Dificultad, inutilidad y necesidad de la reforma constitucional Roberto Gargarella
Anuncio
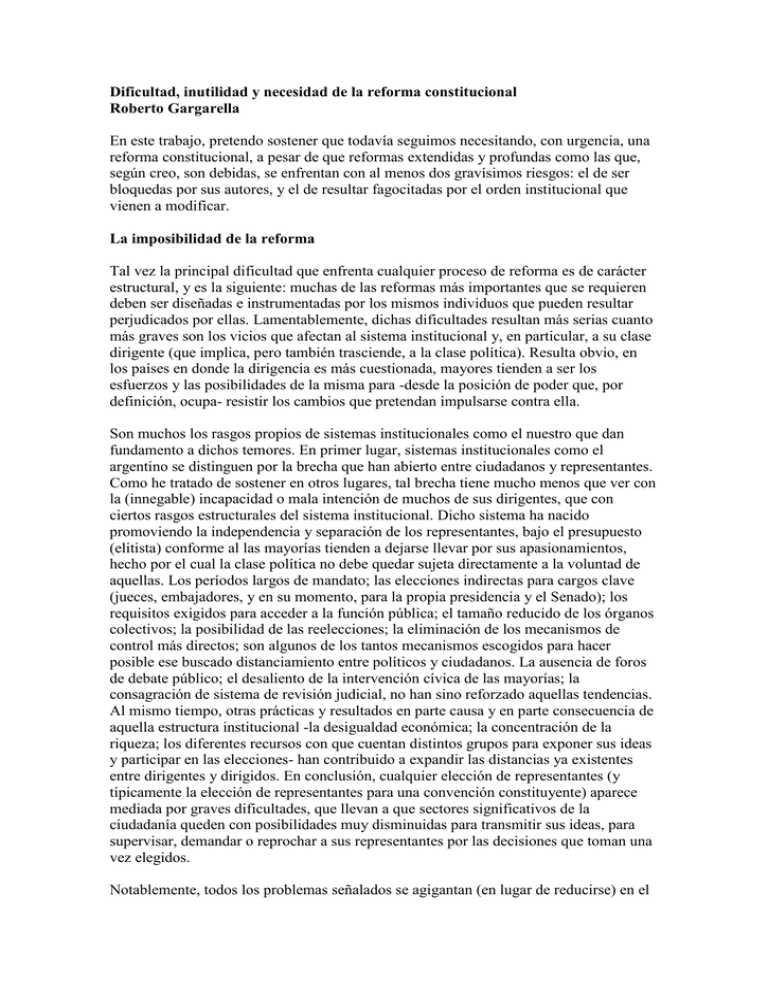
Dificultad, inutilidad y necesidad de la reforma constitucional Roberto Gargarella En este trabajo, pretendo sostener que todavía seguimos necesitando, con urgencia, una reforma constitucional, a pesar de que reformas extendidas y profundas como las que, según creo, son debidas, se enfrentan con al menos dos gravísimos riesgos: el de ser bloquedas por sus autores, y el de resultar fagocitadas por el orden institucional que vienen a modificar. La imposibilidad de la reforma Tal vez la principal dificultad que enfrenta cualquier proceso de reforma es de carácter estructural, y es la siguiente: muchas de las reformas más importantes que se requieren deben ser diseñadas e instrumentadas por los mismos individuos que pueden resultar perjudicados por ellas. Lamentablemente, dichas dificultades resultan más serias cuanto más graves son los vicios que afectan al sistema institucional y, en particular, a su clase dirigente (que implica, pero también trasciende, a la clase política). Resulta obvio, en los países en donde la dirigencia es más cuestionada, mayores tienden a ser los esfuerzos y las posibilidades de la misma para -desde la posición de poder que, por definición, ocupa- resistir los cambios que pretendan impulsarse contra ella. Son muchos los rasgos propios de sistemas institucionales como el nuestro que dan fundamento a dichos temores. En primer lugar, sistemas institucionales como el argentino se distinguen por la brecha que han abierto entre ciudadanos y representantes. Como he tratado de sostener en otros lugares, tal brecha tiene mucho menos que ver con la (innegable) incapacidad o mala intención de muchos de sus dirigentes, que con ciertos rasgos estructurales del sistema institucional. Dicho sistema ha nacido promoviendo la independencia y separación de los representantes, bajo el presupuesto (elitista) conforme al las mayorías tienden a dejarse llevar por sus apasionamientos, hecho por el cual la clase política no debe quedar sujeta directamente a la voluntad de aquellas. Los períodos largos de mandato; las elecciones indirectas para cargos clave (jueces, embajadores, y en su momento, para la propia presidencia y el Senado); los requisitos exigidos para acceder a la función pública; el tamaño reducido de los órganos colectivos; la posibilidad de las reelecciones; la eliminación de los mecanismos de control más directos; son algunos de los tantos mecanismos escogidos para hacer posible ese buscado distanciamiento entre políticos y ciudadanos. La ausencia de foros de debate público; el desaliento de la intervención cívica de las mayorías; la consagración de sistema de revisión judicial, no han sino reforzado aquellas tendencias. Al mismo tiempo, otras prácticas y resultados en parte causa y en parte consecuencia de aquella estructura institucional -la desigualdad económica; la concentración de la riqueza; los diferentes recursos con que cuentan distintos grupos para exponer sus ideas y participar en las elecciones- han contribuido a expandir las distancias ya existentes entre dirigentes y dirigidos. En conclusión, cualquier elección de representantes (y típicamente la elección de representantes para una convención constituyente) aparece mediada por graves dificultades, que llevan a que sectores significativos de la ciudadanía queden con posibilidades muy disminuidas para transmitir sus ideas, para supervisar, demandar o reprochar a sus representantes por las decisiones que toman una vez elegidos. Notablemente, todos los problemas señalados se agigantan (en lugar de reducirse) en el caso de una Convención Constituyente, en donde los temas que se discuten guardan una trascendencia mucho mayor que la que es propia de la "política normal" o cotidiana. Contra lo que debería esperarse, en estos casos los ciudadanos pierden aun la tibia herramienta de control con la que cuentan en los demás casos, es decir, el voto-castigo su débil capacidad de amenaza frente a representantes que deshonran su mandato. En el caso de la Convención, como resulta obvio (los Convencionales no buscan su reelección como tales), los ciudadanos no pueden amenazar de ningún modo a los representantes que se comportan de modo irresponsable; que incumplen con su mandato; o que se extralimitan en sus funciones. Ello, increíblemente, al punto que uno de los principales problemas teóricos que suelen asociarse con las Convenciones Constituyentes es, justamente, el de su capacidad de -su proclividad a- "independizarse" de quienes la han votado, tomando "vida propia," y convirtiéndose en un "súper-poder" capaz de poner bajo amenaza a todo el sistema institucional vigente. Ello -otra vez, increíblemente- en razón de la especial incapacidad de control que se deja en manos de la ciudadanía en dichos casos. En definitiva, el sistema institucional con el que contamos resulta especialmente preparado para dificultar cualquier reforma extensa y profunda sobre el diseño vigente. El ejemplo de la ultima reforma constitucional no puede resultar más ilustrativo de dificultades como las apuntadas: representantes que se aíslan de la ciudadanía; que comienzan a tomar decisiones a favor propio; que pueden poner cabeza abajo cualquier reclamo consistente e insistente por parte del electorado. Conviene avanzar un poco en la descripción de este ejemplo. En primer lugar, cuando uno piensa en cuáles reformas podían resultar más importantes en 1994, es decir en el momento institucional en que dicha reforma se llevó a cabo, uno puede pensar en la necesidad de cambiar radicalmente el sistema presidencialista y el Senado. Creo que existen hoy, como existían entonces, excelentes razones para pensar en la importancia de tales reformas. Así, ante todo, la proclividad del presidencialismo a promover la confrontación más que la cooperación entre las distintas fuerzas políticas; los modos en que el presidencialismo favorece la concentración del poder; la proclividad de dicho sistema para generar inestabilidad política, a partir de los juegos de suma cero que promueve; etc. Otro tanto se puede decir sobre el Senado. Por ejemplo, y para no hablar de los deficits de funcionamiento que le conocemos, todavía hoy sigue resultando inexplicable por qué es que el Senado no concentra su labor (en todo caso, y de modo exclusivo) en cuestiones federales (coparticipación, regionalización, relaciones entre las provincias. Por qué, en otras palabras, no especializar su labor en temas de federalismo, dejando el resto en manos de la ciudadanía en su conjunto (i.e., si se debe dictar o no una ley de divorcio). No es mi pretensión, en este momento, persuadir a nadie de la necesidad de tales reformas: me basta con señalar que entonces (como todavía hoy) había un buen caso para la promoción de modificaciones como las citadas. Corresponde notarlo, una conclusión parecida era compartida por la doctrina internacional (que en dicha época tendía a sostener de casi unánime su condena al hiper-presidencialismo), y la misma había sido la principal respuesta del organismo más importante creado por nuestra democracia para el estudio de la reforma constitucional, esto es, el Consejo para la Consolidación de la Democracia. En efecto, en su dictamen, el Consejo colocó en primer lugar la necesidad de eliminar el sistema presidencialista para reemplazarlo por uno de contenido más parlamentario; a la vez que sugirió la adopción de un Senado especializado, como el alemán. Notablemente, contra lo dicho por el Consejo, y lo aconsejado por buena parte de la teoría contemporánea, la reforma de 1994 tendió a socavar, sino a poner directamente cabeza abajo, aquellas iniciativas. El presidente en ejercicio recibió entonces el único (el extraordinario) premio que reclamaba de la reforma, que era el derecho a la reelección. A cambio de ello, no perdió ninguna facultad decisiva, por mas iniciativas que se avanzaron y aun aprobaron en dicha dirección. Lo mismo ocurrió con el Senado, que no solo no perdió facultades sino que incrementó su peso a través de la inclusión de un tercer senador por provincia (frente a los dos representantes hasta entonces acostumbrados). Este resultado, según entiendo, resulta absolutamente compatible con las dificultades enunciadas más arriba: puestos a operar sobre el esquema constitucional vigente, sus protagonistas se encargaron de bloquear las reformas más importantes destinadas a perjudicarlos, aún cuando ellas guardaban un amplio consenso entre aquellos que más reflexionaban sobre la reforma. Lo dicho no pretende negar la posibilidad de una reforma más profunda, sino marcar un tipo de dificultades internas que, a pesar de ser obvias, tienden a ser minimizadas por quienes más genuinamente se preocupan de promoverlas. La inutilidad de la reforma En la sección anterior hicimos referencia a algunas dificultades internas que amenazan los procesos de reforma, y que sin duda afectaron seriamente a la reforma de 1994. A continuación vamos a examinar lo que podríamos llamar una serie de dificultades externas al proceso de reformas -dificultades que aparecen una vez que dicho proceso ha llegado a término. Para clarificar lo dicho, imaginémonos el caso de reformas que han alcanzado éxito y trascendido la barrera de sus principales custodios. O, más precisamente, y para retomar casos todavía comunes, pensemos en reformas más o menos modestas que, sin embargo, parecen desafiar en alguno de sus aspectos centrales al orden establecido. El problema que aparece entonces, según diré, es el de que la reforma se convierta, apenas aprobada, en una reforma de papel, incapaz de poner en riesgo real a aquello que en apariencia amenaza. Por qué es que pensar en estos términos puede resultar sensato, y no un mero ejercicio de obstinado pesimismo? La dificultad mencionada arranca en este caso de un infundado optimismo en torno a las posibilidades de una reforma en los textos; una sobre-expectativa relacionada con las capacidades del reformismo jurídico. Dicha ilusión crece a partir del inaceptable supuesto conforme al cual las reformas tienen nacimiento en un vacío de prácticas, en una realidad compuesta fundamentalmente por textos orientados en un sentido, a los que ahora se oponen otros de signo contrario. Se piensa que las reformas introducidas impactan sobre una realidad simple; se ignoran los complejos mecanismos, los invisibles circuitos que las distintas creaciones jurídicas van creando en su torno. El hecho es que nuestra vida jurídica va mucho más allá de los textos que escribimos y luego pretendemos modificar. El hecho es que una vez que ponemos en marcha ciertos mecanismos institucionales -mecanismos que afirmamos día a día con complicadas y ambiguas prácticas de aplicación- comenzamos a dar forma a un entramado que de a poco se enraíza en nuestra realidad. Obviamente, cuanto más profundas son las raíces de nuestro sistema institucional, mayores son las dificultades para cambiarlas, a través de la introducción de cambios en la letra de algunos textos. Mi hipótesis es que nuestra realidad jurídica responde -para bien o para mal- a un proyecto de raíz liberal-conservadora que ha ido tomando cuerpo, al menos, desde el fin del rosismo y el dictado de la Constitución de 1853 (del mismo modo en que, por ejemplo, una mayoría de países latinoamericanos afirmó su estructura institucional hacia mediados del siglo diecinueve, o los Estados Unidos desde 1789). Nuestro orden liberal-conservador se encuentra definido por una diversidad de rasgos significativos, algunos de los cuales ya fueron mencionados en las páginas anteriores. El mismo se afirma a partir de su sesgo individualista o anti-colectivista; el hecho de la separación entre representantes y representados (la citada independencia de la clase política); el supuesto en torno a la tendencia de las mayorías hacia la irracionalidad (el supuesto conforme al cual las mayorías tienden a dejar de lado la razón en nombre de la pasión); la consiguiente falta de aliento a la intervención cívica de la ciudadanía; o la sobre-presencia de mecanismos contra-mayoritarios dentro del esquema de toma de decisiones. El jurista Roberto Unger ha caracterizado a este sistema hablando de un sistema en el cual predomina una cierta "disconformidad de la democracia," algo que se pone en evidencia a través de"la incesante identificación de trabas sobre la regla mayoritaria como la principal responsabilidad de jueces y juristas; la consecuente hipertrofia de prácticas contra-mayoritarias...y el obstinado foco sobre los jueces de la Corte Suprema y su selección como el aspecto más importante de la política democrática." Cualquier reforma que pretenda convertirse en exitosa debe ser capaz de atravesar la rigidez de las trabas impuestas por el orden reinante, y ello implica mucho más que tomar una pluma y cambiar la letra de algunas frases sobre un pedazo de papel. Lo cierto es que habitualmente ignoramos dicha oculta realidad, y actuamos como si la reforma estuviera al alcance de nuestra mano. Lo que suele ocurrir, entonces, es que la madeja institucional existente se erige como una pared frente a nuestras pretensiones, las frena, las recorta, las socava, y termina absorbiendo y devorando a aquellos que aparecen como cuerpos extraños. Las reformas quedan así como injertos mal hechos sobre un cuerpo sólido y bien constituido. Tenemos que hablar, entonces, de transplantes jurídicos ambiciosos e imperfectos, mal hechos -transplantes que descuidan la naturaleza del cuerpo sobre donde van a insertarse. Nuestro optimismo o nuestra desmedida ambición nos lleva a ignorar el peso y la fuerza de lo que ya existe, el tipo de animal sobre el que actuamos. Otra vez, y con el objeto de dar apoyo a mis dichos, me gustaría recurrir a un par de ejemplos capaces de ilustrar mi descripción anterior. Tomemos los casos de dos series de reformas significativas, introducidas sobre nuestra Constitución en los últimos cincuenta años. Los derechos sociales. Hablemos, en primer término, de las reformas de tipo social avanzadas a mediados del siglo xx, luego de la llegada y salida del gobierno del primer peronismo. En la reforma constitucional entonces operada se introdujeron sobre el cuerpo de nuestra Constitución liberal-conservadora apéndices de tipo social, con el objeto de integrar a ella las novedades "laborales" de la nueva época. Típicamente, tal reforma incorporó el artículo 14 bis, que vino a agregar a la lista de derechos (individuales) tradicionales otros referidos a la vivienda digna; el trabajo; las condiciones dignas y equitativas de labor; el derecho de participar en la dirección y en las ganancias de las empresas; el de una organización sindical libre y democrática. La introducción de este tipo de reformas representa un ejemplo excepcional de aquello que puede llamarse un injerto descuidado o mal hecho. Todo el catálogo de nuevos derechos incorporados -debimos saber- no llegaba para instalarse en una cáscara constitucional vacía sino más bien, y por el contrario, sobre un esquema institucional afianzado y en marcha, capaz de resistir y absorber con facilidad a los nuevos cuerpos injertados. Una excepcional muestra de lo ocurrido entonces se observa cuando concentramos nuestra atención en los modos en que los órganos de aplicación existentes reaccionaron frente a los nuevos derechos sociales. De modo notable, el poder judicial -el órgano más representativo de nuestra estructura constitucional contra-mayoritaria- recibió a aquellos nuevos derechos con hostilidad: consultado sobre el carácter de aquellos sostuvo, una y cien veces, que los mismos eran "derechos no directamente operativos," derechos de naturaleza muy distinta respecto de los derechos civiles y políticos vigentes. En otros términos, llamados a actuar frente a la novedad de los derechos sociales, los jueces abrieron los cajones de sus escritorios y pusieron a tales derechos a dormir (incumpliendo lo que podía haberse esperado de ellos, dado su lugar institucional). Ahora bien, cuán sensato era esperar un resultado diferente? Qué es lo que podía esperarse de la rama más conservadora de nuestro sistema institucional? Podía creerse que un órgano diseñado para ponerse de pie contra las mayorías -un órgano cuyos miembros no son elegidos por el pueblo ni son removibles y controlables por ellos- iba a ponerse a la vanguardia de la aplicación de los derechos sociales? No estoy diciendo aquí que sea estructuralmente imposible que algunos jueces, en algunos casos, contribuyan a implementar algunos derechos sociales (de hecho, contamos ya con algunos interesantes casos en tal dirección). Lo que me interesa decir es que uno no debe sorprenderse al conocer la hostilidad con que el sistema institucional liberal-conservador/ individualista establecido recibe las novedades que se pretenden incorporar al mismo. Derechos para la participación política. Lo mismo que dijimos en torno a la introducción de los derechos sociales puede decirse de algunas de las reformas más recientes incorporadas a nuestra Constitución, en 1994. Me refiero, en este caso, a las reformas destinadas a proveer o hacer posible la intervención cívica de la ciudadanía. Desde 1994, en efecto, se han incorporado a nuestro texto constitucional varios institutos orientados a tornar efectivas formas más o menos novedosas de la participación popular, como la iniciativa popular o la consulta popular. Otra vez, sin embargo, nos encontramos con un injerto constitucional problemático, a través del cual se pretendió confrontar la naturaleza liberal-conservadora del esquema institucional argentino con un mero cambio en la letra de la Constitución. Puede extrañar, entonces, que el sistema originario haya reaccionado negativamente frente a tal reforma? Puede extrañar que, pasados diez años de la reforma, dichos aspectos de la Constitución no hayan sido puesto en práctica (no varias veces, sino siquiera una)? Puede extrañar que aquellos nuevos institutos no hayan sido, siquiera, reglamentados con el fin de cobrar una vida más efectiva? Como en el caso anterior, no pretendo negar aquí la posibilidad de que dichas reformas se lleven, finalmente, a la práctica -que se reglamente su funcionamiento, que alguna vez se recurra a ellos. Mi interés es llamar la atención, en una nueva oportunidad, acerca de la liviandad con que muchas veces nos acercamos a la reforma constitucional, en razón de nuestro ciego optimismo o nuestra exagerada ingenuidad en torno al contexto institucional en donde dichas reformas van a insertarse. Lo que pretendo es mostrar de qué forma ignoramos el peso de la realidad jurídica existente, tanto como el interés de la clase dirigente (política y extra-política) por preservar las ventajas de las que hoy goza. La necesidad de la reforma Dicho lo anterior, muchos pueden (o pueden querer) concluir diciendo que conviene archivar cualquier proyecto reformista. Muchos pueden (o pueden querer) ver en las líneas anteriores una defensa indirecta del statu quo jurídico, es decir, una defensa de la situación de grave injusticia que caracteriza a nuestro derecho. Sin embargo, mi conclusión apunta más bien en la dirección contraria. En mi opinión, las injusticias que distinguen a nuestro sistema jurídico son tan enormes, que la introducción de cambios sociales -tanto como de cambios institucionales destinados a darle soporte y estabilidad a los mismos- resulta imprescindible y urgente. El conocimiento de las dificultades citadas en las secciones anteriores no aparece, entonces, como un argumento contra la racionalidad de las reformas, sino como un llamado de atención acerca de la radicalidad de los cambios que se hacen necesarias frente a tales trabas. Es justamente en razón de la dimensión de los obstáculos con los que nos enfrentamos que necesitamos introducir cambios institucionales de envergadura. Nace aquí, en todo caso, un argumento tanto contra el reformismo minimalista, como contra el temeroso gradualismo que nuestro sistema institucional ya ha enfrentado y digerido con suficiencia en cada caso en que ha tenido que hacerlo. Quienes creemos en el valor de la democracia deliberativa y consideramos, a la vez, que ningún individuo debe sufrir o beneficiarse por cuestiones ajenas a su responsabilidad, no podemos sino abogar por un menú de cambios institucionales extenso y profundo. Dicho menú puede incluir cambios destinados a eliminar los rasgos contra-mayoritarios de nuestra Constitución (en particular, cambios sobre los actuales mecanismos de revisión judicial y veto presidencial); cambios significativos sobre las tres ramas de gobierno (en particular, la eliminación del presidencialismo; la reforma radical o supresión del Senado; cambios en la forma de composición y función del poder judicial); la recomposición de nuestro sistema representativo (de modo tal de incorporar y recuperar herramientas de control externo sobre los representantes); la creación de foros para la discusión pública (que permitan que los debates sobre temas de interés colectivo sean realizados con independencia de las capacidades económicas de cada uno); la revitalización de la vida política extra-parlamentaria; la extensión del principio igualitario fundante de nuestra vida política -una persona un voto- a otras esferas de nuestra vida social (i.e., a la esfera económica). Por supuesto, no es el objeto de este trabajo el de agotar la lista de cambios institucionales imaginables, ni el de proveer de contenido y fundamento teórico a cada una de tales posibles modificaciones. Más bien, me ha interesado llamar la atención tanto acerca de la necesidad de la reforma constitucional como, sobre todo, acerca de la ingenuidad, desdén e irresponsabilidad con que se ha tendido a pensar en la misma.