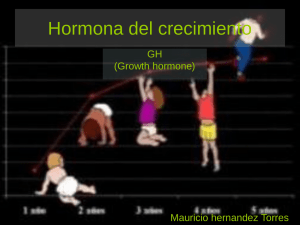Apuntes Tema II
Anuncio

III. Hormonas y deficiencias del aprendizaje El cuerpo humano está formado por millones de células que viven y funcionan armónicamente, constituyendo una comunidad de células u organización perfectamente coordinada (organismo). Ahora bien, estas células se agrupan en tejidos u órganos para formar las estructuras y realizar las funciones características de los seres vivos: alimentación, respiración, excreción, reproducción, relación con el medio externo, etc. Todas estas actividades realizadas por los órganos y sistemas, y en última instancia por las células, deben estar coordinadas entre sí, para que el organismo sea lo que sabemos que es: una unidad coherente capaz de adaptarse a las condiciones cambiantes del medio (externo e interno), y por lo tanto sobrevivir llevando con éxito las funciones de crecimiento y reproducción comunes a todos los seres vivos. Hay dos sistemas especialmente importantes encargados de coordinar e integrar estas actividades del organismo: Sistema Endocrino: coordina las actividades a través de una vía química. Esta vía es la forma de regulación más primitiva. Aparecieron así las glándulas hormonales (endocrinas), a través de los procesos evolutivos. Sistema Nervioso: coordina las actividades a través de una vía nerviosa. Se desarrolla progresivamente a lo largo de la escala evolutiva de las especies. El sistema nervioso, es uno de los medios más importantes para el control e integración del funcionamiento del cuerpo. Coordina fundamentalmente las funciones propias de relación y movimiento. En general su acción es rápida y de efectos de corta duración. El sistema endocrino (hormonal), el otro medio fundamental de coordinación, se relaciona principalmente con las diversas funciones metabólicas (reacciones químicas) del organismo y con el control de la intensidad de éstas en las células; es decir controla el metabolismo. Otras veces rige el transporte (paso) de sustancias a través de las membranas celulares u otros aspectos del metabolismo de las células tales como crecimiento y secreción. Algunos efectos hormonales se producen en segundos, otros requieren varios días para iniciarse y luego duran semanas, meses e incluso años. A pesar de todo, entre ambos sistemas, endocrino y nervioso, hay más semejanzas que las que en un principio se pensaba. Por ejemplo: -La célula nerviosa (neurona) es en algunos aspectos semejante a la célula endocrina, ya que ambas secretan ciertos tipos de sustancias que actúan sobre determinados órganos o tejidos. En contraste con la célula endocrina, la célula nerviosa está en contacto directo con el órgano efector. -Ciertos órganos endocrinos, como la médula suprarrenal, secretan las mismas hormonas (adrenalina, nor-adrenalina) que la célula nerviosa. La médula suprarrenal es en realidad una parte modificada del sistema nervioso simpático. -Algunas secreciones de la hipófisis, son en realidad secreciones de neuronas modificadas. Existen pues, casos en que la función endocrina se parece extraordinariamente a la función nerviosa. Ambos sistemas constituyen, por lo tanto, una unidad funcional. 1. Naturaleza y función de las hormonas Se pueden definir como sustancias químicas, de naturaleza orgánica, segregadas por las glándulas (agrupaciones especiales de células) de secreción interna (endocrinas). Dichas glándulas segregan las hormonas que fabrican directamente a la sangre, y desde aquí son distribuidas a todas las células del cuerpo (no hay "canales" especiales de distribución de hormonas por nuestro cuerpo, sino que utilizan los vasos sanguíneos). Naturaleza química La composición química de las hormonas es de diferente naturaleza: - Las hormonas segregadas por la hipófisis y paratiroides son de naturaleza proteíca. Las hormonas sexuales y de la corteza suprarrenal son esteroides (sustancias derivadas del colesterol). La adrenalina y la tiroxina, son sustancias derivadas del fenol. Funciones (propiedades) Entre las funciones más importantes caben destacar las siguientes: - Actúan en cantidades muy pequeñas. - Ejercen su acción sobre el metabolismo fundamental de las células - Ejercen gran influencia en los procesos vitales básicos, incluyendo crecimiento, desarrollo, reproducción, utilización de energía, permeabilidad de la membrana celular, etc. - Una vez que han actuado son destruidas por el hígado o el riñón. Pueden afectar a la conducta alterando el desarrollo normal del organismo y sus actividades de mantenimiento; por ejemplo, el cretinismo con sus múltiples deficiencias relativamente inespecíficas. Por otra parte producen influencia sobre la conducta a través del estímulo de las estructuras empleadas en los patrones de respuesta específica. Por ejemplo, el crecimiento de los órganos genitales depende de los andrógenos y estrógenos. La conducta sexual adulta no puede efectuarse hasta que aquellos órganos estén maduros. Mecanismos de acción de las hormonas Como ya se ha indicado, las hormonas son liberadas directamente a la sangre en los lugares donde se fabrican. Siendo así, estas hormonas llegarán inespecificamente a todas las células de nuestro organismo. Podemos imaginar que la hormona estimulante de los folículos, segregada por la hipófisis, a pesar de llegar, vía sanguínea, a un órgano tal como el corazón, no producirá aquí efectos ningunos; sin embargo al llegar a los ovarios estimulará el desarrollo de los folículos ováricos. Por lo tanto debemos imaginar que existen receptores específicos para las hormonas en los llamados tejidos diana. En el caso anterior, estos receptores específicos estarían localizados en los ovarios (tejido diana). Una vez que la hormona alcanza dicho tejido, puede provocar los siguientes efectos: - alterar la permeabilidad de la membrana. - activar la síntesis de determinados enzimas. - aumentar la actividad de los enzimas. A pesar de todo, los mecanismos generales de actuación no se conocen con precisión. Si se conocen algunos mecanismos implicados en este proceso: - Utilizando sustancias celulares que actúan como intermediarios. La hormona se une a un receptor específico de la membrana celular. Esta unión induce a la síntesis de un enzima que fabricará una sustancia, llamada segundo mensajero, que producirá los efectos correspondientes en la célula. Uno de estos segundos mensajeros más importantes que se conoce es el AMPc. - Actuando a través de los sistemas de regulación genética. Recordar el modelo del Operón de regulación génica (Jacob y Monod). La hormona se uniría a la sustancia represora quedando el gen operador libre, activándose entonces la síntesis de RNAm (que se traducirá a una proteína -enzima-). En este segundo mecanismo, es necesario que la hormona penetre en la célula. 2 Principales glándulas endocrinas EPÍFISIS HIPOTÁLAMO HIPÓFISIS Neurohipófisis Adenohipófisis PARATIROIDES TIROIDES SUPRARRENALES Corteza Médula PÁNCREAS OVARIOS TESTÍCULOS SISTEMA GASTROINTESTINAL: las células endocrinas gastrointestinales se esparcen por todo el sistema gastrointestinal. Hay 3 hormonas gastrointestinales de máximo interés: GASTRINA, SECRETINA y COLECISTOQUININA. Son polipeptídicas y regulan diversos aspectos de la digestión. Muchas de estas hormonas se encuentran en el cerebro y parecen tener diversos y acusados efectos conductuales (Nelson, 1996: 59). 3. El Timo Es una glándula grande formada por dos lóbulos aproximadamente iguales, localizada entre el esternón y el corazón. Son las conocidas mollejas de las terneras, apreciadas para comer. El tamaño del timo aumenta al hacerlo la edad del niño hasta alcanzar los 8-10 años de edad. Posteriormente se atrofia lentamente, hasta dejar de funcionar en el adulto. El tamaño máximo relativo se produce a los 2 años de edad; el máximo absoluto, al alcanzar la pubertad. En una persona mayor, a penas se reconoce. Sin embargo, actualmente no es considerado como una glándula endocrina, ya que parece ser que no produce hormonas. Los tratados más antiguos la consideraron como una glándula de secreción interna. Se ha descubierto que es una de las más importantes fuentes de linfocitos, posiblemente precursores de los linfocitos sensibilizados, que combatirán infecciones producidas por virus y bacterias. Dichos linfocitos aquí formados son liberados a la sangre y almacenados en los ganglios linfáticos y bazo. La máxima producción de linfocitos por el timo se produce unos días antes del nacimiento y otros después de éste. Posee poca importancia en el comportamiento, salvo por el hecho de que su función contribuye a la capacidad del individuo para resistir los estados de estrés, sobre todo cuando están causados por enfermedad o traumatismo. 4. Epífisis o glándula pineal Es una pequeña estructura, en forma de guisante, que se encuentra situada en la parte superior del tercer ventrículo cerebral. Para Descartes (1596-1650) era el punto de unión entre el alma y el cuerpo (psique y soma). Fue el tercer ojo de los vertebrados primitivos, tales como ostracodermos, así como de todos los peces óseos del Devónico (395-345 m.a: cuarta división del Paleozoico); también existió en todos los vertebrados terrestres primitivos: anfibios y reptiles del Paleozoico (570-225 m.a.). En la actualidad, solo persisten ojos mediales en las lampreas, por un lado, y en algunas lagartijas por otro. Estos ojos en posición subcutánea, solo pueden informar de la presencia o ausencia de luz, pero a veces poseen córnea, cristalino y retina en miniatura. Aunque haya desaparecido su función visual, el órgano pineal persiste en los vertebrados superiores bajo forma de una estructura posiblemente glandular de función poco conocida (Romer, 1971: 333). En el ser humano no es un receptor de luz, pero recibe señales y es estimulado por señales procedentes del ojo. piel. Su hormona, la MELATONINA, actúa probablemente blanqueando a las células pigmentarias de la Regula el comportamiento reproductor de muchos animales1, y lo hace como respuesta a los cambios de luz que acompañan a los ciclos circadianos de luz - oscuridad o bien a los cambios de luz diurna correspondientes a las estaciones del año. La melatonina suprime o inhibe la actividad de las gónadas y afecta así al comportamiento sexual. La luz suprime la secreción de la epífisis. La melatonina se segrega casi exclusivamente por la noche. Por tanto, la actividad gonadal es liberada por la luz. Ello implica que la actividad sexual es activada por la luz y reducida por la obscuridad, dentro del ciclo diario luz-obscuridad (ciclos nictemerales o circadianos: cada 24 horas). El aumento de la duración de la fase diurna durante la primavera, estimula el desarrollo anual de las gónadas y la actividad sexual en algunas especies de animales: la melatonina inhibe normalmente a las gónadas. Durante los períodos prolongados de luz (primavera), éstas dejan de ser inhibidas, segregando entonces más hormonas sexuales. Como consecuencia se acelera el ciclo de la hembra, aumenta la producción de células germinales en ambos sexos y se estimula el comportamiento sexual. La alteración funcional de la epífisis es rara en el ser humano. Generalmente está causada por tumores. La hipersecreción da lugar a un retardo en el desarrollo sexual del niño/a. La hiposecreción causa en los niño/as pubertad precoz. Se conoce poco a cerca de las anomalías de la glándula en los adultos. La importancia de la función pineal en el comportamiento resulta evidente después de lo dicho: 1. Se trata de un importante factor que rige la iniciación de la pubertad en el ser humano y ello puede explicar por qué la maduración sexual tiene lugar más tempranamente en las regiones tropicales donde existe más luz solar. 2. Regula el comportamiento sexual estacional de ciertos animales, de acuerdo con el ciclo luz-obscuridad. 3. Podría regular el ciclo menstrual en la mujer y en las hembras de animales. 1 En realidad rige la actividad de las gónadas afectando así al comportamiento reproductor Algunos estudios sugieren que la melatonina ayuda a regular los ciclos de sueño y vigilia y constituye un tratamiento eficaz de algunos tipos de insomnio, del jet-lag y del cambio de turno de trabajo. Otros estudios han demostrado que la concentración de melatonina en el ser humano disminuye con la edad, lo que ha llevado a postular que podría ser una hormona antienvejecimiento capaz de aliviar algunos de los efectos adversos de la edad, como las patologías cardiacas. Pero con la edad disminuyen las concentraciones de casi todas las hormonas y hay pocas pruebas que demuestren que el aporte de melatonina pueda frenar el envejecimiento (hormona de la eterna juventud). La melatonina es objeto de abundantes investigaciones encaminadas a determinar su función exacta y la forma de utilizarla para mejorar la salud. La prensa sensacionalista le ha atribuido virtudes como el aumento del rendimiento sexual y la prevención del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la artritis, la epilepsia, la hipertensión y otras enfermedades graves. Estas afirmaciones no tienen fundamento científico y, por tanto, los consumidores deberían emplear la melatonina con prudencia. Aunque en algunos países se comercializa sin receta, carece de regulación legal. Todavía no se han determinado las dosis eficaces, y los posibles efectos secundarios se conocen mal. Los científicos continúan investigando la función de la melatonina en el organismo humano, pero consideran que afecta al ritmo circadiano. Éste regula las funciones fisiológicas que ocurren en el cuerpo a lo largo de un periodo de 24 horas, como el ciclo de sueño y vigilia o las fluctuaciones de temperatura, frecuencia cardiaca y presión arterial. Recientemente ha cobrado cierta fama como complemento dietético de venta sin receta al que se atribuye la propiedad de combatir afecciones diversas. 4. Hipófisis (glándula pituitaria) HIPOTALAMO Adenohipofisis Neurohipofisis La hipófisis, llamada también glándula pituitaria, se localiza dentro de la silla turca (depresión del hueso esfenoides), en la base del cerebro, y está unida al hipotálamo por el tallo hipofisiario. Fisiológica y embriológicamente se divide en 2 partes: - Hipófisis anterior o adeno-hipófisis y - Hipófisis posterior o neuro-hipófisis Embriológicamente la neurohipófisis deriva del tejido nervioso del hipotálamo. La adenohipófisis deriva del tejido faríngeo (epitelial). La adenohipófisis secreta 6 hormonas importantes y otras de menor importancia. La neurohipófisis segrega 2 hormonas importantes. Las hormonas de la adenohipófisis desempeñan papeles importantes en el control de las funciones metabólicas de toda la economía: 1. Hormona del crecimiento o somatotropina: estimula el crecimiento del animal, modificando fundamentalmente el metabolismo de las proteínas (H. anabolizante). 2. Corticotropina (adrenocorticotropina): controla la secreción de algunas hormonas de la corteza suprarrenal, que a su vez controlan el metabolismo de la glucosa, proteínas y grasas. 3. Hormona estimulante de la tiroides: Controla la secreción de tiroxina por el tiroides, que a su vez controla la mayor parte de las reacciones químicas de nuestra economía. HORMONAS GONADOTRÓPICAS: controlan el desarrollo de los aparatos sexuales de ambos sexos (aquí se incluyen las 3 siguientes hormonas): 4.Prolactina: estimula el desarrollo de las glándulas mamarias y de la producción de leche (no se suele incluir en las gonadotrópicas). 5.Hormona estimulante de los folículos: estimula el desarrollo de los folículos ováricos. 6. Hormona luteinizante: controla el crecimiento de las gónadas, así como sus actividades reproductoras. La adenohipófisis está formada por varios tipos de células, es decir tantos tipos diferentes de células como tipos de hormonas produce. Esta glándula es muy rica en vasos sanguíneos, muy capilarizados. La sangre que llega a este órgano, primero ha pasado por el hipotálamo, de tal forma que recoge los factores hipotalámicos de liberación e inhibición. Para todas las células productoras de hormonas, o lo que es lo mismo, para todas las hormonas secretadas en la adenohipófisis, excepto posiblemente para la prolactina, existen factores liberadores que controlan la secreción de estas hormonas: factor liberador de la corticotropina, de la hormona de crecimiento, etc. La prolactina parece que está regulada por un factor inhibidor de la prolactina. Todos estos factores son secretados por el hipotálamo. Todas las hormonas de la adenohipófisis, a excepción de la hormona del crecimiento, actúan estimulando glándulas blanco. Es decir, van a controlar la actividad de otras glándulas endocrinas. La hormona del crecimiento actúa sobre todas o casi todas las células de la economía. Las hormonas secretadas por la neurohipófisis desempeñan otros papeles. Los efectos que producen están relacionados con el sistema nervioso neurovegetativo. 1. Hormona antidiurética (vasopresina): controla la secreción de agua por la orina. 2. Oxitocina ayuda al transporte de leche desde las glándulas mamarias hasta los pezones, durante la succión. Probablemente ayuda también al nacimiento normal del hijo al término de la gestación. El origen de la neurohipófisis es el mismo que el del tejido nervioso. Es decir que lo podríamos considerar como una parte del sistema nervioso que se ha modificado especializándose en la secreción de hormonas. Hay que tener en cuenta que en la neurohipófisis no se sintetiza ninguna hormona. La función es la de almacenamiento y posterior liberación de hormonas que han sido sintetizadas en el hipotálamo por neuronas algo modificadas (en los núcleos supraóticos y paraventriculares del hipotálamo). Son sintetizadas por los cuerpos neuronales y "viajan" por los axones de estas neuronas, hasta alcanzar a la neurohipófisis. Los botones terminales de estos axones los podemos considerar como sinapsis modificadas, que entran en contacto con capilares sanguíneos. En los terminales de los axones se acumulan las hormonas que serán secretadas hacia los capilares, cuando el organismo lo requiera. Se piensa que los impulsos nerviosos que llegan a estos niveles del hipotálamo, controlan la síntesis, así como la liberación de estas hormonas. 5.1. Control de la secreción de la hipófisis por el hipotálamo2 Dos vías: una vascular, la de la adenohipófisis, y otra nerviosa, la de la neurohipófisis. Casi toda la secreción de la hipófisis, está controlada por señales que provienen del hipotálamo (es un centro del cerebro) a través del tallo hipofisiario. Si se extirpa la hipófisis y se trasplanta a otro lugar, disminuye la secreción a niveles muy bajos (hasta cero para algunas hormonas). La prolactina no sufre esta disminución a la secreción. La secreción de la neurohipófisis, está controlada por fibras nerviosas (prolongaciones de neuronas) originadas en el hipotálamo que terminan en la neurohipófisis. En contraste, el control de la secreción de la adenohipófisis está regulado por otras hormonas llamadas factores hipotalámicos de liberación e inhibición (hay de los dos tipos). Estos factores son sintetizados en el hipotálamo, y por vía sanguínea, a través del tallo hipofisiario, pasan directamente a la adenohipófisis. El hipotálamo es un conjunto de núcleos nerviosos (conjunto o agrupación de cuerpos neuronales) situados en la base del cerebro. Recibe información procedente de diversas zonas del cerebro anterior. Los diversos núcleos concentran esa información, la integran, para controlar diversos procesos como por ejemplo la reproducción y el metabolismo. 2 Es interesante señalar que el hipotálamo es un centro nervioso que recibe señales nerviosas de prácticamente todas las fuentes posibles del sistema nervioso. Es decir, está prácticamente conectado a todo el resto del sistema nervioso. Así por ejemplo, cuando una persona sufre dolor, parte de la señal es transmitida al hipotálamo. Lo mismo ocurre en estados depresivos o excitantes. También llegan señales al hipotálamo procedentes del sistema nervioso neurovegetativo. Incluso las diferentes concentraciones de alimentos, sales, agua y varias hormonas en la sangre, producen actividad en diferentes partes del hipotálamo. El hipotálamo es un centro de convergencia de información relacionada con el bienestar del cuerpo. A su vez toda esta información se utiliza para controlar la secreción de la hipófisis. Además, el hipotálamo funciona como componente importante de la compleja maquinaria del cuerpo para afrontar las situaciones de tensión (estrés). Por ejemplo, en casos de dolor intenso o de grandes emociones, parece ser que la corteza cerebral envía impulsos hacia el hipotálamo. Estos impulsos estimulan al hipotálamo para que secrete los factores de liberación o inhibición, los cuales pasan a la sangre alcanzando la adenohipófisis, estimulándola para que secrete las hormonas correspondientes. Estas hormonas adenohipofisiarias son liberadas a la sangre, y de aquí alcanzan los tejidos diana, provocando la estimulación de las glándulas específicas correspondientes. En esencia, lo que hace el hipotálamo mediante sus factores de liberación, es convertir sus impulsos nerviosos (propios del sistema nervioso) en secreción de hormonas por las glándulas endocrinas (propio del sistema endocrino). De esta manera el hipotálamo enlaza el sistema nervioso con el endocrino. Une la actividad de estos dos sistemas, sobre todo en los estados de tensión. Así pues, el hipotálamo mediante sus factores liberadores, controla la secreción de las hormonas adenohipofisiarias. Estas actúan en general sobre otras glándulas controlando su secreción. De esta manera indirecta, el hipotálamo puede llegar a controlar el funcionamiento de prácticamente cada una de las células de nuestro cuerpo. Estos hechos significan que la corteza cerebral tiene otras funciones además de recibir y enviar impulsos a los músculos. Puede a través del hipotálamo, influir en cada una de nuestras células. Es decir, el cerebro tiene un contacto de dos vías con cada tejido del cuerpo. De esta manera el cuerpo puede influir en los estados mentales; a la inversa, los procesos mentales pueden influir sobre el estado del cuerpo. 5.2. Hormona del crecimiento (GH = Somatotropina) Es una molécula de naturaleza proteíca. Provoca el crecimiento de todos los tejidos del organismo capaces de crecer. Estimula por una parte el incremento de volumen de las células y por otro las mitosis, con lo que se consigue un mayor número de células y éstas de mayor tamaño. El papel que desempeña sobre el metabolismo y el crecimiento en general se puede esquematizar en: 1. Estimula el transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares. Así se aumenta la concentración de aminoácidos en el interior de las células. Parece que esta alta concentración de aminoácidos induce a la síntesis de proteínas. 2. Estimula la síntesis de proteínas por los ribosomas. No se sabe por qué, pero los ribosomas se vuelven más activos. 3. Aumenta la formación de RNAm y RNAt. 4. Por otra parte disminuye el metabolismo catalítico de los aminoácidos y proteínas. En resumen, la GH estimula casi todas las etapas de captación de aminoácidos y síntesis de proteínas de las células, al mismo tiempo que disminuye la desintegración proteíca. 1. Actúa provocando la liberación de grasas, de tal forma que éstas sean utilizadas primordialmente como fuente de energía. Por lo tanto las grasas se utilizarán como fuente de energía, preferente frente a las proteínas y azúcares. 2. Disminuye la utilización de glucosa para obtener energía. Induce a que los depósitos de glucógeno aumenten. Algunos factores que afectan a la liberación de la hormona del crecimiento. Se sabe que existe un ritmo circadiano (nictameral o diario) de secreción de la GH, pues su nivel en sangre aumenta intensamente durante el sueño profundo, confirmándose así la creencia popular de que "el niño para crecer necesita un sueño reparador". El estrés en adultos provoca aumento en la liberación de la GH. En los niños, los estreses crónicos, físicos o psicológicos o ambos, tales como los que aparecen en el niño apaleado y en los síndromes de privación amorosa maternal, provocan la inhibición de la secreción de esta hormona. Los niveles de la GH aumentan en el joven al aumentar el ejercicio físico (Martínez-Costa, 1981). Alteraciones de la secreción. Influencia sobre el coportamiento Inicialmente podemos considerar dos situaciones Hiposecreción. Puede ser congénita o presentarse en cualquier estadio del desarrollo: la hiposecreción y la hipersecreción: Hiposecreción Si es congénita, o se produce durante la infancia, provoca enanismo. En general, las distintas partes del cuerpo conservan su proporción, pero el desarrollo total está muy disminuido. Un niño de 10 años presenta un desarrollo de uno de 4-5. Al llegar a los 20 años puede aparentar 7. No presenta retraso mental. La pubertad sexual se presenta tan solo en un 30% de ellos. Esto se debe a que la hiposecreción generalmente afecta a toda la hipófisis (no exclusivamente a la GH), faltando por lo tanto otras hormonas tales como la luteinizante y la estimulante de los folículos, necesarias para el desarrollo sexual. Si se presenta en el estado adulto (a causa de un tumor, o de una trombosis de los vasos hipofisiarios), se producen los siguientes efectos: hipotiroidismo, disminución de la producción de glucocorticoides, supresión de las gonadotropinas, hasta desaparecer la función sexual. Además, las grasas ya no se movilizan por la tiroxina, adrenocorticotropina, GH y de la corteza suprarrenal, produciéndose como consecuencia aumento de peso. Hipersecreción En los casos en los que la adenohipófisis secreta exceso de GH durante los años de crecimiento del niño, los huesos crecen más rápido de lo normal produciéndose gigantismo. Esto ocurre durante el período de desarrollo, es decir antes de que se hayan consolidado los cartílagos epifisiarios. El gigante suele presentar hiperglucemia (ya que la GH hace que las células cambien la catabolia de la glucosa por la de ácidos grasos). Las células beta del páncreas productoras de insulina degeneran. Por lo tanto, un 10% de los gigantes terminan padeciendo diabetes. Si el aumento de la secreción se produce después de la consolidación de los cartílagos de los huesos largos, la persona ya no puede crecer más, pero los tejidos blandos pueden ir aumentando de tamaño y los huesos aumentan de espesor. El trastorno recibe el nombre de acromegalia: el crecimiento es más notable en los huesos cortos de manos y pies, y en los huesos del cráneo, nariz, mandíbula y otros. La mandíbula se vuelve prominente, la nariz puede alcanzar el doble del tamaño normal, los huesos engruesan considerablemente y la mano se vuelve casi el doble más grande que antes . La frente se inclina hacia atrás, debido a que las órbitas de los ojos se desarrollan considerablemente. Crecen también tejidos blandos tales como lengua, hígado y sobre todo riñones.3 5.3. Hormona estimulante de la tiroides: tirotropina Controla la actividad funcional de la tiroides, incluyendo su desarrollo y mantenimiento. Actúa en el metabolismo del yodo, activando su acumulación, la conversión de éste en hormona tiroidea y su liberación. 5.4. Corticotropina Regula el desarrollo y secreción de la corteza suprarrenal. La secreción de adrenocorticotropina y las hormonas corticales (glucocorticoides) son afectadas mutuamente por el mecanismo de retroalimentación negativa. A parte, hay unos factores hipotalámicos de liberación que actúan también sobre esta hormona. Parece ser que su liberación procede de estímulos nerviosos diferentes tales como tensiones emocionales, altas temperaturas, ciertas drogas, traumatismos, etc. 5.5. Gonadotropinas Las otras 3 restantes hormonas adenohipofisiarias son denominadas GONADOTROPINAS. Son hormonas indispensables para el desarrollo y funcionamiento normal de aparato sexual, tanto masculino como femenino. El aumento de la secreción de estas hormonas, comienza al iniciarse las fases de pubertad, iniciándose como respuesta a la secreción el desarrollo sexual característico. En la mujer regulan los cambios cíclicos que ocurren en los ovarios y útero al llegar a la madurez. En el hombre regulan la formación de espermatozoides y la producción de testosterona. Hormona estimulante de los folículos En la mujer estimula los folículos ováricos (o de Graaf), que producen el óvulo y hormonas sexuales femeninas (estrógenos fundamentalmente). En el varón, estimula el desarrollo de los tubos seminíferos y hace que continúe la espermatogénesis. Hormona luteinizante Controla el crecimiento de las gónadas. En la mujer participa en la formación del óvulo y en la liberación de éste por ruptura del folículo ovárico. Estimula el desarrollo del cuerpo lúteo, el cual produce estrógenos y especialmente progesterona. En el varón, estimula la formación de la testosterona, la cual influye en el comportamiento sexual y desarrollo de caracteres sexuales secundarios masculinos (pelo, voz, crecimiento del pene, musculatura más desarrollada, ...). Se le suele denominar (en el varón) como hormona estimulante de las células intersticiales (productoras de testosterona). 1La hormona somatostatina se segrega en el cerebro e inhibe a la GH. Somatomedina: La GH no actúa directamente en el crecimiento de huesos y cartílagos, sino que lo hace indirectamente induciendo a la síntesis en el hígado y posiblemente en el riñón de una sustancia llamada somatomedina. Prolactina Al parecer actúa únicamente en la hembra, ayudando al desarrollo de las glándulas mamarias y también a la producción de leche durante el período de la lactancia. 5.6. Hormona antidiurética: vasopresina Acción antidiurética significa de manera literal "contra la producción de un gran volumen urinario", y esto es lo que hace la hormona antidiurética. Impide la formación de un volumen urinario grande. Actúa disminuyendo la pérdida de agua por la orina (a nivel de los túbulos distales, colector del riñón, tornándolos más permeables al agua). Por estos túbulos y colectores, circula la orina hacia la vejiga; al aumentar la permeabilidad al H2O, aumenta la resorción de ésta hacia la sangre, y por lo tanto disminuye el volumen de orina). Hay una enfermedad denominada diabetes insípida que está causada por una deficiencia en la secreción de esta hormona. Como consecuencia se eliminan grandes volúmenes de orina. Se puede corregir administrando dosis adecuadas de esta hormona. La liberación o regulación de la hormona antidiurética parece que depende de 2 factores: presión osmótica del medio interno y volumen del mismo. De tal forma que si aumenta la presión osmótica del medio o disminuye el volumen de sangre, se liberan mayores cantidades de hormona, para que la excreción de agua por la orina disminuya. Otros factores que muchas veces aumentan la secreción y producción de vasopresina incluyen: traumatismos, dolor, ansiedad, morfina, nicotina, tranquilizantes, etc. Esto explica la frecuente acumulación de agua en muchos estados emocionales y también la diuresis que ocurre cuando la situación emocional desaparece. Una sustancia que inhibe la secreción de vasopresina es el alcohol. Por lo tanto durante un exceso alcohólico, la falta de vasopresina permite una diuresis intensa. Una función secundaria de esta hormona, es la contracción de musculatura lisa de arteriolas, causando por lo tanto, aumento de la presión sanguínea. Un exceso en la secreción (Síndrome ADH idiopático), produce una gran disminución de Na en sangre, pero solo un aumento muy pequeño de agua corporal. 5.7. Oxitocina Produce contracciones muy potentes en el útero, especialmente en las últimas fases del embarazo. Provoca también la contracción de la musculatura lisa del organismo. Se suele inyectar frecuentemente durante las últimas fases y después del embarazo, para estimular la contracción del útero y contracción de vasos sanguíneos, facilitando así el parto y disminuyendo la pérdida de sangre por hemorragias. Otro efecto importante es el de la evacuación de leche durante la succión: los estímulos de la succión sobre el pezón, causan impulsos nerviosos que se transmiten por el sistema nervioso somático hasta el cerebro, y acaban alcanzando el hipotálamo provocando la liberación de oxitocina. La oxitocina es llevada por la sangre hasta las mamas, donde se produce la contracción de células musculares de las glándulas mamarias, liberándose leche. El niño mediante la succión ayudará a la evacuación de la leche. La prolactina (secretada por la adenohipófisis) hace que los alveolos de las glándulas mamarias secreten leche. Con estimulación repetida de succión del lactante, la lactancia puede proseguir, casi, indefinidamente. La oxitocina contrae a los alveolos mamarios para expulsar la leche hacia los conductos, lo cual permite al lactante extraerla al mamar. 6. Glándula tiroides Está formada por 2 lóbulos bastante voluminosos, unidos por un istmo central. Se sitúa en el cuello, inmediatamente por debajo de la laringe, en la parte anterior de la parte superior de la tráquea. La glándula está bien irrigada. Posee una red de tejido conectivo, conteniendo muchas unidades microscópicas o vesículas cubiertas con un epitelio monoestratificado cúbico, secretor de las hormonas tiroideas. El hueco de cada vesícula está lleno de una materia coloidal compuesto de una glicoproteína llamada tiroglobulina. La tiroglobulina se puede considerar como un precursor de la tiroxina, principal hormona segregada por esta glándula4. Uno de los componentes más destacados de esta hormona es el yodo. De aquí, que en la glándula tiroides esté acumulado aproximadamente el 25% total del yodo de todo el cuerpo. Función de la tiroxina Es la hormona más importante segregada por la tiroides. Se trata de una hormona de acción general, actuando sobre el metabolismo de todas las células. 1. Estimula la producción de calor en el organismo, activando el consumo de oxígeno (metabolismo oxidativo). Como consecuencia de estas reacciones catabólicas en células y tejidos, se libera energía en forma de calor. 2. Otra función importante, de naturaleza reguladora, consiste en su influencia sobre el crecimiento, maduración y diferenciación del organismo. Incluye el desarrollo sexual, maduración de huesos y dientes, desarrollo mental, metabolismo energético, etc. En resumen la tiroides es una glándula cuya función se relaciona con los procesos de desarrollo y crecimiento, maduración del sistema nervioso y, en general, con la actividad metabólica del organismo. Hay factores como el estrés o el aumento de la temperatura que ralentizan la actividad de la tiroides. Por ello, es interesante señalar que en la programación del curso escolar –especialmente en aquellos países que por su situación geográfica presenten marcadas oscilaciones de la temperatura a lo largo de las distintas estaciones- se debería tener en cuenta, entre otros muchos factores, esta ritmicidad funcional del organismo que hace disminuir su rendimiento en las épocas de mayor calor (Asensio, 1996: 92-93). Alteraciones en la secreción y trastornos de la conducta y aprendizaje Aquí También vamos a diferenciar entre el hipotiroidismo e hipertiroidismo, haciendo especial énfasis en los trastornos que se producen sobre el comportamiento con las consiguientes alteraciones en la capacidad de apremndizaje. Hipotiroidismo El hipotiroidismo cConsiste en la secreción deficiente de tiroxina por la tiroides. Puede deberse a los siguientes factores: 1) atrofia de la glándula, 2) dieta deficiente en yodo y 3) falta de estimulación por la hipófisis (a través de la hormona estimulante de la tiroides). También segrega otra hormona, la Calcitonina (tirocalcitonina). Esta hormona es segregada por la glándula tiroides. La función principal es reducir la concentración sanguínea de calcio y favorecer el depósito de éste en los huesos. Se trata de un polipéptido de 32 aminoácidos. El efecto de la calcitonina sobre la concentración sanguínea de calcio es opuesto al de la parathormona (hormona secretada por las glándulas paratiroides), ya que ésta estimula la liberación de calcio a la sangre. En la actualidad, esta hormona se emplea en el tratamiento de la osteoporosis, en los accesos evolutivos de la enfermedad de Paget y en ciertas enfermedades endocrinas y óseas. 4 Si el hipotiroidismo se desarrolla a partir del nacimiento (congénito) o durante las primeras etapas de la infancia, origina una serie de síntomas (la alteración se denominada cretinismo). Los más destacables como son: - retardo en el desarrollo físico retardo en el desarrollo sexual retardo en el desarrollo mental, y un metabolismo muy deficiente. Por tanto, el cretino no se desarrolla normalmente, ni física, ni sexual ni mentalmente. Los huesos no se desarrollan bien, de tal forma que no se llega a alcanzar la talla normal. El tejido conjuntivo se desarrolla más de lo normal, siendo los cretinos, de cara hinchada y fofa, lengua abultada, y vientre abultado también. El sistema nervioso está mal desarrollado, siendo el cretino deficiente mental. Un adulto alcanza una edad mental de unos 4 años. El CI, por tanto, es generalmente muy bajo, pero además presentan trastornos de la conducta como apatía, desinterés, y a veces crisis de cólera. También existe retraso del desarrollo psicomotor e hipotonía. Además a estos trastornos que causan deficiencias serias en el aprendizaje, en muchos casos (40%) se suman otros como son la sordomudez y tartamudez. Es interesante el diagnóstico precoz del hipotiroidismo en el recién nacido. A partir del primer año tiene el riesgo de arrastrar un retraso mental que durará toda la vida. Se puede prevenir con dosis suplementarias de tiroxina cuando el hipotiroidismo es descubierto a tiempo. Si el hipotiroidismo se produce durante la infancia o en edad adulta, causa una alteración denominada mixedema. Habitualmente se produce más en mujeres que en hombres, sobre todo entre los 40 y 60 años de edad. Provoca, en niños, alteraciones en el crecimiento y desarrollo que no involucran retrasos en la actividad intelectual, aunque sí pueden presentar ligeras afecciones psíquicas (Asensio, 1986: 94). Lo más característico es la acumulación de líquidos en los tejidos conjuntivos, proporcionando un aspecto hinchado y abotargado. - Se reduce el metabolismo basal El individuo tiene sensación general de frío Escalofríos por la incapacidad de mantener adecuada la temperatura corporal En general, disminuye el tono muscular Desaparece en gran parte la actividad Disminuye la vitalidad del individuo La fatiga y el comportamiento sedentario es otra de las características Hay tendencia a la somnolencia En un 10% de los casos se presentan psicosis profundas con delirios y hasta depresiones suicidas. La administración de tiroxina puede dar lugar a total recuperación. Hipertiroidismo (Enfermedad de Graves o Basedow) El exceso de producción de tiroxina da lugar al hipertiroidismo. Es menos habitual que el hipotiroidismo. Como norma general, el metabolismo basal aumenta mucho (50-75%); también aumenta la actividad nerviosa. En consecuencia el individuo está nervioso y se encuentra hiperactivo, está irritable y es incapaz de controlarse, come mucho, pero no engorda y duerme poco. Para Ajuriaguerra (1996) se trata de niños irritables, coléricos y exigentes que muestran inestabilidad emocional, alteraciones del carácter (ansiedad, hiperactividad, dificultad para la concentración, trastornos del sueño, etc.). Ello conlleva dificultades para la vida de relación, así como para la adquisición de aprendizaje. Los comportamientos observados en algunos de los llamados niños difíciles son, a veces, consecuencia de ligeros hipertiroidismos. Esta alteración se ha denominado como "enfermedad de Graves" o de "Basedow". Otras características son la taquicardia, el bocio, la exoftalmia (salida de los ojos hacia afuera) y la piel cálida El bocio es un aumento del tamaño de la glándula. Se puede presentar tanto en casos de hipo como de hipertiroidismo. Es característico de zonas terrestres donde no existe yodo en el terreno donde crecen vegetales utilizados en la alimentación. Se previene añadiendo yodo a la sal común. Regulación de la secreción de tiroxina Se regula merced a un mecanismo de retroalimentación: cuando los niveles de tiroxina en la sangre bajan, la adenohipófisis segrega la hormona estimulante de la tiroides. Esta actúa sobre el tiroides, haciendo que la glándula capte más yodo y que por lo tanto se sintetice y libere más tiroxina. Si el nivel aumenta, se inhibe la secreción por un mecanismo de retroalimentación. En situaciones de estres hay un mecanismo implicado en afrontar situaciones de urgencia, ante una agresión. La corteza cerebral que es la que recibe información de la situación, actúa sobre el hipotálamo, el cual libera un factor de liberación de la adenohipófisis. Como consecuencia, se segrega la hormona estimulante de la tiroides, provocando la liberación de tiroxina. 7. Paratiroides Está formada por unos cuerpecillos pequeños, redondeados, localizados en la cara posterior de la tiroides. Generalmente hay de 4 a 5, a veces más, de estos cuerpecillos. Segrega una hormona polipeptídica (paratormona) que desempeña funciones relacionadas con la homeostasia del calcio5. Por ejemplo: Fomenta la absorción del calcio hacia la sangre, tendiendo a prevenir la hipocalcemia. Actúa en huesos, intestinos y túbulos renales, apresurando la absorción de calcio hacia la sangre. En los huesos, estimula la degradación o resorción del hueso, liberando calcio y fosfato. En el riñón, aumenta la resorción de calcio y la excreción de fosfatos (efectos inversos). El mantenimiento de la homeostasia del calcio es importantísimo para la supervivencia y la salud. Por ejemplo, dependen de la concentración de calcio las siguientes funciones: la irritabilidad neuromuscular normal, la coagulación sanguínea, la permeabilidad de las membranas celulares y el funcionamiento normal de algunas enzimas. La hipocalcemia, produce irritabilidad neuromuscular, espasmos y convulsiones musculares: tetania. Mientras que la hipercalcemia produce los efectos contrarios. Hay una alteración denominada "osteitis fibrosa generalizada", en la cual disminuye la masa ósea, apareciendo cavidades en los huesos semejantes a quistes. Está causada por el hiperparatiroidismo.6 La calcitonina segregada por la tiroides también se encarga de la homeostasia del calcio se produce por falta de calcio en la dieta o por falta de la vitamina D, necesaria para la absorción de calcio por el intestino. 5 6Raquitismo: 8. Glándulas suprarrenales Están situadas sobre los riñones a modo de gorro frigio. Son de aspecto aplanado, de color amarillento, con dimensiones aproximadas de 5 cm de largo, 3-4 cm de ancho y de casi 1 cm de espesor. Consta de corteza y médula, funcionando como glándulas endocrinas independientes. 8.1. Corteza suprarrenal Consta de 3 capas de células: 1. Externa: segrega mineralcorticoides. 2. Media: " glucocorticoides. 3. Interna: " pequeñas cantidades de glucocorticoides y hormonas sexuales. Capa externa Mineralcorticoides: regulan el metabolismo de las sales minerales (electrolitos). La más importante de todas ellas es la aldosterona, que se encarga de conservar la homeostasia de la concentración sanguínea del sodio. Lo hace aumentando la resorción de Na a nivel del túbulo distal (en los riñones). En resumen, la aldosterona tiende a producir retención de Na y agua, pero pérdida de iones potasio e hidrógeno. Capa media Hormonas sexuales: en ambos sexos secreta cantidades fisiológicamente importantes de hormonas masculinas (andrógenos) y cantidades insignificantes de hormonas femeninas (estrógenos). Los andrógenos no tienen propiedades virilizantes poderosas, salvo la testosterona, pero la corteza solo secreta indicios de ésta. Los tumores sobre la corteza suprarrenal son conocidos como tumores virilizantes. El exceso extremo en la mujer puede producir crecimiento de barba, calvicie, ... Capa interna Glucocorticoides. Los principales son el cortisol y la corticosterona. Afectan a prácticamente todas las células de la economía. Las funciones más importantes son: a) Fomentar el metabolismo normal, y b) resistir los estados de alarma. No se ha dilucidado con exactitud las acciones primarias de los corticoides. Los efectos más notables son: - Tienden a acelerar el desdoblamiento de proteínas a aminoácidos en todas las células, salvo en las hepáticas. - Al llegar los aminoácidos liberados al hígado, son transformados en glucosa (gluconeogénesis). La concentración prolongada de glucocorticoides, da como resultado una pérdida neta de proteínas tisulares y una concentración sanguínea de glucosa más alta de lo normal (hiperglucemia, o diabetes sacarina). Se pueden pues definir a los glucocorticoides como hormonas movilizadoras de proteínas, gluconeogénicas e hiperglucémicas (diabetógenas). - Tienden a acelerar la movilización de las grasas y la catabolia de éstas. El exceso crónico de glucocorticoides, como ocurre en el "Síndrome de Cushing", da por resultado distribución de la grasa corporal. Moviliza las grasas desde los brazos y piernas, y de manera paradójica fomenta la acumulación de grasa en cara (cara de luna), hombros (joroba de búfalo), tronco y abdomen. - Son necesarias para mantener la presión arterial normal. Sin los glucocorticoides los efectos vasoconstrictores de la adrenalina y nor-adrenalina dejan de actuar, bajando peligrosamente la presión arterial. - La secreción de glucocorticoides aumenta durante la tensión, sobre todo si ésta es producida por ansiedad o lesión grave. No se sabe cómo ayuda al cuerpo a superar los estados de estrés. La concentración sanguínea de glucocorticoides produce disminución del número de eosinófilos y atrofia de los ganglios linfáticos, lo que provoca disminución del número de linfocitos, disminuyendo así la formación de anticuerpos. Las cantidades fisiológicamente normales de glucocorticoides actúan con la adrenalina, para producir la recuperación normal de la lesión causada por muchas clases de agentes inflamatorios. Se utilizan en medicina para aliviar los síntomas de la artritis reumatoide y de algunas otras alteraciones inflamatorias. Lupus eritematoso, reumas, transplantes, enfermedades autoinmunes en general, 8.2 Médula suprarrenal La médula suprarrenal está inervada por neuronas de la cadena simpática del SNA y secreta dos catecolaminas: adrenalina (epinefrina) y noradrenalina (norepinefrina). Ambas catecolaminas están implicadas en las respuestas inmediatas del organismo ("reacción de alarma de Cannon") a estímulos aversivos supuestamente causantes de dolor o miedo. Las hormonas de la corteza adrenal, de naturaleza esteroidea, están, sin embargo, relacionadas con las respuestas a largo plazo del organismo ante la prolongación del estrés (Síndrome General de Adaptación de Selye). De esta forma, el organismo manifiesta dos tipos de respuesta biológica ante la estimulación aversiva: 1) La reacción de alarma, a corto plazo, relacionada con la actividad de la cadena simpática del SNA y la médula suprarrenal. 2) El síndrome general de adpatación, a largo plazo, relacionado con la actividad del eje adenohipófisis - corteza suprarrenal, en el cual desempeñan un papel importante las hormonas de la corteza (corticoides). El primer tipo de respuesta biológica es sustrato para la reacción inmediata del organismo: ataque o huida. El segundo tipo de respuesta es inducida cuando el organismo es sometido a una situación de estrés prolongada, como por ejemplo, adquisición de una tarea de evitación (Guillamón y Segovia, 1987). Segrega adrenalina (80%) y noradrenalina (20%), siendo ambas derivados de aminoácidos. Así como las hormonas de la corteza suprarrenal son imprescindibles para la vida, las de la médula no lo son, ya que su función es simpaticomimética. Afectan a los músculos liso y cardiaco, del mismo modo que lo hace la estimulación simpática. Sirven para aumentar y prolongar los efectos simpáticos (son sistemas complementarios). El aumento de la secreción es una de las primeras respuestas del cuerpo a la tensión (estrés). Los impulsos desde el hipotálamo, vía simpático, llegan a la médula para que ésta aumente su secreción. Su secreción por tanto está gobernada por el sistema nervioso simpático, el cual de forma directa estimula la secreción en las células de dicha glándula.7 7Las células de la médula son en realidad células postganglionares simpáticas que no han llegado a desarrollarse como tales; algunas incluso tienen una fibra rudimentaria. 9. Páncreas: islotes de langerhans: la diabetes El páncreas es una glándula de doble naturaleza. Desempeña tanto el papel de glándula exocrina (enzinas digestivos: amilasa, lipasa y tripsina; se vierte en el duodeno) como endocrina. La parte endocrina, constituida por los islotes de Langerhans, secreta dos tipos de hormonas: -Células beta: segregan insulina, la cual tiende a acelerar la salida de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos desde la sangre y el paso, a través de las membranas celulares hacia su citoplasma, especialmente en las células hepáticas y musculares. Por lo tanto tiende a disminuir las concentraciones sanguíneas de los componentes alimenticios y a fomentar el metabolismo. -Células alfa: segregan glucagón, el cual tiende a aumentar la concentración sanguínea de glucosa. Induce a que los depósitos de glucógeno disminuyan. La diabetes La diabetes es sentido estricto, por definición, consiste en una enfermedad caracterizada por la excesiva expulsión de orina. La diabetes insípida, que nada tiene que ver con la insulina, se caracteriza por una deficiencia en la secreción de la hormona antidiurética. Se caracteriza por la eliminación de grandes volúmenes de orina. La diabetes mellitus o sacarina es una enfermedad producida por una alteración del metabolismo de los carbohidratos en la que aparece una cantidad excesiva de azúcar en la sangre y en la orina. Afecta de un 1 a un 2% de la población, aunque en el 50% de los casos no se llega al diagnóstico. Más que una entidad única, la diabetes es un grupo de procesos con causas múltiples. En un diabético, hay un déficit en la cantidad de insulina que produce el páncreas (parcial o total), o una alteración de los receptores de insulina de las células, dificultando el paso de glucosa. En cualquier caso, como la glucosa tiene dificultad para penetrar en las células su concentración sanguínea aumenta. Al superar unos niveles determinados la glucosa llega a ser excretada por la orina provocando un aumento del volumen urinario (arrastra y “retiene” agua al aumentar presión osmótica). La causa de la diabetes mellitus es desconocida, aunque hay varias teorías respecto a su etología (genética, autoinmunológica o infecciosa -vírica-). Hay varios tipos de diabetes, y su clasificación resulta complicada. Comúnmente se diferencian dos grandes grupos: a) Diabetes mellitus tipo I o insulinodependiente, que suele aparecer durante la juventud de forma aguda. No se puede controlar solo con la dieta, y precisa la administración de insulina. Tiene muy mal pronóstico si no se prescribe el tratamiento adecuado. El paciente padece sed acusada, pérdida de peso, y fatiga. Debido al fallo de la fuente principal de energía que es la glucosa, el organismo empieza a utilizar las reservas de grasa. Esto produce un aumento de los llamados cuerpos cetónicos en la sangre, cuyo pH se torna ácido interfiriendo con la respiración. La muerte por coma diabético era la evolución habitual de la enfermedad antes del descubrimiento del tratamiento sustitutivo con insulina en la década de 1920. b) Diabetes mellitus de tipo II o no insulinodependiente suele aparecer durante la edad adulta; su manifestación es más gradual. En los diabéticos tipo II, la producción de insulina es normal o incluso alta, pero las células del organismo son resistentes a la acción de la insulina; hacen falta concentraciones superiores para conseguir el mismo efecto. La obesidad puede ser uno de los factores de la resistencia a la insulina: en los obesos, disminuye la sensibilidad de las células a la acción de la insulina. Se puede controlar mediante una dieta adecuada, que necesita a veces fármacos hipoglucemiantes orales; tiene menos propensión a las complicaciones a corto plazo. En las dos formas de diabetes, la presencia de niveles de azúcar elevados en la sangre durante muchos años es responsable de lesiones en el riñón, alteraciones de la vista producidas por la ruptura de pequeños vasos en el interior de los ojos, alteraciones circulatorias en las extremidades que pueden producir pérdida de sensibilidad y, en ocasiones, necrosis (que puede precisar amputación de la extremidad), y alteraciones sensitivas por lesiones del sistema nervioso. Los diabéticos tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiacas y accidentes vasculares cerebrales. Las pacientes diabéticas embarazadas con mal control de su enfermedad tienen mayor riesgo de abortos y anomalías congénitas en el feto. Las complicaciones de la diabetes a corto plazo son: coma cetoacidótico (producido por un aumento de la glucosa en la sangre con la aparición de acetona y glucosa en la orina y con afectación intensa del estado general, nivel de hidratación, respiración, etc.), el coma hiperosmolar y el coma hipoglucémico. Los diabéticos tipo I o los tipo II con escasa o nula producción de insulina, reciben tratamiento con insulina y modificaciones dietéticas. El paciente debe ingerir alimentos en pequeñas dosis a lo largo de todo el día para no sobrepasar la capacidad de metabolización de la insulina. La mayoría de los pacientes diabéticos tipo II tienen cierto sobrepeso; la base del tratamiento es la dieta, el ejercicio y la pérdida de peso (que disminuye la resistencia de los tejidos a la acción de la insulina). Si, a pesar de todo, persiste un nivel elevado de glucosa en la sangre, se puede añadir al tratamiento insulina. Primavera (aumento de la duración de la luz diurna) Disminuye la secreción de MELATONINA Se estimula el desarrollo gonadal Se segregan hormonas sexuales Se activa el comportamiento sexual 10. Ciclos sexuales femeninos: Hormonas sexuales femeninas Las hormonas sexuales masculinas y femeninas, que regulan el desarrollo, el mantenimiento y la función de los caracteres sexuales, son unas sustancias pertenecientes al grupo de los lípidos denominadas esteroides. Estas sustancias, reciben el nombre de andrógenos en el macho y andrógenos en la mujer de estrógenos. 10.1. Órganos sexuales internos femeninos Útero: dotado de paredes musculares muy potentes que intervienen especialmente durante el parto. Interiormente está tapizado por un revestimiento denominado endometrio. Cuando no hay embarazo, el útero mide unos 7,6 cm de longitud, 5 cm de anchura y 2,5 cm de grosor. Durante la gestación, el óvulo fecundado se implanta en su interior, en el revestimiento uterino, donde crece hasta alcanzar la madurez. Las paredes del útero son elásticas y se estiran durante el embarazo para albergar al feto en crecimiento. El endometrio, revestimiento de material glandular blando, se hace más denso durante la ovulación, momento en el cual está listo para recibir un óvulo fecundado. Si no se produce la fecundación, este revestimiento se expulsa durante la menstruación. El endometrio consta de tres capas de tejidos: A. Una superficial compacta de tejido epitelial cilíndrico, que secreta grandes cantidades de elementos nutritivos para el huevo en división antes de que se produzca la implantación. B. Una capa media esponjosa muy vascularizada C. Una interna o basal compacta de tejido conectivo que lo une a la pared muscular del útero (miometrio). Trompas de Falopio: miden aproximadamente 10 cm de longitud. Son tubos que conducen al óvulo desde los ovarios hasta el útero. La fecundación suele ocurrir aquí. Ovarios: Son glándulas donde se van a producir óvulos y hormonas (estrógenos y progesterona). Tienen forma ovalada y aplanada, como una almendra, y miden unos 3,8 cm de largo. Se localizan debajo de las trompas de Falopio. El interior del ovario está formado por tejido conectivo, en el cual se incluyen millares de estructuras microscópicas (unas 750.000 en una niña) llamadas folículos de Graaf o folículos primordiales. 10.2. Ciclos recurrentes: Son modificaciones periódicas en la mujer desde la menarquía (primera menstruación: 10-16 años) hasta la menopausia (45-55 años). El ciclo más importante es la menstruación (cambios en el endometrio). La mayoría de las mujeres también observan modificaciones en las mamas. Sin embargo éstos son únicamente dos de los muchos cambios que acontecen mensualmente durante aproximadamente 30 años. Ciclos ováricos Una vez al mes, aproximadamente el primer día de la menstruación, varios folículos primordiales o primitivos de Graaf (aproximadamente 20) y los óvulos que envuelven comienzan a crecer y desarrollarse. Las células foliculares proliferan e inician la secreción de estrógenos (y cantidades mínimas de progesterona). Por lo general un solo folículo madura y emigra hacia la superficie del ovario. La superficie degenera y el óvulo se expulsa. Algunas mujeres suelen notar dolor unas horas después de la ovulación, posiblemente por irritación del peritoneo por la hemorragia del folículo. Este proceso, ovulación, se produce hacia la mitad del ciclo menstrual, catorce o quince días antes del siguiente periodo. El huevo pasa a través de la trompa de Falopio hasta el útero. Si el óvulo se une a un espermatozoide en su camino hacia el útero se produce la fecundación y el consiguiente embarazo. Los tres días que el óvulo tarda en llegar al útero después de haber sido liberado por el ovario constituyen el periodo fértil de la mujer. Inmediatamente después de la ovulación, las células del folículo roto aumentan de volumen, transformándose en un cuerpo de color amarillo denominada cuerpo lúteo o cuerpo amarillo; éste crece durante 7 u 8 días, secretando durante este período progesterona y estrógenos en cantidades crecientes. Después, si no hubo fecundación, disminuye gradualmente el volumen del cuerpo lúteo y la cantidad de hormonas que secreta. Ciclo endometrial o menstrual En la mayoría de las mujeres, el ciclo menstrual dura unos 28 días, pero puede variar de forma considerable incluso de un mes a otro. El ciclo se inicia por la acción de hormonas presentes en la sangre que estimulan a los ovarios. Como hemos visto, el ovario también produce hormonas por sí mismo, sobre todo estrógenos y progesterona, que hacen que el endometrio se vuelva más grueso. Durante la menstruación se desprenden fragmentos necróticos de las capas compacta y esponjosa del endometrio (en el útero) dejando cruentas hemorragias. Después de la menstruación, proliferan las células de estas capas y el endometrio alcanza un espesor de 2-3 mm en la fecha de la ovulación. Después de la ovulación el endometrio se torna aún más grueso (4-6 mm). El periodo menstrual abarca entre tres y siete días que es el tiempo que dura la menstruación . Las etapas del ciclo menstrual serían: MENSTRUACIÓN (o período menstrual), que ocurre entre los días 1 a 5 del ciclo. Varía según los individuos. POSMENSTRUAL (o preovulatoria). Abarcando hasta la ovulación. Suele incluir los días 6 a 13 del ciclo. La duración de esta fase suele ser más variable que las demás. Se suele llamar también fase estrogénica o folicular, a causa de la alta concentración sanguínea de estrógenos, secretados por el folículo en desarrollo. OVULACIÓN. A menudo ocurre el día 15 del ciclo cuando éste tiene 28 días. No se puede predecir con exactitud el día de la ovulación. PREMENSTRUAL (o posovulatoria). También llamada fase luteínica por el desarrollo del cuerpo lúteo. Durante este período se secretan grandes cantidades de progesterona; de aquí que sea también denominada fase progesterónica. Suele durar 14 días; es la etapa de duración más fija. Ciclos gonadotrópicos Dos de las hormonas gonadotrópicas que secreta la adenohipófisis son la Hormona estimulante de los folículos (HEF) y la Hormona luteinizante (HL). La cantidad secretada varía con regularidad rítmica. Estos ciclos en la secreción, pueden relacionarse con los cambios cíclicos en ovarios y endometrio. 10.3. Regulación de los ciclos recurrentes Cambios cíclicos en los ovarios Los cambio cíclicos que acontecen en los ovarios son resultado de los cambios de concentración de las gonadotropinas secretadas por la adenohipófisis. Así por ejemplo, la concentración sanguínea creciente de la HEF tiene dos efectos: a) Estimula a varios folículos primitivos de Graaf con sus óvulos para comenzar a crecer. b) Estimula a los folículos para secreta estrógenos. Como consecuencia de la HEF la concentración sanguínea de estrógenos crece de manera gradual durante unos cuantos días de la fase posmenstrual. A continuación y de manera súbita, hacia el día 11 del ciclo, sube hasta un pico máximo. Apenas 12 horas después de esta descarga estrogénica ocurre una descarga de la hormona luteinizante (LH) que origina la ovulación 1 ó 2 días después. Por otra parte, la HL produce los siguientes efectos: a) Terminación del crecimiento del folículo y el óvulo, con secreción creciente de estrógenos antes de la ovulación. Actúa sinérgicamente con la HEF para producir estos efectos. b) Rotura del folículo maduro con expulsión del óvulo. c) Estimulación de la maduración del cuerpo lúteo. La HEF también contribuye a esta maduración. El cuerpo lúteo secreta progesterona (durante la fase posovulatoria) y también estrógenos. La concentración de progesterona aumenta con rapidez después de la descarga HL. La concentración de progesteronas disminuye unos 3 días antes de la nueva menstruación. El contenido sanguíneo de estrógenos aumenta durante la fase lútea, pero a un nivel más bajo que el que se desarrolla antes de la ovulación. Cambios cíclicos en el útero: ciclo endometrial. Acompañada de la producción de estrógenos y progesterona por el ovario se produce un ciclo endometrial que pasa por las siguientes etapas: a) Proliferación del endometrio (Fase estrogénica). En la menstruación se desprende el epitelio, estracto submucoso y también la mayor parte del estrato vascular. Después de esta menstruación y por influencia de los estrógenos secretados en cantidades crecientes por los folículos en desarrollo, el endometrio prolifera rápidamente. Para el 7º día posmenstrual la superficie del endometrio está revestida nuevamente de epitelio. El espesor va aumentando hasta la ovulación. b) Fase secretoria del ciclo endometrial (Posovulatoria). Durante la segunda fase del ciclo menstrual (después de la ovulación) el cuerpo amarillo segrega grandes cantidades de estrógenos y progesterona. La progesterona hace que el endometrio se hinche, se carga de sustancias secretorias del endometrio, y que éste segregue pequeñas cantidades de líquido endometrial. El espesor aumenta más y se vasculariza más. La finalidad es producir un endometrio muy secretor que contiene grandes cantidades de elementos nutritivos, para el huevo en división antes de que se produzca la implantación. Se asegura así la nutrición de éste. Menstruación Unos días antes del término del ciclo sexual las hormonas gonadotrópicas y las ováricas disminuyen bruscamente hasta valores muy bajos de secreción, provocando la menstruación. El endometrio involuciona hasta un 65% del espesor que tenía antes. Los vasos sanguíneos colapsan, lo que origina una necrosis del endometrio. En consecuencia se derrama sangre en la capa vascular del endometrio, aumentando las zonas hemorrágicas durante un período aproximadamente de 24-36 horas. Gradualmente las capas necróticas más externas del endometrio se separan del útero a nivel de las hemorragias, hasta desescamar todas ellas. Se pierden aproximadamente 35 ml de sangre y 35ml de líquido seroso. 10.4. Funciones de los ciclos: La función principal es preparar el endometrio todos los meses para la gestación. Si no ocurre embarazo, el endometrio grueso y vascularizado innecesario es expulsado. En caso de ocurrir fecundación, el cuerpo lúteo no desaparece, sino que sigue secretando progesterona y estrógenos durante 6 meses, o más, de la gestación. Si se extirpa en los primeros meses se produce aborto espontáneo. Además, el óvulo fecundado que inmediatamente comienza a convertirse en embrión se implanta en el endometrio. Las pastillas anovulatorias contienen compuestos de tipo estrógeno sintético o progestágeno sintético o de ambos. Al establecer una concentración sanguínea alta de estas sustancias se impide el desarrollo del folículo y de su óvulo respectivo ese mes. Como el óvulo no madura, no hay ovulación. Las dosis de "pastillas" se detienen a tiempo para permitir que disminuya su concentración sanguínea, como ocurre en condiciones naturales cerca del final del ciclo, hasta que se produzca la menstruación. 11. Hormonas y conducta sexual. Sexo y género El sexo es un aspecto de la biología, psicología y sociología humanas que genera gran controversia y discriminación entre los seres humanos. El contexto de discusión se centra en la contribución relativa del sexo de una persona a la forma en que hombres y mujeres piensan, sienten y se comportan. Desde el punto de vista biológico se conocen tres categorías de sexo en animales: 1) machos: organismos capaces de producir espermatozoides 2) hembras: organismos capaces de producir óvulos 3) hermafroditas: organismos capaces de producir ambos tipos de gametos. En el mundo animal, con excepción del hombre y algunos primates, la actividad sexual está relacionada de manera casi exclusiva con la función reproductora. Se cumple así uno de los objetivos de todos los seres vivos: la expansión de la especie, o si se prefiere, la de sus genes (Dawkins, 1994). El desarrollo de la conducta sexual, en tales casos, se encuentra bajo un estricto control genético; la evolución se ha ocupado de que el gobierno de la conducta sexual no caiga en manos del aprendizaje, sino que ha asegurado que tal conducta se produzca de manera congénita sin la necesidad de adiestramientos. Esta rigidez del instinto sexual de los animales se ha reducido de forma drástica en nuestra especie. De todas formas, los intereses biológicos quedan asegurados. Uno de los determinismos genéticoshormonales de los que nos hemos liberado los humanos es el de los períodos de celo o estro en las mujeres, a los que están sujetas el resto de las hembras de los mamíferos. En éstos las hembras sólo están receptivas a los machos durante unos períodos muy concretos, que se corresponden con los periodos de fertilidad (ovulación) y que además están sujetos a determinados ritmos infradianos que aseguran que la prole nazca en condiciones ambientales propicias. especie: La pérdida de estro en la especie humana supuso un poderoso elemento socializador en nuestra - permite el desarrollo de unas relaciones más estables - permitir el desarrollo de actitudes cooperativas entre ambos sexos - sirve, así mismo, para el establecimiento de vínculos afectivos - para la mutua gratificación - y para la expresión de sentimientos y emociones. Proceso de diferenciación sexual En el proceso de diferenciación sexual se sigue por lo general un patrón igual en todo el filum de los mamíferos. En este proceso pueden diferenciarse cinco fases, cuyos procesos determinantes son: 1. Fase genética o cromosómica (XX y XY) 2. Al principio, antes de las 6-8 semanas el sexo es indiferenciado, es decir no hay ni testículos ni ovarios. El embrión puede evolucionar hacia cualquier sexo (en esta fase tan temprana, se podría manipular el sexo con hormonas)8 3. Aparecen los testículos, ovarios, trompas, etc (estructuras internas y de los tractos – “conductos”- reproductores) 4. Aparecen los órganos genitales externos 5. Diferenciación sexual del cerebro, responsable del diferente patrón de secreciones hormonales en machos y hembras ya desarrolladas, y responsable igualmente, en gran medida, de las diferencias encontradas en su conducta (Carrobles, 1990)9 El desarrollo de las gónadas, que tiene lugar en el inicio del proceso de diferenciación sexual aproximadamente entre las 6 y 8 semanas, viene determinado genéticamente y es regido por el patrón cromosómico propio definido ya en el momento de la fecundación. A continuación, si hay presencia de andrógenos, los tejidos indiferenciados evolucionarán en sentido masculino; si no hay hormonas masculinas la diferenciación será en sentido femenino. Es decir, al inicio del desarrollo embrionario, el aparato genital de los mamíferos se encuentra desprovisto de toda orientación sexual. El embrión adquiere las particularidades del sexo masculino si su fórmula cromosómica es XY. Los esbozos gonádicos (“los proyectos de gónadas”), bajo la acción del cromosoma Y, fabrican testosterona y un factor, la hormona antimülleriana, directamente responsables de la masculinización del organismo. En su ausencia, es decir en los individuos XX, el organismo evoluciona hacia el sexo femenino”. Por tanto, antes de la influencia hormonal existe una doble potencialidad macho-hembra. Existe pues, un período crítico en el proceso de desarrollo, que viene determinado por la presencia de andrógenos El patrón inicial del feto tanto del cuerpo como de la estructura mental (cerebral) parece ser femenina. Por ello, los hombres tienen algunos rasgos femeninos como los pezones y las glándulas mamarias, que a pesar de no funcionar conservan el potencial de producir leche (Pease y Pease, 2000) 8 Entre las 6 y 8 semanas posteriores a la fecundación el feto si es masculino (XY) recibe una dosis masiva de hormonas masculinas que provocará el desarrollo de los testículos. Una segunda dosis de estas hormonas masculinizará el cerebro (Pease y Pease, 2000) 9 secretados por los testículos una vez que se han formado. Posteriormente, como señalaba anteriormente, tiene lugar la diferenciación de los tractos reproductores internos, de los genitales externos y principalmente del cerebro. En el caso de la diferenciación sexual de la hembra no parece ser necesaria la presencia de estímulos hormonales específicos. Más bien el desarrollo sexual femenino parece producirse por la ausencia de testosterona. Esto es independiente de que el embrión sea macho o hembra. El último y decisivo paso en este proceso de especificación sexual es el de la diferenciación cerebral (Kimura, 1992), que tiene lugar en el momento de la formación de los vasos sanguíneos. Ahora las hormonas testiculares pueden llegar a través de la vía sanguínea al cerebro. Dentro de éste, la estructura más influenciada es el hipotálamo que posteriormente, en la edad de reproducción, regirá no sólo determinados comportamientos (en animales rige el cortejo, la conducta sexual o la agresión), sino que también ejerce, probablemente, alguna influencia sobre fenómenos más específicamente humanos como la identidad o la orientación sexual, aunque las influencias sociales y los procesos psicológicos de aprendizaje social ejercen gran influencia. Además, el hipotálamo mediante sus factores hipotalámicos de liberación actuará sobre la hipófisis. Esta glándula se encarga de la regulación de la actividad de las glándulas sexuales a través de las hormonas luteinizante y estimulante de los folículos. Es así mismo responsable de la pubertad y la menopausia, fenómenos que son inducidos más por modificaciones ocurridas en el cerebro y en el funcionamiento cerebral que en el propio ovario de la hembra. Fundándose en las fases de diferenciación sexual, antes mencionadas, se han individualizado en el ser humano diferentes conceptos de sexo, que nos ayudan a comprender que muchas veces el sexo no está claramente definido o que el sexo psicosocial se contradice con el sexo que anatómica o genéticamente le corresponde: 1. Sexo cromosómico. Viene dado por la combinación de los cromosomas sexuales: XX, mujer, y XY, varón. Se determina en el momento de la fecundación. 2. Sexo gonadal. Se determina a partir de la séptima semana de vida intrauterina por la presencia de gónadas masculinas o femeninas testículos u ovarios. El doble aspecto funcional condiciona dos nuevos conceptos de sexo. 1) sexo gamético, definido por la producción de óvulos y/o espermatozoides, y 2) sexo hormonal, condicionado por la preferente producción de hormonas de acción androgénica o estrogénica. Estas hormonas serán las responsables de la diferenciación de los genitales externos e internos y, en su omento, de la aparición de los caracteres sexuales secundarios. 3. Sexo genital interno: se establece por la diferenciación de los conductos genitales en sentido femenino (útero, trompas de Falopio) o masculino (epidídimo, conductos deferentes, vesículas seminales y conducto eyaculador). 4. Sexo genital externo: definido por la presencia de pene, testículos y escroto en el varón, y clítoris, labios mayores y menores, y vagina en la hembra. Este tipo de sexo, define en el nacimiento la forma del sexo civil. 5. Sexo morfológico: motivado por la presencia de fenotipo masculino o femenino. A estos conceptos de sexo biológico podríamos añadir otros de carácter socio- cultural: 6. Sexo psicosocial: comprende las manifestaciones externas, como son el vestido, ademán, corte de cabello, comportamiento social y la orientación de los impulsos sexuales (heterosexualidad, homosexualidad o bisexualidad) 7. Sexo civil: definido por la inscripción en el registro civil. Así, desde el punto de vista humano el concepto de sexo adquiere otras dimensiones haciendo muy difícil, en ocasiones, asignar un sexo a los individuos. En la vida real se dan casos de personas que bien por falta de diagnóstico precoz, bien por equivocación en la educación de la orientación de sus comportamientos y sentimientos sexuales o, en definitiva, por haber adoptado desde su niñez el sexo que psicológicamente o genéticamente no les correspondía, sufren trastornos de personalidad. Ya hemos señalado que las hormonas masculinas del feto macho (andrógenos) inundan el cerebro masculinizándolo. ¿Pero qué ocurre si el feto masculino no recibe esta dosis de andrógenos?. Según Pease y Pease (2000) podrían ocurrir 2 cosas: 1. que el bebé nazca con una estructura cerebral más masculina que femenina, es decir un niño que seguramente será gay tras la pubertad. 2. que el bebé masculino genéticamente (XY) nazca con un cerebro totalmente femenino pero con genitales masculinos. Esta persona será, según los autores, un transexual. Pease y Pease (2000) señalan: “la homosexualidad se determina antes del nacimiento y, además, se ha comprobado que los condicionantes y el entorno social tienen mucha menos influencia en la conducta que lo que se pensaba. Los científicos han podido observar que los esfuerzos de los padres para suprimir las tendencias homosexuales en un adolescente o adulto prácticamente no tienen ningún resultado. El hecho de que la hormona masculina (o la carencia) tenga un impacto mucho mayor en el cerebro masculino provoca que la mayoría de los homosexuales sean hombres” (p. 100-200). “Por cada lesbiana (cuerpo femenino con estructura mental masculinizada) existen de ocho a diez hombres gays. Si las asociaciones de gays y lesbianas promoviesen estas evidencias y el sistema educativo se encargarse de difundirlas, los homosexuales y transexuales serían mucho más aceptados. Mucha gente se muestra mucho más comprensiva y tolerante al entenderse que se trata más de una conducta innata que de una opción personal. Por ejemplo los bebés focomélicos10 los pacientes de Parkinson, los autistas o la gente que padece parálisis cerebral están generalmente aceptados porque han nacido son estas condiciones, contrariamente a los homosexuales, que supuestamente escogen su estilo de vida” (p. 200). “¿Podemos criticar a una persona que es zurda o disléxica? ¿Por tener ojos azules o ser pelirrojo? ¿O por tener una estructura cerebral femenina en un cuerpo masculino? Muchos homosexuales erróneamente creen que su homosexualidad es una elección y, como la mayoría de los grupos minoritarios, aprovechan los programas televisivos o lugares que cuentan con una amplia audiencia para divulgar la palabra «elección», lo que no provoca más que actitudes y opiniones negativas por parte de la mayoría de la sociedad” (p. 200).. “Desgraciadamente, las estadísticas muestran que más del 30% de los suicidios adolescentes los cometen gays y lesbianas y que uno de cada tres transexuales se suicida. Parece ser que la percepción de verse aprisionado en el «cuerpo equivocado» de por vida es demasiado fuerte y no lo pueden soportar. Un estudio que examinaba el entorno social de los homosexuales adolescentes concluyó que la mayoría crecían en familias o comunidades que les imponían un rechazo y odio hacia los homosexuales y que muchas religiones habían intentado salvar a estas «víctimas» mediante la oración o terapias” (p. 201). Por otra parte, como es bien conocido, el término género implica mucho más que el sexo del individuo (generalmente impuesto por la sociedad, ya desde el momento del nacimiento, como hombre o mujer dependiendo de las características de los genitales). Cada sociedad tiene predefinidos los rasgos que se supone deben poseer los hombres y las mujeres (estereotipos de género), de modo que están preconcebidos los roles que deben cumplir los miembros de cada sexo y la forma en que se asume que den comportarse. No obstante, la identidad de género no es una dimensión única, con masculino en un extremo y femenino en otro. Existe todo un espectro entre ambos extremos en el que los individuos de uno u otro sexo pueden localizarse. De hecho los individuos pueden aceptar algunos aspectos de los estereotipos de género Defecto físico que consiste en la desaparición parcial de las extremidades, o sea, en el nacimiento de manos y pies directamente del tronco. 10 de su sociedad a la vez que rechazar otros. Por tanto, el género puede implicar realmente multitud de dimensiones en lugar de sólo una o dos. La mayoría de los antropólogos y etólogos (véase, por ejemplo,bel-Eibesfeldt, 1993) admiten que siempre han existido en las poblaciones humanas diferencias en las actividades desempeñadas por los mujeres y los hombres. Las hipótesis más plausibles que defienden esta diferenciación de funciones están en relación con determinados factores biológicos vinculados al sexo: Diferente estructura de la pelvis entre ambos sexos. Los hombres manifiestan un mejor rendimiento motor (desarrollan más la musculatura por efecto de la hormona anabolizante testosterona) El embarazo y la lactancia habrían servido de base para una división del trabajo social. Así, las labores de caza y protección (como ocurre hoy en las sociedades de cazadores-recolectores), para las que es conveniente un gran vigor físico, serían realizadas por el hombre, mientras que la crianza de la prole y la recolección estarían a cargo de la mujer. La testosterona es una hormona anabolizante que estimula el desarrollo muscular, más pronunciado en los hombres. Por supuesto que esta división de funciones no implica de ninguna manera una explotación de dominio de un sexo sobre el otro, sino más bien de cooperación mutua con objeto de obtener una mayor eficacia biológica. Por analogía con nuestros parientes filogenéticos vivos más próximos, los chimpancés, se ha observado que en la especie Pan paniscus (chimpancé pigmeo o bonobos), al igual que en el chimpancé común, son lo machos los que cazan a otros monos (principalmente colobos) y luego comparten el botín con las hembras. También se ha demostrado que en aquellos, el mando del grupo puede ser desempeñada indistintamente por una hembra o por un macho. En ambos casos el individuo dominante es respetado por todo el grupo. Existen evidencias que nos permiten suponer que como consecuencia de nuestro legado filogenético existen ciertas diferencias comportamentales y de los procesos cognoscitivos entre hombres y mujeres. No obstante, queremos remarcar nuestra convicción de que tales diferencias no están predeterminadas, ni mucho menos resultan inmodificables. Simplemente indican que pueden existir predisposiciones a patrones diferentes de conducta en algunas situaciones. Haciendo un breve resumen, las diferencias de género con una base biológica más o menos sólida, las podríamos ordenar con relación a la conducta social, a la selección de pareja, al ajuste psicológico (emocionalidad, depresión, etc.), y a las capacidades cognoscitivas, por ejemplo. 1. Las mujeres parecen manejar e interpretar el lenguaje no verbal mejor que los hombres. Este lenguaje, por lo general, revela mucho mejor acerca de relaciones y estados emocionales de los demás. De aquí que la “intuición femenina” o capacidad de predecir cómo se comportarán o sentirán los demás tenga, una base real. Ello podría estar relacionado con la lateralización de las emociones y las diferencias en el desarrollo de los hemisferios cerebrales en ambos sexos. 2. Con respecto a la mayor susceptibilidad de la mujer a las influencias sociales o a la existencia de diferentes estilos de liderazgo asignados a hombres (estilo más autocrático) y mujeres (estilo más participativo), las investigaciones sugieren que en general las diferencias son menores que las asignadas por los estereotipos de género. 3. La supuesta mayor agresividad física directa de los hombres podría tener su correlativo biológico en los mayores niveles de testosterona. La testosterona aumenta la agresividad en vertebrados (recuérdese los casos de castración de machos, la administración de andrógenos a hembras, la mayor agresividad de los machos durante los períodos de establecimiento de territorio que coinciden con mayores niveles de testosterona, etc.). Sin embargo, aunque los andrógenos podrían estar relacionados con la agresión en los humanos en algunos casos, no está claro que la testosterona (principal andrógeno) sea la causa directa de la agresión. 4. La sociobiología y la psicología evolutiva sugieren la existencia de preferencias diferentes en los rasgos de la pareja. Este enfoque conocido como “modelo de inversión parental” sostiene que los hombres invierten menos que las mujeres en el tiempo y esfuerzo para producir descendencia. Cada individuo varón puede tener muchos descendientes con muchas mujeres diferentes. Los hombres buscarían en las mujeres señales aparentemente aptas para la procreación: juventud y otras señales externas de salud y vigor. Sin embargo, las mujeres invierten más en tiempo y energía con cada hijo (embarazo, lactancia, crianza, etc.), y posiblemente por ello busquen otras cualidades en los hombres (Trivers, 1985). Entre estas cualidades podrían estar el éxito, carácter, la ambición y la inteligencia (Feingold, 1992). A pesar de ello, está claro que las mujeres parecen ser tan sensibles como los hombres al atractivo físico. Sin embargo, aunque estas interpretaciones son compatibles con el modelo de inversión parental, también pueden ser explicados en términos de factores sociales. 5. Las mujeres tienen mayor capacidad que los hombres para expresar sus emociones. Ello está en relación con las diferencias observadas en el sistema límbico y en la lateralización de las emociones. También se ha hablado sobre la mayor tendencia a la depresión en las mujeres en relación con su biología. Esto puede ser cierto en determinados casos, como pueden ser los de la menopausia (disminución de la secreción de estrógenos), el mixedema (más común en mujeres; consiste en una disminución de la secreción de tiroxina), u otras alteraciones endocrinas o de otro tipo. También el uso de anticonceptivos podría producir depresiones. Pero lo que no cabe duda es que los factores sociales de discriminación sexual, el acoso físico y sexual, la carga de tener que preocuparse por su seguridad (sobre todo en familias pobres), las restricciones y limitaciones impuestas por los estereotipos de género, son factores decisivos, y posiblemente mucho más importantes que los biológicos (si es que existen en condiciones de normalidad), en la mayor incidencia de la depresión en las mujeres. 6. En relación con las capacidades cognoscitivas parecen existir ciertas diferencias entre ambos sexos relacionadas con el desarrollo diferencial de los hemisferios cerebrales. Estas diferencias se han mostrado anteriormente en el presente capítulo. De todas formas, en opinión de Feingold (1992ª), en los últimos años estas diferencias aparecen en los niños/as y luego disminuyen o desaparecen en la adolescencia. Así, podemos sugerir que uno de los objetivos de la educación debe ser el de fomentar la comprensión y el mutuo respeto a la realidad psicosexual que cada persona representa, así como a los valores que, con relación a la sexualidad, el individuo haya asumido. Igualmente, la educación deberá promover modelos de cooperación y hábitos destinados a valorar positivamente y aceptar las diferencias de sexo a la vez que promover el análisis y eliminación de mecanismos de transmisión y desarrollo de las diferencias de género que pueden ser limitadoras de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.