La terapia familiar surge en los años 50 en Estados Unidos, en el
Anuncio
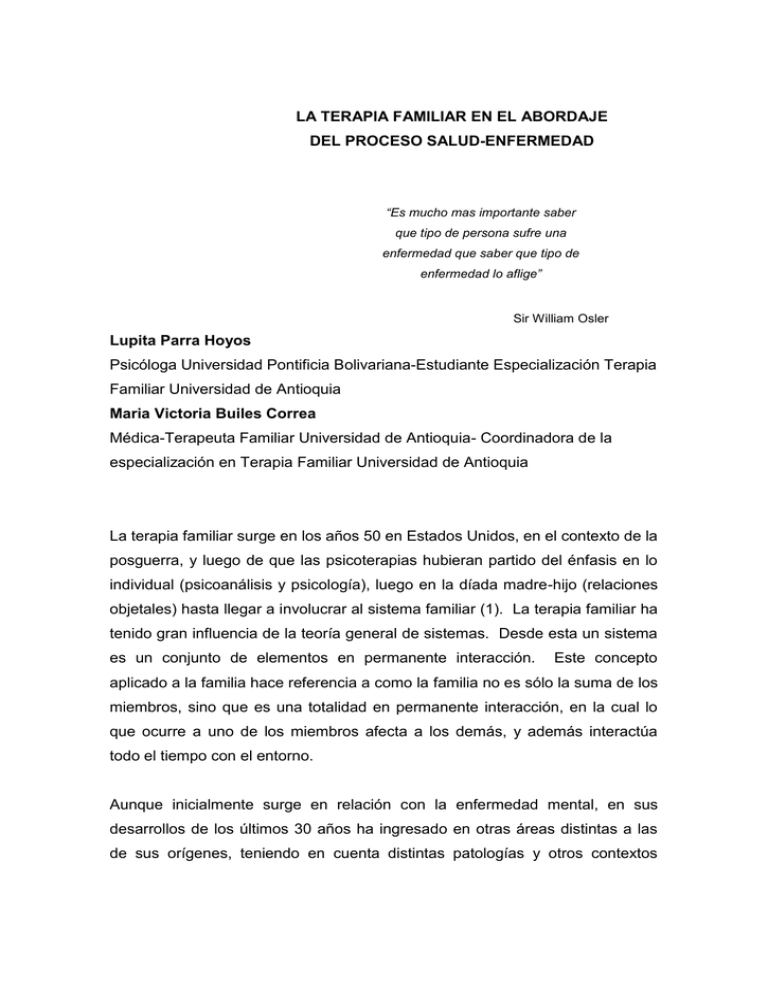
LA TERAPIA FAMILIAR EN EL ABORDAJE DEL PROCESO SALUD-ENFERMEDAD “Es mucho mas importante saber que tipo de persona sufre una enfermedad que saber que tipo de enfermedad lo aflige” Sir William Osler Lupita Parra Hoyos Psicóloga Universidad Pontificia Bolivariana-Estudiante Especialización Terapia Familiar Universidad de Antioquia Maria Victoria Builes Correa Médica-Terapeuta Familiar Universidad de Antioquia- Coordinadora de la especialización en Terapia Familiar Universidad de Antioquia La terapia familiar surge en los años 50 en Estados Unidos, en el contexto de la posguerra, y luego de que las psicoterapias hubieran partido del énfasis en lo individual (psicoanálisis y psicología), luego en la díada madre-hijo (relaciones objetales) hasta llegar a involucrar al sistema familiar (1). La terapia familiar ha tenido gran influencia de la teoría general de sistemas. Desde esta un sistema es un conjunto de elementos en permanente interacción. Este concepto aplicado a la familia hace referencia a como la familia no es sólo la suma de los miembros, sino que es una totalidad en permanente interacción, en la cual lo que ocurre a uno de los miembros afecta a los demás, y además interactúa todo el tiempo con el entorno. Aunque inicialmente surge en relación con la enfermedad mental, en sus desarrollos de los últimos 30 años ha ingresado en otras áreas distintas a las de sus orígenes, teniendo en cuenta distintas patologías y otros contextos donde se desarrolla la vida familiar a saber: la escuela, la vida política, lo social entre otros. La terapia familiar podría definirse como el proceso terapéutico en el que se reúne todo el sistema familiar o parte de él para adquirir una perspectiva diferente acerca de la situación problema de la familia y proponer puntos de vista alternativos que no requieran la presencia de los síntomas que trajeron a la familia a la consulta. Luego de aproximarnos al concepto de la terapia familiar, podría surgir la pregunta ¿qué relación guarda ésta con el abordaje del proceso saludenfermedad? La respuesta se vincula con los cambios sociales, políticos, culturales, económicos y filosóficos (el paso de la modernidad a la postmodernidad), de los cuales ha surgido una nueva visión del mundo y por ende del fenómeno salud-enfermedad, que trasciende el modelo reduccionista que hasta mediados del siglo pasado acompañaban el abordaje del modelo médico. Recientemente, Capra propone entonces enmarcar los procesos de la vida dentro de la visión ecológica, ya que ésta no sólo hace referencia a la interdependencia de las partes de los procesos vitales, sino también a la percepción de cómo se insertan éstos en su entorno natural o social, permitiendo así, concebir la salud como una red, que integra lo funcional, lo biológico, las necesidades básicas, la participación, la solidaridad, lo cultural, lo psíquico, la justicia, lo político, entre otros (2). Con lo anterior podríamos decir entonces, que tanto la salud como la enfermedad son un lenguaje que se expresa en el cuerpo a través de signos y síntomas, pero hoy en la perspectiva ecológica, diríamos que ese lenguaje no se circunscribe sólo al contexto biológico, de ahí la necesidad de intervenir desde diversas disciplinas para decodificar tan complejo lenguaje. Para ilustrar lo anterior algunas investigaciones en niños han demostrado que las patologías infecciosas a repetición están vinculadas con cambios en la vida familiar como eventos inesperados tales como el divorcio de los padres, la muerte de un ser querido, el secuestro, la violencia intrafamiliar entre otros (3). De la relación entre el curso de la enfermedad y el contexto familiar distintas investigaciones han mostrado una asociación bidireccional (4). La familia, como unidad relacional desempeña un papel básico en el manejo de las enfermedades. Es así como en investigaciones de los años 70 surge el concepto de emociones expresadas (EE) que son definidas como actitudes o expresiones verbales de los familiares hacia el enfermo que facilitan o interfieren las relaciones y el curso de la enfermedad (5) Las emociones expresadas se dividen en altas y bajas, las altas se caracterizan por críticas frecuentes, intrusividad, sobreprotección, hostilidad, sobrevaloración de los problemas y discusiones frecuentes. Las bajas son relaciones familiares caracterizadas por calidez, tolerancia y comunicación clara y directa. Las EE altas se relacionan con recaídas en diferentes patologías como esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, diabetes, asma entre otras (4) En la práctica médica las EE altas pueden evidenciarse cuando ante un enfermo con diagnóstico de Hipertensión Arterial la familia constantemente hace comentarios críticos tales como: “usted no se cuida”, “usted sigue fumando” “como es de descuidado, no se esta tomando el medicamento”. El sobreenvolvimiento puede evidenciarse en una madre que frente a su hijo con diagnóstico de depresión expresa o vivencia: “pobre mi hijo, no le digamos nada para que no se afecte”, “a él no se le puede exigir nada ni solicitar que haga nada porque esta enfermo”, la madre que llora siempre cuando su hijo con depresión llora. La intervención de las EE altas, que alteran el curso de la enfermedad se han venido trabajando desde el enfoque familiar a través de la psicoeducación que consiste en una serie de actividades con la familia donde ellos pueden expresar sus preocupaciones y su saber frente a la enfermedad y el equipo de salud puede retomar estos conocimientos e introducir nueva información que genere cambios en las conductas tanto del familiar como del enfermo. Desde este abordaje las redes sociales juegan un papel importante como colaboradores del proceso psicoeducativo. Una situación que podría ilustrar un poco el proceso psicoeducativo tiene que ver con el nacimiento de una hija con Síndrome de Down. En la pareja pueden aparecer EE altas tales como una crítica permanente de un miembro de la pareja hacia el otro con comentarios culpabilizadores. Estas reacciones obedecen a las expectativas y creencias que socialmente se han ido tejiendo. En este caso, el nacimiento de una hija genera múltiples emociones que se modifican cuando se enfrentan estas expectativas con la realidad de la enfermedad. Esta frustración se expresa a través de los comentarios mencionados. El médico tendría que detectar esta situación indagando a la pareja acerca de lo que ha significado esta experiencia, e identificar las EE altas, que van a tener curso deletéreo no sólo para la niña sino también para la familia. La psicoeducación se inicia permitiendo a la pareja expresar su vivencia, conversando, contactando a la familia con redes de apoyo (terapia familiar, fundaciones especializadas, grupos de apoyo) que les permitan sobreponerse para llevar a cabo un adecuado ajuste. Esta psicoeducación inicial la puede llevar a cabo el médico en su consulta. INDICACIONES DE TERAPIA FAMILIAR EN EL AMBITO MÉDICO: Cuando en la consulta médica se encuentra una familia con altas emociones expresadas. Cuando uno de los miembros de la familia ha sido sobreviviente del abuso sexual (esto hace necesario como protocolo de la historia clínica indagar acerca de abuso sexual) Cuando uno de los miembros de la familia es violentado física o psicológicamente. Es importante recordar que la sobreprotección es otro tipo de violencia porque discapacita. En la consulta médica se pueden evidenciar actos de violencia. La presencia de crisis inesperadas en la familia como secuestro, muerte de un familiar, embarazo en adolescentes, divorcio. Para ello se requiere interrogar al consultante acerca de ellas o tener la capacidad de crear conexiones en el paciente que reiteradamente consulta por diversas patologías como: migraña, dolores pélvicos, gastritis, entre otros; al interior de las cuales hay además de lo biológico, un componente emocional y relacional importante. Cuando uno de los miembros de la familia presenta algún tipo de adicción, que puede estar afectando a todo el grupo familiar y desencadenar otras dificultades en esta que pueden evidenciarse a través de otra enfermedad, por ejemplo: depresión, colon irritable, etc. En enfermedades crónicas donde se pueda detectar que la falta de control de la enfermedad esta relacionada a una situación familiar. Enfermedades crónicas que por su curso puedan afectar la vida familiar, como demencia senil, enfermedad mental, neoplasias entre otras. Cuando la familia no ha podido después de un tiempo prudencial elaborar duelos tales como: muertes, transplantes, amputaciones, nacimiento de un hijo con déficit. Cuando aparece Infidelidad en alguno de los miembros de la pareja y esta incide en el estado de bienestar en los miembros de la familia afectando su salud tanto física como mental o alterando la vida cotidiana de la familia. Insatisfacción marital sexual o de otra índole. Desórdenes de la conducta alimentaria: obesidad, anorexia, bulimia, entre otras. Situaciones psicosociales generadas por el conflicto armado como: minas antipersona, desplazamiento, masacres. Situaciones relacionadas con el desempeño escolar de los hijos, como fobia escolar, déficit de atención, hiperactividad. Para acceder a atención individual, de pareja o familia pueden remitir a las siguientes instituciones: Terapia familiar del Hospital Universitario San Vicente de Paúl: 444 1 333 Ext. 3501-3502 Persona y familia: 291 06 87 Centro de familia Universidad Pontificia Bolivariana: 412 58 58 Bibliografía: 1. Bertrando P, Toffanetti D. Historia de la terapia familiar: los personajes y las ideas. Buenos Aires: Paidós; 2004. 2. Morales G. Reflexiones sobre una visión sistémica de la vida: el paradigma ecológico (mimeografiado) 3. McDaniel S, Campbell T, Seaburn D. Family oriented Primary Care: a Manual for Medical Providers. Nueva York: Springer; 1990. 4. Builes M. Bedoya M. La psicoeducación como experiencia narrativa: comprensiones posmodernas en el abordaje de la enfermedad mental. Revista Colombiana de Psiquiatría (Bogotá) 2006; 5. Betancur M. XXXV (4): 463-475. Esquizofrenia: rehabilitación otro camino. Prensa Creativa; 1994. Medellín: