parametros usuales para la asistencia y tratamiento de niños
Anuncio
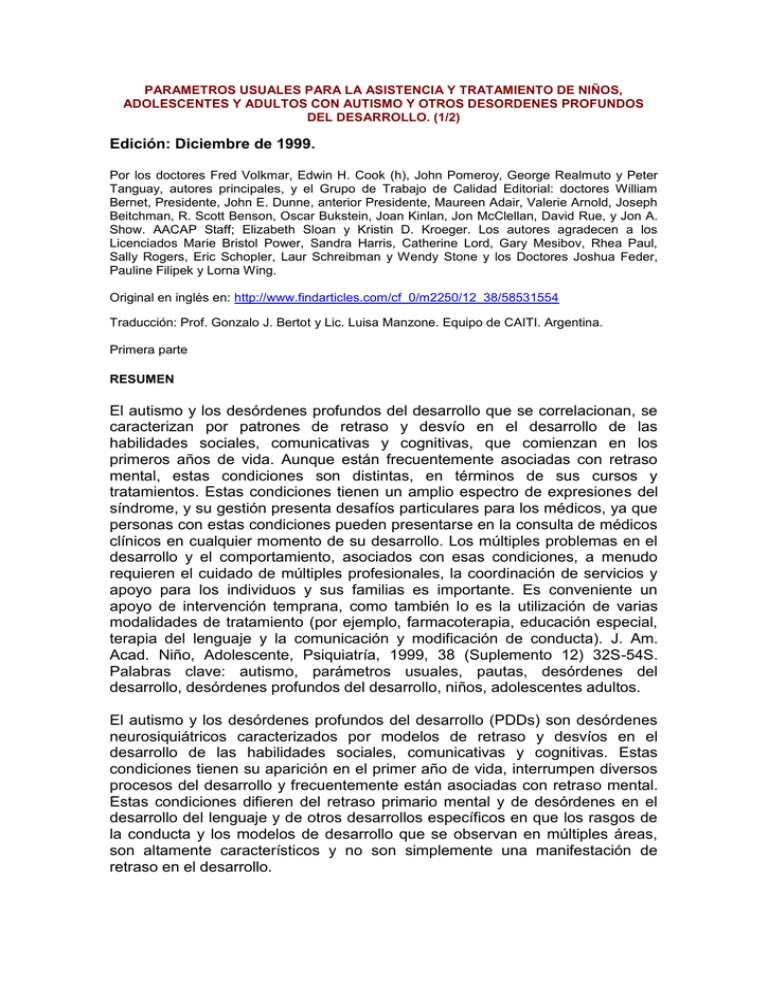
PARAMETROS USUALES PARA LA ASISTENCIA Y TRATAMIENTO DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON AUTISMO Y OTROS DESORDENES PROFUNDOS DEL DESARROLLO. (1/2) Edición: Diciembre de 1999. Por los doctores Fred Volkmar, Edwin H. Cook (h), John Pomeroy, George Realmuto y Peter Tanguay, autores principales, y el Grupo de Trabajo de Calidad Editorial: doctores William Bernet, Presidente, John E. Dunne, anterior Presidente, Maureen Adair, Valerie Arnold, Joseph Beitchman, R. Scott Benson, Oscar Bukstein, Joan Kinlan, Jon McClellan, David Rue, y Jon A. Show. AACAP Staff; Elizabeth Sloan y Kristin D. Kroeger. Los autores agradecen a los Licenciados Marie Bristol Power, Sandra Harris, Catherine Lord, Gary Mesibov, Rhea Paul, Sally Rogers, Eric Schopler, Laur Schreibman y Wendy Stone y los Doctores Joshua Feder, Pauline Filipek y Lorna Wing. Original en inglés en: http://www.findarticles.com/cf_0/m2250/12_38/58531554 Traducción: Prof. Gonzalo J. Bertot y Lic. Luisa Manzone. Equipo de CAITI. Argentina. Primera parte RESUMEN El autismo y los desórdenes profundos del desarrollo que se correlacionan, se caracterizan por patrones de retraso y desvío en el desarrollo de las habilidades sociales, comunicativas y cognitivas, que comienzan en los primeros años de vida. Aunque están frecuentemente asociadas con retraso mental, estas condiciones son distintas, en términos de sus cursos y tratamientos. Estas condiciones tienen un amplio espectro de expresiones del síndrome, y su gestión presenta desafíos particulares para los médicos, ya que personas con estas condiciones pueden presentarse en la consulta de médicos clínicos en cualquier momento de su desarrollo. Los múltiples problemas en el desarrollo y el comportamiento, asociados con esas condiciones, a menudo requieren el cuidado de múltiples profesionales, la coordinación de servicios y apoyo para los individuos y sus familias es importante. Es conveniente un apoyo de intervención temprana, como también lo es la utilización de varias modalidades de tratamiento (por ejemplo, farmacoterapia, educación especial, terapia del lenguaje y la comunicación y modificación de conducta). J. Am. Acad. Niño, Adolescente, Psiquiatría, 1999, 38 (Suplemento 12) 32S-54S. Palabras clave: autismo, parámetros usuales, pautas, desórdenes del desarrollo, desórdenes profundos del desarrollo, niños, adolescentes adultos. El autismo y los desórdenes profundos del desarrollo (PDDs) son desórdenes neurosiquiátricos caracterizados por modelos de retraso y desvíos en el desarrollo de las habilidades sociales, comunicativas y cognitivas. Estas condiciones tienen su aparición en el primer año de vida, interrumpen diversos procesos del desarrollo y frecuentemente están asociadas con retraso mental. Estas condiciones difieren del retraso primario mental y de desórdenes en el desarrollo del lenguaje y de otros desarrollos específicos en que los rasgos de la conducta y los modelos de desarrollo que se observan en múltiples áreas, son altamente característicos y no son simplemente una manifestación de retraso en el desarrollo. Las diversas expresiones del autismo y de otros PDDs a lo largo del transcurso del desarrollo presentan algunos de los más grandes desafíos a los médicos. Personas con esas condiciones pueden presentarse para cuidado clínico en cualquier momento del desarrollo. Por ejemplo, los médicos pueden estar implicados en la asistencia inicial del infante y posteriormente en el tratamiento de este niño mientras él o ella se encamina a la niñez media y la adolescencia. A esto se agrega que el autismo y PPDs están asociados con un enorme espectro de expresiones del síndrome, esto es, cambios en los síntomas en el transcurso del desarrollo y con relación al grado de cualquier deficiencia mental asociada. Un conocimiento del espectro de expresiones del síndrome y una apreciación de las complejidades del cambio en el desarrollo son importantes. Cada niño requiere un programa único y amplio de servicios, dotado con profesionales de diversas disciplinas. Uno de esos profesionales debe ser el responsable de la coordinación de los servicios y del apoyo. RESUMEN EJECUTIVO El autismo y PDDs son condiciones que aparecen en el primer año de vida y que interrumpen varios procesos del desarrollo. La expresión diversa de estos desórdenes presentan desafíos particulares para la asistencia clínica y tratamiento. Personas con esas condiciones pueden presentarse para evaluación y tratamiento en cualquier momento en el ciclo de vida. Los médicos deben estar al tanto del enorme espectro de expresiones del síndrome y de las complejidades del cambio en el desarrollo. La variedad, intensidad y amplitud de los servicios requeridos por personas en estas condiciones, así como la participación de profesionales de diversas disciplinas, requieren del esfuerzo de algún profesional en la coordinación y apoyo para el niño. En este sentido, es importante que el médico anime y reciba la participación de los padres y, de ser adecuado, de otros miembros de la familia, durante el proceso de asistencia; el apoyo de los padres y la familia así como del niño afectado, son una meta importante para el médico. EL PROCESO DE EVALUACION. Está indicada una evaluación psiquiátrica completa. Los aspectos de la evaluación variarán dependiendo de la edad del niño, historia y evaluaciones previas. Anamnesis. Al realizar la anamnesis, el médico debe estar particularmente informado de los rasgos importantes en diagnósticos diferenciales, tales como la naturaleza de las relaciones sociales en los primeros años de vida, dificultades en el desarrollo de las habilidades del lenguaje y la comunicación, y respuestas inusuales en el entorno. En muchos casos, los padres pueden ser interrogados para completar escalas de evaluación o listas de control de síntomas específicos del autismo y condiciones correlacionadas. Historia del desarrollo del embarazo y neonatal. Incluye una reseña del embarazo, pre-parto, parto y transcurso neonatal temprano. Debe efectuarse una historia del desarrollo e incluirse una reseña de los hitos en comunicación y motricidad. Los aspectos sobre la aparición o reconocimiento deben ser reseñados, por ejemplo cuándo los padres se mostraron por primera vez preocupados por el niño y porqué estuvieron preocupados, ya sea por cualquier aspecto del desarrollo inicial del niño inusual, etc. Historia clínica. La historia clínica debe incluir la exposición de posibles convulsiones, déficits sensoriales tales como pérdidas auditivas o visuales u otras condiciones médicas, incluyendo signos de síndromes específicos tales como el síndrome de X-frágil, y una historia en el uso de medicamentos modificadores del comportamiento. La historia familiar debe revisarse ante la posible presencia de otros desórdenes del desarrollo o autismo. La reseña de la medicación psicotrópica actual y pasada debe incluir una exposición de las dosis y de la respuesta en la conducta del niño, tanto con los aspectos adversos como los positivos del agente. El impacto de otras medicaciones para el comportamiento deben ser reseñadas. Factores familiares y psicosociales. El entrevistador debe ser sensible ante la situación familiar, así como con los apoyos y tensiones familiares. Es importante que los esfuerzos de varios especialistas y asesores técnicos estén bien coordinados y que un solo profesional asuma el rol totalizador como coordinador en la relación con escuelas y otros prestadores de intervenciones. Historia de la intervención. Deben reseñarse las respuestas del niño a cualquier programa educacional así como a cualquier intervención en el comportamiento. Los aspectos que deben ser reseñados incluyen informes de evaluaciones previas para educación y otros servicios, información fundamentada en escalas de puntuación estándar y listas de control de síntomas, cualquier informe descriptivo de maestros o cuidadores y, programas de educación individual. El examinador obtendrá así un panorama general de la calidad, intensidad y adecuación del programa y la respuesta del niño al mismo. Examen psiquiátrico del niño. Ambiente de observación. Dado el potencial impacto adverso de los entornos nuevos o no estructurados en el comportamiento del niño, el médico debe estar preparado para observarlo en aquellos lugares más o menos estructurados como la casa y la escuela. El médico debe estar alerta a los factores del entorno que inciden positiva o negativamente en el niño, por ejemplo, un entorno sobreestimulante en la escuela para un niño que es demasiado sensible a estímulos extraños. La aclaración acerca de cuan representativo es el comportamiento del niño, puede ser útil. La observación del niño en la interacción con los padres y familiares puede también brindar importante información sobre el niño, sobre los niveles de tensión experimentados por la familia en respuesta a los síntomas del niño y sobre la efectividad de las intervenciones de los padres. Son necesarias generalmente varias sesiones. Nivel general de desarrollo. Síntomas característicos en las áreas de interacción social, comunicación, juego, intereses restringidos o inusuales y comportamientos y, cualesquiera rasgos inusuales (por ejemplo; el lavado de manos estereotipado), deben ser evaluados con relación al nivel de desarrollo general. Esto debe incluir observaciones sobre el nivel de las habilidades del lenguaje y la comunicación exhibidas por el niño y cualquier inusual potencialidad, debilidad o intereses especiales que puedan incidir en la programación. Problemas específicos del comportamiento. El médico debe consignar la presencia de problemas específicos en el comportamiento que interfieran con la programación y requieran intervención en la conducta o farmacológica, por ejemplo; agresión, autolesiones o estereotipias. Evaluación Médica. Las metas de la evaluación. El examen físico del niño está relacionado con la búsqueda de condiciones clínicas tratables, para condiciones que algunas veces producen síntomas sugerentes de PDD, y para condiciones con importantes implicaciones para la familia, por ejemplo, condiciones clínicas heredadas como el síndrome de X-frágil o esclerosis tuberosa. Evaluación clínica inicial y posterior. Deben obtenerse una historia clínica y un examen físico. El médico debe estar en conocimiento de condiciones clínicas frecuentemente asociadas con el autismo, por ejemplo, relacionadas con desórdenes heredados como el X-frágil y la esclerosis tuberosa, que pueden aconsejar exámenes y estudios de laboratorio. Como parte de la atención médica rutinaria, debe de obtenerse información estándar (historial de vacunas, historial de alergias o respuestas inusuales a medicación) y estudios de laboratorio rutinarios. Los más recientes deberían incluir niveles de plomo ya que el alto nivel de lectura en este grupo de niños incrementa el riesgo de intoxicación por plomo. Exámenes auditivos y visuales. Una queja típica inicial hace referencia a sospechas de posible sordera. Infecciones frecuentes del oído pueden ser informadas o, en algunos casos, las infecciones crónicas del oído pueden ser reconocidas posteriormente a causa del retraso en el lenguaje del niño. Aunque una audiometría suele realizarse inicialmente; deberían realizarse unos potenciales evocados auditivos si existe cualquier duda sobre el anterior estudio audiológico. De forma similar, los aspectos concernientes a la visión, deben encararse por medio de evaluaciones. Evaluación neurológica. Dada la frecuencia del comienzo súbito de crisis convulsivas en esta población, la observación en el niño de síntomas sugerentes de convulsiones y una cuidadosa reseña de su situación neurológica con los padres son adecuadas. Los síntomas sugestivos de un comienzo súbito de convulsiones deben encararse con un EEG y/o consulta neurológica. Estudios de laboratorio. No existe actualmente un test de laboratorio para el autismo. Se indican estudios específicos para buscar las condiciones asociadas en base a la historia y la presentación clínica. El test del X frágil está típicamente indicado, dada la aparente asociación de esta condición con el autismo, así como el examen con la lámpara de Wood para esclerosis tuberosa. Un examen de ADN para el síndrome del X frágil está actualmente disponible. Dependiendo de la historia y resultados de los exámenes, pueden ser recomendables pruebas adicionales. La presencia de características dismórficas u otros hallazgos específicos pueden sugerir la necesidad de estudios sobre desórdenes metabólicos heredados o análisis cromosómicos. Servicios de consulta. Las evaluaciones de otros profesionales pueden estar indicadas conforme la historia y resultados de los exámenes. Estas pueden incluir evaluaciones por genetistas, neurólogos pediátricos y otros profesionales médicos. Para personas con el desorden de Rett, pueden ser necesarios los servicios de ortopedistas y terapias respiratorias. Evolución Psicológica. Prueba del desarrollo de la inteligencia. La evaluación de la capacidad cognitiva del niño está indicada a fin de establecer el nivel general de funcionamiento y, en muchos Estados, la elegibilidad de los servicios de algunas entidades. Cuando sea posible, debe de obtenerse la estimación por separado de CI verbal y no verbal. Habilidades de adaptación. La evaluación de las habilidades de adaptación es esencial para documentar la presencia de retraso mental asociado y para ayudar a establecer prioridades en la planificación del tratamiento. Otros estudios. Pueden ser dependiendo del contexto clínico. necesarios pruebas neuropsicológicas, Estudios sobre Habla/Lenguaje/Comunicación. Vocabulario: Deben obtenerse lo antes posible mediciones del vocabulario (receptivo y expresivo) de palabras simples. Habilidades en el lenguaje. El uso actual del lenguaje (receptivo y expresivo) debe ser evaluado, anterior y posteriormente al nivel del vocabulario de palabras simples. Articulación y Habilidad motora oral. Las dificultades con la articulación o dificultades motoras orales específicas deben ser evaluadas apropiadamente. Habilidades pragmáticas. El uso social de las habilidades del lenguaje/comunicación es a menudo un área con grandes dificultades para personas con autismo o desórdenes relacionados. Durante el desarrollo de una evaluación formal, el clínico debe valorar las capacidades del niño para el uso de cualquier nivel de habilidades de comunicación que él/ella tengan en relación con el contexto social. Evaluaciones sobre ocupación y terapia física. Las evaluaciones pueden estar indicadas, particularmente si existe algún grado de hiper o hiposensibilidad sensorial o dificultades en el desarrollo motor. Apoyo a la familia y parientes. En la medida de lo posible, es importante implicar a los padres y, de ser adecuado, a otros miembros de la familia en los procesos de evaluación. Esto ayuda a establecer un escenario de relación colaboradora a largo plazo y ayuda a los padres a convertirse en apoyos mejor informados para el niño. Varios grupos de padres y de apoyo familiar pueden brindar importantes fuentes de información y apoyo a los padres (ver Apéndice). Diagnóstico Diferencial. El diagnóstico diferencial incluye la consideración de los distintos PDDs, retraso mental no asociado con PDD, desórdenes específicos del desarrollo (por ejemplo, del lenguaje) y aparición temprana de psicosis (por ejemplo, esquizofrenia) entre otras. Las pautas específicas para el diagnóstico de los distintos PDDs, tales como trastorno autista, trastorno desintegrativo de la infancia, síndrome de Rett, síndrome de Asperger y PDD no especificado (PDDNOS o autismo atípico), están contemplados en el DSM-IV. En el trastorno autista el comienzo aparente de la condición se produce dentro del primer año de vida. Los padres pueden inicialmente estar preocupados porque el niño es sordo, aunque también informan de sensibilidad inusual con el entorno no social. El lenguaje está típica y significativamente retrasado o ausente. Conductas inusuales (por ejemplo, movimientos estereotipados) son comunes, particularmente después de alrededor de los tres años. En el Trastorno Desintegrativo de la Infancia existe un período prolongado de desarrollo normal, seguido por una marcada regresión en múltiples áreas y por el desarrollo de muchas de los rasgos autistas. En el síndrome de Rett, un crecimiento y desarrollo muy inicial es normal pero está seguido de una desaceleración en el crecimiento de la cabeza, desarrollo de marcado retraso mental e inusuales estereotipias de lavado de manos y otras características. En el síndrome de Asperger, el desarrollo inicial (incluyendo desarrollo cognitivo y lenguaje) es aparentemente normal, y el niño a menudo tiene intereses inusuales que son demandados y realizados con gran intensidad. Los déficits sociales comienzan a ser más evidentes cuando el niño ingresa al preescolar y está expuesto a sus iguales. En PDD-NOS (autismo atípico), los criterios para uno de los otros PDDs no pueden encontrarse pero el niño tiene problemas en la interacción social y otras áreas, en forma consistente con un diagnóstico de PDD. El diagnóstico diferencial del autismo y otros PDDs también incluye consideraciones de otros trastornos del desarrollo y psiquiátricos. El retraso mental o inteligencia límite a menudo coexisten con el PDD. Generalmente en el retraso mental, las habilidades sociales y comunicativas están en los niveles esperados dado el desarrollo general del niño. Los individuos con severo y profundo retraso mental pueden exhibir varios rasgos de tipo autista, particularmente movimientos estereotipados. El retraso mental no es normalmente observado en asociación con el síndrome de Asperger. Desordenes específicos del desarrollo, particularmente desordenes relacionados con el lenguaje, pueden algunas veces asemejarse al autismo y trastornos relacionados. Normalmente en los trastornos del lenguaje, los déficits primarios están en el área del lenguaje/comunicación, las habilidades sociales están relativamente presentes y los inusuales intereses focalizados y conductas asociadas con el autismo no se presentan. Raramente la esquizofrenia aparece en la niñez. Generalmente existe una historia previa de desarrollo normal o casi normal, con la comienzo de las típicas características alucinatorias y presencia de delirios de la esquizofrenia apareciendo posteriormente en el desarrollo. El mutismo selectivo algunas veces es confundido con el autismo y trastornos relacionados. En el mutismo selectivo ha capacidad del niño de hablar en alguna situación está preservada, pero el niño está mudo en otras situaciones. La historia y presentación son bastante diferentes de aquellas del autismo. Aunque se da el caso de que los niños con autismo son frecuentemente mudos, su mutismo no es naturalmente selectivo . El desorden de ansiedad social pueden algunas veces ser confundido con autismo u otro PDD (particularmente PDD-NOS), pero con la excepción del ansiedad social, los otros criterios para el autismo no se presentan. El trastorno de movimientos estereotipados está caracterizado por manierismos motores (estereotipias) y la presencia de retraso mental. Un diagnóstico de desorden de movimiento estereotipado no se efectúa si el niño se encuadra en los criterios para uno de los PDDs. Ocasionalmente una demencia tiene su aparición en la infancia. En algunos casos el niño puede cumplimentar los criterios para autismo atípico, en cuyo caso este diagnóstico así como el diagnóstico clínico específico causante de demencia puede efectuarse. El modelo típico en demencia con aparición en la infancia es un progresivo deterioro en el funcionamiento. Algunos niños con trastorno obsesivo- compulsivo (TOC) presentan inusuales intereses y conductas. Generalmente, sin embargo, las habilidades sociales están preservadas, como son las habilidades del lenguaje/comunicación. En el desorden de la personalidad esquizoide, el niño está relativamente aislado pero tiene la capacidad de relacionarse normalmente en algunos contextos. El trastorno de la personalidad esquiva está caracterizado por el desasosiego para enfrentarse con situaciones sociales. En el trastorno de vinculación reactiva, existe generalmente una historia de marcado o muy severo abandono. Los déficits sociales de este desorden tienden a remitirse dramáticamente como respuesta a entornos más adecuados. Resulta muy útil una aproximación multiaxial, fundamentada en el desarrollo para el diagnóstico diferencial. Pueden observarse comportamientos específicos en el contexto de la capacidad intelectual, comunicativa y otras. Cuando son utilizadas evaluaciones estandarizadas (por ejemplo, de inteligencia o lenguaje), es importante que sean seleccionadas para adecuarse al individuo. Medidas de habilidades de adaptación son rápidamente obtenidas y colaboran en la elaboración de los programas de intervención. La etapa y nivel de desarrollo del individuo son importantes en la evaluación y el tratamiento. Para los infantes y niños muy pequeños, debe aumentar el conocimiento de las complejidades diagnósticas. Por ejemplo, no todos los rasgos del autismo pueden estar presentes antes de los tres años. El síndrome de Asperger es raramente diagnosticado antes de los tres años. El clínico debe tener también conocimiento de que un abandono marcado puede conducir a problemas en la interacción social, la que inicialmente podría sugerir autismo o PDD. TRATAMIENTO Planificación del Tratamiento. La planificación del programa de tratamiento para un individuo es esencial para asegurar la consistencia y eficacia de la intervención. Esta planificación debe incluir a los padres y miembros de la familia así como al equipo de la escuela y otros profesionales. En la planificación del tratamiento algunos elementos son siempre o casi siempre requeridos (por ejemplo, el establecimiento de metas en la intervención educacional en niños en edad escolar), mientras otros son relevantes dependiendo del contexto clínico y de la evidencia disponible con miras a su eficacia (por ejemplo, en las indicaciones para el uso de intervenciones farmacológicas). Los tratamientos propuestos deben estar fundamentados en evidencia sólida y empírica. La planificación del tratamiento debe incluir estudios realistas de recursos disponibles, así como de las características del niño que puedan incidir (positiva o negativamente) en el programa de intervención. El plan de tratamiento debe consignar: El establecimiento de metas para la intervención educacional. El establecimiento de síntomas objetivo para la intervención. La priorización de síntomas objetivo y/o condiciones comórbidas. La supervisión de múltiples campos del funcionamiento (incluyendo ajuste de la conducta, habilidades de adaptación, habilidades académica, habilidades sociales/ comunicacionales e interacción social con miembros de la familia e iguales). La supervisión de la medicación para controlar su eficacia y efectos secundarios. Tratamientos Psicosociales. Los servicios educacionales (incluyendo educación especial, algunas formas de modificación de la conducta y otros servicios) son el aspecto central e integral del tratamiento del autismo en niños y adolescentes. La Ley Federal 94-142 dispone la dotación de un adecuado plan educacional para todos los niños en los Estados Unidos y prevé derechos específicos de los padres. Como parte de este programa educacional, son a menudo demandados servicios complementarios. Estos incluyen terapia del habla/lenguaje, terapia ocupacional y fisioterapia. La programación sostenida y continua es más efectiva que la programación episódica. La opción de una programación de verano puede ser necesaria ya que los niños con estos trastornos a menudo retroceden ante la ausencia de tales servicios. Los profesionales deben estar preparados para consultar y colaborar con maestros y otro personal escolar. Las intervenciones psicosociales incluyen entrenamiento (formación) de los padres (por ejemplo, en técnicas de modificación de la conducta) y recurrencia a grupos de apoyo de padres/parientes. En algunos casos dentro del asesoramiento a los padres puede ser adecuado, o para el individuo afectado, el entrenamiento en habilidades sociales y/o el asesoramiento en individual altamente estructurado o psicoterapia pueden ser indicados, particularmente para personas mayores y con alto funcionamiento. En algunos casos los padres pueden requerir tratamientos subsidiarios adicionales fuera del ámbito de la escuela. Es importante que los provisores de tales servicios coordinen su trabajo con el de otros provisores. Intervenciones Farmacológicas y relacionadas. Las medicaciones pueden ser útiles para síntomas que interfieren con la participación en las intervenciones educacionales o que sean una fuente de deterioro o ansiedad del individuo. Las medicaciones no son específicas para el autismo y no tratan aspectos centrales del trastorno, y sus potenciales efectos secundarios deben ser cuidadosamente considerados. Los neurolépticos, inhibidores selectivos de la serotonina, antidepresivos, el litio y los estabilizadores del humor y ansiolíticos, han sido usados en estos pacientes con diversos grados de éxito. No está claramente establecida la eficacia de dietas y otros tratamientos alternativos. Las familias deben ser ayudadas para la toma de decisiones acerca del uso de tratamientos alternativos. Los tratamientos que presenten algún riesgo para el niño y la familia deben ser enérgicamente desaconsejados. Evaluación de seguimiento y progreso del tratamiento. Generalmente los servicios son necesarios en diferentes momentos del desarrollo del niño, y por diversos períodos de tiempo. La coordinación de los servicios y apoyo familiar son aspectos importantes del cuidado continuo. La naturaleza e intensidad de tales contactos dependen de la situación clínica y de las necesidades del individuo. Son necesarios contactos más frecuentes con individuos que reciben medicación psicotrópica o que muestran conductas que ponen en peligro al individuo o a otros o que interfieren con la provisión de un programa apropiado de intervención educacional. Evaluación y Tratamiento de los problemas de desarrollo. Con frecuencia, los servicios educacionales para infantes y niños pequeños (menores de 3 años) están menos disponibles pero deben utilizarse cuando sea posible. Ya que la intervención temprana indudablemente es de gran ayuda, interrogantes importantes requieren respuesta. Por ejemplo, ¿Qué aspectos del tratamiento son los más importantes? ¿Qué características del niño están asociadas con los mayores progresos?. Si la medicación es utilizada en la edad de este grupo, deben tomarse considerables precauciones y hacer seguimientos al niño de muy de cerca Para los niños en edad escolar, la elegibilidad de servicios de apoyo tales como servicios de respiro pueden ser importantes. Esto puede depender en la elegibilidad establecida para los servicios a través de departamentos estatales competentes en retraso mental. Para los adolescentes con autismo y trastornos relacionados, deberá ponerse mayor énfasis en las habilidades laborales y prelaborales así como en habilidades de adaptación. Las últimas son prerrequisitos para la vida independiente o semi independiente. El médico debe ayudar a identificar las áreas de fortaleza para la planificación laboral. Es importante tener en cuenta que durante la adolescencia algunos niños hacen los mayores adelantos, mientras que las manifestaciones significativas del desarrollo decaen ligeramente. La sexualidad emergente pueden suponer otro problema. El adolescente puede también estar más capacitado para su participación directa en el tratamiento y la planificación del tratamiento. Condiciones comórbidas, como la depresión en individuos con el desorden de Asperger, pueden ser vistas por primera vez en la adolescencia. Entre los adultos con autismo y trastornos relacionados, la identificación de los recursos y apoyo por parte de la comunidad en la planificación a largo plazo es crítica. En muchos Estados, individuos adultos con PDD, no son elegibles para los servicios a menos que sean elegibles sobre la bese de retraso mental asociado. Estos servicios pueden incluir provisión y empleo de apoyo y alojamiento de apoyo. Los individuos no elegibles para los servicios de apoyo estatales son a menudo los más necesitados de cuidados. Los servicios ofrecidos pueden depender de cumplimentar la elegibilidad establecida por el Departamento de Apoyo del Retraso Mental. Este último incluye como apoyos la provisión de empleo y vivienda. RESEÑA LITERARIA La búsqueda de una literatura comprensible fue dirigida utilizando el Medline y abstracts psicológicos. Aunque el enfoque fue sobre documentos publicados en la década pasada, anteriores investigaciones fueron incluidas por considerarlas relevantes. Más de 20 libros recientes fueron consultados. Una bibliografía de más de 3.500 referencias fue desarrollada para esta reseña. El proceso fue facilitado por las diversas reseñas de textos e información recopilada durante el desarrollo del DSM-IV y publicada en los libros del DSM-IV (Szatmari, 1997 – Tsai, 1997 – Volkmar, 1997). A esto se agrega el reciente “National Institutes of Health State of the Sciencie Conference on Autism” y los informes de investigación asociados (ver Bristol y otros, 1996), que brindan ayuda para una visión general de los hallazgos en la investigación. Para los propósitos de la presente reseña, se ha dado énfasis, cuando ha sido posible, en estudios recientes, científicamente rigurosos, más que en informes de casos aislados o investigación sin control. En algunas instancias, los artículos y capítulos reseñados fueron particularmente útiles al brindar meta-análisis de información disponible o resúmenes de conocimientos actuales (Kim y otros, 1997 – Rutter, 1996 – Van Acker, 1997 – Volkmar y otros 1997b). Como puede verse a continuación, en algunas áreas resulta clara la falta de investigación. SINTESIS HISTORICA Aunque el autismo fue formalmente identificado en 1943 por Leo Kanner, algunos casos probablemente fueron observados previamente. Por ejemplo, en informes sobre niños “salvajes” o “sabios idiotas” (Trefferet, 1989). Existe mucha confusión, tanto antes como después de la descripción de Kanner, considerando la continuidad del autismo con la esquizofrenia y, en ese entonces, formas reconocidas de psicosis. En su informe Kanner describió 11 niños que exhibían una aparente incapacidad congénita para relacionarse con otras personas que presentaba un marcado contraste con su capacidad de relacionarse con objetos. Kanner observó que este era lo contrario del modelo típicamente observado, esto es, los infantes típicamente están mucho más interesados en el entorno social, como opuesto al no social. Él asimismo observó que cuando se desarrolla el lenguaje en estos niños, es notable por la ecolalia, inversión y ser un lenguaje concreto (no abstracto). Los niños también exhibían actividades inusuales, repetitivas y aparentemente sin sentido (estereotipias). En su elección para la denominación del desorden “autismo infantil temprano”, enfatizó los aspectos distintivos de la condición. Durante muchos años la confusión se centró alrededor de la posibilidad de que el autismo era una manifestación temprana de la esquizofrenia. Sin embargo, diversas líneas de investigación (notablemente la de Kolvin, 1971 y Rutter, 1972, 1978) dejaron en claro que el autismo y la esquizofrenia de la niñez diferían en muchos aspectos. Por ejemplo, en los rasgos clínicos, desarrollo e historia familiar. El autismo fue primero incluido en DSM-III, donde fue ubicado en una nueva categoría de trastorno, los trastornos profundos del desarrollo. La definición original en el DSM-III carece de énfasis en el desarrollo y, en DSMIII-R, la denominación del desorden y criterios fueron cambiados para reflejar una mayor preocupación en el desarrollo. La definición del autismo en el DSMIV fue fundamentada en los resultados de amplios estudios a nivel internacional. Una de las ventajas de esta definición basada en la información de base es que es conceptualmente idéntica con la utilizada en CIE-10 (OMS, 1994 – ver Volkmar y otros, 1994) El trastorno de Rett fue primero descrito por Andreas Rett en 1966. Existió una confusión inicial sobre si estos casos representaban una forma de autismo. En la medida que los casos fueron seguidos, comenzó a quedar claro que el curso de esta condición era distinto (Van Acker, 1997). La condición ahora conocida como trastorno desintegrativo de la infancia fue primero descrita por Heller en 1908 y conocida como demencia infantil o psicosis desintegrativa. En DSM-III y DSM-III-R, se presumía que este relativamente raro trastorno estaba siempre asociado con un demostrable proceso neuropatológico, pero la reseña de casos publicados indica que esto no es correcto y que, mientras la condición se parece al autismo una vez que se ha desarrollado, el curso así como la aparición, son muy distintas (ver Volkmar y otros, 1997b). De los trastornos ahora incluidos en el DSM-IV, el desorden de Asperger ha sido el más controvertido. Originalmente descrito en 1944, el trastorno fue largamente no reconocido en la literatura de lengua inglesa hasta los años 80. El término ha comenzado a ser usado de formas diferentes e inconsistentes (por ejemplo, para referirse a adultos con autismo, autismo por debajo del umbral, autismo verbal o de alto funcionamiento, o como en DSM-IV, para referirse a una condición que difiere del autismo). Como es actualmente definido, la aparición de la condición es algo más tardía que en el autismo y las habilidades verbales están relativamente preservadas. Aunque no son requisitos del diagnóstico, son típicos los intereses fuertemente delimitados y circunscritos (ver Kin y Volkmar, 1997). El término PDD-NOS se utiliza para referirse a condiciones límites en las que el individuo tiene problemas sugerentes de PDD pero no completa todos los criterios para una de las condiciones explícitamente definidas. A pesar de que el PDD es el más común, esta condición ha sido el centro de muy escasos estudios sistemáticos (ver Towbin, 1997). PRESENTACION CLINICA TRASTORNO AUTISTA El diagnóstico del autismo requiere perturbaciones en cada uno de 3 campos: (1) relaciones sociales, (2) comunicación y juegos, y (3) intereses y actividades restringidas. Por definición, su aparición está en el tercer año de edad (Volkmar y otros, 1994). Las áreas de perturbación social incluyen marcado deterioro en comportamientos no verbales en la interacción social, fracaso para desarrollar relaciones con los iguales adecuadas al nivel de desarrollo, ausencia de actitud para compartir juegos e intereses y ausencia de reciprocidad social o emocional. Los deterioros en la comunicación incluyen tanto un retraso como ausencia de lenguaje hablado (sin un esfuerzo para compensarlo a través de otros medios) o, para individuos verbales, una marcada dificultad en la capacidad de sostener o iniciar una conversación, lenguaje estereotipado o repetitivo (o idiosincrático), y falta de simulación o representación social adecuada al nivel de desarrollo. La categoría de conductas repetitivas y estereotipadas, intereses y actividades incluye preocupaciones e intereses circunscriptos, apego a rutinas o rituales disfuncionales, estereotipias y manierismos motores (por ejemplo, la mano o dedo aleteante o el cuerpo oscilante) y, preocupación persistente con partes de los objetos. La aparición antes de los 3 años de edad esta determinada cuando, de un modo u otro, el individuo tiene retraso o anormal funcionamiento en las áreas de integración social, uso social del lenguaje, o juego simbólico o imaginativo. El retraso o anormalidad en una cualquiera de las áreas es típico y suficiente para un diagnóstico. Si el niño cumplimenta los criterios de comportamiento para el autismo pero no los criterios de la aparición, se efectúa un diagnóstico de autismo atípico. El diagnóstico del desorden autístico no se efectúa si el desorden responde más al desorden de Rett o trastorno desintegrativo. El cuadro clásico del autismo se presenta frecuentemente en niños en etapa pre-escolar que pueden exhibir marcada ausencia de interés en los otros niños, fracaso en la empatía y ausencia o severo retraso en el habla y la comunicación (Stone, 1997). Sin embargo, la marcada resistencia al cambio, intereses restringidos y movimientos estereotipados pueden desarrollarse o comenzar a ser más visibles después de los 3 años (Lord, 1996). Niños más pequeños con autismo pueden exhibir vinculaciones con objetos específicos, pero, a diferencia de los objetos típicamente transitorios en los niños de desarrollo normal, los objetos vinculados en niños con autismo son más de tipo rígido que blando y el objeto actual puede ser menos crítico que la clase de objeto. Por ejemplo, un niño puede estar vinculado a un tipo específico de revista y llevarla consigo, pero al niño no le importa un artículo en particular de la revista, en tanto se trate de ese particular tipo de revista. A pesar de que el reconocimiento de la importancia del diagnóstico temprano ha aumentado la sensibilidad de pediatras y provisores de cuidado primario, las demoras en la detección de casos de autismo permanecen siendo comunes (Stone, 1997). Existen varias causas posibles para este diagnóstico en dos direcciones. Algunas veces los padres están preocupados por el desarrollo del niño en las primeras épocas, pero provisores de cuidado les han asegurado que el niño crecerá sin dificultades. En otros casos, la negación o falta de experiencia de los padres retrasa el diagnóstico. En la actualidad, las quejas más comunes a los 2 años incluyen la preocupación ante la falta de lenguaje e inconsistencias en la sensibilidad o preocupación de que el niño sea sordo. Existe una variabilidad en la edad en la que los niños presentan todos los rasgos esenciales para el diagnóstico (Lord, 1996). Pronosticadores de últimos resultados incluyen la presencia de habla comunicativa a los 5 años de edad y capacidad cognitiva general (CI) (Sstone, 1997). En la edad escolar, generalmente se desarrollan mayores diferencias en la sensibilidad social y las habilidades de comunicación aumentan. Pueden comenzar a tener relevancia problemas relativos con el cambio y las transiciones y con diversas conductas autoestimulantes (algunas veces incluyendo autoagresión) (Loveland y Tunali-Kotoski, 1997). Conductas disruptivas o compulsivas pueden indicar el requerimiento de una intervención farmacológica. En la adolescencia, un pequeño número de individuos autistas hace marcados progresos en el desarrollo, mientras que en otro subgrupo se deteriorará su comportamiento. Un incremento en el riesgo del desarrollo de enfermedades súbitas se denota en la adolescencia (Mesibov y Handlan, 1997). Existe evidencia de que con la detección temprana y con la mejor provisión de servicios, el pronóstico para el autismo ha mejorado (Howlin, 1998). Estudios previos sugerían que solamente entre el 1% y 2% de los individuos con autismo eran capaces de encarar la independencia personal e independencia de empleo, con aproximadamente dos tercios con necesidades de cuidado intensivo siendo adultos. En un estudio reciente de resultados (Goode y otros, 1994) 75 adultos fueron monitoreados. 15 tuvieron un buen o muy buen resultado (estaban trabajando independientemente y tenían amigos), 18 tenían un resultado aceptable (no vivían independientemente y no tenían amigos) y el resto de los casos recibían relativamente cuidado intensivo. En el grupo completo, dos tercios estaban en programas de tratamiento de día o residencial. Los adultos con autismo que alcanzan la capacidad para la vida independiente y empleo sostenido, generalmente tienen los más altos niveles de habilidades cognitivas y comunicativas pero tienen problemas persistentes en la interacción social. OTROS TRASTORNOS PROFUNDOS DEL DESARROLLO La definición y validez de otros trastornos en la clasificación del PDD ha sido más controvertida (Rutter, 1996). Esto refleja el hecho de que a pesar de que algunos de estos trastornos fueron descritos hace muchas décadas, los esfuerzos en la investigación, hasta la fecha, fueron focalizados exclusivamente en el autismo. La llegada de definiciones formales en el DSM- IV y ICD-10, comenzó a estimular una investigación adicional. Es así como las definiciones de estas condiciones fueron posteriormente mejoradas y ajustadas. Dos de los desordenes ahora incluidos como PDDs en el DSM-IV están asociados con un significativo grado de deterioro en el desarrollo. Trastorno de Rett. En esta trastorno un corto período de desarrollo normal precede a una desaceleración en el crecimiento de la cabeza, pérdida del movimiento de las manos con fines determinados y desarrollo de severo retraso psicomotor (Tsai, 1997). La niña tiene una cabeza con perímetro normal al nacer y el desarrollo prenatal y perinatal es aparentemente normal al menos hasta los 6 meses. Posteriormente (y antes de los 4 años de edad) el crecimiento de la cabeza se desacelera, pierde el movimiento con fines determinados de las manos y se desarrollan movimientos estereotipados característicos (retorcerse o lavarse las manos) (Van Acker, 1997). Este trastorno generalmente tiene su aparición en la última mitad del primer año de vida. Aunque unos pocos varones con algunos rasgos sugerentes del desorden de Rett han sido reportados, el diagnóstico de estos casos es cuestionable y a la fecha, esta condición ha sido inequívocamente observada solo en mujeres (Van Acker, 1997). Después de un período de desarrollo prenatal y perinatal normal, un período de estancamiento puede anunciar la aparición de la condición (Van Acker, 1997). Una gradual e insidiosa aparición es a menudo reportada como retraso en el desarrollo, desaceleración en el crecimiento de la cabeza y el cuerpo y ausencia de interés en el entorno. El deterioro en el desarrollo progresa y habilidades adquiridas previamente, incluyen los movimientos con fines determinados de las manos se pierden (Van Acker, 1997). La posibilidad para su confusión con el autismo es grande en los años pre-escolares en función del movimiento estereotipado de las manos, y habilidades del lenguaje, sociales y motoras deterioradas o limitadas. El curso del trastorno de Rett es muy característico y la prognosis pobre. En la época que la niña comienza la escuela, los rasgos parecidos al autismo son menos evidentes. Puede observarse una meseta o fase pseudoestacionaria en el desarrollo. El retraso mental severo, enfermedades y problemas motores, son las áreas preocupantes más significativas y son observables dificultades de respiración (hiperventilación, jadeo temporal, deglución de aire), bruxismo, problemas motores, y escoliosos prematuras (Hagberg y Witt-Engerstrom, 1986). La apnea puede alternarse con hiperventilación. Posteriormente, sobreviene un período de más acentuado deterioro en el desarrollo (Hagberg y Witt-Engerstrom, 1986). A pesar de que los problemas motores son pronunciados, la mayoría de las niñas permanece deambulatoria (puede caminar) hasta el período final del último deterioro motor (Hagberg, 1989). Generalmente se desarrollan enfermedades. En la fase final de este trastorno, los problemas motores y la escoliosos crecientes, limitan la movilidad y los pacientes pueden llegar a ser no deambulatorios. Existe un creciente riesgo de muerte súbita (Hagberg, 1989) y existe alguna sugerencia de disminución en las expectativas de vida (Van Acker, 1997). Los adultos con esta condición requieren muy altos niveles de apoyo y supervisión. Trastorno desintegrativo de la infancia. En niños con Trastorno desintegrativo de la infancia se produce un período de al menos 2 años de desarrollo normal (debe haber comunicación adecuada a la edad, conductas de integración social, de juego y de adaptación). Esto es seguido por un marcado deterioro y pérdida, clínicamente significativa, de por lo menos 2 habilidades en las áreas de lenguaje receptivo o expresivo, habilidades sociales, habilidades para la higiene, juego o habilidades motoras (Volkman y otros, 1997b). El niño también desarrolla un funcionamiento anormal en al menos 2 de las áreas de perturbación del comportamiento observadas en el autismo (por ejemplo, integración social, lenguaje/comunicación o intereses y actividades restringidas). Así pues, un niño que previamente aparecía como perfectamente normal, típicamente pierde el lenguaje, la autonomía y otras habilidades y comienza a exhibir conductas sugerentes del autismo. Por definición, la condición no está mejor considerada que otros PDD específicos o la esquizofrenia (ver Volkmar y Rutter, 1995, para una crítica sobre los criterios actuales). La aparición del trastorno desintegrativo está fuertemente diferenciada y es un rasgo central del diagnóstico. La condición se desarrolla después de un período prolongado (varios años) de desarrollo normal (por ejemplo, el niño ha desarrollado la capacidad de hablar con frases a la edad de 2 años). La duración del período de desarrollo normal previo a la aparición del trastorno está definido en el DSM-IV en por lo menos 2 años, aunque en algunos casos pueden existir muy leves dificultades en el desarrollo (Kurita, 1988). La aparición se presenta ordinariamente entre los 3 y 4 años de edad. La misma puede ser gradual (a lo largo de un período de algunas semanas a meses) o más abrupta (días a semanas). Algunas veces los padres informan que el niño se vuelve agitado, ansioso o miedoso en los días/semanas previos al desarrollo del deterioro (Heller, 1930). Una vez establecido, el trastorno desintegrativo se parece claramente al autismo y los rasgos clínicos incluyen un marcado retroceso en las habilidades sociales (Kanner, 1973 - Kurita, 1988 – Volkmar y otros, 1997b). Tanto el mutismo como un marcado deterioro en la comunicación verbal son usuales y, los problemas de comunicación son similares a los observados en el autismo. La resistencia al cambio, movimientos estereotipados y otras conductas inusuales del tipo de las observadas en el autismo también se desarrollan. Respuestas afectivas insólitas pueden ser observadas, por ejemplo, miedo y agitación general. El deterioro en la autonomía y habilidades motoras es con frecuencia relevante y el control previamente adquirido sobre el intestino y la vejiga pueden perderse. Han sido informados tres modelos de su curso clínico (Volkmar y otros, 1997b). En muchos casos (cerca del 75 %) el desarrollo y la conducta de los niños se deteriora hasta un nivel de funcionamiento mucho más bajo y se estabiliza, por ejemplo; no se producen posteriores deterioros pero los progresos en el desarrollo son mínimos (Volkmar y Cohen, 1989). Menos frecuentemente la regresión en el desarrollo está seguida por una recuperación limitada, y así como un niño que se ha vuelto totalmente mudo puede recuperar su capacidad de expresar palabras simples u, ocasionalmente, frases o sentencias (Volkmar y Cohen, 1989). En casos contados con los dedos, se ha verificado una notoria recuperación del niño. Algunas veces, el desarrollo de la regresión es progresiva, particularmente si puede llegar a identificarse un proceso neurológico progresivo. La muerte puede ser un eventual resultado (Corbett, 1987). Por otra parte, las expectativas de vida son aparentemente normales. Anormalidades EEG y enfermedades súbitas se observan frecuentemente (Volkmar y otros 1997b). A diferencia de la afasia epiléptica adquirida (síndrome de Landau-Kleffner), se observan en el trastorno desintegrativo en la infancia severos déficits en la interacción social. En un momento existía la presunción de que el tipo de deterioro asociado con el trastorno desintegrativo era invariablemente una manifestación o algunos procesos subyacentes neuropatológicos identificables o condición clínica general, pero la revisión de estos casos sugirió que a pesar de que estas condiciones pueden observarse algunas veces, las mismas constituyen la excepción más que la regla. Desorden de Asperger. Los individuos con trastorno de Asperger generalmente no se presentan con retrasos en la adquisición del lenguaje o con conductas insólitas o falta de respuesta al entorno como en el caso del autismo, como tampoco generalmente los padres tienen preocupaciones serias acerca del desarrollo del niño en el primer año de vida (Klin y Volkmar, 1997). En la descripción original de Asperger (1944), el niño es precoz en aprender a hablar y frecuentemente habla de un modo pedante acerca de un tema de interés particular limitado. Puede existir una temprana fascinación con letras y números y el niño puede ser capaz de leer (decodificar) palabras, aunque algunas veces con poca o ninguna comprensión (hiperlexia). El acercamiento a los iguales y jóvenes adultos puede ser insólito o idiosincrático, pero los lazos de relación con los miembros de la familia están establecidos. Los requerimientos para evaluación son generalmente más tardíos que en el autismo. Entre los varios trastornos actualmente incluidos en la clasificación PDD del DSM-IV, el más controvertido se ha focalizado en el trastorno de Asperger. Dada la ausencia de definiciones consensuadas hasta muy recientemente, el concepto ha sido usado en formas muy diferentes. Ha sido usado para referirse a adultos con autismo o individuos con alto funcionamiento cognitivo con autismo, o a PDD-NOS, o a una condición que se diferencia del autismo de manera importante (Gilberg, 1986 – Klin y otros, 1995 – Szatmari, 1991 – Wing, 1981). La limitada información estadística disponible sugiere potenciales diferencias entre el trastorno de Asperger y autismo con alto funcionamiento (Klin y Volkmar, 1997). Sin embargo, la validez del trastorno de Asperger continúa siendo controvertida. La definición del DSM-IV define el trastorno de Asperger sobre la base de la presencia de impedimentos cualitativos en la interacción social del mismo tipo de los observados en el autismo, pero con existencia de la ausencia de retraso general clínicamente significativo en el lenguaje o conductas cognitiva o de adaptación tempranas. Mientras que las tempranas habilidades en el lenguaje son normales, el posible que posteriores habilidades pragmáticas puedan deteriorarse. Por definición, el individuo no cumple los criterios necesarios para otro PDD específico. La definición del DSM-IV para el trastorno de Asperger ha sido criticada (Miller y Ozonoff, 1997). Así es como algunas modificaciones han sido efectuadas a la luz de recientes investigaciones. El concepto teórico subyacente en la definición tiene, sin embargo, continuidad histórica con la descripción original de Asperger y la investigación posterior. Asperger enfatizó que mientras que los déficit sociales eran el mayor problema, el lenguaje del niño y sus capacidades cognitivas estaban largamente preservadas y la aparente aparición del trastorno era generalmente después de los 3 años. Debe también remarcarse que si el lenguaje del niño es relativamente normal a los 3 años, no existe una garantía de que el lenguaje posterior, particularmente el lenguaje social, será normal. En su informe original, Asperger remarcó la importancia de los intereses restringidos, intensos y fuertemente circunscritos que interfieren con la adquisición de habilidades básicas. Tales intereses son sin duda encontrados clínicamente, pero no son en absoluto necesarios para un diagnóstico del trastorno de Asperger en DSM-IV. En forma similar, torpezas motoras son normalmente informadas por los padres de niños con trastorno de Asperger (en contraposición con el autismo, donde las habilidades motoras tienden a estar preservadas), pero tales déficits no son requeridos para hacer el diagnóstico. Originalmente Asperger, en 1944, preveía un pronóstico positivo al asumir que los niños podrían utilizar exitosamente sus intereses especiales y porque rasgos similares eran observados en miembros de la familia, particularmente los padres. A lo largo del tiempo este optimismo se fue serenando (Asperger, 1979), pero él continuó con la sensación de que el mejor pronóstico del trastorno era un rasgo central que lo diferenciaba del autismo de Kanner. Faltan estadísticas empíricas referidas al pronóstico en el trastorno de Asperger, aunque pareciera que los individuos con este trastorno tienen en general un mejor pronóstico que aquellos con autismo de alto funcionamiento (por ejemplo: es más probable que tengan empleo renumerado, vida independiente y establezcan una familia). La capacidad de casarse y tener una familia se presenta como el punto más importante en la diferenciación con el autismo autismo. Sin embargo, las dificultades sociales en el trastorno de Asperger son aparentemente permanentes (Tamtam, 1988). Se ha informado de que las personas con trastorno de Asperger tienen un riesgo creciente de psicosis y violencia, pero esta impresión está casi enteramente basada en informes de los casos más que en estudios controlados (Mawson y otros, 1985). La asociación del trastorno de Asperger con la depresión ha sido también señalada (Klin y Volkmar, 1997). Tales síntomas pueden ser la causa de la consulta psiquiátrica inicial. Trastornos profundos en el desarrollo no especificados de otro modo / Autismo atípico. La definición PDD-NOS (también algunas veces definido como PDD atípico o autismo atípico) encierra casos por debajo del límite, por ejemplo, donde existe marcado deterioro de la interacción social, comunicación y/o modelos de conducta o intereses estereotipados, pero donde todos los rasgos del autismo en cada uno de esos campos u otros explícitamente definidos en PDD no se cumplimentan. Así pues esta categoría está definida implícitamente sobre la base de las evaluaciones del médico clínico. En relación con otros PDDs, la historia natural del PDD-NOS ha sido estudiada muy poco. La limitada información sugiere que los individuos con PPD-NOS tienen un mejor pronóstico que las personas con autismo, pero los problemas sociales, de comunicación, de adaptación y conducta, pueden llegar a ser relevantes durante los años de escuela. En la adolescencia y adultez, pareciera incrementarse el riesgo de la ansiedad y trastornos del humor (Towbin, 1997). Mientras que son notables los déficits en habilidad social y otras capacidades, estos problemas generalmente son menos severos que en el autismo clásico (Towbin, 1997). Los términos sobre la forma en que los subtipos significativos pueden ser definidos dentro de la amplia categoría del PDD y la naturaleza del espectro de estas condiciones se mantiene como tema de debate (Rapin, 1991 – Van del Gaag y otros, 1995). Recientes estudios sobre familia y mellizos, sugieren la posible importancia de una mayor conceptualización (Rutter y otros, 1997). DIAGNOSTICO DIFERENCIAL El autismo y los otros PDDs deben ser diferenciados unos de otros así como de sus específicos trastornos en el desarrollo, por ejemplo; trastornos en el lenguaje de deterioros sensoriales por ejemplo, sordera. Un historial integral del desarrollo es la herramienta más útil en este sentido y generalmente puede obtenerse de los padres y ocasionalmente por medio colaterales, por ejemplo; maestros y otros terapeutas. Las dificultades para el diagnóstico pueden presentarse en algunas situaciones. El diagnóstico del autismo en infantes y niños muy pequeños puede ser dificultoso (Lord, 1006 – Stone, 1997) porque la evaluación es más aleatoria y algunos rasgos (por ejemplo; movimientos estereotipados) pueden desarrollarse después de otros rasgos. El diagnóstico incorrecto de autismo es más probable en niños con deterioro sensorial significativo y con muy severos grados de retraso en el desarrollo. Algunas veces es necesario monitorear los niños durante un tiempo porque algunos de ellos que no cumplimentan todos los criterios del autismo, lo hacen entre los 3 y 4 años (Lord, 1996). En forma similar, aspectos del diagnóstico pueden ser complejos en individuos mayores si un informe acerca del desarrollo inicial de la persona no está disponible o no es fiable. La utilización de fuentes colaterales de información así como informes precedentes puede ser de ayuda en estos casos. Las impresiones del diagnóstico del autismo sobre individuos con severas o profundas deficiencias puede estar incorrectamente influenciado por la preeminencia de movimientos estereotipados/manieristas en ausencia de los criterios sociales y de comunicación para el autismo. Resulta útil el juicio sobre si los criterios en lo social y o en lo comunicacional son relativos al nivel general de capacidad de la persona. Las dificultades en el diagnóstico también se presentan con individuos altamente funcionales con autismo y trastornos relacionados. Algunos intentos recientes se han hecho para diferenciar el trastorno de Asperger y al autismo con alto funcionamiento sobre la base de sustentos neuropsicológicos y capacidades específicas (Klin y otros, 1995 – Ozonoff y otros, 1991 – Pomeroy y otros, 1991 – Szamari y otros, 1995). Con la llegada de definiciones más consensuadas del síndrome, pareciera que las diferencias con el autismo serían más probablemente observadas. En general (y consistentemente con el informe original de Asperger nuevamente), la presentación de las capacidades verbales es un rasgo sorprendente y que diferencia el trastorno de Asperger del autismo con alto funcionamiento. El Rol de la historia clínica (anamnesis). Una adecuada y fiable información de la historia clínica facilita el proceso de evaluación y diagnóstico diferencial. En el autismo es más característico que los padres informen que el niño era “demasiado bueno” como “poco exigente”, está poco interesado en los otros o es insólitamente sensible con el entorno no social. En una minoría de casos se informa de un período de desarrollo normal o casi normal. Esto es típico en el trastorno de Rett (donde el período de desarrollo normal es corto) y en el trastorno desintegrativo de la infancia (donde el período de desarrollo normal es relativamente mucho más largo). Algunas veces, en el autismo, los padres pueden informarde una regresión o estancamiento en el desarrollo (por ejemplo; el niño tenía la capacidad de decir palabras sencillas pero el desarrollo del lenguaje no hizo la eclosión esperada). Para profundizar el historial, pueden ser de ayuda preguntas sobre habilidades específicas en el desarrollo. Si existe un historial de algún período de desarrollo razonablemente normal, el posible diagnóstico incluye mutismo electivo, trastorno de Rett, trastorno desintegrativo, trastorno en el desarrollo del lenguaje, esquizofrenia y trastorno degenerativo CNS. Los niños con trastorno de vinculación reactivo pueden exhibir déficits en vinculación, pero esto normalmente mejora significativamente si se brinda un adecuado cuidado (Richters y Volkmar, 1994). En el trastorno desintegrativo el modelo de aparición está notablemente diferenciado. Pareciera que en el trastorno de Asperger las habilidades del lenguaje están relativamente más preservadas, los padres se preocupan algo más tarde y los retrasos motores pueden ser más comunes que en el autismo. Características inusuales (por ejemplo; súbito deterioro en un niño con desarrollo normal previo) sugieren la necesidad de encarar una evaluación clínica (ver la sección de “Estudios de Laboratorio”). Los niños con PDD-NOS y trastorno de Asperger a menudo llegan a la atención profesional algo más tardíamente que los casos de niños autistas (ver Klin y Volkmar, 1997 para una discusión). Ante lo reciente de la definición oficial, es probable que esta definición sea ajustada en próximas ediciones del DSM. En la actualidad, los diagnósticos clínicos del trastorno de Asperger deben prestar cuidadosa atención tanto a los criterios y texto del DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) así como la literatura emergente sobre este tema. Continua en Segunda Parte... PARAMETROS USUALES PARA LA ASISTENCIA Y TRATAMIENTO DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON AUTISMO Y OTROS DESORDENES PROFUNDOS DEL DESARROLLO (2/2) Edición: Diciembre de 1999. Segunda Parte Por los doctores Fred Volkmar, Edwin H. Cook (h), John Pomeroy, George Realmuto y Peter Tanguay, autores principales, y el Grupo de Trabajo de Calidad Editorial: doctores William Bernet, Presidente, John E. Dunne, anterior Presidente, Maureen Adair, Valerie Arnold, Joseph Beitchman, R. Scott Benson, Oscar Bukstein, Joan Kinlan, Jon McClellan, David Rue, y Jon A. Show. AACAP Staff; Elizabeth Sloan y Kristin D. Kroeger. Los autores agradecen a los Licenciados Marie Bristol Power, Sandra Harris, Catherine Lord, Gary Mesibov, Rhea Paul, Sally Rogers, Eric Schopler, Laur Schreibman y Wendy Stone y los Doctores Joshua Feder, Pauline Filipek y Lorna Wing. Original en inglés en: http://www.findarticles.com/cf_0/m2250/12_38/58531554 Traducción: Prof. Gonzalo J. Bertot y Lic. Luisa Manzone. Equipo de CAITI. Argentina. Continua de la Primera parte... Condiciones médicas generales. En general, la proporción de casos de autismo atribuibles a condiciones generales médicas es relativamente baja. La relación, particularmente la relación causal, de otras condiciones médicas con el autismo es compleja. Frecuentemente un informe inicial de tales asociaciones está fundamentado en informes sobre casos y no en estudios controlados o ejemplos fundamentados epidemiológicamente. Por ejemplo, la impresión de una fuerte relación entre autismo y rubéola congénita ha debido ser modificada en la medida que pareciera que tales casos tienden a ser menos “semejantes a autismo” en el tiempo y por lo menos algunos de los similitudes con el autismo relacionadas con el deterioro sensorial y con el severo déficit mental exhibidos. Para estudios de las condiciones médicas asociadas en el autismo, la pregunta crítica no es tanto si las asociaciones son siempre observadas sino si la asociación es mayor de la que podría esperarse dada la tasa del trastorno en la población general. Las tasas de condiciones médicas informadas que podrían causalmente relacionarse con el autismo tienen amplias variaciones dependiendo de varios factores. Gilberg y Coleman (1996) han informado tasas de tales condiciones médicas de alrededor del 25 %, mientras que Rutter y sus colegas (Rutter y otros, 1994) sugieren que un 10 % es más representativo. La estadística no pareciera sugerir más que asociaciones casuales del autismo con el síndrome de Down, rubéola congénita, parálisis cerebral, fenilcetonuria y neurofibromatosis. Por otra parte, tanto el síndrome del X frágil como la esclerosis tuberosa se presenta en personas con autismo con tasas más altas que las esperadas al azar. Aproximadamente el 1 % de personas con autismo presentan la anomalía del X frágil (Rutter y otros, 1994). La tasa de autismo en esclerosis tuberosa es también elevada (Smalley y otros, 1992). Los infantes con discapacidades sensoriales congénitas (por ejemplo; ceguera o sordera) pueden presentar un interrogante sobre posible autismo a causa de sus movimientos inusuales o dificultades en el lenguaje, pero normalmente la totalidad de los criterios para el autismo no se cumplimentan. Trastornos psiquiátricos comorbidos. El autismo ha sido informado como concurrente con diversas condiciones del desarrollo y del comportamiento. Algunas de estas asociaciones parecen ser relativamente frecuentes, otras mucho menos. Los aspectos críticos son (1) que tales asociaciones se producen en mayor nivel del que podría esperarse por la casualidad y (2) que los síntomas y manifestaciones del comportamiento observadas son mejor vistas como parte del autismo o como la manifestación de alguna otra condición (Tsai, 1996). Estos problemas comienzan a ser particularmente complejos con individuos que son parcial o totalmente mutistas o que funcionan dentro de un rango de severo o profundo retraso mental. Con la excepción del trastorno de Asperger, el retraso mental frecuentemente se presenta con el autismo y otros PDDs, y la frecuencia de síntomas sugerentes de autismo aumenta con el grado de retraso mental (Wing y Gould, 1979). Los individuos con muy bajos (y muy altos) puntajes de inteligencia, presentan los mayores desafíos en los problemas del diagnóstico. El objetivo del diagnóstico es a veces mucho más comlpejo cuando los clínicos evalúan individuos más jóvenes y más deteriorados (Lord, 1996 – Rutter, 1996). Hay algunas veces el caso de que la naturaleza del trastorno comienza a aclararse solamente durante el curso del desarrollo (Volkman y otros, 1997b). Es adecuado compartir con los padres, dentro de lo razonable, las incertidumbres del diagnóstico. La focalización en los síntomas más que en el trastorno hace evidente que los individuos con el PDDs exhiben muchas dificultades en la conducta, incluyendo hiperactividad, problemas de concentración, fenómenos semejantes a la obsesión y la compulsión, autolesiones y estereotipias, tics y síntomas afectivos (Brasic y otros, 1994 – Poustka y Lisch, 1993 – Quintana y otros, 1995 – Realmuro y Main, 1982). Mientras que tales conductas pueden ser objetivos muy apropiados para la intervención, hay actualmente desacuerdo sobre de si tales síntomas justifican un diagnóstico adicional. Por ejemplo; mientras que conductas estereotipadas son muy frecuentes en el autismo y están incluidas en los criterios diagnósticos, un diagnóstico adicional del trastorno del movimiento estereotípico no puede ser efectuado en personas con autismo. En forma similar, muchos rasgos tales como respuestas afectivas inusuales o problemas en el lenguaje y la comunicación pueden estar presentes en el autismo y el interrogante que se presenta es cuando un diagnóstico adicional (por ejemplo; de desorden de ansiedad o problemas de articulación) se justifican. El retraso mental está frecuentemente asociado con el autismo. Por otra parte, algunas condiciones, como el trastorno de Tourette y la esquizofrenia, son observadas solo ocasionalmente. Esquizofrenia. Los primeros investigadores asumieron una continuidad entre el autismo y la esquizofrenia basada fundamentalmente en la severidad de las condiciones. Trabajos posteriores han demostrado que ambos trastornos no están fundamentalmente relacionados. Mientras que individuos con autismo algunas veces desarrollan esquizofrenia (Petty y otros, 1985), no parecieran hacerlo a tasas más elevadas de las esperadas (Volkmar y Cohen, 1991). En forma similar, informes de asociación de psicosis con trastorno de Asperger están basadas casi totalmente en informes de casos, y no resulta claro como las tasas de esquizofrenia o psicosis se incrementan. Historias de particularidad premórbida, algunas veces consistente con un diagnóstico de PDD-NOS, son a veces informadas en la aparición temprana de la esquizofrenia en la infancia. Trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Una asociación posible de esta condición con el autismo ha sido centro de gran interés dada la disponibilidad de tratamientos farmacológicos efectivos para el TOC. Los rasgos sugerentes de TOC son frecuentemente observados en adultos con autismo y trastorno de Asperger (por ejemplo; es frecuente el ordenamiento y reordenamiento de objetos) (Rumsey y otros, 1985). Las tasas de esta conducta varían conforme los estudios (Brasic y otros, 1994 – Frombonne, 1998 – McDougle y otros, 1995), pero tal síntoma puede responder a inhibidores selectivos de serotonina (Gordon y otros, 1993 – McDougle y otros, 1996). Lo significativo de las respuestas a las drogas se mantiene sin aclarar, porque muchos factores están implicados y varios trastornos pueden algunas veces ser tratados con el mismo agente. Así pues, a pesar de que ciertos rasgos de la conducta son sugestivos, el interrogante sobre si un diagnóstico adicional de TOC se justifica en el autismo, continúa siendo controvertido (Baron-Cohen, 1989). Otros rasgos y condiciones. Los manierismos y estereotipias motores insólitos son comunes en el autismo. Estas conductas cambian en intensidad, tipo y frecuencia en el transcurso del tiempo y en función de variables tales como la adecuación de la programación educacional. Pueden observarse estereotipias verbales y perseveración. Por lo expuesto anteriormente, los movimientos estereotipados del autismo no justifican diagnósticos adicionales sobre el trastorno de movimiento estereotípico. Por otra parte, algunos casos reportados y escasas series han sugerido una posible asociación entre el autismo y el trastorno de Asperger con el desorden de Tourette (Kerbeshian y Burd, 1986 – Nelson y Pribot, 1993 – Realmuto y Main, 1982). Desafortunadamente, la diferenciación de tics de los movimientos estereotipados y otros problemas motores puede ser dificultosa. La catatonia ha sido también asociada con el autismo (Realmuto y August, 1991). Ocasionalmente los niños que han sido severa y crónicamente abandonados y/o abusados, pueden presentarse con déficits en la interacción social o la comunicación, sugerentes de un PDD. En tales casos de trastorno de vinculación reactiva, el déficit social y otros déficits tienden a mejorar marcadamente después de la provisión de los cuidados adecuados. Los elevados niveles de ansiedad, respuestas afectivas inapropiadas y ocasionalmente evidente depresión o trastornos bipolares pueden observarse en el autismo (Ghaziuddin y Tsai, 1991). La depresión puede ser más significativa en individuos de alto funcionamiento con autismo, trastorno de Asperger o PDD-NOS. Estos puede reflejar más altos niveles de capacidad comunicativa y cognitiva. Problemas adicionales son a menudo registrados en el PDDs. En el DSM-III-R, el diagnóstico de trastorno autístico y del trastorno de la déficit de hiperactividad y atención(ADHD) pueden no darse a la vez. Esta restricción ha sido eliminada en el DSM-IV ya que está claro que un diagnóstico de ADHD no debe darse si los problemas de atención son el resultado del autismo. Algunos informes sugieren que el ADHD debería ser considerado un diagnóstico adicional y objetivo de tratamiento en personas con autismo, pero está faltando una estadística empírica sólida sobre este aspecto. El diagnóstico comórbido adicional de ADHD puede hacerse más fácilmente en individuos con trastorno de Asperger o PDD-NOS (Barkley, 1990). El síndrome de Landau-Kleffner (de afasia adquirida con epilepsia) no está reconocido en el DSM-IV, pero si está incluido en el CIE-10 como un trastorno del lenguaje, porque la disponibilidad de estadísticas sugieren que las habilidades sociales en general están preservadas y la presentación clínica es generalmente más consistente con la afasia. En esta condición se presenta una anormalidad EEG muy distintiva, en asociación con el desarrollo de una marcada afasia (ver Rapin, 1999 – Tuchman, 1994). El interés actual se ha centrado en la posibilidad de que menos anormalidades específicas EEG (las que son muy comunes en el autismo y condiciones correlacionadas) puedan sugerir el síndrome de Landau-Kleffner u otras condiciones que requieran tratamiento anticonvulsivo. A pesar de que han aparecido informes sobre este tratamiento, los resultados son limitados en varios aspectos y se requieren estudios controlados; el riesgo asociado con el tratamiento con alta dosis de esteroides anticonvulsivos debería ser cuidadosamente considerado. EPIDEMIOLOGIA FRECUENCIA Una cantidad de estudios, la mayoría efectuados fuera de los Estados Unidos, han examinado la frecuencia del autismo (Bryson, 1997 – Wing, 1993). La estadística epidemiológica en los otros PDDs es mucho más limitada. En aproximadamente 20 estudios disponibles sobre autismo, la frecuencia media del mismo es de 4,8 en 10.000 casos (Frombonne, 1998). Sin embargo, estas estimaciones incluyen estudios dirigidos a varios aspectos al mismo tiempo y usando varios métodos para la determinación de casos y criterio diagnóstico. Los cambios en la definición del autismo complejiza la interpretación de la investigación previa. Los estudios más recientes sugieren que la frecuencia del autismo puede estar en el orden de 1 en 1000 (Brysson, 1997). Continua sin aclararse si esto representa un verdadero incremento o es sencillamente reflejo de las diferencias en los métodos tales como la determinación de los casos. Pareciera que el PDD-NOS es mucho más común que el más estrictamente definido como autismo, con una frecuencia quizás al menos del 1 en ciertos niños en edad escolar (Towbin, 1997). Con la posible excepción del trastorno de Asperger, los otros PDDs son aparentemente menos comunes que el autismo (Fombonne, 1998). La frecuencia estimada del trastorno de Asperger varía ampliamente dependiendo del rigor usado en la definición (Klin y Volkmar, 1997). Con la excepción del trastorno de Rett, para el cual existe un aumento en el riesgo de muerte temprana, la expectativa (de vida) en los otros PDDs, es la normal. DIFERENCIAS POR SEXO, CI Y NIVEL SOCIAL. Los estudios epidemiológicos han confirmado el predominio masculino en el autismo que ha sido también observado en ejemplos fundamentados clínicamente (Fombonne, 1998 – Lord y otros, 1982). El autismo es 3 a 4 veces más común en varones que en mujeres, pero cuando las mujeres tienen autismo, tienden a ser más severamente retardadas. A excepción del trastorno de Rett (que ha sido inequívocamente observado solo en mujeres), la predominancia masculina así denotada en los otros PDDs específicamente definidos. En la mayoría de los ejemplos de autismo epidemiológicamente fundamentados, aproximadamente el 50 % de los casos exhiben severo o profundo retraso mental, el 30 % presentan retraso mental leve a moderado y el 20 % de los casos tienen CI en un rango normal (Fombonne, 1998). En su informe original, Kanner anotó que casi la totalidad de sus casos provenían de familias con alto nivel de educación o conocimientos, lo que condujo a la idea de que el autismo podía sólo verse en estas familias. Esto también contribuyó a un desafortunado movimiento acerca de la culpa de los padres por el trastorno del niño fundamentado en la presunción de que el antivonvencional cuidado del niño ocasionaba el trastorno. Está claro en la actualidad que los niños con autismo y otros PDDs se observan en familias de todos los niveles de educación y mérito ocupacional y que las primeras impresiones por lo contrario fueron el resultado de una selección sesgada (Wing, 1980), ya que los padres con más altos niveles de educación y status profesional eran los más probables en concurrir a la consulta. EVALUACION El término PDD implica que múltiples áreas del desarrollo están afectadas, de forma que la evaluación de diversos aspectos del comportamiento y desarrollo son esenciales para el diagnóstico. El objetivo de ver los rasgos del comportamiento en el contexto del nivel de desarrollo se vuelve más fácil cuando están disponibles formas de medir las habilidades cognitivas, de comunicación o de adaptación. (Sparrow y otros, 1997). Los aspectos de la evaluación varían dependiendo de la edad del individuo y del contexto de la evaluación. Así pues, diferentes aproximaciones han de ser utilizadas para el diagnóstico inicial en el niño pre-escolar, conducción de los problemas de conducta en la edad escolar del niño y evaluación de los cambios en la conducta en el adolescente. Los médicos tienen un rol especial en este proceso en la medida que ellos integran las perspectivas clínicas y de desarrollo en el objetivo de provisión y coordinación de servicios y sirviendo como mediadores para el niño y la familia. La certeza del diagnóstico está en última instancia fundamentado en opiniones clínicas acerca de la fiabilidad y calidad de la información obtenida a través de diversas fuentes (Por ejemplo; observación directa, evaluación del niño por otros profesionales, e información sobre la evolución previa proporcionada por los padres). Las mayores discrepancias entre la historia y la observación directa deben ser cuidadosa y reflexivamente consideradas teniendo en consideración que la conducta del niño puede sin duda ser altamente variable. Información conflictiva o insuficiente puede ser completada por oportunidades múltiples de observación directa. También, si los problemas de conducta u otras dificultades interfieren significativamente con la evaluación, el médico debe estar preparado para encarar los pasos adecuados que aseguren que los resultados obtenidos son representantivos y válidos, tales como las cintas de video del niño en múltiples circunstancias y en múltiples lugares o utilizando adecuadas técnicas de observación (Volkmar y otros, 1996). Esto no es siempre fácil de hacerse y, los individuos muy jóvenes y de bajo funcionamiento frecuentemente presentan problemas de evaluación (Kim y otros, 1997). El niño con autismo que anda bien en espacios altamente estructurados en un entorno mínimamente estimulante puede ser muy diferente en un aula más estimulante y desestructurada diseñada para niños sin discapacidades (Olley y Reeve, 1997). El médico debe apreciar las fortalezas, competencias y habilidades presentadas así como las áreas de dificultades. Los aspectos socioculturales apropiados, deben ser incluidos en la planificación del tratamiento. En la medida que todos los PDDs comparten como central la definición de los rasgos en los serios problemas en socialización, es importante que los evaluadores presten mucha atención a las habilidades sociales del niño y la relación entre el funcionamiento social-emocional y otros aspectos de la conducta y el desarrollo. Como parte de la evaluación, la atención debe prestarse tanto al retraso en el desarrollo como al desvío. El funcionamiento intelectual o conducta en la adaptación puede ser medido utilizando instrumentos normales, a la vez que la información concerniente a desvíos de la conducta necesitar ser obtenidas a través de la observación clínica y, en algunos casos, al uso de instrumentos de diagnóstico (Lord, 1997 – Volkmanr y otros, 1996). ASPECTOS DE LA EVALUACION Y CONSULTA INTERDISCIPLINARIA Cuando múltiples provisores de servicios están involucrados, es esencial que un profesional asuma la función coordinadora con el niño y la familia. Un compromiso compartido en la aproximación a la intervención en el desarrollo simplifica el objetivo de colaboración. La colaboración y consultas interdisciplinarias con psiquiatras especialistas en niños y adolescentes, psicólogos, neurólogos, patólogos del habla, pediatras, terapeutas ocupacionales y físicos y otros provisores de cuidados, es a menudo necesario dependiendo del contexto clínico. Por ejemplo, neurólogos pediatras es muy probable que estén implicados en la evaluación de un niño con posible trastorno desintegrativo o terapeutas en aspectos respiratorios y ocupacionales en la evaluación o conducción de un niño con trastorno de Rett. En la conducción de las evaluaciones, las áreas deficitarias así como las fortalezas y recursos deben ser recogidas (Sparrow y otros, 1997). Los resultados de tal evaluación pueden utilizarse para ayudar a organizar servicios específicos, para valorar la eficacia de las intervenciones y para brindar una guía en el pronóstico. Las áreas de funcionamiento que deben ser típicamente evaluadas incluyen las habilidades intelectuales y de comunicación, presentación de conductas y adaptación funcional del niño (Sparrow y otros, 1997). El impacto de problemas específicos de conducta tales como sobreactividad, auto estimulación, autolesiones y perseveración debe ser documentado. A pesar de que muchos (pero no todos) los individuos con PDD funcionan en un rango mental retrasado de CI, los testo del funcionamiento intelectual son importantes. La elección de las pruebas psicológicos o específicos requiere una opinión clínica y habilidades porque muchas pruebas estándar (por ejemplo; de inteligencia o de lenguaje) requieren grados de habilidad en el lenguaje o en la atención que pueden ser justamente las habilidades frecuentemente ausentes en los niños con PDD. Diversas aproximaciones están disponibles para encarar estos dilemas clínicos (ver Sparrow y otros, 1997). Para algunos individuos con muy bajo funcionamiento, las pruebas diseñadas para niños muy pequeños pueden ser administradas para ayudar a clarificar áreas de fortalezas y debilidades. Para el diagnóstico del retraso mental (con o sin un PDD), los déficits tanto en desarrollo intelectual (CI) como conducta adaptativa deben ser documentados. En muchas jurisdicciones el diagnóstico de retraso mental también determina la elegibilidad para otros servicios, particularmente servicios para adultos. Cuando los individuos con el PDDs son remitidos para evaluación, es importante que el examinador esté totalmente informado acerca del propósito y naturaleza de la evaluación, por ejemplo; si la prueba es principalmente con intención de realizar la planificación de la intervención, el psicólogo u otro examinador puede decidir la modificación de los procedimientos administrativos usuales, pero si la prueba está destinada a la elegibilidad de los servicios, los procedimientos administrativos estándar deben ser estrictamente cumplimentados. Mientras que la utilización de un puntaje simple o prueba para describir las capacidades de un niño con PDD es claramente limitado, el nivel general intelectual (CI) ayuda a establecer un marco de referencia dentro del que los criterios del diagnóstico específico pueden ser juzgados a la vez que otros aspectos del comportamiento pueden ser mejor evaluados. En este aspecto, resulta también importante señalar que, dado la usual dispersión en las habilidades de estos niños, el mayor éxito de cualquier prueba formal es la obtención de un perfil de fortalezas y debilidades que contribuyen al diseño de los programas de intervención. Cuando un individuo presenta una marcada dispersión de sus habilidades, también es importante que la presencia de habilidades específicas, aisladas, engañen a educadores u otros profesionales sobre las más típicas capacidades del niño para aprender. Aspectos similares se presentan con relación a la evaluación de habilidades del habla/comunicación. Excepto para el trastorno de Asperger y PDD-NOS, es común en individuos con autismo y los otros PDDs el ser tanto considerablemente mutistas como tener grandes dificultades en la comunicación. Incluso con trastorno de Asperger, autismo con alto funcionamiento y PDD-NOS, los problemas en los usos sociales del lenguaje pueden ser muy evidentes. La evaluación sobre habla/lenguaje/comunicación puede ser necesaria incluso si el niño es no verbal. Tales evaluaciones deben recoger información relevante sobre habilidades de comunicación y la posibilidad del desarrollo creciente o de capacidades comunicativas no verbales. En consecuencia, la evaluación no debe restringirse a evaluaciones sobre articulación y capacidades oral-motoras o a un vocabulario de palabras simples. Para individuos no verbales, aspectos más amplios de la comunicación tales como intención comunicativa, la capacidad para protestar, toma de turno temprana, llamar la atención, etc, deben ser evaluadas. Con individuos mayores, las evaluaciones deben incluir habilidades pragmáticas, el uso de la prosodia y otras habilidades de orden superior del lenguaje. INSTRUMENTOS DE EVALUACION ESPECIFICOS DEL AUTISMO Y DE TRASTORNOS PROFUNDOS EN EL DESARROLLO. Diversas listas de control, escalas de evaluación y otras evaluaciones dimensionales han sido desarrolladas para contribuir al objetivo de examinar y evaluar individuos con autismo (ver Lord, 1997 y Parks, 1983, para un resumen de instrumentos disponibles). Instrumentos similares deben ser desarrollados para los otros PDDs. Generalmente, los instrumentos desarrollados para el autismo valoran la presencia y/o severidad de las conductas a menudo vistas en el autismo y normalmente confían o en la observación directa del funcionamiento en el momento o informes de padres o maestros del funcionamiento pasado y presente. Como un aspecto práctico, todos estos instrumentos varían en su utilidad conforme la práctica clínica usual. Algunos requieren entrenamiento específico para su administración y uso. Dicho entrenamiento es requerido para establecer y sostener la fiabilidad. Algunos instrumentos brindan información sobre el diagnóstico y otros brindan una medida general de la severidad del autismo. Los instrumentos comúnmente utilizados incluyen: Autism Behavior Checklist (ABC) (Krug y otros, 1980), un instrumento completado por maestros. Childhood Autism Rating Scales (CARS) (Schopler y otros, 1988), un instrumento en el que los individuos de diferentes edades son valorados (se requiere algún entrenamiento). Autism Diagnostic Interview – Revised (ADI-R) (Lord y otros, 1994), una entrevista semi-estructurada para padres. Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) (DiLavore y otros, 1955), una escala de observación para niños y adultos. PROCEDIMIENTOS EN LA EVALUACION PSIQUIÁTRICA. Tanto el ADI-R como el ADOS requieren considerable entrenamiento para asegurar su fiabilidad. La información sobre la fiabilidad y la validez de estos instrumentos está disponible (Lord, 1997). Con la excepción de muy pocos instrumentos (llamativamente el ADOS y el ADI-R), la mayoría no tienen o casi no tienen relación explícita con los criterios categóricos del diagnóstico. Esto refleja el hecho de que los sistemas categóricos del diagnóstico tienen una aproximación conceptual opuesta a la de alguna manera aproximación empírica utilizada en el desarrollo de escalas de calificación y listados de control (por ejemplo; donde la preocupación se relaciona con la muestra de un gran número de posibles conductas relevantes o rasgos en el desarrollo). Estos últimos rasgos pueden, por supuesto, volver dicho instrumento más útil para otros propósitos (por ejemplo; como medición global de la severidad o medidas dependientes en estudios de intervención). Algunos de los instrumentos pueden ser de uso por parte del clínico general pero, como máximo, deben aplicarse para aportar buenos juicios clínicos y no para reemplazar una meditada evaluación clínica. La información histórica es sustancial para el objetivo del diagnóstico diferencial del autismo y los PDDs, y ayuda a clarificar la necesidad de estudios de laboratorio u otros y de los servicios de otros profesionales. El clínico debe tener cuidado de obtener una historia detallada y relevante del niño con atención especial en los hitos del desarrollo, rasgos insólitos del desarrollo temprano, historia médica y farmacológica, historia familiar, evaluaciones previas y programa actual de educación. Las mayores preocupaciones de los padres y sus razones para la búsqueda de una evaluación deben ser cuidadosamente exploradas. Ocasionalmente, los padres pueden llegar con abundante información acerca de los resultados de estudios previos. Tal información puede resultar útil pero no puede ser el sustituto de una detallada y meditada revisión del historial del niño. Encarar una cuidadosa historia también convence a los padres de la importancia de la información por ellos suministrada y ayuda a construir la posibilidad de una relación colaborativa a largo plazo. Se recomienda la atención sistemática en las áreas relevantes del diagnóstico diferencial. La información sobre el tipo y edad de aparición de la condición debe relevarse. ¿Cuándo fue que los padres por primera vez estuvieron preocupados por el niño?. ¿Cuál fue la naturaleza de esta temprana preocupación?. ¿Pensaron que el niño podría ser sordo?. Para los padres de individuos mayores o cuando tienen dificultades para recordar, puede ser de ayuda preguntar a los padres que cuenten sobre un específico momento de buenos recuerdos (como el primer cumpleaños del niño o la primera Navidad). Álbumes fotográficos, libros de bebé y videos pueden ayudar a los padres a este respecto. La información de la aparición debe incluir una focalización sobre primeras habilidades sociales y de comunicación, así como de más conductas desviadas tales como aversión a la mirada, intereses idiosincráticos, vinculación con objetos insólitos, etc. Los modelos en la aparición del trastorno de Rett y del trastorno desintegrativo son muy distintos. A diferencia del autismo con alto funcionamiento, la aparición aparente del trastorno de Asperger puede producirse algo más tarde en el desarrollo (a menudo después de los 3 años), a pesar de que el desarrollo temprano es esencialmente normal y los problemas sociales comienzan a ser más evidentes cuando el niño es introducido en nuevos lugares o expuesto a sus riguales, como en la guardería o el jardín de infantes (Klin y Volkmar, 1997). La información sobre la naturaleza de los cambios en el curso del desarrollo (por ejemplo; en respuesta a la intervención) debe ser recogida. Por ejemplo, otro clínico puede haber evitado dar un diagnóstico de autismo en un niño joven, que aparentaba ser autista, por la ausencia relativa de manierismos motores estereotipados u otros criterios sobre intereses y actividades restringidas. Con no poca frecuencia, dichos rasgos aparecen algo más tarde en el desarrollo y el diagnóstico de autismo puede ser efectuado. En forma similar, un informe sobre recientes cambios en el desarrollo en asociación con algunas conductas inusuales por parte del niño, pueden sugerir la aparición de una enfermedad súbita. Examen del estado mental. Es de ayuda observar al niño tanto en ámbitos muy estructurados como poco estructurados porque esto puede brindar una mejor sensación del desempeño del niño y puede tener importancia práctica como apoyo para el diseño del programa de intervención. Debe prestarse atención a las 3 grandes áreas de perturbación en la conducta, relevantes para el diagnóstico del autismo y PDD: interacción social, comunicación/juego imaginativo y respuestas insólitas al entorno. La edad del niño y niveles de desarrollo pueden determinar algunas modificaciones en los procedimientos de la evaluación. Interacción social. La relación del individuo con adultos familiares y no familiares debe ser evaluada. ¿Está el niño interesado en la interacción social o se aísla?. ¿Acepta pasivamente la interacción social pero generalmente no la inicia?. ¿ Está interesado en la interacción social pero limitado en su capacidad a causa de una marcada excentricidad y rarezas?. ¿Puede el niño hacer y sostener contacto visual y puede usarlo para ayudar a regular la interacción?. ¿Usa otros comportamientos no verbales para ayudar a regular la interacción?. ¿Cuál es la naturaleza de la vinculación con sus padres?. ¿ Puede el niño o adolescente compartir alegrías o relacionarse empáticamente con otros?. ¿Tiene amigos?. ¿Son las relaciones con sus iguales adecuadas a su nivel de desarrollo? Habilidades de comunicación. ¿El niño es verbal o mutista –no verbal-?. Si el niño es casi o totalmente no verbal ¿Existe algún intento en el uso de medios no verbales para compensarlo?. ¿Señala el niño la comida deseada o toma a los padres/evaluador de la mano para lograr un objeto deseado sin hacer contacto visual?. Si el niño es verbal y tiene lenguaje adecuado ¿puede iniciar y mantener una conversación?. Si el niño es verbal ¿existen rasgos inusuales en el lenguaje tales como lenguaje estereotipado, ecolalia, inversión, demasiado uso literario (pedante) del lenguaje o monotonía en la voz?. ¿Continúa un tema prescindiendo del interés del interlocutor en la conversación?. ¿Puede el individuo hacer inferencias, comprender el humor, responder adecuadamente a requerimientos indirectos, tener en cuenta la perspectiva del interlocutor en la conversación?. Si existe cualquier sugerencia de perturbación en el proceso de pensamiento o contenido, el clínico debe estar alerta a la posibilidad de esquizofrenia y otras condiciones psicóticas. Sin embargo, las insólitas preocupaciones de individuos con autismo o la tendencia de los pacientes con el trastorno de Asperger por verbalizar sus pensamientos o discutir sus particulares intereses circunscriptos no deben confundirse con un trastorno del proceso del pensamiento. Juego. ¿Puede el niño utilizar materiales para jugar con miras a un juego realmente imaginativo?. ¿Se muestra preocupado por aspectos inusuales del material para juego (toca o huele)?. ¿Es el juego de naturaleza repetitiva y estereotipada?. Algunas sugerencias sobre capacidades cognitivas pueden también obtenerse mediante la observación del juego en el niño, por ejemplo; ¿es de naturaleza sensoriomotora o implica actividades simbólicas?. Intereses restringidos y Conductas insólitas. ¿Tiene el niño una preocupación o interés especial?. Si dicho interés o preocupación está presente ¿interfiere con el funcionamiento y es anormal en términos de intensidad y focalización (por ejemplo; un interés en las serpientes que ocupa esencialmente todo el tiempo en que el niño está despierto, incluyendo conversaciones con otras personas) o está preocupado con un tema insólito (por ejemplo; los modelos y especificaciones de las freidoras) ¿Tiene el individuo dificultades con los cambios?. ¿Han tenido dificultades él o ella con transiciones o adhesión a rutinas no productivas?. ¿Presenta movimientos estereotipados?. Si los tiene ¿se producen cuando el niño está excitado o alborotado o son sus actividades preferidas?. ¿Puede el niño ser interrumpido cuando realiza estas actividades?. ¿Está el niño preocupado con partes de objetos (por ejemplo; un camión de juguete le resulta de interés solamente porque las ruedas pueden girar)?. ¿Presenta el niño las inusuales estereotipias del “lavado de manos” o “retorcido de manos” asociados con el trastorno de Rett?. Además, deben tomarse nota de cualquier conducta o rasgo que puede interferir en la programación (por ejemplo; si el niño es rápidamente distraído por estímulos externos). En forma similar, respuestas afectivas inusuales pueden impactar en la implementación del programa. Los efectos del ámbito de la observación deben ser tenidos en cuenta, por ejemplo ¿son las nuevas situaciones fuentes de ansiedad?. Los padres y cuidadores pueden brindar información de cuan representativa (o no) es la conducta de niño en un día determinado. La conducta de auto agresión, cuando está presente, es a menudo de baja frecuencia pero puede ser clínicamente un centro importante del tratamiento (Bregman, 1997). Si tal comportamiento está presente, la frecuencia, intensidad y su relación con el contexto deben ser anotados, por ejemplo ¿Se producen solamente durante momentos de frustración?. La reacción del niño a los cambios del entorno debe ser observada. ¿Cómo hace frente el niño a las transiciones?. ¿El niño se desorganiza rápidamente con estímulos externos?. ¿ Existen estímulos particulares o materiales con los que el niño se muestra ya sea muy sensible o muy interesado?. En este contexto es normalmente una gran ayuda si los evaluaciones pueden ser efectuadas en locales donde el impacto de estímulos exteriores del entorno sean mínimos. Las áreas de fortalezas potenciales deben ser recogidas así como las áreas con dificultad. Por ejemplo, ¿qué actividades lo motivan?. ¿Tiene una capacidad para el humor o auto conciencia?. ¿Tiene algunas fortalezas o habilidades que puedan ser utilizadas en la intervención?. Para individuos con trastorno de Asperger, las mejores capacidades verbales pueden ser una fortaleza para la programación. Las capacidades motoras pueden, en algunos casos, también presentar un área de fortaleza para el niño y brindar oportunidades para la interacción estructurada. Es importante observar que las que aparentan ser conductas inadaptadas, pueden de hecho, tener potenciales funciones en la adaptación y el desarrollo. Por ejemplo; la ecolalia puede servir para prolongar la interacción y puede tener funciones en la adaptación tal como en toma de turnos, indicando afirmación, etc. Prescripción de estudios de laboratorio o clínicos adicionales. En la actualidad la práctica clínica razonable en la evaluación de personas con autismo está guiada para el médico por la historia y exámenes de laboratorio y otras pruebas clínicas. Así pues, una historia familiar de retraso mental o hallazgos físicos específicos pueden sugerir la necesidad de análisis cromosómicos, incluyendo la prueba del X frágil o consulta genética. Una historia de llamativos ataques o de regresión en el desarrollo sugiere la necesidad del EEG y/o consulta neurológica. La observación de que muchos individuos con autismo desarrollan enfermedades en la adolescencia es un recordatorio de que posteriores observaciones pueden ser necesarias incluso si los tempranos EEGs eran normales (Minshew y otros, 1997). Las imágenes por resonancia magnética no están actualmente indicadas como parte de una rutina o evaluación inicial de niños con PDD. Puede estar indicada como parte de la evaluación de posible trastorno de enfermedad súbita u otra condición. Como se ha expuesto previamente, una de las preocupaciones más comunes presentadas en el momento de la evaluación inicial es aquella relacionada con la audición. Este preocupación debe resolverse rápido, a través de evaluaciones audiológicas (Lacamera y Lacamera, 1997). La evaluación audiológica definitiva debe obtenerse en tanto exista cualquier interrogante sobre posible deterioro en la audición, tal como cuando el niño está retrasado en el lenguaje o posee poca o ninguna habla o presenta una historia de infecciones del oído recurrentes. En algunos casos los niños con autismo pueden exhibir pérdida de la audición, en otros casos, el niño con pérdida de la audición puede presentar conductas sugerentes del autismo. El informe de los padres o simples pruebas del comportamiento u observación, son a menudo insuficientes para establecer niveles normales de audición y es necesario realizar unos Potenciales Evocados Auditivos.(Klim, 1993). El niño que tiene tendencia a llevarse materiales a la boca incrementa el riesgo de la intoxicación por plomo (Shannon y Graef, 1996) y puede requerir estudios de plomo en sangre. La observación de rasgos dismórficos inusuales (por ejemplo; apariencia facial inusual) también es sugerente de la necesidad de estudios genéticos más extensos (Rutter y otros, 1997). El modelo poco común de marcada regresión en el desarrollo después de varios años de desarrollo normal, que se ve en el trastorno desintegrativo de la infancia, sugiere la necesidad de consultas neurológicas más cuidadosas. Ocasionalmente trastornos clínicos generales se presentan, particularmente en jóvenes o individuos con bajo funcionamiento. Por ejemplo; un niño en edad preescolar puede comenzar el golpearse la cabeza en asociación con una no reconocida infección temprana o un adolescente de bajo funcionamiento puede entregarse a darse “sopapos” como resultado de un previamente no reconocido problema dental (Lacamera y Lacamera, 1997). TRATAMIENTO A causa de que muchas disciplinas están implicadas en los aspectos de la evaluación y el tratamiento, resulta importante que un clínico esté en principio involucrado con los padres en el desarrollo del plan de cuidados para el niño. Este clínico debe ayudar a coordinar los servicios y trabajo con los padres para obtener los programas educativos adecuados, mediación para los servicios, apoyo a la familia y proveer la conducción de las consultas apuntando al comportamiento y psicofarmacología (Marcus y otros 1997). En el transcurso del tiempo, el compromiso con individuos con PDD y sus familias puede ser permanente o puede ser episódico, con períodos de gran compromiso alternando con largos intervalos entre visitas. Incluso cuando el contacto sea episódico, a menudo continúa a lo largo de muchos años. En la actualidad, un creciente cuerpo de investigaciones sugieren la importancia de tratamiento intensivo y permanente para mejorar los resultados a largo plazo en el autismo y condiciones relacionadas. La planificación del tratamiento debe estar relacionada con el estudio de los niveles actuales del funcionamiento del individuo y sus fortalezas y debilidades. Aunque apoyado en la realidad presente, debe centrarse en una visión a largo plazo en el potencial de la persona. La planificación vincula la atención de las intervenciones en educación, situaciones de vida en grupo y programas de día y vocacionales de base comunitaria.(Gerhardt y Holmes, 1997 - Harris y Handleman, 1997 – Marcus y otros, 1997). Un programa de intervención que sea efectivo, deberá también incluir un adecuado compromiso y colaboración con la familia del individuo (Siegel, 1997). La intervención debe estar focalizada e individualizada y debe ser lo suficientemente amplia en relación con toda la gama de deterioros. Teniendo en cuenta la edad del individuo, la planificación del tratamiento debe incluir la provisión de oportunidades estructuradas para el aprendizaje y para la generalización de lo que es aprendido. Los individuos con autismo y condiciones relacionadas requieren un alto nivel de cuidado general clínico y psiquiátrico que incluyen previsión de medidas rutinarias de prevención de la salud así como de las necesidades especiales de una persona discapacitada. INTERVENCIONES PSICOSOCIALES Intervenciones en la educación y la vocación. En la actualidad, las evidencias disponibles sugieren la importancia de las intervenciones en educación adecuadas e intensivas para fomentar la adquisición de habilidades sociales, comunicativas y cognitivas relacionadas con los últimos resultados (Le Couteur, 1990). Las intervenciones en la conducta y la educación especial pueden facilitar el aprendizaje del niño. El espacio educativo debe ser elegido para que sea adecuado a las necesidades del niño. Por ejemplo, muchos niños con autismo tienen dificultades para mantener la atención y aprender en espacios o aulas sobre estimuladores y trabajan mejor en lugares más pequeños, altamente estructurados. Otros niños pueden ser capaces de aprender en aulas espacialmente más tradicionales si se dota del apoyo adecuado, como son auxiliares entrenados. Con el dictado de la Ley Pública 94-142, las escuelas están comisionadas como proveedoras de estos servicios para personas de 3 a 21 años de edad. La importancia de esta ley es la de garantizar que el derecho de los individuos discapacitados de una libre y adecuada educación no pueda ser sobreacentuada (Berkman, 1997), al mismo tiempo la ley ha sido implementada con diversos grados de éxito. La misma determina que los servicios sean provistos en espacios normales en lo posible (Harris y Handleman, 1997). Esto ha conducido a una controversia acerca del rol de la educación especial y los espacios educativos segregados. En algunas instancias, honestos desacuerdos se producen entre personas que argumentan, sobre bases filosóficas, que todo niño debe ser educado en espacios “normales” versus aquellos que argumentan, sobre bases empíricas, que las necesidades del niño determinarían que lugar es el más adecuado (Burack y otros, 1997). Una carencia de apoyos reales en lugares de integración a menudo plantea una mayor alternativa (Harris y Handleman, 1997), y en muchas áreas del país existen muy pocos recursos en forma de escuelas especiales, escuelas regionales cooperativas o programas de alcance estatal para el autismo. Las ventajas y desventajas potenciales de establecimientos educacionales alternativos debe ser cuidadosamente considerada (Campbell y otros, 1996 – Schopler, 1997). Por ejemplo, las intervenciones educacionales están mejor previstas sobre una base anual así como el modelo usual de la escuela de verano en vacaciones no es típicamente bien tolerada e incrementa el potencial de regresión del niño. Los mediadores de los individuos con autismo deben poner en conocimiento de los padres los requerimientos básicos y recursos. El entrenamiento vocacional y prevocacional es importante en los adolescentes con autismo y otros PDDs. Dicho entrenamiento puede apuntar al empleo protegido o independiente y brindar importantes oportunidades para un desarrollo social continuo así como ayudar a maximizar capacidades para la vida independiente (Gerhardt y Holmes, 1997). En algunos casos, el cuidado residencial en a corto o largo plazo (por ejemplo, para propósitos de espera o grupo residencial de base comunitaria o departamentos supervisados) puede brindar entrenamiento y preparación importantes para una vida más independiente (Van Bourgoudien y Reichle, 1997). Los servicios residenciales y de espera son a menudo escasos y pueden estar disponibles solamente si el niño es elegible sobre la base de retraso mental asociado. Intervenciones en la conducta. La intervención temprana y permanente parece ser particularmente importante, de acuerdo con la filosofía del programa, prolongándose hasta que brinde un más alto grado de estructura (Rogers, 1996). Dicho programa tiene típicamente incorporados procedimientos de modificación de la conducta y análisis aplicados a la conducta (por ejemplo, cuidadosa evaluación del comportamiento del niño y condiciones del entorno en el cual puede utilizarse para ayudar al niño a elevar los niveles de sus habilidades a través de procedimientos de conducta). Estos métodos están conformados en base a un extenso cuerpo de investigaciones sobre la aplicación de principios de aprendizaje en la educación de los niños con autismo y condiciones relacionadas (Bregman, 1997 – Powers, 1997). Los procedimientos que fortalecen conductas deseadas y/o disminuyen conductas inadaptadas indeseables, son utilizados dentro del contexto de un cuidadoso e individual plan de intervención fundado en la observación del individuo (Campbell y otros, 1996). Resulta claro que las intervenciones en el comportamiento pueden facilitar significativamente la adquisición del lenguaje y de habilidades sociales y de otro tipo (Koegel y otros 1992ab) y que la mejora de la conducta ayuda en la reducción de los niveles de tensión de los padres (Koegel y otros 1992c – Moes y otros, 1992 – Schreibman y otros, 1991). El entrenamiento en habilidades sociales puede utilizarse para mejorar la competencia social y crear habilidades sociales (Lord, 1995). Esto puede estar más fundamentado en aspectos de la conducta y el desarrollo y debería enfatizar la importancia de la generalización mediante la enseñanza de las habilidades sociales en lugares de vida real (Gray y Garand, 1993). Progresos permanentes o afirmaciones actuales de curación han sido hechos después de una temprana e intensiva intervención en la conducta (Lovaas y Smith, 1989) u otros programas de tratamiento (Greenspan y Wieder, 1997). Desafortunadamente, diversos aspectos metodológicos complican la interpretación de tales argumentos. Por ejemplo, afirmaciones sobre aumentos en el CI están hechas en base a los dudosos poderes de los puntajes usuales del CI o donde el status del diagnóstico original no resulta claro. La intervención en la conducta, históricamente no ha sido firmemente comprometida con aspectos del diagnóstico y algunas demandas de éxito pueden haber sido hechas para niños que pueden no haber exhibido autismo o, en cuanto a eso, PDD de cualquier variedad. Es necesario considerable tiempo (y dinero) para la implementación de tales programas e, individuos mayores y más intelectualmente discapacitados son aparentemente los que probablemente menos responden (Campbell y otros, 1996 – Mesibov, 1993 – Mundy, 1993 – Smith y otros, 1993). Mientras, existe hoy un pequeño interrogante de si la intervención temprana y sostenida es indicada, interrogantes importantes respecto de la duración e intensidad de la intervención y las características de los niños que responden permanecen sin respuesta. Intervenciones familiares. El apoyo a los padres y parientes de los niños con autismo y otros PDDs es una parte integral del proceso de tratamiento. Los padres son los representantes legales del niño. Ellos y otros miembros de la familia deben ser alentados para comprometerse en la evaluación y el proceso de tratamiento (Morgan, 1988). Esto ayuda desmistificar la evaluación y los procedimientos del tratamiento y brinda un conjunto de observaciones compartidas para posterior discusión. Sumado a su sola capacidad de brindar información evolutiva y una real perspectiva del desarrollo, los padres tienen los conocimientos de específicos problemas de conducta que ayudan al clínico a tener presente la acción recíproca entre evaluación e intervención. La presentación de la evaluación del diagnóstico inicial y la interpretación de sus resultados a los padres es importante (Shea, 1993). Esto incluye tiempo suficiente para brindar una discusión razonable sobre las preocupaciones de los padres y aconsejar acerca de las necesidades del niño y la familia así como de las posibles intervenciones. La naturaleza generalmente prolongada del autismo implica que los profesionales deben estar disponibles por un largo período, este generalmente adopta la forma de compromiso periódico que será más o menos intensivo dependiendo de la situación. Una continuidad del cuidado contribuye a establecer el contexto para un sociedad a largo plazo en la cual el profesional juega un rol central en la coordinación de los esfuerzos de diversos evaluadores y servicios como un representante del niño, el matrimonio y la familia como un todo. Es importante en este aspecto, tener en cuenta que padres y parientes pueden tener necesidades especiales (Marcus y otros, 1997). Los padres pueden estar en alto riesgo de depresión o enfermedades relacionadas con la tensión como resultado de los problemas inherentes a convivir con un niño con seria discapacidad (Marcus y otros, 1997). Los parientes también, por otros problemas del desarrollo así como por el autismo y condiciones relacionadas (Rutter y otros, 1997). Dichos problemas se suman a la carga del cuidado de los padres. Es importante que los esfuerzos positivos a cubrir sean alentados. Los profesionales deben estar en conocimiento de los recursos locales y nacionales y oportunidades para apoyo de los padres (tales como son la ofrecida por grupos de apoyo a padres y parientes o provisión de cuidado temporal). Los esfuerzos los grupos representativos a nivel nacional, provincial y local pueden ser de gran ayuda. Libros escritos específicamente para padres y/o parientes están también disponibles (ver Apéndice). Psicoterapia. En un momento se pensó que la psicoterapia psicodinámica era un tratamiento alternativo para el autismo. Actualmente parece ser que la utilidad de la psicoterapia en el autismo es muy limitada (Riddle, 1987). Esto es incluso más real para el trastorno de Rett y trastorno desintegrativo de la infancia. Los síntomas centrales del autismo no responden a la psicoterapia. Individuos autistas con alto funcionamiento y aquellos con trastorno de Asperger o PDDNOS pueden beneficiarse con la psicoterapia (individual, grupal, familiar) y si alguna condición o síntoma comórbido está presente, tales como la depresión o una marcada sintomatología obsesivo-compulsiva (Wing, 1983). Para el trastorno de Asperger en particular, el uso de una aproximación psicotererapeútica altamente estructurada y conductiva, puede ser de ayuda y puede confiar en las habilidades verbales y en el uso de rutinas aprendidas. La adquisición de habilidades de adaptación y generalización de dichas habilidades es importante. Para individuos más verbales, particularmente aquellos con el trastorno de Asperger, resulta importante el uso de estrategias verbales explícitas que puedan ser aplicadas en situaciones problemáticas. A pesar de que la psicoterapia desestructurada no es usualmente de ayuda, algunos individuos, particularmente los más capaces, pueden beneficiarse con la psicoterapia si se tienen en cuenta indicaciones específicas para la misma. El uso de terapia de mayor apoyo o procedimientos terapéuticos más estructurados pueden estar indicados, y los procedimientos para enseñanza explícita de la solución de los problemas sociales puede ser de utilidad (Gray y Garand, 1993). Cuando la psicoterapia es intentada, debe hacerse después de una cuidadosa consideración de las fortalezas y debilidades particulares del individuo y con la existencia de indicaciones específicas de que el individuo tiene problemas que podrían mejorar con la misma (Wing, 1983). FARMACOTERAPIA Aunque no sea curativa, la intervención farmacológica puede aumentar la capacidad de las personas con PDD en beneficio de las intervenciones en educación y otras (McDougle, 1997). Dichas intervenciones deben estar focalizadas en el síntoma central sin pérdida de vista del cuadro clínico más amplio, por ejemplo, los resultados pueden ser estadísticamente pero no clínicamente significativos. El clínico debe ser prudente en el uso de medicaciones en individuos en grupos de edad menor. Además, con la excepción del trabajo de Campbell y colegas (Campbel y otros, 1988, 1990) mucha de la información disponible sobre el uso de medicación psicotrópica en esta población ha sido recopilada en adultos y algunas veces se dispone de poca información con vistas a la utilización en niños de estos agentes. Cuando dicha información está disponible, puede estar basada en informes de casos individuales o estudios abiertos más que en estudios de doble control con placebos. Permanece poco claro si los resultados obtenidos con adultos pueden generalizarse a niños y adolescentes y la seguridad y eficacia de muchos agentes no ha sido aún adecuadamente establecida en los niños. Tal y como en el uso de cualquier agente psicofarmacológico debe tenerse cuidado en la selección y administración de medicamentos. El perfil de los efectos secundarios y riesgo así como los beneficios potenciales serán variables, por supuesto, dependiendo del agente utilizado y el síntoma central. Puesto que los individuos con autismo/PDD son a menudo no verbales, los resultados normalmente se hacen con informes y observación de conductas específicas. Esta puede ser la ventaja en muchos sentidos de ayudar a documentar la eficacia de la medicación seleccionada. Sin embargo, es importante no perder de vista la meta general de adaptación del niño y ajuste con la intervención en educación. Por ejemplo, la respuesta a los calmantes podría ser falsamente interpretada como una respuesta terapéutica positiva. Deben cosiderarse cuidadosamente los formularios del consentimiento informado, particularmente, ya que muchos agentes deben ser aún aprobados por la Food and Drug Administration para su uso en niños, se requiere un estrecho seguimiento. Neurolépticos. Estos agentes, antagonistas de los receptores de dopamina, han sido intensamente investigados en individuos con autismo (Campbell y otros, 1996). Aunque estos agentes difieren en algunos aspectos, su modo fundamental de actuar pareciera ser el de bloqueador de los receptores de dopamina. De este grupo, el haloperidol ha sido el más extensamente estudiado (McDougle, 1997). Los resultados de numerosos ensayos clínicamente controlados en niños con autismo sugieren que su potencial de beneficios significativos en términos de reducción de las estereotipias y aislamiento así como en la facilitación del aprendizaje (Campbell y otros, 1999). La administración a largo plazo puede estar asociada con otros efectos secundarios como disquinesias relacionadas con la droga incluyendo disquinesia tardía. Campbell y otros (1988) informaron que las disquinesias eran relativamente comunes y, aunque todas las disquinesias eran reversibles, esto algunas veces puede llevar meses. Ensayos sistemáticos controlados de otros neurolépticos han sido menos comunes. Un interés considerable se centra en los neurolépticos atípicos, por ejemplo, la risperidona. Informes de casos individuales han sido positivos (McDougle y otros 1995 – Purdon y otros, 1994). Los estudios controlados, incluyendo estudios con niños, de este y otros neurolépticos atípicos están ahora apareciendo. Selective serotonin reuptake inhibitors. Los Selective serotonin reuptake inhibitors como la clomipramina, son potentes inhibidores del transporte de sorotonina y fueron de interés inicialmente en el autismo dada la observación de altos niveles periféricos de serotonina en el autismo. Aunque los niveles periféricos de serotonina no parecieran estar relacionados con la respuesta clínica de estos agentes, algunos estudios han sugerido su utilidad clínica en esta población. La fluvoxamina es un potente y selectivo inhibidor 5-HT uptake que ha sido visto ser efectivo en el tratamiento de OCD, depresión cntumaz y fobia social (McDougle, 1997). Informes de casos individuales de adultos con autismo (McDougle y otros, 1990) han sugerido que este agente puede ser efectivo en la reducción de los niveles de las conductas del tipo obsesivocompulsivo. El resultado de estudios controlados con placebos en adultos con autismo sugieren que cerca de la mitad de este grupo responde positivamente (McDougle, 1997). Ocasionalmente puede suceder un empeoramiento de la hiperactividad (Fatemi y otros, 1998). La selectiva 5-HT uptake inhibitor fluoxetina ha sido evaluada en estudios abiertos e informes de casos y puede ser útil en el tratamiento de algún individuo con autismo (Cook y otros, 1992 – Ghaziuddin y otros, 1991). Esta estadística ha sido extraída de adolescentes mayores y adultos y sugiere la reducción de los niveles en las conductas ritualistas y mejoras en el humor. Ghaziuddin y otros (1991) informaron que la fluoxetina (20-40 mg./día) redujeron los niveles de algunos síntomas depresivos en adolescentes con autismo. En un estudio abierto más amplio sobre niños, adolescentes y adultos, Cook y otros (1992) encontraron que la fluoxetina (en dosis fluctuando entre 20 y 80 mg. Diarios) estaba asociada con mejores niveles de funcionamiento en individuos con autismo y con retraso mental sin autismo. Los efectos colaterales relacionados con la dosis incluían insomnio, hiperactividad, inquietud, agitación y pérdida del apetito. La clomipramina, un tricíclico no selectivo, ha sido informada como inhibidora de algunas formas de auto agresión (Lipinsky, 1991) Gordon y otros (1993) informaron que este agente es superior a la desipramina en un estudio aleatorio al azar de niños con autismo. Las mejoras fueron denotadas en las áreas de sobre actividad y sintomatología obsesiva-compulsiva. Los efectos adversos de la clomipramina incluyen cambios electrocardiográficos y enfermedades súbitas. Los efectos colaterales observados en relación con la desipramina incluyen irritabilidad y agresión. McDougle y otros (1992) obtuvieron similares resultados en un estudio de 5 adultos, la exacerbación del trastorno de enfermedad súbita fue notada como un efecto colateral. Mientras que la clomipramina puede ser efectiva en individuos mayores con autismo, la estadística sobre su eficacia en niños es limitada y su potencial como exacerbante del trastorno de enfermedad súbita sugiere la necesidad de algunas precauciones. Antidepresivos. Se han observado frecuentemente síntomas afectivos en personas con autismo. Estos incluyen labilidad afectiva, respuestas afectivas inapropiadas, ansiedad y depresión. En personas autistas con alto funcionamiento, una falta de atención de sus dificultades puede concluir en una patente depresión clínica (Ghaziuddin y Tsai, 1991). Las personas con trastorno de Asperger pueden estar en particular riesgo de depresión (Rourke y otros, 1987). La imipramina ha sido utilizada en el tratamiento de niños autistas. Campbell y otros (1997) denotaron una respuesta clínica variable. Aunque el agente disminuye la torpeza afectiva, ha sido asociado con diversos efectos colaterales negativos y un incremento en la desorganización del habla. La información en el uso de estos agentes en el trastorno de Asperger es más limitada. Pareciera que la depresión, algunas veces observada en asociación con esta condición puede responder a los antidepresivos (Klin y Volkmar, 1997). El uso de estos agentes requiere especial consideración, como adecuadas evaluaciones médicas tal como electrocardiogramas, niveles en sangre de la medicación y educación cuidadosa de los padres sobre aspectos de seguridad de la droga. Estabilizadores del humor. En general, la respuesta de los individuos con autismo al litio no ha sugerido mayores beneficios terapéuticos (Campbell y otros, 1990). Este agente puede resultar útil si existe una historia familiar de trastorno bipolar o si los rasgos clínicos sugieren que un diagnóstico de trastorno bipolar se justifica (Kerbesbian y otros, 1987 – Steingard y Biederman, 1987). Epperson y colegas (1994) describieron la potenciación de la fluvoexamina con el litio en un adulto con autismo. Existe incluso menos información en el uso de otro estabilizador del humor en el autismo. Otros agentes. Ansiolíticos. Diversos agentes ansiolíticos han sido usados en el tratamiento del autismo y condiciones relacionadas. El uso de estos agentes está algunas veces asociado con un aumento en la desorganización de la conducta que se supone refleja un síndrome de desinhibición de la conducta. Realmuto y colegas (1989) usaron buspirona en una muy pequeña muestra de niños con autismo y denotaron que 2 de los 4 casos parecían haber reducido los niveles de sobre actividad y 1 una reducción en las estereotipias. Otros han informado resultados similares (Raley y otros, 1989). Se necesitan estudios controlados con placebos para el uso de este agente en niños. Betabloqueantes. Estos agentes han sido también utilizados con algún éxito en pequeñas muestras de pacientes (Raley y otros, 1987), pero resulta difícultoso extraer conclusiones seguras sobre la base de la limitada estadística disponible proveniente de estudios controlados. La clonidina, un [(alfa).sub 2] norandregenic receptor antonist, ha sido utilizada en el tratamiento del trastorno de Tourette así como en el trastorno del déficit de atención. En un estudio controlado con placebo, este agente resultó ser de beneficio limitado en el tratamiento de la sobre actividad asociada con el autismo (Jakelskis y otros, 1992). Diversos estudios han evaluado la eficacia de la naltrexona en el autismo, la información estadística sugirió algunos efectos en la sobre actividad pero no en el meollo del déficit social asociado con el autismo. Este agente aumenta la frecuencia de estereotipias en estudios controlados con placebos (Willemsen-Swinkels y otros, 1995). Estimulantes. Pocos estudios han evaluado sistemáticamente el rol de la medicación estimulante en el autismo (Campbell y otros, 1996). En los animales, los estimulantes inducen conductas estereotipadas y, la indirect dopamine receptor antagonist amphetamine a menudo exacerba las estereotipias y aumenta la agitación y actividad en niños con autismo. La limitada información estadística disponible, sugiere que los niños con autismo pueden responder adversamente a los estimulantes, aunque algunos con respuestas positivas han sido informados (Quintana y otros, 1995). A pesar de que la respuesta de niños con trastorno de Asperger y PDD-NOS a los estimulantes han sido poco estudiadas, pareciera que respuestas positivas con más probables en estos grupos (McDougle, 1997). Medicaciones contraindicadas. La fenfluramine releases 5-HT presynaptically and blocks its reuptake. No obstante que el efecto agudo sea un incremento en 5-HT, la administración prolongada está asociada con una reducción. Informes iniciales de un pequeño estudio de este agente (Geller y otros, 1982) generó considerable interés que no ha sido, desafortunadamente, apoyado con investigación posterior. En un cuidadoso estudio controlado con placebo, Campbell y otros (1988) denotaron que el uso de este agente tenía un impacto negativo en la discriminación del aprendizaje. Diversos efectos secundarios incluyendo sedación han sido observados. Este agente tienen la potencialidad de producir cambios irreversibles en los cerebros de animales y tiene efectos a largo plazo en otros sistemas neuroquímicos (Anderson y Hoshiono, 1997). Leventhal y otros (1993 sugieren considerables precauciones en su utilización. Actualmente este agente no pareciera ser útil en los tratamientos del autismo y condiciones relacionadas. TRATAMIENTOS NO RATIFICADOS Dados la relativamente pobre prognosis y severidad de los PDDs, no debería sorprender que todos los tratamientos concebibles hayan sido utilizados. Los tratamientos propuestos incluyen diversos agentes farmacológicos, tratamiento somáticos (tales como terapia electroconvulsiva, terapia de grupo, entrenamiento auditivo e imitación), psicoterapia, vitaminas, cambios en la dieta, tratamientos esteroides, inmunoglobulinas, así como otros (Campbell y otros, 1996 – DeMyer y otros, 1981 – Gillberg, 1990 - Le Couter, 1990)-. Desafortunadamente, la mayoría de los reputados tratamientos no han sido sistemáticamente evaluados. Existe una parcialidad por la publicidad de informes sobre casos únicos si los resultados son positivos. Los cambios a corto plazo pueden ser no específicos y no permanentes. Ante la severidad y cronicidad del autismo y condiciones correlacionadas y la falta de conocimientos acerca de los factores causales específicos, menos aún de una curación, no resulta sorprendente que las reputadas curaciones emerjan con bastante frecuencia. A menudo estas llaman poderosamente la atención en las noticias de los medios de comunicación, pero son carentes de información estadística sustantiva. No es poco común que el informe inicial en el medio de comunicación profano se refiera a un niño en particular o casos contados con los dedos. Dichos informes son difíciles de interpretar como el diagnóstico puede ser ambiguos o altamente dudosos. Segundo, incluso para el autismo, sabemos que un pequeño número de casos tuvieron un buen resultado incluso en los años anteriores a la disponibilidad de tratamientos específicos y efectivos. Finalmente, dichos informes generalmente no están seguidos por estudios controlados más rigurosos en la literatura científica sobre el tema. Esencialmente los tratamientos alternativos caen en una cantidad de grupos diferentes. Un grupo posee pequeña o cuestionable base científica pero el tratamiento propuesto conlleva relativamente poco riesgo para el niño y la familia. Por ejemplo, un interés considerable se ha centrado en el efecto de las megavitaminas y suplementos nutricionales (Rimland y Baker, 1996), pero los estudios disponibles adolecen de diversos problemas metodológicos. En cualquier caso, bajas dosis de suplementos vitamínicos plantean una pequeña amenaza de daño al niño y no agotan recursos familiares. Sin embargo, altas dosis pueden estar asociadas con toxicidad. Otros tratamientos alternativos plantean un peligro para el niño y la familia en los que una curación está esencialmente prometida a la familia, generalmente después del gasto de una considerable suma de dinero. Tales tratamientos pueden actualmente plantear un riesgo para el niño en términos de interrupción de programas en curso que han demostrado eficacia, tienen el riesgo de agotar los recursos de la familia y, cuando fracasan pueden estar asociados con algún grado de culpa dirigida a los padres. Los clínicos experimentados en el trabajo con esta población pueden informar ejemplos de estas aproximaciones (por ejemplo, intentos de cura del autismo a través del “realineamiento” del cerebro y nervios, dietas para eliminación, etc). Otro grupo de tratamientos alternativos tiene el potencial para dañar en forma directa y seria al niño afectado o la familia. Como un ejemplo, el reciente moda de la comunicación facilitada no tiene bases empíricas (Mesibov, 1995), pero fue utilizado, en algunos casos, como racional para retirar al niño del cuidado de la familia a causa de informes de abuso físico o sexual. Otros tratamientos potencialmente dañinos pueden involucrar terapias somáticas, como la inyección de sustancias extrañas tales como extracto de cerebro de oveja. Los tratamientos como son entrenamiento auditivo, imitación, terapia del abrazo forzado, integración sensorial, el uso de secretina y el método de “opciones” tienen escasa o ninguna evidencia empírica a la fecha. En unas pocas instancias algunas investigación se ha efectuado, por ejemplo, relativa al entrenamiento auditivo (Rimland y Edelson, 1995), pero la investigación es difícil de interpretar o limitada a causa del escaso número de sujetos involucrados u otros problemas en su diseño. En otros casos, cuando la investigación ha sido dirigida, ha fracasado en apoyar la inutilidad de la aproximación, por ejemplo, un estudio de imitación encontró este tratamiento carente de beneficios (Sparrow y Zigler, 1978). Las familias deben ser ayudadas para tomar decisiones formales acerca del uso de tratamientos alternativos Los tratamientos que planteen algún riesgo para el niño o la familia deben ser enérgicamente desalentados. CONFLICTO DE INTERES. Como cuestión de prudencia, algunos de los autores de estos parámetros prácticos están en la práctica clínica activa y pueden haber recibido adelantos relacionados con tratamientos discutidos en estos parámetros. Algunos autores pueden estar comprometidos principalmente en la investigación y otros esfuerzos y también pueden haber recibido adelantos relacionados con tratamientos discutidos en estos parámetros. Para minimizar la potencialidad de que estos parámetros contengan recomendaciones sesgadas debidas al conflicto de intereses, los parámetros fueron revisados extensamente por miembros de un grupo de trabajo, consultores y académicos; los autores y revisores fueron requeridos para fundamentar sus recomendaciones en una evaluación objetiva de la evidencia disponible, y los autores y revisores que podrían tener un conflicto de intereses que los sesgara o pareciera sesgarlos, su trabajo sobre estos parámetros fue requerido de notificarlo a la Academia. INFORMACION ESTADÍSTICA CIENTIFICA Y CONSENSO CLINICO. Los parámetros prácticos son estrategias para la conducción de pacientes, desarrollados para asistir a clínicos y psiquiatras en la toma de decisiones. Estos parámetros, fundamentados en la evaluación de literatura científica y consenso clínico relevante, describen aproximaciones generalmente aceptadas para evaluar y tratar trastornos específicos o para cumplir procedimientos médicos específicos. La validez de los hallazgos científicos fue juzgada por el diseño, selección de la muestra y tamaño, inclusión de grupos de comparación, generalización posible y concordancia con otros estudios. El consenso clínico fue determinado a través de una extensa revisión por los miembros del Grupo de Trabajo sobre Calidad de Documentación, consultores en psiquiatría del niño y el adolescente con experiencia en el área, la totalidad de los miembros de la Academia y la Asamblea y el Consejo de la Academia. Estos parámetros no pretenden definir el estándar del cuidado, como tampoco deben considerarse incluyentes de todos los métodos de cuidado adecuados o exclusivo de otros modelos de cuidado dirigidos a la obtención de los resultados deseados. El último juicio en vistas al cuidado de un paciente particular debe ser efectuado por el clínico a la luz de todas las circunstancias presentadas por el paciente y su familia, las opciones de diagnóstico y tratamiento disponibles y recursos disponibles. Dados los cambios inevitables en la información científica y la tecnología, estos parámetros deberían revisarse periódicamente para su actualización, de ser necesario. APENDICE Grupos de apoyo para padres. (Parent Support Groups) Aspen of America, Inc. (desorden de Asperger) P.O.Box 25 77 – Jacksonville, FL 32203-2577 Sociedad del Autismo de America. (Autism Society of America) 8601 Georgia Avenue. Suite 503 – Silver Spring, MD 20910 – (301) 565-0433 Red para el Desorden Desintegrativo en la Niñez (Chilhood Desintegrative Disorden Network). C/o Madeline Catalano – 1172 Four Mile Road – Allegany, NY 14706 Asociación Internacional del Síndrome de Rett (International Rett Syndrome Association) 8511 Rose Marie Drive – Fort Washington, MD 20744 – (301) 248-7031 Alianza Nacional para Investigación del Autismo (National Alliance for Autism Reaearch) 2 Center Plaza, Suite 420 – Boston, MA 02108 – (908) 359-9957 Libros para padres y parientes (Books for Parents and Siblings) Attwood T., Wing L. (1997) Síndrome de Asperger. Una guía para padres y profesionales. Londres. Jessica Kingsley Editores. (Aseperger´s Syndrome. A guide for parents and professionals. London. Jessica Kingsley Publishers. Harris SL (1994) Parientes de niños con autismo. Una guía para las familias. Rockville, MD. Casa Woodbine Ediciones. Siblings fo children with autism. A guide for families. Rockville, MD. Woodbine House Editions. Powers MD (1989) Niños con autismo. Una guía para los padres. Rockville, MD. Casa Woodbine Ediciones. Children with autism. A parent´s guide. Rockville, MD. Woodbine House Editions. Siegel B. (1996) El mundo del niño autista. Comprensión y tratamiento del espectro de desordenes autísticos. Oxford, Inglaterra. Imprenta de la Universidad de Oxford. The world of the autistic child. Understanding and treating autistic spectrum disorders. Oxford, England. Oxford University Press. Wing L. (1985) Niños autistas. Una guía para padres y profesionales. New York. Brunner/Mazel Autistic children. A guide for parents and professionals. New York. Brunner/Mazel.