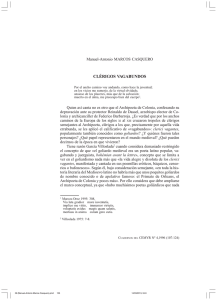la adorable belleza de la amada: el erotismo en la edad media
Anuncio
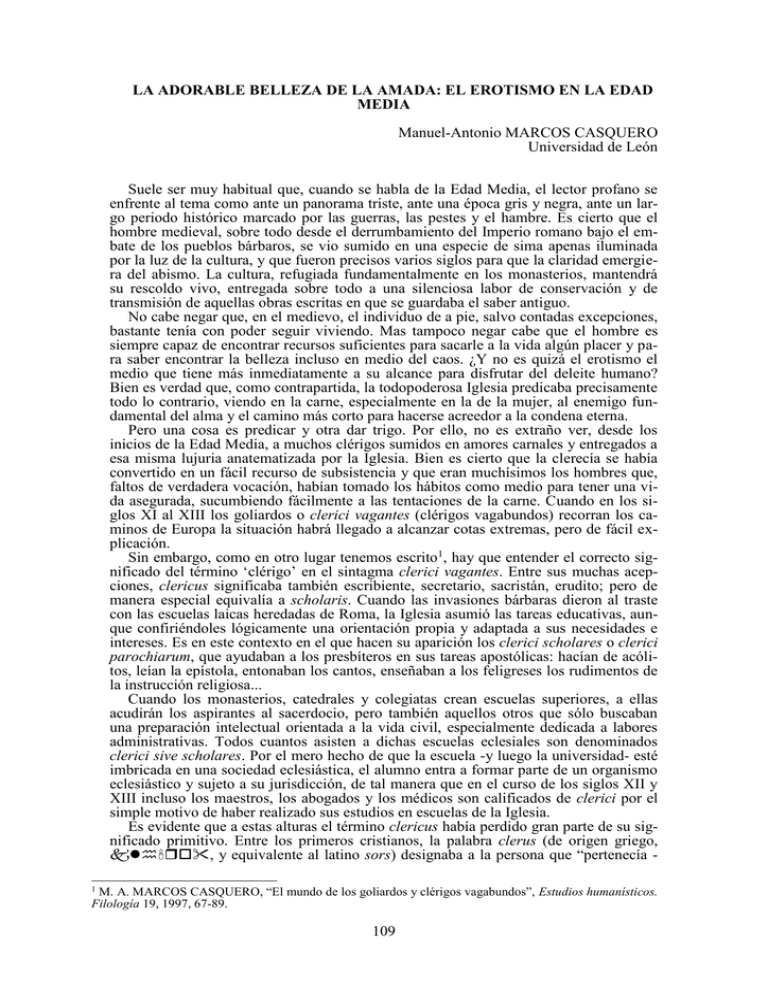
LA ADORABLE BELLEZA DE LA AMADA: EL EROTISMO EN LA EDAD MEDIA Manuel-Antonio MARCOS CASQUERO Universidad de León Suele ser muy habitual que, cuando se habla de la Edad Media, el lector profano se enfrente al tema como ante un panorama triste, ante una época gris y negra, ante un largo periodo histórico marcado por las guerras, las pestes y el hambre. Es cierto que el hombre medieval, sobre todo desde el derrumbamiento del Imperio romano bajo el embate de los pueblos bárbaros, se vio sumido en una especie de sima apenas iluminada por la luz de la cultura, y que fueron precisos varios siglos para que la claridad emergiera del abismo. La cultura, refugiada fundamentalmente en los monasterios, mantendrá su rescoldo vivo, entregada sobre todo a una silenciosa labor de conservación y de transmisión de aquellas obras escritas en que se guardaba el saber antiguo. No cabe negar que, en el medievo, el individuo de a pie, salvo contadas excepciones, bastante tenía con poder seguir viviendo. Mas tampoco negar cabe que el hombre es siempre capaz de encontrar recursos suficientes para sacarle a la vida algún placer y para saber encontrar la belleza incluso en medio del caos. ¿Y no es quizá el erotismo el medio que tiene más inmediatamente a su alcance para disfrutar del deleite humano? Bien es verdad que, como contrapartida, la todopoderosa Iglesia predicaba precisamente todo lo contrario, viendo en la carne, especialmente en la de la mujer, al enemigo fundamental del alma y el camino más corto para hacerse acreedor a la condena eterna. Pero una cosa es predicar y otra dar trigo. Por ello, no es extraño ver, desde los inicios de la Edad Media, a muchos clérigos sumidos en amores carnales y entregados a esa misma lujuria anatematizada por la Iglesia. Bien es cierto que la clerecía se había convertido en un fácil recurso de subsistencia y que eran muchísimos los hombres que, faltos de verdadera vocación, habían tomado los hábitos como medio para tener una vida asegurada, sucumbiendo fácilmente a las tentaciones de la carne. Cuando en los siglos XI al XIII los goliardos o clerici vagantes (clérigos vagabundos) recorran los caminos de Europa la situación habrá llegado a alcanzar cotas extremas, pero de fácil explicación. Sin embargo, como en otro lugar tenemos escrito1, hay que entender el correcto significado del término ‘clérigo’ en el sintagma clerici vagantes. Entre sus muchas acepciones, clericus significaba también escribiente, secretario, sacristán, erudito; pero de manera especial equivalía a scholaris. Cuando las invasiones bárbaras dieron al traste con las escuelas laicas heredadas de Roma, la Iglesia asumió las tareas educativas, aunque confiriéndoles lógicamente una orientación propia y adaptada a sus necesidades e intereses. Es en este contexto en el que hacen su aparición los clerici scholares o clerici parochiarum, que ayudaban a los presbíteros en sus tareas apostólicas: hacían de acólitos, leían la epístola, entonaban los cantos, enseñaban a los feligreses los rudimentos de la instrucción religiosa... Cuando los monasterios, catedrales y colegiatas crean escuelas superiores, a ellas acudirán los aspirantes al sacerdocio, pero también aquellos otros que sólo buscaban una preparación intelectual orientada a la vida civil, especialmente dedicada a labores administrativas. Todos cuantos asisten a dichas escuelas eclesiales son denominados clerici sive scholares. Por el mero hecho de que la escuela -y luego la universidad- esté imbricada en una sociedad eclesiástica, el alumno entra a formar parte de un organismo eclesiástico y sujeto a su jurisdicción, de tal manera que en el curso de los siglos XII y XIII incluso los maestros, los abogados y los médicos son calificados de clerici por el simple motivo de haber realizado sus estudios en escuelas de la Iglesia. Es evidente que a estas alturas el término clericus había perdido gran parte de su significado primitivo. Entre los primeros cristianos, la palabra clerus (de origen griego, , y equivalente al latino sors) designaba a la persona que “pertenecía M. A. MARCOS CASQUERO, “El mundo de los goliardos y clérigos vagabundos”, Estudios humanísticos. Filología 19, 1997, 67-89. 1 109 como heredad, parte o suerte- a Dios”, a cuyo servicio se entregaba. Esa consagración fue desde muy temprano puesta en evidencia por los monjes con la adopción de una práctica propia de los ritos de paso (como era el corte de cabellos, la tonsura). Esa práctica de los monjes va a ser asumida también por los primeros clérigos, aunque confiriéndole un nuevo significado: si en el monje la tonsura manifestaba su renuncia al mundo, para el que se consideraba muerto, en el clérigo acreditaba el carisma de su ministerio, ministerio que participaba de la potestas ordinis mediante el ejercicio de labores propias tanto de las órdenes menores como de las mayores. Pero a partir de una época difícil de determinar la clericatura dejó de vincularse a la potestas ordinis. Siguió, sin embargo, adoptando la tonsura, si bien como señal distintiva de su pertenencia al ordo clericalis, aunque no se hubiese recibido ninguna de las órdenes sagradas, ni siquiera la menor de ellas. Y es aquí donde el término clericus deviene equívoco, pues designa, por un lado, a los simples clérigos (es decir, a los scholares), y, por otro, a los clérigos que han recibido las órdenes sagradas. Estos últimos participan de la potestas ordinis; los primeros, en cambio, están al margen de dicha potestas y carecen de carisma, si bien, por su pertenencia a una institución eclesial (escuela o universidad) gozan, en cuanto escolares, de todos los privilegios eclesiásticos, de los que es garante la tonsura: el privilegium fori, que los exime de los tribunales civiles, y el privilegium canonis, que excomulga a quienes les infieran daños físicos. En este contexto se explica que los concilios de Rouen, de Château-Gonthier o de Sens, entre otros, ordenen rapar al cero la cabeza de goliardos y de clérigos vagabundos, con el fin de eliminarles la tonsura, expresión de unos fueros y de unos privilegios nada desdeñables. En efecto: la pertenencia al ordo clericalis suponía, entre otras cosas, la exención del servicio militar; la exención de ser juzgado ante tribunales civiles; la exención del pago de impuestos... El vagabundeo de monjes y clérigos remonta a los primeros siglos de la Iglesia, que siempre miró con recelo a esos personajes vagabundos. Ya el 235 el concilio de Nicea anatematizaba a quienes, tras abrazar el ministerio sagrado, andaban vagabundeando ex civitate in civitatem. El De opere monachorum de san Agustín fustigaba a los monjes remisos que deambulaban por los caminos fingiéndose peregrinos o ex-cautivos, acogiéndose a la caridad hospitalaria de monasterios en los que pasaban algunos días “entregados a su placer y a las seducciones de la gula” (propriis voluptatibus et gulae illecebris servientes), hasta que comenzaban a suscitar sospechas, momento en que se informaban de la ubicación del monasterio más próximo para repetir en él la misma operación. Siempre fueron para la Iglesia motivo de desconfianza los clérigos errabundos y libres de cualquier sujeción. Para la Iglesia, la stabilitas de los monjes, más que una cualidad o distintivo fundamental, era considerada como una necesidad jurídica. La fórmula Ubi stabilitas, ibi religio remonta a los orígenes mismos del cristianismo y se impuso siempre como una regla absoluta para los clerici religiosi. Desde el siglo IV hasta finales del XIII se contabilizan más de 70 Concilios y Sínodos (sin contar Reglas, Decretales y Cartas) que condenan duramente la forma de vida de los clerici vagi. La asiduidad de las condenas indica, por un lado, la preocupación de la Iglesia respecto a este tipo de personas; pero, por otro, la ineficacia de tales censuras y leyes, habida cuenta del poco efecto que parecen haber tenido. El espíritu de ese vagabundeo, sin embargo, vino a cambiar de signo desde mediados del siglo XII. Si inicialmente se trataba de clérigos itinerantes y trotamundos, ahora el auge que van cobrando las universidades, el desarrollo y la expansión de las ciudades confirieron un nuevo sentido a aquella inquietud viajera. “Los dos o tres días en cada monasterio -dice Yarza2- se convierten para algunos en dos o tres años en cada universidad; la mala vida en los caminos se torna mala vida en la ciudad. Ahora, la encarnación más característica del clérigo vagabundo es el estudiante pobre”. Y serán la formación escolar, la erudición clásica y el ingenio personal lo que proporcione a los clerici o scholares la oportunidad de plasmar en versos latinos (y luego en lengua vernácula), de carácter rítmico, sus sentimientos más espontáneos: el amor, la inclinación por las mujeres, el vino y el juego, aderezado todo ello por la innata tendencia de la juventud a su2 C. YARZA, Carmina Burana, Barcelona 1978, p.13. 110 blevarse contra cualquier cadena que impida la omnímoda práctica de la libertad. A menudo el sarcasmo se torna parodia y feroz crítica contra la Iglesia, especialmente contra sus jerarquías. Se equivocan quienes consideran que los poemas goliardos sólo cantan al amor, al vino, a las mujeres, a la primavera; o que sus versos sólo se mueven al compás de la burla, de la parodia, de la jocosidad. También a menudo comportan una gran carga crítica contra la sociedad, y particularmente contra las jerarquías eclesiásticas, derivando a sátira unas veces y otras a invectiva. Y tampoco es raro encontrar composiciones de hondo moralismo, de sincero arrepentimiento por los yerros de antaño, cuando no de elevados alientos ascéticos. Pero aquí nos interesa particularmente uno de los campos temáticos que acabamos de mencionar: el amor, la mujer, muy a menudo el erotismo. Es llamativo que, mientras que en el siglo XII se expande por el norte de Francia una poesía rítmica de corte popular, pero escrita en latín, como es la que componen los goliardos, casi simultáneamente comienza a desarrollarse en la Provenza francesa una lírica en lengua vernácula, la occitana, que, de contenido preferentemente amoroso, componen los trovadores. En efecto, a comienzos del siglo XII toma forma un determinado concepto del amor, de corte romántico, (amour courtois) que funde en un mismo crisol una serie de elementos espirituales y sociales, entre los que Gilbert Highet3 selecciona los siguientes: a. El código de cortesía caballeresca, que obligaba a una extraordinaria deferencia para con los débiles, entre los que se encuentran las mujeres. b. El ascetismo cristiano y el desprecio al cuerpo. c. El culto a la Virgen María, que exaltaba la pureza y la virtud trascendente de la mujer. d. El feudalismo, que consideraba al amante como vasallo de su amada, y exigía de él la actitud de un siervo ante su dueña. e. La estrategia militar de la Edad Media: la conquista amorosa solía ser comparada con el asalto a una plaza fortificada o con su captura tras un largo asedio. f. La poesía de Ovidio, autor de un tratado intelectual y ‘científico’ de la conquista amorosa considerada como ciencia: la Ars amatoria o Ars amandi. Con toda razón Ludwig Traube4 calificó a los siglos XII y XIII de aetas ovidiana, mientras que los siglos VIII-IX lo habían sido de aetas vergiliana y los X-XI de aetas horatiana. Por su parte, A.J. Denomy5 consideraba que en la creación del concepto del ‘amor cortés’ habían contribuido tres corrientes intelectuales: a. El misticismo neoplatónico, que enseñaba que el alma pugna por levantarse por encima del cuerpo y de la materia, para llegar a unirse con el Bien, que siempre es apetecido y aprehendido a través de la belleza. b. La herejía albigense, cuya doctrina propugnaba que espíritu y materia pertenecen a dos esferas distintas. Consecuencia inmediata fue la predicación en demanda de una ascetismo a menudo llevado a límites extremos. c. La filosofía y misticismo arábigos, derivados en gran medida de la filosofía platónica. Tenemos, pues, dos corrientes poéticas: la representada por los goliardos y la representada por los juglares y trovadores. Sin embargo, ambos movimientos poéticos, siendo coetáneos, entrañan profundas diferencias. Por un lado, el origen social y cultural de unos y otros: los goliardos suelen ser gente de estudios y vinculada a las escuelas y universidades; los juglares proceden en su mayoría del pueblo llano, del estamento más popular. Por otro lado, los medios sociales en los que unos y otros se mueven son muy diferentes: los goliardos, en escuelas y universidades, al par que en tabernas y prostíbulos (según el tópico); los trovadores, por palacios y cortes, y por plazas y mercados. Consecuentemente, el tratamiento que hacen del amor es muy distinto. El trovador, imbuido del ‘amor cortés’ y caballeresco, ve en la mujer un ideal a menudo inalcanzable y digno de veneración. El goliardo, al margen de toda galantería y postura cortés, sólo parece aspirar a la satisfacción carnal y al amor sensual. En el tema del amor, el goliardo 3 4 G. HIGHET, La tradición clásica, Méjico-Buenos Aires (FCE) 1965, p.99, vol.I. L. TRAUBE, Vorlesungen und Abhanlungen, Munich 1911, p.113 del vol.II. 5 A. J. DENOMY, “Inquiry into the origins of courty love”, Mediaeval Studies 6, 1944, pp.175-260. 111 no ve más que a la mujer; el trovador (que se hace eco del sentir del caballero) no ve más que a la dama. La disparidad de posturas es tal que el clericus -clérigo o estudiante, pagado de su valía sobre todo intelectual, menosprecia al caballero (miles), considerado inferior, cuando no abiertamente hostil. Tropezamos así en más de una ocasión con una vieja disputa que trata de establecer quiénes -si los clerici o los milites- son mejores amantes y, por ello, preferidos de las mujeres. (Es la añeja diatriba entre las armas y las letras). A menudo la cuestión se plantea al modo de académico debate, del que es un acabado ejemplo la Disputa entre Filis y Flora.6 En tales debates, como obra de clerici, éstos resultan siempre vencedores. Quizá el único ejemplo en que ello no sucede sea el poemita, no latino, Florence de Cheltenham. Resulta chocante la postura que la Edad Media observó ante la mujer. Frente al concepto idealizador de la dama, ampliamente difundido, se levanta, no menos difundido, un profundo sentimiento misógino. Sin duda, la manifestación más conspicua de ello la tengamos en Le roman de la Rose, no tanto en los 4.266 primeros versos, obra de Guillaume de Lorris, cuanto en los 14.434 restantes, salidos de la pluma de Jean de Meung. Sabido es que el argumento de este amplísimo poema tiene lugar en un sueño, que la acción transcurre en un jardín y que su culminación es la captura de una torre, tras lo cual el amante se une a la Rosa en ella prisionera. La concepción última que Jean de Meung tenía del amor era puramente material y su única finalidad era la unión carnal. Basten los 4 últimos versos del Roman: Par grant joliveté cueilli la fleur du biau rosier fueilli. Ainsint oi la rose vermeille. Atant fu jorz, et je m’esveille, que en castellano suenan así: “Con gran alegría conseguí la flor del bello rosal frondoso. Así logré la purpúrea rosa. Luego se hizo de día, y me despierto”. El comentario de Luis Cortés7 a este pasaje es concluyente: “La conquista final de la flor por el amante es la descripción, pormenorizada y apenas encubierta, de la desfloración de una doncella, con metáforas y detalles de gusto más que dudoso en ocasiones”. A menudo dicho antifeminismo venía espoleado por la Iglesia, que veía en la mujer el origen de todos los vicios y perversidades, desde el momento en que Eva fue la causante de la expulsión del Paraíso. Como ejemplo de esa misoginia suelen citarse, por su demoledora rotundidad, unos hexámetros dactílicos rimados atribuidos a Hildeberto de Lavardin (1055-1133), que llegaría a ser arzobispo de Tours: Femina perfida, femina sordida, digna catenis. Mens male conscia, mobilis impia, plena venenis. Vipera pessima, fossa novissima, mota lacuna. Omnia suscipis, omnia decipis, omnibus una. Horrida noctua, publica ianua, semita trita. Igne rapacior, aspide surdidior est tua vita. Versos de virulento antifeminismo compusieron también Marbodo, obispo de Rennes (1035-1123), y Raimundo de Rocosello. A Pedro de Corbeille (1150-1220), profesor de teología en París antes de ser obispo de Cambrai y de Sens, se le atribuye una composición satírica titulada Adversus eos qui uxorem ducunt. Se consideraba que el poder y las malas artes de las mujeres eran capaces de pervertir hasta a los varones más sesudos y racionalistas, como muy bien ejemplifica el Lai d’Aristote, que muestra8 al filósofo “ensillado y embridado por una linda muchacha hindú, trotando por el jardín”, asunto este muy difundido en la Edad Media, sobre todo en Francia, donde en muchas catedrales e iglesias góticas -en Lyon o en Saint Valéry-en-Caux- puede verse, entre otra multitud de esculturas grotescas, al filósofo (con su barba, su toga y su bonete doctoral) caminando a cuatro pies y llevando encima a la hurí india, montada en una silla y con una fusta en la mano. Quizá deba verse aquí una postura crítica de la clase sacerdotal contra la veneración que comenzaba a sentirse hacia un pensador filósofo, como era el Estagirita. 6 El texto latino y su traducción pueden verse en M.A. MARCOS CASQUERO y J. OROZ RETA, Lírica latina medieval, I: Poesía profana, Madrid (BAC) 1995, pp.402-411. 7 L. CORTÉS, El episodio de Pigmalión del Roman de la Rose. Ética y estética de Jean de Meun, Salamanca 1980, p.49. 8 G. HIGHET, La tradición clásica, Méjico-Buenos Aires (FCE) 1965, p.98, vol.I. 112 La caída del primer hombre, propiciada por la mujer, hizo ver a ésta como la mayor enemiga de la humanidad. La lujuria que provocaba será perseguida de modo inmisericorde. La patrística había incluso llegado a mirar con recelo la propia institución matrimonial y había regulado pormenorizadamente la relaciones conyugales, inevitables para el cumplimiento divino del ‘creced y multiplicaos’. Se predica la castidad como una virtud conyugal: “La castidad -dice Incmaro de Reims9- no es sólo una virtud propia de las vírgenes, de las viudas y de quienes profesan el celibato, sino también una virtud conyugal para los que están legítimamente casados”. Es decir, el matrimonio y el débito que comportaba podían ser pecado, aunque un pecado necesario, admitido sólo como una necesidad de la débil naturaleza humana. En el pensamiento de la Iglesia, la misma fisiología femenina era juzgada con criterios negativos. Consideraba la belleza de la mujer como algo meramente externo, una piel que recubre la podredumbre que hay debajo, de modo que, si los hombres vieran la realidad subyacente, sentirían náuseas: mulieres videre nausearent. ¿Cómo es posible, pues, se pregunta Odón de Cluny10, que los hombres deseemos abrazar ese saco de estiércol: quomodo ipsum stercoris saccum amplecti desideramus? Tales son los cánones eclesiásticos con que se mide el encanto físico de la mujer. Y no hablemos ya del concepto en que se tiene al cuerpo desnudo, del que hay que avergonzarse, del mismo modo que Adán y Eva se avergonzaron de verse desnudos tras haber perdido su inocencia y corrieron a taparse las vergüenzas tras el ramaje. Por ese mismo motivo se denominaba ‘vergüenzas’ a aquellas partes corporales que, según los eclesiásticos, la propia naturaleza había tenido buen cuidado de colocar lejos de los ojos. Siendo la mujer la principal causa y el medio primero que arrastra a la concupiscentia carnis, el hombre no deberá contemplar nunca las desnudeces femeninas; ni siquiera el marido tiene derecho a complacerse en la desnudez de su esposa: non decet virum uxorem suam nudam videre11. Si dentro del matrimonio se llegaba a tales extremos que la simple satisfacción erótica era considerada una desviación y una perversión de la institución matrimonial, cuya única finalidad debía ser la procreación, cabe imaginar los anatemas que se lanzarían cuando la sexualidad discurría por cauces ajenos al matrimonio. En este punto cabe la siguiente reflexión. Mientras durante los siglos IX al XI en Occidente la Iglesia (como revelan los libros penitenciales y los cánones) establece una pormenorizada catalogación de pecados sexuales de diferente gravedad, en Oriente, desde el Nepal hasta la India meridional, el erotismo desarrolla una teología y una sociología riquísima, que halla su manifestación en el propio arte. La decoración de los templos es todo un canto al valor existencial de la concupiscentia carnis. La contemplación de las escenas que adornan los muros exteriores de las pagodas, de las estupas, de las sicaras (en Katmandú, Jaipur o Khajurâho) aún desconcierta hoy al viajero occidental, que mira perplejo aquel plástico despliegue de tal ars amatoria y tal canto al gaudium vitae, cuyo eje central es el erotismo, es el cuerpo. La pugna entre el hombre carnal y el hombre espiritual que impregna la doctrina cristiana, que muestra a nuestros primeros padres avergonzándose de su propia desnudez, es superada por el mundo oriental gracias a la sacralización del sexo. En más de una ocasión la Iglesia quiso aprovechar esos enfoques del erotismo para, a ejemplo del Cantar de los cantares, reinterpretarlos a lo divino. Los ejemplos de moralización de Ovidio son numerosos en la literatura medieval. Pero con frecuencia lo que acaba saliendo a flote es el inconsciente reprimido. Sirva de ejemplo Godescalco de Limburgo (1010-1098), capellán de la corte imperial de Enrique IV en Aix-la-Chapelle. Se han conservado de él varios Sermones, un Oficio en honor de los santos Ireneo y Abando y numerosas Secuencias (vgr. a la Santa Cruz). En su In communi virginum manifiesta una desbordada transposición del erotismo al plano místico. He aquí un pasaje: “Cuando Cristo abandona el lecho de las vírgenes, ángeles guardianes las rodean por temor a que mancha alguna las mancille y, con la espada desenvainada, alejan a los impuros. Porque es en esos lechos donde Cristo duerme con estas vírgenes sueño feliz, 9 Incmaro de Reims, De cavendis vitiis et virtutibus exercendis 7 (PL 125,909ss). Odón de Cluny, Collationum libri tres II 9 (PL 133,556). 11 Egberto, Poenitentiale 1,20 (PL 89,406). Teodoro, Poenitentiale 11 (PL 99,934) y Capitula collecta 44 (PL 99,956). 10 113 dulce reposo que a la virgen fiel reconforta con los abrazos del celeste Esposo... Él corre a saltos repetidos en medio de ellas y con ellas reposa en el ardor del mediodía. Reposa a mediodía en el seno de las vírgenes, y entre los pechos de las vírgenes hace su lecho. Porque, virgen él mismo y nacido de una virgen, lo que más le gusta y ansía son los regazos virginales... Dulce le resulta dormir entre sus senos, sin que mancha alguna macule su piel”. Pues bien, los goliardos no parecen compartir esa misoginia medieval espoleada por la Iglesia, como tampoco participan de la idealización caballeresca de la dama. Se afanan por ensalzar los atributos corporales de la mujer y no aspiran más que a amarla carnalmente. Las manifestaciones poéticas de carácter erótico que se habían ensayado durante la Alta Edad Media habían resultado en gran medida contrarrestadas por el esfuerzo que la Iglesia había puesto en espiritualizarlas. Nos hallamos ahora ante una especie de rebelión juvenil que se levanta briosa contra tal situación. Trovadores y goliardos participan de esa ruptura, si bien los últimos, libres de escrúpulos éticos, no dudan en llegar a extremos abiertamente pornográficos. Para ellos el amor espiritual no parece existir. A lo más que llegan, casi siempre en su vejez, es a arrepentirse melancólicamente de sus pecados de la carne, quizá con el dolor de no poder seguir pecando. En pocas palabras: en el terreno erótico, la concepción carnal y sensual que los goliardos tienen de la mujer es una reacción a la vez contra la misoginia frenética o desenfrenada de tantos religiosos y contra la insipidez evanescente y la abstracción descarnada de la Dama de la poesía provenzal, de los Minnesinger alemanes y del dolce stil nuovo florentino12. En el ámbito literario, el maestro del amor será Ovidio, cuyas enseñanzas impregnarán la literatura de los siglos XII y XIII, hasta el punto de que, como ya hemos dicho, esta época podo con toda razón ser calificada de aetas ovidiana. Ejemplo esclarecedor de ello es un poema de comienzos del siglo XII, conocido como Concilio de Remiremont, que muestra a un grupo de monjas reunidas en un Cónclave de amor para deliberar qué es preferible: amar a un artista o a un soldado, a un clérigo o a un caballero. El debate se inicia con la lectura de “los preceptos de Ovidio, doctor egregio”, en una parodia del oficio eclesiástico, en que la obra ovidiana suplanta al Evangelio con cuya lectura debía abrirse el acto. De lectora oficia una monja, Eva de Danubrio, “maestra en el oficio del arte amatoria, según unánime opinión de todas las presentes”. He aquí los versos 25-29: Lecta sunt in medium, quasi evangelium, praecepta Ovidii, doctoris egregii: lectrix tam propitii fuit evangelii Eva de Danubrio, potens in officio artis amatoriae, ut affirmant aliae. Digamos de paso que el ovidiano Arte de amor fue traducido por primera vez por el poeta francés Chrétien de Troyes, que floreció por el 1160. Desde ese momento, durante el resto del medievo su influencia será constante. El antes mencionado Roman de la Rose (que Guillaume de Lorris inició por el 1225/1230 y Jean de Meung coronó por el 1270) recuerda desde los primeros versos al poeta de Sulmona. Así los vv. 37-38: Ce est li Romaz de la Rose oú l’art d’amors est toute enclose. Efectivamente, a lo largo del poema se mencionará de manera explícita o implícita una y otra vez a Ovidio. Pero no todo es Ovidio en el mundo medieval, aunque su espíritu impregne por doquier la literatura, sobre todo cuando el tema abordado se refiere al amor. Hemos visto que la finalidad del asedio a la torre en que se halla la mujer es su conquista, esto es, la P. DRONKE, La lírica en la Edad Media, Barcelona (Ariel) 1995, pp.191-192: “Las primeras muestras conservadas de lírica amorosa italiana fueron escritas por un grupo de poetas cultos que, procedentes de distintas regiones de Italia, se habían reunido en Sicilia en la corte de Federico II. Eran nobles o gente de carrera, cortesanos del emperador o funcionarios estatales”. Quizá se inspiran en trovadores provenzales, pero no cabe descartar la existencia de una tradición lírica amorosa en Italia. ‘Fundador’ del grupo siciliano fue Giacomo di Lentini, notario y autor de los primeros ejemplos de sonetos conservados. Integrantes del grupo fueron Cielo d’Alcamo, Rinaldo d’Aquino o Giacomo Pugliese. De Sicilia llega a Toscana, dando lugar al dolce stil nuovo, cuyo máximo exponente sería Dante. 12 114 unión carnal con ella. Pues bien, la Edad Media concibió ese definitivo momento como la culminación de un proceso amoroso estructurado en cinco fases o grados13. Es posible que concepción semejante proceda de una obra muy leída por el mundo medieval, como era el comentario del gramático Elio Donato a las comedias de Terencio. En su explicación del verso 640 del Eunuchus Donato escribe: Quinque lineae perfectae sunt ad amorem: prima visus, secunda alloqui, tertia tactus, quarta osculi, quinta coitus, esto es “Cinco son las fases que conducen directamente al amor: la primera, la vista; la segunda, la conversación; la tercera, el tacto; la cuarta, los besos; la quinta, la cópula”, enumeración que con el empleo de partes en vez de lineae, la encontramos idéntica en el comentario de Porfirio a Horacio, Od. 1,13,15, con la adición de dos hexámetros que ayudan a la memoria a retener el concepto: Visus, colloquium, contactus, basia, risus: haec faciunt saepe te ludere cum muliere, o sea, “vista, conversación, contacto, besos, risa [delicado eufemismo]: eso es lo que a menudo hace que disfrutes con una mujer”. En la Fecunda ratis de Egberto de Lieja (vida enmarcada entre ca. 972 y ca. 1023) tres hexámetros14 describen los cinco ‘resortes’ del amor pasional: Compages flagrantes quinque feruntur amoris: visus et alloquium, contactus et oscula amantum; postremus coitus, luctati clausula belli, es decir, “Cinco son los resortes del amor fogoso: vista, conversación, contacto, besos entre los enamorados y, finalmente, la cópula, coronación de la enconada guerra”. El tema emerge de continuo en los Carmina burana compuestos por los goliardos. Basten sólo tres ejemplos. El primero, es el poema 72, estrofa 2ª, atribuido a Pierre de Blois (ca.1135-ca.1204): Visu, colloquio, De la mirada, de la conversación, contactu basio de caricias, de besos frui virgo dederat; la moza me había permitido disfrutar, sed aberat mas me faltaba linea posterior la última meta et melior y la mejor amori. del amor. Quam nisi transiero Y si no la franqueo, de cetero lo demás sunt, quae dantur alia, lo único que me produce materia es motivo furori. de irritación. El segundo ejemplo es el del poema 88, estrofa 8, de autor anónimo: Volo tantum ludere, Sólo entretenerme quiero, id est contemplari, es decir, contemplarla, praesens loqui, tangere, hablar en su presencia, tocarla, tandem osculari. besarla incluso. Quintum, quod est agere, Lo quinto, que es ‘obrar’ noli suspicari! ¡ni siquiera lo sospeches! El tercer ejemplo son los hexámetros 6-10 del poema 154, también anónimo: Mittit pentagonos nervo stridente sagittas, quod sunt quinque modi, quibus associamus amori: visus; colloquium; tactus; compar labiorum necatris alterni permixtio, commoda fini; in lecto quintum tacite Venus exprimit actum, “Lanza cinco saetas con la cuerda vibrante de tu arco, que son los cinco modos con los que asociamos al amor: la mirada; el diálogo; el tacto; la fusión de los labios -mixtura de néctar compartido-, complacientes al fin; en la cama, Venus en silencio representa el quinto acto”. 13 E.R. CURTIUS, Literatura europea y Edad Media latina, Méjico (FCE) 1955, pp.716-718. La obra original en alemán vio la luz en Berna 1948. 14 Edición de E. Vogt, Halle 1889, p.231. 115 El primero de esos cinco grados es, pues, el visus, la mirada. Lo primero que impresiona al hombre es la belleza física de la mujer. Cuando ésta resulta atractiva, se desencadena el proceso que intentará seguir luego los cuatro ulteriores pasos. El arquetipo de la belleza femenina ha variado según las épocas. El hombre medieval establecerá unos cánones cuidadosamente delimitados (al menos en la literatura) que se inspiran en último término en modelos legendarios de lo que consideró ser paradigma de la hermosura. Se mencionará una vez y otra a Lavinia o a la rubia Iseo (o Isolda); pero quien ostentará la indiscutible palma será Helena de Troya. En una sociedad guerrera, como la medieval, el conflicto bélico troyano fue visto como arquetipo y ejemplo del ardor militar; y en el código caballeresco la mujer por cuya belleza se desencadenó la larga guerra no podía ser menos que un dechado de hermosura. En los folios que les he entregado podemos ver algunos de los hitos de la evolución seguida en ese proceso magnificador. Resulta llamativo cómo Homero, cantor de la contienda de la que Helena fue el motivo, apenas menciona más que dos detalles concretos de la fisonomía de una mujer cuya divina belleza era tal que los propios ancianos troyanos veían como algo natural que por ella se matasen los hombres15. Y esos dos detalles son la blancura de sus brazos y su largo y elegante peplo: “Al acercarse Helena a las murallas a contemplar el combate que se libra en el llano, los ancianos troyanos comentan: “No puede causar indignación que los troyanos y los aqueos de hermosas grebas lleven tanto tiempo padeciendo dolores por una mujer así. Visto es cuán terriblemente se parece a las diosas inmortales. Pero, incluso así, que regrese a las naves y que no nos la dejen para sufrimiento de nuestros hijos en el futuro”. En otro ocasiones el poeta dirá16: “...Helena, la de los níveos brazos...”; o bien17: “Helena, la de largo peplo, la más divina entre las mujeres...”; o18: “Junto a él, Helena, la de largo peplo, la divina sobre todas las mujeres”. ... Siglos después Ovidio pone en boca en París un elogio de la hermosura de la hija de Leda, comentando que cuantas alabanzas había escuchado sobre ella se habían quedado muy cortas. Y hace referencia a un simple detalle corporal: sus turbadores pechos blancos que en el curso de un banquete tuvo ocasión de contemplar de modo fortuito. Dice en Heroides, en la carta que París envía a Helena19: “Te busco a ti, a quien la áurea Venus me ha prometido como compañera de mi lecho; a ti te he deseado aun antes de conocerte, porque desde hace tiempo llegó a mis oídos el rumor de tu hermosura”... “Grandes cosas pregonaba de ti la fama, y no hay tierra que ignore tu beldad; pero tampoco hay mujer, ni en Frigia ni en todo el orbe, desde donde nace el sol, que, por muy hermosa que sea, pueda, comparada contigo, seguir llamándose tal. ¿Querrás creérmelo? Tu gloria es menor que la realidad, y los más increíbles rumores son casi una injuria a tu belleza. Hallo aquí más que lo que esos rumores me habían prometido, y corto se ha quedado el renombre ante lo que en verdad eres”. Y un poco más adelante20: “Recuerdo que un día fueron tus pechos traicionados por tu ropaje desceñido, y que, más blancos que nieve purísima, más que la leche, más que el cisne que un día abrazó a tu madre Leda, se ofrecieron ¡oh! desnudos a mi mirada suspensa. Mientras yo estaba como extasiado ante aquel espectáculo, cayó de mis dedos el asa recurvada de la copa que en aquellos momentos tenía en la mano”. Dares Frigio, junto con Dictis Cretense, desempañará un importantísimo papel en la expansión del tema troyano en la Edad Media al ser ambos tomados como fuentes históricas por Benoït de Sant-Maure para su Roman de Troie. Dice Dictis21: 15 Homero, Ilíada 3, 156-160 Homero, Ilíada 3,121. 17 Homero, Ilíada 3,228. 18 Homero, Odisea 4,304-305 19 Ovidio, Heroid. 16,13-38 y 140-148. 20 Ovidio, Heroid. 16,249-254. 21 M.A. MARCOS CASQUERO, Dictis Cretense, Ephemeris belli Troiani, Diario de la guerra de Troya, Edición bilingüe, introducción y notas, León (Universidad de León) 2003, p.67. 16 110 “Helena era de una admirable belleza que superaba a todas las demás mujeres de Grecia”. Y, por su parte, escribe Dares22: “Cástor y Pólux fueron semejantes el uno al otro, de cabello rubio, de ojos grandes, de rostro sin defecto, bien formados, de cuerpo delgado. Helena era parecida a ellos, hermosa, de carácter sencillo, cariñosa, de piernas inmejorables, con un lunar entre las cejas, de boca pequeña”. Pues bien, si Dictis se limita a hacerse eco de la hermosura de la hija de Tíndaro, Dares (quizá en el siglo II p.C.) ofrece en cambio la primera descripción detallada de la Tindárida aludiendo una serie de elementos corporales que luego serán aprovechados y amplificados por la literatura medieval. Tengamos en cuenta que uno de los tópicos registrados en las artes dictaminis medievales y cuidadosamente reglamentado por sus pertinentes reglas retóricas fue la descripción pormenorizada y detallada del retrato de una persona, comenzando por los rasgos generales para pasar luego a una especificación precisa de cada componente corporal: cabello, frente, cejas, ojos, nariz, boca, etc., hasta finalizar en los pies. En este contexto, los cabellos eran sistemáticamente rubios; el color de la piel, siempre de una blancura resplandeciente que hacía palidecer a la nieve; los pechos, velados y ocultos, espoleaban de modo especial la imaginación lasciva del escritor, para quien cobraban formas múltiples puestas de relieve mediante osadas metáforas y comparaciones... Véanse, a guisa de ejemplo, los fragmentos que ofrecemos de Mateo de Vendôme (1100-1185), de Iosé Iscano (nacido ca.1160) y de Guido delle Colonne (que vivió en la segunda mitad del siglo XIII). Mateo de Vendôme23 se recrea en el detalle pormenorizado de los atributos de Helena: “Los dones de la sabia Naturaleza los amengua el encanto de la Tindárica, la beldad de su hermosura y la gracia de su rostro. Su belleza desdeña la apariencia humana, pródiga de su lindura, resplandeciente con regalados destellos. No hay nadie que la iguale. Ella puede promover del odio las alabanzas, y de la envidia juzgadora los elogios. Con el oro sus cabellos rivalizan, no trenzados por experto nudo, sino sueltos y cayendo libremente. Esparcida por sus hombros, su cabellera permite la hermosura resaltar, y se acrecienta el placer de verla desparramada. La lisura de su frente nos ofrece como palabras de halago: las miradas atrae; carece de defectos, de manchas carece. Un trazo blanquecino separa sus negras cejas; y los arcos, a la perfección trazados, no permiten que el vello los afee. Como estrellas sus ojos resplandecen y, de Venus auxiliares, advierten que son de una sencillez acogedora. Mezclado con la blancura, esparcido por su rostro, el rubor campea, a la rosada flor su atributo reclamando. No extraña es la color que pinta el labio; ni languidece la púrpura del rostro: compite su rubor con el blanco de la cara. La línea de su nariz no se prolonga de una atrevida manera ni con una grosura exagerada rebasa sus medidas. La belleza de su boca sonrosada suspira por los besos, y sus labios gordezuelos se someten a contenida sonrisa; móviles, sin ser colgantes, ajustados a su módico grosor, labios son que bermejean colmados de las mieles de Dione. Con el marfil los dientes rivalizan; su orden manteniendo, se afanan por guardar emparejados su ubicación correcta. La lisura de su cuello compite con la nieve; y su seno diminuto hace notar su hinchazón y resalta sobre el busto”. 22 Dares Frigio, De excidio Troiae historia 12. Trad. de M.A. MARCOS CASQUERO y J. OROZ RETA en Lírica latina medieval, Madrid (BAC) 1995, p.330-333 del Vol.I 23 111 Bastante más exhaustivo es el retrato minucioso que de la bella hija de Leda nos ofrece Ioseph Iscanus (o de Exeter)24: “La gloriosa espartana se asemeja a sus consanguíneos lacones en rostro, cabello, ojos; idéntico esplendor del semblante es testimonio de una cuna de alta estirpe. Pero la Ledea recuerda más plenamente al sideral Júpiter, y por toda la longitud de su cuerpo laten las níveas mentiras del cisne de su madre. Su frente ostenta un marfil innato, la cabeza muestra saliente peineta de oro que le divide simétricamente la cabellera, las blancas mejillas igualan a la gasa, la mano a la nieve, el diente a los lirios, el cuello a la flor del aligustre. La oreja parece rizada en incompleto giro, su vista vigilante y su nariz cazadora de fugitivos olores reclaman cada una un triunfo en porfiada pretensión. Blanquea la barbilla, de leve prominencia, y su boca, para que los besos se graben en suave presión sobre los labios, se yergue con parquedad en sonrosada turgencia. El coronamiento del cuerpo despliega los hombros, el ceñidor que oprime el pecho le cubre los senos, y la esbeltez le circunda las caderas y los prolongados brazos. El breve pie, al rozar la tierra su arrogante paso, hace ligero el cimbreo de su marcha, y la grácil agilidad de sus piernas mantiene sus miembros en armónico equilibrio. Sólo una manchita entre sus cejas de poco pelo separa en osada señal los finos arcos. No menos su naturaleza más íntima embellece en secreto sus espléndidos escondrijos, cuida de los tálamos de la vida y gobierna el conjunto. El corazón con sus movimientos primeros dispone la acción equilibrada, el pulmón hablador corrige las inflexiones de la lengua, el bazo economiza la risa en limitadas aberturas de la boca, la hiel se enardece muy moderadamente por la pronta cólera. Mas la excitación del tierno hígado la cosquillea con más molicie de lo justo25... A tal monstruo no la vencería el ave voraz, no el peñasco resbaladizo, no la rueda que gira, no la ola mendaz26; cuando la sexual apetencia, bien destrozada, se entibia y muere sepultada, vuelven a alentar los primitivos incendios en plenas entrañas. Así a Helena entera la hunde la única parte que empuja al mundo mismo a la catástrofe en la contienda de los reinos”. Pero es, sin duda alguna, Guido delle Colonne27 quien lleva la descripción hasta una extremada y prolija meticulosidad: “Cuando se hizo saber a Paris que la reina -esto es, Helena, esposa del rey Menelaohabía acudido al templo acompañada de una gran comitiva ricamente engalanada, Paris se dirigió al templo vestido con exquisita elegancia. Se había enterado -ya hacía tiempo que la fama lo divulgaba- de que Helena, hermana de los reyes Cástor y Pólux, sobresalía por su increíble belleza. Tan pronto como la vio la codició: fácilmente inflamado por las llamas de Venus en el templo de Venus, se siente agitado por una anhelante pasión. Clavando atentamente su mirada sobre Helena, contempla uno por uno sus miembros delicadamente dotados de tan gran hermosura. Admira en ella el que resplandezcan con tan rutilante fulgor sus abundantes cabellos, divididos en partes iguales por una raya de nívea blancura en medio del pelo, y que se mantenían ondulados merced a hilos de oro trenzados a un lado y a otro siguiendo una distribución simétrica. Bajo ellos se descubría una frente del color de la leche, y una nívea lisura se extendía hasta sus refulgentes sienes, donde un cúmulo de dorados cabellos resaltaba con brillante resplandor. Ninguna detestable arruga surcaba la lisa superficie de su frente. Admira las dos cejas que se dibujan en la parte inferior de tan brillante frente: eran doradas, y su hechura estaba tan hermosamente resaltada, que se mostraban como dos arcos, en modo alguno ennegrecidos por una abundante nube de pelos de horrenda negrura; al contrario, simétricamente colocadas, realzaban con mayor esplendor las dos circunferencias de los ojos. Admira también aquellos ojos, que semejaban los rayos de dos estrellas y cuyas órbitas, como si fueran gemas artísticamente engarzadas, ponían de manifiesto una segura constancia de 24 Ioseph Iscanus (o de Éxeter), De bello Troiano 4,173ss. Relacionar el hígado con la inclinación amorosa es propio de la teoría fisiológica de la época de Iscano. El Grecismus de Everardo de Béthune (cap. XIX 16ss., anterior a 1212) dice: “En el corazón radica la inteligencia; en el pulmón, el habla; la hiel promueve la cólera; el bazo hace reír; el hígado impulsa a amar”. El medievo recoge esa tradición fisiognómica, de gran auge a partir del siglo II p.C. 26 Alusión a los suplicios clásicos del infierno: ave voraz que devora eternamente el hígado de Ticio; piedra de Sísifo; rueda de Ixión; ola mendaz, alusiva al agua que roza la barbilla de Tántalo y no se deja beber. 27 M.A. MARCOS CASQUERO, Guido delle Colonne, Historia destructionis Troiae, Madrid (Akal) 1996. Libro VII, parágrafo 11, pp.150-152. 25 112 carácter en absoluto reprimidos en su animado movimiento por modestas miradas. Las refrenaban las riendas de sus párpados, con la apropiada largura de sus pestañas. Admira también en ella la línea regular de su nariz, de maravillosa hermosura, que, dividiendo las mejillas en dos partes exactamente iguales, ni se inclinaba hacia abajo con una excesiva largura, ni tampoco, menguada por una desmedida pequeñez, se elevaba hacia arriba feamente colocada sobre el labio superior; ni hinchada por un excesivo grosor, se mostraba con una enorme anchura -ya que las ventanas de la nariz estaban próximas sin demasiada separación-, ni se veían desagradables por presentar una abertura inmoderada. Admira también la sin par belleza de tan respandeciente rostro, cubierto de láctea blancura, cuyas mejillas parecían revestidas de rosas mezcladas con rosas, ya que el rosado color que en ellas se mostraba no parecía marchitarse por perder su lozanía por cambio alguno de tiempo. Después de interrumpirse el níveo color de las líneas existentes entre las mejillas y los labios, de nuevo los labios parecían representar el orto de una rosada aurora: no eran como esos labios que, por su mucha delgadez, pareían rehusar los dulces besos; al contrario, hermosamente gruesos por una firme hinchazón, invitaban a quienes los veían a desear besarlos con ávida pasión. Admira sus menudos dientes de marfil, perfectamente ordenados, sin que sobresaliera uno más que otro; las rosadas encías que, en una perfecta línea, los abrazaban, parecían representar lírios mezclados con rosas. Todo el contorno del rostro lo cerraba un mentón de forma esférica, hendida en el centro por un ligero holluelo: bajo el hueco del mentón, la barbilla ligeramente dividida parecía despedir un fulgor cristalino. Admira también en ella que la columnita de su cuello presente un níveo resplandor: El brillo de ese esplendor de nieve, realzado por la conformación de una carne delicada, le confería una albura intensa propia de la leche, al tiempo que las cuentas enhebradas de un collar resaltaban su radiante garganta. Admira en ella que sus homóplatos, asentados en una suave hendidura, sobresalgan de su lisa espalda, y que entre ellos, con graciosa galanura, los una a ambos un surco cóncavo. Admira en ella que los brazos, de una largura apropiada, inviten a dulcísimos abrazos, en tanto que sus manos presentan una ligera forma gordezuela y el extremo de sus dedos, alargados en su justa medida, ostentan unas uñas marfileñas. Brazos, manos y dedos resplandecían con el lechoso resplandor de una blancura serena. Admira igualmente en ella el equilibrado tamaño de su ancho pecho, en cuya superficie dos tetitas, como dos manzanas turgentes de bronce, la naturaleza, por así decir, las coronó con dos pezones. Y finalmente, observando su figura de justas proporciones, piensa e imagina que las partes que permanecen ocultas son de una belleza más relevante, ya que en realidad considera y patentemente constata que en la modelación de su persona la naturaleza no erró absolutamente en nada”. Después de tan elocuentes textos, aduzcamos dos ejemplos poéticos españoles para ratificar como también aquí se observan los modelos y tópicos literarios al uso. El primero de ellos, un fragmento de la anónima Razón de amor28: “...mas vi venir una doncella pues nací non vi tan bella: blanca era e vermeja, cabellos cortos sobre’ell oreja, fruente branca e loçana, nariz egual e dreita, nunca viestes tan bien feita, boca a razón e blancos dientes, ojos negros e ridientes, labros vermejos non muy delgados, por verdat bien mesurados; por la centura, delgada, bien estant e mesurada...” El segundo, las cuartetas 431-435 del Libro de buen amor del Arcipreste de Hita (de mediados del siglo XIV)29: 28 Razón de amor, ed. de R. Menéndez Pidal, RH XIII, 1905. Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Libro de Buen Amor, ed. crítica de M. Criado del Val y Eric W. Naylor, Clásicos Hispánicos, Serie II, Ediciones Críticas 9, Madrid (CSIC) 1965. 29 113 431 Cata mujer donosa e fermosa e loçana, que non sea muy luenga ni otrossí enana... 432 Busca mujer de talla, de cabeza pequeña, cabellos amariellos, no sean de alheña, las cejas apartadas, luengas, altas, en peña; ancheta de caderas: ésta es talla de dueñas. 433 Ojos grandes, someros, pintados, reluzientes, e de luengas pestañas, bien claras, parescientes; las orejas pequeñas, delgadas; para mientes si [h]a el cuello alto: atal quieren las gentes. 434 La nariz, afilada; los dientes, menudillos, eguales e bien blancos, poquillo apartadillos; las enzías bermejas; los dientes, agudillos; los labros de su boca, bermejos, angostillos; 435 su boquilla, pequeña, assí, de buena guisa; la su faz sea blanca, sin pelos, clara e lisa. Puña de aver mujer que veas en camisa, que la talla del cuerpo te dirá esto a guisa. 444 Los pechos chycos... Resultará muy oportuno traer aquí a colación aquel pasaje de La Celestina (obra que representa el más espléndido colofón al medievo español y la más acabada muestra de la nueva andadura humanista y renacentista) en el que Calixto describe la belleza de Melibea30. Y observemos cómo, cuando la literatura de la Edad Media ha cedido el paso a unos horizontes nuevos, los tópicos de la belleza femenina se mantienen aún vivos, hondamente arraigados en el corazón del enamorado joven. Escuchemos sus propias palabras y preguntémonos si, a pesar de los tópicos al uso, cualquier enamorado de cualquier lugar y cualquier tiempo no ha considerado y seguirá considerando a su amada como más bella que las tres diosas juntas (Afrodita, Atenea y Hera) que se sometieron al juicio de París: “Comienço por los cabellos. ¿Vees tu las madexas del oro delgado, que hilan en Arabia? Más lindos son e no resplandescen menos. Su longura, hasta el postrero assiento de sus pies; después de crinados e atados con la delgada cuerda, como ella se los pone, no ha menester para convertir los hombres en piedras.... Los ojos verdes, rasgados; las pestañas, luengas; las cejas, delgadas e alçadas; la nariz, mediana; la boca, pequeña; los dientes, menudos e blancos; los labios, colorados e grosezuelos; el torno del rostro poco más luengo que redondo; el pecho, alto; la redondez e formas de las pequeñas tetas, ¿quién te la podría figurar? ¡Que se despereza el hombre cuando las mira! La tez, lisa, lustrosa; el cuero suyo escurece la nieve; la color mezclada, qual ella la escogió para sí... Las manos pequeñas en mediana manera, de dulce carne acompañadas; los dedos, luengos; las uñas en ellos, largas e coloradas, que parescen rubíes entre perlas. Aquella proporción, que veer no pude, no sin duda por bulto que fuera juzgo incomparablemente ser mejor que la que Paris juzgó entre las tres Deesas”. Finalicemos estas páginas con un último fragmento, perteneciente a los Carmina burana, en el que todo cuanto hemos venido diciendo encuentra una manifestación conjunta: el enamorado describe pormenorizadamente la belleza de su amada y, tras recorrer los cinco grados del amor, acaba fundiéndose con ella. Dice así31: “Tan pronto como te vi, a admirarte empecé, diciéndome: ‘He aquí una mujer digna de ser venerada. A todas las doncellas sobrepasa. Ninguna se la iguala. Es su faz resplandeciente y luminoso su rostro’. Brillante tu mirada era y agradable, transparente como el aire, esplendorosa y serena. Una y otra vez por ello me decía: ‘¡Dios mío, Dios mío! ¿No será la propia Helena o quizá la diosa Venus?’. 30 Fernando de Rojas, La Celestina, aucto I, ed. de J. Cejador y Frauca, Madrid (Espasa-Calpe) 1972, 10ª ed. Carmina Burana, Trad. de M.A. MARCOS CASQUERO y J. OROZ RETA, en Lírica latina medieval, Madrid (BAC) 1995, pp.433-441 del Vol.I. Versos 49-60, 113-114 y 117. 31 114 Caía tu dorada cabellera admirablemente suelta; y blanca como la nieve resplandecía tu garganta. Era grácil tu pecho, y todos te lo admiraban: exhalaba un aroma superior a cualquier otro... ...¿Para qué más? Al cuello de la muchacha eché mis brazos mil besos yo le di y recibí otros tantos... ...¿Quién ignora todo aquello que siguió a continuación?”. 115