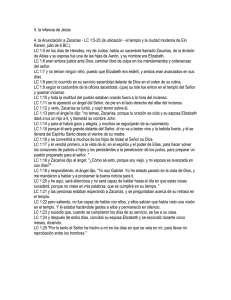sangre_salada-sebastian_hacher.pdf
Anuncio

Capítulo 12 Un achacacheño perdido en Buenos Aires L a madre de Luis es de Patacamaya y el padre de Achacachi. Los dos pueblos son famosos por la rebeldía de sus habitantes. Durante la resistencia aymara contra las invasiones españolas, sus guerreros eran conocidos por ser temerarios e impiadosos. Ya en el siglo xx esa tradición se mantuvo intacta. En la revolución del 52, los achacacheños se armaron con fusiles Mauser y se enfrentaron al ejército. En los 90, en Achacachi se creó una guerrilla indigenista. En el 2003, durante la resistencia contra el gobierno de Sánchez de Losada, esos fusiles que se habían guardado arriba de los placares volvieron a dispararse para dar inicio a la última rebelión indígena que conoció Bolivia. Unas semanas después, en octubre de ese año, los campesinos de Patacamaya se unieron a una columna de mineros y atacaron con dinamita al ejército. Su entrada en La Paz coincidió con la renuncia del presidente. En el 2005, Evo Morales asumió custodiado por varios centenares de Ponchos Rojos, los milicianos de Achacachi. El padre y la madre de Luis nacieron bajo el apellido Quispe, así que el hijo fue inscripto como Luis Quispe Quispe, nombre que llevó con orgullo hasta el servicio militar. –Te haré estudiar –le propuso allí un teniente coronel–, pero no puedes hacer carrera en el ejército con ese apellido de indio. Te llamarás Fernández, igual que yo. A Luis Quispe Quispe le entró la duda. No veía nada malo en 189 su origen, pero tampoco le parecía mal ser el protegido de alguien importante. Lo consultó con su familia. –Siempre serás Quispe –dijo el padre–. Tu sangre es indígena y no puedes negarlo. –Como digas –respondió él. Quizás porque parecía maleable e inocente, cada tanto aparecía alguien dispuesto a adoptar a Luis: en la escuela, en el cuartel, entre los amigos del barrio. En su adolescencia fue un muchacho petiso pero de cuerpo torneado, sonrisa ancha y mirada transparente. Su vida se dividía entre el trabajo en el campo y algunas temporadas en La Paz, donde pasaba semanas encerrado dibujando. A la familia le preocupaba esa pasividad. –Ya eres mayor –le dijo su padre un día– y piensas que el pito solo sirve para orinar. ¿Qué vas a hacer cuando tengas una pareja? –Ay, papi –le respondió Luis–, no me molestes. ¿Qué estás diciendo? Lo que yo quiero es trabajar y tener mi plata. No me interesan esas cosas. –Yo te voy a ayudar –le ofreció el padre. Una semana más tarde le consiguió trabajo en una tienda de ropa usada que un comerciante importaba de Estados Unidos. Luis era el encargado de planchar las prendas antes de que un grupo de vendedoras las ofreciera al público. En temporada alta, todos los empleados se reunían a comer en un gran salón, y luego dormían en las piezas arriba de los locales. Luis era el único varón y por ende el blanco fijo de todo comentario femenino. Lo veían bastante bonito. –Saldremos al cine –lo encaró una de sus compañeras luego de una de las cenas. Esa noche, Luis supo lo que significaba estar con una mujer. En los meses que siguieron se dedicó a explotar la fama de cándido y fogoso que había conquistado gracias a esa primera amante. Cuando el trabajo se terminó, era todo un experto. 190 A Daisy la conoció en Las Yungas. Los dos habían llegado ahí por motivos parecidos. Ella, porque estaba cansada de ser secretaria en un canal de televisión. Él, porque necesitaba alejarse de su nuevo trabajo como mozo de un bar llamado Acapulco, donde se la pasaba tomando alcohol. Era la época de la cosecha de coca, y los dos pasaban el tiempo en el mismo galpón de acopio. Por las mañanas esparcían las hojas en el suelo, las regaban con un poco de agua y las dejaban descansar. En las noches volvían para sacudirlas y empaquetarlas en bolsas de arpillera. Luis juntaba las piedritas que encontraba entre las ramas y se las tiraba a Daisy cuando ella miraba para otro lado. Así, medio en broma, una noche se le declaró. Ella le dijo que sí y se fueron al carnaval del Churumani, un pueblo de la zona donde Daisy tenía familia. Pasaron una semana de jolgorio hasta que ella tuvo que volver a La Paz. –Luis –le dijo–, ¿quieres venir conmigo? ¿O estás un ratito para tirarme y después botarme? –Desde cuando era chango –mintió él– he tenido varias chicas, pero contigo es distinto. Ya me he cansado de estar soltero. –Yo también estoy cansada de tener amigos –respondió ella. Volvieron a La Paz y alquilaron una pieza para vivir juntos. Sus únicas pertenencias eran una televisión y un reproductor de DVD que Luis había comprado en su anterior trabajo. Al año tuvieron el primer hijo, y él entró a trabajar en la fábrica de Coca Cola. El dinero les alcanzaba justo para el alquiler y la comida. Cuando Daisy volvió a quedar embarazada, los dos supieron que iban a tener que improvisar algo para salir adelante. –Les conviene irse a la Argentina –les dijo la dueña de la pensión–. Allá mi hija tiene un taller textil y los puede recibir. –¿Cuánto se paga de sueldo allá? –preguntó Luis. –Mi hija está pagando doscientos dólares por persona. Eso más techo y comida. 191 –Pero mi señora está esperando familia. –No hay problema –dijo la mujer–. Llegando a Argentina, mi hija la lleva directo al hospital y el Estado le va a dar leche para que ella pueda mantenerse bien. La oferta parecía un sueño. Si entre ambos ganaban cuatrocientos dólares por mes, podrían guardar trescientos y en un año volver a Bolivia con capital. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Luis, Daisy y su hija llegaron a la terminal de Liniers con un solo dato: allí los esperaría una mujer llamada Roxana. La dueña del inquilinato les había entregado los pasajes para los tres y un sobre con cincuenta pesos argentinos para los gastos de viaje. Ni bien bajaron del micro se sintieron mareados. Luego de dos días en la ruta, llegar a ese lugar desbordado de gente era un cambio muy grande. Los tres se quedaron quietos, hasta que Luis vio a una mujer con un cartel que decía “Quispe Quispe”. –¿Usted es doña Roxana? –le preguntó. –Ajá –respondió la mujer. –Yo soy Luis. Ustedes nos pagaron el pasaje, ¿no? –Así es. Van a trabajar conmigo. No les va a faltar nada. El taller quedaba en Mataderos. Era una casa amarilla de dos plantas y habitaciones sin ventanas. Roxana, la dueña, vivía en la planta baja, en un cuarto con cocina y baño. El taller estaba dividido en dos cuartos llenos de máquinas de costura, y otros dos convertidos en dormitorios: uno con cuatro camas marineras para los solteros, y otro con un catre de una plaza para Luis y su familia. La primera noche se acomodaron como pudieron. Luis con su hija en el pecho de un lado de la cama, Daisy y su embarazo de cinco meses del otro. De madrugada, ella se largó a llorar. –¡Para qué hemos venido! –se lamentó. 192 Luis intentó consolarla. –Hasta cumplir un mes aguantamos –prometió–. Cobramos el sueldo y nos vamos donde sea. En el taller fabricaban camperas de la marca Zaff, que se vendían en los negocios de la calle Avellaneda y en La Salada. El régimen de trabajo era arduo: empezaban a las siete de la mañana y cortaban cuando se quedaban dormidos. La mayoría de los días la comida era un guiso con un poco de arroz, carcaza de zapallo y algunas papas. Si les agarraba sed tenían que robar agua del depósito del baño con una botella que Luis aprendió a cuidar como un tesoro. El matrimonio soportó el mes en silencio, sin quejarse una sola vez. El día que cumplió treinta días de trabajo, Luis encaró a Roxana y le pidió que le pagase, que se quería ir. –Está bien –dijo la mujer–. Aquí tienes. Del bolsillo sacó un billete de cincuenta y otro de cien pesos argentinos. –Esto no llega ni a cincuenta dólares –protestó Luis–. Me habías dicho doscientos por persona. –Bueno –contestó ella–, pero tengo que descontarte el pasaje y la comida. –¿Qué me estás diciendo? Si me hubieras dicho esto en Bolivia no venía. Estoy haciendo sufrir a mi señora y a mi hija. –Me tienen que pagar el pasaje de los tres. –¿Y cuánto es eso? –Setecientos pesos por cada uno. Con dos meses más de trabajo todo va a estar cancelado. En los dos meses que siguieron, la vida en el taller se volvió más dura. El marido de Roxana cerraba la puerta de calle con candado y los amenazaba para que no intentaran escapar: –Si salen a la calle –les decía a los costureros– los va a deportar la policía por ser inmigrantes ilegales. Luis llegó a fantasear con ser deportado. Después de todo, era 193 un pasaje directo a Bolivia, y peor que ahora no podían estar. Ni bien lo dejaron salir a comprar un calmante para los dolores de Daisy, aprovechó y encaró a un patrullero. –Soy boliviano. ¿Usted me va a deportar? –le preguntó al policía. –No, si no cometió ningún delito –respondió el agente. Ese día, Luis entendió que lo estaban engañando. Llegó al taller y le dijo al marido de Roxana que no iba a trabajar ni un día más. –Si quieres irte –le dijo–, tienes que terminar de hacer las camperas. El sábado te pago tu sueldo y te volvés a Bolivia. Si te quedás en Buenos Aires te voy a hacer problemas. –Está bien –respondió Luis. El sábado, el patrón les dijo que juntaran sus cosas y los llevó a todos a la terminal de Liniers. Luis pensó que él mismo le iba a sacar el pasaje para asegurarse que se fueran, pero cuando bajaron del auto le puso una mano en el hombro y le dijo. –Ahora, don Luis, me va a esperar acá. Yo voy a buscar el dinero y vuelvo. Eran las dos de la tarde. Luis tenía una moneda de 25 centavos en el bolsillo. A las seis un pasajero le regaló un plato de comida a cada uno. Cuando cayó el sol, Luis pensó que se habían quedado en le calle. Entonces sucedió el milagro: un paisano joven, de unos 22 años, les ofreció alojarse en su casa. Esa noche durmieron en una cama caliente, comieron pollo y miraron televisión. –No tengo cómo pagarte –le dijo Luis por la mañana. –Tranquilo, hermano, yo también he sufrido así. No me gusta la injusticia –contestó su salvador. –Ese tallerista me estafó. Me debe dinero. ¿Cómo podemos hacer? –Mañana vamos a ir a Radio La Sabrosura. Ellos te van a ayudar. –¿Y si los denuncio a la policía? –No, los policías aquí son otros corruptos. Vos no conocés. 194 La radio era el piso de abajo de un casa del Bajo Flores. El locutor y dueño era un aymara grandote que pronto sería bastante conocido en los medios de comunicación. Su nombre era Alfredo Ayala. –¿Vos eras tallerista o costurero? –le preguntó. –Costurero. El otro pareció dudar. –Nosotros solemos defender talleristas. Como mucho te podemos ayudar con un abogado, pero vos al abogado vas a tener que pagarle. ¿Cuánto te debe el tallerista? –Unos 160 pesos. No quiero tener problemas. La cosa es que me pague. Me hace mucha falta: estoy por ser papá. –Es bastante poco. Vamos a ir juntos al taller a ver qué podemos hacer. Al lado de Alfredo Ayala, Luis se sentía pequeño. En el taller no los atendió Roxana, sino su cuñada. Ayala le explicó la situación. La mujer no sabía qué responder. –Voy a consultar –se excusó. Al rato volvió a salir. –Nadie conoce a este hombre –afirmó–. Nunca trabajó aquí. Ayala resopló. –¿Sabes una cosa? –dijo–. Dile a la dueña del taller que le pague, porque si no el señor va a agarrar un abogado y le va a hacer un juicio. Ustedes han hecho trabajar a una persona indocumentada y a una señora que está embarazada. Usted sabe muy bien cómo es la ley acá. Era el discurso de un político. Sin fisuras, sin ni siquiera frenar un segundo para elegir las palabras. –Yo le aviso –concedió la mujer. –Y dígale que mañana –siguió Ayala– la esperamos en FM La Sabrosura con los abogados. A las tres de la tarde vamos a estar ahí. Al otro día, Luis llegó a la radio temprano. Una hora después apareció Roxana, su antigua jefa. 195 –¿Cómo puede ser que este desgraciado me venga a hacer problemas a mi casa? –gritó–. ¡Si yo no le debo nada! Ayala suspiró. –¿Qué quieres hacer, amigo? –dijo dirigiéndose a Luis–. ¿Quieres ver a los abogados? –Sí –respondió él. –Si le haces juicio vas a ganar –dijo Ayala– de veinte mil pesos para arriba. –Si ella me perjudica –continuó Luis–, ¿por qué no la voy a perjudicar yo a ella? –Y también vamos a hablar de esto en la radio. Todos los paisanos van a saber lo que hace esta señora. La mujer los miró a ambos con recelo, se dio media vuelta y se fue. Una hora después volvió con el dinero. A Luis le alcanzó para comprar pañales para su hijo recién nacido y un abrigo para su hija mayor. Todavía seguía alojado en la pieza de aquel paisano que lo había rescatado de la calle. Zacarías Estrada Uyuni era un cochabambino algo entrado en kilos. Tenía 42 años y se peinaba con raya al medio. Usaba una camisa blanca que por lo general se le salía afuera del pantalón y a veces –sobre todo luego de irse de juerga– se ponía anteojos negros. Los fines de semana salía en su camioneta Renault Traffic y transportaba bolivianos entre distintos puntos de la ciudad. A veces iba desde la feria de la calle Bonorino, en el Bajo Flores, al barrio de Liniers. Otras, desde el Parque Indoamericano a La Salada. Luis lo conoció por intermedio de un operador de Radio La Sabrosura. Ellos le dijeron que Zacarías buscaba un costurero. Él acababa de ser padre y quería trabajar, pero se había vuelto desconfiado. –Yo estoy con mi familia –le dijo a su futuro patrón–. No tengo documentación y necesito salir a la calle cuantas veces haga falta, 196 porque tengo un nene que está recién nacido. Mi esposa tiene que ir a sus controles. Necesito que me alimentes bien y un techo. ¿Tienes posibilidades o no? –Conmigo va a estar todo chalita, hermano –le respondió Zacarías–. El sueldo es de 3000 pesos para arriba. Te voy a pagar tres pesos por saco. Luis ya sabía la cuenta: el costurero cobraba tres, el tallerista cincuenta, y al público se vendían a trescientos pesos. –Te voy a dar techo, comida, agua, luz –continuó Zacarías–. Cuando quieras retirarte me anticipas con una semana. Todas las semanas te voy a dar de comer. Y puedes ir a la cancha a jugar al fútbol si quieres. El primer día desayunaron leche con pan. Al mediodía hubo pollo al horno y a la noche guiso. Luis pensó que era un buen augurio, que por fin lo iban a tratar bien. Con el paso de los días la comida bajó de calidad, pero igual mantuvo la esperanza. Había una cantidad enorme de sacos para cortar. Luis y Daisy empezaban a trabajar a las siete de la mañana y se iban a dormir poco después de la medianoche, cuando ya se les cerraban los ojos. Los entusiasmaba contar cuántos sacos cortaban por día. Si mantenían el ritmo, a fin de mes iban a cobrar una pequeña fortuna. El día de pago, el mundo se les vino abajo. En total, Zacarías les dio setecientos pesos. –¿Qué ha pasado? –le preguntó Luis–. No estás cumpliendo la promesa que me hiciste. –Es que me pagaron poco a mí –se justificó Zacarías–. Tendrás que esperar. Una hora más tarde, Luis estaba sentado en la máquina y Zacarías le gritó en la oreja. –¡Trabaja bien, cojudo de mierda! ¡Tienes que mover más la mano! Luis no respondió. Cada vez que se enfurecía, para contenerse 197 pensaba en sus hijos y en que no tenían lugar donde ir. Lo que necesitaba era ahorrar dinero. A veces le decía a Daisy que se fuera a dormir, y él se quedaba hasta las tres o cuatro de la mañana para adelantar trabajo. No sabía en qué momento había perdido el control de su vida. Una madrugada, Luis estaba por quedarse dormido sobre la mesa de corte y lo sobresaltó un chistido. Era la sobrina del dueño, la niña de trece años. –¿Qué pasó, don Luis, todavía trabajando? –Sí –respondió él. –¿Te puedo contar un secreto? –Como quieras. –Pero no se lo vas a decir a nadie, porque si mi mamá y mi papá se enteran van a pegarme. –Lo prometo –dijo Luis. –Quiero escaparme. Luis no pareció sorprendido. Era natural querer irse de ahí. –¿Y yo cómo puedo ayudarte? –preguntó–. No tengo dinero. La niña guardó unos segundos de silencio, como si dudara en continuar con su confesión. –Desde antes de que llegaran –soltó por fin–, hace tres meses, mi tío abusa de mí. Luis pegó un salto. –No puede ser, me estás tomando el pelo. La niña se puso a llorar. –No –dijo–. Es verdad. Ustedes están trabajando panchamente y a mí me dice “me acompañas a entregar las prendas”. Las dejamos y de ahí salimos y me lleva a un callejón oscuro y empieza a abusarme. Si no abro las piernas me golpea. Luis prometió no contarle a nadie. Se pasó una semana entera estudiando a su patrón. Cada movimiento que hacía le pare- 198 cía sospechoso. Una noche ella subió la escalera para ir al baño y Zacarías fue detrás. Luis abandonó el saco que estaba cortando y los siguió. Los encontró contra la puerta del baño. La niña lloraba mientas él la manoseaba. –¡Ajá! –gritó Luis. Zacarías la soltó: –¿Qué mierda estás haciendo ahí parado? –lo increpó el patrón. –Estoy pasando, tengo que ir al baño –respondió. –¿No ves que está ocupado? –replicó Zacarías–. Vuelve a trabajar. Esa noche comenzó la guerra. Durante la cena, Daisy encontró una cucaracha hervida en su plato. Vomitó la comida y se puso pálida. Luis reclamó que la llevaran al médico, pero no le hicieron caso. Por la noche, Zacarías se llevó a varios de los costureros a comer afuera y a ellos los dejó encerrados. Volvieron de madrugada, borrachos y excitados. Daisy se despertó con los gritos. Luis salió de la habitación para quejarse. –¡Los niños duermen! –gritó. –¡Te jodes, conchaetumadre! –contestó Zacarías. Un costurero lo agarró para que no le pegara. Luis volvió a la habitación. –Ya basta –le dijo Daisy–. Me desmayo y ni siquiera tienen la amabilidad de llevarnos al hospital. Nos pagan mal, y ahora esto. Hay que salir de acá. Por la mañana, Luis juntó coraje y encaró a Zacarías. –Quiero que me pagues. Nos vamos. –No te voy a dar tu sueldo –respondió el patrón– hasta que termines las prendas. –Está bien, pero cuando termine el día quiero ir a la farmacia para comprarle algún calmante a mi señora. –Como quieras –dijo Zacarías–. Pero irás tú sólo. Tu mujer y tus hijos se quedan acá. 199 Luis sabía que existía una fundación llamada La Alameda. Algunos costureros comentaban que tenían un comedor, y que les daban cobijo a los trabajadores bolivianos en problemas. En la mañana del miércoles Zacarías le abrió la puerta y Luis caminó hasta la esquina de Lacarra y Directorio. Allí escucharon su historia, le dieron una bolsa con alimentos y le prometieron ayuda: –Ya tuvimos varios casos como el tuyo –le explicó alguien que parecía abogado–. Así que sabemos cómo actuar. En el camino de vuelta al taller no dejó de repetir las palabras que había escuchado: inspectores, Defensoría del Pueblo, movilización. –Me dijeron –le contó a Daisy– que el día viernes nos van a sacar. Tenemos que estar listos, preparados. Van a venir con los inspectores para allanar. Esa noche, Luis fue a la cocina a preparar leche para su hijo y la encontró cerrada con llave. Le reclamó a Zacarías, que lo miró desde arriba, como para pelearlo. –No tienes derecho a mi cocina –le informó. Luis no respondió. Faltaban tres días para irse y estaba dispuesto a soportarlos a pan y agua. El viernes a las siete de la tarde se asomó por la ventana. La calle estaba desierta y a él le temblaban las manos. Veinte minutos después volvió a mirar y encontró el mismo escenario. A las siete y media, cuando ya había empezado a perder la esperanza, escuchó un murmullo. Lo que vio por la ventana le pareció un espectáculo: el asfalto estaba repleto de canales de televisión, de manifestantes y policías. Venían a rescatarlo. La inspección de la Secretaría de Trabajo porteña llegó al taller el viernes a las 19 horas. Un grupo de gente de La Alameda acompañó a los inspectores para garantizar que Luis y Daisy pudieran salir a la calle. Zacarías no estaba en el lugar, así que atendió Juana, 200 su señora. Antes de abrir la puerta, la mujer intentó esconder a la familia Quispe Quispe. –Les pido de rodillas –suplicó– que no salgan. Sus ruegos fueron en vano. Ni bien aparecieron los inspectores, Daisy se abalanzó sobre ellos. –Por favor –les rogó–, quiero salir de aquí. Juana intentó frenarla, pero la mujer cargó a sus dos hijos en brazos y se escabulló hacia la calle. Dos testigos convocados por los inspectores le ayudaron a sacar sus cosas. Luis, mientras tanto, había quedado encerrado en el piso de arriba. Entre los curiosos que se agolpaban en la calle apareció Alfredo Ayala, que ahora defendía a los dueños de talleres clandestinos. Enseguida se comunicó por handy con otros talleristas. –Los de La Alameda –mintió– se quieren llevar las máquinas. La noticia se reprodujo en algunas radios de la comunidad boliviana, y varios dueños de talleres se convocaron en la puerta del lugar. A las 21 horas había cien personas del lado de los talleristas y treinta que esperaban a que Luis saliera. A esa hora, los medios de comunicación levantaron los móviles y enseguida la policía de la comisaría 40 hizo lo mismo. La tensión fue en aumento. Gustavo Vera, el presidente de La Alameda, vio que en la esquina estaba el subcomisario Daniel López. Se acercó a él para explicarle la situación. –Todavía queda un costurero adentro –dijo–, no se pueden ir así. –Lo voy a sacar yo, quédese tranquilo –respondió el subcomisario–. Acompáñeme y lo hacemos ahora mismo. Los dos caminaron juntos hasta la puerta del taller. Allí solo quedaban manifestantes a favor de los dueños: el resto había sido corrido a golpes y palazos. El subcomisario tocó timbre, pero la puerta no se abrió. Lo que se abrió, en cambio, fue la cabeza de Vera, que recibió una trompada y luego decenas de golpes más. 201 –Me pegaron –contaría después– durante media cuadra. Dejaron de hacerlo porque empecé a sangrar demasiado y se asustaron. El subcomisario nunca se movió de su lado, pero resultó ileso. Luis, mientras tanto, seguía encerrado. Después de la golpiza a Vera, Alfredo Ayala entró al taller. –Ahora –increpó al costurero– vas a salir y a decir que todo es falso. –Como digas –contestó Luis. Salieron juntos a la calle. Una vez allí, Ayala anunció que Luis tenía algo que decir. Luis lo miró y dijo, en voz baja: –No pienso mentir. Dos policías de civil lo rescataron del linchamiento y se lo llevaron junto a su familia. Cuando lograron calmarse, Daisy le confesó a Luis que el patrón también había querido abusar de ella. La jornada terminó con cinco hospitalizados, todos de La Alameda. Esa misma noche intervino la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. En pocos días declararon diecisiete testigos y se presentó una denuncia penal en la justicia. Mientras tanto, Luis y Daisy organizaron una Rotucha para su hijo menor. Se trata de una vieja tradición aymara y quechua: un ritual que coincide con el primer corte de pelo del niño, y que los Quispe Quispe hicieron en libertad. El 12 de enero de 2009 un agente de policía de la localidad salteña de General Güemes paró en una estación de servicio para cargar nafta. Mientras esperaba que le llenaran el tanque se entretuvo mirando los autos estacionados. Era de noche, y en el lugar había varios vehículos que iban rumbo a Buenos Aires. Su vista se detuvo en una Renault Traffic blanca. Le llamó la atención que la camioneta, que no tenía ventanas, se moviera como si algo se sacudiera en su interior. Se acercó y descubrió que adentro había seis personas, todas de nacionalidad boliviana. 202 –¿Qué están haciendo acá encerrados? –preguntó al que estaba más cerca de la puerta. –Esperamos al chofer –respondieron desde adentro–. Fue a comer. –¿Y ustedes no comen? –No tenemos dinero, señor –dijo una voz femenina. El agente llamó a sus compañeros y esperó. Media hora después, dos hombres regordetes salieron del restaurante de la estación. Uno tenía anteojos negros. El policía les pidió sus documentos. El hombre de anteojos negros sacó un DNI de inmigrante boliviano y se lo extendió. –Zacarías Estrada Uyuni –leyó el policía–, documento número 92.434.391. Luego levantó la vista y señaló la Traffic. –Abra la puerta. Quiero los documentos de todos. Uno a uno fueron bajando cuatro hombres y dos mujeres. Zacarías, mientras tanto, había sacado varias cédulas de identidad de su mochila. –Aquí tiene –le entregó al policía. –¿Por qué tiene los documentos usted? –preguntó el agente. –Para entregarlos rápido si hay controles. Ellos son mis pasajeros. Todos fueron trasladados a la comisaría. Los seis pasajeros declararon que viajaban a Buenos Aires porque Zacarías les había prometido un trabajo como costureros en un taller textil. La paga iba a ser de doscientos dólares mensuales más comida y techo. –El primer mes –informó uno de ellos– nos iban a descontar el pasaje. Entre el equipaje de Zacarías, los policías encontraron seis contratos laborales por un año. Según declaró él, los había firmado por pedido de los pasajeros. –Me pidieron que lo hiciera –aseguró Zacarías– porque si nos paraba la policía tenían una excusa para explicar por qué iban a Buenos Aires. Yo les estaba haciendo un favor. Ellos me iban a pagar por el viaje. La justicia no le creyó. El fiscal que llevó el caso lo acusó de tráfico de personas y reducción a la servidumbre. Al enterarse de la detención, Luis Quispe Quispe se ofreció a viajar para declarar en la causa. 204