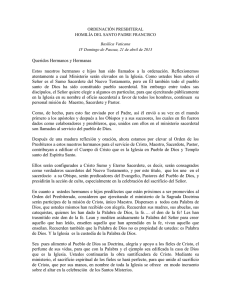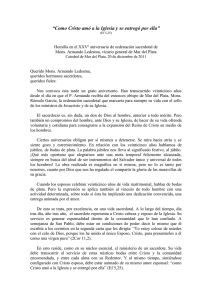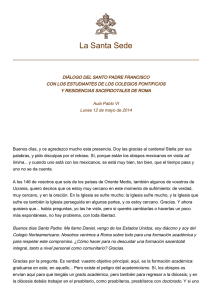“Bendice al Señor, alma mía”
Anuncio
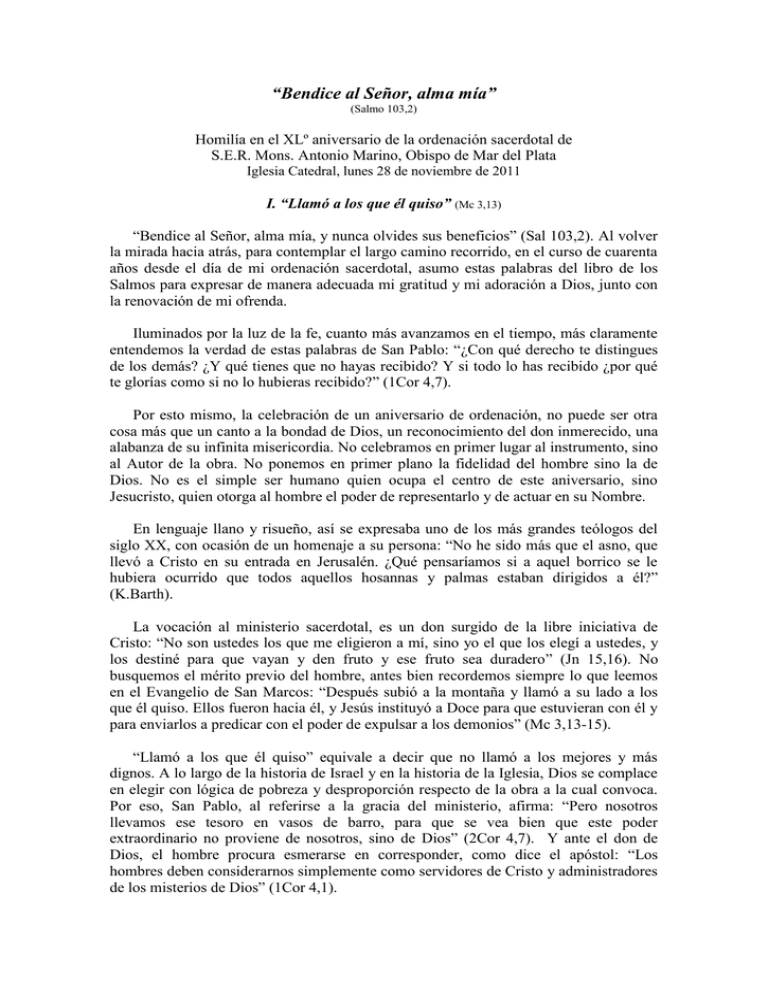
“Bendice al Señor, alma mía” (Salmo 103,2) Homilía en el XLº aniversario de la ordenación sacerdotal de S.E.R. Mons. Antonio Marino, Obispo de Mar del Plata Iglesia Catedral, lunes 28 de noviembre de 2011 I. “Llamó a los que él quiso” (Mc 3,13) “Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios” (Sal 103,2). Al volver la mirada hacia atrás, para contemplar el largo camino recorrido, en el curso de cuarenta años desde el día de mi ordenación sacerdotal, asumo estas palabras del libro de los Salmos para expresar de manera adecuada mi gratitud y mi adoración a Dios, junto con la renovación de mi ofrenda. Iluminados por la luz de la fe, cuanto más avanzamos en el tiempo, más claramente entendemos la verdad de estas palabras de San Pablo: “¿Con qué derecho te distingues de los demás? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si todo lo has recibido ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?” (1Cor 4,7). Por esto mismo, la celebración de un aniversario de ordenación, no puede ser otra cosa más que un canto a la bondad de Dios, un reconocimiento del don inmerecido, una alabanza de su infinita misericordia. No celebramos en primer lugar al instrumento, sino al Autor de la obra. No ponemos en primer plano la fidelidad del hombre sino la de Dios. No es el simple ser humano quien ocupa el centro de este aniversario, sino Jesucristo, quien otorga al hombre el poder de representarlo y de actuar en su Nombre. En lenguaje llano y risueño, así se expresaba uno de los más grandes teólogos del siglo XX, con ocasión de un homenaje a su persona: “No he sido más que el asno, que llevó a Cristo en su entrada en Jerusalén. ¿Qué pensaríamos si a aquel borrico se le hubiera ocurrido que todos aquellos hosannas y palmas estaban dirigidos a él?” (K.Barth). La vocación al ministerio sacerdotal, es un don surgido de la libre iniciativa de Cristo: “No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto y ese fruto sea duradero” (Jn 15,16). No busquemos el mérito previo del hombre, antes bien recordemos siempre lo que leemos en el Evangelio de San Marcos: “Después subió a la montaña y llamó a su lado a los que él quiso. Ellos fueron hacia él, y Jesús instituyó a Doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios” (Mc 3,13-15). “Llamó a los que él quiso” equivale a decir que no llamó a los mejores y más dignos. A lo largo de la historia de Israel y en la historia de la Iglesia, Dios se complace en elegir con lógica de pobreza y desproporción respecto de la obra a la cual convoca. Por eso, San Pablo, al referirse a la gracia del ministerio, afirma: “Pero nosotros llevamos ese tesoro en vasos de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no proviene de nosotros, sino de Dios” (2Cor 4,7). Y ante el don de Dios, el hombre procura esmerarse en corresponder, como dice el apóstol: “Los hombres deben considerarnos simplemente como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios” (1Cor 4,1). II. Ámbitos y tareas Cuarenta años abarcan un período muy grande de tiempo, y no es fácil resumirlos en el marco de una homilía. Soy testigo de eventos decisivos para el mundo y para la Iglesia de nuestro tiempo. La fecha de ordenación, sin embargo, sería incomprensible sin los años que la prepararon. Debo remontarme más atrás. Ingresé en el Seminario el domingo 4 de marzo de 1962, el año en que el beato Papa Juan XXIII inauguraba el Concilio Vaticano II. Desde entonces hasta hoy, la vida quedó marcada por el estudio de sus documentos y la asimilación del significado de aquel gran acontecimiento. Pero también quedó marcada por la presencia en el Seminario de grandes figuras sacerdotales, entre las cuales menciono al siervo de Dios Mons. Pironio, primer rector que provenía del clero diocesano, y a Mons. Esteva, quienes vinieron a completar en mí lo mucho que yo había recibido de Mons. Carreras en mi parroquia de origen. Si en los inicios todo sabía a gloria, poco tiempo después el horizonte se ensombrecía con el fragor de ásperos debates que constituyeron la prueba más dolorosa durante todo el pontificado de Pablo VI y dieron la medida de la grandeza de este Papa. Obligada a avanzar en la historia real de los hombres para predicarles el Evangelio, la Iglesia Católica experimentaba fuertes contradicciones entre el peligro de la disolución de la identidad doctrinal y el repliegue que tendía a petrificar el aliento vivificador de la Tradición. Los años del Seminario y los primeros del ministerio, tuvieron como marco un país en permanente inestabilidad institucional donde fue creciendo el enfrentamiento ideológico, los golpes de Estado y el fenómeno angustiante del terrorismo guerrillero. A nivel internacional, se desarrollaba la llamada “guerra fría” entre las dos grandes potencias que dividían el mundo. Sin enfrentarse directamente, ambas se expresaban en la terrible y prolongada guerra de Vietnam, desde 1959 hasta 1975. Tal ha sido el trasfondo histórico y cultural de aquellos años, al cual era imposible sustraerse. Mi trayectoria de presbítero en la arquidiócesis de Buenos Aires, transcurrió en tareas y ámbitos diversos, como la parroquia y el aula universitaria; el estudio y la actividad pastoral. Recuerdo con emoción el trabajo con los jóvenes y las misiones en espacios olvidados de nuestra patria. También la promoción de vocaciones y la dirección espiritual de tantos que buscando a Dios se cruzaron en mi camino como ovejas en busca de un pastor, en las cinco parroquias donde fui designado. Más tarde el nuevo arzobispo, cardenal Quarracino, me llamó para integrar el equipo de formadores del Seminario de Buenos Aires, y me confió, además, la formación permanente del clero. La docencia fue una dimensión transversal que me acompañó a lo largo de este tiempo. Bendigo a Dios por el alimento espiritual y el enriquecimiento pastoral que el estudio me ha brindado. En respuesta al pedido de la Iglesia y a una vocación hondamente sentida, me tocó internarme en los senderos de la teología y entrar en diálogo con las matrices mentales de la cultura contemporánea. III. “Exhorto a los presbíteros que están entre ustedes” (1Pe 5,1) 2 En este tramo de mi homilía, deseo dirigirme en especial a mis hermanos presbíteros, con los cuales comparto la gloria del sacerdocio, y para los cuales hago presente la plenitud del mismo, en virtud de la sagrada ordenación episcopal. La Iglesia, según la presenta el Apóstol de las gentes, es como un cuerpo cuyos miembros tienen funciones diversas y donde cada miembro contribuye al bien común de todo el cuerpo (Cf. 1Cor 12, 12-26; Rom 12, 3-8). La vocación al ministerio sacerdotal, tiene rasgos esenciales que la definen. Todo presbítero está llamado a ejercer, dentro del Pueblo de Dios y en comunión con el obispo, la función de maestro, sacerdote y pastor. Pero estas funciones comunes y constitutivas se actúan, sin embargo, según dones o talentos particulares. Lo común puede ser vivido según legítimas acentuaciones, en conformidad con los dones de gracia recibidos. Pero es claro que la negación o ausencia, lisa y llana, de alguna de estas dimensiones, o bien su vivencia desintegrada y autónoma, acarrearía el desastre. Hoy puedo decir, con la fuerza de una evidencia íntima, que no podemos entender la actividad pastoral como un despliegue de actividades prácticas en orden a cambiar o mejorar las estructuras externas, al margen de la sintonía con el Espíritu que impulsó a Jesús a anunciar el Evangelio, y con olvido de los principios doctrinales del Magisterio de la Iglesia. En tal caso, estaríamos sustituyendo el creer por el hacer, y privilegiando la acción sobre la contemplación, la táctica sobre las convicciones de fe, la creatividad caprichosa sobre la doctrina objetiva. Nos estaríamos apartando así del camino estrecho trazado por Jesús, y reduciendo la fe cristiana a mera praxis o ideología. Étienne Gilson, lúcido filósofo cristiano, afirmaba: “Si admitiéramos que la pastoral, pudiese prescindir impunemente de la dogmática, lo peor ya no habría que temerlo, pues lo tendríamos instalado”. “Sin la lógica de la santidad, el sacerdocio no pasa de una simple función social”. Esta afirmación neta del Papa Benedicto, fue pronunciada hace pocos días atrás en Benín (19 de nov.). Pero tanto en su pensamiento como en las orientaciones de numerosos documentos de la Iglesia, la santidad sacerdotal está profundamente vinculada con la solidez de la doctrina y tiene como materia la actividad apostólica cotidiana. He aprendido en la experiencia directa que, una espiritualidad sacerdotal aislada de esta doble referencia a la doctrina de la Tradición y a la caridad pastoral del presbítero, nos estaría exponiendo a una concepción intimista y subjetiva de nuestra unión con Cristo, con el riesgo de caer en una búsqueda autocomplaciente de nosotros mismos donde, en lugar de abrirnos sin reservas a la voluntad de Dios, quedamos centrados en nuestra subjetividad. Análogas reflexiones hacemos respecto del estudio de la doctrina en la formación permanente del clero. Nos decía el Papa Juan Pablo II: “En realidad, a través del estudio sobre todo de la teología, el futuro sacerdote se adhiere a la Palabra de Dios, crece en su vida espiritual y se dispone a realizar su ministerio pastoral” (PDV 51). De este modo, el Magisterio papal viene a robustecer una certeza que fui adquiriendo con los años: separar la teología de la espiritualidad es dar muerte a ambas. IV. Gratitud y súplica al Buen Pastor 3 Queridos hermanos, la ocasión de esta asamblea eucarística es compartir conmigo una acción de gracias a Dios en el cuadragésimo aniversario de mi ordenación sacerdotal. El número cuarenta, tiene en la Sagrada Escritura numerosas resonancias. La más notable de ellas es el tiempo que Israel transcurrió en el desierto entre la salida de la esclavitud en Egipto hasta el ingreso en la tierra prometida. Esa fue la pedagogía querida por Dios para su pueblo, a fin de purificarlo en su fe y en su esperanza, y para que experimentase el precio de la libertad. Ésta es regalo de Dios que compromete al hombre en una colaboración de alianza. El tiempo de la peregrinación por el desierto, quedó marcado por la tensión entre la alegría de la esperanza y las sombras de la tentación. Rebeldía del corazón humano que juzgaba muy caro el precio de la libertad. Perseverancia del amor divino que no cesó de corregir y alentar. Dice el libro del Deuteronomio: “Acuérdate del largo camino que el Señor, tu Dios, te hizo recorrer por el desierto durante esos cuarenta años. Allí él te afligió y te puso a prueba, para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor” (Dt 8, 2-3). Como sacerdote, lo mismo que todo cristiano, puedo aplicarme estas palabras. Sé bien que la prueba es parte inevitable de la vida y condición de ella. Iluminado por la fe y fortalecido por el maná que me ha brindado el sacrificio eucarístico que he ofrecido cada día, me tocó aprender a socorrer a otros con una comprensión surgida de la experiencia y del desierto. Doy gracias a Dios por todo lo recibido. Le ruego que me regale lo que él mismo me pide y espera de mí para que yo se lo ofrezca como propio. Abarco en mi gratitud a innumerables personas que me acompañaron en mi camino y dejaron en mí una riqueza o una huella de gracia. Mi familia de sangre, junto con la Parroquia de Nuestra Señora de Balvanera donde me formé, han sido los cimientos más firmes sobre los cuales edifiqué el resto de mi vida. A la Santísima Virgen María, quien me acompaña como madre desde mi infancia, vuelvo a confiar el camino recorrido y el que me falta recorrer. La confieso como educadora por excelencia de los sacerdotes, que como ella estamos llamados a prolongar el adviento del Señor y su nacimiento espiritual en las almas de los fieles. Al término de esta homilía me dirijo al Buen Pastor. Si para ustedes soy sacerdote y obispo, con ustedes soy cristiano. Si para ustedes represento al Buen Pastor, junto a ustedes formo parte del rebaño. Con ustedes entonces pronuncio esta oración de San Gregorio de Nisa: “¿Dónde pastoreas, pastor bueno, tú que cargas sobre tus hombros a toda la grey?; toda la humanidad, que cargaste sobre tus hombros, es, en efecto, como una sola oveja. Muéstrame el lugar de reposo, guíame hasta el pasto nutritivo, llámame por mi nombre para que yo, oveja tuya, escuche tu voz, y tu voz me dé la vida eterna: Avísame, amor de mi alma, dónde pastoreas” (Sobre el Cantar, cap. 2). + ANTONIO MARINO Obispo de Mar del Plata 4