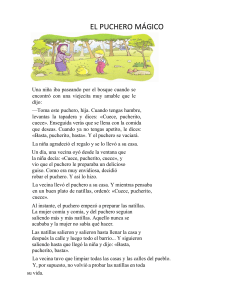c.1ER. PREMIO ADULTOS - Colegio Patrocinio de María
Anuncio
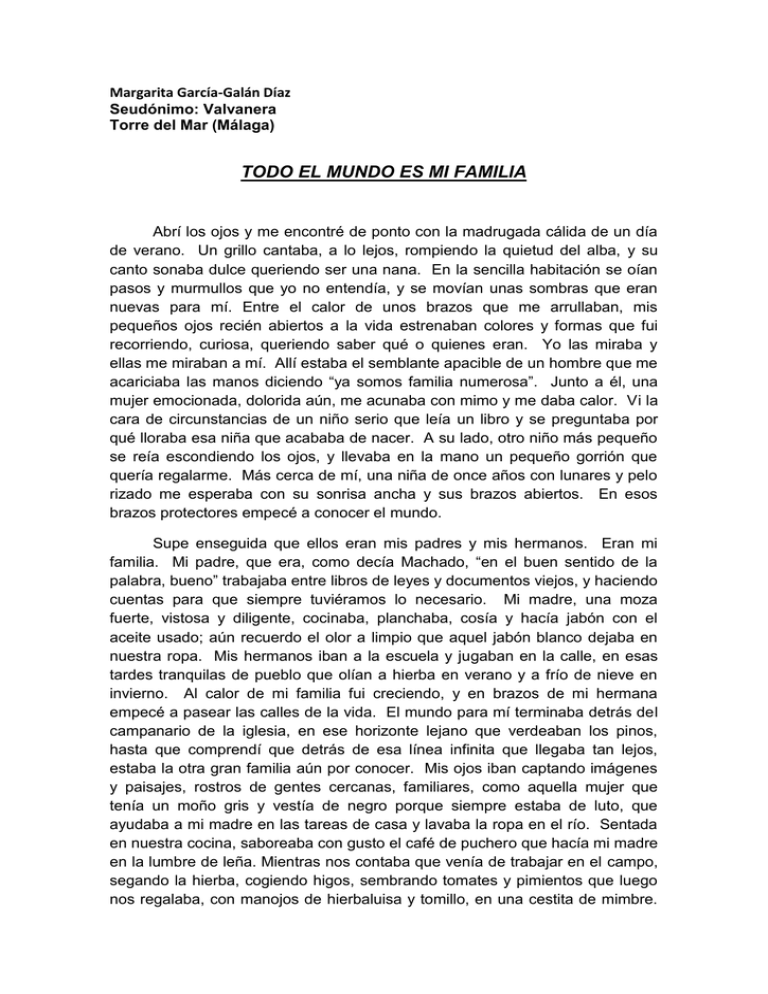
Margarita García-Galán Díaz Seudónimo: Valvanera Torre del Mar (Málaga) TODO EL MUNDO ES MI FAMILIA Abrí los ojos y me encontré de ponto con la madrugada cálida de un día de verano. Un grillo cantaba, a lo lejos, rompiendo la quietud del alba, y su canto sonaba dulce queriendo ser una nana. En la sencilla habitación se oían pasos y murmullos que yo no entendía, y se movían unas sombras que eran nuevas para mí. Entre el calor de unos brazos que me arrullaban, mis pequeños ojos recién abiertos a la vida estrenaban colores y formas que fui recorriendo, curiosa, queriendo saber qué o quienes eran. Yo las miraba y ellas me miraban a mí. Allí estaba el semblante apacible de un hombre que me acariciaba las manos diciendo “ya somos familia numerosa”. Junto a él, una mujer emocionada, dolorida aún, me acunaba con mimo y me daba calor. Vi la cara de circunstancias de un niño serio que leía un libro y se preguntaba por qué lloraba esa niña que acababa de nacer. A su lado, otro niño más pequeño se reía escondiendo los ojos, y llevaba en la mano un pequeño gorrión que quería regalarme. Más cerca de mí, una niña de once años con lunares y pelo rizado me esperaba con su sonrisa ancha y sus brazos abiertos. En esos brazos protectores empecé a conocer el mundo. Supe enseguida que ellos eran mis padres y mis hermanos. Eran mi familia. Mi padre, que era, como decía Machado, “en el buen sentido de la palabra, bueno” trabajaba entre libros de leyes y documentos viejos, y haciendo cuentas para que siempre tuviéramos lo necesario. Mi madre, una moza fuerte, vistosa y diligente, cocinaba, planchaba, cosía y hacía jabón con el aceite usado; aún recuerdo el olor a limpio que aquel jabón blanco dejaba en nuestra ropa. Mis hermanos iban a la escuela y jugaban en la calle, en esas tardes tranquilas de pueblo que olían a hierba en verano y a frío de nieve en invierno. Al calor de mi familia fui creciendo, y en brazos de mi hermana empecé a pasear las calles de la vida. El mundo para mí terminaba detrás del campanario de la iglesia, en ese horizonte lejano que verdeaban los pinos, hasta que comprendí que detrás de esa línea infinita que llegaba tan lejos, estaba la otra gran familia aún por conocer. Mis ojos iban captando imágenes y paisajes, rostros de gentes cercanas, familiares, como aquella mujer que tenía un moño gris y vestía de negro porque siempre estaba de luto, que ayudaba a mi madre en las tareas de casa y lavaba la ropa en el río. Sentada en nuestra cocina, saboreaba con gusto el café de puchero que hacía mi madre en la lumbre de leña. Mientras nos contaba que venía de trabajar en el campo, segando la hierba, cogiendo higos, sembrando tomates y pimientos que luego nos regalaba, con manojos de hierbaluisa y tomillo, en una cestita de mimbre. Ella, con sus manos cansadas y su vida difícil a cuestas, también era, de alguna manera, nuestra familia. Como el médico del pueblo, que nos curaba las anginas y nos mandaba jarabe para la tos. Como el cura, con su sotana gastada y su sombrero raído, al que besábamos la mano cada vez que lo encontrábamos, que venía a casa algunas tardes a charlas con mi abuela de lo divino y lo humano, y a merendar chocolate. Alguna vez les oí hablar de una santa muy grande que vivió en la preciosa ciudad amurallada que estaba cerca de nuestro pueblo. Se llamaba Teresa, escribía versos y cosas profundas que yo no entendía : “Vivo sin vivir en mi…” y decía que entre los pucheros y las ollas andaba Dios. Desde entonces, mis ojos infantiles miraban entre los cacharros de la despensa y la alacena, hasta detrás de la chimenea por su algún día me encontraba con Él… Mis ojos de niña curiosa buscaba a Dios en la cocina. El concepto de familia se ampliaba: mis padres, mis hermanos, el cura, el médico, el maestro, la señora del moño gris, los vecinos, los amigos, un pero que seguía siempre a mi padre, una tórtola gris que anidaba en el tejado, un gato rubio que dormía enroscado al sol de la ventana. Hasta las rosas y las hortensias que crecían en el balcón eran mi familia, al fin, vivíamos bajo el mismo cielo, al calor del mismo sol, en un mundo maravilloso y sorprendente, tan grande, tan diverso… Todos éramos una gran familia vagando en él, recorriendo juntos ese universo infinito que sobrecoge imaginar. Un mundo hermoso lleno de mares inmensos y majestuosas montañas de cumbres nevadas; de interminables desiertos de arena amarilla; de gigantescos y silenciosos glaciares; de selvas exóticas llenas de vida, de fauna y flora increíbles. Un mundo apasionante que giraba a mi alrededor, o eso es lo que creía. Mi hermano mayor me enseñaba libros, mi hermano pequeño me regalaba pájaros, y mi preciosa hermana me llevaba de casa en casa, de calle en calle, de ciudad en ciudad conociendo a otras gentes, a otros miembros de la gran familia que somos, tan numerosa como decía mi padre. Con el paso del tiempo entendí realmente lo que significaba la palabra “numerosa”. También eran mi familia los indios, los chinos, los negros de África que cazaban leones, los esquimales que vivían en la nieve, y esas tribus que sobrevivían aisladas, lejos de la civilización, sin curas, ni maestros, sin médicos, sin televisión y sin teléfono. Ellos son nuestros hermanos, me decía la abuela con los ojos cerrados y rezando en latín, mientras pasaba las cuentas de su rosario sentada en su mecedora. Todos eran mis hermanos, todos eran mi familia. También los animales que pueblan el mundo: las enormes ballenas que mueven las aguas del mar con su poderosa anatomía, asomando de cuando en cuando sus barbas y mirando con sus ojos pequeños el mundo exterior. Y las frágiles mariposas que revolotean alegres llenando de mil colores nuestros paisajes. Y las jirafas, las tortugas, los pájaros, las orugas, los gatos y los perros son nuestros hermanos también. Lo decía Francisco de Asís, su amor por ellos lo leí en un libro; la sencillez de su vida, su dedicación a los débiles y a los pobres lo entendí mejor cuando vi las ropas remendadas y la tumba, tan sobria, tan humilde, tan sobrecogedora, de aquel santo que llamaba también “hermano” al sol. Mi familia. Mi cálida familia, fue creciendo con los años; se añadían afectos y amores nuevos que se multiplicaban. La niña que fui se quedaba atrás, me envolvía la risa de otros niños y me entristecía el llanto por los que irremediablemente se iban marchando. Se fueron los brazos maternales y la mirada apacible, y entre libros, pájaros y sonrisas de hermanos me quedé, sintiendo siempre el calor de la familia. Ellos y yo, y el mundo que no rodea, juntos formamos un todo: la gran familia del mundo. Es hermoso sentir que no estás solo, que ellos te acompañarán siempre aunque algunos ya no estén. Y vivo entre todos, los de ayer, los de hoy, los de mañana, buscando aún, entre la felicidad y el desconcierto, algunas respuestas, ¿Por qué las guerras, por qué el hambre y el sida, por qué la violencia y la desesperación? ¿Por qué la insalvable distancia entre clases sociales?... Unos tanto y otros, nada. ¿Por qué la soledad espantosa que nos invada a veces, si no estamos solos? La respuesta… ¿está en el viento, como decía Bob Dylan?. Miro el atardecer tranquilo que pasa por mi ventana; en el cielo anaranjado de otoño las nubes que pasan lentas dibujan fantasías de algodón que distraen mis ojos, y el vuelo pausado de dos gaviotas blancas eleva mi espíritu y me invita a soñar… ¿Hacia dónde van? ¿Hacía donde vamos?... Pienso en el verso de Machado y converso con la mujer “que siempre va conmigo”. Pienso en la vida, en ese mundo inverosímil tan bello, a veces tan agotador, a veces tan inhóspito, y recuerdo con nostalgia el calor de aquella casa de pueblo donde se quedó una parte de mi vida. Pienso en aquella entrañable cocina donde crepitaban las piñas en la chimenea, y donde entre ollas y puchero mi párvula inocencia busca, sin encontrarlo, a Dios. Tal vez estaba allí la respuesta. O quizá la respuesta está en el viento.