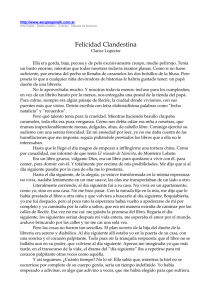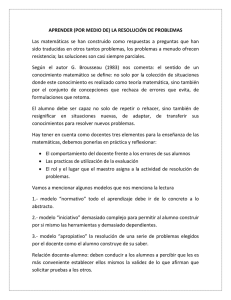A mis padres:
Anuncio
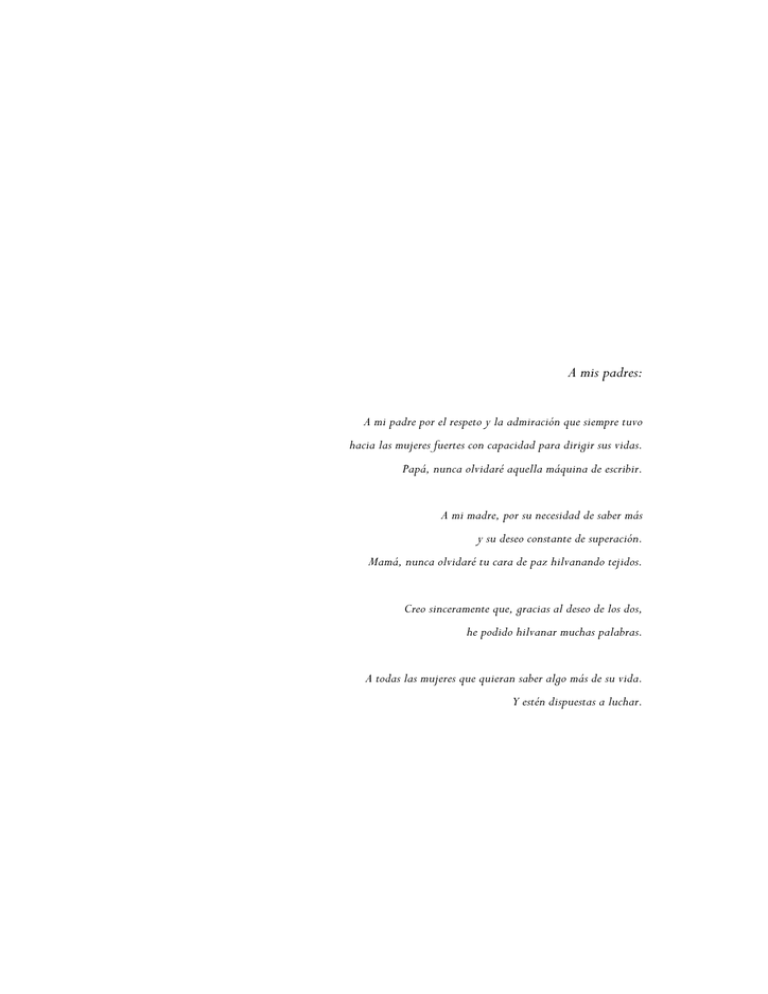
A mis padres: A mi padre por el respeto y la admiración que siempre tuvo hacia las mujeres fuertes con capacidad para dirigir sus vidas. Papá, nunca olvidaré aquella máquina de escribir. A mi madre, por su necesidad de saber más y su deseo constante de superación. Mamá, nunca olvidaré tu cara de paz hilvanando tejidos. Creo sinceramente que, gracias al deseo de los dos, he podido hilvanar muchas palabras. A todas las mujeres que quieran saber algo más de su vida. Y estén dispuestas a luchar. ÍNDICE AGRADECIMIENTOS .......................................................... 11 MIRARSE CON OTROS OJOS ................................................. 13 VII. Enfermedades del alma ............................................... 21 VII. Al borde del ataque de nervios...................................... 43 III. Mis primeros descubrimientos ...................................... 63 IIV. La caída de la máscara ................................................ 85 IIV. Esos locos bajitos ...................................................... 109 IVI. El inconsciente y sus espejos......................................... 143 VII. Los temidos cuarenta ................................................. 175 EPÍLOGO. El vacío o la insoportable levedad de ser ................... 209 AGRADECIMIENTOS Me parece casi imposible escribir esta página sin olvidarme a alguien que en mi trayectoria haya tenido un significado especial. Han sido muchas las personas que de una manera u otra han hecho posible que este libro llegara a ti. A todas ellas, a todas sin excepción, mi más sincero agradecimiento. A mis padres, sin duda alguna, gracias a ellos estoy aquí y soy como soy. La enseñanza más clara que me inculcaron fue que aprender a leer y a escribir era algo realmente importante. A los cinco hombres que han sido columnas importantes en mi vida. Mi padre, por la confianza que desde muy niña depositó en mí. A mi marido, por su respeto, su cariño, su comprensión y su gran ayuda con nuestros hijos. A mi hermano Miguel, gracias a cuyas palabras se me abrió el inmenso campo de la escritura. A mis hijos por las renuncias que han sido capaces de hacer alentándome a continuar tecleando en el ordenador, sus besos y sus palabras han sido un gran estímulo. A las cuatro mujeres que con su cariño, su fuerza, su sabiduría y su instinto han hecho posible que estas líneas estén entre tus manos. A mi madre (¡que no es la del libro!), por convertir su vida y la mía en una aventura de incertidumbres, preguntas y respuestas; a Conchi (Elena), por su entusiasmo y por el camino que durante veinte años hemos recorrido juntas; a Enza Appiani (Lucía), mi terapeuta y maestra, por su saber, sus enseñanzas, su apoyo inestimable y por haber sido capaz de ayudarme a sacar lo mejor que había en mí; a Sylvia de Béjar, por confiar en su instinto, luchar y hacer posible que estas páginas y mi andadura lleguen a ti. También quiero agradecer, y mucho, a otras amigas que han estado a mi lado en los peores momentos y siempre con una palabra de entusiasmo. A mi suegra Haydee y a mi cuñada Yolanda por ser más que familiares. A mi prima Montse por creer en mi capacidad de escribir este libro aun antes de que fuera un proyecto. A mi prima María, por su ayuda incondicional. A Lidia, «mi bruja preferida», por su sensibilidad y sus mimos. A Isabel, mi enfermera, por su complicidad y su ilusión. A mis compañeros de trabajo por su sinceridad y colaboración. A mis pacientes porque me han ayudado con sus historias en la elaboración de este libro. Gracias, a ti por leerme... MIRARSE CON OTROS OJOS Un sábado cualquiera. Acabo de salir de la ducha y él, como siempre, pegado al ordenador. Cualquiera diría que sólo llevamos cinco meses casados. ¿No se suponía que el primer año es como una prolongación de la luna de miel? Pues no lo entiendo. En vez de estar como bobos, mirándonos a los ojos y retozando todo el fin de semana, él se lo pasa rodeado de libracos y tecleando informes sobre alguno de sus engorrosos casos. Comprendo que está a punto de convertirse en socio de la firma, pero esto no es vida. Ya me lo decía mi madre: «Tienes que casarte con alguien de tu edad. Doce años de diferencia son muchos, hija, y tú querrás salir a divertirte y él ya estará de vuelta de muchas cosas.» Pero si Luis sólo tiene 36... ni que fuera un abuelo. —Cariño, ¿quieres hacer el favor de dejar tu juguetito y arreglarte de una vez? ¡Vamos a llegar tarde! —Ya voy, ya voy... Menudo tostonazo de noche. A ver, ¿cómo hay que ir vestido a la fiesta de ¡tu queridííísima! amiga Elena? —Pues, ya sabes, lo normal: arregladito, informal, cómodo, correcto... Pasan unos minutos, que a mí me parecen horas. Me estoy poniendo de los nervios, lo hace a propósito, claro, como él no quiere ir... Finalmente, se digna a aparecer. —¡Ya estoy! —Por Dios, Luis, ¿te has visto? Si parece que vayas a una fiesta de fin de curso, ni que fueras a una reunión del bufete. —Pero ¿qué dices? —Ya me has oído. ¿Cómo se te ocurre ponerte ese traje tan gris y tan serio con una camisa azul? Si pareces un niño de San Ildefonso a punto de cantar «el gordo». —Mira, cariño, para ir cómodo voy con pijama; que quiero informal, pues con bermudas, y para ir puesto me pongo un traje, ¡como todo hijo de vecino! —¡Cómo te pasas! Siempre tan cuadrado. Cómo se nota que eres abogado. —Laura, ¡no hay quien te entienda! ¿Me quieres decir exactamente qué tengo que ponerme y así acabamos de una vez con esta discusión? —Pues, lo que te he dicho: unos pantalones y una camisa mona con una americana a juego. Luis sale del cuarto de baño con cara de estar hasta las narices. Unos minutos después, vuelve. —Pero, Luis, ¡hombre!, tejanos no. —Escucha, Laura: quien te entienda que te compre. Si quieres que sea un muñeco, pues vísteme tú. —Vamos a ver, Luis, parece mentira, no es la primera vez que salimos a cenar con amigos y yo no quiero un muñeco, ¡quiero un hombre! ¿Te enteras? ¡Quiero un hombre! Un hombre hecho y derecho, capaz de decidir qué ha de ponerse. —Mira, Laura, no sé exactamente lo que quieres, pero lo que yo quiero es que me dejes en paz y si sigues así vamos a ir bien contentos a la fiesta. La última vez que nos reunimos con ellos, te pasaste toda la noche criticando los pantalones de Juan porque no pegaban con los cuadros de su americana y con las rayas de la camisa, y ahora pretendes que yo vaya así. La verdad es que no consigo entenderte. Mira que sois complicadas las tías. —¿Complicadas? ¿Complicadas? ¿Tan difícil es entendernos? —Tú dirás: para una cosa tan simple como vestirse y la de energía que derrocháis. Y no te digo cuando algo es realmente importante, entonces... ¡Es que sois imposibles! Para colmo, tú todavía no estás arreglada. ¡Ja! Ahora viene lo mejor. Laura, cariño, vida mía, corazón, ¿qué te vas a poner para ir a juego con tu muñeco? Portazo de Luis, que se va refunfuñando. Me miro al espejo asombrada. —¿Será verdad que somos tan difíciles? Además, ¿y ahora qué me pongo? ¡Y yo qué sé! Lo cierto es que, a veces, ni yo me entiendo. «¡A las mujeres no hay quien las comprenda!» «¡Mira que sois complicadas!» «¡Quien os entienda que os compre!» «Y ahora ¿qué más queréis» La de veces que hemos escuchado frases como estas, cuando no otras peores, y nosotras, a aguantar el tipo para que no puedan decir que tienen razón. ¿Por qué es tan difícil ser mujer? ¿Por qué hemos de esforzarnos tanto para no caer en lo de «mujercitas histéricas»? ¿Pues sabes lo que te digo? Que estoy harta y no pienso jugarles el juego. ¿Que me acusan de ponerme histérica? Pues sí, a veces me pongo histérica, ¿y qué? ¿De ser complicada? Pues tanto como unas trenzas afros. ¿Que no hay quien me comprenda? Pues que se compren un diccionario. ¿Y sabes por qué me resbala (o al menos lo intento)? Pues porque he llegado a la conclusión de que lo importante no es lo que los demás piensan sobre nosotras y lo imprevisibles y complejas que somos, sino que nosotras nos conozcamos y entendamos un poco mejor. Sólo si sabemos de verdad cómo somos, cuáles son nuestros miedos, nuestras fantasías, nuestras frustraciones, dónde acaba nuestra imaginación y empieza nuestra realidad, conseguiremos pasar de tantas situaciones y comentarios que hieren nuestro coranzoncito y nuestra inteligencia, dejando por los suelos nuestro sentido del humor. Con ello podremos reírnos más de nosotras mismas ¡y de los ridículos chistes machistas que circulan por ahí! Yo, posiblemente al igual que tú, tu amiga, tu madre o cualquier otra mujer, he atravesado en mi vida por muy diferentes acontecimientos y estados de ánimo, unos buenos, otros no tanto y muchos horrorosos, en los cuales miles de preguntas, todas sin respuesta, asaltaban y zarandeaban en mi cabeza: • -¿Cuántas veces has sentido que te dejas llevar por la inercia en lugar de vivir de verdad? • -¿Cuántas veces no sabes lo que te ocurre porque crees que lo tienes todo y aun así te sigue faltando algo? • -¿Cuántas veces te razonas lo muy afortunada que eres, pero no sabes por qué no puedes disfrutarlo? • -¿Cuántas veces le darías una patada a todo, te meterías en la cama y esperarías? ¿Qué esperarías? No lo sabes, ¿verdad? • -¿Cuántas veces borrarías parte de tu pasado y empezarías de nuevo para que todo o algo fuera diferente? • -¿Cuántas veces crees que has llegado a hacer lo que tú, y solamente tú querías? Repito, tú. • -¿Cuántas veces sientes que lo has hecho todo mal y estás pagando un alto precio por ello? • -¿Cuántas veces querrías volver a nacer y borrar las injusticias del mundo y de tu mundo? • -¿Cuántas veces te gustaría disfrutar más de tu pareja y de tus hijos (si los tienes) en lugar de estar malhumorada y estresada permanentemente? • -¿Cuántas veces al día te dices: «Ya no puedo más» y sigues? • -¿Cuántas veces te levantas feliz y dispuesta a seguir con el mejor de tus ánimos y la alegría te dura menos que un rayo de sol en un día nublado? • -¿Cuántas veces piensas que todo lo que te sucede es una cruz que debes aprender a llevar a cuestas, incluso un castigo del cielo? • ¿Cuántas veces te puedes reír de ti y de casi todo lo demás? Después de cuestionarte todo lo anterior y no encontrar las respuestas que te gustarían, te aconsejo que sigas leyendo. Me llamo Lourdes, de profesión médico psicoanalista. Paso, pero ¡muy poquito!, de los cuarenta (y más no me sonsacarás), estoy casada y tengo dos hijos preciosos. ¡Qué voy a decir si soy su madre! Cuando me encargaron escribir un libro sobre nosotras, es decir, sobre los pensamientos, los sentimientos, los sufrimientos, las risas escandalosas, las emociones, las depres y las neuras de nuestra condición femenina, me pareció una idea fantástica. Conseguirlo era tanto un reto personal como profesional. ¡Por fin podría transmitir mi experiencia y mi aprendizaje! Lograr que después de leerlo cada lectora pudiera entender algo más sobre su vida de mujer, de madre, de esposa, de hija, de hermana, de amiga, de profesional y de tantas cosas más, era sin duda alguna un proyecto genial. Para escribir sobre nuestro complicado interior o las muy diferentes sensaciones y reacciones que cada una de nosotras tiene a lo largo de su vida, debía conseguir que te identificaras y sintonizaras conmigo como si yo fuera esa amiga con la que te juntas de vez en cuando a tomar un café para contaros vuestras cosas y a la vez transmitirte todo mi aprendizaje y saber como terapeuta. Sólo de esta forma te podría ayudar a pensar y reflexionar sobre tu vida: tus angustias, tus decepciones, tus frustraciones, tus miedos, tus insatisfacciones, tus exigencias, tus ilusiones, tus alegrías, tus deseos y tus placeres. Esa amalgama de emociones que nos acompañan a lo largo de nuestra existencia. Desde mi posición de médico, podía preparar un tratado de depresiones, fobias, miedos, crisis de angustia o de pánico, y el consiguiente tratamiento para todo ello consistiría en una larga lista de medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, miorrelajantes, y la píldora de la felicidad como se le llamó en su día al Prozac. Pero si tengo que serte sincera pensé que escribirlo sería un palo —la verdad: no me apetecía lo más mínimo— y para ti leerlo sería un tostonazo de esos que se empiezan, pero jamás se terminan. Y además: para eso ya están los tochos de medicina y psiquiatría. Otra postura era afrontarlo simplemente como mujer. En este caso, salvo contarte mis andanzas y las de alguna amiga o conocida, poco podría ofrecerte —aparte del mero relato— que te ayudara a entender tu propia vida. Y, sinceramente, para eso te lees una buena novela y, si puedes, con un final de esos que te hacen seguir soñando con el príncipe azul. La última posibilidad era escribirlo como mujer y psicoterapeuta a la vez. Yo, sin dudarlo, elegí esta opción, porque además de contar con mi experiencia de mujer y mi capacidad para entender a otras, también podría aprovechar mi aprendizaje y formación como médico psicoanalista. Así pues, a lo largo de los siguientes capítulos, irás viendo, en un lenguaje coloquial —a veces irónico, otras serio o tierno, incluso en ocasiones espero que divertido—, las situaciones de la vida cotidiana en las cuales las mujeres solemos quedar atrapadas por la angustia, el estrés, las enfermedades y un largo etcétera de emociones y sentimientos que no nos permiten ser felices. Aprenderemos juntas primero a identificarlas y después a ser capaces de vivirlas de otra manera. Déjame que te lo explique con un ejemplo: Imagínate que tu vida es una película. Hasta ahora sólo la has vivido como un personaje. Mi objetivo es que, tras la lectura de estas páginas, también puedas vivirla con la perspectiva de un espectador, lo que te permitirá comprender mejor tu papel y lo que te está pasando. Las páginas que siguen relatan unos años de la vida de una mujer, desde los veintipocos a pasados los cuarenta. Los personajes, sus nombres y las situaciones son ficticios: podrían pertenecer a cualquier mujer, y están sacadas de relatos de muchas mujeres, incluida yo. Todo empieza con un síntoma, una enfermedad y mucho estrés, que provocan que por primera vez, Laura, la protagonista, tome conciencia de que necesita aprender a vivir de otra manera. No puede ni quiere que el sufrimiento se convierta en su compañero. Por suerte para ella, y espero que para ti, sus preguntas y las respuestas comienzan pronto. Poco a poco, va entendiendo algunos de los comportamientos que inconscientemente repite una y otra vez dejándola anclada o bloqueada. Quiero narrarte su historia, tomándome la licencia de hacerlo en primera persona, para que puedas reflexionar sobre tu forma de ser y cómo te gustaría que fuera tu existencia. Unas veces —espero que muchas— reiremos, otras —aunque no nos guste la idea— sufriremos y en todas mi propósito es contribuir a que te conozcas y te entiendas un poco más. Por ello, no pienses que sólo vas a leer. Tú también tendrás que poner de tu parte, porque por mucho que me esfuerce en ayudarte, sólo tú puedes responder los grandes interrogantes de tu vida: • -¿Por qué te acompaña tan a menudo la sensación de que nadie te entiende ¡empezando por ti misma!? • ¿Por qué tu compañero es este y no otro? • O ¿por qué no lo tienes? • -¿Por qué tus amigas muchas veces te dan más problemas que satisfacciones? • ¿Por qué tu madre te hace sentir que no eres la hija ideal? • ¿Por qué tu padre es como es y no como (tú crees) debería ser? • -¿Por qué tienes miedo a descubrir que quizá no los quieras tanto (como ellos a ti)? • ¿Por qué tus hermanos no le tocaron en suerte a otra? • -¿Por qué tus hijos, si los tienes, no son o sí son como habías idealizado? • -¿Por qué tu trabajo no es todo lo maravilloso ni te llena tanto como habías imaginado? Y así un largo etcétera. Nadie mejor que tú para averiguar por qué tu vida es de una determinada manera y no de otra. Como dijo Sócrates: «Una vida sin interrogantes no es una vida» (o según otras versiones: «no merece ser vivida»). Y así rezaba en el templo de Delfos: «Conócete a ti mismo.» Leer es fantástico o aburridísimo, en este último caso dejas de hacerlo. Pero si con un libro te ríes, lloras, piensas, hablas e incluso comentas, entonces es enriquecedor. Y eso es lo que pretendo. Espero conseguir que estas páginas te ayuden a mirarte con otros ojos. ¡Vívelas y disfrútalas! Eso es todo lo que te deseo, que no es poco. GUÍA DE LECTURA Antes de empezar a leer es importante que tengas en cuenta que en las siguientes páginas encontrarás dos voces. Una pertenece a la protagonista, Laura, que te irá explicando su vida cronológicamente y todo lo que va descubriendo. La otra voz también es de ella, pero unos veinte años más tarde, convertida ya en psicoanalista, lo que le permite analizar su propia historia pasada. Para ayudarte a distinguirlas he utilizado dos tipos de letras claramente diferenciadas. I Enfermedades del alma Dos años después. «Septiembre, un calor de justicia y yo con medias y zapatos recién estrenados destrozándome los pies. ¿En qué estaría pensando esta mañana? Si hasta a la niña le he puesto chaqueta y ahora llora que te llora. ¡Anda, si se me han roto las medias! Si es que me lo merezco por imbécil. ¿Quién me manda, a finales de verano, buscar ¡regalos de Navidad! cuando podría estar sentada en una terraza con un granizado y la cría y yo tan contentas? Pero no, ¡qué va!: la niña berreando de calor, yo destrozada de los nervios, cansada de llevar el cochecito que se atasca en todas partes, vestida de otoño, con un carrerón en plena rodilla, el bolso caído a mitad del brazo, sudando la gota gorda y todo esto a tres meses vista de la Navidad. No sé dónde tengo la cabeza, bueno, sí sé dónde tengo la cabeza, pero esta Navidad es muy importante para mí, es como mi examen de licenciatura. Creo que me estoy poniendo nerviosa, pero ¿cómo es posible que esté así de alterada por unos cuantos regalos? Debo tranquilizarme, si total es una fiesta familiar, una tontería sin importancia, ¡nada grave!» Paz y alegría. Este año sí. Este año iba a ser feliz, muy feliz. Estar contenta, muy contenta. Sentirme unida, muy unida a los míos. Estaba convencida. ¡Este año lo iba a conseguir! Se acercaba la Navidad, ¡como si no lo supieras ya!, y como hacía muy poco que mi marido, mi hija de un año y yo —que acababa de cumplir los 26— nos habíamos cambiado de casa, la ilusión de estrenarla con todos nuestros familiares me llevó a organizar la comida navideña. No iba a faltar ninguno. Aquello era un acontecimiento importante, así que decidí deslumbrarlos con los regalos, los manjares y, por descontado, mi nuevo hogar. Siempre lo había celebrado en casa de mis padres, de mi suegra o una de mis cuñadas. Ellas son estupendas cocineras y anfitrionas. Año tras año deseé poder hacerlo yo. Algún día, me decía. De mí pensaban que era un caso perdido y por eso nunca entré en la rueda. No me atrevía. Lo cierto es que las sartenes y yo nunca hemos sido muy buenas amigas ¡excepto para hacer ruido! Era una de tantas asignaturas pendientes que ese invierno había decidido aprobar y con nota. Juntarlos a todos era un reto más al que debería hacer frente, pero seguro que saldría airosa. Me lo repetía como si fuera una letanía: Me saldrá bien, me saldrá bien, me saldrá bien... Creo que en el fondo intuía la debacle que se me venía encima, pero mis ganas de demostrarles que podía ser igual o mejor que ellas hacían que me engañase a mí misma. Empecé por los regalos, decidí ampliar el presupuesto de años anteriores y encontrar un obsequio mucho mejor. A las madres, una joyita; a los suegros, una cartera de piel para que siguieran acumulando sus ahorros; a mi hermana Julia, un maletín de diseño para impactar en el bufete al cual se iba a incorporar; para los cuñados, conseguí encontrar regalos originales y divertidos. Los niños, como siempre, son los más fáciles: cualquier cosa que se anuncie en televisión vale. Paz y alegría. Compré el mejor pavo, el mejor marisco traído de las rías gallegas, me apunté a un cursillo rápido de cocina y reuní las mejores recetas para no estropear tan ricos alimentos. ¡Ah! Y los vinos: me asesoré e hice lo que pude. Incluida la factura extra de una docena de copas de balón para impresionar al tiquismiquis de mi suegro. Estaba tan ensimismada en mi nuevo papel de mujer perfecta, que cuando mi marido me comentó preocupado: «Cariño, ¿no estarás exagerando un poco? Te veo un tanto alterada.» Le miré con altivez y pensé que no se enteraba de nada. «Todos los hombres son iguales.» Su mundo era tan diferente al mío que jamás podría comprender lo que aquello significaba para mí. Pero he de admitir que tenía su punto de razón, si no estaba alterada por qué me pillaba cada dos por tres diciéndome a mí misma: Tranquila. Es la primera vez que organizas algo así, pero todo saldrá bien. Con la cantidad de veces que se lo has visto hacer a tu madre, ¿no vas a lograrlo tú, que tienes carrera universitaria? ¿Paz y alegría? Y llegó el gran día. Los había citado a la una. Yo madrugaría para prepararlo todo y así cuando se presentaran podría dedicarme por entero a lucirme y a enseñarles la casa. A las dos todavía no habían dado señales de vida. ¡Ninguno! De todos los que se supone que deberían venir a comer... ¡Ni uno! Por momentos me iba poniendo nerviosa, en contra de mi voluntad claro, a la vez que me decía: No pasa nada. Es Navidad y has de estar feliz y contenta. Pero mis argumentos de poco me servían, me empezaba a sentir maltratada y poco o nada valorada en mi reciente faceta de anfitriona de una fiesta familiar. Yo sería incapaz de hacer algo semejante. «Llegar tarde es una falta de respeto hacia el que espera.» Si mi padre siempre nos lo había inculcado: ¿Por qué mi madre siempre tenía problemas de última hora? Y los demás, ¿qué excusa tenían los demás? Los aperitivos calientes se estaban enfriando y los fríos empezaban a tener cara de asco, a juego con la mía. De nada me serviría la limpieza de cutis, la peluquería, el nuevo maquillaje y el traje recién planchadito de ese tejido nuevo y maravilloso que con sólo mirarlo se arruga. Las dos y media y nadie hacía acto de presencia. Ni uno. Mi marido hizo su primera y genial sugerencia respecto al tema: «No te pongas nerviosa ni te preocupes, que no vale la pena. Ya verás, les llamamos y averiguamos qué les ha pasado. ¿Por qué te lo tomas así? Si ya sabes que entre las virtudes de tu madre y tu hermana no está la de la puntualidad y a mis padres seguro que la hora les ha parecido muy pronta para comer y directamente han decidido aparecer a la que creían más conveniente. ¡Parece mentira que a estas alturas no los conozcas!» Vamos... Que sin los hombres, que piensan tanto (cuando les conviene) y siempre tan tranquilos (cuando no les toca a ellos), ¿qué sería de nosotras? Pero el gran esfuerzo lo había hecho yo ¡y seguía sintiéndome muy mal! Los teléfonos de unos sonaban sin respuesta, los de otros comunicaban y, a la tercera va la vencida, cuando mi suegra contestó, tan tranquila, como si la cosa no fuera con ella. «¿Qué?» «¿A qué hora?» «¿Qué pasa?» «Relájate, que es Navidad.» Paz y alegría. A las tres, sí, sí, a las tres, ¡dos horas más tarde de lo previsto!, aparecieron mis suegros, mis padres, mis cuñados, mi sobrino y mi hermana con su novio, Paco. Ya estábamos todos. La palabra disculpa, yo todavía espero oírla. ¿Por qué se deberían disculpar si habían llegado bien y contentos? «Pero si es Navidad», decían. «¿Qué prisas tienes? ¿No ves que el mundo entero se paraliza?» Evidentemente, como siempre, era yo la histérica, la maniática y la amargada. Era yo la que carecía de paciencia y sentido del humor. Qué arregladitos, educados y simpáticos parecíamos todos sentados alrededor de la preciosa mesa. Pero no te dejes engañar. Les faltó tiempo para acabar de arreglarme la cara. Te explico: la comida quedó desmenuzada, pero no precisamente por los dientes. En el momento en que yo, la única que estaba levantada faenando, me disponía a cortar el pavo, miré a mi madre de reojo. En el fondo de mi alma sabía que no iba a conseguir su aprobación, pero me negaba a aceptarlo y sinceramente hubiera agradecido tanto una sonrisa. Pero no. Su cara era de incredulidad total y no pudo contener la lengua: «¡Si está durísimo! Le falta horno y relleno. ¡Vaya por Dios! Parece mentira, hija mía, tanta carrera universitaria y, ya ves, algo tan sencillo... Con la de veces que te he enseñado cómo se prepara y todavía no has aprendido.» Mi padre la miró y sin decir palabra alguna, pronunció doscientas con sus gestos: «¡Ni en estos momentos puedes callarte!» Yo no pude reaccionar, me quedé muda, sin articular palabra alguna. Apenas podía contener las lágrimas y me sentí pequeña, muy pequeña, dentro de un cuerpo grande. Deseé que mi padre me abrazara y sentirme protegida. Pero no podía ser: ya soy mayorcita y no queda bien. Tampoco se libró el marisco. Aquí mi cuñado Alberto, el finolis: «¡Te han engañado! Ni por casualidad es de las rías gallegas. ¿Lo has hervido sólo cinco minutos? ¡Si no sabe a nada! Seguro que es de piscifactoría.» Le tocó el turno al vino; ya me extrañaba que mi suegro estuviera calladito: «¿Cómo no se os ha ocurrido airearlo? Mucha copa para tan poco esmero en el cuidado del caldo.» En fin, los elegidos no eran los apropiados para cada plato, ni eran del año adecuado, ni estaban a la temperatura correspondiente, ni nada de nada ¡de nada! Y por supuesto mi marido tampoco daba la talla: «Hijo mío, qué pena que no hayas heredado el paladar de tu padre.» ¿Y el postre? A los golosos les faltó el pastel «o por lo menos un mísero helado» (ya ni me acuerdo de quién lo dijo) y a los fruteros les sobró el surtido de turrones que con tanto esmero había elegido, de pastelería en pastelería, pidiendo explicaciones de cómo y de qué estaban elaborados. ¡Total para eso! Paz y alegría. A lo peor hasta era cierto que me habían engatusado en todo y además lo había cocinado y presentado mal, pero ¿y el cariño y la ilusión que había puesto? Eso sí, los comentarios fueron de una sutileza exquisita, digna de las mejores convenciones de políticos, donde todos se odian a muerte con la mejor de sus sonrisas. Todavía quedaba el reparto de regalos y seguro que esto sí que sería divertido. ¡Con la de tiempo y dinero que les había dedicado! Les gustarían. Sin duda alguna... Ingenua de mí. Aún recuerdo vivamente la cara de mi suegra y la de mi madre cuando abrieron sus paquetes. Las dos se miraron como si buscaran la complicidad y la diferencia, una diría lo contrario de la otra. Y así fue, la primera con cara de circunstancias me miró y exclamó: «¿Cómo se te ha ocurrido comprarme esto? Ja, ja, ja... Con la de brillantes que tengo y no me pongo nunca.» Y sutilmente añadió: «¿Te acuerdas de la joyería donde lo has comprado?» Mi respuesta incontrolada fue cara de disgusto —seguía sin poder balbucear palabra— ¿o acaso no estaba ella menospreciando mi regalo? La otra, o sea mi madre, mientras iba diciendo lo muy preciosa que era la joyita, miraba sin perder de vista ni un segundo mi expresión, deseando que a ella le dedicara un gesto más agradable. Me costó, porque sus críticas durante la comida aún me pesaban mucho. Los demás hicieron sus comentarios y elocuencias, unos más oportunos que otros, pero encantadores y agradecidos de corazón ¡ninguno! Gracias al cielo, quedaban mi pequeña y mi sobrino: sus sonrisas fueron auténticamente sinceras, y entonces por un momento yo también regresé a mis alegres recuerdos de las Navidades de mi infancia. Faltaba la decoración de la casa. Supongo que a esas alturas de la tarde-noche, las ganas y la mala leche habían decrecido y los comentarios al respecto no fueron tan incisivos. Incluso alguno fue amable y alentador: «¿Nunca te has planteado dedicarte a la decoración?» ¡Un halago! ¡Si hasta saben decir algo agradable! No, si aún debería estarles agradecida. Paz y alegría. ¿Había sido una comida de Navidad o una merienda de caníbales? Al día siguiente, cuando me fui a levantar de la cama, la cabeza se me iba: estaba mareada, con náuseas y todo me daba vueltas. Apenas podía moverme. En un intento de sobreponerme, me puse en pie y fui al baño. ¡Qué dolor de riñones! Nunca me había sucedido algo así. Me acerqué al armario de los venenos, como mi marido llamaba a todos mis potingues, y busqué algo que me calmara. Me tomé dos o tres cosas diferentes que me duraron en el estómago una media de dos minutos antes de que las vomitara. ¿Tendrían razón y la comida estaría medio envenenada? Para una vez que compraba marisco fresco y lo cocinaba yo, ¡vaya éxito! Tenía que mejorar antes de que Luis me viera en ese estado. No lo acabo de entender, pero los hombres cuando te encuentras mal se enfadan como si fueras la causante de tu enfermedad y a ellos les fastidiaras la vida. Sabía lo que me iba a tocar oír: «¡Con que no estabas alterada! No, ¡qué va! Yo era el pobre tonto que no entendía tu mundo. Tú te empeñaste en organizar todo y, claro, ahora estás terriblemente cansada y te quejas. Y yo, el muy imbécil, primero cargué con todos los preparativos y tus neuras, y ahora te enfermas y me haces sentir fatal como si yo fuera el culpable y no te hubiera ayudado. Te gusta hacerte la mártir.» Sólo imaginando semejante sermón, la sangre y la angustia se me iban removiendo, algo así como las olas del mar cuando cambian y se convierten en marejada. Pero mis rezos (en los peores momentos me vuelvo muy beata) y las pastillas no me hicieron efecto y al final tuve que pedir auxilio a Luis. Dos horas más tarde supe que no había sido exactamente sólo la comida y los comensales, sino el riñón y una piedra. Un cólico de riñón. ¡Una piedra! Para piedras las que habían tirado sobre mi tejado el día anterior. Aquello sí que había sido una pedrada. Mejoré enseguida, bueno es un decir, porque volví a recaer el resto de las Navidades con unas amigdalitis de caballo. Debería haberme sentido apenada por perderme el resto de celebraciones y fiestas familiares, pero a pesar de lo muy enferma que me sentía, lo viví como una bendición del cielo. Me libré de la manera más educada de tan agradables reuniones y, por si no bastara, todos me disculpaban: «Pobrecita, si está a cuarenta de fiebre, cómo va a venir.» Pero como no hay dos sin tres, aún faltaba lo peor: cuando ya creí haber recuperado mi paz y mi alegría, porque hacía un par de semanas que habían pasado las fiestas, había conseguido olvidarme de lo sucedido y de mis enfermedades ni me acordaba, cuál no es mi sorpresa cuando una mañana me levanto y sucede lo imprevisible. Me miro al espejo y me veo la cara y ¡vaya cara! ¿Qué es esto? La tenía plagada de granos o eritema o ampollas o cualquier equivalente a piel anormal. Como si se tratara de un huracán que por donde pasa deja huella, la alegría se había transformado en alergia. Estaba plantada delante del espejo y, como comprenderás, la impotencia y el llanto me desbordaron. Entonces volví a oír la voz de mi padre: «En los peores momentos hay que mantener la serenidad.» Y lo intenté. Intenté calmarme dentro de lo posible. Pero nadie me había enseñado cómo hacerlo. ¿Cómo se calma una con esta cara? ¡Socorro! Todos tenemos un lenguaje personal con el que sería bueno que aprendiéramos a jugar. A partir de ahora, intenta fijarte en aquellas palabras o frases que han circulado de generación en generación en tu familia y que repites casi inconscientemente, sin reflexionar, y que influencian tu peculiar manera de entender e ir por la vida. Cuando hayas terminado de leer el libro seguro que le darás nuevos significados a tu diccionario particular. Y con ello te entenderás mejor.1 Sabía que no era una enfermedad grave, pero estaba muy angustiada y así cualquiera piensa con claridad. Creí que lo más acertado sería ir al hospital. Aquellos granitos me picaban cada vez más. Aparecieron como dos puntitos pequeños que fueron multiplicándose, creciendo y uniéndose entre sí. Se hacían grandes por momentos. Era como un ejército que se aúna para ganar en fuerza frente al enemigo ¡que debía de ser yo!, porque cada vez me sentía mas débil. En el hospital las batas blancas iban, venían y volvían una y otra vez hasta que una decidió pararse frente a mí. «¡Por fin me han visto!», pensé. Me tumbaron en una camilla y empezó el interrogatorio. (Lo que más te apetece en esos momentos es justo eso: entretenerte en las mil y una preguntas y respuestas, como si jugaras al Trivial. En el fondo todos desearíamos que los médicos fueran adivinos.) Iba contestando a todas rigurosamente (me las sabía de memoria, para algo estaba en el último curso de la carrera de medicina), mientras me rascaba como un mono al que le faltan manos. —¿Cómo ha empezado? —No me acuerdo, de repente sin más. —¿Toma algún medicamento? —Los de siempre, analgésicos para la cefalea y para la regla, pero ahora ninguno. —¿Cuáles son los últimos alimentos que ha ingerido? —No he comido desde ayer por la noche, y sólo cené fruta. —¿Ha bebido algo distinto en los últimos días? —No, nada. —¿Ha tenido algún disgusto? —¿Yo? ¡Qué va! —¿Está muy estresada? —Para nada. —¿Le ha sucedido algo parecido antes? —Nunca... Bueno, sí: pequeños granos sí, pero tanto es la primera vez. —¿Cuándo? —No sé, yo siempre creí que era la crema hidratante. —¿Cómo? —Por la cara unos cuantos y a lo largo del día se me marchaban. —¿Se marchaban sin más? —No, solos no, como estudio medicina me tomaba una pastilla de antihistamínico y me lo solucionaba, pero lo de hoy es diferente y por eso he venido. —¿Cuánto tiempo hace desde la última vez? —No me acuerdo, pero bastante, es posible que años. —Y tú que sabes tanto, ¿a qué crees que se debe lo de hoy? —No sé, por eso estoy aquí. No hace falta que siga ¿verdad? Seguro que te has encontrado en esta situación u otra parecida en alguna ocasión. El tratamiento llegó rápido. Inyección de corticoides. El pinchazo no me gustó, pero el efecto fue inmediato. ¡Qué alivio! Se acabó el picor. Pero... ¿Y la causa que lo había provocado? Eso era otra historia. Me eliminaron o me sugirieron que prescindiera de unos cuantos alimentos, curiosamente, los que más me gustaban: fresas, melocotones, chocolate, marisco... Además de suprimir todos los medicamentos que me salvaban de mis migrañas y de mis monstruaciones. ¿Qué haría ahora sin ellos? Quería llorar. Bueno la verdad es que casi acabé sus existencias de kleenex. Pero hay más. La historia sigue. El sabio de la bata blanca continuó: «Si esto se repite habrá que hacer pruebas de alergia. Si no ceden o remiten estos episodios buscaremos otras causas, como el polvo, la humedad, el sol, los ácaros y algunos alimentos. Bueno todo eso tú ya lo sabes ¿no?» «Sí, sí, ya me lo conozco.» A lo largo de ese año y con los últimos exámenes los brotes se me fueron repitiendo de manera irregular. Intentaba convencerme de que eran los nervios de las últimas asignaturas y que después todo acabaría. Sin embargo, aquella alergia salía de manera totalmente imprevista: en unas ocasiones era el polvo de la casa, en otras el pastel de fresas del cumpleaños de mi suegra, cuando no eran las cremas hidratantes de la cara, la primavera y el polen, el otoño y la caída de la hoja, lo que había comido en la última fiesta y así un largo etcétera. O al menos eso parecía. Todo se fue desarrollando según lo previsto por el especialista. Al no cesar las reacciones tuve que pasar por todas las pruebas y análisis oportunos. Finalmente, me dijo que nada era concluyente: ¡No había culpable! Había que esperar, seguir con el tratamiento y tener paciencia. Muy inquieta, llamé por teléfono a Luis para contárselo, estaba tan desconcertada que no podía esperar a verlo en casa. —Luis, cariño. —¿Qué te ha dicho el médico? —Nada. —¿Cómo que nada? —Bueno, que no se sabe. —Que no se sabe ¿qué? —Que no se sabe por qué me sale la alergia. Que no tengo nada. —Eso son buenas noticias, ¿no? Deberías estar conte... —¡¿Buenas noticias?! —le corté gritando—. ¿Cómo que buenas noticias? —Sí, claro, eso quiere decir que estás perfecta, que no es nada grave. ¿Lo ves? Ya te lo decimos todos: tienes que aprender a tomarte las cosas de otra manera. —¡¿Qué quieres decir?! —Ya lo sabes. —¡No, no lo sé! —A veces me desesperas. Nunca estás contenta. Siempre estás nerviosa o preocupada por algo. Muchas veces pienso que no te gusta tu vida, parece como si quisieras ser otra persona. Se me hace imposible entenderte. —Pero ¿esto a qué viene? Sólo te llamaba porque he salido hecha polvo de la consulta, y tú vas y me sueltas que quiero ser otra persona. —Laura, intenta comprenderme. —¡No! ¡No puedo! Le colgué. Y acabé con otro paquete de kleenex. ¿Tan difícil es entenderme?, me pregunté. Igual sí. Todos me lo dicen y no puede ser que todos estén equivocados. Si lo pienso bien, tal vez Luis tenga su parte de razón. Hay ocasiones en las que desearía ser otra persona; una de esas a las que siempre se les ve felices, tranquilas y seguras de sí mismas. A lo mejor Luis está en lo cierto y voy yo y le cuelgo el teléfono. Ahora me empiezo a sentir fatal, es que a veces, ni yo me comprendo. Aquella noche, ¡cómo no!, empecé disculpándome. Hablamos un buen rato y, al final, decidimos que sería bueno pedir una segunda opinión. Recordé un profesor de la facultad que me había parecido fantástico y lo localicé. Él encontró alteraciones en mi análisis de sangre. Aleluya, ¡este sí que era un buen médico! Creo que todas esperamos una explicación lógica y razonable para nuestro malestar. Cuando oímos: «No tiene nada» o «No le encontramos nada», sentimos por una parte un gran alivio y por otra, una gran disconformidad, pues si no tenemos nada, ¿qué hacemos con nuestros dolores? ¿Dónde los ponemos? Eso quiere decir que somos unas quejicas o tal vez unas histéricas... Ya está: ¡Los hombres tienen razón! Pero afortunadamente en esta ocasión era diferente. Mis males tenían una causa y yo no era una histérica... ¡aunque lo pareciera! La información la transcribo exacta —léetela de corrido; salvo que te vaya la medicina, no hay quien la entienda— y después te explicaré qué significa. El especialista: «Tu tasa de inmunoglobulinas y depósitos de complejos antígenoanticuerpo está algo elevada y pensamos que podría ser una enfermedad inmunológica.» En conclusión (para que lo comprendas): resultaba que yo me lo organizaba todo solita. Te pongo un ejemplo: cuando pillamos la gripe, nuestro enemigo es el virus que nos invade. Entonces, se produce la batalla entre él y nuestras defensas (que son nuestros amigos-salvadores). Mientras dura la lucha estamos enfermos y a medida que nuestro cuerpo gana al contrario comenzamos a mejorar hasta la total recuperación. En mi alergia, sin embargo, ¡no existía un virus externo! El enemigo ¡era yo! El enemigo ¡era una parte de mí! Mi propia sangre se estaba rebelando. Si no has sufrido alergias, quizá te preguntes qué tiene que ver todo esto contigo. Has de saber que hay muchos otros síntomas, enfermedades, malestares o dolores que pueden darte pistas de que necesitas conocerte mejor o de que te está sucediendo algo y no te estás enterando (o no quieres o no puedes). Seguro que alguna vez has tenido alguno de los siguientes problemas, en mayor o menor medida, en períodos largos o cortos, con mucha o poca intensidad, pero los has tenido. Búscate, que seguro te encuentras. – -­‐Vértigos, mareos, vómitos, provocados unas veces por el oído, otras por lo que hemos oído y otras por lo que no queremos oír, nos avisan de que algo en relación con todas esas palabras nos está provocando malestar y vértigo. – -­‐Tics. Esos movimientos que no puedes controlar a pesar de lo mucho que lo intentas: guiñar el ojo, mover compulsivamente la cabeza, la pierna que no para... – -­‐Problemas de columna. ¿Será lo que intento echarme a las espaldas? ¿Será el peso de la vida que me duele tanto? – -­‐Molestias gástricas o ardores o dolores de estómago. Ese nudo que no te deja pasar la comida y hasta respirar te cuesta. Algunas veces no es sólo la comida, sino todo lo que tienes que digerir a lo largo del día, lo que realmente te cuesta. Cuántas veces oímos: «Con todo lo que tengo que tragar.» – -­‐Migrañas o cefaleas que sabes cuándo empiezan, pero no cuándo acaban. Pensar da dolor de cabeza y con dolor de cabeza no se puede pensar. ¿Qué hacemos entonces? – -­‐Crisis de asma por el polvo o por las peleas con la madre, el marido, ex marido, amante, novio o ligue, ¡que vienen a ser lo mismo! – -­‐Sofocaciones que te ruborizan o blanquean desde el dedo gordo del pie hasta la punta de tu último cabello. – -­‐Enfermedades cutáneas. ¿Por qué sufres a flor de piel? – -­‐Dolores precordiales. Sí, esos dolores delante del corazón, en el pecho, casi siempre después de discutir con tu madre, hermana, jefe, novio o suegro. – -­‐Palpitaciones. Tu reloj biológico te marca el ritmo de tu sufrimiento. – -­‐Disfonía o afonía, dicho de otra manera: pérdidas de voz cuando más te gustaría hablar o gritar, pero a lo mejor es que no debes hacerlo. – -­‐Rinitis, conjuntivitis, amigdalitis, lagrimeo, y todo tipo de «itis» y de secreciones. No bastan los pañuelos. – -­‐Diarreas incomodísimas en los actos menos oportunos o estreñimientos pertinaces que no se solucionan con las prescripciones médicas, remedios caseros, terapias alternativas ni el infalible recetario de la abuela. – -­‐Hambre, mucha hambre, siempre estarías comiendo, la sensación de plenitud no existe. Picoteas como las gallinas todo el día. – -­‐La temible anorexia. No se come nada. No hay deseo de nada. Se pierden las formas externas femeninas, y las internas, como la regla, dejan de acompañarte. – -­‐Las depres. Todas en algún momento estamos depres, llamamos a una amiga y se lo soltamos en medio de la conversación sin más trascendencia que la de tener un mal día. Mañana será diferente. Otra cosa es cuando se prolonga y no lo decimos con tanta ligereza, ni a la amiga ni a nadie. Nos escondemos. – -­‐Miedos que te impiden salir de casa y disfrutar con los tuyos: a la oscuridad, a las alturas, a la gente, a hablar en público, a estar sola... – -­‐Las alopecias o la caída del pelo. Que casi siempre son hormonales, salvo que sea porque alguien nos toma el pelo más de la cuenta. – -­‐Un resfriado detrás del otro. Todos los virus y bacterias son para nosotras, acabamos siendo íntimos. – -­‐Esos dolores indefinidos que empiezan en un hombro, se trasladan por la espalda pasando por la cintura y acaban siendo dolor de ovarios, o cualquier otro dependiendo de dónde se pare o focalice. – -­‐El insomnio. Una cosa es estar en brazos de Morfeo plácidamente y otra muy diferente es enfrentarte con Morfeo, porque no te transporta al mundo de los sueños, y otra que Morfeo no te suelte y pases todo el día dormida (mientras duermes no vives y no sufres). – -­‐Sueños repetitivos que impiden que pases la noche en armonía con Morfeo. La angustia los convierte en verdaderas pesadillas. – -­‐Pensamientos obsesivos como: «Mi marido me abandonará, mi marido me abandonará, mi marido me abandonará» o «Enfermaré, enfermaré, enfermaré» o «Mi hijo no es normal, mi hijo no es normal, mi hijo no es normal» o «Me echarán del trabajo, me echarán del trabajo, me echarán del trabajo», que te persiguen como un Romeo a su Julieta. – -­‐Agresivas y enfadadas permanentemente con el marido, novio, ligue, amiga, hijos, dependienta o vecina... Lo importante es que hay que estar de mal humor y/o enfadarse con alguien. – -­‐La angustia. Esa sensación que no sabes explicar y que te hace sentir fatal. Irritable, amorosa, triste, intranquila, insegura, culpable, enfadada y lo que se tercie. – -­‐Lloreras, sí, has leído bien. Ese estado en que sólo tienes ganas de llorar y llorar y no hacer nada, que deseas que te quieran pero no sabes cómo pedirlo. Te sientes la mujer más incomprendida del mundo. Me entiendes perfectamente, ¿verdad? – -­‐Dolor crónico de cansancio o cansancio por el dolor crónico. – -­‐Nuestras pequeñas o grandes crisis. Estoy atravesando una crisis con mi novio, mi marido o mi amante, estoy pasando una crisis con una de mis mejores amigas, esto es una crisis profesional; menuda crisis la que está viviendo mi madre, mi crisis como hija ya pasó y mi crisis como mujer ¿también? Mi vida entera es una gran crisis. – -­‐La famosa tensión premenstrual que no nos exime ni nos exculpa de nuestro mal humor. ¡Sólo faltaría! Pero ¿sabes que en algunos países los jueces la utilizan como atenuante a la hora de aplicar penas? Sólo en los casos graves, lo de cada día, es leve. ¡Como ellos no la tienen! – -­‐La regla de cada mes... ¡La regla de cada mes! Bueno, aquí hay mucho de que hablar, ¿no te parece? Porque seguro que te ocurre algo parecido. Viene cuando quiere, unos meses se nos salta a la torera, otros nos hace compañía dos veces; de repente en una época del año que tal vez no le guste demasiado, desaparece una temporada de vacaciones y nosotras a sufrir y a marear al pobre ginecólogo, ¡que en la mayoría de las ocasiones tiene el cielo ganado! La llamada contándole que no me viene, he perdido un poquito o me he desangrado como un cerdo la tienen asegurada. La de pasta que ganarían si cobraran las consultas telefónicas, porque ya sabemos que no es para pedir visita, simplemente necesitamos contárselo y que nos tranquilice. ¡Ah! Y en esos momentos en que te coge por sorpresa, estás manchada hasta la cintura y no tienes nada a mano ¿qué se te pasa por la cabeza como una película? Todos los anuncios de compresas. Nos bombardean: son superabsorbentes, no traspasan, no huelen, no pesan, no mojan, son extraplanas, finísimas, con alas, sin alas, de colores, blancas y puras, casi transparentes y todo para que tengamos la regla y ni siquiera nosotras lo sepamos. ¡Uf! y que no se me olvide. Siempre están anunciadas por chicas jovencísimas, monísimas, delgadísimas y con unas braguitas de lo más seductoras, y que evidentemente están encantadas de tener la regla. ¡Si es que es fantástica! El mejor invento. Que nos lo digan a nosotras. «Te sentirás limpia, te sentirás bien.» Ja. No me extraña que en el lenguaje popular muchas veces oigamos aquello de «este mes la monstruación se me ha adelantado». Porque más que una menstruación hay meses que parece una asquerosa monstruosidad. Esta es nuestra cruz, con la que convivimos durante unos cuantos años. Eso sí, ¡la llevamos con dignidad! Puede que nos retorzamos de dolor algunos meses, pero no hay que quejarse, no vaya a ser que nos suelten aquello de «otra vez está con la regla». Si total es fisiológico. No duele. ¡Mira cómo doy volteretas! Así que nosotras al trabajo, como si no pasara nada. Agotamos el cajón de los analgésicos, pero ¡nadie se entera! Dignidad ante todo: la debilidad femenina no se lleva. Pero ¿te has enterado de que en muchos convenios laborales constan dos días de baja por desarreglos menstruales? ¿Cuántas de nosotras hacemos uso de dicho privilegio aun en los peores meses? Es que no podemos quedar mal: ya sabes, ante todo ¡muy dignas! De acuerdo, admito que te acabo de soltar un mitin, pero para muchas mujeres no es para menos. – -­‐Hiperactividad. A lo mejor esa eres tú y todo este rollo te parece un latazo. ¡Si yo estoy perfecta!, dirás. Sólo saco a pasear al perro a las seis de la mañana; llevo a los niños al cole; hago la compra; organizo la casa; voy a la oficina; no como porque no tengo tiempo; escucho a mis amigas o me escuchan delante de un café; recojo a los niños; me voy al curso de decoración y después al de ordenadores para que no me echen del trabajo; dos días a la semana hago inglés (no hay quien pueda con el inglés, pero los idiomas son muy importantes); tres días voy al gimnasio a mantener las caderas; uno a nadar porque va muy bien para la circulación; cada quincena a la depiladora, peluquera y masajista; de vuelta a casa, el perro otra vez, la cena, el «polvo» con el marido y a dormir. No hay nada mejor que un sueño placentero para que al día siguiente, ¡que sólo faltan cinco horas!, pueda seguir con el mismo ritmo. Pero ¡no me duele nada! ¡Me siento genial! ¡Y no me quejo! Y además estoy intentando dejar de fumar porque estoy cada día más convencida de que perjudica seriamente la salud. «Te sentirás limpia, te sentirás bien.» – -­‐Y puede que no te pase nada de esto, pero sientas que te falta algo. Si alguna vez has tenido alguno o varios de estos problemillas (aunque parezca mentira puedes tener otro que se me haya olvidado), sigue leyendo. Te encontrarás sorpresas sobre ti y tu mundo interior. El tratamiento funcionó y todo había vuelto a la normalidad, hasta el punto en que un día en que hice limpieza general tiré los fármacos que me habían sobrado. Pero mi tranquilidad duró poco. Pocos meses después de finalizar la carrera, conseguí mi primer trabajo. ¡Encontré trabajo! Desde que obtuve la nota del último examen, deseé ejercer. Se habían acabado las noches en blanco, el estrés de los exámenes, las primaveras encerrada estudiando con la piel más blanca que el mármol. Por fin dejaría de ser una simple universitaria mantenida primero por mis padres y después por mi marido. Por fin podría llevar una vida de adulta: un título, un trabajo, independencia económica y un sueño hecho realidad. Estaba entusiasmada. El primer día llegué a la consulta con mis dos libretitas milagrosas. Me las había confeccionado con índice incluido. En una apunté los síntomas de las enfermedades más graves y en la otra, los tratamientos. ¡No podía tener un olvido y mucho menos un error! Llevaba también conmigo unas cajitas con medicamentos para casos de urgencia. ¡Todo pensadísimo! Por si no bastara, estaba rodeada de los libros densos y pesados de la propia consulta que debían acompañarme y dar seguridad. Estaba completamente protegida, pero temblaba. Y, para colmo, tenía que disimular mi inseguridad. ¿Quién va a confiar en un médico que no cree en sí mismo? Estaba yo sola frente a un paciente, es decir, una persona que se fiaba de mí, me iba a contar su dolor y esperaba que yo inmediatamente adivinase la causa y además se lo quitara. ¡Esa era mi idea de un gran profesional! O acaso no era eso lo que yo misma había estado buscando desesperadamente: ¡alguien que interpretara mi dolor! Y, ¡zas!, aparecieron otra vez. Esa misma noche, se presentaron de nuevo: los granos pequeñitos que se hacían grandes por momentos. Al día siguiente... En fin, sólo te diré que los pacientes, ¡lógico!, me miraban con cara de pensar: Y esta cómo nos va a curar, si no se cura ni ella. ¡Y eso que sólo me veían la cara! En esta ocasión ya no fui a mi médico, el tratamiento me lo conocía de memoria. Resignada, me pasé por la farmacia. A partir de ese momento, se repitieron los brotes o reacciones en diferentes ocasiones y con distintos motivos y vuelta a empezar: me peleaba con mi madre o con mi hermana y al día siguiente estaba llena de granos; salía a cenar y las ampollitas famosas aparecían al volver a casa; tenía una conversación-discusión con mi marido y como un volcán irradiaba calor; mis amigas no me escuchaban todo lo que quería y roja como un tomate, pero no precisamente de timidez; cualquier intercambio de opiniones con compañeros de trabajo y me rascaba con desespero... Empecé a sospechar que las medicinas sirven para muchas enfermedades, pero no para las del alma. Como dice Platón: «El alma sabe quiénes somos desde el primer instante.» Gracias a mi actual formación como terapeuta sé que estas enfermedades son lo más parecido a las denominadas psicosomáticas. ¿Nunca has oído la palabra? ¿Sabes cuando no te encuentran nada, no te curas del todo con los medicamentos y te empiezan a mirar como si estuvieras chalada o histérica o loca? O dicen: «¿Qué le pasará a esta que siempre tiene algo?» «Es que es un poco rara.» Pues esas. Son enfermedades o dolores relacionados con la psique, es decir, con un sufrimiento o sentimiento o algún deseo que no podemos realizar aunque no sepamos ni cuál es ni de qué se trata. Muchas veces el motivo lo podemos llegar a pensar, saber o intuir porque el suceso está presente; otras veces pertenece al inconsciente (esa parte oculta nuestra, de la cual hablaremos más adelante) y no es tan fácil de averiguar. En el caso de Laura, bueno yo, irás viendo cómo mi enfermedad estaba relacionada con mi forma de ser, de ir por la vida y de entenderla. Por alguna razón, lo que me estaba sucediendo me recordó la famosa Navidad. Más bien se convirtió en algo en lo que no podía dejar de pensar. Mi cabeza no paraba de darle vueltas. Y, finalmente, caí en la cuenta de que una sola comida con toda mi familia había bastado para hundirme. Pero ¿por qué me había afectado tanto? ¿Qué me había pasado? ¿Por qué me habían hecho sentirme tan pequeñita? ¿Por qué me habían atacado? ¿Por qué me quedé sin poder decir ni mu? ¿Por qué? Ellas —las mujeres de mi familia— siempre me habían parecido tan seguras y contentas, tan en su sitio, que me costaba entender por qué yo estuve tan fuera de lugar. Como una niñita que juega feliz con su cocinita y de repente vienen unos gamberros y le dan una patada y plaf... todo por tierra. ¡Ese era el sentimiento! Estuve nerviosa —bueno, lo admito, histérica— intentando que todo quedara bueno, fuera precioso, estuvieran contentos y yo les pareciera una mujer muy trabajadora, muy dispuesta, muy organizada, muy encantadora y muy simpatiquísima. Para mí, la preparación de aquella fiesta tenía un significado muy especial y estaba claro que la nota había sido un suspenso como una catedral. Por supuesto que ni se me ocurría mencionárselo a Luis; él hubiera zanjado el tema rápidamente: «Ya te lo advertí, no había ninguna necesidad de que la organizaras tú, siempre hemos ido de invitados y sin ningún problema. Mira, no te engañes, tú solita te buscas pasarlo fatal. ¡Así que no te quejes!» Era un diálogo que ya me conocía, mejor dicho, un monólogo, porque lo que es yo, ni suspirar. Él no podía entender —a veces me pregunto si los hombres son capaces de comprender algo— que yo también quería ser una buena anfitriona —como ellas— y me hacía mucha ilusión demostrarles de una vez por todas mis numerosas virtudes. Antes del acontecimiento, cuando Luis me veía con las neuronas disparadas me iba haciendo comentarios insinuantes, supongo que porque me conoce más de lo que yo creo, y se debía temer el batacazo que me iba a pegar: «No te esfuerces tanto, cariño», «Seguro que te saldrá muy bien», «No te preocupes demasiado, que ya conoces de qué pie cojea cada uno». ¿Acaso no sabía que lo más amable que iba a oír de mi hermana era algún comentario como: «Ese vestido no te hace tan delgada como imaginas»? ¿Acaso no había entendido aún que para mi suegro no hay mejores vinos que los que él compra y bebe? ¿... que para mi cuñado el marisco debe llevar certificado de pedigrí? ¿... que para mi madre, a lo que no le falta sal le sobra pimienta y, si no, está demasiado cocido, pero nunca en su punto? Y a mi suegra, que tiene grandes joyas, ¿cómo le iba a gustar una minúscula? (Mi padre, por suerte, siempre es la excepción. Es el mejor invitado: todo está siempre riquísimo, los regalos son preciosos y todo el mundo es bueno. ¡Viva!) ¿No sabía yo todo esto? No quería saberlo. No quería ni podía aceptarlo. Recibir palabras de halago de mi madre o de mi hermana y hasta de mi suegra y cuñadas seguía siendo un reto inalcanzable del cual todavía no había aprendido a prescindir. Me repetía una y otra vez lo mismo: «Suponiendo que todo fuera tan incomestible y los regalos un desastre, al menos mis buenas intenciones, mi esfuerzo y mi dedicación se merecían un gesto agradable, un poco de cariño y comprensión, incluso una pizca de amor, aunque fuera por haberlos invitado a todos e intentar que se reconciliaran de esos malos entendidos familiares que siempre circulan.» ¿Acaso no me merecía algo de reconocimiento por el trabajo que me había tomado queriendo preparar una Navidad inolvidable? ¡Inolvidable! Esa es la palabra para mi recuerdo. Aquella Navidad nunca más se ha vuelto a repetir. ¡Parecidas, sí! En muchas ocasiones, la ilusión y la imaginación nos llevan a fantasear y falsear la realidad, creyendo que va a ser como nosotros queremos que sea y no como es. ¿Alguna vez te has parado a pensar en la cantidad de sentimientos, pensamientos, malos entendidos, silencios malinterpretados, palabras no dichas o dichas a destiempo, miradas o ausencia de ellas, que se dan continuamente en nuestras relaciones? ¿Cuántas preguntas nos surgen después de cualquier encuentro o conversación? Por ejemplo: • ¿Habrá entendido bien lo que le he querido decir? • ¿Por qué me habrá contestado de esa manera? • ¿Le habrá sentado mal aquello que le comenté la última vez? • ¿Por qué me habrá mirado así? • En el fondo, ¿qué querrá? • Qué estará pensando de mí, ¿le gustaré o le pareceré absurda? • Parecía enfadado/a, ¿seré yo la culpable? ¿Qué le habré hecho? • -­‐Qué a gusto estuve, ¿qué será lo que me hizo sentir así de tranquila y feliz? • ¿Por qué me siento tan relajada con unas personas y tan mal con otras? • -­‐¿Por qué tengo la sensación muchas veces de estar interpretando una obra de teatro en lugar de poder ser yo? • -­‐¿Por qué necesito ampararme en alguien para no sentirme expuesta y/o ridícula? • ¿Por qué me cuesta tanto mirar a la cara de los demás cuando les hablo? Seguro que recuerdas situaciones en las que te hayas preguntado (o hayas sentido) algo así, incluso puede que te esté sucediendo ahora. Pero despacio. No quieras correr. Has de ir paso a paso. Por ahora tan sólo basta con que empieces a identificar esos pensamientos y emociones y saber cuáles de ellos te proporcionan tranquilidad y bienestar y cuáles angustia y sufrimiento. Es importante, ya sabes que cuerpo y mente no están separados, y una de las muchas formas en que nuestra psique puede expresar sus conflictos es haciéndonos enfermar. II Al borde del ataque de nervios A ojos de los demás yo debería ser completamente feliz. Ni mi madre, de la que siempre anhelaba oír palabras de consuelo, era capaz de entenderme: «Deberías estar contenta. ¡Con la de problemas que hay en el mundo! En cambio tú, tú lo has tenido todo demasiado fácil. Tienes una carrera universitaria; acabas de estrenarte en tu primer trabajo, porque decías que ejercer era lo que más deseabas; has conseguido un piso mejor y más soleado para esa niña tan preciosa; un marido muy responsable y trabajador y que te quiere o al menos eso parece, porque te quiere, ¿no?» «Sí, mamá, ¡mira que eres pesimista!» «Pues vaya que tú... Con todo lo bueno que tienes y va y te sale la alergia. ¡Mira que eres rara! Pero en fin, no te preocupes, que no es nada grave, el día menos pensado desaparecerá igual que llegó y todo solucionado. Si estás en la flor de la vida. ¡Ay, hija!, a ti lo que te pasa es que estás demasiado estresada y no entiendo por qué.» Pues sí. Estaba en lo cierto, debía estar contenta, tenía muchas cosas, pero había algo —no sé el qué—, algo que me impedía ser feliz. ¿Sería realmente el estrés? ¡Menuda tontería! Con mi madre no se puede hablar, porque cuando se trata de ella todo es gravísimo, en cambio cuando se trata de mí nada tiene importancia, todo es producto de mi imaginación y de lo complicada que soy desde pequeña. Me hubiera gustado poderle contar mis conflictos con Luis, que me quería mucho, no digo que no, pero ¡qué difícil es ponerse de acuerdo con la pareja o aprender a ceder parte de tu territorio! Y con mi hija, y con el trabajo, y con mi hermana, «su niña mimada» y con... Por encima de todo, deseaba sentirme bien conmigo misma, en paz, pero no había forma: a veces me angustiaba más de la cuenta por cualquier cosa de mi pequeña y sentía que no la disfrutaba, otras me sentía culpable por no pasar más rato con ella o por descuidar a mi marido, otras me agobiaba por culpa del trabajo o de alguna amiga con la que había tenido un malentendido y a menudo me sentía desilusionada, incluso rabiosa porque nadie me entendía. El caso es que le daba vueltas a mi cabeza todo el santo día, hasta casi la paranoia, pero era incapaz de frenarme hasta que ella misma encontraba la solución: una fuerte migraña que la obligaba a detenerse y de paso me colapsaba durante dos días debajo de las sábanas, huyendo de la luz o de cualquier ruido. Después, cuando me encontraba mejor, ella volvía a ponerse en marcha, esperando encontrar salidas a todos mis planteamientos y preocupaciones, que eran muchísimos. Como mujer, como madre, como esposa, como amiga, como hija, como profesional... En fin, todas esas comidas de tarro que nos organizamos para no llegar nunca a ninguna conclusión. En busca de mi bienestar, ¡que no conseguía con los fármacos!, recorrí las medicinas alternativas: acupuntura, aromaterapia, tai chi, flores de Bach, musicoterapia... Todas me proporcionaron alivio temporal, pero tarde o temprano, además de mi cabeza, era mi cuerpo el que volvía a recordarme que algo no andaba bien y reaparecía la alergia o las cefaleas o las amigdalitis. Y yo seguía buscando, pero ¡no sabía qué! (Incluso, lo confieso, fui a que me echaran las cartas y me viera una vidente, qué vergüenza me da ahora reconocerlo, pero hay veces que una ya no sabe a quién recurrir.) Y mientras tanto, todo el mundo insistía: «Lo que te pasa es que estás estresada.» Acabé harta de tanto escuchar la palabra estrés, que tiene la culpa y la responsabilidad de casi todo, el casi o el resto lo tienen las hormonas femeninas o nuestra condición de mujeres. ¿Acaso no te pasa lo mismo? Contéstame: ¿cuántas veces has escuchado frases del tipo: «Vives demasiado estresada. Necesitas una semana en un balneario antiestrés», «Han inaugurado un centro nuevo donde hacen tratamientos y masajes antiestrés», «Venden unas nuevas lociones (o pastillas o cremas o pócimas) antiestrés»? Y por si no bastara: existe el síndrome del cansancio por estrés; tienes fiebre y es el estrés; estás dolorida y es por estrés; se te olvidan las cosas y es el estrés; estás agotada, no puedes con tu cuerpo, y es el estrés; no duermes porque tienes demasiado estrés; no te quedas embarazada y puede ser por estrés; te fallan los métodos anticonceptivos y es el estrés; no tienes orgasmos y es el estrés; tienes colesterol y es el estrés; estás gorda y es el estrés; estás flaca y es el estrés; se te cae el pelo y es el estrés, las hormonas te funcionan mal y es el estrés ¡que a ellas también las estresa! ¿No te parece que son demasiados estreses? ¡Y mi madre todo el día repitiéndome lo muy estresada que estaba! Pero ¿qué es realmente el estrés? Te transcribo directamente lo que encontré en diferentes diccionarios: 1. «Toda condición o influencia anómala que tiende a desequilibrar las funciones psíquicas y físicas normales de una persona.» 2. «Situación de un individuo vivo o de alguno de sus órganos o aparatos que, por exigir de ellos un rendimiento muy superior al normal, les pone en riesgo próximo de enfermar.» 3. «Es el resultado de la interacción entre un estímulo externo o interno vivido como amenazante. Esta amenaza tiene, por un lado respuestas fisiológicas de los sistemas nervioso, hormonal, cardiovascular, respiratorio y muscular y también procesos o respuestas psicológicas como miedo, ansiedad, frustración o agotamiento.» Lo has leído, pues vuelve a leerlo despacito. ¡Y no te deprimas, no te vayas a estresar! Voy a intentar explicarte lo que yo deduje de dicho significado. «Todo lo que rodea mi vida puede en un momento u otro convertirse en una amenaza: angustiarme y estresarme.» Intuí que la palabra estrés no era demasiado correcta, cogí una hoja de papel (te recomiendo que hagas lo mismo) y apunté todas las situaciones o condiciones que me desequilibraban: unas más y otras menos, pero todas en algún momento y en diferentes ocasiones conseguían sacarme de mis casillas. Llegué a la conclusión de que no sólo hay un «es-tres» ¡hay un «es-montón»! Las enumero sin orden de importancia dado que para cada una de nosotras es diferente: – -Es-uno. El trabajo únicamente como responsabilidad, es decir, los quebraderos de cabeza que te produce la ocupación por sí sola sin tener en cuenta a los que trabajan contigo. – -Es-dos. El ambiente: el jefe como relación y como obediencia (mirarle la cara por la mañana ya puede ser todo un poema; a partir de ese momento ya casi puedes predecir el resto de tu jornada laboral) y los compañeros, unos buenos, otros no tanto y, los más, malvados, envidiosos, irónicos, incluso muy diplomáticos, pero ¡con el puñal en la mano! – -Es-tres. Los demás: hay que saludar con buena cara al antipático recepcionista ¡no vaya a ser que se ofenda y trate mal a tus visitas!; a la señora de la limpieza, para que cuide tu despacho con un poco más de cariño; a la telefonista, para que te localice cuando tu madre, tu marido, tus hijos o la asistenta te buscan desesperadamente. – -Es-cuatro. Tener que trabajar, odiando el trabajo que realizas, el sitio, el jefe y los demás... Sólo por dinero. – -Es-cinco. No encuentro trabajo. Mira que busco y busco, pero las cosas están muy mal y más para las mujeres. El mercado laboral está dirigido y copado por los hombres. Si estás casada en el primer embarazo peligra tu puesto laboral. Si eres inteligente lo viven como una amenaza. Guapa y lista no se puede ser. – -Es-seis. El marido, el ex marido, el ligue, el novio, qué te voy a decir aquí que no sepas de carrerilla: son pesados, no hay quien los entienda (aunque ellos dicen lo mismo de nosotras), siempre liados con lo suyo y sin hacernos ni puto caso. Les da lo mismo vernos cansadas, tristes, malhumoradas, preocupadas... que ellos van a lo suyo. (Podría seguir y hacer otro libro, pero creo que es mejor que lo hagas tú, te servirá de terapia y después, ¡eso sí!, rómpelo. Hay que aprender de ellos, nunca se deben dejar pistas en contra y siempre hay que negar lo evidente.) – -Es-siete. Los hijos. Si son pequeños son una gozada y un cansancio físico de narices: cuando no duermen, lloran todo el santo día; unos no comen y otros se atiborran y, si no, las dos cosas juntas. Si son mayores son guapísimos, pero díscolos y conflictivos. El cambio generacional es como una competición ¡Y las madres a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre hemos tenido la culpa de todo! Hagamos lo que hagamos y no importa cómo lo hagamos siempre nos equivocamos. – -Es-ocho. Mi madre: sí, mamá; no, mamá; a veces, mamá; vendré pronto, mamá; soy feliz, mamá; el niño ya no tiene fiebre, mamá; la niña ya no come porquerías y además la he apuntado a hacer ballet para que ande como una señorita, mamá; mi marido es muy bueno, mamá; qué pesada eres, mamá; ya sé que me estoy equivocando en algunas cosas, mamá; quieres dejarme tranquila de una vez por todas, mamá. Sí, ya sé que debería haber sido como tú, mamá, pero yo quiero ser yo, mamá. – -Es-nueve. Mi padre. Mira que le quiero y de pequeña le adoraba y él ni darse cuenta, siempre prendado de mi hermana, ¡como se le parece a él en todo! Ahora está delicado de salud y mi hermana pasa de él; yo lo intento, pero me paso el día llamándole. Todavía no he perdido la esperanza de que valore lo que hago por él y me quiera más que a ella. – -Es-diez. Mi hermana. Si yo de pequeñita era simpática, divertida, graciosa y lista, ¿por qué necesitaron mis padres una segunda hija? ¿Por qué no fui capaz de colmarlos? Todavía no he encontrado la respuesta. Toda la vida ella ha sido la preferida y lo sigue siendo. Yo siempre, el patito feo pareciéndome a la rama menos agraciada de la familia. Le he dicho mil veces que no me pida prestada mi ropa, su olor es diferente al mío, lo único bueno que tengo y también intenta arrebatármelo. Y encima, critica a mi marido, ni que estuviera casada con él. Anda que el suyo: ¡menudo cursi y cómo pasa de ella! Julia siempre tan sabionda de las leyes y delicada para gustar a papá dejándome a mí el peor lugar. Ha sido la niña mimada y siempre lo será. (Yo me he referido a mi hermana, pero en tu caso puedes tener más y también hermanos. Lo que cuenta es el estrés que te ocasionan.) – -Es-once. El resto de la familia. «En las vacaciones no acertasteis en el destino y por eso os ocurrieron tantas cosas.» ¿Quién podría decir esto? Los intrépidos cuñados. «Te han timado con el coche nuevo. Si me lo hubieras consultado.» Ese, mi endiosado suegro. Su mujer tampoco se quedaba corta: «Mi hijo, cada día más delgado. No me extraña, comiendo lo que le das.» ¿Me falta alguien? Claro que sí. «Cada día estás más gorda, te tienes que cuidar más y comer mejor. Hay gimnasios estupendos.» ¿Adivinas quién con tanta sutileza podría lanzarte este mensaje? Apuesto a que ya lo sabes: las cuñadas, que para eso están. La familia es encantadora y siempre está de lo más acertado en sus comentarios y, por supuesto, dispuesta a ayudar en cualquier momento. ¿No te parece? ¡Feliz Navidad! – -Es-doce. La hipoteca, las facturas, Hacienda, las multas, los extras, los seguros... El problema dinero. La lotería que no toca nunca. Llegar a final de mes. – -Es-trece. Los vecinos: desde el que le molesta el agua de la tubería cuando te duchas — no te cuento el ruido de los niños—, hasta la vecinita coqueta y asqueada del marido que piensa que el tuyo es una joya y se dedica a flirtear con él cada vez que se cruzan en el ascensor o cuando decide cocinar y siempre, siempre le falta algo cuando tú no estás. – -Es-catorce. La casa, la compra, la limpieza, la plancha, la comida, los regalos de los cumpleaños, santos y demás fechas señaladas. ¿Quién lleva la mayor de las cargas con respecto a esto? Contesta. Alguna seguro que ha tenido suerte en el reparto. ¿Qué me dices, por ejemplo, cuando se estropea un electrodoméstico? La aventura telefónica para conseguir quedar con el técnico es más complicada que encontrar la salida de un laberinto. Finalmente acude un sábado y te cobra el extra de cliente VIP, evidentemente, es fin de semana. ¿A ti quién te manda ser una mujer liberada y trabajar de lunes a viernes? El sábado y el domingo también curras, pero en tu casa y eso a quién le importa. Como no sea a tus huesos. – -Es-quince. Las amigas, que son nuestra mayor alegría y consuelo. Sin desmerecerlas: son como los tampax, sirven para todo. ¿Qué harías sin amigas? Eso sí, siempre hay alguna que no sabes por qué deja de serlo o se enfada y te lleva un gasto excesivo de energía averiguarlo y solucionarlo. – -Es-dieciséis. El taxista que te cobra el suplemento que le da la gana y sin explicaciones; la carnicera que te ha dado una carne que no la puede masticar ni el perro (y a saber si la vaca no estaría loca); la portera que te ha dejado de saludar porque no has tenido «un detalle» en todos sus cumpleaños; la grúa que se te ha vuelto a llevar el coche; la señora de la limpieza que te deja tirada cuando más compromisos y cenas tienes. – -Es-diecisiete. Suena el despertador y además hay que levantarse. Siempre he pensado que yo pondría este el primero, porque no puede ser bueno romper los ritmos biológicos durante tantos años de tu vida. Esto sí que nos arruga. ¡No son los años ni los kilos! Es el trabajo. Y si no te lo crees fíjate en Isabelita. Ella no creo que se levante antes de la once y ¡mira qué cara tiene! No altera sus ritmos biológicos y los ritmos biológicos no la alteran a ella. Ha hecho un pacto con el tiempo. No seas mal pensada ¿Se te ha ocurrido que iba a decir con el cirujano plástico o con el diablo? ¿A que sí? – -Es-dieciocho. Las compras, me refiero a los trapos nuestros y de los demás ¡que siempre compramos nosotras! Pensarás que esto no es ningún estrés. Tal vez no, pero encontrar lo mejor al mejor precio no es fácil. Volver a casa con la sensación de haberlo conseguido es estupendo pero tú sabes que muchas veces no es así: nos sentimos engañadas, estafadas, compramos lo que necesitamos y lo que necesitaremos. Como dice el novio de una amiga mía: «Las mujeres tienen los armarios llenos de nada y nunca tienen nada que ponerse.» Y luego están esas compras que realizamos cuando estamos «depres», después nos arrepentimos y ¡a cambiarlo todo! Gastamos más de la cuenta y luego vienen los remordimientos de conciencia y adivina qué más: ¡el estrés! – -(Y la Navidad, ¡qué pesada soy!, pero es que, es que, es que... ¡No puedo con ella! Ya sabes: época de compras por excelencia. Hay que comprarlo todo: comida, regalos — adivinar el mejor, el más estupendo y el que más ilusión le va a hacer al agasajado ¡y sin salirse del presupuesto!—, los juguetes de los niños —pasearse con la carta, porque no hay quien se aprenda el nombre de las maquinitas con las que juegan, y no te digo los jueguecitos de las maquinitas—. Vamos de hipermercado en hipermercado, comparando precios y cuando te decides ¡zas! algún conocido lo ha comprado más barato y, de nuevo, la frustación y el estrés. Ah, y que no me olvide: los regalos del amigo fantasma —veinte obsequios a 500 pesetas—, y Papá Noel y los Reyes Magos y ¡¿quién da más?! Después de tanto esfuerzo no hay recompensa. Conoces el chiste que dice: ¿Cómo lo has pasado estas Navidades: bien o en familia?) – -Es-diecinueve. Otros males, que ojalá fueran menores. Si fumo me siento culpable. Si no fumo, como, y me como a los demás. El café: si tomo me altera los nervios, y si no lo tomo no hay quien me altere. El té: tres cuartos de lo mismo. ¿Qué tengo que hacer para estresarme menos? Suerte de la coca-cola: que ahora existe sin cafeína y, por si no bastara, ¡light! Pero no hay quien se la beba. El caso es estresarse. – -Es-veinte. Nosotras. Sí, nosotras. Nuestro interior y nuestro exterior. No hay peor enemigo que uno mismo. Somos el mayor de todos los estreses. Porque, como decía mi abuela: «Niña, la vida hay que vivirla y tomarla según viene; no hay que sufrir tanto.» Mi abuela era sabia. Qué pena que ya no esté mi abuela. Yo he encontrado estos es-veinte, y porque me he puesto un límite, pero en tu vida busca y encuentra todas aquellas situaciones en las que a lo largo del día (como indica el diccionario) te tengas que exigir algo más, adaptarte, remodelarte, pensar una cosa, sentir otra y decir o hacer la que menos te vaya a distorsionar, alterar, angustiar, desequilibrar o complicar la existencia. ¿Que cómo se sabe? Normalmente, hasta después de decirlo o hacerlo y sentirnos mal, no lo sabemos. ¿Quién de nosotras no se exige un poco más o le exige a alguno de sus órganos que acelere el rendimiento? A la cabeza para que piense, recuerde, memorice y aprenda; a las piernas para que corran y ganen la maratón del día a día; al estómago para que digiera y triture todos los alimentos rápidos y mal comidos y se atreva con las dietas milagrosas; a la voluntad, que no sé dónde situarla, para que nos ayude en todo aquello que necesita mucha fuerza de voluntad; al corazón para que no sufra tanto como tú y al alma para que te entienda. Era un final de otoño, la caída de la hoja y un día gris ceniza, más bien cenizo para mí. Hasta los diseñadores me habían descubierto y para no desentonar el color de moda de ese año era el gris. Estaba espesa, triste y malhumorada. Salí del trabajo peor de lo que entré. Una vez en la calle y con multitud de recaditos por hacer, no supe qué dirección debía tomar. No me apetecía hacer nada. El dilema era si comprar un billete para la China y desaparecer hasta que Paco Lobatón volviera con su Quién sabe dónde o quedarme aquí, llorar y gritar a los cuatro vientos: «Todo esto es una mierda.» De optar por esto último: ¿me escucharía alguien? ¿O pensarían que estoy loca? Ante la posibilidad de acabar en el psiquiátrico y dando explicaciones de no «sabía qué» al sabio de la bata blanca, decidí que llamar a una buena amiga y comer con ella sería la mejor alternativa. Ponernos de acuerdo se convirtió en toda una odisea. Los móviles, aunque ahora nos parezca mentira, no existían y las cabinas: ¡todas rotas! Finalmente, encontré una y logré localizar a Elena. Para colmo, las dos teníamos un día de decisiones fáciles y rápidas. No sabíamos si queríamos comer o no, tampoco dónde hacerlo o no hacerlo y todo dependía de que primero decidiéramos lo que queríamos. Media hora después (no te explico la cola que se formó y la cara con la que me miraban), acordamos juntarnos en uno de esos locales buenos, bonitos y baratos, donde comes o hablas o picoteas o tomas un café. Nos sentamos, nos miramos a la cara y las dos pensamos lo mismo: ¿reímos o lloramos? Somos un desastre y estamos muuuuy estresadas. Acudió el camarero y pusimos a prueba su paciencia; muy propio de nosotras, ¿te suena? El pobre tuvo que repetir varias veces lo que tenían para comer: caliente, frío, hecho o por hacer. La bebida helada, templada o del tiempo; agua o un refresco; café, cortado, con leche, descafeinado o desgraciado (léase, cortado con leche desnatada, café descafeinado y, como mucho, sacarina). Nos decidimos por una clarita, «que esté congelada, ¡sobre todo, no se olvide: congelada!», y un bocata «recién hecho, ¡y por favor, no recalentado!», y nos arrepentimos, ¡claro!, tres segundos después, o sea, en cuanto el pobre hombre se giró: «Oiga, oiga... espere, que hemos cambiado de idea, mejor nos trae algo de picar. ¿Qué tiene?» Cuando por fin conseguimos pedir algo, mejor no te describo la cara del camarero, nosotras a lo nuestro: ella intentó consolarme, aunque cada vez me daba más pena a mí misma, hasta que a la tercera clarita congelada empezó a levantarse mi moral y vi con gran claridad, que tenía que tomar cartas en el asunto. Y ahora ¿qué? Era uno de esos pocos instantes en que te sientes totalmente compenetrada con una amiga, en los que sabes que te puedes sincerar sin temor a herir o ser herida. Hay ocasiones en que una amiga sabe más de ti que tú misma. (Seguro que te ha pasado alguna vez.) Supongo que por ello se atrevió a decirme algo que se callaba desde hacía tiempo. Ante mi insistente pregunta: «Elena, tú que me conoces tan bien, ¿qué es lo que he hecho mal? ¿En qué debería cambiar mi vida?», se puso muy seria y me lo soltó: «Tal vez te estás equivocando de planteamiento.» «¿Qué quieres decir?», me alarmé. «Que tal vez en vez de preguntarte en qué deberías cambiar tu vida, deberías preguntarte si no eres tú la que debería cambiar y aprender a vivirla de otra manera.» Me sorprendió. ¿Qué era exactamente lo que me estaba diciendo? ¡Era yo la que debía cambiar! Era algo tan simple. De hecho, creo que ya lo había oído alguna vez, incluso muchas, hasta puede que yo misma me lo hubiera dicho en más de una ocasión. Pero de repente me sonó diferente. Sí. Tal vez era eso. Quizá tuviera razón. Pero ¿cómo podía cambiar y vivir mi vida de otra manera? • -Cómo podía levantarme cada mañana pensando «Hoy puede ser un gran día», aunque mi intuición me dijera lo contrario. • -Cómo quererme sin depender tanto de la aprobación y del amor de los demás. • -Cómo vivir las situaciones con las que no podía, de una manera más tranquila, menos alterada. • -Cómo, sin varita mágica y sin la nariz de la Embrujada, podía aceptar el carácter de mi marido, mi padre, mi madre, mi jefe, mi hija y toda la larga lista de parientes que ya conoces. • -Cómo adaptarme en lugar de cambiar de trabajo o de jefe cuando no me gustan una y otra vez, ni lo uno ni los otros. • -Cómo llevarme bien con los vecinos que me odian, sin tener que mudarme de casa cada dos por tres. • -Cómo lograré que mis hijos (Mónica no iba a ser la única) valoren mi esfuerzo, cariño, broncas y castigos en lugar de pensar: «Mamá está otra vez histérica, no hay quien la aguante.» • -Cómo quitarme de encima la alergia, las cefaleas y las amigadalitis de repetición sin tanto corticoide. • -Cómo aceptar mi cuerpo en lugar de pasarme el día pensando en cambiar algo: mis pechos, mi nariz, mis pies, mis piernas, mi trasero o mi piel. • -Cómo vivir siendo una superwoman, sintiéndome orgullosa de mí misma, en lugar de estar deprimida y hecha un asco día sí y día no. • -Por qué la vida me trata tan mal o yo me trato tan mal en la vida. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? • -Cuándo conseguiré saber quién soy de verdad y aceptarme, en lugar de intentar gustar a los demás. • -Por qué las cosas buenas son normales y las malas son verdaderos dramas. • Cuándo seré de otra manera. • Cuándo me tratará bien la vida. • En qué momento conseguiré ser feliz. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En qué momento? Las preguntas eran casi las mismas que había oído durante mi visita al hospital. Esta vez me las hacía yo y la respuesta siempre era la misma: no sé o no entiendo nada. ¿Qué significa ser feliz? Indudablemente, darle una definición universal a la felicidad no es fácil. De hecho, no existe. Es lo más parecido al voto: personal, secreto e intransferible. La felicidad es absolutamente personal; la mayoría de veces, un secreto que no consiguen descifrar ni los que la perciben o la creen tener, y que es imposible transferir como si fuera un objeto. Se siente. La felicidad no es como un vestido prêt à porter sino uno de alta costura, hecho especialmente para cada una de nosotras, pero antes de ir a encargarlo debes conocer tu estilo, tus medidas, tus colores preferidos y tus tejidos favoritos; sólo de esta forma no te quedarás con el que los demás elijan para ti. Tú debes encontrar el tuyo a tu gusto, diseñado especialmente para ti. Dicho de otra forma, para que puedas conseguir tus momentos de felicidad debes primero saber qué es lo que a ti y sólo a ti te hace feliz, y para eso primero debes conocerte. Si nuestra existencia funcionara como un ordenador, cuántas veces no pulsaríamos la tecla Suprimir y ¡listo! Todas nuestras incertidumbres, esas que te acabo de plantear, habrían desaparecido. Pero no nos hagamos ilusiones y volvamos a la realidad. Nuestra vida es así por algo y debemos averiguar por qué. Es responsabilidad nuestra y no se nos debe escapar de las manos como si tal cosa. Estemos en la situación que estemos —casadas, solteras, separadas, viudas, con hijos, sin hijos, con trabajo, sin trabajo, con amigas, sin amigas, con sexo, sin sexo, con dinero o menos dinero, etcétera— creo que tenemos, debemos y queremos plantearnos otras alternativas más allá del mero quejido. ¿Qué podía hacer yo? ¿Qué otras posibilidades tenía aparte de seguir exactamente igual, con todos mis dolores, que afortunadamente pocas veces se juntaban, y pensando: «La vida es así»? • -Podía irme a vivir a Groenlandia o a la selva africana, con lo que los estreses quedarían reducidos a dos: primero, sobrevivir a la climatología y a la geología, aprender a cazar, pescar y volar para poder comer, o sea pura supervivencia; y, segundo, rezar para que nadie me encontrase. ¡Con lo difícil que es desaparecer! Si tengo que serte sincera se me puso la piel de gallina. Ser la Jane de Tarzán, pero sin él y sin Chita no me hacía ninguna gracia. Además, esta fantasía no dejaba de ser una huida de la realidad. (Aunque un lapsus de «seis noches y siete días» con Harrison Ford no me habría importado.) • -Podía empezar por arreglarme. ¡Cuando una está guapa, se siente mucho mejor! Me operaría las orejas y podría hacerme moños ¡ya no parecería Dumbo! Y los pies también: ¡por fin llevaría sandalias!, que son muy sexys. ¿Y las caderas? Una liposucción, ¡que para eso avanza la ciencia! Ingresaría en una clínica de adelgazamiento y saldría como una sílfide. Me compraría ropa nueva cada temporada para lucir mi figura y me maquillaría muy bien cada día para tapar las ojeras de no dormir y la tristeza de no sé qué. Iría a la peluquería para que me arreglaran muy bien el pelo, sin dejar que me lo tomaran. Y ya restauradita sólo me quedaría quitarme el estrés. Mi sueño de parecerme a Sharon Stone estaría muy cercano. (Puede que socialmente se asocie la idea de la belleza con la de la felicidad, cuanto más guapa, esbelta, distinguida y sexy eres más feliz debes ser, pues se supone que puedes conseguir casi todo gracias a la hermosura corporal. Basta preguntárselo a cualquier belleza para darse cuenta de que no es verdad.) • -Podía aprender a tomarme la vida con más calma. Acudiría dos días a la semana a hacerme masajes tailandeses y baños turcos; una vez al mes a un balneario a leer y leer, y a descansar y aburrirme como una ostra; las vacaciones las pasaría en un monasterio budista (lo más cercano al cielo) a ver si así se me pegaba algo por aquello de «quien a buen árbol se arrima buena sombra le cobija». Y nada de playa: que el sol te quema y luego a sufrir; la sal pica, la arena molesta, el vecino es insoportable, el agua está contaminada y las aglomeraciones te joroban las vacaciones. Pero seamos sinceras, al final esto lo haces dos días y el tercero vuelves a ser la de siempre. • -Podía cambiar de trabajo o buscar más y así matar dos pájaros de un tiro: tendría mucho más dinero y no me quedaría tiempo libre para darle tanto al coco. Además queda muy bien: «¡Qué chica tan trabajadora!» • -Podía apuntarme a multitud de cursillos de esos que tanto me gustan y que siempre dejaba para mejores momentos: de cocina, decoración, pintura, fotografía, restauración, baile... Pero sabía que por mucho que bailara seguiría sintiéndome igual. • -Podía cambiar de marido. Tal vez era Luis quien no me hacía feliz. Si él me entendiera. ¿Dónde deben de estar los príncipes azules? Puede que yo no sea una princesa y por eso no lo he encontrado. • -Podía buscarme un amante que me diera alguna satisfacción y muchos problemas, así no pensaría en los míos. Tengo varias conocidas metidas en jaleos parecidos y realmente han logrado que su día a día sea una constante aventura... Aunque, pensándolo bien, demasiado peligrosa, como el juego de la ruleta rusa. No saben en qué momento se puede producir el disparo y saltar todo por los aires. Es como vivir en un cable de alta tensión. Desde luego, chispas no les falta a su existencia. • -Podía empezar a invertir en todos los juegos de azar: bingos, loterías varias, quinielas... ¡A mí lo que me faltaba era dinero! Si no tuviera que trabajar cada día, si pudiera viajar y comprarme todo lo que quisiera gritaría: «¡Soy feliz!» Entonces, ¿por qué algún personaje de esos que tienen mucho dinero, como Cristina Onassis en su día, no es feliz? ¿Son imbéciles tal vez? ¿O a mí se me escapa algo? Me imaginé: sin mis defectos físicos, con todos mis músculos relajados, maquillada como una mona, cargada de millones, con un amante o un príncipe azul a mi lado, la habitación empapelada de títulos y un inmenso silencio rodeándome. La respuesta era muy dura, pero no podía seguir engañándome, no podía conseguir desde el exterior mi bienestar interior: no, ni así sería feliz. Elena tenía razón: era yo la que debía aprender a vivir con mis múltiples estreses y para lograrlo tenía que cambiar. Mi abuela, ¿te he dicho que era muy sabia?, siempre decía: «La cara es el espejo del alma.» Y bastaba con mirar la mía para darse cuenta de que mi alma no estaba en paz. Ese era el hilo del que debía empezar a tirar. Hacía un tiempo que Elena había comenzado una terapia para completar su formación como psicóloga. Además de ampliar sus conocimientos le ayudaba personalmente a ella, con lo cual estaba entusiasmada. Me animó para que yo hiciera lo mismo. De pequeña habíamos sido compañeras de colegio. En la universidad, nos separamos: ella se dedicó al coco, y yo, al cuerpo. Sin embargo, aunque pasáramos meses sin vernos, cuando nos juntábamos siempre teníamos la sensación de que nos habíamos visto el día anterior. Su opinión me era muy válida, porque me conocía desde hacía muchos años y había sido testigo de la mayoría de acontecimientos importantes de mi vida... y de los que no también. Siempre estaba ahí, siempre que la necesité llorando o riendo la tuve escuchándome. Creo que nos queremos mucho y nos admiramos, a pesar de lo muy diferentes que somos. Decidí hacerle caso, no tenía nada que perder. Le pedí la tarjeta de su terapeuta. Sin embargo, al llegar a mi casa, la dejé en mi mesilla de noche y me olvidé de ella durante unos días: en el fondo seguía pensando que debía ser fuerte y encontrar yo la solución. «Pero la solución a qué», me descubría preguntándome. Si lo que tienes, Laura, son un montón de interrogantes sin respuesta y del cielo no te van a caer. No sabía si consultárselo o no a Luis; si tomaba la decisión yo sola y no se lo explicaba, cuando se enterara, mi falta de confianza le iba a sentar fatal. Además, esto no era como ir a una farmacia a comprar una caja de aspirinas, posiblemente el tratamiento duraría un tiempo, así que opté por hablar con él aunque dudara de su reacción. En las épocas en que me invadían los granos, me atacaban las cefaleas y me ponía de un humor de perros, me convertía en la estupidez personificada... y seguro que, en esos momentos, Luis me hubiera instalado a vivir en casa de la terapeuta y me hubiera vuelto a buscar unos años después. En cambio, los días en que yo estaba bastante bien, haciendo doscientas cosas, riendo y organizando muchas más, sus tiernas miradas me indicaban lo feliz que era y acabábamos retozando como en nuestros primeros encuentros. Supongo que para él era duro soportar mis altibajos, pero para mí vivirlos era cada día más difícil. Como siempre en los momentos clave, recordé una de las frases típicas de mi padre: «A las cosas hay que buscarles el sentido para poderlas entender.» Nunca antes me había percatado de la importancia de esas palabras. Una noche en que Luis llegó antes a casa y de especial buen humor, decidí explicarle lo de la terapeuta durante la cena. Mientras le hablaba, se quedó pensativo, no dijo nada. Preferí no achucharle. Cuando acabé de explicárselo, me callé a la espera de su respuesta. Absoluto silencio. El segundo plato se me hizo eterno. A los postres, finalmente, me preguntó: —Pero ¿qué quieres? —No lo sé... sentirme bien conmigo misma, supongo, además de solucionar lo de mis granos. —Pero ¿yo no te puedo ayudar? ¿Por qué tienes que buscar ayuda fuera de casa? —Porque he estado pensando que, cuando lo intentas, acabamos con una gran trifulca y cada uno en un lado de la casa. Yo siempre termino haciéndote daño y al final lo bueno de nuestra relación se fastidiará y ni tú ni yo sabremos por qué, excepto que yo estaba cada día más neura. Me doy cuenta de que cada vez vivo las cosas peor y al final te las traspaso y llegará un momento en que no podrás aguantarme. —Es verdad que hay días, cada vez más, en que estás inaguantable... vamos que si te hubiera comprado te devolvería. Pero ¿por qué no puedes estar siempre como en esos momentos que tú y yo sabemos? —No lo sé. Algo me sucede y no sé qué es. De repente soy otra a la que no puedo controlar. A la que todo le molesta y por todo se ofende y no entiendo los motivos ni tengo las soluciones... No sé, ¡es que no lo sé! Qué más quisiera yo que entenderme. Hay veces que pienso que me estoy volviendo loca, y además está mi maldita alergia. —Bueno, si tú lo crees, si piensas verdaderamente que un profesional te puede ayudar a salir del pozo, pues adelante, pero ya has ido a un montón de colegas tuyos, ¿no? ¿A quién vas a ir ahora? —He estado hablando con Elena y me la ha recomendado ella. Me ha dicho que no me darán medicamentos, pero que seguro que me irá muy bien. —Entonces será una buena profesional. Elena lo es. No te recomendaría a cualquiera. —¿Alguna vez te he dicho que te quiero mucho? —Me desmonté y empecé a llorar. —Últimamente nunca. Siempre tienes «cara de sargento semana». —Me abrazó. —Te quiero, cariño. Te agradezco que hayas intentado ayudarme y entenderme, y no te sientas culpable. Es algo mío, sólo mío, de mi vida... Tú no tienes la culpa. Esto no ha empezado ahora, es de antes de conocerte. Hace muchos años que voy trampeando el temporal y empeoro cada día. No quiero que nos arrase. Tú, la niña y yo nos merecemos una vida mejor. Quiero estar bien para poderos disfrutar más y haceros más felices. He de admitirlo, los hombres siempre consiguen sorprenderme, supongo que eso es lo mejor de estar con ellos. Cuando piensas que te van a comprender y a mimar y los esperas con los brazos abiertos, te estrellas porque ellos no están por la labor; y cuando crees que te van a soltar una bronca y no van a entender nada de lo que les dices, te los encuentras de un amable que hasta te confunden. Luis había conseguido quedarse conmigo... y yo que me esperaba la guerra y tenía toda la artillería preparada. ¡Qué mal me debía ver! La psicoanalista me cayó muy bien, mejor dicho, me hizo sentir bien. La verdad es que no me dio respuestas, pero me escuchó. No había medicamentos, ni flores, ni música, ni gimnasia relajante sólo palabras y silencios. Durante una larga temporada simplemente iba porque me escuchaba de una manera distinta a como lo hace el resto de la gente y eso me gustaba. No sabía muy bien en qué consistía el tratamiento, ni cómo funcionaba la curación, pero alguien me escuchaba y no me juzgaba como la gente conocida: ni me daba consejos como mi madre; ni me daba respuestas contundentes y tajantes como mi marido; ni me consolaba como alguna de mis amigas; ni me dejaba de hablar como otras; ni me atacaba como mi hermana, ni... Al contrario, me sentía en un lugar que sólo me pertenecía a mí, no tenía que compartirlo con nadie. Podía hablar como una cotorra, permanecer en silencio, llorar, gritar, quejarme, maldecir y después de todo eso, no sabía todavía por qué, me sentía aliviada. Cuando quedaba con Elena le preguntaba cómo podía estar segura de que aquello me iba a curar y ella sólo me respondía que tuviera paciencia: «Estás en buenas manos y poco a poco empezarás a saber muchas cosas de ti misma y a sentirte mucho mejor.» Yo confiaba en ella e hice bien: Elena no se equivocó. Durante una larga temporada lo mantuve en secreto: ¡Madre de Dios, cualquiera se lo decía a mi familia! Sólo pensarlo me daba vértigo: si hasta ese momento había sido sólo rara, ahora imagínate qué pasaría a ser. Y qué sucedería si se enteraba mi suegra: ¡su hijito del alma casado con una loca! Si he de serte sincera no sabía muy bien si por vergüenza, miedo a los comentarios y risitas o pena por mí misma... el caso es que callé. Suerte que tenía a Luis y a Elena y ellos me reconfortaban. En ocasiones, tus familiares, sean tus padres o tu pareja, pueden ofrecer cierta resistencia si decides pedir ayuda psicológica. Lo pueden vivir como una amenaza a vuestra relación o como una pérdida de intimidad, incluso temer que los vayas a dejar de lado y ya no les necesites. Al principio, suelen preguntarte de qué has hablado, en busca de datos que confirmen sus sospechas, y a medida que avanza el tratamiento pueden reaccionar de diferentes maneras: desde tranquilizarse al observar tu mejoría, con lo que aceptan e integran tu decisión, hasta, en los casos más difíciles, que aparezcan los celos, porque no terminan de entender por qué ellos no han sido capaces de conseguir ayudarte a pesar de su cariño y de apoyarte en los malos momentos. En cualquier caso lo mejor es hablar y comunicarles lo importante que es para ti que entiendan que no pretendes ni minusvalorarlos ni desplazarlos, sino que intentas comprender parcelas de tu vida que te permitan sentirte mejor contigo misma y mejorar vuestras relaciones. Además de esas dificultades tendrás que saber pasar de lo que se oye en la calle sobre los psicólogos: son comecocos, te sacan el dinero, no recetan ni aspirinas, no te dicen lo que tienes que hacer y no te resuelven nada... Total, una pérdida de tiempo. Y es que no queda del todo bien que las migrañas, las alergias, los trastornos menstruales, los dolores de estómago, las caídas repetidas, las contracturas cervicales, las palpitaciones, etcétera (no temas, no voy a reescribirte la lista), en algunas ocasiones sean por problemas del alma; queda mucho mejor que el mejor médico, la mejor clínica y el mejor medicamento te resuelvan tu enfermedad. Pero si eso no sucede, debes hacer caso de tus instintos y escuchar tu voz interior. III Mis primeros descubrimientos Una mañana conseguí permiso en la consulta para solucionar un sinfín de asuntos pendientes, de esos que vas acumulando, porque tu horario nunca te permite llegar a tiempo. Conseguí despertar a la enana, vestirla rápidamente, darle de desayunar y entregársela a su padre para que la llevara al parvulario. Y todo sin un grito. Fue el primer logro de aquel día. La primera duda fue si coger el coche o utilizar el metro. Si debía atravesar la ciudad de punta a punta y en varias direcciones, al final pasaría más rato bajo tierra que sobre ella, así que resolví conducir. Empecé por acercarme al hospital para recoger el resultado de unas pruebas de mi padre. Como era cuestión de minutos, no me metí en un aparcamiento; lo dejé en una esquinita donde no molestaba. La sorpresa no fue leer el resultado médico —todo bien, por cierto—, sino ver cómo la grúa arrastraba mi coche. Corrí para que me lo devolvieran y los de dentro, ciegos, sordos y mudos. Lo único que ven son los vehículos, a las personas creo que no nos tienen integradas en su esquema mental. Ni se inmutaron: como si no fuera con ellos, no sé si no me entendían, no me escuchaban o les importaba un comino la jugarreta que me estaban haciendo. Delante de mis narices se llevaron mi auto. Pataleé, grité y me alteré, para nada. Tuve que coger un taxi y seguirlos como si persiguiera a un enamorado que me acabara de abandonar. Deseé ser más grande y más fuerte que ellos para poderles pegar, deseé ser una rata para morderles, deseé no vivir en la civilización para insultarles y decirles todas las palabrotas que nos prohíben de niños. Cuando llegamos al depósito mi rabia e impotencia eran tan grandes que mi educación no pudo controlarlas. Mi rictus no fue precisamente de agradecimiento. Y además tenía que pagar la multa, el viajecito de mi coche colgado de la grúa y, por descontado, el taxi. ¡Casi nada! Me habían destrozado la mañana, el bolsillo y el buen humor. Pero debía ser una buena ciudadana, comportarme correctamente y darles la razón. Esa es nuestra cultura y así son nuestras normas sociales. Resueltos los dos primeros problemas del día, conseguí calmarme, o eso creí, para continuar con lo que me quedaba por hacer. El siguiente destino era el banco, donde te pagan y cobran lo que les da la gana, y si no te quejas te lo cobran todo: las tarjetas, los pluses, los extras y los intereses por cualquier operación. Si protestas, te tratan con tanta amabilidad que no llegas a saber si se han equivocado ellos o tú eres la impertinente y ruin por reclamar minucias. Al final resulta que por pedir lo que crees que es tuyo ¡te vuelves a sentir mal! Continué por el mercado y aquí terminó de colmarse el vaso. Desde la dependienta que no tiene ni idea y que para mover una mano le pide permiso a la otra mientras la cola va haciéndose cada vez más larga, hasta las señoras que exigen probar el embutido para ver si está en su punto, que lo piden de 50 en 50 gramos, hacen que cada 10 se los corten de una manera diferente, se los coloquen en recipientes que traen de su casa, y aprovechan ese tiempo para hacer terapia con la tendera y contarle su última pelea con el marido, la separación de su hijo, la muerte de la abuela o su intervención de prótesis de cadera para la cual estuvo tres años esperando. En la siguiente parada, me despisté porque no había casi nadie y no cogí el número rojo, si me descuido me paso el resto del día allí. Se me iban colando y colando, y cuando me quejé hasta la tendera se puso en mi contra. ¡Si no coges el numerito no te ven, te conviertes en transparente! Acabaron desesperándome. Me hubiera gustado decirle a la dependienta que «todo se tiene que aprender»; a la señora, que el mercado es para comprar no para contar sus penas, y que los numeritos rojos son para organizar un grupo de gente pero no cuatro personas. ¡Tampoco hay que pasarse! Pero me callé. Llegué a casa agotada y de malhumor. Me sentía descompuesta, la cabeza me estallaba y tenía ganas de llorar, patalear y chillar. ¿Por qué las pequeñas cosas son a veces tan complicadas? El portero me dio el siguiente sobresalto: «Ha llegado una carta certificada.» Hacienda me avisaba de que me había hecho una declaración paralela de la última que había presentado. ¿Qué había hecho yo para merecerme todo esto? Entré en casa, solté el bolso, el abrigo y caí derrumbada en una silla de la cocina con la mirada perdida... No quería ni podía ver nada. Después de un tiempo, no sé si fueron unos segundos o varios minutos, reaccioné y como era la hora de comer, intenté hacerlo, abrí y cerré la nevera una y otra vez sin saber realmente lo que buscaba. Me sentía completamente descolocada, desbordada por los sencillos recaditos y abatida, como si acabara de aterrizar de la guerra del Vietnam y no supiera qué hacer en mi nuevo destino. La cabeza me torturaba a martillazos. Esa misma tarde, en la consulta de Lucía, mi terapeuta, vomité todo el odio que había sentido por la mañana. A medida que ella escuchaba mis palabras, yo también empecé a hacerlo. Menuda sorpresa me llevé. Horas antes sólo había sido capaz de pensarlas, pero en vez de explotar me había quedado muda y la que finalmente estalló fue mi cabeza con una insoportable migraña. Ahora, de repente, salía por mi boca todo aquello y no eran precisamente lindeces; me asustaba escucharme. ¿Cómo había sido capaz de odiar de esa manera? ¡Con lo buena y simpática que era yo! Cada vez que pronunciaba una palabra que delataba mi furia o maldad, la terapeuta me la remarcaba para que me diera cuenta de que aquella también era yo. Toda la vida intentando ser agradable, correcta y educada y en un momento podía desbordarme una rabia que anulaba todos mis anteriores y estupendos propósitos. ¡Yo tenía dos caras!: una buena y una mala. Menudo hallazgo. No era precisamente halagador. No sé si me puse roja o me quedé blanca, pero noté un calor que me agobiaba. Vaya bochorno, por unos instantes me sentí ridícula y malvada. Si no me hubiera escuchado, no creería lo que había sido capaz de decir. Me volví a quedar muda. ¿Qué pensaría ahora Lucía de mí? Yo quería caerle bien. No era capaz de articular palabra alguna en voz alta, bastante tenía con hilvanar mis reflexiones. Debía encontrar rápidamente una justificación a las barbaridades que había dicho para volver a sentirme mínimamente en paz. Pero repasé toda la mañana y volvió a invadirme la furia. «Está claro que encima de todo lo que me habían hecho, no les iba a dar las gracias», solté. Respiré aliviada. Oí una voz que decía: «Continuaremos el próximo día.» Bruja y hada, todas tenemos dos papeles aun siendo un solo personaje. ¿Cuántas veces no nos asaltan pensamientos de enviar a alguien a «freír monas»; mandar a los niños al exilio; cambiarle la cerradura al marido; borrar del mapa al ex; ligarte o envenenar al jefe, dependiendo del momento; enmudecer a alguna compañera de por vida; engañar a Hacienda; no pagar las multas; patear a la vecina; colgarle el teléfono a tu madre; cambiar de suegra; insultar a tus hermanos y llorar de rabia e impotencia después? Sin embargo, hemos sido educadas por unos padres como deben ser y en buenos colegios, con normas bien limitadas, para quedar bien y ser corteses, comedidas, respetuosas y hasta razonables en los peores casos, aunque sólo sea para demostrar nuestra inteligencia y superioridad. Cada una de nosotras somos muchas dos a la vez: una por fuera y otra por dentro; una, la que desea y otra, la que frena o acelera los deseos; una, la que quiere hacer lo prohibido y otra, la voz de la conciencia que le recuerda lo que sólo está permitido; una la que piensa y otra la que hace; una la que sufre y otra la que goza; una la que quiere ser buena y otra, la que muchas veces es mala aun sin querer; una la que ama y otra la que odia; una muy simpática y la otra, la antipatía personificada; una, la generosa y espléndida con ella y otra, la tacañona con los demás (o viceversa); una, la perfecta y otra, la que no soporta las virtudes de los otros; una, la permisiva y otra, la intransigente... y así sucesivamente. ¿Se entiende ahora mejor que somos dos: la buena y la mala? Y además estamos casi siempre en contradicción con nosotras mismas. Esta es nuestra eterna batalla: pensar una cosa y, a veces (o la mayoría), hacer o decir otra. Por nuestro bien, esas partes nuestras, buena y mala, tienen que reconocerse y encontrar el equilibrio para que puedan vivir en paz. Debemos saber que existen, que forman parte de nosotras. Negar la existencia de la mala no nos conducirá a conocernos mejor, sino a esconder algo nuestro con lo que debemos aprender a convivir (para que no nos juegue malas pasadas). El pensamiento es lo único completamente libre, en lo que nada ni nadie puede entrar, es absolutamente nuestro. Podemos pensar cualquier barbaridad, estupidez, impertinencia, guarrada, fechoría, idiotez, cosa absurda, genialidad, maldad, grosería, crueldad o bondad. ¡Lo que queramos! Nadie nunca lo sabrá. Quien sí lo ha de saber eres tú. Y has de permitírtelo. Sólo faltaría que tú misma te engañaras. Es nuestro interior, lo más íntimo, lo único que nos pertenece totalmente, y por suerte no somos transparentes. Seguro que te haces una idea de cómo este carrusel de emociones, pensamientos, sentimientos y hechos puede repercutir en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Caminante no hay camino se hace camino al andar. ANTONIO MACHADO Algo andaba mal, era evidente que yo no sabía ni cómo andaba. De hecho, apenas sabía andar. Pero quería aprender. Poco a poco, empecé a entender que parte de mis sufrimientos y mis males se debían a que yo estaba la mayor parte del tiempo en lucha conmigo misma. • -Mis ambivalencias. Era un infierno tomar decisiones. Decidiera lo que decidiera siempre acababa sintiéndome mal por no haber hecho lo contrario. Desde un cambio de trabajo, hasta comprarme un vestido se convertía en una pesadilla, que duraba días y días. • -Mis inseguridades. Siempre todo en duda. ¿Qué me sucederá si hago tal cosa? ¿Y si no la hago? El temor de hacerlo todo mal siempre me acompañaba y así ¡no se puede vivir! La inseguridad me provocaba desconfianza en mí misma. • -Mis agresividades, que trataba de enmascarar y maquillar continuamente para que mi papel de buena no se pusiera en tela de juicio. Podía llegar a decir cosas insolentes con una palabra de cariño detrás para adornar mi atrevimiento, o envolver mi orgullo y superioridad con una voz de niñita y carita de siete años que impedía que me devolvieran la agresividad que desataba en los otros. • -Mis miedos, de los que no era ni consciente (mi educación no me había permitido tenerlos). No queda nada bien decir que no esquías porque tienes pánico a bajar por una montaña blanca, rozando el cielo azul. ¿Y si acabas en el cielo? Simplemente no esquiaba, pero ¿yo, miedo?, ¡qué va! Y si no los tenía: ¿cómo iba a aprender a vivir con ellos o a solucionarlos? Cuántos miedos enmascaramos, permitiéndoles que se adueñen de nuestro destino. • -Mis pensamientos, que ya te he explicado algunas veces no eran tan encantadores como mi otro yo hubiera deseado. • -Mis envidias, unas sanas y otras no tanto. Cuando miras a otra mujer y piensas: ¿Qué tendrá ella que yo no tenga? Entonces, puedes hacer dos cosas: admirarla, entenderla e intentar descubrir su secreto o admirarla y envidiarla sin poder entender por qué ella ha sido capaz de conseguir algo que tú todavía no has logrado. Ya lo decía mi abuela: «Niña, la envidia y los celos no son buenos consejeros.» • -Mis odios y rencores (aunque hay un mandamiento que los prohíbe) estaban también ahí. ¿Acaso no había odiado a los de la grúa, a los del banco y a las del mercado? Cuando no le tocaba a Luis, a mi hermana Julia, a mi madre o a quien fuera. • -Mis culpabilidades. Por ser una mala hija, una mala esposa, una mala madre, una mala amiga, una mala hermana... Para no sentirme culpable inconscientemente les obedecía, no les contradecía o me mostraba demasiado permisiva, porque si no acababa peleándome con todos y sintiéndome muy mala. Todas llevamos dentro una niña a la que tenemos que recuperar. Es indispensable para poder entender a la mujer que somos ahora. Intenta recordarla. ¿Qué es lo primero que te ha venido a la mente? Continúa leyendo y luego piensa en ello. En nuestra infancia, cada una de nosotras, ante una orden, contradicción o negativa de nuestros padres, adoptamos diferentes maneras de castigarlos a ellos o, a veces, a nosotras mismas. ¿Y cómo se puede castigar a unos padres? Es probable que cada una de nosotras encontrara la forma de hacer lo que menos les gustaba y más odiaban o criticaban en otros niños. Algunas dejábamos de hablar o tartamudeábamos; otras llorábamos y gritábamos sin parar; otras nos sentábamos en una esquina y como si no existiéramos; otras nos tirábamos al suelo y montábamos pataletas; otras nos encerrábamos y no queríamos salir de nuestro escondite; otras no aprendíamos en el colegio; otras no comíamos o comíamos en exceso; otras teníamos mil miedos y no soportábamos alejarnos de mamá o papá; otras tirábamos todo lo que encontrábamos a nuestro paso (juguetes, jarrones...); otras éramos y seguimos siendo unas testarudas de cuidado; otras no nos relacionábamos ni jugábamos con nadie; otras nos pasamos la infancia enfermando con todas las itis que encontrábamos a nuestro paso (amigdalitis, otitis, faringitis...) y un largo etcétera. Pero también las había modélicas, que en lugar de rebelarse tan directa y agresivamente lo hacían más discreta, inconsciente y sibilinamente. Posiblemente fueran las hijas perfectas, educadas, estudiosas, amables, alegres y correctas para orgullo de sus padres. Pero ¿no es esa otra forma de castigo y de autoexigencia? Porque ¿qué niña en un momento u otro no le gusta desobedecer y hacer a su antojo? Aceptar continuamente las órdenes y deseos de los padres, exige un sometimiento que podríamos considerar casi como un castigo que ella misma se impone. Párate a pensar un poco. ¿Qué sentías cuando sacabas de sus casillas a tus padres? Contenta y culpable a la vez. Sí, así de complicado es nuestro funcionamiento. Ante una negativa paterna o materna, la rabia, la ira, el odio y la agresividad, en fin «la mala leche», hacen su aparición. Si la sacamos, los castigamos a ellos, y a su vez nos ganamos un castigo. Después vienen los remordimientos de mala hija y nos sentimos tremendamente culpables. Acto seguido, intentamos ser buenísimas para compensar nuestro malestar interior, o sea la angustia, y que nos perdonen. Parece una contradicción y es una contradicción, pero ¿no se ha dicho siempre que el amor y el odio son las dos caras de la misma moneda? Pegaditos, pegaditos. Naturalmente esos arrebatos infantiles se quedan en la niñez, pero sigue pensando conmigo: ¿cuántos de tus comportamientos actuales no tienen algo o mucho que ver con aquellos que tuviste siendo una enana? No te corresponde como adulta que ante una orden de tu jefe, un capricho que no puedes conseguir o una conversación en la cual no eres la más importante, te tires al suelo y montes una pataleta. Pero ¿acaso no son lo mismo los pensamientos, los gestos, las miradas o los gritos que algunas veces le tiras a tu jefe o a tu novio o a tu marido o a tus hijos o a tus padres o a tus...? En estas ocasiones no son nuestros padres quienes nos pueden castigar. Son otras personas quienes lo pueden hacer. Estos castigos no son la bofetada de la infancia, ahora la bofetada puede ser un cambio a peor de tu puesto de trabajo, o el abandono de una amiga, o la guerra de San Quintín con tu marido, o perder a tu novio o tu castigo particular contigo misma: la cefalea, el dolor de estómago, la ansiedad, la taquicardia... Y puede ocurrir que no sea así, y que seas buenísima con todos ellos, porque de pequeña tú fuiste la buena y la obediente de la familia, la niña modelo, lo cual no impide que tus pensamientos te traicionen y ante lo insoportable que se te hace ser mala o portarte mal, te castigues tú misma. Este era en parte mi caso, o sea, el de Laura. Los castigos no siempre vienen de los demás o del exterior, somos nosotras mismas las que inconscientemente nos los proporcionamos entrando en disparidad, en contrariedad, en conflicto y sufriendo. Es nuestra guerra interior. ¿Te acuerdas de la comida de Navidad? Laura quería ser la más guapa, la más simpática, la más estupenda, la más inteligente, la más bondadosa, la más generosa... ¡La mejor! Pero ¿quién es así al ciento por ciento? Y menos cuando no recibes lo que esperas a cambio de tanta bondad. Al final ya sabes lo que pasó: ella los hubiera echado a todos diciéndoles que eran unos cretinos desagradecidos pero su buena educación sólo le permitió enmudecer... y enfermar. Cuando acudí a la siguiente sesión de terapia, yo ya daba por zanjado el tema de los altercados. Tenía claro que no daban para más. Son cosas que suceden habitualmente y, como dicen los hombres, no hay que darles tantas vueltas. La conclusión era evidente: yo tenía razón, ¡pobre de mí!, menuda mañana me habían dado. Durante un instante de silencio, no sabía por dónde empezar, Lucía me preguntó: —¿Crees que existe alguna relación entre lo que sentiste durante la comida de Navidad y lo que sentiste el último día? Me quedé en blanco y pensé: «¿A qué viene ahora recordar aquella comida?» Pero rebobiné hasta aquella inolvidable fiesta en busca de todas las sensaciones. Sin apenas buscar las palabras, me encontré diciendo: —Me sentí atacada. —Atacada —repitió. —Sí, como si todos estuvieran en mi contra, como si se unieran para fastidiarme. Y la otra mañana igual, es como si todas esas personas hubieran planeado atacarme y hacerme sentir fatal. —Reflexioné unos minutos y seguí—: Yo no creo que los demás siempre quieran hacerme sentir mal, pero en la mayoría de las ocasiones lo consiguen, yo soy muy sensible y por eso lo vivo tan mal. —¿Qué significa para ti la palabra atacada? —No entiendo. ¿Qué quieres decir? No contestó. Me sentí incómoda y un poco tonta. No sabía qué responder. Al final, me oí diciendo: —Pues ata, de atar y atada. Sí, así precisamente, como si me ataran y tuviera que defenderme. Claro luego mi hermana me dice que siempre estoy a la defensiva. No es verdad, son los demás que me juegan malas pasadas. —Defensa. ¿Qué se te ocurre con esa palabra? —Pues las defensas, defender en la guerra, yo me defiendo y... Me cortó: —Seguiremos hablando de ello en nuestra próxima cita. Me pasé varias horas ensimismada: seguro que ella sabía algo que yo no conseguía averiguar. Justo va y se acaba el tiempo en ese momento. Qué inoportuna, podría haber prolongado un poco la sesión. Al fin y al cabo voy para que me ayude, yo sola no lo voy a conseguir, si no me quedaría en mi casa y listo. ¿Por qué lo habrá hecho? A lo mejor el día anterior dije tantas palabrotas y con tanto odio, que ahora está enfadada conmigo. ¡Como todo el mundo! No sé por qué siempre acaban todos en mi contra. ¡Si no les hago nada! Es lógico tener sentimientos contradictorios durante una terapia. Unos días yo salía aliviada y encantada, pues los descubrimientos acerca de mis sentimientos y sensaciones sobre las cosas más cotidianas siempre me dejaban estupefacta y me preguntaba: ¿cómo es posible que antes no me diera cuenta? Otros días la sensación era muy distinta y me volvían a asaltar mentalmente los razonamientos de los demás: los psicólogos te comen el coco, te sacan el dinero y no te curan... Entonces yo intentaba sentir, sólo sentir y de repente algo me decía que debía seguir. Ahora que soy terapeuta sé que lo que hizo Lucía, es decir, acortar la sesión, era lógico. Estas no siempre se acaban coincidiendo con el tiempo pactado, sino que se cortan o no en función de las palabras o el silencio del momento, para conseguir que tenga un determinado efecto en el inconsciente y se pueda continuar tirando del hilo en la próxima cita. El objetivo es que durante el tiempo que pasa entre sesión y sesión nuestra mente consiga reaccionar, retroceder y recordar, permitiendo que afloren sentimientos y pensamientos reprimidos, o que se bloquee y olvide lo comentado. Suceda lo que suceda, todo es importante para avanzar. Las sensaciones que tuve al salir de la consulta no tienen por qué parecerse a las de otra persona. Cada terapia es absolutamente individual y cada uno de los actos o pensamientos de una persona la definen a ella y sólo a ella. El terapeuta está para ayudarle a descubrir todo eso y sus significados. En mi caso, mis pensamientos definían mi forma de ir por la vida: «Ella no me quiere, no me ayuda, está en contra mía.» Se tratara de quien se tratara automáticamente fantaseaba con que todo el mundo estaba en mi contra y me ponía a la defensiva. Es decir, esos eran parte de mis miedos y mis fantasmas. Ahora los estaba proyectando en la nueva persona que había entrado en mi película: Lucía. Los días siguientes fueron una constante sucesión de imágenes de ocasiones en las que me había sentido atacada. Recuerdo perfectamente el momento en que me di cuenta de que una de mis formas de defenderme era enmudecer. Era por la tarde, observaba a Mónica mientras jugaba con su muñeco favorito. Le prodigaba afectos. Cuando, de repente, al no poder calzarle empezó a reñirle en su media lengua. Había pasado del amor al odio en fracción de segundos, porque se sentía impotente. Y entonces me vi a mí misma de pequeña. Yo jamás hice algo así. Yo era todo lo contrario, era incapaz de liberar mi ira, igual que no lo puedo hacer ahora. Y, una vez más, recordé la dichosa comida de Navidad, lo mal que me sentí y lo callada que me quedé. Feliz por mi pequeño gran hallazgo, volví a la realidad: «Vendrá Luis, la niña sin bañar y la cena sin preparar, yo en la luna de Valencia y discusión al canto. Más vale que me espabile. Mónica es un encanto, la dejo en la bañera que juegue un ratito y, por una vez, prepararé algo diferente. Pero con lo desastre que soy, ¿le gustará a Luis? Sí, él en eso es como mi padre, nunca se queja.» Me puse manos a la obra y, supongo que porque estaba contenta, me sentí capaz de improvisar algo. Hasta me puse un delantal. —¡Hola, cariño! He llegado. Mmm, qué bien huele. ¿Dónde estás? ¿Me oyes? ¿Qué hace la niña sola en la bañera? —Sólo era un segundo, te lo aseguro, ¡sólo un segundo! —¡Ah! Estás cocinando. ¿Tú cocinando? Y con delantal. ¿Quién viene a cenar? —Por favor ayúdame, ayúdame... La niña: hay que sacarla del agua, vestirla y darle su sopa. Yo estoy haciendo malabarismos, no sé si conseguiremos cenar. —Segurísimo, con el olor que hay en toda la casa... No sé qué estás preparando, pero hoy te saldrá buenísimo. Puedo preguntar siiiiin que te ofendas a qué se debe que hayas decidido encender el fuego y preparar algo calentito. ¿Se han acabado las latas? —Ves cómo tú tampoco confías en mí, intento sorprenderte y... —Y vaya si me has sorprendido, por una noche no cenaremos ensalada de atún y fruta. —¿Qué pasa, que no te gusta? —No he dicho eso. —Nooo, ¡qué va! ¿Pues sabes lo que te digo? Que hagas tú algo mejor. —Laura, yo llego cansado y me como lo que sea, pero broncas no, ¡por favor! —Dices que estás harto, que soy un desastre y siempre comemos lo mismo, pero es sanísimo. Algún día me lo agradecerás. —No saques las cosas de contexto, he empezado por decir que olía de maravilla. —Claro y guaseándote por encontrarme cocinando, ¿o ahora me vas a decir que no? ¿Por qué siempre me atacas? —Mira, no estoy atacándote, estoy de tu parte y me comeré lo que me pongas. Siempre lo he hecho, ¿no?, y siempre te defiendo cuando los demás se mofan y dicen que tu enemistad con las sartenes no tiene arreglo. Me quedé en silencio y regresé mentalmente a la última sesión y a todas las reflexiones de esa misma tarde. Luis siempre había estado de mi lado: ¿por qué a la mínima le acusaba de burlarse de mí o atacarme? ¡Y reaccioné!: —Tienes razón Luis, tienes toda la razón. Se me acercó y me tocó la frente: —¿Tienes fiebre? —Yo, ¿por qué? —Porque nunca antes me habías dado la razón tan fácilmente. —No, antes no veía algunas cosas que ahora empiezo a ver de otra manera. Me sentía feliz, Luis había agradecido tanto que no me comportara como en otras ocasiones; se lo leí en los ojos. Yo continuaba sin entender el mecanismo, pero los resultados me empezaban a parecer fascinantes. Para explicarte la sensación que tuve en ese momento, recuperaré un párrafo de una carta que le escribí a un amigo: «Es como si todos estos años hubiera llevado unos cristales oscuros que me dificultaran ver. Ahora, no sé por qué, empiezan a aclararse, y veo más nítido, y aunque te parezca absurdo, siendo las mismas, las cosas se ven diferentes.» Fíjate en lo ocurrido. Yo, Laura, consigo reconocer conscientemente mis reacciones incontroladas y, por tanto, en ese momento puedo detenerme y darle la vuelta o cortar la conversación. Identificar esos sentimientos que tanto daño pueden hacernos comporta muchos beneficios y evita muchas guerras. En el momento en que no quedo atrapada por la sensación «todos están en mi contra» no tengo que seguir defendiéndome. Fin de la discusión. Hace apenas unos días, la cena hubiera quedado completamente quemada pero no por el fuego, sino por la bronca de los protagonistas. —El otro día cuando me marché de aquí, pensé que no me habías querido ayudar a descifrar la palabra defensa y por eso habías dado por concluida la sesión. Después sentí que tú, como todos los demás, estabas en mi contra. Pero ahora creo que estoy un poco equivocada. —¿Se te ha ocurrido algo sobre la palabra defensa? —Pues... pensé y pensé y creo que me quedo muda cuando me empiezo a agobiar. Recordé la comida de Navidad. Me sentí, tan pequeñita, tan descolocada, tan fuera de lugar, tan atacada, que me quedé muda. Con tanta alergia con que lo preparé todo. ¡Ay, qué lapsus!, quería decir alegría. No le contesté ni a mi madre, y mira que se pasó un rato largo. Y después de todo aquello empezó la alergia y los granos y, según el médico, mis defensas estaban alteradas. —¿En qué se parecen las palabras alergia y alegría? Me sentía imbécil, como si no acertara a decir lo correcto. Me sentía otra vez pequeñita. Lucía me bajó de la nube: —¿Por dónde vas? —No entiendo lo que me has preguntado, me he vuelto a perder. —Pues vamos a ver si te encuentras. —¿Es un chiste o me hablas en serio? Porque necesito encontrarme más que nunca. —Fin de la sesión. Otra vez salí trastocada por lo ocurrido: ¿por qué me parecía tan difícil seguirle el hilo? ¿Qué relación tienen la alergia y la alegría? Me decía: Laura, has conseguido hacer una carrera universitaria y eres incapaz de responder a una pregunta tan tonta y encontrar el camino. ¿Por qué siempre acabas perdida? El lapsus es un mecanismo del inconsciente para darnos pistas de nuestro otro yo. En mi caso la alergia y la alegría estaban muy unidas. ¿Te has dado cuenta de que ambas palabras tienen las mismas letras? Ale-­‐g-­‐r-­‐ía y Ale-­‐r-­‐g-­‐ia. Basta un mínimo intercambio entre ellas para que se produzca un gran cambio. Esa tarde no trabajaba y no podía salir porque Mónica tenía fiebre y no me apetecía dejarla con la canguro. Así que invité a Elena a tomar un café. Me apetecía enormemente hablar con ella y contarle mis progresos; era con la única con la que podía comentar lo de Lucía. —Esta niña está cada día más guapa. Es igual que tu padre y Luis. —¡Será simpática la chica! Yo cargo con el embarazo, el parto y la lactancia y luego resulta que se parece a los demás. Bueno, de todas formas lo prefiero. Así no tendrá que sufrir por ser regordeta como yo; mi padre de joven era guapísimo. Y vosotros, ¿cuándo os animáis? —Bueno, todavía no me apetece ser madre, ya veré más adelante. ¿Qué tal el trabajo? —Bastante bien, aunque hay días que lo paso fatal. —¿Y qué tal con tus amigos, los de la grúa, los del banco y los del mercado? —¿A ti qué mosca te ha picado hoy? —Ay, chica, ¡qué susceptible! Era broma. Va, venga, cuéntame cómo te va con Lucía. —De momento, creo que bien. La otra noche me libré de una buena con Luis. Creo que por primera vez fui capaz de cortar una discusión antes de empezarla. Lo más asombroso fue su cara de alucine, pensó que estaba enferma. Resulta que acabo de descubrir que voy por la vida defendiéndome. ¿Te acuerdas del disgusto que me dio mi familia en Navidad y de lo de la grúa y todo lo demás? Acabé derrotada. —No me extraña. Tanto defenderte tanto defenderte, que al final acabas derrotada. —No te entiendo, ¿qué quieres decir? —Sí, mujer, si tú te defiendes es porque sientes que alguien te ataca, ¿no? —Sí, justo, hasta ahí he llegado. —Pues lo que intento decirte es que parece que vivas en permanente estado de guerra. —¿Cómo dices? Vuelve a repetirlo. —¿No me contaste tú, cuando lo de tus ataques de alergia, que sentías no sé qué de la guerra y que tú misma eras el enemigo? ¿Te acuerdas? Sí, mujer, aquel día que me explicaste lo de las defensas. —¡Ya está! Elena, eres un cielo; acabas de darme la pieza del puzzle que me faltaba. —Ahora soy yo la que no entiende nada. —No te preocupes, en el próximo café casi seguro que te lo aclaro todo. —Oye, Laura, ¿te apetecería que te avise cuando en mi institución organicen algún curso o haya alguna charla interesante? —¿Sobre qué? —Pues sobre cosas como estas, cosas de la vida y sus porqués. —Bueno, tú dímelo, y si tengo tiempo voy, y así de paso nos vemos y te voy comentando. Aquella conversación con Elena, me tuvo emocionalmente entretenida varias tardes más. Acudí a mi siguiente sesión contentísima, sintiéndome mucho más lista. Por una vez, me sentía vencedora. —Estos días he estado pensando mucho en las defensas. Creo que mi cuerpo por dentro está haciendo lo mismo que mi alma: se defiende y, por eso, mi sistema defensivo se alteró. Lo que no entiendo es que si yo no ataco a nadie... ¡son los demás los que me atacan a mí!, ¿por qué mi cuerpo reacciona en contra mío? —¿Tú no atacas a nadie? —Pues no. Son los otros los que me hacen daño. —Volvamos a la grúa, al banco y al mercado. ¿Acaso dejaste el coche bien aparcado? ¿Por qué te enfadaste tanto con los del banco, cuando fueron amables contigo? y ¿por qué no cogiste el número rojo en la cola del mercado? —Pues, el coche, porque era un momentito y el número porque no había mucha gente. —Pero sabías, por ejemplo, que el coche estaba mal aparcado. —Sí, pero... —Dios, cuánto me costaba reconocer que en el fondo era verdad—. Bueno, ya sé que no está demasiado bien todo lo que hice, pero los demás se cebaron conmigo. Nada más decir eso, me volví a sentir pequeñita. —Sí, los demás se cebaron contigo ¡y tú con ellos! ¿Me explico? Hay una parte tuya, como ya descubriste, que se defiende incluso antes de ser atacada y hay otra parte de ti que busca ser atacada, que provoca situaciones para sentirse atacada. ¿Lo entiendes? —No mucho, la verdad. —Tú crees que esta vida es un campo de batalla, en el que la relación con los demás se basa en ataques y defensas. Hay momentos o situaciones en los cuales eres o te sientes atacada y otras veces hay una parte de ti, inconsciente, que busca que la ataquen. O sea, dejando el coche mal aparcado ¿no esperarías un premio? O en el banco, si no recuerdo mal, eras tú quien iba a atacarles a ellos y cuando respondieron con amabilidad, lejos de sentirte bien te sentó fatal, ¿por qué? —Pues no lo sé, me extrañó muchísimo que fueran tan excesivamente amables y pensé que había gato encerrado. —¿Lo ves? No dejas ninguna posibilidad de tregua. Comencé a ir a charlas, cursos y seminarios sobre cómo somos los humanos y nuestras formas de comportamiento. Cada vez me gustaba más el psicoanálisis. Muchas veces no entendía nada, me parecía otro lenguaje muy diferente al que yo estaba acostumbrada por mi profesión, pero luego Elena, con un café, me animaba aclarándome todo aquello, poniéndome a mí o a sí misma como ejemplo. Ella me traducía cosas que necesitaba entender, al igual que yo como médico lo hacía con mis pacientes. Un día entró en mi consulta un hombre alto, fuerte, de unos cuarenta y tantos y me pidió una batería de recetas: eran medicamentos para el corazón. Como me pareció muy joven, le pregunté qué había sucedido. —Un infarto, hace dos meses. —Es usted muy joven, ¿cómo ha sido? —Ya sabe, doctora, ustedes le echan la culpa al tabaco, al alcohol, al estrés, al malcomer, todo eso. Pero, si le digo la verdad, yo creo que esa es la salida fácil. Ustedes todo lo arreglan con un «deje de fumar, no beba, coma mejor, haga ejercicio», pero creo que los tiros no van por ahí. En realidad, pienso que la culpa la ha tenido mi trabajo. Verá, monté una empresa hace unos años y se fue al garete. Ahora, después de muchos problemas, estoy en el paro. Durante los últimos dos años he sufrido mucho y las cosas acaban por pasar factura. A mi mujer, para no asustarla, no le podía contar nada; ella se deprime y eso hubiera aumentado mis problemas. Preferí callar. Me lo tragué todo yo solo, engordé veinte kilos, fumaba mucho y, en fin, con tanto sufrimiento, no hay corazón que aguante. ¿Sabe?, a mi padre le ocurrió algo parecido y a la segunda ya no lo contó. ¿Qué opina, doctora? —Lo que le ocurrió a su padre no tiene por qué sucederle a usted. Ya verá cómo, si se cuida, no tendrá más crisis. No se preocupe e intente tomarse la vida con más calma. Yo sabía que eran frases hechas, pero no encontré otras mejores. ¿Qué otra cosa le podría haber dicho? Yo, que elegí ser médico para curar o ayudar a sentirse bien a los demás, me descubría repitiendo los típicos tópicos que a mí me molestaban tanto porque no solucionaban nada. Aquel hombre estaba sufriendo. Y yo no sabía cómo ayudarle. Le dejé hablar, escuchándole en silencio. Cuando terminó de desahogarse, le extendí las recetas e intenté animarle: —Bueno, ahora tiene que pensar que está bien y que lo va a continuar estando. Tiene que cuidarse y verá cómo no pasa nada. Propio de mí, estuve toda la semana dándole vueltas a lo sucedido. Pensando y pensando. Siempre ha sido mi deporte favorito, salvo cuando terminaba en una gran migraña. Sin embargo, esta vez tuve suerte, pude estar más tiempo «dándole al coco», buscando soluciones y sin dolores de cabeza. ¡Aleluya! Le conté a Lucía cuánto me había impresionado la sinceridad de aquel paciente. Me había sorprendido que fuera capaz de darse cuenta de que el tabaco y el café podían no ser los únicos causantes de su infarto. Es difícil encontrar a personas, sobre todo hombres, que reconozcan su miedo o su sufrimiento y además lo relacionen con su enfermedad. —Aunque yo era la doctora, me volví a sentir muy pequeñita. Me hubiera gustado tener más soluciones, poderle aliviar la angustia y, sin embargo, no pude hacer nada. —¿Cómo que no pudiste hacer nada? —No. —¿No le diste sus medicamentos? —Bueno, ya ves. —¿No le escuchaste? —Sí, pero no le di soluciones. —¿Por qué se las debías dar? —Porque soy médico. —Sí, pero no Dios. Tú no lo puedes solucionar todo. —Ya lo sé, pero me siento fatal. —Tú le escuchaste y, si no recuerdo mal, él te comentó que no podía hablar ni con su mujer. —Sí, es verdad. Es cierto, pensé: si a mí me alivia hablar y notar que me escuchan, a lo mejor a él también. Creo que por primera vez pude pararme a escuchar sin sentirme atacada, esa debió de ser la razón. —¡Claro! Creo que mis defensas empiezan a estar mejor, pues con él no me sentí atacada y eso que se cargó casi todas las teorías del tabaco y el alcohol y lo demás. En otro momento le hubiera soltado un mitin sobre los efectos del humo en las coronarias y de la bebida en el hígado, pero esta vez fue diferente: no lo sentí como un ataque a la profesión ni a mí. Le escuché su dolor. No me defendí. Salí contenta, pero me duró poco. Los días que siguieron y sin saber por qué, empecé a agobiarme. Ya no me veía como una pobre indefensa frente a los demás, grandes y perfectos, y empezaba a encontrar mi camino, pero aun así ¿por qué me aparecía el agobio? Una noche no podía conciliar el sueño y me empecé a encontrar fatal. En mi cabeza se sucedían los pensamientos, a cada cual más angustioso. Empecé con el trabajo: «Te echarán. Cualquier día de estos, te equivocarás con algún enfermo» y así sin poder parar. Cuando intenté controlarme —«Laura, estás loca. ¿Cómo se te ocurren semejantes barbaridades?»—, no tardó ni medio segundo en aparecer la siguiente preocupación: «Luis te abandonará. Claro, ¡cómo le tratas tan mal! Seguro que se fija en otra.» Y cuando acabé con él, le tocó el turno a la niña: «Se caerá y se romperá la crisma, se pondrá enferma, la atropellará un coche» y así hasta que me quedé dormida. Al despertarme seguía agobiada y con la impresión de no haber pegado ojo en toda la noche. Sin embargo, había soñado y ¡qué sueño tan raro! Por la tarde, cuando acudí a mi sesión, le conté a Lucía lo de aquellas ideas repetitivas y claustrofóbicas y después mi sueño: —Yo escribía muchas palabras y frases inconexas, las mismas en las que pensaba antes de quedarme dormida. Luego intentaba ordenarlas y meterlas en cajoncitos que después organizaba formando montañas vacías. Al final del sueño, medio despierta medio dormida, seguía muy agobiada. Cuando me quedé en silencio, Lucía me preguntó: —¿Qué te sugiere la palabra agobio? A estas alturas yo ya había aprendido lo revelador que resulta asociar libremente las palabras con lo primero que se te viene a la mente. Así que respondí: —Miedo, angustia, y con la palabra ago, hago, de hacer y bio, vio, de ver. O sea: Hago ver. —¿Y los cajoncitos? —Pues, lo único que se me ocurre es que guardaba todas esas palabras. Yo siempre he sido muy ordenada. Ayer por la tarde estuve ordenando los cajones de la ropa de la niña. —¿Y las montañas? —Pues, eran montañas, pero de no sé qué. La verdad es que no se me ocurre nada, porque hacía montañas de nada. No lo entiendo muy bien. —¿Qué crees que significa este sueño? —Al principio me pareció absurdo, pero ahora creo que tiene cierto sentido. Tiene que ver conmigo: me siento capaz de poner en orden algunas de mis ideas, consigo ver algo más claro. Cosas que antes no entendía o no veía y me superaban, ahora se colocan en su sitio. ¡Eso es! ¡En los cajoncitos! —¿Y las montañas de nada? —Pues... Uf... No sé. Silencio. Vi a mamá y a papá peleándose. —Ya está, ya está, ya lo tengo. Es mi padre. —¿Qué quieres decir? —Cuando en casa habían broncas, mi madre montaba tales números que daba miedo. Todo lo que te diga es poco. Y entonces él le decía: «En lugar de facilitarnos la vida, eres la reina del melodrama. Consigues hacer montañas de nada.» Igual es eso, igual yo hago lo mismo que mi madre. Tras la última sesión me sentía feliz por haber sido capaz de ayudar a un paciente escuchándole de verdad. Notaba que yo estaba cambiando para bien y, sin embargo, aun así, me puse fatal. No sé, es como si la alegría no la pudiera disfrutar. Enseguida pasa algo o yo pienso algo que me vuelve a sumergir en un estado de angustia, y a veces es una verdadera tontería. Quizá yo también hago montañas de nada... Este sueño, que cuando lo descifré hizo que me sintiera como en el cielo y la más lista del mundo, siempre lo recordaré. En la vida suelen aparecer sueños que nos pueden dar pistas del momento que atravesamos. En mi caso, estaban aflorando mis deseos de ver, junto con el agobio y el miedo que eso produce. Esas eran las montañas de nada del sueño. Las montañas son las resistencias o defensas que habitualmente ponemos para evitar penetrar en nuestro dolor, o sea, para no ver. Socavar y romper las defensas es un trabajo difícil pero gratificante, pues aprender a reconocerlas y ponerles palabras traduce el agobio en alivio. IV La caída de la máscara (¿Recuerdas la canción de Ricky Martin «Un, dos, tres, un pasito pa’lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa’trás»? Tengo que confesarte que la escribió pensando en mí. Pero también he de admitir que a veces le era un poco desleal y caminaba dos o tres pasitos pa’lante y sólo un pasito pa’trás. ¡Bien! ¡Conseguía avanzar!) Eran las cuatro de la tarde y estaba acabando de arreglarme. Había quedado con Clara, la única amiga del grupo que todavía estaba (y está) soltera. Clara de nombre y con las ideas claras, siempre apostó por la independencia y la soledad. Procede de una familia de multitud de hermanos, ocho (no los conozco a todos), y ella fue la pequeña, la inesperada y además casi le cuesta la vida a su madre. Este es el primer recuerdo claro que Clara tiene de cómo vino al mundo. Su madre, a través de los años, siempre le ha ido recordando — eso sí, con palabras agradables— que ya había acabado de criar a los mayores cuando sin buscarlo se encontró de nuevo encinta; que si el suyo fue el peor embarazo; que si el parto fue horroroso, pero estupendo —«casi me muero desangrada, pero tú estabas bien»—; que ya eran un poco mayores para empezar a criar de nuevo, pero lo hicieron con una gran alegría... y así sucesivamente. En fin, que la vida de Clara no estaba, ni por asomo, tan clara. Siempre que nos reunimos y sale el tema de los hombres y los hijos, Clara no puede evitar inconscientemente retroceder en el tiempo. El discurso completamente ambiguo de su madre (¿la deseó o no la deseó? Y ahora, ¿la quería o no la quería), el silencio de su padre, y la diferencia de edad y el pasotismo de sus hermanos consiguieron que Clara creciera con unos padres sin energías y descolgada del resto de la camada. Y así es como era su vida, descolgada y sin energías. Clara siempre defendía a ultranza la emancipación femenina, el ascenso profesional, la independencia respecto a los hombres, argumentando que todas las que estábamos casadas teníamos el doble de trabajo, habíamos perdido libertad y encima no éramos tan felices como decíamos. El tema de los hijos lo pasaba siempre por alto, tratando de no inmutarse lo más mínimo. Decía: «Los niños te alteran la vida, dejas de hacer lo que te gusta, son una responsabilidad gordísima y luego no te agradecen nada.» Y siempre terminaba las conversaciones preguntándonos: «¿Qué se consigue teniendo hijos? ¿Qué se consigue viviendo con un pesado al que le haces de chacha y encima te controla todo el día?» Si la escuchabas sin pararte a reflexionar, era totalmente convincente. En algunos momentos, a mí y a las demás sus fabulosas y racionales teorías nos habían hecho dudar de nuestras decisiones. Envidiábamos su privilegiada situación, sobre todo cuando nosotras íbamos todo el día de cráneo con los bebés, el trabajo, la casa, los maridos y todo lo que me callo, mientras ella hacía lo que le daba la gana, ligaba con quien quería, se gastaba en sus caprichos todo lo que ganaba, entraba y salía, y siempre nos vendía una sólida imagen de seguridad, tranquilidad e independencia. Indudablemente que con dos vidas tan dispares éramos amigas por alguna razón: había algo que a cada una le gustaba de la otra: yo en aquella época deseaba encontrar esa «tranquilidad» de la que ella alardeaba y ella admiraba mi capacidad de hacer y compaginar muchas cosas a la vez, mi inagotable energía. Ese día, como tantos otros, ya llegaba tarde a la cita con ella; muy pocas veces, por no decir ninguna, conseguía ser puntual. Cuando no era la canguro la que se retrasaba, sonaba el teléfono con la pesada de mi madre dándome los últimos consejos de lo que fuera, a la blusa le faltaba un botón o la puerta del garaje decidía no abrirse. Corría y corría, para no conseguir llegar nunca a tiempo, pero siempre pensaba que los demás debían ser comprensivos, dado que mis buenas intenciones no se podían poner en duda. En el caso de Clara, además, yo daba por sentado que ella no tenía ni la mitad de problemas que yo, vamos, que no tenía nada que hacer y así cualquiera no es puntual. Esa tarde me retrasé bastante —más de media hora— y cuando llegué corriendo, sudorosa y con taquicardia, reconociendo el terreno con toda la rapidez que podía para encontrarla, mi sorpresa fue que yo había llegado antes. ¡Qué suerte!, por una vez quedaré bien, pensé. Me senté, orgullosa y contenta de mi hazaña, y sin darme cuenta de lo ocurrido. Pasaron quince minutos y mis pensamientos empezaron a girar al ritmo del reloj. Era un diálogo en silencio conmigo misma: ¿Cómo es posible que Clara no esté aquí? Siempre es muy puntual. ¡Mira que hacerme esto y no avisarme! Ella sabe el esfuerzo que he de hacer para verla. ¿Le habrá pasado algo? Seguro que sí, si no ya estaría aquí. Lo mejor será llamarla y salir de dudas. El camarero me indicó dónde estaba el teléfono (te recuerdo que, entonces, los móviles no estaban al alcance de todos), pero de nada sirvió: me salió el contestador automático. Si lo que quiero es hablar con ella, ahora qué mensaje le dejo, se acaba el tiempo y apenas balbuceo nada. Me empiezo a enfadar, estresar y, por si fuera poco, los remordimientos empiezan a invadirme: estoy perdiendo toda la tarde, la niña con la canguro (mala madre), a Luis no le he dicho adónde iba (mala esposa) y menos a mi madre (mala hija). ¡Le doy diez minutos y si no me marcho! Cuando llegue a casa, ya más tranquila, intentaré localizarla y saber lo que ha ocurrido. Ufff... si es que ha pasado una hora desde que habíamos quedado. ¡Vaya plantón! Si no le ha ocurrido nada es como para cabrearse. Hacerme perder el tiempo de esta manera, ¡qué se ha creído! Claro, como ella no tiene nada que hacer, excepto trabajar y ya está, ¡se piensa que las demás somos igual! Me marché, sintiéndome enfadada, triste, rabiosa... la gran víctima. ¡Pobre de mí! Cuánto esfuerzo y qué poco reconocimiento. ¡Ni mis amigas me entienden! ¡Ya no puedo confiar ni esperar nada de ellas!, me repetía. Esa misma noche localicé a Clara en su casa. Mi voz no era muy amigable, y la suya... ya verás. Empecé ladrándole. Le tiré la caballería encima: mis penas y mis esfuerzos a cambio de su gran egoísmo; y de paso le solté que «tal vez por eso no tienes pareja». Quería herirla tanto como ella me había herido a mí. Clara no intentó rebatirme, pero luego se resarció: «¡Ya habló la santa! Pues a ver si te enteras: estoy harta de esperarte siempre, aguantar tus quejas siempre y escuchar tus problemas siempre. Llevo años haciéndolo pacientemente y tú, que sólo me has esperado una tarde una hora, ya eres la gran víctima. Claro, pobrecita, a ti no se te puede hacer eso. Tú tienes muchos problemas: tu marido, tu hija, tu casa, tu madre, tu trabajo... ¡y las demás ninguno! ¿Acaso es tan diferente de lo que tu familia te suele hacer? ¿O ya no te acuerdas de la famosa Navidad y las dos horas de plantón que te dieron? La de veces que te he aguantado el rollo de aquella puñetera fiesta y te he aguantado a ti, como siempre, quejándote. ¡Poooobrecita Laura!» Me quede con el teléfono en la mano, llorando como una Magdalena y escuchando el pi, pi, pi. Clara había colgado. Me sentía como una auténtica incomprendida, como el pollito Kalimero (pequeñito, mojado, escondido en una esquinita y muerto de miedo), sólo que yo era mayorcita, médico, madre, esposa y se supone que adulta. Cuando me sucedían cosas como estas me percibía desdoblada: yo era una persona mayor, pero mis sentimientos eran absolutamente infantiles, como una niñita desvalida. Después de llorar un buen rato, empezaron a atormentarme las ideas repetitivas: estaré loca, estaré loca, por qué no consigo que nadie me entienda, por qué no consigo que nadie me entienda... y así, medio autómata, le di la cena a Mónica, la metí en cama y a Dios gracias que Luis estaba en una reunión de negocios y cuando llegara yo ya estaría dormida (o me haría la dormida), no me sentía con ánimos de hablar con él ni de explicarle lo sucedido. Durante toda esa semana, tuve mucho trabajo en la consulta: la epidemia de gripe se adelantó y, con ella, la cola y los problemas con los enfermos. Salía reventada y enfadada con mis compañeros; ellos acababan bastante antes y encima me tocaba oírles frases guasonas como: «Laura, es que tú escuchas a tus pacientes, y por eso te cuentan su vida» o «Laura, deberías darles más medicamentos y no volverían tanto a verte» o «es que a Laura le encanta que le cuenten sus penas y luego a pesar de lo que disfruta escuchándoles se queja porque acaba tarde». Lo cierto es que estaba tan cansada que no podía pensar demasiado, cada cual es como es, me decía, y seguía sin más. Con el asunto de Clara tenía una espinita que no sabía cómo solucionar, así que procuré no enredarme en ese tema. En casa la niña también cogió el virus de turno y, para colmar el vaso, cuando llegó el fin de semana y parecía que tenía dos días por delante de descanso, Luis en la cama enfermísimo y ¿a quién le tocó hacer de amante esposa, enfermera, médico, cocinera, cuidadora y asistenta? Pues sí, lo has adivinado: a mí. «Luis, ahora toca el medicamento.» «Luis, ¿quieres una sopita?» «Luis, ponte el termómetro» y, entre idas y venidas de la habitación a la cocina y al cuarto de mi hija, sonaba el teléfono, con su madre interesándose por su hijito, ¡claro!, no por si yo estaba cansada o necesitaba ayuda; o mi hermana Julia, que pensaba que podríamos haber ido con Paco y ella a pasar el fin de semana, o mi madre para llevarse a la niña a pasear. Cuando por fin dejó de sonar aquel aparato, mi madre recogió a Mónica y Luis se durmió, caí derrumbada en el sofá y encendí la tele. Programa de ricos y famosos. Después de tragarme todo aquel cotilleo me sentí francamente peor, ¿por qué a algunos les resulta tan fácil ser felices, ricos y guapos y a otros se nos niega como si tuviéramos que expiar algún pecado? Yo me pasaba el día trabajando en una u otra cosa, estudiando medicina y psicoanálisis e intentando ser feliz con la sensación del deber cumplido y siempre me pasaba algo que acababa empañando mi bienestar. Pobre de mí. Llegó el lunes, Luis amaneció todavía tocadito y no pudo ir a trabajar, pero yo naturalmente sí debía hacerlo. Comencé la semana con el mejor de mis ánimos, bueno, mejor dicho, más baldada que la pata de un banco o, como se dice ahora, con la autoestima por los suelos. Y, sinceramente, creo que ni 50 flexiones, 75 tisanas de hierbas milagrosas y 100 pensamientos positivos hubieran ordenado mi caos interior. Me faltó tiempo para encontrar 200 motivos a los que culpar de mi estado, mientras yo, la pobre, los soportaba con resignación. ¿Esperando una recompensa del cielo? Los días nublados o lluviosos: culpables. Me causaban tristeza. Las palabras ofensivas de los demás: culpables. Acababan con mi poco sentido del humor. Los iones negativos de la atmósfera: culpables de mis terribles cefaleas. Un saludo a destiempo: culpable por hacerme sentir recelosa... podía tener segundas intenciones. Mi padre y mi madre: culpables. Me habían educado mal y yo sufría las consecuencias. Mi hermana: culpable. Si no hubiera nacido, sólo me habrían querido a mí. Mi marido: culpable de que yo no fuera realmente feliz; él no terminaba de entenderme. Mi hija: culpable. Me alteraba demasiado y yo no podía descansar lo suficiente. Mis amigas: culpables. Cuando más las necesitaba peor me trataban. El último medicamento: culpable. Además de no quitarme el dolor de cabeza me había estropeado el estómago. Mis compañeros de trabajo: culpables. En lugar de ayudarme para acabar al mismo tiempo que ellos, me criticaban. Era así de simple, cualquier palabra, persona o acontecimiento: ¡culpable! Conseguí en mi imaginación que la humanidad fuese la culpable de mi terrible existencia y de mi gran sufrimiento. Con lo cual ya me las había arreglado para traspasar al mundo mis quejas. Para terminar de convencerme siempre me repetía: «Laura, es que la vida es muy dura.» Unos días después visité a Lucía. Todo eran penas. Como casi siempre, empecé por relatar lo ocurrido cronológicamente: desde el percance con Clara, siguiendo por la consulta y los comentarios de mis colegas y terminando por mi mucho trabajo en la casa, mi marido enfermo, el fin de semana «a tomar por saco» y la lista de todos los culpables de mi desgracia. Deseaba oír alguna palabra de calor, de comprensión, aunque ya sabía que no la tendría. Ella se limitó a preguntarme qué pensaba de lo sucedido y si las situaciones tenían algo en común. Le contesté que en todas partes me acusaban de quejarme, de no buscar soluciones y regocijarme en mis problemas. «Y si no te quejaras, ¿qué otra cosa podrías hacer?» La pregunta me despistó. No la entendí y, cuando acabó la sesión, me marché obnubilada. Se me ocurrió llamar a Elena: seguía siendo la única con la que podía hablar de estas cosas. Nos juntamos para tomar un café. En el transcurso de la conversación, después del consabido: «¿Cómo estás?» «Yo bastante bien.» «¿Y tú?» «También», que siempre nos decimos y no tardamos en descubrir que es completamente al revés: «¿Cómo estás?» «Fatal» «¿Y tú?» «No estoy mal. Pero no es uno de mis mejores días», hablamos de su nuevo peinado, de las rebajas de enero, de un nuevo medicamento para la dismenorrea, de los otros muchos dolores del cuerpo y del alma, pero dolores al fin. El diálogo fue entrando en calor. Ella sabía que la había llamado por algo más, pero yo seguía yéndome por las ramas. Le expliqué la última del trabajo, lo muy preocupada que estaba con la niña, porque a veces no quería ir al parvulario, la pelea número dos millones con mi madre, la nueva jugarreta de mi hermana, el desaire de Clara —«yo no le había hecho nada»— y el fantástico fin de semana con Luis en cama. Después de escucharme pacientemente, me miró con cariño: —Tú no me has llamado para contarme todo esto, ¿verdad? —Pues ya que lo dices, no. —Pero la última vez que te vi estabas mucho mejor y con ganas de saber más cosas. Te vi muy contenta. —Sí, no digo que no, pero es que ahora no sé qué me pasa. —Pues te lo voy a decir yo. La alegría te dura menos que el tiempo que tardas en nombrarla. Llevo una hora escuchando tus lamentaciones y quejidos. ¿No te parece que ya deberías ser capaz de empezar a disfrutar de lo que tienes y has conseguido? ¿Por qué no paras de quejarte? Noté cómo un calor me invadía todo el cuerpo y sonrojaba mis mejillas: ¡Elena pensaba lo mismo que los demás! Me hirió profundamente. Esquivé su mirada (no podía enfrentarme a sus ojos) y se me acabaron las palabras: enmudecí. No podía seguir allí. Le di una excusa y me marché. Ella no hizo nada por retenerme: me conoce demasiado bien. Yo no sabía si estaba confundida o enfadada. Ni por qué. Podía pensar que todos estaban equivocados y enviarles a paseo, pero si lo estaban ¿por qué me habían dejado hecha polvo? De pronto me volví a dividir. Otra vez aparecían las dos que habitaban en mí: la una intentaba pasar, no sufrir por lo ocurrido, diciéndome que el tratamiento con Lucía no funcionaba y que ni Elena ni Clara eran buenas amigas y así justificarme (pobre Laura); la otra me decía que las escuchara, que algo de verdad había en sus palabras. De camino a casa, el rubor y la vergüenza me vencieron. Ellas tenían razón. Me habían descubierto y me estaban obligando a enfrentarme a ello y reconocerme: debía asumir una parte de mí que no me gustaba y que siempre había intentado disimular. Yo iba de víctima. Aunque no me agradara la palabra, aunque no me apeteciera ese papel, aunque toda la vida hubiera intentado no serlo, sin darme cuenta, sin ser verdaderamente consciente, lo había hecho. ¡Yo una víctima! Con lo mucho que siempre había criticado a quienes me lo parecían. Fue muy duro empezar a asumirlo, pero a partir de ese momento, de ese instante, de ese día, algo dentro de mí cambió. Era como mirar la tierra desde las estrellas. Sin embargo, tenía su peligro: me podía estrellar. Y sí, había días en que realmente me estrellaba y entraba en un carrusel de emociones de difícil explicación. Pero, aunque te parezca imposible, los granos no aparecieron, de la alergia ni rastro. Ese nuevo estado lo viví fatal. Estaba despertando en mí a una persona que hasta entonces ignoraba y en el fondo de mi alma creo que le tenía miedo, mucho miedo, y temía los resultados. Me asustaba lo desconocido y dudaba entre seguir por ese camino o aferrarme al que ya conocía. Los demás no entendían nada y Luis, menos que nadie; él se imaginaba que mi enfermedad era la causante de mis cambios de humor y de mis repentinas salidas de tono. La alergia se veía y hacía fácil entender y justificar mi malestar, pero las dudas y el desasosiego interior no se ven. Son difíciles de mostrar y difíciles de explicar y transmitir. En muchas ocasiones, nos resulta imposible ponerle palabras a nuestro dolor interno, hablar de él. Los otros, lo único que perciben es que estamos «rarísimas» y con constantes cambios de humor, y automáticamente lo achacan a nuestras hormonas o al último problema que les hemos contado. Las salidas a estas crisis emocionales son personales e individuales. Yo te cuento la mía, la de Laura, para ayudarte en la medida de lo posible a vislumbrar la tuya. En la nueva situación no había enfermedad en la que pudiera refugiarme. Me estaba desnudando, pero no quitándome la ropa, sino abriendo mi alma. La alergia ya no era la excusa a mi sufrimiento. Estaba sufriendo una metamorfosis. (¡Y encima no tenía nombre! ¿Cómo se llama ese derroche de cambios de humor, de continuas y diferentes sensaciones y la imposibilidad de explicarlo porque ni tú sabes muy bien qué te está pasando? ¿Te suena: «Estás deprimida, estás histérica, insatisfecha, no hay quien te entienda, estás ovulando, te va a venir la regla o ya te ha venido»? Probablemente, sí. Probablemente, has escuchado cualquiera de esos «diagnósticos» o todos a la vez. Y tú sin saber qué hacer.) Un día, leyendo una revista en la peluquería, me interesó un reportaje —ahora sé que no fue por casualidad—, donde una actriz de Hollywood relataba parte de su biografia y contaba los motivos por los cuales necesitó indagar en su interior: «El camino hacia el conocimiento de mí misma suponía una de las perspectivas más aterradoras que me ofrecía el mundo, porque temía que pudiera desagradarme lo que iba a encontrar. Además, como me acercaba a los cuarenta y hasta entonces había evitado volver la mirada atrás, me preguntaba: ¿por qué someterme a mi edad a estas contrariedades? Así pues, me encontraba dividida entre el deseo de mejorar y el de permanecer sin cambios al margen de todo riesgo. Aparte de temer enfrentarme con lo que podría averiguar de mí misma, me atormentaba la idea de encontrar algo en mi pasado susceptible de socavar los cimientos de todo mi mundo y que mis amigos me rechazasen o no comprendiesen mi verdadero yo. Por eso, al principio el proceso supuso una dolorosísima lucha.» Después de leer sus declaraciones, me embargó la tranquilidad: no estaba sola, no era la única persona en el mundo que tenía semejantes dudas. Otra mujer ¡y rica y famosa!, o sea, a la que supuestamente todo le iba muy bien, había estado sumergida en un mar de dudas y contrariedades como yo. Sus palabras me fortalecieron. Tenía que seguir su ejemplo y vencer mi resistencia a conocerme y aceptarme a mí misma, costase lo que me costase. Seguir buscando culpables no era la solución a mi existencia. A partir de ese momento me dediqué a observar y escuchar con mucha más atención a los demás: a mis amigos, a mis padres, a Luis y hasta a los desconocidos, y no tardé en descubrir a través de sus comentarios y actuaciones que víctimas, verdugos y culpables hay tantos como personas. Me gustaría que rumiáramos juntas. ¿Te apetece? Intenta recordar todas las situaciones en las que has interpretado el papel de víctima. Te asombrarás de cuántas. Me pongo como ejemplo. Por si acaso, te recomiendo que primero te surtas con una buena caja de kleenex, así podrás disfrutar de tus penas. Pobre de ti. • -­‐Primero, viajaremos a nuestra niñez. Seguro que encuentras algunos momentos (si no todos) en los que te trataron peor a ti que a tus hermanos. Yo, sin querer, siempre conseguía llegar a casa con los leotardos rotos. Mi madre se ponía de los nervios y me castigaba. Ella era la culpable. Total ¡yo no hacía nada! (Salvo romper un leotardo tras otro y de esta forma castigarla a ella.) Pobre de mí. • -­‐En el colegio y la universidad, ¿cuántos suspensos son culpa nuestra? ¡Qué difícil es reconocer que no se ha estudiado lo suficiente! Siempre se las cargaba alguien: el profesor, los compañeros, el catedrático, el insomnio, la curva de Gaus, el exceso de café o los nervios. Pobre de mí. • -­‐Cuando afrontamos una enfermedad, ¿cuántos médicos nos tratan como nos merecemos? ¿O a cuántos acudimos porque ninguno nos complace? Como yo con mi alergia. Ninguno me entendía, ninguno sabía lo suficiente para curarme, ninguno era del todo simpático o humano, ninguno me hacía suficiente caso, ninguno estaba al día de los últimos adelantos, ninguno era el mejor y el que más sabía, ninguno tenía el material más avanzado, y el que reunía todo lo anterior, ¡qué pena!, era tan caro que no podía pagarlo. ¡Otra vez eran los otros los culpables! Pobre de mí. • -­‐En casa, ¿cómo te sientes en casa? Yo me sentía totalmente incomprendida y sola. Con tanto por hacer, con la niña que no daba tregua, y con Luis, que pasaba de ella y de mí, porque no sabía hacer nada (mejor dicho, o eso decía para cruzarse de brazos). Volvía a ser la víctima de todos. Pobre de mí. • -­‐En el trabajo. Tú dirás. Espero que tú te lo hayas montado mejor. Lo que es a mí, la mala suerte me acompañaba y siempre era yo la que cargaba con la peor parte. El peor trabajo, el peor horario, el peor compañero... Pobre de mí. Estos son sólo unos ejemplos cotidianos que hasta pueden sonar a ridiculeces, pero nos han servido para entrar en materia. Ahora me gustaría que profundizáramos un poco más porque la cuestión tiene mayor importancia de lo que parece. Tu felicidad puede ir en ello. Voy a intentar explicarte algunas de las miles de frases que definen las posiciones del victimismo, caricaturizándolas, pero siempre teniendo en cuenta que casi todos nosotros somos así en mayor o menor medida, de forma más o menos acusada, con actuaciones totalmente descaradas o enmascaradas. • -­‐«Todo lo hago por vosotros.» • -­‐Y encima sois unos desagradecidos; con el esfuerzo, tiempo y cariño que os dedico. El papel de buena y servicial le sirve para ir de sacrificada por el mundo y sentirse siempre injustamente tratada: así, por mucho que reciba a cambio, nunca será tanto como ella ha dado y la víctima jamás quedará satisfecha. No podrá apreciar lo que los demás hacen por ella, pues su necesidad y su exigencia no le permiten reconocerlo. Tarde o temprano, la traición y el resentimiento hacen su aparición. Acabará sintiéndose completamente desdichada e infravalorada. ¡Todos son ingratos! ¡Y a seguir sufriendo, que son dos días! ¿Cuántos amigos pasan a ser enemigos cada vez que creemos que nos decepcionan? ¿Cuántas horas al día pasamos juzgando o criticando a los otros (incluidos nuestros familiares) para demostrar que tenemos razón? • «Me encuentro fatal y nadie me hace caso.» • -­‐-­‐Siempre enferma. Algún virus o algún médico le han causado su enfermedad, los medicamentos le sientan mal y la familia no la cree porque no la atiende lo suficiente. Son esas enfermedades de las que una nunca muere, pero consiguen hacer enfermar a todos los demás de desespero e impotencia. ¡Si logran agobiar hasta al perro! La vida de estas víctimas es un botiquín y la familia, una enfermería en continuo estado de alerta. • «La culpa no es mía.» • -­‐Si le salen las cosas bien el éxito es suyo, pero si le salen mal, la culpa la carga a las espaldas del primero que se deje. Cualquier persona con la que se haya relacionado se puede convertir en el causante de su malestar. Su pareja, a pesar de su bondad, se ha ido con otra; su jefe, a pesar de lo muy bien que trabaja, no le concede el ascenso; su familia, a pesar del dinero y la dedicación que les da, no la quieren como se merece; sus hijos, a pesar de los esfuerzos realizados, son unos desagradecidos; los médicos, a pesar de los regalos y lo muy enferma que está, no la escuchan y no la curan del todo; la sociedad, a pesar de todo lo que intenta mejorar, sigue siendo injusta; el mundo es en sí mismo cruel, y la vida, ¡para qué contar!, es durísima. ¡Y me deprimo para que todos me presten su atención y hagan lo que yo quiero! • «Yo no me meto en tu vida.» • -­‐Cuando oigas esto empieza a temblar. Yo no sé si se ha metido o no, pero si no lo ha hecho ya, lo quiere hacer. ¡Seguro! Eso sí, desde la inocencia total y absoluta. Carecen de sentido del humor, cualquier comentario pasa a ser un auténtico drama. Su vida es un lamento continuo y necesita indagar en la tuya para buscar comparaciones y poder manipularte. • «Si esto o aquello, sería feliz.» • -­‐Si tuviera dinero, sería feliz; si la vida me tratara bien, sería feliz; si no tuviera que trabajar, sería feliz; si mis padres no se hubieran separado, sería feliz; si no hubiera tenido hijos, no tendría problemas y sería feliz; si hubiera encontrado al hombre de mis sueños, sería feliz; si me quisieras, me harías feliz. Estas personas construyen su vida dependiendo siempre de algo (más) que los otros le deben dar. De esta forma se las ingenian para sentirse siempre decepcionadas y frustradas. De vuelta al sufrimiento. ¡Si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería! • «Todo el mundo tira de mí y tengo que servir para todo.» • -­‐Otra versión de «Todo lo hago por vosotros.» Yo no pido nada a nadie, me lo soluciono todo sola y cuando no puedo más, me dejan tirada, nadie se acuerda de mí. Viven su posición de víctima como salvadoras. Servir o ayudar o sacrificarse por los demás y continuar quejándose. ¡Con lo sano que es decir «no» de vez en cuando! • «He nacido para trabajar.» • -­‐Lo peor no es eso, lo peor es que luego no se me reconoce. Y además me toca oír: trabajas porque te gusta y aún te quejas. • «No puedo más.» • -­‐Pero sigo y sigo, es lo que debo hacer, hasta que no puedo más y así se enteran de que existo y no puedo más. La víctima trabaja y trabaja, porque su recompensa es doble: por un lado, la satisfacción personal del deber realizado y, por otro, la posibilidad de quejarse por su gran cansancio. Sugiérele que no trabaje tanto. Ya me dirás lo que contesta y lo que hace. • «Todo me sucede a mí.» • -­‐La vida se ha cebado conmigo. Soy gafe. Todo lo malo me toca a mí. Esta personita vive su vida desde la injusticia. Se puede juntar con otros igual de desdichados para unirse a su clamor y superarles en desgracias. De juntarse con alguien a quien la vida le sonríe (porque se lo ha trabajado), surgen los celos y una nueva excusa para sentirse perdedor, incluso hará lo posible para desmerecer el éxito de otros. • Kalimero. • -­‐Esta pequeña, indefensa, sincera, suave, débil, frágil y vulnerable víctima, ¡no es así! Inconscientemente se ha reprimido y maquillado para ocultar lo que es: una persona exigente y tirana. Bajo el disfraz de la ingenuidad, siente una gran admiración por quienes aparentemente son todo lo opuesto. Si conoces algún caso, ¡peligro! En algún momento le será insoportable rivalizar contigo y aparecerán la agresividad, la decepción, el odio y el rencor. Eso sí, siempre enmascarada detrás de buenísimas intenciones. • «No me quejo de nada ni de nadie.» • -­‐Esas amigas que sabemos que sufren y sufren y van de heroínas. No se permiten el reconocimiento de sus sentimientos reales y no los comunican. ¿Para qué? si tienen la razón y encima los otros no siempre se la reconocen. No merece la pena hablar. Encontrar en los demás puntos de frustración es su deporte favorito, pues de esta manera olvidan los suyos. Se siguen refugiando en su razón y en su sufrimiento, convierten su vida en un refugio. Echarle la culpa al otro sigue siendo lo más fácil, lo difícil es plantearse: ¿qué he hecho yo para que me suceda esto? Tienen tendencia a refunfuñar y criticar todo lo que está a su alcance. Lo que es azul debería ser gris, la casa nunca está lo suficientemente limpia, la lluvia molesta y el sol estropea la piel. Nada está del todo bien. • «Yo lo conseguiré.» • -­‐Son las grandes víctimas que soportan, sufren y aguantan situaciones muy conflictivas, penosas y dolorosas. Desde el exterior siempre se las define como «La pobre, qué mala suerte ha tenido», pero el placer de estas personas reside en el gran reto de «Lo conseguiré, yo podré con todo eso y con más». El sufrimiento es como una cruz que deben aprender a llevar, y a cambio el gran premio, el gran reto de su vida, ser mejores que nadie. ¿Ya te has desahogado? Pues ahora, enfréntate a la verdad: cuando dices pobre de mí y te estancas en esa frase, lo único que haces es dejar en manos de los demás la responsabilidad de tu infelicidad y de tu enfermedad (si la tienes). Al culparles de tus males, tú puedes seguir viéndote como la buena, la inocente... hasta la heroína, pero sigues siendo la víctima. Aunque no te lo parezca, es más fácil vivir así que llevar las riendas de tu vida, asumiendo tus propios errores. Volvamos a Laura. Necesité de algún tiempo para descubrir que una parte muy importante de mí era el eterno quejido. Yo iba por la vida como una auténtica víctima. Como el pollito Kalimero, siempre lloriqueando por mi mala suerte. Como has podido comprobar, era capaz de elaborar teorías increíbles y convincentes, razonarlas, justificarlas, historiarlas, hasta documentarlas, pero siempre para demostrar que mi queja estaba justificada. ¿Conoces a alguien que tenga alguno o varios de los rasgos anteriores? ¿Tal vez tú? No te avergüences. Si Laura aprendió a entenderse, tú también puedes. Es el momento de que decidas: si quieres tú también puedes aprender a coger las riendas de tu vida para conducirlas tú. Pero, si optas por seguir igual, es decir, dejando que tu inconsciente te lleve por donde él quiera, entonces no te lamentes. Puede que en este momento vuelvas a pensar que tú de víctima nada de nada, y que además sea totalmente cierto: la posición de víctima no es universal ni única. Hay otras variantes: • -­‐Se puede ir de protectora, de «mamaíta» con los amigos, con el marido, con la vecina, con los hermanos y, cómo no, con los hijos. • -­‐Se puede ir de caprichosa, de «hijita mimada», a la que todos deben consentir y seguir mimando. • -­‐Se puede ir de intolerante, prepotente, fuerte y enérgica, consiguiendo siempre tener la razón y decir la última palabra. • -­‐Se puede ir de culpable, sintiéndote malísimamente mal y creyendo ser el elemento de la discordia siempre. • -­‐Se puede ir de guapa, altiva y presumida. De esas que parecen recién sacadas de un escaparte. • -­‐Se puede ir de pasota: «Todo me da igual.» Pareciendo las más felices y despreocupadas, pero ¿lo son? • -­‐Se puede ir de ingenua. La que parece no saber nada y sabe mucho más de lo que parece. • -­‐Se puede ir de controladora. Sólo tú sabes cómo se deben hacer bien las cosas, por eso lo has de controlar todo y a todos. • -­‐Se puede ir de sabelotodo. Cualquier tema que surja tú serás la que más sabe, los demás no están al día, no se informan lo suficiente, no tienen interés, en cambio tú eres perfecta. • -­‐Se puede ir de comprensiva, buena, simpática y encantadora. ¿Lo eres de verdad? ¿O te cuesta un verdadero sacrificio? • -­‐Se puede ir de sincera, bocazas, altruista, trabajadora y honrada. ¿Cuántos disgustos te ha costado? • -­‐Se puede ir de imprescindible. Ser necesaria a los demás es lo que más te reconforta. • -­‐-­‐Se puede ir de tímida, calladita, con cara de no haber roto un plato en la vida ni levantar jamás la voz, pero ¿cuántos dolores te ha costado tener la vajilla entera? Se puede ir por la vida de muchísimas formas diferentes. O se puede ser una combinación perfecta de casi todas las anteriores. ¿Cuál es tu caso? Averígualo y sabrás algo muy importante respecto a ti misma. Quizá ahora estés pensando: «Ni que fuera tan fácil.» Y no, lo admito, no lo es, ya te he explicado lo que le costaron a Laura, bueno a mí, todos estos descubrimientos y los que están por venir. Pero si continúas conmigo tú también avanzarás. Una tarde después de recoger a la niña en el parvulario, me la llevé a un parque cercano, acompañada de otras tres madres con sus hijos. Mientras jugaban, nosotras le dábamos al palique. Empezaron a quejarse de lo muy difícil que resulta ser madre de varios y más cuando todos reclaman atenciones a la vez. Yo, como sólo tenía a Mónica, me dediqué a escucharlas. Me interesaba mucho porque me estaba planteando ir a por otro. Rosa explicó que su hija Cristina había sido una niña perfecta: guapa, lista, simpática, dormilona, buena comedora, siempre jugando y sin apenas llorar. Sin embargo, la historia fantástica se vino abajo al nacer su segunda hija: entonces, Cristina se volvió huraña, introvertida y dejó de comer. Rosa no entendía muy bien por qué. El pediatra le quitaba importancia, aseguraba que la niña crecía dentro de los parámetros normales y que como era una cuestión de celos, con el tiempo se le pasaría. En el cole decían que se portaba bien, que comía y seguía el ritmo normal. Eso aún confundía más a Rosa, porque en casa la niña no era la de antes: se quedaba en una esquina, sola y triste, si le decían algo en lugar de reír se enfadaba, y la hora de comer se convirtió en una historia interminable. Rosa lo contaba con evidente angustia. Ella y su marido trataban de no mimar a la recién nacida para paliar los celos de la mayor, pero entonces se sentían culpables con la pequeña. Total, que estaban hechos un lío. Por descontado que a la historia de Rosa se sumaron las de las otras mamás, y ninguna tenía un ápice de desperdicio. Pero a mí me impactó la de Cristina. De camino a casa, me asaltó una imagen olvidada de mi infancia: de pronto me vi en una esquinita de mi habitación, llorando, y a mi madre intentando que le dijera algo. No, no decía nada. No quería hablar. Después de oír el relato de Rosa, y de mi efímera visión, sentí un gran cariño por mi madre y tremendamente culpable por todas las veces que la había acusado de no quererme cuando nació mi hermana. Imagina que llegas al cine tarde y la película ya está empezada. ¡Seguro que alguna vez te ha pasado! La sensación de no entenderla del todo te acompaña durante la proyección a pesar de tus esfuerzos para coger el hilo. Entiendes que te faltan datos y por eso no terminas de captarla. Ahora, sigue imaginando que tú eres la protagonista de esa película: para entender el porqué de todas tus reacciones, por qué eres de una manera y no de otra, por qué te han sucedido unos determinados sucesos y no los que hubieras deseado y por qué tantas y tantas cosas, necesitas igualmente empezar desde el principio, verla desde el inicio. ¿Y dónde está el inicio de tu película? Cuando naciste o tal vez ya antes por todo lo que te han contado. Dicho de otro modo: tu vida empezó contigo o ya tenía sentido en tus padres y en tus abuelos. Todos ellos también están en la película de tu vida y sus papeles influyen en el desarrollo de tu papel. En la película de Laura —la mía—, el recuerdo olvidado de su infancia le ayudó a saber un poco más sobre su forma de ser. Le volvieron a la memoria las imágenes de su familia estusiasmada por la belleza de la niña que acababa de nacer, o sea, su hermana Julia, y el dolor que eso le causó. A partir de aquel instante Laura sintió que no la trataban igual. Todo lo que hasta entonces había hecho para ser la mejor hija para sus padres, no le había servido. La enana sin necesidad de hacer nada era mejor que Laura ¡y mucho más guapa! Ella se sintió atacada por alguien minúsculo que sólo sabía llorar y aun así acaparaba la atención de todos. Pobre Laura. Dejó de hablar, se calló, enmudeció. Posiblemente, esa fue su primera queja, su manera de defenderse. No tenía palabras, ni sabía, ni podía explicar sus sentimientos. Así que inconscientemente encontró la salida. A partir de ese día, sus abuelos, sus tíos y hasta sus padres le volvieron a prestar atención. No era la más guapa, pero sí la que más problemas les daba. Consiguió que la miraran, atendieran, escucharan, mimaran, o sea, consiguió que la quisieran. Ese fue el inicio de su forma de ser. La culpable: su hermana. La víctima: Laura. Y el medio para conseguir salirse con la suya, que los demás la vieran como la pobrecita y la atendieran: un síntoma, que en su caso, fue quedarse muda. Sin embargo, después de todo lo que has aprendido sobre el victimismo, ¿no te parece que, en realidad, las víctimas fueron su familia y Laura el verdugo que las castigó? En definitiva, esa fue la forma que Laura encontró para pedir amor, ayuda, cariño, reconocimiento, atenciones, mimos, caricias, ser escuchada y ser. Y se convirtió en su forma de vivir. Si en su papel de víctima lograba todos esos placeres, ¿por qué renunciar a serlo? Y así siguió hasta que la vida la enfrentó a un síntoma tan angustioso —su alergia— que le obligó a indagar acerca de sí misma. Al igual que el amor y el odio son las dos caras de una misma moneda, el placer y el sufrimiento van unidos. ¿Te acuerdas de las palabras ale-­‐g-­‐r-­‐ía y ale-­‐r-­‐g-­‐ia? Es cierto que a Laura el ir de víctima le comportaba el placer, la alegría, de tener a los demás siempre pendientes, pero también es verdad que sufría y eso acabó pasándole factura: la alergia. Al llegar a casa, la portera se asomó a saludarme: «¿Qué tal la tarde? ¿Han estado en el parque?» «Sí, y muy bien. Y usted, ¿qué tal anda?» Ya me la conocía. Siempre que cualquier vecino entraba o salía, Milagros dejaba lo que estuviera haciendo para entablar conversación. Me daba pena y le dedicaba un ratito. «No muy bien, me siguen doliendo mucho las rodillas. Ayer tomé un medicamento nuevo que me recetó un especialista recomendado por la portera del 264. No sé si me hará algo.» «Mujer, tenga fe.» «No sé, no sé. El tiempo de esta ciudad no me sienta bien, hay demasiada humedad.» Como siempre, la portera conseguía que yo y otros vecinos le dedicáramos un ratito a su dolor de rodillas. Así de sencillo. Ella conseguía un poco de atención. La escuchábamos. Era su forma de pedirnos un poco de cariño, gratitud, amor y compasión. Milagros llenaba su vida con sus dolores, sus quejas y nuestros saludos. Cuando se jubiló, no se quiso ir de la escalera, se quedó a vivir allí, a pesar de que el clima de la ciudad no le sentara bien. Por algo sería. Al igual que yo, Milagros pretendía, a través de un síntoma o de un lamento: • -­‐Quejarse y que la escucharan. La sociedad presta gran atención a las víctimas. Basta mirar el éxito de los programas donde se recrean las penas. • -­‐Llamar la atención y de este modo obtener consuelo de las almas caritativas. • -­‐Culpabilizar a los demás: el tiempo, la ciudad, el vecino, la comida, el hijo, la hermana o la suegra. Cualquier cosa o persona sirve para nuestro propósito. • -­‐Sentirse superior y con la razón de su parte, bajo la apariencia de la buena fe. Ni siquiera los médicos saben lo suficiente para calmarles su dolor. ¿Y qué decir de la farmacéutica? • -­‐Manipular la información según sus criterios y deseos. El fisioterapeuta me ha dicho que no vuelva, no tengo solución. • -­‐Traspasar el malestar a la familia. No tengo nada, no os preocupéis, ¡no me hacéis ningún caso! • -­‐Inconscientemente se establece una gran resistencia al éxito. No sabemos ser felices o no hemos aprendido a serlo de otra manera. • Inconscientemente la víctima se convierte en verdugo de los que la rodean. Se aproximaban las vacaciones de Semana Santa y a Luis le había surgido un inesperado viaje de empresa. En cuanto lo supe, llevé sus trajes favoritos a la tintorería. Debía ir a buscarlos el día anterior a su partida. Esa tarde le pedí a Luis que me acompañara a hacer varios recados y, de paso, a recoger su ropa. «No quiero otro lío con la grúa», le expliqué. Su cara de incredulidad me dejó atónita. Se negó en redondo a acompañarme. «Pues entonces recógelos tú y yo hago el resto», le dije. Pero tampoco. Entramos en una larga discusión en la que ninguno conseguía hacer entender al otro lo que quería hacer y por qué. Acabamos la pelea con un portazo y sin hablarnos. Yo me metí en la cama llorando y sin cenar, y me vengué no haciéndole la maleta como otras veces y ni siquiera me despedí cuando se marchó al día siguiente. Me invadían la ira, la rabia, el odio y la impotencia. Si lo único que había pretendido es que Luis fuera bien vestido a sus reuniones y me había esforzado por conseguirlo, ¿por qué había sido tan estúpido? Sus motivos para no recoger sus trajes no eran tan importantes como los míos. No había querido complacerme y yo eso no lo soportaba, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de algo para él. ¡Qué se había pensado! Durante los dos primeros días no pude zafarme de esa idea. Yo era buena y él malo. No contesté a ninguna de sus muchas llamadas telefónicas y la segunda noche soñé que el avión en el que iba se estrellaba. Me desperté sobresaltada, pero al recordar el sueño no sentí ninguna compasión. Mi rabia no había decrecido ni un ápice, no podía sentir amor, ni cariño. Estaba realmente furiosa. «Me las pagarás.» Ese estado de ira e indignación me duró un día más y después me fui apaciguando hasta acabar envuelta en lágrimas, pero esta vez por el motivo opuesto. Estaba muy triste y me sentía muy culpable de que Luis se hubiera ido enfadado, afligido, solo, con la maleta mal organizada y sin un beso de despedida. El sueño del avión se convirtió en pesadilla. ¡Si le llega a pasar algo no me lo hubiera perdonado nunca! ¿Y todo esto por unos malditos trajes y la tintorería? Me costó darme cuenta de que, inconscientemente, había vuelto a actuar como víctima, porque ahora no me había quejado de nada, todo lo contrario, sólo lo hacía por él. Sin embargo cuanto más lo pensaba, mas percibía el gran placer que yo obtenía siendo la mujercita perfecta que hace que su marido vaya pulcro, guapo y estupendo para envidia de los demás. Entendí de qué otra manera tan diferente había aflorado mi victimismo. Necesitaba urgentemente que Luis volviera para disculparme. Y volvió. Volvió igual de cabreado que se fue. A su llegada a casa, el beso de compromiso en la mejilla y el «hola» daban a entender que durante su ausencia no me había echado en falta. Los últimos dos días ni siquiera me había llamado. ¡Ya no me quería! Las primeras horas fueron un témpano de hielo que ninguno de los dos rompía. No me decía ni palabra. Al final decidí preguntarle: «¿Qué tal las reuniones? ¿Qué tiempo habéis tenido?» Luis se limitó a contestar: «Bien, todo muy bien.» Mi intuición era cierta: todavía continuaba enfadado. Yo necesitaba hablar sobre lo sucedido y hacer las paces, por lo que empecé a explicarle todos los estados por los que había pasado, intentando justificarme. Y reconocí que no tenía ninguna razón importante para no haberle cogido el teléfono, teniendo en cuenta que además llamaba desde otro país. Luis no conseguía entender que el simple hecho de no apetecerle ir a recoger los trajes me hubiera desencadenado semejante cabreo: «Si total, tenía otros para llevarme, ¿por qué tenían que ser aquellos? Yo quería echarme la siesta contigo, estar tranquilo y relajado antes de afrontar una semana de duro trabajo. Y entonces tú te pones histérica, que no hay quien te aguante, me montas un numerito de circo por una tontería de trapos y me fastidias el viaje. ¡Y encima ni coges el teléfono! Yo sin saber nada de la niña ni de ti, y a miles de kilómetros. Y a ti ni te importaba saber si había llegado bien. Si llego a tener un accidente aéreo te enteras por la tele. ¡Eres la hostia! Y ahora pretendes que haga ver que no pasó nada. Llego y te encuentro amable, cariñosa y tierna como si tal cosa. Sois imprevisibles las tías. ¡No hay quien os entienda! ¿Crees que puedo olvidarlo con tanta facilidad? ¿Tanto cuesta que comprendas que antes de viajar me gusta estar tranquilo? y en lugar de respetar eso, vas y me organizas la tarde de paseo y a recoger trajes. ¿Tan importante era para ti? No lo entiendo y no te entenderé jamas. Luego decís que sois muy sencillitas.» Yo sólo pude contestar: «Sí, cariño, no sé lo que me pasó, perdóname.» Me acerqué y le besé tiernamente mientras las lágrimas me rodaban por la cara. Dios mío, qué culpable me sentía. Una vez más Luis tenía razón. Suerte que para espiar mi culpa me quedaban las vacaciones de Semana Santa, en las cuales le demostraría lo buenísima que era. ¿Qué había sucedido? En dos palabras: no soporté que Luis no reconociera mi esfuerzo y convertí su negativa a recoger los trajes en un drama shakespeariano. ¿Te has dado cuenta con qué facilidad pasaba de ser víctima y los demás culpables, a ser yo la culpable y los demás mis víctimas? Vamos a repasar punto por punto lo que ocurrió. (¿Quién es la guapa que nunca se ha visto envuelta en una escenita parecida? Pues toma nota.) • -­‐Yo quería hacer aquello (por su bien) y no toleré que se me contradijera. Bajo la mejor de las intenciones se esconde la caprichosa. • -­‐Cuando Luis se negó a cumplir mis deseos, lo culpabilicé, porque no entendía que lo había hecho por su bien. • -­‐Yo creía tener la razón y, si uno piensa así, difícilmente escucha los razonamientos de los demás. La mía es la más importante. • -­‐Fui incapaz de resolver mi contrariedad con un poco de mano izquierda, equilibrio y sentido del humor. • -­‐Dramaticé y aboqué al fracaso la posibilidad de un entendimiento. Me encerré en mí misma y ni me despedí de él. • Sentimiento de pobre de mí. La incomprendida. • -­‐Ante la impotencia y la contradicción se produce una descarga de energía digna de las mejores centrales eléctricas. Rabia, ira, odio, arrogancia, agresividad y desesperación. No parecen emociones propias de una posible víctima, sino de un auténtico verdugo. • -­‐Mi comportamiento enmascaraba el gran placer inconsciente que me daba sentirme la mejor trabajadora, ama de casa, mujercita, madre, profesional, organizadora, etcétera. • -­‐La culpa por sentirme tan malvada se me vuelve en contra y aparecen los remordimientos, el miedo, la inseguridad, la culpabilidad y la ansiedad. ¡Si soy tan mala y lo descubre ya no me querrá! • -­‐Necesito volver a ser buena. Esa es la lucha interna que debemos conocer y admitir para estar en paz. Recuerda: todos somos un poco buenos y malos a la vez. Cuanto antes lo descubrimos antes podemos actuar de otra manera o solucionarlo sin llegar a convertir los acontecimientos en dramas. • -­‐Le pido disculpas. Es imprescindible para el que lo recibe, sobre todo si son sinceras. • -­‐Finaliza la obra otra vez con estrés. Tendré que esforzarme para conseguir su perdón. Puede que pienses que no te pareces en nada a mí. Está bien. Puede que sufras en silencio y que tu cuerpo de momento tampoco te dé pistas, entonces para qué quejarte. Hasta puede ocurrir que hayas decidido que, te pase lo que te pase, no te quejarás. En todo caso, cualquiera que sea tu actitud, esta te está dando pinceladas de cómo eres y de cómo vas por la vida. ¡Piénsalo! Y añádete en mi lista (o sea la de las víctimas) o en la otra (la de las variantes), y no decidas nada todavía. Te queda mucho libro por delante. Date tiempo. Después de la última con Luis, inevitablemente volví a pensar en Clara. Pobrecilla, toda la vida aguantándome y cómo la herí por teléfono. Tenía que llamarla para disculparme. En el fondo, seguro que ella también tenía una historia como yo: ¿acaso su madre no le había dicho siempre que la quería, pero que no fue una niña buscada? ¿Cómo debió afectarle eso a Clara? Probablemente, esa era la causa de que, en el fondo, no encontrara pareja con la que poder formar una familia (solía liarse con imposibles) y así no tener que plantearse la opción de ser madre. Y yo voy y le pongo el dedo en la llaga. Me comporté francamente mal. A veces conseguía ser peor que la madrastra de Blancanieves. Ahora que lo veía claro, se lo explicaría a Clara. No la quería perder como amiga. Además, incluso le daría las gracias, pues el retraso de aquel día y su plantón habían servido para que hilvanase más mi historia y, finalmente, habían supuesto un adelanto. Ha sido muy duro este pasaje, pero ahora que el nubarrón ha pasado, la claridad (de Clara) me ilumina. Víc-­‐tima, Víc-­‐tima, Víc-­‐tima, Víc-­‐tima. Tima, tima, tima. La cuestión no es lo que timas o times a los otros, sino que te estás timando a ti misma. V Esos locos bajitos «Los hijos son nuestra segunda oportunidad para aprender en la vida.» Qué razón tiene el director del colegio de mi hija. Antes de empezar a contarte algo sobre esos locos bajitos, mi memoria ya está retornando al día en que nació la niña. Esa noche, mi madre corrió tanto para llegar al hospital que incluso lo consiguió antes que yo. Me acompañó durante la dilatación y en esos momentos no hay nada mejor que el afecto maternal. Nadie como una mujer para entender a otra en circunstancias tan de mujeres. Nunca olvidaré su compañía, su comprensión y su afecto en aquellos momentos. Salvo por un detalle, cuando salí del atontamiento del parto y la anestesia, pregunté por mi hija. «Está con su madre», respondió la comadrona. No reaccioné con toda la clarividencia que hubiera deseado, pero algo no cuadraba: si era mi hija, ¿por qué no estaba conmigo? ¿Por qué mi madre se la había llevado a la habitación? ¡Ni que la niña fuera de ella! Me sentó tan mal, me dolió tanto que al tener a su nieta en brazos se olvidara de mí, ¡su hija era yo!, que tardé unos días en poder reflexionar sobre lo ocurrido. Luego empecé a entender lo que realmente suponía el nacimiento de la mocosa. En unos segundos, la abuela se había convertido en bisabuela, mi madre era ahora la abuela y yo había dejado de ser solamente hija para ser también madre. En un instante real, todas habíamos cambiado nuestro papel en la película, pero el tiempo mental que necesitamos para adaptarnos fue algo mayor. Eso es justamente lo que le ocurrió a mi madre: ella, en un lapsus, pensó o ni pensó, que era nuevamente la madre y la niña, su hija, y como yo estaba bien, hizo otro lapsus y me dejó en la senda del olvido. Al fin y al cabo, yo era la responsable para bien y para mal de todo el cambio de papeles. Habían pasado tres años desde que nació Mónica y la idea de darle un hermano empezó a rondarme con mayor fuerza. A pesar de las diferencias que siempre existieron entre Julia y yo, los recuerdos de mi infancia jugando con ella eran lo suficientemente felices como para desear repetir la historia. Siempre fantaseé con la idea de tener dos hijos y, naturalmente, hacerlo mejor que mi madre: no permitiría que los míos se acabaran llevando mal. A veces, miraba a las embarazadas, me volvía a imaginar con esa barrigota inmensa y me descubría sonriendo. Otras, en cambio, me parecía una idea tan pesada como gordas estamos durante nueve meses. Después miraba a Mónica y me acordaba de cómo me afectó el nacimiento de Julia y las dudas me asaltaban: «¿Le gustará tener una hermana con quien jugar? ¿O me odiará por destronarla?» Empecé a soñar de manera repetitiva: veía a Mónica atravesar la calle corriendo, yo le gritaba, pero no me daba tiempo a cogerla y un coche la atropellaba. Unas veces le rompía una pierna y otras la golpeaba en la cabeza. Me despertaba sobresaltada, llorando desconsolada y la angustia me oprimía dolorosamente el pecho. Luego pasaba una semana sin soñar y de repente se volvía a repetir el sueño, casi idéntico: siempre le ocurría algo espantoso a la niña. Yo ya sabía que los sueños forman parte de nosotros y tienen un significado, y además lo pasaba fatal cada vez que aparecía de nuevo. ¿Qué me estaba ocurriendo? Pensé que contárselo a mi madre me podría ayudar a entenderlo; ella había tenido dos hijas y casi seguro le habría sucedido algo parecido. No tuve suerte: ella, como siempre, me dijo que eran majaderías mías: «¡Ay hija, cómo se te ocurre hacerle caso a esos sueños! Ya sabes que los sueños siempre son cosas muy extrañas y que no suceden. Si lo que quieres es tener otro hijo, eso es lo que cuenta, y la niña estará encantada, ¡ya lo verás!» La verdad, no sé cómo se me ocurrió que ella pudiera entenderme. La siguiente a la que pensé en acudir fue a mi hermana. ¿Qué me explicaría Julia? Seguro que desde su sabiduría jurídica y su seguridad con respecto a todo, me contestaría: «Laura todo el día estás rodeada de enfermos y enfermedades, no entiendo cómo pudiste hacer esa carrera. ¡No me extraña que hasta sueñes con ello! Mira, esas ideas son absurdas, quítatelas de la cabeza. Pasa de ellas.» Como comprenderás, la descarté. Me quedaba Luis. Era mi marido, mi compañero, el padre de mi hija, ¡él me tenía que entender! Se lo debía explicar. Si no le contaba a él mis miedos y mis indecisiones, ¿a quién si no? Estuve toda la tarde ordenando en mis cajoncitos, imaginando cómo se lo iba a decir y sus caras y respuestas. —Luis, últimamente estoy soñando que a la niña le ocurren accidentes terribles y me despierto sobresaltada y con mucha angustia. —¿Qué? ¿Cómo dices? —Pues lo que te he dicho. Esos sueños... la atropellan, le rompen la pierna, le golpean la cabeza... De verdad, no sé por qué los tengo. —Laura, te preocupas por todo. Deja a la niña en paz, que está muy bien. Es tu imaginación que nunca para. Pero yo tengo la solución. —¿Ah, sí? Pues dime, siempre he pensado que me enamoré de ti por tu facilidad para encontrarle salidas a todo. —Oye, tú y yo, cuántos días hace que no... —¿Que no qué? —No te hagas la ingenua, ya sabes a lo que me refiero. Siempre tienes excusas: «Luis, estoy cansada», «Luis, no me apetece», «Luis, la cabeza», «Luis, estoy de mal humor», «Luis, estoy depre», «Luis, parece mentira que siempre pienses en lo mismo». Y ahora, pa’ que no decaiga, ya tienes una nueva excusa: ¡los malditos sueños! —Luis, no empecemos, no sé cómo se te ocurre pensar que un polvo es la solución a todos los problemas. —Laura, un buen polvo evapora las malos pensamientos, limpia el cerebro y a empezar de nuevo ¡que son dos días! Sí, así era Luis. Podíamos hablar largo y tendido de muchas cosas, pero cuando yo le contaba lo de mis agobios y mis angustias, él lo resolvía rápido: un polvo y asunto arreglado. Estaba claro que no podía enfocarlo así. Lo intentaría de una manera más sugerente. Por ejemplo, acercándome con un bote de crema y mirada insinuadora: «Luis, cariñín, cielo, estoy muy cansada, me duele todo, por favor hazme un masaje.» Como Mata-Hari: información a cambio de sexo. Así igual conseguía que me escuchara. Pero, pensándolo bien, seguro que no vería el tarro de crema, sino una pócima de sex-shop y directamente querría lo segundo. Además, a la que le dijera «y de paso hablamos», me miraría con cara de alucine y me contestaría: «Pero ahora, ¿de qué narices quieres hablar? Hay que hablar menos y hacer más. Las mujeres, sieeeempre queriendo hablar.» «Luis, es que tengo unos sueños horribles sobre...» «Basta, Laura, esas pesadillas tuyas se solucionan sustituyéndolas con unos buenos sueños pornos. ¿Y sabes cómo se logran? ¿Te lo digo? ¿De verdad lo quieres saber? Pues con una cena afrodisíaca y lanzándote salvajemente sobre mí. ¡Eso es lo que nos hace falta!, porque a este paso nos olvidaremos de cómo se hace.» Era obvio: empezara por donde empezara, él acabaría siempre con el mismo tema. Así que cuando llegó a casa esa noche opté por no decirle nada. Estaba cansada, muy cansada, de haber pensado tanto e imaginado más todavía y sólo me faltaba que encima me saliera de verdad con lo de un buen polvo ¡con las pocas ganas que yo tenía! No estaba por la labor. Decididamente calladita estaría mucho más tranquila. Durante un tiempo estuve muy ocupada asistiendo a cursos y coloquios de psicoanálisis; había decidido que, además de alcanzar mi bienestar, deseaba dedicarme profesionalmente a ello. No volví a pensar en un nuevo embarazo y tampoco se repitió el sueño. Llegó la primavera —ya se sabe que la sangre altera— y, cómo no, se me alteró: la idea de otro hijo volvía a rondarme y con ella, de nuevo los sueños. Una cosa empezaba a tener clara: había una relación entre aquel sueño, en el cual le hacían daño a Mónica, y mi deseo de engendrar. Las dos ideas aparecían siempre juntas. Valoré de nuevo la posibilidad de comentarlo con alguien de mi familia y que me tranquilizara, pero acabé decidiendo que lo mejor sería explicárselo a Lucía: nadie mejor que ella para ayudarme, como otras veces, a descifrar su significado. Efectivamente había una relación. Mi infancia volvía a cobrar vida. «¿Qué significó para ti el nacimiento de tu hermana?», me preguntó. Yo lo había vivido muy mal. A esa edad, como cualquier hija única, yo era la reina de mi casa, la mejor, la más válida, nadie ni nada me hacía sombra. Y la llegada de mi hermana Julia supuso que perdiera mi corona y sintiera que yo no les bastaba, que no era suficiente para ellos. Lucía me puso un ejemplo: cuando a alguien le trasladan de lugar o le echan de su trabajo, se dice que no vale, que no es válido, para su puesto o que le han cortado la cabeza y lo han sustituido por otro mejor. Mientras la escuchaba se me pusieron los pelos de punta, me pareció tan escalofriante como el sueño. Sin embargo esa era mi pesadilla, un accidente en el cual a Mónica le cortaban las piernas (la invalidaban) o la cabeza (la destronaban). Para mí, el deseo de tener otro hijo iba unido al sentimiento de culpa por traicionar a mi niña. Lo vivía inconscientemente como si la fuera a sustituir. Tal como yo había vivido la llegada de Julia. Pasaron unos cuantos días y me sentía como un monstruo, una asesina, una mala madre, y además odiando a Luis, porque a él no le pasaban estas cosas. Poco a poco, recordando parte de mi niñez y poniéndole palabras a mis sufrimientos de entonces y a mis miedos de ahora (no quería hacerle a Mónica lo que mi madre me hizo a mí), mi agresividad y el dolor fueron remitiendo y dejaron espacio para que creciera en mí el deseo de volver a tener la barrigota sin sentirme tan culpable por la niña. Un año y medio más tarde, era una mañana fría de primavera, nació mi hijo. ¡Por fin un niño después de tantas mujeres! Mi padre casi enloquece y junto con mi marido se fue a inscribirlo como socio de su club de fútbol, yo creo que incluso antes de ir al registro civil. Querían un aliado más para ver partidos y con el tiempo lo consiguieron: el niño salió con un balón en la mano y otro en el pie. Me alegré enormemente de poderle traer un chico a mi padre. Había conseguido lo que mi madre y mi hermana no habían logrado. ¡Por fin era diferente y les había ganado en algo! Mi padre nunca nos había recriminado ni a Julia ni a mí que fuéramos mujeres, ni que le hubiéramos dado sólo nietas (mi hermana acababa de tener una niña). Ni tan siquiera había insinuado jamás que le hubiera gustado tener un chaval. En cambio, si nos preguntaban a nosotras cuál era su mayor ilusión, las tres (incluida mi madre) habríamos contestado que tener un hijo varón. Son ese tipo de secretos a voces que nadie verbaliza, pero están ahí. El nacimiento del niño y el acomodamiento al papel de abuela ya no tuvo ningún lapsus. Esta vez mamá sí que estaba preparada. Tanto ella como mi padre habían aceptado de bastante buen grado esa tercera edad, lo que a mí me dio mucha tranquilidad. No puedo decir lo mismo de Luis. Él estaba tan feliz con su princesita y su compañero de pelota que en algún momento tuve la sensación de que si yo desaparecía del planeta ni me echaría en falta. Con su trabajo, su dinero, su casa, sus amigos, su hijita y su nuevo bebote, para qué necesitaba más. Además, mujeres hay un montón. Cuando se me pasaban por la cabeza todas estas cosas, los celos se apoderaban de mí. Resulta que cuando más cariño, ternura y mimos necesitaba él me creía tan fuerte, tan valiente y tan por encima de todo que no me los daba. ¡Pobre de mí! ¡No!, ahora en este capítulo no toca. Esto se supone que ya lo debería tener superado. Bromas aparte, empezaba a poderme reír de mí misma y de algunos de mis pensamientos. Con el nombre de la niña, no hubo discusión alguna: eligió Luis y punto. Fue mi regalo. Él me dio unos pendientes con brillantes... bueno, brillantitos. El niño, sin embargo, fue algo más conflictivo. Luis quería que se llamara como él, y cada abuelo que llevara su nombre. Después de charlas y más charlas, de las que yo preferí retirarme, acabaron escribiendo los tres nombres en sendos papeles y eligiendo uno al azar: lo cogió Mónica. La suerte fue para mi padre. El bebote se llamó Víctor. Si su llegada desencadenó una gran alegría en el bando masculino, a Mónica, tal y como me temía, no le gustó tanto y eso que intentábamos hacerla partícipe de todo. La niña tenía más o menos la misma edad que yo cuando nació mi hermana y la aparente alegría que demostró tener al principio pronto se transformó en hostilidad. Hasta ese momento fue una cría más o menos buena. Comía, jugaba, reía, lloraba poco y dormía. Su adaptación al parvulario había sido correcta y su incipiente aprendizaje discurría dentro de la normalidad. A medida que pasaban los días, sin embargo, su carácter fue cambiando. Casi imperceptiblemente, pero yo sí que lo percibía. El resto de la familia me acusaba de observarla demasiado, a pesar de lo cual había algo dentro de mí que me mantenía en estado de alerta. Unos meses más tarde, en una entrevista del colegio, la maestra me avisó sobre la posible aparición de «cierta dislexia». El psicólogo del centro le hizo algunas pruebas y al finalizar nos convocó para una entrevista. Ese día fuimos los dos: Luis y yo. Para tranquilizarnos, el especialista nos dijo que era una niña muy inteligente y que, de momento, lo que tenía no era nada grave. Simplemente tendríamos que seguir su evolución e ir viendo cómo lo resolvía: «En caso de que no lo logre, buscaremos la manera de ayudarla.» ¡Qué doloroso es encajar los reveses de los hijos! Nos fuimos deshechos y en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. A la mañana siguiente, Luis despertó con amigdalitis, con un gran dolor en la garganta al tragar. Yo enseguida pensé que además de los virus, su orgullo de padre estaba por los suelos y le estaba costando tragar no tener una hijita perfecta. Todos sus sueños con respecto a Mónica, de que fuera la mejor abogado del país, se le vinieron abajo de golpe. Le habían dicho que podría tener dificultades para aprender a escribir, y para él eso era sinónimo de «no aprenderá jamás». La pregunta que flotaba en el aire era: ¿por qué? ¿Por qué si estaba tan bien y era tan inteligente, tan risueña y tan feliz, como todos decían, de repente tenía o podía tener un problema de aprendizaje con las letras? Además con las letras: leer y escribir bien las palabras. En estos momentos, la angustia y la culpabilidad me impedían reflexionar, quizá no había sido todo lo buena madre que me hubiera gustado. Se me ocurría que durante años me había sentido una mala hija por haberles dado muchos problemas a mis padres y ahora me veía como una mala madre. No tenía motivos reales para pensar que me estaba equivocando con Mónica, pero no podía evitar sentirme así. Uno tras otro, los recuerdos fugaces me devolvieron a mi infancia y eso me permitió reconstruir mi historia desde una nueva perspectiva. Toda la familia estaba de acuerdo en que yo dejé de hablar coincidiendo con el nacimiento de mi hermana, pero nadie se había dado cuenta de que esa fue mi forma de quejarme y llamar su atención cuando me sentí destronada. Si yo, aun sin ser consciente, encontré la forma de recuperar parte del protagonismo perdido, ¿por qué mi hija, ante el nacimiento de su hermano, no podría estar quejándose de otra forma? Claro, eso es lo que estaba haciendo Mónica. Todos pertenecíamos al mundo de las letras: su abuelo paterno era entusiasta de la literatura y de la historia, mi padre, mi hermana y mi marido, abogados, mi madre, enganchaba una novela tras otra, y yo, aun siendo de ciencias, todo el día leyendo, estudiando y escribiendo. Ningún otro problema nos hubiera alertado, preocupado y angustiado tanto como una dislexia. El síntoma inconsciente de mi hija nos estaba dando una bofetada a todos: a sus abuelos, a su padre y a mí. Recordé de nuevo el sueño que tanto me había angustiado antes de quedarme embarazada. Yo le había quitado su lugar de princesa y los demás con su pasión por Víctor, no digamos. ¿Acaso ella no había sido una auténtica y maravillosa hija y nieta? Y a cambio, ¿qué había recibido como premio? Un enano que no hacía nada y se llevaba las caricias, las risas, los regalos y el tiempo de mamá y de todos. El nacimiento de Víctor fue como un nubarrón que ensombreció la alegría con la que siempre había brillado Mónica. Ahora no todo era para ella ni todos nosotros estábamos únicamente pendientes de ella y, para ser sinceras, eso no le gusta a nadie. A ninguna de nosotras nos entusiasmaría que bajo las excusas más ingeniosas nos trajeran a casa a otra personita, más imbécil y que encima se llevara los mimos y las atenciones de todos. ¿Quién es la guapa que no reaccionaría mal? Pues, esa es la vivencia que inconscientemente tienen nuestros hijos (o nosotras) cuando vienen uno, dos o más hermanos. Naturalmente, estarás pensando que entonces es mejor tener un solo hijo. ¡Pues no! Tampoco lo viven bien (nos ocuparemos de ello más adelante). Cuando nace un nuevo hermano se produce un desplazamiento para dejar lugar al recién llegado. Esto puede provocar en el destronado un retroceso en su aprendizaje o en sus hábitos. Por ejemplo, puede volver al chupete o al biberón o a no controlar esfínteres; si va al parvulario, puede negarse a ir, sufrir retraso escolar, no querer relacionarse con otros niños, volverse más agresivo, mostrarse excesivamente triste... o bien pueden volver las enfermedades que había tenido de bebé o coger las que tiene el nuevo hermano. Inconscientemente, el destronado se da cuenta de que todos sus esfuerzos para ganarse a sus padres no le han servido de nada. Si el recién nacido toma biberón en lugar del esfuerzo que le supone a Mónica comer todo lo que mamá le da, y lleva chupete en lugar del esfuerzo que le ha costado a ella abandonarlo, y se hace pipí encima en lugar del esfuerzo que le ha costado a ella controlarlo tal y como mamá le ha pedido, y además el recién llegado no habla ni anda, ni nada y todos le sonríen, le miman y le quieren, la pregunta que le surge a la niña es inmediata: «¿Si yo vuelvo a hacer lo mismo que el bebé me querrán igual que antes? ¿De qué me ha servido ser tan lista, tan simpática y agradar a todos? No hay reconocimiento para tanto esfuerzo.» ¿Te parece extraño? No lo es. Imagina que a tu trabajo llega un compañero nuevo y sabiendo la mitad que tú o haciendo la mitad que tú cobra lo mismo, se le reconoce más y lo tratan mejor que a ti. ¿Qué pensarías? Tal vez que te toman el pelo o tal vez que él tiene un secreto que tú no has descubierto o que más vale caer en gracia que ser gracioso o que vas a trabajar peor y menos para ser tratada igual que él o ella... No sé lo que estarás pensando, pero sea lo que sea, la duda, la rabia y la impotencia te asaltarán y eso que tienes bastantes años más que tu hija/o (o la niña que eras de pequeña). Luis mejoró de su dolor al tragar, pero su estado de ánimo fue de mal en peor. Estaba mucho más serio que de costumbre, con cara de pocos amigos y con un humor de perros. Por cualquier nimiedad saltaba y se ponía como un energúmeno, como si la humanidad tuviera la culpa de su rabia interior. Aparte de los típicos comentarios sobre el trabajo, se negaba a hablar de nada más. Nunca era el momento oportuno o el tema adecuado. Lo cierto es que aquel Luis era bastante diferente del otro al que estaba acostumbrada, que afortunadamente era bastante más sociable. Al principio pensé que tendría una mala racha laboral, pero si le preguntaba me contestaba escuetamente que las cosas iban como siempre. Indagué por si se encontraba mal y no me lo quería decir, pero tampoco era eso... y así fui descartando todas las ocurrencias que imaginaba. Incluso llegué a pensar que estaba harto de mí, porque hasta cuando me insinuaba en la cama él ni reaccionaba. Pero ¡si para él el sexo siempre había sido la panacea! Seguro que tenía una amante, una de sus secres o tal vez alguna compañera abogado como él y que, para colmo, sólo le contaría cosas estupendas. Así cualquiera. ¿Qué le estaba pasando? ¿Sería la crisis de los cuarenta? Probablemente. Debía ser eso. La temida crisis de los cuarenta, porque aquel no era mi marido. Francamente, yo estaba hecha un lío. «Me temo que estoy descubriendo al otro Luis.» ¡Claro!, aunque hacía tiempo que había descubierto y reconocido a la otra que había en mí, hasta entonces no se me había ocurrido pensar que Luis, con todo lo maravilloso que parecía, también podía ser dos a la vez. Para no empeorar las cosas intenté no entrar en ninguna discusión de las muchas que él intentaba provocar: «¿No hay nada mejor para cenar?», «Siempre te dejas las luces encendidas», «¿Para qué pago a Cristal si nunca me plancha las camisas?», «¿Tanto te cuesta ponerle gasolina al coche?», «A ver si educas a tus hijos, que no hay quien los aguante». Me sentía atacada como nunca antes por él, pero me daba cuenta y en vez de enmudecer y enfermar, elegía callarme. Más de una vez le hubiera ladrado, pero la verdad es que no sabía cómo podía reaccionar aquel otro Luis, del que desconocía casi todo. Era como si viviera con un extraño. Un sábado por la noche después de acabar con baños, biberones, cenas, llantos y luchas para que los niños se fueran a dormir, viendo que Luis parecía algo más tranquilo, decidí intentarlo de nuevo. Tenía que averiguar qué estaba sucediendo. No me preguntes por qué, pero estaba casi convencida de que había otra mujer. Fuera lo que fuera debía saberlo: «Luis, ¿quieres que hablemos de algo?» La voz medio me temblaba, pues temía dónde podía desembocar aquella conversación. —Ya estamos. A ver, ¿de qué quieres hablar ahora? —Necesito saber de una vez por todas qué te ocurre. No eres el mismo. —Laura, no empecemos; quiero estar tranquilo. —Yo también quiero estar tranquila, o sea, que si tienes a otra, dímelo. —Ahora no me montes un numerito. ¿De dónde has sacado que tengo a otra? —Pues de tu actitud. ¿Es que no te das cuenta? Pareces otro, estás tan cambiado que no sé qué pensar. Pasas de mí y de todo. ¿Cómo no voy a pensar que te gusta otra mujer? —Mira, Laura, no siempre puedo estar contento. Estoy muy cansado, ¡harto de todo! —Pero ¿de qué? —¿Cómo que de qué? —¿Estás cansado de mí? ¿De los problemas de la casa? ¿De tu trabajo? ¿De los niños? ¡Claro!, ahora lo veo, qué tonta he sido. Pobre Luis, está agotado por tantas responsabilidades y se ha buscado a otra para que le alegre la vida. —Laura, no lo empeores. Yo nunca he sido un irresponsable y tú bien que lo sabes. No vuelvas a decirme eso nunca más. Además, insisto: ¿a qué viene eso de la otra? —Ya lo sabes. Llegas tarde de trabajar y agotado, apenas cenas, no dices ni palabra, los fines de semana te encierras con tu ordenador, te vas a la cama y ni me miras, no te importa si he ido a la pelu, si los niños están bien... No te importa nada y eso a los hombres les sucede cuando tienen a otra. —Menuda película te has montado tu solita. Pues, ¿sabes qué te digo? Que tienes razón en una cosa: es cierto, es por otra. Me lo soltó a bocajarro. Sin pensar. En ese momento el tiempo se detuvo. Me vine abajo, sentí cómo mi mundo se hundía a mis pies, mi corazón latía desbocado y un nudo me atenazaba la garganta mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. Luis, viendo mi reacción, se dio cuenta de lo que había dicho y me abrazó con fuerza: —Perdona, Laura, perdona. Lo he dicho mal. La otra es tu hija, me refería a la niña. Sufro mucho por ella. Tú eres mi amor, cariño, perdóname. Lo siento, lo siento, no llores más, por favor. No sé lo que me sentó peor. Le hubiera matado y le grité: —¿La niña? ¿Mónica? ¿Serás capaz...? ¿Cómo se te ocurre decirme que tenías a otra si era la niña? ¿Sabes el daño que me has hecho? ¿Cómo has podido? —Es que tienes una manera de decir las cosas que consigues sacarme de quicio. Atacas a la mínima de cambio y no siempre te das cuenta. Lo siento, lo siento de veras. Después de oírle, mi corazón me dio una tregua y respiré hondo. Aunque estaba molesta, qué disgusto me había dado, Luis por fin se abría: —¿Y por qué te preocupa Mónica? —Desde la entrevista del parvulario... No sé por qué. Al fin y al cabo, dijeron que todavía no hay ningún problema. Pero me siento fatal. —Y si era eso, ¿por qué has estado callado todo este tiempo? ¿Por qué no me has dicho nada? —No quería preocuparte más de lo que siempre lo estás y pensé que lo mejor era esperar. —Esperar ¿a qué? —No lo sé, Laura, esperar. ¿Por qué los hombres creen que nos hacen un favor callándose? Cuándo se enterarán de que nosotras queremos, aún mejor, necesitamos hablar. Él no era tan diferente a los demás. Debía ayudarle, si quería recuperar al Luis de siempre. Era el momento de explicarle lo que yo había descubierto: —¿Crees que lo que le está pasando a la niña tiene que ver con el nacimiento de Víctor? —No lo sé, Laura. Me duele tanto lo de Mónica... Hasta ahora era increíble y muy lista. El psicólogo me dejó hecho polvo y apenas pude prestarle atención. No acabo de entender qué es eso de la dislexia. ¿Tú sí? —Relájate un poco, ya verás cómo al final se resuelve. Además, igual no llega a tener dislexia. Su dificultad para escribir bien las letras todavía no es grave. Es muy pequeña y puede que sea una falsa alarma. —¿Tú crees? —Eso espero. Yo estos días me he acordado mucho de cuando nació Julia. Tú has oído contar la historia a mi familia. Yo dejé de hablar justo cuando nació mi hermana y creo que está relacionado con los celos que me provocó su llegada. Incluso ahora me cabreo cuando ella me gana y es mejor que yo. Y tú, ¿te acuerdas de algo de cuando eras pequeño? —No, no me acuerdo. Pero ¿no estás exagerando un poco? —No, Luis, escúchame. Los celos son lógicos y nuestra infancia influye en nuestra forma de ser. Creo que hay que reconocer que no siempre somos tan buenos como pretendemos. A veces yo soy mala y deseo ser mala. —Pero ¿qué tiene que ver esto con la niña? —Pues que no le ha gustado ni pizca que nazca Víctor y tener que oír todo el día que ella tiene que ser muy buena, quererlo y cuidarlo mucho. —¿Qué otra cosa le podemos decir? —Pues no lo sé muy bien, pero quizá que lo pensemos, porque eso de «tienes que ser muy buena» hasta a mí me pone de los nervios. —Claro, porque tú ya estás un poco de los nervios, no pretenderás que le digamos que sea mala. —Luis, esto es una conversación civilizada, acabémosla bien. No hay que decirle que sea mala, pero tampoco exigirle que sea tan buena. Hay que dejarla tranquila, quererla, escucharla y, poco a poco, aprenderá a vivir con uno más en la casa. —Pero todo eso ya lo hacemos. —Sí, pero reconóceme que desde que nació el niño, mi padre, el tuyo y hasta tú estáis que no cabéis dentro de la camisa. Haciendo planes para él y hasta para vosotros, todos juntos. ¿Qué crees, que ella no se entera? —Bueno, no sé, no lo hacemos tan descaradamente como tú lo cuentas. —¡Nooo, qué va! El otro día, durante el partido del Madrid-Barça, ¿a quién tuvisteis en los brazos, hablándole de fútbol como si ya tuviera diez años? —A ella cuando nació también la teníamos en brazos; ahora es más mayor y estaba jugando contigo. —Luis, no te digo que lo del niño esté mal hecho, sino que Mónica se da cuenta de que antes todas esas atenciones eran para ella y el otro día ni la mirasteis. Parecíais una piña todos juntos y aliados. Luis me miró sorprendido. Su cuerpo se encogió y en su rostro se dibujó una mueca de dolor: —¿Cómo he podido ser tan imbécil? Pobrecilla. Laura, no dejes que vuelva a ocurrir. La próxima vez, avísame por favor. Si es eso, no quiero hacerla sufrir. Intentaré repartirme mejor para los dos. Haré cualquier cosa para que se cure. Pero tengo miedo. Y si no mejora, ¿qué haremos? —No lo sé, yo quería hablarlo contigo, porque en el fondo yo tampoco estoy tranquila. Me siento mal por ella, al fin y al cabo, fue la primera hija, la primera nieta, la primera sobrina... y creo que asumir que no siempre va a ser la primera es bastante duro. Y, por si no bastara, también me siento culpable con el niño, porque pienso que él nunca lo tendrá todo como lo tuvo ella cuando nació. —Tampoco te pongas así, cada uno tendrá lo suyo e intentaremos dentro de lo posible ayudarlos, pero tendrán que aprender a vivir con eso. Todos lo hemos hecho ¿no? —Sí. Y así hemos salido, ¿o ya te has olvidado de mis neuras una detrás de otra? Y ya ni te hablo de lo escondidas que tienes tú las tuyas. —Eso sí que no. A mis neuras ni las menciones, no vayan a volver. No empieces con tus rollos de introspección. Dame un respiro. —De acuerdo. Reconozco que por hoy ya has cubierto tu cupo. —Mira que eres perdonavidas. Pero, bueno, ya que te pillo tan encantadora, ¿por qué no te acercas un poco más? que con eso del parto y de la cuarentena y de los biberones... Me tienes en dique seco y no sólo de hablar vive el hombre. —¡Ah! y todo este tiempo, que parecías un trozo de hielo, ¿qué? —Eso ya está olvidado, trae una copita de cava y vamos a brindar por mi supuesta amante. —Qué gracioso. Debería matarte. No me hagas algo así nunca más. No te voy a decir que lo que le sucedió a mi marido sea lo habitual, pero tampoco es tan extraño. Los hombres al igual que nosotras, sufren. Ellos también cargan con una historia particular y además se creen en la obligación de vivirla en silencio, no se vaya a poner en duda su entereza y su hombría. Analicemos el caso de Luis. Por un lado, se encontró con el disgusto de que sus sueños respecto a su hija podían no hacerse realidad: no iba a ser la mejor, tenía un problema, su princesita no era perfecta. Y, por otro, le pesaba su historia como hijo. Él es el mayor de tres hermanos. Su padre es un hombre que sabe vivir muy bien, pero siempre se ha desentendido bastante de sus responsabilidades familiares. Por ello, siempre ha sido Luis quien desde muy pequeño ha ayudado a su madre a ocuparse de los otros dos o a hacer frente a cualquier problema. Ante la más mínima dificultad o cuestión que le suponga un esfuerzo, mi suegro se desentiende elegantemente con mil excusas y mi suegra se apoya en Luis. Al enfrentarse al problema de nuestra hija, más el nacimiento del niño, Luis revivió inconscientemente de nuevo su infancia. Lo mismo que yo. Él no quería ser como su padre, siempre lo había odiado por su irresponsabilidad y Luis siempre había destacado justo por ser mucho más maduro de lo que correspondía a su edad. Sin embargo, en esta ocasión lo de la niña le había desmontado provocándole una lucha con sus dos yos: uno quería huir del problema, pero de hacerlo se parecería a su padre y, por tanto, se odiaría a sí mismo; el otro, le empujaba a hacer frente a la situación para seguir siendo el más responsable, pero eso le obligaba a enfrentarse a un dolor que le superaba. Respecto a los niños, ambos teníamos nuestra parte de razón. Si tú eres madre, es importante que sepas que hagas lo que hagas, tu hijo/a deberá ir aprendiendo a adaptarse. Y si le suceden cosas como las que te he explicado de mi hija u otras diferentes, plantéate que tal vez le está costando un poco más de la cuenta asumir su nueva situación, por lo que intenta ayudarle y si se prolonga o empeora pide consejo profesional. Tal vez te estés preguntando si de no haber nacido Víctor, Mónica habría tenido un principio de dislexia (o cualquier otro problema). No se puede afirmar ni negar. Nadie lo puede saber. El nacimiento de un hermano implica la pérdida de todo lo que tenía el hijo único hasta ese momento y no es fácil aprender a renunciar y a adaptarse al nuevo lugar en la familia. Lo mismo sucede cuando llega un tercero, un cuarto y así sucesivamente. Cada uno tendrá que pasar por ese proceso. Si no nace ningún hermano, es decir si se es hijo único siempre, se pierde igualmente. Se pierde la posibilidad de aprender a compartir, a dividir, a renunciar. Ese niño crece sin haber tenido que pasar por todas esas situaciones en familia y de mayor, cuando tenga que enfrentarse a ellas, deberá hacer ese aprendizaje. Posiblemente, de ahí la mala fama de los hijos únicos («son unos caprichosos, mimados y malcriados»), que no tiene por qué ser siempre cierta. En principio, si lo que le ocurre a tu hijo, al igual que a Mónica, no es grave y no se prolonga en el tiempo, te recomiendo tener paciencia, observar y: • Dejarle muy claros tus sentimientos. Le ayudará. • -­‐Hablarle y sobre todo escucharle, mientras compartes sus juegos, sus dibujos, sus libros... Es posible que reproduzca la situación por la que está pasando y eso te ayude a saber más de él y de ti, al igual que nos sucedió a Luis y a mí. • -­‐No le intentes mimar más de lo que hacías antes. Notará que estás entrando en su juego. • No le mimes menos, pensará que no le quieres. • -­‐Es un trabajo de atención por nuestra parte. Únicamente hay que estar atentas e intentar conocer a nuestros hijos antes de que se conviertan en verdaderos desconocidos. Algunos niños son muy difíciles, pero las claves o las piezas del puzzle no están muy lejos de nuestra propia infancia. Búscalas. Después de aquella charla con Luis, pasamos una temporada sin darle más importancia al tema. Él recuperó bastante, no del todo, el buen humor y nos volcamos en nuestros respectivos trabajos, reuniones y cursos. Necesitábamos desconectar del tema, pues a ambos nos preocupaba en exceso. Además, mi suegra tuvo que ser operada de una prótesis de rodilla debido a su artrosis galopante y eso hizo que yo, como médico, debía — suponían todos los demás— estar más pendiente de ella y Luis, como era su hijito, pues ni te cuento. Fue una temporada agotadora en la que hacíamos todo el día una cosa detrás de otra como verdaderos autómatas, hasta que la siguiente reunión en el colegio nos sacó de aquel estado y volvimos a contactar con la realidad. Acudimos de nuevo los dos. La niña seguía igual: no iba ni para adelante ni para atrás, a pesar de lo cual creían que mejoraría pues por suerte repitieron que era muy inteligente. Al salir miré la cara de Luis. Estaba pálido. Yo supongo que también. Cada uno lo estaba intentando asumir a su manera. Yo me angustié mucho, supongo que porque imaginaba que en esta reunión nos dirían que el problema estaba solucionado y todo resuelto, y Luis tres cuartos de lo mismo, con lo cual el batacazo para los dos fue de padre y señor mío. Pasaron varios días, en los que ninguno encaraba el tema. Yo sabía que no podíamos esperar que un milagro lo resolviera. Debíamos hacer algo, así que me planteé de qué formas podíamos ayudar a la niña a recuperar su protagonismo y así sentirse más querida. Con decírselo no bastaba. Sinceramente, también me preocupaba que volviera el otro Luis, por lo que nuevamente le asalté para hablar. Era un domingo por la mañana, normalmente él se levanta antes que yo y sale a comprar el diario, y de paso trae unos churros o lo que se le ocurre. Aquel festivo no se movió de la cama. Yo le había dado el desayuno a los niños y estaban en su habitación más o menos calladitos. Cuando volví a la nuestra, allí seguía Luis, metido debajo de las sábanas, sin ganas de salir al mundo real. —¿Te pasa algo? —¿Por qué lo dices? —Hombre, son las diez, y sigues en la cama sin estar enfermo, no has comprado el dominical ni el desayuno y no dices ni palabra. —Estoy cansado, sólo eso. —Otra vez con la misma historia. No, a mí no me engañas, hay algo más. —Bueno, hay problemas en la oficina, con los ordenadores y muchas reuniones y esas cosas. —¿Sólo es eso? Venga, hombre, que nos conocemos, dímelo. —Ya lo sabes, Laura. Es que no hay un momento de paz. Lo de Mónica... no me lo quito de la cabeza. —Total, que estás depre. —No te pases, Laura. Las depres son cosa de mujeres. Yo de depre nada. Ves cómo no se puede mantener una conversación contigo. Te cuento algo y ya estoy depre. Sólo estoy cansado. —Yo también estoy cansada. Tú trabajas y sólo trabajas; en cambio yo trabajo y luego tengo la casa y los niños. Hace semanas que no veo a mis amigas. Elena y Clara deben de pensar que he desaparecido del planeta. Acabaré por perderlas. —Para, Laura. Si empezamos a reprocharnos cosas no solucionaremos nada. —Tienes razón. Se me ocurre que podríamos empezar por los domingos. —¿Qué quieres decir? —He pensado que cuando tú te levantes podrías vestir a la niña, que ya suele estar despierta y te la llevas contigo. Ya veras qué cara de felicidad se le pone. Desde la primera vez que nos hablaron del problema he estado dándole vueltas. Además, llevo tiempo analizándolo con Lucía y hemos llegado a la conclusión de que esa sería una buena idea. —Pero ir a comprar el periódico son diez minutos, ¿qué vamos a conseguir con eso? —Exactamente no lo sé. Lo que sí sé es que se trata de que tú compartas algo con ella y sólo con ella. Un ratito para los dos y nadie más. Le compras un cuento de esos con pegatinas, con muchos dibujos y algunas letras, os vais a desayunar juntos a la granja de la esquina y, mientras, la entretienes contándole la historia. Estoy convencida de que estará encantada de estar con su papito, ella sola, sintiéndose la reina. ¿O acaso no te has dado cuenta de cómo te mira? —Pues no me parece una mala idea. —Y, fíjate, de esa forma con un poco de suerte, asociará las letras, los cuentos y el aprender a leer con un ratito genial con su papá. Creo que resultará. Ya verás. Y ahora, levántate de la cama y empieza a ponerlo en práctica. —Laurita, eres genial cuando te lo propones, pero te falta una cosa. —¿Qué? —Un beso para mí. Que a veces parece que sólo existan los niños. —Ven aquí, cariño, ¡que te vas enterar! Esta nueva estrategia empezó a dar sus resultados. Mónica esperaba el domingo como agua de mayo, se le iluminaba la cara cuando su padre la empezaba a vestir para llevársela y siempre volvía a regañadientes. Meses después en el colegio empezó a hacer un cambio, le estusiasmaba jugar con las letras y a Víctor le hacía lo mismo con los cuentos que su padre a ella. Los dos tirados en el suelo se entretenían con un libro o un puzzle de letras y ella disfrutaba haciendo de maestra y poniéndole un lápiz en la mano con el que el niño hacía rayotes. Luis empezó a relajarse y a estar mejor. Su niña, que además físicamente era igual que él, por fin cumpliría sus sueños y sería «la mejor abogada del país». Y Mónica hacía lo que fuera para conseguir que su padre la mirara y la mimara. Cuando observaba a mi hija y a mi marido, de repente veía la misma imagen de mi infancia, sólo que la protagonizaban mi padre y Julia, no yo. Aquella niña hacía lo que fuera para agradar a su papá. Y eso era exactamente lo que mi hermana había hecho con mi padre. Mientras yo les daba problemas, ella se colocó en el lado contrario: no les daba ni uno. Era la niña modelo. Pude empezar a comprender y perdonar a mi padre. Hasta entendí que mi hermana sólo por parecerse físicamente a él ya consiguió prolongar su existencia. Sus genes se habían perpetuado, y encima la niña se dedicó a demostrárselo. ¡Claro que era la niña de sus ojos! Nunca mejor dicho, pues los tenía del mismo color que él. Una de las mayores dudas que me acompañaron hasta entonces fue no saber exactamente por qué mi padre eligió a mi hermana como «la niña de sus ojos». Necesité tener a mis dos retoños para darme cuenta del lugar tan diferente que ocupa cada hijo en nuestra vida. ¿Quién no ha oído decir: «No entiendo cómo mis hijos son tan diferentes si los hemos educado igual, tratado con el mismo cariño, llevado a los mismos colegios y además son del mismo padre y de la misma madre»? Siento contradecir esas falsas creencias. No es así. Cada hijo es diferente desde antes del embarazo. Si tengo que retroceder, retrocedamos hasta el momento en el cual nos planteamos la decisión de engendrar. Los pensamientos, el deseo, la decisión, los miedos, la culpabilidad, la peculiaridad que rodeaba nuestra vida, la relación con nuestra pareja (mejor o peor), la casa (el nido), nuestras relaciones con los otros y la nuestra con nosotras mismas: no tiene nada que ver de un embarazo con otro. Después, es indudable, que intentamos que todos nuestros hijos reciban nuestro cariño por igual, pero tampoco lo conseguimos. ¿Por qué? El amor es un sentimiento que varía en función de otros muchos sentimientos, emociones y formas de actuar, y además cada niño lo recibe y lo percibe de una manera diferente y lo reclama de una manera desigual. Cada niño es un ser único, producto de una historia familiar, del lugar que ha ocupado en esa familia y de las expectativas que se han puesto en él. Y, además, del momento histórico que le ha tocado vivir, la cultura y reglas sociales en las que crece, el progreso científico y tecnológico... Estar embarazada, tener, criar y educar a un hijo es una tarea tan divertida y placentera como ingrata y compleja. Todos los sentimientos son válidos en algún momento. A veces nos reímos con ellos; otras pensamos que son una maravilla y una verdadera gozada, otras los miramos como verdaderos desagradecidos y las menos, por suerte, nos resultan realmente complejos e insoportables a pesar de ser sangre de nuestra sangre. No los entendemos y ellos no nos entienden a nosotras. ¿Qué pasa? ¿Lo hemos hecho mal? Si los hemos querido y les hemos dado todo lo que creíamos que era lo mejor para ellos, ¿qué ha ocurrido? Cuántas veces nuestro corazoncito de madre se siente desdichado, incomprendido, maltratado, asqueado y vacío. Cuántas veces en un mismo día nos sentimos buenas y malas madres a la vez, y en esa locura vamos dando batacazos entre lo que debemos hacer y no, y cómo lo debemos hacer. Educarlos bien y sentirnos bien es nuestra tarea, polifacética, porque hemos de ser cariñosas, comprensivas, tiernas, amables, educadoras y, al mismo tiempo, limitarles, reñirles, prohibirles y castigarles. ¿Te parece un reto? Lo es. Es una carrera de obstáculos en la que tenemos que participar... ¡y conseguir además el premio! ¿Cuál sería para ti el mejor premio que te podrían dar? Probablemente, como todos, digas: «Me conformo con que sean buenos.» Pero, dime, ¿qué entiendes tú por «buen hijo»? Te doy unas cuantas ideas y, como lo vas a leer en solitario, sé capaz de sincerarte contigo misma: ¿qué esperas de cada uno de tus hijos? Date cuenta de • -­‐Que sea obediente y calladito como ninguno. Eso, que no te moleste y los vecinos no se quejen. • -­‐Que duerma y coma y no te dé tantos problemas, como yo les di a mis padres. • Que no esté enfermo con «tonterías» todo el tiempo. • Que no tenga tantos miedos y te deje descansar tranquila por la noche. • -­‐Que no sea llorica, sino que crezca valiente, con carácter y una gran seguridad en sí mismo. • Que no coma galletas y chocolate durante todo el día. • Que sea responsable. Para que puedas enorgullecerte de él. • -­‐Que no pierda todo lo que cae en sus manos. «Un día perderás la cabeza.» • -­‐Que sea muy cariñoso y siempre pendiente de mamá. «Tú sí que tienes una joya de hijo.» Cuánto te gustaría oír eso. • -­‐Que no se pelee en el colegio con nadie. Nunca se han quejado sus maestros. • Que siempre traiga sobresalientes y cuantos más premios, mejor. • -­‐Que se ponga la ropa que tú quieres, para que sea el que mejor vestido vaya y más destaque. • Que se note que está educado con esmero y cariño. • Que toque muy bien la guitarra y el piano. • -­‐Que se relacione bien y tenga muchos amigos. Todo el día suena el teléfono. Qué pesadez, pero ¿a que te gusta que lo quieran tanto? • Que sea buen deportista. Las chicas se lo rifan y él te pide tu opinión. • -­‐Que sea guapísimo. ¿Cómo no, si se parece a su madre? Si quisiera sería modelo. • -­‐Que sea trabajador. Desde el parvulario hasta el doctorado cum laude y una carrera profesional que haga envidiar a tus amigas. • Que... La lista podría ser infinita. Y reconócelo: es difícil que sea todo eso. ¡Cuidado, no le asfixies! Cada madre y cada padre inconscientemente pedimos a nuestros hijos cosas —algunas coincidirán, otras no— relacionadas con nuestras propias frustraciones, impotencias, fantasías y deseos. Cada padre y cada madre lo pedirá de una manera diferente (algunos incluso sin decirlo, porque ni ellos lo saben) y eso moldeará una nueva personita, individual y singular en todos los aspectos. (De este tema nos volveremos a ocupar en el próximo capítulo.) Todos los hijos son diferentes y nuestros sentimientos hacia ellos también. Nos guste o no. Mónica crecía y mejoraba. Cada día estaba más guapa, con su pelo medio ondulado y sus ojos azules. En el cole le llamaban «la princesita». Poco a poco, encontró su nuevo lugar y aprendió sin mayores problemas a escribir. Víctor también empezó a ir al parvulario. Habíamos decidido que iría al mismo de la niña, pues su actuación con respecto a Mónica había sido impecable. Los primeros días, iba muy serio, pero sin un llanto. A mí me extrañó y, si he serte sincera, me dolió que le fuera tan fácil separarse de mí. Antes de las Navidades, con el primer resfriado del otoño, inició una crisis de asma que se repitió varias veces durante el invierno. Con ello, entramos de nuevo en un carrusel de noches en blanco, visitas al pediatra y tensiones entre Luis y yo. Yo llevaba fatal las crisis de Víctor y cada semana lo llevaba a un colega diferente sin detenerme a pensar lo que realmente estaba sucediendo. Cada vez que me entraba la neura y después de una trifulca con Luis, recordaba a Elena diciéndome: «Luis es una buena persona, te ha dado mil pruebas de ello. ¿Cuántos hombres admitirían que su esposa fuera a terapia y aceptarían además sus sugerencias? ¿Y ya te has olvidado el gran papel que ha hecho con Mónica? Piensa que a él también le costó enfrentarse al problema de la niña y sin embargo aceptó tu idea e intentó hacerlo lo mejor posible.» Llegaron las vacaciones de Semana Santa y nosotros, para no ser menos, también pasamos por nuestro calvario. Le apreté tanto las tuercas que logré acabar con la paciencia de Luis. Una mañana después de desayunar me dijo gritando: —Laura, no puedo más, si continúas así me largo. Empecé a temblar. Sabía que hablaba en serio. Estaba muy cabreado: —Mira, Laura, ¿me quieres decir qué diablos te pasa? —El niño, el niño, no puedo más. —Pues deja en paz al niño, que está muy bien. Está mucho mejor de lo que tú crees. —No sé cómo puedes decir eso, Luis. ¿Te has dado cuenta del invierno que hemos pasado? —Sí, Laura, lo he sufrido, pero también he visto cómo perdías el control, asfixiándote más que él y llevándolo a cincuenta médicos diferentes. ¿Te crees que él no se entera? Tú con la niña lo viste muy claro y tengo que admitir que tu solución fue fantástica, entonces ¿por qué ahora no piensas? Con todo lo que sabes, deberías poderlo hacer. —Sí, Luis, tienes razón, pero no puedo, no puedo. No sé por qué, pero no puedo. —Pues mira, yo que no sé tanto como tú, te lo voy a decir y muy clarito: ¡lo has mimado demasiado, protegiéndolo en exceso y queriéndole dar todo! Si hasta el día que empezó en el parvulario tu cara era un poema. El niño no derramó una lágrima y casi me atrevo a asegurar que eso te sentó fatal. Tu hijo tan tranquilo y tú hecha polvo porque no sufre como tú. ¡Si te conoceré! No lo soporté. Era demasiado. Rompí a llorar a mares. Luis intentó calmarse y calmarme a mí, pero los niños asustados empezaron también a gimotear. Ahora la escena era de película de Almodóvar. Luis los cogió y se marchó. Me tumbé en la cama descompuesta y al final me dormí. Cuando desperté, tenía delante de mí un ramo de tulipanes (son las flores que más me gustan) y Luis me sonreía comprensivo. —Laura, a lo mejor he sido muy brusco, pero tenía que decírtelo. ¿Estás mejor? —Sí, mucho mejor. Llorar me ha permitido desahogarme. —Pues bien, ahora escucha. Esta vez la solución te la voy a dar yo: haremos algo parecido a lo que hicimos con Mónica. A Víctor hay que sacarlo de tus faldas y como lo que más le gusta es jugar a pelota, pues los miércoles, cuando la niña vaya a patinaje, yo me lo llevaré al parque a jugar al fútbol conmigo. He decidido que me puedo permitir una tarde libre a la semana, que el despacho va muy bien y que para qué quiero el dinero si no puedo disfrutar de los míos. El tiempo pasa volando y va siendo hora de vivir un poco, ya lo hemos pasado bastante mal. ¿Te acuerdas de cuando nos casamos? Tú con la carrera a medias y yo trabajando horas extras para lograr ser socio en el bufete. Además, así tú tendrás la tarde libre para tus cursos o para que te vayas con tus amigas a charlar un rato de vuestras cosas de mujeres. Eso es lo que haremos: está decidido. Después, recogeré a la niña y me los llevaré a cenar una pizza por ahí. Me quedé asombrada. No podía ser tan bonito, seguro que tenía una baza guardada. Desconfiada le pregunté: —¿O sea que me das una tarde libre? Dime, ¿qué se esconde detrás de tanto altruismo? —Me has pillado. Me gustaría poder escaparme los sábados por la mañana a jugar al tenis e ir a alguna cenita de amigotes de vez en cuando sin que me pongas cara larga. —¡Anda, que no eres listo! Hasta de los malos momentos sacas tajada. ¿Cuánto tiempo llevabas preparándome esta escena? Para que luego digas que tú no te comes el coco. No, si al final serás un hombre que habla. —Deberías estar orgullosa: llevo mucho tiempo aprendiendo de ti. ¿Ves cómo te escucho cuando me largas tus rollos? Lo quieres analizar todo. —Se lo diré a Elena, igual te ficha para su consulta y nos vamos los dos a trabajar con ella. —Bueno, no cambies de tema. ¿Aceptas mi propuesta o no? —Vale... He de reconocer que no pides mucho y tu idea es buena. Trato hecho. —Ya verás cómo saldremos de esta. Yo estaba más preocupado con la dichosa dislexia, pero a este enano, con la pelota y unas patadas se le pasan las crisis. Luis tenía razón, me costaba mucho separarme del peque. En mi caso, Víctor pasó a ser «mi niño». Cuanto más le quería más le pedía a cambio y cuanto más le enseñaba más le exigía que supiera. Si Mónica se alió con su padre, el niño se había aliado conmigo. Tuve que indagar mucho en mi interior para descubrirme como una madre altamente exigente y controladora. Me costó sangre, sudor y lágrimas aceptar que yo, bajo la apariencia de la mejor mamá y dándole mucho cariño, había estado muy pendiente de él. Le había mimado demasiado, le había enseñado incluso demasiadas cosas para su edad y le había exigido también demasiado. Aquel niño, significaba muchas cosas diferentes para mí. Por primera vez en mi vida, había logrado darle a mi padre algo que él siempre había deseado, y con eso había conseguido ganar en algo a mi hermana y, por otro lado, las pesadillas que había tenido antes de quedarme embarazada me hacían dudar si realmente lo había deseado o no, con lo cual me sentía culpable y en deuda con él. Averiguar todo esto que te estoy contando me costó muchos más llantos de los que imaginas y Lucía necesitó mucha paciencia, además de su saber hacer. Mi sentimiento de deuda lo calmaba dándole todo lo que estaba a mi alcance, y mi culpabilidad, queriéndole y mimándole en exceso. Cuando fui capaz de empezar a ver claro y respirar, él también respiró. Es muy típico de las mujeres (aunque a algunos hombres también les ocurre) querer sobreproteger a sus hijos. Se trata de una necesidad más nuestra —de sentirnos madres buenísimas e imprescindibles— que de los niños. Lo peor es que a veces lo convertimos en un problema de pareja si creemos que nuestro marido no está dispuesto a sacrificarse lo mismo que nosotras (o, seamos claras, a hacer lo que nosotras queremos que haga). Normalmente, ellos no lo viven igual (no tienen esa misma necesidad) y no suelen hacernos caso o le quitan importancia a nuestras preocupaciones. Eso suele provocar nuestra airada reacción: «De los niños, sólo me preocupo yo», «Tú pasas de ellos y de mí», «No nos haces caso», «No les ayudas», «Tu trabajo es lo único que te interesa», «Los deberes siempre los hacen conmigo», «Nunca puedes asistir a las reuniones del colegio» y podríamos seguir y seguir y seguir, pero ya te lo sabes, ¿verdad? Para no caer en este círculo vicioso, has de empezar por reconocer cuáles son tus necesidades y tus carencias: ¿Qué se esconde tras tus sacrificios? ¿Realmente lo haces por tus hijos o por ti, es decir, para sentirte bien como madre, librarte del sentimiento de culpa, saldar tu deuda como hija...? Si consigues analizar y saber de dónde procede tu necesidad de colmarles, podrás limitarte y ponerles límites a ellos. Así también evitarás convertir su educación en una tragedia matrimonial, ya que podrás hablar con tu marido y buscar soluciones intermedias sin culpabilizarlo o menospreciarlo. Por cierto, ¿se te ha ocurrido pensar que quizá le echas la culpa o le ninguneas incluso antes de empezar a hablar? ¿Cuántas veces le has acusado de mal padre sin darle opción a explicarte lo que él opina, lo que él haría o cómo lo vive él, es decir, sin siquiera escucharle? Tal vez sea por esto que tu marido rehúye el tema o incluso a ti. Lo que me ocurrió con mis hijos es muy frecuente. No nacemos sabiendo ser madres ni padres, ni hay escuelas, ni universidades donde se puedan hacer diplomaturas en maternidad. Ser madre o ser padre lo aprendes de tus padres y de tu experiencia como hija. Dejar de ser hija y pasar a ser madre es un camino que entraña dificultades. Todos nuestros miedos, culpabilidades y deseos infantiles se ponen en juego y es necesario poderlos desmenuzar para entender a nuestros hijos. Como decía Campoamor: «La experiencia es un sabio hecho a trompicones.» Los días se alargaban. Una tarde, a la salida del colegio, decidí llevármelos de tiendas para comprarles ropa de verano. Mónica estaba en la edad de los porqués. Y Víctor en la edad de pedir cualquier cosa... el caso era pedir. Ir con ellos a cualquier parte se convertía no en la aventura maravillosa que yo fantaseaba, sino en una agobiante tarde que me recordaba que una cosa es lo imaginado y otra muy diferente la realidad. La tarde empezó, como casi siempre, con los dos peleándose por hablar al mismo tiempo. Íbamos en el coche y ambos contaban, pedían, se quejaban y preguntaban gritando a la vez. Desde fuera era como un diálogo sacado de cualquier película de Woody Allen. En medio de aquella escena, yo, desesperada por controlar la situación. Si respondía primero a uno, los celos y las quejas del otro (el no elegido) no harían más que aumentar sus peleas y rivalidades. Si les daba un grito y me ponía seria, me sentía como la mala madre, que nada más los ve ya está metida en su papel de bruja. ¡Con lo que yo deseaba ser cariñosa y comprensiva con ellos! Qué derroche de energía sólo para lograr poner un poco de orden y no sentirme mal. Opté por dejarles que hablaran, pidieran y se quejaran mientras conducía en silencio. Cuando se dieron cuenta de que su alboroto no me inmutaba, se callaron como muñecos cuyas pilas se han agotado. Me dije: menos mal que he conseguido algo. Mi cambio de actitud con respecto a otras veces había surtido efecto: entendieron que su vocerío no les llevaba a conseguir más atención por mi parte. Empecé a hablarles muy seria: «Debemos ser capaces, entre los tres, de organizarnos. Primero hablará uno y después otro, pues mamá sólo es una y tiene que repartirse entre los dos. ¿Lo habéis entendido? A ver, Mónica, ¿qué días de la semana quieres empezar tú? O Víctor, ¿cómo quieres que empecemos este juego? Yo quiero estar por los dos, pero de uno en uno, ¿vale?» «Vale», contestaron poco convencidos y se quedaron en silencio un ratito. Estaban descolocados. Nada más bajar del coche, se acabó la paz. Empezaron los porqués. Para mi hija todo lo que la rodeaba se convertía en duda o en pregunta y todo lo quería saber. No dejaba de sorprenderme: cada por qué era más difícil que el anterior y no saber responderle me hacía sentir la madre más estúpida del mundo. Yo, tan mayor y universitaria, no sabiendo contestar a una mocosa de apenas siete años. Como tantas otras veces, oí la voz de mi madre: «Hija mía, siempre tendrás que esforzarte más que tu hermana. Ella es muy inteligente, pero tú necesitarás mucha más voluntad para estudiar y lograr lo que quieras.» Durante años necesité hacer un gran esfuerzo para demostrarle que no era tonta y ahora mi hija, hiciera lo que hiciera, terminaba por hacerme sentir imbécil cuando me avasallaba con sus preguntas: ¿Por qué mi hermano ha sido niño y no una niña como yo? ¿Por qué yo nací primero si quiero ser más pequeña que él? ¿Por qué la luna no se ve siempre? ¿Por qué no puedo comer todo lo que me gusta? ¿Por qué me tengo que bañar cada día? ¿Por qué tengo que ir al cole si yo quiero jugar en casa contigo? ¿Por qué a los árboles se les caen las hojas? ¿Por qué no siempre hace calor y así vamos a la playa y como helados cada día? ¿Por qué tengo que querer a Víctor si siempre rompe mis muñecas? ¿Por qué los pollos si tienen alas no vuelan? ¿Por qué llueve? ¿De dónde sale el agua de las nubes? ¿Por qué tengo que dormir si no tengo sueño? ¿De dónde viene el sueño? ¿Por qué no puedo dormir en vuestra cama? ¿Por qué la gente se pone enferma?, en mi clase siempre hay niños enfermos. Por qué... por qué... por qué... Sinceramente, me veía incapaz de responderle y mi migraña volvió a hacer acto de presencia. En los concursos de la tele al menos ganaría dinero, pero aquí sólo conseguía consumir aspirinas. Y por si no bastara con las dichosas preguntitas, Víctor se quedaba pegado a cualquier escaparate y mi trabajo me costaba sacarlo de allí. «Mamá, quiero un chicle.» «Mamá, quiero agua.» «Mamá, quiero subirme a este caballito.» «Mamá, quiero chocolate.» «Mamá, quiero este coche.» «Mamá, es que no tengo un camión.» «Mamá, quiero esta pelota.» «Mamá, quiero pipí.» Quiero... quiero... quiero... Después de intentar por las buenas, o no tan buenas, explicarle que no debía pedir tantas cosas, terminé por oírle exclamar: «Mamá, cómprame lo que tu quieras, pero cómprame algo.» «Tú, qué te has creído, que mamá es rica y lo puede comprar todo. Pues no tengo dinero.» «Pues vamos a sacarlo de la pared con tu tarjeta.» ¡Bendita inocencia! He de reconocerlo, cuando la mayor pasó por la época de los porqués, me agotó. Yo todavía vivía pensando que la mejor madre es la que más colma a sus hijos y, por tanto, debía responderle a todo. ¡No fuera a pensar, como su abuela, que tenía una madre cortita! La historia se volvía a repetir. Con el niño, si le compraba cualquier cosa que me pedía no tardaba ni un minuto en pedirme otra. Era insaciable. Y si le decía que no, me tenía que enfrentar a mi parte de bruja además de soportar sus llantos, cuando no eran pataletas de esas que todo el mundo te mira mal. Acababan conmigo y, para colmo, Luis y yo podíamos pasarnos horas discutiendo sobre educación y nuestros puntos de vista no se aproximaban ni por asomo. Él no lo vivía como yo: «Mira, Laura, ya hacemos todo lo que podemos, ¿no? A la niña le ayudé cuando lo creí realmente importante. Pues ahora que sabe leer, cómprale un libro de preguntas y respuestas y que aprenda ella sola. Y a Víctor déjale que llore hasta que se agote. ¡Ya verás qué pocas lágrimas suelta la próxima vez!» Aunque no tengas hijos, lee lo que sigue. Te servirá para entender. Si te sucede algo parecido o tienes la sensación de tenerles que dar todo y colmarlos constantemente, ten en cuenta que a los niños no se les deben dar todas las soluciones ni hacer realidad todos sus deseos, aunque tampoco todo deben ser órdenes. Nosotras debemos saberlo para evitar en lo posible sentirnos tontas e inútiles, malas madres o caer en lo contrario dándoles todo lo que piden y hasta lo que no piden. Es difícil, pero al final los resultados recompensan. Aunque nos pueda parecer mentira, los niños aprenden y muy rápido. Imaginemos cómo era nuestra vida en el seno de nuestra madre. Durante ese tiempo para nosotras no existían los límites. Es decir: en su interior comíamos o nos llegaba el alimento continuamente, dormíamos o estábamos despiertas sin tener en cuenta el ritmo solar, hacíamos nuestras necesidades sin control y nos movíamos cuando y como nos placía. Al nacer, semejante dicha desaparece. No todo el día se duerme, ni todo el día se mama, ni todo el día se está de juerga. Hay unos límites. Y cada límite impuesto por nuestra madre supone una frustración o un sufrimiento. Despertar a un bebé cuando duerme porque le toca comer posiblemente no es lo que más le guste al pequeño, pero mamá debe hacerlo; tener que irse a dormir cuando él quiere estar despierto tampoco será de su agrado; la retirada del chupete cuando toque le costará más de un llanto; controlar los esfínteres requerirá un esfuerzo... Sin embargo, poco a poco, a través de ese sufrimiento aprenderá a respetar los límites y las órdenes. Y gracias a ello, se podrá adaptar a las normas sociales y se integrará en el mundo. Imaginemos nuevamente una situación hipotética e idílica de una madre que se coloca al niño permanentemente en la teta, día y noche, para que coma todo lo que quiera, para que no llore, para que siga pegado a ella. Este niño no tendrá necesidad de llorar, ni de gritar, ni de reír. No tendrá que pedir nada, lo tendrá todo a su alcance. Esta madre, en un intento de que su hijo no sufra, tampoco le estará enseñando a pedir o desear cosas diferentes ni le permitirá madurar. ¿Por qué? Porque es la frustración lo que permite que el bebé se las ingenie para evolucionar: berreará cuando tenga hambre, gimoteará cuando quiera una caricia o una sonrisa, gritará si quiere juerga, emitirá quejidos cuando esté mojado, sonreirá para que lo miren más rato y jueguen con él, hará el gamberro y pataleará cuando pretenda llamar la atención... Eso no implica que no les demos cariño o les mimemos; claro que hemos de hacerlo, pero sin caer en el exceso ni en el sobreproteccionismo. Dicho de otro modo, nuestro amor, nuestras atenciones, los límites que les impongamos y las frustraciones que eso les provoca, unido al deseo que pongamos en nuestros hijos, serán su motor: eso será lo que permita que nuestros pequeños aprendan a sonreír, a hablar, a andar, a pedir, a jugar y a relacionarse. En definitiva, el bebé madura porque desea ser querido, ser amado, ser escuchado, ser mirado, ser atendido. El bebé desea ser. Recapitulemos, pues. Educar es poner límites, es decir «no» y enseñar a nuestros vástagos a buscar sus propias soluciones. Esto implica enfrentarse a su malestar y su desagrado, y sostener esta posición en momentos de cansancio físico y psíquico conlleva un gran esfuerzo y necesita de grandes dosis de fuerza de voluntad y sentido del humor para no caer en la dramatización o la tragedia. Dejemos la teoría y vayamos a la práctica. Cuando Laura escucha la pregunta: «¿Por qué yo nací primero?», se exprime el cerebro para encontrar una frase sencilla con la que responderle a su hija y con ello enorgullecerse por ser la mejor madre del mundo. ¿Qué pasaría si le devolviera la pregunta y siguiera tan tranquila?: «¿Tú por qué crees que naciste primero?» Pues que de esta sencilla manera lograría que fuera la niña la que pensase y con ello conseguiría dos cosas: información sobre Mónica, pues la mayoría de los niños piensan, indagan y balbucean en voz alta; y que la pequeña empezase a entender que una madre no siempre puede solucionarlo todo y no le puede dar todo. Dicho de otro modo, la estaría enseñando a pensar, a buscar, a indagar, en lugar de simplemente escuchar y esperar que sean los papás los que solventan todo para ella. Y, como muy bien argumenta Luis, hay veces que las respuestas están en los libros, pero, cuidado, eso no implica desentenderse. Podemos recurrir a ellos, pero siempre planteándoles a nuestros hijos si desean hacerlo solos o con nuestra ayuda. Si su respuesta es negativa, porque la vagancia hace su aparición, no hay que preocuparse en exceso: para un niño es costoso empezar a descubrir que todo requiere un esfuerzo y los demás no se lo van a regalar. Ya aprenderá poco a poco. Y si la respuesta es afirmativa, adelante: no sólo aprenderá que los libros son importantes, sino que el esfuerzo es necesario para conseguir saciar la curiosidad y otras muchas cosas en la vida. Los niños no sólo hacen preguntas para saber, sino que inconscientemente se valen de sus interrogatorios para que sus padres estén permanentemente pendientes de ellos y, a veces, lo que pretenden es ponerles una trampa para que fallen en algo, no sepan algo, se equivoquen en algo. Puede que te sorprenda, incluso que te cueste creerlo, pero cuando te pillan en falso, tus hijos se reafirman porque si tú fueras perfecta ellos nunca podrían separarse de ti. Al encontrarte un error, al ver que no eres infalible, ni tan genial como siempre han creído, se dan cuenta de que no pueden depender enteramente de ti. Y es a partir de ese descubrimiento fundamental, que se produce entre los 4 y 7 años (depende de cada niño), cuando pueden empezar a despegarse de ti y crecer como personas individuales, independientes, diferentes. Y si no fíjate en su cara de satisfacción cuando encuentran sus propias respuestas y se sienten superiores por haber conseguido ganarte. A los niños les encanta vencer a sus padres, y en algunas ocasiones debemos dejar que sea así y además se lo crean. Recuerda: ¿acaso no deseaste eso mismo con los tuyos, ganarles o conseguir ser diferente? Ocupémonos ahora de Víctor. Sus «quieros» y todo tipo de peticiones reflejan otra forma que tienen los niños de enfrentarse a su malestar, a su angustia, a su miedo a separarse de los papás y enfrentarse a un mundo con normas y límites. Mi hijo pedía chocolate constantemente. Es difícil entender que después de comer continuara teniendo hambre, pues la tenía, pero sólo de chocolate. En el desayuno, sólo podía tomar cereales de chocolate; a media tarde, galletas de chocolate; cuando estaba triste, me pedía, por favor, un poco de chocolate; cuando no sabía a qué jugar y se aburría, chocolate; cuando se peleaba con su hermana y lloraba el chocolate le endulzaba la tristeza del momento. Cada niño es diferente. Algunos tienen sed y piden agua cada vez que han de afrontar una situación que les es nueva o les crea angustia. Otros, cuando acaban de comer, continúan con las migajas de pan que han caído en la mesa. Otros nos obligan a ir buscando lavabos en cualquier sitio donde están. A otros les cuesta lo indecible abandonar el chupete y algunos se consuelan con su propio dedo. Y otros piden una cosa detrás de otra. Hay tantas posibilidades como niños. Lo que intento que descubras es que tu hijo está creciendo y aprendiendo a vivir separado de mamá. Tu tarea consiste en plantearte hasta dónde le debes colmar y dónde debes poner los límites a sus constantes peticiones. Sentirás que le estás haciendo sufrir y, es verdad, puede que llore, patalee, se enfade, grite, se entristezca, no coma, no duerma o lo que sea... Pero debe pasar por ese sufrimiento para madurar y crecer. De no hacerlo, tarde o temprano tendrá que enfrentarse a ese dolor, porque la sociedad no va a ser tan condescendiente con él ni va a colmarle como tú. Piensa, por ejemplo, en la cantidad de adolescentes cuyos padres no les supieron o pudieron cortar las alas cuando debían, y se desmontan ante el primer «no», el primer suspenso, el primer amor roto, la primera desilusión sea del tipo que sea. Están sufriendo las consecuencias de una manera o de otra. El sufrimiento que se les evitó en su día, pasa factura ¡y con intereses! Pero, ojo, tampoco debemos caer en el otro extremo y a eso me refería al principio cuando decía que no todo deben ser órdenes: imponer y limitarles absolutamente en todo sólo consigue que algunos hijos obedezcan sin pensar y, por tanto, sin madurar, y los restantes se rebelen también sin pensar y, por tanto, sin madurar. Los extremos nunca son aconsejables. Volvamos a mi hijo. A mí me costó varios años de día tras día, ayudarle y enseñarle a solventar su malestar. Cada vez que me pedía chocolate debía plantearme si dárselo o no porque no siempre debía negárselo, pero tampoco dejar que lo comiera a todas horas. Además, poco a poco, debía hacerle entender que no podía solucionarlo todo comiendo chocolate, sino que debía aprender a renunciar a él, a limitarlo y a sustituirlo por otras cosas que llenaran su tristeza, su enfado, su aburrimiento o su vacío. VI El inconsciente y sus espejos Entramos en una época de varios años de relativa calma. Los niños se estabilizaron: crecían, jugaban, aprendían y nosotros, junto a ellos, aprendimos —sobre todo yo—, a vivir con menos dramatismo. Bueno, tampoco te lo imagines como el cuento de la familia feliz, a veces todavía había altercados. ¿Quién no los tiene? Nadie es perfecto. Pero, tras los añitos que me dio Luis con su crisis de los cuarenta, me reenamoré de él: me parecía el mejor padre para mis hijos... y hasta para mí en algunas ocasiones. Poco a poco, cada uno había encontrado su lugar dentro de la familia y se fue adaptando a él. Personalmente, tengo que decirte que por esa época había conseguido perder algunos kilos de más, liberarme. Creo que cada vez que evitaba una pelea conmigo misma o con quien fuera también evitaba comerme un pastel para endulzarme la vida. La de veces que se lo he oído decir a mi madre: «Con la tripa vacía no hay alegría.» Pero yo era feliz y no necesitaba comer para consolarme. Mi crecimiento personal también influyó en mi trabajo. Ahora disfrutaba mucho en la consulta. Me gustaba cuidar de mis pacientes y aunque ellos sólo venían a hablarme de sus dolencias físicas, después de escuchar atentamente sus palabras, yo, inevitablemente, intentaba ayudarles a entender algo más de sus dolores a través de sus historias personales. Lo mismo que estaba haciendo yo con mi vida. Recuerdo, por ejemplo, el caso de dos hermanas gallegas. Desde hacía algún tiempo Rosalía tenía la tensión arterial muy alta y algo de azúcar. Le habían prohibido el café, los pocos cigarrillos que fumaba y los dulces y aun así no mejoraba. Estaba muy angustiada y su hermana, Pura, padecía tanto o más que ella: no había dejado de morderse el labio inferior mientras la otra me explicaba sus males. Cuando terminó su relato, las miré a ambas, sonreí para darles confianza y les pregunté si les preocupaba algo. Las cogí por sorpresa y, tras mirarse sin entender nada, Pura me respondió algo molesta: —Doctora, mi hermana se lo ha explicado: el azúcar y su tensión. —Y yo la he escuchado y entendido perfectamente, pero quiero saber si le ha sucedido algo más a ella o a usted, algo que les preocupe. —Ah —dijeron ambas al unísono, pero siguieron sin responder. —A ver, Rosalía, ¿desde cuándo tiene la tensión y el azúcar altos? ¿Le ha pasado algo últimamente? —Pues sí, ahora que lo dice, en el trabajo hablan de despidos. Como a Pura la echaron hace dos años y no encuentra nada, dependemos de mi sueldo y si para colmo me pongo grave, ¿qué va a ser de nosotras? —O sea que ustedes viven juntas. ¿Están solas? ¿No tienen familia? Sin más, Rosalía rompió a llorar: —Vivíamos con mi madre, pero tuvo una trombosis hace casi un año. Ni le dio tiempo a avisarnos, la encontramos muerta a la pobre. Ahora era Pura la que se vino abajo. Les pasé la caja de kleenex y las dejé desahogarse. Se calmaron enseguida, sobre todo porque se sentían avergonzadas: —Ay, doctora, perdone usted. Qué tabarra le estamos dando. Con la de pacientes que tiene, está perdiendo el tiempo con nosotras. —Tranquilas, no sufran por eso. Cuando se relajaron, continué: —Ustedes, ¿qué piensan de todo lo que me han contado? La pregunta las volvió a dejar desconcertadas, ellas buscaban respuestas, soluciones. Sin embargo, esta vez la aceptaron de buen grado y lograron reaccionar: —Pues ¿sabe qué? —dijo Rosalía—, desde que murió mi madre no me la quito de la cabeza y tengo miedo que me pase como a ella. Con todo esto, llevamos una temporada muy mala. Pero bueno, doctora, si ya no tomo café, no fumo y hago la dieta, ¿por qué no mejoro? —¿Se les ha ocurrido que el sufrimiento pueda contribuir a sus dolencias? —Pues no, pero tal vez tenga razón. La verdad es que toda nuestra familia ha sido muy sufridora y ha habido muchos hipertensos. ¿Quiere decir que por eso tenemos la tensión alta? —Bueno... Todo influye. Sigan los consejos como hasta ahora y hablen entre ustedes sobre lo que tanto les preocupa. Y, sobre todo, vuelvan las dos, ¡las dos!, la semana que viene y volveremos a charlar un ratito a ver qué tal están. —¡Ay, qué maja! Más que doctora, parece usted filósofa. Yo, como comprenderás, un poco más y no quepo en el sillón. Se fueron muy contentas y, naturalmente, volvieron a la semana siguiente con ganas de seguir compartiendo sus cosas y la tensión de Rosalía mucho mejor. ¿Cómo nos afectan las cosas? ¿Por qué reaccionamos de una forma y no otra? ¿Por qué somos como somos? Esto era lo que me interesaba ahora. Yo ya había descubierto cantidad de cosas sobre mí: De mi alergia aprendí que iba por la vida defendiéndome de los ataques, cuando no era yo la que los provocaba (para sentirme atacada). De los estreses aprendí que dentro de mí llevaba a otra cuya ira era capaz de dominarme sin que yo pudiera evitarlo. De mi mudez aprendí lo insoportable que se me hacía quedarme en segundo lugar y sin reconocimiento (sin voz). De mis penas y buscando culpables aprendí que una parte de mí iba de víctima y a la vez de verdugo. Y gracias al nacimiento de mis hijos y sus enfermedades aprendí algo sobre mi infancia y la rivalidad con mi hermana Julia y cómo eso me había marcado. Pero deseaba continuar explorando. Tenía nuevos interrogantes. ¿Por qué soy así? ¿A quién me parezco? ¿De dónde procedo? ¿Qué nos moldea? ¿Por qué elegimos una pareja y no otra o por qué no la encontramos jamás? ¿Por qué odiamos y amamos a nuestros padres? ¿Por qué nos desesperan unas cosas y otras nos resbalan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una mañana pillé a Víctor debajo de la mesa de la cocina con una tableta de chocolate, ya te he explicado que era su debilidad. Le hice salir de su escondrijo y muy seria le pregunté: —¿Por qué comes esto sin pedir permiso? Se me quedó mirando asustado y me contestó: —No lo haré más, mamá. —No quería atemorizarlo, al contrario, pretendía hablar con él, o sea, que dulcifiqué mi voz e insistí: —Te creo, pero lo que quiero saber es por qué lo haces. —No lo sé, yo no quiero, pero mi cuerpo sí. —A ver, Víctor, no te entiendo muy bien. ¿Cómo que tu cuerpo? ¿Qué te dice tu cuerpo? —Que está muy bueno, mamá, pero yo no quiero, te lo prometo. —Víctor, sabes que mamá y papá te quieren mucho, ¿lo sabes, no? —Sí. —Pues la próxima vez que tu cuerpo te diga que quiere chocolate y tú no quieras, me avisas y ya decidiremos juntos qué le contamos a tu cuerpo. ¿Vale? —Vale —contestó y se largó pitando, supongo que pensando que no fuera a cambiar de opinión y le cayera un castigo. Yo me quede entré asombrada y divertida: «¡Qué enano más listo me ha salido!» ¿Te acuerdas de los primeros capítulos, cuando descubrí que yo era dos a la vez: la buena y la mala? Lo que a mí me había costado veintitantos años averiguar, lo estaba escuchando de un mocoso de seis y medio. Víctor no tenía ni idea de qué es el inconsciente, pero sí intuía que dentro de él conviven dos voces contradictorias. Una, la voz de la conciencia, que le advierte: «Víctor no debes comer chocolate»; y otra, la voz de la tentación, que le alienta: «Víctor el chocolate es riquísimo, cógelo.» Víctor es pequeño y por tanto en la mayoría de las ocasiones, como sucede con casi todos los niños (y los mayores, no nos engañemos), se deja tentar por la segunda voz y va y se lo come. Pero lo hace ocultándose. ¿Por qué? Porque él sabe que está haciendo algo prohibido, saltándose una orden que le dicta su conciencia. Por eso se siente culpable y tiene que esconderse. Lo que le sucedió a mi hijo fue una manifestación de su inconsciente. Para que lo entiendas: una parte de Víctor quería comer chocolate y reprimir ese deseo le hacía sufrir; para evitar ese sufrimiento su otro yo va y se lo come. Mientras lo engulle, el placer es grandioso, pero la culpabilidad de hacer lo prohibido también le hace sufrir. Es decir, Víctor ha huido de un sufrimiento para caer en otro. Lo mismo que hacemos casi todos en muchos de nuestros actos cotidianos. Si es así, si hagamos lo que hagamos, acabamos sufriendo, quizá te estés preguntando de qué sirve saber todo esto. De mucho, porque si sabes cómo funciona tu inconsciente, si sabes de esa permanente batalla que libran la voz de la conciencia y la voz de la tentación, tendrás más posibilidades de poder elegir de verdad, es decir, de optar por lo que realmente quieres tú. ¿Sigue resultándote dífícil de entender? Pues sigamos. Si Víctor hubiera sabido cómo funciona su inconsciente, habría sido capaz de elegir sentarse a la mesa y comerse un trocito de chocolate disfrutando cada segundo de la experiencia, en lugar de engullirse una tableta a escondidas, deprisa y corriendo y sintiéndose culpable. También hubiera podido elegir libremente no comerlo, para luego no sentirse mal por lo que había hecho. Y tomara la decisión que tomara, hubiera elegido, sin dejarse arrastrar por impulsos inconscientes que lo dominan y le hacen sufrir. Todos deberíamos poder identificar aquellas situaciones en las que se pueda producir ese conflicto (tentación-­‐conciencia) para poder elegir nuestro camino: sea disfrutar del placer del chocolate, sea renunciar a él, en cualquier caso, porque queremos. ¿Has visto la película Titanic? ¿Te acuerdas con lo que choca? Un iceberg. Empieza a imaginártelo. ¿Lo tienes ya dibujado en la mente? Tiene dos partes: una que se ve, está por encima del agua, y otra que no se ve, la más grande y que está por debajo. El iceberg son las dos partes unidas: el conjunto. Pues bien, tú eres un iceberg, con una parte que se ve, que sería tu parte consciente, y otra sumergida, que no se ve a simple vista (salvo que bucees), que es tu inconsciente. La palabra inconsciente se utiliza en nuestro lenguaje habitual, pero ¿sabemos lo que significa realmente? Cuántas veces nos sirve de excusa: —«Siento llegar tarde, se me olvidó que habíamos quedado.» —«Vaya lapsus tuve el otro día, llamé a casa de mi novia y pregunté por mi nueva secretaria. La que se lió.» —«Si te han hecho daño mis palabras, te juro que no lo he hecho conscientemente.» —«Soy una inconsciente, como todo lo que no debo, pero es superior a mí.» —«Me metí en esta historia sin darme cuenta, quién iba a imaginarse que iba a acabar de esta manera.» Si llegamos a conocer algo más nuestro inconsciente, nos descubriremos a nosotras en casi nuestra totalidad. La parte oculta del iceberg seguirá debajo del agua, pero nos será menos desconocida y, por lo tanto, no gobernará nuestras vidas sin que lo sepamos. ¿Cómo llegar hasta allí? Buceando. El inconsciente se delata a través de nuestras palabras y nuestras acciones. Recuerda mi mudez cuando nació Julia, mi alergia cuando algo me afectaba emocionalmente, la «cierta dislexia» de Mónica cuando llegó Víctor, el malvivir de Luis cuando tuvo que enfrentarse al problema de nuestra hija, el asma de nuestro hijo cuando yo le exigía demasiado y mi obsesión y mi angustia por sobrepotegerle... Son sólo algunos ejemplos de cómo nuestras acciones y reacciones nos indican por dónde va nuestro inconsciente y el poder que ejerce sobre nosotros si no intentamos conocerlo. Has de estar atenta. Y para ello, también puedes empezar a fijarte en: – -­‐Tus sueños. ¿Qué crees que te indican? No son tonterías y puede que sean enrevesados, pero te están hablando de algo. – -­‐Tus pensamientos obsesivos. ¿Cuál o cuáles se repiten y adónde te llevan? – Tus lapsus. ¿Por qué se producen? ¿Con quién? ¿En qué momento? – -­‐Tus olvidos. ¿Por qué traspapelas, pierdes, no encuentras, no sabes dónde has puesto? ¿Siempre tienen que ver con el mismo tema o es en general? Y en cualquier caso, por qué tu inconsciente te lleva a olvidar y ¿el qué? – -­‐Las palabras que se te escapan. ¿Cuál es la última que no querías decir? Y, entonces, ¿por qué la dijiste? El control no te ha funcionado porque el inconsciente se escapa de nuestros controles. Todo esto forma parte de ti y tiene significados diferentes que te permitirán, al igual que las pistas a un detective, llegar a resolver muchos enigmas e interrogantes de tu existencia. Continúa imaginando. Supón que al nacer te hubieran incorporado una grabadora dentro de la cabeza y ahora, ya mayor, pudieras rebobinar la cinta que hay en su interior y escucharla: no sólo encontrarías las palabras que se han dicho a lo largo de tu vida, sino también los ruidos, los silencios tensos o relajados, los murmullos, los gritos... Y cada uno de esos sonidos, al escucharlos, te despertarían emociones que tratarías de identificar y asociar con alguien o con algo en busca de pistas para saber cómo y cuándo se habían producido y qué significaban. Pues nuestro inconsciente es como esa cinta. En ella se graban, desde nuestro nacimiento (incluso antes), todos los acontecimientos de nuestra vida: las palabras, los silencios, las sensaciones, los sufrimientos, las fantasías, los sueños, los miedos, las frustraciones y las ilusiones... ¡y no sólo los nuestros, también los de cada uno de los miembros de nuestra familia en relación con nosotros! Ahora piensa en tu saga familiar como una cadena. Tú formas parte de ella. No sólo eres un eslabón más, sino que eres el producto de la unión de los anteriores. Y esa cadena (o esa saga familiar) se caracteriza por unas determinadas huellas o marcas y sus peculiaridades. Seguro que alguna vez has oído frases del tipo: «Todos los Onassis consiguieron ser millonarios, pero la fatalidad los persiguió», «Los Pérez Andrade son triunfadores natos», «Los Ochoa han sido unos grandes intelectuales, pero ninguno feliz», «Ninguno de los Álvarez ha conseguido que le dure el matrimonio más de cinco años» o «A todos los O’Higgins les ha dado por la bebida, debe de ser su sangre irlandesa». Hay familias que se caracterizan por enfermedades genéticas... o no tan genéticas: son asmáticos o depresivos o migrañosos o ulcerosos o delgadísimos u obesos, por citar unos ejemplos. Y las hay que destacan por algo especial en su carácter: extremadamente tacaños, manirrotos, escandalosamente promiscuos, irresponsables, jugadores empedernidos, muy afectuosos, excesivamente sinceros, tímidos hasta la médula, emprendedores natos, bonachones... En definitiva, cada una de nosotras lleva la marca de una determinada estirpe. Estas huellas, de una manera u otra, se van repitiendo de generación en generación y sólo si somos capaces de poder analizarlas y asociarlas con nuestra historia individual tendremos la posibilidad de salir de los enganches familiares que nos hacen sufrir y vivir el presente y el futuro según nuestros propios deseos. ¿Sigues sin entender lo de la repetición? ¿Crees que en tu familia no se tropieza dos y mil veces en la misma piedra? A veces cuesta reconocerla, porque, no lo olvides, pertenece a nuestro inconsciente y se disfraza de mil maneras. Sigue leyendo la historia de Laura y observa tus propios pensamientos. ¿Qué se te viene a la cabeza? Es obvio que yo no procedía ni de la Luna ni de Marte, ni tan siquiera fui encontrada en una cestita flotando en un río. Aunque debo confesarte que de niña alguna vez lo imaginé y hasta me lo llegué a creer. Pero, no, chica, no, tengo un padre, una madre, una hermana y abuelos, tíos, primos y demás parientes, de los cuales ya conoces algunos. Y todos ellos, con sus gestos, sus manías, sus preferencias, sus deseos y su historia, sobre los que yo he edificado la mía. Yo era la flor (suena un poco cursi, ya lo sé) de la semilla que otros habían plantado, habían abonado y habían regado. Tú también eres una flor. No podemos vivir sin memoria histórica. Hacía días que no sabía nada de mi madre y estaba tan entretenida con mis comidas de coco que no caí en la cuenta hasta que sonó el teléfono: era ella con multitud de noticias sobre las últimas desgracias de todos nuestros conocidos: a la vecina de abajo se le ha muerto el marido; a la de al lado, el hijo no le estudia ni le trabaja y tiene unos amigos muy raros y sospechosos; tu prima ha roto con el novio y ahora no sabe qué harán con el piso, «¡con la de ilusión y dinero que habían invertido!»; tu hermana, «pobre», tiene a la pequeña con otitis y lleva tres noches sin dormir... Yo la escuchaba con toda la paciencia de la que era capaz, oyendo un cuento detrás de otro, a cuál peor que el anterior. Cuando acabó, le pregunté: —¿No tienes nada bueno que contarme? —Hija mía, no hay quien te entienda, dices que no te explico nada y cuando lo hago, te quejas. —Mamá, ¿te has dado cuenta de que no me comentas nada bueno? Todo es para llorar. ¿Es que nunca te sucede algo divertido o diferente? O todos te llaman únicamente cuando tienen penas. ¿Por qué no me preguntas a mí cómo me siento o cómo me van las cosas? —Mira si empiezas así, no te digo el verdadero motivo de la llamada. —¿Todavía hay algo peor? —No seas desagradable, siendo de esta forma nunca conseguirás el cariño y la comprensión de nadie. —Sí, mamá. Lo que tú digas. —Pues llamaba para decirte que a tu padre no hay quien lo aguante, hace lo que le da la gana sin contar conmigo para nada. Ya estoy harta. No sé cómo acabaremos. A pesar de estar jubilado sigue trabajando en lo suyo con la excusa de que gasto mucho y necesitamos dinero. Pero lo de hoy, lo de hoy es imperdonable, me ha dejado plantada el día de Sant Jordi.1 Sabiendo lo importante que es para mí desde que se murió tu abuelo ¡que en paz descanse!, va y queda con sus amigos para comer y hacer tertulia. ¡Y a su esposa que le parta un rayo! No piensa para nada en mí, siempre estoy sola y encima dice que no paro de quejarme y que necesita respirar otros aires. —Sí, mamá... Ya sabes cómo es papá. ¿Qué le quieres hacer a estas alturas? Vete tú con tus amigas y disfruta como cuando ibas con el abuelo. —Si ya sabía yo que no te lo podía explicar, porque te ibas a poner de su parte. ¡Claro!, todo lo que tu padre hace está bien y todo lo que yo hago siempre está fatal. Tampoco puedo contar con tu hermana, con lo cansada que está, cualquiera se atreve a molestarla. Es capaz de pegarme un bufido. Para colmo, te llamo a ti para desahogarme y me dices que sólo te cuento penas de los demás. ¡Para eso he aguantado un marido toda la vida y les he dado todo mi cariño y atenciones a mis dos hijas! ¡Con todo lo que he hecho por vosotros! Siempre he intentado dejarte tranquila y no meterme en tu vida y por un día que te necesito, me sueltas que molesto, que soy aburrida y que sólo te cuento malas noticias. Estoy arreglada. —Mamá, no te lo tomes así, sólo intento decirte que... —Sí, ya sé, sólo intentas decirme que soy una pesada. Si viviera tu abuelo no os pediría nada. Él era el único que me quería y en un día tan importante como hoy siempre paseábamos juntos, me regalaba una rosa, me informaba de todas las novedades literarias y me compraba la que más me gustaba, y a vosotras os compraba un cuento. ¿Es que ya no te acuerdas? Luego nos invitaba a comer por su santo y después se marchaba con sus amigos de tertulia, pero ¡después de estar con nosotras! No como tu padre. Ese ni me pasea. —Sí, mamá, ya sé la nostalgia que sientes. Yo también le echo de menos, pero no sé cómo consolarte. —No, si no hace falta que me digas nada, ya lo sé todo. Después de tantos años con vosotros, no sé cómo espero aún algo. Debería haber aprendido a no necesitaros ni pediros nunca nada. Bueno, bueno, pues ¡hala!, no te preocupes, ya encontraré a alguien para ir a comprarme un libro y una rosa y de paso merendaré un pastel de los que siempre me prohíbes. Tú no sufras por mí. Como dice tu padre, ya soy mayorcita. Ya me las arreglaré yo sola. ¡Al fin y al cabo es lo que he hecho toda la vida! Cuando colgué el teléfono tenía el corazón en un puño, estaba con el síntoma número no-sé-qué de la lista, el del «dolor precordial» y con el estrés ocho. Mi madre conseguía sacar lo peor de mí y más aún en esas situaciones en las que necesitaba lo mejor. Su forma especial de pedir cariño desataba en mí una especie de agresividad que me superaba. Pasé todo el día sintiéndome culpable por no haberla acompañado a ver librerías. Por la noche necesitaba explicárselo a alguien, pero no sabía a quién porque si se lo contaba a Luis encima me tocaría cargar con sus argumentaciones filosóficas acerca de la relación tan especial de las mujeres con sus madres: «No os entenderé jamás, sois capaces de pelearos a muerte, odiaros y acto seguido marcharos todo el día de compras y reíros como locas. Tan pronto sois amigas como enemigas. Lo mejor es no inmiscuirse en vuestras relaciones, porque aún saldré salpicado. Si te apoyo y critico a tu madre, luego me lo echas en cara. Si la defiendo, también. ¿Sabes qué te digo? Que paso. Ya te apañarás tú con ella, que para eso es tu madre y no la mía.» A Luis me lo conocía demasiado y antes de que hablara, ya imaginaba lo que me iba a decir y que no conseguiría consuelo. Me había ocurrido tantas veces, que opté por continuar en silencio con mis pensamientos. (Con los años me he dado cuenta de que su posición era la más inteligente. Los hijos podemos criticar a nuestros padres, pero no perdonamos que lo hagan otros, aunque sea el marido.) Si se lo contaba a mi hermana, nuestras relaciones habían mejorado mucho, ella haría lo posible por no enfrentarse a mi madre, en el fondo, no ser la hija modelo le resultaba insoportable. No podía pretender que Julia se aliara conmigo. No se mojaría y menos para salvarme a mí. Había desarrollado la habilidad de los grandes políticos: sabía quedar bien con mi madre y defender a mi padre ¡y así seguir siendo la perfecta! Me fui a la cama sin hablar con nadie, excepto con mis dos yos, que tampoco conseguían aclararse. A punto de quedarme dormida, sonó el teléfono. Me alegré al oír a mi amiga Marisol; ya tenía a quien soltarle mi mal rollo para que me aliviara con el típico: «Todas las madres son iguales. No debes sentirte culpable. Tú no tienes por qué solucionarle la vida.» ¡Cuánto hubiera pagado por oír esas palabras! Pero enseguida caí en la cuenta de que no iba a ser así. Marisol se llevaba fatal con la suya y a la mía la tenía idealizada. Con ella, mamá siempre había sido encantadora: Marisol por aquí, Marisol por allí, Marisol esto, Marisol aquello... Marisol: Mar y Sol. Para mi madre era eso: la tranquilidad del mar y la luminosidad del sol. Era lógico que mi amiga sucumbiera a tales piropos y la adorara. Mejor me callaba, porque todavía saldría más perjudicada, Marisol me diría: «¡Cómo eres, mujer! Por una cosa que te pide tu madre.» Y yo volvería a ser la mala, malísima. Con un cigarrillo, dos vasos de leche tibia, cuatro padres nuestros y cinco ovejitas acabé durmiéndome. Al día siguiente me tocaba sesión de coco. ¡Qué alivio! Seguía siendo el único lugar donde podía soltar lo que se me antojara sin ser juzgada por ello. Las peleas con mi madre, a pesar de que habían decrecido, seguían haciendo mella en mí. Así que empecé por relatar lo «enfadada, dolida, llorosa, irritada, atacada e injustamente tratada» que me había sentido, y por si fuera poco, después culpable. «No hay derecho: ¡con todo lo que siempre he hecho por mi madre!» Cuando acabé de decir esta frase, frené en seco: me sonaba a conocida. ¿Acaso no era la misma que mi madre me había dicho a mí? Lucía, como siempre, se había mantenido en silencio, provocando que el significado de mis palabras cobraran más fuerza. Como siempre, su presencia callada me obligaba a escucharme a mí misma. En el momento en que mi desazón y mis quejidos cedieron, habló: —¿Cómo crees que se sintió tu madre ayer, después de la conversación contigo? Sin apenas reflexionar, balbuceé: —Dolida, enfadada, triste e injustamente tratada por mi padre y por mí. —¿Igual que tú? Antes has usado palabras similares para describir lo que tú sentiste. —Ah... Ya... Pero es que ella espera que continuamente le reconozcamos lo muy buena que es, pero difícilmente reconoce lo bueno que hay en mi padre o en mí. Creo que quiero mucho a mi madre, pero a veces también la odio. Ya sé que suena muy mal y que no se debe decir porque a los padres siempre hay que quererlos... Pero hay veces que es imposible. Y, claro, después me siento fatal. Pero es que ella me provoca. Durante toda mi vida me ha hecho sentir fatal en multitud de ocasiones. ¡Demasiadas! Siempre me compara y descalifica. Durante años, me he sentido continuamente atacada. Si hasta cuando era pequeña siempre tenía la culpa de todo lo referente a mi hermana: si lloraba, era porque yo le había pegado; si se despertaba por la noche, yo era la culpable por hacer ruido; si le entraban rabietas, yo se las causaba por no querer compartir los juguetes con ella y así con todo. Y encima, recordándome lo mucho que debía quererla y cuidarla por ser mi hermana. ¡Pues no! No, señor. ¿Cómo podía quererla? Cómo podía querer a mi madre, que siempre la prefirió a ella, y a Julia, que se aprovechaba de eso, y ¡cómo no! era tan cariñosa y divertida y yo tan huraña e introvertida que a quién iban a preferir. Lo reconozco: crecí con un gran odio hacia las dos. Mi madre me machacaba siempre que podía: «Tu hermana va siempre tan arreglada y tú parece que lleves harapos»; «Tu hermana es tan inteligente, lo dicen todos los profesores; en cambio tú, hija, necesitarás más fuerza de voluntad»; «Tu hermana nunca nos ha dado problemas, en cambio tú, desde que ella nació, no sabemos qué te ocurrió pero empezaron a pasarte cosas y siempre sufrimos contigo.» Con todo lo que hemos hecho por ti... Joder, es muy duro pasarse toda la vida escuchando eso. Y ya sé que para ellos yo me convertí en un problema a raíz del nacimiento de Julia, pero yo a mis hijos, a pesar de las dificultades que me han dado, ni se me ocurre hacerles esto. Además, tampoco fui una niña difícil a propósito. Mira, ya no sé qué hacer. A mi madre no la entenderé nunca. Haga lo que haga, todo le parece mal. Con el esfuerzo que hago por no entrar en dimes y diretes y por escucharla, sin juzgarla ni culparla por lo que me hizo. Pero da igual, ella a lo suyo, siempre encuentra la manera de hacerme sentir fatal. Cada vez que hablamos, en mi interior se desata algo: es como si de repente todos esos recuerdos resurgieran como un volcán que durante años ha estado apagado y sin previo aviso entra en erupción. —¿Has dicho erupción? —Sí. Como una erupción en la piel. Claro, los granos. Mira por dónde, otro motivo para mi alergia. Mi madre siempre recordándome que yo debía estar alegre, y tanto exigirme alegría, tanta alegría, al final le cogí alergia a la palabra. Por eso aquella Navidad que se suponía que debían ser las más alegres para mí, porque por fin iba a conseguir su aprobación y su reconocimiento terminé como un volcán: erupcionando. Han sido muchos años de silencio sintiéndome como la mala hija, la desagradecida, la tonta, la inútil, la impertinente, la conflictiva... Y, para colmo, eso no es lo peor: mi madre cree que siempre he estado en su contra y de parte de mi padre. Conclusión: «Hija, tú nunca me has querido. ¿Qué te he hecho yo? Es como si quisieras castigarme por algo.» Vamos, que, según ella, ni yo ni nadie la queremos y, no quieres sopa, pues toma dos tazas: ahora resulta que yo la quiero castigar. Otra vez el victimismo. Mira si se lo monta bien que cuando la vuelva a ver me pondrá cara de circunstancias y me dirá que no le pasa nada. No, qué va, y yo a saltar de alegría. Aunque aturdida y con la garganta seca, salí con la sensación de haberme desahogado como pocas veces en la vida. ¿Me habría pasado? ¿Había sido muy dura con mi madre? ¿Por qué Lucía me había preguntado por ella en lugar de por mí? A estas alturas, ya me conoces lo suficiente como para imaginar que me pasé el resto de la tarde dándole vueltas a la cuestión hasta que saltó la chispa que me iluminó: ¡la conversación de mi madre y la mía habían sido idénticas! Como la imagen que devuelve un espejo: ¡Yo me parecía a mi madre! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Con lo que la odio a veces! La migraña hizo su aparición y ¡todavía! me quedaba recoger a los niños y batallar con ellos. Encaminé el coche hacia el colegio, los llevé a merendar y seguidamente a todas las actividades extraescolares. Entre mis pensamientos, que se entrelazaban uno tras otro sin darme tregua, y sus múltiples preguntas, a cada cuál más complicada (ya sabes: «Mamá, ¿quién le ha puesto el nombre a los días de la semana?» «Mamá, ¿por qué los pájaros tienen patas si vuelan?» «Mamá, ¿por qué la ballena flota y la abuela que es gorda no?»), la cabeza no me daba para nada más. Llegamos a casa, ellos tan frescos y lozanos, yo agotada y con un estado de ánimo indefinido, entre la pena, el hastío y la rabia. Otra vez tres, estrés. No les quería soltar la retahíla de lo muy cansada que estaba y lo muy mal que se estaban comportando. ¡No quería ser como mi madre! Pero mientras pensaba en cómo mantener la calma, me encontré gritándoles y echándoles en cara lo muy poco que me querían y lo mucho que yo hacía por ellos, mientras engullía un pastel que, se supone, les había comprado para merendar. En medio de todo el cacao de gritos, deberes, duchas, cenas y mi lucha interna para no repetir las historia de mi madre, llegó Luis. Me miró y antes del rutinario beso de saludo, levantó la ceja (se olía algo) y me soltó: —¿Y esa cara? No me dio tiempo a responder, cuando ya escuché la siguiente: —¿Te ha pasado algo? —Nada, nada importante. —No estaba de humor para contarle mi empanada mental. —¿Cómo que no te pasa nada? ¿Has visto la cara que tienes? ¿Te has mirado en el espejo? ¡Bingo! Había acertado. Me había mirado en un espejo que no me había gustado demasiado. Luis continuaba teniendo el don de la oportunidad. Mi respuesta volvió a ser la misma: —Luis, por favor, déjame. No me pasa nada. Pero insistió: —Laura, sabes que llego a casa muy cansado, trabajando todo lo que puedo para traer más dinero y que vivamos más desahogados y en lugar de verte más relajada y feliz, ¿qué me encuentro? ¿Qué pasa? Si me dices que no pasa nada y tu cara es un poema, pues quizá sea eso. Igual es que no sabes vivir sin trifulcas. ¿Es eso? ¿No soportas vivir relajada? Mira, Laura, ¿me quieres contar de una vez por todas qué te ocurre? —Luis, no insistas, por favor, ya te he dicho que nada. No sufras por mí. Ya me las arreglaré yo sola. Ya soy mayorcita. —Laura, no hay quien te entienda; cuando te pones así eres imposible. Si te intento ayudar, te molesto. Si no lo hago, dices que paso de ti. —Luis, estoy cansada, muy cansada, no puedo más y parece que nadie se entera, apenas tengo tiempo para mí. Todo os lo dedico a vosotros. —Laura, no empecemos, por favor; se supone que el victimismo ya pasó a la historia. Cuando te comportas así me recuerdas a tu madre. Es como si la estuviera viendo a ella discutir con tu padre. Pareces su doble. —¿Ah, sí? ¿Su doble? Claro: cuando te recuerdo todo lo que yo hago por ti y los niños, soy como mi madre. Oye, guapo, llevo muchos años siendo diferente a mi madre para que ahora me sueltes eso. ¿De qué vas? —Pues aunque te duela tengo que decírtelo, porque cuando los demás no adivinamos qué te sucede o no te decimos lo que quieres oír, pones la misma cara de ella y encima dices que no te pasa nada. Parece que esté casado con mi suegra. ¡Lo que me faltaba! Toda la vida queriendo ser completamente diferente a mi madre y en una simple conversación y como si nada Luis va y me suelta que éramos iguales. Esa noche hubiera cambiado de marido como se cambia de camisa. Nos dormimos cada uno en un lado de la cama, sin decirnos ni palabra. Bueno, dormir es un decir. Yo no pude pegar ojo y, de repente, caí en la cuenta de algo que hasta ese momento ni siquiera había sospechado: si Luis me veía como a mi madre, ¿es posible que yo estuviera desatando en él los mismos sentimientos que mi madre provocaba en mí? Volví a sentirme pequeñita. Las madres son como las flores: con colores, aromas y formas totalmente distintas. Cada una tiene su lenguaje y armoniza en un ambiente diferente. Algunas, con espinas, a pesar de ser rosas o buganvillas; otras exóticas y bellas, como las orquídeas; frágiles y delicadas, como las begonias o los tulipanes; aromáticas, como las gardenias; alegres y sencillas, como las margaritas; resistentes y duraderas, como los geranios, las alegrías y las verbenas... Procedemos de nuestras madres, son nuestro punto de referencia, de partida hacia la vida. Con su parte de hadas y su parte de brujas (sus dos yos) han intentado y conseguido que nuestra vida, la tuya y la mía, fuera diferente a la suya (a ser posible mejor). Son el espejo donde nos miramos durante años para construir nuestra propia imagen. No todas las mujeres mantienen una relación de rivalidad tan exacerbada con su madre como yo la mantuve con la mía. Puede que tú pienses que la tuya es maravillosa, que la quieres horrores y que ni por casualidad se te haya pasado por la cabeza la posibilidad de odiarla. Sea cual sea tu caso, es importante que te plantees una serie de preguntas acerca de tu relación con ella que te permitan conocerte a ti misma, tanto en aquello que te gusta como en lo que no te gusta. • -­‐¿Cómo es tu madre? ¿Podrías definir en cuatro palabras qué imagen tienes de ella? ¿Acaso es genial, pesada a ratos (como todas), enferma (ya me entiendes), estupenda, depresiva, dispuesta, conversadora, silenciosa, colaboradora, maravillosa, odiosa, la mejor, la peor, controladora, satisfecha, mandona, metomentodo, irónica, mimada, mimosa, liberal, hace y deja hacer, quejica, llorona, bruja, permanentemente ofendida, risueña...? (Si es feliz... ¡premio! Has tenido suerte.) • -­‐Y tú, ¿cómo eres tú? ¿Qué imagen tienes de ti misma? Como no es cuestión de repetir la lista anterior, repásala y búscate. • ¿Sabes dónde empiezas tú y acaba tu madre? • ¿En qué la has imitado? • ¿En qué sois completamente diferentes? • ¿Eres idéntica? • ¿Qué has conseguido cambiar de lo que no te gustaba de ella? • -­‐¿En qué cosas has colmado o realizado sus deseos, para ser la mejor hija? (Y puede que, a pesar de todo, no lo hayas conseguido.) • ¿En qué se parece tu relación matrimonial o de pareja a la suya? • ¿En qué se diferencia? • -­‐¿Te has planteado ser madre? Si no, ¿tiene algo que ver con el miedo a la responsabilidad? ¿O temes quitarle su puesto a la tuya? • -­‐Si tienes hijos, ¿eres tan exigente o flexible con ellos, como ella lo ha sido contigo? • -­‐A la hora de educar a los tuyos, ¿has conseguido cambiar lo que a ti no te gustó de su forma de educarte? • ¿Dónde acaba su sufrimiento y empieza el tuyo? • ¿Dónde terminan sus temores y comienzan tus miedos? • -­‐¿Te has dado cuenta de cómo te han influido ciertas frases suyas (aunque las dijera casi en un murmullo)? ¿Has acabado de leer todas estas preguntas con toda la calma necesaria? ¿Sí? Pues ahora, vuelve a empezar y date aún más tiempo. Piensa bien tus respuestas. No tengas ninguna prisa, te queda toda una vida por delante y mejor afrontarla sabiendo mucho de ti misma, cuanto más mejor. Y recuerda: tú puedes producir en los demás las mismas sensaciones que tu madre provoca en ti. ¡Imagínate las consecuencias! Dos personas en el mismo día me habían hecho afrontar lo mismo: me parecía mucho a mi madre. Era cierto, puede que yo repitiera sus mismas palabras y que tuviera sus mismos defectos, pero entonces, ¿no me parecía en nada a mi padre? ¿Acaso no se suele decir que los hijos son de las madres y las hijas de los padres? Si no es así, ¿por qué existirá ese refrán? Mi padre, mi padre... Añoro al padre de mi infancia. Añoro la sensación de estar a su lado cuando se afeitaba y después tocarle la cara limpia y suave, como si fuera seda. Añoro estar sentada en su regazo, mientras él se liaba un cigarrillo y lo fumaba con todo el placer del que uno es capaz. Añoro cuando me sacaba de la cama, con risas y bromas, me preparaba el desayuno y después ponía música y me enseñaba a bailar. Añoro sus conversaciones, entre bromas y chistes para conseguir que sus princesas fueran felices. Añoro cuando nos venía a recoger al colegio, como la mayor de las sorpresas, y merendábamos en una granja muy pequeña que en su interior ¡tenía vacas! Añoro hasta sus broncas cuando traía malas notas. En esas ocasiones se ponía tan serio que, sólo de verlo, temblaba. «¡Debéis conseguir ir a la universidad!», decía con cara de pocos amigos. «Sólo de esa forma seréis mujeres independientes y no dependeréis de ningún hombre.» Lo que no añoro y aún recuerdo vivamente son las discordias con mi madre. Se ponía enfermo, eran las únicas veces que le pedía que le dejara en paz: «Déjame respirar, me quitas el aire», y dos o tres días después amanecía con su bronquitis exarcerbada y ahogándose más de lo habitual, con lo cual mamá volvía a echarle en cara lo mucho que fumaba. El caso era culpabilizarlo y quejarse. Y así una y otra vez. Cuando mi hijo pequeño —que, evidentemente, no fumaba— inició las crisis de ahogos y de asma, la memoria me transportó a aquellas escenas, donde era mi padre el que se ahogaba, pero no por el humo del tabaco, sino por la asfixiante y pesada de mi madre. Con Víctor, la pesada que le quitaba el aire con mi exigencia era yo. Si mi madre le pedía a mi padre más y más y le reprochaba todo y todo, yo hacía algo muy parecido con mi hijo: debía ser el más listo, el más guapo, el más rápido, el mejor y le recriminaba todo lo que hacía mal y lo que no hacía. ¡Con lo pequeño que era! En el fondo le estaba pidiendo inconscientemente que me colmara. Y así cualquiera no se ahoga. Volví a descubrir cómo las historias familiares se repiten. Los padres son como los árboles: necesarios e imprescindibles para aguantar las tierras, oxigenar y proteger la vida. Unos son perennes, como los abetos y los pinos; otros caducos, como los plataneros; estranguladores, como los ficus benjamina; cariñosos, como las mimosas; bellos, como las camelias; aromáticos, como los jazmines; conocedores del bien y del mal, como el árbol del paraíso; amorosos, como el ciclamor. «Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.» Procedemos de nuestros padres, son nuestro punto de referencia, de partida hacia la vida. Con su parte de reyes y su parte de monstruos (sus dos yos) han intentado y conseguido que nuestra vida, la tuya y la mía, fuera diferente a la suya (a ser posible mejor que la de las mujeres que te precedieron). Son el espejo donde nos miramos durante años para construir nuestra propia imagen. (Como verás, exactamente igual que nuestras madres.) Sigue indagando conmigo las similitudes o parecidos no físicos que hay en tu familia: • -­‐¿Cómo es tu padre? ¿Podrías definir en cuatro palabras qué imagen tienes de él? ¿Observador, manipulador, dominador, tirano, seductor, excesivamente trabajador, contradictorio, simpático, arrebatador, sencillo, agradable, pasivo, ausente, ajeno, irresponsable, amable, estúpido, encantador, generoso, tacaño, inteligente, genial, cariñoso, arisco, paciente...? (Si es el mejor padre y además feliz... ¡premio! ¡Apúntate dos!) • -­‐Y tú, ¿cómo eres tú? ¿Qué imagen tienes de ti misma? Ya sabes, como no es cuestión de repetir la lista anterior, repásala y búscate. • -­‐¿Se parece tu marido, tu novio o los hombres que ha habido en tu vida a tu padre? Míralos o intenta recordarlos, pero no por fuera, es decir, no te fijes en el color de su pelo o en si eran altos o bajos. Lo que has de volver a retomar son aquellos gestos, palabras, frases, sensaciones, emociones y frustraciones que te transporten a tu infancia con tu padre. • -­‐¿Te pareces en algo a tu padre? Yo creo que me parezco bastante a él, pero sobre todo creo que he intentado ser la mujer que él deseaba que fuera. • -­‐¿Has intentado descalificar a tu madre para demostrarle que tú eres mejor? Inconscientemente claro que sí. La ambivalencia siempre está presente: a mamá la quiero mucho, pero si le gano (si soy más lista, más guapa, más como papá quiere que sea) papá me querrá más a mí. Recuerda el cuento de Blancanieves y el miedo que siente su madrastra cuando la niña se convierte en mujer y además muy hermosa. Quiere matarla, de lo contrario le quitará su lugar al lado del rey. Este cuento infantil deja muy claro la rivalidad entre una madre y una hija, aunque en el cuento la madre quede sustituida por la madrastra para que el impacto en el niño no sea tan fuerte y en el fondo la mamá muerta siga siendo buena. Buena sí, pero ¡muerta! • -­‐¿Has hecho lo posible para convertirte en su mujercita ideal (la de papá, se entiende)? No hay nada como su amor. ¿Te acuerdas de la conversación telefónica que mantuve con mi madre? Ella a la suya ni la nombra, al único que todavía añora es a su padre: «¡El único que me quería!» Así son los padres y las hijas. Eso no quiere decir que universalmente sea así. Pueden darse pésimas relaciones entre padres e hijas. Una propuesta: ves a por el vídeo de la película Solas. • ¿Has estudiado lo que papá deseaba (para él, para tu madre o para ti)? • -­‐¿Cómo le veías de pequeña? El más alto, el más guapo, el más inteligente, el más listo, el más simpático, el más... • Si tu padre siempre se mantuvo distante, alejado y frío, ¿le tenías miedo? • ¿Se lo sigues teniendo inconscientemente a todos los hombres? • -­‐¿Tu padre siempre deseó que las mujeres estuvieran con la pata quebrada y en casa? • -­‐¿Tu padre te castigaba y «pasaba de ti»? Puede que tu relación con los hombres siga entrañando muchas dificultades: o les castigas o te castigan, pero el perdón o no existe o no arregla las cosas. Se vuelve a repetir la historia. • -­‐Tu padre adoraba y admiraba a tu madre. ¡O eras como mamá o no tenías ninguna posibilidad! • -­‐Tu madre nunca le entendió. La sensibilidad de papá era exquisita y sólo tú le entendías. Déjame repetirme: ¿Has acabado de leer todas estas preguntas con toda la calma necesaria? ¿Sí? Pues ahora, vuelve a empezar y date aún más tiempo. Piensa bien tus respuestas. No tengas ninguna prisa, te queda toda una vida por delante y mejor afrontarla sabiendo mucho de ti misma, cuanto más mejor. Y recuerda: tú puedes producir en los demás las mismas sensaciones que tu padre provoca en ti. ¡Imagínate las consecuencias! ¿Y Julia? ¿Cómo me influyó Julia? De ella ya sabes tú más que yo. Yo la quiero... Sí, sí, la quiero. En el fondo, fondo, fondo, fondo, muy fondo, quiero a Julia. Pero ¿cómo la voy a querer de verdad? Si cuando llegó a casa, me quitó mi cuna, mi habitación, mis juguetes y mis padres. No cayó por la chimenea ni la trajo la vecina, no. Mi madre fue la culpable. Mi padre no hizo nada (¡salvado!), sin embargo ella la llevó en la barriga durante mucho tiempo y mientras tanto me contaba historias fabulosas sobre lo divertido que sería tener una hermanita para jugar. ¡¿Para jugar?! Cuando nació, era boba: sólo dormía, lloraba, comía y hacía pipí. ¡Me engañaron! ¿Cómo iba a jugar con alguien que no sabía nada? Yo en cambio era muy lista y dejaron de hacerme caso. Y claro, ¡no lo entendí! Y mi madre, como si no pasara nada, contándoles historias a sus amigas sobre lo maravillosas que eran sus hijas: «¡Mis hijas, celos, ni por casualidad! Se llevan estupendamente y juegan muchísimo. ¡Es genial tener dos niñas!» ¡Mentira! Si lo sabía yo. Mi hermana, cuando creció, me insultaba a escondidas para que yo chillara y me castigaran a mí. Ella, la buena y yo, la mala. En ocasiones, mi madre tenía razón y jugábamos, bueno, yo recuerdo que discutíamos y rivalizábamos por todo, hasta por una sartencita medio oxidada y sin mango, aunque aparentemente a ojos de mamá estábamos de lo más entretenidas y nos llevábamos fenomenal: «¡Pero qué bien se portan y qué alegres que son mis niñas!» De camino al cole, hacíamos carreras para ver quién llegaba antes. ¿Adivinas quién ganaba? Pero ¡no lo hacía limpiamente! Me ponía la zancadilla o me lanzaba la cartera para que yo cayera y así conseguía ventaja. Y podría seguir un buen rato, pero ¿para qué? Si tienes hermanos, seguro que sabes de lo que te hablo, aunque ya sé, ya sé, bueno imagino, que también los hay estupendos. En fin, esa competitividad siempre estuvo presente en nuestras vidas al menos hasta que yo conseguí entender sus causas. Ahora, al mirarme en los espejos de mi madre y de mi padre, también veo a Julia. En realidad ambas somos una mezcla de ellos dos y también nos hemos influido la una a la otra. ¿Tienes hermanos? Tanto tenerlos, sean uno o varios, como no tenerlos, influye en tu forma de ser e ir por la vida. • -­‐Si eres hija única. • -­‐Tal vez los hayas idealizado. ¿Te hubiera gustado tener uno mayor que tú para que te protegiera o menor que tú, al que proteger o mangonear? Pero sobre todo, uno más, por favor. Uno más que te liberara de la carga que te supone ser hijo único y colmar todos los deseos de tus padres. Quizá tu vida haya sido una huida permanente, con excusas muy razonables (estudio, trabajo, amores lejanos, pasión por los viajes...) para escapar de esa presión-­‐prisión. O quizá no hayas podido ni tan siquiera volar y hayas renunciado a muchos sueños por cuidar de ellos: una carrera no realizada porque suponía trasladarte de ciudad; unas vacaciones anuladas porque mamá se encontró fatal cinco días antes de tu partida (¿o tal vez no podía soportar que te fueras?); la incapacidad de formar tu propia familia por miedo a abandonarlos o incluso puede que la tengas, pero intuyas que no te has entregado del todo a ella (un pie sigue en casa de tus padres). Y, cuidado, no siempre eres tú a quien le cortan las alas, a veces sucede al revés y es el hijo único («¿Querer yo un hermano? Ni en pintura») quien no soporta la idea de separarse de sus progenitores y busca una tras otra mil excusas para quedarse en el nido: accidentes y enfermedades sinfín, «Si es que ningún hombre vale la pena», «No encuentro un trabajo que me dé independencia económica»... Plantéate hasta qué punto no son excusas para no separarte de ellos. • -­‐Si tienes hermanos. • -­‐¿Cómo te llevas con ellos? ¿Bien, según el día o fatal? No contestes sin pensártelo dos veces. Y, aunque te duela, sé sincera. – -­‐¿Os lleváis de maravilla y lo desastroso es la relación de vuestros padres? Puede que hayáis tenido que unir vuestras fuerzas para sobrevivir en ese hogar. – -­‐¿Te llevas como te gustaría con tus hermanos o sufres horrores y no sabes cómo arreglar lo vuestro? – -­‐¿Has decidido pasar de alguno, varios o todos, porque siempre te fastidian, son egoístas, te provocan, te hacen sentir como una imbécil o cualquier cosa negativa que se te ocurra? ¿O de lo que quieres pasar es del sufrimiento que te provoca/n? – -­‐¿Has pensado si la rivalidad y la envidia han podido ser las causantes de vuestra desunión? – -­‐Si has sido la preferida de papá o mamá o de ambos, ¿te has preocupado del lugar que les ha tocado en suerte a tus hermanos? – -­‐Si te ves como la no querida, la descolgada, la que llegó en mal momento, ¿te acuerdas de mi amiga Clara?, piensa en cómo te ha influenciado ese sentimiento. – -­‐Y no acabes aquí, seguro que puedes seguir escribiendo esta parte del libro... que, a estas alturas, ya sabes un montón. Pues si te apetece, coge papel y lápiz y desahógate. ¿Sorprendida de tus descubrimientos? Pues has de saber que hay más espejos de los que a simple vista parece. No todo se acaba en mamá y papá y los hermanos, también cuentan los abuelos, y mucho, los tíos y todas aquellas personas en las que te hayas visto o te veas reflejada y te hayan dado información sobre ti misma y tu familia. Te lo explico de otro modo: tú, al igual que tu familia, te has pasado la vida mirándote en un espejo que todos compartís. Es decir, tú no te ves sólo a través de tus propios ojos, sino que también te ves a través de los ojos de cada miembro de tu familia, es decir, de lo que dicen de ti, cómo te tratan, qué esperan de ti, cómo te hacen sentir... Asimismo, no sólo ves a los demás miembros de tu familia a través de tus ojos, sino que también los ves a través de la imagen que te dan de ellos tus restantes familiares. Por poner dos ejemplos: ¿cómo te habla o hablaba tu madre de tu padre? ¿Y viceversa? Puede parecerte complicado, pero si lo vuelves a leer con calma y recuerdas todo lo que has aprendido hasta ahora, entenderás la auténtica verdad que esconde el dicho: «Todo se ve en función del color del cristal con el que se mira.» ¿Te has parado a pensar cómo han influido en tu vida o en tus decisiones los sueños, ilusiones, equivocaciones y reproches de toda tu familia? ¿O creías haber decidido tú sola? Te pondré algunos ejemplos. Para ello usaré juegos de palabras, que son, sólo eso, juegos (o sea que me disculpo de antemano si alguno te molesta). Mi pretensión es que te sirvan de pauta para que tú pienses en las palabras clave de tu vida y a través de ellas encuentres significados, que única y exclusivamente te sirvan a ti. • -­‐Eres abogada sencillamente porque tu padre y tu abuelo lo son y es una tradición familiar, de la que no podías o no quedaba bien que te escaparas. O tal vez porque tu padre y tu madre se peleaban en exceso y tú intuiste que un abogado, para defender a mamá o a papá, era imprescindible en la familia. • -­‐Eres periodista porque así puedes decir todo lo que de pequeña no te dejaron. O tal vez tu madre admiraba a las mujeres que sabían leer, escribir y hablar perfectamente. O tal vez tuviste dislexia y decidiste demostrarles cuán equivocados estaban. • -­‐Eres enfermera porque a tu padre le encandilaban las mujeres con uniforme, fuesen monjas, empleadas de hogar o ATS. O, tal vez, tu padre tuvo una salud delicada y quebradiza y tu sueño inconsciente fue convertirte en su enfermerita. O tal vez, la que no pudo ser enfermera en la guerra fue tu madre y su sueño quedó pendiente de realización. • -­‐Eres médico porque en tu casa siempre hubo algún enfermo. O tal vez tu padre es «el mejor médico del mundo» y quisiste ser como papá. Es vocacional, siempre quisiste curar a todos los demás, ¿o tal vez a ti? Y ¿de qué? • -­‐Eres decoradora. ¿Y qué decoras? ¿Coloreas una vida que te parece gris? ¿A quién decoras? ¿A ti porque siempre te sentiste muy fea? ¿Por qué no te condecoras? Igual jamás reconocieron tus méritos. • -­‐Eres rehabilitadora. ¿Por qué rehabilitas? ¿Tanta rehabilitación necesitas realizar? Y ¿a quién? ¿Por qué la vida te ha llevado a rehabilitar? • -­‐Eres educadora. ¿Tan mal te educaron a ti? O simplemente les vas a demostrar que tú lo sabes hacer mucho mejor. • -­‐Eres escritora porque alguien tiene que leer tu sabiduría. O tal vez en tu casa no te dejaban hablar o no conversaban contigo y lo único que te quedaba era leer y escribir, y ahora te desahogas diciéndoselo al mundo. O tu mundo interior y tus experiencias son tan ricas que estás dispuesta a compartirlas. • -­‐Eres cantante. ¡Sí, señor, hay que cantarle a la vida! Como los ruiseñores o como el canto de un gallo, pero hay que cantar. Tu madre siempre estuvo prendada de Carlos Gardel y su voz, y tu padre ¿de quién? • -­‐Eres secretaria. ¡Claro!, a papá le fueron mal los negocios, porque no encontró una buena. O porque tu madre decía que estaba liado con su secretaria y decidiste quitarla de en medio. O porque mamá es la que mejor guarda los secretos. • -­‐Eres ama de casa. No: ¡señora de casa! El recuerdo más tierno de tu niñez es la cara de felicidad de tu padre cuando llegaba destrozado del trabajo y tu madre le daba las zapatillas, le tenía preparada una excelente cena, después un baño y todo acababa en risas en aquel cuarto prohibido para ti. ¡Eran tan felices! Ese es el secreto de un buen matrimonio. ¡Hay que repetir! • -­‐Eres actriz. Siempre te gustó disfrazarte, imaginar e interpretar. ¿Qué interpretabas? Otras vidas, otras personas, otras historias. Tal vez porque fue la única manera de sobrevivir a la dolorosa separación de tus padres. O porque es la única manera de huir de ti misma cuando no te gustas. Interpretas y ya está: listo, ¡eres otra! • -­‐Eres pintora. ¿Tan poco has pintado en tu familia, que necesitas pintar algo el resto de tu vida? Un autorretrato tal vez, para reafirmarte y pintar algo para siempre, aunque sólo sea colgada de la pared. • -­‐Eres arquitecta. ¿Por qué tienes que construir otras casas u otras familias? Tu hogar fue demasiado pequeño o demasiado grande o con mucho ruido y decidiste hacerte el tuyo a tu medida. • -­‐Eres arqueóloga. Te dedicas a buscar las primeros yacimientos humanos, o más bien estás intentando encontrar la primera piedra de tu vida. • -­‐Eres cocinera. Mamá odiaba cocinar y para papá la hora de la comida siempre fue la más importante del día. O tu padre y tu madre pasaron hambre en la guerra y decidiste estar muy cerca de la comida para que no te faltara nunca. • -­‐Eres dependienta. ¿De quién dependes? ¿Con quién tienes una deuda pendiente? Con el dueño o con tu padre ¡que es el mismo! ¿De qué pende tu vida? De un hilo. • -­‐Eres antropóloga. Tal vez buscas el primer simio, el primer hombre o buscas tus verdaderas raíces a través de ellos. Tu inquietud siempre superó la información que te dieron. • -­‐Eres azafata o turista. Necesitas estar en los aires para olvidar el sufrimiento de la tierra. La afición de tu padre fue viajar y conocer mundo, y salvo ver postales no pudo hacer otra cosa. Tu madre era una turista en tu casa en busca de hospitalidad. • -­‐Eres peluquera. Siempre te cogían por los pelos en tus rabietas y ahora lo haces tú. O te decían tonta y has decidido arreglar tu cabeza empezando por los pelos. O quieres ser más guapa que mamá, cuyos pelos siempre andaban despeinados. • -­‐Eres licenciada en geografía e historia. Tu padre vive en Japón, tu madre en Noruega, tú te criaste con los abuelos en Italia, y para ti viajar por la geografía y encontrar tu historia es lo más creativo que puedes hacer. • -­‐Eres relaciones públicas. ¿De quién? Has convertido en profesión lo que a ti te gustaría realmente saber hacer. Las relaciones humanas te plantean muchas dificultades y demasiados dolores de cabeza. • -­Eres economista. Tal vez en tu casa, los duros no circularon demasiado. O tal vez para solventar lo dura que es la vida. O tal vez, alguien intentó quedarse con vuestros duros. • -­‐Eres rica. ¡Qué suerte tienes, rica! ¿O quizá haya sido ese el problema de tu vida? ¿A qué te dedicas? Puede que siempre hayas creído que es una decisión tomada libremente por ti, pero, ya ves, no es del todo cierto. Dime: ¿tú qué querías? ¿Qué deseabas? ¿Cuál era tu sueño? Y, por último, contesta: ¿lo has hecho realidad? Luis, Alberto y Juan. En algún momento creo haberte contado que Luis tenía dos hermanos más, pues ahora te voy a explicar cuáles son sus profesiones y cómo influyeron sus espejos o las imágenes de su padre y su madre en su elección. Mi suegro, a ojos de conocidos y amigos, es un trabajador nato, un hombre muy implicado en su profesión, un buen conversador, un experimentado viajero y un experto del buen comer, los buenos vinos y los puros habanos. A ojos de mi suegra, sin embargo, Manuel es un irresponsable, un hombre incapaz de cumplir con sus obligaciones paternales y ocuparse de los problemas de la casa, «además, nunca puedo hablar con él y menos cuando lo necesito. Todos halagan su rectitud, pero no lo conocen como yo. De recto nada. Siempre se ha preocupado más de sí mismo, de su bodega, comilonas y costosos viajes, a los que casi nunca me ha llevado, que de su familia». Y eso, Elvira, siempre lo ha vivido como una gran injusticia. Luis, como ya sabes, es abogado. ¿Por qué? ¿Con qué ojos miró inconscientemente a su padre? ¿Y qué decía su madre de Manuel? Según ella, un hombre debía ser muy trabajador, y lo era, esa era la parte buena de Manuel. Pero ¿qué le reprochaba? ¿Cómo debía ser, según Elvira, el hombre de sus sueños? Responsable, recto y justo, sin vicios y con el que se pueda hablar. ¿Hay alguna carrera más recta y más justa que derecho? Pues bien, eso hizo Luis, colocarse en el lugar del hijo preferido de mamá, identificándose en lo (que él creyó) mejor de su padre, es decir, su capacidad de trabajo y de traer dinero a casa para proveer a la familia. Sin embargo, Luis interpretó que el gusto por la buena comida, el buen vino y los viajes habían motivado mucho sufrimiento en Elvira, por tanto, él pasaba de todas esas cosas, lo que naturalmente también influyó en que se fijara en mí: ya sabes que soy un desastre en la cocina y para otras cosas de la casa (como comprenderás tengo otras virtudes). De esta manera también rivalizó con su padre tratando de ser diferente a él. Cosa que nunca le gustó a Manuel y siempre que podía le reprochaba, como pudiste comprobar en la comida de Navidad. El mediano es Alberto, el arquitecto. Nada tiene que ver con el hombre recto y justo: ese lugar ya estaba ocupado y tuvo que buscar otro para ser querido. Para Alberto, las palabras de la madre, «Esta casa no funciona», habían sido los pilares para edificar su vida. Y eso es lo que hizo: construir casas que funcionaran para otras madres, y todas, curiosamente, siempre tenían una gran cocina y, aunque fuera pequeño, un lugar para una bodega. De esta forma, recogió el mensaje de ambos padres. Por cierto, está separado y sin hijos. La responsabilidad de vivir con alguien y tenerlos es algo que le supera, aunque él, claro está, lo razona y justifica valiéndose de cuanta estadística moderna caiga en sus manos: «¿Sabéis que, sólo en España, en los últimos diez años los divorcios han aumentado en un 50 por ciento?» Y queda Juan, el tercero. Este fue el traspié de la menopausia. Vino al mundo para encontrarse con una madre cansada, artrósica y sin ganas de jugar, ni tiempo para él, y con un padre a quien empezaban a hacerle mella los buenos caldos, el humo y el excesivo yantar. ¿Qué lugar le quedó a Juan? Él se decidió por la fisioterapia. Sí, había mucho que rehabilitar: debía acabar con los dolores y el sufrimiento de su madre y sanar a su padre. Como puedes suponer, resulta hasta divertido escuchar a Manuel: «Un hijo mío con una profesión de mujeres: con lo muy hombre que es tu padre y el potencial que tú tenías, ¿cómo has podido dedicarte a esto? Y, por si fuera poco, todo el día comiendo verduras, las copas de adorno y siempre meditando. Si no fuera porque estás casado, la de dudas que tendría.» Yo creo que en el fondo Manuel piensa que Elvira le dio el salto y por eso «Este chico es tan raro». Y es que Juan es terriblemente recto, callado, abstemio y, por supuesto, vegetariano. Su mujer, igual (se casó muy joven, mejor dicho, huyó) y su hijo Juanjo, qué esperabas, otro cantar: es un adolescente zampabollos, egoísta, que sólo piensa en divertirse y fuma como un descosido. Y, como puedes suponer, vuelve locos a sus padres que no entienden nada: «Si nuestro ejemplo siempre ha sido inmejorable.» En fin, como ya te habrás dado cuenta, la historia se repite, aunque de otra manera: ¿a quién te suena el niño? ¿Cuántas veces en la vida has oído y oirás decir: «No entiendo cómo es posible que nuestros hijos, viniendo de la misma madre y del mismo padre, sean tan diferentes»? ¿A que a partir de hoy ya no te sorprenderá? Ahora ya sabes la cantidad diferente de colores que cada hijo tiene para escoger y además sin enterarse. Nuestros padres nos influyen sin que lo sepamos, a través de sus deseos y sufrimientos, y cada uno de nosotros encuentra la forma de colmarlos y de diferenciarse de ellos, en la medida de lo posible, y todo ello, nunca lo olvides, lo hacemos para que nos quieran. Retomemos a Julia. ¿Qué colores eligió? Ella admiraba a mi padre y para recibir la misma admiración, decidió imitarle. Además, mi madre siempre ha alardeado de haberse casado con un gran abogado: «Es un hombre tan justo y con tal visión de las cosas que todos acuden a él en busca de consejo» (eso sí, a él jamás se lo ha reconocido). Una de las pasiones de mamá es la cocina y papá siempre presume de que es una anfitriona como pocas. Mi hermana, al igual que la mayoría de los segundos hijos, decidió superarme a mí y, claro, ha hecho de todo por ser la perfecta. La enana ha hecho realidad el sueño de papá: no sólo es guapa como él, también es abogada. ¡Y también ha cumplido el sueño de mamá! Es una excelente ama de casa, mejor cocinera, y qué decirte de las fiestas que organiza: las mejores. Y, ¿alguien da más?, siempre alegre y dispuesta para todo. En fin, que la prenda ha conseguido quedar bien con los dos. Pero no os creáis que es tan maravillosa, bueno ella sí que lo es, pero su matrimonio, la verdad, deja bastante que desear. Lo confieso: ya salió la mala que hay en mí. Y es que su marido es un antipático, un niño mimado que hace lo que le da la gana pasando de ella. Supongo que en el fondo eso es lo que mi madre le reprochaba a mi padre, que pasara de ella: «Tu trabajo es lo primero, ¿y yo qué?» Pues ya ves, el marido de mi hermana igual, sólo que este no pega sello, es hijo de familia bien. En fin, otra que ha repetido la historia. ¿Y yo? ¿Qué me ha quedado a mí? Decidí ser médico, yo era la primera de la familia que optaba por esta carrera. ¿Por qué? Mi infancia estuvo marcada por una misteriosa enfermedad: enmudecí y nadie supo entender mi sufrimiento. Yo no iba a permitir que los otros padecieran: ¡iba a curar a los demás! ¡No como esos especialistas que habían fracasado conmigo! No había duda: tenía que ser médico. La mejor de todas. Sin embargo, una vez lo conseguí, me fui dando cuenta de que me faltaba algo: los medicamentos no lo curan todo, y, gracias a mi alergia, seguí buscando. Sólo que en otra parte. Mi madre siempre ha vivido pegada al teléfono, escuchando las penas de otros. Yo diría que en esos momentos es cuando se la ve realmente feliz: se siente útil, papá no es el único capaz de ayudar a los demás. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Igual ya no te acuerdas de aquel paciente, pero yo ahora lo tengo sentado delante de mí: ha sufrido un infarto, pero eso no es lo que le duele, lo que más le duele es el alma. ¿Te acuerdas de cómo le escuché? Permití que se desahogara y con ello realmente le ayudé. Se fue más tranquilo, diría que incluso feliz. Posiblemente esa felicidad yo la capte. Y eso fue lo que me convenció de la importancia de comprender la vida. Decidí estudiar psicoanálisis. ¿Y mi padre? Mi padre siempre ha deseado que sea una mujer independiente y, siendo muy niña, debía de tener unos siete años, me regaló una máquina de escribir, como la salvación a mi vida: «Es muy importante para tu futuro profesional», me repetía. Durante mucho tiempo la olvidé. Sin embargo, cuando a raíz del nacimiento de Víctor, Mónica empezó a tener problemas de dislexia, papá recordó aquel regalo: «¿Sabes, hija? En el fondo, lo que mamá y yo pretendimos era que tú escribieras todo aquello que eras incapaz de decir. Cuando nació tu hermana dejaste de querer hablar con nosotros. No llegamos a saber la causa y ya no sabíamos cómo resolver tu introversión. Fue una idea a la desesperada.» ¡Y yo que crecí creyendo que sólo pensaban en Julia! Lo que lloré aquella noche. «Papá y mamá siempre me han querido ¡y mucho!» Al día siguiente, tras dejar a la niña en el colegio, me fui corriendo a casa de mis padres. De dos en dos subí las escaleras al desván, rogando que mamá no hubiera hecho una limpieza de las suyas. Rescaté aquella máquina de escribir. Y aún la tengo: la expongo como si fuera un tesoro en una vitrina. Y ahora ya sabes por qué escribo este libro. VII Los temidos cuarenta Así como las hojas empiezan a caer en otoño, a mí estaban a punto de caerme los cuarenta. No quería ni pensarlo: ¡cuarenta años! ¿Media vida? ¿Y después qué? Si hasta ese momento no había entendido las crisis de Luis ni de algunas conocidas y las tonterías que habían hecho, ahora empezaba a darme cuenta de que no había sido demasiado condescendiente con ellos. Durante los meses previos al gran día estuve pensando en la magnífica fiesta que iba a organizar, pero a medida que se acercaba la fecha mi ilusión disminuyó y se me fueron las ganas. Decidí que mejor dejar que pasara sin grandes celebraciones, como un día cualquiera, a ver si así me escocía menos. Tan sólo faltaban unas semanas cuando noté el ambiente algo alterado: demasiadas llamadas telefónicas de mi hermana a mi marido y un excesivo secretismo me hicieron sospechar que estaban tramando algo. Y la verdad, a pesar de estar asustada, ¡para qué te voy a engañar!, de no querer cumplir los cuarenta («Ahora sí que no hay vuelta de hoja: soy mayor»), me hacía ilusión pensar que me estaban organizando algo y ni por un momento quise indagar. Llegó el 13 de octubre. Mi hermana me invitó a cenar a su casa, pero sin darle mayor importancia, como si se tratara de una cena más: «Luis, tú, Paco y yo, algo sencillo, pero ni soñando te librarás de soplar las velas.» Al llegar, ¡menuda sorpresa!, bueno media, porque algo me olía: no faltaba nadie. ¡Todas nuestras amigas y enemigas con sus respectivos! La verdad, no supe si algunas venían a mi fiesta o a comprobar mis patas de gallo. El regalo de mis antiguos compañeros de la consulta médica —la había dejado— fue el primero: una caja preciosa con un lazo más precioso todavía, y en su interior, ¡imagina qué!, todo tipo de cajas, tarritos, tubitos y ampollas. Un tratamiento de belleza al completo. No faltaba de nada: la crema de día, la de noche para las arrugas, el bálsamo quitaojeras, la loción antienvejecimiento para el contorno de los labios, las sales antiestrés para el baño, cuatro tipos de aceites para después, mascarillas corporales y faciales, crema anticelulitis, grageas rejuvenecedoras y unos polvos mágicos para finalizar el tratamiento y recuperar la piel de porcelana que yo nunca había tenido. ¿Qué te parece? Un regalo fantástico, ¿no? ¡Todo un derroche de generosidad y de buena fe!... Sobre todo teniendo en cuenta que mis ex colegas nunca me habían considerado una top-model. ¿Había gato encerrado? No pude decir que no me gustaba, ni que no lo iba a utilizar, ni que era de mala calidad, ni tan siquiera que era alérgica, porque todos los potingues eran ¡antialérgicos! Aquello era como un contrato genial, de esos con un buen horario y mejor sueldo, salvo que en la letra pequeña decía: «Amiguita, esto es para que empieces a cuidarte, porque ya eres mayorcita y así te vas enterando de que a partir de ahora el mundo te va a ver más arrugada, más celulítica, más canosa, más gorda o más flacucha, el caso es que peor y, que dentro de nada te volverás invisible, serás la mujer transparente y ya no le interesarás a ningún hombre.» ¡Enhorabuena, cariño, bienvenida al club! Eso sí, los comentarios eran de una sutileza que hacían juego con los obsequios: «Qué bien los llevas»; «Ahora estás mejor que cuando eras más joven, porque con tus alergias tenías la piel tan estropeada»; «No los aparentas en absoluto. Si no los confiesas nadie sabrá que los tienes»; «Es evidente que lo tienes todo, se refleja en tu cara»; «Estarás encantada con tu hermana. Qué fiesta tan genial te ha organizado». «Tu marido es estupendo y tus hijos, no digamos, no te puedes quejar de nada.» «Así cualquiera no es feliz.» Es cierto, todo era estupendo, pero de vez en cuando me sentía observada por más de una. Son ese tipo de miradas medio de admiración, medio de recelo, medio de envidia, medio de pobrecilla, con la sensación de que nada es auténtico, o sea nada es entero de verdad. Y por si no fuera lo suficiente como para picarse, de vez en cuando pillaba a mi marido repasando a mis amigas, y los maridos de estas perdiéndose en los escotes de las que hacía más tiempo que no veían. ¡Todo era estupendo! Lo normal en estos casos, recibí muchos más regalos, de mis padres, mis primos, mis suegros, mis cuñados, las mamás de la escuela de mis hijos, mis compañeras de colegio, mis mejores amigas, pero todos iban por los mismos derroteros: cremas y más cremas, camisones de seda, ropa interior sexy y perfumes. Parecía como si todos se hubieran puesto de acuerdo en que a los cuarenta una se vuelve la antítesis de la lujuria, se arruga especialmente para y a partir de ese día y olerá mal el resto de su vida. Pero gracias al cielo me quedaba Julia. Ella fue la primera en marcar la diferencia. Yo pensaba que no tenía regalo, la fiesta me parecía más que suficiente, cuando sonó el timbre y mi hermana me dijo que abriera la puerta. Casi me desmayo al ver las flores que alguien había colocado en el rellano. No era un ramo, era un jardín. Ni un espacio libre: todo tipo de rosas, gladiolos, líliums amarillos y, sobre todo, tulipanes, muchos tulipanes, mis favoritos. Me giré aturdida. Julia me sonreía con los ojos medio llorosos: «Espero que te guste. No sabía cómo decirte lo mucho que te quiero y lo feliz que soy de que seas mi hermana, a pesar de que aún no reconozcas que te ganaba limpiamente en las carreras.» Fue decirlo y yo también me puse a llorar. Nos abrazamos con una sinceridad como nunca hasta entonces. La enana y yo habíamos madurado. Desde pequeñas, nuestra historia se había basado en la competitividad. Era la lucha de dos atletas por llegar a la meta y conseguir el premio. El premio era el cariño, el reconocimiento y el amor de nuestros padres. Las dos necesitamos pasar por situaciones muy diferentes para superarlo: en algunas ocasiones, acabábamos como el rosario de la aurora; en otras, recordábamos nuestra infancia, nuestras peleas y nos reíamos; y también las había en que no nos hablábamos, ¿para qué, si nuestros puntos de vista eran tan diferentes? Yo necesité entender nuestra historia y encontrar mi lugar dentro de nuestra familia para no competir con ella y darme cuenta de que era estupendo tener una hermana. Atrás habían quedado peleas interminables, celos sin motivo, envidias y rivalidades. Nuestra comunicación por fin era sincera. Ya no corría para adelantarla, y ella no me hacía la trabanqueta. Cada una había aprendido el significado de la palabra renuncia. Yo renuncié, sin angustiarme, a no poder alcanzar a mi hermana en cuanto a su belleza y habilidad para quedar siempre bien. Por su parte, ella aceptó que yo, a pesar de ser un ama de casa desastrosa, hubiera conseguido un marido que se preocupara tanto de mí a diferencia del pasota que ella había elegido y, sobre todo, asimiló lo que Julia tildaba de vena filosófica, esa manía mía de quererlo desgranar todo y que a ella la incomodaba, porque se sentía observada y poco culta. De esta manera ella respetaba y admiraba mi lugar y yo la quería horrores a ella. Nuestra relación se sinceró y consolidó. La cena estaba a punto de terminar y Luis como si nada: «No, si al final resultará que él no tiene nada para mí. Mira qué comodón, se ha limitado a venir a la fiesta que otra ha organizado.» Supongo que el mosqueo se me notaba. Desde luego, a Luis no se le podía escapar, más cuando yo me esforzaba en que se diera cuenta de mi cara de pobre de mí, fijaos, qué desagradecido, qué mal marido, con todo lo que yo siempre he hecho por él y Luis ni se ha acordado de tener un detalle. Pero, ya le conoces, él es muy largo y el muy cara dura estaba jugando conmigo. A pesar de saber muy bien por dónde iban mis tiros, dejó que pasaran unos minutos más para que yo estuviera bien caldeada y quedarse aún más con la Kalimero, la muy tonta del bote. Al levantarnos de la mesa, se me acercó: «Laurita, cariño, ¿no crees que te falta algo? ¿No tienes ninguna queja para tu maridín? Por una vez estaríamos de acuerdo: “Mira qué cabronazo que es Luis, mi cumpleaños y ni un mísero perfume. Todos los hombres son iguales.” Cielito, ¿quieres una hoja de reclamaciones? Pues, hala, toma, te la lees y luego le echas una firmita.» Me largó un sobre. ¿Será capaz? ¿Una hoja de reclamaciones?, pensé. Lo abrí lentamente. Desde luego, con su sorna, lo mismo era dinero «para que te compres lo que quieras» (algo tan poco romántico y, por desgracia, muy habitual en él). No, no lo era. Había un papel: ¿sería un fin de semana de shopping en Londres con mis amigas? Porque, claro, él ni borracho me acompañaba. Pero no, por una vez se había quedado conmigo del todo: ¡un viaje a Venecia! Un viaje para él y para mí. Los dos solos. Por una vez había pensado en lo que yo realmente podría desear. El mantel no me llegó para tanta lágrima, mientras de reojo me regodeaba en la cara de envidia de mis amigas: mi Luis era el mejor; le daba mil vueltas a sus maridos. Cómo disfruté, mientras moqueaba. Las dos yos. Decididamente, era una fiesta preciosa. Estaba feliz, muy feliz, de sentirme halagada, reina por un día, querida, recordada y acompañada. Pero, por algún motivo, también algo triste: pasaba de década y hasta el sonido me resultaba largo y pesado... cuaaaareeeenta. En ese momento, miré a mi madre y a mi hija ya adolescente. El reloj de arena se había girado. Ahora estaba más cerca de mi madre que de mi hija. Un escalofrío me recorrió y noté como un clic en el estómago. Se me cerró. Media hora después estaba vomitando toda la cena. Los demás se preguntaban si habrían sido las ostras, las gambas, el tabaco o el exceso de cava. Solamente yo sabía la verdad: «Disfruta hoy, porque ya nunca volverás a ser tan joven como este día...» Hasta ese día, imaginar mis cuarenta años había sido una proyección de futuro: lo que iba a lograr... ¡Todo ilusiones! Los diez primeros de la infancia, eran años de sueños; los diez que siguieron, hasta llegar a los veinte, los del despertar: te comes el mundo y crees ser diferente a todos; hasta los treinta, la lucha por los ideales, llegar a ser aquello que soñaste; hasta los cuarenta, las realizaciones, «o ahora o nunca»: el trabajo, la familia, la casa, los amantes (las que tienen la suerte de tenerlos y sin culpabilidades), y los cuarenta, ¿qué pasa con los cuarenta? ¿Qué podía esperar a partir de ahora? Y no te digo los cincuenta, los sesenta, los setenta y los ochenta... si llegaba. A partir de aquí, ¿qué? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué podía hacer para seguir manteniendo viva mi ilusión? ¡Qué vértigo! El otoño siempre me ha parecido una buena época para viajar. No hace calor como en verano y no hace tanto frío como en invierno. En Venecia lo pasaríamos de fábula. Una ciudad tan romántica y bonita... Había sido una idea admirable por su parte. Pensar que había sido capaz de hacer eso por mí, con lo que odia viajar. Decidimos ir en coche para poder disfrutar del camino. El día que salimos, amaneció un poco lluvioso, pero era muy temprano, aún estaba oscuro, y a medida que avanzaran las horas ¡seguro que saldría el sol! La primera parada para desayunar fue en un hermoso pueblecito francés. El café, buenísimo, y los cruasanes, ¡de mantequilla!, estaban recién hechos, calentitos, riquísimos. Era una señal: el viaje iba a ser de película, un reencuentro con lo mejor de los dos. Antes de volver al coche y mientras Luis pagaba, fui al lavabo. En ese momento caí en la cuenta: ¡No he puesto mi ropa interior en la maleta! Reflexioné: no puede ser. ¡Qué tontería! ¿Cómo se me va a olvidar algo tan importante? ¡Ni que tuviera quince años! De todas formas, sin poder evitarlo, corrí al maletero del coche y removí mi bolsa ¡y hasta la de él! ¡No la había puesto! ¿Y ahora qué? ¿Cómo se lo iba a contar? ¿Qué me diría? ¿Se reiría? ¿O por el contrario me pegaría la bronca? Íbamos en el coche con la música a todo meter y cada uno sumido en sus pensamientos. Los míos ya te los puedes imaginar... Necesitaba urgentemente que me llevara a unos almacenes para hacer la primera compra del viaje. ¡Urgente! Pero si le decía: «Luis, por favor, llévame a unos almacenes, que necesito comprar algunas cosillas», él me miraría fastidiado y me recriminaría que «el viaje y yo te importamos un comino, a ti lo único que te hace ilusión es ir de compras. Todas las mujeres sois iguales, después nos reprocháis que no pensamos en vosotras y cuando lo hacemos: ¿con qué nos encontramos? La señora quiere ir de compras». El chirimiri se había convertido en diluvio. Aquello empeoraba la situación. Luis querría llegar cuanto antes al hotelito y descansar. Estaba claro. No le podía decir eso, o al menos, no así. Continuaba dándole vueltas a las neuronas, sobre cómo decírselo y al final pensé: Es mi marido, llevamos juntos casi veinte años y ahora me voy a comportar como una quinceañera asustada por un olvido, un lapsus del inconsciente. ¡Ni que él fuera perfecto! Con los limpiaparabrisas a toda pastilla y Luis casi pegado al cristal, conduciendo por una autopista que no conocía, voy y le suelto: «Maridín, he tenido un despiste, me he olvidado de traerme mis braguitas, necesito comprarme algunas antes de llegar.» Luis ni se inmutó: «Cariño, ¡si no las vas a necesitar en todo el viaje!» Me reí a carcajadas. Lo que para mí era un problema espantoso, para él era una ventaja sexual. ¿Se estaba guaseando? ¿O había algo de verdad en sus palabras? Mi idea del viaje era pura fantasía: pasear abrazadísimos, con las manos entrelazadas transmitiéndonos el calor, besos llenos de ternura y pasión, miradas que se lo dicen todo, cenas románticas a la luz de una vela y noches de amor, sí de amor, no de sexo puro y duro o de «gimnasia en plural», como dice una amiga. Mientras pensaba todo esto, me di cuenta de que mi olvido o lapsus, eso de dejarme las bragas, obedecía posiblemente a mi deseo inconsciente de no necesitarlas. Antes de ser plenamente consciente de mi deseo y poderlo pensar como estaba haciendo ahora, mi inconsciente, como si se tratara de un duendecillo, había conseguido darme una pista de lo que realmente quería. Lo que Luis me había contestado era la verdad. Los dos necesitábamos un buen revolcón aunque mi educación en un colegio de monjas me jugara malas pasadas y no me permitiera reconocerlo abiertamente. Llegamos a Venecia, seguía lloviendo y estábamos cansados. Después de cenar y darles un jugoso y sibilino repaso a algunos de los y las que vinieron a la fiesta nos fuimos a dormir. El hotelito era realmente encantador: con muros de piedra, grandes puertas y porticones de madera, el suelo de arcilla rojiza encerado, majestuosos cortinajes aterciopelados, las paredes con estucos venecianos de cálidos colores y en las habitaciones detalles florales y velas por doquier. Las cómodas eran de principios de siglo y la cama, por lo menos, una copia de la que compartieron en su primera y única noche de amor Romeo y Julieta. Pero sexo no hubo, estabamos destrozados y teníamos muchos días por delante. Por la mañana, según lo previsto, fuimos a pasear por las callejuelas y deleitarnos con la decadente belleza de la ciudad. A mí la verdad es que de Italia me gusta todo, desde la pasta hasta las piedras pasando por los italianos; todo y todos tienen una chispa especial. Los canales habían crecido y si seguía lloviendo volveríamos a nado en lugar de en coche. Quería pasear en góndola con un gondolero que me cantara, y no paré hasta conseguirlo. Imaginaba aquel paseo como lo más romántico que me podía suceder en la vida: Luis y yo abrazaditos, dejándonos mecer por las aguas y el canto del gondolero, y un rayito de sol iluminando los fabulosos edificios y palacios. Pero había visto demasiadas películas. Yo no era Sofía Loren y Luis no era Marcello Mastroianni, el gondolero apenas sabía cantar, la lluvia apenas nos permitía ver y el agua, que había subido de nivel, estaba de lo más sucia y olía peor todavía. ¡Qué desilusión! En esas condiciones, ¿para qué narices me había empeñado en pasear? Tengo que reconocer que muchas veces soy tan pesada como mi madre. Luis sugirió que lo mejor sería que nos fuéramos al hotel a pasar el resto del día: «¿Acaso no te apetece jugar conmigo?» ¡Él, como siempre, a lo suyo! Pero en esta ocasión ni chisté: por una vez estaba de acuerdo con él en las virtudes de un buen polvo. Teniendo en cuenta mi lapsus, más el tiempecito que nos estaba haciendo, no había duda: era lo mejor que podíamos hacer. Riendo y coqueteando, subimos a la habitación. ¿Cuánto tiempo hacía que no estábamos solos, en un hotel, con todo el tiempo para nosotros y en una gigantesca cama veneciana? Debía prepararme como si fuera nuestra primera vez, necesitaba un día entero de pasión y desenfreno. Me sentía verdaderamente una Julieta. Me pondría el camisón de seda escotado, mejor el granate que el blanco, me recogería el pelo pero dejándolo algo despeinado para darle un toque entre seductor y agresivo, me embadurnaría en cremas y perfumes y pensaría en el Luis que yo conocí años atrás, disfrazado de Tarzán en unos carnavales... ¡estaba tan sexy! Salí del cuarto de baño, convencida de que la velada resultaría más apasionada y tierna que la escena en que se besan de Pretty Woman... Pero mi gozo en un pozo. El primer choque con la realidad fue instántaneo: nada más mirar a Luis me di cuenta de que ya no era aquel Tarzán que yo recordaba: no llevaba tanga, sino boxers de media pierna, su musculatura estaba recubierta de grasita, y su cabello sedoso y rubio era ahora escaso y blanco. Se me aparecieron, como estrellas fugaces, una serie de imágenes sucesivas de hombres: eran compañeros de trabajo, cinco o seis conocidos, incluso algún que otro buen amigo. ¿Por qué me pasaba esto? ¿Tal vez fuera que Luis no despertaba en mí todo el erotismo de otros tiempos y necesitaba que mi imaginación volara a los brazos de otro para que mi cuerpo se quedara con él? Tal vez. Pero es que ni así. A los de cada día los tenía muy vistos y tampoco me excitaban. O sea que seguí con los actores; era como una necesidad que no podía controlar ni parar. Tenía que encontrar la película y la escena de amor, para poder meterme en el papel de la actriz principal y así motivarme. En ese justo momento pensé: Y Luis, ¿con quién se estará imaginando Luis en la cama? Seguro que con alguna de sus secres o alguna compañera de facultad con la que tonteó antes de conocerme o ¿tendrá alguna amante? ¡El muy cerdo! La cama era una antigualla perfecta y casi necesitaba de una escalera para encaramarse a ella. Y, claro, la estructura tenía la misma edad. Era del siglo pasado y nos esperaba a nosotros para demostrarlo. El primer movimiento lo resistió, al segundo se oyó un crujido sospechoso y al tercero... ¡el somier y el colchón se vinieron abajo! Luis y yo éramos como los supervivientes del Titanic cogidos a la estructura de la cama que aún resistía. Teniendo en cuenta que a mí no me podía coger, porque era como una trucha resbaladiza, impregnada en cremas, y que él era un peso semipesado, el Titanic acabó en el suelo y nosotros y nuestra noche de lujuria tirados por tierra. Como no sabía si reír o llorar, me quedé petrificada. Tanto imaginar, tanto imaginar para eso. Miré la cara, entre desconcertada y despavorida, de Luis y ¿a quién crees tú que vi? ¡¡A su padre!! ¡¡Aaaahhhh!! Estaba en la cama o, mejor dicho, en el suelo, ¡desnuda con mi suegro! ¡Qué horror! No podía sacarme la imagen de la cabeza. El ágil y guapo Tarzán con el que me había casado se había convertido en un pesado y arrugado orangután y se parecía cada vez más a su padre. Peor aún; si en alguna discusión Luis ya me había dicho que le parecía estar casado con la suegra, ahora, ¿con quién estaría desnudo en el suelo? Un rayo me fulminó con una nueva imagen: mi madre con mi suegro desnudos en el suelo, sobre una cama rota, en un hotel en Venecia. No podía seguir. ¿Qué nos había sucedido? ¿ Le pasaría lo mismo a él conmigo? Lo más divertido sería contarlo en recepción. ¿Cómo nos mirarían? Como si fuéramos dos amantes enloquecidos que habíamos hecho una escapadita de viaje de negocios, o como dos cretinos, gordos y pesados que no saben amarse en camas delicadas o como dos cuarentones que creen tener veinte años y hacen locuras. Pensaran lo que pensaran, teníamos que contarlo. Fue Luis quien entre cabreado, avergonzado y confuso, decidió ir. ¡Cuántas decepciones juntas! Pero... ¿Todas se habían producido aquella noche o venían de mucho tiempo atrás? ¿Por qué me sucedía todo esto? Si era sincera, muy sincera con la parte de mi yo que se resistía a pensarlo, debería admitir que hacía mucho tiempo que la pasión, la magia, la ternura, la atracción y el mimetismo con Luis se habían perdido por el camino. Habíamos caído en el típico tópico del vivir de cada día. La rutina nos había convertido en desconocidos. Pero... ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Qué había sucedido? ¿Por qué se había perdido el encanto? ¿Qué nos quedaba? Eran preguntas dolorosas a las que no quería enfrentarme, sabía que las respuestas no me iban a gustar. Lo que me ocurrió es algo muy típico de las mujeres y sobre todo a cierta edad, esa que suele coincidir con la crisis de los cuarenta, todo se agudiza. Te propongo que reflexionemos juntas en torno a esas preguntas que tanto miedo me daban, igual hasta conseguimos reírnos un rato. Lo de siempre: dedícale un tiempo. • -­‐¿Cómo es tu relación con tu marido o tu pareja? Es el padre de mis hijos; es mi mejor amigo; vivimos en la misma casa y pagamos juntos las facturas; es el amante ideal aunque tiene mal carácter; es una relación de andar por casa, sin magia; no nos llevamos ni mal, ni bien, o es una relación como el agua: sin sabor, sin olor y sin color pero ¡transparente! ¿Quieres añadir algo? Te dejo. • -­‐¿Cómo te sientes a su lado? Comprendida; sola, como un equipaje con el que carga o con el que cargas, asqueada, harta, querida, escuchada, adorada, a gusto, muy a gusto. ¿Sigues tú? • -­‐¿Cuánto tiempo hace que no hacéis el amor? He dicho el amor; tener relaciones sexuales o echar un polvo o seguir los instintos biológicos es otra cosa. • -­‐¿Cuánto tiempo hace que la ternura y los mimos no pertenecen a vuestras vidas? Un susurro en el oído que produce un escalofrío, una mano comprensiva o un hombro confortable al final del día. • -­‐¿Cuántas conversaciones son diálogos en lugar de discusiones? ¿Por qué es tan difícil ponerse de acuerdo y por qué es tan difícil entender a la otra parte? Dice un chiste que «El matrimonio es la única guerra en la que se duerme con el enemigo». • -­‐¿Qué ha cambiado (en) vuestra vida? Han sido los niños, el trabajo, la familia, las aventuras secretas, la incomprensión, el desamor... Y ¿por qué? • -­‐¿Estás enamorada? ¿Le admiras? Le quieres muchísimo; le aguantas; no sabes por qué sigues con él; es lo mejor que te ha ocurrido en la vida; no puedes más, envejecer a su lado puede ser una aventura maravillosa. Añade, añade. • -­‐¿Y cómo es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? (Sólo falta la música de Perales.) Quizá te fastidia que siempre tenga viajes de negocios o cenas y reuniones de trabajo. O no soportas que sus ratos de ocio los dedique al invento eléctrico-­‐mecánico-­‐robótico-­‐y-­‐casi-­‐galáctico de este siglo, me refiero, como ya habrás adivinado, al ordenador. O no logras integrar el objeto más viejo de la historia de la humanidad, la pelota, como uno más de la casa: ¿lo ve o lo practica o las dos cosas a la vez: fútbol, tenis, baloncesto, balonmano o cualquier otro deporte pero siempre con la dichosa pelotita? • -­‐¿Crees que él piensa como tú? ¿Crees que él también está en crisis? ¿Crees que él también está decepcionado de ti? Contesta si eres valiente. • -­‐¿Te gustaría cambiar de pareja? ¿Crees que ya no le puedes gustar a ningún hombre? ¿Estás decepcionada y sinceramente piensas que todos son iguales? ¿O por el contrario estás convencida de tu mala suerte y de no haber encontrado al hombre de tu vida? Después de contestar es posible que sepas algo más de tu pareja, de tu matrimonio o de ti misma. No decidas nada todavía y sigamos reflexionando. Habría que desmitificar el matrimonio como la solución a muchos de nuestros problemas o como el medio a través del cual vamos a conseguir la felicidad. Hasta la cultura popular apoya el «contigo pan y cebolla» como la respuesta a la soledad individual. Después del «sí quiero», ¡todo será genial! Pero ¿cuántos de nuestros sueños se empezarán a realizar y cuántos empezarán a caer? La realidad nos confirmará que a vivir en pareja se tiene que aprender y no hay universidades donde poder hacerlo. Nuestra escuela ha sido nuestra familia. Al igual que sucede en otros procesos de la vida se tendrá que ir edificando sin pensar que los errores, dudas y malentendidos tienen que acabar en ruptura... Ya te he explicado que nadie puede colmar del todo a nadie. El mito de la media naranja, es sólo eso: un mito. En un matrimonio hay dos personas por naturaleza diferentes, que provienen de dos familias con normativas distintas, con educaciones más o menos permisivas, con enseñanzas religiosas o ateas, con economías ajustadas o derrochadoras, etcétera. Y esto nunca podrá transformarse en una sola opinión. Hay que pactar, respetarse, compartir, transigir y aprender a disfrutar de los acuerdos y puntos en común. Cada pareja debe encontrar sus claves de funcionamiento, sus reglas del juego, que además permitan que cada cónyuge pueda crecer individualmente. Conseguir ser feliz con el marido o con los demás es también conseguir aprender a ser feliz con una misma. Estar casada no es sinónimo de ser ciega, muda y tonta. Podemos mirar, oír y hablar o callar con otros, pero también debemos valorar con quién queremos continuar paseando y saltando obstáculos en el camino de la vida. Vivir una vida en singular, en soledad no es fácil; vivirla en plural es doblemente difícil. Hay duplicidad de sentimientos encontrados, de pensamientos y de actos que hay que saber canalizar. Como decía Aristóteles: «La virtud es el arte de saber encontrar el término medio entre el exceso y el defecto.» Por tanto, para vivir en pareja y además disfrutar, debemos ser virtuosos en nuestras relaciones y además estar atentos a lo peculiar, lo diferente, y no buscar normas generales ni universales. El regreso de nuestra escapada fue fantástico. Repasamos los incidentes y nos reímos de ellos. En eso resultó ser un viaje inolvidable. Luis tenía la gran facultad de saber hablar (cuando quería) y de saber entender más allá de la aparente realidad (supongo que ya te habrás dado cuenta). Era la cualidad por la cual más le admiraba. A pesar de nuestras diferencias, cuando conectábamos, podíamos pasarnos horas discutiendo o analizando nuestros pensamientos. Los dos nos sentíamos escuchados y los dos sabíamos que siempre estábamos ahí. (Ya sé que a veces te he dicho lo contrario, pero he de admitir que cuando lo necesitaba, lo tenía.) Era una sensación que nos acompañaba y después de épocas malas, crisis o desavenencias, siempre terminábamos recuperando el placer de comunicarnos. Este era y es nuestro pequeño y gran lazo: el secreto de nuestra unión. Pero, a pesar de todo, aun sabiendo que había algo que nos unía inexorablemente, yo necesitaba borrar aquellas sensaciones raras que me habían asaltado. Me lo estaba cuestionando todo y necesitaba sentirme querida y deseada. Necesitaba sentir que mi vida había tenido sentido y que lo seguiría teniendo. Esto me recordó la crisis de los cincuenta de Luis, mucho peor que la de los cuarenta. Aquel bache sí dejó huella. Ahora estaba bastante más tranquilo y aposentado, pero las primeras canas nos trajeron alguna que otra cana al aire (estoy segura, aunque él nunca me lo reconocerá). Él no entendía o no quería entender algunos estados de tristeza o melancolía y menos el suyo, ¡claro! «¡Hay que buscar soluciones!», decía siempre. Y realmente las encontraba. Bueno, las hallaba para él, otra cosa era yo. Se compró el coche más caro y menos útil que pudo: un descapotable de dos plazas. Pensando sólo en él, ¡en quién si no!, y se apuntó a un gimnasio, para seguir estando en forma. A saber: había rayos UVA, piscina climatizada, aparatos para ponerse musculitos, un restaurante donde comían menús bajos en calorías después de pasar por todo lo anterior y, cómo no, chicas jovencísimas que daban masajes corporales para acabar de cuadrar la jornada. Y tanto esfuerzo para nada: cada vez tenía que esforzarse más para esconder la barriga. ¡Ah!, y para que no faltara lo típico: trabajaba, trabajaba y trabajaba. No se entristeció, ni un atisbo de depre, ni un solo momento se permitió languidecer. No tuvo tiempo, no se dio ni un segundo para replantearse nada, él hacía, hacía y hacía. Cada cosa nueva que hacía, a mí se me deshacía algo de él y de los dos. Cuando le preguntaba si aún me quería, siempre me contestaba: «Tú eres lo más importante en mi vida, sin ti no sería lo que soy, y además si no te quisiera no estaría contigo.» Las respuestas eran claras y concisas, pero a mí no me llenaban. Yo necesitaba otra cosa. Necesitaba sentirlo. Ahora me llegaba el turno a mí. Ahora era yo la que había entrado en crisis y al igual que él necesitó sentirse atractivo y seductor, vivo y joven de nuevo, ahora era yo la que de repente lo necesitaba. Quería que me encontraran la cuarentona más sensual y encantadora del mundo. Como todas esas famosas que muestran en las revistas y programas de televisión y que salen con fantásticos vestidos de grandes diseñadores, maquilladas por expertos profesionales, operadas por delicados cirujanos plásticos y fotografiadas por los mejores artistas de las cámaras. ¡Qué estupendo tener cuarenta y no aparentarlos! Pero no suele ser así. Al menos para la mayoría de las mortales de a pie. En el cuarenta cumpleaños, las canas, las arrugas, y alguna alteración de los ritmos biológicos hacen sus primeras apariciones. Y te recuerdan que el tiempo pasa y que pasa muy rápido. Por primera vez empiezas a oír lo muy bien y joven que todavía estás. ¡Hasta parece que tienes dos o tres años menos! La primera vez que te lo dicen piensas que no va contigo, la segunda que necesitan gafas, la tercera la duda hace su aparición y te das cuenta de que las gafas las necesitas tú. ¿Tendrán razón? ¿Me estaré haciendo mayor? El espejo ¡como casi siempre! te da la temida respuesta. Mi pregunta es: ¿por qué a los cuarenta hay tanto empeño en disimular que los tienes? A los cuarenta somos realmente muy jóvenes. ¿Por qué a las mujeres la aparición de las canas las hace viejas y a los hombres interesantes? ¿Qué pasa exactamente a esta edad? ¿Por qué los hombres maduros son como los higos en su punto justo, «listos para ser comidos», y las mujeres maduras se tienen que conservar o si no ya se han pasado? ¿Por qué no se habla de la conservación a los veinte o treinta años: acaso es necesario tener cuarenta para poder estar en conserva? Y si se puede elegir, mejor en aceite de oliva. ¡Dicen que es más sano! Los cuarenta. Son esa edad, más o menos en la mitad de la vida, en que se hace balance. Es la frontera entre dos etapas muy importantes: la juventud y la madurez. Es normal que te asalten preguntas sobre temas que quizá hasta entonces nunca hayas puesto en duda: • ¿Quién soy? • ¿Qué he hecho de mi vida? • ¿En qué me he equivocado? • ¿Qué es lo que he conseguido? • ¿Por qué no valoro lo que tengo? • ¿Por qué continúo estando sola, sin pareja? • ¿Por qué sigo con mi marido? • ¿Por qué nuestra relación ya no es lo que era? • ¿Por qué vivo tan mal que mis hijos me necesitan tan poco? • ¿Por qué no consigo un puesto estable? • ¿Por qué no he logrado el trabajo que quería? • ¿Por qué no tengo amigas que me consuelen en los malos momentos? • ¿Por qué me invade esta soledad, si aparentemente lo tengo todo? • ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La rutina de los días y de la vida en general puede hacer que las fases de cambios o de especial significado (como cumplir los cuarenta, los inicios de la menopausia, la partida de los hijos, enfermedades de los padres, pérdidas de familiares, la jubilación...) las vivas peor de lo que suponías. Si la rutina te lleva a la pereza, la pereza te lleva al aburrimiento, el aburrimiento a la desidia y entras en un círculo en el que puedes girar y girar sin encontrar la salida, déjate llevar por estas líneas. Hacía tiempo que Luis y yo habíamos pactado que los jueves los reservábamos para que cada uno tuviera su parcelita de libertad. «Una cosa es estar juntos y la otra pegados los 365 días del año.» Él salía con sus amigos, decía que a jugar un partido y a cenar, y a mí me parecía estupendo. Por mi parte, nos reuníamos unas cuantas amigas. Cenábamos, tomábamos una copita de cava y hacíamos la tertulia. Aquel invierno, por unas u otras causas, estábamos todas tambaleándonos. En particular recuerdo una noche en que la reunión se celebró en mi casa. Marisol era la más cabreada. Ella y yo fuimos las únicas que nos casamos antes de acabar la carrera, sólo que ella la colgó y cuando intentó buscar trabajo no logró encontrar ninguno que le satisfaciera, porque no tenía ni una profesión ni un título. Después empalmó tres embarazos y, mientras criaba a sus hijos, acabó los estudios. Cuando el menor tenía tres años volvió a enfrentarse al duro mundo laboral y seguían los problemas: no tenía experiencia y los niños eran un obstáculo para que la contrataran. Hasta un empresario tuvo el valor de decirle que faltaría demasiado «por las enfermedades de los niños». Asqueada, Marisol decidió cuidar de sus hijos tranquilamente, pensando que hasta llegar a la jubilación le quedaban muchos años por delante y aún tendría tiempo de dedicarse exclusivamente a su profesión. ¡Pensamiento equivocado! Su enfado de aquella noche se debía precisamente a eso. Acababa de tener dos entrevistas profesionales y ¿adivinas dónde estaba ahora el problema? Pues, efectivamente, en su edad. «¿Os lo podéis creer? A los cuarenta eres mayor para reinsertarte en el mundo laboral. Si sólo hay niñatos con el título recién sacado que creen saber más que nadie y están dispuestos a todo por conseguir un ascenso.» «¡Y que lo digas! —terció Inés—, basta con hojear a la sección de empleo de los diarios para darse cuenta de dónde han puesto el límite de la edad.» ¡Madre de Dios! Todas echábamos chispas. Aquella noche nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. ¡Era injusto! ¿Por qué nos lo ponen tan difícil? Si no fuéramos madres, el mundo masculino también se acabaría; si lo somos durante años somos como un tiovivo, dando vueltas hasta casi enloquecer para cumplir la maratón diaria, y si decidimos hacer una cosa primero (y bien) y después otra, se nos ha pasado el tiempo, ¡ya es tarde! Los chicos se hacen mayores y tienen su vida y tú te has quedado sin trabajo, con un título colgado de la pared y dependiendo económicamente de alguien al que tal vez ni siquiera quieres ni te quiere. (¿Para qué nos sirve entonces conservarnos tan estupendas? El DNI no lo podemos trucar y el ordenador nos hace transparentes: ¡es un chivato!) Yo y las otras, en cambio, tuvimos más suerte que Marisol a la hora de combinar matrimonio, hijos, casa, estudios y trabajo. Logramos escalar el Everest. No se me ocurre otra manera de definir nuestra gran montaña por subir. Intentar y conseguir compaginar tantas y tan complicadas tareas cada día es casi peor que subir al pico más alto. Subiendo al Everest como mínimo sales en algún reportaje sobre la naturaleza, pero cumpliendo lo mejor que podemos todas nuestras tareas no nos hacemos famosas ni por casualidad, ni nadie nos valora más, ni oímos lo que nos gustaría, ni tenemos ningún tipo de reconocimiento social, ni ná de ná... Al contrario, encima nos toca escuchar que tenemos ojeras, que no nos cuidamos lo suficiente, que siempre estamos cansadas, que no hay quien nos aguante, que no sabemos lo que queremos, que siempre nos estamos quejando, que no hay para tanto, que gastamos fortunas en canguros, que tenemos medio abandonados a los niños y... para qué voy a seguir. Me estoy poniendo enferma sólo de recordarlo. ¡Menuda noche pasamos! Todas hablábamos a la vez y, sin darnos cuenta, fuimos elevando nuestro tono de voz. Acabamos con todos los paquetes de cigarrillos y deseamos quemar algo más... ¡Lo que fuera! Estábamos realmente indignadas. En ese momento sonó el timbre de la puerta. «¡Qué raro! A estas horas... Si Luis tiene llave, ¿quién será?» ¡Era el vecino del 4.º 2.ª! Y más ofendido que nosotras, porque tenía que madrugar y él no era el culpable de todas nuestras desgracias. ¡Como si nosotras no trabajáramos al día siguiente! ¿Qué se había creído? Total por hablar un poco. ¡Ni en mi casa puedo hacer lo que quiero! Una mujer se habría unido al debate. ¡Tú seguro que te habrías unido! Pero él, ¡otro hombre! Como si no tuviéramos bastante con los nuestros y los empresarios. Lo echamos con cajas destempladas. Después del incidente, decidimos, prolongar la velada. ¡Que se jorobara o se pusiera tapones! Continuamos con más copitas de cava fresco y más ladridos. María e Inés estaban en un momento trascendental de sus vidas. María se había separado, fue ella quien tomó la decisión, e Inés había sido abandonada. Su ex se había largado con otra más joven con la que ya tenía una hija. La vida de las dos era un verdadero poema o más bien un bolero, donde la traición y el desamor estaban presentes, pero para colmo sin música. María, a pesar de tomar la decisión, vivía en una ambivalencia permanente: no sabía si lo quería o no, si lo echaba de menos, por qué se había casado con él, por qué se había separado, qué hacer con su vida, y cambiaba de amante, de casa, de trabajo y el colegio de sus hijos como se cambia de camisa y todo, todo, todo «¡Por culpa de mi ex!». Se había encerrado en su caparazón y no podía enfrentarse al enorme sufrimiento que le suponía averiguar por qué le sucedía todo esto. Su vida estaba plagada de rupturas y cambios. Cambiaba todo lo que estaba a su alcance, porque le resultaba más fácil que cambiar ella. De lo que no se daba cuenta es que lo único que conseguía era sufrir, porque en vez de enfrentarse a sus problemas, permanecía en el lugar de víctima, agudizándolos: todos los demás son culpables y yo tengo muy mala suerte. Inés por su lado, es divertida, jovial, risueña, dispuesta a todo y para todo. Es incomprensible entender cómo su marido la pudo abandonar, tener una hija con otra y seguir pidiéndole tener relaciones sexuales, contándole el gran rollo de que la otra lo enredó y a quien quiere de verdad es a ella. Pero todavía resulta más absurdo que Inés se lo crea y pique el anzuelo, creyendo que algún día volverán a ser una pareja feliz como en otros tiempos y borrar lo sucedido. Todavía no ha entendido nada de lo que su ex ha hecho con su vida y se aferra a un marido que posiblemente nunca tuvo salvo en su imaginación. Clara era la siguiente, ella seguía sin marido y sin hijos, pero también escaló el Everest con sus padres, pues ambos al ser mayores y ella la pequeña y «con menos problemas», a decir de sus hermanos, cargó con la responsabilidad de cuidarlos. Clara también llegó a saber por qué todas sus reivindicaciones de juventud eran meras tapaderas de la angustia que le suponía enfrentarse tanto a una relación de pareja (no quería ser como sus padres: cansados, aburridos, sin nada que decirse...) como a la maternidad (su madre se la había hecho entender como algo horrible: más cerca de la muerte y de la carga que de la alegría y el placer de criar a un hijo). A Clara se le aclararon las ideas y los sentimientos y dejó de darnos aquellas palizas terribles sobre las opresivas estructuras familiares y nuestros derechos como mujeres. Ahora era más clara que nunca. Es genial, admitió su papel, lo entendió, cuidó de sus padres e inició una relación con un hombre que por su historia tampoco había deseado hijos; ambos tenían eso en común además de sus muchas teorías sobre la vida y se dedicaron a viajar constantemente. Con sus viajes huían de sus fantasmas y gozaban de esa liberación. Quedábamos Elena y yo. En la mayoría de nuestras tertulias las demás hablaban y hablaban y nosotras casi siempre nos limitábamos a escucharlas e intentar que reflexionaran un poco sobre los nuevos líos que envolvían sus vidas. He de admitir que a veces nos costaba dejar de lado nuestra profesión y ser sólo mujeres. La verdad es que estábamos más unidas que nunca. Hacía dos años que yo me había incorporado como psicoanalista en su consulta y ambas disfrutábamos mucho compartiendo nuestro trabajo. Sobre todo yo, porque mi vida y no sólo desde el punto de vista profesional, sino personal, dio un giro de 180 grados. Por fin había hecho realidad mi sueño: ayudar a los demás a entender su vida y vivirla sin tanta angustia; no sólo ocuparme del cuerpo como había hecho como médico, sino también de las enfermedades del alma. En esta década puede sucederte que también el empleo y lo que ha sido tu profesión hasta este momento pasen a ser cuestionados. No en vano han transcurrido casi o más de veinte años desde que la elegiste (¡si tuviste la suerte de poder hacerlo!). Posiblemente, durante todo este tiempo, tu vida ha evolucionado en muchos aspectos y tú como persona también hayas cambiado. Todo esto influye como para volver a replantearse aquello que años atrás quisiste que fuera tu oficio de por vida. ¿Cómo te llevas con tu trabajo? Ese por el que tanto has luchado, que has cuidado con tanto esmero, por el que has sufrido, te has estimulado, has estudiado, has currado como la que más, has dejado la mitad de tu vida en aquellas cuatro paredes, has viajado para subir de categoría, te has presentado a oposiciones para que la plaza fuera sólo tuya, has ido a congresos, has empleado horas extras, has hecho cursos accesorios para estar al día... Todo eso, ¿y ahora, qué? • ¿Te está dando todo lo que esperabas? • ¿Te satisface plenamente? • ¿Te molesta tener jefe/a? • ¿Te ha merecido la pena, el esfuerzo y el tiempo empleados? • ¿Piensas que puedes o debes seguir porque te falta conseguir lo mejor? • ¿Te ha dado las mayores satisfacciones? • ¿Has renunciado a muchas cosas por el trabajo y ahora te arrepientes? • ¿Te encantaría tener tiempo para dedicarte a ti y a algo más creativo? • -­‐¿Te apetecería tirarlo todo por la borda y volver a subirte a otro tren, que te permitiera no repetir algunas cosas y disfrutar plenamente de otras? • -­‐¿Sólo continúas trabajando por el dinero y a estas alturas eso ya no te reconforta? • -­‐¿Volver a trabajar después de las vacaciones es como la pesadilla del sueño que debía ser maravilloso? • ¿Te quejas mucho, pero sin tu trabajo, estarías bastante peor? • Añade las preguntas y respuestas que quieras. ¿Cuántos sí y cuántos no has contestado? Igual te gusta lo que haces, pero si vives tu profesión como una obligación sin ilusión alguna, debes retroceder al principio del libro y averiguar por qué tus circunstancias te han llevado hasta ahí. Muchas veces el entendimiento es el camino para el cambio o para la aceptación. Y recuerda: si te has equivocado, nunca es tarde. Es difícil pero no imposible variar el rumbo para lograr hacer realidad tu vocación. Pero volvamos a la terapia peligrosa. Aquella noche no sé muy bien si porque el cava estaba más fresquito que de costumbre, porque era de peor calidad, por mi crisis biológica que me tenía más susceptible de lo habitual, por el vecino o por la rabieta y la tristeza de todas, acabé hablando más de la cuenta. Cuando digo más de la cuenta, me refiero exactamente a eso: el inconsciente me jugó una mala pasada y acabé largando lo que en principio no tenía ninguna intención de decir: «He conocido a otro hombre.» —¿Cómo? —se atragantaron todas menos Elena. —Lo habéis oído bien, otro hombre. Sí yo, Laura, vuestra Laura, se ha fijado en otro tío. —Me río sólo de recordar sus caras y los grandes ojos de admiración que me abrieron. —Cuenta, cuenta. Les empecé a relatar: —No sé cómo, no sé cuándo, no sé por qué. Marisol que me conocía bien: —¿A quién pretendes engañar? ¿Que tú no sabes qué? Anda y suéltalo todo. —Vaaale. Es un conocido. —¡Cómo no! Siempre es alguien de nuestro círculo. —No os puedo decir más. Sólo os puedo contar que me siento fatal, muy nerviosa y alterada. —No te creo del todo —Marisol de nuevo a la carga—. Seguro que además de eso, sientes algo más y no nos lo quieres decir. —Déjala, si no lo quiere decir seguro que no es nada importante —saltó Clara en mi defensa. —Es verdad, no creo que vaya a ser trascendental, pero Marisol tiene algo de razón. Me siento viva como hacía mucho tiempo no me pasaba. Es una sensación que piensas que ya has olvidado, que nunca más la volverás a tener en la vida, que tu cuerpo no volverá a vibrar; y de repente descubres que tu corazón vuelve a golpearte el pecho, que tu voz tartamudea, que se te pone la piel de gallina con sólo una mirada de él. De repente, María, que llevaba un rato sin decir nada, habló: —Lo que te sucede es muy normal. Después de tantos años junto al mismo pesado, acabas de él hasta el moño. Lo que tienes que hacer es separarte. Como yo. —¿Separarme? ¿Tú estás loca o te falta poco? Yo quiero a Luis y a mis hijos. Me encanta estar con ellos y disfruto. Tengo una buena relación de pareja y, además, lograrlo me ha costado muchos años, mucho esfuerzo, muchas peleas y muchas reconciliaciones para ahora tirarlo todo por la borda por el primero que llega y me dice que estoy muy guapa y que soy muy interesante. No pienso separarme ni en sueños. —Pues ya está: te lo tiras unas cuantas veces y luego te olvidas de él —exclamó Inés muy convencida. —Parece mentira que a estas alturas todavía no la conozcáis —argumento Clara—. Es tan sensata, tan cerebral, tan equilibrada, tan tan que lo extraño es que algún otro hombre le haga tilín. Cuéntanos realmente qué es lo que te atrae de él. Por lo menos debe parecerse a George Clooney y además ser premio Nobel o medalla de oro en algo. Marisol no pudo callarse: —Os lo diré yo: ¿la recordáis hace unos años? Con una neura detrás de otra. Ahora que está estupenda, pero le han salido cuatro canas, necesita que alguien le diga lo muy joven que sigue estando, porque su marido la tiene muy vista. —Tenéis razón en casi todo. Estoy intentando aclararme. Por un lado, me siento muy culpable con Luis y por las broncas que le monté en su día cuando en su crisis de los cincuenta empalmó una idiotez detrás de otra. Jamás ha confesado, pero estoy segura de que tuvo algún lío de faldas. Y ahora voy yo y empiezo a repetir las mismas estupideces. Estoy pensando seriamente que la edad no me está sentando nada bien. Elena, que hasta el momento sólo había escuchado, se decidió a hablar: —Pero ¿cómo puedes decir que no te está sentando nada bien? Estás más guapa que cuando eras joven, con mucho más estilo y más alegre; tienes un marido casi genial, con sus cositas, pero tú también las tienes; dos hijos estupendos; una profesión que adoras y un «admirador» al cual le pareces la mujer más maravillosa. Pues disfruta de todo ello. Estas cosas son estupendas mientras no se descontrolan. Ten cuidado y recuerda todo lo que has aprendido estos años. Este tío, como todos, tendrá sus dos yos, ahora sólo ves el bueno, pero tú sabes muy bien que hay otro y no sabes todavía cómo es. ¡Ojo con el otro! —Mira cómo estamos nosotras —se lamentó Inés, señalándose a sí misma y a María. —Es verdad —corroboró esta—. Tú y Elena sois las únicas que lo tenéis o lo conserváis todo. O sea que no nos vuelvas a soltar el rollo sobre lo mucho que te ha costado y tu gran esfuerzo ¡que ya nos lo sabemos de memoria! Y después de todo esto, vas y nos dices que no sabes qué te está pasando. Pero, puritana de tres al cuarto, ¿te has acostado o no? —¿Y qué más da? ¿Para qué lo queréis saber? Seréis chismosas. De ahí nos viene la fama de cotorras. —Laura, Laurita, ¡qué te estás pasando! ¿Somos tus amigas o no? —De acuerdo... Sólo reconoceré que he tenido malos pensamientos, pero de acción, nada de nada. Yo no quiero un polvo, de esos tengo los que quiera con Luis; yo lo que quiero es sentirme joven y que otro me puede desear, sólo eso y además... ¡sentiría muchísima vergüenza! —¿Cómo dices? —Pues eso, vergüenza. —Pero, por Dios, a tu edad, ¿qué es lo que te da vergüenza? —Pues eso, a mi edad. Irme a la cama con otro hombre y que me vea. Ya no tengo veinte años y no estoy operada por un prestigioso plástico. Vosotras lo sabéis tan bien como yo. Las tetas caídas, el culo fláccido, las piernas con venitas, la barriga blanda, las caderas con celulitis, las pieles de los brazos que se empiezan a caer... Me moriría si me mirara. María, que para algo le ha de servir cambiar tanto de amante, casi se cae del sofá: —Tú eres imbécil o te falta poco. ¿Tú te piensas que él es Superman y a ti te mirará con lupa? ¿Tú no me recomendaste el libro de la De Béjar?1 Pues aplícatelo: ¡hay que hacer más y mirarse menos, que ellos sólo ven unas piernas que les rodean y un culo que tocar! Y estás olvidando lo más importante: cuando tú, doña Perfecta, te acuestes con ese tío será porque verdaderamente lo desees y él con respecto a ti lo mismo. Y llegado ese momento, hazme caso, lo de menos son las arrugas y las chichas caídas. Clara entró a saco: —Además, le das demasiadas vueltas. Como tienes una relación en la que te sientes valorada en otros aspectos y este ligue sólo tiene la función de eso de ligue, de ligarte, eso es algo que no entra en tus esquemas. Tú, la que lo analiza todo, estás descolocada y no hay nada que lleves peor. —Clara, cómo has aprendido, se nota que has tenido una buena maestra. Es verdad, necesito entender esta nueva etapa de mi vida y puede que quiera ligar, pero ligar todo lo conseguido hasta ahora con las canas o los tintes y aceptar que las «arrugas son bellas». —No te vayas por las ramas con tus eternos juegos de palabras y háblanos de tu admirador. ¿Qué piensas hacer? Al grano: queremos salsa, morbo... —No tengo nada que añadir. Mi cabeza y mi razón me dicen que lo de mi ligue es una estupidez, una tormenta de verano, pero mi corazón y mi emoción me dicen justo todo lo contrario: ¡Vívelo que te quedan cuatro días! —Ahora que caigo —dijo Inés—. El otro día cuando te llamé respondiste el teléfono con voz temblorosa. ¡Claro!, pensabas que podía ser él. —Sí y la verdad es que deseaba que fuera él. Me encanta su voz, su mirada, su dinamismo, su ternura, sus conversaciones, su comprensión... ¡Es un encanto! —Tú sí que estás encantada. Nunca en todos estos años te había visto hablar así. Ya era hora que te viéramos como una mujer de carne y hueso y no sólo como un cerebrito. —Mira, Marisol, sabes mejor que nadie lo que mi madre pensaba sobre el arte de seducir: «Cabeza, hija mía, sólo siendo muy lista se fijarán en ti.» Así que durante muchos años y con Luis me ha funcionado ese mensaje. Lo que ocurre es que a los cuarenta, de golpe piensas que tu cuerpo está cambiando y quizá no vuelvas a sentir un montón de sensaciones que parecen destinadas sólo a los jóvenes. Ese es el verdadero problema, que con Luis, al que quiero un montón, cuando me acaricia no vibro, y en cambio con este que no me ha acariciado, sólo de pensarlo ya me da taquicardia. De repente me descubro imaginando cómo serán sus labios y si sus besos serán tiernos y suaves o bruscos y ávidos. Me descubro pensando en las mismas tonterías que en la adolescencia, cuando soñábamos con estas cosas. Es como retroceder en el tiempo sólo que sé que me queda mucho menos y puede que esta sea mi última oportunidad de volver a experimentar que le gusto a alguien, que me mira, que me ve atractiva, que soy capaz de seducir, que se fija en mi peinado, en mis zapatos y hasta en los botones de mi blusa. —Debe ser para saber cuánto tiempo va a tardar en desabrocharlos. —Por lo que sea, pero esas sensaciones ya las tenía tan olvidadas que volverlas a recordar y a revivir es una auténtica gozada. Es imposible resistirse. Te sientes otra vez mujer y viva. ¿Entendéis lo que me está ocurriendo? —¿Sabes lo que te digo? —me aconsejó Clara—: Sigue en tu línea y tómate esto como algo halagador y nada más. No te metas en líos. Todas se pusieron de acuerdo: —Tiene razón. Tienes una gran suerte. Luis te quiere y hay otro que te hace el juego. Has de ser lista: tu habilidad consistirá en disfrutar lo mejor que puedas de ese regalo que te has hecho en este cumpleaños y mantener intacto tu hogar. Como hacen ellos. María e Inés me advirtieron al unísono: —Piensa que es jugar con fuego. Luis no te lo perdonaría. —¿Que Luis no me qué...? Pero si vosotras estáis separadas, ¿cómo podéis decirme eso? Después de lo que sufrí yo con sus arrebatos. En el fondo seguimos pensando que cuando lo hacen ellos es diferente. A ellos se les puede entender y perdonar una cana al aire y a nosotras que nos parta un rayo. Por ahí sí que no pienso pasar. Sé lo que va a ocurrir porque me conozco, pero si no fuera así y Luis se enterara, debería decidir y valorar lo que tiene y lo que pierde. —Pero si él no te hizo nada. —Y yo voy y me lo creo. Que no le haya pillado in fraganti ni le haya montado una escenita no quiere decir que me chupe el dedo. Que yo de lista, un rato largo, guapetonas. ¿Sabéis lo que dicen las estadísticas sobre las infidelidades? Además, que Luis sea muy trabajador, muy buen padre, muy buen hijo, muy buen marido y que sigamos juntos, no quiere decir que no las hayamos tenido gordísimas, con épocas mejores y otras peores. Todas sabemos lo que hacen los hombres mientras nosotras lloramos solas o nos vamos al cine a ver una película de esas de no soltar el kleenex. Ellos ni una lágrima, en todo caso que sea otra quien se las seque y de paso él le cuenta la película sobre su penosa vida matrimonial, ¿o no? Todas asintieron: —Es verdad, tienes razón. Esa noche, a diferencia de otras, todas nos habíamos sincerado ¡y de qué manera! Nuestro enojo era un grito al desencanto, al engaño, a la dificultad de vivir cada una por motivos diferentes. En general, nos sentíamos incomprendidas por los hombres; estafadas (además de por Hacienda) por la sociedad; en soledad con nosotras mismas —no solas— con nuestra lucha particular interior. Lloramos y al final terminamos la velada pensando que éramos geniales y felices al menos por estar juntas y no tener que sufrir en silencio. Haz la prueba, intenta reunirte con tus amigas y quejaos un rato de todo y de todos, después a dormir... que al día siguiente hay que seguir sin quejarse. Nosotras: yo, mis amigas y posiblemente tú, somos la generación de la transición. Muy pocas de nuestras progenitoras pudieron ir a la universidad y tener un título y un trabajo reconocido. Su destino más frecuente era el matrimonio y la maternidad, así que su sueño fue que nosotras pudiéramos tenerlo todo: título, trabajo, marido e hijos. ¡Casi nada! Y aquí estamos, intentando tenerlo todo. Para nuestras madres y las abuelas, ese todo consistía en realizar lo que les había sido vedado a ellas o no habían tenido acceso por las dificultades sociales, económicas y políticas. En su época, la integración universitaria y profesional no tenía nada que ver con la actual, con lo cual su pensamiento era tan sencillo como la vida misma, la famosa depresión cuando los hijos se iban de casa era porque no tenían nada más; otro gallo cantaría si hubieran tenido un trabajo. En eso debía consistir el elixir de la felicidad: en lo que les faltaba a ellas. Ese deseo incumplido se nos transmitió a todas nosotras de maneras diferentes dependiendo de cada madre, padre, abuela o abuelo. Con silencios, con palabras, con peticiones directas o con quejidos, pero su sueño quedaba pendiente. La mayoría de nosotras nos hemos encargado de cumplirlo y ahora cuando nos vemos caer también en las famosas depres, además de no entender nada, nos seguimos preguntando: ¿Lo que teníamos que conseguir era esto? ¿Era para llevarnos a esto? Nosotras lo hicimos todo, como verdaderas heroínas, demostramos, luchamos y vencimos pero ¿a quién? ¿Al mundo o a nosotras mismas? Si, al contrario de nuestras madres, lo tenemos o hemos tenido todo, ¿qué nos está pasando? Esa madrugada, cuando las demás se habían marchado (Luis había vuelto, pero se había metido en cama: «Aquí os dejo, miedo me dais»), Marisol y yo recuperamos las largas noches preparando exámenes en las que hablábamos de todo lo que esperábamos. Entonces el desarrollo de nuestras vidas era una incógnita. Nos encantaba ir a echadoras de cartas para que nos adelantaran el futuro. Nuestra impaciencia por vivir deprisa no nos permitía saborear lentamente cada minuto. Ahora era justo al contrario: el problema era cómo enlentecer cada segundo, cómo parar el tiempo. Habían pasado muchos años y, de alguna manera, después de todo lo que habíamos conseguido, no lográbamos zafarnos de la sensación de que nos seguía faltando algo. Decidimos recordar aquellos años para descubrir cuántos de los ideales, sueños y deseos que teníamos se habían hecho realidad, y cuántos quedaban pendientes. Yo me había hecho una promesa: ser diferente, especial, y manifestar al mundo que era capaz de conseguir mis propósitos. Pero ¿qué quería? Y ¿a quién se lo debía demostrar? • -Un trabajo bien remunerado, agradable y creativo. Un lugar donde me sintiera bien y un buen horario. ¿Entrar a las doce y salir a las dos? No hay que madrugar y tienes la tarde libre, ¡genial! • -Un novio que pasara a ser mi marido. No estaba bien visto no casarse. A pesar de lo cual muchas se empeñaron en llevar la contraria e hicieron lo que les dio la gana, sin mejor ni peor resultado. • -Un marido con todo lo bueno de mi padre. Teniendo en cuenta que yo no tendría lo malo de mi madre, ¡seríamos completamente diferentes! Lo nuestro sería el matrimonio ideal. • -Hijos: no lo tenía muy claro. Tampoco debía decidirlo. Los niños son encantadores, pero ¡antes quería hacer tantas cosas! • -Una casa preciosa. Soñaba con una enorme y con mucho sol, lo que no tenía decidido era la decoración. La pondría moderna o estilo inglés o antigua o, mejor aún, lo mezclaría todo: ¡para qué quedarme con uno solo! • -Un coche. La moto cuando hacía viento se me llevaba y cuando llovía parecía un trapo recién salido de la lavadora, pero ¡me perdería la sensación de libertad en primavera! Pensándolo bien, y teniendo trabajo, para qué iba a elegir: ¡las dos! • -Viajar y conocer mundo, gente, culturas, gastronomías, costumbres... Ampliar conocimientos. • -Operarme, sí has leído bien, pensaba arreglarme las caderas, los pechos y los pies para llevar sandalias (creo que ya te lo había dicho). Las demás no me darían envidia. Mi marido no miraría a ninguna otra que no fuera yo. ¡Qué ilusa era! ¿O tal vez tonta? Simplemente era joven, muy joven. • -Quitarme de encima la alergia y vivir sin tanta angustia. Quería saber lo que se debía sentir con la conocida paz interior que iluminaba los ojos del Richard Gere budista. Esa noche, entre el enfado, la tristeza, la nostalgia y los recuerdos nos pusimos tontorronas. Llegamos a la conclusión de que tan mal no nos había ido. Pero si era así, ¿por qué entonces no éramos capaces de vivir cada segundo, cada minuto, cada acontecimiento con la intensidad que se merecía? ¿Por qué razonábamos lo muy bien que estábamos, pero no lo sentíamos así? Casi sin darnos cuenta nos quedamos dormidas. Conocer nuestras fantasías nos ayudará a asumir nuestras realidades. Desde que era pequeña, oí decir que los cuarenta era la edad en la cual los mayores se comportaban como críos y hacían locuras. Pues, efectivamente, locuras son las apariciones de los y las amantes en la vida de las parejas. O al menos en la mayoría de las ocasiones se viven como enloquecimientos temporales, que aíslan de la realidad cotidiana. Por tanto antes de tomar decisiones con respecto a tu matrimonio o a tu familia, debes pensar en singular, o sea en ti. • ¿Por qué ha aparecido ahora este nuevo personaje? • ¿Qué función tiene? • ¿Por qué te ha deslumbrado tanto? • ¿Qué esperas de él? • Si te lías con él, ¿cómo va a mejorar tu vida esta relación? • -­‐Si decides dejar a tu pareja, ¿crees que con el nuevo va a ser todo tan diferente? • -­‐Si hasta ahora te has equivocado, ¿qué ha cambiado tanto para pensar que ahora vas a acertar? • ¿Por qué arriesgar todo lo conseguido a cambio de incertidumbre? • -­‐Si estás convencida de que es magnífico, recuerda que no es tan fácil conocer a nadie. Vuelve al capítulo de los dos yos. ¿Cuántas veces has oído: «Al casarnos se convirtió en otro hombre», «Cuando nos separamos descubrí que había estado conviviendo con un desconocido», «Fue magnífico, hasta que cambió tanto que no le reconocía», «Nunca antes hubiera imaginado que fuera de esta manera», etcétera? Es habitual vivir la madurez como una traición de la vida. Y con ello volverse muy vulnerable, porque hasta entonces estábamos convencidas de que nos quedaba todo el tiempo del mundo. Duele darse cuenta de que no es así. Se nos rompen los esquemas. Muchas nos encontramos con que hemos trazado mal el camino, o no nos gusta o le falta sentido. Y entonces nuestro papel como mujer, fuerte o débil, pero con una meta, se derrumba: tu alma no se cree tu imagen. Le falta algo. Es lógico estar triste y apenada, porque tienes la sensación de final del camino: ilusiones que se han quedado atrás y que posiblemente nunca se cumplirán, deseos no realizados, proyectos que sólo quedaron en imaginarios, sueños frustrados... Se han quedado en la otra parte del reloj de arena y puede que algunos sean irrecuperables. La presencia del otro puede proporcionarte una ilusión que creías perdida y hacerte tomar decisiones precipitadas que acaben por dañarte más de lo que ya lo estás. No te estoy diciendo que renuncies a él, sino simplemente que reflexiones mucho, muchísimo, y pidas ayuda si lo crees necesario, antes de tomar cualquier decisión. Recuerdo el caso de una paciente con un marido casi genial, dos hijos estupendos, una buena casa, un apartamento de playa, dos coches, un viaje anual y cinco mil pelas para tomar un café con las amigas. El único problema que arrastró durante años fue el de encontrar un trabajo que mereciera la pena, donde se sintiera reconocida. Este era el motivo por el que acudió a mi consulta. Quería saber por qué siempre repetía la misma historia: por qué no aguantaba más de seis meses en ningún puesto a pesar de sus títulos y su empeño en hacerlo bien. Logró averiguarlo y encontrar un trabajo que la satisfacía. Sin embargo, en ese momento en vez de poder parar y disfrutar de todo lo que la rodeaba (lo había conseguido todo y su vida, por fin, estaba compensada) se encontró liada con un amigo de la infancia. Al principio se dejó llevar por la ilusión, lo nuevo, el reencuentro con la pasión, el erotismo ya olvidado, el amor, el morbo... Pero también, en menos de tres meses, engordó diez kilos y acabó rompiéndose un pie. ¿Por qué crees que se lo rompió? ¿Por qué era propensa a tener accidentes? Pues no, ¡nada de eso! Su peso o el peso del adulterio la descompensó. Conscientemente no pudo pararse, su deseo era más fuerte que su voluntad, pero su inconsciente le dio una pista al obligarle a detenerse: la mantuvo un tiempo sentada en una silla pensando y pudo empezar a plantearse lo ocurrido. ¿Cómo acabó su historia? Como en las buenas películas, te dejo el final abierto. Imagínalo. Otra paciente metida en un jaleo parecido del cual siempre evitaba hablar —«Lo llevo muy bien», aseguraba— nunca había sufrido de los dientes hasta que empezó a plantearse que debía tomar una decisión (¿con cuál de los dos se quedaba?). Entonces, le atenazó un espantoso dolor de muelas. Acabó en el dentista y perdiendo una muela del juicio. ¿Necesitas que te aclare el mensaje que su inconsciente le estaba dando? Aquella muela nunca le había dado problemas, pero en esa ocasión quiso advertirla: lo que más necesitaba para decidirse era juicio. Casualidades de la vida, que como muy bien sabes nunca son casualidad; nada más llegar a la consulta, me encontré con La Vanguardia encima de la mesa. Me senté y, como de costumbre, empecé por leer la entrevista de «La contra». Elena le había puesto un postit: «Te encantará. Como siempre no tiene desperdicio.» Tenía razón. Estaba hecha polvo y además con unos remordimientos de cuidado por haberme ido de la lengua la noche anterior, pero mis males desaparecieron de golpe al leer las sinceras y clarividentes palabras de Jane Campion. A sus cuarenta y tantos años, la directora de El piano no hablaba de conservarse joven, ¡aleluya! Al contrario, explicaba que a partir de los treinta cualquier mujer sensata se da cuenta de que lo único que puede mejorar es su personalidad, junto con su sensibilidad y su cerebro y que la verdad sólo reside en la exploración continua y esa es una búsqueda de toda una vida. Indudablemente, me identifiqué con ella y la recorté para pasársela por fax a un par de amigas. Mi suerte no acabó allí. Como era puente tenía pocas visitas. Otra, con la resaca de la noche anterior, hubiera echado una cabezadita, pero ya sabes que si me gusta un deporte es el de mover las neuronas. Se abrió la puerta y entró Elena, así que juntas y con un gran café, nos pusimos a pensar, cada una en lo suyo, pero con la alegría que da sentirse acompañada. Dos horas después mi vida estaba casi resuelta. Racionalmente todo es correcto, me dije. • -Con Luis tengo una relación cordial y estable y pequeñas o grandes complicidades, con frecuentes peleas y largas horas de conversación para encontrar puntos en común. Luis me escucha y yo le escucho a él. Y para mí eso es lo más importante. • -Con mis hijos puedo calificar la situación de «buena» fijándome en los resultados. Otra cosa es el día a día, que muchas veces es durísimo. • -Mi hermana... ¡Por fin tengo una hermana, en lugar de una enemiga! • -Mamá. Después de todo tengo grandes cosas que agradecerle. Mi vida no hubiera sido así con otra madre. Jamás habría podido ser psicoanalista si mi relación con ella no hubiera estado plagada de conflictos. • -A mi padre le he perdonado por haber elegido a Julia como «la niña de sus ojos». Y tengo que reconocerle que su regalo, aquella máquina de escribir, muchos años después está dando sus frutos. • -Con mi trabajo puedo ayudar a otras muchas personas... lo que siempre deseé. El esfuerzo de toda una vida me está dando grandes recompensas. • -Con mis amigas nos reímos un montón. Salimos a cenar, al cine, a hablar, hablar y hablar. Y, ojo, los miércoles, tertulia y terapia peligrosa. No dejamos títere con cabeza, pero, eso sí, somos unas santas. • -Hay alguien que me mira con otros ojos. ¿Me lanzo o no a la piscina? Porque una cosa es que mi ego no esté como para hacerle ascos y otra que ponga en juego todo lo que he creado. Ya veré. • -Y, físicamente, todos dicen que he mejorado con los años, como los buenos vinos. Ya sé, ya sé que he dicho que no es tan importante, pero una es mujer y no lo puedo evitar. Apenas había pegado ojo en toda la noche y estaba agotada, pero me sentía bien, a gusto, tranquila, relajada... «Qué paz», dije en voz alta. «Ojalá siempre me sintiera igual. He de reconocer que mi vida no está tan mal. Sin embargo, Elena, ¿no te pasa que a pesar de todo lo que has conseguido a veces piensas: me falta algo?» Elena sonrió irónicamente: «En cierta ocasión, le preguntaron a Albert Einstein: “Profesor, ¿en qué está trabajando ahora?” Él contestó: “En mi último error.” Y ahora, te digo lo que le diríamos a un paciente: “Continuaremos el próximo día.” Mientras tanto, te dejo, que salgo a comprarme un libro.» Tal vez todo lo que te he explicado hasta ahora no te ocurra a esta edad. Puede que te suceda a los cuarenta y cinco o a los cincuenta o que lo hayas sentido o sientas antes, a los treinta y tantos. Incluso puede que jamás atravieses una crisis. Es posible. Pero si llega un día en que todo o casi todo se te cae encima (la casa, los niños, el trabajo, el marido, las amigas, la familia, tu cuerpo... lo que sea), ese día acuérdate de todo lo que acabas de leer y no te dejes llevar por la situación. EPÍLOGO El vacío o la insoportable levedad de ser A las dos horas Elena apareció con un libro de Tolstoi: —Toma léetelo. —¿Y esto a qué viene? Seguro que tiene truco. Confiesa. —Pues mira por dónde, de eso se trata. Se llama La confesión. ¿No dices que te falta algo? Pues Tolstoi relata una depresión que padeció más o menos a los cuarenta. Tenía una maravillosa vida familiar, salud, éxito profesional y dinero. Eso que tú llamas todo. Y ya ves, a pesar de todo, se sintió perdido. Según cuenta, vivía como un sonámbulo y se preguntaba para qué servía la vida y si era eso todo lo que se podía esperar de ella. ¿Te suena de algo? Hace un rato me comentabas que a pesar de todo lo que has conseguido a veces piensas: «Me falta algo.» ¿Y qué se te ocurre que te falta? ¿Qué te haría realmente feliz? —No lo sé, Elena. Le estoy dando vueltas. Sé que no es nada material, que no pasa por tener una pulserita más, un zapato o un abrigo; mis hijos están bien, Luis y yo, ya lo sabes, y lo de venirme a tu consulta ha sido una decisión genial, ya sabes que estoy encantada... Lo mío es algo existencial. Lo que tengo es una sensación como de vacío, no es algo concreto, es algo que no se puede palpar, sublime, etéreo... —Vas bien, sigue por ahí, dentro de poco volvemos a hablar. —Pero, Elena, no me dejes así. ¡Dime algo! —Mira, yo pasé por lo mismo hace un par de años, el camino en cada persona es diferente y ya me contarás el tuyo. Lo dejamos aquí, que ahora tengo una visita. La sensación de vacío, de que tu vida carece de sentido, de que hagas lo que hagas te sigue faltando algo, no aparece a una edad concreta, ni es privativo de las mujeres. No es exclusivamente tuya ni mía. Y tampoco distingue clases, religiones, razas, culturas, países o épocas. Es patrimonio de la humanidad. Todos y cada uno de nosotros la tenemos, nos acompaña desde el inicio de la vida, y podemos o no sentirla conscientemente en algún momento. La sensación de vacío está ahí, es humana. Cuando las preguntas existenciales empiezan a rondarnos, podemos elegir entre dos caminos: uno, consiste en ignorarlas y transitar por la vida, como decía Tolstoi, sonámbulas, adormecidas, obnubiladas; el otro, implica asumir el desafío y explorarnos a nosotras mismas para lograr entendernos y convivir con esa sensación de que nos falta algo. Puede ocurrir que empieces a ser consciente del vacío en un momento en el cual hayas hecho realidad todos tus sueños, ilusiones y proyectos. Hasta ese día no había hecho su aparición (no sentías que te faltaba algo), porque todavía tenías muchas cosas pendientes de o por lograr. O puede ocurrir que nunca seas consciente del vacío y te pases toda la vida intentando llenarlo de una cosa tras otra sin poderte parar a pensar en nada más. • -­‐Llenarlo de dinero. Con el dinero se compra casi todo y así es tremendamente fácil llenarse de cosas y más cosas. O llenar la cuenta bancaria. Pero todo lleno de dinero. • -­‐Llenarlo de poder. Has leído bien: ¡poder! ¿Cuánta gente ambiciona tener poder? Para tenerlo todo, controlarlo todo, dominarlo todo, alcanzarlo todo y así sentirse los más poderosos en todo. • -­‐Llenarlo de sexo. Por amor, por dinero, por placer, por costumbre, por morbo, por hacer amigos, por cariño, por desespero, por evitar la soledad, por sexo puro y duro... ¡O por llenarte de sexo! • -­‐Llenarlo de amantes. Si el marido no es suficiente, no te llena. Habrá que buscarse a otro. ¡A ver si lo consigues y además te llena! • -­‐Llenarlo con el príncipe azul o un papaíto que te quiera sin condiciones para nunca más sentir la soledad interior. ¿Entiendes ahora mejor de dónde viene nuestro sentimiento de fracaso y de me falta algo cuando tu pareja no te lo da todo? Hay que enfrentarse a la cruda realidad de que el matrimonio no es tan bonito ni tan sencillo ni te lo da todo (para que logre serlo o dártelo en alguna medida). • -­‐Llenarlo de amigas. Muchas amigas y que todas te quieran, te comprendan, te ayuden, te necesiten, te adoren, te... ¿Entiendes lo difícil que es asumir que no siempre ocurra? • -­‐Llenarlo de premios y de títulos, sean del tipo que sean: literarios, deportivos, gastronómicos, de belleza, académicos, profesionales... Cualquier premio o papelito que demuestre lo buena que eres. La mejor, la que lo tiene todo. • -­‐Llenarlo de trabajo. Todo el día hay que trabajar y trabajar. Cuando no se trabaja es insoportable la sensación de vacío: y ahora, ¿qué hago? Me aburro. La huida o la manera de llenarlo es trabajar más. • -­‐Llenarlo de enfermedades: «Doctora, tengo de todo, no me falta de nada.» Siempre estás llena de síntomas y consigues atenciones, curas, cariño, amor, reproches, incomprensiones, explicaciones y justificaciones de todos los demás. Te llenas de todo eso. • -­‐Llenarlo de hijos. Los niños llenan tu vida, llenan tu futuro, llenan tu esperanza, llenan tu tiempo y hasta esperas que llenen tu vejez. • -­‐Llenarlo de objetos, joyas, vestidos, muebles, fiestas... Hay que llenar la casa, los armarios y hasta los garajes. ¡Es más fácil que llenarte tú! • -­‐Llenarlo de quejas. Seguro que conoces a alguien que hace mucho y se queja más. Nada le llena tanto como su propia insatisfacción y sufrimiento. ¿Te suena? Pobre de mí. • -­‐Llenarlo de sabiduría. ¿Qué haríamos el resto de los humanos si alguno de nosotros no se dedicara a saber más y más? Las famosas «ratas de biblioteca». Llenan su vacío de información, de investigación, de saber hoy más que ayer, pero menos que mañana. • -­‐Llenarlo de amor, de cariño, de relaciones. Dependemos de los otros y de los que nos quieran para llenar nuestro vacío. Todos nuestros actos cotidianos van dirigidos a recibir pequeñas muestras de amor y reconocimiento. El desamor se vive fatal. • -­‐Llenarlo de desprecios, de malestar, de injusticias... ¡No gano para disgustos! ¡Todo me sucede a mí! Pobre de mí. • -­‐Llenarlo de pequeñas o grandes obras de caridad. ¿Quién no se siente un poco más bueno o un poco mejor colaborando con una pequeña propinita, adoptando un niño del Tercer o Quinto Mundo o afiliándose a una organización humanitaria? • -­‐Llenarlo de creencias y/o religiones. ¿Por qué crees que tanto famoso que lo tiene todo se ha introducido en filosofías orientales o religiones que algunos califican de sectarias? • -­‐Llenarlo de comida. La sensación de me falta algo se relaciona con el estómago. En un intento de conseguir alivio y bienestar se come y se come o se pica y se pica. Ante las frustraciones, se come; ante las angustias, se come; ante las decepciones, se come; ante la soledad, se come, y en las fiestas, ¡cómo no!, se continúa comiendo. • -­‐Llenarlo de nada. Todas tenemos conocidos que no saben cómo llenarse y nada les llena. La eterna insatisfacción. Cuando alcanzan casi todo lo cambian, lo tiran o lo menosprecian para volver a tener nada. En esa situación de contradicción total no saben qué les falta ni qué les llena. ¿Se te ocurre algo más? Si lo deseas, puedes seguir, tanto como tú quieras o necesites llenarte. Tal vez te estés preguntando, al igual que yo hice en su momento, ¿de dónde viene, de dónde procede, dónde nace esa sensación de vacío? Antes de atreverme a contestarte, permíteme una advertencia: llevo toda una vida sintiendo el vacío y más de media peleándome con él, estudiándolo y buscando respuestas. Espero que comprendas que no puedo resumirte veinte años de trabajo (que todavía continúa) en veinte líneas, pero no me sentiría satisfecha si no intentara al menos darte un hilo del que tirar. Si te pica la curiosidad, como a mí me ocurrió en su momento, tendrás que andar ese camino en singular. El vacío tiene que ver con el deseo. El ser humano jamás queda satisfecho, porque, gracias al lenguaje, crea un concepto que sólo es posible en nuestra imaginación: la plenitud. Siempre va en busca de ella, de algo más y aunque eso es lo que nos ha permitido evolucionar como humanos, es imposible de conseguir. Nadie lo puede tener todo. Y eso es el sentimiento de vacío: el no poder ser, tener y alcanzarlo todo. Hemos de aprender a convivir con esta carencia, con el «me falta algo». A pesar de lo cual, algo puedes conseguir. Imaginemos un cubo de la playa lleno de agua, arena, piedras de colores, sal, pececillos y lo que se te ocurra. El cubo eres tú. Todo lo demás son las cosas con las que has ido llenando tu vida. Unas son mejores que otras, unas te gustan y otras no tanto, unas te dan problemas y otras soluciones, pero todas forman parte del cubo o, dicho de otra manera, de tu vida. El cubo está lleno de multitud de pequeñas cosas. Tú puedes decidir cambiar algunos ingredientes de tu cubo: las piedrecitas azules, por otras de color verde; sacar toda la arena; quedarte sólo con el agua, y en vez de peces quieres renacuajos. Y puede que no te resulte tan fácil porque si lo que quieres, por ejemplo, es suprimir la sal, necesitarás de un tiempo para solidificarla y así poder separarla y extraerla. Traslademos ahora este ejemplo a tu vida. Supón que te ocurre algo: un acontecimiento doloroso, una alegría extrema, un cambio importante, cualquier motivo que te empuje a plantearte qué te gustaría o qué deberías cambiar, sea un divorcio, el nacimiento de un hijo, la muerte de un ser querido, un cambio de domicilio, la pérdida de un trabajo, una enfermedad... ¿Qué harías? ¿Por dónde empezarías? ¿Qué dejarías? ¿Qué cambiarías y por qué otras cosas? ¿A qué estarías dispuesta a renunciar y por qué? Y siempre teniendo en cuenta que has de empezar por ti misma y no todo lo que te gustaría cambiar se puede corregir inmediatamente, porque todo necesita su tiempo. ¿Recuerdas lo que sucedió cuando nació Mónica? Mi madre se la llevó con ella, como si fuera su hija; aún no había asumido que la madre era yo y, ella, la abuela. Entonces, te expliqué que todo tiene un tiempo real y un tiempo mental, y que el real suele ir mucho más deprisa que el mental, es decir, el que tardamos en reaccionar, elaborar y asumir algo que nos ha ocurrido o nos está ocurriendo. En mi historia, o sea la de Laura, debía sacar o vaciar de mi cubo todo aquello que estaba impidiendo que llegara a ser yo misma. Para descubrirlo, tuve que aclarar primero el agua. Aclarar mi vida. En el agua turbia los componentes no se ven. Aprendí a pensar, a llorar y a reír. Me fui vaciando de mis síntomas (la alergia, las migrañas, el insomnio...) y de mis angustias y mis culpabilidades; resurgieron rasgos de mi carácter que habían quedado reprimidos por el dolor, y cambié la irascibilidad por el sentido del humor, la alergia por la alegría, y la angustia por el conocimiento y la búsqueda y comprensión de mí misma. Si hasta ahora has conseguido identificarte conmigo es posible que a través de mi historia hayas aprendido algo más sobre la tuya. Pero también es probable que te hayas dado cuenta de que aún existen cosas a las que tienes que aprender a renunciar, algunas que todavía has de conseguir, otras que debes entender y asimilar, pero, sobre todo, espero que hayas entendido que has de realizar tu propio viaje para mirarte con otros ojos. Tu vida es demasiado importante para vivirla sin más. • -­‐Debes asumir las frustraciones como parte integrante de tu existencia y aprender que el éxito no es tenerlo todo. El todo no existe en la realidad. Es producto de nuestra fantasía, de nuestra imaginación que no tiene límites. El éxito es conocerse, descubrirse, saber lo que se quiere y poder poner límites a tus deseos y a los de los demás. • -­‐Debes aprender que tú has elegido, consciente o inconscientemente, todo lo que te rodea. No culpabilices a los demás de tus decisiones. • -­‐Y, lo más importante, responsabilízate de tu vida y plantéate lo que has sido, lo que eres y lo que quieres ser y hacer con ella. No busques fuera de ti. Tus respuestas están en ti. Tengo que despedirme ya. Pero antes, unas últimas palabras, que espero que también te reflejen a ti: Ahora sé que la experiencia más gratificante de mi vida fue y sigue siendo la búsqueda de mí misma. Ahora sé que nunca lo podré saber todo. Ahora sé que mi vacío me seguirá acompañando. Ahora sé que gracias a él soy quien soy y he podido llegar hasta aquí y hasta ti. He aprendido la mejor lección: a aceptarme, a quererme, a respetarme, a reírme de mi sombra. He aprendido a entenderme y a vivir en paz conmigo misma... ¡a pesar de todo! Me gustaría saber de ti. Me interesan tus dudas, tus desacuerdos, tus logros, tus preguntas, saber lo que te preocupa, lo que te mueve, lo que tú quieras... Puedes ponerte en contacto conmigo a través del teléfono (656-­‐577-­‐789), el correo electrónico ([email protected]) o por carta dirigiéndote a: Lourdes Blanco (Mujer tenías que ser) Plaza & Janés Travesera de Gracia, 47-­‐49 08021 Barcelona