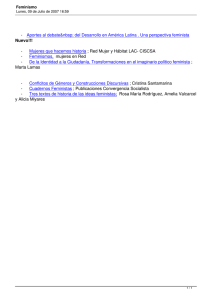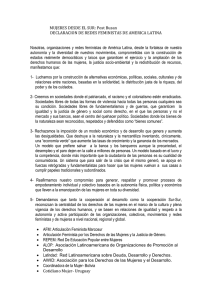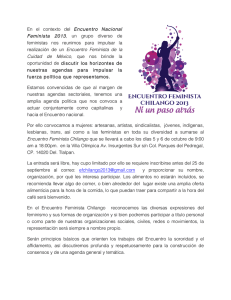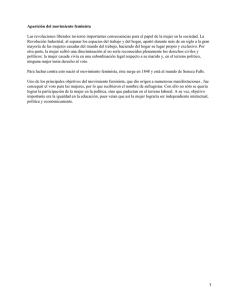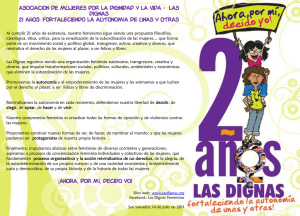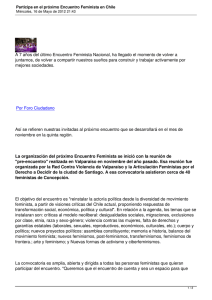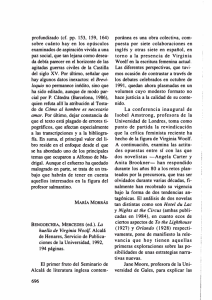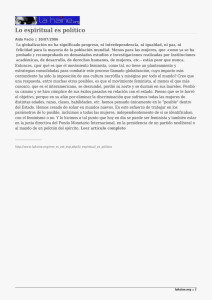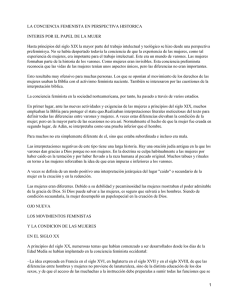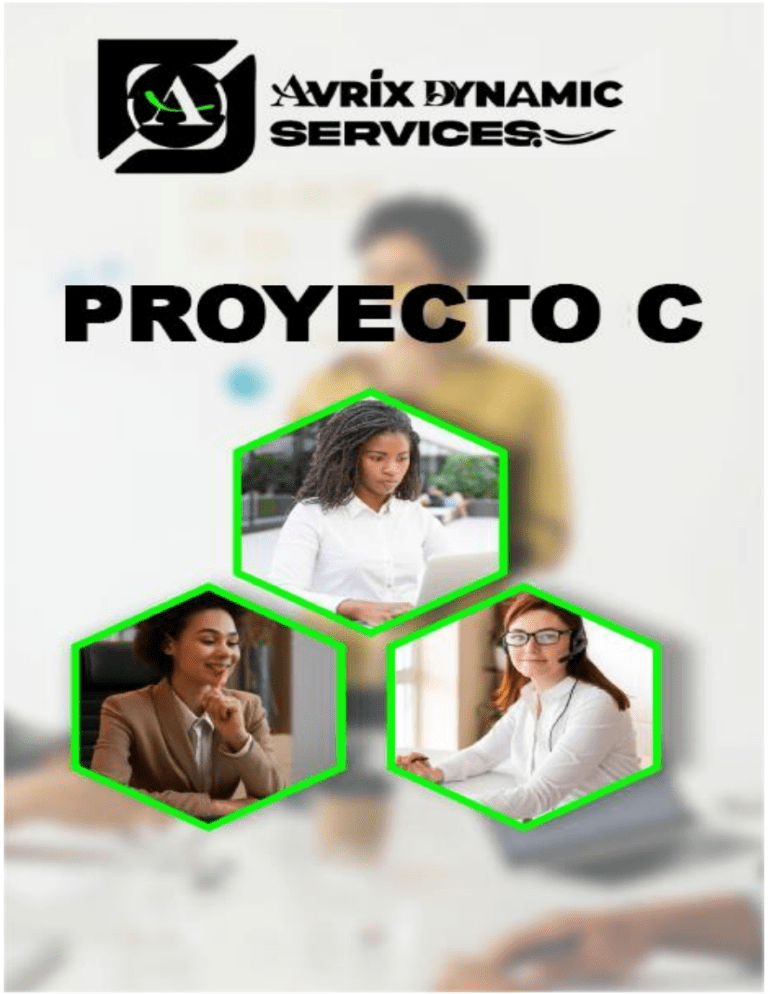
UNA HISTORIA DE LA CRÍTICA LITERARIA FEMINISTA EDITADO POR GILL PLAIN Y SUSAN SELLERS Introducción Gill Plain y Susan Sellers El impacto del feminismo en la crítica literaria durante los últimos treinta y cinco años ha sido profundo y de gran alcance. Ha transformado el estudio académico de los textos literarios, fundamentalmente alterando el canon de lo que se enseña y estableciendo una nueva agenda para el análisis, así como una influencia radical en los procesos paralelos de publicación, revisión y recepción literaria. Un gran número de disciplinas afines han sido afectadas por la investigación literaria feminista, incluyendo la lingüística, la filosofía, la historia, los estudios religiosos, la sociología, la antropología, los estudios sobre cine y medios de comunicación, los estudios culturales, la musicología, la geografía, la economía y el derecho. ¿Entonces, por qué el término feminista sigue provocando respuestas tan ambivalentes? Es como si el propio éxito del proyecto feminista hubiera dado lugar a un curioso caso de amnesia, ya que las mujeres dentro y fuera de la academia olvidan la deuda que tienen con un proyecto crítico y político que desbarató la hegemonía del hombre universal. El resultado de esta amnesia es una tensión en la crítica contemporánea entre el poder del feminismo y su creciente espectro. Periodistas y comentaristas hablan de "postfeminismo", como si sugirieran que la necesidad de cuestionar el poder patriarcal o de analizar las complejidades de las subjetividades de género hayan desaparecido de repente, y como si los textos ya no fueran el producto de realidades materiales en las cuales los cuerpos están formados y categorizados no sólo por el género, sino también por la clase, la raza, la religión y la sexualidad. No se trata de una historia "postfeminista" que marque el paso de una época, sino más bien de una historia "todavía feminista" que pretende explorar exactamente lo que la crítica feminista ha hecho y está haciendo desde la época medieval hasta el presente. Es una historia que registra y además valora, examinando el impacto de las 2 GILL PLAIN Y SUSAN SELLERS ideas en sus contextos originales y su importancia actual para una nueva generación de estudiantes e investigadores. Por encima de todo, Una Historia de la Crítica Literaria Feminista considera el proyecto de la crítica feminista como una dimensión vital de los estudios literarios, y pretende ofrecer una introducción accesible a este vasto y vibrante campo. DEFINICIÓN DE LA CRÍTICA LITERARIA FEMINISTA La crítica literaria feminista comienza propiamente tras el feminismo de la "segunda ola", término con el que se suele designar el surgimiento de los movimientos de mujeres en Estados Unidos y Europa durante las campañas por los Derechos Civiles de los años sesenta. Sin embargo, es evidente que la crítica literaria feminista no surgió plenamente formada a partir de ese momento. Más bien, su eventual expresión autoconsciente fue la culminación de siglos de escritura femenina, de mujeres escribiendo sobre mujeres que escribían y de mujeres -y hombres- que escribían sobre las mentes, los cuerpos, el arte y las ideas de las mujeres. La mujer, como observa Virginia Woolf en: A Room of One’s Own (Una Habitación Propia), su texto formativo de la crítica literaria feminista, es "el animal más discutido del universo" (1929/1977: 27).1 Ya sea misógina o emancipadora, la especulación suscitada por el concepto de mujer, por no hablar de las mujeres reales y sus deseos, creó una rica historia sobre la que pudo construirse el feminismo de la segunda ola. Desde el principio, la crítica literaria feminista se esforzó por descubrir sus propios orígenes, buscando establecer tradiciones de escritura femenina y de pensamiento "feminista" temprano para contrarrestar la aceptación incuestionable del "hombre" y del genio masculino como norma. La Historia de la Crítica Literaria Feminista comienza, pues, ilustrando los notables escritos "proto-feministas" que acabarían constituyendo la base del pensamiento feminista moderno. Como indica el título del libro, en esta historia del feminismo hacemos hincapié principalmente en la crítica literaria y la textualidad. Sin embargo, a medida que el lector avance en la lectura, quedará claro que las fronteras entre la literatura y la política, el activismo y la academia, son fluidas y, en consecuencia, pueden ser difíciles de 3 Introducción General determinar. Aunque estos límites difusos son con frecuencia productivos, sostenemos que la crítica literaria feminista puede distinguirse del activismo político feminista y de la teoría social. Obviamente, la diferencia radica en la dimensión de la textualidad. Desde el relato de Carolyn Dinshaw sobre el simbolismo medieval, pasando por las consideraciones de Mary Eagleton sobre la crítica patriarcal, hasta el análisis de los cuerpos queer de Heather Love, los debates en torno a la representación sustentan todos los capítulos de este libro. A lo largo de los siglos, la mujer ha sido objeto de innumerables reconfiguraciones, y cada reinscripción conlleva la necesidad de una relectura. En el espacio de la escritura la mujer puede ser tanto difamada como defendida, y es aquí donde se pueden encontrar las posibilidades más persuasivas para imaginar el futuro del sujeto femenino. UTILIZAR UNA HISTORIA DE LA CRÍTICA LITERARIA FEMINISTA El libro está dividido en tres partes, cada una de las cuales va precedida de una introducción en la que se explica la razón de ser del tema a ser tratado. Los propios capítulos han sido elaborados por expertas en los diversos campos de la crítica literaria feminista, y se han escrito de forma accesible para orientar en la materia a los principiantes. Sin embargo, dado que cada capítulo ha sido encargado por primera vez para este proyecto, y se ha pedido a los colaboradores que vuelvan a las fuentes originales, los ensayos resultantes hacen algo más que proporcionar una visión general -también ofrecen nuevas perspectivas sobre el material, su historia, recepción y relevancia actual, y estas nuevas lecturas serán de interés para los estudiosos que trabajan en todas las áreas de la práctica literaria. La crítica literaria feminista es un campo que se caracteriza por el amplio intercambio de ideas. Un variado número de pensadores clave y sus ensayos aparecerán en diferentes contextos, y es importante reconocer estos solapamientos productivos. Textos como "Heterosexualidad Obligatoria y Existencia Lésbica" de Adrienne Rich, "La risa de la Medusa" de Hèlené Cixous y "Problemas de Género" de Judith Butler no sólo influyeron en una escuela del pensamiento feminista, sino que resonaron en todo el espectro de la actividad crítica. El índice guiará a los lectores hacia los múltiples lugares en los que se pueden encontrar debates sobre pensadores, 4 GILL PLAIN Y SUSAN SELLERS ensayos, artículos y libros clave. Recomendamos la lectura "a través" del libro, así como a lo largo de su extensión, con el fin de experimentar los encuentros divergentes, disonantes y desafiantes que caracterizan la empresa feminista. A pesar de las batallas y la mala prensa, la crítica literaria feminista es una fuente de placer, estímulo, confirmación, perspicacia, autoafirmación, duda, cuestionamiento y reevaluación: tiene el potencial de alterar la forma en que nos vemos a nosotros mismos, a los demás y al mundo. Una Historia de la Crítica Literaria Feminista está en deuda con los numerosos y maravillosos estudios sobre la mujer, el género y la escritura que han enriquecido nuestra comprensión de las potencialidades de la investigación feminista. Al examinar de nuevo este material, hacemos balance y además abrazamos el surgimiento de nuevas posibilidades críticas. La crítica literaria feminista es un tema con futuro y merece la reflexión meditada de una historia sustancial. Esperamos que este volumen contribuya a ese proceso. NOTA 1. Virginia Woolf (1929/1977), A Room of One’s Own, London: Grafton. PARTE I Pioneras y protofeminismo Introducción a la Parte I Gill Plain La historia de la crítica literaria feminista comienza propiamente hace unos cuarenta o cincuenta años con la aparición de lo que comúnmente se denomina feminismo de segunda ola. La historia de este movimiento crítico y su impacto en la cultura y la sociedad se trazarán en la segunda y tercera partes de este volumen, pero es importante reconocer que esta historia tiene una precuela. Escribir sobre las pioneras y el protofeminismo es explorar los diversos textos, voces y vidas que articularon las ideas feministas y las posturas críticas feministas antes de que existieran tales categorías. Las mujeres medievales no eran "feministas" y tenían pocas oportunidades de ser críticas, pero como observa Carolyn Dinshaw en el ensayo inicial, "los textos afectan a las vidas vividas, y... si las mujeres tuvieron relativamente pocas oportunidades de ser autoras de textos, sin embargo sintieron sus efectos" (Dinshaw, 15). La historia del compromiso de las mujeres con los textos y la textualidad va mucho más allá de los parámetros del feminismo de la segunda ola, y esta historia es esencial para la comprensión contemporánea de la práctica feminista. Sin embargo, la historia de la representación de la mujer, de su escritura, de su lectura y de sus actos críticos literarios necesitaría en total no solamente un volumen, sino una biblioteca de textos, y en consecuencia la Parte I de este libro establece una combinación de visión general y ejemplo que indica la complejidad de los orígenes del feminismo sin intentar un estudio exhaustivo. La panorámica comienza con los dos primeros capítulos, "Crítica Feminista Medieval" de Carolyn Dinshaw y "Crítica Feminista en el Renacimiento y el Siglo XVII" de Helen Wilcox, que establecen conjuntamente las condiciones de la subjetividad femenina anterior a la Ilustración. Estos capítulos ilustran que la "mujer" era un lugar de intensa actividad literaria y crítica que examinaba el poder de lo femenino como símbolo, incluso cuando trabajaba para contener y constreñir a las mujeres en la práctica. Para 7 Introducción a la Parte 1 Dinshaw, la tensión entre las personificaciones literarias y la realidad vivida es el núcleo de los debates, a menudo tensos, que rodearon la práctica narrativa. Estos debates prefiguraron en muchos casos las preocupaciones de la investigación feminista contemporánea, pero en última instancia Dinshaw concluye que "los gestos críticos medievales" no pueden considerarse directamente como "protofeminismo". No obstante, hay importantes continuidades históricas que es necesario reconocer, y el reconocimiento de la relación entre género y textualidad es esencial para entender la literatura y la cultura del periodo medieval, desde la icónica Esposa de Bath de Chaucer hasta los hechos autobiográficos de autoconstrucción de Margery Kempe. Sin embargo, a principios de la Edad Moderna, es posible rastrear un cambio significativo en la relación de las mujeres con la cultura textual. Helen Wilcox observa que ya es posible describir a las mujeres como "feministas" y definir una serie de "fenómenos" que podrían denominarse crítica literaria feminista. De hecho, afirma que una escritora podría "desempeñar el papel de protofeminista simplemente en virtud de su decisión de escribir" (Wilcox, 31). Este fue un período en el que "las continuas limitaciones, así como las nuevas libertades" provocaron "un estallido de escritura por parte de las mujeres" (37), y aunque en general los niveles de alfabetización de las mujeres seguían siendo bajos, no obstante adquirieron una visibilidad mucho mayor como productoras y consumidoras de textos. De los panfletos a la poesía, y de la literatura devocional a los libros de consejos, las mujeres se convirtieron en participantes activas de la cultura literaria. Su posición, sin embargo, no era incontestable, y Wilcox rastrea los debates dominantes que circulaban en torno al carácter de la mujer, su escritura, su lugar en la sociedad y su relación con el legado de Eva. Basándose en una notable variedad de publicaciones a menudo anónimas, Wilcox descubre un compromiso político dinámico que toma forma en el compromiso autorizado y no autorizado de las mujeres con las prácticas de la lectura y la escritura. En conjunto, Dinshaw y Wilcox proporcionan una cartografía crucial del territorio, a menudo evasivo e inesperado, de los encuentros textuales de las mujeres, y su trabajo ofrece una clara indicación del arraigo histórico de la práctica crítica literaria. Los capítulos restantes de la Parte I, sin embargo, adoptan un enfoque contrastado pero 8 GILL PLAIN Y SUSAN SELLERS complementario. A lo largo de la historia de los siglos XVIII, XIX y principios del XX, muchas mujeres podrían haberse erigido como pioneras del "protofeminismo": escritoras y activistas cuyo pensamiento, escritura y "vida" desafiaron los principios de la organización social patriarcal y cuestionaron las normas prescriptivas de género. En Gran Bretaña, escritoras como Mary Shelley, Maria Edgeworth, Charlotte Bronë, las Sras. Gaskell y George Eliot produjeron textos poco convencionales -y en algunos casos vivieron vidas poco convencionales- que desde hace tiempo se reconoce que prefiguran las preocupaciones de la investigación feminista posterior. Del mismo modo, las activistas políticas "feministas", desde Frances Power Cobbe hasta Millicent Garrett Fawcett, produjeron un periodismo, una polémica y una crítica cultural innovadoras. Gran parte de este trabajo ha pasado desapercibido, pero es un recordatorio pertinente de la relación simbiótica entre la política feminista y la práctica textual.1. Incluso la aparentemente convencional Jane Austen puede ser vista como una contribuyente a la historia de la escritura profeminista, produciendo en La Abadía de Northanger (1803/1818) tanto una ingeniosa demostración del valor de la educación de las mujeres como una poderosa defensa de la más "femenina" de las formas literarias, la novela. La ficción, por tanto, fue un medio crucial a través del cual las mujeres se comprometieron con la política en los siglos XVIII y XIX, y también en América lo literario y lo político estaban ineludiblemente entrelazados. Como ha observado Elaine Showalter, "hubo pocas novelas escritas por mujeres inglesas en el siglo XIX tan radicales o francas con respecto a la cuestión de la mujer como las de sus homólogas estadounidenses" (1991: 3): desde Harriet Beecher Stowe a Louisa May Alcott, desde Margaret Fuller a Sojourner Truth, las mujeres estadounidenses escribieron, articularon y encarnaron un discurso que reconocía la agencia y la independencia del sujeto femenino. La plenitud de pioneras en todo el mundo continúa hasta el fin de siècle y principios del siglo XX. Charlotte Perkins Gilman, Olive Schreiner y Winifred Holtby fueron sólo algunas de las escritoras influyentes cuya práctica textual fue profundamente política y cuyas ficciones constituyeron actos vitales de crítica cultural, mujeres que dejaron un legado de argumentos e ideas que enriquecerían la práctica posterior de la crítica literaria feminista. Sin embargo, de entre esta 9 Introducción a la Parte 1 riqueza de escritoras y primeras activistas feministas, una mujer destaca como ejemplar. No se puede exagerar la influencia de Mary Wollstonecraft en más de doscientos años de investigación feminista, y el capítulo de Susan Manly ofrece un análisis detallado de Wollstonecraft como crítica literaria y defensora de la razón, que anticipó con elocuencia las preocupaciones del feminismo de la segunda ola. En el centro de la obra de Wollstonecraft se encuentra un ataque a la autoridad de Edmund Burke, John Milton y Jean-Jacques Rousseau, "compañeros autores de una feminidad ficticia, y enemigos patriarcales aliados contra la emancipación femenina" (Manly, 49). Manly demuestra las estrategias críticas a través de las cuales Wollstonecraft expuso la "estetización de la belleza" sentimental de Burke, la construcción de Rousseau de una mujer ideal y cosificada, y la defectuosa construcción misógina de la Eva de Milton. En sus lecturas detalladas de estos textos, Wollstonecraft se revela experta en el despliegue de lo que más tarde se denominaría crítica feminista. Pero éste no es el límite de sus logros. Como ilustra Manly, Wollstonecraft también luchó por escapar de los confines de la subjetividad de género exponiendo "la ficcionalidad tanto de la feminidad como de la masculinidad" (50). El argumento de Wollstonecraft sobre la naturaleza construida del género era estratégico: si se pudiera demostrar que la escritura y el pensamiento trascienden el cuerpo, no habría argumentos para excluir a las mujeres de la esfera pública. Sin embargo, su elocuente exposición de la textualidad de género hace más que un punto político pasajero: también hace explícito hasta qué punto las construcciones textuales dan forma a las subjetividades. Wollstonecraft consideraba a la mujer escritora como racional, ética y humana, la antítesis de la "falsa sensibilidad" (49), un logro que, más de un siglo después, vería su Vindicación de los Derechos de la Mujer aclamada por Winifred Holtby como "la biblia del movimiento feminista en Gran Bretaña" (1934: 41). El capítulo de Manly recorre el legado de Wollstonecraft a lo largo del siglo XIX, explorando su influencia, a menudo no reconocida, en escritoras como Maria Edgeworth o George Eliot. Pero no sería hasta el siglo XX cuando otra escritora dejaría un legado de pensamiento feminista e investigación crítica que rivalizaría con el de Wollstonecraft. Entonces, nuestra segunda "pionera" es Virginia Woolf, 10 GILL PLAIN Y SUSAN SELLERS "la fundadora de la crítica literaria feminista moderna" (Goldman, 66). Como demuestra Jane Goldman, el innovador ensayo de Woolf: Una Habitación Propia constituye un "manual moderno" para la crítica feminista, y su influencia en las generaciones posteriores de pensamiento feminista ha sido inmensa. Woolf es importante para la crítica literaria feminista no sólo como escritora y crítica, sino también como objeto de investigación crítica. El rescate de Woolf de las prisiones apolíticas de Bloomsbury y la locura fue uno de los proyectos formativos de la crítica literaria feminista de la segunda ola (véase Carr, capítulo 7), dando lugar a una relación constructiva entre la escritora, su crítica y sus críticos. Es a Woolf a quien debemos agradecer los provocativos conceptos de pensar de nuevo a través de nuestras madres, la sentencia de la mujer y la mente andrógina. Es Woolf quien escribió sobre matar al ángel de la casa y exigió la adaptación del libro al cuerpo. El capítulo de Goldman ilustra cómo, en las contradicciones creativas de Woolf y en su perturbadora imaginación para traspasar fronteras, encontramos las fuentes de las muchas, y a menudo contradictorias, posiciones teóricas del pensamiento feminista contemporáneo. Finalmente, la Parte I de este libro examina el legado de Simone de Beauvoir. Al igual que Woolf, Beauvoir ha legado al feminismo un rico léxico de imágenes e ideas, entre las que destaca su afirmación definitiva de que "no se nace mujer". Este concepto está implícito en la obra y en los debates en torno a todas nuestras protofeministas y pioneras, pero en El Segundo Sexo de Beauvoir esta idea fundamental recibe una articulación explícita. Como se ha comentado en la introducción general, el reconocimiento de la construcción social del género y de la naturaleza coercitiva de las subjetividades de género ha estado en el centro de la crítica literaria feminista, permitiéndole como discurso desafiar los supuestos humanistas sobre la identidad, la naturaleza y el progreso; y escudriñar las potentes formaciones míticas de la feminidad y la masculinidad. Desde Kate Millett a Judith Butler, las críticas feministas han sido inspiradas por Beauvoir, pero, como argumenta Elizabeth Fallaize, toda la sustancia de su monumental obra es apenas conocida. Desde la década de 1990, una nueva generación de críticas literarias feministas se ha esforzado por revisar las limitadas percepciones de la obra de Beauvoir; y Fallaize contribuye a este proceso vital mediante un estudio del análisis que Beauvoir hace del mito. El mito, según Beauvoir, fue decisivo para "persuadir a las 11 Introducción a la Parte 1 mujeres de la naturalidad de su destino", y Fallaize rastrea su examen de los arquetipos femeninos desde Stendhal hasta Sade, encontrando en el proceso una metodología ecuménica que anticipa movimientos críticos literarios posteriores, desde el marxismo hasta el estructuralismo y el psicoanálisis. El Segundo Sexo prefigura el punto en el que comienza de forma más evidente Una Historia de la Crítica Literaria Feminista y, al igual que con Wollstonecraft y Woolf, los ecos de la influencia de Beauvoir resonarán a lo largo de sus páginas. NOTA 1 . Véase Barbara Caine (1997), English Feminism 1780-1980, Oxford: Oxford University Press. BIBLIOGRAFÍA Holtby, Winifred (1934), Women and a Changing Civilization, Londres: John Lane. Showalter, Elaine (1991), Sister's Choice: Tradition and Change in American Women's Writing Oxford: Oxford University Press. CAPÍTULO 1 Crítica feminista medieval Carolyn Dinshaw ¿CRÍTICA LITERARIA FEMINISTA MEDIEVAL? ¿Existió la crítica literaria feminista en la Edad Media? Dado que el "feminismo" es la ideología de un movimiento social moderno para la promoción de la mujer, que tomó forma (en sus formas de Europa occidental y Estados Unidos) en el siglo XVIII y se basó en principios de igualdad y emancipación en sociedades seculares, no podría haberse conocido, por ejemplo, en la Inglaterra de finales del siglo XIV en las formas en que se conoce hoy en Estados Unidos o Gran Bretaña, por no decir más. Además, dado que la "crítica literaria" es también una invención moderna, en inglés se remonta quizás a Alexander Pope, tal vez a John Dryden, quizás a Sir Philip Sidney, es difícil decir qué relación podrían tener las "actitudes críticas medievales" (Copeland, 1994: 500) con la crítica literaria - especialmente en su forma posmoderna y feminista en la que se abandona la pretensión modernista de objetividad analítica por un proyecto ideológicamente basado y políticamente comprometido. Sin embargo, los escritores de la Baja Edad Media sí reflexionaron sobre las actividades de leer, interpretar y escribir, en una vigorosa tradición de comentarios en latín y una vibrante práctica literaria vernácula, así como en la tradición prescriptiva de las artes retóricas latinas.1 Puesto que la originalidad no era la condición sine qua non de la literatura en la que se convirtió más tarde -una de las principales prioridades del pensamiento medieval era articular una tradición-, gran parte de la escritura medieval tardía puede considerarse, de hecho, reescritura. Cuando Chaucer vuelve a contar la Eneida, por ejemplo, en su Casa de la Fama y La Leyenda de las Mujeres Buenas, o su traducción del Filostrato de Boccaccio en Troilo y Criseida, sus actos literarios son ante todo hechos de crítica literaria. La crítica aquí no está 13 Crítica feminista medieval separada de la creación, sino que está integrada en el proceso creativo; de este modo, la escritura medieval tiene mucho en común con las nociones posmodernas de escritura y crítica (Allen y Axiotis, 1997). Además, el hecho de que las prácticas literarias posmodernas, como la crítica feminista, tengan una base ideológica, no sólo las distancia de las medievales, sino que también las une (Minnis y Scott, 1988: ix): si los escritores de la Edad Media cristiana presumían de que la lectura debía conducir en última instancia a una mayor comprensión del plan de Dios, las críticas feministas de finales del siglo XX y principios del XXI presumen de que la lectura puede conducir a una política ilustrada y progresista o, de hecho, a una visión del mundo. Es evidente que a finales de la Edad Media existía cierta conciencia de que los textos podían dañar a las mujeres, un daño que debía evitarse. ¿Por qué, si no, el traductor de finales del siglo XV del Spektakle of Luf (Espectáculo de Amor) eludiría la responsabilidad por el "disgusto" que su texto podría causar a "todas las damas y señoras" ofendidas por su representación de la mujer (WoganBrowne et al., 1999: 207)? Si reducimos el término "crítica literaria feminista" a algunos elementos básicos y tenemos en cuenta los cambios históricos, podemos construir un concepto y explorar su utilidad para el período medieval tardío en Inglaterra, un período sin un concepto de derechos civiles como se entiende hoy en día, un período en el que el consentimiento de la víctima en la ley de violación era "irrelevante", un período en el que la actividad sexual se veía menos en términos de relaciones recíprocas que de actos realizados por una persona a otra (Cannon, 2000: 76; Karras, 2005). Veremos que el análisis feminista medieval no sólo aborda la categoría de "mujer", sino que también rastrea sus relaciones con una serie de conceptos que se entrecruzan, como el género, el imperio y la corporeidad, y podemos empezar a vislumbrar una genealogía del fenómeno moderno de la crítica literaria feminista. Comencemos con un infame episodio literario medieval en el que intervienen una mujer y un libro: una mujer es atormentada día y noche por la alegre lectura en voz alta por parte de su marido de una antología de historias de esposas horribles. Finalmente, desesperada, arranca las páginas del libro mientras él las lee y le da un puñetazo en la cara. Este pequeño episodio es, por supuesto, parte del desenlace del Prólogo de la Esposa de Bath, la larga introducción autobiográfica a su cuento en el camino a Canterbury. Escrito por Geoffrey Chaucer, un funcionario 14 CAROLYN DINSHAW inglés, hacia los años 1390-5, es una ficción, pero aunque la Esposa de Bath nunca existió como ser vivo, es más grande que su encuadre en los Cuentos de Canterbury. ¿Qué concepto de "crítica literaria feminista medieval" podríamos desarrollar si tomamos este gesto de desfigurar un texto odioso como punto de partida? Este capítulo explorará primero las facetas paradigmáticas de este episodio y luego ampliará su visión a otros actos de crítica literaria de autores masculinos y femeninos. Entonces, para empezar, esta figura de ficción fue creada por un escritor masculino. La educación superior y la cultura oficial (latina) estaban vedadas a las mujeres, pero las mujeres, tanto laicas como religiosas, leían y escribían en las lenguas vernáculas (inglés y francés en la Inglaterra medieval tardía), y muy pocas podían haber adquirido un aprendizaje suficiente para convertirse en litteratus - alfabetizadas en latín. De hecho, las mujeres inglesas estaban íntima y omnipresentemente implicadas en la cultura textual, como lectoras y propietarias de libros, que hacían circular entre sus conocidos; como escritoras y destinatarias de cartas; como público de sermones, romances y literatura devocional y litúrgica; y como mecenas de escritores o manuscritos, por nombrar algunas posibilidades textuales. Las mujeres formaban "comunidades textuales" a través de densas redes de relaciones personales, en las que la textualidad era "tanto de la palabra hablada como de la escrita", como lo demuestra Felicity Riddy: “comienza en el libro, que puede haber sido leído en voz alta por un secretario, pero luego se transmite de boca en boca entre las mujeres". Esta lectura activa ejercía una profunda influencia en lo que se escribía: por ejemplo, el devoto ermitaño Richard Rolle, pasó de un latín exclusivo y "fantástico" a un inglés directo, a medida que las necesidades y deseos espirituales de sus amigas obligaban "al esquivo y excéntrico solitario a descubrir su propia capacidad para enseñar en inglés sobre la vida contemplativa" (Riddy, 1993: 111, 107). Las diferencias de género eran a veces explícitamente responsables de las diferencias entre las intenciones de los distintos lectores: en una breve reflexión crítica literaria sobre sus públicos potencialmente diversos, por ejemplo, el traductor de The Knowing of Woman's Kind in Childing (El Conocimiento de la Naturaleza de la Mujer en el Parto) reconoce que las mujeres inglesas son las que mejor conocen el inglés que cualquier idioma y, por tanto, pueden leer y aconsejar a las mujeres 15 Crítica feminista medieval iletradas sobre sus males; se aconseja a los hombres que no lean el tratado con ánimo de malicia o para calumniar a las mujeres (WoganBrowne et al., 1999: 157-8). Si la lengua vernácula se feminiza aquí y de este modo se registran dudas sobre su autoridad frente al latín, es, no obstante, la base lingüística de estas agrupaciones sociales e innovaciones culturales potencialmente poderosas; de hecho, "la lengua vernácula puede tener el potencial de feminizar a su público masculino al alinearlos con mujeres no alfabetizadas en latín" (Wogan-Browne et al., 1999: (121)-2). Así pues, las mujeres participaban en la redacción de textos, pero seguían siendo minoría: la cultura literaria inglesa de finales de la Edad Media estaba ciertamente dominada por los hombres. Esto se refleja en la escasez de obras escritas por mujeres: La Revelación del Amor (Texto breve, c. 1382-8) de Julián de Norwich es "la obra más antigua en inglés de la que estamos seguros que es de una mujer" (Watson, 2003: 110), mientras que ni siquiera los nombres de mujer que aparecen como firmas en el Manuscrito Findern (finales del siglo XV a principios del XVI) pueden asignarse definitivamente a las letras anónimas que contiene (Summit, 2003: 94; McNamer, 2003: 197). Más profundamente, la jerarquía de género se expresaba en la estructura misma de la actividad literaria: basándose en largas tradiciones en los discursos clásicos y bíblicos, la creación literaria medieval se figuraba como un acto masculino realizado sobre una superficie de género femenino - escribir, por ejemplo, con pluma sobre pergamino (Dinshaw, 1989: 3-27). La Biblia ordenaba a las mujeres guardar silencio, y los escritos médicos confirmaban la naturaleza secundaria, derivada y frágil de la mujer; las presunciones de debilidad e inferioridad femeninas estaban muy extendidas, expresadas por las autoras (a veces de forma bastante inteligente: véase la protesta de Julian de Norwich de que "soy una mujer, inculta, débil y frágil", un lugar común que quizá le permitió difundir su visión de forma más persuasiva) y se suponía que las lectoras las compartían (WoganBrowne et al., 1999: 18). Y en términos más generales, la amplia e incesante tradición de la escritura antifeminista medieval lleva a cabo, por así decirlo, la subordinación femenina tanto en el ámbito literario como en cualquier otro. Chaucer, como hombre que escribe en la voz de una mujer que se opone a esta tradición, explora el impacto de la escritura en la creación del propio género. 16 CAROLYN DINSHAW La antología pintarrajeada por la Esposa de Bath es, de hecho, una sabia recopilación de literatura antifeminista, y el gesto de la Esposa es feminista en la medida en que se opone a este arraigado discurso del antifeminismo. El "libro de las esposas malvadas" de su marido Jankin se compone de los clásicos de esta larga y poco generosa tradición, y en su desplazamiento desde la Biblia (las Parábolas de Salomón, Proverbios 10:1-22:16 [Vulgata]), a la antiquísima (El Arte de Amar de Ovidio), pasando por la época Patrística (los escritos de Tertuliano y San Jerónimo) y a la Baja Edad Media (Trotula, la mujer supuestamente autora de textos médicos; Heloísa, amante malograda de Abelardo), muestra el alcance cronológico de este discurso de odio a la mujer. También ejemplifica su naturaleza intensamente textual: Jerónimo, en su tratado contra el monje casado Joviniano, citó un libro del filósofo clásico Teofrasto, pero la obra de Teofrasto no existe y tal vez nunca existió; la fuente inmediata de Jerónimo puede haber sido Séneca o Tertuliano, pero sea cual sea la realidad, esta obra putativa, precisamente porque se creía que era una autoridad escrita, fue citada sin cesar por casi todo el mundo desde Abelardo en adelante incluyendo a Heloise (Blamires, 1992: 64; Mann, 2002: 39-45). La exégesis de Abelardo de los famosos versos de los Cánticos ("Soy negro pero [var. y] hermoso, hijas de Jerusalén...") en su segunda carta a Heloísa demuestra un corolario de este discurso de la misoginia. Las mujeres, los negros, los judíos, los musulmanes, los herejes, los sodomitas y "el Oriente" son categorías que surgen unas en relación con otras, creando un cristianismo masculino blanco purgado de todas y cada una de las amenazas peligrosas.2 Como analiza agudamente David Wallace en la carta, Abelardo compara a Heloísa y sus monjas con la mujer negra, y luego pasa "de un discurso racializado a otro" en una reflexión sobre sus compañeros monjes que se comportan de forma exhibicionista, como "judíos" (Wallace, 2004: 245-8). Se puede ver una densa malla de misoginia y orientalismo en la representación de la vil suegra siria en el Cuento del Hombre de la Ley de Chaucer, así como en las representaciones cortesanas de su Cuento del Escudero, y veremos tropos orientalistas en la minuciosa incorporación del género del imperio, incluida la política de traducción lingüística del latín a la lengua vernácula, en el tratamiento que Chaucer hace de la Eneida. 17 Crítica feminista medieval El hecho de que tanto Abelardo como Heloísa se sitúen dentro del discurso misógino sugiere no sólo que el género es un sistema de posiciones jerarquizadas (que, al igual que las diferencias raciales y religiosas señaladas anteriormente, pueden ser ocupadas por cualquiera, pero con apuestas, costes y efectos muy diversos), sino también que existe un elemento crítico o dialéctico incorporado a dicho discurso. Escritores que escribieron obras brutalmente abusivas contra las mujeres se dieron la vuelta y defendieron a las mujeres de esos mismos ataques: Jehan Le Fèvre, por ejemplo, tradujo a finales del siglo XIV las amargas Lamentaciones de Matheolus y luego escribió el Livre de Leesce (Libro de la Alegría), en el que "dame Leesce" responde una por una a las lamentables tesis de Matheolus. El tratado De Amore (Sobre el Amor), de Andreas Capellanus, de finales del siglo XII, contiene ambos gestos: en una obra que podría unirse a estas otras como crítica literaria antifeminista medieval, las dos primeras secciones son una guía para cortejar a las mujeres, y la sección final, una despiadada disuasión de relacionarse con ellas (Blamires, 1992). De hecho, los estudiosos no han pasado por alto el aspecto lúdico de estos ejercicios, la forma en que la "mujer" parece a veces simplemente proporcionar a los escritores un lugar de abstracción filosófica, un tema retórico para ser tratado positiva o negativamente (o ambas cosas), o un lugar para una alterización más compleja.3 Sin embargo, el gesto de la Esposa de indica que las mujeres no son meros juguetes retóricos en los juegos discursivos de escolares o clérigos. ¿Quién podría imaginar, o suponer, / la pena y el tormento de mi corazón, el dolor?" (1992: 221), se lamenta la Esposa al verse sometida a este odio. Como veremos, Christine de Pizan sufre por su propia lectura de Matheolus, e informa de que otra mujer ha sufrido como consecuencia del Romance de la Rosa. Los textos afectan a las vidas vividas, y la crítica feminista de la Esposa lo demuestra: si las mujeres tuvieron relativamente pocas oportunidades de ser autoras de textos, pero sintieron sus efectos. Sin embargo, la Esposa no sólo muestra que los textos tienen efectos en las vidas; como ficción, ella misma está hecha de textos. Ella es, de hecho, el estereotipo antifeminista de una esposa pesadilla hecha realidad: dice a sus maridos, por ejemplo, exactamente lo que Teofrasto dijo que las malas esposas dicen a sus maridos. Pero incluso cuando confirma el estereotipo, la Esposa, en su mímesis, adopta una postura que lo 18 CAROLYN DINSHAW subvierte: repite el discurso antifeminista con una diferencia, y finalmente se apodera de ese libro y lo rompe. La creación que Chaucer hace de ella es un acto de crítica literaria feminista. Se trata, en efecto, de un gesto crítico profundo y complejo: su propia vida, constituida como es, por textos, se representa a sí misma como un acto de crítica literaria feminista (cf. Dinshaw, 1989: 113-31). Los actos de crítica literaria feminista medieval, por tanto, presentan varias características entrelazadas. Se inscriben en la cultura literaria masculina y pueden responder explícitamente a esa condición. Se centran en la condición de la mujer o en la naturaleza de los sistemas de género sin pretender, en primer lugar, vilipendiar a la mujer o la feminidad; pueden, además, oponerse rotundamente a los escritos antifeministas -pueden ser antifeministas, es decir- y pueden estar interrelacionados con otros discursos "ajenos"4. Pueden poner de relieve los efectos de los textos en la vida de las mujeres, y a menudo consisten en la participación de las mujeres en los textos de sus vidas, viviendo sus respuestas incluso en la formación de su propio ser. CHAUCER COMO CRÍTICO LITERARIO FEMINISTA La Esposa de Bath no es más que una de las creaciones de crítica literaria feminista de Chaucer: en su representación de ella, así como de otros personajes, manipula la estructura de género de la actividad literaria para criticar dicha estructura. Esto no quiere decir que sus representaciones estén de alguna manera fuera de su tiempo, una época caracterizada por la subordinación oficial, no la liberación, de las mujeres y lo femenino; más bien ve los costes tanto para las mujeres como para los hombres del antifeminismo, imaginando la reforma de las estructuras patriarcales, no la revolución. Las caracterizaciones son poderosamente efectivas hacia este fin reformista: la Esposa de Bath es representada como sabiendo en sus huesos que la historia literaria exhibe un sesgo masculino - "Dios mío, si las mujeres hubieran escrito historias/ Como eruditas enclaustradas en oratorios/ Habrían establecido más de la maldad de los hombres/ De lo que todos los hijos de Adán podrían reparar" (Blamires, 1992: 218) - y que los oficinistas escriben contra las mujeres una vez que sus propios poderes varoniles han fallado. Proserpina, en el Cuento del Mercader, al igual que la Esposa de Bath, detesta el uso opresivo de la autoridad textual por parte 19 Crítica feminista medieval de los hombres, y sus acciones dentro del cuento invierten la estructura convencional de género de la interpretación masculina de la materia femenina: como dice David Wallace, "los hombres verán, pero las mujeres explicarán lo que los hombres ven" (Wallace, 1997: 294). La creación de Griselda por Chaucer en el Cuento del Escribano pone en primer plano la política de género de la traducción vernácula y explora, además, qué siente una mujer al ser alegorizada como materia que hay que interpretar. Y en el Perdonador, Chaucer creó un personaje que está patente y aterradoramente fuera de esta estructura de género de la actividad literaria; ni totalmente masculino ni femenino, amenaza la posibilidad de la interpretación misma. Criseyde, una mujer intercambiada entre grupos de hombres en guerra en Troilus y Criseyde, es muy consciente de que la crítica literaria posterior no será amable con ella. La representación que Chaucer hace de ella revela que la historia literaria -como la guerra- es un asunto entre hombres, y que las lectoras carecen de otros recursos narrativos o interpretativos. “Ay", se lamenta Criseyde al final de su triste historia: de mí, hasta el fin del mundo, Ninguna buena palabra será escrita o cantada, Porque estos libros me deshonrarán. ¡Oh, rodado seré en muchas lenguas! ¡En todo el mundo sonará mi campana! Y las mujeres me odiarán sobre todo . Robert Henryson, uno de los llamados Chaucerianos Escoceses que siguieron al poeta en el siglo XV, protagonizó el gesto de crítica literaria patriarcal tan temido por Criseyde: en un amplio gesto de crítica literaria antifeminista, en su Testamento de Cresseid creó una Criseyde tan corroída por la vergüenza que aparece como una leprosa. Gavin Douglas, otro de los Chaucerianos Escoceses y primer traductor de la Eneida al inglés, comentó célebremente en el primer prefacio de su Eneados que Chaucer era "evir, God wait, wemenis frend [siempre, Dios lo sabe, amigo de las mujeres]". Sin embargo, éste no es el comentario crítico literario feminista que a menudo se presume. Como ha observado astutamente Jennifer Summit, Douglas consideraba la interpretación de Chaucer de la Eneida (en su Leyenda 20 CAROLYN DINSHAW de las Mujeres Buenas) poco virgiliana y poco heroica. El narrador de Chaucer no se centra en Eneas, sino en la patética y abandonada Dido; al hacerlo, escribe Douglas, "mi maestro Chaucer ofende enormemente a Virgilio". La masculinidad heroica es clave para el establecimiento de la autoridad vernácula, así como para la estabilidad y continuidad del canon literario, pero la historia de Dido interrumpe todo eso; Chaucer, a través de su representación de Dido, explora "los límites de la tradición literaria", en particular los márgenes desde los que la mujer se ve obligada a actuar (Summit, 2000: 23-6). El proyecto imperial de transmisión cultural, en particular la traducción de los artefactos del imperio -en este caso, la castellanización de Chaucer de esta epopeya literaria- se representa a través del triste romance de Eneas y Dido. La mujer "oriental" se queda atrás mientras Eneas se desplaza hacia el oeste para cumplir su destino imperial, y el género se ve implicado en la problemática ideológica del imperio (Wogan-Browne et al., 1999: 366-70). Aunque parece haber pruebas, tanto internas como externas, de que las diversas representaciones de Chaucer eran, en efecto, gestos de crítica literaria feminista, existe también la sensación de que eran controvertidas. La moralidad de su poesía puede haber sido objeto de discusión en la corte, si las protestas (en la voz del Hombre de Ley en los Cuentos de Canterbury) de la rectitud de las narraciones de Chaucer son una indicación. Una respuesta explícita a las acusaciones de daño a las mujeres se encuentra en el Prólogo a la Leyenda de las Mujeres Buenas, un poema onírico iniciado por Chaucer a mediados de la década de 1380 y revisado (quizá porque su autodefensa era importante) al cabo de varios años. En esta confrontación onírica con su público lector, el narrador del Prólogo -una imagen ficticia de Chaucer- es reprendido por el mitológico Dios del Amor y Alceste, a su vez imágenes ficticias (aunque exageradas) del público de Chaucer (Dinshaw, 1989: 65-74). Cupid tiene dos objeciones: en primer lugar, por traducir el Romance de la Rosa, una "herejía" contra la ley de Cupid, el poeta-narrador ha hecho que "los sabios se aparten de mí" (Riverside Chaucer, 1987 : G.257 ), y que al escribir Troilo y Criseida se ha propuesto "mostrar cómo las mujeres han obrado mal" (G.266). El poeta-narrador debería haberse concentrado en historias de mujeres buenas, de las que hay todo un mundo de autoras (G.280-310). Para defender al poeta-narrador, 21 Crítica feminista medieval Alceste interviene, ordenándole finalmente que dedique sus escritos únicamente a imágenes positivas de las mujeres. La Leyenda de las Mujeres Buenas resultante es un estudio de misoginia entrelazado con orientalismo (cf. Delany, 1994); en él, el poeta-narrador describe una serie de mujeres (incluida Dido) tan pasivas y distanciadas en su victimización por hombres pérfidos que él mismo se aburre demasiado como para terminar su tarea. La obra está inacabada, pero puede ser completa en su representación de los efectos silenciadores de ese antifeminismo orientalista: al constreñir a las mujeres, limita también a los hombres y, en última instancia, estrangula por completo la actividad literaria. CHRISTINE DE PIZAN Y LA DISPUTA SOBRE LA ROSA Aunque el poeta-narrador del Prólogo a la Leyenda de las Mujeres Buenas se hubiera defendido convincentemente de las acusaciones -en lugar de escupir ineficazmente sobre sus intenciones- y aunque hubiera empezado decentemente su penitencia en las leyendas posteriores, los problemas con la Rosa no desaparecerían. Después de todo, fue una de las obras más influyentes de la Edad Media: más de doscientos manuscritos circularon dentro y fuera de Francia. A finales del siglo XV, esta célebre obra y su célebre autor (Jean de Meun, que desarrolló el poema a finales del siglo XIII, tras la muerte de su primer autor, Guillaume de Lorris) fueron objeto de crítica en el primer debate literario de Francia, un debate que se desarrolló con urgencia entre algunas de las inteligencias más poderosas del país. La Rosa es un gigantesco poema alegórico cuya sencilla premisa narrativa (un amante se enamora y persigue a su amada, representada como un capullo de rosa) constituye la base de un torrente de consejos y comentarios sobre una enciclopédica gama de temas a cargo de personificaciones como la Razón, Naturaleza, el Marido Celoso, la Vieja y el Amigo. El discurso del Esposo Celoso tiende a odiar violentamente a la mujer; la Vieja también da consejos muy poco halagüeños para las mujeres; las figuras de la Naturaleza y el Genio (virrey de la Naturaleza) hablan de la generación y el acto de la procreación en términos abiertamente explícitos; y la consumación sexual final sólo está velada por una figuración alegórica. Como dice 22 CAROLYN DINSHAW sucintamente John V. Fleming, "las objeciones al Roman de la Rose son dos: es antifeminista y es sucio" (Fleming, 1971: 28). Christine de Pizan, escritora consagrada nacida en Italia, pero residente en Francia y que escribía en francés, se opuso al poema y se le unió en su oposición Jean Gerson, poderoso teólogo y canciller de la Universidad de París. Al parecer, el debate se inició en las conversaciones entre Christine y Jean de Montreuil (Preboste de Lille y en ocasiones secretario de duques, delfines y reyes), que defendió esta obra tan estimada y querida. A él se unieron con entusiasmo los hermanos Pierre Col (canónigo de París y Tournay) y Gontier Col (primer secretario y notario del rey) (Baird y Kane, 1978). Es posible que estas conversaciones iniciales tuvieran que ver con unas breves observaciones que Christine había escrito en la voz de Cupid en su poema cortesano L'Epistre au dieu d'Amours (La carta del dios del amor, 1399), una queja de Cupid de que las mujeres están siendo injustamente difamadas y maltratadas por los escritores masculinos. En su carta, Cupid hace con astucia algunas observaciones de crítica literaria feminista. Se acusa claramente a la estructura patriarcal y antifeminista de la educación, así como a la animadversión personal de los oficinistas que escriben contra las mujeres: los eruditos misóginos de la tradición antifeminista se basan en libros que mienten, afirma Cupid, y adoctrinan a los niños pequeños en la escuela. Haciéndose eco de la Esposa de Bath, Cupid asegura a sus lectores que si las mujeres hubieran escrito los libros serían muy diferentes. Los Remedios de Amor de Ovidio reciben una censura especial, al igual que la Rosa: La obra de Jean de Meun es criticada por ser rimbombante ("Tanta gente llamada, implorada,/ Tantos esfuerzos hechos y artimañas encontradas/ Para engañar a una virgen - ¡eso, y nada más!" (Fenster y Erler, 1990: 53)) e ilógica: si se necesita tanta astucia, dice Cupid, entonces las mujeres obviamente no pueden ser tan volubles o inconsistentes como se dice. Cupid parece tener razón - se necesitan más de 21.000 líneas para "arrancar" un "capullo de rosa" - pero la audacia de Christine de Pizan al presumir de criticar "ese profundo libro" de ese "verdadero católico, digno maestro y... doctor en santa teología" puede haber sido en sí misma una escandalosa ofensa para algunos de sus lectores (Baird y Kane, 1978: 42, 57). En el debate que siguió, ella se veía a sí misma como defensora de la "causa femenina" (1978: 66), como dijo cuando 23 Crítica feminista medieval dirigió un dossier de documentos del debate a la mismísima Reina de Francia. Dedicada a la polémica, se negó a dejarse intimidar por los "ataques antifeministas" (63), y revisó agresivamente los topos de la humildad femenina tradicional al final de su carta a Jean de Montreuil: Que no se me impute como locura, arrogancia o presunción, que yo, una mujer, me atreva a reprochar y poner en duda a un autor tan sutil, y a disminuir la estatura de su obra, cuando sólo él, un hombre, se ha atrevido a emprender la difamación y a culpar sin excepción a todo un sexo. (56). Aunque Christine reconoce que hay algo bueno en la obra, sostiene que "ahí reside el mayor peligro, porque cuanto más auténtico es el bien, más fe se pone en el mal" (54). Sostiene que la difamación del poema es contraria a los hechos -sabe por experiencia propia que las mujeres no son así (aunque en otros momentos sostiene que no se necesita experiencia cuando se trata de la verdad)- y se pregunta cuánto han sufrido realmente los hombres por los males de las mujeres. Cuando Pierre Col cuenta la anécdota de un hombre salvado por la Rosa, ella responde con la historia de una mujer cuyo marido -a la sombra de Jankin, la Esposa de Bath- lo lee y se siente justificado para pegarle. En su crítica literaria feminista, Christine señala que los libros influyen en la vida de las personas: No hace mucho, oí a uno de sus conocidos compañeros y colegas... decir que conocía a un hombre casado que creía en el Romano de la Rosa como en el Evangelio. Se trataba de un hombre extremadamente celoso que, siempre que estaba preso de la pasión, iba a buscar el libro y se lo leía a su mujer; entonces se ponía violento y la golpeaba y le decía cosas tan horribles como: "Esta es la clase de trucos que me haces". Este hombre bueno y sabio, maese Jean de Meun, sabía bien de lo que son capaces las mujeres'. Y a cada palabra que le parece apropiada, le da un par de patadas o bofetadas. Así pues, me parece evidente que, piensen lo que piensen los demás de este libro, esta pobre mujer paga un precio demasiado alto por él. (136) Numerosos principios de crítica literaria están en juego en este debate. En primer lugar, se debaten las teorías del lenguaje: partiendo de la propia Rosa, en la que el Amante reprende a la Razón por pronunciar la palabra "coilles" (testículos), Christine y Pierre Col discuten sobre la relación entre las palabras y las cosas. La cosa hace que la palabra sea vergonzosa, y no al revés, sostiene Christine, a pesar de lo que dice Pierre Col, y por tanto no es posible nombrar cosas 24 CAROLYN DINSHAW deshonrosas (como los testículos, originalmente bellos pero ahora vergonzosos tras la Caída), sin vergüenza. En segundo lugar, se examina la caracterización dramática: todas las partes están de acuerdo en que uno puede crear personajes que expresen ideas que pueden no ser las suyas propias. Así, Jean de Meun crea al marido celoso, vilmente misógino, y, según Pierre Col, no puede ser considerado responsable de las opiniones atroces de este personaje. Pero Jean de Meun no es coherente en sus caracterizaciones, observa Christine con agudeza (130); además, según la lógica de la irresponsabilidad del autor, no se puede defender a Meun cuando un personaje dice algo moralmente loable. Como dicen Baird y Kane, Christine y Gerson "simplemente no están dispuestos a permitir que tal principio [de caracterización dramática] dé licencia absoluta a un escritor" (1978: 20). Del mismo modo, un escritor puede eximirse de responsabilidad si se limita a repetir lo que otras autoridades dicen en sus textos; así argumentan los defensores del poema. Pero Gerson afirma que "no censuramos a los personajes, sino a los escritos (los haya hecho quien los haya hecho), ya que quien da una bebida envenenada, aunque la haya mezclado otro, no debe ser juzgado libre de culpa por ello" (150). Los detractores del poema tienen la sensación de que las palabras de odio no pueden pronunciarse sin causar daño, sea cual sea el contexto. En tercer lugar, se analizan los efectos de otros recursos poéticos. La representación alegórica final del acto sexual, mantiene Christine, es "explícita" a pesar de la elaborada figura (124), y más seductora de lo que sería una representación literal. Christine declara rotundamente a Pierre Col que los métodos satíricos no son eficaces: alabar el mal para enseñar que hay que evitarlo es contraproducente. Las cuestiones de la intención y la responsabilidad del autor fueron, de hecho, cruciales en el Prólogo de Chaucer en la Leyenda de las Mujeres Buenas: allí el poeta-narrador alega "lo que sea que mi autor haya querido decir,/Dios sabe que fue enteramente mi intención/Fomentar la verdad en el amor y apreciarla,/Y cuidarme de la falsedad y el vicio/Mediante tal ejemplo" (1987: G.460-4). No es de extrañar, pues, que la Leyenda de las Mujeres Buenas aparezca en medio de esta disputa de la Rosa: en el punto álgido del debate (1402), Thomas Hoccleve, funcionario y discípulo poético de Chaucer, adaptó el poema de Christine al inglés como Letter of Cupid, interpolando en el texto una estrofa de elogio a la representación que Chaucer hace de 25 Crítica feminista medieval los hombres infieles (Fenster y Erler, 1990: 192). Aquí, Hoccleve parece estar diciendo lo que Gavin Douglas dijo más tarde - Chaucer fue siempre amigo de las mujeres - con quizás (dados los otros cambios de Hoccleve al poema de Christine y sus preocupaciones posteriores sobre sus representaciones de las mujeres) una visión en última nstancia similar de la historia literaria masculina (Fenster y Erler 1990: 165-7; Chance, 1998). Aunque nunca se proclamaron vencedores en el debate de la Rosa, y aunque sería un error concluir que determinadas técnicas literarias eran feministas o antifeministas (Christine, por supuesto, utiliza ella misma caracterizaciones dramáticas y figuras poéticas), la disputa llevó la política de género de la literatura a un debate público de muy alto nivel. El interés no se limitó a un círculo de intelectuales de élite en Francia, sino que la disputa también llegó a los sermones franceses y a la poesía inglesa media (Baird y Kane, 1978: 11-12). Christine prosigue su análisis de los efectos de la literatura misógina en Le Livre de la Citè des Dames (El Libro de la Ciudad de las Damas), escrito tres años más tarde. El tono es decididamente personal, ya que Christine introduce el proyecto relatando su depresión y odio a sí misma resultantes de su absorción de la misoginia -inevitable, omnipresente y, por tanto, persuasiva- de los escritores morales tradicionales. Ha cogido un volumen de uno de ellos (nada menos que el atroz Matheolus) pero, como señala, filósofos, poetas, oradores, "todos hablan por la misma boca" sobre los males de las mujeres (Richards, 1982: 4). Ante la repentina aparición de tres damas en una visión (Razón, Rectitud y Justicia), Christine recibe consuelo y aliento: "Vuelve a ti misma", le instan (1982: 6-8). Para contrarrestar esta insidiosa tradición literaria antifeminista (incluyendo su alterización geográfica, su racialización y orientalización), Christine ha sido elegida para "establecer y construir la Ciudad de las Damas" (11); inspirándose en Boccaccio y añadiendo muchos más relatos de mujeres ilustres, construye en esta narración una ciudad ficticia cuyos cimientos, muros, tejados y torres están hechos de mujeres buenas -cristianas y paganas, pasadas y presentes- en la que pueden refugiarse las mujeres honorables del pasado, del presente y del futuro. La convicción de Christine de que los libros afectan a las vidas vividas la llevó a intentar detener las consecuencias negativas y proporcionar alivio a las heridas alienantes infligidas por las autoridades morales tradicionales -no una revolución, 26 CAROLYN DINSHAW desde luego, dadas las reductoras narraciones ejemplares y las admoniciones finales sobre la subordinación y obediencia femeninas, pero sí una reforma muy deseable. MARGERY KEMPE COMO CRÍTICA LITERARIA Las vidas de las mujeres toman forma en relación con los textos y, por tanto, pueden ser en sí mismas representaciones de la crítica literaria. Los textos y la vida se interrelacionan en el Libro de Margery Kempe tan íntimamente que es imposible separar el uno del otro. El Libro es la primera autobiografía en inglés, escrita en la década de 1430; el proceso mismo de su redacción demuestra la intrincada interacción de vivir, narrar, leer y escribir. Como Margery no sabía leer ni escribir, tuvo que encontrar un escriba para la narración de su vida, visiones y revelaciones; el primer hombre para esta tarea (tal vez su hijo) utilizó un lenguaje y una escritura casi completamente indescifrables, y luego murió; el segundo, un sacerdote, tras dudar durante años (tal era la controversia que rodeaba a esta mujer de extravagantes prácticas devocionales), pudo finalmente, con la gracia de Dios, leer el libro casi ilegible y convertirlo en prosa legible. El proceso de producción del texto final en inglés fue intensamente colaborativo: el sacerdote leyó de nuevo a Margery cada palabra del libro de su vida que ella había compuesto, y ella le ayudó cuando surgieron dificultades. Al escribir su vida, Margery reacciona ante el texto de su vida. El modelado textual forma parte integral de la producción de la vida de Margery en su Libro. Otro sacerdote le lee en voz alta obras devocionales y vidas de santos; ella escucha estas vidas y, al hacerlo, comprende su propia devoción y vive su vida en relación con estas narraciones. Su sacerdote-escritor en un momento dado (capítulo 62) deja constancia de sus recelos sobre la fuente de inspiración de Margery, pero señala que cuando luego leyó sobre las abundantes lágrimas y el llanto de la bienaventurada María de Oignies y de otras personas santas (Richard Rolle y Santa Isabel de Hungría) se convenció de la verdad de las experiencias devocionales de Margery: estas obras escritas conforman su comprensión -y por tanto su versión- de ella. De los santos cuyas vidas informan la de Margery, Santa Brígida de Suecia es la más explícita en el Libro. De hecho, Margery parece enfrentarse a Brígida en una especie de competición mística: según su 27 Crítica feminista medieval propio relato, no sólo experimenta mejores visiones, sino que de hecho encarna la veracidad del propio libro de Brígida. Jesús asegura a Margery: "En verdad te digo que es verdad todo lo que está escrito en el libro de Brígida y por ti se sabrá que es verdad [que se sabrá que es verdad]" (Staley, 1996: 58). Margery es una defensora de Bridget, cuya autenticidad de las revelaciones fue impugnada por Jean Gerson (con un escepticismo teñido de misoginia, a pesar de haber formado equipo con Christine en el debate de la Rosa); de hecho, a través de la propia vida de Margery, "el libro de Bridget" será probado. En esta estructura de santo cumplimiento, Margery es una criatura textual, de hecho, muchos textos cobran vida. Por el contrario, Mary Carruthers observa: "Una mujer moderna se sentiría muy incómoda si pensara que se enfrenta al mundo con un "yo nusna" construido a partir de fragmentos de grandes autores del pasado; sin embargo, creo que, en gran medida, eso es exactamente lo que era un yo o un "personaje" medieval" (Carruthers, 1990: 180). Carruthers hace este punto vix-à-vix a Heloise aquí. El yo de Margery se construye de forma similar, a través de textos de la memoria, y (al igual que Heloise) es consciente de esta misma condición: de hecho, Margery casi se jacta de ello en relación con Bridget. Vidas y textos se funden en los yoes medievales tanto masculinos como femeninos, como demuestra de forma convincente Carruthers, aunque el significado de esta condición puede diferir para los hombres y para las mujeres. En un mundo en el que la lectura y la escritura estaban en gran medida controladas por los hombres, el acceso textual de las mujeres era limitado; como vemos en el caso de Margery, por necesidad las mujeres desarrollaron diferentes modos de compromiso textual. Al sentir el poder de la literatura tanto para destruir como para crear, y al querer comprometerse con ella, estas mujeres podrían haber entendido sus propias vidas como parte de esta cultura de la que estaban excluidas de otras maneras, de hecho, como actos críticos literarios. CONCLUSIÓN ¿Qué significa todo esto para una historia de la crítica literaria feminista? Es crucial no considerar estos gestos críticos medievales como "protofeminismo", porque tal visión reduce los casos medievales a meras prefiguraciones de lo que ahora apreciamos como el robusto 28 CAROLYN DINSHAW feminismo de la modernidad. A finales de la Edad Media existía una aguda conciencia de la dominación masculina de la tradición textual y, concomitantemente, una vibrante preocupación por los efectos de la tradición literaria antifeminista, aunque no había consenso sobre cómo corregir esa tradición: lo que funcionó para Christine de Pizan en su Libro de la Ciudad de las Damas (retratos invariables de mujeres buenas) fue visto como un castigo que irónicamente resulta contraproducente en la Leyenda de las Mujeres Buenas (cf. Delany, 1986). Pero en representaciones como los poderosos personajes de Chaucer, las polémicas y el trabajo de recuperación de Christine y el yo crítico de Margery Kempe, podemos encontrar obras que han informado las preocupaciones feministas modernas y posmodernas sobre el género, el imperio, la traducción, la textualidad y la encarnación. Cuando Virginia Woolf escribe sobre el lenguaje de Chaucer que "Hay... una belleza majestuosa y memorable en las frases sin envoltura que se suceden como mujeres tan ligeramente veladas que se ven las líneas de sus cuerpos a medida que avanzan" (Woolf, 1925: 34), la metáfora no es una coincidencia, sino que marca la textualidad de género que tales textos medievales nos ayudan a ver y a ver más allá. NOTAS Todas las referencias a los textos de Chaucer provienen de The Riverside Chaucer, y todas las traducciones, salvo que se indique lo contrario, son mías. 1. Estudios recientes han defendido que las tradiciones latina y vernácula merecen la misma consideración en las historias de la crítica literaria, aunque estudios anteriores insistían en que una historia de la crítica literaria medieval sería una historia de la crítica escrita sólo en latín. Véase WoganBrowne et al. (1999). 2. Schibanoff (1996) se centra en amenazas internas como la herejía y la feminidad. Lampert (2004) documenta la "diferencia de género y judía" dentro del cristianismo, y sugiere cómo surgen estas diferencias en relación con las demás; Kruger (1997) y Heng (2000) desarrollan análisis interseccionales del género y otras categorías. Véase también WoganBrowne et al. (1999: 370). 3. Blamires (1992: 12-13) señala la cualidad lúdica de los topos retóricos. Para los efectos de la abstracción de "mujer", véanse Bloch (1991) y Cannon (2004: 132). 29 Crítica feminista medieval 4. El término "antifeminismo" procede de Fleming (1971), aunque él distingue el feminismo del "antifeminismo", principalmente, creo, por las asociaciones "modernas" del primero. BIBLIOGRAFÍA Allen, Valerie y Ares Axiotis (1997), 'Introduction: Postmodern Chaucer', en Chaucer, New Casebooks, ed.: V. Allen y A. Axiotis. V. Allen y A. Axiotis, Londres: Macmillan. Baird, Joseph L. y John R. Kane (eds) (1978), La Querelle de la Rose: Letters and Documents, Chapel Hill: Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Carolina del Norte. Blamires, Alcuin (ed.) (1992), Woman Defamed and Woman Defended: An Anthology of Medieval Texts. Oxford: Clarendon. Bloch, R. Howard (1991), Medieval Misogyny and the Invention of Western Romantic Love, Chicago: University of Chicago Press. Cannon, Christopher (2000), "Chaucer and Rape: Uncertainty's Certainties", en Studies in the Age of Chaucer 22. (2004), The Grounds of English Literature, Oxford: Oxford University Press. Carruthers, Mary (1990), The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge: Cambridge University Press. Chance, Jane (1998), 'Gender Subversion and Linguistic Castration in FifteenthCentury English Translations of Christine de Pizan', en Violence against Women in Medieval Texts, ed. Anna Roberts, Gainesville: Gainesville, Reino Unido. Anna Roberts, Gainesville: University Press of Florida. Copeland, Rita (1994), "Medieval Theory and Criticism", en The Johns Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism, ed. Michael Groden y Martin Kreiswirth. Michael Groden y Martin Kreiswirth, Baltimore: Johns Hopkins University Press. Delany, Sheila (1986), 'Rewriting Women Good: Gender and the Anxiety of Influence in Two Late Medieval Texts', en Chaucer in the Eighties, ed. Julian N. Wasserman y Robert J. Blanch. Julian N. Wasserman y Robert J. Blanch, Syracuse, NY: Syracuse Universityes Press.(1994), The Naked Text: Chaucer's Leyend of Good Women, Berkeley: University of California Press. Dinshaw, Carolyn (1989), Chaucer's Sexual Poetics, Madison: University of Wisconsin Press. Dinshaw, Carolyn y David Wallace (eds.) (2003), Cambridge Companion to Medieval Women's Writing, Cambridge: Cambridge University Press. Fenster, Thelma S. y Mary Carpenter Erler (eds.) (1990), Poems of Cupid, God of Love, Leiden: Brill. Fleming, John V. (1971), 'Hoccleve's ''Letter of Cupid'' and the ''Quarrel'' over the Roman of the Rose', en Medium Aevum 40. 30 CAROLYN DINSHAW Heng, Geraldine (2000), "The Romance of England: Richard Coer de Lyon, Saracens, Jews, and the Politics of Race and Nation', en The Postcolonial Middle Age, ed. Jeffrey Jerome Cohen, Nueva York: St Martin's. Henryson, Robert (c. 1500/1997), The Poems of Robert, ed. Robert L. Kindrick, Kalamazoo, MI: Medieval Institute Publications. Karras, Ruth Mazo (2005), Sexuality in Medieval Europe: Doing unto Others, Nueva York: Routledge. Kruger, Steven F. (1997), "Conversion and Medieval Sexual, Religious, and Racial Categories", en Constructing Medieval Sexuality, ed., Karma Lochrie, Peggy McCracken y James A. Schulten, Minneapolis, ed., 1997. Karma Lochrie, Peggy McCracken y James A. Schultz, Minneapolis: Universidad de Minnesota Press. Lampert, Lisa (2004), Gender and Jewish Difference from Paul to Shakespeare, Filadelfia: Universidad de Pennsilvania Press. Mann, Jill (2002), Feminizing Chaucer, nueva edición, Cambridge: D. S. Brewer. McNamer, Sarah (2003), "Lyrics and Romances", en Dinshaw y Wallace (2003). Minnis, A. J. y A. B. Scott, con David Wallace (eds) (1988), Medieval Literary Theory and Criticism c. 1100-c. 1375: The Commentary Tradition, Oxford: Clarendon Press. Richards, Earl Jeffrey (ed. y trans.) (1982), El libro de la ciudad de las damas, de Christine de Pizan, Nueva York: Persea. Riddy, Felicity (1993), '''Women Talking about the Things of God'': A Late Medieval Sub-culture', en Women and Literature in Britain, 1150-1500, ed., Carol M. Meale, Cambridge: Cambridge University Press. Carol M. Meale, Cambridge: Cambridge University Press. The Riverside Chaucer (1987), ed. gen. Larry D. Benson, Boston: Houghton Mifflin. Schibanoff, Susan (1996), 'Worlds Apart: Orientalism, Antifeminism, and Heresy in Chaucer's Man of Law's Tale', en Exemplaria 8. Staley, Lynn (ed.) (1996), The Book of Margery Kempe, Kalamazoo, MI: Medieval Institute Publications. Summit, Jennifer (2000), Lost Property: The Woman Writer and English Literary History, 1380-1589, Chicago: University of Chicago Press. (2003), "Women and Authorship", en Dinshaw y Wallace (2003). 31 BIBLIOGRAFÍA Wallace, David (1997), Chaucerian Polity: Absolutist Lineages and Associational Forms in England and Italy, Stanford, CA: Stanford University Press. (2004), Premodern Places: Calais to Surinam, Chaucer to Aphra Behn, Malden, MA: Blackwell. Watson, Nicholas (2003), "Julian of Norwich", en Dinshaw and Wallace (2003). Wogan-Browne, Jocelyn, Nicholas Watson, Andrew Taylor y Ruth Evans (eds.) (1999), The Idea of the Vernacular: An Anthology of Middle English Literary Theory, 1280-1520, University Park, PA: Pennsylvania State University Press. Woolf, Virginia (1925), "The Pastons and Chaucer", en The Common Reader, Nueva York: Harcourt Brace. CAPÍTULO 2 Crítica feminista en el Renacimiento y el siglo XVII Helen Wilcox MUJERES DE LA PRIMERA EDAD MODERNA: ¿VALIENCIOSAS? El período que nos ocupa en este capítulo, aproximadamente desde el 1550 al 1700, fue una época inmensamente apasionante en lo que se refiere a la historia de la mujer y la literatura en Inglaterra. Las escritoras empezaban a publicar sus obras, tanto en manuscritos como en libros impresos, en una enorme variedad de géneros que incluían poemas, obras de teatro, relatos de conversiones, libros de consejos, traducciones, cartas, textos devocionales, profecías, panfletos, memorias y obras de filosofía y ficción.1 En términos sociales y políticos, también fue una época en la que las mujeres gobernantes vistas por John Knox y sin duda otros contemporáneos como un "monstruoso regimiento" - adquirieron prominencia. Cuando María Tudor se convirtió en reina en 1553, fue la primera reina regente de Inglaterra desde el controvertido reinado de Matilde en el siglo XII. La icónica imagen femenina de Isabel I, hermanastra de María que la sucedió en el trono, es un símbolo del dominio político y cultural de la "Reina Virgen" durante la segunda mitad del siglo XVI. Aunque Isabel sintió la necesidad de representarse a sí misma como poseedora del "corazón y el estómago de un rey" a pesar de tener el cuerpo de una "mujer débil y endeble", de este modo -paradójicamente- no temía llamar la atención sobre su identidad de género (Isabel I, 2000: 326). Espoleadas por su ejemplo, así como por la frustración ante los valores patriarcales imperantes, las súbditas de Isabel comenzaron a publicar defensas de su propio sexo, aunque a menudo lo hicieran bajo la protección de un seudónimo (2). "Jane Anger", por ejemplo, proclamó la gracia, la sabiduría y el ingenio de las mujeres en 1589: El feminismo en el Renacimiento y el siglo XVII 33 No hay sabiduría sino viene por gracia ... Pero la gracia fue dada primero a una mujer, porque a nuestra señora: de cuyas premisas se concluye que las mujeres son sabias. Ahora bien, 'Primum est optimum' [lo primero es lo mejor], y por tanto las mujeres son más sabias que los hombres. Que nosotras somos más ingeniosas, lo cual viene por naturaleza, no puede probarse mejor que el hecho de que por nuestras respuestas los hombres son llevados a menudo al Nonplus. (Anger, 1589/1985: 182) 3 Los términos del argumento de Anger asumen marcos de referencia religiosos y clásicos, pero los utilizan desafiantemente para demostrar la superioridad femenina y la capacidad de las mujeres para reducir a los hombres al silencio. En 1617, una panfletista que se hacía llamar "Esther Sowernam" recordaba firmemente a sus lectoras su dignidad: "Sois mujeres: en la Creación, nobles; en la Redención, graciosas; en el uso, las más benditas" (Sowernam, 1617/1985: 220). A principios del siglo XVII hubo una considerable controversia sobre el número de mujeres que se vestían y comportaban como hombres,4 y en una de las respuestas escritas anónimas a esta situación el autor afirma la igualdad de las mujeres, que son “tan nacidas libres como los Hombres, tienen tan libre elección y tan libre espíritu” (Anon., 1620/1985: 284). Hacia 1660, las mujeres podían llevar sus calzones en la escena pública, y habían adquirido un protagonismo cada vez mayor en los debates políticos y religiosos como resultado de las sacudidas sociales de la Revolución Inglesa.(5) Al terminar el siglo XVII y comenzar el XVIII, el país volvió a tener mujeres en el trono, siendo las dos últimas monarcas de la familia Stuart: María II (hasta 1694) y Ana (desde 1702). Sin embargo, sería totalmente engañoso pintar un cuadro del período moderno temprano simplemente como una época de logros protofeministas. Después de todo, ¿por qué estaba tan enfadada aquella que usaba el seudónimo de Jane Anger (Jane “Enojada”) en la década de 1580, y por qué "Mary Tattlewell (Mary “Chismosea-bien”) y Joan Hit-him-home (Joan “Golpéalo-en-casa”), Spinsters (Solteronas)" se sintieron movidas a escribir y publicar La Aguda Venganza de las Mujeres en 1640 (Tattlewell, 1640/1984: 306)? Estas mujeres y sus contemporáneas sufrieron físicamente, socialmente y psicológicamente como resultado de lo que era considerado la herencia de Eva. John Donne resumió el problema .de manera breve en dos líneas de su “Primer Aniversario: Una Anatomía del Mundo”, escrito en 1611: 34 HELEN WILCOX Una mujer de un golpe, luego nos mató a todos, Y solos, uno a uno, nos matan ahora. (Donne, 1985: 331) De acuerdo con esta visión dramáticamente intransigente, todas las mujeres se pasan la vida repitiendo las acciones de Eva, interpretadas aquí como la traición y el asesinato de hombres. Innumerables textos de la Edad Moderna, muy leídos, desde la Biblia recién traducida a la lengua vernácula (la Versión Autorizada de 1611) hasta panfletos como El Proceso Contra las Mujeres Lascivas, Ociosas, Perversas e Inconstantes (1615), de Joseph Swetnam, predicaban opiniones misóginas o instaban a imponer restricciones a las mujeres, especialmente a través del matrimonio. Con frecuencia se citaban las palabras de San Pablo: "Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor" (Efesios 5:22). En esta época, las mujeres carecían de independencia jurídica y rara vez tenían identidad social sin referencia a sus padres o maridos. Según la poetisa Katherine Philips, en la década de 1640, el "estado matrimonial" ofrecía "muy poca tranquilidad"; sugería que las angustias del matrimonio podían percibirse en los rostros ajados de las esposas, aunque habían aprendido a "disimular bien sus desgracias" (Philips, 1988: 188-9). Si las mujeres eran las hijas de Eva, sin duda soportaban su castigo a principios de la Edad Moderna: "A la mujer [Dios] le dijo... con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti" (Génesis 3:16). En consonancia con esta percepción de la feminidad, la educación femenina era extremadamente limitada en la Inglaterra de principios de la Edad Moderna, limitándose principalmente a las habilidades domésticas y devocionales útiles. Como afirmaba La Aguda Venganza de las Mujeres en 1640, las mujeres: no tenemos esa generosa y liberal Educación, para que no seamos capaces de reivindicar nuestras propias injurias, sólo se nos pone a la Aguja, a pincharnos los dedos, o bien a la Rueda a hilar... Si nos enseñan a leer, entonces nos confinan en el ámbito de nuestra lengua materna... o si... nos educan en la música, el canto y el baile, no es para ningún beneficio que podamos obtener para nosotras mismas, sino para sus propios fines particulares, para complacer y satisfacer mejor sus apetitos licenciosos cuando lleguemos a nuestra madurez. (Tattlewell, 1640/1985: 313-14). Incluso la educación restringida descrita aquí sólo estaba disponible para una pequeña proporción de la población femenina: las tasas de El feminismo en el Renacimiento y el siglo XVII 35 alfabetización de las mujeres en Londres a principios del siglo XVII se han estimado en no más del 10 por ciento (Cressy, 1977: 147-8). Para el 90 por ciento de las mujeres que no sabían escribir, hablar seguía siendo una opción importante, aunque las autoridades patriarcales consideraban esta forma de autoexpresión o intervención especialmente amenazadora para el orden religioso y social. Thomas Becon, haciéndose eco de San Pablo (1 Timoteo 2:11-12), instaba a las jóvenes a "guardar silencio. Porque no hay nada que recomiende, promueva, destaque, adorne, engalane y adorne tanto a una doncella como el silencio" (Becon, 1560/1844: 369). Una vez que había sido "arreglada" y "adornada" para el mercado matrimonial, se seguía esperando que una joven permaneciera en silencio en el matrimonio. “Los maridos deben sujetar sus manos [no golpear a sus esposas] y las esposas sus lenguas", aconsejaba Henry Smith en Una Preparación para el Matrimonio (Smith, 1591: 58). La visión de Jane Anger de que el ingenio de las mujeres llevaba a los hombres al silencio6 era probablemente la opuesta a la experiencia real de muchas mujeres. Dadas estas impresiones contradictorias del Renacimiento y el siglo XVII en lo que se refiere a la posición de las mujeres y sus actividades como oradoras y escritoras, ¿es realmente factible hablar de algún tipo de protofeminismo en este periodo, y mucho menos de crítica literaria feminista? Yo sugeriría firmemente que es posible descubrir ambas cosas, y mi propósito en este capítulo es apoyar esta afirmación. El primer signo, y el más fundamental, tanto del feminismo como de la conciencia literaria feminista en este período es el hecho mismo de que las mujeres escribieran, ya que, como se lamentaba "Constantia Munda" en 1617, "la modestia femenina ha confinado nuestros más raros y maduros ingenios al silencio" (Munda, 1617/1985: 249). Cuando una mujer "ingeniosa" plasmaba por escrito sus ideas, ya fuera en un manuscrito o en un impreso, la acción en sí era una declaración de independencia y una creencia en sí misma como escritora, aunque estuviera rodeada de disculpas y salvedades. Como señala Anne Finch en la "Introducción" a sus poemas: ¡Ay! una mujer que intenta la Pluma, Semejante intruso en los derechos de los hombres, Una criatura tan presuntuosa, es estimada, La falta, no puede ser redimida por ninguna virtud. 36 HELEN WILCOX (Finch, c. 1690/2001: 459) Esta audacia -o, desde otra perspectiva, falta de "vertue"- en una escritora de principios de la Edad Moderna es precisamente lo que podríamos denominar iniciativa feminista. Prácticamente todas las escritoras de principios de la Edad Moderna sintieron profundamente la presunción de poner la pluma sobre el papel de forma creativa, incluso cuando, como en el caso de Elizabeth Jocelin, dirigían su texto a un público privado de una sola persona, su propio hijo aún no nacido. Temerosa de la proximidad de su parto y deseosa de emprender "algún buen oficio" para su "pequeño", "pensó en escribir, pero entonces mi propia debilidad apareció de forma tan manifiesta que me avergoncé y no me atreví a hacerlo". Al final, esta autora que dudaba de sí misma escribió sus consejos para el niño, ya que "no encontraba otro medio de expresar mi celo maternal" (Jocelin, 1624/1994: 267), y se imprimió póstumamente con el título El Legado de las Madres (1624). En este caso la autoría se justifica por un fuerte deseo maternal de expresar su cuidado por su prole. .(7) En el otro extremo, algunas mujeres se sintieron tan atacadas como mujeres que no tuvieron más remedio que escribir, ya que la misoginia no podía quedar sin respuesta. Esther Sowernam publicó su panfleto Ester ha Colgado a Amán (1617) en desafiante exasperación pública ante la Acusación de … Mujeres de Joseph Swetnam; como lo demuestra su paródico apellido ficticio, refutó el falso “dulce” con “agrio”. Pero incluso Sowernam sintió la necesidad de explicar que, debido a que el libro de Swetnam fue "tan comúnmente mencionado, lo que suscitó un aplauso general, nos vemos obligadas a responder en defensa de nosotras mismas, que somos por tal autor tan extremadamente agraviadas a la vista del público" (Sowernam, 1617/1985: 235). Si las mujeres son atacadas "a la vista del público", afirma, entonces merecen el derecho a defenderse igualmente en público. Escribir podía convertir fácilmente a una mujer en objeto de escarnio, sobre todo si el tema elegido se consideraba inapropiado. Mary Wroth fue ridiculizada por Lord Denny por escribir un romance secular, Urania - "tantos años mal gastados en un libro tan vano" - y se la instó a "redimir el tiempo escribiendo un volumen tan grande de lazos celestiales y amor santo como el que tiene, de cuentos lascivos y juguetes amorosos" (Wroth, 1983: 34). Denny llegó a comparar a El feminismo en el Renacimiento y el siglo XVII 37 Wroth negativamente con su "virtuosa y erudita tía", Mary Sidney, que había limitado sus habilidades literarias en gran medida a la traducción de los Salmos. Curiosamente, al condenar a una mujer por sus esfuerzos literarios, Denny se vio de hecho acorralado para indicar que algunos escritos de mujeres podían ser aceptables. Sin duda, el clima para las autoras estaba empezando a cambiar, y la cuestión de la "mujer que intenta la pluma" se convirtió no sólo en objeto de censura, sino también en tema de atención y debate. En sus Cartas Sociables (1664), Margaret Cavendish pudo escribir (tal vez con un elemento de deseo) que había dado a las mujeres "valor y confianza para escribir y divulgar lo que habían escrito". Pero, para no dejarnos llevar por Cavendish en su indudable sentido del fomento de la confianza femenina, no debemos olvidar que ella misma -como tantos de sus contemporáneosseguía revelando ambivalencia respecto a las autoras. Continúa: permítanme humildemente decirles que no es ningún elogio darles [a las escritoras] Valor y confianza, si no puedo darles ingenio" (Cavendish, 1664/1997: 120). En esta aguda e (irónicamente) ingeniosa observación, el orgullo protofeminista va de la mano de un tenso menosprecio de otros escritores de "nuestro sexo". LA MUJER COMO ESCRITORA, SUJETO Y LECTORA El período moderno temprano fue, por tanto, una época de transición para la posición de la mujer en general. Durante esta época, una escritora -aunque reflejaba las inquietudes de la época en su actitud a menudo ambivalente o defensiva hacia su papel- podía desempeñar el papel de protofeminista simplemente por su decisión de escribir8. Pero, ¿hasta qué punto había otros rasgos de la crítica feminista temprana en la forma en que estas mujeres escribían o leían? En esta sección examinaremos más detenidamente los fenómenos de la Edad Moderna temprana que podrían denominarse específicamente crítica literaria feminista, centrándonos en las tres vertientes principales de un enfoque crítico feminista: la atención a las mujeres como escritoras, como sujetos y como lectoras. Como hemos visto, era técnicamente posible que un pequeño porcentaje de las inglesas de principios de la Edad Moderna ejercieran de escritoras. Una educación femenina básica incluía aprender a 38 HELEN WILCOX escribir, aunque sólo fuera en inglés. Elizabeth Jocelin pedía que, si su hija era niña, se la educara "aprendiendo la Biblia, como mis hermanas, buenas amas de casa, escritura y buenas obras" (Jocelin, 1624/1994: 183, la cursiva es mía). La escritura que debía enseñarse a las jóvenes tenía también una finalidad moral específica, como señaló el humanista Juan Luis Vives: Y cuando aprenda a escribir, que sus ejemplos no sean versos vacíos, ni canciones deshonestas o triviales, sino algunas sentencias tristes, prudentes y castas, sacadas de la Sagrada Escritura, o de los dichos de los filósofos... (Vives, 1529/1912: 55). Las "frases tristes" copiadas en sus clases llevaron a muchas alumnas a intentar algo más ambicioso -experimentar con la escritura propia- y, a su debido tiempo, empezaron a hacer observaciones sobre el fenómeno de la mujer escritora a cuya formación estaban contribuyendo activamente. Por ejemplo, al reivindicar el título de "autora" en sus poemas preliminares, escritoras como Isabella Whitney (1573), An Collins (1653) y Anne Bradstreet (c. 1666; véase Bradstreet, 1981: 178) ofrecían un desafío protofeminista a la idea tradicional del "autor" como varón, modelado sobre una base masculina. Dios, "ese Autor de quien recibes todo" (Sowernam, 1617/1985: 220). El título del poema introductorio de Whitney, “Una Comunicación Que La Autora Tuvo Con Londres Antes De Hacer Su Testamento”, da explícitamente al 'Autor' el pronombre personal femenino, ofreciendo una regeneración de la autoría, además de reclamar una especie de estatus legal para esta función al escribir un 'Testamento' metafórico (Whitney, 1573/1998: 1). Así pues, las escritoras de principios de la Edad Moderna actuaban ellas mismas como críticas feministas en sus discursos autoconscientes sobre la naturaleza de su obra. El caso más claro de reflexión crítica feminista de una mujer sobre la cuestión de la mujer y la escritura es el de Aemilia Lanyer, que publicó un volumen de sus propios versos, Salve Deus Rex Judaeorum, en 1611. Más de un tercio del libro está ocupado por dedicatorias dirigidas casi en su totalidad a mujeres, como si estuviera reuniendo a un elenco de mujeres virtuosas que la defendieran y sirvieran de ejemplo a sus lectores. En el transcurso de las dedicatorias, Lanyer presenta sus propios escritos a estas mecenas y lectoras, caracterizando su poesía como "Espejo de una mente digna" El feminismo en el Renacimiento y el siglo XVII 39 y "primeros frutos del ingenio de una mujer" " (Lanyer, 1611/1993: 5, 11). La identificación de texto, autor y género es aquí sorprendente, al igual que la audacia de su autopresentación. Por otra parte, sin embargo, confiesa que considera su obra como meras "rudas líneas impolutas", aunque éstas puedan formar una "obra de Gracia", ya que fueron escritas por "el poder de Dios" (Lanyer, 1611/1993: 5, 11). Esto podría no calificarse como una estrategia crítica feminista convencional de la era moderna, pero la confianza de las autoras de principios de la modernidad en el poder divino podría tener la consecuencia feminista de autorizar el acto de escribir por parte de una mujer. Como comentó la poetisa anónima del siglo XVII "Eliza" para justificar sus versos devocionales: si alguno dijere, que otros pueden ser tan agradecidos como ella, aunque no hablen tanto de ello; que sepan que si aprehendiesen rectamente las infinitas misericordias de Dios para con ellas, no podrían callar. (Eliza, 1652/2001: 9) Este es un claro ejemplo de cómo la escritora aprovecha la oportunidad de ir directamente contra el silencio, que se consideraba el "mayor ornamento" de las mujeres (Munda, 1617/1985: 249), para alabar a Dios, bajo cuya autoridad las mujeres estaban obligadas a guardar silencio. .(10) Paradójicamente, la devoción religiosa resultó ser para algunas escritoras la fuente última de liberación. Los comentarios feministas implícitos o reales que aparecen en las dedicatorias, justificaciones y notas marginales de las obras de las primeras escritoras modernas deben leerse siempre con el trasfondo de la crítica masculina imperante en la época. Como escribió Anne Bradstreet en "El prólogo" a su volumen de poesía La Décima Musa (1650), Si lo que hago resulta bien, no avanzará, Dirán que es stolne, o bien, que fue por casualidad. (Bradstreet, 1650/1981: 7) Antes incluso de que su libro se pusiera en circulación, Bradstreet era plenamente consciente del doble vínculo al que se enfrentaba una poetisa: hazlo mal y se burlarán de ti, pero hazlo bien y te negarán tu autoría. Su reconocimiento de esta trampa es, de hecho, una conciencia crítica feminista, aunque sentida como experiencia más que percibida como teoría. El contexto de la recepción de la escritura femenina era inflexible: como Rochester afirmó sin rodeos en el periodo de la 40 HELEN WILCOX Restauración, "Whore is scarce a more reproachful name,/Then Poetesse" (Puta es un nombre más reprobable que Poetesse) (Rochester 1984: 83). Las escritoras sabían que su obra sería leída con un espíritu de oposición, tipificado en su forma más excesiva en la retórica de las guerras de panfletos (Sowernam, 1617/1985: 242). Por lo tanto, en los debates políticos y sociales feministas sobre los puntos fuertes y los derechos de las mujeres estaban implícitas las suposiciones sobre los modos de hablar y escribir; en otras palabras, cuestiones que se encuentran en el centro de la crítica literaria feminista. Cuando nos encontramos con el protofeminismo a principios de la Edad Moderna, nunca estamos lejos de las consecuencias específicamente lingüísticas, ya que el acceso de las mujeres al lenguaje (discernible en la gama de estereotipos que van desde la virgen silenciosa a la monstruosa esposa regañona) siempre fue fundamental para las normas de género de la época. Junto a su preocupación por las mujeres como usuarias del lenguaje y creadoras de textos, la crítica literaria feminista siempre ha tenido como una de sus tareas centrales la interrogación de las representaciones de las mujeres dentro de los textos. A principios de la Edad Moderna, esta actividad adoptó dos formas principales: la condena femenina de los autores masculinos por sus imágenes inadecuadas de la mujer y la creación de tipos alternativos de personajes femeninos. En el primer caso, se atacaban los duros estereotipos de las mujeres de la Edad Moderna: la amante inconstante, la esposa gruñona, la solterona arpía, la amante desdeñosa o la puta seductora. Los autores masculinos fueron reprendidos, a través del dinámico medio de los panfletos polémicos, por su incesante uso de estas caracterizaciones limitadoras. Sin embargo, incluso en el contexto polémico de los panfletos, los argumentos de las mujeres tenían a menudo un aspecto conscientemente literario, revelando un astuto sentido de la forma en que las imágenes femeninas en los textos podían prolongar la discriminación. En La Aguda Venganza de las Mujeres, Tattlewell y Hit-himhome critican especialmente a los poetas masculinos convencionales que escribían sobre sus relaciones descontentas con una "Señora tímida o desdeñosa". El panfleto feminista centra su ataque en las ficciones inexactas y perjudiciales del tipo de poeta amoroso que "no hace más que reñirnos, pensando que ha alabado a su señora, cuando puede que no tenga ninguna señora, sino El feminismo en el Renacimiento y el siglo XVII 41 que sólo se finge a sí mismo una falsa Phyllis o Amaryllis, que nunca tuvo persona alguna, sino un mero nombre falso" (Tattlewell, 1640/1985: 313). La evidente frustración de este pasaje se dirige a la peligrosa falsificación de mujeres en obras de autoría masculina, y las referencias a "Phyllis o Amaryllis", pastoras genéricas de la poesía amorosa pastoral del Renacimiento, hacen que este ataque sea específicamente literario, además de social y educativo. Como demuestra un comentario posterior, Tattlewell y Hit-him-home son sensibles al daño que pueden causar las actitudes literarias y la excesiva confianza en los estereotipos, ya que los "vanos entusiasmos y raptos" de tales poetas tienen como resultado "la desgracia y el prejuicio de todo nuestro sexo" (313). Muchas escritoras de principios de la Edad Moderna, descontentas con la representación que los hombres hacían de la mujer en los textos imaginativos, adoptaron una alternativa creativa al ataque negativo contra los estereotipos de la escritura masculina: crearon nuevos tipos de personajes femeninos propios. Mary Wroth, por ejemplo, consciente de la pasividad constrictiva y de la tergiversación del objeto femenino abordado por la típica secuencia de sonetos, dio la vuelta a la tortilla y escribió sus propios sonetos desde la perspectiva de la mujer. Pamfilia a Anfilanto (1621) da voz e interioridad al sujeto femenino, y representa al varón como pareja cruel e inconstante, o "amante de dos", como especifica su nombre. La situación de la poetisa, oradora y amante no es alegre -sus sonetos hablan de "dolor" y reconstruye vívidamente el "laberinto" de la experiencia del amante (Wroth, 1983: 123, 127)-, pero el proyecto tiene el sello de un replanteamiento y una reescritura feministas, que configuran de nuevo los supuestos literarios fundamentales de la época de la escritura de sonetos. También Katherine Philips intervino notablemente en la historia de la poesía amorosa reelaborando las convenciones de la lírica romántica. En sus poemas de mediados del siglo XVII, como "Misterios de la Amistad", presenta la amistad femenina como una alternativa superior al "cautiverio" del matrimonio; de hecho, como una vida de santidad, así como en "Hay una religión en nuestro amor” (Philips, 1988: 193). Los poemas de Philips fueron musicados por Henry Lawes, uno de los principales compositores de conjuntos de palabras de la época. Así pues, ni siquiera la incapacidad para leer era un obstáculo para la transferencia de las reapropiaciones feministas de los estereotipos 42 HELEN WILCOX amorosos, ya que en una cultura de la representación, las ideas se veían y escuchaban en el teatro y la música, además de recibirse a través de la lectura privada. Esto nos lleva a la tercera vertiente de la crítica literaria feminista, que se centra en las mujeres como receptoras de textos y, en particular, como lectoras, un fenómeno importante y en gran medida nuevo en el período moderno temprano. (11). Aunque su número puede haber sido pequeño, las lectoras se convirtieron en consumidoras significativas de literatura durante esta época: como escribió Margaret Cavendish, "nuestro sexo es más propenso a leer que a escribir" (Cavendish, 1664/1997: 120). Los escritores de la época basaban sus esperanzas de éxito en la receptividad de las lectoras. Como Philip Sidney demostró ingeniosamente en el soneto 45 de Astrophil y Stella (c. 1582), la reacción emocional de Stella a una "fábula" o a "alguna tragedia tres veces triste" daba a Astrophil cierta esperanza de que ella, a su vez, se apiadara de "la historia" de su devoción por ella (Sidney, 1973: 139). Sin embargo, el escenario no siempre funcionó como los hombres pretendían, como indican con humor Tattlewell y Hit-him-home en La Aguda Venganza de las Mujeres: El Capitán Cumplido... a veces me saludaba con las más deliciosas Frases, que siempre tenía en almíbar, y nunca venía a mí con la boca vacía o la mano vacía, porque nunca estaba desprovisto de Anagramas guisados, Epigramas horneados, Madrigales rociados, Rondelets encurtidos, Sonetos asados, Elegías hervidas, poesías perfumadas para Anillos, y mil otras lisonjas tontas y artimañas maliciosas que yo sospechaba. (Tattlewell, 1640/1985: 315-16) Con esta deliciosa aplicación de una serie de adjetivos culinarios a las formas poéticas populares de la época, Tattlewell y Hit-him-home subrayan la importancia de la mujer como destinataria de los esfuerzos literarios. La receptora femenina de un texto literario tiene un poder significativo si ejerce su libertad para rechazar la retórica que se le aplica. Los prólogos que las escritoras del Renacimiento y del siglo XVII dirigen a sus lectoras y mecenas constituyen un fascinante corpus de información sobre la prevalencia de las preocupaciones literarias feministas a principios de la Edad Moderna. En 1589, Jane Anger elogia a "las damas de Inglaterra" por su gran calidad como lectoras: El feminismo en el Renacimiento y el siglo XVII 43 "vuestro ingenio es agudo y pronto comprenderéis lo que quiero decir" (Anger, 1589/1985: 173). Las autoras preveían un notable grado de colaboración entre escritoras y lectoras. Anger, haciendo todo lo posible por "estirar las venas de su cerebro" en defensa de las mujeres, insta a sus lectoras a "ayudarla y asistirla" en esta acción (174), mientras que Aemilia Lanyer llega incluso a pedir a la Reina que revise su trabajo por ella: He aquí, gran Reinita, disculpa de la bella Eva, Que he escrito en honor de tu sexo, y remito a tu Majestad, para que juzgue si no concuerda con el texto: Y si lo está, ¿por qué las mujeres pobres son culpadas, o los hombres más culpables son tan difamados? (Lanyer, 1611/1993: 6) En esta estrofa dirigida a Ana de Dinamarca (esposa de Jaime I), Lanyer condensa y reúne los tres aspectos centrales de la crítica literaria feminista. En primer lugar, como escritora, Lanyer llama la atención sobre su propio texto - "He aquí"- y destaca su propósito radical como libro de poemas escrito "en honor" de las mujeres. En segundo lugar, su tema es la estimación erróneamente negativa que el mundo tiene de las mujeres como hijas de Eva, cuya reputación la obra de Lanyer, en particular la sección denominada "Apología de las Bellas Evas", trata de reevaluar trasladando la culpa de la caída a "hombres más culpables". Y en tercer lugar, su lectora es la mujer más importante del país, la reina de Inglaterra, de quien Lanyer espera con confianza su patrocinio. Es probable que éste adopte la forma no sólo de (ella espera) apoyo financiero, sino también de una lectura cuidadosa del poema de Lanyer para comprobar la exactitud de su reinterpretación con respecto al "Texto", el Génesis, sobre el que se fundaron los prejuicios del mundo occidental contra las mujeres. Existen numerosas pruebas de que las mujeres eran lectoras activas y muy críticas a principios de la Edad Moderna. Sin duda, las escritoras no podían contar con la simpatía de sus lectoras, como ponen de manifiesto los comentarios de las cartas de Dorothy Osborne. Escribiendo a William Temple en 1653 sobre la obra literaria publicada de su contemporánea, Margaret Cavendish (duquesa de Newcastle), Osborne afirma con dureza que "hay mucha gente más sobria en 44 HELEN WILCOX Bedlam" (Osborne, 1987: 79). En una carta anterior revela las suposiciones subyacentes a este juicio: Y primero déjeme preguntarle si ha visto un libro de poemas recién salido, hecho por mi señora de New Castle para Dios, si lo encuentras envíemelo, dicen que es diez veces más Extravagante que su vestido. Seguro que la pobre mujer es un poco distraída, nunca podría ser tan ridícula como para aventurarse a escribir libros y además en verso. (Osborne, 1987: 75). Las ideas preconcebidas de Osborne quedan demasiado claras en estos comentarios: aunque la Duquesa pueda ser un caso extremo, cualquier mujer que escriba y publique libros, sobre todo de poesía, debe estar loca. Sin embargo, la propia "distraída" Cavendish también demuestra que las mujeres eran lectoras críticas receptivas de una amplia gama de textos de hombres y mujeres. En sus propias Cartas Sociables -que, a diferencia de las de Osborne, estaban específicamente destinadas a la publicación- Cavendish escribió el primer ensayo crítico conocido sobre las obras de Shakespeare desde el punto de vista de una lectora y no de una espectadora de sus obras: Me pregunto cómo esa persona que menciona en su carta puede tener la conciencia o la confianza de desacreditar las obras de Shakespeare... uno pensaría que ha sido metamorfoseado de hombre a mujer, porque ¿quién podría describir a Cleopatra mejor de lo que él lo ha hecho, y a muchas otras mujeres de su propia creación, como Nan Page, la señora Page, la señora Ford, la doncella del médico, Bettrice, la señora Quickly, Doll Tearsheet, y otras, demasiadas para relatarlas? (Cavendish, 1664/1997: 130) Con estas observaciones sobre las mujeres en las obras y su fascinante sugerencia sobre la androginia creativa de Shakespeare, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el relato de Cavendish incluye el primer comentario feminista sobre Shakespeare. En efecto, la crítica literaria feminista estaba muy viva en la Inglaterra del siglo XVII. LA CRÍTICA LITERARIA FEMINISTA EN FORMACIÓN Hasta ahora hemos visto cómo las complejas políticas de género de principios de la Edad Moderna dieron lugar, a través de continuas restricciones y nuevas libertades, a un estallido de escritura por parte de las mujeres. En sus textos se pueden discernir los tres aspectos fundamentales de la crítica literaria feminista: la preocupación por las El feminismo en el Renacimiento y el siglo XVII 45 mujeres como escritoras, como sujetos y como lectoras de literatura. La sección final de este capítulo destacará algunas de las formas en que las respuestas críticas feministas del Renacimiento y del siglo XVII a la literatura también prefiguraron las cuestiones y ansiedades de la crítica feminista posterior. Cabe destacar, por ejemplo, que las primeras escritoras modernas estaban preocupadas por cuestiones fundamentales de acceso a las convenciones y la cultura del mundo literario, como le ocurrió a Virginia Woolf cuando fue excluida de la biblioteca de un colegio de Cambridge (Woolf, 1929). Como Martha Moulsworth pregunta con sorprendente sencillez en su autobiográfico "Memorandum" de 1632, al señalar que su padre le enseñó algo de latín: ¿Y por qué no? Las musas son hembras Y por tanto de nosotras las hembras tienen algún cuidado. Dos universidades tenemos de los hombres; ¡Oh, si tuviéramos entonces una sola de mujer! (Moulsworth, 1632/1996: 12) Moulsworth consideraba que el hecho de que se le impidiera el aprendizaje clásico y se le negara el acceso a los centros de enseñanza superior estaba en contradicción directa con la supuesta feminidad de las musas, fuentes de inspiración literaria. Sin embargo, las mujeres de clase media como Moulsworth escribían creativamente en este periodo, dando expresión a sus propias musas en cualquier forma vernácula o género de creación personal que consideraban apropiado; el "Memorándum", por ejemplo, hace coincidir su número de coplas con el número de años de la vida de Martha en el momento de la escritura. De hecho, la experiencia individualizada de la escritura es el fenómeno más registrado en este periodo por las mujeres, anticipando el giro autobiográfico de gran parte de la crítica feminista moderna. “Constantia Munda", dirigiéndose a Joseph Swetnam en 1617, da una impresión de sí misma como escritora trabajando: "Daría un supersedeas [la orden de abstenerse] a mi pluma, pero hay un lugar muy embarazoso en tu libro que es digno de la risa que viene a mi mente" (Munda, 1617/1985: 261). La mezcla de los aspectos físicos y mentales de la escritura (la pluma, el embarazo, la risa, la mente), así como la estrecha interacción de la lectura y la escritura, da una 46 HELEN WILCOX sensación de inmediatez de la autoría y vincula la escritura al cuerpo y a la personalidad del escritor. Un efecto similar se produjo unos treinta años más tarde en la descripción que Margaret Cavendish hizo del proceso de escritura, incluida en sus memorias autobiográficas "Una Relación Verdadera". A pesar de referirse a su arte más como "garabatos que como escritura", relata de forma extraordinaria cómo, cuando "los pensamientos se envían en palabras", dejan de retroceder para salir como una "hilera de trapos" demasiado rápido para que su pluma pueda seguirlos (Cavendish, 1656/ 1989: 934). En su atenta conciencia del momento de la escritura, las primeras escritoras modernas prefiguraron el continuo deseo crítico feminista de comprender el proceso de escritura de las mujeres. El género literario, desde la autoría y la lectura hasta las formas y los géneros de los propios textos, también preocupó mucho a las mujeres de la Edad Moderna. ¿Hasta qué punto podían romper las asociaciones convencionales de la masculinidad con la creatividad literaria y de la feminidad con la textualidad? Hacia finales del siglo XVII, Aphra Behn seguía experimentando al "poeta" que llevaba dentro como su "parte masculina" (Behn, 1994: xxii), a pesar de que sus obras se encontraban entre las más pioneras de la época en su tratamiento de las funciones y los derechos de la mujer. Los géneros literarios, al igual que la autoría, se entendían en términos de género a principios de la Edad Moderna. La traducción de textos era una modalidad de actividad literaria muy favorecida por (y para) las mujeres, y según John Florio "todas las traducciones son reputadas féminas", por tratarse de obras "defectuosas", secundarias por naturaleza (Florio, 1603: A2r). En términos algo más halagüeños, Cornelius Agrippa llamó a la escritura de historia "la Mistresse de la vida" (Agrippa, 1575: E1v), no por asociación con mujeres escritoras, sino implicando metafóricamente la relación entre vivir en el presente (acción masculina) y considerar el pasado (acompañamiento femenino).12 En su Cartas Sociables, Cavendish enumeraba los géneros más comúnmente escritos por mujeres, entre los que se incluían no sólo las cartas propiamente dichas, sino también las "Devociones", los "Romances", los "Recados [recetas] de medicinas, para la cocina o la repostería" y los "Versos". Irónicamente para un escritor tan prolífico, Cavendish señaló que las obras que "nuestro sexo escribe... parecen más breves que volúmenes", por lo que las mujeres expresan su "ingenio breve" en "obras cortas" El feminismo en el Renacimiento y el siglo XVII 47 (Cavendish, 1664/1997: 120-1). La propia idea de ingenio tenía género: Lanyer no era la única en la época que se refería desafiantemente a su poesía como el fruto o vástago de su “ingenio de mujeres" (Lanyer, 1611/1993: 11), y Cavendish utilizó metáforas reveladoramente sexistas -en gran parte femeninas- en un estudio de las variedades de ingenio, que incluía "El Ingenio Chismoso, Como el Ingenio ee la Partera y la Enfermera, También el Ingenio de las Hostias y de Hipócrata, el Ingenio de la Cerveza y el Pastel, como en el Bautismo, la Iglesia, Mintiendo...' (Cavendish, 1664/1997: 57).13 El enfoque de la crítica feminista reciente sobre la naturaleza de género del proceso literario tiene su precursor en estas observaciones del Renacimiento y del siglo XVII. Las obras poéticas y críticas de las primeras escritoras de la Edad Moderna también dejan entrever algunas de las contradicciones fundamentales del pensamiento feminista reciente. ¿Deben las mujeres emular a los hombres en su intento de hacer del mundo un lugar más justo, o es mejor centrarse en los distintos puntos fuertes que las mujeres pueden ofrecer a la sociedad? ¿Puede ser contraproducente una intervención estridente? ¿Es el deseo de un cambio modesto una admisión de fracaso? Estas cuestiones informan las obras de muchas escritoras del Renacimiento, y a menudo se expresan de forma explícitamente literaria. El drama de principios del siglo XVII de Elizabeth Cary, La tragedia de Mariam, por ejemplo, ofrece varios modelos alternativos de heroísmo femenino como encarnación de estos mismos dilemas. Mariam, la heroína trágica, se muestra tan fuerte como vulnerable a través de su elocuente uso del lenguaje: su frase inicial, "Cuántas veces he hablado en público " (Cary, 1613/1994: 69, I.t), es un signo inmediato tanto de peligro como de inspiración. Al final muere víctima de Herodes y de su mundo patriarcal, a pesar de su castidad percibida y de la "dulce melodía" de su discurso final como la de un "bello cisne moribundo" (1613/1994: 141, V. 65). La cuñada de Mariam, Salomé, por el contrario, pregunta apasionadamente por qué los hombres deben tener el "privilegio" de poder divorciarse de una pareja indigna, mientras que ese derecho está "vedado a las mujeres" (80, I.305-6). Su pregunta, "¿Están los hombres en mayor gracia con el Cielo que nosotras?", suena simpáticamente igualitaria, pero la línea que sigue, "¿O no pueden las mujeres odiar tanto como los hombres?", tiene un tono más agresivo (80, I.307-8). En el drama trágico de Cary 48 HELEN WILCOX se esboza toda la gama de posibles reacciones femeninas -o feministasante el orden masculino del mundo. .(14) Sin embargo, la visión feminista de principios de la Edad Moderna no se limitaba a la tragedia. Como hemos descubierto, las obras de esta época eran igualmente capaces de celebrar las iniciativas de las mujeres, alabar a los hombres y mujeres buenos, imaginar una amistad femenina sin trabas y disfrutar de una respuesta cómica o satírica a la extrañeza de la posición de la mujer en el mundo. Y lo que es más importante, también eran capaces de mirar hacia delante, imaginando nuevos mundos y encendiéndolos con su imaginación.15 El mundo que las rodeaba no se estaba volviendo más amistoso con las mujeres: De hecho, a principios del siglo XVIII, Mary Chudleigh se quejaba de que a las mujeres se les seguía "privando del conocimiento" y se les decía que eran "incapaces de ingenio" (Chudleigh, 1701/1994: 283), mientras que Mary Astell observaba que "el mundo difícilmente permitirá que una mujer diga algo bien, a menos que lo tome prestado de un hombre o cuente con su ayuda" (Astell, 1706). Las oportunidades para las mujeres como escritoras, oradoras o lectoras no estaban necesariamente mejorando a finales del siglo XVII, pero las cuestiones centrales de lo que llamaríamos crítica literaria feminista habían entrado sin duda en la conciencia literaria y social durante el período moderno temprano. A través de su creciente producción literaria en privado y en público, y de su participación activa como consumidoras y creadoras de textos, las mujeres de la Edad Moderna temprana dieron forma a las cuestiones predominantes de la crítica literaria feminista posterior. Es posible que Virginia Woolf, figura tan importante de ese movimiento posterior, pensara que ni una sola palabra de la "extraordinaria literatura" del periodo renacentista había sido escrita por una mujer, a pesar de que "cualquier otro hombre, al parecer, era capaz de escribir una canción o un soneto" (Woolf, 1929: 41). Afortunadamente, sin embargo, las obras pendencieras, expresivas e ingeniosas de aquellas escritoras antaño ocultas están ahora disponibles para ser reconocidas, leídas y disfrutadas, y no menos por su contribución a la historia de la crítica literaria feminista. El feminismo en el Renacimiento y el siglo XVII 49 NOTAS 1. En Beilin (1987), Hobby (1988), Krontiris (1992), Lewalski (1993), Schleiner (1994), Wilcox (1996) y Wray (2004) se pueden encontrar útiles estudios sobre la obra de mujeres de la Edad Moderna que escriben en inglés en estos géneros. Para un ejemplo de relato de conversión escrito por una mujer (una confesión autobiográfica de pecado seguida de un relato de conversión religiosa), véase Hannah Allen, Satan his Methods y Malice Baffled (1683), en Graham et al. (1989: (197)-210). 2. Para una excelente defensa de estas escritoras frente a la afirmación de que sus seudónimos enmascaraban a autores masculinos, véase Henderson y McManus (1985: 20-4). 3. Esta cita está tomada del texto de Anger antologado por Henderson y McManus, principio que se sigue en la medida de lo posible a lo largo de este capítulo para que los lectores no especializados puedan seguir explorando este notable corpus de obras. Entre las antologías modernas más útiles de textos modernos tempranos escritos por mujeres o sobre mujeres se encuentran Aughterson (1995), Ceresano y Wynne-Davies (1996), Graham et al. (1989), Greer et al. (1988), Henderson y McManus (1985), Keeble (1994), Stevenson y Davidson (2001), Trill et al. (1997) y Wynne-Davies (1998). 4. La tendencia era tal a principios del siglo XVII que se publicaron varios panfletos sobre el tema (entre ellos Hic Mulier; or, The Man-Woman, y Haec Vir; or, The Womanish Man, 1620) y el rey Jaime I hizo un pronunciamiento real en contra de que las mujeres vistieran ropa de hombre (Henderson y McManus, 1985: 17-18, 264-89). 5. Para el trabajo de las escritoras durante los turbulentos años de mediados del siglo XVII, véase Davies (1641/1995) y Trapnel (1654/2000); para los debates sobre ellas y sus contemporáneos, véase Davies (1998), Chalmers (2005) y Hinds (1996). 6. Anger afirmaba que las respuestas inteligentes de las mujeres a menudo llevaban a los hombres al "Nonplus", es decir, a admitir que no podían decir nada más en respuesta; véase más arriba. 7. Para una descripción más completa de los libros de consejos para madres, véase Wayne (1996). 8. Ciertamente, se ha considerado posible describir a las mujeres de este periodo como feministas; véase Smith (1982) y Ferguson (1985). 9. Véase Wilcox (2001). 10. Véase Luckyj (2002) y Hannay (1985). 11. Véase Hull (1982) y Pearson (1996). 12. Las mujeres escritoras y lectoras, por ejemplo, se asociaron especialmente con el romance (Hackett, 2000; Lucas, 1989). 13. Estas mujeres, como todas las críticas feministas, trabajaban a contracorriente de las convenciones aceptadas; la habilidad poética de 50 HELEN WILCOX Donne, por ejemplo, fue elogiada por Thomas Carew por su "expresión masculina" (Donne, 1985: 497). 14. Para un análisis más completo de los papeles femeninos en La tragedia de Mariam, véanse Ferguson (1996) y Beilin (1987). 15. Por ejemplo, El mundo en llamas de Margaret Cavendish (1666), en Cavendish (1992). BIBLIOGRAFÍA Agrippa, Henrie Cornelius (1575), Of the Vanitie and Uncertaintie of Artes and Sciences, trans. Ia. San. Gent, Londres: Henrie Bynneman. Anger, Jane (1589/1985), Su protección para las mujeres, en Henderson y McManus. (1985). Anon (1620/1985), Hic Mulier; or, The Man-Woman and Haec Vir; or, The Womanish Man, en Henderson y McManus (1985). Astell, Mary (1706), Some Reflections upon Marriage, 3ª edición, Londres. Aughterson, Kate (ed.) (1995), Renaissance Woman: A Sourcebook, Londres: Routledge. Becon, Thomas (1560/1844), A New Catechism, ed. John Ayre. John Ayre, Cambridge: Cambridge University Press. Behn, Aphra (1994), The Poems of Aphra Behn: A Selection, ed. Janet Todd. Janet Todd, Londres: William Pickering. Beilin, Elaine V. (1987), Women Writers of the English Renaissance, Princeton, NJ: Princeton University Press. La Biblia: Versión King James autorizada (1611/1997), ed. Robert Carroll y Stephen Prickett, Oxford: Oxford University Press. Bradstreet, Anne (1650/1981), Tenth Muse Lately Sprung Up in America, en Bradstreet (1981). (1981), The Complete Works, ed. Joseph R. McElrath y Allan P. Robb. Joseph R. McElrath y Allan P. Robb, Boston: Twayne. Cary, Elizabeth (1613/1994), The Tragedy of Mariam, ed. Barry Weller y Margaret W. Ferguson, Berkeley: University of California Press. Cavendish, Margaret, Duquesa de Newcastle (1656/1989), 'A True Relation of My Birth, Breeding and Life', en Graham et al. (1989). (1664/1997), Cartas sociables, ed. James Fitzmaurice, Nueva York: Garland. (1992), "The Blazing World" and Other Writings, ed. Kate Lilley. Kate Lilley, Harmondsworth: Penguin. Ceresano, S. P. y Marion Wynne-Davies (eds.) (1996), Renaissance Drama by Women: Texts and Documents, Londres: Routledge. El feminismo en el Renacimiento y el siglo XVII 51 Chalmers, Hero (2005), Royalist Women Writers, 1650-1689, Londres: Oxford University Press. Chudleigh, Lady Mary (1701/1994), The Ladies Defence, en Keeble (1994). Collins, Ann (1653/1996), Divine Songs and Meditacions, ed. Sidney Gottlieb. Sidney Gottlieb, Tempe: Textos y Estudios Medievales y Renacentistas. Cressy, David (1977), 'Literacy in Seventeenth-Century England: More Evidence', en Journal of Interdisciplinary History 8. Davies, Lady Eleanor (1641/1995), Her Appeale to the High Court of Parliament, en Prophetic Writings, ed.: Esther E. Cope, Nueva York. Esther E. Cope, Nueva York: Oxford University Press. Davies, Stevie (1998), Unbridled Spirits: Women of the English Revolution, 1640-1660, Londres: Women's Press. Donne, John (1985), Complete English Poems, ed. C. A. Patrides. C. A. Patrides, Londres: Dent. Eliza (1652/2001), Eliza's Babes: Or the Virgin's Offering, ed. L. E. Semler. L. E. Semler, Madison: Fairleigh Dickinson University Press. Isabel I (2000), Collected Works, ed. Leah S. Marcus, Janel Mueller y Mary Beth Rose. Leah S. Marcus, Janel Mueller y Mary Beth Rose, Chicago: University of Chicago Press. Ferguson, Margaret W. (1996), Renaissance Concepts of the ''Woman Writer'", en Wilcox (1996). Ferguson, Moira (1985), First Feminists: British Women Writers 1578-1799, Urbana: University of Illinois Press. Finch, Anne (c. 1690/2001), "The Introduction", en Stevenson y Davidson ( Florio, John (1603), Prologue to Michel de Montaigne, Essayes, trad. John Florio, Londres. Graham, Elspeth, Hilary Hinds, Elaine Hobby y Helen Wilcox (eds.) (1989), Her Own Life: Autobiographical Writings by Seventeenth-Century Englishwomen, Londres: Routledge. Greer, Germaine, Jeslyn Medoff, Melinda Sansone y Susan Hastings (eds.) (1988), Kissing the Rod: An Anthology of 17th Century Women's Verse, Londres: Virago. Hackett, Helen (2000), Women and Romance Fiction in the English Renaissance, Cambridge: Cambridge University Press. Hannay, Margaret P. (ed.) (1985), Silent but for the Word: Tudor Women as Patrons, Translators, and Writers of Religious Works, Kent, Ohio: Kent State University Press. Henderson, Katherine Usher y Barbara F. McManus (eds.) (1985), Half Humankind: Contexts and Texts of the Controversy about Women in England, 1540-1640, Urbana: University of Illinois Press. Hinds, Hilary (1996), God's Englishwomen: Seventeenth-Century Radical Sectarian Writing and Feminist Criticism, Manchester y Nueva York: Manchester University Press. 52 HELEN WILCOX Hobby, Elaine (1988), Virtue of Necessity: English Women's Writing 164988, Londres: Virago. Hull, Suzanne W. (1982), Chaste, Silent, and Obedient: English Books for Women, 1475-1640, San Marino, CA: Huntington Library. Jocelin, Elizabeth (1624/1994), The Mothers Legacie to her Unborn Childe, en Keeble (1994). Keeble, N. H. (ed.) (1994), The Cultural Identity of Seventeenth-Century Woman: A Reader, Londres: Routledge. Knox, John (1558), The first blast of the trumpet against the monstrous regiment of women, Ginebra. Krontiris, Tina (1992), Oppositional Voices: Women as Writers and Translators of Literature in the English Renaissance, Londres: Routledge. Lanyer, Aemilia (1611/1993), Los poemas de Aemilia Lanyer: Salve Deus Rex Judaeorum, ed. Susanne Woods. Susanne Woods, Nueva York: Oxford University Press. Leigh, Dorothy (1616/1994), The blessing of the mothers, en Keeble (1994). Lewalski, Barbara Kiefer (1993), Writing Women in Jacobean England, Cambridge, MA: Harvard University Press. Lucas, Caroline (1989), Writing for Women: The Example of Woman as Reader in Elizabethan Romance, Milton Keynes: Open University Press. Luckyj, Christina (2002), 'A Moving Rhetoricke': Gender and Silence in Early Modern England, Manchester: Manchester University Press. Moulsworth, Martha (1632/1996), 'The Memorandum of Martha Moulsworth, Widow', en 'The Birthday of My Self': Martha Moulsworth, Renaissance Poet, ed. Ann Depas-Orange y Robert C. Moulsworth. Ann DepasOrange y Robert C. Evans, Princeton, NJ: Critical Matrix. Munda, Constantia (1617/1985), The worm of a mad dog,en Henderson y McManus (1985). Osborne, Dorothy (1987), Letters to Sir William Temple, ed.: Kenneth Parker. Kenneth Parker, Londres: Penguin. Pearson, Jacqueline (1996), "Women Reading, Reading Women", en Wilcox (1996). Philips, Katherine (1988), 'A Marryd State' and 'Friendship's Mysterys', en Greer et al. (1988). Rochester, John Wilmot, Earl of (1984), "A Letter from Artemiza in the Towne to Chloe in the Countrey", en Poems, ed. Keith Walker, Oxford: Basil. Keith Walker, Oxford: Basil Blackwell. Schleiner, Louise (1994), Tudor and Stuart Women Writers, Bloomington: Indiana University Press. Sidney, Sir Philip (1973), Selected Poems, ed. Katherine Duncan-Jones. Katherine Duncan-Jones, Oxford: Clarendon Press. Smith, Barbara y Ursula Appelt (eds.) (2001), Write or Be Written: Early Modern Women Poets and Cultural Constraints, Aldershot: Ashgate. Smith, Henry (1591), A Preparative for Marriage, Londres. El feminismo en el Renacimiento y el siglo XVII 53 Smith, Hilda L. (1982), Reason's Disciples: Seventeenth-Century English Feminists, Urbana: University of Illinois Press. Sowernam, Esther (1617/1985), Esther hath Hanged Haman, en Henderson y McManus (1985). Stevenson, Jane y Peter Davidson (eds.) (2001), Early Modern Women Poets: An Anthology, Oxford: Oxford University Press. Tattlewell, Mary y Joan Hit-him-home (1640/1985), The Women’s Shrap Revenge, en Henderson y McManus (1985). Trapnel, Anna (1654/2000), The cry of a stone, ed. Hilary Hinds, Tempe: Textos y estudios medievales y renacentistas. Trill, Suzanne, Kate Chedgzoy y Melanie Osborne (eds.) (1997), Lay by Your Needles Ladies, Take the Pen, Londres: Edward Arnold. Vives, Juan Luis (1529/1912), The instruction of a Christian woman, trans. Richard Hyrde, en Vives and the Renascence Education of Women, ed. Foster Watson. Foster Watson, Nueva York: Longmans Green. Wayne, Valerie (1996), "Advice for Women from Mothers and Patriarchs", en Wilcox (1996). Whitney, Isabella (1573/1998), "Her Will to London", en Wynne-Davies (1998). Wilcox, Helen (ed.) (1996), Women and Literature in Britain, 1500-1700, Cambridge: Cambridge University Press. (2001), '''First Fruits of a Woman's Wit'': Authorial Self-Construction of English Renaissance Women Poets', en Smith y Appelt (2001). Woolf, Virginia (1929/1977), A Room of One’s Own, Londres: Grafton. Wray, Ramona (2004), Women Writers of the Seventeenth Century, Tavistock: Northcote House. Wroth, Lady Mary (1983), Poems, ed. Josephine A. Roberts, Baton Rouge: Louisiana State University Press. Wynne-Davies, Marion (ed.) (1998), Women Poets of the Renaissance, Londres: Dent. CAPÍTULO 3 Mary Wollstonecraft y su legado Susan Manly INTRODUCCIÓN Aunque en general se la considera una escritora de gran influencia para el desarrollo del pensamiento político feminista y el análisis feminista de las representaciones literarias de la mujer, la obra de Mary Wollstonecraft sigue siendo controvertida. Se ha prestado especial atención a su supuesto rechazo o recelo hacia la sexualidad, la imaginación y la expresión emocional. Cora Kaplan resume así la divergencia de opiniones de la crítica moderna sobre la vida y la obra de Wollstonecraft: ¿Era la imaginación erótica y afectiva, de género o universal, una bendición o una maldición para las mujeres? ¿Era indispensable para la conciencia radical, una parte irrefutable de la vida psíquica humana, o era algo que podía y debía desecharse o reeducarse? Si la identidad de género era en gran medida una cuestión de construcción social... entonces, ¿podría un mundo nuevo y valiente reconstruir sus deseos tanto inconscientes como conscientes? (Kaplan, 2002: 259)1 Wollstonecraft luchó con estas cuestiones de identidad, fantasía y deseo, y su obra muestra la ferocidad de la contienda. Los escritos de Wollstonecraft, que surgieron a la sombra de los trascendentales cambios en la sociedad y de la destrucción de antiguas y poderosas instituciones que representó la Revolución Francesa, reflejaban la urgencia y el entusiasmo, y finalmente la aplastante desesperación, que sentían todos aquellos que deseaban un "mundo feliz" y actuaban para conseguirlo. La Revolución, afirmaba Virginia Woolf, "no era simplemente un acontecimiento que había sucedido fuera de ella; era un agente activo en su propia sangre", con todas las disputas, contradicciones y disputas por el dominio que sugiere la metáfora Mary Wollstonecraft y su legado 55 (Woolf, 1932/1986: 158). Impulsó a Wollstonecraft a realizar experimentos en su propia vida -sus aventuras amorosas, su hijo ilegítimo, sus amistades con hombres y su determinación de vivir de forma independiente-, además de dar impulso a sus ideas sobre la sexualidad y la sensibilidad femeninas, y la condición de las mujeres como escritoras, intelectuales, madres y ciudadanas. Estas ideas no sólo se plasmaron en su propia experiencia vivida (que muchas feministas posteriores, como Woolf y Emma Goldman, han encontrado tan convincente o más que su obra); también encontraron expresión pública en sus dos Vindicaciones y en su última novela, Los Errores de Mujer (1798).2 Este capítulo se centrará en los escritos de Wollstonecraft, mostrando cómo las cuestiones que planteó fueron retomadas en la década de 1790 y en el siglo XIX por otras escritoras, como María Edgeworth, Mary Robinson, Harriet Martineau, Harriet Taylor, John Stuart Mill y George Eliot.3 Elaine Showalter ha definido la crítica literaria feminista de finales del siglo XX como el desarrollo de dos tipos de escritura. En primer lugar, sugiere, está la crítica feminista, que se centra en el análisis de las mujeres como lectoras y como sujetos textuales, tanto de obras de autoría masculina como femenina. En otras palabras, la crítica feminista se ocupa de la mujer como "consumidora de literatura producida por hombres", de lo que ocurre cuando reflexionamos conscientemente sobre lo que significa leer como mujer y tomamos conciencia de la importancia de los códigos y estereotipos sexuales que encierra un texto determinado. Showalter identifica un tipo diferente de crítica feminista en la "ginocrítica", que se centra en la teoría y la práctica de las mujeres como escritoras, en "la mujer como productora de significado textual" (Showalter, 1979: 25). Sin embargo, en sus Vindicaciones, Wollstonecraft ya combinaba ambas cosas: ataca la falsa sensibilidad que tacha de corrupta y artificial en la obra de Edmund Burke, y reescribe su propia feminidad autoral como un discurso natural regenerado de sentimiento racional y humano e imaginación ética. Al hacerlo, construye una idea de la mujer escritora como la antítesis del artificio y la corrupción, y como un ser esencialmente sin género, en contraste con Burke, a quien identifica como él mismo encarnando la feminidad inauténtica que es el subproducto de una sociedad y una estética sin principios. Para Wollstonecraft, las ideas estéticas de Burke, junto con su política sexual 56 SUSAN MANLY y su conservadurismo político, perpetúan un viejo orden degenerado que no merece ser preservado. A través de sus alusiones a la teoría estética de Burke, la influyente Investigación Filosófica sobre el Origen de Nuestras Ideas de lo Sublime y lo Bello, y su análisis de sus Reflexiones sobre la Revolución Francesa, Wollstonecraft inicia la crítica de la feminidad textual que continúa dos años más tarde en Una Vindicación de los Derechos de la Mujer.4 WOLLSTONECRAFT Y LA CRÍTICA FEMINISTA En su Investigación Filosófica, Burke había identificado lo sublime con el poder, la masculinidad y la experiencia del dolor, mientras que lo bello se asociaba con la debilidad, la feminidad y la experiencia del placer: "Aquellas virtudes que causan admiración, y que son del tipo sublime, producen terror más que amor" (Burke, 1757/1990: 100). Mientras que lo sublime afectaba poderosamente, atemorizaba por su capacidad de despojar a la mente del pensamiento, la belleza tenía, argumentaba Burke, un efecto muy diferente sobre el sentimiento y el intelecto: en lugar de ser "precipitada fuera de sí misma" (1757/1990: 57), la mente era calmada y halagada. A lo largo de la Investigación, Burke asume que su lector, y la mente que describe, son hombres, y se refiere repetidamente a las emociones que despiertan en los hombres heterosexuales el cuerpo femenino y el comportamiento "femenino" para explicar el carácter afectivo de la belleza. Por belleza entiendo aquella cualidad o cualidades de los cuerpos por las que causan amor", explica, y continúa: esta cualidad, donde es más alta en el sexo femenino, siempre lleva consigo una idea de debilidad e imperfección. Las mujeres son muy conscientes de ello, por lo que aprenden a cecear, a tambalearse al andar, a fingir debilidad e incluso enfermedad. En todo esto, son guiadas por la naturaleza... Lo sublime... siempre se detiene en los objetos grandes y terribles; lo [bello] en los pequeños y agradables; nos sometemos a lo que admiramos, pero amamos lo que se nos somete; en un caso se nos obliga, en el otro se nos halaga para que cumplamos. (1757/1990: 83, 103). Como sugiere la propia Wollstonecraft, las categorías estéticas de Burke, que ya justificaban y naturalizaban implícitamente la jerarquía de los poderosos sobre los impotentes, se vuelven explícitamente Mary Wollstonecraft y su legado 57 políticas en sus Reflexiones sobre la Revolución en Francia. En particular, se da cuenta de cómo Burke utiliza la "insinceridad cortesana" y los "sentimientos desenfrenados" para despertar una fuerte respuesta en su lector y lo compara con una "belleza célebre" que está "ansiosa ... de despertar admiración en cada ocasión, y excitar la emoción" en lugar de "la tranquila reciprocidad de la estima mutua y el respeto sin pasión" (Wollstonecraft, 1790/1995: 6). En contraste con esto, Wollstonecraft se representa a sí misma hablando "con varonil sencillez", ofreciendo una "definición varonil" de "los derechos de la humanidad" y "la libertad de la razón" (1790/1995: 36, 5). Es la inautenticidad de la representación de género de Burke y su poco convincente "desfile de sensibilidad" lo que perturba a Wollstonecraft; como señala Stephen Cox, considera que ambos son socialmente conservadores porque sustituyen "la conciencia verdaderamente espontánea e individual por imitaciones de sentimientos impuestas externamente" (Cox, 1990: 66). Así, su crítica a la artificialidad de las construcciones de género se funde con su crítica a los sentimientos artificiales y se ve mediatizada por ella, como vemos cuando sugiere que las imaginaciones de Burke sobre los sufrimientos del rey y la reina franceses a manos de la turba revolucionaria son "vuelos bonitos" surgidos de su "sensibilidad mimada". Cuando Burke discute, afirma, "te apasionas, y... la reflexión inflama tu imaginación, en lugar de iluminar tu entendimiento" (Wollstonecraft, 1790/1995: 6, 7). De hecho, para Wollstonecraft, Burke es una figura de Eva estereotípicamente "femenina". Ella resume la retórica antirrevolucionaria de Burke como una estratagema para tentar a sus lectores a que consideren las "costumbres antinaturales" como "el sabio fruto de la experiencia" (1790/ 1995: 8), sugiriendo aquí que se trata en realidad de un fruto fatal, que conduce a la expulsión del lugar de la verdadera naturalidad: Un sinnúmero de vicios, forzados en el caldo de cultivo de la riqueza, asumen una forma vistosa para deslumbrar los sentidos y nublar el entendimiento", "sofocando los afectos naturales sobre los que debería construirse la satisfacción humana" (1790/1995: 24). En lugar de resistirse a estas tentaciones y negarse a ofrecérselas a los demás, Burke, según ella, se ha dejado seducir, convirtiéndose en "el adorador de la imagen dorada que el poder ha erigido" (1790/1995: 12).5 58 SUSAN MANLY Wollstonecraft expone así el "espíritu romántico" del panegírico de Burke, al que asocia con "las fingidas efusiones del corazón" y una "jerga sentimental" desprovista del único tipo de soberanía que ella considera legítima: "el sello regio de la razón" (1790/1995: 29, 30). Muestra que Burke es a la vez feminizado y feminizador: muestra la falsa sensibilidad, los "arrebatos secos" y la ausencia de principios de la feminidad artificial (1790/ 1995: 29), pero también utiliza un discurso de belleza para apegar a sus lectores a la idea de aristocracia y monarquía, en resumen, para inducirles a amar la idea de desigualdad, como se supone que hacen las mujeres. Tanto la falsa sensibilidad como la importancia concedida a la belleza son, para Wollstonecraft, corruptas e inauténticas: en su opinión, sugieren la supuesta "dignidad" e "infalibilidad de la sensibilidad" en las esposas de los propietarios de plantaciones, que "componen sus espíritus alterados y ejercitan sus tiernos sentimientos con la lectura de la última novela importada" para recuperarse después de haber ideado nuevas torturas y castigos para los esclavos (1790/1995: 46). Wollstonecraft rechaza la sumisión "femenina" de Burke al sentimiento artificial, a favor de "los sentimientos de la humanidad", que implican "esfuerzos activos de la virtud" (1790/1995: 56; cursiva de la autora). La imaginación corrupta y la estetización de la desigualdad demostrada en el discurso de Burke sobre la belleza es, declara Wollstonecraft, contraria al estado virtuoso: éste sólo podría surgir "si el hombre se contentara con ser amigo del hombre, y no tratara de enterrar las simpatías de la humanidad en el servil apelativo de amo" (1790/1995: 61). Su crítica de la artificialidad y la desigualdad, y la forma en que se propagan a través de la literatura, continúa en la más famosa Vindicación de los Derechos de la Mujer: de nuevo, su objetivo es la Investigación Filosófica y las Reflexiones de Burke, pero a Burke se unen Milton y Rousseau como autores de una feminidad ficticia y enemigos patriarcales aliados contra la emancipación femenina. En la Vindicación de los Derechos del Hombre, Wollstonecraft había sugerido el poder de las representaciones textuales de las mujeres, culpando a la teoría de Burke de la belleza y la sublimidad por el comportamiento de las damas que "se han esforzado por ser bonitas, falsificando la debilidad", eligiendo "no cultivar las virtudes morales que podrían excitar el respeto, e interferir con las sensaciones Mary Wollstonecraft y su legado 59 agradables para las que fueron creadas" (1790/1995: 47). En su introducción a la Vindicación de los Derechos de la Mujer, también alega que las mujeres han sido corrompidas y atrofiadas por la lectura, que ha "debilitado" sus mentes con nociones de falso refinamiento, una consecuencia que no se limita a las que leen novelas frívolas, sino que también se transmite a través de "libros de instrucción, escritos por hombres de genio" (Wollstonecraft, 1792/1995: 74). Por lo tanto, se propone construir un modelo de identidad no sexista que, en última instancia, beneficie tanto a los hombres como a las mujeres, ya que considera que ambos están degradados por modelos de identidad sexualizados y opuestos. Wollstonecraft escribe esta vez expresamente como mujer, dejando claro su sexo al principio de la obra, en lugar de asumir implícitamente la personalidad masculina de la Vindicación de los Derechos del Hombre, publicada anónimamente; pero lo más importante es que representa la escritura y el pensamiento como actividades en las que se trascienden el cuerpo y su sexo. Para ella, parece necesario afirmar esta trascendencia para ir más allá de la cosificación de la mujer y la idea de que la subjetividad femenina, convencionalmente definida por la sumisión sexual, la aceptación de la inferioridad intelectual y la delicada sensibilidad, era distinta de la subjetividad masculina, definida en términos diametralmente opuestos. Tal es la ferocidad del rechazo de Wollstonecraft a la feminidad convencional que puede parecer como si estuviera sugiriendo que no hay nada que valorar en el hecho de ser mujer: como observa Barbara Taylor, "el peso retórico del ataque de Wollstonecraft recae tan fuertemente sobre su propio sexo que hace que un lector empiece a preguntarse si el objetivo es menos liberar a las mujeres que abolirlas" (Taylor, 2003: 13). El punto de la crítica de Wollstonecraft a las mujeres es que está decidida a revelar la ficcionalidad tanto de la feminidad como de la masculinidad; de hecho, ella llama a la palabra "masculino" una peste (Wollstonecraft, 1792/1995: 78), ya que las virtudes que puede denotar son virtudes humanas: la razón, la ambición, la autodeterminación activa, la benevolencia activa y efectiva - no cualidades que son de género por naturaleza. El género, argumenta, no existe en la mente ni en el alma, sólo en el cuerpo, de modo que, a menos que neguemos que las mujeres tienen intelecto y un alma inmortal, no tiene sentido mantener que la diferencia de género es real. 60 SUSAN MANLY Es, argumenta, el "deseo de ser siempre mujeres", en lugar de seres humanos ante todo, lo que constituye la "conciencia misma que degrada al sexo" (1792/1995: 181). Como explica Janet Todd, citando a Denise Riley, Wollstonecraft está negando que haya alguna diferencia esencial entre los dos sexos, e intentando señalar que el género, si se toma como definitivo de la identidad personal y social, es una prisión: "¿Puede alguien habitar plenamente un género sin cierto grado de horror? ¿Cómo podría alguien ''ser una mujer'' hasta la médula sin sufrir claustrofobia?" (Riley, 1988: 6; Todd, 2001: 186). En la identidad de autora que asume, Wollstonecraft hace hincapié en la ausencia de sexo del "carácter humano" ennoblecido que cree que todos los hombres y mujeres alcanzarán una vez que se hayan descartado los estereotipos de género (Wollstonecraft, 1792/1995: 75). Se niega a adular a las mujeres como criaturas de "gracias fascinantes", declara su intención de evitar las "frases suaves" y desdeña la idea de que las mujeres deban ser tratadas con "delicadeza de sentimientos y refinamiento de gusto". Demuestra así la diferencia entre un modo de dirigirse a las autoras que reconoce la igualdad de las lectoras y los lectores, y otro que utiliza "epítetos de debilidad" para "suavizar nuestra servil dependencia". Las mujeres a las que se dirige tienen una elección como lectoras y como ciudadanas: pueden consentir que se las trate con condescendencia como seres débiles e inferiores y, con el tiempo, "convertirse en objeto de desprecio", o pueden considerarse a sí mismas "criaturas racionales", que no necesitan ser aduladas (1792/1995: 76). La debilidad artificial y la inferioridad que normalmente se asocian a las mujeres se han transmitido, argumenta Wollstonecraft, a través de la literatura: a las mujeres se les ha enseñado a través de la lectura a utilizar "la astucia, la suavidad de temperamento, la obediencia externa y... un tipo pueril de decoro" para obtener la protección masculina (1792/1995: 87; cursiva de la autora). El primer ejemplo literario de esta propagación de la feminidad artificial es la Eva de Milton, y es a través de una interrogación de las descripciones de Eva en El Paraíso Perdido que Wollstonecraft centra su crítica de la identidad sexualizada y de género. Como había argumentado en su primera Vindicación, la verdadera virtud, la verdadera autorrealización (los términos son sinónimos para Wollstonecraft), sólo podía alcanzarse a través del pensamiento activo e independiente; no debía lograrse satisfaciendo la sensibilidad y la Mary Wollstonecraft y su legado 61 emoción a expensas de la investigación y el esfuerzo racionales. Por lo tanto, si las mujeres querían desarrollar su potencial moral y espiritual como seres humanos, y lograr un "reflejo interior de la sublimidad de Dios" (Taylor, 2003: 105), tendrían que rechazar la autoabnegación y la auto-objetivación, y la búsqueda de la belleza meramente física, en favor de un "amor propio ilustrado", generando auto-respeto por reverencia a la razón otorgada por Dios a todos los seres humanos para su uso en la "comunicación del bien" (Wollstonecraft, 1790/1995: 34). Wollstonecraft repite la idea en su segunda Vindicación, afirmando: "es una farsa llamar virtuoso a cualquier ser cuyas virtudes no resulten del ejercicio de su propia razón". Esta era la opinión de Rousseau con respecto a los hombres: Yo la hago extensiva a las mujeres' (1792/1995: 90). Por eso, en el capítulo 2 de Una Vindicación de los Derechos de la Mujer, Wollstonecraft critica la caracterización que hace Milton de la primera mujer como un ser "formado para la suavidad y la dulce gracia atractiva", hecho "para gratificar los sentidos del hombre cuando ya no pueda remontar el vuelo de la contemplación" (1792/1995: 87). En particular, rechaza la descripción de Milton de Eva como "adornada" con "belleza perfecta", obedeciendo a Adán sin cuestionar ("sin discutir") como su "Autor y Dispositor", y ataca la forma en que Eva es utilizada para hacer ventriloquía de la misoginia de Milton: "Dios es tu ley, tú la mía: no saber más/Es el conocimiento más feliz de la Mujer y su alabanza" (1792/1995: (87), 88; cursiva de la autora).6 Según Wollstonecraft, el cultivo imperfecto de la mente que se permite a las mujeres en limita el progreso intelectual y espiritual de las mujeres y, de hecho, constituye una corrupción deliberada por parte de los hombres: "La debilidad puede despertar la ternura y satisfacer el arrogante orgullo del hombre; pero las caricias señoriales de un protector no satisfarán una mente noble que anhela y merece ser respetada" (1792/1995: 98). Como señala Wollstonecraft, el énfasis de Milton en la belleza de Eva, su obediencia incondicional y su falta de conocimiento independiente no concuerda con su propia representación de la petición original de Adán de una compañera que sea su igual: "Entre desiguales, ¿qué sociedad/puede haber, qué armonía o verdadero deleite?/... del compañerismo hablo/Según busco, apta para participar/Todo deleite racional..." (1792/1995: 89; cursivas de la 62 SUSAN MANLY autora).7 Pero lo que más le preocupa es la insistencia de Milton, a pesar de este discurso, en la inferioridad de Eva con respecto a Adán, una inferioridad estrechamente identificada con su belleza. Cuando, por ejemplo, Eva recuerda su primer encuentro, su alarma por el aspecto de Adán, "menos suave y amable" que la "suave imagen acuosa" de su propio reflejo, es rápidamente sofocada, y sus "encantos sumisos" se muestran en su "dócil rendición" a sus pretensiones sobre ella como "su carne, su hueso". Una vez más, Milton hace de ventrílocuo, presentando a Eva como la justificadora de su propio sometimiento: "Me rendí, y desde entonces vi/Cómo la belleza es superada por la gracia varonil/Y la sabiduría, que es lo único verdaderamente justo". Milton describe de tal modo esta subordinación voluntaria de Eva que sugiere que es la condición previa necesaria para la "dicha sobre dicha" de la pareja, "Haciéndola sublimemente feliz en los brazos del otro”. (8). Subraya la auto-entrega, sumisión y auto-objetivación de Eva, su renuncia a la sublime "Gracia varonil y sabiduría, que es lo único verdaderamente justo”, y su reconocimiento de que su belleza y "dulce y atractiva gracia” es lo que dicta su "mansa rendición" a Adán. Aunque Wollstonecraft no especifica el pasaje del Paraíso Perdido al que está respondiendo, cuando describe su falta de envidia por la "felicidad paradisíaca" de Adán y Eva, es razonable suponer que éstas son las líneas que provocan su reacción extrema: en lugar de identificarse con el sometimiento de Eva, Wollstonecraft declara que ella "con dignidad consciente, o con orgullo satánico, se ha vuelto hacia el infierno en busca de objetos sublimes" (1792/1995: 94).9 La crítica de Wollstonecraft a Rousseau es similar; de hecho, resume su ideal de mujer, esbozado en el quinto libro de Emile (1762), en términos que recuerdan a los aplicados a la Eva de Milton. Los cuatro primeros libros de Emile se habían centrado en la educación de un niño educado para ser independiente, un "hombre natural" autosuficiente y librepensador que no se rija por los "prejuicios serviles" ni por el "control, la coacción [y] la compulsión" que Rousseau considera tan ofensivos en la sociedad civilizada (Rousseau, 1762/1911: 7, 10). En el quinto libro, sin embargo, al darse cuenta de que su Emile ficticio pronto necesitaría una esposa, Rousseau esboza la educación de una niña, Sophie, que debe tener la educación opuesta. En efecto, insiste, como señala Wollstonecraft, en que esta educación debe estar concebida para hacer comprender a Sofía su destino de ser Mary Wollstonecraft y su legado 63 subordinado: "una mujer nunca debe ... sentirse independiente, ... debe ser gobernada por el miedo ... y convertida en una esclava coqueta para convertirla en un objeto de deseo más seductor, una compañera más dulce para el hombre, siempre que éste decida relajarse". Del mismo modo que la Eva de Milton debe comprender que es el objeto de Adán en lugar de gobernar sus propios deseos y aspiraciones, la Sofía de Rousseau debe ser educada en la obediencia "con un rigor implacable". Lo peor de todo, a los ojos de Wollstonecraft, es la idea de Rousseau de que este control y restricción de la libertad de la mujer sacará a relucir su "astucia natural" - que será, en resumen, una educación conforme a su naturaleza (Wollstonecraft, 1792/1995: 94; cursivas suyas). En opinión de Rousseau, la astucia es lo que permite a las mujeres alcanzar el único tipo de poder posible para ellas: explotando las lágrimas y las caricias, mostrando su tierna sensibilidad, ofreciendo o negando favores sexuales, sugiere Rousseau, las mujeres pueden obtener cierta influencia sobre los hombres. Para Wollstonecraft, se trata de un "poder ilegítimo" porque implica la autodegradación: "las mujeres se hacen esclavas de sus sentidos, porque es a través de su sensibilidad como obtienen el poder presente"; "enseñada desde su infancia que la belleza es el cetro de la mujer, la mente se amolda al cuerpo y, vagando por su jaula dorada, sólo busca adornar su prisión" (1792/1995: 90, 116). En lugar de luchar por el poder sobre los hombres utilizando sus cuerpos y su "dulce y atractiva gracia", insta, las mujeres "deben volver a la naturaleza y a la igualdad", y trabajar "reformándose a sí mismas para reformar el mundo" (1792/1995: 87, 90, 117). Toma la sentencia de Rousseau sobre la astucia femenina y la utiliza para redefinir lo que entiende por "poder": "Educad a las mujeres como hombres", dice Rousseau, "y cuanto más se parezcan a nuestro sexo, menos poder tendrán sobre nosotros". Este es el punto al que apunto. No deseo que tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas" (1792/1995: 138). Wollstonecraft no pretende eliminar por completo la atracción sexual; desea, sin embargo, abrir los sentimientos a través del desarrollo del entendimiento, para que las mujeres tengan "la oportunidad de llegar a ser inteligentes; y que el amor al hombre sea sólo una parte de esa llama resplandeciente de amor universal, que, después de rodear a la humanidad, se eleva en incienso agradecido a Dios" (1792/1995: 144). En lugar de estar sometidas a los hombres - como Eva está subordinada a Adán: "Dios es 64 SUSAN MANLY tu ley, tú la mía" - Wollstonecraft quiere que las mujeres sean liberadas de la esclavitud de la belleza al sublime reino de la razón y de la participación activa en la vida pública. Una motivación similar subyace en las reseñas de libros de Wollstonecraft, a menudo respuestas desdeñosas a la ficción romántica, publicadas en la Analytical Review entre 1788 y 1797.10 Como señala Mitzi Myers, "Wollstonecraft como crítica asume una postura maternal hacia las imaginadas niñas lectoras de la ficción que considera, su autoconstitución textual ofrece un ejemplo educativo de la integración [de sentido y sensibilidad] que desea"; las reseñas revelan "la lucha de una escritora por definir su ''diferencia de punto de vista'', por eludir lo ''ya escrito''" (Myers, 1990: 121, 120). En su Vindicación de los Derechos de la Mujer, Wollstonecraft argumentaba que las novelas románticas estaban entre las causas de la subordinación de la mujer, ya que animaban a sus lectores a ver los sentimientos como acontecimientos, confirmando a las mujeres como "criaturas de sensaciones" (Wollstonecraft, 1792/1995: 282), en lugar de intelecto real y sentimientos auténticos. Sus reseñas amplían esta idea: escribe, por ejemplo, que a las mujeres jóvenes "se las llama románticas cuando están bajo la dirección de sentimientos artificiales; cuando se jactan de estar temblorosamente vivas por todas partes, y se desmayan y suspiran como el novelista les informa que deberían hacerlo"; y sugiere que esto tiene un efecto perjudicial en el poder de las mujeres para pensar por sí mismas: la imaginación, si se le permite ir más allá del límite de la probabilidad, donde no aparece ningún vestigio de la naturaleza, pronto apaga la razón, y las facultades latentes languidecen por falta de cultivo; como los libros racionales se descuidan, porque no lanzan la mente en un tumulto exquisito". Sigue la degradación moral: Los falsos sentimientos conducen a la sensualidad, y los vagos sentimientos fabricados sustituyen a los principios". Este tipo de ficción, advierte Wollstonecraft, "envenena las mentes de nuestras jóvenes, fomentando la vanidad y enseñando la afectación" (Wollstonecraft, (1788)-97/1989: 19, 20). Por el contrario, aquellas obras que Wollstonecraft considera que combinan la razón con un sentimiento genuino pueden influir positivamente en sus lectores: pueden "despertar en la mente abierta un sentimiento de verdadera aflicción", lo cual, sugiere, es una fuente de Mary Wollstonecraft y su legado 65 "beneficio público, ya que una semilla de virtud activa ... puede extender sus ramas benignas y proteger de la miseria a muchos desgraciados" (1788-97/1989: 96). El pro-revolucionario Discurso sobre el Amor a Nuestra Patria de Richard Price, por ejemplo, es elogiado por "exhalar los sentimientos animados de la ardiente virtud en un estilo sencillo, sin afectación... el corazón habla al corazón en un lenguaje inequívoco, y el entendimiento, no desconcertado por sofisticados argumentos, asiente, sin esfuerzo, a verdades tan obvias" (1788: 97/1989: 185). Como señala Myers, las reseñas de Wollstonecraft "discuten y promulgan estilísticamente una política de cambio, un intento de unir la espontaneidad del afecto con la moralidad de la razón", proponiendo un sujeto humano sin género que integra facultades emocionales e intelectuales, y cuya lectura está vitalmente conectada con la acción. La crítica literaria feminista se presenta así como una "perspectiva intelectual liberadora - un acto político, dirigido no sólo a interpretar el mundo, sino a cambiarlo a través del cambio de conciencia de los lectores" (Myers, 1990: 123).11 LOS CONTEMPORÁNEOS DE WOLLSTONECRAFT Tras la muerte de Wollstonecraft, la aparición de detalles escandalosos sobre su vida privada en 1797-98 y el aumento de la ferocidad de la propaganda antirrevolucionaria en publicaciones gubernamentales, como la Anti-Jacobin Review, hicieron que fuera arriesgado para las escritoras nombrarla, incluso cuando construían sus propias críticas a la feminidad literaria y a la subordinación intelectual de las mujeres. Sin embargo, esto no las disuadió de propagar sus ideas. Las Cartas para Damas Literarias de Maria Edgeworth, por ejemplo -en las que la obra de Wollstonecraft es una influencia clara pero tácita- aparecieron por primera vez en 1795, pero fueron revisadas y reeditadas en 1798, con cambios que efectivamente, como señaló su autora, "afirmaban con más fuerza el derecho femenino a la literatura", al pensamiento independiente y a la participación en la esfera pública (1798/1993: xxvii). Otra de las publicaciones de Edgeworth (1798) -Educación Práctica- declina de forma similar nombrar a Wollstonecraft, pero elogia de forma destacada su postura anti-rrosseauviana en su primer capítulo, sobre los juguetes. Se trata de una alusión importante, ya que en el pasaje de Wollstonecraft que Edgeworth parafrasea de cerca, de 66 SUSAN MANLY la Vindicación de los Derechos de la Mujer, la crítica de se centra en las muñecas, recomendadas por Rousseau para instruir a las niñas en "el trabajo de su vida", "el arte de agradar... a su debido tiempo [la niña] será su propia muñeca" (Edgeworth, 1798/2003: (12); nota3, 449). Las Cartas para Damas Literarias de Edgeworth plantean la discusión sobre el lugar de las mujeres como escritoras y súbditas como un intercambio de cartas entre dos caballeros que discrepan sobre la forma en que debe educarse a una hija, y tanto en su énfasis en la educación como en su defensa de las mujeres como escritoras, pensadoras y ciudadanas, Edgeworth sigue de cerca a Wollstonecraft. Rechaza, por ejemplo, la idea de que la lectura de las mujeres deba limitarse al "romance, la poesía y todas las partes más ligeras de la literatura", así como la idea de que las mujeres no deban desempeñar ningún papel en el ámbito público del debate intelectual o la acción política (Edgeworth, 1798/1993: 2). Edgeworth también se hace eco de Wollstonecraft en su crítica a la política sexual de Burke. El primer caballero de Cartas para Damas Literarias considera a las mujeres educadas como "monstruos" que exhiben sus "deformidades mentales"; en particular, las mujeres que tratan de ejercer influencia pública, ya sea a través de la participación directa en el gobierno, o a través de la publicación, son representadas por él como depravadas: "la influencia, la libertad y el poder de las mujeres han sido concomitantes constantes de la decadencia moral y política de los imperios" (1798/ 1993: [1], 2, 4). Las mujeres, sugiere, deben "preservar inviolable la pureza de sus modales"; es un error hablar "en voz alta al sexo del noble desprecio del prejuicio. Miraríais con horror a alguien que fuera a socavar los cimientos del edificio; tened cuidado entonces de cómo os aventuráis a arrancar la hiedra que se aferra a las paredes y apuntala las piedras sueltas" (1798/1993: 5). Aquí, la pureza femenina y la dependencia de las estructuras convencionales establecidas se representan como parte integrante de la estabilidad del Estado, del mismo modo que la fantasía de la belleza y la presencia decorativa de María Antonieta es, para Burke, emblemática de la dignidad y la gracia del ancien règime, y de los sentimientos que embellecen y suavizan" la sociedad (Burke, 1790/1986: 171). El segundo caballero -el padre de la hija recién nacida- rechaza esta identificación de inocencia con dependencia, señalando la "gran diferencia entre inocencia e ignorancia" (una preocupación muy Mary Wollstonecraft y su legado 67 wollstonecraftiana), y ve la participación de las mujeres en la escritura como un signo de ascenso social y político (Edgeworth, 1798/1993: 25). El primer caballero no se deja disuadir y vuelve a sugerir que las mujeres deberían, como Eva, "ver las cosas a través de un velo, o dejar de ser mujeres", que sólo los hombres pueden "ver las cosas como son", y que la "felicidad silenciosa" y una modesta evasión de la "mirada pública" son sus tesoros apropiados; Deben cultivar la belleza, ya que esto las hace conscientes de que "dependen del mundo para su gratificación inmediata", que son de hecho, como dice Wollstonecraft, "las modestas esclavas de la opinión" (1798/1993: 3, 7-9; Wollstonecraft, 1792/1995: 124). Estas mujeres, sostiene, "son conscientes de su dependencia; escuchan con deferencia las máximas y atienden a las opiniones de aquellos de quienes esperan su recompensa y sus diversiones diarias. En su sujeción consiste su seguridad" (Edgeworth, 1798/ 1993: 9). El segundo caballero invoca e invierte este uso de la figura de Eva, declarando: "Las mujeres no han errado por tener conocimiento, sino por no haber tenido experiencia"; dedicarse a la publicación es potencialmente una forma de obtener esta valiosa experiencia, y ha cambiado radicalmente el lugar de las mujeres en el mundo: "sus ojos se abren, - la página clásica se desenrolla, leerán", y tendrán acceso y contribuirán a la " circulación rápida y universal del conocimiento" (1798/1993: 34; Edgeworth, 1795: 56, (47)).12 Edgeworth se hace eco de Wollstonecraft en su ficción epistolar Las Cartas de Julia y Caroline (publicada como parte de Cartas para Damas Literarias); esta vez el intercambio es entre dos mujeres que debaten los méritos relativos de la sensatez y la sensibilidad. Las primeras palabras de Julia son: “En vano, querida Caroline, me exhortas a pensar; yo sólo profeso sentir"; a lo largo del intercambio, se la describe como una especie de mujer rousseauniana, una Sophie, que cree que "el papel de una mujer en la vida es complacer" (1798/1993: 39, 40). Por el contrario, Caroline, la mujer wollstonecraftiana, la insta a buscar la autoestima y el respeto de su marido. El sentimiento real, argumenta, no se parece en nada al sentimentalismo de la ficción romántica en la que Julia modela su persona: idealizar angustias imaginarias es perjudicial para la simpatía real, ya que "la piedad debería... estar siempre asociada con el deseo activo de aliviar. Si se 68 SUSAN MANLY deja que se convierta en una sensación pasiva, es una debilidad inútil, no una virtud" (1798/1993: 45). Aquí, la crítica a la formación en la feminidad artificial y la falsa sensibilidad que Wollstonecraft veía como el aspecto más venenoso de la ficción romántica de encuentra eco en la pensadora de Edgeworth. Sin embargo, Edgeworth se sintió claramente obligada en Cartas para Damas Literarias a presentar sus argumentos wollstonecraftianos al amparo de personajes de ficción, y en parte a que los expresara "un caballero", en lugar de hacerlos suyos ella misma. Mary Robinson también publicó su Carta a las Mujeres de Inglaterra, sobre la injusticia de la subordinación mental (1799) bajo seudónimo - "Anne Frances Randall"-, aunque no tuvo reparos en declarar la necesidad de "una legión de wollstonecraftianas para socavar los venenos del prejuicio y la malevolencia" y garantizar la emancipación de la mujer. Una vez más, Robinson sigue a Wollstonecraft, utilizando un lenguaje "sin adornos" y denunciando la representación textual de las mujeres como "una parte encantadora y fascinante de la creación" (Robinson, 1799/2003: 41). Rechazando el confinamiento de las mujeres al cultivo de atractivos físicos como medio para encontrar su propia identidad, Robinson insta a las mujeres a pensar y escribir, a desobedecer el edicto masculino de que "no debéis mostrar vuestros conocimientos ni emplear vuestros pensamientos más allá de los límites que hemos establecido a vuestro alrededor". Además, les pide que participen y animen a sus hijas a participar en la ilustración: "Sacudíos los grilletes insignificantes y relucientes que os degradan.... Dejad que vuestras hijas reciban una educación liberal, clásica, filosófica y útil; dejad que expresen y escriban sus opiniones libremente... [enseñadles a sentir su igualdad mental con sus imperiosos gobernantes" (1799/2003: 78, 83). WOLLSTONECRAFT Y LOS VICTORIANOS Como ha señalado Barbara Caine, el nombre de Wollstonecraft es raramente mencionado por las feministas victorianas, aunque sus ideas están reconociblemente presentes en escritos de John Stuart Mill, Harriet Taylor y otros (Caine, 1997: 261-2; Mill, 1869; Taylor, 1850). Harriet Taylor había observado que "la clase literaria de mujeres, especialmente en Inglaterra, es ostentosa al negar el deseo de igualdad o ciudadanía, y proclamar su completa satisfacción con el lugar que la sociedad les asigna". Pensaba que estaban "ansiosas por ganarse el Mary Wollstonecraft y su legado 69 perdón y la tolerancia" por las fortalezas mostradas en sus trabajos publicados "mediante una estudiada muestra de sumisión... para no dar ocasión a que los hombres vulgares digan... que el saber hace a las mujeres poco femeninas, y que las damas literarias son propensas a ser malas esposas" (Taylor, 1850/1995: 34-5). Con esta ansiedad por la opinión masculina adversa, es comprensible la reticencia a reivindicar a Wollstonecraft como influencia o fuente: para las feministas victorianas, como sugiere Caine, "la conexión con Wollstonecraft sólo sugería laxitud moral" (Caine, 1997: 262). Harriet Martineau, por ejemplo, consideraba a Wollstonecraft, "con todos sus poderes, una pobre víctima de la pasión" (1877/1983: 400): una impresión instaurada muy pronto en la reputación póstuma de Wollstonecraft, en parte como resultado de la selección que William Godwin hizo en 1798 de sus obras inéditas, que incluían muchas de sus cartas de amor a Gilbert Imlay, el padre infiel de su hijo ilegítimo, además de la biografía imprudentemente franca de Godwin sobre su difunta esposa, también publicada en 1798.13 Sin embargo, el ensayo de Martineau de 1832 sobre las mujeres en las novelas de Scott revela de nuevo claramente el impacto de las ideas de Wollstonecraft sobre la literatura y la liberación. Martineau toma cuatro de los personajes femeninos de Scott, entre ellos Rebeca de Ivanhoe, como ejemplos de mujeres que han "escapado del control del hombre". Al crear estos personajes, argumenta Martineau, Scott ha contribuido (lo pretendiera o no) a la emancipación de la mujer, "proporcionando un principio de renovación a los esclavizados, así como exponiendo su condición; señalando los fines para los que la libertad y el poder son deseables, así como los efectos desastrosos de negarlos". De este modo, prosigue, "nos ha enseñado el poder de la ficción como agente de la moral y la filosofía" (Martineau, 1832/2003: 39, 40). En particular, Martineau interpreta la expulsión de Rebeca al final de Ivanhoe como una revelación del derroche de talento que supone excluir a las mujeres de una ciudadanía activa e igualitaria. Como lectores, explica, se nos hace preguntarnos: ¿Cómo es posible que permanezca o reaparezca en una sociedad que niega por igual la disciplina mediante la cual podrían madurar sus altas facultades y sensibilidades, y los objetos en los que podrían emplearse dignamente? Como mujer, no menos que como judía, es la representante de los males de una clase degradada y despreciada: no hay lugar para ella entre los enemigos de su casta; 70 SUSAN MANLY vaga sin empleo... por el mundo; y cuando muere, no sólo se le ha infligido un profundo daño, sino que se han desperdiciado los recursos de la grandeza y la felicidad humanas. (1832/2003: 39-40) Hay aquí fuertes ecos de la última obra de Wollstonecraft, su novela Los Errores de la Mujer (1798), que su autora pretendía que fuera una "historia ... de la mujer" (Wollstonecraft, 1798/1989: 73); al igual que el Ivanhoe de Scott interpretado por Martineau, muestra la forma en que una mujer con talento y espíritu es expulsada de la sociedad educada y convertida en una paria; pero los sentimientos son igualmente evocadores de los argumentos expuestos en la Vindicación de los Derechos de la Mujer a favor de la participación igualitaria de las mujeres en la necesaria reforma de la sociedad. Fue George Eliot -una de las que se atrevió a reivindicar la libertad sexual de la mujer en su vida, si no en su obra- quien rompió el silencio sobre el legado feminista de Wollstonecraft en su ensayo de 1855, "Margaret Fuller and Mary Wollstonecraft", aunque, como comenta Caine, Wollstonecraft sólo fue plenamente rehabilitada como precursora feminista en la década de 1890.14 Eliot señala el "vago prejuicio" contra la Vindicación de los Derechos de la Mujer de Wollstonecraft como un "libro censurable", y señala que de hecho es "eminentemente serio" y "severamente moral"; elogia a Wollstonecraft por "ver y pintar a las mujeres tal y como son", y se hace eco de su llamamiento a la emancipación intelectual para ambos sexos: queremos libertad y cultura para la mujer, porque el sometimiento y la ignorancia la han degradado, y con ella al hombre; porque - ''Si ella es pequeña, de naturaleza ligera, miserable,/¿Cómo crecerán los hombres?'' ' (Eliot, 1855/ 1963: 201, 205).15 El ensayo de Eliot, "Novelas Tontas Escritas por Mujeres Novelistas", también muestra la influencia de Wollstonecraft en su análisis del impacto de la ficción sobre la condición de la mujer. Deplora el efecto de las "novelas tontas", no sólo en sus lectoras, sino también en los hombres hostiles a la emancipación de la mujer, que pueden señalar a "damas novelistas" como prueba de la insensatez de educar a las mujeres. Esta hostilidad es, según ella, "fomentada inconscientemente por muchas mujeres que se han ofrecido como representantes del intelecto femenino", a las que caracteriza por mantener "una especie de espejo mental de bolsillo", "mirándose continuamente en él en [su] propia 'intelectualidad' ", en contraposición a aquellas escritoras de "verdadera cultura", que hacen de su Mary Wollstonecraft y su legado 71 conocimiento "un punto de observación desde el que formarse una estimación correcta" de sí mismas (Eliot, 1856/1963: 316, 317). En otras palabras, al igual que Wollstonecraft, y Edgeworth en las Cartas de Julia y Caroline, Eliot quiere que las mujeres piensen, en lugar de simplemente sentir; que se vean a sí mismas y a los demás con claridad, en lugar de fijarse en una falsa imagen de sí mismas. Sin embargo, mientras que Wollstonecraft considera que la desestabilización de la identidad de género es la condición previa para la autorrealización de las mujeres como escritoras y como ciudadanas, Eliot, aunque insiste en que las mejores escritoras pueden "igualar plenamente a los hombres", también argumenta que las mujeres "tienen una preciosa especialidad, que yace bastante aparte de las aptitudes y la experiencia masculinas" (1856/1963: 324). Este argumento se anticipa en cierta medida en su ensayo de 1854, "La mujer en Francia: Madame de Sable'', en el que compara el canon literario francés con el británico, concluyendo que la literatura francesa es más "femenina" y, por tanto, superior. Afirma que la literatura femenina en inglés "suele ser una exageración absurda del estilo masculino, como el pavoneo de una mala actriz vestida de hombre". La literatura femenina francesa, por el contrario, reconoce que las mujeres "tienen algo específico que aportar", y que las diferencias psicológicas y físicas entre hombres y mujeres pueden utilizarse de forma creativa: esta diferencia, argumenta Eliot, "en lugar de estar destinada a desaparecer antes de un desarrollo completo de la naturaleza intelectual y moral de la mujer, será una fuente permanente de variedad y belleza" en la literatura femenina. Las escritoras francesas, sostiene, han mostrado libremente "el carácter femenino de sus mentes"; pensando "poco, en muchos casos nada, en el público", han escrito en cambio "lo que veían, pensaban y sentían, en su lenguaje habitual, sin proponerse ningún modelo, sin ninguna intención de demostrar que las mujeres podían escribir tan bien como los hombres, sin afectar a los puntos de vista masculinos ni suprimir los femeninos". Eliot identifica de forma un tanto contradictoria las fuentes de esta autopresentación confiada y sin restricciones: por un lado, argumenta que las mujeres son por naturaleza "intensas y rápidas más que conservadoras", y que este modo de intelecto prevalece tanto entre los escritores masculinos como entre las escritoras francesas; pero también atribuye la superioridad literaria de las escritoras francesas al estatus cultural inferior del matrimonio allí, un argumento mucho más político y más wollstonecraftiano. En Francia, explica, el matrimonio, como unión "formada en la madurez del pensamiento y los sentimientos, y basada únicamente en la aptitud inherente y la atracción 72 SUSAN MANLY mutua, tendía a llevar a las mujeres a una simpatía más inteligente con los hombres, y a aumentar y complicar su participación en el drama político" (Eliot, 1854/1963: 53, 54, 56).16 John Stuart Mill, que escribió quince años más tarde, es más escéptico sobre la diferencia natural que Eliot cita como fuente de fuerza en la escritura femenina: para los hostiles al avance de la mujer, señala, "las mujeres que leen, y mucho más las mujeres que escriben, son, en la constitución existente de las cosas, una contradicción y un elemento perturbador" (Mill, 1869/1985: 245); pero "una literatura propia", si es que tal cosa existía realmente, estaba en algún momento en el futuro, "sometida a la influencia del precedente y del ejemplo... se necesitarán generaciones más, para que las mujeres se conviertan en escritoras" (Mill, 1869/1985: 245).... se necesitarán generaciones más, antes de que la individualidad [de las mujeres] esté lo suficientemente desarrollada como para hacer frente a esa influencia" (287, 288). En comparación con Eliot y Mill, la visión de Wollstonecraft de las mujeres como seres creativos, pensantes y aspirantes emerge como mucho más optimista, incluso utópica, dependiendo como depende de la convicción de que la distinción sexual es "arbitraria", de que esta diferencia es erradicable y de que "los efectos más saludables tendentes a mejorar la humanidad podrían esperarse de una revolución en los modales femeninos" (Wollstonecraft, 1792/1995: 292). Sin embargo, a pesar de sus recelos sobre el abuso de la imaginación y la fantasía como discursos conservadores que tienden a inhibir el progreso de las mujeres, Wollstonecraft también apuntó hacia un tipo diferente de escritura, un tipo diferente de auto imaginación, capaz de inventar y abarcar un estado futuro más allá de la prisión del sexo: una "preciosa especialidad" que aún está por expresar. NOTAS 1. Para más información sobre Wollstonecraft, sexualidad, emoción e imaginación, véase Kaplan ((1987)), Kaplan (1990), Kelly (1992 y 1997), Barker-Benfield (1992), Johnson (1995) y Taylor (2003). 2. Como testimonio de la fascinación que sigue ejerciendo la vida de Wollstonecraft, se han publicado al menos seis biografías recientes, sin contar The Godwins and the Shelleys (1989) de William St Clair, que considera la vida de Wollstonecraft junto a las de William Godwin, Mary Shelley y Percy Bysshe Shelley: véase Tomalin (1974), Sunstein (1974), Tims (1976), Todd (2001), Jacobs (2001) y Gordon (2005). Mary Wollstonecraft y su legado 73 3. Maria Edgeworth, escritora de ficción para adultos y niños y pedagoga (1768-1849); Mary "Perdita" Robinson, actriz, novelista y poetisa (17581800); Harriet Martineau, escritora ((1802)-76); Harriet Taylor (1807-58), esposa y colaboradora intelectual de John Stuart Mill, filósofo y reformador social (1806-73); George Eliot (Mary Ann/Marian Evans), novelista y traductora de Feuerbach (1819-80). 4. El concepto de lo sublime, a menudo contrapuesto a lo bello, fue ampliamente debatido en la literatura estética del siglo XVIII: Addison, Baillie, Burke, Gerard y Hume se interesaron especialmente por lo sublime natural, aunque Burke se anticipa a lo sublime romántico, tal y como lo analiza Kant en su Crítica del juicio (1790). Mientras que lo sublime natural era provocado por objetos grandes y terribles, como montañas y abismos, que aturdían la mente hasta la inercia y luego el transporte, lo sublime romántico tenía su fuente en, y revelaba, los propios poderes del , y a menudo se identificaba con la emoción, el genio y la imaginación liberada. Para más detalles, véase el resumen de Peter Otto en McCalman (1999: 723); la exposición de M.H. Abrams sobre lo sublime en relación con Wordsworth en Natural Supernaturalism (1971); y la exposición de Ronald Paulson sobre las teorías de lo sublime y lo bello en relación con la política revolucionaria en Representations of Revolution (1983). Para un estudio completo de lo sublime, véase Weiskel (1976). 5. Para más información sobre la representación que hace Wollstonecraft de Burke como un hombre "feminizado", véase Claudia L. Johnson (1995). 6. Milton, Paraíso Perdido, IV, (634)-8. 7. Ibídem, VIII, 383-4, 389-91. 8. Ibídem, IV, 479-80, 483, 498, 494, 489-91, 508, 506. La propia Wollstonecraft no cita estas líneas. 9. Para una lectura de la Eva de Milton contraria a la de Wollstonecraft, véase Newlyn (1993/2004). 10. Una revista radical, propiedad y editada por el librero unitario JosephJohnson. Wollstonecraft colaboró con reseñas desde 1788 hasta que fue a Francia en 1792, y de nuevo en (1796)-7. 11. Para más información sobre las críticas de Wollstonecraft, véase Wardle (1947), Roper (1958), Stewart (1984) y Myers (1986, 1987 y 2002). 12. Curiosamente, este punto wollstonecraftiano de que las mujeres se equivocan porque se les niega la experiencia que les enseñaría lo contrario (véase 1792/ 1995: 193) es una de las víctimas de las revisiones de la segunda edición de 1798, en general más wollstonecraftiana; al igual que la afirmación de la contribución de las mujeres a la "circulación rápida y universal del conocimiento". 13. Las Memorias de Godwin sobre la autora de "Los Derechos de la Mujer" escandalizaron a los lectores contemporáneos con sus cándidos relatos de sus aventuras amorosas y su heterodoxia religiosa: véase, por ejemplo, la reseña de las Memorias en la Monthly Review 27 (noviembre de 1798). La Anti-Jacobin Review de julio de 1798 se refirió a Wollstonecraft en su 74 SUSAN MANLY índice bajo la "P" de "Prostitution" (Prostitución), añadiendo: "See Mary Wollstonecraft" (Véase Mary Wollstonecraft), y publicó un despiadado poema que satirizaba a Wollstonecraft y Godwin, "The Vision of Liberty" (La visión de la libertad), en 1801. Curiosamente, como señala Caine (1997), fue una nueva edición de las Cartas de Wollstonecraft a Imlay, publicada por Kegan Paul en 1879, la que marcó el renacimiento de la reputación de Wollstonecraft. 14. El ensayo de Eliot sobre Wollstonecraft y Fuller se publicó un año después de que ella se mudara con su amante, G. H. Lewes. Margaret Fuller (181050), fue una pensadora y escritora feminista estadounidense, trascendentalista y autora de La mujer en el siglo XIX (1845). 15. La cita de Eliot procede de Tennyson, The Princess, VII, 249-50. 16. El ensayo de Eliot fue impulsado principalmente por el libro de Victor Cousin, Madame de Sablè: ètudes sur les femmes illustres et la société du XVIIe siècle (1854), al que Elizabeth Gaskell también respondió en su 'Company Manners' (1854): véase la comparación de los dos ensayos por Jenny Uglow en Elizabeth Gaskell: A Habit of Stories (1993/1999). Las escritoras francesas de las que habla Eliot son principalmente de los siglos XVII, XVIII y principios del XIX, como de Se'vigne', de Stae¨l, Roland y d'Epinay; Eliot también menciona a una escritora francesa contemporánea, la novelista del siglo XIX George Sand (Amandine Aurore Lucile Dupin), por la que sentía un profundo respeto. BIBLIOGRAFÍA Abrams, M. H. (1971), Natural Supernaturalism, Nueva York: Norton. Barbauld, Anna Letitia (2002), Selected Poetry and Prose, ed. William McCarthy y Elizabeth Kraft. William McCarthy y Elizabeth Kraft, Peterborough, Ontario: Broadview Press. Barker-Benfield, G. J. (1992), The Culture of Sensibility: Sex and Society in Eighteenth-Century Britain, Chicago: University of Chicago Press. Burke, Edmund (1757/1990), A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful, ed. Adam Phillips. Adam Phillips, Oxford: World's Clásicos. (1790/1986), Reflexiones sobre la Revolución en Francia, ed. Conor Cruise O'Brien, Londres: Penguin Books. Caine, Barbara (1997), Victorian Feminism y the fantasma de Mary Wollstonecraft", en Women's Writing 4: 2. Conger, Syndy McMillen (ed.) (1990), Sensibility in Transformation: Creative Resistance to Sentiment from the Augustans to the Romantics: Essay in honor de Jean H. Hagstrum, Londres: Associated University Prensas. Cox, Stephen (1990), "Sensibility as Argument", en Conger (1990). Mary Wollstonecraft y su legado 75 Edgeworth, Maria (1795), Letters for Litteray Ladies, Londres: Joseph Johnson. (1798/1993), Letters for Litteray Ladies, ed. Claire Connolly, Londres: J. M. Dent. (1798/2003), Practical Education, ed. Susan Manly, en Novels and Selected Works of Maria Edgeworth, vol. XI, ed. Marilyn Butler y Mitzi Myers, ed. consultora. Marilyn Butler y Mitzi Myers, ed. consultora. W. J. McCormack, 12 vols, Londres: Pickering and Chatto (1999/2003). Eliot, George (1855/1963), 'Margaret Fuller and Mary Wollstonecraft', en The Leader 6 (octubre 1855), reproducido en Pinney (1963). (1856/1963), "Silly Novels by Lady Novelists", en Westminster Review 6 (octubre 1856), reproducido en Pinney (1963). (1854/1963), 'Thw Woman in France: Madame de Sable'', en Westminster Review 62 (octubre 1854), reproducido en Pinney (1963). Gordon, Lyndall (2005), Vindication: A Life of Mary Wollstonecraft, Londres: Little, Brown. Jacobs, Diane (2001), Her Own Woman: The Life of Mary Wollstonecraft, Londres: Abacus. Jacobus, Mary (ed.) (1979), Women Writing and Writing about Women, Londres: Croom Helm. Johnson, Claudia L. (1995), Wrong Beens: Politics, Gender, and Sentimentality in the 1790s - Wollstonecraft, Radcliffe, Burney, Austen, Chicago: University of Chicago Press. (ed.) (2002), The Cambridge Companion to Mary Wollstonecraft, Cambridge: Cambridge University Press. Kaplan, Cora (1987), 'Wild Nights: Pleasure/Sexuality/Feminism', en The Ideology of Conduct: Essays on Literature and the History of Sexuality, ed. Nancy Armstrong y Leonard Tennenhouse, Nueva York y Londres: Methuen. (1990), 'Pandora's Box: Subjectivity, Class, and Sexuality in SocialistFeminist Criticism', en British Feminist Thought: A Reader, ed. Terry Lovell, Oxford: Blackwell. (2002), "Mary Wollstonecraft's Reception and Legacies", en Johnson (2002). Kelly, Gary (1992), Feminismo revolucionario: The Mind and Career of Mary Wollstonecraft, Basingstoke: Macmillan. (1997), '(Female) Philosophy in the Bedroom: Mary Wollstonecraft and Female Sexuality', en Women's Writing 4: 2 (julio). McCalman, Iain (ed.) (1999), An Oxford Companion to the Romantic Age, Oxford: Oxford University Press. Martineau, Harriet (1832/2003), 'Achievements of the Genius of Scott', en Tait's Magazine 2 (diciembre de 1832), reproducido en Solveig Robinson (2003). (1877/1983), Autobiografía, 2 vols, Londres: Virago Press. Mill, John Stuart (1869/1985), The Subjection of Women, con Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman (1792), ed.: Mary Warnock. Mary Warnock, Londres y Melbourne: J. M. Dent. 76 SUSAN MANLY Myers, Mitzi (1986), 'Impeccable Governesses, Rational Dames, and Moral Mothers: Mary Wollstonecraft and the Female Tradition in Georgian Children's Books', en Children's Literature 14 (ed. Margaret Higonnet y Barbara Rosen). (1987), '''A Taste for Truth and Realities'': Early Advice to Mothers on Books for Girls', Children's Literature Association Quarterly 12: 3 (otoño de 1987). (1990), 'Sensibility and the ''Walk of Reason'': Mary Wollstonecraft's Literary Reviews as Cultural Critique', en Conger (1990). (2002), "Mary Wollstonecraft's Literary Reviews", en Johnson (2002). Newlyn, Lucy (1993/2004), 'Paradise Lost' and the Romantic Reader, Oxford: Oxford University Press. Paulson, Ronald (1983), Representations of Revolution, 1789-1820, New Haven y Londres: Yale University Press. Pinney, Thomas (ed.) (1963), Essays of George Eliot, Londres: Routledge y Kegan Paul. Pyle, Andrew (ed.) (1995), The Subjection of Women: Contemporary Responses to John Stuart Mill, Bristol: Thoemmes Press. Riley, Denise (1988), "Am I that Man?": Feminism and the Category of 'Women' in History, Londres: Macmillan. Robinson, Mary (1799/2003), "Letter to Women in England" y "The Natural Daughter", ed. Sharon M. Setzer. Sharon M. Setzer, Peterborough, Ontario: Broadview Press. Robinson, Solveig (ed.) (2003), A Serious Occupation: Literary Criticism by Victorian Women Writers, Peterborough, Ontario: Broadview Press. Roper, Derek (1958), "Mary Wollstonecraft's Reviews", en Notes and Queries 203. Rousseau, Jean-Jacques (1762/1911), Emile, or the Education, trad. Barbara Foxley, Londres y Toronto: Dent. St Clair, William (1989), The Godwins and the Shelleys: The Biography of a Family, Londres: Faber y Faber. Showalter, Elaine (1979), "Towards a Feminist Poetics", en Women Writing and Writing about Women, ed.: Mary Jacobus, Londres. Mary Jacobus, Londres: Croom Helm. Stewart, Sally (1984), "Mary Wollstonecraft's Contributions to the Analytical Review", en Essays in Literature 11: 2 (otoño de 1984). Sunstein, Emily (1974), A Different Face: The Life of Mary Wollstonecraft, Nueva York: Harper and Row. Taylor, Barbara (2003), Mary Wollstonecraft and the Feminist Imagination, Cambridge: Cambridge University Press. Taylor, Harriet (1850/1995), 'The Enfranchisement of Women', en The New York Tribuna para Europa (29 de octubre (1850)), reproducido en Pyle (1995). Tims, Margaret (1976), Mary Wollstonecraft: A Social Pioneer, London: Millington. Todd, Janet (2001), Mary Wollstonecraft: A Revolutionary Life, Londres: Mary Wollstonecraft y su legado 77 Phoenix Prensa. Tomalin, Claire (1974), The Life and Death of Mary Wollstonecraft, Londres: Weidenfeld y Nicolson. Uglow, Jenny (1993/1999), Elizabeth Gaskell: A Habit of Stories, Londres: Faber. Wardle, Ralph M. (1947), "Mary Wollstonecraft, crítica analítica", en PMLA 62. Weiskel, Thomas (1976), The Romantic Sublime, Baltimore: Johns Hopkins University Press. Wollstonecraft, Mary (1798/1989), 'The Wrongs of Woman', con 'Mary', ed. Gary Kelly, Oxford: World's Classics. (1798), Posthumous Works of the Author of a 'Vindication of the Rights of Woman', 4 vols, ed.: William Godwin, Londres. William Godwin, Londres: Joseph Johnson. (1790/1995, 1792/1995), 'A Vindication of the Rights of Men' with 'A Vindication of the Rights of Woman' and 'Hints', ed., Sylvana Tomaselli, Cambridge: Cambridge: Cambridge University Press. Sylvana Tomaselli, Cambridge: Cambridge University Press. (1788-97/1989), Obras, ed. Janet Todd y Marilyn Butler. Janet Todd y Marilyn Butler, asst. Emma ReesMogg, 7 vols.: vol. VII, On Poetry (1791) y Contributions to the Analytical Review (1788-97), Londres: William Pickering. 25 Woolf, Virginia (1925/1984; 1932/1986), The Common Reader, 2 vols, ed.: Andrew McNeill, Londres. Andrew McNeillie, Londres: Vintage. CAPÍTULO 4 La crítica feminista de Virginia Woolf Jane Goldman CRÍTICA LITERARIA FEMINISTA ANTES DE WOOLF Y EN LA ÉPOCA DE WOOLF Virginia Woolf es considerada con razón la fundadora de la crítica literaria feminista moderna. Antes de sus contribuciones históricas a este campo, en particular su manifiesto feminista de crítica literaria, Una Habitación Propia (1929), muy pocas obras figuran en los relatos históricos de su génesis. Catherine Belsey y Jane Moore, en su recuento de "La historia hasta ahora", señalan a Esther Sowernam y Bathsua Makin, en el siglo XVII, que identificaron la presencia de poderosas deidades y musas femeninas en la literatura clásica, y a Mary Wollstonecraft a finales del siglo XVIII, que argumentó contra los efectos infantilizadores de las novelas sentimentales sobre las mujeres, y que también "contribuyó a una especie de antología feminista llamada The Female Reader (La Lectura Femenina)" (Belsey y Moore, 1997: 1). Al igual que en muchos relatos recibidos de la historia literaria feminista, ansiosos por presionar hasta el embriagador período moderno de su florecimiento, Belsey y Moore no mencionan a nadie más entre Wollstonecraft y Woolf, a nadie en absoluto junto a Woolf, y a nadie después de Woolf hasta Simone de Beauvoir (1997: 1). Voces y Votos, de Glenda Norquay: Una Antología Literaria de la Campaña por el Sufragio Femenino (1995), de Glenda Norquay, restablece el área críticamente desatendida de la literatura feminista temprana, presentando novelas, relatos cortos y poemas de la era del sufragio (hasta 1930), una era que abarca gran parte del período de la carrera literaria formativa de Woolf y se cierra cuando Una Habitación Propia causa su primer impacto. Pero Norquay no señala ninguna crítica literaria feminista significativa aparte de la de Woolf (y esto de pasada). Sin embargo, demuestra que la novela y el relato corto eran a menudo los géneros preferidos de las escritoras feministas que defendían "la La crítica feminista de Virginia Woolf 79 causa"; y esta retaguardia de la ficción feminista, trazada por Norquay, puede muy bien proporcionar algunos antecedentes interesantes de Una Habitación Propia de Woolf, especialmente en sus tendencias narrativas hacia la ficción (analizadas más adelante). En la época de Woolf había numerosas revistas literarias de tendencia feminista, y revistas feministas de tendencia literaria, en las que se podía trazar la interpenetración de la política feminista y literaria: Por ejemplo, La Mujer Inglesa, La Mujer Libre de Dora Marsden y Mary Gawthorpes, La Nueva Mujer Libre de Marsden y Harriet Shaw Weaver, que se convirtió en La Egoísta de Weaver y Ezra Pound, Pequeña Revisión de Margaret Anderson y Jane Heap, y Tiempo y Marea de Margaret Haig Thomas (Lady Rhondda).1 La propia Woolf publicó artículos en Tiempo y Marea, incluidos extractos de Una Habitación Propia. Entre los contemporáneos de Woolf hay muchos escritores modernistas (hombres y mujeres) que ahora son reconocidos por sus contribuciones a los debates culturales y políticos sobre el género (Scott, 1990). Entre sus contemporáneos hay, por supuesto, muchas escritoras que podemos considerar feministas. Algunas escribieron manifiestos sobre política (feminista/socialista/pacifista) (Alexandra Kollontai, Emma Goldman, Mina Loy, Storm Jameson, Rebecca West, Christina Stead) o sobre estética literaria (Amy Lowell, Gertrude Stein, May Sinclair, Marianne Moore), pero Woolf destaca por sus intentos sostenidos de combinar ambas. No obstante, su obra se vio influida por intelectuales feministas de otras disciplinas, en particular por la antropóloga clásica de Cambridge Jane Harrison (1850-1928), que fue mentora de Woolf, y también por la escritora y activista feminista Ray Strachey (18871940), miembro del círculo de Bloomsbury de Woolf y autora de The Cause (1928), una historia del movimiento feminista británico moderno. Woolf publicó bajo la dirección de Strachey "The Plumage Bill", en el Woman's Leader (23 de julio de 1920: 559-60). En Hogarth Press, la editorial progresista que Woolf fundó con su marido Leonard Woolf, publicó la obra de Strachey, junto con otras obras clave de feministas, entre ellas Harrison.2 La crítica literaria feminista de Woolf no es, por tanto, sui generis, como demuestra el gran número de escritos sobre sus antecesoras y contemporáneas feministas; tampoco es seguro suponer que sus argumentos sean totalmente originales. Los intereses de Woolf, 80 JANE GOLDMAN expuestos en Una Habitación Propia, en la política de género de la producción y el consumo literarios, y el impacto en la ficción del ascenso de la mujer, por ejemplo, se anticipan en cierta medida en "Los hombres y el arte", un capítulo del ya casi olvidado El Mundo Hecho por el Hombre o Nuestra Cultura Androcéntrica (1911), de la escritora feminista de Charlotte Perkins Gilman. Sin embargo, es "Una Habitación Propia" de Woolf la obra que se ha canonizado como la primera obra moderna de crítica literaria feminista. Al escribir sus memorias, "Un Bosquejo del Pasado" (1939-40), durante los ataques aéreos alemanes a la costa inglesa, Virginia Woolf llegó a encapsular su "filosofía" (Woolf, 1985: 72) en un pasaje ahora muy citado: que detrás del algodón se esconde un patrón; que nosotros -me refiero a todos los seres humanos- estamos conectados con esto; que el mundo entero es una obra de arte; que nosotros somos partes de la obra de arte. Hamlet o un cuarteto de Beethoven son la verdad sobre esta vasta masa que llamamos mundo. Pero no hay Shakespeare, no hay Beethoven; ciertamente y enfáticamente no hay Dios; nosotros somos las palabras; nosotros somos la música; nosotros somos la cosa misma. (1985: 72). La "filosofía" de Woolf anticipa claramente las declaraciones críticas y teóricas literarias posteriores de Roland Barthes y Michel Foucault sobre la muerte del autor, pero su importancia feminista es quizá menos obvia. Su comprensión del mundo como un texto en el que todos "todos los seres humanos"- participamos es sólo implícitamente feminista en su rechazo de la autoridad de Shakespeare, Beethoven y Dios. ¿Tendría su explicación el mismo sentido si eligiera ejemplos femeninos de autoría suprema? ¿Por qué no, en lugar de Shakespeare, la propia Woolf, que en su manifiesto feminista Una Habitación Propia (1929) especula con la llegada de una mujer que rivalice con el bardo, el fantasma de la "hermana de Shakespeare"? ¿Por qué no, en lugar de Beethoven, la íntima compañera de Woolf, Ethel Smyth, la compositora feminista del himno sufragista "La marcha de las mujeres" (1911)? ¿Por qué no, en lugar de Dios, alguna diosa madre mítica, como Isis o Gaia, cuyas alusiones salpican la obra de Woolf? Declarar que "no hay Woolf, no hay Smyth; desde luego y enfáticamente no hay diosa", alteraría sin duda la semántica de Woolf. Y lo que no es menos importante, desharía las últimas seis décadas de estudios feministas, posteriores a Woolf, que han insistido en la La crítica feminista de Virginia Woolf 81 inclusión de escritoras, artistas y compositoras en cánones que antes eran casi exclusivamente masculinos. También subvertiría los relatos feministas de la experiencia y el conocimiento que insisten en el reconocimiento de cómo los universales se expresan a través de la metáfora del género, dado que las generalizaciones que hacemos sobre la existencia y la experiencia humanas comunes pueden seguir teniendo atributos masculinos la mayoría de las veces. Lo que está en juego aquí es cómo interpretamos los objetivos de la crítica y la teoría literarias feministas. La declaración de Woolf de la muerte del autor trae consigo un modelo alternativo, colectivo, de autoría, un cuestionamiento de la canonicidad y una revisión de nuestras metáforas de género. Además de animarnos a leer las obras de autores masculinos con una atención diferente a la autoridad y al género, Woolf también nos incita a considerar la naturaleza de un canon literario que incluya a autoras, y la naturaleza y forma de los textos literarios escritos por y sobre mujeres. Al hacerlo, también revisa y abre simultáneamente la propia naturaleza y forma de la crítica y la teoría literarias, forjando un nuevo lenguaje crítico literario feminista, una nueva agenda feminista. Sin embargo, es difícil definir la contribución de Woolf a la crítica y la teoría literarias feministas, en parte porque es enorme y polifacética, y en parte por su propia desconfianza hacia el propio término feminismo. Woolf no propuso un enfoque o una teoría, sino que formuló y enmarcó varias preguntas importantes para la crítica feminista, a las que no respondió a todas o ni siquiera intentó responder de forma definitiva. De hecho, en su ensayo "¿Por qué?" (1934), Woolf pone en escena una serie de preguntas sin respuesta relativas a la definición del feminismo y a la eficacia del estudio académico de la literatura inglesa. Woolf distaba mucho de ser coherente en su uso del término feminismo. En 1916 declaró en privado: "Cada vez soy más feminista" (Woolf, 1975-80: II. 76), y en esa época participaba activamente en la política feminista y sufragista como organizadora de su local Gremio Cooperativo de Mujeres en Richmond, y ya en 1910 había participado en actividades sufragistas. En la medida en que participó activamente en este tipo de política, lo hizo con los métodos constitucionales de las sufragistas, más que con las tácticas extralegales de las sufragistas, a la hora de luchar por la reforma. El voto en sí mismo no era el principal objetivo del feminismo de Woolf, y tras haber estado muy unida a la política sufragista, cuando finalmente se aprobó la Ley 82 JANE GOLDMAN del Sufragio en 1918 sólo pudo dejar constancia de su indiferencia: "No me siento mucho más importante, quizá un poco. Es como un título de caballero; puede ser útil para impresionar a la gente que uno desprecia" (Woolf, (1977)-84: I. 104). Pero en 1924 ya decía: "Si siguiera siendo feminista" (1977-84: III. 318), quizá reconociendo que la consecución del sufragio hacía que la causa fuera superflua o quizá que ella misma había superado el feminismo; cuando se publicó Una Habitación Propia en 1929, sin embargo, preveía sombríamente ser "atacada por feminista e insinuada por zafista" ((1977)-84: III. 262), y en (1931) volvía a dudar sobre el término ((1975)-80: IV. 312). En Tres Guineas (1938), Woolf declara célebremente que "feminista" es un término "vicioso", "corrupto" y "obsoleto", que: según el diccionario, significa “la que defiende los derechos de la mujer”. Puesto que el único derecho, el derecho a ganarse la vida, se ha conquistado, la palabra ya no tiene sentido. Y una palabra sin significado es una palabra muerta... Celebremos, pues, esta ocasión incinerando el cadáver. Escribamos esa palabra en letras grandes y negras en una hoja de papel de aluminio; luego, solemnemente, apliquemos una cerilla al papel. ¡Mira cómo arde! (1938: 184). Teniendo en cuenta que, incluso siete décadas después, las mujeres todavía no disfrutan de una representación igualitaria en la mayoría de las profesiones en Gran Bretaña (así como en la mayoría de las demás naciones y culturas del mundo), las observaciones de Woolf sobre el logro del derecho al trabajo siguen siendo, como mínimo, irónicas. Tras la emancipación parcial de las mujeres británicas en 1918 y su plena emancipación en 1928, Woolf celebra, no obstante, la destrucción de "la palabra 'feminista'", quemándola metafóricamente como antaño se quemaba a las mujeres por brujas, tras lo cual "el aire se aclara; y en ese aire más claro, ¿qué vemos? Hombres y mujeres trabajando juntos por la misma causa". La causa a finales de los años treinta es el antifascismo, y Woolf propone que las "feministas" de generaciones anteriores "fueron de hecho la avanzadilla" del actual movimiento antifascista (1938: 185). Woolf fue una antifascista políticamente activa y miembro de diversas organizaciones y comités (Bradshaw, 1997 y 1998) y, como deja claro en Tres Guineas, el antifascismo y el feminismo están para ella inextricablemente unidos. Dirigiéndose a sus La crítica feminista de Virginia Woolf 83 compañeras antifascistas, reconoce que las feministas anteriores, incluidas las sufragistas, "luchaban contra la tiranía del Estado patriarcal igual que vosotras lucháis contra la tiranía del Estado fascista. Así pues, no hacemos más que continuar la misma lucha que nuestras madres y abuelas libraron; sus palabras lo demuestran; vuestras palabras lo demuestran" (Woolf, 1938: 186). El sufragismo y el feminismo, por tanto, no han desaparecido ni se han eclipsado, según el argumento de Woolf, sino que han proporcionado los fundamentos políticos vitales del antifascismo. Del mismo modo que el compromiso de Woolf con la estética sufragista en gran parte de su ficción y no ficción, y sus representaciones ficticias de sufragistas y sufragadas (en Noche y Día, y Los Años), pueden entenderse en relación con, y como sustento de, un continuo más amplio de estética feminista (Goldman, 1998: 208) y un espectro de representaciones ficticias de mujeres feministas, así que su feminismo puede entenderse en relación con, y como sustento de, su pensamiento pacifista y antifascista más amplio y cada vez más urgente. A diferencia de Una Habitación Propia, que aborda principalmente el tema de "las mujeres y la ficción", Tres Guineas no se centra en la crítica literaria, aunque sí aborda la posición de la mujer en la esfera cultural y en la educación. Se centra en las instituciones políticas y sociales del patriarcado y conecta la política del creciente fascismo en Europa con la política de la esfera personal y doméstica en el hogar. Woolf declara que las mujeres tienen "estatus de forasteras", y separa radicalmente la categoría de mujer como, paradójicamente, transcendiendo todas las fronteras, incluidas las nacionales: "Como mujer, no tengo país. Como mujer no quiero ningún país. Como mujer, mi país es el mundo entero" (Woolf, 1938: 313). Tres Guineas consta de tres capítulos, y cada capítulo dedica una guinea a una causa diferente. En el primero, Woolf empieza a responder a la pregunta central del libro: "¿Cómo vamos a evitar la guerra?" (1938: 4), una pregunta que la lleva directamente a la política de género y a la base material para la independencia económica y la educación de las mujeres. Sólo escapando de la tiranía doméstica a través de las oficinas de educación formal pueden las mujeres empezar a prevenir la guerra. El capítulo dos aborda la necesidad de que las mujeres sean económicamente independientes, si quieren prevenir la guerra, y considera las contradicciones inherentes a la entrada de las mujeres en 84 JANE GOLDMAN las profesiones. El capítulo tres explora la ironía de que se pida a una mujer que firme un manifiesto para preservar "la cultura y la libertad intelectual", cuando a las mujeres se les ha negado sistemáticamente el acceso a ambas. UNA HABITACIÓN PROPIA Woolf ya relacionaba el feminismo con el antifascismo en Una Habitación Propia (1929), (A Room of One’s Own, por su nombre en inglés); que aborda con cierto detalle las relaciones entre política y estética. El libro se basa en las conferencias que Woolf dio a mujeres estudiantes en Cambridge, pero su estilo innovador hace que en algunos momentos se lea como una novela, desdibujando los límites entre crítica y ficción. Se considera el primer manual moderno de crítica literaria feminista, entre otras cosas porque también es fuente de muchas posturas teóricas, a menudo contradictorias. El título por sí solo ha tenido un enorme impacto como abreviatura cultural de una agenda feminista moderna. La metáfora de la habitación de Woolf no sólo significa la declaración de un espacio político y cultural para las mujeres, privado y público, sino la intrusión de las mujeres en espacios antes considerados la esfera de los hombres. Una Habitación Propia no trata tanto de retirarse a un espacio femenino privado como de interrupciones, traspasos y violación de límites (Kamuf, 1982: 17). Oscila en muchos umbrales, realizando numerosos giros argumentales contradictorios (Allen, 1999). Pero sigue siendo una obra legible y accesible, en parte por su estilo lúdico de ficción: la narradora adopta una serie de personajes ficticios y expone su argumento como si fuera una historia. De este modo, se introducen complicadas cuestiones críticas y teóricas. Muchos trabajos de crítica, interpretación y teoría se han desarrollado a partir de los puntos originales de Woolf en Una Habitación Propia, y muchos críticos han señalado la continua relevancia del libro, entre otras cosas por su construcción abierta y su resistencia al cierre intelectual (Stimpson, 1992: 164; Laura Marcus, 2000: 241). Sus estrategias narrativas lúdicas han dividido las respuestas feministas, provocando sobre todo la desaprobación de Elaine Showalter (Showalter, 1977: 282). La respuesta de Toril Moi a la crítica de Showalter constituye la base de su clásica introducción a la La crítica feminista de Virginia Woolf 85 teoría feminista francesa, Sexual/Textual Politics (1985), en la que se demuestra que el juego textual de Woolf anticipa las teorías deconstructivas y postlacanianas de Hèlène Cixous, Julia Kristeva y Luce Irigaray. Aunque muy revisada y ampliada, la versión final de Una Habitación Propia conserva el sentido original de las conferencias de una mujer que habla a mujeres. Un elemento significativo de la estrategia narrativa ficticia experimental de Woolf es su uso de personajes narrativos cambiantes para expresar el argumento. Se anticipa a las recientes preocupaciones teóricas sobre la constitución del género y la subjetividad en el lenguaje en su declaración inicial de que "yo" es sólo un término conveniente para alguien que no tiene un ser real... (llámame Mary Beton, Mary Seton, Mary Carmichael o como quieras, no tiene ninguna importancia)" (Woolf, 1929: 5). Y Una Habitación Propia está escrita en la voz de al menos una de estas figuras de Mary, que se encuentran en la balada escocesa "Las Cuatro Marías". Gran parte del argumento está ventrilocuado a través de la voz de la propia versión de Woolf de "Mary Beton". En el transcurso del libro, esta Mary se encuentra con nuevas versiones de las otras Marys - Mary Seton se ha convertido en una estudiante del colegio "Fernham", y Mary Carmichael en una aspirante a novelista - y se ha sugerido que los comentarios iniciales y finales de Woolf pueden estar en la voz de Mary Hamilton (la narradora de la balada).3 La multivocal y citativa Una Habitación Propia también está llena de citas de otros textos. La alusión a la balada escocesa alimenta un subtexto en el argumento de Woolf sobre la supresión del papel de la maternidad: Mary Hamilton canta la balada desde la horca donde va a ser ahorcada por infanticidio. (Marie Carmichael, además, es el seudónimo de la activista anticonceptiva Marie Carmichael). Stopes, que publicó una novela, La Creación del Amor, en 1928). El argumento principal de Una Habitación Propia, que en borradores anteriores se titulaba "Mujeres y Ficción", es que "Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si quiere escribir ficción" (1929: 4). Se trata de un argumento materialista que, paradójicamente, parece diferir del aparente desdén de Woolf por el "materialismo" de los novelistas eduardianos registrado en sus ensayos clave sobre la estética modernista, "Ficción Moderna" (1919; 1925) y "Mr Bennett and Mrs Brown" (1924). La narradora de Una Habitación Propia comienza 86 JANE GOLDMAN contando su experiencia en un colegio de Oxbridge donde se le negó el acceso a la biblioteca debido a su género. Compara con cierto detalle la espléndida opulencia de su almuerzo en un colegio masculino con la austeridad de su cena en un colegio femenino de más reciente creación (Fernham)(4). Este relato es la base del principal argumento materialista del libro: "la libertad intelectual depende de las cosas materiales" (1929: 141). La categorización de las mujeres de clase media como ella con las clases trabajadoras puede parecer problemática, pero en Una Habitación Propia Woolf propone que se entienda a las mujeres como una clase totalmente separada, equiparando su difícil situación con la de las clases trabajadoras debido a su pobreza material, incluso entre las clases media y alta (1929: (73)-4).5 La imagen de Woolf de la tela de araña, que utiliza como símil de la base material de la producción literaria, se ha dado a conocer en la crítica literaria como "la tela de Virginia"(6). Se concibe en el pasaje en el que la narradora de Una Habitación Propia empieza a considerar la aparente escasez de literatura escrita por mujeres en la época isabelina: La ficción es como una tela de araña, unida a la vida por los cuatro costados. A menudo, el apego es apenas perceptible; las obras de Shakespeare, por ejemplo, parecen colgar allí por sí solas. Pero cuando la telaraña se tuerce, se engancha en el borde, se rompe por la mitad, uno recuerda que esas telarañas no son tejidas en el aire por criaturas incorpóreas, sino que son obra de seres humanos que sufren, y están unidas a cosas materialmente groseras, como la salud y el dinero y las casas en las que vivimos. (1929: 62-3) Según este análisis, el materialismo literario puede entenderse de varias maneras diferentes. Para empezar, se reconoce la materialidad de la propia escritura: está hecha físicamente, y no viene dada divinamente o es sobrenatural y trascendente. Woolf parece intentar desmitificar la figura solitaria y romántica del poeta o autor (masculino) como un ser místicamente escogido o divinamente elegido. Pero la idea de que un escrito es un objeto material también está relacionada con una vertiente de la estética modernista preocupada por el texto como objeto autorreflexivo, y con un sentido más general de la concreción de las palabras, habladas o impresas. La tela de araña de Woolf también sugiere, además, que la escritura es un proceso corporal, producido físicamente. La observación de que la escritura es "la obra de seres La crítica feminista de Virginia Woolf 87 humanos que sufren" sugiere que la literatura se produce como compensación o protesta por el dolor existencial y la carencia material. Por último, al proponer que la escritura está "ligada a cosas materialmente burdas", Woolf está delineando un modelo de literatura basado en el "mundo real", es decir, en los ámbitos de la experiencia histórica, política y social. Esta posición se ha interpretado como ampliamente marxista, pero aunque el materialismo histórico de Woolf puede "alegrar el corazón de una crítica literaria feminista marxista contemporánea", como ha señalado Michèle Barrett, en otros lugares Woolf, de forma típicamente contradictoria, "retiene la noción de que en las condiciones correctas el arte puede estar totalmente divorciado de las limitaciones económicas, políticas o ideológicas" (Barrett, 1979: 17, 23). Sin embargo, tal vez el ideal feminista de Woolf sea, de hecho, que la escritura de las mujeres alcance, no el divorcio total de las limitaciones materiales, sino sólo la casi imperceptibilidad del apego de las obras de Shakespeare al mundo material, que "parecen colgar allí completamente por sí mismas", pero que, sin embargo, "siguen unidas a la vida por los cuatro costados". Además de subrayar la base material para que las mujeres alcancen la condición de sujetos escritores, Una Habitación Propia aborda también la condición de las mujeres como lectoras, y plantea interesantes cuestiones sobre género y subjetividad en relación con la semántica de género de la primera persona. Después de analizar la diferencia entre las experiencias de hombres y mujeres en la Universidad, la narradora de Una Habitación Propia visita el Museo Británico, donde investiga "Mujeres y pobreza" bajo un edificio de textos patriarcales, concluyendo que las mujeres "han servido todos estos siglos como anteojos... reflejando la figura del hombre al doble de su tamaño natural" (Woolf, 1929: 45). Woolf alude aquí a la complicidad forzada y subordinada de las mujeres en la construcción del sujeto patriarcal. Más adelante en el libro, Woolf ofrece un modelo más explícito de esto en cuando describe las dificultades de una lectora al encontrarse con el pronombre de primera persona en las novelas del "Sr. A": "una sombra parecía extenderse por la página. Era una barra recta y oscura, una sombra con la forma de la letra 'I'... Atrás siempre se aclamaba a la letra 'I' ... A la sombra de la letra 'I' todo es informe como la niebla. ¿Es un árbol? No, es una mujer" (1929: 130). Que un hombre escriba "yo" parece implicar el 88 JANE GOLDMAN posicionamiento de una mujer a su sombra, como si las mujeres no estuvieran incluidas como escritoras o usuarias de la primera persona del singular en el lenguaje. Este ensombrecimiento o elusión de lo femenino en la representación y construcción de la subjetividad no sólo subraya la alienación experimentada por las lectoras de textos escritos por hombres, sino que también sugiere las dificultades lingüísticas de las escritoras para intentar expresar la subjetividad femenina cuando el lenguaje con el que tienen que trabajar parece haberlas excluido ya. Cuando aparece la palabra "yo", se argumenta, siempre significa un yo masculino. La narradora de Una Habitación Propia descubre que el lenguaje, y específicamente el lenguaje literario, no sólo es capaz de excluir a la mujer como su significado, sino que también utiliza conceptos propios de lo femenino como signos. Considerando tanto a la mujer en la historia como a la mujer como signo, la narradora de Woolf señala que existe una discrepancia significativa entre la mujer en el mundo real y la "mujer" en el orden simbólico (es decir, como parte del orden de los signos en el ámbito estético): Imaginativamente es de la mayor importancia; prácticamente es completamente insignificante. Penetra la poesía de principio a fin, pero está prácticamente ausente de la historia. Domina las vidas de reyes y conquistadores en la ficción; de hecho, era la esclava de cualquier muchacho cuyos padres le impusieran un anillo en el dedo. Algunas de las palabras más inspiradas, algunos de los pensamientos más profundos de la literatura salen de sus labios; en la vida real apenas sabía deletrear, y era propiedad de su marido. (1929: 56). Woolf subraya aquí no sólo la representación relativamente escasa de la experiencia de las mujeres en los registros históricos, sino también el asunto más complicado de cómo lo femenino ya está atrapado en las convenciones de la propia representación. ¿Cómo es posible que las mujeres sean representadas cuando "mujer", en la poesía y la ficción, ya es un signo de otra cosa? En estos términos, "mujer" es un significante en el discurso patriarcal, que funciona como parte del orden simbólico, y lo que está significado por tales signos no es ciertamente la experiencia vivida, histórica y material de las mujeres reales. Woolf entiende que este "extraño monstruo" derivado de la historia y la poesía, este "gusano alado como un águila; el espíritu de la vida y la belleza en La crítica feminista de Virginia Woolf 89 una cocina cortando sebo", no tiene "ninguna existencia de hecho" (1929: 56). Woolf convierte esta imagen dual en un emblema positivo para la escritura feminista, al pensar "poética y prosaicamente en un mismo momento, manteniendo así el contacto con los hechos -que ella es la señora Martin, de treinta y seis años, vestida de azul, con un sombrero negro y zapatos marrones-, pero sin perder de vista tampoco la ficción -que ella es un recipiente en el que todo tipo de espíritus y fuerzas corren y centellean perpetuamente-" (1929: 56-7). Este modelo dualista, que combina prosa y poesía, realidad e imaginación, también es fundamental para la estética modernista de Woolf, encapsulada en el término "granito y arco iris"(7), que representa en la narrativa tanto el exterior, objetivo y factual ("granito"), como el interior, la experiencia subjetiva y la conciencia ("arco iris"). La técnica modernista del "discurso indirecto libre", practicada y desarrollada por Woolf, permite este juego entre lo objetivo y lo subjetivo, entre la tercera y la primera persona narrativas. Una Habitación Propia puede resultar confusa porque presenta argumentos contradictorios, como el muy citado pasaje de Woolf sobre la androginia, que ha influido en posteriores teorías deconstructivas del género. Su narradora declara: "es fatal para cualquiera que escriba pensar en su sexo" (1929: 136) y se propone un modelo de androginia del escritor, derivado de la obra de Samuel Taylor Coleridge: hay que ser mujer-varonil u hombre-mujeril. Es fatal para una mujer hacer el menor hincapié en cualquier agravio; abogar incluso con justicia por cualquier causa; de cualquier manera, hablar conscientemente como mujer ... Antes de que el arte de la creación pueda llevarse a cabo, tiene que producirse cierta colaboración en la mente entre la mujer y el hombre. Es necesario que los opuestos se casen. (1929: 136). Shakespeare, el poeta dramaturgo, es el escritor andrógino ideal de Woolf. Enumera a otros -todos hombres- que también han alcanzado la androginia (Keats, Sterne, Cowper, Lamb y Proust, el único contemporáneo). Pero si el ideal es que tanto las mujeres como los hombres alcancen la androginia, Una Habitación Propia defiende la necesidad de encontrar un lenguaje que tenga en cuenta el género, un lenguaje apropiado para que las mujeres escriban sobre mujeres. 90 JANE GOLDMAN Una de las especulaciones más controvertidas de Woolf en Una Habitación Propia se refiere a la posibilidad de una política inherente a la forma estética , ejemplificada por la proposición de que las frases literarias tienen género. Una Habitación Propia culmina con la profecía de una mujer poeta que igualará o rivalizará con Shakespeare: "la hermana de Shakespeare". Pero al prepararse colectivamente para su aparición, las escritoras necesitan desarrollar la forma estética en varios aspectos. Al predecir que la aspirante a novelista Mary Carmichael "será poeta... dentro de otros cien años" (1929: 123), Mary Beton parece sugerir que la prosa debe ser explorada y explotada de determinadas maneras por las escritoras antes de que puedan ser poetas. También critica a los escritores masculinos contemporáneos, como el Sr. A, que "protesta contra la igualdad del otro sexo afirmando su propia superioridad" (1929: 132). Considera que esto es el resultado directo de la agitación política de las mujeres por la igualdad: "La campaña por el sufragio fue sin duda la culpable" (1929: 129). Plantea más preocupaciones sobre política y estética cuando comenta las aspiraciones de los fascistas italianos de un poeta digno del fascismo: "El poema fascista, uno puede temer, será un pequeño aborto horrible como el que se ve en un tarro de cristal en el museo de alguna ciudad del condado" (1929: 134). Sin embargo, si el patriarcado extremo del fascismo no puede producir poesía porque niega una línea materna, Woolf sostiene que las mujeres tampoco pueden escribir poesía hasta que el canon histórico de la escritura femenina haya sido descubierto y reconocido. Las escritoras del siglo XIX tuvieron grandes dificultades porque carecían de una tradición femenina: "Porque pensamos en nuestras madres si somos mujeres" (1929: 99). Por lo tanto, carecían de herramientas literarias adecuadas para expresar la experiencia de las mujeres. La frase dominante a principios del siglo XIX era "una frase de hombres...". Era una frase inadecuada para las mujeres" (1929: 99100). Woolf afirma aquí, a través de Mary Beton, que las mujeres deben escribir con una estructura de frases de género, es decir, desarrollar una sintaxis femenina, y que "el libro tiene que adaptarse de algún modo al cuerpo" (1929: 101) parece contradecir la declaración de que "es fatal para cualquiera que escriba pensar en su sexo". Identifica la novela como "suficientemente joven" para ser útil a la mujer escritora: "Sin duda la encontraremos dándole forma para sí misma... y La crítica feminista de Virginia Woolf 91 proporcionando algún nuevo vehículo, no necesariamente en verso, para la poesía que lleva dentro. Porque es a la poesía a la que todavía se le niega una salida". Y seguí reflexionando sobre cómo una mujer de hoy escribiría una tragedia poética en cinco actos" (1929: 116). Ahora el objetivo de Una Habitación Propia se ha desplazado de la escritura femenina de prosa de ficción a la poesía, el género en el que Woolf encuentra a las mujeres menos avanzadas, mientras que "tragedia poética" es la forma virtuosa de Shakespeare y, por tanto, la forma a la que debería aspirar "la hermana de Shakespeare". Las especulaciones de Woolf sobre la sintaxis femenina anticipan la exploración más reciente de écriture fèminine por parte de feministas francesas como Cixous. El interés de Woolf por el cuerpo y los cuerpos, por la escritura del cuerpo y por el género y la posicionalidad del mismo, anticipa las investigaciones feministas de lo somático, y ha sido entendido como materialista, deconstructivo y fenomenológico (Doyle, 2001). El interés de Woolf por las cuestiones del cuerpo también alimenta la crítica sostenida, en Una Habitación Propia, de la "razón", o racionalismo masculinista, como tradicionalmente incorpórea y antitética a lo material y físico (tradicionalmente femenino). Una Habitación Propia se ocupa no sólo de la forma de lenguaje literario que utilizan las escritoras, sino también de aquello sobre lo que escriben. Inevitablemente, las propias mujeres constituyen un tema vital para las escritoras. Las escritoras necesitarán nuevas herramientas para representar adecuadamente a las mujeres. La afirmación de la mujer como sujeto y objeto de la escritura se refuerza en varios lugares: "por encima de todo, debes iluminar tu propia alma" (Woolf, 1929: 117), aconseja Mary Beton. Las "vidas oscuras" (1929: 116) de las mujeres deben ser registradas por mujeres. El ejemplo que ofrece es Mary, la novela de Carmichael, que se describe como una exploración de las relaciones de las mujeres entre sí. Una Habitación Propia se publicó poco después del juicio por obscenidad de El Pozo de la Soledad, de Radclyffe (1928)8, y ante esto Woolf hace alarde de una narrativa descaradamente lésbica: "si a Chloe le gusta Olivia y Mary Carmichael sabe expresarlo, encenderá una antorcha en esa vasta cámara donde nadie ha estado todavía" (1929: 109). Su estribillo, "a Chloe le gusta Olivia", se ha convertido en un lema crítico de la escritura lésbica. En Una Habitación Propia, Woolf hace referencias "codificadas" a la sexualidad lésbica en su relato del "laboratorio" 92 JANE GOLDMAN compartido por Chloe y Olivia (Woolf, 1929: 109; Marcus, 1987: 152, 169), y pide que la escritura femenina explore el lesbianismo más abiertamente y que las herramientas narrativas lo hagan posible.9 Uno de los pasajes más controvertidos y contradictorios de Una Habitación Propia se refiere al posicionamiento de Woolf sobre las mujeres negras. Comentando los apetitos sexuales y coloniales de los hombres, la narradora concluye: “Una de las grandes ventajas de ser mujer es que uno puede pasar incluso por una negra muy elegante sin querer convertirla en una inglesa" (1929: 65). Varias críticas feministas han cuestionado la relevancia del manifiesto feminista de Woolf para la experiencia de las mujeres negras (Walker, 1985: 2377), y han analizado esta frase en particular (Marcus, 2004: 24-58). Al tratar de distanciar a las mujeres de las prácticas imperialistas y coloniales, Woolf excluye aquí de forma inquietante a las mujeres negras de la categoría misma de mujeres. Esto se ha convertido en el quid de gran parte del debate feminista contemporáneo sobre la política de la identidad. La categoría de mujer une y divide a las feministas: se ha demostrado que las feministas blancas de clase media no pueden hablar en nombre de la experiencia de todas las mujeres,10 y la conciliación del universalismo y la diferencia sigue siendo una cuestión clave. Mujeres, ¿no estáis hartas de esa palabra? replica Woolf en las últimas páginas de Una Habitación Propia. “Puedo asegurarle que lo soy" (Woolf, 1929: 145). La categoría de mujer no es elegida por las mujeres, sino que representa el espacio del patriarcado desde el que las mujeres deben hablar y que luchan por redefinir. Otro concepto contradictorio en Una Habitación Propia es la "hermana de Shakespeare", una figura que representa la posibilidad de que algún día haya una mujer escritora que esté a la altura de Shakespeare, que ha llegado a personificar la propia literatura. “Judith Shakespeare" representa a la mujer escritora o artista silenciada. Pero tratar de imitar el modelo del sujeto escritor masculino individual también puede considerarse parte de una agenda feminista conservadora. Por otra parte, Woolf parece aplazar la llegada de la hermana de Shakespeare en una celebración de los logros literarios colectivos de las mujeres: "Hablo de la vida común, que es la vida real, y no de las pequeñas vidas separadas que vivimos como individuos" (1929: 148-9). La hermana de Shakespeare es una figura mesiánica que "vive en ti y en mí" (1929: 148) y que extraerá "su vida de las vidas de La crítica feminista de Virginia Woolf 93 los desconocidos que fueron sus precursores" (1929: 149), pero que aún no ha aparecido. Puede que sea la escritora común para el "lector común" de Woolf (término que toma prestado de Samuel Johnson),11 pero aún tiene que "ponerse el cuerpo que tantas veces ha dejado" (1929: 149). Una Habitación Propia se cierra con este modelo contradictorio de logro individual y esfuerzo colectivo. OTROS ENSAYOS FEMINISTAS CLAVE DE WOOLF Una Habitación Propia es el manifiesto más rico de Woolf para la crítica literaria feminista, pero hay otros ensayos de Woolf que han hecho importantes contribuciones al campo. Por ejemplo, en "Romance y el Corazón" (1923), su reseña de la novela de Dorothy Richardson Luces Giratorias (1923), propone una teoría de la forma estética en función del género. Según Woolf, Richardson "ha inventado... una frase que podríamos llamar la frase psicológica del género femenino. Es de una fibra más elástica que la vieja, capaz de estirarse hasta el extremo, de suspender las partículas más frágiles, de envolver las formas más vagas" (Woolf, 1986-92: III. 367). Pero, reconociendo que los hombres también han construido frases similares, señala que la diferencia radica en el contenido más que en la forma: Es una frase de mujer sólo en el sentido de que la utiliza para describir la mente de una mujer una escritora que no está orgullosa ni tiene miedo de nada de lo que pueda descubrir en la psicología de su sexo" (1986-92: III. 367). Woolf subraya el logro de Richardson al cartografiar experiencias femeninas no registradas anteriormente. Ha construido una frase cuya forma permite este proceso de inscripción. En su ensayo fundamental feminista "Profesiones para Mujeres" (1931), una ponencia que leyó ante la Sociedad Nacional para el Servicio de las Mujeres, Woolf insiste en la necesaria supresión por parte de la escritora de un papel femenino tradicionalmente sumiso -y doméstico-, encapsulado en el famoso poema de Coventry Patmore sobre las virtudes domésticas victorianas, "El ángel de la casa" (1862). El "ángel de la casa" personifica a la mujer patriarcal sumisa: "estaba constituida de tal manera que nunca tenía una mente o un deseo propios, sino que prefería simpatizar siempre con las mentes y los deseos de los demás" (Woolf, 1966: II. 285). El ángel hace imposible escribir y revisar: "Si no la hubiera matado, me habría matado a mí. Me habría 94 JANE GOLDMAN arrancado el corazón de mi escritura. Porque, como descubrí directamente al poner la pluma sobre el papel, no se puede reseñar ni siquiera una novela sin una mente propia" (1966: II. 286). La lucha por suprimir este fantasma es algo que toda escritora debe soportar: Matar al ángel de la casa formaba parte de la ocupación de una mujer escritora" (1966: II. 286). El artículo concluye con el reconocimiento por parte de Woolf de que las mujeres han conseguido, en 1931, algunos logros materiales significativos. Vuelve a su metáfora feminista central cuando señala que las mujeres de su audiencia "han ganado habitaciones propias en la casa que hasta ahora había sido propiedad exclusiva de los hombres. Sois capaces, aunque no sin gran trabajo y esfuerzo, de pagar el alquiler. Ganáis quinientas libras al año" (1966: II. 289). Estas son las condiciones materiales que Woolf presenta, en Una Habitación Propia, como necesarias para que las escritoras prosperen. Pero, advierte aquí, "esta libertad es sólo el principio; la habitación es tuya, pero sigue estando vacía... ¿Cómo vas a amueblarla? ¿Cómo vas a amueblarla, cómo vas a decorarla? ¿Con quién vas a compartirla y en qué condiciones?" (1966: II. 289). Las condiciones materiales de las escritoras se extienden a otras mujeres profesionales, y viceversa. Como escritora, Woolf se alinea con otras mujeres que trabajan. El "ángel de la casa" representa a aquellas mujeres que todavía soportan la servidumbre doméstica, forzada y no remunerada, de esposa y madre. Es un espectro que persigue a todas las mujeres trabajadoras. En " Memorias de un Gremio de Mujeres Trabajadoras" (1931), Woolf explora las complejidades de su posición como mujer de clase media, educada y privilegiada, alineada con las mujeres de clase trabajadora en la política sufragista y feminista organizada. Fue escrito como introducción a La Vida Tal como la Conocimos, una colección de obras de antiguos miembros del Gremio de Mujeres Trabajadoras en el que la propia Woolf había militado). Woolf comienza recordando sus reservas, inicialmente privadas, sobre la petición de Margaret Llewelyn Davies del mismo artículo que ahora escribe. Pensando en una conferencia celebrada en 1913 en Newcastle, donde en "una sala pública llena de pancartas y voces fuertes" (Woolf, 1931/1982: xxiii), escuchó a las oradoras de la clase trabajadora pedir "el divorcio, la educación, el voto, todas cosas buenas... salarios más altos y jornadas laborales más cortas" (Woolf, 1931/1982: xxiii). salarios más altos y La crítica feminista de Virginia Woolf 95 horarios más cortos" (1931/1982: xviii), marca la diferencia de perspectiva que deriva de los beneficios materiales de la diferencia de clase: "Si cada reforma que exigen se concediera en este mismo instante, no tocaría ni un pelo de mi cómoda cabeza capitalista" (1931/1982: xviii-xix). También recuerda su sensación de inutilidad, ya que en aquella época "entre todas esas mujeres que trabajaban, que daban a luz, que fregaban y cocinaban y negociaban, no había ni una sola mujer con voto" (1931/1982: xix). El Gremio Cooperativo de Mujeres era una fuerza poderosa para las mujeres de la clase trabajadora, y Woolf pasa a explorar las cartas que componen La vida tal como la Hemos Conocido, concluyendo: Estas páginas son sólo fragmentos. Estas voces están empezando ahora a emerger del silencio a un discurso medio articulado. Estas vidas siguen medio ocultas en una profunda oscuridad" (1931/1982: xxxix). Estas mujeres, al parecer, han empezado a cumplir el mandato de Woolf, en Una Habitación Propia, de "iluminar tu propia alma" (1931/1982: 135). Woolf concluye con el ejemplo de la secretaria del Gremio, Miss Kidd, y cita su "fragmento de carta": "Cuando era una chica de diecisiete años", escribe, "mi entonces jefe, un caballero de buena posición... me envió una noche a su casa, aparentemente para llevar un paquete de libros, pero en realidad con un objetivo muy diferente. Cuando llegué a la casa toda la familia estaba fuera, y antes de que me permitiera salir me obligó a ceder ante él. A los dieciocho años ya era madre". Woolf no "se atreve a decir" si ese escrito "es literatura o no es literatura... pero que explica mucho y revela mucho es seguro". Tal era, pues, la carga que pesaba sobre aquella sombría figura cuando se sentaba a mecanografiar tus cartas, tales eran los recuerdos que rumiaba mientras guardaba tu puerta con su sombría e indomable fidelidad" (1931/1982: xxxviii-xxxix). Este ensayo muestra el continuo interés de Woolf por la política y la estética sufragistas en una época en la que su pacifismo y antifascismo eran cada vez más prominentes. Muestra su conciencia de las cuestiones de clase a las que se enfrenta el feminismo, y también pone en práctica su defensa de una escritura femenina colectiva y multivocal, aunque enmarcada por su propia y franca conciencia de clase y plagada de dudas sobre el estatus cultural del proyecto. Pero más interesante que su propia autocrítica, muy debatida aquí, es la incómoda analogía que Woolf señala entre los dos papeles sociales y culturales de la Ms. Kidd, como madre de un niño concebido en una violación a manos de su 96 JANE GOLDMAN primer empleador, patriarcal, y como secretaria que reproduce lealmente los escritos de su actual empleador, feminista. La publicación por parte de Davies de las propias palabras de la Ms. Kidd es el primer paso hacia la reivindicación de la autoría y auto figuración de su antigua copista, y la propia cita de Woolf de esas palabras como autoridad textual, en su introducción, es otro; pasos que también prometen desestabilizar nuestras definiciones de lo literario, como indica Woolf, y cuestionar las políticas de género y clase de su (re)producción. En "The Leaning Tower" (La torre inclinada) (1940), una ponencia presentada a la Asociación Educativa de Trabajadores, Woolf señala el estatus histórico de los escritores como clase alta y media, y espera abolir por completo su ahora inclinada torre literaria (Woolf, 1966: II. 177-8). Espera que la "próxima generación" sea, "cuando llegue la paz, también una generación de posguerra. ¿Debe ser también una generación de torres inclinadas, una generación oblicua, de reojo, entrecerrando los ojos, consciente de sí misma, con un pie en dos mundos? ¿O no habrá más torres ni más clases y nos pararemos, sin setos entre nosotros, en el terreno común?" (1966: II. 178). Este terreno común para la literatura, un "mundo sin clases ni torres" de posguerra, será posible gracias a la perspectiva, ofrecida por los políticos, de "igualdad de oportunidades, igualdad de posibilidades de desarrollar cualquier don que podamos poseer", y por el apuntalamiento material de esa perspectiva mediante el "impuesto sobre la renta". Las preocupaciones feministas de Woolf se subsumen aquí en las de clase; y su concepto del "terreno común" de la literatura marca una futura democracia republicana igualitaria de las letras, que parece estar más allá de las preocupaciones de género. En "Reflexiones sobre la Paz en un Ataque Aéreo" (1940), sin embargo, el género y el feminismo resurgen cuando Woolf medita, mientras las bombas alemanas caen sobre objetivos civiles británicos, sobre la "extraña experiencia de estar tumbada en la oscuridad y escuchar el zumbido de un avispón que en cualquier momento puede picarte hasta la muerte" (Woolf, 1966: IV. 173). Advierte de la política de género inherente a este horrible aspecto de la guerra moderna, en la que hombres jóvenes bombardean a mujeres y niños desarmados: "A menos que podamos pensar en la existencia de la paz, nosotros -no este único cuerpo en su única cama, sino millones de cuerpos aún por naceryaceremos en la misma oscuridad y oiremos la misma opresión sobre La crítica feminista de Virginia Woolf 97 nuestras cabezas" (1966: IV. 173). La división de género de esta situación tiene a los hombres en guerra unos con otros en el cielo - "los defensores son hombres, los atacantes son hombres" - mientras que las mujeres "deben yacer sin armas esta noche" escuchando las bombas. Pero, citando "Jerusalén" de William Blake, Woolf insta a las mujeres a "luchar con la mente", liberar a los hombres "de la máquina" y "compensar al hombre por la pérdida de su arma" (1966: IV. 174). Uno de sus objetivos es el "hitlerismo subconsciente" de los hombres que los vuelve contra las mujeres. En este conmovedor ensayo tardío, en el que defiende la cultura y la escritura feministas y antifascistas, Woolf define la "lucha mental" que debemos reunir en tiempos de guerra como una feroz independencia intelectual. Nos anima a pensar "contra la corriente, no con ella" (1966: IV. 174). Las breves muestras de la crítica literaria feminista de Woolf contenidas en este capítulo, sólo pueden empezar a mostrar el alcance, la amplitud y la profundidad de la considerable contribución de Woolf a este campo. Sus propios escritos nunca han dejado de imprimirse desde su primera publicación, y ahora existe un enorme corpus de crítica literaria feminista sobre Woolf y sobre los numerosos debates relativos al feminismo y la literatura que su obra ha engendrado. Su "lucha mental" continúa. NOTAS 1. 2. 3. 4. 5. Véase Symons (1987) y Marek (1995). Véanse Strachey (1936) y Harrison (1925); otras escritoras publicadas por Woolf en Hogarth son: Rose Macaulay, Gertrude Stein, Frances Cornford, Rosamond Lehmann, Rebecca West, Vita Sackville-West, E. M. Delafield, Edith Sitwell, Nancy Cunard, Melanie Klein, Naomi Mitchison, Anna Freud y Dorothy Wellesley. Para más información sobre esta balada (conocida como "The Four Marys" y "Mary Hamilton"), véase Jane Marcus, "Sapphistry: Narration as Lesbian Seduction en A Room of One’s Own”, en Marcus (1987). Fernham es una ficcionalización del Newnham College de la Universidad de Cambridge. Fundado en 1871, Newnham fue el primer colegio que admitió mujeres en la Universidad. A Room of One's Own se publicó un año después de la plena emancipación de las mujeres, diez años después de la emancipación de 98 JANE GOLDMAN los hombres de clase trabajadora y de las mujeres de clase media mayores de treinta años. 6. Véase Hartman (1970). 7. Woolf utiliza "granito y arco iris" en su ensayo "The New Biography" (1927) para describir los dos aspectos diferentes de la biografía: el objetivo y factual y el espiritual, subjetivo e imaginario (1986-92: IV. 473). 8. Véase Jane Marcus (1992). 9. Véase Faderman (1994) y Zimmerman (1984); véase también Barrett y Cramer (1997). 10. Véase Smith (1989/1997). 11. Véase su ensayo "The Common Reader" (1925), reproducido en Woolf (1986-92: IV. 19). BIBLIOGRAFÍA Allen, Judith (1999), "The Rhetoric of Performance in A Room of One's Own", en Virginia Woolf and Communities: Selected Papers from the Eighth Annual Conference on Virginia Woolf, ed. Jeanette McVicker y Laura Davis. Jeanette McVicker y Laura Davis, Nueva York: Pace University Press. Barrett, Miche`le (1979), "Introduction", en Virginia Woolf on Women and Writing, ed., Londres: Miche`le Barrett. Miche`le Barrett, Londres: Women's Press. (2001), "R The feminist criticism of Virginia Woolf 71 eason and Truth in A Room of One's Own: A Master in Lunacy", en Virginia Woolf Out of Bounds: Selected Papers from the Tenth Annual Conference on Virginia Woolf, ed. Jessica Berman y Jane Goldman. Jessica Berman y Jane Goldman, Nueva York: Pace University Press. Barrett, Eileen y Patricia Cramer (eds) (1997), Virginia Woolf: Lesbian Readings, Nueva York: New York University Press. Bradshaw, David (1997/1998), "British Writers and Anti-Fascism in the 1930s, Part I: The Bray and Drone of Tortured Voices" y "British Writers and Anti-Fascism in the 1930s, Part II: Under the Hawk's Wings", en Woolf Studies Annual 3 y 4. Belsey, Catherine y Jane Moore (1997), 'Introduction: The Story So Far', en The Feminist Reader, ed. Catherine Belsey y Jane Moore. Catherine Belsey y Jane Moore, 2ª ed., Londres: Palgrave. Doyle, Laura (2001), 'The Body Unbound: A Phenomenological Reading of the Political in A Room of One's Own', en Virginia Woolf Out of Bounds: Selected Papers from the Tenth Annual Conference on Virginia Woolf, La crítica feminista de Virginia Woolf 99 ed. Jessica Berman y Jane Goldman. Jessica Berman y Jane Goldman, Nueva York: Pace University Press. Faderman, Lillian (ed.) (1994), Chloe Plus Olivia: An Anthology of Lesbian Literature from the Seventeenth Century to the Present, Londres: Viking. Goldman, Jane (1998), The Feminist Aesthetics of Virginia Woolf: Modernism, PostImpressionism, and the Politics of the Visual, Cambridge: Cambridge University Press. Gruber, Ruth (2005), Virginia Woolf: The Will to Create as a Woman, Nueva York: Carroll & Graf. Harrison, Jane (1925), Reminiscences of a Student Life, Londres: Hogarth Press. Hartman, Geoffrey (1970), "Virginia's Web", en Beyond Formalism: Literary Essays 1958-1970, New Haven y Londres: Yale University Press, y Montreal: McGill-Queen's University Press. Holtby, Winifred (1932), Virginia Woolf, Londres: Wishart. Kamuf, Peggy (1982), "Penelope working: interruptions in A Room of One’s Own", en Novela 16. Marcus, Jane (1987), Virginia Woolf and the Languages of Patriarchy, Bloomington e Indianápolis: Indiana University Press. (1992), 'Sapphistory: The Woolf and the well', in Lesbian Texts and Contexts: Radical Revisions, ed. Karla Jay y Joanne Glasgow, Londres: Onlywomen Press. (2004), Hearts of Darkness: White Women Write Race, New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. Marcus, Laura (2000), "Woolf's Feminism and Feminism's Woolf", en The Cambridge Companion to Virginia Woolf, ed. Sue Roe y Susan Sellers, Cambridge: The Cambridge Companion to Virginia Woolf. Sue Roe y Susan Sellers, Cambridge: Cambridge University Press. Marek, Jayne E. (1995), Women Editing Modernism: 'Little' Magazines and Literary History, Lexington: University Press of Kentucky. Moi, Toril (1985), Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory, Londres: Methuen. Norquay, Glenda (1995), Voices and Votes: A Literary Anthology of the Women's Suffrage Campaign, Manchester: Manchester University Press. Scott, Bonnie Kime (ed.) (1990), The Gender of Modernism: A Critical Anthology, Bloomington e Indianápolis: Indiana University Press. Showalter, Elaine (1977), A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë¨ to Lessing, Princeton, NJ: Princeton University Press. Smith, Valerie (1989/1997), "Black Feminist Theory and the Representation of the ''Other''", en Feminisms: An Anthology of Literary Theory and Criticism, ed. Robyn R. Warhol y Diane Price Herndl. Robyn R. Warhol y Diane Price Herndl, Basingstoke: Macmillan (1997). Stimpson, Catherine (1992), 'Woolf's Room, Our Project: The Building of Feminist Criticism', en Virginia Woolf: Longman Critical Readers, ed. Rachel Bowlby, Londres: Longman. 100 JANE GOLDMAN Strachey, Ray (ed.) (1936), Our Freedom and Its Results, Londres: Hogarth Press. Symons, Julian (1987), Makers of the New: The Revolution in Literature, 1912-1939, Nueva York y Londres: Random House. Walker, Alice (1985), "In Search of Our Mothers' Gardens", en The Norton Anthology of Literature by Women: The Tradition in English, ed. Sandra M. Gilbert y Susan Gubar, Nueva York: Norton. Woolf, Virginia (1929), A Room of One’s Own, Londres: Hogarth. (1931/1982), 'Introductory Letter' ['Memories of a Working Women's Guild'], en Life as We Have Known It by Co-Operative Working Women, ed. Margaret Llewelyn Davies. Margaret Llewelyn Davies, Londres: Virago. (1938), Three Guineas, Londres: Hogarth. (1966), Collected Essays, 4 vols, ed. Leonard Woolf, Londres: Chatto. (1975-80), The Letters of Virginia Woolf, 6 vols, ed. Nigel Nicolson y Joan Trautmann, Londres: Hogarth. Nigel Nicolson y Joanne Trautmann, Londres: Hogarth. (1977-84), The Diary of Virginia Woolf, 5 vols, ed. Anne Olivier Bell y Andrew McNill, Londres: Hogarth. Anne Olivier Bell y Andrew McNeillie, Londres: Hogarth. (1985), Moments of the Been: Unpublished autobiographical writings, 2ª edn. Jeanne Schulkind, Londres: Hogarth. (1986-92), The Essays of Virginia Woolf, 4 de 6 vols, ed. Andrew McNeill, Londres: Hogarth. Andrew McNeillie, Londres: Hogarth. Zimmerman, Bonnie (1984), "Is ''Chloe Liked Olivia'' a Lesbian Plot?", en Women in Academe, ed. Resa L. Dudovitz. Resa L. Dudovitz, Oxford: Pergamon. CAPÍTULO 5 Simone de Beauvoir y la desmitificación de la mujer Elizabeth Fallaize El Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir (1949), es uno de los libros más famosos e influyentes del siglo XX. Tuvo una profunda influencia en el desarrollo del feminismo del siglo XX, proporcionando una herramienta teórica clave en la elaboración del concepto de construcción social del género y ofreciendo un modelo de investigación feminista para las teóricas, críticas literarias, historiadoras, filósofas, teólogas y críticas del discurso científico que desarrollaron los nuevos campos de estudio que su ensayo multidisciplinar abrió. El ataque radical de Beauvoir a las instituciones sociales de la maternidad y la familia, junto con su franca discusión de la sexualidad femenina, provocó un furor público al publicarse el libro en Francia, apenas cinco años después de que De Gaulle concediera por fin el derecho al voto a las mujeres francesas en 1944. El Papa incluyó el libro en la lista de obras cuya lectura está prohibida a los católicos romanos y François Mauriac, destacado novelista francés y comentarista de derechas, encabezó una campaña pública para prohibirlo. Sin embargo, el revuelo mediático atrajo también la atención de la editorial estadounidense Knopf que, en parte debido a un malentendido sobre el contenido real del libro, encargó una traducción al inglés a un zoólogo, Howard Parshley. El trabajo de Parshley en el libro fue sin duda una labor de amor, pero la editorial le obligó a hacer recortes muy sustanciales en el extenso texto de dos volúmenes, y además se vio obstaculizado por el hecho de que no compartía la formación filosófica de Beauvoir(1). Sin embargo, a pesar de sus insuficiencias, la traducción apareció en 1952 y permitió una transmisión de ideas muy significativa a una generación de lectoras anglófonas. Entre ellas, Betty Friedan, Kate Millett, Shulamith Firestone, Juliet Mitchell, Ann Oakley y Germaine 102 ELIZABETH FALLAIZE Greer, todas las cuales retomaron algunas de las líneas de investigación de Beauvoir a partir de principios de los años sesenta, a menudo sin darse cuenta de hasta qué punto habían sido influidas por su lectura de El Segundo Sexo, y casi siempre sin reconocerlo. En parte, sin duda, porque el lenguaje de Beauvoir y la política parecían imposiblemente exóticas (especialmente tal y como se transmitían en algunas de las frases más impenetrables de la traductora), pero también se debía, como Kate Millett diría más tarde, a la naturaleza reveladora de la obra de Beauvoir. Fue una revelación, ¿cómo podría haber sido una fuente?", comentó Millett en una conferencia sobre El Segundo Sexo celebrada en 1999 (Galster, 2004: 16). En la década de 1980, tanto Monique Wittig como Judith Butler desarrollaron la famosa distinción de Beauvoir entre sexo y género en nuevas direcciones radicales, con Butler leyendo la formulación de Beauvoir "Uno no nace, sino que se convierte en mujer" como un programa para la interpretación cotidiana del género (Butler, 1986) y Wittig argumentando en su ensayo "Uno no nace mujer" que las categorías "hombre" y "mujer" son categorías políticas que deberían ser abolidas (Wittig, 1981). El ascenso a la prominencia de las teóricas feministas francesas de la diferencia condujo a un eclipse temporal de El Segundo Sexo. Sin embargo, a medida que la teoría feminista se enfrentaba a una especie de callejón sin salida entre el esencialismo y la disolución posmoderna del sujeto, surgió un renovado interés por el relato de Beauvoir sobre la subjetividad situada, que permite tanto la posibilidad de la acción política como, simultáneamente, las limitaciones de la opresión. En 1994 Toril Moi escribió: "si queremos salir de los actuales callejones sin salida políticos y teóricos, el feminismo de los noventa no puede permitirse ignorar las ideas pioneras de Beauvoir" (Moi, 1994: 185). A partir de la década de 1990, se ha producido una nueva oleada de estudios que ha logrado eliminar los malentendidos que durante mucho tiempo se han mantenido sobre la obra de Beauvoir: se ha puesto de manifiesto la originalidad de su método filosófico (que durante mucho tiempo se presumió simplemente tomado de Sartre); se ha subrayado su uso de un marco materialista e histórico para apoyar su análisis ontológico de la opresión; su reconocimiento de la naturaleza encarnada de la conciencia y su preocupación por establecer una base para la cooperación entre las libertades individuales se han convertido en el centro del debate.2 Es sobre todo este énfasis en el potencial de Beauvoir y la desmitificación de la mujer 103 las relaciones fructíferas entre las personas, junto con su preocupación por la ética, lo que distingue a Beauvoir de la sombra intelectual de su compañero de toda la vida Jean-Paul Sartre, cuyo dominio de la vida intelectual francesa en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial tuvo un efecto desafortunado en la percepción del pensamiento de Beauvoir. Gran parte de este nuevo trabajo ha tenido lugar en el ámbito filosófico; sin embargo, se ha explorado mucho menos el originalísimo análisis de Beauvoir de las redes del mito cultural operadas por el patriarcado a lo largo de los siglos, y del modo en que su trabajo sobre el mito la llevó a desarrollar un método deconstructivo de lectura del mito en los escritores masculinos. Así pues, en este capítulo examinaré la teorización general que Beauvoir hace del mito y el papel que desempeña en el proyecto más amplio de El Segundo Sexo, antes de pasar a analizar cómo funciona su método crítico en las lecturas textuales de cinco grandes escritores masculinos que realiza para ilustrar las formas en que el mito sustenta la producción cultural. Más allá de El Segundo Sexo, prosiguió sus lecturas deconstructivas en dos ensayos particularmente interesantes, ambos sobre temas que a primera vista parecen elecciones sorprendentes: el primero, en 1952, sobre los escritos del Marqués de Sade, y el segundo, en 1959, sobre las películas de Brigitte Bardot. Analizaré cómo se desarrolló su método en esos ensayos críticos, y evaluaré el potencial que el enfoque de Beauvoir ofrece hoy a la crítica literaria feminista. MITO EN EL SEGUNDO SEXO Aunque Simone de Beauvoir se formó y trabajó como filósofa, se consideraba ante todo escritora. En 1946, cuando empezó a trabajar en El Segundo Sexo, ya era autora de tres novelas y una obra de teatro, y en 1954 ganaría el prestigioso premio Goncourt por su cuarta novela, Los Mandarines. El Segundo Sexo nació como un escrito autobiográfico, en el que decidió reflexionar sobre el impacto que tuvo en su vida el hecho de haber nacido mujer: Fue una revelación: este mundo era un mundo masculino, mi infancia se había nutrido de mitos forjados por hombres, y yo no había reaccionado ante ellos en absoluto de la misma manera que debería haberlo hecho si hubiera sido un 104 ELIZABETH FALLAIZE niño. Me interesó tanto este descubrimiento que abandoné mi proyecto de confesión personal para dedicar toda mi atención a conocer la condición de la mujer en sus términos más amplios. Fui a la Bibliothèque Nationale a leer algo y lo que estudié fueron los mitos de la feminidad. (Beauvoir, 1963: 103). Como muestra este relato, el análisis del mito proporcionó el impulso intelectual original para todo el proyecto de El Segundo Sexo, y Beauvoir lo publicó en Les Temps Modernes en 1948, mientras aún trabajaba en la finalización del libro. En la versión final y completa en francés, "Mitos" ocupa casi doscientas de las cerca de mil páginas de El Segundo Sexo, y el pensamiento que subyace a menudo impulsa el argumento de otras secciones, en particular los capítulos sobre biología, historia, vestido y, significativamente, el importante capítulo final sobre "La mujer independiente". En este retrato de la "mujer moderna", Beauvoir subraya hasta qué punto los mitos siguen creando problemas a la mujer que intenta construir una vida independiente a finales de los años cuarenta. Pero, ¿qué entendía Beauvoir por mito? El antropólogo Claude LéviStrauss le permitió leer la versión manuscrita de Las Estructuras Elementales del Parentesco, y Beauvoir se basó ampliamente en su obra para El Segundo Sexo. Lévi-Strauss abordó el estudio del mito como un estudio de patrones profundamente arraigados en las creencias culturales e, influido por el lingüista Roman Jakobson, Lévi-Strauss trató de reducir una amplia diversidad de prácticas aparentemente complejas a un pequeño número de afinidades estructurales. La idea de los mitos individuales como generadores de patrones universales fue el pan de cada día para Beauvoir en su intento de identificar los mecanismos del patriarcado. La tajante distinción que parecía hacer Lévi-Strauss entre naturaleza y cultura apoyaba su concepto de la feminidad como producto cultural, y el papel central que atribuye a la sexualidad como negociación entre naturaleza y cultura ofrece una justificación teórica a su preocupación por la sexualidad3. El psicoanálisis le proporcionó la noción de arquetipos. A pesar de su enérgico rechazo del pensamiento de Freud sobre la mujer, Beauvoir consideró que la noción de arquetipos de Jung - "el fenómeno verdaderamente asombroso de que ciertos motivos de mitos y leyendas se repiten en todo el mundo bajo formas idénticas" (Jung, 1943/1972: 65)- se ajustaba a su propósito. No sólo cita a Jung, sino también a Gaston Bachelard, que utiliza los arquetipos para sondear las creencias inconscientes sobre la naturaleza. Este enfoque no es incompatible con Beauvoir y la desmitificación de la mujer 105 el de Lévi-Strauss, para quien los mitos se convierten en una creación colectiva y en una categoría del inconsciente. Sin embargo, Beauvoir se separa del enfoque del antropólogo en su adopción de la concepción marxista del mito como ideología, una herramienta importante en su ataque a los mitos como creencias que funcionan para sostener el patriarcado. En su opinión, los mitos de la "Mujer" han sido inventados por los hombres con el propósito específico de mantener a las mujeres en su lugar, y en su deconstrucción de ellos indica claramente cómo el mito cultural opera en conjunción con factores económicos y sociales para reforzar la opresión de las mujeres como grupo. La elección por parte de Beauvoir de estos grandes pensadores para ayudarla a forjar una teoría del mito fue clarividente, si se tiene en cuenta el impacto que todos ellos tendrían en la crítica literaria en décadas posteriores. Lévi-Strauss se convertiría en uno de los padres fundadores del estructuralismo, el movimiento crítico literario clave de la década de 1960, mientras que tanto la crítica psicoanalítica como la crítica marxista pasarían a formar importantes escuelas críticas. Sin embargo, a pesar de la influencia de estos pensadores en su enfoque, los tres se utilizan esencialmente para apoyar la teoría general de Beauvoir, que es existencialista y ontológica. A lo largo de la discusión, Beauvoir vuelve repetidamente sobre su tesis central de que la mujer está constreñida a operar como el otro del hombre. En lugar de acceder a la subjetividad que ella considera la fuente de toda libertad y valor, las mujeres se ven arrojadas al papel de objeto servil, privadas de una autonomía que las empodere y presionadas a desempeñar el papel de apoyo a la subjetividad masculina. En El Segundo Sexo, Beauvoir analiza detenidamente cómo se ha llegado a esta situación y pone en juego una panoplia de factores históricos y sociales. Se considera que el mito desempeña un papel muy particular a la hora de persuadir a las mujeres de la naturalidad de su destino. En el paradigma ontológico básico que Beauvoir considera subyacente a todas las relaciones humanas, cada conciencia individual experimenta una hostilidad fundamental hacia otras conciencias e intenta constituir al otro como no esencial, como objeto. Al mismo tiempo, el otro nos es necesario, ya que necesitamos su reconocimiento para existir plenamente como sujetos. Nos encontramos así atrapados en un doble vínculo, que Hegel caracterizó como la dialéctica del amo y el esclavo. El amo trata al esclavo como otro, pero su necesidad de obtener el reconocimiento del 106 ELIZABETH FALLAIZE esclavo significa que también tiene que admitir la subjetividad del mismo, y así el propio amo acaba siendo reducido al otro por el esclavo. Beauvoir (a diferencia de Hegel y Sartre) sostiene que existe una salida a este dilema, si cada parte ofrece el pleno reconocimiento de la subjetividad de la otra y se llega a un acuerdo común de no intentar esclavizar a la otra. Este estado de reconocimiento recíproco requiere un considerable dominio de sí mismo y tiene un alto estatus moral a los ojos de Beauvoir: es el estado al que ella espera que hombres y mujeres lleguen finalmente, e intenta mostrarlo en su primera novela, Ella vino para quedarse (1943)4. Sin embargo, en su discusión sobre los mitos, escrita casi diez años después, Beauvoir describe la dialéctica amoesclavo como algo que hasta ahora ha funcionado casi universalmente en detrimento de las mujeres. Comienza su capítulo sobre los mitos explicando cómo las mujeres han sido persuadidas por un juego de manos para adoptar una posición que permite a los hombres una doble victoria. Al identificar a las mujeres con el mundo inerte del cuerpo y con la naturaleza, los hombres son capaces de mantenerse en la posición de amo/sujeto; pero al mismo tiempo, las mujeres están lo suficientemente próximas a la subjetividad como para ofrecer a los hombres el reconocimiento que necesitan y que ningún otro hombre ofrecería sin desafío. Así pues, las mujeres han ocupado la posición de esclavas o, peor aún, como muestra Lundgren-Gothlin, han permanecido totalmente al margen de la lucha por el reconocimiento (Lundgren-Gothlin, 1991/1996: 99). Beauvoir escribe que la mujer es el sueño metafísico del hombre encarnado: ni ofrece el desafío que ofrecería un hombre, ni es tan pasiva como un puro objeto (Beauvoir, 1949: 172). Este entonces, es el vínculo metafísico que Beauvoir plantea al principio de su análisis del mito y en el que éste desempeña un papel crucial. A continuación pasa a los mitos propiamente dichos. Entre los que trata se encuentran los mitos de la creación, en los que la mujer es siempre subsidiaria (Eva como costilla de Adán y subordinada); los mitos de la fecundidad, que identifican a la mujer con un cuerpo pasivo y con la naturaleza (la mujer como tierra, el hombre como arado); los mitos de la virginidad, en los que la virginidad se valora en las mujeres jóvenes pero se teme como sexualidad no dominada en las mujeres mayores; los mitos de la mujer fatal, en los que se responsabiliza a la mujer de los pecados de la carne y de tentar a los hombres (Eva; la Beauvoir y la desmitificación de la mujer 107 figura de la sirena...); la mujer vampiro, que castra simbólicamente al varón); los mitos de la Santa Madre (María, el reverso de Eva), en los que María es aparentemente glorificada pero sólo a cambio de su papel de sierva de Dios, y los mitos de la madre malvada, en los que el miedo a las madres se canaliza en historias de madrastras (Blancanieves, la diosa Kali); el mito de Pigmalión, que expresa el deseo masculino de modelar y educar a su esposa; el mito del misterio femenino (el continente oscuro de Freud), que permite a los hombres ignorar las necesidades reales de las mujeres y lo que tienen que decir. De esta abundancia de material se desprenden una serie de puntos importantes sobre el funcionamiento general de los mitos sobre las mujeres. En primer lugar, los mitos se caracterizan por ser inevitablemente indefinibles y contradictorios por naturaleza. La mujer es a la vez María y Eva, la salvación del hombre y su perdición: el propósito del mito es representar a la mujer según las necesidades del patriarcado y en contradicción con lo que el hombre considera que es. Beauvoir también identifica la ambivalencia de los mitos como un reflejo de la ambivalencia fundamental del hombre con respecto a la naturaleza: en el cuerpo de la mujer, el hombre venera la naturaleza y, al mismo tiempo, recuerda sus orígenes naturales en el cuerpo de una mujer y, por tanto, su inevitable muerte. Beauvoir señala que esta ambivalencia se expresa a menudo a través de opuestos binarios, un concepto desarrollado posteriormente por Hélène Cixous. Una segunda característica del mito consiste en su absolutismo: el mito no está abierto a la impugnación frente a la experiencia. El mito sustituye la experiencia múltiple y contingente de las mujeres por una verdad atemporal y absoluta. Fija a las mujeres en la posición del otro absoluto. Una tercera característica del mito emerge con especial claridad del mito del misterio femenino, uno de los más ventajosos para la casta masculina dominante, señala Beauvoir secamente. El mito del misterio femenino es una elaboración del hecho de que las otras personas son siempre un misterio, ya que nunca podemos saber cómo experimentan los demás su subjetividad. Entre los sexos, Beauvoir cree que este misterio se profundiza por el hecho de que cada sexo no tiene acceso a la experiencia subjetiva de la sexualidad del otro (un concepto al que vuelve con frecuencia en sus lecturas literarias). Existe entonces una contrapartida del "misterio femenino" en el misterio que representa para las mujeres la experiencia subjetiva de la sexualidad masculina. 108 ELIZABETH FALLAIZE Pero esto nunca se describe como un misterio masculino, no sólo, argumenta Beauvoir, porque las categorías conceptuales masculinas siempre se constituyen como universales y absolutas, sino también porque hay una infraestructura económica en la noción de misterio. Nunca se dice que el igual económico o el superior sea un misterio, pero sí se dice que el dependiente económico que se mantiene al margen es un misterio. Sin embargo, quizá lo más importante que se desprende del debate sobre el misterio femenino es el efecto alienante que tiene sobre las mujeres. En su forma más eficaz, el mito del misterio femenino persuade a las mujeres de que son un misterio para sí mismas, haciendo que cualquier aspiración al reconocimiento parezca imposible. A lo largo de su análisis, Beauvoir insiste en el carácter generalizado y omnipresente del mito. Retomándolo en numerosas ocasiones en el conjunto del ensayo, muestra cómo repercute incluso en la "mujer independiente", que tiene que intentar hacer frente a las presiones de la contradicción entre sus éxitos y la mitología de lo femenino a la que sigue asociada. A través del mito, escribe, la sociedad patriarcal impone sus leyes a los individuos de un modo particularmente eficaz, trabajando por medio de "religiones, tradiciones, lenguaje, cuentos, canciones, películas" para insinuarse en la conciencia de todos (1949/1972: 290). Está claro que Beauvoir entiende el mito como algo que opera en todos los niveles de la cultura, incluida la cultura popular de la canción y el cine, y aquí se lee como una precursora de las mitologías de Roland Barthes (Lavers, 2004: 265). Sin embargo, es a la literatura seria -en otras palabras, a la alta cultura- a la que Beauvoir recurre para sus extensos ejemplos de cómo circulan y se personalizan los mitos de la mujer, sin duda consciente de que si se hubiera centrado en la cultura popular habría corrido el riesgo de no ser tomada en serio. Su selección de autores está, reveladoramente, dominada por sus propios contemporáneos. La elección de Montherlant, D. H. Lawrence, Claudel y Breton le permitió analizar el modo en que los escritores contemporáneos representaban las relaciones sociales, sexuales y amorosas, y constituyó un punto de referencia especialmente significativo para su preocupación por las dificultades de "la mujer independiente". En diferentes grados, los cuatro aparecen como manipuladores del mito patriarcal y las lecturas de Beauvoir le permiten expresar su frustración con las costumbres sexuales Beauvoir y la desmitificación de la mujer 109 contemporáneas. Stendhal, que escribió a finales del siglo XVIII y principios del XIX, le sirve de fuerte contrapunto y es elogiado por crear personajes femeninos libres e independientes y parejas heterosexuales que se relacionan entre sí con autenticidad. Cada uno de los autores le permite centrarse en un aspecto diferente del mito: así, Montherlant, el primer autor tratado, ejemplifica una larga tradición de misoginia que identifica a la mujer con la debilidad y la carne, y la convierte en una monstruosa mantis religiosa (un mito que reverbera a lo largo de El segundo sexo). Beauvoir también utiliza su caso para vincular la misoginia con el racismo y el fascismo. D. H. Lawrence, su segundo autor, demuestra equiparar a la mujer con la naturaleza; es la compañera del hombre en una comunión cósmica con el universo, pero siempre subsidiaria del poder supremo del falo. El escritor católico Claudel, tercer autor, exalta a la Mujer como divina (mito de María); su misma santidad la condena al papel social de vasalla y sierva del hombre. Breton, el cuarto, idealiza igualmente a la Mujer, identificándola con la Belleza, la Poesía y la Verdad, pero al mismo tiempo la reduce a la mujer-niña y nunca la concibe como sujeto. Sólo Stendhal evita en gran medida el proceso de mitificación, aunque incluso él, al final, asume que el destino de la mujer es el hombre. En conjunto, la mujer emerge como carne, inmanencia, naturaleza, poesía, medio de comunicación del hombre con Dios o con lo surreal, destinada a servir al hombre - y si rechaza estos papeles, se convierte en monstruosa. Las lecturas de Beauvoir demuestran ampliamente la elaboración de los mitos que había identificado anteriormente. JUEGO DE PODER EN LA PAREJA HETEROSEXUAL La demostración de los mitos en juego no es, sin embargo, la única preocupación de Beauvoir en su lectura de autores que habían marcado personalmente su propia trayectoria como mujer. Vuelve una y otra vez a la cuestión del juego de poder en la pareja heterosexual, a la dinámica de la propia sexualidad y a la evaluación del potencial de la pareja para romper el doble vínculo hegeliano que atenaza todas las relaciones humanas. Montherlant, su punto de partida, ofrece el peor de los escenarios. Para Beauvoir, el héroe de Montherlant es un psicópata. Su voluntad de poder hunde sus raíces en un complejo de inferioridad que 110 ELIZABETH FALLAIZE le lleva a apuntalar su propia virilidad insistiendo en que la mujer se limite estrictamente al papel de carne. Condena de plano a las arpías femeninas "que tienen la audacia de hacerse pasar por sujetos autónomos, de pensar, de actuar" (Beauvoir, 1949/1972: 233, traducción adaptada). La determinación del héroe de Montherlant de dominar suprime cualquier esperanza de relación recíproca y, en el terreno sexual, curiosamente, esta dominación se traduce en la determinación de dar placer sexual a la mujer y no recibir ninguno él mismo. Esta idea de llevar a la mujer al orgasmo como un acto de dominio también alimenta el capítulo sobre "La mujer independiente", donde Beauvoir habla del problema que supone para la mujer verse obligada a aceptar el don del placer sexual provocado activamente por un hombre, un don que Beauvoir parece pensar que la mujer no puede corresponder. D. H. Lawrence ofrece lo que a primera vista parece un modelo de pareja mucho más positivo, en el que ambos se entregan en cuerpo y alma. Sin embargo, Lawrence no sólo resulta ser un adorador del falo, sino que se muestra extremadamente desdeñoso con las mujeres "modernas", "criaturas de celuloide y goma que reclaman una conciencia" (1949/1972: 250-1). Beauvoir aborda sus retratos de mujeres independientes -Gudrun, Ursula, Miriam, Teresa- para mostrar cómo son rechazadas a menos que consientan en renunciar a su autonomía y adopten los valores del héroe. Y, en el plano de las relaciones sexuales, sus heroínas salen peor paradas que las de Montherlant, ya que se les exige que renuncien por completo al orgasmo. Beauvoir concluye que Lawrence no ofrece más que otra versión de la "mujer que acepta sin reservas ser definida como el Otro" (1949/1972: 254). En Claudel, la unión de la pareja es una unión sagrada, que conduce a los cónyuges hacia Dios, pero sus principales figuras femeninas expresan su santidad a través de la renuncia y el servicio, permaneciendo como figura del otro absoluto. En Breton, la mujer es de nuevo la salvación, pero la figura pronunciada por Breton como el futuro de la humanidad es la mujer-niña, que en palabras del propio Breton encarna "el otro prisma de visión" (1949/1972: 267). No se prevé una asociación igualitaria. Las insuficiencias de estas construcciones de la pareja saltan a la vista cuando nos dirigimos a la lectura que Beauvoir hace de Stendhal. En páginas de un lirismo extraordinario, Beauvoir canta las alabanzas Beauvoir y la desmitificación de la mujer 111 de las heroínas que son "seres libres y auténticos" (1949/1972: 271) que dejan de lado las convenciones y las leyes, y salen de las prisiones en las que la sociedad las ha confinado. Beauvoir escribe que su "ardiente búsqueda de razones válidas para vivir", su búsqueda del "riesgo infinito de la felicidad" da "gloria a la vida de estas" (1949/1972: 2756). A continuación, ensalza las relaciones que la heroína stendhaliana construye con el héroe que la admira, que la comprende y que, al comprender a la heroína, llega a comprenderse mejor a sí mismo. Aquí tenemos por fin el avance hacia el reconocimiento recíproco: Es a través de la mujer, bajo su influencia, en reacción a su comportamiento, como Julien, Fabrice, Lucien aprenden sobre el mundo y sobre sí mismos. Prueba, recompensa, juez, amiga, la mujer es verdaderamente en Stendhal lo que Hegel estuvo por un momento tentado de hacer de ella: esa otra conciencia que en el reconocimiento recíproco da al otro sujeto la misma verdad que ella recibe de él. La pareja feliz que se reconoce en el amor desafía al universo y al tiempo; la pareja se basta a sí misma, alcanza lo absoluto. (1949/1972: 277, traducción adaptada). En Stendhal, la pareja heterosexual se convierte así en un lugar privilegiado de las relaciones humanas, un modelo para la resolución del conflicto hegeliano.(5) Sin embargo, este entusiasmo no se repite más adelante en El Segundo Sexo. Los peligros que entraña para las mujeres el enamoramiento se exponen con todo detalle en la sección titulada "La mujer enamorada", mientras que en "La mujer independiente" Beauvoir afirma que las numerosas dificultades con que tropiezan esas mujeres no son más agudas en ninguna parte que en el terreno sexual y pasa a enumerar todas las barreras que impiden a las mujeres llevar una vida sexual libre. Al final de su catálogo, vuelve a la idea de que es teóricamente posible que los dos miembros de la pareja se reconozcan como iguales. Pero esta vez, parece considerar que las posibilidades de que esto ocurra son escasas y, refiriéndose de nuevo a sus parejas stendhalianas, sostiene que si Julien hubiera sido una mujer y Madame de Renaíl un hombre, la pareja no habría podido existir. El cambio de tono es notable: Hemos visto que es posible evitar las tentaciones del sadismo y el masoquismo cuando los dos miembros de la pareja se reconocen como iguales; si tanto el hombre como la mujer tienen un poco de modestia y algo de generosidad, las ideas de victoria y derrota quedan abolidas; el acto de amor se convierte en un 112 ELIZABETH FALLAIZE intercambio libre. Pero, paradójicamente, es mucho más difícil para la mujer que para el hombre reconocer como igual a un individuo del otro sexo. (1949/1972: 701). ¿Qué ha ocurrido aquí con la versión lírica de la pareja? Sin duda, se podría buscar una explicación biográfica en las dificultades de la relación de Beauvoir con su amante estadounidense Nelson Algren, mucho más evidentes para ella cuando terminó de escribir el libro que cuando lo empezó. Sin embargo, también es plausible que su perspectiva cambiara en el proceso mismo de escribir El Segundo Sexo. En su capítulo sobre Stendhal, escrito al principio de su trabajo en el libro, se identifica explícitamente con Julien, el amante masculino. Cuando llega al último capítulo, es capaz de imaginar a una mujer independiente en el papel dominante, y percibe todas las dificultades inherentes a esa posición. Así pues, los cinco casos literarios estudiados por Beauvoir no sólo sirven para mostrar cómo los escritores contemporáneos difunden los mitos de la mujer, sino que también vinculan los mitos a un análisis de las relaciones de poder en el seno de la pareja, situando la sexualidad en el centro del misterio del otro e intentando calibrar el potencial de la pareja para el casi imposible estado de reciprocidad. De paso, analiza la masculinidad contemporánea para demostrar que estos escritores son incapaces de imitar a Stendhal abriéndose a un elemento de feminidad y escapar así a modelos perjudiciales de virilidad. Pasando ahora brevemente a sus ensayos sobre Sade y Bardot, veremos cómo fue desarrollando el doble enfoque de su método. DE SADE A BARDOT El ensayo de Beauvoir sobre Sade, publicado por primera vez menos de tres años después de su ensayo sobre el mito, parece a primera vista tener preocupaciones bastante diferentes de sus lecturas en El Segundo Sexo. El mito se ha convertido en un conjunto de mistificaciones perpetradas específicamente por una clase social -la burguesía- que, tras la Revolución Francesa de 1789, habría erigido sus propios intereses de clase en un conjunto de valores "universales". Beauvoir presenta a Sade como un desmitificador de los valores burgueses y afirma que utiliza la sexualidad para desafiar los mitos burgueses que Beauvoir y la desmitificación de la mujer 113 aniquilan al individuo. Como dice Judith Butler, en su lectura del ensayo, Beauvoir "insiste en la afirmación contraintuitiva de que Sade está en todas partes preocupado por la ética" (Butler, 2003: 175). Uno podría preguntarse cómo Beauvoir consigue argumentar esto, cuando los escritos de Sade describen el sometimiento sexual de las mujeres y la imposición deliberada de dolor sobre ellas. Por supuesto, no aprueba las prácticas de Sade, pero tampoco dedica mucho tiempo a denunciarlas; lo que le interesa en el proyecto de Sade no es la crueldad como tal, sino la relación con el otro que construye en los actos sexuales. Según Beauvoir, Sade sufría de un sentimiento de soledad y de falta de poder que le incapacitaba, e intentó compensar la pérdida de poder de su generación de jóvenes aristócratas tratando de representar en la alcoba el despotismo feudal y la ilusión de soberanía de que disfrutaban las generaciones anteriores. Así, recurrió a medios extremos para recibir la confirmación de su propio dominio, al tiempo que seguía convencido de que el yo está siempre encerrado en la subjetividad. Sin embargo, Beauvoir logra detectar grietas en su ciudadela de soledad. En el plano de su práctica sexual, señala que la propia dependencia de Sade de las reacciones de sus víctimas implica un reconocimiento del otro, mientras que su afición al libertinaje colectivo logra una comunión con los demás que se refleja en el proceso de escritura. El intento de Sade de construir una ética sexual que niegue al otro está, pues, condenado al fracaso en opinión de Beauvoir, ya que de hecho depende del otro. Desde una perspectiva más amplia, Beauvoir también señala que Sade intenta esencialmente recrear una situación de privilegio social y no ve la posibilidad de la solidaridad humana en acción. ¿Por qué Beauvoir invierte tanto esfuerzo y simpatía en comprender a Sade? El caso de Sade permite a Beauvoir no sólo ampliar su análisis de los mitos a un análisis de las clases sociales, sino también continuar su investigación sobre la naturaleza de las relaciones sexuales y el juego de poder que se produce en ellas. Curiosamente, es Brigitte Bardot quien abre una brecha en esas apuestas de poder. El ensayo de Beauvoir sobre Bardot, escrito en 1959 para un público estadounidense, prosigue el análisis de la sexualidad y el poder, unido esta vez a una disección de los mitos de la feminidad más que de la clase social. Por un lado, Beauvoir considera que el personaje de Bardot, creado por su marido y director Roger Vadim, no 114 ELIZABETH FALLAIZE es más que una versión modernizada de los mitos tradicionales del eterno femenino, que alían a la mujer con la naturaleza e invitan al espectador masculino a verse como amo y salvador de un recipiente más débil. Bardot sustituye el modelo de femme fatale por el de mujerniña, cuyo cabello despeinado, vestimenta sencilla y comportamiento petulante sugieren una niña de la naturaleza poco sofisticada que requiere la doma y la protección masculinas. Beauvoir identifica la creciente popularidad de la mujer-niña en como una respuesta directa al creciente papel de la mujer en la vida pública. Sin embargo, Beauvoir también percibe un elemento más subversivo en la imagen, ya que la "naturalidad" de Bardot se extiende a la sexualidad. Desmitificando el sexo y despojándolo de la hipocresía social, Bardot actúa como una depredadora sexual, en igualdad de condiciones con los hombres. Sustituye la trampa mágica de la vampiresa por una sexualidad asertiva. Esta es, según Beauvoir, la razón por la que Bardot es tan impopular en Francia. El francés medio es incapaz de soportar que una mujer actúe sexualmente en igualdad de condiciones. Retomando un tema tratado en El Segundo Sexo en "La mujer independiente", Beauvoir subraya la diferencia entre una mujer liberada y una mujer "fácil"; Bardot es la primera pero no la segunda, y por lo tanto representa un obstáculo para las fantasías masculinas. Es difícil resistirse a la afirmación de Mandy Merck (Merck, 1993: 73-5) de que aquí hay un proceso de identificación en marcha; aunque la intelectual de 51 años y la ninfa Bardot tienen obvias desemejanzas, la furiosa recepción que había recibido el tratamiento de la sexualidad femenina por parte de Beauvoir en El Segundo Sexo sugiere ciertamente que las dos mujeres ocupaban un terreno similar. Merck también discute el análisis de Beauvoir del espectador como voyeur, y atribuye a Beauvoir el mérito de "anticipar la crítica feminista que vendría después de ella, en particular su interés por las películas que "ponen en primer plano" las relaciones de espectador" (Merck, 1993: 81 - 2).6 Al hablar de Bardot, Beauvoir amplía su análisis del mito, se compromete con la cultura popular y comienza a desarrollar una teoría de la "mirada" de género en el cine, pero también identifica la carga potencialmente positiva de un mito cultural que podría desestabilizar el equilibrio de poder inherente a las relaciones sexuales. Beauvoir y la desmitificación de la mujer 115 CONCLUSIONES Empecé diciendo que Beauvoir no ha sido muy reconocida por las teóricas feministas que siguieron su estela, especialmente por Kate Millett, cuya obra Política Sexual (1971) contiene cuatro estudios de casos de escritores masculinos y a la que generalmente se atribuye el lanzamiento de la crítica feminista deconstructiva de la escritura masculina.(7) Resulta sorprendente que Millett abra su primer capítulo con la lectura de una escena de Henry Miller que describe el juego de poder en el acto sexual. Al igual que Beauvoir, se interesa por la política de las relaciones sexuales, habla de escritores contemporáneos y comienza con ejemplos de los que considera reaccionarios (uno de ellos es D. H. Lawrence), antes de concluir con uno que, en su opinión, ofrece un camino a seguir (Jean Genet). Los conceptos de poder y dominación de Millett proceden de Max Weber más que de Hegel, y utiliza el vocabulario de la política más que el de la filosofía, pero en su sección sobre el mito y la religión toma prestado el vocabulario del hombre como norma y sujeto para el que la mujer es "el otro". Al igual que Beauvoir, Millett no incluye a ninguna escritora entre sus principales estudios de caso, pero sí analiza con cierta extensión las novelas de Charlotte Brontë¨. En El segundo sexo, las escritoras se utilizan en gran medida para iluminar aspectos de la vida de las mujeres; aunque se basa en más de sesenta escritoras diferentes, Beauvoir deja claro que no considera que las escritoras hayan producido hasta ahora obras de genio (a pesar de su admiración por Colette y Woolf). Por supuesto, está convencida de que esto se debe a la situación actual de las mujeres y no a su capacidad futura. No obstante, le habría sorprendido el giro hacia el gino-criticismo en los estudios literarios feministas, del que ella misma se ha beneficiado. ¿Qué aporta la teorización del mito de Beauvoir a la crítica literaria feminista? En primer lugar, identifica un conjunto de mitos arquetípicos de la mujer, que siguen actuando activamente en nuestra cultura, y ofrece innumerables ejemplos de la diversidad de formas en que esos mitos pueden personalizarse. En segundo lugar, anticipándose a Cixous y Barthes, ofrece algunos principios generales sobre el funcionamiento del mito: su adecuación al propósito, representando lo que la sociedad patriarcal necesita que represente; su tendencia a 116 ELIZABETH FALLAIZE funcionar a través de opuestos binarios; su sustitución de la realidad y la contingencia de la experiencia por una "verdad" absoluta; su relación con las infraestructuras económicas; su efecto alienante sobre las propias mujeres; y su penetración en todos los ámbitos de la cultura y la existencia. Los préstamos creativos de Beauvoir de conceptos procedentes de la antropología (estructuralismo avant la lettre), el marxismo y el psicoanálisis le permiten reforzar su análisis fundamental de la mujer como el otro del hombre. La anima a proseguir su tarea en el terreno de la propia sexualidad, vinculando su deconstrucción del mito a un análisis de la lucha de poder que se libra en el seno de la pareja y de las relaciones sexuales. Su análisis la lleva inicialmente a un vertiginoso momento de optimismo al leer a Stendhal, según el cual la pareja heterosexual podría romper el doble vínculo hegeliano, pero sus contemporáneos no le ofrecen ninguna luz y su nota de optimismo se enfría rápidamente al final de El Segundo Sexo. Sigue buscando atisbos del santo grial de la reciprocidad en el improbable caso del Marqués de Sade, . Una década después de El Segundo Sexo, Beauvoir intuye por fin un cambio cultural en las apuestas del poder sexual al mostrar a Bardot disfrutando y tomando las riendas de su propia sexualidad, superando las trampas en las que está atrapada "La mujer independiente" de 1949. Al final de su análisis de la manera en que Bardot desmonta los mitos que rodean la sexualidad femenina, Beauvoir señala: "El desmantelamiento del amor y del erotismo es una empresa que tiene implicaciones más amplias de lo que se podría pensar. En cuanto se toca un solo mito, todos los mitos están en peligro" (Beauvoir, 1959/1960: 58). Beauvoir comprendió la importancia de esta tarea feminista y forjó un impresionante conjunto de herramientas para iniciar un trabajo de deconstrucción que dista mucho de estar concluido. El impacto decisivo que su pensamiento tuvo en el desarrollo de la crítica literaria y cultural feminista puede no haber sido siempre plenamente reconocido, pero merece ser reconocido como uno de los muchos legados de El segundo sexo. NOTAS 1. Para un análisis de las dificultades de la traducción, véanse Simons (1983) y Moi (2002). Beauvoir y la desmitificación de la mujer 2. 3. 4. 5. 6. 7. 117 Véanse, por ejemplo, Moi (1994), Simons (1995), Lundgren-Gothlin (1996), O'Brien y Embree (2001), Bauer (2001), Delphy y Chaperon (2002). Johnson describe la lectura de Beauvoir de Lévi-Strauss como "una lectura selectiva y parcial" y cita los comentarios de Lévi-Strauss en una entrevista de 1972 en la que afirmaba que, en general, se suponía erróneamente que su libro era existencialista "básicamente por la tajante distinción que hice al principio del libro entre el orden de la naturaleza y el orden de la cultura" (Johnson, 2003: 46). Es importante señalar que Beauvoir leyó el manuscrito de su libro sólo después de la publicación de su primera versión de "Mitos" en Les Temps Modernes (Beauvoir, 1963: 177). La novela tiene un epígrafe de Hegel, que desgraciadamente falta en la traducción inglesa: "Cada conciencia persigue la muerte de la otra". Beauvoir parece referirse a la discusión de Hegel sobre el "Hombre y la Mujer" en la Fenomenología del Espíritu (1807/1977: 266-93). El nombre de Beauvoir siguió asociándose al de Bardot: la Bardot Heroína de La Verdad (1960) es acusada de haber leído Los Mandarines. Vincendeau (1992: 89) comenta que el nombre de Beauvoir se utiliza en la película para connotar el "glamuroso mito cultural" de St Germain. La desmitificadora se mitifica a sí misma. Véase, por ejemplo, Mills et al. (1989), quienes afirman en la introducción que "la crítica literaria feminista se convirtió en una cuestión teórica con la publicación de Sexual Politics de Kate Millett en 1969" (1989: 5). BIBLIOGRAFÍA Barthes, Roland (1957/1973), Mythologies, trad. Annette Lavers, Londres: Cape. Bauer, Nancy (2001), Simone de Beauvoir: Philosophy and Feminism, Nueva York: Columbia University Press. Beauvoir, Simone de (1949/1972), The Second Sex, trad. Howard Parshley, Harmondsworth: Penguin. (1951/1953), Must We Burn Sade?, en The Marquis of Sade: An Essay by Simone de Beauvoir, trad. Annette Michelson, Nueva York: Grove. (1960), Brigitte Bardot and the Lolita Syndrome, Londres: André Deutsch. (1963/1985), Force of Circumstance, trad. Richard Howard, Harmondsworth: Penguin. Butler, Judith (1986), "Sex and Gender en Simone de Beauvoir's The Second Sex", en Yale French Studies 72. 118 ELIZABETH FALLAIZE (2003), "Beauvoir on Sade: Making Sexuality into an Ethic”, en The Cambridge Companion to Simone de Beauvoir, ed. Claudia Card. Claudia Card, Cambridge: Cambridge University Press. Delphy, Christine y Sylvie Chaperon(editoras)(2002), Cinquantenaire du Deuxième Sexé, París: Editions Syllepse. Fallaize, Elizabeth (1998), Simone de Beauvoir: A Critical Reader, Londres: Routledge. (2004), "Claudel et la servante du Seigneur", en Galster (2004). Galster, Ingrid (ed.) (2004), Simone de Beauvoir: 'Le Deuxième Sexé, París: Champion. Hegel, Georg (1807/1977), Phenomenology of the Spirit, trad. A. V. Miller, Oxford: Oxford University Press. Johnson, Christopher (2003), Claude Lévi-Strauss: The Formative Years, Cambridge: Cambridge University Press. Jung, Carl (1928 y 1943/1972), Two Essays on Analytical Psychology, Princeton, NJ: Princeton University Press. Lavers, Annette (2004), "Le mythe de la femme dans la vie quotidienne", en Galster 2004). Lévi-Strauss, Claude (1949/1970), The Elementary Structures of Kinship, trad. James Harle Bell y otros, Londres: Eyre y Spottiswoode. Lundgren-Gothlin, Eva (1991/1996), Sex and existence: Simone de Beauvoir's 'The Second Sex', trans. Linda Schenck, Londres: Athlone. Merck, Mandy (1993), Perversiones: Deviant Readings, Londres: Virago. Mills, Sara, Lynne Pearce, Sue Spaull y Elaine Millard (1989), Feminist Readings/Feminists Reading, Nueva York: Harvester Wheatsheaf. Moi, Toril (1994), Simone de Beauvoir: The Making of an Intellectual Woman, Oxford: Blackwell. (2002), "While We Wait: la traducción inglesa de The Second Sex", en Signs: Journal of Women in Culture and Society 27. O'Brien, Wendy y Lester Embree (eds.) (2001), The Existential Phenomenology of Simone de Beauvoir, Dordrecht: Kluwer. Sellers, Susan (2001), Myth and Fairy Tale in Contemporary Women's Fiction, Basingstoke: Palgrave. Simons, Margaret (1983), 'The Silencing of Simone de Beauvoir: Guess What’s Missing from The Second Sex ', en Women's Studies International Forum 6. (ed.) (1995), Feminist Interpretations of Simone de Beauvoir, University Park, PA: Pennsylvania State University Press. Vincendeau, Ginette (1992), ''The Old and the New'': Brigitte Bardot in 1950s France', en Paragraph: A Journal of Modern Critical Theory 15. Weiand, Christof (2004), "Stendhal ou le romanesque du vrai", en Galster (2004). Wittig, Monique (1981/1992), The Straight Mind and Other Essays, Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf. PARTE II Creando una crítica literaria feminista Introducción a la Parte II Gill Plain y Susan Sellers Esta sección trazará el desarrollo y las cuestiones centrales de la crítica literaria feminista, desde el trabajo pionero de críticas como Germaine Greer, Kate Millett y Eva Figes, pasando por la búsqueda de una tradición femenina y el impacto de los discursos autobiográficos, hasta los retos planteados por las feministas y críticas negras, lesbianas y masculinas. Esta obra inaugural es producto de un periodo crucial para la crítica literaria feminista, y desde mediados de los años sesenta hasta principios de los noventa es posible rastrear el desarrollo gradual desde una revuelta inicial contra el androcentrismo que había dominado los estudios literarios, hasta un conjunto complejo y diverso de discursos que intentan problematizar los supuestos, no sólo de género, sino también de raza, clase y sexualidad. Como se observa en varios capítulos de esta sección, el feminismo de la "segunda ola" surgió a raíz de una serie de movimientos políticos radicales y en conjunción con ellos. Para muchas mujeres -escritoras, críticas, activistas- lo personal se convirtió en político en contextos tan diversos como el Movimiento por los Derechos Civiles estadounidense y la Campaña Británica por el Desarme Nuclear (CND, por sus siglas en inglés). El resultado de esta paternidad activista fue una práctica crítica que siempre fue ya política, o mejor dicho, que -en contradicción con los supuestos del humanismo patriarcal de sentido común- siempre supo que ella misma era política. No es sorprendente que el surgimiento de este discurso fuera dramático y, en ocasiones, polémico, y la Parte II de este volumen también pretende ilustrar el entusiasmo que acompañó a la "salida del armario" del feminismo. El capítulo de Mary Eagleton, que comienza con lo que se ha dado en llamar los "estudios totalizadores" de la crítica patriarcal, reexamina con frialdad los debates, a menudo acalorados, de la década de 1970. Eagleton nos recuerda el alcance de la investigación feminista en esos primeros años 122 GILL PLAIN Y SUSAN SELLERS y señala hasta qué punto las ideas feministas impregnaron la literatura y la cultura contemporáneas, concluyendo que la década fue "más compleja y más matizada de lo que han sugerido los relatos posteriores" (111). Este valioso trabajo de crítica feminista estuvo acompañado por la búsqueda de voces femeninas perdidas, un proyecto que ocupa un lugar central en el capítulo complementario de Helen Carr, en el que se traza la construcción por parte de la crítica feminista de la historia de la escritura femenina. Ahora sería fácil olvidar que los planes de estudios universitarios imaginaban siglos enteros escritos exclusivamente por hombres, y el capítulo de Carr rastrea no sólo el proceso de corrección del registro histórico, sino también los debates en torno a la formación del canon que tal erudición produjo. Que el proceso de formación del canon fue tenso queda patente en los capítulos que siguen a esta cartografía territorial inicial. Arlene Keizer y Caroline Gonda describen, respectivamente, el encuadre de los enfoques negros y lesbianos de la literatura y examinan la perspectiva excluyente del establishment académico feminista, predominantemente blanco, heterosexual y de clase media. En estos capítulos se cuentan una serie de historias diferentes pero relacionadas: la recuperación de tradiciones perdidas y marginadas de la escritura femenina, el deseo de articular historias y experiencias disonantes, la necesidad de encontrar una voz y una posición desde la que hablar. En los análisis de Keizer y Gonda, al igual que en el relato de Linda Anderson sobre los debates en torno a la autobiografía y la crítica personal, surgen cuestiones cruciales sobre el yo y la subjetividad. Estas cuestiones llevan implícita la aparición de la incertidumbre, producto, en parte, del impacto difuso y a la vez omnipresente del posestructuralismo en la crítica feminista. ¿Cuáles son, se preguntan estos ensayos, los temas apropiados del estudio literario feminista? ¿Debe la crítica feminista negra limitarse a los textos negros? ¿Puede la textualidad encarnar el deseo y, en tal caso, cuáles son los parámetros de la crítica lésbica? ¿Es la admisión de lo personal en la crítica un reconocimiento de la imposibilidad de la objetividad, o una indulgencia que en última instancia sólo sirve a los críticos con acceso privilegiado a la academia? Como sugieren estas preguntas, los ensayos de la segunda parte de este volumen miran hacia adelante, hacia los retos del Introducción a la Parte II 123 posestructuralismo, el poscolonialismo, el psicoanálisis y la teoría queer, y hacia atrás, hacia el trabajo pionero de las primeras pioneras. Delinean la variedad y complejidad de los discursos críticos literarios feministas y ofrecen nuevas lecturas de algunos de los trabajos más influyentes surgidos en estos campos. El capítulo final de la Parte II, sin embargo, no considera una forma de crítica feminista, sino una relación. Hombres y feminismo es, como reconoce Calvin Thomas, una conjunción incómoda, pero es una relación que no puede ignorarse. En un sentido perverso, el feminismo es "hecho por el hombre" -el producto de la resistencia de las mujeres a la opresión patriarcal- pero, más positivamente, el nuevo discurso de los estudios sobre la masculinidad es de nacimiento femenino. Las fronteras del feminismo son permeables, y la posibilidad de dirigir la mirada crítica hacia los cuerpos masculinos y la construcción de la masculinidad es producto de lo que podría denominarse la diáspora crítica feminista. La preocupación del feminismo por las cuestiones de la subjetividad y la representación femeninas ha hecho posible interrogar cómo los hombres han llegado a habitar y reproducir los patrones destructivos de las masculinidades patriarcales. Pero, aunque los hombres y el feminismo podrían reimaginarse como una cohabitación constructiva, el ensayo de Thomas parte de una complicación. Centrándose en lo que él denomina el "giro lingüístico" de la historia crítica literaria, Thomas expone no sólo la naturaleza radicalmente construida de los mundos que habitamos, sino también la imposibilidad de escapar de los "significados socialmente concebidos" del género (188). De este modo, el capítulo anticipa el compromiso con la teoría posestructuralista que será fundamental en la sección final de este libro. Como ilustrará la Parte III, la voluntad del feminismo de interrogarse sobre cuestiones de creciente complejidad ontológica y epistemológica lo hizo abierto y receptivo al trabajo realizado en disciplinas afines. A medida que avanzaba la década de 1990, los críticos feministas que buscaban nuevas formas de articular los problemas de la subjetividad humana adoptaron las ideas surgidas del posestructuralismo, la deconstrucción, el poscolonialismo, el psicoanálisis y la teoría queer. Este proceso y sus repercusiones literarias serán el tema de la Parte III. CAPÍTULO 6 Representaciones literarias de las mujeres Mary Eagleton LOS ESTUDIOS “TOTALIZADORES” Eva Figes introduce su estudio, Actitudes Patriarcales, con cierto desconcierto, como si, inexplicablemente, el libro hubiera escapado a su control: "Para empezar, pretendía que éste fuera un libro sobre las mujeres en relación con la sociedad en su conjunto, sobre el papel tradicional que han desempeñado durante tanto tiempo, las razones de ello y las formas en que creo que este papel debería cambiar ahora. Ha resultado ser un libro en gran parte sobre hombres" (Figes, 1970/1987: 10). El comienzo de Política sexual de Kate Millett es igualmente poco alentador para su lectora: Antes de que el lector se adentre en el territorio relativamente inexplorado, a menudo incluso hipotético, que se abre ante él, quizá sea justo que tenga una noción general del terreno. La primera parte de este ensayo está dedicada a la proposición de que el sexo tiene un aspecto político frecuentemente descuidado. He intentado ilustrar esto en primer lugar prestando atención al papel que desempeñan los conceptos de poder y dominación en algunas descripciones literarias contemporáneas de la propia actividad sexual. (Millett, 1969/1972: xi) No obstante, ambas introducciones nos dicen algo significativo sobre lo que Juliet Mitchell denomina "los estudios ''totalizadores'' de la opresión de la mujer" (Mitchell, 1974/1975: 300-1) que fueron tan importantes en el surgimiento del feminismo de la segunda ola a finales de los sesenta y principios de los setenta. Mitchell incluye, junto a Figes y Millett, La Mística Femenina de Betty Friedan (1963), El Eunuco Representaciones Literarias de las Mujeres 125 Femenino de Germaine Greer (1970) y Shulamith La Dialéctica del Sexo (1970), de Firestone. En primer lugar, y paradójicamente, parece que algunas de estas feministas son tan culpables como los hombres más misóginos de marginar a las mujeres y no representarlas en absoluto. La confesión de Figes sobre el enfoque masculino del libro y el uso por parte de Millett del genérico "él", normativo en la época, dan una indicación. Pero decir esto es juzgar mal el contexto. Como Figes da a entender, quiere llegar a las mujeres, pero antes se siente obligada a atravesar una larga historia de leyes, preceptos, ideologías y prácticas institucionales y culturales, -todo cree ella- creada y sostenida por los hombres. Sólo cuando se elimine esta excrecencia se sentarán las bases para que las mujeres revelen todo su potencial. Mientras tanto, como percibió Virginia Woolf en Una Habitación Propia, hay una terrible "barra recta y oscura, una sombra con forma de algo parecido a la letra ''I'' que oblitera la figura insustancial de la mujer (Woolf, 1929/1993: 90). En estos estudios, por tanto, las representaciones literarias de las mujeres proceden en su mayoría de las plumas de los hombres y casi siempre son criticadas por su insuficiencia. En el capítulo 1 de Política Sexual, Millett analiza extractos de la obra de Henry Miller, Norman Mailer y Jean Genet, mientras que toda la tercera sección del texto (124 páginas) se dedica a analizar a los mismos tres escritores junto a D. H. Lawrence. Aparte de siete páginas sobre Villette, de Charlotte Brontë, apenas se menciona a las autoras y, cuando se hace, suele ser en una nota a pie de página. En segundo lugar, lo que es igualmente notable es el lugar central que estos estudios conceden a la literatura. Millett vinculó de forma innovadora lo sexual o, como diríamos ahora, el "género", a cuestiones de política y poder y, al hacerlo, acuñó un término, "política sexual", que se hizo indispensable para futuros debates. Millett veía la literatura como un lugar clave para la creación, expresión y mantenimiento de una política sexual que oprimía a las mujeres y, por lo tanto, el análisis literario se convirtió en una parte esencial de su metodología. (1) "Lib and Lit", el título de la reseña de Greer de 1971 sobre el libro de Millett, resume perfectamente la relación: la liberación de la mujer iba a llegar, en cierta medida, a través del análisis de la literatura. El problema del tono evidente en estas introducciones está relacionado con la difícil posición de las autoras dentro de la academia; 126 MARY EAGLETON están trabajando con pocos recursos, dentro de un campo en gran medida antagónico y sin el beneficio de los antecedentes. Por ejemplo, la extensa bibliografía de Millett -el libro procede de su tesis doctoral en la Universidad de Columbia- sólo contiene cuatro títulos que uno podría reconocer como relevantes para la crítica literaria feminista: Una Habitación Propia de Woolf, El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir (1949/1952), La Compañera Problemática (1966) de Katharine M. Rogers y Pensando sobre las Mujeres (1968) de Mary Ellmann. Algunos años más tarde, Patricia Meyer Spacks señala el mismo problema en La Imaginación Femenina (1975). Destacando la escasez de teorías de mujeres sobre mujeres, cita los mismos nombres que Millett - Woolf, de Beauvoir, Ellmann - y luego sustituye a Rogers por la propia Millett. Este es el problema de todas las pioneras: lo que intentan hacer es precisamente lo que nunca se ha hecho. La historia literaria de las mujeres se considera "subterránea" o una "corriente subterránea". Tanto en los títulos como en las introducciones de numerosos textos de esta época, un vocabulario de "silencio", "ausencia" y "ocultación" compite con uno de "revelación", "descubrimiento". Así, Carolyn Heilbrun describe el tema de su libro Hacia un Reconocimiento de la Androginia como "el río oculto de la androginia... corriendo silenciosa y desapercibidamente bajo la tierra, aquí o allá emergiendo como un manantial o un pozo" (1973/1974: xx), mientras que Tillie Olsen escribe que "la historia literaria y el presente están oscuros de silencios", uno de los cuales es la escritura de las mujeres (1978/1980: 6). Es difícil exagerar la enormidad de la tarea que se imponen estos críticos. Incluso cuando el tema es más restringido, el alcance histórico es enorme. En el estudio de Heilbrun, nos movemos desde la Antigua Grecia hasta Virginia Woolf, en la historia de Rogers sobre la misoginia en la literatura desde el Jardín del Edén hasta el siglo XX, todo ello en siete capítulos. En retrospectiva, podemos ver la empresa como temeraria, el alcance imposible de estas obras inevitablemente abriendo a los autores a las críticas de todos los lados, pero también fue valiente y audaz. Si el estilo delataba una sensación de inquietud, también había una indignación refrescante y apasionada. La crítica literaria feminista, como la marxista, nunca fue desinteresada, sino que estuvo asociada a la polémica y la defensa. En desacuerdo con el formalismo frío que era el modo dominante de la crítica literaria en ese momento, sobre todo en Representaciones Literarias de las Mujeres 127 Estados Unidos, las críticas feministas tuvieron que demostrar que lo que estaban haciendo no era simplemente un alegato especial o ingeniería social o sociología disfrazada -todas acusaciones que se lanzaron repetidamente contra la crítica feminista- sino una forma legítima de crítica que planteaba cuestiones fundamentales sobre la historia literaria y la producción literaria. CHERCHEZ LA FEMME A lo largo de la década de 1970, la atención se centró cada vez más en las representaciones literarias de mujeres, por mujeres y para mujeres. El libro de Judith Fetterley El Lector Resistente y el de Elaine Showalter Hacia una Poética Feminista marcan un punto de inflexión. Fetterley ofrece su lectura de obras canónicas de autoría masculina en la literatura estadounidense como "un manual de supervivencia de autodefensa" (Fetterley, 1978: viii). El sentimiento es deliberadamente exagerado y gracioso, pero no oculta la seriedad de su intención. Para Fetterley, el canon americano es en gran medida ilegible para las mujeres, ya que muchos textos demuestran el poder del hombre sobre la mujer, mientras que las estrategias narrativas de estos textos obligan a la mujer lectora a identificarse como hombre. El problema de la cultura estadounidense, afirma Fetterley, no es la castración de los hombres, sino la "castración de las mujeres" (1978: xx). La lectora por tanto, debería ser consciente de estas estrategias narrativas, "hacer palpables sus designios" (1978: xii). La palabra "designios" sugiere no sólo la forma del texto, sino también "designios sobre" la lectora y, por tanto, debe "resistirse". El ensayo de Showalter es un alegato a favor de abandonar esta postura. Aunque no menciona el estudio de Fetterley, da su propio ejemplo de lo que denomina "la crítica feminista" de un autor canónico al analizar el comienzo de El Alcalde de Casterbridge, de Thomas Hardy. El problema de este enfoque es que está orientado a los hombres: “Si estudiamos los estereotipos de las mujeres, el sexismo de los críticos masculinos y los limitados papeles que desempeñan las mujeres en la historia de la literatura, no estamos aprendiendo lo que las mujeres han sentido y experimentado, sino sólo lo que los hombres han pensado que las mujeres deberían ser" (Showalter, 1979: 27). El 128 MARY EAGLETON peligro de este tipo de trabajo es perpetuar una visión victimista de la mujer y una "inversión temporal e intelectual" (1979: 28) en las obras de los hombres. El consejo de Showalter a Fetterley y a otras críticas feministas implicadas en la lectura del canon masculino es, básicamente, "no os molestéis". Sin embargo, los nombres que Showalter menciona en su ensayo no son las estrellas de la literatura estadounidense o británica, sino Louis Althusser, Roland Barthes, Pierre Macheray y Jacques Lacan. Su preocupación por esa presencia masculina determinante se había extendido más allá de los cánones literarios estadounidenses y británicos a los filósofos y psicoanalistas franceses varones que, en ese momento, estaban haciendo estragos en las academias de Estados Unidos y el Reino Unido. Showalter pasa del distanciamiento de las lectoras de los textos de autoría masculina a la identificación de las con los textos de autoría femenina. Lectora, autora y personaje se unen en lo que Showalter considera una "subcultura femenina" compartida (1979: 28), en la que la atención a las mujeres permite nuevas metodologías. Esta perspectiva rescata a las mujeres de su condición de símbolos o "segundonas" ridiculizadas en una cultura literaria masculina. Showalter denominó a este enfoque "ginocrítica" y se convirtió en la principal modalidad literaria feminista en la academia anglófona. Una Literatura Propia de Showalter, publicado dos años antes que su ensayo, La Loca en el Ático de Sandra Gilbert y Susan Gubar (1979) y textos anteriores como La Imaginación Femenina de Patricia Meyer Spacks (1975) y Mujeres Literarias de Ellen Moers (1976) son ejemplos influyentes de un enfoque ginocrítico. La mera formulación de las preguntas básicas -dónde estaban las escritoras, qué escribían, cómo llegaron a escribir- produjo una gran cantidad de material nuevo, complicó nuestra comprensión de la historia literaria, inculcó a los críticos la importancia del género en la producción de la escritura y revitalizó el interés de por formas literarias más privadas como las cartas, los diarios y los cuadernos. Nada de esto habría sido posible sin la publicación de los propios libros. La creación de editoriales feministas permitió la recuperación de "clásicos" perdidos: por ejemplo, la publicación en 1973 por Feminist Press (Prensa Feminista) en Nueva York de "El Periódico Amarillo" de Charlotte Perkins Gilman y en 1979 de Cassandra de Florence Nightingale. En el Reino Representaciones Literarias de las Mujeres 129 Unido, Virago contribuyó decisivamente a dar a conocer la obra de escritoras como Antonia White, Rosamond Lehmann y Djuna Barnes en el marco de su serie Clásicos Modernos, lanzada en 1978. Otras empresas, como Women's Press (Prensa de Mujeres) o Onlywomen Press (Prensa Sólo-mujeres), alentaron a autoras contemporáneas, algunas de las cuales lograron, como no pudo Woolf, "decir la verdad sobre [sus] propias experiencias como cuerpo" (Woolf, 1942/1993: 105). Las librerías feministas, los grupos de lectura, los festivales y conferencias de libros, la educación de adultos y las clases extramuros proporcionaron la infraestructura para una explosión de la escritura femenina. El campo literario que antes parecía contener poco más que las "cinco famosas" de Jane Austen, George Eliot, Charlotte y Emily Brontë¨ y Woolf empezó a llenarse de una extensa y variada gama de autoras. El proyecto de Showalter, como el de las demás escritoras ginocríticas, era la creación de una tradición literaria femenina que ofreciera nuevas formas de entender las representaciones de las mujeres. Al denominar "femenina" a una tradición literaria, como hace Showalter en el primer capítulo de Una Literatura Propia, expone la exclusividad de la tradición dominante y plantea cuestiones sobre la construcción de la historia literaria y los valores estéticos que siempre han parecido encontrar a faltar en la escritura de las mujeres. Pero la frase también sugiere que hay una especificidad y un rasgo común en la escritura de las mujeres, y esto resultó difícil de establecer sin caer en estereotipos sobre la sensibilidad y los valores femeninos, que en otros lugares el feminismo cuestiona con razón, o en afirmaciones sobre vínculos estilísticos y temáticos que son difíciles de corroborar. Uno de los aspectos interesantes del estudio de Showalter es cómo, al mismo tiempo, invoca y cuestiona la existencia de una tradición literaria femenina o de cualquier rasgo común femenino. Así, se pone en guardia contra los argumentos ad feminam: "existe claramente una diferencia entre los libros que casualmente han sido escritos por mujeres y una ''literatura femenina''" (Showalter, 1977/1978: 4); no le gusta la idea de la escritura femenina como "movimiento" porque es muy consciente de las discontinuidades, los "agujeros y lagunas" (1977/1978: 11); y no está de acuerdo con el concepto de Spacks de una "imaginación femenina" porque, en su opinión, se basa demasiado en una creencia engañosa en una diferencia fundamental e inmutable 130 MARY EAGLETON entre hombres y mujeres. Para Showalter, la tradición literaria femenina no procede de disposiciones innatas de escritura comunes a todas las mujeres, sino, por un lado, de la autoconciencia de la escritora -esta es una observación de Spacks con la que Showalter está de acuerdo- y, por otro, de que el sitúe a la autora en su época y en las formaciones culturales de esa época. Juntos, el escritor y el crítico crean esta figura, "la mujer autora". A Showalter le interesa la diferencia -no la absoluta separación- de la posición histórica de la mujer, las consecuencias que puede tener para la escritura y cómo la diferencia cambia con el tiempo. Cada vez más, surgen otras representaciones de la mujer. Los personajes y autores femeninos dejan de ser "silenciosos" u "ocultos", cobran vida y energía y son concebidos como heroicos, apasionados, subversivos. Moers se resiste a acuñar el término "heroico", "se resiste" porque suena "más como una adicción a las drogas que como un sello de logros literarios" (Moers, 1976/1978: 147). Ella lee la literatura femenina desde Mary Wollstonecraft hasta Woolf en busca de signos de la "estructura heroica de la voz femenina en la literatura". (1976/1978: 123) y encuentra pruebas en las muchas mujeres que pueden pensar, actuar, amar o ejercer el poder. Las tres fases de Showalter para la literatura femenina -la femenina, la feminista y la mujer- pueden comenzar con la imitación y la interiorización de la tradición establecida, pero pasan a respuestas de protesta y demandas de autonomía y luego a una fase de autodescubrimiento que se libera tanto de la conformidad como de la rebelión ante las normas sociales. Por encima de todo, el monumental estudio de Gilbert y Gubar sobre la mujer escritora del siglo XIX revela una inversión fundamental de lo dado. Consideran que la mujer sexual, cuestionadora e iracunda -de la que Bertha Mason en Jane Eyre es el prototipo- no está loca ni es mala. Más bien es la "otra" oscura del Ángel en la Casa, la figura del peligro y los deseos perturbadores que puede derribar tanto el hogar paterno como las Casas de Ficción. Como percibió Showalter, las nuevas lecturas exigen nuevas metodologías y, como ilustró Fetterley, éstas son a menudo lecturas a contracorriente. Así, Gilbert y Gubar refunden la caracterización de Harold Bloom de la historia literaria como una "ansiedad de influencia" en la que cada generación lucha con su "precursor", el padre literario, en una contienda edípica a muerte. Consideran que la mujer autora está limitada por una "ansiedad de Representaciones Literarias de las Mujeres 131 autoría". Con pocas precursoras femeninas y enfrentada en una lucha desigual con una tradición masculina establecida desde hace mucho tiempo- , la mujer autora duda de su lugar en la creatividad. No es de extrañar, pues, que cuando descubre a sus precursores no quiera "matarlos", sino mantenerlos y aprender de ellos. Como señala astutamente Rita Felski, las escritoras ginocríticas crean los precursores que necesitan en lugar de aquellos de los que tienen que deshacerse: Su descripción de las mujeres victorianas que luchan contra una sociedad represiva para encontrar su verdadero yo a menudo hace que estas mujeres suenen notablemente como las feministas estadounidenses de la década de 1970" (Felski, 2003: 67). En cualquier caso, el ginocriticismo nunca pudo cuadrar el círculo porque su posición era intrínsecamente contradictoria. Criticaba la historia de la literatura y el pensamiento canónico, pero quería formar parte de ellos; buscaba puntos en común entre las mujeres, pero desconfiaba de imponer la uniformidad; dudaba de los valores estéticos tradicionales, pero los utilizaba para valorizar a las escritoras; quería hablar en nombre de todas las mujeres, pero se centraba en un grupo particular de raza y clase, en un momento histórico concreto. Pero, al insistir en la categoría de "mujeres escritoras", por problemática que fuera, al reevaluar radicalmente la visión aceptada de la historia literaria, al mostrar que había otra forma -de hecho, muchas otras formas- de contar nuestra historia literaria, al insistir en el vínculo entre estética y política, el ginocriticismo estableció una agenda que sigue siendo productiva. EL GIRO TEÓRICO La historia no ha sido amable con la crítica literaria feminista de los años setenta. Las numerosas posturas teóricas que se impusieron en el mundo académico a partir de los años ochenta a menudo tacharon al feminismo de los setenta de "poco teórico", "ingenuo", irremediablemente ligado al empirismo o a nociones de identidad poco sofisticadas. Esta actitud desdeñosa ignora el contexto político e intelectual en el que se desarrolló el feminismo de los setenta. También ignora la existencia en ese periodo tanto de una autocrítica como de una amplia gama de posiciones teóricas con las que el feminismo se 132 MARY EAGLETON comprometió. Quiero dar dos ejemplos de cómo la crítica del periodo es más compleja y más matizada de lo que han sugerido los relatos posteriores. En primer lugar, si volvemos a la obra de Millett, podemos ver cómo se destacaron en su momento tanto sus puntos débiles como sus puntos fuertes. Greer en su reseña, Spacks en La Imaginación Femenina y Cora Kaplan en su ensayo de 1979, "Feminismo Radical y Literatura: Repensando, Política Sexual de Millett", observan cómo Millett se centra firmemente en los elementos más machistas de los textos elegidos, que sólo sirven para demostrar, una y otra vez, sus argumentos sobre el ímpetu patriarcal de sus autores masculinos. Greer muestra cómo esto tiene consecuencias que son a la vez políticas - "si, como Millett parece argumentar, lo jodido es siempre femenino y siempre inferior, los patrones de explotación parecen no erradicables" - y literarias - "el escritor es identificado con su persona y acusado de los crímenes de sus personajes aunque sea él quien los ha expuesto" (Greer, 1971: 356). La escritura de Millett es poderosa, pero también obstinada a la hora de adaptar todo el material a su posición preestablecida. Esto da lugar a lecturas erróneas de Charlotte Brontë¨, como muestra Spacks, y de D. H. Lawrence, como ilustra Kaplan. Tanto Spacks como Kaplan coinciden en que las representaciones literarias de las mujeres tienen que excluirse en gran medida del trabajo de Millett porque no puede contar con que las mujeres se comporten como ella querría que se comportaran. Así, la historia y la literatura quedan igualmente aplanadas, desprovistas de ambigüedad o contradicción. Si la prosa de Millett tiene autoridad, procede, dice Spacks, "de la visión intensamente enfocada de alguien que lleva anteojeras" (Spacks, 1975/1976: 30). El cuestionamiento que Juliet Mitchell hace de Millett y de los otros autores "totalizadores" de los que habla se sitúa en el contexto de su respuesta a Freud. Mitchell quiere rescatar a Freud para el feminismo, una posición que, de nuevo, pone en duda la sabiduría recibida de los 70 como una década anti teórica. Mitchell cree que el error de Millett está en criticar los puntos de vista de Freud sobre la feminidad sin situarlos en el contexto del psicoanálisis, en particular las teorías del inconsciente y la sexualidad infantil. Millett reconoce la importancia del papel de Freud en el descubrimiento del inconsciente pero, a continuación, en su escrito niega las consecuencias, de modo que la obra de Freud se convierte en una conspiración para mantener a las Representaciones Literarias de las Mujeres 133 mujeres en su lugar. Millett no sólo interpreta que la preocupación de Freud por el inconsciente le impide reconocer la historia de la desigualdad social sino que, según Mitchell, incluso propone que Freud inventó el inconsciente con ese propósito. Mitchell sostiene que el realismo social de Millett no puede manejar los conceptos de deseo, fantasía e inconsciente. Así, al representar a las mujeres, Millett insiste siempre en la preeminencia de la racionalidad y la evidencia de la historia social. Sin embargo, la relectura que Kaplan hace tanto de Millett como de Mitchell sobre Millett complica la situación al encontrar una inesperada congruencia entre ambos. En ambos autores, Kaplan ve un desplazamiento de cuestiones incómodas sobre la clase y la división sexual del trabajo. Para Millett, el capitalismo se ha reducido a un efecto del patriarcado, mientras que Mitchell podría reconocer el inquietante potencial de las brechas entre ideologías patriarcales y capitalistas, pero su énfasis se centra más en lo psíquico que en la materialidad del trabajo de las mujeres. La variedad de perspectivas teóricas en juego es evidente en la descripción que hace Kaplan de la postura de Millett como "idealismo feminista radical" y Mitchell como "estructuralismo marxista-feminista" (Kaplan, 1979/1986: 23). Por si fuera poco, el feminismo marxista de Mitchell está implicado, como el de Kaplan, en un diálogo con el psicoanálisis, pero esa también es una relación en disputa. Kaplan, por ejemplo, cuestiona la aplicación que hace Mitchell del concepto de ideología de Louis Althusser a la obra de Freud y Lacan, sin dejar de interesarse ella misma por estos teóricos, por ejemplo, en su ensayo de 1976, "Lenguaje y género". Cuanto más se mira, más complejas se vuelven las relaciones. Podríamos recordar que dos de esos nombres -Althusser y Lacan- fueron específicamente mencionados por Showalter como seductores de mujeres que se alejaban de un enfoque centrado en autoras y teóricas, mientras que Janet Todd ha señalado cómo el marxismo perdió en la batalla con el empirismo americano y la teoría francesa; quedó, dice, "al margen del gran Margen de la crítica feminista" (Todd, 1993: 241). Lejos de ser una entidad monolítica, el feminismo emerge a la vez como internamente diverso y envuelto en relaciones complementarias y de competencia con otras posiciones teóricas. 134 MARY EAGLETON Como segundo ejemplo, reconsideremos la importante oposición que hace Showalter en "Hacia una Poética Feminista" entre "la crítica feminista" y la "ginocrítica". Su ensayo aparece en la colección editada por Mary Jacobus, Mujeres Escribiendo y Escribiendo sobre Mujeres (1979), junto con el ensayo de la propia Jacobus, "La Diferencia de Vista". Los dos ensayos constituyen una interesante comparación, sobre todo porque ambos recurren a Thomas Hardy como una de sus ilustraciones textuales. Pero la comparación es más profunda en el sentido de que Jacobus adopta una oposición similar a la de Showalter, pero hace algo diferente con ella. Su título procede del comentario de Virginia Woolf sobre George Eliot, a quien Woolf veía atrapada entre el deseo de una cultura dominada por los hombres (contra la que advierte Showalter en "la crítica feminista") y la valoración de la separación de las mujeres, "a diferencia de puntos de vista, la diferencia de normas" (el mundo de la "ginocrítica"). Jacobus es consciente de las dificultades de ambas partes. El deseo de las mujeres de acceder al ámbito cultural más amplio es legítimo, pero exige conformidad con el orden dominante, mientras que una posición de diferencia corre el riesgo de otro confinamiento, a la marginalidad o a lo irracional. La respuesta de Jacobus es no optar ni por una ni por la otra, sino deconstruir la oposición que, si se deja en su sitio, siempre restringirá. (La ingeniosa deconstrucción de los estereotipos femeninos de Mary Ellmann en Pensando sobre Mujeres constituye un ejemplo anterior de este modo). El vocabulario del ensayo de Jacobus, por tanto, es el de "cruce de límites", "contradicción", "inestabilidad", "transgresión", "subversión". Jacobus busca esos momentos en la escritura en los que el centro no se mantiene, en los que lo que está en silencio se hace oír. Así, las representaciones de la mujer no se consideran ni parodias sexistas ni parangones idealizados ni imágenes "verdaderas" o "falsas" de la mujer, sino que son, como dice Jacobus de Tess de Hardy, "una rica fuente de confusión mítica, contradicción ideológica y fascinación erótica" (Jacobus, 1979a: 13). Se puede leer el final del ensayo de Jacobus como una respuesta cortés a Showalter. Jacobus afirma que una tradición femenina "no tiene por qué significar un retorno a ámbitos específicamente ''femeninos'' (es decir, potencialmente limitadores)". Sin embargo, el "no tiene por qué" parece advertir de los peligros de la ginocrítica y de que, si no se maneja con cuidado, podría conducir al esencialismo. En segundo lugar, Jacobus afirma que una "colonización Representaciones Literarias de las Mujeres 135 feminista" de la teoría crítica (marxista, psicoanalítica, postestructuralista, etc.) es perfectamente posible. A diferencia de Showalter, no cree que el compromiso con otras teorías vaya a debilitar el carácter crítico del feminismo. Escribe con optimismo sobre una alianza entre el feminismo y la vanguardia que podría, con potencial revolucionario, cuestionar las ideas aceptadas sobre el lenguaje, el psicoanálisis y la crítica literaria. En lo que Jacobus insiste es en la ficcionalidad del discurso y en las necesarias revisiones que hacen de "la diferencia de puntos de vista" una pregunta más que una respuesta, y una pregunta que debe hacerse no sólo a las mujeres, sino también a la escritura" (1979a: 21). Jacobus cita en su ensayo referencias a los escritos de Hélène Cixous, Luce Irigaray, Julia Kristeva y Michèle Montrelay. Estos nombres constituyen ejemplos de trabajos sobre la representación explorados desde perspectivas psicoanalíticas y estructuralistas; también funcionan como un interesante contrapunto femenino a los nombres que Showalter rechazó en su ensayo, a saber, Althusser, Barthes, Macheray y Lacan. Por otra parte, como vimos con respecto a la creación de editoriales feministas, las referencias nos recuerdan la importancia de las diferentes salidas editoriales tanto en la creación como en la respuesta a los mercados. En este caso, vemos el papel clave que desempeñaron las revistas feministas, junto con las de estudios franceses y teoría crítica, en la introducción del pensamiento intelectual francés en las academias anglófonas. Jacobus menciona "La risa de la Medusa" de Cixous ( ) en Signos (Vol. 1, nº 4, 1976), "Mujeres y Literatura en Francia" de Elaine Marks en Signos (Vol. 3, nº 4, 1978) y "Consulta dentro de la Feminidad" de Miche`le Montrelay en m/f (nº 1, 1978). También podría haber incluido la traducción al inglés de un extracto de Des Chinoises de Kristeva en el primer número de Signos en otoño de 1975; o la entrevista con Marguerite Duras en el segundo número (invierno de 1975); o las entrevistas de Alice Schwartzer a Simone de Beauvoir en la revista estadounidense “Ms.” durante julio de 1972 y julio de 1977. Al mismo tiempo que se publicaba el ensayo de Jacobus, Miche`le Barrett y Mary McIntosh publicaban a "Christine Delphy: ¿Hacia un Materialismo Feminista?" en el primer número de Feminist Review en 1979, un ensayo al que la propia Delphy respondió mordazmente en un número de 1980, mientras que en otoño de ese año 136 MARY EAGLETON apareció "Cuando Nuestro Labios Hablan Juntos" de Irigaray en Signos (Vol. 6o, nº 1, 1980). Signos, Revisión Feminista y Ms. siguen floreciendo. La revista masculina/femenina, que se publicó de 1978 a 1986, fue un intrigante intento, como su enigmático título tal vez insinúa, de casar marxismo y feminismo, Marx y Freud. Su primer editorial cuestionaba la suficiencia de una recuperación de la historia de las mujeres como proyecto feminista primordial y se posicionaba en contra de cualquier "feminidad esencial" o cualquier ultra marxismo en términos de priorizar la clase o ver a las mujeres de la clase obrera como la vanguardia revolucionaria. No se centraba en la representación de la mujer como lo que es o lo que podría ser, sino en "cómo se produce la mujer como categoría" (m/f, nº 1, 1978: 5). Como en el caso de Jacobus, lo que interesaba era la construcción del signo "mujer". En esta empresa, el grupo editorial recurrió al psicoanálisis y, aunque se mostró cauteloso respecto al marxismo, adoptó una conciencia social que describió como "el momento histórico particular, las instituciones y las prácticas dentro de las cuales y a través de las cuales se produce la categoría de mujer" (1978: 5). En resumen, lo que muestran estos dos ejemplos no es simplemente algo de la variedad de respuestas a Millett o las similitudes y diferencias entre Showalter y Jacobus o un florecimiento general de las publicaciones feministas, sino, lo que es más significativo, cómo los debates teóricos feministas de la época eran polifacéticos, dialogaban entre ellos, eran conscientes de los debates de otros lugares y, a menudo, también dialogaban con ellos, y eran mucho más divergentes de lo que podrían indicar los relatos posteriores. EL GIRO CREATIVO Si la crítica literaria feminista se dirigió a los escritos de mujeres como el lugar donde encontrar representaciones significativas aunque problemáticas, de las mujeres, no es menos cierto que las escritoras y las revistas feministas populares abrazaron la crítica literaria feminista. De hecho, como sugiere la etiqueta "Lib and Lit", las distinciones entre lo analítico y lo creativo, lo político y lo estético se difuminaban constantemente. Así, la práctica de la concienciación, que permitía a grupos de mujeres debatir la política sexual de sus vidas con el objetivo Representaciones Literarias de las Mujeres 137 de producir nuevos conocimientos y estrategias políticas basadas en la experiencia de las mujeres; encontró su expresión en lo que Lisa Maria Hogeland denomina "la novela de concienciación". Estas novelas de superventas, como La Habitación de las Mujeres (1977) de Marilyn French o Miedo a Volar (1973) de Erica Jong, trazan la elevación de la conciencia de la heroína y a menudo tienen el efecto de hacer lo mismo con su lectora, no de forma programática sino, como dice Hogeland, "personalizando y novelizando la crítica social feminista" (Hogeland, 1998: ix). Spare Rib, la revista feminista británica, y su homóloga estadounidense, “Ms.”, recorrieron una serie de discursos en torno a la mujer de una forma que ahora nos parece bastante sorprendente. Los primeros números de Spare Rib cubrían los temas básicos de las revistas femeninas de la época, recetas y patrones para hacer punto, junto con política, artículos sobre Jean Rhys, Ursula LeGuin, Buchi Emecheta, Elizabeth Barrett Browning y Erica Jong, y relatos cortos de Margaret Drabble, Fay Weldon y Edna O'Brien. El número preliminar de Ms. de la primavera de 1972 yuxtaponía un anuncio de abrigos de visón y numerosos anuncios de cigarrillos y alcohol con el relato humorístico de Cynthia Ozick sobre el sexismo en la educación y la literatura, y el poema de Sylvia Plath "Tres Mujeres". Los números posteriores incluyeron poemas de Alice Walker, June Jordan y Adrienne Rich, reseñas sobre ficción contemporánea, una sección regular de poesía y ficción, un extracto de la nueva novela de Doris Lessing de 1973, The Summer Before the Dark, artículos sobre Aphra Behn y Charlotte Perkins Gilman y un extracto de las cartas inéditas de Woolf. Los colaboradores también cruzaron demarcaciones. Catharine Stimpson, que escribía regularmente para Ms. a principios de los años setenta mientras enseñaba en Barnard, era, a mediados de los setenta, la editora de la revista académica Signos. El ensayo es la forma literaria que mejor se adapta a la mezcla de modos -creativo, polémica política, comentario histórico, crítica literaria, biografía y autobiografía-, y el periodo produjo algunos ejemplos sorprendentes, entre ellos "Cuando Despertamos Muertos: la Escritura como Revisión" (1971) de Adrienne Rich, "En Busca de Jardines de Nuestras Madres" de Alice Walker (1974) y "La Risa de la Medusa" (1976) de Hélène Cixous. A pesar de tener orígenes sociales muy diferentes, tanto Walker como Rich se basan en una conciencia 138 MARY EAGLETON política e histórica de los movimientos por los derechos civiles y contra la guerra, así como en legados culturales particulares(2). El pensamiento minucioso, la capacidad de reflexión y la variedad de lecturas de Rich -todos ellos rasgos distintivos del buen estudiante- están impregnados de urgencia y ardor. Un tono similar en la obra de Walker adquiere un registro profético al recurrir a los discursos de la espiritualidad y la creatividad negras. Incluyendo elementos de sus propias biografías, cada una muestra la dificultad de representarse a sí misma como "una mujer autora". Rich reconoce su ambigua relación con la poesía. Su estilo temprano se formó con maestros poéticos y, aunque busca a poetisas mayores, es para compararlas con poetas masculinos. Relata la lucha por ser esposa, madre y, en concreto, mujer poeta, el esfuerzo que le costó soltar su estilo y dejar de buscar la aprobación de las autoridades masculinas. En el caso de Walker, la autora negra está representada en relación con la literatura canónica, el feminismo blanco -Walker "revisa" la historia de Judith Shakespeare de Woolf para incluir a las autoras negras que faltan- y la estética de los desposeídos en un legado de canto, narración de cuentos, acolchado y jardinería.3 Los escritos de Rich y Walker no son teóricamente profundos. Walker, en particular, tiene una visión trascendente del escritor. Artistas", "poetas" y "creadores" merecen mayúsculas iniciales y ella habla alegremente de "genio" y "alma". Cixous, por el contrario, escribe en el contexto del psicoanálisis lacaniano y la deconstrucción Derrideana. Hace gestos hacia la posición social e histórica de la mujer, tan central en Rich y Walker, pero sus referencias son siempre generalizadas. En "La Risa de la Medusa", no le interesa la temática de la escritura femenina ni la recuperación de autoras perdidas; la obra de hombres y mujeres "oscurece a las mujeres o reproduce las representaciones clásicas de la mujer (como sensible, intuitiva, soñadora, etc.)". (Cixous, 1976/1981: 248). Su interés se centra en la relación entre la economía libidinal femenina y la escritura femenina. Una economía libidinal" se refiere al cuerpo, al deseo, a lo sexual y a las pulsiones que nos impulsan; "lo femenino" no equivale necesariamente a "lo femenino", sino que sugiere el potencial de la diferencia sexual. Más cuerpo, más escritura" es el grito de Cixous (1976/1981: 257). La conjunción es explosiva. Lo poético, en particular, es la puerta de entrada al inconsciente y, que libera a la mujer reprimida que debe por un lado, escribirse a sí misma y la sexualidad Representaciones Literarias de las Mujeres 139 que ha sido censurada y, por otro, ocupar su lugar en la historia, "para convertirse a voluntad en la tomadora y la iniciadora, por derecho propio, en todo sistema simbólico, en todo proceso político" (1976/1981: 250). Lo que une a estos tres ensayos es un fuerte sentido de la mujer en un momento de cambio y la importancia de aprovechar ese momento. La sensibilidad es, al menos, esperanzadora; en el ensayo de Cixous es utópica y, en ocasiones, extática. Los rápidos movimientos de la argumentación de Cixous, sus alusiones y neologismos crean un estilo a la vez expresivo y conscientemente excesivo. Rich pide a las mujeres que "salgan", "avancen", "atraviesen"; las exhortaciones de Cixous son a soltarse, a morder, a explotar, a desbordarse. La mujer representada como perdida, oculta o víctima, la mujer callada o a la que había que callar hasta que su conciencia se elevara convenientemente, la mujer enfadada y trastornada estalla en el ensayo de Cixous como una fuerza volcánica imparable. Huelga decir que este momento de euforia no pudo durar. Del mismo modo, hace mucho tiempo que nadie recurre a la literatura en busca de representaciones verdaderas y coherentes de la mujer. Ahora es más probable encontrarse con un vocabulario de fragmentación y escisión o, en una vena más optimista, de metamorfosis o multiplicidad. Estas representaciones cambiantes deben verse en un contexto histórico. Como advierte el narrador de Bharati Mukherjee: El pasado se nos presenta, siempre, de algún modo simplificado. Quiere evitar esa fatal simplificación, pero sabe que no puede" (1994: 6). La década de 1970 ha padecido una "desnaturalización fatal". Reconocer el contexto de los debates literarios feministas de los años setenta, las numerosas posiciones teóricas, sus vínculos y diferencias, los puntos de crecimiento y los callejones sin salida debería llevarnos a cuestionar la displicencia con la que a veces se ha tratado este periodo. Sobre todo, para el feminismo como política, la mirada retrospectiva nos recuerda la necesidad de mantener el vínculo entre "Lib and Lit". Debemos seguir desentrañando la compleja construcción de la mujer en la historia, en la cultura, en la psique, como parte necesaria de la concepción de una nueva política. 140 MARY EAGLETON NOTAS Quisiera expresar mi agradecimiento a la Academia Británica por la financiación de una pequeña beca de investigación para la redacción de este capítulo. 1. Millett no es el único. El hecho de que varios de estos autores -no sólo Millett, sino también Figes y Greer- se formaron en literatura, es relevante. 2. Walker nació en Eatonton, Georgia, en el seno de una familia pobre afroamericana de comunarios. Los orígenes de Rich son blancos, de clase media, educados y, a través de su padre, judíos. 3. En Una habitación Propia, Virginia Woolf construye una posible biografía de la hermana imaginaria de Shakespeare. Aunque tan talentosa como William, las circunstancias de la época probablemente habrían llevado a Judith a un final trágico. BIBLIOGRAFÍA Cixous, Hélène (1976/1981), "The Laugh of the Medusa", en Marks y de Courtivron (1981). Felski, Rita (2003), Literature after Feminism, Chicago y Londres: University of Chicago Press. Fetterley, Judith (1978), The Resisting Reader: A Feminist Approach to American Fiction, Bloomington: Indiana University Press. Figes, Eva (1970/1987), Patriarcal Attitudes: Women in Society, Nueva York: Persea Books. Gilbert, Sandra M. y Susan Gubar (1979), The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination, New Haven y Londres: Yale University Press. Goodings, Lennie (4 de junio de 1993), 'Cleaning the Office, Changing the World', en The Bookseller. Greer, Germaine (25 de marzo de 1971), 'Lib and Lit', en The Listener. Heilbrun, Carolyn (1973/1974), Toward a Recognition of Androgyny, Nueva York: Harper Colophon Books. Hogeland, Lisa Maria (1998), Feminism and Its Fictions: The Consciousness Raising Novel and the Women's Liberation Movement, Filadelfia: University of Pennsylvania Press. Jacobus, Mary (1979a), "The Difference of View", en Jacobus (1979b). (ed.) (1979b), Women Writing and Writing about Women, Londres y Sydney: Croom Helm. Kaplan, Cora (1976/1986), "Language and Gender", en Sea Changes: Culture and Feminism, Londres: Verso. (1979/1986), 'Radical Feminism and Literature: Rethinking Millett's Sexual Politics', en Sea Changes: Culture and Feminism, Londres: Verso. Representaciones Literarias de las Mujeres 141 Marks, Elaine e Isabelle de Courtivron (eds) (1981), New French Feminisms, Brighton: Harvester Press. Millett, Kate (1969/1972), Sexual Politics, Londres: Abacus. Mitchell, Juliet (1974/1975), Psychoanalysis and Feminism, Harmondsworth: Penguin. Moers, Ellen (1976/1978), Literary Women, Londres: The Women's Press. Mukherjee, Bharati (1994), The Holder of the World, Londres: Virago. Olsen, Tillie (1978/1980), Silences, Londres: Virago. Rich, Adrienne (1971/1979), 'When We Dead Awaken: Writing as Re-Vision", en On Lies, Secrets, and Silence: Selected Prose 1966-1978, Nueva York: Norton. Showalter, Elaine (1977/1978), A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë¨ to Lessing, Londres: Virago. (1979), "Towards a feminist Poetics", en Jacobus (1979b). Spacks, Patricia Meyer (1975/1976), The Female Imagination: A Literary and Psychological Investigation of Women's Writing, Londres: Allen and Unwin. Todd, Janet (1993), 'Anglo-American Difference: Some Thoughts of an Aging Feminist', en Tulsa Studies in Women's Literature 12: 2. Walker, Alice (1974/1983), "In Search of Our Mother’s Gardens", en In Search of Our Mother’s Gardens: Womanist Prose, Nueva York: Harcourt Brace Jovanovich. Woolf, Virginia (1929/1993), A Room of One’s Own, ed. Miche`le Barrett, Harmondsworth: Penguin. (1942/1993), 'Professions for Women', en The Crowded Dance of Modern Life, ed. Rachel Bowlby. Rachel Bowlby, Harmondsworth: Penguin. CAPÍTULO 7 Historia de la escritura femenina Helen Carr Cuando la crítica literaria feminista empezó a surgir a finales de los sesenta y principios de los setenta, irrumpiendo con fuerza con la publicación de textos tan provocativos e influyentes como Política Sexual (1971) de Kate Millett, El Eunuco Femenino (1970) de Germaine Greer y Actitudes Patriarcales (1970) de Eva Figes, estas polémicas pioneras prestaron sorprendentemente poca atención a la escritura femenina. Paradójicamente, a pesar de sus enérgicos ataques al establishment literario académico, compartían una de sus características más llamativas: como ha señalado Mary Eagleton en el capítulo anterior, se ocupaban casi exclusivamente de los hombres. En aquella época, sólo un puñado de escritoras llegaban a los cursos universitarios de inglés. Jane Austen y George Eliot habían sido situadas por Leavis dentro de la gran tradición, y se les concedió un estatus canónico.(1) Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë, fue juzgada como un clásico, aunque sus hermanas, Charlotte y Anne, vieron cómo sus escritos eran tachados de melodramáticos, sentimentales y faltos de forma. A Virginia Woolf se la consideraba demasiado gentil, demasiado femenina para ser tomada en serio, parte de la afeminada Bloomsbury, e incluso aquellos que la elogiaban, como David Daiches, estaba de acuerdo en que su arte era "limitado" (Daiches, 1971: 561). El Frankenstein de Mary Shelley, que ahora parece estar en prácticamente todos los cursos de inglés de primer año de las universidades, simplemente no se consideraba literatura. En la famosa división de Leavis entre la "civilización de masas" y la "cultura minoritaria", Frankenstein estaba sin duda, como tantos otros escritos femeninos, en el lado equivocado. Historia de la escritura femenina 143 Lo que me ocupará en este capítulo es el redescubrimiento y la reevaluación gradual de la escritura femenina por parte de las críticas literarias feministas durante las dos décadas que siguieron a esa irrupción de la protesta feminista. Primero, sin embargo, quiero examinar las razones por las que el foco de atención de estas pioneras estaba en otra parte, para situar el momento político del que surgiría esa búsqueda de redescubrimiento. Lo que preocupaba a esa incisiva nueva ola de críticas feministas de se resumía, de hecho, en el título de Eva Figes: atacaban las actitudes patriarcales, la misoginia cultural y el arraigado menosprecio de las mujeres. Kate Millett, por ejemplo, que veía el patriarcado como una condición social universal, ofrece críticas de Norman Mailer, Henry Miller, Jean Genet, D. H. Lawrence, Thomas Hardy y Freud. Sus escasas observaciones sobre las autoras parecen ahora asombrosamente cómplices de las despectivas opiniones misóginas que ataca en otros lugares. Hablando de George Meredith, califica sus tramas de "tan ligeras y agradables como cualquiera de las de Austen". Virginia Woolf, dice, "glorificó a dos amas de casa, la Sra. Dalloway y la Sra. Ramsay ... y fue argumentativa, pero de alguna manera sin éxito, tal vez porque no estaba convencida, en la transmisión de las frustraciones de la mujer artista en Lily Briscoe". Incluso en su análisis de ocho páginas de Villette de Charlotte Brontë, con mucho el más largo y el único tratamiento apreciativo de la novela de una mujer en el libro (aunque, como han señalado críticos feministas posteriores, recuerda mal la trama), Millett repite los juicios masculinos actuales, reprendiendo a Brontë “por la tortuosidad de sus dispositivos de ficción, su continuo coqueteo con las ciénagas del sentimentalismo" y describe el libro como "a veces defectuoso por tonterías empalagosas", aunque concluye que "no obstante, es uno de los libros más interesantes de la época y, como expresión de la sensibilidad revolucionaria, una obra de cierta importancia". (Millett, 1971: 134, 139-140, 146, 147). Política Sexual fue un ataque picante y a grandes rasgos contra las actitudes contemporáneas hacia las relaciones entre hombres y mujeres, una vigorosa diatriba que propulsó los argumentos de Millett a los principales periódicos de ambos lados del Atlántico, algo que también consiguió Germaine Greer, y su impacto político -en el sentido más amplio de lo político que tanto contribuyó a fomentarno debe subestimarse. El libro de Figes fue quizá un análisis más sobrio, aunque escrito con mordacidad, de las actitudes occidentales 144 HELEN CARR hacia las mujeres a lo largo de los siglos, pero también atrajo bastante atención. Comenzar su campaña atacando al opresor era una táctica comprensible y muy de la época. El feminismo de la segunda ola surgió, no hay que olvidarlo, de un periodo de protesta social, y el movimiento feminista tomó como modelo y se alineó con otros grupos de campaña de los años sesenta. En Estados Unidos, el Movimiento por los Derechos Civiles desempeñó un papel importante a la hora de alertar a quienes surgieron como feministas sobre su propia falta de derechos. Kate Millett lo deja claro al principio de Política Sexual: En América, los acontecimientos recientes nos han obligado a reconocer por fin que la relación entre las razas es en realidad una relación política que implica el control general de una colectividad, definida por el nacimiento, sobre otra colectividad, también definida por el nacimiento. Los grupos que gobiernan por derecho de nacimiento están desapareciendo rápidamente, pero sigue existiendo un esquema antiguo y universal para la dominación de un grupo de nacimiento por otro: el esquema que prevalece en el ámbito del sexo. El estudio del racismo nos ha convencido de que entre las razas opera un verdadero estado de cosas político para perpetuar una serie de circunstancias opresivas ... Lo que en gran medida no se examina, a menudo ni siquiera se reconoce (y sin embargo está institucionalizado) en nuestro orden social, es la prioridad de la primogenitura por la que los hombres gobiernan a las mujeres. (Millett, 1971: 24-5). En Gran Bretaña, también fue la negativa a aceptar la supremacía blanca la que actuó como modelo e instigación, aunque en un contexto bastante diferente: el Movimiento de Liberación de la Mujer se denominó a sí mismo de forma bastante consciente por analogía con los movimientos anticoloniales de liberación nacional de todo el mundo. Juliet Mitchell, por ejemplo, profundamente implicada en la Nueva Izquierda y en su apoyo a estas luchas nacionalistas y antiimperialistas, ha recordado cómo fue tomando conciencia de que las mujeres experimentaban lo que parecía una opresión comparable, aunque constituida de forma muy diferente, para la que estos movimientos podían servir de modelo de resistencia.(2) Su artículo de 1966 "Mujeres: La Más Grande Revolución", que fue la salva inicial del nuevo movimiento feminista británico, había aparecido en la New Left Review, que tanto contribuyó a fomentar la causa de estos Historia de la escritura femenina 145 movimientos anticoloniales, y en cuyo consejo editorial ella era la única mujer. Hay que reconocer rápidamente que estas feministas de la segunda ola eran, a ambos lados del Atlántico, en esta etapa predominantemente blancas y de clase media, y lo dudoso de tales comparaciones con las razas oprimidas pronto se convertiría en un problema, pero no obstante, fue a partir de tal protesta revolucionaria que surgió el feminismo de la segunda ola. Los años sesenta fueron una década en la que se cuestionaron las jerarquías tradicionales en un amplio frente: las actitudes hacia la clase, la raza, la autoridad social y la dominación colonial fueron objeto de crítica y reexamen. En filosofía, pensadores como Derrida, que cuestionaba los fundamentos de la metafísica occidental, la "mitología blanca" como pronto la llamaría, estaban causando su primer impacto en el mundo angloparlante (Derrida, 1971/1982). A finales de la década, la atención se había centrado también en el género. Germaine Greer resume el nuevo movimiento con su habitual garbo en El Eunuco Femenino. Compara el feminismo de la segunda ola con el movimiento sufragista: Entonces las señoras de la clase media gentil clamaban por una reforma, ahora las mujeres de la clase media no gentil claman por una revolución. Para muchas de ellas, el llamamiento a la revolución fue anterior al llamamiento a la liberación de la mujer. La Nueva Izquierda ha sido la fuerza impulsora de la mayoría de los movimientos, y para muchos de ellos la liberación depende de la llegada de la sociedad sin clases y de la desaparición del Estado... Si las mujeres se liberan, liberarán forzosamente a sus opresores. (Greer, 1970/1971: 11, 18). Sin embargo, a pesar de su discurso combativo, Greer era, a estas alturas, tan despectiva con el trabajo de las mujeres como Millett: "la mayoría de las mujeres creativas", afirma, "llevan el sello de la futilidad y la confusión en su trabajo" (77).3 Mary Ellmann, cuya elegante crítica de los estereotipos misóginos es la única obra de la crítica feminista estadounidense que ha sido elogiada por Toril Moi, escribe más sobre las escritoras que los otros tres críticos que he mencionado, pero también les reprocha que acepten y reproduzcan estereotipos de la mujer al igual que hacen los escritores masculinos, cómplices de su propia opresión. Sin embargo, las feministas no tardarían en encontrar otras cosas más positivas que decir sobre las escritoras. 146 HELEN CARR EL GIRO HACIA LA ESCRITURA FEMENINA Ellmann, cabe señalar, deja claro que, incluso si tenía críticas que hacer, leía con cierta avidez a escritoras tanto anteriores como contemporáneas, y sugiere que la disipación de las normas autoritarias en la forma literaria como en la sociedad en su conjunto estaba creando nuevas posibilidades para la escritura femenina. De hecho, los años sesenta fueron testigos de una impresionante oleada de escritos imaginativos de mujeres que ya cuestionaban el papel de la mujer y las relaciones entre hombres y mujeres. Por ejemplo, Doris Lessing publicó su influyente El Cuaderno Dorado en 1962, y en 1966 completó su serie autobiográfica de cinco tomos llamada Hijos de la Violencia con Martha Quest como parte de ella; la novela de Sylvia Plath La Campana de Cristal salió en 1963 y su volumen póstumo de poesía, Ariel, en 1965; El libro más famoso de Jean Rhys, su precuela de Jane Eyre, Amplio Mar de los Sargazos, se publicó en 1966, y las cuatro primeras novelas de Angela Carter, entre ellas La Juguetería Mágica en 1967 y, Héroes y Villanos en 1969, habían aparecido todas en a finales de la década. No todas estas escritoras se habrían clasificado a sí mismas como feministas, de hecho, sólo Angela Carter lo habría hecho, y ninguna de ellas se ocupaba únicamente de los problemas de las mujeres; también exploraban cuestiones como el colonialismo, la raza, la clase, la opresión política y las enfermedades mentales. Además de estas cuatro escritoras, en los años sesenta publicaron otras muchas mujeres: Margaret Drabble, A. S. Byatt y Edna O'Brien publicaron sus primeras novelas, y Nadine Gordimer, Iris Murdoch y Muriel Spark, que habían empezado a escribir en los cincuenta, y Mary McCarthy, cuyo primer libro salió en los cuarenta, publicaban con regularidad. Como Margaret Drabble comentaría en 1973, "la gran cantidad de ficción escrita por mujeres en la última década... atestigua que muchas mujeres empezaron a preocuparse por las mismas cosas al mismo tiempo, y recurrieron a la ficción para expresar sus ansiedades" (Drabble, 1973/1983: 76). Aunque el grado en que se comprometieron explícitamente con el cuestionamiento del género variaba, no cabe duda de que estas escritoras contribuyeron a que sus lectoras pudieran reconocer los dilemas de sus propias vidas y a hacer pensable la teoría feminista. Historia de la escritura femenina 147 A medida que el movimiento feminista se desarrollaba en la década de los setenta, y el enfoque feminista pasaba de atacar el patriarcado a la tarea que Greer les había encomendado, liberarse a sí mismas, se recurriría cada vez más a la escritura femenina, tanto contemporánea como del pasado, para interpretar y articular las preocupaciones de las mujeres feministas. Cora Kaplan ha llamado la atención sobre la "forma triangular de la relación [en aquellos años] entre el desarrollo de una crítica feminista, el feminismo como movimiento social y la escritura femenina; es decir, el espacio creativo y el nuevo renacimiento de la escritura femenina...". En los años setenta... todas leíamos poesía y novelas a medida que salían... esos textos formaban parte del debate en curso del movimiento social del que formábamos parte" (Kaplan, 1989: 17-18). Kaplan se refiere sobre todo a los libros de quienes escribían "conscientemente como escritoras feministas", de las que había un número cada vez mayor en los años setenta y ochenta (Marge Piercy, Margaret Atwood, Michèle Roberts, Erica Jong, Marilyn French, Zoë Fairbairns, Valerie Miner, Pat Barker, por mencionar sólo algunas), pero, como continúa diciendo, también se aplicaba a la obra de otras escritoras, incluidas las del pasado. De hecho, cuando las críticas literarias feministas empezaron a prestar atención a la literatura femenina, en general se interesaron tanto o más por la novela del siglo XIX que por la literatura más reciente. Ya en 1973, en respuesta a este nuevo interés, se fundó en Londres la editorial feminista Virago, centrada en la reedición de escritos femeninos descatalogados. Pronto se vieron sus libros verde oscuro con el símbolo de la manzana mordida siendo leídos por mujeres jóvenes en casi todos los autobuses y metros. The Women's Press le seguiría en 1978, y Pandora en 1983. En Estados Unidos, la editorial Feminist Press vio la luz a principios de los setenta, y allí también le siguieron otras editoriales especializadas en literatura femenina. Lo que Elaine Showalter llamaría más tarde "ginocrítica", la crítica centrada en la literatura escrita por mujeres, surgió como un movimiento de base: el compromiso y el entusiasmo por la literatura femenina ya existían. Sin embargo, como también señala Cora Kaplan, el pensamiento feminista de la segunda ola tuvo localizaciones bastante diferentes en Estados Unidos y Gran Bretaña. En Estados Unidos, la teoría feminista encontró un lugar mucho más temprano en las instituciones académicas; después de todo, Política Sexual había sido el libro de la 148 HELEN CARR tesis doctoral de Kate Millett. En Gran Bretaña, donde la educación superior seguía siendo más conservadora, el feminismo tardó más en entrar en las instituciones, y en los años setenta floreció principalmente fuera de ellas, en grupos de mujeres estrechamente asociados a la izquierda e implicados en la acción social y política directa.(4) Esos grupos también empezaron a estudiar la historia de las mujeres; historiadoras feministas como Sheila Rowbotham, Sally Alexander y Barbara Taylor enseñaban en clases extramuros (el movimiento de educación de adultos tenía una fuerte tradición socialista en Gran Bretaña) impartiendo cursos mucho más radicales que todo lo que ocurría dentro de las universidades. En 1972 Rowbotham publicó Mujeres, Resistencia y Revolución y en 1973 Ocultas de la Historia: 300 Años de Opresión de la Mujer y la Lucha Contra Ella, que aportaba una forma diferente de ver a la mujer a la de los primeros trabajos de Millett y Greer, y que migraría a la crítica literaria feminista. Por un lado, estaba la recuperación de las mujeres omitidas en los relatos dominados por los hombres y, por otro, la toma de conciencia, no sólo de la opresión de la mujer, sino también del grado en que las mujeres resistían y desafiaban su posición. Las feministas estaban encontrando un nuevo valor y significado en el trabajo de las mujeres, además de utilizarlo para comprender sus propios dilemas en el mundo contemporáneo. ¿UNA TRADICIÓN LITERARIA FEMENINA? Ninguna de aquellas primeras críticas feministas había insinuado que las mujeres carecieran de talento para escribir bien, sólo de oportunidades, dada su falta de independencia económica, de estatus y de tiempo. Ahora, sin embargo, el énfasis se desplazaba de sus dificultades a lo mucho que habían logrado a pesar de estos obstáculos en su camino. Los estudios feministas sobre la escritura femenina empezaron a aparecer gradualmente a principios de los setenta, centrándose en gran medida en el siglo XIX.(5) Uno de los primeros libros en aparecer fue La Imaginación Femenina, de Patricia Meyers Spacks (1975), que empieza evocando a Virginia Woolf como una de las primeras de las pocas "teóricas" que se ocuparon "de las manifestaciones literarias de las mujeres" (Spacks, 1975/1976: 9).6 Spacks, al igual que Ellmann, identifica "un nivel oculto de dudas Historia de la escritura femenina 149 femeninas" (1975/1976: 28) en sus predecesoras, y en particular reprocha a Woolf que eluda su propia ira, pero en otros aspectos se muestra mucho más afirmativa sobre la amplia gama de escritoras que analiza, examinando novelas y memorias por lo que tienen que decir sobre "lo que significa, lo que puede significar, ser una chica, una mujer" (1975/1976: 37). El origen del libro de Spacks es especialmente significativo para la forma en que se desarrollaría la crítica literaria feminista. Como ella misma explica en su prólogo, surgió a raíz de impartir un curso universitario titulado "Escritoras y problemas de la mujer" en el Wellesley College, una prestigiosa universidad femenina a las afueras de Boston. Sus alumnas, dice, "buscaban ayuda, modelos, formas de ser, de enfrentarse a percepciones y sentimientos desconcertantes. Buscaban ''liberación''... Sentían (aunque sospechaban que no debían sentir nada por el estilo, no era algo ''intelectual'') que leer libros escritos por mujeres tendría un significado personal directo para ellas" (1975/1976: 4). Spacks había grabado sus clases, y a lo largo del libro se refiere a intervalos a sus estudiantes y sus opiniones, una táctica atractivamente fresca y abierta, que opone la forma misma de su trabajo a la crítica académica impersonal de la época. Sin embargo, y esto se convertiría en una cuestión muy controvertida, asume que se pueden hacer generalizaciones sobre las mujeres en su conjunto. El libro comienza con la pregunta: "¿Cuáles son las formas de sentir de las mujeres, los modos de responder, que persisten a pesar del cambio social?", y continúa afirmando que "las condiciones sociales cambiantes aumentan o disminuyen las oportunidades de acción y expresión de las mujeres, pero una especial autoconciencia femenina emerge a través de la literatura en cada periodo" (1975/1976: 3). Y ello a pesar de que reconoce que prácticamente todos los libros que examina son de mujeres blancas de clase media que escriben en la tradición angloamericana, lo que no es la base para tan grandiosas afirmaciones universalistas.(7) Sin embargo, el libro de Spacks es un debate animado, comprensivo y atractivo sobre las escritoras desde Austen hasta Lessing, y marcó un inequívoco nuevo entusiasmo por estos textos. El libro de Spacks fue seguido al año siguiente por Mujeres Literarias, de Ellen Moers, que proclama sin ambigüedades los logros de las escritoras: “¿qué importa”, se pregunta en su primer párrafo, “que tantos de los grandes escritores de los tiempos modernos hayan 150 HELEN CARR sido mujeres? ... Porque esto era algo nuevo, algo distintivo de la propia modernidad, que la palabra escrita, en su forma más memorable, a partir del siglo XVIII se convirtiera cada vez más en obra de mujeres ... Porque esto fue algo nuevo, algo distintivo de la propia modernidad, que la palabra escrita en su forma más memorable, a partir del siglo XVIII, se convirtiera cada vez más y de manera constante en obra de mujeres ... La literatura es el único campo intelectual en el que las mujeres han hecho una contribución indispensable a lo largo del tiempo” (Moers, 1976: xi). Moers recorre la obra de escritoras inglesas, americanas y francesas desde el siglo XVIII hasta principios del XX (Fanny Burney, Mary Brunton, Mme de Staël, Jane Austen, las Brontë, Elizabeth Barrett Browning, Emily Dickinson, George Sand, Harriet Beecher Stowe y muchas más), a veces situándolas en el contexto de la práctica de autores masculinos, como Richardson, Rousseau y Ovidio, y contrastándolas con ella. Se trata de un amplio lienzo, a la vez erudito y meditativo, sugerente y perspicaz. El libro contenía un influyente capítulo sobre el entonces olvidado campo del gótico femenino, en el que Moers escribió sobre el Frankenstein de Mary Shelley como un "mito de nacimiento", un "mito de auténtica originalidad", forjado a partir de sus respuestas a la experiencia "horriblemente entremezclada" de la muerte y el nacimiento que estaba viviendo en el momento de su escritura. En el mismo capítulo describe provocativamente a Cumbres Borrascosas, tan respetada por la crítica, como un cuento gótico perversamente erótico, al igual que El Mercado de los Duendes de Christina Rossetti, considerado entonces un "clásico victoriano descolorido" (Moers, 1976: 92, 93, 96, 100). Al igual que Spacks, considera que estas escritoras representan una tradición compartida, "un movimiento literario aparte de la corriente dominante, pero difícilmente subordinado a ella"; formaron una "corriente subterránea, rápida y poderosa", en el mundo de la literatura dominado por los hombres (1976: 42). Hace este comentario en un capítulo titulado "Tradiciones literarias femeninas y el talento individual", una referencia al famoso ensayo de Eliot que recuerda que, en el clima crítico de la época, estas primeras críticas feministas creían que demostrar que las escritoras eran importantes implicaba establecer una tradición literaria para ellas, un canon alternativo de grandes obras. Como en el caso de Spacks, se trata de una tradición blanca, Historia de la escritura femenina 151 esencialmente burguesa, por muy bohemias que hayan sido las vidas de estas escritoras, y Moers escribe claramente para un público similar. El libro con el que a menudo se relaciona Mujeres Literarias es: Una Literatura Propia de Elaine Showalter, que apareció en 1977, presentando a otra serie de escritoras olvidadas o desatendidas, en particular las novelistas de sensación Mary Braddon y Mrs Henry Wood, y las "Nuevas Mujeres" Sarah Grand, Mona Caird y George Egerton. Showalter era menos optimista que Spacks o Moers en cuanto a considerar a las escritoras como una especie de "movimiento". Citando el comentario de Greer sobre el "fenómeno de la fugacidad de la fama literaria femenina", Showalter afirma que "cada generación de escritoras se ha encontrado, en cierto sentido, sin historia, obligada a redescubrir de nuevo el pasado, forjando una y otra vez la conciencia de su sexo". Sin embargo, sugiere que existe una "tradición literaria femenina" que sigue el patrón de desarrollo de cualquier subcultura literaria, una trayectoria en tres partes que comienza con la imitación, pasa a la crítica y finalmente alcanza una fase de autodescubrimiento (Showalter, 1977/1982: 11-12, 13). El libro de Showalter era el producto de una amplia investigación, una historia tanto cultural como literaria, y junto con el libro de Moers establecía la riqueza de la escritura femenina que había que extraer; seguía estando dentro de la misma hegemonía cultural que el libro de Spacks, de hecho bastante más limitada, ya que Showalter sólo se ocupa de escritoras británicas (compensaría su olvido de las escritoras estadounidenses en su libro de 1991, Elección de las Hermanas), pero que existía una crítica literaria feminista que se tomaba en serio las obras de las escritoras era ahora una característica innegable de la escena crítica. En los quince años siguientes, la recuperación de textos de mujeres continuaría a buen ritmo, retrocediendo hasta el siglo XVII y épocas anteriores.(8) HACIA UNA CRÍTICA FEMINISTA NEGRA Y LESBIANA Sin embargo, tras los innovadores trabajos de Spacks, Moers y Showalter, no tardó en surgir la disidencia. Incluso antes de que apareciera el libro de Showalter, Barbara Smith, en un artículo titulado "Hacia una Crítica Feminista Negra", había atacado a Spacks y Moers, así como un artículo de Showalter de 1975 que había anticipado gran parte del argumento de Una Literatura Propia. ¿Por qué, preguntaba 152 HELEN CARR Smith, si podían descubrir "docenas de escritoras blancas realmente oscuras", no podían tomarse en serio a las escritoras negras? señala Spacks; enseñaba en Wellesley al mismo tiempo que Alice Walker y recibía allí una de las primeras clases en Estados Unidos sobre escritoras negras. Showalter, escribe: Obviamente piensa que las identidades de ser negro y ser mujer son mutuamente excluyentes, como ilustra esta afirmación. Además, hay otras subculturas literarias (novelistas negras estadounidenses, por ejemplo) cuya historia ofrece un precedente para que lo utilice la erudición feminista''. La idea de que críticos como Showalter utilicen la literatura negra es escalofriante, un caso de imperialismo cultural apenas disimulado. (Smith, 1977/ 1985: 172).9 Estas acusaciones contra las feministas blancas se retomarían con fuerza en términos más generales en ¿No soy una Mujer? (1981), de Bell Hooks, que volvía a criticar la tendencia de estos críticos a equiparar la opresión de las mujeres blancas con la de las negras, sin pensar en la posición en que eso dejaba a las mujeres negras; como decía ingeniosamente el título de una colección de crítica feminista negra publicada en 1982, Todas las Mujeres Son Blancas, Todos los Negros Son Hombres, pero Algunos de Nosotros Somos Valientes. Millett, en su "Posdata", había utilizado estas comparaciones como último grito de guerra en Política Sexual: Cuando se observan los movimientos espontáneos de masas que tienen lugar en todo el mundo, se alberga la esperanza de que el propio entendimiento humano esté maduro para el cambio. En Estados Unidos cabe esperar que el nuevo movimiento feminista se alíe en pie de igualdad con los negros y los estudiantes en una creciente coalición radical... Como el mayor elemento alienado de nuestra sociedad, y debido a su número, pasión y duración de la opresión, su mayor base revolucionaria, las mujeres podrían llegar a desempeñar un papel de liderazgo en la revolución social, bastante desconocido antes en la historia. Los cambios en los valores fundamentales que tal coalición de grupos expropiados -negros, jóvenes, mujeres, pobresbuscaría son especialmente hacia la liberación del rango o del papel prescriptivo, sexual o de otro tipo. (1971: 363). Para Millett, se trataba de una visión radical; para sus críticos negros, era ignorar las realidades de sus muy diferentes experiencias de Historia de la escritura femenina 153 opresión como mujeres negras. A finales de los setenta, descuidar a las escritoras no blancas era, sin duda, no responder a algunos de los escritos más impactantes de la época, ya que, sólo en Estados Unidos, se publicaron libros de Toni Morrison, Audre Lorde, Maya Angelou, Paule Marshall y Alice Walker, entre las afroamericanas, así como de la asiático-americana Maxine Hong Kingston y la nativo-americana Leslie Marmon Silko. El repertorio de escritoras consideradas por la crítica feminista tendría que crecer. La editorial británica Women's Press, fundada un año después de la publicación del artículo de Smith y dirigida por Ros de Lanerolle, una sudafricana que había estado muy implicada en la oposición al apartheid, siguió desde el principio una política de publicación de obras de escritores negros y de lo que entonces se denominaba escritores del Tercer Mundo. Cuando El Color Púrpura, de Alice Walker, de la que eran editoras británicas, ganó el Premio Pulitzer en 1983, el papel significativo de la escritura de las mujeres negras en la nueva ola de creatividad femenina era ampliamente reconocido. Otra ampliación tanto del interés por la escritura femenina como de su interpretación vino de la mano de críticas lesbianas, como Bonnie Zimmerman, que criticó el "heterosexismo" de lo que ya se consideraba la "corriente dominante" de la crítica feminista, llamando la atención sobre el modo en que, incluso cuando se hablaba de escritoras como Woolf o Stein, se pasaba por alto su lesbianismo. Adrienne Rich, una excelente poeta y ensayista de gran talento, publicó en 1980 su famoso artículo "Heterosexualidad Obligatoria y Existencia Lésbica", en el que habla de un "continuo lésbico" de mujeres que de un modo u otro quieren definirse a sí mismas sin referencia a los hombres; cita a H. D., Woolf una vez más, Emily Dickinson y Charlotte Brontë, pero también añade a Lorraine Hansberry, Zora Neale Hurston y Sula de Toni Morrison. La mención de esas tres escritoras negras es significativa: como reconoció Zimmerman en un artículo publicado por primera vez en 1981, la crítica lésbica estadounidense, al igual que el feminismo estadounidense en general, era considerada a menudo por las feministas negras como racista por sus intereses exclusivamente blancos, aunque de hecho, según ella, había estado muy influida por la crítica lésbica negra. Las referencias de Rich dejan claro que reconoce la necesidad de reconocer la contribución de las escritoras afroamericanas; quiere defender la alianza de los esfuerzos críticos lesbianos y feministas, y 154 HELEN CARR las preocupaciones compartidas de las mujeres blancas y negras, pero a pesar de todo Rich sería una de las atacadas por ganchos por su idealización de la simpatía de las mujeres blancas hacia las negras. Se avecinaban más desencuentros tormentosos. SUBVERTIENDO LA LEY DEL PADRE A medida que los años setenta se acercaban a su fin, el clima político cambiaba; el fervor revolucionario de los sesenta se transformó en los ochenta reaganianos y thatcherianos, y la confianza boyante de las "mujeres de clase media poco gentílica" invocadas por Greer en que la liberación se lograría rápidamente se había apagado. A pesar del crecimiento del movimiento feminista, la resistencia parecía más dura, aunque igual de esencial, y los debates feministas sobre la escritura femenina reflejarían esa sensación de lucha. La loca del Ático, 1979), de Sandra Gilbert y Susan Gubar, otro libro que surgió de un curso universitario de literatura femenina, se ha considerado en muchos sentidos como continuador de la tradición de Spacks, Moers y Showalter en su lectura apasionada y detallada de los textos femeninos del siglo XIX, limitándose incluso más estrechamente que ellas a los que se estaban convirtiendo rápidamente en los grandes clásicos del lector feminista: Austen, Mary Shelley, las Brontë, George Eliot y Emily Dickinson, con breves análisis de Elizabeth Barrett Browning y Christina Rossetti. Fue un texto muy influyente, gran parte de su atractivo radicaba en su repetida historia heroica de la "batalla por la auto creación" de las escritoras contra una autoridad patriarcal abrumadoramente poderosa; capítulo tras capítulo se traza su éxito duramente ganado contra viento y marea. Era una estimulante afirmación para sus lectoras de sus propias posibilidades de desafiar las normas patriarcales. Jane Eyre era Cada-mujer, de acuerdo a Gilbert y Gubar, y sus lectoras, insinúan, pueden realizar un peregrinaje triunfal similar de "huida hacia la plenitud" (Gilbert y Gubar, 1979: 49, 336). Sin embargo, hay una ansiedad en La Loca del Ático que no estaba presente en las celebraciones de los años setenta de las escritoras. Gilbert y Gubar habían identificado dos metáforas dominantes en sus textos: la huida y el encierro. Hubo quien señaló, con razón, que dibujan un escenario de pesadilla de dominación patriarcal homogénea que resulta no sólo sorprendente, si no increíble, que las estrategias Historia de la escritura femenina 155 subversivas de liberación que identifican en estas escritoras fueran posibles. Ese sentido intensificado de la lucha de la mujer escritora formaría parte de otras teorías feministas en los ochenta; si para Gilbert y Gubar se trataba del peso fálico opresivo de una tradición literaria masculina, para otras, a medida que la noción de Lacan del orden simbólico de la Ley del Padre crecía en influencia, se trataría con el lenguaje mismo. Esta había sido durante algún tiempo la preocupación de la teoría feminista francesa, y en 1980 Elaine Marks e Isabelle de Courtivron publicaron una colección titulada Feministas de la Nueva Francia, que supuso para muchas feministas anglófonas su primera introducción a la obra de figuras tan influyentes como Hélène Cixous y Julia Kristeva. Tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos creció rápidamente el interés por sus ideas, en particular por sus estrategias de escritura subversiva (analizadas en detalle por Judith Still en el capítulo 14). Para Cixous y Kristeva, la ya famosa noción de Cixous de una ´ ecriture féminine no se limita en absoluto a las mujeres biológicas; de hecho, la asociaron con mayor frecuencia a los escritores modernistas masculinos, un anti esencialismo que hizo que sus ideas fueran especialmente bienvenidas para algunas feministas, pero un anatema político para otras. Sin embargo, un efecto importante de estas ideas fue una nueva apreciación y atención a la obra de las escritoras modernistas y de vanguardia, y un nuevo interés por la textualidad y las operaciones de género y deseo en los textos. Hasta los años ochenta, el compromiso feminista con el modernismo había sido escaso y no se había cuestionado la visión masculinista de que había estado dominado por los hombres. Incluso Woolf sólo fue recuperada gradualmente durante los años setenta, y entonces más a menudo como comentarista de la escritura femenina que como escritora; la mayoría de las críticas feministas seguían siendo ambivalentes respecto a sus novelas y, como Toril Moi argumentaría con cierta pasión, en general estaban mucho más satisfechas con las novelistas realistas que con su escritura modernista y experimental. Todo esto iba a cambiar y, además, con el nuevo interés por la textualidad, ya no era necesario -como había ocurrido a veces en el pasado- determinar si las intenciones de una escritora habían sido feministas o, al menos, centradas en la mujer, para encontrar valor en sus textos. 156 HELEN CARR La crítica literaria feminista de los años ochenta se hizo más diversa, más sofisticada y más amplia, pero también más dividida. En 1979, Mary Jacobus, ella misma ya influida por Kristeva y Cixous, había publicado una distinguida colección de ensayos titulada Mujeres Escribiendo y Escribiendo Sobre Mujeres, señalando en su introducción que el libro "contiene muchos feminismos, muchas definiciones de la relación entre las mujeres y la literatura, entre las mujeres y la representación", y que entre las colaboradoras había poetas y traductoras, además de críticas (Jacobus, 1979: 7). Esta pluralidad tolerante no tenía por qué continuar. El interés por el feminismo francés era sólo un ejemplo de cómo la influencia de la deconstrucción derrideana y otras versiones francesas del estructuralismo y el posestructuralismo habían cambiado el panorama crítico de la academia tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. Con la importación de lo que los académicos tradicionales consideraban teorías arcanas y meretrices, desde el Continente, el mundo académico angloamericano se convirtió en escenario de las llamadas "guerras teóricas", que estallaron entre los jóvenes críticos de izquierdas, que abanderaron la causa de la teoría, y los académicos más veteranos, conservadores y establecidos que, en general, se opusieron enérgicamente a ella. Era inevitable que las feministas, muy alineadas con los jóvenes y la izquierda, se vieran implicadas. En 1985, Toril Moi, ella misma una marxista-feminista postestructuralista, publicó lo que sería otro texto muy influyente y contundentemente argumentado, Política Sexual/Textual, en el que era profundamente crítica con libros como los de Showalter, Moers y Gilbert y Gubar, aunque su denuncia se basaba en motivos muy distintos a los de Barbara Smith o Bonnie Zimmerman. Para Moi, la crítica feminista angloamericana tradicional (y en esto incluye a las críticas negras y lesbianas) estaba fatalmente viciada por su esencialismo ingenuo, aunque la elogia por su conciencia política feminista. Lo contrasta con las feministas francesas, con su sutileza post-derrideana, aunque en su caso, concluye, su trabajo está desgraciadamente estropeado por el hecho de que es, como dice de Kristeva, "políticamente insatisfactorio" (Moi, 1985: 170). (Esta distinción siempre me ha recordado a la descripción que Sellar y Yeatman hacen en 1066 y Todo Eso de los Caballeros y los Roundheads, los primeros equivocados pero románticos, mientras que los segundos tenían razón pero eran repulsivos. Dejo que mis lectores Historia de la escritura femenina 157 decidan cómo se corresponden esas descripciones con las escuelas de crítica feminista). La crítica angloamericana, sostiene Moi, no se ha liberado de los supuestos patriarcales del humanismo; en su búsqueda de unidad y totalidad, sigue formando parte ideológicamente de la crítica literaria tradicional dominada por los hombres. Aunque esto no es necesariamente discutible, cabe señalar que esa inflexible certeza de juicio, característica de muchos postestructuralistas británicos de la época, tenía mucho en común con los pronunciamientos masculinistas de los estudiosos leavistas y de la Nueva Crítica que tanto desaprobaban, y no encaja bien con su énfasis, tan fructífero para el pensamiento feminista, en la provisionalidad y la fragmentación de las identidades y los significados. Como Lisa Jardine sugeriría provocativamente al año siguiente, la "teoría" de izquierdas, con su énfasis en el rigor y la disciplina, tenía como parte de su subtexto hacer que el estudio potencialmente afeminado del inglés fuera seguro para los hombres (Jardine, 1986: 208-17). Pero el libro de Moi era un signo de los tiempos; el feminismo, con sus primeros ideales utópicos de hermandad, se estaba convirtiendo en un proyecto multifacético y disperso, algo que quizá no fuera del todo negativo. El primer feminismo de la segunda ola había representado a un grupo social de mujeres muy limitado, y era un signo de su éxito que estuviera adquiriendo tantas formas. Las teóricas que Moi más elogia por su combinación de compromiso político y sofisticación teórica fueron las del Colectivo de Literatura Marxista-Feminista, que se había reunido en Londres en la segunda mitad de los setenta y produjo algunas de las primeras críticas literarias feministas académicas a este lado del Atlántico. La mayoría de las feministas británicas se identificaban a sí mismas como feministas socialistas , o más tarde como feministas materialistas, términos que abarcaban tanto a los miembros del Partido Comunista como a los del Partido Laboral; además, el Colectivo de Literatura MarxistaFeminista, que incluía a muchas de las que más tarde se convertirían en conocidas críticas, como Cora Kaplan, Jean Radford, Maud Ellmann, Mary Jacobus, Helen Taylor y Michèle Barratt, también estaba interesada en el psicoanálisis lacaniano y en teóricos franceses como Louis Althusser y Pierre Machery. (La obra de Lacan se introdujo originalmente en Gran Bretaña a través de un artículo de Althusser en la New Left Review en 1969, y había sido introducida en el debate 158 HELEN CARR feminista por el innovador Psicoanálisis y Feminismo de Juliet Mitchell en 1974). El Colectivo de Literatura Marxista-Feminista quería explorar cuestiones de clase y género, y argumentaba que "debido al lugar subordinado de las mujeres dentro de las clases dominantes... la escritura de las mujeres articula y desafía la ideología dominante desde una posición descentrada dentro de ella" (Kaplan, 1986: 3). Aunque en gran medida funcionaba como un grupo de lectura y debate, el colectivo presentó varias ponencias conjuntas, la más destacada de las cuales fue una muy discutida sobre las Brontës y Barrett Browning que diez miembros del colectivo presentaron en la primera Conferencia de Sociología de la Literatura de la Universidad de Essex en 1977 y que, según Cora Kaplan, sorprendió a los críticos masculinos presentes por su alejamiento del modo tradicional en el que un solo crítico presentaba sus puntos de vista individuales (como generalmente había sido), basados en la carrera profesional y perfeccionados. El colectivo incluía tanto a estudiantes como a profesores de enseñanza superior, alterando así también las distinciones jerárquicas académicas que entonces se observaban estrictamente, incluso por parte de los de izquierdas (Kaplan, 1986: 61-4). El grupo se disolvió a finales de los setenta, pero muchas de ellas, a título individual, contribuyeron de forma significativa al desarrollo de la crítica literaria feminista en la enseñanza superior en los años ochenta. LA ESCRITURA FEMENINA COMO HISTORIA; UNA HISTORIA DE LA ESCRITURA FEMENINA Sin embargo, los años ochenta también fueron testigos de un continuo entusiasmo por la escritura femenina fuera del mundo académico. Proliferaron las lecturas a cargo de escritoras, se fundó la Feria Internacional del Libro Feminista y se organizaron conferencias sobre la escritura femenina. Se publicaron libros en los que escritoras contemporáneas hablaban de su propia experiencia en la creación de textos, como Sobre Género y Escritura (1983), editado por Michelene Wandor, o Deleitando al Corazón: Un Cuaderno de Escritoras (1989), editado por Susan Sellers, se hicieron cada vez más populares, y las listas de editoriales, como Lives of Modern Women (Vidas de Mujeres Modernas), de Penguin, y Pioneers (Pioneras), de Virago, celebraban los logros de las escritoras en diversos campos. Las revistas feministas Historia de la escritura femenina 159 de la época, a ambos lados del Atlántico, como Ms, Women's Review of Books, Spare Rib, Women's Review y Everywoman, publicaron entrevistas con escritoras, así como reseñas de sus obras, y empezaron a aparecer libros que recopilaban entrevistas con escritoras. El abanico de escritoras que leían las mujeres siguió creciendo. Ya he mencionado el creciente interés por las escritoras no blancas, ya fueran afroamericanas, caribeñas británicas, asiáticas de la diáspora o, en una frase que surgió entre su propio conjunto de contenciones en la segunda mitad de los ochenta, la novela "poscolonial". No deja de ser significativo que en 1978, un año después de que el libro de Showalter estableciera la inequívoca llegada de la crítica literaria feminista, Orientalismo de Edward Said indicaba la apertura de este otro campo revolucionario de la crítica literaria. Descrita al principio como el análisis del discurso colonial antes de ser rebautizada, la teoría poscolonial, al igual que la teoría literaria feminista, comenzó con la crítica de los textos de los opresores antes de volverse hacia las obras de resistencia. Las feministas británicas se habían dado cuenta cada vez más en los años setenta de que no era posible considerar el género de forma aislada de las cuestiones de clase, pero las feministas estadounidenses quizá habían tomado conciencia antes de que era esencial no aislar las cuestiones de género de las de raza, y esa lección se estaba aprendiendo ahora en Gran Bretaña en los años ochenta, con algunas erupciones igualmente encendidas. Sin embargo, desde principios de los años ochenta, tanto la crítica literaria feminista como la teoría postcolonial empezaron a abrirse camino en los departamentos de literatura de las instituciones de educación superior más radicales de Gran Bretaña, como ya había ocurrido en Estados Unidos, y fueron aprovechadas con entusiasmo por los estudiantes. Escritoras como la sudafricana Bessie Head, la nigeriana Buchi Emecheta, la maorí neozelandesa Keri Hulme y la caribeña Grace Nichols eran leídas por mujeres jóvenes, blancas y negras, dentro y fuera del mundo académico. El repertorio de escritos femeninos de importancia para las feministas se estaba ampliando también de otras maneras. Varias críticas feministas, entre ellas algunas ex miembros del Colectivo de Literatura Marxista-Feminista, y otras influenciadas por ellas, como la alumna de Cora Kaplan, Alison Light, se ocupaban ahora de formas de literatura más populares y hasta entonces despreciadas, como el 160 HELEN CARR romance, la fantasía, las sagas familiares, la ficción detectivesca y la novela doméstica "middlebrow". Como sugirió Jean Radford en la introducción a El Progreso del Romance, el auge de la derecha populista hizo urgente que las feministas de izquierdas comprendieran el atractivo de lo popular, pero no con un espíritu de lo que ella describe como "moralismo y puritanismo de izquierdas" (Radford, 1986: 7).10 Más bien, como sugiere Alison Light: Si vemos la escritura de las mujeres como una historia, entonces tales textos muestran a las mujeres como un sujeto en proceso, siempre en devenir, y las conexiones que elegimos hacer entre 'mujeres' y 'escritura' son enormemente, y centralmente, políticas .... La escritura de las mujeres nos recuerda nuestra energía proactiva frente a la pasividad, nuestras exigencias de placer a pesar del "deber"... La atención feminista a la escritura de las mujeres forma parte del deseo del feminismo de lograr una comprensión más compasiva y generosa de la conciencia humana y sus efectos, de cómo se producen los cambios políticos y de hasta qué punto la resistencia de todos los pueblos, su capacidad de representarse ellos mismos, siempre es posible. (Light, en Radford, 1986: 163). Light resume aquí de forma imaginativa y humana la sensación que las lectoras feministas habían desarrollado sobre la productividad, la vitalidad y el potencial radical de la escritura femenina, independientemente de sus limitaciones políticas o ideológicas. A finales de los ochenta, la escritura femenina era una parte importante del mundo editorial, así como un tema de estudio académico firmemente establecido. Como Nicci Gerrard afirmó en 1989, la literatura femenina había entrado en la corriente dominante. Hubo quienes temieron la apostasía política, otros que celebraron la transformación. Nadie podía negar que, aunque quedaba mucho por hacer, se había descubierto y establecido una historia de la escritura femenina. NOTAS 1. Como nos recuerda Mary Ellmann en Thinking about Women, Anthony Burgess, por ejemplo, deploró la falta de "fuerte empuje masculino" en Jane Austen. (Ellmann, 1968/1979: 23). 2. Mitchell lo describió en "Women: How Longest is the Longest Revolution to Be?", charla pronunciada en el South Bank Centre el 13 de marzo de 1997. Historia de la escritura femenina 161 3. Más tarde, estas feministas desarrollaron una actitud mucho más positiva hacia la escritura femenina: Greer editaría una colección de escritoras del siglo XVII, y Figes escribiría un libro sobre escritoras anteriores a 1850. 4. Véase Sheila Rowbotham (1983: (32)-44). 5. Por ejemplo, Colby (1970), Heilbrun (1973) y Basch (1974). 6. Spacks se refiere regularmente a ella como "Sra. Woolf" (también escribe sobre la "Srta. De Beauvoir", y de forma aún más incongruente, sobre la "Srta. Millett"), una convención de la época en las discusiones académicas sobre escritoras que lee de forma muy extraña ahora, y que las críticas feministas pronto abandonarían. 7. Hay algunas referencias a escritoras no angloamericanas, como la danesa Isak Dinesen y la rusa Marie Bashkirtseff. 8. Spacks había hecho referencia a las memorias de la duquesa de Newcastle, del siglo XVII, y de la señora Thrale, del siglo XVIII, pero en general los críticos de los setenta no se remontaron antes del siglo XIX. 9. Showalter incluyó admirablemente el artículo de Smith en su recopilación de ensayos de 1985, The New Feminist Criticism. 10. Aunque ilustro este movimiento con un ejemplo británico, algunos de los primeros en este campo fueron estadounidenses: Tania Modleski (1982) y Janice Radway (1984). BIBLIOGRAFÍA Althusser, Louis (1969), "Freud and Lacan", en New Left Review 55. Basch, Franc¸oise (1974), Relative Creatures: Victorian Women in Society and the Novel, 1837-1867, trans. del ms francés, Londres: Allen Lane. Colby, Vineta (1970), The Singular Anomaly: Women Novelists of the Nineteenth Century, Nueva York: New York University Press. Daiches, David (ed.) (1971), The Penguin Companion to Literature, vol. I, Britain and the Commonwealth, Harmondsworth: Penguin. Derrida, Jacques (1971/1982), "White Mithology", en Margins of Philosophy, trad. Alan Bass, Londres y Nueva York: Prentice Hall. Drabble, Margaret (1973/1983), "A Woman Writer", en Wandor (1983). Ellmann, Mary (1968/1979), Thinking about Women, Londres: Virago. Figes, Eva (1970), Pathriarcal Attitudes, Londres: Granada. Gerrard, Nicci (1989), Into the Mainstream: How Feminism Has Changed Women's Writing, Londres: Pandora. Gilbert, Sandra y Susan Gubar (1979), The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination, New Haven: Yale University Press. Greer, Germaine (1970/1971), The Female Eunuch, Londres: Paladin. Heilbrun, Carolyn G. (1973), Towards a Recognition of Androgyny: Aspects of Male and Female in Literature, Londres: Gollancz. 162 HELEN CARR hooks, bell (1981/1982), Ain't I a Woman: Black Women and Feminism, Londres: Pluto Press. Hull, Gloria T., Patricia Bell Scott y Barbara Smith (1982), All the Women Are White, All the Blacks Are Men, But Some of Us Are Brave, Old Westbury, NY: Feminist Press. Jacobus, Mary (1979), Women Writing and Writing about Women, Londres: Croom Helm. Jardine, Lisa (1986), ''Girl Talk'' (for Boys on the Left)', en Oxford Literary Review: Sexual Difference 8, números especiales 1 y 2. Kaplan, Cora (1986), Sea Changes: Culture and Feminism, Londres: Verso. (1989), "Feminist Criticism Twenty Years On", en From My Guy to Sci-Fi: Genre and Women's Writing in the Postmodern World, ed. Helen Carr, Londres: Pandora. Marks, Elaine e Isabelle de Courtivron (eds) (1980), New French Feminisms, Brighton: Harvester. Millett, Kate (1971), Sexual Politics, Londres: Sphere Books. Mitchell, Juliet (1966), 'Women: The Longest Revolution', en New Left Review 40. (1974/1975), Psychoanalysis and Feminism, Harmondsworth: Penguin. Modleski, Tania (1982), Loving with a Vengeance: Mass-Produced Fantasies for Women, Hamden: Archon. Moers, Ellen (1976), Literary Women, Nueva York: Doubleday. Moi, Toril (1985), Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory, Londres: Methuen. Radford, Jean (ed.) (1986), The Progress of Romance: The Politics of Popular Fiction, Londres: Routledge y Kegan Paul. Radway, Janice (1984), Reading the Romance: Women, Patriarchy and Popular Literature, Chapel Hill: University of North Carolina Press. Rich, Adrienne (1980), "Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence", en Signs: Journal of Women in Culture and Society 5:4. Rowbotham, Sheila (1972), Women, Resistance and Revolution, Londres: Allen Lane. (1973), Hidden from History: 300 Years of Women's Oppression and the Struggle against It, Londres: Pluto Press. (1983), "The Beginnings of Women's Liberation in Britain", en Dreams and Dilemmas, Londres: Virago. Sellar, Walter Carruthers y Robert Julian Yeatman (1930/1990), 1066 and All That, Londres: Folio Society. Sellers, Susan (ed.) (1989), Delighting the Heart: A Notebook by Women Writers, Londres: The Women's Press. Showalter, Elaine (1977/1982), A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë¨ to Lessing, Londres: Virago. (1991), Sister's Choice: Tradition and Change in American Women's Writing, Oxford: Clarendon Press. Historia de la escritura femenina 163 Smith, Barbara (1977/1986), "Towards a Black Feminist Criticism", en The New Feminist Criticism: Essays on Women, Literature and Theory, ed. Elaine Showalter. Elaine Showalter, Londres: Virago. Spacks, Patricia Meyers (1975/1976), The Female Imagination: A Literary and Psychological Investigation of Women's Writing, Londres: Allen and Unwin. Wandor, Michelene (ed.) (1983), On Gender and Writing, Londres: Pandora Press. Zimmerman, Bonnie (1981/1986), 'What it Never Was: An Overview of Lesbian Feminist Criticism', en The New Feminist Criticism: Essays on Women, Literature and Theory, ed. Elaine Showalter. Elaine Showalter, Londres: Virago. CAPÍTULO 8 Autobiografía y crítica personal Linda Anderson INTIMIDAD Y TEORÍA La "crítica personal", el término que Nancy Miller utilizó en 1991 para referirse a "una actuación explícitamente autobiográfica en el acto de la crítica" tenía, como ella misma reconoció, muchas raíces dispares en la escritura feminista de los años setenta y ochenta (Miller, 1991: 1). Había habido, por ejemplo, experimentos tan diversos pero audaces como el giro de Adrienne Rich hacia la autobiografía en 1979 en su influyente ensayo "Cuando los Muertos Despertamos: La Escritura como Revisión" (Rich, 1980), el montaje de diferentes discursos de Rachel Blau du Plessis, incluidos los asideros autobiográficos, en "Para los Etruscos" en 1980, o el resonante "concierto de personalizaciones" de Hélène Cixous en "La Risa de la Medusa" (Cixous y Clément, 1975/1986: 84). Todos estos ejemplos tienen en común un elemento de sorpresa para el lector (sin duda al leerlos a principios de los años ochenta) que proviene de su desafío deliberado a las normas aceptadas del discurso académico; pero también había una forma en la que despertaban una sensación de connivencia con la mujer lectora. Parecía que había un espacio en el que se podían compartir secretos, reconocer una alienación común y entrar en una intimidad diferente. La crítica podía abordar abiertamente aquellas vulnerabilidades y deseos que normalmente se veía obligada a ocultar; podía admitir las formas en que el intelectual estaba necesariamente unido a la vida social, doméstica y física. Tal vez no sorprenda que Entre Mujeres, una de las primeras colecciones de ensayos en poner en primer plano la subjetividad y la vida personal del crítico, también citara a Virginia Woolf como Autobiografía y crítica personal 165 influencia. Sus editoras recuerdan que originalmente se concibió como una obra en la que las mujeres "contarían historias personales sobre sus lecturas y escritos sobre Virginia Woolf" (Ascher et al., 1984: xiii). Aunque el alcance de la colección se amplió más allá de esto, su objetivo siguió siendo el mismo: producir un libro en el que las mujeres pudieran contar las historias personales de su relación con las autoras que estudiaban, evitando "la distancia y la imparcialidad" en favor de narraciones personales que valoraran la identificación y el proceso (1984: xxiii). La influencia de Woolf seguía figurando con fuerza, aunque quizá, para una escritora tan compleja, de un modo demasiado simple: "Woolf animó a todas las mujeres a hablar con voz propia, no prestada", afirmaba Sarah Ruddick (1984: 145). Sin embargo, el trabajo teórico de Toril Moi Política Sexual/Textual, que se publicó al año siguiente, y que hizo famoso el polémico ensayo de Virginia Woolf, Una Habitación Propia, como campo de pruebas para diferentes versiones de la teoría feminista, también nos ayuda a trazar un razonamiento diferente para la crítica personal. Para Moi el "yo" que Woolf adoptó en su ensayo fue un experimento pionero con el lenguaje y la forma, una estrategia deconstructiva para socavar la supuesta unidad y confianza del sujeto humanista. Para Moi el "yo" debía verse como un desafío deliberado y una afrenta a la autoridad de un discurso que negaba su propio sesgo masculino, su base subjetiva (Moi, 1985: 2-18). Su argumento se enfrentó a la crítica anterior de Elaine Showalter de que Woolf evitaba representar sus propios puntos de vista feministas utilizando una serie de personajes en Una Habitación Propia que son ficticios y que ocultan o parodian su propia experiencia: "A pesar de sus ilusiones de espontaneidad e intimidad, Una Habitación Propia es un libro extremadamente impersonal y defensivo" (Showalter, 1977: 282). La polémica de Showalter se dirige a Woolf, en particular, y nace de un momento crítico que asumía que escribir sobre uno mismo era una cuestión de simple voluntad. Desde los años ochenta, los debates sobre la autobiografía han tendido a refutar a Showalter al considerar que todos los intentos de escribir sobre el sujeto se basan en códigos lingüísticos y narrativos y que, por tanto, están necesariamente enredados con la ficción. Sin embargo, nunca ha desaparecido el impulso político de que la autobiografía tenga algo que ver con las vidas "reales" o el deseo, como el que experimentaron las 166 LINDA ANDERSON editoras de Entre Mujeres, de encontrar en la escritura una intimidad con una presencia viva (Anderson, 2001: 90-1). Podría decirse que la crítica personal, como modo crítico autoconsciente, se ha nutrido de esta doble herencia: por un lado, la necesidad de deconstruir la unidad y la hegemonía del sujeto crítico y sus pretensiones de objetividad, y dar fe de la variedad de puntos de vista diferentes que han sido pasados por alto o privados de derechos por la academia; por otro, la conciencia de que una teoría del sujeto en sí misma no podría abordar suficientemente la particularidad, incluso la "humanidad", del sujeto y el mundo social que habitan, ni ofrecer un estilo suficientemente abierto a las posibilidades impredecibles de la "verdad".1 Así pues, la crítica personal es audazmente subversiva y deliberadamente comprometida, estrechamente enfocada e íntima. Para Nancy Miller podría precisamente cruzar la (supuesta) división entre lo teórico y lo personal, revelando hasta qué punto cada uno está implicado en el otro (Miller, 1991: 5). LINDA ANDERSON La noción de que toda crítica es, en mayor o menor medida, personal es el tema de muchas de las respuestas al amplio Foro sobre la crítica personal de la Asociación del Lenguaje Moderno publicado en 1996, que recoge muchos de los argumentos a favor y en contra de la crítica personal hasta la fecha. Para muchos de los críticos aquí representados, tanto hombres como mujeres, lo personal "impregna" tanto la erudición como la crítica; la crítica es evocadora del lugar del crítico y la posición dentro del ámbito académico, e inevitablemente reveladora de motivaciones e impulsos secretos (Forum, 1996: 1146-50). Jane Gallop señala que los prefacios, agradecimientos, dedicatorias y notas a pie de página pueden proporcionar mucha información personal que debe leerse junto con el texto, que casi inevitablemente contiene resonancias, repeticiones o intensidades particulares que también marcan el lugar de lo personal (Forum, 1996: 1150). Norman Holland argumenta que la "objetividad" en la crítica fue el resultado de un intento decimonónico de ganar respetabilidad científica para los estudios literarios, una pretensión disipada por el posmodernismo, aunque extrañamente todavía fomentada por su apego a la teoría hegemónica (Forum, 1996: 1147). Para muchos, la objetividad en la crítica puede verse como un Autobiografía y crítica personal 167 enmascaramiento de la parcialidad de un determinado punto de vista crítico: "Cuando invocamos la objetividad y la universalidad, apelamos al poder y mistificamos nuestras inversiones personales para hablar en nombre de todos", escribe Claudia Tate (Forum, 1996: 1148). La alternativa es escribir con una modestia que reconozca los límites del propio conocimiento y comprensión, y deje espacio para la interacción con los demás. Para George Wright, la diferencia puede estar en percibir el propio trabajo de una manera menos presuntuosa como "una contribución probablemente defectuosa a un diálogo continuamente interesante" en lugar de ser como "otro bloque macizo en la gran pirámide de la erudición objetiva" (Forum, 1996: 1160). Para muchos, el argumento es político: el reconocimiento de que la objetividad, a pesar de derivar su autoridad de su pretensión de universalidad, era el dominio exclusivo de los privilegiados y excluía múltiples puntos de vista, ha llevado a que lo personal en la crítica se utilice, al igual que la autobiografía, como un lugar de intervención cultural, empoderando a grupos de otro modo marginados. La mayoría de los participantes en el Foro eran mujeres, pero muchos (también) hablaban desde posiciones minoritarias como homosexuales, inmigrantes, negros, chicanos o asiáticos. Para estos escritores, la crítica personal parecía ofrecer una forma de insertar su diferencia en un discurso que, de otro modo, la ignoraba, de "tomar la iniciativa de la expresión", como afirma Claudia Tate. “Aunque sólo sea eso", escribe, "la posibilidad de que haya una multitud de expresiones personales permite hablar a los silenciados" (Forum, 1996: 1148). Para Carole Boyce Davies, situarse en la propia erudición, situarse en la historia, no es tanto una elección como una necesidad para grupos como los "afroamericanos y caribeños",