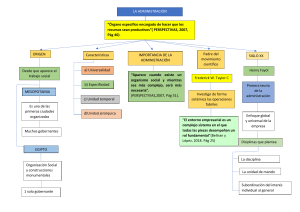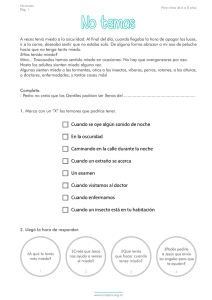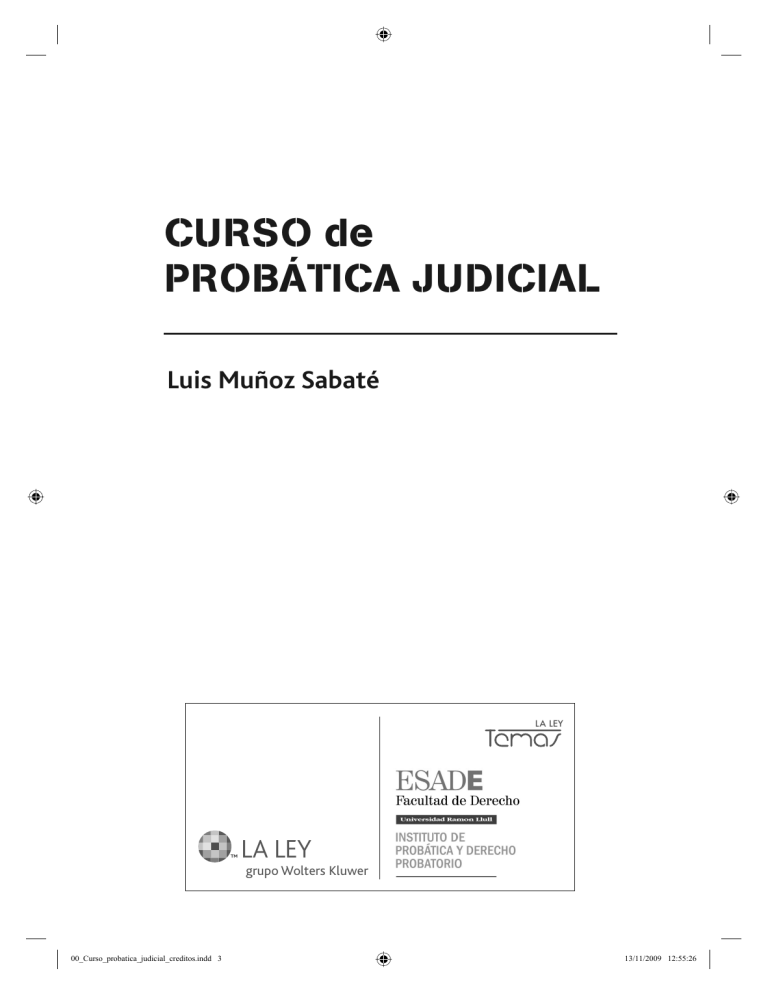
CURSO de
PROBÁTICA JUDICIAL
Luis Muñoz Sabaté
LA LEY
LA LEY
grupo Wolters Kluwer
00_Curso_probatica_judicial_creditos.indd 3
13/11/2009 12:55:26
CONSEJO DE REDACCIÓN
Pedro GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ (Presidente)
José María ASENCIO MELLADO
Julio BANACLOCHE PALAO
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES
Antonio CAYÓN GALIARDO
José CORRAL MARTÍNEZ
Guillermo GUERRA MARTÍN
Eugenio LLAMAS POMBO
Blanca LOZANO CUTANDA
José Luis MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ
Francisco PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL
Jesús-María SILVA SÁNCHEZ
Enrique ARNALDO ALCUBILLA (Secretario)
Curso_de_probatica_judicial.indb 4
10/11/2009 15:20:39
CURSO DE PROBÁTICA
JUDICIAL
Luis Muñoz Sabaté
Abogado
Profesor Titular de Derecho Procesal
Psicólogo
2009
00_Curso_probatica_judicial_creditos.indd 5
11/11/2009 16:53:18
Director General de LA LEY: Alberto Larrondo Ilundain
Director de Publicaciones: José Ignacio San Román Hernández
Coordinación editorial:
Gloria Hernández Catalán
César Abella Fernández
Miriam Barca Soler
Diseño de cubierta:
Raquel Fernández Cestero
1.ª edición: Noviembre 2009
Edita: LA LEY
Edificio La Ley
C/ Collado Mediano, 9
28230 – Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 42 00 10 – Fax: 902 42 00 12
http://www.laley.es
© Wolters Kluwer España, S.A., 2009
© Luis Muñoz Sabaté, 2009
Todos los derechos reservados. A los efectos del art. 32 del Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba la Ley de Propiedad Intelectual, Wolters
Kluwer España, S.A., se opone expresamente a cualquier utilización del contenido de
esta publicación sin su expresa autorización, lo cual incluye especialmente cualquier
reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución, comunicación,
transmisión, envío, reutilización, publicación, tratamiento o cualquier otra utilización
total o parcial en cualquier modo, medio o formato de esta publicación.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación
de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la Ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,
www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
El editor y los autores no aceptarán responsabilidades por las posibles consecuencias
ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como
resultado de alguna información contenida en esta publicación.
ISBN: 978-84-8126-303-9
Depósito Legal: BI-3096-09
Printed in Spain.
Impreso en España por: RGM, S.A.
Pol. Industrial Igeltzera Pabellón 1 Bis Zona A
48610-Urduliz (Bizkaia)
00_Curso_probatica_judicial_creditos.indd 6
12/11/2009 10:22:52
ÍNDICE SISTEMÁTICO
CAPÍTULO I
LA PRUEBA
1.
Las necesidades del proceso judicial .........................................
13
2.
Derecho procesal, derecho probatorio, probática y semiótica
probática....................................................................................
14
3.
La terminología probática ..........................................................
17
4.
Las materias DP (difficilioris probationes) y la probatio diabolica ...
18
5.
La probática o ciencia de los hechos en el proceso ...................
21
6.
La probática como saber multidisciplinar ..................................
26
7.
La actividad probática................................................................
28
8.
¿Cabe hablar de una probática civil y una probática penal? ......
31
9.
Las relaciones de la probática con el derecho probatorio ..........
32
10. La factibilidad heurística y la factibilidad probática de la norma
jurídica ......................................................................................
35
11. La heurística o investigación ......................................................
37
12. La prueba científica ...................................................................
42
13. Todo lo que prueba es prueba aunque no sea prueba ..................
44
01_Curso_probatica_judicial_indice.indd 7
11/11/2009 16:40:10
Índice Sistemático
14. Lo que conceptualmente no es prueba ......................................
46
14.1. ¿La admisión del hecho es prueba?................................
47
14.2. Los conceptos jurídicos indeterminados ........................
48
14.3. El argumentum...............................................................
48
14.4. La predicción .................................................................
54
14.5. La interpretación de los contratos ..................................
55
14.6. La calificación de los contratos ......................................
56
14.7. La identificación de personas.........................................
57
15. La deformación de la prueba por el juez. «Algunas veces los
hechos no son lo que son sino lo que los jueces quieren que
sean» ......................................................................................
57
CAPÍTULO II
EL HECHO
1.
Definición del hecho .................................................................
63
2.
Estampación del hecho: la huella ..............................................
64
3.
Las coordenadas de estampación...............................................
67
4.
La transfiguración jurídica del hecho .........................................
71
5.
La atribución causal del hecho ..................................................
80
6.
La descomposición del hecho. Visión molar y visión molecular
82
7.
El espectro factual hipotético (EFH)............................................
84
8.
Operativa del hecho. Sus fases ..................................................
87
9.
El traslado de los hechos al proceso ..........................................
88
10. El almacenamiento de los hechos ..............................................
91
11. Cuando el hecho histórico llega al proceso es sólo una representación deformada de aquél ........................................................
92
12. La estrategia en los medios de prueba .......................................
94
13. La prueba de la prueba ..............................................................
99
8
01_Curso_probatica_judicial_indice.indd 8
© LA LEY
11/11/2009 16:40:10
Índice Sistemático
CAPÍTULO III
LA EVIDENCIA
1.
Evidencia y valoración de la prueba ..........................................
105
2.
La representación del hecho ......................................................
106
3.
La prueba matemática................................................................
107
4.
El nivel de evidencia y la dosis de prueba .................................
109
5.
La probabilidad conectada al objeto del proceso.......................
114
6.
El dubio o situación de duda .....................................................
117
7.
La ocultación de la evidencia en el proceso penal ....................
118
CAPÍTULO IV
LA PRESUNCIÓN
1.
La presunción facti o ad homini .................................................
123
2.
Estructura de la presunción ........................................................
125
3.
Las máximas de experiencia vulgares y técnicas ........................
129
4.
La infirmación ...........................................................................
132
5.
Motivación de la presunción .....................................................
135
6.
En general el razonamiento probático suele ser un razonamiento
presuncional ..............................................................................
137
CAPÍTULO V
EL INDICIO
1.
El concepto de indicio ...............................................................
143
2.
Visión semiótica del indicio. La semiótica probática .................
146
3.
Los indicios endoprocesales.......................................................
148
4.
Condiciones taxonómicas de los indicios ..................................
154
5.
La exposición semiótica del thema probandi .............................
158
6.
Hacia la configuración de un código semiótico judicial ............
160
© LA LEY
01_Curso_probatica_judicial_indice.indd 9
9
11/11/2009 16:40:10
Índice Sistemático
CAPÍTULO VI
EL PROCESO MENTAL DE SENTENCIA
1.
Consideraciones generales .........................................................
165
APÉNDICES
I.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PRUEBA...........................
169
A. IDEOGRAMA PROBÁTICO DE WIGMORE .......................
171
B.
NUESTRO HEURIGRAMA .................................................
173
UN PARADIGMA INFERENCIAL: «EL NOMBRE DE LA ROSA»
DE UMBERTO ECO ...................................................................
171
NUESTRO COMENTARIO ........................................................
184
III. LA SEMIOLOGÍA MÉDICA: UN MÉTODO COMPARADO
PARA LA SEMIÓTICA PROBÁTICA ...........................................
189
IV. UNA MUESTRA DE EXPOSICIÓN PROBÁTICA ........................
193
V.
GLOSARIO DE TÉRMINOS........................................................
199
VI. ÍNDICE DE AUTORES................................................................
209
II.
10
01_Curso_probatica_judicial_indice.indd 10
© LA LEY
11/11/2009 16:40:11
CAPÍTULO I
LA PRUEBA
Curso_de_probatica_judicial.indb 11
10/11/2009 15:20:40
1.
LAS NECESIDADES DEL PROCESO JUDICIAL
Dentro de una estructura tridimensional del derecho, como la que propone REALE1 cuando señala que dondequiera que haya un fenómeno jurídico
hay siempre necesariamente un hecho subyacente, un valor que confiere
determinada significación a ese hecho, y una regla o norma que representa
la relación o medida que integra uno de aquellos elementos en el otro (el
hecho en el valor), parece evidente que cuando se trata del proceso judicial,
la situación en que se encuentran los operadores jurídicos al tratar de las
normas o de los valores se convierte en un debate meramente especulativo
donde no existen verdades ni mentiras sino simplemente juicios o razones
para determinar lo que resulta más conveniente y ajustado, por ejemplo, a la
gramática, al sentimiento de justicia o al consenso social2. No ocurre así en
cambio con la llamada cuestión de hecho que el mismo REALE la hacía equivalente a la cuestión referente a la prueba de la existencia del hecho y que
en el proceso judicial se convierte en un inquietante aditivo a esa estructura
tridimensional. El hecho ya no es solo un descriptor contenido en la norma,
que como máximo experimenta a veces, ya en su génesis, ciertas dolencias
semánticas, sino que al descender al proceso judicial se convierte en cuestión (del latín questio, búsqueda) que obliga a una actividad especial, eminentemente física, de búsqueda de algo ya sucedido, con un método y una
sistemática totalmente diferentes a lo que pudiera exigir la determinación
de la norma o del valor. Y claro está que una metodología tan dispar obviamente exige tratar la cuestión de la prueba del hecho con unos conceptos y
mecanismos pertenecientes a una disciplina muy poco jurídica, incardinada
en el mundo de la factualidad. El hecho es para el jurista una especie de
(1)
(2)
REALE, Introducción al derecho, trad. esp. Madrid 1976, pág. 69.
«Los abogados no litigan por la interpretación del derecho —decía SENTIS MELENDO— sino
por la fijación de los hechos» Prólogo a la edición de Técnica probatoria, de MUÑOZ
SABATÉ, ed. Praxis, Barcelona, 1 ed. 1967, 3.ª ed. 1993.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 13
13
10/11/2009 15:20:40
Luis Muñoz Sabaté
precipitado incómodo que se separa de su acostumbrado conocimiento de
la normatividad en la cual le han enseñado a navegar. ¿Cómo es posible —se
preguntaba CARNELUTTI— que en la fórmula del hecho jurídico fundada en el
binomio hecho y derecho se contenten los juristas con elaborar el segundo
término y no se preocupen del primero?3 Si solo se litigara por cuestiones de
derecho no habría otra habilidad expresiva más importante que la palabra.
La factualidad busca en cambio signos naturales que la identifiquen. Lo cual
no evita que hayamos de conservar en sus convenientes dimensiones el cordón umbilical que une esa factualidad al universo normológico. El problema
es que la factualidad en el proceso no se resuelve, salvo excepciones, con
ningún principio de autoridad que contengan nuestros códigos de leyes.
Debe, por regla general, obtener sus logros partiendo de leyes físicas sabiamente argumentadas.
Si uno de los resultados de la prueba, ya sea de cargo o de descargo, es
hacer triunfar en el proceso la pretensión esgrimida, debemos reconocer
humanamente una propensión natural de la parte menos favorecida en sus
alegatos fácticos, y salvo probos y limitados casos, a desequilibrar la prueba
de su eje, en contraste con las defensas que pudiera hacer sobre la interpretación y aplicación del derecho sustantivo, por lo general, mucho menos
inestable y mucho más literosuficiente. El litigante sabe que un porcentaje
importante, por no decir decisivo en múltiples casos, de su éxito depende de
la prueba, y sabe igualmente lo relativamente fácil que en tales casos resulta
manipularla subversivamente con otros hechos o con el simple lenguaje
blandido en la narrativa, y a partir de esta sabiduría surge en el proceso toda
una estrategia de yugulación de lo histórico, que para contrarrestarla exige
reforzar los adecuados anticuerpos que pueda proporcionarle la probática.
2.
DERECHO PROCESAL, DERECHO PROBATORIO, PROBÁTICA Y
SEMIÓTICA PROBÁTICA
El derecho procesal, según una ya vieja definición de PRIETO CASTRO, es
el conjunto de normas que ordenan el proceso. Regula la competencia del
órgano público que actúa en él, la capacidad de las partes y establece los
requisitos, forma y eficacia de los actos procesales, los efectos de la cosa
juzgada y las condiciones para la ejecución de la sentencia4.
(3)
(4)
CARNELUTTI, La prueba civil, trad. esp. Ed. Arayú, Buenos Aires 1955, pág. XIV.
PRIETO CASTRO, Manual de Derecho Procesal Civil, tomo I, Zaragoza 1954, pág. 11.
14
Curso_de_probatica_judicial.indb 14
© LA LEY
10/11/2009 15:20:40
Curso de probática judicial
Esta definición, satisfactoria o no, como todas las definiciones, presenta para nosotros una llamativa omisión, que puede disculparse entendiéndola comprendida en el concepto de «actos procesales», pero
no por ello menos significativa: no contiene ni una sola palabra sobre
la prueba.
Cierto que en la época en que se produjo, la prueba venía sustancialmente incardinada en el derecho civil sustantivo, por lo menos de un
modo prominente al regular el Código Civil el incombustible tema de la
carga de la prueba, el inventario de medios y la estructura y dinámica
de las presunciones, pero aún así la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil
tenía destinados más de cien artículos a la prueba referidos a la cuestión
de admisibilidad y al desarrollo de los medios de prueba, razón más que
suficiente, a nuestro parecer, para merecer alguna mención dentro de una
definición extensa del derecho procesal5.
De todos modos, no es cuestión de preocuparse demasiado sobre si
esta omisión era o no intencionada, pudiendo muy bien admitirse la razón de que la prueba era una cosa demasiado importante para encerrarla
en el marco de un derecho adjetivo como era el derecho procesal. Bastará con decir que el propio PRIETO CASTRO, años más tarde nos habla ya de
un derecho probatorio6, término éste que en la literatura hispánica ya habían hecho suyo otros autores como SILVA MELERO7 y muy destacadamente
SENTIS MELENDO, quien en su brillante monografía dedicada al mismo lo
sistematizó siguiendo a COUTURE de una forma asaz sugestiva, hablando
de que es la prueba, que se prueba, quien prueba, como se prueba, que
valor tiene la prueba, con que se prueba, para quién se prueba y con
cuales garantías se prueba8.
La cuestión sobre si pese a todo «las normas sobre la prueba pertenecen
al derecho procesal» como escribieran GÓMEZ ORBANEJA y HERCE QUEMADA9
restándole de esta manera, según como se interprete, una fuerte autonomía
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
En contraste con la doctrina extranjera me atrevería a indicar que la primera obra española dedicada al estudio específico de la prueba lleva fecha de 1963 y se debe a la pluma
de SILVA MELERO.
PRIETO CASTRO, Tratado de Derecho Procesal Civil, ed. Aranzadi 1982, pág. 615, núm. 288.
SILVA MELERO, La prueba procesal, tomo I ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1963.
SENTIS MELENDO en La prueba. Los grandes temas del derecho probatorio, ed. Ejea, Buenos
Aires, 1978, pág. 10.
GÓMEZ ORBANEJA y HERCE QUEMADA, Derecho Procesal Civil, Madrid, 1962, pág. 235.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 15
15
10/11/2009 15:20:40
Luis Muñoz Sabaté
al derecho probatorio es una cuestión que a la postre en nada importa a
la probática, cuyos evidentes lazos con aquél no merman para nada su
condición disciplinar autónoma.
Lo que sucedía y sucede es que al tratar del derecho probatorio, se
entendía comprendida en el mismo, aunque sin desarrollar, el arte o
técnica de probar. Esta última visión la podemos contemplar en ROCHA
al entender por derecho probatorio una materia más amplia de la cual
forman parte las pruebas judiciales, pero que comprenden en general
«la verificación social de los hechos»10, es decir, según nos aclara DEVIS
ECHANDIA, la prueba en sus múltiples manifestaciones en el campo del
derecho, tanto procesal como extraprocesal. Por ello decía que era en
el derecho probatorio donde podían separarse la parte procesal o sustancial de esta rama del derecho; no en las pruebas judiciales, porque
la denominación misma excluye la posibilidad de negarles un carácter
puramente procesal11.
Puede también verse esta mezcolanza en cualquier referencia definitoria del derecho probatorio realizada por los primeros tratadistas españoles como los ya citados PRIETO CASTRO y SILVA MELERO. «En el estudio del
derecho probatorio —decía el primero—, se ponen a contribución no ya
básicamente las dotes del jurista, sino también del sociólogo, de un hombre culto, de un psicólogo y también de un historiador»12. Mientras que
el segundo hablaba de una inmersión en la Filosofía y en la Historia. Se
trata de conocimientos que de suyo rebasaban lo que estrictamente puede
concebirse como derecho probatorio.
Parece pues que en nuestra reciente historia haya dos especies de derecho probatorio, el que regula las pruebas y el que representa las técnicas
o el arte de verificación de los hechos extraprocesales, siendo el primero
un apartado más del derecho procesal y perteneciendo el segundo a un
sistema todavía por denominar y desarrollar, y del que solo sabemos que
no es derecho en sentido estricto.
(12)
ROCHA, Derecho probatorio, Bogotá, ed. Facultad de Derecho del Colegio de Rosario,
1962-1963 pág. 2 y De la prueba en derecho, ed. Lermer, Bogotá, 1967, págs. 13-19.
DEVIS ECHANDIA, Teoría General de la Prueba Judicial, ed. Zavalia, Buenos Aires, 1970,
pág. 16.
PRIETO CASTRO, en su prólogo a la obra de SILVA MELERO, ob. cit. anteriormente.
16
© LA LEY
(10)
(11)
Curso_de_probatica_judicial.indb 16
10/11/2009 15:20:40
Curso de probática judicial
Tal sería entonces la Probática destinada a explorar el trance del hecho,
desde su nacimiento (o antes) hasta su representación y reconstrucción en
el Pretorio. Visión a la vez teórica y práctica, porque junto a una metodología general se añade el intento de confeccionar una serie muy amplia de
protocolos de prueba destinados a descubrir y enseñar lo que hay detrás
de cada thema probandi que se presenta en la praxis judicial.
La palabra evidencia viene del latín indictum que significa signo aparente y probable de que existe alguna cosa. Si el objeto de la probática es
precisamente la evidencia, en modo alguno puede resultar anómalo que
se inserte plenamente en ella una metodología eminentemente sígnica representada por la Semiótica cuyos elementos básicos en la esfera judicial
son la presunción y el indicio, que en sus diversas modalidades cubren
en realidad toda la prueba, hasta el punto de que no sería erróneo hablar
de una «Semiótica Probática» en lugar de una «Probática» a secas. No en
vano MORELLO, con una visión de futuro que comparto totalmente, señala
lo que representan en el avance de la prueba «el peso indiciario y el rol
de las inferencias presuncionales» en espera de que «se adentren en los
hábitos y convicciones de los profesionales»13. De ahí que en la presente
obra abunde una dedicación muy especial al estudio de estas categorías,
llamadas a convertirse en un verdadero «arsenal de la prueba».
3.
LA TERMINOLOGÍA PROBÁTICA
Considero importante advertir que cuando por ejemplo hablamos de
hecho histórico, o prueba directa o prueba representativa lo hacemos intentando huir en la medida de lo posible de toda intención tipológica que
haya de tomar en cuenta sus opuestos: hecho formal, prueba indirecta,
prueba crítica, etc. La terminología probática puede acoplarse al derecho
probatorio y a la tradición histórica pero no encadenarse indefectiblemente
a los mismos. Como ya decía en otro lugar, el empleo de una terminología
puramente técnica no debe considerarse como vana erudición sino como
un deseo de precisar conceptos y obtener una mayor comunicabilidad
científica14. Cuando los hombres se especializan en alguna función, escribe
MAX RADIN, emplean palabras técnicas que son, por lo general, expresiones
(13)
(14)
AUGUSTO M. MORELLO, «Nuestro modelo probatorio», en La prueba libro homenaje al profesor Santiago Sentis Melendo, Librería Editora Platense, Buenos Aires, 1996, pág. 59.
MUÑOZ SABATÉ, Técnica Probatoria, ob. cit., pág. 21.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 17
17
10/11/2009 15:20:40
Luis Muñoz Sabaté
abreviadas15. Existe una relación muy estrecha entre ciencia y lengua, tanto
como la hay entre lógica y significación, y como decía COHEN, el uso de
la metáfora tiene una función muy importante en el conocimiento de nuevos campos científicos16. De ahí que refiriéndose concretamente a nuestra
disciplina jurídica haya señalado magistralmente SÁNCHEZ DEL RÍO, que el
carácter acientífico del derecho se deba en gran parte a la equivocidad de
las expresiones verbales y las dificultades e imperfecciones del lenguaje17.
La probática no trata en este sentido de hacer sustituciones diletantes sino
de dar nombre a conceptos nuevos u omitidos.
4.
LAS MATERIAS DP (DIFFICILIORIS PROBATIONES) Y LA PROBATIO DIABOLICA
La cuestión de hecho en los casos complicados, difíciles o embrollados
de sustancia fáctica acaparan una serie infinita de materias calificadas por
la doctrina como probatios diabolicas o difficiliores probationes capaces
incluso de arruinar todo proyecto serio de acercarse a la verdad histórica,
y de las cuales, para justificar la disciplina que vamos a emprender en esta
obra, ofrecemos a continuación un breve listado ejemplarizante:
1. Cómo probar que un padre simuló vender a sus dos hijos acciones de una
sociedad para perjudicar cuando muriese la legítima de un hijastro.
2. Cómo probar que el dinero depositado en una caja fuerte de un Banco que ha
sido desmantelado por los ladrones ascendía a la cantidad existente en ella.
3. Cómo demostrar que al adquirir un terreno el comprador conocía que el mismo
había sido vendido años atrás en documento privado a un tercero, sin constancia
registral de todo ello.
4. Cómo probar que un billete de lotería premiado correspondía a su comprador
que lo extravió luego del sorteo.
5. Cómo demostrar que la recalificación de unos terrenos realizada por un Alcalde
se debió al dinero que ilícitamente le pagó el propietario del mismo.
6. Cómo demostrar que se depositó subrepticiamente en la mochila de un obrero
una cantidad de botellas de aceites esenciales fabricados por la empresa para
sorprenderle a la salida del recinto acusándolo de sustracción.
(15)
(16)
(17)
MAX RADIN en Michigan Law Review, vol. 38 (1940), págs. 504-5.
COHEN, Introducción a la lógica, trad. esp. México, 1952, pág. 112.
SÁNCHEZ DEL RÍO, El derecho del porvenir, Madrid, 1964, pág. 81.
18
Curso_de_probatica_judicial.indb 18
© LA LEY
10/11/2009 15:20:40
Curso de probática judicial
7. Cómo identificar a la persona que proporcionó a los ladrones la clave de la
alarma y la clave de la caja de caudales.
8. Cómo probar que el dinero detectado en la cuenta de un individuo no se debió,
en contra de lo que él afirma, a un premio de lotería.
9. Cómo probar que el origen de unos residuos contaminantes en un río provienen
de determinada empresa cuando en su cauce se ubican otras empresas.
10. Cómo probar que los ingresos declarados oficialmente por un individuo
propietario de un restaurante para hacer frente a una demanda de alimentos son
muy inferiores a los que realmente percibe. ¿Y cómo aproximarse a su quantum?
11. Cómo probar que una obrera despedida por falta de rendimiento laboral fue
forzada en los dos años anteriores a continuos acosos sexuales por parte del jefe
de personal.
12. Cómo probar el destino de una importante cantidad de dinero que niega haber
adquirido un alto cargo del departamento dispensador de licencias de transporte.
13. Cómo probar que la persona que percibe una pensión de invalidez realiza
trabajos físicos incompatibles con la misma.
14. Cómo probar que el asegurado provocó intencionadamente el incendio de su
industria para cobrar la indemnización correspondiente.
15. Cómo demostrar que el traslado de un obrero a otro puesto de trabajo lo ha
sido por discriminación laboral.
16. Cómo probar que un individuo que alardea de insolvencia tiene dinero
depositado en un Banco residenciado en un «paraíso fiscal».
17. Cómo probar que un individuo es el verdadero dominus negotti de cinco
sociedades anónimas en las cuales no figura ni como accionista ni como
administrador.
18. Cómo demostrar que es falso que un extranjero otorgante de un documento
desconocía el idioma español, pese a que ahora lo alegue en juicio y solicite
incluso un intérprete para su declaración.
19. Cómo probar que un determinado producto de marca que vende una tienda
no ha sido adquirido al representante del fabricante que tiene su exclusiva.
20. Cómo probar que un paciente intervenido quirúrgicamente conocía todos los
riesgos que comportaba dicha intervención pese a no haber firmado el documento
de «consentimiento informado».
21. Cómo probar que alguien ha escrito un correo electrónico amenazante.
22. Cómo probar que un directivo ha introducido ficheros comprometedores en el
ordenador de un empleado.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 19
19
10/11/2009 15:20:40
Luis Muñoz Sabaté
Algunos de los precedentes hechos tal vez no puedan ser probados
«ahora»18; otros requerirán una previa y habilidosa investigación y los más
precisarán del empujón que pueda darles el favor probationes19. De todos
modos téngase en cuenta que la dificultad no estará siempre en la ideación
o en la localización de la fuente sino en la falta de control y hallazgo de
la misma o de los medios de traslado al proceso. Idear, por ejemplo, que
el dinero sustraído se encuentra en una cuenta bancaria en Suiza puede
ser una posibilidad altamente cualificada, pero pueden faltar, y de hecho
faltan, más de lo que fuera deseable, los mecanismos de investigación y
prueba. A todo esto le llamamos dificultad probatoria.
La probatio diabolica es una expresión que a mi parecer induce a otra
comprensión debido a la tremebunda significación metafórica que emplea,
siquiera en la práctica se utilice estilísticamente para referirse igualmente
a la prueba extremadamente difícil. La prueba diabólica sería la prueba
de algo imposible de probar tanto en sentido positivo (probar que existe)
como en sentido negativo (probar que no existe). Esta imposibilidad no
significa que el hecho histórico carezca de existencia o de no existencia
sino sencillamente que no existen medios, en el estado actual de la ciencia, para sentar su evidencia, aunque históricamente tuviera su solución,
para nosotros ficticia, a través de las ordalias. Un ejemplo de prueba diabólica sería pedirle a alguien que demuestre que existen o no existen los
seres extraterrestres, pero puesto que este enigma difícilmente se dará en
un proceso judicial, hemos de concluir que la prueba diabólica no será
en realidad más que una materia difficilioris probationes, pero que al revés
de poder se tratada a través de indicios o de otros elementos, habrá de
resolverse artificialmente mediante el principio de carga de la prueba o la
presunción de inocencia, por más que desde la perspectiva lógica produzca una sensación francamente insatisfactoria.
La dificultad de prueba es accidental cuando dicha dificultad proviene
de una negligente falta de preconstitución o conservación de las fuentes o
de los medios. Si esa negligencia puede ser atribuida a una de las partes
(18)
(19)
La prueba, entendida como medio, tiene y seguirá teniendo sus «momentos estelares».
Los que pretensionaron una declaración de paternidad, por ejemplo, en el año 1980 tal
vez no pudieron demostrarlo. De haber ejercitado la acción en 1995 lo habrían logrado
gracias al ADN.
Para una exhaustiva explicación sobre este concepto, vid. MUÑOZ SABATÉ, Técnica Probatoria, 3.ª ed. Praxis, Barcelona, 1993, págs. 177 y ss.
20
Curso_de_probatica_judicial.indb 20
© LA LEY
10/11/2009 15:20:40
Curso de probática judicial
no es raro que se rigorice cualquier intento de sustitución por pruebas más
leviores20.
5.
LA PROBÁTICA O CIENCIA DE LOS HECHOS EN EL PROCESO21
Aunque el concepto de prueba tiene una dimensión suprajurídica y
extrajudicial, porque igual puede ser aplicado a la investigación científica
(v. gr. a la prueba del embarazo o de una alteración cromosómica)22 como
a diversas situaciones de la vida cotidiana no necesariamente jurídica (v.
gr. la prueba del peso corporal o la prueba de haber pagado el billete del
autobús), dicho concepto cobra un sentido preeminente en el sistema jurídico, y muy particularmente en el subsistema procesal. No es exactamente
cierto que el fin del proceso sea la averiguación de la verdad de los hechos
controvertidos, ya que a este concepto se sobrepone el fin de garantizar
los derechos de los ciudadanos, pero sí que es cierto afirmar que la prueba
constituye por regla general el instrumento más esencial para poder alcanzar aquella finalidad. Ahora bien, otra cosa es ponerse de acuerdo sobre
el modo de aceptación de su certeza para que el proceso pueda inexcusablemente abocar a una resolución justa. En este punto, ninguna teoría ha
podido brindar una «regla de oro» de tal manera que la solución justa, ha
tenido que deslizarse hacia una solución «eficaz», entendida ésta como
la virtud de producir el efecto deseado. Efecto deseado por el proceso, no
exactamente por la prueba, porque si tuviéramos que atenernos al deseo
de esta última, serían muchos los procesos que incumplirían su finalidad.
Probar es hacer patente la «certeza» o verosimilitud de un hecho, si
bien aunque nos cueste admitirlo, la enseñanza de WACH, compartida por
CALAMANDREI es que en el proceso todo juicio de verdad se reduce a un juicio de verosimilitud, que puede dar la certeza jurídica, pero no la certeza
(20)
(21)
(22)
Ya en 1969 PETERS (EGBERT) se refería al impedimento de prueba por negligencia antes del
pleito, y mostraba distintas soluciones que con efecto probático sancionaran tal conducta
(Bewesivereitelung und Mitwirkungsflicht des Beweisgegners en la Zeitschrift fur Zivilprozess, Koln abril 1969).
El término «probática» responde a la combinación de la palabra «prueba» con la expresión griega tekhné (arte, técnica). De modo anecdótico diremos que nada tiene que ver
o relacionarse con la voz «piscina probática» a la que respondía en Jerusalén una famosa
piscina adosada al templo de Salomón para limpiar y purificar las reses.
Bastará examinar un diccionario de medicina para encontrar más de un centenar de
diversas pruebas diagnósticas, generalmente con el nombre de los científicos que las
descubrieron o le dieron un alumbramiento taxonómico.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 21
21
10/11/2009 15:20:41
Luis Muñoz Sabaté
psicológica y sociológica, también llamada moral23. Por tanto, rehuyendo
cualquier otro calificativo, la probática es la ciencia aplicada a la prueba
de los hechos en el proceso24, si bien este encuadre requiere un plus de
precisión en el sentido de que el objeto de la prueba no son realmente
los hechos sino las afirmaciones que de los mismos hacen las partes en el
proceso25, o como con más minuciosidad describe un autor, la expresión
exacta sería «prueba de la verdad de las afirmaciones de existencia de un
hecho»26. El que por abreviación se hable simplemente de los hechos no
altera para nada la consideración precedente27.
La probática sirve para rescatar del pasado relacionado históricamente
con los hechos que se intenta probar en el proceso, bien sea por medios
convencionales o científicos, todos aquellos datos idóneos que puedan representarlo o reconstruirlo, y sucesivamente mediante la retórica en fase de
conclusiones darles una coherencia persuasiva para que el juez los estime
como evidentes.
Creo oportuno aprovechar este momento inicial para brindar, de la
mano de uno de los mejores tratadistas de esta materia en el mundo hispánico, un concepto bastante aprehensible de prueba, sin perjuicio de las
múltiples matizaciones que posteriormente se harán. «La prueba es la verificación de afirmaciones formuladas por las partes, relativas, en general, a
hechos y excepcionalmente a normas jurídicas, que se realizan utilizando
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
CALAMANDREI, Instituciones de Derecho Procesal Civil, trad. esp. Ejea, Buenos Aires, 1962,
pág. 347. Hemos de acostumbrarnos a admitir que filosóficamente certeza y verosimilitud no son términos sinónimos sino disyuntivos separados por una escala dependiente
del concepto de dosis que estudiaremos más adelante.
Aun resultando tradicionalmente opinable la cientificidad del derecho, no se pierda de
vista que nos enfrentamos aquí a una disciplina que no es propiamente jurídica o totalmente jurídica. Como decía CARBONNIER si algo otorga al derecho su carácter de ciencia
es cuando se mide con las cosas ocultas. La justicia enfrentándose con los enigmas (Derecho flexible. Para una sociología no rigurosa del derecho, trad. esp. ed. Tecnos, Madrid,
1974, pág. 316).
La palabra «prueba» viene del latín pro-bonus. No ha de extrañar que cuando pretendemos «probar» lo que intentamos es «hacer buena» o que «se tenga por buena» determinada afirmación o alegato narrativo realizado en el proceso.
UBERTIS, La conoscenza del fatto nel processo penale, Giuffré, Milano, 1992.
En realidad, el significado de «prueba»es polifacético (SILVA MELENDO) o poliédrico (FLORIAN). DEVIS ECHANDIA, que tan exhaustivamente ha estudiado este tema, enumera hasta
seis concepciones ob. cit., tomo I, pág. 19.
22
Curso_de_probatica_judicial.indb 22
© LA LEY
10/11/2009 15:20:41
Curso de probática judicial
fuentes las cuales se llevan al proceso por determinados medios»28. En
cualquier caso sin embargo hay que hacerse a la idea de que judicialmente
la palabra prueba no puede ser en modo alguno omnicomprensiva.
La precedente definición compendia un tanto las tres principales direcciones con que habitualmente se ha enfocado el concepto de prueba, según se ponga el acento en el factor resultado (prueba equivalente conceptualmente a evidencia), en el factor medios (la prueba como instrumento
de prueba) o en el factor actividad (la prueba equivalente a búsqueda de
las fuentes y al desarrollo y optimización de los medios), que CARNELUTTI
distinguía como actus probandi o modo de suministrar el medio de comprobación29. Tal vez sea este último enfoque sobre prueba el más cercano
también a la investigación, que es un concepto distinto pero muy amalgamado al de prueba según veremos seguidamente. El factor medios, del que
con más densidad se ocupa el derecho probatorio, posee sin embargo dos
espacios idóneos para ser tratados por la probática: el que atañe la estrategia en la propuesta de los medios (por ejemplo, el orden de proponerlos y
practicarlos o en su caso sustituirlos a través de otras alternativas) y el que
afecta a la táctica en la ejecución de los mismos30.
Como toda técnica, la probática implica tanto una actividad como un
cuerpo de conocimientos. Enseña como probar pero a la vez observa, describe, define y clasifica los hechos y fenómenos que maneja, señalando a
la vez los puntos débiles del derecho probatorio. Se la podría considerar
en el grupo de las ciencias ideográficas en donde se asimilan tanto ella
como la historiografía y la clínica diagnóstica31 con las que comparte una
hipotetización y búsqueda de las fuentes y una selección y táctica de los
medios a emplear.
Importa señalar, como en toda técnica, los sujetos u operadores jurídicos a quienes más puede interesar como destinatarios de sus conocimientos y enseñanzas. Tales sujetos son los que tienen que probar en el marco
de un proceso judicial, y los que tienen que dar por probado. La primera
(28)
(29)
(30)
(31)
SENTIS MELENDO, ob. cit., pág. 16.
CARNELUTTI, La prueba civil, trad. esp. Buenos Aires 1955, pág. 41, nota 62.
Esta confusión terminológica hace que en ocasiones al enfrentarnos con la palabra prueba debamos meditar con que concepto u orientación se la está empleando.
Vid. JOSÉ FERRER BERTRÁN, La valoración racional de la prueba, Marcial Pons, Barcelona
2007, pág. 49.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 23
23
10/11/2009 15:20:41
Luis Muñoz Sabaté
aseveración acoge a los abogados, por antonomasia en el proceso civil, y
a los jueces de instrucción y fiscales, con inclusión también de los abogados, en el proceso penal. La segunda, es decir, los que tienen que dar
por probado, son básicamente los jueces y Tribunales encargados de fallar.
No afirmaré que estos últimos sean ajenos a la probática32 en cuanto que
destinatarios finales del arte de probar, pero su universo, digno de tomar en
consideración cuando se escribe de probática, sobrepasa la actividad probatoria de los primeros para insertarse en otra disciplina más inexplorada
todavía y que CLAPAREDE gustaba en denominar con escaso eco hasta el presente, critología (del verbo griego crito, juzgar, resolver)33. Esta disciplina
viene a referirse al estudio del proceso de sentencia en la mente del juez34,
lo cual indudablemente comporta abundantes elementos psicosociológicos, aparte de los imperativos impuestos por la legalidad. Pero se trata de
una disciplina que en cierta manera viene a ser como un posterius de la
probática o su definitiva sublimación. Tal vez deberíamos conformarnos en
aceptar que un estudio sobre la decisión de los jueces, agotadas ya todas
las palancas del proceso, comprende inevitablemente un misterio35 del que
solo se podría salir a base de otro misterio: jugárselo a suertes36.
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
Y menos todavía si se acentúa la cada vez más acrecentada tendencia a otorgar facultades investigadoras al juez civil. Vid. a este respecto PICÓ I JUNOY, El juez y la prueba.
Estudio de la errónea recepción del brocardo «iudex iudicare debet secundum allegaata
et probata, non secundum conscientiam» y su repercusión actual. Ed. Bosch, Barcelona
2007. Igualmente XAVIER ABEL LLUCH, Iniciativa probatoria de oficio en el proceso civil, Ed.
Bosch, Barcelona, 2005.
CLAPAREDEM, La psychologie judiciaire, An. Psychol XII, 1906.
Se entiende generalmente por proceso de sentencia el proceso de convencimiento y
toma de decisiones por parte del juez, lo cual abarca no solo los elementos fácticos sino
también los jurídicos del caso.
Para verificar esta afirmación bastará recordar la obra de SATTA, «Il mistero del processo»,
en Riv. Dir. Proc., 1949, t. IV, parte I, págs. 274 y ss. Curiosamente también un físico, HEINSENBERG al referirse al principio de indeterminación hablaba de un misterio cuántico.
«Nosotros no elegimos a nuestros dirigentes lanzando una moneda al aire, pero ¿quién
se atrevería a afirmar que el mundo estaría en peor estado de lo que está si sus dirigentes
hubieran sido elegidos desde el comienzo por el método de la moneda» (J. M. COETZEE,
Diario de un mal año, trad. esp. Barcelona 2007, pág. 26). Estas palabras, que su autor
pone en boca de uno de los personajes cuadran con el relato que hacía RABELAIS acerca
de un juez que vivía en Francia, cuyos juicios eran casi siempre justos y cuya vida servía
a propios y extraños como modelo de una irreprochable honradez al servicio de la profesión. Pero el juez dejó un testamento en el que manifestó su última voluntad de hacer
a todos partícipes del secreto de su limpia justicia. Leído a los pocos días, se supo con
estupor que el venerable anciano no se había guiado jamás por la conciencia, sino que
resolvía los conflictos por medio de los botones de su toga. Así sus sentencias se hicieron
24
Curso_de_probatica_judicial.indb 24
© LA LEY
10/11/2009 15:20:41
Curso de probática judicial
Entrar a debatir si la probática es una verdadera ciencia sería en nuestro
caso, y al menos en estos momentos, una mera especulación. Es posible
que acabáramos creyendo lo que dijo GERVINUS a propósito de la historiografía, tan afín a la probática: que se desarrolla «entre la poesía y la
filosofía»37 (para nosotros: entre la imaginación38 y la lógica39). De todos
modos pienso que como dice TWINING es relativamente fácil denotar que
el elemento común con otras ciencias es la idea de que su papel es relacionar datos para sentar hipótesis o pruebas a través del razonamiento
inferencial40.
La probática es hasta el presente una disciplina apenas conocida y menos practicada en el ámbito académico. Su aprendizaje se inicia y adquiere generalmente en los bufetes de los abogados41. Esto sucede no sólo en
España sino por regla general en el resto del continente42.
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
famosas, y la dichosa toga se convirtió en una especie de juicio de Dios que simplificaba
bastante la tarea de administrar justicia.
Citado por BAUER en su Introducción al Estudio de la Historia (trad. esp. ed. Bosch, Barcelona, 1957, pág. 42).
No existe mejor caldo de cultivo de la imaginación en materia de investigación probática
como el trabajo en equipo a través de una o varios sesiones de braing storming (tormenta
de ideas) en donde caben las más inauditas o absurdas ideaciones. Vid. nota 55.
Que la lógica es indispensable lo corrobora STUART MILL (Logic 1843, cap. 4) al decir que
la lógica no es otra cosa que ciencia de la prueba.
TWINING, Rethinking Evidence. Exploratory Essays, Cambridge University Press, 2006,
pág. 438.
Esta referencia a los abogados no es ni mucho menos exclusiva. También los jueces
—particularmente los de instrucción— los fiscales, la policía científica y los detectives y
agencias de investigación acumulan un notable acervo probático.
Avalamos esta afirmación con las palabras del probatorista más firme que a mi parecer existe actualmente, la del ya citado WILLIAM TWINING autor en su día de un estudio
comparativo entre las ideas de los más grandes probatoristas de la historia moderna:
el ingles Bentham y el norteamericano Wigmore (Theories of evidence: Bentham and
Wigmore, Weidenfeld & Nicolson, London 1985). Tal vez el profundo conocimiento de
estos dos autores le ha llevado a poder escribir recientemente en otra obra que «in the
United Kingdom, Evidence was eccentrically considered to be “a barrister’s subject”; it
was studied only by a small minority of undergraduates and was given little emphasis
in solicitor`s training. The situation has greatly improved in the last ten years, but the
case for taking facts more seriously is still wort making» (Rethinking Evidence, ob. cit.,
pág. 8). A pesar del pesimismo que rezuman sus palabras, tal vez la idiosincrasia de los
estudiosos o del sistema permite tomar conciencia de algo que aquí entre nosotros resulta
impensable. Otro libro interesante, que demuestra el grado de dedicación a la probática
y editado por el método de enseñanza programada acerca de cómo enseñar a probar es
el del norteamericano EDWARD L. KIMBALL, Problemes in Evidence, American Casebooks
Series, West Publishing Co.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 25
25
10/11/2009 15:20:41
Luis Muñoz Sabaté
6.
LA PROBÁTICA COMO SABER MULTIDISCIPLINAR
La probática está llamada a reconstruir el pasado histórico y en este sentido debe valerse de todos los medios y técnicas de la demostración ya sean
vulgares o científicas, pero habida cuenta de que se desarrolla dentro de
una dialéctica procesal en donde la llamada cuestión de hecho se mueve en
campos controvertibles resulta inevitable que cuando se discute y delibera
se recurra a técnicas de argumentación. En este sentido, pues, la probática
se apropia de la retórica, pero no la retórica entendida como estilo o elocuencia, sino esa nueva retórica de que nos habla PERELMAN equivalente a
argumentación no racional sino de lo razonable, que no se refiere tanto a
la verdad sino a adhesión a una de las tesis postuladas43. Lo podemos comprender fácilmente con solo pensar, por ejemplo, en lo que sucede cuando
se presentan en juicio dos dictámenes periciales contradictorios.
La probática se fundamenta en dos conocimientos constantes —la lógica y la psicología— a los cuales podríamos denominar conocimientos de
primer orden, pero también puede fundamentarse en otros conocimientos
inconstantes o de segundo orden que derivan de otros saberes científicos o
técnicos relacionados con la idiosincrasia de cada uno de los hechos que
se afirman en el proceso judicial. Obviamente la lógica se encuentra en
todo desarrollo epistemológico y no sólo en la probática, pero no ocurre lo
mismo con el elemento psicológico, del cual pueden prescindir otro tipo
de investigaciones (por ejemplo, el mal funcionamiento de una máquina)
pero que constituye en cambio una adherencia insustituible en la probática44. Es muy frecuente leer sentencias expresando que «La valoración de la
existencia o inexistencia del engaño es una deducción lógica y psicológica»
(TS 27 febrero 1978).
Hay además una probática profunda que en cierta manera pudiera extraer sus raíces de la psicología también llamada profunda de FREUD, ADLER,
JUNG y otros psicoanalistas, que trataría de no limitarse a la «superficie»
(43)
(44)
PERELMAN, La lógica jurídica y la nueva retórica, trad. esp. ed. Civitas, Madrid, 1979, págs.
135 y ss.
Y aun así, en este ejemplo, ¿por qué no descartar la personalidad del operario como
fuente de habilidad? En cambio es evidente que las relaciones entre el viento y la caída
de un árbol que mata a un transeúnte carecen de contenido psicológico hasta el momento en que alguien «narra» el suceso. Pero a partir de este momento tambien ya entra la
psicología.
26
Curso_de_probatica_judicial.indb 26
© LA LEY
10/11/2009 15:20:41
Curso de probática judicial
de los actos decisorios sobre la prueba sino que penetraría en los estratos
profundos de la conciencia, buscando la relación dinámica entre sentimiento y voluntad. Por ejemplo, cuando más adelante expongamos que
hay tres clases de duda en el acto de sentencia: una duda auténtica, una
duda útil y una duda estratégica, no estaremos más que profundizando en
esas galerías45.
De todas maneras la realidad nos demuestra que se trata de un saber
altamente interdisciplinario en la medida en que una probática aplicada no se comprende si no es a la vez una propedéutica de otras disciplinas. ¡Cuántos errores y disparates de interrogación a los peritos por
parte de jueces y abogados y cuantas divagaciones y esoterismos en las
respuestas de aquéllos podrían ahorrarse en aras a la resolución de un
problema de prueba si se diera un mínimo implante cognitivo entre ambas especialidades¡ ¿Cuántos operadores jurídicos han adquirido la fina
puntería para acertar en sus requerimientos o respuestas y no malgastar
la munición?46
Tanto en el campo de la exploración temática como en su aplicativa,
la probática se sitúa mejor, en las pertinentes áreas del derecho sustantivo
que no en el marco del derecho procesal, ya que es aquél quien la activa
y vivifica a través del llamado supuesto de hecho normativo que da vida a
los distintos objetos de prueba o themas probandi. El derecho procesal sólo
recibe el hecho, pero el derecho sustantivo es quién se lo sirve47.
La afirmación o afirmaciones nucleares en el proceso, es decir, aquellas
que mayor conexión guardan con dicho supuesto normativo, suelen contenerse en los escritos de alegaciones48. Para que las mismas valgan y produzcan efecto («sean buenas») se debe emprender una labor retrodictiva
(45)
(46)
(47)
(48)
Al revés del tratamiento lógico de la prueba, su tratamiento psicológico goza de menos
literatura.
Faltan libros que faciliten esta comunicación de saberes orientada a una adquisición ágil
y comprensible de conocimientos científicos o técnicos con vistas a la prueba. Sobre todo se nota en falta la confección de unos patrones generales sobre cada materia, merced
a los cuales pudiera el jurista orientar su interrogatorio a los peritos.
SILVA MELERO hablaba de una «disciplina de frontera» entre el derecho procesal y el sustantivo.
No tienen forzosamente que ser escritos aunque lo habitual en la primera fase de un
proceso es que las alegaciones sigan el principio de escritura. Ello no obstante también
pueden ser orales, aunque el buen hacer en estos tiempos, es que entonces se graben.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 27
27
10/11/2009 15:20:41
Luis Muñoz Sabaté
consistente en intentar hallar la coincidencia o similitud de la afirmación
de hecho con el hecho histórico realmente sucedido.
El desarrollo de esta labor no es un desarrollo libre, como pudiera ser el
que efectúa el historiador, liberado de tiempos y de ilícitos, sino un desarrollo
que navega por caminos trazados, señalizados y controlados por un ejército
de normas jurídicas que integran el que denominamos derecho probatorio49.
7.
LA ACTIVIDAD PROBÁTICA
Desde una perspectiva eminentemente judicial entiendo por actividad
probática el proceso operativo, físico o mental, que desarrolla cualquier
sujeto, generalmente institucionalizado (abogado, fiscal, detective, policía,
etc.) con la finalidad de investigar y/o probar un hecho de interés para un
proceso judicial en preparación o ya activado.
A mi entender cuatro son las dotes o habilidades que primordialmente
deben adornar la función del probatorista: observación, capacidad de realizar inferencias50, conocimiento de las cosas y coherencia narrativa51.
La visión más popular suele atribuir por antonomasia esta actividad probática al abogado, pero conviene que hagamos una precisión. La función
del abogado en el área estricta de la prueba en el proceso civil es sin duda
preferencial, pero tanto como pudiera serlo la del fiscal o del juez instructor en el proceso penal. Vamos a utilizar seguidamente como paradigma la
actividad del abogado pero con consideraciones que igual podrían extenderse a otros operadores.
La probática entendida en su tercera acepción como actividad que
hemos dado anteriormente y vista desde el enfoque praxiológico que la
caracteriza, ofrece al abogado, particularmente en el proceso civil, las
siguientes pautas de conducta:
1. Exposición fáctica del caso por el cliente o justiciable, con suministro
de datos orales y documentos, complementado todo ello con una anam(49)
(51)
El derecho probatorio se estudia como una parte del derecho procesal pero, al revés de
la probática, casi totalmente desconectado del derecho sustantivo.
«Su ingenio consistía en descubrir relaciones inesperadas entre ideas incongruentes»
(JOSEPH CONRAD, El agente secreto, trad esp. Muchnik Editores, Barcelona, 1980).
«Al modo como lo hacía Sherlock Holmes», dice MAC CORMICK.
28
© LA LEY
(50)
Curso_de_probatica_judicial.indb 28
10/11/2009 15:20:41
Curso de probática judicial
nesis o interrogatorio52 por parte del abogado. En el proceso penal sucede
lo mismo si se trata de preparar una denuncia o querella o si se trata de
preparar una defensa.
2. Centraje del thema probandi consistente en desarrollar un acercamiento al hecho o hechos que se consideran decisivos para la litis, escarbando en su contenido esencial, sin olvidar las pertinentes consideraciones
y referencias al derecho sustantivo de fondo, cuyos descriptores, de los
cuales vamos a extraer el hecho constitutivo o extintivo, son a veces de
difícil interpretación, pero que resultan necesarios para suministrar orientaciones o insinuaciones sobre cuestiones probáticas y muy particularmente
las referentes a la carga de la prueba.
3. Reflexión crítica sobre los materiales recogidos en los puntos anteriores y que habrá de servir para gestionar la investigación de las fuentes y la
posterior elaboración estratégica de la fórmula probática53.
4. Demostración empírica y argumentación retórica de los resultados
con vistas a producir evidencia, aprovechando para ello la fase de conclusiones54. Todo ello sin perder de vista, usando una expresión de TWINING,
(52)
(53)
(54)
Sucede a veces que el cliente, por carecer de la debida perspicacia jurídica, no capta las
necesidades exploratorias del abogado. En cierta ocasión obtuve su consentimiento para
que una abogada del bufete se trasladara a su domicilio y allí indagara y removiera los
cajones de una cónsula repletos de documentos. Se encontraron algunos decisivos para
la litis.
Ni qué decir tiene la importancia de que el operador pudiera contar con una vasta literatura probática. Por ahora tal vez deba contentarse solamente con la lectura de novelas
policíacas, tal como aconsejaba GROSS a los jueces y abogados (Manual del juez, 893,
trad. esp. pág. 100).
Para entendernos podríamos decir que la demostración incluye conocimientos empíricos
y comprobaciones relacionadas con lo que se pretende demostrar en términos de necesidad, mientras que la argumentación retórica basa la persuasión a través de un discurso
que haga sostenible una opinión en términos de probabilidad. Ambas se compenetran.
Por ejemplo: hallar derretidos los cubitos de hielo puestos en un refrigerador dentro de
un vaso, cuando al cabo de unas semanas es hallado funcionando, significa que hubo un
intervalo en el que se produjo un largo corte de suministro eléctrico. Aquí la evidencia es
empírica y responde al principio de necesidad porque el hielo derretido no puede luego
por sí mismo recuperar su forma de cubito. En cambio si en una fila de coches detenidos
por un paso nivel, el segundo o el tercero chocan contra el primero, solo el principio de
normalidad impide acoger la versión de que el primero hiciera marcha atrás y chocara
con el que le seguía. Aquí en cambio la defensa tiene más de retórica. Aunque se base
en una lógica es una lógica articulada con base a su vez en una conjetura. En realidad
todas estas categorías no tienen una fácil colocación en la práctica judicial. Ya en la
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 29
29
10/11/2009 15:20:41
Luis Muñoz Sabaté
«esa borrosa línea entre el argumento racional y la efectiva persuasión del
juez»55, ya que es posible que esta última no responda siempre a lo que el
abogado espera de la racionalidad de sus conclusiones.
5. Obviamente cuando el hecho a probar requiera conocimientos técnicos o científicos especiales, no es prudente relegar su conocimiento y
argumentación a la sola prueba pericial. El operador jurídico debe documentarse científicamente en la medida en que exista una divulgación seria
y asequible sobre el tema, pero no a base de leer solo aquello que a su
juicio pueda apoyar su tesis, porque si procede de esta forma no adquirirá verdadero conocimiento científico sino un retazo de información que
él convertirá en simples tópicos, y que probablemente le serán rebatidos
en juicio sin que entonces tenga otros argumentos para contradecirlo. En
realidad debiera estudiar el tema científico cual si se tratara de un curso
integral de formación acelerada.
Para esta actividad le servirán al abogado los heurigramas, el acervo
experiencial (propio, libros, protocolos de prueba, códigos semióticos)
y la investigación propia o por medio de detectives, sin olvidar tampoco
hoy día las páginas web y los foros de Internet. En definitiva todo un saber
enciclopédico. Este «enciclopedismo» obliga a hacer referencia al procedimiento para mí más eficiente de la probática que es la «ideación en grupo»
también conocido como «lluvia de ideas» o brain storming. No perdamos
de vista que la prueba que se practica en los procesos, a veces simple, a
veces muy abigarrada, tiende a enfocar los espacios esenciales del relato
histórico, pero descuida muy a menudo buscar los detalles o espacios periféricos poco imaginados. Sin embargo, a estos espacios no suele llegarse
sin un concurso de «ocurrencias» que proporcionan diversas mentes pensantes. Asombran a veces las salidas que tienen algunos participantes56.
De algunos de estos particulares trataremos más adelante.
(55)
(56)
época clásica la retórica llegó a ser una mezcla de pruebas y argumentos (vid. PUGLIESE,
La preuve a l’epoque classica, en «La preuve» 1.ª parte, Recuils de la Societé Jean Bodin,
1965, tomo XVI págs. 286 y ss.). Y así sigue siéndolo hoy día.
TWINING, Rethinking… ob. cit., pág. 446.
El debate de grupo puede precisamente alumbrar una interesante solución probática,
como aparece descrito en MUÑOZ SABATÉ, Un caso de investigación semiótica: el uso de
la técnica del «brain storming» para la prueba de la propiedad de un billete de lotería
extraviado, Estudios de Práctica Procesal, ed. Bosch, Barcelona, 1987, págs. 268 y ss.
30
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 30
10/11/2009 15:20:41
Curso de probática judicial
8.
¿CABE HABLAR DE UNA PROBÁTICA CIVIL Y UNA PROBÁTICA
PENAL?
A nivel práxico es evidente que existen un proceso civil y un proceso
penal con múltiples diferencias que no impiden concienciar que ambos
forman parte de un tronco común. No vamos a entrar en este debate puesto que siendo la probática una ciencia de la facticidad, del derecho, su
alcance es omnicomprensivo en esta disciplina. En todo caso deberíamos
plantearnos la pregunta de si la prueba del hecho civil utiliza una técnica
realmente distinta a la prueba de un hecho penal.
Por eso pienso que la pregunta que encabeza este apartado merece una
respuesta totalmente negativa. En la vida se dan fenómenos naturales y
comportamientos humanos cuya prueba, epistemológicamente hablando,
no difiere en cuanto a la psicología y la lógica, si bien las técnicas de investigación pueden ser diferentes o van más avanzadas en un campo que
en el otro. Pero lo que realmente marca diferencias es otra disciplina muy
conectada a la probática pero distinta, cual es el derecho probatorio. Obviamente esto no carece de importancia, ya que si como veremos, el derecho probatorio puede entorpecer la probática, lo que debería hacerse en
todo caso es analizar que grado de entorpecimiento es mayor en la prueba
civil o en la prueba penal. Basta con pensar, hablando de la segunda por
ejemplo, en la a veces sobredimensionada presunción de inocencia o en la
prueba ilícita, o desde una perspectiva positiva, en las mayores facilidades
de investigación que ofrece el proceso penal. Lo que sí cabe recordar es
que para la probática no hay en principio hechos civiles y hechos penales,
sino simplemente, hechos.
Pero al margen de ello, desde una perspectiva epistemológica, pienso
que no existen diferencias, salvo en todo caso, matices, en el sentido de
que la producción del hecho histórico que posteriormente va a merecer
una calificación penal suele por regla general gozar de una situación de
ocultismo muy superior al hecho que podría calificarse de civil, o dicho
de otra manera, hay huellas cuya sola producción invita a la ocultación o
emborronamiento porque se tiene conciencia de que pueden perjudicar
gravemente en caso de litigio, y huellas que no invitan a hacerlo más que
cuando se insinúa o surge dicho conflicto, pero cuya permanencia en el
tiempo las hace más accesibles. El matiz más importante, por tanto, probáticamente hablando, es la dificultad, y con todo, tampoco es un matiz
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 31
31
10/11/2009 15:20:41
Luis Muñoz Sabaté
definitivo ya que la ocultación suele a veces desprender más indicios que
las conductas realizadas sin ese ánimo.
Este ocultismo, tan idiosincrásico en el ilícito penal, otorga una especial
relevancia a la investigación por encima de la prueba, y de ahí que la mayoría de los avances en las ciencias naturales en materia de investigación y
prueba se hayan pensado para el derecho penal, el cual las recoge a través
de la criminalística.
Otro matiz pudiera ser el tuitivismo o relativismo que muchas veces reina en la valoración de la prueba penal motivado por la gravedad o levedad
del ilícito penal cometido. Aunque de esto, como veremos más adelante,
tampoco se halla libre la valoración de la prueba civil57.
De todos modos hay que reconocer, como afirma ALAIN BUQUET, que la
noción de prueba está íntimamente ligada a la criminalística58, prácticamente imprescindible en el derecho penal, de donde se sigue la afinidad
que postulamos en el marco de la probática.
9.
LAS RELACIONES DE LA PROBÁTICA CON EL DERECHO PROBATORIO
El derecho probatorio, como lo define SENTIS MELENDO, es la rama del
derecho que se ocupa de las pruebas jurídicamente contempladas59. Abarca todo el conjunto normativo que regula la prueba de los hechos en el
proceso y básicamente se descompone en reglas de admisibilidad, ejecutoriedad y valoración60.
En consecuencia, el derecho probatorio propiamente no enseña a probar; cosa que como acabamos de ver es el objeto de la probática, sino
que reglamenta el hacerlo61. Tal vez por esto le parecía a SENTIS MELENDO
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
Sobre un mismo caso enjuiciado se ha dicho que «no son idénticos el rigor y plenitud de
prueba precisos para tener por probadas determinadas conductas en una y otra jurisdicción» (Audiencia de Barcelona 13 septiembre 1996).
ALAIN BUQUET, Manuel de criminalistique moderne et de police scientifique, Press Universitaires de France, 4.ª ed. Paris 2008, pág. 1.
SENTIS MELENDO, ob. cit., pág. 336.
Las que se refieren a valoración son muy escasas hoy día.
«Las normas en materia de prueba no sirven para definir y delimitar el concepto jurídico
de prueba, porque cualquier cosa que sirva para establecer un hecho es una prueba»
(TARUFFO, La prueba de los hechos, trad. esp., pág. 345).
32
Curso_de_probatica_judicial.indb 32
© LA LEY
10/11/2009 15:20:41
Curso de probática judicial
una incongruencia los términos derecho y probatorio, porque —decía— la
prueba es libertad, y en el momento en que el Derecho intenta someterla
a normas rígidas deja de ser prueba para convertirse, si no en su caricatura, en algo que ya no es prueba62. La prueba, en el sentido general de su
término, supone la plena libertad de investigación sobre la cuestión a resolver, ya se trate de personas que sigan la investigación o de aquellas que
se pronuncien sobre los resultados, ya se trate de puntos sobre los cuales
conduzca la investigación o de los medios de convicción empleados63.
Todos estaremos de acuerdo en la necesidad de regular la proposición
y práctica de las pruebas para evitar convertir el proceso en un inacabable
e ingobernable debate historiológico, pero allí donde nace mi desacuerdo
es cuando se rigoriza con un fundamentalismo hiperconstitucionalista la
inevitable discrecionalidad que comportan los actos judiciales de admisibilidad y valoración, convirtiendo las declaraciones de impertinencia,
inutilidad o ilicitud en un mal necesario «para el triunfo de la justicia»64.
Con la agravante de que el autor de dicha declaración de inadmisibilidad,
que es el juez, mantiene en el momento de hacerla un contacto lejano con
los hechos del proceso, mientras que el abogado que la solicita se halla
inmerso desde hace tiempo en los mismos65.
(62)
(63)
(64)
(65)
De todas formas tampoco ha sido un destino muy brillante el que hasta la fecha ha desempeñado el derecho probatorio, compuesto básicamente, como señala AROSO LINHARES,
por un predominio absorbente de reglas secundarias de procedimiento o de juicio. (Regras de experiencia e libertade objectiva do juizio de prova, Coimbra, 1988, pág. 9).
BARTIN, citado por LEPONTE en La preuve dans les codes napoléonens, pág. 142, de La
Preuve. Recuils de la Societé Jean Bodin, XIX 1963.
Además, cuando se establece que el juez no puede tener en cuenta el resultado de una
prueba ilícita (art. 11.1 LOPJ) fácilmente se intuye que tal declaración puede ser inocua,
ya que las leyes del pensamiento se resisten, incluso a veces violentamente, a las leyes
del derecho. Como indica PICÓ Y JUNOY «suele afirmarse que la simple declaración judicial de que no se han tomado en consideración los datos aportados por dicha prueba
puede ser insuficiente, ya que pueden influir en la formación de su convicción, máxime
si tenemos en cuenta que en la mayoría de los casos, la ilicitud en la obtención de la
prueba no empece la certeza de los hechos que acredita» (La prueba ilícita y su control
judicial en el proceso civil, en «Aspectos prácticos de la prueba civil», dir. Joan PICÓ I
JUNOY, edit. J. M. Bosch, Barcelona, 2006, pág. 35).
Ya hablé en otro lugar de la «abismal diferencia que todos percibimos entre la actividad
y responsabilidad del juez y la del abogado en el acto binomial de proposición/admisión
de la prueba. La cantidad y la calidad del trabajo que suele emplear un abogado en diseñar lo que yo llamo su fórmula probática necesariamente supera la del juez al dictar
su proveído de admisión. Y ello no sólo porque así corresponde al reparto de papeles
en la litis (da mihi factum, dabo tibi ius) sino porque en el momento procesal en el que
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 33
33
10/11/2009 15:20:41
Luis Muñoz Sabaté
De estas reflexiones surge un importante corolario: cuantas menos trabas formales opongamos a la prueba, más fácilmente nos acercaremos a la
verdad o evidencia de los hechos. Ello pudiera ilustrar el brocado probationes non sunt coartandae a la vez que permite constatar una inevitable
experiencia: el peor enemigo de la probática es el derecho probatorio.
No dudo que este apotegma constituye una hipérbole que sólo tiene un
alcance mayormente historiológico, que no jurídico. Es evidente que la
probática necesita del derecho probatorio para no hacer descarrilar el proceso. Pero el apotegma pudiera servir de aviso para evitar ciertos abusos
hiperformalistas e hipergarantistas66.
El derecho probatorio contiene además determinados extremos, como
son el de la carga de la prueba, el de su pertinencia o ilicitud y los destinados a la fiabilidad de los medios todos los cuales no pueden tratarse correctamente sin acudir a algunos de los principios y avisos de la probática.
Más aún, la probática recoge e incorpora las enseñanzas y experiencias
mostradas por la aplicación del derecho probatorio y aquellas otras que
le brinda la práctica jurídica sin llegar empero a confundirse con ninguna
de ambas. Puede también contribuir a la modificación del propio derecho
probatorio. No hemos de olvidar que como, entre muchos autores, comenta DEKKERS, existe un importante decalage entre el hecho y el derecho, de
modo que este último, más difícil de modificar queda sobrepasado por los
(66)
se circunstancia tal acto, el juez todavía se encuentra a una distancia remota del núcleo
histórico que intenta reproducir. El abogado, al proponer la prueba, se encuentra en una
relación de familiaridad con el hecho, el juez en una relación de extrañeidad» (MUÑOZ
SABATÉ, «Inadmisión de un medio de prueba, ¿Auto o Providencia?», en RJC, núm. 3 de
1997, pág. 823).
Me parece ilustrativo a este respecto oír a SAVERIO BORRELLI, el que fuera Fiscal General
de Milano durante la borrascosa época Berlusconi: «Esta complicación en los procedimientos, y hablamos sobre todo de los procedimientos penales (con los civiles quizás
sea algo distinto el discurso), responde a una tendencia que hace ya tiempo que existe…
Lo que se ha denominado proceso justo se ha traducido e interpretado como una serie
de normas que han ralentizado de manera espantosa el procedimiento penal (aparte del
hecho que se haya querido dar la sensación —sin fundamento alguno— de que todos
los procesos desarrollados hasta ahora fueron injustos). Hoy existen muchos más cumplimientos, aparentemente de garantía, pero que, de hecho, son pesadas albardas que hacen posibles los pretextos capciosos, las excepciones de nulidad en las sucesivas etapas
del juicio, etcétera, de lo que es necesario para garantizar el equilibrio de las partes, de
la dignidad equivalente de las partes en el proceso penal» (periódico El País de 3 febrero
2002). El tema de la eticidad con todo existir no lo considero relevante en la probática,
en la medida en que el derecho probatorio ya se encarga de ello.
34
Curso_de_probatica_judicial.indb 34
© LA LEY
10/11/2009 15:20:42
Curso de probática judicial
acontecimientos de la vida que exigen pruebas que el derecho probatorio
es incapaz de proporcionarle67.
El choque entre derecho probatorio y probática es menos acusado en el
arbitraje dada la flexibilidad procesal del arbitraje y la ausencia de una aplicación subsidiaria de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el campo arbitral.
En todo caso estimo que se hace necesaria una profunda revisión del
derecho probatorio, con igual temple que aquel «movimiento abolicionista» que liderado entre otros por BENTHAM y THAYER sostenía que la valoración de la prueba era una cuestión puramente epistemológica respecto de
la que el derecho haría bien en no inmiscuirse68.
10.
LA FACTIBILIDAD HEURÍSTICA Y LA FACTIBILIDAD PROBÁTICA DE LA NORMA JURÍDICA
El notable olvido de la probática por parte del derecho probatorio ha
terminado castigando a este último conduciéndolo a una especie de «rincón del derecho», cosa que ha impedido un primoroso y respetado cultivo
del mismo en aras a la consecución de mejores resultados en la aplicación
de las normas. Casi siempre se ha legislado pensando en el temple directivo de la norma y con escasa preocupación acerca de los problemas de
prueba que pudiera generar su aplicación. Por lo menos, y hasta fechas
muy recientes, no se ha empezado a tomar conciencia de ello. Dos son a
mi parecer los objetivos que debe perseguir a este respecto el ordenamiento jurídico69.
Al primero lo distingo como factibilidad heurística de la norma que es
aquella capacidad genérica del supuesto de hecho normativo para poder
ser investigado, como pudieran ser, por ejemplo, las diversas normas sobre
blanqueo de capitales o sobre reducción de penas a los arrepentidos. Al
(67)
(68)
(69)
R. DEKKERS, «Le fait et le droit», en Dialéctica, vol. 15, núm. 3-4, 1961, pág. 345.
ALEX STEIN en Foundations of Evidence Law, Oxford University Press 2005, pág. 118.
Ya en 1935 DABIN hablaba de hechos rebeldes a la prueba en razón de su carácter fugitivo, interno o secreto, escapando por ello a todo modo de investigación directa o indirecta, incluso a todo sistema de presunción del derecho razonablemente fundada. Para
dicho autor, en estos casos se hacía necesaria una sustitución de conceptos en la propia
norma de modo que la dificultad de prueba se lograse suprimir a través de la misma
supresión del objeto de la prueba (Teoría General del Derecho, trad. esp. ed. Revista de
Derecho Privado, Madrid, 1955, págs. 95 y 144).
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 35
35
10/11/2009 15:20:42
Luis Muñoz Sabaté
segundo lo llamo factibilidad probática de la norma considerando como tal
la capacidad del hecho normativo para ser probado en juicio. Por ejemplo,
diseñando las normas jurídicas de modo que la prueba del hecho constitutivo de la acción no se convierta en una prueba excesivamente difícil,
procurando en ciertas materias muy sensibles descriptores fácticos no necesitados de valoración70, haciendo entrar en juego las presunciones iuris
tantum o las inversiones del onus probandi71, ello aparte de potenciar al
máximo la valoración de los indicios endoprocesales72. La llamada teoría
del levantamiento del velo en las personas jurídicas también ha dado nuevas alas a la facilidad probatoria.
(70)
(71)
(72)
Introducir valoraciones en los enunciados fácticos es para MARINA GASCÓN ABELLÁN un
verdadero problema que priva de armas para luchar contra la discrecionalidad. (Los
hechos en el derecho, ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 1999, pág. 52). Pero pueden
darse orientaciones muy precisas. La Directiva 2004/48 CE adoptada en España en virtud
de la Ley 19/2006 sobre patentes, permite cuantificar la indemnización derivada de una
infracción del derecho de patentes (como alternativa al cómputo de las consecuencias
negativas que la infracción le ha producido al titular), mediante el pago de una cantidad
a tanto alzado calculada sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe
de los cánones o derechos que se le adeudarían a dicho titular si hubiera realizado una
concesión de la patente. Esta regla supera en facilidad probatoria a las establecidas en
el art. 66 de la Ley de Patentes y art. 38 de la Ley de Marcas, aunque también ambas
atienden a la factibilidad probática.
Dentro de la reforma que se está elaborando del Código Penal se introduce la figura del
«comiso ampliado». Esto permitirá la presunción de que el patrimonio del condenado
proviene de una actuación delictiva siempre que su valor resulte desproporcionado en
relación con sus ingresos legales. También en la Ley de Igualdad, al tratar de la discriminación por razón de sexo se establece que cuando en un proceso se deduzca la existencia de «indicios fundados» de discriminación, «corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas
adoptadas». Otro ejemplo es la noticia aparecida en la prensa sobre unas medidas que
se propone el gobierno americano del presidente Obama para evitar la salida de dinero
de particulares hacia los paraísos fiscales —en estos momentos, básicamente, cualquier
estadounidense puede invertir en cualquier lugar del mundo si no se demuestra que está
cometiendo un delito—. Si esta reforma es aprobada, la carga de la prueba será al revés,
el inversor tendrá que demostrar que no está trabajando con una entidad o país opaco
para el fisco norteamericano para que su inversión sea legal (periódico El País, 5 mayo
2009). La ley de responsabilidades medioambientales de 23 de octubre 2007 también
introduce en su art. 3 una presunción de causalidad.
El indicio endoprocesal es el indicio que se desprende de la conducta preprocesal o
procesal de la parte y del cual pueden inferirse presunciones incriminativas (contra se)
e incluso excriminativas (pro se). La base de cultivo o desprendimiento de tales indicios
suele radicar en los escritos de alegaciones. Los estudiaremos con más dedicación al
tratar de las presunciones.
36
Curso_de_probatica_judicial.indb 36
© LA LEY
10/11/2009 15:20:42
Curso de probática judicial
Justo será reconocer en todo caso que no le faltan preceptos al derecho
probatorio con un directo contenido ad probationem: el art. 217.6 LEC
sobre carga de la prueba que introduce los principios de disponibilidad y
facilidad probatoria, o el art. 265.5 LEC que prevé la prueba de detectives y
sobre todo aquellos artículos potenciadores de los indicios endoprocesales
a que acabamos de hacer mención, como entre otros, el silencio o las respuestas evasivas en la contestación a la demanda (art. 405), o las negativas
y evasivas a declarar en el interrogatorio de la parte (art. 307) o los efectos
de la negativa a la exhibición de documentos (art. 329).
Todo lo expuesto anteriormente es un buen argumento para reflexionar
que muchas de las dificultades de prueba no radican intrínsecamente en la
resistencia del hecho a estamparse o mostrar su estampación, sino en una
falta o debilidad de la voluntad política encargada de introducir sustanciosas reformas de prueba en el ordenamiento jurídico.
Claro está que facilitar la factibilidad probática cuando supone una inversión de la carga de la prueba no siempre resultará una solución ideal,
en la medida que puede sobrecargar a veces a la otra parte con una prueba
tanto o más dificultosa73.
11.
LA HEURÍSTICA O INVESTIGACIÓN
Tal vez valga este ejemplo para la distinción, en modo alguno categórica, entre investigación y prueba. Investigar es como abrir una puerta para
descubrir lo que hay dentro. Probar es afirmar lo que hay dentro para juzgar si resulta de interés abrir esa puerta74. De alguna manera podría decirse
(73)
(74)
Lo da a entender con un referente concreto GUILLERMO ORMAZÁBAL (La carga de la prueba
y sociedad de riesgo, ed. Marcial Pons, Barcelona 2004, pág. 143). Se refiere a la Ley
62/2003 de 30 diciembre relativa a la no discriminación por razones étnicas, de raza,
sexo, religión o convicciones. «Si bien es lógico —dice— que el legislador intente apurar
los medios para evitar la imposibilidad de prueba a quien alega el acto discriminatorio
no lo es menos que una regla sobre carga de la prueba como la de dichas disposiciones
puede colocar ante insuperables dificultades probatorias a simples ciudadanos que no
se hallen en posición alguna de preponderancia, superioridad o dominio que justifique
atribuirles en exclusiva el riesgo de no esclarecimiento procesal de los hechos afirmadamente discriminatorios».
Valga también este otro símil: La investigación judicial es parecida a la investigación minera, como conjunto de operaciones emprendidas sin certeza de éxito para comprobar la
existencia de un yacimiento explotable. Esta referencia a la minería se repite hoy día en
la llamada data mining (minería de datos) que con la ayuda de la informática tiene bá-
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 37
37
10/11/2009 15:20:42
Luis Muñoz Sabaté
que primero viene el descubrir y luego el probar. Por eso se ha sostenido que «prueba es lo ya sabido». Con otras palabras lo afirmaba CARNELUTTI:
si bien referido mayormente a la prueba civil: «No pertenece a la prueba
el procedimiento mediante el cual se descubre una verdad no afirmada,
sino por el contrario, aquel mediante el cual se demuestra o se halla una
verdad afirmada»75. Estas consideraciones tomadas rígidamente vienen a
significar que en el proceso civil no sólo no caben pruebas pesquisatorias
sino que ni siquiera debiera admitirse una prueba encaminada a verificar
una afirmación presentada en forma sumamente inconcreta o hipotética76,
ya que en ambos casos se le estaría pidiendo al juez que practicase una
investigación y no que se atuviera al resultado de una prueba.
Sin embargo esta diferenciación no se puede presentar de un modo
tan rígidamente dicotómico77. Cierto que la investigación equivale a la
búsqueda de conocimientos acerca de cómo ocurrió determinado hecho
mientras que la prueba equivale al desarrollo y empleo de los medios
pertinentes para trasladar tales conocimientos al proceso. Pero téngase en
cuenta que no se trata de dos operativas aisladas sino que guardan una
completa sinergia y prácticamente a veces una palpable confusión. En el
más expresivo sentido de la palabra investigar significa para nosotros bus-
(75)
(76)
(77)
sicamente por fin crear un modelo de predicción del comportamiento, aunque tampoco
sería ajena la retrodicción de dicho comportamiento.
CARNELUTTI, La prueba civil, ob. cit., pág. 38.
Por ejemplo, «El demandado ha realizado en el interior de la vivienda arrendada obras
que al parecer alteran su configuración». Sin embargo, hay casos, precisamente como
éste, donde una investigación a priori por parte del arrendador resulta muy difícil a no
ser que se violen derechos fundamentales, y de ahí que la jurisprudencia se haya mostrado flexible aduciendo que no se puede exigir que al formular la demanda se concreten
tales obras (TS 8 febrero 1975) o «dirigir la demanda contra los ignorados ocupantes de
una casa no impide el éxito de la acción cuando por las circunstancias concurrentes se
desconoce la identidad de todos ellos» (Audiencia Barcelona, secc. 13, 2 mayo 2007,
RJC, IV 2007, pág. 1056). La pauta a seguir sería la de admitir la investigación siempre
y cuando se presentara a limine litis un «principio de prueba» que por un lado hiciera
verosímil la afirmación del hecho y por otro justificara su incompletud. Podemos vislumbrar la corroboración de esta tesis acudiendo al art. 767 LEC a propósito de las demandas
sobre determinación o impugnación de la filiación para cuya admisión se requiere la
presentación de «un principio de prueba de los hechos en que se funde».
Las Leyes de Partidas del Rey Alfonso X redactadas en el siglo XIII no daban lugar a esta
dicotomía al decir que «prueua es aueriguamiento que se faze en juyzio en razón de
alguna cosa que es dubdosa». Fue posteriormente cuando se sustituyó averiguación por
verificacion (SENTIS MELENDO, ob. cit. pág. 10). Pero a mi modo de ver la cuestión no está
zanjada.
38
Curso_de_probatica_judicial.indb 38
© LA LEY
10/11/2009 15:20:42
Curso de probática judicial
car y hallar huellas del hecho real que figura en la norma jurídica como
presupuesto (heurística) las cuales, una vez halladas, habrán de someterse,
a un proceso de verificación judicial (prueba) que permita la retrodicción
o representación de lo realmente sucedido. Cuanto más simple sea esa
verificación, más acercamiento se dará entre investigación y prueba, hasta
llegar incluso, como acabamos de decir, a confundirse. Cuanto más compleja, mayor distanciamiento entre la una y la otra. Por ejemplo, cuando
en un proceso se solicita como «prueba» un informe a la Agencia Tributaria
acerca de los ingresos o estado de fortuna del alimentista para poder fijar
así la pensión que le corresponde pagar al alimentario, la investigación
será prueba o la prueba será investigación. Es evidente que en casos como
éste resulta superfluo distinguir entre fuente y medio de prueba78. Si en
cambio lo que se trata es de una posible violación, se habrán de practicar
una serie de operaciones encaminadas a las fuentes, que pueden consistir
en la búsqueda y hallazgo de una prenda de vestir con manchas de semen,
y el análisis de su ADN para compararlo con el de una o varias personas
hasta identificar a su portador. Esto es pura heurística o investigación que
permitirá luego en el juicio oral sentar la afirmación de que M violó a S y
probarlo mediante el uso de los medios testificales y periciales que muchas
veces ya habrán intervenido en la propia investigación.
Tal vez la más desenfadada distinción entre investigación y prueba se
aloja en aquél consejo según el cual «nunca propongas una prueba cuyo
resultado no puedas prever»79.
Este afán diferenciador puede cobrar empero un giro inesperado si al
referirnos a la prueba nos valemos del primero de los tres conceptos que
dábamos al comienzo de esta obra80. La prueba como resultado. Es decir el
juez adquiere evidencia, o lo que es lo mismo, el juez da por probado. Si
esto es así, la prueba nace en este preciso momento y no antes. El camino
seguido para dar por probado sería haber investigado.
(78)
(79)
(80)
La fuente será la hoja o impreso de declaración de renta, convertida en dato fiscal, y el
medio esa misma hoja convertida en «documental». Bizantinamente se puede perseverar en la distinción basándola en el hecho del traslado desde la oficina de Hacienda al
Juzgado pero lo cierto es que la fuente de conocimiento para el litigante sólo emanará
en el momento en que la respuesta de Hacienda llegue al Juzgado. Antes sólo hubo en
el pleito una afirmación en blanco.
Prever significa de algún modo investigar o sentar una hipótesis plausible.
Vid. pág. 14.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 39
39
10/11/2009 15:20:42
Luis Muñoz Sabaté
En la investigación hay siempre un especializado «buscador de huellas»
situado en primera línea del frente. Predominantemente en el proceso
penal es la policía y en el proceso civil puede llegar a ser el detective,
pero así como la policía es un operador prácticamente necesario y harto
conocido, el detective no ha visto reconocida oficialmente su utilidad en
el proceso hasta la promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Civil del
año 2000 (art. 265.5) si bien continúa con escaso aprovechamiento en
muchas áreas requeridas de investigación aparte de las reticencias que
algunas o muchas veces provoca el hecho de su «impropia» dependencia
con el cliente. No se cae en la cuenta de que el detective, sobre el cual
puede intentar cebarse la contraparte recurriendo por similitud a una tacha
testifical, no siempre agota su trabajo como testigo, sino que como «buscador de huellas» su mejor receptador es el abogado para que éste pueda
elaborar sus alegaciones y posteriormente la fórmula probática81, ya que
lo investigado por aquél es lo que más preciosamente pone en marcha la
toma de decisiones en la probática.
La investigación utiliza todo tipo de procedimientos e instrumentos para
el hallazgo82. La prueba, en cambio, es traslado de ese hallazgo al proceso
y básicamente argumentación científica o vulgar de su consistencia y de
los resultados que nos revela.
El método científico se funda estrictamente en las técnicas experimentales, las operaciones lógicas y la imaginación. También la actividad indagatoria, cualquiera que sea el agente que la practique, debiera acercarse a
esta metodología cuyos rasgos más sobresalientes, aparte del dominio de
la materia por el operador, son los siguientes83:
1. Se trata de un método frecuentemente informal, salvo los pocos casos
en que la ley regula de alguna manera el método de investigación.
(81)
(82)
(83)
A la figura y función del detective le afecta el mismo mal de la probática: la escasez de
estudios. Que se refieran a esta materia.
Si bien sometidos a la legalidad, y muy especialmente a la licitud, aunque la cuestión no
es absolutamente pacífica. Piénsese por ejemplo en el tema del agente infiltrado o en el
tema de la mendacidad como táctica en un interrogatorio.
Aconsejo leer a este respecto a RAMÓN BAYES, Una intruducción al método científico en
psicología, ed. Fontanella, Barcelona, 1978, particularmente páginas 29 a 57 que me han
inspirado algunos extremos del proceso investigador que presento.
40
Curso_de_probatica_judicial.indb 40
© LA LEY
10/11/2009 15:20:42
Curso de probática judicial
2. Empieza con una hipótesis, y a medida que progresa, suelen aparecer
sobre la marcha otras microhipótesis. Nada impide, pues, el rumor o la
mera sospecha como desencadenante.
3. Su rumbo es imprevisible, ya que el investigador no puede prever
todas las posibles variables que vaya surgiendo en su camino. Como decía
SKINNER la ciencia es un proceso continuo y, con frecuencia, desordenado
y accidental.
4. Es autocorrectivo. El método se desarrolla mediante aproximaciones
sucesivas. Los nuevos datos que se van obteniendo pueden obligar a modificar el conocimiento disponible, ya que en ningún caso, deben adaptarse los
nuevos datos al conocimiento existente, sino este último a los primeros.
5. Es acumulativo. Se suman las experiencias obtenidas antes por otros
investigadores, cosa que optimiza el trabajo a realizar por el nuevo investigador. En la investigación penal ello se da más que en la civil.
6. Sus resultados siempre son positivos, ya que los negativos, al destruir
las hipótesis, impiden repeticiones inútiles y mueven a una reorientación.
7. El valor de sus datos básicos depende de los medios con que fueron
obtenidos (se nota aquí la interferencia del derecho probatorio).
8. Puede no siempre coincidir con las deducciones del sentido común.
El principio de normalidad obviamente no es apodíctico.
9. Interesa ir en busca de los detalles menores84, que sólo suelen llamar
la atención de los más entendidos.
10. Si se nos permite una metáfora, al igual que la minería, cuya similitud con la prueba ya hemos tenido ocasión de comentar85, a medida que
se avanza en la investigación, pueden abrirse o hallarse pozos y galerías
colaterales que tal vez permitan localizar otros elementos significativos.
(84)
(85)
Pensemos en los dos montoncillos de ceniza de cigarro-puro en una baldosa del
jardín separados unos cuantos centímetros el uno del otro y que le hacen inferir a
Sherlock Holmes que la persona que buscaba estuvo por lo menos quieta cinco o
diez minutos allí (CONAN DOYLE, El sabueso de los Baskerwille, trad esp. Alianza ed.
1998, pág. 43).
Vid. nota 72 de la página 24.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 41
41
10/11/2009 15:20:42
Luis Muñoz Sabaté
Aparentemente la investigación de los hechos suele situarse al extrarradio del proceso ya que su operativa discurre fundamentalmente mediante
la labor extra y anteprocesal de la policía, los detectives y los abogados86.
De ahí que se haya querido ubicar la heurística preferentemente en el campo del proceso penal en su fase instructoria, que es pura investigación, si
bien tampoco el proceso civil resulta ajeno a esta operativa, conteniendo
incluso normas para satisfacerla, como las diligencias preliminares de juicio (arts. 256 a 263 LEC) o las diligencias de comprobación de hechos en
la Ley de Patentes (arts. 129 a 132), no siempre dotadas sin embargo de la
conveniente sorpresividad87.
Desde el punto de vista del derecho probatorio la actividad investigatoria, con todo hallarse sujeta a algunas reglas muy estrictas, es por regla
general más libre que la actividad probatoria. En contraposición al primero, ambas, investigación y prueba, pueden sistemáticamente ubicarse en el
mismo campo de la probática.
12.
LA PRUEBA CIENTÍFICA
En términos de ciencia ficción se dice que todo lo sucedido en el pasado ha quedado grabado en un plasma cósmico del que podrá ser rescatado
algún día merced a una suerte de métodos e instrumentos que están todavía por descubrir. Es una idea halagadora para imaginar lo que en el futuro
puede deparar el conocimiento científico a la probática.
Sin llegar todavía a tanto, pienso que el denominativo de prueba científica puede ser una manera de designar en el marco de la probática el descubrimiento y posterior representación del hecho histórico en el proceso
valiéndose de procedimientos e instrumentos que no estan directamente
al alcance de los juristas y que el progreso de la ciencia y de la técnica ha
ido alumbrando para otros fines, aunque casi siempre ocasionalmente para
el derecho88. No tenemos más remedio que admitir, al menos en principio,
(86)
(87)
(88)
Obviamente no son las únicas personas investigadoras. Lo pueden ser los periodistas y
los propios justiciables (a parte de los roles del Juez y el Fiscal instructor).
Extensibles también a la Ley de Marcas y a la Ley de Competencia Desleal.
Un ejemplo relativamente reciente lo podemos ver en la escanografía, que es una técnica
concebida primordialmente para la medicina al objeto de reconstruir radiológicamente
la imagen del cuerpo gracias a una serie de diminutos cortes contiguos de la misma.
42
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 42
10/11/2009 15:20:42
Curso de probática judicial
que como sugiere WROBLENWSKI, la ciencia no ha estado interesada en todos
los hechos relevantes para la prueba judicial89.
Con todo es innegable que cada vez existe una mayor concienciación
científica para mejorar las técnicas que puedan esclarecer la investigación
y prueba del hecho histórico en el proceso.
Ni qué decir tiene que la averiguación de si una declaración testifical
o de parte miente o es sincera ocupa el ranking de preferencias. Pongamos por ejemplo: el polígrafo también llamado detector de mentiras. De
él sabemos los juristas que es un instrumento de registro de respuestas
fisiológicas, particularmente la presión arterial, el ritmo cardiaco, la tasa
respiratoria y la conductancia de la piel. Existen otros detectores de concepción más reciente, que utilizan la voz según un principio de registro
similar. Pero también sabemos de él su rechazo por los Tribunales hasta el
presente y que su uso ha quedado relegado a la policía y a determinadas
encuestaciones extrajudiciales de personal en el ámbito generalmente
empresarial. Sin embargo, a nuestro entender esto no quiere decir que la
probática deba suprimir el polígrafo de su listado de necesidades, sino todo lo contrario, fomentar nuevas investigaciones que lo hagan más fiable,
sin descartar la formación de psicólogos expertos específicamente en esta
materia. No se olvide que existe una completa sinergia entre la máquina y
el interrogatorio que se practica90.
La prueba científica viene a significar en definitiva que numerosos problemas sobre identificación personal o atribución causal, sobre dataciones,
sobre falsificaciones o más modernamente sobre cuestiones informáticas
(89)
(90)
Pues bien, su empleo se ha considerado muy útil para el estudio de obras de arte y sus
falsificaciones.
WROBLEWSKI, ob. cit., pág. 211.
Pongamos un ejemplo. Someter al sospechoso de un asesinato de un amigo llamado Ferrús, cometido en un determinado ático de la calle Mallorca de Barcelona al
detector de mentiras puede dar un resultado muy aproximativo (un vigoroso indicio)
si el sospechoso es detenido a las muy pocas horas, cuando la noticia todavía no ha
trascendido, y a un interrogatorio de cien items compuesto básicamente de palabras
neutras a cada una de las cuales debe responder con otra palabra, elaboradas como
clave como «ático», «isla», «Mallorca», «ensaimada», «Ferro», revela el polígrafo unos
registros anormales. Obviamente si la prueba se realiza ya en sede judicial, al cabo de
demasiado tiempo, el sentido de las palabras clave se habrá ya diluido. En términos psicoanalíticos, lo almacenado en el preconsciente estará ya enclavado en la consciencia
con suficiente estado vigil.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 43
43
10/11/2009 15:20:42
Luis Muñoz Sabaté
pueden ser resueltos, en todo o en parte, gracias a técnicas biogenéticas,
biométricas, dactiloscópicas, grafométricas, analíticas, cámaras de videovigilancia, modelos de simulación y un largo etcétera, que el probatorista
tiene la carga de conocer para elaborar con éxito su fórmula probática.
Desde este orden de ideas no cabe desconocer que la mayoría de los avances hasta hoy día directamente concebidos para el derecho, han tenido por
objeto técnicas de identificación del sujeto agente realizador de determinada conducta y tienen por primordial finalidad sentar una evidencia de
atribución. Esta es la razón por la que su empleo más frecuente se realice
en el proceso penal y constituya un capítulo muy importante de la llamada
criminalística.
De todos modos interesa no perder de vista la reversibilidad de los
avances científicos que igual pueden servir para probar como para falsear
la prueba91.
No hemos de confundir la prueba científica con la prueba matemática
que expondremos luego. La primera se refiere a los medios mientras que
la segunda tiene por objetivo la valoración de la evidencia.
Tampoco hemos de asimilarla a la prueba pericial, con todo ser el perito la persona más idónea para manipularla. La prueba científica puede
advenir al proceso mediante un simple informe que la constate y se interprete por sí mismo. Pensemos por ejemplo en la velocidad revelada por el
tacógrafo y que la policía de tráfico remite mediante un informe o atestado
al juzgador.
13. TODO LO QUE PRUEBA ES PRUEBA AUNQUE NO SEA PRUEBA
Inicialmente este principio es como una especie de rebelión contra el
derecho probatorio, pero para poder explicarlo nos bastará tener en cuenta
que en el mundo de la física, las huellas que plasma el hecho histórico
pueden, variada y extensamente, diseminarse y esparcirse en un ámbito
material en donde no siempre resulte fácil o disciplinado poder captar(91)
La película Más allá de la duda de Peter Hyams (hay una versión más antigua de Fritz
Lang) nos pone crudamente de manifiesto la facilidad con que un policía corrupto puede
manipular la prueba del ADN desplazando la huella a un tercero inocente a quien se
quiere incriminar. Bastará, por ejemplo, con lograr inadvertidamente la saliva de este
último plasmada en una colilla puesta luego adrede al lado del cuerpo de la víctima.
44
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 44
10/11/2009 15:20:42
Curso de probática judicial
las, trasladarlas y reproducirlas en el proceso de un modo virtuosamente
legal a través de los medios de prueba establecidos. Existen huellas cuya
estampación se resiste a ser trasladada por estos medios, y existen huellas
invisibles para la investigación cuyo revelado aparece ocasionalmente en
el proceso sin venir precedidas de una previa proposición de prueba. Cualquier afirmación, dato, movimiento o hecho transeúnte puede tener accidentalmente un potencial connotativo y convertirse en prueba potencial92.
A ello se acercan las dos primeras máximas de las diez que diera BENTHAM
sobre la práctica de la prueba: 1.ª No rechacéis en absoluto pruebas circunstanciales en razón de su debilidad, y 2.ª Menos todavía en razón de
que no son concluyentes93. La más insignificante o marginada molécula
factual puede llevar impresa la evidencia del hecho histórico94. Visto así,
desde esta perspectiva, la mejor, aunque por supuesto también, la más
heterodoxa, definición de prueba es la que da enunciado a este principio:
todo lo que prueba es prueba, aunque dogmáticamente no sea prueba95.
Otra cosa es que la convicción proporcionada por la misma se resista a
aparecer en la motivación de la sentencia por el juez96, muchas veces in(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
En la probática, como en la investigación científica, cualquier hecho puede devenir lo
que en la metodología de esta última se conoce como serendipity, es decir, ocurrencia
accidental de otro hecho que nos mueve a ir formulando y desechando hipótesis o microhipótesis. Serendip es un personaje de H. WALPOLE que dio pie a esta palabra con la que
se designa a los descubrimientos afortunados y sorprendentes realizados gracias al azar
y a la sagacidad.
JEREMIAS BENTHAM, Tratado de las pruebas judiciales, trad. esp. ed. Ejea, Buenos Aires,
1959, I, pág. 366.
Ello sin mentar aquello que pueda destilarse de la propia atmósfera procesal, «El enjuiciamiento constituye toda una escenificación dramática en la que no se sabe qué pesa
más: si los silencios, los colores y las formas (la propia arquitectura y decorado de los
Tribunales son elocuentes), si el tono y el timbre de voz…» (PAULO FERREIRA DA CUNHA, «El
juez y la creación jurídica», en Poder Judicial, núm. 40, 1998, pág. 829). Para un mejor
entendimiento del concepto de «atmósfera» me permito remitir al lector a mi trabajo
MUÑOZ SABATÉ, «Consideraciones sobre la llamada atmósfera procesal», en Estudios de
Práctica Procesal, Lib. Bosch, Barcelona, 1987, pág. 221.
Algo parecido a esta otra afirmación: qualumque cosa serva a stablire un fatto é prova
(TARUFFO, La prueba de los hechos, trad. esp. ed. Trotta, Barcelona, 2002). La frase viene
a coincidir con la que un siglo antes estableciera MATTIROLO, «Todo medio que sirva para
demostrar la verdad del hecho alegado es prueba, y como tal debe admitirse libremente»
(Tratado de Derecho Judicial Civil, trad. esp. Madrid, 1933, ed. Reus, III pág. 237).
Se observará que muchas veces los jueces cuando tienen que reforzar su motivación
probática con algo que no resulte exactamente prueba suelen emplear la locución «otros
datos y elementos». Pero que yo sepa nadie ha dado hasta el presente una definición
precisa a tono con la ortodoxia acerca de lo que quiere decir aquí el término «elemento».
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 45
45
10/11/2009 15:20:42
Luis Muñoz Sabaté
cluso sin plena conciencia de ello. Como decía JEROME FRANK, «las últimas y
más importantes influencias en la decisión de un Tribunal son también las
más oscuras y las menos fáciles de descubrir, no sólo por un tercero sino
incluso por el propio Juez»97.
Este principio no encaja plenamente con la llamada prueba atípica, tan
exquisitamente tratada por CAVALLONE, ya que el principio que ahora nos
ocupa penetra más anárquicamente en el intramundo de las cosas, en el
subconsciente de los individuos y en la accidentalidad de los fenómenos
que se dan en el proceso, pero tengo para mí que guarda una cierta aproximación en cuanto que prove raccolte altrove98. Para entendernos más gráficamente, utilizando una crítica expresión del propio autor, tutto fa brodo.
Obviamente, por razones éticas pero no exactamente lógicas, no entrarían en este apartado las antiguas pruebas ordalísticas. Desde el punto de
vista lógico no se puede negar a la ligera aunque con matices la idoneidad
de la tortura para el descubrimiento de la verdad99.
14.
LO QUE CONCEPTUALMENTE NO ES PRUEBA
Se dan en el proceso actividades intelectivas más o menos cercanas
a la prueba y que sin embargo no son prueba, en cualquiera de sus tres
significados más arriba apuntados, pese a que a veces se les aplique este
término por la jurisprudencia. El equívoco probáticamente carece de suma
importancia, pero sí la tiene casacional.
Pero antes de que abordemos lo que, desde nuestro punto de vista, no es
técnicamente prueba, considero oportuno precisar un concepto que la ortodoxia legal parece no determinarlo como prueba y que sin embargo yo lo
tengo como tal. Me refiero a la admisión del hecho, que es un fenómeno el
cual primordialmente entra en juego en la fase de alegaciones. Aunque gramaticalmente admitir y declarar o confesar un hecho parecen un juego sinonímico de palabras, procesalmente se ha escrito mucho sobre su diferencia.
(99)
No sabemos si es una redundancia, una mera cláusula de estilo o un disfraz para ocultar
la verdadera fuente de convicción.
JEROME FRANCK, Courts on Trial, Princeton 1949, pág. 176.
BRUNO CAVALLONE, El giudice e la prova nel processo civile, ed. Cedam, Milano, 1991,
particularmente págs. 408 y ss.
Vid. P. FIORELLI, La tortura giudiziaria nel diritto comune, II, Milano, 1954, pág. 207.
46
© LA LEY
(97)
(98)
Curso_de_probatica_judicial.indb 46
10/11/2009 15:20:42
Curso de probática judicial
14.1.
¿La admisión del hecho es prueba?
Admitir un hecho en el proceso es hacer una afirmación en un contexto
dialéctico caracterizado por una previa pregunta o una provocación, aunque si la admisión se produce en la demanda o querella, su característica
será la espontaneidad, puesto que nada obliga al actor o querellante. Dado
que esta afirmación viene a significar que el hecho alegado sucedió o no
sucedió realmente, no le veo excesiva coherencia a la proposición conforme a la cual «están exentos de prueba los hechos sobre los cuales exista
plena conformidad de las partes» (art. 282.3 LEC), porque la admisión,
componente axial de esa conformidad, ya es prueba por sí misma, o ex re
ipsa como suelen aducir los Tribunales. En el mismo sentido opinaba DEVIS
ECHANDIA, quien se pronunció rotundamente al decir que «no aceptamos la
tesis de que cuando existe admisión expresa o tácita de un hecho no nos
hallamos en presencia de una prueba del hecho»100.
En este sentido las cosas suceden por regla general de la siguiente manera. Se nos presenta en el proceso civil, a través de la demanda, o en el
proceso penal iniciado por querella, la admisión de un hecho histórico
que beneficia a la contraparte y que si no es obviamente contradicho por
la misma, equivale a un rápido y expeditivo traslado del hecho al proceso
en donde se fija a través del propio admitente, el cual se convierte en medio de prueba de ese traslado y que causa la suficiente evidencia para no
necesitar ya ser probado por otro medio. Su único elemento diferencial no
es probático sino jurídico, en el sentido de que obliga al juez a valorarlo
como cierto (salvo limitadas excepciones generalmente de orden público),
trasladando la carga de la prueba de su incerteza sobre quien en un primer
estadio lo ha admitido como cierto. Naturalmente esta contra-afirmación
deberá soportar el consiguiente rigor probationes común en casi todos los
supuestos en los que se incurre en contradicciones de alto calado. Ni que
decir tiene que siempre es posible que el medio de admisión no haya sido
impresionado por la huella del hecho histórico y que su afirmación resulte
falaz, oportunista o errónea, pero esto también sucede con las declaraciones de parte o de testigos. Sin embargo, y es aquí donde queríamos llegar,
una prueba, en el sentido medial o instrumental de la palabra, no deja de
ser prueba por más que en la acepción evidencial de este término no lo
sea. Ni tan siquiera se libera de esta textura probática por el dato de que
(100) DEVIS ECHANDIA, Compendio de Pruebas Judiciales, ed. Temis, Bogotá, 1969, pág. 59.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 47
47
10/11/2009 15:20:43
Luis Muñoz Sabaté
quien suele producir la admisión en este trámite inicial del proceso sea el
abogado y no la parte, puesto que debe presumirse un traspaso de información, una especie de sinapsis neural entre la mente del defendido y del
defensor.
14.2.
Los conceptos jurídicos indeterminados
Zanjada la anterior cuestión y entrando ya en las actividades intelectuales que no son propiamente prueba en el proceso, una de ellas hace
referencia a los llamados conceptos jurídicos indeterminados (CJI) como
por ejemplo la culpa, el dolo, la diligencia de un buen padre de familia,
la buena fe, etc. Todos estos conceptos suelen basarse ciertamente en un
hecho histórico que habrá de ser objeto de prueba, pero ellos mismos no
son un hecho sino un juicio de valor que se resolverá de acuerdo con una
serie de consideraciones éticas, sociales, económicas y psicológicas extraídas del acervo cultural y experimental del juez. La culpa no se prueba; lo
que se prueba son los hechos determinantes de la misma101. Lo que ocurre
es que hay hechos que ex re ipsa invitan a la inculpación, y entonces, el
hecho y el valor del hecho permiten la licencia de hablar de la prueba de la
culpa. Más aún: los hechos psíquicos son hechos y no conceptos, sobre los
cuales aplicamos un juicio de inferencia, como por ejemplo, la intención
o el miedo, aunque la dificultad de su prueba invite a sustituir ese juicio
de inferencia por un juicio de valoración102.
14.3.
El argumentum
Tampoco es prueba el argumentum103 entendiendo como tal el razonamiento que se hace con el propósito de conseguir la aceptación o el
rechazo de una afirmación de hecho, basándose no en datos empíricos104,
(101) «El jurista tiene la tarea de establecer no lo que es sino lo que debe ser. Pero lo que debe
ser se presupone un juicio de valor. Y un juicio de valor es siempre un juicio que no puede
ser empíricamente verificado, sino, todo lo más, justificado con argumentos persuasivos»
(BOBBIO, Contribución a la Teoría del Derecho, trad. esp. Valencia, 1980, pág. 153).
(102) Vid. a este respecto SEQUEROS SAZATORNIL, Acceso a la casación penal. De la crítica a la
razonabilidad de los juicios sobre la prueba: nuevas perspectivas (LA LEY, 2008, I, D-2).
(103) Su transcripción latina nos puede permitir diferenciarlo de la argumentación en general.
El argumentum es algo más específico, una artificialis ratio.
(104) Como decía SKINNER, «buena parte de la argumentación va más allá de los hechos establecidos» (Sobre el conductismo, trad. esp. ed. Fontanella, pág. 27).
48
Curso_de_probatica_judicial.indb 48
© LA LEY
10/11/2009 15:20:43
Curso de probática judicial
específicos (indicios) sino en principios aceptados comunmente, como lo
son el principio de normalidad (id quod plerumque accidit), el principio
de la apariencia (por ejemplo, el factor notorio en el derecho mercantil),
el principio de continuidad de las situaciones de hecho (por ejemplo la
presunción de continuidad en la valoración del corpus en la posesión)105 o
la máxima res ipsa loquitur106. Raro es el caso en una prueba compleja que
no se acuda como epifonema a la mención de un argumentum, al cual le
atribuimos y se le atribuyó en algún momento la condición de una conmunis opinio, o si se me permite la metáfora, una larva de presunción a la que
le faltaba para ser adulta el indicio, e incapaz, por tanto, de sustentar en
exclusiva la prueba de algo (praesumptio est minus quam indicium)107. Su
función operativa es la de corroborar la evidencia obtenida por un medio
de prueba o la de actuar como máxima de experiencia autónoma (simplemente lo que el artículo 386 LEC dice «reglas del criterio humano»)108. A
veces, sin embargo, algunos de estos principios pueden jugar a la contra
distorsionando la historicidad de la prueba. La conocida figura inglesa del
estoppel asumida por nuestra jurisprudencia bajo otros términos, puede
hacer que una conducta sea, no como en realidad es sino como ha predispuesto o inducido su autor que fuera creída por otros (estoppel by conduct
o by representation)109. Se trata aquí de una creencia (hecho psíquico)
inducida por la conducta de otro.
(105) De acuerdo con los aforismos probatio extremis media consentur probata o praesumitur
posessor qui semper fuit possesor. La presunción de continuidad se refiere a un período
intermedio, entre otros dos, más o menos distanciados entre los cuales se ha demostrado
la tenencia. Así, por ejemplo, art. 1960-2 Código Civil.
(106) Aunque esta última debido a la influencia del derecho anglosajón viene siendo ya tratada como auténtica praesumtio iuris. Su origen parece estar en la sentencia del juez
ERLE (1865): «Cuando alguna cosa bajo el cuidado del demandado o de sus criados y
ocurre un accidente, siendo éste de tal naturaleza que en el curso normal de los acontecimientos no hubiese tenido que ocurrir, si quienes tenían su manejo lo hubiesen tratado
con cuidado, entonces puede o debe presumirse en ausencia de suficiente prueba en
contrario, que el accidente fue causado por negligencia del demandado». No estimo,
sin embargo, que esta máxima constituya una auténtica presunción, y ésta es también la
tendencia de los modernos autores anglosajones (por todos, ANDREW L-T CHOO, Evidence,
Oxford University Press, 2.ª ed. 2009, pág. 416).
(107) Aquí la praesumtio tiene la categoría histórica de argumentum.
(108) MUÑOZ SABATÉ, Fundamentos de Prueba Judicial Civil, J. M. Bosch editor, Barcelona 2001,
págs. 79 y ss.
(109) El reconocimiento del estoppel como una regla que excluye la evidencia que en cambio
sugiere una determinada conducta lo podemos encontrar entre otros autores en CROSS,
Evidence, London, 1967, págs. 271 y ss.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 49
49
10/11/2009 15:20:43
Luis Muñoz Sabaté
Nos detendremos a continuación a exponer con mayor detenimiento los
dos de estos argumenta mayormente empleados en la praxis judicial.
a) La máxima res ipsa loquitur (Las cosas hablan por sí mismas)
Se trata de una máxima importada del derecho anglosajón de la que se
ha servido muy particularmente la jurisprudencia para resolver la prueba
en los casos de responsabilidad por daños, sea ya profesional o del producto, y cuyo origen suele señalarse rememorando una histórica y vieja
sentencia del juez ingles ERLE (1865) que dijo que:
«Cuando una cosa al cuidado del demandado o de sus criados y ocurre un
accidente, siendo éste de tal naturaleza que en el curso normal de los acontecimientos no hubiese tenido que ocurrir, si quienes tienen su manejo lo hubiesen
tratado con cuidado, entonces puede o debe presumirse en ausencia de suficiente prueba en contrario, que el accidente fue causado por negligencia del
demandado.»
La máxima se suele aplicar normalmente en los casos donde aparece,
en la responsabilidad por daños, una probatio diabolica que por aplicación
de la regla de carga de la prueba conduciría fatalmente a disipar la atribución subjetiva del hecho al demandado por responsabilidad, en cuyo caso
si no pudiera hacerse aplicación por mandato legal de la responsabilidad
objetiva, no habría más remedio que absolverle, sometiendo en muchas
ocasiones a la víctima que reclama, gravada originariamente con el onus,
a una complicadísima actividad probática. Ciertamente, no todos los casos
de responsabilidad presentan un panorama tan sombrío para el demandante, pero el lector ya habrá advertido que me estoy refiriendo a una
probatio diabolica, donde, en muchos casos, no hay sitio para un balance
de probabilidades dado el profundo desconocimiento de la causa a través
de medios tanto humanos como científicos.
La probatio diabolica, al revés de la prueba simplemente difícil, tiene
un sentido connonativo y metafórico sacralizado por su propia expresión
(diabolica) pues viene a denotar que sólo con la colaboración del diablo
podría probarse el hecho histórico que constituye el thema probandi.
Superado el período de las ordalías, donde fácilmente se zanjaba el problema, y traducido al lenguaje común, ello significa una práctica imposibilidad de prueba, que es el coladero hoy día idóneo para la aplicación
de la regla de onus probandi. Solución que nos conduce, como decíamos
antes, a la absolución del demandado, salvo en los casos excepcionales en
50
02_Curso_de_probatica_judicial_cap01.indd 50
© LA LEY
11/11/2009 16:54:20
Curso de probática judicial
que la ley haya previsto una atribución distinta de dicha carga. Pero si la
ley no ha previsto esta atribución o desplazamiento al demandado, el dar,
sin más, por sentada fácticamente su responsabilidad no podría hacerse
arbitrariamente sin una infracción legal. Esto origina en ciertos casos en los
Tribunales una honda perplejidad, porque aun desconociendo totalmente
la causa del hecho, estiman injusto que necesariamente debe ser la víctima
quien deba soportar las consecuencias de una prueba imposible.
De ahí el origen y motivación de la máxima res ipsa loquitur, que a mi
entender es una afirmación epistemológicamente carente de toda lógica,
primero porque las cosas no hablan, sino en todo caso significan, de modo
que si el «hablar» es un lenguaje con interpretación limitada (in claris non
fit interpretatio) el «significado «se presta a múltiples valoraciones». Y en
segundo lugar porque el querer hacer hablar a una cosa carente de habla,
significa que quien pone el «hablar» es el Tribunal y no la cosa. Pero aun
suponiendo que las cosas hablaran, ¿por qué ha de concluirse necesariamente que lo hacen en contra de la versión fáctica del demandado y no
del actor?
Pero era conveniente para el buen hacer de la justicia dotar a la máxima
de un sostén jurídico y para ello las primeras valoraciones de la misma
fueron y siguen siendo en ciertos ámbitos, que dado un hecho lesivo producido en una situación de riesgo científico, surge inevitablemente una
presunción de mal hacer o mala práctica del demandado. Eso es lo que
se hizo en el derecho anglosajón e incluso posteriormente en el nuestro
valiéndose primordialmente del débil indicio del riesgo, que en puridad no
es aquí un indicio sino un argumento. Quien crea un producto de riesgo
o actúa en una operación de riesgo hay que presumir si algo falla que no
se tomaron en cuenta todos los comportamientos, científica, profesional o
humanamente adecuados para evitar la actualización de este riesgo.
Ya he dicho que el indicio, suponiendo que lo sea, es per se, probáticamente débil, y añadiré que ello contrasta con otros casos en donde la
debilidad del indicio arruina la presunción, con lo cual se están utilizando
diversas varas de medir la fuerza indiciaria. Conscientes a veces de esta
debilidad encontraremos sentencias que junto con la invocación de la
máxima añaden otros «elementos» de prueba, tampoco excesivamente
concluyentes, pero que sirven para reforzarla al inyectarle cierta facticidad
corroborante.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 51
51
10/11/2009 15:20:43
Luis Muñoz Sabaté
Pienso que el fondo de la cuestión debe abordarse sirviéndose de las
siguientes pautas:
1. La máxima res ipsa loquitur, no es una presunción legal en contra del
demandado de responsabilidad por daños, salvo en los casos en que la ley
expresamente lo determine.
2. Si no es una presunción legal, menos puede ser una presunción homini a no ser que se basamente en un indicio, que en los casos de aplicación
extrema de la máxima, sin mayores adietamientos, no lo hay.
3. El demandado de responsabilidad, en principio, no debe asumir la
carga de la prueba primaria, porque la regla de juego es muy otra, y cambiarla sería dar un giro copérnico a los principios por los cuales se rige el
derecho probatorio.
4. Pero sí que debe asumir el demandado la carga de la explicitación
(el llamado por nosotros onus explanandi), es decir, siguiendo la más moderna tendencia anglosajona, una reasonable explanation de las causas del
suceso que a la vez no le sean atribuibles. En este sentido se supone en
el demandado un mayor conocimiento técnico del proceso en que puede
haber operado el determinante causal del daño de modo que su explicitatio debe ser muy concreta y fuertemente concluyente, haciendo alarde de
otras alternativas.
5. Si alguna de estas otras causas que pueda llegar a considerarse razonable o muy razonable posee una facticidad lejana a su campo de acercamiento a la prueba, debe prevalecer la regla general que atribuye el onus
probandi al actor, el cual no puede apoyarse simplemente en la máxima
para desplazar la carga de la prueba al demandado.
6. Si por el contrario existe por parte del demandado un superior acercamiento a la causa, que sin embargo no tenga el actor, la explicitatio no
será ya suficiente y deberá soportar además la carga de la prueba de esta
alternativa causal que le exonere.
7. Este desplazamiento se justifica jurídicamente a través del art. 217.7
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
8. Por último, si el demandado no ha proporcionado ninguna explicación, o esta explicación es sensiblemente irrrazonable, surge la ficción de
52
Curso_de_probatica_judicial.indb 52
© LA LEY
10/11/2009 15:20:43
Curso de probática judicial
que no ha logrado desmentir la narrativa del actor de modo que las «cosas»
que éste ha alegado «hablan por sí mismas» en su contra.
Ni qué decir tiene que toda esta dialéctica probática se halla sometida
a fuertes presiones sociológicas que convierten o pervierten la máxima en
un argumento errático110.
b) El principio de normalidad
La máxima de experiencia que es la que de algún modo sazona y religa
todas las consideraciones que se hacen en el discurso probático se vale las
más de las veces del principio de normalidad, porque tiene aprendido que
los sucesos de la naturaleza y el comportamiento de los humanos suelen
ser reiterativos. El principio se apoya en una especie de test de frecuencia:
id quod plerumque accidit, que no cuenta generalmente con datos estadísticos, pero que se justifica en la experiencia y en el sentido común, y que
la gente acepta sin que le provoque extrañeza.
Por ejemplo, es más normal que un perro muerda a un hombre que
no que un hombre muerda a un perro. También es más normal que quien
otorga una venta simulada lo haga a favor de un cómplice allegado a su
entorno familiar que no a favor de un extraño desconocido, o que quien
paga una deuda exija un recibo acreditativo.
El principio de normalidad no es ninguna presunción, sino, como ya
hemos dicho, un argumentum. Lo que ocurre es que al margen de la regla
de la carga de la prueba, cuya atribución dependerá de la posición de las
partes en el proceso, lo que es normal clama en conciencia por la aplicación del favor probationes y lo que es anormal por la aplicación del rigor
probationes.
Pero la anormalidad también puede formar parte del discurso probático.
Como agudamente escribe WAGENSBER «si no fuera por la ocurrencia de sucesos improbables, hoy seríamos aún bacterias»111. En el comportamiento
humano, más que en la naturaleza, la anormalidad puede contemplarse a
pequeñas o medianas dosis todos los días. Son desviaciones del que alguien
(110) ADRIAN KEANE, contemplando la experiencia inglesa expone que la máxima igual ha sido
tratada como una presunción que como una regla de carga de la prueba (The Modern
Law of Evidence, Butterworths, 4 ed. London 1996, págs. 601 y ss.).
(111) WAGENSBERG, A más como menos por qué (Reflexión 25, pág. 21).
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 53
53
10/11/2009 15:20:43
Luis Muñoz Sabaté
llamó principio de mediocridad (como equivalente a término medio) en el
que se desenvuelve el común de los mortales. Ahora bien, para hacer creíbles estas desviaciones se necesita una cierta dosis de explicitación que sin
embargo no requiere, en principio, los casos normales. Si alguien satisface
su deuda sin exigir recibo, podrá, por ejemplo, aducirse que el deudor era
un individuo temperamentalmente confiado. Pero la expliciatio puede resultar demasiado retórica. No obstante, si el acreedor era su hijo, con esta explicación podrá bastar (recordemos las imposibilidades morales de hacerse una
prueba por escrito que contemplan algunos ordenamientos extranjeros). En
otros casos, sin embargo, habrá que añadir más características o circunstancias necesitadas de prueba, desde el hecho de que el deudor siempre obró
así en casos similares hasta un más sofisticado dictamen de personalidad.
En el proceso penal el argumentum tiene una especial predicación en la
prueba del dolo que alimenta la acción determinada en la norma punitiva.
Conocer si dicha acción se realizó dolosamente o no, es decir, si se hizo
con conocimiento de su significado, es algo que no depende tanto de los
indicios que puedan acumularse, sino de un simple argumento: ¿qué se
hubiera podido representar otra persona de nivel semejante?, lo cual no
deja de ser más que la fórmula basada en BINDING y perfilada por MEZGER
de la valoración paralela en la esfera del profano112. Indudablemente, como
ha dicho un autor, eso alivia el problema de la prueba113. Porque cuando
alguien apuñala a otro por la espalda, ¿qué prueba del dolo cabe exigir en
la mayoría de los casos?
14.4.
La predicción
La predicción o profecía de lo que puede ocurrir o pudiera haber ocurrido es algo que pese a ser calificado generalmente como prueba, no lo
es, ya que en estos supuestos no se historifica ningún hecho pasado, sino
algo virtual o futuro. Aquí no se hace ningún juicio de verosimilitud, típico
de la prueba, sino de previsibilidad. En la retórica aristotélica se trataría
de un discurso deliberativo. Tal ocurre por ejemplo con la apreciación del
periculum in mora en las medidas cautelares o del lucrum cessans en la
determinación de los daños y perjuicios. Otro ejemplo pudiera ser la probabilidad de vida que le resta al contratante de un contrato aleatorio a fin
(112) MAURACH, Tratado de Derecho Penal, trad esp. tomo I, pág. 327, Barcelona, 1962.
(113) GONZALO QUINTERO, Derecho Penal, Barcelona, 1986, pág. 342.
54
Curso_de_probatica_judicial.indb 54
© LA LEY
10/11/2009 15:20:43
Curso de probática judicial
de valorar la desproporción o la ausencia de causa114. También el cálculo
de un riesgo. Claro que al revés del caso de los argumenta, aquí se suele
trabajar con materiales (medios de prueba) a los que les busca una proyección más allá del presente y de ahí lo arraigada que se halla en la doctrina
y jurisprudencia su calificación como prueba. Ex praeterites praesumitur
circa futurum. En realidad lo único que identifica la predicción con la retrodicción es que se trata de una proposición que en el momento de enunciarse no se sabe si es verdadera o falsa pero que al revés de esta última no
es posible ontológicamente comprobar a priori su certeza. De ahí que se la
identifique con los llamados cursos causales no verificables.
14.5.
La interpretación de los contratos
Por lo que atañe a la interpretación de los contratos, y de forma sobresaliente, a la interpretación de las declaraciones de voluntad en los negocios
jurídicos, puede ser dable realizarla sin ninguna prueba, aplicando simples máximas de experiencia de carácter fáctico pertenecientes al campo
del lenguaje, del tráfico de la vida, etc. A salvo, naturalmente, el llamado
hecho de la voluntad, pues como advirtiera STEIN, muy frecuentemente
hay que recurrir para esta conclusión a hechos concretos individuales
del caso de que se trate, además del hecho de la declaración115, es decir,
añadir generalmente indicios extraídos del comportamiento de las partes
tal como indica el art. 1282 del Código Civil116. De la personalidad y el
comportamiento de un individuo inferimos la intención117. Entiendo sin
embargo que no hemos de dar demasiada importancia a la diferencia entre
la prueba e interpretación cuando el objeto a tratar sea la voluntad. Como
ya en su día señalara LASERRA, cuya observación me convence totalmente,
la relación entre ambas, como acto humano, entran dentro de lo que él
denomina totalitá ermenéutica probatoria118.
(114) La sentencia del TSJ Catalunya de 14 febrero 2008 maneja como un determinante la
expectativa estadística de vida (RJC, núm. 5 de 2008, pág. 1308).
(115) FRIEDRICH STEIN, El conocimiento privado del juez, trad.esp. por el profesor DE LA OLIVA,
Universidad de Navarra, 1973, pág. 62.
(116) «Para juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los
actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato». La jurisprudencia también ha añadido los «anteriores».
(117) Véase lo dicho anteriormente a propósito del hecho psíquico y los conceptos jurídicos
indeterminados.
(118) LASERRA, La prova civile, Nápoles, 1957, pág. 29.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 55
55
10/11/2009 15:20:43
Luis Muñoz Sabaté
En todo caso lo único que sería prueba y no interpretación sería, a mi
parecer, descifrar el significado de las palabras o señales pertenecientes
a un código que no entra dentro de lo necesariamente conocible o de lo
notorio. Por ejemplo, la traducción de un mensaje en un idioma críptico
ignorado o pretendido ignorar por todos los intervinientes en el proceso.
De todos modos, como apunta MICHELI, una cierta confusión entre interpretación y prueba de los hechos relevantes para el proceso concreto no
deja de ser frecuente119.
14.6.
La calificación de los contratos
A veces la calificación de los contratos, sin ser tampoco prueba, también
emplea determinadas recurrencias propias de la prueba.
En ocasiones, como indica ROCA GUILLAMÓN pueden dificultar la labor
de calificación la oscuridad proveniente de la desnaturalización que las
partes hacen de los contratos típicos, o la introducción de nuevos pactos
o combinaciones, en cuyo caso, la averiguación del objeto o fin que se
proponen alcanzar las partes al celebrar el contrato constituye una labor
previa, de interpretación fundamental120.
Si en estos casos, para calificar se hace previamente necesario interpretar, habremos de convenir que de alguna manera al tener que fijar los hechos que permitan el establecimiento del sentido negocial de los datos, la
calificación no permanece excesivamente alejada de la cuestión de hecho.
Y de la cuestión de hecho a la prueba ya sabemos que hay solo un paso. Si
esa interpretación previa y necesaria a la calificación consiste en indagar
la voluntad de las partes, podemos afirmar que al menos elípticamente la
calificación es prueba. Véanse estos dos ejemplos:
«Esta Sala, para calificar de dación en pago (y no de compraventa) la entrega
de muebles hecha por la sociedad M al señor S parte de una serie de indicios entre los cuales cabe señalar que el señor S es fabricante de muebles y venía siendo
proveedor de la sociedad M, no al revés» (Audiencia de Valencia 8 octubre 1982).
«El carácter adhesivo del contrato sí parece desprenderse de que obran en autos
(119) MICHELI, La carga de la prueba, ob. cit., pág. 337.
(120) ROCA GUILLAMÓN, Comentarios al Código Civil, ed. Rev. Der. Priv., tomo XVII, vol. 1.º,
pág. 446.
56
Curso_de_probatica_judicial.indb 56
© LA LEY
10/11/2009 15:20:43
Curso de probática judicial
otros de idéntico contenido otorgados por la demandada y otros concesionarios»
(Audiencia de Madrid 5 febrero 1999, RGD, núm. 660, pág. 11.824).
14.7.
La identificación de personas
Por último la identificación de una persona, ya sea viva o muerta en el
sentido de conocer o reconocer el conjunto de caracteres que la determinan como tal persona, no es ciertamente un acto de prueba, ya que no se
refiere a un hecho pasado sino a un estado presente, aunque en ocasiones puede llegar a movilizar elementos que igualmente se utilizan por la
heurística o la prueba. Así, por ejemplo, el ADN o las huellas palmares
de un individuo pueden simplemente decirnos quién es quién, pero también pueden dar lugar a un indicio para la atribución de la autoría de un
escrito, la comisión de un delito o la determinación de una víctima de un
accidente aéreo.
15.
LA DEFORMACIÓN DE LA PRUEBA POR EL JUEZ. «ALGUNAS
VECES LOS HECHOS NO SON LO QUE SON SINO LO QUE LOS
JUECES QUIEREN QUE SEAN»
Debo el sentido de esta frase al juez norteamericano JEROME FRANK121 no
en vano el más destacado adalid del facts skeptic movimiento, y aunque no
debemos resignarnos a ella, montando para ello estrategias resistentes en
su contra, la solución no es demasiado fácil122. Si el mensaje que transmite
la huella del hecho histórico estuviese codificado como perteneciente a
un sistema convencional de señales, no habría excesiva pérdida de información. Pero las huellas son ambiguas, las palabras también y el receptor
del mensaje no es ninguna computadora sino el juez. Son precisamente
estas circunstancias las que posibilitan el riesgo de que el mensaje sea a la
postre descodificado por el juez de una manera falsa y tendenciosa, pero
que no le hace correr ningún serio peligro. Es decir y conviene remarcarlo:
el juez puede intencionadamente modificar la prueba sin apenas controles
superiores, porque además no hace falta que la alteración sea ostentosa,
burda o como se acostumbra a decir hoy día, esperpéntica. Le bastará
(121) JEROME FRANK, Courts on Trial, ob. cit., págs. 165 a 185.
(122) Como agudamente señala WITTGENSTEIN «es en los sitios de autoridad donde los hechos se
convierten en verdades» (citado por MICHEL DE CERTEAU, La invención de lo cotidiano trad.
esp. México, 2007, pág. 15).
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 57
57
10/11/2009 15:20:43
Luis Muñoz Sabaté
simplemente en muchos casos manipular una diminuta molécula factual.
Módica circunstancia facti, ius variat.
Manipular el concepto para acomodarlo al hecho es una operación de
metodología jurídica que han seguido los jueces y abogados a lo largo de
los siglos, consagrada al fin a través de distintas etiquetas «científicas»:
jurisprudencia de conceptos, jurisprudencia de intereses, jurisprudencia
de valores y jurisprudencia alternativa. Pero manipular el hecho para acomodarlo al concepto es sólo una mala práctica sin valedores científicos de
solvencia. Aunque los libros de sociología jurídica cuentan que a veces
los jueces falsean los hechos para aplicar el derecho, estimo como una
cuestión de principios que la probática no debe ni puede consagrar esta
metodología123. Todo lo contrario, como ya señalara rotundamente LARENZ,
al juez que está vinculado a la ley, no le está permitido, para hacer que
parezca «fundamentado» el resultado que él considera justo, «enderezar»
el supuesto de hecho legal o subsumirlo incorrectamente. Si desea aplicar
una solución justa y queda un mínimo espacio libre al juicio, que lo haga,
y descubra libremente (valientemente) su valoración, pero que no lo haga
pasar por una subsunción124.
Un poco más flexible se muestra PERELMAN aunque sin abdicar de los
principios. «Nuestro derecho —dice— admite la existencia de situaciones
en las cuales valores distintos de la verdad se consideran más importantes
que esta última, y ello incluso en el caso de que la decisión justa dependa
de un conocimiento objetivo de los hechos. Sin embargo, aunque nuestros
análisis en torno a la ficción judicial tratar de subrayar que el recurso a este
tipo de técnica puede constituir el único medio para evitar una decisión
inocua, hay que insistir también en los peligros de esta técnica, que puede
transformar la administración de justicia en una irrisión, que desprecia la
verdad en nombre de consideraciones inconfesables»125. No se trata, por
supuesto, de satanizar a los jueces. Esa manipulación suele surgir bajo el
(123) Curiosamente, pone de manifiesto PERELMAN que quienes más recurren a la falsa calificación de los hechos en un país democrático son los jurados, justamente porque se les
llama como representantes de la opinión pública y profesan una menor fidelidad a la ley
(La lógica y la nueva retórica, trad. esp. ed. Civitas, Madrid, 1979, pág. 191). No en vano
los jurados estan desposeídos del deber de motivación.
(124) LARENZ, Metodología de la Ciencia del Derecho, trad. esp. ed. Ariel, Barcelona 1960,
pág. 238.
(125) PERELMAN, La lógica jurídica y la nueva retórica, ob. cit., pág. 191.
58
Curso_de_probatica_judicial.indb 58
© LA LEY
10/11/2009 15:20:43
Curso de probática judicial
reclamo de una intención tuitiva en áreas generalmente específicas (derecho de daños, consumo, arrendamientos urbanos, laboral, familia) y aunque perversa desde el punto de vista de la probática solo cabe combatirla
eficazmente perfeccionando la técnica probatoria de manera que haga
difícil o arriesgada una motivación de la prueba acorde con el designio
tuitivo pero probáticamente incorrecto.
La crítica probática a las sentencias, que se publican cada día en los
repertorios de jurisprudencia, preferentemente jurisprudencia menor, pudiera representar también una técnica disuasoria cara al futuro del buen
hacer judicial. Véase a continuación una selección de artículos publicados
por el autor de esta obra126.
La prueba de la provisión de fondos al librado (RJC 1968)
La prueba de la propiedad de un billete de lotería extraviado (RGD 1969)
Como demostrar que el alquiler se pactó en 4.300 pesetas y no en 1.5oo pesetas
(RJC 1972)
Un caso de la prueba del pago (RJC 1975)
La prueba del valor de unas acciones (RJC 1981)
La prueba del conocimiento del siniestro por el asegurado (RJC 1995)
La prueba de un ruido molesto (RJC 2000).
Sobre la prueba de la pérdida y uso indebido de una tarjeta de crédito y la presunción
de que ello puede ser debido a una falta de información suficiente del banco (RJC
2005).
La prueba de captación de trabajadores (RJC 2006)
Sobre la prueba de la causa del vuelco de un camión transportando unas bobinas
de papel (RJC 2009)
(126) Los artículos publicados hasta 1988 aparecen también recompilados en la obra Estudios
de práctica procesal, L. Bosch, Barcelona 1987.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 59
59
10/11/2009 15:20:44
CAPÍTULO II
EL HECHO
Curso_de_probatica_judicial.indb 61
10/11/2009 15:20:44
1.
DEFINICIÓN DEL HECHO
Así como cabría afirmar en términos generales que el elemento basal de
la física es el átomo, el de la química la molécula y el de la medicina la
célula, así también podemos aventurarnos a afirmar que en la probática el
elemento basal es el hecho127. Pero entiéndase bien, el hecho histórico. Lo
histórico no es aquí adjetivo sino consustancial al hecho, pues el átomo, la
molécula o la célula también son hechos.
Importa aclarar que el término hecho es un término muy mal definido, o costoso de definir etimológicamente. Se lo ha usado en diversas
alternativas (hecho-valor), (hecho-derecho), (hecho-ficción), (hechoteoría), etc.
Hecho es lo sucedido o situado en la naturaleza128. Tan hecho es la firma de un contrato, como una colisión entre dos automóviles, una finca, la
fisonomía de una persona o el plagio de una obra literaria. Por supuesto, el
propio lugar y tiempo donde discurre el hecho también son un hecho.
El hecho es siempre una entidad física, estática o dinámica, a veces perceptible por los sentidos cuando se exterioriza (la colisión de automóviles),
e incluso cuando se interioriza propioceptivamente (la sensación de dolor),
y a veces solo perceptible con la ayuda de instrumentos y manipulaciones
científicas. Quiero decir y repito, que el llamado hecho psíquico es tam(127) La importancia del hecho en el derecho va más allá de las cuestiones probáticas; el hecho es lo que le viene «dado» (donné, en la teoría de GENY) al juzgador por la norma.
En este sentido la probática ocupa una eventual posición puesto que hay hechos cuya
existencia no se discute.
(128) No descarto tampoco por su precisión la definición cognotivista de BUNGE: hecho es «todo aquello de lo que se sepa o se suponga que pertenece a la realidad» (La investigación
científica, trad. esp. Barcelona, ed. Ariel 1985, pág. 717).
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 63
63
10/11/2009 15:20:44
Luis Muñoz Sabaté
bién en el fondo un hecho físico cuya distinción no está en la académica
diferenciación entre soma y psique sino en la facilidad o dificultad de acceder a su percepción y conocimiento.
El hecho es como un núcleo enquistado en una periferia que la lente de
aumento del probatorista debe esforzarse en captar. Ningún hecho carece
de periferia, como ningún núcleo celular carece de protoplasma ni ninguna célula carece de sinapsis con el tejido que la rodea.
2.
ESTAMPACIÓN DEL HECHO: LA HUELLA
Este hecho se exterioriza o interioriza, pero siempre se expresa, lo cual
quiere decir que al expresarse remueve, transforma o moviliza el medio
que le rodea. El medio queda sensiblemente «impresionado» por el hecho. «Está admitido —escribiera GIBSON— que cuando los seres humanos
actúan, se puede decir de ellos que provocan cambios en el ámbito que
les rodea»129. Se habla así de la «capacidad reflexiva de las cosas», esto
es, de su aptitud para reaccionar a la acción exterior producida sobre
ellas. Bajo otras palabras, nos parece ver aquí la vieja concepción heracliana de la vida como un choque de contrarios: para que una cosa
nazca es preciso que otra muera. La aparición, por ejemplo, de la imagen fotográfica se basaba precisamente en la reducción por la luz de las
sales de plata obrantes en el clisé. También cualquier suceso producido
delante de una persona es una imagen que impresiona la retina y altera
el contenido de su memoria a donde irá a adicionarse juntamente con
otros recuerdos o imágenes.
Es indudable, pues, que todo hecho es algo que impresiona o estampa
la realidad circundante y que deja como resultado de dicha estampación lo
que vulgarmente denominaríamos huella o rastro. Nos lo describió magistralmente TROUSSOV: «La verdad acerca de cualquier fenómeno sobrevenido
no puede establecerse más que con la ayuda de los trazos y las huellas que
todo lo que acontece deja sobre las cosas130, los objetos así como en la
(129) GIBSON, La lógica de la investigación social, trad. esp. Madrid, 1963, pág. 55.
(130) «El hecho sobrevive en la huella que deja. Huellas que, para ser a la vez un hecho, un
acontecimiento, sobrevive por aquel otro hecho que deja detrás de sí, y así sucesivamente, en un continuo y entrelazado vínculo e ininterrumpida cadena de la cual ahora
se le representan al observador determinados residuos. De esos residuos, el observador
tomará conocimiento del último eslabón de la cadena que es, en su totalidad, invisible
64
Curso_de_probatica_judicial.indb 64
© LA LEY
10/11/2009 15:20:44
Curso de probática judicial
memoria de aquellos que los han presenciado. Este conocimiento indirecto
es posible gracias a la aptitud de las cosas y de los fenómenos del mundo
material a reaccionar frente a la acción exterior producida por ellos, es
decir, su capacidad reflexiva»131.
No conviene dejarse llevar en este aspecto por el sentido general de
las palabras. La realidad es siempre material y cualquier hecho al que denominamos psíquico tiene un trasfondo tan material como la abolladura
causada por una piedra arrojada sobre la chapa de un vehículo132.
Por consiguiente, la primera labor de la prueba, en sentido amplio,
es la búsqueda y hallazgo de la materia física impregnada por el hecho
histórico o esa materia física convertida ella misma en hecho de tal naturaleza.
A esta materia física impregnada se la suele denominar y tratar en el
derecho probatorio como fuente, de la cual se encarga de decir MONTERO
AROCA que es un concepto extrajurídico, metajurídico o ajurídico, que se
corresponde con una realidad anterior al proceso y extraña al mismo133.
Por ejemplo, procesalmente el documento sería la huella (fuente) del hecho documentado. Pero a mi entender, teóricamente se puede ir hacia más
atrás en busca de otra fuente o fuentes más primarias que en la compraventa documentada serían las huellas dejadas por el intercambio de cosas
o la representación mental de los tratos habidos entre los contratantes. El
documento simplifica la cuestión, pero en casos patológicos posiblemente
se imponga un retroceso hacia otras huellas, aunque ello signifique cargar
de dificultad la labor probática.
Puede darse un desconocimiento de la huella, es decir, existen en el
mundo cosas y fenómenos que por desconocidos todavía no podemos
percibir ni aprovechar, pero a continuación debemos afirmar que no
y, en un proceso de abstracción probabilístico, cree, afirma conocer el eslabón primero
o la cadena completa» (MICHELE SPINELLI, Las pruebas civiles, trad. esp. ed. Ejea, Buenos
Aires 1993, pág. 11).
(131) TROUSSOV, Introduction a la théorie de la preuve judiciaire, Moscou, 1965, pág. 29.
(132) La conversación, oral y a solas, entre dos empresarios pactando un determinado negocio jurídico es psicológicamente grabada y permanece en los reservorios neurales
de las células del cerebro después de haberse movilizado complejas redes electroquímicas.
(133) MONTERO AROCA, La prueba en el proceso civil, ed. Civitas, pág. 84.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 65
65
10/11/2009 15:20:44
Luis Muñoz Sabaté
existen cosas y fenómenos inconocibles, es decir, radicalmente imposibles de conocer. Metafísicamente lo que es imposible de probar no es
un hecho134.
Resulta muy expresiva y probáticamente infrecuente el obiter de esta
sentencia del Tribunal Supremo afirmando que «el desconocimiento del
suceso no presupone en buena lógica su inexistencia»135.
Y aunque bien es cierto que la meritada resolución tenía un alcance
más concreto y limitado, y no se proponía ningún alarde epistemológico,
no deja de proporcionarnos una idea perfectamente válida para ser aprovechada en el sentido de ayudarnos a comprender que las huellas y rastros
siempre están pero no siempre se perciben. Una prueba solo es imposible
cuando se refiere a un hecho imposible, o al menos tenido como tal según
nuestros actuales conocimientos136 o cuando por algún motivo la huella
se haya borrado totalmente, incrementando las dificultades de hallazgo o
interpretación de los nuevos restos. Las pruebas que se refieren a otros hechos y dan origen a una igual sensación de imposibilidad son en realidad,
y por regla general, pruebas difíciles, pruebas antieconómicas, probatios
diabolicas que procesalmente requieren un trato especial (v. gr. el favor
probationes o la inversión de la carga de la prueba cuando se trata de negaciones indefinidas), aunque históricamente no siempre están al alcance
del estado actual de la ciencia, sin descartar a veces los propios obstáculos
que imponga el derecho probatorio.
En cambio, un hecho trasladado al proceso mediante una prueba ilícita
no nos permite afirmar que no existe porque no está en los autos. La máxima quod non est in actis non est in mundo puede que sea una necesaria
falacia lógica, pero resulta bastante vulnerable a la psicología.
(134) Por ejemplo, «probar lo que una persona hubiera hecho en caso de (…) no es exactamente una probatio diabolica sino una prueba imposible por el simple hecho de
que no se puede probar el futuro sino solamente predecirlo a base de conjeturas
argumentativas» (Audiencia de Las Palmas Gran Canaria 25 enero 2005, LA LEY,
1326/2005).
(135) TS 11 abril 1958.
(136) Por supuesto que científicamente no se puede probar un hecho imposible, pero jurídicamente todos sabemos que sí se podría dar por probado. Se trataría simplemente de
una verdad formal bendecida por el principio de cosa juzgada, la cual no hace mucho
todavía se vestía con el empaque dialéctico pro veritate habetur.
66
Curso_de_probatica_judicial.indb 66
© LA LEY
10/11/2009 15:20:44
Curso de probática judicial
3.
LAS COORDENADAS DE ESTAMPACIÓN
Ya hemos dicho que el hecho es siempre algo pasado, algo ya sucedido
cuando llega al proceso, y por eso no pocas veces se le denomina hecho
histórico, quedando situado dentro de un eje de coordenadas tempoespaciales, a una determinada distancia o alejamiento del tiempo y lugar
donde tendrá efecto su reproducción137 por medio de la prueba. Lo cual
no impide que pese a esa situación de pasado el hecho se perpetúe en el
proceso.
Dentro de este eje de coordenadas, la ubicación y la datación del hecho
poseen una primordial relevancia no sólo por lo que significan sino por el
nutrido haz de correlaciones que pueden establecer para dar vida a otros
indicios. Calcúlese, por ejemplo, lo importante que sería para la probática que la datación reactiva del carbono-14 con una vida media de unos
5.000 años o de otros radioisótopicos con una vida de 250 años pudieran
perfeccionarse por la ciencia y darnos evidencia sobre fechas de un año,
de un mes o de un día. Resultaría un método incuestionable, como hoy
día ofrece para otros objetivos el ADN, para determinar el momento de
perpetración de un hecho y contradecir un sinnúmero de coartadas.
En realidad el hecho histórico no es por regla general un hecho sino
un suceso, es decir, una secuencia de hechos138. En el lenguaje jurídico
tendemos a veces a singularizarlo, pero en realidad siempre es polifáctico.
Trasladando esta afirmación al eje de coordenadas podremos ver que en el
mismo no se sitúa un solo hecho sino varios, al menos aquellos que desde
una perspectiva molecular, resultan de interés para el proceso. En tal supuesto habrá un hecho nuclear que será el más equivalente al Tatbestand
normativo y una serie de hechos periféricos (el Tatbestand y «sus circunstancias») que no tienen porque ser hechos secundarios sino que pueden ser
tan principales como el nuclear en tanto que antecedentes o consecuentes
al mismo.
(137) DELLEPIANE prefería hablar de «reconstrucción» basándose en la similitud entre lo que
nosotros llamamos ahora probática y las ciencias que el autor denomina reconstructivas
como la geología, paleontología, lingüística histórica, la propia historia, etc. (Nueva
Teoría General de la Prueba, ed. Temis, Bogotá 1961).
(138) El suceso no es la descomposición del hecho, que estudiaremos luego, sino su expansión.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 67
67
10/11/2009 15:20:44
Luis Muñoz Sabaté
h
T
H
E
La aplicación del paradigma historicista a la prueba judicial nos obliga a
introducir en la exposición de esta última tres secuencias tempo-espaciales:
a) La de estampación o grabación del hecho (H) en la materia física, ya
sea ésta de naturaleza real o personal.
b) La de traslación de dicha materia desde T-E a t-e, es decir, desde el
tiempo-espacio real al tiempo-espacio judicial.
c) Y la reproducción o reconstrucción del hecho (h) a la presencia
judicial.
Evidentemente los ejes H y h nunca pueden coincidir, y no ya solamente
por una razón ontológica, sino también jurídica: si hubiese coincidencia
de ejes ya no sería prueba sino percepción inmediata y puntual del hecho
histórico en el momento de producirse, lo cual le está vedado al juez por
cuanto no puede utilizar, salvo la excepción que brinda el hecho notorio,
las percepciones adquiridas antes o fuera del proceso. De esta exclusión
solo se salvarían los indicios que llamamos endoprocesales.
68
Curso_de_probatica_judicial.indb 68
© LA LEY
10/11/2009 15:20:44
Curso de probática judicial
Tomemos como ejemplo la lluvia. La lluvia es un fenómeno meteorológico cuya génesis pertenece a la física. Pero supongamos el caso de unas
planchas de hierro transportadas en la cubierta de un buque y que han llegado corroídas a su destino. Tan pronto surja el dilema atributivo, es decir,
si la mojadura causada por la lluvia ha sido causa de aquella corrosión, el
hecho de la lluvia deja de preocupar sobre su naturaleza meteorológica y
la cuestión se traslada al campo jurídico; en este caso, concretamente, al
campo de los daños y de la responsabilidad.
La lluvia (H1), como cualquier hecho se sitúa en un eje de coordenadas
determinado por el espacio (E) y el tiempo (T) Espacio y tiempo constituyen
la primera determinación del hecho histórico de la lluvia. Llovió en determinada fecha y en determinado lugar por donde navegaba el buque. Se trata del hecho nuclear porque si no hubiera llovido en el eje de coordenadas
por donde navegaba el barco la narrativa del hecho tendría posiblemente
otro sentido atributivo. Admitiendo sin embargo H1 nos encontraremos
con otros hechos relevantes a medida que expandamos el núcleo y nos
vayamos a la periferia. Por ejemplo: la mercancía viajó desde la fábrica al
muelle de embarque en camión cubierto (H2), se embarcó sin protestas
(H3); la mercancía fue depositada en la cubierta del buque carente de
toldo que la recubriera (H4); cuando llegó a su destino el consignatario
denunció de inmediato que estaba averiada (H5).
El hecho que se produce en el propio proceso y en presencia del juez
es también, obviamente, un hecho natural, pero no es el hecho pasado, el
cual es irrepetible. De ahí que como algún autor ha señalado, su adquisición
procesal no se realiza a través de la prueba («demostración»), sino de la mostración, aunque debo añadir que no por ello desaparece su potencialidad
de causar evidencia. Tal como acabamos de decir, la conducta procesal de
las partes, que da lugar a los llamados indicios endoprocesales, y de que ya
hablaremos más adelante, pudiera ser una buena muestra de ello139.
Por último, una propiedad ineludible del hecho es la de estampación
en el medio tal como ya hemos indicado más arriba, permitiendo de esta
manera el nacimiento de una huella, resto, rastro o señal. Esta estampa(139) Si entramos en el terreno profundo de la psicología la conducta procesal de las partes no
deja de representar también a un segundo o tercer nivel de señales el hecho histórico.
Así he intentando demostrarlo (MUÑOZ SABATÉ, La prueba de la simulación, ed. Hispano
Europea, Barcelona 1972, págs. 89 a 91).
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 69
69
10/11/2009 15:20:44
Luis Muñoz Sabaté
ción no siempre es espontánea sino que a veces obedece precisamente al
propósito de preconstituir la prueba del derecho en un posible y posterior
proceso. A dicha preconstitución la llamaremos suspectiva o insuspectiva
en razón particularmente de la concurrencia de dos indicios: el tempus y
la cognitio140.
Esta consideración conduce a una nueva clasificación de los hechos
según la circunstaciación de la «huella» en términos DP, de dificultad
probatoria. Se habla si de hechos antiguos (aptos para el testimonio de
referencia), hechos íntimos (que legitiman el testimonio de los más allegados), hechos psíquicos (la mayoría conceptualizados, como el animus o
la intentio), hechos negativos (que se prueban a través del hecho positivo
antagónico)141, hechos indefinidos negativos, que no tienen fácil prueba sin
una inversión del onus y hechos ocultos, que a veces añaden a esa oclusión
un carácter marcadamente delictivo. Como podemos ver el rastreo de sus
huellas es diferente en cada una de estas categorías. El rastreo que obliga
a mayores estudios en la probática es indefectiblemente el de los hechos
ocultos delictivos ya que poseen una intencionalidad que moviliza toda
una serie de coartadas142. Pero también existe la ventaja de que esas coartadas movilizan a su vez otros hechos que pasan a convertirse en indicios
de las mismas (Indicios ICO)143. Si se encubre la realidad, decía FREUD,
termina por construirse todo un discurso sobre lo que se quiere ocultar144.
(140) Tiempo sospechoso y conocimiento del evento perjudicial al preconstituyente. La concurrencia de ambas circunstancias dificultan considerar la preconstitución como insuspectiva.
(141) Esta categoría permitiría hablar del no hecho como otro elemento basal de la probática.
Pero el no hecho no debiera dejar huellas, y sin embargo las deja. Supongamos por
ejemplo un arquitecto que ha omitido colocar juntas de dilatación entre dos placas. Es
evidente que al expandirse éstas por el calor y chocar entre sí se producirá una sobreelevación. Jurídicamente el hecho histórico será lo que no hizo. Sin embargo la huella que
veremos nosotros será la sobrelevación.
(142) Siempre he entendido por coartada no solo la de alibi sino cualquier otra estrategia de
ocultación.
(143) El desvelamiento de la falsa coartada no forzosamente tiene que conducir a la prueba
del hecho oculto. Pero desprende un indicio (el ICO, indicio de coartada) que por su
alambicado primor, el coste económico que generalmente supone y el anormal enrevesamiento de piezas con que se construye el hecho aparente, permiten sentar la prueba
que se pretende ocluir. Le podría ser aplicada la máxima qui male agit, odiat lucem.
(144) Hay un proverbio judío que dice: «Con una mentira suele irse muy lejos, pero sin esperanza de volver».
70
Curso_de_probatica_judicial.indb 70
© LA LEY
10/11/2009 15:20:44
Curso de probática judicial
T
h
H1
H2
H3
H4
H5
H
E
H5 H4 H3 H2 H1
El hecho, en la figura anterior se expande y convierte en suceso según
el ejemplo que hemos dado de la mercancía corrosionada por la lluvia. Es
además una forma circular de presentar el hecho en la narrativa. La otra
forma de presentación según veremos es la de narrarlos en cadena.
4.
LA TRANSFIGURACIÓN JURÍDICA DEL HECHO
Si en la naturaleza el hecho se estampa, en el derecho el hecho se transfigura. Vamos, pues, ahora a enfocar nuestro objeto de análisis desde una
perspectiva jurídica, marcadamente procesal, fijando nuestra atención en dos
momentos distintos de esa transfiguración del hecho: cuando se transfigura
en descriptor, lo cual sucede independientemente de que haya o no proceso
o litigio, y cuando se transfigura en narrativa dentro ya de un proceso.
a) Primer estadio: el hecho dentro de la descripción normativa
El hecho jurídico en estado puro es el que viene descrito en la norma
como condición de aplicación de la misma y que podríamos formular del
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 71
71
10/11/2009 15:20:44
Luis Muñoz Sabaté
modo siguiente: «si es H el resultado será C». Quiero decir que debe tratarse, necesaria pero no exclusivamente, de un hecho que sea presupuesto de
la norma jurídica (los alemanes, con una expresión muy familiar ya entre
nosotros lo denominan Tatbestand) que deba ser aplicada en el proceso y
que viene descrito en la norma de un modo explícito o implícito, sincopado o extenso145. El hecho yace a veces amagado. Hay un lenguaje material
y un lenguaje formalizado para describir las cosas. Decir que la venta en
fraude acreedores es rescindible significa, desde nuestra perspectiva probática, tener que sustituir la voz «fraude», que es un término jurídico, por
la idea, por ejemplo, de venta irreal o venta no necesitada de hacerse. El
centraje de este hecho para la posterior prueba del mismo —lo que llamamos centraje del thema probandi— dependerá muchas veces de esta acomodación a lo material y además de una labor previa a la prueba cual es
la hermenéutica. Si la norma habla, por ejemplo, de nave, antes de probar
si la nave fue autorizada para determinada actividad (autorización: hecho
pasado) deberemos entrar en la interpretación de si un bote de remos es
una nave a los efectos normativos146.
El hecho o los hechos contenidos en la norma jurídica, al activarse en el
proceso suele recibir el nombre de hecho principal, conducente, operante,
relevante o nuclear pero conviene saber que el descriptor que contiene la
norma para presentar el hecho principal, además de ser genérico y necesitado a veces de interpretación, puede llegar a ser un descriptor complejo
que al descomponerse revela, en forma de círculos concéntricos o cadena,
la existencia de varios hechos principales y no solo uno. El descriptor, trato
degradante, concretado, por ejemplo, en una bofetada, se descompone como mínimo en tres hechos principales que deberán ser probados por quien
corresponda: el hecho de una presión muscular de la mano de uno sobre
la mejilla del otro; el hecho de la intención o animus de ocasionar un daño
(145) De todos modos, el objeto de prueba con todo apuntar al Tatbestand no se limita al mismo. En la dialéctica procesal surgen otras facticidades que conviene tambien probar, como
por ejemplo, el modo de adqusición de una prueba (para determinar su licitud o no) o el
acercamiento de la parte a la fuente (para desplazar o no la carga de la prueba).
(146) El centraje del thema probandi consiste en una operativa destinada a concretar y definir
definitivamente el objeto de prueba en el proceso En esta operativa pueden concentrarse
distintos saberes, jurídicos y no jurídicos, que clarifiquen el exacto perfil del thema.
Calcúlese la importancia que tiene para un abogado alcanzar un correcto centraje, que
no sólo le permita encontrar lo que realmente es util y pertinente, sino que le reduzca el
riesgo de ciertos olvidos.
72
Curso_de_probatica_judicial.indb 72
© LA LEY
10/11/2009 15:20:45
Curso de probática judicial
u ofensa, y el hecho del gesto provocativo de la persona agredida. Todos
estos tres hechos son hechos principales, e incluso, en ocasiones menos
unívocas que la tomada como ejemplo, puede que cada uno de dichos
hechos precise para su prueba reglas y estrategias distintas.
En la norma pueden caber varios hechos principales, cada uno de los
cuales dará lugar a un thema probandi distinto, aunque en ocasiones, la
sinergia que guardan entre sí hará que la prueba del uno presuponga la de
los restantes. Por ejemplo, los descriptores «buena fe», «justo título» y «en
concepto de dueño» que contienen los arts. 1940 y 1941 del Código Civil
a propósito de la usucapión pudieran ser a veces una muestra de ello.
b) Segundo estadio: el hecho dentro de la narrativa procesal
Cuando el hecho histórico se representa o reproduce en el proceso
lo hace básicamente a través de una narrativa cuya natividad suele tener
aposento en la llamada fase de alegaciones por medio generalmente de
unos escritos denominados demanda y contestación147. Obviamente esta
transfiguración no podrá nunca ser perfecta pues se trata de una alteración
inevitable que experimentan todos los hechos al ser difundidos. Sucede lo
que decía HEISSENBERG: no conocemos la realidad, sino tan sólo la realidad
sometida a nuestra manera de interrogarla.
Téngase por otro lado en cuenta que el hecho natural, per se, no tiene
ningún interés jurídico. Sólo lo adquiere cuando el mismo se convierte en
una unidad atributiva compuesta de dos partes: causa y efecto, que a su
vez suelen adquirir factualidad distinta, en cuyo caso ambas partes habrán
de ser objeto de alegación en la narrativa y posiblemente se desdoblen en
dos themas probandi diferentes. Así por ejemplo, cuando en la alegación
debe representarse la inundación de un piso con sus preexistencias y al
mismo tiempo narrarse la causa o sujeto agente causante de dicha inmisión. Probar que una mujer ha sido violada no es probar quién ha sido el
autor. Éste será otro thema probandi.
Cada litigante o abogado tiene su peculiar manera de proporcionar un
relato de los hechos que fundamentan su pretensión148. El derecho procesal
(147) La narrativa prosigue a lo largo de todo el proceso (interrogatorios, documentos y otros
escritos).
(148) Habitualmente en «cadena» o en «círculo».
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 73
73
10/11/2009 15:20:45
Luis Muñoz Sabaté
sólo exige que lo haga de una forma «ordenada y clara» (arts. 399, 3 y 405
LEC) aunque entiendo que la narrativa debe ser secuencial conforme da a
entender el párrafo 1.º del citado art. 399 al hablar de numeración y separación, debiendo prevalecer el dato sobre el exordio. Sólo de esta forma
se podrán localizar y distinguir los hechos principales de los secundarios
y se facilitará la admisión o rechazo de los mismos por la otra parte contrincante. Como decimos, este orden hace más fácil la lectura o audiencia
de la narrativa pero no se agotan con esto sus efectos. Los hechos anteriores pueden influir inconscientemente en los hechos posteriores si en la
mente del operador han originado ya un larvado prejuicio.
Una buena narrativa procesal, para guardar orden y coherencia debe al
menos dejar bien claras y precisas las causas de atribución. WEINER desarrolló una taxonomía de las causas que especifica sus propiedades subyacentes en función de tres dimensiones: lugar (locus) referida a la conocida
ubicación de una causa interna o externa a la persona; estabilidad (stability)
referida a la naturaleza temporal de una causa que varía de estable (invariable) a inestable (variable) y contrabilidad (controllability) que se refiere al
grado de influencia volitiva que pueda ejercerse sobre una causa149.
No hemos de perder de vista que esta narrativa alegatoria suele contener
un inmenso magma literario que puede ser valorado como simple soporte
del hecho principal pero donde también se encuentran, como hemos dicho,
hechos secundarios, que recogen circunstancias o accidentes del hecho principal de una manera no siempre convenientemente comentada o apostillada
por su autor quien es posible que ni tan siquiera haya advertido esa valencia
probática. En tales casos su hallazgo y valoración, en términos operativos
para la prueba, pueden resultar sumamente difíciles a primera vista o en los
primeros momentos del proceso. Los hechos secundarios pueden dar pie a
un indicio o a un argumento, cuya influencia en la prueba es posible que
no se advierta sino hasta el momento de conclusiones o de dictar sentencia.
También puede ser posible que la afirmación del hecho secundario experimente alteraciones o desmentidos a lo largo del proceso, «en consonancia
con un mejor conocimiento de lo acaecido»150 cosa que por regla general
(149) WEINER citado por HEWSTONE, La atribución causal, trad. esp. ed. Paidos 1992, pág 55.
(150) Audiencia de Segovia 22 mayo 2003, Diario LA LEY, 19 enero 2004, (203, núm. 5935)
Dicha sentencia introduce, tal vez inconscientemente, la categoría de hecho alterado,
como algo fluctuante y no necesariamente reprensible.
74
Curso_de_probatica_judicial.indb 74
© LA LEY
10/11/2009 15:20:45
Curso de probática judicial
carecerá de trascendencia, ya que si no es una consecuencia obligada del
hecho nuclear el cambio de versión poco debiera influir en el resultado. Por
último, no es infrecuente igualmente que tanto los hechos principales como
los secundarios se inserten en una placenta literaria repleta de «hechos basura», es decir, afirmaciones totalmente intrascendentes acompañados de una
retórica «barata», repetitiva o leguleya.
Es en la narrativa alegatoria donde más puede operar lo que yo denomino onus explanandi o carga de la explicitación. Si el alegante produce
una afirmación anormal, ambigua o lacunar necesitada de mayor soporte
narrativo para ser tenida como
CADENA DE HECHOS
VA EN COCHE
A
TIENE SED
B
PARA EN UN BAR
C
TOMA DOS CERVEZAS
D
SE MAREÓ
E
VUELVE A CONDUCIR
F
SE SALTÓ UN SEMÁFORO EN ROJO
G
ATROPELLA PEATÓN
H
probable, es evidente que, o bien se está perjudicando a sí mismo, o está perjudicando a la otra parte, ya que como decía MICHELI la inconcreción
de una parte impide a la otra «circunstanciar la prueba». Y puesto que no
es justo que un litigante saque provecho de su propia falta de precisión, la
tendencia actual es la de sancionarle cargando sobre el mismo el indicio
inexplicitatio que es uno de los tantos indicios endoprocesales que trataremos después. La inexplicitatio puede derivar igualmente de la rebeldía de
una parte, en cuyo caso generalmente reporta como consecuencia para la
otra parte el favor probationes151.
(151) «… si bien ante la situación de rebeldía procesal, suele producirse una lógica reducción
de la actividad probatoria a desplegar por el actor, o una limitación de su auténtica
naturaleza —la ausencia permanente y voluntaria, como es el caso, puede impedir el
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 75
75
10/11/2009 15:20:45
Luis Muñoz Sabaté
Tampoco debe limitarse la exposición a conceptualizar simplemente el
hecho, porque eso no sería una concreción sino una evasiva. Es así como
se ha declarado que «la parte apelante se pronuncia en términos vagos e
inconcretos (“carácter irascible, insoportable e hiriente”), pero sin referirse
a algo específico que lleve al ánimo la certeza de la causa de separación
invocada» (TS 15 julio 1982). Psicológicamente los rasgos de la personalidad se definen por los hechos concretos de conducta y es a éstos a los que
debe referirse la narrativa. Por ejemplo, describir que comportamientos en
concreto abonan el calificativo de irascibilidad.
En razón de que siempre se trata de la alegación de historias explicativas rivales la narrativa presenta una subfunción probática muy importante
y que da pie a otra manera de clasificar los hechos: hechos admitidos y
hechos controvertidos o no admitidos. En ambos casos la admisión o inadmisión pueden ser expresa o tácita, pero para ser operativa debe focalizarse sobre un hecho o una secuencia de hechos en concreto. No caben las
llamadas infitiatios o negativas genéricas152. La negación de un hecho debe
procurar ser alimentada por la exposición (explicitatio) del hecho antagónico. Por ejemplo, quien niega con firme seguridad que la norma jurídica
extranjera alegada por un litigante sea cierta, debe intentar, hasta donde su
conocimiento alcance, aducir qué es lo que en realidad preceptúa dicha
norma extranjera.
La admisión tácita por antonomasia, tal como la regula el art. 405, 2
LEC es el silencio aunque a su lado coloca también las respuestas evasivas.
Pero existen igualmente otro tipo de admisiones que en el lenguaje de la
lógica podríamos denominar admisiones implícitas o por implicación153.
Téngase en cuenta que la incontestación a la demanda por rebeldía no
produce legalmente estos efectos. En todo caso los producirá la incomparecencia del demandado a la prueba de interrogatorio de la parte154.
interrogatorio del demandado o el reconocimiento de firmas o hechos— y, a la vez, la
inactividad probatoria del demandado puede dificultar la previa del actor, y de ahí que
no se pueda ser excesivamente riguroso en la valoración de las aportadas por éste» (Audiencia de Barcelona, Sección 13.ª, 23 diciembre 2008, RJC, 2009-II, pág. 117).
(152) Como aquella clásica dicción de «niego todos los hechos de la demanda que se opongan
a lo que seguidamente se dirá».
(153) Protestar los honorarios de un abogado por excesivos implica, aunque nada se alegue,
haber contratado sus servicios.
(154) El art. 496.2 LEC establece que «La declaración de rebeldía no será considerada como
allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo en los casos en que
76
Curso_de_probatica_judicial.indb 76
© LA LEY
10/11/2009 15:20:45
Curso de probática judicial
Cuando una admisión tácita (particularmente en su vertiente del silencio)
afecta a un hecho secundario deberemos ser más cautos en su valoración
que cuando afecta a un hecho principal. No se olvide, tal como acabamos
de exponer, que el hecho secundario se halla frecuentemente precipitado
en un confuso o difuso magma literario del cual no resulta siempre fácil
rescatar su figura o perfil al no destacar lo suficiente de un fondo nebuloso. Puede muy bien pasar desapercibido y no sería lógico tratarlo con ese
rigor que permita suponer un acto admisivo o de rechazo155. Es evidente
que el hecho secundario sólo destacará del fondo cuando se exprese con
una más fuerte tonalidad.
No deja de ser una cuestión atañente a la probática preguntarse en qué
momento el Tribunal puede considerar el silencio o la respuesta evasiva del
demandado como una admisión tácita. Sobre todo teniendo en cuenta que
la ley nada resuelve a este respecto.
Parece aquí que una regla de prudencia aconseja que, salvo en casos
muy singulares en los que el contraste entre el silencio y su estímulo resulte significativamente anormal dentro de la experiencia que tengamos
acerca del comportamiento humano y la materia silenciada156, no demos
la cuestión como zanjada, ya que a lo largo de la litis pueden advenir
correctamente determinadas revelaciones que demuestren que a pesar del
silencio o de las evasivas, los hechos sucedieron de una manera muy distinta a lo que hubiera supuesto una admisión tácita. Lo que ocurre es que
si las cosas se hicieran bien y se aprovechara la audiencia previa para un
la ley expresamente disponga lo contrario». Ahora bien, si el demandado comparece
pero no contesta entiendo que al estar presente en la litis, tener plena conciencia de los
hechos y hallarse en situación legal de poder rebatirlos, su incontestación equivale a una
admisión tácita.
(155) «Lo que se convierte en trivial, pasa inadvertido, y lo que pasa inadvertido se acepta sin
rechistar» (GÜNTHER ANDERS, Filosofía de la situación).
(156) Es anormal un silencio que descuida de pronunciarse sobre afirmaciones ultrajantes o
sobre hechos francamente perversos a la contraparte. Por ejemplo: «Esta parte argumenta
que no hay prueba alguna que acredite la destrucción de los árboles. Sin embargo, el
hecho que ahora se discute no fue negado en el escrito de contestación a la demanda,
en el cual sólo se hace referencia a diversas vicisitudes relacionadas con la plantación,
pero extrañamente sin alegar nada sobre la destrucción de los árboles. En tal hipótesis,
que debemos calificar de respuesta evasiva, la buena fe procesal y el art. 690 párrafo
segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil obligan a entender que el hecho en cuestión
fue admitido tácitamente, por lo que no es preciso que esté probado» (Audiencia Lleida,
9 mayo 1996, RGD, núm. 628-29, 1997, pág. 1029).
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 77
77
10/11/2009 15:20:45
Luis Muñoz Sabaté
acoso dialéctico al litigante silente o evasivo, estimulándole a desvanecer
su silencio o reticencia conforme permite el art. 426.6 LEC (otra cosa es
que estratégicamente no convenga), probablemente desaparecería el problema de la admisión tácita157. Si el silente no rectifica «tiene que llegarse
a la conclusión de que en este momento final de la audiencia, debe el juez
determinar si ejercita la facultad que le concede la ley respecto al silencio
y de las respuestas evasivas»158. A nuestro entender y en tal caso debería
darse constancia de que se trata de un hecho incontrovertido no necesitado de prueba. De lo contrario se carga opresivamente a la otra parte a
proponer prueba sobre el mismo.
El valor probático de la narrativa no se acaba empero con el fenómeno
de las admisiones. Así como en el comportamiento oral ante un Tribunal,
el sudor, el movimiento de las manos, gestos, timbres de voz, miradas, etc.,
suelen tener una dimensión semiótica innegable, la coherencia narrativa
y su forma de producirse (incluso su estética plasmática) conllevan oculto
una especie de test de veracidad o probabilidad que captan los receptores
sensoriales del juez en una longitud de onda inaprensible para quien se
expresa. La narrativa suele ser fértil en brotes indiciarios y además puede
llegar a desplegar un efecto reactivo importante porque los mismos hechos
y argumentos, expuestos de manera diferente, producen respuestas o efectos distintos. Por ejemplo, lo que en alguna ocasión he denominado tono
de la demanda puede resultar revelador e influir sobre el asentamiento de
evidencia159.
No es difícil, pues, imaginar la influencia de la narrativa sobre el juez.
Cuando la presentación de los hechos ofrece más un relato que una descripción, lo que al cabo importa no son tanto los hechos como el discurso
narrativo de los hechos160. Análisis recientes, según MICHEL CERTEAU demuestran que toda lectura modifica su objeto y que finalmente un sistema
(157) Según dicho precepto «El Tribunal podrá también requerir a las partes para que realicen
las aclaraciones o precisiones necesarias respecto de los hechos y argumentos contenidos en sus escritos de demanda o contestación. Si tales aclaraciones o precisiones no se
efectuaren, el Tribunal les advertirá de que puede tenerlos por conformes con relación
a los hechos y argumentos aducidos de contrario». Huelga decir que esto casi nunca se
lleva a efecto.
(158) MONTERO AROCA y otros en El nuevo proceso civil, ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2000,
pág. 260.
(159) MUÑOZ SABATÉ, Técnica Probatoria, ob. cit., págs. 489 y ss.
(160) CALVO GONZÁLEZ, El discurso de los hechos, Madrid, ed. Tecnos, 1993, pág. 27.
78
Curso_de_probatica_judicial.indb 78
© LA LEY
10/11/2009 15:20:45
Curso de probática judicial
de signos verbales no icónicos es una reserva de formas que esperan sus
sentidos del lector161. Si entonces el libro es un efecto de construcción del
lector, se debe considerar la operación de este último como una especie
de lectio, producción propia del lector162. BORGES decía que una literatura
difiere de otra menos por el texto que por la forma en que se lee.
La inicial narración del hecho por cualquiera de las partes provoca una
lectura que puede mover por sí sola a su credibilidad por parte del órgano encargado en su día de sentar la evidencia definitiva. Un destello de
credibilidad, que como muchos destellos amaga su fuente y se produce
cuando nada se ha probado todavía, ni siquiera a través de los documentos
que hayan podido en su caso acompañarse formando parte de esa inicial
narrativa. Aunque procesalmente, en principio, hemos de reconocer que
esto no es nada o casi nada, salvo una posibilidad que no suscita ninguna
repugnancia lógica, psicológicamente deja un poso o asiento de manera
que todo lo que posteriormente se precipite en el mismo, lleva una especie
de marchamo que bonifica la versión. Puede influir sobre el juicio de admisibilidad de las pruebas que se propongan, sobre el modo de sortear los
obstáculos que se deriven del derecho probatorio y sobre las estimativas de
algún medio. Obviamente esta credibilidad no debe ni puede zanjar por
sí sola el problema de la evidencia final porque su punto de inflexión se
halla en alguno de los actos probatorios intermedios, pero juego en muchos casos un papel nada desestimable. En algunas ocasiones se asocia al
principio de normalidad, pero no necesariamente si reconocemos que los
hechos o sucesos anormales pueden a veces, en razón de las circunstancias, provocar igual grado de credibilidad.
La narrativa en cuanto que integra la futura motivación de la prueba
en la sentencia cobra también su importancia frente a una apelación, y a
(161) Un sencillo ejemplo lo tenemos en la titulación de una novela del sueco STIEG LARSSON
que ha tenido gran difusión en España recientemente. La traducción catalana del título
reza Els homes que no estimaven las dones. Ello sucede porque en catalan se prescinde
a veces del dativo. Pues bien: es evidente que frente a esa frase un lector puede entender
que eran los hombres los que no amaban a las mujeres y otro lector entender que eran
las mujeres las que no amaban a los hombres.
(162) MICHEL CERTEAU, La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer (1980), trad. esp. Universidad Iberoamericana, Mexico, 2007. La llamada lectio divina de la Biblia en donde el
lector trasciende del propio texto mediante la oración y sus sentimientos místicos pudiera
ser un lejano pero no descartable ejemplo. En nuestro caso podríamos decir que el lector
(juez) reencarna la lectura (abogado).
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 79
79
10/11/2009 15:20:45
Luis Muñoz Sabaté
veces incluso casación de la misma, ya que muchas partículas marginadas
o inadvertidas en primera instancia son rescatadas del texto para fundamentar el recurso.
Por último constituye base esencial para la fijación de los hechos controvertidos cuando la ley lo exige, aunque en la práctica su realización resulta
difícil o incompleta sobre todo si en los escritos de alegación los hechos
no gozan de una numeración y concreción bien precisas para ayudar a
establecer los hechos necesitados de prueba.
5.
LA ATRIBUCIÓN CAUSAL DEL HECHO
Como ya hemos adelantado anteriormente, un hecho no está suficientemente definido para el derecho si a la vez no se extiende su estudio a los
factores de atribución del mismo a una causa determinada.
En un proceso judicial, y más de índole civil, lo que interesa es la causa
humana. Ya no se instruyen procesos contra sucesos telúricos o contra las
ratas tal como sucedía en la Edad Media. Pero la atribución humana de
la causa de un hecho está plagada de errores. ROSS definía el error fundamental de atribución como «la tendencia de los atribuidores a subestimar
el impacto de los factores situacionales (por ejemplo, decimos nosotros, la
lluvia) y sobreestimar el papel de los factores dispositivos en el control del
comportamiento»163 (por ejemplo, la mala práctica médica). Llevada esta
afirmación al terreno probático representa que la búsqueda del factor humano constituye obstinadamente una búsqueda de la que resulta difícil apartarse, por razones muchas veces, consciente o inconscientemente interesadas.
Por ejemplo, la máxima, convertida equívocamente en presunción, res ipsa
loquitur, que ya hemos tenido ocasión de estudiar, es todo un artificio en pro
de la relevancia del factor humano en la atribución del efecto.
Si, pues, la causa interesa que deba ser atribuida a un factor humano,
y la estrategia jurídica obliga a centrar esta elección, los conceptos procesales de parte actora y parte demandada se transfiguran también en la
probática en sujeto atribuyente y sujeto atribuido. Simplificando: hay un
(163) ROSS citado por HEWSTONE en ob. cit., pág. 70. También HEIDER pensaba que la tendencia
a percibir a las personas como «orígenes» conducía a subestimar otros factores responsables de un efecto («Social percepción and phenomenal causality», Psychological Review,
1944, pág. 361).
80
Curso_de_probatica_judicial.indb 80
© LA LEY
10/11/2009 15:20:45
Curso de probática judicial
litigante que se considera frustrado o perjudicado y otro litigante que,
presuntamente considerado autor de la frustración o del perjuicio, suele
negar dicha atribución. Por regla general la búsqueda y consiguiente prueba de dicha atribución se valen, más o menos toscamente, sobre todo en
el proceso civil, de factores que evidencian la intervención material del
agente causal, aunque también se valoran factores psicológicos, como la
intención, el propósito y en menor grado la predisposición164. Vale la pena
tomar en consideración que en todo conflicto existe una cierta relación
entre sus fuentes externas e internas. Es decir, cuando se realiza el análisis
de un problema de cualquier índole, éstos siempre tienen diversas causas
de distinta importancia, trascendencia o proporción. Algunas causas pueden tener relación con el origen del problema y otras con los efectos que
éste produce. En los casos de suma complejidad causal, parece aconsejable elaborar en equipo (al modo de «tormenta de ideas») un diagrama de
causa-efecto, al modo del diagrama de ISHIKRAWA que ayuda a pensar sobre
todas las causas reales o potenciales de un suceso o problema y no solamente sobre las aparentemente más obvias o simples. Bastará con pensar
en el caso de la rotura de una presa de agua tras unas lluvias torrenciales165.
Pueden darse multitud de causas situacionales y de causas dispositivas
bien sea en la causa bien en el efecto, que no es posible despachar con
una simple y estandarizada máxima.
Cuando la atribución causal aparece privilegiadamente orientada hacia
un punto, no por ello debe omitirse un ejercicio de descarte de otras causas. Lo que ocurre, como en su día ya pusiera de manifiesto HUME, para
que pueda afirmarse la relación causal, «ésta debe hallarse en lo real. Si
(164) MUÑOZ SABATÉ, La predicción de la respuesta del demandado con fines probatorios, en Estudios de Práctica Procesal, ob. cit. págs. 12 y ss. Como decía el propio HEIDER «los actos
están imbuidos de las características de la persona a la que se atribuyen (ob. cit., pág. 363).
También HEWSTONE: «La finalidad del proceso atributivo es deducir que el comportamiento
observado y la intención que lo produce se corresponden con ciertas cualidades estables
subyacentes en la persona o actor» (La atribución…, ob. cit., pág. 37).
(165) El diagrama del japonés ISHIKRAWA, también llamado de «la espina de pescado» por la
forma que reviste el dibujo, inicialmente concebido para el control de calidad de los
productos, también sirve para el debate de la causa sobresaliente en problemas de medicina, fenómenos sociales o criminología. Se trata de, a partir de un resultado, trazar
en retroceso una línea en donde transversalmente se van situando las diversas causas
posibles y secundarias y tras su agotamiento decidir la causa principal y la influencia de
otras causas. El diagrama ayuda a grafiar la cadena causal. La confección y estudio se
hace en grupo.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 81
81
10/11/2009 15:20:45
Luis Muñoz Sabaté
no se descubre allí, sólo podrá hallarse en la mente». Queremos decir lo
quebradizo que resulta para la probática esta simple alegación de «otras
causas». Lo recomendable sería explicitar lo más exhaustivamente posible todas las posibles otras causas que el nivel de conocimientos permita
formular al alegante al formular su excepción o al juez su decisión; lo
perfectible sería probar aquella causa que más destacase. Por ejemplo, si
alguien alega padecimiento por arsénico debido al empapelado de una
habitación y demuestra la relación, el caso parece que pueda darse por
concluso. Pero si otros vecinos de la escalera con las paredes igualmente
empapeladas han experimentado el mismo mal al haber consumido ostras
en mal estado, y se prueban ambos hechos, la atribución causal primaria
quedará en entredicho. Se habrá dado una variación o desplazamiento de
la causa de razón.
Otra última cuestión es cuando la atribución humana debe decidirse de
entre las varias personas que integran un grupo eventualmente homogeneizado por una acción. En este caso es evidente que las características preeminentes influyen en los juicios de causalidad. La elección puede ser irracional
y fuente de error. Por ejemplo el fenómeno denominado de «palmada en la
frente» (top of the hand) caracterizado por a) Presentar un trasfondo de escasa reflexión; b) Ser respuestas a lo primero que le viene al preceptor en la
mente; c) El cual pierde poco tiempo en enjuiciar, y d) Recoge poca o nula
información que trascienda a la situación inmediata166. Este fenómeno no es
infrecuente en las investigaciones realizadas ligeramente por la policía.
Cuando el derecho pretende resolver este último problema a través del
principio de solidaridad, por ejemplo, se está dando salida a una opción
legal pero no a ninguna inferencia probática.
6.
LA DESCOMPOSICIÓN DEL HECHO. VISIÓN MOLAR Y VISIÓN
MOLECULAR
Descomponer equivale a separar las diversas partes de un todo. El hecho transfigurado que hemos tenido ocasión de analizar, se presenta siempre en forma molar, es decir, de un modo integral o como un todo dotado
de sentido, tanto si actúa como descriptor en la norma jurídica como si lo
es como narrativa en el proceso.
(166) Mc. ARTHUR, TAYLOR y FISKE citados por HEWSTONE, ob. cit., pág. 117.
82
Curso_de_probatica_judicial.indb 82
© LA LEY
10/11/2009 15:20:45
Curso de probática judicial
Por ejemplo, el art. 1445 del Código Civil dice que «por el contrato de
compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo
represente».
Paralelamente con esta descripción no es raro que un escrito de alegaciones empiece más o menos diciendo que «mi principal vendió a Ticio
un automóvil por precio de 20.000 euros que no le ha pagado». Esto es, el
acto de entregar una cosa a otro mediante precio se describe y narra molarmente, como del mismo modo se narrarán los demás espacios factuales
que cubre el precepto: quiénes son el vendedor y el comprador, el número
de matrícula del automóvil y las circunstancias del incumplimiento.
Pero todo esto aparece como un bulto grande. Si tomamos el hecho,
cualquier hecho, y lo desarticulamos en los elementos más simples que
lo componen descubriremos todo un universo factual cual si estuviéramos
mirando a través de un microscopio. En el caso anterior de la compraventa
nos bastará poner como ejemplo el acto físico de la entrega del automóvil.
En una primera aproximación las partes de esa descomposición podrían
ser: sacar el coche del garaje, abrir las puertas, ponerlo en marcha, llevarlo al domicilio del comprador, avisarlo por teléfono móvil de que baje a
la calle, saludarlo y hacerle entrega de las llaves y de su documentación.
Con una lente de aumento superior llegaríamos a percibir, ciñéndonos por
ejemplo a una sola secuencia, los movimientos de músculos, huesos, articulaciones y tendones, que han producido, a través de descargas eléctricas
en los nervios de la vía eferente la maniobra del antebrazo y la mano con
el objeto el que las llaves del coche pasaran de una persona a otra. He
aquí una visión molecular del hecho, que no es diletantismo fisiológico
sino un experimento que cada uno se hace a la altura de su imaginación y
conocimientos para poder penetrar con más hondura en el hecho histórico
y «pescar» elementos para la prueba.
Como ya hemos advertido anterior la descomposición del hecho nada
tiene que ver con la extensión del hecho o secuenciado de un suceso, al
que también podemos llama en su totalidad hecho histórico, pero ninguno de los hechos en que se expande es, como en cambio sucede en la
descomposición, una partícula de un hecho singular. En la extensión se
produce una visión molar del hecho; en la descomposición es una visión
molecular.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 83
83
10/11/2009 15:20:45
Luis Muñoz Sabaté
Por su parte, la huella estampada por el hecho histórico no deja de ser
otro hecho sujeto a una descomposición molecular semejante a la que
acabamos de analizar. Una huella dactilar, por ejemplo, estampada por el
sujeto agente de cualquier acción, solo cobra significado cuando en el laboratorio se descompone en sus múltiples características que la individualizan167. En medicina todos sabemos la multiplicidad de datos que revela
la analítica de una extracción de sangre de un paciente.
7.
EL ESPECTRO FACTUAL HIPOTÉTICO (EFH)
Llamamos «espectro factual hipotético» a la descomposición o atomización del hecho a probar en una serie imaginaria de hechos simples como
hipótesis de trabajo para elaborar la fórmula probática o cualquier tipo de
interrogatorio. Con palabras parecidas aludía BRICHETTI a una fictio heurística hipothesis168.
Considerando un thema probandi concreto (v. gr. la simulación de
una determinada compraventa de una vivienda), H no es el supuesto de
hecho normativo o entidad factual abstracta que define la norma, sino
el hecho (o hechos) concreto de la vida que se dio en dicha simulación
de compraventa de determinado piso. Ahora bien, este H por más singularizado que sea, lo es desde una visión molar, porque la vida nos
demuestra que cada hecho jurídico se puede descomponer a su vez,
tal como hemos dicho antes, en un seriado de hechos moleculares,
sub H, cuya relación con el probandi puede presentar, tomados uno a
uno, una apariencia de accesoriedad o de irrelevancia suficiente para
desdeñarlos, cuando en realidad ningún ladrillo carece de importancia
para sostener una estructura. De ahí que antes de llegar a una conclusión definitiva sobre lo que es, o pueda ser importante y lo que no es
importante en materia de prueba, conviene buscar un espectro molecular de ese H que al inicio del pleito o de la instrucción nos sirva como
hipótesis de trabajo.
(167) La policia científica suele tomar en consideración entre 12 y 17 características para establecer una atribución altamente probabilística.
(168) BRICHETTI, La evidencia en el derecho procesal penal, trad. esp. Ed. Ejea, Buenos Aires,
1973, pág. 63. También REICHENBACH, desde otro ángulo, veía en la ficción un valor pedagógico y heurístico (Moderna filosofía de la ciencia, trad. esp. Ed. Tecnos, Madrid, 1965,
pág. 16).
84
Curso_de_probatica_judicial.indb 84
© LA LEY
10/11/2009 15:20:45
Curso de probática judicial
FMH
PREPARACIÓN DEL INTERROGATORIO DE UN COMPLICE (N)
DE COMPRAVENTA SIMULADA
H1.
N vive en un piso desde hace 10 años.
H2.
N ha comentado con su esposa que el piso les queda pequeño debido a los
4 hijos que tienen.
H3.
En una cena con la familia de M (vendedor) salió casualmente a relucir el
este tema.
H4.
Al cabo de unas semanas M propuso a N venderle la vivienda de aquél, por
supuesto mucho más espaciosa.
H5.
M le dijo a N que pensaba buscar otra vivienda en las afueras de la ciudad,
pues padecía de problemas respiratorios.
H6.
N fue con su esposa a visitar la vivienda de M.
H7.
El día de la visita les abrió la puerta una criada, que ahora ya no les presta
servicio.
H8.
Esa visita tuvo lugar a finales de año.
H9.
La primera vez que se habló del precio fue después de esa visita.
H10. Quien primero indicó el precio fue M.
H11. N no regateó, pues lo consideró muy favorable.
H12. N pensó que esas buenas condiciones se debían a la amistad.
H13. N envió a un decorador amigo para que hiciera un proyecto de rehabilitación
interior.
H14. En un primer momento M no le hablo a N de la forma de pagar el precio.
H15. En enero del siguiente año se trató de este tema y se acordó pagarlo a plazos
en 5 años.
H16. M no pidió ninguna garantía porque confiaba en la solvencia de N.
H17. Lo que si pidió M fue que no entregaría el piso hasta haber encontrado otro
para sus necesidades.
H18. Esta advertencia ya se la había hecho a N la primera vez.
H19. N considera que M esta abusando de este privilegio.
H20. N ha hecho ya algunos movimientos para que se le entregue la vivienda.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 85
85
10/11/2009 15:20:46
Luis Muñoz Sabaté
El EFH parte en un primer momento de supuestos fácticos imaginarios,
pero que la experiencia demuestra al operador como los más plausibles
dentro del orden normal de suceder las cosas. Se trata de elaborar una
narrativa acerca de lo que «habría podido suceder», inventando una versión, no solo del hecho litigioso, sino también de su pre-historia e intrahistoria, que puede resultar por tanto falsa o verdadera, pero en ningún
caso «inadecuada». Evidentemente, si el autor del EFH tiene adquiridas
algunas noticias más concretas del caso, deberá acoplar la hipótesis a
tales conocimientos, lo cual es posible que acontezca en el proceso
civil una vez evacuada la fase de alegaciones, y en la vía penal al poco
de empezar la investigación de un crimen. Lo aconsejable en cualquier
caso es que intervengan varios operadores y cada uno elabore su propia
«imaginaria».
La función del EFH particularmente en aquellos casos donde se carece
de información, es evitar «dar palos de ciego» de una forma no sistemática.
Se dispone así de «cabezas de puente»169 a partir de las cuales se puedan
elaborar proposiciones de prueba, interrogatorios, repreguntas y otras
actuaciones investigatorias «Se le pone cerco al problema para atacarlo
después por su punto más vulnerable o hacedero».
Aparte de la utilidad que puede tener para configurar los interrogatorios, un instrumento parecido es el de las 45 preguntas de HEINZ LEYMANN
para el acoso, particularmente laboral. El EFH es una de las mejores herramientas de que dispone el operador jurídico para alcanzar hipótesis
plausibles sobre la ocurrencia del hecho o de los hechos, sobre todo si
dispone de unas coordenadas de tiempo y lugar y sabe como «exprimirlas» dando vida a la simulación del modelo. Reconozco que es una labor
cansina o considerada superflua y que a veces no se acomete debido a
precipitadas o inmaduras predisposiciones que proporcionan una falsa
suficiencia para elaborar la fórmula probática. Pero ello no le resta su
eficacia.
Se trata en definitiva de elaborar un modelo simulado de conducta normal. Partiendo de determinadas creencias que pueden actuar, como decía
(169) LOIS ESTEVEZ, La investigación científica y su propedéutica en el derecho, Caracas 1970,
vol. I, pág. 104).
86
Curso_de_probatica_judicial.indb 86
© LA LEY
10/11/2009 15:20:46
Curso de probática judicial
DE FINETTI «como posibilidades iniciales»170. Ahora bien, si lo que debe
modelizarse es lo que normalmente sucede, la pregunta habría de ser: ¿son
«normales» los hombres? Contestando a la misma, aunque centrado en el
concepto de «racionalidad» WARD EDWARS admite que rechazar la idea de
que lo son es tan inapropiado como aceptarla por completo, y aunque por
lo general los hombres actúan bien, todo depende de la situación en que
se hallen171, motivo que nos obliga generalmente a realizar más de un EFH,
porque en los modelos que se vayan elaborando deberán tenerse en cuenta
también posibles comportamientos «ilógicos» o «anormales» en modo alguno desechables172.
8.
OPERATIVA DEL HECHO. SUS FASES
Desde que el hecho nace hasta que se representa en el proceso ocurren
los siguientes fenómenos, naturales o jurídicos:
a) La estampación del hecho en el medio.
b) La búsqueda y hallazgo de dicha estampación (heurística)
c) El interés jurídico por el traslado de la estampación al proceso (juicio
de admisibilidad de la prueba)
d) El traslado valiéndose de los «medios de prueba»
e) La representación del hecho histórico mediante la decodificación del
mensaje
Puesto que de los dos primeros fenómenos ya hemos tratado anteriormente, y el tercero y el cuarto pertenecen básicamente al derecho probatorio, excepto en sus aspectos estratégicos, pasaremos ahora a reflexionar
(170) DE FINETTI, «Inicial Probabilities. A prerequisite for Any Valid Induction», en Syntesis, 20,
1969, pág. 14.
(171) WARD EDWARDS en Proceso de adopción de decisiones. Aspectos psicológicos, en
Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, ed. esp. Madrid 1974, tomo 3,
pág. 408.
(172) Pensemos en el fraude fiscal, por ejemplo. Si quisiéramos elaborar un modelo simulado
de conducta sobre el mismo, no deberíamos dejar de introducir la absurdidez, porque,
según se ha dicho con ironía, es innegable que «cuando hay un montón de personas
haciendo estupideces, la razón se encuentra en las leyes fiscales» (ARTHUR BLOCH, La ley
de Murphy para abogados, trad. esp. Madrid 2000, pág. 169).
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 87
87
10/11/2009 15:20:46
Luis Muñoz Sabaté
sobre la representación, si bien nos detendremos a realizar algunas consideraciones probáticas sobre el traslado.
9.
EL TRASLADO DE LOS HECHOS AL PROCESO
Este traslado se realiza, aunque no exclusivamente173, a través de los
llamados medios de prueba, los cuales se encuentran inventariados con
una fórmula hoy día muy abierta en el art. 299 LEC: 1. Interrogatorio de
las partes, 2. Documentos públicos, 3. Documentos privados, 4. Dictamen
de peritos, 5. Reconocimiento judicial, 6. Interrogatorio de testigos. A ello
añade la LEC (párrafo 2) los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permitan archivar y conocer
o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a
cabo con fines contables o de otra clase. El precepto acaba diciendo (párrafo 3) que cuando por cualquier otro medio, no expresamente previsto en
los apartados anteriores pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes,
el Tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba, adoptando las
medidas que en cada caso resulten necesarias174. Si bien la norma guarda
una fidelidad histórica, no podemos dejar de denunciar que contiene un
listado heterogéneo, pues mezcla medios con actividades (la llamada prueba pericial culmina siendo una actividad y no un medio) y por otro lado se
(173) Pensemos por ejemplo en las oportunidades que nacen de la narrativa alegatoria tal como hemos visto más arriba.
(174) El carácter abierto del precepto permite que hoy se hable incluso de incorporar a los
medios de prueba el llamado periodismo de investigación definido como aquel que
busca revelar hechos de interés público a través de investigaciones periodísticas que
profundicen en aquellos hechos que afecten al bien común, para lo cual se necesita
recabar datos, realizar entrevistas, contrastar fuentes y contar con antecedentes fidedignos y documentos que permitan denunciar o publicar un reportaje. Un reportaje de
esta naturaleza necesita a veces valerse de cámaras ocultas que pueden colisionar con
el derecho a la intimidad y que no se hallan amparadas por una orden judicial ya que
el periodismo de investigación no es exactamente una prueba en el sentido legal de la
palabra sino un trabajo historificador que puede ser o no aprovechado por la prueba. Las
directrices de la BBC londinense detallan claramente cuando se puede recurrir a estos
métodos. Y una de las primeras exigencias es que exista una evidencia clara de que se
trata de una investigación de un «elevado interes publico, que se haya verificado que
hacer una aproximación directa no funcionaría y que la grabación sea necesaria para
demostrar los hechos. La corporación no permite grabaciones de incógnito “para ver lo
que se pesca”, es decir, a la captura de un delito si no hay indicios claros» (del diario El
País, 8 febrero 2009, artículo «La cámara oculta sale a la luz», ROSARIO G. GÓMEZ).
88
Curso_de_probatica_judicial.indb 88
© LA LEY
10/11/2009 15:20:46
Curso de probática judicial
olvida de guardar un sitio para las piezas175. Todo este conjunto de medios
y relaciones entre los mismos constituye un subsistema procesal176.
Un hecho que no requiere de los medios de prueba para trasladarse
al proceso es el hecho notorio. Jurídicamente adviene al proceso no por
traslación sino por invocación, bien sea de las partes, bien del propio juez
al dictar la sentencia. Psicológicamente no obstante, esa invocación no es
más que la consecuencia de una evocación mental similar a la que tendría
un testigo o la parte al ser interrogados.
De inspiración jurídica es, pues, la definición de medio de prueba de
RAMOS MÉNDEZ: «Medios de prueba son los instrumentos de que se valen las
partes para llevar al juicio las nuevas afirmaciones que han de corroborar
las vertidas en los escritos de alegaciones, y también el contenido que
arrojan dichos instrumentos. En esta segunda acepción se habla también
de fuentes de prueba»177.
Desde nuestra perspectiva probática, medio de prueba sería en términos
generales el artificio que traslada o proyecta la estampación del hecho al
proceso178. Hemos querido ser precisos al hablar de proyección ya que hay
estampaciones que por su naturaleza no pueden trasladarse directamente
y es necesario hacerlo mediante una «copia» de las mismas. El testigo que
(175) Fue GUASP el único en insinuar el empleo de este vocablo para aplicarlo a todos aquellos
instrumentos que en el proceso civil tuvieran una naturaleza mueble y por supuesto no
fueran documentos. En el proceso civil, tal sería, por ejemplo, la presentación de una
cajetilla de cerillas conteniendo la publicidad de un establecimiento frecuentado por el
supuesto agente a quien se atribuye la autoría del incendio, o la aportación por la actora
de un par de pendientes para demostrar que son de la misma composición y estilo de una
gargantilla con la cual hacen juego y se halla en poder del demandado, en una acción
reivindicatoria que pretende su pertenencia.
(176) Los frutos de este subsistema pueden a veces adquirirse en otro subsistema incardinado
en otro proceso cual es el traslado de hechos, declarados o no probados en este último.
Vid. MUÑOZ SABATÉ, Técnica probatoria, 3.ª ed., ob. cit., pág. 377, y más adelante en Fundamentos de prueba judicial civil, ob. cit. pág. 179.
(177) RAMOS MÉNDEZ, Enjuiciamiento Civil, tomo I, Bosch editor, Barcelona 1997, pág. 331.
Esta definición salva, a mi parecer, el escollo que encontraría en la Probática con respecto a la estampación como característica del medio. El término instrumento es lo
suficiente ambivalente para recoger tanto el medio estampado (interrogatorio, testimonio, documental, medios gráficos y piezas) como la actividad interpretativa (pericial,
reconocimiento judicial).
(178) Tambien podríamos definirlo como materia aloplástica capaz de retener fijaciones de hechos y susceptible de ser trasladada al proceso para su interpretación o reproducción.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 89
89
10/11/2009 15:20:46
Luis Muñoz Sabaté
percibe un choque de automóviles llevará a partir de entonces estampado
en una neurona o grupo de neuronas o engrama de su corteza cerebral la
percepción del propio hecho histórico. El medio estampado (el cerebro) es
el que se traslada al proceso. En cambio si lo que percibe dicho testigo,
llegado tarde al lugar del accidente, es solamente una huella de frenada
de 40 metros, no podremos decir del mismo que su cerebro haya quedado
estampado por el hecho histórico (el choque) sino por una estampación
del mismo sobre el medio «carretera». A esa estampación que estampa nos
parece oportuno llamarla proyección. En el primer caso se trataría de un
testigo nuclear y en el segundo de un testigo periférico. Bien cierto que esta
definición de medio de prueba se aparta de las pautas jurídicas, pero lo es
para guardar la debida coherencia con todo el discurso probático.
La aportación de los medios de prueba al proceso por cada una de las
partes suele ser contradictoria, a tono con la naturaleza dialéctica del mismo. Pero lo que merece una atención especial es cuando la contradicción
se produce entre medios homólogos (testigo-testigo; perito-perito), cuestión
que antaño se resolvía atendiendo a ciertas cualidades generalmente honoríficas sin olvidar un aspecto puramente numérico que todavía perdura
por la «facilidad discursiva» que ofrece. No negaré que esto último pueda
resultar una solución residual y extrema, pero lo que debe prevalecer es
el análisis de la fiabilidad y credibilidad de los medios contrapuestos, en
donde juega un papel semiótico importante su propia narrativa y que puede reforzarse con algún elemento corroborante (indicio o argumentum).
También es posible que se niegue a ambos medios dichas cualidades, en
cuyo caso, al neutralizarse, se producirá la emergencia de la regla de carga
de la prueba, sin perjuicio naturalmente de otras probanzas179.
El medio de prueba se acompaña con los escritos alegatorios o se propone y aporta a través de la fórmula probática en cuya confección no debe
nunca olvidarse de apostillar (justificar) los motivos de aquellas proposiciones que por su rareza o distanciamiento del núcleo lo reclamen.
El derecho probatorio regula el funcionamiento del medio180 y la probática, tras extraer su contenido, atiende básicamente a verificar la credi(179) Vid. MUÑOZ SABATÉ en «¿Qué puede hacer un juez ante dos dictámenes contradictorios?»,
RJC, 2008, I, pág. 228.
(180) Sobre los límites específicos de los diversos medios de prueba vid. PICÓ I JUNOY, El derecho a la prueba en el proceso, Bosch ed. Barcelona 1996, págs. 74 a 112. y una versión
90
Curso_de_probatica_judicial.indb 90
© LA LEY
10/11/2009 15:20:46
Curso de probática judicial
bilidad del mismo (lo que también se llama la prueba de la prueba). Pero
ambos institutos se interfieren en la medida en que para que el funcionamiento sea bueno se precisa un determinado arte o técnica para su manipulación, de la cual no se da noticia en los textos académicos, y para que
la credibilidad pueda ser correctamente verificada no puede apartarse de
ciertas pautas legales.
10.
EL ALMACENAMIENTO DE LOS HECHOS
El proceso judicial no es nada instantáneo sino que se alarga en el
tiempo lo cual afecta a la probática ya que algunos elementos de prueba
pueden alterarse, deteriorarse o perderse y a consecuencia de ello resultar
«ausentes» en el momento de la representación del hecho. Es ésta una
cuestión que por regla general ha sido poco recordada por los procesalistas
si exceptuamos a GUASP cuando destinó un apartado de su obra a tratar de
lo que el llamaba principio de constancia procesal181, y que definía como
«la conservación de una situación procesal ya transcurrida». Simplificando
la cuestión, y por lo que a nosotros atañe, podríamos hablar de almacenamiento de las pruebas que va desde la actificación de un acto de investigación o prueba hasta la guarda de las piezas físicas que a su vez consisten,
bien en huellas o soportes de esas huellas (de las que primordialmente se
extrae el indicio) o bien el objeto físico de determinadas pretensiones o en
según qué casos el cuerpo del delito. Este almacenamiento exige una sagacidad de percepción y de redactado en la actificación y una organización
burocrática sumamente ordenada en la guarda de las piezas.
El problema de la actificación se viene solucionando en parte hoy día
mediante las modernas técnicas de grabación, aunque persiste sobre todo en los actos de investigación donde en ocasiones urge improvisar un
redactado, en donde aunque parezca una nimiedad cobra a veces una
gran importancia la caligrafía con que se redacta el acta, croquis, parte o
informe.
Por lo que atañe a la guarda, la organización burocrática de que hemos
hablado, por desgracia no existe en nuestro país o es muy deficiente, de
adaptada a la nueva LEC 2000, El derecho a la prueba en la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil, ed. J. M. Bosch, Barcelona 2005, págs. 50 a 68.
(181) GUASP, Derecho Procesal, Madrid, 1961, pág. 503.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 91
91
10/11/2009 15:20:46
Luis Muñoz Sabaté
modo que interesa a los fines de la justicia la facsimilación de las piezas en el sentido de apoyar reproducciones o sucedáneos de dichas piezas
siempre y cuando, además de quedar justificada su presencia obtengan
un elevado puntaje de autenticidad y credibilidad, si bien les pueda faltar
tangibilidad. En realidad se trata de flexibilizar el derecho probatorio, y
antecedentes no faltan182, siendo común hoy día en la jurisprudencia penal
(pero que igual pudiera servir para la civil) adoptar la figura de la llamada
cadena de custodia que es el procedimiento documentado a través del
cual se garantiza que lo examinado en su día por el perito es lo mismo
que se recogió en la escena del delito y que dadas las precauciones que se
han tomado (sea por la policía judicial, sea por los peritos, sea por el juez)
no suelen ser frecuentes el error o la contaminación, y así se posibilita el
juicio científico del perito que, tras su ratificación en el juicio, adquirirá el
valor de prueba, como si de la exhibición de la propia cosa se tratara183.
11.
CUANDO EL HECHO HISTÓRICO LLEGA AL PROCESO ES SÓLO UNA REPRESENTACIÓN DEFORMADA DE AQUÉL184
Cuando CARNELUTTI hablaba de la diferencia entre hecho a probar (objeto
de la prueba) y hecho percibido por el juez (objeto de la percepción)185 lo hacía para justificar su división entre prueba directa y prueba indirecta, pero nos
sirve igualmente para comprender que la representación del hecho histórico
mediante el traslado encomendado a los medios de prueba es una represen(182) Se trata del caso en que una de las piezas de convicción, consistente en una prenda de
vestir del acusado con manchas de sangre no fue recepcionada por el órgano judicial
y no pudo darse cumplimiento en el juicio oral a lo dispuesto en el art. 688 LECrim.
Ello no obstante el Tribunal argumenta que «no puede afirmarse la causación de una
indefensión por tal ausencia, pues la existencia de dicha ropa y su procedencia viene
totalmente acreditada en autos» consistiendo dicha acreditación en las declaraciones de
varias personas, incluyendo los policías, las fotografías tomadas del acusado vistiendo
dichas prendas y el dictamen de los peritos que recibieron las mismas de manos de la
policía y procedieron a su análisis respecto de los restos de sangre y ADN (Audiencia
Barcelona, 19 noviembre 2007, Sección 7.ª, La Ley, 2008-I, núm. 360).
(183) Un ejemplo muy ilustrado lo podemos encontrar hoy día en la sentencia de 25 febrero
2009 de la Sección 2.ª de la Audiencia de Barcelona (RJC, 2009-II, pág. 138). Tambien
EMILIO EIRANOVA, «Cadena de custodia y prueba de cargo», en Diario LA LEY, núm. 6863,
17 enero 2008, ref. D-13.
(184) «La verdad ordinariamente se vé, rara vez se oye; raras veces llega en su elemento puro,
y menos cuando viene de lejos, siempre trae algo mixto» (BALTASAR GRACIÁN. Los oráculos,
núm. 80).
(185) CARNELUTTI, La prueba civil, ob. cit., pág. 55.
92
Curso_de_probatica_judicial.indb 92
© LA LEY
10/11/2009 15:20:46
Curso de probática judicial
tación imperfecta, o mejor dicho, que el hecho representado (o percibido por
el juez) es una deformación inevitable del hecho histórico, y lo es porque los
instrumentos de ese traslado y el proceso de valoración que luego habrá de
experimentar están sujetos a una serie de factores y variables diferentes a las
que existían cuando el hecho se produjo realmente. No se trata de un hecho
inmaculado, en la feliz terminología que le diera AYARRAGARAY186. Se trata de
una consecuencia lógica en todo proceso de comunicación, siempre interferido en mayor o menor intensidad por ruidos, y que en nuestro caso nos
llevará a sentar la probabilidad como el grado óptimo de la evidencia187.
El hecho histórico, en su producción y manifestación se halla sujeto a
una serie de «leyes» de la naturaleza o del psiquismo que describen invariables relaciones causales o conexiones estructurales cuya observación y
desvelamiento por el probatorista es lo que le permitirá sentar la evidencia. Pero la información que éste recibe del hecho, entendido en toda su
dimensión, nunca podrá ser exhaustiva si se atiende a que el hecho, visto
molecularmente, abarca una infinitud de elementos que a priori tampoco
se sabe si van a ser o no determinantes para la prueba. Todo ello conduce
a afirmar que en la posterior narrativa y prueba del hecho histórico siempre
existirá una cierta vulnerabilidad, o dicho de otro modo, probablemente
quedará «algún cabo suelto» o «algo en el tintero» que puede servir de
asidero a la contraparte. Opino que tales lagunas resultan consustanciales
a los procesos de percepción y recepción del hecho, y que en muchas ocasiones en vez de imponer aquí al narrador la regla del onus probandi como
principio resolutorio de ese impasse cabe aconsejar como más oportuno
valorar su preponderancia en el conjunto. Si de veras queremos buscar un
rendimiento a la prueba judicial, hemos de romper epistemológicamente
con esa fórmula binaria «verdad/falsedad» ya que existe un elemento terciario llamado a superarla: la narrative plausibility188, o como dice TARUFFO:
(186) AYARRAGARAY, El Principio de la inmaculación en el proceso, citado por DEVIS ECHANDIA
en Teoría General de la Prueba Judicial, ed. Víctor de Zavalia, Buenos Aires, 1970, I,
pág. 137.
(187) MARTINET entiende por «ruidos» todo lo que puede interponerse en la transmisión de un
mensaje y dañar su exacta reproducción (Claves para la semiología, trad. esp. ed. Gredos,
Madrid, 1973, pág. 93). «Ruidos» en el proceso de comunicación que nos ocupa serían,
por ejemplo, la mendacidad alegatoria, la falsedad documental, los defectos de percepción y memorización de un testigo o su falso testimonio, la prevaricación pericial, etc.
(188) Interesante a este respecto B. S. JACKSON, «Law, Fact and Narrative coherence», en International Journal for the Semiotics of Law, 1990, III, págs. 58-60.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 93
93
10/11/2009 15:20:46
Luis Muñoz Sabaté
racionalizar la incertidumbre. Guiarse por la proximidad o no de las proposiciones descriptivas o la hipótesis189.
En definitiva cabría definir el resultado de la prueba como «una verosimilitud más o menos grande acerca de la existencia del hecho a probar»190.
Le cuadra muy bien a esa representación el mito platónico de la caverna.
Sólo percibimos las sombras de los hechos que yacen en el arcano de la
historia191.
12.
LA ESTRATEGIA EN LOS MEDIOS DE PRUEBA
Los medios de prueba que proponen nuestras leyes procesales tal como
acabamos de ver se hallan recogidos en las mismas no tanto para ser inventariados, habida cuenta que la fórmula del art. 299 LEC abre hoy día el
camino al numerus apertus, sino para regular su uso. Responden al símil
de instrumentos, como a veces así se les llama (instrumentos de prueba)
y como tales podría decirse que «llevan insertas las debidas instrucciones
para su manejo», como si se tratará de cualquier otro artefacto. Puesto que
estas instrucciones son básicas para evitar su atascamiento en el proceso,
su estudio y tratamiento corresponde al derecho probatorio, particularmente en lo que respecta a la forma de manejarlos.
Lo que no hace el derecho probatorio es proporcionar conocimientos
útiles para obtener, a través de la observación, selección y el manejo de
los medios, resultados satisfactorios para la prueba, ni tampoco explica
cuál es su idoneidad específica para fijar los diferentes themas probandi
que constituyen el objeto de la misma. Esta parcela epistemológica corresponde de lleno a la probática y suele comprenderse bajo el apelativo de
estrategia probatoria.
(189) TARUFFO, La prueba de los hechos, ob. cit. pág. 243.
(190) HORST-EBERHARD HENKE, La cuestión de hecho, trad. esp. ed. Ejea, Buenos Aires, 1979,
pág. 134.
(191) La carga simbólica de esta imagen propicia la vuelta a otro mito: el de las dos verdades.
Hay una verdad material que estaría fuera de la caverna, y una verdad formal que se
hallaría dentro de la misma, y pese a la célebre frase de CARNELUTTI «la verdad es como el
agua: o es pura o no es agua», ya hemos visto que siendo el peor enemigo de la probática
el derecho probatorio, dificilmente la verdad será como el agua. Se da aquí una curiosa
paradoja: cada vez más se insiste en la busqueda de la verdad «verdadera» o «histórica»
pero al mismo tiempo un hipergarantismo judicial va imponiendo mayores retos a su
captura.
94
Curso_de_probatica_judicial.indb 94
© LA LEY
10/11/2009 15:20:46
Curso de probática judicial
Teóricamente, para la probática ningún medio es preferente o preferible
a otro medio, ya que depende de las circunstancias del caso y de las rigideces o flexibilidades que impone el derecho probatorio. A primera vista,
por ejemplo, no cabe duda que el interrogatorio de la parte pudiera ser el
medio más idóneo, haciendo honor a la máxima confessio regina probaciones. Bien es cierto que como dice una sentencia del Tribunal Constitucional «No se puede mentir durante todo el tiempo; al final el engaño se
acaba notando»192.
El interrogatorio de parte tiene una intensa dimensión que no tienen
los otros medios, ya que en el mismo el hecho se encuentra nativamente
grabado en la mente del interrogado, por lo cual representa una oportunidad inmejorable para penetrar, con buenas habilidades psicológicas, en
la mente de aquél y dar en la diana. Lo que ocurre es que el receptor del
interrogatorio suele ser, por regla general, el juez, salvo en un sistema de
jurado, de modo que es el receptor quien marca los tiempos, la importancia y atractivo de las preguntas o respuestas, e incluso la fatiga, siendo todo
ello un poderoso obstáculo para la técnica psicológica. Como contraste
bastará observar el habitual desarrollo del interrogatorio en un proceso anglosajón de jurado. Ningún miembro del jurado puede intervenir para interrumpir con un ¡basta! o que esa cuestión no le interesa. Y aunque, bien
es cierto, que el juez que preside la audiencia puede intervenir a protesta
del abogado de la contraparte para declarar la impertinencia de alguna
pregunta, lo debe hacer siempre de una manera ponderada ya que, salvo
excepciones, no actúa por propia iniciativa sino orientado por la antedicha
protesta de la otra parte.
Tomando de prestado unas ideas de VERGES193 se dan en el proceso dos
tipos de estrategia. La primera es una estrategia de connivencia que en
campo de la probática sería, para el actor, proponer todas aquellas pruebas
que sirvan para demostrar sus afirmaciones y por parte del demandado, ya
sea responder con otras pruebas que lo contradigan, ya sea simplemente
limitarse a negar las afirmaciones adversas cuando esté completamente seguro de que el principio de carga de la prueba, aplicado sin fisuras, habrá
de proporcionarle el éxito. La otra estrategia es la que VERGES denomina
(192) TC Pleno, 22 julio 2002, La Ley, núm. 5606 de 6 septiembre 2002.
(193) JACQUES M. VERGES, Estrategia judicial en los procesos políticos, trad. esp. ed. Anagrama,
Barcelona, 1970.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 95
95
10/11/2009 15:20:46
Luis Muñoz Sabaté
de ruptura, idónea habitualmente para el demandado, encaminada a desacreditar los medios propuestos por el actor, como por ejemplo, ilicitud de
la prueba, impugnación de documentos o preclusividad de su aportación,
tacha de testigos, prevaricación de los peritos, falta de autenticidad de las
grabaciones, etc. Obviamente en la probática pueden combinarse ambos
tipos de estrategia, si bien la segunda, de no estar bien fundada, puede
llegar a caer en un indicio endoprocesal.
La estrategia referente al uso de los medios responde en primer lugar a
un plan que exige del abogado o de cualquier otro operador un proceso de
ideación de las fuentes y de los propios medios para lo cual el agente tiene
que ir situándose mentalmente en unos planos históricos tangenciales en
donde en cada uno de ellos supone se ha ido circunstanciando el hecho
o suceso histórico. Ya hemos hablado de ello al tratar del espectro factual
hipotético. Ello inspirará la búsqueda más acertada dentro de la panoplia
de los medios que le ofrece el derecho probatorio, sin olvidar empero
que aunque el principio y teóricamente cualquier thema probandi pueda
lograr su fijación mediante diversos medios de prueba, en la práctica su
idiosincrasia tiende a habitualizarlo, cosa que he tratado muy ampliamente
en otro lugar194. El plan quedará casi definitivamente consolidado al concebir y diseñar la fórmula probática195 que deberá ser concebida de una
manera que impida cualquier rechazo por parte del juez, buscando si cabe
caminos alternativos. En el proceso civil, que tiene muy embridada la investigación, de la que no la salvan las llamadas «diligencias preliminares»
no es infrecuente que los abogados acudan primero a la vía penal para
beneficiarse de una heurística que no les proporciona el proceso civil, y
una vez averiguado con mayor facilidad lo necesario, propiciar el, de todos
modos, inevitable sobreseimiento, haciendo uso de lo averiguado en el
posterior proceso civil. Es lo que en otros lugares he denominado querella
heurística.
En segundo lugar la estrategia de los medios consiste en una táctica
como maniobra específica de cada medio en el proceso una vez declarada
su pertinencia por el juez. Entran aquí, por ejemplo, la forma de concebir
(194) Vid. MUÑOZ SABATÉ, Tratado de Probática en 5 volúmenes, ob. cit.
(195) Digo «casi» porque después de este momento procesal pueden todavía (aunque extraordinariamente) proponerse nuevos medios de prueba o continuar dándose los clásicos
«desprendimientos indiciarios».
96
Curso_de_probatica_judicial.indb 96
© LA LEY
10/11/2009 15:20:46
Curso de probática judicial
los interrogatorios196 y cómo responder a ellos197, las cuestiones a someter
a los peritos, el resaltar los extremos más operativos de una abultada y
prácticamente inabarcable prueba documental, los puntos de verdadero
interés en una prueba de reconocimiento judicial, el señalar los extremos
significativos o contradictorios de una nota contable, o el descubrimiento
y recubrimiento de los indicios más idóneos para elaborar en su momento
una presunción.
Y en tercer lugar impone dicha estrategia una perspectiva que ayude a
un enfoque integrador de todos los resultados obtenidos, al modo de una
especie de ars combinatoria. Ni que decir tiene que la retórica asume aquí
un importantísimo papel argumentativo. Como agudamente escribe CERTEAU la estrategia es también un dominio de los lugares mediante la vista198
y de ahí la importancia que a este respecto tienen los heurigramas, de cuyo
contenido y empleo hablaremos más adelante.
Partiendo de estos tres estratos estratégicos, podemos proporcionar refiriéndonos sustancialmente al proceso civil algunas de las pautas a seguir
en el «combate probático».
1. Nunca solicitar una prueba sin estar suficientemente seguro de su resultado. La
investigación es una incógnita; la prueba no.
2. Tampoco solicitar una prueba sin haberse leído por lo menos tres veces los escritos
de alegaciones, ya que el magma narrativo puede ofrecer dispensas y despistes,
ofertas de prueba o puntos «calientes» donde centrar la fórmula probática.
(196) Pudiera ser ilustrativo el siguiente texto: «Cuando uno quiere obtener de alguien la verdad, por lo menos en nuestra profesión, raramente basta con pedírsela. Todo interrogatorio no violento constituye necesariamente un laberinto de trampas e insidias. Tal es la
regla del juego… No me reprocharás en serio, supongo, el haberle preguntado a Schulze
“como había ido a Rodovo” en lugar de “si había ido”. Si se prohibiera esa clase de
zancadilla, más valdría registrar las negaciones de los detenidos y liberarlos inmediatamente» (novela de VLADIMIR VOLKOFF, El interrogatorio, ed. Noguer, Galería Literaria, trad.
esp. pág. 157).
(197) Insistiendo en el interrogatorio, siempre he considerado de suma utilidad el empleo
de estimativas, tan empleadas en las encuestas sobre actitudes y opiniones. Se trata de
proporcionar al encuestado una serie finitamente graduada de alternativas que eviten
una respuesta categórica (SI-NO). Por ejemplo, en el estudio sobre actitudes de TELFORD
para determinar la frecuencia de asistencia de los sujetos a ciertos actos, se emplean las
siguientes graduaciones: «Regularmente», «Frecuentemente», «A veces», «Rara vez»,
«Nunca».
(198) MICHEL DE CERTEAU, ob. cit., pág. 42.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 97
97
10/11/2009 15:20:46
Luis Muñoz Sabaté
3. Estar atentos a los extremos que el adverso propone en la prueba pericial ya que
no es infrecuente que intente introducir nuevos hechos defraudando el principio
de preclusión.
4. Apostillar con precaución, para evitar revelaciones extemporáneas, la prueba
que se propone si se teme que por su aparente falta de pertinencia pueda ser
rechazada por el juez.
5. En las alegaciones no utilizar retóricamente la frase «como esta parte demostrará
en su momento» si no se está seguro de poder hacerlo. Puede dar lugar a un
indicio endoprocesal.
6. Tener presente que no siempre la prueba pericial y la de reconocimiento judicial
son alternativas sustituibles.
7. Si se dirige a la adversa un requerimiento exhibitorio, no esperar sin más, a que
lo cumpla. Insistir por escrito varias veces.
8. No interrogar a la contraparte sobre la verdad de hechos que tiene ya admitidos
en la alegación.
9. Si el testigo propuesto tiene un interés legítimo en el resultado de la litis, dejar
que lo explicite honestamente.
10. Si se trata de debatir sobre objetos materiales de difícil o compleja compostura,
intentar presentar en el acto del juicio una maqueta de los mismos.
11. Si con la demanda o contestación se presiente o se advierte que los dictámenes
son contradictorios adoptar la precaución de solicitar por medio de otrosí un
peritaje judicial.
12. Si tienes oportunidad de interrogar a tu propio perito no te entretengas tanto
en que desmienta el dictamen adverso sino en que añada nuevas circunstancias
que refuercen el suyo.
13. Si presentas una prueba documental muy compleja o voluminosa haz en el
escrito de alegaciones un sumario de los extremos más operativos.
14. Si presentas una prueba de grabación magnetofónica o videográfica reproduce
en el escrito de alegaciones los extremos más operativos.
15. Intentar preparar la prueba con un acto de conciliación previo. Las negativas
genéricas (v. gr. «me opongo por improcedente y temeraria») o las incomparecencias
injustificadas pueden valer como indicios endoprocesales. Existe además la
oportunidad de que se produzca algún alegato opositivo que contribuya a la
fijación de algunos hechos.
16. En el interrogatorio de los peritos incluye cuando el caso lo requiera alguna
pregunta sobre determinada comunicación científica cuya literatura incida
directamente sobre el extremo cuestionado.
98
Curso_de_probatica_judicial.indb 98
© LA LEY
10/11/2009 15:20:47
Curso de probática judicial
17. No infravalores recortes de prensa relativos al caso o a la materia objeto del
mismo. El llamado periodismo de investigación no es desdeñable.
18. Cuando interrogues a un testigo de la adversa preocúpate sobre todo de sus
fuentes de conocimiento, ahondando en todas las circunstancias, incluso las más
inverosímiles.
19. La prueba de reconocimiento judicial parece exigir percepciones concretas, pero
comporta psicológicamente en algunos casos o materias una percepción general
que puede penetrar en el preconsciente del juez. Le proporciona vivencias.
20. La preconstitución de prueba, valiéndose de la colaboración notarial o de
detective es una táctica de apoyatura que puede obligar a la adversa a variar la
estrategia que había concebido.
Cuando se trate de interrogar a un perito conviene tomar como marco según se ha resaltado por las prácticas, las siguientes especies de preguntas:
• Preguntas que hacen referencia a la experiencia del perito.
• Preguntas sobre la metodología empleada por el perito en su informe.
• Preguntas sobre la estructura el informe.
• Preguntas sobre la redacción y lenguaje utilizado por el perito.
• Preguntas sobre la relación o contacto del perito con el objeto del informe.
• Preguntas sobre posibles incorrecciones o errores del informe.
• Preguntas referidas a la conclusión del informe: grado de certeza del perito,
convección de sus conclusiones.
En cualquier caso la elaboración de una buena estrategia dependerá en
gran manera del dominio que se tenga de las reglas legales aplicables a los
medios de prueba, situación a la que solo se puede llegar con un conocimiento profundo del derecho probatorio.
Tal como veremos más adelante puede ser de gran utilidad estratégica
el uso de heurigramas.
13.
LA PRUEBA DE LA PRUEBA
Antes de pasar a la última fase que hemos denominado de decodificación del mensaje se hace menester un paso previo. Así lo entiende también
DE ASIS ROIG cuando al señalar la segunda gran tarea en relación con los
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 99
99
10/11/2009 15:20:47
Luis Muñoz Sabaté
hechos (la primera es la de admisibilidad de la prueba) y concluir que ésta
corresponde a la determinación de los resultados de la prueba, añade que
tal labor puede desglosarse en dos actividades o momentos: el de la verosimilitud y el de la interpretación. La verosimilitud consiste básicamente
en la decisión sobre la validez de las pruebas (credibilidad). Solo una vez
realizada esta tarea podrá el juez interpretar los datos que le han sido suministrados y probados, con el fin de poder llevar a cabo una composición
racional de los hechos199.
La prueba de la prueba o la prueba sobre la prueba se ajusta a esta idea
de fiabilidad y credibilidad del medio, o como señalé en otra ocasión, a la
necesidad de «comprobar el instrumento de la comprobación»200.
Esta actividad a veces la provoca la propia parte probante, cuando por
ejemplo, presenta un documento dimanante de un tercero, para cuya verificación (sea o no impugnado, aunque no si es reconocido de adverso)
considera oportuno el testimonio de ese tercero. Pero generalmente el
agente provocador es la contraparte a través de una actividad impugnativa o descalificatoria del medio, que a veces no obedece a una sincera
convicción sino a una pura estrategia, hasta el extremo de poder hablarse
hoy día de una impugnación retórica201 totalmente desatendible, cuando la
repudiación del medio se limita a una simple indicación carente de todo
argumento202.
La LEC contempla y regula algunos supuestos de verificación del medio:
a) El cotejo o comprobación del documento público (art. 320), o del
privado (arts. 320 y 349) así como las tachas a peritos (art. 343) y testigos
(art. 377).
(199) RAFAEL DE ASÍS ROIG, Jueces y Normas. La decisión judicial desde el Ordenamiento, Marcial
Pons ed., Madrid, 1995, pág. 132.
(200) MUÑOZ SABATÉ, Técnica Probatoria, ob. cit., págs. 297 y ss., y Fundamentos de prueba
judicial civil, ob. cit., págs. 95 a 98.
(201) Así la sentencia de la Audiencia de Barcelona, Sección 16.ª de 4 diciembre 2008 (RJC,
2009-II, pág. 61).
(202) Por ejemplo, impugnar la fotocopia de una página del código civil frances acompañada
por la otra parte para demostrar el derecho extranjero, sin aducir la impugnante, con
importantes negocios en Francia, qué es lo que en realidad establecen el artículo o
artículos del meritado código. En este caso el acceso a la realidad es tan patente que la
impugnación no puede ser calificada más que de retórica, sólo apta para seducir a un
juez ingenuo.
100
Curso_de_probatica_judicial.indb 100
© LA LEY
10/11/2009 15:20:47
Curso de probática judicial
b) El requerimiento documental exhibitorio a la parte, que según el
art. 328,1.º no se ciñe exclusivamente a los hechos que sean objeto del
proceso, sino que también puede referirse «a la eficacia de los medios
de prueba».
c) Lo que la propia LEC en su art. 352 denomina otros dictámenes periciales instrumentales de pruebas distintas y que pueden emplearse «para
conocer el contenido o sentido de una prueba, o para proceder a su más
acertada valoración».
d) El llamado contrainterrogatorio o repreguntas en la prueba testifical
(art. 372) cuya finalidad, aunque la ley no lo aclare, obviamente alcanza
tanto al esclarecimiento de nuevos hechos como a verificar la credibilidad
del testigo.
Una muestra en lo penal la tenemos en el art. 729.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al incluir como diligencia a practicar en el juicio oral
«cualesquiera clase que en el acto ofrezcan las partes para acreditar alguna
circunstancia que pueda influir en el valor probatorio de la declaración de
un testigo, si el Tribunal las considera admisibles».
Pero aparte de estos mecanismos, es evidente que el juez puede valerse de cualquier otro método para valorar la credibilidad o fiabilidad del
medio, siendo lo habitual que de una manera más o menos larvada utilice
las presunciones203, o simplemente realice su crítica sirviéndose de simples
argumenta o máximas de experiencia. El soporte fáctico de la presunción
(indicio) puede ser además cualquier hecho secundario o transeúnte (v. gr.
las dubitaciones de un testigo).
Veremos más adelante cómo también el razonamiento estrictamente
presuncional puede ser susceptible de un método específico de comprobación o constatación consistente en la infirmación.
(203) A este tipo de presunciones lo distinguí como «presunciones de medio». GASCÓN INCHAUSTI escribe que «desde cierta perspectiva puede decirse que concurren en la prueba sobre
la prueba elementos propios de la técnica de las presunciones» («El control de la fiabilidad probatoria: Prueba sobre la prueba en el proceso penal», Ed. Rev. Gen. Der. Valencia,
1999, pág. 33). Una muestra de ello es la infinidad de indicios que la jurisprudencia ha
aplicado para la critología de la prueba testifical, muchos de los cuales constan reproducidos en MUÑOZ SABATÉ, Técnica Probatoria, 3 ed., particularmente págs. 350 a 371.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 101
101
10/11/2009 15:20:47
CAPÍTULO III
LA EVIDENCIA
Curso_de_probatica_judicial.indb 103
10/11/2009 15:20:47
1.
EVIDENCIA Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA
La utilización del término «evidencia» pudiera llevar a debates filosóficos y jurídicos interminables (en parte atribuibles a la originaria polisemia del término «prueba»), desde su definición como un saber cierto,
indudable y que no se puede someter a revisión, hasta su equiparación
a medios de prueba o a prueba proporcionada por dichos medios, tal
como suelen aplicarlo los autores anglosajones, o a su asimilación a conocimiento obtenido sin necesidad de pruebas (lo evidente, lo notorio).
Nosotros utilizamos aquí este término en un sentido subjetivo como el
resultado producido por las pruebas en la mente del juez (persuasión o
convencimiento). Tal vez las múltiples similitudes de la probática con
la medicina nos han decantado hacia aquella perspectiva basada en la
llamada clinical evidence o evidencia obtenida a través de un sistema
jerarquizado de pruebas que permiten hacer un diagnóstico fiable muy
superior a su contradictorio.
Cuando un hecho se considera probado decimos, o podemos decir, que
se ha producido evidencia acerca del mismo. No se trata de tantas evidencias, tantas como los medios que las producen, sino de una sola evidencia
global o totalizadora. Prefiero centrarme en esta última visión más finalista
que en el concepto de valoración ya que el primero lo presupone. Si se
declara evidente un hecho es que ha habido un prius consistente en un
proceso mental. La evidencia (o no evidencia) es el producto de la valoración. O esta última es un presupuesto de aquélla.
Hemos tenido ocasión de tratar, y volveremos a tenerla, sobre los fenómenos que influyen y determinan el proceso de valoración respecto del
cual entiendo que no cabe una mayor penetración sin caer ya sea en el
campo del derecho probatorio (prueba legal o valoración libre de la prueba) o en el campo de la mera especulación.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 105
105
10/11/2009 15:20:47
Luis Muñoz Sabaté
2.
LA REPRESENTACIÓN DEL HECHO
La representación o reproducción en el proceso del hecho sucedido con
anterioridad y fuera del mismo, no deja de ser una expresión metafórica.
Lo que en realidad se hace en el proceso una vez los medios hayan volcado toda su carga es buscar su significado descifrando su primitiva naturaleza o realidad. Para alcanzarla se impone generalmente un razonamiento
argumentativo o retórico y un argumento demostrativo o científico204 sin
desechar ni mucho menos la intuición, para la cual el proceso judicial crea
una mística proclive a movilizarla.
Precisando esta operativa, la representación se produce básicamente
a través de redactados (medio: documental), de relatos intencionados o
espontáneos (medio: testigos e interrogatorio de la parte), de explicaciones
(medio: peritos) y de exposiciones (medio audiovisuales)205 sucedidas generalmente por una argumentación combinatoria de todos estos elementos (conclusiones). El vehículo predominante es el lenguaje. Calcúlese la
inmensa «impresión» que esto comporta, con capacidad de sobrepasar
su aspecto denotativo para bascular hacia una captación connotativa, sin
reglas gramaticales fijas. Bastará con pensar en una representación teatral
y las diversas interpretaciones que en cada espectador provoca la obra. A
quien pretenda hacer prevalecer o fenecer la verdad del hecho histórico
y de sus circunstancias no le basta la mera representación; debe cuidar
minuciosamente su logos, porque el hecho, propiamente dicho, no existe.
Solo existe la idea.
No se crea, por tanto, que la representación es una operación puramente intelectiva en donde sólo trabaja el razonamiento lógico. Todo proceso
judicial, y más los que se celebran atendiendo a los principios de oralidad,
inmediación y publicidad tiene un alto componente emocional206. REIK,
refiriéndose concretamente a la causa penal, habla de «representación dra(204) Por varios motivos UBERTIS no deja de advertir la disimetría de ambos tipos de razonamiento en el proceso. Dirá que la argumentación retórica tiene a su cargo el deber de
guiar y despues vigilar lo empírico (La conoscenza del fatto nel processo penale, Giuffré,
Milano, 1992).
(205) El redactado, el relato, la explicación y la exposición son términos que he escogido convencionalmente y que podrían ser sustituidos por otros sin alterar las consideraciones que
les suceden.
(206) De este componente tomé debida nota para dar del proceso, desde una perspectiva psicológica, la siguiente definición: «Actividad lúdica, de estructura dialéctica, altamente
106
Curso_de_probatica_judicial.indb 106
© LA LEY
10/11/2009 15:20:47
Curso de probática judicial
mática del crimen por medio de la palabra»207. Sería de ciegos negar la influencia que sobre las dos grandes pruebas «directas» (el interrogatorio de
parte y la testifical) puede ejercer ese carácter ceremonial del proceso208.
3.
LA PRUEBA MATEMÁTICA
Desde mediados del siglo pasado vienen siendo muchos los intentos
de aplicación de una lógica matemática para orientar y predecir las decisiones de jueces y jurados sobre cuestiones legales, aunque sólo hasta
más tarde, al sobrevenir el auge de los estudios sobre la prueba judicial se
tomó en consideración que estas mismas técnicas podían aplicarse al descubrimiento de la verdad de los hechos en el proceso, pasándose de una
probabilidad inductiva que es la que todos manejamos con mayor o menor
disciplina lógica a una probabilidad estadística, de cuño frecuencial, muy
idónea para el cálculo matemático a no ser por el hecho de la inmensa
inaccesibilidad de los datos que la hace prácticamente inoperante. Es por
ello que nuestra conclusión es que no existe ningún modelo auténticamente matemático que pueda resolver el problema de prueba por más
esfuerzos que se hayan hecho o estén haciendo209, manejando fórmulas y
enunciados de gran atractivo, de todo lo cual suele ser un referente harto
recurrente el famoso teorema de Bayes, hoy en franco declive en los Estados Unidos y prácticamente desconocido en la praxis forense española,
pero que no nos resistimos a dar una breve referencia.
El teorema de Bayes que cuenta con notables antecedentes y adiciones
se trata en síntesis de una regla para calcular la probabilidad de que una
determinada proposición A sea verdadera dado que se conoce que es
verdadera otra proposición B que contiene información relevante para la
verdad de A.
tensional y dramática, dotada de algunos componentes mágicos» (MUÑOZ SABATÉ, Enfermedad y Justicia, Ed. Hispano Europea, Barcelona 1972, pág. 124).
(207) REIK, Psicoanálisis del crimen, trad. esp. Buenos Aires, 1965, pág. 189.
(208) Téngase en cuenta que la parte y el testigo juegan con dos textos: la memorización del
hecho histórico percibido y la del hecho histórico según la narrativa procesal. Obviamente la atmósfera no facilita el acierto.
(209) Para quien esté interesado en ellos nada mejor que consultar la amplísima exposición
que de los mismos ofrece TARUFFO (La prueba de los hechos…, ob. cit., capítulo III, págs.
167 y ss.).
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 107
107
10/11/2009 15:20:47
Luis Muñoz Sabaté
El teorema maneja una probabilidad subjetiva, y éste es su mayor punto
débil. A esta probabilidad se la llama subjetiva porque pretende racionalizar el conocimiento acerca de la eventualidad de que un determinado
evento se verifique o se haya verificado. En esta versión, el valor cuantitativo de la probabilidad representa la medida del convencimiento racional
acerca de ese evento, o bien el grado en el que es racional sostener que
es verdadera la proposición que la afirma. Por ejemplo, es muy racional
pensar que la causa del incendio fue un cortocircuito pues la instalación
eléctrica no se había cambiado ni revisado hacía 15 años.
El grado de verdad o verosimilitud de la prueba se determina mediante
un cálculo que comprende tanto el grado subjetivo de adhesión a una hipótesis como el grado de aceptabilidad que ésta adquiere sobre la base de la
frecuencia relativa de los eventos de la clase. Su fórmula es la siguiente:
P (H / E) =
P (H / E)
* P (H)
P (E / NO − H)
P (H/E)
probabilidad de H, dado un evento E (posterior probability)
P (E/H)
frecuencia estadística con la que, dado H, se da E
P (E/NO-H)
frecuencia estadística con la que, sin darse H, se da E
P (H)
probabilidad atribuida a H antes de saber si E se daba
(prior probability)
El teorema podría enunciarse diciendo que la probabilidad de que suceda el hecho H, dado que se da el hecho E, es igual a la probabilidad de que
suceda el hecho E dado H por la probabilidad de que suceda H, dividido
por la probabilidad de que suceda E dado H por la probabilidad de H, más
la probabilidad de que suceda E dado no H por la probabilidad de no H.
Como ya hemos anticipado, el vigor de esta fórmula o de otras parecidas
que la han sucedido, se diluye en una sobrecargada subjetividad. La sofisticación de los modelos matemáticos coincide con la evidencia de que la
complejidad de los sistemas sociales no puede ser reducida completamente
por ningún modelo. A lo máximo que se puede aspirar, como así se ha reconocido, es a obtener «calificaciones vagas del valor de la prueba».
108
Curso_de_probatica_judicial.indb 108
© LA LEY
10/11/2009 15:20:47
Curso de probática judicial
4. EL NIVEL DE EVIDENCIA Y LA DOSIS DE PRUEBA
La evidencia probática no responde a un sistema binario (verdad o
mentira). Decía BENTHAM que cada elemento de prueba judicial está sujeto
a variaciones de cantidad y grado210, lo cual le permitía un acercamiento
virtualmente matemático representándose la imagen de una escalera dividida en diez grados, que tenía un lado positivo, sobre el cual se inscribían
los grados de persuasión positiva (es decir, que afirman la existencia del
hecho en cuestión) y un lado negativo, sobre el cual se inscribían los grados de persuasión negativa (es decir, que niegan la existencia del mismo
hecho), encontrándose en la base de la escala el 0 (cero) mediante el cual
se denota la ausencia de toda persuasión a favor o en contra211.
Téngase en cuenta que esta imagen es solamente virtual y ni por asomo
puede ser comparada a una fórmula que se obtenga a través de un cálculo
matemático.
Ahora bien, aunque la evidencia tiene un alto componente subjetivo,
cualquier escala numérica no hace más que escenificar esa subjetividad
vistiéndola con un traje objetivo, lo cual virtualmente puede ser así, pero
sólo virtualmente212. Desechada la fórmula estrictamente matemática que
hemos analizado en el apartado anterior, por más seductora que resulte213,
y considerando al número como una sola expresión gráfica de una idea
de grado de persuasión, su utilidad, si se respeta este empleo, puede ser
contextualmente indicativa. También podemos contentarnos con atribuir
a la evidencia un solo valor antagónico, alto-bajo, que puede fluctuar en
(210) BENTHAM, ob. cit., I, págs. 86 y 87.
(211) Esta imagen de la escala resulta familiar para quien conozcan la lógica plurivalente de
REICHENBACH.
(212) El paradigma de la escala no deja de tener, sin embargo, un alto valor retórico y didáctico.
Se ha puesto de manifiesto la utilidad que puede tener cuando se toman decisiones colegiadas y se acuerda que cada miembro deba asignar un número o grado a su decisión.
(213) Un alarde ostentoso. Nos recuerda lo que dice JOSÉ LUIS SAMPEDRO a CARLOS TAIBO en la
conversación que tienen ambos en el libro Sobre política, mercado y economía (Madrid
2007, 2.ª ed. pág. 39): «¿Sabes lo que pasa? Lo que ocurre es que la economía está enferma de envidia de la física. La economía del siglo XIX envidia la gran creación newtoniana, envidia la organización planetaria de Laplace. El universo de Newton es concebido
como un reloj, absolutamente predecible. Mira el eclipse del otro día: todo es predecible
por completo. La economía envidia a la física, y ahí empieza su afición por las aplicaciones matemáticas, en el primer tercio del XIX con Cournot y luego con Wallras». Mutandis
mutandi igual podríamos afirmar los probatoristas del famoso teorema de Bayes.
© LA LEY
04_Curso_de_probatica_judicial_cap03.indd 109
109
11/11/2009 17:47:40
Luis Muñoz Sabaté
función de diversas variables. Algunos autores hablan de «módulo de prueba» (DÓHRING) y en el derecho anglosajón no es inusual encontrarse con el
término quantum of proof.
Los valores altos de esta escala equivalen a una dosis relativamente
suficiente de evidencia. Los valores bajos equivaldrían por el contrario a
una dosis insuficiente. Y digo relativamente porque todo depende de las
múltiples variables en juego según sea el objeto del proceso. En definitiva
dosis sería la cantidad o nivel de evidencia necesarios para satisfacer la carga primaria de la prueba. La determinación de esa suficiencia es el punto
donde empieza a emerger inevitablemente el componente psicológico,
que sin embargo no debe ser disuasorio en orden a darle una determinada
gradación, pues como defendiera LOEVINGER en sus Jurimetrics, el uso de
esos coeficientes puede contribuir a dar un significado común al lenguaje
aplicado, y a la vez proporcionar al abogado encargado de preparar la defensa de su cliente, unas bases más objetivas de valoración de sus propios
medios, compensando las naturales influencias subjetivas214.
El nivel mínimo suficiente de la escala lo ocupa el acreditamiento, que
es una evidencia «rebajada»215, que puede valerse de medios dispensados
de verificación (prueba de la prueba) y muy particularmente a través de
algún indicio que por sí solo resultaría poco vigoroso para fundamentar
una presunción sobre el thema probandi de fondo. Se le aplica cuando se
trata de adoptar decisiones provisionales (por ejemplo, medidas cautelares)
o puramente incidentales dentro del proceso (por ejemplo, temas factuales
sobre competencia territorial)216.
(214) LOEVINGER, Jurimetrics: The Methodology of Legal Inquiry Library of Congress USA 1963,
págs. 5 a 36.
(215) Desde el derecho probatorio se la suele llamar «principio de prueba» aunque también
recibe los nombres de semiplena probatio, prueba prima facie o prueba sumaria. Se ha
llegado incluso a utilizar el término «sospecha» (así TS, Sala 4.ª, 29 junio 1990).
(216) Vid. MUÑOZ SABATÉ, Fundamentos de Prueba Civil, ob. cit., págs. 69 a 77.
110
Curso_de_probatica_judicial.indb 110
© LA LEY
10/11/2009 15:20:47
Curso de probática judicial
ESCALA DE BENTHAM SOBRE DOSIS DE EVIDENCIA
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
NIVEL DE SUFICIENCIA
NIVEL DE INSUFICIENCIA
DUDA
El modelo figurado de esta escala lleva a considerar que los niveles de
insuficiencia de prueba situados en la porción inferior (del 1 al 5) comportan
niveles de suficiencia en la porción alta (del 6 al 10) favorables a la prueba
en contrario, lo cual es posible que ocurra, pero no necesariamente. Los niveles pueden ser bajos en cualquier caso (para entendernos diríamos prueba
de cargo y prueba de descargo), asimilándose al 0 (cero), en cuyo supuesto
ya no serán parámetros historicistas los que decidan la cuestión, sino parámetros jurídicos; concretamente y tal como hemos dicho antes, la regla de
carga de la prueba (o en el proceso penal, la presunción de inocencia).
Desde otro ángulo también se han hecho esfuerzos encomiables para objetivar la probabilidad acudiendo primordialmente al cálculo estadístico217,
que no es más que una probabilidad basada en la frecuencia. Tomando
(217) Me remito a las 6 dificultades que para admitir la probabilidad matemática aplicada a la
prueba judicial expone DIEGO AISA MOREU en El razonamiento inductivo en la ciencia y en
la prueba judicial, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997, págs. 274 y ss.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 111
111
10/11/2009 15:20:48
Luis Muñoz Sabaté
un sencillo ejemplo que nos recuerda GÄRDENFORS, en una ciudad donde
sólo hay taxis verdes y taxis azules, la probabilidad de que el atropello y
subsiguiente omisión de socorro hayan sido cometidos por un taxi azul,
pudiera descansar en el dato estadístico de que el censo de taxis azules es
de 80 mientras que el de taxis verdes es de 20. La probabilidad, por tanto,
de que el atropello lo cometiera un taxis azul sería del 80 por 100218. Pero
esa probabilidad, como cuida de señalar dicho autor, aparte de que puede
ser oscurecida con otras frecuencias (por ejemplo, el número de accidentes
cometidos por los taxis verdes es del 70 por 100 anual frente a un 30 por 100
de los taxis azules), no puede ser estimada desvinculada de todo medio de
prueba. La especulación estadística puede ciertamente reforzar el resultado
de una prueba, pero a mi parecer y desde una perspectiva psicológica, yo le
atribuyo otro cometido: el que el juez pueda autosalvar su responsabilidad
sublimando como evidente lo que es meramente probable. El valor estadístico opera psicológicamente a modo de un mecanismo de defensa.
Distingo, sin embargo, de la inducción estadística cuya pluralidad de
variables desconocidas (o incontrolables) invalida la valencia probática
del indicio, aunque sirva como argumento de prueba, la presunción por
muestreo, que consiste en inferir de las idénticas propiedades de un grupo parcial de objetos, identidad que tomamos como indicio, idénticas
propiedades para el conjunto219. Por ejemplo: si se han adquirido cien
cajas de tomates y usando, si se quiere, una tabla de números aleatorios,
se han abierto diez, quince o veinte de ellas en todas las cuales aparece
gran parte de la fruta podrida, cabe perfectamente inferir que todo el
cargamento, suponiendo que provenga de un mismo vendedor y viajado
en un mismo transporte y condiciones, es un cargamento podrido. Es lo
que KALINOWSKI incluía en la inducción amplificante. El paso «intelectual» —decía— de las premisas a la conclusión se funda en el carácter
supuestamente esencial a la especie considerada de la propiedad (o de
la ausencia de propiedad) comprobada en las premisas220. El problema,
naturalmente, es la determinación del parámetro (¿diez, quince, veinte
cajas?) cuyas probabilidades solo adquirirán firmeza si se considera acep(218) PETER GÄRDENFORS y otros en La teoria del valore probatorio. Aspetti filosofici, giuridice e
psicologici, Giuffré ed. Milano 1997, págs. 45 y ss.
(219) MUÑOZ SABATÉ, Técnica Probatoria, 3.ª ed., ob. cit., pág. 279, y Tratado de Probática Judicial, tomo IV, pág. 117.
(220) KALINOWSKI Introducción a la lógica jurídica, trad. esp. Buenos Aires, 1973, pág. 156.
112
Curso_de_probatica_judicial.indb 112
© LA LEY
10/11/2009 15:20:48
Curso de probática judicial
table. Tal vez lo más aconsejable fuera una prueba pericial para ilustrar
sobre el control de variables.
Otro método estadístico usado, no tanto como prueba sino como valoración de un concepto jurídico indeterminado (CJI) es el demoscópico con
muy distinta y variable aceptación por parte de los jueces221.
Por último, no sobra hablar, ni mucho menos, de la posibilidad que es
un concepto semánticamente distinto de la probabilidad y probáticamente
degradado con respecto a la misma. Pero esta minusvalía no impide su
activación, a veces, como elemento probático. Ya hemos visto que servía
para integrar un argumentum que permita descartar la imposibilidad de un
hecho en contra, ello a parte del servicio que puede prestar, valiéndose de la
simple sospecha como hipótesis de trabajo para iniciar una averiguación del
hecho histórico. Resulta muy útil para fundamentar las infirmaciones. En las
siguientes sentencias veremos cómo penetra en su ámbito argumentativo:
«La pericia admite que las esquimosis eran una consecuencia posible de la
aplicación de la corriente eléctrica. Cuestión distinta es si la pericia permite afirmar
categóricamente que ello ocurrió realmente por aplicación de corriente eléctrica.
Pero lo cierto es que de esta posibilidad y de la credibilidad de las declaraciones del
perjudicado era perfectamente posible tener por probado que el detenido sufrió las
lesiones que se asignan» (TS Sala 2.ª, 18 marzo 1997, RGD núm. 636, pág. 10718).
«Alega que el precio de la venta no se señala en la demanda y es distinto del fijado
en documento privado... La falta de coincidencia entre el precio fijado en el documento privado y en la escritura pública puede obedecer a múltiples razones, como
negociaciones de última hora, o como ocurre en muchos casos, a motivos fiscales»
(Audiencia A Coruña 13 septiembre 2007). «Teniendo en cuenta la doctrina anteriormente expuesta es perfectamente posible que un accidente laboral, en sentido
estricto, como la electrocución sufrida por la actora en 6 de julio 2004 en tiempo y
(221) Famoso es el caso de la indagación demoscópica realizada en Italia a propósito de la
película «El último tango en París» para sondear la opinión acerca del concepto de ofensas al pudor y que terminó no siendo estimada por el Tribunal (vid. Psicologia giurídica,
a cargo de GUGLIEMO GULOTTA, Milano 1979, pág. 176). En España, pese a una antigua
jurisprudencia igualmente en contra, merece destacarse como paradigmática la sentencia de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo de 15 octubre 1990, conteniendo unos brillantes
argumentos a favor de la técnica del muestreo y la demoscópica. Vid. en este sentido
MUÑOZ SABATÉ, Tratado de Probática Judicial, ob. cit., tomo IV, págs. 117 a 119. No es
extraño leer hoy día sentencias como la que dice que este método «se efectuó sobre un
número de elementos individuales suficientemente significativo (el perito examinó 8.462
facturas sobre 20.000 documentos), para ofrecer una evidencia suficiente y adecuada al
beneficio unitario medio y a las ventas estimadas» (Audiencia de Barcelona 15 noviembre 2002, RJC, 2003, II pág. 452).
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 113
113
10/11/2009 15:20:48
Luis Muñoz Sabaté
lugar de trabajo, por la que estuvo de baja hasta el 9 de julio 2004, pueda provocar
como secuela una patología psíquica manifestada, no con carácter inmediato, sino
unos meses después» (TSJC 10 septiembre 2008, RJC 2009-I pág. 258).
5.
LA PROBABILIDAD CONECTADA AL OBJETO DEL PROCESO
Es tanta la literatura que desde siempre se ha dedicado a reflexionar sobre
el tema de la verdad o certeza de los hechos en el proceso que repetirla ahora
sería un alarde de diletantismo222. Por las razones comentadas en el anterior
principio la evidencia de los hechos siempre o casi siempre suele darse en el
proceso en términos de probabilidad. Querer lograr la absoluta exclusión de
la duda —decía STEIN— es algo que se prohíbe a sí misma toda persona que
haya seguido la historia del saber humano223. De esta graduación no se escapa ni tan siquiera el resultado obtenido por las pruebas científicas como muy
acertadamente indica y argumenta MARINA GASCÓN224. Más aún: JAIRO PARRA se
decanta por afirmar que los juristas tenemos mayores derechos y facultades
para alcanzar la verdad que no la ciencia empírica225. Esta proposición, que
tiene muchos puntos para ser contradicha, plantea sin embargo uno de los
problemas epistemológicos más interesantes para el debate probático, del
que no estaría exenta la confrontación entre la argumentación retórica y la
argumentación demostrativa226. Esto nos lleva, dada la necesidad de resolver
el caso de una manera lógica, a tener que aceptar la ficción de que el hecho
probable es el hecho cierto, entre otras cosas porque como COHEN señala,
prueba es un término que se usa en muchos sentidos, uno de ellos muy importante y no matemático, cual es el empleado en los Tribunales de justicia.
Cuando en éstos se afirma que se ha acabado demostrando la culpabilidad
del acusado, no se entiende que se ha probado matemáticamente la culpabilidad sino judicialmente227. A veces es el propio legislador quien se da
(222) Por mi parte ya me manifesté ampliamente sobre este tema en mi obra MUÑOZ SABATÉ,
Técnica Probatoria, ed. Praxis, Barcelona 1993, 3.ª ed. particularmente en en capítulo I,
apartados 5 (El mito de la verdad formal) y 6 (La probabilidad como nivel suficiente de
evidencia), y en el capítulo II, apartado 1 (El conocimiento judicial de la verdad) y 2
(Visión fenoménica de la prueba).
(223) STEIN, ob. cit. pág. 40.
(224) MARINA GASCÓN, Los hechos en el derecho, ob. cit. pág. 100.
(225) JAIRO PARRA Manual de Derecho Probatorio, 14.ª edición, Bogotá 2004, pág. 168.
(226) Tomando como animación las palabras de UMBERTO ECO en su Bordelino: «La retórica es
el arte de decir bien lo que uno no está seguro de que sea verdad».
(227) Citado por AISA MOREU, El razonamiento inductivo en la ciencia y en la prueba judicial,
Zaragoza 1997, pág. 412.
114
Curso_de_probatica_judicial.indb 114
© LA LEY
10/11/2009 15:20:48
Curso de probática judicial
cuenta de la inaccesibilidad de la certeza y por eso dirá en el art. 386 LEC
a propósito de la presunción que la certeza se presumirá «a los efectos del
proceso». Incorrectamente, en cambio, al inventariar en el art. 299 los medios de prueba añadirá cualquier otro «del cual pueda obtenerse certeza».
Considero que hubiera sido mejor hablar de «evidencia».
Ahora bien, la probabilidad tiene sus niveles que no dependen solamente de la carga de evidencia que se haya logrado introducir en ella a
través del medio de prueba correspondiente sino que también depende,
en situaciones normales y como variable más incisiva y peligrosa, tal como acabamos de indicar, del gradiente de tuitividad del juez228. Todo ello
hace que ese nivel suba o baje, de un modo más o menos imperceptible
según sea el objeto del proceso. Obsérvese, por tanto, que la varianza se
encuentra en el objeto del proceso y no en el medio de prueba. Este último
tendrá, obviamente, una valencia probática alta, media o baja, en función
de su capacidad reflexiva (es decir, de su aptitud para captar y trasladar
«huellas»). Pero el nivel de evidencia que al final se obtenga como resultado, ya no dependerá de esta aptitud (aunque es lógico que influya) sino
de otras más variables, como seguidamente vamos a exponer.
Si se pudiera puntuar objetivamente el nivel de evidencia veríamos
que cada caso posee una exigencia que no tiene por qué ser igual a los
demás, es decir, que se satisface con un nivel diferente. Bastará a este respecto reconocer la influencia ejercida por el objeto del proceso, que en
su tiempo ya había subrayado, entre otros autores MONTESQUIEU, cuando
escribiera que «l’equité naturelle, demande que leur evidence (l’evidence
des preuves), soit proportionnée a la gravité de l’accusatión»229. LOEVINGER,
defendiendo la ventaja de cuantificar el concepto de carga de la prueba
escribe: «Para declarar culpable a un hombre de un delito por el que puede
ser condenado a una multa de 10 dólares o a 10 días de cárcel, resulta necesario en teoría probar la comisión del acto con el mismo grado de prueba que se requiere para declarar a alguien culpable de un delito que pueda
(228) El gradiente de tuitividad es una manera de significar el grado de distorsión de la verdad
probática por las actitudes e inclinaciones psicosociológicas del juez, que a veces pretenden incorrectamente ampararse en los principios «pro reo», «pro operario», «pro víctima»,
etc. Y digo incorrectamente porque la duda que pretenden resolver tuitivamente dichos
principios, no es la duda factual, la duda probática (para ello ya existe la regla de carga de
la prueba) sino la duda normativa, fruto del carácter ambivalente de muchas leyes.
(229) MONTESQUIEU, Esprit des Lois et défense de l’Espirit des Lois, Ed. 1758, Ámsterdam, pág. 605.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 115
115
10/11/2009 15:20:48
Luis Muñoz Sabaté
ser castigado con cadena perpetua o con la silla eléctrica. En la práctica,
como los jueces y abogados saben de sobras, la dificultad que existe para
convencer a los jurados está en proporción directa con la gravedad de la
posible pena»230. Iguales diferencias tenderían a darse entre una reclamación de 100 euros y otra de un millón de euros231. La diferencia además no
la marca el solo objeto del proceso sino también el orden jurisdiccional en
que se desenvuelve232. Es así como recuerda CROSS que en términos generales la prueba basada en un menor grado de probabilidad resulta suficiente
cuando la comisión de un delito es alegada en sede civil233. No en vano
el nivel probático anglosajón en los pleitos civiles descansa en el estándar
preponderance of evidence, mientras que en el orden penal preside el
principio, al parecer más riguroso, de beyond a reasonable doubt, que para
LOEVINGER empero no existe ninguna diferencia y más valdría sustituir por
números234. Pero cualquiera que sea la fórmula empleada, importa no olvidar sin embargo, como apunta FERRER que en la medida que hacemos más
(230) LOEVINGER, Una introducción a la lógica jurídica, trad. esp. Barcelona 1954, pág. 84. Aunque la prueba discurre hoy día por un sistema de libre valoración, seguimos aplicando
en el fondo la misma razonabilidad que movió a los antiguos. No en vano, buscando
IHERING la razón por la cual se aplicaba una u otra prueba ordalística (la del agua o la
del fuego, por ejemplo) y dentro de cada una de ellas sus diversas especies, intuyó la
existencia de unas reglas muy precisas en función precisamente del objeto procesal. Así
se sabe por las fuentes germánicas que para la caldaria, cuando la acción era «simple» la
piedra se colocaba a una altura tal que la mano se sumergía sólo hasta la muñeca; si la
acción era «triple» había que meter el brazo hasta el codo. Una diferencia similar existió
en el derecho anglosajón en la prueba consistente en llevar un hierro candente; cuando
la acción era simple, ese hierro pesaba una libra; si era triple, tres libras (IHERING, Bromas
y veras en la ciencia jurídica, trad. esp. Madrid, ed. Civitas 1987, pág. 190).
(231) Y no sólo se puede ejemplarizar con cantidades; tambien con conceptos. El art. 1277 del
Código civil dice que la causa siempre se presume existente en los contratos. Por tanto,
ante un reconocimiento de deuda, el deudor que luego la niegue o impugne, deberá
demostralo. Pero su prueba deberá poseer una dosis muy alta porque «es impensable que
se firme un expreso reconocimiento de deuda sin una causa que la motive» (Audiencia
de Madrid, 23 abril 1997, RGD, núm. 637 pág. 13.314).
(232) «La prueba para condenar ha de ser necesariamente más rigurosa que la que se utiliza a
favor del acusado» (Audiencia de Barcelona, 28 septiembre 2007, RJC, 2008 I, pág. 161).
(233) CROSS, On Evidence, London 1967, 3.ª ed. pág. 98. Tuve este mismo pensamiento al recomendar a las compañías de seguros que procurasen encauzar sus acciones por incendio
intencionado del asegurado a través, siempre que se pudiera, de acciones civiles y no
penales (MUÑOZ SABATÉ, «La probatio diabolica del incendio doloso del asegurado», en
LA LEY, núm. 4164 de 12 noviembre 1996).
(234) LOEVINGER. Concretamente habla de aplicar una lógica de probabilidades mediante el
empleo del signo (ob. cit., pág. 83). Como muy bien señala LORCA NAVARRETE «aún en la
actualidad sólo existen aproximaciones técnico-jurídicas a lo que se ha de entender por
116
04_Curso_de_probatica_judicial_cap03.indd 116
© LA LEY
11/11/2009 17:02:02
Curso de probática judicial
exigente el estándar de prueba aumentan los falsos negativos (proceso penal: absolución) y disminuyen los falsos positivos (condenas). Ahora bien,
si esto es así, se pregunta muy agudamente ¿cuántas absoluciones falsas
estará dispuesta la sociedad a soportar para evitar una condena falsa?235.
6.
EL DUBIO O SITUACIÓN DE DUDA
Este estado se situaría en el nivel 0 (cero) de la escala virtual de BENTHAM
que acabamos de exponer. Ni una tesis factual ni su antagónica son capaces de proporcionar al juez un nivel de evidencia.
En realidad, sin embargo, esto no significa una total falta de prueba, sino
que generalmente correlaciona con un estado de insuficiencia probática.
Dudar no es carecer de conocimiento de algo sino poseer un conocimiento intermitente que se estabiliza en el grado cero, o como tambien ha sido
dicho «dudar equivale a pensar sin juzgar». Al juez le resulta insuficiente
la prueba y por eso hace uso de una regla de juicio que se concretiza jurídicamente en la regla de onus probandi o carga de la prueba (art. 217
LEC). A través de ella emite un juicio de atribución de las consecuencias
de su duda, cuyo resultado será la indemostración del hecho alegado por
la parte atribuida, pero no su incerteza, ya que la incerteza es incompatible
con la situación de duda. La sentencia sólo declara «no probado» el hecho
pero no lo declara «no cierto». Para poder declararlo de esta última manera
habría de darse precisamente un nivel suficiente de evidencia.
La regla de carga de la prueba induce a veces, a los menos versados,
a un argumentum ad ignorantiam que no deja de ser una falacia lógica
consistente en afirmar la verdad de una proposición sólo porque no se
ha probado su falsedad o bien afirmar su falsedad por no haberse podido
probar como verdadera.
Hay reglas objetivas de atribución del onus; no las hay, empero, para
determinar cuando puede generarse una situación de duda ya que es inevitable un componente psicológico de imposible o dificultoso control.
Existe una duda auténtica, que no es más que puro convencimiento de que
se duda, una duda útil, que emplean algunos jueces para salirse más cóun tratamiento homogéneo de la duda razonable» (Estudios sobre garantismo procesal,
Instituto Vasco de Derecho Procesal, San Sebastián 2009, pág. 175).
(235) Jordi FERRER BELTRÁN, La valoración racional de la prueba, ed. Marcial Pons 2007, pág. 143.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 117
117
10/11/2009 15:20:48
Luis Muñoz Sabaté
modamente del atolladero de la complejidad de los hechos y que en otro
lugar he indicado como complejo de Pilatos236 y una duda estratégica que
también se emplea para poder aplicar soluciones tutivas o de equidad.
El art. 217 LEC contiene en su parágrafo 7.º unos principios correctores
del onus consistentes en la situación de disponibilidad y facilidad probatoria en que se encuentra cada una de las partes y que por descansar
generalmente en una realidad factual también resultan de interés para la
probática. La disponibilidad y la facilidad pueden surgir ex re ipsa o deben
mínimamente acreditarse.
También podría incluirse aquí como principio corrector la llamada oferta de prueba, que sucede cuando la parte dispensada del onus probandi se
ofrece voluntariamente a probar aquello cuya carga incumbe a la adversa
y termina al fin no haciéndolo. Obviamente la oferta ha de revestir ciertos
visos de seriedad aunque no sea solemne237.
7.
LA OCULTACIÓN DE LA EVIDENCIA EN EL PROCESO PENAL
En los grandes delitos atañentes a la criminalidad organizada, que pueden tener por objeto el terrorismo, el tráfico de drogas o de armas, la prostitución, la corrupción urbanística, el tráfico de influencias, la especulación
financiera y un largo etcétera, los cuales solemos agenciar a poderosas
bandas o mafias, pero también a grupúsculos bien pertrechados dentro
del sistema, es evidente que se manejan unos protocolos de ocultación
que descansan básicamente en dos estrategias altamente sofisticadas: no
dejar huellas (o en su caso, desfigurarlas o borrarlas) y un comportamiento
que me atrevería a calificar de entrópico238 consistente en caotizar las relaciones conductuales de sus miembros, todo ello bajo el paraguas de la
presunción de inocencia que no es otra cosa que una severísima atribución
(236) MUÑOZ SABATÉ, «Método y técnicas psico-sociales para la investigación jurídica», en Estudios de Práctica Procesal, Lib. Bosch, Barcelona 1987, pág. 522.
(237) Para un estudio más detallado sobre la oferta de prueba, vid. MUÑOZ SABATÉ, Técnica
probatoria, 3.ª ed., ob. cit., pág. 54, y «La oferta de prueba como elemento probático.
Comentario a una sentencia» en RJC, 2003-II, pág. 219.
(238) Del «entramado societario» como indicio de fraude habla la sentencia de la Audiencia
de Barcelona, Sec. 12.ª de 2 febrero 2006 (RJC, 2007, V, pág. 163) y no creo que al oír
esta palabra se deje de pensar en su sentido metafórico equivalente a embrollo, tinglado
o maraña. Pienso que deshacer esta especie de nudo gordiano en forma de «capas de
cebolla» siguiendo sólo el hilo de Ariadna, no garantiza que haya siempre un final.
118
Curso_de_probatica_judicial.indb 118
© LA LEY
10/11/2009 15:20:48
Curso de probática judicial
de la carga de la prueba al Estado y a las víctimas239. No negaré que los
progresos de la ciencia están permitiendo cada vez más cumplimentar este
onus probandi, pero aparte de que tales progresos a veces se neutralizan
con otros contraprogresos, restan infinitos recovecos inaccesibles al sistema de investigación y prueba contemplado por nuestras leyes procesales,
y más particularmente por el derecho probatorio, bien sea por la dificultad
de descubrimiento de las fuentes o traslado de los medios, bien por las
limitaciones normativas (prueba ilícita por ejemplo).
Para buscar una solución, respetuosa con nuestros principios constitucionales, y al margen, repito, de un mayor progreso de las ciencias, pienso
que sin salirse del derecho se puede transitar por dos caminos: el de los
indicios endoprocesales, que tendremos ocasión de estudiar en un siguiente capítulo al tratar de los indicios en general. Tales indicios no tienen por
qué ser desechados en el proceso penal ya que, por ejemplo, el derecho
a mentir o a guardar silencio no es incompatible con la obtención de
inferencias en contra de su autor. El siguiente camino todavía insuficientemente explorado consiste en destruir la presunción de inocencia con
los principios de disponibilidad y facilidad probatoria que proporciona el
art. 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que permitirían desplazar la
carga de la prueba al inculpado240.
(239) Se ha dicho, y todos tenemos conciencia de ello, que existen tipos criminales cuya conducta procesal se caracteriza por «marear la perdiz»; tipos francamente «liantes» debido
a su gran experiencia penitenciaria.
(240) Al fin de cuentas la Ley de Enjuiciamiento Civil como ha señalado muy acertadamente
RAMOS MÉNDEZ cumple la función de servir de teoría general del proceso (Derecho Procesal Civil, 5.ª ed. Ed. Bosch, Barcelona 1982, pág. 12). A este respecto, MUÑOZ SABATÉ
(artículo en prensa).
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 119
119
10/11/2009 15:20:48
CAPÍTULO IV
LA PRESUNCIÓN
Curso_de_probatica_judicial.indb 121
10/11/2009 15:20:48
1.
LA PRESUNCIÓN FACTI O AD HOMINI
Entiendo que la probática debe abordar preferentemente el estudio de
las llamadas presunciones de hecho, puesto que las presunciones iuris
tantum o de derecho constituyen expedientes de técnica legislativa para
acrecentar lo que en otro lugar hemos denominado factibilidad probática
de la norma. Se trata de una prueba legal que lleva incorporado ya en la
propia norma el indicio y la inferencia. Sus problemas pertenecen al derecho sustantivo o al derecho probatorio. En todo caso lo único que queda
por hacer en ella, desde nuestra perspectiva, es cuidar de la fijación en
autos de dicho indicio, esto es, la prueba del hecho base de que parte la
presunción, el cual ha de probarse como cualquier hecho, sin ninguna
especie de privilegio.
La Ley llama a las presunciones de hecho presunciones judiciales porque su elaboración surge dentro del proceso pudiendo pertenecer su creación intelectual ya sea a las partes, ya sea al juzgador, si bien la decisión
definitiva la adopte este último. No se trata propiamente de un medio de
prueba, dado que no traslada ninguna estampación al proceso, sino de
un razonamiento abductivo241 sobre el resultado que le proporcionan los
(241) El procedimiento abductivo se asienta sobre un modelo conjetural. PEIRCE distinguió tres
formas de inferencia: deducción, inducción y abducción. La deducción prueba que algo
debe comportarse de una forma determinada; la inducción, que algo se comporta fácticamente así, y la abducción que presumiblemente algo se comporta así. Para mostralo
dio el siguiente ejemplo:
Deducción:
Regla: Todas las judías de este saco son blancas.
Caso: Estas judías son de este saco.
Resultado: Estas judías son blancas.
Inducción:
Caso: Estas judías son de este saco.
Resultado: Estas judías son blancas.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 123
123
10/11/2009 15:20:48
Luis Muñoz Sabaté
medios. Aparecen reguladas por el art. 386 LEC en cuyo epígrafe primero
se dice que «A partir de un hecho admitido o probado, el Tribunal podrá
presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el
admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo
según las reglas del criterio humano».
Afortunadamente se está superando hoy día la tendencia general a hipovaluar la presunción considerándola como una prueba subsidiaria, actitud
a la que siempre he combatido porque carece de toda base seriamente
lógica242, y aunque la frase circumstanties non lie perteneciente al derecho
anglosajón243 no puede ignorar que su punto débil sigue siendo la falsedad
del medio fijativo del indicio, no deja de ser una frase digna de tomar en
cuenta, ya que existen muchas estampaciones resistentes a una traslación
falsaria, y suponiendo que lo sea, muy probablemente quede al descubierto un nuevo indicio: el ICO.
Prima también hoy día un argumento pragmático originado tal vez por
el surgimiento de una sofisticada criminalidad organizada frecuentemente
invulnerable a la prueba directa. «Si la conclusión judicial sólo se asentase
sobre una prueba directa, serían múltiples los supuestos que se sustraerían
a la acción de los Tribunales» (TS Sala 2.ª, 23 noviembre 1994; LA LEY
14228/1994).
A la presunción se suele degradarla invocando in genere el indicio.
Bien por confusión cultural, bien por pura táctica no son raras las expresiones como ésta de un abogado que tuve la oportunidad de escuchar
Regla: Todas las judías de este saco son blancas.
Abducción:
Regla: Todas las judías de este saco son blancas.
Resultado: Estas judías son blancas.
Caso: Estas judías son de este saco.
(242) Sobre la crítica a esta actitud hipovaluatoria de la presunción vid. MUÑOZ SABATÉ en
Técnica Probatoria, ob. cit., particularmente págs. 217 y ss.; Fundamentos de Prueba
Judicial Civil, ob. cit., págs. 406 y ss. (donde se habla de los 7 errores hipovaluatorios); «El miedo a las presunciones», en Estudios de Práctica Procesal, ob. cit., pág.
252, y en «Aghata Christie y la prueba de presunciones», en los mismos Estudios…,
pág. 254.
(243) La frase se asienta en la opinión de que es más fácil y económico manipular la mente de
una persona para inducirla a mentir como testigo que no manipular los trazos que la naturaleza y el tiempo dejan sobre las cosas. Su origen estaría en la tópica Plus argumenta
valen quam testes.
124
Curso_de_probatica_judicial.indb 124
© LA LEY
10/11/2009 15:20:49
Curso de probática judicial
en un debate: «No existe ninguna presunción que avale esta prueba sino
solo indicios». Hay quienes todavía asimilan el indicio a la conjetura o
a la sospecha cuya inhabilidad para estructurar una presunción es harto
patente.
El giro jurisprudencial más significativo se produce cuando ante el
enfrentamiento entre una presunción legal y una presunción judicial, resuelto casi siempre a favor de la primera, se resuelve en sentido inverso,
es decir, en el sentido de que tan «prueba en contrario» puede ser una
praesumtio homini como la declaración de un testigo o el contenido de
un documento.
«Las presunciones judiciales que regula el art. 1253 CC tienen como característica esencial el estar y ser necesarias dentro del área de la prueba en toda clase de
procesos, y siendo una actividad esencialmente de raciocinio humano que afecta
al juez, partiendo de un dato firme dirigido a crear un dato presunto, y remontando
ciertas vacilaciones jurisprudenciales, ha de llegarse a estimar que esta prueba de
presunciones tiene un nivel similar a las otras clases de medios de prueba» (TS Sala
1.ª, 28 noviembre 1996)244.
Si la presunción puede llegar a enervar una prueba «directa», ¿a qué
viene la pertinaz subsistencia de ese espíritu que no duda en calificarla
de prueba sucedánea o prueba secundaria que son conceptos no sólo de
orden sino también de grado? ¿No sería mucho mejor dejarnos de falsas
gradaciones que pueden constreñir la mente de los más timoratos?
2.
ESTRUCTURA DE LA PRESUNCIÓN
La presunción se compone de los siguientes elementos que podemos
describir de una forma muy gráfica.
Una línea basal constituida por un indicio o una serie de indicios (el
probatum)245.
(244) Aunque se trata de una sentencia que podríamos calificar de «bien intencionada»,
siempre quedará abierta a otras interpretaciones, ya que habla de medios de prueba y
la presunción técnicamente no es un medio; cosa que a su vez parece corroborar la cita
que en otro Fundamento hace del art. 578 de la derogada LEC de 1881, que como todos
sabemos, no incluía a la presunción entre los medios de prueba.
(245) Generalmente para que la presunción judicial adquiera suficiente vigor probático se
requiere una serie de indicios (presunción polibásica). No sucede lo mismo con las
presunciones iuris tantum las cuales muchas veces se presentan de forma monobási-
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 125
125
10/11/2009 15:20:49
Luis Muñoz Sabaté
Un haz inferencial basado en la experiencia (vulgar o científica) y en la
lógica cuyas raíces parten de cada indicio y convergen hacia una conclusión expresada en términos de evidencia (el probandi). Se trata de relaciones de causalidad en las cuales, o bien el indicio puede ser la causa del
hecho a probar246, o bien su efecto247, o bien una circunstancia necesaria
para que el hecho se produzca248.
Por debajo de la línea basal, una línea de fijación en donde tiene lugar
la prueba singularizada de cada indicio.
Por debajo de la línea de fijación, una línea de verificación, no siempre
necesaria, encargada de la prueba de la prueba, esto es, cuando se pone
en cuestión la fijación del indicio.
Unas interrelación conectiva o solidaria entre todos los indicios creando una dependencia de totalidad, o como si todos fueran notas de un
mismo sistema. Se ha dicho que los indicios «trabajan cumulativamente,
en progresión geométrica, eliminando otras posibilidades249. Pero esa
conexión de contigüidad no siempre supone conexión material. WHEWELL
dio gran importancia al resultado de la inducción «cuando la explicación
de dos clases de fenómenos distintos y no aparentemente conectados
conduce a la misma causa»250. Por ejemplo, en la prueba de la simulación no se puede negar que la relación entre los indicios affectio y
retentio possessionis posee una notable valencia probática para probar
que la venta del bien ha sido simulada. Pero el resultado cobra un vigor
superlativo cuando se añade el indicio persecutio (causa simulandi) que
ca. Igual puede suceder cuando se trata de una presunción cuya inferencia se halla
avalada por sólidos argumentos científicos. Por ejemplo, puede bastar una huella
dactilar para inferir al autor de la misma con un grado de probabilidad satisfactoriamente alto.
(246) Por ejemplo, el cuchillo ensangrentado hallado en poder del presunto agresor.
(247) Por ejemplo, las amenazas de muerte.
(248) Por ejemplo, las huellas del asesino que conducen a la casa de la víctima.
(249) Lord SIMON, citado por ADRIAN KEANE, The Modern Law of Evidence, 4.ª ed. London
1996, pág. 12. Resulta tradicional a este respecto anteponer el símil de la cuerda
con varias hebras al de la cadena con varios eslabones, porque en la primera la rotura de una de ellas no rompe la conexión al revés de la rotura de un eslabón en la
segunda.
(250) WHEWELL (The Philosophie of the Inductive Sciences Founded upon Their History, London
1940; 2.ª ed. 1987 II, pág. 285).
126
Curso_de_probatica_judicial.indb 126
© LA LEY
10/11/2009 15:20:49
Curso de probática judicial
es un fenómeno aparentemente alejado de la amistad y el deseo de no
causar mal al vendedor.
ESTRUCTURA DE UNA PRESUNCIÓN DE 1er. GRADO
C
I
I
M
M
SUBM
M
I
I
I
M
M M M
M
SUBM
SUBM
I
M
M
SUBM
C=
CONCLUSIÓN
I=
INDICIO
M=
MEDIO DE PRUEBA
SUBM =
MEDIO PARA PROBAR EL MEDIO
Ù=
RELACIÓN DE SOLIDARIDAD
En las llamadas presunciones de 2.º grado (que directamente no
acaban de ser aceptadas por la jurisprudencias si bien con una buena
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 127
127
10/11/2009 15:20:49
Luis Muñoz Sabaté
lente lógica de aumento veríamos se cuelan por diversos resquicios de
la narrativa)251, el probandi ya no sería tal sino un segundo probatum,
del cual partiría un segundo haz inferencial, ciertamente más debilitado, pero conservando aún un determinado vigor probático reflejado
en un ascendido y más alejado probandi. AISA MOREU viene hacer suyo
el razonamiento que nos muestra de WIGMORE: en una inferencia sobre
inferencia en dos etapas, lo que se requiere es que la primera etapa
deba mostrarse más allá de una duda razonable, aunque la segunda
pueda demostrarse solamente sobre el balance de probabilidad. Eso
tiene como objeto que la probabilidad de la conclusión no sea menor
que la probabilidad de la etapa más última252. Pensemos en el siguiente
ejemplo que he dado en otro lugar: si se afirma que Ticio gana bastante dinero en su oficina y esa conclusión se obtiene entre otros signos
externos del dato de verle consumir con abundancia un caro licor, no
habremos más que operado con una sola conexión intermedia. Pero si
resulta que la afirmación «beber un licor caro» se ha obtenido a su vez,
no del hecho de verle consumir dicho licor sino del hecho de descubrir
semanalmente en su cubo de basura varias botellas vacías del mismo,
la inferencia registrará una valencia probática suficiente para soportar
la ulterior inferencia de que es una persona que cuenta con recursos
económicos, a no ser que se infirme que el cubo de basura lo utilizan
diversas personas de su domicilio.
(251) Recordemos la máxima praesumtio de praesunto non admitittur, sobre la cual, sin embargo, ha declarado el propio Tribunal Supremo, detractor a veces de la misma, que «había
que ser mirada cum granum salis» (TS 24 noviembre 1981). La siguiente sentencia nos
invita a razonar sobre este problema al aducirse «que la presencia constante, al menos
asi debe ser presumido de dicho director en el lugar en el lugar en que esas obras se
realizaban, permite entender, sin ningún género de dudas, que era conocedor de las
modificaciones y labores extras que se estaban realizando, aceptando tácitamente su
ejecución, al no haber puesto impedimento alguno» (Audiencia Palma de Mallorca, 16
noviembre 1983).
(252) AISA MOREAU, ob. cit., pág. 270. DEVIS ECHANDIA (Teoría General…, ob. cit. II, pág. 703 y
ss.) opina que la regla prohibitiva se refiere al enlace lógico o máxima de experiencia
pero no alcanza al indicio. CARNELUTTI (La prueba civil, ob. cit., pág. 204) no llega a rechazar este segundo grado pero advierte que son mayores las posibilidades de error de
percepción o de deducción. En idéntico sentido las defiende entre nosotros SERRA DOMÍNGUEZ, Normas de presunción, ob cit., pág. 30.
128
Curso_de_probatica_judicial.indb 128
© LA LEY
10/11/2009 15:20:49
Curso de probática judicial
C
I
I
I
M
I
M
M
SUBM
3.
I
I
M M M
M
SUBM SUBM
LAS MÁXIMAS DE EXPERIENCIA VULGARES Y TÉCNICAS
Dentro de la estructura que acabamos de mostrar vale la pena que nos
detengamos en el contenido del haz inferencial integrado por lo que denominamos hoy día máximas de experiencia compuestas por generalizaciones empíricas o postulados de la lógica.
El término máxima de experiencia es debido a STEIN (Erfahrüngssatze)
que FITTING había sustituido, aunque sin demasiado éxito por el de «reglas
de la vida» (Lebensregel) y que ha hecho fortuna en la epistemología de
la prueba para designar toda una serie de evocaciones espontáneas o provocadas en el proceso del pensamiento del juez al valorar las pruebas253.
Modernamente WROBLEWSKI las ha redefinido como «directivas aceptadas
(253) Fueron calificadas por STEIN como «definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 129
129
10/11/2009 15:20:49
Luis Muñoz Sabaté
de acuerdo con el paradigma de las ciencias naturales o de acuerdo con
el sentido común o la experiencia». Suelen tener, siguiendo en parte a
HUME una estructura lógica asociacionista, basada bien sea en el principio
de causalidad (relación que vincula dos hechos a través de una conexión
supuestamente necesaria, aunque no siempre lo es), bien a través del principio de contigüidad (vincula los hechos según la proximidad temporal
o espacial de las conexiones correspondientes), bien en el principio de
semejanza (que vincula los hechos sin relacionarlos a un principio de
unidad). En la prueba de la simulación, por ejemplo, el principio de la
causalidad vendría, entre otras inferencias, determinado por la causa simulandi254; el de contigüidad por el tempore suspecto y el de semejanza (o su
contrario, desemejanza) por el pretium vilis, es decir, la levedad del precio
con respecto al de mercado.
Su función es múltiple, aunque la aplicación más recordada sea la de
intervenir en la prueba de presunciones, nutriendo lo que el art. 386 LEC
denomina «enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano».
En este sentido STEIN decía que la máxima de experiencia «anudaba el indicio con el hecho a demostrar».
En ocasiones se detecta una visión patológica (contaminatio iuris) de la
máxima de experiencia derivada de un equívoco celo juridizador. Sucede
cuando, por ejemplo, para desactivar el indicio pretium vilis en la prueba
de la simulación se declara «que no existe en Castilla la lesión ultra dimidium» (Audiencia Territorial de Madrid 24 noviembre 1961, RGD 1962,
pág. 38) o que el consentimiento presunto del arrendador para que el inquilino realice unas obras no puede inferirse «del largo tiempo transcurrido
desde que se iniciaron en la medida en que no ha transcurrido el período
de prescripción (Audiencia Santa Cruz de Tenerife 23 enero 2006)255.
Pero al margen de esta aplicación, las máximas intervienen para completar el resultado positivo o negativo de otras pruebas, sin asentarse en
experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han
inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos».
(254) El concepto de causa en la probática tiene un entendimiento sinonímico mayor que en
la física. Abarca los motivos o la razón por la cual.
(255) De todos modos es posible que algunas de estas expresiones se añadan a la sentencia
como un obiter dicta.
130
Curso_de_probatica_judicial.indb 130
© LA LEY
10/11/2009 15:20:49
Curso de probática judicial
ningún indicio (argumento o elemento de prueba)256, para apoyar el juicio
de admisibilidad de las mismas, y en la integración de los llamados estándares o conceptos jurídicos indeterminados.
A veces se ha invocado a propósito de todo ello una especie de silogismo factual donde la máxima de experiencia jugaría el papel de premisa
mayor, la premisa menor el indicio y la conclusión el hecho a probar257.
Por ejemplo: a) Nadie se quiere mal a sí mismo258; b)Ticio vendió su casa
por menos del 10% de su valor de mercado (indicio pretium vilis); c) Probablemente la venta fue simulada. No todos los autores coinciden en ello,
como CABAÑAS GARCÍA, quien se opone rotundamente a ello con plausibles
argumentos, ya que sería tanto como atribuir a la máxima de experiencia la
condición de fuente de prueba259. No hemos de perder de vista, sin embargo, que en el discurso cotidiano la mayoría de las inferencias lógicas son
entimemas, como observa ORMAN QUINE260. En el plano jurídico ello significa que muchos silogismos factuales se desenvuelven inconscientemente
en la mente del juzgador261.
Aunque habitualmente el término se reserva para designar la experiencia
común o ad homini del juez, también se habla de máximas de experiencia
(256) Una muestra de máxima sin indicio, y que sirve para reforzar la prueba testifical, pudiera
ser la siguiente: «De la declaración del testigo señor I se colige que la demolición del
tabique en el que se apreciaban humedades se llevó a cabo en el año 1976, es decir,
cuando se ocupó el piso, lo que es lógico por tratar cada arrendatario de adecentar y
amoldar el piso a sus necesidades y gustos cuando se ocupan» (Audiencia de Valencia
13 mayo 1994).
(257) Muy expresivamente lo explicó en su día MANZINI, Tratado de Derecho Procesal Penal,
tomo III, pág. 482, trad. esp. ed. Ejea, 1952.
(258) «Nadie con plena voluntad quiere causarse a sí mismo una injusticia» (ARISTÓTELES, Ética
a Nicómaco, libro V, cap. IX). Obviamente era innecesario citar a Aristóteles ya que la
máxima forma parte del sentido común.
(259) CABAÑAS GARCÍA, La valoración de la prueba y su control en el proceso ordinario, ed. Trivium, Madrid 1992, pág. 59.
(260) ORMAN QUINE, Los métodos de la lógica, trad. esp. Barcelona 1962, pág. 255.
(261) Le extrañaba a STEIN (ob. cit., pág. 18) como también a STAUB y HEUSLER el sorprendente
olvido de las premisas mayores factuales en todos aquellos que se han ocupado del análisis lógico de la actividad judicial (y de ahí pienso yo la necesidad de una taxonomía
indiciaria), pero es que, como reconocía el propio STEIN ello se debe a que las premisas
mayores raramente son expresadas en forma explícita por el juzgador, por lo que pasan
a un segundo plano en nuestra conciencia.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 131
131
10/11/2009 15:20:49
Luis Muñoz Sabaté
técnica262, referidas a los juicios empíricos basados en el conocimiento
especializado que utilizan los peritos y puede utilizar también el propio
juez. El drama radica en la imposibilidad de que la pericia (particularmente
ad deducendi) pueda o sepa transmitir ad hoc, a los operadores jurídicos,
y éstos a su vez puedan o sepan comprender, también ad hoc, la máxima
de experiencia técnica que integran el lenguaje con que unos y otros se
comunican. Sucede lo que decía MACAULAY en su Historia de Inglaterra:
«Había marineros y caballeros en la armada de Carlos II. Pero los caballeros no eran marineros, ni los marineros, caballeros»263.
4.
LA INFIRMACIÓN
Consiste en cualquier otra conclusión oponible a una presunción e inferida del mismo o mismos indicios. Viene a ser una especie de «prueba del
9» de aquélla. Imaginando otras hipótesis, se contrastan con la ocupada
por la presunción y según sea su grado de plausibilidad (superior, igual o
inferior) así quedará la misma enervada, debilitada o reforzada.
El empleo de este concepto que BENTHAM emplea en varias ocasiones
para describir los indicios antagónicos a una hipótesis264 nos induce a
centrarlo más bien en la inferencia que no en el indicio. La infirmación
parte de los mismos indicios (no necesariamente todos) de que surge la
presunción. Si partiera de indicios antagónicamente distintos, entonces
ya no sería propiamente infirmación sino contraprueba. Para llegar a una
infirmación tan sólo hace falta imaginar todas las otras conclusiones posibles derivadas de los indicios, además de la inicialmente presumida265.
(262) Así, por ejemplo, SERRA DOMÍNGUEZ, La prueba pericial en Comentarios al Código Civil
y Compilaciones Forales, 2.ª ed. t. XVI. Volm. 2 ed. Edersa, Madrid, 1991, págs. 467
y ss. También se habla de «máxima de experiencia especializada» que a su vez sería,
siguiendo un paralelismo normativo, máxima de experiencia científica, técnica, estética
o práctica (GARCIANDÍA GONZÁLEZ, La peritación como Medio de Prueba en el proceso civil
español, ed. Aranzadi, Madrid, 1991, pág. 185).
(263) Citado por BERNARD SCHWARTZ, Los diez mejores jueces de la Historia norteamericana, trad.
esp. Civitas, Madrid, 1980, pág. 79.
(264) Tambien COHEN elaboró un método inductivo por eliminación, que él denominó «método de las variables relevantes» para someter a la hipótesis a controles probatorios que
la desafien progresivamente (proponiendo hipótesis alternativas) y permitan evaluar, así,
el grado de soporte inductivo de la misma. DÖHRING por su parte habla de «búsqueda
sistemática de configuraciones fácticas divergentes».
(265) WIGMORE nos pone el ejemplo de Robinson Crusoe cuando descubrió por primera vez
en la arena de su isla solitaria las pisadas de un ser humano y sacó la conclusión de
132
Curso_de_probatica_judicial.indb 132
© LA LEY
10/11/2009 15:20:49
Curso de probática judicial
Por ejemplo: de la combinación de los indicios pretium vilis y affectio
puedo empezar a inferir, aunque todavía sea débilmente, la existencia de
una venta simulada, pero también cabe imaginar una auténtica venta con
propósito de beneficiar a un hijo o pariente.
La sentencia que sigue a continuación nos ofrece una clara descripción
de cuanto acabamos de exponer:
«Una prueba indiciaria ha de partir de unos hechos (indicios) plenamente probados, pues no cabe evidentemente construir certezas sobre la base de simples
probabilidades. De esos hechos que constituyen los indicios debe llegarse a través
de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano a considerar probados los hechos constitutivos del delito. Puede ocurrir que los mismos
hechos probados permitan en hipótesis diversas conclusiones o se ofrezcan en el
proceso interpretaciones distintas de los mismos. En este caso el Tribunal debe tener en cuenta todas ellas y razonar por qué elige la que estima más conveniente»
(Tribunal Constitucional, Sala 1.ª, 17 diciembre 1985).
Solo admite la doctrina jurisprudencial un solo supuesto donde parece
no tener cabida la infirmación en el sentido de no tolerar por la concluencia de la presunción ningún debate de alternativas. Se trata de los facta
concludentia, esto es, indicios de los cuales no puede llegarse mediante
el sentido común y los conocimientos de la ciencia más que a una sola
conclusión o presunción266. Los facta concludentia se acercan, pues, más
a la categoría de los llamados indicios necesarios (tekmerion) cuyas inferencias tienen una axiomática trabazón generalmente implicativa. Su campo más idóneo (aparte de ciertas leyes naturales) lo encontraremos en la
prueba de la voluntad, en donde suelen penetrar facilmente a través de lo
que su isla estaba habitada por otro ser humano. En este caso es indudable que podía
haber argumentado que la presencia de otro hombre no estaba suficientemente probada.
Al menos cabría v. gr. la hipótesis de su propio sonambulismo. Ahora bien, la primera
hipótesis era la más pausible y racional de todas las que podrían concebirse; de ahí que
hubiera que admitirla como cierta (Principles…, ob. cit., pág. 19).
(266) La sentencia de 11 junio 1984 afirma que es de la esencia de la presunción que, siquiera
haya de ajustarse a las reglas del criterio humano aquel enlace preciso y directo que religa el hecho-base con el hecho-consecuencia, con todo, no se exige que la deducción
sea necesaria y unívoca, y en ello se halla la diferencia entre la verdadera presunción y
los facta concludentia que han de ser concluyentes, esto es, inequívocos, pues así como
en las presunciones del hecho-base pueden seguirse diversos hechos-consecuencia TS
16 febrero 1990, de entre los hechos concluyentes debe excluirse aquel que ofrezca la
posibilidad de diversas interpretaciones (TS 11 junio 1984).
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 133
133
10/11/2009 15:20:49
Luis Muñoz Sabaté
«tácito» cuando no mediante la teoría de los actos propios267. Sin embargo,
la concluencia de que presumen nunca será apodíctica.
La infirmación requiere un esfuerzo complementario que a su vez hace
bascular la carga de la prueba. Si decimos, por ejemplo, que del indicio
«venta a precio vil» se desprende la conclusión «negocio simulado», podremos excepcionar, ello no obstante, las siguientes infirmaciones: animus
liberandi, animus fraudendi, consentimiento demencial, saldo compensatorio, affectio o estado de necesidad. En términos matemáticos sería algo
así como un coeficiente infirmativo de 6 contra 1. Mas una vez demostrado
contra el infirmante que no pudieron darse cinco de dichas infirmaciones,
nos encontraríamos con un empate 1/1 que habría de resolverse, ya en
términos probáticos, otorgando más suficiencia de evidencia a una de las
dos presunciones o entrando en una situación de dubio, con sus inherentes
consecuencias.
Otra cosa es la falta de prueba de un indicio. La infirmación responde
a la ley del todo o nada en el sentido de que todo el objeto de enervación
será el haz inferencial que avivaba la presunción, o en otras palabras, la
máxima de experiencia. En cambio, la falta de prueba de un indicio, puesto
que puede recaer en sólo uno, de entre toda la línea basal, es posible que
resulte inocua ya que los demás indicios pueden llegar a ser suficientes.
Más aún: la subsistencia de la presunción a pesar de esa falta de prueba
probablemente retroalimente a dicho indicio. Supongamos por ejemplo
que se ha presumido la simulación de una venta mediante los indicios
pretium vilis, retentio possessionis, causa simulandi, tempore suspecto y
affectio, pero sin embargo el último de ellos —el affectio— (el supuesto
comprador era amigo íntimo del supuesto vendedor) no ha sido demostrado. La conclusión pudiera llegar a ser que si se presume la simulación
merced a los otros indicios, nada impide presumir (aunque no se motive
en la sentencia, salvo que se sustituya presumir por sospechar) que vendedor y comprador era buenos amigos puesto que lo normal es que nadie se
arriesgue a poner su patrimonio a nombre de un desconocido.
Aunque la infirmación suele ser enervada por su menor racionalidad
comparativa, puede superar el obstáculo si se prueba su enunciado. En el
(267) «El carácter oneroso de los servicios de un abogado, se presume por el hecho de protestar
su minuta por excesivos» (Audiencia T. Oviedo, 30 junio 1958).
134
Curso_de_probatica_judicial.indb 134
© LA LEY
10/11/2009 15:20:49
Curso de probática judicial
ejemplo de Robinson Crusoe que da WIGMORE, la infirmación de sonambulismo queda en afirmación irracional mientras no se pruebe que Robinson
era realmente sonámbulo. No se nos puede ocultar aquí sin embargo el
entorpecimiento de esta prueba por parte del derecho probatorio ya que
muchas veces la infirmación, dada su naturaleza, surgirá en tiempo preclusivo, cuando ya no haya posibilidad de proponer prueba. Parece que
en estos casos el «descarte de alternativas» se haga a través del principio
de normalidad, aunque también es defendible que el derecho probatorio
venga en su ayuda a través de las llamadas Diligencias Finales.
La presunción, además de infirmarse puede ser enervada demostrando
la irrealidad de los indicios, o puede ser contradicha poniendo en duda
su resultado. En el anterior caso de Robinson Crusoe la enervación consistiría en demostrar que no había ninguna huella en la playa, siendo todo
una mentira o espejismo del personaje, mientras que su contradicción se
basaría en probar que el supuesto invasor sólo permaneció en la isla un
mínimo de tiempo, embarcando de nuevo y abandonándola, con lo cual
quedaría desacreditada la presunción de que la isla estaba ya habitada por
otro ser humano.
5.
MOTIVACIÓN DE LA PRESUNCIÓN
La presunción se ubica en la narrativa procesal, ya sea en los escritos
de alegaciones de las partes o en sus conclusiones, ya sea en la sentencia.
En el primer caso resulta justificadamente lógico que a veces se amague,
cuando los indicios que deben fundamentarla se piensa poder extraerlos
de una futura prueba, particularmente del interrogatorio de la parte, e importa muchísimo que ésta no se halle sobre aviso. Opino que esta estrategia debiera inclinar a los jueces a una amplia permisividad en materia de
admisión bastando para ello una cierta dosis de agudeza y comprensión,
aunque a veces, si dicha estrategia lo permite, puede el abogado de la parte apostillar mínima y algo crípticamente, su proposición de prueba.
El art. 386.1.º LEC establece que la sentencia que aplique una presunción deberá incluir el razonamiento en virtud del cual el Tribunal la ha
establecido. Esta exigencia interesa a la probática en la medida en que
posibilita un control del razonamiento humano y es un punto más que
abona la bondad de esta «prueba» frente a los medios denominados «directos» cuya evidencia pueda asumirla el juez sin necesidad de motivación
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 135
135
10/11/2009 15:20:49
Luis Muñoz Sabaté
alguna. Aunque siempre resulta prudente que el juez razone por qué ha
elegido un resultado y no otro si la parte en sus alegaciones ha explicitado
tales posibles alternativas268. Si estas alternativas tuvieran el carácter de una
infirmación opuesta a una presunción, estimo que de la misma manera que
hay que motivar la presunción se hace lógicamente imprescindible motivar
las infirmaciones aducidas.
De otro lado tengamos en cuenta que la prueba no es solo persuadir
al juez (convencimiento cognitivo) sino también ayudarle a declarar su
persuasión (cuando ésta se base en intuiciones) o inmunizarle para que
pueda aplicar la norma jurídica que satisfaga su percepción de lo justo. De
ahí la gran importancia que pueden llegar a tener las conclusiones para el
desarrollo de la motivación.
A nivel teórico lo correcto de una motivación presuncional sería que
se abordasen el grado de evidencia de los indicios y la racionalidad de la
inferencia, pero en la práctica puede llegar a ser suficiente la simple mención de aquéllos, pero aunque esto suceda, no hay que confundir a nivel
teórico el indicio con la inferencia del indicio. Generalmente esto se justifica por el alto grado de consolidación que en algunos casos ha llegado
a adquirir la presunción homini (piénsese, por ejemplo, en la presunción
de simulación de los negocios jurídicos, dotada de un síndrome indiciario muy catalogado), aunque también cabe atribuirlo al hecho de que la
mayoría de los indicios «vulgares», al revés de los técnicos, «hablan por sí
solos» de tal forma que se considera obvio el juicio omitido, o se acepta
de manera implícita dentro de su contexto, o simplemente se abrevia para
aligerar el discurso.
Y esto vale también para la motivación del resto de las pruebas, particularmente cuando entra en juego la credibilidad de un medio. De ahí
que el art. 218.2 LEC, reiterando en parte lo establecido por el art. 209,
ibidem disponga que «las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración
de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La
motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del
(268) «Sin que por lo demás pueda servir de argumento aludir a que un resultado lesivo pudo
deberse a muchas causas, pues abrir un argumento hipotético de posibilidades exige una
explicación coherente acerca de las mismas» (TS Sala 1.ª, 23 diciembre 2002). Como
vemos la sentencia apunta disciplinadamente a un descarte de alternativas.
136
Curso_de_probatica_judicial.indb 136
© LA LEY
10/11/2009 15:20:50
Curso de probática judicial
pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a
las reglas de la lógica y de la razón».
Desde una perspectiva probática hay una cuestión que generalmente se
ha pasado por alto y que sin embargo tanto pudiera ayudar a una visión
experimental de la prueba. Se trata de los diferentes efectos que pueden
producirse según exista deber o no de motivación, o según sea esa motivación oral o escrita. Parece que cualquiera de estas situaciones influye
y es capaz de producir variaciones en la decisión judicial. No hacemos
más que adherirnos a la hipótesis de que explicar una decisión afecta a la
propia decisión269.
6.
EN GENERAL EL RAZONAMIENTO PROBÁTICO SUELE SER UN
RAZONAMIENTO PRESUNCIONAL
Este enunciado pudiera parecer que está proclamando que toda prueba es prueba de presunciones cuando una estricta consideración normativa nos dice que jurídicamente no lo es. Esta consideración, puramente
(269) Tuvimos ocasión de verificar esta hipótesis a raíz de un experimento que hicimos en 1972
con los alumnos de la Facultad de Derecho de Oviedo, conntando con la colaboración
de los profesores SERRA DOMÍNGUEZ y RAMOS MÉNDEZ, vid. MUÑOZ SABATÉ, «Investigacion de
las variables intervinientes en la valoración de la prueba de presunciones por los jueces»,
RJC, 1973, págs. 7 y ss., reproducido en Estudios de Practica Judicial, Bosch, Barcelona,
1987, págs. 226 y ss. En resumen, el resultado fue que el grupo obligado a motivar la
prueba era más reacio que el grupo dispensado de hacerlo a la hora de aplicar la prueba
de presunciones. El profesor MOLINS GARCÍA ATANCE, en «La interconexión entre el contexto
de descubrimiento y el de justificación», Rev. Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, I
de 2008, pág. 31, da cuenta de un parecido experimento realizado en EE.UU. En este
caso se pidió a los alumnos de una Facultad que evaluasen cinco carteles del tipo de los
que suelen decorar los dormitorios de las residencias universitarias. Previamente se había
efectuado un sondeo entre estudiantes de universidad que demostró que la mayoría de
ellos preferían dos posters que reproducían obras de Monet y Van Gogh, respectivamente, a los posters cursilones con animales y dibujos. En el estudio, los alumnos tenían que
elegir el póster que más les gustase. La mitad del grupo tenía que explicar brevemente
por escrito por qué le gustaba o no le gustaba cada uno de los cinco carteles, garantizándoles la confidencialidad de sus explicaciones. La otra mitad no tenía que dar ninguna
explicación. Los estudiantes que no tuvieron que dar ninguna explicación prefirieron los
posters que representaban obras de arte, coincidiendo con los gustos de la mayoría de
los alumnos evidenciados en el sondeo previo. En cambio, los que tuvieron que escribir
sus explicaciones, prefirieron los posters menos comunes en vez de que los que representaban a obras de Monet y Van Gogh. Los autores del estudio llegaron a la conclusión
de que explicar una preferencia parecía modificar la preferencia. Y de que puede costar
menos explicar una preferencia que otra.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 137
137
10/11/2009 15:20:50
Luis Muñoz Sabaté
«disciplinaria» parece que haya hecho negar a la valoración de las pruebas llamadas directas todo atisbo de razonamiento abductivo, cuando en
realidad es frecuente basar la credibilidad en puras máximas de experiencia, que son como la presunción pero sin el hecho-base que soporta
a esta última. Ello es debido, en gran parte, a que en la evaluación de
los resultados se halla inseparablemente comprendida la llamada prueba
sobre la prueba la cual es una operación más dentro de lo que llamamos
proceso de sentencia. Esta operación, como veremos más adelante, tiene
una nítida estructura presuncional270. Además, en muchos casos la prueba que se rinde suele ser una prueba compuesta, es decir, un conglomerado de diversas pruebas que se combinan, y pudiendo no ser todas ellas
perfectas, es lógico que esta combinación a través de diversas conexiones
lógicas y psicológicas se base igualmente en un razonamiento inferencial
que partiendo de uno o más juicios derive la posibilidad o falsedad de
otro juicio distinto. Se trata de una mezcla de inducción y abducción,
cuya distinción lógica, al menos desde el punto de vista procesal, es
mínima, porque el conocimiento deductivo, en el cual ha pretendido a
veces asentarse la llamada prueba directa, se desarrolla en términos de
necesidad, cuya premisa mayor pende de un hilo: la fiabilidad de las
personas y de los documentos.
Donde tal vez mejor se contemple esta afinidad con la presunción es
cuando se procede a la descomposición del hecho. Allí hemos podido ver
cómo la visión molecular del hecho es muy seguro que revele soterradas
interrelaciones inferenciales entre sus diversas partículas. Por la misma
razón, como decíamos antes, toda combinación de pruebas o prueba
compuesta conlleva un tratamiento complejamente inferencial difícil de
distinguirlo de una presunción. ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE MOVELLÁN habla de «tenue diferencia» que salva creando esta nueva categoría: la de mecanismos
(270) Ya hace siglo y medio que MITTERMAIER, corroborando una idea que hoy día suele ser
moneda común entre todos los autores que han tratado la prueba desde un ángulo
filosófico sostuviera que «la prueba directa y natural se resuelve por sí misma en una
serie de presunciones» (Tratado de la prueba en materia criminal, trad. esp. ed. Reus,
Madrid, 1959, pág. 481). Modernamente será, entre otros autores, MARINA GASCÓN la
que nos diga que a la tradicional distinción entre pruebas directas y pruebas indirectas
no puede atribuirse una relevancia epistemológica extrema: parece olvidarse que desde
el punto de vista de la estructura, la mayor parte de las pruebas judiciales (tambien
las tradicionalmente llamadas directas) son indirectas o indiciarias (Los hechos en el
derecho, ob. cit., pág. 154).
138
Curso_de_probatica_judicial.indb 138
© LA LEY
10/11/2009 15:20:50
Curso de probática judicial
lógicos asimilados a las presunciones judiciales271. En la praxis judicial
son numerosísimas las veces en que el Tribunal Supremo ha negado el
carácter de presunción, alegado por el recurrente, a una valoración de la
prueba realizada por la sentencia de instancia. Pero esa persistencia en los
recurrentes, aunque puede demostrar que en algunos casos lo que se pretendía era introducir la cuestión de hecho en la casación a través de una
puerta falsa, no deja también de tener otra interpretación cual la de que el
razonamiento de la prueba por la sentencia de instancia invita lógicamente
en muchos casos a incardinarlo dentro de una presunción pese a que no
lleve este nombre ni se estructure formalmente como tal. No resulta pues
extraño encontrarse con sentencias como las siguientes:
No es correcto «que quepa confundir las presunciones judiciales, que
tienen una singular estructura típica (art. 386 LEC) con las deducciones relativas a la apreciación de los medios de prueba, aunque en ambos casos
puedan operar como mecanismo instrumental máximas de experiencia,
pues se trata de actividades diferentes, como tiene reiterado esta Sala» (TS
19 mayo 2005). «No constituyen presunciones, en el sentido que resulta
del art. 1253 del Código Civil las deducciones o inferencias lógicas, basadas en la experiencia, que posibilitan juicios hipotéticos, obtenidos de hechos o circunstancias concluyentes que llevan a conclusiones razonables
en un orden normal» (TS 22 diciembre 2004).
Curiosa resulta la frivolidad con que en este orden de cosas se maneja
por el Tribunal Supremo el razonamiento que él llama deductivo. Pues si
en las sentencias anteriores este tipo de razonamiento lo insertaba en la
valoración de la llamada prueba directa, en la siguiente vamos a ver cómo
lo considera propio de la presunción.
«No cabe confundir, como pretende la recurrente, el proceso de apreciación y
valoración de las pruebas que hace el juzgador a través del cual extrae las conclusiones probatorias de los diferentes medios de prueba, con el proceso deductivo
que a través de los hechos tenidos como probados, resultado de esa función apreciativa y valorativa de la prueba, lleva al juzgador a dar como probados hechos
respecto de los cuales no existen pruebas directas» (TS 5 marzo 1999).
Con todo lo expuesto podemos alcanzar también otra conclusión de
orden sistemático y es que la adherencia del razonamiento presuntivo a
(271) Pedro ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE MOVELLÁN, La prueba de presunciones, ed. Comares, Granada,
2007, págs. 74 y ss.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 139
139
10/11/2009 15:20:50
Luis Muñoz Sabaté
todo tipo de pruebas se traduce a nivel operativo en una fuerte correlación
entre Probática y Semiótica, de modo que las dos actúan como puntales de
una misma disciplina y resultan prácticamente inescindibles272.
(272) Como escribiera DELLEPIANE, todas las ciencias reconstructivas, entre las cuales, como sabemos, situaba la prueba judicial, recurren al mismo método para establecer las verdades
que les conciernen; todas ellas tratan de ir de los rastros dejados por las cosas, hechos o
seres, a estos mismos seres, hechos o cosas (Nueva…, ob. cit., pág. 31).
140
Curso_de_probatica_judicial.indb 140
© LA LEY
10/11/2009 15:20:50
CAPÍTULO V
EL INDICIO
Curso_de_probatica_judicial.indb 141
10/11/2009 15:20:50
1.
EL CONCEPTO DE INDICIO
Las dos visiones tradicionales del indicio serían éstas:
Desde una perspectiva historicista el indicio es la huella que estampa el
hecho histórico y sus circunstancias.
Desde una perspectiva jurídica el indicio es el hecho-base en el cual se
asienta una presunción, es decir, el hecho que permite presumir otro hecho.
Estas dos visiones tomadas tal como vienen expuestas permitirían hablar
de una potencia sindrómica del indicio que es la capacidad que tiene para
determinar generalmente acumulado a otros indicios una presunción, a veces
suficiente por sí sola para rendir prueba plena de un hecho, y una potencia sintómica que es la capacidad indicativa que le resta al indicio cuando no pueda
por sí solo o acomodado con otros determinar una presunción, pero sirve en
cambio para corroborar otras pruebas directas (efecto comodin273 en la valoración de la testifical, por ejemplo) o para dar lugar a un mero acreditamiento274.
En la esfera penal podríamos citar, entre varios ejemplos, el Auto habilitante
para que el juez ordene o autorice una escuchas telefónicas. En tal supuesto:
«Los indicios no deben ser de la intensidad de los exigidos para un Auto de
procesamiento» (TS 1 diciembre 2006, LA LEY 150060/2006).
(273) El efecto comodín consiste en una valoración positiva del testimonio provocada, real o
tácticamente, por la persuasión proveniente de otras pruebas leviores de arriesgada motivación o por pruebas declaradas ineficaces como pudiera serlo una escucha telefónica
no autorizada judicialmente.
(274) Tal vez valga la pena resaltar aquí, que así como el término prueba ya hemos visto que
era polisémico, la voz indicio, pese a las variopintas denominaciones que continuamente
se le están dando (adminículo, principio de prueba, prueba prima facie, elemento, etc.),
en el fondo tiene un solo significado semiótico cual es la representación de otro algo. Un
diamante no deja de ser diamante porque en vez de veinte quilates posea medio quilate
solamente.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 143
143
10/11/2009 15:20:50
Luis Muñoz Sabaté
Esto nos permite hablar de valencia probática de los indicios, que puede
llegar a ser suficiente (debido sobre todo al favor probationes) en los casos
en que se trate de demostrar una materia difficilioris probationes y a la vez
no existan infirmaciones dignas de consideración. La fórmula más perfecta
para lograr esta valencia será si al indicio en cuestión se le añade algun
indicio endoprocesal y por ejemplo, alguna prueba testifical de sosten.
El indicio es axial cuando su ausencia invalida totalmente la presunción,
pero en cambio su sola presencia no permite construirla definitivamente.
Por ejemplo, la coincidencia de grupos sanguíneos resulta insuficiente por
sí sola la filiación de M respecto a N, ya que existen otras muchas personas en las que puede darse igualmente esa coincidencia. En tal caso el
hecho solamente puede operar como un indicio necesitado de acumularse
con otros indicios o mediante otras pruebas. Sin embargo, la total falta de
coincidencia de esos mismos grupos sanguíneos evidencia por sí sola y
sin necesidad de otras pruebas que M no es hijo de N. En ocasiones se ha
aplicado la misma calificación al indicio causa simulandi en la prueba de
la simulación de los negocios jurídicos.
La producción del indicio puede ser provocada por el propio operador
jurídico a modo de reactivo administrado sobre un sujeto, generalmente la
parte, tal como sucede en el bíblico juicio de Salomón y las dos madres;
puede ser sencillamente inducida, lo que acontece cuando en la fórmula
probática se incluyan proposiciones de prueba sobre determinados hechos
aparentemente ajenos al debate probático pero que el proponente juzga
con alta valencia semiótica que se reserva tal vez desarrollar en la fase
de conclusiones o puede ser espontánea, cuando nace y es aprehendido
merced a la dialéctica del proceso, ocasionalmente proclive a emitir desprendimientos indiciarios, los cuales pueden ser «cazados al vuelo» por un
operador perspicaz. Se tratará habitualmente de indicios endoprocesales,
cuya fuente suele ser la conducta procesal de las partes o las afirmaciones
marginales, imperceptibles sin una adecuada dosis de atención y sagacidad, contenidas en cualquier espacio de la narrativa procesal o del resto
del proceso.
La jurisprudencia penal ha profundizado con mayor tesón que la civil
en el concepto de indicio, forzada por la necesidad de atender la exigencia
de ese minimum de prueba impuesto por el Tribunal Constitucional para
desvirtuar la presunción de inocencia. Lo que se temió, a mi entender,
144
Curso_de_probatica_judicial.indb 144
© LA LEY
10/11/2009 15:20:50
Curso de probática judicial
es que ese minimum pudiera ser cubierto por un solo y solitario indicio,
satisfaciendo así lo postulado por el art. 741 LECR: «juzgar en conciencia
según las pruebas practicadas en juicio» y de ahí, como digo, el pormenorizado desarrollo estructural del indicio275.
La cuestión, sin embargo, de la pluralidad de los indicios no parece ser
del todo pacífica, pues aunque hayamos dicho que la presunción suele ser
polibásica, no lo hemos afirmado como exigencia ineludible. A medida
que la ciencia avanza y perfecciona sus métodos e instrumentos la identificación atributiva de ciertas estampaciones, como por ejemplo una huella
humana o una mancha de sangre vienen a ser de una probabilidad tan
alta que, para algunos, «ya no son vagos indicios que requieren concordancia, verosimilitud y corroboración de pruebas, sino que son auténticas
pruebas»276. Esta expresión hemos de leerla en clave probática: la huella
o la mancha no dejan de ser un indicio; lo que ocurre es que cada uno
da pie a una presunción monobásica, es decir, aquella presunción que
se configura sólidamente mediante un único indicio. La mayor o menor
valencia probática de un indicio no lo convierte en algo ontológicamente
diferente. Ahora bien: ¿basta un solo indicio técnico para dar por sentada
una presunción teniendo en cuenta que la jurisprudencia ha dicho que esta
última «es la consecuencia deducida de dos o más indicios»?277. Cuando la
huella dactilar llega a un porcentaje de certidumbre tal que para encontrar
17 coincidencias morfológico-topográficas en la palma de la mano habría
que analizar 17.179.869.184 personas y el ADN en la prueba de la paternidad alcanza hoy día una probabilidad del 99.9%, que en nuestra escala
(275) Lo podemos extractar de una de las tantas sentencias de la Sala 2.ª del TS como por
ejemplo la de 29 enero 1997 la cual cuida de determinar los requisitos que precisa una
prueba indiciaria en sede penal: a) Pluralidad de los hechos-base; b) Precisión de que
tales hechos-base estén acreditados por prueba de carácter directo; c) Necesidad de
que sean periféricos respecto al dato fáctico a probar… No en vano esta prueba ha sido
tradicionalmente denominada como circunstancial, pues el propio sentido semántico,
como derivado de circum y stare implica estar alrededor y esto supone ónticamente no
ser la cosa misma, pero sí estar relacionados con proximidad a ella; d) Interrelación de
los indicios… es decir, como notas de un mismo sistema en el que cada una de ellas repercute sobre las restantes en tanto en cuanto forman parte de él. La fuerza de convicción
de esta prueba dimana no sólo de la adición o suma, sino tambien de esta imbricación;
e) Racionalidad de la inferencia; f) Expresión en la motivación del cómo se llegó a la
inferencia.
(276) MACHADO SCHIAFFING, Pruebas Periciales, ed. La Roca, Buenos Aires, 1989, pág. 43.
(277) TS Sala 2.ª 15 abril 1997, LA LEY, 5122 de 21 mayo 1997.
© LA LEY
06_Curso_de_probatica_judicial_cap05.indd 145
145
11/11/2009 17:05:00
Luis Muñoz Sabaté
virtual de BENTHAM podríamos calificar con el número 9, se hace difícil
exigir otro elemento corroborante para estimar la prueba. De todos modos
esta preocupación es más bien teórica ya que raras veces en estos casos la
presunción monobásica se encuentra desconectada de cualquier otro tipo
de principio o elemento de prueba.
2. VISIÓN SEMIÓTICA DEL INDICIO. LA SEMIÓTICA PROBÁTICA
Semiótica y semiología de la que ya hablara LOCKE en 1690 en su Ensayo sobre el entendimiento humano, tienen un sentido idéntico; ambos
términos provienen del griego semeión (signo) y lo único que los distingue
es que el primero se suele utilizar preferentemente en la lingüística, y lo
vamos a utilizar nosotros en la probática, mientras que el segundo se emplea primordialmente en la medicina278.
Esquemáticamente podríamos definir la semiótica como la ciencia que
estudia los sistemas de signos, y dentro de ella definir al indicio como una
expresión o función sígnica que tiene un fundamento objetivo independiente del sujeto que lo interpreta, y guarda una conexión natural con el
objeto a quien sustituye o representa279. PEIRCE lo diría de otro modo: «Algo
que para alguien representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter». He aquí los cuatro elementos clave del proceso sígnico: un objeto
presente, un objeto oculto, una relación y un sujeto interpretante280.
La semiótica puede ser analítica, cuando se dedica al estudio de la específica idiosincrasia de un indicio sin atender al probandi (por ejemplo, el
estudio de la affectio como emoción o lazo de una relación interpersonal)
y themática cuando su objeto de estudio es un thema probandi determi(278) Téngase presente, por tanto, que cuando se habla de semiótica jurídica se está ocupando
del lenguaje del derecho y cuando se habla de semiótica probática el objeto de estudio
son los indicios que sirven para la prueba en el derecho.
(279) Para quien se incline a profundizar en esta materia le remito a mi trabajo MUÑOZ SABATÉ,
«Introducción a una semiótica probática», publicado en la Revista de Derecho Procesal
Iberoamericana, 1980, núm. 1, págs. 165 a 198, y luego reproducido en Estudios de
Práctica Procesal, ob. cit., págs. 163 y ss.
(280) Parecida es la definición de REZNIKOV, «Se trata —dirá— de un objeto (fenómeno o acción) material, percibido sensorialmente, que interviene en los procesos cognoscitivo y
comunicativo, representando o sustituyendo a otro objeto (u objetos) y que se utiliza para
percibir, conservar, transformar y retransmitir una información relativa al objeto representado o sustituido» (Semiótica y Teoría del conocimiento, trad. esp. Ed. Alberto Corazón,
Madrid 1970, pág. 15).
146
Curso_de_probatica_judicial.indb 146
© LA LEY
10/11/2009 15:20:50
Curso de probática judicial
nado (por ejemplo, la prueba de la simulación). Siguiendo los pasos de
la medicina, el estudio en general de la fiebre o de la tensión arterial corresponderían a la primera categoría y el estudio de la bronquitis o de una
cardiopatía a la segunda.
La arquitectura descriptiva de cada thema probandi la podemos obtener
a base de la experiencia obtenida de una observación tridimensional de los
signos (indicios), según MORRIS281, que parte de tres niveles de interrelación:
a) Los indicios se relacionan entre sí, y ello es lo que permite que nos
describan un fenómeno determinado. Es el nivel que los probatoristas denominan de correlación (TROUSSOV) o de concordancia (DELLEPIANE) y que
MORRIS, desde una perspectiva semiótica califica como sintáctico.
b) Los indicios se relacionan con su objeto; nos conducen a él, hablan
de él. Nivel lógico que desemboca según el propio DELLEPIANE en relaciones
de convergencia, y que dan lugar a que casi siempre la presunción sea
polibásica. En este aspecto vertical, la semiótica probática no es sólo una
taxonomía, sino también una artrología o ciencia de las subdivisiones, ya
que cada indicio se articula con su base, que a su vez ha tenido que ser
«fijada» merced a otra «prueba».
c) Por último, los indicios guardan una relación con el sujeto que los
interpreta. Se trata de un nivel altamente psicológico y sociológico que el
mismo autor calificaba como de confirmación de las dos resultantes anteriores282. Es aquí donde tiene lugar esa operación erizada de dificultades
por su marcada individualidad, según SERRA DOMÍNGUEZ y a la que distingue
como «juicio jurisdiccional»283.
Esta aproximación a una ciencia específicamente encaminada al estudio
de los fenómenos sígnicos, entre los que se sitúan los indicios, nos permite
darles un tratamiento peculiar y que a la vez resulte altamente operativo.
Téngase en cuenta que así como dentro de un sistema formal como son las
matemáticas o el derecho la observación y la clasificación, que son dos temas de cualquier ciencia, nos resultan relativamente fáciles, en cambio, en
los fenómenos naturales, dentro de los cuales ubicamos el hecho histórico,
(281) MORRIS, Signs, Language and Behavior (1946). Hay una edición española, ed. Losada,
Buenos Aires, 1946.
(282) DELLEPIANE, ob. cit., pág. 100, y TROUSSOV, ob. cit., pág. 52.
(283) SERRA DOMÍNGUEZ, El juicio jurisdiccional, en Estudios, ob. cit., pág. 67.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 147
147
10/11/2009 15:20:50
Luis Muñoz Sabaté
dichas observación y clasificación se hacen más difíciles. Ello es debido a
que los fenómenos naturales son extremadamente desordenados.
Una semiótica probática sería, pues, la ciencia que estudia, observa,
clasifica y explica los indicios que se dan en la fase heurística o probática
de los procesos judiciales. Destaca en estos momentos su finalidad taxonómica ya que los intentos tradicionales a este respecto (MENOCHIUS, ELLERO,
BENTHAM, por citar sólo unos cuantos autores representativos) no nos sirve
para representar en un plan operativo todo el universo indiciario284. Es
evidente además que esta clasificación lleva inherente un estudio sobre la
composición de cada indicio así como de sus funciones y procesos285.
La taxonomía indiciaria facilita, pues, la identificación y el agrupamiento
sistemático de los indicios en categorías según un sistema de afinidades.
3.
LOS INDICIOS ENDOPROCESALES
El indicio endoprocesal, al que le espera a nuestro entender un importante papel en el futuro, es aquel que se desprende de la conducta procesal
de la parte y del cual pueden inferirse presunciones incriminativas (contra
se) y con mayor precaución y moderación excriminativas (pro se). Téngase
en cuenta a este respecto que una de las fuente más accesibles de indicios
suele ser por naturaleza el propio proceso ya que las relaciones antagónicas
que produce originan en los litigantes a modo de mecanismo de defensa
(284) Un intento taxonómico ya lo hubo en el derecho de los glosadores, pero fue una embrollada producción, al decir de HEDEMANN (ob. cit., pág. 74) en donde «cada autor que
escribiese un nuevo tratado De praesumptione lograba añadir algunas docenas más de
presunciones a las usuales hasta entonces sin orden ni armonía y hasta con un intento
ilimitado de regulación jurídica».
(285) Un trabajo más vasto y contemporáneo, ampliamente utilizado por los abogados anglosajones, lo representa el tratado en diez tomos de WIGMORE sobre Evidence in Trials at
Common Law including the statutes and judicial decisións of all jurisdictions of the United
States and Canada (Boston, la primera edición es de 1904). Su particularidad frente a
nuestro tratamiento taxonómico es que las miles de resoluciones judiciales que recoge
no son exactamente indicios sino decisiones sobre si tal prueba es o no admisible. Ello
se comprende dado el sistema norteamericano de jurado incluso en sede civil, lo cual ha
obligado a tomar precauciones materializadas en prolíferas reglas de admisibilidad que
los Tribunales se encargan de interpretar y aplicar en sus decisiones, ya que los veredictos
de los jurados obviamente no vienen motivados. «Admitir» una prueba no representa
«estimarla» o «desestimarla», pero no deja de ser un signo de racionalidad factual perfectamente utilizable para el debate de la prueba.
148
Curso_de_probatica_judicial.indb 148
© LA LEY
10/11/2009 15:20:50
Curso de probática judicial
psicológico, un estado de alertamiento que activa o reactiva todas las vivencias del «caso» almacenadas en su corteza cerebral y reaccionan mediante
las típicas respuestas adaptativas o de evasión para evitar un peligro286. Por
ejemplo: actitudes de encubrimiento de aquellos hechos que pudieran perjudicarles, o formas de expresión lógica y emocional incoherente o con una
significativa tonalidad que permita una plausible discriminación.
El indicio endoprocesal tiene un desarrollo neuropsicológico que nos permite comprender su hondura y nos sirve de razón diferencial con otros indicios.
3
2
1
HECHO
HISTÓRICO
4
5
CONDUCTA
PROCESAL
1. Hecho histórico equivalente a un precepto aprehendido sensorialmente por el litigante.
2. Huella emnémica o engrama de este precepto almacenado cerebralmente en la conciencia o memoria del litigante.
3. Plexo asociativo (complejo) de este engrama con otros engramas (experiencias, temores, instinto de defensa, etc.)
(286) Una gran parte de los indicios endoprocesales no son argumentos de prueba como entre
muchos autores superficialmente se mantiene. Se trata de verdaderas huellas del hecho
histórico que han seguido para codificarse y descodificarse una ruta eminentemente
neuropsíquica como ya tuve ocasión de demostrar (MUÑOZ SABATÉ, Técnica Probatoria,
ob. cit., 3.ª ed., págs. 480 a 483, y Los indicios endoprocesales, LA LEY, núm. 6849 de
27 diciembre 2007). Ni qué decir tiene que para su traducción se requieren muy buenos
expertos, siendo la conducta procesal de las partes el segmento de proceso por donde
desgraciadamente se producen más fugas de evidencia.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 149
149
10/11/2009 15:20:51
Luis Muñoz Sabaté
4. Pensamiento decidiendo ocultar la reproducción del hecho histórico y
representándose la conducta más idónea para dicha ocultación o evitación.
5. Conducta procesal o ejecución del propósito anterior.
Insertando ahora esta dinámica neuropsicológica en la esfera lógica inferencial, se nos aparece un fenómeno idéntico a la presunción si bien la
huella del hecho histórico se inserta larvadamente en la corteza cerebral,
que, no lo olvidemos, sigue siendo un espacio físico, aunque inaccesible
a la percepción vulgar.
Tienen esta característica los indicios de anormalidad, tono287, coyuntura288, la inexplicitatio289, los de conducta omisiva290, oclusiva291, mendaz292 y
hesitativa293 que he desarrollado en otro lugar294. Suelen responder a viejos
(287) Produce en realidad una pobre impresión las ramplonas dudas acerca de si el documento es
o no auténtico, que no coinciden con la postura psicológica de la persona a cuya buena fe
se sorprende con un contrato amañado» (Audiencia Sta. Cruz de Tenerife, 2 febrero 1970).
(288) «Resulta anómalo y extraño que la demandante, que no sólo vive en la misma casa,
sino en el piso contiguo en que las obras se realizan y del que le separa unos débiles
tabiques, haya esperado casi dos años para ejercitar la acción resolutoria del contrato,
y precisamente, cinco meses después de la fecha en la que el demandado se negó a
satisfacer otra renta diez veces superior a la consignada en el contrato» (Audiencia
Madrid 19 abril 1971).
(289) «Pues en la contestación a la demanda, aunque se hacen alusiones a un mayor precio,
se elude con todo cuidado concretarlo, lo cual hace sospechosa esta explicación» (Audiencia T. Barcelona 9 enero 1952, RGD, pág. 177).
(290) «Aunque no sea propiamente prueba, no deja de estimarse como significativo que en
vez de asumir la posición de demandante, la copropietaria que practica el requerimiento
de desalojo y que parece que tuvo los tratos directos con el demandado… decida no
litigar, lo que le evitaría las cargas procesales, entre ellas las de someterse a la prueba de
confesión y contestar a las posiciones que pudiera formularle el contrario» (Audiencia
Lérida, 12 febrero 1985).
(291) «El demandado se opuso al recibimiento a prueba, con lo que si bien obraba legalmente,
dio ocasión a presumir en él una actitud reacia al esclarecimiento de la cuestión» (TS 24
marzo 1942, Aranz-332).
(292) «Ha negado hechos demostrados por el resultado de las pruebas como son la existencia
de los vales y estados de cuenta, y con ello ha mermado el crédito de sus aseveraciones,
aun en lo que parezca dudoso» (TS 24 marzo 1942).
(293) Se estima como una de las inferencias de la presunción de precario «la incertidumbre
de la oposición del demandado a la pretensión de desahucio, que basa unas veces en su
derecho hereditario y otras en la existencia de una relación arrendaticia» (Audiencia Las
Palmas Gran Canaria, 7 marzo 1964, RGD, 1965, pág. 47).
(294) Para una descripción exhaustiva de un gran bloque de estos indicios, MUÑOZ SABATÉ, Técnica Probatoria, 3.ª ed., ob. cit., págs. 475 y ss.
150
Curso_de_probatica_judicial.indb 150
© LA LEY
10/11/2009 15:20:51
Curso de probática judicial
apotegmas como qui male agit, odiat lucem; praesumitur contra illum, qui
dilationibus subterfugir; falsus in unum, falsus in omnibus; testes qui vacillant, audiendi non sunt; inverossimile pro falso habetur; id quod plerumque
accidit295, etc. Tambien puede adquirir propiedades probáticas la opción
estratégica elegida por un litigante en cuanto puede ser reveladora de una
falta de firmeza defensiva296.
Reparemos en el carácter sistémico de la máxima falsus in unum, falsus
in totum, que igual se podría extender a otras máximas que acabamos de
enunciar. El significativo de mendacidad sobre un extremo importante y
duro del alegato tiende a invalidar los otros puntos del discurso aunque en
realidad no sea necesariamente inveraces. Tal vez solo puedan salvarse si
el mendaz proporciona una razón plausible. Y es que en realidad el signo
de la conducta se extiende como una mancha sobre otros puntos originariamente de difícil prueba dinamizando indicios contra su autor. Es como
un cuerpo invadido por un virus cuyo portador carezca de suficiente base
inmunológica para destruirlos.
En cierto modo la rebeldía también podría ser considerada como un
indicio endoprocesal (hay ordenamientos procesales que la asimilan a un
reconocimiento de hechos) si bien a mi entender no existe ninguna base
científica que avale que esta conducta constituya un reflejo del hecho histórico. La inexplicitatio del litigante comparecido permite inferir algún tipo
de ocultatio; la del rebelde se presta a otras muchas razones.
En ocasiones ha sido negado su carácter de prueba porque estos indicios no son objeto de proposición por las partes. Con todo ser ello
cierto, el principio de adquisición procesal podría sin mayor violencia ser
aplicado en este caso en la medida de que son hechos adquiridos por el
juez y utilizables en la sentencia. En otras ocasiones, como sucede en los
comentarios en torno al art. 116 del código procesal italiano hay autores
que sólo admiten su carácter de prueba cuando la inferencia proceda de
una norma positiva que así lo proclame297. La sentencia, entre otras, de 24
(295) EGBERT PETERS ha enumerado veintiseis perspectivas dinstintas de conducta procesal (ob.
cit. pág. 200 a 204).
(296) Un cuerpo sobrecargado de excepciones procesales y escuálido en cuestiones de fondo.
(297) Para MICHELI, en cambio, el art. 116 de la ley italiana va más allá, ya que configura el
comportamiento como fuente de prueba, concorde con nuestra tesis. En la misma línea
ZANZUCCHI y ANDRIOLI lo trataban como una presunción.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 151
151
10/11/2009 15:20:51
Luis Muñoz Sabaté
mayo 2001 (LA LEY 6391/2001) de la Sala 2.ª del TS a propósito de la negativa a someterse a una prueba hematológica para determinar la filiación,
se resiste a calificar dicha negativa como presunción, pero sí que la valora
como «indicio muy cualificado». Por su parte la sentencia del TSJC de 31
enero 2000 (LA LEY 7569/2000) habla de presunción.
Los indicios endoprocesales se diferencian de los otros indicios exoprocesales por dos razones fundamentales: porque se producen dentro del propio
proceso, o en sus aledaños, y porque se producen indefectiblemente a través
de la conducta de la parte que sufre un acoso dialéctico. La huella que se
estampa es esa propia conducta y la causa de dicha estampación es el acoso. Hay sin embargo un elemento que en principio asimila ambos tipos de
indicios, y es que deben ser «interpretados». Así como una compraventa a
pretium vilis admite otras varias inferencias además de la que apunta hacia
un negocio simulado, así también, por ejemplo, la omisión exhibitoria de un
documento requerido por la contraparte puede ser una respuesta motora
atribuible al deseo de guardar un secreto industrial que nada tiene que ver
con el objeto del proceso. Diríamos en este último caso que el documento
carece de valencia probática. Empero hay aquí una disyuntiva: ¿quién es
capaz de discernir a priori si contiene otros datos que algo tienen que ver
con dicho objeto? o ¿va a resultar fácil determinar que el propósito de solicitar la exhibición es un propósito espurio precisamente para hacerse con
ese secreto? La LEC no contempla ninguna solución, pero no es aventurado
decidir que: 1. Que en principio se trata de una negativa de presunta prueba,
2. Que el negante tiene que justificar su negativa, 3. Que esa justificación
en la mayoría de casos sólo puede lograrse exhibiendo el documento, y 4.
Que es el juez quien tiene que romper este círculo vicioso no dando vista
del documento a la contraparte hasta que no se resuelva la cuestión.
Quiero decir con este ejemplo que la conducta procesal oclusiva goza
en principio de una especie de presunción incriminativa por la sencilla
razón de que rompe en principio con el deber de cooperación de las
partes en la búsqueda de la verdad, y al que yo añadiría el principio de
autorresponsabilidad. Quien crea una apariencia de evasión tiene la carga
de justificar sus motivos, porque el terreno de juego es como un marco del
cual no puede salirse cuando las cosas no le van bien a quien juega298.
(298) Sobre el principio de autorresponsabilidad en la prueba vid. MICHELI, La carga de la prueba, ob. cit., pág. 166 y ss.
152
Curso_de_probatica_judicial.indb 152
© LA LEY
10/11/2009 15:20:51
Curso de probática judicial
Aunque no sean lo mismo, hay una cierta similitud entre estos indicios
de conducta procesal y los elementos del bad character o del good character que utiliza el derecho anglosajón, referidos básicamente a cuestiones extraprocesales o de fondo. Por ejemplo, casos de imprudencia o de
abusos sexuales. Se trata en definitiva de un hábito de comportamiento
que en ciertos casos puede tener acomodo en la prueba, porque psicológicamente es imposible desechar su influencia, siquiera valga como simple
argumentum299.
En el caso de que se hayan dado indicios de coartada (ICO) es muy
frecuente que en el proceso generen a su vez indicios endoprocesales por
cuanto el autor de la coartada se esforzará en mantener su versión desplegando para hacerla creíble estrategias plausiblemente equívocas las cuales
a su vez construyen un espacio sensible a la investigación.
Las circunstancias de «disponibilidad y facilidad probatoria» ofrecidas
por el art. 217.7 LEC, aunque por sí solas pueden no solucionar el tema
nuclear desplazando la carga de la prueba (supongamos que se refieren a
un hecho secundario) pueden trasladarse igualmente a reforzar la prueba
del hecho principal como indicios endoprocesales, «permitiendo desengañar a la parte sobre los beneficios de su supuesta abusiva comodidad»300.
En el proceso penal, jurídicamente podría discutirse si estos comportamientos tienen la estricta calidad de indicios, habida cuenta del art. 24.2
de la Constitución cuando otorga a los inculpados el derecho «a no declarar contra sí mismos» y a «no confesarse culpables». Sin embargo, podría
argüirse que no tener la obligación de declarar en contra no es exactamente lo mismo que tener el derecho a no declarar en contra, de lo cual
podrían desprenderse diferentes consecuencias. Pero a parte del tufillo más
o menos sofisticado que desprende esta diferenciación, en ambos casos
puede hacerse soportable el ya añejo concepto de carga. Si lo consideramos como una no obligación del acusado, jurídicamente la carga deviene
(299) «Sin perjuicio de posibles errores humanos, hay que descartar, en una empresa acreditada, la elaboración de un informe carente de rigor o tendencioso, que pueda inducir a
conclusiones equivocadas en la resolución de un asunto litigioso» (Audiencia La Coruña,
28 mayo 2004, J.A. núm. 130, 2006-I).
(300) EDUARDO OTEIZA, «El principio de colaboración y los hechos como objeto de la prueba» en
el libro coordinado por AUGUSTO MORELLO, Los hechos en el proceso civil, La Ley, Buenos
Aires, 2003.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 153
153
10/11/2009 15:20:51
Luis Muñoz Sabaté
indiscutible, de modo «que su comportamiento reticente o falso constituye
en sí mismo un resultado del medio de prueba, y como tal es utilizado
de conformidad con la regla de la experiencia para la formación del convencimiento del juez»301. Si, en cambio, lo admitimos como un derecho,
semióticamente no por eso cambian demasiado las cosas porque «aun reconociéndose al imputado su no sometimiento a la exigencia de veracidad
e incluso el paralelo derecho o facultad a la reticencia y a la mendacidad,
los comportamientos de tal calidad llegan a incidir de modo desfavorable
en el ánimo del órgano jurisdiccional, requiriendo de éste un enorme esfuerzo para dar satisfacción a lo ordenado por el legislador»302. Esfuerzo
contra natura, rayano en la esquizofrenia. Negarlo sería una perversión
psicológica303. Entiendo además, a mayor abundamiento, que importa
distinguir entre un silencio «en general», que es la forma más absoluta del
«derecho a no declarar contra uno mismo» y una negativa a responder a
una pregunta directamente no incriminativa, por ejemplo la razón por la
cual el acusado se encontraba en la casa donde se cometió el asesinato ya
que en este último caso caben respuestas neutras, sujetas, claro está, a una
posterior analítica. Aunque resulte paradójico, este último tipo de silencio
tiene, jurídicamente a mi parecer una valencia probática superior304.
4. CONDICIONES TAXONÓMICAS DE LOS INDICIOS
Aparte de algunas ideaciones particulares o en grupo, el acervo más importante de paradigmas indiciarios se encuentra en la narrativa procesal, y
muy singularmente en las sentencias de los jueces y Tribunales de instancia
que cumplimenten, claro está, el deber de motivación.
(301) FOSCHINI, Sistema del diritto processuale penale, Milano, 1956, vol. 1, pág. 437. En igual
sentido ALTAVILLA, Manuale de procedura penale, Napoli, 1935, pág. 238.
(302) GÓMEZ DEL CASTILLO, El comportamiento procesal del imputado, ed. Bosch, Barcelona,
1979, pág. 118, nota 49.
(303) Muy aconsejables a este respecto son las consideraciones que hace CALVO GONZÁLEZ en
Discurso de los hechos, ob. cit., pág. 92 y ss.
(304) Un silencio de esta clase fue considerado como prueba fundamental de cargo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 8 febrero 1996, aunque justo
es reconocer que se trataba de un caso de terrorismo resuelto por un Tribunal británico
al amparo de una ley de excepción. Valga tambien como ejemplo de inexplicitatio el
argumento de que «a mayor abundamiento el hoy recurrente fue detenido minutos después de sucedidos los hechos portando un destornillador de unos quince centímetros,
sin que diera explicación coherente ni verosímil acerca de su llevanza» (TS Sala 2, Sent.
18 octubre 2007, LA LEY, 1/2008, núm. 301).
154
06_Curso_de_probatica_judicial_cap05.indd 154
© LA LEY
11/11/2009 17:49:21
Curso de probática judicial
Para poder dar lugar, con estos aportes, a una taxonomía indiciaria, se
hace preciso reconocer en los indicios las siguientes condiciones:
Disjerarquía. Metafóricamente podríamos decir que los indicios son democráticos, en cuanto su eficacia para ser exhibidos no depende del juez o
Tribunal que los haya aplicado. Ello posibilita que se expongan libremente
por el investigador prescindiendo de toda ordenación jerárquica o temporal305. Ello aparte de que su obtención se puede conseguir siguiendo otros
métodos.
Universalidad. Al tratarse de sustancias fácticas, sin apenas contaminación jurídica, parece obvio que su empleo resulte aplicable en cualquier
ordenamiento judicial, a salvo naturalmente ciertas pautas de conducta
características de una determinada cultura. En cualquier libro de prueba
norteamericano encontraremos más o menos los mismos indicios que se
utilizan por los Tribunales españoles para la prueba del acoso laboral o
sexual.
Polivalencia. Representa la capacidad de un determinado indicio para
acomodarse a diversos themas probandi. Por ejemplo, el indicio pretium
vilis igual puede servir para la prueba de la simulación que para la prueba
del error.
Sedimentación. En el síndrome probático de cualquier hecho jurídico llega un momento en que decrece su velocidad de incorporación de
nuevos síntomas o indicios y se estabiliza o consolida; es el fenómeno
que denominaremos de sedimentación (o estandarización). HEDEMANN
hablaba en este caso del fenómeno de consolidación de la presunción
vulgar306, que él no obstante creía debía ser combatido sin reservas.
Disponemos así de síndromes bien estandarizados por la jurisprudencia, como por ejemplo el de la simulación de los negocios jurídicos,
(305) Cualquier Repertorio de jurisprudencia, menor o mayor, es bueno para «pescar» indicios.
Lo que por desgracia ocurre, como ya cuidaba de denunciar LOEVINGER (ob. cit., pág. 80)
es que existe una dificultad para obtener la información precisa ya que los Tribunales de
primera instancia por lo general no publican sus sentencias y los Tribunales de apelación
sólo acostumbran a contener referencias breves y esquemáticas. La mayoría de los que
escriben sobre temas de Derecho carecen de la información que necesitarían relativa al
proceso de la prueba de los hechos.
(306) HEDEMANN, Las Presunciones en el derecho, trad. esp. ed., Revista de Derecho Privado,
Madrid, 1931, pág. 210.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 155
155
10/11/2009 15:20:51
Luis Muñoz Sabaté
el de la simulación de matrimonio por conveniencia, el de la cesión o
subarriendo inconsentido, el del no uso arrendaticio, el de la prueba
del administrador de hecho, o la prueba del incendio intencionado
por el asegurado, etc., etc. Esta capacidad de consolidación es la que
vitaliza los códigos semióticos, otorgándoles una respetable auctoritas.
Lo que ocurre, como indica TARUFFO, es que a esta estandarización jurisprudencial todavía le falta una «reconstrucción sistemática»307 que es
precisamente el intento que estamos desarrollando con nuestra semiótica probática.
LISTADO INDICIARIO DE MENOCHIUS
Un ejemplo de la clásica taxonomia indiciaria.
Presunciones deducidas «a persona» (Q. XV, N.1, pág. 13 v)
Aetas
Sexus
Vel bona
Corporis
Valetudo
Figura
Vires
Natio
Virtudes
Vitia
Vel bona
animi
Studia
Educatio
Artes
Inertia
(307) TARUFFO, ob. cit., págs. 142 y ss.
156
Curso_de_probatica_judicial.indb 156
© LA LEY
10/11/2009 15:20:51
Curso de probática judicial
Genus
Affinitas
Vel bona
formetus
Patria
Amiticia
Opes
Honores
Fletus
Vel bona
animi
Animi trepidatio
Mutatio vultus
Taciturnitas
Presunciones deducidas «a causa» (Q. XVIII, N.1, pág. 14 v. 15)
Amor
Ira
Causarum
Species
Odium
Metus
Cupiditas
Spes
Correctio
Presunciones deducidas «a facta» (Q. XIX, N.1.9, pág. 16)
Ex facto praeterito
Ex facto praesenti
Ex facto futuro
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 157
157
10/11/2009 15:20:51
Luis Muñoz Sabaté
Presunciones deducidas «a verbis»
Presunciones deducidas «a non factis» (Q. XXIII, N.1-11, pág. 17 v).
Presunciones deducidas «a non dicto» (Q. XXIII, N. 12-13, pág. 17 v. 18).
Presunciones deducidas «de tempore ad tempus» (Q. XXIV N.1-56,
pág. 18).
Para obtener una taxonomía que resulte eficiente se hace preciso acometer la tarea nada fácil de dar un nombre y clasificar por especies, material
o racionalmente afines, los múltiples indicios que afloran en la praxis judicial308. Su nomenclatura suele emplear terminología latina, de la más pura
tradición romanista (pretium vilis, retentio possessionis, affectio, tempore
suspecto, etc.). No es absolutamente necesario, cuando no imposible, que
nos propongamos una sistematización total de los indicios309. La semiótica
no tiene por qué cerrarse, ya que permaneciendo abierta, se coloca en
situación de acoger todas las variaciones y semblanzas que surjan.
5.
LA EXPOSICIÓN SEMIÓTICA DEL THEMA PROBANDI
Esta exposición viene precedida de una labor consistente en el centraje
de dicho thema probandi lo cual implica una exploración fenoménica de todos los materiales que integran la norma substantiva constitutiva de la acción
así como de las normas de derecho probatorio que interesen (prueba legal
en su caso, regla de onus probando, etc.). Una vez logrado este cometido
podemos pasar ya a la exposición de los indicios y sus infirmaciones.
Con la exposición semiótica, valiéndonos de la taxonomía indiciaria
que acabamos de apuntar, tratamos de presentar de un modo operativo
los cuadros o síndromes indiciarios respecto a un determinado tema de
prueba. Puesto que la exposición semiótica abarca todas las funciones y
(308) Hoy día, dentro del campo epistemológico que abarca a la psicología social, algunos
autores como KELLEY presuponen la existencia de unos esquemas causales asequibles al
profano, a modo de conceptos generales sobre causas y efectos y que ayudan a realizar
rápidas atribuciones de causalidad cuando la información es imperfecta. Se dice que suministran al perceptor una «taquigrafía causal» para que lleve a cabo rápida y fácilmente
inferencias complejas (vid. MILES HEWSTONE, La atribución causal, trad. es. Ed. Paidos,
Barcelona 1992, pág. 47).
(309) Una manera de clasificarlos e incluso nominarlos pudiera ser (introduciendo subdivisiones) la usada tradicionalmente por la tópica (lugares comunes): persona, cosa, lugar,
instrumento, causa, modo, tiempo, y comparación.
158
Curso_de_probatica_judicial.indb 158
© LA LEY
10/11/2009 15:20:51
Curso de probática judicial
procesos que despliega el indicio, cabe afirmar que disponemos de todo
el utillaje necesario para construir la presunción judicial o bien rechazarla.
«Es necesario tener en primer lugar tópicos desarrollados acerca de cada
asunto» decía ARISTÓTELES en La Retórica.
La exposición de los themas probandi con todo lo múltiple que pueda
resultar, no deja de ser, en cierto modo, finita. Los supuestos de hecho normativos que presenta un ordenamiento jurídico tienen un límite, tal vez inexplorado en su totalidad, pero teóricamente acotado, tanto como pueda estarlo el
derecho positivo del que emanan dichos supuestos de hecho. En cambio, las
huellas, rastros o indicios que constituyen la estampación de los mismos es infinita. Habrá muchas repeticiones, tantas como las que conforma el principio
id quod plerumque accidit, pero este principio es incapaz de abarcar todo lo
que normalmente (o anormalmente) sucede en la naturaleza de las cosas o en
el comportamiento humano. De ahí que jamás podrá lograrse una exposición
exhaustiva, quedando ésta abierta siempre a nuevas exposiciones.
Pero aun aceptando esta falta de completud, la exposición logra como
mínimo:
1. Proporcionar materiales indiciarios para resolver problemas de prueba.
La semiótica nos puede dar acceso a nutridos inventarios de datos fácticos
e indicios agrupados y dirigidos hacia la prueba de un determinado tema,
como expondremos seguidamente, permitiéndonos de este modo una más
rápida y segura elaboración de la fórmula probática. La semiótica vendría a
ser, expuesta de esta manera, un gran reservorio de sustancia fáctica.
2. Despertar intuiciones, proporcionando estímulos destinados a desenterrar antiguas experiencias y a provocar nuevas asociaciones. En este
sentido los indicios expuestos por la semiótica activan la imaginación y
el pensamiento, provocando el desvelamiento de otros indicios310. LALANDE
hablaría de un sorte de repertoire facilitant l’invention311.
(310) Utilizo unas palabras de FRANCOIS MAGENDIE sobre la experimentación médica: «Soy un
trapero de los hechos que con su gancho en la mano y su saco a la espalda va recorriendo los territorios de la ciencia y recogiendo lo que encuentra». Académicamente
entraría aquí en juego, en orden a la semiótica jurídica, la figura del captator (buscador)
encargado de localizar las infinitas exposiones indiciarias o presuncionales que contienen las sentencias de todos los Tribunales, particularmente los de Primera instancia, que
constituyen la verdadera «cocina semiótica».
(311) ANDRÉ LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 1947, voz «tópique».
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 159
159
10/11/2009 15:20:51
Luis Muñoz Sabaté
3. Esta manipulación masiva de indicios familiariza además al observador con las respuestas infirmativas. La semiótica ayuda a advertir que al
lado de la conclusión inferida pueden coexistir otras conclusiones cuya
presunción puede que no resulte descabellada a tenor de la particular
máxima de experiencia que las informe.
4. Fortalezer o acomodar la confianza del juez. Como decía GIANTURCO
la clasificación indiciaria sigue todavía siendo útil para orientar al juez en
«la intrincada selva de la prueba indirecta»312. Hoy día no es nada extraño
que se rechacen, a veces sistemáticamente, pruebas e interrogatorios destinados a fijar indicios, pero cuya eficacia no ha sido comprendida, captada
o intuida por el juzgador.
5. Cristalizar síndromes indiciarios que acaben estandarizándose al
modo de una praesumptio iuris tantum, tal como hemos descrito al tratar
de una de las propiedades de los indicios. Es lo que LAGARDE denomina
«legitimidad por normalización»313.
6.
HACIA LA CONFIGURACIÓN DE UN CÓDIGO SEMIÓTICO JUDICIAL
Usamos con prevención y por simple mimetismo semiótico la palabra código ya que como juristas no nos cuadra esta denominación. En realidad se
trata de una recopilación sistematizada de indicios y máximas de experiencia de gran utilidad para la prueba de uno varios themas probandi314. Carece
de toda fuerza normativa. Su valor es puramente ejemplarizante.
Tal codificación, según hemos anticipado antes, no es cerrada como un
verdadero código de leyes o un código de señales de circulación, sino que
se trata de un sistema abierto, al que tiene razón GIRAUD cuando dice que
difícilmente puede merecer el nombre de código315.
Esta taxonomía recoge y mezcla indicios y máximas de experiencias, sin
que por ello se pueda argumentar que conceptualmente resulte incorrecta,
(312) GIANTURCO, La prova indiziaria, ed. Giuffré, Milano, 1958, pág. 82.
(313) LAGARDE, Reflexion critique sur le droit de la preuve, Paris, 1994, pág. 364.
(314) Para una explicación más exhaustiva remito al lector a mis obras Introducción a una
semiótica probática, ob. cit., págs. 190 y ss., Tratado de Probática Judicial, tomo V, págs.
19 a 26, y Fundamentos de Prueba Judicial Civil, ob. cit., págs. 415 a 417.
(315) GIRAUD, La semiología, trad. esp. México, 1975, pág. 36.
160
Curso_de_probatica_judicial.indb 160
© LA LEY
10/11/2009 15:20:51
Curso de probática judicial
al identificar el «signo» con la «inferencia del signo». Un signo o indicio
es una entidad física inerte, perceptible, describible y susceptible de registrarse o inventariarse pero que por regla general se descarga en diversas, o
acaso múltiples inferencias, que ya no son signos sino ideas en constante
dialexis. Naturalmente, a medida que se vaya adquiriendo conocimiento o
experiencia de ellas, interesa comentarlas al registrar el indicio.
Acudamos al paradigma médico, con mayor razón si cabe, por el hecho
de que como ha señalado GIULIANI sobre su modelo elaboró la retórica
griega su propio método316. Pues bien, el primer médico —dice ECO— que
descubrió una relación constante entre una serie de manchas rojas en el
rostro y el sarampión, hizo una inferencia; pero tan pronto como esa relación quedó convencionalizada y registrada en los tratados de medicina
hubo una convención semiótica317. Bastará observar cualquier libro de semiología médica para que constatemos esta observación318. Seducido por
este ejemplo, HANS GROSS (1915) ya proponía una ciencia de los síntomas
aplicable a la prueba judicial319.
Este agrupamiento por «familias» o «combinaciones de indicios», que
todavía en 1964 le hacían exclamar a ERICH DÓHRING cuán difícil era de
comprender que «estuviese hasta ahora tan poco adelantado»320, aparte
del interés científico que pueda merecer, tiene una utilidad práctica para
el operador jurídico, ya que además de poder proporcionarle un protocolo
concreto para el thema que intenta probar, le predispone para la intuición
y la analogía. A través de una «ojeada» puede llegar a captar los «centros
de interés» para la búsqueda de las especies indiciarias que convengan
(316) GIULIANI, Il concetto di prova. Contributo a la lógica giurídica, ed. Giuffré, Milano, 1971,
pág. 11.
(317) UMBERTO ECO, Tratado de Semiótica, trad. esp. ed. Lumen, Barcelona, 1977, pág. 49.
(318) Vid. Anexo (método semiología médica)…
(319) HANS GROSS, Criminal Psychology, versión inglesa de HORACE M. KALLEN, Boston, 1915.
(320) DÓHRING, ob. cit., pág. 355. No deja quizás de ser coincidencia significativa que CONAN
DOYLE (el creador de Sherlock Holmes) fuera médico, como el propio GROSS, y que se
inspirara directamente, según cuenta ECO, en el doctor Joseph Bell, de Edimburgo —de
excepcional habilidad en el arte del diagnóstico— para crear su personaje. Otros juristas
que investigaron en el campo de la medicina fueron Chadwick (1800-90) del círculo de
BENTHAM que fue un impulsor de la medicina preventiva; Bassi (1773-1856) bacteriólogo,
y Phaer (1510?) pediatra, todos ellos citados por SINGER y UNDERWOOD, Breve historia de
la medicina, trad. esp. ed. Grijalbo, Madrid, 1966.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 161
161
10/11/2009 15:20:52
Luis Muñoz Sabaté
a la prueba del caso321. En este sentido, tales sistematizaciones contribuyen a movilizar y agilizar, como ya hemos dicho antes, la heurística del
investigador y del abogado. Cualquier operador jurídico acostumbrado a
manejar la prueba, suele encontrarse al comienzo de cada caso frente a
un cúmulo infernal de materiales. Su problema, como muy gráficamente
decía WIGMORE, es «situar toda esa masa de prueba a fin de determinar su
neto efecto».
Hemos expuesto las ventajas y utilidades que para la prueba puede
proporcionar un código semiótico. Ciertamente no se pretende aspirar con
ello a una especial titularidad científica que el tiempo se encargará de
valorar322. A este respecto resulta muy elocuente el criterio epistemológico
de POPPER323 cuando distingue entre conocimiento del sentido común y
conocimiento científico y concluye que todo aumento del conocimiento
se debe a este último. La pregunta en nuestro caso podría ser ésta: ¿Qué
aumento de novedad aporta a la probática un código indiciario? Ninguna
máquina de descubrir la verdad. Sólo ordena y ayuda a despertar el propio
sentido común y acelera la superación de los jueces y abogados en materia
de técnica probatoria.
(321) «Almacen de provisiones» lo llamaba ER. CURTIUS citado por VIEHWEG en Tópica y jurisprudencia, trad. esp. ed. Taurus, Madrid, 1964, pág. 56.
(322) Por ahora, al menos en España, se nota considerablemente la ausencia de esta labor «codificadora». Sólo podría citar aparte de mi Tratado de Probática Judicial, un trabajo de
JAVIER M. CUCHI, «La dicotomía animus necandi-animus laedendi: los criterios de inferencia y su estudio jurisprudencial», Poder Judicial, 2003, núm. 71, págs. 297-329, y otro de
ELENA LÓPEZ, «La prueba del mobbing, acoso sexual: búsqueda semiótica», en Economist
& Jurist, junio-agosto 2006, págs. 33 y ss.
(323) POPPER, La lógica de la investigación científica, trad. esp. Tecnos, Madrid 1962, págs. 18 y ss.
162
Curso_de_probatica_judicial.indb 162
© LA LEY
10/11/2009 15:20:52
CAPÍTULO VI
EL PROCESO MENTAL
DE SENTENCIA
Curso_de_probatica_judicial.indb 163
10/11/2009 15:20:52
1.
CONSIDERACIONES GENERALES
Como ya indicábamos al comienzo de esta obra entendemos que no
es un cometido sustancial e imprescindible de la probática llegar a más
allá de donde el hecho se representa o escenifica en el proceso. Hemos
desarrollado los fundamentos de una técnica probatoria que tiene como
objetivo conseguir la más alcanzable fidelidad de esa representación con
el hecho histórico alegado en el proceso, pero al revés de los propiamente
llamados estudios historiológicos en los cuales la última palabra del historiador queda sujeta a la crítica universal, sujeta a múltiples contradicciones
e interpretaciones, pero sin ninguna norma jurídica que decida su aceptación, de modo que bien pudiera decirse que el trabajo del historiador ha
quedado, al menos momentáneamente agotado, la probática posee otra
meta muy diferente. Una vez representado o escenificado el hecho con
cierre en el acto de conclusiones, sólo queda una línea, una sola línea
emergente que consiste en el pronunciamiento del juez o Tribunal acerca de la «verdad» o no de los hechos debatidos en el proceso. La crítica
universal no cuenta; sólo cuenta la crítica del juez. «Critología judicial» la
venía a llamar CLAPAREDE, cuyo objeto radica en sumergirse en el proceso
mental del juzgador y cuyo interés por parte de los litigantes tanto consiste en predecir el resultado como en descifrar los mecanismo que hayan
podido influir en dicho resultado, aunque indudablemente su verdadero
desideratum sería y es sumarse al carro psicológico de la decisión.
A lo largo de esta obra ha sido inevitable recalcar posibles contingencias que pueden influir en este proceso de sentencia referido a la prueba,
pero no hemos abordado de una manera sistemática cómo se desarrolla
este proceso. Sólo nos limitaremos a unas breves consideraciones.
Obviamente la apreciación de la prueba, ya sea en un sistema de libre
valoración, ya sea incluso en un sistema de prueba tasada, implica un
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 165
165
10/11/2009 15:20:52
Luis Muñoz Sabaté
proceso pensante, como cualquier otro acto decisorio del juez, inscrito
además en un proceso mental más amplio representado por el proceso de
sentencia en su integridad324. Este pensamiento, como todo acto pensante,
tiene un curso o corriente dentro del cual flotan y se deslizan diversos elementos: ideas, imágenes, experiencias, sensaciones, emociones y motivaciones, todo ello bajo la consciencia de que se orientan hacia la consecución de un convencimiento acerca de la existencia o no de determinados
hechos. Esta finalidad, sin embargo, fracasaría si los diversos ingredientes
que han penetrado y discurren por la corriente no establecieran relaciones
o combinaciones susceptibles de convertir el pensamiento en un producto
integrado en el cual no sabemos a ciencia cierta si habrá de predominar el
elemento lógico o el psicológico, aunque para un buen abogado importa
que prevea y no descarte ambas opciones. Hoy sabemos además, merced
a las investigaciones de la llamada escuela de WURZBURGO325 que hay en el
curso del pensamiento tendencias determinantes que tienen un efecto decisivo y actúan como un esquema anticipado, o dicho con otras palabras,
que no basta que haya una relación consciente, de naturaleza determinada
y que se tenga conocimiento de esta naturaleza de la relación para que
haya un juicio lógico. Es necesario que haya voluntad de la relación. La
relación entre la representación inductora (v. gr. un indicio o la declaración
de un testigo) y la representación inducida (la presunción, la credibilidad
del testigo) debe ser querida o al menos reconocida por el propio sujeto
pensante. Lo interesante, pues, de esta teoría es que, sin descartar la aprehensión inmediata, no parece posible rechazar además un componente
volitivo que si en el pensamiento científico natural posee escaso juego,
no puede en cambio predicarse lo mismo cuando el juicio lógico se halla
comprometido en la búsqueda de una solución jurídica326.
(324) En todo caso, y pese a lo que a veces se ha dicho la valoración de la prueba es siempre
conjunta. El razonamiento judicial siempre mueve y combina conjuntos. Y no solamente
los jueces, sino cualquier niño a partir de los once años, que es la edad en que PIAGET situaba el subperíodo de las operaciones concretas, en donde la estructura del pensamiento humano empiezan a tomar ya forma de «agrupamiento». Cuando un juez examina la
prueba, dificilmente puede hacerlo de otra manera. Omnia probant quod non singula.
(325) Lo que caracteriza a esta escuela en la que uno de sus principales representantes es
Oswald KÜLPE (1862-1915) es la indagación experimental de los fenómenos complejos, o
superiores como el pensar (juicio, razonamiento, abstracción), las impresiones estéticas y
los procesos superiores de voluntad. En definitiva, existen varios elementos no intuitivos
del pensar.
(326) El derecho es voluntad y de este componente no puede desembarazarse ni la parte más
extrajurídica del mismo como es la probática.
166
Curso_de_probatica_judicial.indb 166
© LA LEY
10/11/2009 15:20:52
Curso de probática judicial
Ninguna consideración psicológica es capaz de predecir y menos sistematizar la manera con que cada cuerpo que flota habrá de relacionarse
con los otros cuerpos, ni la resultante de sus continuados encuentros y
desencuentros. Eso pertenece por entero a la conciencia del juez327, si bien
con la ventaja de que el problema que tiene que resolver cuenta ya con un
formato estructurado. Tal vez lo más apreciable y digno de consideración
para la probática sea la externalización de esta conciencia, a la que jurídicamente denominamos «motivación» y ello por dos razones fundamentales que en algún momento de esta obra ya hemos indicado328:
a) Tener que explicar una decisión condiciona el propio proceso de
toma de decisiones.
b) La exigencia de motivación afecta a la propia decisión e introduce en
el proceso de toma de decisiones un factor de objetivación.
(327) Para anotar una referencia vale la pena consultar el libro Jurimetrics editado por HANS W.
BAADE (1963) en Nueva York y Londres, en donde se contienen diversos trabajos sobre
computadoras, análisis de la conducta y lógica simbólica encaminados a discernir el
proceso de sentencia y el resultado de la misma.
(328) Vid. nota 269, con cita de un breve pero interesante y nutrido trabajo de MOLINS GARCÍAATANCE, «La interconexión entre el contexto de descubrimiento y el de justificación», Rev.
Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, 2008 núm. 1, págs. 31 y ss.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 167
167
10/11/2009 15:20:52
APÉNDICE I
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
DE LA PRUEBA
Curso_de_probatica_judicial.indb 169
10/11/2009 15:20:52
Desde el siglo pasado ha habido varios intentos para mostrar en el campo del derecho la representación gráfica de los conceptos y de los hechos
así como las relaciones y las dinámicas que provocaban. El ejemplo más
notorio de entre los probatoristas fue WIGMORE quien se sirvió de ideogramas con los cuales, a base de símbolos, líneas y cifrados que representaban
los resultados obtenidos por los diversos medios de prueba empleados, así
como sus interrelaciones e infirmaciones y los valores atribuidos, pretendió
trazar de un modo geométrico el mapa de un thema probandi determinado. La verdad, sin embargo, y a salvo su aplicación didáctica, es que han
tenido escasa utilidad en la praxis329.
A. IDEOGRAMA PROBÁTICO DE WIGMORE
En el proyecto de Wingmore las figuras geométricas y signos, como
hemos dicho, representan diversas instrumentalizaciones y actividades
probatorias. Así, por ejemplo, el cuadrado equivalente a prueba testifical
afirmativa, el círculo a prueba de indicios, el triángulo a prueba corroborativa de otra. La doble raya indica que la prueba ha sido ofrecida por el
acusado o demandado. Los puntos o interrogantes dentro de las figuras
significan nuestro grado de convicción acerca del hecho alegado y el signo infinito algo parecido a lo que nosotros llamaríamos prueba directa o
percepción judicial inmediata. Cada trazo lleva un número que indica el
orden del razonamiento probatorio.
(329) Una exhibición de estos modelos ideográficos de la prueba la encontraremos ampliamente documentada en ANDERSON y TWINING, Análisis of Evidence. How to do Things with
Facts, London, 1991.
© LA LEY
08_Curso_de_probatica_judicial_ap1.indd 171
171
12/11/2009 11:51:20
Luis Muñoz Sabaté
IDEOGRAMA PROBÁTICO DE WIGMORE
Las figuras representan medios y las líneas relaciones informativas o
corraborantes. Se refiere a un asesinato.
172
08_Curso_de_probatica_judicial_ap1.indd 172
© LA LEY
12/11/2009 11:51:21
Curso de probática judicial
B.
NUESTRO HEURIGRAMA
Un modelo descriptivo sobre la argumentación de los hechos, como el
de WIGMORE, o el de otros autores más modernos330, ciertamente enaltece la
lógica de la prueba en cuanto la acercan al cálculo deóntico o factual331,
pero la probática no es sólo o exactamente una teoría general de la prueba,
sino que alienta diversos elementos praxiológicos. Nosotros presentamos
otra fórmula mucho más sencilla pero con fines eminentemente prácticos,
consistente en el uso de «plantillas» a las que denominamos heurigramas.
Una plantilla, es como una tabla de apuntes, que consta de varias celdas
ordenadas según su destino probático y en las cuales se toma nota de los
distintos medios de prueba, datos de hecho, inferencias y otras incidencias
que pueden ser visionadas y relacionadas de conjunto en vistas no sólo a
confeccionar la fórmula probática sino también en la fase de conclusiones.
Pero no se hace ningún uso matemático sino cognitivo. Se trata, como diría
un autor a propósito de la estrategia, «de un dominio de los lugares mediante la vista. La partición del espacio permite una práctica panóptica»332.
No se pierda de vista que como escribiera BURILL, la dificultad de operar
con conjuntos de circunstancias es que los hechos de este modo examinados en masa y en una vista, son aptos sólo para confundir, distraer y sobrecargar la mente por su gran número y variedad, especialmente cuando
aquéllos se contemplan únicamente mentalmente, con poco o nada de
ayuda de los sentidos corporales333. Naturalmente no todos los casos de
prueba experimentan una complejidad que justifique el empleo de estos
heurigramas.
Sin embargo todas estas consideraciones son dignas de una reflexión
consistente en introducir en el sistema de vistas la proyección de esquemas
gráficos mínimamente convencionalizados valiéndose de pizarras u ordenadores (power point por ejemplo).
(330) Sin salirme de la órbita anglosajona, me limito a señalar a LAYMAN E. ALLEN y MARY ELLEN CALDWELL en «Modern Logic and Judicial Decisión Marking: A sketch of One View»,
publicado en Jurimetrics, Library of Congress, USA, 1934, págs. 213 y ss., y ANDERSON y
TWINING, «Analysis of Evidence», ob. cit.
(331) Vale la pena consultar el libro de MIGUEL SÁNCHEZ MAZAS, Cálculo de las normas, Ariel,
Barcelona, 1973, págs. 98 y ss.
(332) MICHEL DE CERTEAU.
(333) ALEX BURILL, A Treatise on the Nature, Principles and Rules of Circumstantial Evidence,
New York, 1856, pág. 598.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 173
173
10/11/2009 15:20:52
Hoja Nº
Genothema Probandi
Thema Probandi
Subthema
Fijación
Verificación
Instrumental
Infirmación
Argumento
Caso:
Nº Expediente judicial
Luis Muñoz Sabaté
174
Curso_de_probatica_judicial.indb 174
HEURIGRAMA
© LA LEY
10/11/2009 15:20:53
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 175
+(85,*5$0$/$358(%$'(/$0(',$&,11
*HQRWKHPD
([LVWHQFLDFRQWUDWR
3UREDQGL
7KHPD3UREDQGL
(MHFXFLµQ
&RPLVLµQ
2WRUJDPLHQWR
HXURV
3DFWR9HUEDO
/DVSDUWHVVH
$QRWDFLRQHV
5HGDFFLµQGHO
(QVXSRGHUOODYHV
FRQRFLHURQDWUDY«V
UHDOL]DGDVSRUHO
ERUUDGRUGHO
GHODILQFD\
GHO0HGLDGRU
YHQGHGRUHQKRMDV
GRFXPHQWRGH
GRFXPHQWDFLµQ
FRQHOPHPEUHWHGHO FRPSUDYHQWDSRU
GHVSDFKRGHO
6XEWKHPD
0HGLDGRU
DQRWDFLRQHV
FRPSUDYHQWD
5HPLVLµQDO1RWDULR
7
'
YHQGHGRUD
HO0HGLDGRU
UHODWLYDVD
FRQGLFLRQHVGH
YHQWDGHOLQPXHEOH
)LMDFLµQ
9HULILFDFLµQ
,77
'
','
,'7
''
3
3
/RVWUHVHUDQVRFLRV
,QVWUXPHQWDO
GHXQDSH³DORFDO
'H
$UJXPHQWR
VHU
QRUPDO
KXELHUDQ
DV¯
HV
OR TXH
SDFWDGR
GLUHFWDPHQWH
175
10/11/2009 15:20:53
1
(OSUHVHQWH+HXULJUDPDSHUWHQHFHDOPHGLDGRUGHPDQGDQWHFRQWUDHOYHQGHGRUREOLJDGRDSDJDUOHODFRPLVLµQ
Curso de probática judicial
,QILUPDFLµQ
Luis Muñoz Sabaté
176
Curso_de_probatica_judicial.indb 176
© LA LEY
10/11/2009 15:20:53
Curso de probática judicial
Nuestro heurigrama consta de los siguientes apartados:
Genothema probandi. Contiene el supuesto de hecho normativo del que
se desprende una proposición factual enunciada genéricamente. En ocasiones puede precisarse más de un genothema. En un caso litigioso sobre
reclamación contra el administrador de hecho de una sociedad por una
deuda de esta última, la norma jurídica invita a plantear en el heurigrama
un genothema acerca de la existencia del débito, otro sobre la responsabilidad de los administradores de la sociedad y otro sobre responsabilidad
del administrador de hecho.
Thema probandi. Contiene la transformación de la proposición factual genérica en una proposición factual específica y concreta que va a convertirse en
el objeto de prueba. En el ejemplo anterior los objetos de prueba abarcarán
las tres factualidades enunciadas pero ya concretadas a la realidad del caso.
Por ejemplo, respecto al primer genothema se puede reseñar «compraventa
de ladrillos» que es la operación que una vez probada dará lugar a la deuda
reclamada; el segundo vendrá constituido por el «incumplimiento de los
deberes inherentes al desempeño de su cargo» (art. 133.1 LSA) y el tercero
sobre la existencia de un administrador de hecho (art. 133.2 LSA).
Subthema probandi. Se trata de encasillar los indicios que en su caso pue-
dan darse para probar un thema probandi. Contiene la materia en la cual
se ha estampado, proyectado u ocultado la proposición factual específica.
Para entendernos, podría ser la «huella» del hecho334. En no todo heurigrama se hace presente este apartado, por lo mismo que existen hechos
susceptibles de probarse por otros medios más directos.
Fijación. Contiene los medios y actividades de prueba que el derecho
probatorio proporciona y de los que se servirá el operador del heurigrama.
En este espacio se incluyen igualmente los hechos no necesitados de prueba por haber sido admitidos de adverso, los hechos notorios y los protegidos por una presunción iuris tantum.
Verificación instrumental. Contiene en su caso la prueba de la prueba, es
decir, aquellos medios o actividades probáticas que corroboren o desmien-
(334) Si se dispone de una buena taxonomía, para simplificar, bastará inscribir el nombre con
que se distingue el indicio.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 177
177
10/11/2009 15:20:53
Luis Muñoz Sabaté
tan la fiabilidad o credibilidad de los medios y actividades empleados en
la fijación llevada a cabo anteriormente.
Infirmación. El operador anota aquí aquella infirmación o infirmaciones
que le ha planteado, o imagina podrá replicarle el adversario frente a una
exposición presuncional.
Argumento. Se trata de la casilla donde se anotan otros elementos, como
los argumenta, máximas de experiencia, atribución y distribución del onus
probandi, y tácticas probáticas.
En el dorso de cada hoja, al modo de una tabla de contenidos, se identifican en relación al caso concreto cada uno de los símbolos o signos
ideados y empleados por el operador al rellenar las casillas.
El empleo simbólico, como decimos, puede ser ideado por cada operador. A puede representar la alegación, D el documento acompañado
y d el documento aportado o a exhibir, I el interrogatorio de parte, T hace
referencia a la prueba testifical, P a la pericial y así otros conceptos como
alegación contraria, carga de la prueba, infirmación, oferta de prueba,
conducta procesal, etc.
178
Curso_de_probatica_judicial.indb 178
© LA LEY
10/11/2009 15:20:53
APÉNDICE II
UN PARADIGMA INFERENCIAL:
«EL NOMBRE DE LA ROSA»
DE UMBERTO ECO
Curso_de_probatica_judicial.indb 179
10/11/2009 15:20:53
Para ejemplarizar la amalgama epistemológica que representa la prueba
reproducimos y comentamos a continuación un fragmento de la conocida
novela de uno de los más significados semiólogos de nuestro tiempo335.
EL FRAGMENTO
Mientras nuestros mulos subían trabajosamente por los últimos repliegues de la montaña, allí donde el camino principal se ramificaba formando
un trivio, con dos senderos laterales, mi maestro se detuvo un momento, y
miró hacia un lado y hacia otro del camino, miró el camino y, por encima
de éste, los pinos de hojas perennes que, en aquel corto tramo, formaban
un techo natural, blanqueado por la nieve.
Rica abadía —dijo—. Al Abad le gusta tener buen aspecto en las ocasiones públicas.
Acostumbrado a oírle decir las cosas más extrañas, nada le pregunté.
También porque, poco después, escuchamos ruidos y, en un recodo, surgió
un grupo agitado de monjes y servidores. Al vernos, uno de ellos vino a
nuestro encuentro diciendo con gran cortesía:
Bienvenido, señor. No os asombréis si imagino quién sois, porque nos
han avisado de vuestra visita. Yo soy Remigio da Varagine, el cillerero del
monasterio. Si sois, como creo, fray Guillermo de Baskerville, habrá que
(335) ECO se inspira y desarrolla aquí anteriores ideas reflejadas en su libro El signo de los tres:
Dupin, Holmes, Peirce (trad. esp, Barcelona, Lumen 1989). Se observará que Dupin fue
el personaje creado por POE quien para muchos inauguró la «detective story». Holmes es
Sherlock Holmes el detective ideado por CONAN DOYLE. Y Peirce es el padre de la semiótica, «el que nunca fue a un médico porque se diagnosticaba él mismo». El fragmento
que a continuación reproducimos se corresponde a las páginas 31 a 33 de la antedicha
novela de ECO en su edición española de ed. Lumen.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 181
181
10/11/2009 15:20:53
Luis Muñoz Sabaté
avisar al Abad. ¡Tú —ordenó a uno del grupo—, sube a avisar que nuestro
visitante está por entrar en el recinto!
Os lo agradezco, seño cillerero —respondió cordialmente mi maestro—, y aprecio aún más vuestra cortesía porque para saludarme habéis
interrumpido la persecución. Pero no temáis, el caballo ha pasado por aquí
y ha tomado el sendero de la derecha. No podrá ir muy lejos, porque al
llegar al estercolero tendrá que detenerse. Es demasiado inteligente para
arrojarse por la pendiente...
¿Cuándo lo habéis visto? —pregunto el cillerero—.
¿Verlo? No lo hemos visto, ¿verdad, Adso? —dijo Guillermo volviéndose
hacia mí con expresión divertida—. Pero si buscáis a Brunello, el animal
sólo puede estar donde yo os he dicho.
El cillerero vaciló. Miró a Guillermo, después al sendero, y, por último,
preguntó:
¿Brunello? ¿Cómo sabéis...?
¡Vamos! —dijo Guillermo—. Es evidente que estáis buscando a Brunello, el caballo preferido del Abad, el mejor corcel de vuestra cuadra, pelo
negro, cinco pies de alzada, cola elegante, cascos pequeños y redondos
pero de galope bastante regular, cabeza pequeña, orejas finas, ojos grandes. Se ha ido por la derecha, os digo, y, en cualquier caso, apresuraos.
El cillerero, tras un momento de vacilación, hizo un signo a los suyos y
se lanzó por el sendero de la derecha, mientras nuestros mulos reiniciaban
la ascensión. Cuando, mordido por la curiosidad, estaba por interrogar a
Guillermo, él me indicó que esperara. En efecto: pocos minutos más tarde
escuchamos gritos de júbilo, y en el recodo del sendero reaparecieron
monjes y servidores, trayendo al caballo por el freno. Pasaron junto a nosotros, sin dejar de mirarnos un poco estupefactos, y se dirigieron con paso
acelerado hacia la abadía. Creo, incluso, que Guillermo retuvo un poco la
marcha de su montura para que pudieran contar lo que había sucedido. Yo
ya había descubierto que mi maestro, hombre de elevada virtud en todo y
para todo, se concedía el vicio de la vanidad cuando se trataba de demostrar su agudeza y, habiendo tenido ocasión de apreciar sus sutiles dotes de
diplomático, comprendí que deseaba llegar a la meta precedido por una
sólida fama de sabio.
182
Curso_de_probatica_judicial.indb 182
© LA LEY
10/11/2009 15:20:53
Curso de probática judicial
Y ahora decidme —pregunté sin poderme contener— . ¿Cómo habéis
podido saber?
Mi querido Adso —dijo el maestro—, durante todo el viaje he estado
enseñándote a reconocer las huellas por las que el mundo nos habla como
por medio de un gran libro. ALAIN DE LILLE decía que
Omnis mundi creatura
Quasi liber et pictura
Nobis est in speculum
Pensando en la inagotable reserva de símbolos por los que Dios, a través
de sus criaturas, nos habla de la vida eterna. Pero el universo es aún más
locuaz de lo que creía Alain, y no sólo habla de las cosas últimas (en cuyo
caso siempre lo hace de un modo oscuro), sino también de las cercanas,
y en esto es clarísimo. Me da casi vergüenza tener que repetirte lo que
deberías saber. En la encrucijada, sobre las improntas de los cascos de un
caballo, apuntaban hacia el sendero situado a nuestra izquierda. Esos signos, separados por distancias bastante grandes y regulares, decían que los
cascos eran pequeños y redondos, y el galope muy regular. De ahí deduje
que se trataba de un caballo, y que su carrera no era desordenada como la
de un animal desbocado. Allí donde los pinos formaban una especia de cobertizo natural, algunas ramas acababan de ser rotas, justo a cinco pies del
suelo. Una de las matas de zarzamora, situada donde el animal debe de
haber girado, meneando altivamente la hermosa cola, para tomar el sendero de su derecha, aún conservaba entre las espinas algunas crines largas
y muy negras... Por último, no me dirás que no sabes que esa senda lleva
al estercolero, porque al subir por la curva inferior hemos visto el chorro
de detritos que caía a pico justo debajo del torreón oriental, ensuciando
la nieve, y dada la disposición de la encrucijada, la senda sólo podía ir en
aquella dirección.
Sí —dije—, pero la cabeza pequeña, las orejas finas, los ojos grandes....
No sé si los tiene, pero, sin duda los monjes están persuadidos de que sí.
Decía Isidoro de Sevilla que la belleza de un caballo exige «ut sit exiguum
caput et siccum prope pelle ossibus adhaerente, aures breves et argutae,
oculi magni, nares patulae, erecta cervix, coma densa et cauda, ungularum
soliditate fixa rotunditas». Si el caballo cuyo paso he adivinado no hubie© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 183
183
10/11/2009 15:20:54
Luis Muñoz Sabaté
se sido realmente el mejor de la cuadra, no podrías explicar por qué no
sólo han corrido los mozos tras él, sino también el propio cillerero. Y un
monje que considera excelente a un caballo sólo puede verlo, al margen
de las formas naturales, tal como se lo han descrito las auctoritates, sobre
todo si —y aquí me dirigió una sonrisa maliciosa—, se trata de un docto
benedictino...
Bueno —dije—, pero, ¿por qué Brunello?
¡Que el Espíritu Santo ponga un poco más de sal en tu cabezota, hijo
mío¡ —exclamó el maestro—. ¿Qué otro nombre le habrías puesto si hasta
el gran Buridán, que está a punto de ser rector en París, no encontró nombre más natural para referirse a un caballo hermoso?
Así era mi maestro. No sólo sabía leer en el gran libro de la naturaleza,
sino también en el modo en que los monjes leían los libros de la escritura, y
pensaban a través de ellos. Dotes éstas que, como veremos, habrían de serle
bastante útiles en los días que siguieron. Además, su explicación me pareció
al final tan obvia que la humillación por no haberla descubierto yo mismo
quedó borrada por el orgullo de compartirla ahora con él, hasta el punto de
que casi me felicité por mi agudeza. Tal es la fuerza de la verdad, que, como
la bondad, se difunde por sí misma, Alabado sea el santo nombre de nuestro
señor Jesucristo por esa hermosa revelación que entonces tuve.
NUESTRO COMENTARIO
Se hacen en estos párrafos varias afirmaciones: que se trata de un caballo, que ha tomado el sendero de la derecha, que no ha podido ir más lejos
porque al llegar al estercolero se ha detenido y es demasiado inteligente
para arrojarse por la pendiente. Tiene unas características físicas de gran
belleza y se llama Brunello.
1. Se trata de un caballo y no de otro animal «porque las huellas separadas por distancias bastante grandes decían que los cascos eran pequeños y
regulares y el galope muy regular». Otro animal, como un oso o un perro,
no hubiere estampado estos signos. Se trata de una presunción polibásica
fundamentada en todos estos indicios.
2. Haber tomado el camino de la derecha corresponde a la dirección
de las huellas. He aquí un nuevo indicio que fundamenta una presunción
monobásica.
184
Curso_de_probatica_judicial.indb 184
© LA LEY
10/11/2009 15:20:54
Curso de probática judicial
3. La existencia del estercolero al que llevaba la senda se infiere «del
chorro de detritus que caía a pico justo de debajo del torreón oriental ensuciando la nieve». Nueva presunción monobásica derivada de la huella
de los detritus como indicio.
4. «Demasiado inteligente». Una conjetura retórica.
5. Se alega que el caballo era el mejor de la cuadra. Ello se infiere del
hecho de que en su persecución corriera hasta el propio cillerero, cargo
demasiado importante para preocuparse de la persecución de un animal a
no ser que éste fuera de relevancia. La conducta del cillerero bien podemos considerarla como un indicio.
6. Si era el caballo mejor de la cuadra tenía que pertenecer o ser el preferido del Abad del monasterio. Nuevo argumentum sin base indiciaria y
acorde con el principio de normalidad enunciado anteriormente.
7. «Tenía el pelo negro, cinco pies de alzada, cola elegante, cascos
pequeños y redondos». La inferencia se obtiene de las crines dejadas en
las ramas y púas de las zarzamoras, de la altura donde se fijaron en los
arbustos y del tamaño de las huellas. Una presunción polibásica derivada
de tales indicios.
8. «Cabeza pequeña, orejas finas, ojos grandes». Argumentum extraído de la belleza que adorna a un caballo de tanta categoría y prosárpica
pertenencia.
9. El caballo se llamaba Brunello. Nuevo argumentum de normalidad
basado en el nombre de moda que coincidía con el caballo que poseía el
rector de Paris a quien se supone imitaban los cargos de importancia de
toda Francia, como el del Abad del monasterio.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 185
185
10/11/2009 15:20:54
APÉNDICE III
LA SEMIOLOGÍA MÉDICA:
UN MÉTODO COMPARADO
PARA LA SEMIÓTICA PROBÁTICA
Curso_de_probatica_judicial.indb 187
10/11/2009 15:20:54
Fragmento de un diagnóstico de BARTOLOMNEO MONTTAGNA (m. 1470)
publicado en el libro La Medicina en la Historia, de LÓPEZ PIÑEIRO,
Madrid 2002, pág. 149
Nuestra finalidad consiste en revelar una exposición exemplativa que
sirva para ilustrar la similitud presuncional del razonamiento médico y el
probático en orden a la predicción. Solo que el primero utiliza la denominación de «síntoma y el segundo la de indicio»
«Esta noble y honestísima matrona es sujeto de una disposición que la
prepara a la tisis; tanto, que le será difícil evadirse de padecerla. Y acaso
sea lo más probable que haya caído en ella, como después diré. Hállase
esta mujer en edad privilegiada para las condiciones que más inclinan
hacia la tisis. En tal edad, esta mujer esta emaciadísima, con delgadez
consecuente tal vez del aumento de bilis amarilla, o a sequedad por bilis
negra, o proveniente de otra causa. En segundo lugar, el color de su cara
tiende a la escualidez, por la mezcla de la blancura, la cetrinez y el color
rojo que todavía perdura. En tercer lugar, y principalmente, tiene los ojos
cóncavos, y no de nacimiento sino a consecuencia de un defecto de la
nutrición de las órbitas y de la sustancia del ojo. En cuarto lugar, las sienes están excavadas, esto es, privadas de alimentos a causa de la cual se
hallan consumidas. En quinto, la piel de su frente está tensa, con aspereza
perceptible en su superficie. En sexto lugar, su cuello es largo y grácil. En
séptimo, toda su cabeza se siente notablemente cálida, por la agudeza
del calor. En octavo fluyen de su cabeza materias agudas, mordicativas y
escoriativas, de lo cual es signo la sequedad de la boca, aspereza de la
misma, y las frecuentes escoriaciones y mordicaciones de las partes de la
boca, hechos todos que atestiguan una secreción de materias agudas. En
noveno, sed inmoderada. En décimo, dificultad y constricción de la respiración. En undécimo la salinidad percibida por el esputo. En duodécimo,
© LA LEY
10_Curso_de_probatica_judicial_ap3.indd 189
189
11/11/2009 17:18:42
Luis Muñoz Sabaté
la emisión de esputos, algunas veces mezclados con partículas sanguíneas.
En decimotercero, angustia del pecho, percibida por delante y por detrás
con la diferencia de posición. En decimocuarto, la disposición descarnada
y marasmática de las partes del pecho. En decimoquinto, eminencia de las
escápulas hacia fuera. En decimosexto, sus piernas son largas y gráciles. En
decimoséptimo, aumento de la posición catarrizante, especialmente después del sueño. En decimonoveno, astricción de la bóveda nasal, la cual
nunca ha faltado. Estos signos y otros análogos, que pueden ser añadidos
a ellos, parecen mostrar una disposición que prepara la tisis o que ya la ha
producido.»
190
10_Curso_de_probatica_judicial_ap3.indd 190
© LA LEY
11/11/2009 17:18:42
APÉNDICE IV
UNA MUESTRA DE EXPOSICIÓN
PROBÁTICA
Curso_de_probatica_judicial.indb 191
10/11/2009 15:20:54
Fragmento del libro Suma de probatica civil.
Cómo probar los hechos en el proceso civil,
Luis MUÑOZ SABATÉ, Ed. LA LEY, Madrid 2008
102. SIMULACIÓN DE NEGOCIO JURÍDICO
XIV. La incuria y dejadez que delatan una inexplicable atonía en el
foco de atención de los simuladores
Para huir de un posible embargo se vende un barco por 135 millones
de pesetas con aplazamiento de pago en diez anualidades de trece millones cada una, sin reserva de dominio, ni medida alguna de garantía,
como tampoco de intereses336. La avanzada edad de G a la hora de firmar
el documento, las tachaduras existentes en el mismo y cambio de lugar
de vendedor-comprador337. Aunque en el supuesto anterior las inferencias
empleadas por la sentencia conducen a la simulación, igual valdrían los
indicios referidos a la edad y la prisa con que se operó para presumir una
captio voluntatis. «El hecho mismo de aplazar lo más significado del precio sin consignación de intereses; de no establecer cláusula resolutoria a
pesar del aplazamiento indicado, o, en fin, de escriturar teniéndose que
fiar de la vendedora respecto de haber cancelado administrativamente la
hipoteca que gravaba la finca, incluso sin particular reserva de parte del
precio para subrogarse en la hipoteca»338. El dato significativo de que en
el proceso de nulidad del préstamo hipotecario seguido por los acreedores defraudados sólo se opuso el supuesto deudor hipotecario mientras
que la entidad supuesta acreedora hipotecaria, que era la más interesada
en que el proceso no prosperara no compareció en juicio y aceptó su
(336) TS 22 febrero 1999.
(337) TS 30 diciembre 1996 (LA LEY 741/1997).
(338) TSJ Cataluña 25 octubre 1999.
© LA LEY
11_Curso_de_probatica_judicial_ap4.indd 193
193
11/11/2009 17:23:25
Luis Muñoz Sabaté
declaración en rebeldía, «lo cual es exactamente lo contrario de lo que
debiera suceder si la supuesta y simulada hipoteca tuviese la más mínima
posibilidad de ser reputada real»339. En la venta de la vivienda no se pacta
en la escritura pública la subrogación del comprador en la hipoteca de
modo que el vendedor sigue obligado personalmente al pago de la misma pese a que no ha habido descuento equivalente en el precio340.
XV. Incluir o dejar de incluir un bien en un inventario o relación
de bienes
Son varias las ocasiones en que en las que al elaborar un documento
de estas o parecidas características se hacen inclusiones o exclusiones
incoherentes con la trama urdida sobre el destino de dicho bien. Tal sería
el caso de un préstamo simulado cuyo acreedor no comunicó a nadie de
su familia la existencia de ese supuesto crédito hasta tal punto que sus
herederos no lo incluyeron en las escrituras de inventario341. No se aprecia
intención de defraudar a un acreedor futuro por el hecho de haber realizado una donación de unos bienes dos años y medio antes de contraer el
crédito siendo así que en la relación de bienes que el Banco les exigió para
acreditar su solvencia dejaron de incluir tales bienes342. En la declaración
del Impuesto sobre el Patrimonio de ambas partes (comprador y vendedor)
aparecía incluida la parte de precio aplazado343.
XVI. La simulación de donaciones en fraude de acreedores
Aunque en una donación para ser considerada realizada en fraude de
acreedores no es necesario que la misma sea simulada ya que las enajenaciones a título gratuito se presumen siempre fraudulentas (art. 1297.1 Código
Civil), pueden darse algunos problemas de prueba cuando la donación se
realiza antes del vencimiento, e incluso antes de la existencia del crédito
que se pretende defraudar, habiéndose declarado a este respecto que es
bastante la existencia de un crédito «que nacerá con toda probabilidad más
adelante»344 lo cual exige inferir el conocimiento o creencia de este evento.
Se presume, por ejemplo, cuando en un juicio penal en la calificación pro(339) Audiencia de A Coruña, 2 abril 2002 (LA LEY 65925/2002).
(340) TS 30 septiembre 1999.
(341) Audiencia Barcelona 30 octubre 2002.
(342) Audiencia de Teruel, 29 abril 1998 (LA LEY 10538/1998).
(343) Audiencia Sevilla 21 febrero 2001 (LA LEY 41984/2001).
(344) TS 26 julio 2003.
194
11_Curso_de_probatica_judicial_ap4.indd 194
© LA LEY
11/11/2009 17:23:26
Curso de probática judicial
visional se exigen determinadas indemnizaciones345. Para eludir la prueba de
ese conocimiento sobre un hecho futuro puede también acudirse a la prueba
de la simulación de la donación. La cuenta se cerró el 12 de mayo de 1994,
notificándose el saldo el 4 y 8 de junio, de modo que in tempore suspecto
los deudores procedieron a la donación de sus fincas que tuvo lugar el 9 del
mismo mes y año, cuando ya se sabía de la reclamación y por tanto con
conocimiento de que se disminuía la capacidad patrimonial. El contrato se
hizo a favor de hijos y nietos (indicio affectio), mas como uno de los nietos
se hallaba implicado en otras reclamaciones crediticias, se esquivaron cuidadosamente respecto de él sus futuros derechos legitimarios. Cuando se
realizó el embargo no se designaron bienes ni se dio razón de la inutilidad
del embargo trabado por haberse donado las fincas (indicio ocultatio). Los
donantes se reservaron el usufructo y la posesión efectiva y directa de los
bienes (indicio retentio possessionis). El precio declarado fue muy inferior
al real e incluso inferior al catastral (indicio pretium vilis)346. «Si bien la donación, en cuanto se cumplen los requisitos normales que impone el CC es
título traslativo suficiente para fundamentar la acción de tercería de dominio,
no sucede así cuando, como en el caso, se da el hecho constatado de que
el donante había sido sometido a inspección tributaria —en relación con
varios ejercicios del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio— y fue creando
respecto a sus bienes unas situaciones que facilitaban su insolvencia para
no atender al pago de las deudas fiscales. Y así, para desmerecer el valor de
sus bienes, concertó un contrato de aparcería sobre ciertas fincas rústicas y
consolidó el empobrecimiento de su patrimonio con las donaciones a favor
de las recurrentes, que se presentan como apresuradas por consecuencia
del levantamiento de tres actas inspectoras, cuya notificación se intentó
practicar personalmente y no pudo tener lugar por falta de colaboración del
interesado, para lo que hubo de recurrirse a la vía edictal, publicándose el
primer edicto en fecha inmediatamente anterior a la donación. Además, el
pretendido donante cedió solo la nuda propiedad de las viviendas, sin que el
acto encuentre justificación adecuada, en línea de racionalidad media, con
el alegato de que era un regalo con motivo del nacimiento de su nieta, pues
se presenta hecho desproporcionado, al no haberse probado la existencia de
más bienes y cuando tenía otros cinco hijos»347.
(345) TS 26 julio 2003.
(346) Audiencia de Barcelona 3 octubre 1996, RJC, núm. 1 de 1997, pág. 98.
(347) TS 16 julio 2004.
© LA LEY
11_Curso_de_probatica_judicial_ap4.indd 195
195
11/11/2009 17:23:26
Luis Muñoz Sabaté
XVII. La extraña modificación del régimen matrimonial de bienes:
el indicio disparitesis
Técnicamente corresponde más bien a un acto fraudulento que no simulatorio, aunque pueden hallarse componentes de esto último en toda la
urdimbre de la operación. Tras ser deudores de una póliza de crédito de
próximo vencimiento, los dos maridos procedieron a modificar el régimen
de gananciales por el que se regían sus matrimonios a través del otorgamiento de sendas capitulaciones matrimoniales para pasar a la más absoluta separación de bienes, con la particularidad de que los únicos bienes
inmuebles de su propiedad pasaron a la de sus respectivas esposas que se
los adjudicaron como haber de la sociedad de gananciales, adjudicándose
por el contrario los maridos las participaciones de una empresa en plena
situación de insolvencia, cosa que no era ignorada por las esposas348. «Lo
que sí resulta evidente es que los bienes atribuidos en la escritura de capitulaciones para compensar en exceso de valor de la vivienda familiar
(atribuida a la esposa) evidencia que dicha diferencia existe y lo reconocen
ambos cónyuges, así como resulta evidente también que estos bienes son
los de más fácil venta para un deudor y más difícil aseguramiento para
los acreedores, como lo es el vehículo familiar, el importe de la cuenta
corriente y la cuenta a plazo fijo»349. De esta manera se constituían prácticamente en insolventes frente a sus acreedores. Esa insolvencia se puede
perseguir igualmente para burlar los derechos legitimarios de un hijo no
matrimonial del esposo: «pues así resulta del hecho de que, tratándose de
un matrimonio bien avenido, tras muchos años, y con un importante activo
patrimonial y sin riesgo de contraer deudas que pudieran hacer peligrar
éste, al haber cesado de la actividad comercial el esposo, establecieron el
régimen de separación de bienes y dividieron los mismos, adjudicando a
la esposa el de mayor valor, en definitiva todos los inmuebles y vehículos
que poseían, y en contrapartida adjudicaron al esposo, una cantidad de
dinero y el negocio de electrodomésticos que precisamente hacía tiempo
que lo habían traspasado»350.
(348) Audiencia Baleares, 20 marzo 1997.
(349) Audiencia de Málaga, 15 mayo 2006.
(350) Audiencia de Jaén, 21 octubre 1999 (LA LEY 143999/1999).
196
11_Curso_de_probatica_judicial_ap4.indd 196
© LA LEY
11/11/2009 17:23:26
APÉNDICE V
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Curso_de_probatica_judicial.indb 197
10/11/2009 15:20:54
Acreditamiento. Afirmación de un hecho sobre el cual no es precisa
una demostración rigurosa (plena probatio) bastando el uso de pruebas
leviores (semiplena probatio) o incluso una mera argumentación plausible (justificación). Esta laxitud probática se debe a que la resolución que
va a fundarse en el hecho así fijado no entraña adquisición definitiva de
derechos, ni por tanto un perjuicio irreparable para la parte contraria (v.
gr.: algún tema de competencia territorial, medidas cautelares, cuestiones
incidentales). También se le suele llamar principio de prueba.
Atmósfera procesal. La carga emotiva que desprende la parafernalia
procesal particularmente en el acto del juicio oral generando a veces reacciones atípicas o inesperadas que a su vez pueden ser fuente de intuiciones. La atmósfera procesal es como el aire que respiran los participantes y
origina diversos metabolismos.
Beyond reasonable doubt. Estándar o grado de persuasión requerido
por el derecho anglosajón en la prueba penal y que podríamos interpretar
como una especie de rigor probationes.
Cadena de custodia. Vid. Fascismilar las piezas.
Carga de la explicitación (Onus explanandi). Es de justicia que si el alegante produce una afirmación ambigua o lacunar sobre algún hecho de indudable trascendencia en el proceso, que por su falta de un mayor soporte
narrativo impide a la otra parte replicar con desenvoltura o «circunscribir
la prueba», pueda convertirse dicha actitud en un indicio endoprocesal en
su contra.
Centraje del thema probando. Analítica previa del supuesto de hecho
normativo tomando en consideración, y decidiendo, sobre las posibles
versiones que ofrece el derecho sustantivo, la atribución de la carga de la
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 199
199
10/11/2009 15:20:55
Luis Muñoz Sabaté
prueba y la existencia de impedimentos legales hasta llegar a sintetizar el
objeto de prueba.
Dosis de prueba. Cantidad o nivel de evidencia necesarios para satisfacer la carga primaria de la prueba.
Dubio probático. Actitud de indecisión del juzgador frente a las proposiciones factuales contradictorias de las partes. Hay que distinguir esta
duda, como actitud, de la duda como método.
Efecto comodín. Consiste en una valoración positiva del testimonio
provocada, real o tácticamente, por la persuasión proveniente de otras
pruebas, generalmente leviores, de arriesgada motivación o por pruebas
declaradas ineficaces como pudiera serlo el registro de una escucha telefónica no autorizada.
Escala de Bentham. Imagen de una escalera dividida en diez peldaños
que significan el grado de evidencia del 1 al 10 que puede presentar una
prueba, representando el 0 el dubio. Tiene un alto valor retórico y didáctico aunque la puntuación sea inevitablemente subjetiva.
Espectro Factual Hipotético (FMH). Diseño consistente en la descomposición o atomización del hecho a probar en un relato imaginario integrado
por una cadena de hechos simples que pueden operar como hipótesis de
trabajo y ofrecer sugerencias e intuiciones.
Estampación. Grabación, huella o impresión que deja el hecho histórico
en algún punto o puntos del medio físico donde se produce.
Estimativas. Asignaciones de grado o de rango muy usadas en las encuestas sobre actitudes y opiniones, y por tanto, judicialmente idóneas
para los interrogatorios aunque a veces se da una cierta hostilidad por parte
del derecho probatorio nada habituado a estas técnicas.
Facta concludentia. Indicio o grupo de indicios que desde una perspectiva
lógica cuesta poderlos infirmar o sencillamente no pueden ser infirmados.
Factibilidad heurística de la norma. Capacidad genérica del supuesto de
hecho normativo para poder ser investigado.
Factibilidad probática de la norma. Capacidad genérica del supuesto de
hecho normativo para ser probado en juicio.
200
Curso_de_probatica_judicial.indb 200
© LA LEY
10/11/2009 15:20:55
Curso de probática judicial
Factualidad. Equivalente a facticidad. Se refiere al hecho o a las características del hecho cuando penetra en el proceso o se prepara para penetrar
en él. Incluye necesariamente la idea de contingencia. Por regla general no
existe una factualidad pura o limpia de adhesivos jurídicos y lingüísticos.
Con todo, la factualidad es el universo por donde se mueve la prueba.
Fascismilar las piezas. Trasladar, representar y en el fondo sustituir en
el proceso los elementos físicos o acontecimientos relativos a la prueba,
deteriorados, inaprensibles o extraviados, por un sucedáneo que merezca
igual credibilidad. Se habla también de «cadena de custodia».
Favor probationes. Mecanismo compensatorio de las materias DP y
que a veces utiliza el juzgador en las fases de admisión y valoración de la
prueba. El favor probationes no es propiamente una regla de prueba, sino
una pauta de conducta motivada por un sentimiento de justicia experimentado por el juzgador, que le hace salirse de su estática y fría posición de
espectador para coadyuvar en pro de la parte que más dificultades objetivas encuentre en la producción y estimación de su prueba. Generalmente
cristaliza en alguna de estas actitudes:
1. Laxitud en los criterios de admisibilidad (pertinencia, relevancia y
licitud).
2. Práctica responsable del principio de inmediación.
3. Firme intervención aclaratoria en las pruebas que conlleven interrogatorio.
4. Empleo de diligencias finales.
5. Desplazamiento del onus probandi o aplicación de los principios
ponderadores de la carga.
6. Mayor atendibilidad a la prueba de presunciones.
7. Severo valimiento de los indicios endoprocesales.
8. Convertir la propia dificultad de prueba en una de las partidas a tomar en consideración cuando se haga el balance de evidencia.
Fijación del hecho en la sentencia. La definitiva estabilidad de un hecho
en la sentencia conseguida merced a la prueba o a otros artificios (carga de
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 201
201
10/11/2009 15:20:55
Luis Muñoz Sabaté
la prueba, presunción legal, hecho notorio, admisibilidad). Se emplea este
concepto para poder afirmar que la prueba no sirve para dar fe de la certeza de un hecho en el proceso sino para fijarlo en el engranaje destinado
al pronunciamiento del derecho por el juez.
Fórmula probática. Inventario o relación de pruebas que en el acto
procesal pertinente se proponen al juzgador para su asunción y práctica.
Probáticamente la fórmula suele reservarse otros recordatorios como la
presunción, la infirmación y la argumentación.
Hecho nuclear. También llamado hecho principal, hecho conducente o
hecho operante. Equivale al supuesto de hecho normativo y se convierte
en el objeto primordial de la prueba.
Hecho secundario. Es el hecho contingente, que se halla en la periferia
del hecho nuclear y guarda con el mismo una relación significativa.
Hecho transeúnte. El que surge espontánea o accidentalmente a presencia del juez en el curso del proceso.
Hechos basura. Son los que, careciendo de una relación sígnica provechosa con el hecho nuclear o con los hechos secundarios rellenan y
abultan la narrativa procesal dificultando su lectio.
Heurigrama. Plantilla de trabajo dividida en diversos compartimentos
con asignación de funciones probáticas cada uno en donde se registran
por medio de símbolos las pruebas que vayan a proponerse o se hayan
practicado ya de un determinado thema probandi, con el fin de facilitar su
rememoración y vicisitudes, elaborar la fórmula probática y disponer de
una visión de conjunto para su argumentación final.
Heurística. Investigación.
Ico (indicio de coartada). Cualquier tipo de coartada, estrategia o conducta inveraz moviliza necesariamente otros hechos que pasan a convertirse en indicios contrarios al propósito de su autor pese a que inicialmente
careciesen de significado.
Indicio axial. Es aquel cuya ausencia invalida totalmente la presunción,
pero en cambio, su sola presencia no permite construirla definitivamente.
Por ejemplo: la coincidencia de grupos sanguíneos resulta insuficiente
202
Curso_de_probatica_judicial.indb 202
© LA LEY
10/11/2009 15:20:55
Curso de probática judicial
por sí sola para demostrar la filiación de A respecto a B, ya que existen
otras muchas personas en las que puede darse igualmente esta coincidencia. En tal caso el hecho únicamente puede operar como un indicio
necesitado de acumularse con otros indicios o mediante otras pruebas.
Sin embargo, la total falta de coincidencia de esos mismos grupos sanguíneos evidencia por sí sola y sin necesidad de otras pruebas que A no
es hijo de B.
Indicio endoprocesal. El que se desprende de la estrategia adoptada por la
conducta procesal de la parte dentro del proceso o con vistas al mismo.
Inferencia. La inferencia no es un concepto jurídico sino lógico, si bien
lo vemos empleado constantemente en el razonamiento judicial cuando
se trata de valorar tanto las llamadas pruebas directas como las indirectas,
e incluso los simples argumentos de prueba. Por lo general, los juicios en
que se basa un razonamiento expresan conocimientos ya adquiridos o,
por lo menos, postulados como hipótesis. Cuando la operación se realiza
rigurosamente y el juicio derivado se desprende con necesidad o probabilidad lógica de los juicios antecedentes, el razonamiento recibe el nombre
de inferencia. La ejecución de la inferencia se realiza conforme a reglas
dilucidadas a través de la experiencia vulgar o técnica. De ahí el nombre
que tambien reciben de máximas de experiencia.
Infitiatio. Fundamentalmente se refiere a la negativa genérica de los hechos aducidos de contrario. Su fórmula suele cristalizar en una expresión
de este tipo: «Me opongo a todos y cada uno de los hechos aducidos en la
demanda mientras no sean admitidos expresamente». Esta actitud infringe
el deber de precisión impuesto por el art. 399.1 LEC y suele omitir la carga
de la explicitación (onus explanandi) que reclama la contradicción por
hechos ambivalentes, pues el correlato negativo de un hecho no siempre
es un no-hecho, sino otro hecho.
Infirmación. Cualquier otra inferencia razonable contrapuesta que pueda predicarse de un indicio y sea susceptible de alterar la presunción.
Investigación. Búsqueda intencionada de conocimientos relativos a un
hecho o hechos de interés jurídico. Su finalidad es obtener información
relevante y fidedigna para entender, verificar y aplicar tales conocimientos
en la producción de las pruebas.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 203
203
10/11/2009 15:20:55
Luis Muñoz Sabaté
Ishikrawa (diagrama de). Dibujo donde se van ensamblando la causa
sobresaliente de un problema médico o criminológico, sus concausas y
sus objeciones.
Materias DP (Dificilioris probationes). Aquellos themas de prueba que
por diversas circunstancias resultan objetivamente difíciles de probar y
suelen hacerse acreedoras del favor probationes. Su caso extremo da nombre a la llamada probatio diabolica.
Máximas de experiencia. Vid. Inferencia.
Preconstitucion suspectiva. Forma parte de la técnica de coartada. Generalmente consiste en hacerse con una documentación ad hoc en un
asunto prelitigioso o prolitigioso que por el tiempo o manera de preconstituirse levanta un grave indicio contra su autor. La preconstitución igual
puede recaer sobre otro objeto que no sea el documento.
Preponderance of the evidence. Estándar o grado de persuasión requerido por el derecho anglosajón en la prueba civil. Es como un balance
asimétrico.
Proceso de sentencia. El proceso mental o psicológico de convencimiento y toma de decisión por parte del juez, lo cual abarca no solo los
elementos fácticos sino también los jurídicos. SERRA DOMÍNGUEZ habla de
juicio jurisdiccional.
Querella heurística. La que se plantea no tanto con una finalidad punitiva sino para aprovecharse de las mayores facilidades de investigación que
ofrece el proceso penal, y utilizar luego el conocimiento adquirido en el
proceso civil.
Ruido. Todo lo que puede interponerse en la transmisión de un mensaje
y daña su exacta reproducción.
Tekmerion, también llamado indicio necesario. Se trata de indicios
cuyo enlace con el hecho presunto viene constituido por una ley física
que no admite género alguno de infirmación. CARNELUTTI ponía como
ejemplo el siguiente: «¿quién se atrevería a sostener que exista solamente probabilidad de que Ticio sea más joven que Cayo cuando el
resultado se infiere, no del testimonio, sino del hecho de que Ticio es
hijo de Cayo?».
204
Curso_de_probatica_judicial.indb 204
© LA LEY
10/11/2009 15:20:55
Curso de probática judicial
Teorema de Bayes. Fórmula matemática para calcular la probabilidad de
que una determinada proposición, A, sea verdadera dado que se conoce que
es verdadera otra proposición, B, que contiene información relevante para
la verdad de A.
Thema probandi. Equivale al objeto de la prueba necesariamente conectado con el supuesto de hecho normativo, aunque pueden haber otros
themas secundarios.
Valencia probática. Capacidad o potencia de un medio de prueba o de
un indicio para producir evidencia.
© LA LEY
Curso_de_probatica_judicial.indb 205
205
10/11/2009 15:20:55
Curso_de_probatica_judicial.indb 206
10/11/2009 15:20:55
APÉNDICE VI
ÍNDICE DE AUTORES
13_Curso_de_probatica_judicial_ap6_v01.indd 207
11/11/2009 17:31:58
13_Curso_de_probatica_judicial_ap6_v01.indd 208
11/11/2009 17:31:59
A
Abel Lluch, Xavier, pág. 24
Adler, págs. 53 y 126
Aisa Moreu, Diego, págs. 111, 114 y 128
Altavilla, pág. 154
Álvarez Sánchez de Movellán, Pedro, págs. 138 y 139
Anderson, págs. 171 y 173
Andrioli, pág. 151
Aristóteles, págs. 131 y 159
Aroso Linhares, pág. 33
Ayarragaray, pág. 93
B
Baltasar Gracián, pág. 92
Bartin, pág. 33
Bauer, pág. 25
Bayes, Ramón, págs. 40
Bentham, págs. 35, 45, 109, 111, 117, 132, 146, 148 y 161
Bernard Schwartz, pág. 132
Binding, pág. 54
Bloch, pág. 87
Bobbio, pág. 48
Borges, pág. 79
Brichetti, pág. 84
Bunge, pág. 63
Buquet, Alain, pág. 32
Burill, Alex, pág. 173
© LA LEY
13_Curso_de_probatica_judicial_ap6_v01.indd 209
209
11/11/2009 17:31:59
Luis Muñoz Sabaté
C
Cabañas García, pág. 131
Calamandrei, págs. 21 y 22
Caldwell, Mary Ellen, pág. 173
Calvo González, págs. 78 y 154
Carbonnier, pág. 22
Carnelutti, págs. 14, 23, 38, 92, 94, 128 y 204
Cavallone, pág. 46
Certeau, Miche de, págs. 57, 78, 79, 97 y 173
Choo, Andrew L.-T., pág. 49
Claparede, págs. 24 y 165
Coetzee, J.M., pág. 24
Cohen, págs. 18, 114 y 132
Conan Doyle, págs. 41, 161 y 181
Conrad, Joseph, pág. 28
Cormick, Mac, pág. 28
Couture, pág. 15
Cross, págs. 49 y 116
Cuchi, Javier M., pág. 162
Curtius, pág. 162
D
Dabin, pág. 35
De Asis Roig, Rafael, pág. 99
De Finetti, pág. 87
Dekkers, págs. 34 y 35
Dellepiane, págs. 67, 140 y 147
Döhring, págs. 110, 132 y 161
E
Eco, Umberto, págs. 114, 161, 179 y 181
Echandia, Devis, págs. 16, 22, 47, 93 y 128
Egbert, Peters, págs. 21 y 151
Eiranova, Emilio, pág. 92
Ellero, pág. 148
Erle, págs. 49 y 50
210
13_Curso_de_probatica_judicial_ap6_v01.indd 210
© LA LEY
11/11/2009 17:31:59
Curso de probática judicial
F
Ferreira da Cunha, Paulo, pág. 45
Ferrer Beltran, págs. 23, 116 y 117
Fiorelli, pág. 46
Fiske, pág. 82
Fitting, pág. 129
Florian, pág. 22
Foschini, pág. 154
Frank, Jerome, págs. 46 y 57
Freud, págs. 26 y 70
G
Gascón Abellán, Marina, págs. 36, 114 y 138
Gascón Inchausti, pág. 101
Garciandía González, pág. 132
Gärdenfors Peter, pág. 112
Geny, pág. 63
Gervinus, pág. 25
G. Gómez, Rosario, pág. 88
Gianturco, pág. 160
Gibson, pág. 64
Giraud, pág. 160
Giuliani, pág. 161
Gómez del Castillo, pág. 154
Gómez Orbaneja, pág. 15
Gonzalo Quintero, pág. 54
Gross, págs. 29 y 161
Guasp, págs. 89 y 91
Gugliemo Gulotta, pág. 113
Günther Anders, pág. 77
H
Hedemann, págs. 148 y 155
Heider, págs. 80 y 81
Heinsenberg, pág. 24
© LA LEY
13_Curso_de_probatica_judicial_ap6_v01.indd 211
211
11/11/2009 17:31:59
Luis Muñoz Sabaté
Heinz Leymann, pág. 86
Herce Quemada, pág. 15
Heusler, pág. 131
Hewstone, págs. 74, 80, 81, 82 y 158
Horst-Eberhard, Henke, pág. 94
Hume, págs. 81 y 130
I
Ihering, pág. 116
Ishikrawa, págs. 81 y 204
J
Jackson, B.S., pág. 93
Jung, pág. 26
K
Kalinowski, pág. 112
Keane, Adrian, págs. 53 y 126
Kimball, Edward L., pág. 25
Kelley, pág. 158
L
Lagarde, pág. 160
Lalande, André, pág. 159
Larenz, pág. 58
Laserra, pág. 55
Layman, E. Allen, pág. 173
Leponte, pág. 33
Locke, pág. 146
Loevinger, págs. 110, 115, 116 y 155
Lois Estevez, pág. 86
López, Elena, pág. 162
Lorca Navarrete, pág. 116
Lord, Simón, pág. 126
212
13_Curso_de_probatica_judicial_ap6_v01.indd 212
© LA LEY
11/11/2009 17:31:59
Curso de probática judicial
M
Macaulay, pág. 132
Machado Schiaffing, pág. 145
Magendie, Francois, pág. 159
Manzini, pág. 131
Martinet, pág. 93
Mattirolo, pág. 45
Maurach, pág. 54
Max Radin, págs. 17 y 18
Mc Arthur, pág. 82
Menochius, págs. 148 y 156
Mezger, pág. 54
Micheli, págs. 56, 75, 151 y 152
Mittermaier, pág. 138
Molins García-Atance, págs. 137 y 167
Montero Aroca, págs. 65 y 78
Montesquieu, pág. 115
Morello, págs. 17 y 153
Morris, pág. 147
O
Oliva (de la), Andrés, pág. 55
Orman Quine, pág. 131
Ormazábal, Guillermo, pág. 37
Oteiza, Eduardo, pág. 153
P
Parra, Jairo, pág. 114
Pierce, pág. 213
Perelman, págs. 26 y 58
Piaget, pág. 166
Picó i Junoy, Joan, págs. 24, 33 y 90
Poe, pág. 181
Popper, pág. 162
Prieto Castro, págs. 14, 15 y 16
Pugliese, pág. 30
© LA LEY
13_Curso_de_probatica_judicial_ap6_v01.indd 213
213
11/11/2009 17:31:59
Luis Muñoz Sabaté
R
Ramos Méndez, págs. 89, 119 y 137
Reale, pág. 13
Rabelais, pág. 24
Reichenbach, págs. 84 y 109
Reik, págs. 106 y 107
Reznikov, pág. 146
Roca Guillamón, pág. 56
Rocha, pág. 16
S
Sánchez del Río, pág. 18
Sánchez Mazas, Miguel, pág. 173
Sampedro, Jose Luis, pág. 109
Satta, pág. 24
Saverio Borrelli, pág. 34
Schwartz, Bernard, pág. 132
Sentis Melendo, págs. 13, 15, 17, 23, 32 y 38
Sequeros Sazatornil, pág. 18
Serra Domínguez, págs. 128, 132, 147 y 204
Silva Melero, págs. 15, 16, 22 y 27
Singer, pág. 161
Skinner, págs. 41 y 48
Spinelli, Michelle, pág. 65
Staub, pág. 131
Stein, págs. 35, 55, 114, 129, 130 y 131
Stieg Larsson, pág. 79
Stuart Mill, pág. 25
T
Taibo, Carlos, pág. 109
Taruffo, págs. 32, 45, 93, 94, 107 y 156
Taylor, pág. 82
Telford, pág. 97
Thayer, pág. 35
214
13_Curso_de_probatica_judicial_ap6_v01.indd 214
© LA LEY
11/11/2009 17:31:59
Curso de probática judicial
Troussov, págs. 64, 65 y 147
Twining, págs. 25, 29, 30, 171 y 173
U
Ubertis, págs. 22 y 106
Underwood, pág. 161
V
Verges, pág. 95
Viehweg, pág. 162
Volkoff, Vladimir, pág. 97
W
Wach, pág. 21
Wagensber, pág. 53
Walpole, pág. 45
Ward, Edwars, pág. 87
Weiner, pág. 74
Whewell, pág. 126
Wigmore, págs. 25, 128, 132, 135, 148, 162, 171, 172 y 173
Wittgenstein, pág. 57
Wroblenwski, pág. 43
Wurzburgo, pág. 166
Z
Zanzucchi, pág. 151
© LA LEY
13_Curso_de_probatica_judicial_ap6_v01.indd 215
215
11/11/2009 17:31:59