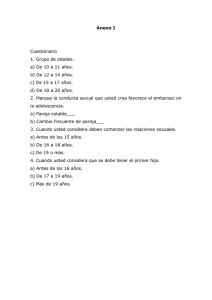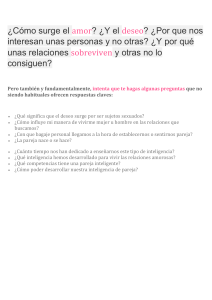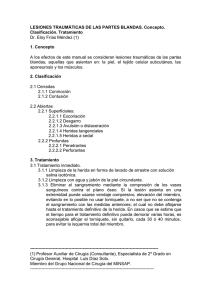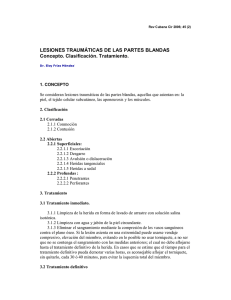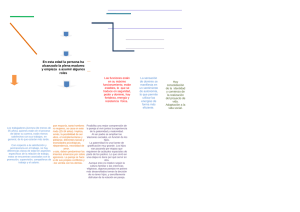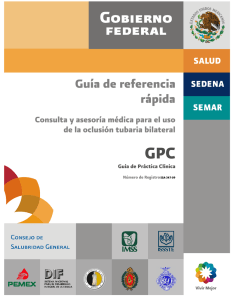KETAN RAVENTÓS KLEIN SANAR EL CORAZÓN Despertar el maestro interior y sanar las heridas emocionales (Versión corregida. Noviembre 2020) Descargo de responsabilidad El contenido de este libro tiene una finalidad meramente divulgativa. La información aquí expuesta no debe sustituir en ningún caso al consejo médico profesional ni ser utilizada para diagnosticar, tratar o curar enfermedades, trastornos o dolencias. Por consiguiente, la editorial no se hace responsable de los daños o pérdidas causados, o supuestamente causados, de forma directa o indirecta por el uso, la aplicación o la interpretación de la información aquí contenida. Título: Sanar el corazón Diseño de cubierta: Montse Vilarnau Ilustraciones: Shutterstock y Vectorstock © 2020, Ketan Raventós Klein Publicado por acuerdo con el autor. De la presente edición en castellano: © Distribuciones Alfaomega, Gaia Ediciones, 2020 Alquimia, 6 - 28933 Móstoles (Madrid) - España Tels.: 91 614 53 46 - 91 614 58 49 www.alfaomega.es - E-mail: [email protected] Primera edición: abril de 2021 Depósito legal: M. 6.217-2021 I.S.B.N.: 978-84-8445-909-5 Impreso en España por: Artes Gráficas COFÁS, S.A. - Móstoles (Madrid) Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. A las almas que buscan y se aventuran a lo desconocido. A los corazones que anhelan despertar, sanar, amar y ser libres. INTRODUCCIÓN M E GUSTARÍA PROPONERTE UNA AVENTURA, un viaje interior, una experiencia transformadora: explorar tu Ser y tu universo emocional. Adentrarte en un proceso que te ayudará a conocerte íntimamente, a entenderte y respetarte, y te aportará recursos para gestionar mejor tu cuerpo emocional y las relaciones humanas, sanar tus heridas, quererte, empoderarte y vivir de acuerdo a tu corazón. Para avanzar en este objetivo te invitaré a sentir, escuchar y confiar en tu corazón, y a investigar el origen del sufrimiento humano para aprender a abordarlo adecuadamente. A veces sabemos cuál es el problema que nos hace sufrir, pero, a pesar de habernos esforzado mucho para superarlo, no avanzamos, el tiempo pasa y el malestar persiste; el dolor, el temor, el desamor, la desconfianza, el resentimiento o el autosabotaje nos acompaña, condicionando nuestra vida y nuestras relaciones. ¿Por qué somos capaces de percibir la causa de nuestro sufrimiento, pero no conseguimos liberarnos de él? Cuando se trata de una dolencia en el cuerpo físico y acertamos en el diagnóstico, generalmente lo solucionamos satisfactoriamente. Por ejemplo: te rompes un brazo. Si todo va bien, a pesar del trauma del accidente, en dos o tres meses el problema físico se soluciona. Pero cuando el sufrimiento tiene que ver con unas heridas o unos traumas emocionales, el problema es más complejo. Las contusiones emocionales a menudo dejan secuelas que tardan años en curar; a veces nos marcan y condicionan toda la vida. Por alguna razón, la herida no acaba de cicatrizar. ¿Por qué las heridas del cuerpo físico suelen curarse razonablemente bien, mientras que las heridas del cuerpo emocional pueden tardar muchos años en sanar? Básicamente por dos motivos. El primero es que, aunque nos cueste reconocerlo, cuando hablamos de heridas emocionales solamente vemos la punta del iceberg, o sea, la parte visible del problema. No vemos ni comprendemos todo el problema, solamente somos conscientes de una parte. Si a ello le añadimos el hecho de que la mayoría de nosotros no hemos recibido unas pautas para entender y abordar adecuadamente nuestras heridas emocionales, el problema tiende a agravarse. Seguramente tus padres, tus abuelos, tus profesores, tus parejas, tus amigos, tus enemigos y tu entorno laboral tampoco han recibido una formación para gestionar conscientemente sus heridas emocionales. Ellos también han sufrido mucho y han abordado sus heridas, sus carencias y sus traumas como buenamente han podido. Cuando hablamos de heridas emocionales, la mayoría no hemos tenido una educación o un referente en el que poder inspirarnos, sino que hemos repetido lo que hemos visto y vivido en nuestro entorno, o hemos tratado de hacerlo diferente, pero con poco acierto. Mi intención, a través de estas páginas, es traer luz a nuestro universo emocional: observarlo, investigarlo, conocerlo, respetarlo y aprender a gestionarlo conscientemente, avanzando paso a paso, aportándote orientación, comprensión y herramientas para que tú mismo/a puedas explorar y adentrarte en tu universo interior, con el objetivo de emprender un proceso de sanación que te ayude a reconciliarte contigo mismo/a y con la vida. Como el corazón abarca tantos ámbitos de la vida, algunos temas que trataremos los sentirás muy cercanos, mientras que otros quizá no te sean tan familiares. Explorar el corazón en todas sus dimensiones —los anhelos, los temores, la confianza, la vulnerabilidad, la pasión, el amor, el conflicto, el desamor, los vínculos familiares, la búsqueda espiritual, las heridas emocionales y los distintos mecanismos de defensa que hemos desarrollado para protegernos y adoptarnos a la sociedad— te ayudará a entenderte a ti y a las personas con las que interaccionas, el origen del sufrimiento humano y cómo abordarlo para crecer y sanar el corazón. Para ello te invitaré a adentrarte en tu universo interior, a conocerte profundamente, porque en el corazón todo está relacionado; no se puede separar cómo experimentas la confianza, la soledad, el amor propio y las relaciones afectivas de las carencias y los traumas emocionales de tu infancia; ni tampoco el anhelo de amor, libertad y autenticidad de la percepción que tienes de ti mismo/a y del mundo que te rodea. Para acercarte a tu corazón abriré mi corazón. Para ayudarte a comprender y sanar tu corazón compartiré mi experiencia, la luz y las sombras que he descubierto en mi camino y en el de muchos seres humanos con los que he compartido el viaje interior: aquello que hemos vivido, que nos ha herido y que durante muchos años ha generado sufrimiento, bloqueos, vergüenza y confusión, y lo que nos ha ayudado a recuperar la confianza y liberar nuestro corazón. ¿Por qué es esencial sanar el corazón? Porque convivimos con él veinticuatro horas al día. Porque, aunque lo cerremos, queramos acallarlo o lo ignoremos, el estado de nuestro corazón determina nuestra vida. La mente es un instrumento muy valioso, especialmente cuando está al servicio del corazón, pero el corazón es nuestro verdadero maestro; una luz que es una bendición para nuestra vida y la de nuestro entorno. Sin embargo, cuando el corazón está muy herido, cuando ha sido juzgado, reprimido, censurado o devaluado, perdemos el rumbo, buscamos en lugares equivocados, repetimos patrones dolorosos, tratamos de llenar el vacío de mil formas, inútilmente. Para que nuestra vida tenga sentido, necesitamos intimar con nuestro corazón. Pero ¿cómo hacerlo cuando estamos muy heridos? Cuando internamente sentimos un vacío, angustia, soledad, rencor o resentimiento, o nos sentimos avergonzados, desvalorizados, confundidos o bloqueados, no sabemos cómo acceder a la luz de nuestro corazón. Contactar con el corazón despierta tristeza, dolor y desamor, y nuestra reacción es evitarlo, protegernos. Todos tenemos una biografía emocional, una historia de amor, temor, dolor y desamor. Cuando vinimos al mundo, durante muchos años fuimos muy frágiles, dependientes y vulnerables. Y aunque las personas que nos cuidaron y educaron lo hicieron lo mejor que supieron, hubo muchas situaciones y circunstancias que nos hirieron. Como dependíamos de los adultos y no podíamos cambiarlos, ni cambiar las circunstancias que nos producían dolor, tuvimos que protegernos desarrollando una coraza. Gracias a ese escudo protector pudimos adaptarnos a las circunstancias que nos tocó vivir y convertirnos en la persona que somos hoy. Pero esas heridas y esa coraza, esa personalidad y esos disfraces que tuvimos que desarrollar para salir adelante, condicionan nuestra vida. Cuando estamos muy heridos o vivimos muy acorazados, desconectados de nuestro corazón, perdemos el contacto con una parte esencial de nuestra naturaleza. Nos volvemos muy mentales, desconfiados y controladores, y al alejarnos de nuestra naturaleza esencial nos sentimos separados de la vida y el amor. Si este libro ha llegado a ti es porque sabes que vivir con el corazón cerrado no es la solución. Quizá durante un tiempo no había alternativa; tuviste que cerrarte para sobrevivir porque no había las condiciones necesarias para que tu ser auténtico pudiese florecer, o había tanto dolor en tu corazón que tenías que protegerte. ¿Qué otra cosa podías hacer sino endurecerte y acorazarte? Pero cada día que pasa y no puedes abrir el corazón sientes que te falta algo, que necesitas soltar lastre, abrirte, quererte, perdonarte, estar en paz, volver a confiar. ¡Bienvenido, bienvenida! Siento un gran respeto y admiración por las personas que, a pesar de sus heridas y su sufrimiento, quieren sanar su corazón. La tentación de anestesiarse o atrincherarse y culpar al mundo por nuestra infelicidad está en todas partes. Sin embargo, algunas personas no se resignan, no se conforman con vivir una vida desconectada de su corazón, no quieren vivir disfrazados para encajar en el mundo; quieren ser auténticos, tomar las riendas de su vida, encontrar su propia luz. Si has llegado hasta aquí es porque probablemente te has sentido muy solo, muy sola, en esta búsqueda. Quizás te sientes incomprendido, fracasado, agotada o desvalorizada. O tu corazón está tan roto que sientes que no tiene arreglo y no merece la pena vivir. Conozco muy bien estos sentimientos por propia experiencia. No soy un experto que desde su atalaya tiene unos consejitos para regalarte. Soy un ser humano con unas heridas, unos temores y unos anhelos muy parecidos a los tuyos. Nunca hubiese podido escribir este libro si no conociese el sufrimiento humano de primera mano. La única diferencia entre tú y yo es que, después de muchos años de sufrimiento y búsqueda, empecé a ver la luz al final del túnel, a comprender y aprender a abordar conscientemente mi universo interior. Ver la luz no es un mérito, no es el privilegio de unos elegidos; es tu naturaleza, mi naturaleza, la naturaleza esencial de todos los seres. A veces está un poco enterrada, tapada con una coraza, cubierta de personajes; a veces estamos heridos, distraídos o confundidos, y no vemos nuestra propia luz, pero está ahí, esperando a ser descubierta. Al igual que todos tenemos unas heridas, todos tenemos nuestra propia luz. Esa es la belleza y la grandeza del ser humano. Uno de los errores que veo muy a menudo es creer que, porque tenemos nuestra propia luz, no necesitamos reconocer nuestra sombra. La espiritualidad de la Nueva Era nos vende que somos muy poderosos y que podemos lograr todo lo que queramos, que solo es cuestión de proponérselo: «¡No hay más límites que tu propia mente! ¡Todo es cuestión de creer y querer! ¡Puedes conseguir lo que te propongas!». Aunque es verdad que albergamos muchas creencias limitantes y podemos conocer y entrenar la mente para mejorar su rendimiento, no convivimos solamente con una mente condicionada, también con un corazón herido y un sistema nervioso traumatizado. Cuando creemos que todo es cuestión de entusiasmo y fuerza de voluntad, no estamos viendo la realidad. Aunque suene bien lo de «todo es cuestión de creer y querer», esta afirmación no es necesariamente real. Los arrebatos de pensamiento mágico pueden ser muy sugestivos, pero a la larga son contraproducentes porque, en lugar de afrontar la vida tal como es, nos aferramos a una ilusión, a una esperanza, y antes o después la realidad destruye nuestra fantasía. Cuando no distinguimos entre lo real y lo fantasioso, nos sentimos engañados, fracasados, culpables e incompetentes por no ser capaces de alcanzar nuestros sueños. Desde luego, creer y confiar en nuestro potencial es mucho más creativo que colgarnos el cartel de fracasado, pecadora o inútil por el hecho de existir. Pero no podemos crecer en confianza negando o ignorando nuestra vulnerabilidad, nuestras heridas, bloqueos e inseguridades. Decirle a una persona traumatizada: «Déjate de tonterías. Cree en ti, tú puedes» puede ser muy humillante, porque no estás viendo al ser humano que tienes enfrente: sus heridas, sus temores, sus bloqueos, sus carencias, sus limitaciones. ¿Cómo alguien que está muy herido puede confiar en sí mismo y en los demás? No seamos ilusos: creer que hay que confiar porque «es lo que toca» no funciona. Para crecer en amor propio y confianza necesitamos avanzar paso a paso, empezar por conocer, escuchar y reparar el origen de nuestra desconfianza: ese niño o esa niña interior herida que hay en nuestro corazón y que desconfía del mundo y de sí misma. A veces no pecamos de ingenuidad, pecamos de soberbia. «Yo no tengo ningún problema», sentenciamos. Ante cualquier conflicto creemos que nuestro punto de vista es la visión verdadera, o que estamos tan evolucionados que no necesitamos mirar nuestra sombra: el incoherente es el otro, la inmadura es ella, el que está cerrado es él, la neurótica es ella; en definitiva, el problema es el otro. Generalmente eso sucede cuando nuestro orgullo nos impide admitir el hecho de que también albergamos una parte inmadura e inconsciente, como todo hijo de vecino. Es comprensible que queramos evitar nuestra sombra; es muy incómodo confrontar la carencia, el miedo, el rencor, la vergüenza, la inseguridad y tantos sentimientos desagradables que habitan en nuestro corazón. Desde muy jóvenes aprendimos a reprimirlos, a negarlos, a ocultarlos y a enmascararlos. A todos nos gustaría ahorrarnos el mal trago de sentir lo que nos duele; pero engañarnos, cerrar los ojos y el corazón, no funciona. Cuando no queremos ver lo que necesitamos afrontar, dejamos de crecer, repetimos los mismos patrones dolorosos una y otra vez. Cumplir años no significa crecer. Podemos envejecer acumulando agravios y amarguras, añadiendo capas de resignación o resentimiento a nuestra coraza; o podemos reconocer que vivir en una trinchera es malvivir, y acercarnos a nuestro corazón para que él nos muestre el camino de regreso a casa. Crecer, sanar y madurar requiere humildad y valentía, despojarnos de nuestro orgullo, responsabilizarnos, dejar de pretender y culpar. A todos, antes o después, la vida nos rompe el corazón y nos muestra que nada está bajo control. Cuando nos sentimos abandonados, traicionados o derrotados, podemos cerrarnos y resignarnos o podemos permitirnos ser vulnerables y abrirnos a la vida. Entonces, aquello que parecía el final —una decepción, una humillación, una pérdida, un fracaso— nos transforma. Cómo utilizar este libro El propósito de este texto es acompañarte en un viaje de autodescubrimiento, aportándote recursos y herramientas para entender y abordar adecuadamente tu universo interior. Como algunos temas que vamos a tratar son delicados, tal vez necesites ir despacio; es natural, porque abrirnos a nuestro cuerpo emocional requiere su tiempo, su ritmo y sus pausas. No es recomendable querer ir demasiado rápido. Cuando el objetivo es escuchar, comprender y sanar nuestro corazón, necesitamos espacios para sentir, procesar, digerir e integrar. Te será más fácil avanzar si empiezas por la primera parte y desde ahí te adentras, paso a paso, en los distintos paisajes del corazón. A lo largo del texto irás encontrando meditaciones y ejercicios de introspección que puedes utilizar para explorar tu espacio interior. Te invito a que lo hagas sin juzgarte, con mucho cariño y respeto por el ser humano único e incomparable que eres. Tal vez estás herido/a, y esas heridas emocionales están generando ansiedad, dolor, confusión, conflicto, pero eso no significa que seas defectuoso/a o que no tengas la capacidad de aprender a gestionar conscientemente tu cuerpo emocional, sanar tus heridas, empoderarte y reconducir tu vida. PRIMERA PARTE: CÓMO PERDIMOS EL CONTACTO CON NUESTRA NATURALEZA ESENCIAL Haz caso a tu instinto, escucha tu cuerpo, tu corazón, tu inteligencia. Depende de ti mismo; ve a donde quiera que te lleve tu espontaneidad y nunca estarás perdido. Y fluyendo espontáneamente con tu naturaleza, un día te encontrarás ante las puertas de lo divino. OSHO LA AVENTURA DE DESCUBRIRSE La alquimia del corazón Ver, tocar, escuchar y curar corazones heridos es mi vida. Desde hace veinte años me dedico a acompañar e inspirar a personas, parejas y grupos en procesos de sanación y autodescubrimiento, facilitando espacios de encuentro, meditación e introspección. Aunque a simple vista lidiar con el sufrimiento humano pueda parecer una labor incómoda, no es lo que parece; presenciar la liberación y la transformación de un ser humano es una experiencia extraordinaria. En mi vida diaria trato con todo tipo de personas. Algunas están viviendo un momento de crisis, mientras que otras llevan toda la vida en crisis. El elemento común de todas ellas es un corazón herido y un anhelo profundo de amor, libertad y paz interior. Cuando estoy con una persona o un grupo de personas y puedo sentirlos y escucharlos, de forma natural surge una sincronicidad que facilita que aquello que necesita ser compartido suceda. No es algo que hago; es más bien algo que sucede cuando mi corazón se abre. De repente, los corazones de las personas que me acompañan se abren y algo maravilloso empieza a suceder. La primera vez que presencié este milagro fue hace treinta años. Estaba sentado en una sala de meditación en un ashram de la India, con un grupo de 30 personas de todo el mundo. Aquello era algo muy nuevo para mí, no sabía lo que iba a suceder. Se respiraba un ambiente tranquilo y relajado, pero poco a poco el encuentro se fue transformado en un espacio de apertura, honestidad e intimidad desconocido para mí. No recuerdo los detalles; lo que recuerdo es lo mucho que me impactó cómo personas que no conocía de nada se desnudaban ante mis ojos y yo podía ver su alma, y el efecto que eso producía en mí. Aquellas personas mostraban sus temores, sus heridas, sus anhelos, su pasión y su vulnerabilidad con una valentía, una transparencia y una dignidad que jamás había visto. Nunca había presenciado nada parecido. Ni siquiera había imaginado que eso era posible. Me maravillaba y me conmovía contemplar el alma desnuda de aquellos seres humanos. Apenas les conocía, eran hombres y mujeres de distintos países, con recorridos y experiencias vitales muy dispares, pero mostraban algo que me acercaba íntimamente a ellos. Fue sobrecogedor y muy revelador. Sin embargo, yo permanecí en silencio, conmovido ante lo que estaba presenciando, sin poder abrir la boca. No me sentía preparado para compartir mi verdad; sentía una opresión muy intensa en el pecho y la mera posibilidad de exponerme me aterrorizaba. Toda mi vida había sido un esfuerzo para protegerme, para ocultar el dolor que había en mi corazón, para sobrevivir en un entorno muy inconsciente, juicioso y represivo, donde no te quedaba más remedio que acorazarte y disfrazarte para no quedar excluido. Había aprendido a enmascarar mi dolor, a reprimir, a pretender, a agradar, a complacer, a competir, a seducir, a manipular; había aprendido todo lo necesario para sobrevivir, pero desconocía la extraordinaria belleza de la honestidad, la transparencia, la libertad y la autenticidad que acababa de presenciar. En aquel encuentro presencié tanto amor, tanta verdad y tanta intimidad que algo empezó a derretirse en mi corazón, igual que un trozo de hielo se derrite cuando lo sacas del congelador. Ese día descubrí que había otra realidad y otra forma de vivir, y me enamoré perdidamente de ella. Recuerdo que mi corazón me susurró: «Si la gente pudiera ver lo que acabas de presenciar, el mundo sería diferente». Aquello que acababa de vivir era alquímico, la persona que salía de aquella sala no era la misma que había entrado. Aunque yo no me había atrevido a compartir nada, lo que había presenciado me había tocado profundamente, me había mostrado el alma y el potencial del ser humano. Jamás me habría imaginado lo que esa experiencia desencadenaría, y mucho menos que un día yo crearía estos espacios, que estos encuentros alquímicos se convertirían en mi vocación, que aquello que había experimentado lo compartiría con miles de personas. No fue algo que yo había planeado; empezó a suceder naturalmente, diez años después de aquella primera experiencia. Diez años en los que viví retirado, mayoritariamente en la India, dedicado a la meditación, la introspección y la sanación de mi corazón. Hoy día, compartir cara a cara, íntimamente, es parte de mi vida diaria, sucede naturalmente. Sin embargo, hacerlo a través de un texto, tratando unos temas tan delicados, sin ver y sentir la situación y las necesidades de la persona que me está leyendo, me resulta más difícil. Como no te veo, ni me has expresado tus necesidades, intentaré crear un espacio de encuentro donde poder reconocernos y adentrarnos juntos en los paisajes del corazón. Aunque no te conozco, ni tampoco conozco tus circunstancias personales, la experiencia de estos treinta años me ha mostrado que todos los seres humanos, independientemente de nuestro origen, nuestra individualidad, nuestro talento y nuestras circunstancias, tenemos una historia y una biografía emocional, y que, debajo de la personalidad que hemos creado para adaptarnos a nuestro entorno, hay unas heridas, unos temores, unos anhelos. He tenido la suerte de conocer, escuchar y compartir con corazones de todas las edades, orígenes, razas, religiones y condiciones humanas: hombres y mujeres, profesionales competentes, artistas, trabajadores, empresarios, hippies, profesores, estudiantes, funcionarios, yoguis, meditadores, chamanes, trotamundos, amas de casa, pensionistas, seres espirituales, rebeldes, intelectuales, ateos y maestros de muchas disciplinas, y aunque cada ser es único e incomparable, las heridas, los temores y los anhelos de nuestros corazones son muy parecidos. Lo presencio a diario, desde aquel día en que un grupo de desconocidos se desnudaron ante mí y sin querer me confrontaron con el dolor de mi corazón. Y aunque en ese momento no me sentía preparado para salir de mi madriguera, aquella experiencia me impulsó a embarcarme en la mayor aventura de mi vida, un viaje que ha transformado mi forma de ver, sentir y estar en el mundo. En estos años he descubierto muchas cosas. La primera es que, cuando un ser humano anhela sanar su corazón, la vida le ayuda; nos trae las personas, los libros, las situaciones y las experiencias que necesitamos para abrir el corazón. Es maravilloso e inexplicable cómo eso sucede, cómo nuestra alma se siente misteriosamente atraída hacia aquello que necesita experimentar para despertar. Y he presenciado que puede suceder de infinitas formas, que el corazón solamente necesita sentirse visto e invitado. Y que cuando eso sucede, el propio corazón encuentra su camino. El propósito de este libro es invitar a tu corazón a que salga de su madriguera, para que su Luz pueda brillar. No te voy a pedir que creas nada de lo que comparto, ni que hagas nada que no quieras hacer, al igual que aquel día nadie me pidió nada, nadie me pidió que me desnudase, nadie me hizo sentir menos por no poder compartir mi verdad. El amor y la presencia acogieron mi temor con la misma compasión y dulzura con la que acogían el dolor de todos los que estábamos presentes. No hay nada que forzar ni nada que empujar. Cuando llega el momento, todo sucede naturalmente. La brecha entre la personalidad y el ser ¿A qué nos referimos cuando hablamos del corazón? Generalmente, el término corazón se utiliza para referirse al ámbito de las emociones y los sentimientos, que percibimos principalmente en el área del pecho, alrededor de corazón físico, para diferenciarlo del entorno de los pensamientos y la mente racional, que situamos en la cabeza. Así mismo, el corazón también se ha utilizado en las tradiciones espirituales como metáfora para simbolizar un amplio abanico de experiencias relacionadas entre sí: el amor, la presencia, la inteligencia emocional, los sentimientos y el anhelo espiritual. Experiencias que repercuten en el cuerpo físico y el proceso mental, determinando cómo nos sentimos, cómo percibimos el mundo, cómo expresamos nuestra energía, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. ¿De qué forma experimentamos las heridas del corazón? De muchas formas diferentes. A veces experimentamos nuestras heridas emocionales sintiendo dolor, tristeza, impotencia o rabia ante una pérdida, el fallecimiento de un ser querido, una ruptura sentimental, un desengaño, una traición, una situación injusta o abusiva que nos hiere profundamente; algo que ha ocurrido y ha desencadenado unas reacciones en nuestro organismo. Pero no siempre hay un hecho concreto y racional que explique nuestro sufrimiento. También podemos experimentarlo como una ansiedad, un vacío o un malestar interior que nos angustia y nos deprime, que condiciona nuestra forma de ver y estar en el mundo. Sentimos que nuestra existencia no tiene valor o sentido, y nos invade un profundo descontento, una desesperanza que sabotea todo, incluso el deseo de vivir. O, sin llegar a tal extremo, nos sentimos estancados, atrapados, viviendo una vida que no es la que queremos vivir, resignados a ser y hacer aquello que se supone que debemos hacer, incapaces de afrontar un cambio, de escuchar a nuestro corazón, de ser auténticos, de cerrar un capítulo: de dejar de aferrarnos a algo que sabemos que se ha terminado para abrirnos a lo desconocido. También podemos experimentar las heridas de nuestro corazón como una pena profunda o un resentimiento que nos impide ser felices, crecer y desplegar nuestro potencial; atormentados por dolorosos sentimientos de desvalorización, indignidad, vergüenza o no merecimiento que tiñen nuestra existencia —secuelas de experiencias traumáticas de nuestra infancia—. O sentimos mucha hambre de amor y una necesidad de conexión apremiante que nos empuja a buscar sexo, cariño o compañía desesperadamente. Buscamos una conexión que nos salve de nuestro dolor. Pero cuando utilizamos el amor o el sexo para escapar de nosotros mismos, acabamos sintiéndonos vacíos, usados o traicionados, repitiendo dolorosos patrones de codependencia, incapaces de crear un vínculo de amor e intimidad sano y nutritivo. Las heridas emocionales también impactan y dejan profundas secuelas en nuestro sistema nervioso, manifestándose en forma de ansiedad, angustia, disociación, ataques de pánico, bloqueos y miedos paralizantes que condicionan nuestra vida, nuestras relaciones y nuestra autoestima. Otra señal que refleja que estamos heridos internamente surge cuando vivimos continuamente en un estado de contrariedad, comparación, queja, enfado o lamentación, sintiéndonos víctimas o en constante conflicto con la vida; cuando, en lugar apreciar, cuidar y celebrar lo bueno que hay a nuestro alrededor, juzgamos, culpamos y alimentamos la negatividad. Y como resultado de nuestra actitud, los demás se alejan. No siempre nuestras heridas son visibles ni están a flor de piel. A menudo no las reconocemos porque están ocultas detrás de una capa de protección, una personalidad que creamos en nuestra infancia para adaptarnos a las circunstancias que nos tocó vivir. En los primeros años de vida somos muy frágiles, dependientes y vulnerables, y como no podemos cambiar ni evitar las situaciones que nos producen dolor, desarrollamos una coraza mental-emocional-energética para protegernos. Esta estructura es la base donde, a lo largo de la vida, construimos lo que llamamos la personalidad. El origen de la palabra personalidad es un término griego, persona, que posteriormente adoptó el latín, y que significa ‘máscara’ (las que usaban los personajes en el teatro). Es curioso que a menudo confundimos la persona con el ser humano, cuando en realidad la personalidad hace referencia a las máscaras y al teatro —al personaje— que interpretamos para interactuar en la sociedad. A veces estamos tan identificados con el personaje que no somos conscientes del ser humano que hay detrás de la máscara; vivimos e interactuamos creyendo que somos el personaje, ajenos al ser humano que hay detrás de la personalidad. Cuando en los primeros años de vida crecemos muy presionados por las exigencias y las expectativas de los adultos que nos cuidan, para evitar el dolor de ser juzgados y castigados, y para tratar de conseguir el cariño y la aprobación que necesitamos, nos vemos obligados a ser buenos, o sea, a renunciar a nuestra autenticidad, a reprimir lo que somos y lo que sentimos, para convertirnos en aquello que se espera de nosotros. De esta forma, poco a poco se crea una brecha, una desconexión, entre la personalidad que hemos desarrollado para adaptarnos a la sociedad y nuestros verdaderos sentimientos y necesidades. En nuestra infancia, para ser aceptados desarrollamos una personalidad y unas estrategias que tenían como objetivo conseguir conexión y aprobación, y buscaban agradar y complacer tratando de evitar el juicio y el rechazo. Pero esos mecanismos que adoptamos ocultaban nuestra verdadera individualidad. ¿Qué puede hacer un niño o una niña cuando siente que su individualidad es juzgada, rechazada o ignorada? Cuando el menor siente que no es aquello que su madre, su padre, sus profesores o cuidadores esperan de él o ella, su estrategia pasa por esconderse y disfrazarse. ¡Lo que sea necesario para evitar el sufrimiento! La táctica adoptada para sobrevivir puede ser reprimir, pretender, manipular, seducir, controlar, exigir, culpar, persuadir, intimidar, etc. Luego, en la edad adulta, seguimos esforzándonos en mejorar nuestra personalidad, nuestra imagen y nuestras estrategias, para tratar de conseguir lo que necesitamos y ser felices. Pero las heridas, los temores y las carencias de nuestra infancia siguen dirigiendo el guion de nuestra vida, condicionando profundamente nuestros sentimientos, nuestra visión y nuestro comportamiento. Detrás de las apariencias, del personaje que hemos creado para adaptarnos a la sociedad, y a pesar de todo lo que hemos hecho para mantener el control e intentar ser felices, en nuestro corazón se ha acumulado mucho dolor, temor, desvalorización y resentimiento. Unas heridas a menudo negadas, reprimidas o enmascaradas que tiñen nuestra existencia, saboteando el bienestar, la confianza, el amor propio, la creatividad y las relaciones humanas. Una invitación a conocerte Si este libro está en tus manos es porque sabes o sientes que tu corazón está herido. Que independientemente de tus cualidades, tu experiencia, tus relaciones, tu talento y todo lo que has conseguido en la vida, hay una parte de ti que está dañada. Y que negarlo, taparlo, anestesiarlo, acorazarte o huir de ti mismo/a no es la solución. Necesitas revisar algunos temas y aprender a gestionarlos adecuadamente para liberarte. A través de estás páginas te quiero invitar a una aventura, a un viaje a las profundidades, para explorar juntos nuestra humanidad. Seguramente tendrás reparos y surgirán resistencias. Es normal. La mayoría de los seres humanos albergamos una dualidad interna. Una parte de nuestro ser anhela buscar la verdad, ser auténticos, abrirnos a lo desconocido, amar apasionadamente, liberarnos de todo aquello que nos encadena o nos aprisiona, que nos impide ser lo que somos, confiar, volar y vivir de acuerdo a nuestro corazón. Mientras, otra parte de nuestro ser es insegura, desconfiada y temerosa. Quiere seguridad, tener todo bajo control. Evitar la incertidumbre, el conflicto y la desaprobación, sentirnos juzgados y rechazados. En definitiva, esa parte de nuestro ser quiere evitar el sufrimiento, sentir miedo y dolor. ¿Te resulta familiar? No te voy a pedir que te obligues a sentir valor y confianza cuando sientas temor o inseguridad. No se trata de intentar eliminar, inútilmente, el miedo de nuestra vida. Sentir miedo es natural. En lugar de generar un conflicto con esa parte insegura o temerosa, de juzgarla y rechazarla, o de resignarnos a ser esclavos de nuestros miedos, mi propuesta es explorar nuestro mundo interior, conocerlo, entenderlo, respetarlo, y aprender a convivir y a relacionarnos con él creativamente. Si queremos sanar nuestro corazón y ser libres, no podemos vivir permanentemente en una trinchera, necesitamos arriesgarnos, salir de nuestra zona de confort, explorar las profundidades de nuestro cuerpo emocional. A pesar de nuestros temores y resistencias, humanos y naturales, necesitamos tener atrevimiento, un alma aventurera. No creo que si estás leyendo este libro te falte lo esencial, porque generalmente los seres más heridos están dañados precisamente por tener un alma aventurera. Un alma que les ha impulsado a salirse de la norma, a no conformarse, a no querer convertirse en una oveja buena y obediente, a no aceptar imposiciones externas ni dejarse manipular, a no permitir que nadie dirija tu vida. Y ese atrevimiento, en muchas ocasiones, te ha causado problemas, conflictos, juicios e incomprensión, y ha sido el origen y la causa de muchas de tus heridas. Cuando hablo sobre las heridas del corazón no es algo que ajeno a mí. Comparto lo que he descubierto en mi propio corazón y lo que me han mostrado muchísimos compañeros de viaje —amigos, maestros, pacientes, alumnos y desconocidos— con los que he tenido el honor de compartir el viaje interior. Y lo que nos ha ayudado a afrontar el dolor, a reparar la confianza, a sanar y transformar nuestra vida. Antes de empezar este viaje quiero advertirte que no tengo recetas mágicas. Que, cuando nos acercamos a un corazón herido, estamos adentrándonos en un espacio muy sensible, complejo, íntimo y sagrado. Demasiado íntimo y sagrado para reducirlo a un objeto roto o defectuoso que tiene que ser reparado. No quiero cambiarte ni arreglarte. Mucha gente bienintencionada te ha intentado cambiar y arreglar. ¿Y para qué ha servido? Para que te sintieses defectuoso/a, incapaz o incompleta. Para que creyeses que eres inadecuado/a o que te falta algo y tienes que esforzarte más para ser una persona válida. Ni siquiera quiero mejorarte, porque en lo más profundo de mi corazón sé que no necesitas ser mejor de lo que ya eres. Solamente quiero invitarte a que te conozcas profundamente y ofrecerte una comprensión y unas herramientas para que puedas abordar conscientemente las necesidades de tu corazón. Porque he descubierto que el origen de mucho sufrimiento es el desconocimiento de nuestro ser y no saber abordar nuestras heridas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué hay tanto dolor y malestar dentro de nosotros? ¿Por la relación de pareja, por el ex, por los disgustos del trabajo, por el jefe, por mi madre, por mi padre, por mi hijo, por aquella persona que abusó de mi, por mis traumas, por el bullying de mi infancia, por mis adicciones, porque no tengo pareja o no me siento realizado/a profesionalmente? Todas esas experiencias son importantes y algunas nos han marcado profundamente. Pero todas estas experiencias, tras un proceso interior, pueden ser digeridas e integradas; al igual que un alimento que hemos ingerido y nos produce unos trastornos digestivos; antes o después, recuperamos el equilibrio natural. Nuestro organismo cuerpo-menteemociones está dotado de los mecanismos necesarios para afrontar y asimilar los contratiempos emocionales que se presentan. Pero, cuando se trata de digestión emocional, parece que hemos perdido los recursos naturales, la capacidad de procesar el dolor emocional. Cada día tenemos más recursos de todo tipo, pero cada día hay más personas descontentas, estresadas, angustiadas, deprimidas, con graves problemas mentales-emocionales. Cada día hay más personas que necesitan ayuda psiquiátrica, farmacológica y psicológica para levantarse cada mañana. En las sociedades modernas, cada día hay más fármacos, psicólogos, terapeutas y técnicas de todo tipo que intentan mitigar el sufrimiento humano. A pesar de todos los logros científicos, tecnológicos y sociales, del confort, de la seguridad y el bienestar alcanzado en las sociedades modernas, en el corazón del ser humano reina el temor, el desamor y la desdicha. Aunque hemos aprendido a reprimir y enmascarar el dolor emocional, nunca ha habido tanto sufrimiento. EL FRACASO INCONFESABLE El miedo a ser un perdedor Ningún animal salvaje, ni aun estando expuesto al hambre, a las inclemencias de la climatología, a toda clase de enfermedades y depredadores, sufre tanto psicológicamente como el ser humano. Lamentablemente los animales que más sufren son aquellos que están bajo el control de los humanos. Eso dice mucho de nuestra civilización, de la carencia de consciencia y amor que hay en nuestras vidas. La educación, a través de la familia, la escuela, la universidad, la política, la cultura, la economía, los medios de comunicación, etc., moldea y condiciona al individuo. La influencia y la presión de la educación que recibimos los primeros años de vida determina nuestra visión y actitud ante la vida. ¿En qué consiste la educación? En nuestra sociedad, la educación consiste básicamente en acumular información y objetivos. En hacerte creer que, si logras acumular conocimientos y cumplir ciertos objetivos, serás feliz, y si no los logras, serás desgraciado. Obviamente, el mensaje que nos ha calado es: «Si no eres feliz es porque no has sido capaz de alcanzar los objetivos; o sea, no has dado la talla». Los americanos lo llaman ser un perdedor. Desde niños, el miedo a ser excluidos, a convertirnos en perdedores, ha hecho que nos embarquemos en una carrera frenética persiguiendo la zanahoria del éxito y la felicidad. El enfoque y el sentido de todo lo que hemos hecho y aprendido son objetivos externos. Nos hemos volcado en conseguir cosas, conocimientos, trabajo, dinero, relaciones, poder, control, reconocimiento, etc. Hemos conseguido muchas cosas —algunas muy buenas—, pero hemos pagado un precio muy alto: nos hemos disociado de nuestra interioridad. Tenemos treinta, cuarenta o cincuenta años y no nos conocemos realmente. Conocemos solamente nuestra personalidad externa. No hemos aprendido a adentrarnos en nuestra interioridad, a escucharnos, a sentir nuestro cuerpo emocional, a conocer y gestionar adecuadamente nuestra vulnerabilidad, a respetar y vivir de acuerdo a nuestra naturaleza esencial, a ser amorosos con nosotros mismos —requisito básico para poder ser amorosos con los demás —, a sanar nuestro corazón. Naturalmente, se nos ha acumulado la faena. Hemos estado tan ocupados lidiando con las exigencias del mundo exterior, formándonos, cumpliendo con nuestras obligaciones, esforzándonos para ser alguien, tratando de demostrar nuestra valía, luchando para merecer un lugar en la sociedad, intentando ganar dinero y respetabilidad, o simplemente dedicados a sobrevivir en un entorno muy competitivo, que durante muchos años hemos aparcado el mundo interior, y hemos ido acumulando heridas, dolor, tristeza, descontento, frustración, resentimiento… Hasta que llega un punto que todo este malestar interior nos desborda. Ya no podemos ignorarlo más, estamos saturados, necesitamos hacer algo que nos alivie. Entonces queremos una pastilla, una terapia, una pareja, un libro, un maestro, una sustancia, una meditación, un ritual, un mantra, algo o alguien que nos ayude a eliminar nuestro sufrimiento. Pero, aunque hay muchas cosas que ayudan, el remedio mágico no existe. Eso no es una desgracia, es una invitación a traer más consciencia y amor a nuestra vida. La zanahoria de la (in)felicidad Seguramente conoces la metáfora del asno y la zanahoria. El jinete ata una zanahoria con una cuerda y un palo y la cuelga frente al burro. Como el animal desea la zanahoria camina para alcanzarla, pero al caminar la zanahoria también avanza. De esta forma el jinete consigue que el burro camine y persiga la zanahoria, pero nunca la puede alcanzar, porque la zanahoria siempre está en el futuro. ¿Qué es la felicidad? ¿Algo que sucede en el futuro cuando se cumple nuestro deseo? ¿Qué experimentamos cuando se cumple nuestro deseo? Tal vez un instante de satisfacción y relajación tras la tensión de la espera o el esfuerzo realizado, e inmediatamente surge otro deseo… En los primeros años de vida, las personas que nos educaban nos empujaron a perseguir unos objetivos, trasmitiéndonos la idea de que, cuando alcanzásemos la meta, seríamos felices. Naturalmente, como nosotros no sabíamos nada, y dependíamos y confiábamos en las personas que nos cuidaban, nos esforzamos en alcanzar los objetivos. Pero, poco a poco, al estar enfocados en los objetivos, es decir, en el futuro, fuimos perdiendo el contacto con el aquí ahora, con la vida, con nuestro Ser. Vivir para el futuro se convirtió en nuestro estilo de vida. En el futuro, cuando consiguiésemos esto o aquello, se cumplirían nuestros sueños —o al menos nuestras obligaciones— y por fin seríamos seres completos. Gracias a un gran esfuerzo fuimos avanzando, completando etapas, consiguiendo objetivos, pero cada vez que se cumplía un objetivo aparecía nuevos objetivos, nuevas metas que debíamos culminar para poder realizarnos. Crecimos y vivimos creyendo que la realización está en el futuro. Porque fuimos educados y entrenados para perseguir objetivos. Somos expertos en abstraernos del presente para enfocarnos en el futuro. Creemos que, cuando se cumplan nuestros sueños, por fin podremos ser felices y disfrutar de la vida. Al principio, la motivación de nuestra carrera era para conseguir algo, algo que supuestamente nos daría la felicidad, en el futuro. Pero el futuro es como un espejismo, solamente existe en nuestra imaginación; la vida siempre sucede en el ahora. Y al no vivir enraizados en el presente —en la realidad—, al vivir desconectados de nuestras necesidades reales, hemos ido acumulando carencias, malestar, dolor, frustración. Y, sin darnos cuenta, el impulso de la carrera ha cambiado: ya no corremos para alcanzar un objetivo que nos dará la felicidad, ¡corremos para escapar de nuestro malestar! A menos que seas muy inocente y todavía no te hayas dado cuenta del truco de la zanahoria, si eres honesto/a contigo mismo, te habrás percatado de que usas toda clase de zanahorias para intentar escapar de ti mismo/a. Es normal, es lo que ves a tu alrededor, lo que la sociedad te ha enseñado. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Desde la infancia se nos inculca una idea: «Tú, tal como eres, no eres suficiente, no estás completo/a; para ser alguien tienes que lograr unos objetivos, colmar unos ideales». Ese alguien, ese modelo de persona en la que tienes que convertirte, varía en función de los condicionamientos familiares, los ideales sociales, las creencias religiosas, la presión y las expectativas del entorno. Tu familia puede ser tradicional, progre, intelectual, religiosa o atea, de una gran ciudad o de un entorno rural, acomodada, de clase media o de clase trabajadora, pero el mensaje básico es el mismo: «La felicidad está en el futuro, cuando consigas esto o aquello, cuando seas alguien». Desde muy pequeños se nos enseña que el presente es irrelevante, porque todavía no eres quien tienes que ser; lo importante es el futuro, cuando seas alguien, cuando consigas terminar tus estudios, cuando tengas un título universitario, un trabajo, un buen sueldo, una pareja, un reconocimiento social, unas posesiones, unos hijos, etc. El niño y la niña existen en el presente, todo está sucediendo siempre en el presente; pero las personas que acompañan al menor no están presentes, están enfocadas en el futuro, cuando no están viviendo en el pasado, atrapadas en su mente, en sus recuerdos, en sus heridas y sus traumas. La presión externa hace que la atención del niño/a se enfoque en el futuro. Todo el mundo está preocupado por el futuro del niño, lo que el niño o la niña tiene que hacer para ser una persona de provecho. Eso hace que el niño, la niña, empiece a perder el contacto con el presente, que aprenda a ignorar su Ser, que crea que el sentido de la vida está en el futuro, que la vida se convierta en una carrera de obstáculos para conseguir aquello que supuestamente le dará la felicidad. Poco a poco vamos perdiendo el contacto con el presente, con la realidad externa y con la realidad interna, para tratar de conseguir un bienestar que supuestamente está en el futuro. Pensamos que, si logramos aquello que nos hemos propuesto, estaremos satisfechos y empezaremos a disfrutar de la vida. Pero, cuando conseguimos lo que queremos, inmediatamente sentimos que no nos aporta la plenitud esperada y asumimos que la felicidad está en otra parte, y que para lograrla hay que perseguir otro objetivo. Creemos que la felicidad está en el futuro y esa convicción se ha convertido en un estilo de vida. Y así pasan los años, siempre corriendo detrás de una zanahoria. Hasta que llegas a un punto que estás exhausto/a de correr detrás de tantas zanahorias y empiezas a dudar de que ahí fuera vayas a encontrar la zanahoria de la felicidad. Y tu vida deja de tener sentido, te indignas, te deprimes... Y es que perseguir zanahorias tiene sus ventajas: te mantiene entretenido, ocupada y, sobre todo, mantiene viva tu esperanza: «Antes o después encontraré la zanahoria de la felicidad». De una forma u otra la vida nos muestra lo absurdo de vivir para el futuro, porque la vida está sucediendo siempre aquí y ahora. Perseguir la zanahoria de la felicidad es posponer. La vida está sucediendo hoy y, en lugar de vivirla, de saborearla, de disfrutarla, de amarla, de adentrarnos profundamente en sus misterios, de enfrentarnos a los retos que nos trae para crecer, la estamos posponiendo para el día de mañana, cuando nos jubilemos o encontremos la zanahoria perfecta. A veces hemos invertido tanto en nuestras zanahorias que no estamos dispuestos a dejar ir nuestras fantasías. Reconocer que hemos estado persiguiendo zanahorias y hemos pagado un precio muy alto por ello duele. Para el ego —la identidad ilusoria que hemos construido para tratar de conseguir la zanahoria de la felicidad—, reconocer su propio fracaso es demoledor. Llegados a este punto hay dos opciones: «Todo es una mentira. Yo soy una víctima del sistema y tengo muchas razones para estar enfadado/a» o «Me estoy dando cuenta de que la vida no es lo que yo creía. La felicidad no está en el futuro, lo único que tengo es el ahora. El tiempo que me queda de vida, en lugar de perseguir zanahorias, voy a vivirlo. ¡Gracias a la vida, que me ha dado una segunda oportunidad!». Darnos cuenta de que hemos estado viviendo en una ilusión puede ser muy perturbador. Es natural, contemplar que aquello en lo que hemos creído e invertido nuestro tiempo y nuestra energía se derrumba es inquietante. ¿Quién soy yo cuando los sueños y las convicciones que me sostenían se desmoronan? Cuando eso sucede, entramos en crisis. A veces este tránsito, donde lo viejo muere y todavía no somos testigos de un renacimiento, nos aterra. La inseguridad, el no tener certezas o una meta definida, el miedo al vacío, a no saber, a perder el control, a perder la cabeza y enloquecer, a ser un perdedor, puede ser aterrador. Lo viejo ha de morir para que lo nuevo pueda nacer. Si hay mucha resistencia a dejar ir las creencias que ya no responden a nuestras inquietudes, sufrimos. Una cierta resistencia es natural, porque hemos estado identificados con algo durante mucho tiempo; dejarlo ir es perder una parte de nuestra identidad, y eso despierta muchos temores e inseguridades. Podemos resistirnos a soltar, o podemos confiar y entregarnos a este momento tal como es. Cuando todo se derrumba, cuando ya no sabes ni quién eres, cuando no te queda ni la esperanza de encontrar una zanahoria que te salve, ¿qué te queda? Solamente abrirte al misterio del ahora: la fuente de la vida y el amor. Hasta ahora has estado buscando las respuestas, el amor y el sentido de tu vida afuera. ¿Qué puedes hacer cuando aquello en lo que creías ya no se sostiene y no tienes dónde agarrarte? Cuando se han roto tus sueños, cuando has perdido la esperanza de que algo o alguien te puede salvar, solamente te queda la vida, la vida que palpita dentro de ti. ¿Qué otra cosa puedes hacer que rendirte al ahora —lo único real que tienes—, abrir el corazón y dejar que el amor que irradia tu Ser te sostenga? EL ANHELO DEL CORAZÓN El anhelo del corazón Quizás estés en un momento de tu vida que no sientes amor, especialmente cuando te pones en contacto con tu interioridad. Y cuando lees que alguien te invita a sentir el amor que hay dentro de ti, te suena a chino. Porque, cuando te abres a sentir tu mundo interior, sientes dolor, malestar, un vacío o un desamor abrumador. Es posible que así sea, y puedo entender perfectamente tu decepción. No te voy a pedir que sientas algo que tal vez no es posible en este momento. Permíteme que, antes de abordar en profundidad las heridas que tanto sufrimiento nos producen, comparta contigo algo que creo que es esencial para poder entender el alma del ser humano: el anhelo del corazón. A veces confundimos el deseo con el anhelo, pero son dos fenómenos diferentes. Los deseos son innumerables y muchos de ellos imposibles de satisfacer. La naturaleza del deseo es inagotable. Es como el apetito, después de comer nos quedamos a gusto un rato, pero antes o después vuelve a surgir. Y así será hasta el final de nuestros días. El deseo es algo natural. No se trata de negarlo o reprimirlo, porque, cuando hacemos eso, generamos un problema. ¿Qué sucede cuando reprimes un deseo? Que te obsesionas con el asunto. Y obsesionarse con algo siempre es problemático. En lugar de fiscalizar tus deseos, que son naturales y tienen derecho a existir, es más sano convivir amigablemente con ellos y reconocer que hay algo más profundo que ellos, algo que no es tan efímero y cambiante, un anhelo profundo que ha estado siempre dentro de ti. A ese latido lo llamo el anhelo del corazón. ¿Cuál es el anhelo profundo del corazón, aquello que estás buscando desde que naciste? En mi experiencia, los seres humanos anhelamos básicamente dos cosas: amor y libertad. En todo lo que hacemos, de una u otra forma, nos impulsa este anhelo. Incluso si el motor de nuestra vida es conseguir dinero, reconocimiento, seguridad, bienestar, sexo, fama o poder, ¿qué estamos buscando realmente? En los primeros años de vida, nuestra búsqueda de amor y libertad se proyecta hacia fuera: buscamos conexión, protección, aceptación, apoyo, amor incondicional, y al mismo tiempo queremos experimentar, descubrirnos, expresar nuestra energía y nuestra verdad. Necesitamos encontrar un sentido a nuestra existencia, elegir nuestro camino, liberarnos de las expectativas y los modelos impuestos por la sociedad. Buscamos el amor a través de la intimidad con uno mismo, con el otro, con la naturaleza, con el misterio al que algunos llaman Dios. Mientras, el anhelo de libertad nos impulsa a explorar la vida a través del despliegue de nuestra genuina individualidad y creatividad. Más adelante, a medida que vamos siendo conscientes de la ansiedad, las heridas, los conflictos y el malestar interior, en algunas personas surge un tercer anhelo: el anhelo de silencio, de paz interior. En Oriente a la paz interior la llaman Silencio, No-Mente. Pero no es lo que generalmente entendemos por silencio —la ausencia de ruido—, es la serenidad, la quietud y la claridad de una mente en paz, la Libertad —con mayúsculas— de una vida libre de ruido mental, o sea, de ansiedad y malestar interior. Estar vivos significa que en nuestro corazón conviven el anhelo de amor — de conectar, de compartir, de sentirnos queridos y aceptados— y el anhelo de libertad y autenticidad —de ser fieles a nuestra verdad, a nuestro sentimientos, a nuestra visión—. Esa dicotomía a menudo genera conflicto, dolor e incomprensión, desde la misma infancia. Si crecemos rodeados de un entorno de amor incondicional, la confianza y la autoestima se desarrollan naturalmente. El amor nutre nuestra genuina individualidad y crea las bases para el amor propio. Al sentirnos amados y apoyados a ser tal como somos, las raíces de nuestro ser reciben la nutrición necesaria para crecer y florecer. Pero si hemos crecido con una carencia de amor, en un contexto en el que había muchos juicios, prejuicios y exigencias para merecer amor, en el que el amor era condicional, sujeto al cumplimiento de unas expectativas, en nuestro corazón se generó una herida de abandono y desvalorización, y para tratar de merecer amor aprendimos a ser y hacer lo que otros querían, incluso a traicionarnos para conseguir amor. Paradójicamente, buscando el amor nos perdimos. Al no recibir la nutrición que necesitábamos, perdimos la confianza en nuestra naturaleza esencial. La carencia de amor nos hizo creer que había algo defectuoso o inadecuado en nuestro ser. Cuando un niño o una niña no se siente amada y aceptada tal como es, no deja de buscar el amor de sus padres y de su entorno, deja de amarse a sí misma. Vivir con el sentimiento de no ser adecuados, no ser merecedores de amor, es muy doloroso. Sabotea la confianza en uno mismo y en la vida. Ante la crítica, la desaprobación o el rechazo, nos tambaleamos. Y para no sentirnos tan frágiles y vulnerables tuvimos que protegernos, desarrollar un personaje, una coraza. ¿Qué podíamos hacer para merecer amor? Tratar de ser alguien distinto, tratar de ser lo que se esperaba de nosotros. Así fue como, poco a poco, buscando el amor, nos alejamos de nuestra naturaleza esencial. Aprendimos a disfrazarnos, a ser deshonestos, a manipular, a pretender ser algo que no somos para intentar conseguir atención, aprobación, cariño, hasta convertirnos en alguien distinto de quien somos de verdad. ¿Qué sucedió en nuestro corazón con su anhelo esencial de amor y libertad? El anhelo del corazón sigue ahí, enterrado, debajo de la coraza, cubierto con capas de personalidad. Como la prioridad era sobrevivir, empujados por las circunstancias nos acostumbramos a ignorarlo, a vivir una vida desconectada de nuestro corazón. Cuando la presión externa es muy intensa, debido a las expectativas familiares, morales, religiosas, sociales o económicas, y el corazón alberga mucho dolor, el miedo, las obligaciones y las ambiciones suplantan el anhelo del corazón, y los «deberías» y «no deberías» dirigen nuestra vida. Pero, a pesar de los condicionamientos, las creencias y las circunstancias, el corazón nunca se somete a una visión ajena o un guion impuesto. El corazón de cada ser humano alberga una visión, una misión y un destino único e impredecible. La mente puede ser condicionada y moldeada por la sociedad; el corazón no. La mente puede ser programada para reprimir y suplantar al corazón, pero nadie puede imponer al corazón una visión externa. El corazón tiene ojos y vida propia, y en él reside el potencial y la belleza única y especial de cada ser humano. El corazón nos invita ir más allá del marco mental, de las estructuras y los mecanismos de la sociedad; nos invita a sentir, a experimentar, a descubrirnos, a no conformarnos con ideas, fórmulas o respuestas prestadas, a abrirnos a lo desconocido, a escucharnos, a buscar el sentido de nuestra existencia a través de la propia experiencia, a atrevernos a ser quien somos y caminar nuestro propio camino. Por eso, aunque nuestro corazón esté herido, aunque nos hayamos cerrado para protegernos, o aunque nos hayamos alejado de él para tratar de alcanzar unos objetivos, el anhelo del corazón siempre vuelve. En realidad nunca se fue, siempre ha estado ahí, esperando pacientemente la oportunidad de volver a iluminar tu camino. El núcleo de tu corazón es lo que estás buscando afuera: amor y libertad. Y alberga tanta confianza y compasión que, para que puedas experimentar y crecer como ser humano, te permite todo, incluso que dejes de escucharlo, que lo reprimas, que lo ignores, que reniegues de él, que te pierdas… Porque sabe que, cuanto más te alejes de él, más necesidad tendrás de volver a él. Nadie se aleja de su corazón por elección. Alguien juzgó la luz de tu corazón, alguien te apartó de la visión y la verdad de tu corazón, alguien te hizo creer que estabas equivocado/a, que escuchar al corazón era un error, un despropósito, una temeridad, que podía «apartarte del buen camino», que podía distraerte o hacerte olvidar el objetivo. Y tenía razón, porque quien escucha su corazón no puede conformarse con unos objetivos impuestos, con unos ideales y unas respuestas prestadas, con una forma de ver y vivir la vida asignada. Quien escucha su corazón no quiere ser parte de un rebaño, quiere ser libre. Por eso, desde muy pequeño, se condiciona al niño, a la niña, para que no confíe en su corazón. Se llena su mente de miedos, de mandatos, de prejuicios, de pecados e ideales, de metas y objetivos que supuestamente le darán la felicidad, para que, en lugar de escuchar y confiar en su corazón, siga el camino que le han asignado. ¿Estás viviendo la vida que quieres vivir? La vida tiene sus subidas y sus bajadas, sus alegrías y sus tristezas, sus días luminosos, sus días nublados y sus tormentas. Independientemente de la estación y el clima, tú sabes si estás viviendo la vida que quieres vivir o no. Si te levantas cada día con ilusión, o porque no hay más remedio. Si hay pasión, alegría y crecimiento en lo que haces, o la vida consiste en cumplir una serie de obligaciones aderezada con momentos de evasión. ¿Estás viviendo la vida de acuerdo a tu corazón o en algún momento dejaste de escucharlo? Algunas personas tienen dificultad en sentirlo y escucharlo. Ha pasado tanto tiempo desde que dejaron de escucharse que han perdido el contacto con su luz interior. Creen que escuchar al corazón consiste en perseguir quimeras o colmar unas fantasías románticas. No pueden distinguir entre la voz de la mente condicionada por la sociedad, que nos dice cómo hay que ser y vivir para encajar en el mundo, del anhelo interno, profundo, que no persigue aprobación, seguridad y reconocimiento, sino caminar nuestro propio camino, ser fieles a nuestra visión, experimentar, descubrir el sentido de nuestra vida. ¿Estás viviendo la vida que quieres vivir o te has resignado a ser y hacer lo que se supone que tienes que ser y hacer? ¿Has parado alguna vez para salirte de la rueda, para escucharte, sentirte, conectar contigo mismo/a y disfrutar de la vida? No me refiero al breve paréntesis de las vacaciones. Un mes de vacaciones no es suficiente para relajarse profundamente; un mes es el tiempo justo para descansar, distraerse y engrasar el engranaje. Me refiero a si te has dado el permiso de dedicar al menos un año de tu vida a vivir, a hacer aquello que te apasiona, a cuidarte, a conocerte, a explorar tu universo interior y tu creatividad. Tal vez te parezca imposible, extravagante o egoísta. «¿Cómo voy a dejar todo para vivir la vida?». A tu alrededor nadie parece cuestionarse su vida, porque están muy ocupados, haciendo cosas importantes, solucionando problemas y labrándose un futuro, luchando por unos objetivos que supuestamente aportarán seguridad y felicidad el día de mañana. O sencillamente se sienten tan atrapados en la rueda que no se cuestionan si están viviendo la vida que quieren vivir. Si tú te planteas bajar del tren para bajar el ritmo, escuchar a tu corazón, meditar, conocerte o simplemente dejar de trabajar tanto y liberarte de compromisos y obligaciones que consumen tu energía, para explorar una forma de vida más sencilla y consciente, seguramente te sentirás cuestionado y presionado por tu entorno. Una de las enfermedades de nuestra sociedad es la obsesión por la productividad. Es tan grande que, si paras todas tus actividades y durante un tiempo te dedicas a ti, a vivir, a conocerte, a disfrutar de la vida, a meditar, a sanar tu corazón, lo más probable es que te sientas culpable o que estás perdiendo el tiempo. Por eso, cuando alguien se queda sin trabajo, en lugar de disfrutar del tiempo libre, le cuesta relajarse, está ansioso, nervioso, incómodo: «¡Tengo que hacer algo productivo, aprovechar el tiempo!». Esta obsesión por aprovechar el tiempo estando ocupados, nos impide abrirnos, escucharnos, respetarnos, vivir la vida que queremos vivir. La vida se convierte en una cadena de obligaciones, en algo mecánico, rutinario, predecible. Nos convertimos en robots. Y aun estando estresados y profundamente insatisfechos, no nos damos el permiso de parar, tenemos mil excusas razonables para no hacerlo. Porque, aunque no lo reconozcamos, nos da miedo dejar de estar ocupados. Sentimos que, si bajamos el ritmo, empezaremos a sentir el malestar que hemos acumulado dentro. Preferimos quejarnos y culpar al estrés o a la depresión del nuestro malestar interior que sentirnos, escucharnos y responsabilizarnos de nuestras necesidades. No se trata de parar para convertirse en un parásito. Todos, para sentirnos realizados, necesitamos aportar algo a la sociedad. Pero nuestra aportación debe tener sentido, brindarnos satisfacción, aprendizaje, crecimiento. No podemos resignarnos a vivir sin pasión, dedicando nuestro tiempo y nuestra energía a cosas que no nos interesan; necesitamos explorar y descubrir qué hemos venido a vivir y a compartir, qué hace vibrar a nuestro corazón, en lugar de obligarnos a perseguir unos objetivos, cumplir unos mandatos o colmar unas expectativas. Cada ser humano es único, incomparable, una semilla con un inmenso potencial destinada a crecer, florecer y dar sus frutos. Todos tenemos sensibilidades, dones y cualidades especiales que hemos venido a descubrir y expandir. ¿Te has dado el permiso de explorar y desarrollar aquello que hace vibrar a tu corazón? Nunca es demasiado tarde. A veces hemos de dedicar mucho tiempo y energía a hacer cosas que no amamos para reconocerlo, parar, sentirnos, escucharnos y corregir el rumbo. En África tienen una palabra hermosa: ubuntu. Uno de sus significados es que nos realizamos a través de nuestra aportación a la sociedad. Pero esa aportación no es algo que la sociedad puede decidir por ti ni se puede reducir a un mero intercambio económico; tiene que ser una experiencia que nutra tu corazón, que para ti tenga sentido, un valor y una satisfacción que va mucho más allá de una mera retribución económica. Tú no fuiste creado para ser un robot, ni el sentido de tu vida es la productividad. Si te comportas como tal, si te limitas a cumplir con un programa establecido y no escuchas a tu cuerpo ni a tu corazón, antes o después habrá un cortocircuito. Tu cuerpo, tu corazón y tu sistema nervioso tienen sus límites. Si en aras a unos objetivos u obligaciones descuidas tu ser, si no quieres parar y escucharte, la vida te parará. Cuando la vida nos sacude Hace unos años acudió a mi consulta una mujer que estaba en tratamiento por un cáncer. Desde que fue diagnosticada cayó en una depresión y alguien le aconsejó que me viniera a ver. Rosa era una empresaria de éxito, muy competente y reconocida en su profesión, pero había llevado una vida tan ocupada y desconectada de sus verdaderas necesidades, dedicada completamente a su trabajo y a la vida social, que había desatendido completamente su mundo interior. Y cuando la vida la paró bruscamente, privándole del trabajo y la vida social, se sintió víctima de una enfermedad y cayó en una depresión. Enseguida me di cuenta de que Rosa había perdido el contacto con su corazón hacía mucho tiempo y que su forma de llenar ese vacío había sido trabajar demasiado y llevar una vida social basada en la imagen y el estatus social. Hasta que, de repente, la vida la había parado bruscamente y confrontado con un inmenso vacío interior, que le angustiaba y que estaba tratando de anestesiar con fármacos. Después de un par de sesiones, se dio cuenta de que se había pasado la vida huyendo de sí misma, y de que ya no podía seguir huyendo, porque su vida podía acabarse en cualquier momento. Y decidió parar, sentirse, conocerse, revisar qué era lo importante y dejar ir lo que no era esencial, y empezar a vivir y a disfrutar del tiempo que le quedaba. La última vez que nos vimos, con lágrimas en los ojos, me dijo: «Gracias a mi enfermedad he empezado a conocerme, a ser yo, a vivir de verdad». Juan es un emprendedor. Al terminar la carrera creó varias empresas y compaginó durante muchos años tres trabajos. Los mejores años de su vida los ha dedicado a trabajar incansablemente para poder proporcionar un buen nivel de vida a su familia. Pero al llegar la crisis sus ingresos se redujeron drásticamente, y la relación con su mujer y sus hijos se deterioró. Todo ello desembocó en una depresión. Cuando me vino a ver sentía que su mujer y sus hijos ya no le querían. Estaba tan hundido que incluso había deseado arruinarse para que le abandonasen, para que quedase demostrado que no le querían. Pero su mujer, a pesar de los desencuentros que tenían, le quería y no tenía intención de dejarle. En realidad, lo que estaba sintiendo era las heridas de desvalorización y abandono que había estado tapando toda la vida, trabajando sin descanso. Juan se había volcado en conseguir un estatus económico y un reconocimiento social hasta que la crisis le golpeó. Cuando no pudo mantener el nivel de vida que se había impuesto, se sintió profundamente solo e indigno. Viejos sentimientos de vergüenza y desvalorización, que habían estado enterrados durante muchos años, emergieron a la superficie. Debajo del gran emprendedor había un niño muy herido y una gran carencia de amor propio. Cuando Juan empezó a reconocer lo poco que se quería, se dio cuenta de que el verdadero problema no era la relación con su mujer y sus hijos, ni tener que apretarse el cinturón. La crisis le estaba mostrando una realidad interna que había estado evitando toda la vida, y entendió que había llegado el momento de dejar de machacarse y empezar a escucharse, a cuidarse, a quererse. Cuando Carmen me vino a ver su relación de pareja estaba a punto de romperse. Estaba muy enfadada y asustada, pero en lugar de abrirse y sentir su miedo a quedarse sola, se escudaba exigiendo y culpando a su pareja y a su entorno de todo. Se había vuelto tan demandante y acusadora que los pocos amigos que le quedaban ya no querían verla. Se estaba quedando sola y estaba desesperada. Tenía motivos para acusar a todos de que la maltrataban: su familia, su pareja, sus amigos, su jefe, sus compañeros de trabajo. Estaba en guerra con el mundo. Según ella nadie le entendía y todos estaban en contra suya. En realidad, Carmen estaba en guerra consigo misma. No podía soportar su soledad y, para evitarla, generaba, inconscientemente, conflictos con todo el mundo. Para ella, estar en conflicto con todos era el pretexto para no hacerse cargo de sí misma. No quería ver ni afrontar su conflicto interior. Según ella, el problema eran los otros. Llegado a un punto le dije: «Si el problema son los otros, yo no te puedo ayudar. Solamente te puedo ayudar si estás dispuesta a asumir que el problema y la solución están dentro de ti». Al oír esto, se puso furiosa y me dijo que no tenía ni idea de nada, que había sido muy cruel con ella, que no la entendía y que era un pésimo terapeuta. Como era de esperar, yo me había convertido en el siguiente enemigo de su lista. Dos semanas después me escribió un e-mail para disculparse y decirme que había estado reflexionando y que, en realidad, lo que yo le había dicho era verdad: el problema era ella. Se sentía tan mal consigo misma que necesitaba culpables. Y me pidió si podía ayudarla a abordar sus conflictos. Empezamos a investigar el origen del miedo y el enfado que había en su interior: las heridas que albergaba en su corazón. Al reconocer los motivos reales de su sufrimiento, aprendió a hacerse cargo de sus heridas, en lugar de proyectarlas y culpar a los demás por su malestar interior. A partir de ese momento, dejó de sentirse una víctima y empezaron a haber cambios positivos. Cuando la vida nos sacude —el detonante puede ser un imprevisto, una circunstancia personal, una situación dolorosa como una separación, un desengaño, un conflicto, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, etc. —, nos pone en contacto con nuestra realidad interna. Podemos sentirnos víctimas de la situación, cerrarnos y culpabilizar a algo o a alguien por lo que sentimos; o podemos aprovechar la situación para abrirnos, conocernos, explorar nuestra vulnerabilidad, escuchar nuestras necesidades, revisar el rumbo, aprender a querernos y respetarnos. Cuando Roberto vino a verme estaba en pleno duelo. Después de una relación de cinco años, su pareja le había dejado. No solamente le había dejado, se había liado con un amigo suyo. Él seguía amando a su expareja y no podía olvidarla. Se sentía abandonado y doblemente traicionado. Su corazón estaba roto y, para anestesiarse, bebía. Al principio lo hacía para relajarse y alegrarse un poco, pero acababa bebiendo demasiado y vomitando sus penas a quien tuviera cerca. Buscaba consuelo, sexo y cariño desesperadamente y, como era un hombre atractivo y tenía una parte entrañable, siempre había alguna chica que lo acogía. Pero al día siguiente sentía vergüenza por cómo se había comportado la noche anterior y ya no quería saber nada más de ella. La historia se repetía una y otra vez. Las chicas que se acercaban a él eran de usar y tirar. Roberto no entendía por qué se comportaba así, por qué bebía tanto y por qué tenía ese tipo de relaciones. Quería cerrar la historia con su expareja, pero no podía olvidarla. A través de la terapia empezó a ver que, antes de conocer a su expareja, ya estaba herido. Ella había sido una especie de refugio para tapar sus carencias. Durante un tiempo funcionó, pero, al no hacerse cargo de sus heridas emocionales, la relación se había estancado y eso había provocado un desenlace dramático. Al sentirse abandonado y traicionado, su cuerpo emocional estalló y todo aquello que había estado evitando, reprimiendo y tapando estaba saliendo a la luz. Poco a poco empezó a reconocer las heridas y las carencias de su niño interior y aprendió a gestionarlas adecuadamente. Comprendió que ninguna mujer podría salvarle de su dolor. Que, para tener una relación sana, primero necesitaba responsabilizarse, curar sus heridas. Porque el sexo, el cariño y el alcohol, aunque podían anestesiar temporalmente su dolor, no podían eliminarlo. A menudo creemos que, si encontramos a la persona adecuada, llenaremos nuestro vacío y seremos felices. Eso hace que, a través de la relación de pareja, busquemos inconscientemente una tabla de salvación. Creemos que una relación dará sentido y alegría a nuestra vida, y que eliminará el dolor y la soledad que tenemos dentro. Al principio de la relación, si hay buena conexión y química, estamos muy ilusionados. ¡Por fin hemos encontrado a alguien especial! Durante un tiempo, sentirnos íntimamente conectados a otro ser humano puede ser una aventura maravillosa. Hasta que empiezan a activarse nuestros miedos, heridas y bloqueos —o los de la pareja—, y aquello que empezó siendo una experiencia fluida y deliciosa se vuelve amarga y complicada. Si no sabemos gestionar adecuadamente las emociones que están emergiendo, la relación se estanca o se rompe. Y hay una explosión de dolor y frustración. Cuando eso sucede generalmente lo atribuimos a los desencuentros de la relación. No nos damos cuenta de que, en realidad, la relación ha despertado el dolor y el miedo que ya teníamos dentro. Eso hace que, en lugar de enfocarnos hacia dentro para emprender un proceso de sanación, busquemos una solución afuera, a menudo reemplazando una relación por otra. ¿Qué se puede esperar cuando el dolor que ha despertado una relación lo intentamos eliminar con otra relación? En las relaciones, no solamente pretendemos que alguien llene nuestro vacío; a menudo nos perdemos en la relación, nos desconectamos de nuestras necesidades, de nuestro cuerpo y de nuestra verdad. Buscando amor nos olvidamos de escucharnos, de respetarnos, de querernos. Durante los años de universidad, Laia congenió con un grupo de gente muy rebelde y desenfadada. Se habían propuesto soltar viejas estructuras patriarcales y abrirse a nuevas formas de relación más abiertas y creativas. Y, por supuesto, eso incluía una nueva visión sobre el sexo y las relaciones afectivas: la exclusividad de la pareja tradicional era antinatural; lo natural era el poliamor, o sea, poder amar a varias personas a la vez, de forma consensuada, consciente y ética. ¿Por qué limitarse y conformarse con una persona? Tener varios amantes te asegura una vida más rica e intensa. Una vez entras en el círculo del poliamor, desaparecen muchas preocupaciones. Cuando un amante no está disponible, siempre tienes alternativas. No tienes que estar pendiente de nadie y te ahorras los malos rollos de las relaciones de pareja. Cuando alguien se pone celoso o se raya, te vas con otro/a y no tienes que dar explicaciones. Los dos primeros años de poliamor fueron fantásticos. Romper tabús y experimentar el sexo y la afectividad sin límites fue muy liberador, un gran aprendizaje. Pero la cosa empezó a torcerse cuando Laia conoció a Fabián y se enamoró de él. Cuando él no estaba disponible, porque estaba con otra chica, ella sufría. A veces intentaba distraerse con otro chico, pero eso tampoco le sentaba bien. No le apetecía tener relaciones sexuales con otro hombre. Tenía un conflicto que la atormentaba: se suponía que la experiencia del amor no debería centrarse en una sola persona, porque «querer poseer en exclusiva a alguien es egoísta y antinatural; lo natural es el amor incondicional, practicar el desapego y poder disfrutar de varios amantes». Pero cada día se sentía peor; inexplicablemente, cuando se acostaba con otros hombres, sentía que se traicionaba a sí misma. Cuando me vino a ver, me pidió que le ayudase a dejar de ser codependiente, a volver a ser la chica libre y risueña que era antes de conocer a Fabián. Le dije que solamente le podía ayudar si estaba dispuesta a escuchar a su cuerpo y su corazón. Pero ella era muy reticente. Porque cuando lo hacía entraba en conflicto con su filosofía de vida… Después de una sesión muy reveladora, descubrió que tenía dos opciones: ser fiel a su filosofía o ser fiel a su cuerpo. Las dos implicaban una traición: escuchar a su cuerpo y a su corazón significaba traicionar su ideología y su gente, mientras que ser fiel a su tribu significaba traicionarse a sí misma. Finalmente, comprendió que, aunque su filosofía durante unos años había sido muy rica en experiencias, necesitaba seguir creciendo, no apegarse al pasado, escuchar a su corazón, respetar su cuerpo y no ser esclava de ninguna ideología. Mantener una relación abierta con Fabián era demasiado doloroso. Ella no quería cambiar a Fabián —que abandonase su estilo de vida—, pero aquello, que en un principio había sido muy creativo para ella, ya no lo era. Apegarse a una ideología era tan absurdo como apegarse a una persona. Necesitaba escucharse, reinventarse, ser libre para explorar otras formas de amar e intimar. SÉ TU PROPIA LUZ El laberinto mental Cuando en nuestra vida hay mucho conflicto e insatisfacción, en lugar de preguntamos si la vida que llevamos nos hace sentir vivos, generalmente lo transformamos en una discusión mental. Una parte de la mente manifiesta su frustración, su hartazgo, su malestar, mientras que otra parte intenta justificar y racionalizar por qué estamos donde estamos. Las ideas de cómo hay que ser y cómo hay que vivir la vida dirigen el barco. La ideología controla nuestra vida. ¿Por qué le damos tanto poder a la ideología? ¿Por qué permitimos que unas ideas acerca de cómo hay que ser y vivir nos roben la vida? La naturaleza de la mente es dual. Si le preguntas entre ir hacia la derecha o hacia la izquierda, su función es encontrar argumentos para ir hacia la derecha y argumentos para ir hacia la izquierda. El problema es que, cuando hay empate —lo cual es muy frecuente—, nos quedamos bloqueados. «¿Cómo voy a ir hacia la derecha cuando hay tantas razones para ir hacia la izquierda?», «¿Cómo voy a ir hacia la izquierda cuando hay tantas razones para ir hacia la derecha?». ¡Te has metido en un buen lío! La discusión mental puede ser interminable. Hagas lo que hagas sentirás que en el fondo te estás equivocando, porque estás traicionando tus propios argumentos. Cuando vivimos en la mente, siempre tenemos razones para justificar nuestro sufrimiento. Podemos sentirnos muy estancados y desgraciados, y al mismo tiempo tener muchos motivos para no abrirnos a un cambio: «¿Cómo voy a separarme y romper una familia?, ¿cómo voy a dejar mi trabajo, de qué voy a vivir?, ¿cómo voy a salir adelante si dejo la seguridad y apuesto por mi proyecto?, ¿cómo voy a escuchar a mi corazón y arriesgar todo lo que he conseguido?». Siempre hay argumentos y razones de peso para no abrirnos a lo desconocido; pero, cuando por miedo nos apegamos a lo conocido, nos estancamos, dejamos de crecer, nos apagamos. Nos vamos muriendo en vida. Aun teniendo una vida triste, vacía, mecánica, sin sentido, tenemos un montón de razones y justificaciones para no arriesgarnos. ¿Por qué nos resignamos con una vida triste y anodina? Porque nos da miedo sentirnos vivos. Porque estar vivos significa sentir y escuchar a nuestro corazón, apostar por aquello que nos hace vibrar, dejar de hacer cosas que consumen nuestra energía para enfocarnos en aquello que nos hace sentirnos vivos. No hay forma de saber si este camino o el otro será mejor para ti. No puedes adivinar el futuro, hay demasiadas variables en juego. Puedes perderte la vida analizando, especulando, acumulando argumentos y contradicciones, posponiendo, o apostar por aquello que te hace sentir vivo/a. Cuando la mente está muy dividida, dándole más vueltas al asunto no avanzamos; al contrario, cada día nos cuesta más tomar una decisión, cada día hay más pros y contras, y el miedo a equivocarnos nos paraliza. La vida no consiste en seguir el camino marcado para no cometer errores, sino en atrevernos a vivir aquello que resuena en nuestro corazón y aprender de los errores. Podemos encontrar razones y justificaciones para todo, incluso para no vivir: podemos perdernos en el laberinto de la mente o dejarnos guiar por aquello que nos hace sentir vivos. Perder la cabeza para sentirte vivo Si sientes que tu vida no tiene sentido es que te has desconectado de la vida, estás abstraído o perdida en el laberinto de tu mente. Perderse en la mente genera mucha confusión y sufrimiento. Cuando la mente es un instrumento al servicio del ser, puede ser una herramienta muy creativa; pero, cuando te disocias del corazón y la mente se apodera del ser, puede ser muy destructiva. Nadie se desconecta de la vida caprichosamente, siempre hay algo —una presión, un abuso, un shock, una experiencia dolorosa, un trauma— que ha provocado que nos disociemos de la vida. ¿En qué momento perdiste el contacto con tu naturaleza esencial? Es posible que no lo recuerdes, porque desde muy pequeño/a vivías bajo presión y se te impuso una hoja de ruta. Nadie pensó que tú venías con la tuya propia, única e incomparable; simplemente se dio por hecho que tenías que adaptarte a la que otros habían diseñado para ti. Y tú, como necesitabas sentirte aceptado y querido, amada y apreciada, y formar parte de la sociedad, no te quedó más remedio que adaptarte a lo que otros esperaban de ti. Sentir que la vida no tiene sentido, porque no estás viviendo realmente tu vida sino la vida que otros querían para ti, o conformarte con un estilo de vida alejado de tu corazón —que no te hace vibrar, sentirte vivo y creativo/a —, genera mucha frustración y estancamiento. ¿Cómo saber cuál es tu propósito real, lo que has venido a vivir y a compartir? Nadie puede saberlo, ni siquiera las personas que te quieren, tendrás que descubrirlo tú. En la mayoría de los casos no es tan sencillo, porque la sociedad no respeta la naturaleza esencial única de cada niño/a. Desde el principio se le quiere encajar en un modelo, darle un futuro. No se le permite escucharse, que pueda descubrir sus dones naturales. Por su propio bien se le presiona y se le bombardea con toda clase de mensajes para que adopte un camino. Pero adoptar un camino es una cosa y descubrir tu camino es otra. Algunas personas, desde niños, muestran una inclinación natural hacia su propósito de vida. Si ese niño o esa niña tiene la suerte de ser apoyado para que desarrolle su vocación, se alineará con el propósito de su vida y eso será una bendición para sí mismo y para la sociedad. Pero a menudo la familia y el sistema educativo tienen unas expectativas que difieren de la inclinación natural del menor, y como al principio ese don es una semilla muy tierna y frágil, si no se respeta y se cuida con esmero, no desarrollará las raíces necesarias para crecer y florecer. Cuando la semilla no ha podido brotar porque las condiciones no eran las adecuadas, tendrás que elegir algo del catálogo que te presenten, con mayor o menor libertad. Algunas propuestas te gustarán más que otras, pero, si no sientes pasión dedicando tu energía a ello, el trabajo no será un medio para desarrollar tu creatividad, será solamente un instrumento para sustentar tu economía. El trabajo será una esclavitud, un mero intercambio de tiempo por dinero. ¿Por qué nos conformamos con un trabajo y una vida que no nos gusta? Porque no nos creemos merecedores de vivir haciendo aquello que amamos; de crear una vida en armonía con nuestra naturaleza, de tener un trabajo que nos guste, con el que podamos disfrutar, crecer y crear. De niños nos inculcaron demasiados «deberías» y «no deberías», y perdimos la confianza en nuestro corazón. Nos llenaron de conocimientos prestados, prejuicios, miedos y expectativas, en lugar de apoyarnos a aprender a través de la propia experiencia. Esa saturación de demandas y persuasiones externas nos impidió reconocer y desarrollar el regalo esencial que nos hace únicos, esa sensibilidad, ese don, esa cualidad, ese talento o esa inclinación natural que, cuando se nutre con pasión, crece, florece y da sus frutos. ¿Cómo confiar en tu corazón cuando de niño te desconectaron de él y te impusieron una hoja de ruta? Esa es la situación de la inmensa mayoría. En lugar de aprender a escuchar y confiar en nuestro corazón, de honrar nuestra visión y crecer caminando nuestro camino, hemos adoptado un camino y un manual de instrucciones. Si ese manual que dice cómo deberías ser y vivir tu vida no te ayuda a ser feliz, no es para ti. Aferrarse a él es una locura. El problema es que, si te desprendes de hojas de ruta y manual de instrucciones, y decides hacer aquello que te hace sentirte vivo/a, probablemente te sentirás culpable y muchos te cuestionarán: «¿Qué estás haciendo con tu vida? No creerás que vas a poder vivir dedicándote a esas cosas, ¿verdad?». Entonces te preguntarás: «¿Estaré perdiendo la cabeza?». Tal vez, pero, si te sientes realmente vivo/a, la vida se volverá una aventura, un aprendizaje diario, un viaje interior y exterior apasionante, una nueva forma de ver y estar en el mundo. Perder la cabeza para sentirse vivo es una buena noticia, porque para ser libre tendrás que liberarte de muchas hojas de ruta y muchos manuales de instrucciones prestados. Perder la cabeza, tal como yo lo entiendo, no significa perder la inteligencia, sino desprenderte de las anteojeras y los corsés que te ha impuesto la sociedad. Tal vez estás perdiendo la cabeza, pero no la lucidez; de hecho, no seguir un camino establecido, dejar de perseguir zanahorias, responsabilizarte de tus elecciones y empezar a vivir conscientemente refinará tu inteligencia. Tu libertad molestará a aquellos que te quieren alineado/a, predecible y obediente, porque ya no buscarás su aprobación, te guiarás por el anhelo de tu corazón. Ser raro/a: cuando no encajas en ningún molde Jiddu Krishnamurti, uno de los seres más lúcidos del siglo XX, decía: «Formamos parte de una sociedad tan enferma que a los que quieren sanar se les llama raros y a los que están sanos se les tacha de locos». Es curioso, a los que están despiertos se les etiqueta de locos y a los que reconocen su enfermedad y quieren sanarse se les etiqueta de raros. El resto, aquellos que son tan inconscientes que ni siquiera se dan cuenta que de su condición, son los que se consideran normales. ¿Quiénes son los raros? Los raros somos aquellos que podemos reconocer nuestra locura. Aquellos que nos damos cuenta de que no somos normales y que no queremos fingir ni pretender que todo está bien para encajar en la sociedad. Los raros ya no creemos en zanahorias que nos darán la felicidad el día de mañana. Sabemos que el mañana es una ilusión, que lo único que tenemos es el ahora. Ser raro, sentirte diferente, ser un inadaptado, no encajar o no encontrar tu lugar en la sociedad puede ser muy doloroso. Si perteneces a esa categoría, sabes muy bien de qué hablo. Generalmente, arrastramos ese estigma desde la infancia, porque desde muy pequeños sentimos que no somos lo que se espera de nosotros. Crecemos sintiendo que no nos ven, porque esperan de nosotros algo que no somos. Y, al no sentirnos vistos ni respetados por ser lo que somos, crecemos sintiéndonos defectuosos. Crecer sintiéndote defectuoso/a genera mucha vergüenza, además de vivir con una necesidad muy grande de amor, una carencia que esperas que algo o alguien pueda llenar. E intentas llenarla de mil maneras: con relaciones, con comida, con alcohol, con trabajo, con drogas, buscando atención, aprobación, valoración, cariño, amor, sexo, reconocimiento, poder, etc. Pero antes o después te das cuenta de que nada ni nadie puede llenar ese vacío. Algunos raros hacen un gran esfuerzo para encajar, porque creen que, si se adaptan, por fin serán normales y podrán ser felices. Pero, aunque aparentemente se hayan convertido en personas normales, no son felices, dentro de sí mismos sienten un profundo malestar, siguen sintiendo que les falta algo. El raro, la rara, se ha sentido muy juzgada por ser como es. Y acaba creyendo que hay algo defectuoso en él, en ella, y que la solución pasa por arreglarse para cambiar eso que no es normal. Pero, aunque dedique muchísima energía a mejorar esto y lo otro, antes o después llega a un punto donde siente que no tiene arreglo, que siempre será raro/a. ¡Bienvenido al club! Tu destino no es encajar en un molde. No has venido al mundo para colmar las expectativas de nadie. Nadie sabe qué es lo mejor para ti, qué has venido a vivir y a aportar; tendrás que descubrirlo tú. No eres defectuoso o defectuosa por el hecho de no adaptarte a una sociedad enferma. No eres un fracasado o una fracasada por no haber encontrado todavía tu camino, por sufrir, por estar herida, por no haber conseguido unos objetivos, por no tener una relación de pareja o no encontrar tu lugar en el mundo. «No es signo de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma», puntualiza Krishnamurti. No estar bien adaptado a la sociedad no significa que eres defectuoso/a, significa que tu corazón todavía está vivo. Y como está vivo, no puede conformarse con modelos impuestos, con verdades prestadas, con dogmas y doctrinas que condenan tu naturaleza, con premios-zanahoria de consolación, con seguir un camino o un estilo de vida que no resuena en tu corazón. Ser raro/a significa que no puedes seguir las huellas de nadie; tienes que encontrar tu propio camino. No es fácil, porque a menudo te sientes solo, incomprendida, confundido, excluida. A veces estás en guerra con el mundo porque no te gusta lo que ves, sientes que nadie te entiende, o te deprimes y te pierdes en patrones autodestructivos. A propósito de ello Jeff Foster nos recuerda: «Tu sensación de no encajar nunca fue un error ni estuvo mal, ¡fue profundamente inteligente! No estabas dispuesto a reducir la inmensidad de tu ser, a encajonarte en un molde demasiado pequeño, demasiado limitante, demasiado violento, demasiado deshonesto para ti». Ser raro/a es la posibilidad de vivir una gran aventura, la de un ser humano que no puede resignarse a vivir desconectado de su corazón. No significa que has fracasado, sino que la sociedad ha fracasado contigo, que, a pesar de todo su esfuerzo no han conseguido domesticarte, no ha podido silenciar el anhelo de tu corazón. Ser único/a es tu naturaleza Todos los niños y todas las niñas nacen únicas, genuinas, incomparables, rebosantes de asombro, juego y vitalidad. Con un inmenso potencial y un mundo por descubrir. Antes de ser condicionados por la sociedad están totalmente relajados con su individualidad, dispuestos a experimentar la vida de acuerdo a su naturaleza. No tratan de ser algo que no son, al igual que una rosa no intenta ser un clavel ni una gaviota, un gavilán. Solamente el ser humano, condicionado por la sociedad, pierde el rumbo, se avergüenza de sí mismo y trata de ser lo que no es. El niño, la niña, antes de ser corrompida por la sociedad, se siente muy a gusto tal como es: natural, juguetona, espontánea. Pero pronto empezará a recibir juicios, presión, manipulación, comparación y menosprecio. Personas de su entorno, muy bienintencionadas pero muy inconscientes, le transmitirán la idea de que hay algo defectuoso o inadecuado en él, en ella, y le indicarán el camino y los objetivos que alcanzar para ser como hay que ser para ser normal. Para intentar ser normal, para merecer el amor que necesita, tendrá que rechazarse y avergonzarse de sí mismo/a, tratar de colmar el ideal que le impone la familia, el entorno, la sociedad. Pero intentar ser lo que no eres es una tarea imposible, suicida. La vida te ha creado especial porque te quiere así. La única alternativa que tienes es abrazar tu rareza, o esconderla y disfrazarte de algo que no eres. Cuando el niño o la niña se disfraza de lo que no es para complacer a la familia, al sistema educativo, al sacerdote o la monja, se le premia, se le valora, se le reconoce; en cambio, si se resiste, si no colma las expectativas de los adultos, se le menosprecia, se le rechaza, se le castiga. Nadie espera que el niño sea auténtico y vea el mundo con sus propios ojos; todo el mundo espera un niño, una niña, obediente y complaciente, que se adapte a los requerimientos de su familia y del entorno educativo, que haga y sea lo que se espera de él o ella. ¿Qué significa ser normal? Ser normal significa que has conseguido ser lo que se espera de ti. ¡Te has adaptado bien a la sociedad! Has sido capaz de sacrificarte y la sociedad te ha premiado por ello; aunque por el camino te has dejado el alma. Por eso la gente normal se siente superior y juzga a los raros, porque no se han sacrificado, porque no se han adaptado, porque no han sido capaces de acallar su corazón. Ser normal significa que te has disfrazado tanto que ya no te reconoces, ya no reconoces ese niño, esa niña, única, incomparable e inclasificable que eras. Hace mucho tiempo que dejaste de escuchar a tu corazón. Para ser aceptado/a renunciaste a tu individualidad, a ser libre, a ser y a vivir de acuerdo a tu corazón. Renunciaste a la aventura de estar realmente vivo/a a cambio de seguridad y respetabilidad. Ser raro/a significa que no quieres disfrazarte de lo que no eres, que no quieres suicidarte para convertirte en lo que se espera de ti. Ser libre es tu naturaleza. Pero, mientras tengas reparos en abrazar tu rareza, mientras esperes la aprobación de los demás, no podrás crecer ni florecer. Ser raro/a exige mucha humildad y valentía, la humildad y la valentía de aceptarte tal como eres. La vida te ha hecho único/a para que vivas tu destino y compartas tu propia luz. No te preocupes, no estás solo, no estás sola; si te abres al mundo, si dejas de castigarte por no ser normal, si no te refugias en el victimismo, si no haces de la reactividad tu identidad y no te disfrazas de soberbia, descubrirás que a tu alrededor tienes muchos compañeros y compañeras de viaje. ¡Por todas partes hay raros maravillosos! Sammasati: «Vuelve a ti, sé tu propia Luz» Desde que llegamos al mundo convivimos con muchas personas y situaciones que nos empujan en una dirección que excluye el anhelo y las necesidades de nuestro corazón. Empieza a suceder en la más tierna infancia, amparándose en la necesidad de educar, enderezar y encauzar al menor, y poco a poco acaba convirtiéndose en un estilo de vida. Luego, en la edad adulta, estamos tan acostumbrados a ignorar a nuestro corazón que muchas personas no conocen otra forma de vida. La mente —la ideología, los prejuicios, el control, la voluntad de poder, los mandatos, los «deberías» y «no deberías»— monopolizan su existencia en detrimento de la presencia, el corazón, la intuición, los sentidos, los sentimientos y la luz interior. No es de extrañar que las personas que mantienen el contacto con su corazón a menudo se sienten demasiado sensibles, raros, incluso defectuosos, y tienen dificultades para adaptarse a la sociedad. Porque la sociedad nos exige disociarnos de nuestro corazón, de nuestras necesidades, de nuestros anhelos, de nuestra verdad, y nos empuja a adoptar una personalidad, unos ideales impuestos y un estilo de vida artificial. Si todavía estás vivo/a, ignorar tu corazón para adaptarte a la sociedad solamente traerá más sufrimiento e insatisfacción a tu vida. Cuando nos hemos esforzado mucho en ser lo que se espera de nosotros y nos damos cuenta de que hacer eso es una locura, tal vez nos preguntemos cómo podemos recuperar el contacto con nuestro corazón y con el verdadero propósito de nuestra vida. Siddartha Gautama Buda nos lanza una invitación: Sammasati: «vuelve a ti, sé tu propia Luz». A través de este sutra nos invita a conocernos de verdad, a desnudarnos de la identidad y los ideales que nos ha dado la sociedad, para ser y vivir de acuerdo a nuestra propia Luz. La invitación de Buda es muy sugerente: ¿quién no quiere, en lo más profundo de su corazón, ser y vivir de acuerdo a su propia Luz? Pero no debe ser tan sencillo cuando la mayoría de los seres humanos tienen una existencia muy poco luminosa. ¿Cómo podemos reconocer nuestra luz cuando vivimos en la oscuridad? ¿Dónde podemos encontrar nuestra luz? Solamente puede encontrarse en nuestro interior, tapada por capas de condicionamientos, creencias, conocimientos, deseos, fantasías, prejuicios, ideología, etc.; es decir, nuestra luz está enterrada debajo de nuestra personalidad. La mente está tan cargada y saturada, y ocupa tanto espacio, que tapa el brillo de nuestro Ser. Para que la Luz del Ser pueda ser visible, la mente debe ocupar el espacio que le corresponde. En Occidente la mente está sobrevalorada, se ha convertido en el centro de todo. La presencia, la naturaleza silenciosa del Ser, ha quedado arrinconada. Por eso vivimos con tanta ansiedad y frustración, porque la mente egoica se ha apoderado del ser humano. Hemos olvidado que la mente es solamente un instrumento y nos hemos convertido en instrumentos de la mente. Cuando el ser humano se convierte en una marioneta de su propia mente sufre, porque pierde el contacto con la realidad, con su corazón, con sus necesidades reales, con la luz, el silencio y la alegría del Ser. Su mente no le permite relajarse, abrirse, disfrutar, jugar, fluir, contemplar. Cuando la mente se apodera del Ser, el ruido mental nos separa de nosotros mismos y de la vida. En Oriente se sabe, desde hace miles de años, que el origen del sufrimiento no son las circunstancias externas. Todo el mundo tiene que enfrentarse, antes o después, a innumerables experiencias dolorosas. No hay forma de eliminar la enfermedad, las adversidades, el dolor y la muerte, forman parte de la vida; sin embargo, el sufrimiento de un ser humano es muy variable, depende de cómo gestiona las circunstancias que le han tocado vivir. Seguramente conoces a alguien con un destino de vida muy doloroso y que inexplicablemente vive con serenidad, compasión, alegría y agradecimiento. Mientras, otros seres, con unas circunstancias mucho más favorables, viven amargados, en conflicto permanente consigo mismos y con el mundo, desquiciados. Su mente es un torbellino, nunca están satisfechos, siempre está quejándose y generando problemas. No conocen la paz. La sabiduría oriental relaciona el sufrimiento humano con el grado de identificación mental; es decir, a mayor identificación del individuo con su mente y su personalidad, mayor sufrimiento. O sea, cuando creemos que somos nuestra mente, el flujo cambiante de pensamientos, nos desconectamos de nuestra esencia, la presencia amorosa del Ser, y sufrimos. Cuando en lugar de utilizar la mente como un instrumento, la mente egoica, ruidosa y agitada se apodera del Ser, el sufrimiento está garantizado. Para aquietar la mente, disolver la identificación con los pensamientos y reconocer nuestra naturaleza esencial, en Oriente se creó el arte de la meditación. A medida que la cultura occidental se ha ido imponiendo en todo el planeta, la mente ha ido acaparando más espacio en la vida del individuo, hasta llegar al punto en que se ha convertido en su centro, en detrimento del corazón. Pero no siempre ha sido así. Antiguamente el ser humano vivía más enraizado en la vida, en la naturaleza, en el cuerpo, y más centrado su corazón. Hay un pasaje de la vida de Carl Gustav Jung, uno de los padres de la psicología, que refleja esta realidad: Había un indígena que pensaba que los blancos estaban locos. Jung le preguntó por qué creía eso, a lo que el indígena respondió: —Ellos dicen que piensan con la cabeza. —Claro que piensan con la cabeza —replicó Jung—. ¿Cómo piensan ustedes? Y el indígena, sorprendido, respondió: —Nosotros pensamos aquí —y señaló el corazón. ¿En qué se diferencia la Luz de la que habla Buda de la mente? Muchas personas no lo pueden diferenciar, porque hay tanto ruido en su mente y tanta identificación con los pensamientos que no son conscientes de la presencia silenciosa que contiene todo. Cuando el proceso mental suplanta a la presencia, cuando no hay silencio interior, la luz del ser queda eclipsada. En la India, tradicionalmente, cuando un hombre o una mujer se cansa de ser una marioneta de su mente egoica, de la ansiedad y la insatisfacción que genera vivir persiguiendo zanahorias, y anhela despertar el maestro interior —encontrar su propia luz—, busca un maestro espiritual que le inicie en el arte de la meditación. La meditación nos ayuda a aquietar la mente, a conocernos y desprogramarnos, a liberarnos de todo aquello que nos impide reconocer nuestra propia Luz. No es casualidad que la última enseñanza de Buda, tras cuarenta años iniciando a miles de buscadores en el camino de la meditación, fuera: «Sammasati: vuelve a ti, sé tu propia Luz». Curiosamente, todos los seres despiertos coinciden en este punto: sus enseñanzas son una invitación, a través de diferentes caminos, a descubrir nuestra propia Luz. Ningún maestro espiritual auténtico ha dicho que dejásemos nuestro crecimiento en manos de una estructura de poder o una casta sacerdotal. Ninguno. Y sin embargo todas las iglesias se atribuyen el privilegio de ser los embajadores de Dios y del maestro, de hablar en su nombre, y exigen sumisión y obediencia a la institución. Ser tu propia luz no significa cerrarse, acorazarse o no apreciar la luz de otros seres humanos. En medio de tanta inconsciencia y confusión, la luminosidad, el corazón y la belleza de los maestros espirituales es una bendición. Derretirte con los poemas de Rumi, tener un vislumbre leyendo los haikus de Basho, meditar con los sutras de Buda o Patanjali, inspirarte con el Tao Te Ching de Lao Tse, los evangelios de Jesús o las charlas de Osho o Krishnamurti, puede despertar tu propia luz. Ser tu propia luz no significa poseer la verdad, ser impermeable, ni estar por encima de nada; significa que no entregas tu poder a nadie, a ninguna persona u organización. No permites que nadie dirija tu vida, no vives siguiendo un manual de instrucciones prestado, no te riges por las ideas, los dogmas o la doctrina de una institución; confías en tu corazón, en tu propia luz y asumes toda la responsabilidad de tu vida. No es un camino de rosas, requiere mucha valentía y honestidad. Es mucho más fácil quejarse, lamentarnos por las circunstancias que nos ha tocado vivir, despotricar, responsabilizar a la sociedad, culpabilizar a este o aquella por nuestro sufrimiento, incluso a Dios. Pero ¿cómo puedes vivir en paz si no te responsabilizas ni reconoces tu naturaleza esencial, la fuente de Luz y Amor interna que te nutre e ilumina? Quizá en este momento te sorprenda o incluso te rechine la invitación de Buda a ser tu propia fuente de Luz y Amor. Especialmente si estás atravesando una crisis y estás experimentando mucho dolor, carencia, desamor y confusión. Puedo entender perfectamente que tal vez en este momento ser tu propia luz no tenga sentido. Por favor, no te creas nada de lo que digo, pero tampoco te cierres a investigarlo. Para adentrarnos en el camino de la sanación hay que tener una mente abierta, estar dispuestos a ir más allá de nuestras creencias y prejuicios, y abrirnos a explorar nuestra naturaleza esencial. Investigar no significa creer en algo que no es tu experiencia, abrazar una ideología o una fe. Para investigar tu naturaleza no hace falta creer en Dios, en el alma o en alguna forma de espiritualidad; de hecho, es preferible no tener creencias que te puedan nublar o condicionar. LA ENSEÑANZA DEL FUEGO SAGRADO ¿Dónde vas con tanto apremio? ¿Te has preguntado alguna vez dónde vas con tanta prisa? ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Cuál es el destino final de tanto esfuerzo, orgullo y desasosiego? Que yo sepa todos vamos al mismo lugar: al cementerio. En mis años de mochilero, cuando mi pasión era recorrer el mundo, quería aprender directamente de la vida, sin intermediarios, enfrentándome a lo desconocido. Estar solo en un entorno desconocido me ponía en contacto con mi espacio interior, me ayudaba a abrirme, a sentirme, a enfrentarme a mis temores y mis traumas; a conocerme, a confiar en mi corazón y en la vida; a descubrir que la vida siempre me traía la situación, la persona, la experiencia, el paisaje, el problema y el aprendizaje que necesitaba. Durante muchos años viajar hacia lo desconocido se convirtió en mi religión. Un buen día llegué a un pueblecito remoto de Colombia. Al pasar junto al cementerio, en la entrada, había un rótulo que decía: «Aquí terminan las vanidades del hombre». Me impactó, nunca lo había pensado. Cuando tienes 19 años no te interesa el final del camino, solamente te interesa vivir, vivir al máximo, sacarle todo el jugo a la vida. ¿A quién le interesa el final cuando estás empezando a vivir? La muerte es una gran maestra, pone todo y a todos en su lugar. Pero en nuestra sociedad la muerte es un tabú. A los niños no se les permite ver a los muertos. La mayoría de las personas tenemos muy poco contacto con la muerte, la evitamos. Hablar con franqueza sobre la muerte suele ser incómodo o inapropiado. Cuando alguien está acercándose a la muerte, en lugar de abrirnos y sincerarnos, de abordar abiertamente el final de una etapa y despedirnos conscientemente, a menudo nos engañamos o engañamos a nuestros seres queridos. A veces, delante del enfermo, los familiares disimulan, pretenden mostrar que todo va bien, incluso engañan al moribundo, porque «pobrecito, no podría soportarlo». Menospreciamos la capacidad que tenemos de afrontar un hecho natural. En lugar de ayudar al moribundo a completar sus asuntos, a descansar, a liberar su corazón, a morir en paz y despedirse amorosamente de sus seres queridos, lo tratamos como si no estuviese capacitado para morir. Creemos que si ignoramos la muerte será mejor para todos. Pero el no querer abrir los ojos y el corazón a nuestro destino final nos mantiene inmaduros, superficiales, disociados. Nos aleja de lo esencial, enfoca nuestra mirada en lo trivial. El no querer ver la realidad nos impide reconocer y darle el valor real a cada cosa. Lejos de ayudarnos a estar más vivos, resta valor y sentido a nuestra propia vida. En la India, donde he vivido muchos años, la muerte se contempla como un hecho natural. Está muy presente. Convives con ella. La ves cada día en las calles, en los templos, en el mercado, en las orillas de los ríos. La muerte es un fenómeno natural, cotidiano, profundamente humano y a la vez misterioso y sagrado. Cuando alguien muere, los familiares y los allegados lo recubren con flores y lo pasean en una camilla, a hombros, por el pueblo, hasta los crematorios. En el crematorio, generalmente a la orilla de un río, colocan al difunto encima de una pila de leña y, después del ritual correspondiente, proceden a la cremación. Todo el mundo puede ver cómo arde el muerto, cómo, de repente, se descuelga un brazo o un pie braseado, que queda expuesto a la vista de todos. Entonces alguien, con total naturalidad, devuelve el miembro chamuscado a la hoguera. Para los occidentales estas escenas son macabras. Seguramente es mucho más práctico e higiénico un crematorio industrial, pero nos aleja de poder ser testigos de un fenómeno extraordinario, nos priva de contemplar cómo desaparece un cuerpo humano, cómo un cuerpo que estaba rebosante vida se transforma en humo y ceniza. He tenido la oportunidad de presenciar muchas cremaciones, algunas de personas muy queridas. Contrariamente a lo que pueda parecer, siempre ha sido una experiencia luminosa y profundamente meditativa. Independientemente de las emociones y sentimientos que emergen cuando sabes que no volverás a ver a un ser querido, la profunda tristeza y desconsuelo ante un hecho irreversible, el poder presenciar cómo la vida se transforma, el tener que enfrentarte a tu propio destino, nos pone en contacto con la impermanencia de nuestra naturaleza, con el misterio de la vida y la muerte. Cuando el dolor y la tristeza ante la pérdida se expresa y nos damos el permiso de mirar, sentir y rendirnos al misterio, una paz profunda nos envuelve. De repente te das cuenta de que la muerte no es tu enemigo, es un gran misterio, un silencio y una quietud indescriptible. Tal vez te sorprenda saber que Buda, antes de aceptar a un discípulo en su comunidad, le ponía una condición: meditar tres meses en un crematorio, interrumpir temporalmente sus ocupaciones diarias para respirar y contemplar su destino final. ¿Por qué ponía esta condición? Porque la muerte nos desnuda y nos confronta con la realidad. Si no estamos dispuestos a hacer una pausa para abrir los ojos y el corazón a la vida tal como es, no estamos listos para despertar. AMOR Y DESAMOR Hambre de amor, anhelo de intimidad ¿Por qué teniendo el deseo sincero de conectar, de compartir, de amar y ser amados, las relaciones humanas son tan difíciles? ¿Por qué, a pesar de que en nuestro corazón hay un gran anhelo de amor e intimidad, no somos capaces de crear una relación amorosa armónica y duradera? ¿Por qué las relaciones íntimas generan tanto dolor, conflicto e incomprensión? Muchas personas creen que el amor es muy difícil porque no han encontrado a la persona adecuada. Han tenido mala suerte: les han engañado, el otro, la otra, no era lo que parecía… Cuando no queremos crecer, la culpa de que la relación no haya funcionado siempre es del otro. Tenemos cuarenta o cincuenta años y estamos solos o mal acompañados porque «todos los hombres son iguales» o «todas las mujeres están locas». Cambiamos de pareja, pero repetimos los mismos patrones. Atraemos o nos sentimos atraídos hacia personas inmaduras, conflictivas, posesivas, ausentes, infieles, celosas, neuróticas, depresivas… No queríamos caer en lo mismo, pero acabamos recreando las mismas dinámicas. ¿Casualidad? ¿Mala suerte? ¿Todos son iguales? No es casualidad. La razón por la cual repetimos los mismos patrones es porque estamos heridos y tenemos mucha carencia de amor. Aunque no lo sepamos, antes de la primera cita ya estamos heridos; nuestro cuerpo emocional ha acumulado mucho dolor. Y la relación, a menos que sea muy breve, activará nuestras heridas más profundas. Por eso muchas personas evitan intimar profundamente, quieren relaciones esporádicas, superficiales, sin ninguna implicación, porque la intimidad, antes o después, hará aflorar su sombra. Cada día hay más personas que, cuando conocen a alguien que les gusta, no tienen problema en tener relaciones sexuales. Afortunadamente hemos dejado atrás muchos tabús y tenemos más libertad que nuestros antepasados, pero es una libertad relativa, engañosa, porque tener más libertad sexual no significa necesariamente tener una sexualidad gozosa y nutritiva. Seguimos teniendo muchos temores, heridas y bloqueos que nos impiden relajarnos, abrirnos, estar presentes, confiar, fluir, fundirnos. Desnudarse y tener relaciones sexuales está al alcance de todo el mundo, pero despojarnos de la armadura y abrir el cuerpo y el corazón a la intimidad es una experiencia que requiere presencia, honestidad y vulnerabilidad. Muchos seres humanos están tan heridos que, incluso en la sexualidad, evitan la intimidad. No quieren sentir el temor, la necesidad y la vergüenza que se activa al abrir su corazón. Pero vivir permanentemente acorazados, con el corazón cerrado, sin la nutrición que aporta la intimidad, genera mucha insatisfacción. Acorazarse no es la solución La relación de pareja es un deporte de alto riesgo. A menos que seas muy joven, sabes a qué me refiero. Te han herido muchas veces. Y si no te has responsabilizado y no te has adentrado en un proceso interior para sanar tu corazón y reparar la confianza, cada día estás más cerrado, más cerrada, más contrariado, más desesperanzada. Algunas personas llegan a un punto en el que están tan resentidas y acorazadas que el amor de pareja les parece imposible, ni siquiera contemplan esa posibilidad. ¿Por qué nos acorazamos? Porque arrastramos viejas heridas que no estamos abordando adecuadamente, porque tenemos miedo a abrir y sentir nuestro mundo interior. Queremos protegernos del dolor, de nuestro propio dolor, pero al encapsularlo se enquista. Las heridas no se pueden curar tapándolas, negándolas, reprimiéndolas. Al contrario, cuando las enterramos o las enmascaramos nunca nos liberamos de ellas, permanecen en nuestra psique, saboteando inconscientemente nuestra existencia. Cuando estamos muy heridos y, fruto de unas experiencias traumáticas, albergamos dolorosos sentimientos de abandono y desvalorización, creemos que el amor de pareja curará nuestras heridas, que ahí fuera hay alguien que nos puede dar el amor que necesitamos. Buscamos una relación de pareja en la que proyectar nuestros sueños, con la esperanza de que el otro colmará nuestro anhelo. Pero el dolor y el resentimiento acumulado en nuestro interior, unido a unas expectativas fantasiosas, generará amargos desencuentros, conflictos, reproches, luchas de poder, incomprensión y desengaño. Las heridas no integradas de nuestra infancia se manifiestan en la relación de pareja y nos sentimos incomprendidos, traicionados, abandonados, invadidos o devaluados. Provocan que recreemos dinámicas de codependencia, o que busquemos sexo y cariño compulsivamente, cambiando constantemente de amante. Hasta que llegamos a un punto en el que hemos acumulado tanto dolor y desengaño que, aunque queramos tener relaciones sexuales, nuestro corazón se ha cerrado a la intimidad. A menudo, detrás de un gran anhelo de amor hay una historia de dolor. Y buscar amor para anestesiar el dolor genera mucho sufrimiento, nos hace repetir una y otra vez los mismos patrones. Para abrirnos a la posibilidad de crear relaciones sanas, conscientes y nutritivas, necesitamos conocernos profundamente, emprender un proceso de sanación, dejar de buscar salvadores y culpables, y aprender a gestionar adecuadamente nuestro mundo interior. A veces, fruto de las carencias y las experiencias traumáticas de nuestra infancia, albergamos tanta hambre de amor que lo buscamos compulsivamente. Al principio de nuestra andadura, cuando somos muy jóvenes, creemos que el amor de pareja sanará y colmará nuestro corazón. Creemos que ahí afuera hay alguien especial que nos salvará, que nos dará el amor que necesitamos, que por fin podremos ser felices. Pero, a medida que vamos teniendo relaciones, descubrimos que hay unos patrones que se repiten, que el amor y la plenitud que tanto anhelamos se nos escapa, que la relación de pareja activa nuestras frustraciones, temores, carencias y heridas más profundas. Y que nuestra necesidad de amor es mayúscula, mientras que nuestra capacidad de amar es muy limitada. Si somos honestos, nos damos cuenta de que la capacidad de experimentar amor no depende del otro, sino del estado de nuestro corazón. Cuando nuestro corazón está muy herido, cerrado, acorazado o lleno de carencias, hay tanta necesidad y desconfianza que generamos relaciones desdichadas, porque atraemos a personas que, al igual que nosotros, arrastran muchas heridas emocionales. Antes de intimar con otro ser humano, necesitamos intimar con nosotros, conocernos profundamente; de lo contrario, toda aquello que reprimimos y rechazamos en nosotros lo proyectamos en el otro. Esperamos que él o ella nos dé lo que no nos estamos dando. Le juzgamos por ser como es, le hacemos responsable de nuestras heridas, le exigimos que colme nuestras carencias y, cuando no cumple nuestras expectativas, nos decepciona y le castigamos. Sin querer, desde el principio, saboteamos la posibilidad de que el amor pueda crecer y florecer, provocamos que suceda aquello que queremos evitar. A menos que hayas tirado la toalla y te hayas instalado en la resignación, escudándote en el mantra «el amor es imposible, todos los hombres (o las mujeres) son iguales», si el anhelo de tu corazón sigue vivo, si crees que en la vida y en las relaciones, hay un aprendizaje. Una parte de este libro la he dedicado a observar e investigar cómo se activan las heridas de nuestro corazón en las relaciones y cómo abordarlas para crecer, para que las activaciones del cuerpo emocional y el sistema nervioso no destruyan el amor y la intimidad. Cuando el dolor se transforma en sufrimiento Algunas personas, tras una ruptura amorosa, después de haber sufrido mucho, entran en una crisis existencial. El dolor, la tristeza y el temor a vivir sin el amor de la persona amada es tan intenso y profundo que les pone en contacto con un sentimiento desgarrador: «Sin su amor la vida no tiene sentido». A veces sentimos como si la desconexión con la persona amada nos conectase con un gran vacío, con la muerte, o directamente quisiéramos morir para liberarnos de tanto sufrimiento. Aunque la mente racional sabe que si nuestra pareja nos deja no nos vamos a morir, la intensidad de las sensaciones físicas y el padecimiento emocional que experimentamos en el cuerpo es desbordante. A veces la angustia es tan abrumadora que nos puede hacer perder la razón. Puede provocar una depresión, ansiedad, ataques de pánico, volvernos violentos, hacer cosas que nunca creímos que haríamos: mendigar, manipular, presionar, amenazar, castigar, maltratar, chantajear, etc. La ruptura —la posibilidad de sentirnos abandonados— puede desencadenar un estado de desesperación desbordante. (En el capítulo sobre la herida de abandono explicaré detalladamente por qué experimentamos tanto sufrimiento y cómo abordarlo adecuadamente). Cuando el malestar y la ansiedad son muy intensos, a veces surge el impulso de buscar una tabla de salvación: una persona, un proyecto, una distracción, una sustancia, una medicación, una experiencia espiritual, un sueño, una esperanza. Cualquier cosa que pueda ayudarnos a sustraernos del dolor. Incluso crear un vínculo nuevo para olvidar el anterior. Algunas personas son especialistas en empalmar una relación tras otra para escapar de sí mismas. Pero escapar de uno mismo a la larga es un ejercicio inútil y agotador. Es natural preferir sentir amor y bienestar que dolor y soledad, pero el dolor forma parte de la vida. Cuando lo rechazamos, cuando lo reprimimos o huimos de él, ¿acaso nos liberamos? No, al contrario, cuando lo rechazamos se agrava, se transforma en sufrimiento, en un malestar y una ansiedad que nos acompaña siempre. ¿Qué más puedes hacer que no hayas hecho ya para escapar del dolor? Antes o después llega el día que no te queda más remedio que reconocer que no hay escapatoria, que ahí afuera no hay nada ni nadie que te pueda salvar. A veces hemos de sufrir mucho antes de rendirnos. Mientras uno cree que puede escapar de sí mismo/a, lo intenta de todas las formas posibles. Y curiosamente todo el mundo le animará a hacerlo, a esforzarse más, a luchar, a no parar, a no rendirse, a evitar entrar en contacto con el dolor y el vacío interior, a buscar una nueva zanahoria. Solamente cuando un ser humano está agotado de huir de sí mismo está listo para rendirse a la vida. ¿DÓNDE ESTÁ LA PUERTA? Rendirse a la vida En nuestra cultura la palabra rendirse tiene muy mala prensa, porque se interpreta como un fracaso, como una debilidad, como un acto de desidia o de cobardía. «No pares, no te rindas nunca, no dejes de luchar», se oye por todas partes. Porque no entendemos ni sabemos qué significa rendirse. Nos hemos pasado la vida huyendo de nosotros mismos. Sabemos esforzarnos, protegernos, luchar, perseguir, conseguir, resistir, huir, posponer, escapar. Somos expertos en sobrevivir, pero desconocemos el Arte de Morir. En Oriente se utiliza la metáfora el Arte de Morir, como un aprendizaje esencial para la vida. No se refiere a la muerte física —aunque es una preparación para afrontar la muerte—, sino a la maestría de vivir entregado al momento presente. Nos recuerda que algo en nosotros tiene que morir para estar realmente vivos. El significado espiritual de rendirse es lo contrario de huir, de evitar, de escapar; significa entregarse a la vida tal como es. No significa ni sometimiento ni humillación. Al contrario, quien afronta la vida tal como es, con el corazón abierto, respondiendo con honestidad y valentía, emana gracia, belleza y dignidad. Es la Luz que irradia Buda, Jesús, Saraha, Rumi, Meera, Atisha y todos los seres despiertos —hombres y mujeres— que han caminado sobre la tierra. Rendirse no significa dejar de actuar, sino dejar de discutir con la realidad; en lugar de rechazar o intentar escapar de la realidad, de vivir inconscientemente —huyendo y reaccionando—, te abres a la vida. En la rendición tomas la vida tal como es y desde ese espacio de profunda aceptación surge la respuesta adecuada al momento presente. El Arte de Morir empieza a suceder cuando la consciencia reconoce el origen del sufrimiento humano, cuando comprende que el ego es una ilusión, un espejismo. Mientras creemos que el espejismo es real —un oasis en medio del desierto—, esa visión nos impulsa a tomar decisiones equivocadas, basadas en una percepción irreal. En cambio, si al mirar al horizonte vemos un espejismo y sabemos que en realidad esa laguna que estamos viendo no existe —es solo un efecto óptico—, no será necesario caminar bajo el sol abrasador inútilmente buscando hidratarnos y refrescarnos, ni sufrir una decepción cuando veamos la realidad. Cuando el ego gobierna nuestra vida, saltamos de espejismo en espejismo, con la esperanza —y consiguiente decepción— de que estamos a punto de alcanzar el oasis. Como nunca lo encontramos, acabamos sintiéndonos estafados, víctimas de la vida, cuando en realidad nadie nos ha estafado, hemos sido víctimas de una visión y una comprensión distorsionada. Podemos justificar nuestra desdicha y nuestro resentimiento asumiendo que somos víctimas de la maldad del mundo, y otorgarnos el derecho a juzgar y castigar a quien nos plazca, propagando la inconsciencia y el desamor a nuestro alrededor, o cuestionar nuestra visión investigando el origen real del sufrimiento. El viaje interior Cada ser humano es único, incomparable, un universo de posibilidades y potencialidades; esa es su belleza y su dignidad. Pero desde nuestra llegada al mundo estamos sometidos a una gran presión externa y a circunstancias que hieren nuestra integridad y limitan nuestro potencial. Los condicionamientos recibidos y las expectativas puestas en nosotros nos moldean, nos reprimen, nos dirigen y a veces nos aprisionan. ¿Cómo reconocer lo que somos y lo que venimos a aportar cuando estamos tan condicionados y presionados? Algunas personas reaccionan intentando cambiar la sociedad. Su esfuerzo es hacia fuera; creen que luchando para cambiar el mundo todo mejorará. Mientras, otros individuos sienten que, para cambiar lo externo, primero necesitamos ser conscientes de nuestro mundo interior. Si dentro de mí estoy lleno de conflictos, heridas, carencias, resentimiento, ambición, voluntad de poder y egotismo, ¿cómo voy a arreglar el mundo?, ¿qué puedo mejorar? Lo que haré es reproducir afuera mis conflictos internos. Antes de querer arreglar el mundo, necesito ser consciente, conocerme de verdad, quererme y estar en paz conmigo mismo/a. El viaje interior es un proceso de autoconocimiento, una experiencia individual, no hay un modelo establecido o un itinerario que seguir. En esa búsqueda no podemos ir tras las huellas de nadie, porque al seguir el camino de otros nos alejamos de nuestro propio camino. Tal vez podemos buscar inspiración en Lao Tse, Krishna, Mahavira, Rumi, Buda o Jesús, o en otros seres que han florecido, pero nuestra naturaleza y la realidad que nos rodea es diferente a la suya. Aunque yo me calce unas sandalias, me vista como Jesucristo y recite sus enseñanzas de memoria, jamás seré Jesucristo, como mucho un pésimo imitador. La existencia nos ha hecho únicos por alguna razón, no para convertirnos en imitadores ni en fotocopias de nadie; de hecho, cuando intentamos ser lo que no somos, fracasamos estrepitosamente. Esa es una de las razones por la que en el mundo hay tanto sufrimiento. Porque, en lugar de ser quien somos, de escuchar nuestro corazón y caminar nuestro camino, de respetar y celebrar nuestra individualidad —el ser único e incomparable que somos—, para adaptarnos a la sociedad tratamos de ser algo que no somos, adoptamos unos objetivos y unos ideales impuestos, nos perdemos y nos consumimos persiguiendo unas metas que nos impiden ser y florecer. El viaje interior es un proceso de indagación y autodescubrimiento para discernir y descubrir la diferencia entre la identidad que nos ha dado la sociedad y quiénes somos realmente. Un esfuerzo para ser más libres y conscientes, para desprendernos de los programas y condicionamientos recibidos que nos impiden ser y florecer. La educación que hemos recibido ha sido básicamente un proceso hacia fuera, la adquisición de unos conocimientos y unas habilidades para comprender y lidiar con el mundo que nos rodea, un aprendizaje necesario para sobrevivir y adaptarnos al medio. Pero el mundo exterior, aunque es muy importante, no lo es todo. Dentro de cada uno de nosotros hay un universo muy complejo. Sin embargo, nadie nos ha invitado ni nos apoyado a descubrirlo, a observarlo, a escucharlo, a comprenderlo, a respetarlo, a cuidarlo… Nos hemos enfocado tanto en aprender a gestionar el mundo exterior que nos hemos olvidado de nuestro mundo interior. El viaje interior es una aproximación a nuestra interioridad para expandir la consciencia y liberarnos del sufrimiento. Tradicionalmente, quien quería iniciar un viaje interior, renunciaba al mundo exterior y se retiraba a un monasterio, a una cueva, a la naturaleza, a algún lugar apartado de la vida mundana. La mayoría de las religiones han fomentado la división entre la vida mundana y la vida espiritual, entre el camino del cuerpo y los sentidos y el camino del alma. Y nos han hecho creer que debíamos elegir entre una vida convencional y una vida espiritual. Y como la vida espiritual que nos han planteado exige tantas renuncias y sacrificios, la mayoría opta por una vida mundana, asumiendo que esa elección le impedirá adentrarse profundamente en la vida espiritual. Yo crecí en una familia católica tradicional, con un marco metal heredado que divide lo humano de lo espiritual. Según las religiones monoteístas, Dios y la naturaleza están separados: Dios creó el universo, la vida, la naturaleza, el ser humano. Mientras, yo siempre sentía que Dios estaba en el mar, en las montañas, en los bosques, en la vida, en mi propio corazón. Desde muy pequeño sentía un gran anhelo de explorar la dimensión espiritual, pero no sentía ninguna atracción —más bien lo contrario— por la religión, sus doctrinas y sus predicadores. Una cosa era practicar una religión —aprender unos preceptos, asumir una doctrina, acatar unos dogmas, participar en unos rituales y rendir pleitesía a una jerarquía eclesiástica— y otra totalmente distinta escuchar el anhelo de mi corazón. Esta visión me generó muchos problemas desde niño, porque mi espiritualidad no se ajustaba a lo que se esperaba de mí. Desde muy joven sentí que ninguna religión me podía aportar lo que yo estaba buscando, porque no tenía ningún interés en adoptar unas creencias, seguir una doctrina y conformarme con una verdad prestada. La religión me parecía una distracción innecesaria que me apartaría del verdadero anhelo de mi corazón. Mi anhelo era conocerme, descubrir a través de la propia experiencia la esencia divina de la existencia, una presencia misteriosa que yo sentía en los más profundo de mi Ser, en la naturaleza, en el cosmos. Durante muchos años viví con un conflicto aparentemente irreconciliable: una parte de mí queriendo explorar el mundo exterior —la vida y los retos de una persona joven que quiere vivir, amar y experimentar— y la otra queriendo explorar la dimensión espiritual. Si quería adentrarme en el mundo espiritual debía renunciar a llevar una vida normal, es decir, a viajar, conocer el mundo, desarrollar mi creatividad, tener una actividad profesional, relacionarme y divertirme, explorar el amor de pareja, la sexualidad, etc. Para poder sumergirme en la espiritualidad debía retirarme a un monasterio y renunciar a todo lo que era natural y humano. Pero yo no estaba dispuesto a renunciar a la vida, me parecía antinatural. Y la alternativa de volcarme en una vida normal, sin una dimensión espiritual, tampoco me satisfacía. Sentía que me faltaba algo esencial, tan esencial como respirar. La vida convencional, enfocada en el mundo exterior, en conseguir unos objetivos, me ahogaba, porque estaba tan llena de exigencias, apariencias, distracciones y actividades de todo tipo que me perdía a mí mismo y sentía un gran vacío espiritual. Sentía la necesidad de retirarme, de alejarme de la sociedad de consumo y del entorno donde había crecido para encontrarme, vivir en contacto íntimo con la naturaleza, explorar mi mundo interior y buscar inspiración en formas de vida más sencillas y auténticas. Esa búsqueda me llevó a viajar durante largos periodos de tiempo y a convivir durante meses con pueblos indígenas de África, Asia y Sudamérica. El contacto con culturas primigenias me ayudó a acercarme a mí mismo, a la esencia del ser humano, despojado de programas y corsés culturales. Para mí, la expresión cultura primitiva no es algo peyorativo —más bien lo contrario—, porque he observado que, a menudo, detrás de una forma de vida humilde y arraigada a la naturaleza, suele haber seres humanos más satisfechos y conectados con su naturaleza interna. Tal vez porque la tecnología, y sobre todo el afán desmedido de consumir, competir, aparentar, demostrar, poseer y acumular que caracteriza a las sociedades de consumo, a menudo aleja al individuo de su naturaleza esencial. Pero no soy un nostálgico del pasado. No tengo una imagen idealizada de la vida primitiva ni de la pobreza; he visto cómo la carencia de algunas cosas básicas puede ser muy limitante y generar mucho sufrimiento. Pero una cosa que siempre me ha conmovido, cuando he convivido con seres humanos que viven en condiciones muy básicas, es su alegría, su despreocupación y la actitud con la que afrontan la vida. Ser testigo de cómo unos seres que viven muy humildemente —en unos poblados de casas de barro y tejados de paja, sin electricidad, agua corriente ni servicios médicos— son más alegres y felices que la mayoría de los europeos, me obligó a cuestionar nuestro estilo de vida. Confrontar este hecho para mí siempre ha sido demoledor, a la vez que muy liberador, porque me ha obligado a cuestionar todo lo que la sociedad me ha transmitido y a darme cuenta de que enfocar mi existencia en ser o tener más, o en aferrarme a una supuesta seguridad, no tiene ningún sentido. En el mundo occidental — la sociedad que tiene más riqueza, confort y recursos de todo tipo— es donde he visto más insatisfacción, frustración y amargura. Durante años compaginé la fotografía creativa y de publicidad con viajes de varios meses por lugares remotos de la tierra. Hasta que, tras una experiencia mística en el desierto, mi corazón me invitó a dejarlo todo para conocerme y explorar la dimensión espiritual. «¿Para qué quiero trabajar tanto, conseguir dinero y reconocimiento, cuando ni siquiera me conozco? — sentía—. Necesito parar, dejar de ser un esclavo de un estilo de vida enfocado en conseguir unos objetivos, necesito escuchar la voz de mi corazón, abrirme al misterio del ahora, aprender a vivir». En un largo viaje por cinco países de África, atravesando el desierto del Sáhara, una noche de luna llena, caminando solo entre las dunas del desierto, sucedió algo inexplicable: desaparecí. Había un cuerpo sobre la duna, pero yo no estaba confinado en él, yo era un inmenso mar de dunas, el viento, el sonido de la arena, la luna, la luz dorada reflejada en el desierto, el cielo, las estrellas; yo era todo —también ese cuerpo— y nada al mismo tiempo. Como si me hubiese fusionado o disuelto en la inmensidad del universo. No había límites, la noción de tiempo y espacio desaparecieron. Cuando los primeros rayos del amanecer me acariciaron, volví a ocupar mi cuerpo y una gratitud indescriptible inundó mi corazón durante semanas. Nunca había experimentado algo tan hermoso, extático y misterioso. Después de aquella experiencia ya nada volvió a ser igual. Me enamoré de algo que no podía entender. Ni siquiera sabía cómo explicarlo o a quién, porque de haberlo hecho me habrían tomado por loco. Y es que hay experiencias que, hasta que no se integran, es mejor no hablar de ellas. Hay que dejarlas macerar lentamente en el corazón, permitir que se asienten, que den sus frutos. Aquella noche marcó un antes y un después en mi existencia. Tras aquella experiencia supe que había concluido una etapa de mi vida y que algo nuevo acababa de nacer. No tenía ni idea de lo que era ni lo que me esperaba, pero ya no podía volver a mi vida anterior. Al llegar a Barcelona vendí mis pertenencias y me compré un vuelo a la India sin fecha de retorno. Tenía veinticinco años y estaba a punto de empezar el viaje de mi vida. Me sentía libre, liberado de las expectativas de la sociedad y de mí mismo. ZORBA EL BUDA Zorba el Buda No tenía ni idea de qué haría en los próximos meses, más allá de la aventura diaria de viajar y abrirme a la vida. Estaba enamorado del misterio y confiaba en mi corazón. Hacía años que sabía que, cuando cogía la mochila y me adentraba en lo desconocido, la vida siempre me sorprendía y me cuidaba, y me traía las experiencias y las personas que necesitaba para seguir creciendo. Al poco tiempo de aterrizar en la India me llegó un libro de Osho, un maestro espiritual nada convencional que desconocía, a pesar de haber viajado por India anteriormente en varias ocasiones. Inexplicablemente sentí un impulso irresistible por visitar su centro de meditación. Su comunidad en los años noventa era un lugar lleno de vida, de alegría, de celebración, de creatividad, de meditación. Un punto de encuentro de individuos inconformistas, rebeldes y creativos de todo el mundo. Me sorprendió mucho ver cómo gente tan radicalmente diferente y genuina podía vivir junta, con tanta alegría y respeto por la individualidad del otro. En la comunidad había personas de cien países, de todas las edades, orígenes y procedencias, meditando, trabajando, compartiendo y conviviendo armónicamente. En algún lugar había leído que, para la prensa amarilla, Osho era el gurú del sexo, porque, según decían, predicaba el amor libre. Pero no le di importancia, ni me encajaba con lo que yo veía: la gente estaba viviendo, meditando, trabajando, compartiendo, explorando su mundo interior y su creatividad. Sí, es cierto, cada cual vivía su sexualidad libremente, ¡gracias a Dios!, pero nada que ver con las supuestas orgias de las que hablaba la prensa sensacionalista… En seguida comprendí que, en un país tan conservador como India en lo referente al sexo, tener una actitud relajada y natural acerca de la afectividad y la sexualidad era muy provocador. Aquella comunidad era un experimento rompedor, y al no ajustarse a los cánones tradicionales de la sociedad, generaba mucha controversia, juicios y proyecciones. Independientemente de las críticas —reales o infundadas—, yo me sentí muy cómodo y bien acompañado. No había las normas, las restricciones y la represión de la mayoría de los ashrams de la India. Era libre de quedarme o de marcharme en cualquier momento. El enfoque de la comunidad era experimentar la meditación, la amistad, el amor, la creatividad y la celebración en la vida cotidiana; conocerse, responsabilizarse, aprender a vivir conscientemente. Pero en lugar de hacerlo a través de la renuncia, la represión, la castidad, la obediencia y la penitencia —la vía espiritual que proponen muchas religiones —, se trataba de vivir la vida plenamente, momento a momento, con consciencia, aprendiendo de cada experiencia, incluyéndolo todo: el trabajo, la meditación, la creatividad, las relaciones humanas, el deporte, la terapia, la diversión, la celebración, la afectividad, la sexualidad, etc. Me sorprendía que, a finales del siglo XX, una propuesta tan natural y gozosa fuese tan transgresora y potencialmente peligrosa para algunos. Comprendí que la mente patriarcal y las viejas estructuras de poder tenían mucho miedo al cambio; su interés era mantener al ser humano dormido, atemorizado, reprimido, culpable y obediente. Osho era un provocador, no dejaba a nadie indiferente. En lugar de creer en algo que no es tu experiencia, cuestiónalo todo, decía. No aceptes ningún dogma, atrévete a no tener respuestas de segunda mano, a vivir sin premios de consolación. La amenaza de un infierno-castigo y un cielo-premio después de la muerte no es más una estrategia de los sacerdotes para atemorizar y manipular a las masas. Si Dios no es tu experiencia, no te conformes con una creencia, deja abierto el interrogante. Observa, investiga, ábrete a los misterios de la existencia, atrévete a vivir sin respuestas prestadas. La invitación de Osho es a vivir, explorar y celebrar la vida en su totalidad; a reconciliar lo humano y lo espiritual, en lugar de crear una brecha ficticia entre el cuerpo y el alma. Su propuesta, sintetizada en la visión de Zorba el Buda, contempla a un ser humano capaz de vivir y disfrutar de todo lo humano: el arte, la ciencia, la música, la danza, las relaciones humanas, la amistad, la celebración, la sexualidad, la pasión, el amor, la aventura, etc. Las cualidades humanas encarnadas en el personaje literario Zorba el Griego, un ser humano alegre y despreocupado, que sabe celebrar cada momento y vivir con totalidad. Zorba es hermoso, entrañable. Es el amigo, la amiga, el amante, el compañero de viaje, alguien con quien puedes compartir y celebrar la vida. A su lado nunca te faltará una buena comida, una copa de vino, una conversación sincera, unas risas, una canción, un amigo que te escucha y te comprende, unas lágrimas, un abrazo. ¡Zorba es la aventura de vivir apasionadamente, disfrutar la vida y compartirla! Pero Zorba tiene una dimensión espiritual por descubrir. Hay momentos que Zorba necesita parar, relajarse, respirar, contemplar, conectar con la naturaleza, meditar. Hay momentos para la amistad y la celebración, y hay momentos para el silencio, para el recogimiento, para la introspección, para conectar con la esencia divina. Zorba necesita explorar la dimensión espiritual que encarna Gautama el Buda. ¿Por qué hay que elegir entre lo uno y lo otro? ¿Por qué hay que crear una brecha entre Zorba y Buda, entre lo humano y lo espiritual? ¿Por qué no podemos vivir ambas dimensiones simultáneamente? La propuesta de Osho me llegó al alma. ¡Por fin un lugar donde poder vivir la vida en su totalidad! El conflicto en mi corazón de tener que elegir entre una vida mundana y una vida espiritual desapareció. El poder vivir en plenitud lo humano y lo espiritual era lo que yo siempre había anhelado. De repente se abrieron todas las puertas. La brecha que durante siglos había partido a mis antepasados se disolvió. Una visión bipolar de la realidad, una forma de ver y vivir la vida trasmitida generación tras generación, en la que el miedo, la obediencia, la vergüenza, el pecado, la culpa, la sumisión a la autoridad y la obligación de mantener las apariencias era una esclavitud que generaba muchísima hipocresía y sufrimiento. ¿Quién quiere vivir partido cuando reconoces que no hay una brecha entre lo humano y lo espiritual? Cuando comprendí que no necesitaba renunciar a nada, que la vida no era enemiga de la espiritualidad, ni la búsqueda espiritual estaba reñida con la vida, algo en mi corazón se relajó. Empecé a ver la vida con otros ojos, a perder la seriedad, a soltar lastre, a sentir cosas que nunca había sentido, a maravillarme con el instante presente, a descubrir lo sagrado en la cotidiano, a adentrarme en unos espacios interiores que desconocía, a conectar con la vida y con los demás desde otro lugar, a descansar en mi corazón, a expresar mi verdad, a vivir y compartir mi vulnerabilidad. El descubrimiento de poder integrar la meditación en la vida cotidiana —la posibilidad de conocer y adentrarme en el Ser a través de cualquier actividad — supuso una revolución. Porque, al abrir esa puerta, me puse en contacto con mi luz, pero también con mi sombra, con todo el dolor acumulado en mi corazón, con todas las experiencias traumáticas de mi vida. Al principio no fue fácil. Eran tantos los descubrimientos, las cumbres y los valles, las subidas y las bajadas, los estados de consciencia expandida, el éxtasis y la agonía, que a menudo me sentía desbordado por todo lo que emergía de mi interior. Me sentía tan sensible y vulnerable que necesitaba muchos espacios de silencio y recogimiento, acompañado de meditación y trabajo para enraizarme. No tenía nada externo donde aferrarme, estaba aprendiendo a sostenerme en la presencia. El proceso de confrontación, digestión y comprensión fue muy lento. Un peregrinaje de ocho años para atravesar lo que los místicos llaman «la noche oscura del alma». Una travesía para que el dolor que había acumulado en mi corazón pudiese salir a la luz y liberarse. A veces lo que emergía era tan desgarrador que, si no hubiese tenido un maestro y el apoyo amoroso de una comunidad, no habría podido sostenerlo. Gracias a Dios, la India me acogió y me cuidó, me brindó el espacio y la compañía adecuada para apoyar un proceso de meditación y sanación que transformó mi vida. En mi corazón siempre siento mucha gratitud hacia la India y hacia todos los seres que me inspiraron y me acompañaron: amigos, maestros, compañeros de viaje, la gente de la calle, los mercados, los campesinos, los árboles gigantes, los sadhus, los trotamundos, los mendigos, los niños, e incluso los monos y las vacas que están por todas partes. A veces me preguntan: «¿Qué hiciste tantos años en la India?». Siempre me resulta difícil responder a esta pregunta… En la cultura de la competencia, la eficacia, los objetivos, los resultados y la inmediatez, ocho años dedicados a la meditación y la sanación pueden parecer una pérdida de tiempo y de oportunidades. «¡Estás perdiendo los mejores años de tu vida!», me decían mis padres, preocupados porque supuestamente su hijo había perdido el rumbo y tenía una vida muy poco productiva. No podían entender que su hijo quisiese vivir en una comunidad de chiflados en la India, con un gurú que, según ellos, me había lavado el cerebro. Estaban convencidos de que estaba arruinando mi vida. ¿Vivir de acuerdo a tu corazón, disfrutando de lo que haces, aprendiendo a meditar y a responsabilizarte, rodeado de amigos, es arruinar tu vida? Si en lugar de hacer lo que se espera de ti escuchas a tu corazón y te sales del camino establecido, muchos te juzgarán. Creerán que has perdido la cabeza, que te estás equivocando y que estás echando a perder tu futuro. Por eso muchas personas tienen una vida triste, sin sentido, y están tan enfadados, porque en lugar de escuchar a su corazón y hacer lo que anhelan, renuncian a vivir su vida para no decepcionar a sus seres queridos. Aunque pueda parecer extraño, parar y dedicarme en cuerpo y alma al viaje interior ha sido la mejor inversión de mi vida. Sin ninguna duda. Nunca imaginé los regalos que recibiría y cómo transformarían mi vida. Quizá porque nunca lo viví como una inversión, sino como una apertura a la vida. Desde entonces estar vivo es una aventura y un aprendizaje diario. Gracias a la meditación descubrí una forma de mirar, vivir y compartir la vida mucho más íntima, gozosa y amorosa, y descubrí que las cosas más valiosas no se pueden conseguir, son un regalo. El camino del corazón Cuando el centro de nuestra vida es la cabeza —cuando el sirviente se convierte en el maestro—, nunca estamos satisfechos ni agradecidos, siempre nos falta algo, siempre queremos estar en otra parte, siempre queremos más. El descontento de la mente es insaciable. Solamente el corazón conoce la gratitud. Una parte esencial de mi viaje interior siempre ha sido y sigue siendo la contemplación. Presenciar las situaciones cotidianas de la India me conmueve. Contemplar la vida y la sencillez de sus gentes toca mi corazón. Cuando me acerco a la vida cotidiana de la gente humilde, me maravilla, particularmente cuando, a pesar de unas condiciones de vida tan precarias, observo tanta aceptación y dignidad. Me recuerda lo irrelevantes y ficticios que son mis problemas. Mucha gente cree que, si se asoman al llamado Tercer Mundo, verán tanta pobreza e injusticia que no podrán soportarlo. Lo que yo descubrí, cuando empecé a viajar por el Tercer Mundo, es que mi corazón podía y agradecía contemplar la realidad del mundo. Porque al abrirme al mundo mi corazón se expandía y mis problemas dejaban de ser importantes. Cuando veo la humildad y la aceptación ante la vida de la gente sencilla, no siento pena por ellos —al contrario, los admiro— y a menudo siento compasión hacia mí mismo. «¿Cómo es posible que teniéndolo todo me falte lo esencial?». Cuando pierdo el rumbo, cuando me pierdo en mis problemas, me acuerdo de personas que he conocido que tienen unas circunstancias vitales realmente difíciles, y eso me ayuda a discernir entre lo que es un problema real y lo que es un problema mental. Para muchos buscadores, antes o después, el viaje interior nos lleva a salir de nuestro entorno para contemplar la realidad del mundo. Para verla con nuestros propios ojos, para tocarla y dejarnos tocar por ella. Porque nuestro corazón sabe que frente al televisor estamos protegidos, incluso viendo un documental terrible: al apagar la televisión todo sigue igual; sin embargo, cuando estás en una aldea perdida de África o Sudamérica, estás desprotegido, abierto, vulnerable. Al principio el miedo de la mente es: «Alguien puede hacerme daño, alguien se puede aprovechar de mí». Hasta que descubres que la mayoría de la gente te ayuda, te acoge en sus casas, quieren conocerte, quieren ser tus amigos. He pasado muchos años de mi vida viajando por lugares remotos, conociendo comunidades indígenas, contemplando la vida lejos de la civilización. Curiosamente, siendo un extranjero, nunca me han negado cobijo ni compañía, siempre ha habido alguien que me ha acogido en su chabola y ha compartido su comida conmigo —un campesino, una familia, un indígena, un monje—; incluso me han acogido soldados y guerrilleros en lugares donde había conflictos armados. El gran miedo de salir al mundo no es lo que nos puede suceder, es desenmascarar nuestras miserias, reconocer que vivimos instalados en la queja, en la exigencia, en la ambición, alejados de nuestro corazón. Eso es lo que descubrí cuando empecé a abrirme al mundo. Y también que, aunque abrir mi corazón al mundo podía ser conmovedor, me ayudaba a sentirme vivo, a reconocerme, a darle un sentido a todo. Creemos que controlamos la vida, pero la vida y el corazón son imprevisibles. Cuando ya empezaba a estar asentado y pensaba que podría vivir tranquilamente el resto de mi vida en la India, dedicado a la meditación, rodeado de amigos, mi guía interior tenía otros planes para mí. Inesperadamente me invitó regresar a Europa, a mis orígenes, a seguir caminando, creciendo y compartiendo en la tierra que me había visto nacer. Cuando al principio escuché la invitación de mi guía interior, me resistí. «¡Ni hablar! No quiero regresar a Europa. Aquí está mi vida, ¡India es mi hogar!». Pero cuando has aprendido a escuchar y a confiar en tu guía interior, sabes que, aunque no lo comprendas, tienes que confiar en él. La luz de tu corazón es tu maestro, aunque la mente proteste. Me rendí al corazón y regresé a España, sin tener ni idea de lo que me esperaba. Habían pasado más de ocho años desde aquella noche mágica de luna llena en el desierto de Argelia. La India me había llamado, acogido y transformado; ahora tocaba regresar al origen y volver a empezar. Un nuevo viaje me esperaba. EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA No eres lo que piensas A veces creemos que nuestro mundo interior lo conforman nuestros pensamientos, pero nuestros pensamientos son solamente la parte externa de nuestro mundo interior; de hecho, los pensamientos son observables, como los objetos. Al igual que puedes observar un objeto, puedes observar un pensamiento. La diferencia es que un objeto puede ser observado por otros seres, mientras que el pensamiento es más privado, solamente lo puedes observar tú. Esa cercanía y privacidad genera una identificación, la sensación de que «yo soy mis pensamientos». Y un diálogo interno que refuerza esa convicción. La persona que emprende un viaje interior lo suele iniciar porque el mundo exterior no le satisface, y no encuentra respuestas a sus inquietudes en su dialogo interno; de hecho, a menudo lo que causa más sufrimiento no son unos hechos concretos, sino el diálogo interno. Mientras creemos que cambiando la realidad externa tendremos bienestar interno, no nos planteamos un viaje interior. ¿Para qué? Si la solución es cambiar de pareja, de trabajo, de coche, de ideología, de amigos… o conseguir más dinero, conocimientos, poder, respetabilidad, no es necesario abordar nuestro universo interior. El problema surge cuando nos damos cuenta de que, cambiando lo exterior, no cambia nuestro malestar interior. Cuando descubrimos que cambiar de pareja, de trabajo o tener más ingresos no cambia nuestra realidad interna. Cuando incluso hemos cambiado nuestra forma de pensar, pero el malestar interior persiste. ¿Qué puedes hacer cuando ni cambiando tu forma de pensar estás en paz? Cuando el sufrimiento es insoportable, podemos buscar alivio en alguna sustancia legal o ilegal, o tratar de descubrir el origen de nuestro sufrimiento. Descubrir (o sea, des-cubrir) el origen del sufrimiento es la motivación del viaje interior. ¿Por dónde empezar? El primer paso es dejar de huir, de rechazar aquello que nos produce malestar, para poder acercarnos a ello y conocerlo. Puesto que huir de ello, anestesiarlo o enmascararlo no nos está ayudando, vamos a explorarlo. ¿Cómo podemos explorar nuestro mundo interior? ¿Estudiándolo, analizándolo, pensándolo? Me temo que no, eso es lo que llevas haciendo toda la vida. Para muchas personas, pensar y analizar, comerse el coco, se ha convertido en un mecanismo para desconectarse de su energía. No es lo mismo analizar la tristeza que sumergirse en la tristeza. A menudo analizar la tristeza es una forma de evitar entrar en ella. Puedes analizar durante horas, días o semanas tu tristeza, pero internamente nada cambia; mientras que, si te dejas poseer por la tristeza, eso desencadenará un flujo de emociones y reacciones corporales —tensión, aflicción, quebranto, gemidos, sollozos, llantos— que descargarán tu cuerpo emocional y tu sistema nervioso. Por eso, después de una catarsis emocional, nos sentimos liberados, como si nos hubiésemos descargado de un gran peso. La mente es un instrumento muy útil, pero no es el instrumento adecuado para descargar tu cuerpo emocional y tu sistema nervioso. Para liberar las tensiones y las emociones acumuladas que hay en tu organismo tendrás que hacerlo a través del cuerpo. Tendrás que despeinarte; tendrás que expresar lo que tu ser necesita expresar, gritar lo que necesitas gritar, llorar lo que necesitas llorar, soltar lo que necesitas soltar, para que tu cuerpo se descargue. La dificultad de vivir y expresar nuestras emociones es que hemos sido entrenados para reprimir y controlar nuestro cuerpo emocional. Como en nuestra infancia era inadecuado —e incluso peligroso— expresar nuestras emociones —o era desolador porque no había nadie que nos acogiese—, aprendimos a juzgar, sujetar y reprimir nuestras emociones. Y a lo largo de la vida hemos acumulado tanto dolor y malestar que no da miedo abrir las compuertas. ¿Qué pasaría si todo lo que nos hemos guardado dentro saliese a la luz? No lo sabemos. Nos da miedo abrir las compuertas y perder el control, que nuestra imagen y nuestra vida se desmorone. Si en lugar de disfrazarnos cada mañana para soportar una vida que no nos gusta, empezamos a escucharnos y ser auténticos, tal vez dejaríamos de hacer muchas cosas. En cierto modo el viaje interior es un desaprendizaje, un proceso para conocernos y liberarnos de los mecanismos de represión que hemos adquirido en la sociedad, para recuperar nuestro estado natural. Desprendernos de corsés, máscaras, disfraces, corazas, cadenas, prejuicios, tabús, doctrinas, ideologías, etc. que nos impiden ser auténticos. Si buscabas un viajecito tranquilo, bien organizado y sin sobresaltos, este no es esa clase de viaje. Es una aventura impredecible, salvaje, visceral, una experiencia que sacudirá todo tu ser y podrá toda tu vida patas arriba. Si creías que, con unas posturas de yoga, un poco de incienso y una música espiritual de fondo ibas a encontrar la paz interior, no sabes dónde te estás metiendo. Este peregrinaje es para almas aventureras. No es una elucubración intelectual. No puede serlo. Si quieres aprender a nadar, si quieres deleitarte nadando en el mar, estudiar unas técnicas de natación no será suficiente, en algún momento tendrás que lanzarte al océano para poder tener tu propia experiencia. Algo parecido sucede con el viaje interior. ¿Cómo puedes explorar tu universo interior sin abrirte, sin entrar en él, sin sentirlo? No es posible. Al igual que para aprender a nadar hace falta estar dispuesto a mojarse, para adentrarse en uno mismo hace falta estar dispuesto a sentir tus entrañas. Lanzarse al mar es un riesgo, pueden pasar muchas cosas. Y a pesar de ello algunas personas sentimos una atracción irresistible cuando nos acercamos a la orilla. Lo mismo sucede cuando nos asomamos a la profundidad del Ser. Algunos, a pesar del temor, sentimos una atracción irresistible, mientras que para otros el simple hecho de asomarse es incómodo. ¡Y qué decir de zambullirse en las profundidades! Sentir que ha llegado el momento de adentrarte en tu interioridad puede ser desconcertante, sobre todo cuando a nadie de tu entorno le está sucediendo lo mismo, cuando a tu alrededor nadie se cuestiona su vida, porque están muy ocupados haciendo cosas importantes, solucionando problemas y labrándose un futuro, luchando por unos objetivos. Mientras, tú estás cansado/a de perseguir zanahorias y necesitas parar, sentir, respirar, escuchar a tu corazón. Si confiesas abiertamente: «Mi anhelo es encontrarme, escucharme, sanar mi corazón, estar en paz y descubrir el verdadero sentido de mi vida», te tratarán de iluso, de soñadora. Y, si a pesar de todo persistes, te juzgarán: «Estás fatal. ¿A quién se le ocurre perder el tiempo mirándose el ombligo?». En nuestra sociedad el valor de una persona se mide por su productividad. Ser productivo y conseguir el reconocimiento de la sociedad es mucho más importante que ser honesto y coherente con uno mismo. Si eres competitivo/a recibirás muchos elogios; si bajas el ritmo o te retiras a meditar, a conocerte y sanar tu corazón, muchos te cuestionarán, te convertirás en un bicho raro a los ojos de los demás. No te preocupes, suele ser así. Si eres infeliz y te quejas, pero no haces nada para cambiar tu realidad, eres una persona normal y nadie se preocupa por ti; en cambio, si estás decidido/a dejar de quejarte y a responsabilizarte de tu vida, se preocuparán mucho por ti, te cuestionarán, te desanimarán, te invitarán a ser razonable, a volver al redil, a conformarte con lo que hay. Y si no sigues sus consejos y persistes en explorar otras formas de vida, te dirán que eres un iluso/a y que has perdido la razón. El despertar de consciencia A veces se confunde la moda actual por el crecimiento personal con el despertar de la consciencia. Son fenómenos diferentes. El crecimiento personal tiene que ver con el autoconocimiento, el aprendizaje y la práctica de unos conocimientos y unas técnicas de experimentación que abarcan el intelecto, el trabajo corporal, el energético, el psicológico-emocional y ciertas prácticas espirituales. A través de las propuestas de crecimiento personal podemos aprender cosas que enriquecen y mejoran nuestra vida. Es equiparable a participar en un curso de jardinería o de cocina japonesa. Cuando volvemos a casa, hemos aprendido unos conocimientos prácticos que enriquecen nuestra dieta y mejoran nuestro jardín. ¿Quién puede negar la utilidad de aprender unos conocimientos? Descalificar las propuestas de crecimiento personal me parece absurdo, porque pueden aportar cosas positivas a nuestra vida, pero no hay que confundirlo con el despertar de la consciencia. El viaje interior puede ir acompañado de experiencias de crecimiento personal o no. A veces estas experiencias favorecen el despertar de la consciencia y en otras ocasiones pueden ser una distracción. A veces una sesión o un curso de reiki, de bioenergética, de trabajo corporal, de biodanza, de constelaciones familiares, de meditación, de tantra o de psicoterapia puede desbloquearnos, aportarnos la llave, la experiencia o la comprensión que nos faltaba para abrir una puerta, para soltar lastre, para inspirarnos, para mejorar nuestra relación de pareja, y ser una bendición para nuestra vida. Pero también podemos hacer del crecimiento personal otra zanahoria. Podemos utilizar los libros, las terapias, la espiritualidad y los cursos de desarrollo personal para escapar de nosotros mismos y decorar nuestra personalidad. Hace unos meses leí un libro de un hombre que se declaraba adicto a las terapias y al crecimiento personal. A lo largo de quince años probó más de cincuenta métodos. Obviamente acabó agotado, confundido y resentido, porque, a pesar de todo su esfuerzo, no había logrado la paz interior; al contrario, cada día crecía la brecha entre la meta y la realidad. Se obsesionó por probar todas las propuestas y métodos de desarrollo personal disponibles, sin darse cuenta de que estaba todo el día ocupado probando todo tipo de terapias y tratamientos para huir de sí mismo. Hacer, estudiar, aprender y practicar se puede convertir en una droga para evitar sentir nuestro corazón. Y engañarnos a nosotros mismos diciéndonos que todo lo que hacemos es para nuestro crecimiento personal, incluso para nuestro despertar espiritual. No hay que confundir el anhelo de una vida consciente, auténtica, con sentido, con la esclavitud de la superación y el desarrollo personal. El ego siempre quiere hacer algo para ganar algo. Y como vive en constante carencia, conflicto y frustración, algunas personas creen que unos conocimientos de psicología o barnizar de espiritualidad su personalidad solucionará su malestar interior. En las tradiciones espirituales orientales no se busca el desarrollo personal sino el despertar la consciencia. El despertar de la consciencia no es algo que se puede estudiar y aprender, no es un premio o un logro personal que se consigue a través del esfuerzo, es nuestra naturaleza esencial. Pero hablar de ello se presta a la confusión, porque, o bien creemos que es algo que tenemos —o sabemos—, o que no tenemos —o no sabemos— y hemos de conseguir. Podemos tener cosas, objetos, conocimientos, poder y reconocimiento, podemos poseer y acumular cosas, pero no podemos poseer lo que somos. La mente hace de la consciencia una posesión o una carencia, y seguidamente un objetivo que hay que alcanzar. ¿Cómo puede ser un logro ser lo que eres? Lo que tú eres no es algo externo, no es algo que está separado de ti: no es un concepto, una ideología o una información que puedes adquirir. Uno puede acumular conocimientos, aprender mil cosas interesantes, esforzarse y avanzar para conseguir objetivos, pero ¿cómo puedes conseguir algo que no está separado de ti? La consciencia no puede ser abordada como un objeto o un objetivo, porque no es algo, no está separado de ti, no está en el pasado ni en el futuro. Por eso, para hablar de la consciencia, tradicionalmente se ha utilizado el término despertar. El significado de la palabra Buda es ‘el que ha despertado’. Siddhartha Gautama, posteriormente conocido como Buda, en cuyas enseñanzas se fundó el budismo, ya dijo hace dos mil quinientos años que todos los seres humanos tenemos el potencial de despertar. No es una meta, no es el privilegio de unos elegidos, no es una creencia, una doctrina o una religión, es nuestra naturaleza esencial. No tiene edad, sexo, ni está asociado a ninguna ideología. No tiene nada que ver con ser practicante o no de una religión, ni con poseer unos conocimientos determinados. Puede sucederle a un ateo, a un analfabeto, a un niño, a cualquier ser humano. El despertar espiritual no tiene nada que ver con la idea fantasiosa que mucha gente tiene: un estado idílico de paz en el que supuestamente no te afecta nada. No es un suceso que de repente trae paz y armonía a nuestra vida y se acaban los problemas. No hay luces doradas, ni música celestial, ni ángeles alados, ni nubes de algodón. Puede haber momentos de profunda quietud, silencio y gratitud, y una comprensión reveladora, pero no necesariamente traen paz y armonía con el entorno. El despertar espiritual es una comprensión que sucede inexplicablemente. De repente se revela otra realidad y pone toda tu vida patas arriba. Es difícil de asimilar porque cambia la percepción y la comprensión de la vida. Es una bendición, pero también puede ser una complicación, porque es como si te despertaras de un sueño. Ya no puedes tomarte el sueño en serio —no puedes creértelo—, pero, para la gente que se identifica con el sueño, este sigue siendo real y esperan que para ti sea real. No pueden imaginarse ni entender que para ti ya no es real. Lidiar con este cambio de percepción es complicado, sobre todo cuando eres joven y dependes de los demás. Si yo hubiera hablado de ciertas experiencias espirituales a personas de mi entorno cuando era muy joven, me habría metido en un buen lío… Hay experiencias espirituales que es mejor no compartir a través de las palabras, a menos que en tu vida haya alguien que haya vivido e integrado esa experiencia. Si hablas de ello con alguien que no tiene ni idea de qué estás hablando, lo juzgará y te confundirá. Solamente si lo compartes con alguien que también lo ha vivido te sentirás visto/a y comprendido. Utilizar la mente para hablar de algo que trasciende la mente no es lo más adecuado. Al intentar reducirlo y traducirlo a palabras inevitablemente se distorsiona, y la mente que lo escucha, lo filtra y lo interpreta no puede recibir el mensaje que se quería transmitir. Es inevitable. Mejor permanecer en silencio, despojarlo de palabras y dejarlo marinar en el corazón. Poco a poco se irá asentando y traerá, a su debido tiempo, sus frutos. En Occidente creemos que la mente lo es todo, que todo se puede reducir a palabras, a conceptos, a ideas, a teorías. No nos damos cuenta de la limitación de la mente y de sus filtros. Por ejemplo, si yo digo: «En mi jardín hay un árbol», todas las personas que lean esta frase se imaginarán un jardín y un árbol diferente. Ninguna idea acerca del jardín y el árbol es real, ni siquiera mi idea es real. Para comunicarnos necesitamos utilizar conceptos y palabras, pero a menudo nos olvidamos de que nuestro concepto o imagen interna del jardín y el árbol es subjetiva, irreal. Es solamente una representación mental. La mayoría de los conflictos que tenemos son el resultado de pensar: «Mi representación mental es verdadera y la tuya es falsa». Nos aferramos a nuestra visión de las cosas y le ponemos la etiqueta de verdadera, y cualquier otra visión diferente es falsa. Confundimos un punto de vista subjetivo con la realidad. La utilización del lenguaje hablado se presta a la confusión, por eso en Oriente, cuando te acercas a un maestro espiritual, las enseñanzas esenciales no son expresadas a través de palabras. No pueden ser expresadas con palabras. Es imposible. Para recibirlas el discípulo primeramente tiene que aprender a observar el filtro de la mente y la naturaleza de los pensamientos. Y solamente después de años de práctica en la meditación, puede empezar a recibir las enseñanzas esenciales, es decir, todo aquello que no puede ser expresado con palabras. En nuestra cultura, consecuencia de la educación recibida, creemos que todo tiene que poder explicarse y entenderse con palabras. Es una creencia muy limitante que nos afecta en todas las dimensiones de nuestra vida, porque nos impide abrirnos y experimentar una realidad inmensamente mayor a la que pueden acceder las palabras. Con esta afirmación no estoy diciendo que las palabras no sean útiles y necesarias, sino que la existencia no se limita a aquello que puede ser expresado o comprendido con palabras. Cuando puedes abrirte a la existencia sin la limitación del filtro de los pensamientos, las palabras y las etiquetas, la presencia, la visión y la comprensión se expanden. Sacrificar el alma para no ser excluido Todos tenemos el potencial de despertar, pero la mayoría vivimos dormidos, mecánica e inconscientemente, repitiendo unos patrones heredados, consecuencia de un programa y unos condicionamientos recibidos. Todos venimos a la vida con una consciencia, con una inteligencia innata, pero la sociedad desde la tierna infancia la reprime, la censura, la aplasta. A la sociedad, tal como está organizada, no le interesa que el individuo sea libre y consciente, le interesa que sea un engranaje eficiente y dependiente. Y curiosamente también le interesa que haya un cupo de engranajes deficientes, para recordarte lo que podría pasarte si te apartas del camino establecido. Ver el destino de los perdedores es el revulsivo perfecto; hará que sacrifiques tu alma, porque activará dentro de ti un temor ancestral: el miedo a ser excluido. El menor necesita a su familia para sobrevivir, necesita sentirse acogido, apreciado, querido y protegido. El miedo a no ser aceptados, a ser excluidos —a ser juzgados y rechazados— nos aterroriza, porque nos pone en contacto con el miedo a la muerte. En los primeros años de vida queremos evitar a toda costa ser excluidos, porque no podríamos sobrevivir, y hacemos lo que haga falta para adaptarnos a las exigencias de la sociedad, incluso aniquilar nuestra alma. Si observas a un niño o una niña pequeña, en sus ojos verás una inteligencia y una luz que no tienen la mayoría de los adultos. Puedes ver que en ese ser irradia algo especial, único, incomparable. Puedes sentir que estás ante un gran misterio, ¡pura vida!; puedes ver que su alma está viva. Pero la sociedad no tardará en apagar esa luz por su propio bien. Hará todo lo necesario para suplantar la consciencia y la individualidad de ese ser por un personaje y un manual de instrucciones. La inteligencia del niño, de la niña, pronto chocará con las mentes saturadas de expectativas, prejuicios y suposiciones de los adultos. Cuando la consciencia del niño todavía no ha sido condicionada por la sociedad, no tiene conocimientos, pero tampoco tiene velos —es inocente, natural, transparente—, ve la realidad sin filtros. Pero eso, en lugar de ser apreciado por los adultos, es incómodo, porque refleja la ceguera y la hipocresía de los adultos. La naturaleza curiosa y espontánea del menor hará todo tipo de preguntas a sus cuidadores; pero los adultos, en lugar de responder honestamente, llenarán la mente del menor con prejuicios, mandatos y expectativas. El niño preguntará: «Papá, mamá, ¿quién es Dios?, ¿dónde está Dios?, ¿quién creó a Dios?». Y el padre o la madre, el profesor y el sacerdote, en lugar de ser honestos y decir: «No tengo ni idea, hijo; ni siquiera sé si existe», le inculcarán unas creencias acerca de Dios que han oído contar a otras personas. Nadie tiene el valor de admitir: «Es solamente una suposición, no es mi experiencia» y dejar el interrogante abierto, para que, cuando el anhelo espiritual de ese ser humano despierte, pueda explorar el misterio de la existencia guiado por su alma y su corazón. El niño es inocente, dependiente, está indefenso, no tiene libertad ni recursos intelectuales para rebatir a un adulto. Siente que le están presionando, pero quiere a su padre y a su madre, y no puede decirles: «Papá, mamá, me estáis obligando a creer y rezar a un Dios que ni siquiera conocéis. ¿Por qué no me decís la verdad?». El menor necesita el amor y el aprecio de los adultos. Pronto aprenderá que ser directo y honesto provoca muchos problemas y humillaciones. En muchas familias cuestionar la ideología, los valores, las creencias y las tradiciones de los progenitores se considera una grave falta de respeto, y ya no digamos la desobediencia. Las creencias son sagradas y desobedecer, una afrenta intolerable. Los padres quieren niños obedientes, que no molesten, que no cuestionen su autoridad, que se porten bien, que sigan el camino marcado, que se ajusten a sus expectativas; no quieren niños inteligentes, independientes, que tengan su propia visión de las cosas, que puedan cuestionar sus creencias y su estilo de vida. Los niños aman a sus padres y buscan el aprecio de sus cuidadores. Cuando cuestionan sus ideologías, no lo hacen para faltarles al respeto, lo hacen porque su alma es curiosa por naturaleza, porque quieren saber cómo funciona el mundo y su inteligencia innata no puede aceptar sin rechistar que en el cielo hay un Dios sádico que condena al fuego eterno a los que desobedecen sus mandatos y tantas barbaridades de todo tipo que se les intenta inculcar. A los niños se les obliga a asentir y callar ante tantos disparates que lo realmente preocupante sería que no los cuestionasen. Pero muchos adultos no pueden aceptar que un menor cuestione su marco mental. En lugar de revisar su visión, o como mínimo permitir una visión diferente a la suya, harán todo lo necesario para que el menor se someta y entre en razón. ¿Qué puede hacer el menor ante la coacción de los adultos? No se trata solamente de la presión familiar, también del centro educativo, la iglesia, el entorno social, etc. Poco a poco el menor irá perdiendo su propia luz, adormeciendo su consciencia, entrando en razón para ser querido y apreciado. O no podrá adaptarse a lo que se espera de él o ella y se convertirá en un hijo problemático. Des-cubrir el maestro interior A pesar de las heridas, los mandatos, los abusos de poder, los condicionamientos y el programa recibido en la infancia, dentro de cada uno de nosotros habita el anhelo de verdad y libertad. Aunque la sociedad nos empuja a sacrificar nuestra alma para ajustarnos a lo que se espera de nosotros, el alma no muere, solamente se adormece y deja de irradiar su luz, queda enterrada debajo del personaje que hemos tenido que crear para adaptarnos a la sociedad. Algunas personas, tras muchos años de adaptación a la sociedad, sienten un agotamiento, un vacío existencial y la necesidad de recuperar el contacto con su luz interior. Generalmente no lo expresan en estos términos, lo experimentan como una insatisfacción profunda, una desconexión, una ansiedad, una tristeza, una falta de energía para seguir viviendo, una sensación de que nada tiene sentido, una necesidad de encontrarse o de escapar de uno mismo. Podemos anestesiarnos, evadirnos, huir de nuestro malestar, pero en el fondo sabemos que no hay escapatoria. Para encontrarnos necesitamos sanar nuestro mundo interior, pero no sabemos cómo hacerlo. Llevamos tantos años evitándolo, huyendo, haciendo mil cosas para asegurar el futuro que el miedo a abrirnos y sentir nuestra interioridad ha ido creciendo y huir se ha convertido en nuestro estilo de vida. La vida nos invita a despertar trayéndonos situaciones que nos confrontan, circunstancias que nos muestran que no tenemos el control y que nos ponen en contacto con nuestra vulnerabilidad. Aunque generalmente contemplamos las situaciones adversas como algo incómodo, negativo o doloroso, la vida nos empuja a abrir los ojos y el corazón. No es fácil, porque hemos acumulado tanto en nuestro interior que creemos que, si bajamos la guardia y abrimos los cerrojos del corazón, el dolor y el malestar interior que hemos acumulado dentro nos desbordará. ¿Cuánto tiempo se puede vivir evitándonos, escapando, justificando una forma de vida disociada de nuestra interioridad? Antes o después, algunos seres humanos sentimos la necesidad de jubilar el manual de instrucciones heredado que dice cómo hemos de ser y vivir la vida, para des-cubrir quiénes somos y cuál es el verdadero propósito de nuestra existencia. Suele ser un proceso difícil, incómodo, inquietante, porque implica asumir el final de un camino agotado, para abrirse a algo nuevo y desconocido. ¿Cómo enfrentarse a lo desconocido? No hay una fórmula mágica. Tenemos que aprender a confiar, a dejar ir lo conocido y abrirnos a lo desconocido, aceptar nuestros temores e inseguridades ante el cambio. Abrirnos a lo desconocido no es algo descabellado. Antes de que la sociedad llenara nuestra mente de miedos, expectativas, mandatos, creencias, «deberías» y «no deberías», y de la falsa ilusión de que tenemos el control, había una consciencia, una capacidad de ver y una inteligencia capaz de responder. ¿Dónde está esa consciencia anterior al programa recibido? Dentro de ti, tapada por la mente. Cuando Mooji, el maestro advaita, nos recuerda: «Tu corazón es la luz de este mundo, no la cubras con tu mente», nos invita a desnudarnos, a desprendernos de los programas que nos ha inculcado la sociedad, para recuperar la Luz de nuestro corazón. El maestro interior es la Luz de tu corazón, la consciencia que permanece cuando se disuelve la identificación con el programa recibido. No se trata de aferrarse ni de rechazar lo que te ha sido dado, sino de reconocerlo como tal —no confundirlo con tu naturaleza esencial—, no hacer de un punto de vista, unas ideas o unos condicionamientos tu maestro. Tu verdadero maestro está dentro de ti, libre de programas impuestos, dispuesto a guiarte y acompañarte en el viaje de tu vida. ¿Estás listo para confiar en la luz de tu corazón o prefieres guiarte por un manual de instrucciones prestado? Cuando no podemos confiar Algunas personas son conscientes de su desconfianza y de cómo les afecta, pero a menudo no se dan cuenta de cuánto les limita. Generalmente lo que llamamos confianza es una experiencia superficial, confiamos mientras la vida —yo, tú, el otro, las circunstancias— son favorables, nos aporta lo que queremos; pero, cuando la vida no es o nos da lo que esperamos, la confianza desaparece. Cuando nuestro maestro interior no ha podido asentarse e iluminar nuestra vida, porque en la infancia tuvimos que reprimirlo y adoptar una personalidad para ajustarnos a las exigencias de la sociedad, tal vez necesitemos alguna ayuda o inspiración externa para recuperarlo. El problema que surge es cómo confiar cuando en el pasado el resultado de haber confiado ha sido tan doloroso. Tal vez este sea uno de los retos más difíciles para un ser humano herido: «¿Cómo confiar en alguien para que me ayude a sanar mi corazón y a recuperar mi propia luz? ¿En quién confiar? ¿Cómo puedo saber que la persona en quien voy a confiar no me va a confundir más y se va a aprovechar de mi? ¿Cómo saber si la ayuda que alguien ofrece es buena para mí o es lo que le conviene a él?». Si ese es tu dilema y tu dificultad, puedo entenderlo perfectamente. Esa fue mi dificultad durante muchos años, el resultado de una infancia en la que las personas que tenían poder sobre mí eran muy dominantes y estaban muy confundidas. Confundían lo que esperaban de mí con lo mejor para mí. Creían que sus prejuicios, sus creencias, su ideales y sus expectativas eran buenas para mí, cuando en realidad eran una cárcel, porque no me permitían ser y desplegar mi verdadera naturaleza. Ni siquiera se daban cuenta de lo que estaban haciendo, su mente estaba tan condicionada que no me podían ver. Y protestar no servía para nada; al contrario, la situación se podía volver violenta. Crecer en un entorno inconsciente y represivo era muy limitante y doloroso, porque no se podía discrepar ni tener una visión propia de las cosas. Hacerlo se consideraba una falta de respeto y significaba ser descalificado y castigado. «Los niños no saben nada», decían, y justificaban los abusos de autoridad y los castigos con un «tú te lo has buscado», «te lo mereces» o «es por tu propio bien». Si surgía un desencuentro o una discrepancia, no se podía expresar, porque el adulto, por sistema, siempre debía tener la razón. El menor siempre estaba equivocado y era culpable de la situación. Ese entorno tan opresivo me asfixiaba, no me permitía ser quien era ni expresar mis necesidades, y naturalmente me volví muy desconfiado. Me di cuenta de que, si bajaba la guardia, si me abría y era vulnerable, me manipulaban. Aprendí que abrirme y mostrarme era contraproducente, porque aquello que compartía luego se utilizaba en contra de mí. Con este panorama, ¿quién puede confiar?, ¿para qué? Aprendí bien la lección: «Confiar es peligroso», y desde muy joven hice todo lo posible para protegerme de cualquier influencia externa. Lo último que quería era convertirme en una marioneta en manos de otras marionetas. Pero no es posible ser libre cuando desconfías de todo, cuando vives a la defensiva, cuando estás reaccionando constantemente, cuando tienes que vivir acorazado, cuando no puedes abrirte y ser vulnerable, cuando no puedes confiar. La desconfianza nos protege, pero nos desconecta de la vida, nos separa de los demás, nos aísla. Vivir instalados en la desconfianza no es la solución. Para muchas personas reconocer que están estancadas, repitiendo los mismos patrones, es difícil. Y pedir ayuda todavía más difícil. Generalmente, las personas más dañadas son las que tienen más dificultad para pedir ayuda, porque las experiencias que han vivido les han endurecido tanto que se dicen a sí mismas: «Yo puedo arreglármelas solo/a, no necesito la ayuda de nadie», en lugar de reconocer: «Estoy tan herido/a que no confío en que alguien me pueda ayudar». Hay que ser valiente para pedir ayuda. Y hay que ser muy valiente para poder confiar cuando estamos heridos. Hemos de ser suficientemente humildes para buscar ayuda e inspiración cuando la necesitamos, pero responsabilizándonos por nuestra elección. Buscar inspiración y confiar en alguien no significa caer en la ingenuidad, entregarnos incondicionalmente, ponernos en manos de cualquiera. Confiar significa verificar en nuestro corazón si este apoyo —si esta persona o esta situación— es adecuada para nosotros en este momento. Hay básicamente dos tipos de ayuda que necesitamos diferenciar: aquella que nos vuelve dependientes del ayudador, porque nos empequeñece, nos hace sentir como si él o ella tuviera la llave de nuestro bienestar y genera una relación de codependencia; y otra muy distinta, que nos muestra que nosotros tenemos la llave de nuestro bienestar, que nos invita a conocernos, a querernos, a responsabilizarnos y a expandir nuestros propios recursos. ¿Qué tipo de ayuda buscas? Si sueles sentirte atraído o atraída por personas que te hacen sentir pequeño o pequeña, no estás buscando inspiración, estás buscando inconscientemente a tu madre o a tu padre —este tema lo trataremos en profundidad en la cuarta parte—. Una buena ayuda, a su debido tiempo, nos transforma, nos hace más conscientes, libres y amorosos. Pero cuidado con las expectativas: si buscas una solución mágica a tus problemas, te estrellarás. ¡Garantizado! Cuando la ayuda no ha funcionado, no significa necesariamente que no era la adecuada. Tenemos que ser honestos: tal vez no estábamos abiertos para recibir algo o para responsabilizarnos. A veces buscamos ayuda desesperadamente, pero no queremos dar los pasos que necesitamos para crecer. A veces la ayuda llega de formas inesperadas, increíbles; incluso puede parecer lo contrario. Solamente después de un largo proceso, cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que aquella persona o aquella situación llegó a nuestra vida para sacudirnos, desmontarnos y provocar una transformación. Ni siquiera la estábamos buscando —tal vez incluso la evitábamos—, pero esa experiencia o el contacto con esa persona nos ha cambiado la vida. Hay dos tipos de aprendizajes. A uno de ellos lo podemos llamar instructivo, que es aquel que nos aporta información, conocimientos, socialización, habilidades, destrezas, etc., es decir, todo aquello que adquirimos y aprendemos para vivir en el mundo. Este aprendizaje es fundamental, porque sin él no tendríamos los conocimientos necesarios para sostenernos, cuidarnos, relacionarnos y ser independientes. Además del aprendizaje instructivo, hay otro: el despertar de la consciencia. Pero este no es un proceso de asimilación como el anterior, porque no es algo que se puede enseñar y adquirir en forma de conocimiento, es una experiencia interna que cuando acontece nos ilumina y nos transforma. A lo largo de la vida tenemos muchos profesores y profesoras que nos aportan conocimientos para cada área de nuestra vida. Gracias a ellos tenemos la información y las herramientas necesarias para afrontar los aspectos externos de la vida diaria. Y también hemos tenido algunos maestros y maestras que indirectamente han provocado un despertar. El maestro o la maestra puede ser una situación, una persona, una relación, un entorno, un suceso. A veces puede ser una enfermedad que nos ha cambiado la vida, una relación que ha sacado lo mejor y lo peor de uno mismo/a, un acontecimiento que ha puesto nuestra personalidad o nuestra vida patas arriba, un cambio que nos ha obligado a reinventarnos o una persona que ha tocado profundamente nuestro corazón. A través de los profesores aprendemos cosas; los maestros nos transforman. A veces buscamos conscientemente una fuente de inspiración, pero no siempre es así. A menudo el maestro o la maestra llegan a nuestra vida inesperadamente. En Oriente hay un proverbio que reza: «Cuando el discípulo está listo, aparece el maestro», es decir, que en realidad no elegimos a nuestros maestros, llegan a nuestra vida cuando estamos preparados. En Occidente conocemos y respetamos la figura del profesor, pero la figura del maestro es muy desconocida, porque se ha asociado erróneamente con la imagen de un gurú manipulador que puede anular la voluntad de sus discípulos. Y aunque han existido y siempre existirán falsos gurús, esa no es la norma. En cualquier caso, somos personas adultas, es nuestra responsabilidad a quién elegimos como compañero de viaje, ya sea una pareja, un amigo, un profesor, un socio o un maestro. En la India hay un proverbio que dice: «Hay falsos gurús porque hay falsos discípulos», es decir, si no queremos crecer, si buscamos fantasías, quimeras y soluciones mágicas, estamos destinados a tropezar con un embaucador. Si buscamos inconscientemente resolver asuntos pendientes con nuestra madre o nuestro padre, nos sentiremos atraídos hacia personas que cumplan ese rol; si tenemos impulsos masoquistas nos sentiremos atraídos hacia perfiles sádicos… La buena noticia es que, incluso a través de un falso maestro, podemos aprender algo esencial, al igual que a veces necesitamos tropezar con una pareja que no nos respeta para aprender a amarnos a nosotros mismos. La función del maestro o la maestra no es aportarnos conocimientos, ni cambiar una ideología por otra, tampoco darnos respuestas o un paquete nuevo de creencias. Su función es despojarnos de respuestas prestadas para despertar nuestro maestro interior. Se podría decir que el profesor nos viste, mientras que el maestro nos desnuda. Respetamos al profesor porque nos brinda sus conocimientos, a su lado nos sentimos seguros. Pero ¿cómo relacionarse con alguien que te puede desnudar? El maestro, la maestra, puede provocar temor y rechazo o todo lo contrario —atracción y gratitud—, porque el maestro es una puerta que nos conecta con nuestro universo interior. Es normal que nos asuste, porque nos atemoriza la posibilidad de abrir una puerta que nos ponga en contacto con nuestra luz y nuestra oscuridad. El maestro también puede aportarnos algunos conocimientos, pero eso es secundario. Su verdadera función es sacudirnos, inspirarnos, provocar una transformación, ayudarnos a despertar. Y esa transformación no es el resultado de llenar nuestra mente con más conocimientos; al contrario, es el resultado de vaciarla. Vaciar la mente no significa lo que algunos entienden por lavar el cerebro o no tener un criterio propio. Vaciar la mente no supone perder la habilidad de razonar, comunicarte, conducir, tener tu propia opinión y tomar decisiones, ser eficiente en tu trabajo o hacer cálculos matemáticos; esas funciones cerebrales permanecen intactas. Vaciar la mente significa desprendernos de corazas, disfraces, miedos, creencias, prejuicios, apegos, necesidad de control y aprobación, culpabilidad, autoimportancia, etc. Haciendo un símil podríamos decir que vaciar la mente es como limpiar un disco duro de archivos dañinos para optimizar el ordenador. Despertar la luz de tu maestro interior no significa dejar de sentir temores e inseguridades ni estar por encima de nada. No te hace especial ni mejor que nadie. No te convierte en un maestro, en un chamán ni en un guía para los demás. Simplemente te conecta profundamente contigo mismo/a y con la vida, te invita a abrir el corazón, a ser auténtico/a, a caminar tu propio camino, a vivir y a compartir tu Ser. El bypass espiritual El término bypass espiritual lo creó el psicólogo John Welwood en los años ochenta para nombrar y describir un fenómeno que ha existido siempre: utilizar creencias, ideales, conceptos o prácticas espirituales para autoengañarnos, racionalizando, reprimiendo o evadiéndonos de nuestras heridas emocionales, el trauma, los miedos y las necesidades humanas. Algunos autores han descrito este comportamiento como el lado oscuro — inconsciente— de la espiritualidad, porque, en lugar de ayudarnos a conocer y aceptar nuestra naturaleza, creamos una coraza espiritual para ignorar, anestesiar o rechazar nuestra humanidad. Recientemente leía las memorias de una querida tía mía que acababa de fallecer. Una mujer profundamente religiosa, que contaba cómo había vivido la muerte de su madre —mi abuela paterna— cuando era una niña. Mi abuela falleció después de dar a luz a mi padre, dejando viudo a mi abuelo y huérfano de madre a mi padre y a sus hermanos. Una circunstancia profundamente dolorosa para toda la familia, especialmente para mi querido padre, que creció sin el cariño y el apoyo de su madre. Contaba mi tía en sus memorias que, tras la muerte de su madre, un familiar reunió a los siete hermanos y declaró solemnemente: «Vuestra madre ha muerto. Tenéis que estar felices porque ahora vuestra madre está en el cielo cuidando de todos vosotros». Escribía mi tía en sus memorias que este mandato familiar, cuando era todavía una niña, le marcó la vida, porque le impidió expresar su dolor, llorar la muerte de su madre, desahogarse y buscar consuelo ante una pérdida tan importante para ella. Su deber, como buena cristiana, era «estar feliz porque su madre estaba en el cielo». Hoy día, difícilmente alguien podría abordar un hecho tan doloroso de una forma tan inhumana. Sin embargo, cada día trato con personas con un anhelo espiritual sincero que, consciente o inconscientemente, reprimen sus sentimientos y necesidades, porque no encajan en su ideal espiritual. No se permiten sentir y validar la verdad de su corazón. Se juzgan y se culpabilizan porque sienten cosas inapropiadas, deseos o experiencias dolorosas que «deberían haber trascendido o superado». Niegan sus inseguridades, su dolor, sus deseos o su resentimiento, para tratar de estar a la altura de un ideal espiritual. También veo muy a menudo el mismo patrón en personas volcadas en su desarrollo personal, hombres y mujeres que quieren conocerse, responsabilizarse y empoderarse, pero que, sin darse cuenta, para tratar de dar la talla, perdonar, superar algo o ser maduros, se engañan y reprimen o enmascaran aspectos esenciales de su naturaleza. En mi experiencia, cuando queremos superar un trauma, evadir un conflicto o eliminar una imperfección para ajustarnos a un ideal, en lugar de abrazar nuestra humanidad y abordar con el corazón abierto lo que necesitamos vivir para crecer y sanar el corazón, lo reprimimos o lo enmascaramos y nuestro crecimiento se detiene. Vivimos disociados, partidos por una brecha que separa lo que queremos ser —el ideal— de la realidad de nuestro cuerpo emocional. No quisiera transmitir la idea de que la espiritualidad, el misticismo o la religiosidad son instrumentos para la evasión, porque no lo son —aunque a veces se distorsionan y se utilizan como una coraza o un analgésico—. La esencia de todas las enseñanzas espirituales auténticas es una invitación a conocernos, a abrir el corazón, a explorar nuestra naturaleza esencial, a vivir conscientemente y responsabilizarnos. Es nuestra falta de comprensión, el miedo a enfrentarnos a lo desconocido y el deseo de esquivar el dolor lo que provoca la confusión. La espiritualidad no es un instrumento para reprimir o disociarnos de nuestra humanidad, no consiste en adoptar una ideología o unas prácticas para anestesiar el dolor, mejorar o decorar la personalidad. Ningún ideal, por muy noble o espiritual que pueda ser, por el hecho de adoptarlo puede eliminar las heridas y las necesidades de tu corazón. Solamente siendo honestos, abriéndonos a nuestro cuerpo emocional, permitiéndonos sentir y validar nuestra vulnerabilidad, aceptando humildemente nuestra frágil e imperfecta humanidad, crecemos, sanamos y nos transformamos. Meditación: de la cabeza al corazón Vivir en la cabeza, desconectados de nuestro cuerpo y nuestro corazón, se ha convertido en una costumbre, en un estilo de vida. La mente es una herramienta indispensable para muchas cosas, pero si te sientas frente al mar a contemplar una puesta de sol y tu mente no se silencia, no puedes disfrutar realmente la experiencia, el tráfico de pensamientos —preocupaciones, temores, aflicciones, deseos, juicios, proyecciones, etc.— te abstraen del momento presente. Mientras que, si tu mente está en silencio, puedes deleitarte con los colores, los sonidos, la brisa, la luz, la majestuosidad del mar y el cielo, las nubes, el sol anaranjado, el vuelo de las gaviotas y muchos otros matices y sensaciones. El mismo fenómeno se puede trasladar a la intimidad con un ser humano. Si al contactar con un ser querido estás centrado en la mente, tus pensamientos son los protagonistas, están interfiriendo constantemente, impidiendo un encuentro relajado, íntimo y profundo entre dos seres. Si te relacionas desde la mente, en lugar de conectar con él o con ella a través del corazón, sentirás que falta algo esencial; mientras que, si al intimar y al hacer el amor puedes dejar la mente en un segundo plano y abrirte a conectar de corazón a corazón, estando relajadamente presente en tu cuerpo físico y en tu cuerpo emocional, la experiencia es totalmente distinta. La conexión íntima entre dos corazones, acompañada de la fusión energética, nos brinda una experiencia mucho más profunda, gozosa y nutritiva que un encuentro meramente físico-mental. Cuando comprendes que no es necesario estar todo el día centrado en la mente, analizando y elucubrando, uno de los métodos más sencillos para que la mente ocupe el lugar que corresponde es mover conscientemente tu centro energético de la cabeza al corazón. Si puedes hacer esta práctica en la naturaleza es más fácil. Si no dispones de esa posibilidad, también puedes hacerlo en tu propia casa. Siéntate cómodamente en un lugar tranquilo —no hace falta que sea en el suelo ni en la postura de loto—. Observa durante un par de minutos el fluir natural de tu respiración, cómo la exhalación y la inhalación suceden naturalmente. No es necesario cambiar el ritmo de la respiración, simplemente enfocar relajadamente la consciencia en ella. Permite que los pensamientos fluyan libremente, pero no les prestes atención. Mientras presencias tu respiración, enfócate en las sensaciones del pecho. Siente la sutil energía que emana del chakra corazón. No requiere esfuerzo, solamente desapegarte de la cháchara mental y descansar en el corazón. Cuando empieces a sentir que estás relajadamente centrado/a en tu pecho, ábrete a percibir el mundo a través del corazón. No te esfuerces, sé simplemente apertura y receptividad. Permítete percibir y sentir el mundo a través de tu corazón. Es una experiencia muy natural y agradable, porque notarás que tu corazón acoge todo amorosamente, sin necesidad de analizarlo, etiquetarlo o cambiarlo. Disfruta de la experiencia de sentir el mundo en tu corazón y no tener que hacer nada, simplemente saborear el momento. Hazlo durante quince minutos un par de veces al día y pronto te darás cuenta de que no es necesario vivir permanentemente en la cabeza, que vivir centrado/a en tu corazón es natural, relajante y nutritivo. Y que percibir el mundo directamente través de tu corazón —sin el filtro y las etiquetas mentales— es asombroso y misterioso, te abre a una visión mucho más viva, profunda y rica en colores, matices y percepciones. Cuando adquieras un poco de práctica podrás hacerlo en cualquier situación. Y te encantará hacerlo cuando te relaciones con tus seres queridos. ¿Qué te impide confiar? Seguramente has oído muchas veces que, para avanzar en la vida, hay que confiar. La teoría está muy bien, todos la conocemos, pero, ¿te ayuda en algo? Te propongo aparcar la teoría para investigar y aprender de tu propia experiencia. En lugar de decirte a ti mismo/a: «Tengo que confiar y quererme», te invito a investigar qué te impide confiar y quererte. No tengas miedo a reconocer la verdad. Para poder avanzar en el camino de la sanación hay que ser muy honesto/a y valiente, atreverte a mirar tu sombra, permitir que la verdad salga a la luz. Estas preguntas son para que reflexiones e investigues, no es necesario que compartas tus descubrimientos con nadie. Y, por favor, no te juzgues, no creas que eres defectuoso/a, no te asignes etiquetas negativas. No hay nada en ti que no sea natural y humano. ¿Qué te impide confiar más en tu corazón? ¿Qué te impide confiar más en el otro? ¿Qué te impide confiar más en la vida? Deja entrar cada una de estas preguntas. Siéntelas, no tengas prisa en responder. Permite que las respuestas provengan de tu interior. Observa sin juicio y anota en una libreta todo lo que vas descubriendo. No intentes sacar conclusiones definitivas. Para investigar estos temas en profundidad puedes necesitar varios días. La desconfianza tiene muchas capas, generalmente solo somos conscientes de las externas. ¿Estás viviendo tu vida de acuerdo a tu corazón? Cuando tengas un minutos de tranquilidad, ábrete a sentir tu corazón, déjate caer en él, pon una mano en tu pecho para percibir la energía y las sensaciones. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está relajado, abierto y receptivo? ¿Está en paz? ¿Qué le sucede? Siéntelo, escúchalo, acoge con respeto lo que quiere transmitirte. Si se despiertan emociones, permítelas. Cuando empieces a sentirte conectado/a a tu corazón, hazte estas preguntas: ¿Estás viviendo la vida que quieres vivir? ¿Estás escuchando y respetando tus necesidades? ¿Estás viviendo tu vida de acuerdo a tu corazón? Observa las respuestas que surgen de tu interior sin juzgarte. Probablemente nadie te ha apoyado a vivir de acuerdo a tu corazón, siempre había otras prioridades. Al principio es normal que minimices, devalúes, cuestiones e incluso juzgues la visión de tu corazón, porque te han hecho creer que está equivocado o que hay otras cosas mucho más importantes que atender. Honra y valida la visión de tu corazón. Él siempre quiere lo mejor para ti. Escucharlo no es egoísta, es natural. Solamente podemos sentirnos realizados, florecer y dar lo mejor de nosotros mismos cuando vivimos en armonía con nuestro corazón. ¿Qué razones hay para no escuchar a tu corazón y dejarte guiar por él? Observa las respuestas con desapego. No hagas de ellas una verdad absoluta, son solamente ideas, mandatos y opiniones externas. Puedes escucharlas y tenerlas en cuenta, pero no es necesario darles tu poder y que dirijan tu vida. Y, por último, hazte esta pregunta: ¿qué harías si escuchases a tu corazón, si no tuvieses miedo y no te sintieses culpable? SEGUNDA PARTE: IDENTIDAD, PERSONALIDAD, CORAZA, VULNERABILIDAD, ESENCIA. ¿QUIÉN SOY YO? En verdad, no hay nada que debas hacer para ser quien realmente eres; sin embargo, hay algo que necesitas reconocer para dejar de ser lo que no eres, y esto es discernir la diferencia entre tu mente y tu ser. MOOJI ANTES QUE UNA IDENTIDAD La pregunta fundamental Antes de adentrarnos en el abordaje de las heridas de nuestro corazón y emprender un proceso de sanación específico para cada parte dañada, necesitamos conocernos, reconocer cómo se manifiesta nuestra energía y nuestra individualidad, aprender a diferenciar entre la identidad que adoptamos para estar en el mundo e interaccionar con los demás, y las distintas vestimentas y estrategias —personalidades— de nuestro Ser que utilizamos para protegernos y relacionarnos. Para ello necesitaremos adentrarnos en un viaje de autodescubrimiento. La pregunta fundamental para conocernos y situarnos en el mundo es: «¿Quién soy yo?». ¿Cómo podemos saberlo cuando dentro de cada uno de nosotros hay distintas identidades y muchas personalidades que cambian en función de las circunstancias? ¿Quién soy yo entre toda esta multitud? En Occidente pocas personas se hacen esta pregunta, porque la educación que recibimos consiste en crear una identidad y adquirir unos conocimientos para poder desenvolvernos en la sociedad. Ni siquiera la religión plantea la pregunta, ni te invita a buscar tu propia respuesta. El interés de la Iglesia, el Estado y el mercado es que, desde muy pequeño —antes de que surja la pregunta— tengas inculcadas unas respuestas y seas un engranaje eficiente del sistema. Sin embargo, en Oriente esa es la pregunta esencial que plantean todas las tradiciones espirituales: «¿Quién soy yo?». Pero no se plantea de entrada. Al igual que en Occidente, en los primeros años de vida se adoctrina a los menores en la religión de la familia y la mayoría de los individuos abrazan y trasmiten las creencias heredadas como parte de su legado cultural; pero cuando una persona quiere ahondar en la dimensión espiritual —más allá de las creencias, las jerarquías y los rituales de su religión—, se desprende de las respuestas heredadas y se enfrenta a la gran pregunta. Cuando eso sucede, el individuo deja de ser un seguidor y se convierte en un buscador. La diferencia entre ambos términos es fundamental: el seguidor tiene algo en que creer, una doctrina, una comunidad, unas prácticas, unos rituales, unos sacerdotes que actúan como consultores e intermediarios de la divinidad; el buscador o la buscadora, en cambio, se queda sola, se desliga de la religión institucional para buscar respuestas a través de su propia experiencia. En Occidente los buscadores nunca han estado bien vistos, porque no siguen el orden establecido. No están dentro de la Iglesia ni son ateos declarados. No comulgan con la religión, pero tienen inquietudes espirituales. Nadie sabe muy bien dónde situarlos. Hasta hace muy poco, en Occidente la religión tenía el monopolio de la espiritualidad, pero a partir de mediados del siglo pasado empieza a gestarse la revolución sexual. Tras muchos siglos de adoctrinamiento y represión, la juventud dice basta, basta de renuncias, basta de dogmas y sumisión para ganarse un paraíso que nadie ha visto. La juventud quiere vivir, experimentar, desinhibirse, dejar atrás siglos de represión y patriarcado. El feminismo empodera a las mujeres y sacude a la sociedad. Muchas cosas empiezan a cambiar, pero las religiones siguen enrocadas en sus dogmas, jerarquías autoritarias y doctrinas limitantes. Como resultado de ello, los jóvenes se alejan de las iglesias y la religión pierde su autoridad y protagonismo en la sociedad. ¡Gracias a Dios, Dios deja de ser el monopolio de la religión! Pero el anhelo espiritual es intrínseco al ser humano y muchos jóvenes huérfanos de religión buscan inspiración espiritual en Oriente. En su mayoría no quieren convertirse en seguidores —cambiar una religión por otra— y se convierten en buscadores. Para ser buscador no hace falta abrazar un credo o una ideología. Ser buscador significa, en esencia, que no te conformas con unas respuestas heredadas ni un manual de vida de segunda mano; quieres vivir de acuerdo a tu corazón y tener una visión que se apoye en tu propia experiencia. Ser un buscador no es un capricho, nadie se embarca en ese peregrinaje por diversión. Detrás de cada buscador hay una historia de dolor y frustración. Son personas que no han encontrado la felicidad en lo cotidiano: en la pareja, la familia, el trabajo, el éxito profesional, el estatus económico, el reconocimiento social, la cultura, las aficiones, etc. En cierto modo, es un inadaptado —alguien que abandona lo conocido para adentrarse en lo desconocido—, y se embarca en una búsqueda sin ninguna garantía de nada. El seguidor de una religión al menos tiene el calor de su comunidad, el respeto de la jerarquía y la promesa de que, si cumple con los preceptos religiosos, después de la muerte disfrutará del paraíso. Las reglas del juego están muy claras. El buscador está solo/a, aunque a veces comparte el camino con otros peregrinos. No tiene una parroquia donde acudir cuando está desesperado/a. No tiene un libro sagrado o una doctrina donde buscar respuestas. Navega por la vida sin manual de instrucciones. En Occidente ser un buscador/a está mal visto, porque es un individuo que no acata ninguna autoridad religiosa ni sigue ninguna doctrina; es más, lo cuestiona todo. Para el seguidor, el buscador no es de fiar: «¿Qué clase de vida espiritual puede tener quien cuestiona todo y vive desordenadamente?». En Occidente, durante siglos, hemos asumido que la vida espiritual supone renuncia, pobreza, castidad, servicio y obediencia. En Oriente ser un buscador no está mal visto, la sociedad respeta al buscador porque entiende su anhelo. El buscador abandona el confort de una vida segura y ordenada para buscar la liberación. Siddartha Gautama Buda era un príncipe que renunció a una vida palaciega y se convirtió en un asceta errante para buscar la iluminación. Mahavira, el último referente jainista, también renunció a su reino en busca del despertar espiritual. La mayoría de los santos y místicos de Oriente han sido buscadores. Jesucristo también fue un buscador. Todos los grandes maestros han sido buscadores, no se podían conformar con una verdad inculcada. Su corazón les impulsó a salirse del camino establecido para buscar, vivir y compartir su propia experiencia. Aunque luego, desafortunadamente, siempre sucede lo mismo: cuando muere el maestro, unos individuos se apropian del mensaje y crean una religión, obligando a todos a convertirse en seguidores. El mensaje original y liberador del maestro se distorsiona para crear individuos manipulables y dependientes. Cuando alguien tiene un anhelo espiritual genuino, es muy difícil aceptar la prisión de la religión. El buscador no quiere creencias, ideologías, respuestas prestadas, tampoco premios de consolación, ni dejarse manipular por un castigo —infierno— que nadie ha visto. Si Dios existe, quiere verlo con sus propios ojos, sentirlo en su corazón. Si hay una verdad, necesita experimentarla. El buscador no quiere anestesiarse ni coleccionar palabras vacías, busca una experiencia que ilumine y transforme su vida. ¿Por dónde empezar? En lugar de llenarnos de palabras vacías, el camino de la meditación propone vaciarnos de respuestas prestadas e indagar en el observador. El buscador se pregunta: «¿Quién soy yo? ¿Quién es el que está buscando a Dios? ¿Quién es el que está buscando la verdad? ¿Quién es el que quiere trascender, dejar de sufrir y disolverse en el amor?». Siempre es la misma pregunta: al final toda búsqueda apunta al origen, al observador, a nuestra naturaleza esencial. ¿Por qué necesitamos investigar quiénes somos y no conformarnos con unas creencias o respuestas prestadas? Porque tus ideas acerca de quién eres determinan tu forma de ver y estar en el mundo, tu forma de pensar, tus sentimientos, la relación que tienes contigo mismo/a, con la vida, con los seres que te rodean, con multitud de sucesos que suceden cada día. Y, por supuesto, tu relación con tu destino final: la muerte. Porque, cuando ignoramos quiénes somos o, para ser más exactos, cuando estamos confundidos y nos identificamos con el envoltorio y unas ideas prestadas, vivir es una experiencia muy conflictiva, un esfuerzo inútil con un final dramático. ¿Cómo podemos vivir en paz sabiendo que no tenemos el control de casi nada? ¿Cómo podemos relajarnos sabiendo que mañana mismo un imprevisto puede romper nuestros sueños, destruir nuestra salud y arrebatarnos la vida —la propia o la de nuestros seres queridos—? ¿Cómo podemos confiar y disfrutar de la vida siendo tan frágiles y vulnerables? ¿De qué te sirve una cuenta bancaria abultada, tus propiedades y todos los conocimientos y reconocimientos que has acumulado frente a la muerte? Cuando no sabemos quiénes somos, intentamos llenar ese vacío de muchas formas. Algunas personas lo hacen con cosas materiales, relaciones y ocupaciones; otras con narcisismo, poder y reconocimiento; otras con una lucha o una militancia por alguna causa noble; otras con actividades o sustancias anestesiantes; otras se consuelan con la fantasía de una vida eterna en el paraíso… Nadie puede responder a la pregunta «¿Quién soy yo?» por ti. Ningún concepto, ninguna teoría, ninguna respuesta de segunda mano puede responder a este interrogante. Tendrá que ser tu descubrimiento, tu propia experiencia. Antes que una identidad Nadie puede desvelarte quién eres; sin embargo, desde que naces, todo el mundo te transmite unas ideas que acaban conformando una identidad: te dan un nombre, unos apellidos, un vínculo de pertenencia a una familia, unos valores, una religión, una nacionalidad, unas obligaciones, unos objetivos, etc. Cuando naces eres un organismo vivo, pero todavía no ha sido creada una identidad. Hay vida, hay energía, hay consciencia, hay amor, pero no hay lenguaje verbal ni una identidad asociada a unos conceptos. Para vivir en la sociedad necesitamos una identidad, identificarnos con un nombre, una procedencia, unas singularidades y unos atributos. Si alguien te pregunta: «¿Quién eres?», tal vez puedes responder: «Me llamo Juan. Soy hijo de Rodrigo y Elena. Nací en Tarragona. Tengo 36 años. Soy moreno y mido 180 centímetros. Soy abogado. Milito en un partido de centro-izquierda. Estoy casado con Lourdes y tenemos dos hijos. Mi pasión es…». Y, aunque todo eso sea verdad, no responde a la pregunta «¿Quién eres tú?». Si eres una persona religiosa, podrías añadir a esta descripción: «Creo en Dios, soy cristiano. Creo que no soy solamente este cuerpo y esta mente, también tengo un alma. Creo que el día que muera mi alma se reunirá con Dios y mis seres queridos». Si observas esta descripción, no responde a la pregunta «¿Quién eres tú?». Es solamente una forma de pensar, de definirse. Te identificas con tu cuerpo, tu procedencia, tu ideología política, tus creencias religiosas, tu formación y tu función en la sociedad. Y aunque todo eso es significativo, no hace referencia a quien eres realmente; son atributos, al igual que la ropa que usas o tus gustos musicales. Tú ya eras antes de medir 180 centímetros, de ser un abogado, un cristiano y un padre de familia. Todo eso son particularidades de un organismo al que tú y tus allegados llamáis Juan. ¿Quién es Juan desnudo de atributos? ¿Quién eres antes de que ese organismo se convirtiese en la persona que eres? ¿Quién presencia todos esos movimientos que acontecen en la vida de Juan? Hay una consciencia que presencia todos esos cambios. Los cambios seguirán aconteciendo. Un día Juan será un jubilado y tal vez sea abuelo, y unos años después será un anciano moribundo. En el pasado ni siquiera era padre, era un niño con pantalones cortos haciendo la primera comunión. ¿Quién es el verdadero Juan? Podríamos decir que Juan es el bebé, el escolar, el universitario, el padre, el abogado, el creyente, el simpatizante de una ideología, el jubilado, el abuelo y el anciano moribundo. Todas esas son las formas con las que Juan experimenta el mundo. Pero, paralelamente a las formas temporales cambiantes, hay una consciencia sin contenido, un observador que presencia la vida de Juan. ¿Qué es esa presencia que permanece inmutable y desligada de los cambios de la forma? ¿Esa presencia tiene edad? ¿Tiene nombre? ¿Tiene profesión? ¿Tiene nacionalidad? ¿Pertenece a alguna religión o partido político? El ego: el falso maestro El ego nos proporciona una identidad para funcionar en el mundo. Cuando nacemos hay consciencia, pero todavía no hay ego: «Yo soy esto». El bebé se da cuenta de muchas cosas, sus sentidos le aportan mucha información, pero todavía no está identificado con una personalidad, ni siquiera con un nombre. Poco a poco se irá identificando con un cuerpo y con un nombre, y posteriormente con las sensaciones de su cuerpo y los pensamientos de su mente. Durante muchos años la sociedad se volcará en darle una personalidad al niño y lo hará por una buena causa: hay que darle una identidad a este ser humano frágil y dependiente para que pueda desarrollarse y ser un individuo independiente. La sociedad invertirá muchos recursos para darle una formación adecuada, para prepararlo para que pueda enfrentarse a los retos de una vida humana. Durante muchos años el niño, la niña, recibirá todo lo necesario para su desarrollo, para que un día ese ser humano pueda contribuir a la sociedad. El crecimiento físico del niño/a va acompañado con el desarrollo de su personalidad y su identidad. A medida que vaya adquiriendo conocimientos, creencias y puntos de vista, se irá identificando con muchos de ellos. Si ha nacido en Sevilla, es hija de padres sevillanos, devotos de la Virgen de la Macarena, empezará a sentirse sevillana, católica, andaluza, española y tal vez europea. E inevitablemente esa identificación le hará sentirse diferente a su vecina, que es hija de padres chinos emigrantes, ateos, y tiene un cuerpo y una cultura distinta a la suya. El ego nos da una identidad. La identidad está asociada a unos vínculos, unas experiencias, unos puntos de vista, unas creencias y unos conocimientos adquiridos. La mente acota la realidad —la totalidad— y se identifica con un fragmento. Hay una realidad anterior a ser sevillana, andaluza y española; esas etiquetas hablan de un lugar de nacimiento y una herencia cultural. Ser española o andaluza es solamente una forma de identificarse entre miles de posibilidades. Pero el ego hace de ser andaluza una identidad. Y esa identidad va acumulando toda clase de asociaciones que conforman la percepción de que yo soy esto. Podemos creer que somos un personaje asociado a una serie de identificaciones y hacer de ello el centro de nuestra existencia, o podemos reconocer que hay una consciencia anterior a cualquier identificación. Darnos cuenta de que la identidad del personaje es circunstancial, social, funcional, no refleja la realidad esencial. El ego nos hace percibirnos separados de la realidad Para funcionar en la sociedad necesitamos una preparación y unos conocimientos. Pero la sociedad no se limita a darnos las herramientas necesarias para desarrollar nuestro potencial, se asegura de que tengamos un ego consistente y predecible, de que nos identifiquemos con una identidad y una personalidad. Tener un ego muy arraigado es sinónimo de tener personalidad, supuestamente una gran cualidad. «¿Cómo vas a ser alguien y triunfar en la vida si no tienes personalidad?». Desde la infancia nos transmiten la idea de que hay que ser alguien —un ego fuerte— para triunfar en la vida. Ser juzgado de «no tener personalidad» es humillante. Se puede tener más o menos talento, ser más o menos inteligente y agraciado, ser buena persona o un golfo, pero «no tener personalidad» es imperdonable. La cultura occidental alimenta la exaltación del ego; mientras que, en Oriente, tradicionalmente el ego ha sido visto como un ente ilusorio generador del sufrimiento humano. Porque la identificación y el enaltecimiento del ego genera mucha comparación, insatisfacción, desconfianza, competitividad, conflictos y desequilibrios de todo tipo. Cuando el ego es el centro de nuestra existencia malvivimos; el otro supone un peligro para nuestro bienestar, no podemos relajarnos profundamente ni confiar. Nos han hecho creer que sin un ego fuerte no podríamos sobrevivir, que necesitamos un ego consistente para ser alguien, progresar y hacernos respetar. Pero eso no es real. Los grandes creadores e innovadores saben que la creatividad es el fruto de la transcendencia. Y los místicos de todos los tiempos nos han transmitido que vivir en la trinchera del ego es una vida muy pobre y limitada, un caldo de miedos y miserias. La naturaleza del ego es el temor y la insatisfacción, la necesidad constante de reafirmación. El ego es insaciable, siempre quiere más o conseguir otra cosa distinta. Nunca está satisfecho con el momento presente tal como es. No conoce la paz, la belleza, el misterio y la plenitud de vivir en el presente. El ego no puede estar en paz porque es una identidad irreal, un paquete de ideas, opiniones y pensamientos. Pero, aunque esté muy bien decorado y apuntalado, son solamente palabras al viento. Detrás de esa identidad mental solamente hay vacío. El no querer reconocer el vacío obliga al ego a tener que alimentarse constantemente, a buscar reconocimiento externo, a tratar de ganar consistencia acumulando información, juicios, logros y agravios, a darse autoimportancia. El ego es tan insignificante que necesita sentirse importante. El ego nos hace percibir separados de la realidad: «Yo y el mundo». Y como yo —la idea del yo— y el mundo son dos cosas, inevitablemente hay un conflicto de intereses. No podemos confiar, tenemos que estar constantemente vigilantes, protegiéndonos y reafirmándonos. El ego quiere tener el control, pero la existencia es impredecible e inmensamente más grande y poderosa que nuestra mente egoica. Cuando creemos que la vida tiene que ajustarse a las expectativas de nuestro ego, vivimos en tensión permanente, tratando de controlar la situación y la vida de los demás, empujando el río de la vida, decepcionados cada vez que la vida no es «como debería ser». ¿Cómo puedes estar en paz y confiar cuando la vida tiene que cumplir unas expectativas y sostener una imagen irreal de ti mismo/a? ¿Quién eres tú antes de que el ego se creyese el centro de tu existencia? ¿Quién eres si reconoces que no eres un paquete de ideas, creencias, recuerdos y expectativas? Atrapados en una ilusión El ego no es algo negativo, no es algo de lo que hemos de avergonzarnos o culpabilizarnos, pero necesitamos reconocerlo, porque genera mucha confusión y sufrimiento. Cuando crees que tú eres tu ego, todo lo que te sucede te lo tomas como algo personal. Por ejemplo, lo que los demás dicen de ti lo percibes como un halago o como una ofensa, y no te das cuenta de que lo que los demás dicen de ti en realidad habla de ellos. Si reflexionas acerca de ello, te darás cuenta de que todo lo que tú piensas acerca de alguien habla de ti. Son tus ideas, tus pensamientos, tus deseos, tu admiración, tus juicios, tu amor o tu rencor proyectado en ese ser humano. Todo el mundo proyecta en todo el mundo, pero, en lugar de ser conscientes de ello, nos lo tomamos como algo personal. «¿Sabes lo que ha dicho fulanito de mí? ¡Este se va a enterar de quién soy yo!». Nos sentimos agraviados por las proyecciones de un individuo y empezamos una guerra. El ego, al ser una identidad ilusoria, necesita mucha atención y reconocimiento para mantenerse a flote. No hay nada más frágil e inconsistente que un ego. Por eso siempre está buscando atención, reconocimiento y autoimportancia: «Mírame, mira lo especial que soy», «Mira la vecina que ridícula es», «Mira qué injusta es la vida conmigo», «Mira qué políticos más ineptos tenemos»... El ego se alimenta de información, juicios, orgullo y agravios; por eso, cuando tienes un conflicto con alguien, te sientes tan denso/a. «¡Yo no le permito a nadie que me hable así! ¿Qué se habrá creído este? ¡No pienso volver a dirigirle la palabra!». Un ego ofendido necesita desquitarse. En lugar de observar el origen de tu malestar: «La opinión de fulanito no le gusta a mi ego», e investigar por qué tu ego se siente tan ofendido y agraviado, quieres castigar a fulanito. Puedes castigar a fulanito y desencadenar una guerra, que irá creciendo con el tiempo, o investigar el origen del problema. El origen del problema siempre es el ego. Por eso un gran ego siempre tiene grandes problemas, mientras que los problemas de un ego pequeño son pequeños. Y donde no hay ego, no hay problema. Necesitamos aprender a diferenciar entre la situación y el problema que hace el ego de la situación. Hay situaciones dolorosas, hay situaciones complejas y difíciles de gestionar; en la vida diaria nos enfrentamos a todo tipo de situaciones. Pero una cosa es responder conscientemente a una situación y otra la reacción del ego ante la situación. La mayoría de nuestros problemas —personales, de pareja, políticos, sociales— no son el reflejo de una situación, son el resultado del conflicto que genera el ego ante una situación. Por no hablar del conflicto constante que genera nuestro ego al relacionarse con otros egos. El ego es una máquina de fabricar problemas. Con el agravante añadido de que el ego cree que el origen del problema es el otro. «Cuanto más fuerte es el ego, mayor es la probabilidad de que la persona piense que la fuente de sus problemas son los demás», afirma Eckhart Tolle. Por eso las personas muy egocéntricas siempre están en conflicto, en tensión, a la defensiva, tratando de tener todo bajo control, queriendo tener la razón. Necesitan reafirmar su autoimagen y alimentar la idea de que los problemas vienen de afuera: «El problema es el otro». Mientras creamos que el problema es el otro, estamos condenados al sufrimiento, porque no podemos controlar a los demás. Podemos intentarlo y desgastarnos, pero todo el esfuerzo por intentar cambiar a los demás será en vano, porque nadie quiere ser una marioneta. Cuando tenemos un ego muy sólido y arraigado, creemos que sabemos qué es lo mejor para los demás y queremos cambiar el mundo de acuerdo a nuestras ideas, imponer a los demás nuestra visión; pero nos encontramos con mucha resistencia, porque el otro se siente invadido, violentado y, naturalmente, se defiende. El ego es muy arrogante y desconsiderado, constantemente genera oposición, reacción, conflicto. Algunos egos son tan ciegos y vanidosos que creen que los demás deberían seguir sus instrucciones. Si investigas el origen de tu sufrimiento, descubrirás que tu ego siempre está involucrado. Una situación X es la que es y tal vez requiere una respuesta, pero cuando el ego se entromete lo complica todo. Cuando el ego entra en escena la situación cambia: ya no es la situación X, se transforma en una lucha de egos. A veces hemos de desgastarnos y sufrir mucho para darnos cuenta del origen del sufrimiento. Eckhart Tolle lo resume con estas palabras: «Si no hubieras sufrido como has sufrido, no tendrías profundidad como ser humano, ni humildad, ni compasión. El sufrimiento abre el caparazón del ego, pero llega un momento en que ya ha cumplido su propósito... El sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta de que es innecesario». El ego es un generador de conflictos, pero eso no quiere decir que haya que destruirlo. No se trata de crear una guerra santa contra el ego. Eso es lo que han intentado algunas religiones: «Como el ego es el problema, hay que erradicarlo». Con esta actitud lo único que se consigue es crear un problema más grande. Antes teníamos un problema llamado ego y ahora tenemos una guerra civil: un ego queriendo destruirse a sí mismo. El ego no necesita ser destruido, intentar destruirlo es una locura: ¿quién vencerá? El ego es un proceso natural de identificación, si se juzga y se reprime no puede madurar. El ego necesita desarrollarse, sentirse el centro del mundo, para que —a su debido tiempo— quede expuesto a la luz de la consciencia. Cuando el ego madura, se revela su naturaleza ilusoria y él mismo se retira; ha cumplido su propósito. Despertar a la vida En lugar de vivir inconscientemente, poseídos por el ego, podemos empezar a reconocerlo, observarlo, cuestionarlo. ¿Merece la pena vivir esclavizados por una identidad adoptada que nos hace sentir permanentemente insatisfechos? ¿Queremos dedicar nuestra energía a alimentar una ilusión, una autoimagen ficticia? Antes o después nuestro cuerpo y nuestro ego desaparecerán. Y si vivimos suficiente tiempo contemplaremos cómo el majestuoso ego que creíamos ser se deteriora y entra en una inevitable decadencia. Si creemos que somos nuestro ego, contemplar su decadencia puede ser muy deprimente: «¡Tanto esfuerzo y tanto orgullo para no ser capaz de valerme por mí mismo y acabar con pañales!» ¡Qué liberación saber que yo no soy ese ego! Sé que un día vendrá la muerte y ese ego desaparecerá, pero eso no es una desgracia, porque nada real se perderá. Durante muchos años creí que yo era mi ego y esa ilusión me produjo mucho sufrimiento. Hasta que un día me di cuenta de que yo no era eso. Y que nunca había sido eso. Y de repente todo cambió… La vida dejó de ser algo serio, se convirtió en un juego. Un juego donde cada cual interpreta un papel. En realidad, el rol que uno juega es secundario, sea el que sea es temporal, funcional, con fecha de caducidad. La gracia está en jugar dándote cuenta de que tú no eres el papel que estás interpretando. Entonces puedes disfrutarlo sin miedo a perderlo. En la India tienen una palabra hermosa para describir este fenómeno: leela, que significa ‘el juego de la vida’. Si te das cuenta de que la vida es un juego, o sea, de que el ego es una ilusión, puedes disfrutarla mientras dura; pero si no te has percatado de que es un juego —de que tu ego es irreal—, te creerás que tú eres el personaje que interpretas y que todo lo que le pasa al actor te pasa a ti. Entonces la vida es muy trágica, con final infeliz. ¿Cómo puedes relajarte y disfrutar sabiendo que estás sentenciado/a? ¿Y si resulta que tú no eres el personaje que va a morir, si solamente estás encarnando el actor que interpreta el personaje? Cuando sabes que tú no eres el personaje que interpretas, los logros, el éxito y las desgracias que le suceden son relativas. Pero, cuidado, no saquemos falsas conclusiones: no ser el personaje que encarnas no significa que mientras dure la representación no sentirás o no te afectarán las tramas del guion. Si estás realmente vivo/a, todo lo que experimentas toca tu corazón. ¿Por qué no debería ser así? Algunos egos espirituales —absurda contradicción— creen que «puesto que yo no soy el ego, las interacciones y emociones humanas no deberían afectarme». Algunas disciplinas religiosas intentan aplacar y controlar los deseos y las emociones colocándose por encima de ellos. Creen que negando o reprimiendo los deseos y la emociones se pueden trascender. ¿Es eso verdad para ti? ¿Lo has probado? ¿Te ha funcionado? En mi experiencia, cuando he negado o reprimido mis deseos y emociones, solamente he conseguido sufrir y engañarme a mí mismo. Y he observado que hacer eso es peligroso —para mí y para los demás—, porque mi mente dice una cosa —lo que debería sentir o no sentir— mientras que en mi cuerpo está sucediendo algo distinto. Por mucho que la mente diga: «Todo es una ilusión», «No deberías tener miedo», «Eso no debería importarte», «No deberías enfadarte», «No deberías estar triste» o «No deberías sentirte culpable», no cambia lo que sientes; al contrario, complica la situación, porque, además de sentir lo que sientes, se añade un conflicto: «Mi mente dice que no debería estar sintiendo lo que siento». El ego es un especialista en disfrazarse y autoengañarse. El autoengaño no es un defecto o un problema moral, algo de lo que deberíamos avergonzarnos y que tendríamos que atajar. No, por favor, no saques esa conclusión. Juzgar o reprimir el ego no te ayudará, al contrario. El ego no es una tara que haya que eliminar. Es algo que necesitamos observar y reconocer, porque es una percepción que genera mucha confusión y sufrimiento. Recientemente, paseando por Barcelona, me encontré casualmente con un yogui francés al que había conocido en la India. Se acababa de separar de su pareja catalana y estaba enfrascado en una agria disputa judicial por la custodia de su hija de dos años. Después de contarme el drama que estaba viviendo, le insinué que unas sesiones de terapia podrían ayudarles a reconducir la situación, o al menos a tener una relación sana entre ellos, por el bien de su hija. Su respuesta fue: «Ya te la enviaré, a ver que puedes hacer con ella»... Según él, el problema era ella, él no tenía nada que ver ni nada que revisar… El ego puede ser muy ciego y arrogante. Cuando hay un problema, el inconsciente y el inmaduro siempre es el otro. «¿Terapia yo? No, gracias, a mí no me hace ninguna falta, ya te enviaré a mi mujer. A ella le hace mucha falta». Algunas personas confunden el maestro interior con el ego. Creen que tener más edad, más conocimientos y experiencia de la vida les otorga una superioridad moral. ¿Creernos superiores —más sabios y evolucionados— significa ser más conscientes? La soberbia y la autosuficiencia enmascara muchos temores. A menudo las utilizamos como justificación para no abrirnos ni cuestionarnos, para no explorar nuestra propia sombra y responsabilizarnos de ella. Meditación: volver al origen La mayoría de nuestros conflictos son el resultado de una identificación, de transformar una situación en un agravio personal. Te invito a investigarlo. Recuerda algunos hechos recientes que te han molestado. Observa el suceso sin hacer de ello algo personal, simplemente el hecho tal como es. Pueden ser pequeños incidentes de la vida cotidiana, como, por ejemplo: «Está lloviendo», «No he encontrado el producto que quería comprar» o «Mi amiga no me comprende». Seguidamente haz de estos hechos algo personal: «¡Odio la lluvia!, ¡Siempre acabo empapado!», «¡He perdido toda la tarde de compras para nada!», «¡Mi amiga es una egoísta! ¡Debería comprenderme!». Observa lo que sucede cuando el ego entra en escena y hace de un hecho un agravio personal. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas cuando el ego se apropia de una situación? Cuando el ego ocupa el centro de nuestra existencia, pequeñas situaciones de la vida cotidiana se transforman en un problema, una ofensa, un desprecio, una injusticia, una desgracia, una afrenta. Cuando el ego se siente atacado o humillado, la situación se convierte en un drama que da lugar a una riña. En lugar de responder conscientemente a los hechos y gestionarlos adecuadamente, hacemos de ello un agravio personal y nuestra forma de reaccionar alimenta el conflicto. Cuando la mente egoica toma el mando, el problema se multiplica. Obsérvalo sin juzgarte. Simplemente date cuenta de lo que sucede cuando el ego se apodera de ti y hace de un contratiempo o un desencuentro un drama y un conflicto. Cuando empiezas a ser consciente de cómo el ego tiñe tus percepciones, manipula tus estados de ánimo y complica inútilmente tu existencia, puedes decidir si quieres seguir filtrando la realidad y reaccionando desde la mente egoica o regresar al origen, a la presencia impersonal que contempla el mundo. ¿Quién soy yo? A lo largo de los años has acumulado mucha información y conocimientos acerca de la vida y de ti mismo/a; sin embargo, toda esta información —muy útil y práctica para muchas cosas— no puede responder la pregunta: «¿Quién soy yo?». Si buscas una respuesta de segunda mano, hay muchas y para todos los gustos. Pero no será tu propia experiencia, el fruto de tu investigación. Te puedes conformar con una respuesta prestada, pero en algún momento te darás cuenta de que ningún concepto, creencia, teoría o filosofía puede ofrecerte certezas ni protegerte ante la adversidad y la muerte. ¿Por qué no aceptar con humildad que, a pesar de todos nuestros conocimientos, no sabemos lo que somos más allá de un cuerpo y una mente? Sabemos lo que dice nuestro DNI y cuál es nuestra función y nuestro rol en la sociedad. Y, si eres creyente, tal vez creas que tienes un alma. Creer en un alma inmortal es muy esperanzador, pero si solamente es una suposición, si no es tu experiencia, es solamente una hipótesis. Podemos refugiarnos en suposiciones o adentrarnos en una investigación. Pregúntate: «¿Quién soy yo?». Permite que tu mente ponga sobre la mesa todas sus respuestas. Escúchalas, pero no te conformes con ninguna. ¿Quién eres tú si te desnudas de conocimientos, creencias, filosofía, palabras y conceptos? Cuando te canses de fabricar respuestas, detente. Permite que la pregunta te penetre: «¿Quién soy yo?». No respondas verbalmente. Solamente respira. Deja el interrogante abierto. Sé consciente del observador, de la presencia silenciosa sin forma anterior a todas las palabras. Descansa en la presencia. Reconoce la consciencia impersonal que contempla la respiración, el tráfico de pensamientos y las sensaciones corporales. Durante una semana, quince minutos diarios, permítete no saber, no tener una respuesta verbal a la pregunta «Quién soy yo?». Deja el interrogante abierto y, desde ese espacio de apertura, presencia desapegadamente el mundo —interior y exterior—. No especules, no saques conclusiones, solamente presencia. Siente la respiración. Disuélvete en el instante presente. CORAZA, VULNERABILIDAD Y ESENCIA El mapa del cuerpo energético-emocional Además de la identidad que adoptamos para interaccionar con el mundo, tenemos una mente y un cuerpo físico-energético-emocional que necesitamos conocer y comprender. En lugar de vivir mecánicamente, o de juzgar y reprimir tus impulsos naturales, emociones y sentimientos —de culpabilizarte por tus reacciones e intentar ser o aparentar algo que no eres—, te invito a observar tu naturaleza energética-emocional tal como es. Para explorar, nombrar y entender los mecanismos de nuestra psique, utilizaremos un mapa, un modelo que nos ayudará a situar y a comprender los patrones mentales, energéticos y emocionales, y a cómo gestionar conscientemente nuestro universo interior. En este mapa podemos reconocer tres capas o niveles energéticos. A la parte externa de nuestro ser la llamaremos la coraza o capa de protección. Debajo de la coraza tenemos un espacio muy sensible, íntimo y delicado al que llamaremos la capa de vulnerabilidad o simplemente la vulnerabilidad. Y para referirnos al nivel más profundo del ser utilizaremos el término esencia. Utilizar este mapa nos ayudará a entendernos, a abrirnos a nuestro espacio interior, a adentrarnos en regiones desconocidas, a comprender los mecanismos de la mente y el cuerpo energético-emocional en nuestra vida cotidiana y en el camino del autoconocimiento. El viaje hacia dentro, hacia nuestra naturaleza esencial, es un proceso de autodescubrimiento. El viaje más apasionante y liberador que podemos emprender. Y también el más conmovedor. Porque, al adentrarnos en nuestro espacio interior, inevitablemente veremos y sentiremos todo aquello que hemos acumulado ahí. ¿Quieres conocerte profundamente, sanar tu corazón, abrirte a la vida y al amor, o prefieres vivir en la periferia, acorazado/a, desconectado de ti mismo y de la vida? Si tu corazón está vivo, no tienes elección. La coraza La coraza es la capa exterior de nuestro ser, la personalidad que hemos desarrollado para relacionarnos con nosotros mismos y con la sociedad para lidiar con las circunstancias que nos ha tocado vivir, unas estrategias, mecanismos de defensa y dinámicas psicológicas que tratan de evitar el dolor y el miedo. ¿Qué hay más frágil, dependiente y vulnerable que un bebé humano? Durante muchos años el ser humano está indefenso, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir sin la nutrición, la protección y los cuidados de la madre y su entorno. El niño, la niña, es muy sensible y delicada, y está totalmente expuesta a todo lo que le rodea. Las circunstancias que le han tocado son las que son, no las ha elegido. Aunque los padres se desviven por proteger y proporcionar a sus hijos todo lo que estos necesitan, inevitablemente experimentan carencias, invasiones, conflictos y experiencias dolorosas. El niño, la niña, no puede evitarlas ni abandonar su entorno, tiene que convivir con la situación; lo único que puede hacer es intentar protegerse. La coraza es el personaje que hemos creado y desarrollado a lo largo de la vida para protegernos y adaptarnos a la sociedad, para ser aceptados, para conseguir atención, aprobación, respeto, control, poder, reconocimiento, etc. En definitiva, para intentar ser felices. La capa de protección está formada por máscaras, roles, disfraces, patrones de comportamiento y estrategias que utilizamos para evitar nuestra vulnerabilidad, nuestros temores, heridas e inseguridades, muchos de ellos inconscientes. Hay corazas de todos los colores: algunas tienen la apariencia de una personalidad muy responsable y competente; otras son amigables y comprensivas; otras son ásperas y conflictivas; algunas están decoradas de superioridad moral, intelectual o espiritual; otras quieren complacer, agradar, seducir; otras buscan admiración, prestigio, poder; otras tienen la misión de proteger y salvar a los demás; algunas adoptan un rol de rebeldía y lucha; otras un rol de pasividad, fragilidad e incluso de víctima... Hay corazas que están en conflicto permanente con el mundo y corazas que quieren armonizar y salvar el mundo. La coraza adopta diferentes personalidades o estrategias en función de las circunstancias. A menudo, en la misma coraza conviven roles muy diferentes. Por ejemplo: una víctima, un fiscal, un juez y un salvador. La coraza es un mecanismo de defensa La coraza es una trinchera donde refugiarnos de los peligros del mundo exterior y de las heridas de nuestro mundo interior; un universo mental de ideas, conceptos, juicios, etiquetas, creencias y expectativas —sobre nosotros mismos y sobre la vida— donde nos sentimos seguros. La capa de protección no es algo negativo: sin esa coraza mental muchos de nosotros no habríamos sobrevivido cuerdos. Gracias a ella hemos podido protegernos —en parte— de una sociedad neurótica, violenta, hipócrita, de un mundo de seres humanos profundamente heridos e inconscientes. Gracias a la coraza hemos podido sobrevivir a la presión, la manipulación, las agresiones externas y las carencias emocionales de nuestra infancia, de vivir angustiados o paralizados por el dolor o el miedo ante unas circunstancias que no podíamos cambiar. La coraza no es un defecto, pero, si no somos capaces de reconocerla, de diferenciar el personaje que hemos desarrollado para adaptarnos de quien somos realmente, y no somos capaces de abrirnos, de despojarnos de nuestro caparazón para intimar con nosotros mismos y relacionarnos con nuestros seres queridos, ¿qué clase de relaciones podemos crear? Muchos seres humanos viven parapetados en la coraza y no son conscientes de ello. No se dan cuenta, porque siempre han vivido así. Creen que su coraza es su forma de ser, no lo reconocen como un mecanismo de defensa. En la infancia y la adolescencia se tuvieron que proteger y desde entonces han vivido acorazados. Solamente se han abierto en algunas ocasiones —generalmente en una relación de pareja— y han experimentado mucho dolor. Y como no ha habido una comprensión y una integración de la experiencia, se han vuelto a acorazar. Reconocer la capa de protección A veces vivimos en una fantasía, creemos que no tenemos coraza. Cuando no reconocemos nuestros mecanismos de protección —el personaje que hemos adoptado para sobrevivir—, la vida y las relaciones son muy complicadas, no entendemos lo que sentimos y lo que nos sucede en la vida. «¿Por qué siento tanto vacío y carencia de amor?, ¿por qué me cuesta tanto conectar?, ¿por qué siento tanto enfado y resentimiento?, ¿por qué tengo tantos miedos y me bloqueo constantemente?, ¿por qué estoy tan estancado/a?, ¿por qué atraigo a mi vida a cierto tipo de personas?, ¿por qué siempre repito los mismos patrones?, ¿por qué no puedo crear una buena relación de pareja?». En mis cursos a veces me encuentro con participantes que dicen convencidos: «Mi problema es que no tengo coraza». Lo suelen expresar personas que se consideran muy sensibles o desafortunadas. No son conscientes de que viven desconectadas de su energía, de sus recursos, de su poder, de su capacidad de establecer límites. Ser muy sensibles —que nos afecten las circunstancias o que nos sintamos desbordados con algunas situaciones la vida— no significa que no tengamos una capa de protección. Más adelante veremos que muchos de nosotros hemos desarrollado una coraza que nos inhibe, nos congela, nos desconecta de nuestra energía, de nuestro poder y recursos personales. La coraza no es una anomalía que hemos de eliminar, tiene su razón de ser. Hay muchas situaciones en la vida que requieren saber protegerse. Pero, si no puedes abrirte y conectar con tu corazón, si no puedes ser vulnerable — reconocer tus necesidades, sentir y expresar tus emociones—, si no puedes despojarte de la armadura con tus seres queridos, ser natural y espontáneo/a, necesitas reconocer tu coraza y aprender a desactivarla cuando la situación lo requiere. La vida desde la coraza es muy limitada. Vivir y relacionarnos desde la capa de protección nos impide intimar, crecer, reparar el amor propio y la confianza. No es que esté mal, es que vivir en la coraza no es creativo, amoroso, nutritivo. Anhelamos la amistad, el amor y la intimidad, pero desde la coraza no es posible. Podemos tener sexo, podemos incluso comprometernos y casarnos, pero entre dos corazas no puede haber verdadera intimidad. Solemos quejarnos de la coraza de los demás. Decimos: «Los hombres están muy cerrados» o «Las mujeres no quieren abrirse». En lugar de ver y abordar nuestra coraza, trasladamos la responsabilidad al otro. En lugar de reconocer nuestra desconfianza —nuestro miedo a abrirnos, a desnudarnos, a ser vulnerables—, juzgamos a los demás. Nos cuesta mucho reconocer y responsabilizarnos de nuestra desconfianza, de la dificultad que tenemos de despojarnos de nuestra coraza, de nuestro personaje. Es más fácil echar balones fuera. La coraza es el disfraz de nuestra desconfianza: las ideas que tenemos acerca de cómo deberíamos ser, cómo debería ser la vida y cómo deberían ser los demás, las barreras mentales y energéticas que nos controlan, los juicios sobre uno mismo y los demás que nos desconectan de nuestra naturaleza esencial y nos separan de lo que es. A medida que somos más conscientes, empezamos a darnos cuenta de que la identificación con la coraza, con la personalidad que hemos creado para funcionar en el mundo y sus mecanismos reactivos, se ha convertido en un problema, en una limitación que nos hace percibirnos separados de la vida, estancados, repitiendo los mismos patrones. Cuando no comprendemos y no abordamos adecuadamente nuestra coraza, acumulamos heridas, carencias, agravios y resentimiento. Para crecer en amor, confianza y autenticidad necesitamos reconocer nuestros mecanismos de defensa y gestionarlos conscientemente, comprender que durante muchos años tuvimos que protegernos, escondernos detrás de roles, disfraces y máscaras para sobrevivir. A menudo tuvimos que inhibirnos, congelarnos, reprimir nuestra energía, pretender y adoptar un personaje para ser aceptados. La coraza nos ayudó a sobrevivir. Pero ahora, de adultos, vivir instalados en la coraza nos sabotea, nos impide abrirnos a la vida, a lo desconocido, al amor, a la intimidad, al disfrute, a la pasión, a la creatividad. Vivir en la capa de protección significa desconectarnos de nuestro ser y nuestra energía y refugiarnos en un personaje. Nos impide intimar profundamente con nosotros mismos, con los demás, con la vida. Tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar dentro de ti las barreras que has construido contra él. RUMI Podemos culpar a los demás porque en nuestra vida no haya amor ni creatividad, o reconocer las barreras que nos separan de los demás y de nuestra fuente de amor y creatividad interior. Nadie nace con una coraza, la hemos ido desarrollando a lo largo de la vida. Y puesto que la hemos creado nosotros mismos para protegernos de algo o de alguien, cuando ya no es necesaria, poco a poco la podemos disolver. Si investigas el origen de tu coraza, te darás cuenta de que es muy antigua. Y hay muchas barreras y mecanismos que ya no son necesarios. En su momento cumplieron una función, pero la realidad ha cambiado. Ahora tienes una libertad, una experiencia y unos recursos que no tenías cuando fue creada. ¿Por qué vivir encerrado/a en una trinchera cuando ya no es necesario? El problema es que nos hemos acostumbrado a vivir en la coraza y que tenemos muchos miedos —la mayoría inconscientes— a salir de nuestra zona de seguridad, a abrirnos, a desnudarnos, a sentir nuestra energía, a perder el control. Desde niños nos empujaron a ser fuertes, a inhibir, reprimir o congelar nuestro cuerpo emocional, a adoptar unos roles, unas máscaras y unas estrategias, y creemos que, si nos despojamos de nuestros disfraces y permitimos que los demás vean nuestras imperfecciones, carencias e inseguridades, no saldremos adelante, nadie nos respetará; nos juzgarán y se aprovecharán de nuestra vulnerabilidad. Abrirnos a la vida y adentrarnos en nuestro espacio interior es un proceso de transformación. En la India lo llaman pelar la cebolla. Porque para llegar al centro de la cebolla hay que pelar muchas capas. Lo mismo sucede en el viaje al centro del ser. Para adentrarte en él tendrás que desprender muchas corazas, atravesar todo tipo de paisajes emocionales. De tus ojos brotarán muchas lágrimas: algunas liberarán tristeza; otras, el dolor y la rabia acumulada en tu corazón; otras expresarán amor, paz y gratitud. La capa de vulnerabilidad ¿Qué hay debajo de la coraza? Debajo de la capa de protección está nuestra capa de vulnerabilidad, nuestras inseguridades, temores, carencias, heridas, todo aquello que nos produce dolor, miedo, vergüenza. Experiencias dolorosas del pasado que no hemos integrado, sentimientos de abandono, soledad, fracaso, traición, desvalorización, rabia, tristeza, indignidad, shock, etc. También hay muchos aspectos positivos: sensibilidad, espontaneidad, inocencia, juego, alegría, ternura, receptividad, honestidad, asertividad, sensualidad, pasión, sexualidad, risa… Dimensiones de nuestra individualidad que no pudimos vivir con libertad y naturalidad, paisajes emocionales que a veces están a flor de piel o no, están profundamente dormidos, reprimidos, congelados o enterrados, y solamente emergen ante ciertas situaciones o circunstancias. Este espacio interno nos conecta con las heridas y los miedos de nuestro niño/a interior, con una historia de dolor, desamor, carencia e invasiones, con un niño o una niña herida que habita en nuestro interior y tiene mucha hambre de amor y reconocimiento, y a la vez mucha desconfianza, porque en el pasado, para conseguir un poco de afecto, a menudo se sintió utilizado, presionada, invadido o manipulada, o aprendió que para merecer amor hay que agradar, complacer y renunciar a ser él/ella misma. Para muchos de nosotros, entrar en contacto con nuestra capa de vulnerabilidad nos asusta y nos pone inmediatamente en guardia. De niños aprendimos que abrirnos —mostrarnos, ser auténticos y expresar nuestra energía— podía ser muy doloroso. Tal vez cuando necesitábamos ser escuchados y acompañados no había nadie receptivo para acogernos, comprendernos y apoyarnos. O, a menudo, nuestros sentimientos y necesidades eran juzgados o menospreciados, y aprendimos a ser fuertes, a no ser ni mostrar aquello de nosotros que era ignorado, juzgado o rechazado. De esta forma, poco a poco, aprendimos a rechazar, reprimir y enmascarar nuestra vulnerabilidad. Ningún niño, ninguna niña, nace con una imagen negativa de sí misma, juzgando y rechazando su naturaleza y su energía. ¿Qué ha sucedido para que un niño/a que ha venido completamente abierto, sin juicios —pura vida, energía y espontaneidad— al cabo de los años se avergüence de sí mismo/a, se juzgue y se rechace, se oculte detrás de unas máscaras y pretenda ser algo que no es? En los primeros años de vida, consecuencia de unos eventos traumáticos, perdimos la confianza en nuestra energía, en nuestra naturaleza, en nuestra individualidad, en nuestra vulnerabilidad, en la belleza que irradia el ser único que somos, y abandonamos nuestro ser verdadero para tratar de convertirnos en alguien aceptable, para intentar conseguir el aprecio y la aceptación de nuestros cuidadores. Nos escondimos detrás de una coraza para ser aceptados y enmascarar los aspectos que rechazamos de nosotros mismos. Debajo de la capa de protección hay un niño o una niña herida y asustada, a veces traumatizada y aterrorizada, un niño o una niña que tuvo que ocultarse porque era angustiante y desolador experimentar tanto dolor y desamor. Ese niño, esa niña, ha estado oculto dentro de la persona adulta durante mucho tiempo, esperando la oportunidad para salir a la luz. Cómo abordar conscientemente nuestra vulnerabilidad A veces creemos erróneamente que ser vulnerables significa ser muy sensibles, ingenuos y emocionales. Sin embargo, abrirnos conscientemente a nuestra vulnerabilidad es algo muy distinto; significa tener la valentía de ser auténticos, de vivir sin máscaras y disfraces, sintiendo y mostrando lo que está sucediendo en nuestro interior, ya sea inseguridad, dolor, alegría, incomodidad, enfado, pasión, amor, ternura, etc. Ser vulnerables implica tener el coraje de vivir y mostrar nuestra verdad, en lugar de pretender, de vivir acorazados o disfrazados interpretando un personaje. Muchos seres humanos, consecuencia de las experiencias traumáticas que hemos vivido, albergamos un conflicto interno: anhelamos abrirnos y ser auténticos, pero tenemos muchos temores y reparos, porque en los primeros años de vida experimentamos que ser y mostrarnos tal como somos era muy doloroso. Aprendimos a reprimirnos y a disfrazarnos para ser aceptados, porque ser honestos, sensibles y vulnerables era humillante; al igual que ser muy apasionados, intensos o rebeldes. Cuando empezamos a abrirnos, a ponernos en contacto con la energía de nuestra capa de vulnerabilidad, se despierta mucha desconfianza. Es natural, esa desconfianza —en forma de inseguridades, miedos y resistencias— trata de protegerte: «Ten cuidado, si te abres será muy doloroso», «No te muestres, si lo haces te rechazarán», «No expreses lo que sientes, no te entenderán», «No seas auténtica, es muy peligroso», «No bajes la guardia, si eres vulnerable se aprovecharán de ti», «Contrólate, si eres muy intensa y fogosa te juzgarán». Todos estos temores son secuelas de las experiencias que vivimos en nuestra infancia y adolescencia. Naturalmente, como fueron muy dolorosas, nuestro niño/a interior quiere evitarlas. Ese es el motivo de que alberguemos tanta desconfianza. Pero la situación ha cambiado. Cuando eras un niño o una niña no tenías los recursos y la libertad que tienes ahora. Te sentías solo, incomprendida o desbordado por las circunstancias, y no había alternativa: tenías que protegerte. Pero ahora es diferente. La persona adulta que eres puede entender el origen de tanto dolor, puede pedir ayuda, aprender a gestionar y a liberar sus emociones, expresar lo que en la infancia no podía expresar, establecer límites, liberar a ese niño o a esa niña interior que tuvo que reprimirse para sobrevivir, sanar su corazón, incluso detener el proceso o ralentizarlo en cualquier momento si es demasiado intenso. En definitiva, ahora tienes unos recursos y un control sobre tu vida que no tenías en la infancia. Al principio, entrar en contacto con la capa de vulnerabilidad puede despertar muchos temores e inseguridades. Creerás que, en lugar de avanzar, estás retrocediendo. Tal vez sientas que vas a perder el control de tu vida, que dentro de ti hay mucho dolor, rabia y resentimiento, que en cualquier momento vas a explotar, morir o enloquecer… Estás contactando con los miedos y los sentimientos de tu niño/a interior: su herida de privación y abandono, su herida de vergüenza e indignidad, su shock. El niño interior no sabe de heridas, simplemente siente dolor, carencia de amor, rabia, miedo, pánico. Adentrarnos en nuestra capa de vulnerabilidad y aprender a gestionarla nos ayudará a recuperar el contacto con nuestra energía, con las necesidades, los anhelos y los sentimientos profundos de nuestro corazón, con ese niño o esa niña herida y asustada que habita en nuestro interior, que necesita liberarse, restablecer el amor propio y la confianza perdida. La esencia La esencia es tu rostro original, todo lo que es genuino y verdadero —el ser único que eres—; tu individualidad, tu presencia, tu espontaneidad, tu sensibilidad, tu creatividad, tu pasión, tu compasión, el anhelo de amor, verdad y autenticidad de tu corazón, la inteligencia innata que mora en tu Ser. La esencia no es algo que tienes que conseguir o aprender, no es algo que puedas adquirir; es tu naturaleza intrínseca, lo que eres, lo que permanece cuando lo que no es real se disuelve. El florecimiento de tu naturaleza esencial requiere desaprender, liberarte de todo aquello que no te permite ser. No consiste en cargar más tu mochila de conocimientos, ideologías, conceptos morales o espirituales, sino en vaciarla completamente para que la luz del Ser pueda brillar. Vivimos la mayor parte de nuestra existencia instalados en la coraza, identificados con un personaje, aferrados a una seguridad ilusoria, temerosos de perder el control, de sentir nuestro vacío y quedarnos desnudos ante nuestros propios ojos y expuestos frente a los demás. Porque no confiamos en que la vida nos nutre y nos sostiene. El ego vive en una ilusión, hace que nos percibamos separados de la vida, del amor, de la libertad, de la realización. Por eso siempre está insatisfecho, siempre quiere más, siempre tiene la esperanza puesta en el futuro. Intenta llenarse y reafirmarse de mil formas, pero nunca lo consigue. Siempre siente que le falta algo. Nuestro corazón anhela regresar a nuestra naturaleza esencial, a la autenticidad, a la libertad, al amor; sanar las heridas y poder confiar de nuevo. Pero para sanar nuestras heridas necesitamos abrirnos, dejar caer las barreras, permitir que aquello que ha estado en la oscuridad salga a la luz. La llamada Nueva Era a menudo ofrece técnicas de iluminación, curaciones mágicas y remedios milagrosos para dejar de sufrir y abrirte instantáneamente a la luz de la esencia. No mencionan que, cuando te abres, después de unos instantes de luz, entras en contacto con tu sombra, tu vulnerabilidad, tu dolor y tu miedo. Te prometen: «Puedes pasar de vivir en la coraza a vivir en la esencia y dejar de sufrir». ¡Menuda falacia! Despertar tu naturaleza esencial no es una experiencia mediante la cual te conviertes en un ser etérico que vive más allá del dolor; esa es la fantasía de alguien que no quiere enfrentarse a los retos de la vida. Para crecer necesitamos aceptar nuestro dolor y nuestras inseguridades, dejar de huir, de pretender, de buscar soluciones mágicas para no enfrentarnos a los desafíos que nos depara la vida. Crecer significa abrazar nuestra humanidad, caminar con el corazón abierto y los pies en la tierra. Es humano albergar el deseo de que un día vamos a encontrar algo milagroso que hará desaparecer nuestros problemas, o buscar una experiencia espiritual que disolverá nuestros traumas. Pero es una fantasía. Vivir nuestra naturaleza esencial no tiene nada que ver con colmar unas fantasías o redecorar el ego. Es ser más humano, más real, más compasivo con uno mismo/a, con el otro, con el mundo que nos rodea; acoger en el corazón el dolor y el sufrimiento, presenciar y deleitarte ante la variedad, el colorido y la belleza de la existencia, celebrar el misterio de la vida, enraizarte en el presente y abrir el corazón a la vida tal como es. Todos nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón, estamos buscando volver a casa, regresar a la fuente de amor interna. La esencia es tu estado natural. La presencia ecuánime que sostiene todo cuando descansas aquí y ahora. Si surge un movimiento, no es para escapar de ti mismo/a o reforzar una identidad, es un movimiento espontáneo, la vida expresándose a través de ti. LA POLARIDAD INTERNA Despertar la polaridad interna Independientemente de tener un cuerpo de hombre o de mujer, todos somos hijos de una mujer y un hombre, y todos albergamos energía femenina (yin) y energía masculina (yang). Algunas tradiciones místicas de Oriente hacen mucho hincapié en la necesidad de despertar la energía femenina intrínseca del hombre, así como en despertar la energía masculina intrínseca de la mujer, para desarrollar todo el potencial del ser humano. Pero en la mayoría de las sociedades no ha sido así; al contrario, al hombre se le ha presionado a identificarse con unos roles y arquetipos masculinos, a costa de rechazar su energía femenina, mientras que a la mujer se le ha obligado a identificarse con unos roles y arquetipos femeninos, a costa de rechazar su energía masculina. Los condicionamientos culturales del sexo masculino y el sexo femenino son diferentes. Tradicionalmente al hombre se le ha forzado a reprimir su vulnerabilidad. El mensaje que nos transmitieron desde la tierna infancia es: «Ser vulnerable es sinónimo ser débil» y «Ser hombre significa ser fuerte». Las niñas pueden ser y mostrarse vulnerables; los niños, no. Por eso tantos hombres adultos viven disociados, desconectados de sus sentimientos y su vulnerabilidad, porque crecieron creyendo que ser hombre consistía en rechazar su vulnerabilidad. Esta creencia tan dañina y arraigada genera personalidades disociadas, mucha confusión y sufrimiento. A las niñas se les permite ser vulnerables, pero a menudo se les juzga y se les rechaza si expresan su fuerza, su pasión, su naturaleza libre y salvaje. Se les juzga de ser «masculinas» o «demasiado intensas» y se le obliga a ser «femeninas», suaves, receptivas y adaptativas, a costa de reprimir su fuego, su asertividad y su poder. Hoy día también es muy común ver a hombres desarraigados de su naturaleza masculina (yang) y a mujeres alejadas de su naturaleza femenina (yin). Consecuencia del cuestionamiento y rechazo de los roles tradicionales, unido a la carencia de referentes masculinos, hay muchos hombres desubicados, confundidos y avergonzados, desconectados de su energía masculina, niños grandes que no quieren crecer, asumir su energía y su poder. Y muchas mujeres reactivas, desconectadas del poder que emana de la receptividad y la sabiduría del corazón. Cuando un hombre empieza a meditar y a abrirse a su universo interior, despierta su yin, se abre a los aspectos femeninos de su vulnerabilidad, a la vez que potencia su yang, su presencia y masculinidad. No es algo que uno hace intencionadamente, sucede espontáneamente. Poco a poco el hombre se vuelve más sensible, empático y receptivo, pero eso no le debilita; al contrario, al abrirse a su vulnerabilidad, se transforma en un ser humano más auténtico, enraizado, integro y compasivo. Cuando una mujer empieza a meditar y a abrirse a su energía, despierta a su yang, su presencia, su fuego, su creatividad y asertividad. Pero eso no le resta feminidad; al contrario, cristaliza su yin, se empodera y se transforma en una mujer más independiente, auténtica, sabia y amorosa. La fortaleza y la madurez nunca es el resultado de vivir acorazados, de negar, reprimir o enmascarar ciertos aspectos de nuestra energía. Detrás de una persona muy acorazada siempre hay un niño o una niña muy herida y asustada. Meditación: de la coraza al corazón Date unos minutos para parar y conectar contigo presenciando el fluir natural de tu respiración. (Si quieres puedes leer y grabar esta meditación para escucharla tranquilamente, o pedirle a un amigo que te la lea). Permite que el cuerpo esté cómodo y relajado… Te invito a rememorar tu infancia. Cuando viniste al mundo eras un ser muy pequeño, frágil y vulnerable, y el mundo un lugar desconocido, lleno de peligros, exigente, complicado y a menudo incomprensible. Tú eras un niño, una niña muy sensible, y a veces te sentías sola y desprotegida. Y si las personas que te rodeaban estaban ausentes, eran bruscas o estaban contrariadas, podía resultarte muy hiriente y amenazante. Naturalmente, tuviste que espabilar y aprender protegerte para lidiar con los peligros, las carencias y las exigencias del mundo. Observa las barreras mentales, energéticas y emocionales que has tenido que desarrollar desde de la infancia y hasta hoy para protegerte e intentar controlar la situación; los roles y las máscaras que has adoptado para proyectar una imagen aceptable y conseguir lo que necesitas; los disfraces y las estrategias que todavía utilizas para esconder tus inseguridades, manipular, evitar el rechazo, el conflicto y la desaprobación. Tu coraza no es algo negativo, tiene su razón de ser: su propósito es protegerte del dolor y el miedo, y ayudarte a lograr tus objetivos. Pero la coraza que durante muchos años te ha ayudado a lidiar y sobrevivir en unas circunstancias muy difíciles tal vez se ha convertido en una limitación. Ahora ya no es una ayuda, porque vivir muy acorazado/a, te impide conectar profundamente contigo, con tu espontaneidad, alegría, sensibilidad, vitalidad, pasión, autenticidad, creatividad, con la capacidad de disfrutar plenamente de la vida e intimar con los demás. Reconoce tu coraza, el escudo mental y energético que has creado para intentar controlar la situación y protegerte. Pregúntate: «¿De qué tengo miedo? ¿Qué estoy evitando sentir protegiéndome con una coraza y unos disfraces? ¿Es necesario vivir tan acorazado/a? ¿Qué pasaría si me abro más a la vida y a mi propio corazón, y me desprendo de algunas corazas, mandatos y disfraces que me impiden ser auténtico/a y mostrarme tal como soy?». Antes de abrirte a los demás, empieza abriéndote a explorar tu espacio interior, a sentir la emoción, la inseguridad, el temor, la necesidad, los sentimientos, el malestar o el vacío que hay dentro de ti; en lugar de evitarlo, reprimirlo o enmascararlo. Evitando tu universo interior te estancas, dejas de crecer. Cuando te das el permiso de sentirlo, te abres a la vida. Tal vez al principio te sientas inseguro, confusa, vulnerable; permítelo. Confía. No hay necesidad de huir; tienes la capacidad de sentir, acoger e integrar tu espacio interior. Seguramente algunas corazas y disfraces han cumplido su misión y ya no son necesarias. En lugar de relacionarte desde la coraza, intentando controlar la situación, puedes volver al corazón, abrirte a la vida, mirar, sentir y relacionarte desde el corazón. Ya no eres un ser frágil y dependiente, ahora eres una persona adulta, tienes muchos más recursos y experiencia de la vida, puedes decir no, puedes irte, puedes establecer limites, puedes pedir ayuda. Ya no es necesario desconectarte de tu sensibilidad ni enmascararla. Hay alternativas mucho más respetuosas y creativas. Haz la prueba: cada día durante quince minutos despréndete de la coraza y los disfraces que utilizas habitualmente, y ábrete a sentirte y percibir el mundo a través del corazón. Cuando eras pequeño/a, tu corazón era muy frágil, pero ahora la capacidad de tu corazón de sentir, amar y acoger la vida tal como es, es inmensa. Abrirte a la vida ¿Qué puedes hacer cuando te sientes encorsetado/a por tu coraza, interpretando un personaje, repitiendo unos patrones, desconectado de tu verdadero ser y del mundo? Darte cuenta de que estás condicionado/a por una coraza es un gran avance, muestra que empiezas a ser consciente. No te juzgues por ello. No generes un conflicto inútil e innecesario en tu mente. Es mucho más creativo investigar la razón de ser de tu coraza y dar pequeños pasos para abrirte más a la vida. La coraza no es algo negativo, está ahí por alguna razón: su propósito es protegerte y ayudarte a conseguir lo que necesitas. La capa de protección se gestó cuando eras muy joven y resultaba prioritario protegerse y salir adelante. Tú no podías cambiar tu entorno, ni siquiera abandonarlo. Lo único que podías hacer era protegerte, acorazarte y desarrollar unas estrategias para cubrir tus necesidades. La forma más inteligente de protegerte era desarrollar una coraza y adoptar unos roles. Gracias a tu inteligencia y capacidad de adaptación sobreviviste a unas circunstancias muy difíciles. Te invito a explorar tu capa de protección. ¿Cómo describirías tu coraza, la parte externa de tu personalidad que quiere tener todo bajo control, empezando por ti mismo/a? ¿Cómo se manifiesta tu coraza en tu vida cotidiana y en la relación con los demás? ¿De qué intenta protegerte? ¿Qué consigues gracias a tu capa de control y protección? Aunque la coraza tiene su función y durante muchos años te ha protegido, seguramente te has dado cuenta de que hoy te limita mucho: te mantiene constantemente en la cabeza, en control, desconectado de tu cuerpo y tu corazón, disfrazado/a, interpretando unos roles y un personaje, te dificulta abrirte, ser natural y espontáneo/a. ¿Cómo te limita la coraza y sus disfraces en la vida cotidiana? ¿Cómo te condiciona en tu forma de vivir y de expresar tu energía y tu creatividad? ¿Cómo te coarta cuando quieres abrirte, conectar e intimar con tu pareja? Por favor, no te pelees con la coraza; simplemente obsérvala, es un mecanismo de defensa. Pero no te refugies permanentemente en la capa de protección; date el permiso —a tu propio ritmo— a salir de la trinchera, a abrirte a la vida y percibirla a través de tu corazón. Tu corazón es mucho más fuerte, sabio y poderoso de lo que imaginas. Ser hombre, ser mujer Vivir en un cuerpo de hombre es diferente que vivir en un cuerpo de mujer. Aunque afortunadamente, en las últimas décadas, hombres y mujeres nos hemos liberado de unos roles y unas expectativas que nos condicionaban mucho, la nueva situación ha generado muchas incertidumbres. Ya no hay un modelo de referencia de hombre o de mujer, ni tampoco unas pautas predeterminadas de cómo relacionarnos con el polo opuesto. Estamos aprendiendo a ser hombres y a ser mujeres desde otro lugar, a relacionarnos con más consciencia, libertad e igualdad. Además, estos cambios están incluyendo y normalizando las relaciones sexo-afectivas hombre-hombre, mujer-mujer. Te invito a observar e investigar tu naturaleza: ¿Cómo te sientes siendo hombre? ¿Te sientes cómodo y libre para vivir y expresar tu individualidad? ¿Cómo vives y te relacionas con tu vulnerabilidad? ¿Cómo experimentas tu pasión, tu asertividad y tu creatividad? ¿Cómo vives tu energía y tu naturaleza masculina? ¿Cómo te sientes siendo una mujer? ¿Te sientes cómoda y libre para vivir y expresar tu individualidad? ¿Cómo vives y te relacionas con tu vulnerabilidad? ¿Cómo experimentas tu pasión, tu asertividad y tu creatividad? ¿Cómo vives tu energía y tu naturaleza femenina? En los próximos capítulos exploraremos las heridas emocionales que alberga nuestra capa de vulnerabilidad, los mecanismos de defensa que hemos desarrollado para estar en el mundo e interaccionar con los demás, y cómo abordar conscientemente nuestro cuerpo emocional para ser auténticos, sanar nuestras heridas y abrirnos al amor y la intimidad. TERCERA PARTE: LAS HERIDAS DEL CORAZÓN. ABRIRSE AL AMOR Y LA INTIMIDAD. SANACIÓN DEL NIÑO/A INTERIOR Agradezco mi dolor psicológico más profundo. Me mostró el camino a casa. Me abrió a mi santa vulnerabilidad y la preciosidad de esta existencia humana. Me enseñó cosas que la alegría, la dicha y todo tipo de éxito mundano nunca nunca me podrían enseñar. Mi trauma me llevó cerca de la muerte, sí, pero luego me despertó a más vida. JEFF FOSTER EL CUERPO EMOCIONAL Y EL NIÑO/A INTERIOR Abrirnos al cuerpo emocional Todos tenemos una historia emocional, todos hemos vivido experiencias dolorosas que han dejado secuelas en nuestro corazón y en nuestro cuerpo emocional. Cuando abordamos adecuadamente estas heridas nos ayudan a crecer emocional y espiritualmente; pero si las reprimimos, las negamos o las enmascaramos, se expresan inconscientemente recreando patrones dolorosos. Sigmund Freud ya lo dijo: «Las emociones no expresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de las peores formas». Es decir, cuando no expresamos el dolor que habita en nuestro cuerpo emocional, las emociones reprimidas no desaparecen, permanecen en nuestro inconsciente, condicionando nuestra existencia y proyectándose «de las peores formas» o sea, generando sufrimiento para nosotros mismos y para los demás. De ahí la importancia de poder expresar conscientemente lo que en su momento no pudo ser vivido, para poder liberarnos del pasado. En eso consiste el proceso terapéutico, en abrirnos a nuestro universo interior para poder vivir y expresar conscientemente aquello que hemos acumulado dentro: tristeza, dolor, resentimiento, miedo, ira, deseo, sensualidad, sexualidad, vergüenza, culpa, sentimientos de abandono y desvalorización, etc. Pero generalmente no es tan sencillo, porque hay una gran desconexión entre nuestra mente racional y nuestro cuerpo emocional, y los mecanismos de protección velan por que sigamos disociados. Es como si en nuestra mente hubiese un guardián que para protegernos nos previene: «Cuidado, no abras esa puerta, no entres ahí, porque ahí hay mucho dolor. Evítalo, escápate de él». El guardián quiere ayudarnos protegiéndonos de la energía y las memorias de nuestro cuerpo emocional, porque en el pasado sentir y expresar ciertas emociones era peligroso, inaceptable o demasiado doloroso. Es natural que haya resistencia a abrir unas puertas que han permanecido cerradas durante mucho tiempo. Todos, en mayor o menor grado, en la infancia nos vimos obligados a protegernos, a desarrollar una coraza mental- energética-emocional para adaptarnos a las circunstancias que nos tocaron vivir. Pero la situación ha cambiado: ahora somos adultos, disponemos de una libertad y unos recursos que no teníamos en el pasado. Sin embargo, el guardián sigue estando ahí, velando por nuestra seguridad, controlando y reprimiendo la energía. Requerirá tiempo y paciencia para que pueda confiar y poco a poco permitirnos abrir los cerrojos de nuestro corazón. Cuando la mente se engaña Además de la personalidad y las estrategias que hemos desarrollado para sobrevivir, dentro de cada uno de nosotros hay un ser muy sensible y vulnerable, con un gran anhelo de amor, de conexión, de ser y expresar su energía, de sentirse visto y apreciado. A veces, somos conscientes de nuestro niño/a interior herido y de cómo nos condicionan las experiencias traumáticas de nuestra infancia, pero no siempre es así. En los primeros años de vida, para adaptarnos a las exigencias del entorno, tuvimos que disociarnos de nuestros sentimientos. Aprendimos a ignorar y reprimir nuestro corazón, a desconectamos del sentir y de las necesidades de nuestro cuerpo emocional y a sustituirlo por un discurso mental. Con el tiempo el discurso mental se convirtió en el centro de nuestra existencia, en detrimento de nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestro cuerpo emocional. Esa desconexión entre la mente consciente y el cuerpo emocional provoca que, a menudo, lo que pensamos que sentimos no es real y enmascara lo que está sucediendo en nuestro cuerpo emocional. La mente dice: «No me pasa nada», pero nuestra energía muestra enfado, decepción y frustración; o decimos: «Yo no necesito a nadie», pero estamos constantemente buscando atención y reconocimiento. O expresamos: «Yo no tengo miedo», pero vivimos congelados o atrincherados; o presumimos de ser especiales, pero internamente nos sentimos acomplejados, inadecuados o inferiores; o nos decimos: «Yo estoy muy abierto», pero los demás perciben una coraza hermética y un corazón cerrado. Una cosa es lo que dice nuestra mente y otra lo que refleja nuestra energía. Cuando estamos muy heridos, a menudo vivimos en la negación. Vivir en la negación significa negar que dentro de nosotros hay un conflicto, algo que nos genera dolor, ansiedad, temor o malestar. En lugar de ver, sentir y responsabilizarnos de nuestro temor, nuestra herida o nuestra necesidad, lo negamos y lo enmascaramos. Pretendemos que dentro de nosotros no hay ningún problema. Pero negar la realidad interna no nos ayuda; al contrario, cronifica el problema y genera más conflictos. A veces estamos tan heridos que somos incapaces de reconocer la frustración y el victimismo que hay debajo de nuestro enfado. El orgullo y la desconfianza nos impide abrirnos, mostrarnos, ser vulnerables, expresar nuestras necesidades. En lugar de abrirnos y responsabilizarnos, juzgamos a los demás, les exigimos que sean como nosotros queremos. Y cuando nos rechazan y se alejan porque no se sienten respetados, lo utilizamos para cargarnos de razones y culparlos de la situación. Hace falta mucho valor para salir de esa rueda. No hay nada más fácil que culpar a los demás por lo que sentimos. Hace falta mucha valentía para dejar de responsabilizar al mundo de nuestro malestar y abrirnos a nuestro mundo interior. Es comprensible, no queremos ver ni sentir el dolor que hay en nuestro corazón. ¡Nadie puede obligarnos a ello! Cuando estamos muy heridos, creemos que cerrándonos somos más fuertes, porque es lo que tuvimos que hacer en nuestra infancia para protegernos. La libertad, la confianza y la integridad no se pueden apoyar en la negación de la realidad. Negar nuestros temores y nuestras heridas no nos hace más fuertes, solamente genera más coraza y confusión, una brecha más grande entre lo que pretendemos ser y nuestra realidad interna. Y esa desconexión sabotea muchas áreas de nuestra vida: la confianza, la espontaneidad, la autenticidad, la amistad, la intimidad, la sexualidad, la creatividad, la asertividad, etc., todo aquello que requiere una conexión profunda con nuestra naturaleza esencial. El dolor del niño/a interior A medida que nos vamos conociendo y vamos entrando en contacto con nuestro cuerpo emocional y nuestra vulnerabilidad, descubrimos que, debajo del discurso y el personaje que hemos creado para adaptarnos al mundo, hay mucha sensibilidad, inseguridad y fragilidad, un ser muy tierno y delicado con mucha hambre de amor. Debajo de la coraza podemos reconocer que hay un niño, una niña, herida. A veces, un ser traumatizado por las circunstancias que le han tocado vivir. La historia emocional de cada niño/a es única, pero las heridas del corazón son universales, muy parecidas en cada uno de nosotros. Tal vez esa niña o ese niño se sintió abandonado emocionalmente; no le dieron el amor, el reconocimiento, el respeto, el apoyo o la valoración que necesitaba; o le negaron el derecho a ser auténtico/a y le obligaron a reprimir su naturaleza y su individualidad, a rechazarse y avergonzarse de sí misma, a adoptar un modelo o unos roles para ser aceptada, para amoldarse a las exigencias de sus progenitores; o su energía se congeló, consecuencia de los juicios, la presión, la invasión y las expectativas del entorno; o sufrió maltratos o abusos de algún tipo que han dejado profundas secuelas en su sistema nervioso. Aunque somos personas adultas, con una formación, una experiencia de la vida, una mente racional y práctica, independientes, capaces de cuidar de nosotros mismos, y hemos experimentado y aprendido en muchos entornos diferentes, también somos seres emocionales, profundamente condicionados por las experiencias de nuestra infancia. De alguna manera, en nuestro interior sigue vivo el niño o la niña que fuimos. No se trata de empequeñecernos, ni de ignorar o devaluar la persona adulta que somos, los logros que hemos conseguido y el talento o las cualidades que hemos desarrollado, sino de ser conscientes de la totalidad de nuestro ser, de reconocer que dentro de nosotros convive una persona adulta, con un sistema nervioso muy sensible, un cuerpo emocional que alberga memorias traumáticas y un anhelo profundo de amor, libertad y autenticidad que no pudo desplegarse totalmente. Dentro de cada uno de nosotros vive un niño o una niña que arrastra unos temores, unas heridas, unas carencias, unos condicionamientos que determinan cómo nos sentimos, cómo vemos el mundo y cómo nos relacionamos con él. De poco sirve que nuestra mente diga: «Hay que ser positivo», «No hay que tener miedo», «Cree en ti» o «No pasa nada» cuando nos sentimos estancados o deprimidos, repitiendo los mismos patrones, cuando no sabemos quién somos ni qué queremos y el malestar interior consume nuestra energía; cuando nuestra relación de pareja no funciona; cuando nos quedamos sin trabajo o los conflictos con el entorno nos sobrepasan; o cuando estamos en shock ante una situación que nos bloquea. Para entender lo que sentimos y lo que nos sucede al interaccionar con la vida, necesitamos sentir, conocer y responsabilizarnos de nuestro niño/a interior, del universo emocional que albergamos. Pero generalmente hay una gran resistencia a entrar ahí, porque rechazamos el contacto consciente con nuestro niño interior herido. Minimizamos o reprimimos el dolor, o directamente lo evitamos diciéndonos: «Todo eso está superado». ¿Es real afirmar que todas las experiencias traumáticas de nuestra infancia están superadas? Una cosa es no querer sentir y revivir el dolor, ciertas experiencias traumáticas —algo comprensible y perfectamente legítimo—, y otra cosa distinta es que no estén condicionando tu vida. Cuando estamos conectados somos conscientes de que lo que sentimos y nuestra forma de relacionarnos con el mundo está muy condicionado por las experiencias de nuestra infancia. El rechazo o la resistencia a acercarnos a ese niño/a interior herido es normal, porque se siente culpable y avergonzado/a por ser como es. Consecuencia de las experiencias traumáticas y la educación recibida, la persona adulta que somos todavía cree que ese niño o esa niña no es como debería ser. Y no solamente nos avergonzamos de él o de ella, sino que además le culpabilizamos y a menudo le castigamos por ser como es. Esta historia de autocastigo, de juzgar y culpabilizar a tu niño o a tu niña interior herida por ser como es, por no haber sabido hacer las cosas de otra forma, tiene que terminar. Para ello tendrás que abrir los ojos y el corazón a la realidad, al dolor, a la soledad, a la inocencia, a la fragilidad y el desamparo de tu niño/a interior. El niño nunca muere, nada nunca muere. El niño está siempre presente, está solamente cubierto de la adolescencia, después de la juventud, más delante de la madurez y finalmente la vejez…, pero el niño está siempre presente. Si vas a la profundidad de tu ser, encontrarás a este niño inocente… y contactar con este niño es terapéutico. OSHO Cuando las experiencias traumáticas se repiten Lo primero que quiero transmitirte es que para dejar de sufrir necesitas revisar algo: los juicios que tienes acerca de tu niño interior. Ese niño, esa niña que fuiste, no es culpable de cómo la trataron, de las circunstancias que le rodearon, de cómo la manipularon, de las carencias, las invasiones y los abusos de todo tipo que sufrió. Simplemente respondió a la vida lo mejor que supo, con los recursos que tenía en ese momento. No pudo hacerlo de otra forma. Él, ella, no es responsable de lo que le hicieron ni de las secuelas traumáticas que acarrea. Por favor, no le culpabilices, no te conviertas en tu propio verdugo, no minimices ni justifiques todo ese sufrimiento por tu propio bien. Dejar de autocastigarte es el primer paso, un paso esencial. Para algunas personas muy traumatizadas ese paso es el más importante de su vida, porque no han conocido otra cosa. Crecieron en un entorno de mucho juicio, desprecio, vergüenza, humillación y maltrato, y solamente saben relacionarse consigo mismos de esa forma. A veces creemos que la violencia y el maltrato sucede en las familias pobres y desestructuradas, en ambientes marginales, pero eso es solamente la cara visible del problema. Hay muchos tipos de abuso, violencia y maltrato. El más sutil y difícil de detectar es el que ocurre en las buenas familias, en los buenos colegios, en nombre de Dios. Una ceguera que se cultiva en las clases dominantes, que a su vez contagian a la clase media y al resto de la sociedad, donde todo se justifica e incluso se bendice por tu propio bien. Si tú has sido un privilegiado/a por haber nacido en una familia con recursos y por haber tenido una buena educación, te han hecho creer que no tienes derecho a quejarte: «¿Cómo vas a quejarte cuando hay tanta miseria en el mundo?». Cuando empezamos a despertar, a darnos cuenta de la inconsciencia y la falta de amor con la que hemos vivido, nos preguntamos: «¿Cómo se puedo revertir este destino tan doloroso? ¿Cómo se puede transformar el juicio y el maltrato hacia uno mismo/a en una relación más consciente, amable y amorosa?». El primer paso es reconocerlo, y entender que el juicio y el desamor es la consecuencia de unas experiencias traumáticas. Nadie merece ser maltratado ni maltratarse. Cuando nos juzgamos y nos castigamos, cuando en nuestro interior reina el desamor, es el eco de una infancia traumática. Cuando en los primeros años de vida nos ha faltado amor, creemos que no merecemos amor y tenemos la tendencia a recrear el mismo escenario a lo largo de la vida. (La) Lo primero que necesitamos observar es cómo nos relacionamos con nuestro niño/a interior. ¿Qué sientes hacia ese niño, o esa niña, que vive en tu corazón? ¿Cómo te relacionas con esa parte tuya herida y vulnerable? ¿La escuchas, la cuidas y la proteges? ¿La tratas con cariño y respeto? O, al contrario, ¿la ignoras, te resulta molesta, desprecias su debilidad y sus necesidades, la juzgas, te avergüenzas de ella, la presionas, la reprimes, la ocultas? La mayoría de las personas que no han hecho un proceso interior profundo maltratan a su niño/a interior. Simplemente repiten lo que vivieron en su infancia: si crecieron en un entorno de mucha presión y exigencia, se juzgan y se presionan constantemente; si se sintieron solos y abandonados emocionalmente, no se escuchan, no se valoran, no se quieren; si no pudieron vivir y expresar su ser auténtico, no se permiten ser espontáneos ni auténticos; si fueron avergonzados y humillados, se desprecian y se avergüenzan de sí mismos; si crecieron en un ambiente con poco amor y respeto, no sienten respeto hacia sí mismos e internamente sienten que no merecen amor. El drama del niño/a interior herido no es solamente lo que le sucedió, es que, cuando no somos conscientes de su dolor y no nos responsabilizamos, repetimos y recreamos los mismos escenarios traumáticos: si crecimos con una madre o un padre emocionalmente ausente, buscamos una pareja emocionalmente ausente; si en la infancia nos sentimos abandonados, nos sentiremos atraídos hacia personas que no nos aman; si no fuimos valorados ni respetados, atraeremos a parejas que no nos respetan ni nos valoran; si para conseguir un poco de atención o cariño teníamos que ser buenos y obedientes, en la relación de pareja somos complacientes a costa de ignorar nuestras necesidades; si para que nos quisiesen tuvimos que traicionarnos, nos traicionaremos para tratar de conseguir atención, cariño y aprobación. Repetimos la misma experiencia emocional que nos traumatizó. Para romper la cadena del desamor necesitamos traer consciencia a nuestra vida y responsabilizarnos. Esto significa hacernos cargo de ese niño o esa niña herida: escucharla, respetarla, validarla, abrazarla, cuidarla, darle aquello que le faltó y ayudarle a sanar las heridas de su corazón. Contactar con nuestro niño/a interior al principio nos puede incomodar mucho, porque significa contactar con carencia, dolor, abuso, rabia, impotencia, vergüenza, miedo, shock; y eso hace que a veces juzguemos, menospreciemos y maltratemos esa parte insegura y vulnerable que habita en nuestro corazón. Pero el reencuentro con nuestro niño/a interior no solamente nos conecta con nuestras heridas, también nos aporta frescura, vitalidad, inocencia, espontaneidad, autenticidad, juego, risa, ternura, curiosidad, sensibilidad, capacidad de asombro, aprendizaje, sorpresa, etc., o sea, todas esas cualidades que tenías antes de ser condicionado/a negativamente por la sociedad. Tal vez podemos prescindir de la frescura y vitalidad de nuestro niño/a interior, y volvernos rígidos, distantes, serios, cínicos y controladores, pero pretender que podemos vivir ajenos a la vulnerabilidad de nuestro niño/a interior no es real; de hecho, cuanto más desconectados vivimos de nuestra vulnerabilidad, cuanto más ignoramos, reprimimos o rechazamos el dolor de nuestro cuerpo emocional, más nos afecta en nuestra vida, porque se proyecta inconscientemente. La vida nos está invitando constantemente a ser más conscientes, a revisar las heridas de nuestro corazón, a sanar, a crecer. Nos trae una y otra vez el mismo paisaje emocional para que miremos en nuestro interior, para que reconozcamos la herida que necesita ser curada, para que aquello que no pudimos vivir conscientemente —no pudimos integrar y aprender— lo revivamos y por fin podamos completar la experiencia y el aprendizaje. Cómo experimentamos las heridas de nuestro niño/a interior Las heridas no integradas de nuestro niño/a interior tienen un profundo impacto en nuestra vida: nos limitan, sabotean el amor propio y la confianza, generan sufrimiento, nos debilitan, nos acorazan, nos alejan de los demás, generan relaciones de codependencia, nos impiden desarrollar nuestro potencial. Algunos ejemplos de cómo se experimentan las heridas del niño/a interior en la vida adulta son: • Sentimos que en nuestra infancia no recibimos el amor que necesitábamos y lo buscamos a través de la pareja y el reconocimiento de los demás. • Esperamos que los demás colmen nuestras carencias y llenen nuestro vacío. • Internamente nos sentimos inadecuados y defectuosos, pero utilizamos roles y máscaras para intentar aparentar lo contrario. • Vivimos ocultos detrás de una coraza, con mucho temor a ser espontáneos, auténticos y mostrarnos tal como somos. • Ponemos a los demás en un pedestal o los juzgamos y los menospreciamos. • Nos avergonzamos y nos culpabilizamos por nuestras inseguridades e imperfecciones. • Nos juzgamos, nos devaluamos y nos maltratamos. • Le damos demasiada importancia a las apariencias y a lo que los demás piensan de nosotros. • Tenemos patrones de conducta autodestructivos y tendencia a las adicciones. • Somos reactivos: cuando nos tocan el botón reaccionamos compulsivamente. • O tratamos de ser buenos —agradables y complacientes— para que nos quieran. • Vivimos hacia fuera, desconectados de nuestras verdaderas necesidades. • Buscamos constantemente agradar, el reconocimiento y la aprobación de los demás. • La vergüenza está muy presente en nuestra vida, pero la reprimimos y la enmascaramos para que los demás no vean cómo nos sentimos. • A través de las relaciones intentamos tapar nuestras deficiencias. • No podemos crear un vínculo profundo, nutritivo y duradero de amor e intimidad. • Pasamos del enamoramiento y la idealización de la pareja a sentirnos decepcionados y traicionados. • Solemos generar relaciones de codependencia, dramáticas o superficiales. • Tratamos de ser especiales porque no nos sentimos a gusto tal como somos. • El miedo al rechazo, a ser abandonados o traicionados, condiciona nuestras relaciones. • Nos resulta muy difícil poner límites y a menudo nos traicionamos. • A pesar de la imagen que queremos dar, internamente no nos sentimos valiosos y merecedores de amor. • Nuestra autoestima se resiente cuando no tenemos una pareja. • Tratamos de controlar a nuestra pareja para que sea como nosotros queremos. • Nos sentimos incómodos estando solos, o lo contrario, tenemos una tendencia al aislamiento, a rehuir la intimidad. • Somos muy promiscuos, cambiamos constantemente de pareja; o lo contrario, rechazamos la intimidad y la sexualidad. • A menudo generamos relaciones dolorosas y adictivas, y nos sentimos estancados. • Queremos cambiar a nuestra pareja, en lugar de responsabilizarnos. • A pesar de querer evitarlo, repetimos roles, dinámicas y patrones dolorosos. • En las relaciones tomamos el rol de padre o madre de nuestra pareja, o de niño, niña. • Tenemos miedo a los cambios, incluso a separarnos o dejar situaciones o personas que nos perjudican o nos mantienen estancados. • Sentimos muchas inseguridades a vivir, expresar y mostrar nuestra creatividad. • Juzgamos y rechazamos a nuestros padres y queremos cambiarlos. • No nos sentimos merecedores de un trabajo que nos apasione y nos permita vivir la vida que queremos vivir. La activación del cuerpo emocional y el sistema nervioso Para entender el origen de lo que sentimos —lo que nos sucede en nuestras relaciones y en la vida diaria—, necesitamos conocer las reacciones de nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo emocional, dos aspectos que configuran el niño/a interior. Independientemente de nuestra mente racional y lógica, somos seres emocionales, sensibles y vulnerables a las circunstancias de la vida. La relación con los demás, con uno mismo y con los acontecimientos, activan en nuestro interior distintas reacciones y paisajes emocionales. ¿Por qué algunos sucesos activan tanta ansiedad, dolor o rabia? ¿Por qué sentimos inseguridad ante situaciones que no son objetivamente peligrosas? ¿Por qué vivimos parapetados detrás de una coraza? ¿Por qué sentimos temor a ser invadidos? ¿Por qué tenemos miedo a exponernos ante los demás? ¿Por qué sentimos tanta desconfianza? ¿Por qué buscamos constantemente la aprobación y la validación ajena? ¿Por qué no sentimos aprecio y amor hacia el ser humano que somos? ¿Por qué en ciertas situaciones nos sentimos pequeños, indignos o inadecuados? ¿Por qué sentimos carencia y dependencia? ¿Por qué nos sentimos culpables y defectuosos? ¿Por qué ante ciertas personas o situaciones nos bloqueamos? Aprender a diferenciar el síntoma de la herida original Para entendernos, crecer y sanar nuestro corazón necesitamos aprender a observar nuestros paisajes emocionales, reconocer los síntomas que se manifiestan en nuestro organismo cuerpo-mente y descubrir el origen de los patrones emocionales que se repiten en nuestra vida. Porque solamente cuando descubrimos el origen del problema podemos abordarlo adecuadamente. Si vemos el síntoma, pero no vemos la herida que lo genera, querremos eliminar el síntoma y todo nuestro esfuerzo será inútil, incluso contraproducente. ¿Por dónde empezar? Lo primero que podemos observar es que ciertas personas o situaciones nos activan internamente, o sea, nuestro organismo tiene una reacción. Por ejemplo, tenemos una cita con alguien, pasan 15 minutos de la hora acordada y esa persona no da señales de vida; de repente, algo se empieza a activar en nuestro organismo. Las reacciones pueden ser muy variadas: físicas, mentales, energéticas y emocionales. Incluso aunque nuestra mente diga: «No te preocupes, seguro que no se ha olvidado de la cita», puede haber una activación intensa. Otro ejemplo: alguien expresa un comentario o una crítica sobre nuestro trabajo. En lugar de recibirla y observar qué podemos aprender de ella, sentimos un gran malestar y nos ponemos a la defensiva, creemos que no nos aprecian o no nos valoran, incluso que nos atacan… Probablemente ese comentario ha activado nuestra herida de vergüenza y desvalorización, pero, en lugar de reconocerlo y acoger a nuestro niño/a interior herido, reaccionamos cerrándonos, justificándonos, juzgando y rechazando a la persona que había criticado nuestro trabajo. A veces no entendemos por qué algunas situaciones de la vida cotidiana nos activan tanto, por qué generan tanto temor, angustia o ansiedad: unas nos vuelven muy reactivos, reaccionamos desmesuradamente; otras nos desbordan, nos sentimos abrumados emocionalmente; y algunas nos congelan, nos quedamos disociados o bloqueados, incapaces de responder. ¿Por qué nos activan tanto algunas situaciones? Porque muchas cosas que sentimos son ecos del pasado: el dolor, el miedo, la rabia, el abandono, la vergüenza, la desvalorización o el resentimiento de nuestro niño/a interior. Son secuelas de viejas heridas que no han cicatrizado y que tiñen nuestro presente de temores, carencia y desconfianza. Juzgarte o presionarte para no sentir las activaciones no te ayudará. Intentar controlar tus emociones generará mucha tensión interna. Tal vez consigas reprimir algo temporalmente, pero aquello que no quieres sentir, antes o después, volverá con más fuerza. Puesto que juzgar y reprimir nuestras emociones a la larga no nos ayuda —solamente genera tensión, conflicto y confusión—, te propongo investigar el funcionamiento del cuerpo emocional. Ante una activación emocional podemos observar y diferenciar distintos factores: El detonante El detonante es la persona o la situación que ha provocado la activación emocional. Puede ser un familiar, la pareja, el jefe, un amigo, un compañero de trabajo, un profesor, un vecino, un terapeuta, una figura de autoridad, un desconocido, una reunión, una fiesta, una enfermedad, un accidente, una pérdida, etc. El desencadenante El desencadenante es la acción que ha activado nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo emocional. Puede deberse a un rechazo, una crítica, un reproche, una desatención, una expectativa, una exigencia, una invasión, una ruptura, una mentira, una traición; presión, comparación, privación, etc. El síntoma El síntoma es la forma como experimentamos la activación en nuestro organismo. Puede ser sintiendo desconfianza, ansiedad, temor, rabia, angustia, juicios, celos, ira, tristeza, dolor, congelación, vergüenza, sentimientos de culpabilidad y desvalorización, disociación, bloqueo, pánico. También puede haber síntomas físicos y reacciones mentales como preocupación, disociación, juicios, exigencia, expectativas, etc. La herida original La herida original suele ser una experiencia traumática que nos impactó en nuestra infancia o adolescencia —un trauma de desarrollo— o una experiencia más reciente no integrada o incompleta que permanece latente o desactivada, reprimida, negada, dormida. Y ciertas personas o situaciones despiertan ese trauma. Muchas interacciones de la vida cotidiana activan nuestras heridas antiguas, es decir, una situación del presente despierta una herida del pasado. Cuando eso sucede, en lugar de responsabilizarnos y responder conscientemente, a menudo reaccionamos inconscientemente, culpando y proyectando nuestro malestar en el detonante. Cuando hablamos de trauma de desarrollo, estamos hablando de las heridas del niño/a interior, profundas heridas emocionales conectadas con nuestro sistema nervioso, consecuencia de invasiones, abusos, negligencia, carencias emocionales, expectativas, presión, maltrato, desvalorización, humillación, privación, abandono, etc. Algunas de estas heridas nos escuecen, están a flor de piel, porque son secuelas de experiencias traumáticas que recordamos y a menudo recreamos. Pero también albergamos otras heridas, igual o más traumáticas que las anteriores, que a veces no recordamos y que condicionan nuestra vida inconscientemente. Además de los traumas de desarrollo, hay experiencias de shock que no tienen su origen en la infancia. Son experiencias traumáticas que suceden en la edad adulta, en forma de accidentes, invasiones, intervenciones quirúrgicas, presión extrema, pérdidas, conflictos, episodios de violencia, catástrofes naturales, etc. Se trata de situaciones que generan un gran estrés en nuestro sistema nervioso y que desbordan nuestros recursos. La compensación La compensación es el mecanismo de defensa que utilizamos para protegernos de nuestras heridas y de aquellas situaciones que pueden activarlas; unas pautas, a menudo inconscientes, que hemos desarrollado desde la infancia para desconectarnos del dolor y el miedo. Podemos utilizar como mecanismos de compensación estrategias muy distintas: la negación, la idealización, la racionalización, la manipulación, la rabia, la búsqueda de aprobación y reconocimiento, la hiperactividad, las redes sociales, el pasotismo, el trabajo, la seducción, el deporte, las drogas, el sexo, la religión, el poder, etc. La compensación es aquello que hacemos para desconectarnos, huir, reprimir, anestesiar o enmascarar el dolor y el miedo. ¿Qué está mostrando la carga emocional? Para simplificar la observación de tu mundo emocional, te propongo que observes lo primordial; es decir, cuando experimentes una activación emocional intensa, observa si es una respuesta al momento presente o hay una carga emocional del pasado. Cuando hay mucha carga emocional, generalmente se debe a que la situación ha despertado una herida de tu niño/a interior. Por ejemplo, ante una activación de la rabia, observa si responde al presente. Estás molesto porque, por ejemplo, alguien no te está atendiendo correctamente. O no, en realidad estás rabioso o indignada porque lo que acaba de suceder ha despertado una herida antigua —tal vez en tu infancia no te escuchaban o no atendían tus necesidades y se ha activado la herida de tu niño/a interior—, y estás proyectando en esta persona o situación la rabia que tienes acumulada dentro de muchos años de no haber sido escuchado/a. Si eres honesto/a reconocerás que no es justo ni adecuado culpar a la persona que ha tocado tu botón y activado tu trauma de la infancia. Por eso, cuando le vomitas al otro algo que no le corresponde, te sientes mal. En cierto modo sabes que le has cargado algo que no le corresponde, algo tuyo. Y si tienes tendencia a hacer eso habitualmente, sabes que con este comportamiento dañas tus relaciones y la gente se aleja de ti. Juzgarte por ello no te ayudará; justificarte o reprimirte tampoco. Lo que te ayudará es ser más consciente y aprender a responsabilizarte de las heridas de tu niño/a interior. Pero para poder responsabilizarte, primero necesitas conocerlas. Cuando no reconocemos nuestras heridas culpamos a los demás por lo que sentimos. Y al no responsabilizarnos de nuestro cuerpo emocional, no crecemos, simplemente repetimos las mismas dinámicas una y otra vez. Pasan los años, pero permanecemos inmaduros, nos pasamos la vida quejándonos, sintiéndonos víctimas de los demás, culpando al otro —a la pareja, a la expareja, al amigo, al jefe, al político de turno, al Estado, a los bancos, a la Seguridad Social, a Dios, a la vida, etc.— por lo que sentimos. ¿Estás listo/a para hacerte cargo de lo que sientes y dar los pasos necesarios para sanar tu corazón y ser el creador/a de tu vida, o prefieres sentirte inocente, una pobre víctima, y buscar culpables? Meditación: conectando con el niño/a interior Además de la persona adulta y racional que eres, también albergas un cuerpo emocional muy sensible. Al igual que tu mente ha acumulado mucha información y memorias de todo tipo, tu cuerpo emocional y tu sistema nervioso contienen innumerables experiencias emocionales de toda tu vida, especialmente de la etapa que fuiste más dependiente y vulnerable. (Si quieres puedes leer y grabar esta meditación para escucharla tranquilamente, o pedirle a un amigo que te la lea). Te invito a encontrar una postura cómoda y relajada y presenciar durante unos minutos el fluir natural de tu respiración. Seguidamente cierra los ojos y recuerda el niño o la niña que fuiste. Siéntelo, tal vez puedes visualizarlo. Ese niño, esa niña, sigue viva dentro de ti. Seguramente puedes sentir su presencia o su energía en alguna parte de tu cuerpo. Pon una mano sobre esa zona del cuerpo donde sientes la presencia de tu niño/a interior. Ábrete a sentirlo, a conectar con él/ella. ¿Cómo está? ¿Está tranquilo, relajado y confiado; o está triste, preocupada, asustada o enfadada? ¿Qué le ha sucedido? Tu niño/a interior tiene una historia. ¿Qué le ha ocurrido para sentirse como se siente? ¿Qué experiencias ha vivido que le han herido y desconectado de su naturaleza alegre y juguetona? Este niño, esta niña, llegó al mundo totalmente abierta e inocente, llena de vida, de asombro, de juego y espontaneidad. ¿En qué momento empezó a retraerse, a congelarse, a desconfiar, a cerrarse, a ser buena y obediente para no molestar? ¿Qué roles tuvo que adoptar para ser lo que se esperaba de él/ella? ¿Qué le hizo perder la frescura, la autenticidad, la alegría, su naturaleza libre y juguetona? Pregúntale: «¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte?». Escúchale con mucha atención y respeto. El niño/a interior a veces no habla con palabras, ni siquiera sabe cómo expresar lo que le sucede; pero tú puedes verlo, verla, sentirlo, sentirla, darte cuenta de lo que le sucede y qué necesita… Tal vez se ha sentido muy solo, muy sola, desprotegida y abandonada. Tal vez nadie tenía tiempo o interés en escucharle y se ha sentido ignorado o incomprendida. Tal vez se ha sentido invadido, porque constantemente le presionaban, le exigían y le amenazaban. O vivía con mucho miedo a equivocarse, obligada a callarse y a obedecer, a ser y hacer lo que otros esperaban de él/ella. Tal vez mamá y papá tenían problemas y discutían mucho. Y verlos peleándose te asustaba y te congelaba. O uno de los dos estaba enfermo o deprimido, y querías ayudarlo y cuidabas de él o ella. Y te convertiste en su confidente, y tu mamá o tu papá se desahogaba contigo contándote sus problemas. O te sentías culpable y defectuosa, porque constantemente te juzgaban, te reñían y te castigaban; te decían que eras un desastre y que lo hacías todo mal. O alguien te amenazó, te maltrató, te humilló, te golpeó o abusó de ti, y te sentiste muy solo/a y avergonzado porque no había nadie en quien confiar ni a quien pedir ayuda. Tu niño/a interior tiene una historia, unas experiencias que le marcaron y le hirieron, que le generaron desconfianza, confusión, vergüenza y culpa. Seguramente vivió muchas situaciones dolorosas que no pudo compartir y guardó esos sentimientos en su corazón… Te propongo crear un canal de comunicación entre vosotros, un vínculo entre la persona adulta que eres y el niño o la niña que habita en tu corazón, para que tu niño/a interior pueda expresar sus temores, sus sentimientos y sus necesidades, y tú puedas escucharle y acogerle con cariño y respeto. Tú eres la única persona que puede ayudarle, escucharle, comprenderle y protegerle. Tú eres quien mejor le conoce. Y ahora, la persona adulta que eres, con la experiencia y los recursos que tienes, puede ser una gran ayuda para ese niño/a. Puedes darle la atención, la comprensión, el amor y el apoyo que le faltó, para que pueda reparar la confianza y el amor propio, recuperar su vitalidad y su espontaneidad. Escribe la biografía emocional de tu infancia Hay muchas experiencias de la infancia y la adolescencia que no pudieron ser digeridas y completadas, porque éramos muy jóvenes y no teníamos la comprensión ni los recursos necesarios, o porque nos faltaba apoyo, alguien en quien poder confiar, alguien que nos viese, nos acogiese y nos escuchase con atención y respeto. Tener ojos y oídos no significa necesariamente poder ver y escuchar a los hijos. En muchas familias, los padres están tan absorbidos por su propia problemática que no pueden atender las necesidades emocionales de sus hijos. Eso no significa que no quieren a sus hijos; los quieren, pero sus propias carencias, conflictos personales y la exigencia y el ritmo frenético de la vida cotidiana les impiden estar emocionalmente presentes para los hijos. Si tus padres tenían muchos conflictos y discrepancias, si estaban deprimidos o sobrepasados por sus traumas y problemas, si no sabían gestionar su universo emocional, difícilmente podían ayudarte a ti. ¿Cómo podían ayudarte cuando no sabían cómo ayudarse a sí mismos? Una parte muy importante de la sanación de nuestro corazón consiste en permitir que afloren las experiencias emocionales incompletas de nuestra infancia y adolescencia, o sea, poder expresar lo que en su momento no pudo ser expresado, digerido y completado. Para ello necesitas crear un canal de comunicación y confianza entre la persona adulta que eres y tu niño/a interior. Te invito a escribir la historia emocional de tu niño/a interior. Lo que le sucedió al niño, a la niña, que vive en tu corazón, a este ser que vino al mundo completamente abierto e inocente, lleno de vida y curiosidad, pero se encontró con unas circunstancias muy difíciles y dolorosas que le marcaron y le condicionaron profundamente. Permite que, a medida que vas recordando y escribiendo la historia de tu niño/a interior, puedan aflorar los sentimientos guardados en tu corazón. Exprésalos, escríbelos, llóralos, grítalos si es necesario. Permite que tu cuerpo y todo tu ser participe. Tal vez te sientas conmovido o desbordada ante la avalancha de recuerdos y sentimientos. Es normal. A veces nos hemos guardado tantas cosas en nuestro corazón que, cuando conectamos con él y nos abrimos, nos sentimos abrumados. Al principio suele ser así. Confía, tu corazón sabe lo que necesita expresar para liberarse. La existencia te cuida. LA ACTIVACIÓN DE LAS HERIDAS EMOCIONALES EN LA PAREJA La activación de las heridas emocionales en las relaciones Seguramente has oído alguna vez: «Tú no tienes problemas de pareja, tienes problemas de la infancia sin resolver que se disfrazan de problemas de pareja»; es decir, las heridas no integradas de nuestro niño/a interior las recreamos en las relaciones. Y no solamente en las relaciones de pareja, también con la familia, los amigos, el entorno laboral, las figuras de autoridad, los profesores, los terapeutas, los maestros, etc. ¿Cómo se activan las heridas emocionales de nuestro niño interior en las relaciones? De muchas formas. Podemos empezar observándolo en la relación de pareja. Al principio de una relación, cuando alguien nos gusta y queremos conectar con él o ella, generalmente desplegamos nuestra mejor versión. Intentamos mostrar esos aspectos atractivos e interesantes que todos tenemos, para atraer y agradar a esa persona. El flirteo sucede entre dos individuos adultos; sin embargo, antes o después —a veces incluso durante el flirteo—, se activarán las heridas emocionales de los amantes, y estos empezarán a comportarse como niños —emocionalmente hablando—. Uno de ellos, o ambos, al sentirse invadido, incomprendido, rechazada o abandonada, empezará a juzgar y culpar al otro por lo que siente, en lugar de responsabilizarse de sus activaciones. O en vez de expresar su malestar se acorazará: «¡No me pasa nada, déjame en paz!». A veces la activación es tan intensa, se siente tan decepcionado o traicionada, que quiere castigar al otro y romper la relación. Cuando llegamos a ese punto, es como si las personas adultas desapareciesen y apareciesen dos niños heridos y enfadados, culpándose mutuamente por su dolor, responsabilizando al otro por la situación. Y, curiosamente, ¡ambos creen tener la razón! ¿Te suena familiar? Cuando Luis y Astrid se conocieron tuvieron un flechazo. Desde el primer momento se sintieron atraídos y conectaron muy bien. Durante unos meses todo fluía maravillosamente: la comunicación, la confianza, la amistad, el sexo… Hasta que Astrid empezó a sentirse abandonada porque Luis estaba muy ocupado y viajaba mucho por trabajo. Incluso cuando estaba con ella parecía más pendiente del móvil que de ella. Cuando Astrid le reclamaba pasar más tiempo juntos, Luis se molestaba, se cerraba o se alejaba. Cuando Luis se sentía invadido con las reclamaciones o agobiado con las expectativas de Astrid, sentía la necesidad de protegerse y alejarse, lo cual provocaba que Astrid se sintiese más dependiente y necesitada, y que le echara en cara que él estaba distante, que ya no conectaban, que su trabajo era más importante que ella. Los dos empezaron a sentirse muy incómodos con la situación. Una relación que había empezado siendo mágica se estaba convirtiendo en un cruce de reproches. En lugar de reconocer la activación de las heridas de sus niños interiores, Astrid recriminaba a Luis ser un egoísta y no querer comprometerse, y Luis acusaba a Astrid de no saber estar sola y de agobiarle con tantas expectativas. Ambos se sentían heridos e incomprendidos, y culpaban al otro por el deterioro de la relación. A veces las heridas emocionales emergen en los primeros encuentros y sabotean la posibilidad de crear un vínculo profundo y duradero. También pueden surgir inesperadamente tras años de convivencia. Cuando no sabemos abordar adecuadamente las activaciones de nuestro cuerpo emocional generan conflicto, incomprensión, vergüenza y distanciamiento, poniendo en peligro la relación. Cecilia y Jordi, tras varios años de convivencia, estaban cada día más alejados. Evitaban la sexualidad. Desde hacía unos meses, cada encuentro sexual era un desencuentro. Jordi se bloqueaba y perdía la erección. Cecilia se sentía frustrada y abandonada, y le echaba en cara a Jordi: «¡Ya no te gusto! ¡Ya no me quieres!». Como había pasado varias veces, Jordi se sentía muy inseguro, avergonzado y culpable, y para evitar situaciones embarazosas muchas noches dormía en el salón. Pensar que podía volver a ocurrir le generaba mucha ansiedad; de hecho, imaginar lo que podía ocurrir apagaba de inmediato su pasión. A menudo, cuando se activan nuestras heridas e inseguridades nos juzgamos, no entendemos las reacciones de nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo emocional. No escuchamos a nuestro corazón, creemos que nuestras emociones y sentimientos deberían seguir las directrices de nuestra mente racional. Diana e Iván tenían una relación abierta. Desde que Iván había conocido a Sandra y pasaba algunas noches con ella, Diana se sentía muy indigna y desvalorizada. Se comparaba mucho con Sandra, sentía celos y mucha rabia. Y para acabar de arreglarlo, su Juez Interior la machacaba: «¡Eres una inmadura, tan posesiva y celosa como tu madre! ¡Te crees muy moderna, pero no has avanzado nada!». La relación de pareja es una pantalla de proyecciones. Proyectar es humano, una estrategia biológica para buscarnos y acercarnos, pero ninguna proyección puede sostenerse indefinidamente. Para crear una relación consciente necesitamos responsabilizarnos de nuestras expectativas y ser honestos, porque antes o después romperá nuestras fantasías. Lidia y Roldán son profesores de yoga. Además de guapos y esbeltos, tienen un aura espiritual que fascina mucho a sus alumnos. Eran la pareja ideal: sanos, atractivos, simpáticos, entrañables y espirituales. La vida les sonreía y su escuela de yoga tenía mucho éxito. Hasta que Lidia se enamoró de Francesco, un alumno italiano. Cuando Lidia empezó a rechazar sexualmente a Roldán, este sospechó que estaba pasando algo. Aunque no tenía pruebas, sentía que Lidia estaba con otro hombre. Pero Lidia lo negaba, no se atrevía a ser honesta, por miedo a la reacción de Roldán y a los juicios de sus alumnos. Hasta que un día apareció por la escuela Bianca, la pareja de Francesco, y en medio de una clase expuso públicamente a los amantes. A partir de ese momento todo empezó a ir mal: Lidia y Roldán se separaron; la escuela perdió muchos alumnos; Lidia y Francesco intentaron montar otra escuela, pero antes de inaugurarla se pelearon. Ninguna fantasía romántica o espiritual puede sostener una relación. Una relación íntima exige un trabajo interior profundo. La falta de honestidad y responsabilidad inevitablemente provoca que se deteriore. Millán y Coral están cada día peor. Están constantemente activados: los comentarios de Coral activan a Millán, mientras que los silencios y las miradas de Millán activan a Coral. Intentan ser correctos y controlarse delante de los hijos, pero la mera presencia del otro les genera malestar. Cualquier excusa se convierte en un detonante que desencadena una discusión. A su estado de activación permanente lo llaman «incompatibilidad de caracteres». Años de convivencia y desencuentros han activado muchas heridas antiguas y acumulado mucho resentimiento. Sus niños interiores están a flor de piel, culpándose el uno al otro. En lugar de limpiar los agravios que han ido surgiendo tras doce años de matrimonio, cada uno se ha ido encerrando en su trinchera. Ninguno de los dos quiere abrirse, hacer una revisión y un trabajo personal. ¿Para qué? Es mucho más fácil culpar al otro por su malestar y frustración. Quieren aguantar un par de años más —por los niños — y separarse. Cuando no queremos responsabilizarnos de las heridas que activa una relación de pareja, se suele utilizar el eufemismo «tenemos incompatibilidad de caracteres» o directamente demonizamos al otro con la etiqueta de «persona tóxica», en lugar de ser honestos y reconocer que el hombre o la mujer que hemos elegido activar nuestras heridas y carencias emocionales, y que necesitamos revisar algunos temas para poder abrir nuestro corazón, crecer y reconducir la relación; o separarnos aceptando nuestra parte de responsabilidad, asumiendo lo que necesitamos aprender. En las relaciones de pareja, las activaciones emocionales son el pan nuestro de cada día. Por eso algunas personas evitan la intimidad. Otros, para protegerse, generan vínculos superficiales o cambian constantemente de pareja, y algunas parejas son un campo de batalla donde explotan minas cada día, y cada miembro de la pareja culpa a la otra parte de la situación. Hay relaciones enfermizas, a veces muy adictivas, en las que, en lugar de responsabilizarnos, queremos cambiar al otro. Y hay parejas con mucho resentimiento acumulado que se soportan porque viven acorazados, cada uno en su trinchera. Inés y Ramiro se conocieron cuando ella se acababa de separar de su anterior pareja y Ramiro se volcó en ayudarla. Después de una relación tan conflictiva, la aparición de Ramiro fue un bálsamo. Ramiro era un hombre muy atento y servicial, se desvivía por ayudar a Inés en todo. Pero sus buenas intenciones acabaron siendo asfixiantes. Al principio, Inés estaba encantada de que Ramiro le ayudase económicamente y le hiciese de psicólogo, pero, a medida que fue pasando el tiempo, cada día se sentía más pequeña, indigna y en deuda. Sentía que Ramiro, a través de su ayuda y sus consejos, la manipulada y la controlaba; y si no hacía lo que él quería, le reñía. Mientras, Ramiro se sentía traicionado: «Después de todo lo que he hecho para ayudarla, ella, en lugar de agradecérmelo, quiere alejarse de mí». A veces un miembro de la pareja asume el rol de padre o madre, maestro, protector o psicólogo, mientras que el otro asume el rol de niño, niña o aprendiz. Aparentemente hay uno que se comporta como adulto y otro como niño. Sin embargo, eso es solamente la apariencia, un juego de roles: detrás de quien adopta un rol parental se oculta un niño o una niña muy herida tratando de controlar la situación para conseguir amor. Las relaciones de pareja son un gran detonante de las heridas de nuestro niño/a interior, pero no las únicas. También lo son, por su puesto, la relación con la familia, los jefes, los amigos, los entornos profesionales, los espacios de diversión, las redes sociales, etc. Por eso, a veces nos sentimos desbordados ante las figuras de autoridad, no nos sentimos merecedores de tener un trabajo creativo y bien remunerado, o nos sentimos pequeños e inadecuados ante un hombre o una mujer atractiva, amorosa, centrada, y elegimos como pareja a personas muy heridas, acorazadas y emocionalmente inmaduras. Una de las formas más directas de conocer nuestro cuerpo emocional y la realidad de nuestro niño/a interior es observar lo que nos sucede en las relaciones de pareja. Pero no te quedes en la superficie, en la queja y la desilusión, responsabilízate de tu parte. En lugar de lamentarte o juzgar al otro, mira qué tipo de personas eliges o atraes como pareja, porque tus elecciones muestran el amor que sientes hacia ti mismo/a. La intimidad: un camino de crecimiento (o sufrimiento) Todos anhelamos tener relaciones sinceras, auténticas y nutritivas; pero nos cuesta crearlas y mantenerlas vivas y armónicas, porque antes o después activan nuestras heridas, inseguridades y carencias más profundas. Cuando no abordamos adecuadamente estas dificultades provocan conflictos, desconfianza, sentimientos de incomprensión, desvalorización o abandono, que generan ansiedad y dependencia; o lo contrario, nos sentimos sofocados y decepcionados, y nos alejamos física o emocionalmente de la pareja. Podemos repetir los mismos patrones una y otra vez, sufrir o cambiar de pareja cada vez que se activan nuestras heridas, y acabar cerrando nuestro corazón a los hombres o a las mujeres, o transformar nuestras relaciones en un proceso de crecimiento. Si traemos más consciencia y responsabilidad a nuestra forma de relacionarnos, a través de la interacción podemos conocernos mejor, aprender a ser honestos, auténticos y respetuosos con uno mismo/a y con el otro, crear conjuntamente un espacio de apertura y confianza que nos ayude a compartir y sanar heridas antiguas, aprender a poner límites sin cerrar el corazón, abrirnos más al amor y la intimidad. Pero, para dejar de repetir patrones dolorosos, necesitamos responsabilizarnos. Las relaciones —especialmente las de pareja— activan nuestra vulnerabilidad, las heridas y las carencias de nuestro niño/a interior. Cuando vivimos en la coraza, cuando no estamos en contacto con nuestro espacio interior, no nos hacemos cargo de las necesidades y las heridas de nuestro niño/a interior, y culpamos a la pareja por lo que sentimos. Esa falta de consciencia y responsabilidad sabotea la relación, acaba destruyendo la confianza y la intimidad, nos impide crecer y sanar nuestro corazón. El amor nos confronta con nuestra sombra Casi todo el mundo cree saber amar, porque el hecho de estar vivos nos hace sentir atracción y rechazo hacia otros seres. Cuando sentimos mucha atracción, admiración, deseo o devoción hacia otro ser humano creemos que eso que sentimos es amor y durante un tiempo creemos que ese amor podrá sostener la relación. Confundimos el deseo de conectar y aparearnos con la capacidad de amar, pero son dos fenómenos diferentes: aparearse está al alcance de casi todo el mundo, mientras que amar es mucho más complejo. Para amar no es suficiente con el deseo y las buenas intenciones, ni siquiera comprometerse ante Dios o ante la sociedad puede garantizar el amor. El amor no es un contrato, no se puede adquirir ni formalizar, es un fenómeno vivo que requiere mucha consciencia, un profundo proceso interior, porque nos confronta con nuestra sombra. Cuando en el amor buscamos colmar unas fantasías románticas, antes o después nos decepciona. Tener ilusión y fantasías románticas es natural, humano, todo el mundo las tiene; el problema surge cuando creemos que el objetivo de una relación es colmar nuestras fantasías y no estamos dispuestos a confrontar nuestra sombra. Eckhart Tolle nos recuerda: «La finalidad de las relaciones no es hacerte feliz o satisfacerte…, es hacerte consciente». Al principio de la relación, cuando estamos muy ilusionados y las hormonas están alborotadas, creemos que el otro puede colmar nuestras necesidades, sentimos amor. Pero es un amor muy volátil: cuando empecemos a conocer de verdad a nuestra pareja, cuando la convivencia empiece a activar nuestras heridas, cuando la relación empiece a generar malestar, el amor desaparece. ¿Qué clase de amor es aquel que solamente dura mientras el otro me provoca sensaciones agradables? El deseo y la capacidad de aparearnos no lleva implícita la capacidad de amar. Incluso cuando anhelamos sinceramente crear un vínculo profundo de amor e intimidad, eso no garantiza el amor. Porque una relación de intimidad, antes o después, nos confrontará con todo aquello que no queremos ver ni sentir. Cuando no queremos responsabilizarnos, nos sentimos víctimas del otro. Por eso, pasado un tiempo, tantas parejas se rompen y ambos se sienten estafadas. Sentirte estafado por tu pareja significa que no quieres asumir tu responsabilidad: tú elegiste a esa persona y creaste a medias la relación. Las fantasías que proyectaste en él o en ella son tuyas. Si no quieres aprender las lecciones que necesitas para crecer, volverás a tropezar con la misma piedra: cambiarás de pareja, pero repetirás un guion muy parecido. Aprendiendo a amar Cuando acabamos de conocer a alguien que nos atrae mucho, y se despierta el anhelo de nuestro corazón y nos sentimos correspondidos, sentimos una gran alegría: «Por fin he encontrado a alguien especial con quien compartir mi energía, abrir el corazón, conectar, intimar y disfrutar de la sexualidad». ¡Un plan perfecto! Sentimos que hemos encontrado a una persona especial y que con él o con ella podemos vivir nuestro sueño romántico. Al principio estamos tan ilusionados que creemos que con esa persona todo es posible. Es verdad que esta persona es un hombre o una mujer especial, único/a, pero también es un ser humano con sus luces y sus sombras, como todos. La razón por la cual nos parece tan maravilloso es porque al principio no vemos realmente a ese ser humano en su totalidad, no vemos su sombra ni su humanidad, vemos lo que proyectamos en él o en ella. En realidad, no nos enamoramos de la persona, nos enamoramos de una imagen que hemos interiorizado. El enamoramiento es una fase natural de las relaciones. Es una etapa intensa, mágica, una experiencia extática, un subidón energético. Por eso nos encanta enamorarnos, porque, cuando el chakra del corazón se abre, experimentamos un chute de energía, y nos sentimos vivos y capaces de cualquier cosa. Enamorarse es una experiencia intensa, un rayo de luz en medio de la oscuridad que nos aporta esperanza, confianza, alegría. Pero no hay que confundir la experiencia del enamoramiento con el amor. A menudo creemos que estar enamorados es amar, pero son experiencias distintas: una cosa es proyectar nuestro anhelo en alguien —y todo lo que ello moviliza a nivel energético, físico, sexual y emocional— y otra muy distinta amar a un ser humano. ¿Cómo puedo amar si todavía no he visto realmente a la persona de la que estoy enamorado/a? Cuando estamos enamorados, la otra persona nos parece ideal porque no la estamos viendo en su totalidad. Cuando empezamos a ver al ser humano real, el encantamiento se desvanece y emergen sensaciones y sentimientos que no son agradables. De repente, nos sentimos decepcionados o desilusionados, y el amor que sentíamos se transforma en malestar, desilusión, desconexión, frustración, rechazo, sentimientos de abandono, rabia, exigencia. Queremos cambiar a nuestra pareja para que encaje en nuestro ideal, o nos retraemos, cortamos la energía, cerramos nuestro corazón y nos desconectamos. Cuando se rompe el encantamiento hay dos opciones. La primera es mirar hacia fuera: «¡Dios mío, me he vuelto a equivocar! ¡Esta no es mi alma gemela!», y sin asumir ninguna responsabilidad por lo que sentimos, alejarnos, cerrar nuestro corazón, o inmediatamente empezar a buscar a otra persona y embarcarnos en una nueva aventura para no enfrentarnos al malestar, al dolor, a la soledad y el vacío. La otra opción es mirar hacia dentro y preguntarnos: «¿Qué ha sucedido? ¿Por qué una ilusión y unos sentimientos tan agradables se han transformado en un paisaje tan desolador? ¿Qué necesito ver y aprender de esta experiencia?». En las primeras relaciones es normal pensar que no hemos encontrado a nuestra alma gemela y, por tanto, que hay que seguir buscando. Y también es natural que, durante una etapa de nuestra vida, necesitemos experimentar, saltar de flor en flor, vivir muchos enamoramientos y desenamoramientos como parte de nuestro aprendizaje vital. La experiencia del enamoramiento es tan intensa que engancha. Algunas personas se vuelven adictas a las lunas de miel, a vivir relaciones breves, intensas y apasionadas: están enamorados hasta que empieza a bajar el subidón, disminuye la pasión o empiezan a sentir cosas desagradables; entonces se cierran, se desconectan, sabotean la comunicación, rompen o provocan la ruptura, y se buscan otra pareja. Carla y Marcial se conocieron a través de una web de contactos. Como no vivían en la misma ciudad, hasta después de un mes no pudieron verse cara a cara. Durante cuatro semanas estuvieron chateando, compartiendo, jugando, ilusionándose. Sintieron tanta afinidad desde el principio que se ilusionaron mucho. Y organizaron un encuentro para conocerse en persona: el plan era compartir un fin de semana juntos. Naturalmente los dos estaban muy excitados y al mismo tiempo recelosos ante la posibilidad de una decepción. Todo empezó bien, cenando juntos en un buen restaurante, acostumbrándose a la presencia física del otro. Seguidamente se fueron a la habitación del hotel. No fue una noche inolvidable, pero tampoco desastrosa. Sin embargo, ambos se sintieron decepcionados, les quedó la sensación de que aquello no era lo que habían soñado. Pero disimularon y el domingo se despidieron educadamente, sabiendo que no volverían a verse. Walter es un hombre divorciado de unos cuarenta y cinco años. Tiene muy mala relación con su ex. Está muy enfadado y herido con el género femenino. Pero es un tipo simpático, tiene buena presencia y poder adquisitivo, y no le falta compañía femenina. Suele elegir chicas jóvenes o mujeres separadas no tan jóvenes para sus aventuras. Al principio ilusiona y se ilusiona, pero después de unas semanas se aburre. Pasado el subidón del cortejo y las primeras citas, cuando empieza a conocer a la mujer real con la que está, deja de interesarle. Según él, tiene muchos defectos que no le gustan. Pero el problema real no es ese. Pasada la excitación inicial, siente un vacío, un malestar interior, pero es incapaz de abrirse y compartir con una mujer su mundo interior. ¡Necesita otra aventura! En lugar de ser honesto con ella, le suelta un discurso para explicarle que no están hechos el uno para el otro, y le propone dejar de ser pareja para ser simplemente amigos. Todo muy diplomático. Una cosa es la ilusión y las fantasías que proyectamos en la pareja, y otra muy diferente nuestra capacidad de abrirnos y amar a un ser humano. A menudo, no somos conscientes de nuestra dificultad de abrirnos al amor. Creemos que el amor depende de encontrar a la persona ideal. Amaia es una chica inteligente, independiente y resolutiva, capaz de conseguir lo que se propone. Tiene las ideas claras, un buen trabajo y reconocimiento profesional. Como además de ser inteligente es una mujer muy atractiva, no le falta compañía masculina. Pero no se lía con cualquiera, elige al «hombre apropiado» entre los distintos candidatos. El problema es que al poco tiempo se cansa. Antes o después empieza a sentir que no está con el hombre adecuado. Ningún hombre le llena, todos acaban decepcionándole. Sus parejas le acusan de no abrir su corazón. Pero a ella esa afirmación le parece una exageración. Se considera muy romántica, pero, aunque no lo dice abiertamente, ningún hombre es suficiente para ella. Y no está dispuesta a conformarse con alguien que no le llena. Cambiar de pareja, experimentar con distintos amantes, explorar intensamente nuestra sexualidad, enamorarnos y desenamorarnos rápidamente es una etapa natural de la vida para muchas personas. Pero, tras haber experimentado muchas relaciones breves, también es natural que surja el anhelo de crear un vínculo más profundo. Para algunas personas vivir aventuras y amores fugaces es fácil, se desenvuelven bien en ese terreno, pero son incapaces de crear un vínculo profundo y duradero de amor e intimidad. Su gran reto es cómo atravesar el río del desencanto y aprender a abrirse y amar a un ser humano que no colma su fantasía romántica. Amar y crear un vínculo profundo con otro ser humano significa tener que confrontar muchas cosas: desilusiones, conflictos, miedos, inseguridades, heridas, bloqueos. Antes o después, inevitablemente, la relación despertará las heridas y las carencias de nuestros niños interiores. Y de repente, una relación que esperábamos que nos aportase cariño, estabilidad, complicidad, confianza e intimidad, se convierte en una pesadilla: en lugar de dos personas adultas que quieren compartir un viaje, hay dos niños heridos y enfadados. Ambos se sienten traicionados y los dos quieren tener la razón. ¡Bienvenidos al caldo de la codependencia! Esta es una de las razones por las cuales muchas personas no quieren crear un vínculo profundo de amor e intimidad, porque presienten que la relación provocará dolor y conflicto. Saben por propia experiencia que la relación despierta las heridas de su cuerpo emocional y provoca unas dinámicas dolorosas que no saben gestionar adecuadamente. El drama del dependiente y el rechazador Cuando no hemos sanado las heridas de nuestro niño/a interior, antes o después, una relación de intimidad despierta una polaridad. Un miembro de la pareja empieza a sentir que no recibe suficiente amor, que su amante no colma sus necesidades; empieza a experimentar el dolor de la carencia y el temor a no recibir el amor que necesita. A ese miembro de la pareja lo vamos a llamar el dependiente, porque así es como él o ella vive la relación, con una angustiosa sensación de necesidad y carencia que le hace sentirse dependiente del otro/a —aunque pretenda controlarlo o disimularlo—. ¿Qué le sucede al otro? El otro experimenta lo opuesto: en lugar de querer intimar y compartir más estrechamente, se siente abrumado, agobiada, necesita más espacio, más libertad, más tiempo para dedicarlo a sí mismo/a o a sus proyectos. Se siente saturado/a con las demandas y las expectativas de su pareja. Y cuando el miembro dependiente se vuelve muy demandante o exigente, se siente invadido o asfixiada, y empieza a poner barreras o excusas para evitar al otro. Por eso lo llamamos el rechazador o la rechazadora: la relación le despierta unas heridas de la infancia que le hacen sentirse reclamado, invadido o controlada, y su forma de protegerse es rechazando al otro, alejándose, desconectándose. ¿Te resulta familiar este drama? Es el primer capítulo de una relación de codependencia. A veces este desencuentro genera tanto conflicto y frustración que destruye la relación. El rechazador —hombre o mujer— se siente tan incómodo y desbordado con la situación, por las demandas y expectativas de la pareja, que empieza a distanciarse o alejarse emocionalmente, hasta que un día decide terminar la relación; o la mantiene, pero cada día está más alejado emocionalmente de la pareja, hasta que el dependiente, profundamente herido y humillado, se arma de valor y decide romper. Sentirse dependiente genera mucho dolor y mucha rabia. «¡Mientras yo estoy aquí sufriendo, tú prefieres estar a tu rollo! ¡Eres un egoísta!». Aunque parece que el rechazador es el malo de la película, también sufre. No entiende por qué las relaciones le generan tanto malestar, por qué se siente constantemente invadido o sofocada ni por qué algo que empezó siendo tan especial acaba convirtiéndose en una situación tan incómoda y desagradable: «¡Estoy harto/a de que me exijas tanto, de que no puedas estar solo/a, de que yo tenga que estar siempre pendiente de ti!». Ambos amantes se sienten traicionados, incomprendidos y avergonzados. El dependiente se da cuenta de que su dependencia, al convertirse en demanda, provoca el distanciamiento de su pareja. Le gustaría ser más desapegado/a, no sentir tanta necesidad, sentirse libre, pero las relaciones de pareja le despiertan unos sentimientos que le hacen sentirse como un mendigo del amor: «Es muy doloroso y humillante». El rechazador/a siente que ha vuelto a fracasar, que es incapaz de amar, de abrir el corazón, de confiar y tener una relación de pareja. Se repite un guion conocido: al principio una gran ilusión, un gran anhelo de compartir y abrir el corazón; pero pronto se empiezan a despertar sentimientos de desilusión, rechazo y desconfianza, mucha incomodidad y la necesidad de distanciarse: «Esto no es lo que esperaba. Me siento agobiado/a». Algunas personas tienen tendencia a ser dependientes en todas sus relaciones de pareja, mientras que otras suelen ser rechazadoras. Estos patrones se atraen mutuamente: los dependientes suelen atraer o sentirse atraídos hacia personalidades rechazadoras, y viceversa. Algunas personas tienen una tendencia muy marcada, mientras que otras van alternando: en una relación son rechazadores y en otra dependientes. Nadie elige ser dependiente o rechazador. Si pudiéramos elegir, nadie querría ser dependiente; a nadie le gusta sentir tanta necesidad, mendigar amor, y que su bienestar dependa de otro ser humano. Pero tampoco elegiríamos sentir el malestar, la desilusión y el agobio que experimenta un rechazador. Si pudiéramos elegir, nos quedaríamos con la alegría, la atracción y la conexión especial que experimentamos al principio de la relación, cuando todavía no hay un dependiente y un rechazador. Sin embargo, aunque queramos evitarlo, observamos con tristeza cómo se repiten estas dinámicas en nuestras relaciones, y la frustración y el sufrimiento que generan. Ryan y Dalia se conocieron en una fiesta. Había tanta química entre ellos que el flechazo les regaló cinco meses de luna de miel apasionada. Durante esos meses pasaron mucho tiempo juntos, conociéndose, compartiendo y disfrutando a tope la sexualidad. Hasta que de mutuo acuerdo decidieron que Ryan se trasladaría a vivir al apartamento de Dalia: «¿Para qué pagar los gastos de dos apartamentos si queremos estar juntos?». De repente todo cambió. Cuando Ryan se trasladó, Dalia se sintió invadida. Seguía sintiendo algo muy especial por Ryan, pero se sentía agobiada. Le faltaba espacio físico y tiempo para estar sola, a su aire, haciendo sus cosas. Necesitaba tener tiempo para ella y para compartir con sus amigas. Pero cuando se retiraba o se iba a cenar con su grupo de amigas, Ryan se ponía de muy mal humor. Se volvía desagradable y reclamador. Ryan no entendía la necesidad que tenía Dalia de estar sola y de quedar cada semana con sus amigas. Cuando eso sucedía, Ryan sentía se sentía ninguneado y abandonado. Y esa situación le despertaba mucha rabia. Ryan no sabía responsabilizarse de lo que estaba sintiendo. En lugar de mirar adentro para gestionar adecuadamente sus activaciones, intentaba controlar a Dalia. No era violento con ella, pero le hacia sentirse culpable por dejarle solo y salir a divertirse con sus amigas. La cosa se complicó cuando a Dalia le promocionaron en la empresa y un par de veces al mes tenía que dormir en otra ciudad. Cuando se iba de viaje, Ryan se sentía abandonado. Le enviaba mensajes a todas horas, día y noche. Y a la vuelta le recriminaba que su trabajo era más importante que él. Dalia se sentía cada día más reclamada y agobiada, hasta el punto de desear los viajes de trabajo para perder de vista a Ryan. Cuando la íntima amiga de Dalia organizó un fin de semana de amigas y Dalia le comunicó a Ryan el plan —pasar dos días en Salou con sus amigas—, Ryan se puso como una furia: «¿¡Para qué quieres tener pareja si prefieres estar con tus amigas que conmigo!?». Durante todo el sábado Ryan estuvo muy activado y angustiado: ¡Dalia no le había respondido a ningún mensaje! Al llegar la noche estaba tan alterado que supo que no podría dormir. Cogió el coche y se fue a Salou. Como Dalia había desconectado su teléfono, empezó a buscarla de bar en bar. A las tres de la madrugada la encontró en un pub, divirtiéndose con sus amigas y unos chicos que acababan de conocer. Al verla, se puso a gritar e insultarla, acusándola de estar engañándole. Montó tal escena que las amigas tuvieron que protegerla, mientras los camareros echaban a Ryan del local. Esa noche Dalia comprendió que no podía seguir con Ryan y se instaló en casa de una amiga. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una experiencia que había empezado siendo mágica se había transformado en aquella locura? ¿Qué les había sucedido para llegar a ese punto? A medida que la relación avanza, las activaciones del cuerpo emocional son más intensas, y la ansiedad y el malestar interior se agrava. Si no sabemos reconocer y responsabilizarnos de las heridas de nuestro niño/a interior, intentaremos cambiar, controlar o castigar a nuestra pareja, lo cual generará muchos conflictos y puede acabar destruyendo la relación. Eric y Gina fueron pareja durante un año y medio. A pesar de que se querían, tenían muchas afinidades y ambos querían crear una relación de intimidad consciente, cuando empezaron a emerger sus traumas, la situación se volvió insostenible. Al poco tiempo de empezar la relación Gina empezó a tener activaciones muy intensas. Cuando entraba en un trance de desconfianza se sentía abandonada y desvalorizada, como una niña sola y desesperada. Su niña interior entraba en pánico. Gina dejaba de comportarse como la mujer adulta, tranquila e independiente que era, y empezaba a reclamar y exigir atención como una niña desesperada. Y si no conseguía lo que quería por las buenas, usaba estrategias de chantaje emocional. Cuando eso sucedía, Eric se sentía invadido, manipulado y desbordado. No reconocía a su pareja. Cuando Gina «perdía los papeles» era demasiado para él. Necesitaba protegerse, alejarse de Gina para tranquilizarse y centrarse. Pero si ella le increpaba o se interponía, él se volvía violento, hasta que conseguía irse de casa. Las retiradas de Eric provocaban más pánico y desesperación en la niña interior de Gina. En lugar de ver que Eric se retiraba para hacerse cargo de sí mismo, y ella hacerse cargo de sí misma, se sentía profundamente abandonada. Cuando se reencontraban, le recriminaba que cuando ella le necesitaba él no estaba presente. Gina se sentía traicionada, porque su novio no estaba a su lado cuando más le necesitaba; cuando se activaba su herida de abandono y desvalorización, y entraba en pánico. Mientras, Eric se sentía invadido y sofocado con las reclamaciones y recriminaciones de Gina, y se asustaba mucho cuando Gina le chantajeaba con impulsos suicidas. Se sentía obligado a tener que cuidar de ella. Luego, cuando los ánimos se serenaban, se reencontraban, hacían el amor y se convertían en una pareja encantadora. Cuando Gina estaba tranquila era una compañera maravillosa, cuando Eric no se sentía presionado era un ser entrañable; pero, cada vez de Gina se activaba, Eric se desesperaba. Hasta el punto de que un día, viendo a Gina en pánico, amenazándole con que se cortaría las venas, le dio un tortazo para que reaccionara. En ese momento se dio cuenta de que su sistema nervioso entraba en pánico cuando Gina entraba en pánico. Y decidió separarse. ¿Cómo es posible que dos personas inteligentes, con estudios superiores, creativas, amorosas e independientes, puedan activarse tanto, hasta el punto de hacer locuras? Porque cuando conocemos a alguien especial y nuestro corazón se abre, no solamente nos abrimos al amor. Al abrirnos, se manifiesta el trauma de nuestro niño/a interior. Entonces, las heridas, la desconfianza y la desesperación de los niños interiores emergen. Y a menos que los amantes sean capaces de responsabilizarse —cada cual de su niño/a interior herido—, la relación se transforma en una experiencia traumática. Cuando Eric y Gina me vinieron a ver —por separado—, pudieron reconocer cómo la relación les había puesto en contacto con sus niños interiores traumatizados. Comprendieron que el origen de sus paisajes emocionales —desconfianza, desesperación, pánico, shock, sentimientos de traición, abandono y desvalorización— no era el otro. El abrir su corazón al amor les había puesto en contacto con su propio trauma. Después de unos meses de separación y de trabajo interior, donde ambos aprendieron a responsabilizarse de su niño/a interior herido, Gina y Eric se reencontraron y retomaron la relación, desde otro lugar. Gina había aprendido a hacerse cargo de la herida de abandono y desvalorización de su niña interior, a quedarse sola, a sostenerse y a darse lo que necesitaba. Ya no esperaba que Eric la salvase. Y Eric aprendió a confiar, a poner límites y a hacerse cargo del shock de su niño interior sin tener que recurrir a la violencia. ¿Por qué se generan estas dinámicas en las relaciones? ¿Por qué, cuando nos enamoramos y creemos que hemos encontrado al compañero/a ideal, la relación de pareja se puede transformar en un infierno? ¿Por qué nos volvemos dependientes? ¿Por qué nos volvemos rechazadores? Para entender los mecanismos de nuestra codependencia, tanto si tenemos tendencia a ser dependientes como rechazadores, necesitamos ir a la raíz del problema a las heridas no integradas de nuestro niño/a interior, que provocan que en las relaciones repitamos unos patrones que sabotean el amor y la intimidad. Meditación: la aventura de abrir el corazón Uno de los grandes anhelos del corazón es amar y ser amado, intimar, compartir nuestro ser y nuestra energía. Si este libro está en tus manos es porque, a pesar de las desilusiones y los desengaños, de que te han herido, de que te has sentido incomprendido, maltratada, abandonado o rechazada, tu corazón todavía esta vivo y anhela el amor y la intimidad. Para que en nuestra vida haya amor e intimidad hemos de ser honestos y valientes, dejar de culpar y exigir, y atrevernos a abrir el corazón. Es fácil decirlo, pero vivir con el corazón abierto es una gran aventura. Te invito a explorar lo que sucede en tu corazón cuando alguien despierta tu deseo, el anhelo de conectar, de intimar, de compartir tu cuerpo, tu energía y tu vida con otro ser humano. Seguramente has tenido varias relaciones y algunas han activado intensamente tu sistema nervioso y tu cuerpo emocional, provocando mucho dolor y conflicto. ¿Qué te sucede cuando sientes mucha atracción y deseo de conectar e intimar con alguien? Tal vez la primera fase es ilusionante, excitante, divertida, sexy. Te emocionas ante la posibilidad de conocer a alguien que te atrae y moviliza tu energía… O tal vez es frustrante desde el primer momento, porque te sientes inadecuado/a y no merecedor de alguien tan interesante y atractivo/a. Tu mente dice: «¿Cómo alguien tan atractivo/a se va a interesar por mí?», y te retiras. Ni siquiera lo intentas o, si lo intentas, te sientes tan incómodo o inadecuada a su lado que tú mismo/a provocas el rechazo. Y luego ese rechazo se convierte en una prueba más de que nadie interesante quiere estar contigo. ¡Cuánto dolor! ¡Y ni siquiera ha habido una caricia! Pero seguramente no ha sido siempre así. A veces, a pesar de tus inseguridades, has podido conectar e intimar con alguien que te gustaba mucho, has sido correspondido/a y algo mágico ha empezado a suceder entre vosotros. Y has sentido una inmensa alegría: «¡Por fin he encontrado a alguien especial con quien compartir mi energía!». Durante un tiempo ha sido una experiencia maravillosa. Su mera presencia te alegraba la vida. Tu cuerpo buscaba su cuerpo. Tu corazón por fin se volvía a abrir y sentías ilusión, amor y confianza. Pero, después de una apasionada luna de miel, las cosas empezaron a cambiar… ¿En qué momento el deseo, la pasión, la apertura, la ternura y el cariño se transformó en desilusión, ansiedad, dolor o rabia? ¿Qué sucedió en tu corazón? Te invito a poner el foco en ti, en tu universo interior, en lugar de mirar, juzgar y culpar al otro/a. ¿Qué se activó dentro de ti para que experimentases tanto malestar? Es obvio que pasaron cosas, pero lo más importante no es lo que sucedió, sino lo que se activó dentro de ti y cómo reaccionaste. A veces, pequeños roces o malentendidos, o cuando nuestra pareja no resulta ser lo que esperamos, o no puede o no quiere darnos lo que queremos, provocan activaciones y reacciones intensas: juzgamos, culpamos, exigimos, presionamos, queremos cambiarle; o nos alejamos, nos cerrarnos y cortamos la comunicación para castigarle; o minimizamos y pretendemos que todo está bien, cuando en realidad nos sentimos muy heridos y enfadados. Observa lo que te activa la relación de pareja. Si en lugar de poner el foco afuera, en lo que supuestamente el otro hace mal, diriges la mirada hacia dentro, te darás cuenta de que las relaciones afectivo-sexuales constantemente activan las heridas, los temores y las carencias de tu niño/a interior. Culpar al otro o a la otra por las activaciones de tu cuerpo emocional es lo más fácil. Pero hacer eso te mantendrá inmaduro/a, infantil, reactivo/a, y acabará destruyendo tus relaciones. Si quieres que en tu vida haya amor e intimidad, no solamente fantasías románticas, tendrás que conocerte y aprender a responsabilizarte de tus activaciones. Si cada vez que tienes una activación reaccionas haciendo un drama, culpando o exigiendo, o tienes la tendencia a congelarte o escudarte y pretender que no pasa nada, no te extrañes de que tus relaciones acaben siendo amargas y decepcionantes. Seguramente conoces estos dos caminos: explotar y hacer un drama, o reprimir tu energía y pretender que no pasa nada. Algunas personas se manejan bien en el drama y el conflicto, saben cómo utilizarlo para presionar y conseguir lo que quieren; mientras, otras lo evitan, se reprimen y se controlan, tratan de complacer y conseguir lo que quieren indirectamente, o se disocian y pretenden que no pasa nada. Pero estas estrategias estancan nuestro crecimiento y dañan las relaciones. Si quieres tener relaciones armónicas y crear un vínculo profundo de amor e intimidad, explotar por cualquier cosa o reprimir tu energía y pretender que todo está bien no te ayudará. ¿Qué necesitas aprender? Necesitas observar cuidadosamente cómo te activa la relación, qué temores, carencias y heridas despierta, y cómo sueles reaccionar cuando estás activado/a. Cuando te conozcas profundamente, podrás elegir entre reaccionar compulsivamente, generando sufrimiento para ti y para los demás, o responsabilizarte y responder conscientemente. ¿Qué te sucede cuando quieres conectar e intimar? Te invito a traer consciencia a tu forma de conectar. Lo que sucede en tu corazón y tu cuerpo emocional cuando conoces a alguien atractivo/a. Cómo gestionas tus activaciones internas y de qué modo ello determina el tipo de vínculos que creas. ¿Qué te sucede cuando conoces a alguien que te atrae mucho? ¿Te sientes abierto/a, natural y espontáneo, o desde el principio te sientes tenso, inadecuada y no merecedora? ¿Te resulta natural acercarte y conectar con él/ella, o el miedo al rechazo te retrae? ¿Te permites mostrar tu interés y tu inseguridad, o tiendes a disfrazarte, a ocultar tu interés y tus inseguridades detrás de una máscara de control y falsa seguridad? Es natural que, cuando conoces a alguien que te atrae mucho, se despierten inseguridades, eso no es un problema. El problema se crea cuando no quieres sentir tu vulnerabilidad y dejarte ver, y tratas de ocultar tus inseguridades. Te disfrazas y desde el principio estableces una relación mental, desde la coraza. Obsérvalo, porque sucede automáticamente, sin pensarlo. Pero desconectarte y disfrazarte tiene consecuencias: al acorazarte, al no mostrarte, sin querer provocas que el otro también se acorace. ¿Qué tipo de relación se puede crear entre dos corazas, entre dos seres que no quieren mostrarse, abrirse, despojarse de su armadura y sus disfraces? Es tu libertad no abrirte, es comprensible y respetable, pero, si quieres que en tu vida haya amor e intimidad, vivir acorazado/a sabotea lo que más anhelas. Algunas personas se engañan diciendo: «Ya me abriré cuando aparezca la persona adecuada». No se dan cuenta de que, cuando uno/a vive acorazado/a, siempre atrae a personas acorazadas. Nuestra coraza atrae corazas. Si queremos atraer a nuestra vida a personas para conectar de corazón a corazón, hemos de empezar por abrir nuestro corazón y eso significa abrirnos a nuestro espacio interior, a nuestra vulnerabilidad. ¿Cómo quieres abrirte a otro ser humano si estás cerrado/a a ti mismo? Engañarte diciéndote: «Yo estoy muy abierto/a» no te ayudará; lo que te ayudará es reconocer tus corazas y tus dificultades a abrir el corazón. ¿Cuál es el miedo a despojarte de tus corazas y sentir tu vulnerabilidad? ¿Cuál es el miedo a dejarte ver, a relacionarte sin máscaras ni disfraces? ¿Qué temores o inseguridades te aferran a la coraza y te impiden abrir el corazón? ¿Qué sucede en tu vida afectiva-sexual cuando tu corazón no se abre? A veces, a pesar de nuestros temores y dificultades, nuestro corazón se abre y durante un tiempo experimentamos una apertura y una conexión especial… Pero, cuando empiezan a surgir roces y desavenencias, o la relación no colma nuestras necesidades, experimentamos activaciones internas intensas y nuestro corazón se contrae. ¿Qué ha provocado la contracción de tu corazón? ¿Cómo experimentas la relación con el corazón abierto y relajado, y cómo la experimentas cuando una activación provoca una contracción y te acorazas? ¿Qué sucede en la relación cuando tu corazón se cierra? Cuando el corazón se cierra o se congela, o tras una activación, nos volvemos reactivos, provoca unas dinámicas y unos patrones de relación. Algunas personas sienten carencia y necesidad, mucha hambre de amor e intimidad, y se vuelven dependientes de su pareja; mientras que otras se sienten invadidas, sofocadas o desilusionadas, sienten la necesidad de protegerse o alejarse, y se vuelven rechazadoras. ¿Te resulta familiar este escenario? Generalmente, el dependiente cree que su dolor y su ansiedad se debe a que no está recibiendo suficiente amor y atención, mientras que el rechazador cree que el origen de su desamor y distanciamiento son los defectos y las expectativas del otro/a. En ambos casos proyectan el motivo de su malestar interno afuera, en lugar de reconocer y responsabilizarse de sus activaciones internas. Pasada la luna de miel inicial, ¿qué te sucede? ¿Tienes tendencia a sentir apego y dependencia, o lo contrario, te sientes agobiado o desilusionada y te alejas emocionalmente? Cuando sientes mucho apego y necesidad, ¿qué heridas y carencias internas se han activado? ¿Qué le pasa a tu niño/a interior? Cuando, después de un tiempo de relación, te sientes agobiada, sofocado o desilusionada, ¿qué temores y heridas internas se han activado? ¿Qué le pasa a tu niño/a interior? Antes o después, a través de la relación de pareja se despertarán las heridas de tu niño/a interior. A veces reaccionarás apegándote, buscando atención, seguridad, cariño y salvación en la pareja, mientras que, con otra persona, o situación, te puede suceder lo contrario: te agobias, te desilusionas y, en lugar de investigar por qué se ha cerrado tu corazón, lo atribuyes a un defecto del otro/a y te alejas emocionalmente. Observa estos patrones: cómo la dinámica dependiente/rechazador condiciona y limita tus relaciones, qué sucede en tu cuerpo emocional para que adoptes el patrón de rechazador o de dependiente y tu tendencia a elegir como pareja a hombres o mujeres rechazadores o dependientes. En los próximos capítulos vamos a explorar las heridas que provocan estos patrones y cómo abordarlas para sanar nuestro corazón, crecer y abrirnos a una forma de intimar más consciente, íntima y creativa. LA HERIDA DE PRIVACIÓN Y ABANDONO La herida de privación y abandono La herida de privación y abandono está muy presente en la vida de muchas personas. Aunque seguramente tus padres no te abandonaron —en el sentido literal de la palabra—, es posible que en tu infancia te hayas sentido emocionalmente abandonado/a, que hayas vivido situaciones muy dolorosas en las que te faltó la conexión, la protección, la escucha, la comprensión, el apoyo o la nutrición emocional que necesitabas. Y muchos años después sigues sintiendo esa carencia de presencia y amor. Sientes que en tu interior hay mucha hambre de amor, en forma de necesidad de atención, conexión, cariño, aprobación, validación, respeto, reconocimiento, etc., porque el niño o la niña que fuiste se vio privada del amor que necesitaba. Durante los primeros años de vida somos seres extremadamente frágiles y dependientes. Nuestra prioridad biológica es crear un vínculo estrecho y amoroso con nuestra madre, porque la necesitamos para sobrevivir. Más tarde también crearemos un vínculo con nuestro padre. Durante muchos años requerimos atención, presencia y amor constantemente; una conexión física, energética y emocional profunda con nuestros progenitores. El niño, la niña, al igual que cualquier otro mamífero, necesita crear un vínculo de pertenencia. Cuando el menor se siente conectado, acogido y amado por sus padres, está seguro, protegido, confiado; pero si esa conexión —física, energética y emocional— no se da o se interrumpe, el menor se siente abandonado, desamparado, en peligro. Cuando el niño/a se siente conectado a la fuente de amor —la madre y, posteriormente, el padre—, está tranquilo, satisfecha, siente que sus necesidades físicas y emocionales están cubiertas; en cambio, si carece de esa conexión emocional, se siente perdido, desatendida, abandonada, aunque sus necesidades físicas estén cubiertas. Algunos niños no pueden crear o mantener durante el tiempo necesario el vínculo esencial con la madre o el padre biológico, por distintos motivos. A veces, hay una interrupción, una interferencia, una separación física o la muerte de un progenitor, cuando el niño/a todavía necesita la conexión, el amor y el apoyo de sus dos figuras de referencia. Puede deberse a una circunstancia, una enfermedad, la llegada de un hermano, una nueva pareja del padre o la madre, un accidente, una depresión, etc. Puede darse el caso de que uno o ambos progenitores no pueden estar física o emocionalmente presentes para el hijo/a. También hay situaciones en las que los dos vínculos más importantes del menor están enfrentados, en conflicto, y el vínculo con uno o ambos progenitores se resiente. Y menores que, debido a las circunstancias personales de uno o ambos progenitores, no pueden desarrollar un vínculo afectivo profundo con uno o ambos padres. Cuando en nuestra infancia nuestra madre o nuestro padre no nos pudo dar la atención, la presencia, la escucha, la validación o el cariño que necesitábamos, crecimos con dolorosos sentimientos de desconexión, abandono, soledad, desconfianza y no merecimiento, consecuencia de no haber tenido la fuente de nutrición emocional que necesitábamos, el soporte amoroso de nuestra madre o nuestro padre. El bebé, el niño, la niña, y más tarde el adolescente, es un ser dependiente y vulnerable que requiere mucha atención, sensibilidad, respeto y amor por parte de sus cuidadores. Para poder crecer en amor propio y confianza necesita una nutrición amorosa constante por parte de sus progenitores. Durante muchos años los padres son todo para el hijo, principalmente la madre. La madre es la fuente de vida: de amor, nutrición, protección, validación, cariño, apoyo. De ella depende el bienestar del hijo/a. Su dificultad o indisponibilidad para dar amor tiene una enorme repercusión en la vida de los hijos. No todos los padres pueden dar a sus hijos la presencia y el amor que necesitan. Hay muchas razones por las cuales una madre o un padre no puede estar física o emocionalmente presente para el hijo o la hija. La madre generalmente tiene que atender un trabajo, las tareas de la casa, al marido, el cuidado de varios hijos, sus padres, la familia política, etc. A ello hay que añadir las desavenencias propias del matrimonio, en el mejor de los casos. El padre, por su puesto, también tiene sus circunstancias. Además de todas estas dificultades y responsabilidades, hay otra, la más importante: la madre también fue niña, y a veces su niña interior tiene unos traumas y unas carencias emocionales que le condicionan profundamente, limitando su capacidad de amar, de estar emocionalmente presente para los hijos. Y lo mismo se puede decir del padre. Cuando una madre o un padre no recibió el amor que necesitaba en su infancia, ¿cómo puede dar lo que no recibió? A menos que sea consciente de ello y se haya adentrado en un proceso de sanación, reproducirá lo que experimentó. La carencia temprana de amor genera carencia. Haber recibido mucho amor durante los primeros años de vida es la base necesaria para desarrollar el amor propio y poder dar amor a otros seres. Cuando la madre o el padre arrastran carencias emocionales de la infancia y no saben hacerse cargo de su niño/a interior, inconscientemente buscan recibir de sus hijos el amor que les faltó. Tratan de llenar la carencia de amor esencial a través de los hijos. Esperan demasiado de ellos. Quieren que los hijos les llenen y les hagan felices. Parece natural, pero no lo es, porque se revierte el flujo natural de la vida: los padres dan y los hijos reciben. Así es en todo el reino animal. El amor y la vida fluye hacia delante. Cuando los padres esperan que los hijos les hagan felices, las expectativas parentales son una carga muy pesada para los hijos. Tener que hacer feliz a la madre o al padre le alejará de su naturaleza esencial y de su propio desarrollo personal. Además, haga lo que haga el hijo/a, nunca será suficiente para llenar el vacío del progenitor. El menor, por amor, hará todo lo posible para intentar hacer feliz a su progenitor; pero ese impulso le generará un gran vacío interior, porque, en lugar de recibir el amor que necesita para crecer y desarrollarse, se vacía entregando su energía a una misión imposible de colmar. Un niño/a necesita recibir mucho amor, apoyo y nutrición para crecer, antes de estar en disposición de dar y nutrir a otros seres humanos. Para poder dar a otros primero tiene que recibir, nutrirse, llenarse de amor, desarrollar el amor propio, crecer, fortalecerse y desplegar su potencial. No podemos esperar que una semilla ofrezca fruta y sombra antes de hora. Tendrán que pasar muchos años, muchas lluvias y muchas primaveras, mucho sol y tierra fértil para que la semilla pueda desarrollarse, crecer, florecer y ofrecer sus frutos. Todo llega a su debido tiempo, no se puede exigir a una semilla lo que no puede dar. Durante años necesitará recibir mucha nutrición y toda clase de cuidados, hasta que un día, convertida en un precioso árbol, empiece a dar frutos. La función del hijo/a no es dar. Mientras que la madre y el padre han completado la primera fase y están listos para dar. Tienen la madurez y los recursos necesarios para amar y nutrir al hijo/a, para ayudarle a crecer, a confiar en sí mismo/a, a volar. Naturalmente, cuando el hijo o la hija haya recibido suficiente nutrición para valerse por sí misma, se independizará, vivirá su vida, y la energía y el amor que recibió lo expandirá y lo transmitirá a otros. ¿Qué sucede cuando a una persona adulta le faltó nutrición y arrastra carencias emocionales de su infancia? Intenta llenar ese agujero emocional con una pareja. Se enamorará de alguien creyendo —y esperando— que ese ser humano le hará feliz, le dará el amor que le ha faltado y sanará sus heridas. Pero no funcionará: antes o después, el matrimonio despertará todo el dolor, la carencia, las expectativas y el resentimiento de los niños interiores de la pareja. Y si no hay consciencia y responsabilidad, se culparán mutuamente por su sufrimiento. Cuando la pareja no llena el agujero emocional, el adulto inmaduro buscará inconscientemente en los hijos aquello que les faltó en su infancia. En lugar de amar incondicionalmente a ese ser vulnerable y dependiente, reclamará al hijo o a la hija amor incondicional. Naturalmente, el menor amará a sus padres incondicionalmente, pero no podrá llenar el vacío de sus progenitores ni curar sus heridas, y las demandas constantes de sus progenitores —de atención, presencia, admiración, cariño, comprensión, consuelo, etc.— drenarán su energía. Porque, en lugar de recibir el amor y la nutrición emocional que necesita para crecer y desarrollarse, cuidará emocionalmente de sus padres. Cuando el flujo natural de la vida se revierte, cuando los padres quieren recibir de los hijos aquello que tienen que darles, los hijos crecen con mucha carencia de amor, con una profunda herida de abandono, que a su vez querrán llenar a través de la relación de pareja y los hijos, lo cual generará dolorosas relaciones de codependencia y reproducirá sus carencias en sus hijos. De nuevo, la historia se repite, a menos que seamos conscientes de nuestras heridas emocionales y nos responsabilicemos. Vivir la carencia de nutrición emocional Tal como hemos visto, la presencia física de los padres no implica necesariamente nutrición emocional. A veces los padres están físicamente presentes, pero no están emocionalmente presentes para los hijos, y estos no reciben la nutrición emocional que necesitan. Algunas personas experimentan la privación de ambas cosas por parte de uno o de los dos progenitores. Esa privación física o emocional de los padres tiene un gran impacto en la vida de los hijos. La carencia de presencia física o nutrición emocional por parte de nuestros padres es el origen de lo que llamamos la herida de abandono. Esa carestía no significa que nuestros padres no nos hayan querido, significa que no pudieron darnos el amor que necesitábamos, y por eso hoy, veinte o treinta años después, sentimos un dolor o un vacío que relacionamos con las carencias emocionales de nuestra infancia. Ese dolor primario, esa falta de conexión o nutrición, esa carencia del amor de mamá o de papá en nuestra infancia, de adultos lo experimentamos sintiendo mucha hambre de amor y una necesidad apremiante de conectar, de llenar un vacío, de conseguir amor. ¿Cómo? Buscamos ese amor, la conexión que nos faltó, de muchas formas: en la relación de pareja, en los hijos, en las figuras de autoridad, en el sexo, en la comida, en la espiritualidad, en la búsqueda de aprobación y reconocimiento, en las adicciones, etc. Cuando dentro de nosotros hay una profunda herida de abandono, vivimos con miedo a no conseguir el amor que necesitamos y con un sentimiento de no merecimiento que tiñe nuestra existencia de temor y desconfianza. Es el reflejo de la experiencia vivida en nuestra infancia. El anhelo de amar y de ser amados nos conecta con el dolor de nuestro niño interior, con ese niño o esa niña que no recibió el amor que necesitaba. Esos sentimientos no siempre están a flor de piel; a menudo están reprimidos o enmascarados debajo de una coraza de control, manipulación o autosuficiencia. A veces no somos conscientes de nuestra herida de abandono hasta que nos enfrentamos a un rechazo: nuestra pareja no nos el amor que necesitamos o nos deja, o perdemos a un ser querido. Estas situaciones nos ponen en contacto con un dolor desgarrador y un temor a perder la conexión con la persona amada. Nuestra mente racional sabe que una separación no debería rompernos, sin embargo el dolor y la angustia que experimentamos cuando una persona que amamos nos deja es devastador. En algunos casos puede desencadenar una depresión e incluso el deseo de querer morir. Las relaciones despiertan el dolor del niño/a interior ¿Cómo es posible que la relación de pareja genere tanto dolor? La mente no puede entenderlo, porque es una experiencia que va mucho más allá de la dimensión racional. Cuando nuestra pareja nos ignora, nos rechaza o nos deja, no solamente sentimos el dolor de la desconexión con ese ser humano, sino que ese evento nos pone en contacto con el dolor de nuestro niño/a interior; con muchas situaciones en las que ese niño o esa niña se sintió desconectada, abandonada o privada del amor que necesitaba; con dolorosas experiencias de nuestra infancia en las que no conseguimos la conexión, la presencia, el cariño, la escucha, la comprensión o el apoyo que necesitábamos. Aunque nuestros padres nos han dado todo el amor que han podido, seguramente hemos experimentado muchas situaciones en las que no recibimos el amor que necesitábamos. ¿Cómo reaccionábamos ante esa privación? Al principio expresando nuestro dolor y reclamando atención: desbordándonos, llorando desconsoladamente, gritando, pataleando, sollozando, con la esperanza de ser acogidos y consolados. Pero si al reclamar atención nos ignoraban o nos humillaban, si nadie nos acogía, nos abrazaba, nos escuchaba y nos daba amor, ¿qué podíamos hacer? Empezamos a quedarnos congelados, a entrar en estado de shock, a reprimir nuestro dolor y a dejar de expresar nuestras necesidades emocionales. ¿Qué sucedió con esas experiencias dolorosas? La emoción quedó guardada en nuestro corazón. Un dolor, una tristeza o un vacío que a veces se exterioriza en forma de resentimiento, reproches, rechazo e ingratitud hacia nuestros padres, y mucha hambre de amor, una necesidad imperiosa de encontrar algo o a alguien que llene nuestro vacío. Tienes treinta, cuarenta o cincuenta años y sigues dolido o enfadada con tus padres. Sientes: «Como mi padre o mi madre me dio muy poco amor, crecí con una carencia, y eso me afecta en mis relaciones. Espero demasiado de mi pareja, quiero que él o ella llene mi vacío y eso genera muchos problemas. En lugar de ser la persona adulta que soy, siento las inseguridades y necesidades de un niño, de una niña, y eso provoca muchos conflictos y desencuentros. Como en la infancia recibí muy poco amor, ahora soy incapaz de amar y de crear una relación de pareja satisfactoria». La elección imposible La infancia es una etapa muy difícil, porque somos seres frágiles y dependientes, y no podemos cambiar las circunstancias que nos hieren ni alejarnos de ellas. Algunos niños sufren una guerra entre sus padres: cada uno le bombardea con su versión y sus agravios, para involucrarlo y buscar el consuelo y el apoyo del menor. En lugar de mantener al hijo/a al margen y buscar el apoyo en un adulto —para no descargar su dolor y su resentimiento en el hijo o la hija de ambos—, utilizan el amor incondicional del menor como pañuelo, validación, apoyo y consuelo. Cuando el padre o la madre, en lugar de responsabilizarse de sus problemas y de ser una fuente de amor para los hijos, adopta el rol de víctima para recibir amor del hijo o de la hija, revierte el flujo natural del amor y genera una profunda herida de abandono en el menor. Si además le trasmite al menor que el responsable de su sufrimiento es su padre o su madre, le crea un gran conflicto interior, porque el otro —el malo, el causante de su sufrimiento— es su padre o su madre, alguien muy importante y necesario para su bienestar. ¿Qué relación puede mantener el menor con una persona que supuestamente es el culpable del sufrimiento de su madre o de su padre? El menor necesita el amor de ambos progenitores, independientemente de los conflictos conyugales. Incluso en el caso de que uno esté siendo injusto con el otro, el malo sigue siendo el padre o la madre del menor, y este le necesita para su desarrollo. Cuando los padres no se respetan, se lo ponen muy difícil al hijo/a. ¿Cómo puede querer a su padre cuando la madre le culpa por su sufrimiento? ¿Cómo puede querer a su madre cuando el padre le culpa por su sufrimiento? Para un menor, estar involucrado en la guerra entre mamá y papá le genera mucha ansiedad, confusión, conflicto y soledad. ¿Cómo querer a papá sin traicionar a mamá? ¿Cómo querer a mamá sin traicionar a papá? No es posible. Cuando los padres involucran al hijo o a la hija en su guerra, acercarse a mamá significa traicionar a papá, y acercarse a papá significa traicionar mamá. A través del drama y el victimismo, los progenitores manipulan a los hijos, buscan su lealtad, e inevitablemente el hijo o la hija se sentirá culpable, porque, haga lo que haga, siempre estará mal para uno de los dos. Ante la presión y el chantaje emocional de los padres, el menor tiene varias alternativas, todas ellas perjudiciales para su desarrollo. Una es tomar partido por un progenitor y cerrar el corazón al otro, o sea, por lealtad a la madre rechazar al padre —o lo opuesto, por lealtad al padre rechazar a la madre—. Otra opción muy frecuente, ante la imposibilidad de tomar partido por el padre o a la madre, es protegerse, distanciarse de ambos, desconectarse y aislarse emocionalmente. Pero cerrar su corazón implica dejar de recibir la nutrición emocional que necesita. Lo peor que le puede suceder a un niño o a una niña es encontrarse en la tesitura de tener que tomar partido entre mamá y papá, o sea, tener que juzgar a sus padres: quién es el bueno y quién el malo. Esta situación cierra el corazón del menor y le impide recibir el amor que necesita. Luego, de adulto, experimentará un vacío, mucha carencia, necesidad y resentimiento, y tratará de llenar el agujero a través de comportamientos compulsivos y relaciones de codependencia. Cuando ha habido una desconexión También hay situaciones en las que no ha habido una guerra entre los padres, sino que se ha producido una ausencia: la muerte de un progenitor o la poca presencia del padre o la madre. Esta situación genera mucha hambre de amor y de reconocimiento. Generalmente va acompañada de una desconfianza hacia la energía masculina o femenina: «No te puedes fiar de los hombres —o de las mujeres—, en cualquier momento te pueden abandonar». Cuando un progenitor muere, el menor lo experimenta como un abandono. Aunque la mente del niño/a puede entender que la muerte de su mamá o su papá es involuntaria y que no quería abandonarle, internamente siente: «Cuando más te necesitaba, me dejaste». Su cuerpo emocional lo experimenta como un abandono, que a veces genera resentimiento o se cubre con un manto de despecho o indiferencia. Cuando un padre o una madre deja la familia por motivos de trabajo, o porque crea una nueva familia con otra pareja, el menor lo experimenta como un abandono. Además de la desconexión emocional y la separación física de la madre o el padre, hay otras situaciones muy dolorosas en las que el niño/a se siente abandonado: cuando el menor no se siente visto, comprendido o aceptado tal como es; o cuando se le niega el amor —en forma de validación, comprensión, aprecio, cariño o reconocimiento— porque no es o no cumple lo que se espera de él o ella. Los padres y el entorno familiar y escolar a menudo tienen demasiadas ideas y expectativas sobre cómo tiene que ser el menor. Estas generan una brecha entre el menor y el adulto: entre lo que el niño o la niña es y lo que el adulto espera. Cuando el niño o la niña cumple las expectativas tiene posibilidades de recibir aprecio y valoración, pero cuando su naturaleza —sus impulsos, acciones, sentimientos o intereses naturales— no es del agrado de los adultos, estos le juzgan y le retiran el amor. El menor aprende: «Para merecer amor hay que complacer, ser y hacer lo que otros esperan de mí», y se ve obligado a abandonarse a sí mismo para tratar de convertirse en aquello que se espera de él o de ella. El extremo de esta situación es cuando el hijo o la hija convive con una madre o un padre narcisista; cuando un progenitor ve al menor como una prolongación de sí mismo que tiene que satisfacer sus deseos; cuando las opiniones, expectativas y exigencias del progenitor invalidan, reprimen o menosprecian la individualidad, la visión y las necesidades emocionales del menor, porque el progenitor narcisista necesita constantemente controlar, tener la razón, ser el centro de atención, ser alabado y admirado. El niño, la niña, crece sofocada, anulada, sintiéndose invisible, sin derecho a ser quien es. Su ser, sus necesidades y sus problemas no son importantes. Tiene que esconderse, disfrazarse y pretender ser algo que no es para colmar las expectativas del progenitor. No puede ser espontáneo, auténtica, natural, verdadera. Esta situación —la ausencia de espacio para ser— genera una profunda herida de abandono, una desconexión con su energía y su naturaleza esencial. Intentar llenar el vacío Una de las causas que impulsa a un ser humano a emprender un viaje de sanación y autodescubrimiento es darse cuenta de que su vida se ha convertido en un esfuerzo inútil para intentar llenar un vacío. Para otros es el reconocimiento de que siempre están ocupados para huir de un vacío. Tener que llenar o escapar del vacío es agotador. Cuando en la infancia nos ha faltado nutrición emocional, enfrentarnos a ese vacío nos resulta abrumador, porque nos pone en contacto con las heridas del niño/o interior. Para evitarlas —para escapar de nuestra soledad—, creamos toda clase de vínculos. Pero ¿qué tipo de vínculos podemos crear cuando estamos huyendo de nosotros mismos? El problema se agrava porque, al huir de nosotros mismos, sin darnos cuenta, nos estamos abandonando. Sentirnos emocionalmente abandonados en nuestra infancia fue muy doloroso, pero abandonarnos a nosotros mismos lo es todavía más. Muchas personas no entienden lo que eso implica, porque es lo único que conocen. Desde muy pequeños tuvieron que abandonarse para colmar unas expectativas y nunca han vuelto a casa; de hecho, la idea de volver a casa no tiene ningún sentido, hasta que empiezas a ser consciente del dolor que implica haberte abandonado. El dolor más grande que un ser humano puede sentir no es la pérdida de un ser querido, o no haber recibido suficiente amor, es el dolor de haberse abandonado a sí mismo/a, de haberse desconectado de su verdadero ser para tratar de ser alguien que no es; es el dolor de haber perdido el contacto con su esencia, con su fuente de amor interna, que le impide reconocerse y le genera un profundo vacío interior. De adultos tratamos de llenar ese vacío a través de relaciones, distracciones, información, redes sociales, comida, trabajo, sexo, religión, búsqueda de reconocimiento, poder, dinero, adicciones, etc. Pero nada puede llenar ese vacío. Solamente abriendo el corazón, sintiendo y acogiendo amorosamente a nuestro niño/a interior herido, dándole el cariño, la escucha, el respeto y el reconocimiento que necesita, emprendemos el viaje de regreso a nuestra naturaleza esencial, transformando el dolor y la carencia en amorosa presencia. Cómo se manifiesta la herida de abandono en las relaciones La herida de privación y abandono es una de las causas principales que impide crear una buena relación de pareja. Es el origen de muchas dificultades para poder abrirnos, confiar y entregarnos al amor. Genera comportamientos reactivos, vínculos superficiales, idilios dramáticos y relaciones de codependencia. Cuando esta herida está a flor de piel, la soledad nos produce ansiedad, malestar o tristeza, y buscamos compulsivamente llenar el vacío con algo o con alguien. Tener una relación o una aventura es una forma, en este caso, de evitar hacernos cargo de los sentimientos dolorosos de nuestro niño/a interior; una búsqueda desesperada para que alguien nos salve de sentir nuestra carencia y nuestra soledad, un caldo perfecto para una relación de codependencia. Al principio de la relación sentimos un gran alivio: «Por fin hay alguien ahí para mí», pero pronto empezará a despertarse nuestra herida, cada vez que nuestra pareja no esté disponible, no nos dé lo que esperamos o no sea como queremos. Esto generará reactividad en forma de juicios, reproches, exigencias, acusaciones, celos, etc. Cuando nuestra herida se activa y no nos responsabilizamos, exigimos, culpabilizamos, manipulamos, suplicamos, tratamos de cambiar al otro, le amenazamos, le castigamos… Utilizamos todo tipo de estrategias para tratar de conseguir lo que queremos. ¿Qué está sucediendo aquí? Si miras hacia dentro verás que tu niño/a interior está en pánico ante posibilidad de no recibir el amor que necesita. Tiene mucho miedo de perder o de desconectarse de la persona amada y está dispuesto/a a hacer cualquier cosa para salirse con la suya. Esta reacción, esta demanda de amor, generará rechazo y desconfianza en la pareja, con el consiguiente desespero de nuestro niño/a interior, lo cual agravará más la situación. Si esta no se reconduce, si no cesa el reclamo, puede acabar destruyendo la relación, haciéndonos revivir una vez más la experiencia del abandono. No todo el mundo exterioriza su herida de abandono demandando y reclamando. Algunas personas no muestran ansiedad o desesperación, más bien lo contrario, se protegen con una coraza de control, frialdad o indiferencia. No se comportan como mendigos ni reclaman nada, mantienen una distancia. No abren su corazón y luego se abalanzan sobre la pareja impulsados por una necesidad apremiante, como ocurre con los dependientes. No, su forma de protegerse es sencillamente no abrir el corazón. Pueden dar y recibir algo de cariño y sexo, pero no pueden abrir el corazón. Su herida de abandono es tan profunda que son incapaces de confiar. Su energía dice: «. ¿Para qué abrir el corazón si no me van a dar lo que necesito?» Estas personas no suelen ser conscientes de sus heridas ni de su desconfianza. Generalmente no hay un contacto con el niño/a interior herido, viven identificadas con la coraza. A veces creen que a ellos no les pasa nada. Pueden justificar y racionalizar su disociación o desconexión emocional, e incluso predicar la importancia del desapego. A menudo piensan que el problema lo tiene el otro/a: «Siempre tan emocional, inestable y dependiente». No se dan cuenta de que su cuerpo emocional está congelado, que no están en contacto con sus necesidades ni con sus sentimientos más profundos. Parecería que no sufren, porque no expresan sus emociones, pero viven aislados, en su propia mente, y tienen muchas dificultades para abrir el corazón y crear espacios de intimidad. La herida de abandono de nuestro niño/a interior reside en nuestro cuerpo emocional. Podemos sentirla, ser conscientes de ella y responsabilizarnos, o no ser conscientes de ella. De cualquier forma, las relaciones activarán la herida y generarán dolorosos desencuentros que despertarán desconfianza y reactividad. Para entender cómo se activa y se manifiesta esta herida podemos distinguir entre dos tipos de activaciones: El gran abandono Lo experimentamos ante la pérdida de un ser querido, el fallecimiento de alguien con quien tenemos un vínculo especial, el abandono de un amante que nos deja, la ruptura de la pareja y, en general, cualquier experiencia que suponga una desconexión o una separación brusca de un ser querido. Son pérdidas muy significativas y dolorosas que producen un gran impacto en nuestra vida. La experiencia de un gran abandono nos sacude, nos desborda y a veces nos desubica, porque activa muchos paisajes emocionales, no solamente sentimientos relacionados con la persona que nos deja. La tristeza y la desolación que provoca la pérdida de un ser querido se intensifica con la activación del dolor de nuestro niño/a interior. Sin embargo, a diferencia del pequeño abandono, cuando experimentamos un gran abandono, nuestra mente racional puede justificar el dolor emocional que nos produce, porque hay una razón objetiva que explica lo que sentimos y desencadena un proceso de duelo. El pequeño abandono Además de la pérdida de un ser querido, hay otro tipo de experiencias que activan nuestra herida de privación y abandono, y generalmente no somos conscientes de ello. Sucede cada vez que la persona con quien tenemos un vínculo —la pareja, una amiga, un familiar, un compañero de trabajo, un terapeuta— no es como tú quieres que sea o no te da lo que esperas. Este tipo de activación lo experimentamos con mucha frecuencia, casi a diario, y puede provocar mucha emocionalidad, expresada o reprimida, en forma de ansiedad, inseguridad, angustia, celos, rabia, ira, juicios, frustración, sentimiento de traición o abandono, shock, etc. Este tipo de activación puede ser muy intensa y dolorosa, y generar una reactividad desproporcionada. A menudo lo vivimos como algo desconcertante y vergonzoso, porque no encontramos una explicación racional que justifique tanto malestar y reactividad. ¿Cómo es posible que algo tan natural —que nuestra pareja no sea como queremos que sea o que a veces no esté disponible— provoque tanto dolor o tanta rabia? Si no lo minimizas, lo reprimes o lo intelectualizas, si no te escudas o te anestesias con alguna compensación, descubrirás que tu niño/a interior está muy alterado, angustiado, tal vez en pánico. ¡Detente! Cuando te sientas activado/a, observa: trae tu atención hacia dentro, siente tu niño/a interior. Te darás cuenta de que está muy asustado, tiene mucho miedo a perder la conexión con la fuente de amor, está angustiado/a ante la posibilidad de no recibir el amor que necesita. El primer impulso tal vez sea escapar, evitar mirar y sentir el dolor que hay dentro de ti. Es natural querer protegerse del dolor, pero si lo evitas o lo reprimes no llegarás muy lejos. ¿Cómo puedes escapar de tu dolor? ¿Dónde puedes esconderte? Te perseguirá. Volverá una y otra vez. Si no quieres abrirte, si no acoges amorosamente a tu niño/a interior abandonado, teñirá tu vida de ansiedad y desconfianza. El proceso de duelo La pérdida conlleva un proceso de duelo que moviliza muchos sentimientos diferentes, que a su vez nos ponen en contacto con el dolor primario de nuestro niño/a interior. Tras una experiencia de gran abandono, la tristeza, la impotencia, la desesperación, y a veces el shock y la culpa, nos hacen transitar por distintas fases. La psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross describe cinco fases del duelo: La primera fase suele ser de negación. Cuando es una pérdida muy importante —la muerte de un ser querido, una ruptura sentimental, un abandono— la mente se protege negando la realidad, para amortiguar el dolor. Es natural, sobre todo cuando son muertes inesperadas o rupturas sentimentales no deseadas. En un primer momento nos refugiamos en la negación, para parar el golpe y asimilar los hechos poco a poco. Cuando por fin abrimos los ojos y el corazón a la realidad, puede aparecer la ira y la contrariedad. Entramos en la segunda fase: el enfado. Pensamos que lo que ha sucedido es injusto, cruel, no debería haber sucedido, no nos lo merecemos... Nos enfadamos con la persona que nos ha dejado o con la vida por habérnosla arrebatado. Sentimos arrebatos de indignación y rabia: «¿Por qué la vida me hace esto?». La tercera fase suele ser la negociación, un proceso mental donde negociamos con la vida, con Dios, con el alma del ser querido una oportunidad para revertir o reconducir los acontecimientos. Nos decimos: «¿Qué habría sucedido si…?». En el fondo sabemos que no es posible cambiar lo que ha sucedido, pero nos aferramos a una fantasía. A través de un diálogo mental nos mantenemos en contacto con el ser querido. Si la separación se debe a un fallecimiento, sabemos que no podemos revertir los acontecimientos, pero cuando se trata de una ruptura sentimental, la esperanza o la fantasía de que el otro recapacitará y volverá a nuestro lado puede hacer que nos quedemos estancados en esta fase durante años. Una vez que asumimos que no hay nada que podamos hacer, que no podemos resistirnos a la realidad, empieza a aflorar el dolor. A esta fase del duelo se le llama la fase de dolor emocional o la depresión, porque nos ponemos en contacto con sentimientos profundos de tristeza, vacío, miedo, culpa, añoranza, desesperación, desconsuelo. Sentimos que la vida ya nunca será igual: no volveremos a ser felices, no encontraremos a nadie que nos aporte lo mismo; sentimos que nunca lo superaremos y que nada tiene sentido… En esta fase lo vemos todo muy negro. Es normal, porque estamos confrontando un cambio irreversible, emocionalmente desbordados, despidiéndonos de un ser querido y de todo lo que eso comporta. Pero ningún paisaje emocional es permanente. Si permitimos el fluir natural de nuestras emociones, llorar la pérdida, antes o después empezaremos a ver la luz al final del túnel. La última fase del duelo es la aceptación. Tras haber afrontado la situación y haber transitado por todo tipo de paisajes emocionales, empezamos a integrar la experiencia, a adaptarnos a la nueva realidad, a aceptar que no hay vuelta atrás. Después de una catarsis, nuestro cuerpo emocional se estabiliza, el corazón se serena, empezamos a apreciar las cosas buenas que hay en nuestra vida, recobramos la ilusión y la alegría, redirigimos nuestra mirada y encontramos un nuevo sentido a nuestra existencia. Cada relación es única, cada duelo es distinto, y nuestra situación personal está en constante evolución. Es muy diferente la muerte de una madre o un padre en la infancia que, en la edad adulta, perder a un hijo que a un progenitor. No es lo mismo una ruptura sentimental en un periodo difícil de la adolescencia que, a una edad con más madurez, experiencia y recursos personales. Es muy distinto el final de una relación de codependencia que perder a un compañero/a de vida. Sin embargo, hay algo común en todas las pérdidas; en cada duelo hay un aprendizaje y un desprendimiento que nos va preparando para el duelo final: despedirnos de nuestra propia vida. Convivir con la herida de privación y abandono Además de los procesos de duelo que experimentamos puntualmente a lo largo de la vida, convivimos permanentemente con nuestra herida de privación y abandono. Convivir con nuestro niño/a interior herido puede ser conflictivo, una cadena de compensaciones o una experiencia de crecimiento. Dependerá de cómo nos relacionemos con nuestra herida. Cuando la ignoramos o no queremos afrontarla y la proyectamos en nuestros seres queridos, la contrariedad, el conflicto y la desesperación es el pan nuestro de cada día. Constantemente nos sentimos víctimas del comportamiento desconsiderado y egoísta de nuestra pareja, de nuestros hijos, amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Esperamos demasiado. Creemos que el otro tiene que colmar nuestras expectativas. A menudo nos sentimos decepcionados. Reaccionamos negativa y desproporcionadamente ante situaciones normales de la vida cotidiana. Acumulamos agravios y resentimiento que acaban transformándose en demandas, exigencias, reproches y recriminaciones. Cuando no nos responsabilizamos de nuestra herida de abandono, nos comportamos como si los demás nos debiesen algo. Nos sentimos traicionados cuando el otro no es o no nos da lo que esperamos. Y le castigamos. Nuestra mente adulta sabe que la situación no debería afectarnos tanto ni reaccionar como lo hacemos, pero ciertas situaciones activan tanto dolor y tanta rabia que nos desbordan. Sergio y Yolanda son pareja desde hace un año. Sergio no es machista, pero cuando pasan unas horas y no sabe dónde está Yolanda, o no responde a sus mensajes, se altera mucho. Siente mucha ansiedad y rabia. Cree que Yolanda no le respeta, porque él se preocupa mucho por ella, y necesita saber dónde está y qué hace. ¡Ella debería contestar sus mensajes y estar siempre localizable! La actitud demandante de Sergio está dañando la relación, porque Yolanda se siente invadida y controlada con la obsesión de su pareja de tener que estar permanentemente conectados. Ella se lo ha expresado varias veces y él siempre responde que confía totalmente en ella, pero la quiere tanto que necesita estar conectado con ella en todo momento. Sergio no es consciente de cómo se activa su herida de abandono, ni siquiera sabe que la tiene. Cuando Yolanda se lo dejó caer, él «inmediatamente» se puso a la defensiva: «¡Eso son chorradas! Mis padres me han querido mucho». A veces, cuando vivimos enfocados hacia fuera, estamos tan desconectados de nuestro espacio interior que no reconocemos las activaciones de nuestro cuerpo emocional, creemos que el otro es el responsable del malestar que sentimos, y, por tanto, que es su obligación cambiar. Sergio nunca ha entrado conscientemente en su interior, por eso para él no tiene ningún sentido que le hablen de una herida de abandono. Su conclusión es que él se siente mal porque quiere mucho a Yolanda y ella no le respeta. Es incapaz de reconocer la herida de su niño interior y responsabilizarse. Pero esta forma de vivir tan inconsciente acabará destruyendo su relación. Elisa es una mujer de cuarenta y cinco años que convive con Olga, su pareja. Ambas están divorciadas y son madres. Cuando de vez en cuando Olga queda con una amiga o un amigo para cenar o compartir alguna actividad, Elisa se activa desmesuradamente, siente un dolor y una rabia abrumadora. Sabe que su pareja le quiere y que no está buscando aventuras, sin embargo, se siente traicionada, abandonada, y reacciona compulsivamente, perdiendo los papeles y haciendo un drama cada vez que su pareja tiene una cita. Luego se siente muy culpable por su comportamiento, porque cree que no debería haber reaccionado como lo hace. La mujer adulta que es se da cuenta de que a veces se comporta como una niña enrabietada. Lo más incomprensible para ella es que, en veinte años de matrimonio, no recuerda haberse comportado nunca de esta forma con su marido. ¿Por qué siente tanto dolor y tanta rabia cuando su pareja queda con alguien? No es fácil reconocer nuestra herida de abandono. El propio término puede parecer desmesurado para la mayoría de las personas que han convivido con una madre y un padre. La herida de privación y abandono no implica que nuestros padres nos abandonasen físicamente o que no nos quisiesen, significa que albergamos unos temores y unas carencias internas, secuelas de necesidades emocionales que en nuestra infancia no fueron cubiertas. La activación de nuestra herida de abandono provoca mucha ansiedad, inseguridad, temor, miedo a desconectarnos de la persona amada o a no conseguir el amor que necesitamos, y puede desencadenar reacciones intensas en forma de ataques de celos, reproches, dramas, ira, invasión, control, amenazas, chantaje emocional, etc. Andrés y Marta estuvieron tres años juntos. Desde el principio fue una relación difícil, porque Andrés arrastraba muchas heridas y carencias emocionales de su infancia, y esperaba y reclamaba demasiado amor. Marta le quería mucho, pero le asfixiaba la dependencia de Andrés, que no supiese estar bien sin ella. Cuando Marta tenía que ausentarse por trabajo o quería pasar el fin de semana con su familia, Andrés se deprimía y se ofuscaba. Cuando entraba en ese estado se emborrachaba, bebía tanto que llegaba a perder el conocimiento. Marta le pidió que fuera a ver a un terapeuta, que se dejase ayudar, pero Andrés no quiso. Según él: «Ella es la única persona que puede ayudarme». Con el tiempo la situación se volvió insostenible; Andrés se había vuelto una carga para Marta. Aquello no era una relación de pareja, se había convertido en una relación de codependencia extrema. Al principio Marta creyó que podía ayudar a Andrés, hasta que se dio cuenta de que no podía salvarlo, de que ella cada día estaba peor. Necesitaba separarse, cortar la comunicación y buscar ayuda psicológica. Tras la separación, Andrés se hundió, su vida ya no tenía sentido. Una noche de borrachera tuvo un accidente mortal. Luego se supo que no había sido un accidente. Cuando estamos muy heridos y no queremos responsabilizarnos de nuestra herida de abandono, utilizamos todo tipo de estrategias. A veces, para conseguir lo que queremos, podemos usar la persuasión —física, energética o emocional—, o ser más sutiles y utilizar la manipulación. Hay muchas formas de manipular; una de ellas es recriminar y culpabilizar al otro/a para que haga lo que queremos, en lugar de responsabilizarnos de nuestras expectativas y activaciones. Mónica y Raúl se conocieron en una web de contactos para personas que buscan una relación estable. Los dos habían probado Tinder y acabaron quemados. Se cansaron de perder el tiempo con aventuras de una noche. Cuando contactaron se gustaron y se dieron un tiempo para conocerse tranquilamente antes de intimar sexualmente. Poco a poco fueron compartiendo más tiempo y experiencias juntos. Aparentemente la relación avanzaba, pero Mónica no estaba satisfecha: le reclamaba a Raúl más compromiso. Utilizaba el pretexto del compromiso para exigirle lo que tenía que hacer. Raúl empezó a sentirse incómodo, invadido, presionado; él quería avanzar despacio, paso a paso, pero sentía que Mónica utilizaba el concepto de compromiso para manipularle y forzar las cosas. Mónica, en lugar de reconocer su herida de abandono y hacerse cargo de ella, hacía responsable a Raúl de su malestar y ansiedad. Los reproches fueron creciendo, hasta que ella un día explotó y le echó en cara a él que era igual que todos. Ese día Raúl se dio cuenta de que no quería continuar con una persona que no se hacía cargo de sus heridas. A veces disfrazamos nuestra herida de abandono de interés o preocupación por el otro. En lugar de reconocer la ansiedad que nos provoca su ausencia o nuestra soledad, estamos todo el día preocupados por alguien. Es la excusa perfecta para no responsabilizarnos de nuestro vacío interior y para proyectar nuestro malestar. Preocupándonos por alguien aparentemente demostramos nuestro cariño, cuando en realidad le estamos utilizando para que esté pendiente de nosotros y de esta forma evitar responsabilizarnos de nuestro vacío interior. Lola es una mujer viuda. Toda su vida gira en torno a Gerardo, su único hijo. Todo el día está preocupada, pendiente de qué hace o deja de hacer su hijo. Gerardo, hace unos meses, aprovechó una oportunidad laboral para trasladarse a vivir a otra ciudad y de paso tener más espacio para vivir su vida. Lola se sintió abandonada. Lola llama a su hijo cada día, «para asegurarme de que está bien», recordarle que se siente muy sola y preguntarle cuándo vendrá a verla. Entretanto Gerardo ha conocido a una chica estupenda en el gimnasio y le encantaría salir con ella los fines de semana, pero su madre se siente muy sola y le reclama. Gerardo se siente muy culpable y egoísta por querer estar con su nueva amiga. Siente que si se entrega a la relación está abandonando a su madre. Algunos progenitores intentan compensar su herida de abandono con los hijos. En lugar de ser una fuente de amor para el menor, esperan que el hijo/a colme su carencia, llene su soledad o su vacío. Naturalmente, el hijo se sentirá culpable cuando intente alejarse del progenitor. En algunos casos, esta dinámica impide que el hijo/a pueda entregarse a una relación de pareja. (Esta cuestión la abordaremos en la cuarta parte). Otra situación muy común es apegarnos a relaciones que no nos nutren, que están estancadas, que no nos aportan nada e incluso que nos perjudican, porque tenemos miedo a entrar en contacto con nuestra herida de abandono. A menudo, para evitar enfrentarnos a la realidad, nos engañamos con la idea de que el otro cambiará. Amalia está muy colgada por Sebas. Hace dos años que salen, pero Sebas nunca muestra sus sentimientos hacia ella. Parece como si no sintiese nada por ella, pero sigue queriendo quedar con ella. Amalia quiere crear un proyecto de convivencia juntos, pero Sebas no muestra ningún interés, solamente quiere pasarlo bien y que no le agobien. Amalia no quiere perder a Sebas y se conforma con una relación que no le nutre y no va a ninguna parte. En lugar de enfrentarse al hecho de que Sebas no quiere abrirse ni intimar, se aferra a la esperanza de que Sebas cambiará. No quiere enfrentarse al dolor de una separación. Sebas vive en la cabeza, disociado de su cuerpo emocional; no es consciente de su miedo a abrirse a una mujer y ser abandonado. Su niño interior desconfía mucho de las mujeres. Amalia siempre elige chicos que no están disponibles y fantasea con la idea de que cambiarán. Su padre nunca estuvo emocionalmente presente para ella. A veces, tenemos tanto miedo a soltar y sentir nuestra herida de abandono que nos aferramos a cualquier cosa. Somos capaces, incluso, de mantener una situación o una relación malsana en la que no hay honestidad ni crecimiento. Nos quedamos atascados en una dinámica de codependencia en la que no nos respetamos. Cuando Eduardo se enamoró de Aída le propuso irse a vivir juntos, pero Aída le dijo que ella era un alma libre y que quería una relación abierta. Aunque a Eduardo no le hacía ninguna gracia tener una relación abierta, se adaptó a la situación: cada uno en su apartamento y dos o tres veces por semana dormían juntos. Eduardo ha intentado de todo para «ser libre» y practicar «el desapego». Ha leído a los grandes gurús del poliamor, incluso libros de espiritualidad para aprender a practicar el amor incondicional, pero nada le ha funcionado. Cuando Aída duerme con otro hombre lo pasa fatal. Eduardo se ha llegado a plantear dejar la relación, pero está muy enganchado a Aída. No entiende por qué se siente tan mal. Se juzga mucho por no ser tan libre y despreocupado como ella. Ha intentado tener amantes para distraerse y darle celos, pero tampoco ha funcionado. Lo único que le relaja el sistema nervioso es fumar marihuana. No todo el mundo experimenta su herida de abandono con intensos arrebatos emocionales. Hay personas que viven congeladas, desconectadas de su cuerpo emocional. Parece como si vivieran ausentes, indiferentes, emocionalmente distantes. También hay seres humanos tan acorazados que no pueden dejar entrar a nadie en su corazón, abrirse, compartir su vulnerabilidad. Se relacionan desde una coraza mental disociada de su cuerpo emocional. No son conscientes de su miedo a la intimidad, del temor a abrirse y entrar en contacto con su vulnerabilidad. Compensar la herida de privación y abandono Cuando en nuestro interior sentimos una carencia, una desconexión, un vacío —el dolor del desamor—, intentamos evitarlo, buscar algo o a alguien para no sentir nuestro malestar. Si no podemos llenar el vacío de alguna forma, intentamos distraernos o anestesiarnos. Utilizamos como compensación el alcohol, las drogas, la comida, el sexo, la religión, la ambición, el dinero, el poder, la búsqueda de reconocimiento, incluso el deporte; y, por supuesto la televisión, el móvil, internet, las redes sociales, etc. La compensación es un impulso legítimo para intentar aliviar o escapar de nuestro dolor. Gracias a las compensaciones toleramos una vida desconectada de la fuente de amor. Las compensaciones son nuestro consuelo: una ilusión de conexión, un sucedáneo para tapar la carencia, una sedación para nuestro sistema nervioso. Las compensaciones suelen tener mala reputación. Pero no podemos abordar las compensaciones desde el juicio y la represión: ¿acaso no es humano querer evitar el dolor, la ansiedad, la soledad, la tristeza, el desamor, el miedo, el vacío? Todo el mundo tiene derecho a gestionar y aliviar su dolor. Además, aquellas compensaciones que juzgas son las que más te atraen. Y pueden acabar convirtiéndose en una adicción. No tiene sentido censurar algo que hacemos para aliviar el sufrimiento, pero podemos observar qué nos está mostrando. Podemos preguntarnos: «¿Qué estoy buscando a través de este comportamiento?», «¿De qué quiero huir?», «¿Qué está sucediendo dentro de mí que no quiero sentir?». En lugar de juzgar la compensación y hacer de ella una enemiga, podemos aprender de ella, observar qué nos quiere mostrar. Porque detrás de cada compensación hay dolor, a veces un dolor insoportable. La compensación nos ayuda a tolerar nuestro destino, a la espera de poder abordar con consciencia y amor nuestra herida. Cuando estamos muy heridos, nuestro Juez Interior es muy crítico; le encanta recordarnos lo mal que estamos gestionando nuestra vida y cómo desperdiciamos nuestra energía a través de las compensaciones —aunque no utilice este lenguaje—. A veces el Juez Interior declara una guerra a las compensaciones, a todo aquello que te aleja de la persona que te gustaría ser, sin tener en cuenta que la compensación está intentando cubrir una çnecesidad. Y mientras esta no sea colmada, lo que hacemos es saltar de una compensación a otra. Las compensaciones no se vencen juzgándolas, nos abandonan cuando ya no son necesarias. Con esto no quiero decir que tengamos que resignarnos o recrearnos en un comportamiento que nos perjudica. Entre el juicio y el ideal, entre la indulgencia y la represión, hay una alternativa: observar nuestro cuerpo emocional, abrirnos a nuestra vulnerabilidad, acercarnos a nuestro niño/a interior herido, a la necesidad real que necesitamos sentir y atender. Si observas tus compensaciones sin censurarlas, descubrirás los temores y las carencias de tu niño/a interior, esa parte de ti hambrienta de atención, cariño, valoración, aprobación, reconocimiento, y todo lo que has hecho y sigues haciendo para compensar la desconexión y el amor que te ha faltado. Como buscas ese amor —a menudo inconscientemente— a través del sexo, la pareja, los hijos, el poder, la espiritualidad, la comida, las adicciones, etc. En lugar de conectar con el dolor de nuestro niño/a interior y hacernos cargo de él, nos refugiamos en las compensaciones. El problema es que la compensación nos alivia temporalmente, pero, al no abordar el problema real, no crecemos, nos limitamos a repetir unos patrones; y al no sanar nuestro corazón, nos volvemos dependientes de la aspirina. Una forma habitual de compensar la herida de abandono, de no hacernos cargo de nuestro niño/a interior herido, es siendo muy románticos o promiscuos, cambiando constantemente de pareja, enfocando nuestra energía en la seducción y la conquista. Es una práctica que nos mantiene en la coraza, volcados en buscar estímulos externos y aventuras para evitar nuestro dolor y nuestra soledad, tratando de llenar nuestro vacío con proyecciones románticas o excitantes experiencias sexuales. Sandro es un tipo simpático y guapetón. Siempre tiene compañía femenina, pero es incapaz de intimar profundamente con una mujer, cambia constantemente de pareja. Predica el buen rollito, el amor incondicional, practicar el fluir y el desapego. En realidad, su filosofía New Age es un escudo para no abrirse a ninguna mujer: detrás del personaje hay un cuerpo emocional congelado. Su forma de compensarlo es teniendo mucha vida social y, sobre todo, evitando los «malos rollos». Para Sandro las expresiones emocionales intensas son malos rollos de gente que no sabe fluir y practicar el amor incondicional. No es consciente del miedo que tiene a abrirse y entrar en contacto con las heridas de su cuerpo emocional. Cuando nuestro niño o nuestra niña interior está muy desesperada, porque se siente sola, no merecedora o abandonada, la búsqueda ansiosa y compulsiva de encuentros afectivo-sexuales es una forma de huir del malestar y el vacío interior, buscando atención, conexión, complicidad, cariño, amor, para sentir durante un espacio de tiempo que no estoy solo/a: «Hay alguien para mí». Tener a alguien cerca, sentir que otro ser humano conecta y comparte con nosotros su cuerpo, su deseo y su energía sexual, nos ayuda a olvidar durante un rato nuestra herida de abandono, nuestra soledad, nuestro vacío. A menudo, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, a través de la sexualidad y el amor romántico intentamos tapar algo. Al principio conectar con alguien puede ser un alivio, incluso una experiencia nutritiva y esperanzadora; pero, antes o después, aquello de lo que estamos intentando escapar aflorará y saboteará la relación, provocando un desencuentro y el dolor de nuestra herida de abandono. Al final, inevitablemente, querer escapar de algo nos devuelve al punto de partida. A veces hemos de vivir muchas veces esta huida hacia delante y sufrir mucho, para reconocer que no hay escapatoria: nada ni nadie puede salvarte. La vida no está siendo cruel contigo ni quiere privarte de nada, solamente te invita a responsabilizarte, a ser más consciente, a reconocer y acoger amorosamente a tu niño/a interior herido, para poder sanar, crecer y crear vínculos sanos. La desesperación de sentirse desconectado/a de la fuente de amor Si observas cuidadosamente el núcleo de tu herida de abandono, descubrirás a un niño o una niña desesperada. Para un niño, la conexión y el amor no es un capricho, es una necesidad esencial. Una cuestión de vida o muerte. Para poder sobrevivir, el niño/a necesita estar conectado física, energética y emocionalmente a un adulto, generalmente la madre. Cuando hay una buena conexión madre-hijo/a, el menor está tranquilo y relajado, se siente seguro y protegido. Mientras que, para un niño/a, la ausencia de conexión con una fuente de amor es una experiencia angustiante. ¿Quién le nutre, le acoge, le cuida, le apoya, le consuela y le protege ante el peligro? En la infancia somos tan frágiles y vulnerables que en cualquier momento se pueden presentar situaciones desconocidas, desconcertantes y amenazadoras. Cuando el niño/a carece de una conexión profunda y estable donde poder acudir para protegerse, nutrirse y apoyarse, crece con mucho temor y desconfianza. El niño/a experimenta el miedo a través de activaciones que generan emocionalidad y estrés en su sistema nervioso, que a su vez le impulsan a actuar y expresar sus emociones, o se queda paralizado/a. Cuando el menor se siente desbordado por las circunstancias y no tiene a quien acudir, empieza a experimentar episodios de disociación o congelación, lo que generalmente llamamos herida de shock. El shock es un mecanismo de autoprotección del sistema nervioso ante una experiencia que desborda los recursos del individuo. Un niño/a pequeño es muy sensible y delicado/a, tiene muchos menos recursos que un adulto, y constantemente se enfrenta a situaciones que le superan. Si tiene una buena conexión con la madre o el padre, se sentirá protegido y apoyado para lidiar con los desafíos que se le presentan; pero, si carece de esa conexión y ese apoyo, a menudo entrará en pánico y se quedará paralizado. La ausencia de una conexión amorosa estable genera la percepción de separación, soledad y desamparo, y es muy estresante para el sistema nervioso, porque el niño/a se siente abandonado y desprotegido. ¿Qué sucede con todos esos episodios en los que el menor se ha sentido desconectado, desprotegida o abandonada? ¿Qué sucede con todas esas experiencias en las que el niño/a se vio desbordado por las circunstancias y quedó congelado? Cuando las experiencias estresantes no pueden ser descargadas y completadas, permanecen en nuestro sistema nervioso. Luego, de adultos, ante ciertas situaciones experimentamos miedo, angustia, tristeza, ataques de ira, disociación, pánico o congelación. Por ejemplo, ante un rechazo, el distanciamiento de nuestra pareja o una ruptura sentimental. Cuando en nuestra infancia nos hemos sentido abandonados, en ciertas situaciones nuestro niño/a interior entra en pánico. Independientemente de que la persona adulta que somos sabe que un rechazo o el distanciamiento de nuestra pareja es algo que podemos sostener, nuestro sistema nervioso lo registra como una situación peligrosa. Y nuestro organismo reacciona experimentando ansiedad, desconfianza, temor, rabia, un miedo angustiante a ser abandonados, a no recibir el amor que necesitamos. Meditación: acoge a tu niño/a interior en pánico Detrás de la coraza y de las compensaciones que hemos desarrollado para protegernos de nuestra herida de privación y abandono, hay un niño/a interior muy asustado. Dentro de la persona adulta, capaz e independiente que eres, vive un niño o una niña con mucho miedo a volver a experimentar la desconexión, el desamor y el abandono. Y ciertas personas o situaciones despiertan su herida y su temor. (Si quieres puedes leer y grabar esta meditación para escucharla tranquilamente, o pedirle a un amigo que te la lea). ¿Qué hacer cuando sientes ansiedad y reconoces que tu niño/a interior está en pánico? Respira, pon una mano en la parte del cuerpo donde sientes su presencia, date unos minutos para conectar y sentir lo que está sucediendo dentro de ti. Te darás cuenta de que tu niño/a interior está muy asustado. Algo acaba de activar su herida de abandono y tiene mucho miedo a no recibir el amor que necesita. Por favor, no le ignores ni le juzgues; si lo haces, generarás más dolor, ansiedad y desconfianza. Detente unos minutos. Acércate a ese niño/a con ternura y pregúntale: «¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti?». Dale permiso para que pueda expresar, a través de las emociones, lo que necesita expresar. Permítete sentir su temor, su dolor, su necesidad, su tristeza, su angustia, su soledad. Tiene muchos motivos para sentirse como se siente, aunque la persona adulta que eres tal vez no pueda entenderlo. Las heridas y los temores de tu niño/a interior se gestaron en un momento de la vida en que eras muy vulnerable y dependiente, y no disponías de la autonomía y los recursos de una persona adulta. Dependías para todo de las personas que te cuidaban. Necesitabas sentirte escuchado, querido, aceptada y apreciada; sentir que había alguien ahí para ti, para acogerte, para abrazarte, para protegerte y apoyarte. Y muchas veces te faltó esa conexión profunda con una fuente de amor incondicional. Tal vez lo habitual era precisamente la ausencia de esa presencia y de ese amor incondicional. ¿Qué puedes decirle a un niño o a una niña que no ha recibido el amor y el apoyo que necesitaba? Escúchale con respeto, míralo con amor, abrázalo/a y dile con ternura: «No te preocupes, yo estoy contigo, yo te cuido, yo nunca te abandonaré». Tal vez nadie se lo ha dicho. Cuando le transmites a tu niño/a interior: «Yo te quiero tal como eres. Estaré siempre contigo y nunca te abandonaré», ese niño, esa niña, empieza a relajarse. Es el principio de su sanación: «¡Por fin hay alguien ahí para mí, alguien que me ve, me acompaña y me ama incondicionalmente!». Reconoce la activación de tu herida de abandono Observa cómo muchas situaciones de la vida cotidiana activan la herida de privación y abandono de tu niño/a interior. Cada vez que tu pareja, tus amigos, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tu jefe, tu terapeuta, etc., no es como tú esperas que sea o no te da lo que tu necesitas. A veces son pequeñas activaciones que generan ansiedad, malestar, enfado o tristeza; a veces son activaciones intensas que generan ataques de rabia, juicios, celos, drama, amenazas, el impulso de querer cambiar o controlar al otro, o ataques de pánico, angustia y desesperación. La activación de tu herida de abandono no significa que tu pareja no te ame, tenga intención de abandonarte o te quiera engañar, no. La activación de tu herida se puede dar, aunque no haya ninguna razón objetiva; de hecho, la mayoría de las activaciones de la herida de privación y abandono no responden a una amenaza real. Te invito a investigar tu herida de abandono. ¿Cómo has vivido en la infancia la experiencia de privación y abandono? ¿Cómo has experimentado en la edad adulta la privación y el abandono? ¿Qué situaciones activan tu herida de privación y abandono? ¿Cómo lo experimentas en el cuerpo, en la mente y en tu energía? Cuando ignoramos la herida de nuestro niño/a interior o no nos responsabilizamos de la activación, culpamos al otro/a del dolor, el miedo y la rabia que sentimos. Le juzgamos, le acusamos, le presionamos, incluso le castigamos; o estamos tan asustados que hacemos un drama, nos victimizamos y mendigamos amor. ¿Cómo reaccionas ante una activación intensa de la herida de abandono? ¿Cómo te sientes después de haber explotado tras una activación? ¿Qué sucede en la relación cuando constantemente proyectas tu herida de abandono en tu pareja, te victimizas, le culpabilizas e intentas controlarle o manipularle? No responsabilizarnos de la herida de privación y abandono de nuestro niño/a interior estanca nuestro crecimiento y daña nuestras relaciones. Es natural que anheles conectar de corazón con tu pareja, pero él o ella no es responsable de las carencias emocionales de tu infancia, no tiene la obligación de colmar tus expectativas ni de estar a tu disposición. Observa tus expectativas y responsabilízate de ellas. Durante la próxima semana observa las activaciones de tu herida de privación y abandono. En lugar de reaccionar, cerrando tu corazón o proyectando tu malestar en el otro para culparlo e intentar cambiarlo, mantente abierto/a, siente el temor de tu niño/a interior. Siente su dolor, el pánico y la rabia que se activa cuando el otro no te da lo que quieres. En lugar de acusar y tratar de manipularle, abraza a tu niño/a interior herido y asustado, háblale, escúchale, acompáñale, hasta que se relaje. Necesita sentir tu amorosa presencia. Solamente tú puedes ayudarle. Tal vez dentro de ti hay mucho dolor acumulado, relacionado con experiencias tempranas de privación y abandono. Te invito a escribir la historia de privación y abandono de tu niño/a interior. ¿Qué le sucedió a este niño/a que necesitaba sentirse visto, conectado, escuchado, abrazada, querida y apoyada. ¿Se sentía conectado/a, comprendida y acompañada, o se sentía solo/a y abandonado/a? Permítete sentir tu corazón y que a través de la escritura fluyan las emociones. Cómo sanar la herida de privación y abandono La sanación de nuestras heridas es un proceso. No hay una fórmula mágica. Nos encantaría que hubiese una técnica o una píldora que borrase de nuestra mente y de nuestro corazón los traumas de nuestra infancia, pero eso no existe, y si existiese nos privaría de la posibilidad de vivir un proceso transformador que nos ayuda a conocernos profundamente, a crecer, a abrir el corazón, a tener compasión con nosotros mismos y con los demás, a ser humildes, a aceptarnos tal como somos. El proceso de sanación de la herida de abandono tiene varias fases: Darnos cuenta, reconocer nuestra herida Generalmente, cuando se activa la herida de abandono, sentimos un profundo malestar, ansiedad, inquietud, rabia, miedo o pánico. Nuestro niño interior se ve amenazado ante la posibilidad de no recibir el amor que necesita. Cuando no reconocemos que se acaba de activar la herida de abandono de nuestro niño/a interior, o no queremos responsabilizarnos, reaccionamos compulsivamente, encerrándonos en nuestro caparazón o enfocándonos en el otro, reclamando, exigiendo, juzgando, queriendo cambiar al otro. Ante una activación siempre tenemos dos opciones: ir hacia fuera o ir hacia dentro. Cuando no somos conscientes de nuestras heridas, reaccionamos automáticamente cerrándonos o enfocándonos en el detonante. Cuando estamos en contacto con nuestro espacio interior y nos responsabilizamos, nos damos cuenta de que algo acaba de activar nuestra herida, y en lugar de reaccionar cerrándonos o culpando al otro por el malestar que sentimos, dirigimos la atención hacia dentro. Ir hacia dentro La herida de abandono no se puede sanar huyendo de ella, anestesiándola, enmascarándola o intentando llenar ese vacío compulsivamente; al contrario, cuanto más la evitas, más te condiciona. ¿Qué más puedes hacer para evitarla? Ahora que eres una persona adulta ya no necesitas evitarla, puedes adentrarte en ella y ser libre. Ir hacia dentro al principio puede ser muy incómodo. Significa entrar en contacto con sensaciones físicas, energéticas y emocionales muy intensas. Sentir y acoger el miedo, la rabia, la tristeza, la frustración o los sentimientos de privación y abandono que están emergiendo. Estar presente dentro de ti con lo que quiera que esté aconteciendo. La dificultad de abrirnos a nuestra herida de abandono es que nos conecta con el miedo a la muerte. Por eso hay tanta resistencia y tanto temor a entrar en el corazón del abandono, porque inconscientemente creemos que vamos a morir. Para el niño/a interior la desconexión con la fuente de amor significa la muerte. Cuando no queremos sentirnos vulnerables —entrar en contacto con nuestros temores, carencias y necesidades, o tenemos unos ideales que filtran «lo que tengo que sentir y lo que no»—, nos refugiamos en la coraza y las compensaciones, bloqueando el proceso, reprimiendo aquello que necesitamos sentir para sanar. Sentir, conectar, abrazar al niño/a interior Al ir hacia dentro inevitablemente conectaremos con las heridas de privación y abandono de nuestro niño/a interior. Reviviremos experiencias dolorosas de nuestra infancia, situaciones que habíamos olvidado en las que no recibimos el amor que necesitábamos y nos sentimos solos, desprotegidos, incomprendidos, no vistos o no tenidos en cuenta, privados de conexión y nutrición emocional, abandonados por nuestra madre, nuestro padre o las personas que nos cuidaban. Sentir el dolor de nuestro niño interior puede ser desgarrador. Y precisamente por eso, para evitar sentir el dolor, hemos creado una coraza. Darnos el permiso de adentrarnos en nuestra vulnerabilidad, de sentir y revivir todo aquello que de niños no pudimos integrar, es una experiencia profundamente conmovedora y transformadora. ¿Qué otra cosa podemos hacer que abrazar y acoger a ese niño, a esa niña herida, que necesita desesperadamente sentirse amada? Compartir Si tenemos una relación de pareja, después de haber revivido el dolor desgarrador de nuestro niño/a interior, de haber liberado algo que permanecía profundamente enterrado en el inconsciente, podemos compartirlo con la persona amada que ha activado nuestra herida. Pero no como un reproche. No le estamos recriminando nada, solamente compartiendo una experiencia que nos ha puesto en contacto con el miedo y el dolor de nuestro niño/a interior herido. Cuando nos abrimos a nuestra pareja y compartimos nuestra vulnerabilidad —las experiencias traumáticas de nuestro niño/a interior—, sin tratar de manipular o cambiar al otro, se crea un clima de confianza y comprensión mutua reparador que facilita la sanación y la intimidad. Agradecer Este punto no se puede hacer, sucede espontáneamente cuando, gracias a una activación, hemos entrado en la profundidad de nuestro ser. Hemos atravesado las resistencias a adentrarnos en el vacío, a sentir el dolor y el miedo, y tras entregarnos incondicionalmente a lo que es, hemos visto la luz. El gran regalo de esta experiencia —de entrar en lo más profundo de nuestra herida de abandono— es que salimos transformados. Experimentamos una muerte y un renacimiento. De repente desaparece la separación —y con ello el dolor de la pérdida—, y sentimos una paz y un bienestar que lo envuelve todo. Nos recuerda lo que somos. Podemos ver el origen del sufrimiento y reconocer que en realidad lo que somos en esencia no conoce la separación, la carencia ni el dolor, siempre ha estado y estará en paz. Y en nuestro corazón surge un profundo agradecimiento por todo lo vivido. LA HERIDA DE VERGÜENZA Y DESVALORIZACIÓN La herida de vergüenza y desvalorización Hablar y compartir acerca de nuestra herida de abandono es bastante común. ¿A quién no le han partido el corazón? ¿A quién no le han rechazado? ¿A quién no le han dejado? Estamos hablando de algo que conocemos muy bien. Cuando nos sentimos solos o abandonados, siempre hay alguien dispuesto a escucharnos y animarnos. Todos sabemos de qué estamos hablando, porque todos lo hemos experimentado y nos resulta natural solidarizarnos con aquellos que están sufriendo una pérdida. Pero hay otro tipo de heridas que no son tan fáciles de detectar, y mucho menos de aceptar y compartir: me refiero a la herida de vergüenza y desvalorización. A un malestar interno provocado por una percepción negativa de uno mismo que genera mucho sufrimiento, porque a menudo nos sentimos defectuosos, inadecuados, indignos, no merecedores de amor. Un dolor que tratamos de ocultar, anestesiar y enmascarar de muchas formas. En un mundo ferozmente competitivo en el que, desde la infancia, nos imponen unas metas y unos ideales que hemos de alcanzar, y en el que cada día hemos de demostrar nuestra valía para estar a la altura, no sentirnos adecuados es devastador. ¿Qué hay más doloroso que no sentirse suficiente, digno y merecedor/a? El miedo a no ser adecuados se acaba convirtiendo en autoexigencia: hay que tener un cuerpo fantástico, ser muy inteligente, sensible, interesante, profesionalmente competente, tener una pareja maravillosa, ser un buen padre o una buena madre y un excelente amante, tener reconocimiento social, dinero, carisma y éxito… La lista de aptitudes que hay que tener para ser una persona válida es enorme. Independientemente de las expectativas específicas del entorno donde hemos nacido y crecido, la comparación se ha convertido en un estilo de vida universal, porque es lo que hemos mamado desde la infancia. Desde muy pequeños hemos aprendido que para merecer amor hemos de colmar unas expectativas, estar a la altura, demostrar nuestra valía. Y, aunque no lo expresemos, todos queremos sentirnos apreciados, queridos, valorados. Lo último que queremos es quedar excluidos, pertenecer al club de los perdedores. Así que no nos ha quedado otra opción que pretender que somos personas muy válidas, aunque internamente no lo sintamos así. ¿Por qué, a pesar de todo el esfuerzo realizado para ser una persona válida y competente, y de haber conseguido tantas cosas, dentro de nosotros a menudo nos sentimos inadecuados, insuficientes o no merecedores? Porque tenemos una herida de vergüenza y desvalorización que se activa constantemente. Independientemente de la persona adulta que eres, de tu talento, de tus cualidades y de todos tus logros objetivamente meritorios, dentro de ti hay un niño o una niña herida que no se siente adecuada, que no se siente suficiente, que se avergüenza de sí misma. Naturalmente tú no quieres que nadie perciba en ti una persona defectuosa, porque tu niño/a interior cree que, si los demás ven sus taras, será rechazado/a. Por eso, muy pronto, aprendiste a esconder esos sentimientos de vergüenza e indignidad, cubriéndolos con roles y disfraces para agradar, intentar ser especial y merecer amor. Pero pasan los años y, a pesar de tus cualidades y tus méritos, debajo de la coraza, dentro de ti, hay muchos juicios y sentimientos de ser insuficiente, inadecuado/a, no merecedor. Y, aunque te esfuerzas en ser positivo/a, tener autoestima y cultivar una buena imagen, en el fondo sabes que es un barniz superficial, una compensación para tapar el malestar interior, la vergüenza y la indignidad. ¿Cómo podemos abordar esta herida de una forma sana y creativa? Si somos honestos nos damos cuenta de que ocultarla y disfrazarla no nos ayuda, al contrario, nos avergüenza, porque constantemente tenemos que esconder lo que sentimos, pretender y disfrazarnos de algo que no somos. Y no podemos relajarnos, ser naturales y espontáneos, porque en cualquier momento esa parte defectuosa puede salir a la luz. Es agotador. Hagamos lo que hagamos para estar a la altura, nunca es suficiente. La sensación interna de que hay algo indigno, indeseable o defectuoso permanece. Para abordar nuestra herida de vergüenza y desvalorización, lo primero que necesitamos reconocer es que estamos heridos. Luego podemos investigar el origen de nuestros sentimientos de indignidad, porque eso nos ayudará a comprender que la imagen negativa que hemos interiorizado de nosotros mismos es el resultado de una historia, unos condicionamientos y unos traumas de desarrollo. Ver y comprender que tenemos unas heridas que nos hacen sentir defectuosos nos ayuda a diferenciar la visión de un niño o una niña herida de quien somos realmente. Cuando tú viniste al mundo eras un ser frágil e inocente, pero no te sentías defectuoso ni avergonzada de ti misma. ¡Ningún bebé se avergüenza de sí mismo! Sin embargo, poco a poco, resultado de una educación y unas experiencias traumáticas, empezaste a creer que había algo inadecuado en ti y que tenías que ocultarlo. Esa idea ha ido apoderándose de ti, porque cada día te bombardean con mensajes de todo tipo que te recuerdan que estás muy lejos del ideal. Algunas personas, hartas de la tiranía de los ideales y las expectativas, se rebelan. Rebelarse es el primer paso: cuestionar y abandonar los ideales y los mandatos que nos avergüenzan y culpabilizan por ser como somos. Romper cadenas es muy liberador, pero no sana nuestras heridas. Si te has rebelado y estás en contacto con tu cuerpo emocional, puedes ver que, detrás del rechazo a unos ideales y unas expectativas impuestas, hay un niño o una niña herida. No sentirse merecedor/a de amor La herida de indignidad suele estar muy camuflada. «¿Quién nos va a apreciar y querer si dejamos que los demás vean que nos sentimos defectuosos?». Hay que hacer algo para no sentir esa tara, y sobre todo para que los demás no se den cuenta de que nos sentimos inadecuados, indignos, defectuosos, que no nos sentimos merecedores de amor. Pero no podemos mostrarlo y decirlo abiertamente: «¡Qué vergüenza admitir lo mal que me siento conmigo mismo/a!». Hay que disimular, hay que aparentar, hay que pretender que somos especiales. El problema con la herida de vergüenza y desvalorización es que nos avergüenza mucho, y al ocultarla no cesa de crecer. Hemos aprendido a taparla con corazas, disfraces, roles y máscaras; hemos invertido mucho en mantener nuestros sentimientos de indignidad ocultos, enmascarados con todo tipo de estrategias y disfraces. Pero hacer eso nos hace sentir falsos, vacíos, pretenciosos. ¿Qué hacer con este malestar, con esta sensación de ser defectuosos, de no dar la talla, de no ser suficiente, de no merecer amor? De nuestro interior surge una voz que susurra: All you need is love! Y cuando nos imaginamos nuestro sueño hecho realidad —ser amados—, sentimos un gran alivio. Sí, la solución es el amor, pero no la idea que generalmente se tiene del amor. Una forma muy habitual de tratar de enmascarar nuestros sentimientos de desvalorización e indignidad es emparejándonos. Así es como se crean la mayoría de las relaciones de codependencia: buscando a alguien que nos salve de nuestra herida de abandono y nuestra herida de desvalorización. Es muy fácil encontrar un compañero de viaje. Ahí afuera está lleno de gente tan herida y disfrazada como tú, esperándote con los brazos abiertos en el CCC (Club de Codependientes Compulsivos), entonando el himno: All you need is love! Sí, all you need is love, pero John Lennon se olvidó lo más importante: All you need is love yourself! Si no te amas a ti mismo/a, tu amor es una fantasía. Lo que llamas amor en realidad no es amor, es necesidad. Cuando no te amas a ti mismo/a eres un mendigo en busca de una tabla de salvación. Y estás destinado a juntarte con otro mendigo —disfrazado de princesa o de príncipe azul— que también está buscando una tabla de salvación. Antes teníamos un mendigo sufriendo solo, ¡ahora tenemos dos mendigos echándose la culpa mutuamente por sus miserias! ¡Bienvenidos al caldo de la codependencia! ¿Cómo puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo/a? No es posible. Si eres honesto/a, te darás cuenta de que confundes el amor con la necesidad. Utilizas el amor para intentar cubrir una carencia. Quieres que alguien te dé lo que tú no te das, y eso tiene consecuencias: cuando uno no se ama necesita llenar ese vacío de cualquier forma. ¿Quién va a querer llenar el vacío de una persona que no se quiere? Alguien que sufre la misma enfermedad. Una enfermedad que produce un síndrome llamado ¡atracción fatal! Cuando esperamos que la pareja llene nuestro vacío Cuando no nos queremos porque estamos muy heridos e internamente nos sentimos defectuosos y muy necesitados de amor, sentimos el impulso de llenar nuestro vacío y aliviar nuestro malestar a través del sexo o de una relación de pareja. Pero ¿cómo atraer a alguien cuando estamos tan necesitados de amor y nos sentimos inadecuados? Cuando estamos muy heridos y no nos responsabilizamos de las carencias de nuestro niño/a interior, nos disfrazamos para atraer, agradar o complacer, porque creemos que de esta forma conseguiremos el amor que necesitamos. Sin embargo, en lugar de atraer amor y crear intimidad, generamos dolorosos desencuentros o dinámicas de codependencia. No podemos crear un vínculo profundo de amor e intimidad cuando intentamos enmascarar unas carencias o llenar un vacío. No podemos crear una relación nutritiva cuando nuestros sentimientos de vergüenza y desvalorización nos impiden abrirnos y mostrarnos de verdad. Tenemos demasiado miedo a que la otra persona vea cómo somos realmente y nos rechace, y en lugar de abrirnos utilizamos estrategias, roles y máscaras. Incluso cuando pretendemos abrirnos, suele ser una estrategia para tratar de conseguir atención, aprobación, admiración, cariño, amor. Algunos patrones y dinámicas de relación que generas cuando disfrazas tu herida de vergüenza y desvalorización son: • Tratas de impresionar y ser especial para conseguir atención y admiración. • Buscas la aprobación de los demás —agradar y complacer— para que te quieran. • Compensas tus sentimientos de desvalorización dándote importancia. • Atraes a personas que no están disponibles para una relación de pareja. • Eres muy promiscuo/a, cambias constantemente de pareja; o lo contrario, te aíslas, rechazas el sexo y la intimidad. • Sueles atraer a personas que no pueden amarte, porque están muy heridas u ocupadas. • Te conformas con relaciones que no te nutren ni te ayudan a crecer. • Tienes relaciones esporádicas, superficiales, o duraderas, pero sin verdadera intimidad. • Tienes tanta necesidad de amor y compañía que ignoras tus necesidades. • Atraes a personas que no te valoran y no te respetan. • Generas relaciones insatisfactorias, dramáticas y conflictivas. • Cambias mucho de pareja porque nadie te llena. • Tienes tendencia a crear relaciones a distancia. • Evitas intimar con aquellas personas que pueden amarte de verdad. • Necesitas constantemente seducir y conquistar para tener autoestima. • No sabes relacionarte sin corazas, disfraces, roles o máscaras. • Te sientes por encima de tu pareja. • Te sientes inferior a tu pareja. • Quieres cambiar a tu pareja. • Aunque anhelas amar e intimar, no puedes abrir tu corazón. • Aunque pretendes lo contrario, tienes mucho miedo a desnudarte emocionalmente, a que la otra persona vea cómo eres realmente. • No te crees con derecho a poner límites y a menudo te traicionas. • Constantemente juzgas, exiges y culpas a los demás. • Te encanta dar consejos, aunque no te los pidan, y te ofendes cuando no quieren escucharlos. • Te conviertes en salvador/a (padre/madre, protector, maestro, psicólogo, banquero) de tus parejas. • O te empequeñeces y te sientes como un niño o una niña frente a tu pareja. • Tienes la tendencia a abandonarte para conseguir atención, aprobación, cariño. • Las inseguridades y el malestar interior hacen que te aísles. • Sientes que la otra persona (la pareja) nunca es suficiente. • Las relaciones te hacen sentir inadecuado/a, defectuoso, menos que el otro. • Buscas o generas relaciones en las que te colocas por encima del otro/a. • A menudo no te respetas, transiges cuando no hay que hacerlo y te traicionas. • O eres muy juicioso/a, siempre estás etiquetando y devaluando a los demás. • Tratas de comprar al otro/a con cariño, adulación, sexo, dinero, etc. • En las relaciones buscas que la pareja te salve de tu malestar y soledad. • Utilizas roles de poder para conseguir atención, admiración, sexo, cariño. • Te refugias en tus mascotas en busca de cariño y compañía, en lugar de abrirte a intimar con seres humanos. • No aprecias, escuchas, respetas y cuidas tu cuerpo. • No confías en tu visión, tu intuición y tus sentimientos. Por qué nos sentimos inadecuados ¿Por qué, a pesar de todo el esfuerzo que hemos hecho para tratar de ser alguien merecedor, internamente nos sentimos inadecuados? Es muy desconcertante y doloroso admitir que, después de todo el esfuerzo que hemos hecho para tratar de ser una persona válida, internamente nos sentimos indignos, inadecuados o avergonzados de ser como somos. Incluso a pesar de tener éxito y reconocimiento en algunos ámbitos de la vida, no estamos satisfechos, no sentimos aprecio y amor hacia el ser humano que somos. En nuestro corazón no hay amor, gratitud ni abundancia, hay un sentimiento de vergüenza y no merecimiento que empaña nuestra visión del mundo y nuestra forma de relacionarnos con los demás. ¿Por qué nos sentimos así? Porque estamos heridos. A pesar de todo lo que hemos conseguido con mucho esfuerzo, talento y sacrificio, las heridas que hay en nuestro corazón no puede ser silenciadas. Aunque hayamos avanzado y logrado muchos objetivos, dentro de nosotros hay un niño o una niña herida que se siente defectuosa y avergonzada de ser como es. Esforzarte en tratar de ser mejor, en tener más dinero, poder, éxito y reconocimiento, no eliminará el dolor de tu corazón. Para entender por qué tu niño/a interior se siente como se siente y poder ayudarle a sanar el corazón, tendrás que escucharle, permitir que los sentimientos que no pudo expresar sean expresados. Tendrás que ayudar a tu niño/a interior a liberarse de prejuicios e ideales impuestos, de la culpa generada a través de la religión, la moral, las ideologías, los mandatos y las expectativas ajenas, de todo aquello que le impidió a ser auténtico/a, vivir y expresar su verdad. Ningún niño, ninguna niña, viene al mundo con una imagen negativa de sí misma. Ninguno. Todos los niños pequeños irradian belleza, frescura, espontaneidad, porque todavía no han sido condicionados por la sociedad para rechazarse, para avergonzarse de sí mismos y tratar de ser algo que no son. En los primeros años de vida el niño y la niña es auténtico, fresco, genuino, espontáneo, natural, no tiene un concepto de cómo hay que ser para ser adecuado y merecedor. El niño/a está satisfecho consigo mismo/a; pero la sociedad se encargará de destruir su espontaneidad y su amor propio, de hacerle creer que es un ser imperfecto, egoísta, pecador, defectuoso, y que para ser adecuado y merecedor tiene que colmar unas expectativas, un ideal que lo fragmentará y creará un conflicto entre lo que es y lo que debería ser. Nadie puede ser de acuerdo a un ideal, solamente puedes ser quien eres. Si eres un clavel, no puedes ser una rosa, solamente puedes florecer siendo lo que eres: un precioso clavel. ¿Qué necesidad hay de ser una rosa? ¿Por qué hay que acomplejarse por ser un clavel y desperdiciar toda una vida tratando de ser lo que no eres? La naturaleza no crea seres acomplejados; solamente la sociedad humana genera seres que se avergüenzan de sí mismos. ¿Has visto alguna vez un león tratando de ser un elefante, o un elefante tratando de ser una cebra, o una cebra tratando de ser una garduña? Todas las criaturas — menos el ser humano— viven relajadas y satisfechas siendo lo que son. El origen de la vergüenza Nuestra cultura está basada en la vergüenza, en la comparación, en trasmitir generación tras generación la creencia: «Tú no eres como deberías ser». Lamentablemente ese es el objetivo de la mal llamada buena educación. La vergüenza es una enfermedad, una enfermedad muy contagiosa. Una vez has sido infectado, el motor de tu vida es la comparación, tratar de llegar a ser el ideal. Un ideal imposible de colmar. La mala noticias es que estamos todos infectados y que, a menos que curemos nuestra enfermedad, vamos por la vida esparciendo la infección, transmitiendo la enfermedad a nuestros seres queridos, con el despropósito añadido de que creemos que lo hacemos por su propio bien. Si no fuera por el inmenso sufrimiento que genera esta enfermedad, uno se reiría de este circo irracional y absurdo que es la humanidad, en el que un ser humano es capaz de desperdiciar toda su vida tratando de ser algo que no es, mientras otras seres humanos disfrazados de algo que no son le instan a esforzarse más para lograr el ideal que supuestamente le dará la felicidad. ¿Cómo hemos podido llegar a esta locura colectiva? El origen de nuestra vergüenza e indignidad es no haber sido vistos, amados y aceptados tal como somos. Las personas que nos cuidaron y educaron en nuestra infancia albergaban unas ideas, unos prejuicios y unas expectativas de cómo tenías que ser para ser una persona adecuada y el tipo de persona que tenías que llegar a ser. En lugar de apreciar el ser único, especial, irrepetible que eres, y regar esa semilla para que pudiese crecer y florecer de acuerdo a su propia naturaleza, con amor propio y confianza, se te impuso un camino y un ideal que debías alcanzar. Tú eras un ser vulnerable y dependiente, y necesitabas el amor y la aceptación de tu familia y del entorno educativo, y por amor a ellos aprendiste a rechazar tu naturaleza esencial, tu autenticidad —aquello que no era apreciado—, para tratar de ser lo que se esperaba de ti. Hiciste todo lo posible para colmar sus expectativas —incluso rechazarte y traicionarte— con la esperanza de ser aceptado/a. Así es como aprendiste a avergonzarte por ser como eres y a no sentirte merecedor/a de amor. ¿Cómo podías sentirte digno/a de amor después de haber fracasado en alcanzar el ideal? Hay tantas cosas en ti que no concuerdan con el ideal... ¡Qué vergüenza, qué fracaso! Cada niño es un genio; pero, si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá toda su vida pensando que es un estúpido. ALBERT EINSTEIN El problema fundamental es que la mal llamada buena educación es básicamente un proceso de domesticación, que tiene como objetivo que te rechaces a ti mismo/a y trates de ser algo que no eres. Lo esencial no es desplegar lo que tú eres y has venido a desarrollar, lo importante es aquello en lo que debes convertirte: un ideal ajeno a ti. ¿Cómo puedes desarrollar una autoestima verdadera rechazándote a ti mismo/a, tratando de ser lo que no eres? Tratar de ser lo que no eres significa vivir profundamente insatisfecho/a, persiguiendo zanahorias que supuestamente te darán la felicidad, es vivir pendiente de la aprobación y el reconocimiento de los demás. ¿Cómo puedes apreciarte, quererte, confiar en ti y disfrutar de tu vida si desde la infancia no se te ha permitido ser quien eres y vivir la vida de acuerdo a tu corazón? ¿Cómo puedes sentirte bien contigo mismo si, en lugar de ser auténtico/a y de vivir tu vida con pasión, confiando en tu corazón, tratas de ser alguien que no eres y vives una vida que no es la tuya? ¿Por qué necesitas la aprobación de los demás? ¿Por qué no escuchas tu corazón y le dices: «¡Sí!», y vives tu propia vida, fiel a tu verdad, con dignidad, con pasión, con amor, con totalidad? Hasta que no reconozcas y honres tu propio ser, hasta que no vivas tu propia vida, la vergüenza te acompañará siempre. La educación, tal como está planteada, es un entrenamiento para que pierdas la confianza en ti mismo/a, para que te avergüences de tu individualidad, para que renuncies a tu naturaleza esencial y te conviertas en un engranaje del sistema. La sociedad no quiere individuos libres, independientes, auténticos; quiere consumidores, personas manipulables y dependientes. ¿Cómo conseguirlo? Muy fácil, educa a un niño/a para que pierda la confianza en sí mismo/a, haz que se sienta avergonzado de sí mismo y crea que la felicidad está en el futuro, y tendrás un esclavo. Independientemente de los condicionamientos recibidos, de las heridas y de los años perdidos tratando de ser alguien que no eres, está en tu mano y en tu corazón reconducir tu vida. Excusas para resignarte con una vida triste y sin sentido hay miles. Para vivir de verdad, para ser auténtico/a, para romper cadenas, soltar lastres y empezar a volar sobran las razones. Es tu vida. Ningún niño/a viene al mundo sintiéndose avergonzado de sí mismo ¿Cómo ha sido creada nuestra herida de vergüenza y desvalorización? Los sentimientos de vergüenza, desvalorización e indignidad no reflejan quienes somos realmente, conforman una imagen distorsionada, negativa e irreal de nosotros mismos, generada a partir de unos programas recibidos en la infancia y en la adolescencia, y unas experiencias traumáticas. Algunas causas que generan la herida de vergüenza y desvalorización son: • No haberte sentido visto/a, respetado y apoyado a ser como eres. • Haber tenido que renunciar a ser auténtico/a para ser aceptado/a. • Cuando tu visión única del mundo era juzgada, invalidada o menospreciada. • Cuando se rechazaba tu intuición, naturalidad y espontaneidad. • Cuando te trasmitían que, para ser una persona válida y merecedora, tenías que alcanzar, aparentar o ser de acuerdo a un ideal. • Cuando condenaban o reprimían tu naturaleza y energía: la vitalidad, la alegría, el miedo, la rabia, el dolor, la afectividad, la sensualidad, la sexualidad, etc. • Cuando, en lugar de apreciar y apoyar tu genuina individualidad te ignoraban, juzgaban o comparaban con los demás. • Cuando, para ser aceptado o apreciada, tenías que disfrazarte y pretender. • Cuando no podías compartir tus miedos, inquietudes o inseguridades porque se consideraban ridículos o inadecuados. • Cuando tus sentimientos o necesidades se minimizaban, juzgaban o se consideraban inapropiados. • Cuando tener una visión o unas ideas distintas que las de tus mayores era considerado erróneo o una falta de respeto. • Cuando se te manipulaba a través del miedo, la amenaza o el chantaje. • Cuando te inculcaban que para merecer amor tenías que ser bueno/a, obediente y complaciente. • Cuando se juzgaba tu cuerpo, tu espontaneidad, tu energía o tu personalidad. • Cuando, por miedo a ser castigado/a, tenías que negar u ocultar tu verdad. • Cuando ser auténtico/a estaba mal visto, significaba ser egoísta, indecente o inmoral. • Cuando las funciones naturales del cuerpo no se trataban con naturalidad, porque se consideraban ordinarias, desagradables, sucias, molestas o inapropiadas. • Cuando te decían que había algo malo, indecente, impuro o pecaminoso en tu cuerpo, tu energía o tu sexualidad. • Cuando te decían directa o indirectamente que eras una persona defectuosa, molesta, incapaz o inadecuada. • Cuando tenías que adoptar prejuicios, creencias, dogmas o ideologías que iban en contra de tu inteligencia. • Cuando tenías que anularte o empequeñecerte para satisfacer las expectativas de tus padres o cuidadores. • Cuando tenías que adoptar roles o falsas personalidades para recibir la atención o la aprobación de tus padres o cuidadores. • Cuando se ridiculizaba tu sensibilidad, tu intuición o tu vulnerabilidad. • Cuando se menospreciaban tus opiniones, anhelos y sentimientos. • Cuando se ignoraban tus talentos naturales y tu creatividad. • Cuando tu madre o tu padre no tenían nunca tiempo para ti porque siempre tenían cosas más importantes que hacer. • Cuando tus padres desahogaban su amargura y su frustración contigo. • Cuando tus padres no apreciaban tus dones y cualidades. • Cuando tus padres te ridiculizaban y culpaban por ser como eras. • Cuando de niño/a sufriste maltrato, humillaciones, abusos físicos o emocionales. • Cuando en la infancia sufriste abusos sexuales y tuviste que mantenerlo en secreto. • Cuando en tu familia no podías expresar tus sentimientos dolorosos porque había que aparentar que todo estaba bien. • Cuando en tu entorno familiar había tabús o prejuicios de los que no se podía hablar. • Cuando en tu familia se negaba o ignoraba un problema porque había que mantener las apariencias. • Cuando tus padres no se maltrataban, se juzgaban o no se respetaban. • Cuando un progenitor te trasmitía una imagen negativa del otro. • Cuando tu madre o tu padre te contaba sus problemas íntimos de pareja. • Cuando tus padres te involucraban en sus conflictos matrimoniales. • Cuando por lealtad a un progenitor tuviste que rechazar al otro. • Cuando tus padres o tus cuidadores te decían que eras una carga para ellos. • Cuando tus padres, en lugar de celebrar tu presencia, te culpaban de sus problemas, de su infelicidad, de tener que cuidarte o sacrificarte por ti. Ningún niño, ninguna niña, viene al mundo sintiéndose indigna, defectuosa o avergonzada de sí misma. Detrás de una herida de desvalorización e indignidad siempre hay una historia traumática. En la inmensa mayoría de los casos no significa que nuestros padres y las personas que nos cuidaron y educaron no nos quisieron. Aunque nos querían y se esforzaron mucho en darnos una buena educación, estábamos en manos de personas muy heridas e inconscientes que simplemente estaban repitiendo lo que ellos habían experimentado en su infancia. El universo de las compensaciones Para controlar y ocultar los sentimientos de vergüenza y desvalorización hemos desarrollado unas corazas, una máscaras, unos roles, unos disfraces, unos mecanismos de protección. Al conjunto de estrategias que utilizamos para evitar sentir y mostrar nuestro malestar interior —las inseguridades, carencias y sentimientos dolorosos— las llamamos compensaciones. La compensación no es una acción concreta —es diferente para cada persona—, se refiere a la motivación que conllevan ciertas acciones. A través de las compensaciones buscamos desconectarnos de algo que no queremos sentir o mostrar. Podemos utilizar como compensación cualquier cosa: el móvil, el trabajo, internet, la comida, el tabaco, el alcohol, el poder, el sexo, la autoimportancia, la búsqueda de reconocimiento, socializar, seducir, el deporte, la espiritualidad, etc. La compensación no es lo que hacemos, sino la motivación que impulsa ciertos comportamientos. Por ejemplo, podemos utilizar el trabajo de muchas formas: para algunas personas puede ser un mero instrumento para tener unos ingresos; para otras, una forma de aportar algo a la sociedad y prosperar; para otras, una actividad para crecer y desarrollar su creatividad. Mientras que para algunos individuos puede ser una compensación, es decir, un instrumento para desconectarse de sí mismos. En este caso el trabajo se utiliza —generalmente trabajar demasiado— para estar muy ocupados y evitar sentir el malestar interior. Usamos las compensaciones para evadirnos o desconectarnos de aquello que no queremos confrontar —la soledad, las inseguridades, los bloqueos, las necesidades, la herida de desvalorización, la herida de abandono, los miedos, las carencias, etc.—. A veces somos conscientes de ello y muchas veces no. Hay compensaciones para todo tipo de personas y situaciones. Algunas compensaciones gozan de buena reputación y otras están mal vistas. Todo el mundo sabe que el tabaquismo y el alcoholismo son adicciones que tratan de tapar algo, o sea, son compensaciones. Y no es fácil dejarlas porque, en el momento que dejamos la adicción, es como si dejásemos una medicación: de repente empiezan a manifestarse los síntomas de un trastorno emocional, de un problema, de una carencia. En cierto modo podríamos decir que las compensaciones son una forma de automedicación para regular nuestro sistema nervioso. Pero toda medicación tiene unos efectos secundarios. Hay compensaciones que nos parecen normales, muchas pasan desapercibidas y otras sabemos que nos perjudican. A veces solamente vemos el síntoma que tratamos de aliviar a través de la compensación: la soledad, la inseguridad, la tristeza, el resentimiento, la vergüenza, etc. A través de la compensación intentamos controlar, reprimir o anestesiar el dolor y la ansiedad; pero, al no abordar el origen del problema, este se agrava. Por ejemplo, si nuestra compensación es una adicción que tiene efectos perniciosos sobre nuestra salud, nos avergüenza. Y el malestar que genera la culpa y la vergüenza acaba retroalimentando la adicción. Un paciente de terapia me confesó: «Utilizo el alcohol para anestesiar mi malestar y soledad y animarme. Porque me gustaría estar acompañado, tener una pareja. Pero la adicción al alcohol me aleja de los demás. Daña mis relaciones. Cuando me dejan, me refugio en el alcohol. Siento tanto malestar y vergüenza de mí mismo que necesito beber…». Hay otro tipo de compensaciones que no son tan obvias, que incluso aparentan aportar un efecto positivo a nuestra vida. Por ejemplo, hay personas que utilizan algunas prácticas espirituales como compensación, es decir, para evitar sentir ciertos aspectos de sí mismos. Puede ser la herida de abandono, un sentimiento de inferioridad o el rencor que sienten hacia un familiar, por poner algunos ejemplos. En ese caso la práctica espiritual les ayuda a disociarse del problema, pero el problema no se resuelve, solamente sirve para reprimirlo y para que el ego se ponga una medalla: «Desde que practico yoga soy una persona muy espiritual», «No me importa que mi marido se haya liado con su secretaria, yo practico el amor incondicional» o «Yo ya he perdonado a mi padre, no necesito ninguna terapia». Al ego le encanta decorarse con compensaciones espirituales, creerse que está por encima, que ha superado o trascendido algo que le incomoda. Pero la creencia de que lo hemos trascendido es solamente una fantasía y antes o después la vida nos confrontará con aquello que hemos estado tapando. Carl Jung nos recuerda: «Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad». Se requiere mucha consciencia y honestidad para confrontar nuestra sombra. A veces tenemos tanto temor a abordar algo que nos hemos pasado toda la vida tapándolo, huyendo, compensándolo. Las heridas de vergüenza e indignidad son difíciles de asumir, porque nos ponen en contacto con un sentimiento muy doloroso de no merecimiento: el dolor de un niño/a interior traumatizado. Para evitar sentir ese dolor tratamos de engrandecer la autoimagen, de ser alguien, de demostrar nuestra valía o intentamos ser especiales. A menudo se confunde el narcisismo con tener mucha autoestima. El narcisista necesita constantemente impresionar, ser admirado/a, exagerar y presumir de su persona, de sus cualidades y sus logros, para demostrar su valía y superioridad. Esta necesidad de ser el centro de atención, de querer ser importante o especial, es una forma de compensar la carencia de amor propio, de disfrazar a un niño/a interior muy herido. Detrás de la autoimportancia y la imagen extraordinaria que se pretende dar, hay una profunda herida de vergüenza y desvalorización no reconocida. El problema con la compensación es que nunca soluciona el problema. Nunca colma la necesidad, nunca sana la herida, nunca llena el vacío; solamente enmascara el problema. La compensación exige más compensación, porque en cualquier momento puede aflorar la verdad: el sentimiento que estamos reprimiendo. Vivir en el mundo de las compensaciones es una esclavitud: hay que estar siempre en alerta, manteniendo una imagen, alimentando el ego. No puedes confiar, bajar la guardia, abrirte, relajarte, porque si lo haces empezarás a sentir lo que no quieres sentir. ¿Cómo abordar nuestras compensaciones para crecer? Aunque a veces pueden generar muchos problemas, las compensaciones no son un vicio o un defecto que hay que combatir, son unas estrategias psicológicas que utilizamos para evitar sentir nuestro dolor. El problema es que huyendo, reprimiendo, anestesiando o enmascarando nuestras heridas no permitimos que se curen. No se trata de juzgar nuestras compensaciones y culpabilizarnos, porque juzgándonos generamos más conflicto, creamos una guerra civil en nuestro interior. Lo que nos ayuda es traer consciencia y amor a nuestra vida, observar y comprender qué estamos tratando de enmascarar con nuestras compensaciones. Porque, cuando tapamos algo pagamos un precio, nos desconectamos de nuestra energía, saboteamos la autenticidad, el amor propio y la intimidad. Nos estancamos. Vivir en la compensación significa repetir compulsivamente el mismo guion. ¿Qué pasaría si en lugar de compensar tus heridas te das el permiso de investigarlas, de sentirlas, de conocerlas? Tal vez sea una gran aventura, un descubrimiento, la posibilidad de conocerte de verdad, de dejar de repetir algunos patrones, de acercarte a tu corazón, de abrir nuevos caminos. Cómo compensamos nuestra herida de vergüenza y desvalorización Los sentimientos de vergüenza y desvalorización están asociados a la creencia de que somos defectuosos o inadecuados y, por tanto, no merecemos amor. Es humano no querer sentir las heridas de nuestra infancia que nos han generado tanto sufrimiento. Después de haber pasado por tanto dolor, lo último que queremos es sentirnos indignos. ¿Qué hacemos para compensarlo? Intentar demostrar al mundo que somos personas muy válidas. ¿Cómo? Tratando de agradar, seducir, controlar, impresionar; queriendo ser especiales, aparentando algo que no es real para conseguir la atención, la aprobación o la admiración de los demás; buscando el reconocimiento y la valoración que no tuvimos en nuestra infancia. Por ejemplo, si de niños nos sentíamos muy inseguros porque nuestros padres nos abandonaron emocionalmente, o nos juzgaban constantemente y nos sentíamos inadecuados, al llegar a la adolescencia empezamos a compensar nuestra falta de seguridad y autoestima a través de la pandilla, el alcohol y la fiesta; o del flirteo, la seducción y la conquista; o siendo promiscuos, teniendo muchas parejas, haciendo de la seducción y la conquista una forma de compensación para enmascarar la inseguridad, la soledad y la carencia de amor propio. Belén creció en una familia conflictiva, con una profunda herida de abandono y desvalorización. Sus padres estaban amargados, todo el día peleándose, y nunca le prestaron la atención positiva que necesitaba. Pero al llegar a la adolescencia descubrió que los chicos querían estar con ella. Aunque fuese solamente para tener experiencias sexuales, al menos alguien se interesaba por ella. Y como era muy desinhibida, se volvió muy popular. Durante unos años fue divertido —y un chute para su autoestima— que tantos chicos se interesasen por ella. Pero como Belén no se sentía merecedora de amor, solamente atraía a chicos que querían divertirse. Y como tenía tanta necesidad de gustar, se liaba con cualquiera. Cuando me vino a ver estaba harta de rollos de una noche. Necesitaba sentirse querida, ser importante para alguien, no solamente un juguete sexual. Pero creía que la única forma de que alguien se interesase por ella era a cambio de sexo. Debajo de nuestras compensaciones, de los roles que adoptamos para sentirnos apreciados, a menudo hay un niño o una niña muy herida que no se siente merecedora de amor. No se trata de juzgar nuestras compensaciones — las estrategias que utilizamos para conseguir algo—, sino de sanar nuestro corazón, de ayudar a esa niña o a ese niño interior herido a sentirse válido y merecedor de amor. El primer paso es reconocer que estamos heridos. Si observamos nuestra vida actual, tal vez nos demos cuenta de que muchas cosas que hacemos son compensaciones para evitar sentir algo. Por ejemplo: estar haciendo un trabajo que no nos gusta, en el que no hay un aprendizaje ni podemos desarrollar nuestra creatividad, en el que nos sentimos estancados. Nuestro corazón nos pide dejarlo y poner nuestra energía en un proyecto personal que nos apasiona, pero siempre tenemos excusas para no hacerlo. ¿Por qué no apostamos por nuestra pasión? Porque no queremos sentir las inseguridades y el miedo al fracaso que tendríamos que confrontar si dejamos el trabajo —la seguridad financiera—. Así como los sentimientos de desvalorización que emergen cuando queremos desarrollar un proyecto personal o compartir nuestra pasión. Carlos descubrió a los treintaicinco años que no estaba viviendo su vida, que estaba viviendo la vida que sus padres querían para él. Su trabajo le daba unos buenos ingresos, pero no le gustaba. Y sobre todo no le gustaba nada la idea de dedicarse el resto de su vida a algo que no le interesaba. Lo que le hacía sentirse vivo —lo que daba sentido a su vida— era el contacto íntimo con la naturaleza. Y lo que más feliz le hacía era compartir su pasión con los demás, organizando salidas y viajes a espacios naturales. Cuando me vino a ver estaba muy frustrado, desperdiciando su vida — según él— vendiendo electrodomésticos en la empresa familiar. Quería dejar su trabajo para dedicarse a tiempo completo a organizar actividades de ecoturismo, pero tenía miedo a decepcionar a su familia y a fracasar, a que la gente no se interesase en sus propuestas, a no tener suficiente carisma para entusiasmar a los demás con su pasión. Su niño interior solamente se sentía válido si hacía lo que su familia esperada de él. Apartarse del camino establecido —decepcionar a sus padres— le hacía sentirse muy inseguro, culpable y avergonzado. Cuando no queremos enfrentarnos a nuestras inseguridades o a la desaprobación de los demás, no vivimos nuestra vida… ¿Cómo podemos crecer en amor propio y confianza si no vivimos de acuerdo a nuestro corazón? Cuando en lugar de vivir la vida que queremos vivir —de apostar por nuestra pasión, de asumir los retos que necesitamos para crecer y realizarnos—, nos resignamos a ser y hacer lo que otros esperan de nosotros, nuestra herida de vergüenza y desvalorización se retroalimenta: «Como no vivo la vida de acuerdo a mi corazón, no me siento digno/a y merecedor de desarrollar y compartir mi pasión y mi talento». Cuando, en lugar de apostar por aquello que amamos y de enfrentarnos a los desafíos que conlleva el camino del corazón —de vivir los retos como un estímulo para crecer—, elegimos no arriesgar y tiramos la toalla, entonces nuestro estilo de vida se convierte en una compensación diaria. En lugar de hacer lo que amamos, de enfocar nuestra energía en aquello que nos hace vibrar y da sentido a nuestra vida, nos acomodamos, nos resignamos a vivir una vida triste, sin sentido, alejada de nuestro corazón. Nadie te dirá que te estás drogando; al contrario, te aplaudirán. Aferrarte a la seguridad financiera que te da un trabajo en el que te sientes estancado está muy bien visto. Siempre hay argumentos de peso para no arriesgar, para no apostar por algo que te apasiona y donde puedes crecer como ser humano, porque no tienes la garantía de que todo saldrá como tú quieres. Pero tú sabes que por dentro te estás muriendo. Íñigo es un hombre de unos cuarenta años, muy acomplejado, con una profunda herida de desvalorización. Su forma de compensar su baja autoestima ha sido trabajar, trabajar, trabajar. Siempre es el primero en llegar a la oficina y el último en salir. Naturalmente, su jefe está encantado con él. Íñigo está siempre trabajando porque se siente muy solo. Todos sus amigos se han ido casando, él es el único soltero del grupo. Como no puede ir todos los días a la oficina y se siente incapaz de crear una relación de pareja, suele frecuentar prostitutas. Con ellas se siente seguro, porque no tiene que abrirse, solamente pagar un servicio. Cuando me vino a ver me confesó que le gustaría tener una pareja, pero que se veía tan inseguro e indigno frente las mujeres, que se sentía incapaz de abrirse a una mujer. Lo intentó un par de veces, pero le rechazaron. Es humano no querer sentir dolor; es natural sentirnos inseguros ante un reto, ante un cambio, ante lo desconocido. Pero, si queremos crecer y sentirnos vivos, necesitamos tener el coraje de aceptar el dolor, el temor y la inseguridad como parte de la vida. Tu inseguridad no es tu enemiga, tus imperfecciones no son tu enemigo, ni siquiera tus heridas son tus enemigas. Tu verdadero enemigo es no querer abrirte a lo desconocido, no querer sentirte vulnerable. Al rechazar la posibilidad de sentir tus inseguridades te estancas, detienes tu crecimiento, la posibilidad de ser creativo, de crecer en confianza y amor propio. Convivir con la herida de vergüenza y desvalorización Convivir con la herida de vergüenza y desvalorización hace que nos sintamos inadecuados, defectuosos, no merecedores, que internamente nos rechacemos; que vivamos contraídos, apocados, por debajo de nuestras posibilidades; o que tratemos de compensar la carencia de amor propio intentando agradar, complaciendo, buscando admiración, reconocimiento, poder, queriendo seducir, controlar, impresionar, tratando de demostrar nuestra valía, y en algunos casos extremos desarrollando una personalidad narcisista. Sentir la herida de vergüenza y desvalorización es muy doloroso, porque, detrás del personaje y los roles que hemos desarrollado, nos sentimos indignos de amor. Cuando no abordamos conscientemente nuestra herida, llevamos una doble vida: por un lado está el personaje que intentamos ser y aparentar; por otro, lo que sentimos realmente. Entre lo uno y lo otro hay una brecha. Detrás de las apariencias, de la persona que pretendemos ser, se esconde un niño o una niña interior muy herida. No es fácil afrontar nuestra herida de indignidad, porque nos conecta con mucho dolor, con las heridas de un niño o una niña que no fue aceptada tal como era. Para ser aceptada y apreciada tuvo que desconectarse de su naturaleza esencial, disfrazarse, adoptar unos roles para tratar de ser alguien aceptable en el entorno social donde creció. La herida de vergüenza y desvalorización nos impide ser auténticos, escuchar a nuestro corazón, vivir de verdad; hace que nos sintamos inadecuados y no merecedores, y que ocultemos nuestro ser real detrás de un personaje ficticio. Belinda siempre ha tratado de complacer a sus padres y cultivar una imagen de mujer ideal. Durante ocho años de matrimonio intentó ser la esposa perfecta. Su «vida ideal» se desmoronó cuando se enteró de que su marido la engañaba. Entonces, de ser la mujer ideal, con el marido ideal y los niños ideales, pasó a vivir en la realidad: no había nada real en su vida, todo era un teatro. La vida ideal que había construido era una compensación. Martín tenía un hermano mayor muy brillante: «El orgullo de la familia». Él creció a la sombra de su hermano mayor, sintiéndose el patito feo. El guapo, el listo, el carismático, el triunfador, era su hermano mayor. Como competir con su hermano era imposible, él se convirtió en «el hijo tonto». Fracasó en los estudios y vivía muy desmotivado. Su refugio era la marihuana. Cuando me vino a ver estaba deprimido, sentía que él «nunca daría la talla». Durante toda su infancia y su adolescencia, el ejemplo que seguir era su hermano; pero Martín no había nacido para imitar a su hermano, estaba hecho de otra pasta. Pero como nadie se interesó en su sensibilidad y sus dones, él no le daba ninguna importancia a una habilidad especial que tenía. Gracias a un contacto providencial, y a pesar del desprecio inicial de su familia, consiguió entrar de aprendiz en un restaurante. Por primera vez en su vida se levantaba cada mañana con ilusión. En apenas dos años se convirtió en un gran cocinero y tres años después abrió su propio restaurante juntamente con su pareja. La comparación genera mucho sufrimiento, frustración y desvalorización. Cuando en nuestra familia nos han dado un ideal o un modelo que seguir, en lugar de apreciar y valorar el ser único y especial que somos, no nos sentimos vistos y apoyados a ser quien somos y a desarrollar nuestro potencial. Tener que imitar a otros o tratar de ser lo que no somos para ser apreciados mata la espontaneidad, la pasión y la alegría de vivir. Tener que ser algo que no somos genera una profunda herida de vergüenza e indignidad que puede conducir a la depresión, a sentir que la vida no tiene sentido. Solamente cuando nos alineamos con nuestra energía, cuando honramos nuestra individualidad, cuando somos auténticos y desarrollamos lo que hemos venido a desplegar y compartir, nos sentimos realizados. Entonces, a través de nuestra pasión, nuestra profesión, nuestra creatividad o nuestros proyectos personales, podemos transformar nuestras heridas, crecer y florecer. Raquel y Francisco han estado siete años juntos. Todo iba relativamente bien hasta que Raquel empezó a tener mucho éxito profesional. De repente Francisco empezó a sentirse celoso, pero, en lugar de admitirlo, de reconocer que le dolía que su pareja tuviese éxito y ganase mucho más dinero que él, empezó a engañarle. El éxito de Raquel activó su herida de desvalorización y no podía sostener «ser menos» que ella. Cuanto más éxito tenía Raquel más se alejaba Francisco de ella y de su entorno social. La relación se rompió el día que Raquel se enteró de que Francisco estaba saliendo con una chica, estudiante, dieciséis años más joven que él. Salir con una jovencita era un bálsamo para su ego herido. Las relaciones, a través de la comparación, activan constantemente nuestra herida de vergüenza y desvalorización. Cuando no queremos confrontar nuestro niño/a interior herido, en lugar de abordar nuestras heridas para crecer, buscamos una tabla de salvación. Una de las formas más rápidas de anestesiar y enmascarar nuestras heridas es tener un amante. Crear una relación nos ayuda a desconectarnos —temporalmente— de nuestro malestar interior. Cuando la relación de pareja activa nuestras heridas emocionales, la tentación de tener una aventura o de cambiar de pareja es muy grande. Evitar el dolor volcándonos en la excitación de la novedad, estar entretenidos con el flirteo, sentir que alguien se interesa por nosotros es un bálsamo para nuestra autoestima, una aspirina que anestesia temporalmente nuestra herida. Pero todo el mundo sabe que una aspirina no cura una enfermedad, solamente alivia el dolor. Cuando su efecto remite, volvemos a sentir el malestar… Para muchas personas, crear un vínculo afectivo-sexual es una forma de compensar su herida de vergüenza y desvalorización. Tener una aventura, un amante o incluso crear una relación seria se convierte en una tabla de salvación. Pero ¿cuánto tiempo puede una relación anestesiar nuestro malestar interior? Antes o después, aquello que queríamos evitar creando un vínculo emergerá y dañará la relación. Telma es una mujer atractiva de treinta y pico, con muchas heridas emocionales que cubre con un manto de espiritualidad. Se dedica a la sanación energética. Tiene mucho carisma y verborrea, pero sus relaciones de pareja son desastrosas, porque, en lugar de reconocer y trabajar sus heridas emocionales, se escuda con su rol de chamana. En todas sus relaciones de pareja ella toma el rol de «maestra espiritual», mientras el chico —generalmente mucho más joven— es «el pardillo». Naturalmente, cuando hay un conflicto o un desencuentro, «ella siempre sabe cuál es el problema» y desde su posición de «superioridad espiritual» da el diagnóstico y los consejos pertinentes a su pareja. Ella nunca tiene ningún problema —supuestamente está en una vibración muy elevada—, el problema lo tiene «el otro». Hasta que el otro se acaba hartando de tanta soberbia y manipulación y se aleja. Cuando finalmente la relación se rompe, Telma se rompe y me viene a ver para quejarse de la inmadurez de los hombres. Una de las formas más comunes de compensar nuestra herida de vergüenza y desvalorización es colocándonos por encima de los demás. Es un patrón clásico en las relaciones de codependencia: hacer de psicólogo, de madre, de padre o de guía espiritual de la pareja. Detrás de este rol de superioridad siempre hay un ser humano muy herido que no está responsabilizándose de las carencias de su niño/a interior. Camilo ha tenido muchas parejas, pero no le duran. Suele elegir chicas vulnerables o en una situación de crisis personal. A Camilo le encanta ayudarlas, convertirse en el salvador, el psicólogo y el maestro de sus parejas. De esta forma se siente importante, útil, que le necesitan. Supuestamente él solamente quiere ayudar, todo lo que hace lo hace desinteresadamente. No se da cuenta de que «las ayuda» para generar una deuda y tener el control de la relación. En realidad, Camilo tiene mucho miedo a abrirse a una mujer. Dentro de él hay un niño con una profunda herida de abandono y desvalorización, y su forma de cubrirla es asumiendo el rol de salvador; pero, al final, ese rol acaba destruyendo sus relaciones, porque, antes o después, las chicas empiezan a sentirse muy incómodas, manipuladas, controladas, como si Camilo, en lugar de ser su pareja, se hubiera convertido en su padre. Vanesa arrastra muchas heridas de su infancia, pero tiene un cuerpo muy atractivo y es una maestra de la seducción. Su forma de conseguir atención y admiración es cuidando mucho su imagen y despertando el deseo de los hombres. Su «deporte favorito» consiste en atraer a los hombres y jugar con ellos, sin abrirse a ellos ni entregarse. Le encanta sentirse poderosa, la sensación de sentirse deseada y de tener a varios hombres a sus pies, intentando conquistarla. Juega a ser una «mujer trofeo». Solamente cuando siente que tiene al hombre que ha elegido totalmente rendido, se acuesta con él. Pero, a partir de ese momento, el escenario cambia. Deja de ser «la mujer empoderada» que pretende ser y aparece la niña interior traumatizada. De repente, esa parte herida y necesitada que estaba oculta detrás del personaje se manifiesta y reclama tanta atención que el vínculo se transforma en una relación de codependencia. El patrón de Anette es diferente. Aunque tiene un físico agradable, se siente tan poco atractiva e interesante para los hombres que está dispuesta a darlo todo a cambio de un poco de atención. Su herida de vergüenza y desvalorización es tan visible que atrae a hombres que no la respetan. Hombres que quieren divertirse y ven a una chica muy necesitada que pueden utilizar. Anette tiene tan poco amor propio que no se siente merecedora de amor, ni con derecho a hacerse respetar. Cree que, si pone límites o no accede a lo que los hombres quieren, ninguno querrá estar con ella. Está dispuesta a dar el sexo que le pidan —aunque a ella no le guste— al hombre que quiera pasar un rato con ella. Cuando me vino a ver estaba despertando tras muchos años de vivir en un trance de desvalorización muy doloroso. Estaba harta de ser una mendiga. No entendía por qué se sentía tan inadecuada y no merecedora de amor, y había sido capaz de «darlo todo a cambio de nada». Cuando no abordamos conscientemente nuestra herida de vergüenza y desvalorización, nos convertimos en mendigos del amor. Algunos mendigos van desnudos, llevan un cartel que dice: «Estoy desesperado/a; si me das un poco de cariño, te daré todo». Otros se disfrazan de salvadores. Los mendigos disfrazados de salvadores siempre pretenden saber qué es lo mejor para los demás y utilizan el rol de protector, benefactor, cuidadora o salvadora para conseguir lo que quieren. Curiosamente los mendigos del amor de ambos bandos se atraen mutuamente. Valeria se queja mucho de su marido y de sus hijos; según ella, todos están en su contra. En realidad, nadie está en su contra, pero los hijos están hartos de sus quejas y su negatividad, y cuando se pone muy pesada se protegen. En lugar de desahogarse con sus amigas o buscarse un terapeuta, Valeria cree que sus hijos deberían estar pendientes de ella, escucharle y darle la razón siempre. Valeria arrastra muchas traumas de su infancia y su forma de taparlos es reclamando constantemente la atención de su marido y sus hijos. Cuando ellos se cansan de escucharla, los acusa de egoístas y de que no valoran todo lo que ella hace por ellos. Las heridas de abandono y desvalorización a menudo se exteriorizan a través de quejas, lamentos y negatividad, asumiendo el rol de víctima, reclamando constantemente atención. En lugar de mirar hacia dentro, de reconocer y ocuparnos de ese niño o a esa niña herida y necesitada que habita en nuestro corazón, exigimos constantemente la atención, el cariño y el reconocimiento de los demás. Pero, hagan lo que hagan los demás, nunca es suficiente. Convivir inconscientemente con la herida de vergüenza y desvalorización es muy doloroso, básicamente porque tenemos una relación insana con nuestra herida. Juzgamos y rechazamos esa parte nuestra que se siente inadecuada, defectuosa, indigna. No queremos mirarla ni sentirla, ni aceptar humildemente que debajo del personaje que hemos creado para adaptarnos a la sociedad hay un niño o una niña muy herida que no se siente merecedora de amor. En lugar de mirar con ternura y abrazar a ese niño/a y darle el amor y el reconocimiento que necesita, lo ocultamos —ante nuestros propios ojos — y nos disfrazamos. Nos enmascaramos con un personaje que brinda una imagen correcta ante la sociedad. Raramente miramos a esa parte nuestra que se siente inadecuada, y mucho menos la exponemos, porque creemos que, si los demás ven nuestra herida de vergüenza y desvalorización, nos rechazarán. El rechazo en nuestra infancia de distintos aspectos de nuestro ser ha provocado nuestro propio rechazo: la ocultación de esas partes supuestamente defectuosas e indignas y un gran temor a quedar expuestos. Cuando no permitimos que ese niño o esa niña herida salga a la luz y exprese su dolor y su necesidad, su desesperación se exterioriza inconscientemente a través del adulto, reclamando atención, valoración, aprobación, reconocimiento y admiración. Sin darnos cuenta, la persona adulta que somos es el vehículo a través del cual el niño/a interior herido busca el amor que le faltó. El problema es que, como aquello que buscamos no es realmente lo que buscamos, sino solamente un reflejo, no podemos colmar la necesidad esencial de nuestro niño/a interior. Aunque consigamos mucha atención, valoración, reconocimiento, incluso admiración, sexo y poder, nunca es suficiente, nuestro niño/a interior sigue hambriento. Porque seguimos sin entender y atender la necesidad esencial. Cuando hay una gran carencia de amor propio no reconocida, esa brecha interna puede derivar en distintos trastornos narcisistas, en una necesidad desmesurada de atención, admiración, control y autoimportancia, y de utilizar cualquier situación para ensalzar nuestra autoimagen; o vivir sintiéndonos apocados, defectuosos, desconectados de nuestro poder, en un trance de indignidad, vergüenza y desvalorización. La visión distorsionada de un estado de trance Para entender la mecánica de tu herida de vergüenza y desvalorización — porque a veces te sientes bien contigo mismo/a, y de repente sientes una profunda vergüenza e indignidad—, es muy revelador descubrir que, cuando se activa la herida de tu niño/a interior, entras en un estado de trance. Cuando eso sucede, experimentamos una regresión, dejamos de vernos a nosotros mismos y el mundo a través de los ojos de la persona adulta que somos, y nuestra percepción sucede a través de nuestro niño/a interior herido. La situación de la persona adulta que eres hoy y los recursos que dispones para enfrentarte a la vida es totalmente diferente a la situación de dependencia y vulnerabilidad de un niño/a. Sin embargo, cuando entras en un estado de trance o de regresión, pierdes temporalmente la visión objetiva de la persona adulta que eres, y sientes y percibes el mundo como cuando eras un niño/a. Te sientes pequeño, insuficiente, inadecuada, defectuosa, incapaz, culpable y no merecedora de amor. Unos instantes antes de la activación, estabas tranquilo, relajada, confiada… De repente, una situación te ha activado y tu visión —del mundo y de ti mismo/a— ha cambiado radicalmente. ¿A qué se debe? Antes de estar activado/a percibías la realidad a través de la consciencia de la persona adulta que eres, mientras que, a raíz de la activación, ha habido una regresión y percibes la realidad a través de los ojos y el corazón de tu niño/a interior herido. Cuando no entendemos este proceso mental y nos identificamos con la visión del estado de trance, la herida de vergüenza y desvalorización tiene un gran impacto en nuestra autoestima, en la imagen que tenemos de nosotros y en la expresión de nuestra energía. Creemos que hay algo inadecuado, indigno o defectuoso en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra personalidad o en nuestra energía. Pensamos que deberíamos ser diferentes de lo que somos y nos refugiamos en las compensaciones. Al no reconocer que estamos experimentando una regresión —un estado de trance—, creemos que lo que vemos y sentimos es la verdad, lo cual provoca que, si alguien te expresa algo objetivo y positivo de ti, no le crees, no puedes recibirlo: «Dices eso porque no me conoces». Cuando estamos en un estado de trance, creemos que nuestra subjetividad, la visión de nuestro niño/a interior herido, es la verdad. Creemos que nuestros sentimientos de desvalorización, indignidad y no merecimiento están más que justificados, y nos sentimos culpables por ser como somos. Por eso es importante entender que, cuando estamos muy heridos, a menudo vivimos constantemente en un estado de trance muy doloroso: creemos que hay algo erróneo o defectuoso en nuestra persona —y, por tanto, que no merecemos aprecio ni amor—. Como internamente no nos sentimos dignos de amor, no podemos recibirlo. Ello hace que nos sintamos atraídos hacia personas que nos van a rechazar o no pueden amarnos, y evitemos o rechacemos aquellas que pueden amarnos. ¿Cómo podemos abordar nuestra herida de vergüenza y desvalorización para crecer? Lo primero que necesitas entender es que, cuando se activa tu trance de vergüenza e indignidad, no puedes verte, no puedes ver tus cualidades, tu talento, tu individualidad, tu potencial, tu belleza, tu esencia, el ser único y especial que eres. En lugar de verte a ti mismo/a y ver la vida a través de los ojos de la persona adulta que eres, ves el mundo a través de los ojos de tu niño/a interior traumatizado. Tras la activación, tu visión, tus pensamientos y tus sentimientos cambian radicalmente. Empiezas a ver el mundo a través de los ojos y el corazón de tu niño, de tu niña interior herida; te sientes inadecuada, incapaz, ridícula, torpe, tonta, fea, defectuosa, etc. Sientes que no tienes nada bueno que ofrecer, que no eres como deberías ser. De repente, la imagen de ti misma es muy negativa y distorsionada, no hay objetividad, no estás viendo el ser humano que eres ni tu potencial. Si observas este mecanismo —el trance de vergüenza y desvalorización—, te darás cuenta de que es un fenómeno previsible y repetitivo. Sucede así: algo o alguien activa tu herida —por ejemplo, cuando te comparas o te sientes juzgado—. Seguidamente empiezas a sentirte inferior, defectuoso, inadecuada y tu mente se llena de juicios negativos sobre ti mismo/a. No es una observación que responde al momento presente, es una avalancha de juicios negativos muy antiguos, como si se pusiese un cedé y sonase una vieja canción, una canción que has escuchado miles de veces. Es la voz de tu Juez Interior, que te ataca y te recuerda que eres un ser humano muy defectuoso. Si te observas en un estado de trance de vergüenza y desvalorización, podrás distinguir dos elementos muy diferentes. Por un lado puedes ver y sentir la energía de un niño/a herido y asustado: «No me quieren, no soy suficiente, nunca lo conseguiré, soy un desastre, quiero desaparecer…», y la energía y los juicios de un Juez Interior muy severo: «¡Eres un/a inútil! ¡Eres incapaz de hacer nada bien! ¡Tu padre tenía razón: serás un fracasado!». Cuando entramos en el estado de trance, nuestra visión no es la de la persona adulta que somos, es la percepción de nuestro niño/a interior herido, y generalmente sentimos mucha desconfianza. Si alguien hace un comentario positivo acerca de tu persona, no puedes recibirlo: «Seguro que no piensa lo que ha dicho» o «Lo habrá dicho con segundas intenciones». Cuando estamos sumidos en un trance de indignidad, tenemos una visión tan negativa de nosotros mismos que nos parece imposible o sospechoso que alguien vea algo positivo en nuestra persona. Para no perderte en el trance y todo lo que ello comporta —juicios, vergüenza, inseguridad, desconfianza, sentimientos de indignidad, etc.—, te ayudará mucho empezar a reconocer cuándo se activa el trance y saber que, mientras dure la activación, lo que sientes y lo que dice tu Juez Interior es un programa, no es la verdad objetiva, son las secuelas de unos condicionamientos negativos y unas experiencias traumáticas: lo que siente tu niño/a interior herido y la voz condenatoria de sus figuras de autoridad. Saber que aquello que sentimos y las voces que escuchamos son memorias —ecos del pasado— nos permite presenciarlas sin identificarnos, es decir, observar ese flujo de imágenes, pensamientos, sentimientos y voces condenatorias sin dejarnos poseer por ellas. Como cuando vemos una película en el cine: a pesar del drama que estamos presenciando y las emociones que nos despierta, sabemos que estamos a salvo, porque lo que estamos viendo no es real. Hay un observador que se da cuenta de que hay unas imágenes proyectadas en una pantalla que emocionan al espectador. Meditación: libera a tu niño/a interior (Si quieres puedes leer y grabar esta meditación para escucharla tranquilamente, o pedirle a un amigo que te la lea). Desde que viniste al mundo, las personas que te cuidaron, a menudo movidos por una buena intención, te dijeron que no eras como tenías que ser, que había algo erróneo y defectuoso en ti. Te menospreciaron, te juzgaron, te castigaron y te presionaron, hasta que empezaste a creer que había algo inadecuado y vergonzoso en tu persona, y que, a menos que cambiases y fueses lo que ellos esperaban de ti, nunca serías una persona valida y merecedora. ¿Qué podías hacer? Tú dependías de ellos para todo: necesitabas su cariño, su atención, su respeto, su apoyo. Hiciste lo único que podías hacer: rechazar esas partes de ti que no eran aceptadas y disfrazarte tratando de ser aquello que se esperaba de ti. Fuiste muy inteligente, te adaptaste a las circunstancias que te tocaron vivir, adoptando unas máscaras y unos roles. Pero, debajo de la personalidad que tuviste que desarrollar para adaptarte a las circunstancias, hay un niño, una niña, muy herida. Un niño/a que se siente indigno, defectuosa y no merecedora de amor. Con mucho miedo a ser descubierto/a y rechazado/a. Mírale: siente su dolor, su soledad, el sufrimiento que supuso para él o ella ser juzgado, despreciada, rechazada, y cómo tuvo que esconderse y disfrazarse para sobrevivir. Mira el inmenso esfuerzo que tuvo que hacer para intentar ser aceptado/a, para agradar, complacer y colmar las expectativas de sus cuidadores. Aunque has sido capaz de salir adelante, de superar muchos retos, y hoy eres una persona independiente, con muchas cualidades y fortalezas, a veces sientes un malestar profundo, una sensación de indignidad, de no ser suficiente, como si hubiese algo inadecuado o defectuoso en tu persona. Es una sensación muy dolorosa que te conecta con sentimientos de vergüenza y no merecimiento. ¿Qué hay más doloroso y vergonzoso que sentirnos defectuosos y no merecedores de amor? Naturalmente, es un sentimiento tan triste y doloroso que has intentado reprimirlo, enterrarlo, esconderlo, cubrirlo con multitud de máscaras y disfraces. Has intentado demostrarte a ti mismo/a y al mundo que eres una persona muy válida y competente, pero sigues sintiendo esa parte de ti mismo/a que no se siente adecuada; ese niño, esa niña, que tuvo que esconderse porque algunos aspectos de su ser o de su energía eran juzgados, rechazados, despreciados. Por favor, deja de esforzarte tanto, deja de intentar demostrar al mundo que eres una persona válida. Deja de mendigar la aprobación de los demás, nunca será suficiente, aunque te conviertas en alguien muy importante. Ni siquiera el aplauso, el poder o el reconocimiento de la sociedad, puede eliminar el dolor de tu corazón. Pero hay un camino hacia la sanación. Mira a tu niño/a interior herido: necesita desesperadamente tu cariño, tu aprobación, tu reconocimiento. Siéntelo, siéntela, abrázala. Solamente tú, la persona adulta que eres, puede liberarle, darle el amor, la valoración y la aceptación que le faltó. Invítale a expresar su verdad, a dejar de ser bueno/a y complaciente, a liberarse de los mandatos, los juicios, los prejuicios y las expectativas del entorno, a dejar de buscar la aprobación de los demás, y a darse el permiso de ser real, de ser auténtico/a, de recuperar su espontaneidad, de honrar su energía y su individualidad, de liberarse de todo aquello que le impide ser, apreciarse, quererse y expandirse. Nadie viene al mundo sintiéndose defectuoso La herida de vergüenza y desvalorización afecta profundamente a nuestra autoestima, confianza y creatividad, y a todas nuestras relaciones. Cuando no queremos sentirla, utilizamos compensaciones para evitarla, o la reprimimos y enmascaramos con multitud de disfraces. Pero evitándola y enmascarándola no permitimos su sanación; al contrario, siempre nos acompaña, e inconscientemente determina lo que sentimos y cómo nos relacionamos. Seguramente durante muchos años no has tenido la comprensión y el apoyo necesario para abordar adecuadamente esta herida. Te invito a observarla, a conocerla, a descubrirla. ¿Cómo experimentas en tu vida la vergüenza y los sentimientos de desvalorización? ¿Qué situaciones provocan no sentirte suficiente o adecuado/a y cómo te afecta en tu amor propio, en tu confianza, en las relaciones, en el trabajo? ¿Cómo reaccionas cuando te sientes inferior, defectuoso o avergonzada? ¿Te das el permiso de sentir e investigar esos sentimientos o rápidamente los evitas con compensaciones y los cubres con máscaras? ¿Qué tipo de relaciones creas desde la coraza y los disfraces que utilizas para enmascarar la herida de vergüenza y desvalorización? Es normal que tengas reparos a abrirte a tu herida de vergüenza y desvalorización. Es muy doloroso sentirse inadecuado/a y no merecedor. Pero, acorazándote, anestesiando la herida o enmascarándola, no permites que se cure. Para que se pueda curar tiene que salir a la luz. Tienes que permitir que el niño, la niña, que tuvo que esconderse, porque le hicieron creer que era defectuosa, salga de su escondite y exprese su verdad. Ningún niño, ninguna niña, viene al mundo sintiéndose defectuosa, sintiendo rechazo y vergüenza de si misma. Algo sucedió para que el niño o la niña que fuiste se sintiera inadecuado/a. Nadie se rechaza y se enmascara por gusto. Siempre hay una historia. ¿Qué sucedió en tu infancia para que empezaras a sentirte inseguro, inadecuado, acomplejada o avergonzada de ti misma? ¿Qué requisitos tenías que cumplir para ser una persona apta, válida y merecedora? ¿Con quién te comparaban? ¿Cuál era el modelo que seguir e imitar? ¿Qué aspectos de ti fueron menospreciados, juzgados o rechazados? ¿Cómo cubriste esas partes de ti que supuestamente eran defectuosas? ¿Cómo te relacionas hoy con ese niño o esa niña insegura y avergonzada que vive en tu corazón? Si en tu infancia te compararon, si recibiste muchos juicios o menosprecio, si constantemente te ignoraban o te transmitían la idea de que eras malo, molesta, defectuosa y culpable, y por eso no merecías amor, creciste con una profunda herida de vergüenza y desvalorización. Y seguramente ahora, en la edad adulta, eres implacable contigo mismo/a: te comparas, te juzgas, te menosprecias, te culpabilizas y te castigas por ser como eres. En lugar de tratarte con respeto y cariño, te machacas, repites contigo mismo/a lo que viviste en tu infancia. Te invito a escribir la historia de la vergüenza y la desvalorización de tu niño/a interior; lo que le sucedió a ese niño, a esa niña, inocente, curiosa, tierna, juguetona, llena de vida y espontaneidad; cómo empezó a rechazarse y a avergonzarse de sí mismo/a, a sentirse defectuoso o inadecuada y a perder la confianza en si misma. Cuando empieces a conectar con el dolor y la rabia de tu niño/a interior, permítelo. Deja que salga, que todas esas emociones enterradas en tu corazón se liberen. Mueve el cuerpo, baila, canta, llora, grita, sal a correr o a nadar, expresa a través de tu cuerpo todo lo que tuviste que guardarte dentro de ti. Descárgalo. Permite que tu niño/a interior se libere, pero hazlo con consciencia, evitando hacerte daño a ti mismo o a terceros. Se trata de liberar la energía reprimida, no de generar más dolor. Observa el proceso sin juzgarte. EL JUEZ INTERIOR La dictadura del Juez Interior Llamamos Juez Interior a esa voz de la mente que está constantemente presionándonos, juzgándonos y descalificándonos, que nunca está satisfecha con lo que somos y hacemos. Cuando esta voz tiene mucha presencia en nuestra vida genera conflicto, comparación, vergüenza y autoexigencia, nos impide confiar, ser espontáneos, apreciarnos y aceptarnos tal como somos. La misión de ese juez es recordarte: «A menos que seas como hay que ser y hagas lo que debes hacer, fracasarás y te rechazarán». Se podría decir que el objetivo del Juez Interior es bueno: quiere que hagas las cosas correctamente para que seas aceptado/a; pero la forma de ayudarte no es la más adecuada. La presión, el juicio y la descalificación no te ayudan a quererte, a aceptarte y a confiar; al contrario, te hacen desconfiar de ti mismo/a, sentirte culpable y no merecedor. Un juicio —un ataque del Juez Interior— puede ser suficiente para activar nuestra herida de vergüenza y sentirnos culpables. De repente, el juez sentencia: «¡Es una pésima presentación! ¡Harás el ridículo!», e inmediatamente empiezas a sentirte inadecuado y te avergüenzas de ti mismo/a. La herida de vergüenza y el Juez Interior son dos caras de la misma moneda. A veces, una situación toca nuestra herida de desvalorización e inmediatamente se activa el juez. A veces es el propio juez el que despierta la herida. Cuando el Juez Interior te ataca, te asalta con comentarios peyorativos como: «Eres un fracasado/a, nunca lo conseguirás, no sirves para nada, todos lo conseguirán menos tú…», «Tienes un cuerpo horrible, estás gorda, todas tus amigas conseguirán novio menos tú…», «Seguro que no te dan el trabajo, eres un desastre, la has vuelto a cagar en la entrevista…», «Eres tonta, en lugar de responder te quedas cortada…», «Otra vez te has quedado bloqueado, eres un pringado, no avanzas…», «No vales, eres patético, das pena, no tienes solución, siempre acabas igual, mejor que desaparezcas…». ¿Cómo te sientes tras un ataque del Juez Interior? ¿Qué le sucede a tu confianza y a tu autoestima? ¿Puedes verte a ti mismo/a? No, ves todo filtrado, teñido y distorsionado por unos juicios y unos sentimientos de indignidad. Por eso lo llamamos trance de vergüenza y desvalorización, porque es un estado mental, un estado de trance; te identificas con una voz de la mente —el Juez Interior— y los sentimientos de un niño/a herido. En esa regresión al pasado, en ese estado de trance, crees que lo que oyes, sientes y percibes que es la verdad, pero has perdido el contacto con la realidad. Estás viendo el mundo a través de los ojos de un niño o una niña traumatizada, no a través de la consciencia de la persona adulta que eres. Por eso algunas situaciones de la vida cotidiana te desbordan o te bloquean, te sientes incapaz o impotente. Cuando el Juez Interior tiene mucho protagonismo en tu vida, te vigila, te controla, te presiona, te devalúa y te sabotea constantemente. Te hace sentir culpable por ser como eres. No puedes confiar en tu intuición, en tu corazón, en tus recursos. No puedes relajarte, fluir, ser espontáneo/a; tienes miedo equivocarte, a no estar a la altura, a no ser suficiente. Vives bajo presión. La vida se convierte en algo muy serio. Vives con mucho miedo a no ser o hacer lo correcto. El ego se apodera de ti y pierdes el contacto con tu naturaleza esencial. La presión del Juez Interior provoca que, en lugar de aceptarte y quererte tal como eres, trates de ser de acuerdo a un ideal —un ideal imposible de alcanzar—. Y puesto que no puedes alcanzar el ideal, te sientes fracasada, defectuoso, culpable, no puedes quererte, relajarte ni confiar en ti. ¿Cómo puedes quererte si no eres capaz de dar la talla? Tienes que presionarte más. A veces estamos tan acostumbrados a la tiranía de nuestro Juez Interior, a no sentirnos suficientes, a sentirnos inadecuados, culpables y no merecedores, que ni siquiera reconocemos que tenemos una voz interna que nos sabotea constantemente. Creemos que es nuestra forma de ser; vivir sometidos a la dictadura del Juez Interior es nuestro estilo de vida. Elías lleva cinco años preparándose para hacer un cambio en su vida profesional. Se ha estado formando en una técnica corporal que le ha ayudado mucho y quiere dedicarse a compartirla. Ama el espacio relajado y meditativo que es capaz de crear cuando comparte la técnica, pero, cada vez que está a punto de dar el paso, su Juez Interior le ataca: «Estás loco, no estás preparado. Nadie va a querer venir a tu consulta. ¡Vas a perder un trabajo seguro y hacer el ridículo!». Delia siente mucha afinidad y atracción por Mateo, un compañero de trabajo. A pesar de que siente que él también siente algo especial por ella, no se atreve a hacerle una propuesta. Cada vez que intenta acercarse a él para invitarle a quedar después del trabajo, el Juez Interior le ataca: «No seas ridícula. ¿Qué pensará de ti? Creerá que estás colada por él. Seguro que te rechazará. Tú no le gustas, Mónica es mucho más guapa y divertida que tú». Felipe lleva enamorado de Gema mucho tiempo. Son muy amigos, pero Felipe no se atreve a dar el paso. Cada vez que decide quedar con Gema para sincerarse, el Juez Interior le sabotea: «¡Ni se te ocurra! Tú no le gustas como pareja. A Gema le gustan los guaperas y tu eres bajito y del montón. ¡Harás el ridículo!». Norberto tiene una relación de codependencia con su madre. Siempre ha sentido que la tiene que cuidar, porque enviudó muy joven y se siente muy sola. Muchos fines de semana, en lugar de salir con su pandilla, los pasa con su madre. Le gustaría tener una pareja, pero cuando se siente atraído por una chica y le nace invitarla a alguna actividad, su Juez Interior le ataca: «Eres un egoísta, solamente piensas en ti. Tu madre sola en casa y tú pensando en irte a la playa con esta». Flora escribe poesía desde niña. Es su pasión. Desde hace dos años tiene una compilación de sus poemas favoritos guardada en un cajón. Cada vez que surge el impulso de presentar su manuscrito a alguna editorial, su Juez Interior le ataca: «¿Cómo se te ocurre presentar estos poemas a una editorial? No les van a gustar. Lo que tu escribes no es lo que se lleva. Además, a ti no te conoce nadie. ¿Quién va a querer leer tus poemas?». Alejandro tiene mucho miedo a equivocarse. Vive en control y tensión permanente. En el trabajo está todo el día esforzándose para agradar y complacer a sus jefes. Está obsesionado con hacerlo todo perfecto. Pero la semana pasada tuvo un despiste y se equivocó al pasar un informe. Su Juez Interior lleva toda la semana machacándole: «¡Cómo te pudiste equivocar! ¡Hay que ser gilipollas! Todo el trabajo de dos años tirado a la basura. Fijo que no te renuevan. Nunca aprenderás. ¡Eres patético!». Karin vive en conflicto permanente consigo misma. Cuando se distrae, se relaja un poco y empieza a disfrutar de la vida, el Juez Interior le ataca: «¿Qué haces perdiendo el tiempo? ¡Si quieres prosperar en la empresa tienes que darlo todo!». Entonces se aísla del mundo y se pone en modo «producción». Es capaz de trabajar por la noche y los fines de semana. Se olvida completamente de sí misma. Se vuelca tanto en el trabajo que descuida su vida social. Y, por supuesto, «no hay tiempo para novios». Cuando lleva varias semanas en modo producción se siente exhausta y desconectada de todo. Entonces su Juez Interior le ataca: «¡Eres una adicta al trabajo! ¡No sabes disfrutar de la vida! Has abandonado a tus amigos. ¡Jamás podrás tener una pareja!». Hagas lo que hagas tu Juez Interior nunca está satisfecho: si trabajas relajadamente, «eres un vago y no prosperarás»; si pones toda tu energía y tu pasión para desarrollar un proyecto, «eres un adicto al trabajo»; si te das un tiempo para descansar y disfrutar de la vida, «¿qué coño haces perdiendo el tiempo?». Cuando Sarái conoció a Gonzalo se dio cuenta de que era el típico «coleccionista de mujeres». Detrás de las apariencias —del hombre apuesto, atento y educado— veía a un hombre inmaduro y deshonesto, incapaz de abrirse a una mujer. Su intuición le avisó de que liarse con él sería un experiencia muy frustrante y dolorosa. Mientras, su Juez Interior le cuestionaba: «¿Como puedes ser tan tonta? Este tío está buenísimo. ¿Te lo vas a perder? ¡No se puede ser más ridícula!». Sarái no escuchó su intuición, se dejó guiar por su Juez Interior y cayó rendida ante los encantos de Gonzalo... Pero la tercera noche notó que Gonzalo ya no estaba interesado en ella. Le había echado el ojo a Carla y sin cortarse un pelo le tiraba los tejos delante suyo. Cuando Sarái insinuó que le veía interesado por Carla, él lo negó categóricamente y le acusó de ser una «loca celosa». Sarái se sintió muy avergonzada y culpable: «¡Ponerse celosa sin motivo!». Pero lo que le dolió en el alma fue enterarse por terceras personas de que Carla y Gonzalo se habían liado. Se quería morir. Pudiendo ver la deshonestidad y las intenciones de Gonzalo, no escuchó su corazón. Y para colmo su Juez Interior la machacaba: «¡Eres una pringada! ¡Nunca aprenderás! ¡Todos los tíos te la pegan! ¡Siempre eliges a los más cabrones!». ¿Te has preguntado alguna vez de dónde proviene esa voz interna que dirige tu vida y te culpabiliza cuando te equivocas? ¿Por qué tiene tanta autoridad y poder sobre tu vida? ¿Cómo sería tu vida sin la dictadura del Juez Interior? En algunas personas, su Juez Interior no se conforma con dirigir la vida del susodicho, tiene más atribuciones. Está especializado en juzgar a cualquiera que se cruce en su camino. Ese juez interno es especialista en criticar, descalificar, etiquetar, reprobar, censurar y culpar a todo lo que se mueve. Algunos jueces son implacables, no pasan una, mientras que otros están dormidos, hasta que de repente descargan su munición. Es difícil relacionarse con personas que están constantemente emitiendo juicios sobre los demás, porque, si no les sigues la corriente, la toman contigo. Si no piensas igual que ellos, «eres un idiota». El Juez Interior es muy tiránico: «¡O estás conmigo o estás en contra de mí!». De una forma u otra el Juez Interior intenta imponerse. Es un dictador. ¿De dónde ha salido esta voz interior? ¿Quién es? ¿Por qué tiene tanta autoridad y protagonismo en nuestra vida? El juez no es la voz de tu ser, es la voz de la sociedad implantada en tu cerebro, la voz de las figuras de autoridad de tu infancia: tu padre, tu madre, tus profesores, tus cuidadores, los sacerdotes, las monjas, el entrenador, los líderes políticos, los medios de comunicación… Tú no viniste al mundo con estos juicios y esta autoexigencia. Todo es adquirido. El problema surge porque te identificas con esa voz y esos pensamientos, crees que la voz del juez es la voz de tu ser; has olvidado quién eres en verdad, cuál es tu voz verdadera. La buena noticia es que tú no eres eso que dice el Juez Interior, ni tampoco eres los sentimientos que se despiertan durante un trance de vergüenza y desvalorización. Pero creértelo no te ayudará, tendrá que ser tu experiencia. Te invito a investigar qué es esa voz condenatoria que sabotea tu amor propio y te impide confiar en tu corazón. Desenmascarando al Juez Interior Cuando viniste al mundo y en la primera etapa de tu vida no tenías una identidad. Todavía no te habías identificado con unas ideas, ni siquiera tenias una imagen de ti mismo/a o unas creencias que te definían. Eras pura vida y consciencia. Pero pronto empezaste a darte cuenta de que para conseguir amor tenías que colmar unas expectativas. Cuando eres lo que se espera de ti, te aprecian, te aprueban, te aman; cuando no eres lo que se espera de ti, te desaprueban y te rechazan. Sentirte amado/a es maravilloso, mientras que sentirte ignorado o rechazada es doloroso. La primera lección que aprendemos es: «El amor se consigue cuando eres y haces lo que se espera de ti. Busca la aprobación, evita la decepción; decepcionar es culpa tuya». El niño/a depende del adulto, necesita su atención y su amor. Ante la desaprobación o el rechazo de este, se siente inadecuado/a y no merecedor. A eso hay que añadir que muchos progenitores inculcan al menor la idea de que él o ella es la culpable de no merecer amor, por no ser como tiene que ser. Por eso, durante muchos años, incluso en la edad adulta, nos esforzamos mucho para no decepcionar. Somos personas adultas, pero seguimos buscando compulsivamente aprobación y reconocimiento, y nos sentimos avergonzados y culpables cuando nos ignoran o desaprueban. El niño/a aprende que el amor es condicional, que su bienestar depende, primeramente, de identificarse con mamá, y más tarde con papá y otras personas; es decir, para sentirte conectado a mamá y recibir su amor, tienes que ser uno con mamá, tienes que ser lo que mamá espera de ti. ¿Cómo? La mente del niño/a empieza a identificarse con las ideas, las creencias, los valores, los mandatos, los temores y los prejuicios de la madre. Es un proceso de simbiosis, inconsciente, biológico, que persigue crear un vínculo profundo con la madre para asegurar la supervivencia del hijo/a. Poco a poco dentro del niño/a se instala una voz que le dice cómo tiene que ser, qué tiene que hacer y no tiene que hacer para ser aceptado/a. Esta voz se crea a partir de la identificación con las ideas y los mandatos de mamá, papá, las personas que cuidan al menor, sus profesores, los sacerdotes, los abuelos, las personas que tienen influencia sobre él. Se podría decir que el Juez Interior es la voz de la sociedad implantada en el cerebro del niño/a. No es la consciencia, la capacidad innata de ser consciente, sino la conciencia adquirida, o sea el portavoz de un conjunto de estereotipos, mandatos, ideas, opiniones y creencias resultado de unas circunstancias y unos condicionamientos. Se trata de dos conceptos distintos que a veces se confunden y que a menudo no van de la mano. Uno puede tener unas convicciones políticas o religiosas muy sólidas —conciencia— y al mismo tiempo ser muy inconsciente. Es el caso de los fanáticos, los déspotas, los dictadores, y también el de muchas personalidades narcisistas que en su círculo de poder se comportan como tiranos. El Juez Interior se afianza cuando el niño/a y posteriormente la persona adulta cree que ese conjunto de conceptos y mandatos adquiridos —la conciencia— es la consciencia. Entonces, la ideología del juez —resultado de unos condicionamientos— suplanta a la consciencia y dirige nuestra vida. El juez se convierte en un policía interior que vela para que vivamos de acuerdo a el programa recibido. Cuando el programa ha sido muy doloroso —cuando no hemos sido aceptados y apreciados tal como somos—, cuando hemos vivido una infancia durante la que se nos ha juzgado, etiquetado, presionado y devaluado, y hemos tenido que satisfacer unas expectativas para merecer amor, el juez— policía interior velará por que repitamos el mismo guion de adultos. Ahora ya no tenemos a nadie ahí fuera que constantemente nos juzga y nos presiona — que nos exige encajar en un modelo y obedecer unos mandatos para ser aceptados—; la devaluación, el juicio y la exigencia provienen de dentro. Con el tiempo, ese juez-policía que nos está vigilando constantemente cada vez acapara más espacio y protagonismo. Ya no se limita a los asuntos internos, expande su zona de actuación a todo su entorno, hasta el punto de querer dirigir la vida de otros, particularmente la vida de la pareja, los hijos y las personas más allegadas. El juez-policía quiere controlarlo todo —los asuntos internos y los externos— y siempre lo hace supuestamente por tu propio bien. El juez-policía interior no reconoce que su visión y su ideología es solamente un punto de vista, cree que es la verdad y que tiene el derecho a imponerla. La exigencia e intolerancia del Juez Interior genera mucha tensión, represión y culpabilidad en el individuo, una vida limitada e ingrata. Algunos individuos, ante tanta presión, en lugar de someterse se rebelan… Viven en una lucha permanente contra el juez-policía interior. Rechazan las creencias, los valores, las normas y los mandatos del guardián interior. Su vida y su identidad se convierten en una reacción a los condicionamientos del pasado. Si han crecido sometidos a unos mandatos religiosos, rechazan todo lo que tenga que ver con la religión; si ha crecido asfixiados por una moral sexual represiva, hacen de la desinhibición y la promiscuidad un estilo de vida; si han estado expuestos a condicionamientos burgueses, desprecian los valores burgueses y abrazan otra ideología. Reaccionar en contra de unos condicionamientos no nos libera del pasado ni del Juez Interior, pero es un primer paso para despertar nuestra energía. Al cuestionar y rebelarnos ante lo que nos ha impuesto la sociedad, nos abrimos a nuevas posibilidades. Y esa rebelión puede ser la semilla que nos impulse a querer descubrir nuestra verdad más profunda, más allá de una reacción. Mientras que, si nos sometemos al Juez Interior y al programa recibido, nos estancamos. Para soportar el malestar de una vida controlada por el juez-policía interior tenemos las drogas. Con la palabra droga me refiero a todo aquello que nos anestesia, no solamente a ciertas sustancias. La función del alcohol y las drogas es anestesiar temporalmente al juez-policía interior para que baje la guardia y poder relajarnos un poco. Durante un rato dejamos al juez-policía fuera de servicio, para poder ser, hacer y sentir lo que no podemos vivir de otro modo. Podemos anestesiar al juez-policía interior temporalmente, pero pasadas unas horas vuelve a tomar el mando. Tampoco podemos librarnos de él llevándole la contraria, porque le cargamos de razones: en cuanto surja la oportunidad nos recordará lo que no queremos oír. Intentar arrinconar o reprimir al Juez Interior es inútil, antes o después volverá con más fuerza. Practicar el pensamiento positivo tampoco funciona. ¿Qué podemos hacer ante la dictadura del Juez Interior? Aprender a observarlo, reconocer su origen y su naturaleza, darnos cuenta de si esos pensamientos y esos juicios que pretenden ser la verdad son realmente la verdad. En Oriente, al proceso de observar la mente, de ser conscientes de la naturaleza de los pensamientos, se le llama meditación. A través de la observación, el meditador se desidentifica de los pensamientos, y ello provoca que la mente, y con ella el Juez Interior, pierda protagonismo y autoridad. El temor a cuestionar y desprendernos de todo lo que representa el Juez Interior nos conecta con el miedo a no saber quiénes somos, porque el juez nos aporta una identidad. Y creemos que sin él no podríamos sobrevivir: andaríamos perdidos, sin rumbo, sin valores, sin saber cómo responder ante la vida. ¡Nada más lejos de la realidad! Cuando reconocemos que el Juez Interior no es la voz de nuestro ser, sino el portavoz de una ideología y unos mandatos externos, pierde su autoridad y su protagonismo. Y ese lugar lo ocupa la consciencia, tu maestro interior, la luz del Ser. Meditación: aprender a observar los pensamientos sin identificarse ¿Quién eres tú? ¿Tú eres los pensamientos que aparecen en tu mente? Tu mente dice: «Eres español, gallego, padre, hijo, hermano, médico, budista, moreno...». Es posible que estas descripciones sean ciertas, pero ¿quién eres tú en esencia? ¿Tú eres los pensamientos —descripciones— de tu mente o el observador de los pensamientos? Los pensamientos flotan en la mente: vienen, los observamos durante un tiempo y desaparecen. Los pensamientos aparecen y desaparecen; el observador —la consciencia— permanece. El observador es anterior a cualquier pensamiento; de hecho, cuando aprendemos a presenciar descubrimos que los pensamientos son objetos que podemos observar, al igual que observamos un coche o una nube. Te propongo un ejercicio muy sencillo. Piensa en un árbol, visualízalo. Observa durante unos segundos la imagen del árbol en tu mente… ¿Tú eres el árbol o el observador de la imagen del árbol? Ahora haz lo mismo con un pensamiento. Por ejemplo, con el pensamiento: «Yo soy alemán». ¿Tú eres el pensamiento o el observador del pensamiento «yo soy alemán»? No hay duda. Sin embargo, cuando en tu mente aparece el pensamiento «yo soy español», tal vez te identificas con él —si has nacido en España—, pero sigue habiendo un observador anterior al pensamiento. ¿Tú eres el pensamiento «yo soy español» o el observador del pensamiento? Como has podido comprobar, tú eres anterior a cualquier pensamiento; sin embargo, puedes reconocer que a menudo te identificas con algunos pensamientos, particularmente con las etiquetas y los juicios del Juez Interior. Si en tu mente aparece el pensamiento: «Eres una persona maravillosa», seguramente no lo crees o simplemente lo ignoras. Pero si en tu mente aparece el pensamiento: «Eres demasiado inseguro», lo asumes, es decir, te identificas con él. Entonces, ese pensamiento con el que te identificas se arraiga en tu mente y se convierte en una creencia, y esa creencia pasa a formar parte de tu identidad. Ahora crees el pensamiento «eres demasiado inseguro» y esa identificación te hace sufrir, te hace sentir defectuoso y no merecedor de amor. No se trata de positivar los pensamientos, de, si te sientes inseguro, repetir el mantra: «Soy seguro, soy seguro, soy seguro…». Repetirlo solamente servirá para poner una capa encima de la creencia «soy demasiado inseguro», con un pensamiento positivo; pero en el fondo sabes que, debajo del mantra «soy seguro», persiste la creencia de «soy demasiado inseguro». Podemos entrar en el juego de positivar los pensamientos, pero esta práctica no te va a transformar. No te ayudará a crecer en confianza y amor propio. Puede ser que en un primer momento te sientas mejor, pero a la larga generará mucha confusión dentro de ti. Cuando a través del pensamiento positivo negamos o enmascaramos el dolor, el miedo, la vergüenza, el conflicto o la incertidumbre, a menudo conduce a la compensación, la disociación y el autoengaño. Tu mente dice y cree una cosa, pero tu cuerpo, tu corazón y tu energía muestra otra. La meditación no pretende cambiar tus pensamientos negativos por pensamientos positivos, tampoco se trata de parar la mente o eliminar los pensamientos. Se trata de aprender a observar la naturaleza de la mente, que descubras quién eres realmente, que reconozcas que tú no eres tus pensamientos —ni los negativos, ni los positivos—, y que, cuando te identificas con los pensamientos, te pierdes, te separas de ti mismo, vives en una ilusión que genera una confusión muy dolorosa. Durante una semana, quince minutos cada día, cierra lo ojos y observa el tráfico de pensamientos sin tratar de cambiar nada. Simplemente presencia cómo los pensamientos aparecen y desaparecen. Algunos pensamientos pasan sin dejar rastro —sin captar tu atención—, mientras que otros atrapan tu atención y te pierdes. Cuando te abstraes dejas de estar en el presente, aquí y ahora. Respira, vuelve al observador, permanece en la presencia anterior a todo lo que es observable. Observa el mundo —y la mente— con desapego y compasión. Los pensamientos aparecen y desaparecen, al igual que las cosas, las nubes, las estaciones y los seres vivos. ¿Qué presencia la impermanencia? Descansa en la presencia y permite el fluir natural de la vida. El Juez Interior no es tu maestro Tal vez el Juez Interior ha dirigido tu vida durante muchos años, ha saboteado tu potencial y tu confianza; pero, date cuenta, tú no eres un esclavo/a del juez. Le has dado demasiada credibilidad y poder a esa voz mental. Has creído que la voz del juez era la verdad. Has confundido una voz mental con la consciencia. No te has percatado de la naturaleza externa del juez, simplemente has aceptado su autoridad. Te invito a investigar esa voz que te controla, te dirige y te presiona. Escribe en tu libreta: • Los mandatos de tu Juez Interior: cómo tienes que ser para ser una persona adecuada; cuál es el ideal que tienes que cumplir para ser una persona válida y merecedora. • Los juicios de tu Juez Interior: todo lo que está mal, es inadecuado o defectuoso de tu persona, y las desgracias que te pueden ocurrir si no cambias. Observa el peso y la influencia del Juez Interior en tu vida, cómo te condiciona, te dirige y te limita, y cómo a menudo te censura, te devalúa, te avergüenza y te culpabiliza. ¿Cómo es vivir bajo la tutela y la presión constante de tu Juez Interior? ¿Qué le sucede a tu autoestima, a tu confianza, a tu espontaneidad y a tu creatividad cuando el Juez Interior te ataca? Observa cuánto poder y protagonismo le has dado a tu Juez Interior. A veces te sometes a sus mandatos, mientras que en otras ocasiones te rebelas. Pero en ambas situaciones vives pendiente de una autoridad externa. Acatar la autoridad del juez te hace sentir buena persona, pero sufres porque vives encorsetado/a, no puedes ser auténtico/a, fluir, vivir espontáneamente de acuerdo a tu corazón; mientras que rebelarte a los mandatos del juez te hace sentirte vivo/a, pero tampoco eres libre, estás muy tenso/a, reaccionando constantemente. ¿Hay una alternativa que no sea la sumisión o la reacción? Sí, pero tendrás que aprender a presenciar la mente. En lugar de identificarte con los pensamientos —de someterte o reaccionar a los mandatos del juez—, observa, presencia desapegadamente el tráfico mental, céntrate en la respiración, descansa en el momento presente. No necesitas dejarte poseer por los pensamientos, ni tampoco es necesario reaccionar cuando emerge un pensamiento represivo, censurador o controlador. Puedes aprender a observar los pensamientos con desapego, al igual que observas una nube, un pájaro que cruza el cielo o la brisa de la mañana. Imagínate poder liberarte de la presión de tu Juez Interior, no tener que acatar sus mandatos ni tener que rebelarte. ¿Cómo te sentirías si esa voz dejase de tener poder, de controlarte y querer dirigir tu vida? ¿Cómo sería tu vida libre del Juez Interior, dejándote guiar por la luz de tu corazón? No puedes silenciar a tu Juez Interior a través de la fuerza de voluntad, pero puedes observarlo, desidentificarte, reconocer que no es tu maestro; dejar de entregarle tu poder, de creer que el juez es tu guía interior. En lugar de entregarle tu vida, entrégasela a tu corazón. Sanar la herida de vergüenza y desvalorización Para sanar la herida de vergüenza y desvalorización necesitamos contactar con nuestro niño/a interior, acercarnos a este niño o a esta niña que no recibió el respeto, el aprecio, el apoyo o el reconocimiento que necesitaba, y se vio obligado/a a esconderse y a disfrazarse. En lugar de buscar refugio en las compensaciones, de reprimir y enmascarar aquello que fue juzgado, despreciado o rechazado en nuestra infancia, necesitamos sentirlo, escucharlo, validarlo, expresarlo. La sanación de la herida de vergüenza y desvalorización es un proceso de desaprendizaje. En lugar de disfrazarte más para intentar ser una persona adecuada, necesitas desnudarte, despojarte de las ideas, prejuicios, creencias y mandatos que te ha dado la sociedad; desprenderte de todo aquello que te impide desarrollar tu individualidad, tu naturaleza esencial, tu verdad, para poder apreciarte y aceptarte tal como eres. Sanar tu vergüenza significa salir del armario. Aunque no seas homosexual, tu niño/a interior ha vivido encerrado/a en un armario durante mucho tiempo. Si no se le permitió ser auténtico/a, vivir y expresar su verdad, tuvo esconderse, a la espera de tiempos mejores. Antes o después, para sanar tu corazón, tendrás que liberar a tu niño/a interior, invitarlo a salir de su escondite para recuperar su vida. Durante este proceso es posible que se despierte mucha rabia. Es natural, cuando éramos niños nos juzgaron, nos invadieron y nos manipularon, y la vergüenza y la humillación nos colapsó, nos desconectó de nuestra energía, de nuestra vitalidad, de nuestra pasión, de nuestro poder. Perdimos la confianza en nuestro corazón y en nuestra energía. En lugar de ser auténticos y espontáneos, tuvimos que rechazarnos y disfrazamos de buen chico, de buena chica, ser complacientes, buscar la aprobación de los demás, vivir en control, reprimirnos, para evitar ser juzgados y rechazados. Naturalmente, cuando empezamos a ser conscientes de lo que nos ha sucedido y el gran dolor que eso ha generado, se despertará nuestro fuego. ¡Buena señal! Quiere decir que estás recuperando tu energía, descongelando tu corazón. Pero tienes que aprender a expresar tu rabia y tu furia de una forma responsable y terapéutica. Los pasos para sanar la herida de vergüenza y desvalorización, recuperar la autenticidad y crear una autoestima sana son: Reconoce tu herida de vergüenza y desvalorización, y no te juzgues En lugar de juzgarte y tapar tus sentimientos de desvalorización y no merecimiento con máscaras y compensaciones, abre tu corazón, mira con compasión esos aspectos de ti que rechazas, que no te gustan o que te avergüenzan porque crees que son inadecuados o defectuosos. Cuando viniste al mundo no tenías ningún juicio acerca de ti mismo/a; los juicios que albergas son adquiridos, son el resultado de un programa, unas heridas y unos condicionamientos. Los sentimientos de vergüenza y desvalorización son un paisaje mentalemocional, no son tu naturaleza esencial. Vienen y van. Ciertas situaciones activan la herida. Es importante reconocer cuándo se activa tu herida, porque a veces entras en un estado de trance que distorsiona tu visión de la realidad. Si no te das cuenta, crees que lo que dice tu Juez Interior es la verdad; crees que eres defectuoso/a, y eso daña tu autoestima. Observa cómo se activa tu herida de vergüenza y desvalorización, pero no te juzgues por ello. Es algo natural, humano, nos sucede a todos. Ir hacia dentro: conoce la historia de tu niño/a interior Ningún niño y ninguna niña viene al mundo sintiéndose defectuoso o inadecuada. ¿Qué le ha sucedido a tu niño/a interior para sentirse como se siente? Tiene que haber experimentado mucho juicio, rechazo y dolor para creerse defectuoso/a, para haber perdido la confianza y la espontaneidad. En lugar de juzgar y exigir a ese niño/a que sea diferente —o sea, de repetir el mismo guion—, acércate a él/ella con respeto, escúchale, siéntelo, permite que exprese su dolor y su rabia. Ámala, abrázalo, acéptalo tal como es. La vergüenza, los sentimientos de desvalorización, indignidad y no merecimiento son la consecuencia de una herida de nuestra infancia. Muchas de estas heridas están enterradas en nuestro interior. En su momento tuvimos que reprimirlas y arrinconarlas porque no teníamos los recursos y el apoyo necesario para integrarlas. Afortunadamente tu realidad actual es muy distinta: ahora eres una persona adulta, tienes muchos más recursos y puedes buscar apoyo si lo consideras necesario. No estás solo/a. Ir hacia dentro significa darte el permiso de sentir el dolor de tu niño/a interior, en lugar de reprimirlo, disfrazarte y refugiarte en las compensaciones; significa abrirte, ser vulnerable, permitir que afloren las emociones y los sentimientos de tu niño/a interior. Al principio puede ser una experiencia desbordante: te has guardado tantas cosas dentro que, cuando empiecen a salir, tal vez te asustes. Confía, lo que está sucediendo es una fase necesaria para tu sanación. Revivirás muchas experiencias dolorosas de tu infancia. Algunas las habías olvidado completamente. Revivirlas es liberarlas. Para apoyar este proceso es de gran ayuda encontrar una herramienta terapéutica: escribir un diario, expresar lo que sientes a través del cuerpo, bailar, pintar, cantar, contactar con tu niño/a interior… Cualquier actividad que te ayude a descongelarte y expresar tu energía. Escucha tu corazón Escúchate. Vive de acuerdo a tu corazón. Tú no has nacido para complacer, tu destino es florecer. Deja de buscar la aprobación y el reconocimiento de los demás. No te compares, tú eres único/a, incomparable. Solamente tú puedes saber qué has venido a vivir y a compartir en esta vida. Da pasos pequeños en la dirección que has elegido, sé realista, eso te ayudará a avanzar en tu camino y a confiar más en ti. No seas orgulloso/a, busca ayuda e inspiración cuando la necesites, pero no permitas que nadie te aparte de la luz de tu corazón. Sé auténtico/a, arriésgate, exponte Durante mucho tiempo te has sentido defectuoso/a y, por miedo al juicio y al rechazo, te has escondido detrás de unos disfraces. De niño/a no podías mostrarte porque, si lo hacías, te juzgaban y te rechazaban, y aprendiste a vivir oculto detrás de una coraza. Poco a poco se convirtió en tu forma de vida. Seguramente en tu infancia no había alternativa; ocultarte era la única opción para sobrevivir emocionalmente, para evitar el juicio y la invasión, para conseguir un poco de respeto y aceptación. Pero ¿que clase de vida puedes tener ahora, de adulto, si te ocultas detrás de un disfraz? La realidad actual es distinta, ya no dependes totalmente de los demás. Ahora eres una persona independiente, fuerte e inteligente, con muchos recursos. El hábito de no mostrarte, de ocultarte detrás de una máscara, te perjudica, porque refuerza tu vergüenza, el miedo a ser y mostrarte tal como eres. ¿Cómo puedes sentirte bien contigo mismo/a si no puedes ser y mostrarte tal como eres? Ha llegado la hora de salir del armario, de dejar que el mundo vea quién eres en verdad. Al principio te dará mucho miedo; es natural, no te juzgues por ello. Si te sientes muy inseguro/a, prepárate, busca apoyos, rodéate de personas que te aceptan como eres. Sé valiente, muestra al mundo tu verdad. Es posible que algunas personas no te entiendan; no te preocupes, es su problema. Cuando eras un niño/a necesitabas el amor de las personas que te cuidaban, y no ser aceptado era muy doloroso; ahora la realidad es distinta, ahora puedes elegir a tus compañeros de viaje y prescindir de aquellos que no te aceptan tal como eres. No estás solo, no estás sola. Cuando empieces a mostrar quién eres de verdad, te sorprenderá ver cuánta gente te aprecia, te valora y te quiere tal como eres. Experimentar el aprecio y el cariño de los demás cuando somos auténticos es profundamente liberador y sanador; pero, para vivirlo, tendrás que arriesgarte. Mueve tu energía creativamente Si quieres resultados distintos, no hagas lo mismo de siempre. Sé creativo con tu energía, con tu vida. Sal de tu zona de confort. No te apalanques. No te aferres a lo conocido. ¡Mueve tu cuerpo, mueve tu energía! Deja ir lo que ya ha cumplido su misión en tu vida. Ábrete al cambio. Descubre cosas nuevas que te hagan vibrar. Aprende de los errores. Apasiónate. Comparte. ¡Celebra la vida! La vergüenza y los sentimientos de desvalorización hacen que nos encojamos y nos desconectemos de nuestra energía y de nuestra pasión. Nos acomodamos en nuestra burbuja y nos limitamos a repetir los mismos patrones. Esa ausencia de aire fresco, de aventura, de creatividad, no te ayuda a recuperar el amor propio. Si quieres sentirte bien contigo mismo/a, ¡sal al mundo, vive, comparte, arriesga, experimenta, equivócate! Todo ello te ayudará a crecer, a confiar, a vivir una vida interesante. ¡Recupera tu vitalidad, vive tu vida! Sana la relación con tus padres Para sentirnos en paz con nosotros y con la vida necesitamos sanar nuestras raíces: la relación con nuestros padres. Si rechazas a tus padres, te rechazas a ti mismo/a, porque la mitad de tus células provienen de tu madre y la otra mitad de tu padre. ¿Cómo puedes sentir amor hacia ti mismo/a si rechazas a quien te ha dado la vida? Sanar el vínculo con ellos es el mejor regalo que puedes darte, porque de la gratitud emana la confianza, la autoestima y la capacidad de amar. Descúbrete, adéntrate en la meditación Descúbrete. Tú no eres solamente un cuerpo y una mente condicionada por unas experiencias vividas. Tú no eres tu Juez Interior. Tú eres mucho más que un niño o una niña herida. Independientemente de las circunstancias que te han tocado vivir, lo que tú eres en esencia no puede ser defectuoso ni inadecuado. No te limites a conocer solamente la forma, lo externo, lo temporal; descubre eso que eres que es atemporal y nunca ha sido dañado. LOS MECANISMOS REACTIVOS QUE NOS SABOTEAN El niño/a interior reactivo El niño interior reactivo merece un capítulo aparte. A veces creemos que contactar con el niño/a interior herido significa sentirnos frágiles, tristes, necesitados, avergonzados, colapsados o apocados. Puede ser así en algunas ocasiones, pero también se puede experimentar de otra forma muy distinta: como una sensación de traición e injusticia que provoca episodios de rabia e indignación, ataques de exigencia e intolerancia, estallidos de ira, comportamientos violentos y abusivos. En un arrebato reactivo sentimos que la vida está siendo injusta: «¡No me están tratando como merezco y tengo derecho a exigir, acusar, reclamar, gritar y patalear!». Pero la pataleta de un adulto no es como la rabieta de un niño, que dura unos minutos, descarga su energía y unos instantes después está como nuevo: en la pataleta de un adulto hay mucho orgullo —un ego herido—, una explosión de energía reactiva y un empecinamiento en culpar a alguien. A veces se exterioriza con un arrebato de cólera, otras con hostilidad o rencor mantenido durante el tiempo y con acciones que pretenden perjudicar o infligir daño al otro. En todos los supuestos, «el otro ha obrado mal —para perjudicarme—, y por tanto tengo derecho a arremeter contra él». Sentirnos víctimas no significa necesariamente que hay alguien que quiere perjudicarnos. Pero cuando nos sentimos víctimas nos creemos con el derecho a acusar, culpar, arremeter y castigar. Como el malestar es muy intenso —porque nuestro niño/a interior no se siente amado y está en pánico —, en lugar de responder consciente y proporcionalmente a la situación, hacemos un drama y perdemos los estribos; lo que coloquialmente se entiende por liarla, armar bronca o montar un pollo. En ese momento estamos tan activados y enfurecidos que no vemos la situación como es y pasamos a modo ataque. Nuestra energía se vuelve áspera, hostil, invasiva. Nos volvemos soeces, violentos, abusivos verbal y energéticamente — acusamos, culpamos, insultamos, exigimos, amenazamos, maltratamos, etc. —. Y cuando pasamos de la palabra a la acción, queremos infringir dolor, castigar, humillar al otro. ¿De dónde ha surgido tanto dolor, ira y resentimiento? De nuestro niño/a interior herido. Cuando el adulto no quiere responsabilizarse, contener y transformar la energía reactiva, esta puede llegar a ser muy destructiva. El niño/a interior herido —expresado a través de la persona adulta—, quiere mostrarse y vengarse. Ese niño/a interior está tan desesperado que, con tal de conseguir lo que quiere —él/ella lo llama justicia—, es capaz de hacer cualquier cosa. El problema es que, culpando, presionando y castigando al otro no conseguirá lo que necesita; a menudo solamente creará más conflicto, rechazo e incomprensión. Puedes buscar culpables fuera, puedes llenarte de razones y argumentos, puedes acusar, hacerte oír y conseguir que otros abracen tu causa, puedes difamar, perjudicar y herir a alguien si te lo propones, pero, aunque consigas castigar a alguien por el dolor que te infringieron en la infancia, eso no cambiará tu realidad interna: el profundo desamor y desamparo que siente tu niño/a interior. ¿Estamos diciendo que cuando alguien nos invade y nos hiere no hemos de responder? No, seguramente hemos de responder. Pero una invasión requiere una respuesta consciente; de hecho, parte de nuestro crecimiento como seres humanos consiste en aprender a establecer límites. Pero la activación de una herida precisa una toma de consciencia: «¿El dolor y la rabia que siento es causado directamente por un hecho del presente, o la situación del presente ha sido un detonante que ha activado una herida del pasado?». En un arrebato reactivo no estamos respondiendo conscientemente al presente, estamos reaccionando compulsivamente, utilizando a una persona o una situación para proyectar el dolor y la ira de unas experiencias del pasado. La diferencia entre responder y reaccionar Para conocernos, entendernos y crecer emocionalmente necesitamos diferenciar entre qué es responder y qué es reaccionar. Responder es una acción consciente y responsable: ante una situación determinada abordas el hecho haciéndote cargo de tus activaciones internas. Si la situación ha activado una herida de tu niño/a interior, la reconoces y la acoges, en lugar de culpar y descargar tus emociones negativas —fruto de experiencias pasadas— sobre la persona o la situación que ha despertado tu herida. Reaccionar es un impulso automático, visceral, inconsciente. En la reacción no estás respondiendo al presente, desde el presente, la persona adulta que eres. Estás activado/a e impulsado por unas experiencias dolorosas del pasado, proyectando el dolor, el desamor o la ira generada en el pasado. La situación ha despertado una vieja herida y estás actuando compulsivamente, desde el niño o la niña interior herida. En lugar de responsabilizarte de tu niño/a interior herido y hacerte cargo de la herida primaria, proyectas la carencia o el resentimiento en una persona o una situación que no es el origen real de lo que estás sintiendo. El dolor estaba dentro de ti mucho antes de que esa persona hiciese lo que hizo. Es el dolor de una herida muy antigua —de privación, abandono, desvalorización, invasión, traición, abuso, humillación, etc.— que hay dentro de ti, consecuencia de unas experiencias traumáticas. En realidad, la situación no ha generado lo que sientes, es solo un detonante que ha destapado unas emociones dolorosas antiguas que estaban dentro de ti, y la posibilidad de proyectarlas —y justificarlas— en alguien del presente: en tu pareja, en una figura de autoridad, en un amigo, en un desconocido, en un colectivo, en un personaje público, etc. El niño interior reactivo es el ejemplo vivo y palpable de esta cita de Sigmund Freud: «Las emociones reprimidas no desaparecen, permanecen enterradas en la psique y emergen de las peores formas». A veces estamos tan cargados, activados y desbordados por esas emociones antiguas que constantemente las vomitamos —las proyectamos— en las personas que nos rodean. Es tan grande el dolor y el malestar que hemos acumulado en nuestro interior que necesitamos descargarlo de alguna forma: juzgando, culpando, exigiendo, manipulando, agrediendo, amenazando, castigando, etc. ¿Cómo distinguir cuando estamos respondiendo o cuando estamos reaccionando? En algunas ocasiones podemos reconocer claramente que estamos reaccionando, o sea, utilizando una situación del presente para descargar una emoción antigua, pero hay situaciones que es más difícil reconocerlo y, sobre todo, responsabilizarse —dejar de proyectar nuestro malestar—, porque hacerlo implica sentir el dolor enterrado —reprimido— en nuestro corazón. La tentación de culpar a alguien para descargar nuestro malestar interno es muy grande. Exigir, acusar y culpar funciona como una válvula de escape, porque sentir y abrazar la angustia y la desesperación de nuestro niño/a interior herido nos aterra. Por eso llevamos toda la vida reprimiéndolo, tapándolo, evitándolo, huyendo del dolor de nuestro niño/a interior. El problema es que evitándolo no puede sanarse y nos condena a repetir patrones muy dolorosos. Lo ilustraré con algunos ejemplos. Conocí a Marisa, una mujer de unos cuarenta años, en un curso de tantra. Había algo en ella que generaba mucho rechazo. No era su aspecto físico, era su actitud, su exigencia, su tiranía. Cuando en un ejercicio se quedaba sin pareja —como puede pasarle a cualquiera cuando el grupo es impar—, en vez de quedarse sola y sentir lo que esa situación le activaba, se indignaba y exigía a la facilitadora del curso que le trajese a alguien para hacer el ejercicio, «porque yo he pagado y tengo derecho a tener una pareja en todos los ejercicios». En lugar de responsabilizarse de la herida que se le despertaba —de abandono y no merecimiento— y darse el permiso de sentirla, de ser vulnerable, de abrir el corazón a lo que la vida le estaba trayendo, hacía lo contrario: se cerraba y se indignaba. Se cargaba de razones y exigía que alguien, que prefería hacer el ejercicio con otra persona, se pusiese a su disposición, «¡porque yo he pagado!». Cuando la facilitadora del curso le intentó mostrar muy amablemente por qué la gente se alejaba de ella, Marisa se enrocó y se reafirmó: «¡No me vengas con milongas, yo he pagado el curso y tú tienes la obligación de ponerme una pareja en todos los ejercicios, o me tienes que devolver el dinero!» (exigencia y amenaza). Luego añadió: «En este curso todos los tíos están llenos de prejuicios (acusación) y me rechazan porque tengo sobrepeso (victimismo). ¡Si estuvieran más evolucionados no tendrían tantos prejuicios!» (arrogancia). ¿Qué se puede hacer con alguien así? Ante una activación, en lugar de responsabilizarse, su reacción es victimismo, exigencia, acusación, prepotencia, amenazas…, en lugar de abrirse, de ser vulnerable, de acoger el dolor de su niña interior herida. ¡Qué fácil es aferrarnos al papel de víctima, descalificar a los demás y fabricar argumentos para tener la razón cuando no queremos ver y sentir lo que la vida nos muestra! Los arrebatos reactivos de Marisa —culpar a todo el mundo por quedarse sola— le «ayudaron» momentáneamente a no confrontar su herida. Pero el precio que pagó fue muy alto: todos los participantes del curso la evitaban. Su actitud demandante y prepotente alejaba a sus compañeros. ¿Quién quiere estar al lado de una persona despótica? ¿Quién quiere estar con alguien que, en lugar de abrirse, te exige y te impone su presencia? A veces, la activación de las heridas del niño/a interior se expresan con ataques de ira, amenazas, maltrato, violencia; o explotando, siendo abusivos y violentos física, verbal o energéticamente, con la persona o la situación que ha activado la herida de nuestro niño/a interior. David es un hombre de mediana edad, apuesto y dicharachero. Es muy divertido cuando está de buenas, pero cuando se le cruzan los cables — cuando se activan sus heridas de abandono y desvalorización—, pierde los papeles y se transforma en un ser desconsiderado, grosero y maltratador. Su niño interior está muy traumatizado: odia a su padre. En un momento puede pasar de la broma y la risa al insulto y al desprecio más absoluto. En su vida todo es blanco o negro. La mayoría de los seres humanos —según él—, «quieren joder a los demás». Solamente se fía de las bondades de su perro. David tiene mucha carga emocional de su infancia —sentimientos de abandono, desvalorización y no merecimiento, y mucha ira a flor de piel—, y cuando está activado se vuelve muy agresivo. Explota y el dolor y la rabia de su niño interior lo proyecta en las personas de su entorno. Su energía invasiva y avasalladora hace que, al principio, la gente se proteja y ceda para evitar una confrontación violenta —con sus arrebatos reactivos consigue amedrentar al otro—. Pero los amigos y las parejas le acaban dejando porque en sus ataques de cólera se vuelve muy violento y abusivo. Dentro de David hay un niño interior muy herido y enfadado, y cuando se activan sus heridas, reacciona explotando, invadiendo y maltratando. A pesar de que tiene una parte tierna y entrañable, sus ataques de ira descontrolada hacen que la gente se aleje de él. Al final, su reactividad —no responsabilizarse de su niño interior— provoca el rechazo de los demás, sentirse solo y no merecedor de amor. A veces la reactividad no es tan obvia, está disfrazada. No es visible a primera vista. El enfado, la exigencia, la rabia y el resentimiento del niño/a interior está recubierto con una personalidad amable y complaciente. Su estrategia para conseguir lo que quiere no es la confrontación directa, la invasión, la amenaza y el maltrato, es la manipulación. Detrás de la personalidad amable y complaciente, hay un niño o una niña interior muy herida y resentida. Y cuando no consigue lo que quiere, reacciona saboteando, castigando, desentendiéndose de sus responsabilidades. Esta forma de reactividad se llama comportamiento pasivo-agresivo. En lugar de mostrar y expresar abiertamente lo que sentimos, la agresividad se expresa indirectamente. Las dinámicas de comportamiento pasivas-agresivas generan mucho malestar y desconfianza en las relaciones y en los entornos laborales. La persona pasiva-agresiva siempre intenta agradar, quedar bien, dar una imagen positiva de sí misma, pero hay una desconexión entre lo que siente, lo que dice y lo que hace que genera muchos conflictos. Adela es una mujer de unos cincuenta años con una profunda herida de desvalorización y mucho resentimiento hacia su padre, que compensa tratando de ser especial y queriendo dar una imagen espiritual de sí misma. Pero su actitud pretenciosa provoca muchas tensiones y conflictos en el trabajo, porque enmascara sus inseguridades con comportamientos narcisistas y de menosprecio hacia sus compañeros. Según ella, todos los problemas que surgen en el trabajo se deben a que sus compañeros «tienen un nivel de consciencia muy bajo». Su necesidad de sentirse especial genera una relación de amor-odio hacia sus superiores. Constantemente busca su aprecio y reconocimiento, y se ofende y se indigna cuando le dan unas pautas o la corrigen. A menudo se siente injustamente tratada, porque supuestamente no la valoran. Entonces, adopta el rol de víctima y se comporta negligentemente —desatendiendo sus responsabilidades— para llamar la atención y castigar a la empresa. Finalmente, el director, cansado de sus pataletas infantiles, decidió no renovarle el contrato. Una vez más la reactividad de Adela le ha pasado factura —reforzando su herida de desvalorización—. En realidad, su trabajo era valorado y bien remunerado, pero el no responsabilizarse de las heridas de su niña interior generaba tantos problemas en el entorno laboral que la empresa decidió prescindir de ella. Todos tenemos traumas, todos tenemos derecho a estar heridos, pero nuestro entorno no tiene la culpa ni la obligación de soportar la reactividad de nuestro niño/a interior herido. Cuando no nos responsabilizamos de nuestras heridas, cuando estamos constantemente reaccionando, exigiendo, castigando, proyectando las carencias, el dolor y el resentimiento de nuestra infancia, pagamos un precio muy alto, porque acabamos recreando aquello que queremos evitar. La reactividad puede mostrarse de muchas formas: a veces se exterioriza directa y contundentemente, con comportamientos invasivos, hostiles, groseros o amenazantes; mientras que en otras personas o situaciones el comportamiento reactivo puede ser sutil, indirecto y sofisticado: siendo evasivos, deshonestos, menospreciando, saboteando, utilizando dinámicas de agresividad pasiva o adoptando el rol de víctima para manipular, presionar o castigar cuando no conseguimos lo que queremos. La reactividad retroalimenta la herida A través de la reactividad intentamos evitar nuestras heridas; sin embargo, siendo reactivos nunca solucionamos nada, porque, al no responsabilizarnos del problema, lo que conseguimos es cronificarlo. Para la persona reactiva el problema siempre está fuera, siempre es el otro: la pareja, la expareja, el familiar, los compañeros de trabajo, el jefe, los hombres, las mujeres, etc. A veces hemos de sufrir mucho —tener muchos conflictos con los demás— para admitir que tenemos un problema interno que nos está condicionando la vida. Ese reconocimiento significa asumir: «Tengo unos temores y unas heridas que me hacen reaccionar constantemente y me provocan sufrimiento». Cuando no queremos verlo o responsabilizarnos, nos instalamos en el victimismo, el narcisismo y la reactividad. Entonces, la vida se convierte en un viaje muy conflictivo y problemático. «Cuando crees que la culpa de todo es de los demás sufrirás mucho», nos recuerda el Dalái Lama. ¿Tan difícil es admitir el hecho de que estamos heridos? No, pero para muchas personas es más cómodo evitar mirar adentro. Es más fácil señalar a los demás, poner el foco en el otro, que reconocer nuestros temores y nuestras heridas, porque hacerlo implica tener que responsabilizarnos: dejar de culpar y querer cambiar a los demás, y ponernos a trabajar nuestros temas internos. Ser muy sensible y emocional no significa necesariamente estar en contacto con nuestra realidad interna; de hecho, las personas muy susceptibles y reactivas suelen estar muy disociadas, y en lugar de reconocer sus heridas, están cargadas de razones y justificaciones, creen que todo el mundo quiere aprovecharse de ellos, dañarles o perjudicarles. A menudo se comportan como si los demás —la pareja, el amigo, el hijo o el Estado— les debiese algo. Viven permanentemente indignados, instalados en la queja y la reclamación, ajenos a las heridas internas que dirigen su vida. A veces tenemos tanto dolor acumulado y llevamos tanto tiempo evitándolo que no sabemos cómo acoger y responsabilizarnos de nuestro cuerpo emocional. Sentimos que hay algo muy estresante, neurótico y desequilibrado en nuestra forma de vivir y reaccionar, pero la mente reactiva es capaz de fabricar argumentos para justificar cualquier comportamiento. Algunas personas tienen tendencia a hacer de todo un drama. Necesitan contar y recrearse en las cosas desagradables que les hacen los demás, porque a través del drama se consigue mucha atención y la satisfacción de que la audiencia se solidariza contigo: tú eres un pobre inocente y la vida te maltrata. ¿Inocente? Inocente es un niño, una niña, un animal, una planta, un río. Una persona adulta es responsable y cocreador de los vínculos que tiene con los demás. Pero dramatizar, quejarse y culpar es mucho más fácil que responsabilizarse. Aunque la mente egoica siempre justifica su reactividad, pagamos un precio. Una de las secuelas de ser reactivos es tomar malas decisiones. El arrebato reactivo es un pésimo asesor, nos empuja a tomar decisiones precipitadas, desproporcionadas y a menudo perjudiciales para nuestros propios intereses. Al final, querer llamar la atención haciendo dramas, exigir que el otro colme nuestras expectativas, querer imponer nuestra voluntad o castigar a alguien por no ser como nosotros queremos se acaba volviendo en contra de nosotros. La reactividad nos aleja momentáneamente de nuestra herida, pero intensifica nuestro sufrimiento. Provoca estancamiento, que repitamos los mismos patrones, que atraigamos y recreemos la misma experiencia dolorosa una y otra vez a través de otras personas y situaciones. Hace que, en lugar de crecer en amor y confianza, experimentemos la vida como una rueda continua de agravios, desconfianza y desamor. La adicción al drama y al agravio Algunas personas reactivas son adictas al drama. Tener muchos conflictos con los demás es la excusa perfecta para no mirar hacia dentro y responsabilizarse. Cuando tenemos muchos conflictos internos que no queremos abordar, necesitamos problemas externos que justifiquen nuestro malestar, e inconscientemente atraemos y provocamos problemas para estar ocupados y no hacernos cargo de nuestra realidad interna. La dificultad al tratar con personas muy reactivas es que no quieren responsabilizarse: en lugar de abrirse a la solución, se cargan de argumentos para tener la razón. Se apegan a una historia, a un agravio, a una injusticia, a la inconsciencia o la maldad del otro, en lugar de abrirse a aquello que les puede ayudar. El rol de víctima tiene muchas caras. La persona que se comporta como una víctima no se limita a lamentarse, se cree con derecho a juzgar, culpar, exigir y castigar. A veces su agresividad es pasiva, sutil, manipuladora, fría…; otras veces su agresividad es furiosa, avasalladora, violenta y abusiva. Lidiar con una persona muy reactiva es un gran reto. A menudo lo único que podemos hacer es establecer límites firmes para hacernos respetar, mientras que con otras personas la única alternativa posible es alejarse. La persona reactiva tiene mucha carencia de amor, funciona desde el miedo y la desconfianza. En lugar de responsabilizarse, de hacerse cargo de su niño/a interior herido, se carga de razones y argumentos. En vez de abrirse, de sentir su vulnerabilidad, de acoger amorosamente a ese niño o esa niña interior desesperada, te exige, te reclama, te presiona, te impone cómo tienes que ser y quererle. Naturalmente, esa exigencia provoca el rechazo y la desconfianza de los demás. Nuestro comportamiento reactivo recrea el trauma: provoca que los demás se protejan, se cierren, nos rechacen, nos ataquen o se alejen. Pero esta situación tan dolorosa puede llegar a ser una bendición, porque sentirnos agotados, frustrados y rechazados —no poder controlar al otro y quedarnos totalmente solos— a menudo es lo que necesitamos para despojarnos de nuestra soberbia, dejar de juzgar, culpar y exigir a los demás y confrontar nuestra realidad interna. Abrirnos a nuestro espacio interior nos transforma Todos tenemos áreas de nuestra personalidad propensas a impulsos reactivos. Forma parte de nuestro crecimiento observarlos y responsabilizarnos. Cuando hay honestidad y una voluntad sincera de traer más consciencia y amor a nuestra vida, reconocer nuestros mecanismos reactivos nos ofrece la oportunidad de conocernos profundamente y abrirnos a nuestro espacio interior. ¿Cómo podemos dejar de ser reactivos y empezar a responder conscientemente? Cuando estamos activados, cuando sentimos malestar, irritación, temor, peligro o desconfianza, generalmente dirigimos la atención hacia fuera. Es la reacción natural de un niño/a. Pero ya no somos niños, somos personas adultas, con muchos más recursos y la capacidad de sostener nuestras activaciones, y podemos girar el foco de afuera a dentro y preguntarnos: «¿De qué tengo miedo?». Esta simple pregunta nos invita a mirar hacia dentro, a contactar y sentir nuestro niño/a interior herido y asustado. Cuando la consciencia reconoce y acoge el miedo que se activa en el cuerpo emocional, en lugar de reaccionar se crean las condiciones necesarias para la transformación; o sea, cuando la persona adulta que eres ve y sostiene amorosamente al niño/a interior desesperado que habita en tu interior, esta parte, al sentirse vista y acogida, se relaja. El niño/a siente: «¡Por fin hay alguien que me ve y me acompaña!». El origen de mucha ansiedad y angustia que experimentamos se debe a la soledad de nuestro niño/a interior, a no sentirse visto, validado, aceptado, querido. ¿Cómo se siente un niño o una niña ante una situación amenazante cuando no tiene a alguien que le ve, le entiende y le protege? ¿Cómo te sentías en tu infancia cuando te ignoraban, te juzgaban, te presionaban o te maltrataban? Naturalmente, entrar en contacto con las memorias de ese niño, de ese niña herida y vulnerable, necesitada y atemorizada, al principio es muy incómodo, porque despierta sensaciones inquietantes. Pero para dejar de reaccionar compulsivamente tienes que ver y ayudar a ese niño/a, acercarte a él/ella, sentirlo, acompañarlo, abrazarla, en lugar de rehuirla. Cuando reaccionas compulsivamente, te cierras, evitas entrar en tu interioridad y hacerte cargo de tu niño/a interior herido. En lugar de asistirle y sostenerle —de acompañarle en su angustia—, tu atención y tu energía se enfoca hacia afuera. Te escudas con unos argumentos para exigir, arremeter, intentar controlar o cambiar algo externo, en lugar de reconocer y acoger a esa parte de ti que está desesperada. ¡Atrévete a entrar! Puedes armarte con razones y justificaciones para culpar, presionar e intimidar, para intentar cambiar una situación o una persona, y tal vez consigas controlar temporalmente la situación, pero vivirás en constante tensión y desconfianza, porque en cualquier momento puedes perder el control. Tener que mantener el control —interno o externo— es muy estresante, agotador. ¡Suelta el control! Atrévete a mirar y sostener a tu niño/a interior en pánico. Atrévete a sentir a ese niño o a esa niña, que tiene mucho miedo a perder algo, a no ser adecuada, a ser excluida, a no merecer, a ser abandonada. Atrévete a sentir las inseguridades de ese niño/a, el miedo a no ser suficiente, a no estar a la altura, a no conseguir el amor y la aceptación que necesita. ¡Atrévete! No hay alternativa: o aprendes a acoger amorosamente está parte de ti o vivirás reaccionando constantemente. Ser reactivos es una esclavitud, eres una marioneta de las activaciones internas. Cada vez que la vida te toca el botón —la herida de tu niño/a interior—, una emoción se apodera de ti. Te conviertes en una víctima de tu pasado, de esa parte de ti que está herida y hambrienta de amor. Pero reaccionando, en lugar de conseguir el amor y la confianza que tanto anhelas, generas lo contrario. Sé el adulto que necesitabas a tu lado cuando eras un niño/a. Ofrécele la escucha, el respeto, el acompañamiento, el apoyo que le faltó, porque es precisamente eso lo que necesita tu niño/a interior para poder desahogarse, calmarse y confiar. Solamente tú, la persona adulta que eres, puede ver y sentir qué necesita ese niño/a y estar a su lado. ¿Quién puede ayudarle mejor que tú? Cuando dejas de reaccionar compulsivamente y abres el corazón, se crea un espacio para la transformación. Al abrirnos y responsabilizarnos, permitimos que el origen real del problema se manifieste. Podemos ver, sentir y expresar lo que no pudo ser expresado en su día, y completar experiencias dolorosas del pasado. Gracias a ello soltamos lastre, nos liberamos de aquello que nos ha condicionado durante muchos años. Mientras que reaccionando — rechazando nuestro pasado—, no avanzamos, nos quedamos anclados en el pasado, repitiendo los mismos patrones, retroalimentando la herida y la desconfianza. Abriéndonos crecemos y nos transformamos. Muchas situaciones que antes resultaban amenazadoras, dejan de serlo. Algunos escenarios todavía nos activan, pero podemos reconocer que el origen del temor o la herida es una experiencia traumática de la infancia, y sabemos cómo acompañar a nuestro niño/a interior cuando lo necesita. Ya no hemos de estar constantemente evitando algo, queriendo controlar, empujando o forzando las cosas. Podemos estar presentes, respondiendo consciente y adecuadamente a lo que la vida nos trae. En lugar de vivir en conflicto con la vida, te haces uno con la vida. Te das cuenta de que la vida no está en contra tuya; al contrario, te sostiene, en cada momento te trae la experiencia que necesitas para despertar. Cuando dejas de reaccionar compulsivamente, de exigirle a la vida cómo debería ser, te relajas, te armonizas con la existencia, permites que la vida te nutra y te sorprenda. Comprendes que la existencia no tiene que ser, ni puede ser, de acuerdo al guion de tu ego. Meditación: transformar los patrones reactivos Recuerda una situación de la vida cotidiana que te ha generado un impulso reactivo. Lo puedes reconocer porque ha sido una reacción desproporcionada, un ataque de indignación, de exigencia, de ira, de envidia, de celos, etc. Has juzgado y culpado al otro, has intentado intimidarle o controlarle. Has vomitado tu enfado en el otro para inculparle, presionarle e intentar cambiarle. Obsérvalo. Tu mente es perfectamente capaz de fabricar argumentos de todo tipo para justificar tu reacción; sin embargo, tú sabes que has sido invasivo/a, has utilizado al otro como chivo expiatorio, como una pantalla donde proyectar tu herida y descargarte. El problema de estar reaccionado constantemente es que pagamos un precio: la gente se aleja de nosotros, desconfía, se protege, porque se siente invadida y maltratada con nuestras descargas. Y lo que es peor, cuando nos justificamos y nos acostumbramos a vivir en la reactividad, cerramos el corazón y dejamos de crecer. Pasan los años y cada día estamos más decepcionados y enfadados con la vida. Te invito a investigar tus mecanismos reactivos. ¿Qué hay detrás de estos impulsos que quieren recriminar, controlar, intimidar, manipular o castigar al otro? En lugar de apuntar hacia fuera, enfoca tu mirada hacia dentro. Siente la inseguridad, la desconfianza, el temor o el dolor que te ha impulsado a reaccionar. Mira a tu niño/a interior herido, a esa parte de ti que ha sido activada y está en pánico, o está enfurecida porque en el pasado fue ignorada, invadida o maltratada. Respira, ábrete al momento presente, a lo que quiera que esté sucediendo en tu interior: miedo, angustia, tristeza, dolor, desamor, soledad, vergüenza, indignidad, rabia. No lo reprimas ni lo rechaces. Acoge a tu niño/a interior, algo ha despertado su trauma y necesita tu reconocimiento. Abrázale, escúchale, acúnalo en tu corazón. La vida está llena de situaciones en las que tu niño/a interior se siente amenazado, ignorado, abandonado, comparado, devaluado, humillada, invadida, presionada, utilizada… En lugar de reaccionar inconscientemente a las activaciones de tu niño/a interior, respira, observa la activación y todo lo que despierta en tu mente y tu cuerpo emocional. Puedes culpar y castigar a las personas que te rodean por los traumas de tu infancia o responsabilizarte. Tienes derecho a estar herido/a y enfadado, pero, si no te responsabilizas, si no ayudas a tu niño/a interior a sanar su corazón, estás condenándote a repetir las mismas situaciones traumáticas una y otra vez. Observa tu reactividad Observa y explora tu reactividad. No se trata de juzgar y reprimir tus impulsos reactivos, sino de investigar su origen para abordarlos conscientemente. Porque ser un esclavo de la reactividad genera mucho sufrimiento. ¿Qué situaciones activan tu reactividad? ¿Cómo se manifiesta tu reactividad? ¿Qué proyectas en el otro/a? ¿Qué sucede en tus relaciones cuando te vuelves reactivo/a? Un arrebato reactivo te está avisando de que algo o alguien ha activado tu trauma, una herida antigua. Puedes ignorar la activación y recrearte en la reacción, o responsabilizarte de tu activación y responder conscientemente. ¿Qué activaciones internas suelen desencadenar tu reactividad? ¿Cuál es el miedo, la herida o la carencia que genera tu comportamiento reactivo? ¿Qué le está sucediendo a tu niño/a interior cuando te dejas llevar por la reactividad? Puedes utilizar la activación para proyectar algo —para juzgar, culpar, querer cambiar o controlar al otro—, o para explorar tu cuerpo emocional y responsabilizarte. En lugar de reprimir tu energía o proyectarla, siéntela, sostenla, permite que se haga consciente, que te muestre el temor, el dolor o la necesidad que expresa. Las emociones incómodas no pretenden dañarte o perjudicarse, solamente reflejan algo. Aprovéchalas para conocerte mejor, para ser más consciente y compasivo/a. LA HERIDA DE SHOCK Y EL MIEDO PARALIZANTE La herida de shock y el miedo paralizante Una de las heridas que más impacto tiene en nuestra vida y nuestra autoestima es el shock. Llamamos genéricamente herida de shock a un conjunto de síntomas y reacciones que experimentamos en el sistema nervioso, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y la mente. Ante ciertas personas o situaciones nos activamos y reaccionamos compulsivamente, sobreactuando, o nos disociamos, nos bloqueamos, nos paralizamos, sentimos pánico. No podemos expresarnos con normalidad, el cuerpo no responde como querríamos. Nos sentimos desconectados de nuestra energía vital y nuestro poder. Y lo más extraño es que no encontramos una explicación lógica. Es frustrante. Es como si en ciertas situaciones no tuviésemos el control de nuestro cuerpo y de nuestra mente. «Es como si dejase de ser yo, de poder actuar y responder naturalmente». ¿Por qué nos sentimos amenazados ante situaciones aparentemente normales? ¿Por qué reaccionamos desmesuradamente o nos bloqueamos? ¿Por qué nos disociamos? ¿Por qué ante ciertos escenarios nos sentimos impotentes? ¿Por qué no podemos responder adecuadamente? Porque se acaba de activar nuestra herida de shock. Al igual que tenemos unas heridas de abandono e indignidad, que se activan cuando nos relacionarnos, también tenemos la herida de shock. ¿Qué es el shock? Es una respuesta del sistema nervioso ante una situación que percibe como amenazadora. Es involuntaria, tú no tienes el control. ¿Qué hay de amenazador en hablar con el jefe? En principio nada, pero el contacto con tu jefe o con una figura de autoridad que active tu shock despierta viejas memorias de tu sistema nervioso. Tal vez cuando eras un niño/a, algunas figuras de autoridad fueron bruscas contigo, no te respetaron, no tuvieron en cuenta tus necesidades, te juzgaron o te maltrataron, y en tu sistema nervioso hay una asociación: figura de autoridad igual a peligro. Y cuando tienes que relacionarte con ciertas personas, tu sistema nervioso se altera hasta el punto de entrar en shock. Sobreactúas, te disocias o te bloqueas, no puedes pensar y expresarte con naturalidad; es como si dejases de ser tú. Juan es un estudiante muy aplicado que dedica muchas horas al estudio. Sus padres le insisten mucho en la importancia de tener una buena formación académica para ser alguien en la vida. Pero, a pesar de preparar bien la materia, cuando tiene que examinarse, siente mucha ansiedad y a veces se queda en blanco. Cuando eso sucede, responde tan mal a las preguntas del examen que suele suspender. Lo que más rabia le da es que, al salir del aula, cuando ya ha entregado el examen, recuerda perfectamente lo que había estudiado y tenía que haber escrito en el examen. Quedarse en blanco, disociarse o bloquearse ante una prueba es un síntoma habitual para algunas personas que tienen una herida de shock en su sistema nervioso. Este trastorno suele generar mucha ansiedad y vergüenza: «¿Por qué, a pesar de estar bien preparado para la prueba, me bloqueo?». Lamentablemente la presión que uno mismo se pone para superar el problema no le ayuda. Berta es una mujer de unos treinta años, inteligente y atractiva. Pero no ha tenido ninguna relación de pareja satisfactoria. Suele atraer a individuos inmaduros que no quieren comprometerse. Berta no sueña con príncipes azules, es consciente de que los hombres a los que atrae no están emocionalmente disponibles, pero no se atreve a acercarse a los que valen la pena. Cuando conoce a un hombre que le atrae mucho y cree que podría ser una buena pareja para ella, se siente tan activada e insegura que es incapaz de acercarse a él; de hecho, hace ver que no le interesa. Su miedo a ser rechazada y quedarse bloqueada le supera. Algunas personas ante el rechazo —o la posibilidad de un rechazo— entran en shock y evitan ciertas situaciones. No es algo que la mente racional pueda justificar: «¿Por qué me bloqueo cuando me acerco a alguien que me atrae mucho? ¿Por qué siento tanta ansiedad e inseguridad? ¿Por qué no soy capaz de comportarme con naturalidad?». Adrián es un hombre educado, con una buena formación y un trabajo que le gusta. Pero hay algo que le avergüenza mucho y le impide progresar profesionalmente: no es capaz de hacer presentaciones públicas de sus proyectos profesionales. En la empresa le han ofrecido promocionarlo, pero eso implica presentar proyectos. Solamente pensar que tendría que presentar un producto en una sala llena de gente le angustia. Le aterroriza la idea de quedarse bloqueado, de hacer el ridículo. En lugar de alegrarse y aprovechar la oportunidad para crecer profesionalmente, vive constantemente angustiado y avergonzado. Lo más extraño es que Adrián es un gran escalador, capaz de escalar paredes de granito que quitan el hipo. Adrián a menudo se pregunta: «¿Por qué soy capaz de escalar una pared muy difícil sin perder la calma y en cambio entro en pánico cuando tengo que hablar en público?». La activación de nuestra herida de shock no siempre nos bloquea o nos disocia, a veces nos impulsa a sobreactuar, a reaccionar desmesura y descontroladamente ante una situación que nuestro sistema nervioso percibe como injusta o amenazante. Agustín es un tipo muy simpático y divertido cuando está de buenas. Pero, cuando alguien le critica o le lleva la contraria, pierde los papeles, se activa de tal forma que se transforma en un ser abusivo, invasivo, soez, intolerante. Grita, insulta, amenaza, trata con desprecio, incluso puede llegar a ser violento físicamente… A nadie le gusta ser cuestionado, pero, cuando no podemos tolerar la crítica y reaccionamos compulsivamente, maltratando a nuestro entorno cuando estamos activados, tenemos un problema. A pesar de que Agustín es un hombre entrañable en muchos sentidos, ha perdido muchos amigos y parejas a consecuencia de la activación de su sistema nervioso y sus reacciones desmedidas. Muchas personas entran en shock en la sexualidad. Es una situación muy frustrante y embarazosa porque, inexplicablemente, el cuerpo se bloquea. «¿Por qué, a pesar de que me gusta mucho mi pareja, me quiere y me trata bien, mi cuerpo se bloquea y no disfruto?». Malena es una chica muy espabilada e independiente. Desde muy jovencita se ha sabido buscar la vida. Nunca le ha faltado trabajo ni amigos. Pero el sexo no es algo divertido para ella, no lo puede disfrutar. Puede contar con los dedos de una mano sus orgasmos. Inexplicablemente su cuerpo se bloquea y no siente nada. Como esta situación le incómoda y le avergüenza, cuando tiene pareja a menudo finge, para no tener que dar explicaciones. Pero no lo lleva bien, no entiende por qué sus amigas pueden tener varios orgasmos en una noche y ella hace años que no tiene ninguno. Lo más extraño es que no recuerda haber vivido ningún abuso o trauma sexual, y en su familia el sexo nunca ha sido un tabú. Muchas personas, en la infancia, no han sido tratadas con sensibilidad y respeto. Las personas que les cuidaban y educaban les juzgaban, les presionaban, les amenazaban, les maltrataban o les humillaban. Una de las secuelas de haber vivido tanto estrés en su sistema nervioso es que, en la edad adulta, ante una figura de autoridad, sienten ansiedad, angustia, miedo, culpa. Se sienten pequeños e inadecuados, desconectados de su poder. Jorge está mal en el trabajo porque no se siente respetado. Su jefe es un hombre muy exigente e irascible, y cuando se dirige a él normalmente se siente avasallado. No sabe cómo ponerle límites y hacerse respetar. Cuando lo ha intentado se ha bloqueado y siente que ha hecho el ridículo. Jorge se siente impotente, incapaz de pararle los pies a su jefe cuando se pasa de la raya, y se juzga mucho a sí mismo por no ser capaz de hacerse respetar. Las relaciones de pareja también despiertan nuestra herida de shock. No necesariamente desde el principio. A veces el shock se despierta después de varios meses de relación, incluso tras varios años de convivencia. De repente, ciertas situaciones nos desbordan, nos bloquean, nos sentimos incapaces de responder adecuadamente y hacernos respetar. Vivimos atemorizados, nos damos cuenta de que la relación está dañando nuestra confianza, integridad y amor propio, pero nos sentimos incapaces de establecer límites y separarnos. Alicia lleva diez años casada. Al principio su marido era muy atento y la trataba bien, pero a partir del tercer año empezó a maltratarla puntualmente. Cuando se enfadaba le gritaba y le trataba con desprecio. Con el tiempo el desprecio se convirtió en vejaciones y humillaciones, y más de una vez se le fue la mano. Luego se arrepiente y le pide perdón. Durante unos días se comporta, hasta el próximo calentón. Alicia vive con miedo, quiere separarse, pero no se atreve a dar el paso. Cuando lo piensa se siente muy pequeña e incapaz de salir adelante sola. Sentirse tan dependiente y bloqueada hace que su autoestima esté por los suelos. Por propia experiencia sé el sufrimiento que comporta el shock para la persona que lo sufre y la falta de comprensión que hay con este tema. Incluso en el mundo terapéutico no hay muchos profesionales que conozcan en profundidad sus mecanismos y cómo abordarlo adecuadamente. Es muy difícil entender, empatizar y acompañar a un ser humano que sufre de shock si no reconocemos previamente nuestra herida de shock. Solamente alguien que ha explorado profundamente el shock de su sistema nervioso puede entender lo que le sucede a otro ser humano cuando tiene esos síntomas. Sin esa experiencia y esa comprensión los síntomas de shock no parecen tener sentido: «No pasa nada», «No debes tener miedo», «Esos bloqueos son tonterías», «Tú puedes», «Lánzate», «Cree en ti», «Conecta con tu poder», «Relájate», «Ábrete y disfruta»… Nos hemos dicho y nos han dicho muchas veces, como si el problema se pudiese solucionar simplemente con determinación y fuerza de voluntad. Antes de explorar mi propia herida de shock y entender los mecanismos que lo rigen, quedarme bloqueado ante ciertas situaciones me producía mucha frustración, hasta el punto de creer que era un defecto mío, algo muy raro e incomprensible. Al no entender lo que me pasaba, me avergonzaba y trataba de evitar aquellas situaciones que me lo producían. Pero evitando esas situaciones no me sentía libre, me sentía muy condicionado, impotente, incapaz de afrontar algunas situaciones de la vida cotidiana. Al no entender lo que me sucedía cuando me bloqueaba, me juzgaba y eso dañaba mi autoestima y mi confianza. El abordaje terapéutico de la herida de shock no produce resultados inmediatos, es una sanación lenta, un proceso. Poco a poco el sistema nervioso se va descargando y regulando, y vas notando que hay menos ansiedad, angustia, disociación y bloqueos en tu vida diaria. Cuando comprendes el mecanismo del shock y lo abordas adecuadamente, el sistema nervioso, poco a poco, se va regulando y el shock deja de ser una limitación y una preocupación. Hoy, algo que durante muchos años había sido una fuente de mucho dolor y frustración ha dejado de serlo. A veces tengo activaciones de mi herida de shock, pero ya no tiene el impacto que tenía, lo vivo de otra forma. Uno de los errores más comunes es creer que siendo valiente, esforzándote más, presionándote para superar aquello que te bloquea, lo superarás; sin embargo, cuando estamos lidiando con la herida de shock, la presión que te pones para superar el bloqueo es inútil. Lo sabes por propia experiencia. Tal vez llevas años intentando superar una situación, un bloqueo, un miedo, pero sigue sucediendo. Y probablemente estás muy frustrado/a porque has intentado de muchas formas superarlo, pero el problema sigue ahí. Y al no haber una mejoría seguramente crees que es un defecto tuyo. No, no es un defecto. Ni tú eres un cobarde ni una persona incompetente, cerrada, frígida o incapaz de hacer ciertas cosas. Lo que sucede es que en tu sistema nervioso hay shock. Juzgarte y presionarte no te ayudará. Seguramente has intentado todo lo que estaba en tu mano para superar el problema, pero no ha funcionado. Permíteme una sugerencia: deja de ponerte presión, de querer solucionarlo empujando. En lugar de eso te propongo investigar lo que le sucede a tu sistema nervioso y aprender a gestionarlo adecuadamente. El sistema nervioso y el shock Para comprender la mecánica del shock hay que entender cómo funciona el sistema nervioso en los mamíferos. Utilizaré un ejemplo para explicarlo. Imagínate una gacela que está pastando tranquilamente en la sabana africana en compañía de su manada. La gacela está relajada, no hay peligro a la vista. De repente, huele o ve que se acercan unos leones. La gacela y su manada se ponen en estado de alerta. Los leones se acercan. La tensión crece. El sistema nervioso de la gacela empieza a segregar unas sustancias —adrenalina y noradrenalina— para salir a la carrera y escapar del peligro. En un momento dado la gacela quiere huir del peligro, pero un grupo de leones la persigue y la acorrala. Cuando la gacela está a punto de ser devorada por los leones, aterrorizada por una situación tan estresante, pierde el sentido, entra en shock, y cae al suelo, inmóvil, paralizada. Entrar en estado de shock, colapsarse, le ahorrará mucho sufrimiento. No ha sido una opción voluntaria, el sistema nervioso de la gacela se ha visto desbordado por la situación y se ha colapsado. Pero, casualmente, en el momento en que los leones se disponen a devorar la presa, se acerca un jeep lleno de turistas para fotografiar a los leones. Los leones se sienten incómodos con los humanos y se van, dejando a la gacela en shock, paralizada, tendida en el suelo. ¡De buena se ha librado! Después de unos minutos la gacela empieza a recobrar el conocimiento y mira a su alrededor. ¡No hay peligro a la vista! La gacela se levanta, durante unos minutos su cuerpo vibra —el sistema nervioso se descarga—. Seguidamente el animal empieza a brincar —lo que habría hecho de no estar acosada— y regresa con su grupo. En pocos minutos el sistema nervioso de la gacela ha experimentado diferentes estados. Al principio, el estado de relajación: no hay peligro a la vista. Seguido de un estado de alerta activa: hay peligro a la vista; el cuerpo se prepara para responder. A continuación, se ha activado el estado de huida o lucha: la gacela huye ante el peligro porque no puede luchar contra un león. Seguidamente, cuando no había escapatoria posible, el animal se colapsa: antes de ser devorado por los leones pierde el conocimiento, para mitigar el dolor. Como ha sobrevivido al ataque porque los leones se han retirado, cuando recobra la consciencia instintivamente descarga el estrés de su sistema nervioso, permitiendo que el cuerpo haga lo que haría para escapar, y de esta forma se autorregula. El poder descargar el estrés de su sistema nervioso, así como las sustancias químicas que genera el organismo ante una amenaza, permite que la experiencia que quedó interrumpida al colapsarse se complete, o sea, que el animal experimente que ante el peligro su cuerpo puede responder, moverse, huir. La próxima vez que se acerquen los leones, la gacela no se quedará bloqueada, su cuerpo responderá huyendo. Ante una amenaza tenemos tres posibilidades: luchar, huir o congelarnos. La congelación —disociación, bloqueo, parálisis, colapso— es la última opción, cuando no hay posibilidad de defenderse o escapar. Cuando la situación desborda al individuo y el sistema nervioso no puede sostener tanto estrés o sobrecarga, se disocia o se colapsa. Es un mecanismo natural de autoprotección. Al igual que un tendido eléctrico tiene un límite de tolerancia y cuando se sobrecarga la red saltan los fusibles como medida de protección, algo parecido sucede con el sistema nervioso de los animales. Cuando una situación sobrecarga el sistema nervioso provoca que salten los fusibles, o sea, que el individuo experimente una desconexión del flujo de energía en forma disociación, bloqueo, parálisis, congelación, y en su grado máximo puede llevar al colapso y la pérdida de consciencia. Todos los seres vivos experimentamos conflictos y escenarios amenazantes que generan estrés en nuestro sistema nervioso. Generalmente tenemos los recursos necesarios para enfrentar el desafío, pero no siempre, algunas circunstancias nos desbordan y generan shock en nuestro sistema nervioso. La naturaleza ha dotado a los animales —y por tanto a los seres humanos— de mecanismos para disolver y regular las sobrecargas del sistema nervioso. En los animales salvajes la descarga sucede naturalmente. Cuando la gacela recupera la consciencia, se levanta e instintivamente empieza a brincar, a vibrar, a agitarse; de esta forma descarga la tensión acumulada. Eso hace que su sistema nervioso se autorregule y el animal no quede traumatizado — marcado por la experiencia—. Pero ¿qué sucede con un ser humano? Depende. A veces se darán las condiciones para que pueda haber una descarga y a veces no. Después de un episodio durante el cual nuestro sistema nervioso se ha visto desbordado — por ejemplo, tras una invasión, un accidente, sufrir un asalto o alguna forma de violencia o maltrato—, a menudo nos quedamos congelados o disociados. Cuando el impacto de la experiencia desborda nuestros recursos, no podemos responder, y al no poder hacerlo la experiencia queda incompleta. El organismo cuerpo-mente no ha podido completar algo: expresarse, defenderse, luchar, poner límites, huir, etc. Cuando la experiencia ha quedado incompleta, queda registrada en el sistema nervioso y, cada vez que hay una situación que a nuestro cuerpo le recuerda el evento traumático del pasado, el sistema nervioso se activa, actuando como una alarma. Tal vez nosotros no recordamos el trauma —lo que sucedió—, pero el cuerpo sí lo recuerda y reacciona. A través de la activación el sistema nervioso nos quiere proteger, avisándonos de que hay una situación potencialmente peligrosa. El problema es que la reacción del sistema nervioso, aunque pretende avisarnos y ayudarnos ante un peligro, al sobreactuar, disociarnos, congelarnos o bloquearnos, lo experimentamos como una limitación, en lugar de una ayuda. Para abordar eficazmente nuestra herida de shock necesitamos entender que nuestro cuerpo no se altera, se disocia o se congela para fastidiarnos, sino que está intentando protegernos. El cuerpo está expresando algo importante, algo esencial para poder restablecer el equilibrio y el buen funcionamiento. Nuestra receptividad a escucharlo y respetarlo es fundamental para que pueda descargar sus memorias traumáticas, autorregularse y brindarnos un buen rendimiento. Si nuestra actitud es inconsciente o arrogante: «Mi cuerpo tiene que hacer en todo momento lo que yo quiero que haga», sin respetar su naturaleza, sus ritmos y sus necesidades, viviremos el shock como una limitación y un autosabotaje; mientras que, si aprendemos a escuchar a nuestro cuerpo, a ser respetuosos con la sensibilidad y los mensajes de nuestro sistema nervioso, el cuerpo se convertirá en nuestro aliado y en un gran maestro. Cómo se activa el shock La mayoría de nuestro shock es consecuencia de unas experiencias estresantes o traumáticas de nuestra infancia, una secuela en nuestro sistema nervioso, una herida del niño/a interior. Al igual que sucede con otras heridas emocionales, ciertas personas o situaciones activan esa herida, lo cual provoca que reaccionemos sobreactuando, disociándonos o congelándonos. También podemos experimentar episodios de shock en la edad adulta no relacionados con experiencias de la infancia, por ejemplo en un accidente, en un atentado, en un asalto, ante el fallecimiento repentino de un ser querido, entre otras muchas situaciones. Son circunstancias en las que nuestro sistema nervioso y nuestros recursos personales se ven desbordados. Estas experiencias traumáticas también dejan secuelas en el sistema nervioso y posteriormente dan lugar a un estrés postraumático. Algunas situaciones que pueden despertar nuestra herida de shock son: las amenazas, el abuso, la violencia —física, verbal, energética, emocional—, enfrentarse a una figura de autoridad, hablar en público, exponernos; la comparación, la invasión, tener que poner límites, el juicio, la crítica, el rechazo; también todo lo que está relacionado con la espontaneidad, la creatividad y la expresión de nuestra sensibilidad: la danza, la expresión corporal, el canto, dibujar, pintar, esculpir, actuar, escribir, tocar un instrumento musical, etc.; sentir y expresar nuestra pasión, sensualidad, emocionalidad y afectividad: la atracción, la conexión, la intimidad, la expresión de las emociones y los sentimientos, la sexualidad... Y muchas situaciones de interacción humana: la pérdida de un ser querido, el abandono, las expectativas, la presión externa e interna, el conflicto, la manipulación, la evaluación, el comportamiento histérico o irracional, etc. Aunque en la edad adulta tenemos recursos para afrontar estas situaciones, tal vez frente a uno o varios de estos escenarios experimentas una gran activación, disociación, confusión, bloqueos, pánico o parálisis, unas reacciones internas involuntarias que te impiden responder adecuadamente. Tú sabes objetivamente que tienes la capacidad de responder; sin embargo, cuando se activa tu herida de shock observas que tu habilidad para responder decae, suele ser torpe, insuficiente o inadecuada, e incluso en ciertas situaciones te quedas congelado/a, bloqueado/a, y no puedes expresarte, moverte con naturalidad y determinación, protegerte o poner límites. ¿Cómo es posible que, pudiendo responder, no podamos proceder debidamente? Porque se ha activado nuestra herida de shock. Cuando estamos activados experimentamos una alteración en nuestro sistema nervioso que nos impulsa a sobreactuar, o lo contrario nos disocia o nos congela, desconectándonos de nuestra energía, de nuestro poder y recursos personales. Ambas reacciones son mecanismos de protección generados en el sistema nervioso ante la percepción de una amenaza. Independientemente de nuestra mente lógica y racional, de nuestros conocimientos, valores e ideología, de nuestra fuerza de voluntad, talento y fortaleza física, nuestro sistema nervioso es muy sensible y contiene memorias traumáticas que pueden ser activadas en cualquier momento. Hay muchas situaciones que pueden ser un detonante. Para cada persona es diferente: lo que activa el shock de un individuo no activa a otro. Reexperimentamos el shock cuando entramos en contacto con el mismo tipo de energía que produjo el shock original. Por ejemplo, si en nuestra infancia sufrimos maltrato por parte de nuestros cuidadores o profesores, ahora, cuando entramos en contacto con figuras de autoridad, a menudo se activa nuestro shock. Si constantemente nos juzgaban o nos comparaban, la crítica y la comparación activa nuestra herida de shock. Si no nos permitieron expresar nuestros sentimientos o nuestra verdad, sentimos mucha ansiedad o nos bloqueamos cuando queremos compartir nuestros sentimientos y necesidades. Si nos manipulaban para conseguir de nosotros lo que querían, ante la manipulación explotamos o nos paralizamos. Si nos castigaban y humillaban cuando nos equivocábamos, ante la posibilidad de equivocarnos nos angustiamos o nos paralizamos. Si sufrimos algún tipo de abuso sexual, de adultos tenemos tendencia a la promiscuidad o nuestro cuerpo se bloquea en la sexualidad. Los efectos de la activación de la herida de shock se manifiestan en cuatro áreas básicas: como deficiencias en la capacidad de pensar y razonar — disociación, confusión, dificultad para concentrarse, quedarse en blanco, bloqueos mentales, etc.—; dificultad o incapacidad para expresar ideas, sentimientos, necesidades, establecer límites, etc.; disfunciones en la capacidad de sentir plenamente el cuerpo, su energía, su poder y las sensaciones corporales —ira, gozo, confianza, relajación, placer, etc.—; y anomalías para mover el cuerpo con soltura y normalidad —torpeza, desorientación, descoordinación, bloqueos, parálisis, etc.—. El grado de estos síntomas puede variar mucho según el individuo, el detonante, las circunstancias y la intensidad del shock. Cómo experimentamos el shock Cada persona tiene unos síntomas particulares de shock asociados a sus experiencias traumáticas. Algunos síntomas habituales que podemos experimentar cuando se activa la herida de shock son: desconexión, disociación, quedarse en blanco, confusión, ansiedad, miedo, angustia, pérdida de sensibilidad, pulso rápido, opresión en el pecho, dificultad para respirar, incapacidad de expresarse o moverse con normalidad, un impulso de querer huir o evitar algo, parálisis, sensación de peligro de muerte, etc. Las reacciones pueden ser muy diferentes según la persona y la situación. Algunas reacciones comunes son: no poder estar presente, sentirse desconectado de uno mismo/a y de los demás, sentirse bloqueado, sentir rabia o pánico —la sensación de estar en peligro—, hablar sin parar, acelerarse, perder la presencia y la sensibilidad corporal al hacer amor, incapacidad para expresar emociones, sentimientos o necesidades, disociación del cuerpo físico o del cuerpo emocional, subirse a la cabeza, etc. A veces la persona que tiene activada su herida de shock parece ausente, ida, desmotivada, desconectada o desenraizada, mientras que en otras personas el shock provoca que la persona esté muy activada, furiosa, angustiada o atemorizada; es decir, se puede manifestar como una alteración intensa del sistema nervioso o hiperactivación, como una desconexión interna o disociación, o como un bloqueo o congelación. Para la mayoría de los individuos el shock es una experiencia desconcertante, pero no necesariamente desagradable. Algunas personas no sienten nada, lo viven como si el cuerpo estuviese yermo, sin vitalidad o sensibilidad. Y como están acostumbrados a esta sensación les parece normal. Pero la desconexión con el cuerpo puede ser muy limitante, especialmente a la hora de querer expresar nuestra energía, conectar con nuestra creatividad y nuestro poder, poner límites o vivir plenamente la sexualidad. Para algunas personas entrar en contacto con su herida de shock es aterrador, porque les conecta con memorias muy dolorosas de abuso, maltrato, traición, humillación, exclusión o abandono. A veces recordamos esas experiencias traumáticas, a veces no; pero, aunque nuestra mente consciente no lo recuerde, nuestro sistema nervioso lo recuerda y reacciona. Tal vez lo experimentamos en forma de ansiedad, angustia, tensión, irritabilidad, desesperanza, desesperación o pánico. Cuando ese malestar interno es muy intenso puede provocar que ante una situación de la vida cotidiana queramos huir o sobreactuemos, porque nuestro sistema nervioso lo percibe como una amenaza. Cuando hablamos de shock podemos diferenciar claramente el estado de disociación del estado de congelación. La disociación es una forma de autoprotección, un estado de desconexión o distanciamiento de la realidad física o emocional, un mecanismo de adaptación para minimizar o tolerar una activación interna generada por una emoción, un desafío o una confrontación desbordante para el sistema nervioso. Puede variar mucho en intensidad y duración. Generalmente lo experimentamos como un estado de desconexión temporal de nuestro cuerpo y nuestras emociones, como si la consciencia se retirase de algunas áreas de nuestro cuerpo físico y emocional, y mermase nuestra capacidad de pensar, sentir, expresarnos y movernos. Esta desconexión —esta ausencia de presencia— provoca una pérdida de discernimiento y comprensión, que podemos experimentar como confusión mental: oímos lo que nos dicen, pero no entendemos o retenemos, y no podemos responder adecuadamente. También puede haber una pérdida de sensibilidad corporal —como si estuviésemos fuera de nuestro cuerpo— que genera incerteza o desconcierto acerca de lo que sentimos. Cuando estamos muy disociados es como si viviésemos desenraizados, soñando despiertos, desconectados de la realidad. A menudo no somos conscientes de que estamos disociados porque es nuestro estado habitual y nos hemos acostumbrado a ello. El problema es que, en este estado de desconexión de nuestras emociones y sentimientos profundos, solamente percibimos una parte de la realidad, no estamos en contacto con nuestro espacio interior. Por eso, cuando le preguntas a una persona disociada: «¿Cómo estás?», suele responder: «¡Estoy bien!». Pero es una respuesta mecánica, automática, mental, desconectada de su cuerpo emocional. Cuando la persona disociada habla de sus problemas, suele contar un relato mental en el que la narración no está conectada con el cuerpo emocional, como si no sintiese aquello de lo que habla. Los síntomas de un estado de shock paralizante son diferentes, puedes ver y sentir que la persona está muy activada, bloqueada, congelada, parcial o totalmente paralizada. Una parte de su psique —generalmente su niño/a interior— está muy asustada. Se siente amenazada, desbordada, angustiada. En su congelamiento puedes percibir miedo, incluso pánico. El estado de congelación —lo que generalmente se suele llamar shock— lo solemos experimentar como un bloqueo físico, mental o emocional incapacitante. La intensidad y duración de la experiencia también puede variar mucho, desde una sensación pasajera de no sentir nada a una pérdida significativa de sensibilidad, capacidades físicas, mentales o emocionales ante ciertas situaciones, hasta una parálisis temporal acompañada de sensaciones de ansiedad, angustia o pánico. Y en algún caso extremo puede llegar a provocar un desvanecimiento. El niño/a interior y el shock La infancia está llena de situaciones estresantes y amenazantes. El sistema nervioso de un niño/a es muy sensible, mucho más delicado y vulnerable que el de una persona adulta. Y el menor todavía no ha desarrollado los recursos necesarios para entender y lidiar con el entorno, cuidarse y protegerse. El niño/a depende absolutamente para todo de los adultos. Es un ser frágil y su sistema nervioso está sometido a una gran presión: los problemas del entorno familiar, las expectativas de los padres, la presión de la escuela, los conflictos con otros niños, las evaluaciones, el miedo a no hacer las cosas correctamente, el temor a ser juzgado, ridiculizado y castigado, la necesidad de cariño, valoración y reconocimiento, el temor a la soledad, a la incomprensión, a ser excluido, situaciones de manipulación, violencia, humillación, desprecio, maltrato, abusos, etc. ¿Cómo puede afrontar un niño/a las situaciones en las que se siente presionado, amenazada o despreciada? Cuando somos niños a menudo no podemos defendernos ni huir, ni siquiera pedir ayuda cuando el abuso o el maltrato proviene de nuestros cuidadores. Los adultos controlan la situación. El cuerpo y la energía de una persona adulta son mucho más fuertes y poderosos que los de un niño. El adulto tiene el poder y el niño/a está obligado a ser obediente y complaciente, por las buenas o por las malas. Ante un maltrato o un abuso de poder, el niño/a no puede escapar ni luchar contra un adulto, tiene que someterse. Si eso no sucede voluntariamente, el niño/a, antes o después, entrará en shock. También hay muchas situaciones en la infancia en las que no hay una persona que maltrate al menor, pero el contexto donde se mueve el niño/a es muy alienante, demandante o competitivo, y no respeta sus ritmos ni sus necesidades emocionales. En lugar de tener en cuenta su sensibilidad, su individualidad y sus necesidades, —que cada niño/a es diferente—, el menor se ve sometido a mucha presión, a tener que colmar muchas expectativas para evitar ser excluido, juzgado o castigado. A menudo, la presión y las expectativas del entorno generan tanto estrés y ansiedad en el sistema nervioso del niño/a que inevitablemente provocan episodios de shock. A veces, el propio niño/a, para tratar de ser y dar lo que se espera de él o ella, se pone tanta presión que estresa su sistema nervioso provocando él mismo el shock. Luego, de adulto, ante ciertas personas o situaciones se activará su herida de shock, en forma de alteraciones de su sistema nervioso, ansiedad, inseguridad, ataques de pánico, disociación, bloqueos, congelación o colapso. Si observamos cuidadosamente nuestro estado de shock, nos daremos cuenta de que nuestro niño/a interior está en pánico. Generalmente es un miedo irracional. La persona adulta sabe que la situación —por ejemplo, hablar en público— no es un contexto peligroso. No obstante, el niño/a interior puede percibirlo de una forma muy distinta, como un peligro potencial de ser juzgado, ridiculizado, rechazada o excluida. Puede sentir pánico ante la posibilidad de tener que hablar en público y querer desaparecer, huir o congelarse. Por eso algunas personas sienten tanta ansiedad, desconfianza o pánico cuando tienen que hablar en público. La persona adulta sabe que ese acto no es algo realmente peligroso, pero si el niño/a interior experimentó vivencias traumáticas relacionadas con exponerse o hablar en público —en la escuela, por ejemplo—, luego de adulto la posibilidad de tener que hablar en público le pone en contacto con el trauma de la infancia y se activan todas las alarmas. La activación del sistema nervioso —el miedo del niño/a interior— es un intento de protegernos, de accionar las alarmas interiores; nos avisa y nos prepara ante una situación potencialmente peligrosa y dolorosa. Hay que tener en cuenta que, para un niño/a, sentirse juzgado, rechazado y excluido, le pone en contacto con el miedo a la muerte. Por eso, algunas situaciones aparentemente inofensivas pueden generar tanta angustia y ansiedad a nuestro niño/a interior. Cuando la herida de shock nos hace sentir defectuosos Por si fuera poco, para muchas personas entrar en shock —bloquearse, disociarse, colapsarse— activa inmediatamente su herida de vergüenza. Porque, cuando estamos en shock, no podemos responder adecuadamente a la situación. Aparentemente nuestro cuerpo y nuestra mente no funciona correctamente, y eso hace que nos sintamos defectuosos, inadecuados, indignos y no merecedores de amor. Cuando tenemos mucho shock, consecuencia de experiencias traumáticas de nuestra infancia, no comprendemos lo que sucede en nuestro sistema nervioso y generalmente nos juzgamos. Quedarnos bloqueados nos avergüenza y refuerza la imagen negativa que tenemos de nosotros mismos. En esas situaciones nuestro Juez Interior nos machaca y daña todavía más nuestra confianza y amor propio: «¡Otra vez te has quedado bloqueado/a!», «¡Eres patético!», «¡Has vuelto a fracasar!», «Nunca lo conseguirás», «Todo el mundo avanza menos tú», «Tu padre tenía razón: eres un inútil». Generalmente, las personas que tienen mucho shock se comparan con los demás, con aquellos que no se bloquean, y eso les hace sentirse tremendamente defectuosos y profundamente avergonzados. «¿Por qué los demás pueden hacer esto y yo no puedo?», «¿Por qué no soy capaz de hacerlo?», «¿Por qué siento pánico en esa situación?», «¿Por qué soy tan cobarde?», «¿Por qué no me puedo acercar a esa persona?», «¿Por qué no puedo poner límites?», «¿Por qué no puedo defenderme?», «¿Por qué mi cuerpo se bloquea?», «¿Por qué no lo he superado todavía?»… El sufrimiento de la persona traumatizada parece interminable, porque los traumas de su infancia no solamente le desgraciaron el pasado, sino que le condicionan el presente de mil formas. Y encima tiene que soportar los consejos de todo el mundo y el pensamiento positivo tan de moda en estos días: «Cree en ti», «No te rindas», «Confía en ti», «Aprende a fluir», «Empodérate», «Tú puedes», «Demuestra al mundo de qué eres capaz», «Sé la mejor versión de ti mismo»… Cuando le decimos eso a una persona traumatizada no la vemos ni la ayudamos; de hecho, la humillamos, porque no puede creer ni confiar en sí misma. ¿Cómo puedes creer y confiar en ti mismo/a cuando tu cuerpo y tu mente se bloquea constantemente? Cuando una persona traumatizada me pide ayuda nunca le digo esas cosas. La persona traumatizada no necesita más consejos, que minimicen su sufrimiento y le digan que tiene que ser positiva y esforzarse más. Lo que necesita es sentirse vista, escuchada y validada. Necesita entender lo que le pasa, por qué su cuerpo y su mente reaccionan como reaccionan. Necesita que alguien le ayude a entender y regular su sistema nervioso. ¿Por qué no se descarga el sistema nervioso? Anteriormente he explicado que los seres humanos, al igual que los animales, tenemos la posibilidad de descargar nuestro sistema nervioso y autorregularnos, es decir, de disolver el trauma del cuerpo. La pregunta inevitable es: «¿Por qué no se autorregula el sistema nervioso de algunos seres humanos?». Porque, a diferencia de los animales salvajes, los seres humanos a menudo tenemos un entorno y unos condicionamientos que no permiten la descarga; al contrario, la sociedad y la educación que hemos recibido nos exige controlarnos y reprimirnos. Lo ilustraré con un ejemplo. En un aula de un colegio cualquiera, un profesor está preguntando a sus alumnos sobre un tema determinado. En un momento dado el profesor señala a un alumno y le dice que salga a la pizarra para explicarlo. El alumno se pone muy nervioso, porque se juega mucho si no es capaz de responder bien. A esa situación estresante —la posibilidad de tener un escarnio público, una mala nota y dar un disgusto a sus padres—, hay que añadir la presión de sentirse expuesto a las risas, los comentarios y las burlas de sus compañeros. El alumno se pone tan nervioso que, a pesar de que había estudiado la lección, se queda en blanco. No consigue expresarse bien ni dar una explicación coherente. El profesor se siente decepcionado y, para reafirmar su autoridad y presionar al grupo, humilla al alumno: «¡Eres un desastre, Miguel! ¡Te acabas de ganar un cero! ¡Regresa a tu pupitre!». ¿Qué le ha sucedido a Miguelito? Su sistema nervioso se ha visto desbordado por la situación. Ante la presión se ha disociado y, en ese estado —su mente se ha quedado en blanco—, no era capaz de recordar la lección ni de expresarse correctamente. La consecuencia de no poder responder adecuadamente ha sido una humillación pública. Y ante esa situación su sistema nervioso se ha congelado —ha entrado en un estado de shock más profundo— y se ha quedado paralizado en su pupitre. El cuerpo de Miguelito tiene la capacidad de descargarse y autorregular su sistema nervioso, pero después de este episodio de shock está tan avergonzado que quiere desaparecer. Lo último que haría es moverse, hacer ruido o llamar la atención. Eso sería contraproducente. Si lo hiciese le castigarían y le humillarían doblemente. Por tanto, la única alternativa que tiene Miguelito después de haber entrado en shock es controlarse y reprimirse. Imaginemos un niño de siete años descargándose en el aula de su escuela tras una interacción con su profesor que le ha dejado paralizado. Las consecuencias de una descarga de su sistema nervioso (agitarse, vibrar, gritar, llorar, saltar) podrían ser muy dolorosas. Por eso el niño, tras un episodio de shock, no se descarga, se reprime y el trauma queda en su sistema nervioso, afectándole en su vida diaria. Probablemente Miguelito experimentará muchas situaciones parecidas en la escuela y a lo largo de su vida. Desde aquel día que fue humillado públicamente, vive con el miedo en el cuerpo, tratando de evitar volver a quedarse bloqueado. Sin embargo, el miedo a que eso suceda de nuevo genera mucha ansiedad y estrés en su sistema nervioso. Y ese estrés le impide relajarse, poder concentrase y confiar en que puede enfrentarse a los retos que se le presenten. Desde aquel fatídico día el sistema nervioso del niño está constantemente en estado de alerta y disociación. El miedo y el malestar que habita en su cuerpo, resultado de no haber podido descargarse, le impide concentrarse y ser un buen estudiante. Ello provoca que aquello que quiere evitar — quedarse bloqueado y sentirse humillado— se repita una y otra vez; de hecho, sin querer, atrae y recrea la situación que le traumatizó. Probablemente, cuando Miguelito sea un adolescente, buscará algo que le ayude a anestesiar su sistema nervioso, y lo encontrará en el alcohol y las drogas. Gracias a ellas sentirá un poco de relajación, un alivio temporal. ¿Qué otra cosa puede hacer cuando sienta tanta ansiedad, bloqueos y malestar interior? Miguelito sabe perfectamente que las drogas no le curan, pero le proporcionan un poco de alivio y distensión a su malogrado sistema nervioso. Tal vez, después de veinte o treinta años, Miguel sienta la necesidad de sanar su corazón, de descargar los traumas de su infancia que determinaron su adolescencia, su juventud, su vida, de reparar su amor propio y la confianza en sí mismo, y busque una terapia, algo o alguien que le ayude a conocerse, a descargar y regular su sistema nervioso, a reconciliarse consigo mismo y con la vida. A veces el camino hacia la sanación es un largo viaje, un proceso durante el cual el trauma se vive en soledad, oculto detrás de una coraza que esconde inconfesables sentimientos de vergüenza y culpabilidad. El sufrimiento que genera el trauma nos empuja a querer escapar de él; pero, paradójicamente, esa huida provoca que recreemos inconscientemente situaciones que nos retraumatizan. La ausencia de comprensión acerca del origen de nuestro sufrimiento, y querer escapar de él, acaba provocándonos más dolor. Una espiral que parece no tener fin. Algunos seres se pierden en la oscuridad y no encuentran la luz al final del túnel. El origen del shock y el trauma El origen del shock en nuestro sistema nervioso puede deberse a un trauma de desarrollo —una experiencia desbordante en la infancia o adolescencia— o a un acontecimiento que nos sobrepasa en la edad adulta. Cuando el origen de nuestro shock es un trauma de la infancia tal vez no lo recordemos. A veces recordamos algunas experiencias traumáticas de nuestra niñez, pero otras las hemos olvidado —aunque es posible que afloren inesperadamente muchos años después—. Cuando tenemos síntomas de shock y trauma, solemos creer que necesitamos saber exactamente qué nos pasó para superarlo. Pero tal vez nunca sepamos lo que sucedió, porque al entrar en shock la consciencia se retiró del cuerpo-mente, o incluso la perdimos temporalmente. Obsesionarse con saber que pasó puede ser desesperante, inútil; no te ayudará. Es humano y comprensible que quieras saber qué te sucedió, pero para curarte no es necesario recordar lo que pasó. ¡Han pasado tantas cosas en nuestra vida! Lo que te ayudará es darte cuenta de que en ciertas situaciones estás muy activado/a o disociado/a, o que en determinados contextos te congelas. Basta con reconocer los síntomas para entender lo que te sucede y abordarlo adecuadamente. La sanación no requiere recordar el origen del trauma, requiere que tu cuerpo pueda completar algo, hacer aquello que no pudo hacer: tal vez necesita descongelarse llorando o expresando algunas emociones que no pudieron ser expresadas; tal vez necesitas reír, jugar, recuperar tu vitalidad, tu sensualidad o tu espontaneidad; tal vez necesitas expresar ira, rabia y furia: gritar, patalear, golpear, sentir que puedes defenderte ante la invasión, el abuso o el maltrato; tal vez necesitas recuperar la conexión con tu poder, con alguna parte de tu cuerpo o con tu energía sexual; o tal vez necesita reconectar con tu corazón. La sanación del trauma no sucede pensando —aunque la comprensión ayuda—, sino que sucede a través del cuerpo. Porque el trauma está en el cuerpo. Por eso, cuando estamos traumatizados vivimos en la cabeza. Es una forma de protegernos. Tenemos la tendencia a estar constantemente en la mente, a comernos el coco, a desconectarnos del cuerpo y el corazón, a darle vueltas y más vueltas al asunto y quedarnos atrapados en una historia mental. No te juzgues por ello, nadie te ha enseñado a salir de ese bucle mental; de hecho, te han empujado a él. La sociedad te ha traumatizado y, en lugar de ayudarte a descargarte, te lo ha puesto muy difícil. Ha ignorado o minimizado tu sufrimiento, te ha culpabilizado por ser vulnerable, te ha presionado de mil formas para que no te escuches, te ha juzgado cuando has sido auténtico/a, te ha avergonzado por ser como eres: «No seas tan sensible», «No seas infantil», «Sé fuerte», «Compórtate», «Contrólate», «No te quejes», «La vida es dura», «Trágatelo», «Cállate», «No llores», «No molestes», «No seas nenaza», «No seas histérica»… En muchas familias las descargas energéticas están prohibidas. Las expresiones emocionales intensas son consideradas una falta de madurez, de respeto, incluso una ofensa. «¡Cállate, deja de lloriquear o te quedarás castigado/a toda la tarde!». Cuando los progenitores han vivido toda la vida reprimiéndose, exigen a sus hijos que se repriman. Desde muy pequeños los educan para la represión. Les trasmiten la idea de que expresar las emociones es infantil, mientras que reprimirse es un signo de madurez. Y cuando no lo hacen los castigan y los culpabilizan por su mal comportamiento. El hijo/a aprende pronto la lección: no está permitido descargarse, es peligroso, expresar su energía conlleva juicios, menosprecio, humillación, castigos. De esta forma el niño/a pierde la espontaneidad, la capacidad natural de descargarse, y aprende a encapsular sus emociones, a tragarse su dolor, a controlarse, a ser fuerte, a disfrazarse y a guardar dentro todo aquello que no está permitido expresar. Cuando sea adulto habrá acumulado tanto dolor, tanto resentimiento, tantas emociones no expresadas en su interior que sentirá mucho malestar y ansiedad. ¿Cómo puede vivir en paz cargando una mochila tan pesada? Vivir con tanta carga emocional es muy conflictivo, estresante, agotador. El sistema nervioso está constantemente en estado de alerta, sujetándose, controlándose, reprimiéndose. Pero es imposible contener el volcán, de una u otra forma aquello que está reprimido dentro buscará una salida y salpicará al entorno. Aquello que no pudo ser descargado no desaparece, se queda en nuestro organismo. Si no puede ser expresado conscientemente, lo proyectamos en algo o alguien. Proyectar es un mecanismo inconsciente, funciona como una válvula de escape para desahogarnos, para vomitar la indigestión, para que aquello que está reprimido en nuestro interior pueda expresarse. Pero proyectando no nos liberamos del trauma; de hecho, al proyectarlo generamos más sufrimiento, para nosotros mismos y para los demás. El problema de haber crecido en un entorno represivo es que necesitas desesperadamente vaciar lo que has acumulado dentro; pero no puedes hacerlo conscientemente, porque has sido entrenado/a a controlarte, a sujetarte, y la posibilidad de descontrolarte te bloquea. A menudo, cuando uno intenta conectar y expresar emociones reprimidas, se disocia, se congela o se bloquea. Es normal, porque el mensaje que el sistema nervioso recibió y aprendió es: «Si pierdes el control serás rechazado, humillada, castigado». Aunque la mente de la persona adulta quiere descargarse, el sistema nervioso no lo permite. Por eso, cuando alguien empieza a hacer terapia, al principio tiene muchas dificultades para abrirse, para conectar con sus emociones reprimidas, para confiar, para soltarse, para expresar lo que necesita expresar. Para compartir aquello que le duele, le quema o le avergüenza. Es normal, desde niño/a ha sido entrenado a juzgarse, a rechazar su energía, a no confiar en su cuerpo, a no expresar su verdad, a controlarse, a mantener las apariencias, a cubrir su dolor con una coraza y unas máscaras. Se necesita mucha paciencia y compasión hacia uno mismo/a para que, poco a poco, paso a paso, nuestro sistema nervioso pueda confiar, atreverse a soltar el control; para que el niño/a traumatizado, asustado y avergonzado que habita en nuestro corazón se sienta invitado y apoyado a salir de su cueva y expresar su verdad, su energía. ¿Por qué un acontecimiento traumatiza a una persona y a otra no? Aunque hay situaciones potencialmente traumáticas, en realidad no es la situación la que genera el trauma: todo depende de cómo responda el sistema nervioso del individuo ante la situación. A veces sucede que, frente a situaciones terribles, el sistema nervioso puede sostenerse, luchar o huir y posteriormente descargarse, y la persona no queda traumatizada. En cambio, el mismo individuo, frente a unas circunstancias aparentemente menos amenazantes, puede quedarse congelado y no poder descargarse posteriormente. Hay situaciones muy violentas que generan un gran estrés en el sistema nervioso, pero que luego se pueden descargar. También hay eventos en los que no parece haber violencia, pero nos congelan, particularmente en la infancia; son situaciones donde experimentamos menosprecio, juicio, desvalorización, abandono emocional, presión, manipulación, escenarios en los que un adulto utiliza a un menor para desahogarse o como objeto sexual que pueden tener un gran impacto en el sistema nervioso del menor. Si el menor crece en un entorno represivo en el que no se acepta o no está bien vista la expresión natural de las emociones, en el que se prioriza el autocontrol, mantener las formas y la buena educación, no molestar a los mayores o no dar disgustos, o se siente juzgado o aleccionado cuando trata de expresar sus sentimientos, no se darán las condiciones necesarias para que el niño/a pueda descargarse. En cambio, si el menor tiene un padre o una madre amorosa y emocionalmente receptiva, que sabe acoger las necesidades emocionales del hijo/a, el tener un espacio seguro donde sentirse visto, abrazado y sostenido facilitará la descarga. La experiencia de shock y el trauma no la determina un acontecimiento, sino la sensibilidad y la capacidad del sistema nervioso del individuo para sostener —o no— una experiencia, así como de la posibilidad —o no— de descargar el sistema nervioso. Cada sistema nervioso es diferente, único: lo que para un ser humano puede ser muy estresante y desbordante, para otro puede no serlo. El trauma es la consecuencia de una experiencia que desborda los recursos del individuo y queda incompleta. ¿Qué puede provocar un trauma? El abanico de posibilidades en las que el sistema nervioso de un ser humano puede verse desbordado es enorme. Sin embargo, en los primeros años de vida —cuando somos más frágiles y vulnerables, tenemos menos recursos personales y somos más dependientes —, las posibilidades de ser traumatizado son mucho más altas. Podemos reconocer tres circunstancias que desbordan el sistema nervioso de un ser humano: una experiencia demasiado temprana, debido a una carencia de madurez física, mental o emocional para sostenerla; una vivencia demasiado rápida, súbita o acelerada que desborda al individuo; o una experiencia demasiado impetuosa, intensa o virulenta que sobrepasa la capacidad de sistema nervioso para sostenerla. En la infancia y la adolescencia, en mayor o menor grado, todos estamos expuestos a experiencias desbordantes para nuestro sistema nervioso. El problema se agrava porque los seres humanos, a diferencia de los animales salvajes, no tenemos un entorno que permita la descarga y la autorregulación espontánea. La sociedad y los condicionamientos recibidos nos obligan a reprimirnos, a encapsular y enterrar nuestras emociones, a enmascarar nuestro trauma. Convivir con el shock La convivencia con el shock es complicada, porque estar muy activado, disociado o congelada comporta muchas dificultades. A menudo, los retos o los roces de la vida cotidiana se experimentan como amenazas, provocaciones o desafíos inasequibles, situaciones que provocan intensas activaciones en el sistema nervioso que pueden detonar reactividad y sobreactuación, o episodios de disociación o congelación que nos sabotean silenciosamente y nos impiden responder adecuadamente. Cuando nos disociamos nos cuesta mucho concentrarnos, no tenemos claridad mental, y al estar desconectados del cuerpo físico, también lo estamos de nuestro cuerpo emocional. Lo que expresamos no refleja nuestra energía, solamente la capa externa, lo más superficial; lo que pensamos que sentimos, no lo que está ocurriendo internamente. La disociación suele generar confusión para uno mismo y desencuentros con los demás. Desde afuera, la falta de presencia y coherencia puede interpretarse como deshonestidad, cuando, en realidad, si no hay contacto con la capa de vulnerabilidad, no puede haber integridad. ¿Qué sucede entre dos personas cuando uno siente que el otro no está siendo honesto? Antes o después, la falta de coherencia, consecuencia de una personalidad disociada, provocará conflictos. Generalmente, la persona disociada no es consciente de su condición y no entiende por qué le juzgan y le acusan de falta de sinceridad. Se siente presionada e incomprendida. Es normal. ¿Cómo puedes ser realmente honesto/a cuando no eres consciente de lo que está ocurriendo dentro de ti? Probablemente la incomprensión, la presión y los juicios externos que provocan tu disociación activen todavía más tu herida de shock y tu tendencia a evitar la confrontación. La persona que tiene mucha herida de shock suele evitar escenarios de confrontación. Pero no lo hace por deshonestidad o cobardía, lo hace porque conoce su limitación, sabe que en el conflicto y la confrontación no puede ser él o ella y expresarse con fluidez y asertividad. Como no puede comunicarse bien, prefiere evitar este tipo de situaciones. Si tienes tendencia a la disociación, tienes que entender que tu falta de integridad, aunque sea involuntaria, no implica que los demás tengan que comprarte tu película, dejarse llevar por tu incoherencia o conformarse con tu falta de transparencia. Al igual que tú tienes derecho a estar disociado/a y no tener claridad, el otro también tiene derecho a activarse y reprocharte tu falta de honestidad. Acorazarte o victimizarte no te ayudará. Si quieres salir de este bucle tendrás que poner de tu parte para traer más consciencia a tu vida. Cuando nuestra herida de shock provoca que a menudo nos congelemos, la complicación es mayor, porque nos sentimos bloqueados, incapaces de ser y responder como querríamos. A veces lo experimentamos como si estuviéramos fuera de nuestro cuerpo. El cuerpo está ahí, pero no responde adecuadamente; es como si estuviera congelado, sin vitalidad o sensibilidad. Y tal vez percibimos que una parte interna —nuestro niño/a interior— está en pánico. Cuando la activación de la herida de shock nos congela, algo se interrumpe, dejando la experiencia incompleta. Por ejemplo, alguien te invade, y esa experiencia te paraliza y no puedes ponerle límites. ¿Cómo te sientes cuando eso sucede? Probablemente tu corazón se cierre y te juzgues a ti mismo/a por no haberte expresado o por no haber sabido poner límites. A menos que completes la experiencia, es decir, que expreses aquello que no pudiste expresar porque se activó tu shock, sentirás desconfianza y resentimiento hacia esa persona. Si se trata de alguien cercano con quien tienes algún tipo de relación, necesitas completar la experiencia para poder pasar página; si no lo haces la relación se resiente. Si tu cuerpo se bloquea o se congela al hacer el amor, puede ser muy frustrante, porque una situación que podría ser íntima y gozosa es muy desagradable y embarazosa. Si no eres capaz de expresar a tu pareja que necesitas parar, porque tu cuerpo está congelado, te sentirás utilizada. Y si esa experiencia se repite varias veces, empezarás a querer evitar la sexualidad y tu compañero se sentirá rechazado. A igual que si eres hombre y la intimidad activa tu herida de shock. Si no comprendes lo que te sucede y eres capaz de compartirlo con tu pareja, evitarás la intimidad sexual y tu relación de pareja se resentirá. Por eso, cuando nuestro shock interfiere en la amistad, la intimidad o la sexualidad, es esencial completar la experiencia. Primeramente, necesitamos escuchar y respetar nuestro cuerpo y sus necesidades —darnos cuenta cuando se congela—; luego, comunicar lo que nos sucede cuando estamos en shock, para que el otro nos entienda y nos respete; y seguidamente pedir lo que necesitamos. De esta forma, una experiencia íntima que se ha visto interrumpida se puede reconducir. Convivir con una persona que tiene mucho shock en su sistema nervioso no es fácil, requiere mucha sensibilidad y paciencia, porque ciertas situaciones la bloquean. Menospreciándole, juzgándole o presionándole no le ayudamos. Tienes que estar preparado/a para hacerte cargo de tu herida de abandono, porque, cuando el otro esté disociado o congelada, probablemente activará tu herida de privación o abandono. Si en lugar de hacerte cargo de tu activación reaccionas con rabia o brusquedad, la relación se deteriorará. Tener una pareja con mucho shock no significa que tienes que reprimirte y dejar de ser tú. No, no se trata de eso, sino de que seas auténtico/a y al mismo tiempo sensible al sistema nervioso de tu pareja. Sincronizar el ritmo y la danza de forma que sea una experiencia creativa para ambos. Cuando la activación de tu sistema nervioso, en lugar de provocar disociación o congelación, genera sobreactuación, la forma desproporcionada y descontrolada de reaccionar y expresar tu energía tiene consecuencias. Cuando explotas y proyectas esa energía en tu entorno, a menudo provocas el shock de los demás. Si el otro se siente invadido/a o desbordado con tus reacciones, generarás conflicto y desconfianza. Y para protegerse de tu energía reactiva, tus familiares y amigos se cerrarán o se alejarán. Todo el mundo tiene derecho a tener un sistema nervioso muy sensible y traumatizado, pero eso no nos da derecho a proyectar nuestro resentimiento, ni a invadir a los demás, ni a maltratar a nadie. Si no te responsabilizas de las reacciones de tu sistema nervioso, provocas que ante tu presencia las personas de tu entorno se protejan, se acoracen, se disfracen o te eviten. Estoy seguro de que en el fondo de tu corazón tú no quieres herir a nadie, ni quieres que los demás te tengan miedo o te rechacen; te gustaría sentirte aceptado/a y crear vínculos de confianza. Pero para que eso suceda tienes que aprender a responsabilizarte de tu energía, a descargar y regular tu sistema nervioso de una forma sana y creativa. Si no eres capaz de hacerlo solo/a, no te culpabilices, busca ayuda. Buscar apoyo para descargar y regular tu sistema nervioso es mucho más inteligente que dañar a las personas que te importan. Si ejerces de líder, profesor, terapeuta o tienes un cargo de dirección, ser consciente de tu propio shock te ayudará a entender a tus empleados, a tus alumnos, a tus clientes. Te darás cuenta de que cada ser humano tiene un sistema nervioso distinto, a veces muy sensible y herido. Siendo receptivo a las necesidades de tus alumnos, clientes o empleados, les ayudarás a confiar y a dar lo mejor de sí mismos. Si eres madre o padre, es especialmente importante ser cuidadoso y responsable de tu energía, porque no hay nada más sensible y delicado que el sistema nervioso de un niño/a. Es inevitable que tu hijo/a experimente algunos episodios de shock. Eso no necesariamente le van a traumatizar, sobre todo si creas un ambiente familiar donde pueda abrirse, descargarse y completar sus experiencias de shock. La mejor forma de ayudar a un hijo/a a crecer en confianza y a desarrollar un sistema nervioso resiliente es no reprimirle, apoyarle a ser auténtico, a expresar su energía. Si tienes alumnos menores a tu cargo, tienes mucho poder. Si lo utilizas mal, puedes provocar en ellos mucho shock —activación, disociación y congelación— y marcarles de por vida. Si tienes la tendencia a utilizar inconscientemente el shock para controlar a tus alumnos, necesitas revisar y sanar tu propia herida. Porque no solamente está condicionando tristemente tu vida, también la de muchos otros seres. Cuando seas consciente del dolor que alberga tu niño/a interior, serás incapaz de reproducir el mismo sufrimiento en otros niños. Si tienes poder, admiradores, seguidores o empleados a tu cargo, sé consciente de cómo lo utilizas, porque el ejercicio del poder refleja tu realidad interna. No trates a un adulto como a un niño/a para engrandecer tu ego, trátalo con el mismo respeto como a ti te gustaría ser tratado si estuvieses en su lugar. Las compensaciones del shock La experiencia de shock y trauma nos muestra que somos seres muy sensibles. Pequeños conflictos y desencuentros, situaciones cotidianas de la vida diaria, como sentirnos ignorados, etiquetados, presionados, juzgados, excluidos o rechazados, pueden ser un detonante de nuestra herida de shock, provocar una activación intensa, disociación o congelación. Y para tratar de evitarlo nos refugiamos en las compensaciones. La compensación es aquello que hacemos para evitar algo o desconectarnos de algo que no queremos sentir. Algunas formas de compensar la herida de shock son: ser complaciente; manipular; evitar el conflicto y la confrontación; ser distante, arrogante o pretencioso; ser perfeccionista y controlador; ponerse por encima de los demás; dar consejos no solicitados; evitar la intimidad; posponer; anestesiarse; tomar drogas… Podemos utilizar estrategias muy distintas para compensar el shock. Generalmente a través de la compensación queremos evitar sentirnos expuestos y vulnerables. Es natural querer evitar el shock, porque la activación de esa herida nos pone en contacto con nuestra parte traumatizada. Y por si eso fuera poco, sentirnos disociados o bloqueados activa nuestra herida de vergüenza y desvalorización. Por tanto, es normal que, cuando no conocemos el funcionamiento del sistema nervioso ni cómo abordarlo adecuadamente, queramos evitar aquello que despierta nuestro trauma y daña nuestro amor propio. Pero compensar el shock —negarlo, anestesiarlo, ocultarlo o enmascararlo — no nos va a ayudar. Por mucho que lo ocultemos y lo queramos evitar, seguirá ahí, en nuestro cuerpo, afectando a nuestro sistema nervioso, condicionando nuestra vida y nuestras relaciones. No podemos borrar el shock y el trauma de nuestra vida, pero podemos conocerlo, entenderlo, facilitar la descarga y aprender a relacionarnos de una forma sana y consciente con él. Ese proceso nos ayudará mucho a regular nuestro sistema nervioso, a crecer en confianza y amor propio. Cómo abordar la disociación y la congelación Hemos visto que el shock y el trauma está en nuestro cuerpo; no es algo que se pueda controlar con la mente, o que puedas evitar diciéndote a ti mismo: «Cree en ti», «No pasa nada», «No hay razón para bloquearse», «No hay que tener miedo», «Hay que ser fuerte», ni tampoco lo puedes superar poniéndote más presión para hacerlo bien; de hecho, la presión y la autoexigencia que se pone uno mismo/a para superar el bloqueo o la disociación puede detonar la herida de shock. Cuando no entendemos y no sabemos cómo abordar nuestro shock, a menudo tratamos de superarlo presionándonos —estresando nuestro sistema nervioso y activando nuestro estado de shock—, con la consiguiente frustración, sensación de fracaso y la creencia de ser una persona defectuosa, lo cual tiene efectos en nuestra autoconfianza, autoestima y espontaneidad. Anteriormente he comentado que uno de los errores más comunes es creer que quedarse bloqueado o estar disociado es un defecto personal que hay que superar. No, no es un defecto, es un mecanismo de protección de nuestro sistema nervioso. No hay motivo para avergonzarse, aunque es cierto que a veces es muy incómodo y embarazoso. Pero juzgarte no te ayudará, en todo caso ser consciente de que tienes un sistema nervioso muy sensible y aprender a gestionarlo adecuadamente. El primer paso es reconocer las activaciones en tu sistema nervioso y no culpabilizarte ni presionarte cuando eso sucede. Cuando percibas que estás disociado/a, que estás sutil e involuntariamente ido, descentrada, desconectado o desenraizada, que no estás presente, detente un momento. Lo reconocerás porque en tu mente no hay claridad, no puedes concentrarte, los pensamientos te abstraen del momento presente y eso crea una cierta confusión y desconexión. Date cuenta, párate un instante, siente la respiración, siente tu vientre, siente tus piernas, siente tus pies conectados a la tierra. Respira. Descansa en el aquí ahora. Date unos minutos para aterrizar, para estar presente en tu cuerpo. No lo puedes forzar, no puede conseguirlo con la fuerza de voluntad; pero, si eres consciente, bajas el ritmo y traes la presencia al cuerpo, a la respiración, facilitas el enraizamiento. La disociación a veces puede ser breve y durar unos minutos o permanecer durante horas, e incluso vivir constantemente en estado de disociación. Cuando vivimos habitualmente disociados, estamos tan acostumbrados a ello que ni siquiera nos damos cuenta. Es nuestra forma de vida normal, en el sentido de que es habitual y nos hemos acostumbrado a ello, aunque ese estado nos genere muchas dificultades. Vivir permanentemente disociados —es decir la carencia involuntaria de presencia— tiene muchas consecuencias. Por un lado, la disociación nos protege de sentir algo, pero, al abstraernos, al desconectarnos de la realidad, nos limita, nos impide vivir, disfrutar, sentir nuestra pasión, asumir nuestro poder, desarrollar nuestros talentos, afrontar las situaciones y los retos que nos trae la vida con toda la presencia y los recursos de que disponemos. Vivir disociados es, en cierto modo, desconectarse de la vida interna y externa. Vivir separados de la realidad. Vivir sin estar ahí. La vida está aconteciendo, pero tú no estás. Tu cuerpo está ahí, pero tú no estás presente. No estás presente para el dolor, para enfrentarte al reto que te trae la vida, pero tampoco para compartir el ser, para apreciar el misterio y la belleza de la existencia, para la creatividad y el éxtasis. En lugar de vivir y celebrar, de absorber y deleitarte con la vida, vives fuera de ti. Cuando empiezas a darte cuenta de esa ausencia involuntaria de presencia en tu vida, duele, te sientes separado/a de la vida. Duele porque descubres que te estás perdiendo la vida. La vida está aconteciendo, pero tú no estás. Y sabes que un día se acabará la fiesta. ¿Cómo puedes dejar la fiesta con agradecimiento cuando no has podido vivirla ni disfrutarla? Paradójicamente, sentir el dolor de la separación es el principio de la sanación: despierta el deseo de vivir, de sentir, de estar presente, de salir de la cueva, nos pone en contacto con nuestro congelamiento y con un anhelo irresistible de fundirnos, de volver a ser uno con la vida. Reconocer y sentir el congelamiento producido por el shock es muy doloroso. Ser testigos de nuestros bloqueos, de nuestra rigidez, de la pérdida de naturalidad y espontaneidad, de la obsesión por el control, de la incapacidad de estar abiertos y relajados despierta mucho dolor; pero sentirlo es nuestra salvación, porque nos impulsa a movernos, a sacudirnos, a encendernos, a descongelarnos, a rebelarnos, a querer desprendernos del corsé que nos aprisiona y nos impide ser libres. Muchos de nosotros, en nuestra infancia, no tuvimos más remedio que congelarnos para sobrevivir: éramos muy frágiles y dependientes, no podíamos cambiar nuestro entorno ni huir de él, y enfrentarnos a los adultos era peligroso. ¿Qué podíamos hacer? Ante muchas situaciones opresivas, invasivas, abusivas y amenazantes, la única alternativa que teníamos era congelarnos. Pero afortunadamente la situación ha cambiado. Ya no eres una frágil gacela rodeada de leones; ahora eres un león o una leona. El equilibrio de fuerzas ha cambiado. Ahora eres una persona adulta, con muchos más recursos y experiencia, con la capacidad de luchar, de defenderte o huir si es necesario. Ya no necesitas vivir permanentemente congelado/a para sobrevivir. ¡Ha llegado la hora de descongelarte! Al principio seguramente sentirás miedo, incluso pánico. Luego sentirás indignación, rabia, furia, ira. Porque naciste libre, natural, inocente, auténtico/a, pero te domesticaron y te hicieron creer que para ser aceptado/a y merecer amor tenías que seguir el camino establecido, rechazar tu individualidad, ser un niño/a bueno y obediente, perseguir unas metas y unos ideales impuestos. Como dependías de ellos, te esforzaste lo indecible para ser aceptado/a, para colmar sus expectativas, porque necesitabas su aprobación y su reconocimiento para no ser excluido/a. Pero ni adaptarte, ni congelarte, ni traicionarte te dio la felicidad. Fue una estrategia para sobrevivir, para no ser excluido. Te hicieron creer que todo era «por tu propio bien». Pero, en lugar de ayudarte a ser y a florecer, te desconectaron de tu energía, de tu intuición, de tu corazón, de tu pasión, de tu verdad, de tu poder, e hicieron de ti una persona predecible, manipulable, dependiente. Durante siglos la educación ha sido básicamente un proceso de domesticación. La familia, las estructuras políticas y religiosas y el sistema educativo no están interesados en crear individuos libres, auténticos, únicos. Se hace todo lo posible para domesticar a los niños antes de que sean ingobernables. Pero este tipo de educación tiene los días contados. Uno de los sabios contemporáneos más queridos y respetados en el ámbito de la psicoterapia y la educación, el psiquiatra chileno Claudio Naranjo, fallecido en el 2019, era un ferviente defensor de una educación que no solamente se ocupase del conocimiento externo, sino también de lo interno. Me gustaría recordar aquí su labor y su visión con unas palabras suyas: «Todos somos víctimas de una sociedad enferma... Todos salimos de la infancia muy resentidos, de las heridas, de las frustraciones y la carencia de amor»; «Nuestra educación no es para crear desarrollo humano y evolución. La misión inconfesada de la educación es reproducir una forma de ser, generar trabajadores obedientes que no piensen por sí mismos»; «La pobreza material es muy grave, pero no se habla de la pobreza interior que nos acompaña: pobreza en amor, en conocimiento de uno mismo, espiritual, en todo lo que nos hace humanos». Descongelar la energía, completar la experiencia La experiencia de shock en nuestra infancia hizo que muchas vivencias traumáticas quedaran interrumpidas, porque nos quedamos disociados, congelados, bloqueados. La mayoría de ellas no las recordamos, pero ha quedado una memoria —una huella, un registro— en nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso funciona como una caja negra donde todo queda registrado. Eso hace que, aunque hayamos olvidado una experiencia traumática, nuestro cuerpo no la haya olvidado. Por eso, ante ciertas personas o situaciones, inexplicablemente el cuerpo empieza a sentir temor y desconfianza y a mostrar síntomas de shock. Cuando eso sucede, podemos reprimir la experiencia, tratar de compensarla; o darnos el permiso de sentir, de abrirnos a las memorias de la caja negra. Abrirnos significa permitir que afloren las emociones que quedaron congeladas, sentirlas y expresarlas. Por ejemplo, alguien abusó de ti cuando eras muy joven, pero no pudiste impedir el abuso porque era una persona adulta, o alguien mucho más fuerte y poderoso que tú. Esa situación invasiva y desbordante provocó tu shock, te congelaste y «permitiste» que sucediesen cosas que no querías hacer. En realidad, no lo permitiste, lo que sucedió es que estabas en estado de shock y no pudiste expresar lo que sentías para poner límites. ¿Qué sucede con esa experiencia incompleta? Como no fuiste respetado/a y no pudiste huir o expresar tu rabia y poner límites, esa rabia ha quedado en tu organismo. En ciertas ocasiones, cuando alguien se acerca de una determinada forma, sientes rabia, aunque no esté abusando de ti. Esta experiencia es muy común en personas que han sufrido abusos sexuales en la infancia, o han sido tocados con poco respeto y sensibilidad en la infancia o la adolescencia. ¿Qué hacer con estos sentimientos y emociones antiguas? Hay que darles permiso de que salgan, expresarlas y descargarlas con consciencia. No se trata de vomitar la rabia de un abuso que sufriste en la infancia sobre tu pareja o en los hombres en general. Es normal que el contacto con la energía masculina despierte la rabia del abuso, pero culpar a tu pareja o a todos los hombres por lo que te sucedió en la infancia no te ayudará; al contrario, la reactividad solamente generará más sufrimiento y conflicto en tus relaciones. Se trata de expresar esas emociones conscientemente para completar algo que en su día quedó interrumpido: gritar, huir, patalear, defenderte, poner límites, expresar tu rabia ante una invasión, un maltrato, un abuso, etc. Si no sabes hacerlo solo/a, puedes buscar la ayuda de un terapeuta para aprender a expresar las emociones congeladas y descargar la rabia acumulada, o utilizar la meditación dinámica Osho u otras técnicas catárticas de descarga emocional. El objetivo es completar el movimiento que quedó interrumpido y liberar las emociones que quedaron retenidas en el cuerpo. Huir o luchar La respuesta ante una amenaza —lo que en inglés llaman metafóricamente fly or fight, que nosotros traducimos como ‘huir o luchar’— es lo que el organismo no pudo hacer en su día, porque la amenaza desbordó nuestros recursos. Para protegerse, nuestro cuerpo se congeló. La descongelación posterior se puede experimentar como una descarga física-energéticaemocional en una meditación activa, en un proceso terapéutico, mediante la expresión de nuestra creatividad o a través de una catarsis puntual en la vida cotidiana. Pero también podemos vivir la huida como un impulso a alejarnos físicamente de alguien, de un entorno, de nuestra familia o de algún miembro de esta, algo que no pudimos hacer en nuestra infancia o adolescencia y que cuando empezamos a descongelarnos tenemos la necesidad de hacer. Es natural que, en algún momento de nuestra vida, cuando empezamos a descongelarnos, sintamos la necesidad de alejarnos de la presión del entorno donde crecimos. Queremos dejar la casa de nuestros padres, la religión, la moral, la ideología, las tradiciones, e incluso el pueblo, la ciudad o el país donde hemos crecido, porque en ese hábitat nos sentimos condicionados, limitados, aprisionados, sofocados por la mirada y las expectativas del entorno. Y cuando nos alejamos sentimos aire fresco, apertura, espacio; nos sentimos más vivos, más libres, más conectados. La lucha puede manifestarse como una experiencia de descarga física. Por ejemplo, si en nuestra infancia hemos sufrido abusos físicos en forma de palizas, malos tratos, bullying, y no pudimos defendernos porque nos congelamos, nuestro cuerpo tal vez necesite expresar esa energía físicamente, a través del movimiento y una descarga energética catártica para completar lo que no pudo ser vivido en su momento. También es probable que hayamos sufrido experiencias de shock en las que no se produjo maltrato físico, sino un abuso de poder, un abuso energético que nos disoció o nos congeló. Luego, durante muchos años, vivimos desconectados de nuestro poder y asertividad, evitando ciertas situaciones, y a menudo nos disociamos o nos paralizamos ante personas o escenarios que activan nuestro sistema nervioso. ¿Cómo se descongelan ese tipo de experiencias? En algún momento —tal vez muchos años después—, sentiremos la necesidad de rebelarnos, de cuestionar, replicar, rebatir, exponer y denunciar aquello que nos traumatizó. Por ejemplo, cuando un sacerdote o una monja utiliza los conceptos de pecado, culpa o infierno para atemorizar, manipular y controlar a un niño/a; cuando un profesor humilla a un estudiante utilizando su posición de poder o su superioridad intelectual; cuando un cuidador impone una moral represiva para educar al menor; cuando un progenitor utiliza el chantaje, la amenaza y el castigo «por tu propio bien»... En definitiva, cuando un adulto, utilizando su poder y su superioridad, abusa de un menor a través de los juicios, la intimidación, la culpa, las expectativas, la coacción, la manipulación, etc., para reprimir, controlar, moldear o encorsetar la mente y la energía del niño/a. Posteriormente, de adulto, cuando el individuo empiece a descongelarse, puede sentir la necesidad de cuestionar la moral imperante y los condicionamientos recibidos —lo que no pudo hacer de niño/a—. Esa forma de lucha, de rebelión, puede expresarse a través de la acción, la creatividad, la protesta: rebatiendo y desmontando la ideología, los códigos de comportamiento, la moral, las estructuras de poder, los valores, los tabúes, la religión o la tradición impuesta; queriendo denunciar, concienciar o cambiar la sociedad. Este proceso puede experimentarse como un descongelamiento mental, una experiencia de apertura y liberación transformadora. Cuando eso sucede, por ejemplo, a través de la palabra escrita, aunque la experiencia sea básicamente intelectual, el cuerpo experimenta una descarga de energía que ayuda a regular el sistema nervioso, aportando ligereza, centramiento y vitalidad. Poco a poco, la práctica de la escritura como meditación catártica ayuda a descongelar, vaciar y transformar al individuo. Encontrar una herramienta creativa que nos ayude a descongelarnos, a descargarnos, a expresar y transformar nuestra energía es un recurso maravilloso, impagable. Si todavía no la has encontrado, experimenta: baila, canta, escribe, pinta, esculpe, crea, juega… Utiliza tus manos, tu corazón, tu cuerpo y tu mente para descongelar y liberar la energía congelada. La etapa de rebeldía, de cuestionamiento y descongelamiento es natural, sana y necesaria. Cuando se completa, el individuo se descarga del programa recibido y de los corsés que le sujetan, y puede ver y adentrarse en la vida sin la limitación de los velos heredados y la culpa de traicionar unos mandatos. Pero, si ese proceso no se completa —lo cual es muy común—, el individuo se instala en la reactividad. A veces esa reactividad es muy obvia: vive atrincherado, en lucha permanente, denunciando, acusando, exigiendo, y hace de ello el centro de tu existencia. En realidad, su lucha y su enemigo son un pretexto para poder proyectar los temas no resueltos de su infancia. La lucha no es lo que aparenta, el individuo está reaccionando al trauma y a los condicionamientos de su infancia. Al no haberse completado la digestión y la evacuación, siempre hay un malestar y un resentimiento de fondo que tiñe toda su existencia. También puede haber una reactividad más sutil: sucede cuando el individuo minimiza, quita importancia, niega o justifica un episodio traumático, para protegerse y evitar sentir el dolor de su niño/a interior. Tal vez cree y se dice a sí mismo/a: «En realidad, no pasó nada grave», «Ya lo he superado», «Yo soy muy fuerte», «Ya he perdonado»; pero esos pensamientos no reflejan su cuerpo emocional, son meros muros de contención. Debajo de la coraza «ya lo he superado» anida el resentimiento y mucho temor a abrirse al dolor de su niño/a interior; sin embargo, evitando abrirse al dolor no puede descongelarse, completar la experiencia y dejar ir el pasado. Meditación: enraízate en el cuerpo, siente tu energía y tu poder En algunas situaciones de la vida cotidiana nuestro sistema nervioso se activa y nos sentimos en peligro. La activación provoca que sobreactuemos, que nos disociemos o nos congelemos. Generalmente, no comprendemos por qué nuestro cuerpo y nuestra energía reaccionan de esa forma. A menudo nos juzgamos y nos avergonzamos. (Si quieres puedes leer y grabar esta meditación para escucharla tranquilamente, o pedirle a un amigo que te la lea.) Te invito a observar e investigar tu herida de shock, lo que le sucede a tu sistema nervioso ante ciertas personas o situaciones. Recuerda una situación que activó tu sistema nervioso, durante la cual te disociaste, te congelaste o te paralizaste. En esa situación tu sistema nervioso percibió un peligro y reaccionó involuntariamente. Tú no decidiste disociarte o congelarte, fue una reacción de tu cuerpo-mente. Pero estar disociado o congelado o paralizado puede ser muy limitante, porque te impide pensar con claridad, sentir plenamente tu cuerpo, ser espontáneo/a, moverte con soltura, responder adecuadamente a la situación, ser asertivo/a, poner límites, etc. Darte cuenta de que tienes síntomas de shock es el primer paso, en lugar de juzgarte y creer que eres incompetente, cobarde o defectuoso/a. Cuando eres consciente de que se ha activado tu herida, sabes que no puedes responder con premura y asertividad. Es como si, al entrar en estado de shock, dejases de ser tú, te empequeñecieses, te desconectases de tu poder y tus recursos personales. No te presiones para intentar controlar la situación; la presión no ayuda, al contrario, estresa más tu sistema nervioso. Detente, respira, siente tu cuerpo —si puedes—. Observa si hay alguna parte de tu cuerpo que está relajada. Dirige tu atención a esa parte, descansa en ella durante un par de minutos. Respira. Luego trae la consciencia a los pies. Siente la planta de tus pies apoyados sobre el suelo. Siente tus piernas. Respira. Permite que poco a poco la consciencia se asiente en tu cuerpo. No se puede forzar, solamente invitar. A veces puede requerir un buen rato. Ten paciencia. La vida te está invitando a bajar el ritmo y traer consciencia a todo tu ser. A través del shock tu cuerpo quiere avisarte de un peligro. Tal vez ese peligro ya no existe, es solamente un eco del pasado. No lo juzgues, no lo reprimas ni lo minimices, aprovecha la oportunidad para descargar tu sistema nervioso. Observa: ¿qué necesita hacer tu cuerpo? Tu cuerpo es muy sabio, sabe lo que necesita hacer para descargarse. Déjate llevar, confía en él. Seguramente, durante muchos años, cuando entrabas en shock, te paralizabas. No estaba permitido descargarse. Ahora la situación es diferente, tú eres el dueño/a de tu vida y puedes descargar tu cuerpo. Ponte de pie, respira, siente la planta de los pies y la fuerza de tus piernas. Permite que tu cuerpo vibre, que a través del movimiento libere las tensiones acumuladas y las emociones reprimidas, y que tu plexo y tu garganta se abran y expresen lo que necesita expresar. Salta, grita, llora, ruge, expresa tu energía y tu verdad. Invita a tu cuerpo a hacer lo que no le permitieron hacer. La situación ha cambiado, ya no necesitas reprimirte, callarte y encogerte para no molestar. Ahora puedes ser tú, sentir y expresar tu energía, gritar tu verdad. Siente el cuerpo de la persona adulta que eres, siente tu fuego, siente tu fuerza, siente tu pasión, tu vitalidad, tu poder. Asúmelo. Ya no eres un cachorrito, eres un león, una leona. Ruge tu verdad, hazte respetar. Ya nadie puede hacerte callar, obligarte a ser dócil y obediente, tú eres el único dueño/a de tu vida. Nada ni nadie puede impedir que expreses tu energía, que te expandas y vivas como quieras. Permite que tu cuerpo y todo tu ser se libere de aquello que le aprisiona. Ayúdale a romper cadenas, a descargarse, a soltar lastre. Tu cuerpo es sabio, sabe lo que necesita hacer para liberarse del pasado. Practica esta meditación durante media hora, quince días. Disfruta sintiendo la libertad de tu cuerpo, su vitalidad, su fuerza, su sensualidad, su fuego, su pasión. Asume tu poder, honra tu cuerpo y tu energía, libérate de todo aquello que te censura y te oprime. Recupera la confianza y la alegría natural del ser antes de ser condicionado por la sociedad. Si quieres puedes utilizar una música de fondo que te estimule, que te ayude a sentir tu cuerpo, a despertar tu energía, a vibrar y soltar tensiones. Escucha y respeta tu cuerpo A medida que vayas siendo más consciente de las activaciones de tu cuerpo emocional y tu sistema nervioso, reconocerás que algunas personas o situaciones activan tu herida de shock. ¿Qué situaciones o personas activan tu herida de shock y cómo reaccionas? ¿Cómo experimentas una activación que te hace sobreactuar? ¿Cómo experimentas la disociación, la desconexión, perder la presencia? ¿Cómo experimentas la congelación, lo que generalmente llamamos bloqueo? El shock no es algo que puedes controlar con la fuerza de voluntad, a veces necesitarás bajar el ritmo o parar unos minutos para que tu sistema nervioso se regule. ¿Te das el permiso de parar, de darte unos minutos para ayudar a tu sistema nervioso a descargarse y regularse, o te presionas y entras en un bucle en el que experimentas disociación, bloqueos, juicios, vergüenza y culpa? Cuando estamos disociados o bloqueados, lo peor que podemos hacer es juzgarnos, presionarnos y obligarnos a hacer algo que nuestro cuerpo no puede o no quiere hacer. Por favor, sé respetuoso/a con tu cuerpo. Tu cuerpo es tu hogar, tu templo sagrado. Tu cuerpo siempre quiere lo mejor para ti — aunque a veces no lo comprendas—. Tendrás que aprender a escucharlo y respetarlo, a observar qué te quiere mostrar, cuál es la necesidad que está expresando, cuál es el ritmo adecuado, qué necesita tu cuerpo y tu corazón para recuperar el equilibrio y la confianza. El shock a menudo nos muestra que vivimos en la mente, desconectados de nuestro cuerpo y nuestras necesidades reales, persiguiendo una meta, tratando de colmar unas expectativas, de agradar o complacer a los demás. A menudo, cuando estamos disociados nos traicionamos: en lugar de vivir conectados a nuestro cuerpo y a nuestro corazón, nos dejamos arrastrar por la presión del Juez Interior y las expectativas del entorno. El shock te muestra que eres un ser único, incomparable, muy sensible, con unas necesidades que tienes que respetar. El shock no pretende sabotearte, es una invitación a volver a casa, a conocerte, a escucharte, a cuidarte, a descongelar todo tu ser, a honrar tu cuerpo y tu energía. Sanar el shock y el miedo paralizante Cuando tenemos mucho shock en nuestro sistema nervioso, generalmente nos sentimos limitados y avergonzados, y ansiamos soluciones rápidas. Es natural, queremos dejar de sufrir. Pero la sanación de nuestro shock, la descarga y regulación de nuestro sistema nervioso es un proceso lento. Tómatelo con calma. Querer forzar las cosas no funciona; al contrario, bloquea el sistema nervioso. No hay soluciones mágicas que puedan eliminar los bloqueos instantáneamente. Para sanar nuestro shock necesitamos bajar el ritmo, no presionarnos, aprender a escuchar y respetar nuestro cuerpo, sentir nuestra sensibilidad; en lugar de ignorarla, juzgarla o enmascararla. Entrar en contacto con nuestro niño/a interior herido, permitir que los temores y las heridas emocionales que han permanecido enterradas durante muchos años salgan a la luz, y recuperar nuestra energía y nuestro poder enraizándonos de nuevo en el cuerpo. Este proceso te pondrá en contacto con los aspectos más sensibles de tu ser, y también con la pasión, la ira y la rabia que tuviste que reprimir en la infancia. Son emociones intensas que necesitas sentir y expresar conscientemente, sin dañarte a ti ni a otros, para descongelarte, regular tu sistema nervioso y recuperar tu poder. Los pasos para abordar la herida de shock y ayudar a descargar, regular y sanar el sistema nervioso son: Reconoce cuando estás en shock; no te juzgues, no te presiones Cuando no reconocemos nuestro estado de shock creemos que somos defectuosos, porque nuestro cuerpo y nuestra mente no responden como queremos, y no entendemos por qué experimentamos tanta confusión, disociación, bloqueos, temor y desconfianza. Eso hace que nos juzguemos y nos presionemos, y que nuestro shock se agrave, lo cual daña nuestra confianza y autoestima. Cuando empezamos a conocer y a reconocer nuestro shock entendemos que es un mecanismo del sistema nervioso, no un defecto personal. Observamos que ciertas situaciones activan nuestra herida de shock en forma de activación, disociación o congelación. Aprender a observarlo, sin juzgarnos y sin presionarnos, es esencial para ayudar a nuestro sistema nervioso. Siente, acepta y abraza a tu niño/a interior Para sanar tus heridas emocionales necesitas aceptarlas, dejar de huir, compensar o enmascarar esa parte sensible y vulnerable que habita en tu corazón; sentir y acoger a tu niño/a interior herido, permitir que afloren sensaciones, recuerdos, imágenes y sentimientos. No se trata de intentar cambiar o arreglar algo, sino de abrirte, de ser receptivo/a, de acoger y sostener; de permitir que el cuerpo y la mente puedan descargarse. A veces revivirás memorias traumáticas, acompañadas de emociones muy intensas y conmovedoras; otras veces tal vez no sientas nada, experimentes disociación, confusión o congelación. Mira en tu interior. Acércate a ese niño/a sensible y vulnerable que habita dentro de ti. Siente su soledad, su desamparo y su pánico cuando estás en shock. Escúchalo, abrázalo, cuídala. Sentir su dolor y su angustia despierta mucho amor, compasión y ternura hacia ese niño/a traumatizado. Mueve el cuerpo, descarga tu sistema nervioso El shock está en el cuerpo. Eso provoca que en algunas situaciones experimentes una desconexión del cuerpo y su energía y te abstraigas en la mente. Para sanar tu herida de shock necesitas descargar el sistema nervioso, habitar y enraizarte de nuevo en el cuerpo, moverte, despertar tu vitalidad y tu fuego, descongelarte, descargar lastres, liberarte de corsés y patrones energéticos que te mantienen contraído, apocado, rígida o disociada, soltar energías que han quedado retenidas en tu organismo a consecuencia de experiencias incompletas. La mente no puede hacerlo, pero puede comprender, cooperar y apoyar el proceso. Para ello necesitas dedicar parte de tu tiempo a actividades físicas: hacer deporte, pasear en la naturaleza, correr, nadar, bailar, cantar, viajar, movilizar tu cuerpo y tu energía. También puede ayudar practicar yoga, artes marciales, terapias corporales, bioenergética, meditaciones activas Osho y, en general, cualquier actividad que te ayude a sentir y expresar tu energía a través del cuerpo. Responde, toma pequeños riesgos El problema del shock es que de repente sucede una desconexión energética o un bloqueo y algo se interrumpe, y si no completamos la experiencia tiene consecuencias. Por ejemplo, alguien te invadió y provocó tu shock, y como te bloqueaste y no pudiste expresar algo o establecer límites, la experiencia quedó incompleta. Si tienes una relación con esa persona, necesitas completar la experiencia, encontrar una forma de expresarle lo que no pudiste decirle. Si no lo haces tu corazón se cerrará, sentirás rechazo y resentimiento hacia esa persona. Por eso es tan importante expresar y completar los episodios de shock cuando nos suceden con personas cercanas, para que estas experiencias no queden enquistadas y saboteen la relación. La pauta es completar lo que no pudiste decir o hacer cuando se activó el shock. Cuando el shock no lo produce una persona sino una situación que tienes que confrontar, lo aconsejable es no presionarte demasiado, pero sí dar pequeños pasos. Buscar apoyo si es necesario y avanzar despacio, paso a paso, para darle tiempo a tu sistema nervioso a regularse, a expandir su resiliencia. De esta forma, poco a poco, el sistema nervioso se va relajando y notarás que puedes hacer cosas que antes eran impensables. Ya no te disocias ni te bloqueas tanto y, cuando eso sucede, en lugar de juzgarte, bajas el ritmo y esperas tranquilamente a enraizarte de nuevo en el cuerpo. Aprender a gestionar de una forma sana y consciente tu herida de shock te ayudará a conocerte mejor, a respetarte, a apreciar tu sensibilidad y a recuperar tu poder, restableciendo la confianza en tu cuerpo, tu intuición y tu energía. CUARTA PARTE: AFRONTAR EL TRAUMA. TOMAR LAS RIENDAS DE TU VIDA. CRECER EN AMOR PROPIO Y CONFIANZA Dejé de esperar que el mundo me diese lo que yo quería. Y empecé a dármelo a mí misma. BYRON KATIE SOBREVIVIR AL TRAUMA Hijos problemáticos Siempre se suele hablar de hijos problemáticos, raramente de padres problemáticos. En algunos entornos cuestionar a los padres es un tabú, son incuestionables. Es natural reconocer y apoyar a los padres, porque dan la vida y se esfuerzan mucho cuidando a los hijos, pero no a costa de ignorar o minimizar las consecuencias que generan las dinámicas familiares inconscientes. Se puede reconocer y honrar la labor de los padres y al mismo tiempo abrir los ojos y actuar con responsabilidad para no proyectar en los hijos lo que no les corresponde. Cuando hay problemas en una familia, a menudo se suele poner el foco en los llamados hijos problemáticos. Se señala a un hijo o a una hija —el síntoma— para desviar la atención de la enfermedad. Los hijos problemáticos tienen comportamientos incómodos porque encarnan los conflictos que sus padres no están gestionando conscientemente. Cuando los progenitores tienen trastornos narcisistas, son codependientes, no se responsabilizan, se maltratan o utilizan a los hijos para desahogarse, estos crecen con déficits y cargas que necesitan manifestarse de alguna forma. Los hijos no pueden defenderse de las etiquetas. Cuando se les acusa de ser un problema, no tienen más remedio que asumir ese rol, aunque sea un subterfugio que esconde el problema real. Los padres tienen la autoridad y la última palabra. Etiquetar a los hijos es una forma de desviar la atención. Para algunas parejas, tener hijos problemáticos les salva de tener que afrontar sus conflictos personales y de pareja. En lugar de responsabilizarse y enfrentarse conscientemente a sus problemas, tienen un problema externo para desviar la atención: «Tenemos un hijo/a que nos da muchos disgustos». Necesitan un chivo expiatorio: un hijo/a problemático. ¿Qué hace un adulto desengañado, frustrado, herido y enfadado con su pareja, con la vida, con su propio destino, cuando no quiere responsabilizarse? Necesita justificar su malestar, tener muchos conflictos y preocupaciones externas. Preocuparse mucho por un hijo problemático es la situación perfecta para no ocuparse de uno mismo. Tener un hijo o una hija rebelde y conflictiva que da muchos problemas es el pretexto ideal para situar el problema fuera de uno mismo. En todas las familias en las que hay conflictos sin resolver, en las que los padres no están afrontando sus propios problemas, un hijo o una hija asume el rol de hijo problemático. Es una dinámica de amor ciego: un hijo, por amor a sus padres, se sacrificará y se convertirá en un problema. Lo hará inconscientemente, por supuesto, y sufrirá mucho por ello. Todo el mundo le culpará de ser el problema de la familia, cuando en realidad es la cara visible y el representante de los problemas familiares. Cuando alguien acude a mí para quejarse de su hijo o de su hija, o para que arregle a su hijo/a problemático, lo primero que le digo es que, si realmente quiere ayudar a su hijo/a, tiene que empezar por ayudarse a sí mismo/a, estar en paz en su propio corazón. ¿Cómo puedes señalar a alguien diciéndole que es un problema cuando dentro de ti hay una guerra? Aunque no lo veas, cuando no estás afrontando conscientemente tu conflicto interior, eres un generador de conflictos. ¿Qué puede hacer un hijo o una hija cuando su madre o su padre lo utilizan inconscientemente como chivo expiatorio para descargar su negatividad, para proyectar sus problemas? En la tierna infancia, el menor ama incondicionalmente a sus padres y hará todo lo posible por colmar las necesidades emocionales de sus progenitores, incluso sentirse culpable por los problemas de sus padres; pero, a medida que pasen los años, el hijo o la hija se sentirá sobrecargada con unos problemas que no le corresponden y se protegerá reaccionando, distanciándose, cerrándose. Algunos progenitores creen que sus hijos vienen al mundo para hacerles felices y, cuando no cumplen con el rol que les ha sido asignado, se sienten defraudados. Acusan a los hijos de ser malos hijos —problemáticos, defectuosos, egoístas— y tener mal carácter, en lugar de ver su propio egoísmo: esperar que sus hijos les hagan felices. Ningún hijo viene al mundo para hacer feliz a sus padres. Cada ser humano está destinado a ser sí mismo y vivir su propia vida. Sin embargo, cuando los padres se responsabilizan de sí mismos y de sus expectativas, cuando han comprendido que los hijos no vienen al mundo para complacerlos, verlos crecer es una experiencia maravillosa —a pesar de las dificultades y retos que ello comporta—. Recientemente me vino a ver una mujer muy preocupada porque su hijo de dieciocho años estaba muy deprimido. No quería estudiar ni buscar trabajo, se pasaba el día mirando la televisión y fumando porros. A veces tenía ataques de agresividad y decía que se quería morir. Naturalmente la mujer estaba muy preocupada. Cuando le pregunté a la madre qué había pasado en la familia, me contó que ella y el padre de su hijo se separaron cuando él era muy pequeño, y que desde entonces habían encadenado un proceso judicial detrás de otro. Ambos se habían denunciado varias veces por distintos motivos, y ella había denunciado a su propio hijo tras una pelea con su segundo marido, que había provocado que el hijo ingresara en un centro de menores durante varios meses. Cuando la mujer me pidió cómo podía ayudar a su hijo, le expliqué que la «enfermedad» de su hijo era el resultado de la relación que tenía con el padre del chico. Puesto que el hijo no quería hacer ningún tipo de terapia — porque estaba harto de que lo tratasen como el problema de la familia—, la única forma de ayudarlo era que sus padres dejaran de vivir en una guerra permanente. —¿Cómo se puede sentir el hijo de dos personas que llevan catorce años maltratándose y denunciándose? Solamente puede ayudar a su hijo haciendo las paces con el padre de su hijo —le dije. —Yo no tengo ningún problema con mi exmarido; el problema lo tiene él —respondió la mujer visiblemente molesta. —Si usted no tiene ningún problema, si el problema es únicamente su exmarido y su hijo, yo no puedo ayudarle. Su hijo necesita evadirse y anestesiar su sistema nervioso fumando porros porque está harto de que le culpen de ser él el problema, cuando sus padres llevan catorce años maltratándose y denunciándose. ¿Cómo ayudar a tu hijo/a con aquellos problemas que en realidad son el reflejo de tus problemas? Me temo que es una misión imposible. Uno no puede ayudar a otro ser humano en aquellos problemas que no quiere afrontar... Hay padres que se preocupan mucho, analizan el problema, consultan a expertos, dan consejos, instrucciones y mandatos de todo tipo; recriminan y castigan al hijo o a la hija por su mal comportamiento, su inmadurez e irresponsabilidad... Hacen todo lo posible para que el menor recapacite y se comporte. ¿Qué están haciendo? Esperando que el hijo/a haga lo que ellos no quieren hacer. Aun queriendo sinceramente ayudar a nuestro hijo o a nuestra hija, si no estamos dispuestos a hacer nuestros deberes, a responsabilizarnos y afrontar nuestros problemas, no podemos ayudarle. ¿Cómo puedes ayudar a alguien a ser consciente y responsable cuando tú no quieres responsabilizarte? Si en lugar de desviar la atención, de querer arreglar al hijo/a, ponemos el foco en hacer nuestros deberes, liberaríamos a nuestro hijo/a de tener que ser el hijo problemático. Crecer bajo la sombra de un progenitor narcisista Algunas experiencias traumáticas de la infancia son muy evidentes: el abuso sexual, la violencia familiar, el síndrome de alienación parental, el abandono, el bullying, la pérdida de un progenitor, etc.; pero hay otras experiencias de la infancia que tienen un gran impacto en la vida de un ser humano y que son difíciles de detectar, entender y abordar. El trastorno narcisista de la personalidad de uno o ambos progenitores es una de ellas. Haber crecido con un padre o una madre narcisista impide al hijo/a poder reconocer sus necesidades emocionales, expresar sus sentimientos, confiar en sí mismo/a y desarrollar su verdadera individualidad. El ego del progenitor narcisista reclama tanto protagonismo y preponderancia que no permite al hijo/a ser y escucharse, ni le proporciona la validación y el apoyo necesarios, tan importantes durante los primeros años de vida para crecer en confianza y amor propio. Luego, ese niño o esa niña herida, en la edad adulta, siente mucha carencia de amor, acompañada de profundos sentimientos de vergüenza y no merecimiento, y la necesidad apremiante de llenar ese vacío, de conseguir el amor, la validación y el reconocimiento que le faltó. El progenitor narcisista percibe al hijo y a la hija como una posesión, como una prolongación suya que tiene que ser y actuar según sus deseos y necesidades. Olvida que es un ser único, distinto, incomparable, con sus propias necesidades, y que tiene derecho a ver, sentir y vivir la vida de acuerdo a su corazón. Al percibir al hijo/a como un apéndice suyo, este tiene el deber de colmar sus expectativas. Cuando no lo hace, cuando el hijo o la hija no es o no hace lo que se espera de él/ella, el progenitor se siente profundamente contrariado. En lugar de ver, aceptar y celebrar la singularidad del menor, le juzga, le avergüenza, le culpabiliza y le castiga retirándole su afecto. El niño y la niña, desde muy pequeña, aprende la lección: «Solamente merezco amor cuando soy y hago lo que se espera de mí». Es natural querer influir en los hijos y transmitirles unos valores, pero el progenitor narcisista exige una lealtad asfixiante. No concibe al hijo y a la hija como un ser libre e independiente, con derecho a tener su propia individualidad: una sensibilidad, una visión, una comprensión y una forma de ser única. No tolera que el hijo o la hija cuestione su visión de las cosas, ni que se aparte del camino marcado; cualquier desviación o cuestionamiento de sus ideas y mandatos lo vive como una ofensa personal, como una falta de respeto que hay que atajar. Al percibir al hijo y a la hija como una prolongación suya, siempre cree que sabe qué es lo mejor para su hijo/a, incluso en la edad adulta, y se cree con el derecho a juzgar, interferir e imponer su criterio. No siente respeto, curiosidad y admiración por la preciosa singularidad del niño/a, el adolescente, el joven. Le disgusta mucho que el hijo o la hija no sea o se muestre como, según su parecer, debería ser. El hijo y la hija de unos progenitores narcisistas viene al mundo para colmar los deseos, las necesidades y las expectativas de sus padres. Estos se creen con el derecho a hacer lo que sea necesario para que el menor sea obediente y se ciña a su voluntad. Al considerar al menor como una pertenencia, no tienen reparos en descalificarle, presionarle, menospreciarle, exigirle o manipularle para conseguir lo que espera de él/ella: «¡Qué sabrás tú!», «¿Quién te crees que eres?», «¡No me faltes al respeto!», «¡Esto es así porque lo digo yo!», «¡Aquí se hace lo que yo mando!», «¡Pobre de ti si no me obedeces!», «¡Cállate!», «¡Atente a las consecuencias!»… Las dinámicas abusivas del progenitor narcisista empiezan en la tierna infancia, cuando el niño o la niña es muy vulnerable y dependiente, y no puede defenderse ni rebelarse. No son acciones necesarias y ponderadas para la formación y la protección del menor —como a veces se pretende justificar el maltrato infantil—, sino excesos y arbitrariedades despóticas, violentas física, energética o emocionalmente, que castran la vitalidad y la autenticidad del menor y le generan shock en su sistema nervioso, además de profundos sentimientos de abandono y desvalorización. Con el paso de los años y la necesidad del hijo/a de una mayor autonomía, aumenta el conflicto y la incomprensión. El progenitor narcisista exige apego y sumisión, mientras que el menor requiere más espacio y libertad para descubrir, cuestionar y experimentar por sí mismo/a el mundo que le rodea. Pero su impulso natural choca con las expectativas, los mandatos y la presión del progenitor. La reacción natural del hijo o la hija para protegerse y rebelarse ante la continua invasión y arbitrariedad parental hace que la situación empeore. El padre o la madre, al sentir cuestionada su autoridad, intensifica la presión sobre el menor, lo cual provoca que en la pubertad y la adolescencia se agraven los episodios de maltrato, en forma de juicios, descalificaciones, menosprecio, amenazas, coacciones, castigos, violencia física, verbal, energética o emocional, y humillaciones de todo tipo. El progenitor, en lugar de comprender las dificultades, los intereses y las reacciones naturales propias de un adolescente —la necesidad de cariño, comprensión, valoración, espacio, libertad, intimidad, etc.— percibe la actitud y la rebeldía del hijo o la hija como ofensas hacia su persona que deben ser castigadas y corregidas. El progenitor narcisista no puede tolerar que su hijo o su hija se desmarque, que cuestione sus creencias, sus esquemas mentales, que busque su propia verdad y desarrolle su individualidad. Ante la individualización, la autonomía y la pérdida de control psico-emocional sobre el hijo o la hija, reacciona con juicios, desprecios, amenazas y chantajes. No acepta que aquello que considera propio quiera desapegarse, tener su propia visión de las cosas, y responde juzgando, devaluando o desaprobando cualquier anhelo, impulso o movimiento que busque libertad y autenticidad. El hijo o la hija de padres narcisistas crece sintiéndose oprimido, desvalorizada, privada de sus necesidades emocionales básicas, con mucho temor y vergüenza a expresar su visión y su verdad, porque ser auténtica implica ser humillada: «¡Otra vez diciendo estupideces!», «¡Cállate ya!», «¡No seas ridícula!», «¡No tienes ni idea!», «Este comentario está fuera de lugar», «¡Pareces un niño pequeño!», «¡Nunca crecerás!», «¡No me respondas!», ¡No me obligues a tener que…!»... La única forma de obtener cariño y aprobación de un progenitor narcisista es sometiéndose, adaptándose a las exigencias parentales, negándose a sí mismo/a para ser lo que se espera de él o ella, y adoptando una actitud de cumplido y sumisión hacia sus progenitores. No es una actitud sana y espontánea de respeto y consideración hacia sus padres, es un ademán fingido, obligado por las circunstancias; una máscara que el hijo o la hija tiene que adoptar para sobrevivir. En la mayoría de los casos, este tipo de relación que no permite al menor ser real —porque está obligado a interpretar un rol que le han asignado—, perdura en la juventud y la edad adulta. La confusión, la falta de autoconfianza y amor propio, y la culpa que genera haber crecido sin un soporte emocional amoroso, unido a la exigencia, la presión y las descalificaciones constantes del progenitor narcisista, desborda al menor y congela su crecimiento emocional, condicionando profundamente su vida, minando su autoestima y su confianza. El sufrimiento, la incomprensión, la desconexión, la soledad y los trastornos de la personalidad que conlleva haber crecido junto a progenitores narcisistas pueden empujar al hijo o la hija en la adolescencia a un callejón sin salida: sentimientos de rechazo y desconfianza hacia sus progenitores, desmotivación, fracaso escolar, drogas, promiscuidad, relaciones de codependencia, depresión e incluso impulsos suicidas. La adolescencia es una etapa difícil para cualquier ser humano. Si a eso se le suma la falta de autoconfianza y amor propio que genera crecer junto a progenitores narcisistas, los sentimientos de inadecuación, la ansiedad y la carencia de apoyo que experimenta el menor, la situación se agrava. El menor intentará compensar su soledad, sus carencias afectivas e inseguridades con los amigos, queriendo pertenecer a un grupo, buscando fuera de la familia la complicidad, el cariño y el apoyo que le ha faltado dentro. Tal vez, con los años, a medida que el individuo adquiera recursos y autonomía, y observe la repetición de ciertos patrones dolorosos, tome consciencia de las profundas heridas y carencias emocionales que alberga en su corazón y sienta la necesidad de escucharse, de conocerse profundamente, de liberarse de los condicionamientos y las expectativas familiares, de tomar las riendas de su vida. Ser el maestro/a de tu propia vida El proceso de sanación es un viaje, un encuentro con uno mismo, un camino de introspección donde el individuo anhela encontrarse, escucharse, conocerse, entenderse y empoderarse; confiar en uno mismo/a y reunir las fuerzas necesarias para independizarse física y emocionalmente, para tomar las riendas de su vida, para dejar de vivir de acuerdo a las expectativas de terceras personas y vivir de acuerdo a su corazón. Probablemente ninguno de estos pasos será bien visto por el padre o la madre narcisista; al contrario, cualquier movimiento que pueda restar control emocional, expandir la autonomía y reafirmar la individualidad del hijo o la hija será juzgado y descalificado: «¿Dónde vas?», «¿Para qué necesitas hacer terapia?», «¡Menuda estupidez!», «Estás perdiendo tu tiempo y tu dinero», «Nunca aprenderás», «Solamente quieren aprovecharse de ti haciéndote creer que tus padres no te quieren»... En la mayoría de los casos, el progenitor narcisista desaprueba los cambios del hijo, particularmente cuando el hijo o la hija gana autonomía, aprende a establecer límites y empieza a escuchar y a vivir su vida de acuerdo a su propio criterio, en lugar de ceñirse a las expectativas de sus progenitores. La rebeldía y el desapego filial se percibe como una amenaza, en lugar de recibirlo con naturalidad. Cuando la madre o el padre siente que está perdiendo el control sobre la vida del hijo o la hija, a menudo utiliza el drama, la descalificación y el victimismo para buscar complicidades y presionarlo. Se lamenta públicamente, tergiversando la realidad, para conseguir simpatía y solidaridad. Y achaca el comportamiento descarriado y egoísta del hijo/a a su inmadurez y a las malas influencias. Para el progenitor narcisista, cuestionar o alejarse de las creencias, ideologías, tradiciones, obligaciones, rituales y costumbres familiares es una prueba de que el hijo/a está tomando un rumbo equivocado, incluso perdiendo la razón, y aprovecha cualquier ocasión para recordárselo y recriminárselo. No contempla la posibilidad de que el hijo o la hija pueda tener unas necesidades, unas inquietudes o unas prioridades distintas a las expectativas parentales. El progenitor narcisista no concibe que algunas de las dinámicas paternofiliales puedan ser invasivas, castrantes, hirientes o perjudiciales para el bienestar y el proceso de desarrollo del hijo o la hija, solamente ve los defectos del hijo/a y su mal comportamiento. No admite que el hijo o la hija necesite desapegarse de su familia para vivir su vida, escucharse, conocerse, crecer y curar sus heridas. El progenitor presupone: «¿Qué tonterías son esas?», «Alguien le estará metiendo ideas raras», «¡Nadie sabe mejor que una madre y un padre lo que un hijo necesita!». Para el progenitor narcisista todos los problemas de su hijo o de su hija se solucionarían automáticamente si él o ella siguiese sus instrucciones al pie de la letra. Se resiste a aceptar el hecho de que el hijo es mucho más que un apéndice suyo, que es un individuo con una sensibilidad, una visión, unas inquietudes y unas necesidades diferentes, un ser humano único que quiere ser el maestro de su propia vida. La presunción de creer saber qué es lo mejor para el hijo interfiere constantemente en el desarrollo natural del hijo/a. Le impide escucharse, confiar y apostar por aquello que late en su corazón. Querer dirigir la vida de los hijos, en lugar de ser una fuente de apoyo y nutrición, genera muchos conflictos familiares, porque nadie viene al mundo para ser una marioneta. Algunos padres no saben apartarse, reconocer cuando tienen que dejar volar a sus polluelos, y lo justifican porque supuestamente sus hijos no están capacitados para volar solos, porque «podrían perderse o estrellarse». Pero, al no permitirles responsabilizarse y emprender el vuelo, los debilitan, los vuelven dependientes, y la dependencia genera resentimiento. Algunos progenitores están convencidos de que, cuando el hijo o la hija no es como ellos quieren que sea, tiene un problema. Creen que los hijos vienen al mundo para colmar sus expectativas. Confunden sus deseos y necesidades con las necesidades reales del hijo. El progenitor narcisista no contempla la posibilidad de que tal vez sus expectativas e interferencias son el problema. Al poner el foco en el hijo o en la hija, siempre encuentran algo supuestamente incorrecto, inmaduro o inadecuado que debería corregir, mejorar o cambiar, en lugar de cuestionarse por qué su hijo o su hija debería ajustarse a sus expectativas. Desde muy pequeños todos los niños quieren ser sí mismos, pero la sociedad se lo pone muy difícil. Sobrevivir a las expectativas parentales, los condicionamientos sociales, culturales y religiosos, cuando la presión es muy intensa, es un milagro, sobre todo cuando la educación del niño o la niña ha consistido en domesticarla para la resignación, para adaptarse a lo que se espera de él o de ella, para no contradecir a sus progenitores, a las figuras de autoridad, a las creencias y las expectativas del entorno. Sin darse cuenta, fruto del programa recibido, el niño/a seguirá las pautas que le han marcado: elegirá una profesión, una pareja y un estilo de vida de acuerdo a lo que se espera de él o ella, y se convencerá a sí mismo de que está avanzando hacia su felicidad, sin ser consciente de que en realidad no está viviendo su vida, porque su verdadera individualidad no ha tenido espacio para crecer y desarrollarse. La máxima de Sigmund Freud «el que no mata al padre, muere» sintetiza muy bien el conflicto del individuo ante la sociedad, cómo la sociedad —a través de la educación— se apropia del individuo y las consecuencias que ello acarrea. Matar al padre es una metáfora que utiliza Freud para referirse a la necesidad psicológica de liberarnos de la influencia y las ataduras parentales para poder alcanzar la madurez, entendiendo por madurez ser quienes somos realmente y caminar nuestro propio camino, en lugar de seguir inconscientemente el camino que nos trazaron nuestros progenitores. Este proceso de emancipación no significa no respetar a nuestros progenitores o su legado, sino liberarnos de los condicionamientos y las expectativas sociales y familiares para poder ser quienes somos. En algunos casos, el proceso natural de individualización y desapego es muy difícil y doloroso, porque algunos progenitores se resisten, quieren dirigir o mantener el control sobre la vida de sus hijos adultos. Se cargan de argumentos y buenas intenciones para justificar su tutelaje y no aceptan que la hija o el hijo quiera ser dueño y maestro de su propia vida. Cuando los progenitores interfieren o no permiten que los hijos vuelen libremente, se genera mucho conflicto e incomprensión. Los hijos se sienten fiscalizados, presionados y saturados por las demandas y las expectativas familiares, mientras que los padres se sienten incomprendidos, maltratados y abandonados. El problema con la familia es que un día los hijos abandonan la infancia, pero los padres nunca dejan la paternidad. OSHO El condicionamiento familiar, social, cultural y religioso es tan profundo y sutil que en Oriente contemplan la posibilidad de que hasta el mismísimo maestro espiritual puede convertirse en un obstáculo en el proceso de liberación. En el budismo zen hay un koan que apunta hacia el condicionamiento espiritual: «Si te encuentras al Buda en el camino, mátalo». Aparentemente es una barbaridad, una herejía, matar al maestro; pero, si se comprende el significado profundo del koan, no lo es. La función del maestro no es dirigir la vida de los demás, ni tampoco darte unos ideales y un manual de instrucciones para alcanzarlos, sino liberarte, despertar tu maestro interior. Cuando la imagen o las ideas que asociamos con el Buda se interponen en el despertar, hay que sacrificarlas; este podría ser un significado del koan. Matando la imagen que hemos interiorizado del Buda nos liberamos de los conceptos mentales que nos separan del Buda, de reconocer nuestra naturaleza esencial, de ser libres. Cuando el verdugo se disfraza de víctima Hay muchas formas de intentar controlar la vida de los demás. Una de ellas es a través de la manipulación y el victimismo, enfermando y proclamando constantemente lo desgraciados que somos y lo preocupados que estamos por el camino descarriado de un ser querido, en lugar de reconocer y responsabilizarnos de nuestra desilusión y nuestros temores cuando un hijo o una hija no es o no vive de acuerdo a nuestras expectativas. Un caso muy triste que conozco de primera mano es el de Marta, hija de Begoña y Antonio, un matrimonio de mediana edad. Ambos son muy religiosos, miembros de una congregación cristiana, tan devotos de la palabra de Dios que, cuando su hija Marta les confesó que estaba enamorada de una chica, la repudiaron, porque, según ellos, «ha elegido el pecado como forma de vida y mortificarles causándoles un inmenso dolor». A Marta desde siempre le han gustado las chicas, pero en el entorno donde creció la homosexualidad era inaceptable, un pecado terrible. Durante años intentó ser normal, salir con chicos, hasta que, después de años de conflicto y sufrimiento, reconoció que se estaba engañando y que para ser feliz necesitaba aceptarse y vivir su naturaleza. Posteriormente sintió la necesidad de dejar de fingir ante su familia y compartir la verdad con sus padres. A raíz de su confesión, sus padres se sintieron profundamente decepcionados, quedaron destrozados y decidieron no permitirle la entrada en su casa, «por su propio bien, para ayudarla a recapacitar y cambiar», decían. Cualquier persona en sus cabales puede ver lo irracional, doloroso y absurdo de la situación: utilizar la palabra de Dios para repudiar a una hija. Sin embargo, el narcisista siempre tiene —y, cuando no lo tiene, lo fabrica— razones poderosas para justificarse. No es capaz de asumir que su ego está generando un inmenso sufrimiento para su hija, para sí mismo y para toda la familia. Su discurso es: «Nuestra hija ha roto la familia, estamos destrozados. Cada día rezamos para que regrese al buen camino». El progenitor narcisista se cree en posesión de la verdad. No quiere ver ni asumir su responsabilidad en el sufrimiento que genera y se atrinchera en un rol de víctima, queriendo tener la razón, distorsionando la realidad. Y como a menudo resulta damnificado por su forma de actuar, se presenta ante la sociedad como la víctima y el redentor de la situación: «Lo que más deseamos es que nuestra hija recupere el juicio y podamos acogerla de nuevo en la familia». Ser narcisista no es una elección, es una enfermedad. El narcisista es un esclavo de su egocentrismo, no puede tolerar que el hijo o la hija cuestione sus esquemas mentales y se aparte del camino establecido. En su afán de control, manipulación y protagonismo, es especialista en darle la vuelta a cualquier situación para disfrazar de preocupación y victimismo los conflictos que él mismo genera. El progenitor narcisista no quiere cuestionarse ni responsabilizarse, se aferra a una supuesta superioridad moral, aunque su intolerancia genere mucho sufrimiento para todos. Su verdad —en este caso que la homosexualidad es un pecado— es más importante que amar a su hija tal como es. En lugar de reconocer que la vida, a través de su hija, está poniendo en jaque a su ego, invitándole a cuestionar sus prejuicios y a amar lo que supuestamente no es digno de amor, se atrinchera. ¡Qué egoísta creer que un hijo o una hija tiene que ajustarse a nuestras creencias y vivir de acuerdo a nuestra voluntad para merecer amor! Antonio y Begoña, desde hace años, viven muy preocupados y afectados por el rumbo descarriado de su hija. La descalifican, hablan mal de ella a los vecinos, la culpabilizan, la avasallan con sus prejuicios, temores y expectativas: «¡Vives en pecado y si no rectificas acabarás en el infierno!». En realidad, su preocupación es una actitud egoísta y manipuladora: no busca el bienestar de la hija —vivir y aceptar su afectividad y sexualidad con libertad y naturalidad—, persigue su propio bienestar e interés, a costa de obligar a la hija a negar su naturaleza. Confunden la verdad de Dios con las creencias, los miedos, los prejuicios y las expectativas de su mente egoica. Durante años han utilizado la supuesta inmoralidad de su hija para juzgarla y presentarse ante la sociedad como víctimas: «Estamos muy preocupados por nuestra hija, está rodeada de malas compañías», «Nos va a matar a disgustos», «¿Cómo ha podido hacernos esto?», «¿Qué hemos hecho para merecer esto?», «¡Después de todo lo que nos hemos sacrificado por ella!». En realidad, este hecho es un episodio más en la vida de una niña que creció junto a unos padres que desde muy pequeña le obligaron a ser y vivir de acuerdo a su ideología religiosa. Ella creció invalidada, sin permiso para ser auténtica y expresar sus necesidades, obligada a participar y fingir en unas actividades religiosas impuestas, sintiendo mucha carencia de amor, comprensión y aceptación, sofocada por las demandas y las expectativas de sus progenitores. Afortunadamente, Marta ha sabido rodearse de un grupo de amigas y amigos que la quieren y la apoyan. A pesar del rechazo frontal de sus progenitores, está decidida a ser quien es y a vivir de acuerdo a su corazón. Le gustaría tener una buena relación con sus padres, poder visitarlos y sentirse querida tal como es, que sus padres pudiesen ver la mujer real que es, en lugar de ver a una mujer pecadora condenada al infierno, pero eso no depende de ella. Tal vez algún día sus padres se den cuenta de que aman más a su ego que a su propia hija. He sido testigo muchas veces de situaciones similares, en las que unos padres desaprueban la elección vital, profesional, sexual, artística o espiritual de un hijo o una hija y, por su propio bien, le juzgan, le chantajean y le castigan para ayudarle a recapacitar. Padres que se creen en posesión de la verdad, con derecho a imponer su visión y su voluntad. Padres que quieren dirigir la vida de personas adultas que solamente intentan vivir de acuerdo a su corazón. Padres verdugo disfrazados de víctimas. Algunos progenitores están tan obcecados que están dispuestos a hacer todo lo que haga falta para conseguir que el hijo o la hija sea y haga lo que ellos quieren. Algunos, para no perder el control sobre sus retoños, son capaces de cortarles las alas; otros presionan al hijo o a la hija para que se someta a una terapia de reprogramación, con el objetivo de reconducir sus preferencias sexuales, profesionales o espirituales, de acuerdo al ego parental. Maltrato y abuso emocional Independientemente de la clase social de la familia, un niño o una niña maltratada tiene una infancia triste y dolorosa, y la sufre en silencio, porque carece de un espacio emocional seguro para ser y expresar sus necesidades emocionales. Se siente profundamente solo, abandonado, avergonzado e incomprendido; oprimida y sofocada por las invasiones, las exigencias y las expectativas de sus progenitores, interpretando el papel que le ha sido asignado. Desde muy pequeño/a tiene que soportar toda clase de juicios, menosprecio, hostilidad, desvaloración, humillación, además de privación de afecto, apoyo y cariño. Mamá y papá le ignoran, le invalidan o le exigen, pero no son receptivos a sus sentimientos y sus necesidades emocionales. Y cuando descargan su violencia —física, energética o emocional— sobre el hijo o la hija, le hacen responsable del maltrato recibido: «¡Es por tu culpa!», «¡Eres un/a inútil!», «¡Me sacas de quicio!», «¡Cállate!», «¡No te quejes!», «¡No sirves para nada!», «¡Tú te lo has buscado!», «¡Tú me has obligado!», «¡Te lo mereces!»… El niño o la niña interioriza que él/ella es el culpable de su dolor y que recibe el trato que recibe porque es eso lo que merece. Al no recibir la atención positiva, el respeto y el amor que necesita, crece sintiéndose indigno, defectuosa, no merecedor/a de cariño, amor y respeto. Un niño o una niña maltratada hará cualquier cosa para conseguir un poco de afecto. Si no consigue atención positiva —complicidad, cariño, afecto, comprensión, etc.— provocará inconscientemente atención negativa — hostilidad, desprecio, maltrato, humillación, etc.—. Intentará de alguna forma conseguir atención. A menos que la hostilidad sea muy desbordante. En ese caso, para protegerse, su energía se congelará, intentará ser invisible, reprimirá sus sentimientos y sus necesidades para ser fuerte, aprenderá a complacer, a fingir y a pretender. ¿Cuánto tiempo puede fingir un ser humano?, ¿cuánto tiempo puede reprimir su sufrimiento y mantener las apariencias? Antes o después empezará a emerger aquello que ha sido negado y reprimido. Es una situación muy confusa y dolorosa, porque el menor no tiene con quien compartir su sufrimiento. Sus padres son la causa primordial, pero ellos no se dan cuenta, no ven el sufrimiento que generan, y constantemente culpabilizan al hijo de ser él o ella el problema. Le juzgan, le culpan, le avergüenzan, le recriminan y le castigan por ello. ¿Qué puede hacer el menor? ¿Dónde puede buscar ayuda? ¿Quién le puede ayudar si ni siquiera él entiende el origen de su sufrimiento? Ante un dolor objetivo —un brazo roto, por ejemplo—, para un niño es sencillo buscar y obtener ayuda; pero cuando se trata de dolor subjetivo —psicológico, emocional— es mucho más complicado de exponer. ¿De que serviría compartir algo que ni siquiera sus padres reconocen? El menor sufre mucho, pero no es consciente de ser maltratado. Lo que está viviendo es lo único que conoce. Al no haber experimentado empatía, comprensión, aprobación, valoración, afecto y cariño, no tiene un referente positivo, no puede reconocer el maltrato. Y aunque lo reconociese, ¿qué puede hacer un menor que sufre maltrato emocional? ¿Puede denunciar a sus padres? No, no puede, es totalmente dependiente de ellos. Si lo hiciese, inmediatamente se sentiría culpable y se retractaría, porque necesita a sus padres y depende de ellos para todo. Ningún niño, ninguna niña, quiere verse separado de sus padres; prefiere ser maltratado a ser abandonado o ingresar en una institución. ¿Cómo se demuestra el maltrato emocional? ¿Puede un niño demostrar que está siendo psicológica y emocionalmente maltratado? No puede. La violencia física deja huellas visibles en el cuerpo del menor, pero el maltrato emocional no. Y aunque sea detectado por algún adulto, ¿qué puede hacer al respecto? No puede interferir, los padres no lo permitirían. La ley les ampara. Es una situación muy dolorosa para el menor. El niño o la niña que sufre maltrato se siente muy sola, culpable y avergonzada por lo que está viviendo. ¿Cómo pedir ayuda? ¿Quién le creería? ¿Y de qué le serviría? Cuestionar —y ya no digamos denunciar— a sus padres solamente puede traerle más problemas. Una de las secuelas que afronta alguien que ha sufrido maltrato en la infancia es sentirse muy solo/a, indigno, culpable y no merecedor de amor. ¿Cómo alguien que ha sido maltratado por sus propios padres puede sentirse bien consigo mismo/a y merecedor/a de amor? Solamente cuando hemos recibido mucho amor de nuestra madre o nuestro padre crecemos sintiéndonos personas válidas y merecedoras de amor. Cuando en la infancia ha faltado amor, cuando un ser humano no ha sido tratado con suficiente respeto, aprecio y cariño, no se siente digno de aprecio, respeto y cariño. No lo dirá abiertamente —tal vez ni siquiera sea capaz de reconocerlo—, porque es muy doloroso entrar en contacto con el trauma. Intentará evitar el dolor de su niño/a interior haciendo muchas cosas para compensarlo y demostrar su valía, pero su vida y sus relaciones reflejarán esa carencia de amor esencial. La vulnerabilidad y dependencia de un niño es extrema. Cuando un adulto es maltratado, puede irse, defenderse o buscar ayuda, pero cuando un niño o una niña es maltratada, no puede defenderse, poner límites, desapegarse ni prescindir del contacto de sus progenitores. ¿A quién puede pedir ayuda? Sus padres son todo para él/ella. El niño y la niña maltratada protegerá a sus padres aunque le hieran, y se aferrará a lo que le den, aunque sea dañino par él/ella. El amor de un niño o una niña hacia sus padres es incondicional, porque el menor necesita a sus progenitores para todo. Depende de ellos para sobrevivir. Incluso cuando la madre o el padre maltrata al hijo o a la hija, este le sigue amando. Un niño o una niña maltratada no deja de amar a sus padres, deja de amarse a sí mismo/a. Se siente culpable por no recibir amor, y construye su personalidad y su vida sobre lo que ha vivido. Luego, de adulto, ese niño/a interior que no se siente digno de amor dirigirá su vida y su forma de relacionarse, no sabrá amar… Por eso hay tantas personas que no saben amar, porque no han sido amadas. Confunden amor con necesidad, intimidad con pertenencia. Repiten lo que han vivido: maltratan o toleran el maltrato en sus relaciones. ¿Cómo puedes amar a alguien cuando sientes mucha carencia y resentimiento? ¿Cómo puedes dar amor cuando no lo has experimentado? ¿Cómo puedes saber que aquello que recibes no es amor si nunca te has sentido amado/a? El maltratador no es un desalmado, ni la víctima un ser incapaz de quererse y hacerse respetar. Son seres humanos muy heridos, con mucha carencia de amor y una gran confusión. Su forma de vivir el amor es el reflejo de los traumas de su infancia, repiten lo que han vivido. No elegimos conscientemente a nuestros padres, tampoco elegimos nuestros traumas de la infancia, pero podemos elegir qué hacer con nuestras heridas: podemos ignorarlas, reprimirlas o enmascararlas, y eso nos hará recrear inconscientemente aquello que vivimos en nuestra infancia; o podemos reconocer nuestras heridas y adentrarnos en un viaje de sanación, para traer más amor y consciencia a nuestra vida. Abuso sexual El abuso sexual en la infancia y la adolescencia tiene un gran impacto en nuestra vida, sobre todo por las secuelas emocionales que comporta el no poder integrar y completar la experiencia. Cuando en el entorno del menor la sexualidad se considera inmoral, impura, prohibida, pecaminosa o indecente, el niño o la niña se verá obligado a explorarla clandestinamente. Y ante una experiencia desbordante, inapropiada, dolorosa o traumática, no podrá compartirla, descargarla, pedir ayuda a sus progenitores, sino que se congelará y enterrará los sentimientos en su corazón. A menudo, cuando ha habido una actitud represiva y condenatoria de la sexualidad en el entorno donde crecimos, nos lleva a ocultar, negar o minimizar las experiencias de abuso sexual, a enmascarar o enterrar nuestros sentimientos y autoengañarnos. El hecho de que se trate de un tema tabú, que generalmente involucra a algún miembro de la familia o a alguien cercano a esta —alguien que tiene una relación especial con el niño o la niña y le coacciona para que no cuente nada—, impide que la experiencia salga a la luz y se pueda completar. Desde el nacimiento, el hijo y la hija buscan la conexión, la presencia, la atención y el amor de la madre. Cuando el hijo o la hija están conectados emocionalmente a la madre, se sienten seguros, nutridos y acogidos; pero, cuando la madre no está presente o receptiva para la necesidades emocionales del hijo o la hija, o cuando proyecta constantemente sus frustraciones sobre los hijos, o hay una guerra entre los padres, el menor se cerrará a uno o ambos progenitores, y buscará la atención y el afecto que necesita en otras personas. Cuanto más alejada emocionalmente está la hija o el hijo de la madre, más necesidad de atención, conexión y afecto externo tiene. No sentirse cerca de la madre —conectado/a a la fuente de amor y nutrición— provoca que el menor esté muy necesitado/a de atención, presencia, afecto y reconocimiento, y mucho más expuesto/a a sufrir un abuso sexual. El abuso sexual generalmente empieza como un juego, con alguien cercano, de confianza, alguien que el niño o la niña quiere o admira: un primo, un tío, un hermano mayor, un cuidador, un abuelo, un padre, un sacerdote, un vecino… El adulto previamente se gana el cariño y la confianza del menor: le presta atención, le escucha, le halaga, hace que el menor se sienta visto/a y querido/a, porque recibe mucha atención y aprecio por parte de esa persona mayor. Como el juego no es un juego normal —no es un juego de niños—, es una cosa de mayores, el menor se siente elegido, elegida, importante, especial. Pero es un juego secreto, nadie puede saberlo, no se puede contar. El menor ignora que es un juego peligroso para él, para ella, porque hay un gran desequilibrio de poder. Las dos partes no están en igualdad de condiciones: hay una persona adulta (o más mayor) que tiene la experiencia, el poder y un cuerpo de adulto; y un niño o una niña sin experiencia, sin poder, con un cuerpo frágil y unas necesidades diferentes. El adulto es consciente de que está manipulando y empujando al menor a vivir unas experiencias inapropiadas para él o ella. Mientras, el niño o la niña se deja llevar, no es consciente de todas las implicaciones que comporta el juego. Al principio, el menor puede vivir esa interacción con curiosidad e interés, como una aventura; hasta que empieza a sentirse invadido, invadida y desbordada por una experiencia sexual, emocional y energética que le sobrepasa, que no puede controlar, asimilar ni poner límites. El niño o la niña entra en shock, se congela; la experiencia le ha sobrepasado y no puede pararla. Al estar en shock no puede resistirse, poner límites ni huir, solamente congelarse y esperar a que todo acabe. Desafortunadamente, lo más probable es que la historia no acabe ahí, porque generalmente entre el menor y el abusador hay un vínculo, y este buscará y presionará al menor para repetir los abusos, a la vez que le amenaza con desvelar el secreto haciéndole creer que la culpa y el castigo recaerá sobre él o ella. El menor se siente rehén de su pecado, impotente, sucio/a, culpable y avergonzado/a, y no se atreve a pedir ayuda, porque cree que no le creerán; o lo que es peor, que si lo cuenta su familia sufrirá y le culparán de la situación. De esta forma el menor queda atrapado en un círculo vicioso con el abusador. Vive atemorizado/a a ser invadido/a por este, pero, como no puede contárselo a nadie, tiene que soportar su sufrimiento en soledad. Cada día que pasa el menor está más disociado, avergonzado y aislado. Se siente muy culpable y dependiente de la persona que abusa de él o ella, pero tiene que ocultar lo que está sucediendo, disimular y pretender que todo va bien. Es una situación que genera mucha confusión, sufrimiento, angustia e impotencia para el menor. Además de padecer el abuso de poder y el abuso sexual, y la sensación de no poder pararlo, de no tener el control de su vida, de que su persona y sus límites no merecen ser respetados, se suma la vergüenza y la culpa, el tener que callar y disimular, vivirlo en soledad y tener que pretender que no pasa nada. Al no poder abrir y compartir su corazón con nadie, la soledad y el aislamiento provoca que a menudo busque y necesite el afecto y la aprobación en su abusador, lo cual genera una dinámica de abuso perversa que puede prolongarse durante años. Lo que más daña a la persona abusada no es una experiencia puntual sexual demasiado temprana, intensa o inapropiada, que el cuerpo es capaz de descongelar, sino el hecho de convertirse en un rehén de su pecado, estar a merced de su abusador, no poder abrirse, gestionar y compartir sanamente una experiencia dolorosa, porque ha hecho algo sucio, prohibido, pecaminoso, vergonzante. Eso hace que el niño o la niña haga de ello un secreto y lo entierre en su corazón. La ocultación generará vergüenza, ansiedad y sentimientos de culpa, que tratará de enmascarar con compensaciones, roles y disfraces para guardar las apariencias; pero, debajo de las máscaras que se ve obligado/a a adoptar, se oculta un niño o una niña muy herida, insegura y angustiada, con mucha necesidad de liberarse de un gran peso que le oprime y le martiriza, pero con un miedo atroz a ser descubierta. Sara es una mujer de más de cincuenta años que sufrió abusos sexuales de niña por parte de un primo siete años mayor que ella. Como no se atrevía a pedir ayuda a su madre ni a su padre, y se sentía muy angustiada y desamparada, buscó ayuda en una monja. Pero esta, en lugar de proteger a la niña, le hizo saber que estaba en pecado mortal y que debía confesarse y rezar para purificar su alma y perdonar al abusador. La penitencia que le impuso no la ayudó; al contrario, después de hablar con la monja, Sara se sintió invalidada, avergonzada, culpable, abandonada y traicionada por la persona a quien acudió en busca de ayuda, e incapaz de perdonar al abusador. A partir de ese momento sintió la necesidad de protegerse, de no mostrar sus necesidades ni sus sentimientos verdaderos. ¿Para qué? Cuando mostró su dolor la humillaron. Como en su infancia nadie la ayudó —al contrario, fue juzgada y culpabilizada—, decidió ser fuerte, no volver a mostrarse y pretender que no pasaba nada. Pero la experiencia inconclusa de su infancia le ha marcado toda la vida, condicionando su relación con los hombres y las mujeres, su sexualidad y su espiritualidad. Debajo de la coraza «yo soy fuerte, no me pasa nada» hay mucha desconfianza, una niña muy herida y resentida. Desconectarse del dolor y pretender que todo está bien —«yo soy muy fuerte»— fue una estrategia de supervivencia, tal vez la única opción posible para una niña abusada en aquel entorno. Pero, en la edad adulta, seguir viviendo desconectada de su vulnerabilidad, pretendiendo «yo soy muy fuerte, todo está bien», le ha impedido completar la experiencia y sanar su corazón. Y el dolor y el resentimiento de su niña interior ha dañado todas sus relaciones. ¿Cómo podemos dejar de ser rehenes del abuso sexual? Lo primero que hay que saber es que, cuando ha habido abuso sexual entre un adulto y un menor, o entre dos menores entre los que hay una diferencia de edad significativa, el responsable siempre es el adulto. Siempre. Aunque tu niño o tu niña interior se sienta responsable de haber querido jugar, de haberlo permitido o de no haber puesto límites en su momento, el responsable del abuso sexual siempre es el adulto. Porque el adulto sabe que está haciendo algo inapropiado para el menor, le está manipulando, está abusando de su poder, explotando su inocencia y su necesidad afectiva. El niño, la niña, busca atención, sentirse especial, y se deja llevar; hasta que su sistema nervioso se ve desbordado y entra en shock. Entrar en shock es un mecanismo natural que pretende proteger al menor ante una situación desbordante. Como el abusador está en una posición dominante, es más fuerte que el niño/a y tiene influencia y poder sobre él o ella, no puede ponerle límites, luchar ni huir. Al entrar en shock el menor se disocia, se desconecta de su cuerpo y el abuso es más soportable. Una vez que entendemos que no somos responsables ni culpables de los abusos que hemos sufrido, el siguiente paso que necesitamos dar es desvelar el secreto. Guardar el secreto en nuestro corazón es una carga muy pesada para nuestro niño/a interior. Necesitamos sacarlo a la luz, compartirlo con alguien de confianza: con la pareja, con una amiga, con un psicólogo, con un terapeuta, con alguien que nos escuche con mucho respeto, nos valide y nos apoye. Al compartir el secreto, nuestro niño/a interior sale de su cueva, de su aislamiento. Por fin dejamos de ocultarnos y de culpabilizarnos por haber hecho algo malo, y dejamos de proteger al abusador con nuestro silencio. Este paso es difícil, porque desvelar el secreto y exponer al abusador —que generalmente es alguien de la familia o muy cercano a esta— puede generar una revolución familiar. Revelar que un hermano, un primo, un tío, el abuelo, el padre o el padrastro ha abusado de ti es un shock para toda la familia. Tal vez te dé miedo dar un disgusto a tu familia o que no te crean, es natural; pero, para liberar tu corazón, la verdad tiene que poder salir a la luz. Tus familiares no son niños a los que tienes que proteger, son personas adultas capaces de afrontar los hechos, aunque sean incómodos. No te culpabilices por darles un disgusto, tienes derecho a compartir tu experiencia, a dejar de esconder la verdad; su reacción es su responsabilidad. Contar la verdad no es una revancha, es una necesidad esencial para dejar de fingir, para dejar de pretender que aquí no ha pasado nada y todo está bien. No, no está todo bien, han pasado cosas dolorosas y para sanar nuestros corazones hay que poder hablar de todo, expresar nuestros sentimientos, descargar nuestro sistema nervioso, abrir nuestro corazón, compartir nuestra experiencia. A veces lo más doloroso no es lo que pasó, es tener que fingir, no poder compartir nuestros sentimientos y nuestras necesidades, no poder abrir nuestro corazón a nuestros seres queridos. Abrir tu corazón no implica necesariamente que tus familiares sean receptivos y te comprendan. A veces hay receptividad, a veces no la hay. Nunca se sabe lo que puede suceder cuando compartimos nuestro corazón. La buena noticia es que tu sanación no depende de la reacción de tu familia ante unos hechos, sino que empieza a suceder cuando dejas de ocultarte, de culpabilizarte, de fingir, de pretender; cuando la verdad sale a la luz y empiezas a ser real. Antes de dar este paso, antes de compartir con tu familia tu experiencia, compártelo con tu pareja, con una amiga, con alguien que te aprecia, cree en ti y te apoya. Necesitas sentirte visto/a, escuchada, comprendida y acompañada. Compartir el trauma de un abuso requiere mucha valentía, sentir que alguien te ve, te comprende y te apoya. Es posible que en este proceso, en algún momento, necesites ayuda terapéutica especializada, un apoyo para poder gestionar todos los sentimientos que empiezan a emerger en tu interior. Es natural que aflore mucha rabia y furia. ¡Bienvenida sea! Estás empezando a descongelarte, a conectar con tu fuego, a recuperar tu vitalidad y tu poder. Ahora el cuerpo quiere hacer lo que no pudo hacer en su día: gritar, luchar, defenderse, huir. ¡Honra tu fuego! Aprende a expresarlo de forma consciente y responsable, porque ese fuego tiene la misión de descongelarte y de devolverte el poder y la dignidad. Además de ira y furia, pueden aflorar profundos sentimientos de tristeza, soledad, miedo, culpa, impotencia, desamparo, desvalorización y vergüenza. Está emergiendo el dolor de tu niño/a interior traumatizado/a, los sentimientos que quedaron enterrados en tu corazón. Entrar en contacto con esos sentimientos es desgarrador y, a la vez, liberador. Tal vez recuerdes situaciones que habías olvidado, que experimentes estados espontáneos de regresión durante los que revivas los sentimientos del niño o la niña que fuiste: un niño o una niña muy sensible, que sufría en soledad y que tenía la necesidad de sentirse vista, amada y acogida. Aunque hayan pasado veinte o treinta años, cuando lo estás sintiendo es tan real que parece que no ha pasado el tiempo, porque ese niño, esa niña herida, sigue viva dentro de ti. Entrar en contacto con estos sentimientos puede ser desgarrador, conmovedor, a la vez que profundamente liberador. Permítelo. Siente, expresa y libera lo que tuviste que enterrar y tu corazón. Si necesitas ayuda o un acompañamiento, búscalo, pídelo. Hay asociaciones y profesionales que te ayudarán. Cuando eras un niño/a tal vez no había nadie en tu entorno en quien confiar; pero la situación ha cambiado, ahora puedes pedir ayuda: hay psicólogos y terapeutas que pueden ayudarte, y muchas personas que han pasado por experiencias similares a la tuya y han podido cicatrizar sus heridas y dejar atrás el pasado. Tú también puedes. Permite que tu corazón estalle y se rompa en mil pedazos si es necesario. No temas, el corazón tiene que romperse para sanarse. El hielo tiene que fundirse para transformarse. El fuego sagrado de tu corazón evaporará aquello que necesita disolverse en el universo. Tal vez sientas que vas a morir, a desaparecer, a enloquecer. Confía, en realidad tú no morirás, pero algo en ti morirá, se desprenderá, y esa muerte será tu renacimiento. Experimentar la alquimia del corazón es uno de los mayores regalos que un ser humano puede vivir. Un milagro capaz de transformar todo: el dolor desgarrador en paz interior, la oscuridad y la desesperación en Luz, la ira en compasión, la carencia en abundancia, el miedo en amor. La rendición — entregarte incondicionalmente a lo que hay, abrir de par en par las puertas de tu corazón a la experiencia— te aportará una paz y un estado de amor y vulnerabilidad indescriptiblemente hermoso y misterioso. La gracia de Dios descenderá y bendecirá tu corazón. Comprenderás que tu alma nunca fue manchada y de tu corazón brotarán lágrimas de gratitud. El abuso invisible Hay muchos tipos de abusos sexuales. Algunas formas de abuso sexual ni siquiera rozan el cuerpo, pero cierran el corazón y congelan la capacidad orgásmica. Aunque marcan profundamente la vida de las personas, no se suele hablar de este tipo de abusos, ni siquiera se reconocen como tal. La religión, los sacerdotes y las monjas —y en general las personas que han sido adoctrinadas en la ideología del pecado y la culpa—, siempre han juzgado y condenado el cuerpo, la sensualidad, el deseo, la energía sexual, el anhelo de intimidad y el placer. Como lo hicieron con nuestros abuelos, con nuestros padres y nuestros hermanos, nos parece normal. Nadie se escandaliza por saber que en los colegios religiosos se amenaza a los niños y las niñas con el infierno eterno si juegan con sus genitales: jugar con su cuerpo y masturbarse es un pecado mortal; acariciar el cuerpo de otra persona es un pecado mortal; sentir placer es pecado mortal… Desde muy pequeños el contacto físico está mal visto, se nos avergüenza y se nos culpabiliza por sentir curiosidad, por nuestro deseo, nuestra energía sexual y el anhelo de conectar íntimamente. Por eso, en la edad adulta, nuestros cuerpos y nuestros corazones están tan tensos y hambrientos de amor, porque no podemos confiar, fluir, jugar, relajarnos profundamente, fundirnos. El sexo, en lugar de ser una experiencia de apertura, nutrición e intimidad, se ha convertido en un desahogo, una forma de usarnos mutuamente para descargar la tensión acumulada. El resultado de este tipo de educación es que la mayoría de los hombres creen que un orgasmo es eyacular, tener una descarga. El sexo, en lugar de ser una experiencia de fusión extática, se convierte en un desahogo, algo parecido a un estornudo. Muchos hombres nunca han experimentado el éxtasis vibrando y expandiéndose por todo su ser. No saben qué es una experiencia orgásmica, piensan que es solamente una eyaculación. Y cuando el sexo se convierte en una mera descarga, la mujer se siente insatisfecha. La religión ha sido especialmente cruel con la mujer. Ha reprimido y condenado su cuerpo, su sensualidad y su capacidad orgásmica de muchas formas: la ha acusado de ser una pecadora por su sensualidad y su energía sexual, y además ha denigrado y humillado a la que quiere disfrutar libremente de su sexualidad. El mensaje que se ha transmitido es: «Un hombre que disfruta del sexo es un hombre, mientras que una mujer que disfruta del sexo es una puta». Recientemente, en un seminario sobre la herida de shock, una mujer de unos treinta y cinco años compartió con todo el grupo su enorme dificultad para tener orgasmos con su pareja. Cuando su cuerpo se excitaba, al llegar a un punto siempre se bloqueaba. Su cuerpo se congelaba y dejaba de sentir pasión y placer. Era muy frustrante y embarazoso. Generalmente, continuaba haciendo el amor para no «cortarle el rollo» a su novio, pero ella no sentía nada. Era muy desagradable. Cuando empezamos a investigar el origen del shock, ella recordó que una monja de su colegio les hablaba de la importancia de preservar la pureza, de que el placer era pecado y que disfrutar del sexo era cosa de prostitutas. Naturalmente, su cuerpo, cuando empezaba a sentir placer, se congelaba. Era un reflejo involuntario, su sistema nervioso la estaba protegiendo de «ser una prostituta». Entender que su cuerpo no quería sabotearla sino protegerla fue un gran alivio. Le ayudó a dejar de juzgarse y culpabilizarse por su reacción y a emprender un proceso para ayudar a su sistema nervioso a abrirse, a experimentar placer. Porque, al igual que el sistema nervioso puede ser «educado» para reprimir una experiencia, también puede ser «educado» para relajarse y disfrutar. Este caso es muy común. A pesar de que ha habido muchos cambios en la sociedad, de que podemos hablar abiertamente de sexo y tener experiencias sexuales sin tener que escondernos y avergonzarnos, cuando el sistema nervioso ha sido muy atacado y condicionado en la infancia, aunque nuestro corazón y nuestra mente quieran abrirse y disfrutar de la sexualidad, el cuerpo reacciona disociándose o congelándose. Toni es un hombre de unos cuarenta años, homosexual. Toda su educación transcurrió en un colegio religioso. Cuando acabó los estudios se buscó un trabajo en otra ciudad, porque necesitaba escapar del entorno donde había crecido. El peso de los curas, del pecado, y la vergüenza de que su opción sexual fuera juzgada como una perversión, resultaba una carga insoportable. No podía mirar a nadie a los ojos, porque tenía miedo de que descubriesen su pecado inconfesable. Durante un tiempo trabajamos su herida de vergüenza e indignidad, su necesidad de reconocimiento y los sentimientos de culpabilidad que le acechaban. Un buen día, Toni, con lágrimas en los ojos, me dijo: «Gracias a este proceso he descubierto el tremendo abuso sexual que sufrí en la infancia y la adolescencia, hasta qué punto aquella educación religiosa me traumatizó y por qué he vivido con tanta vergüenza y culpabilidad mi sexualidad. Ahora entiendo… Mi niño interior está herido, no soy un pervertido». Conozco por propia experiencia este tipo de educación. La primera vez que escuché la palabra masturbación fue en un confesionario. Yo tenía once años y, la verdad, no entendí de qué estaba hablando el cura; pero llegué a la conclusión de que debería ser algo muy malo, para que se hablase de ello en voz baja, en la oscuridad de un confesionario… Dos años después, otro cura, en una clase de Religión, nos aleccionó sobre el pecado de la masturbación y nos amenazó: «La masturbación es un pecado mortal que os conducirá al infierno». A mí aquella actitud tan exagerada me parecía extraña…; pero en un colegio católico la autoridad del sacerdote es incuestionable, no se podía cuestionar ni discutir. Lo que decían los curas iba a misa. Los sacerdotes supuestamente eran los intermediarios de Dios, y todo el mundo los idolatraba: mis padres, los padres de mis amigos, mis abuelos, mis tíos, mis primos. Todos creían —o pretendían— que los sacerdotes eran seres muy especiales y muy buenas personas. Habían renunciado al sexo y a tener una familia por amor a Dios. Desde niños nos inculcaron la idea de que el mundo se dividía en dos categorías: la clase tropa, o sea, los que se casaban, fornicaban y formaban una familia; y la clase religiosa, los célibes, las almas elegidas, los mensajeros de Dios. Ser sacerdote era pertenecer a una casta superior: tener contacto directo con Dios, ser su representante en la tierra. Eran seres especiales; nadie los cuestionaba. Hasta que empezaron a salir a la luz los abusos sexuales del clero… Al principio se atrincheraron y lo negaron todo, pero hubo tantas denuncias y testimonios creíbles de personas abusadas y traumatizadas que ya no se podía seguir tapando. Cuando una mañana leí en el periódico las historias de varios alumnos de mi colegio que, después toda una vida sufriendo en silencio, habían decidido salir a la luz y denunciar a esos sacerdotes —nuestros profesores— y contar su terrorífica historia de abusos, me quedé en shock. Durante varios días mi plexo se cerró y tuve pesadillas por las noches. Mientras aquellos curas predicaban la castidad y nos intimidaban amenazándonos con el pecado mortal y infierno, estaban abusando sexualmente de nosotros. Lo más terrible de estas historias es que, cuando esos chicos en su día lo contaron y pidieron ayuda a algún profesor o a otro sacerdote, estos no hicieron nada para protegerlos. Decidieron mirar a otro lado, tapar el asunto y proteger a los sacerdotes, sin tener en cuenta el daño terrible que causaban a esos niños y a muchos otros que fueron abusados más tarde. ¿Por qué los profesores y otras personas del entorno escolar que tuvieron conocimiento de los abusos sexuales cometidos por los sacerdotes no lo denunciaron? Porque el control psicológico de los religiosos en el entorno escolar era enorme. Ni siquiera los profesores laicos eran capaces de enfrentarse a ellos. Aún hoy, después de todo lo que se sabe y de las condenas judiciales, hay personas que minimizan e incluso cuestionan la veracidad de los abusos. En lugar de abrir los ojos y el corazón a la realidad, protegen a los abusadores, necesitan mantener idealizados a los embajadores de Dios. Yo no sufrí por parte de ningún sacerdote lo que se suele entender por abusos sexuales, pero, cuando se destapó lo que había sucedido en mi colegio, me tocó profundamente el corazón, mi sistema nervioso se disparó, y durante varias noches tuve regresiones y lloré como un niño. Reviví situaciones de manipulación, abusos de poder, miedo, vergüenza, humillación y shock que había olvidado… Algo en mi cuerpo y en mi corazón se estaba descongelando. La multitud de casos de pederastia clerical que se han ido destapando en los últimos años debería hacernos reflexionar. La mayoría de esos delitos han prescrito y no se juzgarán. Pero, más allá de esos abusos execrables, ¿a dónde nos ha llevado la represión sexual promovida por la religión? Todavía no he conocido a una persona que me haya dicho que el miedo, la represión y los sentimientos de culpabilidad que le transmitieron a través de la religión le haya ayudado a quererse, a estar en paz consigo mismo/a, a cuidar su relación de pareja, a disfrutar de una sexualidad gozosa y nutritiva. Y, sin embargo, he conocido a cientos de personas traumatizadas por esa educación, hombres y mujeres que se avergüenzan y se culpabilizan por su naturaleza sexual y llevan una doble vida, porque no pueden vivir con naturalidad y transparencia su sexualidad. Y muchos seres infelices porque la educación castrante que recibieron les arrebató su capacidad orgásmica, limitando su sexualidad a la mínima expresión. No está muy lejos el día que amenazar y culpabilizar a los niños y a los adolescentes por su naturaleza sexual, culpabilizándolos y atemorizándolos con la ira de Dios y el infierno, será considerado maltrato infantil. Culpa y autocastigo Como te ves y te tratas a ti mismo/a es el reflejo de lo que viviste en tu infancia. Si fuiste tratado con amor y respeto, sientes amor y respeto hacia ti mismo/a. Si en tu infancia fuiste juzgado, abusada o maltratada, te avergüenzas, te culpabilizas y te castigas por ser como eres. Este es el drama de la persona traumatizada: no sabe cómo quererse, no ha tenido un espejo positivo; solamente sabe despreciarse, culparse y castigarse. Necesita tratarse con amor para sanar su corazón, pero no sabe cómo hacerlo. Uno de los errores más comunes es confundir las compensaciones — aquello que hacemos para desconectarnos de nuestro niño/o interior herido— con la autoestima. Quererse no es tapar o maquillar nuestro dolor y nuestra indignidad con corazas o con máscaras, tratando de ser fuertes, de agradar, seducir, tener éxito, dinero o reconocimiento. Amarse no es barnizar nuestro ego, significa abrir el corazón a esa parte nuestra que está traumatizada, sentirla, reconocerla y darle el amor que necesita. Mientras no demos ese paso, mientras no abramos el corazón a nuestro dolor, aunque decoremos muy bien nuestra vida y nuestra autoestima, internamente sentiremos una parte enferma, un niño o una niña herida y hambrienta de amor que sabotea nuestra vida. En realidad, ese niño o esa niña no está saboteando tu vida, solamente está pidiendo la atención, el respeto, la aceptación y el cariño que le faltó. Al negárselo, reproduce lo que ha vivido. A menudo me piden ayuda personas muy heridas que están muy enfadadas con su niño/a interior. Creen que su niño interior tiene la culpa de que nos les vaya bien en la vida. Y puesto que el niño interior es un problema y un estorbo, lo ignoran, lo juzgan y lo castigan. Quieren eliminarlo de su vida. Juzgan y desprecian al niño o a la niña que habita en su corazón. No se dan cuenta de cómo se maltratan, de que están tratando a ese niño/a de la misma forma que fueron tratado ellos. Repiten aquello que vivieron en su infancia. En su interior convive un maltratador/a con un niño/a traumatizado. Salir de este bucle requiere mucha consciencia y compasión. Reconocer cómo nos han herido es doloroso, pero es solamente el primer paso. El segundo paso es reconocer cómo recreamos el trauma: cómo nos maltratamos y castigamos a nosotros mismos y a los demás. Este paso es muy doloroso, porque nos muestra el poco amor que nos profesamos, y cómo nos engañamos con justificaciones y compensaciones. Cuando no queremos ver aquello que nos ha traumatizado, lo reproducimos en la siguiente generación. Sometemos a nuestros hijos a las mismas situaciones de abuso y maltrato que nos hirieron, y lo justificaremos por su propio bien. En algunos países de África y Oriente Medio, en nombre de la tradición y la pureza, muchas niñas sufren la amputación del clítoris. Según datos recientes de la Organización Mundial de la Salud, cada año tres millones de niñas sufren esta mutilación. En Europa esta práctica nos parece una barbaridad, un acto peligroso, cruel e injustificable que debería erradicarse. Sin embargo, las que practican este macabro ritual mayoritariamente son mujeres mayores que vivieron esta horrible experiencia cuando eran niñas. ¿Cómo es posible que no sientan compasión por sus nietas?, nos preguntamos. ¿Cómo pueden creer que la ablación del clítoris es bueno para una niña? Es un ejemplo dramático de cómo los seres humanos transmitimos el trauma de generación en generación y de cómo somos capaces de justificar lo injustificable. No hace falta irnos a África para ver cómo reproducimos el trauma. Enfrente de nuestras narices podemos verlo cada día, y no le damos importancia. A menudo elogiamos y admiramos a personas que promueven comportamientos antinaturales, sádicos y crueles. Nos parece normal, incluso beneficioso, trasmitir a nuestros hijos dogmas, prejuicios y creencias que fomentan la vergüenza, la represión, la culpa y el autocastigo; en lugar de reconocer el sufrimiento y la distorsión que genera para un ser humano condenar su naturaleza. El trauma nos ciega de tal forma que nos empuja a recrearlo; a menos que abramos los ojos y el corazón a nuestro propio dolor. Cuando ese milagro sucede, no solamente empezamos a sanar nuestro corazón, también el de las futuras generaciones. Bullying Aunque hayamos adoptado recientemente el término bullying en nuestro vocabulario, ha existido siempre. Esta palabra hace referencia al abuso, al acoso y al maltrato físico o psicológico reiterado entre menores. Generalmente se refiere al maltrato entre compañeros en los centros educativos. Haber sufrido bullying en la infancia o la adolescencia es una experiencia muy traumatizante. Es distinto haber sufrido abusos y maltrato en la infancia por parte de un adulto que, en la escuela, por tus propios compañeros. Sentirte juzgado, acosado, ninguneado, maltratada, humillada o excluida por tus iguales es muy doloroso, y se suele vivir con profunda vergüenza, en soledad. Porque, aunque teóricamente se puede pedir ayuda a un adulto, eso no garantiza el bienestar del menor, ya que nadie está obligado a ser tu amigo/a, a aceptarte, a querer estar contigo. En algunos casos pedir ayuda a un adulto puede provocar más rechazo. Eso hace que el menor víctima de bullying muchas veces lo viva en silencio. En la infancia nos movemos entre dos mundos muy diferenciados: el de los adultos —los que tienen poder y mandan— y el de los niños —que no tienen nada y su obligación es obedecer—. Necesitamos crear unos vínculos con nuestros cuidadores, pero también con otros niños; tener amigos y amigas, tener apoyos, crear lazos de complicidad y amistad con niños y niñas de nuestro entorno; sentirnos conectados a los demás, sentirnos parte de la comunidad. Generalmente dentro del entorno escolar se forman grupos. Pertenecer a un grupo nos aporta conexión, afinidades, complicidad, apoyo, amistad, protección, a cambio de nuestra lealtad a los miembros y los valores del grupo. No es fácil pertenecer a un grupo, porque necesitamos ser aceptados por los miembros del grupo. La naturaleza del grupo se basa en la exclusión; los miembros del grupo tienen un perfil y unos intereses determinados y solamente aceptan a compañeros afines. Por un lado, el grupo es una consecuencia natural de la necesidad humana de vincularse; pero, de la misma forma que el grupo une a sus miembros, excluye a otros. El grupo tiene sus filias y sus fobias, lo que aprecia y lo que rechaza. En algunos grupos, la dinámica va mucho más allá de rechazar algo o a alguien: se castiga al excluido/a. A través del bullying el grupo castiga a un individuo. Un grupo de menores se divierte o se desahoga humillando y maltratando a un tercero. El niño/a maltratado se convierte en el foco de las burlas, los juicios, los desprecios, los insultos, los abusos, las invasiones y a veces los golpes físicos de sus propios compañeros. El niño/a que sufre bullying siempre se encuentra en una posición de debilidad e indefensión, porque el grupo siempre es más fuerte que el individuo. Probablemente has sufrido, has participado o has sido testigo de la crueldad despiadada que puede proyectar un grupo de menores sobre un compañero/a; cómo un grupo de estudiantes puede llevar al límite el sistema nervioso de un niño/a o un adolescente, acosándole, humillándole, marginándole, saboteándole, provocando constantemente su estado de shock, minando cada día su confianza y su autoestima. En realidad, el bullying no es una forma de diversión, es una válvula de escape, una forma de proyectar lo que reprimimos dentro a través del maltrato a un tercero. Un grupo de chicos y chicas descargan su rabia y su frustración sobre un chivo expiatorio. Cuanta más represión hay mayor es la crueldad. Ser víctima de bullying significa ser el chivo expiatorio del dolor, la ira y la frustración de tus compañeros; crecer sintiéndote marginado, defectuoso, atemorizado, shockeada, indigna, sin derecho a ser respetado y tener amigos. En la actualidad el bullying se ha agravado porque no se limita al horario escolar, utiliza las redes sociales para acosar y denigrar día y noche a la víctima. Afortunadamente el infierno del bullying tiene fecha de caducidad. Si no fuera porque el menor sabe que llegará el día que perderá de vista a sus maltratadores, algunos preferirían morirse a seguir viviendo en esas condiciones. Pero no todos los niños son capaces de soportar tanto sufrimiento. Algunos menores están tan desesperados que deciden poner fin a su existencia. ¿Cómo es posible que los adultos a su cargo no hayan sido capaces de darse cuenta de que ese menor estaba desesperado y necesitaba ayuda? Eso demuestra la tremenda soledad del menor que sufre bullying. Los seres humanos que sobreviven al bullying necesitan años para regular su sistema nervioso y sanar su corazón, porque, a pesar de que pueden reconducir su vida y dejar atrás el entorno tóxico que les maltrató durante años, dentro de la persona adulta habita el niño/a interior traumatizado, un niño/a que arrastra mucha tristeza, vergüenza, desconfianza y resentimiento. ABORDAR CON CONSECUENCIA Y AMOR LAS SECUELAS DEL TRAUMA Intimando con el trauma ¿Cómo podemos intimar sin entrar en contacto con nuestras heridas? No es posible. Intimar con un ser humano significa abrirnos, compartir nuestro corazón, nuestro cuerpo y nuestra energía, permitir que alguien entre en los lugares más sagrados y delicados de nuestro ser. Lo último que deseamos cuando nos enamoramos y creamos un vínculo afectivo-sexual es la activación de nuestro trauma; sin embargo, eso es lo que inevitablemente sucederá. La relación, antes o después, activará nuestras heridas. En función de nuestra capacidad de responsabilizarnos y gestionar adecuadamente nuestro cuerpo emocional, la relación podrá crecer en confianza e intimidad; o lo contrario, el trauma, disfrazado de múltiples formas, destruirá la relación. Cuando nos enamoramos e intimamos con otro ser humano, experimentamos cómo alguien que toca nuestro corazón puede hacernos tocar el cielo y cómo la misma relación puede transformarse en un infierno. ¿Cómo es posible que una conexión tan maravillosa pueda transformarse en algo tan doloroso y decepcionante? Porque, cuando abrimos nuestro corazón, no solamente nos abrimos al amor, a la felicidad y al placer; se abren también las compuertas interiores, y todo aquello que hay guardado en nuestro corazón emerge. Cuando estamos en contacto con nuestro mundo interior —con nuestra capa de vulnerabilidad —, con las heridas de nuestro sistema nervioso y nuestro corazón, y nos responsabilizamos, la relación nos ayudará a seguir descubriéndonos, creciendo y sanado el corazón. Pero a menudo no es así, porque nadie nos ha enseñado a mirar a dentro, a conocer y responsabilizarnos de nuestro cuerpo emocional; al contrario, hemos aprendido a reprimirnos, a acorazarnos, a poner el foco a fuera, a culpar y escapar de nuestro dolor. Creemos que una relación íntima nos aportará el amor que necesitamos y, aunque una relación puede brindarnos experiencias maravillosas, antes o después nos podrá en contacto con nuestro trauma. Por eso, a medida que pasan los años y vamos acumulando heridas y resentimiento, si no descargamos nuestro corazón, si no nos abrimos a una sanación emocional profunda, nuestro malestar interior y la coraza que hemos creado para protegernos es tan densa que cada día resulta más difícil intimar y enamorarnos. Cada día estamos más decepcionados de los hombres o de las mujeres, hasta el punto de creer que el amor es imposible. El amor no es imposible, lo que es imposible es abrirnos a la intimidad y no sentir nuestras heridas. A menudo, para protegernos de nuestro propio dolor nos acorazamos de tal forma que las relaciones afectivo-sexuales son muy previsibles: una ilusión seguida una decepción. ¿Qué nos está mostrando esta dinámica? Cuando pretendemos que la vida colme nuestras fantasías románticas sin abrir el corazón y confrontar nuestra sombra, nos estamos engañando, no queremos ver y afrontar nuestra realidad interna, no queremos crecer. Y no querer crecer genera mucha desconexión, confusión y sufrimiento. Lo que llamamos intimidad es, entre otras cosas, un encuentro con nuestro trauma, con nuestra vulnerabilidad, con nuestra sombra. Por eso a través de la intimidad experimentamos tanto dolor y frustración. Y a menudo experimentamos una contradicción: queremos y no queremos tener una relación de pareja. Porque una relación íntima nos pone en contacto con nuestra herida de privación y abandono, con la herida de vergüenza y desvalorización, y con el shock y el trauma de nuestro sistema nervioso. Cuando hemos sufrido abusos sexuales en nuestra infancia, o cuando en la adolescencia hemos tenido relaciones sexuales que no han sido respetuosas con nuestro cuerpo o nuestro corazón, generalmente hay shock en nuestro sistema nervioso. Luego, de adultos, ante una experiencia sexual, nuestro sistema nervioso se activa y nuestro cuerpo se protege. Dependiendo del grado de activación, estamos muy tensos e inquietos, no podemos estar presentes, relajarnos y disfrutar de la intimidad. Nos quedamos bloqueados o disociados. El cuerpo se insensibiliza y dejamos de sentir placer. En la disociación hay una pérdida de presencia, una sensación como si no estuviéramos presentes en el cuerpo. O la activación hace que sintamos mucha inquietud, temor y desconfianza. Incluso puede provocar un miedo desbordante, paralizante. Al hombre o la mujer adulta que somos le gustaría abrirse, relajarse, conectar e intimar con la pareja, disfrutar de la experiencia, pero dentro de nosotros sentimos malestar, tensión o ansiedad. Nuestro sistema nervioso está muy activado y en nuestro organismo hay mucha agitación. Independientemente del deseo de la persona adulta, el niño/a interior percibe la situación como un peligro. Cuando hay una activación intensa, nuestro cuerpo se siente amenazado: necesitamos protegernos, evitar la intimidad, el contacto sexual, irnos, huir… Es una situación incómoda y embarazosa porque nuestra mente racional no entiende por qué experimentamos rechazo, bloqueos, temor o inseguridad ante la intimidad, y generalmente nos juzgamos y avergonzamos. En lugar de abrirnos, mostrarnos, ser vulnerables, sentir y compartir lo que nos está sucediendo con nuestra pareja, queremos controlar la situación, mantener el tipo. Pero al querer controlar la activación y no permitir que fluya la energía nos tensamos o nos disociamos; o, para desconectarnos de la inquietud interna, nos subimos a la cabeza y hablamos sin parar. La herida de shock vinculada con la sexualidad provoca que nos sintamos incómodos y bloqueados o que vivamos la sexualidad como una compensación. Cuando funcionamos desde la compensación, nuestra sexualidad es muy mental y mecánica, nos desconectamos de nuestro cuerpo y de nuestro corazón, y nos enfocamos en un objetivo. En lugar abrirnos, de estar presentes, de relajarnos y fundirnos con nuestra pareja al hacer el amor, empujamos a nuestro cuerpo a tener un orgasmo genital. Cuando la sexualidad se vive como una compensación, como una forma de desconectarnos del malestar interno, utilizamos la actividad sexual para evitar sentir nuestra vulnerabilidad. Al desconectarnos de nuestra sensibilidad, de nuestros paisajes emocionales interiores, inevitablemente nos desconectamos también de nuestra pareja. En lugar de hacer el amor, de conectar profundamente, de fundirnos, cada uno está en su propio mundo. Cuando el sexo es una compensación puede convertirse en una adicción. En lugar de crear un espacio íntimo para abrirnos, desnudarnos, ser vulnerables, conectar y compartir nuestra energía con otro ser humano, se convierte en un instrumento para evadirnos y desahogarnos temporalmente de nuestro malestar interior. Este tipo de sexualidad no nos nutre, hace que nos aburramos y necesitemos fabricar situaciones sexuales cada día más excitantes o cambiar constantemente de pareja. Cuando tenemos un trauma relacionado con la sexualidad, se muestra básicamente de dos formas: evitamos la sexualidad, o lo contrario, nos volvemos muy demandantes y promiscuos. Utilizamos la seducción, la conquista y la sexualidad como compensación para tapar o desconectarnos del dolor, el miedo, la vergüenza, los sentimientos de indignidad y la culpa de nuestro niño/a interior. El abuso sexual, el shock y el trauma no siempre están conectados a episodios en los que de niños o adolescentes fuimos empujados a tener prácticas sexuales. Hay otras formas de invasión y abuso sexual en las que nadie nos ha tocado físicamente; pero que no nos hayan tocado físicamente no quiere decir que nos hayan tocado profundamente. Tenemos secuelas de shock y trauma, a veces muy incapacitantes, cuando hemos crecido en un ambiente muy religioso, puritano o represivo. Cuando el sexo era un tabú, algo inmoral, sucio o pecaminoso. O cuando nuestros padres o las figuras religiosas a cargo de nuestra educación juzgaban nuestra espontaneidad, sensualidad o sexualidad. O nos amenazaban y atemorizaban con el pecado y el infierno si cometíamos actos impuros. O nos castigaron y humillaron cuando se despertó nuestra curiosidad natural y empezamos a explorar la sexualidad. Cuando en nuestra infancia las figuras de autoridad nos juzgaron y humillaron por nuestra naturaleza sexual, dañaron la inocencia, la confianza y la naturalidad del niño/a interior. Luego, ese trauma de desarrollo genera una relación insana con el cuerpo y la sexualidad. Nos sentimos incómodos con nuestro cuerpo y nuestra energía, nos juzgamos, nos rechazamos, nos culpabilizamos. Nos cuesta mucho estar presentes y relajados. Nos da miedo mostrarnos, ser sensuales, juguetones, fluir, dejarnos ir. Aunque tratamos de disimularlo, internamente estamos tensos, incómodos, nos avergonzamos de nuestro cuerpo, de lo que sentimos, de ser como somos. Nos gustaría relajarnos, vivir y disfrutar de nuestra sexualidad, pero estamos tan tensos — en control— que no podemos soltarnos y disfrutar con naturalidad. La relación con nuestro cuerpo y con la sexualidad es conflictiva. Si has observado en ti algunos de estos síntomas, no te alarmes. Desgraciadamente es muy común. Es el resultado de una educación muy dañina; en lugar de enseñarnos a ser amorosos con nuestro cuerpo, a apreciarlo, aceptarlo y respetarlo, nos han enseñado a juzgarlo, a reprimirlo, a avergonzarnos y culpabilizarnos de su naturaleza y sus necesidades. Es muy raro encontrar a un ser humano que esté realmente a gusto y relajado en su cuerpo, en su corazón, con su sensualidad y con su sexualidad. Dentro de la mayoría de los seres humanos hay mucha ansiedad, represión y conflicto. El proceso de sanación es un encuentro íntimo con nuestro cuerpo y con nuestro corazón, con la carencia, la invasión, el dolor, la culpa y el trauma que habita en nuestro interior. Es un viaje reparador para reconciliarnos con nuestra naturaleza, con nuestro cuerpo físico y emocional, con nuestra individualidad y nuestra energía sexual. Escuchar al cuerpo y al corazón Después de siglos de represión sexual, ahora estamos viviendo una etapa en la que podemos experimentar con más libertad. Sin duda es una buena noticia liberarnos de tabús, creencias e ideologías que reprimen y culpabilizan la sexualidad y la afectividad humana, y tener más espacio y libertad para experimentar; pero no se trata de cegarnos cambiando una ideología por otra. Recientemente una alumna me contó que había asistido a una conferencia sobre el poliamor. Después de escuchar una exposición muy amena sobre la experiencia del poliamor y sus ventajas, se abrió un turno de preguntas para los asistentes. Una chica joven pidió la palabra y compartió que ella tenía una relación abierta y que sufría mucho cuando su chico se acostaba con otras chicas. Quería saber qué podía hacer para superarlo. La mujer que daba la conferencia la miró con desdén y le dijo: «¿Quieres ser toda la vida una princesita esperando a un príncipe azul?». Hay que ser muy cuidadoso/a para no dejarse arrastrar por las modas. Una cosa es tener libertad para poder experimentar, otra muy distinta es creer que puedes experimentarlo todo sin que nada te afecte. Tal vez para algunas personas el poliamor sea una experiencia gozosa y enriquecedora, pero no tiene que ser igual para todo el mundo: lo que para una persona puede ser creativo, para otra puede ser traumático. Propagar la idea de que no debería afectarte que tu pareja se acueste con otra persona demuestra mucha ignorancia acerca de la afectividad y la sexualidad humana. Y ridiculizar a alguien públicamente por tener un vínculo profundo con su pareja muestra mucha inconsciencia. Sentirte muy activada cuando tu pareja se acuesta con otra persona no tiene nada que ver con ser una princesita o buscar un príncipe azul, es lo más natural del mundo. Culpabilizar y humillar a alguien por sentir lo que siente es otra forma de fomentar la represión. La creencia de que «hay que probarlo todo porque no pasa nada» es tan absurda como creer que «el sexo es pecado». No se trata de cambiar una creencia por otra, de soltar un tabú para cegarnos con otra ideología, sino de ser conscientes y respetuosos con nuestro cuerpo y nuestro corazón. Cada ser humano es único, incomparable: lo que a una persona le puede divertir, a otra le puede herir. Incluso aquello que ayer te gustaba hoy puede no ser adecuado para ti. Las personas evolucionan, las necesidades cambian. Cuando en lugar de escuchar a nuestro cuerpo y a nuestro corazón abrazamos ciegamente una moda o una ideología, nos traicionamos. Aceptamos prácticas y situaciones que no están en sintonía con nuestra verdad y nuestras necesidades reales. Y a veces estas experiencias pueden ser traumáticas. Tener que obligarte a ser moderna o moderno —reprimir lo que sientes cuando tu pareja tiene experiencias sexuales con otra persona— puede ser muy perjudicial para tu sistema nervioso y tu autoestima. Últimamente está de moda el mito de que «puedes acostarte con cualquiera y no pasa nada». ¿Es realmente verdad que cuando te acuestas con alguien no pasa nada? En mi experiencia y la de muchísimas personas que han compartido su experiencia conmigo, cuando nos abrimos sexualmente a otro ser humano, tiene un efecto en nuestro cuerpo emocional. No somos robots sexuales, aunque a veces nos comportemos como tales. La intimidad sexual activa nuestro cuerpo emocional y nuestro sistema nervioso: la necesidad de conexión, empatía, respeto, cariño, afecto. Conectar nuestros cuerpos despierta nuestra energía, el deseo y la pasión, pero también nuestras necesidades emocionales, inseguridades, temores, heridas, sentimientos, bloqueos… ¿Cómo podemos sostener que la sexualidad no nos afecta emocionalmente? En todo caso nos reprimimos y pretendemos que no nos afecta. Podemos engañarnos, reprimir nuestros sentimientos, insensibilizarnos, desconectarnos de nuestra energía y nuestro corazón. Pero cuando no escuchamos y respetamos los ritmos y las necesidades de nuestro cuerpo y nuestro corazón, estamos siendo violentos con nosotros mismos y pagamos un precio. Ser libres no significa negar o reprimir lo que sentimos, desconectarnos de nuestro cuerpo físico, nuestro corazón y nuestro cuerpo emocional; al contrario, es una invitación a liberarnos de la presión interna y externa, a ser más conscientes, a respetarnos y alinearnos con nuestra naturaleza esencial. Doce personalidades consecuencia del trauma Cuando estamos muy heridos y no abordamos adecuadamente el trauma, generamos distintos patrones de conducta que reprimen, reaccionan, anestesian o enmascaran las heridas de nuestro corazón. En cierto modo, estas personalidades nos han ayudado a sobrevivir. Son estrategias que buscan protegernos y conseguir lo que necesitamos, pero, cuando nos aferramos a estos mecanismos de defensa, nuestro crecimiento se detiene, sabotean las relaciones, generan sufrimiento. Reconocer estos arquetipos nos puede ayudar a descubrirnos, a abrirnos al aprendizaje que necesitamos experimentar para liberar nuestro corazón. Algunos arquetipos muy comunes —tanto en hombres como en mujeres—, consecuencia del trauma, son: El guerrero Este arquetipo está siempre en guardia, dispuesto a luchar. Es muy reactivo y tiene la agresividad a flor de piel. Gracias a su intensidad y fogosidad se maneja bien en el conflicto y la confrontación, porque utiliza su fuego para presionar e intimidar. Pero a menudo se excede, es invasivo, abusivo y desconsiderado, y los demás se alejan de él o ella para protegerse. Su irritabilidad y sus explosiones de ira esconden un ser muy herido. Pero, en lugar de responsabilizarse y acoger el dolor y el miedo de su niño/a interior, utiliza su reactividad y agresividad para escudarse, presionar y amedrentar. El colapsado Es lo opuesto a un guerrero: un ser encogido, congelado y apocado. Este arquetipo refleja un ser humano muy sensible, asustado y acomplejado, que ha crecido desconectado de su poder y su energía. Evita exponerse, el conflicto y la confrontación, porque activan su herida de shock. Siente mucha vergüenza e indignidad, y para sobrevivir intenta complacer o pasar desapercibido. El colapsado no vive realmente, se limita a sobrevivir. Para liberarse, recuperar la dignidad, empoderarse y tomar las riendas de su vida, necesita descongelarse, despertar su fuego y su pasión. El mental Este arquetipo vive en la cabeza, en el mundo de las ideas, desconectado de su cuerpo emocional. Generalmente no es consciente de que vive disociado, de que su discurso dice una cosa pero su energía muestra otra. Refugiarse en el mundo mental es un mecanismo de protección muy eficaz en los primeros años de vida, pero es muy limitante cuando queremos conectar, explorar nuestro mundo interior, abrirnos a la vida y a la intimidad, al disfrute, a experimentar una sexualidad gozosa y nutritiva. El arquetipo mental evita sentir su cuerpo emocional: la desconfianza, las inseguridades, los temores y las heridas que alberga su corazón. El seductor Este arquetipo es un maestro de la compensación, un ser muy sensible e intuitivo que utiliza la seducción y la manipulación para conseguir lo que quiere. Suele tener carisma y sabe venderse muy bien. El problema es que detrás del personaje hay un niño o una niña muy asustada, con una herida de vergüenza y desvalorización muy enmascarada, y mucho temor a ser descubierta. Puesto que es muy hábil en el arte de la seducción y la persuasión, sabe cómo conseguir lo que quiere, pero tiene mucha dificultad para desnudarse y mostrar su vulnerabilidad, para abrirse al amor y a la intimidad. El triunfador Tener éxito puede ser el resultado de desarrollar y compartir algo que amamos y nos apasiona. La motivación del triunfador es totalmente diferente: no hay amor en lo que hace, solamente ambición de poder. El arquetipo del triunfador no tiene escrúpulos para conseguir lo que quiere. Su pugna para llegar a la cumbre le ciega y le insensibiliza. El menosprecio que profesa hacia los débiles y los perdedores refleja un niño/a muy herido, con mucha necesidad de valoración y reconocimiento. Por muy grandes y meritorios que sean sus logros, al ser un mecanismo de compensación para enmascarar sus carencias y heridas emocionales, nunca son suficientes. El triunfador es insaciable. Detrás del personaje que acumula dinero, poder, éxito o reconocimiento, hay un ser humano que se siente muy solo y vacío, con mucha carencia de amor. El salvador Es un arquetipo clásico de las relaciones de codependencia, una estrategia de poder disfrazada de altruismo. El salvador se vuelca en ayudar, guiar, aconsejar y proteger, porque de esta forma consigue atención, control y reconocimiento, a la vez que se desconecta de su vulnerabilidad. Su estrategia para conseguir amor y sentirse importante es crear situaciones para que le necesiten, generando dependencia, empequeñeciendo al otro/a. Detrás de la máscara de benefactor/a, el salvador es un ser humano muy herido, con una profunda herida de abandono e indignidad que le impide abrirse y relacionarse de igual a igual. Como a menudo no es consciente de cómo se escuda y manipula, no entiende por qué, después de todo lo que él o ella hace para ayudar, genera desconfianza, rechazo y resentimiento. El complaciente El arquetipo complaciente es un mecanismo de protección que se desarrolla en la infancia, cuando al individuo no se le permite ser auténtico, y para merecer amor está obligado a colmar unas expectativas. Luego, en la vida adulta, sigue buscando atención, cariño y aprobación, tratando de agradar y complacer, renunciando a su individualidad y a sus verdaderas necesidades. A través de complacer a los demás consigue muchas cosas, pero se traiciona a sí mismo/a. Eso provoca que, detrás de la máscara de buen chico o buena chica que tuvo que adoptar para sobrevivir, haya mucho enfado y resentimiento, mucho temor y sentimientos de culpabilidad a ser auténtico/a. El espiritual El arquetipo espiritual presume de estar más evolucionado espiritualmente que los seres de su entorno. Utiliza la espiritualidad para compensar sus heridas y sentirse especial. En realidad se engaña a sí mismo/a, porque no quiere reconocer que alberga la misma humanidad que el resto de los mortales. En lugar de asumir y responsabilizarse de las activaciones que le generan las relaciones humanas, suele utilizar jerga pseudoespiritual para colocarse por encima de los demás: «Tiene una vibración muy baja», «Es un ser muy tóxico», «Su aura es muy oscura», «Tiene muy mal karma», etc. Detrás de la soberbia del arquetipo espiritual, hay un ser humano muy herido y enmascarado, con mucho miedo a confrontar su sombra. El promiscuo Somos seres sexuales que anhelamos espacios de conexión, intimidad, fusión y placer; sin embargo, el arquetipo promiscuo utiliza la sexualidad como una compensación. A través del sexo busca enmascarar unas carencias, anestesiar unas heridas, aliviar su ansiedad, llenar un vacío. El sexo es su droga. A través de la promiscuidad huye de sí mismo/a, de su soledad y sus heridas emocionales. El problema es que, al utilizar el sexo como un mecanismo de compensación, en lugar de ser una experiencia de apertura, conexión y nutrición, el sexo se convierte en una adicción que requiere de experiencias cada vez más intensas para escapar de uno mismo/a. El perfeccionista El arquetipo perfeccionista necesita tener todo bajo control, porque es muy importante lo que los demás piensen de él/ella. Tiene mucho miedo a equivocarse, a la crítica, a no gustar, a no estar a la altura, a decepcionar. Para compensar sus inseguridades se presiona demasiado, y eso genera mucha ansiedad y estrés en su sistema nervioso. El perfeccionista se esfuerza en cultivar una imagen ideal de sí mismo/a porque teme que los demás puedan descubrir sus inseguridades e imperfecciones. Detrás de las apariencias hay mucho sufrimiento, un ser esclavizado por su Juez Interior y la imagen que quiere proyectar de sí mismo/a. El aventurero El aventurero es un ser humano que ama la aventura, lo desconocido. Aunque en principio es una cualidad creativa que le puede ayudar a crecer y descongelarse, se puede acabar convirtiendo en una huida. En esos casos el individuo utiliza ciertas experiencias como mecanismo de escape, para evitar confrontar su sombra. Huye de lo cotidiano, de todo aquello que se le activa al interaccionar con la sociedad. En algún momento el aventurero tiene que reconocer que, además de vivir la aventura hacia fuera, para crecer internamente tiene que afrontar unos retos y unos aprendizajes experimentando a corazón abierto lo que más teme: la vida cotidiana. La víctima El arquetipo de la víctima se instala en el lamento, la queja y la negatividad. Y puesto que su situación y sus desgracias son muy injustas y mucho más graves que los problemas de los demás, hace del agravio, la recriminación y la reclamación el eje central de su existencia. La víctima cree que los demás tienen la obligación de escucharle, de alinearse con su visión y apoyarle incondicionalmente. Aquellos que no le siguen el juego pasan a formar parte de su lista de indeseables. La víctima se aferra al agravio para justificarse, exigir y castigar a todos con su sufrimiento, en lugar asumir su destino, responsabilizarse y tomar las riendas de su vida. El narcisista El arquetipo narcisista necesita ser constantemente el centro de atención: yo, yo, yo. Solamente sus logros, su visión, sus proyectos, sus opiniones, sus problemas y sus necesidades son importantes. Busca compulsivamente reconocimiento, admiración, sentirse superior, engrandecer su ego devaluando a los demás: juzgando, ignorando, aleccionando, despreciando. Detrás de un narcisista hay un niño o una niña muy traumatizada y enmascarada. Pero, en lugar de reconocer y buscar la forma de sanar sus heridas, juzga, humilla, culpabiliza, desprecia o ningunea a las personas de su entorno. Tal vez puedes verte reflejado/a en alguno o varios de estos arquetipos. No se trata de etiquetarte, sino de reconocer los mecanismos de defensa que has desarrollado y observar si estas dinámicas son verdaderamente útiles en tu vida actual para conseguir lo que anhelas. ¿Por qué es esencial abordar conscientemente nuestro trauma? Porque cuando lo reprimimos, lo ignoramos, lo negamos o lo enmascaramos nos condiciona profundamente; nos limita, nos sabotea, nos impulsa a repetir patrones dolorosos; provoca conflicto, desamor y maltrato —hacia uno mismo/a y hacia los demás—; nos impide liberarnos del pasado, crecer, sanar nuestro corazón, disfrutar de la vida y desplegar lo que hemos venido a vivir y a compartir. Si observas con ternura y compasión estos arquetipos, así como los mecanismos reactivos que utilizas para protegerte, por muy incómodos y dañinos que puedan parecer, reflejan la desesperación de un niño o una niña muy herida tratando de protegerse y de encontrar su lugar en el mundo; un niño o una niña que busca seguridad, reconocimiento, valoración, aprobación, cariño, amor. ¿Cómo podemos juzgar al niño o la niña traumatizada que alberga nuestro corazón? En todo caso podemos analizar y discernir si estos mecanismos de protección nos ayudan realmente o no, e iniciar un proceso de sanación. Cuando reconocemos que detrás de cada uno de estos arquetipos hay mucho dolor y una invitación a mirar hacia dentro, a gestionar conscientemente nuestras heridas emocionales, a responsabilizarnos y acoger amorosamente a nuestro niño/a interior traumatizado, el abordaje de nuestro trauma es una experiencia profundamente transformadora. Dos lecciones de vida: privación e invasión La mayoría de nuestras heridas emocionales están relacionadas con experiencias tempranas de privación y de invasión. Luego, de adultos, la vida nos trae personas y circunstancias donde se recrean escenarios de privación y de invasión. Situaciones que despiertan nuestras carencias y necesidades, y el temor a la privación o al rechazo, a no conseguir aquello que necesitamos; circunstancias que activan las heridas de abandono, desvalorización y no merecimiento. La vida también nos confronta con situaciones en las que experimentamos presión, hostilidad, juicio, exigencia, manipulación, amenaza, abuso, maltrato, etc.; distintas formas de invasión que activan nuestro cuerpo emocional y nuestro sistema nervioso, y que necesitamos reconocer para responder adecuadamente. Cuando conocemos nuestra biografía emocional y estamos en contacto con nuestro nuestra vulnerabilidad, podemos reconocer las activaciones de nuestro cuerpo emocional y nuestro sistema nervioso, y responder conscientemente; pero, cuando no reconocemos las heridas de nuestro niño/a interior, ante una activación reaccionamos compulsivamente. A lo largo de estas páginas hemos visto cómo, desde la infancia, tuvimos que desarrollar unas estrategias para adaptarnos y protegernos ante unas circunstancias, internas y externas, que no podíamos cambiar. Pero aquellos mecanismos de protección que nos ayudaron a sobrevivir los primeros años de nuestra vida fueron una estrategia de adaptación temporal. Estar vivos no consiste en resignarse a vivir indefinidamente reprimidos, disociados, disfrazados o congelados; ni tampoco en ser esclavos de unos patrones reactivos que nos sabotean. La vida que late en nuestro corazón nos impulsa a despertar, a abrirnos, a salir del caparazón, a descongelarnos, a sanar, a crecer, a ser quienes somos realmente. ¿Cómo? Confrontándonos con aquello que en nuestra infancia no pudimos integrar. Inevitablemente la vida adulta nos confronta con experiencias de privación y de invasión. Y son precisamente esas experiencias las que nos brindan una segunda oportunidad, la posibilidad de traer consciencia y amor a nuestra vida, de aprender y asimilar aquello que no pudimos integrar en los primeros años de nuestra existencia. Para crecer necesitamos reconocer y responsabilizarnos de las activaciones de nuestro cuerpo emocional, distinguir entre aquellas heridas que son consecuencia de invasiones sufridas en nuestra infancia, de aquellas que fueron generadas a partir de contextos de privación. Discriminar lo uno de lo otro es fundamental para poder responder adecuadamente. Cuando confundimos la privación con la invasión, nuestro mundo emocional es errático y conflictivo. En lugar de comprender y responder adecuadamente a la situación, nuestras reacciones generan desencuentros y agravan los conflictos. Nuestra confusión nos impide ver, abordar y responder creativamente a la situación. Cuando ante una experiencia de privación no nos responsabilizamos y reaccionamos con una invasión —juzgando, exigiendo, reclamando, chantajeando—, no solamente perdemos una oportunidad para traer amor y consciencia a nuestra vida, sino que provocamos que el otro se proteja, se cierre, se aleje. Al no hacernos cargo de nuestro niño/a interior —de nuestra herida de abandono o desvalorización—, recreamos situaciones y dinámicas dolorosas; sin darnos cuenta generamos más desamor y sufrimiento. ¿Qué necesitamos aprender ante la privación? Primeramente, hay que reconocer que algo o alguien ha activado nuestra herida de privación o abandono, o sea, «la vida no me está dando lo que quiero». Si en lugar de reconocer y asumir que la vida te está privando de algo —atención, cariño, aceptación, valoración, apoyo, aprobación, reconocimiento, etc.—, crees que el otro te está invadiendo o tiene la obligación de dártelo, el conflicto está servido. Una de las fantasías de nuestro niño/a interior es: «El otro tiene que colmar mis necesidades y no invadirme nunca, sin que yo tenga que poner límites ni pedir lo que necesito». Pero eso nunca sucede en la vida real: en esta hay que aprender a expresar lo que necesitamos —porque el otro no es adivino— y establecer nuestros límites —por respeto a uno mismo/a—. Cuando nuestro niño/a interior está muy herido, aprender a escucharnos y a expresar nuestras necesidades es un gran reto; y asumir nuestro poder estableciendo límites con firmeza, un gran aprendizaje. Parte de nuestra sanación consiste precisamente en responsabilizarnos de nuestras necesidades y nuestros límites. Un error muy común que daña mucho las relaciones es no responsabilizarnos de nuestra herida de abandono. Cuando alguien no te da lo que tú esperas, no te ama como tu quieres, en lugar de ir hacia dentro y responsabilizarte, de acoger a tu niño/a interior herido, juzgas, exiges, reclamas, castigas… Luego te dices a ti mismo/a: «Estaba abusando de mí y le he puesto límites», cuando en realidad la situación ha activado tu herida de abandono y estás reaccionando. Cuando el otro no te da lo que tú quieres y despierta tu herida, tienes dos opciones: reconocerlo, ir hacia dentro, responsabilizarte de tu dolor y darte a ti mismo/a lo que necesitas; o reclamar al otro, intentar cambiarle, presionarle, juzgarle, exigirle y, si al final no te sales con la tuya, vengarte. Cuando no te responsabilizas y castigas al otro/a porque no te da lo que tú quieres, demuestras que no quieres crecer. Aunque tal vez consigas manipularle temporalmente, al final te estás castigando a ti mismo/a, porque, en lugar de aprovechar la oportunidad que la vida te trae para crecer, te limitas a repetir un patrón. Marcos siempre se queja de que su jefe no le valora, porque no le encarga los proyectos que él quiere desarrollar. En realidad su jefe le aprecia y le valora, pero no está interesado en invertir en proyectos que se apartan del negocio de la empresa. El problema real es que Marcos tiene un niño interior con una profunda herida de abandono y desvalorización, y proyecta su resentimiento y su necesidad de reconocimiento en las figuras de autoridad. En lugar de responsabilizarse, de valorarse, de enfrentarse a sus inseguridades, de dedicarse a crear y desarrollar su propio proyecto profesional, quiere que su jefe le de lo que él no se da a sí mismo. Marcos tiene la fantasía de que su jefe un día cambiará y le dará lo que él quiere —lo mismo que espera de su padre—; pero pasa el tiempo y Marcos, como no consigue lo que quiere, cada día está más resentido. En lugar de responsabilizarse, de hacerse cargo de su niño interior y darse a sí mismo lo que quiere, culpa a la empresa de su malestar «porque no le valoran». Y como no le valoran se cree legitimado a castigar a la empresa haciendo mal su trabajo. Hasta que finalmente, una negligencia, provoca su despido. Cuando no nos responsabilizamos de nuestra herida de privación, esperamos que los demás nos den aquello que nosotros no nos damos. Vivimos en una fantasía que provoca muchos conflictos y desencuentros. Proyectamos nuestras carencias en las personas de nuestro entorno, creemos que los demás nos deben algo. Y, al no colmar nuestras expectativas, acumulamos agravios, frustración y resentimiento. Juan y Sofía llevan cinco años juntos. La ilusión de Juan siempre ha sido ser padre, pero Sofía tiene dos hijas de su anterior relación y ya no quiere engendrar más hijos. Sofía fue muy clara desde el principio, pero Juan siempre se ha engañado pensando que ella cambiaría. Últimamente, como Sofía no quiere dejar los anticonceptivos, Juan se siente traicionado y le exige a Sofía que cambie. Como Sofía no quiere quedarse embarazada, Juan la castiga tratándola mal y amenazándola con dejarla. Juan no quiere asumir que su compañera no quiere tener más hijos. En lugar de responsabilizarse —de respetar la voluntad de su pareja, o incluso dejarla y buscar otra mujer para crear una familia—, la amenaza y la castiga porque no le da lo que él quiere. Su actitud está destruyendo la convivencia, la confianza y la intimidad. Pero Juan acusa a Sofía de «estar cargándose la relación». Ante la privación, ante una situación en la que la vida no nos da lo que queremos, podemos presionar, culpar, manipular, exigir y castigar al otro, o responsabilizarnos y darnos aquello que queremos. Culpar es mucho más fácil que enfrentarnos al reto que supone responsabilizarnos. En lugar de exigir que los demás nos valoren o nos den lo que queremos, podemos empezar a querernos, a valorarnos, a ser creativos, a darnos aquello que tanto anhelamos. Cuando éramos niños necesitábamos y dependíamos de los demás para todo; ahora no, ahora puedes quererte y cuidar de ti mismo/a. Cuando en lugar de responsabilizarnos culpamos y exigimos, no queremos crecer, nos estancamos. Cuando te enrocas en el juicio, la queja, el reproche y el victimismo, no quieres responsabilizarte. Exiges al otro que cambie, que haga o sea como tú quieres, y si no te da lo que tú quieres, le castigas. Esperas que el otro o la otra te dé lo que tienes que darte tú. Esta actitud infantil detiene el crecimiento. La persona adulta y el niño interior se han instalado en la exigencia: «Mamá/papá tienen que cuidar de mí y darme lo que yo necesito». En lugar de asumir que ya se acabó el tiempo de que el otro tiene que darte lo que tú necesitas, ahora eres una persona adulta y tienes que dártelo tú. Esta actitud reclamadora a veces provoca que la persona se vuelva pasivaagresiva: «Eres injusto/a conmigo», «Sufro por tu culpa», «Eres un/a egoísta», «Tú en realidad no me quieres», «No te importan mis sentimientos», «Si me quisieses lo harías»… Crees que la vida y los demás te deben algo. Cuando el otro te lo da «es bueno» y si no te lo da «es malo». Te acostumbras a que los demás tienen que darte lo que tú necesitas, en lugar de responsabilizarte de tus necesidades, de enfrentarte a tus inseguridades y ser creativo/a con tu energía. El problema de la persona que no quiere crecer es que, le den lo que le den, nunca está satisfecha, nunca está agradecida, siempre siente carencia e injusticia, siempre exige más, siempre le deben algo. Y esa exigencia la traslada a la pareja, a los padres, a los hijos, a los amigos, al trabajo, a las figuras de autoridad, al Estado, a la Seguridad Social, a Dios… ¿Qué necesitamos aprender ante una invasión? Lo primero que necesitamos es darnos cuenta de que no estamos siendo respetados. A veces no lo reconocemos. Generalmente se debe a dos motivos. El primero es que en nuestra infancia nos han invadido tanto — supuestamente por nuestro propio bien— que nos cuesta reconocer la invasión. Nos sentimos muy incómodos, pero no comprendemos la razón. No somos consciente de la invasión. La segunda causa es el shock de nuestro sistema nervioso. A menudo, ante una invasión, nos disociamos o nos congelamos. Y en ese estado no hay claridad. La confusión que genera la activación del sistema nervioso nos impide reconocer la invasión y responder adecuadamente. La invasión es una acción externa que no respeta nuestra persona, nuestra libertad o nuestro espacio. ¿Hemos de permitir y resignarnos a la invasión? Por su puesto que no. La invasión requiere una respuesta: defendernos, expresar nuestra disconformidad, establecer límites, hacernos respetar, alejarnos o buscar ayuda si fuera necesario. La invasión nos invita a asumir nuestro poder. Una invasión no necesariamente conlleva la intención de provocar, importunar o dañar, puede ser incluso bienintencionada. Pero ante la invasión experimentamos un profundo malestar, porque no nos sentimos respetados y necesitamos expresarlo. Últimamente Elvira se sentía muy incómoda con su primo Manuel. Desde que decidió separarse de su marido, Manuel se volcó en ayudarle. Al principio su primo fue muy amable con ella, pero se ha transformado en una relación de codependencia. Manuel, en lugar de escucharla, le dice a Elvira lo que tiene que hacer, le da consejos que no le ha pedido y le riñe cuando se entera que no ha seguido sus pautas. Y constantemente le recuerda que él solamente quiere ayudarla. Elvira al principio estaba confundida. No duda del cariño y el aprecio de su primo, pero no le gusta ser tratada como una niña. Le molesta mucho que Manuel no le escuche con respeto, que le diga lo que tiene que hacer, que se crea que él sabe mejor que ella misma lo que necesita. Como Manuel no se daba cuenta de lo que estaba haciendo y estaba siendo muy invasivo, un día Elvira le dijo a su primo que dejase de darle consejos y de reñirle, que no era ni su padre ni su psicólogo. Al principio Manuel se ofendió y reaccionó despechado: «Después de todo lo que yo he hecho por ti y así me lo pagas…». Ella respondió: «Manuel, estoy muy agradecida por todo lo que me has ayudado, pero no te he pedido que me digas cómo he de vivir mi vida. Yo soy una mujer adulta y tú eres mi primo». A veces nos cuesta poner límites porque nos sentimos apabullados o tenemos miedo a la reacción del otro, a que nos retire su aprobación o su cariño; o no nos creemos con el derecho a expresar que hay algo que nos disgusta, nos molesta o no queremos. Nos sentimos pequeños, en deuda, y en lugar de expresar lo que necesitamos transigimos. Y al no establecer nuestros límites nos traicionamos. Cuando tenemos dificultad para poner límites, atraemos a nuestra vida a personas y dinámicas de relación invasivas. De alguna forma, a través de esos seres, la vida nos está invitando a asumir nuestro poder y hacernos respetar. Podemos sentirnos y actuar como víctimas o responsabilizarnos y responder conscientemente ante la situación. Cuando después de siete años de «matrimonio feliz» Lorena se enteró de que Ricardo, su marido, hacía dos años que tenía una amante, se sintió traicionada. Cuando se lo contó a sus padres, estos le quitaron de la cabeza la posibilidad de separarse y le recomendaron el asesoramiento espiritual de un sacerdote. El sacerdote le insistió que su deber era perdonar a su marido y reconstruir la relación. Lorena lo intentó de corazón, pero al poco tiempo descubrió que Ricardo seguía viendo a su amante. Era una situación muy humillante para ella. Estaba desesperada y se sentía muy sola. Una amiga la vio tan hundida y confundida que le recomendó que fuese a ver a un terapeuta. Cuando, después de un par de sesiones, Lorena se dio cuenta de que esta situación estaba minando su autoestima y que necesitaba escucharse y respetarse, empezó a recuperar la dignidad. No estaba dispuesta a pasar el resto de su vida junto a un hombre que la engañaba. Asumió el hecho de que su matrimonio se había acabado y que necesitaba quererse lo suficiente para rehacer su vida. Un buen día fue a ver al sacerdote y le dijo que por respeto a sí misma había pedido el divorcio, y que prefería ser una pecadora con amor propio que una desgraciada el resto de su vida. Seguidamente se fue a ver a sus padres para comunicarles su decisión, para informarles de que ella no había venido al mundo para ser una buena niña ni una buena esposa, sino para vivir su vida de acuerdo a su corazón. A menudo no nos creemos con el derecho a poner límites ante una invasión, incluso nos sentimos culpables. Estamos tan acostumbrados a que nos digan cómo hemos de ser y qué hemos de hacer que nos da miedo salirnos del guion. Cuando nos han educado para buscar y necesitar la aprobación de los demás, nos sentimos egoístas y culpables si actuamos de acuerdo a nuestro corazón. A veces la invasión provoca nuestro shock y, al quedarnos disociados o congelados, no respondemos adecuadamente. Sentimos que la situación ha quedado incompleta. En esos casos —cuando el shock nos ha impedido responder—, necesitamos completar la experiencia, hacer o expresar aquello que no pudimos hacer. Cuando Álvaro llegó a la oficina se dio cuenta de que algo andaba mal. Su jefe estaba hecho una furia. De repente, le hizo pasar a su despacho y le pegó una bronca monumental. Le culpó de una gestión que él no había hecho. El hombre estaba tan enfadado que Álvaro se quedó en shock y no pudo expresarle que se estaba equivocando, que él no tenía nada que ver con aquello. Durante todo el día Álvaro estuvo machacándose por no haber expresado su verdad, por dejarse apabullar y no aclarar el malentendido. Por la noche no podía dormir… culpabilizándose por haberse quedado bloqueado. Hasta que se le ocurrió escribir un mail a su jefe aclarando la situación, y por fin pudo descansar. Por la mañana, al llegar a la oficina, el jefe le pidió disculpas por haberle culpado de algo que no le correspondía. Hay situaciones en las que nos invaden y no podemos responder, porque nos quedamos en shock, disociados o congelados. Cuando eso nos sucede con alguien con quien mantenemos una relación, necesitamos encontrar una forma de completar aquello que ha quedado incompleto. Si no lo hacemos, la relación se deteriora. Vamos acumulando agravios y nuestro corazón se cierra. A veces, cuando hemos de poner límites, sentimos miedo y culpa. Es el miedo del niño/a interior a perder el amor de alguien. Y la culpa de hacer algo malo. Porque en tu infancia, para recibir amor, tenías que ser bueno/a, dócil, sumisa, adaptarte, obedecer y acatar lo que se esperaba de ti. No podías contradecir ni poner límites a tus padres. Ellos tenían el poder y la capacidad de premiarte con amor o castigarte sin amor según tu comportamiento. Ahora, de adulto, sigues queriendo recibir amor, pero ya no eres un niño/a indefenso y dependiente, ya no necesitas ser dócil y complaciente para que te quieran. Tienes que responsabilizarte de tus necesidades, asumir tu poder y amarte lo suficiente para establecer límites y hacerte respetar. ¿Cómo esperas que los demás te respeten si tú no eres capaz de respetarte a ti mismo/a? La persona que está desconectada y no se respeta a sí misma atrae la invasión. Sin querer, su falta de presencia y amor propio transmite inconscientemente mensajes tales como: «No estoy presente, puedes aprovecharte de mí», «No me quiero, puedes invadirme», «Estoy desesperado/a, si me das un poco de atención haré lo que me pidas», «Tengo tanto miedo a que me rechaces que no te voy a poner límites». La invasión es una invitación a tomar responsabilidad, a abrir los ojos y el corazón, a traer más consciencia y amor propio a nuestra vida. Cuando una persona se respeta y se responsabiliza atrae el respeto de los demás. Los demás sienten que esa persona está centrada, presente y asume su poder, que ante una invasión responderá conscientemente. Estar presente es la mejor prevención y respuesta ante las invasiones. No estar presente, es una invitación —inconsciente— a la invasión. La vida nos trae muchas situaciones en las que experimentamos la privación y la invasión. Algunas de estas situaciones generan pequeños desencuentros, mientras otras tienen un gran impacto en nuestra vida. A través de todas estas experiencias la vida nos invita a despertar, a crecer, a vivir conscientemente. Buscar ayuda El viaje de sanación, de descongelación y reparación de la confianza perdida es un proceso, el reencuentro con nuestro corazón, con nuestra sensibilidad, con los aspectos más vulnerables y delicados de nuestro ser. Al mismo tiempo, es un empoderamiento, una liberación de creencias, corazas y condicionamientos limitantes, el despertar de nuestra energía y nuestra genuina individualidad. Cuando, consecuencia de unas experiencias traumáticas, estamos muy heridos y confundidos, deprimidos o resentidos, con mucha carencia de confianza y amor propio, repitiendo patrones dolorosos, tal vez sintamos la necesidad de buscar algún tipo de ayuda, apoyo o inspiración. Para algunas personas pedir ayuda es difícil, básicamente por dos razones: porque somos muy orgullosos o porque no confiamos. Nos han herido y decepcionado tantas veces que no creemos que ahí afuera podamos encontrar ayuda. Además, en el caso de los hombres, hay un tercer factor: desde niños nos han inculcado la idea de que un hombre tiene que saber salir adelante solo. Que una mujer pida ayuda nos parece normal. Para muchos hombres, pedir ayuda es vergonzoso. El condicionamiento masculino por excelencia es: «Yo puedo, no necesito la ayuda de nadie». Buscar ayuda no significa haber fracasado, ser débil, ser menos o tener un problema mental o emocional del cual hemos de avergonzarnos; significa que nos damos cuenta de que estamos muy condicionados por nuestras heridas emocionales y nuestros patrones reactivos. No podemos levantarnos cada mañana pretendiendo que todo esta bien, ni proyectar constantemente nuestro malestar, ni obligarnos a adaptarnos a una forma de vida desconectada de nuestro corazón. Necesitamos sentirnos vistos, compartir nuestro mundo interior, validar nuestra individualidad, explorar nuestra naturaleza esencial, encontrar nuestro lugar en el mundo, que hemos venido a vivir y a compartir. Buscar ayuda no significa confiar en cualquiera. Antes de abrir tu corazón a alguien tienes derecho a chequear si esa persona merece tu confianza. Si no te sientes visto o segura con esa persona, tal vez no es la adecuada para ti. Si crees que en realidad el problema es que no confías en nadie, pero necesitas ayuda, te sugiero que lo compartas sin tapujos con la persona que crees que podría ayudarte. Lo que suceda a partir de ese momento te aclarará si estás frente a la persona adecuada para compartir lo que necesitas compartir o no. A veces hemos de embarcarnos en una búsqueda para encontrar la inspiración o la ayuda que necesitamos, incluso equivocarnos como parte del aprendizaje, para ser más conscientes de qué estamos buscando realmente y qué necesitamos. Mientras que en otro momento de la vida, la situación, la enseñanza o la persona que nos puede ayudar aparece espontáneamente. Nunca se sabe de dónde puede llegar la ayuda. A veces puede llegar inesperadamente, de un amigo, de un conocido o un desconocido, o de alguien con experiencia en el acompañamiento. Independientemente de si es un/a psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, un médico, un maestro espiritual, un coach, un acupuntor, un chamán, una monja o un sacerdote, si es una persona reconocida o alguien desconocido, lo esencial es que con ese ser humano te sientas visto, escuchado y respetado. Si no te sientes vista y escuchada, no avanzarás, aunque el profesional tenga las mejores intenciones y acreditaciones. Porque lo que ayuda a despertar y a sanar un corazón herido no es una técnica o unos conocimientos, es una presencia amorosa capaz de vernos y escucharnos. ¿Qué significa sentirse escuchado/a? Sentirse escuchado significa poder comunicarte con alguien sin que esté constantemente interpretando, juzgando o analizando tus palabras. Sientes que estás siendo recibido/a más allá de las palabras. Sientes una presencia que te acoge en su corazón, que recoge lo que necesitas compartir, sin necesidad de corregirte, aleccionarte o arreglarte. Saber escuchar es un arte poco común. Todos tenemos oídos, pero es raro encontrar a alguien que escuche. Cuando te cruzas con alguien que sabe escuchar, sientes algo especial. Su presencia te ayuda a estar presente, a conectar contigo mismo/a, a abrirte. Sentirte escuchado/a es muy curativo. Algo interno se relaja: puedes ser tú, mostrarte, compartir con libertad lo que necesitas compartir. ¿Qué significa sentirse visto/a? Significa que el otro está viendo el ser humano que eres, no una idea o una etiqueta mental de lo que eres. A veces, al principio, puede ser inquietante, porque tienes la sensación de que puede ver tu interior, tus secretos, quién hay detrás de la coraza. Es natural, te sientes expuesto/a, sientes el temor y la desconfianza que habita en tu corazón. Pero, si estás ante un ser de corazón, puede ser una gran oportunidad. Porque, si te ve en tu totalidad, no solamente puede ver tus inseguridades, la parte herida y necesitada de amor, también puede ver la luz que brilla en tu Ser y tu potencial. Puede ver al niño/a que hay dentro de ti y al Buda. Sentirse visto y escuchado no significa que tienen que darte la razón o tomar partido en tus conflictos personales. No confundas buscar ayuda con buscar un aliado/a. Ayudar no significa alimentar un ego. A veces una buena ayuda puede ser muy incómoda, porque te confronta con tu sombra, con aquellas partes de ti que no puedes o no quieres ver. Antes que el perdón Una situación que veo muy a menudo entre personas muy heridas y que genera mucha confusión es aferrarse a la creencia: «Yo ya he perdonado» — y por tanto he resuelto el asunto—. Algunas personas cubren su dolor y su resentimiento diciéndose a si mismas: «Ya lo he superado». Separarte de una persona puede ser un movimiento necesario para tomar las riendas de tu vida, dejar de odiar y lamentarte puede ser un paso muy positivo; pero decirte a ti mismo/a: «Ya lo he superado» o «Yo ya he perdonado» puede ser un autoengaño que, en lugar de ayudarte, te sabotee. Frecuentemente me vienen a ver personas para tratar un problema de pareja, familiar, o para abordar algún conflicto de su vida. A veces, después de escucharlos, me doy cuenta de que están muy dolidos o resentidos con alguien, y que para poder avanzar en su vida necesitan abordar ese tema. Pero, cuando lo comparto, reaccionan: «¡No es verdad, yo ya le he perdonado!», «No es cierto, eso ya no me afecta». Cuando estamos muy heridos y resentidos, el malestar que nos provoca enturbia nuestra vida, nos roba la energía, la alegría, la frescura y la espontaneidad. Es natural querer liberarnos del disgusto, pasar página, cerrar una etapa... A veces creemos que podemos dejar atrás algo que nos genera mucho dolor perdonando, pero, en realidad, al perdonar lo que hacemos es reprimir el dolor o el resentimiento. Supuestamente hemos conseguido algo: «He perdonado a mi ex», «He perdonado a mi padre», «He perdonado a mi maltratador»… Es una idea muy atractiva, porque aparentemente hemos superado algo que nos robaba mucha energía; sin embargo, lo único que hemos conseguido es reprimirlo, encapsularlo, enmascarar nuestro resentimiento. Tal vez ya no estamos pensando todo el día en lo mismo, pero al reprimir los sentimientos no podemos completar la experiencia; el resentimiento no desaparece. Pasan los años y debajo del pensamiento «yo ya he perdonado» sigue habiendo animadversión. La mente dice una cosa, pero la energía muestra otra. Internamente no estamos en paz. En cualquier momento alguien o algo puede despertar esa herida que no ha cicatrizado. Cubrir una herida con manto de perdón no nos ayuda; al contrario, nos impide reconocerla, liberar la energía encapsulada, curarnos. Lo que nos ayuda es aceptar humildemente dónde estamos, admitir que hay temas que no hemos superado; que, a pesar de que hemos intentado dejar atrás el pasado, nuestro sistema nervioso no ha olvidado. Querer obligar a nuestro sistema nervioso a no sentir lo que siente no funciona. A menudo, lo que llamamos perdonar, superar o trascender es un esfuerzo mental para intentar manipular nuestro cuerpo emocional y nuestro sistema nervioso; un intento de dirigir, a través de la mente, lo que hemos de sentir; un esfuerzo que reprime el problema, no lo elimina. Si realmente quieres que haya un cambio en tu vida, en lugar de reprimir lo que sientes, ayuda a tu cuerpo y a tu sistema nervioso a liberar la energía retenida, a tener una catarsis, a soltar lastre, a descargarte, a hacer aquello que no pudiste hacer, a expresar lo que necesitas expresar para dejar ir el pasado. Por favor, no te culpes por no haber sabido perdonar; ha habido un malentendido, nunca has tenido el poder de perdonar a nadie. El ego no puede perdonar. Solamente puedes dejar ir la experiencia y abrirte al perdón, a que la gracia divina te ayude a sentir aquello que la vida quiere que sientas para poder liberar tu corazón. Recursos para sanar el trauma Cuando empezamos a ser conscientes de nuestras heridas emocionales, desearíamos encontrar una forma rápida de eliminar nuestros traumas, neutralizar el dolor y la ansiedad, borrar de nuestra mente los recuerdos traumáticos, aplacar el conflicto interno que consume nuestra energía, expulsar el malestar y los pensamientos negativos de nuestra vida. Es natural querer liberarnos del dolor; pero una cosa son los deseos y otra los mecanismos de sanación del cuerpo emocional. Hay que entender que no podemos liberarnos de aquello que negamos, reprimimos o excluimos. Cuando nuestra energía se enfoca en negar, reprimir o enmascarar lo que sentimos, nos desgastamos, nos debilitamos, y sin darnos cuenta agravamos el problema. Un patrón muy común de las personas traumatizadas es estar demasiado enfocadas en su trauma. La forma de experimentarlo puede ser muy diferente: algunas personas dedican su energía a negar, reprimir y enmascarar el trauma, creando una personalidad ficticia desconectada de su cuerpo emocional; otras se pierden en la emocionalidad, en las heridas, las carencias y los patrones reactivos. ¿Hay una alternativa sana entre estos dos polos? Sí, no se trata de negar y reprimir nuestro cuerpo emocional ni de convertirnos en víctimas; lo que nos ayuda es enraizarnos en el presente y enfocar nuestra energía en nuestros recursos. Llamamos recursos a todo aquello que nos aporta bienestar, relajación, presencia, confianza, creatividad, aprendizaje, amor propio, ligereza, alegría. Hay recursos generales, para todo el mundo —por ejemplo, la meditación y el ejercicio físico—, y recursos personales. Los recursos personales son tan variados como personas hay en este mundo. Para una persona sus recursos pueden ser cantar, bailar y cocinar; para otra pintar, viajar y escalar montañas; para otra tocar la guitarra, practicar yoga y taichí; para otra escuchar música, leer y escribir. Lo que para una persona es un recurso, para otra no lo es. Hay personas que se vuelcan en sus recursos, y a través de ellos se conocen, crecen y se expanden. Hacen de sus recursos el eje central de su existencia. Construyen su vida apoyándose en ellos y expandiéndolos. Mientras que otras viven de espaldas a sus recursos, desmotivadas, frustradas, malgastando su tiempo y su energía en cosas que no les interesan. Para sanar tu corazón y sentirte realizado/a es fundamental enfocarte en tus recursos, canalizar tu energía hacia lo que amas, hacia lo que te hace sentir vivo/a y creativo/a. Cuando vives enfocado/a en tus recursos, los propios retos del día a día son un estímulo para abrirte a la vida, para conocerte, desarrollarte, superar inseguridades, soltar lastres y creencias limitantes. Cuando te alineas con tus recursos, vivir es una aventura y la vida se convierte en un aprendizaje diario. Sin embargo, cuando tu energía está enfocada en las compensaciones —en anestesiar, reprimir o enmascarar tus heridas— no hay crecimiento, te estancas, tu energía se consume en controlar el conflicto interno y reforzar la coraza. En lugar de usar tu energía creativamente, la utilizas para protegerte. El trauma ocurrió en el pasado y, aunque las circunstancias han cambiado, tú sigues emocionalmente anclado en el pasado, viviendo y protegiéndote de unas amenazas que ya no existen. Sin darte cuenta, tu niño/a interior traumatizado dirige tu vida. Las compensaciones te adormecen, te desconectan de ti y de la vida; en cambio, cuando te enfocas en tus recursos, en lo que amas, te sientes vivo/a, tu vida tiene sentido, despiertas tu energía y tu potencial: un paseo por la naturaleza te regenera, escuchar música clásica te aporta paz, bailar te revitaliza, crear algo te apasiona, ver una exposición de arte te conmueve, reunirte con amigos te nutre, intimar te conecta, leer una buena novela te transporta, viajar abre tu mente y tu corazón... O tal vez tus recursos son otros. Sea cual sea tu situación, tú sabes cuales son las actividades que nutren y dan sentido a tu vida y cuáles te consumen. ¿Dónde estás poniendo tu energía en el día a día? ¿Estás enfocado/a en lo que amas y te nutre, o tu energía se consume en rechazar, anestesiar, enmascarar o compensar aquello que te genera malestar? Si vives enfocado/a en rechazar lo que no quieres, la vida no tiene sentido, no tiene ningún aliciente. Te desgastas nadando a contracorriente, protegiéndote, anestesiándote, tratando de evitar algo; en lugar de fluir con la vida, de aprovechar tus dones —lo que has venido a aportar—, lo que te hace vibrar, vivir y crecer. ¿A qué estás esperando para enfocar tu energía en lo que amas? Te invito a dedicar el día de hoy a observar y reconocer tus recursos, todo aquello que disfrutas, que te estimula, que le da sentido a tu vida, que te aporta bienestar y amor propio. Anota en tu libreta cuáles son tus dones naturales, las actividades que te motivan, te nutren, te sacan de la cabeza, te ayudan a centrarte, a sentirte conectado/a, a relajarte, a tener una actitud positiva y ser creativo/a. Por favor, no desprecies ni minimices ninguno de tus recursos. Los recursos más valiosos a menudo son cosas muy sencillas, tan cercanas que a veces no valoramos. *** Además de tus recursos personales, que son un verdadero tesoro —porque te hacen sentir vivo/a, te ayudan a crecer y a compartir lo mejor de ti mismo/a —, hay unos recursos y pautas generales que nos ayudan a enraizarnos y sanar las heridas de nuestro cuerpo emocional, a alinearnos con el propósito de nuestra vida, a avanzar en nuestros proyectos personales y a disfrutar del camino: • La base de toda transformación es el amor y la consciencia. Trae más consciencia a tu vida. Conócete de verdad. No te conformes con ideas prestadas. Solamente aquello que es tu experiencia puede transformarte. Aprende a abrir el corazón, a amar —empezando por amarte a ti mismo/a —, a cuidar y a responsabilizarte de tu niño/a interior. • La vida sucede aquí y ahora. No te aferres al pasado, a lo que ya no es; no pospongas tu vida al día que se cumplan tus sueños. El pasado no existe, el futuro tampoco. Lo único real, lo único que tienes, es el ahora. Viviendo en la mente —apegado al pasado o especulando sobre el futuro — te engañas, no vives realmente. Vivir significa estar enraizado en el aquí ahora, exprimiendo momento a momento lo que la vida te trae. Hazte amigo del presente, porque te acompañará siempre. • No te obsesiones con tus traumas, enfócate en tus recursos. Nutre lo positivo que hay en tu vida, en lugar de enfocarte en tus heridas y tus carencias. Nutrir lo positivo no significa negar el dolor, reprimir tus emociones o tus estados de ánimo, sino orientar tu energía hacia lo que amas, hacia aquello que te aporta bienestar, presencia y amor propio. • Descárgate, suelta lastre, transforma tu energía. A medida que vas descubriéndote te das cuenta de que cargas con mucho lastre innecesario: corazas, creencias, prejuicios, expectativas, agravios, máscaras, roles, disfraces, personajes, etc., que ya no son necesarios. Despréndete de todo lo que te impide amar y ser libre. En lugar de reprimir tu energía, experimenta la catarsis, todo aquello que te ayude a transformar la energía. • Escucha tu corazón. Ningún manual de vida prestado puede sustituir a tu corazón. Aunque muchos creen saber qué es lo mejor para ti, nadie puede saberlo. Nadie. La vida te ha hecho único/a, incomparable, tu destino es florecer. Tú no has venido al mundo para complacer, para ajustarte a unas expectativas o para vivir los sueños de otros. No te distraigas. No permitas que nadie te diga cómo has de ser o vivir tu vida. • Sé realista, avanza paso a paso. En la sanación del sistema nervioso y el cuerpo emocional querer ir demasiado rápido no funciona. La mente quiere soluciones rápidas, pero la confianza se construye poco a poco, paso a paso. Es natural que quieras ser libre y a veces sientas impaciencia y frustración, eso también es parte del viaje. No te engañes con métodos milagrosos que te prometen cambiar, superar o trascender aquello que te duele o no te gusta de ti mismo en un santiamén. • Comparte tu energía. Cuando estamos muy heridos creemos que no tenemos nada interesante que compartir. Vivimos detrás de una coraza mental porque no nos creemos merecedores de amor. Seguramente cuando eras niño/a tuviste que protegerte para sobrevivir. La situación ha cambiado. Sal de tu trinchera, ábrete a la vida, muéstrate, comparte tu energía. La vida te ha hecho único/a porque te quiere así. • Necesitamos amigos, compañeros de viaje. En el viaje de autodescubrimiento y sanación interior necesitamos amigos, personas con las que nos sintamos seguros para compartir y mostrarnos tal como somos. Estos compañeros de viaje tal vez no sean los amigos de toda la vida —que también son muy importantes—, sino personas que, como tú, han cuestionado los modelos establecidos y han emprendido una búsqueda interior, y pueden entender tus anhelos e inquietudes. • Pide ayuda cuando la necesites. Contar con el apoyo de algún terapeuta, psicólogo, guía espiritual, espacio de meditación, grupo de encuentro, o alguien que tenga experiencia y te inspire confianza, es una gran ayuda cuando estamos atravesando una crisis. Saber estar solo/a y responsabilizarte es esencial, pero también necesitamos ser humildes y abrirnos al apoyo y la inspiración que pueden brindarnos los demás. • Mueve el cuerpo, despierta tu vitalidad. Para descargar el sistema nervioso y disolver las energías que han quedado retenidas en nuestro organismo necesitamos mover el cuerpo. Cuando estamos traumatizados tendemos a desconectarnos del cuerpo, a vivir en la cabeza. La sanación de nuestro cuerpo emocional pasa por sentir nuestra energía y volver a habitar nuestro cuerpo, a despertar nuestro fuego y nuestra pasión. Hacer deporte y actividades que movilicen la energía es esencial. • Sé creativo con tu energía, sal de tu zona de confort. Si quieres que en tu vida haya cambios, sal de tu cueva. Arriésgate. Muéstrate. Ábrete al cambio. Juega. Experimenta. Usa tus manos. Prueba cosas nuevas. Busca apoyo para aprender aquello que siempre quisiste hacer. Conecta con gente con la que puedas compartir aficiones e inquietudes. • Escribe un diario, pinta, canta, baila. Escribir, cantar, pintar o bailar pueden ser formas muy creativas de dar salida a experiencias dolorosas del pasado y liberar tu energía. Encontrar un vehículo creativo para expresar y transformar tu energía es una bendición. Todos tenemos formas de canalizar creativamente nuestra energía. ¡Encuentra la tuya! • Recupera el sentido del humor, la risa y el juego. Sinceridad no significa seriedad. ¿Por qué estás tan tenso/a? La vida no es seria, es pura creatividad, puro juego. La seriedad y la autoimportancia son atributos del ego. Aprende a reírte de ti mismo/a. Ríete del personaje que intenta apoderarse de tu vida. A través del juego y la risa puedes soltar mucho lastre innecesario y abrir muchas puertas. Reír es muy curativo. • Acéptate como eres. Muchas personas bienintencionadas te han hecho creer que hay algo inadecuado en ti y que deberías ser diferente. Intentar ser algo que no eres es una locura, una fuente de mucho sufrimiento. Despréndete de todos los ideales, de todas las expectativas, de todos los «deberías» y «no deberías» que te ha dado la sociedad. Atrévete a ser auténtico/a, a caminar tu camino, a vivir tu verdad. Solamente puedes ser y florecer aceptando tu naturaleza. Abraza tu individualidad, el ser único e irrepetible que eres. • Sé consciente de lo que introduces en tu cuerpo y en tu mente. Baja el ritmo, escúchate, respétate. Cuando estamos muy heridos, a menudo descuidamos nuestro cuerpo. Queremos huir o tapar nuestro dolor y malestar con compensaciones. Tratamos de llenar el vacío con actividades, hábitos, adicciones, personas o relaciones no nos nutren; al contrario, refuerzan nuestros sentimientos de desvalorización y no merecimiento. Escúchate, sé respetuoso/a y amoroso/a con tu cuerpo y tu corazón. • Cuida a otros seres. Empatizar, conectar y cuidar a otros seres —una persona, un animal, un jardín, un huerto, unas plantas, etc.— nos ayuda a salir de la mente egoica, a sentir y enraizarnos en la vida, a estar presentes, a sentirnos útiles. Cuidando a otros seres nutrimos y nos nutrimos. • Aprende el arte de la meditación. Descubre quién eres realmente. Adéntrate en tu naturaleza esencial. Tú no eres tu ego, tú eres mucho más que una mente condicionada y un cuerpo. La terapia te puede ayudar hasta un cierto punto. El siguiente paso es la meditación. Ábrete al silencio, al misterio eternamente presente. • Celebra la vida. Canta, baila, ama, comparte tu energía. ¿Qué te impide celebrar la vida? Toda la existencia está celebrando. La naturaleza es pura celebración. Solamente el ser humano vive congelado, atrapado en su cabeza. Sal de tu aislamiento, sal de tu mente, disuelve la coraza, libérate de las cadenas, despréndete de tus corsés. ¡Siente el misterio y la belleza de estar vivo/a! Vive, desbórdate, sumérgete en la celebración de la existencia. QUINTA PARTE: REPARAR LOS VÍNCULOS FAMILIARES. SANAR LAS RAÍCES, CRECER EN AMOR Y LIBERTAD, CREAR VÍNCULOS SANOS Y NUTRITIVOS Es posible ver que una persona que rechaza a sus padres, o que internamente los desacredita, no está bien consigo misma. Está partida y se siente vacía. La persona que toma a ambos padres y a ambos les da un lugar en su corazón, esa persona está en paz consigo misma. BERT HELLINGER LAS RAÍCES DE LA VIDA Y EL AMOR No se puede construir sobre unos cimientos maltrechos La vida nos ha sido dada a través de nuestra madre y nuestro padre. Somos hijos de su amor. Ellos son nuestras raíces, el origen de nuestra existencia, el punto de partida, la base donde nos apoyamos. Para entender los mecanismos que rigen nuestro cuerpo emocional, nuestra forma de ser, de vivir y de relacionarnos, necesitamos ser conscientes del vínculo que tenemos con nuestras raíces. La relación que tenemos con nuestros padres —incluso aunque hayan fallecido— determina nuestra visión del mundo, cómo nos sentimos y nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo afrontamos los retos y las circunstancias de nuestro destino, cómo experimentamos la confianza, el amor, la creatividad, la capacidad de dar y recibir, de ser felices y tener éxito en nuestros proyectos vitales. Si queremos sentirnos capaces y merecedores, estar verdaderamente abiertos al amor y a la prosperidad, y tener la confianza necesaria para desarrollar nuestro potencial, necesitamos una buena base donde enraizarnos. No se puede construir sobre unos cimientos maltrechos. Cuando hay un problema en la base repercute en todo lo demás. Si las raíces están enfermas, el árbol crece frágil y desnutrido, muy inestable ante cualquier contratiempo. Para fortalecernos y elevarnos necesitamos sanar nuestras raíces, liberar el corazón, descargarnos de lastres que nos impiden ser, expandirnos y florecer. Dentro de cada uno de nosotros sigue vivo el niño o la niña que fuimos. Y ese niño interior, para poder confiar y crecer, necesita sentirse apreciado, querido y reconocido, sanar su corazón, estar en armonía con su familia, hacer las paces con el pasado. ¿Qué sucede cuando hemos vivido una infancia traumática? ¿Estamos condenados de por vida a una existencia desgraciada? Afortunadamente no. Aunque una infancia traumática tiene un gran impacto en la vida de un ser humano, con paciencia, amor y consciencia podemos sanar nuestro corazón y reconducir nuestra vida. ¿Cómo podemos reparar los vínculos con nuestros progenitores? En esta parte te propongo revisar el estado de tus raíces, los vínculos que tienes con tu familia de origen, y cómo abordar las heridas, los conflictos, los agravios, los enredos, los nudos familiares y las lealtades ciegas que te impiden completar las etapas necesarias para crecer en confianza, amor y libertad. La historia se repite La incomprensión y el conflicto intergeneracional han existido siempre. Ser padres es muy difícil; hace falta un corazón amoroso y mucha consciencia para no proyectar en los hijos nuestras carencias, frustraciones, heridas, temores, prejuicios y creencias limitantes, y no recrear inconscientemente con ellos las experiencias traumáticas de nuestra infancia. Haber sufrido mucho en la infancia no significa que no nos hayan querido. La mayoría de nuestras heridas emocionales son consecuencia de haber crecido en un entorno muy inconsciente. Aunque nuestros padres nos querían y se esforzaban mucho en cuidarnos, protegernos y educarnos, estaban muy heridos y condicionados, y no eran conscientes de cómo proyectaban sus carencias, su dolor, su temor, sus frustraciones y expectativas. En la mayoría de los casos repitieron lo que ellos experimentaron de niños, sin darse cuenta del dolor que infligían a sus propios hijos. Ningún padre, ninguna madre, quiere herir a sus hijos; al contrario, todos los padres desean lo mejor para sus hijos, y dedican mucho tiempo y energía a cuidar y proveer de todo lo necesario para su desarrollo. Cuando los padres hieren a sus hijos, actúan impulsados por su propio dolor, no son conscientes del sufrimiento que generan, a menudo creen que lo hacen por su propio bien. Por amor a sus propios padres recrean y justifican el dolor que ellos vivieron. Lamentablemente, cada generación, por lealtad a la anterior, reproduce inconscientemente los traumas familiares en la siguiente generación. Hasta que tomamos consciencia de nuestras heridas y nos responsabilizamos. Entonces podemos amar a nuestros padres y a nuestros hijos de otra forma, sin necesidad de recrear el sufrimiento familiar. Comprender para sanar La vida nos ha dotado de una mente poderosa, capaz de crear lo más sublime y también de ser tremendamente destructiva. Cuando la mente y el corazón no están alineados, sufrimos. La mayoría de nuestro sufrimiento lo crea la mente. El dolor es natural, forma parte de la vida, no podemos evitarlo; el sufrimiento, en cambio, es un subproducto, es el resultado de nuestra forma de pensar. Si observas tu mente y tu cuerpo emocional, te darás cuenta de que la causa de tu sufrimiento no es el momento presente, sino el pasado: algo que sucedió y que, al recordar, te produce malestar; o en la ansiedad que genera la mente al querer predecir o controlar el futuro, al preocuparte por algo que todavía no ha ocurrido —y que tal vez nunca ocurra—. Lo que nos hace sufrir no es lo que no ha sucedido, ni siquiera lo que sucedió; lo que genera nuestro sufrimiento es nuestra actitud mental ante lo que sucedió o podría suceder. Por eso, ante una misma situación, algunas personas sufren mucho y otras no. Es la misma situación para ambas personas, pero la forma de afrontarla es distinta. El maestro zen Thich Nhat Hanh nos recuerda: «La falta de comprensión nos convierte en víctimas». Cuando nos sentimos víctimas de una situación sufrimos, sentimos que nuestro dolor y malestar se debe a unas causas externas que escapan a nuestro control. Puesto que no podemos cambiar la situación, nuestro desasosiego nos martiriza. ¿Cómo podemos dejar de sufrir por aquellas experiencias que nos han herido? Hemos visto que es muy fácil engañarse, acorazarnos y pretender que algo que nos hirió no nos afecta; pero a lo largo de estas páginas hemos observado que, detrás de la coraza que hemos creado para protegernos, hay otra realidad, y que minimizar, negar, reprimir o enmascarar el dolor no soluciona nada; al contrario, nos esclaviza, nos impulsa a recrear inconscientemente el trauma. Si somos observadores podemos ver que la mayor parte del sufrimiento es generado por los pensamientos. Por ejemplo, algo sucedió cuando tú tenías diez años, una experiencia traumática. Esa experiencia no está sucediendo en este momento —sucedió hace veinte o treinta años—, pero tu mente se ha quedado anclada en el pasado. Recreas en tu mente la experiencia traumática y eso te impide dejarla ir, relajarte y vivir el ahora. ¿Por qué te has quedado atrapado en algo que sucedió hace tanto tiempo? Porque tu mente rechaza la experiencia. Cuando la mente rechaza algo, genera una discusión mental, un conflicto entre lo que sucedió y lo que debería haber sucedido. Esto, además de ser inútil —no podemos cambiar el pasado—, crea mucho sufrimiento. Es natural querer evitar el dolor cuando es posible evitarlo, es normal que ciertas experiencias no sean de nuestro agrado, pero atormentarnos pensando que lo que pasó no debería haber sucedido no soluciona nada; al contrario, cada vez que recordamos el evento y pensamos que no debería haber sucedido, nos sentimos víctimas de la situación. La no aceptación es el origen del sufrimiento. Los hechos ocurrieron hace veinte años, pero al recordarlos y rechazarlos sufrimos. ¿Cómo detener el sufrimiento que genera la mente? Ayudándola a entender cómo ella misma lo genera y cómo puede dejar de hacerlo. No se trata de decirte a ti mismo: «Ya he perdonado o ya aceptado la situación», porque, cuando hacemos eso, puede ser una fantasía, un autoengaño, cubrir el malestar interior con una idea sugerente. Cuando hablamos de comprender para sanar nos referimos a comprender la naturaleza de la mente, porque la mente es el filtro a través del cual interpretamos la realidad interna y externa. La mente puede ser un instrumento creativo o puede generarnos un sufrimiento inmenso. Cuando la mente se apega a ciertos pensamientos, se culpabiliza o se recrea en el victimismo nos puede llevar a una depresión. Sin embargo, el hecho de reconocer dónde nuestra mente se ha quedado anclada en el pasado, atrapada en un bucle de sufrimiento estéril, o pretende controlar inútilmente unas circunstancias futuras, puede ayudarnos a desbloquearnos, a abrirnos a otra realidad, a experimentar un cambio. Para abordar adecuadamente las heridas emocionales relacionadas con la familia y traer consciencia a nuestra forma de relacionarnos, te propongo explorar la naturaleza de los vínculos —familiares, de pareja, amistad, etc.—, así como los patrones mentales y energéticos que nos limitan, para descubrir dónde nos hemos perdido o quedado estancados y cuál es el movimiento creativo que puede liberarnos de nuestro sufrimiento. ¿De dónde venimos? Todos venimos al mundo a través de una madre y un padre, los seres que nos han dado la vida y, en la mayoría de los casos, nos han cuidado hasta que hemos podido independizarnos. Naturalmente, en ese largo periodo de tiempo han sucedido muchas cosas. Algunas han sido muy beneficiosas, mientras que otras nos han herido. No podemos entender nuestra vida sin tener en cuenta lo que hemos vivido a través de nuestra familia. Somos el resultado de lo que nos han dado y lo que nos ha faltado. Nuestros padres son, a su vez, parte de sus respectivas familias de origen y, como miembros de esas familias, lo que sucedió en el ecosistema donde crecieron tuvo un gran impacto en su vida. Lo que ellos experimentaron les ha condicionado profundamente su vida, que fue determinada por lo que vivieron sus propios padres —nuestros abuelos— y por lo que afrontaron los padres de nuestros abuelos. No podemos entender la vida de un individuo sin tener en cuenta su procedencia, el hábitat donde nació y creció, y la herencia emocional que recibió de su familia, todo lo bueno y no tan bueno que le fue transmitido de sus antepasados. No solamente heredamos un cuerpo, unos genes, unos bienes materiales y culturales; también somos herederos de la biografía emocional de nuestra familia. Cada generación recibe la vida de la anterior y la transmite a la siguiente. Así ha sido desde los albores de la humanidad. Somos el resultado del amor, el esfuerzo y los traumas de las generaciones anteriores. Gracias a ellos existimos y somos quienes somos. Creer que nosotros lo habríamos hecho mejor que nuestros antepasados es muy pretencioso, porque no estamos teniendo en cuenta sus circunstancias y limitaciones. En todo caso, podemos afirmar que, gracias a lo que nuestros antepasados nos han dado, la vida nos brinda la oportunidad de evolucionar, de crecer en amor, consciencia y prosperidad. Los dos pilares básicos El primer vínculo que creamos es con nuestra madre, cuando estamos creciendo dentro de su vientre. Tras el nacimiento, el impulso natural de un recién nacido es hacia la madre, en busca de calor, nutrición, amor y protección. Ese vínculo es esencial para la supervivencia del bebé. Durante años el recién nacido y la madre crearán un vínculo muy profundo, a menos que por alguna razón madre e hijo se separen. Incluso si se separan físicamente, el anhelo de estar cerca de la madre perdurará, y la ausencia de la madre condicionará mucho la vida del menor. En la tierna infancia nuestro bienestar depende de sentirnos unidos a nuestra madre. La madre es, durante muchos años, la fuente principal de vida y nutrición emocional. Más tarde el niño, o la niña, también creará un vínculo con el padre, el otro apoyo esencial para su desarrollo. La madre y el padre son los dos pilares básicos, además de ser el referente femenino y el referente masculino. Independientemente de los acontecimientos que hemos vivido, tenemos un vínculo muy profundo con nuestros progenitores; incluso aunque los perdiésemos tempranamente o no los hayamos conocido. El vínculo que nos conecta con nuestros padres atraviesa muchas fases diferentes y puede tener muchos ingredientes distintos: apego, necesidad, cariño, admiración, amor, lealtad, carencia, dolor, reproche, juicio, rechazo, reclamo, ira, culpa, resentimiento, reconciliación, respeto, gratitud, etc. Los vínculos no son lazos monocolores. A veces debajo de una capa de respeto y sumisión hay mucho temor, dolor, juicio o resentimiento. A medida que crecemos, vamos creando y desarrollando otros vínculos: con los hermanos, los abuelos, los tíos, los primos, los vecinos, los profesores y compañeros del colegio, los amigos, etc. Posteriormente creamos vínculos afectivos, sexuales, de pareja, vínculos con los hijos y con la familia política. Cada vínculo tiene distintos ingredientes. Pero todos ellos tienen algo en común: están profundamente condicionados por el tipo de vínculo que tenemos con nuestra madre y nuestro padre; de hecho, la clase de vínculos que tenemos con cada uno determina cómo nos vinculamos con la pareja y los hijos. Entender cómo se crean, se desarrollan y se nutren los vínculos, así como los principios que los rigen, nos puede ayudar a traer luz al complejo mundo de las relaciones humanas y cómo abordarlas para reparar los vínculos familiares dañados y crear vínculos de pareja conscientes, armónicos y nutritivos. EL PODER DE LOS VÍNCULOS Y LA HERENCIA EMOCIONAL FAMILIAR La naturaleza de las relaciones ¿Qué es lo más grande que podemos dar y recibir? La vida. Por eso el vínculo entre padres e hijos es tan profundo. Porque nuestros padres no han dado lo más grande, independientemente de lo que haya sucedido luego o de la relación que tengamos con ellos. Los amigos y las parejas son importantes, pero el vínculo entre padres e hijos es esencial, incomparable. A lo largo de la vida los amigos y los amantes cambian, mientras que la madre y el padre biológicos y los hijos son para siempre. Vivir es crear vínculos, afrontar desafíos y adversidades, evolucionar. Cada vínculo es un aprendizaje. En cierto modo cada vínculo es el resultado de los vínculos anteriores. Eso explica que, a pesar de que queremos crear vínculos armónicos, y nos esforzamos mucho en cuidarlos, tenemos la tendencia a repetir ciertos patrones. ¿Cómo se crea un vínculo? Un vínculo es el fruto de un intercambio entre dos seres, basado en la experiencia de dar y recibir. El tipo de intercambio define la clase de vínculo que generamos. Cuanto más intercambio hay, más profundo es el vínculo. Si la relación tiene poco intercambio —se da poco y se recibe poco—, el vínculo es superficial. Hay formas de vincularse sanas y nutritivas, y formas de vincularse muy dolorosas. Hay personas que tienden a generar vínculos de pareja conflictivos, insatisfactorios, de codependencia, y personas que tienen mucha dificultad para crear un vínculo de intimidad. No ser capaces de crear un vínculo profundo de pareja no significa que no lo deseemos de corazón. No, no tiene nada que ver. Podemos anhelar sinceramente tener una relación de pareja, ser personas honestas y amorosas, y tener mucha dificultad para crear un vínculo profundo y duradero de amor e intimidad. Asimismo, podemos tener muy buenas intenciones y generar relaciones de pareja muy dolorosas. La clave del éxito o el fracaso de nuestras relaciones no reside en nuestro deseo y nuestra personalidad. La capacidad o incapacidad de vincularnos es la consecuencia de nuestros vínculos primarios. Generalmente no somos conscientes de ello. Creemos que no tenemos pareja porque hemos tenido mala suerte con nuestras elecciones o no hemos encontrado la persona adecuada. Pensamos que cuando encontremos a la persona ideal el amor sucederá mágicamente. No reconocemos nuestras limitaciones para dar y recibir amor. Confundimos nuestro deseo y nuestras fantasías acerca del amor con la capacidad de amar. Damos por hecho que, puesto que deseamos mucho el amor, somos capaces de darlo y recibirlo. A medida que nos vamos conociendo y vamos descubriendo nuestras heridas, somos un poco más conscientes de las dificultades que tenemos para amar a un ser humano y para abrirnos a recibir amor. Porque nos damos cuenta de que la convivencia y la intimidad, antes o después, activa nuestras heridas. En la medida que somos capaces de gestionar adecuadamente nuestro cuerpo emocional, la relación puede prosperar o deteriorarse. En la creación de vínculos, una gestión emocional responsable es fundamental, porque, cuando no hay consciencia y responsabilidad, el otro se acaba convirtiendo en el culpable de nuestro dolor, de las carencias y las heridas de nuestro niño/a interior. Una experiencia romántica que empezó siendo maravillosa y prometedora se transforma en una pesadilla. Además de nuestra capacidad de responsabilizarnos, hay otro factor esencial que interviene a la hora de crear un vínculo: la capacidad de vincularnos, es decir, la disponibilidad que tenemos para abrirnos y entregarnos al amor y la intimidad. Generalmente en este punto suele haber mucha confusión. Creemos que, puesto que anhelamos compartir nuestra energía y abrirnos al amor, estamos disponibles para crear un vínculo; pero una cosa es nuestro deseo y otra muy distinta nuestra disponibilidad. ¿De qué depende nuestra disponibilidad o indisponibilidad para crear un vínculo? No depende de nuestra personalidad, ni siquiera de nuestra capacidad de responsabilizarnos de nuestro cuerpo emocional, sino del estado de los vínculos primarios, o sea, del vínculo que tenemos con nuestra madre y con nuestro padre. Los ingredientes de esos vínculos determinan nuestra capacidad y nuestras limitaciones para dar y recibir amor. Relaciones entre iguales y entre desiguales A lo largo de la vida generamos distintos tipos de vínculos que cubren funciones diferentes. En función de su origen podemos distinguir dos clases: los vínculos biológicos, o sea, los que nos vienen dados a través de nuestra familia de origen y nuestros antepasados; y el resto: los vínculos relacionales, sociales, afectivos, sexuales, económicos, culturales, de poder, etc. Una característica de los vínculos biológicos es que no los elegimos. No elegimos a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, etc. —al menos conscientemente—. Sin embargo, son vínculos muy profundos, porque la vida nos viene dada a través de nuestra familia de origen, y hemos convivido y compartido muchas experiencias con ellos. Incluso con familiares que no hemos tenido un contacto físico también existe un vínculo; por ejemplo, con hermanos, tíos o abuelos que no hemos conocido o que fallecieron hace mucho tiempo. Estamos vinculados con nuestros familiares vivos y también con los muertos. El vínculo biológico con nuestros padres nos otorga el derecho de pertenencia, esencial para nuestra supervivencia; es decir, ser hijo de tus padres te confiere el derecho a pertenecer a tu familia, con todos los beneficios y obligaciones que ello supone. No solamente eres parte de tu familia más cercana, también estás vinculado a la familia de tu madre y de tu padre. Ese vínculo de pertenencia te vincula profundamente con todos tus antepasados y su historia, incluso con aquellos que no has conocido. Otra característica fundamental del vínculo que nos une a nuestra familia de origen es que no hay un intercambio equilibrado en el dar y el recibir: los mayores dan —cuidan, alimentan, educan, protegen, mantienen y velan por el bienestar de los hijos— y los pequeños reciben todos los cuidados. A cambio de todo lo que reciben, los menores tienen la obligación de respetar a sus mayores. Cuando los mayores desatienden el cuidado de los menores, o los menores no respetan a los mayores, hay unas repercusiones que veremos más adelante. Además de los vínculos que tenemos con nuestra familia de origen, están los vínculos que creamos a lo largo de nuestra vida con amigos, parejas, vecinos, compañeros de estudios y de trabajo, jefes, empleados, socios, líderes de todo tipo, etc. Este tipo de vínculos también puede ser profundo, pero, a diferencia de los vínculos familiares, para que la relación sea armónica tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir. También nos vinculamos con la población donde vivimos, con el país, con nuestros animales de compañía, con objetos, con un equipo de fútbol y con muchos otros grupos diferentes. Cada ser humano es el resultado de muchos vínculos. Por tanto, en función del intercambio entre dar y recibir podemos diferenciar dos tipos de relaciones: las relaciones entre iguales y las relaciones entre desiguales. En las relaciones entre desiguales hay un superior y un inferior, o sea, alguien que tiene más responsabilidad y, por tanto, tiene que dar más. Entre padres e hijos no hay equilibrio. La madre y el padre, durante muchos años, tienen toda la responsabilidad, tienen que cuidar y mantener al hijo hasta que este pueda valerse por sí mismo. No es una relación entre iguales. La madre da mucho, muchísimo, y el hijo simplemente recibe. ¿Qué puede dar un bebé a su madre? Una sonrisa, una mirada, un abrazo, poco más. Pero para esa madre entregada al cuidado de su bebé, esa sonrisa, esa mirada, ese abrazo, le aporta tanto que se siente compensada. Aunque la madre se sienta feliz cuidando a su hijo, no podemos decir que en esa relación haya un equilibrio. Toda la responsabilidad recae sobre la madre. Durante muchos años la madre y el padre tendrán que proporcionar al hijo todo tipo de cuidados y recursos, hasta que el hijo pueda independizarse. En la relación entre desiguales —padres/hijos—, no hay equilibrio. Las relaciones entre iguales —amigos, compañeros, pareja—, en cambio, se basan en un intercambio equilibrado en el dar y el recibir. Ambos tienen la misma responsabilidad. En una relación de amistad o de pareja, para que sea viable, ambas partes necesitan dar y recibir. ¿Qué sucede en una relación cuando uno da mucho más que el otro? ¿Qué sucede cuando uno no quiere dar o no quiere recibir? La relación se resiente y puede ser inviable. En las relaciones entre iguales es sumamente importante respetar el equilibrio. Cuando no se respeta, uno de los miembros de la pareja da mucho y se hace muy grande, mientras que el otro, al dar poco y recibir mucho, se empequeñece. Ese desequilibrio genera relaciones de codependencia en las que un miembro de la pareja asume un rol parental y el otro un rol filial. Esta forma de relación suele ser muy cautivadora al principio, pero con el paso del tiempo se volverá muy problemática, generará mucho resentimiento y acabará destruyendo la intimidad. Por tanto, para crear vínculos sanos, hemos de ser conscientes de que las relaciones entre iguales deben sustentarse en una responsabilidad compartida y en un equilibro entre dar y recibir. No se puede construir una relación sana sin un equilibrio. Y también hemos de ser conscientes de que, en las relaciones familiares entre padres e hijos, entre mayores y menores, el desequilibrio entre dar y recibir se compensa respetando a los mayores. Entre padres e hijos siempre hay un gran desequilibrio Entre padres e hijos siempre hay un gran desequilibrio, empezando por el hecho de que ellos te han dado la vida y tú nunca se la podrás dar a ellos. Además, durante muchos años ellos se han esforzado en darte lo necesario para crecer y desarrollarte. Ese desequilibrio —los padres dan y los hijos reciben— genera sentimientos de culpa, una sensación de estar en deuda con tus padres porque nunca podrás devolverles lo que ellos te han dado. Sentirte en deuda con tus padres es natural, al igual que lo es no quererlos de la misma forma que ellos te quieren a ti: no amas a tus hijos de la misma forma que amas a tus padres. Desde el principio ha sido una relación entre desiguales. Si quieres devolver a tus padres todo lo que ellos han hecho por ti, no podrás vivir tu vida; en lugar de abrirte y proyectarte hacia el futuro te quedarás apegado al pasado. A menudo sucede que un hijo o una hija no puede separarse energéticamente de sus progenitores, porque se siente en deuda o necesita constantemente su aprobación. Cuando el peso de la deuda y la culpa es muy grande, interfiere en la vida del hijo, que intenta inconscientemente compensar a sus padres por todo lo que ellos le han dado —aunque para ello tenga que renunciar a vivir su vida—. En lugar de escucharse y vivir la vida de acuerdo a su corazón, adopta un estilo de vida para complacer a sus padres. Luego, ese hijo o esa hija que ha sacrificado su vida para compensar a sus padres esperará que sus hijos hagan lo mismo y se sacrifiquen para compensarle. Cuando la obligación de compensar a los progenitores se transmite de generación en generación, genera mucho sufrimiento en la familia. Porque nadie puede vivir su vida. Quien sacrifica su vida exige que los demás también sacrifiquen la suya. Quien no lo hace es juzgado, rechazado, queda automáticamente excluido. Por eso tanta gente sacrifica su existencia y se resigna a vivir una vida que no le gusta, una vida triste, desconectada de su naturaleza esencial; porque no se sienten con derecho a escucharse y vivir de acuerdo a su corazón. ¿Cómo puedes abrirte a la vida, escucharte y vivir de acuerdo a tu corazón cuando toda tu familia ha sacrificado su vida? Si lo intentas, te sentirás culpable, egoísta, todos te juzgarán, te convertirás en la oveja negra de la familia. Algunas familias transmiten a los hijos que apartarse del camino establecido significa traicionar a la familia. Y quien traiciona a la familia merece ser rechazado y castigado. Renunciar a vivir tu vida es un sacrificio demasiado grande Los vínculos familiares son esenciales para sobrevivir. Gracias a ellos estamos donde estamos, nos han aportado innumerables beneficios. Pero a veces esos vínculos se convierten en cadenas. Si tienes que devolver a tus padres todo lo que ellos te han dado, tendrás que renunciar a vivir tu vida. Renunciar a vivir la vida de acuerdo a tu corazón es un sacrificio demasiado grande, genera mucho frustración y resentimiento. Es una vida muy triste y antinatural. Luego, quien ha renunciado a vivir su vida espera que la siguiente generación haga lo mismo. Entonces, se pervierte la naturaleza y el propósito del vínculo. El vínculo está al servicio de la vida, es un medio para que la vida pueda crecer y expandirse. Vivir de acuerdo a tu corazón no quiere decir que te desentiendas de tus padres, sino honrar la vida que te ha sido dada viviéndola de verdad. En esa vida verdadera cabe todo —también tu familia, por supuesto—. No ser o no vivir de acuerdo a las expectativas de tus padres no significa que no los quieras y no los respetes. Debemos obediencia a nuestros padres mientras ellos nos mantienen. Cuando el polluelo ha volado del nido, él es el responsable de su vida. Es natural que cuando tus padres se hagan mayores y necesiten ayuda quieras devolverles el cariño, el esfuerzo y la dedicación que recibiste cuidándolos y ayudándolos, pero sin desatender a tu propia familia. Si para atender a tus padres dejas de atender a tu pareja y a tus hijos, estás yendo en contra del fluir natural de la vida, y pones en peligro tu matrimonio y a tus propios hijos. Algunas personas están tan apegadas y pendientes de sus padres que no están presentes para sí mismos, para su pareja y sus hijos. Cuando un hijo o una hija no se ha separado energéticamente de sus progenitores, su apego — su necesidad de atención, aprobación y reconocimiento parental— interfiere negativamente en la relación de pareja y en su capacidad de estar presente para los hijos. Los vínculos están al servicio de la vida. A través de ellos nos nutrimos y nutrimos a otros. Cuando hemos recibido suficiente de nuestros padres para poder emanciparnos, surge espontáneamente la necesidad de volar del nido y dar a otros. Tal vez surja el deseo de amar a un hombre o a una mujer y crear una familia, o de canalizar tu energía creativamente a través de una experiencia en la que puedas darte a la vida. Para sentirnos realizados necesitamos encontrar una forma de compartir lo que hemos venido a dar. La maternidad y la paternidad son actos de generosidad: tú das sabiendo que tus hijos nunca te devolverán lo que les has dado. Tal vez ellos un día quieran devolver a la vida lo que han recibido de ti, pero no te lo darán a ti, se lo darán a otros seres, a su pareja, a sus hijos, a sus proyectos, a la sociedad. El individuo existe y se nutre gracias a las generaciones anteriores, y expande la vida proyectándose hacia delante. Así ha sido desde el principio de los tiempos: el río de la vida fluye en una dirección, transmitiéndose de generación en generación. Separarse y abrirse a lo desconocido Vivir no solamente significa compartir, dar y recibir, vincularse, unirse; también implica separarse, despedirse, dejar lo conocido para abrirnos a lo desconocido. El viaje de la vida consiste en encuentros y separaciones, en aprender a compartir y a separarse. Antes o después nos separamos de los abuelos, los padres, la pareja, los hijos, los amigos y de todos aquellos seres con los que nos hemos relacionado. La separación física no implica necesariamente una separación real. Te puedes separar físicamente de una persona, pero, si la odias, siempre está en tu mente. El vínculo más fuerte que hay es el rencor; fuerte en el sentido de que el odio y el resentimiento te mantiene atado a esa persona. No puedes separarte de alguien que odias. Esa persona siempre está presente en ti y su presencia tiñe tu existencia. Cuanto más rechazas a alguien, más difícil es separarte de él o de ella. En realidad, no hay forma de separarse de alguien que odias. Si odias a tu expareja, siempre te acompaña: se traslada a tu nuevo apartamento y se acuesta contigo cada noche. No os lleváis bien, ni siquiera os habláis, pero seguís juntos. El resentimiento os mantiene unidos. Eso no sería un problema —mantenerte unido/a a tu expareja— si no te afectase en tu sentir y en tu disponibilidad para el amor. ¿Cómo puedes abrirte a otra mujer, a otro hombre —estar realmente disponible para amar a otra persona—, si todavía no te has separado de tu anterior pareja? Quizás puedas acostarte con otro hombre, incluso casarte con él, pero tu energía está tan involucrada con la persona que detestas que tu capacidad de estar presente y abrir el corazón a tu nueva pareja es muy limitada. El resentimiento nos impide separarnos energéticamente, completar la experiencia. Y al no haber completado la relación anterior, no estamos realmente disponibles para una nueva relación de pareja. Los asuntos incompletos de la relación anterior interfieren en la nueva relación. Por eso es tan importante, antes de empezar una nueva relación, una etapa de soledad, de recogimiento e introspección, para poder completar la anterior: hacer el duelo, sanar las heridas, asumir nuestra responsabilidad y el aprendizaje correspondiente. Cuando establecemos una relación para escapar del dolor y la decepción de la anterior, sin haber hecho el duelo ni haber asumido nuestra responsabilidad, estamos destinados a repetir los mismos patrones en la nueva relación. Cuando no queremos responsabilizarnos Las relaciones de pareja son relaciones entre iguales; no es como una relación entre un niño y un adulto, en la que el adulto tiene el poder y la responsabilidad. Una relación de pareja se construye entre dos personas. No hay una persona responsable y otra que no tiene responsabilidad, ambos son responsables en igual medida del destino de la relación, para bien y para mal. Pretender lo contrario es como decir que la relación ha sido entre un hombre adulto —que tiene toda la responsabilidad— y una niña pequeña que no tiene ninguna responsabilidad; o una mujer adulta y un niño que no tiene ninguna responsabilidad. Cuando no queremos crecer y responsabilizarnos, asumimos el rol de víctima y culpabilizamos a los demás por lo que sentimos. Este ejemplo lo vemos cada día. Se rompe una relación y, en lugar de responsabilizarnos, de afrontar, revisar y digerir la experiencia —lo bueno y lo malo—, y estar agradecidos el uno al otro por el tiempo compartido y por el aprendizaje adquirido, uno de los dos, o ambos miembros de la pareja, no quieren asumir su responsabilidad. Durante años se acusan el uno al otro, cuentan a todo el mundo lo mala persona que era su expareja, y si tienen hijos los torturan contándoles cosas horribles de su padre o de su madre, para ponerlos de su parte y en contra de su expareja. Es posible que tu expareja haya hecho cosas que te han herido. Por supuesto, nadie lo pone en duda. Seguramente tú también has hecho cosas que le han herido a él o ella. No se trata de demostrar quién ha sido el bueno y quién el malo, sino de asumir tu responsabilidad. Empezando por el hecho de que tú elegiste a este hombre, o a esta mujer, para tener una relación. Lo elegiste creyendo que te haría feliz, pero obviaste el hecho de que ese hombre o esa mujer no nació para colmar tus expectativas; en todo caso, para encontraros, compartir un trecho del camino y vivir un aprendizaje. El problema es que, cuando no quieres responsabilizarte, cuando tú eres una víctima, no creces, sino que te limitas a repetir los mismos patrones dolorosos. Lo que no has aprendido en la última relación lo repites en la siguiente. Acumulas frustración, dolor y reclamación. Y con el paso del tiempo te acorazas tanto que intimar es imposible. Los agravios, la desconfianza y la exigencia cierran tu corazón. Entonces te consuelas diciéndote: «El amor es imposible: todos los hombres/todas las mujeres son iguales». El resentimiento nos impide separarnos La única forma real de separarnos es con agradecimiento. Obviamente, cuando te acabas de separar no hay agradecimiento, suele haber tristeza, rabia, frustración, sentimientos de traición y abandono. Es natural. Lo que no es natural es aferrarse al agravio y al resentimiento durante años y no permitir que se complete el proceso de separación. Quedarse estancado en el rol de víctima y demonizar al otro, en lugar de reconocer humildemente que tú elegiste a esa persona y que conjuntamente creasteis la relación. La persona madura asume su parte de responsabilidad y aprende de la experiencia; la persona inmadura culpa al otro, no quiere responsabilizarse. Esa negativa a responsabilizarse tiene consecuencias: impide completar el proceso de separación y estanca al individuo. La persona inmadura no quiere asumir su responsabilidad, no quiere crecer, quiere tener la razón, y esa actitud hará que la siguiente relación fracase. No querer crecer nos pasa factura. Responsabilizarse significa que asumes tu parte, ni más ni menos; no significa que te culpabilizas por todo. Algunas personas oscilan entre no querer responsabilizarse o culpabilizarse por todo. Cuando te culpabilizas por todo, te das demasiada importancia, no respetas al otro, le tratas como a un niño/a. El otro también tiene su parte de responsabilidad. Abrirte a la intimidad es un aprendizaje, separarte también. En ambos procesos nos ponemos en contacto con mucho dolor. Por eso algunas personas no quieren crear vínculos profundos. Es una forma de protegerse. Con los vínculos familiares sucede algo parecido. Cuando no queremos dejar ir el pasado, rechazamos a nuestra familia; o lo contrario, nos quedamos apegados a ella. Los años pasan, pero emocionalmente no evolucionamos, no completamos la experiencia. En lugar de dejar ir el pasado, estar agradecidos y responsabilizarnos de nuestra vida, nos quedamos emocionalmente estancados. Tenemos miedo a separarnos, a vivir de acuerdo a nuestro corazón, a la desaprobación, o nos aferramos al resentimiento. Y aunque intentamos cubrirlo con un manto de perdón o indiferencia, siempre hay un poso de reproche y malestar que nos condiciona. Si no te has separado de tus padres con agradecimiento, no te has separado. Aunque te vayas a vivir a Australia. Ellos están siempre contigo, interfiriendo en tu vida de mil formas. El reproche y el resentimiento te impide separarte de ellos. Ese malestar hace que indirectamente interfieran en tu vida. El problema de no digerir la experiencia es que queda incompleta. Al no poderla completar, no te puedes separar energéticamente de tus padres, aunque no estén físicamente presentes. No solamente el resentimiento te mantiene unido a tus padres, también el reproche, la necesidad de aprobación y reconocimiento, esperar que cambien o que te den algo que no te dieron, competir con tu madre o con tu padre, juzgarlos o querer salvarlos. A veces no es una mala relación lo que nos impide separarnos: hay un apego insano, mucha necesidad de reconocimiento, querer ser especial para tu padre o tu madre, o el impulso de querer salvarlos de su dolor. Mantenerte apegado a tus padres durante la infancia y la adolescencia es natural, nutritivo, necesario; pero alargarlo mucho más puede ser muy limitante, porque, hasta que no completas el proceso y te separas de ellos, no vives tu vida ni estás realmente disponible para una relación de pareja — aunque convivas con ella—. Te gustaría tener una buena relación de pareja, por supuesto, pero ¿puedes estar realmente presente cuando estás apegado al pasado? Creemos que somos libres por el hecho de ser económicamente independientes, vivir en otra casa y tener una ideología diferente; pero esa libertad es aparente, superficial. Tus elecciones, temores, anhelos, sentimientos y expectativas están profundamente condicionados por los ingredientes de tus vínculos familiares, y ni siquiera eres consciente de ello. Cuando la relación de pareja se rompe, no te das cuenta de que los temas que no has completado con tu madre y con tu padre han saboteado la relación desde el principio. Necesitas unos cuantos batacazos para empezar a sospecharlo. La necesidad de hacer las paces con el pasado Si has llegado hasta aquí es porque en el fondo de tu corazón quieres sanarte y ser libre; quieres dejar de sufrir; quieres estar en paz, ser feliz, amar, ser amada, ser amado. Pero, para ser libre necesitas responsabilizarte, afrontar la realidad, dejar de culpabilizar, reconocer qué te impide abrir el corazón y avanzar. No podemos cambiar el pasado, pero no es necesario cambiar el pasado para ser libres. La vida sucede en el presente, lo único real es este momento. ¿Qué ha sucedido para que tu mente se haya quedado atrapada en el ayer? Tal vez algunas experiencias que te tocaron vivir fueron traumáticas. Durante muchos años tu vida estaba en manos de otras personas, no podías cambiar las circunstancias y hubo muchas situaciones que te hirieron. Pero conseguiste salir adelante, dejar atrás una realidad que no podías cambiar. Ahora tu vida depende de ti. ¿Qué te impide liberarte del pasado? Cuando hemos sufrido mucho en la infancia, nos acostumbramos al sufrimiento. El núcleo de nuestra identidad es un ego desdichado que se enmascara como puede para intentar ser aceptado. Pero, detrás del disfraz, del personaje que hemos desarrollado para adaptarnos, nos sentimos avergonzados, atemorizados, rabiosos, culpables, impotentes, igual que nos sentíamos cuando éramos niños. En la infancia no podías cambiar la situación, ni siquiera podías abandonarla, tenías que soportarla y resignarte. Ahora la situación es distinta: tienes muchos recursos y posibilidades; tu vida ya no depende de otros, depende de ti. Puedes irte, puedes poner límites, puedes cambiar tu entorno, puedes buscar ayuda, puedes sanar tu corazón. ¿Por qué te aferras al sufrimiento? A medida que nos vamos conociendo y responsabilizando, sentimos la necesidad de hacer las paces con el pasado, de completar etapas, de soltar lastre, de liberarnos de aquello que nos impide estar en paz, relajarnos y disfrutar de la vida. La herencia emocional de nuestra familia A lo largo de estas páginas hemos estado viendo muchas situaciones que nos han herido, cómo nos hemos protegido y las secuelas que nos han dejado. Descubrir la hondura y la complejidad de nuestro cuerpo emocional —no solamente la punta del iceberg— y aprender a gestionarlo adecuadamente es un gran paso hacia la sanación. Pero hay otro universo emocional que nos condiciona mucho y que todavía no hemos explorado. Tiene que ver con los vínculos familiares y el legado emocional que nos ha transmitido nuestra familia. Al igual que somos vehículos de una genética y una herencia cultural, somos portadores de una herencia emocional. Camila perdió a su padre cuando era una niña. A pesar de que apenas recuerda a su padre, esa experiencia tuvo un gran impacto en su vida. Crecer junto a una madre viuda y sin el amor y el apoyo de su padre le marcó. Esa carencia le condicionó en la elección de la pareja, así como en la relación matrimonial y la relación que desarrolló con sus hijos. Al principio intentó inconscientemente colmar el hambre de amor de padre a través de su pareja, pero su marido le decepcionó y eso le provocó una depresión. Durante años Camila estuvo deprimida y no pudo nutrir emocionalmente a sus hijos. Los quería mucho, pero se sentía tan hundida que apenas tenía energía para hacerse cargo de sí misma. Su marido al principio intentó ayudarla, pero se desesperaba al verla así y se fueron alejando. Como Camila se sentía muy sola, estableció una relación especial con su hijo Gerardo. Su hijo mayor le escuchaba y le comprendía. Aunque Gerardo no perdió a su padre, la muerte de su abuelo cuando su madre era una niña también ha tenido un impacto en tu vida, en lo que él siente y en su relación con su madre. Gerardo no es consciente de cómo la muerte de su abuelo le ha repercutido; nunca le ha preocupado porque ni siquiera lo ha conocido. Gerardo piensa: «Eso no me sucedió a mí. Yo he tenido un padre y una madre, está todo bien». Sí, Gerardo ha crecido con un padre y una madre, pero desde muy pequeño ha visto a su madre triste y deprimida, y ha sentido la necesidad de ayudarla, de hacer algo para aliviar su dolor. Inconscientemente ha asumido un rol: a menudo se comporta como si él fuera el padre y su madre la hija, en lugar de ser él el hijo y ella la madre. Se ha involucrado tanto en el dolor de su madre que se ha salido de su lugar. Y eso, además de afectarle a él directamente —porque su madre no ha estado presente para él—, está afectando a su relación de pareja y a la relación con su hija. Algo que sucedió hace setenta años está condicionado a varias generaciones. En nuestras familias han sucedido muchas cosas. Algunos acontecimientos han tenido un impacto en varias generaciones. Cuando algo te ha sucedido a ti, seguramente puedes recordar, sentir y reconocer en mayor o menor medida las repercusiones. Pero cuando estás sintiendo algo que es una reminiscencia de lo que han vivido otros, es muy confuso. No nos damos cuenta de que estamos sintiendo y viviendo la vida de otra persona. Hay heridas, sentimientos y patrones de comportamiento cuyo origen podemos reconocer; pero hay otros que nos poseen y nos desconciertan, porque no podemos ver de dónde provienen. Nos damos cuenta de que en nuestra vida hay unas dinámicas que se repiten y nos condicionan mucho, pero no tenemos una explicación objetiva que pueda justificar ciertos temores, sentimientos, reacciones u obsesiones. Por ejemplo, en el ámbito de la familia, ¿por qué es tal difícil la relación con nuestros padres, a pesar de que nos quieren y los queremos? ¿Por qué no fluye la comunicación? ¿Por qué sentimos que no encajamos en nuestra familia? ¿Por qué tenemos tanto conflicto con un hermano? ¿Por qué tú o un hermano tuyo se ha convertido en la oveja negra de la familia? ¿Por qué un hijo o una hija te rechaza, es muy rebelde o está muy enfadada contigo? La herencia emocional familiar también repercute en nuestra forma de vincularnos, en nuestra dificultad para amar y en el tipo de relaciones que generamos. ¿Por qué generamos los mismos patrones de codependencia que nuestros padres, a pesar de que siempre hemos querido evitarlos? ¿Por qué nos sentimos atraídos por personas que no pueden darnos lo que queremos? ¿Por qué no podemos crear un vínculo amoroso duradero? Nuestra proyección profesional también está condicionada por la herencia emocional familiar. ¿Por qué en algunas facetas de la vida no avanzamos? ¿Por qué, a pesar de tener una buena formación y querer crecer profesionalmente, no progresamos? ¿Por qué no conseguimos sacar adelante nuestros proyectos? ¿Por qué no prosperamos económicamente? ¿Por qué en lugar de apostar por nuestro talento y enfocarnos en nuestro desarrollo nos estancamos? ¿Por qué no nos sentimos merecedores de tener un trabajo interesante y bien remunerado? También podemos heredar los trastornos de salud, los traumas y las enfermedades mentales de nuestros antepasados y a veces albergar profundos impulsos autodestructivos. ¿Por qué, a pesar de tener una vida sin grandes traumas ni penurias, tenemos una tendencia a la depresión? ¿Por qué somos adictos al alcohol, a las drogas, al juego, al trabajo, a las relaciones? ¿Por qué sentimos que queremos morirnos? ¿Por qué nos sentimos indignos y culpables de ser como somos? Aunque pueda parecerte extraño, muchas cosas que sientes y muchas cosas que te pasan tienen que ver con la historia de tu familia y la herencia emocional que has recibido de tus antepasados. Aunque tienes tu propio cuerpo, tu propia mente, tus propios ojos y tu propio corazón, eres parte de algo mucho más grande. Además de tener un alma individual, eres parte de un alma familiar. Los vínculos que te unen a tu familia son muy profundos. Aunque no te relaciones con tu familia, estás unido al destino de tus antepasados. Tal vez creas que eres un ser independiente y que no te afecta la historia de tu familia, pero, aunque lo ignores, a través de ti se manifiestan los temas no resueltos de tu familia. Somos herederos de un cuerpo físico, de un legado cultural y emocional, y del esfuerzo y los logros de nuestros antepasados, pero también de aquello que no pudo completarse. Al igual que hay unas facetas de tu historia personal que buscan solucionarse para poder estar en paz, a través de cada individuo, la consciencia refleja los asuntos incompletos de su familia. ALINEARSE CON EL FLUIR NATURAL DEL AMOR Bert Hellinger Antes de adentrarnos en nuestra herencia emocional, me gustaría presentarte a alguien que ha sido una gran fuente de inspiración y aprendizaje para mí. Uno de los seres que más me ha ayudado a comprender la complejidad de los vínculos humanos y las emociones heredadas. Bert Hellinger es un psicoterapeuta alemán que ha desarrollado una metodología conocida como terapia sistémica o constelaciones familiares. Antes de ser terapeuta fue soldado en la segunda guerra mundial y, posteriormente, misionero católico durante dieciséis años en una región de África habitada por la tribu zulú. Observando a este pueblo, se dio cuenta de la relevancia que tenía la vida de los ancestros y las circunstancias familiares en el destino de cada individuo. Comprendió que no podemos analizar y entender los sentimientos y el comportamiento de un individuo como un ente aislado, porque el ser humano viene a la vida a través de una familia y sigue vinculado a ella toda su vida. Descubrió, entre muchas otras cosas, que hay unos lazos muy profundos que conectan al individuo con cada uno de los miembros de su familia, y que estos, así como ciertos acontecimientos que han tenido lugar a algún miembro de la familia, afectan profundamente a la vida de los otros miembros. Ello a veces provoca desplazamientos —que el individuo no ocupe su lugar en su familia—, lo cual causa un desorden en el sistema —en la familia— que genera conflicto y dolor, impidiendo que el amor puede expresarse conscientemente. Bert Hellinger desarrolló un método para ayudar al individuo a reconocer y ocupar su lugar, con el fin de restablecer la armonía en la familia y facilitar el fluir natural del amor. Como todos los grandes pioneros, en algunos círculos generó controversia y rechazo, a la vez que ha sido una fuente de inspiración y sanación para miles de personas. Bert Hellinger murió a los 93 años, apenas dos meses antes de escribir estas líneas. Para ayudarte a comprender las dinámicas familiares, reparar los vínculos y crear relaciones afectivas sanas y nutritivas, me gustaría compartir algunas enseñanzas esenciales de Bert Hellinger que pueden serte muy útiles. Tal vez algunas cosas que comparta de entrada te resulten extrañas o difíciles de asimilar, es normal. Te confieso que el primer contacto que tuve con la terapia sistémica me pareció algo muy raro que no fui capaz de entender. No fue hasta algunos años después —cuando sentí el impulso de investigar y formarme en terapia sistémica— que empecé a comprender y a experimentar un cambio profundo en algunas cuestiones que me habían generado mucho sufrimiento. Y gracias a esa transformación pude integrar ese enfoque en mi vida y mi trabajo. Si lo que has leído hasta ahora acerca del cuerpo emocional y el sistema nervioso te ha ayudado a reconocerte y entenderte, te invito a que te abras a la posibilidad de que algunos hechos o situaciones que no te sucedieron a ti — que han vivido algunos miembros de tu familia o tus antepasados— pueden estar influyéndote en tu vida presente. Aunque ampliar el ángulo de visión puede confundirte un poco al principio, en realidad lo que voy a compartir es complementario con todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. En los próximos capítulos intentaré explicar con la máxima sencillez posible unas enseñanzas que pueden ayudarte a comprender y abordar tu herencia emocional familiar y reparar los vínculos familiares. Los Principios del Amor La visión de Bert Hellinger se desarrolla a partir de tres principios básicos que determinan las relaciones humanas. Los tres principios u Órdenes del Amor, también llamadas Leyes Sistémicas, son: la Ley de Pertenencia, la Ley del Orden y la Prevalencia, y la Ley del Equilibrio. Estos principios explican el funcionamiento de las relaciones humanas. Cuando estas leyes se respetan, las relaciones son armónicas, y el amor y la prosperidad fluyen naturalmente; sin embargo, cuando por distintos motivos estas leyes no se respetan, se genera dolor y conflicto. Aunque generalmente se utilizan estos términos, hablar de respetar o no respetar puede inducir a la confusión. Porque estas leyes no nos las enseñan —como por ejemplo, las normas de circulación—, y sin embargo rigen las relaciones humanas. Pero como no es algo que hayamos aprendido ni que tengamos interiorizado, difícilmente podemos ser conscientes de que estamos infringiendo una ley y que hacerlo tiene unas repercusiones. Simplemente sufrimos las consecuencias cuando no las respetamos. Sufrimos porque no estamos alineados con los Principios del Amor, porque inconscientemente hemos abandonado nuestro lugar y estamos buscando el amor de una forma muy confusa y dolorosa. Es como si, tratando de cumplir nuestros sueños, condujésemos un automóvil con los ojos vendados. Incluso siendo buenas personas y teniendo las mejores intenciones, conducir con los ojos vendados, antes o después, producirá confusión, dolor y conflicto. Por eso algunas personas tienen tantos problemas en las relaciones familiares y de pareja: no es que no tengan buen corazón y buenas intenciones, es que aman de una forma inapropiada, conducen con los ojos vendados. Quizás te puedes reconocer en ello: durante muchos años has intentado tener una buena relación con tu familia, pero no ha funcionado; siempre hay un malestar, una desconfianza o un conflicto de fondo que sabotea la relación, que te impide relajarte y sentirte querido/a. O te has esforzado mucho en tener una buena relación de pareja, pero tus relaciones de pareja han sido decepcionantes, conflictivas y dolorosas. A pesar de anhelar el amor y la intimidad, y poner tus mejores intenciones, tus relaciones han generado mucha decepción y sufrimiento. Si después de todo el esfuerzo que has hecho para tener vínculos amorosos, tus relaciones son conflictivas o te resulta muy difícil crear un vínculo sano y nutritivo de amor e intimidad, o incluso has llegado a pensar que no estás hecho o hecha para tener una relación de pareja, las enseñanzas de Bert Hellinger pueden aportarte mucha luz. Bert Hellinger, después de muchos años de observación, se dio cuenta de que, cuando se respetaban los Principios del Amor, el amor fluía y beneficiaba a todos, mientras que, cuando inconscientemente no se respetaban, se generaba mucho dolor, carencia y conflicto. A partir de esa observación puso un nombre a esos principios —que en realidad han existido siempre—. No te voy a pedir que creas en estos principios, solamente que observes si esos principios concuerdan con tu experiencia vital o no, para que tú mismo puedas sacar tus propias conclusiones. La terapia sistémica parte de la base de que ningún ser humano está aislado; todos estamos conectados a nuestra familia, incluso con aquellos miembros que han fallecido. Venimos al mundo a través de unos padres que, a su vez, son parte de una familia. La historia familiar de la rama materna y paterna afecta profundamente a nuestra personalidad, nuestro comportamiento y nuestra forma de relacionarnos; moldea nuestros valores, actitudes y creencias sobre nosotros mismos y los demás. Antes de nacer, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, se empiezan a gestar los vínculos familiares. El nacimiento materializa el vínculo con la madre, el padre, los hermanos y el resto de la familia, brindando al recién nacido un lugar en ese ecosistema donde todos forman parte del grupo familiar. Cada miembro, incluso aquellos que están ausentes por muerte o separación, están energéticamente presentes en el sistema familiar y afectan a los otros miembros. Por ejemplo, si uno de tus hermanos murió muy joven, ahora no está físicamente presente en tu vida, pero sigue estando muy presente. Puede ser que en las reuniones familiares no habléis de él o de ella, que intentéis evitar el tema, porque su ausencia os conmueve; pero este hermano que ya no está físicamente entre vosotros tiene mucho peso en vuestra familia. Tal vez tu madre o tu padre no han podido recuperarse del todo. Tal vez tú, aunque no hables de él o ella, añoras mucho su presencia. La vida es impredecible. Y en todas las familias han sucedido muchas cosas. Lo que le sucede a uno no solamente le afecta a él o a ella, repercute en cada uno de los miembros de la familia: si tu padre se llevaba muy mal con su padre, eso ha tenido un impacto en su vida y en la tuya; si tu madre y tu padre se peleaban mucho, eso ha condicionado mucho tu existencia; si tenías un hermano con una discapacidad o ha sido muy problemático, eso te ha repercutido; si tenías a una hermana o un hermano que era ideal —el ejemplo que seguir—, eso te ha marcado... Estamos muy conectados a nuestra familia, incluso con aquellos miembros de nuestra familia que rechazamos. La Ley de Pertenencia La primera ley sistémica dice: Todo miembro de un sistema (familia) tiene derecho a pertenecer a él. El nacimiento otorga el derecho a ser parte de la familia durante toda la vida, incluso después de la muerte. Haga lo que haga el individuo, nadie puede despojarle del derecho a pertenecer a su familia. En otras palabras, nadie puede ser excluido de su propia familia. En la práctica, lo que nos muestra esta ley es que para estar en paz tenemos que incluir a todos los miembros de nuestra familia en nuestro corazón. No podemos estar en paz cuando, por ejemplo, excluimos a nuestro padre. Excluir en nuestro corazón a alguien de nuestra familia tiene consecuencias en nuestra vida y en la de nuestros descendientes. Si cierras el corazón a tu padre, eso afecta a lo que tú sientes, a tu relación con él, a la relación de pareja y a la relación con tus hijos. Hay muchas razones por las cuales, consciente o inconscientemente, excluimos a alguien. Puede ser que rechacemos a esa persona por lealtad a otro miembro de la familia, o porque lo juzgamos. Por ejemplo, tal vez rechazamos a nuestro padre porque se llevaba muy mal con nuestra madre. Cuando se divorciaron tomamos partido por nuestra madre y cerramos el corazón a nuestro padre. Haber rechazado a nuestro padre, por lealtad a nuestra madre, tiene muchas consecuencias. A veces también excluimos a personas que tuvieron una muerte temprana —abortos, niños, adolescentes, personas jóvenes— o a parientes que tuvieron una muerte trágica. Por ejemplo, un familiar que murió de un accidente y dejó huérfanos a niños pequeños; o la muerte de un niño o un joven de la familia. El dolor que nos produce recordar estas muertes provoca que inconscientemente los excluyamos de nuestro corazón, mientras que cuando fallece un abuelo nos resulta más llevadero recordarlo, en comparación con la muerte de una persona joven. Pero la conciencia —el alma— del sistema no permite que ningún familiar sea excluido. Si alguien es excluido, un descendiente —o sea un niño o una niña— se identificará con él o con ella, y eso hará que ese menor adopte unos roles en la familia. Es como si ese niño o esa niña tratase de ser o de ocupar el lugar del familiar excluido. Pero esta forma inconsciente de recordar al pariente excluido se convierte en una pesada carga para la persona que lo sufre, causándole conflictos, dolor y sentimientos de culpabilidad; además, genera desencuentros con los otros miembros de la familia. La Ley de Pertenencia es invisible, pero profundamente arraigada. Invisible en el sentido de que no es una ley que esté escrita o que nos la hayan inculcado, sino que está en nuestros genes. Es lo que hace que un bebé, desde el primer momento, tenga el impulso de conectar con la madre, de crear un vínculo muy profundo con ella, de vivir en simbiosis con ella, porque su supervivencia depende de ello. La necesidad de pertenecer a nuestra familia conlleva lealtad, es decir, identificarnos con la visión de nuestra madre. A través de esa identificación nos sentimos unidos a ella. Luego esa lealtad se extiendo al padre y a otros miembros de la familia y hace que abracemos la visión que tienen nuestros padres de la vida: sus valores, sus creencias, sus temores, sus códigos, sus ritos, sus prejuicios, aquello que aman y aquello que rechazan. Ser leales a nuestra familia nos mantiene unidos a ella, nos aporta nutrición, cuidados y protección. No hay que olvidar que el recién nacido no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir sin la madre —u otro individuo que cumpla esa función—. Por eso es tan importante crear un vínculo muy estrecho con la madre y sentir que pertenecemos a una familia, porque nuestra supervivencia depende de que cuiden de nosotros. Durante muchos años necesitaremos la protección de una madre —y generalmente también de un padre—, para crecer y desarrollarnos, hasta que podemos emanciparnos. La mayor amenaza para un niño es ser abandonado —no tener un vínculo, no pertenecer a una familia—, porque eso significa morir. Pronto el niño empezará a relacionarse con los distintos miembros de la familia —el padre, los hermanos, los abuelos, los tíos, los primos— y aparecerán los primeros problemas: cada miembro de la familia es diferente, tiene una visión distinta, y entre ellos a veces hay conflictos: ¿Cómo ser leal a mamá sin traicionar a papá?, ¿Cómo ser leal a papá sin traicionar a mamá?, ¿Cómo ser leal a mi familia sin traicionarme a mí mismo? A lo largo de la vida formaremos parte de muchos sistemas o grupos. La pertenencia a un grupo conlleva lealtad: no puedes ser socio del Real Madrid y celebrar los éxitos del Barcelona; no puedes ser militante del PSOE y votar al PP. Formar parte de un grupo significa identificarse con él —con su historia, sus valores, sus proyectos, sus objetivos, etc.—. Pertenecer a un grupo nos une, porque la identificación nos hace sentirnos cerca de los miembros de ese grupo, y al mismo tiempo nos aleja de los miembros de otros grupos. Tenemos la necesidad de pertenecer y al mismo tiempo la necesidad de ser, de sentirnos conectados a otros y de desarrollar nuestra individualidad. En la vida formamos parte de grupos con visiones muy diferentes, incluso contradictorias. Crecer, en cierto modo, significa ser desleal. La persona que no quiere ser desleal a su familia no puede crecer, se limita a ser y a hacer lo que se espera de ella. En lugar de escucharse y vivir la vida de acuerdo a su corazón, reprime su individualidad para complacer y buscar la aprobación de su familia. Crecer significa descubrir y ser fiel a tu propia visión, a costa de abandonar la visión de tus progenitores. Inevitablemente crecer es complicado y doloroso, porque nos confronta con un gran dilema: «¿Quiero ser un buen hijo y convertirme en lo que mi familia espera de mí, a costa de traicionarme, o traiciono a mi familia para poder ser auténtico y caminar mi camino?». No hay que confundir reaccionar con crecer. Reaccionar en contra de los valores de tu familia te mantiene atado a ella. Ser reactivo y ser complaciente son dos caras de la misma moneda; todavía no has descubierto quién eres, ni estás viviendo tu propia vida. Cuando tu identidad es el resultado de una reacción, no eres libre. Si buscas la aprobación de tus padres no puedes crecer; pero si no respetas a tus padres, tampoco. La Ley del Orden y la Prevalencia La segunda Ley Sistémica dice: El orden de llegada determina el lugar que le corresponde a cada individuo en la familia. Los que llegaron antes tienen preferencia sobre los que llegaron después. Es decir, en la familia hay un orden —un rango o jerarquía— y a cada individuo le corresponde un lugar, de acuerdo al orden de llegada. En el orden jerárquico familiar, primero están los abuelos, luego los padres y luego los hijos —por orden de llegada—, incluyendo a los no nacidos. En una familia, el lugar que ocupamos define nuestros derechos y nuestros deberes. Los mayores (los padres) tienen recursos y experiencia de la vida, mientras que los pequeños (los hijos) no tienen nada. Los pequeños necesitan a los mayores. Los padres tienen el deber de cuidar a los hijos y los hijos a cambio tienen que ser humildes, obedecer y respetar a sus progenitores. Cuando en una familia se respeta a los mayores hay cohesión y estabilidad. Para un sistema —una familia— es muy beneficioso honrar a los que llegaron antes, porque gracias a ellos estamos donde estamos y heredamos lo que ellos han conseguido con su esfuerzo y entrega. Tú eres solamente un eslabón de una larga cadena. Gracias a tus antepasados eres quien eres. No tienes derecho a juzgar a los que te precedieron. Creer que tú, en sus circunstancias, con sus condicionamientos y limitaciones, lo habrías hecho mejor es muy pretencioso. Cuando en una familia no se respeta a los mayores hay tensión, inestabilidad, los miembros del sistema están muy incómodos. Algunos descendientes se identificarán con aquel o aquellos que no son respetados y eso generará conflictos en la siguiente generación. Por ejemplo, cuando un padre no respeta a su padre —el abuelo—, un nieto se identificará con el abuelo. Eso hará que el nieto tenga muchos problemas con su padre. O sea, el padre no respetaba a su padre —el abuelo— y ahora el hijo —el nieto— no respeta a su padre. El patrón se repite, generando dolor para todos. Es una situación que vemos a menudo entre padres e hijos. También se repite en el linaje femenino. Cuando una mujer no respeta a su madre, su hija no le respetará. No sucede por casualidad, hay una causalidad que provoca la repetición. Más adelante explicaré con detalle por qué la hija de una madre que está enfadada con su madre también está enfadada con su madre. Para estar en armonía en tu familia y poder recibir el amor de tus padres hay una condición indispensable: ocupar tu lugar, es decir, ser simplemente el hijo, la hija. Ser un hijo significa ser humilde ante tus padres, porque ellos te dieron la vida y te cuidaron. Si en lugar de ser el hijo o la hija te comportas como juez, consejero, confidente, consorte, psicólogo o salvador de tus padres, te has salido de tu lugar. Cuando te sales de tu lugar Cuando una persona no respeta a su madre o a su padre, cuando no está agradecida por lo que ha recibido de sus padres, porque los juzga o se cree mejor que ellos, se sale de su lugar y se coloca por encima de ellos en el sistema. Esto hace que él o ella se sienta importante, más grande que sus padres, reforzando su coraza y su orgullo, pero por dentro se siente vacía. ¿Cómo puedes sentirte bien despreciando a tu madre o a tu padre? La mitad de tus células vienen de tu madre y la otra mitad de tu padre. Si ellos son defectuosos y despreciables, tú también. Cuanto más los juzgas y devalúas, mayor es el malestar que hay dentro de ti. Además, cuando nos colocamos por encima de nuestros padres, no podemos recibir su amor y su apoyo. ¿Cómo puedes recibir el amor de alguien al que juzgas? No es posible. Para recibir amor tenemos que ser humildes, tenemos que estar en nuestro lugar. Al no poder recibir el amor de nuestros padres, internamente sentimos carencia e indignidad. Eso hace que frente a nuestros padres seamos arrogantes, nos creamos mejores que ellos, les juzgamos y les recriminamos, pero frente a la pareja nos sintamos pequeños o indignos. Y para tapar nuestra indignidad y sentirnos merecedores de amor nos hemos de disfrazar. Esa indignidad y ese no merecimiento que conlleva ponernos por encima de nuestros padres lo compensamos dándonos importancia, tratando de ser especiales, utilizando un rol parental, convirtiéndonos en el padre o la madre de nuestra pareja; o hace que nos sintamos como un niño o una niña necesitada, y buscamos o atraemos a personas que nos hacen de madre o de padre. Cuando una persona no ocupa su lugar en su familia, no puede relajarse profundamente, quiere controlarlo todo. No puede confiar ni estar en paz consigo misma porque se siente fuera de lugar en la vida, vive inmersa en una sensación de no ser adecuada, de no estar a la altura, de no ser suficiente. Y lo cubre con unas máscaras, unos roles y una personalidad disociada de su realidad interna. Esa carencia de confianza y amor propio provoca que tenga malas relaciones de pareja. No puede crear un vínculo de pareja sano, porque no se relaciona de igual a igual. En las relaciones se pone por encima del otro o se siente inferior, y genera vínculos de codependencia. Cuando un miembro de la familia se sale de su lugar, a menudo intenta ocupar inconscientemente el lugar de otro, y eso, además de las consecuencias que tiene para él o ella, genera tensión y conflicto. Por ejemplo: cuando un hijo juzga o da lecciones a su madre o a su padre. Esto muestra que el hijo no está en su lugar, porque no se comporta como un hijo —son los hijos los que reciben consejos y lecciones de los padres—. Cuando un hijo alecciona a sus padres se comporta como el padre/madre de sus padres. Consecuencias de que un hijo se ponga por encima de un progenitor • No ves y no respetas a tu progenitor —tienes una imagen irreal de él/ella —. • No respetas a tu abuela/abuelo —lo estás excluyendo— porque inconscientemente estás intentando ocupar su lugar. • Te crees muy importante frente a tu progenitor, pero te sientes pequeño e indigno en las relaciones de pareja —no te sientes de igual a igual—. • El tratar de ocupar un lugar que no te corresponde genera tensión y malestar en el sistema, con el otro progenitor y con tus hermanos. • Tener que salvar o aconsejar a un progenitor es una carga muy pesada y frustrante para un hijo —y no sirve para nada porque los padres no siguen las instrucciones de los hijos—. • Cuando te colocas por encima de tus padres, no puedes recibir su amor, y eso hace que sientes mucha carencia de amor de madre/padre. Esa carencia se traduce en juicios, reproches, orgullo y resentimiento. • Tus relaciones de pareja son de codependencia. Repites un patrón: te comportas como madre/padre o hijo/a en tus relaciones. • No puedes separarte energéticamente de tu progenitor y ello impide que puedas entregarte a una relación de pareja. • Cuando creas una familia, no ocupas tu lugar; esperarás que tus hijos te den lo que tienes que tomar de tus padres. Vivir fuera de lugar genera mucho sufrimiento. Vivimos en constante conflicto con nuestro entorno o nos aislamos. Sentimos que la familia es algo muy problemático que nos demanda mucho esfuerzo. No hay paz en nuestro interior. Experimentamos la familia como una carga, como una fuente de problemas y desencuentros. Y cuando tratamos de arreglar los problemas familiares no conseguimos nada. Al contrario, lo único que conseguimos es repetir unos patrones dolorosos. Es como remar a contracorriente, no avanzas, no llegas a ninguna parte, solamente te agotas. Y no puedes desentenderte ni relajarte porque sientes que tienes que hacer algo. ¡Vivir fuera de lugar es un sinvivir! Cuando uno es consciente de la tensión, el dolor, el desgaste y la frustración que supone vivir fuera de lugar, lo último que quiere es vivir así. Es como vivir a la intemperie, en la calle, sometido a toda clase penalidades, pudiendo vivir tranquilamente en tu casa. De repente te das cuenta de que no hay ninguna necesidad de seguir sufriendo, de vivir fuera de lugar, porque tienes una casa donde vivir; es más, eres consciente de que tu casa siempre estuvo ahí, lista para acogerte, pero tú no la veías, porque vivías ajeno a la realidad, vagando por el mundo como un sintecho, renegando de tu familia. La siguiente pregunta que nos podemos hacer es: ¿Por qué nos salimos de nuestro lugar? ¿Qué ha provocado que abandonemos el lugar que nos corresponde en nuestra familia? Nadie se sale de su lugar conscientemente. Nadie malvive en la calle pudiendo vivir dignamente en su casa. Algo ha sucedido en nuestra familia que ha provocado que abandonemos nuestro hogar, nuestro lugar. Sucesos que pueden provocar salirnos de nuestro lugar en la familia • Nuestra madre o nuestro padre perdieron a su padre, a su madre o a un hermano siendo niños, adolescentes o muy jóvenes. • Nuestros abuelos no pudieron estar muy presentes para nuestros padres — por enfermedad, ausencias prolongadas, trabajo, problemas personales, etc.—. • Uno de nuestros progenitores no conoció o no creció con su madre o su padre. • Ausencia de nuestra madre o nuestro padre en nuestra infancia o adolescencia. • Fallecimiento de nuestra madre o nuestro padre a una temprana edad. • Diferencias muy grandes en el matrimonio de nuestros padres o abuelos —de edad, cultura, país, religión, condición social, recursos económicos, etc.—. • Incapacidad o enfermedad grave en algún miembro de la familia. • Enfermedad mental de algún miembro de la familia. • Nacimientos prematuros o separación de la madre al nacer. • Accidentes graves y muertes trágicas en la familia. • Separación o divorcio de nuestros abuelos. • Separación o divorcio de nuestros padres. • Violencia entre nuestros abuelos o nuestros padres. • Infidelidades en el matrimonio de nuestros padres o abuelos. • Haber sufrido abusos sexuales, violaciones o incesto —tú o algún miembro de tu familia—. • Haber tenido hijos fuera del matrimonio —tus padres o tus abuelos—. • Secretos de familia. • Suicidios y asesinatos en la familia. • Abortos, provocados y naturales, en nuestra familia. • Hijos adoptados o hijos dados en adopción de nuestra familia. • Ser madre soltera —nuestra madre o alguna abuela o bisabuela—. • La madre, la abuela o la bisabuela ha muerto dando a luz. • Alcoholismo, drogadicción o adicciones en la familia. • Ingresos en la cárcel u hospitales psiquiátricos. • Hay un miembro de la familia excluido, una oveja negra. • Estafas, ruina económica, injusticias graves. • Familiares involucrados en una guerra. • Ser emigrantes: cuando nuestra familia ha tenido que abandonar su tierra de origen. • Cuando en nuestra familia ha habido pobreza extrema. Todas estas situaciones tienen un impacto en la familia y pueden provocar que uno o varios miembros se salgan de su lugar. Además de estas circunstancias, hay conductas individuales que generan desarmonía, enredos y conflictos familiares. Comportamientos que generan perturbaciones en la familia • Nuestra madre o nuestro padre tomaron partido por su madre o por su padre. • Nuestra madre o nuestro padre se sienten víctimas de la infancia que les tocó vivir. • Uno de nuestros progenitores rechaza a su padre o a su madre. • Nuestra madre no se ha separado energéticamente de su padre. • Nuestro padre no se ha separado energéticamente de su madre. • Cuando la madre habla mal del padre a los hijos. • Cuando el padre habla mal de la madre a los hijos. • Cuando somos el hijo de mamá o la hija de papá. • Cuando estamos involucrados en los problemas matrimoniales de nuestros padres. • Cuando somos confidentes o consejeros de mamá o papá. • Cuando hemos tomamos partido por nuestra madre o nuestro padre. • Cuando no aceptamos el destino de nuestros padres. • Cuando juzgamos a nuestros progenitores. • Cuando rechazamos a nuestra madre o nuestro padre. • Cuando nos creernos mejor que nuestros padres. • Cuando queremos salvar a nuestra madre o nuestro padre. No podemos salvar a nuestros padres A ningún hijo le gusta ver sufrir a sus padres. Cuando la madre o el padre sufre surge el impulso de intentar ayudar, de hacer algo para aliviar el dolor de mamá o papá. Lo más difícil para un hijo, para una hija, es aceptar su impotencia, su pequeñez; reconocer que no puede cambiar el destino de sus padres, que no puede salvarlos de su dolor ni del destino que les ha tocado vivir, ni está en sus manos poder hacerlos felices. El hijo es pequeño frente al padre y la madre. Los problemas de la madre y el padre son demasiado grandes para él. Querer ayudar a nuestros padres en sus problemas emocionales —querer salvarlos de su dolor— es una responsabilidad demasiado grande y se convierte en una carga muy pesada. Cuando queremos salvar a nuestros padres de su dolor, de su frustración, de su trauma o su depresión, cargamos con un peso que no nos corresponde. La naturaleza nos capacita para ayudar a nuestros hijos. Ayudar a los hijos es natural, es ley de vida: los animales adultos cuidan y protegen a las crías. El padre y la madre tienen la experiencia y los recursos necesarios para cuidar y ayudar a sus hijos, pero cuando los hijos quieren ayudar a sus padres en su dolor se sienten abrumados. Los problemas de los adultos son demasiado grandes para los niños. Una relación entre padres e hijos no es una relación entre iguales. Lo que es natural en una dirección no lo es en la otra. ¿Es natural que un hijo riña a sus padres y les diga cómo tienen que vivir su vida? Cuando una persona ocupa su lugar, no se le pasa por la cabeza reñir a sus padres y decirles cómo tienen que ser o vivir su vida. Tratar a los padres como si fueran niños incapaces de gestionar sus problemas está totalmente fuera de lugar. No solamente es una falta de respeto, es absurdo. Pero lo contrario, orientar, reñir y poner límites a los hijos, es natural y necesario. Cuando una persona no está en su lugar en su familia de origen, a menudo deja de comportarse como un padre o una madre con sus hijos: se empequeñece, busca la complicidad, la aprobación o la ayuda del hijo o la hija, no se hace respetar, no pone límites. Eso genera mucha confusión e inseguridad en los hijos. Los padres que tratan a los hijos como colegas o como confidentes, que explican sus problemas a sus hijos para desahogarse, para buscar su comprensión y aprobación, están fuera de lugar. Cuando una madre le cuenta a su hija adolescente sus problemas matrimoniales como se lo contaría a una amiga, la está cargando con sus problemas. ¿Acaso la hija le puede ayudar? No. Además, eso daña a la hija, porque se forma una imagen distorsionada de su padre. La hija no tiene por qué conocer los problemas sexuales de sus padres. Ni puede ayudarles a resolverlos. Cuando los padres están en su lugar, buscan ayuda y complicidad en el lugar adecuado: con un adulto. Se desahogan con un amigo o una amiga, incluso con sus propios padres, o se asesoran con un especialista. No cargan a sus hijos con sus problemas; al contrario, los protegen, saben cuál es su lugar, qué pueden pedir y qué no pueden pedir a un hijo. Cuando una madre o un padre utiliza a un hijo a una hija para desahogarse de sus problemas de pareja, está buscando ayuda y complicidad en un lugar equivocado. Al principio el hijo o la hija será muy receptiva, por amor a su madre o a su padre intentará ayudar a su progenitor, pero más adelante sentirá mucho enfado y rechazo hacia el progenitor que le ha usado. El padre y la madre son adultos, el hijo es pequeño. Cuando el padre y la madre están en su lugar y se responsabilizan de su vida —no involucrando al hijo en sus problemas—, el hijo enfoca su energía en sus asuntos; pero cuando el padre o la madre no están en su lugar, cuando no se responsabilizan del destino que les ha tocado vivir, el hijo querrá ayudar. Ayudar significa tres cosas: salirse de lugar, sentirse importante —hacerse grande frente a los padres— y no ayudar —solamente entrometerse en asuntos que no le corresponden—. Cuando el hijo quiere ayudar al padre o la madre, en lugar de ayudar estorba, porque al entrometerse en aquello que no le corresponde está interfiriendo en asuntos que no son de su competencia. Pero se siente importante, y esa autoimportancia se convierte en un problema: el niño cree que sabe mejor que su padre o su madre lo que él o ella debería hacer. A menudo me encuentro con personas que saben lo que su padre o su madre debería hacer. No se dan cuenta de su arrogancia. Se han colocado por encima de sus padres y los tratan como si fueses niños. Supuestamente quieren ayudarlos, pero al no respetarlos la relación es muy difícil, es básicamente una cadena de desencuentros. No puede ser de otra forma cuando estamos fuera de lugar. ¿Cómo alguien puede saber qué es lo mejor para el otro? Solamente una madre o un padre sabe, durante un tiempo, lo que necesita su hijo. Y a partir de una edad ni siquiera la madre y el padre saben qué es lo mejor para sus hijos. El hijo, la hija, tendrá que descubrirlo, tendrá que descubrirse a sí mismo/a y encontrar su camino. Y los padres ser lo suficientemente conscientes para dejar que los hijos vivan su propia vida, en lugar de imponerles su visión y sus expectativas. Cuando no ocupas tu lugar en tu familia, la vida es muy difícil. La confusión en la que vives, el sufrimiento que generas y el orgullo con el que te escudas hacen que te cierres y que siempre estés repitiendo los mismos patrones. La mala relación con la madre o el padre —el no haber completado el proceso de desarrollo— hace que tengas malas relaciones de pareja. Y cuando tienes hijos, la cosa se complica todavía más. La pesada carga de vivir fuera de lugar A veces la relación con los padres es conflictiva porque asumimos un rol en la familia que nos impide ser quienes somos y vivir realmente nuestra vida. Ocupar un lugar que no nos corresponde, asumiendo un determinado rol, nos hace sentir importantes, pero es una pesada carga que se mueve entre una necesidad muy grande de reconocimiento, sentimientos de culpabilidad, agotamiento y enfado. Esta situación puede afectar a nuestra salud y generar conflictos con nuestros hermanos. Martina es una mujer de unos cuarenta y cinco años, pedagoga, que acaba de recuperarse de un cáncer. Es una persona muy inteligente, atractiva y educada, pero no es feliz. Se ha pasado la vida cuidando a los demás, primero a su madre en una larga enfermedad y últimamente a su padre. Cuando me vino a ver me dijo que estaba agotada, que necesitaba aprender a cuidarse a sí misma y a disfrutar de la vida. Me contó que su problema era que su madre había fallecido y ahora tenía que cuidar a su padre. Le pregunté cuántos hermanos eran. Ella me respondió que eran ocho hermanos, pero que sus hermanos no colaboraban. En una sesión de constelaciones familiares le invité a sacar a unos representantes de su familia. Inmediatamente Martina se transformó. Frente a su familia su energía era la de la directora general de una multinacional: desprendía autoridad, sacaba pecho y la barbilla apuntaba al techo. Era una actitud tan exagerada que nos hizo sonreír a todos los presentes. El problema era que, aunque ella se había otorgado el rol de directora general de su familia, y lo bordaba, nadie la obedecía. Todos los empleados de la compañía, o sea, sus hermanos mayores, se escaqueaban. No seguía sus instrucciones. Y al final ella tenía que hacer los turnos de todos, dejar de vivir su vida para cuidar a sus padres. Le pregunté qué conseguía con ese rol y ella me respondió: «Reconocimiento». Pero el rol se había convertido en una esclavitud, en una pesada carga. A cambio de reconocimiento tenía que renunciar a vivir su vida. Además de agotada estaba muy enfadada de tener que cuidar siempre a los demás a costa de no cuidarse a sí misma, pero se sentía muy culpable si no lo hacía. Como ella se creía tan importante e indispensable, sus hermanos rehuían su responsabilidad, porque sabían que ella, la gran cuidadora, se ocuparía de todo. Por eso siempre tenían cosas más importantes que hacer que cuidar a sus padres. Vivir fuera de lugar es agotador. Te sientes importante porque tienes un rol y haces una función que te hace sentir especial, pero se convierte en una gran carga que te impide vivir tu propia vida. Durante la sesión ayudé a Martina a darse cuenta de lo que estaba sucediendo y la invité, si quería, a dejar el rol y a ser simplemente la hermana pequeña, sin ninguna otra pretensión. Al principio le costó mucho, porque al dejar el rol se ponía en contacto con una parte interna muy dolorosa. Debajo del rol de cuidadora había una niña muy asustada, con mucho miedo a ser juzgada, a no recibir amor y aprobación si no cuidaba a los demás. Pero poco a poco empezó a confiar y a ser real, a dejar de comportarse como la directora general de la familia. Al final de la sesión algo había cambiado, se sentía muy relajada siendo solamente la hermana pequeña, liberada de un rol y una carga muy pesada. Cuando vivimos fuera de lugar en nuestra familia, estamos fuera de lugar en todas partes: en el trabajo, en la comunidad de vecinos, en el club, en el sindicato, con los amigos, con la pareja, con los hijos. No nos damos cuenta. No entendemos por qué, a pesar de esforzarnos tanto para ayudar a todos, tenemos tantos conflictos. Es muy frustrante, porque, en lugar de que los demás agradezcan nuestro esfuerzo, sentimos que nos rechazan. Rosalía estaba muy contenta con su nuevo trabajo. Había sido contratada como secretaria del departamento comercial de una gran empresa. Pero, a pesar de que trabajaba con mucho entusiasmo y quería ayudar a todos, al poco tiempo de entrar en la empresa empezó a tener conflictos con varias personas. Empezó a notar que sus compañeros la rechazaban. Para mejorar la contabilidad del departamento fue a hablar con el contable, un hombre que llevaba más de veinte años en la empresa, y le dio unas recomendaciones para que cambiase algunas pautas de la contabilidad. Pero el contable se sintió invadido, le molestó mucho que una niñata recién llegada a la empresa le diese lecciones, y no aceptó ninguna de sus propuestas. La semana siguiente se fue a hablar con el director de marketing para darle unas sugerencias acerca de cómo enfocar la venta de un nuevo producto. Pero al director de marketing, que llevaba dos años haciendo estudios de mercado, que una secretaria recién llegada que no tenía ni idea de marketing le dijese cómo tenía que hacer su trabajo, le pareció una intromisión y no quiso escucharla. Finalmente, Rosalía se fue a ver al director de recursos humanos para contarle que había mucha descoordinación entre los distintos departamentos y que tenía que hacer unos cambios para arreglar la situación. Incluso le indicó los cambios que necesitaba la empresa, y se ofreció ayudarle para organizar la coordinación entre departamentos. Cuando Rosalía me vino a ver se sentía muy mal en su trabajo. El trabajo le gustaba, pero sentía que sus compañeros la rechazaban, y no entendía por qué. Era una chica muy responsable; no le importaba quedarse una hora más cada tarde si era necesario, y siempre quería ayudar a todo el mundo, pero nadie quería sentarse con ella a la hora de comer. Sentía que todo el mundo la evitaba. No era la primera vez que le sucedía; de hecho, siempre había tenido este tipo de problemas. Sin querer se salía de su lugar y chocaba con todo el mundo, igual que chocaba constantemente con sus padres y sus hermanos. Nadie le agradecía su esfuerzo; al contrario, todos estaban enfadados con ella. Durante un tiempo trabajamos sus temas familiares. Hasta que pudo reconocer que vivía fuera de lugar en su familia y los conflictos que eso le generaba. A partir de ese momento, ocupó su lugar en su familia, lo cual mejoró mucho la relación con sus padres y hermanos, y de rebote su situación en el trabajo. Porque lo que le sucedía en el trabajo era consecuencia de su situación familiar. Una vez se recolocó en su familia, reconoció y ocupó su lugar en la empresa, dejó de ponerse por encima de sus compañeros y de dar consejos no solicitados a todo el mundo. Se dio cuenta de que había sido muy arrogante e invasiva con personas que llevaban muchos años trabajando en la empresa. Reconoció su lugar en ese ecosistema y se puso a trabajar con humildad y entusiasmo, sin extralimitarse ni invadir a nadie. De repente, sus compañeros cambiaron de actitud y empezó a conectar con algunas personas, a sentirse apreciada y a gusto en el trabajo. Seguramente tienes amigos o compañeros de trabajo que están fuera de lugar y están chocando constantemente con los demás. Y luego se sienten injustamente tratados, porque nadie les valora y les agradece su ayuda. Son personas que invaden a los demás con opiniones y consejos no solicitados, y se ofenden si los rechazas. O tal vez eres tú quien lo hace y te sientes dolido o incomprendida, porque no te das cuenta de que estás buscando reconocimiento de forma inadecuada, conduciendo con los ojos vendados. Cuando vivimos fuera de lugar, creemos que para que nos quieran hemos de esforzarnos mucho, ser especiales, salvar el mundo. Pero nuestra ayuda no es desinteresada: queremos ayudar para que nos quieran. Como no reconocemos nuestro lugar, buscamos compulsivamente el reconocimiento de los demás. Cuando estamos fuera de lugar no nos damos cuenta de que nuestra ayuda es invasiva, una manipulación. Si no nos han pedido ayuda o consejo, dar lecciones equivale a ponernos por encima del otro: «¿Quién eres tú para darme unos consejos que no te he pedido?». Naturalmente el otro se siente incómodo, invadido, y nos rechaza. Después de todo el esfuerzo que hemos hecho para intentar ayudar, ser especiales y que nos quieran, nos sentimos rechazados. Nadie valora nuestro esfuerzo, todo lo que hacemos para ayudar. ¿Qué más podemos hacer para que nos reconozcan? ¡Vivir fuera de lugar es muy duro y desagradecido! ¿Cómo puedo ocupar mi lugar? A menudo me preguntan: «¿Cómo puedo estar en mi lugar cuando mi madre no se comporta como una madre? ¡Llevo toda la vida haciéndole de madre!». No importa cómo se comporta tu madre, lo que importa es quién es. Si tú tienes claro quién es ella y quién eres tú —quién es la madre y quién es la hija—, no hay problema. Tu madre puede comportarse como quiera, eso no cambia quién eres tú. El problema surgió cuando tú eras una niña. Eras muy sensible y sentías que tu madre buscaba una madre, y por amor a ella te saliste de tu lugar y ocupaste un lugar que no te correspondía. Para la niña era una gran carga, pero ocupar ese lugar te hacía sentir importante, grande. En lugar de ser una niña, pequeña, y comportarte como una niña, empezaste a cuidar a tu madre, a tratar de llenar su vacío —fruto de la desconexión con su propia madre—, a escucharla, ayudarla y consolarla. Con los años ese rol se consolidó y empezaste a darle consejos y decirle lo que tenía que hacer. Pero ella no seguía tus instrucciones, repetía los mismos patrones, y eso te desesperaba. Y lo que es peor, lo que tú necesitabas recibir de ella no lo recibías, porque al colocarte por encima de tu madre no podías recibir de ella. Y ahora estás muy enfadada con tu madre, porque has cargado con unos problemas y una responsabilidad que no te correspondía y no has recibido lo que necesitabas. Ese enfado se ha transformado en juicios y rechazo, y eso te impide recibir nada de ella, aunque ella quiera dártelo. Por eso por dentro sientes tanta carencia y necesidad. ¿Y cómo tratas de llenar esa carencia? Con una relación de pareja. Buscas ansiosamente el amor de un hombre o de una mujer, y esperas que ese hombre o esa mujer llene tu carencia, o sea, que ese hombre o esa mujer te haga de madre. Sí, tal como lo oyes: cuando rechazas a tu madre, inconscientemente estás buscando a una madre en la pareja. Por eso ningún hombre es adecuado para ti. Tu pareja no puede darte lo que tienes que recibir de tu madre, pero tú estás esperando que tu pareja te lo dé; y si no te lo da se lo exiges, y te sientes abandonada y traicionada cuando tu pareja no te da lo que esperas. Inevitablemente tu relación ha de ser complicada y dolorosa, porque, aunque tu pareja te ame, no será suficiente para ti. Nunca estás satisfecha con tu pareja, porque no eres consciente de que estás esperando de él o de ella algo que no te puede dar. Por eso, las mujeres que están enfadadas con su madre no tienen buenas relaciones de pareja, no pueden tenerlas, porque esperan de su pareja algo que ningún hombre/ninguna mujer puede darles. Acaban sintiéndose estafadas y decepcionadas de los hombres, «porque todos los hombres son iguales». Es absurdo decir que todos los hombres son iguales. En todo caso una puede decir: «Mi forma de relacionarme con los hombres es siempre la misma. Eso dice mucho de mí, no de ellos». Cuando somos adultos y tenemos mala relación con nuestra madre, ponemos nuestra energía en la relación de pareja, en intentar cambiar a nuestra pareja para que la relación funcione, pero intentar cambiar a nuestra pareja nunca da buenos resultados —al igual que intentar cambiar a nuestra madre—. Cuanto más tratamos de cambiar al otro, más resistencia encontramos. Y es natural que así sea. Si tuviésemos éxito en cambiar a nuestra pareja no creceríamos, nos dedicaríamos a moldear al otro a nuestro antojo. Tratar de cambiar al otro no funciona, afortunadamente. ¿Quién soy yo para tratar de cambiar a otra persona? Lo único que puedo hacer es aceptarla o rechazarla. Y conocerme a mí mismo/a lo suficiente para ver el origen de mi sufrimiento. Darme cuenta de cómo yo mismo me causo el sufrimiento prepara el terreno para un cambio. Pone el acento en mi propia transformación, en lugar de querer cambiar a los demás. Para ocupar tu lugar no necesitas que tu madre cambie. Observa dónde pones tu enfoque. Si esperas que ella cambie significa que no quieres responsabilizarte, porque tu vida no depende de ella, depende de ti. Cuando eras un niño o una niña, la llave de tu felicidad la tenía ella, pero ahora la llave está en tu mano. ¿Por qué insistes en dársela a ella? Cuando esperas que ella cambie, estás asumiendo inconscientemente una idea: «Mamá, tú eres responsable de mi bienestar; hasta que tú no cambies, yo no voy a ser feliz». Darle la llave de tu felicidad a alguien no es muy inteligente. Cuando quieres cambiar o salvar a alguien, tu bienestar depende del otro. Eso se llama codependencia. Cuando crees que tú sabes cómo debería ser tu madre o lo que debería hacer, te colocas por encima de ella. Te crees más grande y sabio/a que ella. En ese lugar te sientes importante, pero pagas un precio muy alto. Cuando eres consciente de ello, puedes bajarte del pedestal y ser simplemente el hijo, la hija. En lugar de sentirte más grande que tu madre, a su lado te sientes más pequeño/a. ¡Qué liberación ocupar tu lugar, ser simplemente el hijo, la hija! Ya no necesitas salvarla, ya no necesitas cambiarla. En el momento que dejas de pretender lo que no eres y vuelves a tu lugar, sientes un gran alivio. Ya no tienes que juzgar a tu madre ni cargar con una responsabilidad que no te corresponde. Comprendes que tú no has venido al mundo para cambiar o salvar a tu madre. Ella es como es y tú eres solamente la hija, el hijo. Cuando te liberas de la carga de tener que cambiar a tu madre y de los juicios que te separan de ella, la relación es mucho más sencilla y natural. No quiere decir que todo lo que ella haga te guste, pero tu bienestar no depende de ello. Al ocupar tu lugar te relajas, desaparece la tensión y la culpa que conlleva el juicio y el tener que salvarla. Empiezas a ver a tu madre con otros ojos y por fin tu corazón puede abrirse a recibir. Incluso si ha fallecido, puedes sentir que te conectas con ella a través del corazón y que esa conexión te nutre. Estar en paz con ella te da paz y armonía. La Ley del Equilibrio La tercera Ley Sistémica dice: Toda relación se basa en un intercambio. Para que haya armonía tiene que haber un equilibrio entre dar y recibir. Cuando en una relación entre iguales —pareja, compañeros, amigos, etc.— hay un desequilibrio entre lo que se da y lo que se recibe, genera malestar y conflicto, la relación peligra. El vínculo se crea a través de un intercambio. Cuando recibimos algo, sentimos la necesidad de corresponder. En una relación de pareja armónica ambos partes dan y reciben. Hay proporcionalidad en el compartir. Pero hay relaciones donde uno da demasiado y agobia al otro, porque no quiere recibir tanto o no puede corresponderle. También hay relaciones en las que uno solamente quiere recibir pero no quiere dar, y ello genera resentimiento; y hay relaciones donde uno no es capaz de recibir. Contrariamente a lo que se suele creer, para una persona adulta dar es más fácil que recibir. Porque para dar no es necesario abrirse, mientras que para recibir hemos de abrirnos, ser receptivos y vulnerables. Algunas personas tienen mucha dificultad para recibir. Cuando no queremos sentirnos vulnerables, no podemos recibir. Y al no abrirnos a recibir ponemos en peligro la relación. ¿Cómo saber cuánto podemos dar y recibir para que sea beneficioso para la relación? Muy sencillo, puedes dar en la medida en que el otro quiera recibir y te pueda corresponder; puedes recibir en la medida que puedas —y quieras — equilibrar el intercambio. Si das demasiado, el receptor, él o ella, se sentirá incómodo/a. Al no poderte corresponder se sentirá en deuda contigo. Eso rompe el equilibrio: deja de ser una relación entre iguales, uno se siente grande e importante y el otro pequeño/a e indigno/a. Esa descompensación afecta negativamente a la relación. El que recibe demasiado inconscientemente saboteará la relación o la dejará. ¿A quién no le ha sucedido alguna vez que, habiendo dado mucho, la persona receptora inexplicablemente se ha alejado o le ha dejado? Tal vez en ese momento no entendiste por qué. La Ley del Equilibrio te lo explica. Muchas personas tienen malas relaciones de pareja porque no respetan la Ley del Equilibrio: dan demasiado, es decir, se colocan por encima del otro, se hacen muy grandes, y eso hace que la otra persona se sienta incómoda, se retraiga o se vuelva reactiva. Un ejemplo de esto es cuando en las relaciones de pareja o amistad nos convertimos en el salvador/a, el psicólogo, el padre o la madre de nuestra pareja; cuando, queriendo ayudar, nos ponemos por encima del otro y lo empequeñecemos. Esta dinámica de relación genera relaciones de codependencia. Cuando alguien nos da algo, sentimos la necesidad de compensarlo, de equilibrar energéticamente la balanza. En una relación entre iguales no nos sentimos bien si solamente recibimos, necesitamos dar. ¿Cuántas veces puedes ir a cenar con un amigo que siempre paga la cuenta? ¿Cómo te sientes? Si tu no puedes corresponderle de alguna forma, te sentirás en deuda y eso hará que te alejes de esa persona. No es una cuestión económica, es algo energético. Si solamente recibes y no puedes corresponder al otro de alguna forma, te sientes pequeño/a, en deuda. Incluso aunque seas muy generoso/a y te guste mucho dar, también quieres recibir algo. ¿Cómo te sientes en una relación en la que tú siempre das y no recibes nada? ¿Cómo te sientes cuando tú te ocupas y te responsabilizas de todo y tu pareja se desentiende? Antes o después te sentirás incómodo, incómoda, y le recriminarás su actitud, porque la base de una relación de pareja es la corresponsabilidad. Cuando en una relación de pareja alguien no quiere responsabilizarse, se comporta como un niño/a, y eso genera un desequilibrio: hay uno que se desentiende de su responsabilidad mientras que el otro se sobrecarga. Esta situación, como tú bien sabes, genera muchos conflictos. La necesidad de equilibrar la balanza, en lo positivo y en lo negativo Cuando alguien nos da, sentimos la necesidad de equilibrar de algún modo lo que hemos recibido, sentimos la necesidad de corresponder, de dar algo. Si el otro quiere recibirlo hay un intercambio equilibrado: ambos dan y ambos reciben. El intercambio continuado y equilibrado entre dar y recibir fortalece el vínculo de pareja, de amistad, entre compañeros, etc.; en cambio, el desequilibrio energético entre dar y recibir desestabiliza el vínculo. Para mantener el equilibrio también hay que compensar lo negativo. Por ejemplo, si tu pareja te ha engañado y se ha acostado con otro/a, perdonarle sin más no es adecuado, porque ha sucedido algo que ha roto el equilibrio. Si queréis mantener la relación viva y sana, tenéis que encontrar la forma de equilibrar la balanza, de hacer algo tú para restablecer el equilibrio, o de que él o ella haga algo por ti para compensarte. De esta forma podréis retomar la relación de nuevo, sin agravios del pasado. Cuando perdonas y no le das al otro la oportunidad de compensarte por el desequilibrio que se ha generado, estás poniendo en peligro la relación, porque se genera una deuda. El malo —el infiel— queda en deuda con el bueno —el perdonador—. No poder equilibrar la balanza genera mucha indignidad y malestar en el malo. Para compensar lo positivo damos lo mismo o un poco más, mientras que para compensar lo negativo la pauta es un poco menos. «Lo equilibro con un poco menos porque te quiero», o pedimos algo como compensación: «Para reparar esta situación tienes que hacer esto por mí». De esta forma — compensando lo negativo— se puede reestablecer el equilibrio y no dejar una deuda que puede sabotear la relación. Cuando alguien perdona sin más, sin pedir ningún tipo de reparación o compensación a cambio, se coloca por encima del otro. El bueno se eleva por encima del malo. El malo, al no poder estar al mismo nivel, se siente incómodo, indigna, lo cual provocará que se aleje del bueno y probablemente vuelva a hacer lo mismo. ¿Qué sucede en un matrimonio en el que uno perdona sin más la infidelidad del otro? Si el que ha sido perdonado no ha hecho un esfuerzo para merecer ser perdonado/a, para compensar al otro, para reparar el daño y la confianza, no puede mirar de igual a igual al otro. La persona que ha sido engañada constantemente le recordará, sin necesidad de mencionarlo, lo que le hizo. No equilibrar la balanza impedirá pasar página y sanar el vínculo, y ello probablemente provocará más infidelidades. Es muy difícil mantener una relación honesta con alguien que no te exige igualdad; con alguien tan bueno/a que, hagas lo que hagas, siempre está por encima de ti. ¿Cómo te sientes cuando estás con una persona tan comprensiva que te perdona todo? Te sientes como un niño o una niña traviesa, y tu pareja se convierte en una madre. No hay equilibrio. Ella o él está por encima de ti. No necesita recibir de ti. El amor de la madre es incondicional, es capaz de perdonarlo todo. Sabes que puedes seguir haciendo travesuras y ella te seguirá queriendo. No tienes que darle nada a cambio. Es como una relación entre una santa y un pecador, o un santo y una pecadora. Para el pecador es humillante, porque tú nunca puedes estar a su nivel. Ella es perfecta, es tan buena y comprensiva que no necesita nada y te perdona todo, mientras que tú eres todo lo contrario. Ese tipo de relación genera distanciamiento en la pareja. En cambio, una relación entre dos personas imperfectas, entre un pecador y un pecadora, es natural, los dos estamos al mismo nivel. ¡Hay esperanza! El intercambio entre dar y recibir genera un vínculo. Cuanto más se comparte, más profundo es el vínculo que se crea. Incluso puede conllevar descendencia. Cuando no queremos dar o no queremos recibir no podemos crear un vínculo profundo. ¿Por qué no queremos crear un vínculo profundo? Generalmente por dos razones: porque tenemos miedo a perder nuestra libertad o porque no nos hemos separado energéticamente de nuestra madre o nuestro padre. Crear un vínculo tiene un precio: nos aleja de nuestros progenitores, nos involucra con la pareja y perdemos libertad. En la relación entre padres e hijos el intercambio es incondicional, no hay equilibrio ni corresponsabilidad. Los padres dan incondicionalmente, sabiendo que los hijos no pueden corresponderles. Lo que sus hijos reciben de ellos algún día se lo darán a sus propios hijos, y si no tienen descendencia de alguna forma lo darán a la comunidad. El vínculo entre padres e hijos no se extingue. Un hijo nunca deja de ser el hijo de sus padres, haga lo que haga; al igual que una madre o un padre tampoco puede dejar de serlo, aunque no ejerza como tal. El nacimiento nos vincula con nuestros padres toda la vida, aunque no mantengamos una relación; sin embargo, los vínculos entre iguales son frágiles, temporales, requieren mucha responsabilidad. En las relaciones de amistad o de pareja el intercambio no es incondicional, no vale todo. Ni tú ni tu pareja podéis hacer cualquier cosa, hay situaciones que pueden deteriorar o romper el vínculo. Para que la relación pueda mantenerse y prosperar tiene que haber equilibrio y que ambos individuos se responsabilicen. La conciencia de formar parte de una familia o un grupo Formar parte de un grupo o una familia implica identificarse con una conciencia. A través del nacimiento heredamos la conciencia de nuestra familia. Es diferente la conciencia —los valores, creencias, prejuicios, tradiciones, normas, costumbres, obligaciones, ideales, tabúes, etc.— de una familia católica, de una familia atea, de una familia de clase alta, de una familia de clase obrera, de una familia española, de una familia rusa… La conciencia cohesiona al grupo dándole una identidad y una visión, condiciona al individuo diciéndole lo que está bien y lo que está mal. Cuando actuamos de acuerdo a la conciencia familiar, nos sentimos bien —inocentes —, mientras que si no actuamos de acuerdo a la conciencia nos sentimos mal —culpables—, o sentimos miedo, temor a perder el vínculo con el grupo o con algunas personas de la familia. Por ejemplo, si provienes de una familia muy católica y no vas a misa los domingos, te sientes mal —culpable—, mientras que si cumples con tu obligación te sientes bien —inocente—. Pero si eres musulmán, para sentirte bien tienes que rezar varias veces al día y ayunar durante el Ramadán, y si no lo haces te sientes culpable. Si provienes de una familia atea militante, rezar te hará sentir mal, culpable de traicionar los valores de tu familia. Crecer en una familia implica ser leales, identificarse con la conciencia familiar. Si naces en una familia cristiana y decides alejarte del cristianismo para abrazar la fe musulmana, algunos miembros de tu familia se pueden sentir abandonados, incluso traicionados, y rechazarte. Al ser rechazado te puedes convertir en la oveja negra de la familia. Hay muchas formas de convertirse en una oveja negra. En algunas familias puede ser el bohemio, el artista, el drogadicto, la promiscua, la madre soltera, la divorciada, el hippie, el punki, el ateo, el homosexual, el intelectual, el rojo, el revolucionario, el vividor, el ladrón… Todas ellas tienen un denominador común: son personas juzgadas en su familia. La conciencia intenta mantener al grupo unido y no permite que se excluya a nadie. (La primera Ley Sistémica dice: Todos los miembros de la familia tienen derecho a pertenecer a su familia). Cuando se excluye a alguien de la familia, la conciencia provocará que un descendiente se identifique con el excluido; o sea, un niño o una niña se enredará con el destino de su antepasado asumiendo el rol de oveja negra. A través de la siguiente oveja negra la vida invita de nuevo a los miembros de la familia a abrirse, a incluir en su corazón a aquellos miembros que son diferentes. Bert Hellinger dice: «Las ovejas negras, las que no se adaptan, las que gritan rebeldía, cumplen un papel básico dentro de cada sistema familiar: ellas reparan, desintoxican y crean una nueva y florecida rama en el árbol genealógico. Gracias a estos miembros, nuestros árboles renuevan sus raíces. Su rebeldía es tierra fértil, su locura es agua que nutre, su terquedad es aire nuevo, su apasionamiento es fuego que vuelve a encender el corazón de los ancestros». Así pues, gracias a aquellos que cuestionan lo establecido y buscan nuevos caminos, evolucionamos, no solamente en el entorno familiar, sino en la sociedad en general: Jesús fue crucificado por sus contemporáneos porque proponía un camino distinto al judaísmo ortodoxo; Buda fue rechazado por la casta sacerdotal porque no seguía las pautas de un hindú tradicional; Martín Lutero fue tratado de hereje porque denunciaba la corrupción de la Iglesia católica. Aquellos que se apartan del camino establecido son juzgados, porque directa o indirectamente cuestionan el orden establecido, aunque en realidad están aportando una visión nueva, son agentes de cambio y evolución. Si eres padre o madre, o quieres serlo, prepárate a ser cuestionado, a que tus hijos desafíen todos tus límites, creencias, valores, mandatos, prejuicios, tabús. Es una ley natural. No te ofendas, alégrate de que tus hijos sean inteligentes y valientes, y no se conformen con ser una fotocopia tuya. Celebra que sean capaces de evolucionar, de cuestionar y mejorar tu legado. Cuando te ofendes y no permites que tus hijos cuestionen tu ideología, escuchen su corazón y vivan de acuerdo a su verdad, estás yendo en contra de la vida. Cuando los padres pretenden que los hijos vivan de acuerdo a sus expectativas generan un gran conflicto. Por amor, algunos hijos renunciarán a ser auténticos, se traicionarán; por lealtad a sus progenitores no vivirán su vida. Mientras que otros, los que no están dispuestos a morir sin haber vivido su vida, serán juzgados y rechazados. ¿Por qué tus hijos tienen que ser y vivir como tú quieres? ¿Cuál es tu miedo a que tus hijos sean libres? Por favor, no hagas de tus miedos y tus ideales una jaula para tus hijos. Déjalos volar. La conciencia familiar vela para que todos los miembros de la familia tengan su lugar, sean como sean. Su misión no es impedir las diferencias ni la evolución; al contrario, la Ley de Pertenencia busca que todos los miembros de la familia sean incluidos y respetados. También, por supuesto, los raritos, aquellos que cuestionan y se apartan del camino establecido. La conciencia familiar también vela por que se reparen las injusticias. Por ejemplo, si un miembro de la familia comete un crimen y no se responsabiliza, un descendiente tratará inconscientemente de expiar la culpa. ¿Cómo? Puede ser a través de una enfermedad, un patrón de comportamiento que le genera desdicha o un sacrificio inconsciente que pretende compensar el daño ocasionado. Hay aspectos de la conciencia familiar que son conscientes y muchos que son inconscientes. En la superficie aparentemente cada ser humano es libre e independiente, pero, cuanto más nos adentramos en las raíces y observamos los vínculos de nuestra vida, más se constata nuestra interdependencia. Nadie está aislado, todos estamos conectados, aunque no seamos capaces de verlo. LAS ETAPAS DE DESARROLLO Y EL MOVIMIENTO DE AMOR INTERRUMPIDO La necesidad de completar los vínculos Anteriormente he mencionado que el origen de muchos de nuestros problemas es no haber completado el vínculo con nuestra madre o nuestro padre. Cumplir años, salir del nido familiar, trasladarnos a otra población, ser económicamente independientes, crear un hogar, incluso contraer matrimonio y procrearnos, no implica habernos separado energéticamente de nuestros padres. Ni siquiera la muerte física de nuestros progenitores completa el vínculo. ¿A qué nos referimos cuándo hablamos de completar el vínculo? A completar el proceso de desarrollo energético-emocional junto a nuestros padres, para poder ser libres y crear nuestra vida sin lastres del pasado; a tomar a nuestros padres en el corazón tal como son y estar agradecidos por lo que nos han dado; a dejar de esperar, reprochar o reclamar algo; a sentir que nuestro corazón está paz con ellos, con lo que nos han dado y con lo que no nos han podido dar; a dejar de creer que hay algo erróneo o incompleto en nuestro pasado. Naturalmente, completar la relación con los padres es difícil, requiere un profundo proceso interior, porque a lo largo de los años han sucedido muchas cosas y, aunque nuestros padres nos querían y se esforzaron mucho en darnos lo que necesitábamos, tenían problemas, estaban heridos, eran muy inconscientes y, sin querer, nos hirieron de muchas formas. Aunque queramos perdonarlos, o dejar atrás el pasado, a medida que nos vamos conociendo y adentrando en nuestro universo interior, emergen traumas y experiencias dolorosas de la infancia que no pudieron ser expresadas o completadas. Algunas personas se protegen idealizando a sus padres, otras los demonizan, otras mantienen una relación formal o distante. Algunos seres humanos tienen sus traumas a flor de piel, otros los reprimen, otros los minimizan, otros los enmascaran. Muchos utilizan una coraza para desconectarse de su dolor, mientras que otros cubren sus heridas y su resentimiento con un manto de perdón. Pero, inevitablemente, todos los temas incompletos se exteriorizan a través del niño o la niña interior herida, en las relaciones familiares, en la relación de pareja, con los hijos, con las figuras de autoridad. Cuando tenemos muchos procesos internos incompletos no podemos confiar, relajarnos, ser felices; vivimos con ansiedad, recreando inconscientemente los conflictos no resueltos. Nos refugiamos en la coraza y las compensaciones, tenemos malas relaciones de pareja, repetimos patrones de codependencia. El no haber completado los vínculos familiares sabotea nuestras relaciones, el amor y la intimidad. Los temas inconclusos con nuestra familia de origen interfieren constantemente en nuestra vida y nuestras relaciones. Y si tenemos hijos les transferimos nuestros conflictos no resueltos, lo cual da lugar a muchos problemas familiares. Si queremos estar en paz con nosotros mismos y tener relaciones sanas, armónicas y nutritivas, necesitamos revisar los vínculos familiares y completar los asuntos pendientes, o al menos reconocer dónde estamos, para poder abordar conscientemente lo que necesitamos afrontar para crecer en amor y libertad. No es una cuestión formal, moral o espiritual, es una necesidad vital para poder ser, realizarnos, vivir con amor y alegría; para que esa semilla que vino al mundo, que eres tú, pueda florecer y esparcir su fragancia. «La mitad de tu ser viene de tu madre, la otra mitad viene de tu padre. Las dos tienen su continuidad en ti. Todos sus conflictos continúan en ti, todas sus ansiedades. Es por tu propio bien que se ha de completar», nos recuerda Osho. Para entender nuestro proceso vital y qué nos está impidiendo completar los vínculos y cuales son las repercusiones, analizaremos los movimientos esenciales en el desarrollo emocional de un ser humano, desde su nacimiento hasta convertirse en un adulto. Empezaremos con las etapas del niño y luego abordaremos las etapas de la niña. Las etapas del desarrollo emocional del niño La primera etapa de nuestra existencia se desarrolla en el vientre de nuestra madre. Durante nueve meses vivimos dentro de ella, profundamente unidos. No hay separación. Lo que ella vive y siente repercute en el embrión. La situación personal y las experiencias de la madre durante la gestación son percibidas por el feto. Independientemente de las circunstancias, el nacimiento es una experiencia traumática, por el hecho de que por primera vez experimentamos la separación. Hasta entonces habíamos vivido en unidad, sin tener que preocuparnos por nuestra supervivencia y nuestras necesidades. Hasta que salimos del vientre de nuestra madre todas nuestras necesidades estaban automáticamente cubiertas. A partir de ese momento nuestra realidad cambia radicalmente. El nacimiento desencadena un proceso vital que atraviesa por distintas fases, que tiene por objeto transformar a una criatura extremadamente frágil, desvalida y dependiente, en un individuo autónomo, capaz de valerse por sí mismo, de aportar algo a la sociedad y reproducirse. En la primera etapa, el recién nacido crea un vínculo muy estrecho con la madre. Su supervivencia depende completamente de ella —o de alguien que asuma esa función—. La madre le nutre, le cuida, le protege, le enseña a comunicarse y a relacionarse con su entorno, y se ocupa de todo lo que necesita el hijo para vivir y desarrollarse. La madre es el sustento, el soporte y el referente. Esta conexión y esta dependencia tan profunda hace que el niño viva en simbiosis con la madre, que se identifique con su visión del mundo. A medida que el niño crezca empezará a sentir curiosidad y atracción hacia el padre y el mundo masculino. Hasta ese momento el niño ha vivido inmerso básicamente en el mundo femenino. La relación de la madre con el padre facilitará o dificultará que el niño pueda acercarse al padre. Si la madre respeta y ama al padre de su hijo, el hijo se sentirá seguro de acercarse a su padre; pero si la madre rechaza o no respeta al padre, el hijo —por lealtad a la madre— rechazará al padre. Para el desarrollo del niño es fundamental, a partir de una edad, desapegarse de la madre y acercarse al padre, dejar el mundo femenino para adentrarse en el mundo masculino. En el proceso de desarrollo la madre aporta al niño unas cosas y el padre otras. La actitud de la madre es determinante. A veces la madre no quiere soltar al hijo y lo retiene, porque tiene miedo a confiar el hijo al padre, y perder la influencia y la conexión especial que tiene con él. Pero, por el bien del hijo, la madre tiene que dejarlo ir y confiar, para que el niño-adolescente pueda acercarse al padre y seguir creciendo. ¿Cómo puede el hijo conocer y expandir su dimensión masculina si no es a través del padre? El padre es la puerta, el referente y el apoyo para que el niño pueda transformarse en un hombre. También hay otras figuras masculinas de referencia: los hermanos mayores, los abuelos, los tíos, los primos, los profesores, etc., pero ninguna es tan importante como el padre. Cuando el niño-adolescente puede acercarse al mundo del padre —conectar, compartir, aprender de él y nutrirse—, el proceso evoluciona naturalmente. Pero algunas mujeres no respetan al padre de su hijo; lo juzgan, lo rechazan. Creen que tienen el derecho de exigir al hombre cómo tiene que ser como hombre y como padre, y si no encaja en sus expectativas, lo excluyen. El peor escenario es cuando una madre está resentida con su marido y utiliza a los hijos para castigar al padre: poniendo a los hijos en contra del padre. También se da el caso de mujeres que no quieren abrirse al hombre, que creen que la aportación del padre en la vida de su hijo es prescindible. Lo único que quieren del hombre son unos espermatozoides para fecundar un óvulo. Creen que ellas pueden sustituir a la figura paterna, hacer de madre y de padre, y excluyen al padre de la vida de los hijos. O utilizan al hombre como mero proveedor económico. La madre, al tener una relación tan estrecha con sus hijos, tiene mucho poder sobre ellos. Para una madre es fácil conseguir que el hijo rechace al padre, incluso hacerle creer que no lo necesita. Pero esta forma de castigar al marido a la larga genera muchísimo dolor para todos: al hijo, al padre y a ella misma. Juzgar y excluir al padre tiene graves consecuencias: significa privar de nutrición emocional a la mitad del ser del hijo, haciéndole creer a ese ser hambriento de padre que no hay razón para sentir hambre y que, por su propio bien, es mejor mantenerse alejado de él. Esta actitud tan irresponsable provoca mucho sufrimiento y confusión en los hijos. A veces requiere años de terapia reconducir la situación. Independientemente de los cambios sociales, las opciones sexuales y de los distintos modelos de familia, todos los seres humanos albergamos una polaridad. Todos y todas somos hijos de una combinación de energía femenina y energía masculina, y para crecer armónicamente necesitamos nutrirnos de ambas energías. La carencia de energía femenina o de energía masculina tiene consecuencias. Cuando el hijo ha sido privado del padre, antes o después sentirá mucha rabia y rechazo hacia la madre. La forma inconsciente de amar al padre, de sentirse cerca de él, será pareciéndose a él en aquellos aspectos que la madre juzga o rechaza de su padre —para desespero de la madre—. Esto hace que un hijo que rechaza a su padre acabe repitiendo muchos patrones de su progenitor. El impulso de repetir compulsivamente patrones familiares es el resultado de la exclusión. Cuando la madre no interfiere y el hijo puede acercarse al padre, el proceso natural incluye tener sentimientos de culpa al alejarse de la madre y tener conflictos con el padre. El padre representa la autoridad y la relación con el mundo exterior. Es natural que el hijo desafíe al padre, compita con él e incluso se rebele. Estos enfrentamientos y desencuentros forman parte del proceso de desarrollo. Los límites que establece el padre y el conflicto con su autoridad hacen que el hijo madure y quiera independizarse. Si todo es fácil y armónico, ¿por qué abandonar la comodidad del nido familiar? Es precisamente la estrechez del nido y el hartazgo de sentirse dependiente lo que fuerza al polluelo a emprender el vuelo. Por tanto, es natural, incluso beneficioso para el hijo, una etapa de fricción con el padre. Cuando este proceso se vive naturalmente —pasada una etapa de alejamiento, de encuentro con uno mismo, de libertad y experimentación, de aprender a desenvolverse solo en la vida—, el individuo empieza a percibir y reconocer todo lo que ha recibido de sus padres y siente gratitud hacia ellos. La gratitud completa el proceso, nos hace libres. De ser una criatura absolutamente desvalida, necesitada y dependiente, nos hemos transformado en una persona adulta, autónoma, agradecida, responsable de sí misma y capaz de amar. El sentimiento de gratitud nos da alas, nos permite separarnos energéticamente de nuestros padres para podernos entregar a una relación de pareja y crear una familia. Pero, como hemos visto, a menudo el proceso no se completa. Puede haber muchas causas diferentes que detienen el proceso de desarrollo, que iremos viendo en los próximos capítulos. A veces el proceso queda interrumpido porque el niño-adolescente no ha podido desapegarse de la madre y acercarse al padre, porque el padre no estaba presente o porque ha rechazado al padre por lealtad a la madre. Eso hará que el niño crezca sintiendo carencia de padre y enfado hacia la madre, y ello generará rabia y rechazo hacia ambos progenitores. El resentimiento le impedirá poder separarse energéticamente de sus padres —de ambos—. Tal vez no quiera verlos, ni siquiera hablar con ellos, pero esa aversión hacia sus progenitores le mantendrá energéticamente anclado en el pasado y le impedirá completar los vínculos. Hay muchas causas que pueden interferir en el proceso de desarrollo del niño. A veces son totalmente fortuitas, como por ejemplo cuando no se ha conocido al padre o este fallece prematuramente, o cuando hay una distancia física que impide el contacto continuado entre padre e hijo. Cuando el niñoadolescente no ha podido recibir el amor de su padre, a menudo alberga una profunda herida de abandono cubierta con una coraza que dice: «Yo no te necesito». Es la forma de protegerse que utiliza el niño interior para desconectarse del dolor. Sin embargo, debajo de la coraza «yo no te necesito» o «yo no quiero nada de ti» o «tú has sido un mal padre», hay un niño herido y hambriento de padre. Esa carencia se refleja en todo: en la autoestima; en la confianza; en la asertividad; en la necesidad de valoración, apoyo y reconocimiento; en la relación con los amigos, con las figuras de autoridad, con la pareja, con los hijos; en la sexualidad; en la creatividad y en cómo nos proyectamos profesionalmente. Cuando la vida no te ha dado la oportunidad de conectar y recibir el amor que necesitabas de tu padre, es difícil sentir gratitud hacia él. ¿Cómo puedes sentir gratitud hacia tu padre cuando sientes la carencia de su amor? Afortunadamente, aunque no hayas podido conocer a tu padre, o no hayas podido tener la relación que te habría gustado tener, se puede completar el vínculo y estar en paz con él. Aunque, naturalmente, completar el proceso cuando ha habido mucho conflicto o carencia es más difícil. Tendrás que querer abrir tu corazón y enfrentarte a un duelo. Más adelante veremos cómo abordar distintas situaciones que detienen la evolución del cuerpo emocional y cómo abordarlas para seguir creciendo. El chico se transforma en un hombre tomando al padre en su corazón Bert Hellinger afirma: «El hombre se hace hombre diciendo a su padre sí». El niño se transforma en un adolescente y posteriormente el joven se transforma en un hombre tomando al padre en su corazón, o sea, honrando al padre por ser quien es, aceptándolo tal como es. Cuando el hombre no quiere dar ese paso, cuando juzga y rechaza al padre, permanece inmaduro, desenraizado, resentido, inseguro. ¿De dónde puede sacar la fuerza un hombre si no es tomando en su corazón al padre, recibiendo con gratitud todo lo que el padre le ha dado y le ha enseñado para desenvolverse en la vida? Decir sí al padre, tomarlo en nuestro corazón, significa alinearnos con nuestra energía masculina, sentirnos conectados a la fuerza y la experiencia de los hombres de nuestra familia. Cuando tomamos al padre nos sentimos enraizados, conectados con el poder de nuestro linaje masculino; nos sentimos merecedores y capaces de enfrentarnos a los retos que la vida nos trae. Honrar al padre otorga fuerza y dignidad frente al mundo, y presencia ante una mujer. Cuando en nuestro corazón hay un no al padre, a nuestras raíces, la energía se contrae y el crecimiento se detiene. La soberbia frente al padre refuerza la coraza del hijo, pero esa desconexión le debilita ante la vida y ante una mujer, porque, al no estar bien enraizado, carecerá de presencia y confianza, y querrá recibir de una mujer algo que ninguna mujer le puede dar. Un hombre puede recibir mucho de una mujer, pero la mujer no le puede potenciar su energía masculina. La presencia y la conexión con su masculinidad es el fruto de honrar al padre y de alinearse con su linaje masculino. Decir sí al padre no significa adoptar su sombra: su intolerancia, su alcoholismo o su violencia —si ese fuera el caso—, sino tomar a nuestro padre en nuestro corazón y el regalo esencial que él nos ha dado: la vida; es sentir gratitud hacia él por la vida que nos ha dado y el tiempo que nos ha dedicado, porque gracias a él existimos y somos quienes somos. Cuando tomamos a nuestro padre en el corazón, nos nutrimos y nos fortalecemos con todo lo bueno que nos ha dado él y con el legado positivo de nuestro linaje masculino; cuando lo excluimos, tenemos un impulso muy fuerte a repetir todo aquello que rechazamos de él. Honrar a la madre Para sentir confianza y tener éxito en la vida necesitamos tomar a nuestra madre en el corazón, sentir gratitud por todo lo que ella nos ha dado. La madre es la vida —la conexión con la vida—, sin ella no existiríamos. La gratitud y el reconocimiento es el trampolín hacia el éxito y la prosperidad. Es posible que nuestra madre no nos haya dado todo el amor que necesitábamos y que nos haya herido en muchas ocasiones, por supuesto. Nadie está diciendo que nuestros padres fueron perfectos; pero no necesitamos tener unos padres perfectos para estar agradecidos y ser felices. No podemos cambiar el pasado, solamente pelearnos mentalmente con él o asentir aceptando lo que fue, tomar a nuestra madre en el corazón o rechazarla. Excluir a nuestra madre de nuestro corazón nos debilita. Debajo del juicio y la ingratitud crece la carencia y la indignidad. ¿Cómo puedes sentirte digno y merecedor cuando juzgas a tu propia madre? Aceptar el pasado es difícil porque implica renunciar a la idea de que debería haber sido distinto; sin embargo, si eres honesto te darás cuenta de que aferrarte a la idea de que algo o alguien —tu madre o tu padre— debería haber sido diferente es una locura. No podemos cambiar el pasado. Cuando nos aferramos a la idea de que el pasado debería haber sido distinto, sufrimos inútilmente. En realidad, no sufres por lo que te hizo tu madre o tu padre, sufres porque mentalmente le exiges a la vida que lo que sucedió no debería haber sucedido. Y eso es imposible. Obsérvalo. Reconoce que tú mismo eres responsable de un bucle mental que puede generarte mucho sufrimiento. Cada vez que te dices a ti mismo que el pasado debería haber sido distinto, sufres, te sientes víctima de esa etapa de tu vida, cuando en realidad estás siendo víctima de ti mismo. No podemos cambiar el pasado, pero no es necesario cambiarlo para estar en paz y ser felices. Solamente necesitamos abandonar la idea de que el pasado debería haber sido diferente. Reflexiona sobre ello, porque a veces nos podemos quedar atascados en un bucle mental durante muchos años. No podemos separarnos de la madre con reproches y resentimiento. Hasta que no tomamos a nuestra madre en el corazón, tal como es, no podemos separarnos energéticamente de ella, ni estamos listos para amar a una mujer, para entregarnos de verdad a una relación de pareja. Confundimos la necesidad de nuestro niño interior con el amor. La gratitud hacia la madre —tomarla en nuestro corazón con todas sus imperfecciones— nos prepara para poder amar a una mujer. Si no puedes sentir gratitud hacia tu madre, que te ha dado la vida y ha dedicado muchos años a cuidarte, no podrás amar a ninguna mujer. Si no respetas a tu propia madre, no puedes respetar a ninguna mujer. Proyectas tu necesidad y tus fantasías en alguna mujer, hasta que empiezas a ver a la mujer real. Y te desilusionas. Pero no es su error, simplemente se hace patente tu inmadurez, tu incapacidad de amar. No puedes amar a una mujer real, solamente encapricharte de una fantasía. Cuando un hombre no ha tomado a su madre en su corazón, siempre anda corriendo detrás de las mujeres, de flor en flor, encaprichándose de alguna novedad, tratando de llenar un vacío. Pero ninguna mujer le satisface, porque en realidad está buscando a su madre; su niño interior está hambriento y desesperado. Solamente cuando el hombre honra a la madre, cuando ha tomado a su madre en el corazón, el niño interior recibe la nutrición esencial que necesita y el hombre está listo para amar a una mujer. Las etapas del desarrollo emocional de la niña El proceso de desarrollo emocional de la niña es diferente, aunque la conexión de la madre con el feto, la experiencia traumática del nacimiento y la creación del vínculo esencial es muy parecida. En la primera etapa, la recién nacida crea un vínculo muy estrecho con la madre. La madre le nutre, le cuida, le protege, le enseña a comunicarse y a relacionarse con su entorno, y se ocupa de todo lo que necesita la hija para vivir y desarrollarse. Al principio de su existencia la madre es todo para ella. Esta conexión y dependencia tan profunda hace que la niña viva en simbiosis con la madre y se identifique con su visión del mundo. Pero a partir de una edad la niña empieza a sentir curiosidad y atracción hacia el padre, hacia la energía masculina. La niña busca su atención, quiere conectar con él, sentirse apreciada y admirada. Utiliza todos sus recursos para conseguir la atención del padre. Trata de agradarle y complacerle, ser atenta y cariñosa, ser especial para él. Es natural, el padre es el primer hombre de su vida. Si el padre está presente y es amoroso, se crea una conexión especial entre ambos. El padre está encantado con la hija y la niña se siente como una princesa. Esta etapa es muy importante para la niña, porque es su primer contacto con la energía masculina. Acercarse al padre le pone en contacto con el mundo masculino —una realidad distinta a la energía femenina de la madre — y empieza a gestarse la forma de relacionarse con lo masculino. En esta etapa puede haber distintos escenarios. Al igual que en el proceso del niño, la actitud de la madre hacia el padre facilitará o dificultará que la niña pueda acercarse al padre. Si la madre ama al padre, la niña se sentirá segura de acercarse al padre; pero si la madre juzga y rechaza al padre, la hija, por lealtad a la madre, rechazará al padre. Cuando la madre ama al padre y este ha estado presente —y la niña ha podido acercarse a él y recibir su atención—, esta puede vivir con naturalidad el contacto con la energía masculina. Tras la experiencia de conectar y nutrirse de la energía masculina, de sentirse apreciada y querida por el padre, el siguiente paso en su proceso de desarrollo emocional es volver a la madre, al mundo femenino. Porque es a través de la conexión con la madre —de la guía y el apoyo que recibe de ella— como la niña—adolescente se transformará en una mujer. El padre le ha aportado cosas que no le aportaba la madre, le ha abierto una puerta al mundo masculino, pero el padre no puede ser un referente femenino para la hija; el referente es la madre, las hermanas mayores, las tías, la madrina, las abuelas. En cierto modo, volver a la madre, al mundo femenino, supone renunciar al padre, esto es, dejar de querer ser especial para el padre y ser sencillamente la hija. Pero a veces sucede que la niña se siente tan a gusto con su padre, con la conexión especial que tiene con él, que quiere más, y empieza a competir con la madre por la atención del padre. Sin darse cuenta la niña se sale de su lugar y deja de respetar a la madre. Inconscientemente quiere ocupar el lugar de la madre. Ya no se conforma con ser la princesa, ahora quiere ser la reina. Cuando la niña se cree mejor que la madre y compite con ella por la atención del padre, está fuera de su lugar. Entonces la relación con la madre se vuelve muy conflictiva. En lugar de ver a la madre como un referente y un apoyo, y sentirse pequeña a su lado —ser la hija—, se cree mejor que ella, la juzga y la rechaza. Y esto va a complicar mucho su existencia. La hija que no quiere renunciar a ser especial para papá se convierte en la hija de papá, un rol que le limitará mucho en la vida. Ser la hija de papá significa querer ser más que una hija, ser la elegida. Ese estatus le hace sentirse importante, la hija se cree especial. Pero sentirse tan importante, en lugar de ser simplemente la hija, tiene consecuencias: genera mucho conflicto con la madre y no se puede separar energéticamente de su padre. La hija de papá no se puede entregar realmente a una relación de pareja, aunque contraiga matrimonio, porque ningún hombre puede competir con su padre; su corazón ya está ocupado. La hija de papá no respeta a su madre: se cree mejor que ella, se coloca por encima de ella. Al salirse de su lugar no puede recibir lo que necesita tomar de la madre. Su actitud es arrogante, pero por dentro siente carencia y mucha necesidad de reconocimiento. La hija que no respeta a su madre se cree mejor que ella, pero cuando sale al mundo se siente muy insegura, con muchas carencias, que tiene que ocultar tras una máscara que pretende ser especial. ¿Cómo tratará de compensar esas carencias? A través de la búsqueda de reconocimiento del padre. La hija de papá siempre está buscando el reconocimiento de su padre, incluso aunque el padre haya fallecido. Su necesidad de reconocimiento le impide separarse del padre, ser libre y vivir de acuerdo a su corazón. Querer ser especial para su padre le impide ser real y vivir su propia vida. La mujer que no respeta a su madre, bien sea porque es la hija de papá o porque la juzga y la rechaza porque no es como ella quiere, se debilita. Frente a la madre es arrogante, pero, al no tomarla en su corazón, cuando sale al mundo se siente desubicada, inadecuada e insegura. ¿Cómo puedes sentirte enraizada y a gusto contigo misma cuando no respetas a tu madre? Es imposible. Cuando desprecias a tu madre, por mucho que te disfraces, internamente te sientes indigna. Cuando una mujer no respeta a su madre, intentará llenar su vacío con una pareja. Pero ningún hombre/ninguna mujer puede darle lo que tiene que tomar de su madre. Eso generará mucho conflicto y frustración en la relación de pareja, porque inconscientemente buscará en su pareja, hombre o mujer, a su madre. Y ningún hombre será suficiente o adecuado para ella. Ni siquiera una mujer puede llenar ese agujero. Nadie puede llenar el vacío que genera rechazar a nuestra madre. Cuando una mujer adopta el rol de hija de papá o no respeta a su madre, suele elegir a hombres inmaduros y poco disponibles —como ella—, hombres que están muy heridos y enfadados con su madre o con su padre, o individuos que han adoptado el rol de hijo de mamá. Es decir, elige a un hombre que está fuera de su lugar, que no respeta a su padre y está enredado con su madre; o atrae a hombres muy heridos, incapaces de entregarse a una mujer. El hijo de mamá también quiere ser especial, ocupar un lugar que no le corresponde. No quiere renunciar al estatus que tiene con su madre y acercarse al padre. Es orgulloso, juzga a su padre, se cree mejor que él. Inconscientemente trata de ocupar su lugar. Rechazar a su padre le impide crecer, separarse de la madre, tomar al padre y convertirse en un hombre. El hijo de mamá es un niño grande, inmaduro, una marioneta de su madre. La mujer que elije como pareja a un hijo de mamá tendrá muchos conflictos con su pareja y con su suegra; sentirá que su hombre está manipulado por su madre; tratará de competir con la suegra, de excluirla, pero fracasará, porque el hijo de mamá siempre es leal a mamá, ya que necesita su aprobación y reconocimiento. ¿Cómo puede un hombre entregarse a una mujer cuando no se ha separado de su madre? No es posible, aunque contraiga matrimonio. La mujer que tiene como pareja a un hijo de mamá se sentirá muy frustrada e intentará cambiar a su pareja —alejarle de su madre— para que su marido se entregue; pero es una batalla perdida de antemano. Cuando el hombre no ha completado la relación con su madre, no puede entregarse a ninguna mujer. ¿Qué hacer? Si intentas separar a tu marido de su madre fracasarás; si lo amas, tendrás que amarlo con sus enredos familiares o dejarlo. En lugar de culparlo e intentar cambiarlo, la pregunta que puedes hacerte es: «¿Por qué he elegido a un hombre tan inmaduro como pareja? ¿Qué necesito aprender para crecer y no cerrar mi corazón?». Cuando la hija no ha podido acercarse al padre Cuando la niña no ha podido acercarse y conectar con el padre, crece con una carencia, siente que le ha faltado algo esencial. Esta privación le ha generado una herida de abandono que se exteriorizará con rabia y exigencia hacia el hombre. A veces el dolor de la carencia está cubierto con una coraza que dice: «Yo no necesito a mi padre», pero la niña interior que habita dentro de la mujer adulta sentirá mucha necesidad, indignidad y desconfianza ante el hombre. Un cóctel ideal para crear relaciones de codependencia. Si la niña no se ha podido acercar al padre por lealtad a la madre —porque la madre juzgaba y rechazaba al padre—, luego estará resentida con la madre, sentirá rabia hacia ella. Inconscientemente no le perdonará por no haber respetado a su padre —aunque aparentemente esté de acuerdo con la madre, tenga una imagen negativa del padre y lo rechace—. Es muy común ver a una mujer que juzga y rechaza a su padre, igual que lo hacía su madre, y cómo el enfado y el reproche hacia el padre se proyecta en la relación de pareja. No haber sanado y completado la relación con el padre generará desconfianza y exigencia en la relación de pareja, dará lugar a relaciones conflictivas, porque la mujer se sentirá constantemente abandonada y traicionada. Hasta que la mujer no sana el vínculo con su padre, su relación con el hombre es muy dolorosa, porque su pareja despierta constantemente las heridas de su niña interior. Espera demasiado del hombre, espera que el hombre le dé lo que no recibió de su padre y le culpa constantemente por lo que siente. Si no se responsabiliza por las heridas y las expectativas de su niña interior, la relación será muy conflictiva y decepcionante. Pero la relación de pareja también puede ser una oportunidad: si la mujer, en lugar de culpabilizar a su pareja, aprovecha la relación para conocerse y responsabilizarse de las heridas de su niña interior, la relación puede ayudarle a sanar su corazón y el vínculo con el padre. Lo mismo es trasladable al hombre y a las heridas de su niño interior: la relación de pareja inevitablemente despertará las heridas no integradas de la relación con la madre. A través de la relación de pareja, el hombre puede conocerse y aprender a responsabilizarse de su niño interior y reparar la confianza hacia la mujer. En cierto modo, la relación de pareja es una segunda oportunidad. A través de ella la vida nos ofrece la posibilidad de conocernos profundamente y reparar la confianza hacia lo femenino y lo masculino. Pero eso solamente sucede si estamos dispuestos a tomar responsabilidad. Si no queremos crecer, si vemos la relación de pareja como un mero instrumento sexual o un medio para colmar nuestras fantasías románticas, la herida con lo masculino y lo femenino se agravará. En la relación de la hija con el padre, a veces sucede que la niña no ha podido acercarse al padre porque este no estaba presente: porque falleció, es hija de madre soltera, el padre estaba muy ocupado, tenía otra familia, estaba enfermo, etc. Sea como sea, el proceso de desarrollo de la niña hasta convertirse en una mujer adulta y libre pasa por una primera etapa de unión con la madre, una etapa de acercamiento al padre y una tercera de renuncia al padre para reencontrarse con la madre. Cuando la relación con el padre es especial —cuando es una hija de papá— o cuando la niña no ha podido nutrirse del padre, es más difícil dejar ir al padre. Estar agradecida a tu padre por el simple hecho de que te ha dado la vida, aunque no te haya dado todo el amor que necesitabas, requiere un proceso interior profundo. En algún momento el reproche y la reclamación se ha de transformar en un duelo, en renunciar a la idea de que tu padre o la situación familiar debería haber sido distinta. En cierto modo, convertirnos en adultos significa vivir un duelo: aceptar el hecho de que tu madre y tu padre no te pueden dar más de lo que te han dado. Es normal haber deseado más, a todo el mundo le ha faltado algo en su infancia. En algunos casos nuestra madre o nuestro padre solamente nos ha dado la vida. Es natural desear más, no puedo decir lo contrario. Pero tengo algo que decirte: la verdadera razón de tu sufrimiento no es que tu madre o tu padre no te hayan dado suficiente amor; lo que te hace sufrir es pelearte con la realidad, no querer aceptar el hecho de que no puedes cambiar el pasado. Cuando te apegas a la idea de que «lo que sucedió no debería haber sucedido», sufres. Pero eres tú quien está generando el sufrimiento, exigiendo a la vida algo imposible. En el momento que abandonas la idea de que «el pasado debería ser diferente» y descansas en el presente, todo se simplifica, dejas de delirar. Puedes agotarte persiguiendo sombras —y tu vida será decepcionante— o enfocarte en lo real, y lo real es que estás viva y tienes una vida por delante. Puedes aprovecharla, vivirla y disfrutarla, o en su lugar lamentarte inútilmente por lo que sucedió o debería haber sucedido. Una cosa es que una situación de la vida active una memoria o un trauma del pasado y otra muy distinta es que tú te actives diciéndote a ti misma: «Eso no debería haber sucedido», o que constantemente repitas en tu mente: «Soy desgraciada porque tuve un mal padre o una mala madre». Por favor, si quieres que una herida se cure, no le tires lejía, déjala en paz, permítele que cicatrice; o, si necesitas hacer algo al respecto, riégala con amor: escucha, abraza y cuida a tu niña interior. Dale a tu niña interior el amor que necesita. Si crees que tu padre/tu madre no te dio el amor que necesitabas, tu niña interior buscará en cada hombre a su papá y en cada mujer a su mamá, con la consiguiente decepción: te sentirás abandonada y traicionada constantemente, porque ningún hombre ni ninguna mujer puede ocupar el lugar que tu madre y tu padre merecen en tu corazón. La chica se transforma en mujer tomando a la madre en su corazón «La mujer se hace mujer diciendo a su madre sí», nos recuerda Bert Hellinger. Si no puedes tomar a tu madre en tu corazón, el ser que te ha dado la vida y te ha cuidado durante muchos años, ¿cómo vas a poder aceptar a un hombre lleno de imperfecciones? Buscarás a un príncipe azul para intentar colmar las carencias de tu niña interior, pero te encontrarás con hombres de carne y hueso. Proyectarás tus fantasías en algunos hombres, pero luego te sentirás traicionada o decepcionada porque no es lo que tú esperabas. Cuando una mujer rechaza a su madre, tiene que enmascararse, porque por dentro se siente indigna. ¿Cómo puedes sentirte bien contigo misma si desprecias a tu madre? Tu eres su hija, su creación. Si crees que tu madre es defectuosa, te sentirás defectuosa. ¿Cómo vas a presentarte ante la sociedad cuando por dentro te sientes inadecuada? Tendrás que cubrir tu indignidad con una coraza y crear unas máscaras que vendan una imagen interesante para atraer y agradar a un hombre o a una mujer. Cuando rechazas a tu madre, frente a ella te sientes grande, te crees mejor que ella, no la respetas; pero frente a la pareja te siente pequeña, necesitada e inadecuada. Debajo de la coraza hay una niña interior desesperada, con mucha necesidad de amor. Cuando la niña interior no está conectada de corazón con la madre, siente muchísima carencia. ¿De dónde puede recibir nutrición emocional si no es de la conexión con la madre? Cuando una mujer no respeta a su madre, su niña interior está muy hambrienta, y al no poder nutrirse de la madre, tratará de llenar ese vacío con la pareja y buscará en el hombre o en una pareja femenina a la madre. Pero ningún hombre, ni siquiera el hombre ideal, puede sustituir a una madre —ni tampoco una pareja femenina—. Por eso la mujer que rechaza a la madre nunca está satisfecha, siempre se queja. Ningún hombre es adecuado o suficiente para ella, se pasa la vida buscando a un príncipe azul. Cuando se le cruza un príncipe azul en su camino se enamora perdidamente, hasta que antes o después le decepciona, porque que no es el azul que ella quería. A veces no es azul, es verde... ¡Ni siquiera es un príncipe, es una rana! ¿Puedes observar esta dinámica sin vitimizarte? ¿Cómo proyectas las carencias de tu niña interior en un hombre/una mujer? Los hombres hacemos exactamente lo mismo: proyectamos las carencias de nuestro niño interior en una mujer. Mientras esa mujer o ese hombre nos da lo que esperamos, es un ser maravilloso, sentimos mucho amor; pero, cuando ese ser deja de llenarnos, el amor se transforma en otra cosa. Cuando la mujer rechaza a su madre se debilita. Frente a ella es arrogante, pero cuando sale al mundo se convierte en una mendiga de amor. En cambio, cuando una mujer toma a su madre en su corazón, se conecta y se nutre con todo lo bueno que le ha dado y se alinea con la fuerza de su linaje femenino. Esa conexión y ese respeto hacia su madre le da fuerza y dignidad, la empodera. Entonces puede mirar a un hombre y sentirse de igual a igual. No se siente pequeña como una niña necesitada ni necesita disfrazarse de madre para controlarle. Decir sí a la madre no significa adoptar su sombra: su victimismo, su negatividad o su depresión —si ese fuera el caso—. Solamente cuando excluyes a tu madre de tu corazón adoptas inconscientemente su sombra. Es una forma secreta de amarla, de acercarte a ella; cada día te pareces más a ella en aquello que juzgas de su persona. Decir sí significa tomarla en el corazón tal como es, sentir agradecimiento por la vida que te ha dado y por el tiempo que te ha dedicado, porque gracias a ella existes, y gracias a su esfuerzo eres quien eres. En el momento que tomas a tu madre en el corazón te sientes en paz, enraizada, conectada a la vida, lista para expandirte y dar los frutos que has venido a dar. Tal vez como creadora de vida, o canalizando tu energía a través de tu corazón, tu creatividad y tus proyectos personales. El vínculo con tu madre es el primero y el que condiciona todo lo demás. Han sucedido tantas cosas entre vosotras que no es fácil completar el proceso. Requiere mucha consciencia. Mientras el proceso está incompleto hay sufrimiento, porque repercute directamente en la relación con la madre, con el padre, con la pareja, con los hijos, con la vida. La buena noticia es que, aunque no hayas completado el proceso todavía, incluso aunque tu madre o tu padre hayan fallecido, si realmente quieres sanar y completar la relación con tus padres, es posible; estés donde estés, haya pasado lo que haya pasado. Solamente necesitas empezar a reconocer dónde te has quedado atascada y el movimiento creativo que la vida te está invitando a dar. El movimiento de amor interrumpido La vida es movimiento. El impulso primario de un mamífero recién nacido es buscar a la madre. Cuando la madre está disponible, el hijo, la hija, tiene la nutrición física y emocional que necesita para desarrollarse. Pero a veces, por muchas razones distintas, durante una etapa, la madre no está disponible, y el movimiento primario del hijo/a se interrumpe. La interrupción del movimiento amoroso hacia la madre en los primeros años de vida afecta profundamente al cuerpo emocional del menor, a la relación del hijo/a con la madre y con la vida en general. ¿Por qué tiene tanto impacto en la vida de un ser humano la interrupción del movimiento primario hacia la madre? Porque la madre, durante muchos años, es la fuente de nutrición, amor y apoyo, la puerta y la conexión del niño y la niña con el mundo. Cuando el niño o la niña siente que su madre está disponible para sus necesidades, tiene el soporte físico y emocional que necesita para su bienestar y para salir al mundo. Cuando por alguna razón la madre no está disponible, al principio el hijo/a la buscará e intentará acercarse a ella; si eso no posible —porque la madre no está o no puede recibirle—, el dolor de la ausencia de la madre es tan grande que acabará por desistir. El movimiento esencial quedará congelado y toda la energía del niño/a se retraerá. Este retraimiento hacia el amor y la vida que se experimenta en la infancia tiene un gran impacto en la vida de un ser humano. Entender este proceso energético-emocional nos puede ayudar a comprender por qué algunos seres humanos albergan dolorosos sentimientos de abandono, desvalorización y no merecimiento, y una dificultad inexplicable para dar y recibir amor. La primera etapa de nuestra existencia humana se desarrolla en el interior del cuerpo de nuestra madre. Durante nueve meses vivimos íntimamente unidos a ella, flotando en el líquido amniótico y protector, desarrollándonos y preparándonos para salir al mundo. Al periodo de gestación en el útero materno se le ha llamado el paraíso perdido, porque en esta etapa idílica todas nuestras necesidades son satisfechas. Desde el punto de vista psicológico podríamos decir que la búsqueda espiritual o la búsqueda de Dios es el anhelo de retornar al paraíso perdido, no en el sentido de querer volver al útero materno, sino al estado de unidad, al estado esencial en el que no hay separación, en el que el Ser se percibe unido al amor, a la fuente de vida, a la esencia creadora. De alguna forma nuestro ser recuerda el estado de unidad esencial y a lo largo de nuestra vida se despierta el anhelo de volver a casa, de fundirnos con Dios. En cierto modo la madre representa a Dios. El nacimiento es una experiencia muy intensa y dolorosa, un cambio muy brusco. En unas horas la realidad del recién nacido cambia radicalmente; de repente experimenta una separación brusca de su hogar, de su fuente de amor, calor, nutrición y protección. El bebé pasa, de estar unido a la fuente de vida y amor y tener todo lo que necesita, a estar expuesto y desprotegido, y tener unas necesidades vitales que ha de satisfacer. Durante nueve meses éramos uno con nuestra madre, todo lo que necesitábamos nos era dado, ni siquiera teníamos que pedirlo. A partir del nacimiento estamos físicamente separados de nuestra madre y de lo que necesitamos para nuestra supervivencia y bienestar. Durante muchos años seremos unas criaturas muy frágiles, completamente dependientes, y necesitaremos todo tipo de atenciones y cuidados. A veces las circunstancias del nacimiento son traumáticas: el bebé nace prematuramente y necesita estar en una incubadora, o se han utilizado fórceps o una cesárea para el nacimiento. La experiencia de separación física que supone el nacimiento ya es por sí misma una experiencia intensa y dolorosa; si además el parto ha sido traumático, puede dejar profundas secuelas en el recién nacido. El bebé necesita a la madre para su supervivencia. La naturaleza le dota de un instinto natural que le impulsa a buscar, a acercarse, a tomar, a absorber a la madre, en busca de nutrición, calor, afecto y protección. Aunque el bebé todavía no puede desplazarse por sí mismo, hay un impulso natural, un movimiento hacia la madre. Ese es nuestro primer impulso. La madre es la vida, el amor, la nutrición, la protección, el consuelo… La madre es todo para el recién nacido. A medida que el niño o la niña vaya creciendo, también surgirá un movimiento natural hacia el padre; pero el impulso básico, primario, indispensable para la supervivencia, es hacia la madre. De mamá, y en menor medida de papá, recibiremos todo lo que necesitamos: nutrición, atención, contacto, afecto, abrigo, comunicación, juego, aprendizaje, educación, higiene, orientación, protección, seguridad, etc. Al tomar a nuestros padres estamos tomando la vida. Mamá y papá son el puente con la vida. A través de ellos exploramos y nos conectamos con la existencia. Pero a veces algo se interpone en la conexión esencial del hijo/a con la madre. Ese escenario —no poder conectar con la madre— tiene un gran impacto en la vida del menor. La conexión con la madre le proporciona apoyo, confianza, seguridad y amor, un soporte nutritivo donde se siente acogido; por el contrario, la desconexión hace que el niño o la niña se sienta abandonada, desvalida, desamparada. Cuando esta experiencia —la desconexión— se vive de forma traumática a una edad muy temprana, se produce un cambio profundo en la percepción de la realidad y la conducta del niño. De repente el niño/a siente —aunque todavía no pueda articularlo con palabras—: «Mamá no está cuando yo la necesito, me ha abandonado...». El dolor, la tristeza, la rabia, el sentimiento de desamparo y la angustia que genera es tan abrumadora que provoca que el niño/a se congele y se contraiga: «Estoy solo, no hay nadie para mí nadie me quiere, me desconecto del mundo…». El niño, la niña, retira la energía que proyectaba en mamá, porque: «Estoy solo/a. Mamá no está cuando la necesito». Eso provoca que el niño/a repliegue su energía y el movimiento amoroso hacia la madre —o sea, hacia la vida— se interrumpa. La confianza natural (el instinto) que ha llevado al niño/a a buscar amor, apoyo y seguridad en la madre se resiente. Cuando la experiencia ha sido muy traumática, la confianza inicial se transforma en desconfianza. Dentro del niño/a surge el sentimiento: «No es seguro esperar el amor de mamá». Esto equivale a perder la confianza en el otro y en la vida en general: «Si mamá no es capaz de darme lo que necesito, los demás mucho menos». Esta situación no significa que la madre no quiera a su hijo o a su hija, pero, al haber unas circunstancias que impiden que el menor pueda conectar con la madre, el hijo lo experimenta como un abandono, y su forma de protegerse es congelándose y retrayendo su energía. Circunstancias que pueden provocar la interrupción del movimiento amoroso hacia la madre • Cuando la madre muere dando a luz o poco tiempo después. • Un parto complicado durante el cual la vida del hijo/a o la madre corre peligro de muerte. • Cuando el bebé tiene que quedarse durante un tiempo en una incubadora. • El rechazo del embarazo y la intención de abortar. • Un fuerte impacto emocional de la madre durante el embarazo. • Una separación temprana de la madre por fallecimiento, enfermedad, trabajo, viajes u otras circunstancias. • Cuando la madre sufre una enfermedad o una incapacidad que le impide atender las necesidades del hijo/a. • La adopción o la acogida temporal del menor por familiares o terceras personas. • La llegada de un hermanito cuando el niño/a es muy pequeño y dependiente de la madre. • Una experiencia de rechazo o abandono a una edad muy temprana. • Una situación estresante, dolorosa o conflictiva que impide a la madre estar emocionalmente disponible para el hijo/a. • Cuando la madre o el padre están físicamente presentes, pero están energética o emocionalmente ausentes. Cuando el vínculo amoroso hacia mamá o papá se daña, el niño/a se siente rechazado/a, siente que «Mamá/papá no me quiere». Esto no es — necesariamente— real, pero la experiencia traumática del niño/a le genera esa percepción. Al no sentirse amado y acogido en su necesidad, el niño o la niña pierde la confianza y se contrae, para protegerse. Al replegarse se cierra a recibir amor, lo cual aumenta su dolor, sus sentimientos de tristeza, soledad, desesperación y abandono. Sentimientos que posteriormente, de adultos, pueden provocar congelación o retraimiento ante la presencia de nuestra madre, nuestro padre, nuestra pareja o nuestros hijos. Las experiencias traumáticas de la infancia que produjeron la interrupción del movimiento amoroso hacia la madre o el padre pueden ser el origen y la causa de que en la edad adulta nos sintamos emocionalmente bloqueados con nuestros padres, o que nos sintamos incapaces de acercarnos y abrirnos emocionalmente a ellos, o que el dolor que alberga nuestro corazón herido se exteriorice en forma de rechazo y resentimiento. La interrupción del movimiento amoroso hacia la madre y el padre —el origen de la vida— no solamente nos afecta en la relación con nuestros padres, tiene un impacto en todas las relaciones: en la relación con uno mismo/a; en nuestra confianza, autoimagen y autoestima; en nuestra actitud ante la vida; en cómo proyectamos nuestra energía y nuestra creatividad; en cómo nos relacionamos con la pareja, con los hijos, con las figuras de autoridad, etc. Consecuencias de la interrupción del movimiento amoroso hacia la madre Al poco tiempo de nacer, la madre de Edurne se trasladó a vivir a Alemania con su esposo y dejaron al bebé durante dos años con la abuela. La niña solamente tenía contacto con su madre quince días en verano y en Navidad. A raíz de esta separación, Edurne siempre ha sentido que su madre no la quiere, aunque sabe que eso no es verdad. Pero hay algo que le mantiene fría, distante y alejada de su madre. No puede acercarse a ella ni abrazarla. Siente que si lo intenta lo está forzando, no es natural. Edurne ha tenido muchas parejas, pero no consigue crear un vínculo profundo y duradero de amor e intimidad. Cuando un hombre le expresa sentimientos de cariño y afecto, ella no puede recibirlos, porque no se siente merecedora de amor. Cree que esos sentimientos no son verdaderos, no son para ella. Internamente siente: «Nadie me quiere y nunca me querrán». La experiencia traumática de su niña interior fue: «Cuando yo te necesitaba tú no estabas. Te busqué, pero tú nunca estabas». Esa experiencia, esa desconexión temprana con su madre, le llevó a sentir desde muy pequeña que no merecía ser amada. Aunque han pasado treinta y cinco años y Edurne es una mujer inteligente, atractiva e independiente, profesionalmente muy competente, la sensación interna de no merecer amor condiciona profundamente su vida, porque le impide confiar y entregarse al amor. Incluso cuando está bien acompañada siente que en cualquier momento la rechazarán y se cumplirán sus presagios: «Nadie me quiere». Su falta de entrega y totalidad en las relaciones, por miedo a ser abandonada, provoca que la relación no pueda prosperar y se vaya enfriando, hasta que es obvio que la relación no va a ninguna parte. Ambos pierden el interés y la relación se rompe. Para Edurne cada ruptura es una confirmación que refuerza su sentimiento más profundo: «Nadie me quiere». El movimiento de amor interrumpido puede ocurrir en situaciones bruscas de separación física entre la madre y la hija a una edad muy temprana, como el caso de Edurne, pero también puede suceder en circunstancias aparentemente normales en las que la madre no desaparece de la vida del hijo/a, sino que, por alguna razón, no puede estar emocionalmente presente para el hijo/a: tal vez tiene que ausentarse muchas horas cada día para trabajar, tiene que cuidar de algún familiar enfermo, la llegada de un bebé recién nacido reclama su atención, sufre una enfermedad que le impide atender al hijo/a o su estado anímico no le permite estar energéticamente disponible para el menor. Cuando Eric apenas tenía un año, Melisa, su madre, dio a luz a una niña. De repente, Inés pasó a ser el centro de atención. Como es natural, Melisa tuvo que volcarse en el bebé recién llegado y no podía dedicarle tanto tiempo a su hijo mayor. Eric quedó relegado a un segundo término siendo todavía muy pequeño. Como Melisa se sentía desbordada con las dos criaturas, las tareas de la casa y el cuidado de su madre enferma, contrató a una niñera para que cuidara a su hijo. Tener un apoyo externo fue una gran ayuda para Melisa, pero generó una brecha con su hijo, que se sintió abandonado, en manos de una mujer extraña. Durante unas semanas lloró y reclamó mucho la presencia de su mamá, hasta que, agotado de buscar inútilmente su presencia, se congeló. Cuando Eric dejó de reclamar su atención, Melisa se alegró mucho porque creyó que por fin su hijo había superado los celos. En realidad, no había un problema celos, sino la falta de presencia de la madre cuando Eric todavía era un bebé, una situación que provocó la interrupción del movimiento amoroso. La relación de Eric con su madre siempre ha sido fría y distante. Eric no siente el afecto de su madre ni puede mostrarle afecto. La desconexión demasiado temprana de la madre la experimentó como un abandono que produjo una congelación y un retraimiento en todo su ser. El dolor y el resentimiento que generó esta desconexión está cubierto con una coraza de «Yo no te necesito». Esta herida primaria se refleja en sus relaciones a través de dos impulsos aparentemente contradictorios: estados de mucha necesidad de conexión e intimidad sexual, que posteriormente se transforman en sentimientos de malestar y rechazo: «No me agobies, déjame solo». La relación con la mujer oscila entre la necesidad apremiante de conexión —búsqueda de intimidad— y distanciamiento —desconfianza—: «Necesitar y depender es peligroso». El hijo/a está biológicamente programado para buscar a la madre cuando tiene una necesidad. Al principio, aunque la madre no esté disponible, intentará conectar con ella, una y otra vez, hasta que finalmente desistirá, vencido por el dolor y los sentimientos aterradores de abandono y desconexión. Intentar conectar con mamá cuando ella no está disponible es demasiado doloroso. Eso provoca que, para protegerse, el hijo/a se retraiga y el movimiento natural hacia la madre se congele. Cuando el vínculo con la madre está dañado, debido a la interrupción del movimiento amoroso, la pareja —o la potencial pareja— despierta el trauma de la separación precoz, de la desconexión con mamá, la fuente de amor. Nuestro niño/a interior siente: «El otro no está disponible para mi necesidad. Si me acerco no me acogerá. Que se acerque él/ella». Pero, incluso cuando el otro se acerca y muestra su interés, hay mucha dificultad para abrirse y entregarse. El sentimiento latente —consciente o inconsciente— de no merecimiento sabotea la creación de un vínculo profundo. La interrupción del movimiento amoroso en la primera etapa de nuestra vida genera mucho temor, desconfianza y resentimiento, que inevitablemente proyectamos en la pareja, indistintamente si es hombre o mujer. Eso provoca que tengamos una relación ambivalente con la pareja: por un lado, hay una gran necesidad de amor y conexión, amplificada por el hecho de que, a una edad muy temprana, perdimos la conexión con nuestra madre, la fuente de amor; pero, por otro lado, el acercamiento —la intimidad con la pareja— es complicado, porque está muy condicionado por la experiencia traumática del niño/a interior. La interrupción del movimiento amoroso hacia la madre genera en el niño/a interior mucha hambre de amor y reconocimiento, acompañado de dolorosos sentimientos de no merecimiento. A veces el adulto lo vive con profunda tristeza y resignación: «Nadie me quiere, no merezco amor», o mezclado con rabia y reclamación, consecuencia de la desconexión primaria con la madre, de no haber recibido la nutrición emocional que necesitaba. El niño/a interior herido provocará que el adulto se retraiga —que no se entregue a la relación— o que se vuelva muy demandante. Pero, en lugar de exponer abiertamente sus sentimientos y necesidades, al no sentirse merecedor/a de amor, utilizará estrategias para tratar de conseguir amor en forma de expectativas, reproches, manipulación, control, reclamación, dependencia, exigencia y rabia; o la desconfianza generará retraimiento, desconexión y distanciamiento, e incluso rechazo y castigo cuando la pareja no nos da lo que necesitamos. La relación de pareja es complicada y contradictoria, porque albergamos una profunda herida de abandono y no merecimiento, una carencia primaria que queremos compensar a través de la pareja. La pareja —la pantalla donde buscamos y proyectamos el amor en la edad adulta— inevitablemente despierta nuestro trauma original: la desconexión con la fuente de amor. Ello hace que, cuando se activa la herida primaria del niño/a interior, nos sintamos desbordados por el dolor y el temor, traicionados y abandonados por el otro, y que el pánico, la desconfianza, la desesperanza o la ira se apodere de nosotros, como un niño o una niña que se siente abandonada y desolada cuando pierde la conexión con mamá. Cuando nuestro niño/a interior se ha sentido abandonado o rechazado, no se siente merecedor de amor. Eso provoca que, en la edad adulta, en lugar de abrirnos a la persona con quien queremos intimar, nos retraigamos, porque el cuerpo recuerda el trauma de la separación temprana, y esperamos que sea el otro que venga. Pero si esa persona se acerca, en lugar de recibirla, nos sentimos incómodos, activados, y de alguna forma la rechazamos, no nos abrimos realmente a recibirla; es decir, evitamos acercarnos, abrirnos, a las personas que amamos y rechazamos a las personas que quieren acercarse, y buscamos compulsivamente el amor en personas que no quieren o no pueden amarnos. ¿Cómo afecta el movimiento interrumpido de un progenitor hacia su madre en la relación con sus hijos? La carencia de nutrición emocional que arrastran los progenitores que han experimentado una interrupción del movimiento amoroso hacia sus propios padres les dificulta mucho poder sostener la presencia y la afectividad que reclaman los hijos. Las necesidades emocionales de sus hijos les activan tanto que se protegen distanciándose, desarrollando una coraza energética que impide que estos puedan conectar emocionalmente con ellos. Y se repite la historia: los hijos de padres emocionalmente ausentes crecen con una profunda herida de abandono y no merecimiento que trasmiten a la siguiente generación. Cómo reparar el vínculo y detener la cadena de sufrimiento y desamor ¿Cómo detener esta cadena de sufrimiento y desamor que se repite en nuestra vida y se transmite de generación en generación? Abriendo el corazón, asumiendo nuestro propio dolor, conociendo el origen de nuestro trauma, saliendo poco a poco y conscientemente del estado de congelación y retraimiento, permitiéndonos retomar el movimiento amoroso que en algún momento se paralizó; esto es, tomando en el corazón a nuestros padres tal como son, para que el flujo de amor que quedó interrumpido en nuestra infancia pueda volver a fluir. Al abrir el corazón a nuestros padres nos abrimos también al amor, a la vida, a la sanación, a ser lo que somos: canales de vida y amor. En algunos casos, el acompañamiento terapéutico puede ser muy beneficioso, puede ayudar a reparar el vínculo y la confianza perdida; a ofrecernos un espacio seguro para abrirnos, conocernos, descongelarnos; a compartir nuestras necesidades; a sentir y expresar aquello que no pudimos vivir o completar en nuestra infancia; a vaciar la mochila emocional de agravios y emociones negativas, y a descubrir nuevas formas de relación, con uno mismo y con el otro. No podemos cambiar lo que sucedió, pero podemos reparar los vínculos emocionales que nos conectan a nuestra madre y a nuestro padre. La reparación de los vínculos familiares nos ayuda a disolver sentimientos de carencia, abandono, desconfianza y no merecimiento; a reconciliarnos con el pasado; a crear un espacio interior renovado y fértil donde puede crecer el amor propio y la confianza necesaria para reconducir nuestra vida. La sanación de las heridas emocionales no es instantánea, no es algo que se pueda forzar o manipular, requiere su tiempo y su proceso. Nos invita a emprender un viaje interior, a salir de nuestra zona de confort, a responsabilizarnos, a explorar los misterios del alma. A medida que nos vamos encontrando y reconciliando con nosotros mismos y con la vida, esta experiencia transforma nuestra forma de ver, sentir y estar en el mundo. REPARAR LOS VÍNCULOS FAMILIARES Causas principales de los problemas en la relación padres-hijos Más allá de unos hechos concretos y unos sentimientos que nos acompañan, podemos observar unas dinámicas familiares que generan sufrimiento e incomprensión. Muchos conflictos familiares son consecuencia de la herencia emocional familiar, unos patrones de relación que sabotean inconscientemente las relaciones familiares y que cronifican los desencuentros y la mutua incomprensión. Reconocer estas dinámicas puede ayudarnos a comprender el conflicto y la impotencia que sentimos cuando, a pesar del amor que nos une a nuestros padres y a nuestros hijos, la relación es muy difícil. Comprender el origen de estos patrones y abordarlos adecuadamente puede aportarnos luz, disolver mucho dolor y resentimiento acumulado, descargarnos de culpa y reconducir la situación, transformando una dinámica disfuncional en una relación más armónica y nutritiva para todos. A continuación, analizaremos las causas principales que generan sufrimiento, conflicto y desencuentro entre padres e hijos, y cómo abordarlas adecuadamente para reparar los vínculos, crear una relación más consciente y amorosa y sanar nuestro corazón. El hijo/a se comporta como padre/madre de su progenitor Cuando un progenitor arrastra mucha carencia de padre o madre, porque los ha excluido de su corazón, fallecieron a una temprana edad o no pudieron estar presentes para él o ella, uno de los hijos intentará ocupar inconscientemente el lugar del abuelo o la abuela. A este enredo lo llamamos parentificación. Al identificarse con el abuelo o la abuela, se sentirá responsable por el bienestar de su progenitor, verá y tratará a su madre o a su padre como si fuese un ser desvalido. Esta situación genera mucha confusión y complica mucho la relación. El hijo intentará dar y cuidar al progenitor en lugar de recibir de él. En estos casos, el menor percibe a su progenitor como un ser frágil y necesitado, como un niño o una niña al que le ha faltado amor, atención o protección. Siente pena por él o por ella y quiere ayudarle dándole aquello que le faltó. Eso hace que inconscientemente asuma el rol de padre o madre de su progenitor y que se sienta obligado a ayudarle intentando hacerle feliz, a la vez que se siente frustrado por no poder eliminar su dolor. Cuando intenta alejarse del progenitor para vivir su propia vida, se siente culpable de abandonarlo, como si su progenitor no fuera capaz de salir adelante sin su ayuda. Esta dinámica tiene muchas consecuencias negativas para el hijo/a, porque se carga con la responsabilidad de compensar las carencias emocionales del padre o la madre. ¿Puede el hijo o la hija llenar el vacío de su madre o de su padre? No. El menor no es consciente de ello, lo hace por amor. Vivir fuera de lugar le provocará muchos sentimientos de culpa e impotencia, al no poder hacer feliz a su progenitor. Otra secuela de este rol es no poder entregarse a una relación de pareja, porque eso supondría abandonar emocionalmente a su progenitor; además, este enredo familiar genera resentimiento —oculto o manifiesto— hacia el progenitor, porque, al colocarse por encima del padre o la madre, el hijo no puede recibir el amor que necesita. Solamente podemos recibir el amor de nuestros padres cuando ocupamos nuestro lugar, cuando somos simplemente el hijo o la hija. La solución a esta dinámica pasa por reconocer que nos hemos salido de nuestro lugar, que estamos ocupando uno que no nos corresponde: el del abuelo o la abuela; pasa también por reconocer que nuestra madre o nuestro padre, a pesar de sus carencias y sus traumas, no es un ser desvalido, es una persona adulta capaz de cuidar de sí misma. Tú no has venido al mundo para hacer de madre o de padre de tus padres; tú eres el hijo, la hija. Reconoce tu pequeñez a su lado. Tú no eres su apoyo, su verdadero apoyo es su madre y su padre. Aunque hayan fallecido tus abuelos, tu madre y tu padre siempre pueden conectar con ellos a través de su corazón. Ocupa tu lugar, sé simplemente el hijo, la hija. Descárgate de lo que no te corresponde. Tú has venido a la vida para recibir el amor de tus padres y transmitírselo a tus hijos. Si no ocupas tu lugar en tu familia de origen, en la siguiente generación se repetirá el enredo: un hijo o una hija tuya se saldrá de su lugar para hacerte de madre o de padre. El progenitor se comporta como un niño/a y, en lugar de dar, quiere recibir Cuando un progenitor no ha completado la relación con sus padres y todavía espera algo de ellos —atención, aprobación, cariño, valoración, reconocimiento, etc.—, querrá recibirlo de sus hijos. En lugar de comportarse como un adulto —el progenitor da, los hijos reciben—, querrá recibir de sus hijos, lo cual generará una disfunción en la relación y una carencia de nutrición emocional en el hijo o la hija. Es posible que tu madre o tu padre no hayan completado los vínculos con sus padres, que por alguna razón el proceso esté incompleto y uno o ambos reclamen amor en lugar de darlo. Cuando un progenitor no quiere responsabilizarse de sus carencias y de los temas incompletos que tiene con sus propios padres, quiere tomar —recibir— de los hijos y reclama constantemente atención, cariño, fidelidad, admiración, gratitud, reconocimiento, etc. Si no lo consigue, no tiene ningún inconveniente en presionar, manipular o chantajear a los hijos —igual que hace un niño— para salirse con la suya. Tu tarea no es analizar y evaluar el comportamiento de tus padres, mucho menos darles lecciones. Hacer eso es una falta de respeto, salirte de lugar. Simplemente recuerda quién es el padre y quién el hijo, y que tu misión no es colmar las carencias de tus padres, protegerles de su soledad y sus miedos, ni responsabilizarte por sus asuntos; de hecho, si te responsabilizas de sus temores y sus carencias, no los respetas, los tratas como si fueran incapaces de hacerse cargo de sí mismos. Tu misión no es hacer que tus padres se responsabilicen, eso no está en tu mano, ni siquiera es asunto tuyo; pero puedes poner límites cuando sientas que te reclaman algo que no es tu responsabilidad o no quieres hacer. No será fácil, porque al principio te sentirás culpable. Cuando un progenitor reclama amor y atención constantemente sabe cómo manipular y culpabilizar al hijo/a. Observa la reclamación y las expectativas parentales, pero evita ser reactivo/a. Si quieres ser madre o padre —o ya lo eres—, pregúntate qué esperas de tus hijos. Si esperas que estén pendientes de ti, que llenen tu soledad o colmen tus necesidades afectivas, que te hagan feliz o que salven tu relación de pareja, estás esperando algo equivocado. Estás cargado a tus hijos con algo que no les corresponde. Tus expectativas, antes o después, generarán mucha distorsión y conflictos familiares. Por tu propio bien y por el de tus hijos, reconoce a quién le corresponde dar y a quién recibir. Ser madre, ser padre, significa dar. Si necesitas recibir es natural y humano, pero búscalo en el lugar adecuado. No esperes recibir de tus hijos aquello que tú tienes que darles. Reconocer tu lugar como hijo/a no significa que te desentiendas de tus padres, no se trata de eso. A medida que se hagan mayores, enfermen y envejezcan, es natural que quieras ayudarlos, cuidarlos y devolverles algo de lo que ellos te han dado. Si ellos te han apoyado para que vivas tu propia vida, surgirá naturalmente el deseo de ayudarlos; pero si no has vivido tu vida porque has estado siempre pendiente de sus necesidades, tratando de colmar sus expectativas, albergarás mucho resentimiento. Todavía estás a tiempo. Antes de que sea demasiado tarde, vive tu vida y sana las heridas de tu corazón, para que, cuando tus padres sean ancianos y te necesiten, estés en paz con ellos. El hijo/a se niega a tomar al padre o la madre en su corazón Los juicios, los reproches y la exigencia hacia los padres impiden poder tomarlos en el corazón y completar el vínculo. Juzgar o querer cambiar a nuestros padres nos conduce a una situación sin salida: no podemos recibir de ellos ni tampoco separarnos de ellos. El juicio y el resentimiento nos estanca. Ningún ser humano nace con el corazón cerrado. Debe haber alguna explicación por la cual cerraste tu corazón a tu madre o a tu padre. Pero, aquello que sucedió, ¿es una buena razón para cerrar permanentemente tu corazón? Desde luego, es tu libertad abrir o cerrar el corazón, pero, si eres honesto/a, te darás cuenta de que mantener tu corazón cerrado es muy doloroso, te afecta en todo, no es la opción adecuada si quieres ser feliz. Tal vez lo haces para castigar a tu madre o a tu padre, pero al final tú eres quien sale perjudicado/a. A veces un ser humano tiene que sufrir mucho para darse cuenta de que ese no es el camino. Cerrar el corazón al padre o a la madre nunca es el camino, nunca soluciona nada. Hay miles de razones para no abrir el corazón. Si buscas agravios y justificaciones para no hacerlo, siempre tendrás razones de peso. Tendrás la razón, pero serás infeliz. Tal vez estás muy herido o muy herida, y antes de poder abrir el corazón necesitas descargar tu dolor, expresar todo lo que has acumulado dentro. Eso es natural. Antes de poder abrir el corazón a veces hay que soltar lastre. Si no puedes hacerlo solo/a, si no puedes liberarte de aquello que te impide abrir el corazón, busca ayuda, busca un psicólogo o un terapeuta para que te ayude a descargarte. No te recomiendo que lo hagas directamente con tus padres, porque, si lo haces —si les expresas el resentimiento que has acumulado en tu corazón, lo que ellos han hecho y cómo te ha herido—, lo más probable es que te rechacen. Esto solamente generará más incomprensión y distanciamiento. Tus padres también están heridos y arrastran muchos temas no resueltos, aunque no lo reconozcan y te culpen a ti de todo. Ellos lo hicieron lo mejor que supieron, pero eran muy inconscientes y te hirieron. No se trata de reprimir el dolor, de justificar o minimizar lo que sucedió. Tampoco te sugiero que intentes perdonarles, porque sin darte cuenta te colocarás por encima de ellos, pero una parte de ti seguirá resentida. En lugar de reprimir, justificar o perdonar, te sugiero que sientas, expreses y descargues el dolor de tu corazón de una forma terapéutica. Cuando hayas expresado todo aquello que necesita ser expresado, te sentirás ligero, liberada, y se crearán las condiciones adecuadas para la reconciliación. Pero primero tienes que hacer las paces dentro de ti. Cuando tu corazón esté en paz, la relación con ellos cambiará naturalmente. Recuerda una cosa: no son ellos los que tienen que cambiar. Si esperas que ellos cambien para hacer las paces, tal vez nunca suceda, y eso alimentará tu frustración y resentimiento. No, abandona la idea de que ellos tienen que cambiar, eso no está en tu mano. Lo único que está en tu mano es tu transformación, embarcarte en un proceso interior para sanar tu corazón, estar en paz y ser feliz. Eso, afortunadamente, solamente depende de ti. Por eso es importante que tengas claro cuál es el camino para la sanación. Si esperas que el otro cambie, nada cambia; pero si dejas de esperar que el otro cambie y enfocas tu energía en tu propia transformación, entonces estás sembrando las semillas del cambio. Antes o después, si riegas las semillas, echarán raíces en tu corazón, crecerán y florecerán. El hijo/a quiere salvar a un progenitor A veces, ante un destino doloroso del padre o la madre, el hijo cree que puede ayudarle e inconscientemente se sale de su lugar. El hijo siente que tiene que hacer algo importante por su padre o su madre, cree que él puede aliviar el dolor de su progenitor y de esta forma salvarle de su destino. Pero ningún hijo tiene el poder de cambiar el destino de su progenitor, solamente podemos amar y respetar a nuestros padres. A lo largo de la vida todos tenemos que enfrentarnos a pérdidas, enfermedades, accidentes, conflictos, experiencias traumáticas, injusticias y toda clase retos y dificultades. Aunque tu madre o tu padre se sientan víctimas de sus circunstancias, no lo son. En todo caso tal vez podemos decir que les ha tocado vivir un destino difícil. Pero ese destino no los convierte en víctimas. Cuando ves a tu madre o a tu padre como una víctima, le estás infravalorando, asumes que no es capaz de afrontar los retos que la vida te trae. Mira a tus antepasados, mira las situaciones terribles y los enormes retos que tuvieron que enfrentar para sobrevivir y cuidar a sus hijos. Si conocieses en detalle sus circunstancias y todo lo que tuvieron que pasar para salir adelante, no te lo creerías, se te partiría el corazón, te caerías de rodillas por haberlos juzgado y menospreciado, les pedirías perdón y su bendición. ¿Quién eres tú para juzgarlos? ¿Quién eres tú para sentir pena por ellos? Cuando juzgas a tus antepasados o sientes pena por ellos, te colocas por encima de ellos, te crees demasiado importante. Estás fuera de lugar. No los respetas, no honras su vida y su legado. Puedes menospreciar a tus antepasados, o puedes sentirte orgulloso y agradecido por todos esos seres que te precedieron porque, gracias a su esfuerzo, entrega y determinación, tú existes y eres quien eres. Abre los ojos y el corazón a tu árbol familiar, mira con respeto a cada uno de tus antepasados, cómo, cada uno a su manera, se enfrentó al destino que le tocó vivir. ¿Qué te hace pensar que tu madre o tu padre no puede afrontar sus circunstancias? Tus padres son un eslabón más de una larga cadena de hombres y mujeres que tuvieron que enfrentar su destino. Igual que tú. Es natural que no te guste ver sufrir a tus padres, por supuesto. Una de las cosas más difíciles para un hijo o una hija —particularmente en la infancia— es tolerar el dolor de sus padres. Cuando en la infancia vemos que nuestros padres sufren, a menudo surge un impulso de querer hacer algo para ayudar a nuestra madre o a nuestro padre. El niño, la niña, por amor, quiere hacer algo para salvar a su progenitor. Y sin darse cuenta se sale de su lugar. Durante muchos años intentará ayudar emocionalmente a su progenitor: escucharle, comprenderle, consolarle, apoyarle, aconsejarle. Por amor intentará salvar a su madre o a su padre de su destino, pero es un esfuerzo inútil. En realidad, no ayuda, solamente interfiere, se entromete en sus asuntos. En lugar de ayudar estorba, porque, si no se entrometiera, su madre o su padre tendrían que buscar apoyo en una persona adulta, en alguien que tal vez podría ayudarle. ¿Desde cuándo un hijo puede ayudar en sus problemas emocionales a un progenitor? ¿Acaso un padre o una madre sigue los consejos de un hijo? No, los padres pueden ayudar a los hijos en sus problemas emocionales, escucharles, orientarles, compartir su experiencia, apoyarles; es lo más natural del mundo, es una de las funciones de la madre y el padre. Pero al revés, convertirte en el psicólogo de tu madre o de tu padre, es antinatural. Por eso es tan frustrante querer salvar a un progenitor, porque te esfuerzas y te desgastas para nada. Y ni siquiera te lo agradecen. Aunque tú te esfuerces mucho en ayudar y en dar unos consejos muy buenos, tus padres no los van a seguir. Tu misión no es solucionar los problemas emocionales de tu madre o de tu padre. Cada vez que lo intentes fracasarás. Te sentirás frustrado/a y responsable porque no verás avances, no habrá mejoría, tu progenitor se lamentará mucho pero no seguirá tus consejos. ¿Por qué no deja de quejarse y sigue tus consejos? ¡Quién eres tú para darle lecciones! Tal vez solamente quiera quejarse. Quejarse no significa querer solucionar algo: hay personas que se pasan la vida lamentándose, pero no hacen nada para cambiar su situación, y hay personas con destinos muy dolorosos que no se quejan, sino que se dedican a lidiar con sus problemas. A veces nos quejamos para ser el centro de atención, para dar pena, para ser importantes, para que nos escuchen, para que los demás estén pendientes de nosotros. Cuando la queja y el victimismo es un estilo de vida, prestarle mucha atención no beneficia a nadie. Ser el salvador/a de tu madre o de tu padre te hace sentir importante, especial, pero pagas un precio muy alto: vives fuera de lugar. Y adoptar ese rol que no te corresponde es agotador, frustrante: ni ayudas a tus padres ni puedes recibir su amor. Ser el psicólogo, la terapeuta o el coach de tus padres es el peor trabajo del mundo. Abandona ese rol. Ocupa tu lugar, sé simplemente el hijo, la hija. Ocúpate de tus problemas emocionales y deja que tus padres resuelvan sus propios problemas. No dar energía al victimismo no significa cerrar el corazón, sino responsabilizarte de lo que te corresponde. Si asumes el rol de salvador de tu madre o tu padre, pones en peligro tu relación de pareja y a tus propios hijos. En lugar de estar presente para tu pareja y estar disponible para las necesidades de tus hijos, estarás involucrado en unos problemas que drenarán tu energía. Mientras tus hijos te necesitan, tú estás dando consejos al viento, intentando resolver unos problemas que no está en tu mano solucionar. El hijo/a no quiere separarse de su padre o su madre Ser adulto implica separarte de tus padres, aprender a cuidar de ti, responsabilizarte de tus necesidades y vivir tu vida. Pero a veces el hijo no quiere crecer —enfrentarse a todo lo que supone convertirse en un adulto—, y permanece apegado a sus progenitores, o a uno de ellos. No querer separarte de tus padres detiene tu crecimiento y te impide entregarte a una relación de pareja. Hay muchas formas de no separarse de los padres. Una muy común es la que acabamos de ver: querer salvar a un progenitor. Otra es ocupar el lugar de consorte de tu padre o de tu madre. Puede parecer extraño, pero hay una explicación. A veces, cuando un progenitor pierde a su pareja —por fallecimiento, por divorcio o porque un miembro de la pareja no está energéticamente presente—, un hijo o una hija, al sentir la soledad, la tristeza y la necesidad de su progenitor, ocupa el vacío que ha dejado el progenitor ausente. Sucede inconscientemente. Por amor, el hijo ocupa el espacio que ha dejado su padre al morir (o divorciarse), o la hija ocupa el vacío que ha dejado su madre al marcharse. Poco a poco el menor deja su lugar y ocupa el lugar del progenitor ausente. Convertirse en el consorte de mamá o de papá le hace sentirse muy especial: ya no es el nene o la nena, se ha convertido en el hombre de la casa o la mujer de la casa. A veces es la propia madre o el padre quien fomenta ese rol. En lugar de buscar una nueva pareja —de enfrentarse a todos los desafíos que eso conlleva—, llena el vacío con un hijo. El hijo/a está encantado con su nuevo rol y el progenitor se siente acompañado. Para un hijo, ser el hombre de la casa le hace sentirse importante. No es consciente de que está excluyendo a su padre y las consecuencias que supondrá para su vida. Porque, cuando alguien ocupa el rol de consorte, no puede establecer un vínculo de pareja profundo, no puede implicarse, hacerlo supondría abandonar a su progenitor. Cuando el hijo o la hija siente atracción por alguien, se siente culpable. Su mente sabotea la relación, empieza a buscar defectos e incompatibilidades con la posible pareja. Tal vez pueda salir, entablar una amistad e incluso tener relaciones sexuales, pero el sabotaje interno impedirá que pueda entregarse y comprometerse. El rol de consorte no implica incesto. Es un rol básicamente de apego energético, que solamente en algún caso va acompañado de incesto. Pero a veces puede condicionar la sexualidad del individuo. La lealtad a la madre o al padre es tan profunda que el hijo o la hija solamente puede abrirse a tener relaciones homosexuales. Otra situación muy común que impide que el hijo o la hija se separe de su progenitor es ser el hijo de mamá o la hija de papá. Este rol busca constantemente la aprobación y el reconocimiento del progenitor del sexo opuesto. La hija de papá necesita ser especial para su padre, eso hace que elija como pareja a un hombre de acuerdo a los ideales y expectativas de su padre. No puede elegir libremente su pareja, se enamora del hombre adecuado según la visión de su padre, y tratará de ser la mujer ideal —soltera o casada— para complacer a su padre. Al hijo de mamá le sucede lo mismo: la dependencia que genera ese rol le impide separarse energéticamente de su madre y vivir su propia vida. Esta necesidad constante de aprobación y reconocimiento del hijo de mamá y la hija de papá les impide desapegarse de sus progenitores y ese apego condiciona profundamente la relación de pareja. El hijo de mamá no puede entregarse a una mujer, a todo lo que supone una relación de pareja. Es imposible, porque, lógicamente, su esposa tiene una visión distinta que su madre, pero la prioridad de hijo de mamá es ser leal a su madre. ¿Cómo se sentirá la esposa de un hijo de mamá? Muy enfadada, naturalmente, porque las decisiones familiares no son cosa de dos: cualquier decisión tendrá que ser del agrado de su suegra. ¿Cómo puedes entregarte a una mujer si tienes que ser leal a tu madre? ¿Cómo puedes entregarte a un hombre si tienes que ser leal a tu padre? No es posible. Para poder entregarte a una relación de pareja tienes que haberte separado previamente de tus progenitores; pero no puedes separarte siendo el hijo de mamá o la hija de papá. Este rol no solamente afecta a la relación de pareja, también afecta a los hijos, porque los hijos también tienen la obligación de agradar al abuelo o la abuela, para contentar a su madre o a su padre. Al final, la necesidad del hijo de mamá y la hija de papá de ser especial para su progenitor es una pesadilla para todos —incluso para el abuelo o la abuela—, porque la hija de papá y el hijo de mamá siempre está reclamando atención y reconocimiento, nunca tienen suficiente. También se da el caso del hijo o la hija que se aferra a sus progenitores a través del resentimiento. Parece contradictorio, pero no lo es. El rencor y el reproche le mantiene muy unido a sus padres, no necesariamente a nivel físico, pero sí energéticamente. No hay nada que nos ate más a otro ser humano que el odio y el resentimiento. Cuando un hijo se aferra al reproche y la reclamación demuestra que no quiere separarse de sus padres. Externamente los juzga y los desacredita — aparentemente los rechaza—, pero en realidad no quiere soltarlos, porque, para poder separarse, tiene que tomarlos en su corazón y estar agradecido por lo que le han dado. La forma más común de mantenerse apegado a los padres es a través del reproche y la reclamación. Mientras el individuo espera algo de sus padres — que cambien o que le den más—, no puede separarse de ellos. El hijo/a se cree con derecho a exigir Generalmente no decimos «¡Quiero más!» a nuestros padres. No lo expresamos con palabras, pero, cuando no hemos completado el proceso de desarrollo, nuestra energía está constantemente reclamando más: más atención, más apreciación, más afecto, más valoración, más apoyo, más reconocimiento, más recursos, más dinero, etc. Y esa reclamación genera malestar para todos: primeramente, para el hijo, porque se acerca a sus padres con exigencia, como un niño/a que se cree con el derecho a reclamar y se siente traicionado/a cuando no le dan lo que quiere; y también para los padres, que están hartos de tanta exigencia e ingratitud. La necesidad del niño/a interior es insaciable. Hayan hecho lo que hayan hecho tus padres nunca será suficiente, a menos que te responsabilices de tus necesidades. ¿A quién no le ha faltado algo en su infancia? Tal vez necesitabas más cariño, apoyo, presencia, libertad, valoración, respeto, comprensión, apreciación, estimulación, reconocimiento, recursos, etc. Un menor tiene muchas necesidades de todo tipo; inevitablemente habrá algunas que no serán cubiertas. Durante muchos años has vivido en la posición de recibir. Tú eras un niño/a y tus padres eran los adultos. Su responsabilidad era cuidarte y darte lo que podían para que pudieses desarrollarte hasta llegar a ser una persona independiente. Por mucho que se esforzasen, es imposible que te pudiesen dar todo lo que tú necesitabas. Pero ese no es el problema, el problema lo tendrías si te lo hubiesen dado todo, porque no estarías preparado para vivir en la sociedad. El origen de la exigencia hacia los padres es vivir fuera de lugar, creer que te deben algo. Cuando has vivido mucho tiempo fuera de lugar, sientes un gran vacío y muchísima carencia, y crees que tus padres son culpables por lo que sientes: «¡Ellos no me han dado suficiente!». Te acercas a ellos exigiéndoles, reclamándoles, esperando que ellos te den lo que te deben y llenen de una vez por todas tu agujero. Perdona, déjame que te diga algo: ese vacío no se puede llenar, y la culpa no es de tus padres —tampoco tuya—. Ellos han hecho lo que han podido y tú has hecho lo que has podido. En lugar de reclamarles inútilmente más, de vivir frustrado o amargada por las carencias de tu infancia, o de buscar desesperadamente llenar ese agujero a través de relaciones de codependencia, puedes hacer algo realmente eficaz: ocupar tu lugar. Cuando ocupas tu lugar en tu familia, te sientes conectado/a con la fuente de la vida y la sensación de carencia remite; empiezas a sentirte conectado contigo mismo/a, con tus padres, con la vida. Entonces comprendes que no puedes ser un mendigo o una desgraciada toda la vida porque en tu infancia te faltó esto o lo otro. Para poder convertirte en un adulto necesitas renunciar a querer más, mirar a tu madre y a tu padre y sentir en tu corazón: «Gracias, mamá; gracias, papá. Ha sido suficiente». Este movimiento nos hace adultos, nos hace libres. A partir de ese momento uno deja de reclamar y se responsabiliza de sí mismo. Cuando no queremos dar ese paso nos quedamos emocionalmente estancados, no crecemos. En lugar de responsabilizarnos y ser creativos con nuestra vida, esperamos recibir más de nuestros padres. Les estamos reclamando algo y eso nos impide separarnos de ellos. Lo que nos estanca no es tener una carencia, es no responsabilizarnos de ella, no utilizar nuestros recursos para darnos lo que necesitamos. Cuando eras un bebé y tenías hambre, ¿qué hacías? Llorabas, para que tu mamá viniese y te alimentase. No podías hacer otra cosa. Pero a partir de una edad ya no necesitas llorar cuando tienes hambre: te levantas, vas a la cocina y abres la nevera. Cuando reclamas más a tus padres lo que estás haciendo es: «No pienso ir a la cocina para prepararme algo para comer. ¡Tú tienes que prepararme la comida y traérmela!». Esto suele suceder por dos razones distintas: porque estás enfadado o enfadada, porque crees que no te han dado suficiente y quieres más, o porque no quieres esforzarte y quieres que mamá o papá te lo dé: «No quiero independizarme porque en casa de mis padres estoy muy bien. No quiero enfrentarme a las dificultades del mundo laboral, quiero que mis padres —o el Estado— me mantenga». No quieres crecer porque eso significa salir de tu zona de confort, enfrentarte a tus inseguridades y responsabilizarte de tus necesidades. Eso hace que algunas personas, en lugar de afrontar los retos de la vida, siempre estén buscando excusas para no responsabilizarse. Si sus padres o papá Estado deja de proveer, o les exige aportar algo a la sociedad que les mantiene, hacen una pataleta porque «papá es muy malo». En lugar de estar agradecidos por lo que reciben —gracias al trabajo y la solidaridad de otros —, siempre se quejan y se creen con el derecho a exigir más. Es la rabieta de un niño o una niña consentida que no quiere crecer. El hijo/a recrimina a sus progenitores haber sido malos padres Sí, es verdad, tus padres se equivocaron muchas veces, es innegable, y te hirieron de muchas formas. Nadie duda de ello. Lo que sucedió, sucedió, no tiene solución, no podemos cambiarlo. Pero eso pasó hace diez, veinte, treinta años. ¿Cuál es el problema ahora? ¿Es necesario recordar cada día las cosas que te hirieron cuando eras un niño o una niña? ¿Qué consigues con ello? Aferrarte a la idea «ellos lo hicieron mal» te mantiene anclado en el pasado. La vida está ocurriendo ahora, pero tu mente vive en el pasado y tu cuerpo emocional no evoluciona. En lugar de vivir y disfrutar el presente, para ti es más importante rememorar cada día lo que sucedió hace veinte años y recordar que fuiste una víctima te da la razón: «¡Ellos lo hicieron mal!». No voy a intentar convencerte de lo contrario, pero tengo una pregunta para ti: ¿te has dado cuenta de que aferrarte a la idea «ellos lo hicieron mal» te mantiene unido a tus padres? Esta creencia te impide dejarlos ir. Siempre están contigo. No puedes separarte de ellos. Tal vez no quieres separarte de ellos, porque nada une más que el resentimiento. El rencor te mantiene unido a ellos, es tu forma secreta de amarlos. En lugar de amarlos a través del corazón, están siempre en tu mente. De esta forma, aunque te vayas a vivir a la Patagonia, ellos están siempre contigo. Pasan los años, pero el resentimiento hace que para ti no pase el tiempo. Te has quedado anclado en el pasado. La vida sucede aquí ahora, pero tú no estás presente, prefieres recrearte en el pasado. Te apegas a una imagen que has interiorizado, a una idea, a un agravio. En lugar de vivir, vives en la mente. El resentimiento te hace vivir en el pasado. La vida acontece nueva cada día. Cada día es una oportunidad para reinventarte y ser feliz, pero tú no quieres ser feliz, tu prioridad es alimentar los agravios y el resentimiento. Responsabilizas a tus padres de tu infelicidad, pero no quieres separarte de ellos. No quieres dejar ir el pasado. No hay duda de que ha habido mucho dolor, de que te has podido sentir abandonado, invadida, utilizado, desvalorizada, shockeado, traicionada, juzgado, abusada, y un larguísimo etcétera, y que ese dolor te ha condicionado profundamente. Negar, minimizar o justificar el sufrimiento de nuestra infancia no soluciona nada, al contrario; pero tampoco te ayuda asumir el rol de víctima y estar constantemente alimentando agravios, rencores y reclamaciones. Cuando culpamos a alguien de maltrato, en lugar de querer solucionar algo —aprender, completar, sanar, cerrar, pasar página—, queremos sentirnos víctimas. Cuando utilizas el término maltrato para referirte a tus padres, una cosa es cierta: no te quieres separar de ellos, quieres seguir siendo su víctima, porque ser la víctima te mantiene unido al perpetrador y te otorga el derecho de culpar, exigir y martirizar a otros. Las personas más violentas y crueles que he conocido se muestran ante los demás como víctimas. Si, después de escucharlos durante horas, les sugieres que tal vez hay un camino para reconducir la situación, sanar el corazón y ser feliz, se sienten ofendidas y te atacan. En realidad, no les interesa solucionar su problema, quieren tener la razón y que tú seas su aliado. Bert Hellinger es muy directo con este tipo de personas, no pierde el tiempo. Les escucha y les dice: «Lo siento, no puedo ayudarte, porque tu problema es más importante que la solución». Cuando la persona escucha esto, en lugar de abrirse y reflexionar, a veces lo utiliza como argumento para reforzar su condición de víctima: «¡He sido incomprendido y maltratado/a por Bert Hellinger!», lo cual le da pie a enfurecerse y culparle de cómo se siente. En lugar de responsabilizarse, de reconocer la dinámica y abrirse a una solución, se aleja maldiciendo al viejo maestro y sentencia: «Bert Hellinger es un ser sin corazón, un pésimo terapeuta. Lo único que quiere es sacarle los cuartos a la gente». Hace falta honestidad para dejar entrar el mensaje, para reconocer lo que uno está haciendo: «No puedo ayudarte, porque tu problema es más importante que la solución». A veces, que alguien nos confronte puede ser el detonante de un viaje interior transformador. Nunca se sabe. Hay situaciones en las que necesitamos un portazo o un jarro de agua fría para ayudarnos a despertar. Puede ser que te haga reflexionar y te ayude a mirar hacia dentro y responsabilizarte, o puede que te haga sacar tu veneno. Proyectar tu ira en el terapeuta, en la persona que has elegido para que te ayude, cuando no te dice lo que quieres oír, es muy significativo. De repente, le culpabilizas y quieres castigarlo, quieres hacerle pagar por el dolor que llevas dentro. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo eso con los demás? ¿Qué consigues con ello? Cuando adoptamos el rol de víctima nos acostumbramos a conseguir atención a través del drama, la lamentación y la exigencia. Cuando no conseguimos lo que queremos, juzgamos, culpamos y queremos castigar al otro. El problema es que ese comportamiento nos estanca y acaba generando el rechazo de los demás, lo cual retroalimenta nuestro rol de víctima. Cuando nos enrocamos en el rol de víctima, no queremos crecer y sanar nuestro corazón, aunque estemos haciendo terapia; lo que queremos es que nos den la razón. Y pobre de aquel que no quiera ser tu aliado, porque inmediatamente se convierte en tu enemigo. ¡Quieres castigarlo! Observa esta dinámica, porque puedes quedarte muchos años atrapado/a en este bucle. Cuando adoptamos el rol de víctima, a veces conseguimos atención, protagonismo, solidaridad y apoyos, pero nos estancamos emocionalmente, dejamos de crecer y nos volvemos tan demandantes energéticamente que al final la gente de nuestro entorno se cansa y se aleja. Nada nos estanca más que aferrarnos a querer tener la razón. Si tu objetivo es ese, olvídate de sanar tu corazón y ser feliz, no tires tu dinero buscando ayuda terapéutica; búscate un abogado, alguien que te ayude a reforzar tus argumentos y defender tus intereses. Según en que ámbito de la vida nos movemos, lo que necesitamos es un buen abogado. Pero, si quieres ser feliz, aferrarte a querer tener la razón será un impedimento. Cuando la mente se enroca y se queda atrapada en un bucle, empeñarse en querer tener la razón no sirve para nada. Llegado a ese punto uno tiene que decidir entre dos caminos: el camino de querer tener la razón o el camino de querer ser feliz. Transitar por los dos caminos al mismo tiempo no es posible. Uno va hacia el norte y el otro hacia el sur. A veces tenemos tanto apego al camino conocido, a querer tener la razón, que no queremos salirnos de él, aunque nos hayamos quedado solos y seamos muy infelices: «¿Quién me asegura a mí que otro camino me llevará a alguna parte?». Cuando hemos invertido muchos años en el rol de víctima y en querer demostrar que tenemos la razón, no es fácil abandonar aquello en lo que hemos invertido tanta energía. ¿Por qué tendrías que reconsiderar tu actitud y dejar de aferrarte al rol de víctima? Porque no avanzas, te mueves en círculos, estás atrapado/a en un laberinto que no lleva a ninguna parte. Y la vida pasa, y tu empecinamiento sabotea la posibilidad de que puedas ser feliz. Si eres honesto/a reconocerás que, aunque te hayan herido en el pasado, hoy eres básicamente una víctima de ti mismo/a. Uno de los mayores apegos al rol de víctima es que has invertido tanto en esa identidad que no te concibes de otra forma. Tu laberinto particular te tiene abducido/a. Toda tu identidad —tu ego— se alimenta de los agravios y los argumentos que has ido recolectando a lo largo del camino. Si en algún momento te cansas de malvivir y te planteas la posibilidad de un cambio de rumbo, te propongo una reflexión: ¿quién eres tú sin tu colección de agravios? El hijo/a toma partido por la madre o el padre Cuando los padres están enfrentados —separados, divorciados o en conflicto— y no se respetan, los hijos tienden a posicionarse, a estar a favor de uno y rechazar al otro. Para un hijo o una hija es muy difícil no involucrarse, especialmente cuando los padres dramatizan la situación y hablan mal del otro. Cuando la madre o el padre se victimiza y cuenta a los hijos lo desgraciada que es y las cosas horribles que le hace el sinvergüenza de su marido, está buscando que los hijos tomen partido. En lugar de responsabilizarse y buscar una ayuda apropiada, el progenitor busca el consuelo, la lealtad y el apoyo del hijo o la hija. ¿Qué puede hacer el hijo o la hija ante el drama de su madre o su padre? Para el menor es natural ser receptivo cuando un progenitor busca su apoyo. Por amor a la madre o al padre tomará partido. Empezará a ver a un progenitor como la víctima y al otro como el culpable. El problema es que el supuesto culpable, el malo, también es su progenitor, y la imagen negativa que interioriza del progenitor malo provocará que su corazón se cierre. ¿Cómo puedes tener el corazón abierto a tu padre con las cosas horribles que le ha hecho a tu madre? ¿Cómo puedes tener el corazón abierto a tu madre cuando ha traicionado a tu padre? El hijo no puede mantenerse indiferente cuando su madre o su padre buscan su apoyo. Cuando la madre le cuenta el drama que está sufriendo, por amor, se identifican y se alinean con ella; si la víctima es el padre, se identificará con él y se pondrá de su parte. Al tomar partido por un progenitor, por lealtad a este cierra el corazón al otro, es decir, por amor a uno rechaza al otro. A partir de ese momento el menor vive partido. En su corazón solamente cabe un progenitor, el otro es excluido. Cuando los padres se quieren y se respetan, en el corazón del hijo conviven armónicamente los dos; pero cuando hay una víctima y un perpetrador, el hijo excluye al malo. Independientemente de las diferencias y los conflictos que puedan tener sus padres, el hijo necesita a ambos progenitores, porque la mitad de su ser proviene de su padre y la otra mitad de su madre. Tener que tomar partido entre mamá y papá es como tener que desprenderse de la pierna derecha o de la pierna izquierda. Es una locura, cualquier opción es mala, porque al desprenderse de una pierna queda mutilado, y su vida será mucho más difícil. Caminar con una sola pierna no es imposible, puedes buscarte apoyos o utilizar una prótesis, pero nunca será lo mismo que caminar con dos piernas. Cuando un hijo toma partido, por amor a un progenitor se corta una pierna. Juzgar y rechazar a un progenitor siempre es traumático, aunque en un principio el menor no sea consciente de ello; al contrario, tal vez sienta que su padre es tan malo que no merece su amor, merece ser rechazado. Pero, independientemente de las desavenencias matrimoniales, cerrar el corazón a su padre o a su madre tendrá graves consecuencias. Ningún niño, ninguna niña, cierra voluntariamente el corazón a un progenitor, siempre es fruto de la lealtad al otro progenitor. Cuando la madre se victimiza, el hijo se identifica con ella y ve al padre a través de los ojos de la madre. No ve realmente al padre, simplemente interioriza la imagen negativa que le transmite la madre. Si la madre le transmite que su padre es un sinvergüenza y un mal padre, el hijo se identificará con esa valoración y lo rechazará. Y lo mismo sucede si el padre juzga y culpabiliza a su esposa frente a los hijos. La imagen que los hijos interiorizan de sus progenitores es la consecuencia del amor o el desamor que se profesan: cuando los padres se aman y se respetan, los hijos interiorizan una buena imagen de sus padres; si las desavenencias llevan a una dinámica de víctima y perpetrador, el hijo idealiza y se solidariza con el bueno, y demoniza y rechaza al malo. Solamente hay una cosa peor que un progenitor se victimice ante un hijo: que ambos progenitores se victimicen. Por ejemplo, cuando la madre y el padre utilizan al hijo o a la hija para desahogarse y desacreditarse mutuamente; o cuando ambos se lamentan de lo desgraciados que son por culpa del otro y le cuentan al menor, con todo lujo de detalles, las desavenencias, las frustraciones y los problemas matrimoniales; o cuando utilizan al menor como mensajero o mediador. Cuando hay una lucha de poder en la que ambos progenitores intentan tener la razón y desacreditar al otro, utilizar a los hijos es un arma de guerra. La madre, para conseguir la lealtad del hijo/a, se victimiza y transmite una imagen negativa del padre; el padre, para conseguir la lealtad del hijo/a, hace lo mismo. El peor escenario es cuando ambos progenitores utilizan a los hijos para castigar al otro. Lamentablemente es muy común. Muchos padres, en lugar de proteger a sus hijos, los utilizan en su guerra personal. En lugar de responsabilizarse, buscar ayuda externa y mantener a los hijos al margen, los involucran en su drama. ¿Qué consiguen con ello? Aferrarse al rol de víctima («yo soy el bueno, el otro es el malo») y desentenderse de las consecuencias negativas que su actitud irresponsable acarrea a los hijos. Muchos problemas entre padres e hijos son secuelas de la guerra matrimonial de sus padres. Lo veo cada día en la consulta y en los seminarios. Los hijos de padres que han estado en guerra, o bien han tomado partido por un progenitor, o para protegerse han tenido que cerrar su corazón a ambos. ¿Cómo puede un niño o una niña mantener su corazón abierto cuando sus padres están en guerra y lo utilizan para desahogarse? ¿Qué sucede cuando un hijo o una hija toma partido? Cuando eso sucede, no es tan simple como parece. Aparentemente por amor a uno rechaza al otro. Pero eso es solamente la punta del iceberg; además de una parte visible hay otra oculta. Si el hijo ha tomado partido por la madre y rechaza al padre, será leal al padre inconscientemente. ¿Cómo? Pareciéndose a él, siguiendo su destino, reproduciendo un patrón, adoptando inconscientemente aquello que rechaza de él. Durante su infancia, Fernando veía constantemente pelearse a sus padres. Su padre era un hombre muy culto y carismático, pero todos los proyectos profesionales que emprendió fracasaron. Después de varios negocios fallidos decidió dejar de trabajar y dedicarse a vivir. Se convirtió en un mantenido de su esposa. Hasta que su mujer decidió divorciarse de él. Fernando tomó partido por su madre y dejó de ver a su padre. Siempre ha juzgado mucho a su padre por ser un vividor y no ganar dinero para la familia... Después de acabar la carrera y trabajar brevemente para una multinacional decidió dejarlo para crear su propia empresa. Fernando, al igual que su padre, es un hombre muy inteligente y carismático, pero cada proyecto que ha intentado desarrollar ha fracasado. Siempre falla algo: cuando no es el socio es la patente, se le ha adelantado un competidor o el producto que quería fabricar se produce en China a un precio irrisorio. Ningún proyecto sale adelante. Cuando me vino a ver me confesó que su autoestima estaba por los suelos, que se sentía muy mal porque su mujer tenía una vida profesional y él no. Todos sus proyectos habían fracasado y había perdido la confianza de volver a intentarlo. Después de trabajar un tiempo con él se dio cuenta de algo muy significativo: su forma de conectar con su padre era fracasar profesionalmente, como su padre. Al haber rechazado y renegado siempre de él, la única forma que tenía de sentirse cerca de su padre era ser como él. En cierto modo, fracasar profesionalmente era su forma secreta de amarlo. En la superficie, Fernando era leal a su madre —había tomado partido por su madre—, pero en lo más profundo era leal a su padre. Cuando tomamos partido por un progenitor, cuando por amor a uno cerramos el corazón al otro, la única forma que tenemos de amar, de sentirnos cerca del progenitor que rechazamos, es siendo como él o como ella, reproduciendo su dolor, haciendo propio su destino. Gloria siempre se ha llevado mal con su madre, porque de niña le culpabilizó por la separación de sus padres. No le perdonó que engañara a su padre con otro hombre y le dejara. Por amor a su padre, desde pequeña, rechazó a su madre. Siempre la ha juzgado por ser muy inestable emocionalmente y tener malas relaciones de pareja. Cuando me vino a ver estaba deprimida, acababa de separarse de su enésima pareja. Una tras otra sus relaciones de pareja habían sido un desastre. Aunque ella hacía todo lo posible para que la relación funcionase, antes o después aparecía una tercera persona que interfería. La última relación fue muy complicada, porque la persona que supuestamente tenía que ayudarle —su psicólogo— se enamoró de ella. Tuvieron una aventura que destruyó la relación de pareja y la terapia. Cuando me vino a ver se sentía muy mal consigo misma, porque según ella lo había hecho todo mal. Después de varias sesiones descubrió que cada vez que fracasaba en sus relaciones de pareja se sentía muy cerca de su madre: infiel, inestable emocionalmente e incapaz de crear una relación de pareja normal. Nada le hacía sentirse más cerca de su madre que sus fracasos amorosos. De alguna forma, fracasar en la relación de pareja le conectaba con su madre. No existe la libertad de no amar a tus padres: o los amas conscientemente a través del corazón o los amarás inconscientemente. Si no tienes a tu madre y a tu padre en tu corazón, los buscarás de formas muy limitantes y dolorosas. Atraerás o generarás situaciones para sentirte cerca de aquel que rechazas. Sin darte cuenta amarás a tu progenitor a través del dolor, en lugar de amarlo a través del corazón. Uno de los casos más conmovedores que recuerdo es el de Christian, un hombre muy sensible y educado. Cuando lo conocí estaba divorciado y tenía problemas con el alcohol. Siendo un adolescente, su padre se suicidó. Fue muy traumático para la familia, porque, además de perder trágicamente a su padre, su madre y sus hermanos pasaron de vivir en la abundancia a la precariedad, de pasar los veranos en Mallorca, a vivir muy humildemente, gracias a la ayuda de algunos familiares. Christian estaba muy resentido con su padre, porque —según él— su padre le había jodido la vida a él, a su madre y a sus hermanos... Sin embargo, a base de mucho esfuerzo, había sido capaz de salir adelante, ir a la Universidad y prosperar profesional y económicamente. Pero cuando se deprimía bebía y caía en un pozo, quería morirse. Un día me enteré de que se había suicidado, de la misma forma que se suicidó su padre y su abuelo. ¿Cómo es posible que Christian acabase como su padre y su abuelo? Porque, al haberlos excluido de su corazón, la única forma que tenía de conectar con ellos, de sentirlos cerca, era a través del alcohol —su padre y su abuelo eran alcohólicos— y el suicidio. Aunque parezca terrible, su impulso autodestructivo muestra mucho amor ciego hacia su padre y su abuelo. Tomar partido entre tu padre y tu madre es el peor movimiento de tu vida: por lealtad a uno, cerrar el corazón al otro. Por amor a tu pierna derecha, amputar tu pierna izquierda. ¡Qué locura! Pero eso no es todo. Cuando has tomado partido también estás resentido con el progenitor que elegiste, porque por lealtad a él o a ella hiciste un gran sacrificio: cerraste el corazón al otro. Y has pagado un precio muy alto por ello: has crecido sin la conexión y la nutrición que necesitabas de tu padre o de tu madre. ¿Cómo deshacer este contrato emocional? ¿Cómo dejar de tomar partido? ¿Es posible no tomar partido entre mamá y papá? Sí, por supuesto que es posible, aunque hayas vivido treinta años defendiendo a uno y rechazando al otro. Si eres capaz de ver el inmenso dolor que ha supuesto tomar partido, no es difícil reconducir la situación. Sé simplemente el hijo, la hija. Deja de juzgar a tu padre y a tu madre. Tú no eres quien para juzgarlos. ¿Quién eres tú para evaluar y juzgar la relación entre tus padres? Una relación de pareja es un asunto privado entre dos personas, un encuentro muy complejo entre dos seres humanos distintos en el que cada parte está condicionada y limitada por unas heridas antiguas y unas lealtades familiares. No se puede simplificar y reducir el matrimonio a un evento donde hay un bueno y un malo. Ambos son responsables del destino de su relación. Lo único que podemos decir a ciencia cierta es que se eligieron mutuamente: tu madre eligió a tu padre y tu padre a tu madre. Cuando dos personas se eligen para emparejarse, el resultado de la relación —el éxito y el fracaso, la alegría y el dolor, los hijos y el tiempo compartido— es responsabilidad de ambos: cincuenta por ciento cada uno. No hay uno que tiene el noventa por ciento de la responsabilidad y el otro el diez por ciento. Una relación de pareja se construye entre dos. En una relación entre iguales, ambos son responsables por igual. Ambos, a través de la relación, tienen que enfrentarse a unos retos y a un aprendizaje. Cuando culpabilizamos a uno y el otro es una pobre víctima, no estamos viendo la realidad en toda su amplitud. Es como decir que Caperucita se encontró con el lobo o que Pulgarcito cayó en las garras de la bruja. Es absurdo. Tu madre no es Caperucita ni tu padre Pulgarcito. Ambos eran personas adultas. Tal vez eran muy jóvenes, estaban heridos y eran muy inconscientes, pero ello no les exime de su responsabilidad y del aprendizaje correspondiente. En todo caso, lo importante para ti es ser simplemente el hijo, la hija, y no atribuirte el derecho a juzgar lo que no te corresponde. En el momento que dejas de tomar partido —de juzgar— y eres simplemente el hijo, te das cuenta de que amas a los dos, porque eres hijo/a de los dos y necesitas tener a ambos en tu corazón. No hay necesidad de elegir, los dos caben en tu corazón. Cuando por fin tu madre y tu padre tienen el lugar que merecen en tu corazón, estás en paz, tu niño/a interior se relaja, ya no tiene que elegir entre mamá y papá. Si eres madre o padre, tienes conflictos de pareja y quieres separarte, por favor, no te victimices ante tus hijos, no culpabilices a tu pareja, no transmitas una imagen negativa de tu cónyuge a tus hijos, no intentes darles pena o ponerlos en contra de su padre o de su madre. Protégelos de vuestras heridas, conflictos y resentimientos. No solamente por su propio bien, también por tu propio bien, porque, si utilizas a tus hijos para desahogarte o para castigar a tu pareja, pagarás un precio muy alto. Victimizándote tal vez consigas la lealtad y el apoyo de un hijo o una hija, pero ese hijo o esa hija que ha rechazado a su padre o a su madre luego, cuando sea adulto, estará muy resentido/a contigo, porque por amor a ti interiorizó una imagen negativa de su padre/su madre. Al cerrar su corazón a su padre o a su madre no pudo recibir el amor que necesitaba y eso le ha generado mucho sufrimiento. Actúa con responsabilidad; busca el apoyo que necesitas en una persona adulta. No le cuentes a tus hijos tus frustraciones y los problemas íntimos de la pareja. Tus hijos no tienen por qué saberlos; además, no pueden ayudarte. Ellos son una esponja: cuando te desahogas con ellos contándoles tus problemas, absorben tu negatividad, les cargas con tus problemas. Sé adulto, responsabilízate de tus problemas. No pongas a tus hijos en la tesitura de tener que elegir entre mamá y papá. El mito de los padres ideales Cuando somos niños idealizamos a nuestros padres. Durante una etapa de la vida tu madre y tu padre son especiales, son los mejores: papá y mamá lo saben todo. El niño, la niña, necesita ensalzar e idealizar a sus progenitores. Papá y mamá son sus ídolos. Pero antes o después llega la etapa durante la cual el menor, para seguir creciendo, necesita cuestionar, destronar, juzgar y rechazar a sus padres. Esa etapa es natural, no hay necesidad de reprimirla. Pretender que los hijos sean buenos y obedientes toda la vida es absurdo, antinatural. El hijo, la hija, que no ha cuestionado a sus padres y no se ha rebelado se queda inmaduro/a. En lugar de desafiar lo que le han impuesto, de buscar su verdad y vivir la vida de acuerdo a su corazón, se convierte un buen chico o una buena chica que sigue buscando la aprobación y el reconocimiento de sus padres toda la vida. Si se vive con naturalidad, la fase de cuestionamiento, rechazo y rebeldía en algún momento dará paso a una etapa en la que puedes empezar a ver a tus padres tal como son: seres humanos ordinarios, imperfectos, con luces y sombras, únicos y entrañables, como tú. Ni son tan especiales ni tan defectuosos. Ya no necesitas idealizarlos ni tampoco juzgarlos. Sientes cariño y agradecimiento. Les quieres por ser quienes son y por todo lo bueno que te han dado. El problema surge cuando comparas a tus padres con otros padres, o tienes un ideal de cómo debería ser un buen padre y una buena madre. Entonces, tus padres inevitablemente te decepcionan. Si tienes un ideal de padre, de pareja, de hijo, de amigo o de maestro, antes o después te decepcionará y te sentirás traicionado. Porque nadie viene al mundo para colmar tus expectativas. Observa cuál es tu ideal acerca de cómo debe ser un buen padre y una buena madre. Tener ideales es humano, pero creer que tus padres tienen que colmar tus ideales es pedir peras al olmo. Cuando esperas que tus padres colmen tus ideales, les estás exigiendo algo imposible: que sean perfectos, de acuerdo a tus expectativas. Pero los padres perfectos no existen, solamente son seres humanos. Cuando exiges unos padres ideales, esperas que sean como dioses, en lugar de personas. Quizá no es algo negativo que tus padres no hayan sido perfectos. Cuando los padres son maravillosos, es muy difícil separarse de ellos. Si tu madre es perfecta, ninguna chica te parecerá adecuada. Si tu padre es ideal, ¿con quién vas a estar mejor acompañada? Te costaría mucho separarte y encontrar una pareja que esté a la altura, todos los candidatos te parecerían mediocres; sin embargo, si tus padres son personas reales, con luces y sombras, desde muy joven surge el anhelo de salir del nido, de vivir tu vida, de relacionarte y aprender de todo tipo de personas. ¿Qué habría sucedido si hubieras tenido unos padres perfectos? Si tus padres hubiesen sido perfectos, no te habrían preparado para la vida. Gracias a que ellos han sido imperfectos y te han decepcionado, estás preparado para lidiar con una pareja imperfecta, un jefe imperfecto, unos amigos imperfectos, unos hijos imperfectos y, sobre todo, estás preparado para mirarte al espejo. Si no eres capaz de aceptar a tus padres tal como son, tampoco puedes aceptarte a ti mismo/a. Cuando idealizas a tus padres los colocas en un pedestal; cuando los juzgas, te colocas tú en el pedestal. Son dos caras de la misma moneda. Cuando juzgas o idealizas no estás viendo al ser real. Aquello que proyectas en ellos habla ti. Tus ideales, tus juicios y tus exigencias acerca de tus padres te impiden amarlos y recibir su amor, relajarte, aceptarte y disfrutar de tu vida. Las exigencias hacia los padres van en contra de la vida, del deseo de evolucionar, de ser creativo. Solo podemos evolucionar gracias a que nuestros padres han sido imperfectos. Las dificultades son la fuente de la fuerza que nos hace actuar y evolucionar. Por tanto… ¡dichosos los que han tenido padres imperfectos! BERT HELLINGER DEL AMOR CIEGO AL AMOR CONSCIENTE Del amor ciego al amor consciente Georgina es una chica polaca que se instaló en Barcelona huyendo de su familia. Su padre es alcohólico y a veces se vuelve violento. Es un ser humano muy traumatizado, porque se quedó huérfano de niño y creció en un orfanato. Su esposa —la madre de Georgina— también está muy traumatizada: siendo niña sufrió todo tipo de abusos. Estos dos seres se encontraron y tuvieron dos hijas. Los padres de Georgina desde el principio asumieron el rol de víctima y de maltratador. Durante muchos años, Georgina asumió el rol de salvadora de su madre. Cada vez que sus padres tenían un conflicto, la madre buscaba el apoyo y el consuelo de la hija. En lugar de buscar ayuda profesional, buscaba refugio en su hija mayor. Georgina odiaba a su padre, quería que su madre se separase, pero era una situación muy frustrante, porque su madre siempre estaba quejándose, pero no hacía nada para cambiar su vida. Hasta que la situación llegó a un punto en el que Georgina vivía tan pendiente de los problemas de su madre que para sobrellevar la situación bebía y se drogaba. Sintió que si no se alejaba de todo lo que le rodeaba su vida se iba a pique. Cuando me vino a ver hacía un año que había dejado Polonia y estaba un poco mejor. Desde que asumió que no podía ayudar a su madre y se trasladó a Barcelona, vivía más tranquila, pero sus relaciones de pareja eran muy dolorosas. Tenía relaciones de codependencia con hombres que la maltrataban. Los consejos que daba a su madre tampoco le servían a ella. Después de unas sesiones descubrió que, aunque odiaba la relación que tenían sus padres, su forma de sentirse cerca de sus padres era siendo como ellos, teniendo una relación de pareja de codependencia. A partir de ese momento empezó a darse cuenta de que los quería tanto que, para sentirse conectada a ellos inconscientemente, reproducía su relación. Ese descubrimiento supuso un gran cambio para Georgina, porque pudo llorar lo que no pudo llorar en su infancia y tomar a sus padres en su corazón. Comprendió que sus padres no lo habían podido hacer mejor porque eran dos seres muy traumatizados. Pero, a pesar de todo, fueron capaces de acompañarse, compartir buenos momentos, tener dos hijas y sacarlas adelante. Y gracias a su esfuerzo ella podrá tener una vida mejor. Poco a poco el corazón de Georgina se fue suavizando y abriendo. Sentía que tenía que seguir viviendo en Barcelona para sanar su corazón y responsabilizarse de su vida, pero ya no rechazaba a sus padres, los tenía en su corazón. Al poco tiempo conoció a un chico y empezaron a salir. Por primera vez en su vida tenía una relación con un hombre que la quería y la respetaba. Su vida estaba empezando a cambiar. No es posible no amar a nuestros padres. Aunque aparentemente nos sentimos libres de no hacerlo, cuando cerramos el corazón a nuestros progenitores, en lugar de amarlos directamente, los amamos inconscientemente. Sin darnos cuenta los amamos indirectamente de formas muy limitantes y dolorosas. Cuando el adulto que somos rechaza a los padres, el niño interior los busca desesperadamente. El amor ciego es una forma de amar inconsciente. En lugar de aportar nutrición, dicha y bienestar, genera sufrimiento: un sacrificio inútil que no beneficia a nadie. ¿Qué beneficio aporta ser leal a tu familia repitiendo unos patrones dolorosos? Tener malas relaciones de pareja, trabajar en algo que no te gusta, ser incapaz de prosperar económicamente, no permitirte brillar profesionalmente, vivir una vida rutinaria, sentirte víctima, estar deprimido/a, tener adicciones, no permitirte ser feliz, querer morirte, etc. Nuestro ego cree que puede elegir y decidir la vida a su antojo, pero la vida nos demuestra que esa libertad es ilusoria, porque lo que realmente dirige la vida es el amor. Cuando el amor es consciente, es una bendición, una fuente de luz, nutrición y creatividad para todos; en cambio, cuando el amor ciego, inconsciente, dirige nuestra vida, nos sabotea, nos encadena al sufrimiento y la desdicha, nos hace repetir compulsivamente patrones dolorosos. Muchos de nuestros comportamientos erráticos, violentos, adictivos y depresivos son expresiones de amor ciego. Por eso, aunque queremos liberarnos de ellos, no podemos. ¿Por qué no podemos liberarnos de un patrón que nos perjudica? Porque es nuestra forma inconsciente de amar a alguien. ¿Cómo puedes dejar de deprimirte si esa es la única forma que tienes de sentirte cerca de tu madre? ¿Cómo puedes dejar de beber si es la única forma que tienen de sentirte cerca de tu padre? Solamente podemos transformar el amor ciego cuando lo reconocemos: «Soy depresiva por amor a mi madre / Soy alcohólico por amor a mi padre. Durante muchos años he rechazado a mi madre o a mi padre y la única forma que tenía de sentirlos cerca es siendo como ellos». Con este reconocimiento se abre una puerta: «En lugar de amar a mi madre a través de la depresión, o amar a mi padre a través del alcohol, puedo amar a mi madre y a mi padre a través del corazón». Tomar a tus padres en el corazón te hace libre. Cuando nuestros padres están en nuestro corazón, ya no necesitamos ser como ellos —reproducir su sufrimiento y sus limitaciones— para sentirlos cerca. El juicio y el rechazo nos acoraza, pero nos debilita internamente y nos impulsa a repetir su destino, mientras que tener a nuestros padres en nuestro corazón y estar agradecidos por lo que nos han dado nos da fuerza y confianza, nos impulsa a crecer y evolucionar. A veces un ser humano quiere irse, quiere morir. Ese impulso puede expresarse directamente a través de un suicidio, o puede expresarse por medio de un impulso inconsciente que se materializa a través de un accidente, una adicción o una enfermedad. A menudo el origen de ese impulso hacia la muerte es una expresión de amor ciego hacia un familiar fallecido. Nuestra forma inconsciente de amarlo es sintiendo un impulso hacia la muerte, porque a través de la muerte nos unimos a él/ella. Por eso cuando el origen de un impulso hacia la muerte es una manifestación de amor ciego es tan difícil dejar una adicción, superar una depresión, abandonar la idea del suicidio o curar algunas enfermedades, porque son una expresión de amor ciego. Solamente cuando lo reconocemos, cuando sentimos el amor que no podía expresarse conscientemente, podemos elegir amar a nuestro familiar a través de la adicción, la enfermedad y la muerte, o a través del corazón. Míriam es una mujer inteligente, muy competente y exitosa en su faceta profesional, pero desde niña ha vivido etapas depresivas. Cuando cae en el pozo de la tristeza y la depresión, la vida no tiene sentido y quiere morirse. Cuando me vino a ver hacía unos meses que había intentado suicidarse. A pesar de que ella no ha experimentado episodios muy traumáticos, se ha pasado muchos años en terapia y con tratamientos psiquiátricos. Cuando le pregunté qué había pasado en su familia, me contó dos hechos muy significativos: su madre tuvo tres abortos antes de su nacimiento, y su madre y su padre son descendientes de familias hebreas que sufrieron el holocausto. Varios antepasados de ambas ramas familiares murieron en los campos de concentración nazis. ¿Cómo podemos ser felices cuando en nuestra familia ha habido tanto sufrimiento? A través de una meditación guiada invité a Míriam a entrar en contacto con las almas de sus hermanitos no nacidos y las almas de sus antepasados que murieron en el holocausto. Le dije: «Pregúntales a esas almas qué quieren. ¿Quieren que sacrifiques tu vida para unirte a ellos, o prefieren que vivas plenamente tu vida —que vivas lo que ellos no pudieron vivir— y te reúnas con ellos cuando seas el momento?». De sus ojos brotaban lágrimas. Vio que las almas de sus antepasados eran luminosas y estaban en paz, la amaban y la invitaban a que viviese plenamente su vida. No querían que sacrificase su vida por ellos. Querían que fuese feliz y reunirse con ella cuando su vida se apagase. Por amor a estos seres, durante muchos años Míriam sintió un impulso muy fuerte hacia la muerte. Pero las almas de sus familiares muertos no querían que ella sacrificase su vida y su felicidad por amor a ellos. Esas almas estaban en paz y la amaban. De repente, Míriam comprendió que había una forma más elevada de amar a su familia que sacrificar su vida: en honor y agradecimiento a todos estos seres, en lugar de amarlos buscando la muerte, los amaría viviendo plenamente, porque gracias a ellos ella tenía la oportunidad de vivir lo que ellos no pudieron vivir. No es lo que sabes, no es lo que quieres No podemos ser libres y vivir amorosamente cuando rechazamos a nuestros padres, cuando nuestras raíces están enfermas o no hemos completado el vínculo con quien nos ha dado la vida. Podemos acorazarnos, ser orgullosos y arrogantes, creer que somos libres e independientes —que no queremos y necesitamos a nuestros padres—, pero, si observamos cuidadosamente nuestros patrones de comportamiento, nos daremos cuenta de que repetimos unos que nos sabotean, no solamente en las relaciones de pareja, también en la relación con uno mismo y cómo nos proyectamos en la vida. Una cosa son nuestras fantasías acerca del amor y la relación de pareja y otra muy distinta lo que nos sucede cuando intimamos con un ser humano. Una cosa es lo que queremos y otra muy distinta lo que creamos. ¿Por qué hay una brecha tan grande entre lo que queremos y lo que creamos? Porque nuestra vida no la dirige la mente racional —lo que sabes y lo que quieres—, sino el amor; en muchos casos, la carencia de amor o el amor ciego. Hay personas que saben muchas cosas; aparentemente lo tienen todo muy claro, pero tienen relaciones de pareja muy insatisfactorias. Saben mucho acerca de cómo hay que relacionarse, qué quieren, qué hay que evitar, qué tipo de hombre o de mujer es la adecuada, pero no son conscientes de lo esencial. No se han dado cuenta de que el amor no es una cuestión de saber o querer. Puedes saber lo que quieres y lo que no quieres pero atraer o recrear lo que no quieres una y otra vez. Lo veo cada día en mi consulta: cuando se rompe una pareja, en lugar de responsabilizarse cada uno de su parte y de su aprendizaje, culpan al otro, y empiezan otra relación sin haberse responsabilizado de la anterior, diciendo: «Por fin he encontrado a alguien especial, muy diferente a mi expareja. Con esta persona todo será diferente». No se dan cuenta de que, aunque supuestamente eligen a alguien diferente, ellos no han cambiado, no han crecido, siguen siendo igual de inconscientes. Y la nueva relación es más de lo mismo. A veces hemos de sentirnos estancados, repetir los mismos patrones, ver cómo nos saboteamos, para darnos cuenta de que el origen del problema no está afuera, está adentro; para comprender que, si no nos despojamos de nuestro orgullo y nos abrimos con humildad a sanar nuestro corazón, constantemente proyectamos y recreamos el mismo guion: ni somos libres, ni somos capaces de amar, ni podemos florecer. Cuando nos damos cuenta de que vivir con el corazón cerrado es demasiado doloroso y limitante, porque somos esclavos de un amor ciego, comprendemos algo esencial: podemos seguir amando inconscientemente, persiguiendo fantasías y recreando sufrimiento, o podemos aprender a abrir el corazón y amar conscientemente. Aunque a menudo no lo entendemos, todo ocurre por amor. Incluso detrás de los sucesos más dolorosos y destructivos operan las fuerzas del amor, la necesidad de amor. Cuando la necesidad de amor toma forma a través de un impulso ciego, inconsciente, genera desdicha y sufrimiento. A través de la observación y la responsabilidad podemos traer más consciencia a nuestra vida y transformar los impulsos de amor ciego en amor consciente. Pero para ello hace falta humildad y valentía, estar dispuesto/a a que todo lo que crees que eres y sabes se disuelva en el amor. La mirada que nos impulsa Hay dos miradas posibles. La primera es aquella que mira al pasado y dice no, porque lo rechaza, no está conforme con lo que sucedió. En consecuencia, va acompañada de agravios, reproches y argumentos acerca de lo que debería y no debería haber sucedido. La otra mirada es aquella que, a pesar de las dificultades y el dolor vivido, no está en conflicto con la realidad, toma la vida tal como es. Cuando nuestra mirada dice no, choca y discute constantemente con la realidad, sentimos que la vida ha sido injusta con nosotros, nos sentimos víctimas de unos hechos que no deberían haber sucedido. El no refuerza nuestro ego cargándonos de razones y argumentos, generando un conflicto en nuestra mente entre lo que fue y lo que debería haber sido. Aparentemente el no nos fortalece, pero en realidad nos debilita. Cuando miras hacia atrás —a tu familia y a las circunstancias que te ha tocado vivir— y rechazas los hechos, pierdes mucha energía en una discusión mental inútil: ni puedes cambiar a tu familia ni puedes cambiar lo que sucedió. Y ese conflicto mental te mantiene reactivo/a, te desgasta, te ata al pasado, te impide estar realmente presente. El pasado —las imágenes que has interiorizado, los agravios y los sentimientos de rechazo— están constantemente interfiriendo en tu vida, consumiendo tu energía, debilitándote. La vida te trae cada día nuevas oportunidades para vivir, amar y disfrutar, pero tú no estás presente, te has quedado atrapado/a en el pasado. Decir sí a la vida no significa creer que todo es o ha sido maravilloso. Por supuesto que ha habido muchos momentos difíciles y dolorosos, incluso episodios traumáticos, que te han podido condicionar profundamente; sin embargo, en lugar de estar en conflicto con el pasado, de pelearte mentalmente con los hechos que te ha tocado vivir, lo asumes y extraes de él la experiencia y el aprendizaje necesario para crecer y afrontar lo que la vida te trae en cada momento. Cuando nos reconciliamos con el pasado, tenemos toda nuestra energía disponible para responder creativamente a los retos del presente. El pasado deja de ser un problema y la digestión nos da la fuerza y los recursos necesarios para afrontar el presente de la mejor forma; en cambio, la indigestión del pasado nos debilita, merma nuestros recursos y nos sabotea constantemente. Digerir el pasado es esencial para vivir en el presente, empoderarnos y proyectarnos creativamente hacia el futuro; pero a veces queremos atajos y confundimos el concepto de aceptar con integrar. Cuando utilizamos la aceptación intelectual o el bypass espiritual para intentar eliminar o enmascarar el malestar interior, nos engañamos. La aceptación se convierte en una compensación para enmascarar nuestra realidad interna. Todo aquello que reprimimos bajo un manto de perdón o aceptación sigue estando ahí. No se trata de negar, positivar, intelectualizar, anestesiar o espiritualizar el dolor, sino de abrirte a la vida para poder vivir y completar las experiencias que necesitas digerir e integrar. Para poder estar en paz, primero tienes que confrontar la realidad, salir de la trinchera y abrirte a la vida, a tu historia y a tu biografía emocional. Asumiendo lo que la vida te ha traído te alineas con el fluir natural de la existencia y permites que tu sistema nervioso pueda descargarse, que tu corazón se abra a todas aquellas experiencias que no pudieron ser completadas. Cuando en tu mente y en tu corazón se instala el no, se cronifica la indigestión emocional, porque te cierras a vivir lo que necesitas sentir para completar la experiencia. Cuando te abres al sí y a todo lo que ello comporta, facilitas la digestión y la integración; permites que se puedan expresar las emociones reprimidas, descargar tu sistema nervioso, descongelarte, vivir y completar los duelos, cerrar etapas, para poder abrirte a la vida sin lastres del pasado. El no te estanca, te acoraza, te ancla al pasado, te impide completar el proceso, sanar, reconciliarte con la vida, crecer y avanzar. Al principio, decir sí y abrirte será incómodo, te pondrá en contacto con todo aquello que has acumulado en tu interior. Te sentirás muy sensible, inestable y vulnerable. Creerás que vas hacia atrás, en dirección contraria, porque emergerán los traumas del pasado que en su día no pudiste digerir. No te asustes, confía, apóyate en tus recursos. Si te sientes muy desbordado/a busca ayuda, alguien con experiencia que pueda escucharte y acompañarte en los momentos críticos. Poco a poco esa apertura y esa vulnerabilidad se transformará en enraizamiento, coherencia y verdadera aceptación. Meditación: tomar a tu familia en el corazón Para poder estar en paz, relajarte, confiar y abrirte al amor y la intimidad, es esencial ocupar tu lugar en tu familia de origen. No se pueden sanar las raíces cuando estás fuera de lugar. Si tratas de arreglar los conflictos familiares estando fuera de lugar, generarás más desencuentros. Tal vez en tu familia se han dado unas circunstancias que han provocado que tú, en los primeros años de vida, inconscientemente, te salieses de tu lugar. Te invito a observarlo y a ocupar tu lugar. (Si quieres puedes leer y grabar esta meditación para escucharla tranquilamente, o pedirle a un amigo que te la lea). Visualiza y siente a tu padre y a tu madre. ¿Cómo te sientes junto a ellos? ¿Estás cómodo/a y relajado a su lado, o tenso, juiciosa, en conflicto, culpable, sobrecargada? Si de niño/a viste sufrir mucho a tus padres, seguramente te saliste de tu lugar para tratar de ayudar. En lugar de ser simplemente el hijo o la hija y aceptar tu impotencia, por amor, asumiste un rol: confidente, consejero, cuidadora, protectora, salvador, consorte. Ayudando a mamá o a papá te sentías importante, especial, pero con los años ese rol se ha convertido en una pesada carga. Si en tu infancia tus padres tenían muchos conflictos, probablemente tomaste partido por tu madre o por tu padre. Por amor a uno cerraste el corazón al otro. Este movimiento —tomar partido entre mamá y papá— hizo que cerrases tu corazón a uno de los dos, y eso provocó que no pudieses recibir su amor. Tener que elegir entre mamá y papá es muy doloroso. ¿Qué ganas cerrando el corazón a un progenitor? Nada. Al contrario, pierdes la conexión y la nutrición que necesitas recibir de él o de ella. Esa desconexión provoca mucha carencia y enfado. Tú no has nacido para ser el juez de tus padres. Abandona ese rol, sal de ese lugar. Tú no eres quien para juzgar quién es el bueno y quién es el malo. Ellos se eligieron mutuamente y se amaron lo mejor que pudieron, condicionados por sus carencias, sus traumas y sus enredos familiares. Sus problemas de pareja no son tu responsabilidad. Tú no puedes ayudarles. Libérate de la pesada carga de tomar partido y querer ayudar. Sé simplemente el hijo, la hija. Tus padres no son seres desvalidos, no necesitan ser salvados. Cuando ves a tu madre o a tu padre como un ser frágil, que no sabe cuidar de sí mismo, no lo estás viendo. Quizá tu madre o tu padre tuvo una infancia muy dura y no recibió todo el amor que necesitaba, es posible; pero no te corresponde a ti compensar esa carencia. Tal vez de niño/a asumiste un rol parental con tu madre o con tu padre para intentar salvarle de su dolor, pero ese rol se ha convertido en una pesada carga. Reconócelo: tú no puedes salvar a mamá ni a papá de su dolor, solamente quererlos. Descárgate del rol y sé simplemente el hijo, la hija. Otra forma de salirte de lugar es cuando juzgas a tus padres y te crees mejor que ellos. Creer que sabes mejor que tus padres como deberían ser o qué deberían hacer es muy pretencioso. Cuando te colocas en ese pedestal pagas un precio muy alto, porque no puedes recibir su amor. Frente a ellos eres orgulloso/a y arrogante, pero, cuando sales al mundo, no respetar a tus padres te debilita, genera muchas inseguridades, desconfianza e indignidad. Necesitas acorazarte y disfrazarte porque internamente no te sientes adecuado/a. Tus relaciones de pareja son decepcionantes, porque nadie puede llenar el vacío de tu corazón. Vivir en un pedestal, colocarte por encima de tus padres, solamente genera orgullo, dolor e indignidad. O tal vez tienes una conexión muy especial con tu madre o con tu padre: eres el hijo de mamá o la hija de papá. Ese rol te hace sentir especial, pero es una esclavitud: necesitas constantemente la aprobación y el reconocimiento de tu madre o de tu padre, no puedes separarte energéticamente de él o ella, y lo que es peor, no puedes abrirte al amor, entregarte a una relación de pareja. Tu lealtad a tu padre o a tu madre —querer ser especial para él o para ella — te impide crecer, desarrollar tu verdadera individualidad, vivir la intimidad. Intentar cambiar la relación con tus padres o mejorar tus relaciones de pareja estando fuera de lugar es muy frustrante, un esfuerzo inútil y agotador. En lugar de intentar cambiar a tus padres, de creerte especial o mejor que ellos, observa si estás ocupando tu lugar en tu familia de origen, si eres simplemente el hijo, la hija, sin ninguna otra pretensión, o has asumido un rol que te condiciona. Si estás cansado/a de vivir fuera de lugar y quieres crear las bases para reparar los vínculos familiares y tener relaciones sanas, reconoce los roles que has adoptado en tu familia. ¿Estás listo/a para dejarlos ir y ocupar tu lugar o todavía quieres aferrarte a ellos? Si has comprendido en tu corazón el precio que pagas asumiendo esos roles, es fácil y natural desprenderte de ellos, ser simplemente el hijo, la hija, sin ninguna otra pretensión. Porque detrás de los roles y de la coraza de la persona adulta hay un niño o una niña que anhela estar en armonía con su familia. Mira a tus padres con respeto, gracias a ellos existes y eres quien eres. Tú eres el hijo/a de su amor. Reconoce lo esencial. Deja de aferrarte a los agravios. Despréndete de los roles que has asumido en tu familia y ocupa tu lugar: sé simplemente el hijo, la hija. Y desde ese lugar mira a tu familia, a todos, empezando por tu madre y tu padre. Ellos te dieron la vida y merecen un lugar especial en tu corazón. Deja ir todas tus ideas de cómo deberían ser. Tómalos en tu corazón, tal como son. No necesitan ser perfectos para que en tu corazón haya respeto y gratitud. Mira a tus abuelos: ellos también merecen un lugar especial en tu corazón, porque gracias a ellos existes y eres quien eres. Dales el lugar que merecen en tu corazón. Mira a tus hermanos: tal vez están heridos y fuera de lugar, y la relación a veces es difícil, pero son tus hermanos y también merecen un lugar en tu corazón. Cuando no excluyes a nadie, cuando todos tienen un lugar en tu corazón, llega la paz. Por fin puedes relajarte, confiar, sentir el amor que te sostiene y proyectar creativamente tu energía. La transformación sucede a través del corazón Tal vez, leyendo estas páginas, has detectado algunos patrones familiares, y puede ser que al ser reconocidos haya una comprensión y un movimiento interno que te ayude a recolocarte y sanar tu corazón; pero quizá haya patrones que no seas capaces de ver, es normal. A veces puede ser difícil reconocer una dinámica familiar donde estamos enredados o identificados. Precisamente porque es algo tan cercano y cotidiano no podemos detectarlo. Si lo que has leído te ha resonado, pero han quedado cabos sueltos, crees que hay algo que se te escapa, o te sientes fuera de lugar en tu familia, tal vez te puede ayudar participar en una sesión de constelaciones familiares. Pero no lo hagas con la expectativa de que una constelación familiar solucionará tus problemas; en todo caso, acércate a las constelaciones familiares si quieres explorar el complejo mundo de las relaciones humanas y abrir el corazón. Desde hace dos décadas la terapia sistémica está de moda. A menudo me encuentro con personas que tienen una idea equivocada, que creen que una constelación les solucionará su problema. Una constelación tal vez pueda mostrarte el origen del problema, pero eso no quiere decir que se solucione. Si la raíz del problema es que no respetas a tus padres, lo que te mostrará es precisamente eso, y no habrá ningún cambio en tu vida hasta que abras tu corazón. Una constelación puede mostrarnos dónde estamos enredados o atascados y por qué se repite una dinámica familiar. Verlo puede ser una gran ayuda, incluso provocar un cambio, pero no se puede saber de antemano qué nos mostrará una constelación y de qué forma nos ayudará. Algunas personas tienen fantasías acerca de lo que es una ayuda. Una ayuda no significa que suceda algo que solucione el problema. A menudo destapa algo oculto que intensifica el malestar, porque te confronta con la raíz del problema, con algo que no podías o no querías ver. Esa confrontación no será agradable. Tal vez te enfades con el terapeuta por haberte dicho o mostrado algo que no te ha gustado, y en lugar de dejar entrar en tu corazón aquello que necesitas sentir y revisar, te acoraces y acuses a ese ser humano por ponerte en contacto con algo que no querías ver o responsabilizarte. Puede ser. Hace falta mucha humildad para confrontar nuestra sombra. Mi sugerencia —si me lo permites— es que, antes de cerrarte y reaccionar proyectando tu dolor o tu resentimiento sobre alguien que está intentando ayudarte, dejes entrar lo que la vida te está mostrando, aunque cuestione tu ego, sea muy incómodo o desagradable. Si es algo importante para ti, de alguna forma te beneficiará; si no lo es, te ayudará a abrirte a la vida y comprender mejor la naturaleza humana. Hay muchos tipos de ayuda. Cada persona, en diferentes momentos, tiene necesidades distintas: a veces necesitamos un masaje, unas caricias, un abrazo, o que alguien nos vea, nos reciba y nos escuche con respeto; otras necesitamos un jarro de agua fría o un fogonazo que movilice nuestra energía, para despertar de una ilusión que nos impide crecer, amar y ser libres. Si solamente dejas entrar en tu corazón las caricias, si no permites que la vida te confronte con tu oscuridad, tu crecimiento se detendrá. ¿Estás listo/a para afrontar con el corazón abierto lo que necesitas abordar? Si tratar algún asunto te inquieta o no quieres abordarlo, es comprensible y respetable; pero sé honesto/a, no te engañes, honra la verdad de este momento y espera a que aquello que necesita ser afrontado esté maduro. Hay temas que se pueden abordar muy bien a través de una constelación, mientras que otros requieren un abordaje distinto. Muchas heridas del corazón y traumas del sistema nervioso requieren abrirnos a nuestro cuerpo emocional, acercarnos a nuestro niño/a interior, reconocer y acoger amorosamente esa parte interna traumatizada, o incluso abordar la herida y el trauma desde el cuerpo físico. Algunas personas se pierden analizando sus problemas. Se refugian en su cabeza para disociarse de su cuerpo emocional. Se dedican a analizar, estudiar y acumular mucha información. Llenarse de conocimientos puede convertirse en una forma de desconectarse del corazón. También hay quien no quiere abordar lo que necesita afrontar y busca fórmulas mentales, atajos espirituales o soluciones mágicas para evitar sentir o confrontar algo. No te engañes, hagas lo que hagas, si no estás dispuesto/a a abrir el corazón, no habrá una transformación. En mi experiencia, la mayoría de los seres humanos estamos muy encorsetados, consecuencia de los condicionamientos familiares, sociales, culturales, académicos, morales y religiosos que hemos recibido, y ante todo necesitamos soltar lastre, salir de la mente programada para conectar con el corazón; despojarnos de la coraza y los corsés que nos sujetan y abrirnos a la vida: sentir y liberar nuestra energía, respirar y desbloquear el diafragma, bailar, cantar, jugar, reír, compartir, tocar y ser tocados con presencia y amor, despertar la vitalidad del cuerpo, la sensibilidad, la pasión, la creatividad; celebrar la vida, hacer el amor, abrirnos a lo desconocido, expandir las fronteras; y aprender el arte de la meditación. Cada instrumento de sanación tiene su función, su lugar y su momento. Si necesitas despertar tu energía, recibir masajes —ser tocado con amor y presencia—, puede ser muy curativo, justamente lo que necesitas para abrir el corazón. Hay seres que a través de sus manos y su presencia ayudan a liberar el corazón. ¡Déjate tocar! Ábrete a tu energía, permite que la vida que hay dentro de ti despierte y te muestre el camino. SEXTA PARTE: PERDÓN, ACEPTACIÓN, GRATITUD. TERAPIA Y MEDITACIÓN EN EL CAMINO DE LA SANACIÓN Parece que la mayoría de las personas necesitan experimentar mucho sufrimiento antes de abandonar la resistencia y aceptar, antes de perdonar. En cuanto lo hacen, ocurre uno de los mayores milagros: el despertar de la conciencia del Ser a través de lo que parece ser el mal, la transmutación del sufrimiento en paz interior. ECKHART TOLLE PERDÓN Y COMPASIÓN Perdonar A lo largo de la vida hemos experimentado incontables experiencias desagradables; afortunadamente la inmensa mayoría las hemos procesado y olvidado, no estamos constantemente pensando en ellas, y cuando las recordamos, no sentimos un dolor o un malestar intenso. Sin embargo, a veces, el recuerdo de algunas experiencias dolorosas nos atrapa, nos abstrae del presente y absorbe nuestra energía. Nos apegamos al agravio, recreamos en nuestra mente una y otra vez la experiencia desagradable y dentro de nosotros crece el malestar, el rencor y el resentimiento. Ese evento doloroso, en lugar de ser una experiencia puntual, al recordarlo y recrearlo constantemente en nuestra mente nos convierte en víctimas. Pasa el tiempo, pero la herida no cicatriza, la experiencia del pasado nos sigue doliendo y condicionando negativamente el presente. ¿Qué podemos hacer para no quedarnos atrapados en un evento doloroso del pasado? ¿Cómo podemos perdonar y liberarnos de algo que nos atormenta? Si entendemos el perdón como un proceso interior —una experiencia transformadora que nos libera, que aporta relajación a nuestro sistema nervioso y paz a nuestro corazón—, hemos de ser conscientes de que el perdón no se puede materializar por el mero hecho de desearlo o verbalizarlo; en todo caso podemos crear un clima adecuado para que la alquimia del perdón suceda. Nadie tiene el poder de eliminar de su vida un hecho que le ha ofendido, herido o perjudicado. El hecho es el que es, no podemos borrarlo de nuestra biografía ni cambiarlo; pero podemos elegir cómo relacionarnos con él. Nuestro devenir depende de nuestra forma de reaccionar ante la adversidad, de cómo elegimos responder, de si decidimos o no alimentar el agravio, el rencor y el resentimiento. Pero alguien dirá: «Hay situaciones en la vida en las que una negligencia o el daño que ha infligido un ser humano es muy injusto, cruel, terrible. ¿Cómo podemos perdonar a alguien que ha causado la muerte de un ser querido?». No perdonamos porque entendemos un acto injustificable o porque quien nos ha herido lo merece; perdonamos por nuestro propio bien, para que un hecho que nos ha conmocionado no siga dañándonos. Elegimos abrirnos al perdón para poder vivir en paz y rehacer nuestra vida. Perdonar es difícil porque exige una renuncia: a pesar de la injusticia, del daño causado, la humillación, el dolor, la rabia o la impotencia que sentimos, en lugar de aferrarnos al agravio, elegimos soltar y abrirnos a la vida. El primer paso hacia el perdón es reorientar nuestra mirada: dejar de vivir enfocados en el agravio, de alimentar el malestar y el resentimiento, y centrarnos en nuestros recursos, en los aspectos positivos de nuestra vida. En vez de dejarnos arrastrar por la reactividad y provocar más dolor —a uno mismo y a los demás—, decidimos asumir los hechos y adoptar una actitud constructiva para recuperarnos y reconducir nuestra vida lo mejor posible. Recientemente me ocurrió algo muy doloroso. Durante dos días me sentí consternado, muy dolido e indignado. Mi sentir oscilaba entre la tristeza, la ira y la impotencia. Hacía años que no sentía un malestar tan profundo. Estaba tan activado que apenas podía dormir; mi mente era un torbellino. ¿Cómo podía haber sucedido aquello? Una persona había actuado de forma muy violenta e injusta conmigo. Me sentía traicionado y maltratado. Después de dos días de darle muchas vueltas al asunto sentí: «Si sigo alimentando este asunto, el rencor y el resentimiento crecerá dentro de mí y cargaré con ello durante meses, tal vez años. Este suceso teñirá mi estado de animo y me amargará». Cuando me di cuenta de la cantidad de energía y poder que le estaba dando a ese hecho, y el enfado y la animadversión que estaba acumulando dentro, me pregunté: «¿Quiero que este episodio condicione mi existencia durante los próximos meses? No, eso sería muy dañino para mí. No puedo darle tanto poder. No puedo permitir que este hecho me ofusque y tiña mi vida de resentimiento». En ese momento tomé una decisión: «No voy a alimentar el rencor. No quiero que el recuerdo de lo que pasó se convierta en el centro de mi vida y me amargue la existencia. Voy a enfocar mi energía en el presente, en mis proyectos, en las cosas buenas que hay en mi vida». Y renuncié a victimizarme, a crear un monstruo y a regodearme alimentando mi desgracia. Pero el malestar no desapareció sin más. Cuando se volvió a encender el fuego interior, en lugar de culpar y proyectarlo hacia la persona que me había herido, enfoqué toda la energía y la presencia en la respiración, en enraizarme en el momento presente. Tras unos minutos de respiración consciente, de responsabilizarme de mi energía y estar completamente presente, el fuego interno se transformó. El malestar se disolvió. Fue como despertar de una pesadilla que me había estado hostigado durante días. La ira había desaparecido, ya no me sentía una víctima ni tenía ninguna necesidad de reaccionar. Sentía paz y relajación, asombro y agradecimiento, porque gracias a ese suceso había vuelto a mi centro, a habitar ese espacio interior que, a pesar de las circunstancias externas, nunca ha sido dañado. Las situaciones difíciles de la vida pueden dañarnos, amargarnos, convertirnos en víctimas —que antes o después dañarán a otros—, o transformarnos. A través del perdón, de la transformación consciente de nuestra energía, evolucionamos. No tenemos el control de nuestro entorno, de multitud de situaciones y circunstancias que están sucediendo a cada momento, solamente podemos decidir qué actitud queremos tomar ante la incertidumbre y las adversidades, cuánto poder y protagonismo queremos darle a la mente a la hora de interpretar y procesar los acontecimientos desagradables. Los hechos son los que son, pero la interpretación y la historia que nos contamos acerca de los hechos es nuestra creación. Cuando no distinguimos los hechos de la historia que creamos acerca de los hechos, sufrimos. Eckhart Tolle nos recuerda: «La causa primaria de la infelicidad nunca es la situación, sino lo que piensas sobre ella». A menudo creemos que las circunstancias de la vida son la causa de nuestra infelicidad. Solamente cuando aprendemos a observar nuestros pensamientos nos damos cuenta de que la verdadera razón de nuestro sufrimiento reside en nuestra forma de pensar. La situación es la que es; nuestra mente puede, o no, hacer de ella un infierno. Cuando tenemos tendencia a tomarnos todo como algo personal, porque nuestro ego se cree el centro de la existencia, la vida se convierte en una carrera de obstáculos y un agravio constante. Nuestro ego, de cada acontecimiento, crea una historia personal. ¿Qué sería de nuestro ego sin sus logros, sus juicios y sus desgracias? La verdadera libertad no reside en intentar controlar unas circunstancias cambiantes que no podemos controlar, sino en reconocer el origen del problema y el sufrimiento humano —el ego—, y decidir si queremos alimentarlo, vivir identificados con él, creando o no una historia personal de cada situación impersonal. Es muy difícil perdonar cuando hacemos de todo algo personal, porque nuestro ego tiene mil razones de peso para no perdonar; sin embargo, a medida que nos damos cuenta de que no somos lo que pensamos —la historia que nos contamos—, podemos desprendernos del agravio más fácilmente. ¿Qué sentido tiene aferrarse a una historia que me hace sufrir cuando en realidad es mi propia creación? Si eres honesto/a reconocerás que a menudo es más dañina y perjudicial tu reacción ante unos hechos —tu actitud y la historia que creas para victimizarte—, que el propio hecho o la persona que te ha herido. Cuando haces eso, cuando tu reacción te perjudica porque te llenas te rencor y amargura, le estás dando un poder tremendo a alguien que no lo merece. ¿Mereces seguir sufriendo porque alguien te engañó y te rompió el corazón? No, por supuesto que no. Lo que mereces es sanar tu corazón, estar en paz, rehacer tu vida y ser feliz. Pensar más acerca de lo que hizo esa persona no te ayudará. Culparle por tu sufrimiento no te ayudará. Hablar mal de él o de ella no te ayudará. ¿Por qué le das tu atención y tu energía a alguien que no lo merece? No puedes cambiar los hechos, pero puedes elegir dónde quieres poner tu atención y tu energía: si quieres enfocarte en recrear unos hechos dolorosos en tu mente, en dedicar tu tiempo y tus pensamientos a alguien que te hirió, o prefieres utilizar tu energía creativamente. Lo que nos ayuda a perdonar es ser conscientes, despojarnos del rol de víctima —o sea, de la historia que hemos creado alrededor de unos hechos—, reconocer humildemente nuestra parte de responsabilidad y, una vez asumida nuestra responsabilidad, soltar, dejar ir el pasado, dejar de recrear la historia en nuestra mente, volver al presente, a nuestra naturaleza esencial. Cuando dejamos de dar energía a los pensamientos se debilitan, dejan de ser el centro de atención, de activarnos y abstraernos, porque para que un pensamiento permanezca en la mente requiere de nuestra colaboración. Cuando le prestamos atención y lo alimentamos genera más pensamientos que lo retroalimentan; pero, si dejamos de darle atención y energía, y nos enraizamos en el presente, de la misma forma que un pensamiento aparece, desaparece. La forma más sencilla de volver al presente es enraizarnos en el cuerpo enfocando nuestra atención en la respiración. Estar totalmente presentes en nuestra respiración unos minutos nos enraíza en el aquí ahora. No es necesario cambiar la forma de respirar. La presencia nos devuelve a nuestra naturaleza esencial, al observador ecuánime, y rompe la identificación. El hecho sigue siendo el mismo, pero ya no estás perdido/a en el drama y el agravio, estás en casa. ¿Recuerdas la última enseñanza de Buda antes de morir? Sammasati: vuelve a ti, sé tu propia Luz. Regresa a tu naturaleza esencial, no te pierdas en la mente… La respuesta a tus inquietudes, la solución a tus problemas, la paz, la libertad y el amor que estás buscando están en ti. ¡Tú eres lo que estás buscando! ¡Despierta, vuelve a casa! En el momento que regresamos a nuestra naturaleza esencial y descansamos en el amor y la presencia que somos, la mente egoica pierde su poder; la Luz del Ser disipa la oscuridad, la identificación que nos hacía sufrir se disuelve. Reconocemos que, independientemente de las adversidades y las circunstancias externas, internamente somos libres y no estamos separados de la fuente de amor. No estoy hablando de algo esotérico o de una experiencia extraordinaria, no. Mi naturaleza esencial y la tuya no son diferentes. Ya lo dijo Buda hace 2500 años: «Todos somos budas». Jesús lo expresó con otras palabras: «Todos somos hijos de Dios». Todos los seres que han despertado hablan de lo mismo, utilizando palabras y metáforas diferentes. Nuestra esencia es la misma, lo que cambia es el filtro y el vehículo a través del cual interpretamos y experimentamos la vida. La esencia del perdón es renunciar a nuestro ego, a la identidad ilusoria que genera el sufrimiento, dejar ir el pasado —las historias que nos contamos— y volver al presente. Dejar ir significa dejar de alimentar el agravio —de echar leña al fuego—, dejar de recrearnos en la idea de un perpetrador y una víctima, presenciar, abrir el corazón y disolvernos en el ahora. El perdón no es un logro que el ego pueda conseguir, es una rendición: una muerte y un renacimiento. A veces el perdón acontece tras una catarsis —un destello de Luz que nos ilumina, un proceso alquímico intenso y revelador—; a veces es una paz y un silencio que aflora tras un largo y profundo viaje interior. Perdonar puede comportar cambios Hay algunos malentendidos acerca del perdón que conviene aclarar. Cuando el perdón se convierte en un mandato religioso, una obligación moral o una especulación mental, en lugar de ser el fruto de un proceso interior consciente y responsable, puede generar mucha confusión y a la postre ser contraproducente, porque, en lugar de transformar la energía, se reprime. Por eso es tan común oír: «No entiendo por qué me siento así, yo creía que ya le había perdonado». O sentimos rechazo, incluso resentimiento, hacia alguien que supuestamente ya habíamos perdonado. Llamar perdón a algo que no lo es nos confunde y nos acaba perjudicando. Y puede llevarnos a la falsa conclusión de que el perdón es una forma de autoengaño. Perdonar no significa minimizar, justificar o negar unos hechos; tampoco significa eximir a alguien de su responsabilidad, o que tras el perdón «aquí no ha pasado nada». Perdonar no implica pretender que todo sigue igual. Hay hechos que abren los ojos, tienen consecuencias y generan cambios. Perdonar no es lo mismo que olvidar, no significa pensar que lo que ocurrió esta bien, que no hay que responder ante una invasión o que hemos de permitir que nos traten mal. Perdonar no conlleva la obligación de tener que dar una segunda oportunidad, tener que colmar las expectativas de alguien, renunciar a la justicia o a una compensación. Es importante entender que, en algunos casos, el perdón tiene que ir acompañado de una compensación, para mantener el equilibrio de la relación y no dañar el vínculo. Esta cuestión la hemos abordado en el capítulo «La necesidad de equilibrar la balanza, en lo positivo y lo negativo». Perdonar no es un atajo para sentirse bien reprimiendo el dolor, una forma de bypass espiritual, no. Si tu pareja te ha dejado por otra persona, tendrás que procesarlo. Aunque le perdones, tus heridas de abandono y desvalorización estarán activadas durante un tiempo. Necesitarás abrirte al dolor, sentir tu vulnerabilidad, permitir que fluyan las emociones, llorar, descargar tu sistema nervioso, vivir el duelo. Perdonar te ayudará a no victimizarte, a no alimentar el rencor y el resentimiento, a no cerrar el corazón y alargar el sufrimiento; pero el dolor, la tristeza y los sentimientos de abandono y desvalorización te acompañaran durante un tiempo. Perdonar es una invitación a la introspección. En la segunda parte del libro hemos visto que hay muchas situaciones que, además de herirnos, activan viejas heridas de nuestro niño/a interior. Abrirnos al perdón puede ser una oportunidad para conocernos mejor, para revisar nuestro universo emocional y discriminar entre el dolor que proviene de un hecho reciente, de los sentimientos vinculados a heridas antiguas, y abordar cada cosa adecuadamente. Perdonar y reconciliarse no es lo mismo. Reconciliarse significa restablecer la relación. A veces después del perdón se puede querer reconstruir una relación y a veces no. Podemos perdonar, pero no necesariamente querer volver a una situación del pasado. Perdonar nos libera, nos ayuda a escucharnos, a responsabilizarnos, a crecer, a confiar más en nosotros mismos y a no repetir los mismos errores. Perdonar requiere mucha madurez y consciencia, significa renunciar a ser una víctima y su reverso —perpetrador—, liberarnos de unos roles que nos atan al pasado, que nos impiden separarnos energéticamente de algo o alguien, y regresar a nuestra naturaleza esencial. Perdonar es soltar — renunciar a alimentar el ego—, fundirnos con la vida y descansar en el ahora. Meditación: fundirse con la vida Te invito a recordar una situación reciente que te ha molestado o herido. ¿Cómo te ha activado y cómo has reaccionado? Observa cómo una circunstancia de la vida cotidiana se puede transformar en una ofensa o un agravio. Ante un hecho tienes la posibilidad de recrearte mentalmente con lo sucedido; de hacerlo personal, de alimentar una historia, de crear un perpetrador y una víctima, o no. Si, en lugar de presenciar los hechos tal como son, alimentas la idea de que el otro quiere maltratarte, te conviertes en una víctima. Entonces el malestar, el resentimiento y la reactividad se apoderan de ti. Te invito a explorar otro camino, a presenciar la situación sin hacer de ello algo personal. Los hechos son los que son, depende de ti recrear una historia en tu mente, o no. Simplemente respira, siente tu cuerpo, descansa en el momento presente, en lugar de darle atención y energía a los pensamientos. No se trata de minimizar o negar los hechos, ni de reprimir tu cuerpo emocional, sino de reconocer que puedes elegir entre alimentar mentalmente el agravio —o sea, victimizarte— o enraizarte en el aquí ahora. Es tu elección. Respira. Descansa en el presente. Renuncia a recrearte en una historia, a culpar o querer tener la razón. El ego siempre está buscando pretextos para sentirse maltratado. No te dejes poseer por él, no le des tu poder y tu energía a algo que te puede encadenar y consumir. Alinea tu energía con la vida, con el momento presente, con tu naturaleza esencial y tus recursos. Siente la libertad de no ser una marioneta de la mente egoica. Es posible que durante el proceso de enraizamiento emerjan sensaciones y emociones. Permítelas. Tal vez el cuerpo necesita descargar algo. Puedes expresar las emociones sin necesidad de victimizarte. Las emociones son expresiones energéticas. Vívelas con naturalidad, sin aferrarte a nada ni hacer de lo que sientes un agravio. Si después de todo el proceso tienes que responder a la situación, hazlo, pero observa que no sea una reacción, en todo caso una respuesta consciente y responsable ante unos hechos. Empieza practicando esta meditación con pequeños roces o desencuentros. A medida que te des cuenta de tu libertad y tu responsabilidad, podrás expandir el perdón a situaciones que generan activaciones más profundas. Del perdón a la compasión Cuando estamos heridos tenemos tendencia a ser muy juiciosos y severos con nosotros mismos, muy poco amorosos y comprensivos. Esta actitud hostil y recriminatoria hacia nosotros mismos nos hiere, nos sabotea, nos impide relajarnos, confiar, abrirnos, ser amorosos y disfrutar de la vida. ¿Cómo podemos ser compasivos con los demás si no somos compasivos con nosotros? El proceso de autoconocimiento y sanación, antes o después, nos muestra la inconsciencia, el desamor y la reactividad con la que hemos vivido, y nos invita a revisar las secuelas de nuestro comportamiento, a abrir el corazón al dolor que hemos generado y a perdonarnos a nosotros mismos. Generalmente, en la primera etapa del viaje interior nos ponemos en contacto con el dolor que nos han causado los otros. A medida que vamos conociéndonos, siendo más conscientes de nuestras heridas emocionales y patrones reactivos, de cómo nos relacionamos con el ser humano que somos y con nuestro entorno, empezamos a reconocer el maltrato que nos hemos infligido a nosotros mismos y a los demás. A veces nos quedamos atrapados en el juicio y la reprobación a nosotros mismos, sintiéndonos culpables y avergonzados por algunas acciones u omisiones del pasado; por haber tomado malas decisio