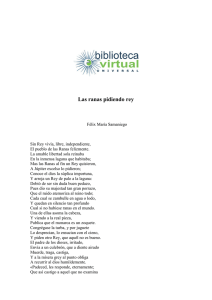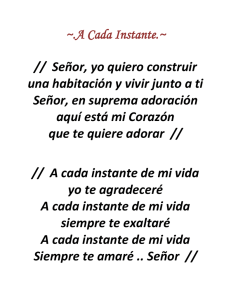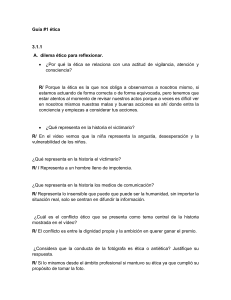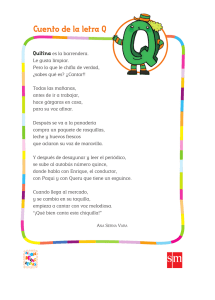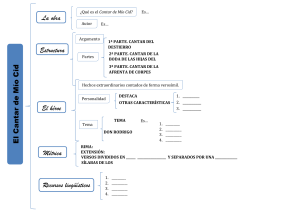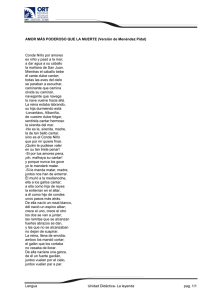Breve crónica de una tarde de domingo Osvaldo Maraboli Fue hace unas pocas semanas; estaba medio dormido sobre una lenta pieza de jazz. con un saxo sonando profunda y “pastosamente”. Ahí me di cuenta, al fin, de que mi relación con ella era muy tóxica, pero asimismo inevitable y necesaria. Como cuando se vive un karma, que no es otra cosa que la factura no pagada por nuestros errores ancestrales. Entonces entendí, con claridad que ella era parte de mi recorrido y mi destino. El poder de ella proviene de que se está enquistada en los sótanos más profundos de la conciencia ¿cómo sacarla de allí? Solo había una forma de apreciarla, de escucharla: nota por nota y acorde por acorde. Me levanté; el cielo estaba gris y silencioso, como toda buena tarde de domingo, muy coherente con la trompeta davisiana en la que se transmutó el saxo anterior. Se hacía tarde, las ranas empezaban a croar en intervalos de segunda menor, los truenos temblaban el suelo con profundos DO de ultratumba y las chicharras trasnochadas zumbaban como rolls de redoblante, unos sobre otros, sin ponerse de acuerdo ¿Qué podía hacer? Solo el ente de arriba sabe cómo podía oír la música de todo eso. Entonces tomé la decisión: la tomaría por las astas, pues no había de otra manera. Sones como aquellos, que salieron de la lista de reproducción cuando finalizó el estándar de Davis, no se habían escuchado nunca. Ella lo envolvía todo como si fuese una capa de misterios tendida como la noche boca abajo. Fiel a su estilo aparecía de pronto pero, en el mismo instante desaparecía, como el fugitivo de la canción-película. Entonces tomó mi mano y me llevó a recorrer mi propia existencia, me desdobló para hacerme testigo de mi propia tragicomedia. Con insistencia pícara, y con la comisura izquierda hacia arriba en gesto irónico, me dio a entender de que siempre estuvo allí en cada paso, en cada movimiento, en cada exhalación, en cada segundo, como en la famosa canción de Sting. En efecto, solo pude rendirme a la evidencia y darme cuenta de que ella siempre estuvo allí, escondida tras la multitud de sonidos que poblaban el ambiente en cada capítulo de mi vida. Las trompetas dieron paso a las cuerdas. Aires andinos. Eso me llevó rápidamente a mi triste historia escolar. “Si no hubiese estado allí contigo, no habrías sobrevivido a esa experiencia, atroz y canallesca”, dijo, sosteniendo aún su sonrisita. Era verdad.¿cómo no me di cuenta antes? Estuviste ahí para ayudarme a pasar el pantano, entre cuerdas, quenas y altiplanos imaginarios, que sirvieron de anzuelo para salir a recorrer el mundo, tal como me lo habían prohibido.¿Y qué resultó de todo aquello? Que aún sigo viviendo y no soy tan infeliz. Los avisos comerciales me sacaron un instante de mis cavilaciones. Luego, estalló un ensamble de tambores casi tribales. “¿Te acuerdas?”, me preguntó, ya con la sonrisa menos irónica, y más envolvente y cariñosa. Casi condescendiente. No había manera de contradecirla, pues me entregué a una cascada de añoranzas, con recuerdos tan dulces como amargos: manos rotas y felices, largas noches de calle, cantos, mujeres, bailes, sabor, gozadera latinoamericana infinita, inacabable. Las chicharras habían dejado de cantar. Solo las ranas continuaban, incansables, mientras paladeaba los instantes, las imágenes, las impresiones, las escenas de esos diez años en que viví y dormí en el cuenco de un tambor. Esa noche parecía que el mazo estaba tirado y la suerte con él echada. No había escapatoria. Revisé mentalmente mi billetera virtual y calculé lo que podía invertirle. Sopesé el tiempo que tomaría, el sedentarismo territorial al que me ataría por dos años. A manera de contentillo, me dije que “eso se pasaría volando”. Finalmente, la lista se detuvo. Ya no había más que “echarle mente a eso”. Solo quedaba “ponerse en la jugada” y empezar. Las ranas habían dejado de cantar, como si estuvieran expectantes a mi reacción, a lo que haría enseguida. El silencio de la noche lo cubría todo, casi podía oírse a las luciérnagas encender sus faros fugaces y fantasmales, y a las polillas batir sus alas. Y por cierto, al fastidioso e infaltable mosquito zumbando en el oído como una trompeta desafinada. No había nada de ella en aquel instante, como si quisiera que notase su ausencia, tal vez para reforzar el punto que había ganado. El silencio fue el mayor que hubiese escuchado en mi vida. “No quisiera una vida así”, pensé para mis adentros. La noche se precipitó, sin remedio, a la oscuridad del sueño. Y sí, lo consiguió. Ella le había ganado a mis dudas eternas, a mis vacilaciones, a mi indolencia de décadas. Sentí que exhaló un profundo suspiro de alivio, tan profundo que parecía pagar una deuda histórica de alientos arrebatados. Al día siguiente iría por ella. Tomaría un desayuno breve y me asomaría en aquella escuela, estirando el cuello como un visitante tímido. Le daría la mano y le entregaría mi dinero y mi tiempo. Más mi compromiso de llegar hasta el final. No volvería a dejarla sin desentrañar todo lo que tenía que mostrarme. Y sé que eso es mucho, que hay secretos que ella quiere revelarme, casi confesarme. Y yo estaría ahí para escucharlos. Para otros, la noche había comenzado apenas, la fiesta estaba por comenzar. Se sintieron los ecos de voces costeñas, acordeones rumberos y gritos de mujeres que parecían querer cantar. Pero nada de eso me distrajo ni me sacó de mis pensamientos. Habían pasado varias horas desde que comenzó todo, pero en el recuento todo se redujo a unos cuantos minutos. Entonces me quedé dormido,cansado, sintiendo el peso de lo mentalmente vivido. Y le sonreí.