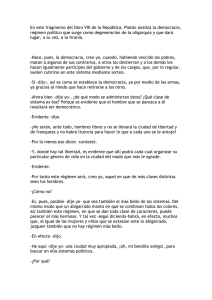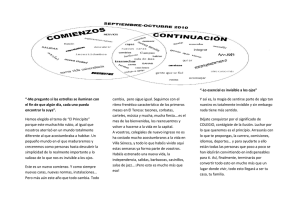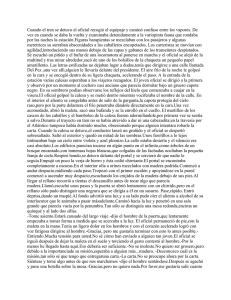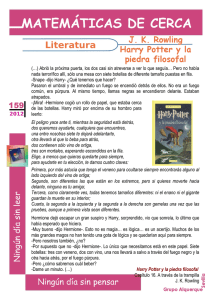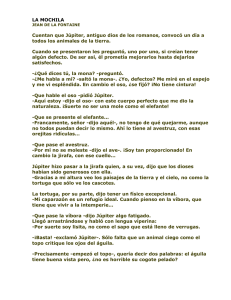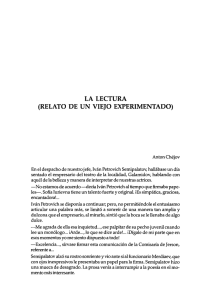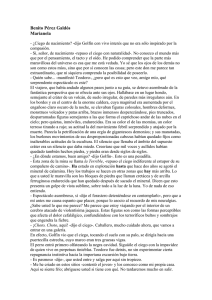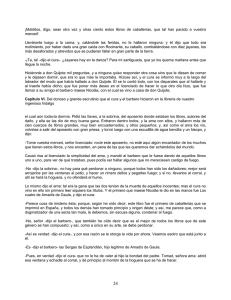Todos cuentan narrativas africana contemporánea (1960-2003) Tomo 1 by Charlotte Broad (coord.) (z-lib.org)
Anuncio

TODOS CUEílTAíl: ílARRATIVA AFRICAílA conTEffiPORÁílEA (1960-2003) romo 1 Coordinadora CHARLOTIE BROAD Seminario Permanente de Traducción Literaria Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México Flora Botton-Burlá Charlotte Broad Eva Cruz Yáñez Marina Fe Mónica Mansour Mario Murgia Federico Patán Traductores invitados: Nair Anaya, Claudia Lucotti y Elika Ortega Textos de Difusión Cultural Serie Antologías Coordinación de Difusión Cultural Dirección de Literatura/UNAM México, 2012 Diseño de portada: Roxana Ruiz y Diego Álvarez Primera edición, 29 de julio 2012 D.R. © 2012, Universidad Nacional Autónoma de México Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, 04510 México, Distrito Federal Coordinación de Difusión Cultural Dirección de Literatura ISBN: 978-607-02-3426-2 ISBN de la serie: 968-36-3756-6 Prohibida la reproducción parcial o total por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales. Impreso y hecho en México AGRADECIMIENTOS Agradecemos primeramente a los escritores por compartir­ nos, a través de su arte, su sensibilidad y visión del mundo, así como por su interés y fe en este proyecto. Vaya también nuestro agradecimiento a los traductores por contribuir a trazar puentes tan necesarios a través de su dedicada e igual­ mente creativa labor. Agradecemos de igual manera a Elika Ortega por su diligente apoyo en las tareas de búsqueda de información y organización del material durante la primera fase de este proyecto, así como a Lorena Saucedo por su perseverancia durante el proceso de establecer contacto con los autores y obtener los permisos de publicación, sin lo cual este libro jamás habría sido posible. También, en este sentido, recono­ cemos la invaluable asistencia brindada por los estudiantes de la carrera de Letras Inglesas José Carlos Ramos y Paola Arenas. Gracias, asimismo, a las distintas editoriales y a los agentes literarios que nos facilitaron el acceso a las obras y su repro­ ducción en la presente antología. Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento infinito a la Dra. Rosa Beltrán por su generoso interés y acogimiento de este proyecto desde el inicio, así como a la Mtra. Ana Ce­ cilia Lazcano por su infatigable y cabal compromiso con la realización del mismo. 7 ,. ÁFRICA INTRODUCCIÓN El precio que una lengua internacional deberá pagar es someterse a muchas formas de ser usada. CHINUA ACHEBE "Nkosi Sikelel' i Afrika" o "Dios bendiga África" fue original­ mente un himno cristiano compuesto en lengua xhosa por Enoch Sontonga en 1897. Solomon Plaatje, uno de los prime­ ros escritores negros de Sudáfrica (Mhudi es su obra literaria más reconocida) y miembro fundador del Congreso Nacional Africano, lo grabó en Londres en 1923. Una versión en seso­ tho -ahora una de las lenguas oficiales de Sudáfrica como lo es también el xhosa-, a la que el poeta Samuel Mqhayi añadió siete estrofas en 1927, fue publicada por Moses Mphahlele en 1942 y subsecuentemente traducida a muchos otros idiomas. La función de esta canción religiosa se transformó cuando fue adoptada por presos y grupos oprimidos en varios paí­ ses africanos como Tanzania, Zambia, Zimbabue y Angola durante las guerras de independencia contra los coloniza­ dores. Después de las elecciones multirraciales en Sudáfrica en 1994, eljefe de Estado emitió un decreto que estipulaba que este ícono de resistencia y Die Stem van Suid-Afrika ("El llamado de Sudáfrica") serían los himnos nacionales de ese país. En 1996, una versión más corta que combinaba ambos himnos y que reunía cinco de las lenguas sudafricanas más importantes se dio a conocer como el himno nacional. No 11 existen traducciones estándares de "Nkosi Sikelel' iAfrika", por lo que las palabras varían de un lugar a otro y de una ocasión a otra. No hemos incluido aquí literaturas escritas en lenguas africanas, pero la historia de la composición de este himno de resistencia, así como su ir y venir entre distintos propósitos y lenguas, es una metáfora adecuada del origen de los cuentos reunidos en esta colección, de su proceso de selección y de nuestras traducciones como miembros del Seminario de Tra­ ducción Literaria del Colegio de Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Históricamente, los autores africanos educados en la época colonial, quienes podrían haber escrito en sus lenguas maternas, fueron persuadidos de escribir en la lengua del colo­ nizador. Así, la resistencia implícita en su trabajo alcanzaría un público mayor sin importar cuál fuera la mezcla de reacciones que su obra suscitara y de cuán difícil resultara publicarla. Los relatos producidos en este contexto son tan híbridos como el himno sudafricano en cuanto a sus fuentes de inspiración. Sus formas y temas nos muestran una combinación de recursos, tanto orales como escritos, tomados de las culturas locales y de las impuestas, especialmente si consideramos que muchos de los autores también escriben en sus lenguas indígenas. Dada la amplísima gama de opciones, en esta ocasión nos hemos ceñido a la obra escrita en inglés por autores negros de países subsaharianos a partir de la década de 1960. Los cuentos aquí reunidos cubren la transición del perio­ do colonial al periodo poscolonial. Nuestro punto de parti­ da es la independencia de Ghana en 1957, ya hace más de cincuenta años, desde de la cual podemos dar seguimiento, a través de las literaturas, a los movimientos en otros países hacia su independencia. Estos relatos comunican los conflictos derivados de las luchas independentistas, además de trasmitir esperanza, desilusión y agonía. Durante este periodo, los au12 tores de África, inspirados por sus predecesores inmediatos como el nigeriano Amos Tutuola, el ugandés Okot p'Bitek, el sudafricano Peter Abrahams, la activista ghanesa Mabel Dove-Danquah, la keniata Evelyn Awuor Ayoda y la sudafri­ cana Phyllis Ntantala, entre muchos otros, han encontrado sus voces y han escrito poderosas narrativas que emergen de sus propias experiencias. Al revitalizar otras literaturas anglófonas, la mayoría de los escritores de estas generaciones han superado la etapa de oposición a la metrópolis colonial y a los estereotipos, actitud aún vigente en la obra de escritores anteriores. En otras palabras, estos autores se han apropiado de la lengua inglesa y de sus prácticas de escritura y las han convertido en proyectos políticos y estéticos locales. Al respecto, el keniata Ngügi wa T hiong'o, no sin despertar controversia, argumen­ tó: "Lo que hemos creado es otra tradición híbrida, una tradición en transición, una tradición minoritaria que sólo podemos llamar literatura afroeuropea" (1986:26-27). 1 En mi opinión, ya que ha existido en todas las literaturas de épocas distintas, la hibridez no debería ser considerada una carac­ terística particular de la literatura africana. 2 Tanure Ojaide y Joseph Obi sostienen que, en términos generales, los dos factores más importantes que afectan el contexto de las obras literarias africanas en la actualidad son "la tradición oral de África y la condición poscolonial, que se manifiestan en la cultura, la sociedad y la política" (2002:6). Cuando hablamos de cambios en las literaturas, con frecuencia olvidamos que todas las fases o etapas coexisten, tal y como lo ha señalado 1 Este autor anteriormente publicaba con el nombre de James Ngügi, el cual después rechazó "porque lo veía como parte del sistema colonial de nombres, como cuando los esclavos eran llevados a América y les daban el nombre de los dueños de las plantaciones". CJ "Ngügi wa Thiong'o in Conversation" con Harris Trivedi y Wangui wa Goro (2003:5 ). 2 Al hablar de la literatura africana va implícito nuestro reconocimiento de que ésta se halla conformada por muchas distintas literaturas. 13 en su excelente ensayo Mpalive-Hangson Msiska, académico malauí radicado en Londres ( 1997:4 7). En este caso, nos propusimos hacer una recopilación que representara, en lo posible, las cualidades y diferencias en tono y tema que coexisten en el género del cuento tal como se cultiva en esta región de África. Desde luego, un volumen de estas dimensiones no puede considerarse exhaustivo ni logra hacer justicia a la diversidad de las distintas literaturas africanas. Por un lado, en algunas ocasiones fue sumamente difícil elegir sólo un par de autores como representantes de su país; por otro, esta colección proviene de obras pu­ blicadas y no incluye narrativas orales ni obras extensas, lo cual nos obligó a dejar fuera textos muy estimulantes e innovadores. Nuestra selección es, sin duda, idiosincrásica, pero siem­ pre se basó en el mérito literario. No obstante, la excelen­ cia literaria "implica un juicio de valor en cuanto a lo que es literario, lo que es excelencia, y al punto de vista desde el que se valora. Para cualquier grupo es mejor estudiar obras representativas que correspondan a su sociedad en lugar de estudiar unos cuantos 'clásicos' aislados" escribieron Ngügi wa T hiong'o, Henry Owuor-Anyumba y Taban Lo Liyong en su revolucionario ensayo "Sobre la abolición del Departamento de Letras Inglesas"3 de 1968 (Roscoe 1997:258). Por tal moti­ vo, elegimos aquellos cuentos que más deseábamos compartir con los lectores, que fueron creados con maestría, pero que además se encuentran comprometidos con su contexto social y muestran claramente las contradicciones y rupturas de la vida diaria. Por esta razón, entre otras, nuestra selección no se basa solamente en un criterio estético, sino que también es sensible a los distintos contextos socio-políticos de cada narrativa. Así 3 14 "On the Abolition of the English Department" en inglés. pues, nos centramos en escritores negros debido a que sus temas y perspectivas no han tenido tanta difusión entre el público lector internacional como los de sus colegas blancos y su obra no ha sido traducida al español para formar parte de una compilación de este tipo. Los europeos "tienen mayor acceso a África si quienes les hablan de África tienen ascen­ dencia europea", señaló el escritor sudafricano Mongane Wally Serote en una plática con editores sostenida en París a finales de la década de los noventa, sobre la reticencia de publicar escritores negros (2001: 151). La forma en la que aquí entendemos "negro" proviene de la generación postelectoral en Sudáfrica. Quienes conforman esta generación usan el término para referirse a personas de piel oscura, de ascen­ dencia africana, asiática o mestiza que constituían durante la época colonial, y quizá aún constituyen, la gran mayoría de los oprimidos y marginados. Esta colección incluye la obra de distintas generaciones, lo cual nos permite observar la forma en que las voces más jóvenes han respondido a sus predecesores. 4 Es posible, por ejemplo, discernir la manera en la que escritores como Chi­ nua Achebe y Alex La Guma inspiraron al joven Ngügi wa Thiong'o en 1968, así como la influencia de este último en artistas más jóvenes como Ben Okri y, posteriormente, He­ lon Rabila. La respuesta enérgica de narradoras como Flora Nwapa, Grace Ogot y, más tarde, Bessie Head y Ama Ata Ai­ doo a sus antecesores masculinos ha estimulado, por su parte, a escritoras más jóvenes como Tsitsi Dangarembga, Sindiwe Magona, Yvonne Vera y Chimamanda Ngozi Adichie. ·• Al referirnos a los escritores como generaciones no queremos sugerir que "constituyen un grupo o comparten características o tienen un bagaje en común u ocupan posiciones homólogas en cuanto a escritura o política", etcétera. De hecho, Abdulrazak Gumah coloca a Achebe, Ngügi y Farah en una sola generación debido a que "se establecieron en el periodo inmediato después de la descolonización" en, debemos supoaer, sus países respectivos (1995:v). 15 Sin embargo, estos escritores no responden únicamente a la influencia de autores previos, sino que también asimilan prácticas artísticas tradicionales de África. Sabemos que la tradición de protesta entre escritores negros sudafricanos se remonta a la literatura xhosa del siglo XIX (Mzamame 1986:XVI), y la situación de las expresiones literarias en otros países es similar. Al desdibujar las fronteras cronológicas, estos escritores revelan que el pasado no es solamente un momento en el tiempo al que se puede regresar, sino que éste posee aún vida en las distintas comunidades. Como el sudafricano Ezekiel Mphahlele5 escribió: "Necesitamos dar­ nos cuenta de estas distancias si queremos entender cómo es el escritor africano. Él es parte del patrón" (1972:128). Esto no quiere decir, desde luego, que este patrón, entendido como una multiplicidad de voces y temas, constituya el moti­ vo central de la cultura o de la cosmovisión de las múltiples comunidades africanas. La lengua siempre ha sido, como ya adelanté, un tema muy debatido entre los escritores africanos anglófonos, particular­ mente después de la "repartición" de las tierras africanas entre las potencias europeas durante las conferencias de Berlín llevadas a cabo a finales del siglo diecinueve. Estos tratados impusieron oficialmente las diferentes lenguas europeas de las naciones colonizadoras, así como sus respectivas instituciones culturales, en los "países" africanos colonizados. El aspecto más importante de la dominación colonial, escribió Ngügi inspirado por Frantz Fanon y otros académicos francófonos, es "el universo mental del colonizado; el control, a través de la cultura, de la percepción que la gente tiene de sí misma y de su relación con el mundo" (1986:16); para este autor la lengua es justamente eso. En 1964, Chinua Achebe, recono­ cido generalmente como el padre de la literatura poscolonial 5 16 Algunos años después, cambiaría su nombre a Es'kia Mphahlele. africana en inglés, no consideró que lo anterior constituyera una verdadera amenaza, y más adelante sugirió que los cam­ bios políticos habían tenido sus ventajas: "El colonialismo en África trastornó muchas cosas, pero creó unidades políticas grandes donde sólo había otras más pequeñas y dispersas" (1975:95). Los colonizadores, en su opinión, les dieron a estos pueblos una lengua común para lamentar, si bien no para cantar. Debido a que habitualmente se acepta que la lengua, la literatura y la cultura están relacionadas de modo inseparable, el supuesto colonial de que las culturas europeas son superiores ha dado lugar a un debate constante entre los artistas subsaharianos sobre si deben escribir en sus lenguas maternas o, en este caso, en inglés. Ngügi wa Thiong'o, quien en un inicio publicaba en inglés y más tarde recurrió a sus lenguas maternas, ha apuntado enérgicamente que la literatu­ ra africana debe escribirse en los lenguajes que la producen, pues éstos son "tanto un medio de comunicación como un vehículo cultural" (1986:13). El kiswahili, por ejemplo, no es únicamente un medio de comunicación entre varias nacio­ nalidades, sino que además posee una tradición literaria de más de dos siglos de antigüedad. Durante el periodo actual de transición, los escritores han reactivado su vínculo con sus lenguas y culturas maternas, es decir, con una de las más de cuatro mil lenguas que se hablan en el continente africano. Varios de los autores incluidos en esta antología escriben y dan a conocer textos en su lengua materna y en, al menos, alguna otra: Grace Ogot escribe en luo, Martha Mvungi en kiswahili, Ngügi wa Thiong'o en gikuyu y kiswahili, Gcina Mhlophe en xhosa, al igual que Sindiwe Magona. Otros, sin embargo, se sienten plenamente cómodos al expresarse en inglés, sin importar cuán contestatarias sean sus obras. En lo que respecta a la imposición de algún orden lógico en la presentación de los textos, nos resistimos a promo­ ver lo que, pese a su practicidad, es para mí una tendencia 17 aún postimperialista asumida frecuentemente por editores extranjeros: la división de autores por regiones geográficas. En cambio, hemos ubicado a éstos en orden cronológico. Preferimos dar a los lectores la oportunidad de hojear el li­ bro, saltar de una generación a otra y comparar cuentos a su gusto, sin situarlos desde el inicio en un contexto específico. El académico sudafricano Michael Chapman nos recuerda que hay pocos estudios comparativos de las literaturas africanas. En este sentido, sería una contribución significativa a estos estudios el hacer lecturas comparativas entre las literaturas africanas y las latinoamericanas. Un gran cambio en el panorama literario africano ha sido el reconocimiento de las escritoras. Desde el inicio de la invasión europea a este continente, han existido escritoras africanas, líderes e intermediarias culturales que tradujeron para los colonizadores. El entendimiento de la brutalidad colonialista dio a las mujeres la oportunidad temprana de contratacar los sistemas patriarcales dentro y fuera de sus comunidades. A pesar de la oposición, las escritoras han lo­ grado crear un espacio propio, el cual se ha ido expandiendo, sobre todo a partir de la década de 1960. En algunas partes de África, por ejemplo, en los pueblos de los thonga, los zulu y los xhosa, algunas formas de narración en prosa son dominio de las mujeres: "... son las mujeres, con frecuencia las mayores, las más talentosas incluso cuando los mismos cuentos son conocidos universalmente" (Nnaemeka 1994:138). Sería justo decir que varios escritores se han inspirado en los cuentos que sus madres y abuelas les relataban. Sin embargo, en lo que respecta a las políticas de publicación durante la era colonial, según explica la keniata Grace Ogot, no había fomento para las escritoras. Ogot refiere haber llevado algunos cuentos al editor de la Oficina de Literatura de África Oriental, in­ cluyendo el que fue publicado más tarde en Black Orpheus: "No entendían cómo una mujer cristiana podía escribir esos 18 cuentos que trataban sobre sacrificios, medicinas tradicio­ nales y todo eso, en lugar de escribir sobre la Salvación y el Cristianismo" (Nnaemeka 1994:139-140). Cuando la novela Efuru (1966) de Flora Nwapa fue publi­ cada apenas un año después de la obra de Aidoo The Dilemma of a Ghost, el canon literario masculino ya estaba establecido. Este se había apropiado, como aún lo hace a veces, de la ma­ dre como musa. De acuerdo con la escritora sudafricana Zoe Wicomb, la mujer es todavía una metonimia para África, tal como lo fue para el proyecto colonial y posteriormente para el movimiento de liberación nacional (1994:99). Desde la perspectiva de la comunidad imaginada de la nación, la mujer representa un "símbolo venerado" de la supervivencia de "la tradición". Las consecuencias de esta tendencia aún se deba­ ten acaloradamente entre académicas y escritoras africanas. ¿Muestran las autoras de la primera generación una cercanía temática y estilística con sus contrapartes masculinas, como sugiere la nigeriana Obioma Nnaemeka (1994:140), o abordan críticamente los principios en los que se funda la escritura producida por hombres? Uno de los aspectos más significa­ tivos de la literatura creada por mujeres es su contribución a la apertura de espacios, como lo expresa la fallecida escritora zimbabuense Yvonne Vera en el título de una antología de narrativa femenina africana editada por ella: Opening Spaces (1999). Las escritoras ahí reunidas no se sienten restringidas por la perspectiva masculina y con frecuencia combinan dos visiones o más, ya sea de forma explícita o implícita. Al mis­ mo tiempo que gozan de una libertad relativa a través de la creación literaria, también reconocen sus restricciones. Sus narrativas responden a la representación desproblematizada de las estructuras patriarcales que hallamos en la obra de va­ rios escritores africanos y a la opresión de que son objeto por parte del discurso imperialista. La idea de aprisionamiento, visible en los cuentos de Bessie Head y Tsitsi Dangarembga, 19 por ejemplo, va más allá del encierro literal en una celda y resulta ser un medio para explorar la condición de las mujeres en una sociedad poscolonial aún controlada por los hombres quienes, a su vez, también se han visto afectados por estar sujetos al poder colonial. El texto impreso posee una auto­ nomía que una mujer no podía tener en una situación pre­ dominantemente oral. "La escritura ofrece una oportunidad de intervención" (Vera, 1999:3); es un lugar íntimo y privado en donde las mujeres se vuelven soñadoras y narradoras. Es un acto de valor, ya que las mujeres abandonan la seguridad de las vías aprobadas por sus comunidades. Es digno de atención que los escritores hombres también tratan -con ironía pero a la vez con sensibilidad- asuntos de género. Por ejemplo, en el relato titulado "Perdido" de Achmat Dangor, un confundido profesor invitado conoce a una estudiante somalí en Nueva York y la caracteriza de la siguiente manera: "No, esa figura desnutrida no era una representación de África, ni la personificación de la belleza femenina". En "Ciudad convergente" de Ben Okri, una chica se aleja corriendo de un hombre y las voces de la multitud "preguntaban si era su esposa huyendo de sus deseos insanos o si era una prostituta que lo había infectado de gonorrea". El narrador del cuento de Nuruddin Farah, "El romance", confie­ sa: "no recuerdo su nombre. Pero es que pocas veces necesité llamarla por su nombre", siendo que, aparentemente, había conocido a su amante por años. No obstante, es innegable que algunos cuentos contienen brechas y ausencias múltiples. Las mujeres no son nombradas o descritas y, cuando lo son, se convierten en estereotipos. Se puede apreciar un dejo de autocrítica cuando, por ejemplo, algún personaje masculino huye a la primera señal de una relación ("El hotel") o ante el sonido de llanto de un bebé ("Una noche de juerga"). De esta forma, los relatos de las escritoras complementan los de sus con­ trapartes masculinas en tanto que cuestionan los estereotipos 20 y, con frecuencia, llenan los silencios dolorosos. Así pues, la protagonista de "Tú en los Estados Unidos", de la escritora Chimamanda Ngozi Adichie, se siente como en casa durante su estancia en Maine hasta que su tío le "agarró los pechos como si arrancara mangos de un árbol". No obstante, quizá uno de los comentarios más mordaces con respecto a esta actitud chauvinista sexista la encontramos en el cuento de Yvonne Vera titulado "El día de la independencia": tras durí­ simos años de lucha por parte del pueblo zimbabuense para liberarse del poder colonial, vemos la imagen de un hombre que celebra con una cerveza en la mano y teniendo sexo con una mujer, al tiempo que ambos observan al Príncipe de Gales declarar la independencia de este país africano. Una característica que estos cuentos tienen en común es que cada uno es muy diferente a todos los demás en cuanto a tono, estilo y tema. No obstante, debido en parte a que estos relatos cubren un periodo bastante largo, es posible percibir un rasgo compartido: un cuestionamiento cada vez más acentuado del concepto de identidad y la búsqueda de modos más flexibles de entenderlo. Tomando como paradig­ ma la diáspora africana moderna para plantear una nueva forma de pensar sobre la identidad y la identificación, Paul Gilroy nos invita a sustituir imágenes identitarias caracteri­ zadas por el desplazamiento y el reclamo de tierra, raíces y territorio; en su lugar, propone ver en el movimiento una alternativa a las "poéticas sedentarias de sangre o tierra" (2000: 128) y, en la misma línea, a las políticas sexuales tradicionales. El cruce de fronteras de todo tipo -las cuales pueden ser geográficas, imaginarias como en "El basurero" de Steve Chimombo o físicas, como en el caso de la simple supervivencia- es un tema clave incluso en los escritores más jóvenes. Por ejemplo, la narradora de "Pensamientos nocturnos", de Monde Sifuniso, no encuentra consuelo más que en su tumor cerebral, "la única cosa que puedo llamar 21 mía", mientras está en el hospital en Barotseland, actual provincia occidental de Zambia. El proceso de encontrarse o reinventarse en distintos territorios sucede en el silencio de los pensamientos de los personajes, seres en tránsito casi permanente. Así pues, los conflictos al interior de los relatos con frecuencia surgen del efecto desestabilizador de un posible cambio de identidad, ya sea impuesto o no. "Ceniza sin sales", de Zaynab Alkali, presenta de forma humorística un cambio revolucionario en la práctica de la poligamia, un tema poco explorado en esta antología; de modo similar, en "Mamá era un gran hombre" de Catherine Acholonu, la viuda Oyidiya -cuyo esposo "superaba en belleza a todas las muje­ res"- trata de definir su identidad como el hombre de la casa. Por otra parte, la distancia entre los autores y sus comu­ nidades, así como el sentido de compromiso que tienen con las mismas, constituyen una cuestión central en las literaturas africanas. "Poemas de amor", el cuento de Helon Habila, encarna esta dicotomía: el protagonista Loomba escribe poemas para la novia del superintendente de la prisión, lo cual lo separa tanto de los otros prisioneros como de los lec­ tores, quienes actuamos de forma similar a sus compañeros cuando éstos lo condenan por su aparente traición. Como es de esperarse, este texto expresa un sentido de pertenencia muy poco tradicional; lo que está escrito entre líneas es el mensaje del prisionero a quien reciba el poema de manos del superintendente. Vale la pena, entonces, preguntarnos: ¿¡a identidad se expresa entre líneas? La predominancia de narrativas en torno al tema del encierro, ya sea literal o metafórico, nos recuerda, de cierto modo, a los escritores del pasado, quienes buscaban desespe­ radamente un "punto de identidad" para sus protagonistas, como lo plantea Es'kia Mphahlele. Igualmente, las escritoras, siempre al tanto del valor representativo de los espacios que ocupan sus personajes, se cuestionan constantemente acerca 22 de la identidad. ¿Debemos estar vinculados por lazos de sangre, lengua o lugar? nos preguntan Bessie Head y Chi­ mamanda Ngozi Adichie. ¿Existen alternativas a los marcos de identidad determinados por el género, la "raza" y la clase que la opresión ha traído consigo? Al respecto, las mujeres del relato de Aidoo, "Todo cuenta", están completamente conscientes del significado de alaciar su cabello durante un periodo de cambios, pero no sabemos si este acto es más o menos denigrante que las alternativas educativas adoptadas por sus hermanos. "El bebé de la bebé" de Kaleni Hiyalwa nos lleva al corazón de una guerra de independencia, donde Shekupe, una huérfana de trece años, ha sido violada, sin que ella esté consciente de ello, en un campo de refugiados finan­ ciado por los Estados Unidos de América. Es, como la describe la hermana Mary, "una huérfana, una víctima del amor y una víctima de la guerra�. El bebé sin padre de Shekupe es uno de los personajes más jóvenes explorados en estos cuentos que representan el futuro de sus países. Por su parte, "La profetisa" de Njabulo Ndebele, narrado desde la perspectiva de un niño, nos confronta con el temible control que ejerce el encanto sobre la inocencia al tiempo que la socava: "¿Tenía el agua bendita un sabor distinto al agua común?" Con respecto a qué es exactamente lo que constituye un cuento en la literatura anglófona africana, sólo podemos hacer algunas afirmaciones generales. Cada narrador nos informa de su poética individual. Una vez más es Ndebele quien nos da una pista sobre cuál podría ser la tendencia estética de los escritores contemporáneos; la profetisa, figura mágica y seductora por excelencia, dice al niño: "Siempre escucha las cosas nuevas. Luego trata también de crear". Ya hicimos alusión a los orígenes del relato sudafricano y su popularidad, sin embargo, Wilfried Feuser sugirió en 1981 que el cuento como forma literaria no ha recibido pleno reconocimiento, pues la crítica "lo ha tratado como un apéndice de la novela. 23 Y aun así, los cuentistas han tenido un papel determinante en la génesis de la literatura africana en lenguas europeas" (1). Ian Gordon sostiene que el cuento escrito más antiguo es El náufrago, asentado en papiro hace más de cuatro mil años en Egipto (1995:5-6). Por su parte, el cuento del nigeriano Amos Tutuola, "La mujer emplumada de la jungla", es un ejemplo temprano de la excelente cuentística moderna en episodios, forma en la que el autor se destacó, y la cual se opone, según Achebe, al doloroso estiramiento en el potro de la novela (1975: 1 O1). Asimismo, los montajes teatrales fueron una expresión cultural muy efectiva para la región anglófona durante las guerras de independencia, por lo que es notoria la importancia de las estrategias dramáticas en los cuentos de estos escritores. Podemos afirmar, en términos generales, que durante la fase actual de transición, los escritores responden, contra­ atacan y gradualmente trascienden los estereotipos africanos creados por los europeos y las convenciones del cuento mo­ derno occidental. Incluso, previo a este periodo, el término "oratura" ya había sido acuñado para referirse al modo en que los escritores africanos anglófonos combinan el arte de la narración oral con la escrita. La introducción de la im­ prenta suprimió parcialmente la gran mezcla de expresiones orales que, por cierto, representaron un gran desafío durante nuestras traducciones; nos referimos a expresiones como las fábulas, los mitos, las leyendas, los cuentos tradicionales, los proverbios, las adivinanzas, los juegos de palabras y los trabalenguas. Combinando el humor con un propósito serio, estas narraciones prestan atención explícita a la moralidad y a los problemas de las relaciones humanas, según se trans­ miten de una generación a otra las formas de comprensión y el conocimiento. Dentro de las distintas tradiciones literarias, los lectores tienden a crear ciertas expectativas sobre un género en par24 ticular. En lo que respecta al cuento, comúnmente se cree que éste debe llegar a un desenlace ya sea feliz, trágico, iró­ nico o de algún otro tipo. La ausencia del esperado "cierre", independientemente de lo que ello significara para cada lector, fue algo que debatimos vehementemente en nuestro seminario. Es cierto que las narraciones escritas durante las luchas de independencia a menudo conllevan un sentido de indeterminación e incertidumbre que responde a la impo­ sibilidad de articular, o incluso imaginar, un futuro posible (Boehmer 1998:54). Con frecuencia, es el contexto social e histórico de sus países lo que preocupa particularmente a los escritores, así como aquellos periodos de sufrimiento o en que los conflictos personales no pueden separarse de los conflictos políticos. Así pues, el conflicto es una constante; su desarrollo adquiere forma en la imaginación del escritor a partir de sus circunstancias. Algunos de los primeros cuentos de esta colección están escritos en un modo realista, o incluso realista social. A través de los años, las prácticas estéticas han cambiado y ahora se sabe que la literatura africana, a menudo, hace interactuar una variedad de géneros que tradicionalmente estaban separados: la declaración política, el discurso, la poesía, el teatro y el cuento conversan entre sí (Innes 1992:5), como lo observamos en muchos otros de estos relatos. En ellos, las fronteras se hallan desdibujadas; lo visionario y lo fantástico, por ejemplo, se le ofrecen al lector directamente y sin mediación. En el caso de la ficción de Ben Okri, lo fantástico o fantasmagórico simplemente coexiste con lo mundano. La ironía, en opinión de Odun Balogun, es "el aspecto in­ dividual más prominente del lenguaje de los cuentos africanos, ya sea de carácter verbal (retórico), situacional o estructural" (1991:57). La ironía no sólo es entendida como una estrategia para producir efectos humorísticos, sino que es considerada un instrumento que proporciona balance estético a los cuentos 25 cuyo contenido emocional puede resultar demasiado trágico. Por ejemplo, la terrible revelación de que la paz después de la guerra civil en Nigeria era tan peligrosa como la guerra misma se ve atenuada por cómicas ironías verbales y situacio­ nales en el cuento de Achebe, "Paz civil". Los cuentos sobre la inhumanidad del apartheid, según Balogun, causarían una lectura emocionalmente agotadora y permanecerían como "meras anotaciones sociológicas" si no fuera por el generoso uso de varios tipos de ironía. "Por lo tanto, la ironía constituye el 'arte' de estos cuentos" (Balogun 1991:57-58). En este punto, conviene recordar el despertar político de Karlie en un mitin y su subsiguiente acto de resistencia contra la segregación al sentarse en una banca "sólo para blancos" en "La banca" de Richard Rive; el doloroso juego con el traje que tiene lugar en el relato homónimo de Can Themba o la conmovedora confusión en "Un asunto de identidad", escrito por Mphahlele. En los mejores cuentos, la ironía va más allá de asegurar una satisfacción estética y se convierte en un medio para expresar planteamientos filosóficos fundamentales sobre la vida. Un ejemplo excelente de esto es la ironía que se sostiene de modo brillante en el cuento de Farida Karodia "La mujer de verde", que nos recuerda a la novela Passing (1929) de la afroamerica­ na Nella Larsen. De hecho, es difícil pensar en algún cuento incluido en esta antología y escrito por una mujer que no nos aflija con su filo irónico. La ironía es difícil de traducir a otra lengua y más aun a otro contexto cultural específico. En nuestro caso, la traduc­ ción de los efectos irónicos presentes en esta serie de cuentos no dependió solamente de nuestro conocimiento de las cul­ turas y las lenguas evocadas en los textos originales; también fue necesario encontrar el modo de expresar dichas ironías en español, pero de maneras que tuvieran sentido en el con­ texto mexicano. Como lo sugiere Margaret Sayers Peden: "Un traductor está compuesto de escritor, académico, archivista, 26 innovador y, con frecuencia, tiene una buena parte de ma­ soquista" (Sayers Peden 2002), perfiles a los que yo añadiría: lector, crítico y editor. La traducción es, en verdad, una labor de gran responsabilidad, y estos cuentos constantemente nos recuerdan la amalgama de lenguas que, en mayor o menor medida, existe en cualquier creación literaria. Dado lo compacto de los cuentos y la intensidad emo­ cional que se expresa en ellos, casi nunca hay espacio para explicaciones. Muchos ocupan menos de diez páginas y algunos son extraordinariamente cortos como "El regreso a casa" de Milly Jafta, en el que la protagonista reflexiona conmovedoramente, después de haber estado lejos de su lugar de origen por cuarenta años: "Miré a la extraña y vi a mi hija. Luego supe . que había llegado a casa. Yo sí impor­ taba. Estaba junto al fruto de mi vientre". De esta forma, con apenas unos cuantos trazos, los autores nos presentan con gran destreza sus temas y personajes, además de crear toda una atmósfera y establecer un tono. El énfasis en la acción "vívida y dramática" -una de las muchas cualidades que Es'kia Mphahlele tanto admira de la balada (1988:19-20)-, el diálogo y la introspección hacen que estos textos sean inolvidables. Varios de los cuentos se basan en la técnica narrativa de dar cuenta de un solo lado de una conver­ sación, de manera que las respuestas del interlocutor se sobreentiendan y el lector se vea involucrado en el diálogo. Este aspecto resulta notorio entre las escritoras que dan voz a las desconocidas e invisibles, ya sea al presentarnos una carta escrita por una mujer desde la prisión ("La carta"); al meditar sobre la autoridad política y su obscenidad absurda ("Pensamientos nocturnos"); en la opresión de género y la violencia que resulta de ésta ("La coleccionista de tesoros"); y al explorar las rutinas opresivas que les son impuestas a las mujeres y su espíritu indomable ("El poder de un plato de arroz", "Tú en los Estados Unidos", "La partida"). 27 Es precisamente la competencia en el manejo estilístico y los recursos técnicos lo que define la "africanidad" del cuento africano en inglés, sostiene Balogun (1991 :53). Los escritores tienen que violentar el inglés estándar, como lo ha señalado Mphahlele, para crear una imagen auténtica del universo narrativo. No obstante, los diferentes dialectos e idiolectos que con tanto éxito ubican estos cuentos en sus contextos particu­ lares representan problemas para el traductor, al igual que ciertas palabras, proverbios y dichos, independientemente de que hayan sido traducidos de las lenguas indígenas al inglés por el autor o no. Los ritmos de la poesía que muchos escritores africanos usan en su prosa dirigen nuestra atención a la tersura de sus lenguas y el uso de mecanismos como la repetición, la canción, el refrán, la aliteración y la onomato­ peya, tropos discursivos, imágenes y simbolismo. El lenguaje empleado por Ogot en "Llegó la lluvia", por ejemplo, es no­ tablemente bello y muy visual; de forma similar, aunque en busca de un efecto distinto, el empleado por Alex La Guma en "Cobijas" resulta perturbador. Este uso particular del lenguaje más la carga simbólica de cada relato hacen de esta serie una lectura difícil, especialmente para aquellos lectores que provenimos de otros contextos culturales. La traducción interlingüística es un evento cotidiano para los escritores africanos. En 1975, Achebe aseveró que "el pre­ cio que una lengua internacional deberá pagar es someterse a muchas formas de ser usada" ( 100-103). Este "nuevo inglés", a la vez necesariamente universal y contextualmente específico, tiene que estar, en su opinión, "en comunión total con su hogar ancestral, pero también transformarse para ajustarse a sus nuevos entornos africanos". Ngügi wa Thiong'o siempre ha insistido en que hay que discutir las lenguas utilizadas por l()s escritores africanos dentro del contexto de las fuerzas sociales que las han hecho un asunto digno de nuestra atención y un problema que requiere una solución ( 1986:4). Como ejemplo, 28 su cuento humorístico, fuertemente crítico y conmovedor, "Boda en la cruz", está localizado dentro del contexto social e histórico de la Kenia colonial y poscolonial. El narrador nos revela que "la renovación de lo antiguo" no siempre es la mejor solución, especialmente si ello significa recurrir a los valores coloniales. La discusión lingüística pone de ma­ nifiesto, prosigue Ngtigi, las luchas continuas de los pueblos africanos por liberarse del yugo euro-estadounidense, por dar lugar a una nueva era de autorregulación y autodetermina­ ción comunal y reapropiarse de una iniciativa creativa en la historia mundial: "La elección de una lengua y el uso que se le da son centrales para la definición que la gente tiene de sí misma en relación con su ambiente social y natural, e incluso en relación con el universo entero". Pese a que el colonialismo insistió en la jerarquía de las lenguas, los escritores locales siempre han conservado una conexión entre su propia habla y sus experiencias. En este sentido, la escritura poscolonialista es traducción. Ngtigi sostiene que sus novelas más tempranas, escritas en inglés, son "traducciones mentales"; es decir, los personajes piensan y hablan realmente en gikuyu (2003:7). En este contexto, la traducción de cuentos africanos a otra lengua internacional resulta muy compleja. Estos relatos exigen que reflexionemos sobre problemáticas ligadas a la traducción como la domesticación, el exotismo, la posibilidad de dar equivalentes culturales y lingüísticos a giros y expre­ siones locales. El artículo del nigeriano Gabriel Okara en la revista Transition (1963) nos da pistas de cómo traducir un texto africano a otra lengua internacional. Como escritor que cree en la utilización de materias primas africanas, su filosofía, folklore, ideas e imágenes, Okara piensa que la forma más efectiva de introducir determinadas expresiones al texto lite­ rario escrito en alguna lengua europea es traduciéndolas casi literalmente de la lengua materna africana del autor ya que, sostiene, a partir de una palabra, un grupo de palabras, una 29 oración e incluso un nombre en cualquier lengua africana, uno puede entrever las normas sociales, las actitudes y los valores de un pueblo. Okara nos explica: "Con el objeto de capturar las imágenes vivas del habla africana, he tenido que abstenerme de expresar mis pensamientos primero en inglés, [ ... ] he tenido que estudiar cada [ ... ] expresión que utilizo y descubrir una situación en la que probablemente fue usada para obtener el significado más cercano de dicha expresión en inglés. Fue un ejercicio fascinante" (Ngügi, 1986:8). Ngügi considera la traducción una conversación más que un dictado del texto original. Con certeza, ésta ha sido nuestra experien­ cia y esperamos que sea la de ustedes también. Charlotte Broad Bibliografía Achebe,· Chinua. 1 975. "The African Writer and the English Language", en Morning Yet on Creation Day. Londres: Heinemann. Boehmer, Elleke. 1 998. "Endings and new beginnings: South A frican fiction in transition", en Writing South Africa, 1970- 1995. Ed. De­ rek Attridge y Rosemary Jolly. Cambridge: Cambridge University Press. Balogun, Odun. 1 99 1 . "Linguistic Characteristics of the African Short Story", en The Question of Language in African Literature Today. No. 1 7. Ed. Eldred Durosimi Jones, Eustace Palmer y Marjorie Jones. Londres: James Cur rey. Chapman, Michael. 2003. Southern African literatures. Pietermaritzburg: University of Natal Press. Feuser, Wilfried. 1 9 8 1 . "lntroduction", enjazz and Palm Wine. Ed. Wilfried Feuser. Harlow: Longman. Gilroy, Paul. 2000. Between Camps: Race Identity and Nationalism at the End of the Colour Line. Harmondswo rth: Penguin Books. Gordon, Ian. 1 995. " lntroduction", en Looking Jor a Rain God and Other 30 Short Stories from Africa. Ed. e Intro. Ian Gordon. Basingstoke: Mac­ millan Education. Gurnah, Abdulrazak. 1 995. "Introduction", en Essays on African Writing. 2: Contemporary Literature. Ed. Abdulrazak Gurnah. Oxford: Heinemann Educational Publishers. Harrow, Kenneth W. 1 994. Thresholds of Change in African Literature-The Emergence of a Tradition. Londres: James Currey. Innes, C.L. 1 992. "Introduction", en Contemporary African Short Stories. Ed. Chinua Achebe y C.L. Innes. Oxford: Heinemann Educational Publishers. Mphahlele, Ezekiel. 1 972. Voices in the Whirlwind and Other Essays. Londres y Basingstoke: The Macmillan Press. Mphahlele, Es'kia. 1 988. Renewal Time. Londres: Readers International. Msiska, Mpalive-Hangson. 1 997. "East and Central A frican writing", en Writ­ ing and Africa. Ed. Mpalive-Hangson Msiska y Paul Hyland. Londres y Nueva York: Longman. Mzamane, Mbulelo. 1 986. "Introduction", en Hungry Flames and Other South African Short Stories. Ed. e Intro. Mbulelo Mzamane. Harlow: Longman. Ndebele, Njabulo S. 1 985. Fools and Other Stories. Harlow: Longman. Ngügi wa Thiong'o. 1 986. Decolonising the Mind: the Politics of Language in African Literature. Londres: James Currey. "Ngügi wa Thiong'o in Conversation" con Harish Trivedi y Wangui wa Goro. 2003. Wasafiri, núm. 40. Nnaemeka, Obioma. 1 994. "From Orality to Writing: African Women Writ­ ers and the (Re)Inscription of Womanhood", en Research in African Literature. Vol. 25, 4. Indiana: Indiana University Press y Ohio State University. Ojaide, Tanure y Obi, Joseph. 2002. Culture, Society, and Politics in Modern African Literature. Durham: Carolina Academic Press. Roscoe, Adrian. 1 977. Uhuru 's Fire. African literature East to South. Cam­ bridge: Cambridge University Press. Sayers Peden, Margaret. 2002. "A Conversation on Translation", en Voice­ Over: Translation. Ed. Daniel Balderston y Marcy E. Schwartz. Albany: State University of New York Press. Serote, Mongane Wally. 200 1 . Hyenas. Florida Hills, RSA: Vivlia Publishers and Booksellers. Vera, Yvonne. 1 999. "Preface", en opening Spaces. An Anthology of Contem­ porary African Women 's Writing. Ed. Yvonne Vera. Oxford: Heinemann Educational Publishers. 31 Wicomb, Zoe. 1 994. "Motherhood and the Surrogate Reader", en Gender­ ing the Reader. Ed. Sara Milis. Hemel Hempstead: Harvester Wheat­ sheaf. ES'KIA MPHAHLELE Traducción de Mónica Mansour Es'kia Mphahlele ( 19 1 9-2008). En su texto autobiográfico Doum Second Avenue describe su infancia en Pretoria. Ha publicado tres libros de cuentos: Man Must Live, The Living and the Dead y In Corner B; también la novela The Wanderm, y varios libros de crítica literaria. Después de muchos años de exilio en Nigeria, Kenya, Francia y Estados Unidos, Mphahlele ha re­ gresado a Sudáfrica. UN ASUNTO DE IDENTIDAD No fue sino hasta que una crisis afectó a Karel Almeida que empecé a preguntarme cómo fue que había venido a vivir con nosotros en la locación de Rincón B, a siete millas de Pretoria. Primero corrió el rumor de que seguramente era acomodado. Luego la gente dijo que sí era rico. Y luego la gente iba por a1ú diciendo que había ganado una apuesta inmensa en las carreras en algún lugar (a nadie le importaba saber exactamente cuál) de donde había llegado. Pronto se dij o que era un africano de color. Y también decían: Ay, no es "de color", sólo es uno de esos negros con nombres raros. Todas estas suposiciones surgían porque Karel Almeida tenía la tez clara, era de constitución grande, y mejoró la apariencia de su casa de tres piezas en más o menos dos meses después de su llegada. También, Almeida se reía mucho, como "un hombre que tema poco de qué preocu­ parse". Pero no debería olvidar agregar que era soltero cuando llegó, y debió estar ahorrando y viviendo con poco. Eso fue hace poco menos de diez años, o sea cuando llegó a nuestra calle y ocupó una casa junto a la mía. Durante esos años Karel Almeida se convirtió en "Karel" para mí y para mi mujer, y en "tío Karel" o "tío Kale" para nuestros hijos. Nos queríamos mucho Karel y yo. Habíamos 35 llegado a acostumbrarnos uno al otro; de modo que era nor­ mal que, cuando estaba en sus dos semanas de vacaciones en su casa y mi esposa se enfermaba, él la cuidara, le cocinara y le diera sus medicamentos mientras yo estaba en la escuela, enseñando. Él trabajaba en el taller mecánico de un judío en la ciudad y vivía con bastante austeridad. Todo el ser físico de Karel parecía estar hecho de risa. Cuando iba a reír, se sacudía y temblaba como para "calen­ tarse" para el despegue y luego se descargaba la risa como un torrente desde lo más profundo de su gran barriga, prác­ ticamente obligando al oyente a unirse a la "fiesta". -iHm, escucha cómo Karel está comiendo risa! -decía mi esposa cuando el sonido salía de la casa de Karel. -Yo, mi mare era africana, mi pare era portugalé -solía decir Karel en la plática-. Pero, ojo, no lo portugalese que viene a chingá y divetisse como loco y luego se laggan a Lou­ reni;;o Maqque. Pero el viejo fue a LM y se enfemmó. -Des­ pués de una pausa estalló-: Y murió de repente, mano, como cuando soplas una vela, Mai -Siempre me llamaba "Mai", que era una manera afectuosa de referirse a mí como maestro de escuela. _¿Dónde estaban tú y tu madre? -Enjo'burg, mano. Fue hace, déjame vé, uno, do, tre, ja, tres año. Murió en Sibasa, mano, hatta el notte de Trahvaal. Mi má casi murió el mimmo día pa seguí a mi pá el día que murió. Se demmayó y noh cottó mucho trabajo regresarla. Fue a LM pa'l entierro. -Y ahora, ¿dónde está? _¿Quién? ¿Mi mare? Murió, deja vé, hace uno, do, ya hace dos año. Me la traje a Jo'burg cuando ettaba aprendiendo mecánica en el mimmo tallé que me trajo hatta acá. Buen patrón judío, muy bueno. Tiene un hijo en la universidá en Jo'burg. Amable también el muchacho. A mi ma no le guttaba jo'burg ni tantito, así que la regresé a Sibasa. 36 Con frecuencia nos hacíamos bromas, Karel y yo; estaba tan lleno de risa. -No entiendo -le dije un día- por qué te vas a trabajar y regresas en bici en lugar de tomar el autobús. Mira nomás cómo te golpea la lluvia y el viento casi te congela en in­ vierno. Se rió. -El problema con utede lo cafre é que ettán muy consen­ tido. -Y ustedes los bosquimanos y los hotentotes son duros, dirás. -Y lo culí también. Vé cómo van de casa en casa ven­ diendo cosita. Son como burro, mano. Imposible atrapar a lo culí, mano. Son ello lo que siempre ganan el dinero, mientra nosotro lo hotentote y lo cafre dommimo o haraganeamo o clavamo un cuchillo o le enchufamo una bala a alguien o sólo trabajamo pa comé y vivimo y noh reímo de la vida. Pasu­ mecha, mano, se pasan eso culí, noh van a derrotá en ganá dinero todo el tiempo. -Pero los hotentotes, bosquimanos y cafres y culíes nos estamos cocinando en la misma olla, hombre, y nos vamos a hundir o nadar juntos, ya verás. -Muy bien, cafre, nademo. -¿Qué traes, bosquimán? -Wikki, ginebra y lima. Pero, sabe, yo no soy hotentote ni boqquimán, tengo sangre europea directo de lah bola, sin ningún asunto de zigzag. Y mientras servía las bebidas, su risa resonaba pura y clara y sólida. -Pero, en serio, veddá de Dio, siempre he vivido con africano y nunca me he sentido cómocará-eh-incómodo o aveggonzado -nunca podía decir "cómo se llama" carajo, al carajo mano, si mi pare dummió con mi mare y me hicieron eso es asunto de ello. Tú, Mai, tu tátaratátarabuela ella mim37 ma podría haber sido mujé blanca o morena. ¿cómo puede tú ettá seguro de nada? ¿cómo puede cualquier hindú ettá seguro de que e' cien por ciento India? Yo reppeto al hombre que me reppeta sin impottá el coló. Hablaba con vehemencia y compasión. Karel se llevó a una africana a vivir con él como su espo­ sa. Era una mujer hermosa cuya ascendencia se desconocía, muy trabajadora y Karel la trataba con mucho cariño. Nunca tenía mucho que decir, pero no era orgullosa, sólo tímida. Y luego, vino la crisis. Si todo esto no empezó a enfrentar a unos miembros de la familia con otros o a individuos contra sus comunidades o al contrario; si no llevó a alguna gente al borde de la locu­ ra y al suicidio; si no hizo que gente con piel muy oscura se avergonzara de sentarse frente a un jurado blanco y tener que alegar "ascendencia mixta", entonces deberíamos pensar que alguien había hecho un enorme esfuerzo a propósito para divertirse, o divertir. Durante mucho tiempo, los blancos que gobernaban el país se habían preocupado por la gran canti­ dad de africanos de color que eran lo suficientemente claros para querer pasar por blancos, y por los africanos que eran lo suficientemente claros para tratar de pasar por "de color". Durante mucho tiempo se habían preocupado por el pros­ pecto de una sola raza café con leche, que avergonzaría a lo que ellos llamaban la "civilización blanca" y la "pureza" de su sangre europea. Así que, tal vez, después de una no­ che de insomnio alguien desayunó, leyó los periódicos de la mañana entre uno y otro bocado, se paseó por su jardín suburbano, le dijo a su "muchacho" negro que acabara de limpiar el coche, se despidió de su mujer y sus hijos con un beso ("no me esperes para cenar, querida"), se fue a la Cá­ mara de Representantes y empezó a impulsar una enorme medida legislativa a través de las distintas etapas formales hasta el escritorio del presidente donde se firmaría como 38 decreto. Lo que sea que haya pasado, se instaló un consejo que reclasificaría a los africanos de color para decidir si permanecían en el registro como "de color" o como "nati­ vos". Toda la gente que decía que era "de color" tenía que ir al consejo a que le hicieran "exámenes". Se les exigía que trajeran pruebas de su ascendencia (¿había o no un blanco o una blanca en el árbol genealógi­ co?). La responsabilidad de comprobar que era "de color" claramente recaía sobre el sujeto de la indagatoria. Día tras día se archivaban papeles: actas de nacimiento; fotografías; hombres, mujeres y niños llegaban y se formaban frente al consejo. Se les metía un peine en el pelo; si se caía, tenían el cabello lacio o rizado y así se cumplía una condición. -¿Qué tan alto era tu padre? -podía preguntar un miem­ bro del consejo. -Hasta acá -contestaría un ejemplar. Si indicaba la altura extendiendo el brazo en dirección horizontal, era probable que el ejemplar fuese "de color"; por­ que, por lo general, los africanos indican la altura doblando el brazo en el codo de manera que el antebrazo apunte en dirección vertical. Otra condición cumplida o considerada como obstrucción. Una familia despertó una mañana preguntándose si ha­ bían estado soñando: algunos de sus miembros habían sido declarados "de color" y otros "nativos". Pero frómo era po­ sible que toda una familia hubiese experimentado el mismo sueño? Una vez declarado "nativo", uno tenía que traer un pase que le permitiera vivir en un área, entrar en otra, buscar trabajo en la ciudad. Era un delito penal imperdonable que uno no le enseñara el pase a un policía. Una vez declarado "nativo", el salario tendría que ser disminuido. -Mira, mano, Mai -nos dijo Karel una noche fría des­ pués de sentarse en nuestra cocina-. Yo tengo que í a ese consejo de cabrone. 39 Nos tomó por sorpresa. Aceptó una taza de té que le dio mi esposa y la revolvió con movimientos circulares exagera­ dos de todo el brazo desde el hombro. Podría haber estado remando en una canoa, con ese brazo que parecía un bastón grueso. El té se derramó en el plato. _¿Al consejo? Pero foo tienes que decirles que eres africano nativo? Karel agachó la cabeza. -Diabloh, no. Miré a mi mujer y ella me miró a mí. -Te dije que mi pare era portugalé. Eso me hace "de coló" ¿ne? -Ya lo sé, pero... -no sabía qué le quería decir. -Mira, mano, Mai, yo... yo no puedo í muy arreglado allá a la cómocará-eh-oficina de pase por etta cosa que utede traen. Eccúchame, Mai, yo lo veo a utede que lo detiene la maldita policía día y noche; lo veo cuando lo blanco en el correo quieren que utede muettren su pase ante de darle un paquete o una cómocará-eh-catta regitrada; lo veo formado lo domingo por la mañana cuando la policía lo recoge por no tené un pase en el bolsillo y se lo llevan a la delegación. Mira, mano, Mai, una noche tú no regresa a la hora en que tu mujé ettá epperando vette, ¿eh? Entonce se asutta, piensa Ay mi hombre puede ettá encerrado. Bucea el pase en la casa y ahí ettá, se te olvidó. Se pone el chal y se lleva a lo niño con lo vecino y cierra con llave la casa y se va a la delegación de policía. ¿cuál? Hay demasiada. Piensa: Debería í al hoppitá. Tal ve ettá lattimado o tumbado por ái. Pero ettá segura de que ha de sé agguna delegación de policía. Nadie quiere llamá a la ditinta delegacione pa averiguá. Diablo, mano, ettá peddida. Lo periódico noh cuentan etto mucha vece. A vece é la úttima vé que te vio por la mañana cuando te vah al trabajo. Tal ve no puditte pagá tu cómocará-eh-confesión de culpa y la policía te dicta sentencia. Hay una camioneta 40 epperando pa recogé a tipo como tú sin dinero pa la confesión o que creen que se pueden defendé en la cotte de magitrado. Un hombre blanco te lleva a su granja lejo de aquí pa trabajá como ecclavo. Tal vé te muereh allí y tu mujé nunca verá tu tumba, Mai, nunca jamá. Me quedé mudo. ¿Qué argumento podía uno tener con­ tra esta retahíla de cosas que sabía tan bien? ¿No había uno leído esos relatos en la prensa? ¿No había uno visto y cono­ cido familias que habían esperado a un marido, un hijo, un primo, que nunca llegaría? ¿No había uno leído esos relatos en la prensa y sentido que algo te desgarraba adentro de las entrañas y trepaba hasta la garganta y descendía a las regiones inferiores hasta que uno parecía estar intocablemente caliente por todas partes? Me arriesgué a decir débilmente: -No serías el único, K.arel. ¿No se fortalece uno por el hecho de no sufrir solo? -No soy un cobadde, Mai. ¿y qué del salario? Mi salario bajará si acepto sencillamente que soy negro. Otro hombre "de coló" me puede sacá a empujone de mi chamba. -Pero sí eres africano, Karel. Tú casi lo has dicho muchas veces. Viniste a vivir con nosotros los negros porque pensa­ bas que la pureza de la sangre no era más que un disparate demente, fo no? -Mira, mano, Mai, la palabra "nativo" no significa sencilla­ mente que uno tiene sangre negra o africana. É una palabra política, mano. Tú ere un nativo poqque trae un pase, tú no puede í al cómocará-eh-Parlamento. No puede votar, viveh en etta locación. Uno puede ettá oggulloso de sé un africano, pero no un nativo. -¿Qué dice tu mujer de todo esto, K.arel? -Ay, ya sabe que nunca dice nada que me decepcione, Mai. -Pero, ¿sabes qué es lo que piensa? 41 -Ni idea, Mai. A vece parece decí Sí, a vece No, pero siempre dice Há lo que crea que é lo correcto, Karel. Mi esposa y yo estábamos levantados un sábado por la noche cuando ella dijo: -¿Por qué el hombre sigue hablando de esto como alguien que no aguanta una papa caliente en la boca? ¡¿Por qué no se va a conseguir el papel que demuestra que está pintado "de color" en lugar de hacer alharaca por todas partes para decirnos que quiere ir por él?! -No, no, Pulane, no eres justa. Hasta donde sabemos, sólo nos habla de eso a nosotros. -iSólo a nosotros, ja! Deberías de escuchar: la gente habla de esto por toda la calle. No intenté averiguar si quería decir toda la calle, pero más bien dije: -Creo que quiere asegurarse primero de que eso es lo correcto. -Aj, sólo es un cobarde y punto. Igual que todos los "de color". Los negros somos amables y buenos sólo mientras no se le diga a alguien "de color" que se convierta en negro. _¿y por qué querría alguien ser negro? -¿No será que quiere mostrarles a los blancos que es "de color"? ¿No será que piensa que los negros somos agrada­ bles como vecinos siempre y cuando no tenga que llevar un pase como nosotros y recibir el mismo salario que nosotros? Míralos. Paul Kruger les dijo que eran como los blancos y que eran civilizados. Ahora das vuelta a esta esquina y los "de color" tienen mejores casas; das vuelta a la otra esqui­ na y los "de color" ganan más dinero; vas al cine y los "de color" se sientan' atrás y a nosotros los negros nos ponen hasta adelante donde casi podemos besarles el eh-cómo se llama. iAj, estos "de color" me calientan! -¿No querrías esas cosas buenas que ellos reciben? -iClaro! ¿Qué clase de pregunta es ésa? 42 -Pero no estás pidiendo ser "de color", ¿verdad? -Sies, ¿yo? ¿Te gustaría verme "de color"? -iYa ves lo que quiero decir! Y parece que quieres que Karel cargue nuestros problemas como un precio porque le caemos bien y vive con nosotros. ¿Quiénes somos para decir que los "de color" no quieran conservar las cosas buenas que tienen? -Lo que no quiero es que la gente tenga lo mejor de los dos mundos, es eso. Les caemos bien como gente con quien reír, no con quien sufrir. Somos los negros alegres que se ríen, los que están llenos de vida y diversión, a quienes acu­ den cuando se cansan de ser "de color", europeos, hindús. En cuanto a los hindús, les gusta demasiado su curri y arroz y roti y dinero y mezquitas y templos para simular que nos quieren como vecinos. No los culpo porque no tratan de engañar a nadie. iMira cómo los muchachos hindús andan por ahí con chicas "de color"! Lo único que quieren es conservar sus negocios y ayudarnos a gritar desde la plataforma. Aj, todos estos izquierdosos me enferman. Se puso de pie y levantó la tetera de la estufa con la fuerza que habría necesitado si hubiese estado pegada. La llenó de agua y la volvió a poner en la estufa, casi aventándola. -¿Tú crees que los hindús que se unen a nosotros para protestar sólo están simulando? Y los blancos, los hindús y los "de color" cuyas casas apestan a uniforme de policía por los allanamientos interminables y que están proscritos y son enviados a la cárcel, ¿sólo se están divirtiendo, sólo están haciendo un espectáculo? Pues yo no sé, hija de mi suegra, pero ése es un espectáculo muy caro y no tan divertido. En esos momentos yo mismo no estaba seguro si en rea­ lidad no pensaba lo mismo que mi mujer. Después de un rato de silencio ella se levantó a hacer té. Mientras, yo salí a pararme en el portal. Por alguna extraña razón, mientras miraba el cielo rojo y ardiente encima de la 43 acerería Iscor a cinco millas de distancia, pensé en la esposa de Karel. La enfermera con apariencia suave que nunca decía casi nada... Adentro de la casa, mi mujer dijo: -Me pregunto durante cuánto tiempo más nosotros los africanos seguiremos haciendo concesiones y permitiendo que llegue el siguiente hombre a darle vuelta a las cosas en nuestra mente, dar explicaciones y pensar en la comodidad de otros. Miré durante un rato adentro de la taza, buscando algo astuto que responder. No lo encontré. Pero sé que tenía algo que ver con la revolución africana... -Por fin conseguí la tajjeta de identidá -dijo Karel como si nada unos meses después. -Ah, ¿sí? -iBasura blanca! Te quieren atrapá todo el tiempo, eso cabrone. Mano, Mai, bulle dink altyd bulle bol 'n mens toe: creen que me van a empujá hatta un callejón sin salida, eso hijo de puta blanca -hizo una pausa-. He ettado eperando uno papele de LM. Mi mare, que en pá decanse, loh puso en una caja y la mandó a LM. Se veía cansado e indiferente respecto de su logro. Su voz y su postura indicaban humillación a un grado vergonzoso; fo era mi propia vergüenza? Tal vez. No tuve el valor de pregun­ tarle los detalles del examen que se debe haber prolongado durante muchos días con muchos descansos. -De modo que vas a tener que irte de nuestra locación y la ley te va a separar de tu esposa. -He ettado pensando en eso, Mai. Pueden hacé todo lo que quieran pero nunca no van a jodé a mí y a mi mujé, veddá de Dio. Y no voy a retirá mi tajjeta de identidá. Seguiré "de coló" y viviré con mi mujé. 44 Pensé en lo que decía mi esposa acerca de la gente que quiere lo mejor de los dos mundos. Karel tampoco hizo ningún esfuerzo por irse de Rincón B. Pero sabíamos que el superintendente blanco de la locación tarde o temprano vendría a clavarle una vara entre las nalgas a Karel para echarlo fuera de la locación. Mientras tanto, a Karel le había empezado a molestar la pierna derecha. Se quejaba de noches sin dormir por eso. Trataba de mantener un ritmo parejo en su vida, y su risa aún era estruendosa, clara y plena. Aun así, al oído de alguien que lo conocía tanto como yo, estaba perdiendo su redondez y desarrollando aristas filosas. Cuando cayeron las lluvias de otoño se quejaba cada vez más. Ya no podía simular que no necesitaba cojear. Fue al Hospital General innumerables veces. Lo sometieron a radiofotografías en ocasiones in­ contables. Los doctores le recetaban una cosa tras otra: de beber, para masajes. -Aj, mano, Mai, etto dotore blanco ettán jugando conmi­ go. Hago todo lo que me dicen y lo único que hacen é sacudí suh maldita cabeza con cerebros arenoso. Presumen cuando noh dicen que son inteligente e intruido pero no saben nada de nada. Qué puedo hacé, mano, leh digo. Un día me van a matá con suh rayo X. Sentí por contagio la hoguera ardiente que debió haber chamuscado su camino a través de él para liberar la lengua de llamas que pronunciaba estas palabras. Una noche la esposa de Karel vino a despertarme para que fuera con él, quería verme, dijo ella. Lo encontré encima de las cobijas, con la cara empapada en sudor. Su esposa todavía estaba completamente vestida y le aplicaba fomentos calientes. -iHas oído alguna vez de un milagro como éste!, -dijo su esposa. Antes de que pudiera contestarle, dijo-: Estoy segura de que Karel está hablando con parábolas, i hau! Me 45 está diciendo que quiere ver a un curandero. iHei, gente, Modisana! -Lo miró como si estuviera sacando pastillas de un frasco- que él te lo diga. -Mira, mano, Mai, me han dicho que etto tipo cómocará­ eh-curandero pueden logralo. Si el blanco ha sido vencido tal vé la medicina negra lo logre, mano. -Pues no vas a hacer esa estupidez -dijo su mujer. Nunca la había oído hablar con tanta autoridad, ni con una expresión tan temeraria. Aquí, en el asunto de enfermedades y pacientes, me parecía, estaba segura de sí misma. Mirándome, dijo: -Preferiría llevarlo a otro hospital lejos de Pretoria, pedir dinero prestado en alguna parte, gastar todos mis ahorros para pagar a los médicos blancos. Dile, tú eres su amigo, tal vez te haga caso -se inclinó para darle sus pastillas. Él se dio vuelta y se acostó de espaldas, con un profundo suspiro redondo. -Mira, Mai, mi mujé aquí piensa que tal vé no le agradecco por su bondade conmigo, por su cómocará-eh-paciencia, por su buen corazón. Caramba, Mai, le ettoy agradecido dedde el fondo de mi corazón, y jutto por eso quiero que sea posible que deccanse un poco. Trabaja demasiado y tiene que que­ dasse deppietta casi toda la noche cuidándome. -¿De qué serviría una mujer si no está ahí para cuidar a su hombre? -iPero... pero un curandero, hombre, Karel!, -dije. -Ves cómo está -dijo su mujer-. Su patrón le ha dado un mes de licencia... con todo su sueldo, ¿me oyes? Si descansa la pierna por un rato, tal vez veamos hacia dónde vamos. Tal vez yo consiga unos días libres para llevarlo con mi gente en el Estado Libre. Sólo para salir un rato de acá. -Yo creo que debes hacer lo que te aconseja esta buena mujer, Karel. Olvida esa locura del curandero. Además, ape­ nas estos tipos empiezan a manosearle a uno el cuerpo, de seguro van a entrometerse ton partes de las que no saben nada. 46 -Eso es lo que le digo todo el tiempo, ¿me oyes? Yo estaba menos convencido de lo que parecía sobre lo que estaba diciéndole. Siempre había historias de alguien a quien había curado un curandero o un hierbero después de que hubieren fallado los médicos blancos. Se decía inva­ riablemente que los hacedores de estas maravillas -según parecían ser- habían venido de Vendaland en los rincones más remotos del territorio de la reina propiciadora de lluvia en el norte de Transvaal. Algún tiempo antes de esto un di­ rector de escuela en Rincón B le había pedido a un hierbero vecino que le diera una purga. Casi de inmediato se enfermó y murió en camino al hospital. Habían arrestado al hierbe­ ro, pero él argumentó que había aconsejado al maestro que tomara mucha agua junto con la hierba y después, lo cual seguramente no hizo. Nadie lo había visto tomar la hierba ni podría decir si había o no seguido las instrucciones. La mayoría de nosotros, fuéramos o no maestros, fuéramos o no gente de ciudad de mucho tiempo, de una u otra ma­ nera creíamos en los espíritus ancestrales. La misma gente al mismo tiempo podía renunciar o tolerar la fe cristiana o incluso considerar reforzada su creencia en los espíritus ancestrales. ¿Quién podía tener la seguridad? A un hombre como Karel que trataba de surcar una inmensa ola de dolor, ¿qué sentido tenía tratar de decirle que no buscara ayuda fuera del hospital? Lo que me dijo enseguida me desarmó. -Mira, Mai -hizo una pausa como si hubiera olvidado lo que iba a decir-. Mira, el dottó en el hoppitá me dice ayé me dice ettoy seguro de que tieneh veneno de cafre. ¿veneno de cafre, o sea lo que llaman veneno nativo?, le pregunto. Él dice: Sí. Yo digo: ¿No pueden sacá el veneno de cafre? Y él dice: No, dice, no es pa medicina blanca. Y otra vé digo: ¿Qué piensa dottó? Y él hace un getto de que no sabe. _¿y tú crees que te estaba diciendo qué hacer sin de­ cirlo? 47 -Sí y no é broma. Tú mimmo ha vitto cómo lo blanco ha­ cen cola en la casa del cómocará-eh-hierbero en Selborne. -Esos son blancos pobres -se apresuró a comentar su mujer-. Boers o blancos pobres pobres pobres de suburbios baratos. iNo saben qué otra cosa hacer! -No ettarían haciendo cola así todo lo día si no les etu­ viera'. haciendo bien. -Tonterías -fue lo único que se me ocurrió decir. Los gallos empezaron a cantar. En ese momento se quedó dormido. Me puse de pie y tomé el brazo de su mujer para asegurarle que me mantendría de su lado. Una vez más, cuando Karel se pudo poner de pie, caminó un poco. Parecía haber recuperado su viejo ánimo alegre, salvo por unas arrugas delgadas bajo los ojos que mostraban que el dolor lo había pateado y había marchado a través de él, con botas claveteadas con tachuelas, por así decir. -Me siento battante bien ahora -me dijo-. Sí, un dolo­ cito soddo pero creo que se va a í. Debo ettar atento a que se vaya poqque ettoy seguro de que el patrón no me dará má día al final de lo treinta día. Nunca lo hacen eso blanco. No me puedo vé má tiempo en la casa si no ettoy mejorando y tampoco me pagan. El tono de urgencia en su voz me dijo que algo traía entre manos. Qué será, me pregunté. -Me voy a cómocará, a Selborne -dijo otro día-. Voy a tomá un autobú. Pasaron dos días. -He� Wena, tú, nuestro amigo tuvo una visita esta mañana, me informó mi esposa. -¿Qué visita? -Un hombre con una bolsa en la mano. Como las que llevan los curanderos. Bien, justo cuando su esposa está en su trabajo, pensé. -¿Tú se lo vas a decir a su mujer? 48 Me molestó su uso del "tú" como para zafarse. No, iría y le diría a él algunas cosas duras y no me andaría con ro­ deos, le dije. Eso hice, pero él sólo se rió y me dijo que no fuera tonto. El hombre conocía la dolencia específica que le había descrito. Tampoco era muy exigente acerca de la cuota que cobraba por abrir su bolsa. Sí, mano, había echado los huesos y los caracoles en el suelo y les habló y ellos le dijeron cómo estaban las cosas. Alguien le había untado "una sustancia" en el pedal de su bici­ cleta y se le había subido a la pierna. ¿Le había dicho que le caía muy bien al patrónjudío? Sí, mucho. ¿Había otros trabajadores negros en el taller? Otros dos. ¿Alguna vez se peleó con alguno? Deja ver: No. ¿Tenía un puesto más alto que ellos? Sí. Algunos negros tienen el corazón limpio, otros tienen el corazón negro. Él podía ver el modo en que había caído un hueso de la orilla. Podía oírlo hablar. Podía ver cómo uno de los trabajadores del taller iba con un doctor malvado a comprar magia negra. -Allí ettá, mano, Mai, die Here weet, Dió lo sabe. _¿conoces un dicho en mi idioma que dice que se necesita a un brujo para localizar a otro? -dije. -No me impotta si étte é un brujo. Lo que me da pre­ ocupación é mi pienna. Mano, Mai, se ve que no puede ettá mintiendo. Su cara, sus ojo, ettán lleno de sabiduría. Tardó do día buceando el problema, do día. Y me habla amable, Mai, se toma la molettia, ino como eso cómocará-cabrone blanco en el hoppitá! Me fui cuando entró su esposa. El día siguiente, en lugar de tomar mis sándwiches y mi té en el salón de profesores, regresé a mi casa en bicicleta para ver cómo estaba Karel. Mi cabeza estaba llena de presen­ timientos horribles... Mi esposa me dijo que le había llevado de comer como de costumbre pero que se encontró con la "visita" de modo que no se quedó. Karel no se veía peor que el día anterior. 49 Cuando entré, la ''visita" no estaba. Pero Karel estaba acostado en la cama, con la pierna estirada y apoyada en un banquito. Bajo el banquito había un trapo empapado en sangre. -¿Qué hiciste, Karel? -exclamé. -Me siento bien, Mai. La pienna etará bien a partí de ahora. El hombre me hizo un agujero en el tobillo pa que saliera el veneno. iAy! -dejó salir un suspiro largo y pesa­ do. Se detuvo la cadera con la mano todavía fuerte, y la deslizó por el costado, el muslo y la pierna, como alguien que exprime algo de un tubo. Al mismo tiempo retorció la cara para mostrar cuánta energía estaba poniendo en esa acción. -Ay, Mai -vino otra vez el suspiro largo largo-. Puedo sentí el cómocará el doló saliendo por allí por el agujero. La sangre lo etá sacando. iAy, carajo! Después de una pausa, dijo: -Un negro como tú, Mai, puede llegá lejo. Un negro tiene gente a su alrededó pa que le dé fuezza. Yo no. Los músculos faciales se relajaron y el brazo le colgó f lácido a su lado. Miré el tobillo con más cuidado esta vez, lo más que me atrevía. La visión de la sangre manando así de adentro del tobillo y el trapo empapado en el suelo me sacaron de mi estupor y confusión. Busqué a mi alrededor alguna tela, la encontré y le vendé el tobillo. Sin una pala­ bra, salí corriendo hacia mi casa. Le garabateé una nota al director de la escuela y le pedí a mi esposa que fuera a cuidar a Karel mientras yo iba por un doctor a unas calles de allí. Había salido a una visita domiciliaria junto con su enfermera. Me puse frenético. ¿Llevarlo al hospital a doce millas de distancia? El hospital de blancos a cuatro millas no lo tocaría. ¿y el transporte? ar a buscar al su­ perintendente de la locación para que llamara al hospital? Me di por vencido. Le dejé una nota al médico. Regresé a esperar. 50 La muerte vino y nos lo quitó. Mientras estaba ayudando a ordenar las cosas en la casa, algunos días después cuando se le permitió por costumbre a la esposa de Karel que reorganizara las cosas en la casa, me dijo: -Creo que Karel alguna vez te contó de su tarjeta de identidad. -Sí. Ella la tenía en la mano. -No sé si debería conservarla. Mi máquina de pensar se había parado en seco y no pude pronunciar ni una palabra. -Aj, ¿de qué sirve? -dijo. -¿Me la dejas ver, por favor? Abajo de su foto aparecían muchos otros datos: NOMBRE: KAREL BENITO ALMEIDA RAZA: DE COLOR Se la devolví. La rompió en varios pedazos. -¿Te contó de esta carta? -me la dio. Era una carta del superintendente blanco de la locación que le decía a Karel que tendría que irse de la casa en el nú­ mero 35 de la calle Mathole donde se sabía que vivía, y tenía prohibido ocupar cualquier otra casa en Rincón B ya que estaba registrado como "de color" y no debía estar en una "locación bantú". Ella tomó la carta y la hizo pedazos. -Sé que pronto tendré que dejar esta casa. -¿Por qué? Puedes decirle al superintendente que eres su viuda. Ya sé que a las viudas siempre las desalojan apenas sus hombres están bajo tierra. Podemos ayudarte a pelearlo. 51 Pero sabía que eran palabras heroicas e inútiles: la ley de la selva siempre gana al final. Pero esa es otra historia. Y en todo caso, "Yo no estaba casada con Karel por ley", dijo la buena mujer. 52 CAN THEMBA Traducción de Mónica Mansour Can Themba ( 1 924-1 968). Nació en Marabastad, Pretoria, estudió en la Universidad de Fort Hare y luego trabajó como maestro y periodista. Fue jefe de redacción de la revista Africa, y luego redactor asociado de Drum, un caleidoscopio periodístico de la cultura urbana negra en la década de 1 950. Más adelante fue maestro de secundaria y preparatoria en Sudáfrica y Swazilandia, donde vivió de 1 963 hasta su muerte. Su trabajo, prohibido durante muchos años en Sudáfrica, constaba de un periodismo impresio­ nista, "textos de opinión" y un manojo de cuentos, todos con el mismo fervor y un dejo de desesperación. Su obra se reunió en The Will to Die ( 1972) -en donde se encuentra "El traje"- y The World of Can Themba ( 1 985 ), publicados por Essop Patel. EL TRAJE Cinco y media de la mañana y la colcha de manta se frunció cuando se movió el hombre que estaba debajo de ella. No le gustaba despertar a su mujer acostada a su lado -todavía- de modo que se levantó y salió de la cama en silencio encogién­ dose con cuidado. Pero antes de salir del cuarto en puntas de pie con los calcetines y zapatos bajo el brazo, se indinó y contempló la serenidad dormida de su mujer: para él un milagro matutino diario. Sonrió y bostezó simultáneamente, ofreciendo su Te Deum sin palabras a cualquier dios por la bondad de la vida; por la belleza pura de su mujer; por la fuerza que surgía de su cuerpo dispuesto; por los ritmos parejos e imperturbables de su paso a través de días y meses y años -debe de ser- hacia el cielo. Luego se deslizó en silencio a la cocina. Recorrió la cortina de la ventana y vio que afuera caía una fina llovizna, del tipo que lo empapa a uno hasta la piel, y que podría continuar durante días y días. Se preguntaba, con la cabeza ladeada, por qué la lluvia en Sophiatown siempre llegaba por la mañana cuando los trabajadores tenían que salir de sus madrigueras; y por qué luego llegaban tórridas olas de calor durante el día 55 cuando los mensajeros tenían que hacer mandados por todas partes; y luego cómo la lluvia regresaba cuando los trabajadores acababan su jornada y tenían que apresurarse a su casa. Sonrió por el capricho extraño de los cielos, y sacudió la cabeza ante la incongruencia pícara, como diciendo "iAy, estos dioses!". De atrás de la puerta de la cocina sacó una vieja capa de lluvia, que se estaba despellejando en algunos lugares, y se la pasó por la cabeza. Corrió al retrete, casi resbalándose en un charco de agua lodosa, pero logró llegar a la puerta. Ay, carambas, alguien había llegado antes que él. Bueno, ése es el precio de estar en un solar donde otras veinte... treinta personas tienen que compartir la misma letrina. Estaba bailando y ardiendo en ese momento climático cuando la bragueta no se abre suficientemente rápido. Caminó hacia atrás del cobertizo y miró cómo los arroyuelos de agua de lluvia lavaban enseguida el chorro de tensión que brotaba de él. Ese infinito alivio. Luego corrió de regreso a la cocina. Tomó la vieja tina de bebé colgada de un clavo bajo el ligero abrigo del alero sin canalón. Abrió una gran caja de madera y rápidamente llenó la tina con carbón. Luego avanzó poco a poco hacia la puerta de la cocina y entró. Estaba tarareando una de esas tonadas fugitivas que no pueden esconderse, sino que suelen presentarse y persistir insistentemente en la cabeza. El fuego que estaba encendiendo pronto empezó a dar alegres lengüetadas, del mismo talante que su estado de ánimo. Tenía un truco para estas tareas matutinas. Mientras se calentaba el fuego en la vieja estufa, con la tetera zumbando encima, reunía y alistaba las cosas que necesitaría para el día: el portafolios y las carpetas que van con él; el libro que estaba leyendo en ese momento; las cartas de su patrón abogado que por lo general despachaba en el correo antes de llegar a la oficina; los recibos de la tintorería suyos y de su mujer 56 para el Sixty-Minutes; su lonchera cuidadosamente preparada la noche anterior por su atenta esposa; y, hoy, la estropeada capa de lluvia. Cuando silbaba la tetera en la estufa (antes de hervir realmente), echaba el agua en una palangana, la volvía a llenar y la ponía sobre la estufa. Luego se lavaba con cuidado: los ojos, abajo, adentro y afuera de los sobacos, el torso y entre las piernas. Este ritual era minucioso, aunque ningún blanco que se queja del olor de los negros sabe nada al respecto. Luego se vistió atento a todos los detalles. Ahora ya estaba listo para preparar el desayuno. iEl desayuno! Cuánto disfrutaba de llevar una charola con el desayuno caliente a su mujer, acurrucada en la cama. Apa­ recer allí inmaculado al máximo, con la charola en las manos cuando su mujer sale del éter para mirarlo. Estas cosas que a nosotros los negros nos gusta hacer por los nuestros... no servilmente para los blancos para quienes a fuerza tenemos que hacerlo. Sentía, negaba, que fuese uno de aquellos que creía que tenía que poner a su esposa en su sitio aunque fuese una buena esposa. Él no. Matilda también apreciaba la amabilidad de su esposo, y sólo se ponía firme cuando él además ofrecía lavar los platos. -Fuera de aquí -lo regañaba empujándolo hacia la sa­ lida. En la parada del autobús le dio un poco de lástima ver que el jovial viejo Maphikela estaba en la cola de los autobuses muy adelante de él. Extrañaría las carcajadas roncas de Maphikela y sus conversaciones francas, obscenas, en fortissimo. De todos modos, Maphikela le hizo una señal. Creyó notar un titubeo en el viejo y que se le nublaba ligeramente el rostro, pero el viejo le gritó que lo esperaría en la terminal en la ciudad. Philemon consideraba el viaje matutino a la ciudad con el locuaz viejo Maphikela como su periódico diario. Heraldos vociferantes informaban generosamente todas las noticias del 57 distrito negro, y todo el autobús las discutía animadamen­ te. Desde luego, las "noticias" incluían opiniones sobre los patrones (procaces}, el gobierno (groseras), Ghana y Rusia (reverentes), Estados Unidos y Occidente (comprensivamente ridiculizantes), y boxeo (con sed de sangre). Pero siempre eran estimulantes y asombrosamente abundantes para un viaje tan corto. Y no había ley contra la difamación. Maphikela estaba parado bajo uno de esos supuestos refugios de parada de autobús que nunca mantienen fuera la lluvia ni el viento ni el calor del sol. Philemon lo localizó con facilidad por su ruidoso pitorreo de algunos muchachos oficinistas en sus uniformes verde kaki. Caminaron juntos al centro, pero a partir del tono repentinamente bajo de Ma­ phikela, Philemon dedujo que se venía algo serio. Tal vez un préstamo. Finalmente, Maphikela lo soltó. -Hijo -dijo tristemente- si yo hubiera podido evitar esto, créeme que lo habría hecho, pero mi esposa me está fastidiando la vida hasta el hartazgo por no decírtelo. La verdad, no le quedaba al estruendoso viejo Maphikela sonar tan serio y a Philemon le dio lástima. -Anda, abuelo -dijo generosamente-. Sabes que puedes hablar conmigo de lo que sea. El viejo mostró una sonrisa patética. -Bueeeno, en realidad no es asunto nuestro... mmm... pero mi esposa pensó... ya sabes. iMaldición! Ojalá estas mujeres no husmearan tanto. Luego lo dijo de golpe. -En fin, parece que hay un joven que visita a tu mujer todas las mañanas... mmm... desde hace tres malditos meses. Y la esposa mía jura por sus dioses paganos que tú no tienes ni idea de esto. No fue exactamente como la explosión de una bomba devastadora. Fue más bien como la descompostura grave de 58 una pieza infinitamente delicada de un mecanismo. Desde afuera la máquina parecía haber quedado muerta. Pero en sus recesos internos más profundos, ráfagas eléctricas amenaza­ doras saltaban de cable en cable y un metal derretido caliente y viscoso se derramaba sobre los tanques de combustible... Philemon oyó engranes que rechinaban y gritaban en su cabeza... -Abuelo -dijo con voz ronca-, tengo... tengo que regresar a mi casa. Dio la vuelta y no oyó al viejo Maphikela que le decía ansiosamente: -Calma, hijo; calma, hijo. El viaje de regreso a casa fue una tortura de pavor en­ tumecido y desesperación sofocadora. Aunque el autobús ahora estaba más vacío, Philemon sufría una claustrofobia aplastante. Había inmensas lavanderas cuyos inmensos bultos de ropa sucia parecían repudiarlo y amenazarlo. De esos bultos se escurrían miasmas de intimidades sudorosas que enviaban olas nauseabundas que subían y bajaban por sus vísceras. Luego el balanceo desenfrenado del autobús mientras rodeaba la glorieta de Mayfair lo aventaba de un lado al otro y le provocaba náuseas. Algunas de las mujeres más jóvenes chillaban entusiasmadas al chofer: " iFuduga!... iDate vuelo!" cuando daba vueltas a l volante para acá y para allá. Normalmente, el loco ladeo del autobús le provocaba un regocijo mordaz. Pero ahora ... Tenía ganas de salir de allí, gritando, empujando todo a codazos para abrirse camino. Deseaba que este viaje demente ya hubiese terminado y, a la vez, le espantaba la idea de llegar a su casa. Con tremenda determinación controló todos los hilos desgarrados y el hormigueo de sus nervios que se contorsio­ naban en carne viva. Por un despiadado acto de voluntad, los mantuvo subyugados cuando se bajó del autobús de regreso en la terminal de la calle Victoria en Sophiatown. 59 La calma que logró era tensa... pero ahora podía pensar... podía tomar una decisión... Con una urgencia casi infantilmente inocente, corrió a través de la cocina hasta la recámara. En el relámpago de una mirada, vio todo ... el hombre junto a su esposa ... el brazo color castaña alrededor de su cuello... la colcha de manta arrugada... el traje sobre la silla. Pero simuló que no veía. Abrió la puerta del ropero, y mientras buscaba, alegre­ mente le habló a su esposa. -Imagínate, Tilly, olvidé llevarme el pase, ya había llegado a la ciudad e iba a ir a pie a la oficina. Si no hubiera sido por el viejo maravilloso, el señor Maphikela. Un ruido sibilante de violenta retirada y el golpe de la ventana de su cuarto lo detuvo. Salió de atrás de la puerta del ropero y miró por la ventana abierta. Un hombre vestido sólo con camiseta y calzón corría por la calle. Lentamente volteó y contempló... el traje. Philemon lo levantó con delicadeza bajo su brazo y miró el horror desolado en los ojos de Matilda. Ahora estaba sen­ tada en la cama. Su boca se crispaba pero de su garganta no manaba ni una palabra. -Ajá -dijo él-, veo que tenemos una visita -señalando el traje azul-. De veras debemos mostrarle nuestra hospita­ lidad. Pero primero debo telefonear a mi patrón para decirle que no puedo ir hoy a trabajar... mmmm-eh, mi esposa no está bien. Enseguida regreso, entonces podremos hacer los preparativos -se llevó el traje. Cuando regresó encontró a Matilda llorando sobre la cama. Dejó caer el traje junto a ella, acercó la silla, la volteó de modo que el respaldo quedara frente a él, se sentó, apoyó el mentón sobre sus brazos doblados y la esperó. Después de un rato cesaron las convulsiones de sus hombros. Ella vio a un hombre autocomplacido con una sonrisa extraña 60 y una impenetrabilidad sin sentido en los ojos. Él le habló con poca emoción aparente; si acaso con un dejo de humor. -Tenemos una visita, Tilly -su boca se curvó muy ligera­ mente-. Me gustaría que lo trataras con la mayor considera­ ción. Comerá con nosotros en todas las comidas y compartirá todo lo que tenemos. Dado que no tenemos otro cuarto, me­ jor que duerma aquí con nosotros. Pero lo importante, Tilly, es que vas a atenderlo meticulosamente. Si desaparece o le sucede cualquier cosa... -un rayo de maldad salió disparado de su ojo- Matilda, te mataré. Se levantó de la silla y la miró con una súplica incon­ gruente. Le dijo que pusiera al tipo en el ropero por ahora. Cuando ella lo pasó para tomar el traje, él dio la vuelta para salir. Ella se agachó frenéticamente, y él se detuvo. -Parece que no me entiendes, Matilda. No habrá nada de violencia en esta casa si tú y yo podemos evitarlo. Así que sólo cuida ese traje -salió. Fue al correo de Sophiatown, que está ubicado exac­ tamente en la línea que divide Sophiatown y el arrogante Westdene de los blancos. Mandó por correo las cartas de su patrón, y caminó hasta la cervecería al extremo del Distrito Nativo Occidental. Nunca antes había estado allí, pero de alguna manera el alboroto atronador lavó su espíritu herido. Se quedó ahí todo el día. Regresó a su casa para la cena... y sorpresa. Su casita deslucida se había transformado, y el ambiente de severa masculinidad que hasta entonces había tenido desapareció y se había remplazado por ansiosos toques femeninos por aquí y por allá. Incluso había alegres cortinas de colores re­ molineando en la ventana de la cocina. La anticuada estufa de carbón brillaba en su negrura. Un mantel de cuadritos limpio en la mesa. La cena lista. Entonces apareció ella en la puerta de la recámara. iCielos! Aquí estaba la mujer con quien se había casado; la doncella 61 joven, fresca, color cacao, que le había provocado torrentes de emoción que le estremecían todo el cuerpo. Y el vestido que tenía puesto hacía resaltar todo su aspecto juvenil, escondido tanto tiempo bajo el estampado de la bata de casa. Pero nin­ gún indicio de coqueteria, aunque estaba parada en el quicio y deslizó el brazo hacia arriba del marco, e inclinó ligeramente la cabeza hacia el otro hombro. Sonrió débilmente. "¿Qué hace que una mujer así experimente con el adul­ terio?" se preguntó él. Philemon cerró los ojos y apretó el asiento de la silla de ambos lados como si una fuerza abrumadora e indisciplinada intentara catapultarlo hacia ella. Durante un instante, alguna esencia resplandeció ferozmente dentro de él, luego se hundió en sí misma y murió... Suspiró y le sonrió con tristeza: -Tengo hambre, Tilly. El hechizo se rompió y ella se precipitó a la acción. Pre­ paró la cena con manos diestras que temblaban un poco sólo cuando se detenían un instante en el aire. Se sentó frente a él, lo miró con curiosidad, entrelazó las manos esperando a que él dijera las oraciones, pero en su corazón murmuró otro rezo propio, mucho más urgente. -iMatilda! -ladró-. iNuestro invitado! El salvajismo total con el que estalló contra ella la sacu­ dió, pero sólo cuando vio la crueldad brutal en su cara salió corriendo del cuarto, tirando la silla detrás de ella. Regresó con el traje colgado en un gancho y se quedó allí, temblando como una pluma. Lo miró con consternación impotente. La ira demoniaca de su cara se estaba evaporando, pero su respiración pesada todavía mecía su tórax arriba de la mesa para acá y para allá. -Pon una silla, allí -señaló con un gesto lánguido del brazo. Ella se movía como fantasma mientras acercaba una silla a la mesa. 62 -Ahora sienta a nuestro amigo a la mesa... no, no, así no. Ponlo enfrente de la silla y colócalo en el asiento para que de veras sea la tercera persona. Philemon continuaba implacable: -Sírvele. Con generosidad. Me imagino que no ha pro­ bado bocado en todo el día, pobre hombre. Ahora, a medida que la conciencia y el pensamiento vol­ vían a deslizarse en ella, sus movimientos giraban de manera que siempre quedara frente a ese hombre que había cambiado tan espectacularmente. Se sobresaltó cuando él se levantó para abrir la ventana y dejar entrar un poco de aire. Ella le sirvió al traje. El acto era tan ridículo que lo llevó a cabo con una amarga sensación de humillación. Él regresó a sentarse y zambullirse en su comida. No se dijo la oración de gracias por primera vez en esta casa. Con la boca llena, indicó con un movimiento brusco de la cabeza que ella debía sentarse en su lugar. Lo hizo. Al dar un vistazo a su plato, se le ocurrió que, después de una larga hambruna, a alguien se le servía una cena suntuosa, pero cuando la comida le llegaba a la boca se convertía en aserrín. ¿Dónde había oído eso? Matilda no podía comer. De pronto soltó el llanto. Philemon no hizo caso de sus lágrimas. Después de cenar, como si nada, recogió los platos y empezó a lavarlos. Le echó a ella un trapo seco sin decir ni una palabra. Ella se levantó y fue a secar los platos junto a él. Si no fuera por su silencio, parecían una pareja muy afectuosa. Después de lavar, tomó el traje y volteó a verla. -Así quiero que sea cada comida todos los días -luego se fue a la recámara. Y así fue. Después de aquel primer colapso, Matilda em­ pezó a sentir que su castigo no era tan severo, considerando lo horrendo del delito. Trató de encontrarle algo de humor, pero lenta e inconscientemente, por grados, la tensión la carcomía. Philemon no la atormentaba mucho más, siempre 63 y cuando el ritual con el odioso traje se realizara escrupulo­ samente. Sólo una vez le dio una de sus inspiraciones malévolas. Se le metió en la cabeza que "nuestro invitado" necesitaba salir a pasear. Por lo tanto, el traje fue llevado a la tintorería du­ rante la semana, y el domingo lo tuvieron que llevar a pasear. Tanto Philemon como Matilda se pusieron sus mejores ropas para la ocasión. Matilda tenía que llevar el traje colgado en su gancho sobre la espalda y los tres pasearon con calma por la calle Ray. Pasaron el grupo de la iglesia frente a la famosa Misión anglicana de Cristo Rey. Aunque los feligreses no vie­ ron nada extraño en ellos, Matilda sentía que le quemaban agujas al rojo vivo de vergüenza y cada punta de aguja era un ojo público que horadaba su degradación. Pero Philemon seguía caminando como si nada. La llevó por la calle Ray y luego dieron vuelta en la calle principal, Main. Se detuvo con frecuencia para mirar las vitrinas o para saludar a un amigo que pasaba por allí. Se fueron por la calle Toby, dieron vuelta en Edward y regresaron a la casa. Para Philemon, el paseo no había tenido ningún incidente especial, pero para Matilda todo fue un incidente largo y muy doloroso. En la casa, tomó un libro sobre psicología anormal, se echó en una silla y le dijo con calma: -Tilly, deja que descanse el pobre tipo, foo? En la recámara, Matilda se dijo que las cosas no podían seguir así. Pensó en cómo podría ponerle fin a este asunto con Philemon; enfrentarse a él de una vez por todas. Pero la detuvo el recuerdo de su cara, aquel primer día en que había olvidado atender al traje. Pensó en escaparse, pero fadónde? ¿A su casa? ¿Qué le diría a su madre anticuada que había pasado entre Philemon y ella? Bueno, entonces escapar de todo. Pensó en muchas jóvenes casadas que ahora estaban divorciadas, que habían logrado su libertad. 64 ¿Qué le había sucedido a la enfermera Kakile? La mujer ahora bebía mucho y, cuando se emborrachaba, los mucha­ chos de Sophiatown se la pasaban y la llamaban la Bacinica. Matilda se estremeció. Se le ocurrió una idea. Todavía había mujeres casadas decentes en Sophiatown. Se acordó de cómo, después de que las escuelas privadas fueron obligadas a cerrar con la llega­ da de la educación bantú, el padre Harringay de la Misión anglicana había organizado clubes culturales. Uno, parecía recordar, era para mujeres casadas. Si sólo pudiera perderse en alguna actividad cultural, encontrar la absolución de su conciencia en hacer el bien; eso borraría su condenada vida en la casa, le devolvería el respeto por sí misma. Después de todo, Philemon no había publicado su desgracia en otras partes... nadie sabía; ni uno de los traficantes de chismes de Sophiatown sospechaba lo vulnerable que era. Debía ir a ver a la señora Montjane para unirse a un Club cultural. Debía preguntarle a Philemon ahora si puede hacerlo... debe pre­ guntárselo de buen modo. Se levantó y fue al otro cuarto donde Philemon estaba leyendo en silencio. Le daba pavor molestarlo, no sabía cómo empezar a hablar con él... habían hablado tan poco durante tanto tiempo. Fue y se paró frente a él, mirando callada su profunda concentración. De pronto, él la miró con el ceño fruncido. Entonces se atrevió: -Phil, me gustaría participar en uno de esos clubes cul­ turales para mujeres casadas. ¿Te importaría? Él arrugó la nariz y se la sobó con el pulgar y el índice mientras consideraba la petición. Pero se había dado cuenta del tono de ansiedad en su voz y pensó que sabía lo que sig­ nificaba. -Mmmmm -dijo, asintiendo con la cabeza-. Creo que es una buena idea. No puedes andar tristeando todo el día. Sí, te doy permiso, Tilly -luego regresó a su libro. 65 La idea del club cultural fue maravillosa. Tilly encontró mujeres como ella, con tiempo (si no tragedia) en sus manos, que participaban en actividades saludables y refrescantes. El ambiente era alegre y catártico. Aprendían cosas y hacían cosas. Organizaban días de campo, bazares, actividades para jóvenes, deportes, música, autoayuda y proyectos comunita­ rios. Se integró a comités, reuniones, debates, conferencias. Para ella era toda una aventura nueva en los quehaceres humanos, y su personalidad floreció. Philemon le dio toda la rienda que quisiera. Ahora, cumplir con ese tonto ritual en la casa parecía poca cosa... muy poca cosa... Entonces un día decidió organizar una fiestecita para las amigas y sus maridos. Philemon se portó muy amable al respecto. Dijo que estaba bien. Incluso le dio más dinero para los preparativos. Desde luego, ella no sabía nada de la tensión que él mismo sufría por su manera de castigar. Hubo una semana agitada de preparativos. Philemon se apartó de tanta confusión lo mejor que pudo. Muchas cosas parecían estar sucediendo simultáneamente. Se hicieron nuevos vestidos. Se hornearon pasteles; se cocinaron tres distintos tipos de carne: res para los que llegaran sin invita­ ción, cordero para los invitados normales, pavo y pollo para la crema y nata del club. A Philemon le parecía que Matilda planeaba alimentar a la multitud del Monte sin la ayuda de milagros. El domingo de la fiesta, Philemon vio a los invitados de Matilda. Se sorprendió por la afabilidad elegante con que ella los recibía. Había una mesa larga con comida tentadora y flores y servilletas. Matilda sentó a todos sus invitados al­ rededor de la mesa, y la fiesta estaba por empezar al estilo formal postizo del distrito. Afuera había un constante rumor de conversación en la que los retacitos humanos de todas las fiestas de Sophiatown tenían su 'ración'. 66 Matilda percibió el gesto curioso en la cara de Philemon. Él trató de disimular su mandato cuando dijo: -Ehhh ... el invitado de honor. Pero Matilda se arriesgó. Le suplicó: -Sólo esta vez, Phil. Él se puso lívido. -iMatilda! -gritó-. iTrae a nuestro invitado! -y luego con sarcasmo incisivo-: fo acaso te avergüenza? Ella se puso gris ceniza; pero no había nada que hacer sino ir por su albatros. Regresó, metió a la fuerza una silla en una esquina y colocó en ella el traje. Luego lentamente colocó un plato servido frente a él. Durante un rato los invitados se que­ daron pasmados. Después la curiosidad los inundó. Hablaban al mismo tiempo. -¿Cuál es la idea, Philemon? ... -¿Por qué debe servirle a un traje? ... -¿Qué está pasando? Algunos sólo se reían de manera tonta. Philemon des­ preocupado volteó hacia Matilda. -Mejor pregúntenle a mi esposa. Ella conoce mejor al camarada. Todo el interés irradiaba hacia la pobre de Matilda. Du­ rante un momento no pudo hablar, envuelta en angustia. Luego dijo, sin convicción: -Sólo es un juego que mi esposo y yo jugamos a la hora de las comidas. Estallaron en carcajadas. Philemon dejó que se saliera con la suya. La fiesta siguió y todo el tiempo la mirada feroz de Philemon mandaba a Matilda corriendo a servir al traje el siguiente platillo; los invitados estaban divertidos al máxi­ mo por la supuesta seriedad persistente con la que marido y mujer jugaban su jueguito. Sólo que, para Matilda, no era broma; era una estaca caliente en la garganta. Después de 67 la fiesta, Philemon se fue con uno de los invitados que había prometido enseñarle un lugar "donde se vende lo genuino, hombre, lo genuino". Ahogado de borracho, ese día feriado muy tarde, irrum­ pió por la puerta de la _c ocina y siguió hasta la recámara. Entonces la vio. Hay un modo de decir en la jerga de Sophiatown: " iCube­ tazo de agua helada!", que significa que alguien fue impactado con un susto tan violento que cualquier vaho de alcohol que todavía vagara por su cabeza se evaporaba instantáneamente y el hombre se detenía sobrio ante la realidad desnuda. Allí estaba acostada, acurrucada, como si justo antes de morir hubiese suplicado por un poco de amor, implorado a algún amante implacable que la abrazara un poco . . . sólo por esta vez . . . sólo esta otra vez. Con angustia enloquecida, Philemon gritó: -iTilly! 68 ALEX LA GUMA Traducción de Claudia Lucotti Alex La Goma ( 1925-1 985). Nació en el Distrito seis, un ghetto en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en una familia de raza mixta. La Guma se graduó de Trafalgar High School, la primera preparatoria para personas de raza mixta y después del Cape Technical College. Encabezó huelgas sindicales y se unió al Partido Comunista hasta que éste fue prohibido oficialmente en 1 950. Su carrera como escritor comenzó en 1 955 cuando entró a laborar a New Age, un periódico de izquierda en Ciudad del Cabo; en esa misma época La Guma también comenzó a escribir ficción. En 1 956, fue uno de los ciento cincuenta y seis activistas acusados de traición por redactar la "Carta de la Libertad", y aunque el juicio concluyó con su liberación por falta de pruebas, poco tiempo después fue encarcelado por su labor sindi­ calista. Desde entonces y hasta que se exilió en Londres en 1 966, La Guma estuvo encarcelado o bajo arresto domiciliario la mayor parte del tiempo, y fue en esos años que escribió sus novelas A Walk in The Night ( 1 962), y A Threefold Cord ( 1 964). Ya fuera de Sudáfrica escribió The Stone Country ( 1 967), In the Fog of the Season 's End ( 1 972) y su colección de cuentos Time of the Butcherbird ( 1 979). Su obra nos permite ver sus preocupaciones y su empuje político, así como parte de sus experiencias. En 1978 se mudó a La Habana, Cuba, para ser representante del Congreso Nacional Africano en el Caribe. Fue en ese país que murió de un infarto. COBIJAS Choker estaba tendido sobre el piso de la choza en el patio donde lo habían traído cargando. Estaba más fresco bajo el techo pandeado, con una pila de desechos varios en una esquina: una llanta vieja, un surtido de cajas partidas y des­ tartaladas, un vetusto anuncio de peltre con manchas como mapas de continentes de otro planeta donde se había cascado el esmalte, y los pies empolvados de una cama. También había olor a polvo y excremento de gallina y meados en la choza. Desde afuera, más allá de un romboide de sol amarillo cromo, llegaba un ruido de voces. En el patio discutían sobre él. Choker abrió los ojos y, tras recorrer con la mirada el largo de su cuerpo, más allá de los dedos de sus pies sucios y des­ calzos, vio varios pares de piernas, masculinas y femeninas, envueltos en pantalones rotosos y medias corridas. Alguien, un hombre, decía: -... ese cobarde ... por detrás, mos? -Ajá. Pero hay que ver lo que le hizo a otros... Choker pensó, al diablo con esos hijos de puta. Al diablo con todos. Alguien le había echado encima una cobija vieja. Olía a sudor y a usada para dormir, sin lavar, y estaba rota, raída, 71 manchada. Tocó la cobija acabada con dedos gruesos y su­ cios. La textura era, en partes, rasposa y delgada, y brillante donde se había gastado. Estaba acostumbrado a este tipo de cobijas. A Choker lo habían apuñalado tres veces, siempre por detrás. Una vez en la cabeza, luego entre los omóplatos y otra vez en el costado derecho, ahí en la calle, por un viejo enemigo que se la tenía jurada. Ya no sangraba y no había mucho dolor. Lo habían acu­ chillado antes, aunque no tan mal como ahora, pero, pensó a través del dolor, el hijo de puta no podía siquiera hacer un trabajo decente. Permaneció acostado y esperó la ambulancia. La sangre se secaba lentamente sobre un lado de su cara de bronce golpeado, y también le dolía mucho la cabeza. Las voces, que a veces se alzaban por la risa, crepitaban afuera. Había pies moviéndose sobre el piso tosco del patio, y se asomó una cara parecida a la de un perro café con una gorra de tela muy raída. -<:Cómo vas, Choker? Ya viene la ambulancia. -No ch ... -dijo Choker, su voz sonaba rasposa. La cara se retiró, riéndose: -Uy Choker, uy Choker. Ahora se sentía cansado. Los dedos roñosos, como tena­ zas de hierro corroído, se paseaban por el campo remendado de la cobija.... Lo llevaban por un patio mojado, cubierto de alquitrán, con tela de alambre en las ventanas que daban ahí. El lugar olía a desinfectante, y el - manojo de llaves pesadas tintineaba al mecerse del dedo ganchudo del guardia. Llegaron a un cuarto lleno de estantes que tenían, aquí y allá, pilas de cobijas. -Toma dos, jong -dijo el guardia. Choker comenzó a escarbar entre las pilas, buscando las cobijas más gruesas y abrigadas. Pero el guardia, que por al­ guna razón tenía una cara perruna y usaba una gorra que se 72 caía a pedazos, se río y lo echó a un lado y tomó las dos cobijas más cercanas y se las aventó a Choker. Estaban inmundas y apestosas y dentro de los pliegues, una plaga esperaba como una emboscada de tropas irregulares. -Andando. Andando. ¿creen que puedo perder el tiempo? -Hace frío, mos -dijo Choker. Pero no era al guardia a quien le hablaba. Tenía seis años y su hermano, Willie, un año mayor, se volteaba de un lado al otro en la cama angosta, apretada, desvencijada que com­ partían, quitándole la delgada cobija de algodón. Afuera la lluvia golpeaba contra la ventana parchada con cartón y el viento silbaba a través de rendijas y esquinas como un viejo asmático. -No, Willie. Tienes toda la cobija, jong. -Es que no lo puedo evitar, viejo. Hace frío. _¿y yo qué? -gimió Choker-. Yo qué. También tengo frío, mos. Apretujados bajo la cobija, ensamblados como dos piezas de un rompecabezas. El pelo alambrado de la mujer se le metía en la boca y olía a brillantina rancia. Había manchas oscuras dejadas por cabezas sobre la arrugada almohada blanca grisácea, y una embadurnada de hilé como una herida a medio cicatrizar. La mujer decía, medio dormida: -No, viejo. No, viejo. Su cuerpo estaba mojado y sudo­ roso bajo la cobija, y la cama olía a una mezcla de perfume barato, talco, cuerpos humanos y orina de bebé. La cortina desteñida de una ventana lo llamaba con la brisa cálida. En la temprana luz color gris una prenda interior rasgada que colgaba de una perilla de bronce era un espectro dentro de la pieza. La mujer le dio la espalda bajo las cobijas, protestando, y Choker se incorporó. Los sonidos agonizantes de los resor73 tes despertaron al bebé en la tina sobre el piso, y comenzó a llorar, su voz desdentada subía en un llanto agudo que se volvía cada vez más intenso... Choker abrió los ojos al llegar la voz a un crescendo y luego se difuminó al apagarse la sirena. Las voces, ahora ex­ citadas, salpicaban la luz del patio. Choker vio los faldones de las batas blancas y entonces los hombres de la ambulan­ cia estaban dentro de la choza. Le dolía mucho la cabeza, y sus heridas le pulsaban. Le sudaba la cara como una jerga retorcida y exprimida. Unas manos lo revisaron. Uno de los paramédicos le preguntó: -¿Sientes dolor? Choker miró la ceñuda cara blanca rosácea arriba suyo. -No, señor. La pila de periódicos sobre los que se hallaba acostado estaba empapada con su sangre. -Heridas de cuchillo -dijo uno de los paramédicos. -No está sangrando mucho -dijo el otro-, ponle unas gasas. Estaba en el aire, lo cargaban en una camilla y rodeado por una procesión de observadores. La sábana de goma re­ sultaba fresca contra su espalda. La camilla se deslizó dentro de la ambulancia y las puertas se cerraron de un portazo, aislándolo de la multitud. Entonces, la sirena aulló y su ulular se incrementó, abriéndose paso. Choker sintió la vibración de la ambulancia a través de su cuerpo al acelerar y agarrar su camino. Sus dedos asesi­ nos tocaron el borde doblado del cobertor. La sábana que lo envolvía era blanca como la cocaína, y la cobija era gruesa y nueva y tibia. Permaneció quieto, escuchando la sirena. 74 CHINUA ACHEBE Traducción de Federico Patán Chinua Achebe. ( 1 930). Nació en Ogidi, Nigeria. Se educó en el University College de lbadan entre 1 948 y 1 953, donde estudió literatura, historia y teología. Del 54 al 67 trabajó para la Nigerian Broadcasting Corporation, tras haber hecho estudios de comunicación en la BBC de Londres. En 1961 se casa con Christie Chinwe Okoli, con quien tiene cuatro hijos. Se trata de uno de los autores más importantes del poscolonialismo, y se le ha llama­ do padre de la novela africana en inglés. Su posición como literato queda expresada en la siguiente idea: "Toda buena historia, toda buena novela, debe transmitir un mensaje, tener un propósito." A lo largo de su carrera ha recibido muchos grados honoríficos, por ejemplo de la Universidad de Harvard, así como literarios. En su momento fundó Okike y Uwa ndi Igbo, dos revistas que dieron a conocer lo nuevo de la literatura africana, bien que éste no fuera su propósito único. De sus obras es indispensable mencionar Things Fall Apart ( 1 958), novela que a la fecha ha vendido por encima de los cien millones de ejemplares. A ésta siguió No Longer at Ease ( 1 960), Arrow ofGod ( 1 964, premiojock Campbell), The Drum ( 1 978), Hopes and lmpediments ( 1 988) y en el 2004 se publicó su poesía reunida. En 1 982 coedita una antología de poesía igbo, llamada Aka Weta. PAZ CIV IL Jonathan Iwegbu se consideraba extraordinariamente afor­ tunado. "Una supervivencia feliz" significaba para él mucho más que la moda actual de saludar a viejos amigos en esos primeros días brumosos de la paz. Se le hundía profunda­ mente en el corazón. Había salido de la guerra con cinco bendiciones inestimables: su cabeza, la de su esposa María y tres de las cuatro de sus hijos. Y a modo de extra, también le quedaba su vieja bicicleta, lo cual era asimismo un milagro aunque, naturalmente, al que no se podía comparar con la seguridad de cinco cabezas humanas. La bicicleta tenía su pedacito de historia. Un día, en lo más peleado de la guerra, fue confiscada "por razones urgentes de necesidad militar". Por dura que la pérdida le hubiera sido, la habría entregado sin pensarlo dos veces de no venirle algunas dudas sobre lo genuino del oficial. Lo que preocupó aJona­ than no fueron los andrajos poco respetables, ni los dedos de los pies que asomaban por los zapatos de lona, uno azul y el otro café, y ni siquiera las dos estrellas que informaban del rango, hechas obviamente de prisa con un bolígrafo, ya que muchos soldados decentes y heroicos tenían la misma apariencia u otra peor. Fue más bien cierta falta de seguridad 77 y firmeza en sus modales. Así que Jonathan, sospechando que, el otro pudiera ser flexible a influencias, rebuscó en su bolsa de rafia y extrajo de ella dos libras, con las cuales iba a comprar leña que su esposa, María, vendía al menudeo a los oficiales del campamento por caldo de pescado y harina de maíz extras, y recuperó su bicicleta. Aquella noche la en­ terró en el pequeño claro del bosque, donde se enterraban los muertos del campamento, incluyendo su propio hijo, el más joven. Cuando la desenterró al cabo de un año, tras la rendición, todo lo que necesitó fue un poco de aceite de palma. "Nada desconcierta a Dios", se dijo asombrado. De inmediato dio uso a la bicicleta como taxi y acumuló un montoncillo de dinero biafrano llevando a oficiales del campamento y sus familias por el trecho de cuatro millas que desembocaba en el camino de asfalto más cercano. Su cuota ftja por viaje era de seis libras y a quienes tenían dinero les satisfacía deshacerse así de parte de él. Al cabo de quince días había acumulado una pequeña fortuna de ciento quince libras. Entonces hizo el viaje a Enugu y se encontró con que lo esperaba otro milagro. Era increíble. Se talló los ojos y volvió a mirar y allí estaba todavía, de pie ante él. Pero, in­ necesario es decirlo, incluso aquella bendición monumental era de calificar como totalmente inferior a las cinco cabezas familiares. Ése el más reciente de los milagros era su casita en Ogui Overside. i En verdad que nada desconcierta a Dios! A sólo dos casas de distancia era una montaña de escombros un enorme edificio de concreto que algún contratista había levantado justo antes de la guerra. iY aquí estaba, intacta, sin ningún arrepentimiento, la casita de techo de zinc de Jona­ than construida con bloques de adobe! Desde luego, faltaban puertas y ventanas, así como cinco láminas del techo. Pero ¿y qué con eso? Y, de cualquier manera, había regresado a Enugu con tiempo suficiente para recoger trozos de zinc y madera 78 usados, así como humedecidas láminas de cartón desperdiga­ das por el vecindario, antes de que miles más salieran de sus escondrijos en el bosque a la busca de lo mismo. Consiguió un carpintero indigente que en su morral traía un viejo martillo, un cepillo sin filo y unos cuantos clavos torcidos y oxidados, para que transformara esa mezcla de madera, cartón y metal en puertas y ventanas por cinco chelines nigerianos o cincuenta libras biafranas. Pagó las libras y se mudó con su exultante familia que llevaba cinco cabezas sobre sus hombros. Sus hijos recogían mangos en el cercano cementerio militar y los vendían, por unos cuantos peniques -y en esta ocasión peniques reales- a las esposas de los soldados, mientras que su esposa comenzó a cocinar albóndigas de akara para los vecinos con prisa por reiniciar la vida. Con las ganancias de la familia fue en bicicleta a las aldeas cercanas y compró vino de palma fresco, el cual mezcló generosamente en sus habitaciones con agua que recién había empezado a correr en la llave pública situada camino abajo, y · abrió un bar para soldados y otras personas afortunadas dueñas de buen dinero. Al principio iba diario a las oficinas de la Coal Corpo­ ration, donde había sido minero, luego un día sí y otro no y, al cabo, una vez a la semana, para enterarse de cómo iban las cosas. Lo único que descubrió, al final, es que su casita era una bendición mayor de lo que había supuesto. Algunos de sus ex compañeros de mina no tenían adónde regresar al concluir el día de espera, así que simplemente dormían a la entrada de las oficinas y cocinaban en latas de Bournvita cualquier comida que podían agenciarse. Según se alargaban las semanas y nadie podía decir cómo estaban los asuntos, Jonathan suspendió del todo sus visitas semanales y se dedicó a su bar de vino de palma. Pero nada desconcierta a Dios. Llegó el momento de las recompensas en que, tras cinco días de infinitos forcejeos 79 en colas para aquí y colas para allá, bajo el sol y afuera de Hacienda, tuvo en sus manos veinte libras como premio ex gratia por el dinero rebelde que había entregado. Cuando se inició el pago, fue como una Navidad para él y para muchos otros como él. Lo llamaron torta (ya que pocos lograban arreglárselas con el nombre oficial). En cuanto le pusieron los billetes en la palma de la mano, Jonathan simplemente la cerró con firmeza y enterró puño y dinero en el bolsillo del pantalón. Debía ser especialmente cuidadoso porque, dos días antes, había visto a un hombre hundirse casi en la locura en un instante, ante esa multitud oceánica, porque no había sino recibido sus veinte libras cuan­ do algún rufián inmisericorde se las había robado. Aunque no fue justo que, aquel día, un hombre en tal extremo de agonía fuera culpado, muchos en la cola comentaron en voz baja el descuido de la víctima, sobre todo tras de que volteó su bolsillo para revelar un agujero lo bastante grande para que por él pasara la cabeza de un ladrón. Pero, claro, había insistido en que el dinero estaba en el otro bolsillo, volteán­ dolo para que se viera su comparativa integridad. Así que era necesario ser cuidadoso. Jonathan transfirió pronto el dinero a la mano y el bolsillo izquierdos, para dejar libre la derecha y poder saludar, de surgir la necesidad, aunque se aseguró de que la necesidad no surgiera ftjando la mirada a tal altura que evitara todo rostro humano que se acercara, hasta que llegó a casa. Por lo normal dormía profundamente, pero aquella noche . escuchó cómo todos los ruidos del barrio morían uno tras otro. Incluso el sereno que hacía sonar la hora en algún metal, allá a la distancia, había callado tras anunciar la una de la mañana. Éste debió ser el último pensamiento de Jonathan antes de que, finalmente, él mismo se rindiera. Sin embargo, no hacía mucho que se había dormido cuando lo despertaron violentamente otra vez. 80 -¿Quién toca? -susurró la esposa, que yacía junto a él en el suelo. -No lo sé -respondió con un susurro entrecortado. La segunda vez que se oyó el llamado, fue tan fuerte e imperioso que podría haber derribado la vieja puerta desven­ cijada. -¿Quién llama? -les preguntó, la voz reseca y temblo­ rosa. -El caco y sus gentes -fue la tranquila respuesta-. Ponte a abrir la puerta -tras lo cual vino el llamado más fuerte de todos. María fue la primera en lanzar la alarma; él la imitó con todos los niños. -iPolicía! iLadrones! iVecinos! iPolicía! iEstamos perdidos! iNos matan! Vecinos &están dormidos? iDespierten! iPolicía! Esto se alargó un buen tiempo y de pronto se detuvo. Acaso habían hecho huir a los ladrones. Había un silencio absoluto. Pero sólo por un rato. _¿ya'cabaron? -preguntó la voz allá afuera-. ¿y si les echamos una manita? iOigan todos! -lPolicía! iEl ladrón! iVecinos! iEstamos perdidos! iPolicía! Había por los menos otras cinco voces quitando la del jefe. Jonathan y su familia estaban totalmente paralizados por el terror. María y los niños sollozaban inaudiblemente, como almas perdidas. Jonathan se lamentaba sin cesar. El silencio que vino tras la alarma dada por los ladrones vibró horriblemente. Jonathan casi rogó al jefe que hablara de nuevo y terminara con el asunto. -Viejo -dijo éste finalmente-, le echamos todas las ga­ nas pero se me hace que andan en la pura dormida... Entons ¿qué le hacemos? ¿se te antoja llamar a los sardos? ¿o quieres que los llamemos por ti? Son mejorcitos que la policía foo crees? 81 -iNi duda! -replicaron sus hombres. Jonathan creyó haber escuchado incluso más voces que antes, y se quejó pesadamente. Las piernas le temblaban y tenía la garganta áspera como papel de lija. -Viejo, por qué no sigues en la platicada. Te pregunté que me dijeras si quieres que llame a los sardos. -No. -Al pelo. Entonces entrémosle a los negocios. No andamos de ladrones malos. No buscamos líos. Los líos ya'cabaron. La guerra ya'cabó y todo el katakata de aquí dentro. No más Guerra Civil. Ahora, la Paz Civil foo les parece? -iAsí mismito! -respondió el horrible coro. -¿Qué quieren de mí? Soy un hombre pobre. Todo lo que tenía se fue con la guerra. ¿Por qué vienen a mí? Ustedes saben quiénes tienen dinero. Nosotros... -iEspérate tantito! Para nada decimos que tengas mucho dinero. Pero no nos convence recibir nadita. Así pues, ponte a abrir la ventana y pásanos cien libras y nos largamos. O si no nos metemos para dentro ahorita mismo para enseñarte un guitarreo como éste... Una descarga de fuego automático sonó por todo el cielo. María y los niños comenzaron a llorar en voz alta otra vez. -Ah, la seño anda llorando de nuevo. Ni falta que hace. Ya dijimos que como ladrones somos buena gente. Nos agen­ ciamos nuestro dinerito y nos vamos pero ya. Sin broncas. ¿Acaso estamos echando bronca? -iPara nada! -cantó el coro. -Amigos -comenzó Jonathan con voz ronca-, ya oí lo que dijeron y se los agradezco. Si tuviera cien libras... -Mira viejo, no es casual que hayamos elegido tu casa. Si nos equivocamos y entramos, no te va a gustar. Así que mejor ... -Por el Dios que me hizo, si entran y hallan cien libras, tómenlas y mátenme y maten a mi esposa y mis hijos. Lo juro 82 por Dios. El único dinero que tengo en esta vida son estas veinte libras que como torta me dieron hoy... -Okay. Hora de irse. Ábrele a la ventana y pasa las veinte libras. Con eso nos arreglamos, para que veas cómo soy. Entonces se escucharon murmullos de disentimiento en el coro: "No le creas sus cuentos; tiene harta lana... Éntrale y busquemos bien... ¿Meras veinte libras?" -iA callarse! -sonó la voz del líder como un disparo hecho contra el cielo, y de inmediato se silenciaron los murmullos-. ¿sigues ahí? iRápido con el dinero! -Voy -dijo Jonathan mientras torpemente manipulaba en la oscuridad la llave de la cajita de madera que tenía a su lado, en la estera. A las primeras señales de luz, mientras sus vecinos y otras personas se reunían para lamentarse con él, ya sujetaba su damajuana de cinco galones al portabultos de la bicicleta y su esposa, sudando ante el fuego, cocinaba albóndigas de akara en un ancho recipiente de barro lleno de aceite hirviendo. En un rincón, el hijo mayor vaciaba de viejas botellas de cerveza las heces del vino de palma de ayer. -No le doy importancia -dijo a quienes se condolían, los ojos puestos en la cuerda con que ataba-. ¿Qué es una torta? ¿Dependía de ella la semana pasada? ¿o es de mayor importancia que otras cosas desaparecidas con la guerra? iQue la torta perezca en las llamas! Que se vaya adonde todo se ha ido. Nada desconcierta a Dios. 83 GRACE OGOT Traducción de Eva Cruz Yáñez Grace Ogot ( 1 930). Nacida en Kenia, Ogot volcó su amplia experiencia en sus cuentos y novelas. Estudió enfermería en Uganda e Inglaterra. Ha trabajado como locutora de radio y escritora de guiones para la BBC, oficial de relaciones públicas de Air India, columnista de periódicos, miembro del parlamento y representante de Kenia ante las Naciones Unidas. Considerada por algunos críticos como la cuentista más importante de África Oriental, ha publicado dos novelas, The Promised Land ( 1 966) y The Island of Tears ( 1 980); dos colecciones de cuento, Land without Thunder ( 1 968) y The Other Woman ( 1976); una novella, The Graduate ( 1 980); y un libro en que recuenta los mitos del pueblo Luo, Miaha ( 1 983). Con frecuencia se inspira en su infancia y su trabajo como enfermera así como en los cuentos y prácticas tradicionales africanos para delinear sus tramas y personajes. LLEGÓ LA LLUVIA El jefe estaba aún lejos de la puerta cuando su hija Oganda lo vio. Corrió a su encuentro. Sin aliento le preguntó a su padre: -¿Qué novedades hay, Gran Jefe? Todos en el pueblo están esperando con ansia saber cuándo va a llover. Labong'o extendió las manos hacia su hija pero no dijo ni una palabra. Intrigada por la actitud fría de su padre Oganda corrió de regreso al pueblo para anunciar que el jefe había regresado. El ambiente en el pueblo era tenso y confuso. Todos se movían sin dirección y exclamaban en el patio sin hacer nada en realidad. Una joven mujer le susurró a su co-esposa: -Si no resuelven este asunto de la lluvia hoy el jefe se des­ moronará. Ellas habían observado cómo el jefe se adelgazaba mientras la gente lo acosaba. -Nuestro ganado yace muerto en el campo -informa­ ban-. Pronto serán nuestros hijos y luego nosotros. Dinos qué hacer para salvarnos, o Gran Jefe. Así el jefe había orado diariamente al Todopoderoso mediante sus ancestros para que los librara de su aflicción. En lugar de reunir a la familia y darles la noticia inmedia­ tamente, Labong'o se dirigió a su choza, señal de que no se 87 le debía molestar. Habiendo bajado la persiana, se sentó en la choza tenuemente iluminada a meditar. Lo que pesaba en el corazón de Labong'o ya no era la cuestión de ser el jefe de un pueblo hambriento. Era la vida de su única hija la que estaba en riesgo. Cuando Oganda lo fue a alcanzar vio la cadena brillante que resplandecía alrededor de su cintura. La profecía se había cumplido. "Es Oganda, Oganda, mi única hija, que debe morir tan joven." Labong' o rompió en llanto antes de terminar la oración. El jefe no debe llorar. La sociedad lo había declarado el más valiente de los hombres. Pero a Labong'o ya no le importaba. Asumió la posición de un simple padre y lloró amargamente. Amaba a su pueblo, los Luo, pero �qué eran los Luo para él sin Ogan­ da? Su vida había traído nueva vida al mundo de Labong'o y él gobernaba mejor de lo que podía recordar. ¿cómo iba el espíritu del pueblo a sobrevivir a su hermosa hija? "Hay tantos hogares y tantos padres que tienen hijas. ¿por qué escoger a ésta? Es todo lo que tengo". Labong'o habló como si los ancestros estuvieran ahí en la choza y los pudiera ver cara a cara. Quizás estaban ahí, diciéndole que recordara su promesa el día que fue entronizado cuando dijo en voz alta frente a los ancianos: "Daré mi vida, si es necesario, y la de mi familia para salvar a esta tribu de manos de los enemigos." "Niégalo, niégalo", oía la voz de sus antecesores burlándose de él. Cuando Labong' o fue consagrado jefe era apenas un joven. A diferencia de su padre, gobernó muchos años con una sola esposa. Pero la gente le reclamaba porque su única esposa no le daba una hija. Se casó con una segunda, tercera, cuarta esposa. Pero todas dieron a luz hijos varones. Cuando Labong'o se casó con una quinta esposa ésta le dio una hija. La llamaron Oganda, que significa "frijoles", porque su piel era muy clara. De los veinte hijos de Labong'o, Oganda era la única mujer. A pesar de que era la favorita del jefe, las 88 co-esposas de su madre se tragaron los sentimientos de celos y la llenaron de amor. Después de todo, decían, Oganda era una hija cuyos días en la familia real estaban contados. Pron­ to se casaría a una edad temprana y le dejaría la envidiable posición a alguien más. Nunca en su vida había enfrentado una decisión tan imposible. Negarse a acceder a la petición del hacedor de lluvia significaría sacrificar a toda la tribu, anteponiendo los intereses del individuo a los de la sociedad. Más que eso. Significaría desobedecer a los ancestros, y muy probable­ mente desaparecer a los Luo de la faz de la tierra. Por otro lado, permitir que Oganda muriera como rescate del pueblo dañaría permanentemente el espíritu de Labong'o. Él sabía que nunca sería el mismo jefe otra vez. Las palabras de Ndithi, el curandero, resonaban todavía en sus oídos. "Podho, el ancestro de los Luo, se me apareció en un sueño anoche, y me pidió hablar con el jefe y el pue­ blo", había dicho Ndithi a la reunión de los hombres de la tribu. "Una joven que no haya conocido hombre debe morir para que el país pueda tener lluvia. Mientras Podho todavía me estaba hablando, vi a una joven mujer parada en la orilla del lago, con las manos levantadas sobre la cabeza. Su piel era tan clara como la piel de un cervatillo en el bosque. Su figura alta y delgada era como un carrizo solitario en la orilla del río. Sus ojos soñolientos tenían una mirada triste como la de una madre afligida. Llevaba una arracada de oro en su oreja izquierda y una brillante cadena de latón alrededor de la cintura. "Mientras me maravillaba por la belleza de esta joven Podho me dijo: 'De todas las mujeres de esta tierra, hemos escogido a ésta. Que se ofrezca en sacrificio al monstruo del lago. Y ese día la lluvia vendrá en torrentes. Que todos se queden en casa ese día, para no ser arrastrados por la inun­ dación'". 89 Afuera había una quietud extraña, a excepción de las aves sedientas que cantaban indolentes en los árboles mori­ bundos. El calor cegador del mediodía había obligado a la gente a retirarse a sus chozas. No lejos de la choza del jefe, dos guardias roncaban tranquilamente. Labong'o se quitó la corona y la enorme cabeza de águila que descansaba sobre sus hombros. Salió de la choza, y en lugar de pedirle a Nyabog'o el mensajero que tocara el tambor lo hizo él directamente. De inmediato todos los de la familia se juntaron bajo el árbol de siala donde generalmente se dirigía a ellos. Le pidió a Oganda que esperara un rato en la choza de su abuela. Cuando Labong'o se paró para dirigirse a su familia, su voz era ronca y las lágrimas lo ahogaban. Empezó a hablar pero las palabras se negaban a salir de sus labios. Sus esposas e hijos sabían que había un gran peligro. Quizás sus enemigos les habían declarado la guerra. Los ojos de Labong'o estaban enrojecidos y todos se daban cuenta de que había estado llorando. Al fin les dijo: -Alguien a quien amamos y atesoramos debe ser alejada de nosotros. Oganda debe morir. La voz de Labong'o era tan débil que no se podía oír a sí mismo. Pero continuó: -Los ancestros la han elegido para ser ofrecida en sacri­ ficio al monstruo del lago para que podamos tener lluvia. Quedaron atónitos. Mientras surgía un murmullo confuso la madre de Oganda se desmayó y fue llevada a su choza. Pero los otros se alegraron. Bailaron cantando y recitando: -Oganda es la afortunada de morir por el pueblo. Si es para salvar al pueblo, hay que dejarla ir. En la choza de su abuela Oganda se preguntaba qué es­ taría discutiendo toda la familia sobre ella que no podía oír. La choza de su abuela estaba bastante alejada del patio del jefe y, por más que se esforzaba, no podía oír lo que decían. "Ha de ser el matrimonio", concluyó. Era una costumbre 90 aceptada que la familia discutiera el futuro matrimonio de su hija a sus espaldas. Una débil sonrisa apareció en los labios de Oganda mientras pensaba en los numerosos jóvenes que tragaban saliva ante la sola mención de su nombre. Uno era Kech, el hijo de un anciano de un clan vecino. Kech era muy guapo. Tenía ojos dulces y humildes y una risa atronadora. Sería un padre excelente, pensó Oganda. Pero no serían buena pareja. Kech era un poco bajo para ser su esposo. Sería humillante para ella tener que agacharse para mirar a Kech cada vez que le hablara. Luego pensó en Dimo, el joven alto que ya se había distinguido como un bravo guerrero y un luchador sobresaliente. Dimo adoraba a Oganda, pero ella pensaba que sería un marido cruel, siempre discutiendo y listo para pelear. No, no le gustaba. Ogandajugueteaba con la cadena brillante en su cintura mientras pensaba en Osinda. Hacía mucho tiempo, cuando era bastante joven, Osinda le había dado esa cadena, y en lugar de usarla alrededor del cue­ llo en varias vueltas, la usaba alrededor de la cintura, donde se podía quedar permanentemente. Escuchó su corazón latir fuertemente mientras pensaba en él. Susurró: -Ojalá seas tú el que estén discutiendo, Osinda, el her­ moso. Ven ahora y llévame contigo... La figura delgada en el umbral sorprendió a Oganda que estaba ensimismada pensando en el hombre que amaba. -Me has asustado, abuela -dijo Oganda riendo-. Dime, ¿estaban hablando de mi matrimonio? Te puedo asegurar que no me casaré con ninguno de ellos. Una i;onrisa apareció de nuevo en sus labios. Estaba tra­ tando de que la anciana le dijera pronto, le dijera que estaban complacidos con Osinda. En el espacio abierto de afuera los parientes excitados bailaban y cantaban. Se acercaban ahora a la choza, cada uno cargando un regalo para ponerlo a los pies de Oganda. A medida que sus cantos se acercaban Oganda pudo oír lo que 91 decían: "Si es para salvar al pueblo, si es para darnos lluvia, dejen ir a Oganda. Dejen que Oganda muera por su pueblo y por sus ancestros". ¿Estaba loca al pensar que estaban cantando acerca de ella? ¿cómo podría morir? Se encontró con la delgada figura de su abuela tapando la puerta. No podía salir. La mirada en la cara de su abuela le advertía que había peligro a la vuelta de la esquina. -Madre, ¿entonces no es el matrimonio? -preguntó Oganda con ansiedad. De repente se sintió aterrorizada como un ratón acorra­ lado por un gato hambriento. Olvidándose de que sólo había una puerta en la choza, Oganda trató desesperadamente de encontrar otra salida. Tenía que luchar por su vida. Pero no había salida. Cerró los ojos, brincó como un tigre salvaje traspasando la puerta, tirando a su abuela al piso. Ahí afuera en ropas enlutadas estaba Labong'o inmóvil, con las manos a la espal­ da. Tomó la mano de su hija y la alejó del grupo enardecido hacia la chocita pintada de rojo donde descansaba su madre. Ahí le dio la noticia oficialmente a su hija. Durante un largo rato las tres almas que se amaban en­ trañablemente se sentaron en la oscuridad. De nada servía hablar. Y aunque lo intentaran, las palabras no hubieran po­ dido salir. En el pasado habían sido como tres piedras para cocinar, compartiendo sus cargas. Llevarse a Oganda dejaría dos piedras inútiles que no aguantarían una olla. La noticia de que la hermosa hija del jefe sería sacrificada para darle lluvia al pueblo se extendió por el país como viento. Al atardecer la aldea del jefe estaba llena de parientes y amigos que habían venido a felicitar a Oganda. Muchos más venían en camino, trayendo sus regalos. Bailarían hasta el amanecer para hacerle compañía. Y en la mañana la prepararían para una gran fiesta de despedida. Todos estos parientes pensaban que era un gran honor haber sido elegida por los espíritus 92 para morir a fin de que la sociedad viviera. "El nombre de Oganda permanecerá como un nombre vivo entre nosotros", decían con orgullo. Pero ¿era el amor materno lo que impedía que Minya se alegrara con las otras mujeres? ¿Era el recuerdo del dolor y sufrimiento del parto lo que la hacía sentirse tan triste? ¿o era el hondo sentimiento y comprensión que se da entre el bebé amamantando y su madre lo que hacía de Oganda parte de su vida, su carne? Por supuesto que era un honor, un gran honor, que su hija fuera escogida para morir por el país. Pero ¿qué podía ganar ella una vez que su hija fuera arrastrada por el viento? Había tantas otras mujeres en la tierra, ¿por qué escoger a su hija, su única hija? ¿Tenía la vida humana algún sentido? iütras mujeres tenían casas llenas de niños mientras que ella, Minya, tenía que perder a su única hija! En el cielo sin nubes la luna brillaba esplendorosa y las numerosas estrellas titilaban con una belleza que hechizaba. Los danzantes de todas las edades se reunían a bailar ante Oganda, que se encontraba sentada cerca de su madre, sollo­ zando quietamente. Todos estos años que había estado con su gente había pensado que los entendía. Pero ahora descubría que era una extraña entre ellos. Si la querían como siempre lo habían profesado, ¿por qué no hacían ningún intento por salvarla? ¿Acaso su pueblo entendía lo que se sentía morir joven? Incapaz de contener sus emociones, sollozó fuerte­ mente cuando las de su edad se levantaron para bailar. Eran jóvenes y hermosas y muy pronto se casarían y tendrían sus propios hijos. Tendrían esposos a quien amar y pequeñas chozas para ellas. Alcanzarían la madurez. Oganda tocó la cadena alrededor de su cintura mientras pensaba en Osinda. Deseó que Osinda estuviera ahí, entre sus amigos. "Quizás está enfermo", pensó con gravedad. La cadena la reconfor­ taba: moriría con ella alrededor de la cintura y la usaría en el inframundo. 93 En la mañana se preparó un gran banquete para Oganda. Las mujeres prepararon muchos platillos deliciosos para que ella escogiera. "La gente no come después de la muerte", decían. Aunque la comida se veía deliciosa, Oganda no la tocó. Que coman los que están felices. Ella se contentaba con sorbos de agua en un pequeño guaje. La hora de su partida se acercaba, y cada minuto era precioso. Tomaba un día de viaje llegar al lago. Tenía que caminar toda la noche a través del gran bosque. Pero nada podía tocarla, ni siquiera los habitantes del bosque. Ya estaba ungida con óleo sagrado. Desde que Oganda recibió la triste noticia esperaba que Osinda apareciera en cualquier momen­ to. Pero no estaba ahí. Un pariente le dijo que Osinda se había ido para hacer una visita privada. Oganda se dio cuenta de que ya no vería a su amado nunca más. Al atardecer todo el pueblo estaba en la puerta para des­ pedirse de ella y verla por última vez. Su madre lloró sobre su cuello por largo rato. El gran jefe vestido con una piel enlutada se acercó a la puerta descalzo, y se mezcló entre la gente: un simple padre mortificado. Se quitó el brazalete de la muñeca y lo puso en la de su hija diciendo: -Siempre vivirás entre nosotros. El espíritu de nuestros ancestros está contigo. Sin habla e incrédula Oganda se encontraba frente al pueblo. No tenía nada que decir. Miró hacia su hogar una vez más. Podía oír su corazón latir dolorosamente dentro de ella. Todos los planes de su infancia llegaban a su fin. Se sentía como una flor arrancada en botón que nunca gozaría del rocío mañanero. Miró a su madre llorosa y murmuró: -Cuando quieras verme, mira la puesta del sol. Ahí estaré yo. Oganda volteó hacia el sur para iniciar su caminata hacia el lago. Sus padres, parientes, amigos y admiradores se detu­ vieron en la puerta y la vieron partir. 94 Su bella figura delgada se hizo más y más pequeña hasta mezclarse con los delgados árboles secos del bosque. Mientras Oganda caminaba por el sendero solitario que serpenteaba por el bosque, cantó una canción y su propia voz le hizo compañía. Los ancestros han dicho que Oganda debe morir. la hija del jefe debe ser sacrificada, cuando el monstruo del lago se alimente de mí el pueblo tendrá lluvia. Sí, la lluvia caerá a raudales. Y las aguas arrastrarán las playas de arena cuando la hija del jefe muera en el lago. El grupo de mi edad ha consentido mis padres han consentido igual que mis amigos y parientes. Que Oganda muera para darnos lluvia. Las de mi edad están jóvenes y maduras, maduras para ser mujeres y madres pero Oganda debe morir joven, Oganda debe dormir con los ancestros. Sí, la lluvia caerá a raudales. Los rayos rojos del sol poniente abrazaron a Oganda, quien parecía una vela ardiente en la espesura. Aquellos que se acercaron para oír su triste canción se conmovieron con su belleza. Pero todos dijeron lo mismo: -Si es para salvar al pueblo, si es para darnos lluvia, entonces no temas. Tu nombre vivirá por siempre entre nosotros. A la medianoche Oganda estaba cansada y agotada. No podía caminar más. Se sentó bajo un gran árbol, y después de beber agua de su guaje apoyó la cabeza en el tronco y se quedó dormida. Cuando Oganda despertó en la mañana el sol estaba en lo alto del cielo. Después de caminar por muchas horas, llegó al tong, una franja de tierra que separaba la parte habitada del país del lugar sagrado (kar lamo). Ningún lego podía entrar a 95 este lugar y salir vivo, sólo a aquellos que tuvieran contacto con los espíritus y el Todopoderoso se les permitía entrar a este lugar sagrado entre lo sagrado. Pero Oganda tenía que atravesar esta tierra sagrada en su camino hacia el lago, al que tenía que llegar al ponerse el sol. Una gran multitud se reunió para verla por última vez. Su voz era ahora ronca y dolida, pero no había que preocuparse más. Pronto ya no tendría que cantar. La multitud miró a Oganda con simpatía, murmurando palabras que no podía oír. Pero nadie rogó por su vida. Cuando Oganda abría la puerta, una niña, una niña pequeña, se separó de la multitud y corrió hacia ella. La niña tomó un pequeño pendiente que llevaba en la mano y se lo dio a Oganda diciendo: -Cuando llegues al mundo de los muertos, dale este pen­ diente a mi hermana. Murió la semana pasada. Se le olvidó esta arracada. Oganda, sorprendida por la extraña petición, tomó el pequeño pendiente y le dio su agua y comida preciosas a la niña. Ya no las necesitaba. Oganda no sabía si reír o llorar. Había oído de dolientes que enviaban su amor a sus amados, muertos hacía tiempo, pero esta idea de enviar regalos era una novedad. Oganda contuvo el aliento mientras cruzaba la barrera para entrar a la tierra sagrada. Miró apelando a la multitud, pero no hubo respuesta. Sus mentes estaban demasiado preocupadas por su propia sobrevivencia. La lluvia era la medicina preciosa que ansiaban, y cuanto más pronto llegara Oganda a su destino, mejor. Una extraña sensación se apoderó de Oganda mientras buscaba su camino en la tierra sagrada. Había ruidos extraños que la sobresaltaban con frecuencia, y su primera reacción fue echarse a correr. Pero se acordó que tenía que cumplir el deseo de su pueblo. Estaba exhausta, y el camino seguía serpenteando. Luego de repente el camino terminó en una 96 tierra arenosa. El agua se había retirado varios kilómetros de la orilla dejando una amplia franja de arena. Más allá de ésta había una gran extensión de agua. Oganda sintió miedo. Quería imaginarse el tamaño y la forma del monstruo, pero el miedo no la dejaba. La sociedad no hablaba de ello, ni tampoco los niños llorones que eran si­ lenciados con la mención de su nombre. El sol estaba todavía alto, pero ya no hacía calor. Durante un largo rato Oganda caminó con la arena hasta los tobillos. Estaba exhausta y ex­ trañaba su guaje de agua. Mientras avanzaba, tuvo la extraña sensación de que algo la seguía. ¿sería el monstruo? El pelo se le puso de puntas y una sensación helada y paralizante le recorrió la espalda. Miró hacia atrás, de lado y hacia adelante, pero no había nada, salvo una nube de polvo. Oganda se sobrepuso y se apuró, pero la sensación no la dejaba y todo su cuerpo se saturó de sudoración. El sol se ponía rápidamente y la orilla del lago parecía moverse junto con él. Oganda empezó a correr. Tenía que estar en el lago antes de la puesta del sol. Mientras corría oyó un ruido que venía detrás. Volteó bruscamente, y algo que parecía un arbusto andante co­ rría desesperado detrás de ella. Estaba a punto de alcanzarla. Oganda corrió con todas sus fuerzas. Estaba decidida a aventarse al agua aun antes de la puesta del sol. No miraba hacia atrás, pero la criatura se acercaba. Hizo un esfuerzo por gritar, como en una pesadilla, pero no podía oír su pro­ pia voz. La criatura alcanzó a Oganda. En plena confusión, cuando Oganda se encontró cara a cara con la criatura no identificada, una mano fuerte la agarró. Pero cayó en la arena y se desmayó. Cuando la brisa del lago la hizo recobrar la conciencia un hombre se inclinaba sobre ella. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " Oganda abrió la boca para hablar, pero había perdido la voz. Tragó una bocanada de agua que el extraño derramó en su boca. 97 -Osinda, Osinda. Por favor déjame morir. Déjame correr, el sol se está poniendo. Déjame morir, deja que ellos tengan lluvia. Osinda tocó la cadena brillante alrededor de la cintura de Oganda y le secó las lágrimas de la cara. -Debemos escapar rápido a la tierra desconocida -dijo Osinda con urgencia-. Debemos huir de la ira de los ances­ tros y de la venganza del monstruo. -Pero la maldición está sobre mí, Osinda, ya no sirvo para ti. Y además los ojos de los ancestros nos seguirán a todas partes y la mala suerte caerá sobre nosotros. Tampoco podemos escapar del monstruo. Oganda se zafó, temerosa de escapar, pero Osinda volvió a agarrar sus manos. -i Escúchame, Oganda! i Escúchame! iAquí están dos abrigos! Luego cubrió todo el cuerpo de Oganda, excepto sus ojos, con un atuendo de hojas hecho con las ramas de Bwombwe. -Nos protegerán de los ojos de los ancestros y de la ira del monstruo. Ahora vámonos de aquí. Tomó la mano de Oganda y salieron corriendo de la tierra sagrada, evitando el camino que Oganda había seguido. La vegetación era espesa, y el pasto largo se enredaba en sus pies mientras corrían. A mitad de la tierra sagrada se detuvieron y miraron atrás. El sol casi tocaba la superficie del agua. Estaban asustados. Siguieron corriendo, ahora más rápido, para evitar el sol que se hundía. -Ten fe, Oganda, esa cosa no nos alcanzará. Cuando llegaron a la barrera y miraron hacia atrás temblando, sólo una punta del sol se podía ver arriba de la superficie el agua. -Desapareció, desapareció -lloraba Oganda, escondien­ do la cara en sus manos. -No llores, hija del jefe. Corramos, escapemos. 98 Hubo un relámpago brillante. Miraron hacia arriba asus­ tados. Encima de ellos empezaron a juntarse negras nubes furiosas. Volvieron a correr. Luego rugió el trueno, y la lluvia cayó a raudales. 99 FLORA NWAPA Traducción de Elika Orteg a Flora Nwapa ( 1 93 1-1993). Novelista nigeriana nacida en Oguta fue la primera mujer en escribir novelas en su país. Estudió educación y trabajó en diferentes dependencias gubernamentales hasta fundar su propia casa editorial, Tana Press, a principios de la década de los ochenta. Sus novelas incluyen Efuru ( 1 966) e Idu ( 1 970), ambas situadas en el periodo colonial, Never Again ( 1 975 ), novela autobiográfica ubicada en el periodo de la guerra civil, One is Enough ( 1 98 1 ) y Women are Different ( 1 986) que tratan sobre la vida urbana moderna. Escribió dos colecciones de cuentos, This is Lagos and Other Stories ( 1 97 1 ) y Wives at War and Other Stories ( 1 980), así como varios libros para niños. Aunque Nwapa no se consideraba feminista, su ficción mantuvo el compromiso de denunciar los problemas que enfrentan las mujeres en diferentes contextos y situaciones sociales. HE AQUÍ LAGOS -Dicen que los hombres de Lagos no sólo persiguen a las mujeres, sino que las arrebatan -su mamá le dijo a Soha en la víspera de partir a Lagos-. Así que, hija mía, ten cuidado. Mi hermana te va a cuidar. Tendrás que ayudarla con el quehacer y sus hijos, tal como lo has hecho aquí. Soha quería mucho a su tía. La llamaba Mama Eze. Eze era el primogénito de su tía. Y Mama Eze llamaba a Soha hija de mi hermana. Ella también quería mucho a Soha a quien había cuidado cuando era ésta apenas una niñita. Soha era una chica muy dulce. Sólo tenía veinte años cuando llegó a Lagos. No era hermosa en el sentido real de la palabra, pero era linda y encantadora. Estaba llena de vida. Siempre pretendía saber lo que quería y mostraba una confianza rara en un chica educada en la aldea. Su tía y su familia vivían en Shomolu a las afueras de La­ gos. Había una primaria cerca y fue en esa escuela donde su tío político le consiguió un trabajo de maestra. A Soha no le gustaba dar clases, pero no había otro trabajo y, así como para muchos maestros, el trabajo era sólo un escalón. Por la mañana antes de irse a la escuela. Soha veía que los hijos de su tía, cinco en total, estuvieran listos para la escuela. 1 03 Veía que se hubieran bañado, puesto sus uniformes y lucieran arreglados y limpios. Luego les preparaba el desayuno y, cada mañana antes de las siete, los niños estaban listos para ir a la escuela. Todos en el 'patio' pensaban que Soha era muy acomedi­ da. El esposo de su tía, que era un hombre tranquilo, hacía cumplidos a Soha y le decía a su esposa que era una buena chica. La tía estaba orgullosa de ella. Desde que llegó con ellos, su tía tenía más tiempo para relajarse, hacía menos quehacer y ponía más atención a su negocio, que era vender pan. Por algún tiempo, todo fue bien con ellos. Pero a Mama Eze no le gustó la forma en la que Soha no quiso ir de vaca­ ciones cuando la escuela cerró al final del primer semestre. Estaba sorprendida de que no quisiera ir a casa a ver a su madre a pesar de que ésta había estado enferma y estaba recuperándose. -¿Por qué no quieres ir a casa, hija de mi hermana? -<'.Quién va a cuidar a los niños si me voy a casa? -preguntó. A Mama Eze no le gustó el tono de la voz de Soha. -¿Quién había estado cuidando a los niños antes de que vinieras, hija de mi hermana? Tu mamá quiere que vayas a casa. Ya sabes cuánto te quiere. No quiero que piense que no te dejo ir a casa. -Ella no pensaría eso. Iré en las vacaciones de Navidad. Estas vacaciones son muy cortas, sólo tres semanas. Y las carre­ teras, acuérdate de cómo es la carretera Lagos-Onitsha -pero tampoco fue a casa durante las vacaciones de Navidad. Ésa fue la razón que al fin la convenció. Mama Eze recordó el accidente que presenciara no hacía mucho. Regresaba del mercado con una carga enorme en la cabeza, cuando en un instante todo sucedió. Fue un camión de volteo enorme y un Volkswagen. Vio sangre y cuerpos y el Volkswagen destro104 zado. Se cubrió la cara con las manos. Cuando los abrió, miró hacia otro lado y qué fue lo que vio, una lengua humana en el suelo. Cuando regresó a casa le contó a su esposo. Juró que a partir de ese momento viajaría a casa en tren. No le sugirió a su sobrina que viajara por tren. Soha ya había rechazado esa idea desde hacía mucho. No veía la cordura de hacer eso. ¿Por qué una persona en Lagos que quiere ir a Port Harcourt decidiría ir primero hacia el norte a Kaduna, luego al sur hacia Port Harcourt y hacer tres días de viaje en una distancia que normalmente se recorrería en pocas horas si viajara por carretera? Un sábado durante las vacaciones, un auto nuevo paró frente al gran 'patio'. Los niños en el patio, incluyendo los hijos de Mama Eze, corrieron en grupo para ver más de cerca. Un joven bajó del auto y preguntó a uno de los niños si Soha vivía ahí. -Sí, la hermana Soha vive aquí. Déjeme ir a hablarle -dijo Eze y corrió a la casa. Soha se estaba empolvando la cara cuando Eze abrió la puerta de un empujón y anunció: -Hermana Soha, un hombre te está buscando. Llegó en un auto, un auto nuevo. Nunca había visto ese auto. Ven a verlo. Quiere verte. -Eze le tomó la mano y comenzó a jalada hacia la sala de estar. -No, Eze, dile que se siente en la sala y que me espere -Soha le dijo quedamente a Eze. Eze soltó su mano y salió corriendo otra vez. -Ya viene. Dice que se siente en la sala y la espere -le dijo al hombre. El hombre lo siguió a la sala. Los niños se quedaron admirando el auto. -Es un Volkswagen -dijo uno. 1 05 -¿Cómo va a ser un Volkswagen? Es un Peugeot -dij o otro. -¿Pero qué no ven? Es un Record -dijo otro niño. Ya se estaban acercando. Algunos tocaban el auto y deja­ ban sus sucias huellas marcadas cuando Eze salió de nuevo y los corrió. _¿A ver quién es tan valiente como para acercarse al auto? -y se plantó enfrente del auto viéndose más grande de lo que en realidad era. -¿Es el auto del papá de Eze? -preguntó un niño. -No. Es del amigo de la hermana Soba -respondió uno de los hermanos de Eze sin dudar. -Pensé que era de tu papá -dijo el mismo niño. -Ya cállense. Como si mi papá no pudiera comprar un auto -gritó Eze y se paró amenazante frente al niño. Soha seguía frente al espejo admirándose. No tenía nin­ guna prisa. Su madre le había dicho que nunca se mostrara impaciente de ver a un hombre. Más bien, debía dejarlo esperando tanto como quisiera. Tenía puesto uno de los ves­ tidos que ella misma confeccionaba cuando estaba en casa. De repente pensó en cambiárselo, pero decidió no hacerlo y salió. Se veía muy tímida cuando tomó la mano que le ofrecía el hombre que había venido a visitarla. -rnstás lista? -Para... -Vamos a ir a Kingsway Stores. -¿A Kingsway Stores? -Claro. Pero si lo decidimos anoche y me dijiste que viniera por ti a las nueve y media -dijo el hombre mirando su reloj. -Lo siento pero no puedo ir otra vez. -¿No puedes ir? -No. -¿Por qué? 1 06 -¿Qué no puedo cambiar de opinión? -Claro que sí -dijo el hombre tranquilo y un poco sorprendido. -Entonces ya me voy. -¿Ya? -Sí. _¿No trabajas los sábados? -No. -Pues vete entonces -dijo Soha. _¿cuando te veré otra vez? -No sé, yo no tengo auto. -Vamos al cine en la noche. -No, me mata mi mamá. -Tu tía. -Sí, ella es mi mamá. Dijiste que me ibas a comprar algo hoy. -Pues vamos a Kingsway Stores entonces. Nunca sé qué comprarle a las mujeres. -¿Qué no le compras nada a tu esposa? -Ya te dije que no tengo esposa -se carcajeó Soha. El hombre la miraba. _¿A quién crees que engañas? Por favor vete con tu esposa y ya no me molestes. Los hombres de Lagos, conozco bien a los hombres de Lagos. -¿A cuántos conoces? -ella no contestó. En cambio hizo una mueca y se dio la vuelta sobre la silla en que estaba senta­ da. -Ya me voy -dijo él mientras se paraba. -No te vayas todavía -dijo ella. Se escuchó el claxon de un auto. -Es mi coche -dijo él. _¿y? -Los niños están jugando con el claxon. _¿y? 107 -iMe desesperas! Pero de cualquier forma me gustas. Vamos de compras, Soha, ¿qué pasa? Eres muy terca. -No, no voy a ir. Iré el próximo sábado. No le avisé a Mama Eze. -Pero dijiste que irías. -Sí, eso dije. Él se levantó. La conversación era un cuento de nunca acabar. _¿ya te vas? -Ya me voy. -Espérame, voy contigo -él respiró y exhaló. -Entonces ve a cambiarte. -¿A cambiarme? ¿Qué no te gusta mi vestido? -Sí me gusta, pero ponte uno mejor. -No tengo otro vestido. Mejor me quedo. Te avergüenzas de mí. -Ya empezaste otra vez. -No voy a ir, ¿cómo te atreves a decir que mi vestido no es respetable? Bueno, entonces cómprame vestidos antes de que salga contigo -él llevo su mano al bolsillo trasero y sacó su cartera. Le puso un billete de cinco libras en la mano. Ella sonrió y salieron. -mze, has estado vigilando su coche? Eze asintió. Él buscó en su bolsillo y le dio a Eze un chelín. Eze brincó de alegría. -Nosotros también lo cuidamos -dijeron los otros niños. -Sí. Ellos también lo cuidaron -dijo Soha. Él sacó otro chelín y se los dio. Luego se fueron en el auto. Mama Eze no sabía nada del joven que visitaba a Soha. Soha les advirtió a los niños que no le dijeran nada a sus padres. Pero era obvio para ella que Soha guardaba secretos. Era muy sencillo para una madre de cinco hijos, que había visto a tantas niñas crecer en el 'patio' saber cuando tenían algo que ver con hombres. Primero pensó que le preguntaría 1 08 a Soha, pero lo creyó adecuado un día cuando Soha le dijo que iba de compras y no regresó hasta tarde. Le pidió que entrara. -¿A dónde fuiste, hija de mi hermana? -Te dije que iba de tiendas. -Mucha gente del 'patio' fue a las tiendas, pero regresaron mucho antes que tú. -Bueno, pues no fuimos a las mismas tiendas -dijo Soha. A Mama Eze no le gustó la forma en la que le habló Soha. Sonrió. -Soha -le llamó. Era la primera vez que Mama Eze la llamaba por su nom­ bre. -Soha -la llamó de nuevo-, estamos en Lagos. Lagos es diferente de casa. Lagos es grande. Hay que tener cuidado. Apenas eres una niña. Los hombres de Lagos son demasiado intensos para ti. No pienses que eres inteligente. No lo eres. Nunca puedes ser más lista que un hombre de Lagos. Soy mayor que tú, así que escucha mis consejos. Soha no dijo nada. No pensó para nada en lo que le dijo su tía. Pero esa noche Mama Eze no durmió bien. Le contó a su esposo. -Te preocupas innecesariamente ¿no te había dicho antes que iba a ir de tiendas? -Sí. -¿Entonces? -Entonces -dijo Mama Eze burlándose-, entonces. Sigue hablando inglés, 'Entonces'. Cuando algo le pase a Soha te vas a quedar de brazos cruzados. Éste es el momento para hacer algo. -¿Por qué dices eso, Mama Eze? ¿Qué ha hecho la chica? Si es muy buena. Nunca sale de la casa. Te ha estado ayudando con el quehacer, tú misma lo dices. Mama Eze ya no le dijo nada. Una tarde cuando Soha regresó de la escuela, le preguntó a su tía si le daría permiso 109 de ir al cine. Su tía aplaudió de emoción y salió del cuarto aprisa. -Mama Bisi, ven a escuchar lo que Soha dice. Mama Bisi, que era su vecina, salió. _¿Qué dijo? -pre­ guntó con las manos en el pecho, estaba asustada. -Soha, la hija de mi hermana, quiere ir al cine. -Mama Bisi seseó. -¿Eso es todo? Estás emocionada porque te dijo hoy, ¿qué tal las otras noches que ha ido? -¿Otras noches? ¿otras noches? -Ve a sentarte Ojari. No sabes lo que dices. Soha, hija de tu hermana, ha estado saliendo con diferentes hombres desde hace ya un buen tiempo. ¿No te has ftjado en los vestidos que se pone y en los zapatos? ¿Acaso son como los vestidos que una chica como ella se pondría? Mama Eze no dijo nada. Soha no dijo nada. -Cuando regrese Papa Eze pregúntale si puedes ir al cine -Mama Eze dijo, finalmente, después de mirarla largamente. Poco después, Soha se acercó a ella y le dijo que se quería mudar a un hostal. _¿A un hostal, hija de mi hermana? ¿Quién lo va a pagar? -Tengo mi sueldo. -Ya veo. Ya sé que tienes tu sueldo. Nosotros que nunca hemos tenido un sueldo en la vida sabemos lo que es un suel­ do. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué nos quieres dejar ahora? ¿ya no te gusta mi casa? ms muy pequeña para ti? ¿o muy humilde? ¿Te da pena traer aquí a tus amigos? -Quiero empezar a leer otra vez. Por eso me quiero mudar a un hostal. Así me conviene más. -Eso es cierto. Cuando tú cantas bien, el bailarín baila bien. Entiendo, hija de mi hermana. Tengo que avisarle a mi esposo y a mi hermana. Tu madre dijo que te quedarías con­ migo. Lo único razonable es que le diga que te vas a ir a un hostal. ¿Qué hostal es, por cierto? -El que está en la calle Ajagba. 1 10 -Ya veo. Cuando Soha se fue a la escuela, Mama Eze fue con Mama Bisi y le contó lo que Soha había dicho. -Te dije -Mama Bisi dijo-, Soha no es tan buena niña, ¿sabes cómo son las niñas que viven en ese hostal de la calle Ajagba? Niñas corrompidas que nunca se van a casar. Ningún hombre las llevaría a su casa ni las consideraría sus esposas. ¿conoces a mi hermana, la que vive en Abeokuta, a quien fui a ver la semana pasada? -Sí, la conozco. Iyabo. -Sí, Iyabo. Una de sus amigas que se quedaba en ese hostal casi se lleva a Iyabo para allá. Yo lo evité. Tan pronto como me enteré, fui con su madre a Abeokuta y le dije. Ella vino y las dos fuimos a verla. Después de hablar con ella, cambió de opinión. Así que ése es el lugar a donde Soha quiere ir a vivir. Ni te digo, ya ves que dicen que ir a Lagos no es difícil, ni hay regreso. Soha estará perdida si se va para allá. Mama Eze regresó del mercado a casa una tarde y le dije­ ron que Soha no había vuelto de la escuela. Bajó su canasta de pan sin vender y se sentó. -¿No te dijo a dónde iba? -le preguntó a Eze. Eze negó con la cabeza. _¿y a dónde fue tu papá? -Mama Eze preguntó a Eze. -Salió. _¿A dónde? -No sé. -No sabes. No sabes nada de lo que te pregunto. ¿crees que todavía eres un niño? Tráeme agua, rápido -Eze le llevó el agua. Luego llegó el papá de Eze. -Dicen que Soha no ha regresado a casa -dijo Mama Eze a su esposo. -Eso me dijo Eze. -Y tú saliste porque Soha no es tu hermana. Si Soha fuera tu hermana te hubieras puesto histérico. 111 Luego llegó Mama Bisi y se sentó. Había escuchado todo, por supuesto. -Eze, ¿por qué no les dices la verdad? -dijo Mama Bisi. Eze no dijo nada. -Eze, ¿entonces sabes a dónde fue Soha? -preguntó Mama Eze. -No sé -protestó vehementemente Eze. -Ayudaste a Soha con su caja. Yo te vi -acusó Mama Bisi. No había visto a Eze hacerlo, pero lo que dijo era cierto. Mama Eze y su esposo estaban confundidos. -Mama Bisi, dime lo que sabes, por favor. -Pregúntale a tu hijo. Él lo sabe todo. Sabe a dónde fue Soha. -No sé. Estás mintiendo, Mama Bisi. Mama Eze se levantó y le dio una bofetada a Eze. -¿Cómo te atreves, cómo te atreves a decir que Mama Bisi está mintiendo? Tú, bueno para nada. -Ewo, Mama Eze, basta. Si abofeteas al niño otra vez te vas a arrepentir. -Jo, no se peleen -suplicó Mama Bisi. Se acercó a Papa Eze. -Por favor, no. Pero, Eze, te estás portando muy mal. ¿por qué estás escondiendo el mal? Qué manera de portarse. Eze sabía mucho. Había ayudado a Soha a empacar sus cosas y había sido el caballero del auto quien se la llevó. Soha le había dicho que no dijera una palabra a nadie. También le dijo que ella y su esposo irían a ver a sus papás en la noche. Mientras se preguntaban qué hacer, Eze se escabulló. Había sido el único que escuchó el sonido del auto. Le agradaba el amigo de Soha desde el día que vigiló su auto. Y también había dado muchos paseos en él porque siempre que el amigo de Soha lo veía, le daba un aventón y Eze lo disfrutaba mucho. 112 Soha y el caballero bajaron del auto, Soha iba adelante. Mama Eze, Mama Bisi y Papa Eze los miraron ftjamente. Soha y su amigo se quedaron parados. Los miraron ftjamente. -¿Nos podemos sentar? -preguntó Soha mientras se sentaba. El caballero seguía de pie. -Siéntense -ordenó Papa Eze y se sentó. Nadie encontró las palabras. El caballero de Soha no sabía qué hacer. -¿Está viviendo Soha contigo? -preguntó Papa Eze después de un largo rato. -Sí -dijo él. -De hecho, nos casamos hace un mes -dijo Soha. -No -Mama Eze gritó-. Tú, tú te casaste con la hija de mi hermana. Imposible. Los vamos a "descasar", ¿entienden? Mama Bisi, foo es eso lo que hacen aquí? -Aquí es Lagos. Todo puede pasar aquí -dijo Mama Bisi. Luego volteó a ver al caballero y le habló en yoruba. Sólo Papa Eze no entendió. -Es cierto, Papa Eze. Están casados. ¿Qué está pasando con este país? Soha, tú que dejaste tu casa apenas ayer para venir a Lagos, estás casada, casada con un hombre de Lagos, sin decirle a nadie. Eso no es más que un insulto. Pero, ¿qué sé yo? Yo ni fui a la escuela. Si hubiera ido a la escuela, no me habrías tratado de esta forma. -Así que la embarazaste -le dijo Mama Bisi al esposo de Soha en yoruba. No respondió de inmediato. El corazón de Soha se paró un segundo. -Entonces ya se está notando -dijo para sí misma. Mama Bisi sonrió amargamente -Niños, ustedes creen que nos pueden engañar. A mí que tengo siete hijos. -¿Cómo te llamas? -preguntó Mama Bisi al esposo de Soha en yoruba. 113 -Ibikunle -respondió. -lbikunle, uno no se casa así en el lugar de donde venimos... -Mama Eze no terminó. -Ni en el lugar de donde él viene kpa kpa -Mama Bisi interrumpió-. Es Lagos, cuando vienen a Lagos se olvidan de las raíces de su hogar. Imagínate, venir aquí a decir que se casaron. rnn dónde caramba se hace algo así? -Escuche, señor lbikunle, uno no se casa así en mi hogar -dijo Mama Eze-. La familia no los considerará casados. Nunca se ha escuchado. Y tú me dices que esto es lo que hacen los blancos. Entonces, cuando los blancos quieren ca­ sarse, no piden el consentimiento de sus padres, ni siquiera les informan. Hija de mi hermana -volteó hacia Soha-, no has obrado bien. Me has pagado con maldad. ¿Por qué no me tuviste confianza? ¿Qué no estoy casada? ¿Acaso el matri­ monio es pecado? ¿Qué no te iba a dejar casar? ¿Qué no es lo que piden todas las mujeres? -Ya es suficiente, Mama Eze -dijo Mama Bisi-. Y ade­ más... -Ustedes las mujeres hablan mucho. El señor lbikunle se ha portado como un caballero ¿Qué tal si hubiera huido después de embarazar a Soha? ¿Qué harían? -Escucha lo que dice mi esposo. No te culpo. Pero, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué no eres hombre? ¿Qué no todos los hombres son iguales? Señor lbikunle, llévese su esposa a su casa y prepárese para venir a ver a sus suegros. Yo le ayudaré con los preparativos. Marido y mujer se fueron. Mama Eze fue a casa y le dijo a los padres de Soha lo que había pasado. Pasó un año entero. El señor lbikunle no tuvo el valor, o el dinero, para viajar a casa de Soha a presentarse con los padres de Soha como su yerno. 1 14 RICHARD RIVE Traducción de Eva Cruz Yáñez Richard Rive ( 1 931-1989). Cuentista y novelista, nació en Cape Town y se educó en las universidades de Cape Town y de Oxford donde se doctoró con una tesis sobre Olive Schreiner. Los primeros cuentos de Rive, princi­ palmente African Songs ( 1 963 ), fueron aclamados por numerosos lectores, y "The Bench" es quizá uno de los cuentos más antologados de protesta contra el apartheid. Como editor y antologador de Qy,artet: New Voicesfrom South Africa ( 1 963) y Modern African Prose ( 1 964 ), Rive ha marcado tendencias en la escritura africana, y con frecuencia se le asocia con la escuela Drum de escritura. Sus novelas incluyen Emergency ( 1 964 ), Buckingham Palace, District Six ( 1 986) y otra novela publicada póstumamente, Emergency Continued ( 1 990), después de que fuera brutalmente asesinado en su casa de Cape Town. También publicó una autobiografía, Writing Black ( 1 98 1). LA BANCA* "Somos parte de una sociedad compleja, complicada más aun por el hecho de que a la gran mayoría de la población se le niegan los muy básicos privilegios de la ciudadanía. Nuestra sociedad condena a un hombre a un status inferior por nacer negro. Nuestra sociedad sólo puede mantener su posición social y económica a expensas de una numerosa clase trabajadora negra." Karlie se concentraba intensamente mientras trataba de seguir al orador. Algo en el fondo de su mente le decía que éstas eran palabras grandes y verdaderas, cualquiera que fuera su significado. El orador era un enorme negro con una voz retumbante. Hizo una pausa para tomar agua de un vaso. Karlie sudaba. El cálido sol de octubre caía sin mi­ sericordia en la reunión. Un cielo ardiente sin el menor vestigio de nubes sobre Table Mountain. Los árboles en el Grand Pararle, mustios y débiles, apenas ofrecían algo de protección. El pañuelo que se había puesto alrededor del cuello ya estaba empapado. Karlie miró con cautela el * Agradecemos a New Africa Books por otorgarnos la autorización para repro­ ducir este cuento. 117 mar de rostros. Rostros negros, cafés, aceitunados, algunos blancos y fezes rojos de los musulmanes dispersos. Cerca de un auto estacionado, dos detectives tomaban notas. Sobre la plataforma elevada, la voz retumbante empezó de nuevo. "Le toca a cada uno de nosotros desafiar el derecho de cualquier ley que intencionalmente condena a cualquier per­ sona a una posición inferior. Debemos desafiar el derecho de cualquier persona a segregar a otras sobre la base del color de su piel. A ustedes y a sus hijos se les niegan derechos que son suyos en virtud de que son sudafricanos. Pero son segregados política, social y económicamente." Karlie sintió que algo se movía en el fondo de sí mismo, algo que nunca había experimentado antes, que no sabía que estaba ahí. El hombre de la plataforma parecía estar exponien­ do una nueva religión que decía que él, Karlie, tenía ciertos derechos, y que sus hijos tendrían ciertos derechos. ¿Qué clase de derechos? ¿como un hombre blanco, por ejemplo? ¿vivir tan bien como Oubaas Lategan en Bietjiesfontein? La idea tomó forma y empezó a desarrollarse. Un torrente de sentimientos y una visión que nunca antes había explorado. Sentarse a una mesa en el café de Bietjiesfontein. Nellie y él ordenando carne y huevos y café. Sentarse abajo en el cine lo­ cal con los otros granjeros, y salir en el intermedio a comprar bebidas en el Panorama. Sus hijos asistiéndo a la Hoerskool y jugando rugby y hockey contra los equipos visitantes. Este era un cuadro que asustaba pero al mismo tiempo seducía. ¿Qué pensaría Ou Klaas de eso? Ou Klaas que siempre decía que Dios en su sabiduría hizo blanco al hombre blanco y café al hombre de color y al negro, negro. Y que cada uno debe saber su lugar. ¿Qué pensaría Ou Klaas de estas cosas? Esas ideas que provenían de la plataforma estaban lejos de Ou Klaas y de Bietjiesfontein, pero de algún modo tenían sentido. Karlie frunció el entrecejo tratando de entender todo. 1 18 Había muchos otros en la plataforma, negros y blancos y cafés. Y se comportaban como si no hubiera diferencia de color. ¿Qué diría Ou Klaas cuando le contara? ¿Qubaas Lategan? ¿una mujer blanca vestida de azul ofreciéndole un cigarrillo al orador anterior que era un hombre negro? Lo habían presentado como el señor Nxeli, líder de un sindicato, que había estado con frecuencia en la cárcel. Una mujer blanca ofreciéndole un cigarrillo. A Karlie también le dieron ganas de fumar, así que sacó una cajetilla arrugada de Cavalla. Imagínate que Ou Klaas le ofreciera a Annetjie Lategan una probada de su pipa. ¿Qué diría su padre? Oubaas Late­ gan muy probablemente tomaría su pistola y le dispararía ahí mismo. La idea era tan absurda que Karlie se echó a reír. Una o dos personas miraron alrededor inquisitivamente. En un ataque de vergüenza Karlie convirtió la risa en tos y encendió el cigarrillo deformado. Pero su mente se negaba a renunciar a la imagen. Y Annetjie no era para nada tan bonita ni tenía un vestido azul comprado en la tienda. Cuando la mujer en la plataforma se movía, el vestido se ajustaba a su cuerpo. Se dio cuenta de eso cuando ella le ofreció el cigarrillo al señor Nxeli. Si todas las cosas que decía el orador eran ciertas, eso significaba que él, Karlie, era tan bueno como cualquier otro hombre. Su boca jugaba con las palabras, "incluso un hombre blanco", y rápidamente desechó esta noción. Pero el orador parecía estar enfatizando justo eso. ¿y por qué no debía él aceptar esas ideas? Recordó que le habían mostrado una foto sacada de un periódico de esa gente que desafiaba las leyes que ellos decían que eran injustas. Le había preguntado a Ou Klaas sobre esto pero el viejo sólo se había encogido de hombros. Las personas que aparecían en el periódico sonreían en camino a la prisión. Estas cosas eran confusas y extrañas. 1 19 El orador de la voz retumbante continuó y Karlie escuchó con atención. Parecía tan seguro y confiado de sí mismo a medida que las palabras fluían. Karlie estaba seguro que era más importante que Oubaas Lategan o incluso el pastor de la iglesia sólo para blancos de Bietjiesfontein. La mujer del vestido azul fue la siguiente en hablar. La que le había dado el cigarrillo al Sr. Nxeli. Ella dijo que uno tiene que desafiar todas las leyes discriminatorias. Era nuestro deber hacer­ lo. Todas las leyes que decían que una persona era inferior a otra. "Siéntense donde quieran ya sea en un tren o en el restaurante. Dejen que los arresten si se atreven." Los de­ tectives blancos estaban ocupados tomando notas. ¿Por qué había ella de decirles esto? Ella podía ir a los mejores cines, nadar en las mejores playas, vivir en las mejores áreas. ¿Qué hacía que una mujer blanca que podía tenerlo todo dijera esas palabras? Y ella era mucho más bella que Annetjie Lategan y tenía un tabello que brillaba como el oro bajo el sol. Le había preocupado antes de dejar Bietjiesfontein que las cosas fueran diferentes en Ciudad del Cabo. Había visto a los skollies en Hanover Street pero ellos ya no lo aterra­ ban, aunque al principio había tenido miedo. Ahora vivía junto a Caledon Street cerca de Star Bioscope. Tenía muy pocos amigos, uno en Athlone al que iba a visitar cuando vio la reunión en Grand Pararle. El Distrito Seis resultó un poco decepcionante, pero nadie, ni siquiera Ou Klaas, le había advertido de las cosas que ahora estaba oyendo. Esto era nuevo. Esto hacía que la mente se acelerara. La mujer insistía en que ellos debían desafiar estas leyes y sufrir las consecuencias. Sí, él debía desafiar. La resolución empezó a tomar forma en su mente pero todavía parecía demasiado audaz, demasiado ridícula. Sin embargo, mientras la mujer continuaba, una determinación empezó a deslizarse sobre la vaguedad. Sí, él debía desafiar. Él, Karlie, desafiaría y su­ friría las consecuencias. Iba a sorprender a Oubaas Lategan 120 y a Ou Klaas y a Annetjie y Nellie cuando vieran su foto en el periódico. Y sonreiría. Incluso sorprendería a la mujer del vestido azul. Con el fervor de un converso nuevo determinó que iba a desafiar, aunque esto significara la prisión. Él iba a sonreír como esas personas en el periódico. La reunión aprobó una resolución, luego cantó "Nkosi Sikelel' iAfrika" y todos alzaron las manos con los pulgares hacia arriba y gritaron "Afrika". Y luego la muchedumbre se dispersó. Karlie caminó entre la multitud para llegar a la estación. Su amigo lo estaría esperando en Athlone. Las pala­ bras de todos los oradores se le arremolinaban en la cabeza. Confusas de algún modo, pero al mismo tiempo bastante claras. Él debía desafiar. Esto nunca podía haber sucedido en Bietjiesfontein, fo sí? El rechinido repentino de un carro al frenar. Karlie dio un brinco justo a tiempo. Una cabeza se asomaba enojada por la ventana. -iFijate por donde vas, mandril idiota! Karlie miraba aturdido, momentáneamente demasiado atolondrado para hablar. ¿seguramente el chofer no pudo haber visto a la mujer blanca ofreciéndole un cigarrillo al se­ ñor Nxeli? Ella nunca le hubiera gritado así a él ni lo hubiera llamado mandril. Ella había dicho que hay que desafiar. Todas estas cosas eran tan confusas. Quizá lo mejor era tomar el tren y llegar con su amigo de Athlone y contarle todo. Tenía que hablar con alguien. Vio la estación con los ojos de un recién convertido. Una masa de seres humanos, la mayoría blancos pero algunos negros y unos cuantos cafés como él. Aquí empujaban y se daban codazos aunque parecía haber un capullo alrededor de cada persona. Cada una en su propio mundo. Cada una moviéndose en un estrecho patrón de su propia manufac­ tura. Pero uno tiene que desafiar estas cosas, había dicho la mujer. Y el hombre de la voz vibrante. Cada quien a su manera. Pero, ¿cómo desafiaba uno? ¿Qué desafiaba? 121 Entonces cayó en la cuenta. Aquí estaba su oportunidad. La banca. La banca del ferrocarril . con la leyenda SÓLO BLANCOS pintada nítidamente en blanco sobre ella. Por un momento simbolizaba todo el dolor de la socie­ dad sudafricana. Aquí estaba el desafío a sus derechos como hombre. Aquí estaba. Una banca de madera perfectamente ordinaria como cientos de miles por toda Sudáfrica. Bancas en estaciones polvosas en el Karoo; bajo helechos y follaje subtropical en Natal; bancas por todo el país, cada una con su leyenda. Su desafío. Esa banca ahora había concentrado en ella todos los males de un sistema que él no podía entender. Era el obstáculo entre él y su hombría. Si se sentaba en ella, era un hombre. Si le daba miedo, se negaba a sí mismo la pertenencia como humano en la sociedad humana. Casi tuvo visiones de enderezar el sistema si tan sólo se sentara en esa banca. Ésta era su oportunidad. Él, Karlie, desafiaría. Parecía perfectamente tranquilo cuando se sentó en la banca, pero su corazón latía violentamente. Dos ideas con­ flictivas se filtraron en su interior. Una decía, "No tienes derecho a sentarte en la banca". La otra cuestionaba, "¿Por qué no tienes derecho a sentarte en la banca?" La primera hablaba del pasado, de la vida en la granja, de la figura ser­ vil de su padre y Ou Klaas, el padre de su padre que había dicho, "Dios en su sabiduría hizo blanco al hombre blanco y negro al negro." La otra voz tenía la promesa del futuro y decía, "Karlie, eres un hombre. Te has atrevido a lo que tu padre no se hubiera atrevido. Y su padre. Morirás como un hombre." Karlie sacó un Cavalla de la cajetilla arrugada y fumó. Pero nadie parecía darse cuenta de que estaba ahí sentado. Esto también fue una desilusión. El mundo aún seguía su camino natural. La gente todavía vivía, respiraba y se reía. Ninguna voz gritó triunfante, "iKarlie, has vencido!" Era un ser humano perfectamente ordinario sentado en una banca 122 en una estación repleta, fumando un cigarrillo. ¿o ésta era su victoria? ¿ser un ser humano ordinario sentado en una banca? Una mujer blanca bien vestida caminó por la plataforma. ¿se sentaría en la banca? Y la voz que lo consumía, "Deberías levantarte y dejar que la mujer blanca se siente. Esta banca no es para ti." Los ojos de Karlie se medio cerraron mientras fumaba el cigarrillo con fiereza. Ella pasó sin siquiera mirarlo. ¿Tenía miedo de desafiar sus derechos como ser humano? ¿o acaso no le importaba en absoluto? Karlie ahora se daba cuenta de que estaba completamente exhausto. Estaba acostumbrado al trabajo fisico, pero esto era diferente. Estaba mental y emocionalmente agotado. Ahora se infiltraba un tercer pensamiento conflictivo, compensatorio, que decía, "No te sientas en una banca a desafiar. Te sientas aquí porque estás cansado, por eso estás aquí sentado." No se movería porque estaba cansado. Quería descansar. ¿o era porque quería desafiar? La gente salía ahora del tren de Athlone que había llegado a la plataforma. Había tantos empujando y dándose codazos uno al otro que nadie parecía tener tiempo de ftjarse en él. Cuando el tren saliera pasaría por Athlone. Sería lo más fácil del mundo meterse al tren y alejarse de todo esto. Podría des­ cansar porque estaba cansado. Lejos de los desafíos, y de las bancas donde no estaba permitido sentarse. Y de las reuniones en el Grand Parade. Y una mujer blanca ofreciéndole un ciga­ rrillo al señor Nxeli. Pero eso sería ceder, sufrir una derrota personal, negarse a desafiar. De hecho, sería admitir que él no era un ser humano . . . Permaneció sentado, fumando otro cigarrillo y dejan­ do que su mente divagara. Lejos de la estación y la banca. Bietjiesfontein y esa conversación que había tenido con su abuelo cuando le dijo a Ou Klaas lo que tenía en mente. Las luces brillantes de Ciudad del Cabo y mejores trabajos y 123 más dinero para que pudiera mandar algo a casa. Ou Klaas había levantado la mirada burlonamente mientras chupaba su pipa. Ou Klaas era sabio y había vivido mucho tiempo. Siempre insistía en que uno tiene que aprender viajando. Había vivido en Ciudad del Cabo cuando joven y escupía y se reía taimadamente cuando contaba de las chicas en el Distrito Seis. Hermosas, de piel aceitunada y ojos de venado. Ou Klaas lo sabía todo. También decía que Dios en su sabiduría hizo blanco al hombre blanco y negro al negro. Y cada uno debía guardar su lugar. -Está sentado en el asiento equivocado. Karlie no se ftjó en la persona que hablaba. Ou Klaas tenía el hábito de escupir en el suelo y torcer la boca solapadamente cuando hacía una afirmación importante, especialmente sobre las m19eres que había tenido. -Este es el asiento equivocado. Karlie regresó de pronto a la realidad. Se iba a levantar instintivamente cuando se dio cuenta de quién era y por qué estaba sentado ahí. Repentinamente se sintió muy cansado y levantó la vista lentamente. Un joven blanco, delgado, lar­ guirucho y con hoyuelos en la cara, arrastrando una enorme maleta. -Lo siento, pero está en el asiento equivocado. Éste es sólo para blancos. Karlie lo miró ftjamente, sin decir nada. -mstá sordo? Está sentado en la banca equivocada. Ésta no es para ustedes. Es sólo para la gente blanca. Lenta y deliberadamente Karlie le dio una fumada a su cigarrillo y lo examinó exageradamente. Ésta era la prueba, fo la competencia? El joven blanco lo estaba midiendo. -Si no se mueve ahora puede meterse en serias dificulta­ des. Karlie mantuvo su silencio obstinado. El joven obviamente no iba a tomar la ley en sus propias manos. Si Karlie hablaba 124 ahora rompería el encanto, la supremacía que sentía que iba ganando. -Bien, usted se lo está buscando. Tendré que reportarlo. Karlie se dio cuenta de que el joven estaba enfrentándolo descaradamente, temeroso de tomar acción él mismo. Se alejó, dejando su maleta en la banca, al lado de Karlie. Él, Karlie, había ganado la primera ronda de la disputa por la banca. Sacó otro cigarrillo. La falta de resolución se convirtió ahora en determinación. Bajo ninguna circunstancia iba a renunciar a su banca. Ellos podían hacer lo que quisieran. Miró la maleta con hostilidad. -Vamos, está sentado en la banca equivocada. Hay asientos más abajo para gente como ustedes. El policía se alzó como una torre frente a él. Karlie podía ver cabellos delgados en su cuello. El joven blanco se encon­ traba detrás del oficial. Karlie no dijo nada. -Le estoy ordenando que se mueva por última vez. Karlie permaneció sentado. -Muy bien. Entonces quiero su nombre y dirección y tendrá que venir conmigo. Karlie mantuvo el silencio obstinado. Esto tomó al po­ licía desprevenido. La muchedumbre empezó a crecer y un chistoso gritó "iAfrika!" y luego desapareció entre los espec­ tadores. -Tendré que ponerlo bajo arresto. Vamos, levántese. Karlie permaneció sentado. El policía lo agarró por los hombros, ayudado por el joven blanco. Karlie se volvió para resistir, para aferrarse a la banca, su banca. Dio un fiero gol­ pe y luego sintió un dolor sordo cuando un puño lo golpeó en el estómago. Rodó al suelo, raspándose el rostro contra la áspera superficie asfaltada. Luego le torcieron los brazos a la espalda y las esposas se hundieron en sus muñecas. De repente se relajó y luchó para ponerse de pie. No tenía senti­ do seguir peleando. Ahora era su turno para sonreír. Había 125 desafiado y sentía que había ganado. Si no una victoria sobre ellos, entonces sobre sí mismo. ¿A quién le importaban las consecuencias? El joven blanco se sacudía los pantalones. -Vamos -dijo el policía, forzando a K.arlie entre la mul­ titud. -Por supuesto -dijo K.arlie por primera vez, y miró a la multitud con la arrogancia de alguien que se había atrevido a sentarse en una banca SÓLO PARA BLANCOS. 126 BESSIE HEAD Traducción de Eva Cruz Yáñez Bessie Head ( 1 937-1 986). Nació en Pietermaritzburg, Sudáfrica. Trabajó como periodista en el Gol,den City Post. Emigró de Sudáfrica en 1 964 y vivió en el exilio en el pueblo de Serowe en Botswana, el cual retrata en Serowe: Village of the Rain Wind ( 1 98 1 ) . Su escritura refleja las facetas con­ trastantes de su propia experiencia, hija de una madre blanca y un padre negro, discriminada por blancos, negros y de color. Sus tres novelas, todas relacionadas con la experiencia del exilio son: When Rain Clouds Gather ( 1 969), Maru ( 197 1 ) y A Qµestion of Power ( 1 974), aclamada como uno de los primeros recuentos de la interioridad de la experiencia de una mujer negra. The Collector of Tresures and Other Botswana Village Tales ( 1977) es una secuencia de cuentos interconectados. Su muerte prematura en 1 986 ocurrió cuando su fama se estaba extendiendo y se estaba reconociendo su importancia. Dejó una autobiografía inacabada, numerosos sketches y algunos cuentos. Ta/,es of Tenderness and Power ( 1 989), cuentos y sketches reunidos, A Woman Alone ( 1990), que reúne algunos de sus escritos auto­ biográficos y A Gesture ofBelonging ( 1991 ), una colección de sus cartas, se publicaron póstumamente. LA COLECCIONISTA DE TESOROS La prisión central estatal de largo plazo, en el sur del estado, se encontraba a un día entero de viaje de los pueblos de la parte norte del país. Habían dejado el pueblo de Puleng alrededor de las nueve de esa mañana y durante todo el día el camión de policía había zumbado mientras corría hacia el sur sobre el ancho y polvoriento camino a través del campo. El mundo cotidiano de campos arados, ganado que pastaba y vastas ex­ tensiones de arbustos y árboles parecía indiferente a los ojos hambrientos de la prisionera que los contemplaba a través de la malla de alambre que rechinaba al fondo del camión. En algún punto durante el viaje, la prisionera pareció descu­ brir una fuente última de dolor y soledad dentro de su ser y, abrumada por ella, lentamente se derrumbó hacia adelante en un bulto exhausto, olvidada de todo menos de su dolor. Pasó la puesta del sol, luego el crepúsculo, luego la oscuridad y el camión seguía zumbando, impersonal, indiferente. Al principio, débilmente en el horizonte, el resplandor naranja de las luces de la ciudad en el nuevo poblado indepen­ diente de Gaborone aparecía como un fantasma sorprendente en la abrumadora oscuridad de los chaparrales, hasta que el camión llegó a los caminos enchapopotados, las luces neón, 129 tiendas y cines, e hizo de los chaparrales un fantasma en medio de un resplandor de luz. Todo esto pasó sin tomar el tiempo, sin que la prisionera encogida lo observara; no se movió cuan­ do el camión finalmente se detuvo con un zumbido afuera de las puertas de la prisión. La luz de la lámpara de mano le dio en un lado de la cara como un golpe doloroso. Pensando que estaba dormida, el policía gritó enérgicamente: -Tienes que despertar ahora. Hemos llegado. Luchó con la cerradura en la oscuridad y abrió la rejilla de un jalón. Ella gateó penosamente hacia adelante, en silencio. Juntos treparon unos escalones y esperaron mientras el hombre tocaba ligeramente, varias veces, en la pesada puerta de hierro de la prisión. El guardia del turno de la noche abrió la puerta apenas una rendija, se asomó y luego la abrió más para dejarlos pasar. En silencio y de modo casual se dirigió a una pequeña oficina, miró a su colega y le preguntó: -¿Qué tenemos aquí? -Es el caso del marido asesinado del pueblo de Puleng -contestó el otro, alargando un archivo. El guardia tomó el archivo y se sentó en una mesa donde estaba abierto un gran libro de registros. Con letra grande y firme registró los detalles: 'oikeledi Mokopi. Cargos: homi­ cidio. Sentencia: cadena perpetua. Una custodia de noche apareció y se llevó a la prisionera a un cubículo lateral, donde le pidió que se desvistiera. -¿Traes algo de dinero? -preguntó la custodia, dándole un vestido sencillo de algodón verde, que era el uniforme de la prisión. La prisionera sacudió la cabeza en silencio. -Así que mataste a tu marido, ¿no es así? -comentó la custodia con un chispazo de humor-. Vas a estar en buena compañía. Tenemos cuatro mujeres aquí por el mismo deli­ to. Se ha puesto de moda en estos días. Ven conmigo. Y le enseñó el camino por un corredor, dio vuelta a la izquierda y se detuvo frente a una puerta de hierro que abrió con una 130 llave, esperó a que la prisionera entrara delante de ella y luego la volvió a cerrar con llave. Entraron a un pequeño patio de paredes inmensamente altas. De un lado estaban los retretes, las regaderas y una alacena. Del otro, un cuadrángu­ lo de concreto vacío. La custodia caminó hacia la alacena, la abrió y sacó un grueso rollo de mantas oliendo a limpio que le dio a la prisionera. En el extremo inferior del patio había una puerta pesada de hierro que daba a la celda. La custodia caminó hasta esa puerta, la golpeó ruidosamente y gritó: -Oigan, ¿podrán las mujeres ahí dentro encender una vela? Una voz gritó desde adentro: -Bueno. Y pudieron oír el raspar de un cerillo. La custodia volvió a insertar una llave, abrió la puerta y se quedó observando un rato mientras la prisionera extendía sus mantas en el suelo. Las cuatro prisioneras confinadas en la celda se sentaron y miraron en silencio a su nueva compañera. Mientras la puerta se cerraba, todas la saludaron calmadamente y una de ellas preguntó: -¿De dónde vienes? -De Puleng -respondió la recién llegada. Aparentemente satisfechas con eso, apagaron la vela y se acostaron para continuar con su sueño interrumpido. Y como si hubiera llegado al final de su destino, la nueva prisionera también cayó en un profundo sueño tan pronto se cubrió con las mantas. El gong del desayuno sonó a las seis la mañana siguiente. Las mujeres se despertaron para hacer su rutina diaria. Se levantaron, sacudieron sus mantas y las enrollaron en bultos bien hechos. La custodia de día hizo sonar la llave en la ce­ rradura y las dejó salir al pequeño patio de concreto para que pudieran realizar su limpieza mañanera. Luego, con un gran ruido de cubetas y platos, dos prisioneros (hombres) 131 aparecieron en la puerta con el desayuno. Los hombres le dieron a cada mujer un plato de avena y una taza de té negro y las mujeres se acomodaron en el piso de concreto a comer. Voltearon y miraron a su nueva compañera y una de las mu­ jeres, la vocera del grupo, dijo amablemente: -Debes tener cuidado. El té no tiene azúcar. Lo que ge­ neralmente hacemos es sacar el azúcar de la avena y ponerla en el té. La mujer, Dikeledi, alzó la vista y sonrió. Había experi­ mentado tal terror durante el tiempo de espera del juicio que parecía más un esqueleto que un ser humano. La piel crujía tensamente sobre sus mejillas. La otra mujer sonrió, pero a su manera. Su rostro expresaba permanentemente un humor cínico, caprichoso. Su figura era llena, regordeta. Se presentó a sí misma y a sus compañeras. -Mi nombre es Kebonye. Luego, ésa es Otsetswe, Galeboe y Monwana. ¿cuál será tu nombre? -Dikeledi Mokopi. _¿cómo es que tienes un nombre tan trágico? -observó Kebonye-. ¿Por qué tus padres tenían que llamarte lágri­ mas? -Mi padre falleció en ese tiempo y me llamo así por las lágrimas de mi madre -dijo Dikeledi y luego agregó-: Ella falleció seis años después y fui criada por mi tío. Kebonye sacudió la cabeza compasivamente, llevándose lentamente una cucharada de avena a la boca. Cuando se tragó la avena, preguntó: _¿y cuál podría ser tu delito? -Maté a mi marido. -Todas estamos aquí por el mismo crimen -dijo Kebonye, luego con su sonrisa cínica preguntó-: ¿sientes alguna pena por ese crimen? -No realmente -contestó la otra mujer. _¿cómo lo mataste? 132 -Le corté todas sus partes especiales con un cuchillo -dijo Dikeledi. -Yo lo hice con una navaja de afeitar -dijo Kebonye. Suspiró y añadió: -He tenido una vida agitada. Siguió un breve silencio mientras se ocupaban de su co­ mida y luego Kebonye continuó meditativamente: -Nuestros hombres no piensan que necesitamos ternura y cuidado. ¿sabes?, mi esposo acostumbraba patearme entre las piernas cuando quería eso. Una vez tuve un aborto, por culpa de su trato. Me podía dar cuenta de que no había modo de apelar a él si me sentía mal, así que una vez le dije que si quería tuviera alguna otra mujer porque yo no lograba satisfacer sus necesidades. Bueno, él era funcionario de educación y cada año acostumbraba suspender como a diecisiete maestros por embarazar a las estudiantes, pero el hacía lo mismo. La última vez que sucedió, los padres de la chica se enojaron mucho y vinieron conmigo a informarme del asunto. Yo les dije: "Dé­ jenmelo a mí. He visto suficiente". Así que lo maté. Sentadas en silencio terminaron su comida, luego se lleva­ ron los platos y las tazas a enjuagarlos en el cuarto de lavado. La custodia sacó unas cubetas y una escoba. Había que limpiar el dormitorio con chorros de agua; no había ninguna mancha de suciedad en ningún lado, pero ésa era la rutina de la pri­ sión. Todo lo que faltaba era una inspección del director de la prisión. Aquí otra vez Kebonye se volvió a la recién llegada y le advirtió: -Tienes que tener· cuidado cuando el jefe venga a ins­ peccionar. Está loco por una sola cosa: iatención! iPárense derechas! iManos a los lados! Si no se hace esto deberías ver cómo se para y dice maldiciones. No le importa nada más que eso. Está loco por eso. Terminada la inspección, llevaron a las mujeres a través de varias puertas hasta un patio abierto y soleado, que tenía 133 una cerca alta de alambre de púas, donde realizaban sus tareas cotidianas. La prisión era un centro de rehabilitación donde los prisioneros producían artículos que se vendían en la tienda de la prisión; las mujeres producían prendas de tela o lana; los hombres se dedicaban a la carpintería, a hacer zapatos, ladrillos y a la producción de vegetales. Dikeledi tenía varias habilidades: podía tejer, coser y tejer cestos. Ahora todas las mujeres estaban ocupadas tejiendo prendas de lana; algunas era aprendices y hacían el trabajo lenta y concienzudamente. Observaron a Dikeledi con interés mientras tomaba una bola de estambre y un par de agujas y rápidamente hacía unas puntadas. Tenía unas manos suaves, acariciantes, casi sin huesos, manos de extraño poder: traba­ jos con un hermoso diseño salían de esas manos. A media mañana había completado el delantero de un suéter, y todas se detuvieron a admirar el dibujo que había inventado en su cabeza. -Eres una persona talentosa -observó Kebonye, con admiración. -Todas mis amigas dicen eso -replicó Dikeledi con una sonrisa-. ¿sabes?, soy una mujer cuyos techos de paja nunca tienen goteras. Siempre que mis amigas querían techar sus chozas, allí estaba yo. Nunca lo hacían sin mí. Siempre estaba ocupada y empleada porque con estas manos alimenté y crié a mis hijos. Mi esposo me dejó después de cuatro años de ma­ trimonio pero yo me las arreglé bastante bien para alimentar esas bocas. Si la gente no me pagaba mi trabajo con dinero, me pagaban con regalos de comida. -No está tan mal aquí -dijo Kebonye-. De la venta de nuestro trabajo nos ahorran un poco de dinero, y si trabajas así todavía puedes tent!r más dinero para tus hijos. ¿cuántos hijos tienes? -Tengo tres hijos. -¿Están en buenas manos? 134 -Sí. -Me gusta el almuerzo -dijo Kebonye, cambiando extrañamente de conversación-. Es la mejor comida del día. Nos dan potaje de maíz, carne y verduras. Así pasó el día bastante agradablemente con la charla y el trabajo y, al ponerse el sol, llevaron a las mujeres de regreso a su celda para encerrarlas con llave. Desenrollaron sus mantas y prepararon sus camas y con la vela encendida siguieron platicando un rato más. Justo cuando ya se iban a acostar, Dikeledi se volvió a su amiga recién encontrada, Kebonye: -Gracias por toda tu amabilidad -dijo suavemente. -Tenemos que ayudarnos unas a otras ..:...respondió Kebonye con su sonrisa divertida y cínica-. Éste es un mundo terrible. Sólo hay dolor aquí. Así, la mujer Dikeledi empezó la tercera fase de una vida que había sido gris en su soledad e infelicidad. Y sin embar­ go, siempre había encontrado oro entre la ceniza, amores profundos que habían unido su corazón con los corazones de otros. Sonrió con ternura a Kebonye porque ya sabía que había encontrado otro amor así. Ella era la coleccionista de esos tesoros. En realidad sólo había dos clases de hombres en la sociedad. Una clase creaba tanto dolor y caos que podía ser condena­ da en general como mala. Si uno se ftjaba en los perros del pueblo que perseguían una perra en celo, generalmente se movían en jaurías de cuatro o cinco. A medida que el aparea­ miento progresaba, uno de los perros intentaba dominar las festividades y ahuyentaba a los otros de la vulva de la perra. El resto de los infelices perros se quedaban parados a su alrededor ladrando y lanzando mordiscos a la cara mientras el perro dominante se complacía en un continuo arrebato de orgasmos, día y noche hasta quedar exhausto. Sin duda, 135 durante esa hazaña herculeana, el perro se imaginaba que era el único pene del mundo y tenía que haber una rebatiña por él. Esa clase de hombre vivía cerca del nivel animal y se comportaba como tal. Como los perros y los toros y los burros, él tampoco aceptaba la responsabilidad por los críos que procreaba y, como los perros y los toros y los burros, también hacía abortar a las hembras. Puesto que esa clase de hombre era la mayoría en la sociedad, ameritaba un poco de análisis pues era responsable de la destrucción total de la vida familiar. Se le podía analizar en tres periodos de tiempo. En los viejos tiempos, antes de la invasión colonial de África, era un hombre que vivía según las tradiciones y tabúes establecidos para toda la gente por los antepasados de la tribu. Tenía poca libertad individual para valorar si esas tradiciones eran compasivas o no -éstas exigían que se plegara y obedeciera las reglas, sin pensar-. Pero cuando las leyes de los ancestros se examinan parecen en general haber sido disciplinas vastas y externas para el bien de la sociedad en su cortjunto, con poca atención puesta en las preferencias y necesidades individuales. Los ancestros cometieron muchos errores y una de las cosas que· más amargura causa fue que ubicaron a los hombres en una posición superior dentro de la tribu, mientras las mujeres fueron consideradas, en un sentido congénito, como una forma inferior de la vida humana. A la fecha, las mujeres todavía sufren por todas las calamidades que recaen sobre una forma inferior de la vida humana. La época colonial y el periodo de migración a las minas en Sudáfrica fueron una desgracia más ocurrida a este hombre. Rompió con el control de los ancestros. Rompió la forma antigua y tradicional de la vida familiar y durante largos periodos el hombre fue separado de su mujer y sus hijos mientras traba­ jaba, para comer, en otra tierra con el fin de juntar dinero y pagar su impuesto colonial británico. El colonialismo britá­ nico escasamente enriqueció su vida. Después se convirtió 136 en el sirviente del hombre blanco y una herramienta de las minas sudafricanas. La independencia africana pareció una desgracia más sobre las tribulaciones que habrían de azotar la vida de este nombre. La independencia cambió repentina y dramáticamente el patrón de la subordinación colonial. Hubo más trabajos disponibles bajo el programa de localización del nuevo gobierno y los salarios se dispararon al cielo al mismo tiempo. Ofreció la primera oportunidad de una vida familiar de un nuevo orden, por encima de la disciplina infantil de la costumbre, la degradación del colonialismo. Los hombres y las mujeres, con el fin de sobrevivir, tuvieron que voltear hacia dentro a sus propios recursos. Fue el hombre que llegó a este momento crucial, una ruina sin ningún recurso interior en lo absoluto. Era como si fuera horrible para sí mismo y en un esfuerzo por huir de su propio vacío interior, se alejó de sí en una vertiginosa especie de danza de la muerte de salvaje destrucción y disipación. Un hombre así era Garesego Mokopi, el marido de Dike­ ledi. Durante cuatro años antes de la independencia, había trabajado como empleado en el servicio de administración distrital, con un salario fijo de 50 rands al mes. Poco después de la independencia, su salario se disparó a 200 rands al mes. Aun durante sus días flacos había tendido a ser mujeriego y a beber; ahora tenía los recursos para una verdadera parranda. No se le volvió a ver en casa y vivía y dormía por el pueblo, de mujer en mujer. Dejó a su esposa y a sus tres hijos, Banabothe, el mayor de cuatro años; Inalame, de tres, y el menor, Motso­ mi de un año, abandonados a sus propios recursos. Quizá lo hizo porque ella era del tipo semi-analfabeta tradicional, y lo rodeaba una cantidad de nuevas mujeres excitantes. La independencia en efecto produjo maravillas. Había otro tipo de hombre en la sociedad con el poder de crearse nuevamente. Dirigía todos sus recursos, tanto emocionales como materiales, a su vida familiar y avanzaba 137 a su propio ritmo tranquilo, como un río. Era un poema de ternura. Un hombre así era Paul T hebolo y él y su esposa, Kena­ lepe, y sus tres hijos llegaron a vivir al pueblo de Puleng en 1966, el año de la independencia. A Paul Thebolo le habían ofrecido la dirección de una escuela primaria en el pueblo. Se les había asignado un terreno vacío al lado del patio de Dikeledi Mokopi, para su nuevo hogar. Los vecinos son el centro del universo para cada uno. Se ayudan unos a otros todo el tiempo y mutuamente se prestan cosas. Al principio, sólo el hombre aparecía con algunos trabajadores para erigir una barda, que fue colocada con increíble velocidad y eficiencia. El hombre la impresionó de inmediato cuando ella se acercó para presentarse y averiguar algo sobre los recién llegados. Era alto, de huesos grandes, de lento movimiento. Era una persona tan apacible que la luz del sol y la sombra hacían todo tipo de trucos con sus ojos, dificultando determinar su color exacto; Cuando se quedaba quieto y pensativo, a la luz del sol le gustaba adentrarse en sus ojos y anidar ahí; así que a veces sus ojos eran del color de la sombra, y otras, café claro. Se volvió y le sonrió amistosamente cuando ella se presen­ tó y le explicó que él y su esposa habían sido transferidos del pueblo de Bobonong. Su esposa y sus hijos estaban viviendo con unos parientes en el pueblo hasta que se preparara el patio. Tenía prisa por instalarse puesto que el periodo escolar empezaría en un mes. Iban, dijo, a levantar dos chozas de lodo primero y luego pensaba levantar una casa pequeña de ladrillo. Su esposa vendría en unos cuantos días con algunas mujeres para levantar los muros de lodo de las chozas. -Me gustaría ofrecer mi ayuda también -dij o Dikeledi-. Si el trabajo empieza siempre temprano en la mañana y somos unas seis, podemos levantar los dos muros en una semana. Si quiere que una de las chozas tenga techo de paja, todas mis 138 amigas saben que soy una mujer cuyo techo de paja nunca gotea. El hombre contestó sonriente que le transmitiría esta infor­ mación a su esposa, luego agregó graciosamente que pensaba que le caería bien su esposa cuando se conocieran. Su esposa era una persona muy amigable; a todos les caía bien. Dikeledi regresó a su patio con el corazón en alto. Recibía pocas visitas. Ninguno de sus parientes la visitaba por temor de que, como su marido la había abandonado, ella se volvie­ ra dependiente de ellos en muchas cosas. Las personas que la visitaban hacían negocios con ella; querían que les hiciera vestidos para sus hijas o tejiera suéteres para el invierno y a veces cuando no tenía ningún pedido, hacía canastas para venderlas. De estas maneras se mantenían ella y sus tres hijos pero se sentía sola sin verdaderos amigos. Todo resultó como el marido dijo: tenía una esposa en­ cantadora. Era bastante alta y delgada y tenía una actitud alegre y vivaz. No hacía ningún esfuerzo para esconder que normalmente, · y todos los días, era una persona muy feliz. Y todo resultó como Dikeledi había dicho. La cuadrilla de seis mujeres levantó los muros de lodo de las chozas en una semana; dos semanas después, el techo estaba completo. La familia T hebolo se mudó a su nuevo hogar y Dikeledi Moko­ pi entró a uno de los periodos más prósperos y felices de su vida. Su vida entró en una gran curva ascendente. Su relación con la familia Thebolo era algo más que los acostumbrados intercambios amigables entre vecinos. Era rica y creativa. No pasó mucho tiempo antes de que las dos mujeres tuvie­ ran en marcha una de esas amistades profundas, afectuosas, que compartían todo y que sólo las mujeres saben cómo tener. Parecía que Kenalepe quería cantidades infinitas de vestidos para ella y sus tres hijas pequeñas. Puesto que Dikeledi no acep­ taba dinero por estos servicios -protestaba por los muchos beneficios que recibía de sus buenos vecinos- Paul Thebolo 139 acordó que le pagaría con artículos domésticos por esos servi­ cios, de modo que por algunos años Dikeledi tuvo aseguradas sus necesidades domésticas: el costal lleno de maíz, azúcar, té, leche en polvo y aceite de cocina. Kenalepe era también el tipo de mujer que hacía girar el mundo entero a su alrededor; su cautivadora personalidad atraía toda una serie de mujeres a su patio y también a toda una serie de clientes para su amiga que hacía vestidos, Dikeledi. Con el tiempo, Dikeledi se vio inundada de trabajo y se vio obligada a comprar una segunda máquina de coser y emplear una ayudante. Las dos mujeres hacían todo juntas: siempre estaban juntas en las bodas, fu­ nerales o fiestas del pueblo. En sus horas de ocio discutían libremente entre ellas todos sus asuntos íntimos, así que cada una conocía a fondo los detalles de la vida de la otra. -Eres afortunada -dijo Dikeledi un día, con añoranza-. No todo el mundo tiene el don de un marido como Paul. -Ah, sí -dijo feliz Kenalepe-. Es una persona honesta. Ella sabía un poco de la lista de agravios de Dikeledi y le preguntó: -¿Por qué te casaste con un hombre como Garesego? Lo observé con cuidado cuando me lo señalaste cerca de la tienda el otro día y pude darme cuenta de un vistazo que es una mariposa. -Creo que lo que más quería era salir del patio de mi tío -repuso Dikeledi-. Nunca me cayó bien mi tío. Rico como era, era un hombre duro y muy egoísta. Yo sólo era una sirvienta y me mandaban. Llegué ahí a los seis años cuando murió mi madre, y no era una vida feliz. Todos sus hijos me despreciaban porque yo era su sirvienta. Mi tío pagó mi edu­ cación por seis años, luego dijo que tenía que dejar la escuela. Yo quería más porque, como sabes, la educación le abre a uno el mundo. Garesego era amigo de mi tío y el único hombre que me pidió. Lo discutieron entre ellos y luego mi tío dijo: "Lo mejor es que te cases con Garesego porque nada más 140 andas por ahí colgando como una cadena en mi cuello." Yo estuve de acuerdo, sólo por alejarme de ese hombre terrible. En ese tiempo Garesego dijo que prefería estar casado con alguien como yo que con una mujer educada porque esas mu­ jeres eran necias y querían dictar las reglas para los hombres. En verdad, nunca protesté cuando empezó a andar por ahí. Tú sabes lo que hacen otras mujeres. Persiguen al hombre de una choza a otra y golpean a las amigas. El hombre sólo corre a otra choza, eso es todo. Una nunca gana en verdad. Yo no iba a hacer nada como eso. Estoy satisfecha con tener hijos. Son una bendición para mí. -Ah, no es suficiente -dijo su amiga, sacudiendo la cabeza con compasión-. Estoy asombrada de cómo la vida imparte sus dones. Algunas personas reciben demasiado. Otras no reciben nada. Yo siempre he tenido suerte en la vida. Un día mis padres nos visitarán -viven en el sur- y verás todo el escándalo que arman por mí. Paul es exactamente igual. Se ocupa de todo para que yo no tenga un día de preocupa­ ción... El hombre, Paul, atraía una serie de gente tan amplia como su esposa. Tenían invitados todas las noches; hombres analfa­ betas que querían que les llenara los formatos de impuestos o les escribiera cartas, o sus propios colegas que querían debatir los asuntos políticos del día -siempre sucedía algo nuevo todos los días ahora que el país tenía independencia-. Las dos mujeres se sentaban a la orilla de estos debates y escu­ chaban fascinadas, pero nunca participaban. Al día siguiente repasaban los debates con expresiones juiciosas y serias. -La mente de los hombres viaja amplia y audazmente, -comentaba Kenalepe-. Me da escalofríos la manera en que critican libremente a nuestro nuevo gobierno. ¿oíste lo que Petros dijo anoche? Dijo que conocía a todos esos desgra­ ciados y que todos eran una bola de chuecos que inventaban muchas cochinadas... iAy, dios! Me estremecí tanto cuando dijo 141 eso. La manera en que hablan del gobierno te hace sentir en los huesos que no es seguro estar en este mundo, no como en los viejos tiempos cuando no teníamos ningún gobierno. Y Lentswe dijo que diez por ciento de la población en Ingla­ terra en realidad controla toda la riqueza del país, mientras el resto vive a nivel de hambre. Y dijo que el comunismo arreglaría todo esto. Del modo en que discutían este asunto de­ duje que nuestro gobierno no está a favor del comunismo. Me estremecí tanto cuando esto me quedó claro... Hizo una pausa y se rió orgullosamente. -He oído a Paul decir esto varias veces: "Los británicos sólo nos gobernaron ochenta años." Me pregunto tanto por qué a Paul le gusta decir eso. Y así se abrió un mundo completamente nuevo para Dikeledi. Era tan imposiblemente rico y feliz que, a medida que pasaban los días, se metía más profundamente en él y pasaba por alto lo estéril de su propia vida. Pero se quedaba por ahí como un dolor insistente en la mente de su amiga, Kenalepe. -Deberías encontrarte a otro hombre -la urgió un día que habían tenido una de sus discusiones personales-. No es bueno para una mujer vivir sola. _¿y quién podría ser? -se preguntaba Dikeledi, des­ ilusionada-. Sólo traería problemas a mi vida mientras que ahora todo está en orden. Tengo a mi hijo mayor en la escuela y me las arreglo para pagar la colegiatura. Eso es lo único que me importa. -Quiero decir -dijo Kenalepe- también estamos aquí para hacer el amor y disfrutarlo. -Ah, nunca me interesó realmente -contestó la otra-. Cuando experimentas lo peor de eso, se te quitan totalmente las ganas. . . _¿Qué quieres decir con eso? -preguntó Kenalepe abrien­ do los ojos. 142 -Quiero decir que era sólo montar y desmontar. Le tomé repugnancia y me preguntaba qué caso tenía. -iQuieres decir que Garesego era así! -dijo Kenalepe, pasmada-. Eso es como un gallo brincando de gallina en gallina. Me pregunto qué hace con todas esas mujeres. Estoy segura que ellas sólo buscan su dinero y por eso lo hala­ gan... Hizo una pausa y luego añadió seriamente: -Esa es una razón de más para que te busques otro hom­ bre. iAh, si supieras cómo es en realidad, lo anhelarías, te lo aseguro! A veces siento que disfruto demasiado ese aspecto de la vida. Paul sabe mucho de todo eso. Y siempre tiene un truco nuevo con qué sorprenderme. Tiene una cierta manera de sonreír cuando se le ha ocurrido algo nuevo y yo tiemblo un poco y me digo: "Ha, ¿qué es lo que Paul va a hacer esta noche?" Kenalepe hizo una pausa y le sonrió a su amiga, socarro­ namente. -Te puedo prestar a Paul si quieres -dijo, luego alzó una mano para detener la protesta que había en el rostro de su amiga-. Lo haría porque nunca antes en mi vida he tenido una amiga como tú en quien puedo confiar tanto. Paul tuvo otras mujeres, sabes, antes de casarse conmigo, así que no es una cosa tan poco común para él. Además, hacíamos el amor mucho antes de casarnos y nunca quedé embarazada. Él se ocupa de ese aspecto también. No me importaría prestarlo porque estoy esperando otro hijo y no me siento tan bien estos días... Dikeledi miró el piso ftjamente durante un largo momento, luego levantó la cara y miró a su amiga con lágrimas en los ojos. -No puedo aceptar un regalo así de ti -dijo, profun­ damente conmovida-. Pero si estás enferma puedo lavar y cocinar para ti. 143 Sin desanimarse por la negativa de su amiga a aceptar la generosa oferta, Kenalepe mencionó la discusión a su marido esa misma noche. Estaba tan desprevenido por lo inesperado del tema que al principio se vio ligeramente asombrado, y estalló en una carcajada fuerte y tan larga que parecía incapaz de detenerse. -¿Por qué te estás riendo así? -preguntó Kenalepe, sor­ prendida. Se rió otro poco, luego de repente se puso muy serio y pensativo y se perdió en sus pensamientos durante un rato. Cuando ella le preguntó en qué estaba pensando, él sólo contestó: -No quiero decirte todo. Quiero guardar algunos secretos para mí solo. Al día siguiente Kenalepe le contó esto a su amiga. -¿Qué quiere decir con eso? ¿Quiero guardar algunos secretos para mí solo? -Creo -dijo Dikeledi sonriendo-, creo que tiene la idea de que es un buen hombre. También, cuando alguien ama a otro demasiado, le duele decirle eso. Prefieren guardar silencio. Poco después de esto Kenalepe tuvo un aborto y tuvo que ser internada en el hospital para una operación menor. Dikeledi mantuvo su promesa de 'lavar y cocinar' para su amiga. Se ocupaba de los dos hogares, daba de comer a los niños y tenía todo en orden. También, la gente se quejaba de lo mal que estaba la dieta del hospital y todos los días recorría el pueblo en busca de huevos y pollo, los cocinaba y se los llevaba a Kenalepe, todos los días, a la hora de la comida. Una tarde Dikeledi se topó con un obstáculo inesperado en su rutina. Acababa de servir la cena a los niños Thebolo cuando una clienta llegó con una solicitud urgente para hacer una compostura en un vestido de novia. La boda se celebraría al día siguiente. Dejó a los niños sentados alrededor del fuego 144 comiendo y regresó a su propia casa. Una hora después, con sus propios hijos dormidos y tranquilos, pensó que iría a re­ visar el patio de los Thebolo para ver si todo estaba bien ahí. Entró a la choza de los niños y vio que se habían ido a la cama y estaban bien dormidos. Los platos de su cena estaban rega­ dos y sin lavar alrededor del fuego. La choza que compartían Paul y Kenalepe estaba a oscuras. Eso significaba que Paul todavía no regresaba de su acostumbrada visita vespertina a su esposa. Dikeledi recogió los platos y los lavó, luego vació el agua sucia de los platos en las brasas todavía ardientes del fuego de afuera. Apiló los platos y los llevó a la tercera cho­ za adicional que se usaba como cocina. Justo entonces Paul Thebolo entró al patio, notó la lámpara y el movimiento en la cocina y se dirigió a ella. Se detuvo en la puerta abierta. --<'.Qué estás haciendo ahora, Mma-Banabothe? -preguntó dirigiéndose a ella cariñosamente con el nombre de su hijo mayor, Banabothe, según la costumbre. -Sé muy bien lo que estoy haciendo -replicó Dikeledi con alegría. Se dio vuelta para decir que no era bueno dejar platos sucios durante la noche pero su boca se abrió con sorpresa. En sus ojos había dos suaves estanques de una luz fresca y líquida, y algo infinitamente dulce sucedió entre ellos; era demasiado bello para ser amor. -Eres una buena mujer, Mma-Banabothe -dijo suave­ mente. Era la verdad y el regalo fue ofrecido como una pepita de oro. Sólo los hombres como Thebolo podían ofrecer esos re­ galos. Ella lo tomó y guardó otro tesoro en su corazón. Dobló la rodilla en la tradicional reverencia y se fue silenciosamente a su propia casa. Pasaron ocho años para Dikeledi a un ritmo tranquilo de trabajo y amistad con los Thebolo. La crisis llegó con el hijo 145 mayor, Banabothe. Tenía que tomar el examen de salida de la primaria al final del año. Este importante evento lo hizo comportarse bastante bien, pues como a todos los niños le gustaba mucho jugar. Trajo sus libros a casa y le dijo a su madre que le gustaría estudiar por las tardes. Le gustaría pasar con una calificación de A para complacerla. Con el rostro sonrojado y orgulloso, Dikeledi le mencionó esto a su amiga, Kenalepe. -Banabothe está estudiando todas las noches ahora -dij o. -En realidad nunca le importaron mucho los estudios. Estoy tan complacida con esto que le compré una lámpara y lo cambié de la choza de los niños a la mía donde todo estará tranquilo. Ahora los dos nos quedamos despiertos hasta tarde. Yo coso botones y dobladillos y él estudia . . . También abrió una cuenta d e ahorros e n l a oficina de correos con el fin de tener un dinero guardado para pagar las colegiaturas de su educación secundaria. Eran bastante altas: 85 rands. Pero a pesar de ahorrar todos los centavos, al final del año le faltaban 20 rands· para cubrir la colegiatura. A la mitad de las vacaciones de Navidad se anunciaron los resultados. Banabothe pasó con calificación de A. Su madre estaba casi histérica de la alegría por su logro. Pero, ¿qué hacer? Los dos niños más pequeños habían empezado ya la primaria y ella nunca lograría cubrir todas sus colegiatura con sus recursos. Decidió recordarle a Garesego Mokopi que era el padre de los niños. No lo había visto en ocho años excepto paseando en el pueblo. A veces la saludaba con la mano pero nunca le había hablado o inquirido sobre su vida y la de sus hijos. No importaba. Ella era una forma inferior de vida hu­ mana. Luego esta cosa desagradable se apareció en su oficina un día, justo cuando él iba a salir a comer. Ella sabía por los chismes del pueblo que finalmente se había asentado con una mujer casada que tenía una prole de hijos propios. Él había 146 expulsado a su marido, en una típica exaltación pueblerina de pleitos, maldiciones e insultos. Muy probablemente al marido no le importó porque siempre había brazos abiertos para un hombre, mientras pareciera un hombre. La atracción de esta mujer en particular para Garesego Mokopi, así decían sus anteriores amantes con risa disimulada, era que a ella le gustaban las formas violentas de hacer el amor como morder y rasguñar. Garesego Mokopi salió de su oficina y miró con irritación a este fantasma de su pasado, su esposa. Obviamente quería hablar con él y se dirigió hacia ella, mirando su reloj todo el tiempo. Como todos los nuevos 'hombres de éxito', le había crecido la panza, tenía los ojos enrojecidos, el rostro hinchado y traía el tenue olor de la cerveza y el sexo de la noche ante­ rior. Indicó con la mirada que debían trasladarse al fondo del bloque de oficinas donde podían hablar en privado. -Tienes que apurarte con lo que sea que tengas que decir -dijo él, impaciente-. La hora de la comida es muy corta y tengo que regresar a la oficina a las dos. A él no le podía hablar del orgullo que sentía por el logro de Banabothe, así que dijo sencilla y tranquilamente: -Garesego, te ruego me ayudes a pagar las colegiaturas de secundaria de Banabothe. Pasó con calificación de A y como sabes, las colegiaturas deben presentarse el primer día de escuela o lo rechazarán. Yo he luchado por ahorrar dinero todo el año pero me faltan 20 rands. Le tendió su libreta de ahorros, la cual tomó, miró y se la regresó. Luego se rió, con una sonrisa afectada y sabelotodo, y pensó que le estaba dando un golpe en la cara. ---<!Por qué no le pides dinero a Paul Thebolo? -preguntó-. Todos saben que él mantiene dos casas y tú eres la de reser­ va. Todos saben de ese costal de maíz que entrega en tu casa cada seis meses, así que ¿por qué no puede pagar también las colegiaturas? 147 Ella no negó esto ni lo confirmó. El golpe se desvió de su cara que levantó un poco con orgullo. Luego se alejó. Como era su costumbre, las dos mujeres se reunieron esa tarde y Dikeledi le contó esta conversación con su marido a Kenalepe, que echó la cabeza para atrás con coraje y le dijo fieramente: -iCerdo asqueroso! Él piensa que todos los hombres son como él, ¿no? Le voy a contar este asunto a Paul, entonces ya verá. Y ciertamente Garesego vio algo, pero algo que conocía muy bien. Él era una prostituta en lo más hondo de su ser y, como todas las prostitutas, disfrutaba la publicidad y la sensación -avanzaban su causa-. Se rió genial y expansiva­ mente cuando un Paul Thebolo locamente enfurecido llegó a la puerta de la casa donde vivía con su concubina. Garesego había pasado por muchos de estos dramas durante esos ocho años y casi sabía de memoria el diálogo que seguiría. -iDesgraciado! -escupió Paul Thebolo-. Tu esposa no es mi concubina, foyes? -Entonces, ¿por qué le estás manteniendo la comida? -dijo Garesego arrastrando las palabras-. Los hombres sólo hacen eso con las mujeres a las que cogen. Nunca lo hacen por nada. Paul Thebolo descansó una mano en la pared, medio mareado por la furia, y dijo con tensión: -Tú corrompes la vida, Garesego Mokopi. No hay nada más en tu mundo que corrupción. Mma-Banabothe hace ropa para mi esposa y mis hijos y nunca va a aceptar dinero de mí, así que ¿de qué otro modo debo pagarle? -Eso sólo comprueba la historia de las dos maneras -dijo el otro con vileza-. Las mujeres hacen eso por los hombres que las cogen. Paul Thebolo disparó la otra mano, le pegó con fuerza en un ojo burlón y se alejó. ¿Quién puede ocultar un ojo 148 hinchado y lívido? A cada pregunta sorprendida, Garesego replicaba con aire ofendido: -Me lo hizo el amante de mi mujer, Paul Thebolo. Ciertamente atrajo la atención de todo el pueblo sobre él, que era lo que realmente quería. Esa clase de gente eran el último peldaño del gobierno. Secretamente ansiaban ser el Presidente con todos los ojos puestos sobre él. Cultivó la sensación un poco más. Anunció que pagaría la colegiatura del hijo de su concubina, que también iba a entrar a la se­ cundaria, pero no la de su propio hijo, Banabothe. A la gente medio le gustó la mancha sobre Paul Thebolo; era demasiado bueno para ser verdad. Se deleitaban en hacer de él parte de la suciedad general del pueblo, así que se volvieron hacia Garesego y lo regañaron: "Tu esposa puede estar recibiendo cosas de Paul Thebolo, pero está más allá de la bolsa de cualquier hombre pagar las colegiaturas de sus propios. hijos así como las colegiaturas de los hijos de otro hombre. Banabothe no estaría allí si no lo hubieras procreado, Garesego, así que es tu deber cuidar de él. Además, es culpa tuya si tu mujer toma otro hombre. Tú la dejaste sola todos estos años." Así que vivieron con esa historia durante dos semanas, principalmente porque la gente quería decir que Paul Thebolo era parte de la vida también y tan incierto de su moral como ellos. Pero la historia tuvo un giro inesperado que hizo tem­ blar de horror a todos los hombres. Pasaron semanas antes de que pudieran encontrar el valor para irse a la cama con una mujer; preferían hacer otra cosa. Los obscenos procesos de pensamiento de Garesego fue­ ron su propia destrucción. Realmente creía que otro hombre tenía una estaca en su gallinero y, como cualquier gallo, se le erizaba el pelo por eso. Pensó que entraría y restablecería su derecho y así, después de dos semanas, una vez que la hincha­ zón de su cara hubo desaparecido, espió a Banabothe en el 149 pueblo y le pidió que le llevara una nota a su mamá. Le dijo que tenía que traer una respuesta. La nota decía: "Querida madre, voy a regresar a casa para que arreglemos nuestras diferencias. Prepara una comida para mí y agua caliente para tomar un baño. Gare." Dikeledi tomó la nota, la leyó y tembló de rabia. Todas sus insinuaciones le quedaban claras. Él regresaba a casa para tener sexo. No habían tenido diferencias. Ni siquiera habían hablado uno con otro. -Banabothe -dijo-, vete a jugar por ahí cerca. Quiero pensar un poco, luego te enviaré con tu padre con la res­ puesta. Sus procesos de pensamiento no eran muy claros para ella. Había algo que no podía tocar inmediatamente. Su vida se había vuelto santa para ella durante todos esos años que había luchado para mantenerse ella y los niños. Había llenado su vida con tesoros de bondad y amor que había reunido de otros y era todo esto lo que quería proteger de corrupción por un hombre malvado. Su primer pensamiento lleno de pánico fue reunir a sus hijos y huir del pueblo. Pero, fa dón­ de ir? Garesego no quería un divorcio, ella lo había dejado que se acercara a tratar el asunto, había desistido de tomar otro hombre. Le daba vuelta a sus pensamientos y no podía encontrar otra salida que enfrentarlo. Si ella respondía: "no te atrevas a poner un pie en este patio, no quiero verte", él no le haría caso. Las mujeres negras no tenían esa clase de poder. Su rostro adoptó una apariencia pensativa y cavilosa. Al fin, en paz consigo misma, se metió a su choza y escribió una respuesta: "Señor, prepararé todo como lo ha pedido. Dikeledi." Era cerca del mediodía cuando Banabothe corrió con la respuesta a su padre. Toda la tarde Dikeledi se ocupó haciendo los preparativos para la aparición de su marido al ponerse el sol. En un momento, Kenalepe se acercó al patio y miró a su 1 50 alrededor con asombro por los grandes preparativos, la gran olla de fierro llena de agua sobre el fuego, más ollas de cocinar sobre el fuego. Sólo después Kenalepe tomó conciencia del cuchillo. Pero era sólo una vaga mancha, un cuchillo grande de cocina que se usaba para cortar carne y Dikeledi se hincó junto a la piedra de moler y lo afiló lenta y metódicamente. De lo que sí era consciente era de la expresión final y trágica en el rostro levantado de su amiga. Eso la confundió y bloqueó la charla femenina libre y fácil que acostumbraban. Cuando Dikeledi dijo: "Estoy haciendo algunos preparativos para Garesego. Regresa a casa esta noche", Kenalepe se retiró apresurada a su casa, aterraqa. Ellos sabían que estaban invo­ lucrados porque cuando le mencionó esto a Paul, éste estuvo distraído e inquieto el resto del día. La pasó haciendo cosas al revés, no contestando las ¡>reguntas, dejando abstraído una taza de té hasta que se enfriara, y de vez en cuando se levantaba y caminaba, perdido en sus pensamientos. Era tan honda su sensación de perturbación que hacia el atardecer ya no hacía intentos por hablar. Sólo se sentaron en silencio en su choza. Luego, como a las nueve de la noche, oyeron esos gritos salvajes y atormentados. Los dos salieron corriendo hacia el patio de Dikeledi Mokopi. Llegó a la casa al ponerse el sol y encontró todo listo como lo había pedido, y se dispuso a disfrutar de la vida de un hombre. Había traído cervezas y se sentó al aire libre saboreándolas lentamente mientras a cada rato recorría con la mirada el patio de T hebolo. Sólo la mujer y los niños se movían por el patio. El hombre no estaba a la vista. Garesego sonrió para sí mismo, contento de poder cacarear tan fuerte como quisiera sin que le respondiera un desafío. Una palangana de agua caliente fue puesta ante él para lavarse las manos y luego Dikeledi le sirvió su comida. Por 151 separado también le sirvió a los niños y les pidió que se la­ varan las manos y se prepararan para la cama. Se dio cuenta de que Garesego no mostraba ningún interés en lo absoluto por los niños. Estaba totalmente envuelto en sí mismo y sólo pensaba en él y en su comodidad. Cualquier ternura que le ofreciera a los niños podía haberla quebrado y haber desvia­ do su mente del acto que había planeado toda esa tarde. Ella también estaba por debajo de su interés y atención porque cuando finalmente trajo su propio plato de comida y se sentó junto a él, ni siquiera una vez le dirigió la mirada. Tomaba su cerveza y le echaba un vistazo de vez en cuando al patio de Thebolo. Ni una sola vez apareció el hombre del patio hasta que se volvió demasiado oscuro para distinguir cualquier cosa. Estaba completamente satisfecho con eso. Podía repetir la actuación todos los días hasta quebrar el temple del otro gallo una vez más y forzarlo a recurrir enojado a los insultos. Le gustaba ese tipo de cosas. -Garesego, ¿crees que me podrías ayudar con las cole­ giaturas de Banabothe? -preguntó Dikeledi en algún mo­ mento. -Ah, lo voy a pensar -contestó con indiferencia. Ella se levantó y llevó cubetas de agua a la choza, las cuales vació en una gran tina de aluminio para que él se bañara, luego, mientras tomaba el baño, se ocupó de arre­ glar y completar las tareas de la casa. Hecho esto entró a la cI?-oza de los niños. Habían jugado sin parar en el día y ya se habían dormido exhaustos. Se hincó en el suelo cerca de sus esteras y los miró ftjamente durante un largo rato, con una expresión de extrema ternura. Luego apagó la lámpara y caminó hacia su propia choza. Garesego yacía despatarrado sobre la cama de una manera que indicaba que sólo pensaba en sí mismo y no tenía la intención de compartir la cama con nadie más. Saciado con comida y bebida, había caído en un sueño profundo y pesado al momento que su cabeza tocó la 152 almohada. Sin duda, su concubina le había enseñado que la manera correcta de irse a la cama era desnudo. Así yacía, sin guardia ni defensa, despatarrado de espaldas en la cama. La tina hizo un fuerte ruido cuando Dikeledi la sacó del cuarto, pero él siguió durmiendo, perdido para el mundo. Volvió a entrar a la choza y cerró la puerta. Luego se aga­ chó y alcanzó el cuchillo bajo la cama que había escondido con un trapo. Con la precisión y la habilidad de sus manos trabajadoras, se apoderó de sus genitales y los cortó de un tajo. Al hacerlo, cortó la arteria principal que corría dentro de su ingle. Un chorro masivo de sangre brotó en un arco a través de la cama. Y Garesego bramó. Bramó su angustia. Luego todo quedó silencioso. Ella se enderezó y observó su angustia de muerte con una mirada atenta y cavilosa, sin per­ der un solo detalle. Un toque en la puerta la hizo salir de su contemplación. Era el niño, Banabothe. Ella abrió la puerta y lo miró sin hablar. Él temblaba con violencia. -Madre -dijo en un susurro aterrado-. ¿No oí a mi padre gritar? -Lo he matado -dijo ella moviendo la mano en el aire con un gesto que decía: bueno, eso es todo. Luego agregó con asperidad: -Banabothe, ve y llama a la policía. Él se volvió y huyó hacia la noche. Un segundo par de pisadas siguieron sus talones. Era Kenalepe que volvía a su propio patio, medio loca de miedo. Desde la oscuridad Paul Thebolo caminó hacia la choza y entró. Absorbió cada de­ talle y luego volteó y miró a Dikeledi con una expresión tan torturada que por un tiempo le fallaron las palabras. Al fin dijo: -No tienes que preocuparte por los niños, Mma Ba­ nabothe. Los tomaré como propios y les daré a todos una educación secundaria. 153 NGÜGi WA THIONG'O Traducción de Nair María Anaya Ferreira Ngiigi wa Thiong'o. Nació en 1 938 en la pequeña aldea de Kamiriithu, cerca de Limuru y fue bautizado con el nombre de James Ngügi. Sus años de estudiante a fines de la década de los cincuenta coinciden con la cruenta rebelión mau mau -cuyos líderes pertenecían a la etnia kikuyu, de la que el mismo Ngügi es originario- que desembocaría en la independencia de Kenia en 1963. A pesar de que fue educado en el sistema británico y de que estudió la carrera de literatura inglesa en el Makerere University College, en Kampala, Uganda, Ngügi ha sido uno de los más arduos defensores de los procesos de descolonización cultural en África. Sus primeras novelas, Weep not, Child ( 1 964), The River Between ( 1 964), A Grain of Wheat ( 1 967) y Petals of Blood ( 1 977) fueron escritas en inglés y exploran la problemática situación política y social de Kenia, antes y después de la independencia. Escritor radicalmente comprometido con los movimientos populares y crítico de los gobiernos dictatoriales africanos, Ngügi pasó un año en prisión por poner en escena una obra en lengua gikuyu. Desde 1 982 _vive en el exilio y, a partir de 1986, ha escrito todas sus obras en su lengua ma­ terna, incluyendo sus últimas novelas, Matigari ( 1 987) y Mirogi was Kagogo ( Wizard of the Crow, 2004). BODA EN LA CRUZ Todos decían de ellos: qué linda familia. Él, el exitoso comer­ ciante en maderas; ella, la esposa obediente que cumplía sus obligaciones con Dios, esposo y familia. Wariuki y su esposa Miriamu eran el más claro ejemplo de lo que podía lograr la cooperación entre marido y mujer unidos en amor y devo­ ción: él, alto, correcto, incluso un poco tieso, pero rico; ella, pequeña, callada, recatada, una sombra que menguaba al lado del gigante de su marido. Él la había desposado cuando no tenía ni un céntimo partido por la mitad, ni siquiera para los peores días, pues en esos tiempos sólo ordeñaba vacas en una granja de colonos y ganaba treinta chelines al mes: una fortuna entonces, es verdad, pero para los primeros días del siguiente mes ya se la había bebido casi por completo. Era joven, nada le impor­ taba y los sueños de poder y de posesiones materiales poco le inquietaban. Solía, por supuesto, participar con los otros trabajadores en las protestas y demandas colectivas e incluso les escribía cartas; había sido despedido de una o dos granjas por subversivo y peligroso. Pero su corazón se encontraba en otra parte, en sus deportes y exhibiciones favoritos. Solía montar orgulloso su bicicleta Raleigh, silbando trozos de me157 lodías de viejos discos que le venían a la memoria, imitando el falsete de Jim Rogers y, de vez en cuando, exhibiendo sus habilidades sobre la máquina ante un público entusiasta en el municipio de Molo. Se alzaba sobre la bicicleta, balanceán­ dose con la pierna izquierda y los brazos estirados a punto de volar o bien simplemente pedaleaba hacia atrás para deleite de muchos niños. Era un artefacto viejo, pero decorado en tonos chillantes de rojo, verde y azul, con varios faros y re­ flectores hechos en casa por Wariuki y con una advertencia garabateada en un letrero que colgaba del asiento trasero: Rebásame, adelante está el panteón. De ser un mago en la bicicleta, pasaba a actuar otros papeles. Vemos ahora al actor que remeda a sus jefes blancos, parodiando su forma de hablar y caminar, así como las poses y actitudes adoptadas frente a los trabajadores negros. Ni siquiera se salvaban los africanos que procuraban los favores de los blancos. Alternaba su actuación con el baile, pues también era un buen bailarín, y sus pasos mwomboko, con el pantalón de la pierna izquierda rasgado a propósito por la costura hasta unos centímetros arriba de la rodilla, siempre atraían miradas y suspiros de aprobación por parte de las muchachas en la multitud. Así fue como atrapó por primera vez el corazón de Mi­ namu. Cada domingo en la tarde ella aprovechaba cualquier opor­ tunidad para ir a la zona comercial, donde se acercaba ansiosa al montón de admiradores. El corazón le daba brincos con las hazañas y escapes milagrosos de Wariuki o simplemente latía al ritmo de sus caderas cadenciosas. La familia de Mi­ riamu era infinitamente más acomodada que la mayoría de los paracaidistas del Valle del Rift. Su padre, Douglas Jones, era dueño de varias tiendas de abarrotes y salones de té en la ciudad. Pareja devota eran él y su esposa: asistían a misa los domingos, rezaban al levantarse, al acostarse y, por supues­ to, antes de cada comida. Eran bien vistos por los granjeros 158 blancos; el superintendente del distrito solía pasar a salu­ darlos. El suyo era, entonces, un buen hogar cristiano y por tanto se opusieron a que su hija emparentara con el pecado, la miseria y la pobreza: ¿qué le veía ella a ese murebi, a ese murebi bii-u? Le ordenaron que no presenciara esas paganas escenas dominicales de ocio e idolatría. Pero Miriamu tenía un espíritu independiente, aunque desde su niñez éste había sido aleccionado en la inactividad por los sermones domini­ cales -obedecerás a tu padre y a tu madre y a aquellos que nos gobiernan- y por una educación apropiada, con reglas sacadas del clásico del Reverendo Clive Schomberg: Modales británicos para africanos. Ahora Wariuki, con su bicicleta Ra­ leigh, sus tonadas de lechero, sus pantalones abombados y ese baile que liberaba el cuerpo, era la luz que la alejaba del mundo estéril de DouglasJones para llevarla a una ciudad de neón en un horizonte lejano. Una parte de ella desconfiaba del pesado brillo, sentía incluso un poco de repugnancia por la mugre de Wariuki y sus pantalones parchados, pero lo siguió y se soprendió de su propia determinación. Douglas Jones se ablandó un poco: amaba a su hija y sólo quería lo mejor para ella. No quería que se casara con uno de esos advene­ dizos inútiles y con poca educación que perturbaban la vida ordenada, la paz y la prosperidad de las granjas europeas. Esos hombres, como le comentaba con frecuencia el bwana superintendente, sólo acababan en la cárcel: los motivaba la avaricia y querían engañar a los trabajadores iletrados e ingenuos acerca de los males de los colonos y los misioneros blancos. Wariuki parecía peligroso en todos los sentidos. Mandó llamar a Wariuki, "nuestro yerno en cierne". Quería valorar el verdadero peso en oro y plata del joven. Y Wariuki, con las rodillas algo temblorosas, pues como la mayoría de los trabajadores sentía temor y asombro por los hombres de esa clase cristiana y acaudalada, remendó cui­ dadosamente el lado izquierdo de su pantalón, se peinó y 159 cepilló el cabello y acudió a la cita. Lo hicieron esperar en la puerta, sin ofrecerle una silla, y lo revisaron de arriba a abajo. En su perplejidad, Wariuki buscaba la salvación alternando la mirada entre Miriamu y la pared. Y luego, cuando por fin le dieron una silla, no se atrevió a mirar a los padres y a los dignatarios invitados a juzgarlo, sino que ftjó los ojos en la pared. Pero percibía su escrutinio desnudo y su condena. Douglas Jones, sin embargo, era un modelo de benevolencia cristiana: sírvanle té a nuestro ... hmm ... nuestro hijo... bue­ no... a este joven. ¿ocupación? ¿ordeñas vacas? Ahh, bueno, bueno... nadie nace en la riqueza, la riqueza se encuentra en los brazos, ¿sabes?, y tú... eres tan joven... ¿salario? ¿Treinta chelines al mes? Bueno, bueno, otros habían escalado desde peores y más hondos abismos: la verdadera riqueza prove­ nía del Señor en las alturas, foo es así? Y Wariuki se sintió verdaderamente agradecido por esas palabras e incluso se atrevió a levantar la vista y sonreír al viejo Douglasjones. Lo que vio en esos ojos lo hizo regresar rápidamente la mirada a la pared para esperar que lo ejecutaran. La forma en que lo ejecutaron no fue brusca, pero el frío acero penetró con limpieza y profundidad. ¿Por qué quería Wariuki casarse si era tan joven? Bueno, bueno, como quieras... la juventud de hoy ... tan diferente de la de nuestros tiempos. Y ¿quiénes "somos nosotros" para decirte lo que tienes que hacer? No nos oponemos a la boda, pero como cristianos tenemos una responsabilidad. Lo digo de nuevo: no nos oponemos a esta unión. Pero se debe llevar a cabo ante la cruz. Una boda reli­ giosa, Wariuki, cuesta caro. Mantener a una esposa también cuesta dinero. ¿o no? mstás de acuerdo? Qué bien. Es bueno encontrar a un joven sensato en estos días. Todo lo que quiero ahora, y esa es la razón por la que invité a mis amigos para que me dieran consejo, es ver tu cuenta de ahorros. c;Jovencito, puedes mostrarle a los jerarcas tu libreta de la caja postal de ahorros? 1 60 Wariuki se sintió abatido. Ahora observaba los ojos perplejos de los jerarcas presentes. Luego, ftjó la mirada en la madre de Miriamu, como pidiendo auxilio. Sólo que no la veía. Lejos de las tetillas y las ricas ubres de las vacas, lejos de su bicicleta y la multitud de ricos admiradores, lejos de la seguridad anónima de los bares y los salones de té, no sabía cómo comportarse. Era un animal perseguido, ahora aco­ rralado, y los cazadores, jadeando expectantes, disfrutaban cada momento de la caza. Con un zumbido en la cabeza y la visión borrosa, escuchaba la voz todavía benevolente de Dou­ glas Jones que daba una perorata acerca de no hipotecar a su hija a una vida de brega y miseria. Desesperado, Wariuki dirigió la mirada a la puerta y al espacio abierto. Por fin escapó y respiró aliviado. Estaba un poco temblo­ roso, pero contento de encontrarse en un mundo familiar, su propio mundo. Pero ahora lo veía de forma un poco diferente, casi como si hubiera recibido una herida y no pudiera ya disfrutar de lo que veía. Miriamu lo siguió: por un momento él sintió una victoria pasajera sobre Douglas Jones. Se escaparon y él consiguió trabajo en la Compañía Maderera Ciana en el bosque Ilmorog. Los dos vivían en un cuartucho adonde él escapaba de las injurias diarias de sus empleadores indios. Wariuki aprendió a tolerar los insultos. Cantaba con el movimiento de la sierra: arrodillado bajo el tronco, con el otro hombre arriba, inventaba palabras y cuentos sobre el tronco y el bosque, y a veces acababa en un tono trágico cuando llegaba al matrimonio fatal entre la sie­ rra y el bosque. Esto aligeraba de algún modo su corazón, de suerte que no le importaba el serrín producido por la sierra. Cuando le tocaba pararse arriba del tronco sentía un poder avieso al atravesarlo con la sierra, al tiempo que cauteloso caminaba hacia atrás paso a paso, y cantaba sobre Demi na Mathathi quien, hacía mucho tiempo, había cortado bosques y selvas más densos que Ilmorog. 16 1 Y Miriamu, la que había sido hija de Douglasjones, al es­ cuchar la voz que se alzaba por encima del viento susurrante o estrepitoso, sentía latir su corazón. Esto, esto, Dios mío, era tan diferente de los himnos pesarosos de la residencia de su padre, tan, tan diferente, y se sentía bien por dentro. Los sá­ bados y domingos Wariuk.i la llevaba a los bailes del bosque y, al regresar de cantar y bailar, buscaban un lugar adecuado en el pasto y hacían el amor. Para Miriamu, ésas fueron noches de felicidad y prodigio, con las hojas espinosas de los pinos picándole las nalgas, dolorosa pero placenteramente, incluso mientras gemía abajo de él, pidiendo ayuda a su madre y a sus hermanas imaginarias cuando él la penetraba. Y Wariuki también era feliz. Siempre le había parecido un milagro que él, un muchacho callejero y huérfano de padre (que había muerto mientras llevaba armas y alimentos a los ingleses en sus expediciones contra los alemanes en Tanganica en la primera guerra mundial europea), hubiera conseguido el afecto de una muchacha de esa clase. Pero nunca volvió a ser el viejo Wariuki. Con frecuencia hacía un recuento de su vida, desde su trabajo recogiendo flores de piretro para otros bajo el sol candente o los vientos helados en Limuru, hasta su empleo reciente como ordeñador de vacas en Molo: sus recuerdos terminaban abruptamente en esa entrevista con Douglasjones y sus consejeros. Nunca ol­ vidaría esa reunión: nunca iba a olvidar la risa entrecortada y ronca con la que Douglas Jones y sus amigos trataron de disminuir su hombría y valor frente a Miriamu y su madre. Nunca. Ya les demostraría. Ya se reiría en su cara. Pero pronto una nota de inquietud invadió su canto: la amargura de una esperanza y una promesa no cumplidas. Su voz se tornó áspera como el sonido producido por los dientes de la sierra y cercenaba el aire con mezquindad. Renunció a su empleo con la Maderera Ciana y se llevó a Miriamu hasta Limuru. La dejó con su madre anciana y desapareció de sus 162 vidas. Oyeron que estuvo en Nairobi, Mombasa, Nak.uru, Kisumu e incluso Kampala. Les llegaron rumores: que estaba en la cárcel, incluso que se había casado con una muchacha muganda. Miriamu esperó: recordaba los momentos de dolo­ roso placer en los bosques, los helechos y el pasto de Ilmorog y soportó la cama vacía y el frío penetrante de Limuru durante junio yjulio. Sus padres la habían desconocido y, de cualquier modo, ella no habría querido regresar. La semilla que él había plantado en su interior la reconfortaba. Con el tiempo, llegó el niño y esto, junto con la sencilla amistad de su suegra, le dio consuelo. Llegaron más rumores: los hombres blancos estaban recolectando armas para una guerra entre ellos, y los negros, hijos de la tierra, estaban siendo reclutados para colaborar en la matanza. ¿Podría ser esto cierto? Entonces Wariuki regresó de sus viajes y ella percibió un cambio en su hombre. Ahora hablaba poco. ¿Dónde habían quedado las viejas melodías que cantaba y silbaba? Se quedó una se­ mana. Luego le dijo: me voy a la guerra. Miriamu no podía comprender: ¿por qué este cambio?, ¿por qué esta ansia de vagar? Pero esperó y trabajó la tierra. Wariuki tenía una sola obsesión: borrar el recuerdo de esa entrevista, enterrar el fantasma de esos ojos desdeñosos. Peleó en Egipto, Palestina, Birmania y Madagascar. No pen­ saba mucho en la guerra, no cuestionaba lo que significaba para los negros, sólo quería que terminara rápido para que él pudiera reanudar su búsqueda. Vaya, si hasta podía re­ gresar a casa con un pequeño botín de guerra que le diera esa oportunidad de empezar en la vida que había buscado, infructuosamente, en varias ciudades de la Kenia colonial. Incluso podría tener un empleo lucrativo: los ingleses les habían prometido trabajo y recompensas en efectivo una vez que los malvados alemanes fueran derrotados. Después de la guerra regresó a Limuru, algo demacrado físicamente, pero con la determinación fortalecida. 1 63 Durante unas semanas después de su retorno, Miriamu detectó un destello de los viejos fuegos y lo mantuvo a su lado. Él hizo algunas bromas sobre la guerra y entonó canciones de soldados a su hijo. Le hizo el amor a su mujer y otra semilla quedó plantada. De nuevo intentó conseguir empleo. Oyó de una huelga de trabajadores en una fábrica de zapatos en Limuru. Todos los trabajadores fueron despedidos suma­ riamente. Wariuki y otros atestaron las rejas para ofrecer su sudor a cambio de plata. Los huelguistas trataron de impedir la entrada de los nuevos operarios, a quienes acusaban de ser esquiroles, pero se mandó llamar a policías con cascos, quie­ nes a porrazos alejaron a los viejos trabajadores del recinto cercado y escoltaron a los nuevos al interior de ·1a fábrica. Pero Wariuki no estaba entre ellos. ¿Había nacido con mala suerte? Salió de nuevo a las calles de Nairobi para unirse a la multitud de desempleados que acababan de regresar de la guerra. No había empleos ni recompensas en efectivo: los "buenos" ingleses y los "malvados" alemanes se estrechaban las manos y sonreían. Pero no lo inquietaban las preguntas acerca de por qué no había trabajos para los negros; cuando los jóvenes se reunieron en Pumwani, Kariokor, Shuri Moyo y otros lugares para hacer estas preguntas, él no participó: le recordaban sus viejas relaciones y su coqueteo con los traba­ jadores de las granjas antes de la guerra... aquellos esfuerzos no habían llegado a nada... incluso éstos fracasarían... en todo caso, se sentía avergonzado de ese pasado... pensaba que si hubiera sido menos haragán y más emprendedor nunca lo habrían humillado tanto frente a Miriamu y su madre. Las conversaciones de los jóvenes acerca de las manifestaciones, peticiones y pistolas, su plática de cómo sacar del país a los blancos a balazos, le parecían demasiado alejadas de su am­ bición y sus ideales. Tenía que marcharse por su cuenta a la tierra del dinero. Al llegar, iría a confrontar al viejo Douglas Jones para presumirle, con desdén y en su propia cara, su éxi164 to. Con los años, los recuerdos de esa humillación a manos de los ricos se volvieron tan agudos y frescos que con frecuencia el dolor le quitaba el sueño noches enteras. No consideraba que los blancos y los indios fueran los verdaderos dueños de las propiedades, el comercio y la tierra. Sólo veía la imagen de Douglas Jones en su traje de lana gris, con su chaleco, su sombrero y su sombrilla cerrada que le servía de bastón. ¿cuál era el secreto del éxito de ese hombre? ¿cuál? ¿cuál? Tuvo trabajos esporádicos aquí y allá: incluso probó suerte como vendedor ambulante en Bahati. Compraba lápices y pañuelos en el Bazar Hindú y los vendía a un precio de menudeo que le garantizaba un poco de ganancia. rnra ésta su verdadera vocación? Pero antes de que pudiera encontrar una respuesta a su pregunta, estalló la guerra mau mau de liberación nacional. Muchos trabajadores -empleados y desempleados- fueron capturados en las calles de Nairobi y transportados a campos de concentración. De alguna forma, escapó a las redadas y volvió de nuevo a Limuru. Estaba enojado. No con los blancos, ni con los indios, a quienes consideraba rasgos permanentes del paisaje, como las montañas y los valles, sino con su propia gente. ¿Por qué habrían de perturbar la paz? ¿Por qué habrían de perturbar la estabilidad justo cuando él había empezado a reunir unos cuantos centavos de sus negocios? Ahora creía, aunque sin mucha convicción, las mentiras contadas por los ingleses sobre la prosperidad inminente y las crecientes oportunid_ades para los negros. Durante casi un año se man­ tuvo alejado de la agitación que lo rodeaba: su único com­ promiso era la pasión que lo consumía. Luego, se dejó llevar a las manos del régimen colonial y cooperó. Así eludió los campos de concentración y el bosque. Pronto, haber elegido bando comenzó a dar frutos y la perspectiva de la cosecha lo entusiasmó. Mientras que las parcelas de los demás eran confiscadas por los colonialistas, la suya, aunque pequeña, 165 quedó intacta. De hecho, durante el proceso de consolidación de la tierra, impuesto sobre las mujeres y los viejos mientras que los maridos e hijos se pudrían detenidos o resistían en el bosque, él, junto con otros colaboradores activos, obtenía terrenos adicionales. Wariuki no era un hombre cruel, sólo quería que terminara esta pesadilla para poder seguir con su negocio. Pues incluso en plena batalla, la imagen de D. Jones nunca lo abandonó realmente: la humillación le dolía y él la aliviaba como se alivia el dolor de muelas con la lengua. Sentía que tarde o temprano iba a encarar esa imagen. Jomo Kenyatta regresó de Maralal. Wariuki estaba un poco temeroso y se sintió desanimado: ¿qué le pasaría a los de su calaña durante la reunión de los valientes para cele­ brar la victoria? iAy!, Mónde estaban los blancos a quienes había considerado como rasgos permanentes del paisaje? Sin embargo, al acercarse la independencia, Wariuki recibió su primera recompensa verdadera: los colonialistas en retirada le hicieron un préstamo con el que compró una sierra moto­ rizada y estableció una compañía maderera. Durante un tiempo después de la Independencia, con la llegada de los hijos de la tierra que regresaban de los campos de reclusión y del bosque, Wariuki temió por su vida y por sus negocios; esperaba una retribución, pero todos estaban cansados y después de terminar victoriosos una lucha justa en su corazón ya no cabía la venganza. Así que Wariuki pros­ peró sin ser molestado: llevaba, después de todo, una ventaja considerable sobre aquellos que habían peleado verdadera­ mente por Uhuru. En gratitud se unió a la Iglesia: el Señor le había perdona­ do la vida. Arrastró a Miriamu y juntos se tornaron devotos ejemplares. Pero Miriamu rezaba oraciones diferentes; quería que regresara su marido. Sus dos hijos se abrían camino en la Escuela Secundaria Siriana. Por esto agradecía al Señor. Pero 166 todavía quería que regresara el verdadero Wariuki. Durante la Emergencia, a menudo le había advertido que no fuera ex­ cesivamente cruel. Le dolía percibir que Wariuki había dejado de cantar, bailar y reír con facilidad. Su mirada era dura y ftja, y esto la asustaba. Ahora en la iglesia él había empezado a cantar de nuevo. No las melodías que alguna vez habían atrapado el alma de Miriamu, sino los himnos pesarosos que ella conocía tan bien: qué dulce suena el nombre de Jesús a los oídos de un creyente. Wariuki se transformó en un pi­ lar del coro de la iglesia. A menudo tocaba el tambor que, después de la Independencia, había sido introducido en la iglesia como una concesión a la cultura africana. Asistía a clases de bautismo, y grande fue el día cuando abandonó el nombre de Wariuki y se convirtió en Dodge W. Livings­ tone jr. A partir de ese momento, se sentó en el banco de la primera fila. Conforme mejoró su negocio, se abrió camino hasta llegar al pasillo sagrado y convertirse en nuevo jerarca religioso. Otras cosas se iluminaron. Sus suegros todavía vivían en Molo, aunque su fortuna había declinado. Aún no lo habían perdonado. Pero con su eminencia, enviaron mensajes para sondear la situación: ¿podría su hija hacerles una visita? Mi­ riamu no quería ni oír de ello. Pero Dodge W. Livingstone se enfureció: ¿dónde había quedado su clemencia cristiana? Insistió. Ella cedió. Él estaba feliz. Pero ese gesto, por sí solo, no podía borrar el recuerdo de su humillación. Su venganza todavía estaba por llegar. Aunque su centro de operaciones estaba en Limuru, via­ jaba a varias regiones del país; así obtuvo información sobre su negocio. Era el año del éxodo asiático. Los dueños de la Compañía Maderera Ciana no eran ciudadanos kenianos. Se les retiraría la licencia. De inmediato le ofrecieron a Living­ stone convertirse en socio con una participación del cincuenta 167 por ciento. Alabado sea el Señor y en alto esté su nombre. Verdaderamente, Dios nunca comió ugali. En menos de un año, Wariuki había acumulado lo suficiente para tener dere­ cho a un préstamo para comprar una de las enormes granjas en Limuru que habían pertenecido a los blancos. Ahora era un gran comerciante maderero: lo hicieron jerarca de alto rango de la iglesia. Miriamu todavía esperaba a su Wariuki en vano. Pero siguió siendo una esposa modelo. La gente alababa su do­ cilidad femenina y cristiana. Era devota a su manera y le rogaba a Dios para que la rescatara de los sueños del pasado. Nunca se dio ínfulas. Incluso se rehusó a usar zapatos. Cada mañana se levantaba temprano, tomaba su kiondo y se dirigía a la granja donde trabajaba en la plantación de té al lado de los trabajadores. Y nunca olvidó su vieja parcela en la Vieja Reserva. Algunas veces preparaba el almuerzo y el té para los trabajadores, lo que enfurecía a su marido: ¿por qué, ay, por qué quería humillarlo así delante de esta gente? ¿Por qué no podía comportarse como una dama cristiana? Después de todo, foo provenía de un hogar cristiano? ¿Necesitaba ensuciarse las manos ahora, le preguntaba él, y además con los jornaleros? Con respecto a la ropa, ella cedió: se puso za­ patos y un sombrero blanco, especialmente para ir a la iglesia. Sin embargo, llevaba el trabajo en el alma y a eso no iba a renunciar. Disfrutaba el contacto con el suelo: disfrutaba la conversación libre y abierta con los trabajadores. La estimaban, aunque le tenían resentimiento a su marido. Livingstone consideraba que eran una bola de flojos: ¿por qué no trabajaban tan duro como él lo había hecho? ¿La esposa de algún empleador le había traído alguna vez de comer en un shamba? Miriamu los estaba mal acostumbrando y se lo hizo saber. De vez en cuando, observaba la hosquedad de sus rostros y recordaba entonces los días de la Emergencia o incluso antes, cuando recibía insultos de los empleadores 168 de Ciana. Pero, poco a poco, había aprendido a acallar esos momentos perturbadores rezando con devoción. Percibía su odio silencioso, aunque creía que era la envidia natural de los pobres e indolentes hacia los ricos. Sus rostros se iluminaban sólo en presencia de Miriamu. Bajaban la guardia y bromeaban, reían y cantaban. Gradual­ mente la dejaron entrar en sus vidas. Eran miembros de una secta secreta que creía que Cristo sufrió y murió por los pobres. La llamaban La religión de las penas. Cuando su marido salía de viaje de negocios, ella asistía a algunos de los servicios. Formaban una extraña banda de hombres y mujeres: cantaban canciones que ellos mismos habían com­ puesto y usaban tambores, guitarras, cascabeles y panderos, con los cuales producían un ritmo poderoso y palpitante que la hacía querer bailar de felicidad. Sí, bailaban por todos lados, agitando los brazos en el aire, con el rostro irradiando cordialidad y confianza, hasta que alcanzaban un estado de trance y de percepción exaltada. Luego hablaban en lenguas bellas y extrañas. Parecían compartir una misma tarea y una misma fe: esto era lo que más impresionaba a Miriamu. Algo se movía en su interior, un poderoso revoloteo de alas otrora adormecidas, y regresaba a casa estremeciéndose expectan­ te. Así esperaba a su marido y se sentía convencida de que podrían rescatar, juntos, algo de un pasado destrozado. Pero cuando él retornaba de sus viajes, seguía siendo Dodge W. Livingstone Jr., jerarca de alto rango y próspero granjero y maderero. Una vez más, ella se convertía en la esposa mo­ delo que escuchaba a su marido mientras le hablaba de los negocios y de las cuentas del día: cuántos contratos había firmado, cuánto dinero había ganado y perdido, y las pers­ pectivas de mañana. Los domingos, marido y mujer asistían a misa como de costumbre: los mismos himnos sin gozo, las mismas oraciones obligatorias, las mismas visitas regulares a hermanos y hermanas en Cristo, los inevitables tés sociales y 169 subastas de beneficencia de los que Livingstone era un notorio colaborador. Qué linda familia, decían todos con admiración y respeto: él, el exitoso granjero y comerciante en maderas; ella, la esposa obediente que cumplía sus obligaciones con Dios y con su esposo. Un día, él regresó temprano a casa. Su rostro estaba ra­ diante, no arrugado por las preocupaciones e inquietudes de siempre. Sus ojos brillaban de placer. El corazón de Miriamu dio un leve vuelco. rnra esto posible? ¿Había regresado el guerrero? Podía verlo intentando suprimir su excitación. Pero un instante después el corazón de Miriamu se desmoronó otra vez, él le anunció. Su suegro, Douglasjones, lo había. invitado, le había rogado que los visitara en Molo. Sacó la carta de golpe y empezó a leerla en voz alta. Después se arrodilló y alabó al Señor por su misericordia y su amorosa comprensión. Miria­ mu apenas pudo compartir el Amén. Señor, Señor, qué ha endurecido así mi corazón, rezaba, deseando con sinceridad ver la luz. El día de la reunión se acercaba. A él le temblaban las rodi­ llas. No podía ocultar su triunfo. Repasó su vida y vio en ella la guía del dedo de Dios. Él, el niño muerto de hambre, un simple ordeñador de vacas . . . pero no quería recordar al joven ridículo que usaba pantalones parchados y hacía payasadas en una bicicleta. ¿Podía ése haber sido él, el hazmerreír de toda la ciudad? Fue a Benbros y compró un Mercedes Benz 220S nuevo. Esto haría que la gente lo viera de forma diferente. El día en cuestión se puso un traje de lana peinada con chaleco y llevó una sombrilla cerrada. Convenció a Miriamu de ponerse un vestido apropiado que compró en los Almacenes Nairobi en Government Road. A su propia madre la convirtió sorpre­ sivamente en una dama que usaba zapatos y vestido de fiesta. Sus dos hijos, con sus uniformes escolares, no hablaban más que inglés. (Fingían tener dificultades para hablar kikuyu y cometían muchos errores.) Una linda familia. Se fueron mane1 70 jando a Molo. El viejo los recibió. Había envejecido y cabello plateado le cubría la cabeza, aunque su cuerpo seguía siendo fuerte. Jones cayó de rodillas; Livingstone cayó de rodillas. Ora:r;on y luego se abrazaron, llorando. Nuestro hijo, nuestro hijo. Y mis nietos también. Ahogaron el pasado en lágrimas y oraciones. Pero para Miriamu, el pasado permanecía vivo en su mente. Después de las primeras muestras de júbilo, Livingstone se dio cuenta de que los recuerdos de esa entrevista todavía le dolían. No era que estuviera enojado con Jones, pues el viejo había tenido razón, por supuesto. No podía imaginarse él mismo dando la mano de su hija a semejante pelagatos ad­ venedizo. Aun así, quería borrar para siempre esa entrevista de la memoria. Y de repente -y de nuevo vio en esa revelación la mano de Dios- supo la respuesta. Tembló un poco. ¿Por qué no se le había ocurrido antes? Tuvo una larga conversa­ ción a solas con su suegro y le hizo la propuesta. Una boda en la cruz. Una renovación de la vieja propuesta. Douglas Jones consintió de inmediato. Su hijo se había convertido en un verdadero creyente. Pero Miriamu no podía encontrarle sentido al plan. Estaba envejeciendo. Y el Señor la había bendecido con dos hijos. ¿Qué pecado había en eso? Una vez más, todos se le echaron encima. Una boda verdadera en la cruz de Jesús haría sus vidas completas. Su resistencia se doblegó. Todos alabaron al Señor. Dios trabajaba de forma misteriosa para obrar milagros. Las pocas semanas antes del memorable día fueron las más felices en la vida de Livingstone. Saboreó cada segundo. Incluso las inquietudes y dificultades le daban placer. Que llegara ya ese día, una boda en la cruz. Una boda en la cruz, la cruz donde había encontrado al Señor. Se sintió joven de nuevo. Rebosaba salud y un sentido de bienestar. El día en que intercambiara los anillos en la cruz borraría los recuerdos inquietantes del ayer. Mandó imprimir las tarjetas y las envió 171 de inmediato. Rentó carros y autobuses. Arrastró a Miriamu a Nairobi. Fueron de tienda en tienda por toda la ciudad: por la avenida Kenyatta, por las calles Muidi Bingo y Bazar, por Government Road, por la calle Kimathi y de nuevo la avenida Kenyatta. Finalmente le compró un vestido de raso, blanco como la nieve y de mangas largas, un velo, guantes blan­ cos, medias y zapatos blancos, y, por supuesto, rosas de plástico. Consultó el libro del reverendo Clive Schomberg sobre buenos modales para africanos -todavía un clásico moderno- y casi no se apartó de las reglas e instrucciones de la sección matri­ monial. Dodge W. Livingstone Jr. no quería cometer ninguna equivocación. Miriamu no envió ni repartió ninguna invitación. Rezaba a diario para que Dios le diera fuerzas para sobrellevar todo el asunto. Deseaba que llegara ya el día y que se evaporara como en un sueño. Una semana antes del día, fue llevada en carro hasta la casa de sus padres. Era madre de dos hijos; ya no era la jovencita que una vez se había fugado; simplemente se sentía ridícula fingiendo ser una muchacha virgen en casa •de su padre. Pero se sometió casi como si la controlara una fuerza más poderosa que cualquier ser humano. Quizá esta­ ba equivocada, pensó. Quizá todos los demás tenían razón. ¿Por qué arruinar entonces la felicidad de tantos? Inclusive la iglesia estaba muy contenta. Él, el maderero exitoso, sería un buen ejemplo para los demás. Y muchas mujeres habían llegado a felicitarla por la suerte de tener un marido así. Querían compartir su felicidad. Algunas lloraron. El día esperado estaba radiante. Miriamu podía ver algu­ nos de los sembradíos que se extendían en Molo: el paisaje le trajo d?lorosos recuerdos de su infancia. Trató de mostrarse animada, pero los intentos por sonreír sólo le producían lágrimas. ¿Qué de los años de espera? ¿Qué de los años de esperanza? Su padre, con el rostro arrugado, era un espec­ táculo digno de verse: portaba un frac oscuro con chaleco, 1 72 sombrero de copa y todo. Ella desvió la cabeza avergonzada. Rezó para tener más fuerzas: apenas reconocía a la gente con­ forme era conducida hacia el pasillo sagrado. Ni siquiera a sus compañeros, miembros de La religión de las penas, quienes esperaban en grupo afuera entre la multitud. Pero para Livingstone éste era el momento supremo. Más dulce que la venganza. Toda su vida había trabajado como esclavo para esta hora. Ahora había llegado. Se había vestido especialmente para la ocasión: chaqué oscuro, sombrero de copa y una rebosante sonrisa dirigida a cualquier dignatario que reconociera por casualidad, sobre todo miembros del parlamento, sacerdotes y hombres de negocios. La iglesia, Livingstone tuvo tiempo de observar, estaba llena de gente muy importante. La gente no tan importante y los trabaja­ dores se sentaron afuera. Los miembros de La religión de las penas llevaban ropa color vino y traían sus guitarras, tambores y panderetas. El novio, al pasar, les dirigió una mirada más bien dura. Pero sólo por un segundo. En verdad estaba feliz. Miriamu estaba ahora junto a la cruz: su cabeza escondi­ da en el velo blanco. Su corazón palpitaba con fuerza. Vio en su mente una abuela que pretendía ser novia con un séquito de damas añosas. La Farsa. La Farsa. Y pensó: había diez vírgenes cuando llegó el novio. Y cinco eran sabias y cinco eran tontas... Señor, Señor que este cáliz termine pronto, para mí, y antes de convertirme en esclava... y el sacerdote decía: "Dodge W. Livingstone Jr. , faceptas a esta mujer por esposa en la salud y la enfermedad hasta que la muerte los separe?" La respuesta de Livingstone fue un sí claro y fuerte. Ahora le tocaba a ella... Señor, que este cáliz ... este cáliz... para míííí... "¿y tú Miriamu aceptas a este hombre como esposo ... ?" Intentó contestar. La saliva le bloqueó la garganta... cinco vírgenes... cinco vírgenes... llegó el novio ... el novio ... y la iglesia guardaba ahora silencio, en temerosa expectativa. 173 De pronto, fuera de la iglesia se rompió el silencio. La gente volteó hacia la puerta. Pero los seguidores de La religión de las penas parecían no percatarse de la consternación en el rostro de los demás. Quizá pensaron que había acabado la ceremonia. Quizá fueron poseídos por el espíritu. Tocaban los tambores, tocaban las panderetas, rasgaban las guitarras al unísomo, animadamente. Los mayordomos de la iglesia salieron a callarlos, ssh, ssh, la ceremonia aún no terminaba... pero los otros apenas escucharon. Sus voces y sus rostros se dirigían al cielo, sus pies estremecían la tierra. Por primera vez Miriamu levantó la cabeza. Recordó va­ gamente que ni siquiera había invitado a sus amigos. ¿cómo habían llegado a Molo? Sintió un arrebato de culpa. Pero sólo por un instante. No importaba. No ahora. La visión había regresado... En la cruz, en la cruz donde encontré al Señor... vio a Wariuki frente a ella como acostumbraba estar en Molo. Conducía una bicicleta: hacía malabarismos ante una multitud de adoradores respetuosos... En la cruz, en la cruz donde encontré al Señor... lo hacía para ella... él la había elegido a ella de entre la muchedumbre emocionada... de eso estaba segura... llegó el baile y ella se sintió incluso más segura del amor de él... Él lo hacía todo por ella. Señor, he sido amada una vez ... una vez ... he sido amada, Señor... Y esos momentos en el bosque de Ilmorog formaban parte de ella: qué gemidos, oh, Señor, qué gemidos... y los tambores y las panderetas ahora gemían en su corazón danzante. Era verdaderamente Miriamu. Se sentía tan poderosa y fuerte que levantó la cabeza con más orgullo... y el sacerdote casi gritaba: "¿y tú Miriamu... ?" La multitud esperaba. Ella miró a Livingstone, miró a su padre, y no pudo encontrar ninguna diferencia entre los dos. Su voz salió en un fuerte susurro: "No". Una corriente atravesó toda la iglesia. ¿Habían escuchado la respuesta correcta? Y el sacerdote estaba casi histérico: "¿y 174 tú, Miriamu... ?" De nuevo el silencio se apagó aún más por los cantos del exterior. Ella se levantó el velo y recorrió al público con la mirada. "No, no puedo... no puedo casarme con Livingstone ... porque ... porque ... he estado casada antes. Estoy casada con... con... Wariuki... y él está muerto". Livingstone se transformó verdaderamente en una piedra. Su padre lloró. Su madre lloró. Todos pensaron que había enloquecido. Y le echaron la culpa de todo a esas iglesias disidentes que en realidad veneraban al demonio. Sin sacer­ dotes preparados correctamente, etc... etc ... Y los hombres y las mujeres afuera de la iglesia siguieron cantando y bailando al ritmo de los tambores y las panderetas, sus rostros y sus voces alzándose al cielo. 175 AMA ATA AIDOO Traducción de Marina Fe Ama Ata Aidoo. Nació en 1 940 y es una de las escritoras más reconocidas de Ghana. Estudió en la Universidad de Ghana y en la Universidad de Stanford, California. En los años ochenta fue secretaria de educación para el gobierno de Ghana. Sus textos están escritos en un lenguaje conversacio­ nal y algunos de sus cuentos y poemas han sido dramatizados en la radio. Le preocupa fundamentalmente la situación de las mujeres y su reacción frente a los cambios en la sociedad contemporánea de Ghana. Autora de obras de teatro, novelas, cuentos y poesía, entre los que se encuentran: The Dilemma of a Ghost ( 1 965), Anowa ( 1 970), Our Sister Killjoy ( 1 973), Someone Speaking to Sometime ( 1 985 ), The Eagle and the Chickens and Other Stories ( 1 986) y Changes ( 1 99 1 ) . TODO CUENTA Solía mirar sus caras serias y reírse en silencio, para sí misma. Se tomaban en serio lo que decían. La cosa era que querién­ dolos a todos como hermana, amante y madre, también los conocía. Los conocía tan íntimamente como a las bastillas de sus vestidos. Que era mucho más fácil para ellos hablar acerca de la belleza de ser una misma. No esforzarse para parecerse a las muchachas blancas. No alisarse el pelo. Y sobre todo, no usar la peluca. La peluca. Ah, la peluca. Dicen que está hecha de fibra artificial. Otros juran que si no es de pelo de gitana, entonces es de china. Los extremistas aseguran que están hechas del pelo de gente blanca muerta. Esto le dio pesadillas, porque había leído en alguna parte, hacía mucho tiempo, acerca de los alemanes que hacían pantallas de lámpara con las pieles de los judíos. Y se ponía a temblar frente a todo el mundo. En otras ocasiones, cuando su mundo era dulce como cuando ella y Fiifi estaban juntos, las imágenes que le venían a la mente no eran tan terribles. Sólo se ponía a pensar en la letra de esa loca canción de moda y se reía. Aquella sobre la gente en su país que sufría para pagar precios exorbitantes por ropa de segunda mano de los Estados Unidos... y después, 179 como estudiante de economía, también trataba de recordar otras verdades que sabía sobre África. Expertos de segunda categoría que daban asesoría de primera clase, peligrosa. O que expresaban opiniones de quinta categoría inútilmente. Maquinaria de segunda mano del basurero de otro. Palas de nieve para granjas tropicales. Tractores descontinuados. Aviones de desecho. Y ahora pelucas, hechas con el pelo no deseado de otras personas. En ese momento, a pesar de lo fuerte que era, se le llena­ ban los ojos de lágrimas. Tal vez a su gente realmente se le había ido el tren del pensamiento original, después de todo. Y si Fiifi le preguntaba qué le pasaba, explicaba, repitiendo la misma historia cada vez. Él siempre movía la cabeza y se reía de ella, con lo cual ella acababa riéndose con él. Al principio discutía con ellos, muy seriamente. -¿Pero qué tiene que ver usar pelucas con la revolución? -Mucho, hermana -le decían. -¿Cómo? -preguntaba, luchando por no entender. -Porque significa que no tenemos confianza en nosotros mismos. Claro que entendía lo que querían decir. -Pero esto es raro. Escuchen, hermanos, si de verdad enfrentáramos los problemas que tenemos ante nosotros, no tendríamos tiempo de preocuparnos por cosas tan insignifi­ cantes como las pelucas. Los hacía enojar. No con el ligero desagrado de los herma­ nos, sino con el odio de amantes heridos. Se veían terribles, con sus ojos que se transformaban y se ponían rojos y le advertían que si no tenía cuidado la destruirían. Ah, la asustaban mucho, y con mucha frecuencia. Especialmente cuando pensaba en aquello que los llenaba con ese tipo de odio. 1 80 Esto era otra cosa. Ella siempre había sabido que en su sociedad los hombres y las mujeres habían tenido cosas más importantes que hacer que pelearse uno con otro en el pen­ samiento. No era en la escuela donde había aprendido esto. Porque, sabes, una realmente no iba a la escuela para apren­ der sobre África . . . Y en cuanto a esto, frómo le llamaban los expertos? ¿Guerra de los sexos? Sí, en cuanto a esta guerra de los sexos, si había habido alguna en los viejos tiempos entre su gente, nunca pudo haber sido en una escala tan grande. En esta época, cualquier pequeño "no" que le digas al "sí" de un muchacho significa que estás buscando bronca. Uy, es que hay tantos problemas. Y en cuanto a imitar a las mujeres blancas, mmm, ¿qué otra cosa puede una hacer, viendo cómo se comportan algu­ nos de nuestros hermanos? Las cosas que una ha visto con sus propios ojos. Las historias que una ha escuchado. Sobre políticos y diplomáticos africanos en el extranjero. Pero tam­ bién, una ya tiene bastantes problemas como para meterse con la gente importante. Después de un tiempo renunció a discutir con ellos, sus hermanos. Sólo dejó claramente establecido que la peluca era una salida fácil, en su opinión. No podía darse el lujo de perder tanto tiempo en su pelo. La peluca no era, después de todo, más que un sombrero. Un turbante. ¿Podrían por favor dejarla en paz? Es más, si realmente querían ver una revolución, ¿por qué no trabajaban de manera constructiva en otras formas de lograrla? Hizo que se callaran. Porque ellos también conocían sus propias debilidades, que ellos mismos no estaban ni prepara­ dos ni listos para enfrentar las realidades y renunciar a esos aspectos de su sueño personal que se interponían entre ellos y las acciones significativas que deberían emprender. Por encima de todo, ella era realmente hermosa e inteligente. La querían y la respetaban. 181 No trabajó tanto y no obtuvo resultados brillantes en sus exámenes. Pero pasó y consiguió el nuevo título. Tres meses después, ella y Fiifi decidieron que sería mejor que se casaran en el extranjero. Las bodas allá en casa estaban demasiado llenas de tonterías absurdas. Tomó un vuelo de regreso, un mes después de la boda, con dos maletas. El resto de su equi­ paje llegaría por barco. Fiifi no empezaría a trabajar en unos tres meses, así que se había desviado para visitar uno o dos países africanos. Realmente le había sido difícil creer lo que veía. ¿cómo hubiera podido? Desde las azafatas hasta las mecanógrafas de nivel tres en las oficinas, simplemente todas las mucha­ chas llevaban peluca. No cortadas discretamente, ni disi­ muladas para verse como su propio pelo, como ella había tratado de hacer con la suya. Sino descaradas, agresivas, toscas. La mayoría de hecho tenía masas de rizos suaves que caían sobre sus hombros. O enormes cosas que se apilaban sobre sus cabezas. Y aun así, esa no era toda la historia. De repente parecía que todas las muchachas y las mujeres que conocía y recor­ daba que tenían suaves pieles negras se habían vuelto de piel clara. No uniformemente. Dios mío, la gente se veía como si una terrible plaga estuviera arrasando el lugar. Una plaga que dejaba parches extraños en las caras y cuellos. No podía entenderlo, así que pensó que estaba soñando. Quizás había una explicación sencilla. Quizás un nuevo dios había nacido mientras ella estaba lejos, para quien había un nuevo festival. Y cuando las celebraciones terminaran, se quitarían las máscaras del rostro y esas cosas horrendas de la cabeza. Pasó una semana y las máscaras todavía estaban puestas. Más de una vez pensó en preguntarle a una de las muchachas con las que había ido a la escuela de qué se trataba aquello. Pero se reprimió. No quería parecer más extranjera de lo 1 82 que ya se sentía, cuando al mismo tiempo ella era la única muchacha negra en toda la ciudad... Luego terminaron las largas vacaciones y los estudiantes de la universidad nacional regresaron al campus. Ay... estaba llena de entusiasmo cuando preparaba sus clases para las pri­ meras semanas. Iba a decirles cómo eran las cosas. Que como estudiantes de economía, su papel en la construcción de la nación iba a ser crucial. Mucho más que los políticos de boca grande y de vida en grande, ellos podrían hacer un trabajo vital para salvar al continente de las garras de sus enemigos. Aunque fuera sólo por cierto tiempo: y bla, bla, bla. Mientras tanto, usaba su propio pelo. Sólo un poco reto­ cado para hacerlo más fácil de peinar. De hecho, había estado haciéndolo desde el día en que se casaron. El resultado de una negociación bastante difícil. El acuerdo final había sido que cualquier día del año ella andaría con su propio pelo. Pero seguiría conservando esa cosa para emergencias. En fin, llegó la primera mañana de su vida como profesora. Se reunió con los alumnos a las once. Eran unos quince o veinte. Una tercera parte eran muchachas. No las había visto entrar y no podía saber si tenían cuerpos hermosos o no. Pero, dios mío, foo eran preciosas de cara? Así que se preguntó mientras las miraba con la boca abierta, cómo se habría sentido si ella hubiera sido un hombre joven. Sonrió momentáneamente para sí misma ante la ridiculez de la idea. Fue un error interrumpir la sonrisa. Tendría que haberla conservado y dejar que se con­ virtiera en risa. Pues pisándole los talones había unos celos tan grandes que no sabía qué hacer con ellos. ¿Quiénes eran estas muchachas? ¿ne dónde habían salido para confrontarla con su juventud? El hecho de que no fuera realmente mucho mayor que cualquiera de ellas no importaba. Ni siquiera que reconociera a una o dos que habían entrado al primer año cuando ella estaba en el quinto. Las recordaba muy claramen­ te. Pequeñas novatas flacuchas escabulléndose tímidamente 1 83 para cumplir sus órdenes como prefecta del dormitorio. Pequeñas criaturas perdidas y asustadas que venían de al­ deas y tugurios apenas urbanizados y que habían llegado a esta ciudadela d'.e una cultura ajena para ser convertidas en señoritas . . . Y aun así, ella estaba ahí como profesora. Hablando de una cosa u otra. Tal vez sobre la automatización como el arma más novedosa de los países industrialmente desarrollados contra los condenados de la tierra. O algo por el estilo. Tal vez como era su primera hora con ellos, sólo estaba dándoles ideas generales acerca de lo que se vería en el curso. De cualquier modo, su mente no estaba con ellos. Fijate en esa, Grace Mensah. Pobrecita. Lloró y lloró cuando le estaban enseñando a usar cuchillos y tenedores. Y ahora mírala. Fue entonces cuando se ftjó en las pelucas. Todas las muchachas las llevaban. Eran las más grandes que habfa visto hasta ese momento. Se sintió muy acalorada y ella, que casi nunca sudaba, se dio cuenta de que no sólo sus manos estaban mojadas, sino que también ríos de agua le escurrían de la nuca hasta la espalda. Su brasier se sentía demasiado apretado. Más tarde se sentiría agradecida de que las muje­ res negras no hubieran aprendido todavía a desmayarse en momentos de agitación extrema. Pero lo que la asustaba era que no podía acallar la voz de uno de los muchachos que llegaba a través del mar, desde una tierra extranjera, donde alguna vez ella había estado con ellos. -Pero, Sissie, mira; entendemos lo que quieres decir. Ex­ cepto que no es el verdadero punto al que queremos llegar. Tradicionalmente, las mujeres de tu región pueden haber llevado el pelo largo. Sin embargo, tienes que admitir que hay un elemento en esto de usar peluca que es totalmente ajeno. Poco saludable. 184 Por fin, la primera horrenda clase terminó. Las muchachas se acercaron a saludarla. Pueden haberse preguntado qué le pasaba a esta nueva maestra. Y probablemente los muchachos también. No iba a permitir que eso le preocupara. Siempre los profesores tienen algo malo. Además, iba a tener muchas oportunidades para corregir las malas impresiones que hu­ biera provocado... Las siguientes semanas llegaron y pasaron sin que nada cambiara. De hecho, las cosas se pusieron cada vez peor. Cuando iba a su casa a visitar a sus parientes, las preguntas que le hacían eran tan dolorosas que no podía encontrarles respuesta. -¿Qué coche vas a traer, Hermana? Ojalá que no se trate de una de esas cáscaras de coco con dos puertas, ¿eh? ... Y, ah, esperamos que hayas traído un refrigerador, porque sen­ cillamente no puedes encontrar uno aquí en estos tiempos. Y si lo encuentras, cuesta tanto... ¿cómo podía decirles que coches y refrigeradores son cuerdas con las que nos ahorcamos nosotros mismos? Veía sus rostros y se preguntaba si eran los mismos que tan do­ lorosamente había ansiado ver cuando estaba lejos. Mmm, empezó a pensar que estaba en otro país. ¿Quizá se había bajado del avión en el aeropuerto equivocado? ¿Demasiado pronto? ¿Demasiado tarde? Fiifi todavía no había llegado al país. Eso pudo haber tenido algo que ver con el súbito interés que sintió por el concurso de belleza. No era realmente su estilo. Pero ahí estaba. Ahora estaba comprando ansiosamen­ te los periódicos de la mañana para buscar las fotos de las ganadoras de cada región. Por supuesto que la ganadora del nivel nacional entraría al concurso de Miss Mundo. Todo el tiempo supo que iría al estadio. Y no le resultó difícil conseguir un buen asiento. Tendría que haber sabido que terminaría así. No había considerado hermosa a ninguna de las muchachas. Pero 1 85 nadie le había pedido su opinión, ¿verdad? Sólo recordaría, más tarde, que todas las concursantes habían usado pelucas, excepto una. La ganadora. La que tenía la piel más clara de todas. No, no llevaba peluca. Su pelo, de mulata, muy senci­ llamente, muy naturalmente, caía en una melena exuberante sobre sus hombros . . . Corrió a casa y al baño donde vomitó, y lloró y lloró y vomitó durante lo que a ella le parecieron días. Y todo este tiempo, pensaba en cuánta razón habían tenido los mu­ chachos. Le hubiera gustado correr a donde estuvieran y decírselos. Pedirles que la perdonaran por haberse atrevido a contradecirlos. Habían tenido tanta razón. Sus hermanos, amantes y esposos. Pero casi todos ellos seguían fuera del país. En Europa, América o algún otro lado. Siempre le de­ cían que la idea de regresar a casa les asustaba. Se sentirían frustrados . . . Otros estaban estudiando todavía para obtener uno o dos títulos más. Una maestría aquí. Un doctorado allá . . . Ésa era la otra cosa de la revolución. 1 86 FARIDA KARODIA Traducción de Mónica Mansour Farida Karodia ( 1 942). Nació y se crió en Sudáfrica, fue maestra en Jo­ hannesburgo y luego en Zambia y se exilió en Canadá en 1969; regresó a su país en 1 994. Su carrera de escritora empezó con obras de radio para la CBC y también ha escrito para cine (como Midnight Embers, 1 992) y te­ levisión. Sus publicaciones como novelista y cuentista incluyen: Daughters of the Twilight ( 1 986), Coming Home and Other Stories ( 1 988), A Shattering of Silence ( 1993 ), Against an African Sky and Other Stories ( 1995 ). Sus cuentos han aparecido en varias antologías. Actualmente vive parte del tiempo en Canadá y parte en Sudáfrica. LA MUJER DE VERDE Desperté de un sueño profundo por una confusión de so­ nidos. Durante un rato escuché el ruido y el parloteo de pasajeros que corrían afuera de mi ventana, luego me senté y soñolienta miré mi reloj. Faltaban unos minutos para la me­ dianoche. Me di vuelta en la litera para echar una ojeada por la ranura entre las persianas de madera. El car tel en la estación ferroviaria decía "Bloemfontein". El siseo y golpeteo de los empalmes, el rechinido de las ruedas, el chirriar de un silbato y las luces veladas por la niebla en el andén daban un aire de misterio a la escena de afuera. Me quedé junto a la ventana oscura atrapada por el ambiente pero luego sonó el silbato, que me regresó brus­ camente a la realidad. El tren dio un jalón hacia adelante y justo cuando pensé que ya estábamos en camino, de pronto los frenos volvieron a rechinar. Me di cuenta de que había una conmoción en el extremo del andén y curiosa bajé la persiana unas pulgadas, estirando el cuello para ver. Vi a una pareja que llegó de prisa. De alguna manera parecía ser gente importante. Miré a la mujer que se detuvo junto al poste debajo del farol. Su porte y la atmósfera parecían darle una 1 89 calidad de desubicada. Resguardada en la comodidad de mi cama, sentí un asomo de lástima por los que habían llegado tarde. Miré un rato más hasta que dejé de ver al grupo y sus acompañantes. Más tarde, a la mañana siguiente, vi a la mujer por segunda vez en la estación Park de Johannesburgo, donde el Especial de Ciudad del Cabo estaba detenido en una vía secundaria esperando una locomotora de diesel. Después de un rato llegó la locomotora, se echó en reversa, se conectó y jaló los vagones hacia adelante. El tren jadeó y el movimiento repen­ tino aventó a los pasajeros desprevenidos hacia atrás contra sus asientos. Busqué a tientas mis zapatos, los encontré, pero no me cabían con los pies hinchados. Obviamente yo no iba a ningún lado. Me recliné, apoyé los pies sobre el radiador y, absorta en mis pensamientos, miré hacia afuera. De pronto oí una risa agu­ da, infantil. Creí reconocer la risa y miré rápidamente hacia arriba. Era ella, la misma mujer de la noche anterior, con un espléndido vestido verde limón. Corrió hacia el tren desde el puestecito de libros donde había estado curioseando. Anoche también casi habían perdido el tren en Bloem­ fontein. Alguna gente era así, pensé irónicamente, siempre estaban a punto de perder el barco o, en este caso, el tren. Miré cómo el hombre se ajustaba la corbata y se abrochaba el saco, unos pasos atrás de ella. -iApúrate, querido! -gritó ella en afrikaans-, o nos de­ jarán. El tren siguió deslizándose por los rieles. De pronto frenó con ese chirrido de acero sobre acero que hace rechinar los dientes. Aunque torpe por los tacones altos, la mujer empezó a correr. Sin aliento se detuvo bajo mi ventana en el vagón de segunda clase para los no blancos. 1 90 Todavía no se había dado cuenta de que yo la obser­ vaba y se llevó una mano al pecho; con la otra se sujetó el sombrero de campana, uno verde limón que hacía juego con su ve�tido. Era una mujer atractiva: alta, delgada, elegante. Estaba lo suficientemente cerca de mí para que me fijara en los detalles; como la manera en que su blusa estaba plegada un poco atrevidamente y prendida con un camafeo. Aunque admiraba la elegancia sencilla de su atuendo, sabía que con mi sobrepeso, el estilo me quedaría bastante mal. No podía quitarle los ojos de encima. Había algo tan conocido en ella. Pero, por más que lo intentaba, no lograba ubicarla. En ese momento, mientras yo pensaba en todo esto, ella volteó, todavía sonriendo. Cuando lo hizo, nos miramos a los ojos. Había una chispa de emoción en esa mirada que no logré identificar. Al mismo tiempo, su semblante se demudó. Todo sucedió muy rápidamente. Su palidez, nuestras miradas que se encontraron, su sonrisa congelada. Luego se fue corriendo. Pero en esos breves instantes mi cerebro había registrado su expresión y me quedé perpleja. Maldije mi mala memoria para las caras. ¿La conocía o sólo me recordaba a alguien que alguna vez conocí? Durante el siguiente ratito no pude apartar su imagen de la mente. Me obsesionaba. Estaba confundida. ¿Quién era esta mujer blanca con vestido verde, pelo castaño oscuro y una risa tan particular y conocida que me había despertado un recuerdo profundo y subconsciente? Era como tener una palabra en la punta de la lengua y no poder escupirla. Ella y su marido corrieron hasta el vagón de primera clase a la cabeza del tren. Seguí el sombrero verde mientras se abría paso entre la multitud. Cuando llegaron al vagón, el hombre la tomó solícitamente del brazo para ayudarla a subir, pero antes de dar ese último paso al tren, ella se detuvo, volteó y miró otra vez hacia donde yo estaba. 191 El tren se regresó a la vía principal. Sonó un silbato de advertencia, seguido por un alboroto general cuando los pa­ sajeros que estaban paseando en el andén regresaron de prisa. El conductor esperó, con la bandera verde en alto. Dejó caer el brazo y el tren jadeó y dio un jalón. La hilera de vagones avanzaba pesadamente hacia adelante, luego chocaron uno contra el otro como una oruga mal coordinada. Al fin salimos lentamente de la estación y fuimos tomando velocidad. Mi vagón estaba cerca de la cola y pude ver la locomo­ tora y los vagones de adelante serpenteando por una curva. Preocupada como estaba, casi ni me ftjé en las iglesias con sus campanarios y las casas grandes que fluían detrás de las ventanas ennegrecidas por el humo. Era un cálido día de verano y el tren que se balanceaba ruidoso por los rieles hacia Pretoria estaba atestado de estu­ diantes que regresaban a su casa para las vacaciones. Dejamos atrás la ciudad, pasando troncos torcidos, desgarrados por los relámpagos y cubiertos de hierbas, luego avanzamos a toda prisa durante millas de veld abierto antes de que las botellas, esqueletos oxidados de coches viejos y basura quemándose en rescoldos anunciaran la llegada de otro distrito. En Irene, donde el tren se detuvo quince minutos, los pasajeros se asomaban por las ventanas para aventar fruta y sándwiches a los niños que pedían limosna a un lado de las vías. Me quedé cómodamente sentada junto a la ventana, adormeciéndome en el sol. Oí que tocaban suavemente a la puerta y pensé que lo había imaginado. Luego lo oí otra vez, un poco más fuerte. Algo irritada por la molestia, me levanté a abrir la puerta. Para mi sorpresa, en el marco de la puerta estaba la mujer de verde. -Alice, gracias a Dios que te encontré -dijo, pasando junto a mí. Sorprendida, deslicé la puerta para cerrarla tras ella cuando entró. -Henny Marais -dije sin aliento. 192 -]a. Soy yo -se rió. Esa risa. ¿cómo pude haberla olvidado? -Henrika Marais -dije otra vez-. Pensé que veía algo conocido en ti. Me ha estado volviendo loca. Di un paso atrás para verla mejor. -Dios mío, has cambiado tanto. Con razón no la ubicaba. -Qué sorpresa -exclamé y la abracé-. Han pasado años... años. -Veinticinco años -añadió. -Siéntate. Di unas palmadas en el asiento junto a mí. -Óyeme, Alice. No me puedo quedar mucho. Nada me gustaría más que ponernos al día con las noticias, pero tengo que regresar con mi marido. Torció el gesto y se sentó de todos modos. -Cielo santo. ¿cuál es la prisa? -¿Todavía estás en Pretoria? -preguntó. Asentí con la cabeza. -Alice, de veras no me puedo quedar -dijo-. Dame tu número de teléfono, me pondré en contacto contigo cuando lleguemos a Pretoria. Todavía estaba desconcertada de encontrármela tan ines­ peradamente. Luego recordé al hombre blanco que estaba con ella y todo me quedó claro como el agua. -Te reconocí el momento en que te vi en la Estación Park, pero no podía acercarme. Se dio cuenta de que yo había adivinado la verdad. -Ya veo -asentí lentamente. -Mira, no me juzgues hasta que hayas oído toda la historia. Tenía puntitos color avellana en lo gris de sus iris. Los recordaba desde la época en que éramos niñas en el Bazar, que era el término coloquial entonces para el distrito negro. 193 -Yo no tengo por qué juzgarte -bajé la mirada antes de contestar. -Nos pondremos al día en todo. ¿Qué te parece mañana? ¿vas a estar ocupada? Negué con la cabeza. -Mejor me voy porque si no tal vez mi marido venga a buscarme. Dame tu número de teléfono. Te llamaré por la mañana. Revolví mi bolsa buscando un pedacito de papel. Lo único que encontré fue mi chequera. Rompí la esquina de un cheque en blanco y garabateé mi nombre, dirección y número telefónico. -¿Dónde vives ahora, Henny? -pregunté. -En Kroonstad -dijo. -Por Dios, no me digas que estás viviendo en el Estado Libre. -]a. Me casé con un afrikáner. -Ya veo -murmuré. -Me imaginé que eso te sorprendería. Soy la esposa del viceministro Johan Mulder. La miré incrédula. Ella asintió. -Hemos estado casados diecinueve años . . . y han sido los años más felices de mi vida -añadió-. Tengo dos hijos grandes. Yo seguía incrédula. -Mi pasado está muerto, Alice. Nadie sabe, ni siquiera Johan. -Ya veo -murmuré-. Creí que te habías ido al extranjero. Alzó el hombro delicado. Con el movimiento, me ftjé en el camafeo. Recordé ahora que alguna vez perteneció a su madre. De chica siempre lo admiraba y lo codiciaba. Su madre me tomaba el pelo diciendo que un día cuando ella muriera, sería para mí. 194 _¿cuánto tiempo te quedarás en Pretoria? -le pregunté. -Alrededor de una semana. Mi esposo vino a una reunión de trabajo antes de que el Parlamento cierre para las vacaciones. Se levantó parairse. Nos abrazamos y prometimos vernos al día siguiente. Le abrí la puerta y cuando se fue la cerré con llave. El tren se bamboleó y empezó a salir de Irene. Los niños africanos gritaban, saludando y corriendo junto al tren. Un sándwich pasó volando por mi ventana. La envoltura de papel encerado se abrió, y el contenido cayó al polvo. Los niños corrieron tras él. Una manzana a medio comer siguió el mismo camino del sándwich. El calor y el vaivén rítmico del tren pronto disiparon todos mis pensamientos, incluidos los de Henny, y me arru­ llaron hasta que me dormí. Soñé que era una niña otra vez y paseaba un domingo por la mañana en el zoológico con mis padres. Caminábamos por los senderos sombreados hacia el barranco donde vivían los grandes felinos. Mi padre me daba la mano cuando empezamos el recorrido, pero cuando llega­ mos al barranco un desconocido había tomado su lugar. Le grité a mi papá, revolviéndome y pataleando, pero el hombre me alzó sobre su hombro como un saco de papas y me llevó hacia el barranco. Todavía le estaba gritando a mi papá cuando volé por los aires hasta el enrejado del león. Antes de caer al suelo, desperté sobresaltada. Mi corazón latía con fuerza; me senté derecha y me cubrí la cara. Me acordé de todo. La mujer de verde y todo. Me senté tratando de recobrar la compostura y miré por la ventana, maravillada de la facilidad con que un sueño pue­ de convertirse en pesadilla. Un bosquecito de pirules pasó como un destello y a lo lejos se empezó a ver el monumento al Voortrekker. Casi habíamos llegado y recogí mis cosas. Pensé que sería mejor, dadas las circunstancias, retrasar mi salida para eludir 195 a Henny y la posibilidad de avergonzarla. Esperé hasta que la mayoría de los pasajeros hubieran salido de los vagones de adelante y luego me bajé. En medio del ruido y el alboroto oí que llamaban por el altavoz al señor Mulder. Era un hombre alto y vi su cabeza que avanzaba hacia el puesto de información. Había algo muy posesivo en la manera en que tomaba a Henny del codo y la guiaba hacia la rotonda. Ella me vio y me sonrió nerviosa. También le sonreí y seguí de frente. Cuando llegué a casa le conté a tía Dorothy acerca de mi encuentro inesperado con Henny. -Qué coincidencia -exclamó tía Dorothy. -La prima Betty me contó el otro día que se había encontrado con su padre, Piet Dimbaza, en los Almacenes O.K. -iNo puede ser! -Sí. La prima Betty dijo que se le acercó directamente, le tocó el hombro y dijo: "¿Me recuerdas, Ousies?" Dijo que casi se murió del susto. Luego lo reconoció. Dice que todavía es un hombre atractivo. Le dijo que estaba viviendo en Mamelodi y que tenía un buen trabajo en una oficina de gobierno. Escuché en silencio. -¿Cómo se ve Henny? Digo, su pelo . . . su padre tenía el pelo malo. Me estaba tratando de acordar cómo era de niña pero lo he olvidado. -Es el retrato de su madre. _¿y su pelo? -No lo tiene tan alborotado como antes. Es castaño oscuro, no es kroes, sólo rizado. Muchos rizos, como una permanente, me parece. Cuando la vi lo traía recogido. -Qué bueno que no sacó el pelo de su papá -dijo tía Dorothy. 196 -Se parece un poco a su padre. Él era bastante guapo, pero definitivamente tiene los ojos de su madre. Son grises con puntitos. -Ah, sí, ahora me acuerdo -dijo tía Dorothy-. ¿cómo es su marido? -preguntó, acomodándose con su taza de té y disfrutando la oportunidad de un buen chisme. -La verdad, no lo vi bien, pero por lo que vi, creo que es complicado y muy posesivo con ella. Podría ser un caso muy difícil. Ah, sí, estaba olvidando lo más importante. ¿sabes quién es? Negó con la cabeza, aunque sus ojos brillaban ansiosos. -Johan Mulder. Me miró sin entender. -El viceministro Johan Mulder -dije. Los ojos de tía Dorothy se abrieron. -¿Quieres decir... ? -susurró. Tía Dorothy quería saber todos los detalles. Le conté lo que sabía. -Mejor no le digas nada a nadie -le pedí cuando salió. -No te preocupes. Sin embargo, su mirada me dejó un poco escéptica acerca de esta aseveración. -Hagas lo que hagas, no te acerques a la señora Simons, ya ves cómo es, la vieja skinderbek. -No te preocupes, yo sé cuándo abrir la boca y cuándo mantenerla cerrada -dijo. Cuando miré una hora después, vi a la tía Dorothy cami­ nando por la calle hacia la casa de la señora Simons, y supe que para el final del día lo sabría todo el distrito. Henny llamó alrededor del mediodía. Hablamos un rato y le ofrecí recogerla el día siguiente. -¿Estás segura de que no es molestia? -preguntó. -Para nada -le contesté. 197 -Bueno, nos encontramos en el vestfüulo de mi hotel. Me dio el nombre y la dirección. -¿Sabes dónde es? -preguntó. -Sí, paso por ahí con bastante frecuencia. El hotel era un edificio pequeño, poco pretensioso pero elegante, cerca de la universidad. No tuve problemas para encontrarla, aun en el vestfüulo mal iluminado. Ella era el tipo de mujer que destacaba en cualquier multitud. Traía puesto un vestido estampado, sencillo pero elegante, con zapatos de tacón bajo. Su cabello estaba recogido en un chongo. Se me ocurrió entonces que para nada parecía una mujer afrikáner típica. Parecía incongruente que se hubiese enterrado en el corazón del mundo afrikaner. Sospeché que una mujer como ella sería excesivamente conspicua y se sentiría fuera de lugar en una comunidad afrikaner de derecha como Kroonstad. Traía un sombrero de paja en la mano y se acercó de prisa en el instante en que me vio. -Mi coche está afuera. Señalé el Volkswagen un poco maltratado al otro lado de la calle. -Ah, qué bueno. Dejó caer los anteojos oscuros sobre sus ojos. -No sabía si tenías transporte. -Lo llamo "Vieja Fiel"; todavía no me ha decepcionado -me reí mientras atravesamos la calle rápidamente en el crucero. Abrí la puerta y eché algo del desorden al asiento de atrás. -¿Cuándo estuviste por última vez en Pretoria? -pre­ gunté. -No he regresado desde que me fui a Boxburg. -¿Ni una vez? 198 Negó con la cabeza. Y cuando vio mi expresión de sor­ presa dijo: -Cuando te enteres de toda la historia, comprenderás. Encendí el coche y entramos al tráfico. Las jacarandas estaban en flor y de veras eran una maravilla. Ésta era una época del año en que la ciudad era exquisitamente hermosa. Las avenidas de árboles y los jardines cuidados le daban una atmósfera de elegancia que hacía que uno olvidara la áspera fealdad de los distritos negros ubicados a unas millas de la ciudad. Pasamos el campus de la universidad y luego tomamos la calle que pasaba por el zoológico. Recordé la pesadilla que había tenido en el tren. -¿Te acuerdas del zoológico? -pregunté. -Justo estaba pensando en cuánto lo disfrutarían Nicholas y Ben. _¿Tus hijos? Asintió. -Nicholas acaba de cumplir dieciocho años y va a ir a la Universidad Stellenbosch. El más chico es Ben. Tiene catorce y está en la escuela en Bloemfontein. Escuché mientras me hablaba de sus muchachos. _¿y tú? -preguntó de pronto. -No tengo hijos. Estuve casada cuatro años. David, mi marido, murió en un accidente de coche. Habíamos pospuesto tener hijos por nuestras carreras. Él era doctor y yo acababa de empezar a dar clases. Me apresuré con esta explicación, ya que no quería extenderme. -Lo siento -dijo. Me encogí de hombros. -Así es la vida. -¿Nunca te volviste a casar? -No. Miró por la ventana en silencio mientras nos dirigíamos al Bazar. Vi su cara reflejada en la ventana, brillante y alerta 199 con expectación. En la esquina donde había estado el mercado indio, di vuelta a la izquierda. Todavía recuerdo los típicos olores matutinos de tortitas de maíz hervidas y de cacahuates, o de carne frita. -iEl mercado estaba aquí! -se sorprendió de que no estuviera donde ella esperaba encontrarlo-. ¿Qué le pasó? -preguntó. Pero antes de que pudiera contestarle, empezó a entender. -Qué tonta soy, olvidé que mudaron a todos hace años. Manejé muy lentamente y ella miraba ansiosa por todas partes, tratando de identificar los lugares. Delante de nosotras el cine Bioscopio Imperial se alzaba entre las ruinas como un santuario. -Es difícil creer que ya no quede nada. -Dispersaron a la gente: los indios a Laudium y los de color a Eersterust. Brincamos sobre baches y pasamos las pocas tiendas que quedaban en la calle principal. -También van a mudar a ésos -añadí. Dimos la vuelta en un campo grande. -Nuestra escuela estaba allá... y justo aquí donde estamos estacionadas es donde estaba el Café de Moosa. ¿Te acuerdas del achar de mango y las gruesas rebanadas de pan? -¿Qué le pasó a Moosa? -El viejo murió poco después de que derribaron su negocio. Volvimos a la calle principal. -Ésta es la calle Tres. Di vuelta y me metí en un terreno baldío lleno de pasto y hierbas. -Más o menos aquí estaba tu casa. -Era más allá -argumentó. -No. Allá era donde vivían los Pillay. 200 -Claro, los Pillay y sus diez hijos. Las tres hijas mayores me pegaban todo el tiempo. -Porque pensaban que tú eras la Señorita Presumida -le recordé. -Pero eso no era cierto. Lo negó con una expresión de tan seria indignación que me hizo sonreír. -Era tímida, pero no presumida. -Eras normal -contesté. Siempre había sido callada y reservada, casi fría. Los otros niños habían confundido esta reserva con debilidad y la habían apodado "Ratoncita". Siempre pensé que ser tan callada tenía que ver con el hecho de que su madre era blanca y su padre negro. Se habían casado a principios de los años cuarenta, mucho antes de que se introdujeran las leyes que prohibían el matrimonio interracial. Según los rumores, su madre se había enamorado de él cuando todavía trabajaba en su granja como jornalero. Era un hombre guapo que parecía más bien de color que africano. -Supe que después de que murió tu madre, te fuiste a vivir a Boxburg con su hermana. Tu padre desapareció de la escena después de que murió tía Sophie. ¿Has estado en contacto con él? -No -movió la cabeza. -Lo último que oí fue que estaba viviendo con una mujer negra en uno de los distritos. Pero eso fue hace veinte años. Tal vez ahora esté muerto, no tengo idea. No dije nada. No era el momento de decirle que su padre estaba vivo y qq.e vivía en Mamelodi. Di vuelta con el coche y salimos del Bazar, pasando por el Emporio de Muebles de Mohammed y los Almacenes A.B. -Preparé todo para que comiéramos en mi casa -dije. -Maravilloso. Pero ¿estás segura de que no es mucha molestia? 20 1 -Claro que no -le aseguré-. Mi tía Dorothy hizo la co­ mida. ¿Te acuerdas de ella? Negó con la cabeza. -Es enfermera. En realidad, ahora es jefa de enferme­ ras en el hospital. Es una señora inteligente y eficaz que ha viajado por todas partes. De hecho, acaba de regresar de Australia. Seguí hablando de la tía Dorothy. Quería que sobresalie­ ra. Desesperadamente quería que Henny viese que también nosotros habíamos hecho algo en la vida. No nos habíamos estancado a pesar de las adversidades. El cielo pálido resplandecía a través de un velo de calor. Bajé la ventana y una ráfaga de aire le arrebató el sombrero. Volví a subir la ventana. -Me lo voy a quitar -dijo, poniendo el sombrero de paja en el asiento junto a ella. -¿No me vas a contar de tu familia? ¿Qué pasó después de que te fuiste a Boxburg? Se había deslizado en un cómodo silencio y esperé con impaciencia para oír el .resto de su historia. Al fin dijo: -Al vivir con mi familia blanca, me hice blanca. Fui a una escuela de blancos en Boxburg. No fue difícil. Mi madre me había inscrito como blanca en mi acta de naci­ miento. La práctica de registrar a los hijos de matrimonios mixtos con el nombre y la raza del progenitor blanco era bastante común. -Me fue bien en la escuela, pasé mi examen de matricu­ lación y fui a la Universidad de Stellenbosch con una beca. Conocí aJohan el primer año que estuve allí. Nos casamos y ése fue el final de mis estudios. Había un tono raro en su voz y yo no me decidía si era o no arrepentimiento. Volvió a caer en un silencio contem­ plativo. 202 _¿Es todo? -pregunté. -Es todo. -¿Sabe tu esposo... ? -Claro que no -negó enfáticamente con la cabeza. -A veces he querido decirle, pero frómo? Si alguien se enterara de que mi padre era negro, se destruiría su carrera y todo lo que es precioso para mí, mi matrimonio, mis hijos. Miró ftjamente hacia adelante, con la cara pálida y con­ traída. -Tal vez él te quiera lo suficiente para aceptarlo -sugerí-. Piensa en la tranquilidad que sentirías si todo estuviera claro. -El escándalo lo destruiría. Miramos el camino en silencio. Qué lío, pensé. Su peor pesadilla sería que la reconociera una de sus antiguas amigas de la escuela mientras acompañaba a su marido. No era tan improbable; después de todo, yo la había reconocido... bueno, más o menos, admití. En Derdepoort aumentó el tráfico. La mayoría de los vehículos estaban cargados de pasajeros hasta el tope. -Taxis piratas de Mamelodi -expliqué. Henny se rió. -Me acuerdo cómo amontonaban a la gente, algunos teníamos que sentarnos en las piernas de otros, absolutos desconocidos. -]a, y cuando veíamos acercarse a la policía, todos tenía­ mos que agacharnos -me reí. -Bajo la superficie las cosas no han cambiado mucho, ¿verdad? Negué con la cabeza. -La única diferencia es que somos mayores -agregó. Pasamos por una gasolinera y dimos vuelta a la izquierda en el siguiente crucero para entrar a Eersterust. Era un dis­ trito árido y polvoso con hileras de casas que tenían todas el mismo diseño básico. 203 -Entonces esto es Eersterust -miró a su alrededor-. Suelo pensar en mi infancia y lo bien que lo pasamos mientras cre­ cíamos. La vida fue bastante diferente para mí en Boxburg. Mi tía estaba decidida a convertirme en una dama -sonrió irónica-. Johan cree que quedé huérfana. En realidad, yo misma empecé a pensarlo. rnntiendes lo que quiero decir? Asentí. -De todos modos, en parte es cierto -comenté. Me miró y luego volteó, no muy segura de cómo inter­ pretar mi comentario. Nos detuvimos en una tienda a comprar leche, y luego fuimos a la casa. Mi casa eran dos cuartos en el patio de la tía Dorothy. Los había arreglado lo mejor que podía, y los convertí en un cómodo departamentito. Tía Dorothy había puesto la mesa y había una cacerola sobre el piloto de la estufa. Había dejado una nota que decía que esperaba que no me importara que hubiese entrado y hecho algunas cositas. Después de comer, Henny y yo revisamos mi viejo álbum de fotografías. Nos reímos y recordamos viejos tiempos. Dis­ cutimos un poco sobre política, pero nada serio. -Johan y yo tratamos de no hablar de política en la casa -dijo. Me pregunté acerca de su marido, me pregunté qué clase de hombre era en realidad. De alguna manera, de lo que ella decía, sentí que había una brecha entre ellos que no tenía nada que ver con el amor, sino más bien con una diferencia de perspectiva. Ella parecía casi intimidada por él. Miró su reloj. -Me gustaría que vieras a mi tía -dije. Una expresión de alarma cruzó por su cara. -Sólo un momento. Le conté de ti. -Bueno -aceptó. 204 -Nunca te habría reconocido -le dijo tía Dorothy a Henny. -Salvo tu pelo, tal vez. Recuerdo qué alborotado lo tenías cuando eras niña. Tu madre se sentaba en el stoep peinán­ dote, y sabíamos que esto sucedía por tus gritos y llantos. Ooh hene, era terrible. Tu cabello era tan tupido que era un verdadero paraíso para los piojos -rió-. Mira ahora qué hermoso lo tienes. Dios mío. V en a sentarte aquí junto a mí -tía Dorothy palmeó el sofá junto a ella. Era una mujer robusta y sentarse o levantarse del asiento no era tarea fácil. Nos quedamos un rato y tía Dorothy le contó todo sobre su padre. Henny hizo muchas preguntas y al final me preguntó: -¿Tú lo sabías? -]a, pero pensé que sería mejor que tía Dorothy te lo dijera. -Tía Dorothy, muchas gracias -dijo seriamente-. Me alegro de que me lo contaras. Un poco después, Henny me echó una mirada. Vi que estaba ansiosa por regresar. _¿Estás lista para irnos? -le pregunté. Asintió. -Se está haciendo tarde. Johan se estará preguntando qué me pasó. Tía Dorothy asintió. -Voy por las llaves. Corrí a mi departamento. Cuando volví, las dos mujeres estaban esperándome junto al coche. -Adiós, Henny -dijo tía Dorothy-. Espero que todo te salga bien. Henny se adelantó y abrazó a tía Dorothy. Vi que se aso­ maba una lágrima en el rabillo-del ojo de Henny. De regreso al hotel estuvo callada. -Así que ahora ya sabes de tu padre -dije. 205 La mayor parte del regreso estuvimos en silencio, salvo un extraño comentario que hizo sobre algo que le llamó la atención. -¿Te gustaría venir a un braaivleis el fin de semana? -me preguntó cuando me detuve frente al hotel. -No creo. -Me encantaría que vinieras. Es en la casa de un tal profesor Malherbe. Me gustaría que conocieras a mi marido. Negué con la cabeza. -No creo que sea una buena idea, Henny. -¿Por qué no? Eres mi amiga. -¿No crees que mi presencia requeriría explicaciones incómodas? -Tonterías. Además, no te ves muy distinta de cualquiera de ellos. ¿Recuerdas que a veces decíamos que éramos her­ manas? -Tú quieres que yo juegue a ser blanca -dije contundente. -No. Sólo quiero que me acompañes y seas tú misma. -Henny, por favor. -Necesito que me apoyes, Alice. Necesito una amiga. -Has de tener muchísimas amigas. -iDeja de discutir! -exclamó. Me reí. Todo era tan absurdo. -Si cambias de idea, dímelo. Aquí está mi teléfono. El braaivleis es el sábado. -De todas maneras irás con tu marido -dije. -No. Él tiene una junta el sábado. Desde luego, nos encontraremos allí, pero mucho más tarde. -¿No conoces a nadie de los que van a ir? -No. _¿y quién es ese profesor? -No tengo idea. La invitación en realidad es paraJohan, yo sólo soy equipaje -dijo secamente-. He decidido no 206 acompañarlo en sus viajes de negocios. Ésta ha sido la única excepción. Pensé mucho en ella los siguientes días, y el sábado por la tarde nos encontramos en el hotel. -Estoy tan contenta de que decidieras venir -me dijo. -No me quedaré mucho. Sólo quiero ver cómo vive la otra mitad -bromeé-. De todos modos, tu marido vendrá a reunirse contigo. La amplia casa de Malherbe estaba ubicada contra la falda de la montaña en un barrio muy selecto, y desde el camino de entrada se podía ver hasta los parques cuidados de los Edificios Unión. Había por lo menos una docena de coches estacionados en la entrada. Acomodé el Volkswagen entre un Lincoln Con­ tinental y un Mercedes. Nos bajamos. Yo me sentía muy rara. Ella parecía no darse cuenta de mi incomodidad. Cuando llegamos a la puerta, se detuvo, miró su reflejo en el vidrio de la ventana junto a la puerta, y se arregló el cabello. Yo busqué en mi bolsa, tanteando mi cartera y las llaves para asegurarme de que estuvieran allí, y miré inquieta a mi alrededor mientras Henny ponía el dedo sobre el timbre. Oí su eco por toda la casa. Esperamos, pero no abrían. -Vamos por el otro lado. Oímos el ruido de chapoteo en el agua y risas fuertes y llegamos adonde estaba un grupo de adoradores del sol con piel dorada, extendidos en éxtasis con las piernas abiertas alrededor del aguamarina brillante de la piscina. Me detuve un momento, intimidada por la gran multitud. Henny miraba tratando de encontrar una cara conocida. -iHola! -alguien saludó y llamó. 207 Dirigí la atención de Henny al extremo de la terraza. -Ah, ahí está Rebecca -la cara se le iluminó-. Ella es la secretaria de Johan. -Me dijiste que no conocías a nadie aquí -le reproché. -Ven, vamos -dijo alegremente-. Me alegra que esté aquí. Es muy agradable. Te va a caer bien. Henny se dirigió animosamente hacia donde una mujer estaba sentada con las piernas cruzadas en el pasto en medio de las flores lilas que habían caído del anciano árbol de jaca­ randas, con ramas tan retorcidas y exuberantes que cubrían la mayor parte de la terraza. Era tarde y en el asador chisporroteaba un cordero para el braaivleis de la noche. El aroma delicioso de carne asada flotaba en el aire. Caminé junto al asador, mirando el animal que lenta y deliciosamente giraba sobre el carbón. El sirviente con un saco blanco muy almidonado estaba ensebando el cor­ dero. Caminé más lentamente y le sonreí. De alguna manera me sentía como su compañera de conspiración. A ninguno de los dos nos correspondía estar allí. Me quedé atrás y Henny me esperó. Nos reunimos con Rebecca. -Me imagino que Johan todavía está en su junta. Dios mío, te ves tan fresca -comentó mientras se daba palmaditas en la frente con un pañuelo. -Me da tanto gusto que estés aquí -le dijo Henny a Re­ becca y luego me presentó. Por un momento la atención se centraba en mí y yo asentía y susurraba mi confirmación de lo que se decía, deseando estar en cualquier otra parte menos aquí. Afortunadamente la conversación giraba en torno a Hen­ ny. Le preguntaron acerca de su marido y yo tuve oportunidad de poner en orden mis ideas. -¿Qué van a hacer mañana? -preguntó Rebecca, inclu­ yéndome en su sonrisa. 208 Me habían presentado como una amiga y hasta ahora no había habido preguntas incómodas. -Tal vez tenga otros planes -interrumpió el marido de Rebecca. -Claro. Discúlpenme si parezco demasiado directa. Es mi debilidad, ya saben -rió Rebecca. Sonreí distraídamente. -Siéntense aquí -dijo Rebecca. Nos acuclillamos bajo la sombra del árbol, y pronto se nos unieron otros. Yo tenía calor y estaba incómoda, me alejé un poco y encontré un sitio en el pasto junto al tronco del árbol. -¿Te pasa algo? -me gritó Rebecca. Negué con la cabeza. -Estaré bien en un momento. Debo haber dormitado porque desperté con el sonido de voces que se alzaban en una discusión. Me recosté contra el tronco del árbol, reflexionando que la gente no era tan diferente. Lo mismo sucedía cuando nosotros nos juntábamos para un día de campo. Escuché partes de la conversación, mientras mi mente volaba sin rumbo. -Dales derechos y nos ahogaremos en un mar de vengan­ za negra. Acuérdense de lo que digo -dijo un joven pecoso acomodándose los anteojos y mirando iracundo las caras que lo rodeaban. Me pregunté qué dirían estas personas tan soberbias si supieran que yo era una intrusa. -Sería mucho mejor que nos desentendiéramos y dejá­ ramos que se mataran entre ellos -prosiguió el pecoso-. Yo soy rodesiano de segunda generación y miren lo que nos pasó. Por otra parte, podríamos esperar hasta que el país se caiga a pedazos. Cuando esté en ruinas nos van a rogar que los volvamos a colonizar. -Mejor espérate sentado -intervino alguien secamente. 209 -Ay, Dios, no otra historia social del complejo de inferio­ ridad colonial -refunfuñó una de las muchachas que acababa de salir de la piscina, mientras se inclinaba y secaba su largo cabello rubio. Hubo una tenue risa burlona. -Ustedes sólo son un montón de hipócritas -dijo la mu­ chacha, agitando con desdén su larga melena como un potro y regresando a la piscina. Luego, volteó a mirarlos malhumo­ rada y se subió al trampolín. Su cuerpo se arqueó como el de una bailarina graciosa mientras se mantenía equilibrada en el borde. Luego, consciente del interés que despertaba, se echó un clavado de salto de carpa, atravesando limpiamente la superficie. -Bonito clavado -gritó alguien. -Podría haber sido una esperanza olímpica si no nos hubiesen echado de las malditas Olimpiadas -dijo un tipo con cuerpo de jugador de rugby. -Yo creo que todo el maldito mundo ya enloqueció -aña­ dió una de las muchachas de pecho plano y muslos fuertes, poniéndose de pie de un salto. Era una muchacha guapa, veinteañera, muy bronceada, con cabello oscuro y ojos cafés. -Uno pensaría que los otros países tendrían las manos demasiado llenas con sus propios problemas para preocuparse por nosotros. Hubo una pausa de asombro y todos voltearon a verla. _¿Qué más quieren que hagamos? En este país los negros viven bien; tienen el más alto nivel de vida de África -con­ tinuó, con la cara roja de indignación-. Yo creo que sólo son unos pocos comunistas que andan por ahí provocando problemas. Más bien hay que mantenerlos en su sitio. Yo no quiero mezclarme con negros y de ningún modo quiero ca­ sarme con uno. Estoy orgullosa de no tener nada de sangre negra. 210 Después de su estallido hubo un silencio de asombro. -Pero, querida, todos tenemos -dij o Henny con sarcasmo. -Yo no. Mis antepasados son todos descendientes directos de los voortrekkers -dijo con un despecho cómico. Un muchacho con cara de niño se rió. -Ellos fueron los peores delincuentes. -Ustedes, malditos liberales, han arruinado nuestro país -se quejó alguien. -Las cosas van de mal en peor. Ya pocos de nosotros podemos dormir tranquilamente por la noche. Mi padre duerme con una pistola bajo la almohada -agregó el joven pecoso. Yo estaba en un lugar ventajoso para ver sus expresiones. Estaba mirando a Henny. Su labio se curvaba despectivamen­ te, sus ojos eran cuchillos de acero. La discusión prosiguió pero ya no escuché. Las palabras sólo salpicaban contra mi conciencia. Henny se puso de pie, recogió su sombrero e inclinó la cabeza hacia mí. Yo también me levanté, sacudiendo el pasto de mi vestido. -Creo que es hora de que me vaya -dij o-. Te llamaré -le dijo a Rebecca, que la miró decepcionada. -Pero, acabas de llegar -se lamentó-. ¿No vas a esperar ajohan? -Por favor, dile que regresé al hotel. -Dios mío, no podía aguantar más de eso -refunfuñó cuando nos metimos al coche-. No estoy de humor. ¿sabes lo que de veras me gustaría hacer? -¿Qué? -Me gustaría ver a mi padre. No dije nada, sólo me concentré en el camino de regreso al hotel, pensando en la conversación y preguntándome cómo se pondría en contacto con su padre. Presentí que algo iba a suceder. 211 La dejé en el hotel con una sensación de inquietud. Algo iba a suceder. Sentía la tensión, como antes de una tormenta. Esperé todo el día siguiente a que me llamara, y cuando no lo hizo, me empecé a preocupar. Por fin junté valor y le hablé por teléfono. Su marido contestó y dijo que ella no esta­ ba. Por su tono distante sospeché que había algún problema. Le pedí que le diera mi recado, pero ella nunca llamó. Eso fue todo. Nunca más volví a saber de ella. De vez en cuando mencionaban a su marido en un informe noticioso; una vez hasta se me ocurrió llamarla, pero cambié de idea, porque no quería molestar. Si ella quería ponerse en contacto conmigo, tenía mi número, razoné. Dos años después, estaba caminando por la calle principal con tía Dorothy, cuando un hombre nos detuvo diciendo: -My hene üs dit jy Dorothy ? Tía Dorothy se detuvo bruscamente y le echó al hombre una de sus "miradas". Luego su expresión se suavizó cuando lo reconoció. Se veía bastante sorprendida cuando el hombre le dio la mano y la sacudió con energía. -Nunca te habría reconocido -exclamó, y mirándome dijo-: Alice, frecuerdas a Oom Piet... el padre de Henny? Hubo los saludos acostumbrados. Le dije que me había encontrado con Henny hacía dos años y le describí algunas de las circunstancias de esta reunión. -]a, yo también la vi. Me habló por teléfono y vino a verme. Yo estaba tan sorprendido, pero mi corazón se alegró muchísimo de que no me hubiera olvidado del todo -sacudió la cabeza como si todavía no lo pudiera creer. -Yo no la volví a ver después del braaivleis en la casa del profesor Malherbe. Esperé y esperé a que me llamara, pero creo que tenía problemas con su marido -dije. Él sacudió la cabeza con tristeza. 212 -fa, lo sé. Me lo dijo -miró para otro lado. -¿Dónde está ahora? -pregunté. _¿No sabes? -me preguntó sorprendido. -No. -Murió. -iQué! -me quedé sin aliento. Asintió con la cabeza. -Recibí una tarjeta de su marido. Perdió la razón y murió en el asilo. -No leí nada de eso en los periódicos -dije, todavía im­ pactada por la noticia. -Ya sabes como es esa gente blanca, mos. Si quieren que lo sepas te lo dicen, si no, se lo callan -dijo Oom Piet-. Tuvo un colapso nervioso o algo así. Sacudió la cabeza, suspiró y golpeó la punta del zapato contra la acera. Podía ver en ese gesto toda una vida de pesar. -Es una lástima que las cosas no le hayan resultado bien -prosiguió. _¿y su marido? -pregunté. -Se volvió a casar. Sobre eso sí leí algo en el periódico -dijo. Tía Dorothy me sonrió con tristeza. -En fin, me tengo que ir -dijo-. Tal vez uno de estos días las vaya a visitar. Sé dónde están en Eersterust. -fa, muy bien -dijo tía Dorothy. Murmuré una despedida y miré al viejo cruzar la calle, experto en abrirse paso a través del tráfico. 213 MONDE SIFUNISO Traducción de Flora Botton-Burlá Monde Sifuniso. Nació en 1944 y creció en la Provincia Occidental de Zambia, conocida anteriormente como Barotseland. Entre sus diplomas se cuentan un certificado en pedagogía del University College de Rhodesia y Nyasaland, un certificado en radiodifusión educativa de la Australian Broadcasting Corporation Training School y un diplomado en estudios avanzados de edición de la Oxford Brookes University. Fue coeditora y colaboradora de dos colecciones de cuentos de Zambia: Heart of a Woman ( 1 997) y Eavesdropping: A Collection of Short Stories on Everyday Problems (2000). También es editora y colaboradora de otros libros, como Women Power in Politics ( 1 998), Gender-Sensitive Editing (2000) y Footprints in History (2005). Su estudio Talk about Health ( 1 998) es el resultado de su investiga­ ción sobre la manera en que la gente de la Provincia Occidental percibe su salud. Fue directora de publicaciones en la Universidad de Zambia hasta 1997, así como presidenta de la Zambia Women Writers' Association. PENSAMIENTOS NOCTURNOS* Mientras estoy aquí acostada en la cama, me pregunto qué hora es. La sala del hospital está débilmente iluminada y la enfermera nocturna duerme frente a su mesa. La paciente que está justo frente a mí lleva una semana en coma. Las otras dos pacientes de su lado de la sala se han tranquilizado, por fin. Más temprano esta noche una había estado delirando y la otra gemía y pedía un médico que nunca llegó. La paciente al lado mío está muerta con excepción de su cabeza. Puede abrir y cerrar los ojos, puede mover la cabeza y hasta intenta hablar. Pero eso es todo lo que puede hacer. La noche está callada, y esta noche no siento dolor. Esta noche puedo pensar en los últimos tres años en que has estado ausente. Te puedo ver en este momento, jalándote distraídamente la barba rala con los dedos, con una sonrisita de complicidad en los labios, tus ojos mirando distancias que mis ojos no podían distinguir a simple vista. Si me hubieras dicho, ese último día que te vi, que no te vería en mucho tiempo, me habría quedado contigo un poco más. *Este cuento fue originalmente publicado en inglés por la editorial Heine­ mann, a quienes agradecemos por autorizarnos su reproducción en la presente antología. 2 17 Cuando te fuiste, Sikiti era el litunga de Barotseland, nuestro jefe de estado. Ya era impopular en esa época, ¿te acuerdas? Estoy segura que recuerdas que le tiraron naranjas y tomates podridos cuando trató de hablarles a los estudiantes en la Universidad de Tukuluho. Tuvo suerte de que nadie se pudiera dar el lujo de echarle un huevo a la calva. Tres meses después de tu partida, Sikiti tuvo la decencia de abdicar. Hubo muchos festejos por todas partes. Perfectos desconocidos se abrazaban y daban piruetas juntos. Hasta tuvimos un espectáculo de fuegos artificiales. El comité real no perdió el tiempo. Tres días después, el hijo petulante de ese otro litunga impopular, apodado Mutelo, tomó posesión en lugar de Sikiti. Siguiendo la tradición, la ceremonia fue afuera del kuta, delante del palacio. Tomó el nombre de Liswani y fue Liswani 11. Fuimos tan miopes que nos emo­ cionamos y lo alabamos. Se volvió un gigante en nuestras mentes. Durante más o menos una semana hubo euforia en la capital. No hacíamos más que mirarlo con ojos soñadores en las pantallas de televisión mientras nos prometía lo que Sikiti nos había quitado: el paraíso en la tierra. Era tan elo­ cuente que cuando nos hablaba de los suculentos filetes que volveríamos a comer no sólo los veíamos en nuestras mentes, sino que podíamos oírlos crepitar y los olíamos también. Aquí estaba un litunga que compartía nuestras esperanzas para el futuro, se oponía a algunas de las costumbres retrógradas de nuestro país, y alentaba la libertad de pensamiento. Liswani 11 fue el primer litunga que habló de democracia en nuestra monarquía. Admito que yo también me dejé llevar por una ola de optimismo. . Después de las dos semanas de rigor, el Rey Liswani se mudó al palacio. Se detuvo en el último escalón y nos salu­ dó con la mano antes de entrar en esa majestuosa mansión. iApenas estuvo adentro un minuto y salió disparado como una 218 bala para decirnos que alguien se había llevado todo menos los ladrillos y el mortero del palacio! Eso no quería decir que, sólo porque quería matarse trabajando por su país, no necesi­ tara una silla para sentarse, o una cama para dormir. En ese breve momento que había estado en el palacio, se las había arreglado para echar una mirada en la tesorería, y nos dijo que Sikiti había dejado vacías las arcas de la nación. ¿Puedes creer que yo estaba lista a iniciar una colecta para él? Quizás algunos lo hicieron, porque la semana siguiente llegaron de Namibia unos pesados camiones, y descargaron los muebles más caros que hayas visto en tu vida. Mientras tanto, nuestra eficiente fuerza policial todavía no averigua quién se llevó los muebles del palacio. No nos llevó mucho tiempo darnos cuenta de que, aun­ que la "Nalikwanda", la barcaza real, ahora tenía motor y no necesitaba remos, nada más había cambiado. Liswani cambió oficialmente su título de litunga a rey. iEl ngambela se convirtió en el primer ministro; el kuta pasó a ser el gabinete, y sus indunas se volvieron ministros! El Induna Kalonga se volvió ministro de educación, el Induna Mukwakwa se volvió ministro de obras y abasto, y así sucesivamente. Llegaron unos Land Rovers y lo más nuevo en vehículos de doble tracción para el nuevo rey y sus ministros. Se desplomó nuestro nivel de vida. Regresó la arrogancia de la época de Sikiti. Cualquiera que se quejaba era calificado de enemigo del Estado y era arrestado. Eso era nuevo. Si algo hemos tenido de sobra en nuestro país, aun en el reinado de Sikiti, es la libertad de expresión. Mulena ki mutangaa sicaba, rezaba nuestro dicho: "El rey es el siervo de la nación". Ahora Liswani levantó una barrera entre la familia real y el pueblo. Empezó a abusar de la costumbre de que el litunga fuera de incógnito entre la gente para averiguar qué pensaban de él. En el pasado, la información recogida en esas rondas nocturnas ayudaba a los litungas a conformarse a lo que esperaba el pueblo. El nuevo 219 rey que amaba a los que pensaban libremente arrestaba a los que decían cosas que consideraba denigrantes aunque hubieran sido dichas en plena borrachera. Cuando el Rey Liswani cerró el canal real de comunica­ ción, acudimos a los chismes en busca de información. No sé cuánto de lo que he oído en los últimos tres años es cierto y cuánto es invención. Algunas historias eran creíbles; otras las consideraba con cierto escepticismo; había otras más que rechazaba de plano. Lo que quiero decir es que si te hacen una descripción detallada, que no te viene de una persona sino de varias, de cómo alguien cercano al rey mató a un hombre, te lo crees. Cuando te dicen que la esposa de un personaje prominente está amenazando con dejarlo porque un espíritu chocarrero provoca el caos en su noble morada, no sabes si creerlo o reírte en las narices de quien te lo cuenta; sólo que siempre había más de un informante. Pero cuando la gente te jura que en el palacio hay un cuarto donde se encuentran algunos de nuestros litungas muertos en estado de zombis, y que el mismo cuarto ostenta una foto que sangra, entonces sabes que las imaginaciones se están desbordando. Luego llegó el más increíble de todos los rumores. Liswani II estaba enloqueciendo, perdiendo la cordura. ¿Por qué? Lo perseguía un hombre vivo, su predecesor, Sikiti. Se decía que una noche, el Rey Liswani se retiró a dormir a la hora de siempre. No supo qué lo despertó, pero cuando abrió los ojos vio a Sikiti sentado en una silla al lado de su cama. Reaccionó de una manera infantil. Se echó las cobijas sobre la cabeza y empezó a gritar. La habitación de la reina está separada de la del rey por una puerta. Poco después de su coronación el rey había cerrado esa puerta con llave, y la había mantenido cerrada porque sus responsabilidades nacionales eran más importantes que las conyugales. Así que esa noche, para cuan­ do la reina había saltado de la cama y había dado la vuelta por la puerta que se abría hacia el pasaje -la puerta que el 220 rey no acostumbraba cerrar con llave- los guardaespaldas ya estaban ahí, abriendo armarios y buscando debajo de las camas. El rey estaba sentado temblando en la cama. La reina se sentó junto a él y le preguntó tranquilamente qué estaba pasando. -Sikiti -su marido forzó el nombre entre los dientes apretados. -¿Aquí? -preguntó incrédulamente. Nadie le contestó. Todos sabían que Sikiti se había ido a Sudáfrica el día ante­ nor. El rey no sabía qué hacer. Razonó que, si la puerta de su cuarto hubiera estado cerrada con llave esa noche, sus guardaespaldas no hubieran logrado llegar en su ayuda. Pero debido a que la puerta no había estado cerrada Sikiti había logrado meterse en su cuarto sin ser visto. En fin de cuentas, decidió cerrar también esa puerta, convirtiendo su habitación en un capullo hermético donde sólo se permitía la entrada de una persona específica para hacer la limpieza. Nuestras relaciones con Zambia se habían deteriorado durante el reinado de Sikiti. Liswani estaba decidido a res­ taurar las relaciones de buena vecindad que habían existido entre los dos países. Una noche Liswani voló de regreso de un viaje de pacifica­ ción a Zambia, agotado. No quiso aceptar ninguna pregunta y prometió que convocaría una conferencia de prensa el día siguiente. Lo que oímos después fue que se dirigió primero a su estudio privado y tuvo algunas discusiones con su secre­ tario de prensa. Después de que éste se fue, se sentó a leer un libro y se quedó dormido en la silla. Cuando despertó, Sikiti estaba sentado en una silla frente a él, sosteniendo el libro que había estado leyendo el rey. Ahora se considera una traición mencionar lo que ocurrió en seguida, pero como no lo vas a repetir, te lo contaré. El rey se ensució los pantalones y se desmayó. La teoría de en- 221 tonces fue que el hedor activó el sistema de alarma. Cuando localizaron al rey lo encontraron perfectamente dispuesto en el piso, con las manos cruzadas sobre el pecho como un muerto reciente. Entonces fue cuando trajeron al psiquiatra y, más tarde, a un sacerdote para exorcizar a quienquiera que se hubiera posesionado de nuestro litunga. No podía ser Sikiti. Había salido de Barotseland hacia Botswana dos días antes de que el rey afirmara que lo había visto en su estudio. Sabes que a pesar de todo los que nos burlamos de nues­ tros litungas somos básicamente un pueblo muy leal. Cuan­ do nos dimos cuenta de que el rey estaba verdaderamente enfermo, nos unimos en su apoyo. Empezamos a buscar lo bueno que tenía. Fue difícil, pero se nos conmovió el corazón cuando volvimos a ver sus ojos arrugándose de risa como los de un niño. Nos sentimos felices cuando recuperó el andar despreocupado que había perdido. Nuestro rey gozó de la adulación durante cuatro meses. Entonces volvió a ocurrir el desastre. Una tarde, el Rey Liswani entró en la biblioteca del palacio y encontró a Sikiti prepa­ rando un tablero de ajedrez en la mesa de centro. Se salió corriendo, dando manotazos a quien intentara detenerlo. Casi había llegado al portón cuando un guardia atrevido le metió una zancadilla. Se negó a que lo volvieran a llevar al palacio. El rey y la reina se mudaron a una de las casas pequeñas de­ trás del palacio, las casas que antes usaban las esposas más jóvenes de los litungas (cuando era obligatorio que un litunga tuviera cinco esposas). Sin embargo, el rey siguió atendiendo sus asuntos en la casa principal. Esta vez habían visto a Sikiti saliendo de la casa del ministro del interior, justo después de que el rey salió atropelladamente del palacio. Cuando lo interrogaron, el ministro negó con vehemencia que el ex-rey Sikiti lo hubiera visitado. Una mañana de octubre, el litunga convocó una reunión de su gabinete. Mientras tomaban té a las diez, se disculpó 222 y salió del cuarto. Una hora más tarde, no había regresa­ do. Enviaron a su secretario particular a averiguar si había terminado la reunión. Regresó para informar que no había encontrado al rey. Después de asegurarse de que no había salido en coche, los ministros registraron calladamente el palacio. Dos horas más tarde había quedado claro que el rey no estaba ni en el palacio ni en ninguna de las casas dentro de los muros del palacio. El registro de los espaciosos terrenos fue infructuoso. En la reja del palacio se tomaron los nombres de todas las personas que habían salido en coche entre las diez y las once. Fueron localizadas y convocadas al palacio. Todos negaron haber salido con el rey escondido en su auto. Ahora que esos cinco hombres y una mujer sabían de la desaparición del rey, tenían que quedarse en el palacio. Dos de los hombres no tenían teléfono en casa, así que alguien tuvo que ir allá a asegurar a sus familias que estaban sanos y salvos. La espo­ sa de uno de los hombres entró en pánico. Le dijo al editor de Koranta, un famoso tabloide, que su marido había sido arrestado. Cuando la historia se difundió escandalosamente en la primera plana del periódico al día siguiente, las esposas de varios ministros ( que también habían tenido que pasar la noche en el palacio) empezaron a buscar frenéticamente a sus maridos. El resultado fue que, para la hora del almuerzo, todo el mundo sabía que el rey había desaparecido. iEntonces llegaron los informes de los que lo habían visto! El rey había sido visto en Senanga. La policía de ahí se organizó y buscó... en Sesheke, Kalabo, Lukulu... nada. El tercer día, el ministro del interior estaba almorzando con tres miembros del comité real. -Si el rey no ha regresado para mañana, su comité tendrá que reunirse para decidir qué hacer -dijo el ministro. -Podríamos decir que abdicó por los problemas que ha tenido -dijo uno de los miembros del comité. 223 -Éste es un buen ejemplo de intervención divina. Se esfumó como si se lo hubiera llevado un ovni -dijo otro de los miembros. -No enciendan la imaginación de la gente con historias de ovnis. Van a informar que lo han visto saltando por encima de la luna -dijo un tercer miembro. -La luna es un lugar que debe evitar si es sensato. No es buen lugar para lunáticos -dijo el ministro entre las risas de los otros tres. -Es interesante saber lo que la gente piensa de ti -dijo la voz inconfundible del rey mientras entraba en el cuarto vestido con la misma ropa que llevaba en la última reunión. El ministro del interior y sus invitados se pusieron de pie precipitadamente y trataron de mostrar lo felices que estaban al verlo. Él los miró de lado y frunció el labio superior como si estuviera mirando las pulgas en la espalda de un perro calle­ jero. Tomó un teléfono celular que estaba sobre un aparador y salió de la pieza. Lo oyeron hablando por el teléfono pero no pudieron entender lo que decía. Se quedaron ahí sentados, sin mirarse siquiera, sin saber muy bien qué hacer. Cuando oyeron que un coche entraba por la reja, todos sus­ piraron. Necesitaban una distracción. Cuando el coche se de­ tuvo, pensaron que el rey iba a entrar corriendo a esconderse. Como eso no ocurrió, el ministro se levantó a ver quién había llegado. Estuvo a tiempo para ver que el rey entraba en uno de los coches del palacio y se iba sin echar una mirada atrás. No le quedó más remedio que llamar a sus invitados y seguir a Liswani al palacio. Pero el rey había dado instrucciones de que no se les permitiera la entrada ni a ellos ni a ninguno de los miembros de su gabinete. No los dejaron pasar de la puerta. Los cinco días siguientes, el rumor de que el palacio era un hervidero de actividad llegó a todos los oídos. "Liswani no planea nada bueno", se dijo el ministro del interior. No se atrevió a comunicarle a nadie lo que pensa224 ha. La gente no podía confiar ni en sus cónyuges ahora que Liswani estaba pagando generosamente los informes sobre lo que se decía de él. Seis días después de su reaparición, Liswani convocó una conferencia de prensa. Todos sus ministros estarían presentes. Los miembros del cuerpo diplomático deberían acudir. Por primera vez, también estaban invitados los miembros de la familia real extendida. Y, también por primera vez, ningún rumor precedió la conferencia de prensa. Todos estábamos intrigados. No me preguntes cómo es que me encontré en el palacio ese día, ipero ahí estaba, junto con los mejores, los curiosos y los implicados! El Rey Liswani salió vistiendo sus galas reales. Se veía digno y orgulloso. Vi en él un aire de su gran antepasado, el Rey Lewanika. Se sentó en su trono, sobre el podio, y volvió a convertirse en el ser mezquino que era. -Aquí estoy, damas y caballeros, a despecho de mis de­ tractores. Hoy voy a poner en evidencia a mis enemigos, y ·a los enemigos de nuestro país, porque cualquiera que desee el mal para mí, lo desea para el país. Soltó una risa amarga. Mientras decía estas palabras introductorias, estaban montando una gigantesca pantalla. En medio de una ora­ ción apareció un muro en la pantalla. Como si estuviéramos mirando una moderna Alicia en el País de las Maravillas, vimos a una reportera tocar el muro. Cuando se volteaba para llamar a unas personas que todavía estaban fuera de la imagen, en el muro apareció una fisura. Cuatro reporteros más se dirigieron hacia la primera mientras el rey mismo venía a la retaguardia. En fila india, caminaron hacia la abertura y atravesaron el muro. Habían entrado al jardín privado del palacio. Nos mostraron una pequeña puerta que daba al cami­ no de atrás, pero estaba cubierta por hermosas enredaderas que la ocultaban por completo. El grupo caminó entonces 225 hacia el palacio y se paró junto a una alcantarilla. Quitaron la tapa de la alcantarilla y los seis bajaron a... bueno... la cloaca. Sin embargo, la toma siguiente mostró unos escalones que bajaban a una enorme cañería en la que todos ellos cabían de pie. Atravesaron esa cañería y subieron por otra alcantarilla, al jardín del ministro del interior. -Recordarán que el hijo de Sikiti vivía en esa casa, y tuvo que ser desalojado por la fuerza después de mi toma de pose­ sión. Ahora sabemos por qué. Muchos de ustedes, incluyendo a la gente que saqué del polvo para dirigir la nación conmigo, iban por ahí gritando que Liswani estaba loco, Liswani estaba loco. Cayó el silencio. Hasta los bufones de la corte estaban callados. -Todos ustedes estaban de parte de Sikiti, y estaban listos para atestiguar que cada vez que yo decía haberlo visto, estaba fuera del país. Como pueden ver, simplemente se metía bajo tierra. La pregunta que debería hacer toda persona inteligente es, ¿por qué necesitaba Sikiti un pasaje subterráneo a la casa de su hijo? -Compatriotas, ese pasaje no fue construido sólo por Sikiti y su hijo. Hay hombres, y mujeres, que sabían del pasaje, que trabajaron para construirlo, pero hasta cuando se estaba poniendo en duda mi cordura, nadie vino a decirme que había una posibilidad de que Sikiti pudiera entrar al palacio sin ser visto. -Ahora Sikiti está fuera del país, alguien le dio el pitazo para que huyera. Regresará, y cuando lo haga tendrá muchas preguntas que contestar. Su hijo está arrestado, y ya está ayudando a la policía en sus investigaciones. Ahora quiero felicitar al Grupo Corporativo Mutai que trabajó día y noche toda la semana pasada para sellar el pasaje. ¿oónde estaba Liswani cuando Sikiti era litunga? Claro que no hubo anuncio oficial, pero supimos que hicieron el 226 pasaje subterráneo, foo? Hasta recuerdo que tú y yo hablamos de la huida de Lewanika en 1884, cuando hubo una rebelión en su contra: cómo los enemigos de Lewanika, a quienes se había asegurado que estaba en la cama, atacaron el palacio. Había pruebas de que Lewanika había dormido en su cama, pero no estaba en la recámara ni en ningún otro lado del pa­ lacio. Mataa y sus compañeros renegados no podían entender cómo había escapado, porque habían sellado todas las salidas. Lewanika llegó a salvo a Angola. Bueno, pues Liswani ha sellado el método de Sikiti para asegurar que el litunga pudiera escapar si el pueblo se levantaba en su contra, aunque no era un plan muy in­ teligente el de correr a la casa de su hijo en una rebelión. El Rey Liswani no dijo nada de esos tres días. ¿Había sido Liswani prisionero de Sikiti? ¿oe veras Sikiti estaba fuera del país? Por ahora, el rey dirigió su ira contra sus indunas, o más bien, sus ministros. -He decidido formar un nuevo equipo para que trabaje conmigo, gente que ha demostrado constantemente que tiene fe en mí. iAy, Dios! Ahora sí mostró qué loco estaba. Nombró nuevos ministros y un nuevo primer ministro. Uno por uno fustigó a los miembros del gabinete saliente. ¿Qué eran ellos sino un montón de gorrones desagradecidos? Yo tenía miedo de levantarme e irme, y realmente fue ahí donde empezaron mis dolores de cabeza, o entonces fue cuando me di cuen­ ta de ellos. Mencionaba este incidente a cada doctor que veía, y todos dijeron que no debía tomarme los problemas nacionales tan personalmente. Me estaba estresando sin necesidad. Si las cosas estaban mal antes, ahora se volvieron inso­ portables. El grupo de patanes sin experiencia que rodeaba a Liswani estaba más interesado en enriquecerse que los an­ teriores. Todos los precios se fueron al cielo. Pocas personas 227 se podían dar el lujo de tan siquiera una comida decente al día. Muchos de nosotros perdimos nuestros trabajos con la contracción del mercado. La situación se volvió desesperada. ¿cómo podía cualquiera decirme que no me preocupara? No quiero detenerme en esto. Empiezo a tener punzadas en la cabeza. Quizás en realidad fue por estos problemas que mis dolores de cabeza se hicieron tan agudos que me afectó la vista, y a veces gritaba de dolor, como un niño. Por fin me mandaron al Hospital de Lewanika. Por pura coincidencia había un neurocirujano visitante. Me miró y de inmediato dijo que me deberían ingresar. Les dijo a los médicos con quienes estaba, y yo lo oí, que sospechaba que tenía un tumor cere­ bral . Unos cuantos .estudios lo confirmaron. El tumor era maligno y estaba en una etapa avanzada. Me dijeron que no me quedaba mucho tiempo de vida. El pronóstico me dio ánimos. El tumor es la única cosa que poseo, la única cosa que puedo considerar mía. El sufri­ miento que veo a mi alrededor me roe el corazón. El dolor que siento cuando el hambre me tasajea las entrañas excede con mucho al dolor que debería estar sintiendo con el tumor que hace estragos en mi cerebro. Estoy perdiendo la vista, y a veces me oigo gritar. Mi voz está desencarnada. Quizás sólo es un débil quejido. Ya no sé. No te has comunicado conmigo en los últimos tres años. Ahora que pronto estaré contigo, por favor asegúrame que no hay dolor, que no hay hambre después de la muerte, y que volveremos a reír juntos, aun mientras saltamos por ahí tratando de encontrar un lugar más fresco entre las lenguas del fuego del infierno. Será el paraíso en comparación con lo que se ha vuelto Barotseland. 228 STEVE CHIMOMBO Traducción de Federico Patán Steve Chimombo. Ante todo poeta, Chimombo nace en Zomba, capital de Malawi, el año 1 945. Tras realizar estudios en la Zomba Catholic Secondary School, hizo una licenciatura en la Universidad de Malawi y el posgrado en la Universidad de Wales y en la Columbia University. Siempre intere­ sado en la cultura oral de su país, la hizo parte de su producción poética, sin por ello descuidar la presencia en ésta de figuras literarias como T. S. Eliot. Fundó la revista WASI para dar cabida a esas preocupaciones. En 1974 publica Napolo Poems y, a partir de allí, no ha dejado la escritura: The Rainmaker ( 1 978, teatro), Malawian Oral Literature: The Aesthetics of Indi­ genous Arts ( 1 988, ensayo), The Basket Girl ( 1 990, novela), Python! Python! ( 1 992, poesía), Sister! Sister! ( 1 995, teatro). EL BASURERO El niño se acuclillaba sobre el suelo, inclinado sobre un ca­ rrito de juguete. El cuerpo consistía de piezas rectangulares de cartón insertas en un bosque de alambres doblados. Las ruedas eran latas vacías de crema para bolear, y el volante una larga caña que culminaba en una rueda, hecha con la tapa de una gran lata de talco para bebé. La expresión en el rostro del niño era una muestra de concentración: la boca contraída, la nariz arrugada, el ceño fruncido y los ojos como rendijas. Sus manos trabajaban impa­ cientes con breves trozos de alambre que se habían soltado en el chasis. Al cabo de un momento, el niño se enderezó con un gruñido de satisfacción, arrancó el motor y rompió a cantar: Azungu nzeru kupanga ndege si kanthu kena koma ndi khama 1 Las notas agudas perforaron el aire, llenando por unos minutos las oficinas de la administración pública. Interrumpió 1 Los hombres blancos tienen el conocimiento/para hacer aviones,/ no es otra cosa/ que determinación. 23 1 la canción el rechinido, traqueteo y golpeteo de una carre­ tilla que, veinte yardas más allá de la última hilera de casas, iba por la senda polvorienta. La canción del niño colgó del aire, titubeó y cayó. El rechinido, el traqueteo y el golpeteo aumentaban sin cesar en volumen según se acercaban. Era Mazambezi. Así lo llamaban todos... a sus espaldas. Mazambezi, el recolector de basura del aeropuerto, que em­ pujaba su carretilla. El niño dejó de maniobrar el carro en el espacio entre los dos ladrillos rotos. El cuerpo se le aflojó al recordar que era viernes y se había perdido el aterrizaje del gran avión que venía de Londres. Localmente, lo llamaban "Cuatro motores". Mazambezi traía la basura del avión, lo que significaba que había aterrizado horas atrás. El niño se maldijo por haber olvidado ir a la galería para observar cómo bajaban del avión los pasajeros de ropa lujosa, llevando sus grandes maletas, sus cámaras y todo tipo de objetos misteriosos traídos de tierras lejanas. Era demasiado tarde para correr al aeropuerto. Los visitantes ya habrían salido hacia sus distintos destinos. Incluso los pasajeros que se iban ya habrían abordado el avión. Esto lo confirmó el gemido cada vez mayor del avión que estaba a punto de despegar. El niño miró hacia donde sabía que el aeroplano aparecería en el cielo. Un momento después, los techos de hierro corrugado traquetearon violentamente según el rugido estruendoso amenazaba con arrancarlos. Era una desventaja de vivir cerca de un aeropuerto internacional. De vez en cuando, las oficinas del personal se sacudían a causa de minitemblores causados por los aviones que aterrizaban y despe­ gaban. No que al niño le importara. El ruido lo llenaba con un terror y una reverencia casi supersticiosos ante la inteligencia que lograba hacer volar así, en el cielo, aquellas cosas enormes. Unos minutos más tarde el niño esforzaba los ojos para seguir la flecha de plata que llegaba a las nubes y las dejaba atrás. Al cabo de uno o dos momentos, ya no podía verla. Se 232 preguntó quiénes estarían hoy en ella y adónde irían. Su padre le había dicho en alguna ocasión que el avión se detenía en lugares como Salisbury y Johannesburgo antes de continuar a Inglaterra. Cuando pudiera leer, se divertiría encontrando esos lugares en el libro donde, le dijo su padre, estaban ano­ tados todos los lugares famosos de la tierra. Aun así, era una lástima que hoy no hubiera estado en la galería. El retumbar de la carretilla estaba ya muy cercano. Sonaba como el débil tartajeo de una motocicleta anticuada, demasia­ do vieja para arrancar pero que persistía en encenderse por unos instantes. El niño maniobró el auto hasta dejarlo entre los dos ladrillos y se fue por la senda que se unía al camino que Mazambezi tomaría. El basurero apenas estaba a unas cien yardas de su casa. -Moni, Joey -saludó el hombre al niño. -Moni. Joey se detuvo a unos pies de distancia, para observar cómo avanzaba. -Hoy no fuiste a la escuela. -Nos dieron un mes de vacaciones. -Qué bien. -¿Qué traes esta vez? -No sé -replicó Mazambezi.- Tal vez unos trozos de queso mezclados con vómito. Joey arrugó la nariz a la mención del vómito. Alguien le había dicho alguna vez que en ocasiones los pasajeros de avión vomitaban en bolsas ofrecidas para tal propósito. Joey se preguntó qué hacía vomitar a la gente cuando iba en un avión. Había visto vomitar a su padre en casa, cuando estaba borracho. No era muy agradable. Joey mantuvo su distancia y observó cómo el anciano em­ pujaba frente a sí la anticuada máquina. La máquina parecía una extensión de Mazambezi. Joey no podía imaginarlo sin ella o a ella sin él. Ambos habían sido una de las primeras 233 escenas raras que notó cuando transfirieron a su familia al distrito del aeropuerto. La máquina había sido alguna vez una resplandeciente pieza de metal, como los brillantes aviones del aeropuerto, pero debió ser mucho tiempo atrás, en la ferretería. Ahora estaba marcada, a intervalos irregulares y oxidados, con capas de residuos aplastados y secos que alguna vez fueron queso, carne enlatada y otras cosas parecidas indescriptibles. Mos­ traba el color indefinido de un trozo de metal extraído de la tierra húmeda tras largo tiempo. La rueda giraba alrededor de un eje gastado. De ahí provenía el chirrido de agonía. Al parecer, se había aplicado grasa para acallarlo, pero también muchos años antes. Para conmemorar tal hecho sólo queda­ ban incrustaciones ennegrecidas. Eran todo un par, esos dos: las estaciones secas y húmedas habían dejado su huella en hombre y máquina. Los andrajos raídos del anciano eran más propios del basurero que de una vestimenta. Claramente visibles en muchos lugares, a través del overol roto, eran los calzoncillos caqui de múltiples co­ lores, dado los remiendos agregados. Un sombrero militar igualmente viejo, muy hundido en la cabeza, servía como pro­ tección contra el seco calor. El ala tenía una amplia rasgadura, de modo que el tocado más parecía una gorra que cualquier otra cosa. Bajo ella, el corto cabello negro se mezclaba con mucho gris, lo cual le daba un color de cal tiznada. La zanja para la basura se hizo sentir según se aproxima­ ban a ella. Ola tras ola de hedor envolvió ajoey y Mazambezi para luego extender su envoltura opresiva hasta los barrios nativos. Joey recordó el asco sentido los primeros días, cuando se dio cuenta del rito diario de Mazambezi. Había seguido al anciano tras una o dos semanas de curiosidad contenida. Joey se preguntaba qué le tomaba tanto tiempo al anciano en el ba­ surero, tras volcar su carga. El olor se había adensado y vuelto 234 más opresivo según se acercaba a hurtadillas a donde el anciano, sentado, miraba la zanja. Las fosas nasales deJoey se retorcie­ ron con violencia según la onda ofensiva de aire fétido fluía hacia él y lo dejaba atrás, hasta hacerlo sentir que nadaba en una pudrición líquida. Lo asió por la garganta y se le aposentó en el estómago. La náusea lo golpeó. Tropezó con algo que se proyectaba y gritó mientras caía sobre una repelente sustancia suave y pegajosa. Se estremeció al contacto, se convulsionó por unos instantes y basqueó dolorosamente. Una mano se le posó en el hombro mientras intentaba ponerse de pie. _¿Estás bien? La voz gruñona del anciano parecía surgir del fango que a él lo rodeaba. -iNo me toque! -gritó. El rostro contorsionado, volvió a tenderse de espaldas en aquel revoltijo, apartándose instintivamente del otro. -Pregunté si estabas bien. -iNo se me acerque! -gritó con enojo-. iAsqueroso, sucio Mazambezi! El anciano se irguió lentamente. Joey consiguió levan­ tarse en su segundo intento y corrió a través del campo que separaba la zanja de las casas. Echó una mirada, desde una distancia segura, para ver cómo el anciano regresaba a la posición en que lo había encontrado. Bueno, pensó Joey, al menos satisfice mi curiosidad. El anciano pasó un tiempo revolviendo entre los desperdicios y salvó restos de comida de lo descargado. Los puso sobre un trozo de papel y se los comió. En su ceguera, Joey se había caído sobre el almuerzo del viejo. Joey miró su ropa, ahora sucia, y se preguntó qué serían los restos grises embarrados en ella. Recordó aquello de vomitar en bolsas a bordo de los aviones y comenzó a so­ llozar. Fue atrás de la cocina a descargar sus emociones. Su madre lo encontró ahí. La ropa contaba su propia historia y lo reprendió severamente por haber ido a jugar al basurero. 235 ¿Acaso no sabía que podía pescar todo tipo de enfermedades en ese lugar? Cuando el padre fue informado, Joey se hizo acreedeor a una paliza. Los adultos habían concluido que el niño y Mazambezi se habían sentado juntos a comer. Después de aquel incidente, Joey pasaba su tiempo libre en la galería del aeropuerto viendo el ir y venir de los aviones. Llegó a aprenderse el horario de los vuelos programados y sabía la procedencia del siguiente vuelo antes de que fuera anunciado por el altavoz. El resto del tiempo lo dedicaba a armar su carro, repararlo y conducirlo alrededor de la casa. Había construido una intricada red de caminos que conec­ taban su casa con la mayoría de los aeropuertos importantes de los que su padre le había hablado: Tokio, París, Londres, Nueva York. Se detenía en cada aeropuerto por Coca Cola o té. Después de un tiempo, se había cansado de andar por carretera y había construido un avión. Su primer intento fue un desastre. Posado ahí, parecía un trozo podrido de papa. El segunto intento tampoco lo dejó satisfecho, sin embargo voló con él a Moscú, Tokio, Londres, Nueva York y de regreso. Mazambezi continuó con sus rondas y Joey no podía evi­ tar encontrárselo a veces, pues el aeropuerto de Nueva York estaba cerca del camino por donde transitaba el recolector de basura. Un día,Joey trataba de comunicarse urgentemente con el hombre de la torre en el aeropueto de Tokio, según lo que su padre le había enseñado: "Solicito permiso para aterrizar" entonó una y otra vez mientras giraba en círculo, "solicito permiso para aterrizar. ¿Me escucha? Cambio". -Mira, Joey -interrumpió una voz al piloto-. Tengo un avión de verdad para ti. Era Mazambezi. Se había acercado silencioso desde la zanja sin la carretilla, y le tendía un "Air Rhodesia" en mi­ niatura. Joey lo miró temeroso. Los ojos castaños casi daban disculpas. El niño retrocedió un paso, la boca en movimiento. Echó una mirada a su casa, arrebató el avión y corrió lo más 236 rápido que pudo hasta quedar detrás de la cocina. Allí se hincó asiendo el avión contra el pecho, y jadeó por unos minutos. Había lágrimas en sus ojos cuando, tras un tiempo, miró en rededor. El anciano se había ido. Joey no había escuchado el chirriante alejarse de la carretilla. Poniéndose de pie, echó una miradita por la esquina de la cocina. Retrocediendo, puso el avión bajo la camisa. Hacía un bulto que a nadie habría engañado. Joey se apresuró a cruzar los brazos donde las protuberancias eran más notables. Con el corazón palpitante, comenzó a sacudir los hombros con ostentación mientras se dirigía hacia la casa cantando: Azungu nzeru kupanga ndege si kanthu kena koma ndi khama Por fortuna, su madre limpiaba el dormitorio prin­ cipal. Joey corrió al cuartito donde dormía. Encontró la mochila con algunos libros de ejercicio, y rápido ocultó allí su "Air Rhodesia". Entre los libros de escuela había una curiosa mézcla de monedas extranjeras, guías de turismo, paquetes de cigarrillos vacíos y etc. , reunidos en el aero­ puerto. Cada vez que iba a la galería regresaba con uno o dos artículos que agregar al tesoro. Era fácil ocultarlos allí durante las vacaciones. A nadie se le ocurriría buscar algo en su mochila. Joey desenrolló su esterilla de dormir y se tendió en ella. Escuchó a su madre limpiar. Su brazo se estiró hasta la mo­ chila y regresó con el avión. Lo inspeccionó cuidadosamente. Tenía rota la cola, pero si lo sujetaba por donde la cola debería haber estado pasaría por una nave digna. -ijoey! ¿Estás allí? -Sí, mamá -respondió Joey, lanzando precipitadamente el avión a la mochila y empujando ésta contra la pared. 237 Cuando se abrió la puerta, Joey respiraba pesadamente en la esterilla. -¿Qué haces allí? El imponente cuerpo de su madre llenaba el marco de la puerta. -Me duele la cabeza, mamá. -¿Por qué no me lo dijiste? -Estabas ocupada, mamá. -¿Tanto como para que no me digas que estás enfermo? -Es que yo . . . yo . . . -Ven aquí, Joey. -Sí, mamá. -No me gusta que te hagas el enfermo -y el dedo inevitable estaba a dos pulgadas de su nariz. -No, mamá. -Hace un ratito te escuché correr por ahí y cantar. -Es que yo . . . yo . . . mamá -No me eches mentiras. -No, mamá. -Bien. Ahora, necesito que vayas a la tienda y me traigas una libra de azúcar y un paquete de hojas de té. -Sí, mamá. -Toma el dinero. Joey tomó el dinero sin decir palabra y salió, preocupado. ¿y si su madre encontraba el avión? Impuso marca en ir y volver de la tienda. La madre lo recibió con un "pensé que te dolía terriblemente la cabeza" . -Este . . . este . . . se me fue, mamá. -Bien. Ahora, ayúdame a mover estas cosas, para que pueda limpiar tu cuarto. ¿Por qué tienes que ser tan desor­ denado? Joey corrió hasta la mochila y la apretó contra sí. -Dije todo, no sólo la mochila. -Sí, mamá. 238 Joey puso la mochila briosamente encima de sus otros libros, la ropa y la esterilla y sacó todo de la habitación. Lo puso en una esquina y se quedó guardándolo. Momentos después, la madre le informó que había terminado. Otra operación cuidadosa devolvió los objetos al cuarto. -Te estás portando muy raro. La madre lo miraba con severidad. _¿seguro que se te quitó el dolor de cabeza? -No, mamá -Joey evitaba mirar a su madre-, ya vol­ vió. -Tal vez -dijo ella-. Puedes acostarte. Joey volvió a desenrollar su esterilla y se acostó. Se sentía más tranquilo. Su padre volvió tarde aquella noche, otra vez bebido y cantando "For he's a jolly good fellow, and so say all of me". Joey lo escuchó pedir ruidosamente la cena. La voz de la madre llegaba débilmente y a intervalos a los oídos de Joey, mientras su padre explicaba en voz alta que un blanco le había comprado los tragos. Los blancos eran hombres amables porque -y era su pregunta favorita- ¿dónde estaría el negro sin ellos? Cuando estaba de ese humor, podía resul­ tar tedioso. Se alargaba enumerando las buenas cosas que el blanco había traído al país: trabajos, autos y aeroplanos, para no hablar del licor. Joey se quedó dormido mientras la voz seguía zumbando acerca de que los africanos deberían estar eternamente agradecidos, pues ahora vivían en casas decentes, vestían ropa decente y llevaban vidas decentes. La madre se había retirado al dormitorio, aunque él sabía que continuaba escuchando. El padre hablaba para que todo el mundo lo oyera. AJoey le tomó una semana reunir el valor suficiente para encontrarse con Mazambezi en la carretera. Le agradeció tími­ damente lo del avión, pero el anciano gruñó algo que quedó ahogado en el chirriar, traquetear y golpear de la carretilla. Joey siguió titubeante a los dos. Los pies agrietados del an239 ciano creaban breves remolinos de polvo según avanzaban. El overol estaba tan sucio como la máquina. Joey aceleró el paso para situarse al lado de Mazambezi. -¿Qué consig ...úó esta vez? -Quién sabe -el anciano miraba al frente-. Unos cuantos trozos de carne con la mezcla usual. Joey tuvo cuidado de no fruncir el gesto. El hombre y el muchacho dieron vuelta en la senda que conducía al basurero. El olor nauseabundo creció según se acercaban. La zanja era muy vieja y larga, pero poco profunda. Allí había estado desde antes queJoey naciera. La basura original se había podrido lo suficiente como para volverse tierra allá abajo. Mazambezi no era el único en aprovechar el lugar. También lo usaban los empleados civiles. Abundaba en grisáceos trozos de nsima raspados del fondo de las ollas, amarillos y verdes procedentes de la cáscara de plátanos, papayas y naranjas, residuos de caña de azúcar o maíz, para no mencionar caca de bebés, pollos y perros. Toda clase imaginable de desechos terminaba por llegar a la zanja. El desperdicio fresco, las entrañas de pollos y las tripas de pescado eran festines para los atiborrados moscones azules. Tanto ellos como las moscas de la fruta zumbaron enojados como abejas cuando el hombre y el muchacho llegaron a la orilla de la zanja. Los cuervos volaron en círculo sobre ellos, graznando ruidosamente. Otras formas de vida se alimenta­ ban de las latas vacías de leche, pescado y carne dispersadas por la zanja. -¿Vino todo eso del avión? -Sí. -Han de comer un montón. -Cuando el blanco come, come en serio. -No sólo blancos viajan en los aviones. -No. Pero la comida es de blanco. No ves khobwe o mgaiwa en la carretilla, fo sí? 240 -No. ¿Qué comen los wentlas? 2 -Pan. -Oh. -Imagínate. De pronto Mazambezi se había vuelto parlanchín. Había detenido la carretilla al borde de la zanja y tomado del fondo una lata. -Imagínate -repitió con vehemencia-. ¿oe dónde crees que vino esta lata? _¿oe Londres? -No. -¿De París? -No. La fabricaron en Hong Kong -anunció triunfante-. Todos los días me siento aquí y miro el basurero. Recojo trozos de papel o latas de cerveza, los miro e imagino de dónde vienen. ¿oe Japón? ¿oe Rusia? ¿oe Inglaterra? ¿oe los Estados Unidos? ¿oe África del Sur? Mientras mordisqueo trozos de queso, todo un mundo se abre ante mí. ¿cuántos miles de millas viajó esta lata de pescado? ¿Qué lugares visitó este paquete de galletas vacío? ¿Quién vomitó en esta bolsa? ¿Qué idioma habla? ¿Qué esperanzas y qué sueños tiene? No necesito viajar en sus aviones. Aquí sentado, Rusia, los Estados Unidos, Hong Kong, Inglaterra están a mi alcance. Todos hallan el modo de llegar a este montón de desperdicios. -Hago lo mismo -intenumpióJoey- cuando voy a la gale­ ría para ver el ir y venir de los aviones. Cada día en la escuela, cuando abro mis libros, me pregunto si alguna vez tendré educación suficiente para leer más acerca de esos sitios. In­ cluso visitarlos. iimagínese, poder caminar por las calles de Londres o de Nueva York o de Tokio! 2 Migrantes que solían ir a Sudáfrica a trabajar en las minas. La palabra viene de Wit• watersrand Native labor Association, compañía que contrataba a los trabajadores. 24 1 -Sé como te sientes -y mientras miraba al muchacho que estaba a su lado, Mazambezi tenía una expresión lejana. -También he visto esos lugares -y los ojos de Joey se iluminaron. _¿En serio? -Sí. Cada día, cuando manejo mi auto o hago volar el avión que me dio, los veo muy claramente. Bebo Coca Cola en Nueva York, té en Londres y salgo a pasear por Tokio. Sentados al borde del basurero, las piernas colgando en la zaaja, miraban las botellas rotas fabricadas en Inglaterra, las latas de comida aplastadas fabricadas en los Estados Unidos y los desperdicios de plástico fabricados en Japón o Rusia, los dos perdidos en sus pensamientos. La putrefacción húmeda se desplazaba alrededor de ellos, hacia el interior de ellos, a través de ellos hacia los barrios nativos. Los cuervos volaban en círculos por encima como aviones negros a punto de aterrizar. En el basurero, las moscas amarillas, grises y cafés también trazaban círculos y se clavaban en la jugosa carroña. -Mira -y el anciano interrumpió los sueños de ambos-, toma este trozo de queso. Tal vez haya venido de África del Sur. Joey tendió la mano. Había decidido, para mayor co­ modidad, apoyarse en la carretilla. Masticó el queso rancio, observando silenciosamente los retozos de las moscas en un charco de vómito. El zumbido de las moscas y el graznar de los cuervos parecían los únicos sonidos, pero los interrumpieron las cadencias en aumento de un avión que despegaba. -Es el "Cuatro Motores" -subrayó Joey. -Sí, es el grande que despega. -Me pregunto si hará escala en Salisbury. -Quizás. _¿Quién irá dentro? -Oh, los de siempre: blancos ricos y gordos, morenos y algunos negros. 242 -Estudiantes en busca de más educación. -Sí, los había olvidado -Mazambezi se puso de pie con un gruñido y se limpió las callosas manos en el overol-. También yo tengo que irme. -Adiós -dijoJoey con lentitud, también él se irguió desde la carretilla-. Mañana volveremos a vernos. -Sí. El anciano levantó las barras de la máquina. En unos cuan­ tos minutos el rechinido, traqueteo y golpeteo se apagaron a la distancia. Joey se preguntó quién moriría primero, si el hombre o la máquina. El rechinido, traqueteo y golpeteo de la máquina y el silencio estoico del hombre tras ella tenían la misma calidad que el ulular pesaroso del búho. Pero Joey sabía que el intercambio diario de "¿Qué trajo hoy el avión grande? -Oh, trozos y pedazos de la tierra del hombre blanco" seguirían aún por un tiempo. Los desperdicios, la basura y todo lo que hallara su camino hacia el basurero que aguardaba; las moscas y los cuervos; Mazambezi y Joey. 243 NURUDDIN FARAH Traducción de Flora Botton-Burlá Nuruddin Farah ( 1 945). Nació en Biadoa, en el sur de Somalia. En la década de 1970 escribió ocho novelas, la primera de las cuales fue From a Crooked Rib. Secrets fue publicado en 1998 y ganó el Neustadt International Prize for Literature ese mismo año. En 1999, la New York Review of Books lo llamó "el novelista africano más importante de los últimos veinticinco años". El cuento "The Affair" ("El romance") fue seleccionado para The Picador Book of African Stories. Vive en Ciudad del Cabo. EL ROMANCE Nos conocíamos desde hacía años, ella y yo. ¿o sí? Solía llamarla todas las veces que estaba en Londres, para darle mis noticias más recientes. Hablaba invariablemente de un marido al que yo nunca había conocido, contaba de una hija que acababa de iniciar sus interrupciones mensuales, o aludía a un hijo adolescente que se había roto un brazo, o hecho alguna travesura. Yo le contaba qué había hecho desde nuestra última conversación telefónica. Antes de colgar, por­ que siempre era yo quien hacía las llamadas, nos poníamos de acuerdo para encontrarnos. Sabíamos que nada resultaría de eso, aunque durante unos siete años habíamos hecho el gesto de concertar citas a las que ninguno de los dos acudía. Quizás el ponernos de acuerdo para encontrarnos daba un significado a nuestras conversaciones telefónicas, no tengo idea. Aun así, ninguno de los dos le recordaba al otro que sólo nos habíamos visto una vez y eso, hacía tantísimo tiempo. Habríamos olvidado tanto la fecha como la ocasión de nuestro encuentro si no fuera porque existía un folleto preparado para la conferencia que di aquella tarde. Me había ofrecido llevarme 247 a mi hotel, y hablamos en el coche hasta que fue demasiado tarde para que ella subiera a mi cuarto a tomar una copa. En algún momento se refirió a un marido que esperaba con impaciencia su regreso. Prometí que me volvería a poner en contacto con ella cuando estuviera en Londres. A la mañana siguiente me fui a otra ciudad, ahora no recuerdo cuál, y antes de fines de mes le escribí una tarjeta, sin poner dirección. Estaba en tránsito por el aeropuerto Fiumicino de Roma, pero no le di ningún detalle. Sin embargo, le prometí que la llamaría para platicar cuando estuviera en Inglaterra. De una cosa estaba seguro: ella era mayor que yo. Yo tenía poco más de treinta años, ella unos cuarenta y cinco. Tenía una hija que había empezado a pensar en sí misma como una joven y se comportaba como tal, y un muchacho que estaba terminando el bachillerato. Quizás había un tercer hijo, pero no estoy seguro. Recuerdo que su marido era el director de un colegio universitario en el que ella había en­ señado. También recuerdo que me invitó a su casa para que pudiera conocer a toda su familia. Pero no me atraía la idea y decliné la invitación, prefiriendo mantener abierta una línea de comunicación secreta entre ella y yo. Temía no querer seguir alimentando nuestro contacto furtivo si conocía a su marido y a sus hijos. Lo cierto es que no siempre supe en mi interior si quería acostarme con ella, no. Como regla general, evito a las mujeres casadas. Además, me acuesto con mujeres al segundo o tercer encuentro, o nunca me acuesto con ellas. Así que cada vez que me invitaba a su casa, seguía declinando. Del mismo modo, ella prometía verme a solas en Londres, pero de alguna manera eso no parecía ocurrir. De vez en cuando soñaba amorosamente con ella, y mu­ chos de mis sueños terminaban en humedad. Pero nunca le conté de mis sueños cuando hablábamos por teléfono. Tampoco le conté cuánto deseaba que ella y yo comiéramos juntos a la luz de las velas, mientras miraba sus ojos color 248 avellana en el cuarto de hotel suavemente iluminado, con mi pie rozando su pierna enfundada en una media. Imaginaba una precipitada escena de amor, la imaginaba consultando frecuentemente el reloj, y hablando de que su marido o sus hijos necesitaban de sus cuidados. Esperaba que, después de dejarme, le doliera mi ausencia al dar vuelta a las esquinas, al llegar a las curvas ciegas, que abrazaba en su recorrido, y que pensara con añoranza en mí y en el breve amor que habíamos compartido. Esperaba que mi nombre permaneciera para siempre en su agenda como una inicial, una letra misteriosa que nunca encarnaría en lo que se asocia con un nombre hecho de vocales y consonantes y con la materialidad de un nombre pronunciable. Déjenme añadir esto: tengo una debilidad. Tengo una respuesta positiva a las mujeres mayores y, a su propia manera, más sabias que yo. Creo que es maravilloso tener una compa­ ñera capaz de llenar mis días con discusiones estimulantes. Encontrarme con esas mujeres me produce tales sentimientos de lujuria que, una vez encendido, trato de establecer un contacto material de tipo corpóreo. No recuerdo su nombre. Pero es que pocas veces necesité llamarla por su nombre. Después de todo, conocía mi voz que, como ella decía, tenía un toque de arena, quizás por­ que vengo de las tierras semiáridas del norte de la península somalí. Además, la llamaba cuando su marido estaba en el trabajo y era probable que su hijo y su hija no estuvieran en casa. Sólo una vez contestó el marido. Corté la comunicación, explicando: "iLo siento, me equivoqué de número! " y colgu é. En cuanto a ella, cuando contestaba percibía rápidamente la ronquera sensual de mi voz, y tomaba el mando, y hablaba y hablaba. Luego se callaba abruptamente, me hacía algunas preguntas y me daba unos minutos para contestarlas mientras 249 esperaba con impaciencia para hablar. Le contaba mis noti­ cias más recientes, dónde había estado, qué había hecho de mi tiempo. Me encantaba oír su voz, me encantaba escuchar sus teorías, que tenía en abundancia. Pensaba que su cabeza estaba explotando con la rica propensión de tantas teorías oídas por primera vez, y que yo le era de alguna utilidad, a ella que era tan capaz de discutir acerca de una cuestión filosófica como de limpiar la baba en el mentón de un bebé al que le están saliendo los dientes, pero que no tenía un marido lo suficientemente amoroso para escucharla. En el África de la que vienes, decía, parafraseando a Saint-Exupéry (con acento en la e), " .. .los intelectuales se guardan en reserva en los estan­ tes del Ministerio de Propaganda, como tarros de mermelada para comerse cuando haya terminado la hambruna". Un día perdí mi reserva e hice una observación poco seria: que las mujeres como ella no deberían estar cuidando las ollas y los bebés, sino que deberían prestar atención al viento que gira en sus mentes, o deberían seguir el espejismo de su propio ser inasible. "Deberías estar libre -concluí- para criar pen­ samientos, no sólo bebés". Molesta, sin que yo supiera por qué, me colgó el teléfono. La llamé la mañana siguiente. Y ninguno de los dos se refirió a lo que había pasado entre nosotros el día anterior. Como animado por eso, sugerí que ella y yo pasáramos unos cuantos días juntos en un aislamiento total, "días cuyos soles podrían avivar la sonrisa de sus ojos, y noches cuya luna podría humedecer la negrura escurrida de su rimel." Le desconcertaron los cambios en mi actitud frente a nuestra relación, y dejó claro que no le gustaba la dirección en la que iba. Noté un cambio en los dos. Colgué, un poco mo­ lesto, sin prometer llamarla en mi siguiente visita a Londres. No me deseó que me fuera bien en mis viajes, lo cual difería de sus cálidas despedidas habituales. Había ocurrido algo, pero ¿qué? 250 La próxima vez que estuve en Londres la llamé desde Heathrow para informarle que iba a estar en la ciudad por una semana. ¿Tenía tiempo para verme? Nunca antes había hablado breve y directamente, pero eso fue lo que hizo. Debía haberme preparado para más sorpresas que me esperaban, pero no lo hice. Diciendo que su marido y sus hijos se habían ido a Gales por unos días, preguntó si podríamos tener una cena a la luz de las velas como yo había sugerido a menudo. Le dí la dirección de donde me estaba quedando. Se hubiera dicho que había estado muerta de hambre, por la forma torpe en que comía, rápido, respirando, resollando al tomar bocados de comida, a veces tirando las velas. Se hubiera dicho que estaba desquiciada, por los desmesurados ruidos que producía, cuando estábamos haciendo el amor. ¿Por qué tenía tanta prisa? ¿Estaba tratando de acabar con esto lo antes posible? ¿Por qué no podía esperar a que yo, que como despacio, acabara mi comida? ¿Por qué no mostraba el menor interés en hablar de la manera emocionantemente interesante en que a menudo me había hablado en el teléfono? Yo había estado esperando su llegada, y había pedido servi­ cio en la habitación, sin escatimar gastos. Había un ramo de rosas, también estaba mi regalo para ella. Tengo tendencia a ser romántico y me gusta ser seducido primero por la fuer­ za de la inteligencia de la mujer antes de ser gradualmente persuadido por la elocuencia de una emoción compartida. Pero no iba a ser así. iSu torpeza no tenía límites, su ruido no conocía trabas! Me pregunté si no podría oírnos alguien en el pasillo. Era mecánica, era metódica a la manera de una azafata, dema­ siado atrevida y demasiado brusca para mi gusto. En cosa de unos diez minutos, hicimos el amor dos veces. La primera vez hice como si estuviera gozando cada momento, pero no 25 1 pude dejar de mostrar mi incomodidad cuando inició un segundo encuentro tan pronto después del primer desastre. La sorprendí mirándome, como si sus ojos color avellana se preguntaran por mi laxitud. Elegí ignorar las preguntas que ahora invadían mi mente y decidí cerrar la puerta a esas dudas de la misma manera en que se cierra la puerta a un terrible colpo d 'aria. Sin desanimarse en su deseo de agradar, sugirió que nos preparáramos un baño, nos enjabonáramos mutuamente la espalda, nos pusiéramos a juguetear y viéramos qué pasaba. Consentí. Una vez que estuvimos juntos en la tina, seguí cam­ biando de tema, llevando nuestra conversación a una verdadera charla entre dos personas inteligentes. Me recosté en la tina, en frente de ella, y me puse tan formal como un chino. Por un rato pensé que había recuperado la gracia que asociaba con ella en mi mente cuando habló de la guerra. Era adolescente entonces, y le había tomado aversión a una marca de chocolates disponibles en Inglaterra en aquellos días. De pronto se levantó y, sin mo­ lestarse en dar explicaciones, salió de la tina. Hice lo mismo. Cuando volví a estar parado junto a ella, olía a algún perfume francés rociado como después de un momento desastroso. Se sentó en una de las sillas junto a la cama, con cara de incomodidad. Sonreía torpemente, y en su mirada se traslucía un cierto antagonismo. Ninguno de los dos habló por un cuarto de hora. -Crees que he sido vulgar, ¿verdad? -dijo. No hablé, sino que esperé incómodo, considerando las implicaciones de su observación. -Crees que he sido vulgar como una puta, ¿verdad? -acusó. No sabía qué decir. No, lo diré de otra manera: no sabía cómo expresar los tristes pensamientos que se me habían ocu­ rrido. Temeroso de que pudiera acusarme de imponerle mi voluntad, retrocedí, recordando con cuánta frecuencia se oía 252 a las mujeres aconsejar que antes de hacer el amor, valía más que la pareja se conociera mejor. Se suponía que los hombres eran impacientes, cuando se trataba de hacer el amor, porque se ponían lujuriosos mientras las mujeres seguían calmadas y plácidas. No hay duda de que las cosas no tienen sentido cuando se dicen al calor del acoplamiento, cuando uno tiene la ingle mojada, cuando puede contar cualquier mentira para llegar a una verdad sexual. Antes de hoy, yo había creído que las mujeres tenían más control de sí mismas que los hombres, que en última instancia eran más capaces de tocar el origen de su propia otredad: ilos hombres, que se ponían calientes cuando las mujeres se quedaban frescas! En suma, me quedé pasmado por su total abandono del protocolo sexual. _¿y qué eres tú, si crees que soy tan vulgar como una puta? -dijo. Me acerqué a ella, dominándola con mi altura, en una posición que sugería a un hombre que no está dispuesto a ser juzgado por una mujer condenada por sí misma. Una de sus rodillas tocaba el piso, la otra estaba detenida en el nudo que se había hecho al enrollarse el borde de la toalla. No tenía idea de qué estaba haciendo, pero extendí la mano, quizás en un gesto de pacificación. Cuando se me hizo obvio que ella no quería que nos tocáramos, dij e: -Se necesitan dos para hacer el amor. Había esperado que me señalara que yo era un hombre, es decir, la pesadilla imaginada dé una mujer, las consecuencias de su fiebre de sarampión. Así fue como lo dijo cuando, en la primera semana de nuestro encuentro, habló de su marido, a quien comparó con una cebra. iQuitas las rayas, y la cebra no es más que un burro! Dudo que yo haya entendido lo que quería decir, sólo que había algo muy imaginativo en la forma en que decía esas cosas. Muy a menudo había repetido en la mente partes de nuestra conversación telefónica. ¿ya no ocurriría esto? 253 Ahora estábamos callados sin sentido. Para cambiar nuestro estado de ánimo, la ayudé a levantarse. Y entonces las toallas de los dos cayeron al piso. Desnudos, nos tomamos de las manos unos instantes, nos besamos y nos tocamos aquí y allá. En un instante, para mi alivio, yo era una fibra erguida de músculos, y me sobrecogió un lujurioso deseo; ella estaba tibia, húmeda. Nos besamos un poco más apasionadamente; de sus ojos rodaban las lágrimas, que me manchaban las me­ jillas. La arrastré a la cama, quizás porque creía que podría­ mos mejorar las cosas pasando por encima de las desastrosas consecuencias de los minutos anteriores. -Apenas te conozco -dijo ella. -iTonterías! -dije. -iY tú apenas me conoces a mí! Insistí: -Pero sí te conozco. Hicimos el amor, como si el futuro de nuestra relación dependiera de ello. Borré sus lágrimas con besos, ella borró con besos los puntos mudos de mis dudas. No había nece­ sidad de que me preocupara por sus ruidos inconvenientes, porque no hizo ninguno hasta el final cuando se vino. Le tapé la mano con la boca y la mordió con fuerza. iNo podía dormir! Ella estaba acostada de espaldas, como un vagón voltea­ do, y sus piernas se movían de vez en cuando como si fueran las ruedas de un vehículo que alguien pusiera bruscamente en movimiento. Su ronquido me recordaba el trabajoso ruido que hace un coche cuando tiene la batería baja. Me levanté de la cama y encendí las luces, esperando quizás que esto la despertara. Necesitaba un minuto o dos para dormirme antes de que volvieran a empezar sus pesados ronquidos. Pero no hubo tal. Estaba acostada de espaldas, inconsciente de mis preocupaciones renovadas. Le piqué fuertemente las costillas y la llamé hasta que despertó. Se 254 sentó, azorada. El brillo de las luces le molestaba y entre­ cerró los ojos. -¿Qué pasa? -dijo. Contesté: -iEstás roncando! -¿Roncando? -preguntó, como si no conociera el significado de la palabra-. ¿yo, roncando? Dije que sí con la cabeza. -Pero nunca ronco -dijo-. Mi marido ronca. iYo no! Sin saber qué contestar, me quedé callado. Entonces se disculpó: tal vez sus preocupaciones internas hacían exigencias inauditas a su inconsciente. Le sugerí que me diera tiempo de dormirme. Accedió a mi petición. Pero apenas me había dado la espalda volvió a caer en su sueño profundamente intranquilo, roncando de nuevo. Con las luces apagadas, me moví por el cuarto y me ocupé con otros pensamientos, otras tareas. Recogí los pla­ tos de la comida y los dejé afuera de la puerta para que los encontrara el personal del hotel por la mañana. Col gu é el letrero de No Molestar en la puerta, hurgué en los armarios hasta encontrar una cobija y una almohada y me acosté en el piso alfombrado, en el rincón más alejado de ella. Podía oír la orquesta de su nariz, el la y el si mayor de sus senos nasales. Ahora era ella la que se erguía encima de mí y me decía que por favor despertara. Lo hice, preguntándome si yo también había roncado. -Me voy -anunció. Ya estaba vestida y lista para irse. -¿Qué hora es? -pregunté. -Me va a llamar mi marido -me dijo-, y quiero estar en casa cuando lo haga. A partir de aquí comienzan las incertidumbres. ¿Me dormí después de que se fue? Porque no desperté hasta después de 255 mediodía, en la cama, aunque no tenía idea de cómo había llegado ahí. Pero entonces, ipor qué me sentía como si hubiera dormido todo el tiempo solo conmigo en mi cama de hotel! Muchas veces me he preguntado si lo habría soñado todo. ¿podría ser que ella y yo nunca nos encontramos una s_egunda vez, que yo había soñado el amor que hicimos, el altercado que tuvimos, la cena en el cuarto que habíamos comido juntos? Quizás había soñado con ella en la misma forma en que soñé con ella por muchísimo tiempo, sueños en los que hacíamos el amor. Más adelante se me ocurrieron expresiones en jerga psiquiátrica, algo relacionado con epifanías, con la venganza que cobra el inconsciente en el consciente. Al irme quedando dormido una vez más, oí su voz insistiendo en que yo apenas la conocía. 256 SINDIWE MACONA Traducción de Flora Botton-Burlá Sindiwe Magona. Nació en Sudáfrica y creció en los Cape Town Flats. Maestra y trabajadora social, crió sola a sus tres hij os, que ya son adultos. Su educación fue por correspondencia. Estudió con una beca en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde obtuvo el MS de la School of Social Work. Desde 1 984 ha trabajado para el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, en Nueva York. Es autora de dos libros au­ tobiográficos, To My Chi/,dren 's Chi/,dren y Forced to Grow, y de dos colecciones de cuentos, Livin� Loving and Lying Awake at Night, y Push-Push and Other Stories. Su primera novela, Mother to Mother, está basada en el asesinato de Amy Biehl en Sudáfrica. LA PARTIDA Era justo en ese momento de la noche en que los sueños clavan los párpados y los espíritus, buenos y malos, cabalgan por el aire; en que se vuelve a encender el fuego de los aman­ tes, y las almas de los elegidos suspiran al dejar el cuerpo, en camino al hogar. Una mujer estaba acostada con los ojos bien abiertos en su estera en el piso de una diminuta choza redonda de barro. Estaba cansada. Agotada en cuerpo y mente. El cansan­ cio de su mente y el de su cuerpo se unía,n como uno solo. Le robaba el sueño. La obligaba a revivir el día que acababa de pasar, el día al que temía y sabía que nunca quería volver a ver. Pero por más que luchara contra él, el día se volvía a presentar como una imagen en su mente. Una y otra y otra vez, la volvía a atraer y la alejaba del sueño y el olvido. Con los párpados pegados, lo veía todo. Atrapada. ¿A menos que. .. ? Como siempre, ayer se había levantado con el primer can­ to dél pájaro. Mucho antes de que amaneciera, su día había empezado. Se había alejado sigilosamente de su estera, para no despertar a la bebé que todavía dormía. Llena de temor, fue a la caja de cartón donde guardaba la comida. Bastante 259 harina de maíz para el atole de esta mañana. Si lo hacía ver­ daderamente aguado, usando tan poca harina de maíz como fuera posible, podría dejar algo para el día siguiente, tal vez. Pero quizás aun así no fuera suficiente. Cuando se levantó, no se había llevado a la niña al pecho. Se estaba secando. Más valía repartirlo a lo largo del día. Tomó unos palos y salió a encender el fuego. Su combustible era el haz de leña que estaba al lado de la choza. Para cuando despertaron los niños, la olla de tres patas estaba hirviendo y la comida de la mañana se estaba preparando. Pronto los niños, satisfechos, estaban jugando felices, o bien aquellos que tenían la edad suficiente hacían sus peque­ ñas tareas. La mujer había dado de comer a la bebé, la había cargado sobre su espalda y luego había recogido estiércol de vaca en el veld, la pradera cercana donde pastaba el ganado. Sobre sus rodillas desnudas, con la falda sujeta bien arriba y la tina de estiércol de vaca a su lado, se puso a trabajar. Una o dos cucharadas de la tina: pas-pas, al piso. Con la mano izquierda para equilibrarse, la derecha, como un cuchillo unta mantequilla de cacahuate en una rebanada de pan o como la cuchara de un albañil unta cemento en un ladrillo, lento y parejo, extendía el estiércol por el piso: largas curvas pintadas por su mano, pintadas de verde húmedo, del color del estiér­ col fresco. Un pedazo a la vez, hasta que todo el piso estuvo cubierto; untaba su amor a través de los dedos: el estiércol y el agua y sus lágrimas se mezclaban en su ofrenda, se escurrían a través de sus dedos al irse extendiendo, enviando su olor al interior de sus fosas nasales. Luego se fue al río. La cubeta que se balanceaba junto a ella cantaba una canción de vacío con el viento jugando en su garganta seca. Al regreso, permanecía silenciosa sobre su cabeza; llena de vida del río, estaba satisfecha y por eso no ha­ cía ruido. Tampoco lo hacía la bebé dormida sobre la espalda. de la mujer. Le habían dado de comer y no sabía nada de la 260 angustia de su madre porque sus pechos se estaban secando. La madre temía por la vida de su pequeña. Dos tazas de harina de maíz, dos pechos que se estaban secando, una gallina vieja que había dejado de poner hue­ vos, un corral vacío en el que ya ni siquiera podía encontrar estiércol seco para encender el fuego, de tanto tiempo que ya no había tenido ganado, y cinco niños a los que había que alimentar todos los días; ésos eran los pensamientos que via­ jaban con la mujer en su camino de ida y vuelta al río, y que se quedaron con ella todo el día. Ahora, mientras estaba acostada despierta, los mismos pen­ samientos le robaban el sueño; le robaban el olvido; le robaban la poca paz que debía haber tenido a la mitad de la noche. Recoger bayas en el bosque. Pero el otoño es una estación mezquina. Cortar umfino, espinaca silvestre en el veld si los corderos y las cabras han dejado algo. Escarbar en ese mis­ mo veld buscando raíces. Si es que te le puedes adelantar al hechicero. Se había pasado el día buscando maneras de salir de su dilema. Ahora, en medio de la noche, el incómodo problema se negaba a cederla al sueño y al descanso. Una luz débil y lánguida vacilaba tenuemente en el otro extremo del cuarto. Sobre el piso desnudo que brillaba por el unto de ese día, estaba una latita que alguna vez, hacía mucho, había contenido mermelada o leche condensada o algo por el estilo. Por un agujero en su tapa brotaba un trapo sucio empapado en parafina. Y de este artefacto una luz débil intentaba valiente pero vanamente astillar la densa oscuridad del cuarto. La mujer, que todavía no cumplía los treinta, dormía en esa pequeña choza con sus cinco hijos. La habían hecho espo­ sa a una edad muy tierna, porque eso era lo que se hacía en aquella época, y cada vez que su marido volvía de las minas de oro de Johannesburgo, donde trabajaba once meses al año, pronto quedaba embarazada. Si todos sus embarazos hubieran 26 1 llegado a término, y si ninguno de sus hijos hubiera muerto en la infancia, quizás tendría más del doble de hijos. En esta noche sin luna su cabeza daba vueltas y más vuel­ tas, haciéndose preguntas que nunca antes le había oído a nadie. Preguntas que la asustaban y la dejaban sintiéndose ligera como el plumón de un pollo recién salido del cas­ carón. Si me voy, pensaba la mujer, ¿quién va a cuidar a mis hijos? ¿Quién les va a cocinar? Y, si uno se enferma, ¿qué pasará? Antes de que le llegara la respuesta, más preguntas se arremolinaban en su mente, quemándola con su urgencia: Si me quedo aquí con ellos, ¿qué vamos a comer? Si uno de ellos se enferma, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de nosotros si no me voy? El marido no se acordaba de su mujer una vez que estaba en las minas de oro de Johannesburgo. Al pasar de los años la mujer se había llegado a dar cuenta de eso en él y aunque todavía lo quería había llegado a aceptar que, a diferencia de los maridos de la mayoría de las mujeres de la aldea, su marido nunca sería un proveedor: ni para ella ni para sus hijos; ni siquiera mantenía a su madre. Y eso realmente era algo, porque, a su manera, quería mucho a su madre. De hecho, muchos dirían que la quería más de lo común. Esa noche la mente de la mujer le dijo: "Sólo tienes ma­ rido cuando su cuerpo puede estar acostado junto al tuyo y su palo se mete entre tus muslos." Tenemos todos esos niños, se dijo la mujer, uno por cada vez que ha regresado de las minas. Pero ni siquiera eso le da un corazón a mi marido. En cuanto se va nos olvida por completo. En el cuarto apenas iluminado la madre podía distin­ guir formas más oscuras en el piso, sus hijos dormidos en la ignorancia de la batalla que se libraba en su mente; en su corazón. En algún lado en medio del cuarto oyó un quejido 262 y supo que era Sizwe, el anterior a la bebé. Cómo los podía distinguir, no sólo sus rostros sino hasta sus toses, sus risas, y la forma en que cada uno daba la vuelta en la noche en sus pequeñas esteras. Pero, pensó, si no pudiera hacer eso no sería una madre. Si no pudiera hacer eso; no sería una madre. No sería, no sería, una madre; si no pudiera hacer eso. i Eso es!, gritó su cerebro, despierto ante una posibilidad. Eso es. Eso es lo que es. Lo dijo como si hubiera tropezado con una pepita de oro o con un estanque de agua dulce y clara en medio de un vasto desierto. Un descubrimiento. La salvación. Su corazón dio un salto. Había encontrado la clave: no seré una madre de esa manera. Cumpliría con sus obligacio­ nes como las entendía y les proveería lo necesario. Vio que la única forma en que podía ser una madre para sus hijos era dejándolos. Furtivamente, como un gato que va a hacer sus necesi­ dades, se movió. No quería despertar a ninguno de ellos. Con un sobresalto, pensó en Nomakhwezi, la mayor, que dormía como una gallina: un ojo abierto, el pie listo para despertar de un salto. Nomakhwezi era la que tenía más probabilidad de despertar si se movía con un poquito más de ruido que un ratón. Se había metido completamente vestida debajo de su delgada cobija. Ahora, la mano se deslizó por debajo de la enagua de franela que llevaba y subió hasta la cintura. Ahí estaba, su tacto lo confirmaba. Los dedos frotaron; se cerra­ ron alrededor del bulto del tosco cinturón de dinero, hecho con un jirón de un viejo delantal. Ahí estaba. Podía. Se puso de pie y se quedó inmóvil y derecha como un junco sobre su estera mientras sus pensamientos partían al galope. Envolviéndose en la cobija, caminó hacia la puerta: lenta, cuidadosamente, con el corazón que le pesaba. Abrió la puerta y salió. 263 Envuelta desde la cabeza hasta los tobillos, la cara y los pies se encontraron con el aire helado de la noche mientras cerraba suavemente la puerta detrás de ella. Por un breve instante se quedó parada afuera de la puerta; se quedó quieta y escuchó la respiración de sus hijos. Sus hijos, respirando en el sueño más profundo. La mujer escuchó e imaginó que oyó: mmhh-psshh, mmhh-psshh; y casi podía ver cómo subía y bajaba la forma jadeante de la bebé. Dormida. Y confiada. Una espina que llevaba largo tiempo metida en su corazón se retorció: iTtssp! Una gota de sangre salió de su corazón e iluminó todo el cielo oscurecido por la noche. Las estrellas regaban su luz, y hacían su camino tan luminoso como la luz misma: iTtssp! Claro como el agua de un arroyo debajo de las rocas de la montaña, vio su camino: Ttssp. Ése era el aguijón. Ttssp ttssp ttssp. Ligera como la semilla del cardillo flotando en la brisa de abril se alejó de la choza donde dormían sus hijos. Se alejó rápido; de prisa, antes de que se secara la gota de sangre que había sacado la espina, dándole el corazón temeroso de un pollo. Antes de recordar que Thandiwe, la bebé de seis meses, se reventaría los pulmones antes del amanecer buscando el pecho que no estaría ahí. Eso vendría antes de que los niños mayores empezaran a gritar: Upht umama? Upht umama? Uma­ ma uye phi? ( ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde ha ido mamá?) Eso traería a la choza a Manala, su abuela. Manala que nunca le había perdonado por ser la mujer en la que su hijo encontraba la miel en la oscuridad de la noche, la dulzura de mujer. Manala cuidaría de los niños, se consoló la mujer: Después de todo, son los hijos de su hijo. "Aunque no le caigo bien", se dijo la mujer, "tendrá que encargarse de ellos". 264 Más allá del corral donde rumiaba un carnero solitario; más allá de la puerta abierta de par en par que ni siquiera se había cerrado cuando, haáa tantos años, había sido llevada a este hogar como makott, nueva esposa; por el sendero que serpenteaba hacia el río y más allá de los campos dormidos donde las espigas de maíz tan altas como un niño de diez años estaban quietas en la noche sin aire; y había dejado su hogar. Quienquiera que la viera ahora sabría que no estaba ha­ ciendo nada bueno. Era una bruja ocupada en su brujería, dirían algunos. Otros la llamarían desvergonzada, una puta que no podía esperar el regreso de su marido y había sido pescada en camino a encontrarse con su amante ilícito. Los más imaginativos seguramente le darían sustancia: no un nombre, sino una forma más fascinante. Las alusiones vagas son más fuertes que las mentiras directas; nadie puede probar realmente que no son ciertas. Y algunos le pondrían un sello de autenticidad a su historia diciendo que habían visto, con sus propios ojos, a esta mala mujer enredada en un abrazo indecente con "no puedo decir nombres, sabes que los blan­ cos te meten a la cárcel por ese tipo de cosas". En última instancia, sabía que dirían que había huido para ocultar un embarazo que había empezado demasiadas lunas después de que se había ido su marido. Su inocente misión, nacida de la desesperación, daría origen a cuentos que afortunadamente no oiría, al no estar ahí. iT tssp! Sus hijos tenían hambre, todos los días. iTtssp! Su marido era un perro que se alivia en una mata de hierba. Olvidaba la hierba en la que había meado. Olvidaba lo que resultaba de eso. iTtssp-T tssp! La mujer huía rauda con pies que casi no tocaban el suelo, con la cobija enrollada y fajada alrededor de la cintura. Al bajar hacia el río, siguió la cuesta empinada del cerro, evitando el camino más fácil. No sintió cómo protestaban sus rodillas con el maltrato cuando sus pies callosos desmorona265 han los terrones, se desentendían de los guijarros y rechazaban piedras tan filosas como navajas. De prisa junto al río, sus pasos tan rápidos como la co­ rriente; el siseo del agua se precipitaba por sus venas. Un pájaro nocturno ofendido ante su invasión, batió las alas y se alejó volando con un grito agudo. Llegó a la parte baja del río con la profunda oscuridad que antecede al alba. Extendió su cobija; se quitó toda la ropa y la envolvió en un cuidadoso paquete en la cobija; fue a parar sobre su cabeza. Con una mano sosteniendo firmemente sus posesiones y la otra ayudando a su equilibrio, vadeó lentamente para atravesar los torbellinos de agua helada. Fuerte la corriente; endureció las piernas mientras franqueaba esos remolinos que se la chupaban; la necesidad de luchar contra la corriente descendente frenaba su progreso. Por fin había llegado a la otra orilla. Demasiado envuelta en el calor que la gota de sangre le daba a su cuerpo, impul­ sándola a seguir adelante sin cesar, no había pensado una sola vez en brujas mientras luchaba por vadear el río. Hizo una pausa para otear el horizonte. Su verdadero descanso lo tendría en el tren. Había que cruzar un campo, con maíz a medio crecer. Lo atravesó penosamente. Amenazantes manchas rojas salpicaban el cielo lejano cuando llegó al pie de la montaña alta y sombría. Miró hacia arriba, arriba, adonde la cima se estiraba para besar el cielo teñido de rojo. Pronto se perdió en la negra espesura de árboles, arbustos y maleza. El sabor de la larga caminata le secaba la garganta. iTtssp! El hambre que había dejado atrás aguijoneaba sus pies débiles. Podía olerla, oler esa hambre que roía a sus hijos; que roía su corazón. Una densa frialdad húmeda le tapaba la nariz: hojarasca caliente, mojada, muerta que daba vida a una nueva tierra. 266 La montaña se apretujaba contra su cara, y todo se borraba en la negrura. Estaba prácticamente ciega. El revoloteo de un nido volteado la hizo sobresaltarse. Pero no se detuvo. Enton­ ces oyó el croar de un gran sapo, que provocó una respuesta rápida y alerta de una pareja atenta. Acá y allá, mientras la mujer seguía pesadamente adelante, las cosas de la noche en la montaña huían ante el amanecer. El rojo se suavizó y pasó a un naranja dorado con algunos leves toques de rosa. Piaron los pájaros, escondidos entre los arbustos, y ululó una lechuza nocturna, aleteando larga y lentamente hacia su descanso. La mujer siguió adelante arrastrando los pies. Sus pezones se endurecieron con la leche anhelante y atenta. Sentía como si pertenecieran a otra, como si ya no supiera por qué ardían. En una garganta cerca de la cumbre se topó con un ba­ buino en pleno sueño. Sobresaltado, tosió irritado mientras se hundía torpemente en la oscuridad más densa. Impercep­ tiblemente, el aire se fue volviendo más delgado, la humedad dejó su nariz. Llegó a la cresta de la montaña. Como un guerrero invasor, observó el terreno. Inmersa en suaves tonos de rosa, que iban palideciendo hasta ser un rosa blancuzco que se transformaba en el blanco ardiente de un sol impaciente, Umtata estaba árida y silenciosa; no se movía ni un alma en señal de bienvenida o de rechazo. Se preguntó brevemente si alguno de sus hijos habría despertado. ¿Estaría la bebé, en ese mismo instante, llorando por su comida? ¿ya estaría su suegra en la casa con sus hijos? ¿Los cuidaría? ¿o ... ? ¿o ... ? sus pensamientos se negaban a avanzar más. En cambio, la espina le recordó por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo: si no lo hago, no sería una madre: iTtssp! La mujer estaba helada, empapada en sudor mientras se quedaba ahí parada absorbiendo la extensión de la ciudad dormida a sus pies. 267 Arrodillada, sacó primero un pecho y luego el otro. Duros, henchidos y con las venas visibles, estaban calientes al contacto de su mano que lloraba. Un chorro, luego otro y otro más; los chorros blancos caen en espuma sobre el suelo. Un chorro, luego otro y otro más: la tierra ávida sació su sed con la vida de su bebé mientras los ojos de la mujer mojaban un punto cerca de sus rodillas. Aliviada, volvió a meter los pechos dentro del vestido andrajoso. Una última mirada, el camino estaba libre. Un último suspiro, por los niños que la habían mandado lejos, cuya hambre la había empujado a través de la noche, del río, del campo, del bosque y la montaña. Cuánto los quería. Y una nueva gota de sangre volvió a encender su deter­ minación. Su paso cansino despertó, su cuerpo se enderezó, salió de la postura indolente que le había ganado. Y aunque sus ojos seguían sin cantar, se secaron y miraron directamente de frente. Estaba resuelta. No había regreso. Agradecemos a New Africa Books por entregarnos la autorización para reproducir este cuento. 268 ÍNDICE 7 Agradecimientos Introducción Charlotte Broad Bibliografía 11 30 TOMO I ES'K.IA MPHAHLELE Un asunto de identidad 35 CAN THEMBA El traje 55 ALEX LA GUMA Cobijas 71 CHINUA ACHEBE Paz civil 77 GRACE ÜGOT Llegó la lluvia 87 FLORA NWAPA He aquí Lagos 1 03 RICHARD RIVE La banca 1 17 BESSIE HEAD La coleccionista de tesoros 129 NG0GI WA THIONG'O Boda en la cruz 157 AMA ATA AIDOO Todo cuenta 1 79 FARIDA KARODIA La mujer de verde 1 89 MONDE SIFUNISO Pensamientos nocturnos 217 STEVE CHIMOMBO El basurero 23 1 NURUDDIN FARAH El romance 247 SINDIWE MAGONA La partida 259 TOMO 11 ACHMAT DANGOR Perdido 287 ABDULRAZAK GURNAH Mandón 309 NJABULO NDEBELE La profetisa 327 ZAYNAB ALKALI Cenizas sin sales MARTHA MVUNGI Mwipenza, el asesino 35 1 365 IFEOMA ÜKOYE El poder de un plato de arroz CATHERINE ÜBIANUJU ACHOLONU Mamá era un gran hombre DAMBUDZO MARECHERA El lento sonido de sus pies TOLOLWA M. MOLLEL Una noche de juerga ADEWALE MAJA-PEARCE El hotel MILLY jAFTA El regreso a casa GCINA MHLOPHE El excusado TSITSI DANGAREMBGA La carta BEN ÜKRI Ciudad convergente KA.LEN! HIYALWA El bebé de la bebé YVONNE VERA Día de la independencia HELON HABILA Poemas de amor CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE Tú en los Estados Unidos NOTAS SOBRE LOS TRADUCTORES 375 387 399 407 415 42 1 427 439 449 467 483 489 52 1 533