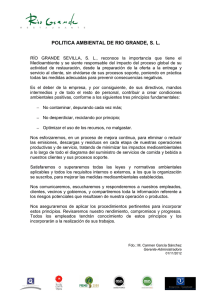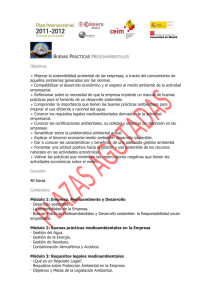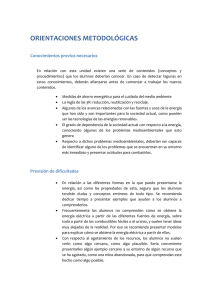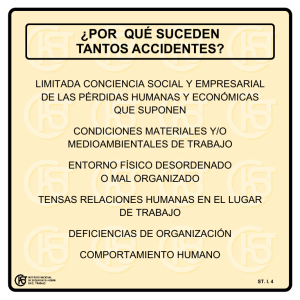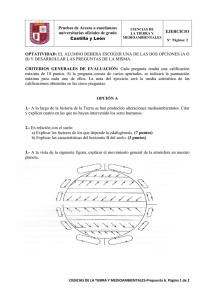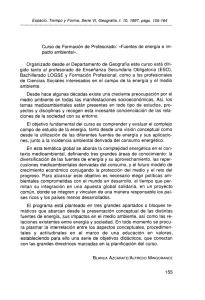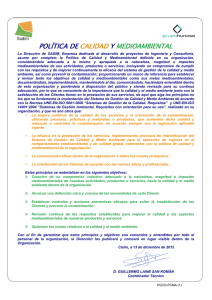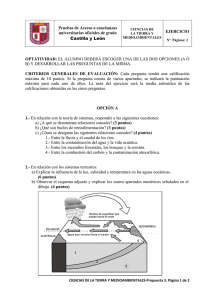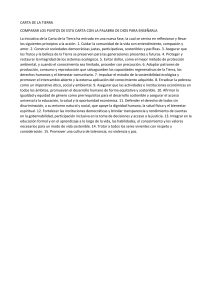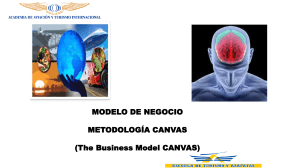Uno de los ámbitos de la acción del Estado que conduce a mayor polarización entre grupos políticos de distinto signo – y también quizás, en la misma ciudadanía – son las políticas medioambientales, en particular, aquellas asociadas con el profundo reto que el cambio climático entraña para las sociedades modernas. Es común, en los debates públicos y particularmente durante las contiendas electorales que surjan las narrativas que construyen dicotomías como economía – mejor dicho, actividad económica y beneficios privados – versus acciones concretas contra problemas medioambientales, como la contaminación o el calentamiento global, que implican usualmente beneficios colectivos y diferidos en el tiempo y costos privados en el plazo inmediato. Estos mensajes muchas veces terminan, incluso en sociedades altamente democráticas, articulándose dentro de discursos polarizadores, en especial, como los que alimentan las posiciones extremas en las derechas e izquierdas en relación con las libertades individuales – generalmente, circunscritas a las de libre empresa – y la necesidad de intervenciones gubernamentales que tienden a limitarlas. Más allá del evidente rechazo que cualquier estrategia política de polarización y crispación debería suponer con el fin de proteger la convivencia democrática, la construcción de la dicotomía economía en contraposición a medioambiente es profundamente contradictoria. De hecho, pocos ejes como el medioambiental tienen la capacidad de articular intervenciones gubernamentales y políticas públicas de manera tan integral, siempre y cuando el abordaje de los problemas, el diseño de las acciones para resolverlos y su implementación sean realizados de manera sistémica y con referencia a los hechos, de manera que se constituyan en verdaderas políticas de Estado. Esto es así porque son pocos los ámbitos de decisión colectiva que implican vertebrar gran cantidad de acciones – simultáneas y altamente complejas – en múltiples áreas: la transformación productiva y los incentivos para la transición hacia formas “más limpias” de producción que además de un “buen negocio” desde la perspectiva privada, contribuyen a crear empleos de calidad, la fiscalidad y la tributación, la necesidad de coordinación internacional de las políticas, la cooperación internacional y las transferencias relacionadas con los impactos ambientales de países en diferentes estadios de desarrollo (el concepto de bienes y servicios públicos globales), el desarrollo de mercados y productos financieros que consideren las externalidades ambientales, la gestión territorial, los sistemas de transporte, las políticas de inclusión social e igualdad de oportunidades y la construcción de sociedades más resilientes, preparadas para afrontar eventos traumáticos y profundamente disruptivos como los derivados del cambio climático. Pero más allá de que las políticas medioambientales – adecuadamente diseñadas e implementadas – pueden inducir profundos cambios en múltiples ámbitos de la acción gubernamental hay dos otras buenas razones para que constituyan el eje articulador de las políticas públicas en general: primero, obligan a las sociedades que se atreven con este enfoque a pensar en el largo plazo más allá de lo coyuntural propiciando los cambios estructurales; y, en segundo lugar, necesariamente suponen plantearse el hoy y el futuro en clave colectiva – nosotros dentro de un ecosistema mayor, en lugar de simplemente yo frente a los otros y a la naturaleza – pues parten de la constatación de que nuestras decisiones individuales pueden afectan no sólo a quienes cohabitan con nosotros el planeta sino a las generaciones futuras, ésta es una razón éticamente muy poderosa que en sociedades democráticas debería potenciar la (re)construcción de los espacios de convivencia. Al final, ambas ideas pueden hacer, sin duda, una gran diferencia.