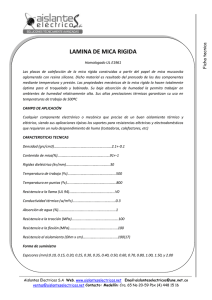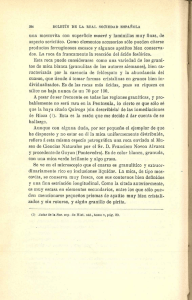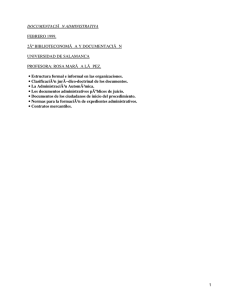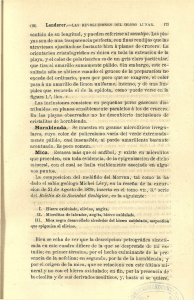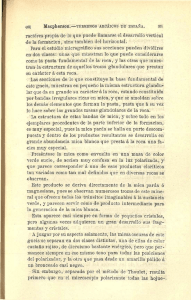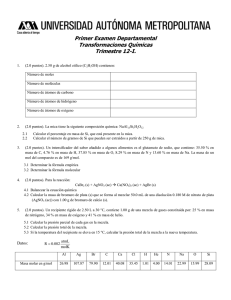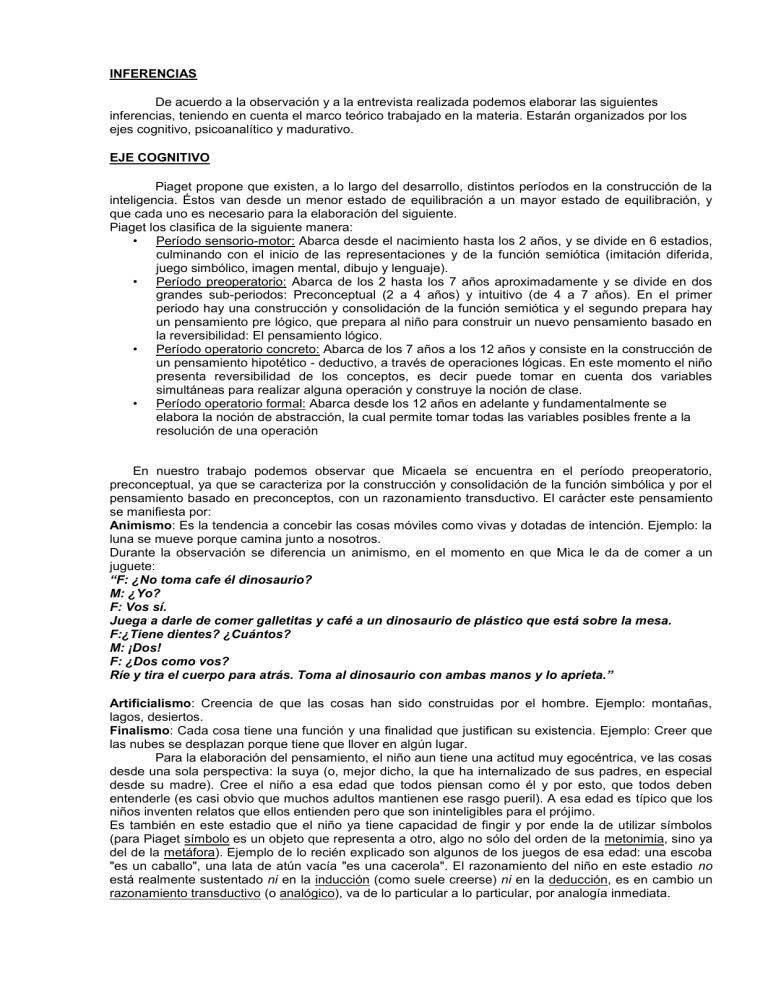
INFERENCIAS De acuerdo a la observación y a la entrevista realizada podemos elaborar las siguientes inferencias, teniendo en cuenta el marco teórico trabajado en la materia. Estarán organizados por los ejes cognitivo, psicoanalítico y madurativo. EJE COGNITIVO Piaget propone que existen, a lo largo del desarrollo, distintos períodos en la construcción de la inteligencia. Éstos van desde un menor estado de equilibración a un mayor estado de equilibración, y que cada uno es necesario para la elaboración del siguiente. Piaget los clasifica de la siguiente manera: • Período sensorio-motor: Abarca desde el nacimiento hasta los 2 años, y se divide en 6 estadios, culminando con el inicio de las representaciones y de la función semiótica (imitación diferida, juego simbólico, imagen mental, dibujo y lenguaje). • Período preoperatorio: Abarca de los 2 hasta los 7 años aproximadamente y se divide en dos grandes sub-periodos: Preconceptual (2 a 4 años) y intuitivo (de 4 a 7 años). En el primer periodo hay una construcción y consolidación de la función semiótica y el segundo prepara hay un pensamiento pre lógico, que prepara al niño para construir un nuevo pensamiento basado en la reversibilidad: El pensamiento lógico. • Período operatorio concreto: Abarca de los 7 años a los 12 años y consiste en la construcción de un pensamiento hipotético - deductivo, a través de operaciones lógicas. En este momento el niño presenta reversibilidad de los conceptos, es decir puede tomar en cuenta dos variables simultáneas para realizar alguna operación y construye la noción de clase. • Período operatorio formal: Abarca desde los 12 años en adelante y fundamentalmente se elabora la noción de abstracción, la cual permite tomar todas las variables posibles frente a la resolución de una operación En nuestro trabajo podemos observar que Micaela se encuentra en el período preoperatorio, preconceptual, ya que se caracteriza por la construcción y consolidación de la función simbólica y por el pensamiento basado en preconceptos, con un razonamiento transductivo. El carácter este pensamiento se manifiesta por: Animismo: Es la tendencia a concebir las cosas móviles como vivas y dotadas de intención. Ejemplo: la luna se mueve porque camina junto a nosotros. Durante la observación se diferencia un animismo, en el momento en que Mica le da de comer a un juguete: “F: ¿No toma cafe él dinosaurio? M: ¿Yo? F: Vos sí. Juega a darle de comer galletitas y café a un dinosaurio de plástico que está sobre la mesa. F:¿Tiene dientes? ¿Cuántos? M: ¡Dos! F: ¿Dos como vos? Ríe y tira el cuerpo para atrás. Toma al dinosaurio con ambas manos y lo aprieta.” Artificialismo: Creencia de que las cosas han sido construidas por el hombre. Ejemplo: montañas, lagos, desiertos. Finalismo: Cada cosa tiene una función y una finalidad que justifican su existencia. Ejemplo: Creer que las nubes se desplazan porque tiene que llover en algún lugar. Para la elaboración del pensamiento, el niño aun tiene una actitud muy egocéntrica, ve las cosas desde una sola perspectiva: la suya (o, mejor dicho, la que ha internalizado de sus padres, en especial desde su madre). Cree el niño a esa edad que todos piensan como él y por esto, que todos deben entenderle (es casi obvio que muchos adultos mantienen ese rasgo pueril). A esa edad es típico que los niños inventen relatos que ellos entienden pero que son ininteligibles para el prójimo. Es también en este estadio que el niño ya tiene capacidad de fingir y por ende la de utilizar símbolos (para Piaget símbolo es un objeto que representa a otro, algo no sólo del orden de la metonimia, sino ya del de la metáfora). Ejemplo de lo recién explicado son algunos de los juegos de esa edad: una escoba "es un caballo", una lata de atún vacía "es una cacerola". El razonamiento del niño en este estadio no está realmente sustentado ni en la inducción (como suele creerse) ni en la deducción, es en cambio un razonamiento transductivo (o analógico), va de lo particular a lo particular, por analogía inmediata. Hay representación preconceptual. El preconcepto nace de las nociones lingüísticas primitivas que se encuentran a mitad de camino entre el símbolo y el concepto, entre los individuos y el abarcativo. Tal forma de razonar se traduce en un modo de comunicación pletórica de asociaciones libres, sin relevantes conexiones lógicas, en las cuales se desplaza de una idea a otra haciendo casi imposible una reconstrucción comprensible de sucesos. En el ejemplo que aparece a continuación podemos inferir que tiene un pensamiento muy egocéntrico, ya que no puede seguir el hilo conductor de la conversación y se centra en su propio pensamiento. “Vuelve a mirar la fibra. Se levanta de la mesa y va a la cocina con él papa y él hermano. Se escucha como hablan. M: ¡Cafeee! F: ¿Queres café? M: Sí, ¡Silla silla silla! F. ¿Silla? M: Imos F: ¿Imos? S: Con los primos. Nos aclara la mama.” Más adelante, Mica viene a mostrarnos el café, pero lo llama mate, ya que vio a la madre tomando esta infusión previamente. En este caso se observa el pensamiento transductivo y relaciona el café como mate, sin poder diferenciarlos: “M: ¡Eto! F: ¿Qué es? N: Café, es polvo de café. F: ¿Querés ir a mostrarle a mamá y a las chicas? Viene corriendo con la caja de café en la mano derecha. Tiene todo el brazo extendido. Se detiene y nos sonríe mientras hace girar la caja en su mano en forma de vaivén. S: ¿Qué es? M: Ateee S: Es café. Vuelve a la cocina.” Finalmente, podemos extraer otro claro ejemplo del pensamiento transductivo. Mica no puede diferenciar el color de la fibra y sólo nombra el color conocido. Tampoco realiza reflexión alguna sobre el error cometido. “M: ¿Iii? F: ¿Qué color es ese? M: Ananja F ¿Naranja? No, eso es marrón. No, eso no es para pintar, agarra una hoja. M: Miaaaa F: No, no pintes ahí.” En el curso del 2º año de vida aparece, un conjunto de conductas que implica la evocación representativa de un objeto o de un acontecimiento ausente y que supone, en consecuencia, la construcción o el empleo de siguientes diferenciados, ya que debe poder referirse a elementos no actualmente perceptibles tanto como a los que están presentes. Pueden distinguirse, 5 conductas en orden de complejidad creciente: Imitación diferida: Al término del período sensorio motriz, el niño ha adquirido una capacidad suficiente, en dominio de la imitación así generalizada, para que se haga posible la imitación diferida, la representación en acto se libera entonces de las exigencias sensorio motrices de copia perceptiva directa para alcanzar un nivel intermedio en el que el acto, se hace significante diferenciado y en parte ya representación en pensamiento. “Toma la plastilina con ambas manos y la moldea. M: ¡A pota! S: ¡Una pelota! Muy bien. Vuelve a moldear, aplastándola con ambas manos. M: A tota S: ¡Una torta! Sopla la plastilina. S: ¿Estás jugando a las velitas? M: Aaaaa cumpa feliiii, a cumpaaaa feliiii, aaa cumpa Micaa. La mamá ríe y festeja con ella.” En este caso inferimos que aparece una imagen mental, ya que relacionó la plastilina con una torta, y a la torta con su cumpleaños, por eso lo canta a manera de imitación de lo vivido . Juego simbólico: Señala el apogeo del juego infantil. Resulta indispensable a su equilibrio afectivo e intelectual que pueda disponer de un sector de actividad cuya motivación no sea la adaptación a lo real, sino , por el contrario, la asimilación de lo real al Yo, sin coacciones ni sanciones: Tal en el juego, que transforma lo real, por asimilación más o menos pura, a las necesidades del Yo, mientras que la imitación (cuando constituye un fin en sí) es acomodación más o menos pura a los modelos exteriores, y la inteligencia es equilibrio entre la asimilación y la acomodación. La función de asimilación al Yo que cumple el juego simbólico se manifiesta bajo las formas particulares más diversas, en la mayor parte de los casos afectivas, sobre todo, pero a veces al servicio de intereses cognitivos. Tres Categorías del juego simbólico y una cuarta que forma la transición entre el juego simbólico y las actividades no lúdicas. “M: ¿Hace relatos? S: Sii, todo el tiempo. Tiene sus alumnos, los sienta en sillas y les lee cuentos, los hace dormir, arma historias, charla, los reta, les da la mamadera. Vemos cómo, a través del juego simbólico Mica intenta imitar a la madre, transformando lo real a su manera y aparece una gran carga afectiva sin coacciones ni sanciones. También podemos ver que aunque no tome más la mamadera juega a alimentar a sus juguetes. Dibujo: Se inscribe a la mitad de camino entre el juego simbólico, del cual presenta el mismo placer funcional y el mismo autotelismo y la imagen mental con la que comparte el esfuerzo de imitación de lo real. Luquet considera el dibujo como un juego, pero incluso en sus formas iniciales, no asimila cualquier cosas, no importa cuál, sino que permanece, como la imagen mental, más próxima a la acomodación imitadora. Constituye tanto una preparación como un resultado de ésta; y entre la imagen gráfica y la imagen interior (el ‘modelo interior’ de Luquet) existen innumerables interacciones, ya que las 2 se derivan directamente de la imitación. Luquet plantea la evolución del dibujo en distintas etapas: • Realismo fortuito (2 a 3 años): Hace garabatos, con la significación del dibujo que se descubre luego. • Realismo frustrado (3 a 4 años y medio): Yuxtaposición, no existe tema unificado, hay significación de antemano. Aparición de la primera figura humana: monigote renacuajo. • Realismo intelectual (4 y medio a 9 años): Dibuja lo que sabe del objeto. Hay transparencias y utiliza varias perspectivas en un mismo dibujo. • Realismo visual (9 años en adelante): Dibuja lo que ve. Utiliza sólo una perspectiva y tres dimensiones. “Con la mano izquierda toma una fibra roja, hace un rayón sobre los libros para colorear con todo el puño cerrado sobre la fibra. Toma otra fibra de color amarillo con la mano derecha de la misma manera que tomó la otra y hace otro rayón.” Durante la observación pudimos ver a Mica dibujando. Podemos inferir que se encuentra en un realismo fortuito, ya que hace garabatos sin un significado. Imagen mental: Las ‘asociaciones’ son siempre asimilaciones. En cuanto a las imágenes mentales, existen 2 razones para dudar de su filiación directa a partir de la percepción. Si la imagen prolongara, sin más, la percepción, debería intervenir desde el nacimiento, siendo así que no se observara ninguna manifestación de ello durante el periodo sensorio motriz, y parece iniciarse únicamente c/la aparición de la Funcion Semiótica. El desarrollo de las imágenes mentales entre los 4/5 y los 10/12 años parece indicar una diferencia bastante clara entre las imágenes de nivel preoperatorio y las de los niveles operatorios, que parecen entonces fuertemente influidos por las operaciones. Imágenes reproductoras” se limitan a evocar espectáculos ya conocidos y percibidos anteriormente. En principio, las imágenes reproductivas pueden, por sí mismas, referirse a configuraciones estáticas, a movimientos (cambios de posición) y a transformaciones (cambio de forma) porqué esas 3 clases de realidades se ofrecen constantemente en la experiencia perceptiva del sujeto. “S: ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Formitas? M: Iiiiii S: ¿Te salen? Toma la plastilina con ambas manos y la moldea. M: ¡A pota! S: ¡Una pelota! Muy bien. Vuelve a moldear, aplastándola con ambas manos.” En este fragmento Mica realiza una forma que inmediatamente la relaciona con una pelota. Aparece en su pensamiento una imagen reproductora de la pelota y la nombra. Lenguaje Aparece aproximadamente al mismo tiempo que las otras formas del pensamiento semiótico. Comienza tras una fase de balbuceo espontáneo y una fase de diferenciación de fonemas por imitación (11/12 meses), por un estadio situado al término del sensorio motriz, el de las “palabras – frases”. Esas palabras únicas pueden expresar, uno tras otro, deseos, emociones o comprobaciones. Desde el fin del 2do año se señalan frases de 2 palabras, pequeñas frases completas sin conjugaciones ni declinaciones, y después una adquisición progresiva de estructuras gramaticales. “M: ¿A qué edad fueron los primeros sonidos? S: A los tres meses. M: ¿Y las primeras palabras? ¿Cuáles fueron? S: Al año y medio, La primera fue tete, después empezó a decir mamá, papá y demás. M: ¿Usa media lengua? S: Sí, desde antes de los dos años. M: ¿Y ustedes como le hablan? S: Normal, le hablamos bien F: Algunas palabras las dejamos pasar, le seguimos él juego como tete. Pero tampoco queremos deformar él lenguaje por Nico. M: ¿Desde qué edad dice frases completas? S: Desde hace un mes, más o menos.” En este caso vemos la progresión o la evolución del lenguaje en Mica. Comenzó con las primeras palabras, deformadas del lenguaje pero con simbolización ya que “tete” es chupete y expresa su afectividad frente a este objeto, es un objeto de deseo. Luego vemos palabras bien pronunciadas como mamá o papá. A los dos años y medio comienza a decir las primeras frases completas, pero en media lengua, es decir, que algunas palabras las repite por imitación al sonido. Todavía sigue manteniendo la simbolización personal (egocéntrica) de los objetos más privilegiados. EJE PSICOANALÍTICO: Construccion del yo: Calzetta plantea que existe una evolución en la construcción del yo, y discrimina tres etapas en esta constitución: Yo real primitivo: Se funda en el marco del principio de constancia, sobre la comprobación de que ciertos estímulos son discontinuos (el niño puede fugarse de ellos mediante movimientos de su cuerpo) mientras que otros mantienen constante su presión, no resultando posible apartarse de ellos. El niño se encuentra en la fase oral de la evolución de la libido. La relación con el objeto es aún an-objetal. Yo placer purificado: donde operan simultáneamente dos tendencias: una orientación realista inicial cuyo fundamento es biológico, reflejo; y una tendencia a la repetición imaginaria de la experiencia de satisfacción. Comienza a surgir un no-yo, un exterior ahora no indiferente en torno al yo, relacionado con el dolor y el displacer, aquello de lo cual procura fugarse el yo. Este yo ahora configurado, omnipotente en su capacidad de reproducir al objeto satisfaciente apenas se establece la tensión de necesidad, es el lugar de lo “bueno absoluto”. Se constituye así un Yo ideal cuyo rastro se hallará más tarde en la construcción del Ideal del Yo. Yo de realidad definitivo: coincide con la organización anal. Esto no es casual porque desde lo corporal, la musculatura se pone en funcionamiento y el niño puede ir a buscar a la mamá. Ahora hay proceso secundario, están inhibidos los mecanismos de alucinación y proyección, y se instala el principio de realidad que perfecciona el principio de placer, poniéndose a su servicio. Las ideas que forman este Yo de Realidad Definitivo se estructuran alrededor de la representación del objeto: el núcleo del yo es la identificación primaria, la representación primitiva del objeto es a la vez representación del yo mismo. La identificación primaria es el primer enlace afectivo a un objeto (aunque el niño no sabe que está afuera de él). De su objeto aprende el yo su capacidad discriminadora, imprescindible en el progresivo dominio de la realidad. Este aprendizaje se produce como consecuencia de la identificación primaria. El otro y su perspectiva están incluidos desde el comienzo de la constitución psíquica. Este proceso lleva a que el yo logre finalmente diferenciarse de manera estable de su objeto. Antes, si el yo reproducía el objeto a su voluntad, éste era parte de aquel. Desde que se reconoce el objeto exterior como externo, en cambio, el yo debe tolerar el aprendizaje de que esas partes valiosas de sí mismo se encuentran fuera de él. Deberá aplazar los movimientos de descarga (acciones específicas) hasta que haya comprobado los signos de realidad que aseguran que se ha reencontrado afuera el objeto deseado. Si parte de lo bueno está afuera, en el no-yo, y parte de lo malo es propio del yo, se produce una ambivalencia afectiva. Los sentimientos hacia el objeto y también hacia el yo consistirán en una mezcla de amor y odio. Se hace imperativo el dominio del objeto, si no puede reincorporar el objeto perdido, deberá procurar dominarlo por cualquier medio. Es la edad del dominio muscular y de los caprichos. En tanto manifestación de la pulsión de dominio, tienen por finalidad imponer al objeto que se aleja una conducta determinada por los propios deseos. Es también la edad del sadismo, porque en el sufrimiento del otro ocasionado por el yo se manifiestan la voluntad de dominio y la ambivalencia afectiva. El mayor dominio posible consiste en la destrucción del objeto y por lo tanto, en su pérdida definitiva. Se realiza la primera gran renuncia por amor: el control de esfínteres. Para retener el amor, inseparable aun de la presencia corporal del objeto, el yo renuncia a su placer y a su producto. Se produce una transformación de la angustia. Antes era producto de una invasión de cantidad de excitación, que excedía las posibilidades metabolizadores de la estructura yoica. Ahora es en cambio anticipación. Para el desarrollo de angustia señal, el yo debe estar separado del ello, ya que este tipo de angustia es un sistema de señales que el yo utiliza para dominar la tendencia del ello a la descarga inmediata. Pero el yo de la etapa sádica no reconoce aun tales diferencias, o por lo menos no les asigna mayor significación. El objeto es ante todo igual al yo. Inducimos que Mica se encuentra en la primera etapa de la construcción del yo real definitivo. A lo largo de la observación y la entrevista pudimos encontrar distintas conductas que están relacionadas a la pulsión de dominio (control) –que tiene que ver con la posición activa-pasiva, pares opuestos de la etapa anal-, a un afecto ambivalente de amor-odio hacia los padres, y la presencia de una angustia señal, que anticipa la pérdida de objeto. Comienza a renunciar a su objeto por el amor a los padres. “M: ¿Tiene control de esfínteres ya? S: No, te avisa cuando ya hizo. Todavía no sabe distinguir qué es lo que hizo, a veces hizo pis y te dice caca. M: ¿Cómo es el momento del cambio de pañales? S: Le gusta que le saquen él pañal, Todavía no controla pero le gusta jugar a que va a la pelela. Sabe que ahí es donde se hace pero todavía no aprendió a ir. M: ¿Cómo es su funcionamiento intestinal actual? S: Normal, sin problemas. Va todos los días de cuerpo.” En este fragmento de entrevista, podemos comprobar que si bien Mica aún no controla completamente los esfínteres, hay un inicio de control, porque advierte luego de hacer sus necesidades. Además, observamos que tanto la orina como las heces tienen la misma denominación: “caca”. En la última parte de la cita, advertimos que predomina la zona erógena anal y el yo renuncia a su placer de retener o controlar el objeto corporal, ya que va todos los días de cuerpo sin ninguna dificultad. “Él padre le ofrece vainillas. Toma una con la mano izquierda, la moja en leche y muerde. La escupe. S: No lo mojes en la leche, comela así. Toma otro bocado. Queda con la boca abierta y la vainilla aún en la boca. Nos mira. Vuelve a escupir. S: Bueno listo. La mamá aparta la taza de su lado. Hace berrinches, estira la mano para alcanzarla. La mamá vuelve a alcanzarle la taza. El papa le alcanza un paquete de galletitas. Toma una galletita, la moja en la leche y la mastica. Mira a la mamá y asiente.” Estas citas hacen referencia a la relación de ambivalencia que presenta Mica (amor-odio) con sus padres. La describen como “desafiante y terca” cuando no consigue lo que desea. Es allí donde se produce esta ambivalencia de amor-odio; y la reacción de Mica hacia sus padres de contravenir las órdenes impuestas. Al no tener aún instaurado el superyó, tampoco hay una interiorización de las normas. Es por esto, que el Principio de Realidad de Mica está al servicio del Principio de Placer; y el juego de fuerzas pulsionales se ponen en juego entre el Yo y el Ello. Recordemos, inclusive, que el Yo recién comienza a definirse, entonces en el Aparato Psíquico de Micaela predomina el Ello. “M: ¿Cómo describirían a Mica en tanto humor, como es su personalidad? S: Es muy decisiva, cuando no quiere algo se empaca. Te desafía todo el tiempo. Igual le preguntas a la maestra y te dice que se porta re bien. Ayuda a todos los nenes a comer, los duerme, es muy maternal. M: ¿Notaron cambios en su humor en algún momento? S: Quizás ahora está mucho más desafiante.” “M: ¿Cómo es su conducta en la mesa? S: Tranquila, aunque nos cuesta a veces que esté sentada. Se queda parada en la silla, es muy inquieta. Desde que pasó de la sillita alta nos cuesta más mantenerla quieta. Uno le tiene que estar encima. A veces hasta busca una silla para que él papá le dé de comer.” “S: ¡Tomá bien! M: Ahh no quelo. Saca la lengua, la mamá le señala la remera y le hace cosquillas mientras dice: S: ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Está toda mugrosa! M: ¡Basta!” En “Tres ensayos de la teoría sexual” Freud plantea que aportes esenciales a la “excitación sexual” prestan las excitaciones periféricas de ciertas partes privilegiadas del cuerpo (genitales, boca, ano, uretra) que merecen el nombre de “zonas erógenas”, de las magnitudes de excitación que llegan de estos lugares sólo una parte favorece a la vida sexual; otra es desviada de las metas sexuales y vuelta a metas diversas (sublimación). A lo largo de la observación y la entrevista, pudimos observar que Mica conserva algunas satisfacciones de la zona erógena oral (ver cita 1). Pero en las siguientes citas manifiesta que está comenzando la etapa de predominio de la de la zona erógena anal, ya que se muestra desafiante, comienza a ponerles límites a los padres (decirles que no); a adueñarse y a dominar su cuerpo (Pulsión de dominio). “M: ¿Uso chupete? S: Sí, y lo sigue usando.” 1 “El padre le ofrece vainillas. Toma una con la mano izquierda, la moja en leche y muerde. La escupe. S: No lo mojes en la leche, comela así. Toma otro bocado. Queda con la boca abierta y la vainilla aún en la boca. Nos mira. Vuelve a escupir. S: Bueno listo. La mamá aparta la taza de su lado. Hace berrinches, estira la mano para alcanzarla. La mamá vuelve a alcanzarle la taza.” Del erotismo anal surge, en un empleo narcisista el desafío como una reacción sustantiva del yo contra reclamos de los otros; el interés volcado a la caca traspasa a interés por el regalo y luego por el dinero. Con el advenimiento del pene nace en la niñita la envidia del pene, que luego se traspone en deseo del varón como portador del pene. Antes, el deseo del pene se ha mudado en deseo del hijo, o este último ha reemplazado aquel. Una analogía orgánica entre pene e hijo se expresa mediante la posesión de un símbolo común a ambos (el pequeño). Luego, del deseo del hijo un camino adecuado a la ratio conduce al deseo del varón. En el fragmento de entrevista que sigue a continuación indagamos a los papás acerca de la reacción de Mica cuando se lastima. Observamos que primero es ella quien se da cuenta y luego se lo trasmite a los padres. Aquí comienza a dominar no solo su cuerpo, sino también sus emociones, lo que siente. Además, es un claro ejemplo de la angustia señal típica de esta etapa, pues no se trata de calmar con llanto esa angustia, sino de reparar el conflicto buscando a sus padres: “M: ¿Cómo reacciona cuando se lastima, se corta o se raspa? S: Llora y te viene a mostrar. Te dice duele.” Cuando aparece el hijo, la investigación sexual lo discierne como “lumpf” y lo inviste con un potente interés, anal-erótico. El deseo del hijo recibe un segundo complemento de la misma fuente cuando la experiencia social enseña que el hijo puede concebirse como prueba de amor, como regalo. Los tres, columna de caca, pene e hijo son cuerpos sólidos que excitan un tubo de mucosa al penetrar o salir. La investigación sexual infantil sólo puede llegar a saber que el hijo sigue el mismo camino que la columna de heces; ella no llega a descubrir la función del pene. No obstante, es interesante ver que una armonía orgánica vuelva a salir a la luz en lo psíquico, tras muy numerosos rodeos, como una entidad inconsciente. “M: ¿Cuánto tiempo tomó leche materna? S: 11 meses. M: ¿Y cómo fue el pasaje? S: Fue gradual. Ella estaba por empezar el jardín maternal y yo no quería sacarle la teta de una, entonces lo hice de a poco. Por ejemplo la teta de la noche se la mantuve un tiempo más hasta el corte. Además en ese momento falleció mi abuelo y yo no quise darle más teta, estaba muy angustiada. Igualmente ella empezó a perderle interés, en un momento le ofrecía y ella escupía. Me costó más a mí que a ella.” En este caso, podemos revelar que la madre presentó dificultad a la hora del destete. Micaela, en cambio, rechazó ese tipo de vinculación con la madre; pero ella insistió en que perdure esta situación. La mamá reconoce que la dificultad fue mayor en ella que en Mica. Podríamos compararlo con la ecuación simbólica (caca=hijo=regalo) ya que Sandra presentó dificultades de renunciar al placer de darle la teta, porque veía a su hija como parte suya y como un regalo que no estaba dispuesta a renunciar aún. M: ¿Suele andar desnuda por la casa? S: No, muy poco. Está en una etapa de descubrimiento. Va y se toca, Te dice: Mira. También dice pito. Además, podemos inferir que comienza la etapa de la “Premisa universal del falo”, la cual indica que los niños piensan que todos tienen pene. M: ¿Tiene amiguitos? S: Sí, y por lo que nos cuenta amiguitos varones sobre todo. Nombra siempre a un Joaco, Primero te nombra a todos los varones y después a las nenas. Y se relaciona bárbaro, juega mucho. Finalmente, podemos descubrir que Micaela tiene una identificación con los varones, es decir que está en la etapa de la sexualidad perversa polimorfa, que abarca la bisexualidad infantil. Existe una identificación femenina (con la madre) y masculina, lo que repliega un carácter bisexual en sus actitudes (activo- pasivo). Juego: En “El creador literario y el fantaseo”, Freud describe que el niño al jugar se comporta como un poeta, crea un mundo propio (inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden que le agrada); y toma muy en serio este juego, emplea en el grandes montos de afecto. Lo opuesto al juego es la realidad efectiva. El niño diferencia la realidad de su mundo del juego. Lo que diferencia su jugar del fantasear es que cuando juega el niño apuntala sus objetos y situaciones imaginadas en objetos reales. El jugar del niño está dirigido por el deseo de ser grande y adulto, imitando en el juego lo que le ha devenido familiar de la vida de los mayores y no tienen razón para esconder ese deseo. “M: ¿Hace relatos? S: Sii, todo el tiempo. Tiene sus alumnos, los sienta en sillas y les lee cuentos, los hace dormir, arma historias, charla, los reta, les da la mamadera.” En este caso, hay una predilección a jugar a ser grande, a ser la maestra de sus juguetes como su mama es con otros niños. Mica toma ese aspecto de la realidad para transitarla en el juego. Ella sabe que es un juego pero se comporta como si estuviera en la realidad. Además muestra el deseo de maternidad como también podemos ver en estos ejemplos: M: ¿Como es la relación con otros miembros de la familia? S: Bárbara, les da besos, los abraza. Tiene primos de 11, 6 y 5 años y tiene una buena relación M: ¿Cómo es su actitud con los chicos más chicos? S: Les hace mimos, upa, los quiere agarrar. Vemos que a pesar de que sus primos son más grandes tiene la misma vinculación con ellos que con otros más chicos. M: ¿Cómo es el vínculo con sus compañeros y docentes? S: Excelente. La maestra dice que es un dulce de leche, les da mimos a todos. En este caso, observamos la sexualidad en el primer tiempo del desarrollo: onanismo infantil y el descubrimiento por conocer su cuerpo. Comienza en esta etapa porque la pulsión de dominio comienza a manifestarse. Esto se refiere al conocimiento y satisfacción de las zonas erógenas. M: ¿A que le gusta jugar y con quién? S: Juega mucho con bebotes. Juega con Nico, le gusta jugar con bloques, los apila y los encastra. Juega con pelotas, se trepa, se tira, juega mucho con bebés. M: ¿Tiene algún juguete preferido? S: Sí tiene un bebote que lleva a todos lados, tiene muchos, pero ese en particular es su preferido. M: ¿Ustedes juegan con ella? F: Conmigo juega juegos físicos. Le gusta que la revolee, que le haga upa, corremos, paseamos le encanta el aire libre. S: Y nosotras bailamos, cantamos, leemos, pintamos. M: ¿Juega sola? S: Sí, generalmente cuando estoy ocupada corrigiendo. M: ¿Qué programas mira? S: Mira Violetta, pero porque la mira Nico. Disfruta más del ritual de estar todos sentados en familia que de la tele en sí. Sí no, no se engancha. M: ¿Usa la compu? S: Sí, aprieta el mouse, todos los botones, el volumen, apaga la compu para molestar a Nico. Pero solamente va cuando está él, sino no. En estas citas podemos observar que Mica juega para sentir placer, para establecer relaciones sociales, para adquirir experiencia y para integrar la personalidad: toma aspectos de ambos padres y de su hermano en los cuales se siente identificada y lo hace parte de su experiencia, ya que va modificándolos a través de su propio pensamiento y subjetividad. Lenguaje: La construccion del lenguaje no depende solo de un proceso madurativo, si no tambien, de la construccion del psiquismo. Al principio, el niño depende de otros para satisfacerse, los cuales lo van marcando. El niño nace en un mundo de palabras, y es en relación con otros (que erogenizan, prohíben, etc), que se va constituyendo su psiquismo. “M: ¿Y cómo fueron esos primeros momentos después de la llegada a casa? S: Lloraba, lloraba mucho, durmió muy poco y hacia siestas cortas. Era una nena demandante, es una nena demandante. M: ¿Como la calmaban? S: Upa, teta, chupete. En ese orden.” En esta inferencia podemos ver claramente que el llanto, como plantea Janin en el texto “Sobre la constitución del lenguaje” es la primera comunicación concreta entre la madre y la niña. Además todavía sigue presente, ya que afirma que aún es una niña demandante. “M: ¿Cuál era la forma de manifestarse de Mica cuando no podía hablar? S: Te señalaba, te gesticulaba todo. M: ¿Y ustedes como le respondían? S: Al principio cuando nos señalaba algo se lo alcanzábamos enseguida, hasta que empezó a hablar. Después esperábamos a que nos diga que era lo que quería. Fomentamos que hable. M: ¿A qué edad fueron los primeros sonidos? S: A los tres meses. M: ¿Y las primeras palabras? ¿Cuáles fueron? S: Al año y medio, La primera fue tete, después empezó a decir mamá, papá y demás. M: ¿Usa media lengua? S: Sí, desde antes de los dos años. M: ¿Y ustedes como le hablan? S: Normal, le hablamos bien F: Algunas palabras las dejamos pasar, le seguimos él juego como “tete”. Pero tampoco queremos deformar el lenguaje por Nico. M: ¿Desde qué edad dice frases completas? S: Desde hace un mes, más o menos.” Aquí vemos que Micaela comienza a hablar por acción previa de los padres, comienza el lenguaje hablado. A partir de este momento comienza la etapa del Lenguaje como sistema de normas regladas. Ambos padres renuncian a casi todas las palabras mal empleadas y las corrigen, a excepción de la primera palabras “Tete”. Se lo prohíben por el hermano. Además podemos inferir que su sistema Preconsciente comienza a instaurarse, ya que para que comprenda el significado de las palabras requiere tener fundado este sistema. Mica comienza a manejar el significado de las palabras, aunque otras todavía aparecen acorde a su subjetividad. Relacion madre-hija: Winnicott plantea que el parloteo del bebé y la manera en que un niño mayor repite un repertorio de canciones y melodías mientras se prepara para dormir se ubican en la zona intermedia, como fenómenos transicionales, junto con el uso que se hace de objetos que no forman parte del cuerpo del niño aunque todavía no se los reconozca del todo como pertenecientes a la realidad exterior. La pauta de los fenómenos transicionales empieza a aparecer desde los 4 a 6 meses hasta los 8 a 12. En el desarrollo de un niño pequeño aparece una tendencia a entretejer en la trama personal objetos distintos que yo. La primera posesión no-yo es el objeto transicional. El objeto transicional representa el pecho materno o el objeto de la primera relación. Simboliza un objeto parcial, tiene valor simbólico. El que no sea el pecho (o la madre) tiene tanta importancia como la circunstancia de representarlo. “S: Juega mucho con bebotes. Juega con Nico, le gusta jugar con bloques, los apila y los encastra. Juega con pelotas, se trepa, se tira, juega mucho con bebés. M: ¿Tiene algún juguete preferido? S: Sí tiene un bebote que lleva a todos lados, tiene muchos, pero ese en particular es su preferido. En este caso observamos el objeto transicional que Mica tiene: el bebote. Ella lo lleva a todos lados, inclusive cuando se va a otro lugar. Podemos inferir que tiene una relación de ambivalencia porque lo “ama” como si fuera el pecho materno, pero también lo utiliza para descargar la agresión típica de la etapa sádico- anal en la que se encuentra. La tarea posterior de la madre consiste en una DESILUSIÓN gradual del bebé, en consonancia con la capacidad de su hijo para encarar ese retroceso. Tiene condiciones para soportar el alejamiento de la madre. El niño tiene mayor percepción de ese proceso, utiliza satisfacciones autoeróticas, comienzan las fantasías. Si las cosas salen bien en ese proceso, queda preparado el escenario para las frustraciones denominadas destete. Si todo va bien, el bebé puede incluso sacar provecho de la experiencia de frustración, ya que la adaptación incompleta a la necesidad hace que los objetos sean reales, es decir tanto odiados como amados. M: ¿Y cómo fue el pasaje? S: Fue gradual. Ella estaba por empezar el jardín maternal y yo no quería sacarle la teta de una, entonces lo hice de a poco. Por ejemplo la teta de la noche se la mantuve un tiempo más hasta el corte. Además en ese momento falleció mi abuelo y yo no quise darle más teta, estaba muy angustiada. Igualmente ella empezó a perderle interés, en un momento le ofrecía y ella escupía. Me costó más a mí que a ella. M: ¿Cuánto tiempo estuvo con mamadera? S: Muy poco. Hasta más o menos un año y tres meses y empezó a tomar en taza enseguida. Además mordía la mamadera, inclusive llego a tragar pedacitos de las tetinas. M: ¿Uso chupete? S: Sí, y lo sigue usando. Aquí observamos cómo fue el proceso de destete. Fue gradual e intercambió el pecho materno por la mamadera. Luego, Mica decidió tomar en taza. Durante la toma de la mamadera se puede observar su descontento con este objeto, ya que acciona con agresión y por eso deducimos que el paso de la mamadera a la taza fue parte de su propio self, en la que ella comienza a tener el dominio y el control sobre sus actos. Sólo si el niño tiene una madre lo suficientemente buena puede iniciar un proceso de desarrollo personal y real (si no la tiene, el niño se convierte en un conjunto de reacciones frente a los choques y su verdadero self no llega a formarse). El yo de la madre está sintonizado con el del niño y ella puede darle apoyo. Cuando la pareja madre-bebé funciona bien, el yo del niño es muy fuerte, porque está apuntalado en todos los aspectos. La función de una madre suficientemente buena en las primeras etapas de vida de su hijo: HOLDING: La forma en que la madre toma en sus brazos al bebé está relacionada con su capacidad para identificarse con él. El hecho de sostenerlo de manera apropiado constituye un factor básico del cuidado, en el que el bebé encuentra la seguridad necesaria para constituirse. HANDING: La “manipulación sensual” contribuye a que se desarrolle en el niño una asociación psicosomática que le permite percibir lo real como contrario a lo irreal. MOSTRACIÓN DE OBJETOS o realización (hacer realidad el impulso creativo del niño): La madre tiene que poner el mundo a disposición del bebé, aproximárselo para que pueda apoderarse de él. Promueve en el bebé la capacidad de relacionarse con objetos. Las fallas bloquean el desarrollo de la capacidad del niño para sentirse real al relacionarse con el mundo concreto de los objetos y los fenómenos. FUNCIÓN ESPEJO: En el rostro de la madre (primer espejo) el chico empieza a encontrarse a sí mismo antes de tener conciencia de sí, porque ella lo mira amorosamente. M: ¿Cuando tomo teta por primera vez? ¿Cómo fue ese momento? S: Perfecto. Se prendió rapidísimo. Apenas la terminaron de limpiar tomo teta. M: ¿Y vos cómo te sentiste en ese momento? S: Chocha. La miraba todo el tiempo. Me acuerdo que en un momento nos llevaron a la sala de descanso y... Aquí podemos apreciar el primer vínculo de Mica con su mamá. Inferimos que Sandra asumió el vínculo de Madre lo suficientemente buena, ya que la mira, brindándole seguridad y confianza. Le brindó la ilusión y luego, con el destete la desilusionó gradualmente, adecuándose a los tiempos de Mica, para que pueda aceptar que no es parte de su creación. EJE MADURATIVO: En "El infante y la cultura actual" Gesell plantea que existen, a lo largo del desarrollo del niño, distintas pautas de conducta que responden a una forma más o menos definida. Las mismas son posibilitadas por la progresiva organización del sistema nervioso pero, con variaciones individuales proporcionadas por el ambiente. Para describir la conducta, Gesell la divide en cuatro distintos campos: • Conducta motriz: Para referirse a la postura, la locomoción y los conjuntos posturales. En de la observación pudimos ver la manera en que Mica se sentaba en la silla: Observamos que primero se paraba en la misma y luego se acomoda para sentarse, lo que da indicio que aún no controla bien sus músculos flexores y extensores, esto coincide con la descripción dada por Gesell de los 2 años y medio: "La mamá se levanta de la silla y la deja sola, está parada sobre la silla. S: ¿Querés dibujar Mica? Le pregunta la mamá mientras deja sobre la mesa una cartuchera en forma ovalada. Micaela se sienta en la silla, abre la cartuchera y toma una fibra" Sin embargo, también pudimos observar que ya puede tanto acuclillarse como extender los brazos: "Se baja de la silla, toma la servilleta y se agacha para limpiar él piso." "Se agacha y la levanta sonriendo. Vuelve a sentarse en la silla." "Levanta la fibra marrón con todo él brazo extendido. La observa." En cuanto a la motricidad, aunque aún predomina para ciertas cosas la motricidad gruesa vemos claros principios de motricidad fina en la manera en la que Mica toma los objetos. Si bien le cuestan determinadas tareas como sacarle la tapa a una fibra, quizás porque aún agarra con demasiada fuerza, vemos que para otras como tomar una cuchara o dibujar es muy hábil, utiliza pulgar, índice y dedo del medio en lugar de todo el puño. Cuando realizó movimientos de vaivén con una caja de café pudimos ver el control que ya posee sobre sus muñecas: "Micaela se sienta en la silla, abre la cartuchera y toma una fibra. Cierra ambos puños sobre la fibra e intenta sacarle el capuchón, tira fuerte de ambos extremos y cuando logra abrirla se hace un rayón en la remera blanca que lleva puesta. "Toma la cuchara que está en la taza con la mano izquierda, pulgar, índice y dedo del medio. Revuelve. Golpea la taza con la cuchara y se la mete en la boca. Deja la cuchara a un lado y toma un sorbo directamente de la taza." "F: ¿Querés ir a mostrarle a mamá y a las chicas? Viene corriendo con la caja de café en la mano derecha. Tiene todo él brazo extendido. Se detiene y nos sonríe mientras hace girar la caja en su mano en forma de vaivén." Una de las principales características de un niño de dos años y medio según Gesell es que al encontrarse en una etapa de transición, debe experimentar todas las posibilidades. Él niño es muy inestable en cuanto a la conducta y le gusta ir y venir, correr y detenerse, agarrar y soltar, empujar y tirar. Esta descripción coincidió con las distintas actividades que realiza Mica, tanto en el jardín maternal como en casa. Según lo que los padres nos contaron en la entrevista y lo que se vio claramente en la observación, Mica no se queda quieta, es muy activa y tiene predilección por los juegos físicos. "M: ¿Hace alguna actividad física? S: Tiene educación física en el jardín M: ¿Y qué hacen, saben? S: Por lo que nos cuenta, hacen rondas, corren, saltan... F: También hacemos muchos juegos físicos acá en casa. Juega mucho con Nico y conmigo, nos ve y siempre quiere participar. M: ¿Notaron cambios en el desarrollo motriz? S: No, solo que ahora es mucho más mandada, no le tiene miedo a nada." M: ¿Ustedes juegan con ella? F: Conmigo juega juegos físicos. Le gusta que la revolee, que le haga upa, corremos, paseamos le encanta él aire libre. S: Y nosotras bailamos, cantamos, leemos, pintamos. "S: ¿te vas a la compu? Se levanta de la mesa, camina hacia la silla 4, la toma con ambas manos y la arrastra caminando para atrás en dirección al pasillo." • Conducta adaptativa: Para describir la capacidad de percibir en una situación elementos significantes y de emplear la experiencia presente y pasada para ajustarse a situaciones nuevas. A lo largo de la observación pudimos ver mucha autoactividad de parte de Mica. Sobre todo observamos que tiene predilección por sacar y guardar cosas de su lugar. También vemos que hay un intento de contar unos pocos números, logro que según Gesell, estará dado a los 3 años. Vemos cómo utiliza tanto la motricidad fina como la gruesa para adaptarse a los distintos objetos que hay sobre la mesa "Se pone a observar la caja, la da vuelta, la abre y cierra las solapas. Uno por uno saca los lápices de la caja y los apoya en la mesa mientras cuenta: M: Tres, cuatro. Agarra todos los lápices con ambas manos y los pasa de una mano a la otra." “Con ambas manos toma pedacitos de plastilina hasta que no quedan pedazos grandes. M: A pota. Guarda los pedacitos con la mano derecha, y los aplasta." “M: ¿A que le gusta jugar y con quién? S: Juega mucho con bebotes. Juega con Nico, le gusta jugar con bloques, los apila y los encastra. Juega con pelotas, se trepa, se tira, juega mucho con bebés.” "Mientras habla con la mama sobre los colores de las fibras toma él globo apretándolo fuerte con la mano izquierda mientras lo dibuja con la derecha." • Conducta del lenguaje: Para referirse a todas las formas de comprensión por medio de gestos, sonidos y palabras. "M: ¡U ota vez! S: ¡Otra vez!" "F: ¿Están tomando todos mate o quieren café? S: No, mate, mate. M: ¡Mate! ¡Mate!" En muchos momentos de la observación, Mica repetía las palabras que escuchaba decir a sus padres. Vemos que si bien aún utiliza media lengua cada vez se observa mayor concordancia con el lenguaje de los adultos. El lenguaje acompaña a la acción constantemente, Mica hablaba mucho con su mamá pero también consigo misma, sobre todo para anticipar sus distintas acciones y para describir objetos. "M: Uto pito uto pito. S: ¿Vas a pintar con otro?" "M: ¡Cafeee! F: ¿Queres café? M: Sí, ¡Silla silla silla! F. ¿Silla? M: Imos F: ¿Imos? S: Con los primos. Nos aclara la mama." Ya es capaz de decir frases completas y también domina ciertas palabras difíciles como “silla”, esto es posible porque a los dos años ya ha completado su aparato fonético. “M: ¿Usa media lengua? S: Sí, desde antes de los dos años. M: ¿Y ustedes como le hablan? S: Normal, le hablamos bien F: Algunas palabras las dejamos pasar, le seguimos él juego como tete. Pero tampoco queremos deformar él lenguaje por Nico. M: ¿Desde qué edad dice frases completas? S: Desde hace un mes, más o menos.” 4) Conducta personal-social: Las reacciones personales hacia otras personas y hacia la cultura social. Mica se encuentra en una etapa donde, según Gesell, pone a prueba la paciencia de los padres. Se encuentra muy desafiante y le gusta que todo se haga a su manera. Sin embargo también tiene comportamientos de compañerismo y sociabilidad, tanto en el jardín maternal como con su familia: S: ¡Tomá bien! M: Ahh no quelo. Saca la lengua, la mamá le señala la remera y le hace cosquillas S:¡ Mira, mira, mira! ¡Estás toda mugrosa! M: ¡Basta! "M: ¿Cómo describirían a Mica en tanto humor, como es su personalidad? S: Es muy decisiva, cuando no quiere algo se empaca. Te desafía todo el tiempo. Igual le preguntas a la maestra y te dice que se porta re bien. Ayuda a todos los nenes a comer, los duerme, es muy maternal. M:¿Notaron cambios en su humor en algún momento? S: Quizas ahora está mucho más desafiante. M:¿Cómo se relacionaba con los desconocidos cuando era bebé y actualmente? S: Bárbara, cuando era más chica primero los miraba y entraba. Ahora igual pero entra mucho más rápido en confianza." M:¿Cómo se relacionaba con los desconocidos cuando era bebé y actualmente? S: Bárbara, cuando era más chica primero los miraba y entraba. Ahora igual pero entra mucho más rápido en confianza. Gesell describe que a los dos años el niño prefiere el juego en solitario, pero a los dos años y medio ya presenta signos de incipiente sociabilidad. En la observación distinguimos que Mica disfrutaba de jugar sola, pero también le gusta jugar con otros chicos en el jardín según la entrevista. La mamá nos cuenta que le cuesta cada vez menos entrar en confianza. Su conducta con sus padres es muy ambivalente, en pocos minutos pasa de hacer berrinches a reír y divertirse con ellos: “La mamá aparta la taza de su lado. Hace berrinches, estira la mano para alcanzarla. La mamá vuelve a alcanzarle la taza. El papá le alcanza un paquete de galletitas. Toma una galletita, la moja en la leche y la mastica. Mira a la mama y asiente. M: Ahí” “M: Ra.. cias.. S y F: De nada. La mamá la tira hacia sí, y ella ríe. M: Gracias, gracias. La mamá le hace cosquillas y sigue riendo. Los papás hablan, bromean entre ellos y ríen, ella ríe también. Abre la boca y se queda un rato así.” ANÁLISIS DEL DIBUJO: Osterrieth explica la evolución en la actividad gráfica del niño y lo esquematiza en cuatro niveles abarcativos: Nivel 1: Él garabateo (de 2 a 3 años aprox.): En un primer momento el niño hace trazos por simple actividad motora, sin intención figurativa, luego comienzan a aparecer elementos significativos, entra en juego la función simbólica. Nivel 2: El esquematismo (de 3 a 9 años, aprox.): Intención figurativa manifiesta y previamente anunciada. Nivel 3: El realismo convencional: Representación de escenas visuales, el niño le presta más atención a las apariencias, a los detalles, se abandona el esquematismo. Nivel 4: Diferenciación de las evoluciones individuales y agotamiento de la actividad gráfica (pubertad y adolescencia): Para algunos la actividad grafica tiene una cierta evolución que conduce a un nivel casi artístico o artístico, para otros conduce a su desaparición. Luquet también divide la evolución del dibujo del niño en cuatro etapas: Realismo fortuito (2 a 3 años): Garabateo y significación con posterioridad Realismo frustrado 3 a 4.5 años): Yuxtaposición, no existe tema unificado, hay significación de antemano. Aparición de la primera figura humana: monigote renacuajo Realismo intelectual: Él niño dibuja lo que sabe del objeto, hay transparencias y varias perspectivas en un mismo dibujo Realismo visual: Él niño dibuja lo que ve. Hay sólo una perspectiva y tres dimensiones. Podemos ubicar el dibujo de Mica en el nivel 1 de ambos autores: los garabateos, esto concuerda con su edad. Se observan en el dibujo trazos sin ninguna forma en particular, hechos en birome negra. Algunos de los trazos son en forma de zig zag, lo que prueba que Mica ya es capaz de acelerar y desacelerar el movimiento. Asimismo, pueden observarse algunos bucles que son casi ovalados, si bien aún no son formas cerradas, parecen ser una aproximación. Aparece también en el centro de la hoja un trazo que pareciera ser lanzado. Los diferentes tipos de trazos pueden ser producto de que Mica alterna entre pinza fina y puño cerrado tanto para dibujar como para otras actividades. Cuando observamos a Mica dibujar, no notamos un interés particular sobre lo que estaba dibujando, sino más bien placer por rayar la hoja con los distintos colores y materiales que tenía a su alcance. Concluimos que Mica aún no entró en la segunda etapa de los garabateos y que dibuja por simple actividad gráfica. Sin embargo es posible que no falte mucho para que comience a darle significación a sus dibujos, ya que posee la función simbólica característica del periodo preoperatorio. EJE DIACRÓNICO Datos del desarrollo GESTACIÓN Situaciones vitales significativas 8 semanas 41 semanas Nacimiento (parto natural) 2 meses Hematoma que luego se absorbió. Peso: 3,460 Kg Altura:50cm Internación de 24 horas porque no respondía a estímulos. 3 meses Sostén cefálico Primeros sonidos 5 meses Ingesta de sólidos 5/ 6 meses Se sienta con apoyo 6 meses Principio de Neumonía (ingesta de antibióticos) 7 meses Se sienta sin apoyo 10 meses Dentición (babeo, irritabilidad) Falleció el bisabuelo materno y la madre estaba sumamente angustiada. 11 meses Debido a lo acontecido, la madre decidió destetarla gradualmente. Destete Gateo 12 meses Comienza el jardín Maternal. Objeto transicional (Bebote) 13 meses Aprende a caminar 1 año y medio Primeras palabras 1 año y 10 meses Media lengua “Tete”, mamá y papá. 1 año y 11 meses Primeras vacaciones a Valeria del Mar. 2 años y 6 meses Frases completas. CONCLUSIÓN DEL EJE DIACRÓNICO Con respecto a este eje podemos concluir que Mica obtuvo un desarrollo normal, con algunos aspectos a tener en cuenta. Primero, que durante su gestación apareció un pequeño hematoma, que luego se absorbió rápidamente. La mamá tuvo poco reposo y eso no dificultó la gestación. Lo que sí podríamos tener en cuenta es que nació fuera de término, a las 41 semanas. Por esto ambos padres estaban nerviosos y ansiosos porque nació luego de lo esperado. Además, el padre escuchó de compañeros de trabajo situaciones dificultosas que no terminaron bien y eso no ayudó a que se tranquilicen en el momento del parto. Sandra estaba preocupada porque no nacía y ella asume haber hecho más consultas de las necesarias. El parto fue normal, sin complicaciones, ni por parte de la madre ni por parte de la niña. Luego, a los 2 meses de vida Mica tuvo una internación por 24 horas: tenía mucha fiebre y no respondía a los reflejos. La madre se angustió mucho y ella se quedó con Mica en la clínica. Nunca supieron el motivo ya que los análisis que le hicieron no detectaron algún problema físico. Con respecto a lo madurativo, podemos inferir que Mica tuvo un desarrollo adecuado a lo que la teoría nos aporta: el sostén cefálico, el momento en que se sentó, el gateo, el momento de caminar. Todas estas conductas las logró con ayuda de la madre. A los 6 meses tuvo un principio de neumonía que no requirió internación, sólo se curó con antibióticos y no tuvo secuelas luego. Focalizándonos en el destete, Mica no demostró complicaciones ya que fue gradual. Observamos una mayor resistencia de la madre en esto, pues decidió hacerlo por el nivel de angustia que le causó el fallecimiento de su abuelo. Según la entrevista, Mica no se vio afectada por la muerte de su bisabuelo, ya que no tenía mucha relación porque él padecía de una enfermedad y no lo veía mucho porque estaba internado previo a su defunción. Mica aún conserva su objeto transicional, un bebote que le regalaron al año de vida. La madre nos comentó que en su primer viaje de vacaciones lo quiso llevar, esto da cuenta de una clara pertenencia con el objeto. Además eligió un bebote, es decir, un juguete que está referido a la función maternal. Podemos decir que hay una identificación con la madre en este objeto, por el trato que le da al mismo. Al año Mica comienza el jardín debido a que la madre retomó su trabajo (docente). Nos comentó que no tuvo dificultades en la adaptación y en la vinculación con sus pares y docentes. Con respecto al lenguaje, todavía le falta la constitución del lenguaje como norma, ya que aún utiliza la media lengua y no tiene la adquisición de los símbolos convencionales. Está en la etapa de frases completas y aún le falta avanzar en este aspecto, pero para ello tiene que atravesar el Complejo de Edipo y el Complejo de castración. CONCLUSIONES El trabajo realizado nos sirvió para articular la teoría en la observación y la entrevista. Nos pareció enriquecedor y constructivo, ya que a través de los temas vistos pudimos realizar una comprensión más profunda sobre cada uno de los temas. Llegamos a la conclusión de que Mica presenta un desarrollo adecuado a la edad que tiene. Desde el punto de vista cognitivo, observamos que Micaela despliega un principio de equilibración, aunque deformada por la cantidad de asimilaciones deformadoras que presenta en esta edad. Podemos inferir que desde el eje cognitivo tiene las herramientas necesarias para lograr una equilibración más estable a lo largo de los años. Aún debe seguir desarrollando el lenguaje. Con respecto al eje psicoanalítico, pudimos observar que Micaela se encuentra en la mitad de su desarrollo psíquico y sexual, con algunos altibajos en el control de sus emociones. Esto lo vemos como un proceso en la etapa en la que se halla situada. De acuerdo a la entrevista con los padres, inferimos que está preparada para la siguiente evolución de las fases de la libido, ya que tiene las instancias psíquicas desarrolladas congruentes a su edad. Recién comienza a instaurarse el Preconsciente, con el lenguaje y la instauración de las normas inferidas por sus padres. Desde el eje madurativo, logramos diferenciar la evolución desde todas las conductas planteadas por Gesell. Micaela se encuentra en una transición entre la conducta motora de una niña de 2 años y medio y 3 años. Desde la conducta del lenguaje Micaela se encuentra en la etapa de los 2 años y medio. Si bien presenta el aparato fonador desarrollado, todavía sigue empleando la media lengua. En la conducta personal – social, vemos que le encanta socializar y comparte. Inferimos que el temprano ingreso al jardín maternal hizo que Mica esté más avanzada en este aspecto, en comparación a la teoría. Con respecto a la conducta adaptativa, se encuentra bien ubicada y preparada para nuevas conductas más complejas. Nos llamó considerablemente la atención la habilidad motora que manifiesta al agarrar objetos y la ambivalencia que tiene al soltarlos (en forma tosca). Pudimos encontrar varias coyunturas, sobre todo entre los ejes cognitivo y psicoanalítico. Observamos cómo la evolución cognitiva concuerda con la evolución psíquica de Mica, desde el tipo de pensamiento egocéntrico (transductivo), su conducta de ambivalencia hacia los padres. Al mismo tiempo, su conducta física concuerda con la conducta emocional: aún no logra controlar del todo los movimientos más complejos, así como tampoco logra una fluidez en el lenguaje, mezclando palabras convencionales con palabras simbólicas – creadas desde su subjetividad-. AUTOCRÍTICA El trabajo nos pareció interesante porque pudimos aplicar la teoría en la observación y la entrevista. No incluimos toda la teoría porque tenemos un límite para cada eje. Particularmente nos dificultó acortar el eje psicoanalítico, ya que podíamos hablar mucho más sobre otros temas que no los incluimos, sino que agregamos lo que nos resultó esencial para el trabajo. Con respecto a la observación y a la entrevista nos resultó fácil confeccionar la entrevista, pero al momento de observar a la niña decidimos centrarnos en algunos aspectos. Ambas nos parecieron muy ricas en cuestión de contenido, pero tuvimos que seleccionar lo más importante para nosotras. Durante la confección del trabajo pudimos consensuar los aspectos en los que tuvimos diversas opiniones y pudimos aplicar la teoría. Lo que más nos costó es la síntesis de cada uno de los textos y la posibilidad de articular varios textos al mismo tiempo. En el eje psicoanalítico nos dificultó más que en cualquier eje la síntesis de las teorías presentadas. Nos ha llevado más tiempo la síntesis del marco teórico que la identificación de las citas con las que trabajamos. En el eje cognitivo no presentamos dificultades y encontramos muchas citas para explicar el desarrollo cognitivo de Mica. En el eje madurativo pudimos encontrar varias inferencias entre la entrevista y la observación realizada. Tampoco tuvimos dificultades para realizarlo. Con respecto al análisis del dibujo, no pudimos explayarnos tanto debido a la etapa en la que se encuentra Mica, pero consideramos que es claro el mismo. En el eje diacrónico nos dificultó un poco diferenciar los momentos del desarrollo y de la historia vital significativa, y nos dimos cuenta de que no agregamos a la entrevista el momento de la adquisición del objeto transicional (1 año). Por eso lo adjuntamos a este eje. Bibliografía • Calzetta, J.J. (2006). Algunas puntualizaciones sobre los momentos iniciales en la constitución del aparato psíquico. Buenos Aires: UBA, Facultad de Psicología, Depto. de Publicaciones. • Freud, S. (1905). Tres ensayos de teoría sexual. 2º ensayo: “La sexualidad infantil”. En Freud, S. Obras Completas. (2a. ed., Vol. VII). Buenos Aires: Amorrortu. • Freud, S. (1908). Carácter y erotismo anal. En Freud, S. Obras Completas. (2a. ed., Vol. IX). Buenos Aires: Amorrortu. • Freud, S. (1907) El creador literario y el fantaseo. En Freud, S. Obras Completas. (2a. ed., Vol. IX). Buenos Aires: Amorrortu. • Freud, S. (1923). El yo y el ello. (Parte III: El yo y el superyó). En Freud, S. Obras Completas. (2a. ed., Vol. XIX). Buenos Aires: Amorrortu. • Freud, S. (1923). La organización genital infantil. En Freud, S. Obras Completas. (2a. ed., Vol. XIX). Buenos Aires: Amorrortu. • Gesell, A., Ilg, F., Ames, L., & Rodell, J. (1979). El infante y el niño en la cultura actual. Buenos Aires: Paidós. (Primera parte: Cap. 1 punto 1 y 2, Cap. 2: Segunda parte: Cap. 8 a 20 inclusive selección-). • Janin, B. (2000) Sobre la constitución del lenguaje. Buenos Aires: UBA, Facultad de Psicología, Depto.de Publicaciones. • Osterrieth, P. A. (1974). El dibujo en el niño. En Gratiot-Alphandery, H. & Zazzo, R. Tratado de psicología del niño. Madrid: Morata. (Tomo VI, Capítulo 1, parte II). • Piaget, J. & Inhelder, B. (1981). Psicología del niño. Madrid: Morata. (Capítulo 3). • Piaget, J. (1981). Psicología de la Inteligencia. Buenos Aires: Psique. (Capítulo V). • Piaget, J. (1990). La formación del símbolo en el niño. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. (Capítulo 8). • Piaget, J. (1979). Seis estudios de psicología. Buenos Aires: Seix Barral. (Primera Parte, Punto 3). 10/20 FACULTAD DE PSICOLOGIA UBA. Fecha: 02/26/14 13:14:45 • Piaget,J. & Inhelder, B. (1981). Psicología del niño. Madrid: Morata. (Capítulo 4). • Schejtman, C. (2008) Nuevos aportes del estudio de interacciones tempranas y de investigaciones empíricas en infantes a la comprensión psicoanalítica de la estructuración psíquica. Buenos Aires: UBA, Facultad de Psicología, Depto. de Publicaciones. • Winnicott, D. W. (1986). Realidad y juego. Buenos Aires: Gedisa. (Capítulos 1 y 9). • Winnicott, D. W. (1980) La familia y el desarrollo del individuo. Buenos Aires: Hormé, 1980. (Capítulo 2: La relación inicial de una madre con su bebé). • Winnicott, D. (1980). El niño y el mundo externo. Buenos Aires: Hormé. (Parte 3, capítulo 4). • Winnicott, D. W. (1986). Realidad y juego. Buenos Aires: Gedisa. (Introducción y Capítulos 1, 3 y 4.