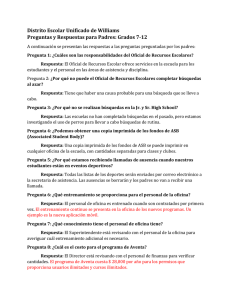1 - Angela Posada Swafford
Anuncio

1 El secreto de la vida El laboratorio del genetista Dan Acagatta, en una universidad de Miami, era un ejemplo de caos ordenado. Varias repisas paralelas de fórmica negra se alzaban formando estaciones de trabajo con entrepaños repletos de tubos de ensayo, platicos con tapas de cristal, frascos de vidrio con marcas medidoras y formas complicadas, pipetas, pomos con productos químicos muy peligrosos, mangueras de caucho, guantes de cirugía, gafas protectoras transparentes y aparatos electrónicos. En una esquina había dos refrigeradores repletos de pequeños tubos de plástico marcados con orden y congelados en cajas. El lugar era una mezcla de salón de clase, centro de investigaciones genéticas, laboratorio forense, comedor, sitio de reuniones y biblioteca. Lo mejor de todo era la pared frente al escritorio del científico —es decir, frente a la silla que hacía las veces de escritorio, porque la falta de espacio no permitía tener una mesa— estaba cubierta por una cartelera de corcho que era como un diario de su vida y su trabajo. Docenas de memorandos, correos electrónicos impresos y cartas en gruesos fajos de papel amarillento y arrugado por el uso estaban pegadas al corcho de cualquier manera. También había copias de sus publicaciones en conocidas revistas de ciencia, una lista de teléfonos de colegas y amigos y varias fotografías de él mismo en lugares remotos de África y Asia, sacándoles muestras de sangre a personas con cara de miedo ante la inyección. En una esquina colgaba una fotografía de una hermosa yegua de pelo color chocolate claro tan reluciente como el charol. Y, medio tapado por los demás papeles, el envejecido retrato de un niño de dos años sosteniendo un avión de juguete. A un lado, junto al dibujo de una molécula de ADN en forma de escalera de caracol, un letrero decía: “La genética explica por qué te pareces a tus padres, y si no te pareces a ellos, por qué deberías parecérteles”. —Ese dicho está como para ti, Juana —apuntó Lucas con una divertida mueca dándole un codazo a su amiga, haciendo que ésta se volviera furiosa frotándose las costillas—. Porque tú no te pareces en nada a los tuyos. ¿Me pregunto qué habrá sucedido en tus genes? —dijo burlón. Su liso cabello oscuro estaba despeinado y hacía juego con su piel permanentemente bronceada y sus ojos oscuros. —No me digas que ahora te las das de experto... —repuso la chica, molesta, mirando a su alrededor. El tema había salido a la luz varias veces en la escuela, pues era cierto que no se parecía a ninguno de sus padres: mientras que éstos tenían el cabello y los ojos castaños, ella tenía el pelo rojo, los ojos de un azul intenso y la piel muy clara. Tampoco había heredado la altura de su padre ni las estilizadas manos de su madre. —No dejes que Lucas te moleste, Juana, todos sabemos, en cambio, que eres idéntica a tu abuela paterna, que era canadiense —intervino Simón, el primo mayor de Lucas, haciéndole un guiño y calmándola instantáneamente, cosa que solía suceder cuando Simón intercedía en su favor—. Eres fuerte como un león, no le tienes miedo a nada y te apuesto a que eso también lo heredaste de ella —añadió, mientras Juana sentía que le subía la temperatura de la cara. El bueno de Simón tenía comentarios que la hacían ponerse roja y ella detestaba no poder controlar su propio termómetro. Pero la verdad era que el apuesto y alto chico, con esos ojos entre verde y miel, tenía ese efecto en ella. Había sido así desde el día en que comenzó a vivir aventuras descabelladas con los dos chicos y con Isabel, la hermana menor de Simón, y con la tía de ellos, Abigaíl. Este verano, no obstante, prometía ser más tranquilo: habían venido a visitar a Abi a su casa en Miami, y tenían por delante todo un verano de playa y mar. Abi era la reportera estrella de una conocida revista de asuntos científicos. Y ahora, después de una suculenta pizza de almuerzo, estaban acompañándola a saludar a su amigo, el experto en genes, a quien ella no había visto desde hacía meses. ¿Qué aventuras podrían suceder durante un reportaje de genética? ¡Seguro que ninguna! Abigaíl y Dan Acagatta aparecieron por la puerta conversando animadamente, seguidos de Isabel, una delicada niña de nueve años, larga cabellera rubia y ojos enmarcados por gafas rectangulares azules que se ladeaban constantemente. Dan vestía una bata blanca de laboratorio, y los saludó con un apretón de manos. Era afable, un tanto corpulento, de corta estatura y tenía un par de cejas extremadamente gruesas que hipnotizaban a los chicos cuando hacía alguna mueca, cosa que era muy común. —Abi, frótate la mejilla por dentro —pidió el científico alcanzándole un palillo con un trozo de algodón en la punta. Ella lo miró sorprendida. —Pensé que me ibas a tomar una muestra de sangre. —Puedo sacar lo que necesito sin causarte dolor —dijo él, abriendo mucho los ojos y haciendo que las cejas bailaran hacia arriba—. Pero si quieres que te pinche... —¡Claro que no! —exclamó la tía, obedeciendo en el acto y devolviéndole el palillo. Dan lo colocó cabeza abajo en un recipiente de vidrio, añadió una sustancia parecida al jabón líquido y después transfirió el contenido a un tubo de ensayo con alcohol. En segundos, un nudo de fibras blancas que parecían los tentáculos de una anémona exquisitamente delicada flotó hacia la superficie del tubo. —Estás observando un montón de tus propias moléculas de ADN o ácido desoxirribonucleico, la molécula responsable de lo que heredaste de tus padres —dijo Dan—. Lo que hicimos fue sacarlas de las células de tu saliva y hacerlas estirarse como quien hala un resorte. Si las vieras bajo el microscopio, te darías cuenta de su hermosa forma en espiral, como una escalera de caracol con todo y peldaños. Esta molécula existe en el núcleo de cada célula de tu cuerpo, metida dentro de 46 paqueticos en forma de x, que llamamos cromosomas; 23 de ellos provienen de tu madre, y 23, de tu padre —continuó como si estuviera dictando clase—. Tus genes están allí en esa larguísima molécula de ADN. Y te puedo decir que es tan larga, que si estiramos todo el ADN que hay en esos cromosomas en una sola de tus células, tendrías un hilo de dos metros de largo. Y si unimos el ADN que hay en cada uno de los diez mil trillones de células que forman tu cuerpo, podrías estirar ese hilo varias veces entre la Tierra y la Luna. —¡Uff! —atinó a decir Lucas, asombrado. Abi contempló las delgadas serpentinas en silencio y respiró profundamente. Le parecía increíble que allí dentro estuvieran las instrucciones de cómo está compuesto un ser humano, de cómo estaba hecha ella. Instrucciones que le habían sido pasadas por sus padres desde el momento en que se dividió su primera célula. “Así que éste es el Santo Grial de la biología... —pensó emocionada—. El hallazgo más celebrado del siglo XX, que ha sido comparado con la invención de la rueda.” Un coro de voces estalló de pronto. —¡Súper! —¡Yo lo quiero hacer también! —No entiendo qué es eso... —se dejó escuchar la voz de Isabel. Ella no era muy buena en eso de la biología. Sus notas no eran las mejores en esa materia. Lo suyo eran más bien las piedras, la geografía y los dinosaurios. Pero debía admitir que a veces, cuando Abi se lo explicaba, le parecía hasta divertido. —OK, Isa. Regresemos en el tiempo unos cuatro mil y pico de millones de años, al momento en que el primer puntito de vida apareció sobre el planeta —dijo Abi—. ¿Te lo puedes imaginar? Quizás eso sucedió sobre la superficie caliente de una burbuja de barro, o en el mar. Y entonces ese puntito hizo algo que desde ese momento se ha venido repitiendo sin parar: escribió un mensaje; un mensaje químico que pasó a sus hijos, y éstos, a los suyos y así sucesivamente. Ese mensaje ha pasado de un organismo a otro durante todo el tiempo, desde los microbios hasta los dinosaurios, los gorilas, los rosales y las bananas, y ha llegado a ti y a mí, como un hilo común a todos los seres vivos. Claro, ahora es mucho más elaborado. Pero ese mensaje, simplemente, es el secreto de la vida. Los ojos negros de Isa estaban totalmente abiertos. —Y aquí está este mensaje, dentro de esta pequeña constelación de químicos que llamamos ADN —concluyó Dan, sacando del frasco con unas pinzas los hilos húmedos y pegajosos extraídos de la saliva de Abi—. No se ve muy elegante, pero es el secreto de la vida, aquí, colgando de estas pinzas. —Y ¿cuál es ese secreto? —preguntó Lucas empujando a Simón para que Dan le hiciera la prueba del algodón en la mejilla a él primero. El genetista repitió la operación sin dejar de hablar. —El secreto de cómo estamos hechos los seres humanos, qué nos hace funcionar, por qué nos enfermamos, cómo en el futuro podremos curarnos incluso antes de nacer. Es nuestro propio libro de instrucciones, y sus capítulos son los genes. Estamos enfrascados en una carrera para decodificarlo del todo... —añadió frunciendo profundamente las cejas, como si la idea lo molestara—. Una carrera contra el tiempo entre dos grupos de científicos... —¿Una carrera? —apuntó Lucas—. ¿Por qué? ¿Cuándo terminarán? —Pronto. Unas cuantas semanas —dijo el profesor gravemente. —Y entonces el primer grupo en hacerlo... —Se cubrirá de gloria —terminó Abi, notando que Dan se había puesto nervioso al pensar en el enorme proyecto en que se había metido casi sin saber cómo. El Proyecto Genoma Humano era quizás la tarea más monumental de la biología. Algo así como poner al hombre en la Luna. Y la carrera estaba tan cerrada que no había manera de predecir quién sería el ganador. —Y ahora que estamos leyendo por primera vez ese maravilloso código secreto, estamos a punto de descifrarlo por completo para tratar de entender lo que nos está diciendo... —siguió el científico apasionándose de nuevo—. Y lo que nos está diciendo es tan sorprendente, tan extraño y tan inesperado que... —Que... ¿qué? —gritó Isabel, quien nunca imaginó entusiasmarse con este tema. —...que es casi imposible de creer. Por ejemplo, la mitad de los genes de un banano están en todos nosotros. —¿Ehhh? —dijo Simón con un gesto divertido—. ¡Ahora entiendo por qué Lucas es tan popular entre los chimpancés del zoológico! —¡Pero yo no me parezco a un banano! —protestó Juana—. Al menos eso creo. —De acuerdo. ¡Más bien eres una zanahoria! —repuso Lucas con una carcajada. —Y tú, una papa cocida —respondió ella tratando de decidir si reírse o pegarle un puño. —No te pareces ni te sientes como un banano, pero la maquinaria interna de tus células, la que controla la forma en que éstas se alimentan y se dividen, es prácticamente la misma — continuó Dan—. Es parte del mensaje del que te hablaba Abi hace un rato. Por ejemplo, algunos genes del ratón son 90 por ciento idénticos a los del humano, incluso después de mil millones de años de evolución. Quiero que comprendan que la evolución ha estado usando los mismos viejos trucos para fabricar organismos en todo el planeta. Y no sólo compartimos genes con un banano o con un ratón, sino que estamos más emparentados con las lombrices y las bacterias de lo que nos gustaría imaginar. Lucas le dio a Juana un suave golpe en la espalda. —Ya tenemos municiones contra Otazu. Podemos decir con autoridad que tiene genes de lombriz. Esta vez Juana no tuvo más remedio que reírse. Su antipatía hacia el acusetas del curso era legendaria, así como su fama de ser la única niña capaz de enfrentársele. Dan carraspeó, como para indicar que aún le quedaba algo qué decir. —Y para remachar, apenas tenemos el doble de genes que una humilde mosca de las frutas —dijo. Ahora fue Abi quien se golpeó la rodilla en señal de protesta. “¿Cómo puede ser eso? — pensó—. ¿No somos los seres humanos criaturas tan magníficas y complejas, capaces de componer una sinfonía o construir una nave espacial, y las moscas son... bueno, moscas? ¿No deberíamos tener muchísimos más genes que todo el resto de los seres vivos?” La cosa era como para quejarse. —¿Cuántos genes son esos? —preguntó molesta. —Unos 25 mil —dijo Dan—. Lo que sucede es que los nuestros son capaces de producir muchos más resultados que los de las moscas. —Excepto permitirnos volar —dijo Lucas haciendo reír a Abi. —¿Qué más nos está diciendo el libro de instrucciones? —quiso saber Simón mientras Dan le sacaba su muestra de saliva. El chico se preguntaba si existiría un gen para convertirse en estrella de rock. Porque de ser así, sería capaz de insertárselo a como diera lugar. Por su parte, Isa soñaba con tener uno que le permitiera no tener que ponerse gafas. —Pues nos dice que todas las personas de este planeta son 99,9 por ciento iguales, así nos parezca difícil creerlo viendo a la gente de todos los colores y tamaños caminar por las calles de una ciudad. También nos cuenta exactamente de dónde venimos: de dónde vienen todos nuestros ancestros. Con estas muestras que les estoy tomando podré saber mucho acerca de tus antepasados. —¡Genial! —exclamó Abi abriendo los brazos melodramáticamente, pues era muy aficionada a la genealogía—. Por fin sabremos de dónde vinieron nuestros tatarabuelos antes de llegar a España. —En realidad esta tecnología te permite ir mucho más allá de tus abuelos —repuso Dan—. Podremos seguir tus raíces decenas de miles de años remontándonos hasta la Prehistoria. Un tanto aburrida, Isabel se había dado la vuelta para mirar con más detenimiento la cartelera de corcho llena de fotos y papeles. —¿Cómo se llama el caballo? —interrumpió sin quitarle la vista al retrato de la yegua de pelaje café. Le parecía el caballo más lindo que había visto en su vida—. ¿Es tuyo? Dan la miró sin entender la pregunta. —El caballo de la foto —aclaró Isabel. —¡Ah! Pues ésa es justamente la otra cosa que podemos hacer leyendo los genes: identificar a los culpables de un crimen y exonerar a quienes han sido acusados injustamente. Aunque el ADN de la gente es 99 por ciento igual, ese 0,11 por ciento restante contiene las diferencias que nos hacen únicos a cada uno de nosotros. Algo así como una huella digital. No hay dos iguales. Sí, esta molécula es una herramienta poderosa para esclarecer crímenes. —¿El caballo cometió un crimen? —preguntó la pequeña jugando con su cabellera y causando que Dan se riera haciendo bailar las cejas. —No, al revés: esta yegua fue secuestrada. Pero es que no es un caballo cualquiera: es la gran estrella mundial de los caballos de carreras. Tiene cualidades que nunca antes se habían visto: corre como el viento y es ultrarresistente. Seguro que has escuchado su nombre antes: Princesa Aisha del Desierto. Simón silbó largamente. Claro que le sonaba familiar el nombre. Lo había escuchado en la radio hacía pocos días: una purasangre árabe, prácticamente la raza de caballos más veloces del mundo. Desapareció sin dejar rastro de su establo la noche en que terminó una de sus carreras más famosas, precisamente en un hipódromo de Miami. El FBI le había proporcionado a Dan sangre de Aisha suministrada por sus veterinarios, guardando la esperanza de poder identificarla fuera de toda duda en caso de ser hallada. También estaban recogiendo rastros de cualquier cosa que pudiera identificar a las personas que estuvieron en su establo ese día: cabellos, fragmentos de piel, uñas o cosas por el estilo. Pero Dan estaba tan ocupado con lo de la carrera del genoma, que apenas si había prestado atención al caso de la yegua. Después de todo, su laboratorio constantemente procesaba este tipo de muestras para ayudar a las autoridades a esclarecer crímenes o reclamos de paternidad. En ese momento sonó el teléfono. Dan habló unos minutos y cuando colgó miró a Abi fijamente. —Hemos sido aprobados. Saldremos en cuatro días. 2 Un alfabeto de cuatro letras —¿Salir? ¿Adónde te vas, Abi? —preguntó Simón sorprendido. Abi nunca los dejaba solos cuando estaban pasando vacaciones juntos. Además, no les había dicho nada. —Es un viaje lejano, pero corto —dijo la tía sintiéndose un poco culpable—. Vamos a Pakistán. No lo había mencionado porque no era seguro. —¿Pakistán? ¿Cómo puede ser corto un viaje a Pakistán, en pleno Medio Oriente?—se quejó Lucas. —Es sólo una semana... —Y ¿qué se supone que vamos a hacer aquí solos? —disparó el chico, molesto. —Ustedes se quedarán en mi casa con la mamá de Simón e Isa. La voy a llamar esta noche para que tome un avión mañana mismo —dijo Abi con tono conciliador. Hubo un coro de protestas. —Pero Abi, nosotros vinimos a estar contigo —dijo Simón sintiéndose traicionado. Las vacaciones sin la tía Abigaíl nunca eran lo mismo. Con ella los cuatro se sentían a sus anchas. —Además, tu madre siempre nos hace ir a las tiendas con ella, ¡qué aburrido! —se lamentó Juana ladeando la cabeza en dirección a Simón. —¡Vamos, que no es el fin del mundo! —regañó Dan perdiendo la paciencia. Sus propios hijos a veces reaccionaban de esa manera por sus frecuentes viajes de trabajo, que por lo general eran a lugares remotos y peligrosos. Pero él tenía mucho en qué pensar como para vérselas con gimoteos—. Su tía tiene que escribir este reportaje y es imprescindible que me acompañe. Hubo un silencio incómodo. La pobre Abi sentía como si hubiera violado el acuerdo tácito de “todos siempre juntos en lo bueno, lo malo y lo feo” que existía entre los cinco. Pero era preciso que hiciera el viaje. —¿Qué van a hacer allá, Abi? —preguntó Isa, que, para ser la menor, sorprendentemente era la que más compostura demostraba. —Dan tiene que sacar muestras de sangre de un grupo de campesinos que habitan en una región muy aislada entre las montañas. Esa gente ha vivido allí por siglos sin mezclarse con nadie. Por eso sus genes son aún muy “puros”. Es decir, será posible estudiar mucho acerca de ese grupo étnico, sus migraciones y las características que los hacen únicos. ¡Vamos tropa! — añadió alegremente—. ¡Seguro que cuatro chicos listos, como ustedes, buscarán la forma de divertirse sin meterse en problemas! Poco después, una sesión de helados de varios sabores en la cafetería universitaria hicieron maravillas para calmar los ánimos del mediodía en el laboratorio. Para el final de la tarde, los chicos parecían aceptar mejor la futura ausencia de Abi. —A que esos campesinos de Pakistán también tienen genes de banana... —bromeó Simón más animadamente—. Isa, no te quedes atrás. Habían estado recorriendo la universidad, que con sus prados llenos de esculturas y obras de arte más parecía un museo de arte moderno. Simón observó a los estudiantes ir y venir con morrales repletos de pesados libros. Aunque todavía le faltaban algunos años para ingresar a la universidad, se veía a sí mismo aprendiendo a construir grandes puentes o edificios monumentales, igual que hizo su fallecido padre en ese mismo lugar. Recorrería los mismos salones de clase y se sentaría en las mismas gradas leyendo los chismes en el periódico estudiantil. Y en las noches ensayaría interminablemente su vieja guitarra eléctrica con alguna banda roquera para dar conciertos los fines de semana. —Hay que tomar este camino a la izquierda —sentenció Isabel con la nariz metida en el mapa del enorme campus—. Centro de Secuenciación de Genes... Es por aquí... —Abi, ¿qué hay en ese lugar? —preguntó Juana agachándose a recoger una extraña semilla con forma de mariposa que guardó en un bolsillo de su inseparable morral anaranjado. Su colección de pepas, plumas, hojas disecadas y frasquitos de arena de las playas que visitaba crecía constantemente. —Es el sitio donde están decodificando los genes del ser humano. Allí se está leyendo ese “libro de instrucciones” del que hablábamos antes —explicó Abi echándose al hombro un gigantesco bolso de lona con tiras de cuero—. ¡Yo tampoco lo conozco! —Y ¿de quién son los genes que se están leyendo? —interrogó Lucas. —¡Buena pregunta! Se supone que son varias personas de identidades anónimas. Pero no me extrañaría que los de Dan fueran parte de esa muestra —añadió la tía con una risilla. Dan los estaba esperando dentro del edificio, en un amplio recinto lleno de máquinas idénticas manejadas por brazos robot del tamaño de una persona que se movían con suaves chirridos mecánicos. A Lucas le recordaron las películas de ciencia ficción, en las que todo se ve esterilizado e impecable. Los brazos robot terminaban en una serie de agujas que se hundían simultáneamente en varios tubos de ensayo, los cuales contenían un líquido transparente. Tras recolectar una gota del líquido, el robot se movía hacia un lado y las agujas depositaban sus gotas sobre una placa de metal que, a su vez, era trasladada a otra parte para su estudio. La operación se repetía mecánicamente una y otra vez. En medio del recinto había otra gran cantidad de máquinas alargadas que terminaban en pantallas de computador, en las cuales constantemente aparecían líneas y rayas de cuatro colores. Cada tanto tiempo un científico de bata blanca pasaba revisando lo que decían las pantallas para asegurarse de que ninguna estuviera funcionando mal. Para ser un sitio tan grande, no había muchas personas trabajando allí, pues todo estaba automatizado. Los cinco no sabían qué pensar. —Dan, es impresionante... —declaró Abi, extasiada, quitándose las gafas de sol, que fueron a dar al bolso sin fondo. —Abi, si se supone que aquí es donde se está leyendo el “libro”... Entonces, ¿dónde están las palabras? —preguntó Lucas hipnotizado por el movimiento de los brazos robot y quizás esperando verlos imprimir frases enteras en alguna parte. —¡Has puesto el martillo en el clavo, muchacho! —exclamó Dan tomando un modelo de caucho flexible de la molécula de ADN y mirando a Lucas por entre los espacios de la espiral—. La cosa es como sigue: esta molécula tiene la forma de una escalera de caracol con pasamanos a ambos lados. ¿Ves? —dijo estrujándola hacia uno y otro lado—. Y resulta que cada peldaño de esa escalera está conformado por dos sustancias químicas de nombres extraños: citosina y guanina, o timina y adenina, que simplemente llamamos por sus primeras letras. Y siempre vienen en pares: CG y TA. Entonces, para hallar la fórmula de un ser humano necesitamos leer estos peldaños, uno por uno, y anotar el orden exacto de todas esas secuencias de ces y ges, y de tes y aes. Cada gen está compuesto de unas mil letras más o menos, y entre gen y gen hay letras sueltas que no forman palabras coherentes (o sea genes), que aún no entendemos para qué son. —¿Eso es todo? ¿Sólo esas cuatro letras? —intervino Juana pensando que, al lado de los jeroglíficos de los egipcios, esto no se veía tan complicado. —Sí, es un alfabeto de cuatro letras. Cuatro poderosas letras. Cuando se te olviden, sólo recuerda mi apellido: Acagatta. ¡Todas están allí! Pero debes saber que nuestro ADN tiene tres mil millones de peldaños. —¡¡Tres mil millones!! —gritó Simón admirado—. ¡Ese sí que es un libro largo! —Tú lo has dicho. En realidad es una lista de muchísimas partes. Piensa en un Boeing 777, un avión que tiene como cien mil piezas —dijo capturando poderosamente la atención de Lucas—. Si yo te doy esa lista, de cierta manera sabrías mucho: sabrías que hay cien mil componentes como tornillos, cables y botones. Pero te apuesto a que no sabrías cómo ensamblarlos, o tampoco sabrías por qué vuela... Bueno, estamos en las mismas. En eso consiste el Proyecto Genoma Humano: en redactar la lista de partes. Ya casi lo logramos. Pero eso no es suficiente para entender cómo vuela el avión... Una vez tengamos la lista delante de nosotros, hay que saber cómo encajan sus partes y cómo cada una de ellas afecta a la otra... ¡Eso sí que nos va a tomar décadas de estudio! Y una razón por la cual es tan importante que podamos entender todas esas partes, que descifremos cada letra que hay en nuestro genoma —siguió el genetista con un ligero temblor en la voz que sólo notó Abi—, es que un solo error de ortografía, una letra que falte o que sea la incorrecta entre todos esos miles de millones, puede significar problemas causantes de enfermedades terribles: ceguera, sordera, deformaciones en tu columna vertebral, en tu cerebro, en tus pulmones. Lo cuatro estaban mudos. Esto era lo más extraño que habían escuchado en su vida. —Ahora bien, comprenderás que “leer” esa cantidad de pares de letras toma su tiempo — continuó Dan haciendo bailar las cejas. —Y eso que ahora tenemos estas súpercomputadoras —dijo Abi haciendo un gesto con el brazo hacia el centro del salón—. ¿Se imaginan cómo sería la tarea hace 15 años, cuando los científicos apenas comenzaban a descifrar nuestros genes? Lo hacían a mano usando técnicas complicadísimas. ¡Les solía tomar años leer apenas un puñado de letras! —Y ¿ahora? —preguntó Simón cruzándose de brazos. —Ahora es en cuestión de segundos... ¿Cuál es la velocidad actual de secuenciación, Dan? —preguntó la tía sacando una libreta de apuntes negra. Era capaz de recordar muchas cosas a simple vista, pero había otras que era preciso anotar para poder hacer sus reportajes. —Mil pares de letras por segundo... Pero antes de que nos felicites, hace tres semanas el otro bando comenzó a sacar tres mil pares por segundo —repuso Dan, contrariado. —¡Oh, no! —exclamó Abi tapándose la boca con la mano. Era una mala noticia. El otro grupo de científicos le podía tomar demasiada ventaja al del consorcio público de universidades con que el trabajaba Dan. Pero, claro, los otros estaban financiados por millonarios privados y se podían dar el lujo de invertir montañas de dinero cada vez que les daba la gana. Su propia planta de secuenciación estaba a unas cuantas cuadras de allí y se decía que era espectacular. —¿Cómo lo hacen? —quiso saber Juana sintiendo algo de pena por el “bando” de Dan. —Consiguieron más computadoras y ésas son más poderosas —explicó Abi adivinando el pensamiento del otro. Dan asintió. —Pero nosotros estamos a punto de comprar también nuevos equipos. Es sólo cuestión de tiempo. Deberán estar llegando muy pronto y tendremos que instalarlos como un rayo, ¿no es así, Gulab? ¿Ya llegó la última caja de herramientas? —añadió alzando la voz en dirección a uno de los hombres de bata blanca que pasaba casualmente frente a ellos. Un muchacho joven de piel oscura sonrió dejando ver unos hermosos dientes blancos. Sin decir un palabra inclinó la cabeza y asintió dos veces mientras continuaba inspeccionando el trabajo de la maquinaria. —Gulab es uno de mis estudiantes estrella. Nació en Pakistán, precisamente... Hummm... ahora necesito que me ayudes con algo —le dijo a Isabel apresurándose a cambiar de tema, temiendo que la sola mención del país ensombreciera los ánimos nuevamente—. Ven, es en la oficina de al lado —dijo abriendo una pesada puerta de metal y haciéndole un guiño de complicidad a Abi. Diez minutos después, Isabel corría hacia el grupo sosteniendo entre las manos una cosa blanca que se retorcía. —¡Simón, mira lo que tengo! —gritó entusiasmada—. ¡¡No me lo van a creer!! —Esperen, ¡primero hay que apagar la luz! —exclamó Dan alargando el brazo hacia el interruptor de la pared y dejando el enorme recinto casi a oscuras, salvo por unas lámparas de luz azul en lo alto de las máquinas robot. Todos formaron un corrillo alrededor de la niña, y cuando ella abrió las manos, los demás soltaron una exclamación. Un pequeño ratón blanco con las orejas, los ojos, la cola y las patas de color verde limón fosforescente daba vueltas tratando de escapar. —¿Está pintado? —¡Es genial! —¡¡Nunca había visto un ratón así!! ¡¡No está pintado, es de verdad!! —¡Súper! ¡Dámelo a mí! —Abi, esto es imposible —rió Lucas tomando el ratón por la verde y reluciente cola. La criatura parecía salida de un circo—. ¡Es como por arte de magia! —Parece un ratón eléctrico, o mejor aún: radiactivo —bromeó Simón. —En realidad sí, es como por arte de magia —dijo Abi tan fascinada como los chicos—. Es la magia de la ingeniería genética. Cuando este pequeño ratón era apenas una célula, los científicos le insertaron un gen dentro de su ADN. Este gen provenía de una especie de medusa bioluminscente, es decir, un animal que produce su propia luz... —Como las luciérnagas, pero en el mar —interrumpió Juana, que era considerada la autoridad del grupo en cuestiones marinas. —Eso es —continuó Dan estirando el brazo como un puente para que el ratón caminara hasta él—. Pues ese gen es la receta para que el cuerpo de la medusa produzca una sustancia química que se ve verde fosforescente bajo la luz azul o ultravioleta. Se llama proteína fluorescente verde. Y ahora la podemos insertar entre los genes que estamos estudiando. De esa forma, cuando necesitamos visualizar un gen para tratar de estudiar la causa de alguna enfermedad, en lugar de hacer complicadas pruebas, sólo tenemos que colocarlo bajo luz azul y buscar el lugar donde hay un resplandor verde. —Es como si atáramos una linterna en la cabeza de tu perro en medio de la noche — aclaró Abi—. Incluso en la oscuridad total, lo puedes localizar. Los cuatro rieron ante la idea. Dan le colocó a Isabel el ratón sobre su cabeza, provocando la hilaridad general. Parecía como si la chica tuviera un elegante moño de puntas verdes que no cesaba de moverse. —Otra forma de imaginarlo es como si tuviéramos un marcador de colores de esos para resaltar textos, que subraya la palabra que escribiste mal —explicó—. Y ahora la proteína fosforescente es sintética y viene también en tonos azul y amarillo. Este descubrimiento se ha convertido en una de las herramientas más valiosas de la genética... —dijo rascando la cabecita del ratón con el dedo índice—. A este pequeñín lo hicimos como una muestra de lo que es posible con esta tecnología. Deberían haber visto el que les regalé a mis hijos la semana pasada: su pelo resplandece con un suave azul eléctrico —sonrió con benevolencia—. Pero éste es especial porque fue el primero que hicimos en el laboratorio. Le tomamos mucho cariño. —Y ¿cómo se llama? —preguntó Isa pasando un dedo tras las orejas del animalito. —No lo sé. Lo tendrás que bautizar tú misma: es tuyo. Ya es hora de que se retire a vivir con una familia normal. La vida de un ratón de laboratorio no siempre es muy cómoda, ¿sabes? La niña lanzó un gemido de emoción y levantó a la criatura con ambas manos hasta tenerla al nivel de los ojos. —Te llamarás Protón —dijo recordando la dificultad que había tenido en su primera clase de química para aprender las partes de un átomo—. ¡Ahora ya no se me olvidará que protones es lo que hay en el centro! ¿Sabes que tú y yo compartimos el 90 por ciento de los genes? —le dijo cariñosamente al roedor. —¡Con razón te gusta tanto el queso, Isa! —bromeó Juana. —Lo que nos faltaba: Isa tiene ahora un ratón atómico —dijo Simón con las manos en la cadera—. Sólo recuerda esconderlo cuando Sputnik venga de visita —añadió refiriéndose a la gata de Juana, pequeña pero rápida como una centella. *** La bomba estalló a las cinco de la tarde. Retumbó pavorosamente por los túneles del metro de Washington. Había sido puesta en el vagón del medio de uno de los trenes y la onda explosiva en ambas direcciones resultó letal para docenas de personas que se dirigían a sus casas tras el día de trabajo. Las cámaras de los noticieros de televisión transmitían escenas de gente tapándose la nariz con pañuelos y corriendo enloquecida por los pasillos de la estación del Smithsonian, no muy lejos del Congreso. Oleadas de humo gris salían por los ventiladeros de las aceras que daban al metro. Una bandada de helicópteros, ambulancias, patrullas de fuerzas especiales y seguridad inundó las calles y los cielos de la capital estadounidense. Poco antes de la explosión, la Policía había recibido una llamada que alertaba acerca un grupo de sospechosos que había abordado el metro con abultados morrales negros. Un minuto después del estallido los comandos armados ya estaban en la entrada de la estación. Gesticulando y dando gritos de advertencia, penetraron por los túneles de concreto. 3 Un vampiro en Pakistán Abigaíl bajó del caballo con un suspiro de alivio quitándose el chaddar, una larga pañoleta con la que cubría su cabeza y los hombros. Por fin llegaban al campamento tras dos días de andar siguiendo a la caravana de campesinos por la ladera de una cordillera justo en la frontera entre Pakistán y el norte de la India, una región conocida como la Cachemira. El viaje le había hecho trizas los riñones porque aunque ella montaba bien a caballo, el empinado camino de piedras y tierra pisada hacía que los animales tropezaran. Como si fuera poco, la fuerte brisa levantaba constantemente un fino polvillo que insistía en meterse bajo la ropa y entre el pelo, la nariz y la garganta. Abi no entendía cómo, pero había polvo hasta en las cantimploras de agua, y ni qué decir de las cámaras fotográficas. Detrás de Gulab, y vestido a la usanza con un shalwar kameez de algodón (túnica y pantalones holgados) y la cabeza cubierta por un turbante para resguardarse del sol, Dan apenas si había hablado más de dos frases en todo el trayecto. Estaba demasiado ocupado mirando los acantilados que caían hasta el fondo del precipicio a ambos lados del angosto camino. Les tenía terror a las alturas. Y aunque éste era su cuarto viaje a la zona, nunca se acostumbraba a la sensación. Además, su equipo de trabajo de campo, guardado en dos fardos de cuero marrón a lomo de una mula, se bamboleaba peligrosamente. Cuando llegó al campamento, que no era otra cosa que una hoguera, tres carretas y dos carpas comunales asentadas sobre un parche de pasto amarillento, el científico dejó escapar un resoplido. Dos docenas de campesinos iban y venían preparando el lugar para pernoctar y dar de comer a los caballos. Abi se sacudió más polvo de la cabeza y las gafas de sol. Estaba parada sobre una roca y miraba hacia un lugar donde el precipicio se abría dando paso a un fértil valle verde oscuro que contrastaba con el rosado-gris de las rocas. El valle estaba partido en dos por un río y cubierto de campos de cultivo, que formaban parches como los de una cobija de retazos. Aquí no había carreteras, ni grandes ciudades, ni alumbrado eléctrico. Sólo las montañas y el valle. No era de extrañar que estos agricultores estuvieran entre las poblaciones más aisladas del mundo. En la distancia se perfilaban picos nevados sobre montañas azules. Todo esto era parte del antiguo imperio de Alejandro Magno y podría decirse que permanecía igual que hacía 23 siglos. —¡¡Absolutamente espectacular!! —exclamó ella imaginando al joven rey macedonio siguiendo esta misma ruta con su caballo blanco. El cielo entonces estaría sin nubes, como ahora, y haría un poco de frío. —Lo es —repuso Dan desatando las bolsas de cuero y pasándoselas a Gulab. Bello y letal, pensó para sus adentros. A 6.000 metros sobre el nivel del mar, estas montañas eran el campo de batalla más alto del mundo. Cachemira era el centro de una disputa de cincuenta años entre la India y Pakistán que ya había desatado dos guerras y estuvo a punto de causar un enfrentamiento nuclear en 1998. Este valle estaba dentro de la zona pakistaní, denominada azad (libre). Pero estaban tan cerca de la frontera, que cada tanto tiempo podían escuchar el ruido de los cazas indios patrullando los cielos. Dan tomó un largo trago de agua y miró al hombre de Washington que los estaba acompañando. Era un agente encubierto del FBI, la organización que financiaba estos viajes de recolección de material genético. Se hacía pasar por un voluntario de la UNICEF que venía a mirar el estado de salud de los niños de la zona. Sólo Dan y un alto funcionario del gobierno pakistaní conocían su verdadera identidad. El laboratorio de Dan era el mayor repositorio de ADN humano en el mundo. Y esta zona del Medio Oriente era crucial para entender la historia de las migraciones humanas a través de los siglos, justo cuando los hombres primitivos dejaron el continente africano para dirigirse a otros puntos del globo donde había mejor clima y más alimento. Y esta historia estaba escrita en los genes de estos campesinos. Por su parte, y tras los conflictos armados en el Medio Oriente y el terrorismo mundial, el gobierno estadounidense, ayudado por el de Pakistán, se había mostrado interesado en aprender más acerca de los grupos nativos y los lazos de consanguinidad existentes en toda la región. Y descubrieron que entre los miles de tubos de plástico que Dan tenía en el congelador de su universidad, había una mina de diamantes. Tarde o temprano los podrían llevar a identificar a algunos de los terroristas más prominentes del momento y de dónde provenían los grupos que los apoyaban. —Abi, acércate y acepta el chai que te están ofreciendo —llamó Dan—. Tú también —le dijo al agente—. La hospitalidad en esta región es legendaria y este té con leche es su manera de darte la bienvenida. Y les advierto de una vez: tenemos que comernos todo lo que nos den, como nos lo den. No me importa cuán repulsivo les parezca, esta gente está dejando de comer para darnos sus manjares a nosotros. Abi, mejor te cubres la cabeza de nuevo. Abi obedeció, se acercó alegremente y tomó el tazón de manos de una mujer vestida con una falda de mil colores y una infinidad de collares de cuentas. Cuando Abi le sonrió, la mujer le devolvió una sonrisa en la que había sólo dos dientes torcidos. La humeante mezcla le agradó a Abi, quien descubrió que tenía cardamomo, azúcar y nuez moscada. —Mmmm, es buenísimo —declaró cerrando los ojos. —He hablado con el líder del grupo. Dice que está bien hacer el trabajo esta noche después de la cena —dijo Gulab, quien, siendo de Pakistán, era el intermediario oficial—. Ya le pagamos y firmó los papeles en los que declaran que aceptan donar sangre. Pero dice que no se hace responsable ni tiene nada qué ver con el grupo de la otra provincia, el que se unió a la caravana hace un día. —Bien. Tomaremos toda la sangre que nos den —sentenció Dan. —¿Te han dicho alguna vez que eres un verdadero vampiro? —bromeó Abi. —El conde Drácula estaría muy orgulloso de mí. Luego de comer una carne de aspecto indescriptible y nombre imposible de pronunciar, Dan y Gulab prepararon una mesa improvisada colocando un mantel en la parte trasera de una de las carretas, donde pusieron varias agujas hipodérmicas desechables. El líder campesino fue llamando uno por uno a los hombres del grupo, quienes se acercaron con mirada de desconfianza. —¿Por qué solo necesitas a los hombres? —quiso saber Abi pasándole un algodón con alcohol para el primero. —Porque son los portadores del cromosoma Y, que es el que define al sexo masculino — explicó él—. Y sucede que el Y de un hombre es 99,9 por ciento idéntico al de su hijo y al de su propio padre. No cambia. En ese cromosoma podré ver si la persona tuvo antepasados en otras partes de Asia o África. Claro que también es posible hacerlo leyendo el material genético materno, que es lo que vamos a hacer contigo, basándonos en el que tomamos de tu saliva. Lo que sucede es que el linaje paterno me dará más detalles, algo crucial en este tipo de estudio. Los primeros cuatro campesinos pasaron sin mayor problema. Tan pronto como sacaba la sangre, Dan le pasaba la inyección a Gulab, quien la vertía dentro de un tubo de ensayo con un líquido en el fondo, lo sellaba con un corcho, lo marcaba debidamente y lo colocaba dentro de una neverita portátil con hielo seco diseñado para durar tres o cuatro días. A partir de ahora comenzaba a marcar el reloj: de no regresar al laboratorio de Miami en seis días para procesar las muestras, la sangre se estropearía y perderían todo el trabajo. El quinto campesino resultó ser un anciano que estaba aterrorizado con sólo ver la aguja, y cuando Dan iba a insertarla en su brazo, pegó un brinco hacia Abi y rodó con ella por tierra. —Esta bien, está bien, no te voy a poner una inyección —le dijo Dan en tono suave. El anciano parecía un animalito asustado aferrado a Abi—. Gulab, pregúntale si más bien le podemos arrancar un par de cabellos. —¿Cabellos, Dan? —dijo Abi, sorprendida, sentando al campesino en una silla. —Sí, pero de raíz. Es la segunda mejor opción de obtener ADN, seguida de saliva y de uñas... Cuando Dan le arrancó los cabellos, el adolorido anciano miró a Abi en señal de protesta. Sintiéndose culpable, Abi esculcó dentro de su morral, sacó una gruesa barra de chocolate y se la dio. El hombre abrió la envoltura y mordió un trozo. Cuando sonrió, miles de arrugas surcaron su cara en todas direcciones. —Es como un niño —dijo ella pensando de repente en lo mucho que echaba de menos a los chicos. Habían estado en contacto con ella a través de su pequeño dispositivo portátil que permitía enviar mensajes electrónicos y hacer llamadas satelitales desde cualquier parte del mundo. Abi pensó que Isa y Juana estarían felices de ver las piedras y hojas raras que les había recogido el día anterior—. Lo que no entiendo, Dan, es por qué pareces tener tanto afán en recolectar muestras de todas partes... —Abi, de no ser preservada hoy para la posteridad, la relativa pureza genética de estas poblaciones se perderá para siempre en la inexorable mezcla interracial a que se está viendo sometido el planeta entero, ¿es que no lo ves? —repuso Dan con un suspiro—. Con los avances en el transporte y las comunicaciones, ni la más remota tribu indígena está exenta de entrar en contacto con otras poblaciones y perder eso que la hace única. Quizás una resistencia especial a alguna enfermedad genética, algo de lo que nos podamos beneficiar el resto de las personas. —OK, ya veo lo que dices: hay que preservar un poco de los colores primarios antes de que los mezclemos todos, formando un gris indefinido —completó Abi asintiendo vigorosamente. Cuando terminaron de sacar todas las muestras, Gulab y Dan se retiraron a dormir. Básicamente con esto concluía su misión en Pakistán. Al día siguiente iniciarían el camino de regreso a Islamabad para tomar el avión a París, y de allí a Miami. Abi y el agente encubierto del FBI se sentaron ante la hoguera, al lado de varios campesinos que contaban chistes en su idioma. El grupo de la otra provincia se mantenía más alejado, casi sin mezclarse con los demás. Había bajado mucho la temperatura, y Abi estiró sus manos hacia las llamas. —Y ¿entonces cómo está la salud de los niños de esta zona? —preguntó casualmente ofreciéndole un trozo de chocolate similar al que le había dado al anciano. —¿Cómo dice? —preguntó a su vez el otro, confundido. —Los niños. ¿Qué es lo que va a reportar ante la UNICEF? —Ehhh, hay algo de malnutrición. Y... bueno, tenemos que verificar cosas como las vacunas contra la polio, pero... —¿La polio? Pero ustedes declararon a esta zona del mundo como libre de esa enfermedad el año pasado. —Sí... bueno... igual. Abi no respondió. Era obvio que aquí había más de lo que Dan le había dicho. “Pero eso no es asunto mío”, pensó levantándose y caminando hacia el pastizal donde descansaban los caballos. El frío aumentó al alejarse de la hoguera, y Abi se arropó bien con el chaddar, cubriendo su cabeza. Levantó la mirada hacia el cielo sin nubes ni luna y vio una cantidad increíble de estrellas y varios planetas. Ya quisiera ella poder tener estos cielos así en Miami para enfocar hacia ellos su telescopio. En esa época del año, Saturno se acercaba mucho a la Tierra, y sus anillos se alcanzaban a ver con un telescopio casero. Pero, claro, la luz eléctrica “contaminaba” gran parte de las zonas urbanas, por lo que cada vez se hacía más difícil observar el cielo nocturno. Los caballos lanzaban suaves resoplidos y arrancaban la escasa hierba con los dientes. Abi metió la mano al bolsillo, sacó el resto del chocolate y se acercó a uno de ellos, con la palma extendida. El animal la miró con la dulzura propia de todos los caballos y se inclinó a comer el chocolate. Una rama crujió tras ella y Abi se dio la vuelta sobresaltada. Un hombre muy alto y delgado la miraba fijamente, como si la traspasara. Sus túnicas eran totalmente negras, pero tenía la cabeza descubierta, dejando ver un perfil elegante y la cara afeitada. Bajo la luz de las estrellas su cabello negro entrecano despedía reflejos plateados. Estaba fumando un cigarro y parecía desaprobar su presencia. Abi sintió algo de miedo. No recordaba haberlo visto en los últimos dos días de viaje. “¿De dónde habrá salido? —pensó ella—. Quizás había estado metido todo el tiempo dentro de una de las carretas.” Su apariencia aristocrática era incongruente con el resto de los campesinos, pero aún así se movía entre ellos como pez en el agua. El hombre le dijo algo en idioma urdú. Su voz era profunda y seca. —No le entiendo —dijo ella en inglés tratando de disfrazar el temblor de su voz y dejando al descubierto la cabeza con un movimiento, revelando su corto cabello de varios tonos rubios. —Ah. Usted es parte del grupo de extranjeros de dudosa reputación que vienen aquí a conducir quién sabe qué clase de experimentos con esta pobre gente —dijo en un inglés de Oxford, avanzando hacia ella. —En primer lugar, estas muestras se están extrayendo con el permiso explícito del gobierno pakistaní —dijo Abi sintiendo que el corazón le latía apresuradamente, pero sin dar un solo paso atrás—. Y en segundo, se trata de estudios científicos legítimos e importantes para el futuro bienestar de la raza humana. —¡Ja! —se burló el otro llevándose el cigarro a la boca—. ¿Legítimos? ¿Qué puede haber de legítimo en un país que pisotea la fe y la cultura de otras gentes? ¿En una tiranía que quiere imponer sus políticas satánicas sobre los hijos de Alá y que, encima de todo, quiere llevarse el material genético del Medio Oriente? —el hombre se calló como si comprendiera que no le convenía seguir hablando. Lanzó una última mirada a Abi y se cubrió la cabeza con la túnica—. Por su propio bienestar, regresen al agujero del que salieron —dijo botando el cigarro al suelo antes de darle la espalda. Abi esperó unos minutos a que el hombre se alejara y sin saber bien por qué, recogió el cigarro. Cuando estuvo en su carpa lo depositó cuidadosamente en una bolsa plástica. Al día siguiente, mientras desayunaba con un espeso yogur, sentada en la roca desde la que se divisaba el valle, Abi volvió a ver al hombre desde lejos. Se había aproximado a los caballos para hacerles caricias y darles azúcar. *** —¿Qué pasará si le doy un terrón de azúcar? —preguntó Isabel colocando a Protón sobre la mesa del comedor y viéndolo correr dentro de un laberinto de libros que le había construido Lucas. —Que tal vez lo volverás diabético, pobre bicho —respondió Simón. —Dale azúcar de mentiras —propuso Lucas—. Sé que a algunos ratones de laboratorio los alimentan así para probar si es cierto que los endulzantes artificiales producen cáncer. Lo vi en la tele. —A propósito de tele, ¿qué más se ha sabido sobre el secuestro de la Princesa Aisha del Desierto? —preguntó Juana desperezándose sobre un sofá. Habían pasado tres días muy tranquilos en la playa con la mamá de Simón y de Isa y, tal como Juana había predicho, paseando por los centros comerciales. —Que no hay ni rastros de ella... —contestó Lucas—. Pero valdría la pena hacer algo de investigación en Internet —añadió encendiendo su computador portátil. Lo primero que hizo fue mirar su correo electrónico—. ¿En qué locuras estará metida Abi? Hace dos días que no nos envía mensajes. —Tú la conoces —respondió Simón—. Debe estar encaramada sobre una roca... *** En realidad Abigaíl estaba debajo de una roca. Había corrido a esconderse allí cuando los aviones cazas comenzaron a atacar.