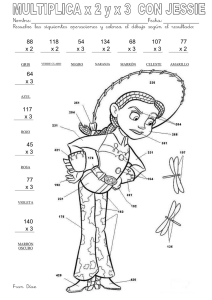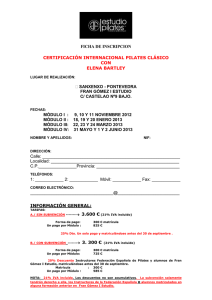NIVEL SECUNDARIO PARA ADULTOS MÓDULO DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL Sobre sueños, fantasmas y deseos… Antología de obras literarias 1 GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ING. FELIPE SOLÁ DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DRA. ADRIANA PUIGGRÓS SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN ING. EDUARDO DILLON DIRECTOR DE EDUCACIÓN DE ADULTOS Y FORMACIÓN PROFESIONAL LIC. GERARDO BACALINI SUBDIRECTORA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS PROF. MARTA ESTER FIERRO SUBDIRECTOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL EDGARDO BARCELÓ 2 El presente material fue elaborado por los Equipos Técnicos de la Dirección de Educación de Adultos y Formación Profesional de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social brindó apoyo financiero para la elaboración de este material en el marco del Convenio Más y Mejor Trabajo celebrado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Dirección de Educación de Adultos y Formación Profesional de la Provincia de Buenos Aires EQUIPO DE PRODUCCIÓN PEDAGÓGICA COORDINACIÓN GENERAL Gerardo Bacalini COORDINACIÓN DEL PROYECTO Marta Ester Fierro COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES: Beatriz Alen AUTORES Compilado por: Jimena Dib, Carolina Seoane, Carolina Zunino, Paula Roich y Marcelo Muschietti PROCESAMIENTO DIDÁCTICO Marilí Cedrato ASISTENCIA DE PRODUCCIÓN Florencia Sgandurra CORRECCIÓN DE ESTILO Carmen Gargiulo GESTIÓN Claudia Schadlein Marta Manese Cecilia Chavez María Teresa Lozada Juan Carlos Manoukian Se agradece la colaboración de los docentes y directivos de los Centros Educativos de Nivel Secundario y del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que revisaron y realizaron aportes a las versiones preliminares de los materiales. 3 Indice Prólogo Sobre fantasmas y otras muertes “El Capote” de Nicolai Gogol “Una Historia de Fantasmas” de Mark Twain “La mano” de Guy de Maupassant “El espectro” de Horacio Quiroga “Nota al Pie” de Rodolfo Walsh “Zugzwang” de Rodolfo Walsh, “La mano del muerto” de Horacio Lalia ¿Estás ahí? de Javier Daulte “Romance Sonámbulo” de Federico García Lorca “Vendrá de noche” de Miguel de Unamuno “El fantasma de Canterville” de Charly García para Sui Generis “El puente” de Alfonsina Storni. “¿Adónde habrán ido a para esos niños? De Erika Blumgrund Sobre deseos y otras ilusiones… “Fundación mitológica de Buenos Aires”, de Jorge Luis Borges “Las cosas” de Santiago Kovadloff “Entre Ríos” de Juan L. Ortiz “Hasta Mañana” de Mario Benedetti “Sur” de Homero Manzi (letra) y música de Aníbal Troilo “El Cohete” de Ray Bradbury “La pata de mono” de William Wymark Jacobs “El retrato oval” de Edgard Alan Poe “Aladino y la lámpara maravillosa” Anónimo de Las mil y una noches (adaptado por Graciela Montes) “La Torre de Babel” de Héctor Germán Oesterheld y Alberto Breccia Sobre los sueños propios y los otros… “El otro” de Jorge Luis Borges “Hombre en un agujero” de Antonio Di Benedetto “El mundo que ella deseaba” de Philip K. Dick “Esa Mujer” de Rodolfo Walsh 4 “Yo no sé nada”, “Cocktail de personalidades”, “transmigración” y “Apunte callejero”de Oliverio Girondo “Las islas afortunadas” de Fernando Pessoa “Desnudo para siempre (o despedazado por mil partes)” de La Renga “Los nadies” de Eduardo Galeano “Mi Querida” de Griselda Gambaro 5 Sobre sueños, fantasmas y deseos… “Lectores y lecturas. El espacio del lector se va construyendo de a poco, de manera desordenada por lo general, un poco azarosa. A veces por avenidas previsibles; otras, abriéndose paso a machete o internándose por senderos recónditos. Eso no quiere decir que haya que optar por una forma de leer o por otra, pero sí significa que hay lecturas y lecturas, y que los lectores se van construyendo de a poco, y que crecen, si todo anda bien, hacia otras formas de lectura. Que hay estadios en los que los lectores son más complacientes –y se complacen más fácilmente–, y otros en los que se sienten perturbados y desafiados por el texto. Hay una lectura de almohadón, llamada muchas veces “placentera” –una lectura confortable, previsible, que es la que necesitamos muchas veces–, y otra lectura más sobresaltada, más activa, más incómoda en cierto modo, pero que promete alegrías nuevas.” © Montes, Graciela, “El destello de la palabra”, En: La frontera indómita. En torno a la construcción del espacio poético, México, FCE, 1999, página 69. :::.. Prólogo Al lector… Lector, tú lo conoces a ese monstruo delicado, –¡Hipócrita lector –mi semejante–, mi hermano! (Charles Baudelaire) En esta Antología Sobre sueños, fantasmas y deseos…, se reúnen –tal vez azarosamente– cuentos, poemas, obras de teatro e historietas sobre los sueños, algunos fantasmas y distintos deseos. Entre otras muchas coincidencias…estos textos se refieren, aluden, nombran, y narran historias o representan las vivencias de algún personaje en relación con estos temas. Aunque el libro está organizado a través de tres momentos de lectura en los que se incluyen obras de distintos géneros… Sobre fantasmas y otras muertes… Sobre deseos y otras ilusiones… Sobre los sueños propios y los otros… El lector podrá andar y desandar las páginas, trazar recorridos distintos cada vez, relacionar los sueños con los deseos y con los fantasmas… En cada momento las obras invitan a conocer historias y reflexiones sobre estos temas en relación con algo más: el destino, el otro, las pasiones, lo inexplicable, 6 los lugares propios y ajenos, los objetos mágicos, el miedo, la oscuridad, la escritura, la identidad, y un sinnúmero de otros asuntos, recuerdos, sensaciones, efectos que puedan despertar en usted como lector… Pues, este libro puede ser leído de distintas maneras: por autor, por género, o simplemente por… capricho. Las propuestas de lectura y escritura de los Módulos de Nivel Secundario para Adultos de Prácticas del Lenguaje (“El trayecto personal de lectura”, “Seguir un género” y “Seguir un autor”) se nutren de las obras de esta antología para que los estudiantes puedan ir y venir entre estos textos, encontrarse en ellos como lectores, y atesorar distintas experiencias y escenas de lectura, para sí mismos o participando de situaciones sociales de lectura. Esperamos que esta antología no solo pueda acompañar sus prácticas de lectura y escritura en la escuela, sino también que sea el punto de partida para buscar en otros textos nuevos recorridos, y para compartir con otros lectores sus propios sueños, deseos y fantasmas… 7 Sobre fantasmas y otras muertes El Capote Nikolai V. Gogol En el departamento ministerial de **F; pero creo que será preferible no nombrarlo, porque no hay gente más susceptible que los empleados de esta clase de departamentos, los oficiales, los cancilleres..., en una palabra: todos los funcionarios que componen la burocracia. Y ahora, dicho esto, muy bien pudiera suceder que cualquier ciudadano honorable se sintiera ofendido al suponer que en su persona se hacía una afrenta a toda la sociedad de que forma parte. Se dice que hace poco un capitán de Policía—no recuerdo en qué ciudad—presentó un informe, en el que manifestaba claramente que se burlaban los decretos imperiales y que incluso el honorable título de capitán de Policía se llegaba a pronunciar con desprecio. Y en prueba de ello mandaba un informe voluminoso de cierta novela romántica, en la que, a cada diez páginas, aparecía un capitán de Policía, y a veces, y esto es lo grave, en completo estado de embriaguez. Y por eso, para evitar toda clase de disgustos, llamaremos sencillamente un departamento al departamento de que hablemos aquí. Pues bien: en cierto departamento ministerial trabajaba un funcionario, de quien apenas si se puede decir que tenía algo de particular. Era bajo de estatura, algo picado de viruelas, un tanto pelirrojo y también algo corto de vista, con una pequeña calvicie en la frente, las mejillas llenas de arrugas y el rostro pálido, como el de las personas que padecen de almorranas... ¡Qué se le va a hacer! La culpa la tenía el clima petersburgués. En cuanto al grado—ya que entre nosotros es la primera cosa que sale a colación—, nuestro hombre era lo que llaman un eterno consejero titular, de los que, como es sabido, se han mofado y chanceado diversos escritores que tienen la laudable costumbre de atacar a los que no pueden defenderse. El apellido del funcionario en cuestión era Bachmachkin, y ya por el mismo se ve claramente que deriva de la palabra zapato; pero cómo, cuándo y de qué forma, nadie lo sabe. El padre, el abuelo y hasta el cuñado de nuestro funcionario y todos los Bachmachkin llevaron siempre botas, a las que mandaban poner suelas solo tres veces al año. Nuestro hombre se llamaba Akakiy Akakievich. Quizá al lector le parezca este nombre un tanto raro y rebuscado, pero puedo asegurarle que no lo buscaron adrede, sino que las circunstancias mismas hicieron imposible darle otro, pues el hecho ocurrió como sigue: Akakiy Akakievich nació, si mal no se recuerda, en la noche del veintidós al veintitrés de marzo. Su difunta madre, buena mujer y esposa también de otro funcionario, dispuso todo lo necesario, como era natural, para que el niño fuera bautizado. La madre guardaba aún cama, la cual estaba situada enfrente de la puerta, y a la derecha se hallaban el padrino, Iván Ivanovich Erochkin, hombre excelente, jefe de oficina en el Senado, y la madrina, Arina Semenovna Belobriuchkova, esposa de un oficial de la Policía y mujer de virtudes extraordinarias. 8 Dieron a elegir a la parturienta entre tres nombres: Mokkia, Sossia y el del mártir Josdasat. «No —dijo para sí la enferma—. ¡Vaya unos nombres! ¡ No! » Para complacerla, pasaron la hoja del almanaque, en la que se leían otros tres nombres, Trifiliy, Dula y Varajasiy. —¡Pero todo esto parece un verdadero castigo! —exclamó la madre—. ¡Qué nombres! ¡Jamás he oído cosa semejante! Si por lo menos fuese Varadat o Varuj; pero ¡Trifiliy o Varajasiy! Volvieron otra hoja del almanaque y se encontraron los nombres de Pavsikajiy y Vajticiy. —Bueno; ya veo—dijo la anciana madre—que este ha de ser su destino. Pues bien: entonces, será mejora que se llame como su padre. Akakiy se llama el padre; que el hijo se llame también Akakiy. Y así se formó el nombre de Akakiy Akakievich. E1 niño fue bautizado. Durante el acto sacramental lloró e hizo tales muecas, cual si presintiera que había de ser consejero titular. Y así fue como sucedieron las cosas. Hemos citado estos hechos con objeto de que el lector se convenza de que todo tenía que suceder así y que habría sido imposible darle otro nombre. Cuándo y en qué época entró en el departamento ministerial y quién le colocó allí, nadie podría decirlo. Cuantos directores y jefes pasaron le habían visto siempre en el mismo sitio, en idéntica postura, con la misma categoría de copista; de modo que se podía creer que había nacido así en este mundo, completamente formado con uniforme y la serie de calvas sobre la frente. En el departamento nadie le demostraba el menor respeto. Los ordenanzas no sólo no se movían de su sitio cuando él pasaba, sino que ni siquiera le miraban, como si se tratara sólo de una mosca que pasara volando por la sala de espera. Sus superiores le trataban con cierta frialdad despótica. Los ayudantes del jefe de oficina le ponían los montones de papeles debajo de las narices, sin decirle siquiera: «Copie esto», o «Aquí tiene un asunto bonito e interesante», o algo por el estilo. como corresponde a empleados con buenos modales. Y él los cogía, mirando tan sólo a los papeles, sin fijarse en quién los ponía delante de él, ni si tenía derecho a ello. Los tomaba y se ponía en el acto a copiarlos. Los empleados jóvenes se mofaban y chanceaban de él con todo el ingenio de que es capaz un cancillerista—si es que al referirse a ellos se puede hablar de ingenio—, contando en su presencia toda clase de historias inventadas sobre él y su patrona, una anciana de setenta años. Decían que ésta le pegaba y preguntaban cuándo iba a casarse con ella y le tiraban sobre la cabeza papelitos, diciéndole que se trataba de copos de nieve. Pero a todo esto, Akakiy Akakievich no replicaba nada, como si se encontrara allí solo. Ni siquiera ejercía influencia en su ocupación, y a pesar de que le daban la lata de esta manera, no cometía ni un solo error en su escritura. Solo cuando la broma resultaba demasiado insoportable, cuando le daban algún golpe en el brazo, impidiéndole seguir trabajando, pronunciaba estas palabras: —¡ Dejadme! ¿Por qué me ofendéis? 9 Había algo extraño en estas palabras y en el tono de voz con que las pronunciaba. En ellas aparecía algo que inclinaba a la compasión. Y así sucedió en cierta ocasión: un joven que acababa de conseguir empleo en la oficina y que, siguiendo el ejemplo de los demás, iba a burlarse de Akakiy, se quedó cortado, cual si le hubieran dado una puñalada en el corazón, y desde entonces pareció que todo había cambiado ante él y lo vio todo bajo otro aspecto. Una fuerza sobrenatural le impulsó a separarse de sus compañeros, a quienes había tomado por personas educadas y como es debido. Y aun mucho más tarde, en los momentos de mayor regocijo, se le aparecía la figura de aquel diminuto empleado con la calva sobre la frente, y oía sus palabras insinuantes « ¡Dejadme! ¿Por qué me ofendéis?» Y simultáneamente con estas palabras resonaban otras: «¡Soy tu hermano!» El pobre infeliz se tapaba la cara con las manos, y más de una vez, en el curso de su vida, se estremeció al ver cuánta inhumanidad hay en el hombre y cuánta dureza y grosería encubren los modales de una supuesta educación, selecta y esmerada. Y, ¡Dios mío!, hasta en las personas que pasaban por nobles y honradas... Difícilmente se encontraría un hombre que viviera cumpliendo tan celosamente con sus deberes... y, ¡es poco decir!, que trabajara con tanta afición y esmero. Allí, copiando documentos, se abría ante él un mundo más pintoresco y placentero. En su cara se reflejaba el gozo que experimentaba. Algunas letras eran sus favoritas, y cuando daba con ellas estaba como fuera de sí: sonreía, parpadeaba y se ayudaba con los labios, de manera que resultaba hasta posible leer en su rostro cada letra que trazaba su pluma. Si le hubieran dado una recompensa a su celo tal vez, con gran asombro por su parte, hubiera conseguido ser ya consejero de Estado. Pero, como decían sus compañeros bromistas, en vez de una condecoración de ojal, tenía hemorroides en los riñones. Por otra parte, no se puede afirmar que no se le hiciera ningún caso. En cierta ocasión, un director, hombre bondadoso, deseando recompensarle por sus largos servicios, ordenó que le diesen un trabajo de mayor importancia que el suyo, que consistía en copiar simples documentos. Se le encargó que redactara, a base de un expediente, un informe que había de ser elevado a otro departamento. Su trabajo consistía sólo en cambiar el título y sustituir el pronombre de primera persona por el de tercera. Esto le dio tanto trabajo, que, todo sudoroso, no hacía más que pasarse la mano por la frente, hasta que por fin acabó por exclamar: —No; será mejor que me dé a copiar algo, como hacía antes. Y desde entonces le dejaron para siempre de copista. Fuera de estas copias, parecía que en el mundo no existía nada para él. Nunca pensaba en su traje. Su uniforme no era verde, sino que había adquirido un color de harina que tiraba a rojizo. Llevaba un cuello estrecho y bajo, y, a pesar de que tenía el cuello corto, éste sobresalía mucho y parecía exageradamente largo, como el de los gatos de yeso que mueven la cabeza y que llevan colgando, por docenas, los artesanos. Y siempre se le quedaba algo pegado al traje, bien un poco de heno, o bien un hilo. Además. tenía la mala suerte, la desgracia, de que al pasar siempre por debajo de las 10 ventanas lo hacía en el preciso momento en que arrojaban basuras a la calle. Y por eso, en todo momento, llevaba en el sombrero alguna cáscara de melón o de sandía o cosa parecida. Ni una sola vez en la vida prestó atención a lo que ocurría diariamente en las calles, cosa que no dejaba de advertir su colega, el joven funcionario, a quien, aguzando de modo especial su mirada, penetrante y atrevida, no se le escapaba nada de cuanto pasara por la acera de enfrente, ora fuese alguna persona que llevase los pantalones de trabillas, pero un poco gastados ora otra cosa cualquiera, todo lo cual hacía asomar siempre a su rostro una sonrisa maliciosa. Pero Akakiy Akakievich, adonde quiera que mirase, siempre veía los renglones regulares de su letra limpia y correcta. Y sólo cuando se le ponía sobre el hombro el hocico de algún caballo, y éste le soplaba en la mejilla con todo vigor, se daba cuenta de que no estaba en medio de una línea, sino en medio de la calle. Al llegar a su casa se sentaba en seguida a la mesa, tomaba rápidamente la sopa de schi (1), y después comía un pedazo de carne de vaca con cebollas, sin reparar en su sabor. Era capaz de comerlo con moscas y con todo aquello que Dios añadía por aquel entonces. Cuando notaba que el estómago empezaba a llenársele, se levantaba de la mesa, cogía un tintero pequeño y empezaba a copiar los papeles que había llevado a casa. Cuando no tenía trabajo, hacía alguna copia para él, por mero placer, sobre todo si se trataba de algún documento especial, no por la belleza del estilo, sino porque fuese dirigido a alguna persona nueva de relativa importancia. Cuando el cielo gris de Petersburgo oscurece e totalmente y toda la población de empleados se ha saciado cenando de acuerdo con sus sueldos y gustos particulares; cuando todo el mundo descansa, procurando olvidarse del rasgar de las plumas en las oficinas, de los vaivenes, de las ocupaciones propias y ajenas y de todas las molestias que se toman voluntariamente los hombres inquietos y a menudo sin necesidad; cuando los empleados gastan el resto del tiempo divirtiéndose unos, los más animados, asistiendo a algún teatro, otros saliendo a la calle, para observar ciertos sombreritos y las modas últimas, quiénes acudiendo a alguna reunión en donde se prodiguen cumplidos a lindas muchachas o a alguna en especial, que se considera como estrella en este limitado círculo de empleados, y quiénes, los más numerosos, yendo simplemente a casa de un compañero, que vive en un cuarto o tercer piso compuesto de dos pequeñas habitaciones y un vestíbulo o cocina, con objetos modernos, que denotan casi siempre afectación, una lámpara o cualquier otra cosa adquirida a costa de muchos sacrificios, renunciamientos y privaciones a cenas o recreos. En una palabra: a la hora en que todos los empleados se dispersan por las pequeñas viviendas de sus amigos para jugar al whist y tomar algún que otro vaso de té con pan tostado de lo más barato y fumar una larga pipa, tragando grandes bocanadas de humo y, mientras se distribuían las cartas, contar historias escandalosas del gran mundo a lo que un ruso no puede renunciar nunca, sea cual sea su condición, y cuando no había nada que referir, repetir la vieja anécdota acerca del comandante a quien vinieron a decir que habían cortado la cola del caballo de la estatua de Pedro el Grande, de Falconet...; en suma, a la hora en que todos procuraban divertirse de alguna forma, Akakiy Akakievich no se entregaba a diversión alguna. 11 Nadie podía afirmar haberle visto siquiera una sola vez en alguna reunión. Después de haber copiado a gusto, se iba a dormir, sonriendo y pensando de antemano en el día siguiente. ¿Qué le iba a traer Dios para copiar mañana? Y así transcurría la vida de este hombre apacible, que, cobrando un sueldo de cuatrocientos rublos al año, sabía sentirse contento con su destino. Tal vez hubiera llegado a muy viejo, a no ser por las desgracias que sobrevienen en el curso de la vida, y esto no sólo a los consejeros de Estado, sino también a los privados e incluso a aquellos que no dan consejos a nadie ni de nadie los aceptan. Existe en Petersburgo un enemigo terrible de todos aquellos que no reciben más de cuatrocientos rublos anuales de sueldo. Este enemigo no es otro que nuestras heladas nórdicas, aunque, por lo demás, se dice que son muy sanas. Pasadas las ocho, la hora en que van a la oficina los diferentes empleados del Estado, el frío punzante e intenso ataca de tal forma los narices sin elección de ninguna especie, que los pobres empleados no saben cómo resguardarse. A estas horas, cuando a los más altos dignatarios les duele la cabeza de frío y las lágrimas les saltan de los ojos, los pobres empleados, los consejeros titulares, se encuentran a veces indefensos. Su única salvación consiste en cruzar lo más rápidamente posible las cinco o seis calles, envueltos en sus ligeros capotes, y luego detenerse en la conserjería, pateando enérgicamente, hasta que se deshielan todos los talentos y capacidades de oficinistas que se helaron en el camino. Desde hacía algún tiempo, Akakiy Akakievich sentía un dolor fuerte y punzante en la espalda y en el hombro, a pesar de que procuraba medir lo más rápidamente posible la distancia habitual de su casa al departamento. Se le ocurrió al fin pensar si no tendría la culpa de ello su capote. Lo examinó minuciosamente en casa y comprobó que precisamente en la espalda y en los hombros la tela clareaba, pues el paño estaba tan gastado, que podía verse a través de él. Y el forro se deshacía de tanto uso. Conviene saber que el capote de Akakiy Akakievich también era blanco de las burlas de los funcionarios. Hasta le habían quitado el nombre noble de capote y le llamaban bata. En efecto, este capote había ido tomando una forma muy curiosa; el cuello disminuía cada año más y más, porque servía para remendar el resto. Los remiendos no denotaban la mano hábil de un sastre, ni mucho menos, y ofrecían un aspecto tosco y antiestético. Viendo en qué estado se encontraba su capote, Akakiy Akakievich decidió llevarlo a Petrovich, un sastre que vivía en un cuarto piso interior, y que, a pesar de ser bizco y picado de viruelas, revelaba bastante habilidad en remendar pantalones y fraques de funcionarios y de otros caballeros, claro está, cuando se encontraba tranquilo y sereno y no tramaba en su cabeza alguna otra empresa. Es verdad que no haría falta hablar de este sastre; mas como es costumbre en cada narración esbozar fielmente el carácter de cada personaje, no queda otro remedio que presentar aquí a Petrovich, Al principio, cuando aún era siervo y hacía de criado, se llamaba Gregorio a secas. Tomó el nombre de Petrovich al conseguir la libertad, y al mismo tiempo empezó a emborracharse los días de fiesta, al principio solamente los grandes y luego continuó haciéndolo, indistintamente, en todas las fiestas de la Iglesia, dondequiera que encontrase 12 alguna cruz en el calendario. Por ese lado permanecía fiel a las costumbres de sus abuelos, y riñendo con su mujer, la llamaba impía y alemana. Ya que hemos mencionado a su mujer, convendría decir algunas palabras acerca de ella. Desgraciadamente, no se sabía nada de la misma, a no ser que era esposa de Petrovich y que se cubría la cabeza con un gorrito y no con un pañuelo. Al parecer, no podía enorgullecerse de su belleza; a lo sumo, algún que otro soldado de la guardia es muy posible que si se cruzase con ella por la calle le echase alguna mirada debajo del gorro, acompañada de un extraño movimiento de la boca y de los bigotes con un curioso sonido inarticulado . Subiendo la escalera que conducía al piso del sastre, que, por cierto, estaba empapada de agua sucia y de desperdicios, desprendiendo un olor a aguardiente que hacía daño al olfato y que, como es sabido, es una característica de todos los pisos interiores de las casas petersburguesas; subiendo la escalera, pues, Akakiy Akakievich reflexionaba sobre el precio que iba a cobrarle Petrovich, y resolvió no darle más de dos rublos. La puerta estaba abierta, porque la mujer de Petrovich, que en aquel preciso momento freía pescado, había hecho tal humareda en la cocina, que ni siquiera se podían ver las cucarachas. Akakiy Akakievich atravesó la cocina sin ser visto por la mujer y llegó a la habitación, donde se encontraba Petrovich sentado en una ancha mesa de madera con las piernas cruzadas, como un bajá, y descalzo, según costumbre de los sastres cuando están trabajando. Lo primero que llamaba la atención era el dedo grande, bien conocido de Akakiy Akakievich por la uña destrozada, pero fuerte y firme, como la concha de una tortuga. Llevaba al cuello una madeja de seda y de hilo y tenía sobre las rodillas una prenda de vestir destrozada. Desde hacía tres minutos hacía lo imposible por enhebrar una aguja, sin conseguirlo. y por eso echaba pestes contra la oscuridad y luego contra el hilo, murmurando entre dientes: —¡Te vas a decidir a pasar, bribona! ¡Me estás haciendo perder la paciencia, granuja! Akakiy Akakievich estaba disgustado por haber llegado en aquel preciso momento en que Petrovich se hallaba encolerizado. Prefería darle un encargo cuando el sastre estuviese algo menos batallador, más tranquilo, pues, como decía su esposa, ese demonio tuerto se apaciguaba con el aguardiente ingerido. En semejante estado, Petrovich solía mostrarse muy complaciente y rebajaba de buena gana, más aún, daba las gracias y hasta se inclinaba respetuosamente ante el cliente. Es verdad que luego venía la mujer llorando y decía que su marido estaba borracho y por eso había aceptado el trabajo a bajo precio. Entonces se le añadían diez kopeks más, y el asunto quedaba resuelto. Pero aquel día Petrovich parecía no estar borracho y por eso se mostraba terco, poco hablador y dispuesto a pedir precios exorbitantes. Akakiy Akakievich se dio cuenta de todo esto y quiso, como quien dice, tomar las de Villadiego; pero ya no era posible. Petrovich clavó en él su ojo torcido y Akakiy Akakievich dijo sin querer: —¡Buenos días, Petrovich! 13 —¡Muy buenos los tenga usted también!—respondió Petrovich, mirando de soslayo las manos de Akakiy Akakievich para ver qué clase de botín traía éste. —Vengo a verte, Petrovich, pues yo... Conviene saber que Akakiy Akakievich se expresaba siempre por medio de preposiciones, adverbios y partículas gramaticales que no tienen ningún significado. Si el asunto en cuestión era muy delicado, tenía la costumbre de no terminar la frase, de modo que a menudo empezaba por las palabras: «Es verdad, justamente eso...», y después no seguía nada y él mismo se olvidaba, pensando que lo había dicho todo. —¿Qué quiere, pues?—le preguntó Petrovich, inspeccionando en aquel instante con su único ojo todo el uniforme, el cuello, las mangas, la espalda, los faldones y los ojales, que conocía muy bien, ya que era su propio trabajo. Esta es la costumbre de todos los sastres y es lo primero que hizo Petrovich. —Verás, Petrovich...; yo quisiera que... este capote..; mira el paño...; ¿ves?, por todas partes está fuerte..., sólo que está un poco cubierto de polvo. parece gastado; pero en realidad está nuevo, sólo una parte está un tanto..., un poquito en la espalda y también algo gastado en el hombro y un poco en el otro hombro... Mira, eso es todo... No es mucho trabajo... Petrovich tomó el capote, lo extendió sobre la mesa y lo examinó detenidamente. Después meneó la cabeza y extendió la mano hacia la ventana para coger su tabaquera redonda con el retrato de un general, cuyo nombre no se podía precisar, puesto que la parte donde antes se viera la cara estaba perforada por el dedo y tapada ahora con un pedazo rectangular de papel. Después de tomar una pulgada de rapé, Petrovich puso el capote al trasluz y volvió a menear la cabeza. Luego lo puso al revés con el forro hacia afuera, y de nuevo meneó la cabeza; volvió a levantar la tapa de la tabaquera adornada con el retrato del general y arreglada con aquel pedazo de papel, e introduciendo el rapé en la nariz, cerró la tabaquera y se la guardó, diciendo por fin: —Aquí no se puede arreglar nada. Es una prenda gastada. Al oír estas palabras, el corazón se le oprimió al pobre Akakiy Akakievich. —¿Por qué no es posible, Petrovich?—preguntó con voz suplicante de niño—. Sólo esto de los hombros está estropeado y tú tendrás seguramente algún pedazo... —Sí, en cuanto a los pedazos se podrían encontrar—dijo Petrovich—; sólo que no se pueden poner, pues el paño está completamente podrido y se deshará en cuanto se toque con la aguja. —Pues que se deshaga, tú no tiene más que ponerle un remiendo. 14 —No puedo poner el remiendo en ningún sitio, no hay dónde fijarlo, además, sería un remiendo demasiado grande. Esto ya no es paño; un golpe de viento basta para arrancarlo. —Bueno, pues refuérzalo...; como no..., efectivamente, eso es... —No—dijo Petrovich con firmeza—; no se puede hacer nada. Es un asunto muy malo. Será mejor que se haga con él unas onuchkas para cuando llegue el invierno y empiece a hacer frío, porque las medias no abrigan nada, no son más que un invento de los alemanes para hacer dinero —Petrovich aprovechaba gustoso la ocasión para meterse con los alemanes— . En cuanto al capote, tendrá que hacerse otro nuevo. Al oír la palabra nuevo, Akakiy Akakievich sintió que se le nublaba la vista y le pareció que todo lo que había en la habitación empezaba a dar vueltas. Lo único que pudo ver claramente era el semblante del general tapado con el papel en la tabaquera de Petrovich. —¡Cómo uno nuevo!—murmuró como en sueño—. Si no tengo dinero para ello. —Sí; uno nuevo—repitió Petrovich con brutal tranquilidad. —...Y de ser nuevo..., ¿cuánto sería...? —¿Que cuánto costaría? —Sí. —Pues unos ciento cincuenta rublos—contestó Petrovich, y al decir esto apretó los labios. Era muy amigo de los efectos fuertes y le gustaba dejar pasmado al cliente y luego mirar de soslayo para ver qué cara de susto ponía al oír tales palabras. —¡Ciento cincuenta rublos por el capote !—exclamó el pobre Akakiy Akakievich. Quizá por primera vez se le escapaba semejante grito, ya que siempre se distinguía por su voz muy suave. —Sí—dijo Petrovich—. Y además, ¡qué capote! Si se le pone un cuello de marta y se le forra el capuchón con seda, entonces vendrá a costar hasta doscientos rublos. —¡Por Dios, Petrovich!—le dijo Akakiy Akakievich con voz suplicante, sin escuchar, es decir, esforzándose en no prestar atención a todas sus palabras y efectos—. Arréglalo como sea para que sirva todavía algún tiempo. —¡No! Eso sería tirar el trabajo y el dinero... —repuso Petrovich. 15 Y tras aquellas palabras, Akakiy Akakievich quedó completamente abatido y se marchó. Mientras tanto, Petrovich permaneció aun largo rato en pie, con los labios expresivamente apretados, sin comenzar su trabajo, satisfecho de haber sabido mantener su propia dignidad y de no haber faltado a su oficio. Cuando Akakiy Akakievich salió a la calle se hallaba como en un sueño. « ¡Qué cosa!—decía para sí—. Jamas hubiera pensado que iba a terminar así . . . ¡Vaya !— exclamó después de unos minutos de silencio—. ¡He aquí al extremo que hemos llegado! La verdad es que yo nunca podía suponer que llegara a esto... —y después de otro largo silencio, terminó diciendo—: ¡Pues así es! ¡Esto sí que es inesperado!... ¡Qué situación! ...» Dicho esto, en vez de volver a su casa se fue, sin darse cuenta, en dirección contraria. En el camino tropezó con un deshollinador, que, rozándole el hombro, se lo manchó de negro; del techo de una casa en construcción le cayó una respetable cantidad de cal; pero él no se daba cuenta de nada. Sólo cuando se dio de cara con un guardia, que habiendo colocado la alabarda junto a él echaba rapé de la tabaquera en su palma callosa, se dio cuenta porqué el guardia le grito: —¿Por qué te metes debajo de mis narices? ¿Acaso no tienes la acera? Esto le hizo mirar en torno suyo y volver a casa. Solamente entonces empezó a reconcentrar sus pensamientos, y vio claramente la situación en que se hallaba y comenzó a monologar consigo mismo, no en forma incoherente, sino con lógica y franqueza, como si hablase con un amigo inteligente a quien se puede confiar lo más íntimo de su corazón —No—decía Akakiy Akakievich—; ahora no se puede hablar con Petrovich, pues está algo...; su mujer debe de haberle proporcionado una buena paliza. Será mejor que vaya a verle un domingo por la mañana; después de la noche del sábado estará medio dormido, bizqueando, y deseará beber para reanimarse algo, y como su mujer no le habrá dado dinero, yo le daré una moneda de diez kopeks y él se volverá más tratable y arreglará el capote... Y esta fue la resolución que tomó Akakiy Akakievich. Y procurando animarse, esperó hasta el domingo. Cuando vio salir a la mujer de Petrovich, fue directamente a su casa. En efecto, Petrovich, después de la borrachera de la víspera, estaba más bizco que nunca, tenía la cabeza inclinada y estaba medio dormido; pero con todo eso, en cuanto se enteró de lo que se trataba, exclamo como si le impulsara el propio demonio —¡No puede ser! ¡Haga el favor de mandarme hacer otro capote! Y entonces fue cuando Akakiy Akakievich le metió en la mano la moneda de diez kopeks. —Gracias señor; ahora podré reanimarme un poco bebiendo a su salud—dijo Petrovich—. En cuanto al capote, no debe pensar más en él, no sirve para nada. Yo le haré uno estupendo.., se lo garantizo. 16 Akakiy Akakievich volvió a insistir sobre el arreglo; pero Petrovich no le quiso escuchar y —Le haré uno nuevo, magnífico... Puede contar conmigo; lo haré lo mejor que pueda. Incluso podrá abrochar el cuello con corchetes de plata, según la última moda. Sólo entonces vio Akakiy Akakievich que no podía pasarse sin un nuevo capote y perdió el ánimo por completo. Pero ¿cómo y con qué dinero iba a hacérselo? Claro, podía contar con un aguinaldo que le darían en las próximas fiestas. Pero este dinero lo había distribuido ya desde hace tiempo con un fin determinado. Era preciso encargar unos pantalones nuevos y pagar al zapatero una vieja deuda por las nuevas punteras en un par de botas viejas, y, además, necesitaba encargarse tres camisas y dos prendas de ropa de esas que se considera poco decoroso nombrarlas por su propio nombre. Todo el dinero estaba distribuido de antemano, y aunque el director se mostrara magnánimo y concediese un aguinaldo de cuarenta y cinco a cincuenta rublos, sería solo una pequeñez en comparación con el capital necesario para el capote, era una gota de agua en el océano. Aunque, claro, sabía que a Petrovich le daba a veces no sé qué locura y entonces pedía precios tan exorbitantes, que incluso su mujer no podía contenerse y exclamaba: —¡Te has vuelto loco, grandísimo tonto! Unas veces trabajas casi gratis y ahora tienes la desfachatez de pedir un precio que tú mismo no vales. Por otra parte, Akakiy Akakievich sabía que Petrovich consentiría en hacerle el capote por ochenta rublos. Pero, de todas maneras, ¿dónde hallar esos ochenta rublos ? La mitad quizá podría conseguirla, y tal vez un poco más. Pero ¿y la otra mitad?... Pero antes el lector ha de enterarse de dónde provenía la primera mitad. Akakiy Akakievich tenia la costumbre de echar un kopek siempre que gastaba un rublo, en un pequeño cajón, cerrándolo con llave, cajón que tenía una ranura ancha para hacer pasar el dinero. Al cabo de cada medio año hacía el recuento de esta pequeña cantidad de monedas de cobre y las cambiaba por otras de plata. Practicaba este sistema desde hacía mucho tiempo y de esta manera, al cabo de unos años, ahorró una suma superior a cuarenta rublos. Así, pues, tenía en su poder la mitad, pero ¿y la otra mitad? ¿Dónde conseguir los cuarenta rublos restantes? Akakiy Akakievich pensaba, pensaba, y finalmente llegó a la conclusión de que era preciso reducir los gastos ordinarios por lo menos durante un año, o sea dejar de tomar té todas las noches, no encender la vela por la noche, y si tenía que copiar algo, ir a la habitación de la patrona para trabajar a la luz de su vela. También sería preciso al andar por la calle pisar lo más suavemente posible las piedras y baldosas e incluso hasta ir casi de puntillas para no gastar demasiado rápidamente las suelas, dar a lavar la ropa a la lavandera también lo menos posible. Y para que no se gastara, quitársela al volver a casa y ponerse sólo la bata, que estaba muy vieja, pero que, afortunadamente, no había sido demasiado maltratada por el tiempo. 17 Hemos de confesar que al principio le costó bastante adaptarse a estas privaciones, pero después se acostumbró y todo fue muy bien. Incluso hasta llegó a dejar de cenar; pero, en cambio, se alimentaba espiritualmente con la eterna idea de su futuro capote. Desde aquel momento diríase que su vida había cobrado mayor plenitud; como si se hubiera casado o como si otro ser estuviera siempre en su presencia, como si ya no fuera solo, sino que una querida compañera hubiera accedido gustosa a caminar con él por el sendero de la vida. Y esta compañera no era otra, sino... el famoso capote, guateado con un forro fuerte e intacto. Se volvió más animado y de carácter más enérgico, como un hombre que se ha propuesto un fin determinado. La duda e irresolución desaparecieron en la expresión de su rostro, y en sus acciones también todos aquellos rasgos de vacilación e indecisión. Hasta a veces en sus ojos brillaba algo así como una llama, y los pensamientos más audaces y temerarios surgían en su mente: «¿Y si se encargase un cuello de marta?» Con estas reflexiones por poco se vuelve distraído. Una vez estuvo a punto de hacer una falta, de modo que exclamó «¡Ay!», y se persignó. Por lo menos una vez al mes iba a casa de Petrovich para hablar del capote y consultarle sobre dónde sería mejor comprar el paño, y de qué color y de qué precio, y siempre volvía a casa algo preocupado, pero contento al pensar que al fin iba a llegar el día en que, después de comprado todo, el capote estaría listo. El asunto fue más de prisa de lo que había esperado y supuesto. Contra toda suposición, el director le dio un aguinaldo, no de cuarenta o cuarenta y ocho rublos, sino de sesenta rublos. Quizá presintió que Akakiy Akakievich necesitaba un capote o quizá fue solamente por casualidad; el caso es que Akakiy Akakievich se enriqueció de repente con veinte rublos más. Esta circunstancia aceleró el asunto. Después de otros dos o tres meses de pequeños ayunos consiguió reunir los ochenta rublos. Su corazón, por lo general tan apacible, empezó a latir precipitadamente. Y ese mismo día fue a las tiendas en compañía de Petrovich. Compraron un paño muy bueno—¡y no es de extrañar!—; desde hacía más de seis meses pensaban en ello y no dejaban pasar un mes sin ir a las tiendas para cerciorarse de los precios. Y así es que el mismo Petrovich no dejó de reconocer que era un paño inmejorable. Eligieron un forro de calidad tan resistente y fuerte, que según Petrovich era mejor que la seda y le aventajaba en elegancia y brillo. No compraron marta porque, en efecto, era muy cara; pero, en cambio, escogieron la más hermosa piel de gato que había en toda la tienda y que de lejos fácilmente se podía tomar por marta. Petrovich tardó unas dos semanas en hacer el capote, pues era preciso pespuntear mucho; a no ser por eso lo hubiera terminado antes. Por su trabajo cobró doce rublos, menos ya no podía ser. Todo estaba cosido con seda y a dobles costuras, que el sastre repasaba con sus propios dientes estampando en ellas variados arabescos. Por fin, Petrovich le trajo el capote. Esto sucedió..., es difícil precisar el día; pero de seguro que fue el más solemne en la vida de Akakiy Akakievich. Se lo trajo por la mañana, precisamente un poco antes de irse él a la oficina. No habría podido llegar en un momento más oportuno, pues ya el frío empezaba a dejarse sentir con intensidad y amenazaba con volverse aún más punzante. Petrovich apareció con el capote como conviene a todo buen sastre. Su cara reflejaba una expresión de dignidad que Akakiy Akakievich jamás le había visto. Parecía estar plenamente convencido de haber realizado una gran obra y se le había revelado con toda claridad el abismo de diferencia que existe entre los sastres que sólo hacen arreglos y ponen forros y aquellos que confeccionan prendas nuevas de vestir. 18 Sacó el capote, que traía envuelto en un pañuelo recién planchado; sólo después volvió a doblarlo y se lo guardó en el bolsillo para su uso particular. Una vez descubierto el capote, lo examinó con orgullo, y cogiéndolo con ambas manos lo echó con suma habilidad sobre los hombros de Akakiy Akakievich. Luego, lo arregló, estirándolo un poco hacia abajo. Se lo ajustó perfectamente, pero sin abrocharlo. Akakiy Akakievich, como hombre de edad madura, quiso también probar las mangas. Petrovich le ayudó a hacerlo, y he aquí que aun así el capote le sentaba estupendamente. En una palabra: estaba hecho a la perfección. Petrovich aprovechó la ocasión para decirle que si se lo había hecho a tan bajo precio era sólo porque vivía en un piso pequeño, sin placa, en una calle lateral y porque conocía a Akakiy Akakievich desde hacía tantos años. Un sastre de la perspectiva Nevski sólo por el trabajo le habría cobrado setenta y cinco rublos Akakiy Akakievich no tenía ganas de tratar de ello con Petrovich. temeroso de las sumas fabulosas de las que el sastre solía hacer alarde. Le pagó, le dio las gracias y salió con su nuevo capote camino de la oficina. Petrovich salió detrás de él y, parándose en plena calle, le siguió largo rato con la mirada, absorto en la contemplación del capote. Después, a propósito. pasó corriendo por una callejuela tortuosa y vino a dar a la misma calle para mirar otra vez el capote del otro lado, es decir, cara a cara. Mientras tanto, Akakiy Akakievich seguía caminando con aire de fiesta. A cada momento sentía que llevaba un capote nuevo en los hombros y hasta llegó a sonreírse varias veces de íntima satisfacción. En efecto, tenía dos ventajas: primero, porque el capote abrigaba mucho, y segundo, porque era elegante. El camino se le hizo cortísimo, ni siquiera se fijó en él y de repente se encontró en la oficina. Dejó el capote en la conserjería y volvió a mirarlo por todos los lados, rogando al conserje que tuviera especial cuidado con él. No se sabe cómo, pero al momento, en la oficina, todos se enteraron de que Akakiy Akakievich tenía un capote nuevo y que el famoso batín había dejado de existir. En el acto todos salieron a la conserjería para ver el nuevo capote de Akakiy Akakievich. Empezaron a felicitarle cordialmente de tal modo, que no pudo por menos de sonreírse: pero luego acabó por sentirse algo avergonzado. Pero cuando todos se acercaron a él diciendo que tenía que celebrar el estreno del capote por medio de un remojón y que, por lo menos, debía darles una fiesta, el pobre Akakiy Akakievich se turbó por completo y no supo qué responder ni cómo defenderse. Sólo pasados unos minutos y poniéndose todo colorado intentó asegurarles, en su simplicidad, que no era un capote nuevo, sino uno viejo. Por fin, uno de los funcionarios, ayudante del Jefe de oficina, queriendo demostrar sin duda alguna que no era orgulloso y sabía tratar con sus inferiores, dijo: —Está bien, señores; yo daré la fiesta en lugar de Akakiy Akakievich y les convido a tomar el té esta noche en mi casa. Precisamente hoy es mi cumpleaños. Los funcionarios, como hay que suponer, felicitaron al ayudante del jefe de oficina y aceptaron muy gustosos la invitación. Akakiy Akakievich quiso disculparse, pero todos le interrumpieron diciendo que era una descortesía, que debería darle vergüenza y que no podía de ninguna manera rehusar la invitación. 19 Aparte de eso, Akakiy Akakievich después se alegró al pensar que de este modo tendría ocasión de lucir su nuevo capote también por la noche. Se puede decir que todo aquel día fue para él una fiesta grande y solemne. Volvió a casa en un estado de ánimo de lo más feliz, se quitó el capote y lo colgó cuidadosamente en una percha que había en la pared, deleitándose una vez más al contemplar el paño y el forro y, a propósito, fue a buscar el viejo capote, que estaba a punto de deshacerse, para compararlo. Lo miró y hasta se echó a reír. Y aun después, mientras comía, no pudo por menos de sonreírse al pensar en el estado en que se hallaba el capote. Comió alegremente y luego contrariamente a lo acostumbrado, no copió ningún documento. Por el contrario, se tendió en la cama, cual verdadero sibarita, hasta el oscurecer. Después, sin más demora, se vistió, se puso el capote y salió a la calle. Desgraciadamente, no pudo recordar de momento dónde vivía el funcionario anfitrión; la memoria empezó a flaquearle, y todo cuanto había en Petersburgo, sus calles y sus casas se mezclaron de tal suerte en su cabeza, que resultaba difícil sacar de aquel caos algo más o menos ordenado. Sea como fuera, lo seguro es que el funcionario vivía en la parte más elegante de la ciudad, o sea lejos de la casa de Akakiy Akakievich. Al principio tuvo que caminar por calles solitarias escasamente alumbradas pero a medida que iba acercándose a la casa del funcionario, las calles se veían más animadas y mejor alumbradas. Los transeúntes se hicieron más numerosos y también las señoras estaban ataviadas elegantemente. Los hombres llevaban cuellos de castor y ya no se veían tanto los veñkas (2) con sus trineos de madera con rejas guarnecidas de clavos dorados; en cambio, pasaban con frecuencia elegantes trineos barnizados, provistos de pieles de oso y conducidos por cocheros tocados con gorras de terciopelo color frambuesa, o se veían deslizarse, chirriando sobre la nieve, carrozas con los pescantes sumamente adornados. Para Akakiy Akakievich todo esto resultaba completamente nuevo; hacía varios años que no había salido de noche por la calle. Todo curioso, se detuvo delante del escaparate de una tienda, ante un cuadro que representaba a una hermosa mujer que se estaba quitando el zapato, por lo que lucía una pierna escultural: a su espalda, un hombre con patillas y perilla, a estilo español, asomaba la cabeza por la puerta. Akakiy Akakievich meneó la cabeza sonriéndose y prosiguió su camino. ¿Por qué sonreiría? Tal vez porque se encontraba con algo totalmente desconocido, para lo que, sin embargo, muy bien pudiéramos asegurar que cada uno de nosotros posee un sexto sentido. Quizá también pensara lo que la mayoría de los funcionarios habrían pensado decir: «¡Ah, estos franceses! ¡No hay otra cosa que decir! Cuando se proponen una cosa, así ha de ser...» También puede ser que ni siquiera pensara esto, pues es imposible penetrar en el alma de un hombre y averiguar todo cuanto piensa. Por fin, llegó a la casa donde vivía el ayudante del jefe de oficina. Este llevaba un gran tren de vida; en la escalera había un farol encendido, y él ocupaba un cuarto en el segundo piso. Al entrar en el recibimiento, Akakiy Akakievich vio en el suelo toda una fila de chanclos. En medio de ellos, en el centro de la habitación, hervía a borbotones el agua de un samovar esparciendo columnas de vapor. En las paredes colgaban capotes y capas, 20 muchas de las cuales tenían cuellos de castor y vueltas de terciopelo. En la habitación contigua se oían voces confusas, que de repente se tornaron claras y sonoras al abrirse la puerta para dar paso a un lacayo que llevaba una bandeja con vasos vacíos, un tarro de nata y una cesta de bizcochos. Por lo visto los funcionarios debían de estar reunidos desde hacía mucho tiempo y va habían tomado el primer vaso de té. Akakiy Akakievich colgó él mismo su capote y entró en la habitación. Ante sus ojos desfilaron al mismo tiempo las velas, los funcionarios, las pipas y mesas de juego mientras que el rumor de las conversaciones que se oían por doquier y el ruido de las sillas sorprendían sus oídos Se detuvo en el centro de la habitación todo confuso, reflexionando sobre lo que tenía que hacer. Pero ya le habían visto sus colegas; le saludaron con calurosas exclamaciones y todos fueron en el acto al recibimiento para admirar nuevamente su capote. Akakiy Akakievich se quedó un tanto desconcertado; pero como era una persona sincera y leal no pudo por menos de alegrarse al ver cómo todos ensalzaban su capote. Después, como hay que suponer, le dejaron a él y al capote y volvieron a las mesas de whist. Todo ello, el ruido, las conversaciones y la muchedumbre... le pareció un milagro. No sabía cómo comportarse ni qué hacer con sus manos, pies y toda su figura; por fin, acabó sentándose junto a los que jugaban: miraba tan pronto las cartas como los rostros de los presentes; pero al poco rato empezó a bostezar y a aburrirse, tanto más cuanto que había pasado la hora en la que acostumbraba acostarse. Intentó despedirse del dueño de la casa; pero no le dejaron marcharse, alegando que tenía que beber una copa de champaña para celebrar el estreno del capote. Una hora después servían la cena: ensaladilla, ternera asada fría, empanadas, pasteles y champaña. A Akakiy Akakievich le hicieron tomar dos copas, con lo cual todo cuanto había en la habitación se le apareció bajo un aspecto mucho más risueño. Sin embargo, no consiguió olvidar que era media noche pasada y que era hora de volver a casa. Al fin, y para que al dueño de la casa no se le ocurriera retenerle otro rato, salió de la habitación sin ser visto y buscó su capote en el recibimiento, encontrándolo, con gran dolor, tirado en el suelo. Lo sacudió, le quitó las pelusas, se lo puso y, por último, bajó las escaleras, Las calles estaban todavía alumbradas. Algunas tiendas de comestibles, eternos clubs de las servidumbres y otra gente, estaban aún abiertas; las demás estaban ya cerradas, pero la luz que se filtraba por entre las rendijas atestiguaba claramente que los parroquianos aún permanecían allí. Eran éstos sirvientes y criados que seguían con sus chismorreos, dejando a sus amos en la absoluta ignorancia de dónde se encontraban. Akakiy Akakievich caminaba en un estado de ánimo de lo más alegre. Hasta corrió, sin saber por qué, detrás de una dama que pasó con la velocidad de un rayo, moviendo todas las partes del cuerpo. Pero se detuvo en el acto y prosiguió su camino lentamente, admirándose él mismo de aquel arranque tan inesperado que había tenido. Pronto se extendieron ante él las calles desiertas, siendo notables de día por lo poco animadas y cuanto más de noche. Ahora parecían todavía mucho más silenciosas y solitarias. Escaseaban los faroles, ya que por lo visto se destinaba poco aceite para el alumbrado; a lo largo de la calle, en que se veían casas de madera y verjas, no había un alma. Tan sólo la nieve centelleaba tristemente en las calles, y las cabañas bajas, con sus 21 postigos cerrados, parecían destacarse aún más sombrías y negras. Akakiy Akakievich se acercaba a un punto donde la calle desembocaba en una plaza muy grande, en la que apenas si se podían ver las cosas del otro extremo y daba la sensación de un inmenso y desolado desierto. A lo lejos, Dios sabe dónde, se vislumbraba la luz de una garita que parecía hallarse al fin del mundo. Al llegar allí, la alegría de Akakiy Akakievich se desvaneció por completo. Entró en la plaza no sin temor, como si presintiera algún peligro. Miró hacia atrás y en torno suyo: diríase que alrededor se extendía un inmenso océano. «¡No! ¡Será mejor que no mire!», pensó para sí, y siguió caminando con los ojos cerrados. Cuando los abrió para ver cuánto le quedaba aún para llegar al extremo opuesto de la plaza, se encontró casi ante sus propias narices con unos hombres bigotudos, pero no tuvo tiempo de averiguar más acerca de aquellas gentes. Se le nublaron los ojos y el corazón empezó a latirle precipitadamente. —¡Pero si este capote es mío!—dijo uno de ellos con voz de trueno, cogiéndole por el cuello. Akakiy Akakievich quiso gritar pidiendo auxilio, pero el otro le tapó la boca con el pañuelo, que era del tamaño de la cabeza de un empleado, diciéndole: «¡Ay de ti si gritas!» Akakiy Akakievich sólo se dio cuenta de cómo le quitaban el capote y le daban un golpe con la rodilla que le hizo caer de espaldas en la nieve, en donde quedó tendido sin sentido. Al poco rato volvió en sí y se levantó, pero ya no había nadie. Sintió que hacía mucho frío y que le faltaba el capote. Empezó a gritar, pero su voz no parecía llegar hasta el extremo de la plaza. Desesperado, sin dejar de gritar, echó a correr a través de la plaza directamente a la garita, junto a la cual había un guarda, que, apoyado en la alabarda, miraba con curiosidad, tratando de averiguar qué clase de hombre se le acercaba dando gritos. Al llegar cerca de él, Akakiy Akakievich le gritó todo jadeante que no hacía más que dormir y que no vigilaba, ni se daba cuenta de como robaban a la gente. El guarda le contestó que él no había visto nada: sólo había observado cómo dos individuos le habían parado en medio de la plaza, pero creyó que eran amigos suyos. Añadió que haría mejor, en vez de enfurecerse en vano, en ir a ver a la mañana siguiente al inspector de policía, y que éste averiguaría sin duda alguna quién le había robado el capote. Akakiy Akakievich volvió a casa en un estado terrible. Los cabellos que aún le quedaban en pequeña cantidad sobre las sienes y la nuca estaban completamente desordenados. Tenía uno de los costados, el pecho y los pantalones, cubiertos de nieve. Su vieja patrona, al oír cómo alguien golpeaba fuertemente en la puerta, saltó fuera de la cama, calzándose solo una zapatilla, y fue corriendo a abrir la puerta, cubriéndose pudorosamente con una mano el pecho, sobre el cual no llevaba más que una camisa. Pero al ver a Akakiy Akakievich retrocedió de espanto. Cuando él le contó lo que le había sucedido ella alzó los brazos al 22 cielo y dijo que debía dirigirse directamente al Comisario del distrito y no al inspector, porque éste no hacía más que prometerle muchas cosas y dar largas al asunto. Lo mejor era ir al momento al Comisario del distrito, a quien ella conocía, porque Ana, la finlandesa que tuvo antes de cocinera, servía ahora de niñera en su casa, y que ella misma le veía a menudo, cuando pasaba delante de la casa. Además, todos los domingos, en la iglesia pudo observar que rezaba y al mismo tiempo miraba alegremente a todos, y todo en él denotaba que era un hombre de bien. Después de oír semejante consejo se fue, todo triste, a su habitación. Cómo pasó la noche..., sólo se lo imaginarían quienes tengan la capacidad suficiente de ponerse en la situación de otro. A la mañana siguiente, muy temprano, fue a ver al Comisario del distrito, pero le dijeron que aún dormía. Volvió a las diez y aún seguía durmiendo. Fue a las once, pero el Comisario había salido. Se presentó a la hora de la comida, pero los escribientes que estaban en la antesala no quisieron dejarle pasar e insistieron en saber qué deseaba, por qué venía y qué había sucedido. De modo que, en vista de los entorpecimientos, Akakiy Akakievich quiso, por primera vez en su vida, mostrarse enérgico, y dijo, en tono que no admitía réplicas, que tenía que hablar personalmente con el Comisario, que venía del Departamento del Ministerio para un asunto oficial y que, por tanto, debían dejarle pasar, y si no lo hacían, se quejaría de ello y les saldría cara la cosa. Los escribientes no se atrevieron a replicar y uno de ellos fue a anunciarle al Comisario. Éste interpretó de un modo muy extraño el relato sobre el robo del capote. En vez de interesarse por el punto esencial empezó a preguntar a Akakiy Akakievich por qué volvía a casa a tan altas horas de la noche y si no habría estado en una casa sospechosa. De tal suerte, que el pobre Akakiy Akakievich se quedó todo confuso. Se fue sin saber si el asunto estaba bien encomendado. En todo el día no fue a la oficina (hecho sin precedente en su vida). Al día siguiente se presentó todo pálido y vestido con su viejo capote, que tenía el aspecto aún más lamentable. El relato del robo del capote—aparte de que no faltaron algunos funcionarios que aprovecharon la ocasión para burlarse—conmovió a muchos. Decidieron en seguida abrir una suscripción en beneficio suyo, pero el resultado fue muy exiguo, debido a que los funcionarios habían tenido que gastar mucho dinero en la suscripción para el retrato del director y para un libro que compraron a indicación del jefe de sección, que era amigo del autor. Así, pues, sólo consiguieron reunir una suma insignificante. Uno de ellos, movido por la compasión y deseos de darle por lo menos un buen consejo, le dijo que no se dirigiera al Comisario, pues suponiendo aún que deseara granjearse las simpatías de su superior y encontrar el capote, este permanecería en manos de la Policía hasta que lograse probar que era su legítimo propietario. Lo mejor sería, pues, que se dirigiera a una «alta personalidad», cuya mediación podría dar un rumbo favorable al asunto. Como no quedaba otro remedio. Akakiy Akakievich se decidió a acudir a la «alta personalidad». ¿Quién era aquella «alta personalidad» y qué cargo desempeñaba? Eso es lo que nadie sabría decir. Conviene saber que dicha «alta personalidad» había llegado a ser tan sólo esto desde hacía algún tiempo, por lo que hasta entonces era por completo desconocido. Además su posición tampoco ahora se consideraba como muy importante en comparación con otras de mayor categoría. Pero siempre habrá personas que consideran como muy 23 importante lo que los demás califican de insignificante. Además, recurriría a todos los medios para realzar su importancia. Decretó que los empleados subalternos le esperasen en la escalera hasta que llegase él y que nadie se presentara directamente a él sino que las cosas se realizaran con un orden de lo más riguroso. El registrador tenía que presentar la solicitud de audiencia al secretario del Gobierno, quien a su vez la transmitía al consejero titular o a quien se encontrase de categoría superior. Y de esta forma llegaba el asunto a sus manos. Así, en nuestra santa Rusia, todo está contagiado de la manía de imitar y cada cual se afana en imitar a su superior. Hasta cuentan que cierto consejero titular, cuando le ascendieron a director de una cancillería pequeña, en seguida se hizo separar su cuarto por medio de un tabique de lo que él llamaba «sala de reuniones». A la puerta de dicha sala colocó a unos conserjes con cuellos rojos y galones que siempre tenían la mano puesta sobre el picaporte para abrir la puerta a los visitantes, aunque en la «sala de reuniones» apenas si cabía un escritorio de tamaño regular. El modo de recibir y las costumbres de la «alta personalidad» eran majestuosos e imponentes, pero un tanto complicados. La base principal de su sistema era la severidad. «Severidad, severidad, y... severidad», solía decir, y al repetir por tercera vez esta palabra dirigía una mirada significativa a la persona con quien estaba hablando aunque no hubiera ningún motivo para ello, pues los diez emplea los que formaban todo el mecanismo gubernamental, ya sin eso estaban constantemente atemorizados. Al verle de lejos, interrumpían ya el trabajo y esperaban en actitud militar a que pasase el jefe. Su conversación con los subalternos era siempre severa y consistía sólo en las siguientes frases: «¿Cómo se atreve? ¿Sabe usted con quién habla ? ¿Se da usted cuenta? ¿Sabe a quién tiene delante?» Por lo demás, en el fondo era un hombre bondadoso, servicial y se comportaba bien con sus compañeros, sólo que el grado de general (3) le había hecho perder la cabeza. Desde el día en que le ascendieron a general se hallaba todo confundido, andaba descarriado y no sabía cómo comportarse. Si trataba con personas de su misma categoría se mostraba muy correcto y formal y en muchos aspectos hasta inteligente. Pero en cuanto asistía a alguna reunión donde el anfitrión era tan sólo de un grado inferior al suyo, entonces parecía hallarse completamente descentrado. Permanecía callado y su situación era digna de compasión, tanto más cuanto él mismo se daba cuenta de que hubiera podido pasar el tiempo de una manera mucho más agradable. En sus ojos se leía a menudo el ardiente deseo de tomar parte en alguna conversación interesante o de juntarse a otro grupo, pero se retenía al pensar que aquello podía parecer excesivo por su parte o demasiado familiar, y que con ello rebajaría su dignidad. Y por eso permanecía eternamente solo en la misma actitud silenciosa, emitiendo de cuando en cuando un sonido monótono, con lo cual llegó a pasar por un hombre de lo más aburrido. Tal era la «alta personalidad» a quien acudió Akakiy Akakievich, y el momento que eligió para ello no podía ser más inoportuno para él; sin embargo, resultó muy oportuno para la «alta personalidad». Ésta se hallaba en su gabinete conversando muy alegremente con su antiguo amigo de la infancia, a quien no veía desde hacía muchos años, cuando le anunciaron que deseaba hablarle un tal Bachmachkin. —¿Quién es?—preguntó bruscamente. 24 —Un empleado. —¡Ah! ¡Que espere! Ahora no tengo tiempo —dijo la alta personalidad. Es preciso decir que la alta personalidad mentía con descaro; tenía tiempo; los dos amigos ya habían terminado de hablar sobre todos los temas posibles, y la conversación había quedado interrumpida ya más de una vez por largas pausas, durante las cuales se propinaban cariñosas palmaditas, diciendo: —Así es, Iván Abramovich. —En efecto, Esteban Varlamovich. Sin embargo, cuando recibió el aviso de que tenía visita, mandó que esperase el funcionario, para demostrar a su amigo, que hacía mucho que estaba retirado y vivía en una casa de campo, cuánto tiempo hacía esperar a los empleados en la antesala. Por fin. después de haber hablado cuanto quisieron o, mejor dicho, de haber callado lo suficiente, acabaron de fumar sus cigarros cómodamente recostados en unos mullidos butacones, y entonces su excelencia pareció acordarse de repente de que alguien le esperaba, y dijo al secretario, que se hallaba en pie, junto a la puerta, con unos papeles para su informe: —Creo que me está esperando un empleado. Dígale que puede pasar. Al ver el aspecto humilde y el viejo uniforme de Akakiy Akakievich, se volvió hacia él con brusquedad y le dijo: —¿ Qué desea ? Pero todo esto con voz áspera y dura, que sin duda alguna había ensayado delante del espejo, a solas en su habitación, una semana antes que le nombraran para el nuevo cargo. Akakiy Akakievich, que ya de antemano se sentía todo tímido, se azoró por completo. Sin embargo, trató de explicar como pudo o mejor dicho, con toda la fluidez de que era capaz su lengua, que tenía un capote nuevo y que se lo habían robado de un modo inhumano, añadiendo, claro está, más particularidades y más palabras innecesarias. Rogaba a su excelencia que intercediera por escrito... o así.... como quisiera.... con el jefe de la Policía u otra persona para que buscasen el capote y se lo restituyesen. Al general le pareció, sin embargo, que aquel era un procedimiento demasiado familiar, y por eso dijo bruscamente: —Pero, ¡señor!, ¿no conoce usted el reglamento? ¿Cómo es que se presenta así? ¿Acaso ignora cómo se procede en estos asuntos? Primero debería usted haber hecho una instancia en la cancillería, que habría sido remitida al jefe del departamento, el cual la transmitiría al secretario y éste me la hubiera presentado a mí. —Pero, excelencia...—dijo Akakiy Akakievich recurriendo a la poca serenidad que aún quedaba en él y sintiendo que sudaba de una manera horrible—. Yo, excelencia, me he 25 atrevido a molestarle con este asunto porque los secretarios..., los secretarios... son gente de poca confianza.. —¡Cómo! ¿Qué? ¿Qué dice usted?.—exclamó la «alta personalidad»—. ¿Cómo se atreve a decir semejante cosa? ¿De dónde ha sacado usted esas ideas? ¡Qué audacia tienen los jóvenes con sus superiores y con las autoridades! Era evidente que la «alta personalidad» no había reparado en que Akakiy Akakievich había pasado de los cincuenta años. de suerte que la palabra « joven» sólo podía aplicársele relativamente, es decir, en comparación con un septuagenario. —¿Sabe usted con quién habla? ¿Se da cuenta de quién tiene delante? ¿Se da usted cuenta, se da usted cuenta? ¡Le pregunto yo a usted! Y dio una fuerte patada en el suelo y su voz se tornó tan cortante, que aun otro que no fuera Akakiy Akakievich se habría asustado también. Akakiy Akakievich se quedó helado, se tambaleó, un estremecimiento le recorrió todo el cuerpo, y apenas si se pudo tener en pie. De no ser porque un guardia acudió a sostenerle, se hubiera desplomado. Le sacaron fuera casi desmayado. Pero aquella «alta personalidad», satisfecha del efecto que causaron sus palabras, y que habían superado en mucho sus esperanzas, no cabía en sí de contento, al pensar que una palabra suya causaba tal impresión, que podía hacer perder el sentido a uno. Miró de reojo a su amigo, para ver lo que opinaba de todo aquello, y pudo comprobar, no sin gran placer, que su amigo se hallaba en una situación indefinible, muy próxima al terror. Cómo bajó las escaleras Akakiy Akakievich y cómo salió a la calle, esto son cosas que ni el mismo podía recordar, pues apenas si sentía las manos y los pies. En su vida le habían tratado con tanta grosería, y precisamente un general y además un extraño. Caminaba en medio de la nevasca que bramaba en las calles, con la boca abierta, haciendo caso omiso de las aceras. El viento, como de costumbre en San Petersburgo, soplaba sobre él de todos los lados, es decir, de los cuatro puntos cardinales y desde todas las callejuelas. En un instante se resfrío la garganta y contrajo una angina. Llegó a casa sin poder proferir ni una sola palabra: tenía el cuerpo todo hinchado y se metió en la cama. ¡Tal es el efecto que puede producir a veces una reprimenda! Al día siguiente amaneció con una fiebre muy alta. Gracias a la generosa ayuda del clima petersburgués, el curso de la enfermedad fue más rápido de lo que hubiera podido esperarse, y cuando llegó el médico y le cogió el pulso, únicamente pudo prescribirle fomentos, solo con el fin de que el enfermo no muriera sin el benéfico auxilio de la medicina. Y sin más ni más, le declaró en el acto que le quedaban sólo un día y medio de vida. Luego se volvió hacia la patrona, diciendo: —Y usted, madrecita, no pierda el tiempo: encargue en seguida un ataúd de madera de pino, pues uno de roble sería demasiado caro para él. 26 Ignoramos si Akakiy Akakievich oyó estas palabras pronunciadas acerca de su muerte, y en el caso de que las oyera, si llegaron a conmoverle profundamente y le hicieron quejarse de su Destino, ya que todo el tiempo permanecía en el delirio de la fiebre. Visiones extrañas a cuál más curiosas se le aparecían sin cesar. Veía a Petrovich y le encargaba que le hiciese un capote con alguna trampa para los ladrones, que siempre creía tener debajo de la cama, y a cada instante llamaba a la patrona y le suplicaba que sacara un ladrón que se había escondido debajo de la manta; luego preguntaba por qué el capote viejo estaba colgado delante de él, cuando tenía uno nuevo. Otras veces creía estar delante del general, escuchando sus insultos y diciendo: «Perdón, excelencia.» Por último se puso a maldecir y profería palabras tan terribles, que la vieja patrona se persignó, ya que jamás en la vida le había oído decir nada semejante; además, estas palabras siguieron inmediatamente al título de excelencia. Después só1o murmuraba frases sin sentido, de manera que era imposible comprender nada. Sólo se podía deducir realmente que aquellas palabras e ideas incoherentes se referían siempre a la misma cosa: el capote. Finalmente, el pobre Akakiy Akakievich exhaló el último suspiro. Ni la habitación ni sus cosas fueron selladas por la sencilla razón de que no tenía herederos y que sólo dejaba un pequeño paquete con plumas de ganso, un cuaderno de papel blanco oficial, tres pares de calcetines, dos o tres botones desprendidos de un pantalón y el capote que ya conoce el lector. ¡Dios sabe para quién quedó todo esto! Reconozco que el autor de esta narración no se interesó por el particular. Se llevaron a Akakiy Akakievich y lo enterraron; San Petersburgo se quedó sin él como si jamás hubiera existido. Así desapareció un ser humano que nunca tuvo quién le amparara, a quien nadie había querido y que jamás interesó a nadie. Ni siquiera llamó la atención del naturalista, quien no desprecia de poner en el alfiler una mosca común y examinarla en el microscopio. Fue un ser que sufrió con paciencia las burlas de sus colegas de oficina y que bajó a la tumba sin haber realizado ningún acto extraordinario; sin embargo, divisó, aunque sólo fuera al fin de su vida, el espíritu de la luz en forma de capote, el cual reanimó por un momento su miserable existencia, y sobre quien cayó la desgracia, como también cae a veces sobre los privilegiados de la tierra... Pocos días después de su muerte mandaron a un ordenanza de la oficina con orden de que Akakiy Akakievich se presentase inmediatamente, porque el jefe lo exigía. Pero el ordenanza tuvo que volver sin haber conseguido su propósito y declaró que Akakiy Akakievich ya no podía presentarse. Le preguntaron: —¿Y por qué? —¡Pues porque no! Ha muerto; hace cuatro días que lo enterraron. Y de este modo se enteraron en la oficina de la muerte de Akakiy Akakievich. Al día siguiente su sitio se hallaba ya ocupado por un nuevo empleado. Era mucho más alto y no trazaba las letras tan derechas al copiar los documentos, sino mucho más torcidas y contrahechas. Pero ¿quién iba a imaginarse que con ello termina la historia de Akakiy 27 Akakievich, ya que estaba destinado a vivir ruidosamente aún muchos días después de muerto como recompensa a su vida que pasó inadvertido? Y, sin embargo, así sucedió, y nuestro sencillo relato va a tener de repente un final fantástico e inesperado. En San Petersburgo se esparció el rumor de que en el puente de Kalenik, y a poca distancia de él, se aparecía de noche un fantasma con figura de empleado que buscaba un capote robado y que con tal pretexto arrancaba a todos los hombres, sin distinción de rango ni profesión, sus capotes, forrados con pieles de gato, de castor, de zorro, de oso, o simplemente guateados: en una palabra : todas las pieles auténticas o de imitación que el hombre ha inventado para protegerse. Uno de los empleados del Ministerio vio con sus propios ojos al fantasma y reconoció en él a Akakiy Akakievich. Se llevó un susto tal, que huyó a todo correr, y por eso no pudo observar bien al espectro. Sólo vio que aquel le amenazaba desde lejos con el dedo. En todas partes había quejas de que las espaldas y los hombros de los consejeros, y no sólo de consejeros titulares, sino también de los áulicos, quedaban expuestos a fuertes resfriados al ser despojados de sus capotes. Se comprende que la Policía tomara sus medidas para capturar de la forma que fuese al fantasma, vivo o muerto, y castigarlo duramente, para escarmiento de otros, y por poco lo logró. Precisamente una noche un guarda en una sección de la calleja Kiriuchkin casi tuvo la suerte de coger al fantasma en el lugar del hecho, al ir aquél a quitar el capote de paño corriente a un músico retirado que en otros tiempos había tocado la flauta. El guarda, que lo tenía cogido por el cuello, gritó para que vinieran a ayudarle dos compañeros, y les entrego al detenido, mientras él introducía sólo por un momento la mano en la bota en busca de su tabaquera para reanimar un poco su nariz, que se le había quedado helada ya seis veces. Pero el rapé debía de ser de tal calidad que ni siquiera un muerto podía aguantarlo. Apenas el guarda hubo aspirado un puñado de tabaco por la fosa nasal izquierda, tapándose la derecha, cuando el fantasma estornudó con tal violencia, que empezó a salpicar por todos lados. Mientras se frotaba los ojos con los puños, desapareció el difunto sin dejar rastros, de modo que ellos no supieron si lo habían tenido realmente en sus manos. Desde entonces los guardas cogieron un miedo tal a los fantasmas, que ni siquiera se atrevían a detener a una persona viva, y se limitaban solo a gritarle desde lejos: «¡Oye, tú! ¡Vete por tu camino!» El espectro del empleado empezó a esparcirse también más allá del puente de Kalenik, sembrando un miedo horrible entre la gente tímida. Pero hemos abandonado por completo a la «alta personalidad», quien, a decir verdad, fue el culpable del giro fantástico que tomó nuestra historia, por lo demás muy verídica. Pero hagamos justicia a la verdad y confesemos que la «alta personalidad» sintió algo así como lástima, poco después de haber salido el pobre Akakiy Akakievich completamente deshecho. La compasión no era para él realmente ajena: su corazón era capaz de nobles sentimientos, aunque a menudo su alta posición le impidiera expresarlos. Apenas marchó de su gabinete el amigo que había venido de fuera, se quedó pensando en el pobre Akakiy Akakievich. Desde entonces se le presentaba todos los días, pálido e incapaz de resistir la reprimenda de que él le había hecho objeto. El pensar en él le inquietó tanto, que pasada una semana se decidió incluso a enviar un empleado a su casa para preguntar por su 28 salud y averiguar si se podía hacer algo por él. Al enterarse de que Akakiy Akakievich había muerto de fiebre repentina, se quedó aterrado, escuchó los reproches de su conciencia y todo el día estuvo de mal humor. Para distraerse un poco y olvidar la impresión desagradable, fue por la noche a casa de un amigo, donde encontró bastante gente y, lo que es mejor, personas de su mismo rango, de modo que en nada podía sentirse atado. Esto ejerció una influencia admirable en su estado de ánimo. Se tornó vivaz, amable, tomó parte en las conversaciones de un modo agradable; en un palabra: pasó muy bien la velada. Durante la cena tomó unas dos copas de champaña, que, como se sabe, es un medio excelente para comunicar alegría. El champaña despertó en él deseos de hacer algo fuera de lo corriente, así es que resolvió no volver directamente a casa, sino ir a ver a Carolina Ivanovna, dama de origen alemán al parecer, con quien mantenía relaciones de íntima amistad. Es preciso que digamos que la «alta personalidad» ya no era un hombre joven. Era marido sin tacha buen padre de familia, y sus dos hijos, uno de los cuales trabajaba ya en una cancillería, y una linda hija de dieciséis años, con la nariz un poco encorvada sin dejar de ser bonita, venían todas las mañanas a besarle la mano, diciendo: «Bonjour, papa.» Su esposa, que era joven aún y no sin encantos, le alargaba la mano para que él se la besara, y luego, volviéndola hacia fuera tomaba la de él y se la besaba a su vez. Pero la «alta personalidad», aunque estaba plenamente satisfecho con las ternuras y el cariño de su familia, juzgaba conveniente tener una amiga en otra parte de la ciudad y mantener relaciones amistosas con ella. Esta amiga no era más joven ni más hermosa que su esposa; pero tales problemas existen en el mundo y no es asunto nuestro juzgarlos. Así, pues, la «alta personalidad» bajó las escaleras, subió al trineo y ordenó al cochero: —¡A casa de Carolina Ivanovna! Envolviéndose en su magnífico y abrigado capote permaneció en este estado, el más agradable para un ruso, en que no se piensa en nada y entre tanto se agitan por sí solas las ideas en la cabeza, a cual más gratas, sin molestarse en perseguirlas en buscarlas. Lleno de contento, rememoró los momentos felices de aquella velada y todas sus palabras que habían hecho reír a carcajadas a aquel grupo, alguna de las cuales repitió a media voz. Le parecieron tan chistosas como antes, y por eso no es de extrañar que se riera con todas sus ganas. De cuando en cuando le molestaba en sus pensamientos un viento fortísimo que se levantó de pronto Dios sabe dónde, y le daba en pleno rostro, arrojándole además montones de nieve. Y como si ello fuera poco, desplegaba el cuello del capote como una vela, o de repente se lo lanzaba con fuerza sobrehumana en la cabeza, ocasionándole toda clase de molestias, lo que le obligaba a realizar continuos esfuerzos para librarse de él. De repente sintió como si alguien le agarrara fuertemente por el cuello; volvió la cabeza y vio a un hombre de pequeña estatura, con un uniforme viejo muy gastado, y no sin espanto reconoció en él a Akakiy Akakievich. E1 rostro del funcionario estaba pálido como la nieve, y su mirada era totalmente la de un difunto. Pero el terror de la «alta personalidad» llegó a su paroxismo cuando vio que la boca del muerto se contraía convulsivamente exhalando un olor de tumba y le dirigía las siguientes palabras: 29 —¡Ah! ¡Por fin te tengo!... ¡Por fin te he cogido por el cuello! ¡Quiero tu capote! No quisiste preocuparte por el mío y hasta me insultaste. ¡Pues bien: dame ahora el tuyo! La pobre «alta personalidad» por poco se muere. Aunque era firme de carácter en la cancillería y en general para con los subalternos, y a pesar de que al ver su aspecto viril y su gallarda figura, no se podía por menos de exclamar: «¡Vaya un carácter!», nuestro hombre, lo mismo que mucha gente de figura gigantesca, se asustó tanto, que no sin razón temió que le diese un ataque. Él mismo se quitó rápidamente el capote y gritó al cochero, con una voz que parecía la de un extraño: —¡A casa, a toda prisa! El cochero, al oír esta voz que se dirigía a él generalmente en momentos decisivos, y que solía ser acompañado de algo más efectivo, encogió la cabeza entre los hombros para mayor seguridad, agitó el látigo y lanzó los caballos a toda velocidad. A los seis minutos escasos la «alta personalidad» ya estaba delante del portal de su casa. Pálido, asustado y sin capote había vuelto a su casa, en vez de haber ido a la de Carolina Ivanovna. A duras penas consiguió llegar hasta su habitación y pasó una noche tan intranquila, que a la mañana siguiente, a la hora del té, le dijo su hija: —¡Qué pálido estás, papá! Pero papá guardaba silencio y a nadie dijo una palabra de lo que le había sucedido, ni en dónde había estado, ni adónde se había dirigido en coche. Sin embargo, este episodio le impresionó fuertemente, y ya rara vez decía a los subalternos: «¿Se da usted cuenta de quién tiene delante?» Y si así sucedía, nunca era sin haber oído antes de lo que se trataba. Pero lo más curioso es que a partir de aquel día ya no se apareció el fantasma del difunto empleado. Por lo visto, el capote del general le había venido justo a la medida. De todas formas, no se oyó hablar más de capotes arrancados de los hombros de los transeúntes. Sin embargo, hubo unas personas exaltadas e inquietas que no quisieron tranquilizarse y contaban que el espectro del difunto empleado seguía apareciéndose en los barrios apartados de la ciudad. Y, en efecto, un guardia del barrio de Kolomna vio con sus propios ojos asomarse el fantasma por detrás de su casa. Pero como era algo débil desde su nacimiento—en cierta ocasión un cerdo ordinario, ya completamente desarrollado, que se había escapado de una casa particular, le derribó, provocando así las risas de los cocheros que le rodeaban y a quienes pidió después, como compensación por la burla de que fue objeto, unos centavos para tabaco—, como decimos, pues, era muy débil y no se atrevió a detenerlo. Se contentó con seguirlo en la oscuridad hasta que aquel volvió de repente la cabeza y le preguntó: —¿Qué deseas?—y le enseñó un puño de esos que no se dan entre las personas vivas. —Nada—replicó el guardia, y no tardó en dar media vuelta. 30 El fantasma era, no obstante, mucho más alto tenía bigotes inmensos. A grandes pasos se dirigió al puente Obuko, desapareciendo en las tinieblas de la noche. © Gogol, Nikolai V. “El Capote”, en El Capote y otros cuentos, Buenos Aires, CEAL, 1978. Una Historia de Fantasmas Mark Twain Me hospedé en una espaciosa habitación, lejos de Broadway, en un enorme y viejo edificio cuyos departamentos superiores habían estado vacíos por años, hasta que yo llegué. El lugar había sido ganado hacía tiempo por el polvo y las telarañas, por la soledad y el silencio. La primer noche que subí a mis cuartos, me pareció estar a tientas entre las tumbas e invadiendo la privacidad de los muertos. Por primera vez en mi vida, me dio un pavor supersticioso; y como si una invisible tela de araña hubiera rozado mi rostro con su textura, me estremecí como alguien que se encuentra con un fantasma. Me sentí bastante feliz, una vez que llegué a mi cuarto y pude dejar afuera el moho y la oscuridad. Un alegre fuego ardía en la chimenea, y me senté frente al mismo con reconfortante sensación de alivio. Estuve así durante dos horas, pensando en los buenos viejos tiempos; recordando escenas, e invocando rostros medio olvidados a través de las nieblas del pasado; escuchando, en mi fantasía, voces que tiempo ha fueron silenciadas para siempre, y canciones una vez familiares que hoy en día ya nadie canta. Y cuando mi ensueño se atenuó hasta un mustio patetismo, el alarido del viento fuera se convirtió en un gemido, el furioso latido de la lluvia contra las ventanas se acalló y uno a uno los ruidos en la calle se comenzaron a silenciar, hasta que los apresurados pasos del último paseante rezagado murieron en la distancia y ya ningún sonido se hizo audible. El fuego se estaba extinguiendo. Una sensación de soledad se cebó en mí. Me levanté y me desvestí, moviéndome en puntillas por la habitación, haciendo todo a hurtadillas, como si estuviera rodeado por enemigos dormidos cuyos descansos fuera fatal suspender. Me acosté y me tendí a escuchar la lluvia y el viento y los distantes sonidos de las persianas, hasta que me adormecí. Me dormí profundamente, pero no sé por cuanto tiempo. De repente, me desperté, estremecido. Todo estaba en calma. Todo, a excepción de mi corazón –podía escuchar mi propio latido–. En ese momento las frazadas y colchas comenzaron a deslizarse lentamente hacia los pies de la cama, ¡como si alguien estuviera tirándolas! No podía moverme, no podía hablar. Los cobertores se habían deslizado hasta que mi pecho quedó al descubierto. Entonces, con un gran esfuerzo los aferré y los subí nuevamente hasta mi cabeza. Esperé, escuché, esperé. Una vez más comenzó el firme tirón. Al final arrebaté los cobertores nuevamente a su lugar, y los así con fuerza. Esperé. Luego sentí nuevos tirones, y la cosa renovó sus fuerzas. El tirón se afianzó con firme tensión –a cada 31 momento se hacía más fuerte–. Mi fuerza cesó, y por tercera vez las frazadas se alejaron. Gemí. ¡Y un gemido de respuesta vino desde los pies de la cama! Gruesas gotas de sudor comenzaron a poblar mis sienes. Estaba más muerto que vivo. Escuché unos fuertes pasos en el cuarto –como si fuera el paso de un elefante, eso me pareció– y no era nada humano. Pero era como si se alejara de mí. Lo escuché aproximándose a la puerta, traspasándola sin mover cerrojo o cerradura, y deambular por los tétricos pasillos, tensando el piso de madera y haciendo crujir las vigas a su paso. Luego de eso, el silencio reinó una vez más. Cuando mi excitación se calmó, me dije a mí mismo, "esto ha sido un sueño, simplemente un horrendo sueño." Y me quedé pensando eso hasta que me convencí que había sido solo una pesadilla, y entonces, me relajé lo suficiente como para reír un poco y estuve feliz de nuevo. Me levanté y encendí una luz; y cuando revisé la puerta, vi que la cerradura y el cerrojo estaban como los había dejado. Otra serena sonrisa fluyó desde mi corazón y se ondeó en mis labios. Tomé mi pipa y la encendí, y cuando estaba ya sentado frente al fuego, ¡la pipa se me cayó de entre mis dedos, la sangre se fue de mis mejillas, y mi plácida respiración se detuvo y quedé sin aliento! Entre las cenizas del hogar, a un costado de mis propias huellas, había otra, tan vasta en comparación, que las mías parecían de un infante. Entonces, había habido un visitante, y las pisadas del elefante quedaban demostradas. Apagué la luz y regresé a la cama, paralítico de miedo. Me recosté un largo rato, mirando fijamente en la oscuridad, y escuchando. Percibí un rechinido más arriba, como si alguien estuviera arrastrando un cuerpo pesado por el piso; entonces escuché que lanzaban el cuerpo, y el chasquido de mis ventanas fue la respuesta del golpe. En otras partes del edificio escuché portazos. A intervalos, también oí sigilosos pasos, por aquí y por allá, a través de los corredores, y subiendo y bajando las escaleras. Algunas veces esos ruidos se acercaban a mi puerta, dubitaban y luego retrocedían. Escuché desde pasillos lejanos, el débil sonido de cadenas, que se iban acercando paulatinamente, a la par que ascendían las escaleras, marcando cada movimiento con un matraqueo metálico. Escuché palabras murmurantes; gritos a medias que parecían ser violentamente sofocados; y el crujido de prendas invisibles. En ese momento fui conciente que mi habitación estaba siendo invadida, y de que no estaba solo. Escuché suspiros y alientos alrededor de mi cama, y misteriosos murmullos. Tres pequeñas esferas de suave fosforescencia aparecieron en el techo, directamente sobre mi cabeza, brillando durante un instante, para luego dejarse caer –dos de ellas sobre mi cara, y una sobre la almohada–. Me salpicaron con algo líquido y cálido. La intuición me dijo que podría ser sangre –no necesitaba luz para darme cuenta de ello.– Entonces vi rostros pálidos, levemente luminosos, y manos blancas, flotando en el aire, como sin cuerpos –flotando en un momento, para luego desaparecer–. El murmullo cesó, lo mismo que las voces y los sonidos, y una solemne calma siguió. Esperé y escuché. Sentí que tendí a encender una luz o moriría. Estaba debilitado por el temor. Lentamente me alcé hasta sentarme, ¡y mi rostro entró en contacto con una mano viscosa! Todas mis fuerzas me abandonaron de repente, y me caí como si fuera un inválido. Entonces escuché el susurro de una tela –pareció como si hubiera pasado la puerta y salido–. Cuando todo se calmó una vez más, salí de la cama, enfermo y enclenque, y encendí la luz de gas, con una mano tan trémula como si fuera de una persona de cien años. La luz 32 me dio algo de alegría a mi espíritu. Me senté y quedé contemplando las grandes huellas en las cenizas. Las miré mientras la llama del gas se ponía mustia. En ese mismo momento volví a escuchar el paso elefantino. Noté su aproximación, cada vez más cerca, por el vestíbulo, mientras la luz se iba extinguiendo poco a poco. Los ruidos llegaron hasta mi puerta e hicieron una pausa –la luz ya había menguado hasta convertirse en una mórbida llama azul–, y todas las cosas a mi alrededor tenían un aspecto espectral. La puerta no se abrió, y sin embargo, sentí en el rostro una leve bocanada de aire. En ese momento fui conciente que una presencia enorme y gris estaba frente a mí. Miré con ojos fascinados. Había una luminosidad pálida sobre la Cosa; gradualmente sus pliegues oscuros comenzaron a tomar forma –apareció una mano, luego unas piernas, un cuerpo, y al final una gran cara de tristeza surgió del vapor–. ¡Limpio de su cobertura, desnudo, muscular y bello, el majestuoso Gigante de Cardiff apareció ante mí! Todo mi misterio dejó de existir –ya que de niño sabía que ningún daño podría esperar de tal benigno semblante–. Mi alegría regresó una vez más a mi espíritu, y en simpatía con esta, la llama de gas resplandeció nuevamente. Nunca un solitario exiliado fue tan feliz en recibir compañía como yo al saludar al amigable gigante. Dije: "¿Nada más que tú? ¿Sabes que me he pegado un susto de muerte durante las últimas dos o tres horas? Estoy más que feliz de verte. Desearía tener una silla, aquí, aquí. ¡No trates de sentarte en esa cosa!" Pero ya era tarde. Se había sentado antes que pudiera detenerlo; nunca vi una silla estremecerse así en toda mi vida. "Detente, detente, o arruinarás todo." De nuevo muy tarde. Hubo otro destrozo, y otra silla fue reducida a sus elementos originales. "¡Al infierno! ¿Es que no tienes juicio? ¿Deseas arruinar todo el mobiliario de este lugar? Aquí, aquí, tonto petrificado." Pero fue inútil, antes que pudiera detenerlo, ya se había sentado en la cama, y esta era ya una melancólica ruina. "¿Qué clase de conducta es esta? Primero vienes pesadamente aquí trayendo una legión de fantasmas vagabundos para intranquilizarme, y luego tengo que pasar por alto tal falta de delicadeza que no sería tolerada por ninguna persona de cultura elevada excepto en un teatro respetable, y no contento con la desnudez de tu sexo, tu me compensas destrozando todo el mobiliario mientras buscas lugar donde sentarte. Tu te dañas a ti mismo tanto como a mí. Te has lastimado el final de tu columna vertebral, y has dejado el piso sembrado de astillas de tus destrozos. Deberías estar avergonzado, ya eres bastante grande como para saber las cosas." "Está bien, no romperé más muebles. Pero ¿qué puedo hacer? No he tenido chance de sentarme desde hace cien años." Y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. 33 "Pobre diablo," dije, "no debería haber sido tan rudo contigo. Eres un huérfano, sin duda. Pero siéntate en el piso, aquí, ninguna otra cosa aguantará tu peso, Así que se sentó en el piso, y encendí una pipa que me dio, le di una de mis mantas y se la puse sobre sus hombros, le puse mi bañera invertida en su cabeza, a modo de casco, y lo hice sentir confortable. Entonces, él cruzó sus piernas, mientras yo avivé el fuego y acerque las prodigiosas formas de sus pies al calor. "¿Qué pasa con las plantas de tus pies y la parte anterior de tus piernas, que parecen cinceladas?" "¡Sabañones infernales! Los agarré estando en la granja Newell. Amo ese lugar, como si fuera mi viejo hogar. No hay para mí como la tranquilidad que siento cuando estoy ahí." Hablamos durante media hora, y luego noté que se veía cansado, y se lo dije. "¿Cansado?" dijo. "Bueno, debería estarlo. Y ahora te diré todo, ya que me has tratado tan bien. Soy el espíritu del Hombre Petrificado que yace sobre la calle que va al museo. Soy el fantasma del Gigante de Cardiff. No puedo tener descanso, no puedo tener paz, hasta que alguien de a mi pobre cuerpo una sepultura. ¿Qué es lo más natural que puedo hacer para hacer que los hombres satisfagan ese deseo? ¡Aterrorizarlos, encantar el lugar donde descansan! Así que embrujé el museo noche tras noche. Hasta tuve la ayuda de otros espectros. Pero no hice bien, porque nadie se atrevía luego a ir al museo a medianoche. Entonces se me ocurrió acechar un poco este lugar. Sentí que si escuchaba gritos, tendría éxito, así que recluté a las más eficientes almas que la perdición pudiera proveer. Noche tras noche estuvimos estremeciendo estas enmohecidas recámaras, arrastrando cadenas, gruñendo, murmurando, deambulando, subiendo y bajando escaleras, hasta que, para decir la verdad, me cansé de hacerlo. Pero cuando vi una luz en su cuarto esta noche, recuperé mis energías nuevamente y salí con la frescura original. Pero estoy cansado, enteramente agotado. ¡Dadme, os imploro, dadme alguna esperanza!" Encendido por un estallido de excitación, exclamé: "¡Esto sobrepasa todo, todo lo que ocurrido! ¿Por qué tu, pobre fósil antiguo, te tomás tantas preocupaciones por nada? ¡Has estado acechando una efigie de yeso de ti mismo, ya que el verdadero Gigante de Cardiff está en Albany! 1 "¡Demonios! ¿No sabes en donde están tus propios restos?" Nunca vi tan elocuente mirada de vergüenza, de lastimera humillación. El Hombre Petrificado se levantó lentamente, y dijo: "Honestamente, ¿es eso cierto?" 1 Nota del autor. Un hecho: el fraude original fue ingeniosa y fraudulentamente duplicado y exhibido en Nueva York como el “único y genuino” Gigante de Cardiff (para el indescriptible disgusto de los dueños del real coloso) al mismo tiempo que este último atraía multitudes en el museo de Albany. 34 "Tan cierto como que estoy aquí sentado." Sacó la pipa de su boca y la dejó en el mantel, luego se irguió dubitativamente (de manera inconsciente, por algún viejo hábito, llevó sus manos hasta donde los bolsillos de sus pantalones deberían haber estado, y de forma meditativa dejó caer su barbilla en su pecho), finalmente dijo: "Bien, nunca antes me sentí tan absurdo. ¡El Hombre Petrificado ha sido vendido a alguien más, y ahora el peor fraude ha terminado vendiendo su propio fantasma! Hijo mío, si tienes alguna caridad en tu corazón de un pobre fantasma sin amigos como yo, no dejes que esto se sepa. Piensa como te sentirías si te hubieras puesto tú mismo en ridículo también." Escuché esto, y el bribón se fue desvaneciendo lentamente, paso a paso bajó las escaleras y salió a la calle desierta; me sentí triste de que se hubiera ido, pobre tipo, y más triste aún porque se llevó mi manta y mi bañera. © Twain, Mark, "A ghost story", en Sketches New and Old, USA, Oxford University Press, 1875. Traducción de los compiladores. La mano Guy de Maupassant Estaban en círculo en torno al señor Bermutier, juez de instrucción, que daba su opinión sobre el misterioso suceso de Saint-Cloud. Desde hacía un mes, aquel inexplicable crimen conmovía a París. Nadie entendía nada del asunto. El señor Bermutier, de pie, de espaldas a la chimenea, hablaba, reunía las pruebas, discutía las distintas opiniones, pero no llegaba a ninguna conclusión. Varias mujeres se habían levantado para acercarse y permanecían de pie, con los ojos clavados en la boca afeitada del magistrado, de donde salían las graves palabras. Se estremecían, vibraban, crispadas por su miedo curioso, por la ansiosa e insaciable necesidad de espanto que atormentaba su alma; las torturaba como el hambre. Una de ellas, más pálida que las demás, dijo durante un silencio: —Es horrible. Esto roza lo sobrenatural. Nunca se sabrá nada. El magistrado se dio la vuelta hacia ella: -Sí, señora es probable que no se sepa nunca nada. En cuanto a la palabra sobrenatural que acaba de emplear, no tiene nada que ver con esto. Estamos ante un crimen muy hábilmente concebido, muy hábilmente ejecutado, tan bien envuelto en misterio que no podemos despejarle de las circunstancias impenetrables que lo rodean. Pero yo, antaño, tuve que encargarme de un suceso donde verdaderamente parecía que había algo fantástico. Por lo demás, tuvimos que abandonarlo, por falta de medios para esclarecerlo. 35 Varias mujeres dijeron a la vez, tan de prisa que sus voces no fueron sino una: —¡Oh! Cuéntenoslo. El señor Bermutier sonrió gravemente, como debe sonreír un juez de instrucción. Prosiguió: —Al menos, no vayan a creer que he podido, incluso un instante, suponer que había algo sobrehumano en esta aventura. No creo sino en las causas naturales. Pero sería mucho más adecuado si en vez de emplear la palabra sobrenatural para expresar lo que no conocemos, utilizáramos simplemente la palabra inexplicable. De todos modos, en el suceso que voy a contarles, fueron sobre todo las circunstancias circundantes, las circunstancias preparatorias las que me turbaron. En fin, éstos son los hechos: «Entonces era juez de instrucción en Ajaccio, una pequeña ciudad blanca que se extiende al borde de un maravilloso golfo rodeado por todas partes por altas montañas. «Los sucesos de los que me ocupaba eran sobre todo los de vendettas. Los hay soberbios, dramáticos al extremo, feroces, heroicos. En ellos encontramos los temas de venganza más bellos con que se pueda soñar, los odios seculares, apaciguados un momento, nunca apagados, las astucias abominables, los asesinatos convertidos en matanzas y casi en acciones gloriosas. Desde hacía dos años no oía hablar más que del precio de la sangre, del terrible prejuicio corso que obliga a vengar cualquier injuria en la propia carne de la persona que la ha hecho, de sus descendientes y de sus allegados. Había visto degollar a ancianos, a niños, a primos; tenía la cabeza llena de aquellas historias. «Ahora bien, me enteré un día de que un inglés acababa de alquilar para varios años un pequeño chalet en el fondo del golfo. Había traído con él a un criado francés, a quien había contratado al pasar por Marsella. «Pronto todo el mundo se interesó por aquel singular personaje, que vivía solo en su casa y que no salía sino para cazar y pescar. No hablaba con nadie, no iba nunca a la ciudad, y cada mañana se entrenaba durante una o dos horas en disparar con la pistola y la carabina. «Se crearon leyendas entorno a él. Se pretendió que era un alto personaje que huía de su patria por motivos políticos; luego se afirmó que se escondía tras haber cometido un espantoso crimen. Incluso se citaban circunstancias particularmente horribles. «Quise, en mi calidad de juez de instrucción, tener algunas informaciones sobre aquel hombre; pero me fue imposible enterarme de nada. Se hacía llamar sir John Rowell. «Me contenté pues con vigilarle de cerca; pero, en realidad, no me señalaban nada sospechoso respecto a él. «Sin embargo, al seguir, aumentar y generalizarse los rumores acerca de él, decidí intentar ver por mí mismo al extranjero, y me puse a cazar con regularidad en los alrededores de su dominio. «Esperé durante mucho tiempo una oportunidad. Se presentó finalmente en forma de una perdiz a la que disparé y maté delante de las narices del inglés. Mi perro me la trajo; pero, cogiendo en seguida la caza, fui a excusarme por mi inconveniencia y a rogar a sir John Rowell que aceptara el pájaro muerto. «Era un hombre grande con el pelo rojo, la barba roja, muy alto, muy ancho, una especie de Hércules plácido y cortés. No tenía nada de la rigidez llamada británica, y me dio las gracias vivamente por mi delicadeza en un francés con un acento de más allá de la Mancha. Al cabo de un mes habíamos charlado unas cinco o seis veces. «Finalmente una noche, cuando pasaba por su puerta, le vi en el jardín, fumando su pipa, a horcajadas sobre una silla. Le saludé y me invitó a entrar para tomar una cerveza. No fue necesario que me lo repitiera. 36 «Me recibió con toda la meticulosa cortesía inglesa; habló con elogios de Francia, de Córcega, y declaró que le gustaba mucho esta país, y este costa. «Entonces, con grandes precauciones y como si fuera resultado de un interés muy vivo, le hice unas preguntas sobre su vida y sus proyectos. Contestó sin apuros y me contó que había viajado mucho por Africa, las Indias y América. Añadió riéndose: —Tuve mochas avanturas, ¡oh! yes. «Luego volví a hablar de caza y me dio los detalles más curiosos sobre la caza del hipopótamo, del tigre, del elefante e incluso la del gorila. «Dije: —Todos esos animales son temibles. «Sonrió: —¡Oh, no! El más malo es el hombre. «Se echó a reír abiertamente, con una risa franca de inglés gordo y contento: —He cazado mocho al hombre también. «Después habló de armas y me invitó a entrar en su casa para enseñarme escopetas con diferentes sistemas. «Su salón estaba tapizado de negro, de seda negra bordada con oro. Grandes flores amarillas corrían sobre la tela oscura, brillaban como el fuego. Dijo: —Eso ser un tela japonesa. «Pero, en el centro del panel más amplio, una cosa extraña atrajo mi mirada. Sobre un cuadrado de terciopelo rojo se destacaba un objeto rojo. Me acerqué: era una mano, una mano de hombre. No una mano de esqueleto, blanca y limpia, sino una mano negra reseca, con uñas amarillas, los músculos al descubierto y rastros de sangre vieja, sangre semejante a roña, sobre los huesos cortados de un golpe, como de un hachazo, hacia la mitad del antebrazo. «Alrededor de la muñeca una enorme cadena de hierro, remachada, soldada a aquel miembro desaseado, la sujetaba a la pared con una argolla bastante fuerte como para llevar atado a un elefante. «Pregunté: —¿Qué es esto? «El inglés contestó tranquilamente: —Era mejor enemigo de mí. Era de América. Ello había sido cortado con el sable y arrancado la piel con un piedra cortante, y secado al sol durante ocho días. ¡Aoh, muy buena para mí, ésta! «Toqué aquel despojo humano que debía de haber pertenecido a un coloso. Los dedos, desmesuradamente largos, estaban atados por enormes tendones que sujetaban tiras de piel a trozos. Era horroroso ver esa mano, despellejada de esa manera; recordaba inevitablemente alguna venganza de salvaje. «Dije: —Ese hombre debía de ser muy fuerte. «El inglés dijo con dulzura: —Aoh yes; pero fui más fuerte que él. Yo había puesto ese cadena para sujetarle. «Creí que bromeaba. Dije: —Ahora esta cadena es completamente inútil, la mano no se va a escapar. «Sir John Rowell prosiguió con tono grave: —Ella siempre quería irse. Ese cadena era necesario. «Con una ojeada rápida, escudriñé su rostro, preguntándome: "¿Estará loco o será un bromista pesado?" «Pero el rostro permanecía impenetrable, tranquilo y benévolo. Cambié de tema de conversación y admiré las escopetas. «Noté sin embargo que había tres revólveres cargados encima de unos muebles, como si aquel hombre viviera con el temor constante de un ataque. 37 «Volví varias veces a su casa. Después dejé de visitarle. La gente se había acostumbrado a su presencia; ya no interesaba a nadie. «Transcurrió un año entero; una mañana, hacia finales de noviembre, mi criado me despertó anunciándome que Sir John Rowell había sido asesinado durante la noche. «Media hora más tarde entraba en casa del inglés con el comisario jefe y el capitán de la gendarmería. El criado, enloquecido y desesperado, lloraba delante de la puerta. Primero sospeché de ese hombre, pero era inocente. «Nunca pudimos encontrar al culpable. «Cuando entré en el salón de Sir John, al primer vistazo distinguí el cadáver extendido boca arriba, en el centro del cuarto. «El chaleco estaba desgarrado, colgaba una manga arrancada, todo indicaba que había tenido lugar una lucha terrible. «¡E1 inglés había muerto estrangulado! Su rostro negro e hinchado, pavoroso, parecía expresar un espanto abominable; llevaba algo entre sus dientes apretados; y su cuello, perforado con cinco agujeros que parecían haber sido hechos con puntas de hierro, estaba cubierto de sangre. «Un médico se unió a nosotros. Examinó durante mucho tiempo las huellas de dedos en la carne y dijo estas extrañas palabras: —Parece que le ha estrangulado un esqueleto. «Un escalofrío me recorrió la espalda y eché una mirada hacia la pared, en el lugar donde otrora había visto la horrible mano despellejada. Ya no estaba allí. La cadena, quebrada, colgaba. «Entonces me incliné hacia el muerto y encontré en su boca crispada uno de los dedos de la desaparecida mano, cortada o más bien serrada por los dientes justo en la segunda falange. «Luego se procedió a las comprobaciones. No se descubrió nada. Ninguna puerta había sido forzada, ni ninguna ventana, ni ningún mueble. Los dos perros de guardia no se habían despertado. «Ésta es, en pocas palabras, la declaración del criado: «Desde hacía un mes su amo parecía estar agitado. Había recibido muchas cartas, que había quemado a medida que iban llegando. «A menudo, preso de una ira que parecía demencia, cogiendo una fusta, había golpeado con furor aquella mano reseca, lacrada en la pared, y que había desaparecido, no se sabe cómo, en la misma hora del crimen. «Se acostaba muy tarde y se encerraba cuidadosamente. Siempre tenía armas al alcance de la mano. A menudo, por la noche, hablaba en voz alta, como si discutiera con alguien. «Aquella noche daba la casualidad de que no había hecho ningún ruido, y hasta que no fue a abrir las ventanas el criado no había encontrado a sir John asesinado. No sospechaba de nadie. «Comuniqué lo que sabía del muerto a los magistrados y a los funcionarios de la fuerza pública, y se llevó a cabo en toda la isla una investigación minuciosa. No se descubrió nada. «Ahora bien, tres meses después del crimen, una noche, tuve una pesadilla horrorosa. Me pareció que veía la mano, la horrible mano, correr como un escorpión o como una araña a lo largo de mis cortinas y de mis paredes. Tres veces me desperté, tres veces me volví a dormir, tres veces volví a ver el odioso despojo galopando alrededor de mi habitación y moviendo los dedos como si fueran patas. 38 «Al día siguiente me la trajeron; la habían encontrado en el cementerio, sobre la tumba de sir John Rowell; le habían enterrado allí, ya que no habían podido descubrir a su familia. Faltaba el índice. «Ésta es, señoras, mi historia. No sé nada más. Las mujeres, enloquecidas, estaban pálidas, temblaban. Una de ellas exclamó: —¡Pero esto no es un desenlace, ni una explicación! No vamos a poder dormir si no nos dice lo que según usted ocurrió. El magistrado sonrió con severidad: —¡Oh! Señoras, sin duda alguna, voy a estropear sus terribles sueños. Pienso simplemente que el propietario legítimo de la mano no había muerto, que vino a buscarla con la que le quedaba. Pero no he podido saber cómo lo hizo. Este caso es una especie de vendetta. Una de las mujeres murmuró: —No, no debe de ser así. Y el juez de instrucción, sin dejar de sonreír, concluyó: —Ya les había dicho que mi explicación no les gustaría. © Maupassant, Guy, “La mano”, en Obras completas (Vol. 2), Cuentos, Madrid, Aguilar, 1965. El espectro Horacio Quiroga Todas las noches, en el Grand Splendid de Santa Fe, Enid y yo asistimos a los estrenos cinematográficos. Ni borrascas ni noches de hielo nos han impedido introducirnos, a las diez en punto, en la tibia penumbra del teatro. Allí, desde uno u otro palco, seguimos las historias del film con un mutismo y un interés tales, que podrían llamar sobre nosotros la atención, de ser otras las circunstancias en que actuamos. Desde uno u otro palco, he dicho; pues su ubicación nos es indiferente. Y aunque la misma localidad llegue a faltarnos alguna noche, por estar el Splendid en pleno, nos instalamos, mudos y atentos siempre a la representación, en un palco cualquiera ya ocupado. No estorbamos, creo; o, por lo menos, de un modo sensible. Desde el fondo del palco, o entre la chica del antepecho y el novio adherido a su nuca, Enid y yo, aparte del mundo que nos rodea, somos todo ojos hacia la pantalla. Y si en verdad alguno, con escalofríos de inquietud cuyo origen no alcanza a comprender, vuelve a veces la cabeza para ver lo que no puede, o siente un soplo helado que no se explica en la cálida atmósfera, nuestra presencia de intrusos no es nunca notada; pues preciso es advertir ahora que Enid y yo estamos muertos. De todas las mujeres que conocí en el mundo vivo, ninguna produjo en mí el efecto que Enid. La impresión fue tan fuerte que la imagen y el recuerdo mismo de todas las mujeres se borró. En mi alma se hizo de noche, donde se alzó un solo astro imperecedero: Enid. La sola posibilidad de que sus ojos llegaran a mirarme sin indiferencia, deteníame bruscamente el corazón. Y ante la idea de que alguna vez podía ser mía, la mandíbula me temblaba. ¡Enid! 39 Tenía ella entonces, cuando vivíamos en el mundo, la más divina belleza que la epopeya del cine ha lanzado a miles de leguas y expuesto a la mirada fija de los hombres. Sus ojos, sobre todo, fueron únicos; y jamás terciopelo de mirada tuvo un marco de pestañas como los ojos de Enid; terciopelo azul, húmedo y reposado, como la felicidad que sollozaba en ella. La desdicha me puso ante ella cuando ya estaba casada. No es ahora del caso ocultar nombres. Todos recuerdan a Duncan Wyoming, el extraordinario actor que, comenzando su carrera al mismo tiempo que William Hart, tuvo, como éste y a la par de éste, las mismas hondas virtudes de interpretación viril. Hart ha dado al cine todo lo que podíamos esperar de él, y es un astro que cae. De Wyoming, en cambio, no sabemos lo que podíamos haber visto, cuando apenas en el comienzo de su breve y fantástica carrera creó -como contraste con el empalagoso héroe actual—el tipo de varón rudo, áspero, feo, negligente y cuanto se quiera, pero hombre de la cabeza a los pies, por la sobriedad, el empuje y el carácter distintivos del sexo. Hart prosiguió actuando y ya lo hemos visto. Wyoming nos fue arrebatado en la flor de la edad, en instantes en que daba fin a dos cintas extraordinarias, según informes de la empresa: El Páramo y Más allá de lo que se ve. Pero el encanto—la absorción de todos los sentimientos de un hombre—que ejerció sobre mí Enid, no tuvo sino una amargura: Wyoming, que era su marido, era también mi mejor amigo. Habíamos pasado dos años sin vernos con Duncan; él, ocupado en sus trabajos de cine, y yo en los míos de literatura. Cuando volví a hallarlo en Hollywood, ya estaba casado. —Aquí tienes a mi mujer—me dijo echándomela en los brazos. Y a ella: —Aprétalo bien, porque no tendrás un amigo como Grant. Y bésalo, si quieres . No me besó, pero al contacto con su melena en mi cuello, sentí en el escalofrío de todos mis nervios que jamás podría yo ser un hermano para aquella mujer. Vivimos dos meses juntos en el Canadá, y no es difícil comprender mi estado de alma respecto de Enid. Pero ni en una palabra, ni en un movimiento, ni en un gesto me vendí ante Wyoming. Sólo ella leía en mi mirada, por tranquila que fuera, cuán profundamente la deseaba. Amor, deseo... Una y otra cosa eran en mí gemelas, agudas y mezcladas; porque si la deseaba con todas las fuerzas de mi alma incorpórea, la adoraba con todo el torrente de mi sangre substancial. Duncan no lo veía. ¿Cómo podía verlo? A la entrada del invierno regresamos a Hollywood, y Wyoming cayó entonces con el ataque de gripe que debía costarle la vida. Dejaba a su viuda con fortuna y sin hijos. Pero no estaba tranquilo, por la soledad en que quedaba su mujer. —No es la situación económica—me decía—, sino el desamparo moral. Y en este infierno del cine... En el momento de morir, bajándonos a su mujer y a mí hasta la almohada, y con voz ya difícil: —Confíate a Grant, Enid... Mientras lo tengas a él, no temas nada. Y tú, viejo amigo, vela por ella. Sé su hermano...No, no prometas. Ahora puedo ya pasar al otro lado... Nada de nuevo en el dolor de Enid y el mío. A los siete días regresábamos al Canadá, a la misma choza estival que un mes antes nos había visto a los tres cenar ante la carpa. Como entonces, Enid miraba ahora el fuego, achuchada por el sereno glacial, mientras yo, de pie, la contemplaba. Y Duncan no estaba más. 40 Debo decirlo: en la muerte de Wyoming yo no vi sino la liberación de la terrible águila enjaulada en nuestro corazón, que es el deseo de una mujer a nuestro lado que no se puede tocar. Yo había sido el mejor amigo de Wyoming, y mientras él vivió, el águila no deseó su sangre; se alimentó—la alimenté— con la mía propia. Pero entre él y yo se había levantado algo más consistente que una sombra. Su mujer fue, mientras él vivió—y lo hubiera sido eternamente—, intangible para mí. Pero él había muerto. No podía Wyoming exigirme el sacrificio de la Vida en que él acaba de fracasar. Y Enid era mi vida, mi porvenir, mi aliento y mi ansia de vivir, que nadie, ni Duncan—mi amigo íntimo, pero muerto—, podía negarme. Vela por ella. . . ¡Sí, mas dándole lo que él le había restado al perder su turno: la adoración de una vida entera consagrada a ella! Durante dos meses, a su lado de día y de noche, velé por ella como un hermano. Pero al tercero caí a sus pies. Enid me miró inmóvil, y seguramente subieron a su memoria los últimos instantes de Wyoming, porque me rechazó violentamente. Pero yo no quité la cabeza de su falda. —Te amo, Enid—le dije—. Sin ti me muero. —¡Tú, Guillermo!—murmuró ella—¡Es horrible oírte decir esto! —Todo lo que quieras—repliqué—. Pero te amo inmensamente. —¡Cállate, cállate! —Y te he amado siempre... Ya lo sabes... —¡No, no sé! —Sí, lo sabes. Enid me apartaba siempre, y yo resistía con la cabeza entre sus rodillas. —Dime que lo sabías... —¡No, cállate! Estamos profanando... —Dime que lo sabías... —¡Guillermo! —Dime solamente que sabías que siempre te he querido... Sus brazos se rindieron cansados, y yo levanté la cabeza. Encontré sus ojos al instante, un solo instante, antes que Enid se doblegara a llorar sobre sus propias rodillas. La dejé sola; y cuando una hora después volví a entrar, blanco de nieve, nadie hubiera sospechado, al ver nuestro simulado y tranquilo afecto de todos los días, que acabábamos de tender, hasta hacerlas sangrar, las cuerdas de nuestros corazones. Porque en la alianza de Enid y Wyoming no había habido nunca amor. Faltóle siempre una llamarada de insensatez, extravío, injusticia—la llama de pasión que quema la moral entera de un hombre y abrasa a la mujer en largos sollozos de fuego—. Enid había querido a su esposo, nada más; y lo había querido, nada más que querido ante mí, que era la cálida sombra de su corazón, donde ardía lo que no le llegaba de Wyoming, y donde ella sabía iba a refugiarse todo lo que de ella no alcanzaba hasta él. La muerte, luego, dejando hueco que yo debía llenar con el afecto de un hermano... ¡De hermano, a ella, Enid, que era mi sola sed de dicha en el inmenso mundo! A los tres días de la escena que acabo de relatar regresamos a Hollywood. Y un mes más tarde se repetía exactamente la situación: yo de nuevo a los pies de Enid con la cabeza en sus rodillas, y ella queriendo evitarlo. —Te amo cada día más, Enid... —¡Guillermo! —Dime que algún día me querrás. —¡No! 41 —Dime solamente que estás convencida de cuánto te amo. —¡No! —Dímelo. —¡Déjame! ¿No ves que me estás haciendo sufrir de un modo horrible? Y al sentirme temblar mudo sobre el altar de sus rodillas, bruscamente me levantó la cara entre las manos: —¡Pero déjame, te digo! ¡Déjame! ¿No ves que también te quiero con toda el alma y que estamos cometiendo un crimen? Cuatro meses justos, ciento veinte días transcurridos apenas desde la muerte del hombre que ella amó, del amigo que me había interpuesto como un velo protector entre su mujer y un nuevo amor... Abrevio. Tan hondo y compenetrado fue el nuestro, que aun hoy me pregunto con asombro qué finalidad absurda pudieron haber tenido nuestras vidas de no habernos encontrado por bajo de los brazos de Wyoming. Una noche—estábamos en Nueva York—me enteré que se pasaba por fin El páramo, una de las dos cintas de que he hablado, y cuyo estreno se esperaba con ansiedad. Yo también tenía el más vivo interés de verla, y se lo propuse a Enid. ¿Por qué no? Un largo rato nos miramos; una eternidad de silencio, durante el cual el recuerdo galopó hacia atrás entre derrumbamiento de nieve y caras agónicas. Pero la mirada de Enid era la vida misma, y presto entre el terciopelo húmedo de sus ojos y los míos no medió sino la dicha convulsiva de adorarnos. ¡Y nada más! Fuimos al Metropole, y desde la penumbra rojiza del palco vimos aparecer, enorme y con el rostro más blanco que la hora de morir, a Duncan Wyoming. Sentí temblar bajo mi mano el brazo de Enid. ¡Duncan! Sus mismos gestos eran aquéllos. Su misma sonrisa confiada era la de sus labios. Era su misma enérgica figura la que se deslizaba adherida a la pantalla. Y a veinte metros de él, era su misma mujer la que estaba bajo los dedos del amigo íntimo... Mientras la sala estuvo a obscuras, ni Enid ni yo pronunciamos una palabra ni dejamos un instante de mirar. Largas lágrimas rodaban por sus mejillas, y me sonreía. Me sonreía sin tratar de ocultarme sus lágrimas. —Sí, comprendo, amor mío...—murmuré, con los labios sobre el extremo de sus pieles, que, siendo un obscuro detalle de su traje, era asimismo toda su persona idolatrada— Comprendo, pero no nos rindamos... ¿Sí?... Así olvidaremos... Por toda respuesta, Enid, sonriéndome siempre, se recogió muda a mi cuello. A la noche siguiente volvimos. ¿Qué debíamos olvidar? La presencia del otro, vibrante en el haz de luz que lo transportaba a la pantalla palpitante de la vida; su inconsciencia de la situación; su confianza en la mujer y el amigo; esto era precisamente a lo que debíamos acostumbrarnos. Una y otra noche, siempre atentos a los personajes, asistimos al éxito creciente de El páramo. La actuación de Wyoming era sobresaliente y se desarrollaba en un drama de brutal energía: una pequeña parte de los bosques del Canadá y el resto en la misma Nueva York. La situación central constituíala una escena en que Wyoming, herido en la lucha con un hombre, tiene bruscamente la revelación del amor de su mujer por ese hombre, a quien él acaba de matar por motivos aparte de este amor. Wyoming acababa de atarse un pañuelo a la frente. Y tendido en el diván, jadeando aún de fatiga, asistía a la desesperación de su mujer sobre el cadáver del amante. 42 Pocas veces la revelación del derrumbe, la desolación y el odio han subido al rostro humano con más violenta claridad que en esa circunstancia a los ojos de Wyoming. La dirección del film había exprimido hasta la tortura aquel prodigio de expresión, y la escena se sostenía un infinito número de segundos, cuando uno solo bastaba para mostrar al rojo blanco la crisis de un corazón en aquel estado. Enid y yo, juntos e inmóviles en la obscuridad, admirábamos como nadie al muerto amigo, cuyas pestañas nos tocaban casi cuando Wyoming venía desde el fondo a llenar él solo la pantalla. Y al alejarse de nuevo a la escena del conjunto, la sala entera parecía estirarse en perspectiva. Y Enid y yo, con un ligero vértigo por este juego, sentíamos aún el roce de los cabellos de Duncan que habían llegado a rozarnos. ¿Por qué continuábamos yendo al Metropole? ¿Qué desviación de nuestras conciencias nos llevaba allá noche a noche a empapar en sangre nuestro amor inmaculado? ¿Qué presagio nos arrastraba como a sonámbulos ante una acusación alucinante que no se dirigía a nosotros, puesto que los ojos de Wyoming estaban vueltos al otro lado? ¿A dónde miraban? No sé a dónde, a un palco cualquiera de nuestra izquierda. Pero una noche noté, lo sentí en la raíz de los cabellos, que los ojos se estaban volviendo hacia nosotros. Enid debió de notarlo también, porque sentí bajo mi mano la honda sacudida de sus hombros. Hay leyes naturales, principios físicos que nos enseñan cuán fría magia es ésa de los espectros fotográficos danzando en la pantalla, remedando hasta en los más íntimos detalles una vida que se perdió. Esa alucinación en blanco y negro es sólo la persistencia helada de un instante, el relieve inmutable de un segundo vital. Más fácil nos sería ver a nuestro lado a un muerto que deja la tumba para acompañarnos, que percibir el más leve cambio en el rostro lívido de un film. Perfectamente. Pero a despecho de las leyes y los principios, Wyoming nos estaba viendo. Si para la sala, El páramo era una ficción novelesca, y Wyoming vivía sólo por una ironía de la luz; si no era más que un frente eléctrico de lámina sin costados ni fondo, para nosotros—Wyoming, Enid y yo—la escena filmada vivía flagrante, pero no en la pantalla, sino en un palco, donde nuestro amor sin culpa se transformaba en monstruosa infidelidad ante el marido vivo.... ¿Farsa del actor? ¿Odio fingido por Duncan ante aquel cuadro de El páramo? ¡No! Allí estaba la brutal revelación; la tierna esposa y el amigo íntimo en la sala de espectáculos, riéndose, con las cabezas juntas, de la confianza depositada en ellos... Pero no nos reíamos, porque noche a noche, palco tras palco, la mirada se iba volviendo cada vez más a nosotros. —¡Falta un poco aún!...—me decía yo. —Mañana será...—pensaba Enid. Mientras el Metropole ardía de luz, el mundo real de las leyes físicas se apoderaba de nosotros y respirábamos profundamente. Pero en la brusca cesación de luz, que como un golpe sentíamos dolorosamente en los nervios, el drama espectral nos cogía otra vez. A mil leguas de Nueva York, encajonado bajo tierra, estaba tendido sin ojos Duncan Wyoming. Mas su sorpresa ante el frenético olvido de Enid, su ira y su venganza estaban vivas allí, encendiendo el rastro químico de Wyoming, moviéndose en sus ojos vivos, que acababan, por fin, de fijarse en los nuestros. Enid ahogó un grito y se abrazó desesperadamente a mí. —¡Guillermo! —Cállate, por favor... 43 —¡Es que ahora acaba de bajar una pierna del diván! Sentí que la piel de la espalda se me erizaba, y miré: Con lentitud de fiera y los ojos clavados sobre nosotros, Wyoming se incorporaba del diván. Enid y yo lo vimos levantarse, avanzar hacia nosotros desde el fondo de la escena, llegar al monstruoso primer plano... Un fulgor deslumbrante nos cegó, a tiempo que Enid lanzaba un grito. La cinta acababa de quemarse. Mas, en la sala iluminada las cabezas todas estaban vueltas hacia nosotros. Algunos se incorporaron en el asiento a ver lo que pasaba. —La señora está enferma; parece una muerta—dijo alguno en la platea. —Más muerto parece él—agregó otro. ¿Qué más? Nada, sino que en todo el día siguiente Enid y yo no nos vimos. Únicamente al mirarnos por primera vez de noche para dirigirnos al Metropole, Enid tenía ya en sus pupilas profundas la tiniebla del más allá, y yo tenía un revólver en el bolsillo. No sé si alguno en la sala reconoció en nosotros a los enfermos de la noche anterior. La luz se apagó, se encendió y tornó a apagarse, sin que lograra reposarse una sola idea normal en el cerebro de Guillermo Grant, y sin que los dedos crispados de este hombre abandonaran un instante el gatillo. Yo fui toda la vida dueño de mí. Lo fui hasta la noche anterior, cuando contra toda justicia un frío espectro que desempeñaba su función fotográfica de todos los días crió dedos estranguladores para dirigirse a un palco a terminar el film. Como en la noche anterior, nadie notaba en la pantalla algo anormal, y es evidente que Wyoming continuaba jadeante adherido al diván. Pero Enid —¡Enid entre mis brazos!— tenía la cara vuelta a la luz, pronta para gritar... ¡Cuando Wyoming se incorporó por fin! Yo lo vi adelantarse, crecer, llegar al borde mismo de la pantalla, sin apartar la mirada de la mía. Lo vi desprenderse, venir hacia nosotros en el haz de luz; venir en el aire por sobre las cabezas de la platea, alzándose, llegar hasta nosotros con la cabeza vendada. Lo vi extender las zarpas de sus dedos... a tiempo que Enid lanzaba un horrible alarido, de esos en que con una cuerda vocal se ha rasgado la razón entera, e hice fuego. No puedo decir qué pasó en el primer instante. Pero en pos de los primeros momentos de confusión y de humo, me vi con el cuerpo colgado fuera del antepecho, muerto. Desde el instante en que Wyoming se había incorporado en el diván, dirigí el cañón del revólver a su cabeza. Lo recuerdo con toda nitidez. Y era yo quien había recibido la bala en la sien. Estoy completamente seguro de que quise dirigir el arma contra Duncan. Solamente que, creyendo apuntar al asesino, en realidad apuntaba contra mí mismo. Fue un error, una simple equivocación, nada más; pero que me costó la vida. Tres días después Enid quedaba a su vez desalojada de este mundo. Y aquí concluye nuestro idilio. Pero no ha concluido aún. No son suficientes un tiro y un espectro para desvanecer un amor como el nuestro. Más allá de la muerte, de la vida y de sus rencores, Enid y yo nos hemos encontrado. Invisibles dentro del mundo vivo, Enid y yo estamos siempre juntos, esperando el anuncio de otro estreno cinematográfico. Hemos recorrido el mundo. Todo es posible esperar menos que el más leve incidente de un film pase inadvertido a nuestros ojos. No hemos vuelto a ver más El páramo. La actuación de Wyoming en él no puede ya depararnos sorpresas, fuera de las que tan dolorosamente pagamos. 44 Ahora nuestra esperanza está puesta en Más allá de lo que se ve. Desde hace siete años la empresa filmadora anuncia su estreno y hace siete años que Enid y yo esperamos. Duncan es su protagonista; pero no estaremos más en el palco, por lo menos en las condiciones en que fuimos vencidos. En las presentes circunstancias, Duncan puede cometer un error que nos permita entrar de nuevo en el mundo visible, del mismo modo que nuestras personas vivas, hace siete años, le permitieron animar la helada lámina de su film. Enid y yo ocupamos ahora, en la niebla invisible de lo incorpóreo, el sitio privilegiado de acecho que fue toda la fuerza de Wyoming en el drama anterior. Si sus celos persisten todavía, si se equivoca al vernos y hace en la tumba el menor movimiento hacia afuera, nosotros nos aprovecharemos. La cortina que separa la vida de la muerte no se ha descorrido únicamente en su favor, y el camino está entreabierto. Entre la Nada que ha disuelto lo que fue Wyoming, y su eléctrica resurrección, queda un espacio vacío. Al más leve movimiento que efectúe el actor, apenas se desprenda de la pantalla, Enid y yo nos deslizaremos como por una fisura en el tenebroso corredor. Pero no seguiremos el camino hacia el sepulcro de Wyoming; iremos hacia la Vida, entraremos en ella de nuevo. Y es el mundo cálido del que estamos expulsados, el amor tangible y vibrante de cada sentido humano, lo que nos espera entonces a Enid y a mí. Dentro de un mes o de un año, ella llegará. Sólo nos inquieta la posibilidad de que Más allá de lo que se ve se estrene bajo otro nombre, como es costumbre en esta ciudad. Para evitarlo, no perdemos un estreno. Noche a noche entramos a las diez en punto en el Gran Splendid, donde nos instalamos en un palco vacío o ya ocupado, indiferentemente. © Quiroga, Horacio, “El espectro”, en El Hogar, n.º 615, 29 de julio de 1921. NOTA AL PIE Rodolfo Walsh In Memoriam Alfredo de León Circa 1954 Sin duda León ha querido que Otero viniera a verlo, desnudo y muerto bajo esa sábana, por eso escribió su nombre en el sobre y metió dentro del sobre la carta que lo explica todo. Otero ha venido y mira en silencio el óvalo del cara tapada como una tonta adivinanza, pero aún no abre la carta porque quiere imaginar la versión que le muerto le daría si pudiera sentarse frente a él, en su escritorio, y hablar como hablaron tantas veces. Un sosiego de tristeza purifica la cara del hombre alto y canoso que no quiere quedarse, no quiere irse, no quiere admitir que se siente traicionado. Pero eso es exactamente lo que siente. Porque de golpe le parece que no se hubieran conocido, que no hubiera hecho nada por León, que no hubiera sido, como ambos admitieron tantas veces, una especie de padre, para que decir un amigo. De todas maneras ha venido, y es él, y no otro, el que dice: 45 -Quién iba a decir, y escucha la voz de la señora Berta que lo mira con sus ojos celestes y secos en la cara ancha sin sexo ni memoria ni impaciencia, murmurando que ya viene el comisario, y por qué no abre la carta. Pero no la abre aunque imagina su tono general de lúgubre disculpa, su primera frase de adiós y de lamento.* *Lamento dejar interrumpida la traducción que la Casa me encargó. Encontrará usted el original sobre la mesa, y las ciento treinta páginas ya traducidas. Es que no ganan con eso una ínfima parte de lo que hubieran ganado conversando, y tiene de pronto la oscura sensación de que todo viene dirigido contra él, que la vida de León en los últimos tiempos tendía a convertirlo en testigo perplejo de su muerte. ¿Por qué, León? No es un placer estar ahí sentado, en esta pieza que no conocía, junto a la ventana que filtra una luz ultrajada y polvorienta sobre una mesa de trabajo donde reconoce la última novela de Ballard, el diccionario de Cuyás editado por Appleton, la media hoja manuscrita en que una sílaba final tiembla y enloquece hasta estallar en un manchón de tinta. Sin duda León ha creído que con eso ya cumplía, y ciertamente el hombre canoso y triste que lo mira no viene a reprocharle el trabajo interrumpido ni a pensar en quién ha de continuarlo. Vine, León, a aceptar la idea de su muerte inesperada y a ponerlo en paz con mi conciencia. De golpe el otro se ha vuelto misterioso para él, como él se ha vuelto misterioso para el otro, y tiene su forma de ironía que ignore hasta la forma que eligió para matarse. -Veneno –responde la vieja, que sigue tan quieta en su asiento, envuelta en sus lanas grises y negras. El resto no ofrece dificultades y espero que la Casa encuentre quién lo haga. Infortunadamente, he tenido que pasar por encima de sus últimas reconvenciones. Y cruza las manos y reza en voz baja, sin llorar ni siquiera sufrir, salvo de esa manera general y abstracta en que tantas cosas la apenan: el paso del tiempo, la humedad en las paredes, los agujeros en las sábanas y las superfluas costumbres que hacen su vida. Hay un rectángulo de sol y de ropa tendida en el patio, bajo la perspectiva de pisos con barandas de chapas de fierro donde emerge como un chiste un plumero moviéndose solo en una nubecita de polvo, un turbante sin dueña desfila, y un viejo se asoma, y mira y escupe. Otero ve todo esto en una instantánea, pero es otra la imagen que quiere formarse en su mente: la elusiva cara, el carácter del hombre que durante más de diez años trabajó para él y la Casa. Porque nadie puede vivir con los muertos, es preciso matarlos adentro de uno, reducirlos a imagen inocua, para siempre segura en la neutra memoria. Un resorte se mueve, una cortina se cierra, y ya hemos pasado sobre ellos juicio y sentencia, y una suave untura de olvido y perdón. La vieja parece que acuna el espacio vacío que miden sus manos. -Siempre pagaba puntual, Y el recuerdo del muerto emerge en magras anécdotas: lo mal que comía y el ruido que hacía de noche escribiendo, y cómo después se enfermó, se vino triste y huraño, y ya no quiso salir de su pieza. -Después se volvió loco. 46 Otero casi sonríe al oír la palabra. Resultaba fácil ahora decir que León acabó en la locura, y el sumario tal vez lo diría. Pero nadie iba a saber contra que enloqueció, aunque sus rarezas estuvieran a la vista de todos. Así, en los últimos meses, se empecinaba en escribir a mano arguyendo vagos contratiempos con su máquina, y él se lo permitió a pesar de las protestas de la imprenta, como dejó pasar otras cosas porque sentía que no iban dirigidas contra él, que eran parte de la lucha del suicida con algo indescifrable. En algún cajón de su escritorio ha de estar todavía esa carilla suelta que apareció intercalada en el último trabajo de León. No tenía más que una palabra –mierda- repetida desde el principio hasta el fin con letra de sonámbulo. La mujer averigua quién va a pagar los gastos de entierro, y el hombre contesta: -La Casa, No pude rescatar la máquina de escribir y ese texto, como el anterior, le llegará manuscrito. Hice la letra lo más clara posible, y espero que no se irrite demasiado conmigo, considerando las circunstancias. que debe de ser la empresa en la que León trabajaba. Ya con esto aclarado, se siente más libre y se lleva un pañuelo a los ojos y enjuga un hilo escaso de llanto, en parte por León, que al fin era pobre y no molestaba, y en parte por ella, por todas las cosas que en ella se han muerto, en tantos años de soledad y de duro trabajo entre hombres mezquinos y ásperos. La mirada de Otero vaga entre palmeras grises de un enorme oasis donde beben los camellos. Pero es una sola palmera, repetida hasta el infinito en el empapelado, un solo camello, un solo charquito, y el rostro del muerto se embosca en los arcos del ramaje, lo mira con el ojo sediento del animal, se disuelve por fin dejándole el resabio de un guiño, el resquemor de una burla. Otero sacude la cabeza en su necesidad de no ser distraído, de recuperar la verdadera cara de León, su boca enorme, sus ojos, ¿negros?, mientras oye en el hall la voz del oficial que llama por teléfono y dice “Juzgado”, y cuelga, y disca e inquiere, “¿Juzgado?”, y cuelga, y se pasea con las manos a la espalda, entre lúgubres percheros y macetas de bronce. ¿Recuerda usted la sinusitis que tuve hace dos meses? Parecía una cosa de nada, pero al final los dolores no me dejaban dormir. Tuve que llamar al médico, y así se me fueron, entre remedios y tratamientos, los pocos pesos que me quedaban. Tal vez el gesto de León quiso decir que su vida era dura, y no es fácil desmentirlo viendo las paredes de su pieza sin un cuadro, el traje de franela de invierno y verano colgado en el espejo del ropero, los hombres en camiseta que esperan su turno en la puerta del baño. Pero de quién no es dura la vida, y quién sino él eligió esa fealdad que nada explicaba y que probablemente él no veía. Quizá no sea el momento de pensar estas cosas, peor que excusa se daría si en presencia de la muerte no fuera tan sincero como siempre ha sido. ¿Lo fue el suicida con él? Otero sospechaba que no. Ya desde el principio detectó bajo su apariencia de jovialidad esa veta de melancolía que apuntaba como el rasgo esencial de su carácter. Hablaba mucho y se reía demasiado, pero era una risa agria, una alegría echada a perder, 47 y Otero a menudo se preguntó si muy subterráneamente, inadvertido incluso para León, no había en todo eso un dejo de burla perversa, una sutil complacencia en la desgracia. -No tenía amigos –dice la vieja-. Eso cansa. Por eso empeñé la máquina. Creo que ya se lo conté pero en los doce años que llevo trabajando para la Casa a mutua satisfacción siempre traté de cumplir, con las salvedades que haré más adelante. Este trabajo es el primero que dejo inconcluso, quiero decir inacabado. Lo siento mucho pero ya no puedo más. El visitante ya no la escucha. Se interna en caminos de antigua memoria, buscando la imagen perdida de León. Y lo encuentra siempre encorvado, menudo, con ese aire de pájaro, picoteando palabras en largas carillas, maldiciendo correctores, refutando academias, inventando gramáticas. Pero es todavía una cara sonriente, la cara del tiempo en que amaba su oficio. Hacía falta alguna perspicacia para adivinar un potencial traductor en aquel muchacho salido de una estación de servicio, ¿o era un taller mecánico?, con su castellano pasable y su inglés empeñoso averiguado por carta. Descubrió poco a poco que traducir era asunto distinto que conocer dos idiomas: un tercer dominio, una instancia nueva. Y después el secreto más duro de todos, la verdadera cifra del arte: borrar su personalidad, pasar inadvertido, escribir como otro y que nadie lo note. -No entres –dice la vieja. Otero se para, recibe el pocillo que le tiende la chica, y se sienta, y toma el café. Ciento treinta carillas a cien pesos la carilla, son trece mil pesos. ¿Sería usted tan amable de entregarlos a la señora Berta? Diez mil pesos cubren mi pensión hasta fin de mes. Temo que le resto no alcance para los gastos que han de originarse. Tal vez rescatando la máquina y vendiéndola se consiga algo más. Es una muy buena máquina, yo la quería mucho. Otra ráfaga amable del tiempo pasado ilumina su cara: el gesto de asombro de León aquella mañana en que vio la primera novela traducida por él. Al día siguiente apareció con corbata nueva y le regaló un ejemplar dedicado: testimonio de cierta innata lealtad. Otros pasaron por la Casa, aprendieron lo mucho o lo poco que sabían y se fueron por unas monedas de diferencia. Pero León en algunos momentos, acaso en muchos momentos, llegó a intuir la misión de la Casa, captó oscuramente el sacrificio que implica editar libros, alimentar los sueños de la gente y edificarles una cultura, incluso contra ellos mismos. Sobre la mesa de luz el despertador se ha puesto a sonar trepidando en sus patas de níquel, y a su lado tiembla una foto en su marco, la efigie impúdica y plebeya de una muchacha sacudida de risa, y también baila el vestido floreado, las anchas caderas. -¿Mujeres? -Ya no –y el reloj tiene otro acceso de alarma, la foto otro ataque de baile y de risa. El único defecto es el teclado de plástico, que se gasta, pero en general creo que ya no se fabrican máquinas como la Remington 1954. 48 También dejo algunos libros, pero no creo que se pueda sacar mucho por ellos. Hay otras cosas, una radio, una estufa. Le suplico que arregle los detalles con la señora Berta. Como usted sabe, no tengo parientes ni amigos, fuera de la Casa. Otero suspira, confiesa perdido en el tiempo el día en que León empezó a ser otro; el punto de la Serie Escarlata, el tomo de la Colección Andrómeda (alineados en el último estante como un calendario secreto) en que este hombre dijo que no, olvidando incluso el orgullo infantil que le daban sus obras: -¿A que no sabe cuántas fichas tengo en la Biblioteca Nacional? –la cabeza ya casi calva hundida entre las solapas del traje. -¿Cuántas, León? -Sesenta. Más que Manuel Gálvez. -Qué maravilla. -Psh. Falta la mitad. O bien: -Esta traducción es única. Mil palabras menos que el original. -¿Las contó? La risa burlona: -Una por una. Me duele mucho abusar de usted en esta forma, venir a modificar a último momento una relación tan cordial, tan fructífera en cierto sentido. Cuando el asunto de la máquina, por ejemplo, pensé que si yo le pedía algún dinero adelantado, la Casa no se negaría. Pero en doce años no lo había hecho, imaginé que tal vez usted me miraría de un modo particular, que algo cambiaría entre nosotros, y por último no me decidí. Después –pero ¿cuándo?- un resorte escondido saltó. Es preciso admitir que en los últimos tiempos no recibía a León con placer. Le llenaba la oficina de problemas, de preguntas y lamentos que a veces ni siquiera tenían nada que ver con él, sino con la generalidad de las cosas, los bombardeos en Vietnam o los negros del Sur, temas sobre los que a él no le gustaba discutir, aunque tuviera ideas formadas. Por supuesto, León terminaba por mostrarse de acuerdo con ellas, pero en el fondo era fácil advertir que disentía, y ese disimulo no se sobrellevaba sin mutuas violencias. Cuando se iba daban ganas de barrer con una escoba toda esa escoria de tristeza, de pretextos. ¿Qué le pasaba, León? -No sé –la voz sollozante-. Es que el mundo está lleno de injusticias. La última vez, Otero lo hizo atender por la secretaria. Desearía que usted se quedara con el Appleton. Es una edición algo vieja, y está bastante manoseada, pero no tengo otra cosa con que testimoniar mis sentimientos hacia usted. Se traba una singular intimidad con los objetos de uso cotidiano. Creo que últimamente lo conocía casi de memoria, aunque no por eso dejaba de consultarlo, sabiendo en cada caso lo que iba a encontrar, y las palabras que de antemano es inútil buscar. Tal vez usted sonría si le confío que, literalmente, yo hablaba con Mr. Appleton. 49 Es inútil de todas maneras recordar ese mínimo episodio, oponerlo al constante interés que mostró por las cosas de León, aún por detalles triviales: -Este mes tradujo dos libros. ¿Por qué no cambia de traje? Era lo mismo que pedirle un cambio de piel, y Otero olvidó el proyecto secreto de invitarlo algún día a comer, presentarle al gerente, ofrecerle un empleo estable en la Casa. Se resignó a dejarlo en su abulia, sus vagos ensueños, las horas de ocio que engendran ideas malsanas, llegando a envidiarlo porque podía levantarse a cualquier hora, decretarse un día feriado, mientras él se desvelaba en los remotos planes de la Casa. Tal vez su bondad estuvo mal colocada, quizá no debió permitir que León se enfrentara solo con las fantasías de una inteligencia que –mejor admitirlo- no era demasiado vigorosa. Yo decía por ejemplo: -Mr. Appleton, ¿qué significa prairie dog? -Aranata. Ajá. ¿Y crayfish? -Lo mismo que crabfish. -Bueno, pero ¿qué quiere decir crabfish? -Cabrajo. -No le permito. -Oh, no se ofenda. Puede traducirlo por bogavante de río. -Ahora sí. Gracias. Pero es difícil fijar el límite de los propios deberes con el otro, invadir su libertad para hacerle un bien. ¿Y que pretexto invocar? Una o dos veces por mes, León venía, entregaba su pila de carillas, cobraba, se iba. ¿Es que él podía pararlo, decirle que su vida era errada? En ese caso, ¿no debería hacer lo mismo con el medio centenar de empleados de la Casa? Otero se levanta, camina, se asoma a la puerta del hall, la luz cegadora del patio, escucha los ruidos que el muerto tal vez escuchaba: metales, canillas, escobas. Como si nunca hubiera existido, porque nada se para. La sopa en la olla, el jilguero en su jaula –ese canto impávido en un bosque de chapas- y la voz de la vieja diciendo que ya son las once y ojalá el comisario esté por llegar. ¿Cómico, verdad? Uno llegaba a saber como se dice una cosa en dos idiomas, y aún de distintos modos en cada idioma, pero no sabía qué era la cosa. En los dominios de la zoología y la botánica han pasado por mis páginas rebaños enteros de animales misteriosos, floras espectrales. ¿Qué será un bowfin?, me 50 preguntaba antes de largarlo a navegar por el río Mississipi y lo imaginaba provisto de grandes antenas con una luz en cada punta deslizándose por la niebla subacuática. ¿Cómo cantará un chewink? Y escuchaba las notas de cristal subir incontenibles en el silencio de un bosque milenario. Por un momento el visitante comparte ese deseo, porque muchas cosas lo aguardan en la oficina, presupuestos a resolver y cartas que contestar, y hasta una llamada de larga distancia, sin contar el almuerzo con Laura, su esposa, a quién tendrá que explicar lo ocurrido. Pero antes debe saber como era León, y por qué se ha matado: antes que llegue el comisario y destape la sábana y pregunte si eso era León. Tal vez el misterio estuviera en su infancia, en viejos recuerdos de humillación y pobreza. ¿Alguna vez le dijo que no conoció a sus padres? Quizá por eso se sintió despojado y ya no pudo amar el orden del mundo. Pero salvo ese incidente fortuito, que él sin duda exageraba, nadie lo había despojado. No he olvidado nunca todo ese mundo nuevo que le debo a usted. La tarde en que bajé la escalera de la Casa, apretando contra el pecho la primera, novela que me encargó traducir, está, probablemente, perdida en su memoria. En la mía es siempre luminosa, rosada. Recuerdo, fíjese, que temía extraviar el libro, lo aferraba con las dos manos, y el tranvía 48 que se internaba en el crepúsculo por la calle Independencia se me antojaba más lento que nunca: quería penetrar cuanto antes en la nueva materia de mi vida. Pero inclusive ese barrio de casas bajas y calles largas y empedradas me parecía hermoso por primera vez. La Casa fue siempre justa con él, a veces generosa. Cuando dos años atrás, sin obligación alguna, decidió conceder medio aguinaldo a uno sólo entre sus diez traductores, ese traductor era León. Es verdad que en los últimos tiempos mostraba una curiosa aversión, una fobia, por cierto tipo de obras –las que al principio más le gustaban- e inclusive un secreto (y risible) deseo de influir en la política editorial de la Casa. Pero aún este último capricho estaba por cumplirse: pasar de la ciencia ficción a la serie Jalones del Tiempo. Un paso sin duda arriesgado para un hombre de cultura mediana, hecha a los tumbos, llena de lagunas y de prejuicios. Subí corriendo a mi pieza, abrí el libro de tapas duras, con esas páginas de oloroso papel que en los cantos se volvía como una pasta blanquísima, una crema sólida. ¿Recuerda ese libro? No, es improbable, pero a mí se me quedó grabada para siempre la primera frase inicial: “Éste, dijo Dan O´Hangit, es un caso de un tipo que fue llevado a dar un paseo. Estaba en el asiento delantero de cualquier clase de auto que estuviera, alguien del asiento trasero le pegó un tiro en la nuca y lo empujaron a Morningside Park.” Sí, admito que hoy suena un poco idiota. La novela misma (esa del actor de cine que mata a una mujer que descubre su impotencia) parece bastante floja, a tantos años de distancia. 51 Nada bastó, era evidente. León no llegó a comprender su verdadero status dentro de la Casa: el traductor policial mejor pagado, más considerado, al que nunca se escatimó trabajo ni siquiera en los momentos más difíciles, cuando algunos pensaron que toda la industria editorial se venía abajo. Otero no ha visto llegar a los hombres de blanco que charlan afuera con dos pensionistas, la camilla apoyada en la pared ocre del patio, chorreada de lluvias y soles y ropa secada a tender. El oficial de las manos a la espalda mete la nariz en la pieza y anuncia, como una confidencia en voz baja: -Ya viene, Lo cierto es que mi vida cambió desde entonces. Sin pensarlo más, dejé la gomería, quemé todas las naves. El patrón, que me conocía desde chico, se negaba a creerlo. Les dije que me iba al interior, resultaba difícil explicarles que yo dejaba de ser un obrero, de pegar rectángulos de goma sobre pinceladas de flú. Nunca, nunca les había hablado de las noches que pasaba en la Pitman, mes tras mes, año tras año. ¿Por qué elegí inglés, y no taquigrafía, y no contabilidad? No sé, es el destino. Cuando pienso todo lo que me costó aprender, concluyo que no tengo ninguna facilidad para los idiomas, y eso me da una oscura satisfacción, quiero decir que todo me lo hice yo, con la ayuda de la Casa, naturalmente. que es la forma verbal del comisario. Confrontado con esa inminencia, Otero vio de golpe las cosas más claras. El suicidio de León no era un acto de grandeza ni un arranque inconsciente. Era la escapada de un mediocre, un símbolo del desorden de los tiempos. El resentimiento, la falta de responsabilidad anidaban en todos; sólo un débil los ejercía así. Los demás frenaban, rompían, atacaban el orden, ponían en duda los valores. La destructividad que León volvió contra sí: esa era la enfermedad metafísica que corroía el país y a los hombres hechos para construir les resultaba cada día más difícil enfrentarla. No los vi más, nunca. Aún hoy, cuando paso por la calle Rioja, doy un rodeo para no encontrarlos, como si tuviera que justificar aquella mentira. A veces lo siento por don Lautaro, que hizo de verdadero padre para mí, lo que no quiere decir que me pagara bien, sino que me quería y casi nunca me gritaba. Pero salir de allí fue un progreso en todo sentido. ¿Necesito hablar del fervor, del fanatismo casi con traduje ese libro? Me levantaba tempranísimo y no me interrumpía hasta que me llamaban a comer. Por la mañana trabajaba en borrador, tranquilizándome a cada paso con la idea de que, si era necesario, podría hacer dos, tres, diez borradores; de que ninguna palabra era definitiva. En las márgenes iba anotando variantes posibles de cada pasaje dudoso. Por la tarde corregía y pasaba en limpio. 52 Es inútil que Otero siga buscando. No quiere encontrarse culpable de ninguna omisión, desamor, negligencia. Y sin embargo es culpable, en los peores términos, en los términos que siempre le reprocha Laura: demasiado bueno, demasiado blando. Atrapado por fin, se retuerce, defiende, responde. No es que sea bueno, es que no tuvo que esperar a que se inventaran las relaciones humanas para dar el trato que merece a la gente que trabaja, que es al fin la que hace lo que puede existir de grandeza en el país, en la Casa. Ya aquí empezó mi relación con el diccionario, que entonces era flamante y limpio en su cubierta de papel madera: -Mr. Appleton, ¿qué quiere decir scion? -Vástago. -¿Y cruor? Fastidiado: -¡Cruor quiere decir crúor! Pero qué, si hasta las palabras más simples le consultaba, aunque estuviera seguro de su significado. Tanto miedo tenía de cometer un error...Esa novela de Dorothy Pritchett, esa, digámoslo francamente, pésima novelita que se vendía en los kioskos a cinco pesos, la traduje palabra por palabra. Le aclaro que entonces no me parecía pésima, al contrario: a cada instante encontraba en ella nuevas profundidades de sentido, mayores sutilezas de la acción. ¿Pero con León falló, Otero? Sí, con león fallé, debí intervenir, reconvenirlo a tiempo, no dejar que siguiera ese camino. La admisión estalla en un suspiro final, y ya León va dejando de moverse en las palmeras de papel, las evidencias de su oficio terrenal, los saturados circuitos de la memoria. Es la hora, en fin, de sentir por él un poco de piedad, de recordar lo flaco que era y humilde de origen, y entonces la vieja asombrada le oye decir. -Demasiado. Llegúe a convencerme de que la señora Pritchett era una gran escritora, no tan grande como Ellery Queen o Dickson Carr (porque yo ahora leía furiosamente la mejor literatura policial, que usted me recomendaba) pero bueno, estaba en camino. Cuando la traducción estuvo lista, volví a corregirla, y a pasarla en limpio por segunda vez. Ese mecanismo explica cómo pude tardar cuarenta días, aunque trabajaba doce horas diarias, y aún más, porque hasta dormido me despertaba a veces para sorprender a alguien que dentro de mi cabeza ensayaba variaciones sobre un tiempo de verbo o una concordancia, fundía dos frases en una, se deleitaba en burlonas cacofonías. Aliteraciones, inversiones de sentido. Todas mis potencias entraban en esa tarea, que era más que una simple traducción, era –la vi mucho después- el cambio de un hombre por otro hombre. 53 Cuando llegó el comisario, no fue siquiera preciso que mirara las cosas del cuarto. Las cosas parecieron mirarlo a él en ese fracción de segundo en que todo estuvo abarcado, catalogado, comprendido. Tampoco necesitó presentarse, el sobretodo azul, el sombrero gris, la ancha cara y el ancho bigote. Simplemente abrió la mano a la altura de la cadera y Otero tendió la suya. -¿Esperó mucho? ¿Qué tiene de extraño que ese trabajo resultara finalmente defectuoso, pedante, esclerosado por la pretensión de llevar la exactitud al seno mismo de cada palabra? Yo no podía verlo, estaba encantado y hasta me sabía párrafos de memoria. Temblaba y sudaba el día que fui a llevarle el manuscrito. Mi destino estaba en sus manos. Si usted rechazaba el trabajo, me esperaba la gomería. En mi desmesura, fantaseaba que usted leería ahí mismo la novela, mientras yo esperaba el tiempo que fuera necesario. Pero apenas le echó un vistazo y la guardó en el interior del escritorio. -Venga dentro de una semana –dijo. ¡Qué semana atroz! Pasaba sin tregua de la esperanza más enloquecida a la más completa abyección del ánimo. -Mr. Appleton, ¿qué significa utter dejection? -Significa melancolía, significa abatimiento, significa congoja. -No –dijo Otero. El comisario estaba recién afeitado y, tal vez, recién levantado. Bajo la piel oscura se transparentaba un rosado de salud, y aunque los tres pasos que dio en dirección a la cama y el muerto fueron rápidos y precisos, en el respirado aire de la pieza quedó una estela de cansancio, de tedio, de cosa ya vista y sabida. Volví. Usted hojeaba pausadamente el manuscrito en su escritorio. Espié con un sobresalto las nutridas correcciones en tinta verde. Usted no hablaba. Debía estar pálido porque de pronto, sonrió. -No se asuste –dijo tendiéndome la pila de carillas nuevamente ordenadas-. Ahí tiene una mesa. Estudie las correcciones Eran casi todas justas, algunas indiferentes, unas pocas me hubiera gustado discutirlas. Con un golpe de sangre en la cara, aprendí que actual no quiere decir actual, sino verdadero. (Sorry, Mr. Appleton). Pero lo que me llenó de bochorno fue la implacable tachadura del medio centenar de notas al pie con que mi ansiedad había acribillado el texto. Ahí renuncié para siempre a ese recurso abominable. Todo dicho, usted vio en mí posibilidades que nadie habría adivinado. Por eso acaté sin resentimiento aquella admonición final que, en otras circunstancias, me habría hecho llorar: -Tiene que trabajar más. 54 La mano del comisario tomó una punta de la sábana y dio un tirón descubriendo el cuerpo pequeño, azulado y desnudo. La señora Berta no desvió los ojos, quizá porque ya lo había visto así al acudir a despertarlo en días de verano, quizá porque en su mundo sin esperanzas y sin sexo estaba más allá de pequeños pudores. Usted firmó la orden de pago: 220 carillas a dos pesos. Menos de lo que sacaba por cuarenta días de trabajo en la gomería pero era el primer fruto de una labor intelectual, el símbolo de mi transformación. Al salir llevaba bajo el brazo mi segundo libro. -Unspeakable joy, Mr. Appleton? -Esa alegría que usted siente. Trescientos pesos se me fueron en el mes de pensión. Cien, en la segunda cuota de la Remington. Me sumergí con encarnizamiento en Forty Whacks, esa historia de la vieja que matan a hachazos en la playa, ¿recuerda? Me sentí feliz cuando en la página sesenta adiviné al asesino. Nunca leí con anticipación el libro que traducía: así participaba en la tensión que se iba creando, asumía una parte del autor y mi trabajo podía tener un mínimo de, digamos, inspiración. Tardé cinco días menos y usted debió admitir que había asimilado sus lecciones. Desde luego el oficio se hace en años y años, años de trabajo cotidiano. Se progresa insensiblemente, como si fuera un crecimiento, del cotiledón al Árbol de Navidad. Otero se encontraba al fin con lo que había estado esperando, y trató de aguantarse firme. Cuando quiso mirar a otra parte, tropezó con la cara del comisario. -¿Lo conoció? Otero tragó saliva. Comparando una carilla de hoy con otra de hace un mes, no se nota la diferencia, pero si uno se mide con el de hace un año, exclama con asombro: ¡Este camino lo hice yo! Claro que había cambios más importantes. Mis manos por ejemplo perdieron su dureza, se hicieron más chicas, más limpias. Quiero decir que era más fácil lavarlas, no había que luchar contra ese resabio de ácidos y costras y huellas de herramientas. Siempre he sido menudo, pero me volví más fino, delicado. Con mi quinto libro (El misal sangriento), renuncié al segundo borrador y gané otros cinco días. Usted empezaba a estar contento conmigo, aunque lo disimulaba por esa especie de pudor que nace de la mejor amistad, delicadeza que siempre le admiré. Por mi parte, todavía no igualaba el sueldo de la gomería, pero me iba acercando. Entretanto, ocurrió ese hecho extraordinario. Una mañana usted me esperaba con una sonrisa especial y la claridad que entraba por la ventana lo nimbaba, le daba una aureola paterna. -Tengo algo –dijo- para usted. 55 -Sí –dijo. El comisario tapó el cadáver y el camino quedó abierto para frases de compromiso que nadie ensayó, consolaciones que ya estaban pronunciadas, gestos de superflua memoria. Ya supe lo que era, fingiendo la misma excitación que sentía ,a que iba a sentir, mientras usted metía la mano en el cajón del escritorio y con tres movimientos que parecían ensayados ponía ante mis ojos la reluciente tapa bermeja y cartoné de Luna mortal, mi primera obra, quiero decir mi primera traducción. La tomé como se recibe algo consagrado. -Mire adentro –dijo. -Adentro, ese relámpago. Versión castellana de L. D. S. Que era yo, resumido y en cuerpo 6, pero yo, León de Sanctis, por quién la linotipo había estampado una vez y la impresora repetido diez mil veces como diez mil veces tañen las campanas un día de fasto y amplitud, yo, yo... Bajé al salón de ventas. Cinco ejemplares me costaron 15 pesos con el descuento: tenía necesidad de mostrar, regalar, dedicar. Uno fue para usted. Esa noche compré una botella de cubana y por primera vez en mi vida me emborraché leyéndome en voz alta los pasajes más dramáticos de Luna mortal. A la mañana siguiente no pude recordar en que momento había dedicado un ejemplar “a mi mamá”. León había dejado de moverse. El resorte se había disparado, la cortina estaba cerrada, la imagen lista para el archivo. Era una imagen triste, pero tenía una serenidad de la que careció en vida. Mi situación mejoró de a poco. De una pieza de tres, pasé a una de dos. Pero no faltaban dificultades. A los demás les molestaba el ruido de la máquina, sobre todo de noche. Eran y son, como tal vez compruebe usted, obreros en su mayoría. Nunca trabé amistad con ellos: me recordaban mi pasado y supongo que me miraban con envidia. En mayo de 1956 conseguí traducir en quince días una novela de 300 páginas. El precio había subido a seis pesos por carilla. Desgraciadamente, la pensión también se había triplicado. Las buenas intenciones de la Casa siempre fueron anuladas por la inflación , la demagogia, las revoluciones. Pero yo era joven y estaba aún lleno de entusiasmo. Todos los meses aparecía uno de mis libros y mi nombre de traductor figuraba ahora completo. Cuando salí por primera vez en una gacetilla de La Prensa, mi alegría se colmó. Conservo ese recorte y los muchos que siguieron. Según esos testimonios mis versiones han sido correctas, buenas, fieles, excelentes y, en una oportunidad, magnífica. También es cierto que otras veces no se acordaron de mí, o me tildaron de irregular, desparejo y licencioso, según los vaivenes temperamentales de la crítica. 56 Otero saludó para irse. A último momento recordó el sobre en su bolsillo. -Hay una carta –dijo-. A lo mejor usted... ¿Confesaré que entré en el juego de la vanidad? Me comparaba con otros traductores, los leía con ojo insomne, averiguaba sus edades, número de obras. Recuerdo sus nombres: Mario Calé, M. Alinari, Aurora Bernárdez. Si eran peores que yo, los desestimaba para siempre. A los otros me prometía superarlos, con tiempo, paciencia. A veces mi fantasía me llevaba lejos: soñaba con emular a Ricardo Baeza, aunque cultivábamos géneros distintos y al fin me resigné a dejarlo solo en su vieja gloria. Empezaba a leer otras cosas. Descubrí a Coleridge, Keats, Shakespeare. Tal vez nunca los entendí del todo pero algunas líneas se me quedaron grabadas para siempre: The blood is hot that must be cooled for this. O bien: The very music of the name has gone. Cuando le pedí que me probara en otras colecciones de la Casa, usted se negó: es más difícil traducir novelas policiales que obras científicas o históricas, aunque se pague menos. El elogio implícito en esa reflexión me consoló por un tiempo. El cambio producido en esos cuatro años ya era espectacular, definitivo. Unos tenaces dolores de cabeza me llevaron al oculista. Al verme con anteojos, pensé con insistencia en el taller de don Lautaro. Pero al comisario le bastaba la que el difunto León de Sanctis escribió y firmó para el juez. La transformación más grande era interna, sin embargo. Una dejadez, un desgano me invadían insidiosamente. Ni yo mismo podía notarlo de un día para otro pausado como el tedio de la arena cayendo en uno de esos antiguos relojes. ¿No es uno un pavoroso reloj que sufre con el tiempo? A mí alrededor nadie pudo comprender la naturaleza verdadera de mi trabajo. Había conseguido ya esa habilidad que me permitía traducir cinco carillas por hora, me bastaban cuatro horas diarias para subsistir. Me creían cómodo, privilegiado, ellos que manejan guinches, amasadoras, tornos. Ignoraban lo que es sentirse habitado por otro, que es a menudo un imbécil: recién ahora me atrevo a pensar esa palabra; prestar la cabeza a un extraño, y recuperarla cuando está gastada, vacía, sin una idea, inútil para el resto del día. Ellos prestaban sus manos, yo alquilaba el alma. Los chinos tienen una expresión curiosa para designar a un sirviente. Lo llaman Yung-jen, hombre usado. ¿Me quejo? No. Usted siempre me favoreció con su ayuda, la Casa nunca cometió la menor injusticia conmigo. La culpa debía de estar en mí, en esa morbosa tendencia a la soledad que tengo desde que era chico, favorecida quizá por el hecho de que no conocí a mis padres, por mi fealdad, por mi timidez. Aquí toco un punto doloroso, el de mi relación con las mujeres. -Ésa es suya –dijo. 57 Creo que me ven horrible y temo su rechazo. No las abordo y así transcurren los meses, años, de abstinencia, de desearlas y aborrecerlas. Soy capaz de seguir a una muchacha cuadras y cuadras juntando coraje para decirle algo, pero cuando llego a su lado paso de largo agachando al cabeza. Una vez me decidí, estaba desesperado. Ella se volvió (no olvido su cara) y me dijo simplemente “idiota”. Ni siquiera era linda, no era nadie, pero podía decirme idiota. Hace tres años conocí a Celia. La lluvia nos juntó una noche en un zaguán. Fue ella la que habló. Es tonto, pero en cinco minutos me enamoré. Cuando paró la lluvia la traje a mi pieza y al día siguiente arreglé para que se quedara. Una semana todo anduvo bien. Después se aburrió, me engañaba con cualquiera en la misma casa. Un día se fue sin decirme nada. Eso es lo más parecido al amor que puedo recordar. A menudo discutí con usted si fue la caída del peronismo lo que acabó con el fervor por las novelas policiales. ¡Tantas buenas colecciones! Rastros, Evasión, Naranja: arrasadas por la ciencia-ficción. La Casa fue como siempre previsora al crear la Serie Andrómeda. Nuestros dioses se llamaban ahora Sturgeon, Clark, Bradbury. Al principio mi interés se reanimó. Después fue lo mismo. Paseando por los paisajes de Ganímedes o sintonizando la Mancha Roja de Júpiter, veía el espectro sin colores de mi pieza. No sé en que momento empecé a distraerme, a saltear palabras, luego frases. Resolvía cualquier dificultad omitiéndola. Un día extravié medio pliego de una novela de Asimos. ¿Sabe lo que hice? Lo inventé de pies a cabeza. Nadie se dio cuenta. A raíz de eso fantaseé que yo mismo podía escribir. Usted me disuadió, con razón. Saqué la cuenta de lo que tardaría en escribir una novela y lo que cobraría por ella: estaba mejor como traductor. Después hice trampas deliberadas, mis carillas tenían cada vez más blancos, menos líneas, ya no me tomaba la molestia de corregirlas. Mr. Appleton me miraba tristemente desde un rincón. Ahora no lo consultaba casi nunca. -What is the metre of the dictionary? -Ésa no es una pregunta. Aquí tal vez usted espere una revelación espectacular, una explicación para lo que voy a hacer cuando termine la carta. Y bien, eso es todo. Estoy solo, estoy cansado, no le sirvo a nadie y lo que hago tampoco sirve. He vivido perpetuando en castellano el linaje esencial de los imbéciles, el cromosoma específico de la estupidez. En más de un sentido estoy peor que cuando empecé. Tengo un traje y un par de zapatos como entonces y doce años más. En ese tiempo he traducido para la Casa ciento treinta libros de 80000 palabras a seis letras por palabra. Son sesenta millones de golpes en las teclas. Ahora comprendo que el teclado esté gastado, cada tecla hundida, cada letra borrada. Sesenta millones de golpes son demasiados, aun para una buena Remington. Me miro los dedos con asombro. © Walsh, Rodolfo, “Nota al pie”, en Obra literaria completa, México, Siglo Veintiuno Editores, 1985. 58 Zugzwang Rodolfo Walsh Pobre comisario Laurenzi. Las cosas que me ha tenido que aguantar… ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, hace que vengo explotando sus recuerdos? El sólo habla, yo escribo. “No hay bicho más peligroso que el hombre que escribe”, suele decir mirándome de reojo. “Explota a los amigos, se explota a sí mismo, explota hasta las piedras. ¿Hay algo sagrado para él? ¿Hay algo intocable para él? ¿Conoce la piedad? ¿Conoce la simple decencia? No. Y todo por ver su nombre en alguna parte. Gente rara…”. Cuando el comisario Laurenzi se pone así, yo me limito a sonreír. Siempre he sostenido que cada hombre lleva adentro un demonio, y a veces más. En el bar Rivadavia, donde nos encontramos casi todas las noches, se juega a muchas cosas. El comisario prefiere el casín. Yo prefiero el ajedrez. De esta irreducible diferencia ha salido de todo: desde el patético mate Pastor hasta el más feroz desparramo de bochas y palitos. Ante el tablero, el comisario practica un juego solapado y simple. Quiero decir que cultiva la agachada y el garrotazo por la espalda. Serio, impávido, paquidérmico, hasta que lo calza a uno. Entonces le brillan los ojitos, se vuelve sentencioso y sobrador, menciona a una misteriosa tía Euclida que le enseñó a jugar lo poco que sabe… A esa altura de las cosas, aún se puede abandonar la partida con dignidad. Si uno engrana, las carcajadas del comisario atronarán el café, los dichos encenderán la sonrisa de mozos, acudirán los eternos mirones, comentarán lo perdido que está uno, ensayarán presuntas jugadas salvadoras. -¡No joroben, por favor! -grita entonces uno- ¡Los de afuera son de palo! Y mueve. Y pierde. Con sutil satisfacción de equivocarse solo. -¡Je, afeitado y sin visita!-comenta entonces el comisario, sonriendo modestamente, y mira a su alrededor como invitando a que todos miren. Si lo dejan, en esos momentos de euforia, hasta es capaz de pagar un café. Claro que este no es el desarrollo normal de los acontecimientos. Las estadísticas demuestran que me gana una vez de cada cinco que jugamos. Anoche, por ejemplo, lo maté en pocas. -¡Mueva algo!-le dije con fina ironía. -No puedo-se quejó-. Cualquier cosa que mueva, pierdo. -Está en posición de zugzwang-le advertí. -Claro, en zaguán… Supiera lo cansado que me siento esta noche-aclaró bostezando ostentosamente y barriendo con un delicado movimiento de la mano izquierda sus derrotadas piezas-. Me ha ganado una buena partida. -Le he dado una buena paliza-dije sin misericordia. -No crea… Hum… No crea que no. -La vida tiene situaciones curiosas-dijo Laurenzi, después de consolarse con una grappa doble-. Posiciones de zaguán, como usted dice. -¡Zugzwang, comisario! -Eso mismo –respondió sin inmutarse-. Porque, vamos a ver usted que es leído, ¿qué es una posición de zaguán? Siempre era así: una roca. Preferí llevarle la corriente. 59 -La posición de zugzwang –expliqué- es en ajedrez aquella que se pierde por estar obligado a jugar. Se pierde, porque cualquier movida que uno haga es mala. Se pierde, no por lo que hizo el contrario, sino por lo que uno está obligado a hacer. Se pierde porque uno no puede, como en el póquer, decir “paso” y dejar que juegue el otro. Se pierde porque… -Basta, m’hijo, si yo entiendo. ¿No acabo de verlo? Yo le pedí una definición, y usted me da seis o siete, pero una es bonita. Se pierde porque cualquier cosa que uno haga está mal. En la vida también. -Salute, comisario. ¿Y eso? -Vea, es muy simple. Suponga que ante una situación cualquiera hay dos modos opuestos de obrar, A y B. Normalmente, si a es bueno, B es malo y viceversa. Es claro como el agua. Pero, a veces, A es malo y B también es malo. -¿Y qué es bueno comisario? -Nada –dijo tristemente-. Nada. -Es una historia larga y absurda –murmuró Laurenzi, acariciándose el bigote-. Pero tiene algo que ver con esa partida que usted me acaba de ganar, y por eso se la cuento. “Yo vengo aquí desde que usted era un chico. Hace veinte años ya se jugaba al ajedrez en estas mesas. Ese lenguaje que usted oye, esas frases hechas que no escucharía en ninguna otra parte, esos chistes que nadie de afuera entendería, se han ido formando con el tiempo. Una costumbre, una comodidad, un vínculo borroso pero fuerte… -Una tradición –interrumpí. -Ríase si quiere. Ese era el esquema. El contenido es un cúmulo de cosas que trascienden el juego. Aquí han venido hombres tristes, hombres preocupados, hombres que iban a tomar una tremenda decisión. ¿Los hubiera descubierto usted, con una sola mirada? -Es imposible –admití-. Nadie nos reconoce con una sola mirada. Hacen falta tantas miradas, y tantas palabras, y tanta superfluidad de gestos, y… -Entonces no me interrumpa –dijo con hostilidad que no acerté a explicar. -Era –prosiguió sin transición- un hombre canoso, delgado, que conversaba muy poco. Por esa época, y le hablo de quince años atrás, tendría alrededor de sesenta. Siempre lo vi con el mismo traje, pero impecablemente limpio y planchado. También usaba bastón, un viejo bastón de madera bruñida y lisa, de punta ferrada. Le menciono el detalle porque eventualmente supe que era un arma mucho más peligrosa de lo que parecía. Lo usaba, dijo, para defenderse de los muchachos, de las patotas… quién sabe. “Al ajedrez no jugaba nunca, pero daba la impresión de entender, porque recorría todas las mesas con cara de inteligente, y si le preguntaban, respondía con una jugada exacta. “Me parece estarlo viendo, apoyado en su bastón, con la cabeza imperceptiblemente ladeada, en desorden el cabello acerado, los ojos claros y luminosos y el aspecto de una sonrisa en los labios. “Llegaba a una hora fija, saludaba, caminaba entre las mesas, miraba las partidas, saludaba, se iba. No se daba con nadie. Los demás lo tenían por un excéntrico. Pero a mí, usted sabe, siempre me han interesado los viejitos raros. “Tardé tres meses en pasar del saludo a una conversación sobre el tiempo. Tardé seis meses en averiguar su nombre –se llamaba Aguirre- y algo de su vida. Por esa época, me dedicaba treinta segundos al entrar, antes de ir a ver los juegos. Fue una felicidad para mí 60 el día que pude sentarlo a tomar un café. Yo acababa de retirarme de la policía –explicó con una mueca-, y ya sentía ese tedio, ese fastidio que me impulsa a hablar de cualquier cosa, con cualquiera. “Una de las primeras cosas que le pregunté era por qué no jugaba al ajedrez. Enrojeció. Entonces comprendí que lo que yo había tomado por orgullo era una exagerada timidez. “-Juego por correspondencia –me dijo. “-¿Cómo es eso? “-Muy simple. Hay una federación internacional de ajedrez por correspondencia. Usted pide que le designen un rival de su misma fuerza. Ellos la dan la dirección de ese rival, que puede estar en Nicaragua, o en Australia, o en Bélgica; y usted le escribe indicándole cuál es su primera jugada. El contesta, y de ese modo se entabla la partida, que puede durar meses o años, según el tiempo que tarden en llegar las cartas. La más larga que yo jugué duró cuatro años y medio. Con un pescador de Hong-Kong. “-Y en esa correspondencia –pregunté- ¿no hacen más que anotar las jugadas? ¿O hablan también de otras cosas? “-Por lo general hablamos de otras cosas, si tenemos un idioma común, además de la notación ajedrecística que es prácticamente universal. En este momento, por ejemplo, puedo decirle con más exactitud que los diarios cuál es la situación es Asia, merced al pescador de Hong-Kong. Algún día le mostraré mis partidas. El comisario Laurenzi hizo una pausa, pidió otro café y encendió un cigarrillo negro. -Entre la promesa y el cumplimiento de la promesa –prosiguió luego-, pasaron varios meses. Un día me invitó a su casa. Su casa era una simple habitación amueblada en una especie de hotel. Había un orden de allí, pero un orden producto de la voluntad y no del entusiasmo. No sé si usted me entiende. Un cuarto refleja de algún modo el carácter de quién lo ocupa. Y aquí, para darle un ejemplo, los libros estaban escrupulosamente alineados en sus estantes, pero debajo del ropero se adivinaban unas sombras verdosas que, lamento decirlo, eran botellas vacías. Y un almanaque, en un rincón, eternizaba el mes de noviembre de 1907. Pequeñas cosas, por supuesto, pero yo tengo el hábito profesional de observarlas... Y luego, ese rostro de mujer. Era lo primero que uno descubría al entrar. Estaba puesto de tal manera sobre el escritorio, la luz de la ventana lo iluminaba con tal delicada precisión, que usted no podía dejar de ver, y padecer, en el acto, ese rostro, que era el de una vieja fotografía, que era el fantasma de un tiempo muerto y amarillo, sueño del polvo retornado al polvo, pero conmovedoramente joven y hermosa todavía… -Comisario –le recordé-. Las ordenanzas de la Policía Federal le prohíben hablar de ese modo. -Era, había sido su mujer –prosiguió sin hacerme caso-. María Isabel… Usted sabe lo feas que son en general las viejas fotos. Pero ésta no, porque había sido sacada al aire libre, en una hamaca al pie de un árbol, y la muchacha no tenía uno de esos atroces sombreros de antaño, y el árbol estaba florecido y una extraña luminosidad iluminaba el ambiente. -Se enamoró de ella –provoqué. -¿Qué queda de los muertos? –dijo-. Porque ella estaba muerta, y su lugar exacto en el tiempo sólo por una piadosa ficción podía mi amigo abstraerlo de aquel mes de noviembre de 1907 en que ella se tiró bajo un tren. Mi amigo quedó solo, y entonces supe cual era ese resorte que yo instintivamente sospechaba en él, y que venía buscando con esta tenacidad de perro de presa que a veces me avergüenza. 61 -¿Por qué se mató? -Por una de esas historias fútiles y antiguas. Un hombre la conquistó, la abandonó, y luego se fue. Ella no encontró otra salida. -¿Y el seductor? -Era un extranjero. Volvió a su país. Ella no dijo su nombre a nadie. Pero todo o casi todo se supo después, por una de esas fabulosas casualidades. Aquella tarde en que Aguirre me invitó a su casa para mostrarme una partida por correspondencia que había iniciado poco antes, y que lo tenía muy preocupado. “-No se como me he metido en esto –dijo-. Conozco la posición como la palma de mi mano, y sé que estoy perdido. Es más, esta partida se ha jugado antes. Puedo señalarle la página exacta del Griffiths en que figura, con una o dos transposiciones, y decirle quiénes la jugaron y que año. A primera vista, usted no observa gran cosa: es una lucha equilibrada. Pero dentro de ocho movidas, no tendré qué jugar, habré llegado a una típica posición de zugzwang. Y sin haber cambiado una sola pieza. Es para morirse de risa. “-Pero si usted conocía la partida –inquirí, extrañado-, ¿por qué entró en esa variante? “-Ahí está, ahí está –dijo agriamente-. Eso es lo que me subleva. Usted ve la trampa, y puede escapar, pero más que la fuga le interesa el mecanismo de la trampa, le fascina la cerrada perfección de la trampa, aunque usted sea la víctima, y arriesga un pie, y luego el otro, y luego es tarde… “-Pero –insistí-, ¿cómo sabe que su rival verá todas las jugadas justas? “-Las verá, estoy seguro –contestó sonriendo sin alegría-. Es un lince. Es un diablo. Y además el también conoce la partida. “-Muéstreme las cartas –dije en un súbito impulso. “Titubeó. Pero luego me trajo una carpeta con toda la correspondencia: las cartas de su enemigo y copias en carbónico de las suyas. Me gustaría que usted, Hernández, hubiera visto esa carpeta. Las primeras comunicaciones eran formales, lacónicas. Apenas una presentación, y luego: Mi primera jugada es P4R. O bien: Acuso recibo de su 1.P4R. Contesto: 1.P4AD. Pero luego esa mínima relación se iba ampliando, desarrollando. Por debajo del frío esquema del juego aparecían los rasgos individuales, las personas. Un día era mi amigo que se excusaba por una demora en responder y mencionaba una breve enfermedad. Luego era el Otro, que se interesaba por su salud y hablaba del clima de su país, de su ciudad. Lentamente surgían recuerdos, preferencias, opiniones. “De ese modo, yo también pude conocer al Otro. Era un escocés de Glasgow, con un nombre teatral: Finn Redwolf. Se retrataba con gracia. Ahora, decía, era un viejo achacoso y reumático, pero en su juventud había sido irresistible para las mujeres y temible para los hombres. Había estado en casi todo el mundo: el Congo, Egipto, Birmania… ¿Argentina? Sure, fine country. I have been there too. “Recuerdo que esta admisión de haber estado aquí no aparecía hasta el final de la octava carta de Redwolf. En la décima, daba algunos detalles: estuvo trabajando como ingeniero en los ferrocarriles ingleses, entre 1905 y 1907. Se divirtió muchísimo –agregaba en la decimosexta-, a pesar de algunos contratiempos. Había una muchacha, por ejemplo… Alfil-Cuatro-Alfil. Jaque. “Durante seis meses, mi amigo no apareció por el café. Entonces fui a verlo. Llamé a su puerta y no me contestó. Entré lo mismo. Lo vi sentado ante un tablero, absorto. Sobre la mesa había cuatro cartas más, escritas con la prolija letra de Redwolf. “A esa altura de las cosas, la partida se había transformado en una lenta crucifixión. Ya no era un juego: era algo que daba escalofríos. Y Redwolf parecía gozar desmesuradamente. Su jugada es la mejor, pero no sirve, repetía en cada carta, como un 62 estribillo. Una jactancia sin límites se desprendía de sus comentarios y de sus análisis. Lo tenía todo previsto, todo. Sin darme cuenta, yo también empecé a odiarlo. ¿Cómo sería, cómo habría sido en su juventud aquel anciano reumático que en una brumosa isla, a miles de kilómetros de distancia, sonreía ahora maliciosamente? Lo imaginé alto, lo imaginé atlético, tal vez pelirrojo, con rostro flaco y alargado y duro y hermoso, con pequeños ojos verdes y crueles… “Pero había algo peor, algo indefinible y siniestro, algo que se parecía -diría yo- a una segunda partida simétrica e igualmente predestinada. El otro plano ¿comprende? El plano personal, desenvuelto en lucha. Al principio me resistí a creerlo, porque era tan absurdo, pero luego tuve que rendirme a la evidencia. Había animosidad allí, había un rencor instintivo de ambos lados. Y ese conflicto tenía misteriosas correspondencias con la partida de ajedrez, tenía su mismo crescendo, idénticos augurios de catástrofe y aplastamiento. Era como si Redwolf, llevado por una de esas manías de los viejos y los solitarios, no se conformara con ganar sobre el tablero; como si le quedara otra instancia superior que dirimir y adjudicarse. Era un tempestuoso. Era, y usted sabe las reservas con que yo uso esta palabra, tan malvado. En cada una de sus frases latía un sarcasmo. Pero había que desmenuzar la frase para encontrar el sarcasmo, y eso lo hacía doblemente doloroso. ¡Ah, si mi amigo no hubiera sido tan inteligente! Pero Redwolf desplegaba su vida como una bandera, y desafiaba. ¿Qué no había hecho él? Hablaba de los tigres que cazó en Asia, de las negras que violó en Kenya, de los indios que mató a tiros en la Guayana. A veces parecía inventar, aunque sus referencias eran siempre muy exactas. Y de tanto en tanto, como un leit-motiv, surgía el recuerdo de sus dos años en la Argentina, a comienzos de siglo. También aquí (decía) lo habían querido las mujeres. Una sobre todo. Pero tuve que dejarla, usted comprende. Fue un lío. Lizbeth, I called her. Or Lizzie. La llamaba Lizbeth, a veces Lizzie. “Aguirre se defendía del mejor modo posible. Escatimaba detalles de su pasado. Pero el otro volvía a la carga. ‘Cuénteme algo de usted. Su país habrá progresado mucho. Dejamos buenos ferrocarriles allí. A propósito, ¿por qué no abandona la partida? You are lost, you know. Está perdido.’ “Luego recaía en la crónica de sus amores. Lizzie tenía ojos muy hermosos, indolentes y serios. Sus ojos se arrepentían de sus labios. Y no sólo de sus labios. Redwolf, impávido, degradaba con sutiles indecencias el viejo tiempo muerto. Componía abominables juegos de palabras (Lazy Lizzie), retruécanos, jactancias. Era toda una técnica la suya. El plano personal había pasado a primer término. Empezaba por arrasarlo todo en ese plano, y luego, en la última línea, pasaba al otro, a la partida de ajedrez, y atestaba un nuevo golpe. Caballo-Seis-Torre, creck. ¡Jaque! “-Aguirre, yo también creo que usted está perdido –le dije. “-Sin duda –contestó en voz muy baja-. Pero se me ha ocurrido una idea, una última idea. “Pasaron aún dos meses antes que volviera a encontrarme con mi amigo. Había recibido carta con la jugada decisiva de Redwolf. Se encontraba en la clásica posición de zugzwang que él había previsto. No tenía salida. “Sin embargo, no parecía tan desesperado como otras veces. Estaba casi tranquilo. Le pedí la carta de Redwolf. “Presumo que la partida termina aquí –decía el remoto, inverosímil anciano-. No creo que usted quiera jugar otra. Por eso apresurarme a contarle el final de la historia. Lizzie se mató, y creo que fue por mí. Se tiró al paso de un tren. Tratando de evitar el accidente, el maquinista arruinó los frenos. Me tocó repararlos, por una de esas coincidencias. Yo tenía 63 particular aprecio por aquella locomotora. También por Lizzie, pero la pobre no era rival para nuestros constructores de Birmingham. Sin embargo, debo decirle que cuando supe lo que había hecho Liz, comprendí que su país entraba en la civilización. En el Congo no me hubiera ocurrido nada semejante. Pobre Liz-Lizzie-Lizbeth. Me ha quedado una foto suya. Estaba muy hermosa, en una hamaca al pie de un árbol… Ya no recuerdo si fue en octubre o en noviembre de 1907”. “Hernández, usted dirá que soy un estúpido, pero sólo en ese momento quise comprender. Sólo en ese momento identifiqué aquellos nombres, aquellos diminutivos, como una sencilla progresión aritmética: Liz-Lizzie, Lizbeth, Isabel, María Isabel. “Aguirre estaba muy pálido ahora, y clavaba los ojos en el tablero, en la posición irremediable. -¿Qué piensa hacer? –le dije-. Cualquier cosa que haga, pierde. Se volvió hacia mí con un brillo extraño en los ojos. -Cualquier cosa, no –repuso sordamente.” Eran las cuatro de la madrugada. Sólo el comisario y yo quedábamos en el café. -¿La partida terminó ahí? –pregunté-. ¿La historia termina ahí? -Ya le dije una vez que nada termina del todo, nunca. Pero, si se empeña, puedo darle un provisional epílogo. Mi amigo desapareció durante un tiempo, bastante largo. Cuando volvió, me dijo que había estado en el extranjero, y no quiso agregar más. “Pero yo soy muy curioso. ¿Recuerda aquel bastón con que andaba siempre? Lo desarmé en su presencia, la saqué la punta y apareció la aguda hoja del estoque. Aún tenía una mancha de color ladrillo, un hilo de sangre coagulada. El me miró sin rencor. Había recobrado el aspecto dulce y tímido de un niño. “-Redwolf, red blood –dijo mansamente-. Yo también sé hacer juegos de palabras. “Los diarios ingleses comentaron durante algún tiempo el asesinato de Finn Redwolf, en su residencia de Escocia, sin ahorrar los detalles truculentos.” -¿Sabía su amigo, cuando empezó la partida, que Redwolf era el culpable de la muerte de María Isabel? -No lo creo. A lo sumo sabía que era extranjero. Tal vez logró averiguar que le gustaba el ajedrez. Esa pudo ser la fuente secreta que lo impulsaba a jugar por correspondencia, en busca de su misterioso enemigo. -No es un mal argumento. Sin embargo, para que su historia tuviese auténtico suspenso, final sorpresivo y todo lo demás, el seductor castigado debió ser otro. -¿Usted, Hernández? –preguntó con desdén-. -El pescador de Hong-Kong –dije suavemente-. Pero, ¿qué hizo usted, comisario? -Yo, ¿qué podía hacer? Estaba jubilado, y el crimen ocurrió fuera de mi jurisdicción. Y después de todo, ¿fue un crimen? “Que el azar no le depare a usted estos dilemas. Si no denunciaba a mi amigo, hacía mal, porque mi deber, etcétera. Y si lo denunciaba y lo arrestaban, también hacía mal, porque con todo mi corazón yo lo había justificado. Sólo puedo decirle que Aguirre murió dos años después, y no en la cárcel, sino en su cuarto, de vejez y cansancio y de desgracia. Pero en todo ese tiempo me sentí incómodo, me sentí en una de esas típicas posiciones… bueno usted sabe. Nos echamos a reír al mismo tiempo y salimos a la calle. Amanecía. Un mozo soñoliento cerró la cortina del bar “Rivadavia”, como quien baja un telón. © Walsh, Rodolfo, “Zugzwang”, en Obra literaria completa, México, Siglo Veintiuno Editores, 1985. 64 65 66 67 68 69 © Lalia, Horacio (Adaptación y dibujos), La mano del muerto y otras historias de horror, Buenos Aires, Ediciones Colihue, 2001. 70 ¿Estás ahí? Javier Daulte Francisco Ana Renata 1 Sala de un pequeño departamento. Tres puertas. Una de entrada, una que conduce al baño y otra a la cocina. Cajas por todas partes. Algunos muebles dispuestos de cualquier manera. Fran, un hombre de poco más de treinta años, vestido de modo informal, está sentado, observando detenidamente una silla vacía. Hace visibles esfuerzos con los ojos. De pronto algo lo sobresalta. Fran. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo dijo? Perdón, no entendí; no… ¿La van… la ven… tana? (Mira hacia los lados) ¿La pu… la puerta? (Silencio) ¿Me… me quiere dar la bufanda? (Silencio. Mueve los brazos) ¿Usted me ve a mí? (Silencio) ¿Necesita algo? (Silencio) ¿Quiere algo? (Silencio) ¿Agua? (Silencio) ¿Un jugo? ¿Un jugo de…? Está todo un poco desordenado… no sé si… hicimos unas compras pero… (Silencio. Parece haber oído algo) ¿Perdón? (Silencio) Ella debería estar por… (Silencio) Jugo de… Un néctar creo que es; de… uva, creo que hay; no creo que esté frío porque todavía no hay heladera, pero… igual con la temperatura que hace… acá la calefacción está bien… (Silencio) ¿Perdón? (Silencio) Creí que había dicho algo, que… (Silencio) ¿De verdad no quiere sacarse la…? ¿Es una bufanda eso? (Silencio) Hace frío afuera, pero acá con la calefacción se está bien, decía. Quiero decir que para mí está bien; no sé usted… (Silencio) ¿Hace mucho que usted está…? No sé como decirlo… (Silencio) Tal vez le molesta. Le molesta que yo… ¿Quiere quedarse solo? Bueno, no hay dónde ir, digo, para dejarlo solo; el baño, o la cocina que no es muy grande. A Ana le gustan los espacios grandes, ella es italiana, bueno, de padres italianos, de Calabria. Le gustan los espacios grandes. Las casas grandes. Dice que la convivencia mejora en los espacios grandes. Bueno, esto no es grande; más bien es chico ¿no?, pero es lo que conseguimos… aunque sea temporariamente… yo creo que está bien. Yo no me quejo. No me gusta quejarme. ¿Qué? (Silencio. Fran se queda observando. Algo se mueve o quizá se cae en la zona donde se supone que está el sujeto a quién Fran habla.) ¿La luz? ¿El techo? ¿La luz le hace mal? (Silencio) ¿Quiere escribir? Quizá le sea más… ¿Le parece o…? Eh… ¿usted… sabe? Quiero decir, escribir sabe ¿no? Porque por ahí es más fácil. Una manera de… Espere… (Empieza a buscar entre las cajas.) Por acá creo que tenía… Sé que está porque lo guardé; y estuve a punto de tirarlo porque nunca… ¿Sabe que en los últimos dos años me mudé cuatro…no: cinco veces? Me confundo porque dos veces me mudé al mismo lugar, es una historia medio complicada que ahora no… Y bueno, me di cuenta de la cantidad de cosas que fui trasladando de un lugar a otro y que nunca más toqué, nada más que cuando hacía la mudanza. Ropa, cosas que… De años y años que están y no… Ropa que paso de casa en casa y no usé nunca en el medio… Es gracioso. Es increíble la cantidad de cosas que uno piensa durante una mudanza. A ver… ¡Acá está, acá está! (Fran ha seguido buscando entre las cajas. Ahora ha encontrado lo que quería. Se trata de una Pizarra Mágica) Era de mi hermana, después me la pasó a mí y… (La deja 71 sobre la mesa qué está cerca de la silla del “sujeto”. Suena el teléfono) Ah, debe ser ella, Ana, mi… (Busca el teléfono por todos lados.) ¿Dónde lo metí? (Busca. El teléfono sigue sonando. Finalmente lo encuentra. Atiende.) Hola. Hola, mi amor. Sí. Estoy. Acá. (…) Sí, ¿dónde voy a estar? (…) Vos estás llamando. (…) Vos marcaste. (…) Bueno, es acá. ¿Dónde estás vos? (…) Mi amor, no te estoy tratando mal. (Mira al “sujeto”) Bien. (…) ¿Qué? (…) ¿Qué distinto? ¿Yo distinto? ¿Cómo distinto? (…) No entiendo. (…) No entiendo a que te referís cuando decís distinto… (…) Bueno, sí, puede ser… (…) Sí, acá. (…) No. No. Nada. No, alguna cosita, pero no… (…) No. Bueno, a mí no. (…) No sé. (…) Sí, le ofrecí. (…) No. No me doy cuenta. (…) Poco. No. No sé. ¿Ana? (…) Ah, hola, sí, no, pensé que se había cortado… (…) No. Yo no creo estar molesto. (…) ¿Cómo? (…) No, es que se va la señal… ¿Dónde estás? (…) ¿Qué hacés ahí? (…) Bueno, claro si estás bajando al subsuelo se va a cortar, claro… (…) No importa que sea nuevo, Ana, los celulares baratos no andan bajo tierra. (…) ¿Hola? (…) No te entiendo. (…) No, que no entiendo las palabras. ¿Estás llorando? (…) ¿Y qué es ese ruido? Bueno, no te pongas a llorar ahora… (…) ¿El grabador? No sé. Esto es un lío, Ana. Qué sé yo dónde está el grabador. (…) ¿Arriba de dónde? (Ve el grabador sobre la mesa. La luz que indica que está funcionando está encendida.) Ah, sí, ahí está. Está funcionando parece (…) ¿Hola? ¿Hola? (Corta. Al “sujeto”) Se cortó. Era ella, Ana, mi mujer; usted… (Vuelve a sonar el teléfono. Atiende) Ah, hola. Mirá, veníte para acá y listo, Ana. ¿Cuánto tardás? (…) No sé. Si venís por el bajo… (…) ¿A esta hora? No sé, creo que hay reducción de carriles, sí, (…) Y, es la hora a la que todos vuelven. (…) No sé por qué tenés que estar manejando si vos no manejás nunca. (…) ¿Qué? (…) Pero no hay nada. Todavía no hicimos compras, no… (…) ¿La caja de cereales? ¿En qué caja? (…) No tengo la menor idea. (Al “sujeto”.) Ana pregunta si quiere algo de comer. Si quiere cereales, Corn Flakes. (Silencio. Al teléfono) No dice nada. (…) Sí, está acá, está acá. (…) Claro que te quiero, Ana. Te quiero. (…) Te lo estoy diciendo. (…) ¿Esta mañana? No me acuerdo. (…) Pero si te lo digo siempre. (…) Sí, pero es que esta mañana fue un poco… (…) Basta, Ana, por favor; no, después hablamos. (…) Te digo que después hablamos. No podés manejar, llorar y hablar por teléfono. (…) ¿A cuánto vas? (…) No, Ana. Decime cuánto marca el velocímetro. (…) No, ese es el cuentakilómetros. La aguja fijate. Hay una aguja en el tablero. (…) Sí, esa. (…) ¿A cuánto? (…) ¿Estás segura? (…) Ajá. (Fran se alarma. Intenta conservar la calma) No, no, no. Está todo bien. Vamos a hacer una cosa. Este… a ver, a ver, mi amor. A ver, cosita. Primero dejamos de llorar ¿eh? ¿Sí? (…) ¿Y viste tu pie derecho? (…) Bueno, ese, lo vamos relajando, de a poquito… sí, sí, y así vamos bajando la velocidad. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Nos vamos calmando. (…) A ver, mi amor; ¿qué pasa con la aguja? ¿Se mueve? (…) ¿Para qué lado? (…) Ajá, perfecto. (…) Muy bien. Seguimos bajando… Eso… No, no, no, no. Sin llorar, dijimos. Eso. Muy bien. Y vamos tirando el auto para la derecha. Bien. Y parás el auto. Así, eso… sin llorar… Ahorá frená suave. Suave. (Silencio) ¿Paraste? (…) ¿Y paraste de llorar? (…) Bien. ¿Estás bien estacionada? (…) Porque no quiero que te hagan la boleta. Porque no tenés registro y no tenemos plata, Ana ¿a ver si lo entendés? Para mí tampoco es fácil. (…) Yo también estoy sensible, no se si te enteraste. Es muy duro mudarse. (…) Es una situación universalmente estresante. (…) Sí. Lo sabe cualquiera. Es la segunda causa de estrés después de la muerte de un ser querido. (…) No sé, lo leí en algún lado, no me acuerdo, hace años. No, nadie lo dijo; es una estadística. (…) ¿En dónde? Qué se yo. (…) Yo no dije “universal”. (…) No dije esa palabra. (…) Yo no uso esa palabra. (…) No nos vamos a poner a discutir de eso ahora, Ana. (…) Bueno ¿estás más tranquila? (…) Bien. Manejá despacio. Y venite para acá. Sí, mi amor. Sí, preciosa. Sí. Un besito. (…) Sí. Chau. Chau. (Corta. Descubre algo sobre el escritorio dónde dejara la pizarra mágica.) Muy bien. Muy bien. ¿A ver? 72 ¿Puedo? (Toma la pizarra. Lee. “Mira” al sujeto) ¿“Cuatro”? … ¿“Cuarto”?... Cuarto, cuatro… ¿Cuarto qué? (Mira la pizarra tratando de desentrañar lo que allí está escrito.) ¿Cuarto? ¿Cuadro? ¿Claudio? ¿Claudio dice? ¿Usted se llama Claudio? Bien. Muy bien. Claudio. (Hace presentaciones.) Claudio, Francisco. Francisco, Claudio. (Silencio) ¿Quiere escribir algo más? (Le ofrece la pizarra. Mientras el “sujeto” escribe.) Fue una buena idea ¿no? Lo bueno de la pizarra mágica es eso, que se puede escribir con cualquier cosa, aunque uno no tenga… (Hace clara referencia a los dedos) Quiero decir que se puede escribir… inclusive con esa… (Hace referencia a quién sabe qué tiene el “sujeto” como mano. Fran observa la pizarra en la que el sujeto está escribiendo algo mientras él la sostiene) Una letra curiosa… No se entiende muy bien. Si son letras o dibujos. Parecen dibujos ¿no? Está bien, con los dibujos uno puede entenderse. Es gracioso cómo nos gusta, digo, a nosotros, las personas, jugar a hacer dibujos para entendernos como si fuésemos primitivos; digo, por esos juegos que hay, el Pictionary y… debe haber otros, ahora no me acuerdo cuáles. (Viendo los dibujos) Ah, esto es un… ah, ah… sí… Ah, claro… Al baño… Usted quiere… ir al baño. Claudio quiere ir al baño. Sí, sí; cómo no. Por acá. En el baño está todo, eso sí, es lo primero que dejo bien acomodado cada vez que me mudo. Uno se ensucia mucho y quiere tener todo en orden para darse una buena ducha o… (Lo “acompaña” al baño. Abre la puerta. El “sujeto” entra) Pase, pase. (Fran cierra la puerta. Se queda un segundo allí. Luego va hasta el teléfono y marca) Hola. Yo. Ana, por favor ¿cuánto más vas a tardar? (…) ¿Dónde estás? (…) No me cortes. (…) ¿Por dónde estás? (…) ¿Cómo que no…? (…) ¿Por qué estás en la autopista? (…) Venite para acá, Ana. No es el momento de… (…) Venite y después vamos si querés y te comprás el vestido que tengas ganas. (…) Bueno, la blusa, lo que sea. (…) No creo que le importe demasiado como estés vestida. (…) Yo quiero que vengas para acá. (…) Sí, ahora mismo. (…) Ya sé que es importante para vos y para tu investigación oftalmológica, y que te podés ganar no sé qué beca y todo eso, pero… (…) Claro que estoy nervioso. (…) No, no hace nada. Se queda callado. (…) Sí que está acá, sí que está acá. (…) No sé. No me gusta. Hace unos dibujos raros. (…) En la pizarra mágica. (…) Sí, le ofrecí para que escribiera y… (…) Bueno, sí, el primero lo borré. (…) ¿Y qué querías que hiciera? Vos viste como funciona eso. (…) La pizarra mágica. (…) La pizarra mágica, Ana. (…) ¿Cómo que no sabés qué es? (…) Todo el mundo tuvo alguna pizarra mágica alguna vez. (…) Vos también, estoy seguro que tuviste. (…) Que es como una pizarra que escribís y se marca como si fuera un lápiz y después le pasás la…la cosa que tiene y se borra. (…) No, con una lapicera no, con cualquier cosa… Y se borra porque… no sé cómo funciona. (…) Quiero decir que sé cómo funciona porque se ve, pero no sé el mecanismo. No sé, debe tener una especie de imán atrás o algo así. (…) No, no, a pilas no es. ¿De verdad no sabés lo que es la pizarra mágica? (…) ¿Freud? ¿Freud tiene un artículo que habla de eso? (…) No, no sabía. (…) No, no creo que sea un fenómeno óptico. (…) ¿Y para qué me preguntás entonces? (…) Nada, unas cosas que no se entendían bien. Primero pensé que había escrito CUATRO. Después pensé que era CUARTO. Después que era CLAUDIO, pensé que era su nombre, “Claudio”. Pero podía ser cualquier cosa, CLAUDIO, CALOR, CÁTODO, o un dibujo de una isla con el agua alrededor y… (…) Si me volvés a decir idiota, cuelgo. (…) ¡Hago lo que puedo! Yo quería ver si me podía comunicar con… (…) ¿Qué sabía que podía ser tan importante para vos guardar los dibujitos que…? (…) Y ahora hizo otros… un montón de garabatos… como de agua también. (…) No, sed no. Creo que quería ir al baño. Está ahí ahora. Ana, estoy muy alterado; necesito que vengas. ¿A cuánto vas? (…) ¿No es muy rápido eso? ¿Pero estás volviendo? Bajá un poco. (…) La velocidad. No me gusta que vayas tan rápido. (…) Sí, está puesta con llave. (…) ¿Para qué? La traba se pone desde adentro, sí. Y nosotros 73 estamos adentro. (…) ¿Y quién puede venir de afuera? Cualquiera es una generalidad. (…) ¿Y quién lo va a secuestrar? Ana, creo que en tal caso somos nosotros los que lo tenemos secuestrado. (…) Un abogado lo diría. Un abogado diría eso. (…) Sí, sigue ahí. ¿Bajaste la velocidad? (…) No sé, estará haciendo no sé, sus cosas. (…) No, no creo que quisiese ducharse. Olor no tiene. (Advierte el sonido de ducha que viene desde el baño desde hace ya un rato bastante prolongado.) Ah, sí, se está duchando. Ah, claro, eso era el dibujo… (Toma la pizarra mágica) Claro, agua, una persona acostada, agua abajo… y… (Advierte algo. Mira hacia la puerta del baño. Con alarma) No, no. No, que está entrando agua. Se está inundando todo. Esperame. (Deja el teléfono. Va hasta el baño. Quiere abrir la puerta. Está cerrada por dentro. Fran golpea.) ¡Claudio! ¡Claudio! ¡Ábrame! ¡Claudio! ¡Tiene que cerrar la canilla! ¡Claudio! (Golpea) Tiene que cerrar la canilla. Déjeme entrar. ¡Ábrame, Claudio! (No sabe qué hacer. Vuelve al teléfono) ¿Ana? No sé que hacer. No quiere abrir. (…) Bueno, tuve que gritarle. (…) Es que se está inundando todo. Los vecinos de abajo nos van a… No sé. Sí. No, me falta un poco el aire. Tal vez tenga un ataque de pánico. (…) No, él no ¡yo! (…) Bueno, sí, sería la primera vez ¿y? (…) No estoy exagerando nada. Parece que no te dieras cuenta de… (…) Puedo tener un ataque de pánico como cualquiera ¿por qué no? (…) No se que le vez de gracioso. (…) Bueno, a mí no me parece tan excitante. Vení ya mismo, Ana. (…) Porque no creo poder manejarlo. (…) Dejá de reírte. ¿A qué velocidad vas? (…) Bueno, creo que podés acelerar un poquito ¿no? (Corta. Va hasta la puerta del baño. Con fuerza intenta abrirla, pero han quitado la traba y con el impulso cae dentro del baño. Lo oímos despotricar en off) ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? ¿No se da cuenta que…? (Desaparece el sonido de agua corriendo) No hay que hacer esto… Por Dios, no tenía que hacer esto… (Suena el teléfono. Fran sale del baño. Está empapado. Atiende el teléfono.) Ana, esto es un desastre; tapó todo con el papel higiénico, la rejilla, la pileta, la bañadera, todo; como si hubiese querido hacer una pecera ¿entendés? (…) ¿Cómo? (…) ¿Qué abajo? (…) Ah, perdón. Sí. No, creí que era mi esposa que… (…) Sí, sí, ya sé. Tuve un problema le pido disculpas… (…) Un accidente. Ya cerré todo. (…) No, baldes no tengo pero… ah, le pido mil disculpas… En serio. (…) Mire, en este momento no… (Del cuarto de baño sale despedido como un proyectil un gran bollo de papel higiénico mojado. Le da en la espalda. El impacto es fuerte. Fran se vuelve. Otro bollo le da de lleno en la cara. Al teléfono.) Perdón, ahora no lo puedo atender…; después bajo. (…) Que después bajo. (Corta. Otro bollo sale despedido. Otro más. Otro más.) Pare, por favor. ¡Basta! (Toma uno de los bollos y se lo arroja de vuelta. Se oye un gemido lamentoso. Evidentemente Fran dio en el blanco.) Bueno, estamos a mano. ¿Estamos a mano? (Los gemidos se convierten en una especie de aullido.) ¿Lo lastimé? Oiga ¿lo lastimé? (Entra en el baño. Silencio. Se lo oye a Fran susurrar. Fran vuelve a salir) Venga. Venga por acá. Siéntese. Estamos calmados ¿no? Estamos calmados ahora. Sí. Yo me siento un poco desconcertado, eso es. Perdóneme si le levanté la voz. Esta situación es un poco, usted entiende ¿no? (De pronto se para en seco. Es como si el “sujeto” le impidiera moverse) Espere ¿qué hace? Espere un poco, por favor, yo no… (Hace fuerza pero no puede “sacárselo” de encima) Suélteme; suélteme, por favor. (Pero Fran está inmovilizado por el “sujeto”) Por favor le pido. No me deja respirar. Por favor. ¿Qué? Pero no entiendo lo que me dice. No entiendo. ¡No lo entiendo! (Fran sufre un fuerte empujón. Cae al suelo. Luego, la puerta de entrada se abre. Fran habla mientras se levanta del suelo) ¿Adónde va? ¡Ey! ¿Adónde va? (Corre a la puerta que se cierra. Forcejea con ella. Suena el teléfono. Fran tiene que decidirse entre atender o forcejear con la puerta. El teléfono deja de sonar. La puerta cede. Fran sale sigiloso. Se lo oye en off) Ey, Claudio. Claudio. ¿Dónde está? ¿Claudio? (Silencio. Fran vuelve a entrar. Cierra la puerta sin poner traba. Se relaja. 74 Toma el teléfono. Marca) ¿Mamá? Yo. (…) Más o menos. (…) Sí. Ya estamos. (…) Sí, ya trajimos todo. (…) Sí, gas hay; es una casa no una carpa. (…) No, creo que no. Pero está bastante bien. (…) No, no es grande, ya te conté.; si hasta un croquis te hice. (…) Claro que te acordás, mamá; me lo hacés a propósito. (…) Sí, claro que estoy cansado. Son cuatro pisos por escalera y… (…) ¿Por qué? (…) Bueno, podrías hacer un esfuerzo. Un poco de ejercicio no te va a hacer mal. (…) Bueno, no vengas nunca, entonces. (…) ¿Y qué querés que te diga? Vos sos la que dice que no quiere venir, no me cambies las cosas. (…) No digas que dije lo que no dije. (…) ¿Ahora yo dije que no quiero que vengas? Vos decís que no vas a venir nunca. (…) Bueno, cuando me mude a una plante baja te invito. (…) O cuando pongan ascensor, sí. (…) No sé qué querés vos. (…) Si te estoy llamando. También podés llamarme vos. (…) Y sí, si me llamás a las dos de la mañana claro que me molesta. (…) Porque me asusto, mamá. Pienso que pasó algo. (…) Que pasó algo con no sé, algo. (…) Yo no pienso todo el tiempo que te vas a morir. (…) No es así. (…) Bueno. Pensá lo que quieras, igual, por más que yo hable… (…) Si no me escuchás. (…) Ahora mismo… estoy un poco aturdido. (…) No, el departamento está bien, no es eso. Pero pasa que hay algo que… (…) Ah, ¿Ana te contó? ¿Cuándo? (…) ¿Pero recién cuando? (…) ¿Por teléfono? (…) ¿Y qué te contó? (Silencio prolongado) Sí, a ella le parece de lo más excitante. (…) No, no tenemos idea de dónde salió. Estaba acá, parece. (…) Sí, es cierto. Ah, para eso no tenés problema en subir los cuatro pisos ¿no? (…) Bueno, no sé si tanto como eso, mamá. No se lo ve bien. (…) Sí, como poco claro. (…) Bueno, por supuesto que es difícil de entender… Es difícil de explicar también. (…) Eso, que no se lo ve bien. (…) Si se queda quieto y vos juntás los ojos como desenfocando la imagen, ahí medio que aparece. (…) Sí, como esos dibujos 3D que venían en la Revista del Clarín ¿te acordás? (…) Sí, a mí también me costaba muchísimo. (…) Lo veo así un momento pero se me va enseguida. (…) No, cuando lográs verlo es definido. (…) Bueno, “rarísimo, rarísimo”… qué sé yo. De tantas cosas se dice son rarísimas hasta que las tenés delante y ahí… (…) No, a mí más me preocupa Ana. Tal vez sea como ella dice, un prodigio de la oftalmología, sí, yo no digo que no. Pero para mí es excesivo el entusiasmo que querés que te diga; no sé, ni que fuese a ganar no sé qué… (…) No, ahora no. (…) Bueno… se fue. (…) Sí, se fue; salió por la puerta. (…) ¡Y qué sé yo! (…) No me grites. Abrió la puerta y se fue te estoy diciendo. (…) No, yo no lo eché. Se fue solo. (…) Sí, la abrió, la abrió.; qué sé yo con qué; con la mano, la cosa esa, no sé. (…) Sí, abre puertas, canillas, todo abre. (…) No, no sé, no querría estar… (…) Bueno, mirá, salvo por lo de esa particularidad, no me resulta un sujeto demasiado interesante. (…) Y mirá: es difícil de ver; no podés mantener una conversación demasiado fluida con él y encima es bastante agresivo. (…) Sí, bueno, quizá sea conmigo, claro; por eso le pedía a Ana que viniese rápido. Con ella parece que se lleva mejor. (…) No sé, porque es mujer, quizá. (…) Ya sé que cuando llegue se va poner furiosa conmigo. (…) Yo también estoy nervioso. Muy. (…) Bueno, no era mi intención ponerla nerviosa a ella. (…) ¿Ahora yo soy el desconsiderado? ¿Y quién es considerado conmigo, se puede saber? (…) Bueno, mamá. No te llamé para eso. (…) Te llamé porque estoy angustiado. Mejor no te hubiera llamado, entonces. (…) No, está bien, mejor no vengas; ahora va a llegar Ana. (…) Claro que ya tendría que haber llegado. (Se entreabre la puerta de entrada. Fran se queda callado observando) No, esperá. Ahora te llamo. Chau. (…) Que ahora te llamo. (…) No pasa nada, mamá. Cortá. Cortá y después te llamo. (Corta. Se dirige hacia la puerta. Se asoma. Suena el teléfono, Fran atiende) Hola. Ah, sí. Qué tal. (…) Ah, sí, sí. Ya voy. (…) Tercero “C”, sí. Ya voy. (…) No, ¿sabe que baldes no?, ni uno; tenemos que comprar justamente; pero puedo llevar un par de tachos. 75 Unas ollas. (…) Sí, cómo no. Ahora voy. (…) Ya mismo. Cuelgo y bajo. Bien. Adiós. (Cuelga. Va a la cocina. Tras un momento sale con unas ollas. Sale del departamento) Silencio. Nada se mueve pero el “sujeto” está allí. De pronto el pasador de la puerta se mueve solo y traba la salida. Silencio. Ruido en la puerta. La puerta no puede abrirse porque tiene el pasador puesto. Ana (desde afuera): ¡Fran! ¿Estás ahí? ¡Ey, Fran! Dejaste el pasador puesto. (Pausa) ¡Mi amor! ¿Qué pasa? ¿No querés hablarme? (Pausa) ¡Fran, abrime la puerta ahora mismo que no estoy de humor! (Un ruido dentro) Sé que estás ahí. Te puedo oír. (Silencio. De pronto Ana comienza a golpear la puerta frenéticamente) Abrí la puerta te estoy diciendo. Que abras la puerta, ¿no entendés nada vos? Ya sé lo que hiciste, así que dejá de hacerte el idiota y abrime la puerta. (El pasador se quita “solo” y la puerta se abre. Ana ingresa con ímpetu) Mirá, yo quiero que me escuches una cosa… (Pero se detiene al no ver a nadie dentro. Se la ve algo lastimada. En la frente un golpe. La ropa algo rota, quizá manchada) ¿Dónde te metiste ahora? (Silencio. Habla hacia la cocina o el baño creyendo que Fran está en alguno de esos lugares.) Oíme una cosa ¿no pudiste guardar nada en todo este rato? ¿Dónde estás? Fran, contestame. (Ruido de la puerta del baño. Ana se acerca ahí.) Mi amor. (Silencio.) Amorcito. (Silencio.) ¿Estás enojado? ¿No me vas a contestar? Te juro, yo quise venir lo más rápido posible. Yo entiendo que estés enojado conmigo, pero… pero… Pero yo estoy furiosa. Estoy furiosa porque sé que lo dejaste ir y… sos un idiota, Fran. Sos tan idiota. Podés quedarte metido ahí dentro todo el día si querés. Sos un idiota y sos un inútil. ¿Por qué tenés que complicar todo tanto se puede saber? ¿Tan difícil es lo que te pedí? ¿Tan complicado? No te pedí que me hicieras feliz, te pedí que lo mantuvieras acá dentro un rato. Y tu mamá me cuenta que lo dejaste ir. Venía agarrando la bajada acá de la autopista cuando me llamó tú mamá y me contó. Y me puse furiosa. Me puse tan furiosa que perdí el control del auto. De repente no sabía para dónde mover el volante; me hice un lío con los pedales. Te odiaba, Fran. En ese momento te odié con toda mi alma porque pensé que lo habías hecho a propósito. Y empecé a decir de todo. Tu mamá quería calmarme. Y me fui contra la baranda, contra la cosa esa, la baranda que hay en la bajada de la autopista. Acá nomás en la bajada de la 9 de Julio. Y venían autos atrás. Yo me quedé cruzada ahí en plena bajada ¿Que viste que es angosta, un carril tiene nada más? Algunos de los coches que venían atrás, se ve que tratando de no chocarme, colearon y se fueron contra la cosa también; la baranda, la cosa que está en el borde, no sé cómo se llama, y empezaron a caerse, los autos, empezaron a caerse desde la autopista a la 9 de Julio. No sé cuántos autos cayeron. Un desastre. Y yo veía todo ese desastre y pensaba que era culpa tuya. Porque me hiciste poner furiosa. Y abajo en la 9 de Julio empezaron a chocar más autos. No te das una idea de la cantidad de autos que chocaron. Yo no me maté de milagro. Me golpeé un poco la frente y acá en el pecho contra el volante, porque no tenía puesto el cinturón de seguridad ¿viste que está roto?, vos nunca lo arreglaste. Me bajé del auto. Todo era un ruido tremendo. Gente que gritaba. Bocinazos. Enseguida vino la policía. Y había cámaras también. De Crónica TV supongo, como están acá nomás. La gente salía de los autos como podía. Había humo. Uno de los autos se prendió fuego. La gente gritaba que los ayudaran, que no podía salir. Gritaban cosas que no se entendían. Algunos fueron a ayudar. Había chicos. Chicos que estaban perdidos, llorando y pidiendo por la mamá, por el papá. Yo no podía hablar, te juro. Todo era espantoso. Miraba a la gente con las caras manchadas, algunos tratando de ayudar a otros. Yo no quería mirar casi. Vi la cara de un hombre todo ensangrentado que 76 me miraba. Yo pensé que se estaba muriendo y seguí caminando. Eso era lo raro, era como que a mí no me pasaba nada. Caminaba por entre los autos destrozados. Hasta que llegué abajo, a la 9 de Julio. Quiero decir que finalmente bajé de la autopista. Había tanto ruido, tantos bocinazos. Y me vine caminando para acá. En el camino pensé. Pensé mucho. Pensé mucho en nosotros. (Silencio.) Te odio Fran. (Silencio.) Te odio tanto. (Silencio.) Te amo tanto. No sé cómo decirlo. Nos estamos esforzando tanto. Yo sé que vos te estás esforzando, Fran. Yo sé que me querés. Y yo también te quiero. Te quiero tanto. Pero por ahí nos estamos apurando. Quiero decir, ¿por qué hay que hacer todo a las corridas? Siempre corriendo, siempre apurándonos. Hoy, toda esa gente en la autopista, en sus autos. Nadie llegó. No sé muy bien lo que quiero decir, Fran. Quizá lo que me pasó es que me hice miles de preguntas. ¿Vos alguna vez te hiciste miles de preguntas; pero preguntas en serio digo; quién sos, qué querés, por ejemplo? (Silencio.) Vos practicás trucos de magia y animás fiestas ¿pero sos un mago? ¿Sos un mago de verdad? Fran, en serio te lo pregunto, no para que te sientas mal, no es un reclamo. Te lo pregunto de verdad. Yo tampoco sé si la oftalmología es mi vida. Qué sé yo. Pensé que este… “ser”… que encontramos me iba a llevar a algún lugar. Pensé que me iba a hacer sentir… satisfecha. (Silencio.) ¡No me siento satisfecha Fran! No tengo lo que necesito ¿sabés? No es cierto que conocerte a vos es lo mejor que me pudo pasar. No es cierto. No me hacés feliz. Y es tu obligación ¿sabés? Es tu obligación hacerme feliz a mí. Y este departamento es horrible, Fran. Es lo mejor que pudiste conseguir ¿no? Bueno, lo mejor para vos es para mí una mierda. (Silencio.) Perdoname. Perdoname, por favor. No sé qué es lo que me pasa. Yo quiero que estés bien, te lo juro. No quiero lastimarte, pero me sale. (Silencio.) Por favor decime si me perdonás. Fran, contestame. ¡Fran! Por favor, decime algo. No estoy diciendo nada que no hayamos pensado ya. Sé que no lo hablamos pero lo pensaste. Lo pensamos. Cada uno lo pensó por su lado. Quiero decir que no sé, tal vez mudarnos juntos no haya sido la mejor idea. No te estoy diciendo que terminemos. Fran, no es eso lo que quiero decir. Abrí, Fran, por favor ¿por qué te quedás callado? ¿Por qué no salís y hablamos? ¿Por qué no salís y pensamos juntos todo esto? Fran. ¿Pero que mierda estás haciendo adentro del baño, Francisco, se puede saber? (La puerta del baño se abre “sola”. Algo la inquieta. Bajo.) ¿Fran? (Ana ingresa lentamente en el baño. Silencio. De pronto oímos una exclamación. Ana sale del baño retrocediendo mirando a Claudio que avanza) Ah. Es usted. Usted estaba ahí. Yo pensé que… ¿Y Fran? ¿No lo vió? A Fran. Al que es así, como yo. (Hace un gesto para darse a entender. Sigue retrocediendo entre fascinada y asustada.) ¿Qué quiere? (Mira a Claudio, algo la guía hacia la mesita donde está la pizarra mágica) Ah ¿El bloc maravilloso? ¿Lo quiere? (Toma la pizarra mágica y se la ofrece.) Sí, se lo doy, se lo doy. (Pausa) Ah, está dibujando, qué bien. (Ana observa el dibujo que va apareciendo en la pizarra mágica.) Ah. ¿Y qué vendría a ser? ¿Una persona? ¿Una flecha? Ah, sí, una flecha. (Claudio orienta las manos de Ana. Ana observa que la flecha señala hacia abajo.) ¿Los zapatos? Ah, no. ¿La mesa? Ah, el grabador. ¿Quiere que le ponga el grabador? (Acciona el grabador. Pero nada se oye.) No hay nada, parece. (El sujeto toma la pizarra mágica.) ¿Qué? (Ana ve como el sujeto hace otro dibujo) ¿Otra flecha? Ah. Dos flechas. (El sujeto inclina la pizarra hacia el grabador.) Dos flechas, el grabador; dos flechas, el grabador… Ah, ¿el reuín? ¿Le pongo el reuín? Cómo no. (Acciona la tecla de rebobinado del grabador.) ¿Ahí estará bien? (Vuelve a presionar Play. En la cinta se oye la voz de Fran.) Fran: “Le pido disculpas… Un accidente. Ya cerré todo.” 77 Ana: Ese es Fran. No, yo le había puesto el grabador para ver si usted tenía… quiero decir por si usted decía algo y se quedaba grabado, porque… Bueno, yo soy oftalmóloga y… me estoy por recibir, quiero decir, me quedan dos materias para recibirme de oftalmóloga. Cuatro en realidad, pero como son cuatrimestrales, cuento dos por una… (Atiende a la grabación.) Fran (en la grabación.): “No, baldes no tengo pero… Ah, le pido mil disculpas… En serio. (…) Mire, en este momento no…” (En la grabación ruido de impacto de proyectil hecho de bollos de papel higiénico mojado. Otro impacto y la queja de Fran.) Ana: ¿Qué fue ese ruido? Fran (en la grabación): “Perdón, ahora no lo puedo atender…; después bajo. (…) Que después bajo.” (En la grabación otro impacto. Otro más. Otro más.) “Pare, por favor. ¡Basta!” (Más ruidos en la grabación.) Ana: (mientras escucha, al sujeto.): ¿Qué pasó? ¿Qué son esos ruidos? (Los ruidos en la grabación se calman.) Fran (en la grabación): “Bueno, estamos a mano. ¿Estamos a mano?” Ana: ¿A mano de qué? (En la grabación gemidos.) Fran (en la grabación.): “¿Lo lastimé? Oiga ¿lo lastimé?” Ana: ¿Lo lastimó? ¿Fran lo lastimó a usted? (La interrumpe la grabación que continúa.) Fran (en la grabación.): “Venga. Venga para acá. Siéntese. Estamos calmados ¿no? Estamos calmados ahora. Sí. Yo me siento un poco desconcertado, eso es. Perdóneme si le levanté la voz esta situación es un poco, usted entiende ¿no?” (Pausa.) “Espere ¿qué hace? Espere un poco, por favor, yo no…” (Ruido de forcejeo.) “Suélteme; suélteme, por favor.” (Más ruidos.) “Por favor le pido. No me deja respirar…” (La grabación se detiene. Ana saca el casete. Indudablemente la cinta se había terminado y no hay nada más grabado. Da vuelta el casete.) Ana: ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo a Fran? ¿Se puede saber que le hizo a Fran? (Las manos de Ana, que todavía sostienen la pizarra son orientadas nuevamente.) ¿Qué? (Observa la orientación de la flecha en la pizarra.) ¿Los zapatos otra vez? ¿Qué…? ¿Abajo? ¿Abajo qué? (De pronto cree comprender.) ¿Lo tiró? ¿Lo tiró por… la ventana? (Deja caer la pizarra. Retrocede, sintiéndose amenazada por el sujeto.) No me haga nada ¿eh? Yo a usted no le hice nada. Yo… (Al retroceder Ana da con un objeto contundente. Lo toma, lo enarbola y le da al sujeto con él. El sujeto “cae” cuan largo es. Ruido de llaves en la puerta.) ¿Quién…? (Entra Fran. Ana se alivia instantáneamente.) Fran. Ay, Fran. Sos vos. No sabés que susto. Yo pensé que… Pensé que te había pasado algo, que él… Quiero decir que yo pensé que estabas en el baño. No tenía ni idea de que estaba él. Y pensé que te había tirado, que te había tirado por la ventana. No sabés que horrible. Choqué, Fran. El auto quedó destrozado y seguro no debemos tener ¿no? (Fran se sienta en un sillón, inexpresivo. No parece atender a Ana.) Yo bajaba por la autopista y… (Fran se pone 78 de pie y avanza hacia ella. Toma el teléfono. Ana le toca cariñosamente el brazo. Fran se sobresalta.) Fran: ¿Es usted? ¿Está de vuelta? (Mira hacia el vacío.) Ana: Soy yo, Fran. Fran. (Fran toma el teléfono y marca.) Fran: Mamá. Yo. (…) Sí, lo vi. Estaba en casa de los vecinos de abajo y lo estaban pasando por la tele. ¿A vos también te pareció ver el auto? Ana: Estoy acá, Fran. ¿Por qué no me oís? ¿Qué está pasando Fran? Fran. Fran (Al teléfono.): No sé. Voy para allá. (…) No sé, a buscarla. Ana: ¡Fran! Estoy acá. (Intenta abrazarlo. Fran se enfurece.) Fran: ¡Basta! ¡Basta! ¡Váyase! ¡Vaýase! (Al teléfono.) No, mamá, vos no vengas. (…) Porque me voy para ahí. A dónde fue el accidente. (…) Sí, es acá nomás, a tres cuadras. Me siento muy mal, mamá. Ana: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Fran? ¡Fran! Fran (Al teléfono.): Sí, después te llamo. Chau. (Corta. Se dispone a marcharse. Cuando va a salir tropieza con el “cuerpo” de Claudio. 0bserva. Se agacha. Comprueba que está allí. Ana lo mira. Luego Fran va a salir.) Ana (Lo toma de un brazo.): Fran. Fran: ¡Basta! Suélteme. ¿Es usted? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Ana: ¿Por qué no me ves Fran? (Intenta detenerlo.) Fran, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Fran: ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! (Sale. Ana permanece en el lugar, aún sin poder darse cuenta de lo que en verdad sucede.) Oscuro. 2 El departamento está arreglado. Todo está en su lugar. Fran vive ahora solo. Han pasado ya seis meses desde la muerte de Ana. Hay una foto de ellos sobre alguna repisa. Música grandilocuente. Aparece Fran con una cuchara en la mano. Hace una espectacular entrada. Se pasea de un lado a otro del departamento esgrimiendo la cuchara como si se tratase de algo muy importante. Luego se acerca a la masita del centro y coloca la cuchara allí. Coloca las manos en actitud “mágica”. Declama. 79 Fran: ¡Eleva… ción! (Silencio. Fran mira la cuchara inmóvil. Repite.) ¡Eleva… ción! (Nada sucede. Sin abandonar su actitud.) ¿Ana? ¡Ana! (Desarma su actitud y va hasta el grabador. Lo apaga.) Ana ¿estás acá? Ana (asomándose desde la cocina. Parece estar buscando algo.) : Sí. Fran: ¿Ana? Ana: Estoy. Fran: Si estás, tocame. (Ana lo toca.) Bien. ¿Estás bien? Tenemos que seguir con esto, Ana, por favor… (Ana encuentra lo que buscaba. Es la pizarra mágica, sobre la que anota algo. Aclaremos que ahora hay también en la sala un pizarrón convencional para facilitar los medios de comunicación. Ana le acerca la pizarra mágica a Fran. Fran responde a lo que lee.) Querés hablar. No, no. Ahora no. Después. ¿Está claro? Después. Ana (habla a conciencia de que Fran no la oye. Aún así no puede evitarlo.) Pero yo necesito hablar. Yo… Fran: Atención. Vamos a empezar. A tu lugar, Ana. ¿Estás lista? (Pone música nuevamente. Repite la ceremoniosa y espectacular entrada del comienzo. Ante la mesita donde está la cuchara.) ¡Eleva… ción! (Ana toma la cuchara y la eleva, así la cuchara queda “suspendida” en el aire. Fran hace movimientos con la mano que son “seguidos” por la cuchara.) Y ahora… arriba. (Hace un gesto con la mano. Ana levanta la cuchara. La cuchara se “eleva”.) Nada… nada… nada… (A cada “nada” Fran pasa su mano para mostrar que no hay hilos que sostengan la cuchara. A Ana.) ¡Cambio! (Rápidamente Fran pasa al lugar donde está Ana y ésta pasa al lugar donde está Fran.) Y ahora… ¡Más arriba! (Hace otro gesto. La cuchara se eleva más. Es todo lo que Ana alcanza a elevarla.) Y más… (Fran hace otro gesto. Pero la cuchara no sube.) Subite a una silla. (La cuchara no se mueve.) Subite a una silla, Ana. (Ana renuncia. Va hasta el equipo de música y lo apaga.) No, Ana ¿Qué hacés? (Ana toma la pizarra mágica y escribe.) Ana: Estoy cansada. (Fran lee en la pizarra.) Fran: “¿Cansada?” ¿De qué? Ana: (escribiendo.): ¿No puedo estar cansada? Fran: Si no hacés nada en todo el día. (Lee.) “¿Todo?” ¿De qué estás hablando, Ana? ¿De qué estás hablando? Poneme, escribime ahí de qué estás hablando por favor, por favor… (Ana escribe. Le muestra.) No, Ana. Tengo la vista a la miseria. Ya sabés lo que dijo el oculista. (Ana vuelve a escribir. Fran lee. Piensa. Finalmente se decide.) Pero es la última vez esta semana ¿eh? (Ana se pone instantáneamente feliz. Se acomoda en el lugar adecuado, que es la silla giratoria. Fran se sienta en el sillón. Están enfrentados. Fran hace el consabido esfuerzo con la vista intentando enfocar a Ana. Parece lograrlo.) Te estoy mirando. (Se miran durante un momento. Sonríen.) 80 Ana (habla modulando mucho): Hola. Fran: (tratando de entender a través de la modulación de Ana): Ho… la. ¿Hola? (Le responde.) Hola, Ana. (La mira un poco más detenidamente.) Estás muy linda. Ana: Gracias. ¿Estás… viéndote… Fran: No entiendo. “¿Estás fién…? Ana: ¿Estás viéndote… Fran: ¿Si estoy bien? Sí, estoy bien. Ana: No. Fran: Ah, no. Ana: ¿Estás viéndote… Fran: Viéndote… Ah, viéndote, sí. Ana: Con una… chica… Fran: Con u… Ana: Una chica. Fran: ¿Shi…? ¿Chica? ¡Chica! ¿Qué chica? Voy a dejar de mirarte porque los ojos me están matando. Ana: no, no, no. Fran: Sí, voy a dejar de mirarte, Ana. Perdonáme. (Efectivamente deja de mirarla.) ¿Dónde está el colirio? (Ana va hasta el pizarrón y escribe. Mientras, Fran le sigue hablando a la silla giratoria donde supone sigue Ana. Se pone gotas en los ojos.) Sí, me estuve HABLANDO con una chica. Por teléfono. Renata se llama. Y pienso contratarla como ayudante ¿algún problema? (Ana acaba de escribir en el pizarrón: “¿Te acostaste con ella?” y hace sonar una campanita que hay para que Fran atienda a los mensajes escritos en esa pizarra. Fran lee.) No me acosté con ella. ¿Cómo me voy a acostar con alguien que ni siquiera conozco? (Suena el teléfono. Fran instintivamente, mientras continúa hablando, va hacia él.) Estás paranoica, Ana. Yo… (Pero cuando Fran está por tomar el aparato, lo hace Ana.) ¿Qué hacés, Ana? Dame eso. Dame. (Ana se sube a una mesita y levanta el brazo con el tubo del teléfono.) ¡Dame! Dame te digo. Puede ser el productor. (Fran salta y atrapa el teléfono.) Hola. ¿Ignacio? (…) Sí. (…) Ah, no, pensé que era… (…) No, pensé que era el productor. (…) Ignacio, el productor… (…) Sí, acá estoy. (…) Nada. (…) Ensayando un poco. (…) ¿Agitado? Puede ser. Un poco. (Ana toma la pizarra mágica y escribe. “¿Quién es?”. Golpea el pizarrón para que Fran mire. Fran lo hace pero no le responde. Continúa hablando.) Ensayando. (…) Y, si me lo volvés a 81 preguntar te lo voy a responder. (…) Sí, mañana. A las diez. ¿No recibiste la invitación? (Ana se acerca al tubo del teléfono intentando oír quién está del otro lado de la línea. Fran intenta sacársela de encima. Al teléfono.) Esperame un momento. (Aparta el tubo cuidándose bien de tapar el micrófono con la palma de la mano. Grita susurrando.) ¡Pará, Ana! ¡Pará! Es mamá. (Silencio. Corrobora que Ana se ha calmado. Vuelve al teléfono.) Hola. (…) No. Con nadie. (…) No, no es a vos. (…) No, no estoy con nadie. (…) Estoy bien. (…) Te digo que estoy bien. (…) Te hice llegar una invitación porque quiero que vengas. (…) ¿Para qué querés que te llame? (…) No, ahora no puedo hablar. Estoy ocupado. (…) Con nadie, con nadie te estoy diciendo. (Se abre la puerta de entrada. Vuelve a cerrarse. Fran, de espaldas a ella, no nota nada y continúa hablando.) Estoy tratando. Estoy tratando mamá. Estoy tratando de tener una vida, sí. Y para eso, entre otras cosas, tengo que cortar. En simultáneo, Fran continúa hablando con su madre por teléfono mientras Ana entabla una conversación (audible unilateralmente) con Claudio. Es claro que Ana puede ver y oír a Claudio perfectamente. Ana: Hola Claudio. (…) Acá. Más o menos. (…) Bueno, sí. Cansada. Débil, no; cansada. Fran: (al teléfono.): Yo no quiero ir. (…) No quiero ir al cementerio (…) No me gustan los cementerios. Ana (mientras tanto ha ido hasta el pizarrón que está a espaldas de Fran y ha anotado: “Llegó Claudio”. Hace sonar la campanita. A Claudio.): Una vez. Sí, un par de minutos. Fran (escucha la campanita y ve lo escrito en el pizarrón. Al teléfono.) Esperá un momento. (Tapa el tubo y saluda a Claudio con un susurro.) Hola, Claudio. (Señala el teléfono.) Estoy hablando con mamá. (Vuelve al teléfono.) Hola. (…) No, no pasa nada. (…) Ana: (a Claudio.): Dice que se le cansa la vista, que el oculista le dijo… (…) No es una excusa. Es cansador mirarnos. (…) Fran (al teléfono.): No, no me olvidé de ella, mamá. Ana (a Claudio.): A vos. No sé; ya ni te ve. (…) Fran (al teléfono.): Yo la adoro a Ana. Ana (a Claudio.): No es que no me quiera mirar; no me ve que es distinto. (…) Bueno, le cuesta. (…) Fran (al teléfono.): La adoraba. Ana (a Claudio.): Sí, mucho esfuerzo. Ya tuvo que hacerse anteojos. No quiero que se quede ciego. (…) 82 Fran (al teléfono.): No empieces a decirme lo que siento o dejo de sentir porque vos no sos yo. (…) No estoy saliendo con otra chica. (…) Una ayudante. (…) Ana (observa que Claudio sale hacia la cocina. A Claudio.): ¿Adónde vas? ¡No agarres las galletitas! Fran (al teléfono.): Claro que puedo solo pero todos los magos tienen una ayudante y ahora puedo pagarla. (…) Antes porque no tenía plata ahora porque me va bien. (…) Bueno, puede resultar ahora que soy un buen mago ¿tenés problemas con eso también? Ana (a Claudio.): Dejá esas galletitas. Te las abro yo. (Sale hacia la cocina. Se oyen ruidos.) ¡No, Claudio! No. Fran (al teléfono.): ¿Qué raro? ¿Mis trucos? Son trucos de magia. (…) No, no te voy a decir como los hago. Es secreto. (…) Tampoco te voy a decir eso. (Claudio “arroja” objetos. Ana sale de la cocina a recogerlos. Al ver el desorden que se produce, al teléfono.): Esperá. (A viva voz.) ¡Claudio, basta ¿eh?! Ana (en simultáneo con Fran.): ¡Basta, Claudio! Fran (Al aire.): ¿Ana, te podés ocupar un poco de él? (Al teléfono.) Nada. (…) No pasa nada. Estoy bien. (…) ¿Qué ruidos? Ruidos, ruidos ¿qué tienen de raro los ruidos? (Hace él mismo ruidos. Ana regresa de la cocina.) Ana (a Claudio.) Vení para acá. Sentate. (Claudio “regresa” y se sienta junto a ella.) Fran (al teléfono.): ¿Qué querés, mamá? Querés que te preste plata, te presto. (…) Ana (a Claudio.): Pero no pongas los pies arriba del tapizado. (…) Porque no. Fran (al teléfono.): No te lo voy a decir. Porque no. Decime para qué llamaste. Antes de cortarte por lo menos decime para qué llamaste. (…) Ajá. ¿Y qué dijo el médico? Ana (a Claudio.): Ah ver. ¿Por qué me querés poner en contra de él? (…) ¿Ah, no? ¿Y por qué me decís todo eso? Todo eso de que me descuida. Él me quiere. Y vos estás celoso. (…) Vamos, Claudio ¿te creés que no me doy cuenta? (Mira a Fran.) ¿Cambiado? ¿Cambiado cómo? (…) Puede ser, sí. Pero yo creo que para mejor. (…) No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que decís. Además, si está mejor es en parte porque yo lo estoy ayudando. (…) ¿Cómo que lo deje tranquilo? Él no me va a dejar. Y pará de decirme que me va a dejar porque no me va a dejar. No. Fran (al teléfono.): Ajá. Ana (a Claudio.): No. Fran (al teléfono.): Ajá. Ana (a Claudio.): No. 83 Fran (al teléfono.): Ajá. Ana (a Claudio.): No. Fran (al teléfono.): Ajá. Ana (a Claudio.): No. Fran (al teléfono.): Ajá. Ana (a Claudio.): No. A vos te estarán olvidando. Él no se olvida de mí. Y no quiero hablar más del tema. Y andá a bañarte ¿querés? Que tenés un olor espantoso. Dale, a la ducha. (Va hasta el baño. Se oye el agua correr. Sale.) Fran (al teléfono, ríe): Ay, mamá, el médico no te pudo haber dicho que te ibas a morir. (…) Porque los médicos no dicen nunca que te vas a morir. Aunque te estés por morir no te lo dicen. (…) No digo que vos te estés por morir. (…) Eso pasa en las películas americanas, acá no. Ana (a Claudio.): Sin chistar. Te bañás y punto. (…) Ya te abrí el agua. (…) Entrá que yo te llevo la toalla. Fran (al teléfono.): No tenés cáncer. (…) ¿Sida? ¿Cómo vas a tener sida? (…) No, ya te dije, no estoy pensando en eso. Sí, es chico, es chico. Pero no sé. Prefiero todavía no mudarme. (…) ¿Qué cosa? (…) Renata se llama. Ana: Esperá. (Mientras escucha, Claudio toma la toalla.) Fran (al teléfono.): Hoy. Ahora. Dentro de un rato. (…) Una entrevista, mamá. (…) Acá. Ana: ¿Acá? (A Claudio, mientras sigue atendiendo a Fran.) No estés tres horas. Fran (al teléfono.): En casa, sí. (Mira el reloj. Advierte que se le ha hecho tardísimo. Acelera la conversación. Advierte al mismo tiempo que Claudio está a punto de entrar a bañarse, lo cual aumenta su urgencia. Mientras comienza a quitarse la camisa.) No, no es para el show de mañana, pero quiero explicarle un poco como es la cosa y que mañana vea el show como para que tenga una idea de… Claro. Eso, para que se dé una idea. (…) Bueno, después te llamo y te cuento. (…) Que después te cuento. Chau. Chau. (Corta. Corre hacia el baño. Lo vemos forcejear con la toalla.) No, no, Claudio. Yo me tengo que bañar. Salí de ahí. Salí. (Un tirón lo hace entrar en el baño de golpe. La discusión sigue dentro. Sonido de agua que sale de la ducha.) Salí de ahí. Te vas para allá. Me vas a hacer patinar, Claudio. (El agua deja de oírse.) No, dejala abierta que me voy a bañar yo, te dije. (Nuevamente sonido de agua corriendo. Fran sale extenuado.) ¡Ana! ¡Ana! ¿Le podés decir que salga que me tengo que bañar yo? ¡Ana! ¿Estás? (Ana ingresa en el baño. Fran habla al aire. Mientras habla, escuchamos a Ana que le habla a Claudio dentro del baño. La conversación es ininteligible.) Ahora me parece que a mí tampoco me escuchan. A ver si me entienden. Es que va a venir esta chica Renata. Te lo iba a comentar justo y llamó mamá y… No fue idea mía. Pero bueno creo que es bueno para el show; y si es 84 bueno para el show es bueno para mí. ¿Entienden? (…) Chicos. Después te bañamos, Claudio. Con la manguera si querés como a vos te gusta. (Ana y Claudio salen del baño.) Mi amor, chiquita; no quiero que se pongan mal ¿sí? Yo los quiero. (Pausa.) Eh… Y otra cosa. Prefiero que me dejen solo. (Silencio.) No… No quiero que se ofendan. Pero tienen que entender que si sé que están me voy a poner nervioso. ¿Puede ser? Ana. Claudio. ¿Puede ser? (Extiende las manos.) ¿Puede ser? (Ana y Claudio le toman cada uno una mano.) Gracias. De verdad chicos, gracias. (Ana y Claudio se acercan a la puerta. La abren. Luego la cierran pero no han salido. Fran corre hasta la puerta. Elevando la voz.) ¡Te quiero, mi amor! ¡A vos también, Claudio! Ana observa a Fran que se cerciora de que Ana y Claudio han salido, para lo cual forza la vista. Ana (A Claudio.): Movámonos, movámonos, Claudio; que no pueda enfocarnos. (Se mueven hasta que Fran comprueba que está verdaderamente solo y comienza a prepararse para la llegada de Renata. mientras lo hace, Ana habla con Claudio.) Claudio. Me quiero incorporar. (…) En ella. En la chica que va a venir, Renata, sí. (…) Sí, estoy decidida. (…) Sí, estoy segura te digo. (…) No importa. Decime. (…) Atrás de ella. (…) ¿Cómo quieta? ¿Ella quieta? (…) Cuánto de quieta. Explicame bien. (…) Un poco quieta. (…) La columna derecha, el cuello también. ¿Así? (Se coloca en posición. Corrige la posición del cuello.) ¿Así? (…) En jarra cómo. (…) Ah. Y las manos hacia adelante. Inspiro. (De pie. Coloca los brazos en jarra con las palmas apuntando hacia delante.) En un vértice. (…) Fuerte. (…) Cómo que me zambullo. (Hace un movimiento con las manos y lanza un grito.) ¿Más? (…) ¿Qué zona? (Señala sobre la espalda de Fran que aparece desnudo, recién bañado, poniéndose desodorante.) Ah, sí, la zona lumbar. (Vuelve a señalar la entrepierna de Fran que ahora está agachado junto al sofá buscando algo debajo.) No, ese es el perineo. Y esta es la zona lumbar. Está bien. Dejame ver. (Ana hace un repaso de las etapas. Mientras las menciona las ilustra con el cuerpo.) Derecha. Cuello derecho. Brazos en jarra. Manos hacia delante. Inspiro. Largo el aire con sonido. Al perineo. (Lo hace.) Bien. ¿Entonces? (…) Todo oscuro, no voy a ver nada. ¿No voy a ver nada? Ah, sí. (…) ¿Cómo que todo se va a mover? (…) ¿Pero ella se va a dar cuenta de que yo me metí? (…) ¿Luchar? ¿Cómo luchar? (Observa a Fran que se ha puesto una camisa.) Ay, no, esa camisa es horrible. (Fran sale al baño. A Claudio.) Esperá. (Ana busca rápidamente otra camisa para Fran. La coloca sobre el sillón. Vuelve a su posición.) Sí, ¿dónde estábamos? (…) Ah, sí; que va a luchar. (…) Mucha fuerza. Con las piernas. (…) ¿Así? (Separa las piernas.) Las tengo que juntar. ¿Así? (Junta las piernas.) ¿Qué palabras? (…) ONE… TÚE… TERE… (Fran regresa del baño con los pantalones puestos.) ¿Qué? (Se vuelve hacia Fran. Fran ve “casualmente” la camisa que le eligió Ana. Opta por cambiarse.) Bien. (A Claudio.) Sigamos. Las palabras. ONE… TÚE…TERE… ON… EST… ME… (Repasa.) ONE, TÚE, TERE, ON, EST, ME. (…) ¿Listo? (…) Ay, no sé si lo voy a poder hacer. Estoy muy nerviosa, Claudio. Él no puede saber que soy yo ¿no? (Suena el timbre del portero eléctrico. Tanto Ana como Fran se sobresaltan.) Ah, ya viene. (…) Nos tenemos que ir, Claudio. (…) No, vos venís conmigo. Fran (que aún no ha terminado de cambiarse.): ¡Va! (Va hasta la cocina.) Ana (A Claudio.): ¿Y para salir? (…) ¿Otro grito? Así, como el primero. (…) Ah. Todo lo mismo pero al revés. (Abre la puerta, salen y cierra la puerta detrás de sí.) 85 Fran (off. En la cocina. Habla por el portero eléctrico.): ¿Sí? (…) Ah, sí ¿qué tal? ¿Está abierto? (…) Ah, está bien. Es la primera escalera. (…) Sí, y es todo por escalera. (Regresa a la sala. Termina de arreglarse para recibir a Renata. Se pone los zapatos, los lentes. Borra el pizarrón. Esconde algunas prendas que habían quedado tiradas. Golpean la puerta.) ¡Va! (Se oye un grito. Fran, que no ha advertido el grito, finalmente abre la puerta. Allí está Renata con Ana dentro.) Hola. Adelante. Ana: Hola. Fran: Sí, pasá, pasá. Ana: Hola. Fran: Hola. ¿Cómo estás? Vení, sentate donde quieras. Ana: Hola. Fran: ¿Estás bien? Ana: Bien. Renata: Hola ¿Qué tal? Fran: Renata. Ana: Renata. Fran: ¿Estás bien? Ana: Me voy a sentar. Renata: ¡Dejame! Fran: ¿Cómo? Ana: Que me voy a sentar. Fran: ¿Querés algo para tomar? Renata: Fuera. Fuera. Fran: ¿Estás bien de verdad? Escuché algo afuera… Ana: Estoy bien. Estoy bien. Estoy un poco nerviosa. Renata: ¡Basta! 86 Ana: Sh. Callate. Fran: ¿Qué? Ana: Nada. Nada. Estoy bien. ¿Un té podría ser? Fran: Sí, cómo no. Ya te traigo. Sentate donde quieras. Fran sale a la cocina. Se produce una lucha entre Renata y Ana, mientras Fran habla desde la cocina. Fran (Off.): Justo había puesta agua para hacer un té así que va a estar listo en un minuto. Tengo té, a ver… sí, boldo, peperina, té común; no es en hebras es en saquitos. Ana: ¡ONE! Fran (Off.): Común, bien. Té común. Yo también prefiero el común. Ya estoy con vos. Es un segundo. Ponéte cómoda ¿eh? ¿Azúcar? Ana: ¡TÚE! Fran (Off. Ríe): ¿Due? ¿Parliamo italiano, Renata? Ana: ¡TERE! Fran (Off.): Mele, mele, beníssimo. Yo también le voy a poner mele. ¿Latte? Ana: ¡ON! Fran (Off.): ¿Cómo? Ana: ¡EST! Fran (Off.): ¿Qué? Ana: ¡ME! Fran (Off.): Bueno, mirá yo llevo todo y vos le ponés lo que te parezca. Ana está terminando de atravesar el trance. Ya se ha acomodado en el cuerpo de Renata. Se mira. Ingresa Fran. Con una bandeja con tetera, tazas, azucarera, lechera, miel, servilletas. Fran: Acá estamos. (Le sirve té.) Bueno, acá tenés zúquero, mele, latte. Ana: ¿Eh? 87 Fran: Eh, que tenés ahí para ponerle lo que quieras. Ana: No, no; lo tomo así, sin nada. Gracias. Fran: Ah. (Ana toma la taza.) Ojo que está que pela. (Pero Ana bebe el té como si fuese agua fresca. Fran no puede menos que sorprenderse.) Fran: ¿Estás bien? Ana: Sí, se ve que me dio un mareo al subir rápido la escalera. Pero ya estoy bien. (Sonríe.) Fran: Bueno, ¿te cuento un poco? Resulta que desde hace un par de meses estoy armando este show, el de mañana ¿te acordás que te conté por teléfono? Me contacté con este productor, eh… y bueno, se entusiasmó mucho con algunos trucos bastante novedosos que tengo. En principio yo no quería tener una ayudante. No sé muy bien porqué. Pero bueno, lo volvimos a hablar él insistió bastante y bueno, dije que sí; él te contactó, me llamaste, te llamé y… aquí estamos. Ana: Aquí estamos. (Fran descubre un paquete que ha quedado en la mesita.) Fran: Te pongo esto por acá… Ana: No sé, no es mío. Fran (Sorprendido.): ¿Para mí? Ana: Eh, ah… Fran: Gracias. No tenías por qué… Ana: sí. Te traje una… cosita. (Fran comienza a abrir el paquete.) ¡No lo abras! No, abrilo después, quiero decir. Fran: ¿Por qué? ¿Qué es? Ana: Bueno, está bien, abrilo. Fran: ¿Lo abro o no lo abro? (Ríe.) Ana: Como quieras. Fran (Abre el paquete. Es un objeto inexplicable con un pájaro de plástico coronándolo.) Ah, ¿Es un…? Ana: Pájaro. Es un pajarito. Fran: Un pajarito, claro. Y… ah, es un ¿florero? 88 Ana: Un florero. Fran: No. Me parece… un servilletero… No se entiende bien. Ah, es precioso ¿eh? Lo voy a poner en la cocina. Liadísimo, la verdad. (Dejando el objeto sobre la mesa.) Bueno. No sé, ¿me querés contar algo de vos, tu experiencia? ¿Qué te dijo eh…? Ay, se me fue. Ay, que gracioso se me fue el nombre de este… Ay, ¿cómo era? El productor, el… eh… ay ¿cómo era? Ana: ¿Quién? Fran: El productor… Ana: Ah, no tengo la menor idea. Fran: Ah ¿pero él no te llamó? Bah, me dijo que te conocía bastante, que incluso… ¡Ignacio! Ahí está. Ana: ¡Ignacio! Ignacio, claro. Fran: Qué gracioso. Se me fue de la cabeza a mí y a vos también. Como al mismo tiempo. Qué cómico ¿no? Te veo nerviosa. No sé ¿Querés que te cuente algo más? Hablame un poco de vos, no sé, si querés. Ana: Bueno; me llamo Renata… (Se queda sin palabras. Silencio. Fran sonríe.) Fran: Sí, eso sé. Ana: Y… bueno, la verdad, estoy entusiasmada. Tengo un poco de experiencia… Fran: Ajá… Ana:… y… (Pero se queda callada. Silencio.) Fran: ¿Sí? Ana: ¿Fran? Fran: ¿Qué? Ana: Estoy muy contenta. Fran: Ah. Ana: Muy contenta. (Por el portarretratos que luce una foto de ella y de Fran.) ¿Tu mujer? Fran: Ah, sí. Ana. (Pausa.) Ella… Murió. Hace unos meses. En un accidente. 89 Ana: Ah. Fran: No. Está bien, está bien. Ya… lo estoy superando. Ana: Está muy bien. Hay que ser fuerte. Quiero decir hay que seguir. Fran: ¿Y vos? Ana: ¿Qué? Fran: ¿Estás casada? Ana: No. Fran: Ah. Ana: Bueno, en realidad sí. Lo que pasa es que nos vemos poco. Quiero decir, es algo complicado de explicar, pero es eso. Nos vemos bastante poco. Y… pero no te quiero molestar con mis cosas. Fran: No, contame. Contame. ¿Él viaja mucho? Ana: No. Es… que nos vemos poco. Él me quiere. Me quiere mucho. Lo que pasa es que con esto de que nos vemos poco… Yo… lo extraño mucho. (Se echa a llorar. Fran guarda silencio.) Perdón. Disculpame. Mejor me voy. No creo que sirva para tu show. Perdoname. No estoy bien. Fran: Esperá. Esperá, Renata. Vení, vení. Ana: No, no. En serio. Mejor me voy. Perdoname. Fran: Oíme, no te voy a dejar ir así. Vení. Sentate. Te sirvo algo. Quedate diez minutos, te relajás un poco y después te vas. ¿Sí? (Ana duda. Finalmente accede.) Ana: Gracias. (Vuelve a su asiento.) Fran: Bueno, la verdad, no sé cómo ayudarte. Ana: No te preocupes. Es que creo que me va a dejar. Fran: ¿Tu…? ¿Por qué? Ana: Es que ya tratamos mucho y no… No hay una solución. Fran: Pero si me decís que te quiere, que lo querés, que… Ana: Pero no alcanza. A veces no alcanza. (Se repone.) No, perdoname. No me hagas caso. No interesa. Seguí contándome del show. En serio, prefiero no hablar del tema. Ya 90 estoy bien. (Silencio. Ana observa el ámbito. Intenta cambiar de tema.) Me gusta tu casa. Sí, es muy… (Pero súbitamente.) ¿La extrañás? A tu esposa. (Fran guarda silencio.) Ay, no. Perdoname. No sé por qué me meto. Yo… Fran: Prefiero no hablar de ella. Ana: Sí, claro. Perdoname. No sé qué me pasa hoy. Fran: Es que fue muy sorpresivo y la verdad que… Ana: Sí, claro. Fran: Del accidente hablo. Fue el mismo día que nos mudamos acá, hace como seis meses. Ana: Ah, mirá. Fran: Bueno, ese día ella estaba… no sé cómo decirlo… entusiasmada por algo que era muy importante para ella… para su carrera… ella era oftalmóloga… Bueno, no se había recibido todavía, le faltaban como diez materias… Y bueno, salió con el auto, ella no solía manejar, no tenía puesto el cinturón y… La verdad es como que todavía no me doy cuenta de que ella… ¿entendés? Ana: Sí, claro. Fran: Es como que todavía está. En algún sentido. (Pausa.) Quiero decir que todavía no sé si la extraño. (Ríe.) Nunca lo pensé en realidad. No sé muy bien qué estoy diciendo. (Pausa.) La quiero mucho. Todavía la quiero mucho. (Pausa.) Pero está muerta. (Silencio.) Y por más que la quiera, va a seguir estando muerta. Uno siempre se da cuenta de cómo quiere a una persona cuando ya es tarde. Cuando está ahí, cuando lo tenés adelante, el amor es… imposible. Uno sólo ama al que estuvo, no al que está. Ahora no sé como hacer para… Yo quiero extrañarla, pero no puedo, no… (Pausa.) Bueno, la verdad no sé que estoy diciendo. Perdoname ahora vos a mí. (Pausa.) Y yo necesito… yo estoy necesitando terminar con esto, pasar a otra cosa ¿entendés? (Comienza a sonar un celular.) Dar vuelta la página. Olvidarme. Olvidarme. Terminar con esto y…No sé. No sé si es posible; pero quiero empezar a extrañarla. ¿Se entiende lo que digo? (Ana asiente débilmente. Fran, por el celular que continúa sonando.) Atendé, atendé. Ana: Ah, sí. (Busca en su cartera. Saca un celular. Pero no atina con el botón correspondiente. Está muy afectada por lo que acaba de oír de boca de Fran.) ¿Cómo es esto? Fran: ¿Es nuevo? Ana: Sí, nuevísimo. Fran: Uy, que lío. Tiene que ser ese. El verde. El de arriba siempre es. 91 Ana: ah, sí. (Presiona el botón.) ¿Hola? (A Fran.) No, no es. Fran: Es que ahora vienen tan… tan pocos botones y tantas funciones. Ana: Ah, sí. Fran: ¿Ese otro? Ah, no eso es la cámara. Ana: ¿Este? Fran: Dice SEND, no sé; por ahí es para mails. Ana: ¿A ver? (Pulsa.) ¿Hola? (…) (A Fran.)Ah, sí, era ese. (Al teléfono.) ¿Sí? ¿Qué Pupi? No. Renata habla. (…) ah, Ignacio, hola ¿qué tal? (…) Bien. (…) ¿Cómo está tu amor, quién? (…) Ah, sí, yo, claro. (…) Sí, bien. (…) ¿La voz? Puede ser, un poco tomada… (…) Sí, en su casa. Fran…cisco. (…) No, estoy bien, te digo. (…) Sí. (…) Bueno… (…) ¿Qué regalo? (Mira el adorno. Comprende finalmente de qué se trata.) Ah, sí. Un Pájaro Palillero. Gracias. Sí, muy lindo. (…) Nada me pasa, estoy bien. (…) ¿Podés llamarme en un ratito por favor? (…) Es que estoy ahora en medio de la entrevista y… (Ana repentinamente corta la comunicación. Mira a Fran.) Se cortó. Era Ignacio, el productor, del que hablábamos antes… (Silencio incómodo. Ana sonríe. Fran la observa. Vuelve a sonar el celular. Ana mira a Fran.) Cómo estamos hoy ¿eh? (Mirando el celular.) SEND ¿no? Fran: SEND. Ana: (atiende.): Hola. (…) Sí. (…) Sí, acá. (…) No, yo no corté; se cortó sólo. (…) Sí, claro que soy Renata ¿quién voy a ser? (…) ¿Eh? (A Fran.) quiere hablar con vos. Es… Ignacio., de vuelta llamó. (Le da el teléfono.) Fran: Hola ¿cómo te va, Ignacio? (…) Bien, bien. Sí, está. Acá. (…) No, no. Está todo bien. Sí. (…) ¿Cómo? (…) Sí. (Escucha largamente mientras mira a Ana.) Sí. (…) Ajá. (…) No, no te hagas problema. (…) Sí, yo después te llamo. (…) Chau. (Corta. Le entrega el teléfono a Ana. Se sienta en una silla. La mira.) ¿Quién sos vos? Oscuro. 3 Misma situación. Escasos segundos después. Fran repite la pregunta. Fran: ¿Quién sos vos? Ana: Eh… Yo… (Silencio.) ¿El baño? Fran. ¿Cómo? 92 Ana: Que… necesito ir al baño. Me siento un poco… descompuesta. Fran: Por ahí. (Señala. Ana sale. Se queda pensativo un momento. Luego toma el teléfono. Marca. Habla en voz baja mirando siempre hacia la puerta del baño.) ¿Ignacio? Francisco. (…) Está todavía acá, sí. (…) No, no quería hablar delante de ella. Ahora está en el baño. (…) La verdad que no sé. Sí, bastante raro. (…) Decime una cosa, ¿vos no me dijiste que estabas saliendo con esta mina? (…) Y mirá, primero no se acordaba de tu nombre. Después se puso a hablar en italiano. Y al final me dio a mí el regalo que vos le había hecho a ella. (…) Un pájaro palillero, sí. (…) Claro, yo después me di cuenta. (…) No es que me quiera meter, Ignacio ¿pero ustedes están bien? (…) Bueno, según ella no. Ana (off desde el baño.): ¡ME! Fran (al teléfono.): Esperá. (Presta atención.) No sé. Me parece que está vomitando… Esperá. (Hacia el baño.) ¡Renata! ¿Estás vomitando? Ana (off desde el baño.): ¡EST! Fran (tomando el “EST” por una respuesta afirmativa. Al teléfono.): Sí, me dice que está vomitando. ¿Sabés si está tomando algún tipo de medicación o algo? Ana (off.): ¡ON! Fran (al teléfono.): Ahora que me acuerdo, cuando entró me comentó que se sentía un poco mareada. Ana (off.): ¡TERE! Fran (al teléfono.): ¿No la podés venir a buscar? No me parece que esté en condiciones de irse sola… Ana (off.): ¡TÚE! Fran (al teléfono.): No te preocupes por el show ahora… Ana (off.): ¡ONE! Fran (al teléfono.): … vamos a dejarlo como estaba, me voy a arreglar perfectamente… Ana, en off, pega un grito, idéntico al que oyéramos cuando se incorporó en Renata. Fran: Yo me ocupo del show, vos ocupate de ella. (Aparece desde el baño Ana, ya desincorporada de Renata. Fran no nota nada.) Qué sé yo, llevala a tomar un café, decile que la querés, regalale flores, no sé. (…) Bien. Vos venite. Dale. Chau. (Fran corta el teléfono. Se acerca a la puerta del baño. Golpea suavemente. Ana está a su lado, lo mira, está a punto de tocarlo, pero no lo hace. Llora.) ¿Renata? ¡Renata! Hablé con Ignacio recién y viene para acá a buscarte. (Silencio.) ¿Renata? (Silencio.) ¡Renata! ¿Estás bien? 93 (Silencio.) ¿Puedo pasar? (Fran ingresa al baño.) ¡Renata! Ay, ¿qué…? ¡Renata! ¡Renata! (Sale del baño. Vuelve a entrar. Renata no parece reaccionar y la alarma crece en Fran.) Ana (mientras tanto va hasta el pizarrón. Anota la palabra ADIÓS. Luego se dirige a Claudio.) ¿Querés ponerle algo? En el pizarrón se escribe sola, y con torpe caligrafía, la misma palabra, “ADIÓS”. Ana y Claudio salen. Mientras tanto Fran sigue dentro del baño. Fran (off.) ¿Renata? (…) ¿Renata? (Se oye un gemido de Renata que está recobrando el conocimiento.) ¿Me oís? ¡Renata! Se ve que te desmayaste. Renata, mirame. Renata (off. Desde dentro del baño.): ¿Dónde estoy? ¿Quién sos? ¿Qué pasó? Fran (off.): Renata. Soy yo, Francisco. Vení, te ayudo a levantarte. Renata (off.): No me toques. ¿Dónde estoy? Fran (off.): Tranquila. Estás en mi casa. Renata (off.): Pero esto es un baño. ¿Qué hago en un baño? Fran (off.): Tranquila. Ignacio viene para acá, te viene a buscar. Yo… ¡Renata! Renata (entra, algo desencajada y aturdida.): ¿Dónde estoy? ¿Quién sos vos? ¿Qué pasó? ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hiciste? Me quiero ir. (Sale del baño. Fran la sigue.) ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estoy? (Ve su cartera en el sofá.) ¡Ah, mi cartera! (La toma.) ¡Ah, mi celular! Fran: ¡Renata! Renata: ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? (Va hasta la puerta. La abre.) Fran (siguiéndola con el pájaro palillero en la mano.): Esperá, Renata. Ignacio viene para acá. Te viene a buscar. ¡Renata! ¡Te dejaste el pájaro! ¡Renata! Pero Renata se ha ido. Silencio. Fran cierra la puerta. Se ríe de la ridícula situación que le ha tocado vivir. Pero de pronto descubre algo en el espejo. Ve reflejado el pizarrón dónde está la palabra “adiós” escrita dos veces. Avanza hacia el espejo. Se vuelve hacia el pizarrón. No hace nada. Apagón Londres, agosto de 2002; Buenos Aires, mayo de 2003 © Daulte, Javier, “¿Estás ahí?”, En: Teatro 2. Gore. Fuera de cuadro. Bésame mucho. ¿Estás ahí?. Nunca estuviste tan adorable, Buenos Aires, Corregidor, 2007. 94 ROMANCE SONÁMBULO Federico García Lorca A Gloria Giner y a Fernando de los Ríos Verde que te quiero verde. Verde viento. Verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde. Bajo la luna gitana, las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas. * Verde que te quiero verde. Grandes estrellas de escarcha, vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas, y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. ¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde...? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. * Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando, desde los montes de Cabra. Si yo pudiera, mocito, ese trato se cerraba. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama. De acero, si puede ser, con las sábanas de holanda. ¿No ves la herida que tengo 95 desde el pecho a la garganta? Trescientas rosas morenas lleva tu pechera blanca. Tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas, dejadme subir, dejadme, hasta las verdes barandas. Barandales de la luna por donde retumba el agua. * Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas. Dejando un rastro de sangre. Dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata. Mil panderos de cristal, herían la madrugada. * Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento, dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. ¡Compadre! ¿Dónde está, dime? ¿Dónde está mi niña amarga? ¡Cuántas veces te esperó! ¡Cuántas veces te esperara, cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda! * Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche su puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos, en la puerta golpeaban. Verde que te quiero verde. Verde viento. Verdes ramas. 96 El barco sobre la mar. Y el caballo en la montaña. © García Lorca, Federico, “Romance sonámbulo”, en Romancero Gitano, Buenos Aires, Espasa Calpe, 1994. VENDRÁ DE NOCHE Miguel de Unamuno Vendrá de noche cuando todo duerma, vendrá de noche cuando el alma enferma se emboce en vida, vendrá de noche con su paso quedo, vendrá de noche y posará su dedo sobre la herida. Vendrá de noche y su fugaz vislumbre volverá lumbre la fatal quejumbre; vendrá de noche con su rosario, soltará las perlas negro sol que da ceguera verlas, ¡todo un derroche! Vendrá de noche, noche nuestra madre, cuando a lo lejos el recuerdo ladre perdido agujero; vendrá de noche; apagará su paso mortal ladrido y dejará al ocaso largo agujero... ¿Vendrá una noche recogida y vasta? ¿Vendrá una noche maternal y casta de luna llena? Vendrá viniendo con venir eterno; vendrá una noche del postrer invierno... noche serena... Vendrá como se fue, como se ha ido -suena a lo lejos el fatal ladrido-, vendrá a la cita; será de noche mas que sea aurora, vendrá a su hora, cuando el aire llora, llora y medita... Vendrá de noche, en una noche clara, 97 noche de luna que al dolor ampara, noche desnuda, vendrá... venir es porvenir... pasado que pasa y queda y que se queda al lado y nunca muda.... Vendrá de noche, cuando el tiempo aguarda, cuando la tarde en las tinieblas tarda y espera al día, vendrá de noche, en una noche pura, cuando del sol la sangre se depura, del mediodía. Noche ha de hacerse en cuanto venga y llegue, y el corazón rendido se le entregue, noche serena, de noche ha de venir... ¿él, ella o ello? De noche ha de sellar su negro sello, noche sin pena. Vendrá la noche, la que da la vida, y en que la noche al fin el alma olvida, traerá la cura; vendrá la noche que lo cubre todo y espeja al cielo en el luciente lodo que lo depura. Vendrá de noche, sí, vendrá de noche, su negro sello servirá de broche que cierra el alma; vendrá de noche sin hacer ruido, se apagará a lo lejos el ladrido, vendrá la calma... vendrá la noche.... © Unamuno, Miguel, “Vendrá de noche”, en Obra completa ,V Cancionero, poesía sueltas, teatro, fundación José Antonio Castro, Madrid, 2002. 98 Fantasma de Canterville Charly García Yo era un hombre bueno Si hay alguien bueno en este lugar. Pague todas mis deudas Pague mi oportunidad de amar. Sin embargo estoy tirado Y nadie se acuerda de mí, Paso a través de la gente como el Fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ah, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya se lo que es la libertad. Ahora que pueda amarte, yo voy a amarte de verdad. Mientras me quede aire, calor nunca te va a faltar, y jamás volveré a fijarme en la cara de los demás. Esa careta idiota que tira y tira para atrás. He muerto muchas veces Acribillado en la ciudad pero es mejor que ser muerto Que un numero que viene y va y en mi tumba tengo discos Y cosas que no me hacen mal. Después de muerta nena Pues me vendrás a visitar. Después de muerta nena Pues me vendrás a visitar. Oscar Wilde. 99 El puente Alfonsina Storni Vengo de un pozo: La vida, Voy hacia otro: la muerte... Lo que va del uno al otro Es un puente. Me cruzo el puente cantando Para no ver que allí enfrente El pozo negro me espera Para siempre Todos como yo, cantando, Me acompañan sobre el puente, Se aturden unos con otros, Van alegres. El sol parece reírse De toda esa pobre gente Que va cantando hacia el pozo A perderse Pero una flor que acostada Está en la orilla del puente Ríe del sol y le explica: -Todo vuelve. Storni, Alfonsina, “El puente” © Editorial Losada S.A., Buenos Aires, 1997. Herederos de Alfonsina Storni. 100 ¿Adónde habrán ido a parar esos niños? Erika Blumgrund Tantos piecitos que dejaron de crecer Y esos zapatos nunca les quedaron chicos. Abandonadas muñecas en desorden... ¿Adónde habrán ido a parar esos niños? Mares de lágrimas infantiles Inundaron las praderas, valles, pastizales. ¿Allí podrán volver a florecer las amapolas? Con tantos que dejaron de jugar bajo esos cielos ¿Cómo harán la luna y el sol para seguir brillando? Tantas sonrisas infantiles nunca sonreídas, Culpa del hombre de corazón más duro que la piedra. Un humo blanco trepa hasta el cielo... ¿Los niños, Dios, no estarán contigo? © Blumgrund, Erika, “¿Adónde habrán ido a parar esos niños?”, en La corriente de la vida hacia su desembocadura incontenible fluye…, Buenos Aires, Milá, 1995. 101 Sobre deseos y otras ilusiones… FUNDACIÓN MÍTICA DE BUENOS AIRES Jorge Luis Borges ¿Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria? Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces como oriundo del cielo con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron por un mar que tenía cinco lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados. Dicen que en el Riachuelo, pero son embelecos fraguados en la Boca. Fue una manzana entera y en mi barrio: en Palermo. Una manzana entera pero en mitá del campo expuesta a las auroras y lluvias y suestadas. La manzana pareja que persiste en mi barrio: Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. Un almacén rosado como revés de naipe brilló y en la trastienda conversaron un truco; el almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro ya opinaba YRIGOYEN, algún piano mandaba tangos de Saborido. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres, los hombres compartieron un pasado ilusorio. Sólo faltó una cosa: la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires: La juzgo tan eterna como el agua y el aire. © Borges, Jorge Luis, "Fundación mítica de Buenos Aires", en Cuaderno de San Martín, Buenos Aires: EMECÉ, 1977. Por cortesía de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, Presidente María Kodama. 102 Las cosas Santiago Kovadloff Entro a casa a las tres de la tarde. Yo no debía volver hasta la noche pero un olvido me impuso el regreso. No hay nadie aquí. Camino a mi cuarto me golpea la inmóvil contundencia de las cosas y me siento un intruso en la casa vacía. Las cosas son los habitantes de la casa. Las cosas que salen a vivir (cuando no estamos y un silencio quieto oprime todo como un dios insidioso a su universo. La extraña relevancia de un zapato, la ropa inerte en la cama desecha, vasos a medio beber en la cocina, prueban que a esta hora (la casa nos excluye, que aquí, a esta hora, sólo viven las cosas, las cosas desprendidas de nosotros que se extienden por la casa con un aliento ajeno, con una fuerza que me empuja hacia la puerta, que exige que me vaya, que olvide lo que busco, que vuelva por la noche a una casa que no es ésta. © Kovadloff, Santiago, “Las cosas”, en Hombre en la tarde, Buenos Aires, Vinciguerra, 1997. 103 ENTRE RÍOS Juan L. Ortiz Es tan clara tu luz como una inocencia toda temblorosa y azul. Tu cielo está limpio de humo de chimeneas curvado en una alta paz de agua suspensa. Y tus ciudades blancas, modestas, casi tímidas, ríen su aseo rutilante entre las arboledas. No hay en tu tierra gracias sorprendentes de líneas -apenas una suave melodía de curvas-, pero tiene ella un encanto de mujer, de sencilla, de agreste belleza, vestida de un silencio verde y feliz de campo, toda húmeda de una alegría de arroyos, con una cabellera densa de árboles libres. © Ortiz, Juan L., “Entre Ríos”, extraído de El agua y la noche (1924-1932). En: Obra completa (Sergio Delgado, Introducción y notas.) Santa Fe, Argentina, Centro de Publicaciones, Universidad Nacional del Litoral, 1996. 104 HASTA MAÑANA Mario Benedetti Voy a cerrar los ojos en voz baja voy a meterme a tientas en el sueño. En este instante el odio no trabaja para la muerte que es su pobre dueño la voluntad suspende su latido y yo me siento lejos, tan pequeño que a Dios invoco, pero no le pido nada, con tal de compartir apenas este universo que hemos conseguido por las malas y a veces por las buenas. ¿Por qué el mundo soñado no es el mismo que este mundo de muerte a manos llenas? Mi pesadilla es siempre el optimismo: me duermo débil, sueño que soy fuerte, pero el futuro aguarda. Es un abismo. No me lo digan cuando me despierte. © Benedetti, Mario, “Hasta mañana”, en Próximo prójimo (1964-1965). Madrid, Visor, 1998. 105 Sur (1948) Homero Manzi San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundacíon, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós... La esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur... paredón y después... Sur... una luz de almacén... Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbrará con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana todo ha muerto, ya lo sé... San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y, al llegar al terraplén, tus veinte años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé. Nostalgias de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre de barrios que han cambiado, y amargura del sueño que murió. 106 El cohete Ray Bradbury Fiorello Bodoni se despertaba de noche y oía los cohetes que pasaban suspirando por el cielo oscuro. Se levantaba y salía de puntillas al aire de la noche. Durante unos instantes no sentirá los olores a comida vieja de la casita junto al río. Durante un silencioso instante dejaría que su corazón subiera hacia el espacio, siguiendo a los cohetes. Ahora, esta noche, de pie y semidesnudo en la oscuridad, observaba las fuentes de fuego que murmuraban en el aire. ¡Los cohetes en sus largos y veloces viajes a Marte, Saturno y Venus! -Bueno, bueno, Bodoni. Bodoni dio un salto En un cajón, junto a la orilla del silencioso río, estaba sentado un viejo que también observaba los cohetes en la medianoche tranquila. -Oh, eres tú, Bramante. -¿Sales todas las noches, Bodoni? -Sólo a tomar aire. -¿Sí? Yo prefiero mirar los cohetes –dijo el viejo Bramante-. Yo era aún un niño cuando empezaron a volar. Hace ochenta años. Y nunca he estado todavía en uno. -Yo haré un viaje uno de estos días. -No seas tonto –dijo Bramante-. No lo harás. Este mundo es para la gente rica. –El viejo sacudió su cabeza gris, recordando-. Cuando yo era joven alguien escribió unos carteles, con letras de fuego: EL MUNDO DEL FUTURO. Ciencia, confort, y novedades para todos. ¡Ja! Ochenta años. El futuro ha llegado. ¿Volamos en cohetes? No. Vivimos en chozas, como nuestros padres. -Quizá mis hijos –dijo Bodoni. -¡Ni siquiera los hijos de tus hijos! –gritó el hombre viejo-. ¡Sólo los ricos tienen sueños y cohetes! Bodoni titubeó. -Bramante, he ahorrado tres mil dólares. Tardé seis años en juntarlos. Para mi taller, para invertirlos en maquinaria. Pero desde hace un mes me despierto todas las noches. Oigo los cohetes. Pienso. Y esta noche, al fin, me he decidido. ¡Uno de nosotros irá a Marte! Los ojos de Bodoni eran brillantes y oscuros. -Idiota –exclamó Bramante- ¿A quién elegirás? ¿Quién irá en el cohete? Si vas tú, tu mujer te odiará, toda la vida. Habrás sido para ella, en el espacio, casi como un dios. ¿Y cada vez que en el futuro le hables de tu asombroso viaje no se sentirá roída por la amargura? -No, no. -¡Sí! ¿Y tus hijos? ¿No se pasarán la vida pensando en el padre que voló a Marte mientras ellos se quedaban aquí? Qué obsesión insensata tendrán toda su vida. No pensarán sino en cohetes. Nunca dormirán. Enfermarán de deseo. Lo mismo que tú ahora. No podrán vivir sin ese viaje. No les despiertes ese sueño, Bodoni. Déjalos seguir así, 107 contentos con su pobreza. Dirígeles los ojos hacia sus manos, y tu chatarra, no hacia las estrellas… -Pero… -Supón que vaya tu mujer. ¿Cómo te sentirás, sabiendo que ella ha visto y tú no? No podrás ni mirarla. Desearás tirarla al río. No, Bodoni, cómprate una nueva demoledora, bien la necesitas, y aparta esos sueños, hazlos pedazos. El viejo calló, con los ojos clavados en el río. Las imágenes de los cohetes atravesaban el cielo, reflejadas en el agua. -Buenas noches -dijo Bodoni. -Que duermas bien -dijo el otro Cuando la tostada saltó de su caja de plata, Bodoni casi dio un grito. No había dormido en toda la noche. Entre sus nerviosos niños, junto a su montañosa mujer, Bodoni había dado vueltas y vueltas mirando el vacío. Bramante tenía razón. Era mejor invertir el dinero ¿Para qué guardarlo si solo un miembro de la familia podría viajar en el cohete? Los otros se sentirían burlados. -Fiorello come tu tostada- dijo María, su mujer. -Tengo la garganta reseca- dijo Bodoni. Los niños entraron corriendo. Los tres muchachos se disputaban un cohete de juguete; las dos niñas traían unas muñecas que representaban a los habitantes de Marte, Venus y Neptuno: maniquíes verdes con tres ojos amarillos y manos de seis dedos. -¡Vi el cohete de Venus! -grito Paolo. -Remontó así, ¡chiii! -silbó Antonello. -¡Niños! -gritó Fiorello Bodoni, tapándose los oídos. Los niños lo miraron. Bodoni nunca gritaba. -Escuchad todos -dijo el hombre, incorporándose-. He ahorrado algún dinero. Uno de nosotros puede ir a Marte. Los niños se pusieron a gritar. -¿Me entendéis? -preguntó Bodoni-. Sólo uno de nosotros ¿Quién? -¡Yo, yo, yo! -gritaron los niños. -Tú -dijo María. -Tú -dijo Bodoni. Todos callaron. Los niños pensaron un poco. -Que vaya Lorenzo…es el mayor. -Que vaya Mirianne…es una chica. -Piensa en todo lo que vas a ver -le dijo María a Bodoni, con una voz ronca. Tenía una mirada rara-. Los meteoros, como peces. El Universo. La Luna. Debe ir alguien que pueda contarnos todo eso. Tú hablas muy bien. -Tonterías. No mejor que tú -objetó Bodoni. Todos temblaban. -Bueno -dijo Bodoni tristemente, y arrancó de una escoba varias pajitas de distinta longitud- La más corta, gana. -Abrió su puño-. Elegid. Solemnemente todos fueron sacando su pajita. -Larga -Larga. Otro. -Larga. Los niños habían terminado. La habitación estaba en silencio. Quedaban dos pajitas. Bodoni sintió que le dolía el corazón. 108 -Vamos -murmuró-. María. María tiró de la pajita. -Corta -dijo. -Ah -suspiró Lorenzo, mitad contento, mitad triste- Mamá va a Marte. Bodoni trató de sonreír. -Te felicito. Mañana compraré tu pasaje. -Espera, Fiorrello… -Puedes salir la semana próxima…-murmuró Bodoni. Maria miró los ojos tristes de los niños, y las sonrisas bajo las largas y rectas narices. Lentamente le devolvió la pajita a su marido. -No puedo ir a Marte. -¿Por qué no? -Pronto llegará otro bebé. -¿Cómo? María no miraba a Bodoni. - No me conviene viajar en este estado. Bodoni la tomó por el codo. -¿Es cierto eso? -Elegid otra vez. -¿Por qué me lo dijiste antes?- dijo Bodoni incrédulo. -No me acordé. - María, María -murmuró Bodoni acariciándole la cara. Se volvió hacia los niños. Empecemos de nuevo. Paolo sacó en seguida la pajita corta. - ¡Voy a Marte! -gritó dando saltos-.¡Gracias, papá! Los otros chicos dieron un paso atrás. -Magnífico, Paolo. Paolo dejó de sonreír y examinó a sus padres, hermanos y hermanas. -Puedo ir, ¿no es cierto? -preguntó con un tono inseguro. -Sí. -¿Y me querrán cuando regrese? -Naturalmente. Paolo alzó una mano temblorosa. Estudió los preciosa pajita y la dejó caer, sacudiendo la cabeza. -Me había olvidado. Empiezan las clases. No puedo ir. Elegid otra vez. Pero nadie quería elegir. Una gran tristeza pesaba sobre ellos. -Nadie irá. -dijo Lorenzo. -Será lo mejor -dijo María. -Bramante tenía razón -dijo Bodoni. Fiorello Bodoni se puso a trabajar en el depósito de chatarra, cortando el metal, fundiéndolo, vaciándolo en lingotes útiles. Aún tenía el desayuno en el estómago, como una piedra. Las herramientas se le rompían. La competencia lo estaba arrastrando a la desgraciada orilla de la pobreza desde hacia veinte años. Aquélla era una mañana muy mala. A la tarde un hombre entró en el depósito y llamó a Bodoni, que estaba inclinado sobre sus destrozadas maquinarias. 109 -Eh, Bodoni, tengo metal para ti. -¿De qué se trata, señor Mathews? -preguntó Bodoni distraídamente. -Un cohete. ¿Qué te pasa? ¿No lo quieres? -¡Sí, sí! Bodoni tomó el brazo del hombre, y se detuvo, confuso. -Claro que es sólo un modelo -dijo Mathews-. Ya sabes. Cuando proyectan un cohete construyen primero un modelo de aluminio. Puedes ganar algo fundiéndolo. Te lo dejaré por dos mil… Bodoni dejó caer la mano. -No tengo dinero. -Lo siento. Pensé que te ayudaba. La última vez me dijiste que todos los otros se llevaban la chatarra mejor. Creí favorecerte. Bueno… -Necesito un nuevo equipo. Para eso ahorré. -Comprendo. -Si compro el cohete, no podré fundirlo. Mi horno de aluminio se rompió la semana pasada. -Si, ya sé. Bodoni parpadeó y cerró los ojos. Luego los abrió y miró al señor Mathews. -Pero soy un tonto. Sacaré el dinero del campo y compraré el cohete. -Pero si no puedes fundirlo ahora… -Lo compro. -Bueno, si tú lo dices… ¿Esta noche? -Esta noche estaría muy bien -dijo Bodoni-. Sí, me gustaría tener el cohete esta noche. Era una noche de luna. El cohete se alzaba blanco y enorme en el medio del depósito, y reflejaba la blancura de la luna y la luz de las estrellas. Bodoni lo miraba con amor. Sentía deseos de acariciarlo y abrazarlo, y apretar la cara contra el metal contándole sus anhelos. Miró fijamente el cohete. -Eres todo mío –dijo-.Aunque nunca te muevas ni escupas llamaradas, y te quedes ahí cincuenta años, enmoheciéndote, eres mío. El cohete olía a tiempo y distancia. Caminar por dentro del cohete era caminar por el interior de un reloj. Estaba construido con una precisión suiza. Uno tenía ganas de guardárselo en el bolsillo del chaleco. -Hasta podría dormir aquí está noche -murmuró Bodoni, excitado. Se sentó en el asiento del piloto. Movió una palanca. Bodoni zumbó con los labios apretados, cerrando los ojos. El zumbido se hizo más intenso, más intenso, más alto, más salvaje, más extraño, más excitante, estremeciendo Bodoni de pies a cabeza, inclinándolo hacia delante, y empujándolo junto con el cohete a través de un rugiente silencio, en una especie de grito metálico, mientras las manos le volaban entre los controles, y los ojos cerrados le latían, y el sonido crecía y crece hasta ser un fuego, un impulso, una fuerza que trataba de dividirlo en dos. Bodoni jadeaba. Zumbaba y zumbaba, sin detenerse, porque no podía detenerse; sólo podía seguir y seguir, con los ojos cerrados, con el corazón furioso. 110 -¡Despegamos! -gritó Bodoni. ¡La enorme sacudida! ¡El trueno!-. ¡La Luna! -exclamó con los ojos cerrados, muy cerrados-. ¡Los meteoros!- la silenciosa precipitación en una luz volcánica-. Marte. ¡Oh, Dios! ¡Marte! ¡Marte! Bodoni se reclinó en el asiento, jadeante y exhausto. Las manos temblorosas abandonaron los controles y cabeza le cayó hacia atrás, con violencia. Durante mucho tiempo Bodoni se quedó así, sin moverse, respirando con dificultad. Lenta, muy lentamente, abrió los ojos. El depósito de chatarra estaba todavía allí. Bodoni no se movió. Durante un minuto clavó los ojos en las pilas de metal. Luego, incorporándose, pateó las palancas. -¡Despega, maldito! La nave guardó silencio. -¡Ya te enseñaré!-gritó Bodoni. Afuera, en el aire de la noche, tambaleándose, Bodoni puso en marcha el potente motor de su terrible máquina demoledora y avanzó hacia el cohete. Los pesados martillos se alzaron hacia el cielo iluminado por la luna. Las manos temblorosas de Bodoni se prepararon para romper, destruir ese sueño, insolentemente falso, esa cosa estúpida que le había llevado todo su dinero, que no se movería, que no quería obedecerle. -¡Ya te enseñaré!- gritó Pero sus manos no se movieron. El cohete de plata se alzaba a la luz de la luna. Y más allá del cohete, a un centenar de metros, las luces amarillas de la casa brillaban afectuosamente. Bodoni escuchó la radio familiar, donde sonaba una música distante. Durante media hora examinó el cohete y las luces de la casa, y los ojos se le achicaron y se le abrieron. Al fin bajó de la máquina y echó a caminar, riéndose, hacia la casa, y cuando llegó a la puerta trasera tomo aliento y gritó: - ¡María, María, prepara las valijas! ¡Nos vamos a Marte! -¡Oh! -¡Ah! -¡No puedo creerlo! Los niños se apoyaban ya en un pie ya en otro. Estaban en el patio atravesado por el viento, bajo el cohete brillante, sin atreverse a tocarlo. Se echaron a llorar. María miró a su marido. -¿Qué has hecho?- le dijo- ¿Has gastado en esto nuestro dinero? No volará nunca. -Volará -dijo Bodoni mirando el cohete. -Estas naves cuestan millones. ¿Tienes tú millones? -Volará –repitió Bodoni firmemente-. Vamos, ahora volveos a casa, todos. Tengo que llamar por teléfono, hacer algunos trabajos. ¡Salimos mañana! No se lo digais a nadie, ¿eh? Es un secreto. Los chicos, aturdidos, se alejaron del cohete. Bodoni vio los rostros menudos y febriles en las ventanas de la casa. María no se había movido. -Nos has arruinado –dijo-. Nuestro dinero gastado en… en esta cosa. Cuando necesitabas tanto esa maquinaria. -Ya verás –dijo Bodoni. María se alejó en silencio. -Que Dios me ayude –murmuró su marido, y se puso a trabajar. 111 Hacia la medianoche llegaron unos camiones, dejaron su carga, y Bodoni, sonriendo, agotó su dinero. Asaltó la nave con sopletes y trozos de metal; añadió, sacó, y volcó sobre el casco artificios de fuego y secretos insultos. En el interior del cohete, en el vacío cuarto de las máquinas, metió nueve viejos motores de automóvil. Luego cerró herméticamente el cuarto, para que nadie viese su trabajo. Al alba entró en la cocina. -María –dijo-, ya puedo desayunar. La mujer no le respondió. A la caída de la tarde Bodoni llamó a los niños. -¡Estamos listos! ¡Vamos! La casa estaba en silencio. -Los he encerrado en el desván –dijo María. -¿Qué quieres decir? –le preguntó Bodoni. -Te matarás en ese cohete –dijo la mujer-. ¿Qué clase de cohete puedes comprar con dos mil dólares? ¡Uno que no sirve! -Escúchame, María. -Estallará en pedazos. Además no eres un piloto. -No importa, sé manejar este cohete. Lo he preparado muy bien. -Te has vuelto loco –dijo María. -¿Dónde está la llave del desván? -La tengo aquí. Bodoni extendió la mano. -Dámela. María se la dio. -Los matarás. -No, no. -Sí, los matarás. Lo sé. -¿No vienes conmigo? -Me quedaré aquí. -Ya entenderás, vas a ver –dijo Bodoni, y se alejó sonriendo. Abrió la puerta del desván-. Vamos, chicos. Seguid a vuestro padre. -¡Adiós, adiós, mamá! María se quedó mirándolos desde la ventana de la cocina, erguida y silenciosa. Ante la puerta del cohete, Bodoni dijo: -Niños, vamos a faltar una semana. Vosotros tenéis que volver al colegio, y yo a mi trabajo-. Tomó las manos de todos los chicos una a una-. Oíd. Este cohete es muy viejo y no volverá a volar. Y vosotros no podréis repetir el viaje. Abrid bien los ojos. -Sí, papá. La nave estaba en silencio, como un reloj parado. La cámara de aire se cerró susurrando detrás de Bodoni y sus hijos. Bodoni los envolvió a todos, como a menudas momias, en las hamacas de caucho. -¿Listos? –les preguntó. -¡Listos! –respondieron los niños. -¡Allá vamos! 112 Bodoni movió diez llaves. El cohete tronó y dio un salto. Los niños chillaron y bailaron en sus hamacas. -¡Ahí viene la Luna! La Luna pasó como un sueño. Los meteoros de deshicieron como fuegos de artificio. El tiempo se deslizó como una serpentina de gas. Los niños gritaban. Horas más tarde, liberados de sus hamacas, espiaron por las ventanillas. -¡Allí está la Tierra! ¡Allá está Marte! El cohete lanzaba rosados pétalos de fuego. Las agujas horarias daban vueltas. A los niños se les cerraban los ojos. Al fin se durmieron, como mariposas borrachas en los capullos de sus hamacas de goma. -Bueno –murmuró Bodoni, solo. Salió de puntillas del cuarto de comando, y se detuvo largo rato, lleno de temor, ante la puerta de la cámara de aire. Apretó un botón. La puerta se abrió de par en par. Bodoni dio un paso hacia delante. ¿Hacia el vacío? ¿Hacia los mares de tinta donde flotaban los meteoros y los gases ardientes? ¿Hacia los años y kilómetros veloces, y las dimensiones infinitas? No. Bodoni sonrió. Alrededor del tembloroso cohete se extendía el depósito de chatarra. Oxidada, idéntica, allí estaba la puerta del patio con su cadena y su candado. Allí estaban la casita junto al agua, la iluminada ventana de la cocina, y el río que fluía hacia el mismo mar. Y en el centro del patio, elaborando un mágico sueño se alzaba el ronroneante y el tembloroso cohete. Se sacudía, rugía, agitando a los niños, prisioneros en sus nidos como temblorosas telas de araña. María lo miraba desde la ventana de la cocina. Bodoni la saludó con un ademán, y sonrió. No pudo ver si ella lo saludaba. Un débil saludo, quizá. Una leve sonrisa. Salía el sol. Bodoni entró rápidamente en el cohete. Silencio. Todos dormidos, Bodoni respiró aliviado. Se ató a una hamaca y cerró los ojos. Se rezó a sí mismo. Oh, no permitas que nada destruya esta ilusión durante los próximos seis días. Haz que el espacio vaya y venga, y que el rojo Marte se alce sobre el cohete, y también las lunas de Marte, e impide que fallen los films de colores. Haz que aparezcan las tres dimensiones, haz que nada se estropeé en las pantallas y los espejos ocultos que fabrican el sueño. Haz que el tiempo pase sin un error. Bodoni despertó. El rojo Marte flotaba cerca del cohete. -¡Papá! Los niños trataban de salir de las hamacas. Bodoni miró y vio el rojo Marte. Estaba bien, no había ninguna falla. Bodoni se sintió feliz. En el crepúsculo del séptimo día el cohete dejó de temblar. -Estamos en casa –dijo Bodoni. Salieron del cohete y cruzaron el patio. La sangre les cantaba en las venas. Les brillaban las caras. -He preparado jamón y huevos para todos –dijo María desde la puerta de la cocina. -¡Mamá, mamá, tendrías que haber venido, a ver, a ver Marte, y los meteoros, y todo! -Sí –dijo María. A la hora de acostarse, los niños se reunieron alrededor de Bodoni. 113 -Queremos darte las gracias, papá. -No es nada. -Siempre lo recordaremos, papá. No lo olvidaremos nunca. Muy tarde. En medio de la noche, Bodoni abrió los ojos. Sintió que su mujer, sentada a su lado, lo estaba mirando. Durante un largo rato María no se movió, y al fin, de pronto, lo besó en las mejillas y en la frente. -¿Qué es esto? –gritó Bodoni. -Eres el mejor padre del mundo –murmuró María. -¿Por qué? -Ahora veo –dijo la mujer-. Ahora comprendo. –Acostada de espaldas, con los ojos cerrados, tomó la mano de Bodoni-. ¿Fue un viaje muy hermoso? -Sí. -Quizá –dijo María-, quizá alguna noche puedas llevarme a hacer un viaje, un viaje corto, ¿no es cierto? -Un viaje corto, quizá. -Gracias –dijo María-. Buenas noches. -Buenas noches –dijo Fiorello Bodoni. © Bradbury, Ray, “El cohete”, en El hombre ilustrado, Buenos Aires, Minotauro, 1967. LA PATA DE MONO W. W. JACOBS La noche era fría y húmeda, pero en la pequeña sala de Laburnam Villa, las persianas estaban bajas y el fuego ardía intensamente. Padre e hijo jugaban al ajedrez. El primero, que tenía estrategias particulares para el juego que incluían movimientos drásticos, colocaba al rey en situaciones de peligro tan desesperadas e inútiles que provocaban el comentario de la anciana de cabellos blancos que tejía plácidamente cerca de la chimenea. —Escuchen el viento —exclamó el señor White que, al advertir demasiado tarde un error fatal, intentó amablemente evitar que su hijo lo notara. —Lo escucho —contestó el último, observando sonriente el tablero mientras estiraba la mano. —Jaque. —No creo que venga esta noche —dijo el padre, con la mano preparada sobre el tablero. —Mate —replicó el hijo. —Eso es lo peor de vivir tan lejos —vociferó el señor White con una violencia repentina e inesperada —. De todos los lugares horribles, fangosos y aislados para vivir, 114 éste es el peor. El camino es un pantano y la carretera, un torrente. No sé qué piensa la gente. Supongo que no le interesa, porque hay solo dos casas alquiladas. —No te preocupes, querido —dijo su esposa con dulzura —, tal vez, ganes la próxima partida. El señor White alzó la mirada de repente, justo a tiempo para interceptar la mirada cómplice entre madre e hijo. Las palabras del hombre se desvanecieron en los labios, y escondió una sonrisa culpable en su delicada barba gris. —Ya está aquí —dijo Herbert White, al oír el golpe del portón y los pasos fuertes que se acercaban a la puerta. El anciano se levantó con un apuro hospitalario y, mientras abría la puerta, se lo escuchó expresando sus condolencias al recién llegado. El recién llegado se condolió a sí mismo, y la señora White dijo impaciente —Bueno, bueno —y tosió con delicadeza cuando su esposo ingresó en la sala, seguido por un hombre alto y fornido, con ojos redondos y brillantes y semblante rubicundo. —Sargento mayor Morris—lo presentó el señor White. El sargento mayor les dio la mano a sus invitados, se sentó en la silla que le ofrecieron cerca del fuego y observó con satisfacción mientras el anfitrión traía güisqui y unos vasos y ponía una pequeña pava de cobre sobre el fuego. Con el tercer vaso, los ojos se le pusieron más brillantes y comenzó a hablar. La familia miraba con interés al invitado, que se enderezó en la silla y comenzó a relatar extrañas escenas y hazañas sobre guerras y plagas y personas raras. —Veintiún años han pasado —dijo el señor White, dirigiéndose a su mujer y a su hijo—. Cuando se fue era tan solo un muchacho en el depósito. Mírenlo ahora. —No parecen haberle sentado mal —dijo la señora White con cortesía. —Me gustaría viajar a la India —dijo el señor White —, tan solo para conocer un poco, usted sabe. —Aquí estarás mejor—respondió el sargento mayor, negando con la cabeza. Dejó el vaso vacío y, suspirando suavemente, movió la cabeza una vez más. —Me gustaría ver aquellos antiguos templos y faquires y malabaristas —explicó el anciano—. ¿Qué me contaba el otro día acerca de una pata de mono o algo similar, Morris? —Nada —dijo el soldado rápidamente—. Al menos, nada que valga la pena escuchar. —¿Pata de mono? —preguntó la señora White curiosa. —Bueno, es algo parecido a la magia —dijo el sargento mayor bruscamente. Sus tres oyentes se inclinaron con entusiasmo. El invitado, distraído, llevó el vaso vacío hasta sus labios y luego volvió a dejarlo. Su anfitrión lo llenó. —A simple vista —explicó el sargento mayor, hurgando en sus bolsillos —, es tan solo una pequeña pata momificada. La sacó de su bolsillo y la mostró. La señora White se alejó con una mueca. Su hijo la tomó y examinó con curiosidad. —¿Y qué tiene de especial? —preguntó el señor White mientras se la sacaba a su hijo y, después de observarla, la apoyaba en la mesa. —Un viejo faquir la hechizó —explicó el sargento mayor —. Un hombre muy santo. Quería demostrar que el destino gobernaba la vida de las personas, y quien interfiriera en él sufriría. Hechizó la pata para que tres hombres distintos dispusieran de tres deseos por haberla conseguido. Su actitud fue tan seria que sus interlocutores eran conscientes de que la más ligera risa sería inadecuada. 115 —Y usted, ¿por qué no pide los tres deseos? —preguntó Herbert White. El soldado lo miró como suelen mirar las personas de mediana edad a la juventud impertinente. —Lo hice —respondió en voz baja, y su rostro manchado empalideció. —¿Y realmente se le cumplieron los deseos? —preguntó la señora White. —Sí —dijo el sargento mayor. Su vaso chocó contra los fuertes dientes. —¿Alguien más ha pedido los deseos? —inquirió la anciana. —El primer hombre pidió sus tres deseos —fue la respuesta—. No sé cuáles fueron los dos primeros, pero el último fue la muerte. Así fue como obtuve la pata. Su tono era tan grave y serio que produjo silencio. —Si sus tres deseos ya fueron concebidos, entonces la pata ya no le sirve, Morris — dijo el anciano finalmente—.¿Para qué la guarda? El soldado movió la cabeza. –Curiosidad, supongo —dijo lentamente. —Si pudiera pedir tres deseos más —cuestionó el anciano mientras lo observaba minuciosamente—, ¿lo haría? —No lo sé —contestó el sargento—. No lo sé. Tomó la pata, y sosteniéndola entre el índice y el pulgar la arrojó repentinamente sobre el fuego. White se agachó y lo agarró rápidamente con un leve gemido. —Mejor deja que se queme —exclamó el soldado solemnemente. —Si usted no la quiere, Morris —dijo el anciano—, démela. —No —dijo su amigo obstinadamente—. Yo la tiré al fuego. Si la conservas, no me culpes por lo que pueda pasar. Arrójala al fuego otra vez como un hombre sensato. El anciano negó con la cabeza e inspeccionó detenidamente su nueva posesión. —¿Cómo se hace?—preguntó. —Tómalo en la mano derecha y pide el deseo en voz alta —dijo el sargento mayor—, pero te advierto que habrá consecuencias. —Parece un cuento de las noches árabes —dijo la señora White mientras se levantaba y se disponía a preparar todo para la cena—. ¿Y si pides cuatro pares de manos para mí? Su esposo sacó el talismán del bolsillo y los tres se echaron a reír hasta que el sargento mayor, con una expresión de alarma, lo tomó del brazo. —Si pides un deseo —le dijo con brusquedad—, pide algo sensato. El señor White lo volvió a guardar en su bolsillo, y acomodando las sillas le hizo una seña para que se dirigiera a la mesa. Durante la cena, olvidaron el talismán y después los tres se sentaron y escucharon cautivados otro episodio de las aventuras del soldado en la India. —Si el cuento de la pata de mono es tan real como las historias que nos ha estado contando —dijo Herbert al cerrar la puerta detrás del invitado, justo a tiempo para que tomara el último tren—, entonces no debemos darle tanta importancia. —¿Le has dado algo por ella, querido? —preguntó la señora White, mirando fijo a su esposo. —Una pavada —contestó ruborizándose levemente—. No la quería, pero hice que se la llevará. Me siguió presionando para que me deshiciera del talismán. —Sin duda —dijo Herbert con fingido horror —, seremos ricos y famosos, y felices. ¿Deseas ser un emperador, padre? De esta manera, no serás un marido dominado—. Recorrió la mesa con la mirada, perseguido por la maligna Sra. White armada con una funda para muebles. El señor White sacó la pata del bolsillo y la inspeccionó con desconfianza. —No sé qué pedir —dijo lentamente —. Siento que tengo todo lo que quiero. 116 —Si tan solo pudieras pagar la hipoteca, serías más feliz ¿no crees? —dijo Herbert con la mano en el hombro de su padre —. Bueno, desea doscientas libras y podrás conseguirlo. Su padre, sonriendo avergonzado de su propia credulidad, levantó el talismán, mientras su hijo con expresión solemne arruinada por un guiño a su madre, se sentó al piano y tocó algunos acordes impresionantes. —Deseo doscientas libras—pronunció claramente el anciano. De repente, un fuerte estrépito del piano, interrumpido por el grito aterrado del anciano. Su esposa e hijo corrieron hasta él. —Se movió —gritó el anciano mientras miraba con disgusto el objeto en el piso—. Cuando estaba pidiendo el deseo se retorció en mis manos como una serpiente. —No veo el dinero —dijo su hijo al levantar el talismán del piso y apoyarlo sobre la mesa—. Y apuesto a que nunca lo veré. —Debe haber sido tu imaginación, querido —dijo su esposa mirándolo ansiosamente. Negó con la cabeza y dijo: —No importa. No ha pasado nada, pero aún así me ha dado un gran susto. Se sentaron cerca del fuego nuevamente mientras los dos hombres terminaban de fumar sus pipas. Afuera, el viento soplaba más fuerte que nunca, y el anciano se sobresaltó con el golpe de una puerta en el piso de arriba. Un silencio inusual y depresivo se instaló entre los tres y duró hasta que la pareja de ancianos se retiró a dormir. —Puede que encuentren el dinero en una gran bolsa cerrada en el medio de la cama —dijo Herbert, mientras los despedía—y alguna criatura horrible agazapada sobre el armario que los acechará mientras se apoderan del dinero mal habido. Permaneció sentado solo en la oscuridad observando el fuego casi extinguido y viendo caras en él. La última cara fue tan horripilante y tan simiesca que no podía dejar de mirarla asombrado. Era tan real que, con una pequeña risa intranquila, buscó sobre la mesa un vaso de agua y tiró el líquido sobre el fuego. Agarró la pata de mono y con un pequeño escalofrío se limpió la mano en su abrigo y se fue a dormir. II En la claridad del sol invernal que se reflejaba sobre la mesa donde estaba el desayuno, Herbert se reía de sus propios temores. Había un aire sano, como era habitual, pero ausente la noche anterior. La pequeña pata seca y sucia yacía sobre el aparador con descuido, signo de la desconfianza en sus virtudes. —Supongo que todos los soldados viejos son iguales—dijo la señora White—. Qué idea la nuestra la de escuchar semejante tontería. ¿Quién concedería deseos por estos días? Y si sucediera, ¿cómo podrían lastimarte doscientas libras, querido? —Podrían caer del cielo sobre tu cabeza —dijo el frívolo Herbert. —Morris dijo que las cosas sucedían tan naturalmente—explicó su padre —, que si sucediera sería normal atribuirlo a la coincidencia. —Bueno, no se apoderen del dinero hasta que yo regrese —dijo Herbert mientras se levantaba de la mesa—. Temo que te podrías convertir en un hombre miserable y avaro y tendríamos que renegarte. Su madre se rió, lo acompañó hasta la puerta y lo vio alejarse por la calle. Regresó a la mesa y estaba muy sonriente a costa de la credulidad de su marido. Sin embargo, esto no evitó que corriera hasta la puerta a recibir al cartero y, al descubrir que sólo traía la cuenta del sastre, se refiriera de modo cortante a los sargentos mayores con hábitos cuestionables. 117 —Herbert hará más burlas graciosas cuando vuelva a casa —dijo la anciana mientras se sentaban a cenar. —No lo dudo —respondió el señor White —, sin embargo, esa cosa se movió en mi mano; eso lo juro. —Lo imaginaste —dijo la anciana con dulzura. —Sé que se movió. No estaba sugestionado; había... ¿qué sucede? Su esposa no contestó. Estaba atenta a los movimientos misteriosos de un hombre que observaba indeciso la casa, alentándose a entrar. Con las doscientas libras en la cabeza, advirtió que el extraño estaba bien vestido y lucía un sobrero de seda nuevo. Se detuvo tres veces frente al portón y luego continuó su paso. La cuarta vez que se detuvo, se dispuso a abrirlo con una resolución repentina y caminó hasta la puerta. La señora White llevó los brazos a su espalda y comenzó a desatar su delantal de cocina, lo escondió debajo del almohadón de la silla. Dejó entrar al extraño a la sala. El hombre, que parecía nervioso, la miraba furtivamente y escuchaba a la señora White que pedía disculpas por el desorden de la sala y el abrigo de su marido, una prenda que solo utilizaba para las tareas de jardinería. Esperó tan paciente como pudo a que el extraño mencionara qué lo traía por allí, pero al principio él se mantuvo en silencio. —Me pidieron que viniera —dijo finalmente, se agachó y quitó un pedacito de algodón de sus pantalones—. Vengo en nombre de Maw & Meggins. La anciana se sobresaltó: —¿Qué sucedió?—preguntó sin aliento —. ¿Le ha sucedido algo a Herbert? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Su esposo intercedió: —Tranquila, tranquila, querida —dijo rápidamente —. Toma asiento y no saques conclusiones apresuradas. Estoy seguro de que el señor no trae malas noticias—y miró al extraño con preocupación. —Lo siento... —comenzó a explicar. —¿Está herido? —preguntó la madre. El hombre asintió con la cabeza. —Mal herido —contestó en voz baja —, pero ya no siente dolor. —Gracias a Dios —exclamó la anciana, juntando sus manos —. Gracias a Dios; Gracias... Se calló de repente cuando comprendió el significado siniestro de esa declaración y confirmó lo que temía al ver la expresión de aquel hombre. Recuperó la respiración, se acercó a su marido, que tardó en comprender y puso las manos frías sobre las de él. Hubo un largo silencio. —Quedó atrapado en las máquinas —dijo el hombre lentamente en voz baja. —Atrapado en las máquinas —repitió el señor White anonadado —Claro. Se sentó mirando fijo por la ventana, con la mano de su esposa entre las suyas como solía hacer en los días de novios hacía casi cuarenta años. —Era lo único que nos quedaba —le dijo el anciano al hombre—. Es difícil. El hombre tosió, se levantó y caminó hasta la ventana. —La compañía me ha enviado para expresarles sus condolencias por la gran pérdida —dijo sin mirar a su alrededor—. Les ruego comprendan que soy tan solo un empleado que cumple órdenes. 118 No hubo respuesta; la mujer estaba pálida, sus ojos fijos, y su respiración inaudible; el rostro de su esposo tenía la expresión que seguramente habría tenido su amigo el sargento en su primera misión. —Debo informarles que Maw & Meggins niega toda responsabilidad —procedió el hombre—, pero en consideración por los servicios brindados por su hijo, quiere darles una compensación económica. El señor White soltó la mano de su esposa y, poniéndose de pie, miró anonadado con una expresión de horror al visitante. Sus labios secos pronunciaron las palabras: —¿Cuánto es la suma? —Doscientas libras—fue la respuesta. Sin oír el grito de su esposa, el anciano gesticuló una débil sonrisa, puso sus brazos como un ciego, y cayó desplomado al piso. III En el inmenso cementerio nuevo a unas dos millas de distancia, los ancianos enterraron a su muerto y regresaron a la casa perdidos en la oscuridad y el silencio. Sucedió todo tan rápido que al principio casi no podían entenderlo y se mantuvieron en un estado expectante como si algo más fuera a acontecer – algo que alivianaría este peso, demasiado para el corazón de estos ancianos. Los días pasaron y la expectativa se convirtió en resignación, la resignación desesperanzada de los viejos, muchas veces mal llamada, apatía. En ocasiones, casi no intercambiaban palabras, ya que ahora no había nada de qué hablar, y los días eran largos hasta el cansancio. Casi una semana más tarde, el anciano despertó en medio de la noche, estiró su mano y se encontró solo. El dormitorio estaba oscuro y se oían sollozos contenidos que venían de la ventana. Se levantó y escuchó. —Vuelve a la cama—dijo con ternura —Tomarás frío. —Hace más frío para mi hijo —respondió la anciana y comenzó nuevamente a llorar. El sonido de su llanto se desvaneció en los oídos de su esposo. La cama estaba tibia, y los ojos se le cerraban de sueño. Se quedó dormido hasta que lo despertó un repentino grito salvaje de su esposa que lo asustó. —La pata —gritó desaforadamente —. La pata de mono. El señor White se levantó alarmado. —¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? La señora atravesó la habitación a tropezones hasta llegar a él. —La quiero —dijo en voz baja —. No la has destruido, ¿verdad? —Está en la sala, sobre la repisa—respondió sorprendido—. ¿Por qué? La señora White lloraba y se reía al mismo tiempo, e inclinándose le besó las mejillas. —Lo acabo de pensar —dijo histéricamente—. ¿Cómo no lo pensé antes? ¿Cómo tú no lo has pensado? —¿Pensar en qué? —preguntó. —En los otros dos deseos —respondió rápidamente —. Sólo hemos pedido uno. —¿No crees que fue suficiente? —preguntó con dureza. —No —gritó triunfante —. Pediremos uno más. Baja y tráela rápido, y desea que nuestro hijo vuelva a estar vivo. El hombre se sentó erguido en la cama y destapó sus temblorosas piernas. —Dios mío, estás loca—exclamó horrorizado. 119 —Búscala —dijo su mujer sin aliento —. Tráela rápido y pide el deseo... Ah, mi niño, mi niño. El esposo encendió un fósforo y prendió la vela. —Vuelve a la cama —dijo intranquilo —. No sabes lo que dices. —Se nos ha concedido el primer deseo —dijo la anciana febrilmente —¿Por qué no el segundo? —Fue una coincidencia—tartamudeó el anciano. —Ve, búscala y pide el deseo —gritó la anciana, temblando de excitación. El anciano se volvió, la miró y su voz tembló. —Hace diez días que está muerto, y además, no quisiera decirte esto, pero sólo lo reconocí por su ropa. Si ya en ese momento hubiera sido horrible que lo vieras, ¿cómo sería ahora? —Tráelo de vuelta —rogó la anciana, y llevó a su esposo hasta la puerta—. ¿Crees que puedo temerle al niño que crié? Bajó a oscuras y buscó a tientas el camino a la sala y la repisa de la chimenea. El talismán estaba en su lugar. El miedo horripilante a que el deseo sin pronunciar hiciera aparecer a su hijo mutilado frente a él antes de poder escapar de la habitación lo invadió, y se quedó sin respiración cuando descubrió que había perdido la dirección a la puerta. Con la frente fría de sudor, buscó el camino a la mesa redonda a tientas, y tanteó con la mano la pared hasta llegar al pasillo con el objeto maligno en la mano. Incluso la cara de su esposa parecía cambiada cuando él entró a la habitación. Estaba blanca y expectante, y su mirada no parecía natural, lo que asustó al anciano. El señor White le temía. —Pide el deseo —gritó muy fuerte la señora. —Es ridículo y perverso —balbució él. —Pide el deseo —repitió su esposa. El señor White levantó su mano. —Deseo que mi hijo recobre la vida. El talismán cayó al piso, y el anciano lo miró con espanto. Luego, temblando, se dejó caer en una silla mientras la anciana, con ojos ardientes, se dirigió a la ventana y levantó la persiana. Él permaneció sentado hasta que se sintió congelado por el frío, mirando ocasionalmente la figura de la anciana que espiaba por la ventana. El final de la vela, que se había consumido hasta el borde del candelero de porcelana, proyectaba sombras oscilantes en el techo y en las paredes, hasta, que con un titileo mayor que los demás, se apagó. El anciano, volvió a la cama con una sensación de alivio ante el fracaso del talismán. Un minuto o dos más tarde, la anciana se dirigió silenciosa y apáticamente a su lado. Ninguno hablaba, pero los dos permanecieron recostados en silencio escuchando el tic tac del reloj. Crujió un escalón, y un ratón chillón correteaba y se infiltraba ruidosamente en la pared. La oscuridad era agobiante, y después de varios minutos recostado y armándose de valor, el esposo tomó la caja de fósforos, encendió uno y bajó a buscar una vela. Al pie de la escalera, el fósforo se apagó y el señor White encendió otro. Al mismo tiempo, se escuchó un golpe tranquilo y sigiloso, casi imperceptible, en la puerta. Los fósforos se cayeron de su mano. Permaneció inmóvil, su respiración interrumpida hasta que el golpe se repitió. Se dio vuelta, corrió hacia su dormitorio y cerró la puerta detrás de él. Un tercer golpe retumbó en la casa. 120 —¿Qué es eso? —exclamó la anciana. —Una rata —dijo el anciano con voz temblorosa —. Una rata. La encontré en las escaleras. Su esposa se sentó en la cama y escuchó. Un golpe fuerte resonó en la casa. —¡Es Herbert! —gritó la mujer —. ¡Es Herbert! Corrió a la puerta, pero su esposo estaba enfrente y agarrándola del brazo, la tomó fuertemente. —¿Qué vas a hacer? —susurró con voz ronca. —¡Es mi niño, es Herbert! —gritó, luchando mecánicamente para soltarse—. Olvidé que estaba a dos millas. ¿Para qué me sostienes? Déjame ir. Debo abrir la puerta. —Por Dios, no lo dejes entrar —exclamó temblando el anciano. —Tienes miedo de tu propio hijo —exclamó la mujer—. Déjame ir. Ya voy, Herbert. Ya voy. Hubo otro golpe, y otro más. La anciana se soltó con un tirón y corrió fuera del dormitorio. El esposo la siguió hasta el descanso, y la llamaba suplicándole mientras ella corría por las escaleras. El señor White oyó el ruido de la cadena y del cerrojo. Luego, la voz tensa y agitada de la anciana. —El cerrojo —gritó en voz alta—. Ven. No puedo alcanzarlo. Pero su esposo tanteaba desesperadamente el piso en busca de la pata. Si solo pudiera encontrarla antes de que esa cosa logre entrar. Una descarga perfecta de golpes retumbaba en toda la casa, y oyó el chirrido de una silla que su esposa colocó contra la puerta. Oyó el crujido del cerrojo al abrirse y al mismo tiempo encontró la pata de mono. Desesperadamente, expresó su tercer y último deseo. Los golpes cesaron de repente, aunque el eco todavía se sentía en la casa. Oyó la silla que se movía y la puerta que se abría. Una ráfaga de viento frío corrió por las escaleras, y el fuerte y largo lamento de desilusión e infelicidad de su esposa le dio coraje para correr hacia ella y después hacia el portón. Las luces de la calle reflejaban el tranquilo y desierto camino. FIN © Jacobs, W. W., “La Pata de Mono”, en La dama de la barca, Londres y Nueva York: Harper & Brothers Publishers, 1906. Traducido para esta Antología por Paola L. Cipriano. 121 El Retrato Oval Edgar Allan Poe El castillo al cual mi criado se había atrevido a entrar por la fuerza antes de permitir que, gravemente herido como estaba, pasara yo la noche al aire libre, era una de esas construcciones en las que se mezclan la lobreguez y la grandeza, y que durante largo tiempo se han alzado cejijuntas en los Apeninos, tan ciertas en la realidad como en la imaginación de Mrs. Radcliffe. Según toda apariencia, el castillo había sido recién abandonado, aunque temporariamente. Nos instalamos en uno de los aposentos más pequeños y menos suntuosos. Hallábase en una apartada torre del edificio; sus decoraciones eran ricas, pero ajadas y viejas. Colgaban tapices de las paredes, que engalanaban cantidad y variedad de trofeos heráldicos, así como un número insólitamente grande de vivaces pinturas modernas en marcos con arabescos de oro. Aquellas pinturas, no solamente emplazadas a lo largo de las paredes sino en diversos nichos que la extraña arquitectura del castillo exigía, despertaron profundamente mi interés, quizá a causa de mi incipiente delirio; ordené, por tanto, a Pedro que cerrara las pesadas persianas del aposento -pues era ya de noche-, que encendiera las bujías de un alto candelabro situado a la cabecera de mi lecho y descorriera de par en par las orladas cortinas de terciopelo negro que envolvían la cama. Al hacerlo así deseaba entregarme, si no al sueño, por lo menos a la alternada contemplación de las pinturas y al examen de un pequeño volumen que habíamos encontrado sobre la almohada y que contenía la descripción y la crítica de aquellas. Mucho, mucho leí... e intensa, intensamente miré. Rápidas y brillantes volaron las horas, hasta llegar la profunda medianoche. La posición del candelabro me molestaba, pero, para no incomodar a mi amodorrado sirviente, alargué con dificultad la mano y lo coloqué de manera que su luz cayera directamente sobre el libro. El cambio, empero, produjo un efecto por completo inesperado. Los rayos de las numerosas bujías (pues eran muchas) cayeron en un nicho del aposento que una de las columnas del lecho había mantenido hasta ese momento en la más profunda sombra. Pude ver así, vívidamente, una pintura que me había pasado inadvertida. Era el retrato de una joven que empezaba ya a ser mujer. Miré presurosamente su retrato, y cerré los ojos. Al principio no alcancé a comprender por qué lo había hecho. Pero mientras mis párpados continuaban cerrados, cruzó por mi mente la razón de mi conducta. Era un movimiento impulsivo a fin de ganar tiempo para pensar, para asegurarme de que mi visión no me había engañado, para calmar y someter mi fantasía antes de otra contemplación más serena y más segura. Instantes después volví a mirar fijamente la pintura. Ya no podía ni quería dudar de que estaba viendo bien, puesto que el primer destello de las bujías sobre aquella tela había disipado la soñolienta modorra que pesaba sobre mis sentidos, devolviéndome al punto a la vigilia. Como ya he dicho, el retrato representaba a una mujer joven. Sólo abarcaba la cabeza y los hombros, pintados de la manera que técnicamente se denomina vignette, y que se parece mucho al estilo de las cabezas favoritas de Sulli. Los brazos, el seno y hasta los extremos del radiante cabello se mezclaban imperceptiblemente en la vaga pero profunda 122 sombra que formaba el fondo del retrato. El marco era oval, ricamente dorado y afiligranado en estilo morisco. Como objeto de arte, nada podía ser más admirable que aquella pintura. Pero lo que me había emocionado de manera tan súbita y vehemente no era la ejecución de la obra, ni la inmortal belleza del retrato. Menos aún cabía pensar que mi fantasía, arrancada de mi semisueño, hubiera confundido aquella cabeza con la de una persona viviente. Inmediatamente vi que las peculiaridades del diseño, de la vignette y del marco tenía que haber repelido semejante idea, impidiendo incluso que persistiera un sólo instante. Pensando intensamente en todo eso, quedéme tal vez una hora, a medias sentado, a medias reclinado, con los ojos fijos en el retrato. Por fin, satisfecho del verdadero secreto de su efecto, me dejé caer hacia atrás en el lecho. Había descubierto que el hechizo del cuadro residía en una absoluta posibilidad de vida en su expresión que, sobresaltándome al comienzo, terminó por confundirme, someterme y aterrarme. Con profundo y reverendo respeto, volví a colocar el candelabro en su posición anterior. Alejada así de mi vista la causa de mi honda agitación busqué vivamente el volumen que se ocupaba de las pinturas y su historia. Abriéndolo en el número que se designaba al retrato oval, leí en él las vagas y extrañas palabras que siguen: "Era una virgen de singular hermosura, y tan encantadora como alegre. Aciaga la hora en que vio y amó y desposó al pintor. El, apasionado, estudioso, austero, tenía ya una prometida en el arte; ella, una virgen de sin igual hermosura y tan encantadora como alegre, toda luz y sonrisas, y traviesa como un cervatillo; amándolo y mimándolo, y odiando tan sólo al arte, que era su rival; temiendo tan sólo la paleta, los pinceles y los restantes enojosos instrumentos que la privaban de la contemplación de su amante. Así, para la dama, cosa terrible fue oir hablar al pintor de su deseo de retratarla. Pero era humilde y obediente, y durante muchas semanas posó dócilmente en el oscuro y elevado aposento de la torre, donde sólo desde lo alto caía la luz sobre la pálida tela. Mas él, el pintor, gloriábase de su trabajo, que avanzaba hora a hora y día a día. Y era un hombre apasionado, violento y taciturno, que se perdía en sus ensueños; tanto, que no quería ver cómo esa luz que entraba lívida, en la torre solitaria, marchitaba la salud y la vivacidad de su esposa, que se consumía a la vista de todos, salvo de la suya. Mas ella seguía sonriendo, sin exhalar queja alguna, pues veía que el pintor, cuya nombradía era alta, trabajaba con un placer fervoroso y ardiente, bregando noche y día para pintar aquella que tanto le amaba y que, sin embargo, seguía cada más desanimada y débil. Y, en verdad, algunos que contemplaban el retrato hablaban en voz baja de su parecido como de una asombrosa maravilla, y una prueba tanto de la excelencia del artista como de su profundo amor por aquella a quien representaba de manera tan insuperable. Pero, a la larga, a medida que el trabajo se acercaba a su conclusión, nadie fue admitido ya en la torre, pues el pintor habíase exaltado en el ardor de su trabajo y apenas si apartaba los ojos de la tela, incluso para mirar el rostro de su esposa. Y no quería ver que los tintes que aparecían en la tela eran extraídos de las mejillas de aquella mujer sentada a su lado. Y cuando pasaron muchas semanas y poco quedaba por hacer, salvo una pincelada en la boca y un matiz en los ojos, el espíritu de la dama osciló, vacilante como la llama en el tubo de la lámpara. Y entonces la pincelada fue puesta y aplicado el matiz, y durante un momento el pintor quedó en transe frente a la obra cumplida. Pero, cuando estaba mirándola, púsose pálido y tembló mientras gritaba: "¡Ciertamente, ésta es la vida misma!”, y volvióse de improviso para mirar a su amada... ¡Estaba muerta!". © Allan Poe, Edgar, “El retrato oval”, en Novelas y cuentos, París, Garnier, 1884. 123 Aladino y la lámpara maravillosa Schariar había estado de muy buen humor durante todo el día. Mientras atendía a sus ministros y recibía a los embajadores de países vecinos se acordaba del cuento de Abukassem y sus babuchas inmortales. Y muchas veces, a pesar suyo, se le escapaba la risa. Nuestro rey –le dijo el visir- está muy cambiado. Culpa de tu hija –dijo el rey. Y se quedó un buen rato pensando en Sherezada. Era sin duda una mujer extraordinaria. Lo hacía reír, lo hacía llorar, lo hacía pensar, esperar, soñar y creer todo tipo de fantasías. Pulsaba sus sentimientos como si fueran las cuerdas de un laúd. Y lo peor es que a él le gustaba. Cuando volvió al harén seguía contento. Y esperanzado: antes de dormirse, Sherezada les había prometido una historia con acontecimientos exagerados y muchas maravillas. Comieron, se amaron y, al soltarse del abrazo, ahí estaba Doniazada, como siempre. Que sea un cuento de amor, hermanita –pidió. De amor va a ser –dijo Sherezada, con una sonrisa. Pero también con efrits –siguió pidiendo Doniazada (porque ahora sabía mucho de cuentos) –y muchos encantamientos. Entonces –dijo Sherezada sentándose en el lecho-, voy a contarles la historia de Aladino. Y, cuando se hizo el silencio, comenzó. Esto es algo que sucedió hace mucho pero muchísimo tiempo, y no aquí cerca sino en una ciudad remota de la China, donde vivió y murió un sastre muy pobre que se llamaba Mustafá. Tan pero tan pobre era que al morir no les dejó a su esposa y a su hijo Aladino nada más que una casita destartalada y, para vender, tres piezas de una tela no muy cara. Eso era quedar en la miseria, sobre todo porque Aladino, a pesar de que ya le apuntaba la barba, parecía incapaz de salir a buscar trabajo. ¿Por qué no vas al zoco, hijo? –le decía la madre, con mucha suavidad porque era una madre complaciente y algo débil -. Siempre andan precisando mandaderos. Mañana voy, mamá –respondía Aladino, también de buen modo porque, aunque haragán, era inocente y bueno-, hoy estoy muy cansado. Otro día hacía demasiado calor. O tenía el pie lastimado. O le picaba la cabeza. De manera que se vendió la primera pieza de tela, se vendió la segunda y aun la tercera sin que Aladino decidiera hacer otra cosa de su vida más que vagar por las calles de la ciudad con sus amigos o sentarse en las esquinas a ver pasar la vida. Hasta que un día sucedió lo que tenía que suceder. Un día en que estaba Aladino, como tantas otras tardes, haciendo pasar el tiempo con sus amigos, pasó por ahí un mercader muy viejo con ropas tan ricas y extravagantes que llamó la atención de los muchachos. Y lo curioso es que también ellos llamaron la atención del mercader ya que se detuvo en la esquina donde estaban y mirándolos con fijeza les preguntó: - ¿Quién de ustedes puede decirme dónde encontrar al hijo de Mustafá, el sastre? - Yo soy –dijo Aladino, y dio un paso al frente. 124 Entonces el hombre le arrojó los brazos al cuello y lo obligó a hundir la cabeza en las inmensas mangas de su traje mientras decía: -¡Hijo mío! ¡Hijo mío! Porque ¡¿qué si no hijo mío es el hijo de mi pobre hermano?! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay de tu pobre padre al que no pude volver! ¡Ay de los hermanos a los que la muerte separa! ¡Ay, ay, ay! Y así se pasó un buen rato gimiendo y acariciando a Aladino y lamentando la suerte del pobre Mustafá, hasta que todos terminaron de entender que se trataba de un tío que venía del otro lado del mundo, del Maghreb, y que tenía la intención de adoptar a su sobrino Aladino como hijo verdadero. Aladino pensó que correspondía invitarlo a su casa, pero no se atrevía a hacerlo porque sabía que no tendrían con qué agasajarlo. Y se sorprendió mucho cuando el mercader, demostrando que era capaz de leer el pensamiento, sacó una moneda de dos dinares de la bolsa y se la entregó diciendo: Quiero que le lleves esto a tu madre y le pidas que nos prepare una cena. Corrió Aladino a su casa a cumplir con el encargo y a contar la aventura. ¡Qué raro! –dijo la madre-. Mustafá nunca me habló de un hermano que viviese en el Magrheb. Pero, como era una mujer humilde y sabía que había en el mundo muchas cosas que ella desconocía, no preguntó más. Tomó la moneda y corrió al zoco a comprar provisiones. A su hora llegó el mercader, trayendo una bolsa con dátiles tiernos como duraznos y una tinaja de vino, y se sentaron a conversar los tres en torno a los platos. Enseguida se sintieron en familia. - Ya que Aladino va a ser mi heredero –dijo el visitante, acariciando la cabeza del muchacho-, conviene que vaya aprendiendo el oficio. -¡Claro que sí! –dijo la mujer, muy agradecida a quien por fin haría trabajar al hijo. De manera que al día siguiente ya iba Aladino de tienda en tienda detrás a su tío, vestido con un buen traje de seda y dispuesto a hablar de negocios y a comparar mercadería. Por la noche, gracias a los dinares que puntualmente se entregaban, compartían los tres una cena siempre abundante. Hasta que, pasada la primera semana, dijo el tío que debían ir algo más lejos a concretar un buen trato. Tan lejos era que empezaron a caminar mucho antes del alba y para cuando salió el sol ya habían dejado atrás la ciudad y se habían internado en un valle solitario y vacío, en el que no había agua ni pájaros ni huella de humano alguno. - Aquí es –dijo el mercader. Y los ojos le brillaron con gran intensidad, porque había llegado al sitio por el cual había viajado desde el fondo del Magrheb hasta los confines de la China. Aladino, viendo lo inhóspito del paisaje y el raro brillo en la mirada del tío, dio media vuelta y echó a correr. Pero el viejo lo atrapó por la ropa, lo atrajo con violencia hacia sí y le dio una feroz bofetada. Por primera vez sospechó Aladino de las ventajas de tener un tío, y frunció el ceño porque, si bien era manso, también era valiente y orgulloso. - Te pido disculpas, hijito, fue un arrebato –dijo el mercader al verle la cara llena de enojo. Y enseguida volvió a sonreír, y a acariciarle la cabeza y a palmearle los hombros y a pellizcarle los cachetes mientras buscaba convencerlo. Y lo convenció. Luego le pidió que juntara ramitas, y Aladino lo hizo. Y armaron entre los dos una pequeña fogata a la que el maghrebín fue arrojando polvos, que sacaba de adentro de sus 125 ropajes, y que producían estallidos y humaredas de un olor extraño. También hizo marcas en el aire y pronunció palabras en un idioma que Aladino no era capaz de interpretar. Entonces, de repente, la tierra se abrió en dos con un crujido, y dejó ver una lápida de mármol blanco con una gran argolla de bronce en el centro. - Ahora es tu turno –dijo el viejo-. Deberás levantar la lápida y bajar a buscar el tesoro por el que atravesé medio mundo. ¿Por qué yo? –se rebeló Aladino, que se sentía incapaz no sólo de meterse adentro de la tierra sino incluso de levantar un lápida tan pesada como ésa. Porque así está escrito –dijo el viejo. Y aunque Aladino era muy joven y nunca pensaba demasiado en el destino, se daba cuenta de que el viejo sí se preocupaba por él, y que no le iba a permitir desviarse ni un poco de eso que, según él, ya estaba escrito. Sin quitarle de encima esa mirada que parecía un punzón, se quitó un anillo que llevaba en el dedo y lo deslizó en el dedo de Aladino diciendo: Te protegerá. Luego le dio las instrucciones. - Hay muchos tesoros ahí abajo, sobrino, pero no me interesan. Lo único que me importa es una lámpara vieja que está al final del camino, más allá de los salones que fabrican riquezas, del otro lado del jardín de las maravillas. Tendrás que ir derechito hasta ella, sin desviarte, sin tocar nada, sin curiosear demasiado. Cuando la tengas en la mano le vas a volcar el aceite y me la vas a traer enseguida. Te doy permiso para que pares a recoger algunas frutas… ¡Pero no te demores! Te voy a estar esperando. Tan enrojecidos estaban los ojos del viejo y tan negras eran sus pupilas, que Aladino no preguntó más y puso manos a la obra. La lápida se dejó alzar con toda sencillez, como si, en lugar de mármol, hubiese sido sólo una pluma. Hacia abajo se abría una escalera. Primero era muy abrupta y Aladino tuvo que pegar un salto, pero luego se suavizaba. Desembocaba en un salón estrecho y caliente, repletos de calderos donde hervía el oro, salpicando de gotas luminosas las paredes. Aladino evitó mirar, tal como le había recomendado el tío, y pasó de largo, recogiéndose los bordes del traje para no tocar nada. Luego fueron ollas de oro repletas de plata, y luego ollas de oro y de plata rellenas hasta el borde de dinares. Y nada tocó Aladino. Después comenzó el jardín. Un jardín suntuoso, con enormes árboles cargados de frutas y flores extrañísimas y de gran fragancia. Pero nada tocó Aladino y nada se detuvo a mirar hasta divisar la lámpara allá en el fondo. Era pequeña, poco vistosa y parecía una lámpara de aceite común y corriente. Estaba sobre una mesita de madera vieja y era evidente que hacía muchos años que nadie la sacaba lustre. La tomó en sus manos, vertió el aceite y se la metió entre las ropas, contra el pecho. En el camino de regreso quiso juntar frutos de los árboles maravillosos, y notó que no era de pulpa jugosa sino de piedra, muy brillantes y de colores extraños. Se llenó con ellos los bolsillos, las mangas y todos los pliegues de la ropa pensando que podría regalárselos a los amigos del barrio. Cuando llegó a la escalera ya estaba ahí el viejo, asomando al pozo sus ojos desorbitados. - ¡Dame la lámpara! –le gritó al verlo llegar. Pero Aladino no le tendió la lámpara sino la mano. Primero necesito que me ayudes a salir de acá adentro. 126 - ¡He dicho que me des la lámpara! –rugió el viejo. Y lo dijo de un modo tan violento y tan feo que Aladino, temiendo que le cayera en la cara una nueva bofetada, volvió a bajar la escalera y se escondió detrás de un caldero. El viejo entonces se volvió loco y empezó a gritar y a aullar y a insultar a Aladino y a toda su familia con palabras tan sucias y tan malvadas que Aladino comprendió que no se trataba de un tío ni nada que se pareciera sino de un peligroso enemigo. Hasta que finalmente gritó: - ¡Carroña de las carroñas! ¡Inmundo hijo de un sastre! ¡Que te pudras ahí dentro! Y, en el colmo de la furia, sin pensar que de ese modo perdía el tesoro que había buscado con tanto afán, empujó la lápida de vuelta a su sitio, dejándolo a Aladino ahí enterrado. Aladino esperó hasta que se volvió a hacer el silencio y las pisadas del falso tío dejaron de repicar en su cabeza. Entonces se sentó a pensar. Y cuanto más pensaba más nervioso se ponía. Y, de nervioso que estaba, empezó a restregarse las manos y a pasárselas por la cabeza, desesperado al ver que no había salida. Fue entonces que, del anillo del maghrebín, en el que Aladino no había vuelto a pensar, nació una luz, luego una humareda y luego un efrit completo que se inclinó frente a él y dijo: - Soy el servidor del anillo en la tierra, en el aire y en el agua. ¿Cuál es tu deseo? Y Aladino, por supuesto, pidió volver a su casa y estar sentado con su madre frente a un riquísimo plato de cordero. Así fue. Antes de contar hasta tres ya estaba abrazándose con la madre, que no se explicaba de dónde había salido ese guiso de cordero que humeaba en el fuego, y contándole las extrañas aventuras. - Esto no me gusta nada, hijo –dijo la pobre mirando las piedras que brillaban como soles-, ese hombre es un mago y éstas son cosas de hechicería. - Podríamos vender la lámpara en el zoco –dijo Aladino-. Aunque es vieja y no vale mucho. Aunque tal vez, si la lustro un poco… Y tomó ceniza y un trozo de paño y empezó a lustrarla. Entonces de adentro de la lámpara empezó a salir un humo resplandeciente que terminó por convertirse en un efrit inmenso. - Soy el servidor de la lámpara en la tierra, en el aire y en el agua. ¿Cuál es tu deseo? Aladino no tenía nada pensado, de manera que pidió un plato de dátiles y otro de almendras, más un traje para la madre, porque el que tenía estaba hecho jirones. Y eso fue todo porque Aladino hizo caso a su madre, guardó la lámpara, el anillo y las piedras de colores en un baulcito que tenían y resolvió ganarse la vida trabajando, como cualquier otro muchacho. Nunca intentó vender las piedras. Y hay que reconocer que sólo 127 en momentos difíciles recurrió a los genios proveedores. Y sólo para pedir comida y cosas sencillas. Tal vez no habríamos vuelto a saber de todas estas maravillas de no haber sido por Badrul Budur. Badrul Budur es la hija del rey de la China y tan hermosa era que, cuando ella amanecía en la ventana, la luna se avergonzaba y se escondía sintiéndose fea. Un día salió de paseo por la ciudad. Iba en un palanquín de seda, rodeada de esclavas y esclavos, de soldados, de caballos y elefantes, y tan envuelta en velos de oro que sólo se le veían las manos y se le traslucían apenas los labios y los ojos bajo el arco tendido de las cejas. Pero bastó. Aladino la vio pasar. Y adivinó la hermosura que los velos le negaban. Y el pecho se le encendió y convirtió en brasa viva. Sentía que, sin poder él evitarlo, los ojos primero y luego el cuerpo entero querían irse detrás de la princesa, sin considerar que el hijo de un sastre no podía mirar tan alto. Pero Aladino miraba hacia donde quería, porque, aunque mucho más sabio ahora y tan trabajador como cualquiera, seguía siendo un joven apasionado y lleno de fantasías. Volvió a su casa diciendo que se iba a casar con la princesa. - Estás loco, hijo –dijo la madre, que era mucho más humilde y mucho menos fantasiosa. Pero Aladino ya se había hecho un plan, y le dijo: - Vas a ir al palacio, mamá, llevando un regalo tan pero tan hermoso que el rey se sentirá dispuesto a darme a Budrul Budur por esposa. Y corrió a abrir el baúl donde guardaba las piedras. Las fue sacando de a una. Hacía tiempo ya que había comprendido que no eran simples vidrios de colores sino piedras de las más preciosas, rubíes, esmeraldas, zafiros, jades y alabastros, corales, ópalos y amatistas, topacios, ágatas y diamantes, tallados todos en forma de fruta con raro arte. Aladino eligió las más hermosas y las dispuso sobre una simple fuente de porcelana. Seis veces fue la madre al palacio con la fuente envuelta en un pañuelo antes de atreverse a entregarlo. Pero a la séptima llamó la atención del rey. - Mi hijo Aladino te envía este regalo y te pide que le des por esposa a tu hija Budrul Budur. Cuando cayó el pañuelo y aparecieron en todo su esplendor las inmensas joyas, el rey se quedó sin habla, y lo primero que dijo cuando la recuperó fue: - El que posee joyas tan bellas merece a la mujer más bella. Y volvió la madre de Aladino muy esperanzada a decirle a su hijo que el rey le iba a dar a la hija por esposa. Pero no contaban con el visir, que desde hacía anos confiaba en casar a su único hijo con la princesa. Tanto habló y tanto hizo en contra de Aladino que terminó por convencer al rey de que se trataba de un ladrón, sin duda. De manera que, pocos días después Aladino se entera de que Budrul Budur se casa, pero no con él sino con otro. Primero sintió rabia. Contra el rey, en primer lugar, y contra sí mismo después, por haber confiado en su palabra. Pero luego puso a pensar la cabeza. Se encerró en la casa, buscó la lámpara y la frotó en el sitio que ya conocía. Y esta vez no tuvo dudas. Cuando el efrit dijo, con una gran reverencia que iba del techo al piso: - Soy el servidor de la lámpara en la tierra, en el aire y en el agua. ¿Cuál es tu deseo? Aladino respondió. 128 - Esta tarde se casa Budrul Budur con el hijo del visir. Quiero que me los traigas a los dos aquí cuando ya estén en la cama pero antes de que se abracen. Y así fue. Cuando Budrul Budur, vestida con su camisa de seda, estaba ya acostada en la cama y el hijo del visir apenas se había sentado en ella, apareció el efrit y los llevó por el aire en un vuelo tan vertiginoso que ya estaban en casa de Aladino antes de darse cuenta. - Ahora quiero que encierres al novio en alguna letrina de las más malolientes que encuentres en la ciudad –dijo Aladino. Y pensó: “El visir y su hijo me jugaron sucio y ahora soy yo el que va a ensuciarlos”. Y el efrit cumplió con la orden. Mientras tanto Aladino sin decir una palabra tomaba el lugar del novio junto a la princesa, que estaba muy asustada. - Te amo, Budrul Budur –dijo Aladino-, pero no tocaré la punta de tu camisa ni el más delgado de tus cabellos –y mientras decía esto ponía una espada desenvainada acostada entre él y la muchacha-. Sólo quiero demostrarle a tu padre, el rey, quién es el más poderoso. Y pasó la noche cantándole poesías y contándole cuentos. Y, cuando llegó la mañana, mandó al efrit que trajera de vuelta al novio y que llevara el lecho con los dos por el aire de vuelta al palacio. Y lo mismo sucedió al día siguiente, y al tercer día. Quiso saber el rey si era feliz su hija, pero la encontró llorando y diciendo que su esposo estaba siempre sucio y maloliente, y que ella amaba a Aladino, por lo bueno que era y por lo limpio y perfumado que siempre estaba. Y, cuando preguntó por el hijo del visir, le dijeron que estaba en el hamman y que llevaría varias horas quitarle la mugre que, según él contaba, un horrible efrit le había arrojado encima. De manera que el rey, que era un rey débil y voluble, cambió una vez más de opinión. Y así como antes se había dejado llevar por el visir esta vez se dejó llevar por el amor de su hija. Decretó el divorcio inmediato. Y, al mismo tiempo, mandó preparar la boda de Budrul Budur, la bella, con Aladino, el hijo del sastre, tan inocente como afortunado. Cuando Sherezada calló, Doniazada miraba con interés la lámpara que había a sus pies. - ¿Y dónde estará ahora la lámpara de Aladino? –preguntó-. ¿Y cómo fue que el mago maghrebín no volvió a buscarla? - Algunos dicen que volvió –dijo Sherezada-. Que volvió un día a robarse la lámpara y la princesa. Pero Aladino lo derrotó con la ayuda del efrit del anillo. - Dos efrit en lugar de uno –dijo Shariar- ¡Eso sí que es ser afortunado! - A veces no hacen falta los efrits –dijo Sherezada-. A Alí Babá le bastó con una palabra. - ¿Nos vas a contar ese cuento? –preguntó Doniazada, que nunca parecía satisfecha. - Mañana –dijo Sherezada-. Mañana, si este rey bueno y generoso me lo permite, lo voy a contar. "Aladino y la lámpara maravillosa" historia del libro Las mil y una noches. Relato de Graciela Montes, editorial Gramón-Colihue, Buenos Aires, 1998. 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 © Oesterheld, Héctor Germán y Breccia, Alberto, “La torre de Babel”, Mort Cinder, Colihue, Buenos Aires, 1997. 148 Sobre los sueños propios y los otros… 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 © Oesterheld, Héctor Germán y Solano López, Francisco, El eternauta, Buenos Aires, Doedytores, 2003. 161 El otro Jorge Luis Borges El hecho ocurrió en el mes de febrero de 1969, al norte de Boston, en Cambridge. No lo escribí inmediatamente porque mi primer propósito fue olvidarlo, para no perder la razón. Ahora, en 1972, pienso que si lo escribo, los otros lo leerán como un cuento y, con los años, lo será tal vez para mí. Sé que fue casi atroz mientras duró y más aún durante las develadas noches que lo siguieron. Ello no significa que su relato pueda conmover a un tercero. Serían las diez de la mañana. Yo estaba recostado en un banco, frente al río Charles. A unos quinientos metros a mi derecha había un alto edificio, cuyo nombre no supe nunca. El agua gris acarreaba largos trozos de hielo. Inevitablemente, el río hizo que yo pensara en el tiempo. La milenaria imagen de Heráclito. Yo había dormido bien; mi clase de la tarde anterior había logrado, creo, interesar a los alumnos. No había un alma a la vista. Sentí de golpe la impresión (que según los psicólogos corresponde a los estados de fatiga) de haber vivido ya aquel momento. En la otra punta de mi banco alguien se había sentado. Yo hubiera preferido estar solo, pero no quise levantarme en seguida, para no mostrarme incivil. El otro se había puesto a silbar. Fue entonces cuando ocurrió la primera de las muchas zozobras de esa mañana. Lo que silbaba, lo que trataba de silbar (nunca he sido muy entonado), era el estilo criollo de La tapera de Elías Regules. El estilo me retrajo a un patio, que ha desaparecido, y a la memoria de Álvaro Melián Lafinur, que hace tantos años ha muerto. Luego vinieron las palabras. Eran las de la décima del principio. La voz no era la de Álvaro, pero quería parecerse a la de Álvaro. La reconocí con horror. Me acerqué y le dije: - Señor, ¿usted es oriental o argentino? - Argentino, pero desde el catorce vivo en Ginebra –fue la contestación. Hubo un silencio largo. Le pregunté: - ¿En el número diecisiete de Malagnou, frente a la iglesia rusa? Me contestó que sí. - En tal caso –le dije resueltamente- usted se llama Jorge Luis Borges. Yo también soy Jorge Luis Borges. Estamos en 1969, en la ciudad de Cambridge. - No –me respondió con i propia voz un poco lejana. Al cabo de un tiempo insistió: - Yo estoy aquí en Ginebra, en un banco, a unos pasos del Ródano. Lo raro es que nos parecemos, pero usted es mucho mayor, con la cabeza gris. Yo le contesté: - Puedo probarte que no miento. Voy a decirte cosas que no puede saber un desconocido. En casa hay un mate de plata con un pie de serpientes, que trajo del Perú nuestro bisabuelo. También hay una palangana de plata, que pendía del arzón. En el armario de tu cuarto hay dos filas de libros. Los tres volúmenes de Las mil y una noches de Lane, con grabados en acero y notas en cuerpo menor entre capítulo y capítulo, el diccionario latino de Quicherat, la Germania de Tácito en latín y en la versión de Gordon, un Don Quijote de la casa Garnier, las Tablas de Sangre de Rivera Indarte, con la dedicatoria del autor, el Sartor Resartus de Carlyle, una biografía de Amiel y, escondido detrás de los demás, un libro en rústica sobre las costumbres sexuales de los pueblos balkánicos. No he olvidado tampoco un atardecer en un primer piso de la plaza Dubourg. - Dufour –corrigió. - Está bien. Dufour. ¿Te basta con todo eso? - No –respondió-. Esas pruebas no prueban nada. Si yo lo estoy soñando, es natural que sepa lo que yo sé. Su catálogo prolijo es del todo vano. La objeción era justa. Le contesté: - Si esta mañana y este encuentro son un sueño, cada uno de los dos tiene que pensar que el 162 soñador es él. Tal vez dejemos de soñar, tal vez no. Nuestra evidente obligación, mientras tanto, es aceptar el sueño, como hemos aceptado el universo y haber sido engendrados y mirar con los ojos y respirar. - ¿Y si el sueño durara? –dijo con ansiedad. Para tranquilizarlo y tranquilizarme, fingí un aplomo que ciertamente no sentía. Le dije: - Mi sueño ha durado ya setenta años. Al fin y al cabo, al recordarse, no hay persona que no se encuentre consigo misma. Es lo que nos está pasando ahora, salvo que somos dos. ¿No querés saber algo de mi pasado, que es el porvenir que te espera? Asintió sin una palabra. Yo proseguí un poco perdido: - Madre está sana y buena en su casa de Charcas y Maipú, en Buenos Aires, pero padre murió hace unos treinta años. Murió del corazón. Lo acabó una hemiplejia; la mano izquierda puesta sobre la mano derecha era como la mano de un niño sobre la mano de un gigante. Murió con impaciencia de morir, pero sin una queja. Nuestra abuela había muerto en la misma casa. Unos días antes del fin, nos llamó a todos y nos dijo: “Soy una mujer muy vieja, que está muriéndose muy despacio. Que nadie se alborote por una cosa tan común y corriente.” Norah, tu hermana, se casó y tiene dos hijos. A propósito, en casa, ¿cómo están? - Bien. Padre siempre con sus bromas contra la fe. Anoche dio que Jesús era como los gauchos, que no quieren comprometerse, y que por eso predicaba en parábolas. Vaciló y me dijo: - ¿Y usted? - No sé la cifra de los libros que escribirás, pero sé que son demasiados. Escribirás poesías que te darán un agrado no compartido y cuentos de índole fantástica. Darás clases como tu padre y como tantos otros de nuestra sangre. Me agradó que nada me preguntara sobre el fracaso o éxito de los libros. Cambié de tono y proseguí: En lo que se refiere a la historia... Hubo otra guerra, casi entre los mismos antagonistas. Francia no tardó en capitular; Inglaterra y América libraron contra un dictador alemán, que se llamaba Hitler, la cíclica batalla de Waterloo. Buenos Aires, hacia mil novecientos cuarenta y seis, engendró otro Rosas, bastante parecido a nuestro pariente. El cincuenta y cinco, la provincia de Córdoba nos salvó, como antes Entre Ríos. Ahora, las cosas andan mal. Rusia está apoderándose del planeta; América trabada por la superstición de la democracia, no se resuelve a ser un imperio. Cada día que pasa nuestro país es más provinciano. Más provinciano y más engreído, como si cerrara los ojos. No me sorprendería que la enseñanza del latín fuera reemplazada por la del guaraní. Noté que apenas me prestaba atención. El miedo elemental de lo imposible y sin embargo cierto lo amilanaba. Yo, que no he sido padre, sentí por ese pobre muchacho, más íntimo que un hijo de mi carne, una oleada de amor. Vi que apretaba entre las manos un libro. Le pregunté qué era. - Los poseídos o, según creo, Los demonios de Fyodor Dostoievski –me replicó no sin vanidad. - Se me ha desdibujado. ¿Qué tal es? No bien lo dije, sentí que la pregunta era una blasfemia. - El maestro ruso –dictaminó- ha penetrado más que nadie en los laberintos del alma eslava. Esa tentativa retórica me pareció una prueba de que se había serenado. Le pregunté qué otros volúmenes del maestro había recorrido. Enumeró dos o tres, entre ellos El doble. Le pregunté si al leerlos distinguía bien los personajes, como en el caso de Joseph Conrad, y si pensaba proseguir el examen de la obra completa. - La verdad es que no –me respondió con cierta sorpresa. Le pregunté qué estaba escribiendo y me dijo que preparaba un libro de versos que se titularía Los himnos rojos. También había pensado en Los ritmos rojos. - ¿Por qué no? –le dije-. Podés alegar buenos antecedentes. El verso azul de Rubén Darío y la canción gris de Verlaine. Sin hacerme caso, me aclaró que su libro cantaría la fraternidad de todos los hombres. El poeta de 163 nuestro tiempo no puede dar la espalda a su época. Me quedé pensando y le pregunté si verdaderamente se sentía hermano de todos. Por ejemplo, de todos los empresarios de pompas fúnebres, de todos los carteros, de todos los buzos, de todos los que viven en la acera de números pares, de todos los afónicos, etcétera. Me dijo que su libro se refería a la gran masa de los oprimidos y parias. - Tu masa de oprimidos y parias –le contesté- no es más que una abstracción. Sólo los individuos existen, si es que existe alguien. El hombre de ayer no es el hombre de hoy sentenció algún griego. Nosotros dos, en este banco de Ginebra o de Cambridge, somos tal vez la prueba. Salvo las severas páginas de la Historia, los hechos memorables prescinden de frases memorables. Un hombre a punto de morir quiere acordarse de un grabado entrevisto en la infancia; los soldados que están por entrar en la batalla hablan del barro o del sargento. Nuestra situación era única y, francamente, no estábamos preparados. Hablamos, fatalmente, de letras; temo no haber dicho otras cosas que las que suelo decir a los periodistas. Mi alter ego creía en la invención o descubrimiento de metáforas nuevas; yo en las que corresponden a afinidades íntimas y notorias y que nuestra imaginación ya ha aceptado. La vejez de los hombres y el ocaso, los sueños y la vida, el correr del tiempo y el agua. Le expuse esta opinión, que expondría en un libro años después. Casi no me escuchaba. De pronto dijo: - Si usted ha sido yo, ¿cómo explicar que haya olvidado su encuentro con un señor de edad que en 1918 le dijo que él también era Borges? No había pensado en esa dificultad. Le respondí sin convicción: - Tal vez el hecho fue tan extraño que traté de olvidarlo. Aventuró una tímida pregunta: - ¿Cómo anda su memoria? Comprendí que para un muchacho que no había cumplido veinte años, un hombre de más de setenta era casi un muerto. Le contesté: - Suele parecerse al olvido, pero todavía encuentra lo que le encargan. Estudio anglosajón y no soy el último de la clase. Nuestra conversación ya había durado demasiado para ser la de un sueño. Una brusca idea se me ocurrió. - Yo te puedo probar inmediatamente –le dije- que no estás soñando conmigo. Oí bien este verso, que no has leído nunca, que yo recuerde. Lentamente entoné la famosa línea: L´hydre – univers tordant son corps écaillé d´astres. Sentí su casi temeroso estupor. Lo repitió en voz baja, saboreando cada resplandeciente palabra. - Es verdad –balbuceó-. Yo no podré nunca escribir una línea como ésa. Hugo nos había unido. Antes, él había repetido con fervor, ahora lo recuerdo, aquella breve pieza en que Walt Whitman rememora una compartida noche ante el mar, en que fue realmente feliz. - Si Whitman la ha cantado –observé- es porque la deseaba y no sucedió. El poema gana si adivinamos que es la manifestación de un anhelo, no la historia de un hecho. Se quedó mirándome. - Usted no lo conoce –exclamó-. Whitman es incapaz de mentir. Medio siglo no pasa en vano. Bajo nuestra conversación de personas de miscelánea lectura y gustos diversos, comprendí que no podíamos entendernos. Éramos demasiado distintos y demasiado parecidos. No podíamos engañarnos, lo cual hace difícil el diálogo. Cada uno de los dos era el remedo caricaturesco del otro. La situación era harto anormal para durar mucho más tiempo. Aconsejar o discutir era inútil, porque su inevitable destino era ser el que soy. De pronto recordé una fantasía de Coleridge. Alguien sueña que cruza el paraíso y le dan como prueba una flor. Al despertarse, ahí está la flor. Se me ocurrió un artificio análogo. 164 Oí –le dije-, ¿tenés algún dinero? Sí –me replicó-. Tengo unos veinte francos. Esta noche lo convidé a Simón Jichlinski en el Crocodile. - Dile a Simón que ejercerá la medicina en Carouge, y que hará mucho bien... ahora, me das una de tus monedas. Sacó tres escudos de plata y unas piezas menores. Sin comprender me ofreció uno de los primeros. Yo le tendí uno de esos imprudentes billetes americanos que tienen muy diverso valor y el mismo tamaño. Lo examinó con avidez. - No puede ser –gritó-. Lleva la fecha de mil novecientos sesenta y cuatro. (Meses después alguien me dijo que los billetes de banco no llevan fecha). - Todo esto es un milagro –alcanzó a decir- y lo milagroso da miedo. Quienes fueron testigos de la resurrección de Lázaro habrán quedado horrorizados. No hemos cambiado nada, pensé. Siempre las referencias librescas. Hizo pedazos el billete y guardó la moneda. Yo resolví tirarla al río. El arco del escudo de plata perdiéndose en el río de plata hubiera conferido a mi historia una imagen vívida, pero la suerte no lo quiso. Respondí que lo sobrenatural, si ocurre dos veces, deja de ser aterrador. Le propuse que nos viéramos al día siguiente, en ese mismo banco que está en dos tiempos y en dos sitios. Asintió en el acto y me dijo, sin mirar el reloj, que se le había hecho tarde. Los dos mentíamos y cada cual sabía que su interlocutor estaba mintiendo. Le dije que iban a venir a buscarme. - ¿A buscarlo? –me interrogó. - Sí. Cuando alcances mi edad habrás perdido casi por completo la vista. Verás el color amarillo y sobras y luces. No te preocupes. La ceguera gradual no es una cosa trágica. Es como un lento atardecer de verano. Nos despedimos sin habernos tocado. Al día siguiente no fui. El otro tampoco habrá ido. He cavilado mucho sobre este encuentro, que no he contado a nadie. Creo haber descubierto la clave. El encuentro fue real, pero el otro conversó conmigo en un sueño y fue así que pudo olvidarme; yo conversé con él en la vigilia y todavía me atormenta el recuerdo. El otro me soñó, pero no me soñó rigurosamente. Soñó, ahora lo entiendo, la imposible fecha en el dólar. - © Borges, Jorge Luis, “El otro” en El Libro de Arena, Buenos Aires, EMECÉ, 1975. Por cortesía de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, Presidente María Kodama. 165 HOMBRE EN UN AGUJERO Antonio Di Benedetto El hombre que atraviesa un campo solitario cae en un pozo. Es un pozo angosto y profundo, donde entrar por su voluntad le hubiera costado un gran esfuerzo. No puede salir del pozo, rasguña la tierra sin lograr aferrarse a nada. Grita, a sabiendas de que no será oído: está muuy lejos de todo. La luz solar se extingue. El hombre tiene sed y desesperación. Cuando ha avanzado la noche, por el agujero de la boca del pozo puede ver las estrellas nítidamente estampadas en el cielo, él tiene hambre y una cierta paciencia. Se dice que tendrá que esperar un nuevo día y acaso entonces pasará alguien y verá el agujero en el suelo y a él adentro. Porque él resultará visible desde la superficie, aunque esté en lo hondo. Gritará para hacerse notar y el caminante que recorra el campo lo descubrirá. Entretanto está tratando de salir del pozo, y las manos no alcanzan a cogerse del borde para tomar impulso y salir, sus rodillas carecen de aopyo para reptar y escapar. El hambre lo despierta y piensa que la realidad es parecida a un sueño. Hay un momento en que el sol le cae a plomo sobre la cabeza y él deduce que ya es mediodía y que ésta es la hora en que resultaría más visible desde la superficie, si estuviera fuera del pozo o si pudiera agitar una mano o un arbusto sostenido por la mano. Da gritos perentorios, luego lastimeros; se agota, duerme y sueña. Sueña que está en el ataúd de su padre, pero el padre no se encuentra ahí. Le extraña, porque él lo dejó en el féretro, muerto. Se asombra de la posición de la caja mortuoria: es vertical, y el ataúd fue colocado en el nicho en posición horizontal, acostado, digamos. No arañará más tratando de salir, desprende tierra y el polvo se le introduce en la garganta, con lo que la sed aumenta. Se entrega mansamente al crepúsculo vespertino. Sueña que está en el vientre materno. Recuerda que la matriz, cuando él fue gestado, era más cómoda; este pozo es muy estrecho y lo comprime; el seno materno le permitía mayor libertad de movimiento. En el sueño trata de recordar cómo se dice uñas en inglés. No lo consigue, trata de captar la palabra afinando la atención, se atormenta en vano y las siente, siente la sensación de tener uñas. Tiene que ser que las uñas le están creciendo, como feto o como hombre desarrollado que está atrapado en un pozo y si las uñas le crecen demasiado, ¿cómo hará para cortárselas? La impresión de estar en el seno materno lo pone peor, a causa de cierto aviso intestinal al que no querría dar curso, por respeto a la madre: no quiere ensuciarla por dentro. Vuelve a soñar que está en el féretro del padre. Tampoco ahora está el padre en su ataúd. El hombre advierte que el padre se está paseando al extremo de una cuerda que él tiene en la mano, por el exterior de la tumba, en el pasillo de la galería de sepulcros. Piensa entonces que cuando salga del pozo y deje de soñar tendrá que ocuparse de la educación de su padre, no es posible dejarlo sin preparación: su padre no sabría comportarse con las mujeres, ni siquiera cómo seducirlas, y si su padre, con tal inexperiencia, no fuera capaz de hacer el amor con una mujer, ¿cómo podría nacer él, el hijo? Nunca sería engendrado. 166 En un costado de su agujero nota un movimiento en la tierra. Como está tan obscuro, no puede descubrir qué es, hasta que sale una cabeza de ardilla o de topo que seguramente ha cavado un túnel de su tamaño. Apenas roza su cuerpo – el hombre ha percibido el roce- la ardilla o topo se retrae y huye hacia arriba, hacia la luz. El hombre lamenta la fuga y se pregunta si está muerto y el animalito lo rechaza porque no quiere tratos con la muerte. Un grajo o cuervo que se ha posado en el colchón vegetal del prado lanza picotazos contra una ardilla o topo. Quizá son picotazos negligentes o poco diestros, o la ardilla es muy movediza y ágil, ya que el cuervo no logra alcanzarla con su pico. Esto ha soñado el hombre que está en el pozo. Se despierta y dice: “Tengo hambre”, mucho hambre, y solloza, como una persona que se está muriendo de hambre. Al oír su llanto, el hombre ha despertado, soñando que alguien lo lloraba, ¿quién era? Se convence de su soledad y su desamparo y se dice: “Mejor morir, muerto sonaré mejor”. Pero no muere, se duerme, y entonces sueña que él es un hombre, y sueña que él es un hombre que ha caído en un pozo. Peterborough-Chicago, Estados Unidos de Norteamérica © Di Benedetto, Antonio, “Hombre en un agujero” en: Cuentos completos, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2007. EL MUNDO QUE ELLA DESEABA Philip K. Dick Larry Brewster, medio dormido, contempló las colillas, botellas de cerveza vacías y cajas de cerillas aplastadas que se amontonaban sobre la mesa ante él. Alargó la mano y alineó una botella de cerveza con las demás para lograr de esta manera el efecto adecuado. La pequeña orquesta de dixieland tocaba ruidosamente en la parte trasera del WindUp. El áspero sonido del jazz se mezclaba con el murmullo de voces, la semipenumbra, el tintineo de vasos en la barra. Larry Brewster suspiró, feliz y satisfecho. —Esto es el nirvana —declaró. Asintió con la cabeza lentamente, aprobando las palabras que había pronunciado—. O, al menos, el séptimo nivel del cielo budista zen. —No hay siete niveles en el cielo budista zen —corrigió una competente voz femenina, directamente sobre él. —Es cierto —admitió Larry, reflexionando sobre el tema—. Estaba hablando metafóricamente, no literalmente. —Deberías ir con más cuidado; has de decir justo lo que quieres decir. 167 —¿Y decir justo lo que usted quiere oír? —Larry levantó la vista—. ¿Tengo el placer de conocerla, jovencita? La esbelta muchacha de cabello dorado se dejó caer en la silla que había al otro lado de la mesa; sus ojos acerados brillaron en la semioscuridad del bar. Le sonrió exhibiendo sus blancos dientes centelleantes. —No —respondió—. No nos conocemos, pero ahora ha llegado nuestro momento. —¿Nuestro..., nuestro momento? Larry enderezó poco a poco su cuerpo larguirucho. Había algo en el rostro inteligente de la muchacha que le alarmaba y atravesaba la muralla de su bruma alcohólica. Su sonrisa era demasiado serena, demasiado segura. —¿A qué se refiere, en concreto? ¿De qué va el rollo? La joven se quitó la chaqueta y mostró unos senos llenos y redondeados, y una figura flexible. —Tomaré un martini —dijo—. Por cierto... Me llamo Allison Holmes. —Larry Brewster. —Larry examinó a la chica con suma atención—. ¿Qué ha dicho que quiere? —Un martini. Seco. —Allison le sonrió con frialdad—. Y pide otro para ti, ¿no? Larry gruñó para sí. Hizo una seña al camarero. —Un martini seco, Max. —Muy bien, señor Brewster. Max volvió al cabo de pocos minutos con un martini, que depositó sobre la mesa. Cuando se hubo ido, Larry se inclinó hacia la rubia. —Y ahora, señorita Holmes... —¿Tú no quieres? —No. Larry la miró beber. Sus manos eran menudas y delicadas. No tenía mal aspecto, pero le desagradaba la serenidad autosuficiente de sus ojos. —¿Qué significa eso que nuestro momento ha llegado? Dame alguna pista. —Es muy sencillo. Te vi sentado aquí y supe que eras la persona. A pesar de la mesa desordenada. —Arrugó la nariz ante la visión de las botellas y las cajas de cerillas—. ¿Por qué no mandas que la limpien? —Porque la prefiero así. ¿Supiste que yo era la persona? ¿Qué persona? —El interés de Larry aumentaba—. Continúa. —Larry, éste es un momento muy importante de mi vida. —Allison miró a su alrededor—. ¿Quién iba a pensar que te encontraría en un lugar semejante? Pero siempre me ha ocurrido lo mismo. Es un eslabón más de una cadena que se remonta a..., bueno, hasta donde llega mi memoria. —¿Qué cadena es ésa? —Mi pobre Larry —rió Allison—. No entiendes nada. —Se inclinó hacia él y sus maravillosos ojos danzaron—. Larry, sé algo que nadie más sabe..., nadie en este mundo. Algo que averigüe de niña. Algo... —Espera un momento. ¿Qué significa «este mundo»? ¿Quieres decir que hay mundos más agradables que éste? ¿Mundos mejores, como decía Platón? Este mundo no es más que... —¡Por supuesto que no! —Allison frunció el ceño—. Éste es el mundo mejor, Larry. El mejor de todos los mundos posibles. —Oh. Herbert Spencer. —El mejor de todos los mundos posibles..., para mí. 168 Le dedicó una sonrisa fría, secreta. —¿Por qué para ti? Cuando respondió, captó un matiz casi depredador en el rostro finamente cincelado de la joven. —Porque —dijo con calma— éste es mi mundo. —¿Tu mundo? —Larry enarcó una ceja, y después sonrió, divertido—. Por supuesto, pequeña; es de todos nosotros. —Hizo un ademán que abarcó el resto de la sala—. Tu mundo, mi mundo, el mundo del tipo que toca el banjo. —No. —Allison sacudió la cabeza con firmeza—. No, Larry. Mi mundo; me pertenece a mí. Todas las cosas y todas las personas. Todo es mío. —Movió la silla para acercarse más a él. Larry olió su perfume, cálido, dulce, tentador—. ¿No lo entiendes? Esto es mío. Todas estas cosas están hechas para mí, para hacerme feliz. Larry se apartó un poco. —¿De veras? Voy a decirte una cosa: como principio filosófico no se sostiene. Admitiré que Descartes dijo que sólo conocemos el mundo mediante nuestros sentidos, y que nuestros sentidos reflejan nuestra... Allison posó su pequeña mano sobre el brazo de Larry. —No me refiero a eso. Existen muchos mundos, Larry. Todo tipo de mundos. Millones y millones. Tantos como personas. Cada persona posee su propio mundo, Larry, su mundo particular. Un mundo que existe para ella, para su felicidad. —Bajó la vista con modestia— . Pero da la casualidad que éste es mi mundo. Larry meditó unos segundos. —Muy interesante, pero, ¿y los demás? Yo, por ejemplo. —Tú existes para proporcionarme felicidad, por supuesto; es lo que te estoy diciendo. —La presión de su pequeña mano aumentó—. En cuanto te vi, supe que eras la persona idónea. Llevo varios días pensando en esto. Ya es hora que le encuentre. El hombre que me está destinado. El hombre con el que me he de casar..., para que mi felicidad sea completa. —¡Oye! —exclamó Larry, retrocediendo. —¿Qué te pasa? —¿Y yo? —preguntó Larry—. ¡Eso no es justo! ¿No cuenta mi felicidad? —Sí..., pero aquí no, en este mundo no. —Hizo un gesto vago—. Tienes un mundo en otro lugar; tu propio mundo. En éste, eres una simple parte de mi vida. No eres completamente real. Yo soy la única persona completamente real de este mundo. Los demás están a mi servicio. Sólo son... parcialmente reales. —Entiendo. —Larry se reclinó en la silla poco a poco, acariciándose el mentón—. Por tanto, existo en un montón de mundos diferentes. Una pizca aquí, otra allí, según lo que se necesite de mí. Como ahora, por ejemplo, en este mundo. Llevo veinticinco años dando tumbos, a fin de salirte al paso cuando me necesitaras. —Exacto. —Los ojos de Allison bailaron de alegría—. Has captado la idea. —De pronto, consultó su reloj—. Se está haciendo tarde. Vámonos. —¿Nos vamos? Allison se puso en pie de un brinco, tomó su diminuto bolso y se puso la chaqueta. —¡Quiero hacer tantas cosas contigo, Larry! ¡Hemos de ir a tantos sitios! ¡Nos queda tanto por hacer! —Le asió por el brazo—. Vamos, date prisa. Larry se levantó con parsimonia. —Escucha... 169 —Nos vamos a divertir muchísimo. —Allison le arrastró hacia la puerta—. Veamos... Sería estupendo... Larry se detuvo, irritado. —¡La cuenta! No puedo marcharme. —Rebuscó en su bolsillo—. Debo algo así como... —Nada de cuentas esta noche. Ésta es mi noche especial. —Allison se volvió hacia Max, que limpiaba la mesa—. ¿No es cierto? El viejo camarero levantó la vista lentamente. —¿Qué sucede, señorita? —Esta noche no pagamos. Max sacudió la cabeza. —Esta noche no se paga, señorita. Es el cumpleaños del jefe; bebida gratis para todo el mundo. —¿Cómo? —murmuró Larry. —Vamos. —Allison le arrastró hacia las pesadas puertas hasta salir a la fría y oscura acera neoyorquina—. Vamos, Larry... ¡Hemos de hacer muchas cosas! —No sé de dónde demonios ha salido el taxi —murmuró Larry. El taxi arrancó y se alejó. Larry miró a su alrededor. ¿Dónde estaban? Las oscuras calles estaban silenciosas y desiertas. —Primero, quiero una flor —dijo Allison Holmes—. Larry, ¿no crees que deberías regalarle a tu prometida una flor? Quiero entrar radiante. —¿Una flor? ¿A estas horas de la noche? —Larry señaló las calles silenciosas y oscuras—. ¿Estás bromeando? Allison pensó durante unos segundos y después, de pronto, cruzó la calle. Larry la siguió. Allison se detuvo ante una florería cerrada. El letrero estaba apagado. Golpeó el cristal de la puerta con una moneda. —¿Te has vuelto loca? —gritó Larry—. ¡A estas horas de la noche no hay nadie ahí dentro! Alguien se movió en la parte trasera de la florería. Un anciano se acercó con parsimonia al escaparate. Se quitó las gafas y las guardó en el bolsillo. Se inclinó y abrió la puerta. —¿Qué desea, señora? —Quiero el mejor ejemplar que tenga. Allison entró en la tienda y admiró las flores con arrobo. —Olvídelo, amigo —murmuró Larry—. No le haga caso. Está... —No pasa nada —suspiró el viejo—. Estaba repasando mi declaración de impuestos. Me tomaré un descanso. Encontraremos algo adecuado. Abriré la cámara frigorífica. Cinco minutos después volvían a estar en la calle. Allison contemplaba extasiada la gran orquídea prendida con un alfiler a su chaqueta. —¡Es tan hermosa, Larry! —susurró. Le apretó el brazo, mirándole a la cara—. Muchas gracias. Ahora, vámonos. —¿Adónde? Es posible que encuentres a un viejo sudando la gota gorda sobre su declaración de impuestos a la una de la mañana, pero te reto a que encuentres a alguien más en este cementerio olvidado de Dios. Allison miró a su alrededor. —Veamos... Por aquí. Vamos a ese caserón. No me sorprendería nada que... Obligó a Larry a continuar. Sus tacones resonaron en el silencio de la noche. —Muy bien —murmuró Larry, esbozando una sonrisa—. Te acompañaré. Hasta podría ser interesante. 170 No se veía ninguna luz en la gran casa cuadrada. Todas las persianas estaban bajadas. Allison avanzó a toda prisa por el sendero, orientándose en la oscuridad, hasta llegar al porche de la casa. —¡Oye! —exclamó Larry, alarmado de repente. Allison ya había aferrado el pomo de la puerta, que se abrió sin dificultades. Una explosión de luz y sonido les recibió. Murmullo de voces. Una enorme cantidad de gente deambulaba al otro lado de una pesada cortina. Hombres y mujeres vestidos de noche, inclinados sobre mesas largas y mostradores. —Oh, oh —murmuró Larry—. En menudo lío nos hemos metido. Este lugar no es para nosotros. Tres gorilas de aspecto duro se precipitaron sobre ellos, sin sacar las manos de los bolsillos. —Muy bien, señor. Fuera. Larry empezó a retroceder. —Por mí, encantado. Soy una persona razonable. —Tonterías. —Allison le agarró por el brazo. Sus ojos brillaban de excitación—. Siempre quise visitar una sala de juegos. ¡Mira todas esas mesas! ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa ahí? —Por el amor de Dios —jadeó Larry, desesperado—. Salgamos de aquí. Esta gente no nos conoce. —Ya puede apostar a que no —dijo con voz rasposa uno de los tres voluminosos matones. Movió la cabeza en dirección a sus compañeros—. Vamos p’allá. Se apoderaron de Larry y lo llevaron a empellones hacia la puerta. —¿Qué le están haciendo? —Allison parpadeó—. ¡Basta! —Se concentró, moviendo los labios—. Déjenme..., déjenme hablar con Connie. Los tres matones se quedaron petrificados. Se volvieron hacia ella poco a poco. —¿Con quién? ¿Qué nombre ha dicho, señora? —Con Connie... —sonrió Allison—, me parece. ¿No es eso lo que he dicho? Connie. ¿Dónde está? —Miró a su alrededor—. ¿No está allí? Un hombrecillo de aspecto pulido que jugaba en una mesa se volvió de mala gana al oír su nombre; hizo una mueca de fastidio. —Olvídelo, señora —se apresuró a decir un matón—. No moleste a Connie; no le gusta que le molesten. Cerró la puerta mientras empujaba a Larry y a la joven hacia la gran sala, al otro lado de la cortina. —Vayan a jugar. Diviértanse. Que lo pasen bien. Larry miró a la chica y meneó la cabeza débilmente. —Creo que me apetece una copa..., bien cargada. —Muy bien —dijo Allison, risueña, sin apartar la vista de la ruleta—. Ve a tomar una copa. ¡Voy a jugar! Después de un buen par de whiskys escoceses con agua, Larry bajó del taburete y se alejó del bar en dirección a la mesa de la ruleta, situada en el centro de la sala. Una gran multitud se había congregado alrededor de la mesa. Larry cerró los ojos para controlarse; ya sabía lo que pasaba. Tras serenarse, se abrió paso entre la gente hasta llegar a la mesa. —¿Qué significa ésta? —preguntaba Allison al croupier, sosteniendo en alto una ficha azul. 171 Frente a ella se alzaba una inmensa columna de fichas.., de todos los colores. Todo el mundo murmuraba y hablaba, mirándola. Larry se colocó a su lado. —¿Cómo te va? ¿Ya has perdido hasta la camisa? —Todavía no. Según este hombre, voy ganando. —Sí él lo dice... —suspiró Larry—. Está en el rollo. —¿Quieres jugar? —preguntó Allison, recogiendo una tonelada de fichas—. Quédate éstas; tengo más. —Ya lo veo, pero..., no, gracias. No es mi fuerte. Vamos. —Larry se la llevó de la mesa—. Creo que ya es hora que tú y yo sostengamos una pequeña charla. En aquel rincón estaremos tranquilos. —¿Una charla? —He de pensar en todo esto; la cosa ya ha ido demasiado lejos. Allison le siguió. Larry se encaminó a grandes zancadas hacia una esquina de la sala. Un brillante fuego ardía en una enorme chimenea. Larry se desplomó sobre una mullida butaca mientras señalaba la contigua. —Siéntate. Allison obedeció. Cruzó las piernas y se alisó la falda. Se reclinó en el respaldo y suspiró. —¿No es bonito, el fuego y todo lo demás? Justo lo que siempre había imaginado... Cerró los ojos con languidez. Larry sacó los cigarrillos y encendió uno, absorto en sus pensamientos. —Vamos a ver, señorita Holmes... —Allison. Al fin y al cabo, vamos a casarnos. —Allison, pues. Escucha, Allison, todo esto es absurdo. Mientras estaba en el bar, me entretuve pensándolo. Tu loca teoría no es cierta. —¿Por qué no? —Su voz era soñolienta, distante. Larry movió las manos, irritado. —Te lo explicaré. Afirmas que yo sólo soy parcialmente real. Eso no es cierto. Y que tú eres la única completamente real. —Exacto —aprobó Allison. —¡Escucha! No sé nada sobre esa gente... —Larry señaló la multitud con un gesto despreciativo—. Quizá tengas razón acerca de ellos. Quizá sólo sean fantasmas. ¡Pero yo no! No puedes decir que yo soy un fantasma. —Descargó su puño sobre el brazo de la butaca—. ¿Lo ves? ¿Te atreves a decir que esto es sólo parcialmente real? —La butaca sólo es real en parte. —Maldita sea —rugió Larry—, llevo veinticinco años en este mundo, y sólo hace unas horas que te conozco. ¿Debo creer que no estoy vivo? ¿Que no soy..., que no soy realmente yo? ¿Que sólo soy una especie de decorado en tu mundo..., un simple accesorio? —Larry, querido. Tú tienes tu propio mundo. Todos tenemos nuestro mundo. Pero sucede que éste es mío, y que tú estás en él a mi servicio. —Allison abrió sus grandes ojos azules—. En tu mundo real yo también existo un poco para ti. Todos nuestros mundos se superponen, querido, ¿no lo entiendes? Tú existes para mí en mi mundo. Es probable que yo exista para ti en el tuyo. —Sonrió—. El Gran Diseñador ha de ser económico..., como los buenos artistas. Hay muchos mundos similares, casi idénticos, pero cada uno pertenece a una sola persona. —Y éste es el tuyo. —Larry dejó escapar un suspiro—. De acuerdo, muñeca. Estás convencida de lo que dices; te seguiré la broma..., durante un rato, al menos. Te seguiré 172 la corriente. —Contempló a la muchacha reclinada en la butaca vecina—. No estás mal, ¿sabes?, nada mal. —Gracias. —Sí, morderé el anzuelo. Durante un rato, al menos. Tal vez seamos el uno para el otro, pero has de calmarte un poco. Tientas en exceso a la suerte. Si vamos a seguir juntos, será mejor que te lo tomes con calma. —¿Qué quieres decir? —Todo esto. Este lugar. ¿Y si viene la poli? Juegos, persecuciones. —La mirada de Larry se perdió en la distancia—. No, esto no está bien. Ésta no es la clase de vida que me había imaginado. ¿Sabes lo que tengo metido en la cabeza? —El rostro de Larry se iluminó de nostálgico placer—. Una casita, muñeca. En el campo. Muy lejos. Tierra de labranza. Campos llanos. Tal vez Kansas o Colorado. Una cabaña. Con un pozo. Y vacas. —¿Sí? —Allison frunció el ceño. —¿Y sabes qué mas? Yo, en la parte trasera. Trabajando la tierra, o... dando de comer a los pollos. ¿Has dado de comer a los pollos alguna vez? —Larry movió la cabeza, feliz—. Es muy divertido, muñeca. Y las ardillas. ¿Nunca has ido a un parque y has dado de comer a las ardillas? Ardillas grises de largas colas. Colas tan largas como su propio cuerpo. Allison bostezó. Se levantó con brusquedad y tomó el bolso. —Creo que es hora de irnos. Larry se levantó con parsimonia. —Sí, yo también lo creo. —Mañana va a ser un día muy ajetreado. Quiero levantarme temprano. —Allison avanzó hacia la puerta, abriéndose paso entre la gente—. Lo primero de todo, creo que deberíamos ir a buscar... —Tus fichas —la interrumpió Larry. —¿Qué? —Tus fichas. Ve a cambiarlas. —¿A cambiarlas? —Por dinero... Creo que así lo llaman ahora. —Oh, qué fastidio. —Allison se volvió hacia un hombre robusto sentado a la mesa de black-jack—. ¡Tome! —Tiró las fichas en el regazo del hombre—. Atrápelas. Muy bien, Larry. ¡Vámonos! El taxi frenó en el apartamento de Larry. —¿Vives aquí? —preguntó Allison, mirando el edificio—. No es muy moderno, ¿verdad? —No. —Larry abrió la puerta—. Y las cañerías no están en muy buen estado, pero no me importa. —¿Larry? —Allison le detuvo cuando se disponía a salir. —¿Sí? —No olvidarás lo de mañana, ¿verdad? —¿Mañana? —Tenemos muchas cosas que hacer. Quiero que te levantes a primera hora de la mañana. Hay que visitar varios sitios y ultimar detalles. —¿Qué te parecen las seis de la tarde? ¿Te va bien? Larry bostezó. Era tarde y hacía frío. —Oh, no. Pasaré a buscarte a las diez de la mañana. —¡A las diez! ¿Y mi trabajo? ¡He de ir a trabajar! —Mañana no. Mañana es nuestro día. 173 —¿Cómo demonios voy a vivir si no...? Allison le rodeó con sus esbeltos brazos. —No te preocupes, todo saldrá bien. ¿No te acuerdas? Éste es mi mundo. Le atrajo hacia ella y le besó en la boca. Sus labios eran dulces y fríos. Le abrazó con fuerza y cerró los ojos. Larry se apartó. —Sí, de acuerdo. Se enderezó la corbata. —Mañana, pues. Y no te preocupes por tu trabajo. Adiós, querido Larry. Allison cerró la puerta. El coche siguió por la oscura calle. Larry lo acompañó con la mirada, todavía aturdido. Por fin, se encogió de hombros y entró en el edificio. En la mesa del vestíbulo encontró una carta dirigida a su nombre. La abrió mientras subía la escalera. La carta era de su oficina, la Compañía de Seguros Bray. Se informaba del horario de vacaciones anuales de la plantilla y precisaba las dos semanas concedidas a cada empleado. No necesitó localizar su nombre para saber cuándo empezaban las suyas. «No te preocupes», había dicho Allison. Larry sonrió con tristeza y sepultó la carta en el bolsillo de la chaqueta. Abrió la puerta de su casa. ¿Había dicho a las diez? Bueno, al menos dormiría a gusto. El día era caluroso y claro. Larry Brewster se sentó en los escalones del edificio, fumando y pensando mientras esperaba a Allison. La chica se lo montaba muy bien; no quedaba duda. Montones de cosas parecían caer como ciruelas maduras en su regazo. No era de extrañar que considerase este mundo de su propiedad... Todo le salía a pedir de boca, de acuerdo, pero también le ocurría a otras personas. Cuestión de suerte. La fortuna siempre les sonreía. Ganaban concursos radiofónicos; encontraban dinero en la cuneta; apostaban al caballo ganador. ¿Su mundo? Larry sonrió. Por lo visto, Allison se lo creía a pies juntillas. Interesante. Bien, le seguiría la corriente un poco más, al menos. Era una muchacha agradable. Sonó una bocina. Larry levantó la vista. Un descapotable pintado en dos tonos estaba estacionado frente a él. Allison le saludó con la mano. —¡Hola! ¡Date prisa! Larry se levantó y caminó hacia el coche. —¿De dónde lo has sacado? Abrió la puerta y se deslizó en su interior. —¿Esto? —Allison puso el motor en marcha y se zambulló en el tráfico—. Lo he olvidado. Creo que alguien me lo regaló. —¡Te has olvidado! —La miró, y después se reclinó contra el suave tapizado del asiento—. ¿Y bien? ¿Por dónde empezamos? —Vamos a ver nuestra nueva casa. —¿La casa de quién? —Nuestra. Tuya y mía. Larry se hundió en el asiento. —¡Cómo! Pero tú... El coche giró por una esquina. —Te encantará; es una maravilla. ¿Cuántas habitaciones tiene tu piso? —Tres. Allison lanzó una alegre carcajada. 174 —Ésta tiene once habitaciones. Dos plantas. Dos mil metros cuadrados de jardín. Eso me han dicho, al menos. —¿No la has visto? —Todavía no. Mi abogado me ha llamado esta mañana. —¿Tu abogado? —Forma parte de una propiedad que me han dejado en herencia. Larry se controló poco a poco. Allison, ataviada con un traje de dos piezas escarlata, miraba con semblante feliz la carretera que se extendía ante ellos. —Deja que me aclare. Nunca la has visto; tu abogado acaba de llamarte; forma parte de una propiedad que has heredado. —Exacto. Un tío mío. He olvidado su nombre. No esperaba que me dejara nada. —Se volvió hacia Larry y le miró con ternura—. Es un momento muy especial para mí. Es importante que todo vaya bien. Todo mi mundo... —Sí, todo tu mundo. Bien, espero que te guste la casa cuando la veas. —Me gustará —rió Allison—. Después de todo, existe para mí; es su única razón de existir. —Consigues que todo funcione como una ciencia exacta —murmuró Larry—. Todo lo que te sucede es estupendo. Todo te complace. Deduzco, por tanto, que ha de ser tu mundo. Tal vez estás mejorando las cosas... Diciéndote que te gusta de verdad todo cuanto te sucede. —¿Lo crees así? Larry frunció el ceño y se abismó en sus pensamientos. —Dime —preguntó por fin—, ¿cómo averiguaste la existencia de estos múltiples mundos? ¿Por qué estás tan segura que éste es el tuyo? —Lo deduje por mis propios medios —sonrió la joven—. Estudié lógica, filosofía, historia..., y siempre había algo que me desconcertaba. ¿Por qué se producían tantos cambios vitales en la suerte de personas o naciones, cambios providenciales, que ocurrían en el momento oportuno? ¿Por qué daba la impresión que mi mundo tenía que ser como era, para que a lo largo de la historia ocurrieran una serie de acontecimientos extraños que le hicieran evolucionar así? »Leí la teoría de Éste es el mejor de todos los mundos posibles, pero a medida que la pensaba le encontraba menos sentido. Estudié las religiones de la humanidad, y especulaciones científicas sobre la existencia de un Creador..., pero algo faltaba, algo de lo que no se podía dar cuenta o que se pasaba por alto. —Sí, claro —asintió Larry—. Es muy fácil: si éste es el mejor de todos los mundos posibles, ¿por qué hay tantos sufrimientos, sufrimientos innecesarios, si existe un Creador benevolente y todopoderoso, como tantos millones de seres han creído, creen y creerán en el futuro, sin duda? ¿Y cómo explicas la existencia del mal? —Larry sonrió—. Y tú encontraste la respuesta a todo esto, ¿eh? Como quien prepara un martini. —Tampoco hace falta que te pongas así —dijo Allison con altivez—. Bueno, es sencillo y no soy la única que lo ha descubierto, aunque es obvio que soy la única en este mundo... —De acuerdo —cortó Larry—. Me guardaré las objeciones hasta que me digas cómo lo hiciste. —Gracias, querido. Vas comprendiendo, ¿te das cuenta? Aunque no estés de acuerdo conmigo en todo... Bien, se haría muy aburrido, estoy segura. Será mucho más divertido si he de esforzarme por convencerte... Oh, no seas impaciente, todo llegará. —Gracias. 175 —Es sencillo, como lo del huevo y la gallina, en cuanto le pillas el truco. La razón por la que tanto el Creador benevolente como la teoría del Mejor de todos los mundos posibles no parecen convincentes estriba en que empezamos con una suposición injustificada: que éste es el único mundo. Supón que probamos un nuevo enfoque: imagínate un Creador de infinito poder. Un ser semejante podría crear infinitos mundos..., o al menos, un número tan elevado como para que nos pareciera infinito. »Si das eso por sentado, todo lo demás adquiere sentido. El Creador puso fuerzas en movimiento. Creó mundos diferentes para cada ser humano existente; cada uno existe para un solo ser humano. Es un artista, pero Él aplica la economía de medios, de modo que temas, acontecimientos y motivos se repiten de mundo en mundo. —Oh, empiezo a adivinar adónde diriges tus tiros —replicó Larry con suavidad—. En algunos mundos, Napoleón ganó la batalla de Waterloo..., si bien sólo en su propio mundo le salieron bien las cosas. En éste, perdió... —No estoy segura de si Napoleón existió en mi mundo —dijo Allison en tono pensativo—. Me parece que es un simple nombre en los anales, aunque alguna persona semejante existió en otros mundos. En el mío, Hitler fue derrotado. Roosevelt murió... Me supo mal, aunque no lo conocía, y tampoco era muy real; ambos eran imágenes llegadas del mundo de otras personas... —Muy bien. Todo te salió a las mil maravillas, durante toda tu vida, ¿verdad? Nunca estuviste enferma, ni te sentiste herida o hambrienta... —Más o menos —asintió la joven—. He sufrido algunos contratiempos y frustraciones, pero nada realmente..., bien, realmente doloroso. He conseguido todo lo que deseaba y logrado comprender cosas importantes, gracias a que todo el mundo ha aportado su granito de arena en ese sentido. Ya ves, Larry, la lógica es perfecta; todo lo deduje de las pruebas. No hay otra respuesta que se sostenga. —¿Qué importa lo que yo piense? —sonrió Larry—. No vas a cambiar de opinión. Larry contempló el edificio con notable desagrado. —¿Eso es una casa? —murmuró por fin. Los ojos de Allison bailaron de alegría cuando la joven alzó la vista hacia la gran mansión. —Perdón, querido. ¿Qué has dicho? La casa era inmensa..., y supermoderna, como la pesadilla de un pastelero. Grandes columnas, conectadas mediante barras de hierro y contrafuertes inclinados, se elevaban hacia el cielo. Las habitaciones estaban colocadas unas sobre otras como cajas de zapatos, cada una en un ángulo diferente. Todo el edificio estaba coronado por una especie de tejas metálicas brillantes, de un espeluznante amarillo mantequilla. La casa relumbraba y centelleaba bajo el sol de la mañana. —¿Qué..., qué son esas cosas? —Larry indicaba unas horrísonas plantas que trepaban por los costados irregulares de la casa—. ¿Es preciso que estén ahí? Allison parpadeó y frunció el ceño levemente. —¿Qué has dicho, querido? ¿Te refieres a las buganvillas? Son plantas muy exóticas. Las traen del sur del Pacífico. —¿Para qué sirven? ¿Para impedir que la casa se desplome como un castillo de naipes? La sonrisa de Allison se desvaneció. Enarcó una ceja. —Querido, ¿te encuentras bien? ¿Te molesta algo? Larry retrocedió hacia el coche. —Volvamos a la ciudad. Tengo hambre. 176 —De acuerdo —dijo Allison, mirándole de una forma extraña—. De acuerdo, volvamos. Aquella noche, después de cenar, Larry parecía taciturno y abúlico. —Vamos al Wind-Up —dijo de repente—. Me apetece ver algo conocido, para variar. —¿Qué quieres decir? Larry indicó con un movimiento de cabeza el carísimo restaurante del que acababan de salir. —Todas esas luces extravagantes, camareros uniformados bajitos susurrándote al oído. En francés. —Si quieres pedir algunos platos has de saber un poco de francés —sentenció Allison. Frunció los labios, irritada—. Larry, me estás intrigando. Tu reacción al ver la casa, las cosas extrañas que dijiste... —Verla me provocó una crisis de locura temporal. Larry se encogió de hombros. —Bien, espero que te recuperes. —Me voy recuperando a cada minuto que pasa. Fueron al Wind-Up. Allison cruzó el umbral. Larry se detuvo para encender un cigarrillo. El querido Wind-Up; verlo ya le hacía sentirse mejor. Caluroso, oscuro, ruidoso, el sonido de la orquesta de dixieland en la parte trasera. Recobró los ánimos. La paz y la comodidad de un buen bar cutre. Suspiró y empujó la puerta. Y se quedó petrificado, sin dar crédito a sus ojos. El Wind-Up había cambiado. Estaba bien iluminado. En lugar de Max, el camarero, había camareras sirviendo con inmaculados uniformes blancos. El local estaba atestado de mujeres bien vestidas, que charlaban y bebían combinados. Y en la parte trasera había una falsa orquesta de gitanos. Un patán de pelo largo, disfrazado para la ocasión, torturaba un violín. —¡Vamos! —le apremió Allison, impaciente—. Estás llamando la atención, parado ahí en la puerta. Larry contempló durante largo rato la orquesta gitana de imitación, a las emperifolladas camareras, a las mujeres que cotorreaban, las luces de neón. Se sentía atontado, sin fuerzas. —¿Qué pasa? —Allison le agarró por el brazo, malhumorada—. ¿Qué te ocurre? —¿Qué..., qué ha sucedido? —Larry señaló con un débil gesto de la mano el interior del local—. ¿Ha ocurrido un accidente? —Ah, esto. Olvidé decírtelo. Hablé con el señor O’Mallery sobre ello. Antes que nos encontráramos anoche. —¿El señor O’Mallery? —Es el propietario del edificio. Somos viejos amigos. Le indiqué lo..., lo sucio y deprimente que se estaba poniendo el local. Comenté los cambios que sería preciso introducir. Larry salió a la acera. Aplastó el cigarrillo con el tacón del zapato y hundió las manos en los bolsillos. Allison corrió tras él, con las mejillas rojas de indignación. —¡Larry! ¿Adónde vas? —Buenas noches. —¿Buenas noches? —La joven le miró con estupefacción—. ¿Qué quieres decir? 177 —Que me voy. —¿Te vas adónde? —Lejos. A mi casa. Al parque. A cualquier sitio. Larry se puso a caminar, con la espalda encorvada y las manos en los bolsillos. Allison corrió y se plantó frente a él, presa de cólera. —¿Has perdido la cabeza? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? —Claro. Te dejo. Hemos terminado. Bien, fue bonito mientras duró. Ya nos veremos. Los dos puntos rojos que cubrían las mejillas de Allison brillaron como carbones incandescentes. —Espera un momento, señor Brewster. Me parece que has olvidado algo. Su voz era dura e hiriente. —¿He olvidado algo? ¿Como qué? —No puedes irte; no puedes dejarme tirada. —¿No puedo? Larry enarcó una ceja. —Creo que deberías reconsiderarlo, ahora que aún tienes tiempo. —No te entiendo —bostezó Larry—. Creo que volveré a mi casa de tres habitaciones y me meteré en la cama. Estoy cansado. Pasó por delante de la joven. —¿Te has olvidado? —le espetó Allison—. ¿Has olvidado que no eres completamente real? ¿Que sólo existes como parte de mi mundo? —¡Santo Dios! ¿Vas a empezar el rollo otra vez? —Será mejor que lo pienses antes de irte. Existes para hacerme feliz, señor Brewster. Este es mi mundo, recuérdalo. Es posible que en el tuyo las cosas sean diferentes, pero éste es mi mundo. Y en mi mundo sucede lo que yo digo. —Hasta la vista —dijo Larry Brewster. —¿Todavía..., todavía insistes en marcharte? Larry Brewster meneó la cabeza lentamente. —No —dijo—. En realidad, no. He cambiado de idea. Me causas demasiados problemas. La que se marcha eres tú. Y mientras hablaba, un globo de luz radiante rodeó suavemente a Allison Holmes y la envolvió en su brillante aura de esplendor. El globo luminoso se elevó, transportando por los aires a la señorita Holmes, alzándola sin el menor esfuerzo sobre los edificios, hacia el cielo del anochecer. Larry Brewster contempló con calma como el globo luminoso se llevaba a la señorita Holmes. No se sorprendió al ver que la joven se desvanecía y difuminaba gradualmente..., hasta que de repente desapareció por completo. Apenas un débil resplandor en el cielo. Allison Holmes se había marchado. Larry Brewster permaneció inmóvil durante largo rato, inmerso en sus pensamientos, acariciándose el mentón con aire pensativo. Echaría de menos a Allison. En ciertos aspectos le gustaba; había significado una diversión temporal. Bien, ahora se había ido. En este mundo, Allison Holmes no había sido completamente real. Lo que Larry había conocido, lo que él llamaba «Allison Holmes», no era más que una apariencia parcial de la joven. Después, recordó un detalle: cuando el globo de luz radiante se la llevó, vislumbró algo... Vislumbró, tras ella, un mundo diferente, obviamente su mundo, su mundo real, el mundo que la joven deseaba. Los edificios eran inquietantemente familiares; aún se acordaba de la casa... 178 Por tanto... Allison había sido real, después de todo... Existió en el mundo de Larry, hasta que llegó el momento de ser transportada al suyo. ¿Encontraría en él a otro Larry Brewster..., uno que le fuera como anillo al dedo? El pensamiento le produjo un escalofrío. De hecho, toda la experiencia había sido un poco desconcertante. —Me pregunto por qué —murmuró en voz baja. Recordó otros acontecimientos desagradables que, sin embargo, le habían ocasionado grandes satisfacciones, experiencias que no habría saboreado sin ellos. —Bueno —suspiró—, no hay mal que por bien no venga. Se puso a caminar con parsimonia, con las manos en los bolsillos, echando un vistazo al cielo de vez en cuando, como si quisiera asegurarse... © Dick, Philip K., “El mundo que ella deseaba”, en Cuentos Completos 2, La segunda variedad, Barcelona, Martínez Roca, 1991. Esa mujer El coronel elogia mi puntualidad: - Es puntual como los alemanes –dice. - O como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, canoso, de cara ancha, tostada. - He leído sus cosas –propone-. Lo felicito. Rodolfo Walsh Mientras sirve dos grandes vasos de whisky, me va informando, casualmente, que tiene veinte años de servicios de informaciones, que ha estudiado filosofía y letras, que es un curioso del arte. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del décimo piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires. Pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aun no es una búsqueda, es apenas una fantasía: la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrírseme. Algún día (pienso en momentos de ira) iré a buscarla. Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra. El coronel sabe dónde está. Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos, ornado de marfiles y de bronces, de platos de Meissen y Cantón. Sonrío ante el Jongkind falso, el Figari dudoso. Pienso en la cara que pondría si le dijera quién fabrica los Jongkind, pero en cambio elogio su whisky. El bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio. Su cara cambia y cambia, mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente. - Esos papeles –dice. 179 Lo miro. - Esa mujer, coronel. Sonríe. - Todo se encadena –filosofa. A un potiche de porcelana de Viena le falta una esquirla en la base. Una lámpara de cristal está rajada. El coronel, con los ojos brumosos y sonriendo, habla de la bomba. - La pusieron en el palier. Creen que yo tengo la culpa. Si supieran lo que he hecho por ellos, esos roñosos. - ¿Mucho daño? –pregunto. Me importa un carajo. - Bastante. Mi hija. La he puesto en manos de un psiquiatra. Tiene doce años –dice. El coronel bebe, con ira, con tristeza, con miedo, con remordimiento. Entra su mujer, con dos pocillos de café. - Contále vos, Negra. Ella se va sin contestar; una mujer alta, orgullosa, con un rictus de neurosis. Su desdén queda flotando como una nubecita. - La pobre quedó muy afectada –explica el coronel-. Pero a usted no le importa esto. - ¡Cómo no me va a importar!... Oí decir que al capitán N y al mayor X también les ocurrió alguna desgracia después de aquello. El coronel se ríe. - La fantasía popular –dice-. Vea cómo trabaja. Pero en el fondo no inventan nada. No hacen más que repetir. Enciende un Marlboro, deja el paquete a mi alcance sobre la mesa. - Cuénteme cualquier chiste –dice. Pienso. No se me ocurre. - Cuénteme cualquier chiste político, el que quiera, y yo le demostraré que estaba inventado hace veinte años, cincuenta años, un siglo. Que se usó tras la derrota de Sedán, o a propósito de Hindenburg, de Dollfuss, de Badoglio. - ¿Y esto? - La tumba de Tutankamón –dice el coronel-. Lord Carnavon. Basura. El coronel se seca la transpiración con la mano gorda y velluda. - Pero el mayor X tuvo un accidente, mató a su mujer. - ¿Qué más? –dice, haciendo tintinear el hielo en el vaso. - Le pegó un tiro una madrugada. - La confundió con un ladrón –sonríe el coronel-. Esas cosas ocurren. - Pero el capitán N… - Tuvo un choque de automóvil, que lo tiene cualquiera, y más él, que no ve un caballo ensillado cuando se pone en pedo. - ¿Y usted, coronel? - Lo mío es distinto –dice-. Me la tienen jurada. Se para, da una vuelta alrededor de la mesa. - Creen que yo tengo la culpa. Esos roñosos no saben lo que yo hice por ellos. Pero algún día se va a escribir la historia. A lo mejor la va a escribir usted. - Me gustaría. - Y yo voy a quedar limpio, yo voy a quedar bien. No es que me importe quedar bien con esos roñosos, pero sí ante la historia, ¿comprende? - Ojalá dependa de mí, coronel. - Anduvieron rondando. Una noche, uno se animó. Dejó la bomba en el palier y salió corriendo. 180 Mete la mano en una vitrina, saca una figurita de porcelana policromada, una pastora con un cesto de flores. - Mire. A la pastora le falta un bracito. - Derby –dice. Doscientos años. La pastora se pierde entre sus dedos repentinamente tiernos. El coronel tiene una mueca de fierro en la cara nocturna, dolorida. - ¿Por qué creen que usted tiene la culpa? - Porque yo la saqué de donde estaba, eso es cierto, y la llevé donde está ahora, eso también es cierto. Pero ellos no saben lo que querían hacer, esos roñosos no saben nada, y no saben que fui yo quien lo impidió. El coronel bebe, con ardor, con orgullo, con fiereza, con elocuencia, con método. - Porque yo he estudiado historia. Puedo ver las cosas con perspectiva histórica. Yo he leído a Hegel. - ¿Qué querían hacer? - Fondearla en el río, tirarla de un avión, quemarla y arrojar los restos por el inodoro, diluirla en ácido. ¡Cuánta basura tiene que oír uno! Este país está cubierto de basura, uno no sabe de dónde sale tanta basura, pero estamos todos hasta el cogote. - Todos, coronel. Porque en el fondo estamos de acuerdo, ¿no? Ha llegado la hora de destruir. Habría que romper todo. - Y orinarle encima. - Pero sin remordimientos, coronel. Enarbolando alegremente la bomba y la picana. ¡Salud! –digo levantando el vaso. No contesta. Estamos sentados junto al ventanal. Las luces del puerto brillan: azul mercurio. De a ratos se oyen las bocinas de los automóviles, arrastrándose lejanas como las voces de un sueño. El coronel es apenas la mancha gris de su cara sobre la mancha blanca de su camisa. - Esa mujer –le oigo murmurar-. Estaba desnuda en el ataúd y parecía una virgen. La piel se le había vuelto transparente. Se veían las metástasis del cáncer, como esos dibujitos que uno hace en una ventanilla mojada. El coronel bebe. Es duro. - Desnuda –dice-. Éramos cuatro o cinco y no queríamos mirarnos. Estaba ese capitán de navío, y el gallego que la embalsamó, y no me acuerdo quién más. Y cuando la sacamos del ataúd –el coronel se pasa la mano por la frente-, cuando la sacamos, ese gallego asqueroso… Oscurece por grados, como en un teatro. La cara del coronel es casi invisible. Solo el whisky brilla en su vaso, como un fuego que se apaga despacio. Por la puerta abierta del departamento llegan remotos ruidos. La puerta del ascensor se ha cerrado en la plata baja, se ha abierto más cerca. El enorme edificio cuchichea, respira, gorgotea con sus cañerías, sus incineradores, sus cocinas, sus chicos, sus televisores, sus sirvientas. Y ahora el coronel se ha parado, empuña una metralleta que no le vi sacar de ninguna parte, y en puntas de pie camina hacia el palier, enciende la luz de golpe, mira el ascético, geométrico, irónico vacío del palier, del ascensor, de la escalera, donde no hay absolutamente nadie y regresa despacio, arrastrando la metralleta. - Me pareció oír. Esos roñosos no me van a agarrar descuidado, como la vez pasada. Se sienta, más cerca del ventanal ahora. La metralleta ha desaparecido y el coronel divaga nuevamente sobre aquella gran escena de su vida. 181 …se le tiró encima, ese gallego asqueroso. Estaba enamorado del cadáver, la tocaba, le manoseaba los pezones. Le di una trompada, mire –el coronel se mira los nudillos-, que lo tiré contra la pared. Está todo podrido, no respetan ni a la muerte. ¿Le molesta la oscuridad? - No. - Mejor. Desde aquí puedo ver la calle. Y pensar. Pienso siempre. En la oscuridad se piensa mejor. Vuelve a servirse un whisky. - Pero esa mujer estaba desnuda –dice, argumenta sobre un posible contradictor-. Tuve que taparle el monte de Venus, le puse una mortaja y el cinturón franciscano. Bruscamente se ríe. - Tuve que pagar la mortaja de mi bolsillo. Mil cuatrocientos pesos. Eso le demuestra, ¿eh? Eso le demuestra. Repite varias veces “Eso le demuestra”, como un juguete mecánico, sin decir qué es lo que eso me demuestra. - Tuve que buscar ayuda para cambiarla de ataúd. Llamé a unos obreros que había por ahí. Figúrese cómo quedaron. Para ellos era una diosa, qué sé yo las cosas que les meten en la cabeza, pobre gente. - ¿Pobre gente? - Sí, pobre gente. –El coronel lucha contra una escurridiza cólera interior-. Yo también soy argentino. - Yo también, coronel, yo también. Somos todos argentinos. - Ah, bueno –dice. - ¿La vieron así? - Sí, ya le dije que esa mujer estaba desnuda. Una diosa, y desnuda, y muerta. Con toda la muerte al aire, ¿sabe? Con todo, con todo… La voz del coronel se pierde en una perspectiva surrealista, esa frasecita cada vez más remota encuadrada en sus líneas de fuga, y el descenso de la voz manteniendo una divina proporción o qué. Yo también me sirvo un whisky. - Para mí no es nada –dice el coronel-. Yo estoy acostumbrado a ver mujeres desnudas. Muchas en mi vida. Y hombres muertos. Muchos en Polonia, el 39. Yo era agregado militar, dése cuenta. Quiero darme cuenta, sumo mujeres desnudas más hombres muertos, pero el resultado no me da, no me da, no me da… Con un solo movimiento muscular me pongo sobrio, como un perro que se sacude el agua. - A mí no me podía sorprender. Pero ellos… - ¿Se impresionaron? - Uno se desmayó. Lo desperté a bofetadas. Le dije: “Maricón, ¿esto es lo que hacés cuando tenés que enterrar a tu reina? Acordate de San Pedro, que se durmió cuando lo mataban a Cristo.” Después me agradeció. Miro la calle. “Coca” dice el letrero, plata sobre rojo. “Cola” dice el letrero, plata sobre rojo. La pupila inmensa crece, círculo rojo tras concéntrico círculo rojo, invadiendo la noche, la ciudad, el mundo. “Beba”. - Beba –dice el coronel. Bebo. - ¿Me escucha? - Lo escucho. - Le cortamos un dedo. - 182 - ¿Era necesario? El coronel es de plata, ahora. Se mira la punta del índice, la demarca con la uña del pulgar y la alza. - Tantito así. Para identificarla. - ¿No sabían quién era? Se ríe. La mano se vuelve roja. “Beba”. - Sabíamos, sí. Las cosas tienen que ser legales. Era un acto histórico, ¿comprende? - Comprendo. - La impresión digital no agarra si el dedo está muerto. Hay que hidratarlo. Más tarde se lo pegamos. - ¿Y? - Era ella. Esa mujer era ella. - ¿Muy cambiada? - No, no, usted no me entiende. Igualita. Parecía que iba a hablar, que iba a… Lo del dedo es para que todo fuera legal. El profesor R. controló todo, hasta e sacó radiografías. - ¿El profesor R.? - Sí, eso no lo podía hacer cualquiera. Hacía falta alguien con autoridad científica, moral. En algún lugar de la casa suena, remota, entrecortada, una campanilla. No veo entrar a la mujer del coronel, pero de pronto está ahí, su voz amarga, inconquistable: - ¿Enciendo? - No. - Teléfono. - Decíles que no estoy. Desaparece. - Es para putearme –explica el coronel-. Me llaman a cualquier hora. A las tres de la madrugada, a las cinco. - Ganas de joder –digo alegremente-. - Cambié tres veces el número de teléfono. Pero siempre lo averiguan. - ¿Qué le dicen? - Que a mi hija le agarre la polio. Que me van a cortar los huevos. Basura. Oigo el hielo en el vaso, como un cencerro lejano. - Hice una ceremonia, los arengué. Yo respeto las ideas, les dije. Esa mujer hizo mucho por ustedes. Yo la voy a enterrar como cristiana. Pero tienen que ayudarme. El coronel está de pie y bebe con coraje, con exasperación, con grandes y altas ideas que refluyen sobre él como grandes y altas olas contra un peñasco y lo dejan intocado y seco, recortado y negro, rojo y plata. - La sacamos en un furgón, la tuve en Viamonte, después en 25 de Mayo, siempre cuidándola, protegiéndola, escondiéndola. Me la querían quitar, hacer algo con ella. La tapé con una lona, estaba en mi despacho, sobre un armario, muy alto. Cuando me preguntaban qué era, les decía que era el transmisor de Córdoba, la Voz de la Libertad. Ya no sé dónde está el coronel. El reflejo plateado lo busca, la pupila roja. Tal vez ha salido. Tal vez ambula entre los muebles. El edificio huele vagamente a sopa en la cocina, colonia en el baño, pañales en la cuna, remedios, cigarrillos, vida, muerte. - Llueve –dice su voz extraña. 183 Miro el cielo: el perro Sirio, el cazador Orión. - Llueve día por medio –dice el coronel-. Día por medio llueve en un jardín donde todo se pudre, las rosas, el pino, el cinturón franciscano. Dónde, pienso, dónde. - ¡Está parada! –grita el coronel-. ¡La enterré parada, como Facundo, porque era un macho! Entonces lo veo, en la otra punta de la mesa. Y por un momento, cuando el resplandor cárdeno lo baña, creo que llora, que gruesas lágrimas le resbalan por la cara. - No me hagas caso –dice, se sienta-. Estoy borracho. Y largamente llueve en su memoria. Me paro, le toco el hombro. - ¿Eh? –dice- ¿Eh? –dice. Y me mira con desconfianza, como un ebrio que se despierta en un tren desconocido. - ¿La sacaron del país? - Sí. - ¿La sacó usted? - Sí. - ¿Cuántas personas saben? - Dos. - ¿El viejo sabe? Se ríe. - Cree que sabe. - ¿Dónde? No contesta. - Hay que escribirlo, publicarlo. - Sí. Algún día. Parece cansado, remoto. - ¡Ahora! –me exaspero-. ¿No le preocupa la historia? ¡Yo escribo la historia, y usted queda bien, bien para siempre, coronel! La lengua se le pega al paladar, a los dientes. - Cuando llegue el momento… usted será el primero… - No, ya mismo. Piense. París Match. Life. Cinco mil dólares. Diez mil. Lo que quiera. Se ríe. - ¿Dónde, coronel, dónde? Se para despacio, no me conoce. Tal vez va a preguntarme quién soy, qué hago ahí. Y mientras salgo derrotado, pensando que tendré que volver, o que no volveré nunca. Mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, uniendo isoyetas, probabilidades, complicidades. Mientras sé que ya no me interesa, y que justamente no moveré un dedo, ni siquiera un mapa, la voz del coronel me alcanza como una revelación. - Es mía –dice simplemente-. Esa mujer es mía. © Walsh, Rodolfo, “Esa mujer”, en Obra literaria completa, México, Siglo Veintiuno Editores, 1985. 184 Yo no sé nada Oliverio Girondo Yo no sé nada Tú no sabes nada Ud. no sabe nada Él no sabe nada Ellos no saben nada Ellas no saben nada Uds. no saben nada Nosotros no sabemos nada. La desorientación de mi generación tiene su explicación en la dirección de nuestra educación, cuya idealización de la acción, era —¡sin discusión!— una mistificación, en contradicción con nuestra propensión a la meditación, a la contemplación y a la masturbación. (Gutural, lo más guturalmente que se pueda.) Creo que creo en lo que creo que no creo. Y creo que no creo en lo que creo que creo. " Cantar de las ranas " ¡Y ¡Y ¿A ¿A ¡Y ¡T su ba llí llá su ba bo jo es es bo jo las las tá? tá? las las es es ¡A ¡A es es ca ca quí cá ca ca le le no no le le ras ras es es ras ras arri aba tá tá arrí aba ba!... jo!... !... !... ba!... jo!... © Girondo, Oliverio, “Yo no sé nada”, en Espantapájaros, Buenos Aires, CEAL, 1966. 185 Transmigración Oliverio Girondo A unos les gusta el alpinismo. A otros les entretiene el dominó. A mí me encanta la transmigración. Mientras aquellos se pasan la vida colgados de una soga o pegando puñetazos sobre una mesa, yo me lo paso transmigrando de un cuerpo a otro, yo no me canso nunca de transmigrar. Desde el amanecer, me instalo en algún eucalipto a respirar la brisa de la mañana. Duermo una siesta mineral, dentro de la primera piedra que hallo en mi camino, y antes del anochecer ya estoy pensando la noche y las chimeneas con un espíritu de gato. ¡Qué delicia la de metamorfosearse en abejorro, la de sorber el polen de las rosas! ¡Qué voluptuosidad la de ser tierra, la de sentirse penetrado de tubérculos, de raíces, de una vida latente que nos fecunda... y nos hace cosquillas! Para apreciar el jamón ¿no es indispensable ser chancho? Quien no logre transformarse en caballo ¿podrá saborear el gusto de los valles y darse cuenta de lo que significa “tirar el carro”?... Poseer a una virgen es muy distinto a experimentar las sensaciones de la virgen mientras la estamos poseyendo, y una cosa es mirar el mar desde la playa, otra contemplarlo con ojos de cangrejo. Por eso a mí me gusta meterme en las vidas ajenas, vivir todas sus secreciones, todas sus esperanzas, sus buenos y sus malos humores. Por eso a mí me gusta rumiar la pampa y el crepúsculo personificado en una vaca, sentir la gravitación y los ramajes con un cerebro de nuez o de castaña, arrodillarme en pleno campo, para cantarle con una voz de sapo a las estrellas. ¡Ah, el encanto de haber sido camello, zanahoria, manzana, y la satisfacción de comprender, a fondo, la pereza de los remansos... y de los camaleones!... ¡Pensar que durante toda su existencia, la mayoría de los hombres no han sido ni siquiera mujer!... ¿Cómo es posible que no se aburran de sus apetitos, de sus espasmos y que no necesiten experimentar, de vez en cuando, los de las cucarachas...los da las madreselvas? Aunque me he puesto, muchas veces, un cerebro de imbécil, jamás he comprendido que se pueda vivir, eternamente, con un mismo esqueleto y un mismo sexo. Cuando la vida es demasiado humana -¡únicamente humana!- el mecanismo de pensar ¿no resulta una enfermedad más larga y más aburrida que cualquier otra? Yo, al menos, tengo la certidumbre que no hubiera podido soportarla sin esa aptitud de evasión, que me permite trasladarme adonde yo no estoy: ser hormiga, jirafa, poner un huevo, y lo que es mas importante aún, encontrarme conmigo mismo en el momento que me había olvidado, casi completamente, de mi propia existencia. © Girondo, Oliverio, “Transmigración”, en Espantapájaros, Buenos Aires, CEAL, 1966. 186 Cocktail de personalidades Oliverio Girondo Yo no tengo una personalidad; yo soy un cocktail, un conglomerado, una manifestación de personalidades. En mí, la personalidad es una especie de forunculosis anímica en estado crónico de erupción; no pasa media hora sin que me nazca una nueva personalidad. Desde que estoy conmigo mismo, es tal la aglomeración de las que me rodean, que mi casa parece el consultorio de una quiromántica de moda. Hay personalidades en todas partes: en el vestíbulo, en el corredor, en la cocina, hasta en el W.C. ¡Imposible lograr un momento de tregua, de descanso! ¡Imposible saber cual es la verdadera! Aunque me veo forzado a convivir en la promiscuidad más absoluta con todas ellas, no me convenzo de que me pertenezcan. ¿Qué clase de contacto pueden tener conmigo –me pregunto- todas estas personalidades inconfesables, que harían ruborizar a un carnicero? ¿Habré de permitir que se me identifique, por ejemplo, con este pederasta marchito que no tuvo ni el coraje de realizarse, o con este cretinoide cuya sonrisa es capaz de congelar una locomotora? El hecho de que se hospeden en mi cuerpo es suficiente, sin embargo, para enfermarse de indignación. Ya que no puedo ignorar su existencia, quisiera obligarlas a que se oculten en los repliegues más profundos de mi cerebro. Por de son de una petulancia... de un egoísmo... de una falta de tacto... Hasta las personalidades más insignificantes se dan unos aires de transatlántico. Todas, sin ninguna clase de excepción, se consideran con derecho a manifestar un desprecio olímpico por las otras, y naturalmente, hay peleas, conflictos de toda especie, discusiones que no terminan nunca. En vez de contemporizar, ya que tienen que vivir juntas, ¡pues no señor!, cada una pretende imponer su voluntad, sin tomar en cuenta las opiniones y los gustos de las demás. Si alguna tiene una ocurrencia, que me hace reír a carcajadas, en el acto sale cualquier otra, proponiéndome un paseíto al cementerio. Ni bien aquélla desea que me acueste con todas las mujeres de la cuidad, ésta se empeña en demostrarme las ventajas de la abstinencia, y mientras una abusa de la noche y no me deja dormir hasta la madrugada, la otra me despierta con el amanecer y exige que me levante junto con las gallinas. Mi vida resulta así una preñez de posibilidades que no se realizan nunca, una explosión de fuerzas encontradas que se entrechocan y se destruyen mutuamente. El hecho de tomar la menor determinación me cuesta un tal cúmulo de dificultades, antes de cometer el acto más insignificante necesito poner tantas personalidades de acuerdo, que prefiero renunciar a cualquier cosa y esperar que se extenúen discutiendo lo que han de hacer con mi persona, para tener, al menos, la satisfacción de mandarlas todas juntas a la mierda. © Girondo, Oliverio, “Cocktail de personalidades”, en Espantapájaros, Buenos Aires, CEAL, 1966. 187 Apunte Callejero Oliverio Girondo En la terraza de un café hay una familia gris. Pasan unos senos bizcos buscando una sonrisa sobre las mesas. El ruido de los automóviles destiñe las hojas de los árboles. En un quinto piso, alguien se crucifica al abrir de par en par una ventana. Pienso en donde guardaré los quioscos, los faroles, los transeúntes, que se me entran por las pupilas. Me siento tan llenos que tengo miedo de estallar... Necesitaría dejar algún lastre sobre la vereda... Al llegar a una esquina, mi sombra se separa de mí, y de pronto, se arroja entre las ruedas de un tranvía. © Girondo, Oliverio, “Apunte callejero”, en Veinte poemas para ser leídos en un tranvía, Buenos Aires, CEAL, 1966. 188 Las islas afortunadas Fernando Pessoa ¿Qué voz suena con las olas que no es la voz del mar? la voz de alguien que nos habla, pero, si escuchamos, calla, porque ha habido escuchar. Sólo si, medio durmiendo, sin saber de oír oímos, nos dice la esperanza a la que, como infante durmiendo, al dormir sonreímos. Son islas afortunadas, son tierras sin un lugar, donde el Rey mora esperando. más, si vamos despertando, la voz calla, y sólo hay mar. © Pessoa, Fernando, “Las islas afortunadas”, en Mensaje, Buenos Aires, EMECÉ, 2004. 189 Desnudo Para Siempre La Renga La noche aspira a guardarme algún misterio y como un extraño salgo a caminar. Por las calles silenciosas del suburbio va mi alma solitaria entre el mundo y las veredas viejas. Buenas noches, me digo, y me invito a beber. Estamos solos, me dije, y te advierto de nada sirve mentirse a uno mismo. El propio espejo y la puerta a saber quien soy, se abrió y me dejó desnudo para siempre. Salí por el paso más metálico de la noche, a un viaje de encuentro con mi extraño y la magia cautiva de su interior detonó la bomba más preciada de los sentimientos al rozar con mi alma. Buenas noches, me digo, y me invito a beber. Estamos solos, me dije, y te advierto de nada sirve mentirse a uno mismo. El propio espejo y la puerta a saber quien soy, se abrió y me dejó despedazado por mil partes © Gustavo F. Napoli, “Desnudo para siempre”, del álbum Despedazado por mil partes, 1996. 190 Los Nadies Eduardo Galeano Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folklore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. © Galeano, Eduardo, “Los nadies”, en El libro de los abrazos, Buenos Aires, Catálogos, 1996. Mi querida Griselda Gambaro Época de 1900. Entra Olga. Tiene unos sesenta años, rostro fresco, ojos cálidos. Mira a su alrededor, suspira desesperada. Olga: ¡Otra vez! ¡Cómo llueve! ¡No para más! ¡Todos los días llueve! No hay esperanzas, una nubecita que se aparte. Que se vaya a molestar a otro lado. A un lugar seco, a un desierto. La arena mirando para arriba y diciendo: ¡una nube! No, todas juntas aquí, negras, tirando agua. ¡Lo hacen a propósito! ¡Me condenan a muerte! ¡Me degüellan! ¡Esta lluvia es mi ruina! ¡Una hecatombe! (Suspira) Así se quejaba. Pobrecito. No la faltaba razón. Tenía un circo, al aire libre. Y es verdad. Llovía. Barro hasta aquí. Con la lluvia no vendía una entrada. Y los artistas seguían comiendo, ¡y cómo comían!, protestaban porque les pagaba con atraso. Eran muchos –los artistas- ¡todos tan gentiles, tan deliciosos!: un prestidigitador que hacía el truco del pañuelo, nada por aquí, nada por allá... y después sacaba de la manga un montón de pañuelitos, un tirador de puñales al que le temblaba la mano, una mujer barbuda, otra que era la mujer más gorda del mundo, se imaginan ¡cómo comía! –lo desesperaba -, un hermano siamés, sí, un siamés, el otro le colgaba al costado, pura piel y huesos, nada una curiosidad... Había además un muchacho huérfano, muy pecoso, que 191 recitaba Hamlet. Tenía mala memoria y se atascaba siempre. Inventaba y terminaba contando cualquier cosa. Impresionante. No había animales. Algún gato sí, para las lauchas. Pero no actuaba en el circo. Él no quería animales. Porque sufren saltando aros de fuego, los osos haciendo morisquetas... En esto, yo lo apoyaba enteramente. ¡Cómo trabajaba ese hombre! ¡Cómo se deslomaba! De la mañana a la noche ni un respiro. ¿Y qué compensación tenía? Ninguna. El público en su casa. Indiferente. Llovía. Preferían quedarse junto al fuego con los pies secos, tomando la sopa. Ningún sacrificio por el arte. - Esta es nuestra existencia, señorita. ¡Es para llorar! Uno trabaja, se atormenta, no duerme de noche, ¿para qué? ¿con qué resultado? ¡Ninguno! ¡Lluvia! Yo lo oía y la tristeza me dominaba. A él debía de gustarle que me entristeciera, porque se ponía más desesperado. Mi compañía le daba fuerzas. Para la desesperación. -¿Vio al público? No, no lo vio porque no viene. ¿Y por qué van a molestarse? Se espantan si el barro les ensucia las botas, si los humedece la lluvia. ¿Qué lluvia? ¡Dos gotas! El diluvio. Quieren diversión vulgar, ¡quieren leones, tigres, orangutanes! Pulgas bailarinas. Les gusta la frivolidad. Oír chistes en lugar de Hamlet. El público no viene, ¡qué no venga!, pero, ¿no debo pagar a los artistas, no debo alimentarlos? Y usted vio, señorita, ¡cómo comen! Ninguno ayuna. ¿Por qué no contraté al hombre más flaco del mundo en vez de a la mujer más gorda? ¿Y acaso no tengo otras preocupaciones mayores? ¿Impedir que se afeite la mujer barbuda que a veces quiere ser como las otras? ¿Acaso no debo llamar al médico cuando al tirador de puñales la tiembla el pulso y perfora a su partenaire? Tenía razón. -¡Y bueno!, se reía. No podía parar de reír de la angustia. -¡Que todo se inunde y yo también! ¡Que no conozca la dicha en este mundo ni el otro! ¡Que me muera después de tanto sufrimiento! Yo lo escuchaba sin decir nada. ¿Qué iba a decir? Y a veces me ponía a llorar. Para acompañarlo en su desesperación. Me enamoré. Sí, me enamoré. Era chiquito, flaco, de tez amarillenta, tenía un hilo de voz y torcía la boca al hablar. Impresionante. Despertó en mí un sentimiento real, profundo. Yo no podía estar sin querer a alguien. Sin querer a alguien el mundo me parecía un desierto. Siempre estaba ocupada, queriendo. Primero quise a mi papá, que sufría de asma, después a una tía que vivía en el campo, me embarraba de los pies a la cabeza cuando iba a visitarla, ¡pero la quería!, y antes, en el colegio, quise a mi profesor de francés. Y la gente me amaba. Me decía: ¡mi querida! Me casé con mi pobrecito Iván. La noche de bodas, el tocó mi cuello, mis hombros redondos, yo resplandecía de salud, y él se apartó un poco, juntó las manos y dijo: ¡mi querida! Noté que estaba muy feliz, pero la noche de bodas llovió, y el no pudo dejar de estar desesperado. Se ve que la felicidad no era su fuerte. Comprensible. ¡Con esa lluvia! Pero conmigo conoció la felicidad o lo más próximo a la felicidad porque por breves momentos se olvidaba de la lluvia o de la amenaza de la lluvia, y me decía: ¡mi querida! Y yo, ¡yo me sentía tan dichosa con mi Iván y su circo! Me di cuenta de que había nacido para el circo. Con las mejillas rojas por el ajetreo, me ocupaba de todo: atendía la boletería, apuntaba los costos, conformaba a los artistas... Para mí no había nada más importante, más necesario en el mundo que el circo. El circo que es riesgo, emoción, ¡arte! En el teatro, los actores no siempre son buenos y uno tiene que soportarlos en silencio. En cambio, en el circo uno puede moverse, cambiar impresiones: ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Cuántos pañuelos saca el prestidigitador! ¡Oh, la mujer barbuda! Mi emoción cuando se encendían las luces de la pista y aparecía mi Iván, tan pequeñito, vestido de levita, con entorchados en los hombros, en el pecho... –un Dios- para anunciar 192 los números. Y enseguida, entraba la banda (tararea), sonaban los platillos. Y después...después aparecía, toda vestida de negro, la que caminaba, subía escaleras, las bajaba, de pie sobre una pelota de este tamaño. (Señala) Siempre parecía a punto de caerse, pero no se caía. Se iba para adelante, para atrás, hacia el costado... Yo sentía el corazón en la boca, me sentaba porque se me aflojaban las piernas, y para sentarse había lugar de sobra... La gente no se daba cuenta de lo que perdía aburriéndose en casa. Cada mañana, yo recorría las calles, detenía a los transeúntes, ¡les hablaba del circo! Todos me sonreían, me decían: ¡mi querida!, pero de venir al circo ¡ni pensarlo! Venían dos o tres. Cuando no llovía. Comencé a odiar al público. Iván lo odiaba. Yo también. Iván y yo teníamos motivos para despreciarlo. Por qué, como podían ser tan indiferentes al arte que los elevaría, que... Iván y yo no podíamos comprenderlo. Iván y yo sufríamos. Sin embargo, Iván y yo no escatimábamos esfuerzos. Yo asistía a todas las funciones, intervenía en los ensayos, corregía al tirador de puñales, le sostenía la mano para que no le temblara tanto y entonces ¡llegó a unas cimas!, no fallaba casi nunca. Y cuando el diario del pueblo nos criticaba, me ponía hacha una fiera. Iba a la redacción a pedir explicaciones. Temblaban todos, mi presencia era un huracán, ¡un terremoto! (Dulcemente) Con una furia enorme, yo los convencía, alegaba que con el corazón cerrado uno está ciego, que habían visto mal o no habían visto, no habían advertido la grandeza del monólogo de Hamlet –el chico mantenía la grandeza de Hamlet aunque se perdiera y terminara hablando de bueyes y vacas-, que no había prestidigitador como el nuestro. Me decían ¡mi querida! y yo los notaba arrepentidos. Los artistas me amaban. (Ríe) Me llamaban “Iván y yo” o “mi querida”. yo les cosía la ropa y los alentaba: qué precisión, le decía al tirador de puñales, le envidio la barba, a la mujer barbuda. Una palabra a uno, una palabra a otro, y todos resplandecían de contento. Confiaban tanto en mí que a espaldas de Iván me pedían adelantos. Más que adelantos. Prometían devolvérmelos pero nunca lo hacían. Se emborrachaban o se compraban un abrigo. Cuando con sacrificios Iván les pagaba, ellos... -¡Mi querida!- me abrazaban. -¡Ah, sí, el adelanto! Usted es tan bondadosa... ¿Por qué no lo olvida, mi querida? Mi hijo está enfermo, mi madre está enferma, mi esposa, mi perro... - Borrachos como cubas. ¡Perdone, mi querida! Eran así... Entonces, yo lloraba y no me quejaba a Iván, que siempre estaba desesperado. Yo no. Porque la desesperación... no sé, no me va. En cambio, Iván nadaba. En la desesperación. Se lamentaba de pérdidas terribles, ¡estoy al borde de la ruina!, exclamaba el pobrecito, aunque ya no nos iba tan mal, llovía menos o la gente por fin había despertado a la grandeza del arte. Yo estaba contenta, en cambio él... Enflaquecía, se ponía más amarillento a cada instante, tosía de noche y yo le preparaba jarabes, tazas de tilo, y lo frotaba con agua de colonia. ¡Qué lindo era! ¡Tan bueno, tan gentil! Sus piernas flaquitas parecían dos esculturas. En la cabeza tenía unos pelos finitos, pocos, ¡pero tan suaves!. Un plumón. Él se fue por una semana porque le habían hablado de una trapecista que atraía multitudes en otro pueblo. Quería contratarla. En su ausencia, yo no pude dormir, no pude ocuparme del circo. Me quedé como una estúpida cerca de la ventana, a contemplar las estrellas. ¡Cómo lo extrañaba! Me faltaba el aire. Me sentía inquieta como las gallinas en el gallinero cuando no está el gallo. Y de pronto, ¡pum!, la desgracia. Recibí un telegrama. Ya había recibido otro, pero esta vez sentí que la sangre se retiraba de mis venas. Lo abrí temblando y leí: “Iván Kukine fagecido súbitamente. Esperamos instruggiones. Condogencias.”. 193 Raro. ¿no? No era una broma. Sólo un error del telegrafista que... no sé, tenía una debilidad por las ge. Entendí perfectamente. Se había muerto ¡Mi Iván y yo! Él. ¡Tan gentil, tan noble! ¡Tan bello! (Llora) ¡Cómo sufrí! Le decía: ¡Mi querido! ¡Mi Iván querido! ¡Mi precioso! ¿Para qué te conocí? ¿Por qué te amé? ¿Por qué me abandonaste, en manos de quién dejaste a tu pobre Olga, tu pobre, tu desdichada Olga? Los vecinos venían a consolarme. Decían: ¡La querida, la querida Olga, qué dolor tiene! ¡Qué pena inmensa! ¿Y cómo podía no tenerla? ¡Qué pérdida, qué pérdida! Me duró mucho ese dolor. Me encerré. No tenía ganas ni de mover un dedo. Sólo iba a misa, a rogar por mi Iván. ¿Por qué recuerdo esto? ¿Estas tristezas? (Piensa, sonríe) Por placer. Sí, me da tanto placer saber que fui desdichada. Tanto dolor no era en balde. Sí, no lo era. Era un pago, el anticipo por el derecho de ser feliz ahora, cuando tengo una personita que... ¡Mía! ¡Toda para mí! (Ríe contenta) Pero antes... ¡Cómo sufrí por la muerte de mi pobrecito Iván! Me quedé sin lágrimas. No podía comer, no podía dormir. Pasó un mes, otro. Llegó el verano y no me di cuenta. Pensaba en mi Iván y no veía nada. Un día volvía de la iglesia, estaba triste, estrujaba un pañuelito con lo ojos clavados en el suelo, la imagen de la desesperanza. ¿Y quién lo hubiera dicho? ¡Uno de mis vecinos se me acercó! Yo lo conocía de vista, sabía que comerciaba en maderas, llevaba barba. Vestía bien, con chaleco y cadena de oro. No parecía un comerciante, tenía aspecto de señor, unos modales amables como los de mi Iván, pero no desesperados. Al contrario, compuestos, graves, tranquilizadores... Caminamos juntos. Y cuando comenzó a hablar, qué simpatía. Impresionante. Qué tono de voz, mesurado, compasivo. Ninguna palabra empujaba a la otra. Nada que ver con mi Iván que tenía una voz finita y hablaba a borbotones ahogándose y poniéndome el alma en un hilo. Este señor no. Respiró profundamente antes de hablar (lo hace) y dijo: -Resígnese, mi querida señora. Todo viene a su tiempo. Cuando muere alguien es por voluntad de Dios. -¿Sí? (Respira profundamente) –Sí. Debemos aceptar su voluntad y soportar el golpe con resignación. Él nos está probando. -¿Nos prueba? ¿Cómo no se me había ocurrido? A pesar de mis lágrimas, al escucharlo sentí que mi dolor cedía porque él era tan... no sé... convincente. (Toma aire) –Créame, mi querida señora. Me acompañó hasta la puerta de casa. Entre frase y frase dejaba un silencio y todas eran tan... convincentes, llenas de calma, de apoyo. ¡Se despidió con tanta cortesía! Así, inclinando la cabeza hasta que la barba le tocó el pecho. Y después, en mi casa, a dada instante yo oía su voz en mis oídos; cerraba los ojos, veía su barba negra. No podía evitarlo, voz y barba, ¡voz y barba! Me perseguían. Me agradaban mucho. Y yo tampoco le era indiferente porque a los pocos días vino a visitarme una señora. Me habló de él: ¡qué hombre! Excelente, serio, de buen pasar. Si le ofreciera matrimonio a una mujer, esa mujer debía considerarse dichosa. Eso dijo. ¿Era una propuesta, una insinuación? Me dejó temblando. Tres días más tarde, vino él mismo a casa, no se quedó mucho y habló poco, pero lo que habló, con ese tono tan mesurado, bastó para enamorarme. (Respira profundamente) –Querida señora, no se atormente. Acepte la voluntad de Dios. Dios la ayudará. Me enamoré tanto que ya no pude dormir, ardía como si tuviera fiebre. Mandé a buscar a la señora que me había visitado, tanteándome, y poco después... nos casamos. 194 Fuimos muy felices, Vasili y yo. El se quedaba en el negocio durante la mañana y después de almorzar atendía otros asuntos. Yo lo reemplazaba hasta la noche, hacía las cuentas, entregaba la mercadería. Ahora la madera aumenta cada año en un veinte por ciento, informaba a los clientes. Antes nosotros vendíamos la madera de nuestros bosques, ahora Vasili está obligado a buscarla en el sur. ¡Y el precio del transporte!, decía yo con un escalofrío. ¡El precio del transporte! Me parecía que siempre me había dedicado al negocio de la madera. Sentía no sé qué de familiar, de conmovedor en las palabras: poste, viga, tablón, durmiente, estaca... ¡Cómo se usa la madera! Uno puede pasarse de todo, pero no de la madera. Es lo más importante, lo más necesario del mundo. Nosotros hasta la vajilla usábamos de madera. Platos, tazas, fuentes. No se rompen. A prueba de golpes. Toc-toc-toc, ¡qué sonido! Me encantaba: firme, musical. Y cuando yo decía: ¡Ah, la madera, qué noble, qué pura!, Vasili respiraba profundamente y asentía: -Por suerte, cuando dios nos llame, iremos a su Reino rodeados de madera.- Siempre acertaba con sus palabras, el pensamiento justo. Y me veía a mí misma en una caja perfumada de roble, de nogal, protegida del viento, de la lluvia... Durante la noche soñaba con montañas de vigas y listones, con una fila interminable de carros transportando maderas, soñaba que un regimiento de postes de diez metros de largo y veinte centímetros de ancho marchaban como soldados, ¡tan-tantan!, que los postes, los troncos, los tablones, se golpeaban en el negocio con un ruido de madera seca, caían y se levantaban encimándose unos sobre otros. Yo gritaba y Vasili me decía tiernamente (respira) –Olga, ¿estás soñando? ¿Qué te pasa? Persignate. –Y él mismo me hacía la señal de la cruz. Estábamos de acuerdo en todo, Vasili y yo. Si él decía que hacía calor en el departamento, yo estaba de acuerdo. Ni necesitaba pensarlo. ¿Hacía calor? Sí. ¿Mucho? Mucho. ¿Poco? Poco. Si él opinaba que los negocios marchaban despacio o viento en popa, marchaban despacio o viento en popa. A él no le gustaban las distracciones. A mí que no me hablaran de distracciones. El domingo prefería quedarse en casa. Yo también lo prefería. Ni necesidad de consultarnos. ¡Una armonía entre Vasili y yo! Impresionante. -Ustedes están siempre encerrados en el negocio o en casa- nos decían los conocidos. – Deben distraerse, ir al teatro, al circo.- Yo no me ofendía. Les contestaba, sí, con mesura, con firmeza (respira profundamente) –Vasili y yo carecemos de tiempo. Menos para ir al teatro o al circo. ¿Ir al circo, para qué? ¿Para ver a la mujer barbuda? ¿Al tirador de puñales? Somos gente trabajadora y no podemos ocuparnos de tonterías. Nos basta lo que tenemos. Uno vive bien, gracias a Dios. Que Dios le permita a cada uno vivir como Vasili y yo. Cuando él iba a comprar madera al sur, me aburría mucho, y a la noche, en lugar de dormir, lloraba. ¡Lo extrañaba tanto! Las palabras poste, viga, durmiente, me sonaban vacías y ya no soñaba. A veces recibía la visita de un veterinario militar que ocupaba un departamento en el fondo. Él conversaba o jugábamos a las cartas, y me aligeraba un poco el pesar por la ausencia de Vasili, el aburrimiento. El veterinario me contaba sus desgracias: vivía separado de su mujer, la había sorprendido con otro y ahora la odiaba. No podía comprender cómo alguna vez la había amado. -¿La odia? -Sí- me contestaba él con rencor. Tenían un hijo pequeño pero ni por el hijo aceptaría volver con ella. Cuando lo oía decir estas cosas terribles, yo suspiraba, movía la cabeza y lo compadecía. (Respira profundamente) –Ah, que Dios lo proteja. Gracias por haberse aburrido aquí, 195 conmigo- le decía al despedirlo en la puerta y se me escapaban las lágrimas. –Dios le de salud, que la Reina de los Cielos...- y él ya estaba en el patio, cuando yo lo llamaba: ¡Espere! No se vaya todavía. Usted debe reconciliarse con su mujer. Debe perdonarla, al menos por su hijo.- Él negaba y yo insistía: -Debe perdonarla. ¡Perdónela, por favor! Por su hijo. Esa criatura inocente sufre mucho. ¡Perdónela! Cuando Vasili regresaba de su viaje, yo le contaba en voz baja la historia tan triste del veterinario. (Respira profundamente) -¡Qué sufrimiento!- decía él. -¡Qué sufrimiento!- decía yo. (Respira profundamente) -¡Pobre niño! -¡Pobre niño!- y de la pena no podía contenerme: lloraba a mares. Vasili me consolaba. Después, movidos por el mismo impulso, nos arrodillábamos. Pedíamos a Dios que nos concediera un hijo y rogábamos por el veterinario, para que se iluminara reconciliándose con su mujer. Así vivimos seis años Vasili y yo, tranquila y apaciblemente, en el amor y el acuerdo perfectos. Podían preguntarme cualquier cosa sobre la madera y yo contestaba. Podía opinar hasta de una viruta y con más razón de todo lo que me rodeaba. Pero... un invierno, Vasili, que había bebido un té hirviente, salió sin abrigo a despachar madera. Tomó frío y pescó una pulmonía. ¡Me quedé viuda otra vez! (Llora) -¿En manos de quién me has dejado, mi querido? ¿Cómo viviré sola, sin tu presencia amada, mi querido? ¿Por qué te conocí, te encontré? ¿Para que me dejes así, afligida, desdichada? Tengan piedad de mí, huérfana absoluta. (Sorbe. Sonríe enjugándose las lágrimas) Y Dios tuvo piedad porque hoy... (suspira) Durante seis meses, después de la muerte de Vasili, hice vida de monja. Sólo salía para ir al mercado y para llevarle flores. Algunas tardes venía el veterinario, tomábamos el té. Él me hablaba de su mujer y de su hijo. A pesar de mi dolor, lo compadecía mucho. Me di cuenta de que en la ciudad no había un control veterinario correcto, de ahí las enfermedades. Se oye decir que las personas han sido contaminadas por loros, gallinas, gatos… En el fondo, hace falta ocuparse de la salud de los animales domésticos tanto como de las personas. Y también hace falta ocuparse de las vacas, que nos dan la carne, la leche, el cuero, de los cerdos, las cabras, los pájaros que pían ti-ti-ti, pero que… Nunca se sabe. Ninguna precaución es poca. Yo estaba en un todo de acuerdo con las opiniones del veterinario. Era muy inteligente. Impresionante. Y estábamos tan de acuerdo y yo… yo lo compadecía tanto, solo, lejos del hijo, odiando a la mujer, que… No pudimos guardarlo en secreto, yo no puedo guardar un secreto, pero nadie pensó mal de mí por amar al veterinario. -¡Ah, Olga, almita, usted no puede estar sin amar a alguien!- me decían. -¡Que afortunada! Y lo era, porque amando al veterinario amaba a los animales. Me interesaba en la salud animal, en su relación con la salud humana, en los cuidados que requiere toda criatura con hocico, alas, patas, cuernos… Cuando él recibía a sus camaradas, durante la comida me gustaba mucho hablar de la peste bovina, de la aftosa, de la tuberculosis, del moquillo, de la ausencia de higiene en los mataderos. A él no le agradaba que me ocupara de estos asuntos, se ponía como loco. Cuando se iban sus amigos, me agarraba de los brazos y aullaba: -¡Te recomendé callarte! ¡Hablás de lo que no entendés! ¿Por qué no dejás tranquilo al moquillo, a la aftosa, a los mataderos? Cuando hablamos nosotros, los veterinarios, no debés decir una palabra. ¡Ni una sola! ¡Es escandaloso! ¡Qué humillación! ¡Me avergonzás! 196 Yo lo miraba con asombro, con inquietud, y le preguntaba: -Pero querido, ¿de qué debo hablar? Sólo de esto sé. La salud de los animales es lo más importante del mundo.- Lo estrechaba entre mis brazos, llorando, le suplicaba que no se enojara. Éramos felices. Con una vajilla de loza porque la que tenía con Vasili era muy ordinaria y yo estaba de acuerdo con el veterinario que decía: para madera, el ataúd. Éramos muy felices, a pesar de sus broncas cuando yo me ocupaba del moquillo. Pero la felicidad no duró. Lo trasladaron y me quedé sola. Completamente. Otra vez huérfana absoluta. Me costaba comer y beber, mover un dedo. Enflaquecí, me puse fea. En la calle no me miraban como antes, la gente no me sonreía más. Ni yo sonreía. No sabía que hacer, el ánimo agrio, la cabeza hueca. No quería pensar en la existencia que me esperaba, sin querer a nadie. Mi padre se había muerto, mis maridos, del profesor de francés ni me acordaba… A la noche, sentada junto a la ventana, miraba con indiferencia el patio vacío, sin pensar en nada, sin desear nada. Y sobre todo, lo peor, no sabía que opinar de las cosas. Ya no. Las percibía y comprendía lo que pasaba a mi alrededor, pero no podía hacerme una opinión sobre nada y no sabía de qué hablar. ¡Oh, es horrible no tener una opinión! Una ve una botella, o la lluvia que cae, o un hombre en un auto, pero porqué están ahí, esa botella, esa lluvia, ese hombre, que sentido tienen, yo no podría decirlo ni por todo el oro del mundo. Cuando vivían Iván o Vasili, después con el veterinario, hubiera podido explicar todo y hubiera podido expresar una opinión no importa sobre qué. Pero cuando me quedé sola, mis pensamientos y mi corazón se quedaron tan vacíos como el patio. Fue tan amargo como si hubiera tragado veneno. Mi gata Briska se frotaba contra mí, ronroneando, pero esas caricias de gata no me tocaban. ¿Acaso yo estaba sedienta de caricias de gata? ¿Acaso una gata tiene un circo, vende madera, es veterinaria? ¿Qué pina una gata? ¿Quién lo sabe? Yo necesitaba un ser humano, un amor que diera sentido a mi existencia y calentara mi sangre que envejecía. Y entonces, echaba a la gata y le gritaba con furia: - ¡Andate! ¡No tenés nada que hacer aquí! ¡Te odio! ¡Déjame sola! Y la gata se iba. A veces, en primavera, cuando el viento traía el rumor de las campanas, los recuerdos me asaltaban de pronto y me sentía revivir, las lágrimas se deslizaban por mis mejillas, pero esto duraba un instante, de nuevo ese vacío donde solo podía preguntarme para qué uno vive sobre la tierra. Sin amor, yo no existía. Así pasaron los años, unos tras otros, tétricos, aburridos, echando la gata. Ningún placer, ninguna opinión. Hasta que un día, al anochecer, alguien golpeo la puerta. Fui a abrir y me quedé paralizada: era Smirno, el veterinario, los cabellos grises. Entonces me acordé de todo y rompí en llanto y apoyé la cabeza sobre su pecho, y era tanta mi emoción que no me di cuenta de que habíamos entrado y estábamos sentados a la mesa delante de una tasa de té. - ¡Mi querido!- le dije, temblando de alegría. - ¡Qué sorpresa! ¿Quién te trajo? ¿ De dónde saliste? - Me retiré – Me explico. –Quiero que mi hijo estudie aquí, en la ciudad. Ha crecido. Me reconcilié con mi mujer. - ¡Gracias al cielo la perdonaste! – Y lo besé en la frente, llorando. - ¿Y dónde está? - ¿Mi mujer? En el hotel, con mi hijo. Estoy buscando un alojamiento. - ¿Un alojamiento? ¡Señor, mi Dios, querido mío, tomen mi casa! Mi casa entera. ¡Oh, Dios mío, yo no les pediré nada! ¡No tendrán ningún gasto! ¡Qué alegría, mi Señor! 197 Al día siguiente, llamé a pintores, albañiles. Lustré los muebles, compré una alfombra. Puse todo a punto. La gente me paraba en la calle, y al verme tan contenta, como resucitada, me decían: - ¡Mi querida! Apareció la mujer del veterinario, era flaca, fea, con mentón puntiagudo y la expresión caprichosa. Vino con su hijo, Sacha, que era muy pequeño para su edad, tenía diez años, con ojos azul claro y hoyuelos. Apenas atravesó la puerta, corrió detrás de la gata y enseguida oí su risa. - Tata, ¿es su gata? – me preguntó. – Cuando tenga gatitos, guárdeme uno. Le hablé, le prometí un gatito, le preparé pan con manteca, y de pronto, sentí un dulce calor en el corazón que se me apretó deliciosamente, como si ese niño fuera mío, mi hijo. Había que verlo a la noche, cuando hacía los deberes sobre la mesa. Era tan lindo, tan inteligente, tan blanco… - Se llama isla – decía él – a una extensión de tierra rodeada de agua por todos los costados. - Se llama isla – repetía yo – a una extensión de tierra rodeada de agua por todos los costados. Y en ese momento me di cuenta de que era la primera aseveración que expresaba convencidamente después de tantos años de silencio y vacío. Durante la cena hablaba con sus padres de la dificultad de los estudios. - Ahora se concede excesiva importancia a las materias técnicas en lugar de las humanísticas. - ¿Sí? – Decía el veterinario. La mujer no decía nada, torcía la nariz y miraba de reojo. - Sí – aseguraba yo, sin intimidarme por la mirada de reojo. – Las materias humanísticas forman el carácter. La madre de Sacha no se atrevía a contradecirme. No estaba a gusto, no amaba a nadie, ni siquiera a su hijo, y cuando uno no ama a nadie no le interesan los estudios. Un lunes se fue a visitar a su hermana a una ciudad distante y no volvió. El veterinario inspeccionaba ganado y a veces se ausentaba por varios días. Y cuando estaba en la ciudad no paraba, veía a sus amigos, perdía las noches en el club. Tampoco él le prestaba mucha atención a Sacha. Tenia la impresión de que el niño estaba completamente abandonado, que estaba de más, que lo consideraban una carga, que se iba a morir de hambre. Lo tomé a mi cargo, como quien extiende un ala y protege al pichón. Porque, ¿qué podría hacer el pobrecito sin nadie que lo quisiera? ¿Cómo iba a vivir, a crecer? Y para mi, ¡que oportunidad de amar! Estamos juntos. Todas las mañanas voy a su habitación, lo miro dormir, un brazo bajo la mejilla. ¡Qué pena me da despertarlo! Se me parte el corazón. - Sacha – lo llamo tristemente – levántate, querido. Es hora de ir al colegio. El se arrebuja y se queja: - Hace frío. - Oh, si, mucho frío, bebe – y se me caen las lágrimas. Quisiera traer el sol más ardiente y colocarlo sobre su cama. El se levanta aterido, se viste, toma su desayuno, bebe dos vasos de leche y come medio pan con manteca. Le cuesta despertarse, así que se muestra gruñón, malhumorado. - No sabés bien la fábula – le digo mientras desayuna. – Por favor, mi querido, tenés que estudiar, escucha a la maestra. ¿Repasamos la fábula? “Ayer por la calle, pasaba un borrico, el más adornado que en mi vida he visto…” “Ayer por la calle…”. No me hace caso, come el pan con manteca. Me contesta mal: - ¡No me fastidie! – pero porque tiene sueño. Es la criatura más tierna del mundo. 198 Cuando se va a la escuela, ¡esa pesada mochila en la espalda!, yo lo sigo. -¡Sacha! – lo llamo. El se vuelve y me espera, y yo le deslizo en sus manos unos caramelos o le pongo unas monedas en el bolsillo. Cuando llegamos cerca del colegio – es un hombrecito- le da vergüenza que yo lo acompañe. – Tata, váyase a casa. Quiero seguir solo. – (Arrobada) ¡Y me lo dice con un acento tan enojado, tan sombrío! ¡Oh, cómo lo amo! Ninguno de mis amores ha sido tan fuerte, tan profundo. Soy capaz de dar todo por él. Por este niño, por sus hoyuelos, su mochila, daría toda mi vida, la daría con felicidad, con lágrimas dulces, con sonrisas. ¿Por qué? ¿Pero quién sabe por qué? Después de acompañar a Sacha, vuelvo a casa. Y el amor me aligera el paso. Rejuvenecí, en estos meses, toco mi cara y percibo que mis ojos brillan, que mi boca sonríe. Las personas que encuentro en el camino notan esto, sienten placer al mirarme. Y dicen: -¡Buen día, querida! ¿Cómo le va, mi querida? En el mercado, converso con todos. –Los estudios son difíciles en estos tiempos. No es por nada. Ayer, en séptimo grado, tenían que estudiar una fábula de memoria, una lección de geografía, con los ríos, las montañas, las ciudades…, resolver un problema. Piensen un poco, todo esto, ¡y no es más que un niño! Conozco el asunto, las dificultades. Yo ayudo a estudiar a Sacha, le reviso las cuentas, le repito las fábulas…, después comemos y Sacha se duerme sobre la mesa. Yo lo despierto y lo llevo a la cama. Cuando al rato me acuesto yo, pienso en el porvenir. Estaremos siempre juntos. Sacha será médico, ingeniero, comprará una casa grande, un coche, se casará y tendrá niños… Me duermo pensando en esto, y me emociono tanto que no puedo dejar de llorar, las lágrimas se caen de mis ojos cerrados. Y la gata, acostada en mi cama, ronronea: Mour, mour… Ayer me asusté. Golpearon violentamente a la puerta. Me desperté y el miedo me cortó la respiración. Mi corazón batía: pom-pom-pom. Pasó un minuto y volvieron a golpear. ¡Es un telegrama de la madre!, pensé. ¡Quiere llevarse a Sacha! ¡Oh, Señor! Me desesperé horriblemente, el frío me montó desde los pies, ganó mis piernas, mis brazos, me heló la cabeza. Pasó otro minuto. Y oí la voz del veterinario. Volvía de uno de sus viajes y se había olvidado las llaves. Debía de estar muy cansado porque pasó junto a mí sin saludar, derecho a su habitación. ¡Ah, Dios sea alabado! ¡Bendecido Su nombre! El peso que me oprimía desapareció, de nuevo me sentí ligera, me acosté con la gata al costado, que ronroneaba mour, mour…, y pensé en Sacha, en el porvenir de Sacha, que dormía con los puños apretados en la pieza vecina y en sueños gritaba: -¡No me molestes! ¡Dejame tranquilo, dejame tranquilo! ¡Vieja! ¡Fastidiosa! (Se entristece) Y era… tanta mi felicidad de tener a Sacha, de vivir para Sacha, que mientras se me caían las lágrimas de los ojos cerrados, oí mi voz ronroneando como mi gata Briska, a la que ya no echaba… Mour, mour, mour… mour… Telón © Gambaro, Griselda, “Mi querida”, en Teatro, Bogotá, Norma, 2000. 199 Índice de autores Anónimo de Las mil y una noches, “Aladino y la lámpara maravillosa”. Obra que reúne historias persas, árabes y egipcias compiladas alrededor del S. IX d. C. por el cuentista árabe Abu abd-Allah Muhammed el-Gahshigar. Benedetti, Mario, “Hasta Mañana”. Poeta, narrador y periodista uruguayo (1920). Sus poemas son muy conocidos en los países de habla española, ya que han circulado en forma de canciones, afiches y tarjetas, y el mismo autor los ha recitado junto a grandes músicos, como Daniel Viglietti y Joan Manuel Serrat. Entre sus novelas pueden citarse Gracias por el fuego y La Tregua, ésta última llevada al cine por el director argentino Sergio Renán. Blumgrund, Erika, “¿Adónde habrán ido a para esos niños?”. Poetiza, periodista, traductora y artista plástica de Eslovaquia, radicada en la Argentina desde 1948. Sobreviviente del campo de concentración de Tezerín. Borges, Jorge Luis, “El otro”, “Fundación mitológica de Buenos Aires”. Cuentista, poeta, traductor y ensayista argentino (1899-1986), es uno de los escritores en lengua española más conocidos y traducidos en el mundo, no sólo por su producción literaria sino también por sus valiosos aportes a la crítica literaria. Algunos de sus cuentos más populares son “El sur”, “Funes, el memorioso”, “El Aleph”, “El hombre de la esquina rosada”, “El fin” y “Pierre Menard, autor del Quijote”. Bradbury, Ray, “El Cohete”. Narrador estadounidense (1920- ), es uno de los autores de ciencia ficción y literatura fantástica más populares y originales de todos los tiempos. Ha escrito obras de teatro, guiones para series y películas de televisión, poemas, literatura para niños, novelas y cuentos. Como autor o guionista, participó en veintidós películas. Algunos de sus libros son Las doradas manzanas del sol, El hombre ilustrado, Crónicas marcianas y Fahrenheit 451. Breccia, Alberto, “La Torre de Babel”. Genial dibujante uruguayo (1919-1993). Llegó a la Argentina a los tres años de edad y allí se radicó hasta su muerte. Dibujó en un principio historietas humorísticas y de aventuras y, más tarde, adaptaciones de cuentos clásicos y de terror, así como historias pintadas sobre “Drácula”, entre otros trabajos importantes. Daulte, Javier, ¿Estás ahí? Dramaturgo, director teatral y guionista de televisión argentino (1963). En su carrera sobresalen obras premiadas y exitosas ante la crítica y el público como Criminal, Martha Stutz, Geometría, Faros de color, Gore, La escala humana, 200 Bésame mucho y ¿Estás ahí? También fue el autor de la miniserie Fiscales. En 2003 estrenó en Barcelona con los elencos argentinos Gore y Bésame mucho, con mucho éxito. de Maupassant, Guy, “La mano”. Escritor francés (1850-1893). Desde joven perteneció al grupo literario del novelista Gustave Flaubert, de quien era amigo y de quien recibió su formación literaria. En 1880 publicó el cuento considerado uno de los mejores en su género: "Bola de Sebo", incluido en "Las veladas de Médan". En los años que siguieron realizó más de doscientos cuentos, entre ellos "Mademoiselle Fifi" y "La Parure". Sus obras están escritas en un estilo sencillo, en donde se transmite con realismo lo sórdido y cruel de la esencia humana. de Unamuno, Miguel, “Vendrá de noche”. Escritor español (1864-1936), autor de obras pertenecientes a diversos géneros literarios. Algunas de ellas son: Niebla, La tía Tula (novelas), El pasado que vuelve (teatro), El Cristo de Velásquez (poesía), Del sentimiento trágico de la vida (ensayo), entre muchas otras. Di Benedetto, Antonio, “Hombre en un agujero” Escritor argentino (1922-1986), se destaca por sus cuentos y novelas, especialmente Zama. Fue secuestrado por la dictadura militar iniciada en 1976. Se exilió en Estados Unidos, de donde regresó a la Argentina en 1985. Dick, Philip K., “El mundo que ella deseaba”. Narrador estadounidense (1928-1982). Fue una de las figuras más importantes de la literatura de ciencia ficción durante el siglo XX, y sus numerosos cuentos y novelas se han convertido en clásicos de culto para los lectores de este género. Algunos de sus libros son La lotería solar, El hombre en el castillo, Los tres estigmas de Palmer Eldritch, Ubik, La transmigración de Timothy Archer y la trilogía Podemos construirte, Los simulacros y ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (novela en la que basó la famosa película Blade Runner). Galeano, Eduardo, “Los nadies”. Escritor, dibujante y periodista uruguayo (1940). Se destaca por brindar en sus obras una visión original y poética de los mitos y la historia de América Latina, por ejemplo en su famosa obra: “Las venas abiertas de América Latina” de 1971. Vivió en la Argentina, durante la dictadura de su país, y en Buenos Aires fundó y dirigió la revista Crisis. En 1985, regresó a Montevideo. En 1999, recibió el premio para la Libertad Cultural en Estados Unidos. Gambaro, Griselda, “Mi Querida”. Dramaturga y narradora argentina (1928) Es una de las principales representantes de “Teatro abierto”, movimiento de resistencia cultural a la última dictadura militar. Ha escrito numerosas obras de teatro -entre ellas Las paredes, El Campo y La 201 malasangre- y varios cuentos y novelas, entre las que se puede citar El mar que nos trajo. García Lorca, Federico, “Romance Sonámbulo”. Poeta y dramaturgo español (1898-1936). Su primera obra, Libro de poemas, es de 1921. Autor, además, del célebre y ya clásico libro de poemas Romancero gitano. Escribió también conocidas obras de teatro, como La casa de Bernarda Alba, Bodas de sangre, Yerma, entre otras. Murió fusilado durante la guerra civil española. García, Charly, “El fantasma de Canterville”. Es el nombre artístico de Carlos Alberto García Moreno, músico, cantante y compositor argentino nacido en Buenos Aires (1922). Es una de las figuras fundamentales del rock nacional, tanto por su carrera solista como por la trascendencia de las bandas que integró desde los años setenta: Sui Generis, La máquina de hacer pájaros y Serú Girán. Entre sus canciones más populares pueden citarse Canción para mi muerte, Nos siguen pegando abajo, Los dinosaurios y El fantasma de Canterville. Girondo, Oliverio, “Yo no sé nada”, “Cocktail de personalidades”, “transmigración” y “Apunte callejero”. Poeta argentino (1981-1967) Uno de los más destacados exponentes del movimiento de vanguardia argentina, autor del célebre manifiesto de la revista “Martín Fierro” que nucleaba a ésta. Entre sus obras más conocidas figuran Veinte poemas para ser leídos en el tranvía, Espantapájaros y En la masmédula. Gogol, Nikolái Vasilievich, “El Capote”. Narrador ruso (1809- 1852). Uno de los más importantes representantes de la literatura realista rusa del siglo XIX. Algunas de sus obras son: Veladas en el caserío de Dikanka, Mirgórod , Las Almas Muertas y el famoso relato "El Capote". Jacobs, William Wymark, “La pata de mono”. Escritor inglés (1863 - 1933). Fue funcionario del Civil Service británico, ocupó un cargo en la Caja de Ahorros de Londres. Se distinguió escribiendo historias de pescadores y marineros, demostrando un gran dominio del lenguaje de sus personajes. Los críticos anglosajones lo consideran uno de sus mejores cuentistas. A mediados del siglo pasado sus libros se tradujeron repetidamente en España, entre ellos A la caza del suegro o ¡Pobres maridos! Kovadloff, Santiago, “Las cosas”. Ensayista, poeta y filósofo argentino (1942). Es además traductor de literatura en lengua portuguesa. Integran su obra ensayística El silencio primordial, Lo irremediable, Silencio y riesgo de la vida cotidiana, La nueva ignorancia y Ensayos de intimidad. Se estacan, además, obras como La vida es siempre más o menos (cuentos) y Hombre en la tarde (poesía). Ha publicado hasta la fecha cuatro libros de relatos para niños. 202 La Renga, “Desnudo para siempre (o despedazado por mil partes)”. Grupo de rock argentino formado en 1987, en Mataderos (Buenos Aires), por Chizzo (en voz y guitarra), Locura (en Guitarra), Tete (bajo) y Tanque (en la batería). Dieron sus primeros recitales en 1988, en teatros y clubes barriales. Editan sus primer disco, Esquivando charcos, entre 1989 y 1991. Otros trabajos del grupo son Adonde me lleva la vida, Bailando en una pata, Despedazado por mil partes, La Esquina del Infinito e Insoportablemente vivo. Lalia, Horacio, “La mano del muerto”. Dibujante argentino (1942). Su trabajo más popular es "Nekrodamus", el último gran personaje creado por Héctor Oesterheld. Ha realizado numerosas series – "Inspector Bull", "Lord Jim", "Belzarek"– para diferentes editoriales en Europa, tales como Eura en Italia, Norma en España, Albin Michel en Francia, IPC en Inglaterra y Bastey en Alemania. En la última década ha publicado adaptaciones de literatura de horror y suspenso basadas en Poe, Stevenson y Conan Doyle, entre otros. Es considerado el más grande maestro de la historieta de terror argentina. Manzi, Homero, “Sur” (letra). Poeta y letrista argentino (1907- 1951). No publicó ningún libro de poesías, ya que el medio de su poética fue siempre la canción, desde los motivos camperos hasta la música urbana, en la que alcanzó su mayor realización. Algunos de sus tangos más famosos son "Monte criollo", "Abandono", "Malena", "Solamente ella", "Mañana zarpa un barco", "Tal vez será mi alcohol" (que la censura obligaría a convertir en "Tal vez será su voz"), "Recién","En un rincón", "Fueye", "El último organito" y "Che, bandoneón". Oesterheld, Héctor Germán, “La Torre de Babel”. Escritor e historietista argentino, nació en Buenos Aires en 1919 y fue desaparecido por la Dictadura Militar en 1977, al igual que sus cuatro hijas. Autor del argumento de la famosa historieta “El eternauta”, alrededor del año 1949 escribió sus primeros argumentos de historieta en la revista “Misterix”. Fue creador de personajes como “Bull Rockett, “Sargento Kira, “Mort Cinder, entre otros. Ortiz, Juan L., “Entre Ríos”. Poeta argentino nacido en Entre Ríos (1897-1978). Conocido como “Juanele”, es uno de los mayores exponentes de la poesía argentina de mediados de siglo XX. Algunos de sus libros son El agua y la noche, El ángel inclinado, La brisa profunda, De las raíces y del cielo, En el agua del sauce y Padre Río. Pessoa, Fernando, “Las islas afortunadas”. Poeta, periodista y traductor portugués (1888-1935), es uno de los mayores poetas y escritores de la lengua portuguesa y de la literatura europea. No escribía "su" propia poesía, sino la poesía de diversos autores ficticios. Así, publicó bajo varios heterónimos (de los cuales los más importantes son Ricardo Reis, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos y Bernardo Soares), e incluso publicó 203 críticas contra sus propias obras firmadas por sus heterónimos. Algunas de sus obras son Livro do Desassossego (Libro del desasosiego) y Mensagem. Poe, Edgard Alan, “El retrato oval”. Narrador, poeta y crítico estadounidense (1809-1849). Es considerado el padre del cuento de terror psicológico y del short story (relato corto) en su país. Fue precursor asimismo del relato detectivesco y de la literatura de ciencia ficción, y renovador de la llamada novela gótica. Su poema más famoso es “El cuervo”, y entre sus cuentos más populares se encuentran El escarabajo de oro, Los crímenes de la calle Morgue, El gato negro, El barril de amontillado, La caída de la Casa Usher, entre otros. Quiroga, Horacio, “El espectro”. Narrador uruguayo (1878-1937). Notable cuentista. Es autor, entre otros libros, de Cuentos de la Selva, libro escrito para sus hijos, y Cuentos de amor, de locura y de muerte. Vivió muchos años de su vida en Misiones, cuyo paisaje, animales, peligros y hombres inspiraron muchos de sus cuentos. También su literatura recibió la influencia de Edgard Allan Poe, escritor inglés al que Quiroga reconoció como maestro muchas oportunidades (como por ejemplo en el Decálogo del buen cuentista). Storni, Alfonsina, “El puente”. Poetiza (1892-1938). Nació en Suiza y de niña su familia se instaló en la Argentina. Trabajó como actriz en su juventud y se recibió de maestra y de profesora de arte dramático. Escribió poesías, publicadas en una serie de libros. Algunos de ellos son: El dulce daño, Irremediablemente, Languidez, Ocre, Mundo de siete pozos, entre otros. Taiwn, Mark, “Una historia de fantasmas” Pseudónimo del cuentista y novelista estadounidense Samuel Langhorne Clemens (1835-1910). Escritor de las célebres Aventuras de Tom Sawyer (1876) y Huckleberry Finn (1884). En sus numerosas obras realiza, a través del humor y la sátira, varias críticas a la moral, la política y la sociedad norteamericana de la última parte del Siglo XIX. Walsh, Rodolfo, “Esa Mujer”. “Nota al Pie”. “Zugzwang”. Narrador y periodista argentino (1927-1977) Secuestrado y desaparecido por la última dictadura militar. Autor del célebre libro de investigación periodística que inauguró el género de No ficción, Operación Masacre (1957). 204