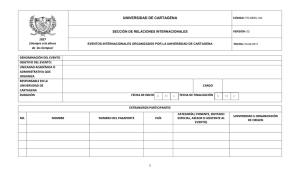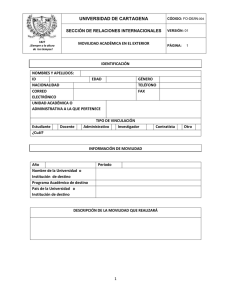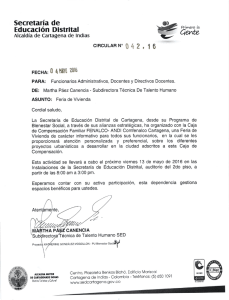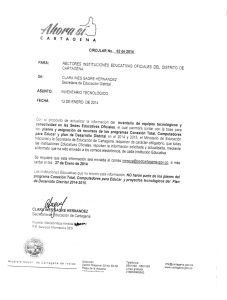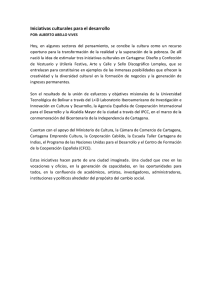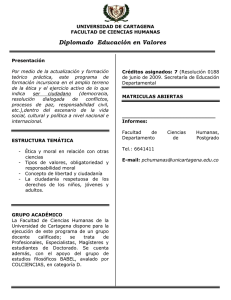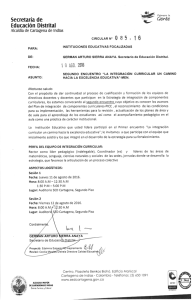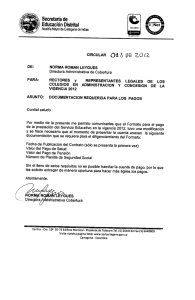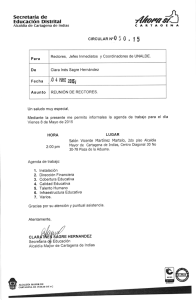A century of absence The historiography of Cartagena Colombia in the twentieth century Un siglo d (1)
Anuncio

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/215800571 A century of absence: The historiography of Cartagena (Colombia) in the twentieth century / Un siglo de ausencia: La historiografía sobre Cartagena (Colombia) en el siglo XX Chapter · January 1998 CITATIONS READS 2 168 1 author: Sergio Paolo Solano D. Universidad de Cartagena 87 PUBLICATIONS 341 CITATIONS SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Sistemas de defensa y el mundo del trabajo en los puertos del Caribe continental hispánico. Cartagena de Indias, Maracaibo, Portobelo, Campeche y Veracruz, 1750-1820 View project All content following this page was uploaded by Sergio Paolo Solano D. on 22 May 2014. The user has requested enhancement of the downloaded file. UN SIGLO DE AUSENCIA: LA HISTORIOGRAFIA DE CARTAGENA EN EL SIGLO XX SERGIO PAOLO SOLANO1 -Publicado en: MEISEL ROCA, Adolfo y CALVO STEVENSON, Aroldo (editores). CARTAGENA EN SU HISTORIA. (Cartagena: coed. Banco de la RepúblicaUniversidad Jorge Tadeo Lozano, 2000) 1.- La construcción de la memoria colectiva amañada El pasado es siempre una ideología creada con un propósito, diseñada para controlar individuos, o motivar sociedades o inspirar clases. Nada ha sido usado de manera tan corrupta como los conceptos del pasado. El futuro de la historia y de los historiadores es limpiar la historia de la humanidad de esas visiones engañosas de un pasado con finalidad. La muerte del pasado puede hacer bien sólo en la medida en que florece la historia. John Plumb. The Death of the past. El siglo XX es un ausente en la historiografía sobre Cartagena. Mientras que en muchas ciudades las inquietudes de los analistas sociales se han centrado alrededor de muchos temas de la actual centuria, intentando explicar las razones y características de un presente paradógico para el hombre por su doble condición de progreso y crisis, razones muy peculiares de la ciudad Heroíca explican que sus historiadores le hayan prestado poca atención a este lapso de tiempo, como también su proclividad a temas coloniales e independentistas. En medio de varias causales resaltamos cuatro: 1 Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad de Cartagena 2 1. El peso del pasado colonial presente en la simbología urbana que asalta los sentidos de cualquier persona, hecho expuesto por Enrique Otero D'costa en 1915, en el editorial del primer número del Boletín Historial de la Academia de Historia de Cartagena; 2. La significativa participación de la ciudad durante la gesta independentista; 3. Un período republicano adverso para el desarrollo material de la ciudad, la que perdió todas las prerrogativas portuarias y comerciales que habían estimulado su desarrollo durante el período colonial. Esta idea, tratada por Rodolfo Segovia Salas en 1967, no era nueva, pues el 11 de noviembre de 1918 Rafael Redondo Mendoza, dirigente artesanal y socialista, comenzaba su discurso con un hermoso epígrafe de Volney ("Que queda de esta gran ciudad? Nada. sólo un esqueleto"), y agregaba que aún en el siglo XX el fantasma de don Pedro de Heredia acosaba a las mentes cartageneras, que las murallas representaban una prisión para el espíritu, y con sorna veía a aquellos que continuaban armando genealogías con la esperanza de hallar entre sus antepasados a hijosdalgos españoles. Esta situación la explicaba por la decadencia de la ciudad después de la independencia2; 4. La que consideramos más importante: el predominio nacional de una tradición historiográfica originada a comienzos de la centuria en curso que hizo de la colonización española, en especial de la fundación de ciudades y villas (por ejemplo, Enrique Otero D'costa en su libro Comentos críticos sobre la fundación de Cartagena de Indias), de la cultura ibérica (verbigracia, el libro de Gabriel Porras Troconis Cartagena Hispánica, en el que presenta a los cartageneros del siglo XVIII como personas célibes, abstemios, cuyas noches se les iban rezando el rosario y elevando imprecaciones al cielo), y de la epopeya emancipadora, los actos fundacionales de la nación colombiana, y al mismo 2 Ver: SEGOVIA S., Rodolfo "Como se pierde un siglo". En: BOSSA H., Donaldo. CARTAGENA INDEPENDIENTE. Bogotá, Tercer Mundo Eds., 1967. EL PORVENIR. Cartagena, nov. 13-1918. Una semblanza de este personaje puede verse en su obra DAGUERROTIPOS LIBERALES. Cartagena, Imp. 3 tiempo los temas que concitaban sus pasiones3. Esta tradición, inspirada en una mirada despectiva a lo autóctono concebido como lo bárbaro -como lo señaló certeramente Germán Colmenares en su citada obra- y en el culto al héroe, no le permitió a los historiadores aficionados agrupados en la Academia de Historia de Cartagena, abordar temas diferentes a los señalados, como tampoco, darle importancia y conservar fuentes documentales fundamentales para la historia económica, social, cultural y política, las que irremediablemente se perdieron por la incuria administrativa. A los temas indicados se unieron los trabajos sobre la vida y obra de Rafael Núñez, exaltación de una personalidad que despertaba el orgullo local, recurso de la memoria colectiva -y de la identidad local indisolublemente ligada a ella- para enfrentar las adversidades(4). Correlato de la configuración de dicha memoria, fue que la iconografía urbana (tan fundamental para la asimilación del discurso histórico que se quiere transmitir) levantada durante este siglo refleja esa manera excluyente de entender la historia, proliferando bustos dedicados a Pedro de Heredia, los mártires de la independencia, a Rafael Núñez y a la india Catalina exaltada porque guió a los españoles (la civilización) contra sus "bárbaros" congéneres (lo que en un país como México es inaúdito siquiera pensarlo), como también hay colegios, calles y callejones que ostentan esos nombres, mientras que personajes de este siglo (y estamos pensando tanto en la élite Departamental, 1936 3 Una visión sintética de la historiografía colombiana puede verse en: TOVAR Z., Bernardo. "La historiografía colombiana". En: NUEVA HISTORIA DE COLOMBIA. Bogotá, Ed. Planeta, 1989. Tomo V.; un magnifico análisis de las características de los discursos históricos patrios en: COLMENARES, Germán. LAS CONVENCIONES CONTRA LA CULTURA. Bogotá, Ed. Tercer Mundo, 1987. 4 De 1100 articulos publicados hasta 1989 por los miembros de la Academia de Historia de Cartagena, año en el cual Moisés Alvárez hizo un índice analítico, 64 estaban dedicados a Simón Bolívar, 88 son discursos varios, 32 están consagrados a la independencia de la ciudad y sólo 8 a la Cartagena postindependencia. BOLETIN HISTORIAL. Cartagena, Academia de Historia de Cartagena, 1989. No. 161. Según Eduardo Lemaitre, en prólogo que escribió para la citada edición, las temáticas que se publicaban dependían mucho de las pasiones intelectuales del editor del Boletín. 4 como en otros grupos sociales), que han contribuido a forjar la ciudad moderna, cayeron en el olvido. El intento de esconder deliberadamente un pasado forjado por otros grupos étnicos y sociales llegó hasta tal punto que en la celebración del centenario del 11 de noviembre de 1811, el único homenaje que se le hizo al pueblo llano fue una estatua del trabajo (concretamente un herrero, quizá evocando al forjador mulato Pedro Romero) situada encima de una de las puertas del parque de la Independencia, y pasmémonos, esa estatua es la de un blanco, lo que llamamos una persona de perfil griego!!5. Es más, para la misma celebración la Sociedad de Artesanos de Cartagena se vio abocada a una fuerte discusión con el gremio de los tipógrafos (dominado este por Gabriel E. Obyrne y Lácides Segovia, personajes de orígenes humildes pero coptados por la élite) sobre si debía erigirse una estatua a Pedro Romero o a Juan Gutemberg, opinión última apoyada por los mencionados personajes6. Estamos pues frente a la invención de una tradición, de una imagen mítica del pasado, la que siguiendo los patrones de un clasicismo trasnochado miraba hacia la imagen helenística construida por los artistas e intelectuales renacentistas, clasicismo introducido en nuestro país por intelectuales santafereños (como Miguel A. Caro) la que a la vez es el reflejo de los procesos de construcción de identidades regionales y locales. En esta configuración cumplió una papel destacado, como un elemento externo que obligó a elaborar una autoimagen, la imagen proyectada por los habitantes de la región andina y sus preocupaciones intelectuales, las que presionaron sobre los intelectuales cartageneros para concebir la historia de esa peculiar manera. 5 El citado libro de Rafael Redondo Mendoza contiene una protesta contra la erección de bustos a aquellos que "murieron sabiendo que no habían peleado", mientras que se dejaba al olvido a aquellos que "pelearon a sabiendas que iban a morir", resaltando la condición mestiza de la ciudad, lo que contrastaba con la construcción de imágenes que nada tienen que ver con esa característica cultural y étnmica. DAGUERROTIPOS LIBERALES. 6 VOZ DEL PUEBLO. Cartagena, oct. 23-1911. 5 En efecto, esa es la época de la renuncia por parte de algunos pensadores (caso de Manuel Dávila Flórez, Abel de Irisarri, Joaquín F. Vélez, Pedro Vélez Racero y otros) a los elementos que definían el ethos regional, a la vez que desarrollaron una tendencia, denominada muchos años después por Gabriel García Márquez como la cachaquización de Cartagena, para referirse a esos intelectuales acartonados y preocupados por temas que él consideraba insulsos. Esto se materializó durante el último período finisecular en que dichos personajes (con la excepción del tipógrafo autodidacta Juan Coronel, el pensador Pedro Soderenguer, Alfonso Romero Aguirre, el Tuerto López, Aníbal Esquivia Vásquez, Luis A. Múnera y José Morillo), comenzaron a preocuparse por los temas sobre los que reflexionaban los interioranos (discusiones gramaticales, los aspectos religiosos y la métrica poética). Esta tendencia, a la vez que los distanció de la cultura popular, los llevó a construir nuevas imágenes históricas y a tender una cortina de humo sobre ciertos aspectos de la memoria colectiva, como fue el caso de la presencia de lo popular en la gesta emancipadora, tratada por Alfonso Múnera en ponencia que me antecedió. Además, los acontecimientos de los años finiseculares (Guerra de los Mil Días, separación de Panamá, crisis económicas de finales del primer decenio del presente siglo, la emergencia de la protesta popular a escala regional como las huelgas generales de 1910 y 1918), plantearon el dilema de hierro de borrar del panorama local cualquier factor que evocara conflictos sociales, vistos esencialmente como la manifestación "irracional" de las pasiones de los de abajo7. La imagen despectiva que sobre estos había acuñado el pensamiento ilustrado del siglo XVIII, 7 se proyectó hacia el pasado, elaborándose visiones que menoscababan sus Después de la explosión popular de finales de 1910, cuyo detonante fue el intento del arzobispo Brioschi de vender bienes de la iglesia a una compañía estadounidense, la prensa del período está llena de llamados a superar los conflictos achacados a "pasiones irracionales", y no hubo referencia alguna a las múltiples causas que lo determinaron. La única visión crítica de estos acontecimientos la realizó Donaldo, BOSSA H. NOMENCLATOR CARTAGENERO. Bogotá, Banco de la República, 1987. 6 acciones históricas, procedimiento ejemplificado por Porras Troconis quien en su polémica con Manuel A. Pineda a propósito del 9 de marzo de 1849 en Cartagena, tildó a las jornadas de ese y los posteriores días como una "palestra de gente baja y carente de reflexión"8. Entonces la historia de la ciudad apareció candorosa, desprovista de conflictos, y como resultado exclusivo de las acciones de miembros de la élite, quienes con lucidez y desprovistos de pasiones dirigían el curso de los acontecimientos hacia lo socialmente deseable. Para la élite cartagenera construir esta imagen era una tarea prioritaria dado que desde los inicios de la república siempre vivió acosada por el fantasma de un posible levantamiento de negros y mulatos de extracción popular. En la memoria de este grupo social siempre estaba presente algunos alzamientos populares, como en 1822 y 1828 (achacados al mulato José P. Padilla), 1833 (cuando se fusilaron a tres artesanos mulatos por promover una conspiración), 1839-1842 (cuando durante la Guerra de los Supremos, gentes de abajo se tomaron las plazas públicas), 1850-1854 (período de ascenso del liberalismo, golpe de Melo y ascenso político-social de los artesanos), 1876 (levantamiento de artesanos de San Diego y muerte de miembros de la élite conservadora), 1891 (levantamiento de artesanos). En este marco, las funciones asignadas a la memoria histórica, exitada durante las efemérides, fueron concebidas como ejercicios de distensionamiento colectivo, de recreación permanente de la epifanía emancipadora, hecho expresado hasta por dirigentes artesanales a comienzos de este siglo, quienes veían en el onomástico independentista el momento de volver a retomar los valores y las promesas olvidadas de la república. La revisión fue exhaustiva, hasta el punto de que historiadores cuya labor 8 PORRAS TROCONIS, Gabriel. EL 9 DE MARZO DE 1849. Cartagena, 1929. De igual manera, cuando la Sociedad de Artesanos de Cartagena lanzó listas propias al Concejo Municipal, varios miembros de la Academia de Historia le salieron al paso señalando que el Cabildo "... no podía volver a ser merienda de hojalateros...", recordando la época del liberalismo radical cuando los artesanos dominaban esa corporación. VOZ DEL PUEBLO. Cartagena, oct. 23-1911. 7 intelectual la desarrollaron en el siglo XX, como Gabriel Jiménez Molinares y Roberto Arrázola, terminaron achacando las acciones llevadas a cabo el 11 de noviembre de 1811 por los habitantes de Getsemaní, a los efectos perniciosos del alcohol y a las "manipulaciones" demagógicas de los Gutiérrez de Piñeres. Ahora bien, este apego a ciertos períodos y acontecimientos del pasado iniciado por los fundadores de la Academia de Historia de Cartagena y continuada prácticamente hasta hoy, así como el temor al presente, parece indicar que durante buena parte del siglo XX el imaginario colectivo cartagenero careció de propósitos comunes que reunieran a todos los sectores sociales en pos de su consecución. No existía una aspiración y una representación mental colectiva que permitiera a todas las personas, sin distinción social, sentirse parte de un proyecto colectivo y por tanto actores históricos. Por eso, el siglo XX -centuria que entre las muchas caracterizaciones que acepta es la de estar colmada con las voces de protesta de los nuevos actores sociales, con nuevas realidades económicas, culturales y políticas- no importaba, menoscabo que se escondía bajo el criterio de que muy difícilmente podía existir una historia contemporánea, dado que no había el suficiente tiempo de por medio para que los historiadores tomaran distancia y analizaran o describieran los hechos de manera desapasionada. En tal sentido, los historiadores cartageneros, más que interesados en construir un discurso interpretativo, se convirtieron en los guardianes de un cuerpo de creencias periódicamente desempolvadas para repetir unos ceremoniales, gestos, rituales y para proferir discursos que apuntalaban en la comunidad determinadas representaciones mentales sobre la historia, y por tanto una manera de interpretar el presente. Las imágenes de este discurso continúan produciendo sus efectos, perpetuando una percepción excluyente de la sociedad, profundamente vertical (también del poder y la autoridad!), cuyo estudio como factor cultural ayuda a explicar la polarización social, no agotada en sus razones por el simple análisis económico. 8 2.- De la historiografía académica a los nuevos estudios históricos En un inventario de todo lo que se había escrito hasta 1990 sobre historia de la región Caribe colombiana (libros, folletos, artículos, tesis de grado), y publicado en ese mismo año, se constata que de 718 libros registrados, 19 hacen alusión (plena o tangencial) a la Cartagena del siglo XX, y de 324 artículos, apenas 6 trabajan aspectos puntuales de esta centuria9. De los 19 libros, algunos de ellos muy difícilmente pueden clasificar como obras históricas en el rigor del concepto, constituyendo más bien compilaciones documentales (como las anexiones que en 1912 hizo Eduardo Gutiérrez de P. a la obra Cartagena y sus Cercanías publicada en 1888 por José P. Urueta, útiles por sus informaciones estadísticas sobre comienzos del siglo en curso), anuarios comerciales encargados de promover las bondades que la ciudad ofrecía a los inversionistas (Album de Cartagena de Indias 15331933 obra apócrifa, Cartagena: su Pasado, su Presente y su Porvenir y Cartagena, ambas publicaciones de José Montoya Márquez editadas en 1927 y 1936 respectivamente, Monografía de Cartagena de Manuel Pretelt Burgos editada en 1929 y Cartagena Ilustrada de Francisco Valiente T., publicada en 1910). Otras son biografías de personajes del último tránsito de siglo (Lácides Segovia de Miguel Aguilera editada en 1959, Confesiones de un Aprendiz de Estadista de Alfonso Romero Aguirre, editada en 1938, Veinticinco Años de Episcopado, autobiografía del arzobispo Pedro Adán Brioschi publicada en 1924, Biografía Completa del Ecxmo. Sr. Arzobispo de Cartagena Pedro A. Brioschi, de Adalberto Osorio R., editada en 1943). Otros textos constituyen crónicas y memorias sobre hechos y personajes de la ciudad (Corralitos de Piedra de Daniel Lemaitre, reeditados de manera completa en 1984, 9 SOLANO D., Sergio P. (comp.). BIBLIOGRAFIA HISTORICA DEL CARIBE COLOMBIANO. 9 Lienzos Locales de Aníbal Esquivia Vásquez publicado en 1955, Cuentos y Leyendas de Cartagena de Eustorgio Martínez F., publicado en 1946, Estampas de la Cartagena de Ayer de Alberto Lemaitre, editada en 1992). Las compilaciones y los anuarios comerciales contienen información estadística importante para trabajar historia económica y urbana; las biografías son apropiadas para la historia política, mientras que las crónicas y memorias sirven para investigar historia social y cultural. Sobre esto último llama la atención que un personaje tan representativo de la élite cartagenera como lo era Daniel Lemaitre T. se hubiese ocupado en su obra de temas y personajes de la vida cotidiana, lo que viene a demostrar que a finales del siglo XIX aún la élite no se había divorciado totalmente de la cultura popular, viviendo una situación de biculturalidad, tal como la denomina Peter Burke en su obra sobre La Cultura Popular en la Europa Moderna. De ahí la riqueza de los Corralitos de Piedra, al igual que la obra poética de Luis Carlos López, para abordar temas diversos de la historia social y de la cultura. 2.1 El interés en la historia económica El surgimiento de una nuevo interés por la historia de esta ciudad comenzó, siguiendo el curso de las corrientes historiográficas en boga, por los temas económicos. Factores culturales internacionales que no son del caso detallar aquí, desde los años de 1940 se habían aclimatado en nuestro país y habían llevado a escribir las obras pioneras de Luis Eduardo Nieto Arteta y Luis Ospina Vásquez. A partir de los trabajos de estos historiadores, a nivel local se realizaron pequeñas monografías sobre temas económicos del pasado, en especial sobre empresarios y empresas de significativa importancia en la vida de los municipios. 2.1.1 De ahí que un hito significativo en la producción historiográfica de los académicos Barranquilla, Ed. Universidad del Norte, 1991. 10 lo constituye la obra Cartagena Independiente de Donaldo Bossa Herazo, la que contiene pequeñas monografías sobre empresas y empresarios de los primeros 50 años del siglo presente. Hasta los años de 1950 ningún historiador local había concebido que la economía también podía ser objeto de estudios históricos. En el Primer Congreso Hispanoamericano de Historia celebrado en esta ciudad en 1954, hubo voces que se alzaron contra la presencia del llamado método materialista en el análisis histórico (al que se confundía con la historia económica y social), actitud de la que aún continua haciendo eco la Academia Colombiana de Historia, como se demostró hace pocos años en sus ataques a los manuales de Salomon Kalmanovitz, Rodolfo de Roux, Camilo González P. y otros. En ese contexto, Donaldo Bossa H. se atrevió a escribir su trabajo, el que aunque no inspirado en el mencionado método, por vez primera mostró a los lectores de esta ciudad que si era posible y necesario estudiar otros aspectos de la actividad humana, que estaban más allá de las acciones heroícas. 2.1.2 Un segundo hito lo representó la tesis doctoral del norteamericano Theodore Nichols, escrita en 1952 y publicada en español en 1973. Formando parte de una corriente de las ciencias sociales norteamericanas de los años de 1950 que se interesó en estudiar las relaciones entre los medios de transportes y el desarrollo económico 10, Nichols centró sus preocupaciones en las relaciones entre los medios de transportes y el modelo agroexportador, estudiando el impacto de la primera variable (transporte fluvial a vapor, ferrocarriles y carreteras) en el desarrollo y las luchas de los tres puertos del Caribe por hacerse al mayor volumen del comercio internacional colombiano. Para el caso de Cartagena anota que la reapertura del Canal del Dique a finales del siglo XIX, la entrada en servicio del ferrocarril Cartagena Calamar (1894) y la modernización del 10 Al respecto ver: BEJARANO, Jesús A. HISTORIA ECONOMICA Y DESARROLLO. LAS HISTORIOGRAFIA ECONOMICA SOBRE LOS SIGLOS XIX Y XX EN COLOMBIA. Santafé de Bogotá, Cerec, 1994. pp. 78 y ss. 11 terminal en 1937, favorecieron la recuperación económica durante la primera mitad del siglo en curso11. Otro factor que favoreció el desarrollo económico moderno de la Ciudad Heroíca fue el crecimiento de la infraestructura petrolera nacional, la que en 1926 construyó una de sus refinerías en Mamonal, lugar situado en la bahía de Cartagena12. Por último, basándose en esas variables Nichols explica el desarrollo demográfico, industrial y urbano de la ciudad. 2.1.3 Una nueva vía en la historia económica la ha abierto Eduardo Posada Carbó, quien en sus estudios sobre la economía regional costeña también se ha interesado en el tema propuesto por Nichols, al estudiar las relaciones entre aquélla y el comercio exterior colombiano, pero agregando otras variables como los auges de la economía agropexportadora regional (tabaco, banano y ganado), y los efectos que esta tuvo, en especial la ganadería, en el desarrollo industrial de Cartagena13. Siguiendo esta linea, Posada agrega que factores internacionales (apertura del Canal de Panamá y la caída de los precios internacionales de los productos agropecuarios de exportación), unidos al desvío de la carga cafetera hacía el puerto de Buenaventura gracias al desarrollo de un plan de transportes que comenzó a dejar a un lado al río Magdalena, como también al encontrarse las casas comerciales interioranas en condiciones para comerciar directamente con el extranjero dejando de depender de los comisionistas costeños, lo que ligago a las restricciones del mercado regional de esta 11 NICHOLS, Theodore. TRES PUERTOS DE COLOMBIA. Bogotá, Banco Popular, 1973. 12 Sobre la industria petrolera ver: ISAZA, Luis F. y SALCEDO, Luis E. SUCEDIO EN LA COSTA ATALNTICA. LOS ALBORES DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA. Bogotá, Ancora Eds., 1991. 13 POSADA CARBO, Eduardo. "La ganadería en la Costa Atlántica colombiana 1870-1950". En: COYUNTURA ECONOMICA. Bogotá, Fedesarrollo, 1988. Vol. XVIII, No. 3; "La economía del Caribe colombiano a comienzos del siglo XX: 1900-1930". En: ESTUDIOS SOCIALES. Medellín, Faes, 1988. No. 2. 12 zona del país, afectó y desaceleró el desarrollo industrial14. 2.1.4 Producto de estas investigaciones sobre la economía regional que tocan muy de cerca a Cartagena, ha sido un naciente interés por la historia social del empresariado de esta ciudad, sobresaliendo el trabajo de Adolfo Meisel R. sobre los bancos y banqueros de Cartagena y el de Luis Fernando Molina sobre Juan Bautista Mainero y Trucco 15. El primero, se interesa en estudiar el proceso de creación de bancos particulares durante el período de libre emisión monetaria, viendo el proceso de asocio de capitales de los empresarios cartageneros entre 1875 y 1920. Una de las conclusiones más interesantes del trabajo de Meisel es que, desde una perspectiva comparativa con el caso de los banqueros de Barranquilla (también estudiado por él en asocio con Posada C.), los banqueros cartageneros, debido a que habían acumulado parte importante de sus capitales en el negocio de la ganadería (lo que implicaba una rentabilidad a mediano plazo), se caracterizaban por cierto espíritu cauteloso en sus inversiones, contrarios a los de la ciudad vecina habituados a las especulaciones mercantiles. Creemos que esta tesis es una herramienta importante para entender el desarrollo económico de Cartagena durante buena parte de la centuria en curso. Molina, siguiendo la usual senda de estudiar el proceso de diversificación de inversiones por parte de los empresarios del siglo XIX y comienzos del XX para asi evitar los 14 Ver: "progreso y estancamiento 1850-1930". En: MEISEL R., Adolfo (ed.). HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL DEL CARIBE COLOMBIANO. Barranquilla, Coed. Uninorte-Ecoe, 1994. THE COLOMBIAN CARIBBEAN 1870-1950. Oxford, Clarendon Press, 1996. (De próxima aparición en español bajo el título REGION Y NACION: UNA HISTORIA DEL CARIBE COLOMBIANO, 1870-1950, editado por el Banco de la República). 15 MEISEL, Adolfo. "Los bancos de Cartagena". En: LECTURAS DE ECONOMIA. Medellín, Universidad de Antioquia, 1990. Nos. 32-33; MOLINA, Luis Fernando. "El viejo Mainero. Actividad empresarial de Juan B. Mainero y Trucco en Bolívar, Chocó, Antioquia y Cundinamarca 1860-1918". En: BOLETIN CULTURAL Y BIBLIOGRAFICO. Bogotá, Biblioteca Luis Angel Arango, 1988. No. 17. Un buen balance historiográfico sobre los estudios empresariales en Colombia es el de DAVILA L., Carlos (comp.). EMPRESA E HISTORIA EN AMERICA LATINA. UN BALANCE HISTORIOGRAFICO. Santafé de Bogotá, Coed. Tercer Mundo-Colciencias, 1996. 13 riesgos en un país inestable económica y políticamente, estudia la actividad empresarial de Juan B. Mainero y Trucco entre los años 1860-1918. Mainero tipificó al empresario que acumuló su capital en actividades diversas (abriendo caminos a cambio de concesiones de tierras baldías, minería, extracción de productos silvícolas haciendas cuya producción estaba destinada a mercados locales (minas antioqueñas), haciendas en las inmediaciones de Cartagena, compraventa de fincas raíces urbanas, banco, hoteles, teatros, etc.. Por tanto, estamos frente a un empresario que se aparta significativamente del área de la ganadería como esfera de acumulación de capitales. 2.1.5 En lo relativo a las fuentes empleadas, tanto Nichols como Posada, utilizan a los viajeros, despachos de los cónsules estadounidenses, memorias oficiales y privadas y publicaciones periódicas (más Posada que Nichols). Lamentablemente se le ha prestado poca atención a las escrituras notariales, las que permiten adentrarse más de lleno en las historias de las empresas y de las actividades de los empresarios (sólo Meisel y Molina lo han hecho aunque sin agotar estas fuentes). También una revisión más exhaustiva de la prensa de la época permitiría matizar muchas afirmaciones extraídas de la utilización de los viajeros extranjeros (recurso muy empleado por Posada). No debemos olvidar que la mayoría de ellos eran lo que popularmente llamamos "aves de paso", que tenían una profunda mirada etnocentrista, los que por no entender aspectos relacionados directamente con nuestra cultura, emiten juicios descalificativos. Con mucha certeza Posada en su trabajo sobre La ganadería en la costa atlántica, 1875-1950, llama la atención sobre las generalizaciones apresuradas hechas por historiadores como Kalmanovitz y Fals B. sobre la hacienda ganadera, hechas con pocos estudios de casos, llamado de atención que podría hacersele a él mismo. Por último, creemos que el análisis de Meisel Roca sobre los límites que puso el mercado regional costeño al desarrollo industrial de Barranquilla, tienen plena validez para el caso 14 de Cartagena16. 2.1.6 Ahora bien, estas nuevas sendas de la historia económica costeña, en un futuro inmediato deben complementarse con nuevas investigaciones sobre la cultura empresarial, en especial con el análisis de los sistemas administrativos aplicados en las industrias pioneras de nuestro desarrollo, como también, con las áreas económicas de las que provenían los industriales pioneros. a) La actividad empresarial cristaliza en una cultura, hecho que tiene que ver tanto con los espacios sociales en que ella se genera y se socializa (de ahí la importancia de estudiar las familias empresariales y no a los empresarios aislados) y con las posibles instituciones que la racionalizan de mejor forma (el caso de la Escuela Nacional de Minas de Antioquia estudiada por Alberto Mayor Mora en su libro Etica, Trabajo y Productividad en Antioquia). Recientemente ha sido traducido al español el hermoso libro Venecia y Amsterdam del historiador social inglés Peter Burke, obra que constituye un buen ejemplo acerca de cómo estudiar la historia empresarial más allá del simple dato económico, y de como emplear las biografías colectivas de generaciones que comparten iguales preocupaciones y expectativas sobre la vida o sobre algunos de sus aspectos. En este sentido creo que los estudios de casos deben dar paso a estas visiones más globales. Piénsese nada más en los empresarios que nacen a mediados del siglo XIX, alcanzan la mayoría de edad a comienzos del último cuarto de esa centuria y que a inicios del siglo XX representan lo más selectivo de la élite empresarial cartagenera17 Sin duda alguna 16 MEISEL R., Adolfo. "Por qué se disipó el dinamismo industrial de Barranquilla?". En: LECTURAS DE ECONOMIA. Medellín, Universidad de Antioquia, 1987. Nº 23. 17 Ver el interesante artículo de RESTREPO, Jorge. "Personajes de la vida económica, política y social de Cartagena a finales del siglo XIX". En: HUELLAS. Barranquilla, Uninorte, 1988. No. 22. 15 que las similitudes van a ser más significativas que las diferencias, aunque algunos de ellos hayan tenido mayor capacidad de riesgo en sus inversiones. También hay que estudiar las relaciones entre los empresarios y la política, en especial desde la Regeneración en adelante cuando se les abrió un espacio político para controlar el poder de la ciudad, desplazándose a otros sectores sociales como los artesanos. b) No debe perderse de vista que en su mayoría los industriales pioneros de Cartagena provenían del sector de hacendados y ganaderos, por lo que es de suponerse que la experiencia administrativa acumulada en este renglón (básicamente nos referimos a las relaciones obrero-patronales y a los índices de productividad, espina dorsal de toda la ingenireía industrial), fue trasladada al naciente sector industrial con todo lo nefasto que ello implicaba a nivel de la racionalidad empresarial18. Otro campo en el que es necesario incursionar es en el estudio de las formas de asociación de capitales, tal como lo hicimos recientemente para el caso de Barranquilla19. Así mismo, es indispensable pensar en estudios comparativos con otras realidades regionales de Colombia, para establecer las peculiaridades del empresariado, la industria y en general de la economía cartagenera. Una de los errores que hemos cometidos quienes hemos incursionado en este tema es el del parroquialismo, el no tener en cuenta lo que se viene haciendo en otras latitudes, y mucho menos en comparar. Como colofón podemos señalar que debe continuarse impulsando los estudios sobre la historia económica regional, pues es mucho lo que queda por hacerse. Es necesario indagar sobre las relaciones de los empresarios cartageneros con el mercado regional 18 Un buen ejemplo sobre este tema lo constituye el trabajo de ROJAS G., José. EMPRESARIOS Y TECNOLOGIA EN LA FORMACION DEL SECTOR AZUCARERO EN COLOMBIA 1860-1980. Bogotá, Coed. Banco Popular-Univalle, 1983. pp. 81-115 19 SOLANO D., Sergio P. "Acumulación de capital e industrias. Limitaciones en el desarrollo fabril de Barranquilla, 1900-1934". En: HISTORIA Y CULTURA. Cartagena, Fac. Ciencias Humanas-U. de Cartagena, 1994. No. 2. 16 costeño, sus actitudes frente al centralismo político-administrativo (enunciado ligeramente por Posada C. en su artículo sobre La Liga Costeña de 1919), así como las estructuras administrativas de las empresas. La economía portuaria y comercial aún deja muchos interrogantes en pie al igual que la economía ganadera dilucidada como abreboca de manera brillante por Posada C. en su artículo La Ganadería en la costa atlántica 1870-1950. Hace falta incursionar en un mayor número de estudios de casos de empresarios, establecer de manera detallada las esferas en las que acumularon sus capitales, y las relaciones de esta acumulación con los ciclos de la economía regional y nacional. El análisis del transporte moderno debe también orientarse hacia su función difusora de tecnología y de conocimientos y como epicentro de formación de los perimeros núcleos de trabajadores que se constituyeron en paradigma (con su consabida indisciplina) para el resto de la clase obrera, lo que afectó, desde el punto de vista de los intereses empresariales, a las industrias. Sin embargo, la historia económica debe desarrollarse, de ser posible, en un diálogo con la historia social y cultural para que pueda presentar visiones de conjunto más cercanas a nuestra realidad. 2.1.7 Un poco relacionado con el tema industrial y empresarial que venimos comentando, pero más inclinado a aspectos sociales y culturales, especialmente a los que se relacionan con la creación de una mano de obra moderna, está representado en mis artículos Trabajo y Ocio en el Caribe colombiano 1880-1930 y La percepción del tiempo en los Orígenes de la Clase Obrera. Básicamente me he interesado en estos temas porque creo que el estudio del desarrollo industrial es más que un simple problema de cifras, que lo que se juega en él son las diferentes perspectivas que tienen los actores sociales que intervienen en la industrialización sobre la vida, el trabajo, el ocio, la disciplina, la responsabilidad y muchas más. 17 Al fin y al cabo las relaciones económicas son, antes que todo, relaciones de naturaleza cultural y el hombre no se relaciona con la tecnología, con las máquinas, con las exigencias de productividad, con otro hombre perteneciente a otro sector social y con las jerarquías administrativas de las empresas, como tampoco internaliza nuevos valores y actitudes en sus comportamiento como un simple dato económico sino como agente portador de una cultura20. En el primero de los mencionados artículos estudio los esfuerzos realizados por los primeros industriales de Cartagena y Barranquilla para lograr que los trabajadores internalizaran una disciplina de trabajo, separando el tiempo laboral del tiempo del ocio, así mismo para que se familiarizaran con las máquinas y aumentaran sus capacidades de producción. En el segundo estudio el proceso mediante el cual el tiempo laboral se fue escindiendo del tiempo del ocio y las maneras como los nacientes sectores obreros percibían el tiempo. No olvidemos, tal como lo planteó E. P. Thompson que la internalización de una nueva concepción del tiempo que separara el ocio del trabajo, está en el centro de la creación del hombre moderno21. 3. Las nuevas perspectivas que se abren: sociedad y cultura Sin duda alguna que el hecho más significativo para los estudios históricos de Cartagena y de la costa, es la apertura del Programa de Historia, en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena. Dicho programa ha sido diseñado con el 20 Al respecto ver: SEWELL jr., William. TRABAJO Y REVOLUCION EN FRANCIA. Madrid, Ed., Taurus, 1993; THOMPSON, E.P. LA FORMACION DE LA CLASE OBRERA EN INGLATERRA. Barcelona, Ed. Crítica, 1989. 2 vols. y RULE, John. CLASE OBRERA E INDUSTRIALIZACION. HISTORIA SOCIAL DE LA REVOLUCION INDUSTRIAL BRITANICA, 1750-1850. Barcelona, Ed. Crítica, 1990. Para el caso colombiano ver: ARCHILA N., Mauricio. CULTURA E IDENTIDAD OBRERA EN COLOMBIA 1910-1945. Bogotá, Cinep, 1991 y MAYOR MORA, Alberto. ETICA, TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD EN ANTIOQUIA. Bogotá, Tercer Mundo Eds., 1986. 21 Ver: "Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial". Ed. Crítica, 1995. COSTUMBRES EN COMUN. Barcelona, 18 propósito de formar profesionales preparados para asumir la investigación histórica local y regional como el eje central de su quehacer intelectual, por lo que ha existido un esfuerzo para prepararlos con base en las nuevas metodologías y técnicas investigativas que han desarrollado los estudios históricos en otras latitudes. Con apenas 6 años de existencia y con la culminación de estudio de dos promociones, los jóvenes han seleccionado sus temas de tesis -relacionados con el siglo XX- con una significativa proclividad hacia aspectos sociales, políticos y culturales, dejando un poco de lado, desafortunadamente, aquellos ligados a la historia económica, tan necesaria para comprender una de las variables que explican nuestro atraso (ver anexo I). Estas inclinaciones son el reflejo de las nuevas orientaciones que han asumidos los estudios históricos a nivel internacional, las que con mayor insistencia y por influencia de los nuevos diálogos interdisciplinarios (con la antropología social y cultural, semiología, lingüística, etnografía, y a su vez un poco alejados de los tradicionales: economía, sociología y demografía), ha ido estableciendo una especie de hegemonía de lo socio-cultural sobre las demás perspectivas del análisis histórico (verbigracia, los paradigmas de los historiadores E. P. Thompson y Roger Chartier)22. Ahora lo que parece interesar a esta nueva temática es el estudio de las maneras como la gente común entiende el mundo, sus cosmologías, cómo organizan la realidad en sus mentes, cómo la expresa en sus conductas y cómo construyen el mundo. Se trata de aspectos de la cultura(23), concebida esta como una creación consciente, la que sólo con el tiempo puede pasar a formar parte del sentido común, del habitus, de esa forma de 22 IBID; CHARTIER, Roger. EL MUNDO COMO REPRESENTACION. Barcelona, Ed. Gedisa, 1996; EL ORDEN DE LOS LIBROS. Barcelona, Ed. Gedisa, 1996. 23 Al respecto ver: VAINFAS, Rolando."De la historia de las mentalidades a la historia de la cultura". En: ANUARIO COLOMBIANO DE LA HISTORIA SOCIAL Y DE LA CULTURA. Santafé de Bogotá, Universidad Nacional, 1996. No. 23. También ver a: CHARTIER, Roger. EL MUNDO COMO REPRESENTACION; THOMPSON, E. P. Op. Cit.; 19 apreciación y de acción que no requiere de reflexión porque se le considera producto de la larga experiencia de un grupo social determinado o de toda una comunidad. ANEXO I TESIS DE PREGRADO SOBRE EL SIGLO XX ESTUDIANTES PROGRAMA DE HISTORIA, FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, UNIVERSIDAD DE CARTAGENA ESTUDIANTE TEMA Javier Ortiz C. Modernidad y desorden en Cartagena, 1911-1921 Ivone Bravo Conductas ilícitas y control social en Cartagena, 18861905 Vilma Lora Emigrantes sirios-libaneses en Cartagena, 1900-1930 María Ripoll Orígenes y auge del Ingenio Azucarero de Sincerín, 1909-1929 Claudia Vidal El turismo en Cartagena Yomaira Buelvas Influencia del Banco Nacional en la banca privada de Cartagena. Raúl Román R. Cultura política obrera en Cartagena, 1900-1930 Luis Troncoso O. Política conservadora en Cartagena durante el Quinquenio y el Republicanismo, 1904-1914 Nahara Flórez G. Trabajo y ocio en Cartagena 1900-1930 Liliana Simancas P. Vida cotidiana femenina en Cartagena y Barranquilla, 1928-1938 Patricia Quíroz P. Manuel Dávila Flórez y la construcción de la hegemonía conservadora en Cartagena, 1886-1924 Elsy Sierra Prostitución:higiene física y moral, 1900-1930 Indira Vergara Medicina nacional y lepra 1880-1930 Stella Simancas Beneficiencia pública en Cartagena: médicos y religiosos 1895-1925 Rubén González T. Actividad empresarial de Bartolomé Martínez Bossio en Cartagena durante la Regeneración, 1886-1899. 20 ANEXO II INVESTIGACIONES EN CURSO DE LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, UNIVERSIDAD DE CARTAGENA PROFESOR TEMA Alfonso Fernández V. Poder local en Cartagena, 1885-1910 Edgar Gutiérrez S. La tradición popular festiva en Cartagena. Roberto Córdoba R. Elementos modernistas en la poesía de Luis Carlos López. Wilson Blanco R. El emporio tabacalero de El Carmen de Bolívar: orígenes y contexto histórico, 1905-1935 Alvaro Casas O. Prácticas y discursos de medicalización e higiene en la formación de la salud pública en las ciudades del Caribe colombiano, 1880-1930. Gloria Bonilla V. Mujer, familia y cultura en el Caribe colombiano: 18801930 Sergio Paolo Solano D. El autoperfeccionamiento popular: artesanos y cultura en el Caribe colombiano, 1850-1930. 21 BIBLIOGRAFIA LIBROS: - URUETA, José P. y GUTIERREZ DE P., Eduardo. CARTAGENA Y SUS CERCANIAS. Cartagena, Imp. Departamental, 1912. (2a. ed.) - LEMAITRE, Daniel. CORRALITOS DE PIEDRA. Cartagena, Ed. Cofinorte, 1984. - LEMAITRE, Alberto. ESTAMPAS DE LA CARTAGENA DE AYER. Cartagena, s.p.i, 1992. - ROMERO A., Alfonso. CONFESIONES DE UN APRENDIZ DE ESTADISTA. Cartagena Tip. El Mercurio, 1938. - AGUILERA, Miguel. LACIDES SEGOVIA (UN CARACTER). Bogotá, 1959. - ALBUM DE CARTAGENA DE INDIAS 1533-1933. Cartagena, 1933. - ALVAREZ M., Moisés. LOTERIA DE BOLIVAR. HISTORIA DE UN AZAR. Cartagena, Lotería de Bolívar, 1986. - BOSSA HERAZO, Donaldo. CARTAGENA INDEPENDIENTE. Bogotá, Tercer Mundo Eds., 1967. ----------------------- ORIGENES DE LA ELECTRIFICADORA DE BOLIVAR. Cartagena, Imp. Departamental, 1960. - BRIOSCHI, Pedro A. VEINTICINCO AÑOS DE EPISCOPADO, LABORES, DOLORES Y CONSUELOS. Cartagena, 1924. - DEVIS ECHANDIA, Julián. LA CIUDAD VENCIDA: LA CARTAGENA DE AYER; LA CARTAGENA DE HOY. Bogotá, 1937. - ESQUIVIA VASQUEZ, Aníbal. Extensión Cultural, 1955. LIENZOS LOCALES. Cartagena, Oficina de - MARTINEZ FAJARDO, Eustorgio. CUENTOS Y LEYENDAS DE CARTAGENA. Cartagena, Oficina de Extensión Cultural, 1946. - MONTOYA MARQUEZ, José. CARTAGENA: SU PASADO, SU PRESENTE Y 22 SU PORVENIR. Cartagena Tip. El Mercurio, 1927. ------------------------ CARTAGENA. Cartagena, Tip. Mogollón, 1937. - OSORIO RODRIGUEZ, Adalberto. BIOGRAFIA COMPLETA DEL EXCMO. SEÑOR ARZOBISPO DE CARTAGENA, PEDRO ADAN BRIOSCHI. Cartagena, 1943. - REAL TORRES, Antonio del. Cartagena, 1946. BIOGRAFIA DE CARTAGENA 1533-1945. - PRETELT BURGOS, Manuel. MONOGRAFIA DE CARTAGENA. Cartagena, Tip. El Mercurio, 1929. - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. GEOGRAFIA ECONOMICA DE COLOMBIA. BOLIVAR. Bogotá, 1946. - POSADA CARBO, Eduardo. Oxford, Clarendon Press, 1996. THE COLOMBIAN CARIBBEAN 1870-1950. - NICHOLS, Theodore. TRES PUERTOS DE COLOMBIA: ESTUDIO SOBRE EL DESARROLLO DE CARTAGENA, SANTA MARTA Y BARRANQUILLA. Bogotá, Banco Popular, 1973. ARTICULOS: (Los más recientes). - MEISEL, Adolfo. "Los bancos de Cartagena". En: LECTURAS DE ECONOMIA. Medellín, Universidad de Antioquia, 1990. Nos. 32-33. - POSADA CARBO, Eduardo. "La ganadería en la Costa Atlántica colombiana 18701950". En: COYUNTURA ECONOMICA. Bogotá, Fedesarrollo, 1988. Vol. XVIII, No. 3. ---------------------- "La economía del Caribe colombiano a comienzos del siglo XX: 1900-1930". En: ESTUDIOS SOCIALES. Medellín, Faes, 1988. No. 2. - FAWCETT, Lousie. LIBANESES, PALESTINOS Y SIRIOS EN COLOMBIA. Barranquilla, Uninorte, 1991. - MACHADO, Alberto. LA EXPORTACION DE CARNES Y EL PACKING HOUSE DE COVEÑAS, 1918-1938. (Monografía de grado, Facultad de Economía, Corporación Tecnológica de Bolívar, 1989. 23 - MOLINA, Luis Fernando. "El viejo Mainero. Actividad empresarial de Juan B. Mainero y Trucco en Bolívar, Chocó, Antioquia y Cundinamarca 1860-1918". En: BOLETIN CULTURAL Y BIBLIOGRAFICO. Bogotá, Biblioteca Luis Angel Arango, 1988. No. 17. - SOLANO D., Sergio Paolo. "Trabajo y ocio en el Caribe colombiano, 1880-1930". En: HISTORIA Y CULTURA. Cartagena, Facultad de Ciencias Humanas-U. de Cartagena, 1996. No. 4. ------------------------- "El artesanado en el Caribe colombiano. Su formación social 1850-1930". En: HISTORIA Y PENSAMIENTO. Barranquilla, Universidad del Atlántico, 1996. No. 1. ------------------------- "La percepción del tiempo en los orígenes de la clase obrera en el Caribe colombiano". En: HISTORIA CARIBE. Barranquilla, Asociación Colombiana de Historiadores-Capítulo del Atlántico, 1997. No. 2. Cartagena de Indias, octubre 9 y 10 de 1997 View publication stats