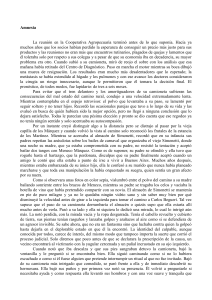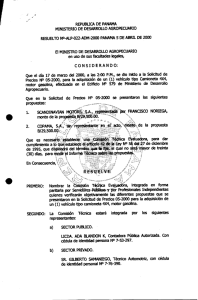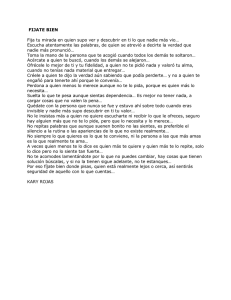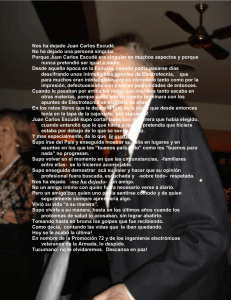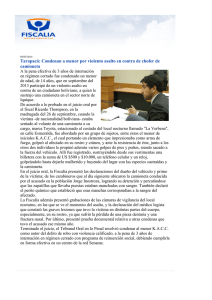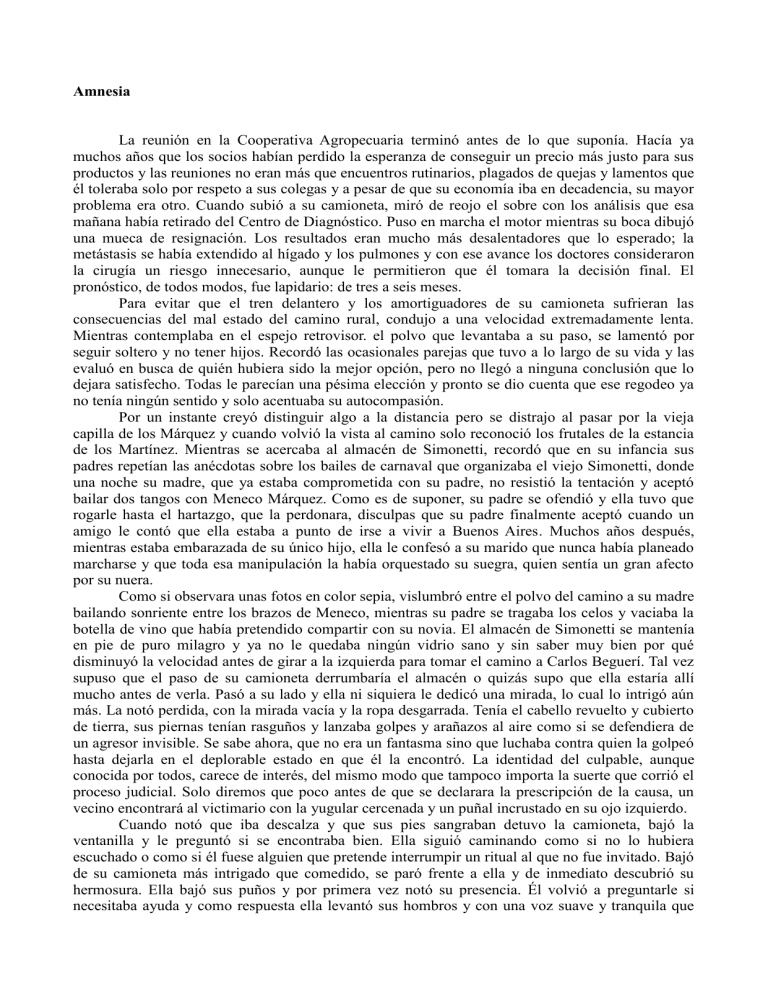
Amnesia La reunión en la Cooperativa Agropecuaria terminó antes de lo que suponía. Hacía ya muchos años que los socios habían perdido la esperanza de conseguir un precio más justo para sus productos y las reuniones no eran más que encuentros rutinarios, plagados de quejas y lamentos que él toleraba solo por respeto a sus colegas y a pesar de que su economía iba en decadencia, su mayor problema era otro. Cuando subió a su camioneta, miró de reojo el sobre con los análisis que esa mañana había retirado del Centro de Diagnóstico. Puso en marcha el motor mientras su boca dibujó una mueca de resignación. Los resultados eran mucho más desalentadores que lo esperado; la metástasis se había extendido al hígado y los pulmones y con ese avance los doctores consideraron la cirugía un riesgo innecesario, aunque le permitieron que él tomara la decisión final. El pronóstico, de todos modos, fue lapidario: de tres a seis meses. Para evitar que el tren delantero y los amortiguadores de su camioneta sufrieran las consecuencias del mal estado del camino rural, condujo a una velocidad extremadamente lenta. Mientras contemplaba en el espejo retrovisor. el polvo que levantaba a su paso, se lamentó por seguir soltero y no tener hijos. Recordó las ocasionales parejas que tuvo a lo largo de su vida y las evaluó en busca de quién hubiera sido la mejor opción, pero no llegó a ninguna conclusión que lo dejara satisfecho. Todas le parecían una pésima elección y pronto se dio cuenta que ese regodeo ya no tenía ningún sentido y solo acentuaba su autocompasión. Por un instante creyó distinguir algo a la distancia pero se distrajo al pasar por la vieja capilla de los Márquez y cuando volvió la vista al camino solo reconoció los frutales de la estancia de los Martínez. Mientras se acercaba al almacén de Simonetti, recordó que en su infancia sus padres repetían las anécdotas sobre los bailes de carnaval que organizaba el viejo Simonetti, donde una noche su madre, que ya estaba comprometida con su padre, no resistió la tentación y aceptó bailar dos tangos con Meneco Márquez. Como es de suponer, su padre se ofendió y ella tuvo que rogarle hasta el hartazgo, que la perdonara, disculpas que su padre finalmente aceptó cuando un amigo le contó que ella estaba a punto de irse a vivir a Buenos Aires. Muchos años después, mientras estaba embarazada de su único hijo, ella le confesó a su marido que nunca había planeado marcharse y que toda esa manipulación la había orquestado su suegra, quien sentía un gran afecto por su nuera. Como si observara unas fotos en color sepia, vislumbró entre el polvo del camino a su madre bailando sonriente entre los brazos de Meneco, mientras su padre se tragaba los celos y vaciaba la botella de vino que había pretendido compartir con su novia. El almacén de Simonetti se mantenía en pie de puro milagro y ya no le quedaba ningún vidrio sano y sin saber muy bien por qué disminuyó la velocidad antes de girar a la izquierda para tomar el camino a Carlos Beguerí. Tal vez supuso que el paso de su camioneta derrumbaría el almacén o quizás supo que ella estaría allí mucho antes de verla. Pasó a su lado y ella ni siquiera le dedicó una mirada, lo cual lo intrigó aún más. La notó perdida, con la mirada vacía y la ropa desgarrada. Tenía el cabello revuelto y cubierto de tierra, sus piernas tenían rasguños y lanzaba golpes y arañazos al aire como si se defendiera de un agresor invisible. Se sabe ahora, que no era un fantasma sino que luchaba contra quien la golpeó hasta dejarla en el deplorable estado en que él la encontró. La identidad del culpable, aunque conocida por todos, carece de interés, del mismo modo que tampoco importa la suerte que corrió el proceso judicial. Solo diremos que poco antes de que se declarara la prescripción de la causa, un vecino encontrará al victimario con la yugular cercenada y un puñal incrustado en su ojo izquierdo. Cuando notó que iba descalza y que sus pies sangraban detuvo la camioneta, bajó la ventanilla y le preguntó si se encontraba bien. Ella siguió caminando como si no lo hubiera escuchado o como si él fuese alguien que pretende interrumpir un ritual al que no fue invitado. Bajó de su camioneta más intrigado que comedido, se paró frente a ella y de inmediato descubrió su hermosura. Ella bajó sus puños y por primera vez notó su presencia. Él volvió a preguntarle si necesitaba ayuda y como respuesta ella levantó sus hombros y con una voz suave y tranquila que desentonaba con su imagen le dijo que no sabía. Acostumbrado a que la réplica habitual a esa pregunta se limite a un sí o a un no, lo desconcertó que ella ignorara si requería ayuda. El hurgó en su mente la forma de continuar la conversación y halló solo una posibilidad: preguntarle su nombre. Ella dudó un instante, enarcó la cejas, intentó acomodarse el cabello y se apretó los bíceps en los cuales sentía un intenso dolor y respondió que no sabía. Tampoco supo dónde vivía ni quién era ni que hacía allí. Estás descalza, le aclaró mientras que con un poco de culpa y vergüenza, disfrutaba con la belleza de sus pies. Ella instintivamente miró al piso y movió los dedos y simplemente dijo eso parece. Aunque él nunca se sintió un perverso ni lo obsesionaban los pies femeninos sintió una inminente excitación sexual, que no solo lo acomplejó sino que la reprimió cuando ella hizo una mueca de desagrado y le reconoció que nunca le gustaron sus pies. Son huesudos y tengo los dedos un poco torcidos ¿no te parece? El tuteo lo sorprendió porque la diferencia de edad era evidente y ella bien podría ser su hija. Durante unos segundos imaginó cómo hubiera sido su vida si ese hubiese sido el caso. Dudó entre la posibilidad que la madre se hubiese ido con alguien o hubiese fallecido en un accidente o víctima de alguna rara enfermedad. Consideró que sería poco probable que una mujer abandonara a su hija y que aun cuando eso hubiese podido suceder, siempre mantendría al menos algún tipo de contacto con ella, así que finalmente se decidió a dar por muerta a la madre de su hija. Ella seguía moviendo los dedos de sus pies, mientras ambos permanecían con la vista clavada en ellos como si fuesen pequeños insectos inquietos y sin decidirse si había que matarlos o dejarlos que siguieran con su vida. Me gustan las sandalias pero no las uso, siempre llevo zapatillas, o eso creo. Ninguno de los dos sabía qué hacer y ambos se dieron cuenta a la vez que el otro se encontraba en una situación incómoda. Se miraron con simpatía durante unos segundos hasta que él le indicó que su casa quedaba a solo unos minutos y que allí ella podría lavarse, calzarse algo y que luego la alcanzaría hasta un hospital o a una comisaría. Ella abrió la puerta de la camioneta y se subió con naturalidad, como si se tratase de un amigo o de su propio padre. Colocó sobre su falda el sobre con los análisis y por algún extraño motivo, él se alegró de que ella ignorara su contenido. Se le cruzó por la cabeza las palabras vital importancia, lo cual le pareció una estúpida paradoja o un chiste de muy mal gusto. Encendió el motor y avanzó un poco más rápido de lo que lo hacía siempre. Cuando llegaba a su casa lo perturbó darse cuenta que todos sus calzados le quedarían enormes, pero se defendió con la idea de que se trataba de un simple acto de piedad. Ya en su casa, le indicó dónde estaba el baño, mientras se alegraba de haberlo limpiado el día anterior y que su ropa estuviese tendida en el patio trasero y no tirada en el sueldo como si fueran productos desechables. Ella notó de inmediato que todo en esa casa estaba perfectamente ordenado y un escalofrío recorrió su espalda. En un aparador los objetos estaban alineados, por su tamaño, de menor a mayor, los almohadones del sillón mantenían una proporción exacta entre ellos y un florero estaba ubicado con una precisión milimétrica en el centro de la mesa. Supuso, aunque equivocada pero eso lo sabemos ahora, que aquel lugar era inhabitable. Mientras tanto, él buscó en su habitación el calzado correcto y luego de algunas dudas se decidió por un par de botas de lluvia. Todo le quedaría grande, pero al menos las botas disimularían mejor ese defecto. Las puso sobre la mesa, en una acción que en cualquier otra ocasión le hubiese parecido inadecuada, pero dadas las circunstancias creyó que lo más apropiado era dejarlas a plena vista para que ella se diera por aludida. Sintió hambre pero no pudo discernir si era una sensación propia o si la había adquirido de ella. En todo caso, le pareció conveniente preguntarle si quería comer algo y sin esperar su contestación cortó sobre una tabla unas rodajas de queso, alguna hogaza de pan y un poco de fiambre. Desde la cocina, escuchó cuando ella cerró la canilla, llenó dos vasos con jugo de naranja y tomó dos juegos de cubiertos. Como no solía recibir visitas y menos servir a alguien, desconocía las normas mínimas que debe cumplir un anfitrión. Justo antes de salir de la cocina se acordó de las servilletas. Miró la tabla y se complació con su generosidad aunque temió que un súbito dolor en algunos de sus órganos cancerosos, le hiciera perder el equilibrio y la comida terminara en el piso o peor, que cayera sobre ella y la ensuciara. Eso sería una catástrofe así que tal vez debería llevar todo en dos viajes. Cuando entró a la sala la encontró recostada en un sillón, con sus pies sobre sus pulcros almohadones y profundamente dormida. ¿Debía despertarla o dejarla descansar? ¿Dormía o se había desmayado? Esos interrogantes lo apabullaron menos que la delicada forma de sus piernas que amenazaban con convertirse en una red de la cual nunca podría escapar. Apoyó la tabla en la mesa teniendo cuidado de no volcar nada y se sentó a esperar. Se quedó dormido arrullado con el sonido del campo durante casi dos horas. Se despertó sobresaltado y un instante después fue ella la que se despertó. Era hora de poner las cosas en claro, porque aquello se parecía mucho a una invasión o a alguna vieja película que había visto pero de la que no lograba recordar casi nada. Insistió con sus preguntas sobre quién era, dónde vivía, qué hacía pero ella no podía recordar absolutamente nada. Supo, y nunca se sabrá cómo, que no mentía. Supo también que padecía amnesia y que ese síntoma solo lo curaba el tiempo. Ella comió sin llorar ni lamentarse y cuando le preguntó su nombre no se inmutó cuando él dijo que se apellidaba Funes. Ahora todos sabemos que ellos deberían haber percibido la ironía, pero los justifica el hecho de que él moriría en unos meses y ella ni siquiera sabía su nombre. Conversaron sobre todo y sobre nada hasta que la noche cayó sobre ellos protegiéndolos de sus propias incertidumbres. Ella gozaba con alguien que tuviera muchas historias que contar, un pasado, un ayer y a él le fascinaba que alguien tuviera la oportunidad de tener un futuro radicalmente incierto. Sin pasado, sin compromisos ni vínculos ni deudas ni bienes que limitaran sus opciones ella podía inventarse la vida que le viniera en gana. No quiso ser inquisitivo pero no pudo contener la curiosidad y le preguntó qué quería hacer con su vida. Ella solo dijo caminar por la playa y ver el mar. No supo por qué dio esa respuesta y tampoco supo si era sincera, pero lo que le resultó más extraño aún fue que no logró componer una imagen del mar en su cabeza. Se puede presumir que la confianza nació entre ellos como producto de la mutua soledad. Si se dijera que durante las primeras noches ella durmió en el sillón, todos asumirían que un poco después ellos terminaron compartiendo la cama. Sin embargo, que un suceso determinado sea obvio no lo hace necesariamente erróneo y llegado a este punto, todos nos desilusionamos porque sabemos desde hace mucho que ellos se enamoraron. Dicho así, suena un tanto precipitado, incluso se diría que poco decantado, pero a veces no hay tiempo suficiente y nos apura el destino. En este caso, él se moría y ella tarde o temprano recuperaría la memoria, así que cabe disculpar la urgencia y los detalles y remitirnos directamente al final. Cierta noche ella se levantó desnuda y sedienta y notó que ya no existía el orden que tanto la había impresionado y se sonrío al darse cuenta que ahora alguien habitaba esa casa, Insomne revisó los cajones y dio con el sobre de los análisis. Los resultados le parecieron malos pero no tan graves como efectivamente eran. La mañana siguiente él le confesó que padecía un cáncer en estado terminal y que como suele decirse, tenía los días contados. Argumentó que si ella lo amaba, como tantas veces le había jurado, lo mejor sería que se marchara antes de que lo viera sufrir y que la enfermedad convirtiera su vida en un infierno. Ella por su lado, rechazó sus argumentos y permaneció a su lado hasta que una tarde lo encontró acostado en el sillón, tan pálido como nunca antes lo había visto. Lo contempló un rato con la misma ternura que él la había contemplado el primer día que llegó a esa casa y, como él se sentó a esperar. Ella no supo si él dormía como producto de la fatigosa jornada con las labores del campo o si estaba muerto y entre ambas posibilidades, escogió la esperanza de la duda a la angustia de la certidumbre. Ella se dispone a tomar sus cosas y marcharse, pero recuerda que llegó a aquella casa sin nada. Quizás hubiera podido llevarse las botas de lluvia en un gesto que a él hubiera gustado, pero contra toda lógica se descalza, mueve sus dedos que ya no le desagradan y se aleja dejándolo solo, acaso dormido o acaso muerto. Lo demás es historia conocida. Lejos de estar muerto permanezco internado, repitiéndome una y otra vez esta historia. La cirugía de la que es casi imposible que salga con vida está a punto de comenzar. Desde hace semanas no sé nada de ella. En la visita de un colega de la Cooperativa me enteré que se cuenta en el pueblo que alguien vio a una joven rezar en la capilla de los Márquez, pero es probable que solo se trate de un mito. La anestesia empieza a surtir su efecto, me pesan los párpados. Viajo por el mismo camino que recorrí infinitas veces y donde una espesa nube el polvo lo cubre todo. La última imagen que guardo son sus pies dejando una huella imborrable en un playa desierta.