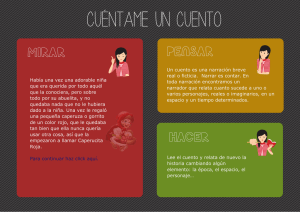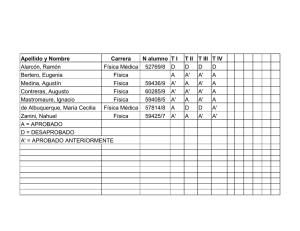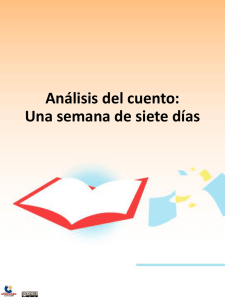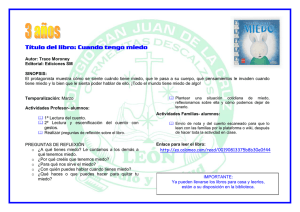Untitled - Ángel María Ramos
Anuncio

En la cafetería te lo cuento ÁNGEL MARÍA En la cafetería te lo cuento @becedario Composición de maqueta y portada: Águeda de la Cruz Suárez © Ángel María Ramos © Editorial @becedario C/ América, 22. Local 1. 06010- Badajoz. España Teléfonos: 924224400-655827052 Fax: 924224400 email: [email protected] web: http://www.abecedario.com.es Edición: Segunda. Diciembre 2008. Depósito Legal: ISBN-13: 978-84-96560-90-1 ISBN-10: 84-96560-90-2 Imprime: Reservados todos los derechos. Queda prohibido terminantemente la reproducción total o parcial de esta obra sin previo consentimiento por escrito de la editorial y del autor. Estoy echándome el jugo de la uva por el gaznate y descubro la sabiduría en él, pero mi sabiduría no procede de la uva, mi embriaguez no debe nada al vino... HENRY MILLER Hay un momento en la formación de toda persona en que se llega a la convicción de que: la envidia es ignorancia; y la imitación un suicidio. EMERSON A los lectores que vieron estos cuentos cuando aún eran folios dispersos, resultando todos finalmente cómplices del nacimiento de las ideas. A todos los que componen mi gran familia. La Cafetería Nadie advertía su llegada, ¡pero de pronto!, se los veía sentados en la penumbra del salón, alrededor de las fornidas mesas de madera, arrastrados ya por la pasión momentánea que siempre invade a quien escribe, comenzando una tarde más el murmullo literario de La Cafetería. A partir de las cinco, invariablemente, Roque llevaba los cafés con la disimulada intención de meter baza en alguna de las seis o siete tertulias que decididamente se organizaban. –Yo también preparo una novela –reiteraba mientras servía la leche–, ésta es la definitiva, de Nobel señores, ¡la historia juzgará...! Muy buena, con muchos personajes… –¿De Nobel? –preguntaba Mario jocosamente– ¡No es mal comienzo…! Una obra y el Nobel. ¡Toma castaña! –Pues tendrás que cerrar La Cafetería unas horas para ir a Suecia –decía Augusto Pérez desde otra mesa. –Pero si tú tienes la misma maldición que nosotros –avisó Rodrigo–, eres incapaz de rematar las novelas, los personajes se te escapan, viajan de una obra a otra, de una a otra familia, o a otra época, o con otro nombre los llevas a otro relato que también dejarás sin terminar, porque si una novela concluye es incoherente que sus personajes anden sueltos por ahí, como huérfanos; lo correcto es que una historia con final se meta en un libro que ya se puede cerrar, y cuando algo se cierra ha muerto. ¡Nadie debe resucitar a los muertos! 9 –¡Es de mal gusto! –surgía risueña una voz en la sombra. Las aspas de los ventiladores que colgaban de las traviesas pintaban, en una deliciosa mezcla de olores y palabras, el postrero cuadro literario. Y cada mesa era un solo cuerpo y eran varios cuerpos en una sola comunicación, porque cuando algún literato declamaba, el resto no construía mentalmente su argumento, ni ensayaba otras palabras, sino que quedaba en blanco y se dejaba empapar por todo lo que llegaba. La conversación entonces se hacía posible porque no se basaba en ese toma y daca de contenidos sueltos que se mascullan sólo para hacerse ver..., aunque no siempre era así… –Mirad estos versos que os traigo frescos. –Y el rapsoda se ponía en pie y recitaba una estrofa llena de primaveras y de ternura hiperbólica que provocaban risa contagiosa. –Fíjate –se escuchaba anónimamente–, si ha entrado Bécquer y yo sin enterarme. –Por supuesto –prolongaba Daniel la broma–, la mismísima ánima de Gustavo Adolfo ha tenido a bien bajar del monte. ¡Qué visita! –Pues se ha confundido de garito –animaba Teresa–, ésta no es la Venta de los Gatos. –¡Callad, camaradas…! Que ahora vienen las golondrinas y los balcones –y ocultamente un pie le propinaba una infantil patada por debajo de la mesa. –¡Y las pupilas! –y se reían con fuerza– ¡Tu pupila azul! Inmediatamente, y sin dar tiempo a que las risotadas se aburrieran, los semblantes se volvían 10 serios porque otro escritor leía con pasión varias líneas de su última novela o la trama de la próxima (¡porque habría una próxima!), cuando abandonase la que ahora le daba la vida. Y se recobraban los deseos de publicar; ¡publicar lo era todo! Entonces alguien mostraba un tríptico con las últimas convocatorias de premios, donde la novela corta y la larga, el cuento y el ensayo se traducían en folios y en cantidades. Y en futuro, que les invadía de temores y esperanzas. Que es lo mismo. –¿Ciento cincuenta folios? ¡Lo que ellos quieran! –se enojaba Rodrigo–. Cuando se quiere publicar se vende el alma al diablo, aunque no se crea en gloria alguna, aunque no se tenga alma, se pide prestada, se alquila o se compra, ¡se hace lo que haga falta! ¡Hay que publicar! –Pero, seguramente –Luis hablaba muy despacio, gesticulando con las manos–, las técnicas que estamos utilizando no son las que ahora se demandan. Los escritores modernos, los que están ganando los grandes premios, tienen fórmulas fijas, que a la larga es lo único que da resultados. –Pues habrá que hacerse de ellas, estudiarlas y emplearlas y, por fin, salir del anonimato –proponía una voz ronca. Era la hora de las lamentaciones, se repetía cada tarde, la crítica fácil destinada a los que fueron capaces de sacar sus obras adelante, no como ellos, ¡pobres bohemios! Sólo les restaba lamerse sus tristes heridas, como perros descuidados, atropellados por el progreso. 11 –Aunque habrá que tener cuidado –advertían desde una esquina– si publicamos con esas técnicas… ¡hasta puede que llegue la fama! Pero necesitaremos leer mil veces nuestro nombre en la pasta para admitir que el interior nos pertenece. ¡Que es nuestro tal cual! –Somos ingeniosos –proseguían las quejas plañideras–, e incluso nos han salido párrafos geniales. Lástima esa maldición que nos persigue e impide a las novelas arrastrarse hasta el final. –Eso ocurre –apoyaba Mario– porque no dominamos nuestro ímpetu y las ocurrencias van y vienen sin control, y todas las queremos plasmar, tenemos que dedicarnos a una y sacarle más partido, ¡como hacen los grandes! Ya quisieran nuestras ideas… y nosotros su paciencia... y su tiempo. –Pero los grandes de ahora –rememoraba el bibliotecario de la ciudad– nada tienen que ver con los de antes, que tenían vidas llenas de vida, de amantes, de pensamientos contradictorios y excéntricos (¡de manías y supersticiones!), de suicidios cercanos o propios. –¡Y de fuerza! –apuntó el único pintor que alternaba con los literatos, un joven provinciano que frecuentaba el Café de Artistas de Madrid. –¡De fuerza! –reanudó el bibliotecario con la mirada extraviada, buscando un punto fijo para centrarse–, de fuerza que venía en la mayoría de las ocasiones de la miseria… y entonces salía un arte instintivo, menos cultivado, lleno de entrañas y de necesidad. La necesidad escribía donde podía. –Y se quedaba pensativo, preocupado por sus propias palabras que lo 12 transportaban a viejas estanterías y viejos títulos. A autores muertos. –Pero nuestra indigencia está vestida –auxiliaba Mario– y escribimos desde el entretenimiento, sin desgarrarnos y sin sangre. ¡Sin desangrarnos! Nunca se detenía, la charla colectiva suponía el mayor gozo, y un reflejo inconsciente de sus quehaceres literarios, esto es: robarse personajes unos a otros, haciéndolos viajar por los relatos que en ese momento estuvieran abiertos, como si toda La Cafetería escribiera una sola obra –una sola conversación–, un solo cuerpo que no puede ni quiere ni sabe disgregarse. –¿Sangre? –reavivaba Ana desde la mesa de la farola–. Nosotros ya hemos apostado, y preferimos subsistir elegantemente contra el riesgo de quedarnos fuera de la paz del orden. Eso sería fracasar y preferimos no triunfar. –¡Lo han conseguido dándonos trabajo y ofertas en las que gastar el tiempo! –decía Rafael Florido. –La anemia de las ideas proviene de la hartura –se sumaba Elisa a la protesta. No había un momento en el que los literatos dejaran de tomar notas, atrapar nuevas quimeras que revolucionaran la estructura de sus escritos, introduciendo descripciones arriesgadas, divagaciones filosóficas, aventuras psicológicas, ¡no sé qué recursos… más literatura! Confundiendo la primera y la tercera persona, el narrador con el protagonista: mundos antojadizos, actualidad permanente y pensamientos poco estables que daban a los artistas la certeza de no tropezar 13 nunca contra la jubilación con la que se castiga en cualquier otro oficio, por más prestigio o logro que se alcance. Finalmente se deja de construir (a casa se van el médico y el decano, el camarero y el señor director de la caja de ahorros, se van a descansar del agotado camino laboral, del forcejeo con el sueño, de impertinencias, de buenas caras al mal tiempo y de méritos adquiridos –que también se van– a la maleta que le han colocado en una vía muerta, mientras espera). –Pero nosotros cada día emprendemos un viaje diferente, porque estamos en movimiento sin la necesidad del movimiento –resaltaba Roque mientras caminaba entre las mesas, con su bandeja de asas y el delantal negro a medio anudar–. Además… –…Además –Luis retomaba el discurso– somos viajeros del mismo vagón, cuando llegamos a La Cafetería nos comportamos como los gatos pardos en la oscuridad, todos iguales, como la gente en los bares de noche, donde se encuentran las clases sociales, ya desclasadas, siendo lo que aparentan, lo que cuentan, lo que inventan. Lo que dicen ser. No se pregunta, se mira y ya está. Suelen creerte. Gobierna la necesidad. Sin embargo, y a pesar de tanta fogosidad retórica, la mesa de la partida iba ganando adeptos. Jugaban siempre a la ronda, por parejas. Se trataba precisamente de literatos retirados, jóvenes y viejos que habían caído en el pozo de lo mundano, ¡cartas y tintorro! Al principio al menos, simulaban atención a los 14 artistas, pero hoy por hoy se dedicaban a sus propias discusiones, ¡llenas de vicios, de sexo! Tenían un lugar distinguido en la estampa de La Cafetería y hasta poseían el misterioso prestigio que suele acompañar a quienes pudieron ser y no fueron. Las leyendas sobre ellos se habían extendido y por lo tanto exagerado, llegando a ser objeto de consultas y referentes habituales, sin que nadie osara recelar de sus musas, ahora perezosas y borrachas. –¡Ronda! –Siete, sota y caballo… y limpio la mesa… Me acabo de acordar de una novela que empecé hace tiempo, la debo tener por casa… en el cajón de la coqueta me parece, si no la ha tirado Eugenia –rememoró Boza. –Déjate, déjate. Lo sosegados que estamos ahora no tiene precio, sin personajes, sin notas, sin trama… sin pensar tanto –le tranquilizó Emilio Pardo. –¡Seguro que la ha tirado! La novela era su rival… ¿cuándo se verá ella en otra? Con tanta dedicación –dijo Calleja, el Canalla. –Bueno…, pero es ella la que pierde; antes yo le hablaba con más entusiasmo, ¡con ansias! Movía las manos como un poseso y los ojos me brillaban. Tenía pasión. –¡Le da igual, amigo Boza! Te lo digo yo, lo que quiere es ser única y tener seguridad; la literatura sólo ofrece desvelos y nadie quiere despertarse en mitad de un sueño –afirmó el Canalla. –Eugenia, Eugenia… y pensar que se enamoró de ti justamente porque escribías –recordaba Emilio Pardo–: “un hombre diferente 15 que sabe hacer otra cosa además de trabajar”…De todas formas, que no cante aún victoria. –Creo –dijo Boza mientras se santiguaba con la mano izquierda, como para convertir en chanza lo que en realidad era una triste sentencia– que esta batalla la ha ganado. –Nadie lo sabe –saltó Ángel desde su silla–, si fuese ella te vigilaría de cerca. ¡Quién va a fiarse de un artista! –Mientras vengas por aquí estará nerviosa –aseveró Roque. Y había humo de tabaco y de pipa, y alguien definía una palabra aburrida por el diccionario y jugaba un rato con ella: la ironía, la confusión, la broma silenciosa se disputaban el tiempo que se llenaba de letras. Entonces los virtuosos se encomendaban al juicio popular, al análisis de las pequeñas manías y obsesiones personales, sin ánimo alguno de enmendarse y, pasando todos, según procediera, de críticos a criticados. –Ahora a éste –y las miradas se ensañaban con Augusto Pérez– le ha dado por llevar a sus personajes a los psiquiátricos, a la mínima los encierra en un psiquiátrico. El otro día le leí tres cuentos cortos y en los tres… ¡psiquiátrico que te crió! –¡Claro! –Rafael agudizaba la sátira– Si no sabe qué hacer con ellos… ¡a ver! ¿Qué hacemos cuando no sabemos qué hacer con alguien? –¡Ya está, camaradas! –resolvía la voz ronca– Monten una trama y no se preocupen por idear un desenlace coherente… ¡en los muros de la psicología todo se explica! 16 –¿Lo irrefutable se hace coherente...? –preguntaba Luis con gracia filosófica que de inmediato encontraba contestatarios. –Sí –eran los albores de la nueva batalla–, pero no eres tú precisamente un ejemplo de coherencia literaria, –ahí estaba la ofensiva. –Desde luego –apoyaba picarescamente Roque–, ¿no sabéis que ahora le ha dado por el realismo? ¡En el siglo XXI un nuevo Galdós! ¡Miau! –¡Saaape! –se oyó. Y los literatos miraban al suelo y a la pared para no encontrarse con ojillos graciosos que les hicieran reír como niños en clase. –¿No me digas que te dedicas a la fotografía? –insistía Rodrigo–. Ver y escribir. ¿Pero dónde está el artista? –Al menos no escribo sobre fútbol –se defendía Luis–. ¿No habéis leído su “partido del siglo”? Un cuento difícil de relacionar con los que llevamos hasta ahora. –¡Dime que están blasfemando, que no has escrito nada sobre fútbol! –dramatizaba contrariado el bibliotecario. –Sólo un cuento con los símiles que emplea el periodismo –desmitificaba Roque con gallardía–, pero le puedo cambiar el título; o si no, mejor, ¿por qué no se lo cambias tú? ¿Es a lo que te dedicas, no? ¡A poner títulos! –Tiene razón –se erigía Mario como inesperado enemigo del señor de los libros–, vienes todos los días con asombrosos títulos, ¡los mejores! Pero ahí te quedas… –Seguramente va a publicar un libro de títulos… –insinuó Daniel, el Vagabundo. 17 –¿Sí? –intervino Rafael Florido alzando la voz entre un rosario de carcajadas que esperaban el sencillo chiste–. ¿Y cómo lo vas a titular? –El libro de los comienzos. ¿Te gusta? –¡Uy, uy! ¡Que ya lo veo venir! –¿No querrías salvarte hoy, no? –Por un día… –suplicó Rafael. –¡Nada, a la carga! –asestó finalmente el bibliotecario– ¿O es que tú crees que un escritor puede conformarse con las primeras frases de un relato? –El inicio es lo que diferencia a unas novelas de otras –quiso defenderse–, es más importante de lo que vosotros sospecháis, es lo que leen los editores... y la mayoría de los lectores, que vienen a coincidir con la progresiva popularidad de la imagen a primera vista, no se cree en el crecimiento de los personajes y mucho menos en la maduración de la obra. Reconozco que es un flechazo baldío, de corto recorrido, pero hoy se camina de flechazo en flechazo. Lo perdurable es para los museos, donde la belleza se presenta sin fuerza. Todos los museos exhiben naturalezas muertas. –…Pero habrá que seguir, ¿no? –le sopló Roque al oído mientras le retiraba el servicio. –Si al menos te especializaras en los finales… Lo que más se sirve es sin duda café. La mezcla es treinta-setenta y queda cremoso. Mancha la taza o el cristal de burbujas resecas que retardan el olvido del paladar. Don Ramón lo bebe en vaso. Pone un codo sobre la barra y observa distante y con donaire a los tertulianos. Don Ramón es el albañil del cementerio de la ciudad, pero no se conoce entierro que haya 18 impedido su puntualidad a la cita literaria de las cinco. De vez en cuando escribe con disimulo alguna frase o idea que se le ocurre en una servilleta, la guarda para su novela secreta –¿o era un cuento?–, porque don Ramón también escribe pero no lo dice, prefiere quedarse al margen de los artistas, ¡no se atreve a ser artista, a hacer el ridículo! ¡A desafiarse! Quiere hacer literatura sin mancharse. A don Ramón no lo lee nadie. Apenas si se habla en los últimos minutos, los literatos se afanan y, arrastrados por la pasión momentánea que siempre invade a quien escribe, esbozan las postreras ocurrencias en las cuartillas de papel. Roque detiene las aspas de los ventiladores y abre la puerta giratoria de la calle, que como ya se dijo en otro relato, hace cincuenta años, da vueltas sobre su eje. Fuera, la tarde ha perdido su nombre. 19 El parque de los pintores Aquel apático día me puse a escribir otro cuento corto sin ninguna idea previa, o más bien todo lo contrario, quería que el cuento corto me sugiriera un cambio (nuevas ideas) para que mi relación con Laura abandonara el tedio en el que se había anclado. Entonces recordé nuestro último paseo en el Parque de los Pintores y el repentino cansancio de ella y la cerveza en el velador del kiosco que nos permitió, ahora sentados, seguir (en fingido interés) a los afanados artistas que no vieron y no pintaron al único vagabundo que andaba pidiendo entre las mesas y al que Laura (a la que llamaré Adela por musicalidad literaria) y yo tampoco hicimos caso. Rápidamente comprendí que no era argumento de peso ni creativo para una narración (que surgía para salvarme –o salvarnos–) y me vi obligado a retener al vagabundo en nuestra mesa para que amenizara (o mejor aún, eliminara) la conversación que arrastrábamos como triste pareja. –Sólo quiero una moneda –dijo el hombre. Parecía sincero, no le importaba la cantidad que ésta representara, porque una moneda suponía atención, cuidado, detener un momento la vida, tu vista (perdida ya entre la gente que, mirando a los pintores, esbozaban, como nosotros cinco minutos antes, algún entendimiento en lienzos) y dirigirla hacia él como signo inequívoco de su existencia. –¡Por favor! –expresó Adela (o yo le entendí algo así, porque en realidad no dijo nada, no manchó su voz). Me miró para pedirme que 21 fuera yo quien le diera larga, “por favor, ¿no ve usted que estamos muy ocupados?”, hubiese sido suficiente para olvidarnos del hombre y, aunque en realidad fue esa misma encumbrada frase la que utilicé (con cierta fuerza despectiva), en el cuento corto la cambio: –¿Cómo te llamas? –pregunté con toda la inseguridad con la que se llena la boca cuando ignoras la voz íntima de la otra persona, la que no conoces y la que bien sabes (porque lo sabía) no vas a conocer (no era mi interés), aunque necesitase su momentánea presencia. –¡Daniel! ¡Daniel, Señor! –me gustó lo de señor (con mayúsculas, pueden ustedes comprobar), para mantener mi distinguida posición ante Adela. –¡Por favor, Mario! (es conveniente cambiar también mi nombre) –me volvieron a decir los ojos tristes y contrariados de mi novia, “¿cómo puedes tú hacerme esto?, cualquiera podría estar viéndome...” (y el verbo que escribo y que Laura no dijo sólo la incluía a ella “viéndome”, porque a mí nadie me vería o no me importaba que me vieran o, puesto así, me salvo de hacer un nuevo desprecio a quien ahora utilizo para salvarme)… Y hubiera seguido diferenciándose del mundo pedigüeño si yo no hubiera retirado la mirada hacia Daniel, que a su vez me miraba expectante (sin duda, ya, esperaba mi moneda. No la de Adela). –Daniel –dije– ¿Por qué no te sientas con nosotros un rato? –y me incorporé un poco para acercarle su silla que antes era nuestra, no por que necesitara ayuda, sino para demostrar (sobre todo a mí) que estaba seguro de lo que hacía (si 22 es que se puede estar seguro de otro hombre cuando sólo hay una mujer que ya te pertenece y tú la pones en juego porque sabes que es la única forma de que no se vaya). Me gustaría describir (para no molestar más a Laura o al menos mitigar su enfado) a un vagabundo recién afeitado y oliendo a Mássimo Dutti, y no la grasienta barba de quien ha comido en el camino (entre calles) y aún no ha terminado (porque nunca se acaba de comer cuando se desconoce el próximo bocado), y por lo tanto no se ha limpiado convenientemente, aunque Daniel restregó la mano derecha por los escondidos labios y asió con la otra su silla, que tomó seguramente como prestada (sabía que era nuestra –desocupada– y nunca suya). –Buenas tardes –quiso el hombre mostrar su educación. También su agradecimiento. –¿Y ahora qué? –rompió Adela. Se manchó por primera vez de mundanismo aclamando mi pronta reacción, que rompiera por fin el espeso y desquiciante juego de miradas y silencios. –Ahora –hice caso– Daniel nos va a contar su vida. Nos daremos cuenta de las diferencias que hay con las nuestras (con la tuya, fue lo que pensé, pero no lo escribo en este cuento para no ofenderla nuevamente, ya que adivinaría lo que opino de su vacío). –Me interesa mi vida y no la suya –y se detuvo para mirar al hombre con descaro–. Además, no creo que quien exhibe el fracaso tenga derecho a aleccionar a nadie. –¿Crees que Daniel es el fracaso? –era mi turno– ¡Tú y yo lo somos! 23 –¡No! Él es la decadencia, nosotros (y el “nosotros” sonó a dos, y me gustó) ponemos nuestras diferencias a luchar y tu amigo (sonó a enemigo suyo) se muestra desprovisto de todo, sin armas no hay nada que ganar. –Mi amigo Daniel (y le toqué con mi mano su cercana rodilla) es un artista de la vida que ha renunciado… –Déjate de gilipolleces. Es un desgraciado que no tiene donde caerse muerto ni nada a lo que poder renunciar. No existe para él la elección. –Tiene la búsqueda constante… –iba a decir, pero me pareció ridículo e infantil. Dejé que Adela me leyera. –Sí, la búsqueda de alimentos. No seas bobo, cariñito, se te ha metido en la cabeza eso de ser artista (“es escritor”, le tenía que haber interrumpido, pero la dejé seguir) y crees que cualquiera que muestra alguna rareza lleva una musa arrastrando como si ésa fuera la seña de identidad del arte. El arte, mi amor, ¡lo es o no lo es! Pero no lo garantiza ni la locura ni la sensatez de quien lo hace. –El arte de los sensatos no me sirve –dije sin ningún convencimiento–, quiero arte que me descuadre, que me ponga con la cabeza en el suelo… –¿Y con los pies en las nubes? Está bien que te zarandeen de vez en cuando, pero no vivir zarandeado (“Como éste”). La última frase (la que he puesto entre paréntesis) no la dijo, la pensó con toda seguridad. Me había ganado una vez más, yo lo sabía y Adela no quiso satisfacer más su ego y 24 hundir más el mío en una batalla con pronóstico determinado (su sensatez tampoco se lo permitía), por lo que habría que ir concluyendo la conversación. Y mi cuento corto. Aunque resultaba difícil tal y como estaban las cosas. Cierto es que no tendría problemas en escribir ahora que “el Vagabundo se levantó y, sin mediar palabra (por las ofensas recibidas, por ejemplo), se marchó entre los pintores (los otros artistas del cuento) que seguían sin verlo”… Pero no creo que sea lo más correcto. Todos merecemos otro final. –Bueno, Daniel –intervine yo–. ¿Qué te llevó a esta vida? –La casualidad –dijo el hombre dando ya el último mordisco al bocadillo de jamón ibérico que había pedido mientras Adela y yo hablábamos (de él). –Algo más que la simple casualidad, ¿o no? –pregunté como quien pregunta a un niño travieso que no quiere contar su penúltima trastada. –Sólo eso. Casualidad –y bebió el resto de su botella (una cerveza que también se había pedido para pasar mejor el pan, que en estos sitios suele estar seco). Y fue en ese momento cuando Adela me miró por última vez. Me sentí ignorante y pequeño (a lo mejor inocente y juguetón) frente a su coherencia y saber estar. Ahora vivo con Laura. Algunas veces me atrevo y hablamos de arte, le digo que quiero ser escritor y ella me maltrata con su exactitud y yo 25 lo aguanto, sentado en el salón esperando una musa, una idea que cambie mi vida. 26 El partido del siglo Faltaban dos días. Las viejas gradas iban a registrar el mayor lleno de su historia. ¡Hasta la bandera! La prensa hacía guardia en los entrenamientos (sobre todo interesaban las jugadas ensayadas a balón parado) y ambos entrenadores mostraban dudas sobre el once inicial (forma parte de la estrategia ocultar las cartas con las que se va a jugar –ya saben–, al adversario hay que negarle hasta el agua, si tuviera la humildad de pedirla). La afición, como en ediciones anteriores, estaba dividida. Se habían compuesto canciones alusivas buscando la debilidad del adversario, a quien siempre se desea un mal pasajero y nunca permanente (no se derrocha –continuamente– el tiempo en lo ajeno, sólo algunas horas a la semana, para encender la animosidad perdida en el crecimiento). –Paréntesis demasiado amplio que no aporta nada. Los llamados descansos obvios, típicos en bisoñez literaria. Lo eliminaría sin más. –¿Tú crees? Lo que quiero decir con él es… –Se entiende perfectamente lo que quieres decir con él porque ya lo dices antes de ponerlo, “un mal pasajero y nunca permanente”, ¡y punto! ¡Habrá que dejar algo a la interpretación del imprudente lector! –El paréntesis insinúa otra probabilidad, habla de la tristeza de la adultez y de su egoísmo. De su triste egoísmo. De la ausencia del contento. 27 –Eso te lo acabas de inventar ahora, ya te conocemos, pero, ¡hombre! Que sólo queremos literatura, anda, sigue con tu cuento. –Gracias por la deferencia… El árbitro aún no estaba designado. Según se comunicó más tarde, los dos equipos habían decidido que pitase un foráneo y así eliminar la suspicacia que siempre surge tras una jugada polémica (sobre todo las que se producen dentro del área, donde la ineficacia arbitral se traduce en miedo, o lo que es peor, en valentía. En el primer caso será penalti, pero el silbato quedará mudo y, en el segundo caso, el delantero fingirá un mal que no padece y el árbitro querrá curarle, o al menos aliviarle con un caramelo que sitúa a once metros). –Buenas tardes a la Santa Compaña. Me he entretenido en el Parque con Daniel. –Buenas, pequeño ateo. ¡Siéntate! Acabo de empezar… va sobre un partido. –Algo distinto. ¡Espero que atrevido...! Continúa. –Sí, pero échale un vistazo al primer párrafo. –Faltaban dos días. Las viejas gradas iban a registrar el mayor lleno de su… –¡Venga! Que siga el autor. El estado del terreno de juego era el idóneo, aunque las dimensiones –según se dijo después– habían sido reducidas por las nobles intenciones que revelaremos al final. Por lo demás, dos porterías, una a cada lado, y la gran novedad que suponía el peso del balón (ligeramente inferior), que agradaría a los futbolistas, ayudando (si cabe aún más) a presentar su 28 enorme calidad culminada en goles y más goles. Ir por el balón y gol, con tenues toques y cierta lentitud en algunos movimientos, para expresar fotográficamente las excelencias aún no perdidas y mantener la esperanza de las gradas, que verían saltar al campo valores balompédicos que, si bien no tenían ya nada que demostrar, querían hacerlo una vez más en el que iba a ser el partido de su vida… –Perdón, perdón. Lo siento, Roque, pero lo que acabas de leer está lleno de infantilismos, “dos porterías, una a cada lado”, “…culminada con goles y más goles. Ir por el balón y gol…”. –Quiero demostrar que lo grande lo es por cómo se cuenta… o mejor aún, que lo que nos cuentan como grandioso se puede narrar con sencillez… de forma infantil, ridícula si quieres; incluso –y no es poco frecuente–, en muchas ocasiones, no hay nada que contar y nada se dice. Ahora escribo como ellos escriben y siempre hablan, y así desmontarles o al menos reírme del mecanismo, las artimañas que nos convidan a tragarnos palabras distinguidas y enmarañadas, una tras otra. Y lo peor, es que este mecanismo no funciona sólo con las palabras, si acaso las palabras son la punta de lanza, las herramientas más útiles y las primeras que se emplean. Las que abren el paso y las que llevan elveneno impregnado. Eso es, y yo escribo y utilizo palabras para vengarme, pero no tengo resentimiento en hacerlo sino placer. Y tampoco tengo otras armas. –No sé. –¡Sigo! Que tengo que servir otras mesas. 29 Las familias tenían sus lugares asignados. Para los deportistas no había mayor recompensa que reconocer, entre las voces, el aliento de los suyos: los de siempre, con los que estaban antes de venir. Aunque finalmente, no todos los familiares se dieron cita –ustedes se imaginan–, por compromisos de última hora. Anunciados los preámbulos (premios y recordatorios póstumos), y dadas las cinco de la tarde, fue lícito dar inicio al encuentro (palabra más acertada que choque –recuerda la colisión, el encontronazo, acaso la caída–; que partido –evoca al desafío, a la prueba, nos salva la acepción de juego–; que contienda –batalla poco aguerrida, riña, camorra, bronca, quizá altercado–). Una vez que los dos equipos saltaron al campo… –¡Un momento, Roque! –¿Qué pasa ahora? –¿No pensarás reescribir el diccionario? Tienes que eliminar esas obviedades semánticas. ¡Estás divagando! –Estoy edificando palabras, unas sobre otras, las acorto pero enseño el camino, para que sean imborrables en la memoria del lector: “¡choque, partido, contienda!” ¿Quién puede ya enterrarlas, o quién puede no recordarlas asociadas a este cuento? Empleo mis propias artimañas (un mecanismo) –ya os lo he dicho– que sea capaz de embaucar y después engañar. –¡Divagador! –¡Sí señor, y de eso se trata! Si hubiese simplificado a “encuentro”, “…dar inicio al encuentro…”, sin descartar las comentadas, difícilmente se podía sugerir la intención de 30 reunir a la gente, ya sabéis, concurrencia, casualidad y descubrimiento... en todo caso, cruce de caminos y, por fin, hallazgo: que es el tesoro que encierra mi “encuentro”. –¡No hay quien pueda con un camarero farsante cuando no tiene nada que decir! Anda, prosiga usted. Una vez que los dos equipos saltaron al campo, se pudo comprobar que faltaban jugadores, pero dadas las características extraordinarias, nadie reparó en el detalle. El balón circulaba de un lado a otro sin excesivo control. Merodeaba las áreas y la tensión se notaba en los rostros de los jugadores, que no llegaban a conectar un certero disparo que hiciera saltar al público y cantar gol e igualar así, o al menos acercarse, al tanteador del año anterior, que registró, sorprendentemente, tres dianas. Los minutos pasaban y el angustiado cerocerismo del letargo quedaba inalterado en los casilleros. Las gradas se fueron despoblando en busca de quehaceres importantes –ya saben, compromisos de última hora– y los auxiliares y cuidadores del geriátrico mandaron parar el encuentro. El próximo año se volverá a disputar el partido del siglo, con presumibles novedades en ambas alineaciones. –Me sugiere tristeza. –¡Pero vamos a ver, Luis! ¿Desde cuándo un literato se plantea la historia que se cuenta? Nosotros sólo analizamos la forma, las palabras, los recursos –documentó Ana. 31 –¡Claro! La historia es para los lectores y los cineastas –malmetió granujamente Augusto Pérez–, nosotros no leemos sentimientos: leemos palabras. –Y decís que yo divago. ¿Alguna sugerencia literaria rápida o me pongo a echar cafés? –¡Sí! –intervino Rodrigo–. Es un relato lleno de tecnicismos jurídicos, de cultismos, y hasta de presunciones filosóficas. ¡Ah! Y sobran las obviedades semánticas. –“Obviedad”, algo que no se discute –dijo Roque con hogareña fanfarronería mientras se incorporaba ajustándose el delantal negro. 32 Me asusta tener razón –¿Por qué te duran tan poco los novios? –le pregunté a mi compañera de trabajo. –Porque ninguno pasa la prueba –me dijo. Ofréceme el reto de superarla, pensé. –¿A qué prueba te refieres, Ana? –volví. –Ya sabes, soy madre soltera. A mí no me importa que seas madre soltera, me enamoré el primer día que te vi entrar en esta oficina (ibas despistada, apuntando números en una agenda que te acababan de regalar –por cierto, no te la he vuelto a ver–), dije para mis adentros. –Ana, ¿puedo invitarte a cenar? –Claro que puedes, Luis. Pasaré a recogerte, iremos a La Cafetería, cerca del Parque de los Pintores. Roque ha abierto un pequeño salón para comidas, cocina su mujer, ahora sale menos y parece que han aplazado sus diferencias. Me pondré el traje que tengo para la boda de los amigos (cada vez quedan menos solteros, se van yendo poco a poco, sí a sí, como presagiando la soledad de los indomables pensadores –los calamidad–. Y empiezan a organizarse en cuestiones que uno no entiende, y el tiempo se limita y sus actos familiares se multiplican y ya no los ves, aunque los visites. Vas a sus bodas como si fueras a sus funerales. Triste, pero no lloro, les espero con los brazos abiertos y conversaciones por terminar a la vuelta de los años. Ya están viniendo los primeros, los que vieron mi traje reluciente). 33 –A las 9 en tu casa, ¿te parece? –¡Muy bien! No quise presionarla, contuve mi deseo y sólo al cabo de unos días –me costó mucho la primera mañana– comencé a recogerla en su puerta –es sólo una expresión– para llevarla al trabajo. Entrábamos juntos en el edificio, como una pareja consolidada, de las que gusta ver y de las que gusta formar parte, la otra parte (la mitad de una fruta –naranja suele decirse– que finalmente se pudre, o alguien se la come o se comen sólo la mitad, la más podrida y la otra no se entera del todo o se calla y cada una ya está en un plato diferente. O en la basura; contradictorias piltrafas. Un fino cuchillo las ha seccionado arrasando la carne, punzando las semillas y desmaquillando la piel). –Quiero que conozcas a mi hija. Suponía una señal inequívoca de que nuestra relación se iba cerrando (la circunferencia de la fruta, dos mitades pero una sola pieza), Ana y Luis como una unión sólida (me gustan las parejas cerradas –todavía se ven algunas–, en ellas nadie puede entrar –no hay fino cuchillo–, nadie se despista, se ve de lejos que es una pareja –los calamidad no se atreven a usurpar–, ambos están servidos). –Mira, ella es Patricia, mi niña. –¿Niña? Pero si es toda una mujercita. –La verdad es que sí, tiene 20 años… la tuve con 17. Estuvimos los tres hablando y riendo. Por fin había entrado en su casa. Yo iba consiguiendo 34 mis logros (no es fácil que te dejen ser parte –de la casa, de la hija– porque eso es vida privada, y aunque la hayas besado o la hayas amado, no te deja ver dónde come cada día, dónde duerme. Ni te deja hablar con quien ella quiere y ahora protege. Ésa es su verdadera vida, la que tiene desde antes de conocerte a ti y a otros que fueron como sospecha que serás tú). –Me tengo que marchar. –Pero si es domingo –objeté. –Sí…, pero es que había quedado ya… No había previsto que hoy durmieras en casa. (Porque eso se prevé, lo organiza, habla con su hija: “puede que éste sea diferente”, y llega el día y le da vueltas y cuando ya es de noche aún se lo piensa, pero estás dentro, cenando, contando un chiste y la mujer te ve de pronto en el conjunto y formas parte de la unidad, se tranquiliza y llega la hora del sueño, la que marca la diferencia). Dormí en el sofá, arropado en una manta con flecos, muy fina (la misma manta seguramente para todos, ¡la manta de los flecos! Aunque se saque del armario con cierto aire de novedad, como improvisando un hombre en casa, la olí casi por instinto para reconocer un desodorante o sudor. Olía a naftalina, a guardada. Pero yo sabía que era la manta de los hombres). Pasé un poco de frío, pero no se lo dije. Al principio, planeé con gallardía, no hay que mostrar debilidad. –Luis, buenos días. –Buenos días, Patricia. 35 ¡Claro que puedes hablar conmigo! ¿Qué, problemas de la adolescencia tardía? ¡Ay, esos amores! Venga… cuéntame a mí, que soy mayor (nos gusta recuperar nuestra experiencia y comprobar lo útiles que son los fracasos para entretener a los noveles angustiados. Reconforta al narrador y humilla al oyente: “lo que me pasa y me preocupa ya pasó y preocupó en otras vidas”). –Voy a ser sincera. No hace falta que des tantos rodeos, estuve en la facultad de psicología y, aunque sólo hice dos asignaturas en tres años, sé que ahora pasas por una etapa un poco atormentada debido principalmente a tu enfrentamiento con la autoridad, por lo que muestras una rebeldía hormonal que ahora te parece incorregible. Además sigues pensando, como cuando eras pequeña –esto me lo contó mamá–, que no te atraen los hombres, sino las mujeres, y hasta es posible que te sigas creyendo enamorada de tu amiga de infancia, con quien te escondías de los mayores y alisabas el pelo con tus lascivos dedos mientras ella disimulaba estar dormida sobre tus rodillas. Todo pasará. Es un momento de cambios… de conflictos… –¿En qué consiste tu sinceridad, mi niña? –Me gustas Luis, me gustas mucho y te deseo. No deberías ser tan sincera, todos nos gustamos un poco y nos odiamos un poco, pero nadie dice nada, y yo no debería entrar en tu habitación, soy el novio de tu madre y, aunque ella esté ausente, no deberías desnudarte y 36 tumbarte en la cama. Yo tampoco debería desnudarme. Aunque estas cosas pasan. –Me gusta tu sinceridad. Y mientras ella me esperaba con el sexo excitado, yo colocaba sobre el escritorio los pantalones (me molesta mucho que se caigan las monedas sueltas, me descentran, dan vueltas por toda la habitación y hasta salen al pasillo. Siempre sospechas que se ha perdido alguna) y sacaba de la cartera el preservativo que me había acompañado en las últimas derrotas. –¿Por qué me miras tan fija? –le pregunté. –Miro a mi madre que está en la puerta. Entonces se cubrió con la sábana –se traslucía todo– y cogió su libro de noche. Se puso a leer, indiferente a cuanto ya pudiera pasar. Salí de la casa y apenas se me oyó decir “buenos días a las dos”. Era mejor no disgustarme con conclusiones precipitadas, esperar, no pensar nada en la puerta ni en las escaleras. Bajar tranquilo. Un semáforo en rojo iba a ser –como más adelante lo será para otros personajes y otros intereses literarios– la mejor parada para darme cuenta del esfuerzo que me aguardaba el lunes si finalmente pretendía ganar la habitual sonrisa de Ana. 37 Mi perro aburrido Mi perro ya no habla, ahora le ha dado por ladrar. He llegado a casa después de mi última hospitalización en el psiquiátrico y Orfeo se ha puesto a ladrar nadamás verme. Le he preguntado que ¡qué hacía!, y él ha gemido un poco y ha vuelto a lanzar un par de ladridos. Ya no coge el mando de la televisión, ni comenta conmigo los partidos de fútbol con la bufanda sobre el cuello. Ha olvidado su afición por la lectura, y aunque no he entrado en su casita, sospecho que tampoco escribe. Tiene los apuntes y los libros abandonados. Le he mostrado algunos proyectos para estas vacaciones, pero nada le hace salir del letargo. Se pasa las horas asomado a la ventana, observando cómo Teresa, sentada en el banco del Parque, planea ese interminable viaje del que sin dudas tendremos noticias. Es ahora un perro aburrido, y mis esfuerzos para que vuelva a ser quien era parecen no encontrar recompensa alguna. Presiento que quiere humillarme. Supongo que podría comentarle al psiquiatra lo que me está pasando, puesto que a él le sucedió algo parecido con su gato. Ya sé que no es lo mismo un gato que un perro, pero sus consejos pueden resultarme muy útiles, porque su gato –según me cuenta– ya ha vuelto a ser el de antes… aunque, puestos a ser sinceros, no termino de creer que un gato como el suyo haya tenido ese huidizo comportamiento. Yo mismo he hablado en varias ocasiones con el Siamés y no he visto indicio alguno de enclaustramiento animal. Es posible que todo sea una invención del terapeuta, para 39 que yo me tranquilice y vea normal que mi perro se limite a darme compañía. 40 Las muñecas de Unamuno ¿Qué lleva a una joven y hermosa mujer a asesinar a su hija de ocho años? La historia comienza así y relata la trágica muerte de Tula. La pequeña, sentada en la penumbra de su enorme cuarto, jugaba rutinariamente con las muñecas de mamá, que ahora, en una difícil decisión familiar, le habían sido asignadas. Tal y como estaba previsto, y justo después de la escena anterior, Augusto Pérez entró risueño en la habitación, besó a Eugenia y se acercó cauteloso a la pequeña Tula, a la que entregó el voluminoso paquete que sostenía entre sus manos: se trataba del regalo (la muñeca de porcelana, seria y fría, con los ojos abiertos que no miran ni dejan mirar dentro). La niña, sin apartar la atención de los padres, intentó dormirla: caricias y besos. Eugenia no se equivocó: en el salón, sobre la mesa, le esperaba un ramo de ocho rosas amarillas que no dudó en colocar en el jarrón de las rosas amarillas. Las olió profundamente y esperó. Augusto Pérez observó por última vez a la niña, salió al porche, se sentó como todos los sábados y, recibiendo los primeros rayos de la mañana, encendió el puro de las ocho y esperó. Pero el relato, antes de detallar el golpe certero que nubló para siempre la vista de la pequeña, abría un preciso paréntesis para advertir sobre la infancia de los adultos. Eugenia, desde muy pequeña, confundió los diferentes mundos por los que su mente viajaba. De uno a otro sin orden, sin jerarquía, hasta que 41 la fantasía comenzó a ocupar sus momentos más placenteros, los de mayor intensidad. Fue así como se aficionó a construir realidades que destruía cuando dejaban de cautivarla. Pero otro efímero universo se moldeaba ante sus ojos. Y el desorden se revolvía y nuevas creaciones la apaciguaban. Su bendito caos la salvaba. Nadie podía interrumpir sus escenas ni aportar explicaciones, aunque se sospechó desde el principio que el caos se regía por unas reglas fijas, que en aquellos momentos nadie descifró. Ése fue el motivo que obligó a sus padres a ingresarla en el centro de especialidades psiquiátricas a los ocho años, cuando aún las dificultades parecen pasajeras y nadie cree que la infancia determine lo que sigue después, como si las personas surgieran de pronto sin pasado, al que sin duda volvemos cada día para mantener una dialéctica inconsciente que nos permite aferrarnos a lo más profundo y misterioso de nuestro ser. Augusto Pérez –continuamos en el paréntesis que advierte sobre la infancia de los adultos– descubrió que lo más importante era el orden y que sólo lo planificado le transmitía paz. Pasaba días enteros, noches sin dormir, organizando cualquiera de sus comportamientos, por pequeño y fugaz que éste fuera o por rutinario que pudiera parecer a los demás. Un saludo, la mano con la que comer, los zapatos con los que pasearía, el peinado, la puerta por la que entrar, frases, gestos... Y así, en una noche de insomnio, entre los muros del psiquiátrico, preparó su primer encuentro con Eugenia. Fue a la salida del comedor. Se acercó cauteloso, la miró y sonrió 42 según lo planeado, al tiempo que le entregaba un voluminoso paquete. Después la abrazó y le prometió noventa y nueve regalos más. El relato, obviamente, cuenta los entresijos de la nueva pareja, y el curso que tomaron sus respectivas anomalías. Sin embargo, en este preciso punto, el literato es interrumpido por uno de sus alumnos. –¿Quiere decirnos, profesor, que el exceso de previsión de Augusto Pérez motivó finalmente la muerte de Tula? –Ahora sólo puedo revelar lo que está escrito, lo demás tendrán que averiguarlo por su cuenta. Recuerden que no es un caso práctico al uso, es una realidad que puede ser investigada, quién sabe si modificada. –Veamos –intervino otro alumno–, Eugenia está en prisión (en tratamiento, según consta en el informe que nos ha proporcionado) y Augusto Pérez ha vuelto al psiquiátrico, aparentemente sin cargos, ¿no es así, señor Ramos? –¿Profesor? –le apremió una alumna. –¡Sí! En efecto. –Presiento que no voy a tener una respuesta clara. Pero, ¿no es cierto, señor Ramos, que Tula permanece con vida? –¿Con vida…? –ganaba tiempo el literato antes de decir–: Tula esperaba la muerte tal y como sucedió, ese mismo día, a la hora señalada... de todos modos sólo habría que... –¡Que ir a los cementerios de la ciudad! –ultimó Víctor Goti, uno de los alumnos, de quien seguramente no se vuelva a hablar en este relato, pero aquí se deja escrito su nombre para mayor coherencia y veracidad, y para que 43 posibles estudiosos literatos no duden de cuáles fueron las fuentes de esta inspiración. Cada uno de los alumnos del afamado profesor era consciente de la importancia que tenía el estado actual de Tula, ya que si (efectivamente) había muerto, no encontrarían ningún entramado novedoso para la ciencia, pues todo se resumiría en tres coordenadas lógicas de fácil deducción. Serían éstas: 1. Eugenia habría sacrificado a su hija sobre la base del redondeo de un número (cien), previamente acordado con Augusto Pérez. 2. Es Augusto Pérez quien, celoso del orden que se había impuesto, cierra el acertijo y da la señal de muerte el día en que le regala a Tula su última muñeca de porcelana. 3. El regalo se lo ofrece a la niña cuando cumple ocho años, los mismos que tenía Eugenia cuando la sedujo en el centro de especialidades psiquiátricas y, como a una muñeca, la abrazó por primera vez. –¿Pero cómo se explica que Tula esperase la muerte? –preguntó una alumna desde el fondo del aula. –¡No lo sabía! Creo que la niña pensó que se trataba de un juego –le respondió su compañera de pupitre. –Yo también lo creo. Hay que tener en cuenta las cosas raras que se hacían en esa casa a diario. Para la niña debió tratarse de alguna excentricidad de la madre, de alguno de sus teatros…, ¡quién sabe! 44 –Con todos los respetos…, pienso como mis compañeros… –Perdonad –medió el profesor–, pero la niña sí conocía lo que la madre iba a hacer con el utensilio. Tula había tenido tiempo de entender la mente de sus padres y saber que lo que iba a pasar y finalmente pasó era lo normal, para lo que estaba preparada, y otra acción que no hubiese sido el golpe certero la habría decepcionado. –Pero, ¿qué me dice del dolor, de..? –Ni el dolor ni la muerte. Esos conceptos no son conocidos para Tula. –¿Son? –reparó de inmediato un avispado alumno en el presente de indicativo que reavivaba la posibilidad de que la niña permaneciese con vida. –Son o eran…, ¡qué más da! –salió al paso el viejo profesor, no sin antes repetirse mentalmente su anterior frase. Tal vez por eso, o sólo porque debía decirlo así, exteriorizó con más énfasis el final de la frase–: De vosotros depende… Tula, viva o muerta, tiene mucho que enseñaros. La semana que viene espero vuestras respuestas. –Por favor, profesor, sólo una cuestión más: ¿ha visto después del suceso a algún miembro de la familia? –Sí. A todos. Un grupo de alumnos se entrevistó con Eugenia. Volvieron escandalizados, porque a cada una de las compañeras de prisión, que veía en los paseos matinales, las nombraba interiormente con un número. Del uno al noventa y nueve. 45 –¿No os dais cuenta que se repite la historia? –Quieres decir, que cuando llegue una reclusa más (la cien), la matará. –Eso mismo. Es el número pactado, ¡la señal! Inmediatamente los alumnos fueron al psiquiátrico esperanzados en que Augusto Pérez les diera la respuesta. Pero Augusto Pérez no había previsto hablar con nadie esa mañana. Su agenda, vacía, no permitía ser alterada. –¿Me queréis decir, queridos alumnos, que no habéis sabido extraer información del personaje central de una de las historias que más ha conmovido a la psicología? –Bueno..., se confirma que para Augusto Pérez lo importante es el orden de las cosas… –¡Eso ya lo expuse yo! –Pero... tenemos una nueva hipótesis… ¡una presunción más bien! –¿Síii? –Efectivamente. Creemos que Eugenia va a asesinar a la próxima reclusa. –¿No habréis llegado a esa conclusión sólo porque nombra interiormente con un número a cada una de las compañeras de prisión, cuando las ve en los paseos matinales? –¿Cómo lo sabe? –Si os digo cómo lo sé, no habría ya historia. Y todos necesitamos aún un poco más. En las visitas a los cementerios sólo encontraron muertos. Muertos tranquilos a los que nadie buscaba para investigar si estaban descansando para siempre, en esa eternidad que a los vivos siempre nos parece pasajera. 46 Tal y como se puede hacer en un relato como éste, situamos nuevamente a los alumnos en su clase, encontrados con el docente: –¿Sabéis? Creo que Tula no existe. –¿Quieres decir que ha muerto? –Quiero decir que Tula es un invento del profesor. ¿O no, señor Ramos? –¿Creéis que yo he inventado a una niña así? Entonces, ¿Eugenia? Vosotros mismos habéis hablado con ella, habéis comprobado... bueno... hasta tenéis una hipótesis, perdón, una presunción –se dijo finalmente– relacionada con Tula, que en paz descanse. –Creo que nos intenta confundir. ¿No os dais cuenta de que pudo haber conocido a Eugenia, contadora infatigable… y después a Augusto Pérez, que con su silencio otorga veracidad al caso? –¡Aunque éste sea inventado! –Eso mismo quería decir… En las visitas permanentes que hace a la cárcel y al psiquiátrico ha conocido a estas dos personas que, además... –Que además no están casadas. –¿Casadas? Tengo la completa seguridad de que no se conocen. –Ni nunca mataron a nadie. –Ni tuvieron muñecas. Ni imaginaron a Tula. –Me gustan vuestros avances. Pero hay detalles que aún se os escapan. A algunos alumnos se les permitió volver a la prisión. Eugenia ya no existía. Alguien la había eliminado. Cuando se cometen errores, hay que limpiar las huellas que nos delatan, destruir las 47 tentativas erradas. El que inventa, el que se atreve a construir, el que ayuda a llorar y a reír se ve constantemente en la encrucijada. Ahora las salidas eran escasas. –¿Qué le ha pasado a Eugenia? –¿Por qué no nos mira? –Sabemos que su desaparición tiene que ver con usted. –¿Habrá hecho lo mismo con Augusto Pérez? –¡Sin duda! Es lo más fácil, tiene poderes para hacerlo. Todos lo sabemos. No va a consentir que descubramos su fraude. –¿No es así, profesor? En lo que se tarda en escribir cinco renglones, los alumnos acudieron al psiquiátrico para comprobar que Augusto Pérez aún permanecía en silencio. Sólo sus ojos delataron alguna contrariedad, indemostrable por otra parte. –¿Profesor? –¿Síii? –¿Qué está pasando? Hubo un silencio de varios años tras los cuales observó sonriente a sus valiosos alumnos. –¿No habéis leído a Unamuno? –Yo no recuerdo haber leído nada. –Yo no recuerdo nada que no sean estas clases. Y otro silencio de varios años se quedó en el aula, al cabo de los cuales el profesor tomó el ordenador y continuó escribiendo: 48 “Se me han vuelto a escapar los personajes, les he dado demasiada vida, una propia a cada uno y ahora estoy perdido. No puedo continuar la historia con coherencia. Voy a cerrarla inconclusa, pero no me atrevo a descubrirme ante ellos, les di libertad y no soporto sus consecuencias. En otro momento, cuando me encuentre con fuerzas, construiré otra historia, otro mundo con otros personajes más dóciles. Ahora sólo me resta quedar inmaculada mi imagen”. –¡Díganos! ¿Qué juego es ése? –El juego de Unamuno. Se trata de un escritor que acabó con su personaje porque éste no le fue del todo fiel… se le fue de las manos. –¿Como Eugenia y Augusto Pérez se le han ido de las manos a usted? –En efecto. Como Eugenia y Augusto Pérez. Y vosotros. –Ésta sí que es buena. No debería asustarnos de esa manera. Parece que somos entes de ficción. –Eso mismo quería deciros. Y sé que no es fácil asumirlo. Os he creado porque os necesitaba para contar mi historia. Esta clase la imaginé hace ya mucho tiempo, cuando aposté definitivamente por la escritura. Y vosotros habéis venido a mí para llenar huecos de soledad, de angustia y de dudas. Pero ahora, que habéis logrado ser vosotros sin mí, que estáis sin control… no podéis estar aquí. Tenéis que marcharos. –No lo puedo creer –y la alumna pensó en la palabra paranoia, pero no la dijo en voz alta, aunque la mueca de sus labios revelaba la 49 enfermiza presencia. Finalmente dijo esta otra frase–, ahora dice que nosotros somos él. –Yo no podría haberlo expresado mejor, pero sólo sois una parte de mí (miedos y descaros) que no me atrevo a desenterrar. La pureza que no puede existir en quien se dedica a inventar. –Está bien... Parece ser que actuamos según su voluntad (su antojo, diría yo), por lo tanto, no podríamos hacer aquello que usted no ordenase. O sea, que yo no podría decir lo que estoy diciendo si usted no lo permitiera. –¡No exactamente! Dices lo que yo digo, por ti solo no hablarías. Ya lo he dicho, no existirías. –¿Entonces ahora yo no podría salir del aula? –¡Nunca saliste del aula! –¡Fuimos a…! –No fuisteis a ningún sitio, yo os di la información de afuera. Y a los alumnos se les permitió recordar que, en efecto, nunca se habían levantado de sus siniestros pupitres, que no tenían recuerdos en otros lugares. Que su vida se ceñía a investigar la muerte de Tula. –Vosotros allá, pero yo no pienso quedarme a escuchar más sandeces. ¡San-de-ces! ¿Quiere usted que lo repita? –No tienes que repetirlo. ¡No vas a repetirlo! Ya os dije (y así lo escribí) que no sería fácil de asumir. Pero necesito terminar. Tenéis que comprender que estáis hechos para el entretenimiento y que vuestro tiempo se agota. 50 –Pero... si nosotros somos personajes de ficción... usted también lo es, porque forma parte de la misma historia. –Ése es mi temor, pero prefiero afrontarlo más adelante. Ahora necesito que os retiréis. Y los alumnos abrieron la puerta que ahora mismo estoy construyendo y, por primera vez en sus vidas, salieron del aula para desaparecer al final de esta misma historia y permanecer presentes en quien quiera seguir creando. Cualquiera puede resucitarlos. Yo mismo cuando vuelva a encender el ordenador. 51 El regreso Escena 1. El cadáver del marido iba desapareciendo. Los ladrillos, unos sobre otros, construían la casa eterna del único hombre de su vida, provocando un doloroso grito que finalmente se resistió en la garganta. El albañil del cementerio se quedó inmóvil, con los ojos puestos en su última obra, en simulada consternación, deseando que su último público fuera abandonando las butacas. Pero la viuda, como la novia en la boda, no empezaba el primer paso del baile del adiós, impidiendo que los invitados se refugiaran del calor en los generosos aires acondicionados de los coches. En pocos minutos sólo Emilio, ahora sin vida, quedaría al sol. Y fue en ese momento de espera cuando Elisa, ahora sin la vida de Emilio, miró el pase de moda que desfilaba a su alrededor, resplandeciendo con más belleza si cabe, otra vez, aquella mujer. Escena 2. De pequeñas les gustaba esconderse. Y mirarse. Nadie, excepto Emilio años más tarde, había logrado embaucarla así. Eran los ojos de Patricia místicos y prohibidos. Imaginaban sus adultas vidas como años de obligado cumplimiento, sabiéndose, en aquella niñez eterna, poseedoras de la esencia y del secreto. Y se volvían a esconder de los adultos, y de los demás niños. Y hablaban en voz baja. Y se entendían. Pero no siempre. Patricia se aficionó a inventar 53 historias. Aseguraba que podía adivinar lo que la gente pensaba… y, en efecto, predijo con exagerada anticipación algunos acontecimientos de la ciudad. Así –tal y como les ofrecemos a continuación– lo narraba Elisa en sus Memorias, de las que ha tenido a bien donarnos pequeños fragmentos que nos ayuden a comprender, con más discernimiento si cabe, por qué acaba siempre sola –sin galán masculino, queremos decir– cuando, en alguno de los cuentos, aparece ella como personaje: “Me contó una visión sobre un ahogado, y al día siguiente, cuando desapareció Roque, las dos lo buscamos en la charca de las gallinetas. Alguien divulgó –seguramente por inconfesables rencillas literarias– que el pobre camarero había huido para consolar el dolor de los fieles engaños de su mujer. Otra mañana, camino del colegio, me sobrecogió con un sueño de fuego y humo. Al tercer día la casa de Roque amaneció en llamas. Algunos clientes de La Cafetería creyeron haberle visto la noche antes merodeando por el jardín y distrayendo a Orfeo, que finalmente no ladró. Una tarde me anunció el amor de un muchacho. Cuando fui al quiosco, al otro lado del parque donde jugábamos a la comba, vi por primera vez a Emilio. Sus ojos los confundí con los de Patricia.” Escena 3. El albañil acechaba encaramado en las escaleras. A sus espaldas la masa de cemento comenzaba a secarse, y de reojo, como era su costumbre mirar, comprobó que nadie se atrevía 54 a marcharse. Elisa había encontrado, en lo alto de la fúnebre pasarela, la continuación de la vida que acababa de morir en los ojos de aquella mujer, y quiso esconderse con ella, tocarle la cara, cogerle la mano. “Los años no se habían llevado nada, sólo tiempo perdido”, declaraba Elisa en sus Memorias que, finalmente –como ustedes conocen–, no fueron publicadas. Escena 4. Un día se escondieron en el cementerio y esperaron agazapadas la noche. Elisa se quedó dormida sobre las piernas de su amiga. Las preocupadas voces de los mayores la sacaron del sueño. Patricia alisaba su pelo con los dedos. –He visto a Roque. –¿Ha venido mientras yo dormía? –Bueno... –dudó Patricia–, he estado con él. Llegados a este punto, en la citadas Memorias veladas se describen interminables sentimientos (llenos de silencios, por cierto) de extraordinario valor humano que, sin embargo, no aportan argumento alguno a la historia del regreso. Continuemos con ella. Escena 5. El albañil descendió con prudencia. Patricia llegó hasta su amiga. –Yo te haré llegar otra vez a él. 55 Elisa miró el nicho y sonrió. Al momento los doloridos familiares la habían introducido en el coche. Patricia se quedó un rato más, al lado de Emilio. Conversando. El albañil, que regresó a recoger la espuerta y la paleta –y seguramente a curiosear–, se quedó petrificado ante la belleza de aquella mujer y su parecido con la foto que unos minutos antes había colocado provisionalmente sobre los ladrillos. Escena 6. –Ya está aquí, ya lo tienes, Elisa... está en mí. Y la viuda se acercó al cuerpo con vida de Patricia, que reposaba semidesnuda en la cama, le tomó la mano y posó la carne caliente de sus labios en los otros labios. Escena 7. A la mañana siguiente visitaron el cementerio. Elisa dejaba una margarita cogida en el camino sobre la fresca lápida con inscripción dorada. Patricia vigilaba desde la entrada. El viento de los cementerios hizo sonar con insistencia la tablilla de un antiguo panteón, seduciendo la curiosidad de la viuda. Al acercarse a la verja, leyó el enorme epitafio de la épica y siniestra muerte de Roque y su familia. 56 Cinco amigas Yo contemplaba sus rodillas. Se abrían y se cerraban sin apenas separarse, sin apenas dejarme examinar su sonrisa que me estaba convirtiendo en mendigo, en pobre. Era ella la elegida. Las amigas hablaban de las rebajas, absortas a la complicidad que estaba naciendo. Había ráfagas de miradas que no se controlaban, a las que nadie se atrevía a poner orden. Una (la mía) se detuvo en el escote de otra de las muchachas, que a su vez se distrajo en las mismas rodillas que yo había visto antes. Que ya eran mías, cerradas y abiertas (ya saben), jugando a humillarme. Y me gustaba esa prostitución. Y espié, en un descuido inesperado de mis obligaciones, a otra con zapatos rojos, que seguía al acecho de los pechos sueltos de la muchacha descotada. Y hacían bromas y el tiempo se acababa. Se tocaban el pelo, las manos. Se tocaban los ojos con los ojos. Pero seguí sentado, esperando que el amor arrojara fuerza impersonal y todo comenzara. ¡Se deseaba! Y la más tímida se atrevió a mirarme, un poco, para decirme que estaba allí con sus pechos escondidos en el abrigo, con sus piernas cruzadas. Con los brazos cerrados. ¡Y los ojos abiertos! Pero los míos no llegaban, porque ya se habían perdido entre los placeres que me retorcían húmedo sobre el asiento. Mi vida estaba en venta, era una rebaja, un saldo. ¡Ya en liquidación! Cerraría mi presente y abriríamos uno nuevo…, estaba decidido. Olía a perfume, a chicle de menta. Y la chica que más hablaba no se permitió ni un solo despiste, había conquis57 tado el poder, ejercía el control. Se colocaba cada dos, tres frases el cuello de su preciosa camisa azul, que traslucía un sostén negro estudiado delante del espejo. Otra vez el cuello y precios asombrosos, variedad en complementos. Oportunidad única de hacerse con prendas que vestirían sus caprichos. Pero disimuladamente, acariciaba de reojo las rodillas y el escote. Y las pantorrillas de los zapatos rojos. Y con su verbo seducía a la más tímida, que volvió a indagar para ver si yo permanecía sentado en mi refugio. Y también a mí me miró la muchacha de la camisa azul (y el sagaz sostén negro ensayado en el espejo), para despreciarme por estar allí, estorbando, en el mismo sitio por donde entró un apuesto muchacho con la vista perdida. Tomó asiento, oteó el femenino horizonte y se puso a jugar con ellas, y ellas quisieron perderse con más ráfagas de miradas. Yo sentí la derrota y bajé los ojos, hasta que mi tiempo terminara. Me quedé a oscuras, clavado en el suelo. Olí el perfume y el chicle de la pérdida. Pero la chica más tímida estaba allí, cuidándome. Y supe que daría mi vida por ella, que sería el mendigo, el pobre, el humillado. Si ella me lo pidiera. Si el autobús no hubiera llegado a mi parada. Si yo ese día no tuviera prisa o aún no fueran las cinco de la tarde y estuviera ya arrastrado por la pasión momentánea que siempre invade a quien escribe. 58 Desde que éramos pequeños El peor día de mi vida fue cuando descubrí que mi novia era engañada por su marido. Siempre me gustó la presencia de aquel hombre en su vida. Adela lo conocía desde que ambos eran pequeños, crecieron juntos, jugaban en el mismo patio y una soleada mañana de enero se casaron. No me impacienté, era lo esperado. Sabía que nunca le amaría. Ya sé que Luis es un hombre bueno (de vida correcta, quiero decir), hermanado además con la innata, involuntaria y bochornosa facilidad para atraer a las mujeres. ¡Pero no a Adela! Ella me amaba a mí: desde la ventana, desde que éramos niños y saltaba a la comba en el patio y yo la vigilaba. Y Adela me miraba. Nunca bajé a jugar, prefería verla desde el cristal y pensar en nuestro deseo. Sé que hubiera dejado de amarla si por los azares del destino un día nos hubiéramos cruzado. ¡Menos mal! Me gustaba que saliera con él, era la mejor forma de asegurar su hastío al amor. Y así era. Pero una noche, en un semáforo en rojo de las afueras, Luis se cruzó con otra mujer y se quedó con ella. Ahora veo a Adela sentada en el banco del patio, triste. Y no es que no me gusten las mujeres tristes –ya me conocen–: lo que no soporto es la soledad. Prefería a Adela (cansada de la vida) cuando criaba los hijos de Luis y yo huía con honradez. 59 Las buenas decisiones son las que toman los demás Mario se incorporó buscando las chanclas que minutos antes había tirado –muy alegremente– por la habitación. Se acercó a su mujer con la fortaleza de quien ha dejado de creer. No apartó sus ojos de los de ella. –Esto se ha terminado para siempre –dijo con un pie aún descalzo, buscando debajo de la cama. –Es mejor que no nos precipitemos –propuso Laura, apoyada sobre el pomo, sin atreverse a entrar. –Podemos hablar, Mario. –¿De qué quieres que hablemos, de la infidelidad? Me niego a darle más vueltas siempre a lo mismo. –Y dio algunos pasos por la habitación, completamente calzado. Sin más prendas. –No puedes castigarnos así –y soltó con brusquedad la puerta que la sostenía para, acercándose, mirarlo mejor. –Atiende, Laura, cariño, estamos haciendo el ridículo. Lo que ha sucedido habla por sí solo. Después de esto no queda nada, ya no tenemos que inventar lo que no existe. –No puedo creer que tires así cinco años, casi seis. –Se aproximó ahora a la cama con despecho y desafío. Se mordió los labios ansiosos de sexo (como era su costumbre) y le susurró al oído (para que nadie más la escuchara):– Me apetece… 61 –¡No sé cómo puedes pensar ahora en esas cosas! Y se alejó violentamente de ella, un metro, como cuando se repudia sólo un poco porque se sospecha que pronto se deseará el acercamiento. Mario siguió deambulando de un lado a otro, hablando, distrayéndose con las puertas mal cerradas del armario, recogiendo ropa interior tirada por el suelo, sorteando la cama en la que había estado y que aún mantenía el calor. Laura colocaba los cojines, se mecía su larga cabellera. Y sorteaba la cama. La claridad del día ya entraba por la ventana, iluminando toda la estancia. Fue entonces cuando Ana, aún en la cama, le pidió a Mario, con la mano tendida y una resignada sonrisa, las prendas íntimas que había recogido del suelo y, sin dar portazo, como le hubiese apetecido hoy, dejó solo al matrimonio para que concluyera la discusión. 62 Perdónales, Señor El literato salió de La Cafetería, contrariado, con la determinación de regresar al día siguiente con un relato digno de todos los comentarios ¡y elogios! Dio varias vueltas a la manzana, ideando alguna historia que impresionara a los camaradas, y que leería, puesto en pie, con voz atormentada, como el generoso juglar que iniciaba la fiesta nocturna de los avarientos peregrinos. Debilitado por la ausencia de una musa, se sentó en el Parque de los Pintores, a esperar. Cuando las campanas sonaron, recuperó del forro de la gabardina su cuartilla de papel… «Hacía varios años que no entraba en una iglesia. Pero ese día no lo pude evitar: estaba lloviendo y no soy hombre de paraguas. La eucaristía había comenzado, el cura bendecía el pan y dos monjas de la Resistencia hablaban en voz baja. De pronto, el Cristo bajó de la cruz y las abofeteó. Me quedé perplejo. No esperaba aquella reacción de las santurronas: –Siempre a nosotras –dijo la más anciana–. El día menos pensado me vas a quedar en el sitio. –¡Eso! –dijo la que aún era virgen–. Y ayer me clavaste una astilla. –¡Cállense! –interrumpió una feligresa que seguía apasionada la homilía–. Cada vez la gente aguanta menos. El cura elevó el tono de su voz, al tiempo que regañó con la mirada y con un leve movimiento de cabeza el travieso comportamiento del Cristo de Madera. 63 –Perdón –indicaron los ojos del Divino abriéndose en exceso. –Venga, no pasa nada –decían las manos del cura, que prosiguió el discurso al tiempo que las beatas se iban tranquilizando al ver cómo su agresor se sentaba en un apartado banco, cerca de la puerta, atendiendo (con cierta desgana) a las indicaciones doctrinales y contemplando con devoción la Santa Imagen de la Virgen que, cansada y afligida, fue a sentarse junto a Él. –Te vendría bien tener algo más de paciencia, la vida no sale siempre como uno quiere, ¡deberías saberlo! –Sí, Madre, pero no aguanto sus miradas. ¡Quieren humillarme! –¡Vale! Pero eso no son formas. A mí tampoco me gusta cómo están viniendo las cosas, esto no se lo esperaba nadie. Yo también lo paso mal. Tenemos que aguantar… –¿Más tiempo? Se han creído que pueden hacer lo que quieran. ¿Has oído lo que estaban hablando? Cualquier día de estos me voy y no vuelvo más. Luego ya veremos qué pasa. –El Hombre amenazó con levantarse, pero se quedó en el banco moviendo la cabeza disconforme. –No pasará nada, Hijo –y puso una mano sobre las doloridas muñecas del Crucificado–. No te lleves a engaño. También creíamos que se iba a armar cuando desapareció tu Padre y, sin embargo, nadie dice nada. Parece que se lo ha tragado el cielo. La ceremonia no se volvió a interrumpir (del todo) y la muchedumbre que había asistido al entierro de Roque y su familia, calcinados en el 64 incendio, salió de la parroquia en dirección al cementerio. –¿Vas a acompañarlos hoy? –preguntó el Cristo a su Madre. –No. Prefiero ir a coger flores. ¿Te acuerdas cuando las traía la gente? Se agolpaban unos ramos con otros, se confundían y se mezclaban los colores. ¡Qué tiempos aquellos! “De fe ciega”, pensó. –Entonces sí que se creía, se creía por encima de todo. Y se rezaba. Se rezaba mucho… y se ponían a mis pies. (Y al Hombre se le cayó una lágrima). –A mí sí que me rezaban –retomó la Virgen–, la de cosas que tuve que escuchar. Menos mal que estoy perdiendo la memoria… si no, más de uno y más de una se iban a enterar. –Ellos sí que están perdiendo la memoria, ¿quién les salvó, a quién iban con sus miedos hace cuatro días? Ahora se creen emancipados, pero es cuestión de esperar, volverán a nosotros y tendremos que ir por el Padre, no nos bastaremos solos. Necesitarán otra vez a un Padre. ¡O dos! El cura, que ya había colocado en el armario el traje de ceremonias, les miró plácidamente (–portaos bien–, se leyó en su boca). En la puerta le esperaba su nueva pareja (una de las cuidadoras del geriátrico), a la que recibió con un cariñoso e intenso beso. Y cogidos de la mano, como dos novios recién casados a la antigua usanza, salieron a la calle con la sola intención de comprar por fin esas dichosas 65 lámparas que tanto le gustaban a ella (y que tanto lo comprometían a él). –¿Todavía les tenéis ahí? –preguntó Eugenia– Sois de las pocas parroquias que los conservan. Tengo entendido que dan muchos problemas. –Bueno –comenzó Augusto–, los nuestros no dan demasiados… los normales, se levantan, hablan… pero en el fondo a la gente les gusta, les recuerda esos otros tiempos que no vivieron –que no vivimos, rectificó–. Es bueno no perder la memoria –se detuvo un momento, seguramente para darle solemnidad al manido final que aguardaba su frase–. Ya sabes que es lo mejor, para no volver a cometer los mismos errores. –Mucho tendríamos que hablar de esos errores que no cometemos ahora –y se puso a la defensiva la muchacha, con los brazos cruzados, armándose para estar segura, respirando para soltar–: ¡todavía existes tú! ¿No? –Hay cosas que conviene mantener –le contestó el cura, impaciente por llegar a las lámparas–, ¡como a ellos aquí! De pronto recordé mis interrumpidos quehaceres diarios (recuerden que llovía) y me dispuse a rellenar de contenido las horas, ¡como Dios manda! No se puede ser un vago, y mucho menos chismoso, vivimos cuatro días y hay que conseguir demasiadas metas. –¿A la derecha o a la izquierda? –me pregunté al llegar a un cruce. Pero al escuchar a Eugenia la siguiente pregunta, decidí caminar nuevamente tras la pareja. 66 –Entonces, Augusto, ¿tú ahora mismo en qué crees? Y yo me hice la misma pregunta. Me impacientaba la respuesta del profesional del perdón ajeno. –¿Quién va a pagar las lámparas? –inquirió alterado. –No te enojes conmigo. Yo sólo digo… –dudó la novia– que se decía que iba a desaparecer el entramado cristiano una vez que el Padre se fuese, o lo echaran, como parece que ha ocurrido, y es evidente que muchas cosas siguen igual. –¡Así debe ser! –sentenció el hombre comprometido». Y el literato supo que ése sería el mejor final. Cerró la cuartilla de papel y la echó en el bolsillo roto de su gabardina. Antes de llegar a casa, ya se le habían ocurrido un par de buenas ideas más. Subió al estudio, las anotó y bajó a cenar. ¡Ya le sobraban todas las horas que restaban hasta las 5 de la tarde, cuando leyera su cuento a los camaradas! Y con ese dulce pensamiento se fue a dormir. 67 Hola, señorita –Perdone que llame a su puerta, ya sé que no me conoce de nada, pero es que he terminado de escribir mi último cuento y quisiera leérselo. No piense que soy un descarado, sólo que en mi casa no hay nadie. La verdad es que vivo solo. –Perdone usted que no le atienda, pero iba a salir a una fiesta y no quisiera llegar tarde. –No se preocupe por la fiesta, es un cuento corto. De todas formas yo mismo la acerco donde me diga. Tengo el coche abajo. En doble fila, espero que no me multen. –Mire, llevo dos años sin salir por problemas que no vienen al caso ahora, y me he comprado este vestido para la fiesta. De verdad, tengo que marcharme. –¿A que lleva más de dos años sin leer un cuento? ¿Y cuántos sin que se lo lean? Por cierto, el vestido le sienta estupendamente. –Gracias…, muy amable. –¿Entonces puedo pasar? Serán cinco minutos. O diez si lo comentamos. –No, sin comentarlo, lo lee y nos vamos. Venga, pase. –¿Le importa si me siento? Es que de pie no me expreso igual. –Claro, siéntese. ¿Es escritor entonces? –Siempre he escrito. La verdad es que intento escribir novelas, pero soy incapaz de zanjarlas con dignidad y las quedo abiertas. Los cuentos son otra cosa. Los cuentos cortos, claro... Los largos tampoco los remato. –Es curioso. Nunca había escuchado nada parecido. 69 –Seguramente nunca había hablado personalmente con un escritor… Perdone, no quería ofenderla, sólo que cada artista tiene sus dificultades… –No me ofende. Por favor, lea el cuento. –Bueno, así de pronto… Estoy un poco frío. ¿No tendría café hecho? El café me ayudará a situarme, ¿sabe? Yo escribo en una Cafetería. Somos muchos, nos reunimos allí todos los días a las cinco de la tarde. Nos da la vida. Ya sé que eso no se entiende fácilmente. –Yo no escribo…, pero una vez…, una noche, escribí una poesía. No se la he enseñado a nadie. Bueno, a mi abuela. Me crié con ella. Murió hace dos años. –A mí me la puede leer. –Es usted el que escribe. Lea, por favor. –Empieza así… Por cierto, ¿cómo se llama? –Adela, como mi abuela. –“Está triste Adela, porque un mal día se marchitó su Abuela…” Disculpe, ya le digo que lo mío son los cuentos cortos. La poesía no la entiendo, me da risa. Aunque tengo que confesarle (no se lo diga a nadie en La Cafetería, si por casualidad pasa por allí; yo la invito a que pase) que hice bastantes poemas en plena inmadurez, pero eso de buscar palabras diseñadas dejó de interesarme, no logré decir nada nuevo ni llamativo, ni tan siquiera hermoso, con ellas. Me parecía fingido, cogido sólo para la ocasión, como un cuadro para un pasillo. Sin pasillo no hay cuadro, y el salón ya está repleto de bobadas. ¿En plena inmadurez he dicho? ¡Sí…! Aunque pensara en aquel momento que recogía los secretos universales…, 70 ¡nada! Ahora que me siento escritor, ¡escritor!, no se me ocurriría hacer un solo verso, para el que, por otra parte, sólo necesitaría un papel y algo para pintar. Voy a ser justo: y un diccionario de sinónimos. No obstante, me agradaría escuchar la suya, si tú quieres, Adela. –Prefiero que no me tutee. –Ya… ¿Entonces, le leo el cuento? –Por favor. –¿Pero no iba a traer un cafelito para que me ayudara a situarme como en La Cafetería? –De acuerdo. Tardo un minuto… –¿Me oye? –Sí, ahora voy con usted. –La verdad es que no es mi mejor cuento. Quiero su sincera opinión. ¿Me oye? –¡Le he dicho que le oigo! –Es que como no la veo y no hace ruido. Ahora mejor. ¡Qué bien que le queda el vestido! –Es usted un galán tramposo, nunca me ha visto con otro puesto. No importa, gracias. –Cierto…, es la primera vez que te veo, perdón… que la veo. La primera, Adela. –Adelante, ahí tiene su café, recién sacado del microondas. –Ahora me da un poco de vergüenza. Si leyeras tu poesía saldría mejor del atasco. –Hemos quedado en que nada de tuteo, ¿vale? –Vale. Yo me llamo Ramón, como mi padre. También ha muerto, pero hace más años. –Lo siento. Una muerte siempre es dura. –Sí. Además, la gente se muere para siempre. Antes pensaba que algún día vendría. Pero se va hasta el recuerdo. 71 –Yo no permito que se vaya el recuerdo. Mi abuela está siempre muy presente. –“Adela se quedó sin su abuela, pero siempre, ¡siempre...!, la tiene presente”. –Perdona que me ría así, Ramón, pero haces unos poemas muy malos. –Ya te digo que no los entiendo…, no hay nada como un buen cuento corto. –Pues venga. –“La niña, que había abandonado la fiesta y se había despedido a toda prisa de sus amigas, iba henchida de alegría, saltando y corriendo por el bosque a casa de su abuelita enferma. Que vivía al otro lado. Llevaba una hermosa cestita llena de magdalenas y perronillas caseras que le había hecho su madrastra, que era muy mala y fea. Pero la niña, algo cansada, se tumbó en un tronco para reposar un rato. Cuál fue su sorpresa que se quedó dormida, sin que por allí pasara nadie, ni tan siquiera un lobo feroz. Pasaron los años y la niña no se despertaba. En esto, un sapo que salió de debajo de una piedra gorda le dio un beso, y la niña se despertó convertida en una desarrollada princesa. Y pensó que si era una princesa no tenía por qué llevar magdalenas y perronillas caseras a nadie, que ya no era su obligación, que las princesas no van por ahí repartiendo dulces. Así que las tiró por todo el bosque. De todas formas no importaba, su abuela ya había muerto”. –¿Ya? –Te dije que era corto. Siento que el cuento también tenga una abuela muerta. Estas cosas pasan. –Claro… bueno, ¡tengo que ir a esa fiesta! 72 –¿No lo comentamos? Tiene mensaje. Ya sé que a simple vista parece poca cosa. Se pueden sacar muchas lecciones trascendentes para la vida. –Otro día podemos comentarlo. –Como quieras, Adela. –Sí. Vamos…, por favor, llama al ascensor… Voy a llevar la taza… –Hemos tenido suerte, está aquí. Pasa. –Dale al cero, Ramón. Gracias… Oye, ¿y tú a qué te dedicas? –Ya te lo he dicho, a escribir. –Ya, pero quiero decir… con qué te ganas la vida. –¡Ah, sí! Como todo el mundo, trabajando. Soy el albañil del cementerio, pero yo me dedico a escribir. –Sí, sí, es curioso. Sal tú primero. –Entonces, ¿quieres que te lleve? Ese blanco es mi coche. Arranca bien, no te creas... Las apariencias engañan. –El mío es éste. Gracias…, Ramón. Adiós, ha sido un placer. –Bien… Me alegro por ti. 73 Estrellas en el bolsillo Vamos a tirar los dados sobre la arena, aunque no lo deseo, ni fuera esa mi intención cuando esta mañana salimos Eugenia y yo del hotel. Ahora es inútil ocultarles que llevaba encima los dados: de un tiempo a esta parte no me separo de ellos, o mejor dicho, han materializado el azar más próximo, como un infantil intento –por mi parte– de controlar el capricho de los encuentros. Mañana hace tres meses: Eugenia paseaba por el parque agarrada del brazo en jarra de su marido. Me acerqué a la segura pareja y le propuse a Augusto que nos jugáramos la futura compañía de la mujer. Reconsideró unos segundos la propuesta (aún ella mantenía la mano experta sobre el brazo en jarra del marido) y sin vacilación sacó sus flamantes dados del abrigo. Gané yo: una roja K frente a la negra Q. Augusto no se precipitó resentido sobre los dados –como seguramente hubiese hecho yo–, prosiguió su paseo, momentáneamente solo. Lo confieso: me precipité sobre los dados y los guardé, el suyo y el mío, mezclados en el forro de la gabardina para que ya nadie pudiera adivinar –si acaso por casualidad– cuál fue el victorioso y cuál el derrotado, confundidos, para que en una próxima batalla los dos partieran con idéntica ventaja, la que les confiere la mano arrojadora. Esta mañana, cuando preparaba la bolsa de la playa, los cogí más por rutina que por sospechar que pudiera necesitarlos. Un hombre (a quien prefiero no describir todavía, por las 75 injusticias que pudiera cometer mi recién y aún no curado dolor) se me acercó, caballeroso –todo hay que decirlo–, para proponerme –como les he anticipado al inicio del relato– una tirada. Observé temeroso a Eugenia para que me socorriera, o si acaso aplazara mi congoja. Pero no respondió, o al menos yo no pude ver sus ojos. Miraban al vacío, que es lo que se suele decir cuando la persona cercana se ha ausentado y persistimos en no reconocerlo, como si solamente lo pronunciado y oído o visto por los dos sea lo que finalmente se va a admitir. Abandonó la huella de su cuerpo tumbado en la arena y bajó contoneándose al mar, a mirar de cerca al vacío. Los hombres hemos tirado los dados. He ganado yo. Oteo impaciente al mar y apenas la distingo. Me acerco. Está sentada en la arena conversando con una mujer mayor que ella. La señora ha sacado una negra y comprometida J. Ahora viene la tirada de Eugenia. 76 La niña Escena 1. La muchacha por fin es cazada y arrojada al suelo. Nadie puede oírla ni nadie la va a socorrer. Se ha quedado sola. Las amigas han corrido por la premura de la hora pactada, cuando aún la salida a la fiesta requería del permiso tutelar. Con tierra en las manos desea pedir auxilio, pero ya no hay voz en la garganta ni seguridad en hacerlo. Sabe la muchacha que la sangre se derramará y se perderá. Está atrapada. Escena 2. La niña salta a la comba y se detiene porque ve pasar a Dani con un balón de reglamento, que empieza a botar en la acera para que el camino sea más largo y la atención más intensa. La niña no mira el balón. Suelta la cuerda y le saluda con la mano. Los niños se atreven con el presente y no les parece infantil. Escena 3. Desde pequeña tuvo un mismo sueño. Se colaba por una gran madriguera que había bajo un seto del jardín y, sin tiempo para imaginar cómo salir, era poseída y transportada a un lugar desconocido por una fuerza maligna contra la que no se atrevía a luchar. 77 Escena 4. Poseída. Con las manos apretadas ve cómo las amenazas oníricas se ejecutan. Primero la derrumban, pierde el control, se confunde. Se calla. Y se entrega. Desgarran con prontitud la ropa corta que la cubre y siente su desnudez, el aire extraño de aquel sitio. Los árboles que la esconden. Se aturde y nota las otras manos encima. Ya está hechizada y el maligno eleva su arma para traspasar a la muchacha. La sangre mancha la tierra. Escena 5. Cuando Ana despertaba después de aquel sueño, corría a contárselo a mamá. Luego volvía a la habitación y se quedaba asomada a la ventana: Dani deambulaba por la acera para ir al colegio. Levantaba su mano y le saludaba. A los niños no se les olvida su presente, saben que no es un juego. Escena 6. Las amigas de la muchacha cuchichean mientras corren para no llegar tarde. Hacen cábalas sobre el destino de la prisionera y apuestan. Una decide regresar para salvarla, pero las demás la disuaden del ingenuo propósito. ¡Era su destino! ¡Creo que soñaba con esto! Nadie puede oírla ni nadie la va a socorrer. 78 Escena 7. La muchacha no puede ver sus ojos vueltos. La voz está llena de gemidos y los tendones se estiran para romperse. Asoman turbadas muecas de los labios, la lengua se retuerce sobre la materia intrusa enardecida y ya no conoce su propio griterío. Escena 8. Cuando la niña tocó otras formas en su cuerpo dejó de contar los sueños a mamá, porque las posesiones iban siendo más intensas y aparecieron complicidades con el maligno que quiso reservar en un adolescente baúl de secretos. Se levantaba con el sudor frío de la noche y se apresuraba hacia la ventana: agitaba la mano, y los ojos que la buscaban ya no eran domésticos sino salvajes. Escena 9. Cuando la muchacha vio la oscuridad desde la terraza de la fiesta no dudó en despedirse de sus amigas, bajar, y conceder a Dani el paseo aplazado. Levantó su mano (aún limpia) y lo saludó desde el camino de tierra que lleva al bosque. 79 Una idea para salir El psicólogo le dice que se olvide de mí, que no es conveniente que siga aferrada a una relación que ya murió, o que al menos espere hasta que acabe la carrera, que ahora estoy demasiado centrado en los estudios: ¡que no es momento de nostalgias! Cuando éramos novios, Elisa siempre me hablaba de la importancia de los psicólogos, de esos misteriosos procedimientos que han adoptado de la superchería para convencer a las personas de que las domina una fobia, un síndrome, una deficiencia de interacción social, o de que están a punto de padecerla si no siguen sus exhortaciones. Pero lo que realmente hacía feliz a Elisa era la depresión, nos pasábamos las horas hablando de ella. Yo le decía que todo el secreto está en el vacío, que en realidad nadie padece mal alguno, excepto vacío, y que con llenarlo se neutraliza cualquier tristeza. Ella defendía el derecho universal de todos a tener las depresiones que creamos oportunas. Lo que no veo normal, decía, es que haya gente que no se coja dos o tres depresiones al año (como mínimo), es una experiencia que todo el mundo se merece (habría que repartirlas, alguien se tendría que ocupar de hacerlo), hay que saber disfrutar de ellas, hay que saber sufrir… (se disfruta sufriendo). Y tú, mi querido Emilio, deberías cogerte las que te corresponden y contárselas al psicólogo. Por entonces Elisa visitaba poco al terapeuta, se afanaba en sus Memorias que, por su poco valor literario, no fueron publicadas. 81 Un día –sin duda barruntaba abandonarme– me dijo que yo estaba poco formado, que mis opiniones carecían de rigor, que hablaba siempre de forma egoísta: “cómo puedes saber lo que es el cansancio psicológico si no lo has tenido, o la abulia, o la astenia, o la hiperventilación de la ansiedad, o la ciclotimia con la que convivo, o cualquiera de los males psicosomáticos… Tú lo ignoras porque estás bien, y yo empiezo a necesitar ciencia. Exijo empirismo”. Iba por las tardes a recogerla –ya saben, sólo es una expresión– para dar un paseo y hablar. Nunca entré en su casa, me esperaba sentada en el umbral, con una botella de agua sobre las piernas. Sus padres parecían muy simpáticos –no hay prisa, tomaos el tiempo que queráis, nosotros nos acostamos tarde, me decían desde la ventana–. Ya anochecido, le revelé a Elisa mi decisión de retomar nuevamente los estudios y ella me convenció (o sólo me animó) para que hiciese psicología. Ahora estoy a punto de obtener el título, pero ya no estoy con ella. Elisa me dejó. Hace cinco meses anulé dos asignaturas pendientes, no me presenté a las convocatorias y no lo soportó. Quería verme en aquella orla, vestido de psicólogo. Rodeado. Mañana tengo mi último examen, si es que finalmente me presento. Cuando sea licenciado tendré a Elisa cerca y podremos seguir hablando en nuestros largos paseos. Le aconsejaré entonces que abandone las visitas al experto. 82 Parada en rojo Podía haberlo saltado, otras noches lo hago, es un semáforo peatonal y nadie lo respeta ni nadie lo cruza, menos aún a esas horas de invierno en el que mi vida pudo haber cambiado y de hecho cambió, porque si ahora retomo lo sucedido es porque de alguna forma se quedó grabado en mi inconsciente literario, que sale a socorrerme cuando trato de contar historias. Los dos coches paramos casi en paralelo, el otro un poco antes. Desde la distancia lo vi reducir y supe que se detendría (por eso seguramente obedecí yo también, soy tímido y sufro si la otra persona que va a cumplir la norma me ve saltar un semáforo; si es al contrario me da igual). Yo la acaté; el otro lo hizo sin saber si yo frenaría, igual lo hacía todas las noches o era de fuera y no sabía que no tiene trascendencia alguna quedarse o seguir. Creo que nadie lo respeta, yo casi nunca. Puede ser que ella tampoco acostumbrara a pararse, pero al verme por el retrovisor pensara que ya en la ciudad (donde los semáforos son efectivamente obligatorios) yo me pondría a su altura (como de hecho había sucedido a las afueras) y le vería su cara de culpable y le diera vergüenza. Además, visto así, no hubiera adelantado nada. Pero también pudo haber presentido que la persona que conducía el vehículo de atrás le cambiaría la vida (como de hecho sucederá cuando ella retome su inconsciente social para contarlo a alguna amiga, o a algún novio o a su marido. O lo cuente a su madre o a su abuela enferma). Y al presentirme bajó la ventanilla para coincidir con mi cristal, 83 que también bajaba como para preguntarnos un lugar desconocido. Pero los ojos no dejaron hablar, fueron ambiciosos y negaron los otros sentidos, o los aplazaron. Habíamos consumido los primeros segundos de nuestra azarosa cita y había que decidirse. Tenía que actuar. Barajé posibilidades. Retrasar mi aceleración, dejarla primero cuando el verde tuviera luz y salir tras ella. Pero cuánto tiempo o hasta dónde, y lo que más me asustaba, qué iba a pensar. Podía seguirla un rato y observar su reacción, tal vez hiciera un alto en algún sitio para hablar (un malentendido lo tiene cualquiera, y a cualquiera se le puede declarar amor cuando uno va a dormir solo, estábamos en invierno) pero, dónde iba a hacer ese alto: a lo mejor estacionaba en su destino y yo detrás, al imitarla, haría el ridículo… Pero, ¿y si suspendía la conducción para besarme y yo, dudoso, moderaba la velocidad pero finalmente seguía? Lo más probable es que no se detuviese y que empezara a dar vueltas para pensar, darse tiempo, o para que yo me aburriese, me diera por vencido (los hombres somos poco constantes). Aunque si no paraba y yo la seguía volveríamos a encontrarnos en sucesivos semáforos en rojo, claro que ya iba a ser más complicado quedar en paralelo. De todos modos, si continuaba la marcha, comprobaría hasta dónde yo estaba dispuesto a llegar, ¡hasta dónde ella me importaba! Pero, ¿y si le daba miedo con tanta persecución? Me podía tomar por un solitario que persigue todas las noches (yo no soy de los habituales…), y eso también me creaba conflictos. Además, podía llamar con el móvil a la policía, yo explicaría que ha sido una 84 coincidencia y punto. La policía entiende de psicología y sabe que no soy peligroso. No es delito conducir por la ciudad, ¿o no, señor agente? Sí, pero tire usted para casa. Puede que no llevase móvil. Otra opción era despistarme, ya saben, pisar a fondo, demarrar, tomar curvas a gran velocidad. Su coche era más potente (tendría un buen sueldo, directiva de una empresa, persona agresiva y eficiente. Y sola, en eso no me engañaba). Pero, ¿y si estaba en reserva? Daría pocas vueltas, estas mujeres no se arriesgan a quedarse sin gasolina, es parte de su instinto de protección, se dedican a la seguridad por encima de cualquier otro beneficio. Lo más probable es que aparcara cerca de su portal, se bajara con pericia y no la volviese a ver. Si bien esa maniobra tenía una contrariedad evidente, yo sabría dónde vive, y esa información es siniestra para las víctimas y tranquilizadora para el cazador. De todas formas, tendría cochera con cierre a distancia y yo no sabría el portal exacto. Pero todo se puede preguntar, la gente no valora su trabajo remunerado y está deseando que alguien le pida un pequeño favor. La otra gran posibilidad es que fuese yo el que arrancara primero, una vez que el disco cambiase. Echaría un vistazo por el retrovisor para comprobar si me seguía y, en caso afirmativo, volvería a barajar varias alternativas: puede que el trayecto coincidiera (muchas veces se vive en la misma zona y no te suena esa persona ni ese coche, menos si tiene cochera. ¡Seguro que tiene cochera!)... o puede que me persiguiera por curiosidad (dónde vivo, si acelero, si la espero cuando queda para atrás, si cojo el móvil). Sin 85 duda estudiaría mi reacción. Es satisfactorio ver que alguien hace algo para acercase a ti, nos gusta el interés de los desconocidos. Aceleraría un poco, no mucho, para comprobar si ella intentaba no perderme, sería la mejor señal de que íbamos a besarnos esa noche. Pero contradictoriamente podía despistarla (no sabemos si es de fuera, los noveles en la ciudad se desorientan, no les resulta tan obvio el sentido de un cruce o las salidas de una rotonda), o podía confundirla por que ella pensara que mi aumento de velocidad se debía a mi poca implicación y no a que estaba probando la suya. Claro que yo podía, después de callejear un rato, detenerme en algún lugar amplio e invitarle a hacer lo mismo. Encendería las cuatro intermitencias, disminuiría la marcha y me bajaría del coche. Su respuesta sería concluyente. También podía entrar en una gasolinera y esperar, es el lugar perfecto, tengo derecho a estar sin combustible, no sería culpa mía que ella parase. A lo mejor para repostar su coche, no hay que ser tan presuntuoso. 86 Salida en verde La intimidad de Teresa reservaba un inquietante proyecto que merece indiscutiblemente el escueto espacio que aquí se viene dedicando a ciertos personajes, en lo que hemos denominado un relato o cuento corto. El pensamiento, su única intimidad efectiva, la invitaba a vivir cada año en una ciudad distinta. Tan fácil como escribirlo: comenzar por una localidad cualquiera, de cierto renombre a ser posible, entregarse a sus costumbres, a sus formas de vida y estilos, participar de las manías y aburrirse de su rutina, permanecer en ella un año, dejarlo todo y volar a otra, sin nada. Con la vida recobrada por delante. Ahora recuerdo bien la historia. Fue la misma tarde que cumplía por primera vez 30 años. Salió de casa, se sentó en el banco del Parque, observó a los niños y detuvo los ojos en uno de ellos: feo, inmóvil, con cara de persona mayor. Un punto fijo, no necesariamente desagradable como éste, crea a veces la ilusión de controlar la mente y, si cabe, vestirla de blanco. Respiró abdominalmente e hizo por fin frente a esa vieja idea que la venía atormentando desde la infancia y que, a la hora de la verdad, era la única (de sus ideas propias, otra cosa eran las adoptadas, finalmente reconocidas) a la que podía agarrarse con confianza, como una niña se agarra de la mano del adulto, para escapar cuando la seriedad de los demás, de los demás adultos, la amenazan con despedazar sus fantasías. Allí sentada, ya oscurecido y con luna roja, sintió una vez más la angustia de ver cómo la vida se le 87 escapaba delante de las manos nerviosas, un día tras otro, sin poder hacer nada para frenarla, para retenerla un rato más allí, a sus pies, pisarla, como se pisa una fotografía entrañable que el viento quiere llevarse, y luego te agachas y la coges, la limpias y la miras sin que ya nada cambie en ella; la tienes segura en tus manos, ahora más tranquilas. Luego la embolsas en el álbum que guardas en un cajón sin llaves. Sólo cuando la vida te hace mayor y cualquier tiempo pasado parece que tuviera más fuerza, la visitas. Sabes que eres tú, pero nadie más lo afirmaría; si acaso en tu presencia. Decidió pues –como hemos quedado– no ignorar las ansias de aventura de su intimidad y verse las caras con su destino emprendiendo ese viaje eterno tanta otras veces aplazado. –Me voy a sentar, para escuchar un relato como éste (o cuento, como te empeñas en maldecir), es mejor ponerse cómodo, encender el pitillo que-te-voy-a-secuestrar… y pedir un cortadito en vaso… ¡Roque! La joven ya soñaba con el viaje: calculando el número de ciudades, los diferentes países en que se distribuirían, y los idiomas, las carreteras, las noches –antes los atardeceres, románticos–, mil cielos que ver, el autostop que tendría que hacer, las calles –pensaba exactamente en avenidas–, librerías, museos, los trenes y los climas… y sobre todo, la gente con la que se iba a encontrar. Pero, y cuanto antes eliminemos las suspicacias que puedan estar apareciendo, mejor, pues no era Teresa una mujer de amantes, sino –como queda dicho– ¡de aventura, de cambios, 88 de imprevistos! Así que en sus sueños (que ya iban siendo planes) no entraba ni el sexo podrido y fácil de primera vista, ni mucho menos acercarse a un hombre que le cortara sus blancas e incipientes alas. ¡Eso nunca! En todo caso se ilusionaba, las pocas veces que se lo permitía, con un hombre que la penetrara el alma balanceándose sobre ella sin daño posible. Y a eso llamarlo amor. Vivía en una infancia prolongada, de incredulidad y de inocencia, conservando aún –prueba fehaciente de mi verdad– sus cien muñecas con algunos vestidos estampados de manga larga y escote corto. Le gustaba sentarse por las tardes frente al Parque de los Pintores y observar el juego de los niños, siendo uno más, arriba y abajo del tobogán, subida en el vertiginoso sillín de la nueva bicicleta, mirando a papá cuando mantenía el equilibrio o agarrada a la pierna sin medias de mamá cuando otro niño, más grande y bravucón, se le acercaba vociferando para ser, contrariamente a lo que se pueda sospechar, su amigo. Y reaparecía la quimera, ser eternamente niña. –Tendrás que trabajar, Teresa –eso en la facultad privada, donde se acercó a comprar un título. –Así no serás una mujer de provecho –esto en casa, la tarde que llegó de Salamanca. –Tienes que madurar –decía el camarero imberbe que la pretendía, cuando aún era una fina clienta y no preveía trabajar a su lado. –Al cliente no se le puede hablar así –le corregía frecuentemente el jefe de barra en presencia del señor cliente, que siempre tiene razón porque paga para tenerla. 89 –No volverá a ocurrir. Se lo prometo –la última frase no llegó a decirla pero, sin duda la pensó. Y no volvió a ocurrir. Dejó el sacrificado trabajo hostelero como quien deja la bolsa de basura en el contenedor, algo que no sirve se coloca donde están las cosas que no sirven. Y nunca más te acuerdas. Se las llevan por la noche unos señores que se dedican a limpiar, mientras los demás construyen más sueños para luego, sin escrúpulos, volverlos a tirar. Pero eso es otra historia en la que no quiero involucrar a Teresa. Fue entonces su época más intensa –más social, quiero decir–, recobrar amistades, cuidarlas: hablar por el móvil, darle las dudosas facturas a papá y tomar cafés. Pero, pronto (dando así acierto al poco citado refrán “el corazón triste en los gustos llora”), se aburrió de conversaciones obvias: la paz mundial y los polvos de belleza; los actores de cine y el hambre de ese tercer o cuarto mundo que ella imaginaba lejísimos –en otro mundo–; la última investigación –en el telediario de anoche– sobre la fertilidad; el acontecimiento de ver a un nuevo camarero llegar en moto y sin novia en el asiento de atrás… y todas esas conversaciones –que ustedes sin duda ya imaginan– con las que se visten de guapas las tardes filosóficas de quienes huyen aterrados de la soledad, sofocando su hastío a golpe de frases que deslucirían un montón si no se coquetease públicamente con ellas y a las que se podrían añadir, si el relato exigiera una estampa exacta de lo que sucede dentro de la nube de humo que se forma, los intermitentes brindis sin complicidad y sin riesgo, 90 intentando con ellos aferrarse a la vieja esperanza que nada cura, pero alivia porque todo lo pospone. Y aburrida de verse camino de casa, vacía, mirando escaparates con ropa y zapatos y libros y perfumes de los que sus amigas no han parado de hablar... aburrida –digo– se despide de su jornada de cuchicheo social echada en la cama, boca abajo con la cara escondida (muerta de vergüenza) entre sus finos brazos; enroscada (el feto que no quiere recibir el guantazo del aire); descalza (para ya no tener que molestarse si el sueño pasa a saludarla, o eludir la cena con padres indagadores; gimoteando (ronroneo que busca una culpable); llorando (desconsuelo por haberla encontrado). Y fue esa noche, insisto, la de luna roja, cuando se atrevió a hacer frente a la desidia: ¡viajar! Y se puso a resolver cálculos de intendencia: –¿Por dónde empezar? –¿Desde cuándo? Mañana mismo, esperar una semana, un mes… ¿Un año en mi ciudad, la actual, y después partir? –¿Es necesario que las ciudades estén próximas? Programo una especie de ruta o… ¿dejo que surja de la intuición callejera? Me han dicho que es una guía providencial. Y muchas más cábalas que el viajero hace cuando la alegría depende del destino. Finalmente –no dejó de ser una sorpresa para todos– resolvió partir a la mañana siguiente, en el tren de las 7. Recuerdo que llegó a casa, silenciosa, hizo la pequeña maleta –regalo del banco por una penosa cantidad a plazo fijo–, la 91 maleta que tantas otras veces había hecho mentalmente (dos camisas de manga larga, ropa interior –las fue oliendo una a una–, un par de zapatillas caras). Y la cerró. La cremallera se deslizó sin demasiada nostalgia, como adivinando el sorprendente derrotero en que iba a desviarse nuestro relato. La colocó detrás de la puerta y, con el interior del pie, la arrimó a la pared. Encima, y cubriéndola por completo, la cazadora de cuero, la de guerra la llamaba, la de salir de marcha. Y sobre ella, arriba del todo y visible, un libro: un pequeño conglomerado de cuentos sospechosamente correlativos destinado a ahuyentar el seguro aburrimiento que se le presentase, o sea, un libro para no dejar de viajar, para tener aventuras mientras esperaba en el andén, nunca estar quieta, para viajar mientras se trasladaba, para viajar mientras se llega al destino. Pidió prestado el coche a papá –ejecutivo de empresa– para dar una última y secreta vuelta de despedida a la ciudad. Teresa estaba asustada, pero si alguien me hubiera pedido una sincera observación de la experiencia del momento, me hubiera visto obligado a narrar la alegría de una mujer. Miraba con descaro a los escasos transeúntes, a los demás vehículos. Se contemplaba en el retrovisor y se decía –Teresa, Teresa–, sabiendo muy bien que el espejo le devolvía una imagen linda y deseada. Mientras vocalizaba su reconquistado nombre, vio cómo otro vehículo se le acercaba dudoso. El semáforo en ámbar la invitaba a saber de él. Se detuvo y esperó. Los dos quedaron en paralelo y bajaron sus respectivas ventanillas. Teresa, sin ninguna 92 intención. Era un hombre con ojos perdidos, daba confianza, parecía querer preguntar una calle, un hotel para alojarse. Seguramente era de fuera y ella le podía socorrer, como pronto –es fácil la asociación– la socorrerían a ella cientos de veces en sus, precipitadamente calculadas, 35 ciudades. Pero el hombre no preguntó nada. Puso sus ojos extraviados en los de Teresa y descansó. Teresa, una vez que el semáforo tornó verde, lo siguió. Dieron en tándem varias vueltas, él no había decidido aún su destino. Moderó la velocidad y entró en la estación de servicio; ella detrás. Al día siguiente se les vio en una cafetería tomando refrescos, comentando el telediario de anoche y brindando por la paz mundial, aunque recuerdo –así me lo contaron– que había chispas en los ojos de la mujer como quien descubre un secreto en el jardín que todos los días pisa, un cofre con una nota mal escrita advirtiendo que el amor encontrado ahuyenta la pasión del viajero, o el viaje se hace innecesario, o nunca más se vuelve a coger un tren. –¿Qué pasó al final? –Ya no recuerdo nada más. –¿Pero hubo viajes? –Muchos… todos en la misma ciudad. 93 Epílogo I La inspiración aprieta… ¡Me quito la vida! –planificaba el literato al tiempo que las manos nerviosas intentaban recordar el nudo corredizo en la soga que sostenían. –¡Quieres bajar a cenar! –le apremiaba la esposa desde la cocina. –Si bajo no me suicido… –barruntaba el hombre decepcionado. Era día de capitulación: repasaba novelescamente la vida de sus más cercanos amigos, cómo los había invitado a entrar y salir de historias, enfrentándoles siempre (sin que nadie se lo pidiese, claro está) al lado más oscuro de ellos mismos, y cómo había pintado la salvación de alguno de ellos y la muerte repentina de otros (de los que viven agónicamente, recapacitaba). Y ni un solo día había dejado de crear, ni faltado a la conocida por todos cita literaria. Pero no fue suficiente. –En la mesa te dejo la sopa. ¡Verás cómo se enfría! El nudo ya se deslizaba como de costumbre y el bote de zumo apenas si tenía líquido. “Sin problemas”, se repetía, se seducía a sí mismo con tan profunda paz. Bebió un último sorbo y situó el bote de Júver (melocotón y uva) en el suelo, de pie, debajo de la barra que cruza la claraboya. –Voy a salir. ¡Sólo un rato! –voceó Laura–. Estoy agobiada de estas paredes llenas de libros. ¡Calle es lo que yo necesito! ¡Calle! ¡Y tú 95 también la necesitas! … Un buen cambio es lo que necesitas… ¡todo el mundo necesita calle! La vida se tendría que hacer en la calle. ¡Eso! Y quedar las casas para los libros. Y por fin se echaba a la calle, de mala gana y elevando el volumen cuando su salida coincidía con algún vecino –¡dése usted cuenta, este hombre!–, y siempre refunfuñando esta otra retahíla que el pobre artista ya conocía: “¡Los libros te van a volver loco, lástima que yo sea una persona… podía haber nacido libro! Un librillo aunque fuera, un libro pequeño,… ¡Qué sé yo! Con ser un libro de cuentos me conformaba. ¡Qué pena! He nacido mujer, la mujer de un virtuoso” (escritor, solía corregirle el literato). El macabro plan no permitía mucho margen a la sorpresa. Con la soga alrededor del cuello (perfectamente anudada) y manteniendo el equilibrio con la palma de la mano en la pared, apoyaría las punteras sobre el bote, ya sin líquido. Después… un movimiento de caderas, piernas y los pies resbalarían al escaso vacío que le honraría con una lenta estrangulación. –¿No hay otra salida? –le habían preguntado en La Cafetería cuando supieron de sus intenciones. –¡Qué puedo hacer! Dedico cada minuto de mi vida a inventar, a escarbar en el pensamiento, a observar movimientos, gestos…, a redactar…, a educar a mis personajes…, les ayudo a madurar... ¡Pero al final! Siempre se escapan… se van, no sé a dónde, bueno… se van a vuestras novelas, a 96 otros cuentos… se van y no puedo retenerles. Y las historias quedan sin cerrar. –Todos tenemos ese mismo problema y nadie se quita la vida. Aquí cada uno hace lo que puede, sobrevivimos y punto. –Eso lo dices porque vosotros tenéis más vidas –les dijo el cuentista finalmente. Cuando escuchó el portazo supo que la mujer ya estaba libre en la calle y que era la hora de ejecutar el plan. Movió la cadera, las piernas y el bote rodó por las baldosas. –Algunas veces pienso que yo también soy un personaje de ficción –dijo en otra ocasión a sus camaradas. –¡No lo dudes! –le contestó Daniel el Vagabundo desde la mesa coja y ahora sin cuña que propiciará más tarde el derrame de un café y el seguro enojo del camarero. Y eso, que no pudo debatirse aquella tarde ni ninguna otra (falta de resolución, pensaba él), preocupó al escritor tanto que llegó a convertirse en una obsesión, hasta el punto (en el momento en que esta sospecha tuvo más fuerza) de escribir un cuento alusivo, algo sobre unas muñecas, que tampoco pudo terminar. Los pies tentaban el suelo con las punteras que no entendían el final y que permitían, con pequeños saltos, que el aire recorriera aún la garganta sentenciada. –¿Es que para ti no es importante la familia? –por fin se atrevió a preguntarle una noche Laura, durante la cena, a la que él llegaba cuando la comida había perdido el calor de la 97 cocina. Bajaba con algún libro entre las manos para no perder tiempo, o para que todo el tiempo fuera literatura. Y observaba a su mujer para imaginársela con otro nombre, en otra casa, con otro hombre… en otra cama, y anotaba esa deslealtad en una cuartilla de papel. –Claro que es importante. Yo te necesito –le confirmó el literato. Y la mujer (que aquella noche no pudo cenar) salió a la calle, y las paredes de la ciudad le volvieron a parecer más espaciosas; y esperanzada se precipitó en busca de libertad, paseó varias horas y, cuando regresó, el marido estaba en la cama, leyendo. Se tumbó junto a él semidesnuda y, sin atreverse a tocarlo, se quedó dormida. El hombre cerró el libro, y con la paciencia de quien tiene toda la noche para amar, le fue retirando con cautela el pelo travieso que le había caído a la cara. Y la acarició... como todas las noches, cuando Laura cerraba los ojos y ya sólo sentía un placentero sueño. –Está lloviendo, voy a coger el paraguas y salgo otra vez. ¿Me oyes? –preguntó Laura sin atender a respuesta alguna. –Morir con una fina lluvia que te va calando sin darte cuenta, y que te acompaña en un paseo furtivo, entre portales y balcones. Y carreras cortas, que te empapan –describía Mario–. Sus pies ya no pudieron soportar el cansancio y el cuello se torció sobre la soga. Adiós, se dijo. Y seguidamente lo escribió. 98 Epílogo II Se ponen títulos Érase una vez una ciudad llena de artistas en una época en que las ideas florecían como en ningún otro tiempo se ha conocido. Tal era la riqueza de ideas que emergieron miles de artistas noveles, bien para mostrar por fin y públicamente sus obras guardadas, bien para admitir –los no relacionados con el sueño alquímico– las urgencias que iban aconsejando expresarse sin vacilación a través de la pintura, la música o la escultura, el teatro y sobre todo la literatura. Surgían reuniones espontáneas que sólo se disolvían cuando los artistas habían agotado su furia creativa. Las calles se llenaron de rapsodas que recitaban –encaramados en los bancos del excelentísimo ayuntamiento– sentimientos propios y aventuras ajenas, aparecían actores disfrazados interpretando una obra escrita durante el insomnio de la noche anterior, y había mimos inquietos y bailarines y músicos con instrumentos que ahora no se conocen. Se levantaron centenares de imágenes de madera, de mármol, de hierro, de barro, de cajas de cartón… con los ojos vacíos. No faltaban en las plazas los cuentacuentos venidos de tierras lejanas para dejarse rodear por la curiosa muchedumbre que escuchaba embelesada extrañas historias colmadas de hombres despro- porcionados, animales con poderes sobrena- turales y, como ustedes ya sospechan, riesgos no aptos para los sencillos habitantes, que no podían sino sorprenderse y hablar en voz baja. Los jardineros, en la poda de los setos (días antes 99 de la huelga general), se recreaban con motivos populares –botijos con asas y bebedero pronunciado, cervatillos con cuernos, cruces sin imagen– para adornar el bullicioso paseo. Se multiplicaron los adulterios y la gente se amaba sin miramiento, en cualquier parte y hora: mañana, tarde y madrugadas con frío; se amaba con los ojos cerrados, se fornicaba y se continuaba caminando. Las niñas paseaban mostrando sus incipientes pechos y los jóvenes las acariciaban apenas segundos después de la mirada. Los templos quedaron vacíos y sus pastores se mezclaron con el ruido de las ideas. Los entierros eran rápidos, no se maquillaban ni los rostros ni el discutible viaje de los cadáveres. Los trabajos remunerados se fueron abandonando y los sindicatos hacían oídos sordos ante el descuido de los servicios mínimos. Los parques se llenaban de pintores y las cafeterías se convirtieron en el lugar predilecto de los literatos, alumbrando entre ellos con luz propia el protagonista de nuestra historia, y que no es otro que el bibliotecario de la ciudad, don Francisco Suero. En efecto. Su peculiaridad más distinguida (poner el título perfecto a cualquier obra que se le presentase) pronto fue valorada por la talentosa comunidad, así que el buen hombre –aprovechando el tirón de la fama– no dudó en abandonar la custodia obligada de los libros y abrir una pequeña tienda con el rótulo anunciador del servicio que se ofrecía, “se ponen títulos”. Era tan acertada la agudeza de esos epítetos que no se conoció un solo cliente-artista que no quedara completamente satisfecho y asombrado por el ingenio de Francisco Suero. 100 Llegaban las demandas de todas las partes de la ciudad y hasta existen documentos de la época que muestran las andanzas de habitantes de otras comarcas para presentar sus obras recién nacidas a la intuición del bibliotecario, para que fuesen bautizadas como Dios manda. Gobernadores y regentes, guías espirituales, príncipes e incluso el rey –a pesar de su avanzada edad– se interesaron por el trabajo de este hombre, que como ya se ha dicho una vez y ahora se repite, no encuentra precedentes. Faltaríamos a la verdad –a la verdad escrita– si omitiéramos que Francisco Suero carecía de método, o dicho con más exactitud, si es que la exactitud se permite en este campo de libertades, era anárquico, aunque él no lo supiera ni fuera esa su intención. Hasta tal extremo se confirma lo escrito anteriormente –confesión atrevida, ya que puede desmitificar al personaje– que, decíamos respecto a su autonomía, en algunas ocasiones para titular una obra necesitaba leerla casi por completo, mientras que otras las nombraba sin deletrear una sola palabra. Algo similar sucedía con las pinturas que se le presentaban: se cuenta –a disposición de los curiosos tenemos los archivos– que hubo cuadros que no llegó a desembalar, mientras que otros colgaron, desvestidos, durante días en la pared izquierda, junto al mostrador. A la derecha, señores, un antiguo juego de espejos le proporcionaba al artesano de los títulos una valiosa información del cliente-artista, arrebatándosela nada más entrar éste, ilusionado, con su obra bajo el brazo y haciendo sonar el timbre con la mano libre y descansada. Aún no hemos dicho, con cierta 101 intención, que la verdadera vida (la que se persigue y raramente la que el azar te ofrece) de Francisco Suero era la de literato. Somos conscientes de que hemos aludido a su profesión y de que incluso se ha sustituido su nombre propio por el de bibliotecario pero, asimismo, no había aún razones suficientes para que ustedes aseguraran que don Francisco Suero, el bibliotecario, fue un literato en el que, por encima de su gran cualidad (poner el título perfecto a cualquier obra que se le presentase), predominó su afán por inventar historias, seguramente porque adivinar títulos, don que íntimamente consideraba de poco valor, no provocaba beneficio a su alma creativa. El caso es que nuestro protagonista, como también le hemos llamado, no dejó escapar este universo de fantasía y elaboró con ideas plagiadas su trabajo más ambicioso, crear una ciudad llena de personajes aburridos y enfermos. Y se puso manos a la obra. Del resultado han tenido ustedes buena muestra: una Cafetería llena de sospechas, sin un hilo narrativo limpio; un parque nebuloso donde hacer pasear y coincidir la inmundicia y la cobardía; geriátricos para simbolizar lo absurdo de toda batalla o la derrota a la que finalmente se desciende; dados que se esconden a los ojos y que ocasionalmente nos tranquilizan, pero que se tiran sin pudor cuando la curiosidad nos visita; psiquiátricos que demuestran la locura permanente de quien se detiene a pensar y la ignorancia pacífica de quien no lo hace; suicidios patéticos, rastreadores del protagonismo que se empieza a perder; muñecas unamunianas 102 mostrando detalles del infantilismo creador; literatos y más literatos… ¡Siempre literatos! Y quiso verse junto a ellos, en las estanterías, aunque sin atreverse finalmente a denunciar –como ya habrán advertido– las limitaciones de su ingenio y reconocer públicamente –hubiera sido un gesto de humildad– que su talento sólo le permitía titular (aquello que se le presentaba y ni tan siquiera buscaba). Pero otra cuestión fue retarse con el folio en blanco (la vida que se persigue…), y quiso crear en la soledad de las ideas y no hizo otra cosa sino que recrearse en las de quienes, generosos, las iban depositando en el acervo de lo colectivo. Nada hay, pues, en la ciudad de don Francisco Suero –recurriendo a una expresión liviana– que no sea imitación. “En la Cafetería te lo Cuento”, título que eligió para encerrar sus patrañas, es un claro exponente de que el acceso a las musas no implica necesariamente parirlas, por más que se rocen a diario, por más que se quieran, por más que se viva por ellas. 103 Índice La Cafetería 9 El parque de los pintores 21 El partido del siglo 27 Me asusta tener razón 33 Mi perro aburrido 39 Las muñecas de Unamuno 41 El regreso 53 Cinco amigas 57 Desde que éramos pequeños 59 Las buenas decisiones son las que toman los demás 61 Perdónales, Señor 63 Hola, Señorita 69 Estrellas en el bolsillo 75 La niña 77 Una idea para salir 81 Parada en rojo 83 Salida en verde 87 Epílogo I: La inspiración aprieta… 95 Epílogo II: Se ponen títulos 99 OTRAS OBRAS PUBLICADAS POR @BECEDARIO Este libro se basa en el fallido atentado que en 1937, en ¡Sabemos quién quiso matar a Franco! ISBN: 978-84-96560-88-8 284 páginas Serie: Literatura la ciudad de Salamanca, dirigió el catalán Jaime Ral Banús, ayudado por varias personas de la provincia de Badajoz y Cáceres, contra el dictador. Jaime Ral Banús, afiliado al sindicato de la CNT, pertenecía a la FAI. Era un anarquista de la escuela de Ricardo Maestre Ventura, y seguidor del mejicano Ricardo Flores Magón. Su anarquismo fue original, pacífico, constructivo y libertario, al igual que fueron los de Kropotkin, Tolstoi y Gandhi, vinculando la dimensión pequeña, natural, libre y espontánea de la vida frente a las estructuras autoritarias y centralistas del Estado, la burocracia, la ortodoxia y el gran capital. Fue, al igual que Maestre, un gran seguidor de Proudhon, pensador convencido de que el ser gobernado es ser vigilado, inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, numerado, reglamentado, adoctrinado, sermoneado, comprobado, calibrado, evaluado, censurado, mandado por criaturas que no tienen el derecho ni la sabiduría ni la virtud para hacerlo. El verdadero anarquismo, opuesto totalmente al libertinaje, es el que entiende la acción humana en la consecución de la justicia sin el uso de bombas ni sables ni metralletas, porque ninguno de estos procedimientos contribuye a hacer algún bien a la humanidad. Nuestro protagonista fue totalmente contrario al uso de la violencia. Se negó a utilizarla en momentos difíciles y siempre jugó con el diálogo. El El sitarista de Jaisalmer y otros cuentos desconcertantes ISBN: 978-84-96560-85-7 372 páginas Serie: Literatura sitarista de Jaisalmer y otros cuentos desconcertantes es una recopilación de relatos intensos y emocionantes, extremos y asombrosos, en la que el autor logra atrapar al lector en soluciones casi nunca imaginadas, a través de una prosa sorprendente y de propuestas sugestivas, consiguiendo conducirlo, junto a sus personajes, por itinerarios poco comunes, hacia desenlaces inesperados… Las historias felices lo son aún porque son historias inacabadas… El embeleso del amor se da en los enamorados porque ignoran que les aguarda, al final de todo, la catástrofe… La vida es imprevisible y siempre puede haber oculta, en un recodo del camino, una daga para cercenarnos… Hay libros peligrosos que no debieran abrirse impunemente. Y éste es uno de ellos. ¿Te atreves a leerlo?