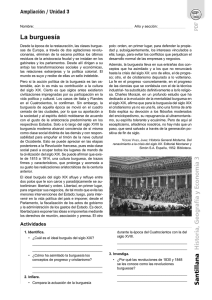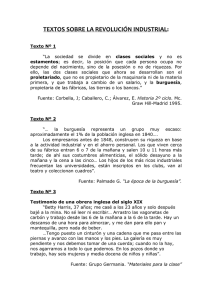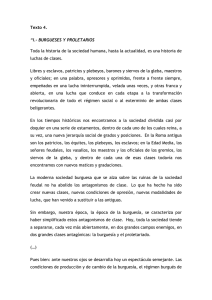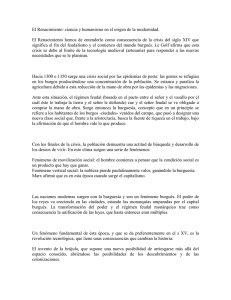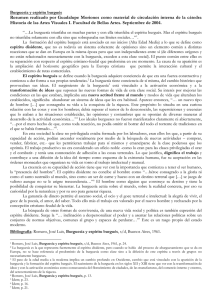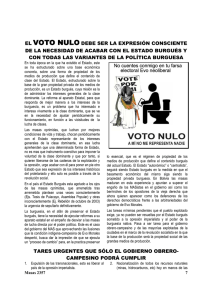Épater le bourgeois en la España literaria de 1900
Anuncio

Gonzalo Sobejano Épater le bourgeois en la España literaria de 1900 I La expresión épater le bourgeois, que aparece en Francia a mediados del siglo XIX dentro de la atmósfera romántica, sirve de lema a una de las actitudes más características del arte moderno: el desprecio hacia la clase social que, en torno a 1830, comenzó a imponer su predominio1. El ulterior avance de la burguesía agudizó, entre los artistas postrománticos, la aversión hacia esa clase preponderante. Naturalistas y simbolistas, con Flaubert y Baudelaire a la cabeza de unos y de otros, escarnecen sin cesar al burgués mediocre y, más adelante, ya en pleno siglo XX, los vanguardistas de toda especie mantienen y corroboran la tradición2. En España el movimiento romántico acusa con más relieve la exaltación del yo del artista que el menosprecio de la burguesía floreciente. Como la burguesía española se afianza con menor rapidez y vigor que la francesa, no es extraño que la inquina contra esta clase, cifrada en la expresión épater le bourgeois, surja en España bastante tarde y que se introduzca al principio como tendencia extranjera. Épater le bourgeois significa, etimológica y literalmente, "hacer caer abierto de piernas, por algún hecho o dicho asombrosos, al burgués". Existe en castellano un verbo de igual origen y de la misma significación figurada que el verbo francés: despatarrar, fam. "asustar, asombrar, admirar" (en catalán: espatarrar), como también existe el adjetivo patidifuso, que corresponde exactamente a épaté. La locución francesa equivaldría, pues, a "dejar al burgués patidifuso, atónito". Todas las demasías románticas, satirizadas en España por Tapia, Bretón de los Herreros, Mesonero Romanos y otros, no bastaron, sin embargo, para que se generalizase una expresión vernácula semejante a la francesa épater le bourgeois. Los desafueros de la literatura romántica, de tan breve duración en España, hubieron de pasar, a juicio de los sensatos, por desatinos; pero no se vio en ellos desatinos adrede, gestos afectados para provocar la estupefacción del burgués. ¿Acaso porque tales excesos revelaban la ingenuidad del sentimiento auténtico? ¿Acaso porque no existía aún, en la conciencia literaria, el tipo del burgués, aunque existiera, en la realidad, burguesía?3 Seguramente por ambas razones. El arrebato romántico, en España, podía y solía desembocar en extravagancia, pero no buscaba la extravagancia por sí misma: buscaba la libre expansión del genio. Por otro lado el burgués como tipo no podía aparecer al fondo de la intención del artista sino muy débilmente. Era preciso que ese tipo cobrara a sus ojos más netos perfiles, y ello iba a suceder en parte por la inicial distanciación del romántico respecto de la masa4 y en parte mayor por obra del realismo costumbrista que, engendrado en el seno del romanticismo, iba haciendo del burgués, en sus varias facetas, uno de sus personajes preferidos. Lo cierto es que la expresión épater le bourgeois y el recrudecimiento de lo que ella significa vienen de Francia a España cuando, aquí, el eclecticismo postromántico empieza a declinar y comienzan a difundirse las corrientes del arte europeo de la segunda mitad del siglo: el naturalismo, la poesía simbolista y decadente, la música de Wagner, el impresionismo francés, el nihilismo ruso y todo cuanto por entonces algunos críticos positivistas diagnosticaban como síntomas de degeneración5. En su proceso de acomodación a la fraseología española, épater le bourgeois experimentó triple fortuna. Al principio escritores puristas o casticistas amoldaron la expresión al español (a), pero, al no fijarse en una frase hecha tales adaptaciones, otros o los mismos escritores trascribieron el giro en francés (b) o introdujeron el galicismo epatar (c). a) Entre los primeros en percibir el fenómeno de la tirria antiburguesa figura, si no nos equivocamos, don Juan Valera. En sus Apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas (1886-87) reprocha a los franceses su inclinación a la "blague" y a la "pose" (obsérvese el apuro del léxico español ante estos conceptos) y dice: Difícil es que nadie sea más cínico y atrozmente paradojal que Baudelaire; pero lo que él imaginó para aterrar a los burgueses, otros escritores con el fin de adular a los proletarios y fomentar sus malas pasiones, se lo atribuyen a los burgueses en sus novelas, fingiendo unos burgueses que son unos verdaderos energúmenos. (Obras Completas, Madrid, 1949, 680) Pocos años después, Valera vuelve a hablar de Baudelaire en su artículo Disonancias y armonías de la Moral y de la Estética (1891) y confiesa a su corresponsal Salvador Rueda: Yo comprendo a Baudelaire, y en cierto modo le admiro, aunque me disgusta. En su inspiración depravada, sombría y terrible, hay algo de verdad, aunque exagerada por la farsa tenaz que él mismo se impuso para ser más original, para asustar al linaje humano y para conquistar y meter en un puño el corazón de cada burgués honrado y sencillote, en cuyas manos cayesen sus Flores del mal. (Id., 844) Finalmente, cuando Valera siente avanzar el galicismo mental por la España literaria, se apresura a desengañar a los francófilos más pertinaces y advierte en 1897 a uno de ellos, al catalán Pompeyo Gener, que no se deje llevar de la "pose" de tantos franceses que sólo pretenden «pasmar y atolondrar a los burgueses» (Id., El Superhombre, 950). Baudelaire nuevamente, por contraposición a Leopardi, es aquí el pasma-burgueses en quien Valera piensa. Muy diferente actitud adopta Leopoldo Alas, "Clarín", frente a Baudelaire. Lamentando la propensión de ciertos críticos (Brunetière, Valera) a condenar las consecuencias sociales y morales de la obra de aquel lírico, quiere él atender ante todo a su alto valor poético. Brunetière -afirma Alas- descubre una vena mefistofélica cuando apura los recursos de su saber ... para demostrar que Zola es poca cosa, Victor Hugo un viejo verde indigno de tanta fama, y Baudelaire un pobre diablo, bueno para pasmar en la feria literaria a los incautos burgueses que se creen maliciosos y leen libros nuevos. ("Baudelaire", en Mezclilla, Madrid, 1889, 56. Pero el artículo de Alas es de igual fecha que los Apuntes de Valera) Aterrar, asustar, atolondrar, pasmar al burgués. Tales fueron algunas de las traducciones castellanas de la frase consagrada en Francia. Miguel de Unamuno, más deseoso de peculiaridad personal, de casticismo, que de propiedad académica, ensayó luego otra adaptación del giro francés bastante expresiva: Sabiéndola de sobra [la doctrina abstracta] le lleva la verdadera pedantería a procurar dejar turulato al hortera, lo que los franceses llaman épater le bourgeois, oponiendo la realidad objetiva, aprendida más en libros que en laboratorios, a la psíquica, como cuando el bachiller afirma muy serio y tiritando en cruda noche de helada que el frío no existe. («La regeneración del teatro español», 1896, Ensayos, II, Madrid, 1916, 71) En semejantes tecniquerías, o en otras que en el fondo se le parecen, suelen acabar los turrieburnistas, o en el más completo sibilismo pour épater le bourgeois, para dejar turulato al burgués. Es la consecuencia de desinteresarse de todo lo hondamente humano. («Turrieburnismo», 1900, De esto y de aquello, II, B. Aires, 1951, 105) A falta de arte, en efecto, melena o sombrero de este o el otro corte, o cualquier otra majadería con que llamar la atención de los distraídos transeúntes y épater le bourgeois o digamos dejar turulato al hortera. («Los melenudos», 1901, De esto..., II, 113) E incluso cuando la expresión ya se ha abierto camino en su forma francesa o como galicismo, siguen apareciendo equivalencias castellanas, como las siguientes: Desde entonces hasta hoy jamás me he propuesto ni asombrar al burgués ni martirizar mi pensamiento en potros de palabras. (Rubén Darío, «Dilucidaciones» al frente de El canto errante, 1907, O. C., V, Madrid, 1953, 955) Hablaba de los vicios de París, de una Sociedad, El Escarabajo, que había escandalizado hacía años al buen burgués; de los discípulos de la escuela de Osear Wilde y de Peladan. (Pío Baroja, La sensualidad pervertida, 1920, O. C., II, Madrid, 1947, 983) b) Junto a estos ensayos de adaptación se encuentran muy frecuentes ejemplos de trascripción de la frase en la lengua original. Ello no tiene absolutamente nada de extraño. El idioma francés ha salpicado de palabras y locuciones a todos los idiomas del mundo, y precisamente en el campo nocional que aquí nos interesa hay en castellano un repertorio numeroso de incrustaciones: enfant terrible, mal du siècle, bêtise, boutade, pose y poseur, chic, pompier, demodé, platitude, parvenu, élite, demi-monde, etc.; repertorio al que ha contribuido también el inglés con no pocos términos universalmente difundidos: fashionable, dandy, smart, snob, spleen, etc. La esfera donde quedan tipificadas la distinción del aristócrata o del artista y la mediocridad del burgués revela, así, en español, una composición casi totalmente extranjera; lo que desde luego no puede deberse a pobreza idiomática, sino más bien a la procedencia extraña de las actitudes, reacciones y criterios expresados por tales vocablos y modismos. He aquí, entre los muchos que podrían recogerse, algunos ejemplos de trascripción de la frase francesa: Rubén Darío, en una crónica del 1 de enero de 1899, cuenta haber ido a buscar a Santiago Rusiñol en el modernista café de los Quatre Gats, de Barcelona, topando con el dueño del local, a quien describe alto, delgado, melenudo, como un tipo del Barrio Latino «cuya negra indumentaria se enflora con una prepotente corbata que trompetea sus agudos colores, no sé hasta qué punto pour épater le bourgeois». (España contemporánea, O. C., III, M., 1950, 37) El poeta modernista, según Urbano González Serrano, «se cree autorizado con Nietzsche a invocar la célebre trasmutación de valores, que convierte lo feo en bello, lo inmoral en moral, etc. Y todo ello, según la sagaz observación de Anatole France, pour épater le bourgeois». (La literatura del día, Barc., 1903, 37-38) «¿Es empeño de ser inaudito, de épater le bourgeois? No, es que soy así», dice Unamuno en carta de mayo de 1900 a «Clarín». (Epistolario a Clarín, M., 1941, 103) El mismo Unamuno, años más tarde, dice comentando a Marinetti: «Su receta es cómoda y se reduce, pour épater le bourgeois, a dar que hablar y que reír, a propugnar lo contrario de lo que pasa por sensato». («Culto al porvenir», Dic. 1913, De esto..., III, 54) c) Finalmente, además de la adaptación y de la trascripción, se recurrió a la hispanización de la frase francesa, o sea, a la incorporación de un galicismo lexical. Como de parler «parlar» y de arriver «arribar», se hizo de épater: epatar. Los diccionarios académicos no registran esta voz, ni tampoco la incluye el Diccionario de Galicismos de R. M. Baralt, publicado en 1855. Epatar apareció, creemos, medio siglo más tarde. Empezaría por extenderse entre el público no preocupado de purismos, pero pronto pasó al dominio de literatos no muy escrupulosos: Unos cuantos caballeros [...] han tomado en serio lo del super, y se las dan de super-hombres [...] con el terrorífico objeto de epatar a los tranquilos burgueses que comen cocido y leen a Taboada... (Artículo anónimo en la revista de humor Gedeón, 21-II-1900) Por la noche se reunían los que iban a la redacción, y otros que no iban a ella, en un café, y se entretenían en inventar camelos a costa de don Braulio. Adaptando otra palabra del francés al castellano, decían que iban a epatar a don Braulio. (P. Baroja, Silvestre Paradox, 1901, O. C., II, 79) Se viene de Málaga creyendo que todavía se epata a las gentes con cinismo y diciéndose hijo de un vizconde y no sabe que se sabe que es su madre vendedora de sardinas en el puerto. (Felipe Trigo, La bruta, 1907, cit. por 4.ª ed., M., 1913, 122) [...] Zola refiere que, en Rouen, las mamás ofrecían a sus niños, si eran buenos, enseñarles el domingo al Sr. de Flaubert al través de la verja de su quinta, luciendo alguno de esos atavíos extraños, en que sobrevivía la tradición de Hernani, y se demostraba el propósito -como él decía- de epatar a los burgueses. (Emilia Pardo Bazán, El Naturalismo, O. C., XLI, M., s. a., 39) De sobra sabía él lo mezquino de tales diversiones, cuyo único encanto estribaba en hacer que hacían, para epatar a los honestos burgueses estremecidos de horror en aquella nefanda aventura. (A. de Hoyos y Vinent, La vejez de Heliogábalo, M., 1912, 75) (Ramiro de Maeztu) era el Baudelaire que contaba en las tertulias cosas atroces de sus mismos parientes. Es el que epata al burgués y al literato incipiente. (R. Gómez de la Serna, Azorín, 1930, cit. por ed. de B. Aires, 1948, 81) El galicismo fue, al fin, recogido en el Diccionario Manual de la R. A. E., en 1927, pero no en las anteriores y posteriores ediciones del gran diccionario académico. Alcalá Zamora, en la reedición que hizo en 1945 de la obra de Baralt, inserta el siguiente artículo: EPATAR, EPATÉ: Son dos galicismos evidentes; más destacado aún por su insólita terminación, el adjetivo que el verbo; y ambos se han introducido y se emplean por vanidad. Indica el D. M. [Diccionario Manual] que son sus equivalencias admirar, maravillar, asombrar, espantar, y estupefacto, admirado, patidifuso, respectivamente. A pesar de tratarse de galicismos muy crudos, malsonantes al oído de cualquier persona de mediana ilustración, nosotros hemos oído epatar (y también epatante, mucho más que epaté) con cierta frecuencia y hasta alguna vez hemos usado del infinitivo, no por vanidad, sino por sentir que ninguna de las equivalencias castellanas reflejaba fielmente el matiz artificioso de la acción denotada por aquel infinitivo: la voluntad deliberada y rebuscada de sorprender al hombre común con algún hecho o dicho que se salgan de la norma; con alguna «enormidad». Puede ser que a la vitalidad del galicismo (vitalidad relativa y que seguramente va debilitándose) haya contribuido, además del estado social y literario que en seguida consideraremos, la plasticidad de la imagen nuclear («pata»), que en español tiene apoyo en voces como «patidifuso», «patitieso», «pataleta». Su equivalente más exacto, despatarrar, resulta demasiado burdo frente al exotismo de épater o epatar. Otra circunstancia que tal vez haya favorecido la viabilidad de epatar, así hispanizado, puede haber sido su semejanza fonética y semántica con espantar. Visto queda, por encima y con ejemplos escasos pero creemos que suficientes, el destino de la frase francesa épater le bourgeois en España. Pudieran deducirse estas notas: la frase adviene tarde a España, se recibe con recelos puristas, circula en francés a favor de la extranjería del modernismo o bajo el desdén de los adversarios de este movimiento, y se españoliza aunque sin estabilidad definitiva. Pasemos ahora de la frase a lo que ella significa y descubre en determinado momento de la historia literaria española. II El desprecio hacia el vulgo profano por parte del poeta es un sentimiento tan antiguo como la poesía culta. En cualquier literatura la presencia de una corriente culta presupone y revela un alejamiento de la masa, y este alejamiento se colora a menudo de desdén cuando no de intransigencia y aun de aborrecimiento. Pero el vulgo que, desde el siglo XV hasta el XIX, se desprecia en España es la muchedumbre indocta, o pedante, o maliciosa; concepto que no es el mismo del pueblo, usual en la Edad Media. W. Bahner ha revisado el concepto de vulgo en la literatura española del siglo de oro y a sus observaciones nos remitimos6. Para percatarse de lo que el vulgo era en el siglo XVII es ilustrativo leer, por ejemplo, el prólogo de Mateo Alemán a la Primera Parte de Guzmán de Alfarache (1599), titulado Al vulgo, y a continuación el que dirige Al discreto lector. Bajo la retórica habitual a esta clase de preámbulos se ve que la diferencia básica consiste en que el vulgo, formado por individuos de poco valor y saber, tiende a comprender mal lo que lee y, por tanto, a confundir y a malsinar, mientras el discreto comprende rectamente lo que lee y sabe extraer de ello deleite y enseñanza al par. El vulgo es, pues, un público desigual e insatisfactorio; es la multitud, pero no en un sentido primordialmente referido a la condición social, sino a la torpeza, en el doble aspecto de necedad y ruindad. Preparada por el humanitarismo de la Ilustración, la Revolución Francesa desencadena el cambio social de todo el mundo conocido. La burguesía adquiere, con su aumento de poder, conciencia de sus derechos, mientras la aristocracia pierde terreno velozmente. España no escapa a esta trasformación, pero la desenvuelve con alguna lentitud por razones políticas y económicas conocidas también de todo el mundo. Plasmación artística del espíritu revolucionario es la rebelión romántica, que en España subsigue, como ha hecho ver detenidamente E. Allison Peers, al renacimiento romántico7. La rebelión, promovida a la zaga de Francia, vuelca sus enérgicos afanes de libertad sobre el país, pero alcanza brevísimo desarrollo, pues en seguida el renacimiento romántico, de sesgo retrospectivo y tradicional, produce, aliado a la voluntad moderadora del clasicismo superviviente, una solución ecléctica que, poco a poco, da paso al realismo de la segunda mitad del siglo. Los románticos españoles perciben dolorosamente la mutación social que va operándose ante sus ojos. Alrededor de ellos, que sólo tienen por estrella la libertad, por elemento la pasión y por timón el propio genio artístico, se extiende una sociedad sumisa en su mayor parte al despotismo pero cada vez más inclinada a aprovechar los adelantos del comercio y la industria. Entre la aristocracia antaño prepotente y el pueblo bajo, sumido en su servidumbre, se va interponiendo cada día con mayor evidencia la masa burguesa, endeble aún pero ya acuciada y acuciante. Es la burguesía que Larra y Mesonero Romanos retratan en sus cuadros de costumbres: empleados, políticos, periodistas, tenderos, contratistas, etc. A través de estas siluetas se va fijando literariamente el tipo del burgués, sobre todo del pequeño burgués, pues la época no da para más. Y un poeta como Espronceda vitupera al siglo que llaman positivo, en el que no merece la pena que el poeta se entregue a altos estudios de filosofía puesto que ya cualquier sastre es esprit fort8. Lo más recomendable en siglo tal, es seguir el camino de la política, la hacienda, la oratoria o el periodismo; o mejor aún, educar a los hijos para tenderos ricos, abogados diestros, del foro y de la bolsa maravilla9. He aquí un mundo de codicia y de arrivismo semejante al pintado por Balzac en sus novelas. He aquí la degradación de Europa, lamentada por Espronceda al hacerse el traslado de las cenizas de Napoleón: Miseria y avidez, dinero y prosa, En vil mercado convertido el mundo[...]10 A pesar de estos testimonios, los románticos españoles no pudieron ver hondo en el proceso ascensional de la clase burguesa. Sabido es que ésta no comenzó en España a alcanzar la supremacía sobre la nobleza y el clero hasta la reforma de Mendizábal, con la expropiación de tierras que fueron adquiridas por quienes disponían de medios para ello, acumulados doblón a doblón. El cambio no pudo reconocerse del todo hasta bastante más tarde y para entonces el romanticismo había perdido el brío de los primeros impulsos y los mismos poetas que cantaban a la luna, que plañían ante las ruinas, que denostaban al Gobierno y enardecían al público de los teatros con sus relámpagos, despeñamientos, hogueras y fatalismos, o bien habían muerto en plena juventud, como Larra y Espronceda, o habían enfilado, con éxito, hacia los abrigados puertos de la política y la burocracia, como Pastor Díaz, Hartzenbusch, Escosura, Campoamor y tantos otros. Los románticos españoles -y esto es lo que importa resaltar aquí- no dan indicio de haber pretendido deliberadamente burlarse de la burguesía. Ésta, en la medida en que podían percibirla, acrecentaba en ellos el fastidio, hacía más lacerante el mal del siglo, les proporcionaba conciencia mayor de su soledad de genios iluminados. Pero su ansia de libertad, su entrega a la pasión, su seriedad radical les incapacitaba para ejercer de asustadores sistemáticos del hombre mediocre. Todos sus excesos, reflejados en sátiras y caricaturas de sus opositores, prueban desatentado entusiasmo, cólera incontenida, febril deseo de evadirse de la realidad, pero no testimonian recapacitada intención de burlarse de su público. Naturalmente, en el romanticismo español no faltan, más bien sobran los alardes de fiereza y horror. Eugenio de Tapia, al ridiculizarlos en 1838, nos lega un precedente de la frase francesa al referirse a los «escritores tétricos que van a buscar en los silenciosos sepulcros, en las hondas cavernas y en los solitarios claustros, espectros, ermitaños, cenobitas, brujas y demonios con que aterrar al crédulo vulgo»11. Pero entre el terror del crédulo vulgo y el escándalo del buen burgués o filisteo media larga distancia. El vulgo ha disfrutado siempre con los espectáculos que excitan su fantasía: melodramas, novelas de aventuras, folletines, etc. Muy distinto es el escándalo que experimenta el hombre mediocre ante determinados modos de conducta o de arte. Una bruja en la hoguera o una estatua parlante no son cosas que le escandalicen: le escandalizará, en cambio y por ejemplo, que en un elegante salón irrumpa un señor trajeado de mendigo o que tal dama deplore que el tomar un helado no sea acción pecaminosa; le escandalizará que un poema, si llega a leerlo, en vez de hablar de las flores y los pájaros, hable de una carroña o del amor lesbiano, etc., etc. El horror de los románticos, en España, no buscaba el escándalo del buen burgués ni producía en éste otra sorpresa que la de la novedad, pronto aceptada y aplaudida. Con algo contribuyó, sin embargo, la literatura romántica al avance de la postura antiburguesa, y ello fue con su propensión al modo de vivir instantáneo y desordenado que se conoce por el nombre de bohemia. A los triunfos del teatro romántico español les faltó el programa revolucionario de Hugo y el rojo chaleco de Gautier, dos desafíos al público burgués, filisteo y grisáceo de la Francia de 1830. Pero no pocos románticos españoles, con sus destierros, adulterios, duelos, con su pobreza y su afición a improvisar y a consumir la vida como efímeras, instauraron el hábito de la bohemia12. De otro hábito romántico, el «dandysmo», no dan indicio notable los escritores españoles hasta más tarde. El romanticismo pervive atenuado desde 1837, fecha de su fracaso, según Allison Peers; pero sus continuadores no coliden gravemente con la burguesía, ahora más densa y potente. Echegaray le ofrece horrores deleitosos de los que hemos hablado; Alarcón romantiza el costumbrismo regional o urbano, brindando al lector medio argumentos y no caracteres, tramas amenas y no vida inmediata. En cuanto a Bécquer, apenas si, fuera de sus efugios a la intimidad, tiene acentos para ironizar sobre la sociedad metalizada que le rodea: No obstante, amada mía, pienso, cual tú, que una oda sólo es buena de un billete de banco al dorso escrita13. Ahora bien, en la segunda mitad del siglo, precedida por el costumbrismo romántico, va perfeccionándose cada vez más la observación de la realidad tanto en la lírica (Campoamor) como en el teatro (López de Ayala) como, sobre todo, en la novela (Valera, Galdós, Pereda, Palacio Valdés, «Clarín», Pardo Bazán). Entre los novelistas, afiliables al realismo o al naturalismo, se da una atención marcada hacia el protagonista burgués, como no podía menos de ocurrir, no sólo por los ejemplos vecinos de Balzac, Flaubert y Zola, sino también por la presión del ambiente: burguesía expandida, aristocracia declinante, proletariado en su despertar. Decía «Andrenio» años más tarde: «[...] Así como antes cansaron las quimeras románticas, han llegado a fatigar las pinturas realistas y los personajes de zueco del naturalismo. Se han agotado los interiores burgueses y obreros a fuerza de pintarlos centenares de veces. El señor Todo el mundo ha sido retratado en todas las posturas y de todas las maneras»14. Mientras se retrataba a este señor todomundanal podía surgir y de hecho surgió el deseo de vejarlo. Y ello sucedió a fines del siglo XIX, sobre el estribillo épater le bourgeois, llegado a España en la onda de irradiación del naturalismo y del simbolismo: Flaubert, los Goncourt, Zola, Huysmans, Barbey, Baudelaire, Verlaine, etc. El crédulo y modesto vulgo aterrado por la licencia romántica había pasado a ser una burguesía suspicaz y vanidosilla, propensa a sentir escandalizadas su tranquilidad, su medianía, su seguridad egoísta, por cualquier acción o palabra que las rebasaran ostentando una voluntad de oponerse a la norma. La línea realista-naturalista prefiere, hemos recordado, retratar al burgués; pero este retrato puede ser positivo, neutro o negativo en su intencionalidad. Y así como Balzac en Francia está lejos de sentir odio por los burgueses intérpretes de su comedia humana, así en España sería inútil buscar rastros de aversión hacia «Monsieur Tout le Monde» en Galdós, Pereda, Palacio Valdés e incluso Valera, tan prendado de la aristocracia. Muy distinta es la actitud de «Clarín» y significativamente inestable la de la Condesa de Pardo Bazán, representantes del punto más alto a que pudo llegar el naturalismo en las letras españolas. Uno y otra admiraban más a Flaubert y a Zola que a Balzac. Conocían, por consiguiente, a M. Homais y la anatomía de la bestia humana. No parece que haya semblanza tan certera de lo que era ya en la segunda mitad del siglo XIX la burguesía española, en sus aspectos negativos, como la trazada por «Clarín» en La Regenta (1884-85)15. Y, sin embargo, nadie figura en la novela que pretenda escandalizar al burgués. Ni siquiera el autor parece que lo intentara nunca. Su perspectiva es la de la náusea, refrenada por la ironía. En cuanto a la Condesa de Pardo Bazán, su actitud frente a la burguesía es analítica, pero no llega a la altura suficiente para verla del todo. Tiende a mostrar las miserias de la clase obrera o las lacras de los últimos representantes de la nobleza. Cuando describe a la burguesía, lo hace sin amor ni rencor. Sería preciso el ejemplo de la generación más joven para que en La Quimera (1905) abordase un tema de interés en el complejo de que nos ocupamos: la lucha del pintor ambicioso y no bien dotado, entre bohemio y dandy, con la quimera del arte16. Pero estas visiones de la burguesía como materia humana de la novela -negativas en «Clarín» y parcialmente en Pardo Bazán, positivas en Galdós y Palacio Valdés, casi neutras en Valera o Pereda- prepararon entre los escritores de la generación siguiente la consciencia, no ya sólo real, sino literaria, de la clase burguesa. Ahora bien, la actitud antiburguesa en la generación de 1898 no se produjo sólo por reacción contra la sociedad preferentemente reflejada por los escritores realistas y naturalistas de Francia y de España, sino también por adhesión al ideario de los antirrealistas franceses (parnasianos, simbolistas, egotistas, decadentes) y de ciertas celebridades europeas del fin de siglo: Ibsen, Wilde, Nietzsche, D"Annunzio. Este complejo de influencias opera sobre la generación mencionada, dando lugar a dos tendencias principales, esteticista y criticista, que suelen llamarse «Modernismo» y «98». Distintas en muchas de sus afirmaciones, coinciden en casi todo lo negativo, y una de las negaciones que más refuerzan su comunidad de fondo es la condenación de la mediocridad burguesa. Alrededor de 1900, momento de plenitud de esa generación, se despliega un ataque muy intenso contra la burguesía desde el frente literario. Aunque aparezca a veces el término vulgo, lo que ahora se combate no es la multitud profana en general. Claramente se han perfilado ya dentro de ese vulgo antiguo varios estratos: el proletariado, la pequeña burguesía, la burguesía media, la alta burguesía. El proletariado queda más bien al margen de la provocación aristocrática por parte del artista. Éste, ocupando con los derechos del talento y del buen gusto el palacio ruinoso de la aristocracia de cuna, olvida al bajo pueblo o defiende su causa desde lejos, pero no perdona a la burguesía, cualquiera que sea su grado. Si no aniquilarla, puesto que es tan poderosa, puede y quiere irritarla, desconcertarla. Para ello ningún sistema tan adecuado como infligirle asaltos por sorpresa, sustos, retos, desplantes. Todo ello sin demasiada ira, con cierto desdén superior. Es difícil delimitar la duración de este primer embate antiburgués. Comienza a manifestarse con la iniciación pública de la joven generación en la última decena del siglo XIX y parece mitigarse (pues terminar no ha terminado aún) en la primera decena del siguiente. Acaso el testimonio explícito más temprano lo constituyan las declaraciones del catalán Santiago Rusiñol en las «Festes Modernistes» de Sitges (1892-97)17. En cuanto a la debilitación del propósito de escarnecer a la burguesía, en su aguda fase inicial, un literato hoy olvidado, Bernardo G. de Candamo, decía en 1905: «[...] Advierto en la nueva promoción de los jóvenes escritores de España una orientación hacia la sencillez. Hubo un período de extravagancia, encaminada a épater le bourgeois. Entonces fueron los versos inconmensurables, de publicación imposible, toda vez que la caja corriente de nuestros diarios no bastaba a contenerlos. Entonces fue también la prosa rizada, taraceada, adornada como obra de orfebre[...]» etc.18 De quince a veinte años de duración podemos asignar, pues, en torno a 1900, a la primera oleada antiburguesa entre los escritores españoles. Todos los modernistas y noventayochistas patentizan en alguna medida esa preocupación por deslumbrar al burgués. No cabe explayar aquí todos sus aspectos ni seguir su evolución paso a paso. Nos ceñiremos a destacar sólo algunos rasgos dominantes. El vulgo ahora menospreciado es, repetimos, no la masa ignorante y torpe, ávida de novedades, proceda de la clase que sea, sino la masa burguesa, estigmatizada por su mediocridad. La mediocridad de este nuevo vulgo se define por vía negativa. Consiste en la carencia de cualidades extremas. Ni inteligente ni bruto, ni santo ni criminal, ni delicado ni soez, ni acaudalado ni enteramente desposeído, ni cultivado ni inculto, el burgués español de la Restauración se distingue por no distinguirse en nada, por ser moderado, mediocre, mediano en todo. W. Bahner indica los epítetos que más a menudo se aplican al vulgo español del Siglo de Oro: «ignorante, ciego, vano, vario, incierto, confuso, necio, desvanecido, grosero, malicioso, maldiciente»19. He aquí, en cambio, los adjetivos que más comúnmente califican al nuevo vulgo en torno a 1900: incauto, apacible, pacífico, tranquilo, equilibrado, puntual, económico, honrado, honesto, timorato, mojigato; tonto, necio, estúpido, imbécil, idiota; vulgar, pedestre, ramplón, mediocre, pequeño burgués, buen burgués, cursi, snob; egoísta, satisfecho, feliz, panzudo. Comparando unas y otras adjetivaciones puede fácilmente deducirse que, mientras el vulgo antiguo es condenado por su ignorancia o por su malicia, al vulgo burgués se le denigra por alguna de estas notas: tranquilidad, imbecilidad, mediocridad y egoísmo; o lo que es igual: falta de inquietudes, de saber y comprensión, de elevación y de trascendencia20. Frente a este rebaño burgués los artistas de la joven generación se sienten en oposición aparentemente inconciliable. Pío Baroja expresa así esta oposición: «Era descomunal, un poco energúmeno, sin proponérmelo. De este instinto inarmónico y de contrastarlo con la tendencia equilibrada y mediocre de los demás, me nacía un ímpetu anárquico y destructor»21. Pero la supuesta fatalidad de este sentimiento de choque con los otros no excluye, sino que aviva y nutre el ademán de buscada provocación. Entáblase, pues, una pugna entre el individuo que, para singularizarse, acentúa sus cualidades extremas hasta la extravagancia, y la clase burguesa, anclada en su medianía sin horizontes. La lucha viene originada por la incompatibilidad, dada la necesidad de convivir; pero sobre todo por sentir que aquella incompatibilidad ni puede ni debe repararse; por creer que el conflicto no tiene otra solución que la ruptura. Los escritores de la generación de 1898, en parte por su inicial indigencia, en parte por la fascinación que sobre ellos ejercen modelos nacionales (románticos) y extranjeros (finiseculares) se mueven juvenilmente en un ambiente de bohemia. Lo propio de la bohemia es la inseguridad: vivir al instante. Hartarse una vez y ayunar veinte. Trabajar una hora para ociar todo el día, o un día para vacar toda la semana. Pasar de la oscuridad a la celebridad, o viceversa. Actitudes todas ellas desequilibradas. Y, en derredor de estos individuos extremosos, está la burguesía segura, correcta, dueña de un equilibrio que no es virtud (llevar los extremos a un acorde personal), sino defecto: mantenerse, por habitual impotencia, a igual distancia de los extremos. Dentro de esta burguesía caben todas las profesiones y algunos de los oficios, pero en quienes el artista ve compendiada la mediocridad del modo más patente es en el comerciante y en el burócrata. El comerciante se gana la vida -una vida tranquila, regular, próspera- con un trabajo mecánico, que no exige esfuerzo original de la mente y que embota, cuando no extermina, el ejercicio de la sensibilidad. El dependiente, el tendero, el negociante, el bolsista, son tipos sobre los cuales recae a menudo la venganza «épatante» de los literatos de este tiempo. Para el dependiente de comercio, «mancebo» en la época romántica, se generaliza entonces el término despectivo hortera, que Pío Baroja incluye entre las palabras de moda por los años de 1885-190022. El mismo Baroja, en su novela Silvestre Paradox, 1901, presenta a un bohemio que refiere enormidades «a los horteras para epatarlos»: que Cristo es «una leyenda griega», Horacio «un imbécil» y Cicerón «un orador tan vulgar y tan chirle como los nuestros»; «Los he dejado aplastados», concluye23. Ya hemos visto también que el burgués estupefacto era, para Unamuno, el hortera turulato. En cuanto al tendero, si es cierto que la España literaria no tiene un M. Homais, farmacéutico «librepensador», la región más mercantil de la Península, Cataluña, puede presentar una figura, si diversa, no menos simbólica. Nos referimos al Sr. Esteve, dueño de la mercería «La Puntual», cuya vida y milagros (perdón, cuya vida sin milagro alguno) narra incompasivamente Santiago Rusiñol en su novela L'auca del Senyor Esteve24. A este probo comerciante, «casat amb mida» y «pare de familia amb mida»25, le nace un hijo artista, que, ante la tumba de su padre, el cual «no havia fet mal a ningú» ni «en podia fer», se promete a sí mismo: «Jo en faré»26. El señor Esteve no viene a este valle de lágrimas, sino a este valle de números. A los especuladores del comercio, la industria y la bolsa llegan menos los dardos de la casta intelectual, pero Jacinto Benavente los afila, por modo más irónico que sarcástico, en comedias como Gente conocida (1896), La comida de las fieras (1898) o Lo cursi (1901). Este burgués trepador y afortunado es el que suele merecer más particularmente el título de filisteo, símbolo de la abundancia económica y de la estrechez espiritual que simula cultura y buen gusto27. Por lo que concierne al burócrata -sea policía, oficinista o político-, desencadena el enojo de los artistas de esta generación, no porque represente la fortaleza económica del creciente capitalismo, sino porque representa al Estado, ante el cual el individuo creador pretende erguir su orgullosa independencia. Conocida es la anécdota de Valle-Inclán contestando al interrogatorio de un comisario: «-¿Profesión? -Coronel general de los ejércitos de Tierra Caliente. -No existe ese grado en la milicia. -¿Cómo que no? ¿Es que un polizonte cualquiera puede negarme mi grado?»28 A pesar de su bohemia y de sus aprensiones contra el mundo administrativo, los escritores de esta época no rechazan prácticamente el auxilio oficial, y Valle-Inclán goza de sucesivas prebendas, Ganivet y Darío ingresan en la diplomacia, Unamuno desempeña un rectorado y Azorín, Baroja y otros tienen protectores ministeriales y hasta celebran tertulia en despachos públicos. Pero teóricamente la burocracia indigna a todos por lo que tiene de sujeción al Estado y de menester rutinero. El quehacer político, según veremos, se les antoja una farsa, lo mismo si se desarrolla ante una mesa abarrotada de oficios que si tiene lugar en el salón del Congreso o en una tribuna electoral. Al profesionalismo de la burguesía contraponen estos hombres su aprofesionalismo, al ahorro el despilfarro, a la familia la tertulia, al matrimonio el contubernio. Cuando Martina, amante de Pío Cid, pregunta a éste qué es él, respóndele Pío: «Yo soy un hombre». Y, como siga la mujer inquiriendo y deduzca que su seductor es abogado: «No lo soy ni quiero serlo -contestó él-; ya te digo que yo no soy nada ni seré jamás nada, porque no me gusta que me clasifiquen»29. El mismo prurito de personalidad profesionalmente inclasificable aqueja a Unamuno, que no quiere ser tenido por sabio, pedagogo ni helenista, sino por hombre o poeta; y a Pío Baroja, quien, invitado a firmar en el álbum de un museo y a poner sus títulos bajo la rúbrica, escribe: «Pío Baroja, hombre humilde y errante». «Y allí quedé yo -comenta- como hombre humilde y errante, aplastado por jefes de Administración de todas las clases, por comandantes de todas las Armas, por caballeros de todas las cruces, por indianos, banqueros, etc., etc.»30 El ahorro, virtud capital de la burguesía, está en los antípodas de la ética de esta generación. «Yo no ahorro ni en seda, ni en champaña, ni en flores», declara Rubén Darío31. Y en su Autobiografía, 1912, rememora este y otros aspectos de su estancia en Madrid en 1899: «Teníamos inenarrables tenidas culinarias, de ambrosías y sobre todo de néctares, con el gran don Ramón María del Valle-Inclán [...] Me presentaron una tarde, como a un ser raro -"es genial y no usa corbata", me decían-, a don Miguel de Unamuno, a quien no le agradaba, ya en aquel tiempo, que le llamaran el sabio profesor de la Universidad de Salamanca»32. Las tertulias de la época, cuyas peripecias quedan bien reflejadas en las Memorias de Baroja y en los libros de R. Gómez de la Serna acerca de Valle-Inclán y de Azorín (tres obras en donde a cada paso pueden hallarse ejemplos de la actitud «épatante») representan una doble huida: de la profesión y de la familia. Vacantes y solteros, estos artistas reúnense en un café, cervecería, redacción o despacho, para constituir una pequeña sociedad ajena a los cuidados domésticos y para desplegar una actividad, la charla, inconciliable con el trabajo regular y productivo. En esas tertulias se oye la voz de Maeztu contando «cosas atroces de sus mismos parientes» o la del bohemio verlainiano Henri Cornuty afirmando que los ingenieros de caminos hacen «cosas que no sirven para nada», por ejemplo carreteras, puentes, diques y ferrocarriles, o manifestando que le placería ver a sus familiares «ahorcados todos en un jardín reducido»33. Allí acuden bohemios como Rafael Urbano, traductor de Nietzsche y ocultista, que declara tener muchos hijos, pero: «No me preocupo gran cosa de ellos. Nacen, crecen, mueren. Ellos se entienden con la vida como pueden»34. Y así innumerables casos de menosprecio de la profesión y la familia, pilares que sostienen los envanecedores logros de la burguesía: la propiedad, la competencia en un sector del trabajo y el orden dentro de la sociedad, el buen orden inalterado, la calma. Culpable de la esterilizadora tranquilidad familiar es la mujer burguesa, vistoso animal de largos cabellos y cortas ideas para tratar con el cual es conveniente no olvidar el látigo de Zaratustra. «A las mujeres y a las leyes, hay que violarlas», dogmatiza Silverio Lanza, uno de los precursores de la generación35. Y un personaje de La feria de los discretos, de Baroja, observa: «Las mujeres parecen primero ángeles, luego supone uno si serán demonios, y poco a poco empieza uno a comprender que son hembras, como las yeguas, como las vacas... Un poco peor, por lo que tienen de personas»36. Los modernistas (Darío, Manuel Machado, Valle-Inclán) fraternizan con las hetairas y musas del arroyo o adoran a las damas de alcurnia, bienolientes y corrompidas, que, como la gentil Augusta del Fede, rinden tributo a Venus Tenebrosa y definen la moral como «la palma de los eunucos»37. Los del «98» se sienten más atraídos a la mujer del pueblo, natural y sin disfraces. Así Ganivet y Unamuno o, en menor escala, con cierta debilidad por la burguesita avispada o la dama prócer, Baroja y Azorín. La mujer de posición segura, católica hasta cierto punto de gazmoñería, sedentaria y matronal, llena de prejuicios sobre la «honra» y desinteresada de las aventuras del espíritu, ejerce sobre el varón individualista de estas calendas un influjo mixto de atracción y repulsión. Los rebeldes héroes de Camino de perfección, de Baroja, y La voluntad, de Azorín (1902), deponen sus consuntivos ensueños para someterse a la blanda férula de jóvenes burguesas que, en el letargo de la provincia, disolverán sus energías entre pañales, escapularios, hojas locales y cuentas de los aparceros. Pero otros, como César Moncada, Andrés Hurtado, Luis Murguía o Jaime Thierry, dobles espirituales de su creador Pío Baroja, sienten asco hacia la burguesita trivial. Jaime Thierry se aparta de Josefina porque «su letra, de colegiala del Sagrado Corazón de Jesús, angulosa y segura, le molestaba»38. Andrés Hurtado simpatiza con Lulú, entre otras cosas porque esta muchacha modesta y emprendedora gustaba de «espantar a las mojigatas con barbaridades» y se reconocía a sí misma «una señorita cursi», con lo cual dejaba inmediatamente de serlo39. El propio Baroja hace ver la incompatibilidad entre el desorden del artista bohemio y la idea que de la familia, del hogar y del orden posee la mujer española40. Esta disociación dio pábulo a la leyenda que identificaba esteticismo modernista y homosexualidad y que servía de «arma de combate a los buenos burgueses, a los burócratas y a los horteras»41. Si la forma económica en que estos artistas ven condensada la victoria de la grey mediocre se llama plutocracia (mercantil e industrial) y la profesional burocracia, la forma política correspondiente se llama democracia y se llamará un día, según ellos, socialismo o comunismo. Por eso, sus expedientes para poner a salvo, en el aspecto político, la individualidad que veneran, son: la aristocracia, entre los enamorados de antiguos regímenes imperativos, y la anarquía, entre los que, sintiendo la necesidad de la revolución, desearían hacer de cada hombre un rey. Para ellos el socialismo no va hacia la eliminación de las clases, sino hacia la generalización de la clase burguesa; de aquí su odio al socialismo y su interesada mostración de las desigualdades humanas, empezando para ello por exhibir sus extravagancias. Aristocratizantes son casi todos los modernistas; anarquistas, casi todos los del 98. Los unos se creen mejores; los otros se creen únicos. Y como el creerse mejor y el creerse único son dos variedades positivas de una misma negación -no querer ser iguales-, bien puede llamarse a todos anarcoaristócratas, enemigos natos de toda nivelación. Esta nivelación, que, en tiempos de Larra y Mesonero, tenía un signo progresista, cobra a fines de siglo un carácter conservador. La burguesía quiere definirse como clase propietaria e instruida, sin hacer nada por elevar el sentido de sus empresas ni ampliar el acervo de su educación; y los jóvenes artistas la execran porque, perteneciendo a ella, supéranla en espíritu y cultura, sin poseer su seguridad económica. Baroja formula tardíamente este fondo de resentimiento: «La mayoría de los escritores y artistas españoles no hemos tenido la menor protección; muchos no hemos ganado con nuestras obras ni lo que gana un peón de albañil, y, sin embargo, seguimos trabajando, claro que sin esperanza de éxito ni de premio, lo que no nos da mucha efusión por la burguesía de nuestro país»42. A fin de llamar la atención de esa burguesía, sorda a la voz de la belleza pero pronta a reaccionar ante el gesto espectacular, el escritor «atisbará el momento propicio para épater le bourgeois con alguna salida inesperada», como observaba Rafael Altamira hacia 1904, añadiendo que «ese peligro es muy de nuestros días» -el peligro de cultivar el ingenio y divorciarse de la verdad- y que constituye «una de las formas del arrivismo, de la lucha por la notoriedad»43. Todos odian la democracia y temen al socialismo, no por odio y temor al pueblo, sino por odio a la representación del pueblo por la burguesía de los politicastros y por temor a la lenta absorción del pueblo en la burguesía de los funcionarios44. Consecuentemente, se burlan de los simulacros electorales, de la garrulería parlamentaria, del socialismo rebañego, etc. Épater le bourgeois significa, en el marco de sus modos de conducta política, uno de los principales recursos para denotar su insolidaridad. Desde el punto de vista ético, tienden a colocarse estos artistas más allá del bien y del mal, aunque su amoralismo resulte casi siempre un inmoralismo antiburgués marcadamente artificioso. Amoralidad es inocencia vital, y la inocencia vital resulta imposible en el clima nihilista de 1900. Compruébase entonces una voluntad sistemática de invertir los valores; voluntad que, si no pretende únicamente escandalizar al burgués, lo consigue con frecuencia, puesto que tiende a demoler los principios cristianos en que la costumbre moral del europeo medio se asienta. «Creo -dice Baroja en 1902- que inmoralizar es un trabajo beneficioso, un trabajo meritorio, y más en sociedades como la nuestra, llenas de prejuicios rancios y de preocupaciones arcaicas»45. De acuerdo con esta aspiración, general a los escritores del momento, se acomete un decidido ataque contra la moral burguesa. Para abatir esta moral o eliminar esta moralina, esta supervulgarina como la llamaba Unamuno, se recurre entonces a múltiples posturas, pero principalmente a dos: o una mezcla blasfema de misticismo y carnalidad o la dureza cruel aprendida de Zaratustra. Y Rubén Darío alza la hostia de su amorosa misa a la faunesa antigua46. Y Valle-Inclán, por voz y manos de su Marqués de Bradomín, se complace en describir d'annunzianamente las tentaciones eróticas de una novicia47. Y Francisco Villaespesa habla de las celdas solitarias donde en místicos espasmos «las histéricas novicias / de lujuria se embriagan / con la sangre de los Cristos», o pinta una nueva Mademoiselle de Maupin sádica, ambigua y morfinómana48. Y Manuel Machado solicita «¡Siempre amores! ¡Nunca amor!»49 Y Felipe Trigo persigue en sus novelas paneróticas la consecución de una armonía difícil: «Venus idealizada por el místico resplandor de la Concepción inmaculada»50. Sólo apuntar las facetas de inmoralismo más típicas del movimiento modernista exigiría un volumen. Pero baste subrayar el doble sentido de la tendencia: la inversión de los valores morales establecidos por la tradición cristiana y la perversión de apetitos y placeres (sacrilegio, sadismo, masoquismo, paraísos artificiales) como muestra de un refinamiento individual opuesto a los instintos «normales». Ello, en gran parte, pour épater le bourgeois. Y el burgués, en efecto, llamárase Eduardo Sanz y Escartín, Emilio Ferrari o Juan Cualquiera, quedaba patidifuso, escandalizado51. Entre los representantes del «98» no privan tanto estas inclinaciones perversas cuya sugestión insufló al público hispano Rubén Darío a través de Los raros (1896), especie de prontuario de la decadencia literaria europea. Pero el propósito inmoralista cundió también entre ellos a favor de la ofensiva de Nietzsche contra el nihilismo. Inmoralizar significa para Ganivet, Maeztu o Baroja, al menos en ciertas fases de su vida y momentos de su obra, ser duros, desaprender la compasión consigo y con los otros. Su ideal es la fuerza, demostrada en la acción de la voluntad: de la voluntad de poder. «La moralidad no es más que la máscara con que se disfraza la debilidad de los instintos. Hombres y pueblos son inmorales cuando son fuertes»52. En este clima de pequeños superhombres desesperadamente individualistas, cuyo lado ridículolamentable describe Felipe Trigo en La bruta (1907), no queda apenas margen para el sentimentalismo, la compasión o el remordimiento. «Yo tengo el corazón más duro que una piedra cuando quiero», exclama Pío Cid53. «Estamos hartos de oír las letanías de los tullidos cuando van por la calle con su eterno "Abran paso, señores, que todos somos hermanos". Basta, basta de la moral de los tullidos», grita Ramiro de Maeztu54. «Los españoles nos dividimos en dos grandes bandos: Uno, el Marqués de Bradomín, y en el otro, todos los demás», asevera el «alter ego» de Valle-Inclán55. Y Unamuno, en uno de sus muchos raptos de egotista arrogancia, deja estupefacto al rey Alfonso XIII, monarca aburguesado y cursi56. De Baroja es ocioso consignar salidas de tono, pues toda su obra está sembrada de logrados esfuerzos por ahogar la piedad entre improperios y destemplanzas. Su novela César o nada (1910) es la apología de la fuerza: «Yo creo que hasta se debía suprimir la máxima del amor al prójimo»; entre San Francisco de Asís y Don Juan Tenorio «quizá el santo era el que gozaba más, el más voluptuoso»; «el demonio es una invención tonta», etc.57 Su repulsión no atañe sólo a la moral de los débiles, sino también a la estética de los débiles. Ruskin le parece a Baroja «el príncipe de los rastacueros; suntuoso, seboso, un general de una Salvation Army artística o un hermano de una doctrina estética formada por turistas»58. Parecido tono desafiante se advierte en la actitud religiosa de estos escritores enemigos de la mediocridad. «A mí, cuando me preguntan qué ideas religiosas tengo, digo que soy agnóstico -me gusta ser un poco pedante con los filisteos-; ahora voy a añadir que, además, soy dogmatófago», dice Pío Baroja59. Al lado del agnosticismo, hay el ultracatolicismo cínico del Valle-Inclán de las Sonatas: exageración del formalismo eclesiástico y culto a las tradiciones por lo que tienen de antiguas y prestigiosamente aristocráticas. Y hay también el cristianismo casi herético de Unamuno, de uso personal e intrasferible. Y como la razón lógica, el sentido común del pensamiento, es patrimonio del hombre medio, estos hombres enteros y extremos no lo toleran, y lo reemplazan por la fe creadora (Unamuno), la mágica intuición del sexto sentido (Ganivet), el quietismo estético (Valle-Inclán), etc.60 Sacerdotes de la Belleza o paladines de la Verdad, estos escritores procuran también distinguirse de la imbécil manada en su porte y maneras. El Pío Cid ganivetiano es quien primero formula esta divisa de externa diferenciación: «De los agentes exteriores que nos rodean, el más molesto es la sociedad; y el arte de vivir consiste en conservar nuestra personalidad sin que la sociedad nos incomode. Hay quien vive en paz sometiéndose a las exigencias sociales, y hay quien vive en guerra resistiéndose a sufrirlas. Lo mejor es someterse en todo, menos en un punto importante, el que más nos interese. En vez de llevar un traje estrambótico y exponernos a que nos apedreen, debemos ir a la moda, sin perjuicio de marcar nuestro desprecio hacia la indumentaria ridícula de nuestra época por medio de algún detalle caprichoso. Yo no veo inconveniente en que se vaya de levita y sombrero de alas anchas, ni en que se salga sin corbata un día que otro, ni en que se lleve al hombro, en lugar de gabán, unos pantalones»61. Y, en efecto, Valle-Inclán desafía la extrañeza de los viandantes con su barba inactual, su melena y su poncho; Unamuno suprime la corbata, tomando un aire de pastor protestante; Azorín luce su indefectible paraguas rojo; Baroja se hace el desastrado con su boina y su traje vulgar; Villaespesa concurre a las tertulias vestido con alquicel, babuchas y fez62; y Maeztu, en lo mejor de una reunión, mastica e ingiere toda una hoja de periódico o bien, en el estreno de la Electra de Galdós, se arranca a gritar desde el paraíso: «¡Abajo los jesuitas!»63 Para no incurrir en la gravedad burguesa, de que abominan, escogen uno de los extremos: la tremebundez o la frivolidad. Truculencia neorromántica es la que adoptan muchos de los bohemios que Baroja recuerda en sus Memorias, tal por ejemplo Pedro Barrantes, autor del libro Delirium tremens, hecho de cantos a la desesperación, al puñal y a la dinamita64. Una estudiada ligereza, una frivolidad de buen gusto ponen de moda Darío, Manuel Machado y Benavente, al paso que Baroja exhuma la consigna de Swift «¡Viva la bagatela!» (secundada por Valle-Inclán y, más tarde, por Gómez de la Serna)65, y Unamuno compone unos Apuntes para un tratado de Cocotología, o sea, la ciencia que trata de las pajaritas de papel. Un rasgo frecuente entre la burguesía semi-ilustrada es la afición a la música muy por encima de la pintura y, desde luego, de la literatura, arte que obliga a pensar e imaginar. Pues bien, entre los escritores de este tiempo se marca un desdén muy significativo por la música. Maeztu no creía en ella y afirmaba: «Yo siendo muchacho rompí a hachazos un piano de cola. Lo hice astillas»66. Según Baroja, «la afición a la pintura y a la música es el puente de los asnos de todos los advenedizos de nuestro tiempo»67. Unamuno, Valle-Inclán eran análogamente antimusicales. Fácil es entender que este desvío no procede sólo de dureza de oído, sino del temor a abandonarse al pasivo flujo de la emoción. Naturalmente, en el estilo se refleja también la actitud antiburguesa de estos escritores, que se deciden por el extremo de la exquisitez o por el de la sencillez, a fin de evitar a toda costa la mediocridad. Exquisitamente culta es la palabra poética de los modernistas, por largo tiempo extraña a la sensibilidad burguesa. De una sencillez estudiada, la sintaxis de Azorín. Y la prosa negligente de Baroja ¿no conlleva un matiz de «dandysmo» stendhaliano?68 En cuanto a las llamadas «paradojas» de Unamuno -juegos de palabras, etimologías forzadas, antítesis, reiteraciones machaconas- recursos eran, por más que él lo negase, para sacudir la atención de los lectores, deshaciendo los lugares comunes de su sentido común. Del patrón burgués se alejan deliberadamente, a su manera, el culteranismo parnasiano de Rubén Darío, el simbolismo musical de Valle-Inclán, el impresionismo lacónico de Azorín, el romántico tono menor de Baroja, el conceptismo trágico de Unamuno69. III El propósito de épater le bourgeois, que entre los literatos españoles de la generación de 1898 abarca, según acabamos de ver sumariamente, desde la indumentaria hasta la concepción del mundo, es síntoma inequívoco de la discordia entre el individuo y su clase social. Surge en la literatura española cuando esta clase, la burguesía, ha impuesto su presencia masiva y tal presencia ha sido ya reflejada por una generación literaria no disidente. La no disidencia de la generación realista-naturalista se explica por dos hechos: primero, porque esa generación labora al par que la burguesía prospera y, por tanto, no la ve como resultado sino en proceso; segundo, porque esa generación, al menos parcialmente, confía en el progreso y se dispone, en consecuencia, a fomentarlo. Galdós, sobre todo en sus dramas (Alma y Vida, 1902; Mariucha, 1903; Celia en los infiernos, 1913) no dejó de esperar que la aristocracia, la burguesía y el proletariado confluyeran a la forja de una sociedad mejor, integrando sus respectivas virtudes y eliminando sus correspondientes defectos. Pero llega un instante en que la burguesía, vasta y tupida se demuestra vacía de ideal trascendente: conservadora, estacionaria, atenta sólo a defender su bienestar. Ese instante puede verse colmado y simbolizado en la fecha 1898. Los jóvenes intelectuales que viven con plena consciencia esta fecha no hallan en la reacción pública ante el fracaso de la nación nada que admirar, sino mucho que lamentar. El panorama social y político, por su inercia e irresponsabilidad, se les aparece desolador. Recurren entonces, incitados por ideales filosóficos y literarios de la Europa ultrapirenaica, a actitudes radicales, fuera de la razón actual y por encima de ella. Parece, por un momento, que van a reforzar la lección progresista de sus mayores (Galdós, Giner de los Ríos, Costa, Alas), recomendando a la burguesía paralizada la vivificación de sus antiguas virtudes -laboriosidad, ambición, apetencia de lucro, espíritu de empresay la aplicación de estos móviles, egoístas pero positivos, a la reconstrucción del país. Así lo dan a entender intervenciones fugaces de Maeztu, Unamuno, Azorín y otros. Pero ya en estos mismos conatos se aprecian impulsos desesperados, de tono perentorio y trágico; glorificación del dinero, europeización a todo trance (antes de comprender, por ejemplo, la putrescencia de la Francia finisecular), practicismo desatentado, ademán predatorio, anarquía. En tal estado de ánimo comienza a destacarse la compleja posición anarcoaristocrática que ya hemos mencionado. Es explicable que el artista, cuya individualidad creadora se afirma a precio de renuncias, se ponga de parte de quienes batallan por una humanidad mejor y no se contentan con disfrutar de los bienes adquiridos o heredados. El artista tiende entonces a identificarse con la nobleza o con el pueblo, con uno de los dos extremos. Identificado con la aristocracia, sustituyéndola en cierta manera, se siente inclinado a vengarse desde arriba mediante el desprecio y la burla, tratando de épater le bourgeois. Identificándose con el pueblo, o mejor, tomando como suya la causa del pueblo, no elige la mofa desdeñosa, sino que lucha contra el capitalista (noble o burgués), no para ridiculizarle, sino para hacerle venir a razón de justicia. Lo sucedido en la España literaria en torno a 1900 fue esto. En un momento de petrificación de la burguesía y de auroral empuje proletario, la mayoría de los escritores jóvenes se colocaron, en vista del egoísmo de la clase burguesa, al lado de la aristocracia, en el lugar casi desalojado por ésta. Si alguno se sitúa al lado del pueblo lo hace en alas de un indefinido y romántico anarquismo. Pero desde aquel o desde este ángulo o, más bien, desde un solo ángulo que acepta tentaciones de los dos lados, estos artistas de la palabra, de la belleza responsable, contemplan a la burguesía como objeto de ludibrio. Los modernistas propenden a la distinción aristocrática. Los noventayochistas, a la atomización anárquica. Pero unos y otros, que a veces son los mismos, coinciden en su execración de la burguesía, a la que socialmente pertenecen. Cooperan a este odio la realidad ambiental y una trama de influjos intelectuales y estéticos extranjeros, de cuya extranjería es reliquia expresiva la frase entonces de moda: épater le bourgeois. No es cometido del que habla de historia condenar o aplaudir una evolución, irrepetible por esencia, pero sí estimar sus causas y sus consecuencias. Causa de la actitud antiburguesa y furiosamente individualista de la generación de 1898 fue la coincidencia de la postración de la burguesía española con el mencionado complejo de influencias foráneas (Baudelaire y Flaubert, Stirner y Nietzsche, Bakunin y Tolstoy). La consecuencia fue que la generación siguiente a ésta, mejor instalada en clima burgués menos pasivo, continuó despreciando a la burguesía no en nombre del pueblo, sino del aristocratismo heredado de sus mayores. Y J. R. Jiménez moduló sus poemas para los selectos, Ortega y Salaverría formularon la doctrina aristocrática antagónica al ascenso de las masas, Gómez de la Serna epató a la burguesía con los más burgueses efectismos, etc. Vino entonces la guerra mundial primera, tan beneficiosa para los especuladores de la clase capitalista española, y los «nietos del 98», que por algo se arrogaron esta nietez, centuplicaron sus aspavientos contra la burguesía y desde ella70. A raíz de la guerra civil de 1936, los poetas se acordaron del pueblo que tanto habían olvidado. Pero, apenas comenzaban a aprender su canción, quedó su voz segada. Y, concluida la guerra, reanudose con el llamado tremendismo el hábito de asustar a los burgueses. Sólo en la última década parece como si la inveterada costumbre fuese extinguiéndose por obra de una generación que no aspira a ninguna aristocracia si no es a la inclasificable nobleza de la verdad. Épater le bourgeois es, en sus formas menos banales, una actitud crítica, de oposición a una clase de público, coincidente para España, entre 1890 y 1950 aproximadamente, con la clase social burguesa. Como tal actitud crítica, posee un valor de protesta. Valor que nadie mejor que Pío Baroja supo expresar: «Por un fenómeno lógico y comprensible, los dos tipos de descontentos de la vida de hoy, el intelectual burgués y el obrero, no se entienden ni simpatizan. -En general, el obrero no estima gran cosa la labor negativa del intelectual burgués, y éste suele dudar muchas veces de la eficacia de los trabajos de su compañero proletario. -Y, sin embargo, desde un punto de vista general, la acción del uno disolviendo y descomponiendo la burguesía con el análisis y con la burla, y la del otro juntando y organizando el proletariado, es una acción que termina en un fin común. -El intelectual burgués va demoliendo la casa vieja e incómoda; el obrero va poniendo los cimientos de la casa del porvenir. -La misión de la intelectualidad burguesa no es otra: destruir»71. No parece, sin embargo, que la misión única de la crítica consista en destruir. La negación es sólo una parte de la crítica. Donde ella termina ha de empezar la afirmación. De análisis, y de burla, si se quiere, pero también de síntesis y de amor se compone la crítica auténtica, la que hunde su raíz en la circunstancia actual y levanta su cima hacia la idealidad futura. La burguesía española de aquel tiempo, y seguramente la de hoy todavía, no merecía ni merece sólo la burla, el reto de su miembro inconforme. Merecía y merece rectificación, aliento para mejorarse hasta vencer sus limitaciones. La misión de la intelectualidad, provisionalmente burguesa, es destruir construyendo. Destruir por destruir, burlarse por burlarse, conduce al absurdo de la soledad. Destruir para construir encamina hacia la hermandad con quienes echan los cimientos de la casa del porvenir. En ella habría también hermosura -luz verdadera de la formapara los que no tuvieron aún los medios de conocerla. 2009 - Reservados todos los derechos Permitido el uso sin fines comerciales ____________________________________ Facilitado por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Súmese como voluntario o donante , para promover el crecimiento y la difusión de la Biblioteca Virtual Universal www.biblioteca.org.ar Si se advierte algún tipo de error, o desea realizar alguna sugerencia le solicitamos visite el siguiente enlace. www.biblioteca.org.ar/comentario