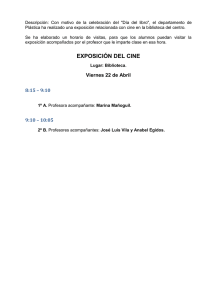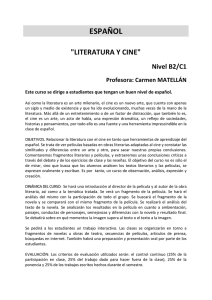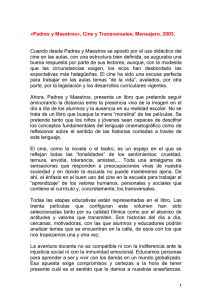el cine de los escolapios
Anuncio

EL CINE DE LOS ESCOLAPIOS JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ MEMORIAS CON ARTE ~ EDICIONES VALNERA EL CINE DE LOS ESCOLAPIOS 1ª edición: junio 2003 © Del texto: José Ramón Sánchez © De las imágenes: José Ramón Sánchez © De la introducción: Fernando Marías © Ediciones Valnera S.L. 2003 Villanueva de Villaescusa. 39690 Cantabria www.ediciones-valnera.com Diseño de la colección: José Ramón Sánchez ISBN: Depósito Legal: Impresión: PROCOGRAF Fotomecánica: Artes Gráficas Digital Encuadernación: Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multa, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica,o su transformación, interpretación o ejecución artística EL CINE DE LOS ESCOLAPIOS JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ Introducción: Fernando Marías Fotografías y reproducciones fotográficas: Juan Carlos Pascual, Guillermo Gordillo e Ignacio Sánchez EDICIONES VALNERA RETORNO A LA INFANCIA Todos los que amamos el cine con locura matizada con un imprescindible punto de irresponsabilidad tenemos una película favorita que consideramos nuestra, que llamamos mía. Constantemente, a lo largo de la vida entera, voceamos ante propios y extraños nuestra pasión por ella, la defendemos de sus detractores con el mismo ardor con que perdonamos sus defectos —caso de que admitamos que los tenga— y, a pesar del permanente fuego de tan fervorosa proclama, hallamos todavía hueco en el fondo del corazón para ocultar sentimientos íntimos, convocados por sus imágenes, que nunca hemos compartido con nadie. Esa película que lleva dentro cada uno de nosotros, esclavizados amantes irredentos, es un vicio, un pecado, una droga o una religión; tal vez las cuatro cosas a la vez... Y es también —quien lo probó lo sabe— una de las grandes historias de amor de nuestra vida... Nuestra película... Mi película... Sin pudor ni medida la adoramos como si fuera una diosa, la necesitamos como a un secreto amigo invisible o al hermano ideal que hace el milagro de comprender mejor que nadie, y a perpetuidad, nuestros defectos. La deseamos como a una mujer bella y misteriosa que acaso un día —el futuro pero inevitable día último de nuestra existencia, cuando todo parezca oscuro ya— nos tome de la mano para, mediante un mágico soplo de luces en la oscuridad, retrotraernos hasta el instante lejano de nuestra adolescencia —cuando todo parecía luminoso aún— en que, sobre una pantalla blanca, vimos por primera vez esas imágenes que habrían de marcarnos para siempre. Mi película es “Grupo salvaje” (The wild bunch, Sam Peckinpah, 1969), y aunque no coincide con la de José Ramón —para conocer la suya debéis leer El cine de los escolapios—, estoy seguro de que me permitirá referirme a una de sus escenas más hermosas y hondas... 5 México, 1913. Tras la brutalidad del combate, uno más entre las incontables carnicerías desordenadas y anónimas que poblaron el tormentoso proceso histórico de la revolución en ese país, los pistoleros norteamericanos que capitanea William Holden se recuperan en el pueblecito donde nació uno de los miembros de la banda. Hay baile, alegría, fraternidad entre mexicanos y gringos, tequila, felicidad efímera pero tal vez por ello más palpable, más real... Holden —lúcido y majestuoso a la hora de insuflar grandiosidad al bandido que se sabe en el ocaso de la vida— observa la escena con melancolía, sentado junto a un anciano del lugar con quien comparte una botella. Ambos observan el baile; en concreto, las evoluciones, ruidosas y cargadas de tequila pero también infantilmente dichosas, de dos de los miembros más violentos de la banda. Es el viejo mexicano quien, ante esa estampa, susurra: —Todos los hombres sueñan con volver a ser niños. Y Holden añade tristemente: —Sobre todo los peores. Esta escena me noqueó cuando vi la película por primera vez, en la lejana adolescencia. No solo porque su inopinada ternura parecía un islote aparentemente incomprensible en medio de tanta violencia, sino porque lo que yo anhelaba era crecer y ser hombre, y me confundía que un pistolero hecho y derecho, con el rostro de un actor legendario para mayor desconcierto, deseara volver a refugiarse en su infancia perdida. Luego, a lo largo de los años, siempre que veía la película esperaba esta escena, y le buscaba nuevos matices a su significado claro y universal: algunos hombres de entre los considerados peores no actúan por maldad innata, sino arrastrados por el río sin retorno de la adversidad. Pero tuvo que 6 pasar mucho tiempo, y hube de atravesar yo muchas zonas oscuras de mi vida, para comprender la verdadera solemnidad de ese momento de cine grande; para estar convencido, eufóricamente convencido, de que aunque desear por un instante el retorno a la infancia es un destino común e inevitable de todos los hombres, solo los más inteligentes, o los más maduros, o los más sensibles son capaces de extraer felicidad, para sí o para otros, de ese anhelo. Esos son los mejores hombres. Con El cine de los escolapios José Ramón Sánchez —que sin duda no se encuentra entre los perores hombres—, me ha convertido por espacio de algunas horas en un niño feliz orgulloso de serlo. Durante algunos años, los de mi adolescencia en Bilbao, fui un joven obsesionado con la idea de llegar a hacer películas, algo inimaginable —aunque yo lo imaginaba, y en pantalla grande— para las convenciones sociales de los primeros años setenta. Mi pasión y mi afán eran también mi tormento y mi incertidumbre, pero la generosidad lúcida de mis padres convirtió el sueño en realidad, y un día de octubre de mil novecientos setenta y cinco llegué a Madrid para estudiar cine. Los meses siguientes constituyeron el mejor año de mi vida, no porque luego no haya habido otros magníficos, sino porque ninguno llegaría a superar aquella sensación de vuelo libre e invicto sobre el mundo. Tan íntimo e intransferible era ese sentimiento que jamás pensé que nadie pudiera llegar a concretarlo en unas páginas. Pero José Ramón lo ha hecho, ha logrado el milagro de que muchos de aquellos momentos —que él también vivió— de sueño y lucha, de esperanza y frustración, de felicidad resurgieran dentro de mí igual que cuando estaban sucediendo realmente. 7 Las aventuras que vivió José Ramón por el afán de convertirse en un artista fueron las mismas que viví yo algunos años después, y fascinado por ese hallazgo de paralelismo biográfico me he dejado hipnotizar por El cine de los escolapios, me he conmovido y he reído con él, lo he amado tanto que incluso me encontré desconectando el teléfono para que el entorno, en cualquiera de sus manifestaciones, no viniera a interrumpir el prodigio que estaba viviendo: ¡soñar como un niño! ¡Serlo otra vez! La magia fue más intensa y sorpresiva porque yo sabía que José Ramón Sánchez era un dibujante mítico, pero ignoraba que poseía también las habilidades de dotadísimo narrador, como evidencia este libro que puede leerse como unas memorias o —la opción que prefiero— como una gran, una hermosísima novela sobre la lucha de un hombre, sobre la lucha de un niño, por convertir en realidad el sueño de vivir para siempre en un mundo en cinemascope y tecnicolor. Y cuidado, sin permitirse crecer demasiado. Como libro de memorias, El cine de los escolapios es una insólita revisión de las últimas décadas de la vida de nuestro país. Creo que nunca se ha observado el franquismo y la democracia desde la óptica de un dibujante de carteles de cine que, estupefacto ante casi todo lo que le rodea, busca refugio en la recreación desmesurada de las escenas de sus películas favoritas. Pero hay algo más, y fundamental: el libro de José Ramón escritor viene a redondear, y casi me atrevería a decir que a cerrar, la trayectoria de José Ramón dibujante, de José Ramón pintor. Gracias a él ahora, cuando vemos alguna de sus famosas obras, sabemos qué las sustentaba y empujaba. Su “Solo ante el peligro”, mucho más que la simple reproducción de la figura acosada de Gary Cooper, contiene la pasión, es también el sueño febril, irrenunciable, de lograr 8 una obra artística única, cuyos trazos forman parte de la memoria de todos nuestros corazones. Únicamente por esto merecería la pena leer este libro. Pero quiero atreverme a más, a algo que podría incluso parecer contradictorio con la apreciación inmediatamente anterior. Quiero pedir a quien inicie la lectura de El cine de los escolapios que se olvide de que sostiene entre las manos las memorias de un personaje real. Quiero pedirles que lean con la mente abierta de quien se enfrenta a una novela. Es preciso dejar fluir con toda su fuerza esta narración, plena de sueños imposibles que se vuelven realidad y de corazones sensibles empeñados en imponer al mundo su propia ley. Huckleberry Finn, Peter Pan y El Pirata Negro se encuentran en estas páginas, pero cuando nos ven aproximarnos se apartan y se ocultan para observarnos leer. Seguramente sonríen cuando ven que también nosotros, como una vez ellos, nos vamos volviendo niños a medida que nos sumergimos en la lectura. Y es que algunas hermosas novelas logran cumplir la función más necesaria de la literatura. Venir a recordarnos que aunque seamos pequeños y mortales, aunque luchemos ingenuamente por sueños que casi nunca logramos alcanzar, alguien, a veces muy cerca de nosotros, a veces en otra parte del mapa del tiempo y el espacio, nos acompaña con sus palabras, tras las que se halla, siempre y sobre todo, el latido de un corazón. En este caso, además, el recuerdo indeleble, profundo e íntimo de una película amada. ¿Estamos perdidos? Tal vez. Pero no solos. Fernando Marías, junio de 2003. 9 EL CINE DE LOS ESCOLAPIOS e vuelto al cine de los Escolapios. Y no ha sido un sueño como el de H la protagonista de Rebeca que volvía a Manderley y atravesaba la verja para recorrer el sendero que la conducía al recuerdo de lo vivido. Lo mío fue de verdad. No volví al cine de los Escolapios en el sueño de una noche iluminada. Fueron mis propios pies los que atravesaron la verja de hierro con los perros de bronce que guardan la puerta, y recorrieron la vereda del jardín, la escalera del vestíbulo junto a la capilla, las aulas de la planta baja y el hall por donde entrábamos al cine cada jueves y cada domingo. Volver al pasado fue posible gracias a una celebración. El primer domingo de junio del 2001 se celebraba en Santander el 75 aniversario del Colegio de San José que los padres escolapios tienen en la Cuesta de Canalejas, con vistas a la bahía y muy pegado al barrio donde he nacido. Aunque el patio, antaño de piedra parda y ahora cubierto de hierba artificial, me recordó tardes embarradas de fútbol, y lo que, de verdad, me devolvió a los años dorados de la infancia fue aquel espacio reducido, con patio de butacas y anfiteatro para los de primaria, despertando recuerdos perdidos y sensaciones que querían volver a ser. En aquel salón de actos, que servía también para la entrega de premios a final de curso y de escenario para una representación teatral en alguna fiesta importante, empecé a sentir esa necesidad apremiante de contar todas aquellas vivencias que, desde muy niño, han ido creciendo al conjuro de una luz que se apaga y una pantalla que se ilumina. Coser mi vida con los diez o doce cines que la han hecho más llevadera. Juntar los retales sueltos del celuloide de mi memoria y pegarlos unos a otros con el hilo de las palabras. ¿Será posible, con lugares tan dispersos y situaciones tan cambian- 11 tes, conseguir que mi vida sea como una película que comience con los títulos y termine con esperanza? ¿Seré capaz de contar algo que partiendo de una sala oscura se convierta en un haz de luz que entretenga a los demás? Sólo tengo una forma inmediata de saber si será posible y seré capaz: empezar a escribir para que los recuerdos acudan y saborear mi vida como ese caramelo con sabor a chocolate que siempre acompañaba al rugido del león de la Metro, al vaivén de los reflectores de la Fox y al girar sin descanso del globo de la Universal. La mirada intensa del primer año 12 DE CUANDO LOS ESCOLAPIOS ERAN CAPACES DE CONVERTIR PUPITRES EN BUTACAS is primeros recuerdos los encuentro en una sala oscura donde se pro- M yecta una película. No tengo recuerdos anteriores. Ni de mi casa, ni de mi familia, ni del primer colegio, ni de enfermedades inoportunas que te marcan para siempre. En mi vida, antes que nada están las películas. La culpa fue de mi madre que nada más enterarse de que estaba embarazada, loca de alegría, entró en un cine y se pasó hora y media entre lágrimas y risas con Morena Clara. No la recuerdo, claro, pero Morena Clara fue la primera. Muchos años después conocí personalmente a Imperio Argentina y le conté el suceso. Ella también quería conocerme porque en el 85 hice una exposición dedicada al cine español y había pintado un cuadro, generoso de color y buen humor, de aquella primera película de mi vida. Le gustaba tanto el talante festivo del cuadro y el retrato sandunguero y tierno que la hice, que me regaló un abanico negro dedicado cariñosamente a mi madre. Pero las películas que vi desde el vientre de la Cuca no cuentan. Ella nunca me habló de las otras, aunque deduzco que habría muchas a lo largo de nueve meses de embarazo. Mi madre, además de la vida, me dio tres cosas importantísimas: el buen humor, la prudente administración de los dineros y el gusto por las películas Mi tío Eduardo y yo nos llevamos tan sólo nueve años. Cuando él estudiaba en los Escolapios de Canalejas debía de andar por los 14. Me llevaba muchos domingos al cine del colegio y con mis cinco años recuerdo con nombres y apellidos aquella, ahora sí, mi primera película, Escipión el Africano. Mi cabeza se llenó de edificios fastuosos, batallas interminables y elefantes, muchos elefantes. Han estado en mi recuerdo hasta hoy. Hace unas semanas volví a verla en un canal de pago y los sesenta años entre una visión y otra se diluyeron hasta parecer el tránsito suave y natural de un verano con su otoño. 13 Aquellas primeras películas las vi en un aula enorme de la planta alta del colegio. Por entonces, 1942, se estaba construyendo el salón de actos-cine y las proyecciones eran una improvisación bastante eficaz. En vez de sala, un aula-estudio. Pupitres por butacas y pared con rectángulo sustituyendo a la cabina de proyección. Unas cortinas enormes para unos ventanales que daban a Canalejas y al patio de cemento. Benditos escolapios, que eran capaces de convertir un aula con pupitres en un lugar para soñar. Benditos curas enseñantes, que nos ponían cine, además de los domingos, los jueves. Nunca he sabido de un colegio donde los jueves fuesen igual que los domingos. He preguntado a compañeros que han estudiado con jesuitas, agustinos y salesianos, y nunca tuvieron cine los jueves. En la celebración de junio del 2001, muchos amigos de Santander hablamos de las cosas buenas que nos habían dado en el colegio. Se oyeron palabras como disciplina, mucho fútbol, profesores competentes y amistades de por vida. A mí lo mejor que me dieron los Escolapios fue el cine de los jueves. Cuando lo dije, muchos me miraron como si fuese un loco y otros se limitaron a sonreir comprensivos. Sólo Toñín Quintana, compañero travieso que se hizo escolapio responsable, entendió de lo que hablaba. Sólo Toñín pudo comprender que si a un niño se le ayuda a soñar, se le ayuda a vivir. No sé quién dijo que “la medida del hombre es la medida de sus sueños”, pero bien podría haberse dicho pensando en el cine y en las películas. Conservo otros títulos de entonces: La corona de hierro y La puerta de las siete cerraduras. La segunda era una película de intriga, con muertes misteriosas, sombras amenazantes y puertas que chirriaban. Fue mi primer contacto con las películas de miedo. La pusieron un domingo y la vuelta a casa fue inquietante. En invierno, a las siete era de noche, y el medio kilómetro entre el colegio y el barrio nos pareció 14 interminable. A los siete chavales del barrio, nos había dejado la película con el corazón en un puño. La climatología no ayudaba mucho. Llovía y hacía viento. La cuesta de Canalejas y el Barrio Obrero estaban desiertos. Cada rama que se movía era una amenaza y ninguno de los siete habló durante el trayecto. Íbamos deprisa y cada uno se metió en su portal con un “hasta mañana” musitado. Nunca mi portal del 19 me pareció tan siniestro, ni los dos pisos de escaleras tan largos. Cuando mi padre abrió la puerta y colgué el abrigo en la percha del pasillo, me sentí a salvo. ¿Dónde demonios se había metido mi tío Eduardo aquel domingo? Sus quince o dieciséis años nos habrían dado seguridad, sus pantalones bombachos hubiesen sido un signo de liderazgo incuestionable. Aquellos siete niños de pantalón corto y de mente asustadiza hubiesen necesitado de un guía en medio de la noche. Posiblemente, aquel pavor de La puerta de las siete cerraduras se hubiese hecho añicos con una segunda visión años más tarde. Pero nunca más he vuelto a verla. Ni siquiera he tenido noticias de ella. ¿Me la habré inventado o seguirá viva en alguna filmoteca perdida? La corona de hierro pude verla en los años adolescentes y siguió pareciéndome una aventura fascinante. Se asemejaba mucho a una aventura de Flash Gordon con un torneo como fondo. La corona enterrada y el arquero que guardaba el desfiladero son imágenes que siguen ahí, tan vivas como en los cuarenta. Y aunque una tercera visión de hace unos meses en “Cineclassics” puso a La corona de hierro en su justo lugar, uno no puede olvidar que aquellas primeras películas del cine de los Escolapios, en el estudio de arriba, con el proyector renqueando tras el agujero de la pared, están guardadas en mi memoria para nunca ser arrojadas de aquel paraíso primero. 15 Mi tio, mi madre, mi colegio DE CUANDO PUERTOCHICO PODÍA SER NEVADA O ARIZONA iempre fui un niño propenso a la enfermedad y a la fantasía. Es posi- S ble que las dos cosas sean la cara y la cruz de la misma moneda o que lo uno sea consecuencia de lo otro. Desde que recuerdo, fui un niño fantasioso que intentaba expresarse a través del dibujo. Mi madre conservó durante muchos años un dibujo que aclara lo dicho. Un corsario-pirata, espada en mano, dibujado a plumilla, de cuando tenía seis años. Apareció en el diario Alerta de Santander en 1942 junto a otros dibujos infantiles que ocupaban semanalmente una página que daba cuenta de los talentos precoces de la ciudad. Alguna película de piratas (La hija del corsario negro, El capitán Blood…) lo inspiró. Y ya había en aquel torpe dibujo a tinta china un afán por la acción y la aventura. Me estaba criando en un ambiente propicio porque mis tíos, aunque eran pintores de “brocha gorda”, tenían una gran facilidad para el dibujo. Eduardo, el menor de ellos, pintaba sobre cristales personajes de Walt Disney que a mí me tenían fascinado. Así que a las películas se unió el dibujo para marcar los límites en los que habría de moverme entre los cinco y los diez años. Esta época iba a regalarme el segundo cine importante de mi vida: el cine de Puertochico. Mejor sería decir “los cines de Puertochico” porque, en un edificio de dos plantas, convivían en armonía el “Salón Victoria” y el “Popular Victoria”. Abajo el “Salón Victoria”, un cine con butacas de madera donde iban los menos pobres de la zona. Los más pobres, los obreros y los pescadores, iban al “Popular Victoria”, el cine con el nombre más certero de cuantos he conocido. Nunca fue un cine tan “popular” como el de Puertochico. Todos los niños de Tetuán, Miranda, el Barrio Obrero, Canalejas y Barrio Camino íbamos al “Popu”. Los pescadores eran el colectivo más presente. Todas las tardes las mujeres esperaban en el cine la llegada de los pesque- 17 ros a Puertochico. Alguien gritaba desde la puerta que la carga había llegado a puerto, y las mujeres, entre cabreadas y resignadas, dejaban el cine medio vacío. El “Popular Victoria” es el único cine que he conocido con bancos en vez de butacas. Dos tercios del espacio lo ocupaban bancos sin respaldo donde se apretujaban obreros, pescadores, niños y demás jauría. Allí no había cupo ni nada que se le pareciese. Cuando la película era “bonita” la zona de bancos estaba atestada y los que no cabían seguían las películas sentados en los pasillos o apoyados en la pared. El “Popu” también tenía una zona “noble”. En la parte trasera unas pocas filas de butacas de madera estaban reservadas para los más pudientes. Una barandilla separaba bancos de butacas y era fácil saltar hacia atrás y ocupar una butaca en las tardes menos concurridas. El cine de Puertochico llenó mi cabeza de aventuras insospechadas. Y casi todas tenían un territorio propio: las praderas del Far-West, el desierto de Arizona o los poblados sin ley. Fue una época de mi vida donde el Oeste americano y los cowboys se hicieron los portadores de mi fantasía. “De mayor quiero ser vaquero” pensaba muchas veces. Un hermano de mi padre, ebanista de profesión, me hizo unas pistolas de madera que fueron mucho más que un juguete inofensivo. Me encantaba mirarme en el espejo del armario con las pistolas en un cinturón de trapo que mi madre había improvisado. De entonces me viene la fascinación por los espejos. ¿No eran éstos como una película casera que me devolvía la imagen enriquecida de una mente fantasiosa? Lo que yo veía en el espejo no era un niño delgaducho y nervioso, con pantalón corto y pecas en la cara. El espejo me devolvía a Buffalo Bill adornado con su chaqueta de flecos y sus altas botas de montar. O a Billy el Niño, pistolas al cinto, a punto de “sacar”. 18 Durante un par de años, todos los domingos de tres a cinco, cabalgué sin descanso persiguiendo cuatreros, tumbando indios, vadeando ríos caudalosos y cogiendo por los pelos la barandilla del tren que se escapaba. Fueron domingos compartidos con Buck Jones, Ken Maynard, Tom Mix y Bob Steele. Los adoré a todos aunque mi preferido era Bob Steele, siempre de negro, siempre discreto, siempre bajito. Los otros eran más “cachas”, más arrogantes y más violentos con los malos de la película. Buck Jones, Ken Maynard y Tom Mix eran vaqueros más “adornados”. Cabalgaban sobre caballos blancos, las sillas de montar relucían y sus atuendos resultaban demasiado elegantes, del sombrero a las botas. Bob Steele podía haber pasado por uno de los “malos” vistiendo como vestía y teniendo un rostro que sonreía poco y resultaba melancólico las más de las veces. No es extraño que en westerns posteriores de mayor enjundia hiciese papeles secundarios de “maduro cowboy malo”. A la sesión de las tres en el “Popular Victoria” me llevaba el Chuni, el hijo de la panadera del barrio. Era un chaval mayor que yo, al que recuerdo protector y cariñoso. Mis padres le pagaban el real que costaba la entrada y el Chuni cuidaba de mí y me protegía del tumulto de las colas ante la taquilla y las prisas atropelladas para ocupar los mejores bancos. Y a las cinco de la tarde de aquellos domingos de cowboys una cierta amargura se hacía presente. Cuando terminaba la sesión, una larguísima cola de gente adulta esperaba con impaciencia la película de las cinco. Yo sabía que en la sesión de las cinco las películas discurrían por otros cauces, pero hubiese querido ser mayor para salir del Oeste y meterme en el Orient Express o embarcarme en el navío del capitán Kidd. 19 “De mayor ganaré el dinero suficiente para ir al cine todos los días”. No podía imaginar cosa mejor para el futuro. Aquella envidia infantil por todos y cada uno de los adolescentes y adultos de la cola de las cinco se convirtió en una obsesión hasta el punto de que aquellos fuegos todavía calientan. Y muchas veces, en los momentos decaídos de mi madurez solitaria, cuento con el cine de cada día para sentirme un hombre afortunado que tiene en su casa un cine a la carta. 1944: La primera comunión 20 DE CUANDO LA MANZANA ROJA DE BLANCANIEVES IBA A CAMBIAR MI VIDA on siete años a la espalda había ya profesiones que me parecían de C fábula: acomodador, proyeccionista, empresario de cine… Lo de tener un cine era demasiado. Lo de conseguir un trabajo como acomodador o encargado de cabina estaba más al alcance de la gente normal. Nunca hubiera sido taquillera porque, en el cuchitril donde se despachaban las entradas, aquellas mujeres parecían aburridas. Además, a través del marco estrecho de las taquillas de aquel tiempo, sólo se podía ver el rostro anhelante de los compradores de fantasía. ¿Podía una taquillera contemplar con orgullo una cola larguísima que aguantaba a pie el embate de la lluvia y la impertinencia del viento? Todo lo que una sala de proyección tiene de universo inabarcable, lo tiene una taquilla de hueco ciego. Una taquillera participa del hambre, nunca del banquete. Y me repetía con obstinación: “empresario, imposible; acomodador o proyeccionista, vale; taquillera, jamás”. En el barrio teníamos a mano al acomodador del “Popular Victoria”. No recuerdo su nombre, pero sí que era un viejo cascarrabias con boina y bigote cano. Era el tío de Toño, un vecino que tenía pandilla aparte. Ser amigo de Toño era tener entrada libre en el cine de Puertochico. Todas las noches Toño y un acompañante autorizado llevaban la cena al acomodador del barrio. A eso de las seis, bajaban la cuesta con una tarteruca en la mano y más contentos que unas pascuas. Iban al cine. Los chavales del barrio se pegaban por conseguir plaza. Yo era un niño al que la enfermedad había hecho tímido y nunca me atreví a solicitar privilegio. Pero en una ocasión, a cambio de un cómic del Hombre Enmascarado, conseguí acompañar a Toño. Nunca un cómic me ha abierto puertas más doradas. Jamás una cosa tan asequible me iba a regalar tesoros que todavía duran. No sé si voy a saber contarlo porque hay sensaciones en la vida que están bien donde están: guardadas para siempre en un 21 rincón apacible de la memoria, para que ni siquiera uno mismo pueda sacarlas a la luz. Muchas veces sacar esas cosas ocultas a la luz supone su apagamiento. Como si la realidad, o lo escrito, en este caso, fuese suficiente para que la sensación se desvanezca. Bajamos la cuesta de Barrio Camino, subimos hasta Canalejas y en diez minutos las puertas del “Popu” se me abrieron gratis. Subimos la rampa de cemento hasta la puerta de acceso a la parte noble del cine. El acomodador sólo tenía sentido en la parte trasera, donde las butacas de madera establecían las clases. Era principio del verano y la temperatura calurosa. Había mucha luz solar y las puertas estaban abiertas, pero con la cortina echada. Yo no sabía qué película ponían. Daba igual. Cualquier historia por el hecho de ser gratuita resultaría rentable. Le dimos al acomodador la tartera con el chicharro frito y el trozo de pan. La dejó sobre una silla y abrió la cortina para que pasásemos dentro. La pantalla estaba iluminada con una luz nueva. Una imagen tan sencilla como un rostro de mujer con el pelo rubio, la cara sonrosada y el vestido azul. Todo el blanco y negro de mis películas hasta entonces se me antojó ceniza gris, materia caducable, polvo que se lleva el viento. Y, por el contrario, el amarillo del pelo, el rosa de la cara, el rojo de los labios y el azul de la pechera se me aparecieron como sueños de verdad que no se desvanecen con el amanecer. Era mi primera película en technicolor. La chica era Madeleine Carroll y el título Virginia. Una película sin aventuras, pero con la magia de los colores. Una película que no he vuelto a ver, ni puñetera falta que me hace. Lo que me dio aquella película nada ni nadie me lo puede quitar. Para mí, descubrir el color en el cine fue descubrir el color en la vida. Desde entonces me propuse que mi vida fuese en technicolor. El blanco y negro podía estar representado por la escasez de la posgue- 22 rra, el asma frecuente y la lejanía afectiva de un padre poco expresivo. El resto de mi vida tenía que ser en technicolor. Mis sueños, mis dibujos, mi obstinación vocacional, la relación con mis amigos, los colegios que frecuenté, los proyectos para el futuro,… Tenía que poner en las cosas grises una pincelada de amarillo, rojo o azul. Hasta el punto de que ser acomodador o proyeccionista eran películas en blanco y negro fáciles de olvidar. Aspirar a pintar cuadros, hacer caricaturas, dibujar cómics y ganar dinero para ir al cine cada día, eran deseos que podían convertirse en realidad. ¿Por qué no? Más milagro era que una pantalla se llenase con la verdad de los colores para descubrirme que, más allá del arco iris, había un camino que podía recorrer de principio a fin. El technicolor había empezado a cambiar mi vida. Comprendí que mis dibujos eran sólo líneas que contaban las cosas pobremente. Algún día aquellos dibujos se llenarían de color, y una pradera del Oeste lo sería más con un verde rutilante, un mar mojaría mejor con el azul de las olas y el blanco de la espuma, y un sol calentaría más fuerte con el amarillo intenso. El rojo fue un color que tendría su propia experiencia, cuando mi madre nos llevó a mi hermana y a mí un día de Reyes al “Salón Victoria”. El estreno de Blancanieves en Santander fue todo un acontecimiento. Era la primera película en dibujos animados que duraba hora y pico. Si Virginia puso en funcionamiento el mecanismo de mi fantasía, Blancanieves lo iba a disparar hasta velocidades de vértigo. Aquellos colores del pelo, la cara y el vestido de Madeleine Carroll se quedaron pálidos y descoloridos cuando aparecieron en la pantalla el castillo de la madrastra, el bosque encantado y la casa de los enanitos. El clímax, el punto más elevado de aquella montaña mágica, fue el rojo de la manzana que, surgiendo de aquella caldera hirviente, 23 se recortaba majestuoso sobre el fondo neutro. Aquel rojo de la manzana de Blancanieves es el éxtasis más iluminado que el cine me ha regalado. Toqué la gloria, anduve entre nubes y, posiblemente, sentí durante unos segundos el rostro de Dios sobre mi rostro, el fuego del amor sobre mi corazón de niño, la luz continua rasgando la penumbra de una infancia enfermiza. Dios se me estaba manifestando en el rojo intenso de una manzana envenenada. O, quizá, me estaba engañando de por vida. Todavía no sé muy bien si aquella manzana me ha alimentado o me ha tenido envenenado desde entonces. Todavía me pregunto a menudo si aquella sesión del día de Reyes en el “Salón Victoria” fue una revelación o un engaño. Posiblemente ambas cosas. Con mi tia Pilar y mi hermana Julia 24 Mis primeras “apariciones” en la prensa Viñetas de mi primera historieta Los vaqueros, héroes de mi primera historieta Blancanieves Mis primeros personajes de Disney DE CUANDO ME ROBARON EL TESORO DE LA CAJA NIQUELADA n el lenguaje de la época llamábamos “placas” a los fotogramas. Para E los niños de entonces, tener canicas o cromos deportivos era un lujo. Cuando alguno del barrio tenía la colección completa de los cromos de la liga de fútbol o de la Vuelta a España era considerado un cha- val rico. El que, además, tenía placas era el más rico de todos. Los cromos y las canicas estaban más al alcance de la mano, y por miserable que fuese la posguerra, cualquier niño tenía canicas de colores o cromos de Gorostiza y Cañardo. El poseedor de unas cuantas placas de una película de vaqueros o de una jornada de Fu-Manchú pertenecía al club de los potentados. Yo pude coleccionar algunos fotogramas en blanco y negro, pero desde Virginia, mi sueño era poseer uno en technicolor. El día que yo tuviese en mis manos un fotograma en color poseería la palabra mágica, el “Ábrete, Sésamo” capaz de conseguir todo lo demás. Los fotogramas sólo se podían conseguir en las cabinas de los cines. Toño, el sobrino del acomodador, pronto se convirtió en el traficante absoluto del distrito. Cambiaba fotogramas por cómics, cromos, caramelos, estampas, lápices de colores…Teniendo como tenía Toño cajas de cerillas rebosantes de fotogramas, podía permitirse el lujo de conseguir cualquier cosa. Mi primer fotograma de verdad lo conseguí a cambio de un dibujo de Búffalo Bill. Los de blanco y negro me parecieron de mentira, y sólo consideré valioso aquel primer plano de Sabú en El libro de la selva. Regalé, o quizá cambié, mis fotogramas “corrientes” y me propuse iniciar una carrera de coleccionista que me llevase a ser rico del todo. El problema era que escaseaban las películas en technicolor. Tan sólo de cuando en cuando se estrenaba una de aquellas maravillas. Las posibilidades de 30 posesión eran muy limitadas y cuando aparecía en el “mercado” un fotograma de El barón de Münchaussen, El libro de la selva o Blancanieves los precios se disparaban y las transacciones resultaban laboriosas. No sé cómo conseguí una docena de fotogramas del primer western en technicolor: Policía montada del Canadá. Se estrenó en uno de los cines importantes de Santander, el “Gran Cinema”, y mi tía Pilar, que ya era toda una profesional de la costura, ahorró unas pesetucas y me llevó a verla. Volvieron mis ojos a saltar de gozo con los verdes de la pradera y el azul del cielo. Y si en Blancanieves el rojo de la manzana fue un chispazo efímero, en Policía montada del Canadá el rojo de las casacas fue una hoguera que chisporroteó trepidante durante dos largas horas. Tuve rojo en la retina durante mucho tiempo y cuando conseguí aquella docena de fotogramas, donde siempre había un “chaqueta roja”, como los indios llamaban a los montados, me sentí el niño más rico del barrio. Ya tenía una treintena de fotogramas en color: unos diez de El libro de la selva, cinco de Blancanieves, tres de El barón de Münchaussen, y los doce de Policía montada del Canadá. No sé de dónde salió una cajita niquelada, como diseñada a propósito para guardar aquellos trozos de celuloide. Nunca, de niño, tuve un tesoro mejor. Aquella cajita reluciente, donde cabían un manojo de cincuenta, era la caja fuerte que debía ser llenada del todo. Algún día tendría cincuenta fotogramas en technicolor y allí acabarían mis ansias de poseer. Ese día no llegó nunca, porque aquel tesoro tenía sentido si yo lo compartía con los demás. Todos los chavales del barrio habían admirado aquella “colección” más de una vez. En una ocasión, encamado como de costumbre por aquel asma de mi infortunio, vinieron a verme mis amigos del barrio. Llevaba dos semanas sin aparecer por el 31 colegio y decidieron visitarme una tarde tan encapotada como casi todas las del otoño. Habitualmente venían solos o de dos en dos. Cuando aparecieron, lo menos ocho, me pareció alguna fiesta o una manifestación colectiva de compasión espontánea. Éramos tantos en aquella habitación pequeña que, pronto, cada uno se las apañó como pudo. Unos se dedicaron a Tarzán y otros se conformaron con Jorge y Fernando, la patrulla del marfil. Un par de ellos me contaron cosas del colegio, y un tercer grupo miraba, cara a la bombilla del techo, mi colección en technicolor. Después, los cómics y los fotogramas se hicieron intercambiables. Cuando se fueron a sus casas, a eso de las siete, estaba cansado de tanto ajetreo y la fatiga me devolvió a lo de siempre. Respiraba mal y pasé la noche casi en vela. Cuando al día siguiente me sentí mejor, y me dispuse a pasar un rato con Madeleine Carroll (también trabajaba en Policía montada del Canadá), Gary Cooper y Sabú, no encontré la cajita niquelada por ninguna parte. Mi madre la buscó debajo de la cama y en los rincones de la habitación. Revolvió cajones y deshizo la cama. Aquellas treinta joyas de mi corona habían desaparecido con el cofre que las guardaba. Fue como haber perdido algo del cuerpo, el dedo de una mano, el lóbulo de una oreja, la punta de la nariz… Fue tanto el desamparo que ni pude llorar. Tiempos jodidos aquellos que propiciaban robos miserables. ¿Qué pudo conseguir a cambio el que se llevó la caja niquelada? ¿Un bocadillo de chorizo rancio, una entrada para el “Popular Victoria”, un álbum de cromos a medio llenar…? Cualquier cosa era menos que la ilusión que yo había acuñado tan pacientemente. Cualquier moneda de cambio era una puñetera mierda comparada con aquella treintena de ventanucos por los que yo veía el mundo con el mejor de sus colores. Si entonces no perdí la confianza en los demás, no pude perderla con el suceder de los años. Un niño que 32 había tenido el mundo en sus manos se encontraba, de pronto, con las manos vacías. Y lo que más me duele ahora, casi sesenta años después, es no recordar qué suceso afortunado me liberó de aquel pesar. Supongo que las películas y el dibujo fueron pomadas suaves que curaron heridas profundas. Así es ahora y así debió de ser entonces. La trainera “Pedreña” y la cara triste de un niño enfermo 33 Fotogramas de “El libro de la selva” y “El ladrón de Badag” DE CUANDO ENFERMO NO PODÍA CABALGAR CON GARY COOPER ntes de cumplir los doce años ya era un niño condenado al destierro. A Durante todo el 48 la cama fue una amiga inseparable. Se recrudecieron los ataques de asma y, escolarmente, pasé un año en blanco. Más propio sería llamarlo un año en negro, porque asistía tres o cua- tro días al colegio y me pasaba los diez siguientes encamado con la fatiga y el desaliento. Y no era una situación que hubiese surgido así, de repente. Los tres años anteriores ya habían sido malos y mis cuadernos de notas estaban llenos de cosas parecidas a “sin calificar por falta de asistencia. Firmado: Vicente Rozas”. Los cómics, los dibujos en los momentos menos fatigosos, el Marca con sus crónicas de la liga de fútbol, y algunas visitas esporádicas no me hacían olvidar que en los Escolapios había cine los jueves y los domingos, y que en el “Popular Victoria” seguía existiendo el Far-West. Echaba de menos el cine porque en aquella época de carencias era lo único que teníamos a mano la gente pobre. Algún amigo del barrio me contaba una de piratas o de risa, pero no llegaba a hacerme una idea clara de aquel relato. Nadie en el barrio contaba las películas como yo. Era el que más películas veía y el que las contaba con más aspavientos. Gesticulaba, inventaba diálogos y le daba al relato una intensidad que hacía de cada película una obra maestra. Cuántas veces me han dicho mis amigos: “Me gustó más cuando tú me la contaste”. Paralelamente, la vida familiar era un tanto dolorosa. Mi madre me cuidó con mimo, vivió mis ahogos con verdadera angustia, y muchas tardes me contaba historias melodramáticas como Genoveva de Brabante o Los dos huerfanitos. Mi padre era otra cosa. Siento aquellos años como años sin padre. Emilio se limitaba a trabajar, a jugar sus partidas y a dejar los problemas en manos ajenas. No puedo recordarle 35 como un padre tierno y, a la vez, fuerte. Su tendencia irresistible a la irresponsabilidad hicieron de él un buen hombre con voluntad frágil y vivir despreocupado. Su capacidad de decisión la había dejado en manos de mi abuela y mi madre, dos mujeres de carácter que solucionaron su vida desde el principio. Fue una pena que un hombre tan culto, tan educado y tan capaz perdiese su tiempo en una funeraria de provincias, donde no pasó de ser un mandado. Emilio hubiese sido un notario perfecto, un empresario teatral abierto a cualquier tendencia, un gestor eficaz… Y el pobre se pasó casi sesenta años laborales construyendo cajas de muerto y organizando entierros. Nunca he conocido en mi vida persona más desaprovechada. Mi vida de enfermo estaba adornada con un manto de negrura. Estaba flaco y comer era un verdadero tormento. Pero a pesar de lo que me rodeaba, por encima de mi postración, siempre fui un niño optimista. Cuando uno se está ahogando, lo de masticar y tragar resulta insoportable. Aunque apenas el aire me pasaba por los bronquios abiertos, mi fantasía se disparaba para hacer planes inmediatos: había que dibujar, había que escribir una carta a mi tío Yayo que jugaba en el Celta de Vigo y salía mucho en el Marca, había que perderse en las aventuras increíbles del mago Merlín, mi indiscutible héroe de papel. Había que creer en la vida a partir de la primera respiración serena. Cuando el aire penetraba en mis pulmones y éstos no sonaban a piedras, cualquier sonido era maravilloso. Respirando bien, un día de sol era como una película en technicolor. Los ahogos pasados pronto se diluían para dar paso a ensoñaciones siempre relacionadas con el cine. Cuando hacia 1975, Fernando Moreno llevó a mi casa un vídeo recién traído de Alemania, introdujo una cinta de plástico y en la televisión empezó El último tren de Gun-Hill, inmediatamente pensé: “Esto lo había inventado yo en 1947”. Y era verdad. Porque en las interminables tar- 36 des oscuras de mis inviernos de encierro soñaba con un aparato encima de mi cama, a mi derecha. Un aparato con teclas donde yo pudiese tocar una de ellas para que, en la pared blanca y desnuda que yo veía desde la cama, se proyectase una película. Ahora El forastero, después Las cuatro plumas, y para terminar Blancanieves, no faltaba más. Aquel primer vídeo del 75, que me dejó absolutamente asombrado, lo había intuido yo 28 años atrás. ¿Por qué la pared de enfrente era la única de la casa que no tenía un dibujo de Fael, una foto del Celta o un retrato de Pilar enseñando unas manos de exposición? Una pared desnuda es una invitación al ensueño. Una pared blanca está pidiendo a gritos convertirse en pantalla. Eran tantas las horas muertas, sin radio y sin libros, que un niño enamorado de las películas lo único que podía hacer era imaginar que en aquel espacio vacío podían surgir de la nada la figura desgarbada de Gary Cooper, la esplendorosa belleza de María Montez y la alegría de Sabú surcando el cielo en la alfombra voladora de El Ladrón de Bagdad. Gracias al asma conservé la ilusión de mundos mejores. Ser un niño enfermo me hizo fuerte de mente y de corazón. Pasarme días y días sin participar con mis amigos del barrio en juegos y enseñanzas me convirtió en un niño distinto. Para lo bueno y para lo malo. En cualquier caso, el cine y las películas estaban siendo ya estacas donde me agarraba para continuar la marcha, a pesar del viento contrario del asma y la soledad. El destierro estaba próximo y yo sólo le pedía a Dios que en el destierro también hubiese cines. 37 DE CUANDO EL CAPITÁN BENEDICTO ELIGIÓ MI DESTIERRO ste niño no puede vivir en Santander —había sentenciado el capitán E Benedicto. El tal capitán era un novio que tuvo mi tía Pilar. Un madrileño “echao palante” que, en realidad, era sólo teniente, pero que se las daba de capitán. —¿Y dónde va a vivir entonces? —había replicado mi madre. —En cualquier sitio, menos en una ciudad con mar —volvió a sentenciar el militar. —Y tú, Pepe, ¿qué propones? —intervino mi padre. —Hay que pensar en un sitio cercano donde el niño pueda estudiar. Un internado o un sitio así —le contestó Benedicto. —Un internado es muy caro para lo que yo gano al mes —mi padre volvió a meter baza. —Primero le buscamos colegio y después pensaremos cómo pagarlo —el novio de mi tía lo tenía muy claro. La verdad es que aquel militar madrileño, que había sufrido la guerra civil en el bando nacional y que también vivió la División Azul en el frente ruso durante la guerra mundial, tenía recursos sobrados para decidir cuestiones caseras. Al cabo de dos semanas había convencido a mis padres para que viajasen a Palencia, la ciudad interior más cercana, y buscaran colegio al enfermo. Un lunes por la mañana Emilio y Cuca volvieron de Palencia, donde un domingo, de la mañana a la tarde, habían recorrido la ciudad en busca de un internado apropiado. Yo viví todo aquello con extrañeza porque no se me había pasado por la cabeza dejar mi casa de Barrio Camino y vivir en otro sitio que no fuera Santander. —Tenemos dos colegios donde puedes ir —dijeron a modo de saludo mis padres cuando llegaron de la estación. 38 —Yo no quiero ir a ningún colegio que no sea los Escolapios —protesté. —Ahora tienes que elegir entre La Salle y los Maristas de Palencia —dijo ella, a punto de soltar la lágrima. —¡Y a mí qué más me da La Salle que los Maristas! —Puede que no te dé igual, hijo —atajó ella— La Salle es un colegio más grande y más bonito, pero en los Maristas hay cine los domingos. —¿Y en La Salle no? —pregunté incrédulo. —Sólo los Maristas tienen cine para los internos —concluyó Cuca. Nunca en mi vida he sido tan categórico. —Entonces, iré a los Maristas. A finales de enero del 49 salimos hacia Palencia mi madre y yo. Los dos teníamos cara de entierro. Cientos de veces hemos recordado amargamente aquel fin de semana que nos marcó de por vida. Llegamos a Palencia en la tarde del sábado y nos quedamos a dormir en una pensión frente a la estación. Ha permanecido en pie hasta hace unos diez años, y siempre que he pasado por Palencia los ojos se me han ido dolientes hacia aquella casa con mirador curvo que me recordaba la que Norman Bates compartía con su madre en Psicosis. Mi madre no sabía “cómo” dejarme en el colegio. Pasamos toda la mañana deambulando por la calle Mayor, hablamos de cosas ajenas, como si nada fuera a pasar. Comimos en la pensión y hacia las cuatro y media, con el corazón acongojado, nos despedimos como en los melodramas. Era la hora de entrar al cine del colegio, cuando ella salió por la verja y yo me quedé en la fila de los internos. A pesar de la intuición certera de que aquellas lágrimas iban a marcarme ante los demás internos como un niño llorón y mariquita, no pude reprimir el llanto durante media hora. Un interno 39 mayor que era de Santander vino en mi auxilio y me integró en un grupo de su clase. Entramos en una sala, de apenas cien butacas, que se llenó por completo. Cuando se apagaron las luces y apareció el globo terrestre de la Universal empecé a sentirme “más en casa”. “Universal Pictures presenta a Bud Abbot y Lou Costello en Galopa, muchacho”. Las patochadas de aquella pareja de los cuarenta, un rancho moderno con muchos caballos y una historia entretenida me devolvieron al mundo de los vivos, y cuando, a las nueve, las luces del dormitorio se apagaron, me dormí con un cierto conformismo. Nunca imaginé que, en aquellos momentos, mi madre estaba hecha un mar de lágrimas en la sala de espera de la estación. Quedaban todavía siete horas para que pasase el correo nocturno de Madrid que la devolvería a Santander. Me ha contado que fueron las siete horas más largas de su vida. Paseando una hermosa tarde de verano por el Sardinero, me confesó que aquellas horas terribles las vivió como una muerte. Dejarme en el internado de Palencia era como haberme enterrado para siempre. Alguna conexión oculta debió de pasar de su mente a la mía. En aquella primera noche del colegio me desperté sobresaltado después del primer sueño. ¿Dónde estaba? Aquella no era mi cama, ni mi casa, ni mi aire. Me incorporé un poco y lo que vi a mi alrededor era aterrador. Mi nueva cama estaba en el vértice de una “ele” oscura y silenciosa. A mi izquierda y a mi derecha se alineaban dos largas hileras de camas muy próximas. Hacía mucho frío y el silencio se podía cortar. Aquella “ele” del dormitorio podía ser la de una cárcel o la de un cuartel. Y me sentí solo y extraño, porque los chavales que allí dormían estaban en aquel internado mejor que en sus pueblos de origen. Para mí, recién llegado de Santander y a pesar de Abbot y Costello, aquello era un destierro sin billete de vuelta. 40 DE CUANDO UN INTERNO DESCUBRE QUE EL FÚTBOL ES TAN AMIGO COMO EL CINE astaron un par de semanas para que me sintiese de nuevo un niño B normal. Empecé a respirar a pleno pulmón los aires castellanos, y las energías perdidas durante los dos últimos años en Santander volvieron a ocupar mi mente y mi cuerpo. Había perdido dos cursos completos, y con doce años tuve que empezar Ingreso de Bachillerato. Ser un poco mayor que mis compañeros de clase me dio una cierta ventaja, muy propicia para integrarme en el grupo. Creo que, incluso, se me quedó algo pequeño porque, a la semana, ya estaba entre los primeros puestos de mi clase. Eso me ayudó y reafirmó mi autoestima. El fútbol también me echó una mano, porque jugaba bien y era tan eficaz a la hora de meter goles como a la hora de evitarlos. Como escaseaban los porteros, enseguida me asignaron un lugar bajo el larguero. También me ayudó muchísimo la carteruca con fotos que había traído de Santander. Era una vieja cartera de mi padre con varios compartimentos de plástico para guardar fotos. Yo tenía cinco que eran un tesoro: mi tío Yayo, como capitán del Celta, saludando, en presencia del árbitro, a otros capitanes como Gaínza del Athletic de Bilbao, César del Barcelona, Aparicio del Atlético Aviación, Eizaguirre del Valencia y Campanal del Sevilla. José Luis, el interno de Santander, me las pidió y fue exhibiéndolas entre los grupos de internos mayores. Dejé de ser “la nena que lloró cuando su mamá le dejó en el colegio” para convertirme en “el santanderino, el sobrino de Yayo, medio izquierda del Celta de Vigo”. Nunca mi tío Yayo fue tan importante para mí como en aquellos primeros meses de internado. Además Yayo tuvo detalles impropios de un futbolista. Como pasaba mucho por Palencia, camino de Cataluña, Castilla, Levante o Andalucía, las horas nocturnas de espera entre tren y tren las pasaban en un bar-hostal que había frente al colegio. El hijo del dueño iba a los Maristas 41 y muchas veces me sorprendió con un sobre grande que guardaba una foto del Celta. En una de aquellas ocasiones, a mi tío se le ocurrió dedicar a todos los chavales del colegio una foto del equipo cuando jugó la final de copa con el Sevilla en el estadio Chamartín. No sé dónde fue a parar aquella foto, pero mi etiqueta de “santanderino que para muy bien y es sobrino de jugador famoso”, brilló más que nunca. Todo era bueno para que aquel destierro de Castilla perdiese sus tintes melodramáticos y se quedase en una historia normal, con momentos duros y momentos memorables. ¿Qué había sido del cine y las películas? Por lo pronto, las tardes de los jueves resultaban todavía demasiado evocadoras. En los Maristas los jueves tarde se utilizaban para salir fuera del colegio. Íbamos al Campo de la Juventud, un recinto de Falange donde se celebraban “olimpíadas” con fútbol, baloncesto, atletismo y frontón. Cuando no jugaba algún equipo del colegio, los internos caminábamos hasta el monte de las afueras de Palencia. Allí jugábamos al fútbol y merendábamos pan y chocolate o pan y naranja. Fueron tardes duras aquellas de los jueves palentinos. Por la merienda y porque mi imaginación volaba hasta los Escolapios de Canalejas para ver a mis amigos de siempre sentados en el gallinero del cine esperando Los tambores de Fú-Manchú, El misterioso Dr. Satán o El capitán Maravillas. Y así un jueves y otro jueves. Y así la semana se hacía larga porque no existían en Palencia los jueves con cine. En los Escolapios, un miércoles era víspera de fiesta y un viernes la antevíspera de lo mismo. En los Maristas, un miércoles era sólo un miércoles, un día que todavía andaba lejos de un domingo con película. En el internado convertí los sábados en un día expectante. Dispuesto a acortar aquellas semanas interminables me hice amigo del hermano Félix, que era el encar- 42 gado de la cabina. Los sábados por la mañana me desvelaba el título de la película del día siguiente. Era el hermano Félix un frailuco afable y receptivo al que le extrañó que un niño de doce años se interesase por títulos y temas. Ninguno de aquellos ásperos castellanos del internado se preocupó nunca por la película de turno. Yo fui la excepción que el hermano Félix agradeció como la aparición de un arcángel. —¿Y de qué trata El tambor del Bruch? —preguntaba yo, apenas desvelado el título. —Es de guerra. ¿No te ha enseñado el hermano Luis en clase de Historia que la batalla del Bruch se la ganamos a los franceses en 1808? Cuando me decía San Antonio, yo sabía que aquello no iba de santos o de iglesia. Aquello iba de ciudad fronteriza y de Errol Flynn pegando tiros y galopando como el viento. Otra de las cosas que me regaló el hermano Félix fue el acceso libre a la cabina de proyección. Era tan escurrida como él. Apenas cabían un proyector de treinta y cinco y una mesa de madera donde montaba las bobinas. Aquel era el espacio más majestuoso del colegio. Porque la sala de cine era muy pequeña y las butacas muy duras. Por el contrario, en la cabina había mucho de magia y de calor acogedor. Que el fraile me abriese aquel recinto íntimo y me contase de qué iba cada película, le convirtió en el ángel de la guarda que aparecía hermoso y reluciente en las estampas de la época. 43 Dibujo del Cristo de Limpias, 1949 Una lámina dibujada en los Maristas DE CUANDO “LA DILIGENCIA” NO RESULTABA TAN BONITA COMO OTRAS DEL OESTE uenos enseñantes los Maristas, pero pésimos programadores de pelí- B culas. El hermano Félix pronto se me quedó en un buen fraile que desconocía lo más elemental de aquel mundillo donde yo bebía lo que me dejaban beber. La programación del colegio era mediocre y con un despiste casi total de aquello que nos gustaba a los escolares. Cada sábado el hermano Félix elegía una de las películas que se proyectaban en Palencia capital. Todos los cines de la ciudad, excepto dos, eran propiedad del Sr. Ortega, y yo creo que, al menos, unas veinte películas discurrían de una sala a otra durante toda la semana. Seguro que yo mismo, un chaval de doce años, hubiera elegido mejores cosas. Es revelador que, tras dos cursos completos, tan sólo recuerde una docena de aquellas películas dominicales: tres de Abbot y Costello, tres españolas de guerra, cuatro del Oeste y dos de piratas. Durante el 49 y el 50 mis ojos hambrientos se tragaron demasiadas películas españolas insustanciales, algunas italianas y francesas que entendía a duras penas, y una serie de westerns aburridos donde había más canciones que tiros, y más caballos enjoyados que galopadas de verdad. Entre las recordadas, dos maravillas del Oeste en technicolor: San Antonio y Dodge, ciudad sin ley. Errol Flynn no era tan cercano como Cooper, pero comprendí enseguida que para guapo y chulo nadie como él. Me divertían bastante Abbot y Costello. Cada trimestre aparecían en la pantalla del colegio con Galopa, muchacho; Agárrame ese fantasma y Contra los monstruos, que era la mejor de todas. Ver juntos, en la misma película, a Frankenstein, Drácula, el Hombre lobo, el flaco serio y el gordo tontorrón, era una mezcla explosiva. Para un niño imaginativo, pasar del susto a la risa, así de repente, era una terapia infalible. 46 Había domingos donde la felicidad total se rozaba con los dedos. Cada quince días, los frailes nos llevaban a La Balastera, el campo de fútbol donde jugaba el Palencia. Aunque yo estaba acostumbrado al campo del Sardinero y a la primera división, ver un partido de tercera, por ejemplo un Palencia-Zamora, llegó a ser también un acontecimiento ardientemente esperado cada quincena. Si el domingo de partido en casa se completaba después con una película bonita, aquel destierro de la meseta empezaba a hacerse llevadero. También hubo decepciones de verdad entre las cuatro paredes del cine de los Maristas. La más grabada en la memoria corresponde, con perdón, a La diligencia. Sabía, porque lo había leído en Alerta que La diligencia era algo especial, una película del Oeste más grande que las demás. La esperaba con tanta intensidad que todo lo que viví a partir de las cinco de la tarde pertenece al capítulo de lo desmesurado. Se apaga la luz y se enciende la pantalla. Aparecen los títulos con nombre familiares: John Wayne, John Carradine, Tom Tyler (el capitán Maravillas), Thomas Mitchell… y de pronto, ¡zas!, la pantalla se apaga y el sonido enmudece. No se encienden las luces de la sala. El hermano Vicente, vigilante de los internos, comunica que se ha ido la luz. A esperar. Algún grupo de mayores intenta una pequeña juerga que la linterna poderosa del vigilante corta de raíz. Un cuarto de hora, media hora, tres cuartos… Yo tenía una opresión en el pecho como cuando me daba el asma. Como no volviese pronto la luz nos iban a mandar al comedor, y después de la cena a dormir. Creo que hasta recé con fervor para que Dios volviese a decir aquello del primer día: “Hágase la luz”. Cincuenta minutos después del apagón volvió la luz y un estruendo entusiasta se oyó en la sala. La película continuó a partir del “directed by John Ford” y los siguientes cuarenta y cinco minutos fueron los más 47 decepcionantes de mi vida peliculera. Allí no pasaba nada. ¿Por qué hablaban tanto los personajes? ¿Por qué John Wayne no aparecía en un caballo brioso? ¿Dónde se habían metido los apaches? Aquello no parecía una película del Oeste. Al menos, nunca había vivido yo una supuesta aventura en un sitio tan cerrado. ¿Aquello era La diligencia? Menos mal que, de pronto, todo explotó. Los apaches persiguieron con saña a la diligencia y el chico se subía al pescante para disparar su Winchester. Los indios empezaban a caer y el interior de la diligencia, tan lleno de palabras hasta entonces, se convirtió en un espacio lleno de vida. Después el 7º de Caballería, como siempre. Al final, cuando John Wayne saca más rápido que Tom Tyler y se despide de la chica rubia, había olvidado el tostón de la primera parte. Tuve que llegar a muy adulto para que aquellos cuarenta y cinco minutos de La diligencia se me desvelasen en toda su plenitud. Si en el cine de los Maristas aquellos diálogos interminables durante el traqueteo del viaje me hubiesen gustado, a estas alturas sería un cinéfilo repipiado que mezcla en el mismo saco a Rohmer con Hawks y a Ford con Antonioni. La segunda decepción de aquellos años fue más suave porque, sencillamente, supuso una carencia, un “no ver”. Fue en una de las últimas sesiones, allá por junio del 50. Estaba terminando el curso y el hermano Félix me anunció El cisne negro. —Esa la conozco, hermano. Trabajan Tyrone Power y Maureen O´Hara. —¿De dónde has sacado esa información si acaba de estrenarse en Palencia? —Hace año y medio que se estrenó en el cine “Coliseum” de Santander. Es un cine donde ponen las películas de la Twenthy Century Fox. El fraile sonrió. Me miró con aire compasivo y debió de pensar: “este jodío niño acabará echándome de la cabina”. 48 —Es en technicolor y el título de la película es el nombre del barco pirata —concluí con autoridad. El cisne negro duró aproximadamente media hora. Cuando el pirata intentaba seducir violentamente a la chica del pelo rojo, se paró la proyección y nos mandaron al estudio. La versión oficial fue que se había estropeado el proyector. Yo supe que aquella suspensión era un problema de censura. El hermano Félix acostumbraba a ver los sábados por la tarde la película montada en las bobinas por si surgía algún problema mecánico. Aquella de piratas no debió de verla el día anterior y ante unas escenas tan atrevidas tomó la decisión de cortar por lo sano. Debió de pensar en una expulsión de la orden y en su posterior excomunión. Los escrúpulos aterrorizados del hermano Félix nos privaron aquel domingo de junio, de una diversión sana y en technicolor. ¡Con las pocas que ponían en colores! La frustración me duró una semana completa, pero El cisne negro, por inalcanzable, ha sido una de mis películas de piratas más queridas. Mi tio Yayo, en el viejo Chamartín 49 DE CUANDO EN EL DESTIERRO DESCUBRÍ COSAS DIFERENTES an sólo en dos ocasiones “salí” del colegio para ir al cine. La primera T fue con motivo de un jueves festivo. En aquellos tiempos de “nacional catolicismo” y tratándose de un colegio de frailes, no se podían dejar escapar ocasiones tan favorables como el estreno en Palencia de Juana de Arco. Aquel jueves de marzo del 50, en vez de ir a pasear al monte, los internos invadimos la ciudad en dos filas muy ordenadas y nos sentamos en las butacas del anfiteatro del cine “Ortega”. Aquél sí que era un cine de verdad, muy parecido a los de Santander. Juana de Arco era en technicolor y la protagonizaba una estrella que no conocía: Ingrid Bergman. He de apuntar que desde mi encierro dolorido del ahogo habitual, mis mecanismos mítico-religiosos se habían disparado. Encima del cabecero de mi cama de enfermo, un Cristo sencillo contemplaba mi dolor. A veces entendía yo que aquel Crucificado y yo teníamos en común el sufrimiento continuo. Él nunca bajaba de su cruz y yo pensaba que de aquella cruz mía del asma nunca podría bajar tampoco. En aquellas horas de soledad y fatiga tuve que construirme un espacio donde el dolor tuviese algún sentido. Desde entonces, un Cristo crucificado siempre ha estado relacionado con alguien que sufre. Juana de Arco me pareció una heroína como no había visto otra. Además de oír “voces interiores”, se presentaba ante el Delfín de Francia y conseguía un ejército para combatir a los ingleses. Juana estaba guapísima de pastora y de guerrera. Aquella cara sublime, con los labios más increíbles que yo había visto en una pantalla, era hermosa incluso con el pelo corto y el casco de la armadura. De inmediato sentí que Ingrid Bergman iba a ser la mujer de mi vida. De mi vida peliculera, se entiende. Antes había sido un niño enamoradizo que no sabía muy bien si quedarse con María Montez o con Ivonne de Carlo. Desde Juana de Arco nunca dudé que, por muchas 50 novias que tuviese en la oscuridad, ninguna sería capaz de destronar a la sueca. Además, para más “gozo espiritual”, la quemaban aquellos malvados del obispo Cauchon y los ingleses. Hasta había unos carceleros que intentaban violarla en la mazmorra. Nunca habrá una santa más cinematográfica que Juana de Arco. La única que puede caminar a su lado es Escarlata O´Hara. Después de ellas dos, el resto. Salí del cine “Ortega” intentando que las lágrimas no me delatasen. Las escenas finales eran demasiado terribles para un chaval de trece años que se conmovía con las películas y que, al mismo tiempo, creía que los santos que sufrían en la vida y en el cine eran compañeros de camino. Con verdadero esfuerzo pude reponerme y llegar al colegio como si hubiésemos visto una de risa. El resto de los internos lo había pasado bien. Nos habíamos sentido libres durante un par de horas, mezclados con aquellos espectadores de la sesión de las cinco. Pero yo, más que libre, me había atado de por vida a los santos del cine y a un rostro que habría de darme en el futuro motivos de felicidad. En Semana Santa, mi madre pasó un par de días conmigo. Llevaba casi un año sin verme, porque durante las Navidades del 49 el capitán Benedicto me había llevado a Madrid y no había aparecido por Santander. Era peligroso recaer y se acordó en Barrio Camino que no pisase el litoral hasta nuevo aviso. Aquella visita inesperada fue un acontecimiento. El sábado de Gloria era un día especial para los consumidores de películas. Las mejores del año se estrenaban ese día, y no dudé que en algunos cines de Palencia pondrían algo grandioso. Me habían dado permiso hasta las siete de la tarde y Cuca me recogió en el colegio después del desayuno. Fue un día feliz. Un día para contarnos muchas cosas y para recordar tiempos pasados. Mi madre me encontró espléndido. Más gordo y más hecho. Se dio 51 cuenta enseguida de que aquellos meses de internado me habían madurado contrarreloj. Durante toda la mañana paseamos por la calle Mayor, y hacia el mediodía nos dimos una vuelta por las orillas del río. —Es el río Carrión, un afluente del Pisuerga —comenté yo. Y la conté nuestros paseos de los jueves, cuando no teníamos competición deportiva en el Campo de la Juventud. —A veces traigo un cuaderno para dibujar algún paisaje. —No dejes de dibujar, hijo, que eso siempre te ha dado muchas satisfacciones. —Tengo en el colegio un apunte de un puente del río. Lo dibujé desde abajo y por el ojo del puente se ve la torre de San Miguel. Comimos en la fonda “La Rosario”, donde mi madre había dormido la noche del viernes. A las cuatro ya estábamos pateando de nuevo la ciudad. Mi madre había decidido que, a las cinco, al cine. El problema fue que ella tenía una idea fija. Recorrimos varios cines y en algunos el programa era prometedor: Revuelta en la India, de Sabú, El espadachín con un tal Larry Parks que no conocía, Frankenstein y el hombre lobo de Lon Chaney… —Vamos a ir a ver Rebeca. —¿Rebeca, y qué película es esa? —La han estrenado en Santander y tu tía Pilar dice que es preciosa. —¿Pero es del Oeste o de piratas? —Es distinta. Ni de gansters ni de monstruos. Ni de vaqueros ni de espadachines. Es distinta, hijo. —Vamos a ver las carteleras y te diré si me va a gustar o no. 52 Por las carteleras yo podía adivinar el grado de interés de una película. Era capaz de mover en mi cabeza aquellas imágenes encerradas en cada una de las fotos que adornaban la cristalera de un cine. —Me parece que Rebeca va a ser un rollo. Sólo se ve una chica asustada y una señora de negro con un candelabro en la mano. —¿No te fías de tu madre? —No es que no me fíe de ti. Es que el chico, el del bigote, tiene cara de aburrido. —Vamos a entrar a ver Rebeca y si no te gusta te compro el último almanaque de Tarzán. Por mucho que me aburriese, un álbum de cien páginas con las aventuras del hombre mono era una compensación generosa. Y entramos en el cine “Proyecciones” a ver Rebeca. Me quedé mudo a partir de los títulos. ¿Por qué el nombre del director figuraba delante de todos, como ya había visto en las películas de Cecil B. De Mille? Nunca había imaginado que el cine pudiera ser algo más que Charlot, Gary Cooper, Errol Flynn, María Montez, Boris Karloff… ¿Podía gustarme algo que no se desarrollase en Bagdad, el desierto de Arizona, los mares del Caribe y el castillo tenebroso de un científico loco? Rebeca fue la respuesta afirmativa. Mi madre, una vez más, me estaba abriendo las puertas de lo nuevo. Había un cine que desconocía, había algo, más allá de la tela de la pantalla, donde yo podía encontrar historias de amor y de misterio. Rebeca fue como nacer de nuevo. Como nacer para el Cine con mayúscula. Aquella tarde de sábado de Gloria, en el cine “Proyecciones”, había crecido diez años. Había madurado con un sol tan intenso que me sentía arder. 53 Hace un par de meses me pidieron para la revista “Nickel Odeón” una lista sobre Hitchcock. No dudé un instante. Rebeca era la primera. Después Vértigo, La sombra de una duda y Psicosis. Rebeca, desde niño, ha sido siempre la preferida. Salimos del cine y mi madre intentaba charlar. Yo no sabía qué decir. Si ahora me cuesta expresar aquellas vivencias, entonces ni siquiera sabía muy bien lo que había pasado por mí. Recuerdo que sonreí, apreté su mano derecha y dije: “no hace falta que me compres el almanaque de Tarzán”. En los últimos seis años vividos junto a mi madre hemos recordado aquel sábado muchas veces. No importaba repetirlo, porque siempre funcionaba para bien. Una cosa así, por mucho que se repita, siempre parece cosa nueva. Y ahora, a las cuatro semanas justas de haberla perdido, recordarlo con palabras escritas es igual que un paseo por Miranda empezando por el principio: “¿Te acuerdas, Cuca, cuando me obligaste a ver Rebeca?”. En los Maristas, 1951 54 Rebeca Dibujos veraniegos: Palencia y Naveros de Pisuerga Caricaturas coloreadas de Alonso, Parra, Venancio y Yayo. 1951 DE CUANDO VOLVÍ A LOS ESCOLAPIOS Y EL ASMA ME DEVOLVIÓ AL DESTIERRO antander, 30 de agosto de 1950. S Querido hijo: Te escribo para darte una buena noticia. Iremos a buscarte tu hermana y yo dentro de una semana para llevarte a Santander. Hay un médico muy bueno que va a tratarte durante el próximo curso. Dice que va a curarte del asma. No sabes la ilusión que nos hace a todos el que vuelvas a casa. Prepara tus cosas para cuando lleguemos. El curso empieza a mediados de septiembre y tenemos muchas cosas que preparar. Da muchos besos de nuestra parte a Mauro, la Primi y los niños. Tu madre que te quiere Cuca Este era, más o menos, el contenido de la carta que recibí en Naveros de Pisuerga. Había pasado el verano en casa de una prima de mi madre. Era una familia muy pobre, encargada de una de las exclusas del Canal de Castilla. En aquel puebluco mísero me querían mucho, pero había muy pocos alicientes para un niño de capital que soñaba con las vacaciones como la posibilidad de pasarlo mejor que durante el curso escolar. En Naveros de Pisuerga el internado de los Maristas lo recordé como un paraíso perdido. Comíamos muy mal, porque eran para todos tiempos de miseria. Mis únicas distracciones fueron el dibujo y la lectura. Copié muchas caricaturas de futbolistas que aparecían en “Marca” firmadas por Cronos. Leí novelas del Oeste hasta el hartazgo. Cuca me había llevado al comienzo de las vacaciones una maleta de cartón llena de novelas de “Rodeo”, una colección muy popular. Cada día leía una completa y cuando las devoré todas, repetí los títulos más emocionantes. 58 La carta de Santander fue una de las más esperanzadoras que haya recibido en mi vida. Volvía a casa. ¿Sería posible vivir en Barrio Camino como un niño normal, sin ahogos y asistiendo a clase como Dios manda? Yo pensaba que sí, que aquello era posible, y que mi destierro había terminado. El curso 50-51 fue un paréntesis luminoso, donde volví a mi añorado cine de los Escolapios. Hice segundo de Bachillerato en la “sección de pago” del colegio. Desde el primer día me sentí como en casa y di gracias al cielo por haberme devuelto el espacio donde Escipión el Africano y La puerta de las siete cerraduras abrieron la caja de mis truenos. El aula de 2º B era aquel estudio inmenso de la tercera planta que daba al patio de cemento. Me senté durante diez meses en aquellos pupitres delanteros que los Escolapios habían convertido en butacas, antes de que el salón de actos-cine fuese una realidad. El destino ataba con cinta dorada el 42 con el 50. Aquello era un signo favorable, un detalle de los dioses que, además, habían de regalarme un campeonato de fútbol y un trofeo de máximo goleador. Tuve muchos amigos entre los chavales del curso y compartí libro y pupitre con gente de tanta alcurnia literaria y artística como Alvaro Pombo y Juan Navarro Baldeweg. El cine de los Escolapios hizo que olvidase pronto el de los Maristas. Fue la del curso una programación espléndida, con aires de “ciclo Errol Flynn”: Robin de los bosques, Camino de Santa Fe, El capitán Blood, Murieron con las botas puestas y La carga de la Brigada ligera. Las dos últimas, memorables, aunque al final muriese el chico. Ya sabía yo por entonces que cuando los héroes se mueren en las películas es para convertirse en leyendas. A partir del verano las cosas cambiaron. Reapareció el asma y todo se vino abajo. Aunque comencé el curso 51-52, allá por noviembre era otra vez un chaval enfermo 59 que faltaba demasiado a clase. Me nombraron en octubre delegado de curso y me “destituyeron” a finales de noviembre. Un escolar que faltaba a clase puede ser todo, menos representante de los demás. Perdí de pronto aquel carisma mío de buen estudiante, mejor futbolista y artista precoz. En diciembre “el consejo familiar” me devolvió al destierro de Castilla. Pero ahora iba a ser distinto. Lo que yo pagaba en el internado de los Maristas era más de lo que Emilio ganaba en la funeraria. El clan de los Sanz aportaba lo que podía para que yo pudiese vivir fuera. Lo que no podía la familia era costearme una carrera. Así que el bachillerato era inútil. Cuando volví a Palencia empecé “Comercio”, una carrerilla de cinco años que servía para entrar en bancos, compañías de seguros y empresas administrativas. No volví al internado de los Maristas. Desde el principio vi aquello como una mejora de mi suerte. Y tenía razón, porque me esperaban días de libertad. El segundo destierro iba a ser una cárcel confortable con la puerta siempre abierta. Una especie de libertad condicional que iba a aprovechar al máximo. Equipo del curso 2º B campeón de 2ª categoría. El quinto de pie soy yo 60 DE CUANDO EN SANTOÑA ME ENAMORÉ DE UNA PELIRROJA ebo rebobinar la película para contar un suceso que había pasado por alto. D Estamos en Santoña a principios de septiembre del 51. Mi tío Teto tenía una novia allí con la que iba a casarse a finales de mes. Por aquello de la confraternización previa nos fuimos a Santoña el novio, mi madre, mi hermana y yo. Nunca respiré tan ahogadamente como en aquel pueblo de la costa oriental. —Mañana mismo nos vamos en el autobús de las once —había dicho mi madre al comprobar que aquel ataque de asma era mucho más agudo que los de Santander. Yo andaba sentado en un butacón, respirando mal y leyendo una novela de “El Coyote”. Las apasionantes aventuras de Don César de Echagüe no lograban una pizca de aire más. Sufría un ataque de desesperanza porque comprendía que aquel 51 acabaría con un fundido a negro. A media tarde llegó Lera, la novia de mi tío. —¿Por qué no llevamos a los chiquillos al cine de la plaza? —Ni hablar —dijo Cuca— En el cine Jose se ahogará más que en casa. Además hay que llegar hasta allí y puede fatigarse más. Hice un esfuerzo para acompasar la respiración y poder hablar como si estuviese en plena forma. Además mi hermana me miraba suplicante porque mi encierro también era el suyo. —Echen lo que echen, prefiero ir al cine —dije con determinación. Media hora después, muy despacito por aquello de la fatiga, Lera, Mari Juli y yo nos fuimos a un cine de Santoña que no estaba exactamente en la plaza, sino en una calle muy cercana. Aquel “echen lo que echen” resultó ser Las zapatillas rojas. 61 Se proyectó un No-Do bastante aburrido, sin fútbol ni estrenos de cine, que eran las únicas cosas que a mí me gustaban de aquel noticiario. Después la película. Era de un rabioso technicolor. Los títulos, un enigma para mí. Era la primera vez que leía nombres como Anton Walbroock, Leonide Massine, Ludmilla Tcherina o Moira Shearer. ¿Quién demonios era aquella gente? La película empezaba en Londres, con un teatro donde se estrenaba algo. La gente del gallinero se agolpaba en la entrada y subían como posesos las escaleras para ocupar los sitios preferentes. Paralelamente, el foso de la orquesta se llenaba de músicos, y en el escenario, a telón bajado, un grupo de bailarines ensayaba movimientos. No se qué puerta pudo abrirse en mi interior, pero el afinar de los instrumentos, el colorido de los trajes, el fluir del baile y la expectación del gallinero se manifestaron como una aparición. Cuando se levantaba el telón y los timbales iniciaban la música, estaba yo andando por encima de Santoña y del cine de la plaza. Después, el protagonista, que era un chico rubio del gallinero, decía con expresión asombrada: “¡Ésta es mi música. Me han robado Corazón de fuego!”. A partir de ahí viví un viaje maravilloso que me llevó, de escenario en escenario, a seguir los pasos de una pelirroja que, por encima de todas las cosas, quería ser bailarina. Me identifiqué con el empresario, Boris Lermontov, que decía cosas tremendas, como “Para mí el ballet es como la respiración”. ¿Sería yo capaz de respirar mejor con el ballet? También me enamoré de la pelirroja Vicky Page, metido en el pellejo del músico al que habían robado Corazón de fuego. Moira Shearer, una bailarina inglesa, que haría algunas películas más, convirtió mi fidelidad en bigamia. Ingrid Bergman y Moira Shearer se disputaron mi adoración y, aunque más tarde me quedaría definitivamente con la sueca, en Santoña la bailarina inglesa parecía la única. 62 Pues sí, Boris Lermontov tenía razón. El ballet puede ser una forma de respirar. Desde Las zapatillas rojas yo he respirado un aire diferente que me convertiría en un apasionado del ballet clásico y del ballet moderno, de Nijinsky y de Massine, de Tchaykowsky y de Stravinsky. Ya tenía en mi inventario otra película “distinta”. A Rebeca se juntó Las zapatillas rojas y, entre las dos, dejaron abierta aquella puerta de mi mente a cualquier aire fresco que soplase. Con Rebeca había crecido años en una sola tarde. Con Las zapatillas rojas me puse definitivamente pantalones largos. No podía seguir siendo el niño fantasioso que cabalgaba con Gary Cooper y Errol Flynn como si no existiese otro paraje que las praderas del Far-West. El cine era el mundo entero, y las películas caminos insospechados que podían llevarme a lugares que ni siquiera figuraban en los mapas. El niño de pantalón corto que había llegado a Santoña con el aire justo, volvió a Santander respirando a pleno pulmón y con unos pantalones largos recién estrenados. Las zapatillas rojas 63 Juan Navarro Baldeweg Alvaro Pombo El tercer hombre Los cuatro del Cuadro de Honor. Aquél inolvidable curso de los Escolapios, 1950-1951 Láminas del cuaderno de dibujo Más láminas dibujadas en los Escolapios DE CUANDO DESCUBRÍ EL CINE CASTILLA BAJO LOS SOPORTALES entirme externo fue también sentirme libre como un pájaro inquieto. S No podía quitarme de la cabeza mis dos años de internado en los Maristas. Aquellos soportales de la calle Mayor de Palencia, por donde pasábamos en fila camino de la Balastera, eran ahora el tránsito coti- diano entre mi casa y la Academia San Luis. Mi casa era la casa de Don Juan y Doña Encarna, los amigos de Ciano y Pita, nuestros vecinos de Barrio Camino. Oficialmente estaba viviendo en una pensión, pero la casa de Don Juan y Doña Encarna nunca fue tal cosa. Mis padres pagaban mensualmente un dinero que, con muchísimo sacrificio, reunía el clan de Barrio Camino. Pero al margen de lo pagado, aquella casa donde iba a pasar cuatro años completos nunca fue una pensión donde comía y dormía. Tenía una habitación compartida con un empleado del Banco de Santander que resultó un tipo agradable, aunque algo remilgado. Me trataron con tanto cariño que me sentía en casa. Me controlaron con tanta responsabilidad que, a veces, creía seguir en el internado de los Maristas. Pero lo importante era que yo salía y entraba con cierta libertad, que paseaba por las calles como cualquiera de mis compañeros, y que todos los días recorría, uno por uno, los seis cines de Palencia. Me puse al día de los estrenos, y ver las carteleras se convirtió en un ritual diario. Descubrí que Palencia era una ciudad llena de sorpresas cinematográficas. La más regocijante era que, salvo dos cines de estreno, los cuatro restantes tenían sesiones dobles y triples. Incluso algún sábado o domingo se llegaba al récord de una sesión con cuatro películas. Aquello prometía ser Jauja. Y empezó a serlo cuando, bien entrado el año 52, decidí que la nueva aventura palentina tenía que desembocar en una doble vida: la de estudiante y la de espectador. 67 La vida de estudiante se me hizo un tanto incómoda porque las materias de Comercio eran bastante ramplonas. Durante el bachillerato había cogido el gusto a la Historia, la Gramática y la Geografía. Si el bachillerato era una disciplina escolar que propiciaba viajes y ensueños, los cinco cursos de Comercio sólo prometían vulgaridades: cálculo, contabilidad, geografía económica, derecho mercantil, taquigrafía, inglés comercial… Ya no se trataba de construir una frase con sujeto, verbo y predicado. O de cómo seguir la espina dorsal de las Américas a través de las montañas Rocosas y la cordillera de los Andes. En la Academia San Luis de los Cuatro Cantones lo importante era aprenderse de memoria una carta-tipo para reclamar mercaderías a una empresa francesa o cuantificar las toneladas anuales de trigo que se cosechaban en Rusia o Canadá. Si en el bachillerato viajabas, en el Comercio veías el mundo en un Atlas económico. Si en el bachillerato podías leer a un clásico como Molière o Cervantes, en el Comercio aprender un idioma era sinónimo de hacer buenos negocios. Estábamos preparándonos para ser “peritos mercantiles”, y lo de “mercantil” me sonaba siempre a apellido vergonzante. Así que mis únicas salidas airosas fueron, una vez más, ir al cine y dibujar. Aprovechaba las tardes de los sábados, porque a las cinco terminaban las clases y podía meterme en algún cine de la calle Mayor. Había dos bajo los soportales: el “Castilla” y el “Proyecciones”. El primero más barato. Por tres pesetas de entonces se podía ocupar una butaca en las siete primeras filas. El “Proyecciones” era más “chic” y nunca pasaron del programa doble. Costaba un duro y muchas veces proyectaban una sola película, la que estrenaba el “Ortega” una semana antes. Los domingos nunca me faltó el cine. No me perdía un solo partido del Palencia. Aunque militaba en tercera división y yo estaba mal acostumbrado a un RacingMadrid o a un Racing-Barcelona, en La Balastera nos juntábamos un grupo de la aca- 68 demia. Después del partido íbamos a la sesión de estreno del cine “Ortega”. De aquellos estrenos recuerdo Dallas, ciudad fronteriza, Al rojo vivo, Objetivo Birmania, El padre de la novia, Sabotaje, Pacto de silencio… Como las clases me interesaban poco, me pasaba la hora completa en alguno de los últimos pupitres. Allí sacaba un cuaderno cuadriculado y empezaba a dibujar caricaturas. No se salvaba nadie. Del profesor al más tonto de la clase, las hojas se llenaban de apuntes rápidos que, más tarde, se convertían en caricaturas terminadas. Aquella podía ser una profesión rentable. Había gastado muchas horas copiando caricaturas de futbolistas que aparecían en “Marca”, y de los actores y actrices de las críticas cinematográficas de “Alerta”. Ahora tenía la ocasión de intentar mis propias caricaturas. Los primeros beneficiados fueron mis amigos fijos: Paco, Ladis, Pablo, Tinín y Cándido. Después los profesores. Eran muy receptivos y muy jóvenes. No les pareció irrespetuoso que aquel chaval de Santander llevase al papel el talante deportivo de Don Patricio o la elegancia rubicunda de Corral. Sólo un ceñudo profesor de Cálculo puso cara despectiva cuando le enseñé una caricatura tan sombría como su propia apariencia. Cuando a finales de junio conseguí una caricatura colectiva del equipo de fútbol de la academia, me sentí como un verdadero profesional. Lo único que me faltaba era cobrar por mi trabajo. La caricatura colectiva la hice en una cartulina grande y a todo color. Estuvo expuesta hasta que acabó el curso en un enorme tablón de anuncios protegido por una cristalera. Aquello me hizo muy popular y, sobre todo, iba a tener efectos comerciales a corto plazo. Lo bueno de estudiar una carrera mercantil era que todos aquellos chavales de los últimos cursos se estaban preparando para transaciones y contratos inmediatos. Y creían que un trabajo tan serio como el mío debía traspasar la frontera de lo amateur. 69 DE CUANDO GUSTÉ LAS MIELES DE LO PROHIBIDO a palabra que mejor cuadra a aquel 52 es “autonomía”. Empezaba a L sentirme como alguien que, a los quince años, está maduro para intentar cosas atrevidas. La influencia de Barrio Camino, del control paterno y el de los curas escolapios se difuminaban día a día. Allí, en Palencia, no me controlaban demasiado. Ni en la casa de Doña Encarna ni en la academia ni en la congregación de los Kostkas que frecuentaba. Nadie me pedía cuentas justas. La única imposición casera era la comida a las dos y la recogida a las diez de la noche. Ni madrugar ni horas fijas de estudio ni nada por el estilo. En la academia, asistencia a clase, por supuesto, pero sin un control de hierro. Faltar a una clase podía justificarse con una explicación bien apañada. Al final de mes nos entregaban unas calificaciones que teníamos que devolver con la firma paterna. En los Kostkas la única obligación era la misa de los domingos en la iglesia de los jesuítas. Pero si decías que habías ido a la Catedral o a San Lázaro no pasaba nada. Los Kostkas era un sitio ideal para jugar al fútbol en el patio interior de cemento, y para una partida de ping pong en la sala de juegos. Y en este caldo de cultivo fue cociéndose la perturbadora idea de la transgresión. ¿No podía significar un paso al frente cruzar la línea y pasar al otro lado? Un sábado de abril se me presentó la ocasión. En el cine Castilla anunciaban, por este orden, de tres y media a diez: Murieron con las botas puestas, S.O.S. Dakar, El caballero Adverse y Rebeca. Cuando, por la mañana, pasé por el cine y me asombré de aquel programa de cuatro películas, decidí que aquella iba a ser una buena tarde para cruzar la línea. Tenía clase de contabilidad a las cuatro de la tarde y, entre pitos y flautas, no podía estar en el cine hasta las cinco y veinte. A esa hora, los sioux de Caballo Loco habrían dado buena cuenta del 7º de Caballería en Little Big Horn. No 70 podría disparar los últimos tiros con Errol Flynn ni contemplar arrobado el luto severo y la belleza triste de Olivia de Havilland en la escena final. La segunda película me importaba poco. Era francesa y Jean Marais era un tipo bastante afectado para mis gustos juveniles. Así que decidí “correrme la clase”, como decíamos en Santander. Durante toda la mañana mi cabeza le dio muchas vueltas al asunto. Era mi primera transgresión seria y me exponía a un desastre interior. Castigo y premio eran extremos que manejábamos todos los días cuando de moral se trataba. Yo temía caer fulminado a media tarde cuando traspasase la puerta del cine. Como si la puerta del “Castilla” fuese la puerta del infierno. No pasó nada que pueda contarse con estruendo. Murieron con las botas puestas me gustó mucho más que cuando la vi en los Escolapios, y S.O.S. Dakar estuvo entretenida. Era una policíaca con espías, y Jean Marais no era tan cargante. El caballero Adverse me gustó mucho porque era un novelón con muchas peripecias. Y, además, Fredic March era un actorazo. Lo de Rebeca fue aún más excitante. La entendí mejor que la primera vez y empecé a considerar que el tal Hitchcock era alguien a tener en cuenta. Rebeca iba a prepararme para las siguientes: Posada Jamaica, Sabotaje, Recuerda y La sombra de una duda. Cuando acabó la sesión me sentí del todo feliz. Era mi primer póquer y jugaría de nuevo, siempre que en el “Castilla” barajaran cuatro películas. No me fulminó ningún rayo del cielo a la salida ni tuve mala conciencia por haber preferido la aventura a la contabilidad. En el fondo de mi corazón, sabía que los números me iban a servir de poco y que, por el contrario, las películas iban a ser alimento cotidiano, como el agua y el pan. Desde aquel sábado tarde el “Castilla” fue una iglesia donde me esperaba un Dios compasivo que premiaba mi asistencia con historias increíbles. Me aficioné 71 tanto a aquella “misa de los sentidos” que, durante el resto del 52, procuré apañar horarios y cambiar clases en la academia que me permitiesen una asistencia casi diaria. En el “Castilla” me llené de películas. Perdía algún programa doble, pero los triples y los cuádruples los agarré todos como si en ello me fuese la vida. Recuerdo con todo detalle aquella sensación gozosa en el descanso entre la segunda y la tercera. “Todavía me quedan dos”, pensaba con deleite. Además, siempre ponían las mejores en tercer y cuarto lugar, con lo cual el clímax de la sesión avanzaba con la tarde y en la última hora y media uno accedía no a cumbres borrascosas sino a cumbres luminosas. Salir del cine al asfalto bajo los soportales de la Calle Mayor era volver a la realidad. Regresaba a casa presuroso para no rebasar la hora de recogida y pensaba, durante el trayecto, que el cine era más grande que la vida y que las películas eran más divertidas que la Geografía económica o el Derecho mercantil. Me sentí atrapado entre la obligación y la devoción. Mi compromiso era estudiar y mi sueño ir al cine cada día. Había una terrible contradicción entre lo uno y lo otro. Empecé a ser un chaval dividido entre dos espacios que no podían juntarse. El aire que respiraba cuando salía de “mi espacio” y entraba en el otro espacio empezaba a resultarme angustioso. No era aquel un ahogo que afectara a mis bronquios y me recluyese en una cama. Era, más bien, una fatiga continua que me hacía ver la vida y el futuro con inseguridad y reservas. Sabía que la vida no era el cine. Ni para mí ni para nadie. Pero también intuía que el cine y la vida podían juntarse en alguna parte del camino. ¿Por qué si no, lo soñaba con tanta intensidad? 72 Las primeras caricaturas de Palencias y los primeros grandes amigos: Chantry y Paco DE CUANDO LAS CARICATURAS ME HICIERON UN PROFESIONAL aralelamente a aquellos delirios de devorador de películas intenté hacer P de las caricaturas una profesión estable. Trabajé duro aquellos meses para atender las demandas de mis compañeros de academia. Uno de los que había dibujado en el equipo de fútbol era un chico mayor que estudiaba Profesorado Mercantil. El Profesorado estaba considerado como una carrera universitaria y en la academia lo estudiaban un grupo numeroso. El que jugaba de medio centro se debió de ver tan favorecido en la caricatura colectiva que me encargó una personal e intransferible. Paco del Corral fue tan generoso que me ofreció cinco duros por una caricatura grande. ¡Dios Santo, lo que eran cinco duros en el 52! Era el primer encargo serio de mi vida y, sobre todo, la llave que abriría las puertas de la prosperidad. Del Corral me adelantó diez pesetas que empleé en cartulinas, témperas y pinceles. Le dibujé de cuerpo entero, con una chaqueta azul mar y una pipa en la boca. La caricatura causó tal revuelo en la academia que me llovieron encargos. No de cinco duros, claro. Establecí unas tarifas para atender a unos y a otros. Caricatura 50 x 70, veinticinco pesetas. Caricatura tamaño medio, 35 x 50, quince pesetas. Caricatura pequeña, tamaño folio, un durito. Tuve que anotar en una libreta los nombres, siguiendo un riguroso orden de solicitud. No hubo otra de cinco duros. Las de quince pesetas eran pocas, pero las de duro no cabían en una página. Así que puse manos a la obra y me dediqué muchas mañanas a colorear caricaturas en la mesa camilla del comedor de Doña Encarna. Nadie se extrañó en casa de que emplease el tiempo en dibujar y no en estudiar. —A mí me tienes que dibujar con la camiseta del Atletic de Bilbao —decía Uribe, un chavalillo de segundo. —¿Podrías dibujarme con traje de cowboy? —me preguntaba Florentín, un devorador de novelas de “Rodeo”. 74 —Yo creo que a ti te iría bien un uniforme de marino —le insinuaba yo al malagueño, un chaval moreno y delgado. —Si me haces en un avión, en vez de cinco, te doy siete pesetas —me tentaba Tinín, un palentino muy fantasioso. Y así, uno tras otro, fui llenando cartulinas tamaño folio con chavales que chutaban encamisados de primera división, aventureros disfrazados de piratas, vaqueros y lanceros bengalíes, y de otros más normales que querían aparecer “de calle”, con boina y gabardina de policía. En tres meses había ganado cuarenta duros. Ello me permitió ir al cine todos los días y acumular material para encargos venideros. También me permitió el pequeño lujo de comprar “Primer Plano” y “Fotogramas”, las revistas de cine más interesantes de aquella época. Cuando en octubre cumplí dieciséis años era un adolescente rico. O, al menos, a mí me lo parecía. Rico de dinero y rico de ilusiones, de proyectos y de intenciones. Empecé a invitar a mis amigos más cercanos. Quise compartir mi bienestar y mi suerte. Muchas tardes, las cuatro o cinco entradas del “Castilla” corrían de mi cuenta. Me gustaba ir al cine con mis amigos para comentar escenas o discutir sobre si Linda Darnell era más guapa que Gene Tierney, o si Humphrey Bogart hacía mejor de malo que James Cagney. Aproveché las vacaciones de verano para dejar mi lista de pedidos completamente al día. Fueron mañanas calurosas oyendo la radio del comedor, mientras pasaba a tinta la línea y cubría con colores caras, cuerpos y escenarios. Y pensaba a menudo que había encontrado la cuerda que ataba la vida con los sueños. ¿No era aquella actividad mía un sueño hecho realidad? ¿No había conseguido trabajar en lo que me gustaba por encima de otras cosas? 75 Pero había que dar un paso más. Me propuse una serie de caricaturas cinematográficas que, por libres, podían ser más experimentales. Dibujar a los compañeros de estudios estaba bien porque, gracias a ellos, tenía dinero. Pero estaba mejor olvidar resultados económicos y dibujar sin lucro a mis dioses del celuloide. Burt Lancaster fue el primero, porque aquella cara de piedra era propicia desde el principio. Después vinieron otros: Danny Kaye, Maureen O´Hara, Frank Sinatra, Errol Flynn, Pier Angeli, Tony Curtis, Erich Von Stroheim, Xavier Cugat… Aquellas caricaturas de mi gente favorita no tenía que cambiarlas por dinero. Estaban limpias de intereses y reemplazaron como tesoro a los fotogramas en technicolor de la caja niquelada. ¡Con cuánto mimo los dibujaba y los coloreaba! Todas del mismo tamaño, como cromos escogidos de un álbum privadísimo. Después del verano empezó el curso y decidí que la transgresión o crecía o dejaba de serlo. Me dediqué tan de lleno a dibujar que dejé de asistir a las clases de la mañana. Falsificaba las notas de fin de mes con la misma desfachatez con que caricaturizaba a un chaval con cara de mono. Me asignaba unas notas discretas, muy parecidas a las que acostumbraba: bastantes notables y algún que otro sobresaliente. A veces, para despistar, un aprobado en Trigonometría o Álgebra. Tenía yo por entonces tal vitola de “buen chico” que intenté contarle a mi madre, muchos años después, aquellos pecadillos juveniles, y ella me cortó muy convencida: “Calla, calla, no me cuentes fantasías, que tú siempre fuiste un niño responsable”. El niño “responsable” se pasaba el curso entre dibujos y sesiones de tarde. La verdad es que el niño “responsable” siempre estuvo protegido por un personaje de fábula: Don Patricio. Era el director de la Academia San Luis y supo, desde el principio, que yo era un chaval aparte. Nunca dio el chivatazo, sabiendo de mi vida como 76 sabía. Cuando, durante todo mayo, volvía a las clases para ponerme al día, se comportaba como si no hubiese pasado nada. Sabía que apretaría de firme en aquel mes para aprobar a finales de junio las asignaturas del curso. Nos juntábamos todas las tardes Florentín, Cándido y yo, que estábamos en el mismo curso. En casa del primero repasábamos materias y consultábamos apuntes. Incluso descubríamos pequeños trucos para memorizar cuestiones complicadas. Mayo era sagrado y aparcaba durante mes y medio las sesiones del “Castilla” y los encargos profesionales. Íbamos a León para examinarnos en la Escuela de Comercio, y cuando le decíamos a Don Patricio que habíamos aprobado por los pelos, sonreía y me miraba con una cierta complicidad. Nunca tuve un maestro como Don Patricio. Tenía claro que yo no iba a vivir de unos estudios que tenían poco que ver conmigo. Dos años más tarde conseguí ser su amigo. Pero esta historia queda para después. Paseando con mi madre por la Calle Mayor de Palencia 77 DE CUANDO LA FIEBRE ME CONDUJO A LA LOCURA l año 1953 empezó ligeramente torcido. A mediados de enero jugó en E Palencia la Cultural Leonesa, un equipo de los gallitos de tercera división. Aunque jugaron en La Balastera un domingo de perros, la pandilla de los cinco fuimos a ver el partido. Nada más comenzar el segun- do tiempo cayó una tromba de agua que nos dejó calados hasta los huesos en menos de cinco minutos. No llevábamos paraguas y estábamos al descubierto en las gradas de a pie. No vimos la última media hora del partido y nos fuimos a casa tan rápido como pudimos. Entre el centro de Palencia y el campo de fútbol había una media hora de caminar vivo. Los planes para la sesión de cine de las siete también se vinieron abajo, y lo peor de todo fue que el martes estaba en la cama con media pulmonía. El viernes por la mañana, en uno de los detalles tiernos que le hacían diferente, Paco Areños vino a visitarme entre clase y clase. —Te veo muy jorobado —dijo, al verme tapado hasta los ojos y con pocas ganas de hablar. —Con este catarro tengo, por lo menos, para cuatro días más. Me ha subido la fiebre a treinta y nueve y aquí no hay quien pare de frío. —Peor hace en la calle. Está nevando desde ayer. —¿Ponen algo interesante en el “Castilla? —le pregunté para cambiar de tema. —En el “Castilla” hay un buen programa doble, pero es mejor el del “Ortega”: Loquilandia y Las zapatillas rojas. Me quedé petrificado y la fiebre me subió a cuarenta. —¿Sabes el horario de cada película? —A las cinco y a las ocho y media Las zapatillas rojas. A las tres y a las siete Loquilandia. 78 Paco Areños volvió a clase dejándome absolutamente confuso. Para cuando estuviese curado Las zapatillas rojas y Moira Shearer habrían volado de Palencia. Anduve cavilando sin parar el resto de la mañana. A mediodía, cuando Doña Encarna me dejó una bandeja con una sopa de cocido y una tortilla francesa, me hice el valiente y le dije con firmeza: —Tengo que levantarme esta tarde para un examen en la academia. Mi patrona puso cara de asombro cuando me contestó. —¿Pero si tienes fiebre alta, cómo vas a levantarte con el frío que hace y lo malo que estás? —Es un examen trimestral muy importante. Si quiero aprobar tengo que hacer un esfuerzo y levantarme. Total serán sólo un par de horas. Si me voy a las cuatro y media, lo más tardar a las siete, estaré en casa. Todas estas cosas debí de expresarlas con tal determinación que lo único que Doña Encarna pudo decir, entre enfadada y confusa, fue: —Me parece una locura que tus padres no consentirían. Así que tú verás. Me abrigué cuanto pude y a las cinco menos cuarto bajaba las escaleras y salía a la calle camino del “Ortega”. Seguía nevando y hacía un frío de muerte. Entre el frío de fuera y el fuego de dentro me sentía fatal. Estaba viviendo mi primera epopeya contra el tiempo y la fiebre. “¿Me romperé o llegaré al “Ortega” sano y salvo?”. En la cola del cine había poca gente. Era una tarde tan heladora y áspera que pocos caminaban por las calles. Al menos, en el “Ortega” había calefacción y se estaba bien. Cuando aparecieron los títulos me ardía la frente. Pero aguanté y, poco a poco, la música, los fragmentos de Giselle y El lago de los cisnes, la belleza pelirroja de Moira Shearer y la energía creadora de Boris Lermontov fueron llevándome de un 79 mundo a otro, en un mareo que no controlaba y que no sabía muy bien si nacía de la belleza de lo visto en la pantalla o de la calentura incontrolada. Y aquel final trágico de la película, con la bailarina bajo las ruedas del tren y Lermontov apareciendo ante el público para anunciar que Victoria Page había muerto y que el ballet de “Las zapatillas rojas” se representaría por última vez, me produjo una emoción tan profunda que rompí a llorar sin orden ni concierto. Cuando se encendieron las luces para el descanso esperé unos minutos y recompuse mi congoja para que nadie la advirtiese. Diez minutos más tarde, cuando en la pantalla se anunciaron Ole Olsen y Chic Johnson, salí del “Ortega” y volví a casa. Con aquellas lágrimas ardientes se había ido gran parte de la fiebre. Cuando llegué, Doña Encarna me esperaba con evidente preocupación. —¿Qué tal el examen? —Me ha salido bastante bien. Y, además, no sé por qué, estoy mucho mejor. Me metí en la cama y me puse el termómetro. Sólo treinta y siete ocho. Si una emoción fuerte puede encendernos, ¿por qué no va a poder, al mismo tiempo, rebajar nuestros ardores? Desde aquella tarde, Las zapatillas rojas es la película de la fiebre. Una experiencia encendida que siempre ha aparecido como obertura de una función de ballet. Y han sido tantísimas las funciones vistas en Santander, Madrid, París o Nueva York que aquel doble recuerdo de las tardes enfermizas de Santoña y Palencia está incluido en el programa de mano. Nunca hubiese gozado tanto con una velada de ballet sin aquellos inicios acalorados de Las zapatillas rojas. Incluso cuando vi, por primera vez, bailar sobre un escenario de Amsterdam a mi hija bailarina, el recuerdo de Las zapatillas rojas permanecía tan vivo como la fiebre de aquella tarde de Palencia. 80 Caricaturas de Gene Kelly, Dany Kaye, Xavier Cugat, Eric Von Stroheim y Dana Andrews Frank Sinatra, Tony Curtis, Gary Cooper, Cornel Wilde, Loretta Young y Richard Widmark DE CUANDO TUVE UN TALLER JUNTO AL ESCENARIO n el 54 Palencia era una ciudad pequeña donde las noticias circulaban E con suma facilidad. Alguien debió de contar al Sr. Ortega, el dueño de casi todos los cines, que en la academia San Luis un chaval de Santander se dedicaba a ganar dinero haciendo caricaturas a sus com- pañeros. Una tarde, al salir de clase de Taquigrafía, Rufino, el jefe de estudios, me soltó como un escopetazo: —En el portal te espera el Sr. Ortega. —¿El Sr. Ortega? —pregunté yo, creyendo que era una broma. Lo único coherente era pensar que me iba a denunciar por escaparme de casa y contaminar su cine con gripes nocivas. Efectivamente, en el portal me esperaba un señor mayor, de unos cincuenta años, con bigote fino y sombrero de señorito. Tiró el cigarrillo y me reconoció por la cara de asustado que yo tenía. Me dio la mano, sonrió y me miró con un cierto paternalismo. —Me han contado los hijos de un amigo que el dibujo se te da muy bien. Permanecí mudo porque no sabía qué contestarle. Pero él era un empresario de toda la vida y no se cortó. —Voy a dar una sesión para niños todos los domingos en el cine “Ortega”. Y quisiera anunciarla con un cartel en la puerta de entrada. Continué callado, esperando nuevos datos. —¿Te atreverías con un cartel grande, de dos metros de alto, y a todo color? No me quedó más remedio que contestar. —Puedo intentarlo, Sr. Ortega. Le voy a preparar un boceto en cartulina y si le gusta seguimos adelante. 83 —Quiero pagarte ese boceto como una de las caricaturas grandes de cinco duros que haces a tus compañeros. Aquello me pareció de perlas y ya, más animado, intenté no parecer un pardillo sorprendido. —Dentro de una semana le traeré el dibujo terminado. Sólo me falta saber lo que quiere en el cartel. Entonces me explicó que en aquellas sesiones infantiles iban a proyectarse cortometrajes de Mickey Mouse, el pato Donald, Gooffy, el pájaro carpintero, Bugs Bunny… Nos despedimos hasta el lunes siguiente y me fui a casa con la felicidad dibujada en la cara. Era el primer encargo “cinematográfico”. Tenía que intentar algo grande porque aquel cartel iba a estar expuesto en la calle y lo vería todo el mundo, para bien o para mal. Me olvidé de las clases y me encerré en casa. Había hablado del encargo a Don Patricio y me dijo: —Adelante, olvídate de la academia y haz un dibujo que le deje apabullado. Con la bendición “académica” puse manos a la obra y compuse un dibujo complicadísimo con todos los personajes de aquellos cortos de animación. Utilicé un fondo azul brillante, y cuando, el domingo a mediodía, le puse la firma, aquella cartulina 50 x 70 parecía un cromo gigante y maravilloso. Hasta me atreví a rotularle: “Festival de dibujos animados. Todos los domingos a las tres de la tarde”. Al empresario Ortega le gustó tanto que se quedó con el boceto. Selló el contrato con un billete de cien pesetas como anticipo para comprar material. —¿Por qué no lo pintas en el vestíbulo del cine, el que está a la derecha del escenario? —me sugirió. 84 —Pero voy a necesitar mucho espacio y es posible que manche el suelo —dije. —No importa. Tú organízate con el material que vas a emplear y todo lo demás es cosa mía. Dos días después tomé posesión de mi primer estudio. Era un espacio grande donde se almacenaban cortinajes, algunos muebles, capas, sombreros y varios telones. El “Ortega” también se utilizaba como teatro y había muchos trastos en aquel estudio improvisado. Planté mis colores de témpera, mi tarro de pinceles, los lápices y las reglas. Con los veinte duros anticipados había conseguido un verdadero arsenal. Instalado allí y dispuesto a comenzar me sentí, de nuevo, creciendo de verdad. Con diecisiete años empezaba a tener conciencia de que aquello iba en serio. El día anterior había tenido una conversación con Don Patricio que había resultado una “confesión” en regla. Surgió entonces su visión amplia y generosa de la vida y me animó a seguir mi vocación. Me habló como me hubiese hablado el P. Álvarez, el jesuita de los Kostkas. No pudo darme la absolución, pero me sentí liberado de culpas y confusiones. Mi director de la academia me dijo que lo único importante de mi vida iba a ser el desarrollo pleno y continuo de aquel pequeño don que Dios me había dado. —Posiblemente nunca vivas del cálculo y la contabilidad. Algún día te ganarás la vida dibujando, que es lo tuyo. Me habló como hubiese querido que me hablara mi padre. Aquel hombretón de mofletes caídos y mostacho de mosquetero estaba siendo importante en una etapa de mi vida en que necesitaba un guía. —Pero no cuentes conmigo en mayo, porque entonces tendrás que estudiar en serio. A tus padres les debes, por lo menos, un aprobado de todo el curso —concluyó con autoridad Don Patricio antes de decirme adiós. 85 DE CUANDO ME ATREVÍ CON “DUELO AL SOL” l cartel con los personajes de los cortos de animación tuvo un éxito E inmediato. En Palencia nunca habían visto en la puerta de un cine algo “pintado”. La gente de la academia utilizó el “boca a boca” hasta convertirme en un pequeño personaje. Se incrementó la demanda de cari- caturas y tuve que apretar el acelerador para cumplir los compromisos pendientes. Incluso el director de “El diario palentino” me llamó para que colaborase en el periódico. Tuve con él una curiosa entrevista. Pretendía que yo pagase el costo de los fotograbados en el caso de que se publicase alguna caricatura. De momento, no entendí muy bien lo que quería decirme. Pero fue directamente al grano: si quería publicar tenía que sufragar los gastos de producción. Yo no sabía muy bien las normas al respecto pero me pareció un abuso la pretensión de aquel Kane palentino de vía estrecha. Le dije rotundamente que no, y le expliqué que a mi amigo Orizaola le pagaban todas y cada una de las caricaturas que publicaban en el “Alerta” de Santander. —Pregunte a otros periódicos para que le informen si a los caricaturistas se les paga o no —le dije con firmeza. Volvió a llamarme diez días después y “consintió” en publicarme dos minicaricaturas de Sánchez y Bayón, la línea media del equipo de la ciudad. Mi editor Kane pensó que me hacía un gran favor, y que todas las semanas perdería el culo para llevarle nuevas cosas. No sabía él que estaba tratando con un adolescente altivo que ya se sentía todo un profesional. A pesar de que aquellas primeras caricaturas futboleras tuvieron mucho éxito, sobre todo por inusuales, no volví a insistir en el tema. “Si quieren caricaturas que me llamen y que me las paguen” pensé cuando la tentación de “ser famoso” me roía la cabeza. Me mantuve firme, no hubo nuevos requerimientos y ahí se acabó la historia. 86 Aquellas semanas de marzo y abril fueron de mucho dibujar y de pocas películas. No se podía estar en las dos cosas a la vez, y comprendí que lo primero era la profesión. Ya tendría tiempo de ir al cine en épocas más propicias. Curiosamente, cuando tuve tiempo me faltó el dinero, y ahora que me sobraba dinero, el tiempo se me negaba. El destino, que siempre me sopló favorable, vino en mi ayuda. La conexión dibujocine volvió a funcionar cuando, de nuevo, el empresario Ortega me esperó una tarde a la entrada de la academia. Me llevó al casino, que estaba a pocos pasos de allí, y me invitó a un café. Tomé un chocolate, porque la tarde era fresca y a mí el café me quedaba grande. Le conté la aventura de “El diario palentino” mientras esperaba con mucha impaciencia un nuevo encargo. ¿Si no para qué estaba esperándome? “Ahora me encargará otro cartel con Charlot, Jaimito, el gordo y el flaco, Fatty y la Pandilla”, pensé. “O a lo mejor quiere montar un festival con los vaqueros del ‘Popular Victoria’. Pero no. Lo que el hombre quería era un despropósito. —¿Te has enterado de que estrenamos a principios de mayo Duelo al sol ? —me soltó así, de sopetón. Como estaba al tanto de los estrenos por “Fotogramas” y “Primer Plano” pude contestarle sin problemas. —Ya sé que se ha estrenado en Madrid y Barcelona. Las revistas la anuncian como la más grande desde Lo que el viento se llevó. —¿Te atreverías con un gran cartel para el estreno? —¿Un gran cartel? —Si, un cartelón para poner encima de la marquesina. De unos tres metros de alto por ocho de largo. 87 Las dimensiones me dejaron tan desconcertado como su primera propuesta, dos meses antes. —No sé si seré capaz de una cosa así. Lo mío es dibujar en cartulina y no creo que pueda superar un tamaño mayor que el del cartel de los dibujos animados. —Piénsatelo unos días y vienes a verme a la oficina del cine. He recibido ya muchas fotos y carteleras de Duelo al sol que te servirán, si es que te decides a pintarlo. Cuando nos despedimos, un tumulto de dudas me vino a la cabeza. Aquello era una locura. Un trabajo para profesionales de verdad. Recordé los cartelones de Rodríguez Ortigado para el cine “Alameda” de Santander y los que había visto en la Gran Vía de Madrid en la Navidad del 49. Se me antojaban aquellos cartelones tan difíciles de pintar como “Las Meninas” o “La rendición de Breda”. Dormí mal aquella noche y, al día siguiente, escribí a mi tío Eduardo que estaba estudiando con una beca en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. ¿Podía encontrar consejero mejor en aquellos momentos de zozobra? La respuesta me llegó en una semana. Eduardo vino a decirme que en la vida hay que agarrar las oportunidades cuando llegan. Agarrarlas fuerte para que no se escapen. Recuerdo, casi al pie de la letra, las últimas líneas de la carta: “Mira, Jose, las cosas que se hacen, nunca nos amargan la vida. Lo que no se hace es de lo que podemos arrepentirnos más tarde. Así que, échale valor y adelante”. Palabras firmes que me parecieron tan sabias como las de Salomón. Ya no tenía dudas. Me presenté en la oficina del cine y le dije al Sr. Ortega que sí. 88 Retrato de Jennifer Jones y Gegory Peck en “Duelo al sol”, que pinté en 1995. Nada que ver con los del 53 DE CUANDO GREGORY PECK Y JENNIFER JONES ME JURARON VENGANZA evantarme por la mañana y pensar que no iría a clase de Análisis L matemático era un privilegio del que siempre fui consciente. Viví aquellas dos semanas de preparativos con una intensidad impropia de los diecisiete años. Sabía lo mucho que me jugaba y quería jugar con un par de pelotas. Con las fotos que me proporcionó el empresario dibujé un boceto previo para que nada resultase improvisado. El formato panorámico de tres por ocho lo compuse con dos figuras laterales y un paisaje central. Había visto muchos cartelones de cine y no tuve problemas para encajarlo todo. En la derecha, un retrato de la Jones tapándose con una manta mejicana. En el otro extremo, el Peck con un sombrero ladeado y un cigarro en la boca. En el centro, un desierto por donde avanzaba a caballo Perla Chávez, y arriba un sol enorme y de un amarillo rabioso. Los rótulos, distribuidos convenientemente por todo el espacio. El título de la película, en el centro. Y a los lados, los nombres de las estrellas. Monté de nuevo el taller en el mismo vestíbulo de la vez anterior. Compré colas, tierras de colores, recipientes grandes y brochas de distintos grosores para pintar superficies grandes. Cuando tuve los materiales a punto, llegó el bastidor forrado de tela recia. Cuando vi el tamaño de aquel cartelón descomunal me entró un pánico de muerte. Tardé un par de días en reproducir sobre la tela el dibujo del boceto. Me ayudé de una cuadrícula y procuré respetar al máximo las líneas del original. No había contado con el parecido de las caras. En pequeño, los rostros de Gregory Peck y Jennifer Jones estaban bien. Pero ampliados, Peck podía ser Alfredo Mayo y la Jones Amparito Ribelles. El desánimo planeó sobre aquel taller improvisado y supe, desde los primeros trazos, que todo iba a ser correcto excepto los parecidos. 90 Tuve muchas visitas aquellas dos últimas semanas de abril. Los de siempre, (Paco, Ladis, Pablo y Cándido) vinieron todas las tardes cuando terminaban sus clases en la academia. Un sábado, a eso de las seis, apareció Don Patricio. Notó enseguida que algo no marchaba bien. Conocía mi entusiasmo a la hora de encarar el trabajo y se extrañó de verme un tanto mustio. Alegué cansancio, pero él ya me conocía lo suficiente como para creer que un chaval de diecisiete estuviese tan cansado como un maduro de cincuenta. Aquel sábado por la tarde decidí prescindir del “don”, y a partir de entonces aquel hombretón que era mi director escolar se convirtió en una especie de consejero profesional. Don Patricio director era ya Patricio amigo. Procuró animarme sin recurrir a falacias. —Tienes razón. No se parecen demasiado él y ella. —Si pudiera volverme atrás, lo haría. Cambiaría el trabajo de estas semanas por las clases de Contabilidad. —No digas cosas raras y levanta el ánimo. —Cada vez que miro este par de caras me doy cuanta de que este trabajo me viene demasiado grande. —Ya verás como, una vez terminado y colocado en la marquesina, resulta espectacular. —Si aquí no funciona, en lo alto de la marquesina mucho menos. —¿Y no puede ayudarte alguien? —Supongo que mi tío Eduardo o mi tío Rafael. Pero el uno está en Madrid y el otro en Santander. Terminé el cartelón tres días antes del estreno de Duelo al sol. Ortega se empeñó en colocarlo de inmediato. Le pareció tan vistoso que no quería desaprovechar 91 cualquier oportunidad de publicidad. El cartelón estaba terminado y había que enseñarlo. Cuando aquella composición de Duelo al sol coronó la marquesina del “Ortega”, me pareció aún más patética. El Peck y la Jones se habían cabreado de verdad y, allí en lo alto, no paraban de protestar. Anduve como un zombi la semana del estreno. No fui a clase y me refugié en el “Ortega”. La película sí que me gustaba sin reservas. Evitaba la puerta principal para no ver el cartelón y entraba al cine por la puerta trasera del escenario. Recogí todos los trastos de pintura con una dolorosa sensación. Aquellas brochas y aquellas cubetas para el color nunca más debían ser utilizadas, porque un crimen era suficiente y habían servido sólo para una primera y última aventura. Aunque a casi todo el mundo le gustó aquella chapuza nunca vista en un cine de Palencia, evité a la gente durante un tiempo prudencial. El cine “Ortega” me abriría sus brazos compasivos para acogerme como a un hijo pródigo. Burt Lancaster 92 DE CUANDO ME SENTÍ DUEÑO Y SEÑOR DEL CINE “ORTEGA” n el “Ortega”, al lado izquierdo del escenario, existía un cuchitril encor- E tinado, con dos sillas cómodas y un pequeño diván. Teófilo, el portero y encargado del cine, me abría la puerta de la oficina todas las tardes cuando empezaba la primera sesión y me dejó ver las películas en aquel recinto que sólo utilizaba el Sr. Ortega. A Teófilo le regalé una caricatura donde aparecía de frente, con un fondo de butacas rojas y una pantalla con el león de la Metro. Era una manera muy poco sutil de comprar favores. Después de varias semanas de trabajo en su “territorio” me había ganado el derecho de disponer de aquello pasillos y vestíbulos como si fuesen mi propia casa. Tuve la suerte de una programación variada, con la Fox de fuente primordial. Ave del Paraíso, Flecha Rota, El castillo de Dragowick, El diablo dijo no… Un día Teófilo me soltó sin previo aviso: —“Los de la cabina quieren que les hagas una caricatura”. ¿Qué había pasado para que en un cine “casi mío” hubiese ignorado la cabina? Tan descolocado me había dejado el fracaso cartelario de Duelo al sol que ni se me pasó por la cabeza que la cabina podía ser un paño de lágrimas. Quizá en mi subconsciente me considerase ya todo un profesional y un hombre maduro como para recurrir a cuestiones propias de la infancia. Subí hasta el tercer piso del cine, donde unas empinadas escaleras conducían a la cabina. Dentro, un señor bajito y con bigote a lo William Powell pasaba un rollo de película de una bobina a otra. Su compañero atendía al proyector. Era tan alto y desgarbado como Gary Cooper, pero también tan soso como Henry Fonda en una película sosa. —¡Coño, el chaval de los carteles! —dijo el bajito. —Nos tienes que hacer una caricatura a los dos —exigió el desgarbado. 93 Resultaron un par de tipos sencillos y agradables. Me dejaron fisgonear a mi gusto y descubrí que, en el fondo de un pequeño almacén, había dos enormes cubos metálicos llenos a rebosar de tiras de celuloide. Hundí mis manos en aquel tesoro de Alí Babá que convertía la caja niquelada en un baratija de feria. Dejé las tiras en su sitio y volví al corazón de la cabina. Mientras el haz luminoso del proyector atravesaba la ventanilla y la bobinas giraban sin descanso, les hice a Luis y a Ismael un apunte rápido en una libreta donde ellos anotaban cuestiones de trabajo. En media hora había recorrido su frente, su perfil, su facha y su talante. —Pasado mañana os traigo las caricaturas —les dije. —Pero dibújanos guapos o no aparezcas por aquí —amenazó el bajito. Les dibujé en una cartulina mediana y procuré no deformarles mucho y adornarles como si en vez de proyeccionistas fuesen los hermanos Warner. Por supuesto, cada uno tuvo su propia caricatura. Un litigio de posesión hubiese echado por la borda mis planes de saqueo. Les retraté apoyados en un proyector reluciente, sobre un fondo tan azul como el cielo de Bagdad en Las mil y una noches. Nunca se habían visto en otra. Y gracias a aquellas cartulinas coloreadas pude recuperar la ilusión perdida, nadando en un mar de fotogramas una tarde y otra tarde, en aquella cabina recién descubierta, que no habría podido ni soñar cuando mi colección en technicolor no pasaba de cincuenta. A veces recuperaba el sentido común y me preguntaba qué hacía yo en un sitio como aquel. Si hubiese tenido diez años, bien. Si hubiese dispuesto de un tesoro parecido en la cabina de los Maristas, mejor. Pero a mediados del 54, con diecisiete para dieciocho, aquello no pasaba de ser un delirio infantil. Pero fue un delirio del que no pude librarme tan pronto. Pasaba cada tarde un par de horas revolviendo en los cubos y descubriendo febril 94 los tesoros en technicolor de Flecha Rota, Las zapatillas rojas, Raíces de pasión, Duelo al sol, El cisne negro, Dallas, ciudad fronteriza y mil títulos más. Aquella fiebre del año anterior, la fiebre de Las zapatillas rojas, volvió a abrasarme sin remedio. Me abandoné a la nostalgia y al recuento de los días perdidos de la infancia. Curiosamente, el cine “Ortega” de Palencia era un campo de batalla donde sólo había vivido situaciones desesperadas. Menos mal que las películas que cada día se proyectaban mantuvieron su influjo intacto. En aquellas semanas de búsqueda afanosa había interrupciones para bajar de la cabina al palco privado, y allí disfrutar de fragmentos muy concretos. Sobre todo, tres películas estaban sometidas a un control de hierro. “A las cinco cuarenta cantan La Marsellesa en Casablanca. Y a las seis y veinticinco se despiden en el aeropuerto”. “A las siete y diez, Jeff Chandler y James Stewart tienen una conversación gloriosa en Flecha Rota. Y a las ocho en punto, Debra Paget se casa con una túnica blanca y una diadema de ensueño”. “A las seis menos cinco Gloria Swanson y William Holden ven películas mudas de Norma Desmond en El crepúsculo de los dioses. Y a las siete menos ocho Erich Von Stroheim sigue con los focos y la cámara a la estrella que desciende por la escalera como una reina”. Durante los tres o cuatro días en que repetían la misma película, a la misma hora, mi cita con Casablanca, Flecha Rota y El crepúsculo de los dioses era tan sagrada como la misa del domingo. En la soledad del palco se me hacía un nudo en la garganta con “La Marsellesa”, y rompía a llorar cuando Bogart prometía “siempre nos quedará París”. Se me abrían las carnes cuando Jeff Chandler-Cochisse miraba pro- 95 fundamente a Stewart para decirle: “Puede que tú y yo, hombre blanco, nos matemos en el campo de batalla, pero nunca nos escupiremos a la cara”. ¡Qué maravillosamente sonaba aquello que Norma Desmond le decía al guionista Holden: “Yo sigo siendo una estrella grande. Las películas son las que se han quedado pequeñas”. Y cuando el viejo director gritaba: “¡Cámara, acción!” volvía a sentir el cine como algo más grande que la vida. ¡Qué miserable se quedaba aquella decepción mía con las caras del Peck y la Jones si la comparaba con la grandeza del cine! Y no sabiendo muy bien si seguía siendo un niño o me había hecho adulto, salía del palco y subía a toda prisa las escaleras para reencontrarme con el mar de mis fantasías. Cuando mis manos volvían hundirse en las olas de celuloide y descubrían los increíbles ojos violeta de Liz Taylor en un primer plano de Mujercitas, me decía, recordando Casablanca: “Siempre me quedarán las películas”. No había sido aquel un viaje inútil, una regresión castradora. En la cabina generosa del “Ortega” había vuelto a los días de la infancia para recuperarlos de verdad. Recuperar la infancia era recuperar la propia estima, el afán por seguir la lucha. Había superado ahogos, soledades y destierros. Superar dos rostros casi anónimos era mucho más fácil que convertir Palencia en una sucursal de Hollywood. Era de noche cuando salí del “Ortega”. Pasé por delante de la puerta principal y miré la marquesina. Habían pasado las dos semanas de Duelo al sol y el cartelón reposaría en la oscuridad del escenario. Si en aquel momento hubiese seguido allí, en lo alto, seguro que el Peck y la Jones me hubiesen parecido más ellos. 96 Caricatura de Don Patricio sobre una hoja de taquigrafía. Florentín y Paco Fotogramas de “Duelo al Sol”, “Mujercitas” y “Quo Vadis” DE CUANDO EL VERANO SE CONVIRTIÓ EN UNA ESPERANZA o te olvides de que a finales de junio te esperan doce asignaturas que N aprobar —me había recordado Patricio un lunes por la mañana. Aparqué el cine y las caricaturas a partir del 20 de mayo. Tenía exactamente un mes para ponerme al día en los estudios. De nuevo, Cándido y yo nos reunimos en casa de Florentín para repasar materias e intercambiar aquellos trucos de la memoria para retener mejor los conceptos que teníamos cogidos por los pelos. El esfuerzo de aquel mes intensísimo tuvo su fruto cuando acabamos el curso, muy a primeros de julio. Habíamos cumplido el objetivo: muchos aprobados “raspados” y algún notable en asignaturas de poca monta. En Barrio Camino se decidió que pasase el verano en Santander. Fue una manera, como otra cualquiera, para desengancharme de las películas. Me vino bien aquel verano del 54 para recuperar a los amigos de los Escolapios, jugar al fútbol hasta la extenuación en el patio de los Kostkas y, por encima de todo, continuar con el dibujo. Dediqué todas las mañanas del verano a perfeccionar la línea y a enriquecer el colorido de mis caricaturas. Fede, un amigo de la familia, que era el jefe de la sección de fotograbado de “Alerta”, me insinuó que hablase con el director del periódico para una posible colaboración durante el verano. La entrevista salió redonda porque a todo el mundo le chocaba que un chaval de diecisiete años fuese tan atrevido. Con “Alerta” nacieron las noches de la Porticada. El Festival Internacional de Santander se celebraba al aire libre, en una plaza enorme del centro de la ciudad: la Porticada. El periódico me proporcionó un abono general para asistir cada noche al ballet, al teatro y a los conciertos. Al día siguiente “Alerta” me publicaba una caricatura de la estrella correspondiente. No, no me pagaban, pero me facilitaron la entrada a un 99 mundo que yo quería conocer. Todas las noches, allí estaba yo, sentado en las sillas preferentes, con un bloc de cartulina y un lápiz afilado. Y de allí surgieron los rostros teatrales de José Tamayo, Adolfo Marsillach, Nuria Espert, Carlos Lemos, Guillermo Marín… Y durante los conciertos no se me resistieron Ataúlfo Argenta, Narciso Yepes, Hans Von Benda, Henry Sziering… A los bailarines les veía con más dificultad porque no paraban de recorrer el escenario de una punta a otra. Pero asistía a algunos ensayos de media tarde, y en las pausas podía construir un perfil o definir el óvalo de una cara. Mágicas, verdaderamente mágicas fueron aquellas noches de agosto en la Plaza Porticada. Allí viví mis primeros ballets de verdad: El lago de los cisnes, Las sílfides, Giselle, La bella durmiente… Allí descubrí el embrujo de Stravinsky y el brazo poderoso de Argenta, que más me parecía el fantasma de la ópera que un director de orquesta. Y allí también bebí en la fuente de los clásicos. Acostumbrado al cine, casi todo acción, aquel reino de la palabra que era el teatro me fascinó con los versos de Lope y Calderón. Y cuando se representaba a Shakespeare el escenario se llenaba con palabras tan hermosas como nunca pude imaginar. Y para que el verano también tuviese su picaresca y no se me escapase en viajes a lo sublime, comencé mi particular carrera de falsificador. Eduardo quería ir también a la Porticada muchas noches. Pero con mi abono sólo podía entrar una persona. La tercera noche de ballet le dejé la tarjeta para que viese la función. Pero, al día siguiente, en el diminuto estudio del taller de mis tíos en Juan de la Cosa, dibujé en una cartulina muy parecida a la del abono, cada letra, cada adorno, cada dibujo del original. Cuando acabé no se distinguía, a un metro de distancia, qué abono era el 100 bueno y qué abono era el dibujado. Éste iba a ser un juego divertido, apasionante y repetido, como iré contando a lo largo del relato. No satisfecho con las caricaturas a línea que publicaba en “Alerta”, dediqué dos horas cada mañana a ampliarlas y reproducirlas en color. Pero, sobre todo, estaba intentando crear ambientes. Pensaba que un personaje necesitaba su propio entorno. Entonces los actores declamaban sus versos delante de unas columnas derruidas o surgiendo de unos cortinajes ampulosos. Los músicos tocaban el violín o el piano, o dirigían la orquesta encima de un podio, con la partitura abierta en el atril. Y los bailarines siempre se movían sobre cielos arrebatados de color o arboledas que ocultaban un lago a la luz de la luna. Fue un verano de gran provecho creativo. Me estaba atreviendo con cosas nuevas y notaba que el intenso trabajo de aquellos meses podía hacerme desembocar en un río imparable. Una tarde, Eduardo y yo subíamos por Canalejas, camino de casa. —¿Por qué no piensas en una exposición de caricaturas? —me dijo. Pensé que estaba loco de remate. Una cosa era avanzar con desparpajo y otra muy distinta sentirme apto para una prueba tan dura. —Yo no te hablo de algo inmediato. Lo que estás haciendo este verano es bueno, pero no es suficiente. Eduardo pensaba en el trabajo de todo un año, en caricaturas de mayor formato y en personajes más apropiados. —¿No eres muy amigo del hijo de Simón Cabarga? —insistía Eduardo. —Pues sí, ¿y qué? —Podrías hablar con el padre para que te consiguiese el Museo municipal. Dentro 101 de un año tendrás dieciocho, y a esa edad una exposición individual podría ser para ti una cosa importante. Y tanto que podía ser una cosa importante. Los sueños suelen serlo y aquello de la exposición en el museo me parecía algo fuera de mi alcance. —Tú habla con tu amigo, a ver qué te dice. Y después me cuentas —concluyó Eduardo. Noche desolada, imaginación que no para, ansias hasta el amanecer. Excitación incontrolada hasta el día siguiente en el patio de los Kostkas donde Toñín, el hijo de Simón Cabarga, jugaba un partido mañanero. Nunca un partidillo de media hora se me hizo tan largo. Cuando terminó abordé a Toñín y no sé con qué palabras le conté aquella locura. Por la tarde, a la hora del cine, Toñín me dijo que su padre conocía las caricaturas de “Alerta” pero necesitaba ver las que había completado en color. Quedamos a la mañana siguiente en la redacción del periódico, donde Simón Cabarga escribía sus crónicas de la ciudad y sus críticas de arte. —Si tienes una colección de caricaturas grandes para el verano que viene puedo conseguirte la sala del Museo durante el mes de julio. —¿Y a cuántos y a quiénes voy a dibujar? —me atreví a preguntar. —Para llenar la sala de exposiciones necesitarías unas veinticinco caricaturas de 50 x 70. Y, por supuesto, los elegidos deberían ser gente de Santander. ¿Por qué no preparas una lista y, a primeros de septiembre, la discutimos? Aquello sí que podía cambiar mi vida, y no el acceso libre a la cabina del “Ortega”. Le conté a Eduardo la entrevista con pelos y señales. —¡Joder, qué suerte la tuya! Habrás tenido una infancia de mierda, pero si a los dieciocho expones en el Museo es como si hubieses nacido con una flor en el culo. 102 Eduardo conocía mucho mejor que yo a la gente de Santander y me ayudó a completar aquella lista con concejales del ayuntamiento, fotógrafos de éxito, escritores, periodistas, párrocos de toda la vida, industriales, médicos de prestigio y hasta un bombero al que llamaban Dios. Y, por supuesto, para que aquel verano de mi contento tuviese su toque cinematográfico, tres estrellas rutilantes: Clark Gable, Marilyn Monroe y Marlon Brando. A Simón Cabarga la lista le pareció acertada. Le pregunté si era correcto incluir una caricatura de Eduardo y la mía. —Tu tío es un pintor hecho y derecho. Y tu eres el padre de la criatura —me contestó aquel hombre bueno y entrañable. —En Navidad quiero ver la primera serie. Así que aplícate y dibuja con atrevimiento, que para eso eres joven. Nunca volví a Palencia con tanto ánimo. Al primero que le conté el proyecto fue a Patricio que se prestó a ayudarme absolutam ente en todo. —Esa exposición la tienes que hacer como sea. Y si no puedes coger un libro durante el curso, yo me encargaré de justificarlo ante tus padres. Ya pensaremos un plan. Ya intuía yo que el plan dejaría al cine de lado. No se podía trabajar con intensidad y, al mismo tiempo, hartarse de películas. El palco privado del “Ortega” y la cabina eran ya sucesos de un pasado que se alejaba a toda velocidad. Tenía una cierta sensación de estar traicionando al cine. Las películas me habían dado tantas horas de contento que me sentía infiel por no acudir a la cita diaria con aquella novia mía de toda la vida. Pero no tuve más remedio que hacerme el fuerte y elegir entre lo uno y lo otro. El cuatro de octubre cumplí dieciocho años. Ya no era un adolescente. La vida de verdad y el compromiso adulto estaban llamando a la puerta. 103 Eduardo me retrató en 1953 DE CUANDO CAMINÉ CON PASOS DE GIGANTE sumir un compromiso artístico me llevó a asumir todos los demás. A Quiero decir con esto que estaba decidido a recuperar la cordura controlando las trece asignaturas que me quedaban para acabar los cinco años de Comercio. Volví a la academia por las mañanas y me olvidé de aventuras peliculeras en el cine “Ortega”. Todas las tardes, de cuatro a ocho, me quedaba en casa para trabajar en aquella serie de veinticinco caricaturas para la exposición de Santander. Las quinientas pesetas ganadas con Duelo al sol habían dado mucho de sí y tenía todo el material dispuesto: papel de bocetar, cartulinas grandes, nuevos tarros de témpera, plumines, pinceles caros y reglas de diversos tamaños. Desplegaba todo ello en la mesa camilla del comedor y las tardes discurrían plácidamente. Oía Radio Nacional y las horas volaban. Las primeras caricaturas a las que me enfrenté fueron las que ya tenía más o menos estudiadas: Eduardo, Kubala, Brando, Marilyn, Gable y un par de toreros de la época. Tenía previsto, durante las vacaciones de Navidad, hacer los primeros apuntes de la gente famosa de Santander. En aquel último trimestre del año terminé exactamente un tercio del total. Había comprado también una carpeta grande para guardar las cartulinas 50 x 70. Allí iban alineándose, semana tras semana, las que daba por definitivas. No tuve que repetir ni una sola, porque trabajé mucho los bocetos previos. Cuando empezaba con el color, todo estaba decidido. A Simón Cabarga le gustaron mucho las primeras ocho caricaturas. Pero me advirtió que lo importante no eran aquellas figuras “internacionales”. Para él, la exposición sería un éxito si acertaba con los personajes locales. Aquellos dos tercios con la gente de Santander era lo fundamental. 105 Me apliqué mucho aquellas dos semanas de Navidad. Todo el mundo me facilitó el trabajo porque les hacía cierta gracia que un adolescente se atreviera con una exposición individual y, además, en el Museo municipal. Visité a diez de los elegidos y volví a Palencia para continuar el curso y el trabajo. Al cine iba los sábados y domingos. Una cosa era el trabajo intenso y otra olvidarme de mi única novia de verdad. Seguí frecuentando el palco del “Ortega”. Todavía tenía cierto crédito allí, a pesar de ir poco y olvidar que la cabina seguía en el tercer piso. Comprobé que ver pocas películas a la semana tenía una ventaja evidente: saborearlas mejor. Fue aquella una época de mucha serenidad, para desechar la cantidad en beneficio de la calidad. Por ejemplo; Viva Zapata y La ley del silencio me parecieron obras maestras. Por su contenido y por aquel actor nuevo que se salía de la pantalla. Conocía bastante bien los trucos expresivos de muchos actores y actrices: la chispa de los ojos de Joan Crawford, Katharine Hepburn y Greta Garbo; las muecas bucales de Tracy y Bogart; la sonrisa chulesca de Flynn y de Gable… Con Marlon Brando nada era previsible. Tenía gestos que no había visto en los demás. Miraba de una forma tan peculiar que podían fundirse en una, la ternura y el desdén. Me tuvo fascinado aquel actor de las películas de Elia Kazan, hasta el punto de estudiar su rostro con bocetos y más bocetos. Creo que su caricatura es la más certera de cuantas he dibujado a estrellas de cine. Aquella visión calmada de los sábados y domingos me facilitó descubrir en las películas matices ocultos hasta entonces. Solo ante el peligro me pareció un western lleno de ación. No había galopadas ni duelos ni escenarios abiertos. Pero cuando el sheriff Cooper andaba de un lado para otro pidiendo ayuda, sabía que “por dentro iba la procesión”. Y veía en la cara envejecida de mi héroe de siempre, la angustia y el miedo, la decepción y el desaliento. 106 Hubo dos películas de la Fox, curiosamente del mismo director, que un año antes me hubiesen resultado aburridas: Eva al desnudo y Carta a tres esposas. Se hablaba mucho en ellas y pasaban pocas cosas. Quizá las veladas teatrales en la Porticada, oyendo a Calderón, Lope y Shakespeare, me habían refinado el oído. Aquellos diálogos largos y pausados de Eva al desnudo y Carta a tres esposas me parecieron interesantes y en ellos empezaba a descubrir que la acción podía estar en las palabras tanto como en los hechos. En Semana Santa volví a Santander y terminé la ronda de apuntes con los personajes locales. En el mismísimo Barrio Camino continué mi trabajo porque había llevado el carpetón con las cartulinas y una bolsa de viaje con un juego de colores. Me resultaba difícil parar y no dejarme llevar por aquella corriente impetuosa. A Eduardo le gustaron más las caricaturas de la “segunda tanda”. Coincidía con Simón Cabarga en la importancia y el eco que podían despertar en Santander. —La de Marlon Brando puede estar mejor o peor. Nadie le va a ver en Puertochico tomando un vino —me dijo —Lo importante es que todos reconozcan de verdad a Piñeiro o a Martín Lanuza. Así que procura cuidar mucho a la gente de aquí. Y la cuidé, claro que la cuidé. Hasta el punto de que las últimas caricaturas fueron las mejores. El entrenamiento de todo un curso había pulido muchas cosas: una línea más clara, un colorido menos chillón, y, sobre todo, unos escenarios más apropiados. Todos los dibujos de la tercera tanda estaban adornados convenientemente con unas parejas de novios, una grúa del puerto, el estudio de un fotógrafo, un hospital, un coche de bomberos… Otra ventaja añadida fue la rapidez. Si la primera caricatura, allá por octubre del 54, me había llevado tres días, en abril del 55 terminaba cada una en día y medio. 107 Fue una satisfacción inmensa que, a mediados de mayo, la colección estuviese terminada. Y el destino me recompensó con un viaje inesperado. Eduardo me escribió desde Madrid con un encargo fascinante: falsificar unas cuantas entradas de fútbol. El 15 de mayo se jugaban en el Estadio Chamartín un España-Inglaterra donde debutaba Marquitos como internacional. Marquitos era un amigo de la familia desde los tiempos del Rayo Cantabria, el equipo de mis tíos. El internacional en ciernes había regalado a Eduardo una entrada de segundo anfiteatro. Iba a suponer un lleno histórico aquel España-Inglaterra. Mi tío quería cuatro o cinco entradas como aquella joya que me había mandado. Y las quería rápido, porque faltaba menos de una semana para el partido. Se lo conté a Patricio, que era un anglófilo empedernido que gustaba del fútbol y de los libros con idéntica pasión. —Daría media vida por un España-Inglaterra en Chamartín. Sería grandioso ver en el mismo partido a Kubala, Stanley Mathews y Billy Wright. —Coño, Patricio, no sabía yo que estabas tan al día del fútbol inglés. —Los ingleses van a venir a por todas. Todavía les duele el 1-0 de Maracaná. Ya verás como es un partido memorable. —¿Y qué te parece si en vez de cuatro entradas, dibujo seis y nos vamos a Madrid? 108 DE CUANDO PROFESOR Y ALUMNO VIAJARON EN EL MISMO TREN l día 13 era martes, y desde entonces esa fecha ha sido un talismán. E El 13 de mayo de 1969, o sea catorce años después, nacería en Caracas mi primer hijo. El 13 de mayo empezó a ser un día de fiesta para mí, desde aquel del 55, cuando salí pitando hacia la academia con las entradas en un sobre. Organizamos el viaje a toda prisa. No sé cómo se las arregló Patricio para faltar a sus clases. El 15 a las tres de la mañana cogimos el tren correo Santander-Madrid. Llegamos a las nueve, y un taxi nos llevó a la Puerta del Sol. Desayunamos café y churros en el Bar de la Flor, y a las 10 estábamos en el portalón de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Tuvimos que esperar diez minutos a que Eduardo saliese de clase. Cuando vio las entradas las enseñó a un grupo de compañeros y pasaron de mano en mano como la falsa moneda. Uno de ellos comentó: —Este chaval sí que es un artista de verdad. Fueron dos días excitantes. El partido no fue muy bueno, pero Chamartín, Kubala y Stanley Mathews merecieron el viaje. Vimos en el cine Callao La puerta del infierno, una película japonesa que había ganado el Festival de Venecia. O el de Cannes, no recuerdo. Nos pareció a todos una obra de arte, sobre todo por el color, que rompía bastante las normas del technicolor de la señora Kalmus. Aquella película japonesa tenía una suavidad extrema. Colores pastel y tonos muy suaves. Fue una experiencia visual difícil de olvidar. Cuando salímos del Callao nos fuimos a cenar a una taberna del Madrid viejo, y organizamos una especie de coloquio que me dejó embobado. Yo era un aficionado, al lado de aquellos pintores que estudiaban en Bellas Artes, y aprendí todo lo que mi curiosidad pudo absorber. 109 El 18 de mayo estábamos de nuevo en Palencia para acometer el último tramo del curso. La vida debía seguir y la aventura de Madrid fue diluyéndose entre clases de Contabilidad de empresas, Trigonometría y Derecho mercantil. El curso lo tenía bastante controlado y, aparte de las clases matinales, utilicé las tardes de junio para seguir dibujando. Tenía compromisos pendientes y atendí solamente los importantes. A media docena de futbolistas del Palencia les hice caricaturas grandes que cobré generosamente: 50 pesetas unidad. Tenía que ahorrar para el verano, porque mis finanzas estaban en punto muerto. Había gastado todo lo ganado en material y quería enmarcar las 25 caricaturas de la exposición. Había pedido un presupuesto en Santander, y aún a bajo precio, aquellos 25 marcos suponían un desembolso de 2.000 pesetas. Así que “actualicé” mi lista de espera y conseguí unas 20 caricaturas de cinco duros entre los chicos de la academia. Antes de abandonar Palencia, el destino, que seguía mirándome con ojos favorables, puso en mis manos 500 pesetas más. El importe de un nuevo cartelón de cine. Esta vez se trataba del Teatro Principal y del estreno de Los cuentos de Hoffman. La película era una especie de continuación de Las zapatillas rojas. El mismo reparto de bailarines y el mismo equipo de producción y dirección. No tenía la magia de la primera, pero resultó un maravilloso espectáculo de ballet, con Moira Shearer otra vez adorable y etérea. Volví a montar mi taller en el escenario del Principal, y procuré no caer en errores anteriores. Me olvidé de primeros planos y compuse un dibujo donde todo se situaba en planos lejanos. Muchos cortinajes, lámparas majestuosas y góndolas transitando por los canales de Venecia. Me atreví con el color y no tuve en cuenta la entonación de las fotos originales. Obviamente me quedó mucho mejor que 110 Duelo al sol. Pero tuvo mucho menos éxito popular, y pasó con más indiferencia que entusiasmo. Los exámenes de León fueron normales. Como había asistido a clase durante todo el curso, los notables y algún sobresaliente volvieron a ser la recompensa justa. Cuando recogí mis cosas, y subí al tren que me llevaría a Santander, una voz interior, como la que oía Juana de Arco, me decía que aquella aventura de Palencia había terminado. ¿Habría nuevas aventuras profesionales a partir de la exposición del Museo? ¿Habría sido el “Ortega” el último cine con historia? Me preguntaba estas cosas y otras muchas cuando perdí de vista el Cristo del Otero por la derecha, y el tren me ofrecía la película continuada de los campos de trigo amarillo y los cielos castellanos teñidos de azul. La Marilyn Monroe de la exposición 111 Tres de las caricaturas de la exposición: Marlón Brando, el bailarín Antonio y Clark Gable Lo que queda de mis entradas falsificadas. Caricaturas de Puskas y Kopa DE CUANDO RECUPERÉ EL CINE NUESTRO DE CADA DÍA a exposición me exigió un último esfuerzo: había que enmarcar las 25 L cartulinas. Elegí un marco de lo más austero, una moldura negra, muy fina, que apenas mantenía el cristal y el cartón en su sitio. Me hicieron una rebaja importante y conseguí cerrar el trato en 1.500 pesetas. A cambio, dos caricaturas complacientes de aquellos profesionales del inglete tan comprensivos. Me interesó mucho la producción del catálogo. Primero el texto que escribió Simón Cabarga. Aquellos halagos parecían referirse a otro. Casaba bien con Orizaola o Francisco, que eran expertos caricaturistas de “Alerta” y “El Diario Montañés”. Para un primerizo de dieciocho años, aquellos elogios eran desmesurados. Eran como si me hubiesen puesto un frac que me venía grande o un sombrero de copa que tapase mis ojos. Y cuando aquel texto lo vi en letra impresa creí soñar. El catálogo no era tal. Era un simple díptico en cartulina crema, con mi autocaricatura en la portada, el texto de presentación y la relación de personajes. Lo imprimió Ángel en su minúscula imprenta de Puertochico. El primer ejemplar del catálogo me produjo una especial emoción. Sabía que aquella sensación no podría repetirse. Siempre hay una primera vez, y si esa primera vez te asalta a los dieciocho, todas las demás veces serán menos importantes en el recuerdo. Dejé todas las tardes libres para recuperar el cine. Como en Santander no existían programas dobles, decidí que la sesión de las siete era la mejor. Así tuve tiempo, entre las tres y seis de la tarde, para escribir. Retomada aquella facilidad para las redacciones de los Maristas, intenté hacer crítica cinematográfica. Aunque suene pretencioso, no lo era. Simplemente se trataba de poner por escrito las reflexiones que las películas me facilitaban. Preparé unas cartulinas pequeñas, un folio apenas, y las 114 dibujé por un lado, y las escribí por el otro. Un anverso con el título y la caricatura de los protagonistas, y un reverso con un pequeño texto de letruca apretada donde “diseccionaba” la película como Dios me daba a entender. Eran remedos de crítica, que leían con mucha chunga Paco y Chuchi, mis amigos de los Kostkas. Como iba todos los días al cine, me bastaban las tres horas de la tarde para dejar lista la película del día anterior. De tres a seis, dibujaba a Gene Kelly y Leslie Caron para, a continuación, escribir cuatro cosas sobre Un americano en París, su influencia del impresionismo francés y la maestría de Minelli para las escenas de baile. El cine del verano fue el “Alameda”. Desde años atrás era el cine de Santander que prefería. Era el único que tenía un cartelón pintado en la fachada. Ahora ya no lo pintaba Rodríguez Ortigado. En el 55 era Coque el artista que le había sustituido. Coque era un especialista en imágenes de cine y, además, había vivido en Miranda, muy cerca de la casa de mi abuela Florencia. Era gratificante que un exvecino pintase aquellas cosas espectaculares, que hacían del “Alameda” un cine como los de la Gran Vía de Madrid. Otro valor añadido de aquel cine era su proyección. Todos los cines que yo conocía de Santander y Palencia tenían una proyección parpadeante y poco luminosa. Por la ventanilla de la cabina del cine “Alameda” salía un chorro de luz tan potente que los colores explotaban y todo parecía suceder en un día claro y transparente. Pero aquel verano del 55 no fue grande, cinematográficamente hablando, por los cartelones de afuera y los chorros de luz. Fue realmente grande porque la programación tuvo a la Metro como protagonista. Cada día de la semana, una película distinta. Lo que no cambiaba era la fuente original: Metro Goldwyn Mayer. Para más contento de un espectador coherente como yo, cada semana parecía estar dedicada 115 a un personaje concreto. Primero Spencer Tracy: La costilla de Adán, La ciudad de los muchachos, San Francisco, 30 segundos sobre Tokio… Me pareció, y me parece todavía, el mejor actor que ha dado el cine. Cuando hacía de cura, era un cura de verdad, hasta el punto de no poderle imaginar en otra profesión distinta. Y cuando era periodista o abogado, igual de creíble. En cada película, Tracy era un personaje de carne y hueso. Cooper o Gable siempre eran ellos mismos, representasen lo que representasen. Tracy no. Detrás de su apariencia, vivían intensamente un médico condenado a la tragedia, un sacerdote soñador o un abogado en guerra con su mujer. Y después, Stewart Granger. La semana se coloreaba con Las minas del rey Salomón, Beau Brumell, El prisionero de Zenda, Scaramouche, Fuego verde… Aventuras en África, Europa o América del Sur. Utilizando con la misma elegancia un rifle para matar un elefante, un traje para deslumbrar en la corte, o una espada para convertir un teatro en una academia de esgrima. Y a la semana siguiente Elizabeth Taylor: Mujercitas, Así son ellas, El padre de la novia, El padre es abuelo… Seguía siendo la Taylor una de mis favoritas. No había desbancado a Ingrid Bergman y a Moira Shearer, pero fue un verano para salir con ella durante aquella semana en que Robert Taylor la rechazaba en Ivanhoe y la perdía en Traición. Vendrían más tarde semanas Gable y semanas Garbo, Lo que el viento se llevó y Ninotchka. Y no faltaron a la cita Mickey Rooney y Judy Garland con aquella serie juvenil del juez Harvey. Pero la última semana fue el fin de fiesta que aquel verano merecía: los musicales de la Metro. Levando anclas, Un día en Nueva York, Un americano en París, Desfile de Pascua, Bodas reales… Competencia feroz entre Fred Astaire y Gene Kelly. 116 Definitivamente me quedé con Kelly, que era mas propio de una adolescencia normal. Astaire, a aquellas alturas de mi vida, me resultaba un tanto afeminado. Sus ademanes eran demasiado elegantes, tan refinados y sutiles que no podía imaginarle jugando un partido de fútbol. A Kelly sí podía imaginarle de portero, de defensa y de delantero. Era su estilo más viril, más atlético. Además, me gustaba de él su querencia por los niños. En Levando anclas funcionaba de maravilla su relación con Dean Stockwell, el niño más guapo que uno pueda imaginarse en technicolor. Y en Un americano en París, aquella canción bailada con los niños del barrio era algo grande. Aquella última semana de la Metro me convirtió en un adorador de las películas musicales. Incluso hoy, cuando ando un tanto decaído, recurro a Siete novias para siete hermanos o a Cantando bajo la lluvia para ver la vida con otro ánimo. He llegado a la conclusión de que las únicas películas que se pueden ver obsesivamente, una y otra vez, son las musicales. Cuando acabó agosto mi cabeza rebosaba de rugidos de león y maravillas en technicolor. Desde entonces, hasta su derribo en los setenta, el cine “Alameda” de Santander fue para mí el cine de la Metro. “Levando anclas” 117 DE CUANDO VOLVÍ A SALIR EN LOS PAPELES a Metro no fue la única recompensa de aquel verano. Inaugurar la L exposición de caricaturas en el Museo municipal a primeros de julio fue todo un acontecimiento. Recuerdo el día de la inauguración, un lunes por la tarde. Estaban todos aquellos personajes locales que yo había dibujado. La familia estuvo en pleno, y los amigos también. No sabía donde meterme con tanto halago y tanta atención. No podía creerme lo que me estaba pasando. Y para más asombro y sorpresa, la exposición tuvo eco en la mismísima prensa local. En “Alerta” y “El Diario Montañés” me hicieron entrevistas donde yo trataba de explicar mi trabajo y las dificultades por las que había pasado. Lo mejor de las entrevistas, unas caricaturas de Orizaola y Francisco, que definitivamente me elevaron por encima de mi auténtica estatura. Lo peor de aquellas entrevistas, las “paridas” que pusieron en mi boca. Un ejemplo: “La caricatura es un arma eficaz para combatir ideas, vicios y modos que no compaginen con nuestra forma de ser”. Evidentemente, por muy sensato que fuese a los dieciocho, nunca hubiera podido soltar sentencias tan repipis. Me hizo una especial ilusión la crítica que Simón Cabarga, bajo el seudónimo de Apeles, publicó en “Alerta”. Fue un empujón importantísimo en aquel momento en que necesitaba saber si debía correr o pararme. En cierto sentido, la exposición del Museo me planteaba un dilema bastante embarazoso. Si estaba capacitado para una profesión como el dibujo, ¿qué pintaba yo estudiando Comercio? Reflexioné mucho aquellos dos meses del verano porque quería conducir mi propia vida, y sabía que, a partir de entonces, debería elegir mi futuro. Lo más inmediato fue convencer a mis padres de que la vuelta a Palencia tenía poco sentido. Estaba pasando un verano sin ahogos y la posibilidad de continuar en Santander era bastante coherente. 118 En septiembre me matriculé en la Escuela de Comercio de Santander para empezar en octubre, primero de Profesorado. Tenía la esperanza de una colaboración continua en “Alerta”. Durante todo agosto, mientras se celebraban los festivales de la Porticada, habían aparecido a diario las caricaturas de músicos, actores y bailarines. Aunque seguían sin pagarme un duro, esperaba que en otoño las cosas cambiasen. Y cambiaron para bien cuando Orizaola dejó el periódico para emigrar a Alemania. Perdía un maestro pero ganaba un espacio. El director del periódico me encargó una serie de viñetas humorísticas que ilustraban artículos importantes de la última página. Y llegó el momento de cobrar por aquellos dibujos sencillos, que yo ventilaba en un par de horas. Así justifiqué el quedarme en Santander y el intentar una vida profesional. ¿Perdí con todo aquel batiburrillo gráfico mis hambres peliculeras? He de confesar que sí. Al menos en parte. Tenía la cabeza demasiado embarullada con colaboraciones y proyectos ambiciosos como para poner en primer lugar el cine y las películas. El “Alameda” siguió siendo mi cine-fetiche. Y más cuando a finales de septiembre se estrenó Cantando bajo la lluvia. Me gustó mucho más que Levando anclas, Un día en Nueva York y Un americano en París. Tanto me gustó que la vi el día del estreno y volví a verla al día siguiente. Ninguna película de mi vida me había creado una necesidad tan inmediata. Pero supe que con Blancanieves, Rebeca y Las zapatilla rojas iba a convertirse en ese póker soñado que uno quisiera para todas las partidas. Cantando bajo la lluvia era el cuarto as, el que guardaba en la manga para cantar victoria. La he tenido, desde aquel otoño, como la película más perfecta de la Historia del cine. Y por muchas veces que la vea, nunca deja de sorprenderme. Y aunque hubo una primera vez, cuando Gene Kelly canta y baila bajo la lluvia, se borran las visiones anteriores, y todo nace como si fuera, de nuevo, aquella vez primera. 119 Portada del catálogo de la exposición. Prólogo de Simón Cabarga. Martín Lanuza Kubala, entre las dos entrevistas publicadas en “Alerta” y “El Diario Montañés” DE CUANDO LAS MEDIAS “JENNY” FUERON UNA ESTRELLA FUGAZ abía quedado con Chuchi y Paco en los Kostkas para jugar, a media H tarde, una partida de billar. —¿Por qué no vamos a ver la del “Coliseum”? —había dicho Paco a eso de las siete. No me apetecía mucho La zapatilla de cristal. Me sonaba a cuento cursi y Michael Wilding me parecía mucho más afeminado que Fred Astaire. Lo único que me atraía de aquel estreno era la posibilidad de contemplar otra vez las piernas maravillosas de Leslie Caron. El caso fue que no había mucho donde elegir, y a la siete y media “los tres” sacamos una de gallinero del “Coliseum” y subimos aquellos tres pisos que siempre se me habían hecho empinadísimos. La película resultó lo previsto: un cuentecillo blando y coloreado, con escenas tan cursis como el Wilding disfrazado con mallas, intentando unos pasos de ballet. Leslie Caron era un bombón de licor pequeñito y dulce a la vez. Pocas piernas me resultaban tan perturbadoras como las suyas. Sólo Cyd Charisse la sobrepasaba de cintura para abajo. Pero a mi amigo Paco le habían guiado los dioses entre carambola y carambola. Porque antes de la película, y después del No-Do, vi en una pantalla el primer spot publicitario de mi vida. Eran veinte segundos de dibujos animados donde se representaba El espectro de la rosa, uno de mis ballets más gozados. Anunciaban las medias “Jenny” y reconocí, de inmediato, la mano que había dibujado aquella maravilla de veinte segundos: José Luis Moro. Le conocía de antiguo porque mi hermana compraba “Chicas”, una revista donde colaboraba mucho. En cada número aparecía una crítica de cine con un esplendoroso dibujo de la película. Aquel José Luis Moro sí que era grande. Por las caricaturas y por la delicadeza de sus chicas de cristal. 122 Aquellos veinte segundos del spot me dejaron boquiabierto. ¿Era posible que en España se estuviesen haciendo cosas así? Uno de mis sueños infantiles había sido embarcarme rumbo a las Américas para trabajar en los Estudios Disney. Sueño imposible para aquellos tiempos de miseria. Ahora vivía en otro tiempo menos miserable, y los sueños podían intentarse. ¿Pero cómo y cuando? Había empezado primero de Profesorado y la rutina de cada día me había devuelto a una realidad incuestionable: volvía a ser un estudiante como los demás. Menos mal que las clases eran por la mañana y pude dedicar las tardes a completar una nueva colección de caricaturas cinematográficas. Trataba de superar la barrera del parecido, para intentar una línea más atrevida y un colorido más sobrio. Y conseguí cosas interesantes con Bette Davis, Bogart, Pedro Armendáriz, José Ferrer… A pesar de aquellos pequeños logros yo tenía la cabeza en Moro y los dibujos animados. No volví a ver otro spot como aquel de medias “Jenny”. Nunca fui tan puntual en los cines como en aquel otoño del 55, y esperé ansioso otros veinte segundos deslumbrantes. Nadie en Santander podía informarme del asunto. En una carta a Eduardo le urgía a preguntar en Bellas Artes sobre aquel estudio de dibujos animados, tan oculto para mí como el tesoro de Sierra Madre. Estudiaba y dibujaba. Asistía a los partidos del Racing y veía todas las películas aceptables que se estrenaban en Santander. Pero soñaba sin descanso con un lugar de Madrid, Barcelona, o de Dios sabe dónde, que me esperaba con los brazos abiertos. Y ahora, al hilo de la reflexión y el recuerdo, descubro que el asma de mi infortunio no era tal. Porque en noviembre había regresado el ahogo y los bronquios sonaron de nuevo a piedras. ¿No había sido el asma, desde niño, una posibilidad de huir, un buscar en otros sitios para experimentar nuevas sensaciones? 123 Mis días en Santander volvían a estar tan contados como los de Palencia meses atrás. El mes de diciembre lo pasé, casi entero, en la cama. No sabía entonces que manejaba aquella enfermedad con oportunismo y visión de futuro. Ahora lo sé, y leo con claridad en aquellas páginas que yo viví como si fuese un desheredado de la fortuna. Y la realidad era que el asma funcionaba en mi subconsciente como la diosa suerte. Después de Navidad todo parecía claro. Desde noviembre no había asistido a clase. Me pasaba los días dibujando en la cama y leyendo hasta las tantas. Al cine iba poco, porque si salía a la calle para ir al “Alameda”, también debería asistir a las clases de Alemán en la Escuela de Comercio. Debía elegir entre convalecencia sin cine, o cine con clases mañaneras. Entonces recibí la carta de Eduardo. Eduardo con el “look” de los 50 124 DE CUANDO UNA CARTA ME DEVOLVIÓ A LA VIDA adrid, 8 de diciembre, 1955. M Querido Jose: Aunque dentro de quince días te veré en Santander, quiero anticiparte algo. He pensado que, después de Navidad, te vengas a Madrid para tratar de encontrarte un trabajo. Después de la exposición del Museo debes dar un paso hacia adelante y buscarte la vida. No puedes esperar en Santander a que vayan a encargarte un trabajo maravilloso. En Santander, todo lo que podías conseguir, lo has conseguido ya. No pasarás nunca de ser el caricaturista de “Alerta”. Yo creo que eso es poco para ti, y este es el momento de arriesgarse en otro lugar. Ya hablaremos de todo esto durante las Navidades. De momento te lanzo la propuesta para que la pienses unos días. Un abrazo, y hasta pronto. Eduardo. —Irte a Madrid? —se preguntaba mi madre con un deje temeroso. —Lo que tienes que hacer, hijo, es preparar unas oposiciones para entrar en el Banco Santander —comentó mi padre con firmeza desacostumbrada. —Eduardo tiene mucho sentido común, y a lo mejor está en lo cierto, y lo que necesita Jose es salir de Santander —decía mi hermana como colofón. Yo no decía nada. Lo tenía todo en mi cabeza bastante claro y sobraban las palabras. Eduardo, una vez más, tenía razón. ¿No merecía la pena el riesgo de Madrid, dejando a un lado las escasas posibilidades de una ciudad como Santander? A Palencia no quería volver. Y menos para continuar el Profesorado y enterrarme de por vida. Allí había exprimido todas las posibilidades habidas y por haber. Descartadas Santander y Palencia, la aventura de Madrid parecía coherente. El pro- 125 blema era qué hacer en Madrid. Todos los grandes periódicos de allí tenían sus propios caricaturistas, y un chaval recién llegado de Santander nunca podría ser una solución inmediata. No dejé de pensar durante dos semanas en los planes que Eduardo tenía previstos. —No hay planes, Jose, no hay soluciones mágicas. —Entonces, ¿qué puedo hacer cuando llegue a Madrid? —Pues lo mismo que has hecho en Palencia y en Santander: seguir estudiando por si acaso. La ventaja de Madrid es que allí están las oportunidades. —¿A qué te refieres en concreto? —¿Recuerdas a dos hermanos que conociste en Bellas Artes en tu viaje del España-Inglaterra? Se trataba de dos compañeros de Eduardo que habían montado un taller para pintar carteles de cine. —¿Carteles de cine como los de Jano, o cartelones como los de la Gran Vía? —pregunté. —Tienen un contrato para pintar los carteles de las películas que se estrenen en el cine “Avenida”. Recordaba el cine “Avenida”, enfrente de SEPU y pegadito al Palacio de la Música. —¿Y tú crees que allí podrían darme trabajo? —Eso no lo sé. Lo que sí puedo es llevarte a su taller para que vean tus cosas. —¿Y te parece que las caricaturas tienen algo que ver con los cartelones de cine? —Ellos que vean tu trabajo y que decidan lo que sea. Lo importante es que te tomen como aprendiz, y en un par de años que aprendas el oficio. Decidí ir a ver a Coque, que pintaba los carteles del “Cinema” y el “Alameda”. 126 Tenía el taller en el antiguo cine “España”. Y pensé que, viéndole pintar, algo aprendería en dos o tres semanas. Al día siguiente Coque me acogió con este gustillo tan especial que sentimos los artistas cuando un aprendiz viene a admirar nuestro trabajo. Estuve una semana completa viendo cómo llenaba lienzos blancos con rostros famosos, paisajes del Oeste, mares embravecidos y ciudades con rascacielos. Absorbí muchas cosas, como si fuese una esponja seca. Me iba la vida en ello. Y vi claro el punto fatídico donde el Peck y la Jones de “Duelo al Sol” se me habían escapado. Era fundamental reproducir las caras de gran tamaño siendo absolutamente fiel a la cuadrícula. Coque dibujaba y pintaba a una velocidad pasmosa. Pero las caras las dibujaba con mucho rigor y paciencia, tratando de respetar el parecido que en el boceto había “amarrado”. En la segunda semana de aquel aprendizaje contra reloj, intenté dibujar mis propios carteles en un tamaño moderado. Cartulinas de 25 x 35 que llenaba con películas como Quo Vadis, Horizontes lejanos o El hidalgo de los mares. Así, además de las caricaturas, llevaría a Madrid una pequeña muestra de trabajos más concretos. Hacia el 10 de enero tenía una carpeta lista con una treintena de caricaturas de cine y cinco proyectos de carteles. Por un lado estaba deseando viajar a Madrid. Por otro me aterraba la idea del fracaso. Si no me aceptaban en el taller de los amigos de Eduardo, ¿qué me quedaría? —¿Por qué no te vas el día quince? —insinuó mi madre— es el día que nos casamos tu padre y yo. Verás como te da buena suerte. 127 Kirk Douglas, 1956 Montgomery Clift, 1956 Pedro Armendáriz, 1956 DE CUANDO MADRID ERA UNA TIERRA DE PROMISIÓN os cartelistas de Bellas Artes, compañeros de Eduardo, firmaban todos L sus trabajos con una palabra compuesta: MARSEAL. Nunca supe si se llamaban Marcial y Secundino o Marcelino y Severiano. Tampoco supe si aquel apellido era Álvarez o Alonso. Lo que supe, nada más verlo, fue que aquel taller colmaba todas mis expectativas. Muy de mañana, lo visitamos Eduardo y yo, al día siguiente de mi llegada a Madrid. Estaban pintando un grandísimo telón de, por lo menos, cien metros cuadrados. Me impresionaron las dos cabezas de Burt Lancaster y Gary Cooper en Veracruz. Eran cabezas de cuatro metros de altura que parecían vivas. Allí estaban la sonrisa canalla de Lancaster y la expresión serena y avejentada de Cooper. El retrato del primero era bastante violento y desprendía arrogancia por todos los lados. Y en el segundo retrato, los increíbles ojos claros de mi héroe hablaban de su cercanía y discreción. Tenía yo los míos como platos, mientras contemplaba aquellos enormes retratos en primer plano. Había mucha actividad en el taller y me sentí bastante intimidado, en medio de aquella gente tan mayor, tan profesional. —A ver, chaval, enséñanos tus dibujos —dijo uno de los hermanos. Con mano temblorosa abrí la carpeta y saqué las caricaturas. Había decidido, de repente, no enseñar mis bocetos de carteles. Comparados con aquel Veracruz gigantesco iban a resultar más “caricaturas” que las propias caricaturas. —El verano pasado hizo una exposición en Santander, pero allí es difícil encontrar un trabajo artístico —terció Eduardo, viendo que me había quedado mudo. —Son buenas de verdad. El problema es que aquí trabajamos de manera distinta. —¿Y no creéis que sería, de momento, un buen aprendiz? —Por supuesto que sí. Si no fuese tu sobrino le cogeríamos ahora mismo. Pero este chaval tiene un talento especial y merece otra cosa. 131 Los Marseal estaban pensando en Jano, un dibujante que tenía mucho éxito diseñando los carteles 70 x 100 que se pegaban en las paredes, y que tenían una enorme difusión. Nos dieron una tarjeta para que fuésemos al estudio que Jano tenía en la calle Bordadores, junto a la Puerta del Sol. Salí de la entrevista un tanto confundido. No entendía por qué me mandaban a otro sitio, cuando yo suspiraba por aquel taller donde Lancaster y Cooper parecían tan felices. Pero no perdí la esperanza y pensé que toda aquella gente adulta tendría sus razones para aquel “desvío”. El taller de Jano era una sala pequeña donde dibujaban él y dos ayudantes. Allí se trabajaba en otra “dimensión”, en tamaño 35 x 50, y ayudados por una buena colección de fotografías que facilitaban las distribuidoras. Jano hacía casi todos los carteles de lo que se estrenaba. Era un trabajo delicado y paciente, que me pareció más interesante que los cartelones de las fachadas. Volví a sentirme muy pequeño cuando Eduardo sacó de la carpeta las caricaturas de cine. Dijeron que mi trabajo era bueno y empecé a sentirme más aliviado. Asistía a todo aquello entre incrédulo y expectante. Eduardo, otra vez, cogió el toro por los cuernos para preguntar. —¿Entonces podría empezar a trabajar con vosotros? —Se me ocurre algo mejor —dijo Jano. —¿Qué puede ser mejor para un chaval que este taller? —Estudios Moro, por ejemplo. Aquello sí que fue lo inesperado. Mi mente se disparó. Cine “Coliseum”, La zapatilla de cristal, medias “Jenny”, José Luis Moro, dibujos animados… 132 Jano me miró con una media sonrisa y dijo: —“Te vamos a conseguir una entrevista con José Luis Moro para mañana mismo”. “Mañana” se me hacía lejanísimo. Salimos hacia la calle, y en mi cabeza se arremolinaban sensaciones tan contrarias como el pánico y la esperanza, el vértigo y la seguridad. Era un miércoles y al día siguiente tendría que coger el metro, línea 1, dirección Vallecas. Me consolaba pensar que los jueves, desde las sesiones de los Escolapios, era un día de suerte. Aquella tarde, mientras Eduardo asistía a sus clases en la calle de Alcalá, me metí al cine “Montera” que estaba muy cerca. Vi un programa doble, el único de mi vida del que no recuerdo nada. Demasiada ansiedad tenía acumulada dentro como para gozar de aquella sesión. Ni siquiera Rebeca me hubiera evadido de aquella obsesión. Quo Vadis 133 DE CUANDO ESTUDIOS MORO ME PARECIÓ LA SUCURSAL DE DISNEY o que conseguí en Estudios Moro fue mucho más que un trabajo fijo. L Porque creer en uno mismo, serenar las ansias y descubrir un largo camino por recorrer, es mucho más que la estabilidad del momento. Eduardo quiso que fuese solo a la entrevista. Yo protesté, pero fue inútil. —Ya eres mayorcito para enfrentarte a la gente y hablar por ti mismo. José Luis Moro facilitó las cosas. Las caricaturas le gustaron y enseguida hablé con él como si le conociese de toda la vida. Ingenuamente, le comenté que coleccionaba su página cinematográfica del “Chicas” que compraba mi hermana, y, con más candor aún, le confesé lo mucho que le admiraba. Él se sintió halagado y se mostró bastante asequible. —Lo que me gusta de ti es que no pareces un chaval recién llegado de provincias. —Uno de los sueños de mi vida es trabajar en un estudio de dibujos animados. —Pues ya verás cuando lleves aquí unos meses. Seguro que esto te parecerá un trabajo duro y aburrido. Estuve dos años y medio en Estudios Moro y nunca el trabajo me pareció ni lo uno ni lo otro. Para un soñador que había perseguido aquella quimera dorada de juntar el cine y la vida, Estudios Moro era una respuesta contundente. Porque allí trabajé duro, pero en algo tan importante para mí como el cine. Dibujar para las películas era un concepto que yo no podía olvidar en el día a día, que, a veces, resultaba un tanto repetitivo como había predicho Moro. El trabajo de los cinco primeros meses fue, básicamente, completar los dibujos que los animadores preparaban en el estudio. Un animador es quien diseña el movimiento de un personaje. Si ese animador tiene que hacer andar a ese personaje, dibuja la iniciación de un paso y su final. El intercalador completa el paso con dibujos intermedios. 134 Me acogieron muy bien todos aquellos dibujantes, que eran mayores que yo. Había un salto grande entre mis diecinueve años y los veinticinco del más joven de la plantilla. Me sentí bastante arropado y creo que les caí bien a todos. Era un chaval muy extrovertido, que hacía caricaturas a todo el mundo y molestaba poco. Me gané dos apodos bastante pintorescos: “sardina” y “rayuca”. El primero se lo debo a Pablo Núñez, que era el segundo peso pesado del estudio, tras Pepe Moro. El segundo apodo me lo encasquetó Cruz Delgado. Decía, con razón, que mi línea era la más fina y delicada de todos los intercaladores. Y era verdad, porque aunque he sido un tanto descuidado para mi limpieza personal, para los dibujos no le ha habido más pulcro. Lo más importante que aprendí en Estudios Moro fue todo el proceso de una película de dibujos animados. Mi curiosidad me llevó de un rincón a otro del estudio. Hice amistad con los músicos y los guionistas; visité con frecuencia el cuarto de la truca, donde se rodaban, fotograma a fotograma, todas las secuencias animadas; no perdía detalle del proceso de línea y coloreado, que estaba a cargo de un departamento femenino, con mayoría de chavalas para comérselas; trataba de asimilar las correcciones que Pablo Núñez y Moro me imponían cuando algo se movía con torpeza o brusquedad. Mi primer sueldo fue de 1.250 pesetas. En el 56 era suficiente para sobrevivir en Madrid. Una pensión podía conseguirse por mil pesetas mensuales, y con el resto se podía viajar en metro, ir al cine tres o cuatro veces, permitirse unas cervezas o una revista de cine. Cuando cobré el primer sueldo se lo mandé, íntegro, a mis padres. Tenía ahorradas mil pesetas, y me las arreglé el primer mes para no tocar ni un duro de aquellas 1250. Escribí a Emilio y Cuca una carta muy emotiva. Con aquel primer sueldo me 135 sentí totalmente libre. Y, por añadidura, autosuficiente. Ya no dependería más de ellos, ni de los esfuerzos económicos del clan de Barrio Camino. Me había hecho tan mayor que podía permitirme el lujo de enviarles aquel dinero, que intentaba pagar una deuda que yo reconocía impagable. No fui mucho al cine aquel primer año en Madrid. “Estaba en el cine todos los días, de ocho a tres”. Trabajar en Estudios Moro era, salvando las distancias, como trabajar en la Metro. Santiago Moro no era Irving Thalberg, ni Paquita la del color, Cyd Charisse. Ni siquiera Pepe Moro podía compararse con William Cameron Menzies. Pero cuando cogía el metro cada mañana, a las siete y media, sabía que Vallecas era mi Hollywood, y la calle Los Mesejo mi Sunset Boulevard. No podía pedirle más a la vida, aquí en Madrid. Podía vivir ensoñaciones cotidianas sin mucho esfuerzo. Me bastaba ver en la sala de proyección un spot donde yo había intervenido para sentirme satisfecho. Unos sencillos dibujos sobre folios taladrados, se convertían en algo vivo. La pantalla me devolvía color, música, movimiento… Era la magia del dibujo animado. La vieja magia que yo había descubierto en aquel milagro rojo de Blancanieves, y que después continuó viva con Pinocho, Dumbo, Los tres caballeros y Bambi. Eduardo, Marseal, Jano, Estudios Moro. Una cosa me había llevado a la otra. Tenía la sensación, aquellos primeros meses de Madrid, de que todo estaba dicho, de que mi barco había llegado al puerto definitivo. 136 Las bailarinas de José Luis Moro. Trabajando en la mesa de animación DE CUANDO EL METRO ME LLEVABA A CUALQUIER RINCÓN n Madrid no hubo un cine concreto. Hubo muchos, muchísimos cines des- E perdigados a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Llegué a contabilizar hasta 150. Con tanta sala, había la posibilidad de verlo todo. Películas recién estrenadas en la Gran Vía y en la calle Fuencarral, reestrenos en zonas cer- canas al centro, y en los extrarradios y barrios populosos, cientos y cientos de películas en cines de programa doble. Todas las semanas compraba “Cartelera”, una revistilla donde todos los cines de Madrid figuraban con direcciones, precios y horarios. Y en cada dirección, el metro más cercano. El metro me llevó con presteza de una punta a otra de Madrid. En poco más de media hora podía plantarme en Carabanchel Alto, Vallecas, Tetuán de las Victorias o Ventas. No había cine lejano con el metro a mano. Desde entonces, el metro de Madrid, por muchos apretones y tumultos que haya padecido, se convirtió en el amigo que me conducía a aquellos barrios extremos donde podía “cazar” Raíces profundas, Escuela de sirenas o El manantial. Nunca he podido hablar mal del metro. Es una de las poquísimas cosas del Madrid de hoy que mantiene su grandeza. Hoy han desaparecido casi todos los cines de Madrid y el metro te lleva a sitios inhóspitos donde sólo hay hipermercados. Pero en el 56, el metro te llevaba al cine más perdido y, tres horas después, te devolvía a casa. Metro y programas dobles eran, entonces, inseparables. A los cines de la Gran Vía iba muy pocas veces. El anfiteatro de un cine de estreno costaba unas quince pesetas, y para una economía precaria como la mía aquello era demasiado. Me gasté quince pesetas en el Rialto, no por El último cuplé sino por el trailer de Fantasía. Después resultó que me gustó aquel melodrama de Sara Montiel, pero lo que volvió a disparar mi arrebato fueron aquellas imágenes nunca vistas en una película de Disney. Mis dos primeros meses en Madrid habían sido de “pensión”. Primero en la de Eduardo, en Augusto Figueroa. Allí estuve bien, com- 138 partiendo habitación con él y con su compañero Celis. Pero el espacio era ínfimo y tuve que cambiarme al cabo de dos semanas apretadísimas. Recorrí un par de pensiones de la calle Montera que resultaron verdaderamente siniestras. Aquello no era para un inquilino acostumbrado a la casa de Doña Encarna en Palencia. No puedo escribir sobre el 56 sin referirme a la calle Cadarso. —Si algún día trabajas en Madrid, hay una residencia en la calle Cadarso que deberías conocer —me había dicho, un año antes en Palencia, el Padre Álvarez, de los Kostkas. Me acordé de aquel consejo y busqué la calle Cadarso en una guía de Madrid. Estaba junto a la Plaza de España, un lugar de operaciones ideal: cerca de la Gran Vía y con el metro a cincuenta pasos. Desde el primer momento me gustó la calle Cadarso. Aunque el nombre sonaba demasiado a condena irremisible, intenté con tenacidad que me admitieran en aquella residencia de estudiantes y trabajadores, donde por 800 pesetas teníamos pensión completa. Desde el primer día me sentí allí como en casa. Por las habitaciones amplias y soleadas, por la comida que en nada se parecía a la del internado, y sobre todo por la gente que allí vivía. Casi nadie era de Madrid, y allí recalaban personajes procedentes de los sitios más diversos. Encontré universitarios de Palencia y empleados de banca nacidos en Santander. Allí se respiraba un aire distinto. La residencia pertenecía a una organización, pomposamente llamada “Hogar del Empleado”. A mí me sonaba a orfanato y me olía a curas, pero al tratar con los dirigentes, comprobé que no era un centro de acogida que exigiese comportamientos ejemplares. No podía imaginar, entonces, que el Hogar iba a ser mi casa en los siguientes nueve años de mi vida. Y lo que es más importante, que el Hogar me iba a cambiar de forma radical. Por darme cosas, hasta un cine de verdad había de darme aquella organización. 139 DE CUANDO “FILM IDEAL” ERA PARA MÍ COMO LA BIBLIA n el 57 mi vida en Madrid estaba definida en todos sus aspectos. Tenía E una residencia donde convivía con gente interesante, y mi trabajo en Estudios Moro me daba la posibilidad de desarrollar todo aquello que había soñado. Me habían ascendido de categoría, y de intercalador pasé a animador. El departamento de intercalado aumentó, y en marzo me nombraron jefe de aquellos dibujantes que habían entrado en el estudio detrás de mí. La responsabilidad de mandar fue un trago por el que tuve que pasar. Nunca se me había dado bien mandar. Para ello hay que tener un carácter autoritario y firme que yo nunca poseí. Pero en los Estudios Moro tenía a mi cargo una docena de dibujantes, a los que había que corregir y controlar. Me vino muy bien aquella tarea que nunca había desarrollado. Maduré y aprendí a tratar a los demás con más comprensión que intolerancia. También a mí me habían tratado antes con mucha paciencia en aquel estudio de Vallecas, donde llegué creyéndome un niño prodigio para comprobar, enseguida, que sólo era un principiante. En primavera llegó a Madrid mi amiguísimo Chantry. Había aprobado una oposición a Banesto y pidió el traslado a la capital del reino. Le conseguí plaza en la residencia y recuperé a uno de “los cinco de Palencia”. Fue amigo inseparable, para ver los partidos del Madrid en el Bernabeu y las funciones de ballet en el Teatro de la Zarzuela y el Carlos III. No conseguimos que alguien de Cadarso se uniese a nosotros para las sesiones de ballet. Nos adjudicaron una aureola de “tipos raros”. Tan raros como para jugar en el equipo de la residencia y, al mismo tiempo, degustar exquisiteces como la música y la danza. Un sábado a mediodía Chantry llegó un tanto alterado. —¿No sabes que ha salido una nueva revista de cine? 140 Yo compraba “Fotogramas” y “Primer Plano”, y leía las críticas de Pérez Lozano en la “Estafeta Literaria”. —Y escribe en ella ese crítico que tanto te gusta. —¿José María Pérez Lozano? —Sí, ese. El que tú dices que es el mejor de España. Por la tarde buscamos un kiosko de la Gran Vía donde Chantry había visto “Film ideal”. La compramos y la devoramos el fin de semana. Chantry tenía razón. “Fotogramas” y “Primer Plano” estaban bien para cotilleos de Hollywood y fotos espectaculares. “Film ideal” era cosa bien distinta. Ensayos sobre cine europeo, críticas acertadísimas y entrevistas muy estudiadas a directores y guionistas. Se dedicaban muchas páginas al cine español, y en especial, a los dos directores de última hora: Bardem y Berlanga. Por entonces Bienvenido Mr. Marshall y La muerte de un ciclista eran películas de culto. En “Film ideal”, además de Pérez Lozano, escribían otros especialistas como Felix Martialay, García Escudero, Villegas López y dos jesuitas que vivían más para el cine que para la predicación, Landáburu y Stahelin. Pero a mí, había dos que me gustaban de manera especial: Juan Cobos y Paco Izquierdo. El primero era un mozalbete, de nuestra edad más o menos, que se codeaba con Rosellini, De Sica, Blasetti y Visconti. Escribía sus críticas desde Roma y se me antojaba un niño prodigio de la crítica cinematográfica. Paco Izquierdo, aunque nacido en Granada, era digno de la Florencia del Renacimiento. Dibujaba con un estilo personalísimo y escribía cuando era menester. Además maquetaba la revista y era un pintor notable. A veces, dedicaban números de la revista a “derrocar ídolos”. Si decían que Griffith y De Mille eran directores de obras acartonadas y plúmbeas yo decía que 141 sí, que lo eran hasta el aburrimiento. Y si consideraban Lo que el viento se llevó como una película vulgar de muchísimos millones de dólares, yo estaba de acuerdo. Cuando llamaban despectivamente “artesanos” a gente como Zinemann, Curtiz, Aldrich o Wyler, se me caían al suelo películas tan amadas como Solo ante el peligro, Casablanca, Apache o Los mejores años de nuestra vida. Adorábamos a Bardem y a Berlanga porque los habían convertido en San Pedro y San Pablo. Y considerábamos Ladrón de bicicletas la mejor película de la Historia porque ellos la proclamaban única. Por la residencia cayó un buen día el primer santo “vivo” que iba a conocer: el Padre Duato. Jesuita, enfermo incurable de varices y director de una revista infantil. Se encariñó con mis caricaturas y me propuso una colaboración en “Tres amigos”. Como tenía todas las tardes libres, acepté el reto y me inventé un cómic con los tres amigos de las revista, Paco, Pepe y Colás. Les hice vivir aventuras en el Oeste, en medio de indios hostiles y cuatreros desalmados. También se publicaron, como cromos de la última página, una colección de caricaturas de futbolistas. “Tres amigos” era una de las publicaciones de PPC (Propaganda Popular Católica). Otras eran revistas como “Signo”, “Vida nueva” y “Film ideal”. Conocer al Padre Duato fue algo que hizo posible conocer a otros redactores de PPC. Mira por dónde, pronto me iban a presentar a Pérez Lozano, Paco Izquierdo, Martialay, Landáburu y Juanito Cobos. Madrid empezaba a ser la ciudad milagro donde uno podía conocer a sus ídolos de barro. Lo que en Santander o Palencia eran quimeras inalcanzables, en Madrid eran posibilidades al alcance de la mano. 142 Más estrellas: Sofía Loren, Bogart, Bette Davis y Audrey Hepburn Juan Navarro Baldeweg me hizo este retrato en el verano de 1957 DE CUANDO LOS PRIMEROS FORUMS DE CADARSO n la residencia teníamos un salón de actos que se utilizaba para obri- E llas de teatro, conferencias y festivales “literario-musicales”. Era pequeño y sólo cabían ciento cincuenta personas sentadas en sillas metálicas con bandejas para tomar notas. Mi idea era utilizarlo como cine algu- nos domingos. Había un viejo proyector de 16 mm. que sólo servía para pasar cortos de la Casa Americana o de la embajada de Canadá. Existían buenas distribuidoras de películas en 16 y conseguí catálogos para conocer el material disponible. Había títulos tan interesantes en aquellas listas que, pronto, me rondó por la cabeza una pregunta clara como el agua: ¿por qué no organizar sesiones de cineforum? Hubo que esperar un año entero para que aquella idea se hiciese realidad. A finales del 57 el ambiente en el Hogar estaba bien dispuesto para una primera experiencia cinematográfica. Conseguí de las distribuidoras de 16 un programa muy apañado que incluía Luces de la ciudad, El gran carnaval, Mujeres soñadas, El renegado y Calle Mayor. Fue un ciclo que proyectamos los sábados por la tarde y que despertó una gran expectación. Había comprometido a la gente de “Film ideal” para presentar las películas. Era la primera vez que en el salón de actos nos enseñaban a ver cine. El jesuita Landáburu, Cobos, Lamet, Martialay y el mismísimo Pérez Lozano presentaron las películas y animaron el coloquio. La gente tenía tantas ganas de participar, que los coloquios no había forma de acabarlos. Sobre todo cuando se planteaban temas conflictivos, como en El renegado, una película francesa con cura rebelde y final moralizante. Durante todo el año 58 los residentes pidieron más. Aquel quinteto primerizo en 16 causó tanto revuelo que no tuve más alternativa que organizar una sesión mensual. La dificultad más evidente fue la imposibilidad de contar con aquellos especia- 145 listas del cineforum. Ellos eran auténticos profesionales y tenían sus compromisos bien remunerados. Se me ocurrió entonces una idea bastante atrevida: ¿por qué no sustituir a los “profesionales” por gente espabilada de la residencia? Hablé con el Padre Landáburu del asunto y me comentó que en Valladolid él daba unos cursillos de verano para universitarios. También era posible que en el salón de Cadarso 16 organizásemos algo parecido. Fue la última semana de junio cuando logré reunir a un grupo de 20 atrevidos peliculeros que querían aprender todo lo habido y por haber. Landáburu estuvo soberbio. Sabía mucho de cine y se había empapado de aquel espíritu pedagógico de Pérez Lozano. Los tres primeros días de la semana los dedicó al lenguaje del cine, y los tres siguientes a cuestiones de oratoria y comunicación. Básicamente, nos enseñó cómo presentar una película y cómo dirigir el coloquio posterior. El domingo, como fin de fiesta, proyectamos La Strada de Fellini. Nos propuso a los veinte alumnos un ejercicio inesperado: presentar la película en tan sólo cinco minutos. Fue muy divertido porque nadie pudo negarse. Y allí, uno tras otro, fuimos soltando las cosas más peregrinas. Tomé buena nota de aquel experimento, y descubrí que un tercio de aquella “promoción” podría intentar presentaciones de verdad. Para el otoño tenía organizado un nuevo ciclo. Esta vez quería darle un carácter más intencionado y elegí cinco películas que tenían el denominador común de lo social: Muerte de un ciclista, Ladrón de bicicletas, Bienvenido Mr. Marshall, La Ley del silencio y La terra trema. Los presentadores fueron elegidos cuidadosamente, y a cada uno de ellos les documenté con profusión. En “Film ideal” aparecían cada mes, unas fichas de películas, con material suficiente para una presentación muy completa. Me reservé La ley 146 del silencio y con ella iniciamos el ciclo. Continuaron Moreno Rubio, Saborit, Carlitos, Ganuza y José María, que más tarde se haría grande como Peridis. Fue tal el éxito de público que aquello parecía imparable. Y empecé a pensar seriamente que aquel saloncito incómodo, con una proyección deficiente y una acústica miserable, podía convertirse, con el tiempo, en un cine de verdad. Aquella gente del Hogar y de la residencia necesitaba el cine como diversión y como experiencia. Los residentes veían películas con cierta frecuencia, pero las que proyectábamos en Cadarso iban más allá de la pura contemplación. Era apasionante “sacar” de una película sus bellezas más sutiles y sus intenciones más ocultas. Asistir a un cineforum era ver una buena película y, además, “comérsela”. La digestión siempre era satisfactoria, y las ganas de seguir comiendo, un instinto como otro cualquiera. Con Chantry en la esquina de la calle Cadarso 147 DE CUANDO ME DIO POR DEJAR ESTUDIOS MORO n septiembre, el verano de Madrid todavía calentaba. Un lunes coin- E cidí con Chantry a la hora de comer. Hablamos de muchas cosas durante la comida, y fue él quien me insinuó al salir. —¿Por qué no nos montamos esta tarde un buen programa doble? —No he leído todavía el “Cartelera” de esta semana. ¿Se te ocurre algo? —Pues sí, se me ocurre. A las cuatro y media en el Príncipe Pío, Un americano en París, y a las siete en el Gran Vía Las zapatillas rojas. Podía ser interesante ver las dos películas, una detrás de otra y compararlas. Pero lo que de verdad me apetecía era hablar con un amigo. Chantry me preguntó por mi trabajo en Estudios Moro. Ultimamente me veía un tanto pagado. —Lo que pasa es que llevo allí dos años y no veo un futuro demasiado prometedor. Chantry pensaba que yo era demasiado inquieto para dedicarme a una sola cosa. —Yo creía que en el Hogar, con todo el lío del cineforum te sentías a gusto. Claro que me sentía a gusto en el Hogar. Donde andaba preocupado era en Estudios Moro. —No creo que con los Moro pueda aprender muchas cosas más. Aunque te parezca mentira, el dibujo animado es un mundo bastante limitado. Cada uno se especializa en una cosa, y te pasas la vida haciendo esa sola cosa. Él sabía que mi única pasión auténtica era dibujar. Pero durante la conversación parecía preocupado. —¿No estarás pensando en tirarlo todo por la borda? —De momento, no. Quiero reflexionar de aquí a fin de año, y decidir lo que sea a principios del 59. 148 Volvimos a la residencia, comentando que los dos ballets de Las zapatillas rojas y Un americano en París eran grandes de verdad. Cada uno en su estilo, eran joyas únicas del cine musical. Pero lo más importante de aquella tarde fue que Chantry había conseguido que yo hablase de mis problemas sin tapujos. Siempre podía recurrir a él en caso de confusión. Para eso están los amigos. El último trimestre de aquel 58 fue clave para entender muchas cosas. Había llegado a Madrid, dos años antes, con la intención de conseguir el trabajo ideal. Lo había conseguido, pero no había resultado tan maravilloso como esperaba. Estaba cambiando hasta el punto de entender que las cosas, aparentemente definitivas, no lo eran tanto. No abandoné de momento Estudios Moro, pero empecé a vivir como si fuese sólo un trabajo transitorio. Reforcé mi colaboración con PPC y comencé a dibujar portadas de libros y a diseñar carteles. Tenía una necesidad apremiante de dibujar otras cosas. Ya estaba bien de dibujitos monos para marcas publicitarias, y de caricaturas festivas para el periódico mural de la residencia. Yo quería algo más. Algo que me hiciese crecer como artista. No sabía muy bien en qué consistía ese “algo”, pero estaba seguro que en Estudios Moro no lo iba a encontrar. El 21 de diciembre, Cajigal, el director de la residencia, me buscó en la biblioteca. —Tengo que hablar contigo muy seriamente. Pensé que me propondría un nuevo mural o algún ciclo de cine. —Cuando quieras. ¿Es cosa de la residencia o se trata de algo especial? —Muy especial, diría yo. Te espero esta tarde en mi despacho. Entre seis y siete tengo un hueco y podremos hablar. 149 Lo que hablamos fueron cosas que yo no esperaba. Querían, nada menos, que dejase Estudios Moro para trabajar en el Hogar. Los grandes jefes, Romo, Moreno, Saborit y el propio Cajigal, habían pensado que yo podría desarrollar un programa cultural que tenían en mente. La perla de aquel programa era una revista mensual, de contenido social, que ser llamaría “Aún”. ¡Qué fuerte sonaba aquello de “Aúnnn…”! Todo era tan claro que me deslumbró sin paliativos. Aquella era la respuesta real a las confusas propuestas de mis voces interiores. No tuve que reflexionar mucho. En los momentos clave de mi vida, la intuición ha ido por delante de la reflexión. Dije que sí, y, a partir de ahí, empecé a pensar. Con el equipo de fútbol de Estudios Moro. El tercero de pie, un humorista ilustre: Julio Cebrián 150 Estudios para una caricatura de Ataulfo Argenta, 1958 DE CUANDO ME CONVERTÍ EN “HOMBRE PARA TODO” urante dos años, 59 y 60, desarrollé en el Hogar una intensísima acti- D vidad creativa. Creo que aquellos años fueron importantes para mi desarrollo humano y artístico. —¿Y qué vas a hacer en concreto? —me había preguntado Chantry cuando le conté mi despedida de Estudios Moro y mi “fichaje” por el Hogar del Empleado. —Pues todo. Lo que sea, lo que invente —le había contestado. Lo más grande de aquella nueva vida fue la posibilidad de “inventar”. O lo que es lo mismo, de “inventarme”. Yo estaba hecho para aquella vida en el filo de la navaja. Mi madre me había parido un domingo de madrugada, para ir de acá para allá, para buscar la belleza allí donde estuviese escondida, para transmitir a los demás todas aquellas cosas que a mí se me habían regalado. Toda la gente del Hogar estaba ansiosa de cosas nuevas. Yo sólo podía transmitirles aquellas sensaciones sobre la música, el cine, el teatro y la pintura, que había acumulado a lo largo de 23 años de vida viajera. Estaba rodeado de gente que trabajaba en bancos, ministerios, aseguradoras y empresas mercantiles. Para ellos, el arte era un lujo que no se permitían a menudo. Pero allí estaba yo, libre de compromisos laborales y suelto como un pájaro, para darles un sencillo curso sobre las nueve sinfonías de Beethoven, el nacimiento del arte moderno, o la influencia de la literatura en el cine. Lo mejor de todo ello era la posibilidad de aprenderlo. No tenía una cultura artística suficiente como para sacarme de la manga un tema y, sin más, adoctrinar durante una semana. Tuve que estudiar a fondo aquello que trataba de comunicar. Me pasaba horas enteras escuchando música clásica y anotando sensaciones, que se complementaban con el estudio en los libros. Empecé a coleccionar 152 diapositivas de arte, para establecer las diferencias básicas entre el arte clásico y el descubrimiento de los impresionistas. Con respecto al cine, exactamente igual. Ya no utilizaba las películas sólo como una ensoñación que alimentaba mi fantasía. Ahora, cualquier película era un penetrar en sus tripas para conocer a fondo la sustancia que la hacía ser como era. En la parcela profesional, en mi oficio de dibujante, también pude “cocerme” a fuego lento durante aquellos dos primeros años de la revista “Aún”. Había creído que editar una revista mensual de sesenta páginas era cuestión de una semana. La realidad fue bien distinta. Necesité las cinco o seis horas de todas las mañanas para tener a punto cada número. Codo con codo, trabajé con Cajigal para unificar criterios. Él se encargaba de completar la parte literaria y yo me ocupaba de todo lo demás. Hacia el 10 de cada mes, me entregaba una docena de escritos que yo debía distribuir en las sesenta páginas. Cuando tenía listas las galeradas corregidas, le llegaba el turno a la maquetación. Palabras actuales como “diagramación” o “diseño” no eran propias de aquellos tiempos. Utilizábamos términos más caseros como “confeccionar” o “maquetar”. Descubrí, entonces, que ejerciendo de artesano sentía un placer sereno y equilibrado. Recortar galeradas, seleccionar fotos, pegar pruebas, rotular un titular…Todas estas cosas tan poco “artísticas” me proporcionaban horas de sosiego. ¿No es el artista más artesano que descubridor? Empecé a constatar que durante una jornada de diez horas, solamente una podía resultar inventiva. El resto había que dedicarlo al trabajo paciente y manual, que no hace distingos entre un tipógrafo y un escritor, o entre un pintor y un aprendiz que le prepara el lienzo. La complejidad de una revista como “Aún” me convirtió en un dibujante más “complejo”. De la docena de escritos que Cajigal me entregaba, la mitad podían 153 referirse a lo social. Pero el resto era una mezcla de relatos cortos, críticas de cine y teatro, biografías de algún genio del arte, crónicas viajeras, ensayos religiosos y reflexiones deportivas. Ante tal diversidad de temas, tuve que “reciclarme” y olvidar que lo mío era el humor y las caricaturas. Fueron meses de intenso dibujar. Tenía que aprenderlo casi todo. Nunca había hecho un retrato a Lord Byron o a Johannes Brahms. Jamás pensé que mi tendencia a la exageración pudiese desembocar en un dibujo más austero y más dramático, cuando se trataba de ilustrar la miseria de los extrarradios de Madrid o el problema del hambre en África. Me estaba convirtiendo en un “hombre para todo”. La revista debía parecer ilustrada por manos distintas. Y como aquello no era posible por cuestiones prácticas y económicas, me tocó ser ese dibujante que caricaturizaba a Bardem, adornaba con formas redondas un cuento de Chejov, y describía el horror del nazismo con formas agrestes y oscuras. Y en múltiples ocasiones, cuando no encontraba la foto apropiada, me atreví con formas abstractas. Había consultado muchos libros sobre pintura moderna, y gentes como Pollock, Rotko, Francis y De Köening estaban muy de moda. Además, mi tío Eduardo atravesaba una etapa artística rabiosamente abstracta, y su influencia era palpable. Me familiaricé pronto con la mancha, el signo chorreante y las caligrafías ilegibles. Cuando no sabía qué dibujar, las formas abstractas venían en mi ayuda. Y, a veces, como es el caso de un Quijote y un Sancho, lo abstracto era más expresivo que lo figurativo. 154 DE CUANDO EL CINE CLUB “AÚN” FUE LA JOYA DE LA CORONA odas las semanas teníamos “café de redacción”. Los que hacíamos la T revista nos juntábamos a las diez de la noche en el bar de la residencia, y nos pasábamos hasta las tantas discutiendo artículos y barajando posibilidades para el próximo número. Cajigal en jefe, Saborit, Romo, Moreno Rubio, Agustín, Luis Martínez y un servidor empezábamos de noche y acabábamos de madrugada. Eran nuestras horas brujas. Mientras los demás dormían, nosotros intentábamos cambiar el mundo con una pobre revista se sesenta páginas. En el tercer número hubo nuevos fichajes. Cajigal tenía en el Banco de España unos compañeros que sobrepasaban la categoría de empleados especializados. Nos trajo a un “café de redacción” a Fernando Moreno, Ángel Iglesias y Adolfo Castaño. Era un trío de lujo, que se ocuparía del cine, el teatro y los libros. Sangre nueva para un cuerpo tan anémico como aquel Frankenstein fabricado con las piezas del Hogar. A mí me cayó especialmente bien Fernando Moreno. Sabía de cine casi todo. Contaba películas mejor que yo, sobre todo si eran eróticas. Cajigal y yo le hablamos de los cineforums que teníamos dos veces al mes, y se prestó a ayudarnos en la forma que nosotros decidiéramos. —¿Te parecería una locura que fundásemos un cine club de verdad? —le solté a Cajigal cuando, contra costumbre, acabamos un “café de redacción” a las dos de la mañana. Lo de “un cine club de verdad” le parecieron palabras mayores. Pensaba que carecíamos de las personas adecuadas y de un local apropiado. Le contesté que lo uno y lo otro lo podíamos conseguir. —Son las dos de la mañana y me caigo de sueño. Hablaremos más tranquilamente. De momento, no me parece una locura, pero deberíamos consultarle a Romo. En la tarde del día siguiente nos reunimos parte del consejo de “Aún” y, entonces, tuve la oportunidad de explicar mi plan con todo detalle. Para empezar, con- 155 vertir el salón de actos en un cine de verdad. Suelo entarimado, paredes de corcho, butacas en vez de sillas metálicas, una pantalla grande que ocupase todo lo ancho del escenario, y una cabina equipada con un proyector de 35 milímetros. Yo creo que aquella primera propuesta sonó a locura. ¿Y cuánto iba a costar aquel desmadre? Me comprometí a hacer números y a conseguir la gente que pudiese llevar a cabo aquella reforma. Me ocuparía personalmente de todas aquellas gestiones, y ellos, los gerifaltes económicos del Hogar, me conseguirían los dineros. A finales del 59 cerramos el salón de actos para empezar las reformas. Iban a ser dos meses y medio haciendo de empresario. Tener, de verdad, el primer cine de mi vida, era una cosa demasiado seria como para no echar el resto. No sé de dónde saqué el tiempo, pero la revista apareció cada primero de mes y el cine de Cadarso fue creciendo, día a día, como el Unión Pacífico de Bárbara Stanwyck o el Canal de Suez de Tyrone Power. Fueron semanas intensas para entarimar el suelo y pintar las paredes, para probar pantallas y elegir proyector, para decidir si las butacas debían tapizarse en rojo o en verde. Y mientras todo lo material crecía, daba vueltas a la cabeza a lo que de verdad importaba: la programación del primer trimestre. Le ofrecimos a Fernando Moreno la posibilidad de dirigir el cine club. Necesitábamos un personaje que, sin estar muy vinculado al Hogar, se hiciese cargo de la programación y las relaciones públicas. A mí me asignaron el papel de “negro” y yo estuve de acuerdo. Fernando “figuraría” y yo haría el trabajo “sucio”. A Fernando Moreno le pareció bien aquel planteamiento y dijo que sí. A finales de febrero aquel cine de juguete, en Cadarso 16, estaba casi listo. Ciento cincuenta butacas, tapizadas en rojo Duelo al sol, esperaban con impaciencia el primer sábado de marzo. 156 Ilustraciones para la revista “Aún”, 1961 Cartel de la Feria internacional del campo, 1962 DE CUANDO TODO AQUELLO SE LO FUE LLEVANDO EL VIENTO nauguramos el cine club con un ciclo de cine mejicano que tuvo al I Indio Fernández como rey casi único. No estuve de acuerdo con aquella decisión inamovible de Fernando Moreno. Hubiera preferido un ciclo menos rebuscado, un ciclo con películas americanas, o con géneros clásicos como el western o la comedia. No les auguraba yo a Pedro Armendáriz y a Dolores del Río un éxito multitudinario. Me equivoqué en toda regla. Llenamos la sala cada fin de semana y mucha gente seguía la proyección sentada en los pasillos. El ciclo mejicano duró tres meses y descubrí joyas como Río escondido, Flor silvestre y María Candelaria. Fernando tuvo razón y me resigné a ejercer de segundón. Menos mal que el siguiente ciclo, de abril a junio, viajó al oeste, y entonces sí fui completamente feliz en mi cine, cabalgando, como en los viejos tiempos del Popular Victoria, con Cooper, Wayne, McCrea, Stewart y Scott. Durante tres años, el “Aún” funcionó como un reloj suizo. Fernando le dio brillo y a mí me tocó el peleón día a día. Nunca un cine fue tan mío como el de Cadarso 16. Incluso aprendí a manejar el proyector y a montar los rollos en las bobinas. La cabina fue un refugio escondido, donde me pasaba muchas horas de visionados, arreglos, montajes y desmontajes. Compaginar la revista con las obligaciones del cine club fue bastante duro, porque las dos ocupaciones trataban de imponer su dominio y se robaban las horas a las primeras de cambio. Hacia el 62 mi vida profesional dio un giro importante. Me llamaron de “Film ideal” para que me ocupase de la maquetación. Lo dirigían, entonces, a dúo, Martialay y Cobos. Se había roto aquella trinidad sagrada que completaba Pérez Lozano. Surgieron criterios encontrados y Pérez Lozano desapareció, dejando la 159 revista en manos de los otros. A Juan Cobos le gustaba mucho el estilo de “Aún” y quería que “Film ideal” tuviese una apariencia similar. —Tienes que pensarlo bien, Juan —le dije— No quisiera que “Aún” y “Film ideal” fuesen como Pili y Mili. No tuve problemas para que el “Aún” y “Film Ideal” pareciesen hermanos distintos de un mismo padre. Quedamos en hablar seriamente cuando apareciese la revista con el nuevo planteamiento. El experimento salió bien porque el material fotográfico era eso, un sueño, como el mismo cine. Unas cuantas viñetas y unos rótulos a lo Saúl Bass completaron aquel número dedicado a Orson Welles. Un año más tarde nos atrevimos con la primera portada en technicolor. Un número todo entero para West Side Story, el bombazo del momento. Durante esos tres primeros años de la década de los 60 fui cambiando de prioridades. El cine pasó a un segundo plano, porque no me veía como un Fernando Moreno que vivía por y para el cine. Yo tenía una profesión apasionante que debía desarrollar a toda costa. El Hogar, en teoría, era mi vida. Pero en la práctica, yo sabía que no era “toda” mi vida. Empecé a buscar trabajos en otras latitudes, intensifiqué la colaboración con “PPC”, y me aventuré con disciplinas desconocidas. En los dos primeros concursos de carteles en los que participé me premiaron, a pesar de ser un auténtico advenedizo. Tuvo más difusión el premio de la “Feria Internacional del Campo, 1962”, pero me hizo más ilusión el del “Festival de cine de San Sebastián”. Todo lo que fuese casar el cine con el dibujo lo vivía como algo especial. Y ya soñaba, por entonces, con años de madurez que me hicieran capaz de “pintar las películas”. Recordaba, a menudo, aquellas horas nocturnas de los domingos, antes de la cena, cuando intentaba dibujar 160 la película que había visto por la tarde. En una pizarra adosada a la pared de la cocina, quería atrapar a Buffalo Bill, el Capitán Blood y Tarzán de los monos. Pero lo visto en la pantalla no podía traducirlo a imágenes equivalentes. “Algún día seré mayor y dibujaré bien los caballos”, pensaba en la cocina de Barrio Camino, mientras mi hermana ponía la mesa. El pensamiento del 63 era más atrevido, pero insuficiente: “Ya soy mayor, pero aún no domino los caballos. Cuando llegue mi hora, pintaré las películas”. Aquellos primeros premios de los concursos de carteles me facilitaron el contacto con los publicistas de la época. En Madrid se había creado una asociación profesional, el “Grupo 13”, que contaba con los mejores cartelistas: Garbayo, Santamaría, Cruz Novillo, Olmos… Cuando ampliaron la asociación contaron con otro grupo más reducido de noveles emergentes. Por aquella puerta pasamos Alfredo, Loriga, Carrasco y otros que ahora no recuerdo. Mientras el cine me retenía en el 16, la profesión de toda mi vida me invitaba a romper los límites. Con el “Grupo 13” hicimos exposiciones en Madrid y Barcelona. Con aquellos cartelistas, directores de arte en las mejores agencias publicitarias de Madrid, se podía colaborar en trabajos muy diversos. Por primera vez en mi vida, echaba en falta el asma. El ahogo y la fatiga no vinieron en mi auxilio como en otras ocasiones de mi vida. No tenía coartada para irme de Cadarso. A mediados del 64 las cosas cambiaron. El cine club tenía ya gente nueva que organizaba muchas actividades. Había dejado de ser el “hombre para todo”. El “Aún” era un cine club que podía sobrevivir sin mí. 161 En la revista seguíamos siendo imprescindibles Cajigal y yo. Habíamos tenido serias dificultades con el Ministerio del Interior por unos números muy críticos, dedicados al chabolismo y al imperio de la Banca. Más tarde, nos metimos con la Iglesia y los Obispos. Editamos un número muy agresivo donde veníamos a decir que la Doctrina Social de la Iglesia no se cumplía con exactitud. Aquella fue la gota que colmó el vaso y nos secuestraron la tirada. El “Aún” sufrió un golpe tan duro que no volvió a aparecer. Aquella aventura ilusionante de cinco años, había terminado. Lo que no me ayudó el asma, me lo facilitó la censura de aquel tiempo. Cuando acabó el 64 estaba claro que mi vida debía continuar por otros caminos. Había concluido la etapa más enriquecedora de mi vida, y lo que me esperaba era una incógnita. Caricaturas de Antonio Mingote, Pío Baroja y Juan Antonio Bardem 162 DE CUANDO SE DIERON LA MANO MINELLI Y SAN JUAN DE LA CRUZ ebería resumir seis años de mi vida en un solo capítulo. Porque del D 65 al 70 pasaron muchas cosas, pero casi ninguna relacionada con el cine. Y este relato siempre ha estado “cosido” con la aguja del cine y el hilo de las películas. Dejé definitivamente mi trabajo en la revista y en el cine club. A la revista no hubo forma humana de resucitarla, después de aquella muerte súbita del número de los obispos. Y el cine club vivía a impulsos de manos más jóvenes y criterios más sociales que cinematográficos. En el 65 aparqué mi soledad afectiva y me casé. El noviazgo entre Carmela y yo duró exactamente siete meses, y algunas películas de ese periodo las recuerdo como referentes puntuales. Nuestra primera película juntos; West Side Story en el cine Torre de Madrid. La primera vez que la cogí la mano, cuando James Stewart recupera a Carol Baker en La conquista del Oeste que vimos en el Albéniz-Cinerama. Y el primer beso de verdad, el primer beso de cine, en la última fila del anfiteatro del Atocha viendo Dos semanas en otra ciudad de Minelli. Fue aquel primer beso tan apasionado, tan de película ardiente, que me corrí como el principiante que era. Me pasé el resto de la película no sabiendo si aquello había sido el cielo o el infierno. Al día siguiente, domingo, me acerqué a las Carmelitas de la Plaza de España para hablar con el Padre Esteban, un santo varón que confesaba a las almas descarriadas que le enviábamos de la residencia de Cadarso. —¿Y qué te crees que le pasaba a San Juan de la Cruz cuando tenía un éxtasis? —me dijo el Padre Esteban riendo. Me convenció aquel viejo carmelita que en el Atocha había tocado yo el quinto cielo, y, lo que es más, me convenció para siempre de que el orgasmo y el éxtasis eran gustos del mismo paladar. 163 A finales del 64 había ganado un concurso muy popular que había de determinar mi trabajo de los siguientes dos años. Se iba a emitir un gran programa de televisión, “La unión hace la fuerza”, y se convocó un concurso de ideas para el trofeo, entre los veinte cartelistas del “Grupo 13”. Mi proyecto resultó el más votado y probé una nueva faceta artística: la escultura. Fue tanta la novedad de articular una figura con alambres, de trabajar la cera con las manos y de pulir los bronces que salían de la fundición, que aquellos dos años habían de volar sin darme cuenta apenas. Cuando “Film ideal” desapareció, de inmediato nació “Cinestudio”. Pérez Lozano cabalgaba de nuevo y necesitó que yo también persiguiese a los malos. Allí recalaron Adolfo Castaño y Fernando Moreno. Allí conocí a otro loco de las películas, que trabajaba en un banco pero quería ser “cineasta”. El Garci ya era, a finales de los 60, un personaje capaz de soñarlo todo, incluido un Oscar de Hollywood. La colaboración con “Cinestudio” sólo duró unos meses porque en marzo del 68, mi chica y yo decidimos cambiar de aires. No habíamos tenido hijos en aquellos tres años de intercambios sexuales, y estábamos libres de ataduras y compromisos. Hicimos las maletas y nos fuimos a Venezuela. El motivo fue bastante atractivo: me habían contratado como director de arte en una agencia de publicidad. Se lo ofrecieron antes a Julián Santamaría. El sí tenía ataduras profesionales y me pasó el testigo. Había, de por medio, un sueldo fabuloso, muy por encima de lo que ganaba en Madrid. Así que las dudas fueron, rápidamente, resueltas y saltamos el charco en un vuelo de Iberia. Lo que nos esperaba en Caracas fue bueno para mí chica y menos bueno para mí. Vivimos como gente adinerada, frecuentando un club de tenis, el Altamira, y siendo absorbidos por el grupo de publicitarios españoles que me habían contratado. 164 Carmela vivió como si fuese Escarlata O´Hara antes de la guerra civil, con una criada negra, partidas de canasta y meriendas con té en los apartamentos de sus mentoras. Eramos una pareja tan joven que aquellos emigrantes nos acogieron como si nos hubiesen adoptado. La contrapartida fue un trabajo intenso, con horario implacable y prisas continuas. “Publica”, la agencia que me contrató, llevaba la campaña electoral de Acción Democrática, un partido de corte socialista que gobernaba Venezuela. Lo que yo aporté a aquella campaña del 68 fueron carteles, vallas y anuncios de prensa llenos de gente feliz, vivos colores y paisajes de ensueño. Lo que en el 77 hice para el PSOE lo había hecho ya, nueve años antes, para Acción Democrática. Aunque de aquellas elecciones salió presidente el candidato de la oposición, mi trabajo resultó tan novedoso que no renové con “Publica” cuando se cumplió el contrato de un año. El segundo año de Caracas fue peor que el pasado en la agencia. Siendo independiente, me llovieron tantos encargos que acabé calado hasta los huesos. Ganaba el dinero con mucha facilidad, y el bolívar se cotizaba entonces a 16 pesetas. La parte oscura de aquel año fue la propia publicidad. No había forma de hacer algo distinto, como portadas para libros o ilustraciones para alguna publicación. —Este es un país ideal para ganar plata, darle al trago y coger todo lo que se te ponga a tiro —decía con un cierto cinismo Ángel Valdés, el ideólogo de aquel grupo hispano. Y tenía mucha razón porque “plata”, “trago” y “coger”, que equivalía a “joder”, eran valores intocables en aquella sociedad vacía. 165 Escultura deportiva. Ilustración de “La vida de Jesús”. Mi chica. Caricaturas abstractas de Pancho Cossío, Mc Millan y Jean Cocteau Carteles publicitarios realizados en Venezuela, 1968 Los últimos carteles de Venezuela DE CUANDO EL SUBMARINO AMARILLO NAVEGÓ POR EL ARCO IRIS uando la publicidad empezaba a ahogarme, mi viejo aliado, el asma, C apareció como caído del cielo. El último de Caracas fue un año de fatiga crónica. Nunca estuve en cama, pero llevaba en el bolsillo un inhalador pequeñito que acababa de aparecer en el mercado alemán. Era una droga disfrazada, a la que me “enganché” sin darme cuenta. No importaba que en la mesa de trabajo, en el cine, o en medio de un partido de tenis respirase mal. Un par de inhalaciones devolvía la libre circulación del aire desde los bronquios a los pulmones. No pude prescindir de aquel broncodilatador ni uno sólo de aquellos días del 69. En mayo, un martes y trece, nació nuestro primer hijo. Nos llenó de tanta felicidad que estábamos deseando volver a España para que lo conociese la familia. Así que Ignacio y el asma tiraron de nosotros para que, en septiembre, la aventura venezolana tuviese su punto final. No puedo irme de Caracas sin hacer referencia a algunas películas. Ya he contado que fueron dos años con exceso de trabajo y escasez peliculera. Con el grupo de amigos, asistíamos a los estrenos sabatinos del cine “Altamira”. Sucedía esto cada quince días, con lo cual puedo calcular exactamente las pocas películas que nunca saciaron mi sed acostumbrada. No creo que sobrepasasen la cincuentena y sólo puedo recordar títulos como El graduado, Bonye and Clyde, 2001, Camelot, El planeta de los simios y La semilla del diablo. Sí recuerdo, con vivísimas sensaciones, la última de Caracas: El submarino amarillo. Estaba muy de moda el arte pop y conocía sobradamente la obra gráfica de Heinz Edelmann, un alemán que había creado fantasías psicodélicas de colores chillones y formas desmadradas. El submarino amarillo era una apología musical de los 170 Beatles. Las mejores canciones del cuarteto de Liverpool tenían un tratamiento tan hermoso y espectacular que, por unas horas, aquella historia me hizo olvidar que el dibujo animado era Disney y poco más. Fue un impacto fortísimo que marcó mis últimas semanas en Caracas. Tenía la sensación de que el cine volvía a llamar a mis puertas. Quemadas las naves caribeñas de la publicidad y el dinero fácil, podía navegar en alguna balsa pequeña por aquellas aguas olvidadas del dibujo animado. Volver a España podía significar volver a lo verdadero. Caracas sólo había sido un tránsito con demasiado sol y muy poca luz. Habíamos ahorrado durante los últimos meses lo suficiente para sobrevivir en Madrid un año completo. Eso significaba libertad para crear durante el año sabático que pensaba regalarme. Me había propuesto no recurrir a la publicidad y dedicarme por entero a todo aquello que había tenido arrinconado demasiado tiempo: el cine y la ilustración. Para mí, los primeros meses de Madrid fueron duros. El asma se me había hecho tan crónico que no había forma de desengancharme del inhalador. Muy poco a poco fui prescindiendo de aquel apoyo y cuando llegó el 70 respiraba ya como en los viejos tiempos de Castilla. Durante mi ausencia, Romo y Fernando Moreno habían creado una productora de cine, “Procinsa”, que se estrenó con las dos primeras de Giménez Rico: El hueso y El cronicón. Llegué a tiempo para dibujar el cartel de la segunda, me incorporé al pequeño consejo de la productora, y pude respirar, como años atrás, aquel aire tan refrescante de las películas. Les conté mis planes para intentar alguna cosilla en el terreno del dibujo animado. De Romo y Fernando surgió la idea de producir algunos cortos para presentar en festivales especializados. No había mucho dinero para aquel 171 género tan especial que lo requería en abundancia. Aporté una cantidad razonable y “Procinsa” puso el resto. En junio se celebraba todos los años en Gijón un festival internacional de cine infantil. Pensamos que era un lugar apropiado para presentar los dos primeros cortometrajes. Los temas surgieron de dos libros que había editado Fontanella, con textos de Adolfo Castaño y dibujos míos: Cómo nace una familia y ¿Conoces las señales? Cada uno de los cortos duraba ocho minutos, y el primero resultó más “didáctico” que el segundo. Gráficamente tenían estilos diferentes. El de la familia, recurría más al dibujo fijo, y el de las señales tenía más acción. La animación, el rodaje y la sonorización la completamos en el estudio de Cruz Delgado. Había realizado varios cortos para Televisión Española, y en el 70 andaba trajinando su primer largometraje. Recuperé a un amigo de los viejos tiempos de Estudios Moro, y nuestros dos cortos quedaron bastante dignos. En junio nos premiaron en Gijón con una mención especial a Cómo nace una familia. El jurado creyó que aquel corto poseía un contenido pedagógico digno de ser tenido en cuenta. La ilusión del primer hijo 172 DE CUANDO “EL GRIPOTERIO” as dos peliculillas animadas del año 70 significaron el comienzo de L una serie , que había de prolongarse durante una década completa. Aquella primera experiencia había resultado nada más que aceptable. Sabía que podía hacer cosas mejores, con historias más intere- santes y con medios más profesionales. Se me ocurrió hacer una visita a los hermanos Moro. Entonces tenían un estudio bastante modesto en la planta 20 de un edificio junto al estadio Bernabeu. Al estudio de Vallecas le había sucedido el emporio Movierecord-Moro con un espléndido edificio en la autopista de Barajas. Pero el esplendor publicitario de los 60 se había apagado y, en los 70, la publicidad se había dispersado tanto que los estudios de animación se contaban por docenas. Los Moro se llevaron una gran sorpresa cuando me presenté ante ellos como el hijo pródigo que regresaba a casa con dos rollos de película bajo el brazo. Vieron los dos cortos en la sala de proyección y, aunque pusieron muchas pegas técnicas, el resultado final les pareció bueno. Les hablé con mucha claridad y fui al grano sin contemplaciones. —Me gustaría colaborar con vosotros. Tengo ideas frescas y una pequeña productora detrás para intentar alguna cosa. —Nosotros también tenemos algún proyecto en estudio —terció José Luis. —¿Has oído algún disco de “La Pandilla”? —dijo Santiago. —Pues no. Ni siquiera he oído hablar de ellos. —Son un grupo infantil que ha grabado varios discos sencillos. Son tres niños y dos niñas que cantan con mucha gracia —aclaró Santiago—. Nos han encargado un spot de treinta segundos para promocionar el primer long play. Pero los personajes que ha dibujado Pepe no acaban de convencer al productor. 173 Lo que pretendía el mayor de los Moro era que dibujase yo unos nuevos personajes. Me enseñaron los de Pepe y me parecieron espléndidos. Aquel Moro era ya un clásico. Pero, por clásico, resultaba a los demás un pelín trasnochado. Corrían otros tiempos y los aire pop hacían furor. Los personajes que yo dibujé eran peores que los de mi maestro, pero estaban más al día. Santiago y el productor eligieron los míos para hacer el spot y aquello fue el principio de una relación a tres que funcionó sólo a medias. Santiago sabía que su hermano se había “quedado” ligeramente atrás, y que los nuevos tiempos requerían pasos más decididos. El spot gustó tanto al productor del grupo que nos ofreció la posibilidad de una serie de animación con “La Pandilla” viviendo sus aventuras y cantando sus canciones. Hubo una especie de convenio Procinsa- Moro y nos lanzamos con mucho entusiasmo al episodio piloto. Se me ocurrió encargar el guión a mi viejo amigo de “PPC” y “Film Ideal”, Paco Izquierdo. Él inventó situaciones y, paralelamente, empecé a dibujar el storyboard. Intercalamos fragmentos de canciones y construimos una historia que se llamó El gripoterio. Duraba unos diez minutos y toda aquella borrachera psicodélica de El submarino amarillo apareció en los fragmentos musicales y daba a la película un aire muy intenso. En septiembre la teníamos lista para competir en el Festival de Gijón. Allá nos fuimos toda la familia para gozar de una semana de cine en la Universidad Laboral, donde siempre coincidía con Cruz Delgado y Pablo Núñez, la vieja guardia de Estudios Moro. 174 El gripoterio consiguió el gran premio de aquel año, el “Pelayo de oro”, como le llamaban con pompa y circunstancia. Aquello pudo ser el comienzo de una aventura importante, pero las cosas no pasaron de aquel episodio piloto y de aquel premio inesperado. Los Moro alegaron compromisos publicitarios y se retiraron del proyecto. En ningún momento dejé de entender la postura de José Luis. Metido en su pellejo, comprendí que era muy duro depender creativamente de aquel chaval de Santander que, doce años antes, era sólo un rendido admirador con ganas de comerse el mundo. “Procinsa” pudo continuar el proyecto pero yo decidí lo contrario. Era mucho lo que debía a los Moro y no quería enturbiar una relación que a mí me parecía intocable. Era mejor seguir siendo amigos. Era más humano dejar establecido para siempre el lugar del maestro y el reconocimiento del alumno. Al fin y al cabo, El gripoterio eran sólo diez minutos de colores, travesuras con bicho prehistórico y chispeantes canciones de un grupo infantil. Los recuerdos del pasado, las acogidas comprensivas, las correcciones a tiempo, el crecer como dibujante, y la amistad, sobre todo la amistad, eran cosas que debían quedarse donde estaban. Con el Pelayo de Oro y el nuevo “look” de los 70. 175 Imágenes y personajes de “El Gripoterio”, 1971 DE CUANDO DIBUJABA PARA MIS HIJOS Y SUS AMIGOS omo el proyecto de serie animada con “La Pandilla” se vino abajo, tuve C que buscarme la vida en otros pagos. Fue una suerte que la nuevas leyes del Ministerio de Educación propiciasen libros escolares llenos de imágenes. Surgieron editoriales que intentaban ponerse al día, cam- biando textos por dibujos y haciendo digeribles materias tan indigestas como las ciencias. Y ahí entrábamos los ilustradores para llenar las páginas de un libro escolar con formas y colores, más propios de los cuentos de hadas que de cuestiones del saber. Tuve la fortuna de conectar con la editorial Santillana en el momento más oportuno. Aquella gente de mi tierra, Pancho, Polanco… empezó con tanta fuerza que, en el 72, eran una referencia incuestionable para los ilustradores. En Santillana estaba todo por hacer, y los dibujantes tuvimos tarea para muchos años. Como en mi época de estudiante los libros eran aburridos y sin imágenes, ilustrar los nuevos textos fue un trabajo ilusionante y creativo. Siempre tenía presente que en aquellos libros mis hijos aprenderían cosas importantes ayudados por viñetas en technicolor. Los libros de texto habían cambiado de apariencia. Parecían más un cómic o un álbum de cromos, y estaban más cerca del cine que de la escuela. El molino, La noria, La piragua, el Senda 3… Títulos entrañables donde los niños aprendían a leer y a interesarse por la lectura. Mis hijos se dormían muchas noches con La piragua en la mano. Y, más tarde, en el Senda 3, supieron que Mark Twain, Stevenson y Julio Verne era lugares mágicos que ellos habrían de descubrir. A mediados de los 70, el grupo Santillana creó una nueva editorial que iba a especializarse en libros de ficción. Todos aquellos que, durante cinco años, habíamos peleado para vestir bellamente aquellas materias tan ásperas, recibimos nuestro premio y pasamos a engrosar la lista de honor de “Altea”, la editorial que nacía con 177 vocación de innovadora. Un cineasta joven, José Luis García Sánchez, se inventó historias increíbles para que los ilustradores las hiciésemos posibles. Nació la serie “Yo soy” con diez títulos que ilustramos Pacheco, Viví Escribá, Boix, Calatayud, Karin Schubert, Asun Balzola, Ulises Wensell, el que suscribe… A mí, por aquello de mi talante marinero, me adjudicaron Soy un pez. Creo que fue el primer libro que ilustré “de verdad”. Preparándome con infinidad de bocetos, tratando el color con una técnica muy minuciosa y desechando lo que me parecía mejorable. La primera entrega tuvo tantos premios y se vendió con tanto éxito, que en el 74 ya estábamos preparando la continuación. Esta vez, por aquello de mi talante futbolero, me tocó Soy un estadio. El cine de animación no fue, en aquella década, una disciplina arrinconada. Cada año preparaba un cortometraje para Televisión Española. La Unión Europea de Radio Televisión, la UER, había establecido unos intercambios de cortos animados que tenían una característica muy especial: ninguno de los cortos contenía letreros o palabras. La imagen debía contarlo todo, de tal forma que el corto sueco se entendiese en Londres, y lo inventado por los franceses no fuese un galimatías para los españoles. Del 73 al 78 fueron surgiendo Paco Pum, El hombrecillo vestido de gris, Pablito, Juegos, El circo y La última hoja del otoño. Para los guiones recurría a Paco Izquierdo y Fernando Alonso, con quien había trabajado en los primeros años de Santillana. Para la producción utilicé los tres estudios que conocía: Moro, Pablo Núñez y Cruz Delgado. Fueron seis años conectado al cine a través de la animación. De los seis cortos, el más querido fue Pablito. Se me ocurrió la historia de un niño que pinta sin parar, en los sitios por donde pasa. Además de fachadas y estatuas, Pablito interviene en El 178 descendimiento de Van der Weyden, la Tauromaquia de Goya, y las Meninas de Velázquez. Pablito, después de dibujar en una valla una paloma voladora escribe: “A los catorce años ya pintaba como Leonardo pero he necesitado toda una vida para llegar a pintar como un niño”. Pablito no era otro que el gran Picasso. Fue una idea tan personal y tan sentida que decidí animarla fotograma a fotograma. Un experimento que me llevó tres meses, pero que me hizo responsable absoluto de todo lo que aparecía en la pantalla. Vista hoy, tiene muchos defectos, pero conserva un aire inocente y primitivo que la hace fresca y verdadera. Aunque aquellos años de dibujo animado no me dejaron contento de verdad, al menos sirvieron para que mi contacto con el cine no muriese del todo. Siempre tuve claro que la producción de una película animada es una cuestión tan colectiva que difícilmente puedes controlarlo todo. Nunca me sentí satisfecho ni de las animaciones ni de los montajes ni de los resultados finales. Siempre había algo que chirriaba sin remedio. Viví años de pequeñas decepciones. La “perfección Disney” estaba demasiado presente como para sentirme satisfecho con aquellos experimentos de medio pelo. Por ese motivo Pablito, aún siendo tan imperfecta como yo mismo, la sentí como algo muy especial. Lo bueno y lo malo que en ella había, era cosa mía y de nadie más. Quizá este enfrentamiento entre lo que quería y lo que podía, hizo que la aventura de la animación fuese perdiendo su fuerza de persuasión. Sabía que no era “lo mío para siempre”. ¿Y qué podía ser “lo mío para siempre”? ¿Algo distinto, pero que tuviese que ver con el cine? 179 Los pajaros-bombilla de “Candelita”, 1972 La cabaña del bosque y la familia de Candelita “Soy un pez”. Ediciones Altea, 1974 DE CUANDO EL APRENDIZ DE BRUJO acheco, García Sánchez y yo nos entendíamos muy bien. Ellos tenían P una capacidad de inventiva a la que yo me incorporaba con rapidez. Se nos ocurrió un personaje que fuese a Ediciones Altea lo que Mickey Mouse había sido a Producciones Disney. Nació Camembert, como el primo lejanísimo de aquel aprendiz de brujo de Fantasía. Pacheco y García Sánchez inventaron unas historias fantásticas que se desarrollaban en la selva, el desierto, el mar, la montaña y los Polos. Los dibujos corrieron de mi cuenta y empecé a concebir las historias como relatos cinematográficos. Podían haber servido aquellos libros como guiones de una serie de animación. Los diez libros de Camembert fueron diez storyboards que hubiesen propiciado diez largometrajes o una serie de 52 episodios. Todo lo que yo había asimilado de Disney lo deposité en aquellas aventuras del ratón de Altea. Empecé a sentir que, más que dibujar, hacía cine. Estaba dispuesto a construirme un cine de papel. Hacía tiempo que no había en mi vida un “cine físico”. Desde los años del cine club de Cadarso, no había tenido necesidad de un espacio vital que alimentase mi fantasía. Era necesario recuperar aquella sensación de “estar” en un lugar protegido y familiar. Mi cine de los 70 podía ser una sala con paredes de cartulina. Recurrí a la técnica del dibujo animado para ilustrar aquellas aventuras. Todos los originales eran acetatos coloreados a la manera de Disney, Moro, o cualquiera que dibujase para el cine. Los dos años viviendo en la selva, el desierto, el mar y la montaña con aquel ratón aventurero, me prepararon para un proyecto más personal. En el 76 apareció en Valladolid una editorial que pretendía renovar el mercado de los libros infantiles. Admiraban tanto las dos series del “Yo soy” que pidieron a García Sánchez un proyecto original. Nos llamó a Pacheco y a mí, y rápidamente surgió la 184 idea de El aprendiz de brujo. Una serie de doce libros sobre el mundo del espectáculo. El circo, los juegos, el cine, y el teatro como temas que pocas veces se habían tratado en la literatura infantil. Pacheco y yo nos repartimos el trabajo gráfico. A él le iban mejor el circo y el teatro. Y yo parecía más dotado para la acción de los juegos y el cine. Pacheco preparó unas maquetas para que Editorial Miñón diese el visto bueno y pudiésemos empezar el proyecto. Las maquetas gustaron y se nos dio luz verde. El problema fue que sólo nos daban un año para terminar los doce libros. Yo me comprometí en firme para tener listos mis seis libros en el plazo previsto. Pacheco se lo pensó, y decidió abandonar. No estaba acostumbrado a las prisas y pensó que, para él, podían ser doce meses de infierno. Me ofrecieron la posibilidad de cargar con los doce y acepté. Era una oportunidad única para ilustrar una idea brillantísima. Organicé un pequeño equipo que me ayudase en los sombreados y el color, y corrí como un galgo, apenas oído el pistoletazo de salida. Empecé con el circo y acabé con el cine. A medida que pasaban los meses, el trabajo ganaba en calidad. Cuando, en octubre, empecé con los tres libros del cine era una máquina bien engrasada que sólo podía pararse en caso de accidente. Tenía una pequeña biblioteca de libros cinematográficos y pude documentarme con más precisión que en los temas del circo y el teatro. El último trimestre del 76 fue importante para reforzar las paredes del aquel cine de papel que había construido. Pensaba, a menudo, que podría pasarme el resto de mi vida ilustrando cosas de cine. Recuperé la facilidad perdida de la caricatura, y Charlot, Burt Lancaster, John Wayne y los hermanos Marx se beneficiaron de ello. En la primavera del 77 presentamos la colección en Madrid y se vendió con fluidez. Miñón montó un stand en la Feria de Bolonia y allí los libros tuvieron aún más 185 éxito que en España. Existió la posibilidad de coediciones con otros países europeos que Miñón no aprovechó. Nunca supimos los autores por qué motivo aquella colección tan novedosa no se difundió por toda Europa. Posiblemente Miñón no era una editorial preparada para un éxito tan repentino. El aprendiz de brujo, que así se llamaba la colección, en manos de Altea hubiese tenido más éxito. Así suelen ser las cosas en el mundo editorial. Libros aceptables que llegan a editarse en japonés y en ruso, y otros, de más calidad, que no pasan del castellano o el euskera. Personalmente, aquella experiencia de los tres libros dedicados al cine desempolvó aquel viejísimo sueño de la niñez: dibujar las películas. ¿Por qué no? Ahora ya dibujaba los caballos con bastante garbo, y acababa de cumplir cuarenta años. ¿No estaba ya en una etapa de madurez, propicia para aventuras de mayor riesgo? Durante los tres últimos años de la década no se me fue de la cabeza la idea de dibujar las películas. Trabajé intensamente en nuevos libros; empecé un programa de televisión donde contaba a los niños historias de todo tipo, mientras dibujaba en directo; colaboré con el Partido Socialista en las primeras campañas electorales de la transición; me metí de lleno en la producción de un largometraje que se llamó El desván de la fantasía, y que era una traslación al cine de El aprendiz de brujo. En medio de tanta actividad nunca abandoné mi cine de papel. Ningún viento derribó sus frágiles paredes. Ninguna luz fue más intensa que aquella de la pantalla imaginaria, que permanecería encendida mientras el proyector de la cabina funcionaba sin bobinas que arrastrar. Ya cargaría yo las bobinas con películas por ilustrar. Algún día se podrían ver en la pantalla las películas que, desde niño, habían alimentado mis sueños. Y todas serían en technicolor, incluso las de risa y las de miedo. 186 “El aprendiz de brujo”, Editorial Miñón, 1975. Y “Las aventuras del ratón Camembert”, Editorial Altea, 1977. Las imágenes del cambio socialista de 1979 DE CUANDO NACIÓ “LA GRAN AVENTURA DEL CINE” partir del 80, decidí enfrentarme a un proyecto aplazado durante toda A mi vida profesional. Pero surgieron infinidad de preguntas. ¿Pintar las películas que me habían fascinado, o elegir sólo aquellas que tenían importancia en la historia del cine? ¿Y cuántas? ¿Una veintena, cinco docenas o un ciento de ellas? ¿Dibujarlas en cartulinas o pintarlas en lienzos? ¿En tono de humor o con un sentido más realista? ¿En planos lejanos o en encuadres más próximos? Quería “pintar” las películas, más que dibujarlas. Y para ello, el soporte debería ser un lienzo o una tabla. Elegí un formato habitual en el cine, el 2 x 3, y preparé unas tablas de contrachapado para hacer unas pruebas. Finalmente decidí que un tamaño 40 x 60 era bastante lógico. No era un gran formato, pero suficiente para meter en aquel espacio, planos lejanos donde los paisajes tuviesen su importancia. Fue mucho más laborioso determinar el número de películas. Cuarenta eran pocas y ciento cincuenta, demasiadas. El centenar era una cifra coherente, porque pensaba dedicar a la obra completa unos tres años, y eso hacía posible un cuadropelícula cada diez días. Pensé que eran horas suficientes para terminar cada tabla. El problema era que debía tenerlo todo muy claro a la hora de pintar. Todo un año era suficiente para preparar los bocetos que permitiesen, después, un acabado seguro y continuo. También me preocupaba el contenido de aquella utópica colección. Tenía una lista de 200 películas, a las que di vueltas y más vueltas. Las barajé, las clasifiqué y las consideré más o menos traducibles a imágenes fijas. Hacia abril había decidido que serían 104 películas, distribuidas en trece grupos, más o menos, convencionales: aven- 190 tureros, cowboys, monstruos, guerreros, seres fantásticos, bailarines y cantantes, ciencia ficción, detectives, niños, cómicos, espadachines, amantes y personajes históricos. El vídeo fue una ayuda inestimable. No creo que hubiese podido inventarme aquella colección quince años atrás, cuando la única manera de ver viejas películas eran las filmotecas y la televisión. El vídeo nos trajo un coleccionismo de medio pelo, que a todos nos pareció un milagro. En el 79 tenía grabado todo el material interesante que se había pasado en televisión durante los tres años anteriores. Hice un recuento de mis películas grabadas, y comprobé que cincuenta y tantas estaban incluidas en mi lista. En mi pequeño estudio del ático de Rafael Salazar Alonso 17, instalé un vídeo conectado a un televisor pequeño. Lo situé a la derecha de mi tablero de trabajo, y durante cuatro o cinco meses, me pasé las tardes visionando películas, pulsando la pausa en planos muy concretos, y tomando apuntes rápidos para ir acumulando rostros, posturas, paisajes y espacios interiores. Muchas tardes, Ignacio y Daniel hacían una pequeña excursión al estudio. Vivíamos en la planta once de una torre bien esbelta, y el estudio estaba a dos tramos de escalera, en la planta trece. Con la merienda en la mano, aquellos niños de nueve y diez años ya sabían lo que era una película a media tarde. —¿Qué estás viendo hoy, papá? —preguntaba Ignacio. —La carga de la Brigada Ligera —contestaba. —¿La podemos ver entera? —terciaba Daniel. —Si os estáis quietos, sí. Podéis verla hasta que mamá os llame para el baño. Se sentaban en dos sillas laterales y, mientras se comían el bocata de york, no perdían detalle de la matanza del fuerte Chukoti, y se les salían los ojos cuando el capitán Vickers, lanza en alto, saltaba por encima de la artillería enemiga. 191 No se me ocurre una forma de felicidad más placentera: cine, hijos, dibujar. —Mañana me toca Unión Pacífico —comentaba durante la cena. —¿Y no podría venir el Piru con nosotros? —me pedía Ignacio. —Pues no, hijo, no. En el estudio trabajo. No puedo concentrarme si sois un batallón. A vosotros os dejo ver las películas porque estáis quietos y no me interrumpís. Ya organizaremos alguna sesión un sábado por la tarde. Entonces invitáis al Piru, al Míguel y al Polo. Y que suban también los Benigno y los Rodríguez, ¿está claro? Ellos decían que sí, que estaba claro. Y siguieron frecuentando el ático cuando no les retenía en casa alguna cosa mejor. Paula, la pequeña, también subía muchas tardes, pero se cansaba antes. Se metía el dedo en la boca y se dormía en unos minutos. Sólo se negaba a subir cuando ponía alguna de miedo. Frankenstein le había impactado tanto que huía de todo lo que sonase a monstruo. Hoy día, es tan cinéfila como sus hermanos. Los tres, allá por el 79, estaban empezando a comprobar que el cine era sólo una evasión pasajera y que la vida empezaba a mostrarles una cara menos complaciente. Con Miguel Delibes en su casa veraniega de Sedano. 1980 192 DE CUANDO EMPECÉ CON LOS AVENTUREROS quel proyecto, el más importante de cuantos había emprendido, tenía A que empezarlo sobre seguro. Elegí un género ambiguo, el de los aventureros, que podía abarcarlo casi todo: aventuras de náufragos, guerras coloniales, dramas carcelarios, odiseas en el mar, peripecias en el oeste… Era la mejor forma de empezar. Ilustrar las primeras ocho tablas con temas diferentes que probasen mi puesta a punto. Por supuesto, no pude prescindir de los caballos, tratándose de los aventureros. Utilicé cuatro películas con mucha prestancia: Moby Dick, La carga de la Brigada Ligera, Las aventuras de Tom Sawyer y El príncipe valiente. El resto tuvo más que ver con los libros juveniles que con el cine: Las aventuras de Jack London, La vuelta al mundo en 80 días, El conde de Montecristo y Robinson Crusoe. Cumplí los plazos previstos y, a mediados de marzo, tenía en mi mesa de trabajo un género intensamente deseado: los cowboys. Aquí sí tuve muy claro las películas y las composiciones apropiadas. Aquí irrumpieron los caballos para trotar en campamentos indios, ranchos y praderas. Los caballos sirvieron con fidelidad a los guías del Unión Pacífico, a los Sioux de Caballo Loco, a los pioneros de la caravana de Oregón y a los conductores de la manada. Con los cowboys pude desarrollar la épica que yo pretendía como sello inconfundible de La gran aventura del cine. Me olvidé del blanco y negro de algunas películas como La diligencia, Río Rojo y Murieron con las botas puestas. Yo soñaba todas las películas en technicolor. Las sombras crepusculares de la diligencia y su tiro de caballos eran rojas como la sangre; Little Big Horn era un escenario donde podían distinguirse las pinturas de guerra de los indios y las casacas azules del 7º de Caballería; y la estruendosa estampida bajo la lluvia estaba teñida con la piel rojiza del ganado. 193 Todos los martes los pasaba en Prado del Rey, grabando el programa infantil que había comenzado en el 78. Me había convertido en un aceptable comunicador. En el programa empecé dibujando y acabé, como en el Hogar, siendo un “hombre para todo”. José Antonio Plaza y Ramón Pradera, los directores que tuve, me dieron una gran libertad de acción. Terminé decidiendo lo que quería dibujar y lo que quería transmitir. Teníamos una audiencia de casi tres millones de niños. Sólo existían dos canales de televisión y los programas infantiles de la tarde eran seguidos con una fidelidad a prueba de cualquier cosa. Con una audiencia tan importante, pensé que lo más práctico que yo podía aportar era una visión sencilla y directa del arte en general. Durante los diez años que duró aquel programa, ninguna disciplina artística permaneció arrinconada. Todo era importante para mí: el ballet, el teatro, la música, la arquitectura, los libros, la pintura, la poesía, el cine… A pesar de aquellos martes intensísimos de Televisión, tratando de alimentar a los niños con lo mejor de mí mismo, los miércoles, a las ocho de la mañana, volvía a encerrarme en el estudio del ático para seguir el resto de la semana con mis héroes de celuloide. Detrás de los aventureros y los cowboys, estaban los guerreros, los seres fantásticos y los monstruos. También con ellos llegaron recuerdos entrañables de grandes novelas. ¿Cómo no rendir homenajes encendidos a Dorian Gray, Gulliver, Pinocho y Alicia? ¿Por qué no incluir en el universo de la fantasía a la Dorita de El mago de Oz y al genio de la botella de El ladrón de Bagdag? Con King Kong fui tan tierno que se autoproclamó rey de aquella colección, como más tarde se verá. La acción y las batallas quedaron en manos de Ivanhoe, Robin de los bosques, el Cid, Espartaco, Ben-Hur y Tarzán de los monos. También Miguel Strogoff y los vikin- 194 gos se sumaron al combate, atravesando las estepas heladas y desembarcando en las playas de Inglaterra. Qué días aquellos en la arena del circo romano y en el bosque de Sherwood. Con cuánto pesar cabalgué con el Cid desterrado y con qué odio vencí a Mesala en la carrera de cuadrigas. El invierno lo reservé para los monstruos. Los anocheceres tempranos se prestaban a encerrarse con la momia y a pernoctar con Drácula. Cuando el día era lluvioso o la niebla impedía ver las lejanías, Mr. Hyde huía con su sombra de los policías de Londres, y el hombre lobo se ocultaba en el pantano para no ser cazado como una alimaña. También hubo días tristes y serenos aquel invierno para acompañar a mis monstruos más queridos, el escultor del museo de cera, el jorobado de Notre Dame y el fantasma de la ópera. Y como en Madrid hay muchos días invernales con un sol limpio y tibio, aprovechaba esas mañanas para tratar a Frankenstein con la más suave de mis caricias. Y aquel monstruo de laboratorio era amado hasta el punto de que el lago resplandecía de azules, y el encuentro con la niña parecía copiado de un cuento de Oscar Wilde. Entonces el monstruo sonreía, y las manos que le habían añadido parecían las del propio Miguel Ángel. 195 Pinocho Alicia en el país de las maravillas Grabando en Televisión Española con Sonia Martínez, Torrebruno, Santillana y su hijo, 1982 DE CUANDO ME REENCONTRÉ CON UN AMIGO DE PALENCIA na noche de estreno en la Gran Vía me reencontré con Chantry. U Recuerdo el cine, pero no la película. Fue en el Avenida y a primeros de mayo. Llevábamos unos cuantos años sin vernos y coincidir así, sin previo aviso, nos sorprendió. Los dos nos sentimos culpables de no haber cuidado aquella amistad de tantos años con alguna llamada telefónica o una charla de pascuas a ramos. —Te llamo la semana que viene y nos vemos una tarde —prometió él. Cumplió lo prometido y tomamos unas cervezas en una cafetería de Velázquez. —Somos un par de descastados —le dije— Tantos años de amistad y nos vemos por casualidad. —Así es Madrid de puñetero. Pero vamos a lo que interesa. ¿Estás dibujando algo especial? —Estoy trabajando en el proyecto más importante de mi vida. —Tú siempre has creído que lo que hacías en cada momento era “el proyecto de tu vida”. Chantry seguía conociéndome bien. Le conté con pelos y señales lo que era La gran aventura del cine. Y cuando le dije que ya tenía pintadas casi sesenta tablas empezó a creerse que aquello iba en serio. —¿Sesenta películas? ¿Estarás terminando la serie, supongo? —Que va, todavía me faltan otras sesenta. En este momento he llegado al ecuador del proyecto. Quiero terminarlo al final del año que viene. En total, si algún día lo acabo, habrán sido tres años de trabajo. —¿Y en qué género estás metido ahora? —Acabo de terminar los musicales. 199 —¡Joder, con los musicales! Siempre fue tu género preferido. ¿Te acuerdas cuando nos invitaste a ver Levando anclas en el “Proyecciones”? —Cómo no me voy a acordar si fue la primera vez que visteis, Florentín y tú, una película musical. Le hablé de Levando anclas, Un americano en París, Un día en Nueva York y Cantando bajo la lluvia. Con pelos y señales le fui explicando las imágenes que había dibujado. —¿Habrás elegido alguna de Fred Astaire? Tuve que confesarle que Gene Kelly había perdido el terreno que había ganado Astaire. —¡Coño, Jose, me parece que has cambiado de chaqueta! Hablamos también de la familia y del Real Madrid. Quedé en llamarle para que viniese al estudio a ver las tablas. Tres semanas después, Chantry y Ana, su mujer, vinieron a cenar a casa. Antes de la cena subimos al ático y le fui enseñando las 60 tablas que tenía terminadas. A medida que las veía, iba separándolas en dos grupos diferentes. —Éstas están bien, pero lo mismo pueden ser películas que ilustraciones para un libro. Se estaba refiriendo a Ivanhoe, La guerra de los mundos, David Copperfield, El libro de la Selva, Los tres Mosqueteros… —Estas otras me gustan más, porque me recuerdan las películas. Y Chantry separaba Farenheit 451, El planeta de los simios, 2001, Qué verde era mi valle, Mujercitas, Pinocho, Río Rojo, Frankenstein… Las opiniones de Chantry me sirvieron de mucho. Conmigo siempre tuvo una sinceridad sin tapujos. Él ha sido el único que me dijo, en su momento, que los carte- 200 les para el PSOE eran un trabajo menor. Él hubiese tirado a la basura un tercio de aquellas tablas que yo había pintado con tanta dedicación. Su punto de vista, su intuición instantánea, la tuve en cuenta a partir de aquel momento. Cuando finalizó el 81 había completado tres géneros más: los niños del cine, los espadachines y los detectives. El cine policíaco me dio mucha guerra. ¿Cómo contar Diez negritos en una sola imagen? ¿y El sueño eterno, que es un galimatías que nadie entiende? Salvé con dificultad El perro de Baskerville, El halcón maltés y Psicosis. Con el resto de películas tuve mejor fortuna. Las aventuras de Sherlock Holmes era un paseo sereno sobre un puente del Támesis, con un Londres neblinoso y gris, Asesinato en el Orient Express era la visión variopinta de una estación concurrida, y un tren que espera a Hércules Poirot. Rebeca era un caso aparte. Con una de “las películas de mi vida” no podía ser vulgar. Quería dibujar algo especial, algo que contase la historia con brillantez y eficacia. Y surgió, sobre el papel, una escalera con la figura del ama de llaves, contemplando el retrato de su Rebeca adorada. Las llamas devoraban las barandillas, los techos, los cortinajes. Y por un ventanal se podía ver la fachada de Manderley, también consumida por el incendio. Pocas veces en mi vida profesional he sido tan atrevido como en Rebeca. No es sólo una imagen fija. Es un lento travelling que nos lleva a un primer plano de la mano que sostiene el candelabro. Y también puede ser un travelling en retroceso, desde la cara del retrato hasta el devastador plano general de las llamas. Si hoy, casi veinte años después, me plantease un nuevo cuadro de Rebeca no sabría qué añadirle. Pocas veces en la vida, tu ángel guardián pasa el ala por nuestra mano para que dibujes algo que no está a tu alcance todos los días. La tabla de Rebeca puede marcar mis límites y puede, al mismo tiempo, recordarme que los dioses soplan nuestras velas sólo de vez en cuando. 201 DE CUANDO PASARON OTRAS COSAS IMPORTANTES n la primavera del 82 se inauguró en el Museo Español de Arte E Contemporáneo una exposición sobre Picasso. La visité tres domingos por la mañana, acompañado una de ellas por mis hijos, que ya habían visto algunas exposiciones de interés. Ese domingo coincidí con Álvaro Martínez Novillo, director del museo. También iba acompañado por sus chavales, que se pusieron como locos cuando su padre les presentó al “dibujante de la tele”. —No sé cómo, pero me gustaría que en el Museo participasen los niños durante las vacaciones de Navidad —me comentó. —Ya se me ocurrirá alguna cosa, —le dije— te llamo por teléfono y vengo una tarde a charlar contigo. La verdad es que no se me ocurrió ninguna idea luminosa. Sí pensé en algo relacionado con el cine, porque desde principios del 81 las sesiones de la Filmoteca se celebraban en el salón de actos del museo. ¿Un ciclo de cine infantil con presentaciones sencillas y coloquios breves? A la semana siguiente tuve un par de horas libres para verme con Álvaro. —Aparte de tu programa en televisión, ¿estás haciendo alguna cosa interesante? —fue lo primero que me preguntó. Le hablé con mucho entusiasmo de “La gran aventura del cine” y de las 70 tablas que ya tenía terminadas. —¿Por qué no me enseñas alguna de ellas? —Si estás aquí el próximo sábado por la tarde, te traigo media docena para que veas de qué se trata. Cuando Álvaro miró y remiró aquellas tablas explotó como la traca final de unos fuegos artificiales. 202 —¿Y dices que tienes ya 70 películas terminadas? —Y para fin de año habré completado una colección de cien. —¿Has pensado algo, como exponerlo o editarlo en un libro? Le expliqué que, por el momento, sólo pensaba en acabar la serie. Y conversamos mucho sobre la posibilidad de que aquella colección pudiera exponerse en el museo durante la próxima Navidad. —¿No te parece muy fuerte colgar mis “cromos” en el museo? Álvaro no veía aquello como una locura. Podía ser una experiencia nueva. Le obsesionaba la idea de que los escolares de Madrid visitasen el museo de manera periódica. Y pensaba que “La gran aventura del cine” era una buena manera de intentarlo. —Deja que lo piense unos días, Álvaro. Me has puesto la cabeza del revés. Aquella locura me tuvo confuso un par de semanas, porque tan pronto me veía volando en la alfombra mágica de Sabú como vapuleado por un coletazo de Moby Dick. “¿Por qué no?”, me dije un buen día. Eduardo me había escrito en una carta, que sólo nos arrepentimos de aquello que no nos atrevimos a intentar. Había que atreverse. Aunque fuese metiéndose en la boca de un monstruo tan amenazante como el Museo. 203 “Frankestein” y “Asesinato en el Orient Express” “Aventuras de Sherlock Holmes” y “El chico” DE CUANDO KEATON Y CHAPLIN ME ANIMARON A SEGUIR a sólo me quedaban tres géneros para completar aquella colección de Y barbaridades: los cómicos, los personajes históricos y los amantes. Desde mis conversaciones con Álvaro, aquella gran aventura empezaba a resultarme “la gran barbaridad”. Pero iban a ser los cómicos quie- nes me dieran el último empujón. Ponerme a dibujar a Harold Lloyd, los Marx, Chaplin y Keaton fue traspasar la frontera entre el sentido común y el despropósito. A medida que las tablas se llenaban con El hombre mosca, Una noche en la ópera, La quimera del oro y El maquinista de la General, la confianza y el buen humor iban abriéndose paso en aquella cabeza mía, tan llena de temores y malos presagios. ¿Por qué no confiar, una vez más, en mi buena estrella? ¿No había salido siempre bien parado de los retos más atrevidos? Allí estaba yo, en mi mesa del ático, dibujando las piedras y las novias que perseguían a Keaton en Siete ocasiones. Si él era capaz de esquivarlas, de correr más que ellas y de llegar a tiempo para casarse con la chica de sus sueños, yo también sería capaz de lo mismo. En mi vida, las novias habían contado poco, pero las piedras sí habían rodado amenazantes. ¿No eran mis piedras el asma, el internado, más asma, Duelo al sol, el Museo Municipal de Santander, otra vez el asma, Estudios Moro, Caracas…? De todas mis piedras me había librado. La última, la del museo de Álvaro, era grande como ninguna, pero estaba en forma para correr como Keaton. Así que pensé “no sé si me aplastarás, piedra, pero desde ahora voy a correr sin pararme. A lo mejor eres tan de cartón piedra como el templo de los filisteos de Sansón y Dalila, y en vez de aplastarme, sólo me das un empujón”. —¿Cuándo hablamos en serio de la exposición? —le conminé a Álvaro cuando despuntaba mayo. 206 —Antes del día 15 tiene que ser —contestó con una chispa de alegría en los ojos— el 16 tenemos consejo y quiero preparar un informe completo. Incluso voy a necesitar unas tablas enmarcadas para que todos vean lo que se va a colgar en la planta baja del museo. “A ti sí que te van a colgar —pensaba yo—, pero si le cuelgan primero a él, yo me libro de la horca”. Al consejo del museo la idea les pareció bastante atrevida, pero merecedora del intento. Iba a ser la primera vez que el museo “abría las puertas” a un ilustrador. Podía ser un precedente peligroso. Mucho debió pelear el bueno de Álvaro para que le diesen luz verde. Se la dieron, finalmente, y me llamó por la noche más contento que los Marx después de aquella noche en la ópera. En junio teníamos decidido casi todo: las fechas, el catálogo, el montaje, el seguimiento de los medios de comunicación y la colaboración con la Filmoteca. Durante el último trimestre del año debería dedicarme por completo a la preparación de la exposición, que se inauguraría el 21 de diciembre. Así que me encerré en el estudio, con mayor ilusión si cabe, para terminar los géneros pendientes. Me sentí volar. Corría por delante de las piedras y sólo veía el camino despejado. Los cómicos me regalaron tres de las mejores tablas de la colección: La quimera del oro, El maquinista de la General y Una noche en la ópera. En el primero me acerqué muchísimo a la composición que yo guardaba en la mente. Entre lo deseado y lo posible, La quimera del Oro fue un resultado que se acercaba a mi techo. No soy capaz de componer algo más épico y más expresivo. El maquinista de la General también se acogía, en la bóveda de aquel techo, y Charlot daba la mano a Keaton para compartir alturas. Con Una noche en la ópera logré contar una secuencia de diez minutos en 207 una imagen enloquecida, donde se multiplicaban situaciones y personajes en un escenario único. Los personajes históricos también quisieron vivir situaciones épicas que el cine había propiciado. El templo derribado por Sansón, el Senado romano de Julio César, el esplendor del Egipto de Cleopatra, el paso del Mar Rojo, el Arca de Noé, el ejército de Juana de Arco, la entrada de Jesús en Jerusalén… La guinda de aquella tarta monumental fue Guerra y paz: un Napoleón derrotado que conduce a un ejército exhausto bajo la nieve y el viento. Con los amantes, unas películas me fueron favorables, y otras, tercamente se me resistieron. Casablanca, por ejemplo, no se podía pintar. Al menos, con aquel estilo mío del 82. ¿Cómo pintar un diálogo final que sólo se puede contar con planos y contraplanos, con las palabras y los recuerdos? Tampoco quedé muy contento con La reina Cristina de Suecia y Duelo al sol. Tenían las mismas dificultades que Casablanca. Me fueron más cercanas Lo que el viento se llevó, Romeo y Julieta y Marruecos. Los escenarios tenían una presencia muy determinante, y traté de aprovecharlos con todos mis recursos: Tara, antes y después de la guerra; la cripta evocadora de Verona y el desierto por donde marchan los legionarios, mientras la heroína, descalza, les sigue. Escenas que intenté representar a través de rojos apasionados, azules delicados y amarillos encendidos. En Cumbres borrascosas alejé la cámara y me limité a las rocas, las ramas desnudas y la pareja protagonista que mira hacia el mismo punto del horizonte. Era una tabla sencilla y sin muchas pretensiones, que hoy resulta más convincente. Tras el verano, de nuevo en el estudio del ático, 16 tablas esperaban rostros tan conocidos como el de Gable, Valentino, Garbo, Bergman, Cooper, Hitchcock, 208 Fairbanks, Flynn… Se juntaron para añadir un nuevo género a los ya pintados: las estrellas. Y me quedaron los tres últimos meses del año para prepararlo todo en el museo, bajo la supervisión de Álvaro. Hubiese querido dormirme y no despertar hasta el 21 de diciembre por la mañana. Con el tiempo justo para ducharme, ponerme una chaqueta y llegar al museo para inaugurar la exposición al lado de mi familia. Pero no, aquel trimestre dejó pasar, uno tras otro, noventa días con sus noches añadidas. No hubo manera de combatir la ansiedad. Ni siquiera el cine lograba encerrarme entre sus puertas, para contarme historias que me hiciesen olvidar que mi tormento y mi éxtasis eran la exposición y el museo. Los Hermanos Marx 209 DE CUANDO LLEGÓ LO QUE TENÍA QUE LLEGAR ecesitaría un relato de muchas páginas para contar todo lo que vino. N Sólo puedo limitarme a unas cuantas impresiones para que no se pierda el hilo y pueda continuar con otras cosas. Además, el éxito de “La gran aventura del cine” fue tan desmesurado que, con sólo contarlo, este capítulo sonaría a música celestial y apestaría a incienso. Los hechos fueron tan rotundos como una inauguración por todo lo alto, un catálogo deslumbrante, y un montaje que sobrepasó mis expectativas más ambiciosas. En la inauguración estuvieron todos los amigos y algunas personalidades políticas y culturales: Javier Solana, Alfonso Guerra, Berlanga, Pilar Miró, José Luis Garci… Álvaro Martínez Novillo quiso que un gigantesco King Kong apadrinase el evento. Lo pinté en una estructura de madera troquelada, que completó su apariencia con 200 bombillas en los bordes y en los títulos de la exposición. Como si el gorila de la pantalla hubiese irrumpido en Broadway. Aunque se había previsto sólo el mes de enero, el gentío fue tal, que el consejo del museo la prorrogó hasta mediados de marzo. Hasta el día 20 de diciembre, en que la exposición estuvo montada del todo, no me di cuenta de lo que había hecho. Hasta entonces, “La gran aventura del cine” había sido para mí un montón de tablas coloreadas que habían surgido a lo largo de tres años con fortuna diversa. Unas tablas me parecían buenísimas, y otras, ligeras y superficiales. Pero todas juntas eran otra cosa. Un bloque sólido, una familia bien avenida, donde los más fuertes protegían a los más débiles, y los más guapos bailaban gentilmente con los menos favorecidos. A media tarde del día 20, los obreros de “Macarrón” empezaron a recoger sus cosas y las señoras de la limpieza, en un par de horas, dejaron los suelos tan relu- 210 cientes como los espejos de Manderley. Encendimos los focos y conectamos el equipo de sonido. Había grabado dos cintas de hora y media con música de películas, y no faltaba ni una de las más oídas. Hice un recorrido desde la entrada, en la planta baja, hasta las salas del primer piso, donde terminaba la exposición. Me di cuenta entonces de aquella negrura acogedora de las paredes, y de aquella luz intensa que reflejaba cada imagen. La exposición era una enorme sala de proyección con 120 pantallas iluminadas, de donde brotaba toda la magia del cine que yo había sido capaz de hacer brotar. Aquello era hermoso, no por la hermosura de lo pintado, sino por la propia hermosura de las películas. Era mágico, porque el cine es la magia en estado puro. Y era en technicolor, porque, como me había propuesto, hasta las de risa, las policíacas y las de miedo habían desertado del blanco y negro. Por unos momentos pude ver aquella obra como si fuese de otro. Porque si yo la veía y la sentía como hecha por otras manos, la vería y la sentiría con una inocencia que había ido perdiendo en el camino. Era un niño, el niño de los Escolapios, que recorría las pantallas por donde salían victoriosas las proezas de Ben–Hur, los tres mosqueteros y el capitán Vickers. Era también un adolescente, el adolescente del cine “Castilla”, que contemplaba con ojos asombrados la inquietante presencia de sus amigos entrañables, el monstruo de Frankenstein y el escultor de las manos quemadas. Y era, finalmente, el hombre adulto, el hombre del cine de Cadarso, que soñaba amores imposibles con Escarlata O´Hara, Perla Chávez, la mujer pirata y la Ilsa de Casablanca. Aquellos puntos de luz, que traspasaban el negro de los muros, eran como ojos que me miraban con ternura. Tuve la sensación, inequívoca y profunda, de que eran los ojos de Dios, mirándome a través de las películas. Yo había amado las películas, 211 Rebeca Manderley y ahora las películas me devolvían aquel amor enloquecido. Fueron minutos iluminados para entender que mi vida ya tenía sentido con el solo hecho de haber coleccionado aquellos cromos. La exposición del museo era el álbum espléndido que los clasificaba, los pegaba y los convertía en una historia de amor. Y en el rincón más escondido de mi alma, agradecí la luz primigenia, los pintores del Renacimiento, los hermanos Lumière, el cine de los Escolapios, Rebeca, Las zapatillas rojas, el cine de Cadarso, John Ford y “La gran aventura del cine”. En el verano de 1983 mi primo Sergio retrató mi lado oscuro 214 DE CUANDO PILAR MIRÓ ME IBA A PROPONER UNA INFIDELIDAD ¿T e atreverías con “La gran aventura del cine español”? —me disparó Pilar Miró, un domingo por la mañana en el museo. Acababan de nombrarla Directora General de Cine, y venía con la caja de los truenos abierta de par en par. Aquella mujer, que pisaba fuerte y conseguía casi todo lo que se proponía, era una defensora incondicional de mis tablas en technicolor. Había visitado la exposición en dos ocasiones más, y su pregunta, un escopetazo a bocajarro, la encajé como pude. —¿La gran aventura del cine español? ¿Desde cuándo el cine español ha tenido una gran aventura? —le pregunté yo. —Uno de mis proyectos más inmediatos es la creación de un Museo del Cine Español. Y creo que una colección de cuadros podría ser un buen punto de arranque. Yo pensaba que Alfredo Mayo no era Clark Gable y que nuestra única Lo que el viento se llevó era Raza. Durante las dos semanas siguientes sólo se me ocurrieron Morena Clara, Bienvenido Mr. Marshall y Marcelino, pan y vino. Eras las tres únicas películas que yo “veía”. No podía olvidar el talante colorista y dinámico de “La gran aventura del cine”. Y sólo aquellas películas de Florián Rey, Luis Berlanga y Ladislao Vajda tenían imágenes que me sugiriesen una composición brillante. El juicio de Morena Clara, el desfile folklórico de Bienvenido y el Cristo de madera que cobra vida, eran imágenes con chispa que podían traducirse en cuadros. Tras el éxito inesperado de la exposición, me había preguntado muchas veces qué hacer después de “La gran aventura del cine”. Cuando uno se pasa tres años en un proyecto tan absorbente, el vacío es la consecuencia inmediata. Me sentía inquieto. Como andando sobre las brasas encendidas de un camino que no había previsto. Me 215 aterraba la idea de “morir de éxito”. Yo estaba hecho para el trabajo, la invención y los proyectos imposibles. Lo que me gustaba de aquella propuesta de Pilar Miró era que la palabra “imposible” se había acurrucado en mi cabeza y no quería irse. ¿Podría ser una nueva colección, el atajo que surge de improviso para llevarnos a lugares nunca vistos? Los libros sobre cine español empezaron a sugerirme directores: Bardem, Berlanga, Rafael Gil, Vajda, Gutiérrez Aragón, Lucia, Orduña, Camus, Lazaga, Forqué, Mur Oti, Armiñán, Borau, Picazo… Y las películas también se presentaron, callada y discretamente, sin el ropaje del technicolor ni el aliento de la fantasía. Eran películas de nuestra historia particular, los títulos discretos, que sin ser obras maestras, estaban allí, esperando una oportunidad. Un sentimiento compasivo empezó a abrirse camino en mi corazón peliculero. “La gran aventura del cine” había sido dibujar epopeyas y mitos, fantasías y héroes. Con el cine español había que olvidarse de seres extraordinarios para limitarse a retratar a la gente de tu entorno. Retratar a Emilio, que vivió la Guerra Civil como algo que le cambió para siempre; retratar a mi madre y a mi hermana que tenían una máquina de coser como la de Mi querida señorita; retratar a mis parientes de Castilla, parecidísimos a los campesinos de Surcos; retratar a mis amigos de Palencia, que paseaban por una calle mayor como la de Bardem; retratar a Norín, la más que vecina, que se parecía mucho a Imperio Argentina; retratarme de niño, como Marcelino, porque yo también había compartido muchas cosas con el Cristo de mi habitación de enfermo. Quizá sin saberlo, Pilar Miró me estaba invitando a dar un paso hacia delante. Aquello de los géneros del cine americano pertenecía a la juventud ilusionada y a la 216 visión en technicolor de la propia vida. La madurez era el camino abrupto donde confluían aquellas historias tristes del cine español. ¿Por qué no madurar? ¿Iba a vivir el resto de mi vida montado en el caballo de aquel tiovivo que daba vueltas sin parar, y que me hacía viajar a la isla del tesoro, el Monument Valley y la calle 42? Una semana después empecé a considerar el proyecto como algo posible. El problema era una selección coherente porque no había demasiado donde elegir. Dediqué tres días completos a seleccionar treinta películas de treinta directores. Estudié la lista detenidamente con la Miró y ella dijo la última palabra. Sustituyó a Iquino y Mur Oti por Edgar Neville y Lazaga. Me hizo ver que El último caballo y Cuerda de presos eran títulos que debía revisar, y discutió mis preferencias por películas como La señora de Fátima y Habla mudita. Era una mujer persuasiva y tenaz que tenía unos criterios muy firmes. Cuando acabó la reunión me había convencido de que El clavo y El corazón del bosque eran alternativas más brillantes. 217 DE CUANDO EL CINE ESPAÑOL EMPEZABA CON JOLGORIO ambiar de estudio fue una ocasión bastante favorable para cambiar cri- C terios con respecto al encargo de Pilar Miró. Habíamos decidido que los treinta cuadros del cine español tuviesen más presencia que las tablas del cine americano. Lo que se perdía en acción y colorido había que ganarlo en intensidad y tamaño. Los tamaños previstos fueron uno de los motivos por los cuales cambié de estudio. En el ático pude apañarme bien con tablas pequeñas, pero ahora, manejando lienzos de 120x180, necesitaba un espacio más amplio para pintarlos y para almacenarlos. Tuve la oportunidad de comprar, a un precio asequible, un bajo en la misma calle. En el 5 de Rafael Salazar Alonso pude instalarme poco después de haber empezado la nueva serie. Fue como pasar de las cuatro paredes de una celda de Sing-Sing a la suite más lujosa del Waldorf Astoria. En el bajo recién comprado, tiré tres tabiques y dispuse de un espacio tan grande que podía ver el efecto de un cuadro a diez metros de distancia. Con criterio práctico, comencé el cine español con dos películas donde pude utilizar un humor colorista, no muy lejano del talante empleado con el trabajo anterior. Aquellas dos primeras fueron Morena Clara y Bienvenido Mr. Marshall. La película de Imperio Argentina se había ganado el derecho a ser la primera. —¿A que no sabes con qué película voy a empezar la nueva serie? —le pregunté a mi madre por teléfono. —No hace falta que me lo digas, hijo. Yo sé que Imperio Argentina y Morena Clara, son, para ti, lo mejor del cine español. —Cuando termine el cuadro, haré unas fotos en color y te las mando. En Morena Clara me empleé a fondo. Por lo menos dibujé 200 personas en las gradas del juzgado. Los jueces y el abogado en primer término; más atrás, ocupan- 218 do el centro, Imperio y Miguel Ligero; detrás de las estrellas, el público. Toda la “coña” de que fui capaz, la volqué en aquellas caras chungas y sonrientes. Todo un mes navegué entre risas, vestidos de lunares y sombreros cordobeses. Y en el cuadro siguiente, Bienvenido Mr. Marshall, seguí navegando en las aguas del folklore. El desfile andaluz de la película era como la continuación de Morena Clara. Idéntica entonación y el mismo talante festivo. No pude desprenderme de una cierta alegría vital que nacía, creo yo, del éxito que “La gran aventura del cine” seguía cosechando. De Madrid, la exposición viajó a Barcelona, para encerrarse dos meses en el Palau Meca, hoy Museo Picasso. Y de allí a Valladolid, para inaugurar un centro cultural del ayuntamiento. Durante julio y agosto, Santander y “mi” Museo Municipal. Después al festival de cine de San Sebastián. El Museo de San Telmo acogió entre sus claustros a todos aquellos héroes que, salvo Juana de Arco y el Cid, nunca habían pisado una iglesia. Y cruzando media España, el bueno de King Kong coronó la fachada del Museo de Arte Moderno de Sevilla. Hasta una cabalgata con disfraces de cine organizaron los alumnos de Bellas Artes. El año 83 estaba siendo el gran año del cine americano. Allá donde se colgasen las tablas, el cine se vestía de fiesta. No podía yo, en medio de tanta fiesta, ponerme de luto por el cine español. —Me gustan mucho Morena Clara y Bienvenido, pero yo quiero ver otros cuadros con más dolor —dijo Pilar, cuando apareció por el estudio a finales de junio. —Pues vas a tener que esperar unos meses. Quiero meterme ahora con Currito de la Cruz, Marcelino, pan y vino y El último caballo. —¿Y para cuándo vas a dejar Locura de amor, El clavo y Surcos? Ahí quiero verte yo, con las películas dramáticas. Empiezo a pensar que no vas a ser capaz de cosas sombrías. 219 —Si cuando pinte las dos primeras películas dramáticas, no te gustan, rompemos el compromiso y me quedo con los cuadros terminados. Currito de la Cruz me quedó graciosilla, con muchas monjas entocadas y felices, además de niños que jugaban a ser toreros. Marcelino, pan y vino se me fue de las manos en las dos últimas semanas. Había dibujado una figura de espaldas, con el niño que eleva su ofrenda, y un Cristo con la mano izquierda desclavada, para recibirlas. Todo lo que añadí, sobraba. En el dibujo a lápiz, aquella corte celestial de ángeles renacentistas tenía su sentido. Pero a la hora de pintar a los querubines, aquella “Capilla Sixtina” se quedó en una “caspilla sixtina”. El último caballo se me dio mejor. Dibujé la plaza de Cibeles con todo detalle, vista desde la esquina del Ministerio de Marina. El caballo, el carro con flores y la pareja protagonista, además de gracia, tenían ternura. Los cinco primeros cuadros del cine español estaban terminados. El 83 acabó bien, pero con aquella incógnita de las películas dramáticas sin despejar. ¿Qué podría ayudarme a cambiar de registro? ¿Dónde estaban los mapas que me condujesen por las rutas adecuadas? Las claves estaban cerca. Atravesando el Retiro, para desembocar en el Casón y en el Prado, iba a encontrar las fuentes de la España que yo buscaba. 220 Morena Clara DE CUANDO EL CINE ESPAÑOL SE PUSO SERIO espués de Navidad, dediqué una semana completa a patear el Museo D del Prado y el Casón del Buen Retiro. En el Prado encontré a Goya y el Greco. En el Casón, a Pradilla y los cuadros de historia. Goya había pintado “Los fusilamientos de la Moncloa” y la “Lucha a garrotazos” para que La caza de Carlos Saura pudiese beber en aquellas aguas negras y revueltas. Y el Greco, con sus figuras trágicas y sus rostros demacrados, podía ser tan protagonista como Aurora Bautista en Locura de amor. El cuadro de Pradilla sobre Juana la loca velando el féretro de su esposo, era una referencia tan precisa en la película, que no hacía falta buscar otra imagen. Y así fueron naciendo La caza, Locura de amor, Calle mayor y Raza. Para las dos últimas no encontré inspiración en los cuadros del Prado y del Casón. Pero había entendido, allá por el mes de abril, que el cine que yo pintaba se había puesto serio de una vez por todas, y que cualquier intento optimista y festivo estaba fuera de lugar. —Esto es lo que yo quería que pintases —dijo Pilar Miró cuando le enseñé Locura de amor. —¿No te parece como pintado por un aprendiz torpe del Greco? —Bueno, ¿y qué? Aunque me lo parezca, me gusta. Para mí, las manos de los personajes valen por las cien tablas del cine americano. Te lo digo, así de claro, para que te enteres de una vez. Los dibujitos, las batallas y los colorines, aunque te han dado mucho juego, debes superarlos. Por mucho que te gusten Frankenstein y Rebeca, son sólo ilustraciones. Locura de amor es un cuadro. No sé si bueno o regular, pero cuadro. No te salgas de esta línea, no vuelvas a lo de antes. 222 La Miró dio el visto bueno a todos los cuadros del 84: La caza, Viridiana, Surcos, Calle mayor, Sierra maldita, El clavo, Amanecer en Puerta oscura y Raza. —¿Me dejas que te diga una cosa? —me insinuó. Y la Miró dijo que en Raza y Surcos había encontrado una nueva forma de pintar las películas. Contarlas sin tener en cuenta las imágenes de la propia película. Si me “alejaba” de la historia, me “acercaba” a su contenido más profundo. Era bueno un cierto distanciamiento para contar la película desde otro punto de vista. Surcos, Raza y Cuerda de presos eran el ejemplo más evidente. Cuerda de presos, por ejemplo, podía representar cualquier película con la Guardia Civil. Los tres personajes en contraluz, el cielo nevado, y la franja de terreno, con el tren que surge a la derecha, no era una composición que contase una escena concreta. Era, más bien, una sensación que nacía de la propia historia. Una sensación gris y desolada que contaba la película desde una perspectiva más desolada y austera. Estaba madurando a marchas forzadas durante aquellos meses con el cine español. Y lo notaba con estrépito cuando asistía, por obligación, a las inauguraciones en Salamanca, Toledo, Málaga, Zamora o León, de “La gran aventura del cine”. Cuando volvía a contemplar mis “cromos”, me lo parecían más que nunca. En aquellas tablas relucientes había dejado yo toda mi adolescencia y juventud apasionadas. Las veía como cosas ilustradas mucho tiempo atrás. Cuando volvía al estudio de Madrid para continuar con El corazón del bosque o Mi querida señorita, el bosque amenazante de Gutiérrez Aragón era como el abuelo siniestro del que atravesaba el hombre lobo; y el rostro patético de López Vázquez, como hombre y como mujer, me producía un escalofrío que jamás consiguieron Drácula o la Momia. 223 Me moví en un terreno ambiguo durante aquellos meses. En provincias tenía que aparecer como un ilustrador entusiasta, capaz de encandilar al público con fantasías en technicolor. Y en Madrid tenía que centrarme en mi papel de pintor de tragedias descoloridas. El ilustrador y el pintor parecían matarse a garrotazos, como en La caza, o pelear a hachazos, como en Sierra maldita. Surcos 224 DE CUANDO HUBO UN POCO DE FANTASÍA EN LAS PELÍCULAS ESPAÑOLAS e quedaba sólo un año para que el compromiso del cine español que- M dase zanjado. La ventaja, a aquella altura del proyecto, era que me sentía tan “rodado” que el trabajo fluía sin interrupciones. Había calculado que el último trimestre del año podría dedicarlo al montaje de la exposición. Pilar Miró quería que se celebrase a finales del 85 o a principios del 86. Ya sabía que su próximo destino era la dirección general de Televisión Española y, antes de dar el salto, pretendía que su despedida coincidiese con el comienzo de la exposición. Me quedaban diez películas por pintar. Las distribuí en dos grupos: las dramáticas y las otras. Las otras, tenían algo que ver con la fantasía, y quería dejarlas aparte. Preferí acabar de una vez con las películas negras para darme un respiro final, pintando cosas más luminosas. Creo que en las cinco dramáticas conseguí cuadros interesantes, muy en la línea que Pilar me había marcado. En El bosque del lobo y Los santos inocentes me limité a una composición muy simple que no distrajese el contenido de las historias. La película de Mario Camus fue una buena oportunidad para emplear el tono desgarrado que tenía muy presente a la pintura de Solana. En El crimen de Cuenca eché el resto, a pesar de mi miedo a pisar terreno ajeno. —¡Con cuánta ventaja jugáis los pintores! Lo que yo tardé tres semanas en rodar, lo consigues tú con un único dibujo. —comentó, cuando le enseñé el primer boceto. Conseguí, en una doble escena, describir el apresamiento y el abrazo final de los protagonistas. Pilar nunca me dijo, claramente, si la gustaba o no, pero yo vi en sus ojos la chispa inequívoca de la aprobación. 225 Furtivos y La tía Tula desprendían un cierto olor a sacristía y a religión mal entendida. En la primera intenté pintar una blasfemia que sonaba a “ponte bien con Dios, que te voy a matar”. Y La tía Tula se desarrollaba en el interior de un gigantesco confesionario, presidido por Unamuno, donde se mezclaban curas, monjas, primeras comuniones, represiones, entierros, violaciones…Una película que yo admiraba profundamente, y a la que di muchas vueltas en mi cabeza. El resultado era recargado y sombrío, contradictorio y trágico. Hacia abril, el cielo oscuro se despejó de nubarrones y me dispuse a trabajar con celajes más de primavera. Fue liberador pintar El espíritu de la colmena y Del rosa al amarillo. Eran películas con niños y, aunque los mezclé con Frankenstein, maquis perseguidos y viejecitos enamorados, resultaron refrescantes y casi en technicolor. Mayo lo reservé para mi viejo amigo, el soñador de Cinestudio. A mí me hubiese gustado más pintar El crack, pero me topé con la hija del militar. —¡Cómo vas a dejar de lado la primera película española que ha ganado un Óscar! Pilar argumentó que, a pesar de mis preferencias, Volver a empezar no podía quedarse al margen. —Vale, Pilar. Haré un par de bocetos mañana mismo. Y lo que se me ocurrió era una idea hermosa para que la pintase el Bosco o Brueghel. No tenía yo, entonces, recursos técnicos para pintar lejanías y componer como los clásicos. Sólo pude imaginar un vuelo en helicóptero mientras el Garci y su equipo rodaban la escena del puente asturiano. Y llegando hasta el horizonte, navegar por el Cantábrico a la izquierda, hasta las costas de California, donde esperaba la estatuilla para aquel españolito con smoking blanco y un inglés de “cenquiuverimach”. 226 Una idea fantasiosa, pintada con manos de principiante. Un deseo grande que se quedó en un logro pequeño. No te puedes imaginar, maestro, lo mucho que sufrí aquellas semanas. Terminé la colección con Epílogo y El extraño viaje. Me solté el pelo con la película de Gonzalo Suárez y me permití surrealismos caseros con boxeadores, merluzas plateadas, playas del Cantábrico y un descomunal Shakespeare, que presidía todo aquello como el gran padre de la literatura. En El extraño viaje como en La tía Tula, pretendí contarlo todo. De principio a fin y de izquierda a derecha. Otra composición que recordaba una pesadilla sobre un cielo de nubes suaves. Mira por donde, a Fernando Fernán Gómez le había tocado el gordo de aquella lotería de cuatro perras. El extraño viaje era al cine español, lo que Rebeca había sido al cine americano . Una chispa solitaria en medio de una penumbra prolongada. Cuando firmé aquel último cuadro, lucía esplendoroso un sol de junio que anunciaba un verano anticipado. Me sentí bien. Liberado de un compromiso muy pesado y recordando que media docena de cuadros habían valido la pena. Había sido, de verdad, un extraño viaje aquel de las películas españolas. Viaje de placer absoluto, no. Pero viaje, al fin y al cabo, que me llevó a lugares desconocidos y me paseó por parajes desolados. Sierras malditas y bosques sin corazón, crímenes y presos, amaneceres y noches oscuras de guerra civil, surcos en los campos y cazas furtivas, gitanas cantaoras y niños de las monjas, Marcelino y Pepe Isbert, La Ribelles y el Durán, locuras de amor y locuras de cine. Todo junto, allí en el estudio grande del primero izquierda del número 5. Apilados junto a la pared, aquellos treinta cuadros, o lo que fuesen, contaban, simplemente, nuestra historia de cada día. Aquellas treinta historias nuestras, en blanco y negro, habían marcado, para siempre, los límites entre mi juventud y mi madurez. 227 El último caballo Cuerda de presos DE CUANDO ANDUVE BUSCANDO LAS COSAS MÁS PEREGRINAS on la obra terminada, intenté una clasificación racional. Las treinta C películas podían agruparse por temas. No era posible establecer géneros clásicos como los que dieron a “La gran aventura del cine” una estructura bastante sólida. Pero, al menos, aquella pequeña colección también tenía sus apartados: el costumbrismo, la guerra civil, las historias de amor, el drama rural, las adaptaciones literarias, la fantasía y los perseguidos por la justicia. Siete capítulos de aquel libro del cine español. Era una línea coherente que sirvió como estructura del catálogo. A partir de los siete apartados, fue creciendo un catálogo donde iban a convivir otras cosas. Fernando Méndez Leite llevaba año y medio presentando en Televisión “La noche del cine español”. Documentales sobre los géneros, directores y estrellas; películas básicas de nuestra historia; y entrevistas con gente importante que podían explicar muchas cosas sobre nuestro cine. El programa se emitía en la 2, y tenía una audiencia aceptable. Hablé con Méndez Leite y le propuse colaborar en el catálogo. Le gustó la idea y aportó una enorme cantidad de datos sobre todos los personajes que hacían posible las películas españolas: productores, directores, guionistas, decoradores, músicos, montadores, maquilladores y modistos. Queríamos rendir un pequeño homenaje no sólo a treinta directores y a treinta películas, sino hacer presentes a centenares de profesionales que habían participado en los últimos cincuenta años del cine nacional. Las profesiones ya tenían también su sitio en el catálogo . La exposición podía enriquecerse también con otras propuestas que le dieran ese carácter de pequeño museo que obsesionaba a la Miró. Empecé a pensar en proyectores, cámaras, moviolas, bocetos escenográficos, partituras, maquetas, trajes, trofeos… 230 Mendez Leite me aconsejó visitar a la viuda de Sigfrido Burmann y a Enrique Alarcón. Pensaba que ellos tenían material interesante. El que lo prestasen para la exposición era cosa mía. Una semana después, había conseguido seis piezas valiosísimas. —Pilar, aunque no te lo creas, tengo ya cuatro dibujos y dos maquetas que te van a volver loca —le dije por teléfono. Vino al estudio dos días después para admirar dos acuarelas que Burmann había hecho para Locura de amor y Fuenteovejuna. También la sorprendieron dos espléndidos dibujos a lápiz de Enrique Alarcón, que se convirtieron en decorados de Don Quijote de la Mancha y El clavo. Las dos maquetas eran de tamaño reducido, pero uno podía imaginarse dentro de ellas, rodando en la biblioteca de Alonso Quijano y en la cámara privada de Juana la Loca. Pilar me miró con ojos agradecidos. —¿Te los han prestado para la exposición o has conseguido que te los regalen? —La viuda de Burmann y Alarcón me han prometido que si el museo del Cine español va a ser una realidad, los donarían gustosos, en su momento. Además tienen más dibujos y maquetas que podrían añadirse a estas. Méndez Leite me dio la dirección de Gil Parrondo y conseguí un precioso dibujo y una maqueta mediana de Jeromín. Los proyectores, cámaras y moviolas los aportó Guillermo Salamanca, propietario de unos estudios de sonorización. La cámara más moderna, era una con la que Orson Welles había rodado Campanadas a medianoche. Los trajes eran de fácil localización. Sólo podía encontrarlos en Cornejo y Peris hermanos. Rebuscaron en sus almacenes y tuve que elegir algunas piezas, entre miles 231 que se amontonaban en naves inmensas. Eran siete joyas que también asombraron a Pilar: el vestido de odalisca que Ana Belén exhibía en La corte del Faraón; un espléndido traje de noche para Angela Molina en Bearn; el uniforme de general que Conrado San Martín había lucido en Simón Bolívar; un chaleco de ante descolorido de Amanecer en Puerta Oscura que Paco Rabal había llevado; las calzas de Juan Calvo, en su papel de Sancho en Don Quijote de la Mancha; la casaca emperifollada de Fernando Rey, haciendo de Luis no sé cuántos en una película histórica, que ahora no recuerdo; y la última joya, un jubón amarronado, digno de ser venerado como una reliquia: el que cubría la abultada humanidad del genio Welles en Campanadas a medianoche. Ya teníamos cuadros, aparatos, dibujos, escenografías, maquetas y trajes. Estabamos listos para montar la exposición. —Ya sólo falta que le pidas a tu amigo el Garci la estatuilla de Hollywood para que el circo esté al completo. —Pues se la voy a pedir, mira tú por donde. Garci no me dejó su Oscar. Lo guardaba como un tesoro tan suyo que le aterraba la posibilidad de un “atentado” o un robo. Me dejó una réplica que había regalado a su padre. La exhibiríamos en la exposición sin dar explicaciones. Ya teníamos todo preparado para el pistoletazo de salida. Volver a empezar no era posible. La hora del cine español había llegado. 232 DE CUANDO LAS PELICULAS ESPAÑOLAS ENCANDILARON POCO unque lo disimulase, Pilar Miró quería repetir el éxito del cine america- A no en el Museo Español de Arte Contemporáneo. Lo deseaba tanto que solicitó la planta baja para “50 años de cine español”, nombre que le dimos a la exposición. Ya no estaba en la dirección Alvaro Martínez Novillo. Rotundamente, la dijeron que no. Tenían compromisos firmes y habíamos pedido el museo con muy poca antelación. Pilar arregló las cosas para que el 20 de diciembre pudiésemos inaugurar en el Palacio de Congresos y Exposiciones. No era un lugar muy adecuado para una exposición como la nuestra. Hubo que encargar un proyecto de montaje a Macua y García Ramos. El proyecto era muy espectacular, muy serio y muy costoso. Transformaron dos enormes salas en siete espacios oscuros, donde se colgaron los cuadros y se distribuyeron los pequeños tesoros que habíamos conseguido. La inauguración fue, si cabe, más aparatosa que la del cine americano. Pilar había llamado a rebato y el colectivo del cine español acudió cumplidamente. Fue una noche de mucho barullo y con prisas de última hora. Pude saludar a algunos directores a los que había dedicado un cuadro: Bardem, Berlanga, Camus, Forqué, Gutiérrez Aragón, Garci, Armiñán, Olea, Gonzalo Suárez, Picazo… La jefa estaba como un pavo real con la cola desplegada. Tampoco faltaron estrellas nacionales que acudieron a la cita: La Montiel, Lolita Sevilla, Paco Rabal, Fernando Rey, Amparo Ribelles… Lola Flores se remontó al no verse entre las diez estrellas que yo había retratado, y se fue a los diez minutos sin saludar a nadie y comentando que aquello era un atropello. Pasada la pompa de la inauguración, la exposición se quedó en muy poca cosa. Tuvimos buena cobertura en los medios de comunicación, porque se trataba del cine de casa y Méndez Leite dedicó “La noche del cine español” a la exposición. Una larguísima entrevista donde yo contaba las aventuras y desventuras de aquel proyecto, 233 mientras se pasaban fragmentos de las películas aludidas. Completó el programa la proyección de La tía Tula. Tampoco ayudó el catálogo. Las reproducciones eran mediocres y el tamaño muy convencional. Los textos eran de mucha calidad, pero como catálogo de imágenes era bastante triste. Sólo los dibujos a lápiz le daba un tono ligero y festivo. Se vendió bien, pero no agotamos la edición durante los dos meses de la exposición . Para contarlo con palabras parcas y verdaderas, aquello fue un fracaso. El público no acudió como esperábamos. El boca a boca funcionó sólo a medias y la gente salía del Palacio de Congresos con cara de velatorio. Aunque la exposición tenía una seriedad y un peso evidentes, lo que allí se contaba no pasaba de ser una tragedia en blanco y negro. Estaba tan acostumbrado al fervor y al entusiasmo que habían provocado las películas americanas, que pasé dos meses decepcionantes y tristones, con tan sólo algunas alegrías esporádicas. Si “La gran aventura del cine” la había vivido como un éxtasis continuado, ahora estaba viviendo “50 años de cine español” como una pesadilla interminable. Los dos meses que duró aquello se me hicieron como dos años. Iba todas las tardes al Palacio de Congresos con la esperanza de encontrarme un día con el gentío que anunciase una resurrección. Algún domingo por la mañana, se animó la cosa y tuvimos asistencias importantes. Pero, en definitiva, aquella exposición la vieron unos cuantos, y esos cuantos no salían de ella arrebatados de felicidad. Como consecuencia, fueron dos meses de obligada reflexión. Comprobé que había tratado de repetir el éxito de tres años atrás. Se me olvidaron las cosas importantes, sucedidas en tres años de trabajo intenso. Contaban poco, el cambio de estilo, la madurez adquirida y el haber crecido como pintor. En aquellos momentos, hubiese vendido el alma por un éxito como el del cine americano. Me descubrí frívolo y ambicioso. 234 Tuve que convivir con mi ansiedad de siempre y el descontrol que suponía esperar lo que no llegaba. Me había convertido, sin apenas darme cuenta, en un personaje altivo que no podía meterse en la cabeza algo tan habitual como el fracaso. ¿Había trabajado sólo para el éxito? ¿Me importaba más la opinión ajena que el trabajo propio? ¿Había perdido tres años en un encargo que nunca debí aceptar? ¿Que iba a suceder a partir de todo aquello? ¿Podría convivir con dos exposiciones a la vez? ¿Que era más verdad, el fracaso de una o el éxito de la anterior? Me preguntaba y me preguntaba sin descanso. Cuando viajaba para inaugurar la exitosa, me volvía el optimismo. Y cuando viajé, después, para inaugurar la del cine español, reaparecían las dudas. En todas las ciudades donde se exhibió la primera, me pidieron la segunda. Y en todos los sitios, la gente comentaba cosas como: “Qué cosas tan tristes han contado las películas españolas”. “El nuestro es un cine sin estrellas”. “¿Cuerda de presos, y esa qué película es?” “Esta de Sierra maldita nunca la echaron en Soria, que yo recuerde”. Cuando oí, en Valladolid, el comentario sobre Cuerda de presos, comprendí, de una vez por todas, que aquella exposición estaba condenada a la indiferencia. Nadie pensaba que aquella pintura de los guardias civiles y el preso era una composición de mucho carácter. Ni habían visto Cuerda de presos y tampoco la habían oído nombrar. Y el público se quedaba desconcertado porque aquel título no le decía nada. Y por el contrario, Casablanca, una tabla mediocre, le susurraba al oído aquello tan mágico de “Siempre nos quedará París”. 235 Sala y vitrinas de la exposición. Viridiana DE CUANDO EN EL 86 TUVE QUE LEVANTAR CABEZA staba tan cansado de “pintar las películas” que decidí hacer un vacío E en mi cabeza durante unos meses, esperando que un nuevo proyecto sustituyese al cine. “El próximo verano ya tendré algo nuevo en la cabeza”, pensaba en los primeros meses del 86. No tuve que esperar hasta el verano para que se me ocurriese algo. En marzo reencontré una vieja biografía que había leído en mis años de Palencia: la de Nijinsky. Devoré las trescientas páginas que había escrito Rómola Nijinsky sobre la turbulenta vida artística del más legendario de los bailarines. Tan de lleno me metí en la vida de aquel genio, en los estrenos parisinos de los Ballets rusos de Diaghilev, en la locura final de aquel artista insuperable, que, cuando cerré el libro y lo dejé en la mesita de noche, ya la luz se iba abriendo camino en los oscuros corredores de mi mente deprimida. Y me dormí aquella noche con la esperanza de un amanecer más optimista. El “proyecto Nijinsky” me esperaba. Me había estado esperando desde aquella adolescencia apasionada por la música y la danza. Había esperado pacientemente aquel proyecto, sabiendo que las películas eran una prioridad indiscutible. Pero, ahora, en las horas cansinas de la decepción, Nijinsky y sus ballets rusos se ofrecían para ser recreados, para ser pintados, para ser amados. Y mi corazón volvió a latir de nuevo, firme y acompasado, cuando una mañana cogí el lápiz, desplegué una cartulina en la mesa de trabajo, y dibujé un espectro cubierto de pétalos de rosa saltando a través de un ventanal. El espectro se posaba en el suelo y me invitaba a un vals que iba a resultar prolongado y mareante. Empecé a buscar libros para documentarme a fondo. Todas las fotos que existían de Nijinsky las fotocopié a varios tamaños. Las músicas de sus ballets más famosos 237 las grabé en unas cintas que oía cada mañana. Y dibujé durante muchas horas. Era la única droga posible para curar aquella melancolía post parto. El haber parido al cine español me había dejado exhausto, y además, el recién nacido no había resultado un niño sonriente y prometedor. El plan previsto eran diez cuadros grandes de “El pabellón de Armida”, “Giselle”, “Las Sílfides”, “Scherezade”, “Carnaval”, “El espectro de la rosa”, “Petruchka”, “La siesta de un fauno”, “Juegos” y “La consagración de la primavera”; unos cincuenta retratos medianos de Nijinsky en sus papeles más importantes; otros retratos secundarios de Diaghilev, Rómola, su hermana Bronia, sus maestros y sus compañeros de los Ballets rusos; y una posible serie de esculturas y escenografías, si el proyecto tomaba cuerpo y crecía lo suficiente para constituirse en exposición. Había llenado con todas estas cosas el “horror vacui” que siempre había padecido. Con el ballet decidí volver a la fantasía y el technicolor. Ahora le tocaba el turno a la gran aventura de la danza. ¿No era una función de ballet como el más deslumbrante musical de la Metro? El espíritu de Las zapatillas rojas tenía que estar presente desde el principio. Así que preparé los primeros bocetos de “El pabellón de Armida”, que fue el ballet donde debutó un Nijinsky de diecisiete años al lado de Ana Pavlova. Había decidido pintar los diez ballets en formatos grandes. Cuando empecé a cuadricular aquel lienzo cuadrado de dos metros de lado, me sentí como ante la pantalla gigantesca de un cine casero. Nunca me había atrevido con un espacio tan grande. Aquel bastidor bien armado y aquella tela inmaculada invitaban a lo mejor. Intenté lo mejor, desde el principio. Cuidé al máximo la composición y las figuras que bailaban. Era difícil elegir ese segundo mágico en que el cuerpo alcanza su 238 expresividad más delicada. Eso era el ballet pintado, el fotograma único que expresa la belleza del movimiento en su totalidad. También me preocupó la vuelta a los colores luminosos, desarrollados ahora con más mesura que en las tablas del cine americano. Las películas españolas me habían conseguido un equilibrio expresivo, más cercano a la pintura que a la ilustración. El ballet era el tema propicio para un colorido bien dispuesto y una expresividad intensa y controlada. Con el nuevo proyecto sobre la mesa de trabajo, las glorias del cine americano me deslumbraron menos, y las penurias del cine español no lo parecieron tanto. El cine se retiró con discreción, y el ballet ocupó un lugar de privilegio. Ya tenía mi corazón en su sitio y mi lápiz inventando saltos y piruetas, escenarios mágicos y nuevos sueños en technicolor. Petrouchka 239 DE CUANDO UN MAESTRO TUVO EL APRENDIZ SOÑADO n el 86 iba a recibir dos regalos inesperados: un aprendiz y un viaje. E El aprendiz fue Pablito, el hijo de unos amigos del Hogar. A Pablito le había seguido desde bien pequeño. A los madelmanes los vestía con trajes que él mismo inventaba y cosía. En sus cuadernos de dibu- jo también se recogían historias y aventuras de guerreros del espacio que él desarrollaba con una imaginación y un trazo que presagiaban una adolescencia brillante. Tan especial era Pablo de chaval que un día le prometí: —Cuando acabes el COU, te contrato de aprendiz. No volví a acordarme de aquella promesa espontánea, pero seguí de cerca su evolución asombrosa. A mediados de septiembre se presentó una mañana en el estudio. —Ya he terminado el COU —Pues enhorabuena, chaval. ¿Y ahora qué piensas estudiar? —Me dijiste hace tres años que cuando acabase me dejarías aprender a tu lado. —Eso está hecho. ¿Cuándo quieres empezar? —¿No puede ser ahora mismo? Se quitó la cazadora y cogió una silla. —Pregunta todo lo que se te ocurra —le dije. Durante los primeros seis meses preguntó poco. No hacía mucha falta porque yo iba contándole el porqué de muchas cosas. —Este cielo tengo que cambiarlo todo entero. Es muy oscuro al lado de unas figuras tan claras. —Ahora hay que dar unas luces a los trajes y la pared del fondo. —Observa el efecto del azul del suelo sobre el violeta del vestido de la bailarina. 240 —En estos árboles necesitamos reforzar los verdes que están un poco mustios. —Las caras deben tener más luz que el resto de la composición. Así parecen más vivas. Los mil y un detalles que surgen a lo largo de un cuadro, que tarda cuatro semanas en pintarse, Pablito los captó. No perdía detalle y absorbía todo lo que pintaba como si fuese un cactus en el Valle de la Muerte. En tres años, aquel chaval aprendió absolutamente todo lo que yo había asimilado en treinta años de profesión. No había cumplido el primer mes en el estudio, cuando empezó a rellenar fondos de cielo, y a dar toques en detalles muy concretos. No hubo cuadro, a partir de “Scherezade”, donde Pablito no hubiese puesto algo. Y así permaneció tres años, discreto, receptivo y voluntarioso. No podía haber soñado un aprendiz más brujo. Incluso cuando se encargó de comprar materiales de dibujo, mi economía se equilibró. —Es tan comedido con tu dinero, que parece más tu hijo que tu ayudante —me comentó un día el dueño de una papelería del barrio. El segundo regalo del 86 fue un viaje a Washington. La Fundación Smithsonian había montado una gran exposición sobre Hollywood, que iba a recorrer unas veinte ciudades importantes de Europa y Estados Unidos. Se llamaba “Hollywood: leyenda y realidad” y abarcaba toda la historia del cine americano. El comisario de la exposición había viajado, durante un año, buscando material interesante para la muestra. No sé quién le contaría lo de “La gran aventura del cine” porque en su visita a Madrid, vino a verme. La exposición estaba en Huesca, y hasta allí viajó Mr. Webb para verla “en directo”. Volvió a Madrid y me pidió, prestados durante dos años, El maquinista de la General y Una noche en la ópera para incluirlas en la exposición. 241 Todo esto había pasado en la primavera del 85, y para cuando llegó junio del 86, me invitaron a la inauguración de aquella exposición de la que no tenía una idea demasiado clara. Carmela y yo aprovechamos para juntarnos con Daniel, que estaba estudiando 2º de BUP en Rochester. Después de unos días fabulosos en Nueva York, viajamos a Washington para la inauguración. Nos quedamos de piedra porque aquella muestra era una acumulación de maravillas cinematográficas que no pudimos imaginar. Las maquetas de Terremoto; la nave espacial de Encuentros en la tercera fase; trajes y joyas de Escarlata O´Hara; El piano, pequeñísimo por cierto, de Casablanca; los story boards de las película de Hitchcock; los bocetos de Dalí y Cameron Menzies para Recuerda y Lo que el viento se llevó; cuadros de pintores famosos, bronces de Remington, dibujos de Dalí sobre los Marx; partituras, guiones y una colección de los famosos memorándums de Selznick… La cueva de Alí-Babá era un tenderete de bisutería al lado de aquellos tesoros. Y los cofres rebosantes de doblones del capitán Kidd, pura calderilla comparados con aquellos sueños al alcance de la mano. Viendo todas aquellas cosas, yo buscaba mis tablas miserables, y como tardaba en encontrarlas, pensé que las habrían desechado a última hora. Pero no, estaban en un rincón discreto, en un espacio para piezas más pequeñas. En aquel rincón, Keaton y los Marx lucían su glamour, flanqueados a la derecha, por dos celuloides originales de… ¡Dios mío, será posible!… Blancanieves. Y, a la izquierda, un par de zapatos, blancos y negros de… ¿Estaré viendo visiones, Virgen Santa?… Fred Astaire. ¿Por qué no tengo ahora una foto de aquel rincón? ¿Podría creerse alguien en Madrid, que mis tablas se habían codeado con Disney y Astaire? Nunca mi trabajo 242 estuvo en un Olimpo parecido. Y nunca volverá a estarlo. Porque en aquella mañana del Smithsonian, la manzana roja de Blancanieves y El maquinista de la General habían trazado el mapa de un viaje de ensueño. De la miseria del cine de Puertochico al esplendor de un Hollywood, que me hacía un hueco para que los dioses del cine me diesen una palmadita en la espalda. Y vinieron a mi memoria los versos de Quevedo. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Nunca tuvieron más sentido aquellas mis tablas enamoradas. En la exposición de Washington 243 La siesta de un fauno DE CUANDO JUGÁBAMOS CON CASAS DE MUÑECAS a aportación de Pablo fue tan importante que, a principios del 88, los cua- L dros fundamentales del proyecto Nijinsky estaban listos. Así que pude dedicarme a una docena de esculturas, fundidas en fibra de vidrio, que representaban al bailarín en sus poses más espectaculares. La guinda de aquellas figuras la puso Carmina, la madre de Pablo. Confeccionó los trajes de sus ballets más conocidos y, allá por el verano, Nijinsky pudo lucir sus galas más deslumbrantes de “El espectro de la rosa”, “Scherezade”, “Carnaval”, “La siesta de un fauno”, “El dios azul”… También montamos seis maquetas grandes de los escenarios que León Bakst y Alexander Benois habían creado para “Las sílfides”, “Scherezade”, “Petrouchka”, “El espectro de la rosa”, “Giselle” y “La siesta de un fauno”. Pablo desplegó su extraordinaria capacidad para trabajar la madera, ensamblar decorados y distribuir luces. Fueron meses jugando a las muñecas. Nos sentíamos como niños que vestían sus muñecos y construían sus casas. Pablo y yo siempre hemos recordado aquellos meses como un regreso al paraíso perdido de la infancia. Cuando conectamos con la concejalía de Cultura del ayuntamiento de Madrid para solicitar las salas del Conde Duque, esculturas y maquetas resultaron mucho más convincentes que los propios cuadros. El problema era que la exposición había crecido tanto con respecto a la idea inicial de 50 o 60 cuadros, que el director del Conde Duque entendió que en una de las salas de la planta baja no cabía la totalidad del proyecto. Nos cedió la sala contigua y nos preparamos para un montaje por todo lo alto. Alfonso Guerra me consiguió una entrevista con Cándido Velázquez, presidente de Tabacalera Española, que se avino a patrocinar la exposición. Nos concedieron cuatro millones, y con ello pudimos montar pedestales para las esculturas, salas oscuras para las escenografías y frisos ensamblados para las series de retratos. 245 También “Nijinsky y los ballets rusos” tuvo un catálogo espléndido y una inauguración pomposa y espectacular. La exposición relucía con aquella mezcla compacta de dibujos, cuadros, esculturas y maquetas. Era tan hermosa y sugerente como el propio ballet. Me pareció, entonces, lo mejor que había inventado. Y pensé, por un momento, que podrían regresar el éxito y el gentío. Ninguna de las dos cosas apareció en las salas de la planta baja del Conde Duque. Gentío, el acostumbrado en aquel recinto espléndido. Éxito, el suficiente para que prensa, radio y televisión la tratasen con deferencia. No sufrí el apagón del Palacio de Congresos con el cine español. Sabía que eran tiempos de desencanto general. Aquel entusiasmo colectivo, aquel fuego esperanzado del 83 se había apagado sin remedio. Como consecuencia de la exposición, la Compañía Nacional de Ballet Clásico me ofreció un proyecto ilusionante, como diría pomposamente mi admirado Valdano. Iban a montar “Cascanueces” en el Teatro de la Zarzuela y querían que yo me encargase de los decorados y los trajes. Nunca había inventado nada para el teatro y el reto era estimulante. Además, tenía a Pablo a mi vera, para atreverme con cualquier locura. María de Ávila aprobó las tres pequeñas maquetas de cartulina que hicimos para los tres actos de “Cascanueces”. También a Ray Barra le encantaron los trajes en technicolor que habíamos pensado para aquel cuento de hadas. . Pablo y yo nos pasamos dos meses yendo de un lado para otro. Asistimos a los ensayos de la función y nos dejamos ver por el taller donde confeccionaban los trajes y la nave donde se estaban construyendo los decorados. Fueron semanas de mucho trajín para que todo estuviese a punto. 246 “Cascanueces” se estrenó en el teatro Lope de Vega de Valladolid y después se mantuvo quince días, a llenos diarios, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. El resultado final nos dejó más contentos con los trajes que con los decorados. Cuando íbamos a la nave-taller donde pintaban los telones, a Pablo y a mí nos daban escalofríos de terror. Todo lo que habíamos dibujado con primor, allí se reproducía a gran escala, con más apariencia que verdad. —¿Tú crees, maestro, que funcionará esto en el escenario? —susurraba Pablo para que no le oyeran. —No lo sé. Aquí todo parece tan falso… Pero puede pasar en el teatro como en la televisión. Cosas horrorosas dan el pego cuando se las ilumina. El salón del primer acto, el bosque nevado del segundo y el País de los Dulces del tercero, dieron el pego con creces. Me sentaba en una butaca del anfiteatro y lo que veía era un cuento animado. Como si mis escenarios y mis personajes fuesen de verdad, al conjuro de la música y la luz. Era una nueva sensación, la de ver tus cosas en el escenario de un teatro. Para mi vanidad incontrolada, lo mejor de todo era la apoteósis final. Cuando bajaba el telón y el público aplaudía con calor, ya estaba yo entre bastidores, dispuesto con el director a saludar como el que más. Cuando Arantxa Argüelles me cogía de la mano y me llevaba al centro del escenario para inclinar la cabeza ante aquel público entusiasta, mi ego se disparaba más allá del arco iris. Era una sensación más a flor de piel y menos íntima que la de Washington, pero, al fin, había conseguido que me aplaudieran. Es la ventaja que tiene el teatro sobre la pintura. En el teatro te aplauden y en una exposición no. En el teatro pagan por verte, y en una exposición todo el mundo puede ponerte a parir. Felices las gentes del teatro que reciben, con el aplauso, la paga de cada día. 247 Escenarios de “La siesta de un fauno” y “Scherezade”. Escultura de “El espectro de la rosa”. Con Carmina y Pablo Esculturas de “Scherezade”, “Petrouchka” y “La siesta de un fauno” DE CUANDO EMPEZARON LAS DESPEDIDAS os siguientes fueron años, para mí, como el terremoto de San L Francisco, la película de Van Dyke. El mundo que me había construido durante los últimos veinte años empezaba a tambalearse, y en unos pocos meses, se cayeron los tabi- ques y se hundieron los techos, dejándome enterrado entre escombros, y comprobando que aquella ciudad mía, cimentada sobre arena, se derrumbaba con estrépito. Había llegado a ser un Clark Gable de vía estrecha, presuntuoso y seguro de sí mismo, que había descuidado su vida de pareja. Posiblemente, mi chica se cansó de que todo girase a mi alrededor y dio por concluida aquella relación que había durado veintisiete años y tres hijos. Me miró a la cara y me dijo, con mucha firmeza, que aquello nuestro se había terminado. Eran los primeros temblores que presagiaron el derrumbe. Gable-Butler, que había dejado a Escarlata hecha un mar de dudas en Tara, era abandonado ahora por la propia Escarlata, que se había hartado de tanta petulancia. El caso es que mi vida familiar, tal y como yo equivocadamente la entendía, se vino abajo y no pude aguantar aquellas vigas maestras que estaban resquebrajadas hacía muchos años. Tardaríamos aún tres años en separarnos del todo, pero fue inútil aquel intento de apuntalar las paredes de aquel cine de pacotilla. Como en el terremoto de San Francisco, un edificio caído propició que el contiguo también cayese. Habiendo dado carpetazo al “proyecto Nijinsky”, mi cabeza se quedó en blanco y no hubo otra propuesta de trabajo que sustituyese al ballet. Pablo había aprendido todo lo que yo podía enseñarle y una mañana que amenazaba tormenta, me dijo que se iba. Empezaba yo a sentirme tan perdido, que debió de pensar que, a mi lado, sólo le esperaban meses de incertidumbre. Fue un desgarro que 250 duró poco, porque yo entendía bien que era un pájaro demasiado volador como para quedarse en la jaula. Aquellos tres años de fiebre danzarina, juegos con casas de muñecas y actividad frenética se esfumaron cuando Pablo recogió sus cosas y me dijo adiós. Fue bueno para él y para mí. Cuando, pasados cuatro meses, le visité en su estudio del Alto Extremadura, me enseñó sus cuadros, y supe que todo lo que había asimilado del maestro se había convertido en una obra propia y prometedora. Estaba ilustrando, a su manera, el mundo fantástico de García Márquez, y de los diez cuadros que había terminado, al menos seis eran sorprendentes. También sufrí, en el 90, el desgarro de los hijos. Paula emigró a Holanda para ser bailarina de verdad. Desde el 82 se había tomado muy en serio aquella vocación inquebrantable, que la había llevado desde su primera escuela de ballet junto al Retiro, hasta una compañía cuyo nombre empezaba a ser leyenda: el Netherlands Dans Theater. Paula renunció a los placeres de una niñez convencional y gastó sus horas libres en construirse un cuerpo disciplinado y expresivo. Después de pasar por la escuela del Ballet nacional y la de Carmen Roche, una audición en La Haya le abrió las puertas del Netherlands. En abril del 89, con tan sólo diecisiete años, dijo adiós a su casa de toda la vida, y nos dejó a su madre y a mí como a los Míniver de Wyler, cuando su hija se marcha para casarse con un piloto de la RAF. Menos mal que en el 90 viajamos a Amsterdam para verla debutar en un escenario. Fue gratificante comprobar que aquel esfuerzo de tantos años y aquel renunciar a la niñez y a la adolescencia daban un fruto esplendoroso. Aquella función de Paula en Amsterdam tenía muchísimo que ver con Las zapatillas rojas, la noches de la Porticada y Cascanueces. Nos sentimos, su madre y yo, como la Shirley McLaine y el Tom Skerrit de Paso decisivo. 251 Cuando volvimos a Madrid comprobé que aquel San Francisco derruido no tenía remedio. Había que reconstruirlo como fuese. Me acordé de Spencer Tracy, que hacía en la película de cura bueno. Después del terremoto, Tracy buscaba a la pareja protagonista, y se reunía en una explanada con un gentío desamparado. Con la esperanza asomada a los ojos, aquella multitud, encabezada por el trío de estrellas, caminaba hacia el futuro con el propósito firme de levantar una nueva San Francisco. Tampoco yo tenía otra salida que no fuese aquella de la película de Van Dyke. Tenía que unirme a Tracy, McDonald y Gable para levantar, de nuevo, una casa a prueba de terremotos. De nuevo oía aquellas voces interiores, tan parecidas a las de Juana Bergman, que me susurraban con firmeza: “Reinvéntate. Reinvéntate y descubre que tienes los mismos recursos que la Escarlata O´Hara abandonada en Tara. “Mañana será otro día —me dije—. Volveré a Tara y empezaré de nuevo”. ¿Y dónde estaba mi Tara y cómo empezar de nuevo? Entre la tristeza y una ligera sombra de esperanza, lo único que se me ocurrió fue darme una ducha tibia, refugiarme en el estudio y encender el vídeo para buscar alguna respuesta en Qué bello es vivir. 252 Bocetos de “Cascanueces”. Mi hija Paula. El estreno de “Cascanueces” en el Teatro de la Zarzuela. 1987 El techo del Palacio de Festivales de Cantabria. 1989 DE CUANDO LA SOLEDAD DIO SUS FRUTOS ara, la tierra donde había de volver, era la soledad. Yo había mastica- T do la soledad cuando mis dientes de niño no mordían con firmeza. Los días interminables de la fatiga y el asma habían sido, por encima de otras cosas, días de soledad. Si entonces hubiese tenido un vídeo y una colección de cien películas, no me hubiese sentido solo. Me sentí solo en aquellos años tempranos porque los tebeos y los libros eran escasos y se acababan pronto. Con Sabú por las mañanas y con Cooper por las tardes, yo nunca hubiese sido un niño solitario. Tenía una capacidad natural para perderme con Mowgly en las selvas de la India y para cabalgar con el forastero y Juanita Calamidad hasta bien entrada la tarde. Las noches, como es natural, las hubiese vivido a miles con María Montez. El 17 de marzo, día de San Patricio, patrón de Irlanda y de John Ford, recogí mis cosas y me instalé en el estudio del 5, primero izquierda. Dejé la torre de Rafael Salazar Alonso 17 con la misma sensación trágica de Errol Flynn, camino de Little Big Horn. Iba derecho al destierro, como el Cid Heston, pero sin una Sofía Loren que me esperase en el páramo. Me iba de “Cumbres borrascosas” como un Heathcliff que nunca recuperaría a su Cathy. ¿Qué podía hacer para seguir el consejo de mis voces interiores y reinventarme, de una puñetera vez? Dejé a un lado aquella autocompasión propiciada por tantas películas de pena como rondaban en mi mente, y reflexioné ayudado por la moviola. Rebobiné mi vida hasta llegar a una secuencia donde era joven y acababa de descubrir que quería ilustrar libros. ¿Cuáles habían sido los sueños de entonces, ilustrar libros, en general, o meterme algún día con los grandes de verdad? ¿Conformarme con “La isla del tesoro” o soñar, más bien, con “El Quijote”, “La Biblia”, “Moby Dick” y “La Divina Comedia”? Y se me apareció, de pronto, cabalgando en un jamelgo escuálido, el caballero de 255 la triste figura. Me miré y me vi como un Sancho Panza tripero y soez, que escuchaba al caballero. —Si vienes conmigo vivirás aventuras nuevas —decía aquel hombre, que era yo mismo, pero con 70 años. Aquello parecía una locura, pero intentarlo era estimulante. —Recoge tu alforja y ensilla tu rucio —dijo Don Quijote. Aquel loco caballero me habría de llevar, a lo largo de dos años, por caminos nunca andados, por montes nunca subidos. Todos los días vivíamos aventuras tan extrañas que no pude ignorarlas. Por las tardes, cuando el sol se ponía y descansábamos bajo las encinas del camino, sacaba de la alforja lápiz y papel para dibujar aquellos disparates vividos en ventas, bosques y aldeas. Estábamos solos mi señor y yo. Íbamos de un sitio a otro, cabalgando con parsimonia y dialogando de todo lo de arriba y lo de abajo. ¡Cuántas cosas aprendí de aquellas lecciones que mi señor impartía a cualquier hora del día! —Amigo Sancho, son buenas la locura y la soledad. Porque la una y la otra nos llevan a lugares donde se esconde lo mejor de nosotros mismos. —No diga barbaridades, vuesa merced, que la soledad nos pone tristes, y la locura sólo nos conduce al descalabro. Aprendí a descubrir, tras la apariencia de las cosas, su belleza más oculta. Y pude ver molinos que se convertían en gigantes de brazos poderosos, y topar con rebaños de ovejas, que lucían como un ejército engalanado con escudos relucientes y estandartes de mil colores; y en cada pellejo de vino, reconocí las caras furiosas o sonrientes de mis enemigos y gentes queridas. Cuando aquel caballero me arrastraba a Sierra Morena para meditar sobre el sentido de aquella locura, los riscos se me antojaban santos del cielo, y los árboles, arcos 256 de una iglesia en las alturas. En un teatro de títeres me contó historias de moros y cristianos, y montados en un caballo de madera, volamos por los aires para recorrer el mundo de punta a punta. Cuando mi señor Don Quijote agotó sus fuerzas y regresó a su pueblo, tenía yo más de mil dibujos que contaban aquellos años de desventuras. Acompañé a mi amo en sus últimos días y escuché, conmovido, sus consejos postreros. Pude darme cuenta de que, a su lado, había comprendido cosas importantes. La soledad me había invitado a la reflexión para entender que la apariencia de las cosas puede ocultar su verdadero valor. Y sobre todo, el contradictorio proceder del caballero había borrado la línea divisoria entre locura y sensatez. Y me propuse que en el futuro mis días de ruido tuviesen también sus horas silenciosas. Cuando murió el caballero, sin apenas notarlo, le cerré los ojos y recordé el epitafio que el bachiller Sansón Carrasco había escrito para él: Yace aquí el Hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco; fue el espantajo y el coco del mundo, en tal coyuntura, que acreditó su ventura La última foto de la familia “al completo” morir cuerdo y vivir loco. 257 DE CUANDO EL QUIJOTE ME REGALÓ SU HECHIZO ¿P or qué la soledad puede hacer posible nuestras mejores obras? Cosas por el estilo me preguntaba cuando di por terminada aquella odisea del Quijote. Al cabo de dos años y pico, tenía sobre la mesa un millar de dibujos a lápiz y medio ciento de óleos de tamaños manejables. Evidentemente, quedarme solo fue lo mejor para mi trayectoria profesional. Estaba demasiado acostumbrado a trabajar para triunfar, a inventar para causar asombro, a terminar un proyecto ambicioso para demostrarme a mí mismo que me superaba en cada intento. Cuando, a principios de 91, me recluí en el estudio, como un monje que busca la iluminación, supe que había llegado el momento de trabajar únicamente para mí. El Quijote no fue un proyecto que nadie me encargase. Tampoco quería que, una vez terminado, fuese una exposición como en el caso del cine o el ballet. El Quijote nació y creció como una necesidad apremiante de entenderme y de encontrarme. Entender lo que aquella soledad obligada podía significar, y encontrar las claves creativas de todos los proyectos por hacer. Entendí que, en sí misma, la soledad era la única manera de trabajar en profundidad, escuchando las voces interiores y silenciando los cantos de sirena venidos del exterior. Encontré cosas tan esenciales como dibujar con sencillez y pintar como aventura. En el Quijote dibujé cosas muy simples, pero muy sentidas. Inventé capitulares, estudié las mil expresiones de cada rostro, y traté de explicar muchas de las notas de cada capítulo con dibujos descriptivos que completaban la información. Con el Quijote empecé a pintar óleos. El primero fue un pequeño retrato del caballero, que me llenó de estupor. Aquello del óleo poco tenía que ver con el acrílico. Todo lo que había pintado hasta entonces estaba condicionado por gamas ya pre- 258 vistas y técnicas inamovibles. El óleo era una aventura imprevisible, desde la primera pincelada hasta la última. El óleo posibilitaba que un cuadro nunca estuviese acabado del todo. Y para un tipo tan “medido” como yo, aquello de pintar al óleo era una caja de sorpresas sin fin. Cuando el Quijote estuvo terminado, preparé una maqueta y se la presenté a Emilio Pascual, director editorial de “Anaya Educación”. Encontré al hombre clave. Emilio se sabía el Quijote casi de memoria. De inmediato entendió que aquello podía ser algo bueno para Anaya. El problema era que, tal como había maquetado la obra, la edición definitiva era una aventura descabellada. Pero aquí intervino Antonio Basanta, director general de “Grupo Anaya”, para decidir que había de hacerse realidad un proyecto tan ambicioso. El resultado fueron dos libros voluminosos, impresos con primor y encuadernados con esplendidez. Cada uno de ellos pesaba casi cuatro kilos. Los cogí, antes de abrirlos y los acuné entre los brazos como si fuesen dos mellizos recién nacidos. Después, fui pasando hoja por hoja, sin perderme detalle y saboreando aquella tipografía diáfana y aquellas reproducciones en blanco y negro que parecían dibujadas sobre el propio papel. Ahora ya podía llamarme ilustrador. Con aquellos dos tomos, rebosantes de palabras inmortales y dibujos amorosos, se habían cumplido las expectativas que yo me había propuesto desde mis inicios como ilustrador de libros. Sin pretenderlo, como tantas veces antes, el Quijote tuvo una pompa y una circunstancia que Anaya tuvo clara desde que supo lo que se traía entre manos. Con los óleos se montó una exposición didáctica, que fue visitada durante todo un año por cientos de colegios madrileños. Después viajaría a otras ciudades, y a finales del 2000 acabaría su andadura en tierras del País Vasco. La presentación fue grande y espectacular, con tres académicos de la Lengua en la mesa presidencial. Uno de ellos, 259 Antonio Mingote, me había dedicado un prólogo con palabras medidas y elogios a ras de tierra. Sin los ditirambos con que suelen vestirse los prólogos escritos por plumas ilustres. Aunque las exposiciones del Quijote me obligaron a viajar a muchos sitios, cuando volvía a la soledad de mi estudio, pensaba en el próximo proyecto. Llevaba ya cinco años sin tocar el cine y, la verdad es que echaba mucho en falta aquel juego que habíamos establecido las películas y yo. Había títulos que rondaban mi cabeza y que pedían ser tenidos en cuenta. —¿Es que nunca vas a darnos una oportunidad? —casi bramaba un marino bigotudo del “Potemkin”. También Juana de Arco me suplicaba a menudo: —Tienes que pintarnos a los jueces y a mí. Nunca te has atrevido con nosotros y ni siquiera el Señor Dreyer entiende el porqué. Después, el asesino acobardado de El vampiro de Düsseldorf se unía al clamor. —Si me pintas me sentiré aliviado. Todo el mundo me persigue. Herr Lang y yo te lo agradeceremos. Y un joven Napoleón Bonaparte no preguntaba, sino que afirmaba todo convencido: —Desde El nacimiento de una nación no se ha rodado una epopeya como la de monsieur Gance. Todos ellos tenían tanta razón que no veía la forma de pasar por encima de aquellas exigencias. Y durante toda una semana soñé que Welles, Ford, Murnau, Vidor, Stroheim y no sé cuántos más pasaban por mi lado en el pequeño bar de la Filmoteca del Doré, me miraban con cara adusta y me decían sin hablarme: ¿Y nosotros qué? ¿Te has olvidado de que existimos? 260 Don Quijote y los molinos Sancho Panza y la presentación del Quijote, 1993 Don Alonso Quijano y los libros de caballería El retiro de Sierra Morena DE CUANDO EMPECÉ A PAGAR LAS ÚLTIMAS DEUDAS abía una circunstancia favorable y oportuna que no había tenido en H cuenta. En el 95, el cine cumpliría cien años. Era una ocasión hermosa para rendirle el último homenaje. Porque tenía claro que, una vez pintadas las obras maestras, mi deuda con el cine estaría saldada. Y quizá, por aquello de la celebración centenaria, algún organismo oficial se interesase por una colección mesurada para exponerla donde tuviese sentido. Fueron meses de gozo recuperado todos los que restaban del 93. Volver a instalar un vídeo en la mesa de trabajo y manejar la pausa para detener un fotograma muy especial, me devolvió a “La gran aventura” y a las tardes de trabajo con película incluida. Lo peor era recordar que ahora mis hijos no venían a ver conmigo La carga de la brigada ligera y Murieron con las botas puestas. Tampoco Paula se adormilaba o huía si Frankenstein se dejaba ver. En la primavera del 93, el cine y yo éramos amigos solitarios, para lo bueno y para lo malo. Lo bueno era descubrir que mi idea de las películas había madurado con los años. En los 80 trataba de capturar la acción, la chispa que saltaba con presteza. En los 90, quería descubrir el alma, la esencia de las películas. Y así, tratando de penetrar en lo más hondo, El acorazado Potemkin se convertía en la visión conjunta de una secuencia legendaria. Retratar la esencia de Eisenstein era visualizar la escalera de Odessa, plano a plano. Gustar la sustancia de aquel prodigio era dibujar los 126 planos, que convertían aquella secuencia en la capilla sixtina del cine. ¡Qué mañanas aquellas dibujando la madre con el hijo en brazos, los soldados vistos sólo a través de sus botas, la cara angustiosa de la anciana con lentes, las patas de los caballos atropellándolo todo, el cochecito imparable del niño que lloraba…! 265 Después de los 126 dibujos, dos cuadros ensamblados, para contar en sentido vertical aquella masacre, desde lo alto de la escalera hasta el final, donde el caos es aún más salvaje. El “Potemkin” dio paso a La pasión de Juana de Arco, El nacimiento de una nación y Napoleón. Dreyer, Griffith y Gance dejaron de protestar y no se sintieron menos afortunados que Eisenstein. Y rebobinando hasta aquel 28 de diciembre de 1895 en el Boulevard des Capucines, empezar con los Lumière y continuar con Meliés. Quería ser tan cronológico como la propia historia, que todo lo cuenta con orden y concierto. A El gabinete del Dr. Caligari la pinté en technicolor, porque aquella fantasía lo recibía sin protestar. Y James Cruze exigió el mismo trato para que La caravana de Oregón fuese un atardecer nevado, con el cielo naranja y el horizonte azul. Y como mister De Mille no iba a ser menos, Los diez mandamientos del 23, se tiñeron con los colorines de los 50. Pero me puse serio con El gran desfile y La quimera del oro. La de Vidor era demasiado dramática para juegos coloristas y la obra maestra de Chaplin se quedó con el mismo traje del 82. No merecía la pena cambiar un aspecto que no se había deteriorado con los años. Con Ben-Hur, Avaricia y El maquinista de la General acabé el 93 con la satisfacción del deber cumplido. Habían sido meses de trabajo intenso que habían hecho reverdecer aquella vieja amistad entre las películas y yo. Los años del Quijote tuvieron poco de cine porque los viví como si hubiese estado con Cervantes en la cárcel de Sevilla. Y ni tuve necesidad de salir de aquella cárcel creativa donde mis dibujos se habían hecho humildes y mis pretensiones se habían atemperado. Ahora, con las 266 películas como compañeras de camino, el cine volvió a ser lo primero, y cuando no trabajaba por las tardes, la Filmoteca me ofrecía sus butacas para que yo dejase el lápiz y los pinceles felizmente descansando. “Algún día volveré definitivamente a Santander” pensaba muchas veces, como si Santander también fuese Tara. Porque aquella soledad, que ya era parte sustancial de mi vida, lo era menos en aquella ciudad donde aún vivían mis padres con una salud afortunada. La idea de volver tenía mucho gancho cuando recordaba mi destierro al internado de Palencia, apenas cumplido los doce años. Mis hijos me necesitaban poco. Ignacio trabajaba en Antena 3 Televisión y vivía por su cuenta. Daniel había acabado Económicas en el Icade, pero quería, por encima de todo, escribir películas. Y Paula continuaba su experiencia en Holanda, creciendo de forma desmesurada. No he conocido persona más madura con sólo veintipocos años. Podían vivir mis hijos a su aire y yo al mío. Necesitaba volver a respirar los aires de Barrio Camino, donde Emilio y Cuca se habían convertido en unos viejucos que me añoraban demasiado. Aquel largo y cálido verano del 93 me devolvió a un espacio tan familiar y gozoso, que me hizo ver la soledad populosa de Madrid como un infortunio que podía ser remediado. ¿Me retenía en Madrid algo que no pudiese hacer en Santander? 267 DE CUANDO EL VAMPIRO DE DUSSELDORF VOLÓ AL AMANECER n un libro sobre el expresionismo alemán encontré una foto de M, el E vampiro de Düsseldorf. Pertenecía a la secuencia del juicio sumarísimo, al asustado asesino que interpretaba Peter Lorre. Un sótano lúgubre, atravesado por unas cañerías amenazantes, y poblado por una multitud implacable: la gente del hampa. Cuando estudié la foto, deteniéndome en aquellas figuras inmóviles y en aquel espacio tenebroso, tuve la seguridad de que aquella imagen era insuperable. Por mucho que dibujase, por muchas composiciones atrevidas que pudiese imaginar, aquella foto real me transmitía un mensaje inequívoco: “No te esfuerces, no intentes inventar lo que ya está inventado”. Tuve que replantearme conceptos sólidos en los que había creído sin la sombra de una duda. ¿Habría llegado la hora de aparcar “las invenciones” y tratar las películas en tono más realista? La respuesta llegaría un mes después, cuando terminé el cuadro y comprobé que era el más poderoso de aquella nueva colección. Incluí la figura de espaldas del asesino, pero este añadido no hizo más que reafirmarme en la idea de que Fritz Lang había dejado claro que a su composición no había nada que añadirle. Fue un mes, el de “M”, para pintar con sosiego, modelar luces y sombras, y jugar con los marrones y los grises. Aquella imagen del maestro alemán estaba abriéndome las puertas de un nuevo espacio, donde mis “versiones” acabarían diluyéndose poco a poco. Era como ver las películas con otros ojos, más cercanos a la madurez que a la adolescencia. Habían estado justificadas mis versiones irreverentes y desmadradas del cine americano. Ahora había llegado la hora del respeto y la contención. Y a partir de “M” busqué, con ojos recién lavados, las imágenes reales que habían compuesto los grandes maestros. 268 Hubo un paréntesis de cinco películas donde no encontré esas fotos deslumbrantes que hiciesen posible un cuadro realista. La gran ilusión, Historias de Filadelfia, La diligencia, Lo que el viento se llevó y Blancanieves tuvieron que pasar por el filtro del humor y de la fantasía para que fuesen posibles. Sólo Blancanieves se benefició, al cien por cien, de un tratamiento imaginativo y colorista. Blancanieves no podía pintarse de otra manera, ni con otro espíritu. En Santander, durante el verano de 94, continué con otra serie “fotográfica” que me devolvió al buen camino: Sombrero de copa, Jezabel, El halcón maltés y Los viajes de Sullivan. Y durante el resto del año fui alternando cuadros “inventados” con cuadros realistas. De los primeros, los más acertados fueron Ladrón de bicicletas, Hamlet y Breve encuentro. Unas fotos espléndidas dieron sus frutos en Casablanca, El tercer hombre y Jenny, uno de los cuadros más hermosos de la colección. Procuraba que la foto fuese el tema principal, el centro de la composición. Pero, en muchos casos, añadía escenarios dibujados para crear una mezcla dialogante entre aquellos dos extremos, que tiraban de mí en un sentido o en otro. El efecto era, en la mayoría de los casos, bastante eficaz, porque confrontaba el mundo de lo real con el mundo de lo imaginado. Por eso Jenny fue un ejemplo fascinante. Una Jennifer Jones real, sobre un escenario marino donde la galerna jugaba con el velero y las olas saltaban por encima del faro. A finales de año contacté con la Dirección general de Exposiciones, que dependía del Ministerio de Cultura. Tenían previstas varias exposiciones sobre Buñuel, la historia del cine y otros temas referidos al cien español. La idea de mi colección sobre las obras maestras les pareció tan oportuna que, rápidamente, acordamos mon- 269 tar una exposición, antes de que finalizase el año del centenario. Decidieron también que el Museo de Arte Contemporáneo, donde se celebró “La gran aventura del cine”, fuese, de nuevo, la casa de las películas. El museo había cedido sus fondos al Reina Sofía y funcionaba sólo como sala de exposiciones. El antiguo MEAC, como ahora lo llamaban, sería un lugar apropiado para un montaje a lo grande. Inauguramos, a finales de diciembre y tuve tiempo suficiente para acabar los 70 cuadros previstos. Me quedaban 20 películas por pintar y me encerré en el estudio con la misma dedicación que había desarrollado en el Quijote. De esos meses recuerdo, con especial regusto, películas como Solo ante el peligro, El séptimo sello, La Strada y Los siete samurais. De Minelli elegí El loco del pelo rojo, no porque me pareciese su obra maestra, sino porque quería experimentar con Van Gogh. Mayo y junio, además de ser meses de mucha luz, me regalaron versiones muy enérgicas de Toro Salvaje, El verdugo y El Padrino. Y acabé aquella colección de 70, con el puente de Manhattan y un Woody Allen en blanco y negro, sentado en un banco con su chica. “Jenny” 270 Blancanieves “Solo ante el peligro” y “Casablanca” M, el vampiro de Düsseldorf DE CUANDO LOS RETRATOS urante toda la primavera había ido recopilando retratos de estrellas. D Mientras pintaba las veinte películas que completaban la colección, la idea de las estrellas retratadas iba creciendo como un río sin retorno. ¿Cómo renunciar al glamour de Gloria Swanson, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, Brando o Valentino? ¿Podían faltar en aquella colección cómicos tan geniales como Keaton, Chaplin, Laurel, Hardy, Lloyd y los Marx? Las parejas clásicas del cine me tenían obsesionado: Taylor y Cliff, Hepburn y Bogart, Crawford y Gable, Garbo y Gilbert… Los monstruos, tan presentes en “La gran aventura”, tenían que estar allí, para dar miedo y ternura a partes iguales. Karloff, Lugosi y Chaney eran la trinidad espeluznante de aquel género que no podía marginar. ¿Y qué decir de los tipos duros como Cagney, Mitchum, Lancaster y Robinson? Los veía a todos ellos, juntos, como una familia inseparable cuyos retratos deberían colgar en las paredes de Tara, el castillo de Dragonwick o la mansión de los Amberson. El verano del 95 fue el verano de las estrellas. No recuerdo si hubo mucho sol o si llovió por las tardes. No creo haber vivido un verano en Santander, tan ajeno al Sardinero, a los amigos, al Festival Internacional. Encerrado con mis retratos, pasaron julio, agosto y septiembre como escritos sobre el viento, que no paró de soplar de popa, ni de día ni de noche. Me bastaban seis horas de sueño para levantarme pronto y pintar de ocho a ocho, sin sentir que aquello era trabajo. Iba apoyando en las paredes de la sala de estar las tablas 60 x 80 que daba por terminadas. Y era una sublime obsesión sentir la gratitud de aquellos amigos de la pantalla. La Dietrich me sonreía enigmática, y Cooper me devolvía una mirada de azul amistoso. Los Marx me hacían muecas y James Dean me pedía auxilio. Wayne me invitaba al Monument 274 Valley, mientras el Peck y la Jones repetían la escena Duelo al sol, para que yo me olvidase de la marquesina del Ortega. Sentía el amor de todos ellos al anochecer, cuando cenaba de bocadillo y me tumbaba en mi diván para psicoanalizarme con Recuerda o Viva Zapata. A todos ellos les estaba pagando las cuentas pendientes. La fascinación que me habían regalado a lo largo de casi sesenta años, se la devolvía con pinceladas delicadas y detalles invisibles: el brillo en el labio de Valentino, el puntito de luz en el ojo de Marlene, la pincelada violenta en la frente de Brando, la ceja furiosa de Cagney, y la ternura encallecida de la mano de Bogart. Volví a Madrid con un fajo de cuarenta retratos. En octubre diseñé el catálogo y en noviembre preparé los textos. Juan Cobos y José Luis Garci me escribieron dos prólogos. El de Juan, cariñoso y admirativo. El de José Luis un desmadre total. Yo se lo agradezco aunque sepa que lo escribió más con el corazón que con el sentido común. El resto de los textos me atreví a escribirlos yo. Unas cartas sencillas y evocadoras a mis amigos, los grandes del cine. Unas, que disculpaban versiones mediocres, y otras que expresaban un “no puedo pintar nada mejor”. Imagino que Kurosawa, Lang y Einsenstein recibirían sus cartas con alivio. Y otros como Cukor, Stevens y Capra, tirarían la carta a la papelera. El Ministerio sacó a concurso el montaje de la exposición, y la opción elegida fue un simulacro de catedral, donde se alojarían los santos-estrellas y los retablos-películas. Me gustó muchísimo aquel proyecto que canonizaba al cine y que invitaba a la veneración y al dar gracias. Tuvimos dos semanas para el montaje y las gocé con esa plenitud resignada de cuando intuimos que aquella será la última vez. Se me había metido en la cabeza 275 que aquella exposición sería mi “última” exposición. En el proyecto se habían invertido veinte millones, y entendía que aquella barbaridad no podría repetirse. Por eso viví aquellos días con una sensación extraña. Lo que se estaba levantando en la planta primera del MEAC era algo transitorio y caducable. Un montaje muy costoso que caería con estrépito dos meses después. No esperaba ni un gran éxito ni una decepción paralela. Esperaba lo normal, lo que había experimentado ya con el cine español y con el ballet. Y así iba a ser. Un éxito discreto y una presentación sin mucho bombo. Buenas críticas y algunos reportajillos en televisión. Lo mejor, sin duda, que Mercero y el Garci estuviesen tan locos con La diligencia y Jezabel como para comprarlos sin regatear un duro. —Eres un cabroncete —decía el Garci en medio del baile de Jezabel—, lo que no se le ocurrió a Wyler en el 38, se te ocurre a ti a estas alturas. Mercero, a quien yo agradecía la primera oportunidad para Daniel guionista, dudaba entre Qué bello es vivir, favorita de su hijo, y La diligencia. —Llévate La diligencia, Antonio. Son dos cuadros en uno. La película por un lado y el retrato de Ford por el otro. Con “Mis imágenes del cine”, que así llamamos a la exposición, tuve la sensación de haber llegado al final de un camino larguísimo. Estaba cansado, pero mi deuda con las películas estaba sellada. 276 Rodolfo Valentino, Boris Karloff, Marlon Brando y Gary Cooper Spencer Tracy y Katherine Hepburn James Cagmey Humphrey Bogart y Lauren Bacall DE CUANDO VOLVÍ AL CINE DE LOS ESCOLAPIOS os meses después llegaría el momento doloroso de las despedidas. D Sabía que difícilmente volvería a pintar más películas. La última tarde de la exposición fue bastante solitaria. A las nueve de la noche todo se acabaría, y al día siguiente aquella pequeña catedral habitada por mis dioses se vendría abajo. Sabía que eran mis últimas horas con todos ellos. Porque una vez devueltos al estudio películas y estrellas, ya no podían ser venerados todos a la vez. Cogí una silla y recorrí la exposición de principio a fin. Me detuve con nostalgia ante cada cuadro, recordando las horas intensas en que fueron naciendo. Dejé para el final el claustro de las estrellas. Era más fácil recogerse serenamente ante una sonrisa o unos ojos fascinantes. Sentí la mirada de todos ellos como una gratitud sin aspavientos. No hizo falta que me dijesen palabras encendidas. Me bastó con su mirada. Porque en ella yo descubría todo un mundo de sueños infinitos. Y me sentí como el niño que nació con Escipión el africano y el adolescente que había crecido con Rebeca. Mi vida entera podía leerse en aquellos ojos pintados que ahora parecían tan vivos como en la pantalla. ¿Por qué todo aquello tenía que acabarse? ¿Por qué derribar aquellos muros sagrados que les habían convertido durante dos meses en santos dignos de veneración? Entonces fue cuando la mirada angustiosa del Charlot de El Chico me traspasó el corazón. Aquel era yo, un Jakie Coogan huérfano que sólo en los brazos del vagabundo encontraba protección. Miré fijamente al hombrecillo y levanté mi mano de verdad para tocar la suya de mentira. La mano de Charlot cobró vida y cogió la mía con firmeza. Movió la cabeza y con un gesto me invitó a seguirle. Mi cuerpo se hizo ligero como el aire y me sentí arrastrado más allá de las paredes del museo. 281 El chico Y lo que vi al otro lado se parecía mucho al mundo que había dibujado y coloreado muchos años atrás. Me acordé de Judy Garland, cuando abre la puerta de su cabaña y penetra en los colores del país de Oz. También yo pisaba por primera vez el camino de baldosas amarillas que había pintado en el cuadro. El espantapájaros, el león cobarde, el hombre de hojalata y la propia Dorita se unieron a mí para iniciar la marcha al compás de la música. Un viento favorable me elevó por los aires hasta subirme a la alfombra voladora de Sabú. A nuestro lado volaba también el genio de la botella y un jovenzuelo de mallas verdes y sombrero con pluma. —¿Vienes conmigo al País de Nunca Jamás? —me invitaba Peter Pan. Me apeteció más agarrarme a la coleta del genio y volar sobre Bagdad. Al genio de la botella le creció pelo y se convirtió en King Kong, que jugaba en lo alto del Empire State conmigo y con su chica. Con su mano derecha nos depositó en el lago de Frankenstein, tan azul el agua y tan verde la pradera. Saludé al monstruo y me bañé en el lago. Y cuando intenté bucear me convertí en el Nautilus del capitán Nemo. Por un ventanal ovalado vi pasar al tiburón de Spielberg y a la ballena de Pinocho. Estaban como de vacaciones, y daban más ternura que respeto. Hasta Moby Dick bajaba desde la superficie para que yo viese su lomo blanco sin arpones asesinos, y su cola poderosa, donde jugaban al póquer Ismael, Huston y el capitán Ahab. Un telón blanco apareció por la derecha hasta cubrir mi campo visual. Sobre el blanco empezó a dibujarse el Monument Valley, y cuando estuvo completo de ocres y rojos, se animó con la galopada de una pareja de cowboys. Cooper y Wayne traían un caballo pequeño para que yo lo montase. No estaba yo vestido para la ocasión porque llevaba puesto mi traje de primera comunión. Me desabroché la chaqueta y me encaramé a la silla de montar. Y cabalgamos los tres hacia un crepúsculo naranja, mientras trepidaba la música de La diligencia. 283 —Me tienes que llevar hasta mi amada —le dije a Cooper. —Estamos rodando juntos una película en technicolor —me contestó el vaquero. —¿Y está tan guapa como siempre? —Desde Intermezzo nunca la había visto tan resplandeciente. —Pues, venga. Galopemos como si nos persiguieran los sioux, para llegar pronto. Atravesamos una pradera, donde charlaban sentados sobre la hierba, Cochisse y James Stewart. Nos adentramos en un bosque espeso, donde Flynn, vestido de Robin Hood, nos saludó arco en mano. Cruzamos un decorado de París que desembocaba en la explanada de Notre Dame. Creí ver, en lo alto del campanario, a Quasimodo y Esmeralda besándose apasionadamente. ¿Habría llegado la hora feliz de los monstruos correspondidos? Detrás de la catedral me esperaba Mowgly con un regalo pequeñito. —Toma tu caja niquelada. La encontró Baloo en el bosque de Blancanieves. Me hizo mucha ilusión recuperar aquel pequeño tesoro de la infancia. Habíamos llegado a unas montañas de cartón piedra donde se rodaba una escena con mi Ingrid haciendo de guerrillera. Entonces fue cuando…. Mi madre me despertó posando su mano sobre mi hombro destapado. —Date prisa, Jose, que son ya las ocho y media. Levanté mi cabeza de la almohada y me incorporé hasta sentarme en el borde de la cama. Me picaban los ojos y tenía la cabeza como en otra parte. De la cocina llegaba un olorcillo a leche caliente y pan frito. Hacía frío y me sentía cansino. Menos mal que era jueves. Por la tarde habría película en el cine de los Escolapios y todo empezaría de nuevo. Santander, otoño del 2001. 284 ÍNDICE — RETORNO A LA INFANCIA: FERNANDO MARÍAS.............................................. 5 — EL CINE DE LOS ESCOLAPIOS • EL CINE DE LOS ESCOLAPIOS ......................................................................................................... 11 • DE CUANDO LOS ESCOLAPIOS ERAN CAPACES DE CONVERTIR PUPITRES EN BUTACAS ......... 13 • DE CUANDO PUERTOCHICO PODÍA SER NEVADA O ARIZONA ........................................ 17 • DE CUANDO LA MANZANA ROJA DE BLANCANIEVES IBA A CAMBIAR MI VIDA .............. 21 • DE CUANDO ME ROBARON EL TESORO DE LA CAJA NIQUELADA .................................... 30 • DE CUANDO ENFERMO NO PODÍA CABALGAR CON GARY COOPER................................ 35 • DE CUANDO EL CAPITÁN BENEDICTO ELIGIÓ MI DESTIERRO.......................................... 38 • DE CUANDO UN INTERNO DESCUBRE QUE EL FÚTBOL ES TAN AMIGO COMO EL CINE .......... 41 • DE CUANDO “LA DILIGENCIA” NO RESULTABA TAN BONITA COMO OTRAS DEL OESTE ......... 46 • DE CUANDO EN EL DESTIERRO DESCUBRÍ COSAS DIFERENTES ....................................... 50 • DE CUANDO VOLVÍ A LOS ESCOLAPIOS Y EL ASMA ME DEVOLVIÓ AL DESTIERRO ......... 58 • DE CUANDO EN SANTOÑA ME ENAMORÉ DE UNA PELIRROJA ......................................... 61 • DE CUANDO DESCUBRÍ EL CINE CASTILLA BAJO LOS SOPORTALES ................................. 67 • DE CUANDO GUSTÉ LAS MIELES DE LO PROHIBIDO......................................................... 70 • DE CUANDO LAS CARICATURAS ME HICIERON UN PROFESIONAL.................................... 74 • DE CUANDO LA FIEBRE ME CONDUJO A LA LOCURA ....................................................... 78 • DE CUANDO TUVE UN TALLER JUNTO AL ESCENARIO....................................................... 83 • DE CUANDO ME ATREVÍ CON “DUELO AL SOL” ................................................................ 86 • DE CUANDO GREGORY PECK Y JENNIFER JONES ME JURARON VENGANZA .................... 90 • DE CUANDO ME SENTÍ DUEÑO Y SEÑOR DEL CINE ORTEGA............................................ 93 • DE CUANDO EL VERANO SE CONVIRTIÓ EN UNA ESPERANZA ......................................... 99 • DE CUANDO CAMINÉ CON PASOS DE GIGANTE ............................................................. 105 • DE CUANDO PROFESOR Y ALUMNO VIAJARON EN EL MISMO TREN............................... 109 • DE CUANDO RECUPERÉ EL CINE NUESTRO DE CADA DÍA.............................................. 114 • DE CUANDO VOLVÍ A SALIR EN LOS PAPELES ................................................................ 118 • DE CUANDO LAS MEDIAS “JENNY” FUERON UNA ESTRELLA FUGAZ ............................... 122 • DE CUANDO UNA CARTA ME DEVOLVIÓ A LA VIDA....................................................... 125 • DE CUANDO MADRID ERA UNA TIERRA DE PROMISIÓN ................................................ 131 • DE CUANDO ESTUDIOS MORO ME PARECIÓ LA SUCURSAL DE DISNEY.......................... 134 • DE CUANDO EL METRO ME LLEVABA A CUALQUIER RINCÓN ......................................... 138 286 • DE CUANDO “FILM IDEAL” ERA PARA MÍ COMO LA BIBLIA ........................................... 140 • DE CUANDO LOS PRIMEROS FORUMS DE CADARSO....................................................... 145 • DE CUANDO ME DIO POR DEJAR ESTUDIOS MORO ........................................................ 148 • DE CUANDO ME CONVERTÍ EN HOMBRE PARA TODO ................................................... 152 • DE CUANDO EL CINE CLUB “AÚN” FUE LA JOYA DE LA CORONA................................... 155 • DE CUANDO TODO AQUELLO SE LO FUE LLEVANDO EL VIENTO.................................... 159 • DE CUANDO SE DIERON LA MANO MINELLI Y SAN JUAN DE LA CRUZ ........................... 163 • DE CUANDO EL SUBMARINO AMARILLO NAVEGÓ POR EL ARCO IRIS ............................ 170 • DE CUANDO “EL GRIPOTERIO”........................................................................................ 173 • DE CUANDO DIBUJABA PARA MIS HIJOS Y SUS AMIGOS ................................................ 177 • DE CUANDO EL APRENDIZ DE BRUJO ............................................................................. 184 • DE CUANDO NACIÓ “LA GRAN AVENTURA DEL CINE” .................................................... 190 • DE CUANDO EMPECÉ CON LOS AVENTUREROS............................................................... 193 • DE CUANDO ME REENCONTRÉ CON UN AMIGO DE PALENCIA ...................................... 199 • DE CUANDO PASARON OTRAS COSAS IMPORTANTES..................................................... 202 • DE CUANDO KEATON Y CHAPLIN ME ANIMARON PARA SEGUIR.................................... 206 • DE CUANDO LLEGÓ LO QUE TENÍA QUE LLEGAR............................................................ 210 • DE CUANDO PILAR MIRÓ ME IBA A PROPONER UNA INFIDELIDAD .............................. 215 • DE CUANDO EL CINE ESPAÑOL EMPEZABA CON JOLGORIO .......................................... 218 • DE CUANDO EL CINE ESPAÑOL SE PUSO SERIO .............................................................. 222 • DE CUANDO HUBO UN POCO DE FANTASÍA EN LAS PELÍCULAS ESPAÑOLAS ................ 225 • DE CUANDO ANDUVE BUSCANDO LAS COSAS MÁS PEREGRINAS .................................. 230 • DE CUANDO LAS PELÍCULAS ESPAÑOLAS ENCANDILARON POCO .................................. 233 • DE CUANDO EN EL 86 TUVE QUE LEVANTAR CABEZA .................................................... 237 • DE CUANDO UN MAESTRO TUVO EL APRENDIZ SOÑADO .............................................. 240 • DE CUANDO JUGÁBAMOS CON CASAS DE MUÑECAS ..................................................... 245 • DE CUANDO EMPEZARON LAS DESPEDIDAS................................................................... 250 • DE CUANDO LA SOLEDAD DIO SUS FRUTOS ................................................................... 255 • DE CUANDO EL QUIJOTE ME REGALÓ SU HECHIZO ....................................................... 258 • DE CUANDO EMPECÉ A PAGAR LAS ÚLTIMAS DEUDAS .................................................. 265 • DE CUANDO EL VAMPIRO DUSSELDORF VOLÓ AL AMANECER....................................... 268 • DE CUANDO LOS RETRATOS ............................................................................................ 274 • DE CUANDO VOLVÍ AL CINE DE LOS ESCOLAPIOS .......................................................... 281 287



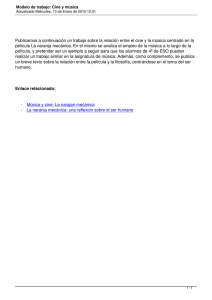
![[Vídeo] Celuloide colectivo. Cine en guerra](http://s2.studylib.es/store/data/003718002_1-81e0bfe98ec3264707bcbba75f9aed25-300x300.png)