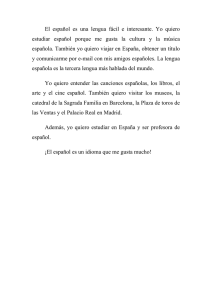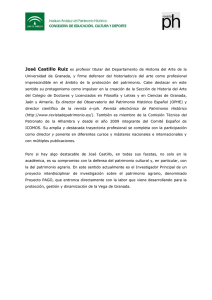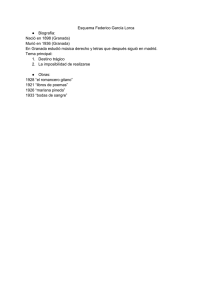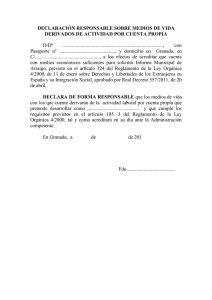Tra los montes - Viajes y viajeros por España
Anuncio
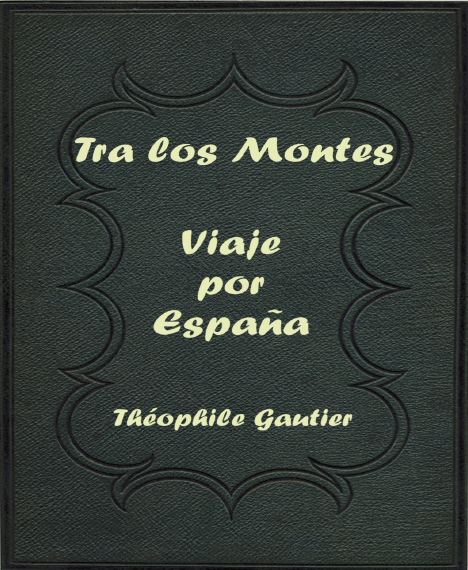
Tra los Montes (Viaje a España, Voyage en Espagne) Teóphile Gautier (Traducción Enrique de Mesa) La Bíblia en España por www.bocos.com se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional. La obra original impresa de este libro electrónico está libre de derechos de autor. Sin embargo esta edición electrónica está sujeta a una licencia Creative Commons 4.0, por la cual: Es libre de: Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. —Adaptar recomponer, transformar y crear a partir del material. —El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos de la licencia. Bajo las condiciones siguientes: Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proveer un link a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace. —No Comercial No puede utilizar el material para uso comercial. — Compartir Igual Si recompone, transforma o crea a partir del material, deberá difundir sus contribuciones bajo la misma licencia que el original. — No hay restricciones adicionales No puede aplicar términos legales o medidas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia permite. Prólogo Théophile Gautier nace en 1811 en Tarbes, Francia. Muy joven marcha a París donde encuentra el ambiente optimo para desarrollar una gran actividad como revolucionario, bohemio e intelectual. Gautier fue pintor, dramaturgo, poeta, periodista, fotógrafo... pero sobre todo fue un partícipe activo y experimentador de todas las corrientes políticas y culturales de la época. Como escritor se consideraba dentro del romanticismo, no obstante haber sido uno de los fundadores del manierismo y encontrarse referencias del simbolismo en sus obras, que abarcan los más diversos géneros, novela, poesía, teatro. Como gran viajero visitó Rusia, Turquía e Italia, países que describió con gran exactitud y cierto aire romántico. En mayo de 1840, junto a un amigo, emprende su viaje a España, del que nos dice “Un viaje por España es aún una empresa arriesgada y romántica.... Un calor infernal, un sol capaz de derretirle el cráneo, y además de todo esto, la casi seguridad de tener que habérselas con facciosos, ladrones, posaderos, bribones y toda clase de gente indeseable, cuya actividad no puede garantizarse más que según el número de carabinas que uno lleva consigo”. A pesar de ello Gautier disfruta de España, los españoles y sus costumbres de las cuales participa, como sucede cuando se viste con el traje nacional para ir en una pintoresca reata de mulas desde Granada a Málaga para ver torear al famoso espada Montes, cuya corrida, que resulta ser un fiasco, describe con detalle. El viaje a España, que se publicó en francés en 1843 con el título de Tra los montes, dejó una profunda huella en Teófilo Gautier. Él mismo nos dice al final del libro, cuando una vez finalizado el viaje desembarca en Francia:. “Nos hallamos en Francia y, ¿como decíroslo? Al poner el pie en el suelo de mi patria sentí humedecerse mis ojos, y no precisamente de alegría. Las torres rojizas, las cimas plateadas, el mirar ardiente de ojos de terciopelo húmedo, las bocas de clavel en flor, ..... Todo esto se agolpó en mi imaginación tan vivamente, que me pareció que esta Francia, en la que sin embargo, me esperaba mi madre, iba a ser para mi un destierro. El sueño había terminado”. Luis Bocos 1.- De París a Burdeos En abril de 1840, hace algunas semanas, dije lo siguiente: — ¡Con qué gusto iría a España! A los pocos días, mis amigos repetían ya, sin ponerlo en duda, que yo iba a hacer un viaje por España. Pronto vino la consabida pregunta: ¿Cuándo se va usted? Entonces, sin pensar comprometerme por ello, replicaba: —Dentro de ocho días. Pero luego, al transcurrir éstos, mis amigos quedaban sorprendidos de verme aún en París.-Creía que estaba usted en Madrid— decía uno. — ¿Ha vuelto usted ya?—preguntaba otro. Entonces me di cuenta que era necesario satisfacer a mis amigos lo antes posible, a no ser que quisiese verme asaltado en todas partes por aquella especie de acreedores; en los teatros, en los bulevares y en todos aquellos sitios que ya me estaban prohibidos hasta nuevo aviso. En fin; logre una prórroga de tres o cuatro días en el acoso, y el 5 de mayo libré a mi Patria de mi presencia y tomé el coche para Burdeos. No hace falta describir las primeras etapas. Como salí de noche no recuerdo bien más que esbozos confusos y sombras vagas. Entre Vendôme y Château-Regnault se alzan montes llenos de bosque hay viviendas excavadas en la roca viva, donde habitan como los hombres de las cavernas seres humanos, hasta que vendiendo la tierra que han excavado pueden a veces construir una casa de veras. Cualquiera podría apedrear a los conejos que circulan entre estas especies de poblados y desde luego, construcciones semejantes ahorran el bajar a la cueva en busca de vino. Château-Regnault e s un pueblo de calles tortuosas, de casas que parecen sostenerse milagrosamente en el aire. Todo ello alrededor de una torre a la que circunda un paredón que pertenece a las antiguas fortificaciones. De ChâteauRegnault a Tours no hay nada de particular árboles a un lado y a otro y la tierra en medio. A los pocos minutos de marcha se descubre la ciudad de Tours, célebre por sus ciruelas, su Rabelais y su Balzac. A pesar de lo que digan, el puente de Tours no tiene nada de notable; en cambio la población es encantadora. Al llegar yo, el cielo, en el que vagan algunas nubecillas, era de un color suave, intenso y azul; la superficie del Loira se deslizaba tranquila como la huella de un diamante sobre un cristal. Me hubiera gustado entrar en casa de Tristán l'Ermite, el magnífico compadre de Luis XI, que se halla en buen estado de conservación, con sus ornamentos significativos y dramáticos lazos, cuerdas y otros instrumentos de tortura. Pero me fue imposible. Hube de sustituirlo por un paseo por la calle Real, que, con sus pretensiones de imitación a la rúe de Rívoli, constituye el orgullo de las gentes de Tours. En cuanto a Châtellerault, famoso por su industria de cuchillería, no ofrece cosa de particular, aparte de un puente con dos torres antiguas en sus extremos. La impresión es romántica y feudal. De Poitiers nada digo porque llovía a mares cuando crucé por él y la noche era negra como boca de lobo. Al amanecer, el carruaje cruzó una hermosa comarca de tierra roja y árboles muy verdes. Las casas tienen bellos tejados con canalones de color rojo a la italiana; color que produce la extrañeza de toda mirada parisién, acostumbrada a los tonos grises de hollín de nuestros tejados. Es de notar que en esta región los constructores empiezan las casas por el tejado y después hacen los muros y los cimientos. Es aquí mismo donde toda una serie de construcciones de piedra de sillería comienza para no terminar hasta Burdeos. La piedra abunda por todas partes: La casa más humilde, aunque no tenga puertas ni ventanas, es de piedra; de piedra son las tapias de los jardines y a lo largo de las calles se ven montones de hermosas piedras con las cuales podrían construirse Chenoeceaux y Alambras. Ahora bien los habitantes tienen poca inventiva; se limitan a formar con ellas monótonos rectángulos que cubren luego con tejados rojos o amarillos cuyos contrastes ofrecen un efecto muy pintoresco. Angulema, al pie del Charente, con sus dos o tres molinos rumorosos, se haya construida en lo alto de una ladera cuyo teatral efecto aumentan los macizos de árboles y los pinos, rodeados como paraguas por un encintado, como los de las villas romanas. El aspecto general de la ciudad es digno de la línea del horizonte. Al salir del departamento del Charente comienzan las landas. Son estas enormes extensiones de terreno gris, azulado violeta, que se ondula más o menos acentuadamente. El piso está lleno de musgo, brezos de color rojizo y pequeñas retamas. Dijérase la Tebarda egipcia, en la que a cada momento esperamos ver desfilar caravanas de dromedarios y camellos. Parece como si el hombre jamás hubiera pasado por allí. Después de las landas se penetra en una comarca muy animada. Al borde del camino se ven casas entre árboles, con sus tejados extensos, pozos con parras, bueyes de ojos de pasmo y gallinas que picotean en la basura. Naturalmente estas casas están construidas en piedra de sillería, exactamente igual que las cercas de los jardines. Ya en estos lugares empiezan a verse boinas; suelen ser azules y elegantes, mucho mejores que los sombreros. También aquí empiezan a verse los primeros carros tirados por bueyes. Estos carros ofrecen un aspecto primitivo y homérico. Los bueyes uncidos ostentan en la frente una piel de carnero y bajo este yugo caminan con aire suave y resignado, con un aspecto escultórico digno de los bajorrelieves egipcios. Una boda que se estaba celebrando en una posada próxima me proporcionó la ocasión de ver algunos naturales del país. Las mujeres son más feas que los hombres y entre jóvenes y viejas apenas hay diferencia una mujer de sesenta años y otra de veinticinco, son dos campesinas igualmente arrugadas y marchitas. Las niñas llevan una especie de gorros semejantes a las cofias de sus abuelas que las hace parecer esos chicuelos turcos de cabeza disforme y cuerpo raquítico que dibuja Decamps. En esta posada vi también un macho cabrío negro, con inmensos cuernos, ojos amarillos y terribles, digno presidente de un aquelarre de la Edad Media. Después de pasar el Dordoña en una barcaza seguimos el camino que conduce a Cubzac. Una o dos horas después aparecieron las luces del puente de Burdeos. Yo llevaba bastante apetito, pues la velocidad en los viajes se suele conseguir a expensas del estómago del viajero. Ya había agotado las onzas de chocolate, las galletas y demás provisiones y yo y todos empezábamos a tener ideas de caníbal. Notaba cómo me miraban mis compañeros con famélicos ojos. Y estoy seguro que si el viaje hubiera sido más largo habríamos reproducido todos los horrores de la balsa de Medusa. Hubiéramos acabado por comernos los tirantes, los sombreros, los elásticos de las botas y todas esas cosas que los náufragos comen y parece que digieren perfectamente. Cuando desciende uno del coche se ve asaltado por multitud d e maleteros que quieren llevar el equipaje, en cuyo propósito coinciden grupos de quince y veinte. Todos gritan todos se dedican a hacer elogios y a proferir insultos; el uno os coge de un brazo, el otro de una pierna, alguien os tira del faldón de la levita y no falta quien os agarre de un botón del gabán. ¡Señor, venga al hotel de Nantes! ¡Es muy confortable! —Señor, no vaya usted a él está lleno de chinches. Venga al hotel de Rouen! — ¡No, no! Al hotel de Francia! —gritan otros mientras pretenden informarnos. Allí no limpian nunca las sartenes; guisan con tocino; hay goteras en las habitaciones. ¡Le robarán, le asesinarán! Es un verdadero pugilato para desacreditar al hotel rival y desde luego, podéis estar seguros que aquella turba no os abandona hasta que os ha depositado definitivamente en un hotel cualquiera. Burdeos se parece mucho a Versalles. El estilo de sus edificios es semejante. Claramente se advierte que han tenido la preocupación los constructores en sobrepasar a París en grandiosidad. Las calles son más anchas; las casas más amplias; los pisos más elevados. En cuanto al teatro tiene unas dimensiones fabulosas; parece el Odeón con la añadidura de la Bolsa. Sin embargo, hay pocos habitantes para la ciudad, por lo que les cuesta mucho más trabajo parecer numerosos. A pesar de la turbulencia meridional no les es posible amueblar estos edificios demasiado grandes. Las ventanas altísimas no tienen visillos y entre las losas de los patios crece melancólica la hiedra. Lo que más anima la ciudad son las grisetas y las mujeres del pueblo, que en general, son muy bonitas. Suelen tener nariz recta, las mejillas de pómulos apenas pronunciados, un óvalo de cara pálido y grandes ojos negros. El efecto es admirable. La originalidad de su tocado resulta pintoresco; llevan un pañuelo de seda muy echado hacia atrás, al estilo criollo, de color vivo, que cae bajo la nuca. Lo demás del traje viene a ser un gran chal y un vestido de indiana de largos pliegues. El andar es ligero y gracioso y el talle esbelto y cimbreado, muy fino. Llevan en la cabeza cestos y cántaros de agua de forma muy elegante. Estas mujeres, con su ánfora en la cabeza y su traje de pliegues rectos, podrían muy bien ser muchachas griegas o princesas nausicas camino de la fuente. La catedral es agradable; hay en su portada diversas estatuas de obispos de tamaño natural, más finamente ejecutadas que las estatuas góticas corrientes. Al entrar en la iglesia vi en la pared esperando un marco, una hermosa copia de la Flagelación de Ticiano, hecha por Riessner. Desde la catedral fuimos mi compañero y yo a la, torre de San Miguel, donde existe una cueva en la que los cadáveres que se depositan en ella quedan momificados. En el último piso de la torre viven el guarda y su familia; suelen cocinar a la entrada de la cueva y no les importa vivir familiarmente con sus funestos vecinos; el hombre bajó por una escalera de caracol, alumbrándose con una linterna, siguiéndole nosotros hasta el fúnebre salón. Los muertos son unos cuarenta; están recostados contra la pared y puestos en pie, lo que produce un efecto raro al pensar en la posesión horizontal en que suele ponerse a los cadáveres. Esta posición y la faz amarilla que mostraban a la luz de la linterna les daba una expresión de vida fantástica, mientras las sombras, a compás de los movimientos de la linterna en las manos del guía, aumentaban la impresión de pesadilla. Los caprichos más monstruosos de Goya, los delirios de Luis Boulanger, las brujerías de Callot y de Teniers no significan nada al lado de estos, que sobrepasan a todo lo imaginado por los autores de cuentos fantásticos. Son dignos de figurar junto a las figuras de Brocken, con las brujas de Fausto y todos los demás espectros abominables de la noche alemana. El guarda nos mostró un general muerto en duelo. En su cuerpo se ve como una sonrisa, en su costado la herida que se distingue perfectamente; a su lado hay un mozo de cuerda que cayó muerto al intentar levantar un gran peso; luego hay una negra; una mujer que aún conserva todos los dientes y una expresión normal en la boca; después, una familia que se envenenó con setas y en fin, un niño que al parecer sufrió horrible muerte al ser enterrado en vida. Es una figura extraordinaria de desesperación y sufrimiento; las uñas se clavan en la palma de la mano, los nervios están rígidos como las cuerdas de un violín; las piernas forman un ángulo doloroso y crispado y hay una gran violencia en el escorzo de la cabeza, que se echa hacia atrás, como si la pobre criatura hubiese realizado un monstruoso esfuerzo para librarse de su féretro. Todos estos cadáveres se hallan en una cueva abovedada a quince pies de profundidad. Una pirámide de restos humanos, mejor o peor conservados, se alza en el centro de la estancia. Hay un olor pesado y polvoriento que semeja al del betún y del nitro egipcio. Hay muertos que llevan dos o tres siglos en este lugar; otros sólo sesenta años. En general la tela de sus camisas en sus mortajas suelen estar bien conservadas. Marchamos después a ver el faro, que es un pequeño monumento pintoresco; recorrimos luego la iglesia de Santa Cruz, el Asilo de ancianos, cuya porticada se ve ornamentada con grupos descarados que ponen en práctica el bíblico precepto Cresceti et multiplicamini. Menos mal que la fronda de algunos árboles disimulan, a lo que cabe, esta extraña manera de expresar los preceptos evangélicos. En el magnífico palacio donde se haya instalada la Alcaldía está el Museo con buenas colecciones de cuadros y reproducciones de otros famosos; vemos dos pequeños de Bega; algunos de Ostade, delicadamente ejecutados; Tiépolo, de estilo barroco; un cuadro gótico que parece de Girlandaio o de Fiésole y un Van Dyck. En cuanto al arte de la Edad Media no hay en París nada que pueda compararse con este Museo. Pero todos estos cuadros están distribuidos con un gusto bastante mediocre y una falta de sentido común absoluta. En el puerto había barcos de todas las naciones y de muy distintos tonelajes; caía el crepúsculo y estos navíos, como catedrales que fuesen a la deriva, parecían en su inmovilidad marchar; nada hay que se parezca más a una iglesia que un barco con sus mástiles y los cruces de sus cables y sus cuerdas enredadas en las jarcias. Acabamos el día en el Gran Teatro. Se representaba la Dame Blanche, cosa que no es ninguna novedad; sin embargo, la sala estaba llena. Se trata de un teatro de las mismas dimensiones del de la Opera de París pero su sala no ostenta tantos adornos. Los actores cantaban con el mismo amaneramiento que lo hacen los de la Opera Cómica. La influencia española empieza ya a notarse en Burdeos. Hay muchos rótulos en ambos idiomas y en las librerías abundan tanto los libros franceses como los españoles. Hay mucha gente que habla el idioma de Don Quijote y de Guzmán de Alfarache. Esta influencia aumenta a mediada que se aproxima uno a la frontera y si hemos de confesar la verdad tenemos que declarar que lo español tiene aquí más fuerza que lo francés; incluso el patois que hablan los naturales del país está más cerca del español que del idioma de la madre patria. 2.- Bayona.-El contrabando humano Apenas se sale de Burdeos vuelven a verse las landas, más desoladas, más tristes si es posible; de vez en cuando se ve algún pastor mísero que guarda sus rebaños de carneros; alguna cabaña al estilo de los wimgwams de los indios y no más árboles que el pino con su corte típico de donde mana la resina. Cruzamos por Dax a media noche atravesamos el Adour con muy mal tiempo puesto que llovía a torrentes y hacía un huracán del diablo. A medida que nos íbamos aproximando a los países del Mediodía el tiempo se hacía peor y más duro. Si no hubiésemos llevado buenos abrigos los pies y la nariz se nos hubieran congelado como a los soldados de la Grand Armée en la campaña de Rusia. Cuando amaneció todavía estábamos en las landas. A ambos lados del camino se extendían grandes lagunas de agua salobre, de color parduzco. Por último, vimos a lo lejos en el horizonte extenderse una silueta ligeramente azul; eran los Pirineos. Poco después otra línea casi imperceptible del mismo color nos indicó la presencia del océano. Pronto surgió ante nosotros Bayona, con su aspecto de montón enorme de tejas rotas, su campanario torcido y ancho y luego en sus largas y desiertas calles unas gentes que presentan un admirable aspecto de indiferencia y ocio. Bayona es casi una ciudad española por el idioma y las costumbres. Nos hospedamos en un hotel que se llamaba Fonda de San Esteban. Luego, cuando supieron nuestros patronos que íbamos a hacer un largo viaje por la Península, comenzaron a hacernos infinidad de recomendaciones: «Compren ustedes fajas para abrigarse el vientre no se olviden de llevar peines, trabucos y medicamentos, lleven también galletas y otras provisiones, pues los españoles se limitan a desayunar con una jícara de chocolate y comen un diente de ajo mojado en agua y para cenar se contentan con un cigarrillo, también deberían ustedes llevarse un colchón y unos cacharros para poder dormir y comer». Los diálogos que escuchamos entre españoles y franceses no tenían nada de tranquilizadores. Hay un vocabulario en el que pueden verse las siguientes frases verdaderamente alarmantes: «Deseo comer algo». «Tome usted una silla». «Muy bien, pero preferiría tomar algo más alimenticio». «¿Qué trae usted?» «Nada» «Entonces ¿cómo quiere que yo le dé de comer?» «Allí está la carnecería, un poco más allá la panadería y compre carne y pan y si podemos hacer lumbre, mi mujer, que entiende algo de cocina, le podrá hacer una comida». El viajero al escuchar estas cosas se alarma y se pone furioso pero el posadero permanece impasible y le aumenta en la cuenta seis reales por el escándalo. El coche que va de Bayona a Madrid es pintoresco. El cochero lleva un sombrero puntiagudo, con borlas de seda y cinta de terciopelo, chaqueta bordada, polainas de cuero y faja encarnada. Por lo que vemos, aquí comienza ya el color local. Después de salir de Bayona cambia el paisaje. Los Pirineos avanzan hacia nosotros, el mar aparece y desaparece frecuentemente; entre las montañas se ven nubes azules y sombrías y en lo alto picachos nevados que ningún pintor podría reproducir. Pasamos por Urruña, en cuya iglesia hay un reloj en la fachada, que tiene a su alrededor escrita con letras negras esta fúnebre inscripción: Vulnerant omnes, ultima necat. Es verdad, melancólica leyenda: todas las horas nos hieren con la punza de una aguja parecida a la tuya y cada vuelta en la esfera nos lleva hacia lo desconocido. Las casas de Urruña y de San Juan de Luz tienen un aspecto extraño y sangriento, producido por la costumbre de pintar de rojo o de color sangre de toro las ventanas y las puertas de los edificios. Después de San Juan de Luz se encuentra Behovia, que es el último pueblo francés. En la frontera hay un tráfico especial debido a la guerra. Primero se pasan las balas encontradas en los campos de batalla y luego el contrabando humano. Un carlista pasa como un fardo de mercancías y todo obedece a una tarifa; tanto por un coronel, tanto por un oficial. Una vez realizado el negocio llega el contrabandista, se lleva al individuo y lo entrega como si se tratase de un paquete de cigarros o de unas piezas de seda. Al otro lado del Bidasoa se yergue Irún, que es el primer pueblo español. Hay un puente, la mitad del cual pertenece a Francia y la otra mitad a España. No lejos del puente se halla la célebre isla de los Faisanes, donde se celebró, mediante poderes, el matrimonio de Luis XIV. Ahora no sería fácil celebrar en ella nada, pues su tamaño no excede de un lenguado frito. Pronto perderé Francia y quizá pierda también una de mis ilusiones. Tal vez se disipe para mí la España del ensueño, la España del Romancero, la de los poemas de Víctor Hugo, la de las novelas de Merimée y los cuentos de Alfredo de Musset. Al atravesar la frontera me acordé de lo que el ingenioso y excelente Enrique Heine me decía una tarde en que oíamos un concierto de Listz, con su acento alemán malicioso y burlón: «¿Cómo se las va usted a componer para hablar de España una vez que la conozca?» 3.- El zagal y los escopeteros.-Irún.-Los niños mendigos.-Astigarraga La mitad del puente sobre el Bidasoa pertenece a Francia y la otra mitad a España; podemos muy bien colocar un pie en cada reino, lo que no deja de tener majestad. A un lado se halla el grave gendarme, serio y honrado; el gendarme satisfecho de haber sido rehabilitado en los Franceses de Curmer por Eduardo—Ourliac. Al otro el soldado español, con su uniforme verde, disfrutando sobre la hierba la voluptuosidad del descanso feliz y descuidado. Al atravesar el puente se cae de lleno en la vida española y en el color local. Irún ya no se parece a ningún pueblo francés. Los tejados de las casas presentan un carácter morisco, con sus tejas cóncavas y convexas alternativamente; sus balcones, muy volados de hierro forjado, demuestran un progreso ya desaparecido. Las mujeres se pasan el día en estos balcones, sobre los que cae un toldo de colores rayado, que parecen aposentos aéreos adosados al edificio. En las partes laterales del balcón no hay cortina; por ellas circulan el fresco de la brisa y las miradas ardientes. Aquí no existen colores ocres, ni tonos de hollín y de pipa vieja, como los que podía esperar un pintor. Todo está encalado, al estilo árabe. Pero el contraste del yeso blanco con el oscuro y húmedo de las vigas, tejados y balcón, hacen un efecto más bien agradable. Dejamos los caballos en Irún. Allí hubo que enganchar al coche diez mulas esquiladas hasta la mitad del cuerpo. Además de las diez mulas el personal se aumentó con un zagal y dos escopeteros que traían trabuco. El zagal es una especie de postillón que tiene a su cuidado los frenos de las ruedas; que se preocupa de los relevos y hace, con respecto al coche, el papel de un hombre vigilante y atento. El traje del zagal es admirable; de una elegancia y una ligereza maravillosa; lleva un sombrero puntiagudo con cinta de terciopelo y madroños de seda; una chaquetilla de color tabaco o gris, con las bocamangas y el cuello de distintos colores —azul, blanco y rojo por lo general—, además de unos calzones cuajados de botones de filigrana y de un calzado que son unas sandalias sujetas por cordones. Añadid a esto una faja roja y una corbata de alegres colores y tendréis su figura típica. A estos escopeteros se les llama miqueletes y están destinados a escoltar la diligencia y protegerla contra los bandidos. Si no fuese por ello éstos no resistirían la tentación de robar a los viajeros; pero la vista del trabuco les basta para tenerlos a raya y para saludar con el sacramental: Vaya usted con Dios, a los viajeros con que se tropieza en la carretera. El traje de los escopeteros es parecido al del zagal, pero tiene menos adornos y es menos coquetón. Los escopeteros van en la imperial, a la trasera del coche y así pueden vigiar todo el campo. Una vez visados los pasaportes, ya bastante manoseados, pudimos seguir nuestro camino. Mientras se realizaba esta operación, fuimos a echar una ojeada a la ciudad de Irún, que no ofrece otra particularidad sino que las mujeres llevan los cabellos notablemente largos, recogidos en una trenza que les llega a la cintura. Allí apenas se usan zapatos y menos aún medias. En un palacio antiguo, convertido en Casa-Ayuntamiento, contemplamos, por primera vez, un letrero en yeso blanco que, como otros muchos palacios por el estilo, ostenta estas palabras: Plaza de la constitución. En realidad, lo característico brota siempre por algún lado y no podía elegirse mejor símbolo para representar el estado actual del país. Una constitución en España es como un puñado de yeso sobre piedra granito. Como la subida es difícil marché a pie hasta la puerta de la ciudad y volviéndome dirigí una última mirada de adiós a Francia. El espectáculo era magnífico; la cordillera pirenaica descendía armoniosamente hasta el mar azul, cortada en algunos trechos por barras de plata, divisándose a lo lejos, como una línea muy débil color salmón, el contorno de la costa. Bayona y su centinela avanzada Biarritz ocupan el extremo de esta línea y el golfo de Gascuña se dibuja con tanta claridad como en un mapa. Ya no volveremos a verlo más hasta que lleguemos a Andalucía. ¡Adiós, magnífico Océano! El coche a gran velocidad subía y bajaba las pendientes con una facilidad prodigiosa, debida tanto a la destreza de los conductores como a las patas de las mulas. A pesar de ésta velocidad, solían caernos sobre las piernas ramas de laurel y fresas silvestres, especie de rosas ensartadas en una brizna de hierba. Todos estos obsequios se los debíamos a los mendigos, chicos y chicas, que seguían al coche corriendo descalzos sobre los guijarros. Esta manera de pedir limosna, haciendo antes un regalo tiene mucho de noble y de poético. El paisaje era encantador, algo suizo, de aspecto muy diverso. Se veían montañas y desfiladeros, laderas llenas de cultivos diferentes, bosques de robles verdes, que hacían un fuerte contraste con las lejanas cumbres que se perdían en el espacio. Entre las montañas y los árboles se divisaban pueblecitos de rojos tejados, en los que me imaginaba ver a cada momento, propietarias de aquellos flamantes chalets, alguna Ketty o Gretty. Por fortuna, España no lleva hasta este extremo la ópera cómica. Vemos torrentes formando caprichosas cascadas que se bifurcan y vuelven a unirse, sirviendo de pretexto a una multitud de puentes que son lo más pintoresco del mundo. El ser puente español no es fatigoso, no hay oficio más perfecto; se puede estar nueve meses del año en pleno descanso, con una paciencia digna de mejor suerte, en espera de un río, de un arroyuelo o de un poco de humedad siquiera, sin la menor molestia, puesto que los arcos del puente no son más que ojos y aquel título pura fantasía. Los torrentes a que aludimos tienen apenas cuatro o cinco pulgadas de agua; pero, eso sí: hacen un ruido espantoso y sirven para dar vida a las soledades por la que se deslizan. De vez en cuando mueven algún molino o fábrica, construidas de una manera tan pintoresca que parecen esperar a los paisajistas. Las casas no son negras, ni blancas, ni amarillas; más bien parecen color de pato asado. Esta clasificación un tanto culinaria y absurda contiene, sin embargo, una realidad. En Oyarzun cambiamos de tiro y al caer la tarde llegamos a Astigarraga, pueblo en el que íbamos a hacer noche. Todavía no sabíamos lo que era una posada española. A nuestra memoria acudían descripciones picarescas de Don Quijote y del Lazarillo de Tormes y todo el cuerpo nos picaba sólo de pensar en ello. Aguardábamos tortillas aderezadas con cabellos merovingios, plumas y pellejo; tocino lleno de cerdas, que lo mismo podían servir para hacer sopa que para limpiarse los zapatos, vino en grandes pellejos, como aquellos que el caballero manchego acometió a cuchilladas, e incluso esperábamos no encontrar nada de nada, lo que era mucho peor. En este caso hubiéramos tenido que conformarnos con tomar el fresco de la noche y cenar como el valeroso don Sancho, un aire de músicas perdidas. Aprovechando lo que quedaba de luz, nos dirigimos a la iglesia, que más parece fortaleza que templo; el espesor de los muros, las ventanas como troneras y los anchos contrafuertes le daban una apariencia más guerrera que contemplativa. En las iglesias de España se ve con frecuencia este tipo de construcción. Alrededor de la iglesia se extendía un claustro abierto, sobre el que había suspendida una enorme campana que sólo puede tocarse agitando el badajo con una cuerda, pues resulta imposible voltear aquella gigantesca masa de metal. Cuando fuimos a nuestros cuartos pudimos observar las blancura deslumbrante de la cortina, de la cama y de los balcones, la limpieza de los suelos, digna de las casas de Holanda y el cuidado en todos los detalles. Unas muchachas hermosas y fuertes, con magníficas trenzas colgando sobre los hombros, bien vestidas y que no se parecían en nada a las maritornes que aguardábamos, iban y venían con una actividad de buen augurio para los clientes. La cena, buena y bien servida no se hizo aguardar. Aunque se nos reproche ser demasiado minuciosos, vamos a describirla, pues creemos que en estas cosas consisten principalmente las diferencias entre los pueblos, más que en esas disquisiciones políticas y poéticas que, en definitiva, pueden escribirse sin visitar el país: Primero, sirven una sopa grasienta, que se diferencia de la nuestra en el pimentón, que la da un tinte rojizo que pudiéramos tomar por una muestra del color local. El pan es muy blanco, apelmazado, con la corteza lisa y ligeramente tostada. Para los paladares parisienses resulta demasiado ácido. Los tenedores tienen el mango vuelto hacia atrás y las puntas parecen púas de peine; las cucharas semejan una espátula, cosa bien distinta a como son estos instrumentos en nuestro país. El mantel es de una tela demasiado gruesa y en cuanto al vino debemos declarar que tiene un bellísimo tono púrpura y es tan espeso que podría cortarse. Se sirve en jarros opacos sin transparencia alguna. Después de la sopa sirvieron el cocido, plato típicamente español, o mejor dicho, único plato español, pues es el que se come todos los días desde Irún hasta Cádiz y viceversa. Está compuesto de un gran trozo de vaca otro de carnero, pedazos de chorizo, algo de jamón, pimienta, salsa, de tomate y azafrán. Esto en cuanto se refiere a los elementos animales. Los vegetales, que llaman verdura, varían según la época del año; pero los garbanzos son siempre la base de esta comida. El garbanzo apenas se conoce en París. Podemos definirlo diciendo que es una especie de guisante que aspira a ser habichuela y que felizmente lo consigue. Cada una de estas cosas se sirve en fuentes distintas, pero luego se mezcla todo el plato, componiendo un manjar homogéneo y exquisito. Tal comida, parecerá un tanto elemental a los gourmets que leen a Careme, Brillat Savarin, Grinod de la Reyniere y de Cussy pero no puede negarse que tiene su encanto y que a los eclécticos y a los panteístas satisface plenamente. Luego vienen los pollos, siempre a base de aceite, pues la manteca no se conoce en España; a renglón seguido el pescado frito, las truchas, la merluza, el cordero asado, los espárragos, la ensalada y como postre las almendras tostadas, el queso de cabra, queso de Burgos y los vinos. El Málaga, el Jerez y un aguardiente muy parecido al anisete de Francia. La bandeja nos trae también un hornillo para encender los cigarros. Con ligeras variantes ésta es la comida que se sirve habitualmente en toda España. Salimos de Astigarraga a media noche; no es posible decir lo que vimos, porque no hacía luna y no vimos nada. Pasamos por Hernani, pueblo que despierta románticos recuerdos sin que de él distinguiésemos otra cosa que ruinas y casuchas vagamente dibujadas en la oscuridad. Cruzamos por Tolosa sin detenernos, aunque pudimos ver casas que ostentaban gigantescos escudos de piedra. Como era día de mercado, la plaza estaba llena de burros, mulas pintorescamente engarzadas y aldeanos de aspecto salvaje y extraño. Por fin, después de subir y bajar, atravesar puentes sobre tierra seca y vadear ríos, llegamos a Vergara, lugar donde había de comer. Esto nos producía una gran satisfacción, pues ya no nos acordábamos siquiera de la jícara de chocolate que sorbimos medio dormidos en la posada de Astigarraga. 4.- Vergara.-Vitoria: el baile nacional y los hércules franceses.-El paso de Pancorbo.-Burgos: la catedal.-El cofre del Cid Llegamos a Vergara, ciudad donde se firmó el pacto entre Espartero y Maroto, y allí vi por primera vez un cura español. Su aspecto me pareció bastante cómico, a pesar de no tener yo, a Dios gracias, ninguna idea volteriana acerca del Clero. La caricatura del don Basilio de Beaumarchais surgió en mi imaginación. El cura llevaba una sotana negra con manteo del mismo color y en la cabeza un inmenso sombrero, extraordinario, fenomenal, hercúleo, hiperbólico; no hay adjetivo que pueda dar una idea aproximada de él. Este sombrero tenía por lo menos tres pies de largo; las alas arrolladas hacia arriba forman de delante a atrás una especie de enorme teja horizontal. Es difícil concebir nada más fantástico y barroco. A pesar de ello el clérigo mostraba una actitud muy respetable y paseaba con una absoluta inconsciencia respecto a la forma de su sombrero. En vez de babero, rabal, llevaba un alzacuello azul y blanco como los curas belgas. Después de pasar Mondragón, último pueblo de la provincia de Guipúzcoa, entramos en la de Álava, y a poco llegamos al pie de la montaña de Salinas. Comparadas con éstas las «montañas rusas» son una bagatela y realmente no se concibe cómo un coche pueda pasar por allí; semejante idea nos parece tan ridícula como la de poder andar por el techo cabeza abajo como hacen las moscas. Sin embargo, el prodigio pudo realizarse gracias a que delante de las diez mulas engancharon seis bueyes. Nunca he oído un estrépito semejante. Todos lanzaban gritos, latigazos, pinchazos e invectivas a los animales: el zagal, el mayoral, los escopeteros, los boyeros y el postillón. A veces había que empujar a las ruedas, sostener la caja del coche por detrás, arrastrar a las mulas por el cabezal y a los bueyes por los cuernos y de este modo aquel coche, que parecía la cosa más extraña del mundo, podía avanzar al extremo de una hilera interminable de hombres y animales. Entre la primera y la última bestia del tiro había lo menos cincuenta pasos. Desde lo alto de la montaña se ven los Pirineos, como inmensas piezas de terciopelo arrugadas y arrojadas al azar para formar los más extraños relieves que pueden imaginarse. De pronto apareció una montaña nevada, que destacaba sobre un cielo de lapislázuli tan oscuro que parecía negro. Atravesamos luego una llanura franqueada por montañas cubiertas de nieve y rodeadas de nubes. El frío era intenso y aumentaba a medida que avanzábamos. Nos arrebujábamos de la mejor manera que pudimos en los abrigos, pues en realidad causa vergüenza que se le hiele a uno la nariz en un país tórrido; si hubiera sido que se nos hubiese asado la cosa sería distinta. Llegamos a Vitoria al ponerse el sol. El coche se detuvo en el Parador Viejo, donde registraron minuciosamente nuestros equipajes. Nuestro aparato de daguerrotipo fue lo que más sobresaltó a los aduaneros; se acercaban a él con toda clase de precauciones, como si tuviesen miedo de salir volando. Sin duda lo tomaban por una máquina eléctrica, error del que nosotros nos guardamos muy bien de sacarles. Una vez revisado el equipaje y sellados los pasaportes fuimos a correr las calles de la ciudad. Atravesamos una hermosa plaza con arcos y visitamos la iglesia, cuyo interior se hallaba en sombra, llena de rincones oscuros, en los que se adivinaban algunas formas vagas. Varias lamparillas amarillentas y humeantes temblaban como estrellas misteriosas entre la niebla. Sentí frío y no pude menos de estremecerme al escuchar detrás de mí una voz quejumbrosa que murmuraba la frase tradicional: Caballero, una limosnita, por amor de Dios. Era un pobre soldado inválido que pedía limosna. Aquí los soldados piden limosna, cosa que no tiene nada de particular, porque les pagan muy irregularmente y sufren gran miseria. En la iglesia de Vitoria contemplé por primera vez esas esculturas terribles, policromadas en madera de que tanto abusan los españoles. La cena nos hizo echar de menos la de Astigarraga. Después de ella decidimos ir al teatro, pues había excitado nuestra curiosidad un cartel que anunciaba la presentación de un Hércules francés y de un baile nacional, que presumimos sería una extraña mezcla de boleros, fandangos y otros bailes diabólicos. En España los teatros no tienen fachada distintiva; son como las demás casas y únicamente se sabe lo que son por los dos o tres quinqués ennegrecidos que cuelgan a la puerta. Tomamos dos butacas de orquesta, que aquí se llaman lunetas, y entramos por un corredor cuyo piso era de tierra. Esta clase de corredores no están mucho más cuidados que aquellos monumentos públicos que ostentan esta inscripción: Prohibido hacer aguas bajo pena de multa. Pero tapándose la nariz se puede llegar, aunque más que medianamente asfixiado, al sitio elegido. Hay que añadir a esto que en los entreactos fuma todo el mundo. Así pues la idea que podréis formar por los teatros españoles no es, por lo pronto, muy balsámica. Las salas, sin embargo, son mejores de lo que prometen los aledaños. La disposición de palcos es buena y el decorado limpio, aunque demasiado elemental. Esperábamos encontrar allí el tipo de mujer española ideal que no habíamos visto más que algunos ejemplares; pero aquellas mujeres de palcos y galerías no tenían de español más que la mantilla y el abanico. Esto ya era mucho, pero no suficiente. El público estaba formado por militares, en su mayor parte, como ocurre en todas las ciudades donde hay guarnición. En el patio la gente está de pie, como en los teatros primitivos. La orquesta, compuesta de unos cuantos músicos en fila, que tocaban instrumentos de metal, daban siempre al aire, con sus cornetines de pistón, la misma tonadilla. Los hércules compatriotas nuestros levantaron grandes pesos, torcieron muchas barras de hierro, que produjeron gran entusiasmo en el público; el artista menos pesado de los dos ejecutó una ascensión por la cuerda y luego otros números que son demasiado conocidos en París, pero que en Vitoria resultaban nuevos. Yo tenía gran impaciencia por ver y no perder nada del baile nacional, por lo que limpié escrupulosamente el cristal de mis gemelos. Imaginaos la impaciencia con que esperaríamos dos jóvenes franceses, románticos y entusiastas; el espectáculo de un baile español en España. Tocaron los cornetines de pistón, con más furia que nunca; alzose la cortina, mostrando una decoración con pretensiones de misterio y fantasía y aparecieron un bailarín y una bailarina provistos de castañuelas. Jamás he visto nada más triste y lamentable que aquellos dos pobres seres que parecían inconsolables. Nunca ningún teatro ha sustentado en un retablo una pareja más vieja, con menos dientes, más llena de legañas, más calva y más derrengada. La mujer iba pintada con mal colorete, mostrando un rostro azul celeste que hacía recordar la imagen del cadáver de un colérico o de un ahogado de varios días; sus pómulos pintados con dos chafarrinones rojos, avivaban un poco sus ojos de pescado cocido, que contrastaban extrañamente con el color azul; las manos descarnadas y sarmentosas agitaban las castañuelas ruidosas como los dientes de un hombre febril, o las coyunturas de un esqueleto en movimiento. Algunas veces, haciendo un gran esfuerzo y contrayendo los músculos de sus corvas, conseguía levantar aquella pobre pierna vieja, de manera que parecía producir un espasmo nervioso, como el de una rana muerta a la que se aplicase la pila de Volta. Las lentejuelas de aquel andrajo sospechoso que le servía de falda, refulgían y brillaban un instante. Por su parte, el hombre se agitaba de un modo siniestro en un rincón alzándose y cayendo como un murciélago que se arrastra sobre sus piernas rotas. Parecía un sepulturero enterrándose a sí mismo; tenía la frente arrugada, la nariz de loro y las mejillas de cabra, lo que le daban un aspecto caprichoso. Si en vez de castañuelas hubiese agitado entre sus manos un gótico rabel, habría podido servir de modelo en la danza de los muertos del fresco de Bale para la figura del corifeo. He aquí cómo se presentó el bolero ante dos humildes viajeros ansiosos de color local. Está demostrado que los bailes españoles existen sólo en París, del mismo modo que las caracolas se encuentran siempre en los comercios y nunca a orillas del mar. Nos fuimos a casa muy mohínos. Era ya la media noche cuando nos despertaron para reanudar el viaje. El frío era glacial digno de Siberia, cosa muy explicable porque nos hallábamos a la altura de una meseta rodeada de nieve. En Miranda volvieron a registrarnos los equipajes y entramos en Castilla la Vieja por el Reino de Castilla y León, simbolizado por un león que sostiene un escudo lleno de castillos. El paso de Pancorbo es algo singular y grandioso. Las rocas no dejan sino el espacio indispensable para el camino y se llega a un punto en que las dos enormes moles de granito, inclinadas entre sí, simulan el arco de un puente gigantesco, cortado por el medio para detener el paso de un ejército de titanes. Nunca escenógrafo alguno pudo imaginar una decoración tan armónica y formidable. El hábito de las llanuras monótonas, con sus perspectivas siempre iguales hacen que estas montañas nos parecen algo fabuloso y extraordinario. Desde Pancorbo hasta Burgos pasamos por pueblos medio en ruina, tostados como piedra pómez, tales como Briviesca, Castil de Peones y Quintanapalla. Yo creo que Castilla la Vieja se llama así por las innumerables viejas que en ella viven. Son unas viejas extraordinarias. Las brujas de Macbeth son chicas guapas comparadas con ellas. Las furias espantosas que Goya pintó en sus caprichos y que a mí me parecían antes de ahora quimeras monstruosas, no son sino retratos de asombroso parecido. Muchas de estas tienen bigotes como granaderos, barbas como el queso viejo. Y luego hay que tener en cuenta como visten. Si se hiciese el propósito el coger unas telas y dedicarse durante diez años a ensuciarlas, agujerearlas y desteñirlas, no se llegaría nunca a esta perfección en el andrajo. Sin embargo, estas gentes carecen de la actitud humilde y suave de los pobres de Francia; muestran siempre un gesto huraño y hostil. Nadie diría que Burgos ha sido durante tanto tiempo la primera ciudad de Castilla. Lo gótico en el no abunda; salvo una calle, donde se encuentran algunas ventanas y pórticos y e n otras muestras tectónicas del Renacimiento, con blasones sostenidos por figuras, las casas no se remontan más allá del principio del siglo XVII y son vulgares, viejas, no antiguas. Pero la catedral de Burgos es una de las más bellas del mundo. Lo malo es que se haya empotrada entre un conjunto de construcciones vulgares que no permiten apreciar la grandeza del conjunto. La puerta principal se abre a una plaza en la cual se eleva una hermosa fuente, coronada por un Cristo de mármol que viene a ser el blanco de todos los Chicuelos de la ciudad, cuya principal diversión consiste en apedrear a las estatuas. Dos altas agujas agudas, dentadas, llenas de festones y trabajadas hasta en sus menores detalles, se alzan hacia Dios con todo el ardor de una fe inquebrantable y todo el arrebato de una pasión. Nuestros incrédulos campanarios no serían capaces de subir así hacia el cielo sin más apoyo que un encaje de piedra y nervaduras sutiles como telas de araña. Una vez dentro de la iglesia se queda uno suspenso ante una magnífica obra maestra: la puerta de madera tallada que se abre al claustro. Representa la entrada de Nuestro Señor en Jerusalén. Las jambas y los portantes están llenos de finas y primorosas figurillas que parece mentira hayan podido realizarse en una materia tan pesada y opaca como la madera. El coro, donde se hallan las butacas de sillería, está defendido por verjas de hierro repujado, de un trabajo inaudito; el suelo, como es habitual en España en las iglesias, está cubierto con esteras .de pleita y además cada sillón tiene a sus pies un felpudo u otra esterilla. En lo alto se ve la cúpula formada por el interior de una torre. Un abigarrado conjunto de esculturas, estatuas, columnas, caprichos y arabescos, la ornamentan hasta producir vértigo. Esta inmensa madrépora, construida por aquellos pólipos humanos del siglo XIV y el XV es grande y comienza, naturalmente, por una sacristía, no pequeña, en la cual vemos un Ecce Homo, un Cristo en la Cruz, de Murillo, y una Natividad de Jordaens, con un marco en madera finamente tallado. En medio de la sacristía hay un brasero inmenso, que sirve para encender los incensarios y también los cigarros de los curas, pues la mayoría de los curas españoles fuman, cosa que no es más impropia que tomar rapé, placer que el clero francés se permite habitualmente. En otra sacristía grande, vecina de la pequeña, hay que hacer mención de un Cristo en la Cruz, de Domenico Theotocopuli, llamado el Greco, extraño pintor cuyos cuadros serían bocetos del Tiziano, si cierta exageración en el dibujo y cierta falta de conclusión no les hiciera peculiares. Para dar la apariencia de una gran audacia pictórica, el artista pone aquí y allá pinceladas de una brutalidad increíble y luces finas y aceradas que parecen hojas de espada atravesando las sombras. Esto no quita para que el Greco sea un gran pintor. Su parecido en las obras de su segunda época con los cuadros románticos de Eugenio Delacroix es evidente. Esta sacristía está rodeada de armarios de madera, con columnas bien trabajadas y de gusto rico y opulento. Sobre los armarios pueden contemplarse una fila de espejos de Venecia, cuya utilidad es difícil explicar, pues se encuentran demasiado altos para mirarse en ellos. Más arriba de los espejos, a nivel ya de la bóveda, se hallan los retratos de todos los obispos de Burgos, por orden cronológico, desde el primero hasta el que hoy ocupa la silla episcopal. Los retratos de estos obispos se hayan pintados al óleo, pero dan la impresión de pastel o temple, debido, seguramente, a la costumbre de no barnizar los cuadros que tienen los españoles, descuido que ha sido causa de que la humedad haya estropeado multitud de obras maestras. La sala de Juan Cuchiller, al lado de ésta, no presenta nada de particular respecto a arquitectura y nos disponíamos a salir de ella cuando nos invitaron a que levantásemos la cabeza y mirásemos, un objeto que había en lo alto; era el tal un cofre sujeto al muro con tirantes de hierro. Se trataba de un arcón, remendado, carcomido y maltrecho; seguramente el cofre más viejo del mundo. En él ostenta la siguiente inscripción con letras negras: Cofre del Cid. Este rótulo dio de repente ante nuestros ojos gran importancia a aquellas cuatro tablas de madera podrida. Según la tradición este cofre es aquel que el famoso Ruy Díaz de Vivar, más conocido por Cid Campeador, que a pesar de ser un héroe se hallaba tan escaso de dinero como cualquier literato, hizo llenar de arena y piedras y llevó a casa de un honrado usurero judío como garantía del dinero que había de prestarle y bajo condición de que no había del abrir el misterioso cofre hasta que él, el propio Cid Campeador, le hubiese devuelto la suma que recibía en préstamo o hubiese muerto. Cosa que prueba que los usureros de aquel tiempo eran de mucha mejor pasta que los de ahora. Hoy habría pocos judíos ni cristianos que fuesen tan ingenuos e incautos que aceptasen semejante garantía. Casimiro De Lavigne ha tomado por base esta leyenda para su obra La fille du Cid; pero en ella el enorme cofre ha sido reemplazado por una pequeña caja que, en efecto, no podría encerrar más que el oro de la palabra del Cid y ciertamente ningún judío existe hoy, ni en los tiempos heroicos, que prestase nada sobre semejante bombonera. El histórico cofre es grande, ancho, pesado; le adornan multitud de cerraduras y cadenas; una vez lleno de arena se necesitarían lo menos seis caballos para moverlo y el honorable israelita pudo muy bien suponerlo lleno de joyas, plata, y adornos y resignarse por ello fácilmente a la demanda del Cid, acción que se haya prevista en el Código penal lo mismo que otros muchos caprichos heroicos. 5.- El claustro de pinturas y esculturas.-La casa del Cid.-La casa del cordón y la puerta de Santa María.-El teatro y los actores.-La cartuja de Miraflores.-El general Thibaut y los huesos del Cid El claustro está provisto de innumerables tumbas, la mayoría de ellas cerradas por verjas fuertes y espesas. Estas tumbas se hayan practicadas en el espesor del muro y recargadas de escudos y figuras; pertenecen a ilustres personas. En todas ellas hay estatuas yacentes, de tamaño natural, bien de caballeros armados o de bultos revestidos que, a través de las verjas, podrían tomarse por los difuntos que representan, dado lo detallado de sus ropajes y la naturalidad de su actitud. La descripción del claustro daría asunto para una larga descripción, mas como disponemos de poco tiempo y escaso espacio, sólo diremos algunas palabras sobre aquello que merezca más nuestra atención. La sillería del coro es una obra admirable de talla que tal vez no tenga rival en el mundo. Los sitiales son maravillosos; representan pasajes del Antiguo Testamento, en bajorrelieve, y están separados unos de otros por animales caprichosos y fantásticas quimeras. En todo ello reina una absoluta libertad de fantasía, a la cual el tono amarillento de los fondos da cierto carácter de vaso etrusco, que armoniza perfectamente con la sinceridad de los asuntos y lo elemental de la línea. En estos dibujos se halla el gusto pagano del Renacimiento y no tiene nada de común can la santidad del lugar. Hay niños jugando, máscaras, mujeres que bailan, gladiadores, vendimiadores, muchachas que acarician o atormentan, monstruos disformes, animales que tocan el arpa y chiquillos que semejan los que se reproducen en la taza de una fuente en el Manneken-Piss de Bruselas. La capilla del condestable forma ella sola una iglesia entera. Las tumbas de don Pedro Fernández de Velasco, condestable de Castilla y de su mujer, ocupan el centro y constituyen el objeto principal de la capilla; dichas tumbas son de mármol blanco magníficamente labradas. El condestable aparece tendido cubierto con su armadura y la mujer tiene un perrito al lado; el brocado de su vestido y los guantes están ejecutados con una finura sorprendente. El altar mayor se haya cubierto de placas de plata y soles de cristal, cuyos reflejos espejeantes producen un brillo y un juego de luces indescriptible. En la bóveda florece un rosetón maravillosamente esculpido. Hay también en la catedral de Burgos una Sagrada Familia, anónima, que a mí me pareció posiblemente obra de Andrea del Sarta y unas tablas góticas de Cornelio Van Eyck, parecidas a las que existen en la galería de Dresde. Citemos también algunas pinturas de Fray Diego de Leyva, que se metió fraile en La Cartuja de Miraflores a los cincuenta y tres años. Sus cuadros, tienen por asunto martirios como muchísimos en España, donde el sentido realista de la verdad en arte llega a su grado máximo. En este género Rivera ha pintado cosas que harían retroceder de horror al verdugo mismo. Es necesario toda la fuerza característica y la diabólica belleza que produce este gran maestro para soportar su pintura de matadero, que parece haber sido realizada para caníbales por un aprendiz de verdugo. En realidad el ser mártir no es cosa muy agradable y la palma, con el ángel que se les concede, resulta una compensación muy débil para tan terribles tormentos. Rivera suele negar también este consuelo a sus atormentados, a los que deja retorcerse como serpientes entre sombras duras y amenazadoras que no traspasa el menor rayo de luz. El Cristo de Burgos, tan famoso y venerado —y que no se puede ver sino a la luz de los cirios—, no es de piedra ni de madera policromada; es según dicen de piel humana. Parece que esta piel se ha rellenado con exquisito cuidado y verdadera habilidad. Los cabellos son auténticos, la corona de espinas es perfecta y los ojos tienen pestañas. Este fantasma crucificado, con su aspecto extraño de vida y su inmovilidad de muerte, produce un efecto terrible y funerario. La piel ha adquirido un color antiguo y humoso y presenta unos hilos de sangre, tan bien imitados, que parecen líquidos efectivamente. Se dice que este Crucifijo milagroso sangra todos los días. No es difícil creerlo. Lleva unas enagüillas blancas con bordes de oro, que le llegan hasta las rodillas; vestido que produce una impresión rara, especialmente en nosotros, que jamás habíamos visto a un Cristo con semejante vestido. Al pie de la cruz se ven en el relieve tres huevos de avestruz, cuya significación, que no entiendo del todo, parece aludir a la Santísima Trinidad, origen y principio de todo lo creado. Al salir de la catedral íbamos fatigados, anonadados de tanta obra maestra. Pero aún vimos la Puerta de Santa Maria, que se alza en honor de Carlos V y que es un notable fragmento de arquitectura. Las estatuas, colocadas en hornacinas, tienen una fuerza de expresión que suple a su carencia de esbeltez. Cerca de esta puerta se halla el paseo, que marcha a orillas del Arlanza, río considerable en España, puesto que ya tiene más de dos pies de profundidad. En este paseo se alzan cuatro estatuas, que representan a cuatro reyes o condes de Castilla: don Fernán González, don Alonso, don Enrique II y don Fernando I. Antes de marcharnos de Burgos estuvimos viendo La Cartuja de Miraflores, que se halla a media legua de la ciudad y en la que viven todavía algunos frailes viejos y enfermos, que allí esperan su muerte. La Cartuja se halla en una colina y presenta un aspecto simple y austero; el techo es de tejas y los muros de una piedra grisácea. Todo parece estimular el pensamiento y nada los ojos. Dentro hay grandes claustros silenciosos, enjalbegados y frescos; celdas cuyas puertas se abren a estos claustros y vitrales de color en las ventanas, en los que se reproducen asuntos religiosos, como por ejemplo una original Ascensión del Señor, que representa los pies del Salvador ya desaparecido y la huella de ellos impresa en una roca, rodeada de santos en adoración. Una fuente en medio de un patio pequeño constituye una nota alegre en aquel lugar, que es el jardín del Prior. Hay también algunas parras y flores y plantas que crecen desordenadamente de una manera pintoresca. El Prior es un viejo de noble y melancólico rostro, con un hábito muy distinto del que usaban los frailes, pues no se les ha permitido conservar los que tenían. Nos recibió cortésmente y como hacía frío nos invitó a sentarnos cerca del brasero. Luego nos obsequió con agua fresca, azucarillos y unos cigarros. Este pobre fraile viejo tenía toda la ilusión por las glorias de su Orden y vivía por tolerancia compasiva en este ruinoso convento, cuyas bóvedas se derrumbarán cualquier día sobre su sepultura. En el cementerio vemos dos o tres grandes cipreses como en los cementerios turcos. Este campo santo tiene ciento diecinueve cartujos en su seno, que son los fallecidos desde la construcción del convento. En el suelo no se ve ni una lápida, ni una cruz, ni una inscripción; solamente hierba espesa que crece a ras de tierra. Todos reposan allí tan humildes en la muerte como lo fueron en vida. La mansión de los hombres resulta pobre, pero la casa de Dios es rica. En el centro de una nave se hallan las tumbas de Juan II y de la reina Isabel, su esposa. Parece mentira que la paciencia humana pueda haber realizado semejante obra. Dieciséis leones, dos en cada esquina, sostienen ocho escudos con las armas reales. Además se muestran infinidad de figuras alegóricas, santos y apóstoles, entre los cuales hay palmas, pájaros, fronda, arabescos, todo ello formando un, trabajo prodigioso, difícil de imaginar. Al lado del Evangelio se encuentra el sepulcro del infante don Alonso. La figura aparece de rodillas ante un reclinatorio. Un arco gótico, que sirve de marco a la composición, medio empotrado en el muro, ostenta entre otros motivos unos angelotes en actitud de coger racimos de uva, descendiendo de una parra primorosamente calada. Esta maravilla es de alabastro y se debe al cincel de Gil de Siloé, que también es el autor de las esculturas del altar mayor. Una sillería de Berruguete completa el conjunto que, en verdad asombra encontrar en medio de este desierto. Desde lo alto del montículo pudimos ver a lo lejos el lugar donde se hallan los restos del Cid y de doña Jimena, su mujer. Es San Pedro de Cardeña. Por cierto que, a propósito de esta tumba, se refiere un episodio pintoresco que transmitimos al lector sin garantizar su autenticidad. Durante la invasión francesa, el general Thibaut quiso trasladar los restos del Cid desde San Pedro de Cardeña a Burgos; tenía el propósito de levantar un mausoleo en un lugar público, para que fueren venerados los restos heroicos por el pueblo a quien esta presencia debía inspirar caballerescas emociones. El ilustre general hizo poner los huesos del Campeador junto a sí para que su proximidad aumentara su valor, cosa que en realidad no necesitaba. Pero el proyecto del sarcófago no pudo llevarse a cabo y el Cid volvió junto a doña Jimena a San Pedro de Cardeña, donde yacen definitivamente. Al Cid no le ha faltado más que ser canonizado; su gloria así hubiese sido completa; pero no ha podido realizarse esta canonización por haber tenido antes la idea herética y absurda de querer que le enterrasen junto a su famoso caballo Babieca. La gloria del Cid ha tenido la magnífica consecuencia de inspirar a los poetas anónimos del Romancero y a Guillén de Castro, Diamante y Corneille. 6.- El correo real.-Una galera.-Valladolid.-San Pedro.-Una representación de «Hernani»·—Santa María de Nieva.-Madrid El Correo real, en el que partimos de Burgos, merece una descripción particular. Se trata de un modelo de coche que ya no puede encontrarse en ninguna parte más que en la España fósil. Es un armatoste con ruedas enormes, colocadas muy a la trasera de la caja, que fue de color rojo en tiempo de Isabel I la Católica. Es un cajón extraño, con muchas ventanas de forma redondeada, almohadillado por dentro con pequeños cojines, que tal vez fueron en otro tiempo de satén rosa. Ahora, a pesar de sus adornos y agremanes, ostentan todos los colores. Semejante carroza estaba sencillamente suspendida en unas cuerdas, reforzadas en algunos sitios con soga de esparto. Tiran de esta máquina unas cuantas mulas puestas en hilera, con sus correspondientes postillones y el mayoral con su chaqueta de piel de astracán y pantalón de piel de oveja, vestido que le da una apariencia completamente rusa. Entre una lluvia de gritos, latigazos y blasfemias nos pusimos en marcha. Caminábamos a gran velocidad; devorábamos el terreno con una rapidez fantástica. Nunca he visto mulas más furiosas, más bravas, ni más indómitas. Las comarcas que cruzábamos tenían un aspecto verdaderamente salvaje: eran inmensos yermos desprovistos de árboles, monótonos, terminados en montañas de color ocre, a las cuales ni siquiera la distancia podía dar un tinte azulado. De vez en cuando atravesábamos pueblecillos construidos en barro, ruinosos la mayor parte de ellos. Cenamos en Torquemada, pueblo situado en la margen de un río, entre numerosas fortificaciones en ruina. Un hecho particular es que en todo el pueblo no existen cristales; solamente en el Parador hay alguno; pero aquí, en cambio, la cocina ostenta un agujero en el techo. Engullimos unos cuantos garbanzos, que golpeaban en nuestro estómago como perdigones en un pandero y volvimos a nuestro cajón para continuar de nuevo el desenfrenado viaje. Por regla general, cuando dos coches de estos tirados por mulas se cruzan en un camino, uno de los dos vuelca, y así ocurrió. De pronto salimos despedidos hacia el techo del coche, que se había hecho mil pedazos y poco después pudimos ver en medio del campo, con gran satisfacción, que nuestro daguerrotipo, en su estuche, estaba intacto, como si estuviese en la tienda de Susse donde lo compramos. Las mulas se habían esfumado y no disponíamos por el momento más que de un coche destrozado y sin ruedas. Pero la venta no estaba lejos. Poco después fueron a buscar dos galeras, que nos recogieron con nuestros equipajes. La galera da una idea exacta de su nombre; es una carreta de dos o cuatro ruedas, que no tiene fondo ni suelo; la parte inferior está constituida por un tejido de cuerdas que forman una red donde se colocan los equipajes; encima hay un gran colchón español que, naturalmente, os hace sentir todas las esquinas y ángulos de los equipajes amontonados debajo. Los pacientes se colocan como pueden en este nuevo suplicio, junto al cual las parrillas de San Lorenzo y de Guatimozin son un lecho de rosas ya que en ellas era posible, al menos, moverse. En Venta de Trigueros engancharon a nuestra galera un hermoso caballo rosa, que parecía una copia del tan criticado caballo de Triunfo de Trajano de Eugenio Delacroix. Nos apeamos en un parador magnífico, extraordinariamente limpio, donde nos alojan en dos cuartos con balcón a la plaza, paredes pintadas al temple de color amarillo y verde y en el suelo una estera de color. En realidad, hasta ahora nosotros no habíamos comprobado esa fama de suciedad y desorden de que gozan las posadas españolas. Por lo menos todavía no nos habíamos encontrado en dichas casas con esos insectos de que tanto se hablaba. Valladolid, es una gran ciudad casi desierta. Tiene cabida para doscientos mil habitantes y sólo viven en él veinte mil. Es una ciudad tranquila, limpia y señorial, en la que el Oriente se hace ya notar. La fachada de San Pablo está cubierta de arriba abajo con esculturas admirables de la primera época del Renacimiento. Por fortuna esta fachada presenta delante de sí el amplio espacio de una plaza y se puede tomar vista con el daguerrotipo, cosa nada fácil en otros edificios medievales que suelen estar empotrados entre casas y construcciones abominables. Llovía intensamente desde que entramos en Valladolid y no pudimos realizar nuestro deseo. Pero bastaron veinte minutos de sol entre oleadas de lluvia para poder reproducir de un modo claro y distinto las agujas de la catedral y una gran parte del pórtico. Vimos otro edificio destinado a Biblioteca, de un gusto arquitectónico fino y elegante. Una columna pequeña une dos arcos en un corte de muy feliz expresión. Nos informan que en esta casa nació el terrible Felipe II. La Plaza de la Constitución de Valladolid es amplia y hermosa; a su alrededor se ven casas sostenidas por grandes columnas de granito azulado, de una sola pieza, que causan un admirable efecto. El Ayuntamiento, de color verde manzana, ostenta un letrero en honor de la Inocente Isabel, como suelen llamar aquí a la reina niña. En lo alto del edificio hay un reloj que se ilumina por la noche como el del Hotel de Ville de París, cosa que parece entusiasmar mucho a los habitantes. Bajo los soportales hay infinidad de tiendas de sastres, sombrereros y zapateros, que son los tres oficios más importantes de España. También se hallan algunos cafés y en ese punto se concentra toda la vida y el movimiento de la población. En el resto de la ciudad apenas se encuentra nadie salvo alguna criada o labriego que va en busca de agua detrás de su borrico. La soledad parece mayor por la gran superficie que ocupa este pueblo, cuyas plazas son más numerosas que las calles. En el paraje llamado el Campo Grande, próximo a la puerta principal, hay quince conventos y todavía cabrían más. La noche en que llegamos se ponía en el teatro una obra de Bretón de los Herreros, poeta dramático muy célebre en España. El baile nacional con que terminó e l espectáculo era bastante mediano, aunque no tan fúnebre como el de Vitoria. Al día siguiente se representaba, Hernani o el honor castellano, de Víctor Hugo, traducido por don Eugenio de Ochoa y no quisimos dejar de asistir a semejante, espectáculo. La traducción de la obra es escrupulosa y está trasladada verso por verso; sin embargo se ha suprimido alguna escena, como la de los retratos, porque los españoles la consideran ofensiva para ellos al representarlos un poco ridículamente. En general, los españoles se molestan cuando se habla de ellos de una manera poética y dicen que han sido calumniados por Hugo, por Merimée y por casi todos los que han escrito sobre España. Tal vez, pero ha sido para embellecerla. Reniegan enérgicamente de la España del Romancero y de la España oriental. Sus pretensiones más gratas consisten en no resultar pintorescos ni poéticos. El drama se representó bien; el Ruy Gómez de Valladolid no tiene nada que envidiar al de la calle de Richelieu, lo cual no es poco decir. El Hernani hubiera resultado aceptable si no hubiera tenido el capricho extravagante de vestirse de trovador de cromo. La doña Sol, casi tan joven como mademoiselle Marx, no tenía su talento. Al salir de Valladolid el paisaje cambia de carácter y vuelven las llanuras. No se parecen éstas a las de Burdeos, puesto que se ven de vez en cuando grupos de verdes chaparros y pinos anchos de copa. Por lo demás el aspecto de desolación no varía; de trecho en trecho se ven ruinas que llevan el nombre de pueblos, montones de escombros quemados y devastados por los facciosos, donde vaga errante algún que otro vecino desarrapado y pálido. Olmedo, donde se hace alto para comer, es un montón de ruinas. Hay calles enteras desiertas y otras obstruidas por el derrumbamiento de las casas. Las antiguas fortificaciones desmanteladas rodean como una cintura a la ciudad. Pero hay hermosos árboles que se yerguen esplendorosos sobre baluartes. La despoblación de España es terrible. En tiempo de los árabes tenía treinta y dos millones de habitantes, ahora no tiene más que diez o doce. Al salir de Olmedo el paisaje no ofrece gran variedad. Una vez en el campo pude contemplar un magnífico efecto de sol; los rayos de luz herían de soslayo una cadena de montañas a lo lejos, dibujándose todos los detalles con extraordinaria limpieza. El pintor que fuera capaz de copiar exactamente este efecto de luz sería tachado de exagerado y falso. Siguiendo nuestro camino nos encontramos con una hilera de elevadas montañas. Pero apenas franqueada ésta se presentaban otra y otra más, antes ocultas a nuestros ojos. Yo estaba embriagado de aquel aire tan vivo y tan puro. Me sentía alegre, ligero, entusiasta, poniéndome a dar gritos y a triscar como un cabritillo. Sentí el deseo de tirarme por aquellos precipicios encantadores, tan vaporosos, azules y aterciopelados. A la vuelta de un puente, muy a propósito para que nos hubiesen acechado los bandidos, vimos una columnita con una cruz; era un monumento a un pobre hombre que allí había muerto a mano airada. De vez en cuando nos encontrábamos con maragatos que caminaban con sus trajes del siglo XVI – faja de cuero ceñida, con hebilla, calzón amplio y sombrero de ala grande o valenciano, con sus zaragüelles de tela blanca, su pañuelo anudado alrededor de la cabeza, su manta de tela rayada, de colores vivos, cruzada sobre el hombro —de infinidad de recuas de mulas enjaezadas de una manera primorosa, con cascabeles, mantas y alforjas policrómicas, conducidas por arrieros provistos de carabinas. Al fin, lo pintoresco tan deseado por nosotros surgía abundantemente. A fuerza de trepar una montaña alcanzamos la cumbre y nos sentamos en el plinto del zócalo de un gran león de granito, que marca el límite entre dos vertientes: a un lado Castilla la Vieja y al otro Castilla la Nueva. Madrid, como Roma, se haya circundado por un campo desierto, seco, árido, del que es muy difícil formarse idea. No hay ni una gota de agua, ni una planta verde, ni un árbol; sólo arena amarilla y peñascos de color de hierro. Al alejarse de la montaña ya no se ven rocas, sino pedruscos y luego de tarde en tarde alguna venta polvorienta o algún campanario de color parduzco, que recorta su perfil en el horizonte. Pasan bueyes de aire melancólico uncidos a esas carretas de que ya hemos hablado; algún campesino a caballo o en una mula, con su carabina en el arzón, el sombrero sobre los ojos y la expresión severa; o bien, largas recuas de asnos cargados de paja picada que va dentro de redes de cuerda. El burro que va a la cabeza, llamado el asno coronel, ostenta siempre un plumero o penacho que marca su superioridad entre los personajes de orejas largas que dirige. Al cabo de algunas horas, que la impaciencia hacía aún más largas, divisamos Madrid. Poco después entrábamos por la Puerta de Hierro en la capital de España. La diligencia siguió al principio por una alegre avenida de árboles achaparrados, de poca fronda, orillada de torrecillas de ladrillo que se emplean para subir el agua. Y ahora que hablamos de agua se me ocurre decir que habíamos cruzado el Manzanares por un puente digno de un río más importante. Luego pasamos por el Palacio Real que es uno de esos edificios que se ha convenido en considerar de buen gusto. Las terrazas inmensas que lo realzan y contrastan le dan una apariencia de grandiosidad. Sufrimos la revisión en la Aduana y seguimos hasta la calle del Caballero de Gracia, pasando por la calle de Alcalá, cerca del Prado, para ir a instalarnos en aquella calle a la fonda de la Amistad, donde precisamente se alojaba la señora de Espartero, duquesa de la Victoria. Una de las cosas que primeramente hicimos fue enviar a Manuel, nuestro criado, que era un gran aficionado a los toros, a tomar billetes para la primera corrida que hubiese. 7.- Corrida de toros.-El picador de Sevilla.-El «volapié» Hubo que esperar dos días. Pocas veces he estado más impaciente y para templarme un poco leí más de diez veces el cartel pegado en las esquinas principales, el cual era altamente prometedor. Ocho toros de las más famosas ganaderías; Sevilla y Antonio Rodríguez, picadores; Juan Pastor, a quien también llaman el Barbero y Guillén, espadas. Se indicaba la prohibición de arrojar al coso mondas de naranjas y otros proyectiles que pudieran perjudicar a los diestros. Muchas veces se ha dicho que en España se iba perdiendo la afición a los toros y que la civilización acabaría por desterrarla. Si esto fuese verdad tanto peor para la civilización, porque una corrida de toros es uno de los espectáculos más hermosos que puede imaginar un hombre. Afortunadamente, este día no ha llegado aún y los escritores sentimentales que afirmen lo contrarío no tienen más que trasladarse un lunes, entre cuatro y cinco de la tarde a la Puerta de Alcalá, para convencerse de que la afición a este espectáculo cruel está muy lejos de anularse. El lunes día de toros es día de fiesta. Nadie trabaja, y la ciudad entera se muestra conmovida. Los que no tienen billetes se dirigen a toda prisa a la calle de Carretas, donde esta la taquilla, con la esperanza de encontrar una localidad; estas localidades son numeradas, cosa verdaderamente digna de elogio que bien pudiera imitarse en los teatros de Francia. La calle de Alcalá, que es la vía donde desembocan las calles más transitadas, hierve en gente de a pie, a caballo y en coche. Para esta fiesta salen de las cocheras los viejos calesines llenos de polvo y las carretelas más extravagantes Y barrocas que pueden figurarse, ostentando caprichosos arreos y unas mulas formidables. Los calesines recuerdan los carricoli de Nápoles: enormes ruedas rojas, una caja sin ballesta, adornada con pinturas alegóricas y forrada de damasco o de jerga con franjas de seda y en todo ello un estilo rococó de lo más divertido. El cochero va sentado en la vara, desde donde dirige y azota a la mula, dejando así un sitio más a su cliente. La mula luce todas las plumas, madroños, cintas, penachos y cascabeles que se pueden colgar en los arreos de un animal. En el calesín van ordinariamente una manola con su amiga y un manolo. En la trasera se agrupa un enjambre de chiquillos materialmente colgados del coche que corre veloz como el viento entre un torbellino de polvo y gritería. Hay también carrozas de cuatro o cinco mulas, cuyos modelos habría que buscar en aquellos cuadros de Van der Meulen, que muestran las correrías y las fiestas de caza de Luis XIV. En este día salen a relucir todos los vehículos, pero lo típico entre las manolas, que vienen a ser las grisetas de Madrid, es el calesín para ir a los toros. Si es preciso empeñan los colchones para obtener el dinero de la entrada y sin ser muy virtuosas los demás días de la semana, el domingo y el lunes lo son mucho menos. Se ven asimismo labriegos que llegan a caballo, siempre con su carabina en el arzón de la silla; otros llegan en burros, solos o con sus mujeres. Y aparte de esto, la gente elegante que va en calesa y la multitud dé honrados ciudadanos y de señoras tocadas con mantilla, que marchan a pie y de prisa, para no perderse la salida de las cuadrillas, ni el espectáculo previo de un piquete de la guardia nacional a caballo que sale a despejar el ruedo momentos antes de que un mozo tome de manos del alguacil, que huye precipitadamente, la llave del toril donde están encerrados los toros. El toril se halla enfrente de la puerta del matadero, que es donde se desuella a las reses muertas. Los toros son conducidos a la plaza la víspera de la corrida por la noche por un paseo cercano a Madrid, llamado el Arroyo, a donde suelen acudir los aficionados, cosa que tiene su peligro, pues las reses marchan en libertad y no siempre obedecen a los esfuerzos que sus conductores hacen para guardarlas. Los toros entran, por último, en los patios del circo, merced a unos bueyes que están habituados a este menester y que se mezclan al ganado bravo. A esta operación se le llama el encierro. La Plaza de Toros está situada a mano izquierda, saliendo de la Puerta de Alcalá, que por cierto es una puerta muy hermosa, semejante a un arco de triunfo, con trofeos y bélicos adornos. La Plaza es un circo enorme, que por fuera no ofrece nada de particular, con sus paredes blanqueadas. La entrada se efectúa con perfecto orden, porque todo el mundo tiene su localidad numerada. Por dentro, la disposición es la siguiente: alrededor de la arena, de tamaño verdaderamente romano, hay una barrera circular de tablas de unos seis pies de altura, pintada de rojo oscuro y provista por el lado de fuera de un reborde o estribo a dos pies del suelo, donde los chulos y banderilleros apoyan el pie para saltar el lado opuesto cuando se ven acosados por el toro. A esta barrera la llaman las tablas. La plaza tiene cuatro puertas para su servicio: la del toril y otras tres para la salida de reses y otros menesteres. Detrás de esta barrera hay otra un poco más alta, que forma con la primera una especie de pasillo, donde suelen estar para descansar los picadores sustitutos, los chulos cansados, el cachetero y algunos aficionados que, a fuerza de influencia, logran a pesar de los reglamentos situarse en aquel pasillo, lugar que en España es tan codiciado, por lo menos, como el escenario de la Opera en París. A veces ocurre que el toro salta furioso la primera barrera; para evitar que salte a la segunda, ésta protegida por una larga cuerda destinada a prevenir otro envite; carpinteros, con hachas y martillos, se encuentran siempre dispuestos a reparar los desperfectos que se produzcan en la barrera, por lo que los accidentes son casi imposibles. A pesar de esto, yo he visto toros de muchos pies, como en España se dice, que han saltado sobre la segunda barrera, de lo cual da fe también un aguafuerte de los de la Tauromaquia de Goya, el célebre autor de los Caprichos, aguafuerte que representa la cogida del alcalde de Torrejón, muerto lamentablemente por la embestida de un toro saltarín. A partir de esta segunda barrera comienzan las gradas que ocupan los espectadores; las más cercanas a las cuerdas se llaman asientos de barreras; las que están más arriba tendidos, y las que se hayan adosadas a las gradas cubiertas, tabloncillos. Así debían ser las de los anfiteatros de Roma; éstas son de granito azulado y tienen, como aquéllas, por techo el cielo. Después están las localidades cubiertas, clasificadas en delanteras: las de delante, centro las de en medio y tabloncillos las pegadas a la última pared. Encima de estas gradas se halla otro piso con los palcos por asientos en número de ciento diez; el palco por asientos se diferencia del palco corriente en que se puede ocupar en él un sólo asiento, como en las butacas de balcón de la Opera. Son muy grandes y caben en ellos unas veinte personas. Los palcos de la Reina Gobernadora y de la Inocente Isabel se hayan adornados con colgaduras de seda y cerrados con cortinas. Junto a este palco se halla el del Ayuntamiento, que es el que ocupa el presidente de la Plaza, encargado de resolver las dificultades que ocurran. El circo así distribuido tiene cabida para doce mil espectadores, quienes pueden contemplar perfectamente el espectáculo, cómodamente sentados. Este recinto enorme está siempre lleno y l os que no pueden ocupar asientos de sombra, prefieren abrasarse al sol antes que perder la corrida. Entre la gente elegante es, de rigor estar abonado a un palco de los Toros, como en París a un palco de los Italianos. Cuando salí del corredor para subir a mi localidad sentí una especie de vértigo deslumbrador. El circo se encontraba inundado a torrentes por la luz del sol, suprema araña que tiene la ventaja de no chorrear aceite; seguramente el mismo gas no conseguirá eclipsarlo en mucho tiempo. En el ambiente flotaba un rumor inmenso. En el lado del sol fulguraban palpitando millares de abanicos y pequeños quitasoles redondos con mango de madera, que daban la impresión de un enjambre de pájaros de colores diversos, dispuestos a emprender el vuelo. No había un solo asiento vacío. Os aseguro que este espectáculo por sí sólo es admirable; son doce mil espectadores en un teatro tan amplio que sólo Dios puede pintar, con su techo de azul espléndido extraído de la eternidad. La Guardia Nacional, a caballo, bien vestida y bien montada, dio una vuelta al ruedo precedida de dos alguaciles —sombrero con penacho y traje a la moda de Enrique IV; justillo y capa negros y botas a la jineta— para despejar de aquel terreno algunos aficionados remolones y algunos perros. Una vez desalojado el ruedo los dos alguaciles marchan a buscar a los toreros, o sea a los picadores, chulos, banderilleros y al espada, que es el principal actor del drama. Los picadores montan caballos con los ojos vendados, para evitar que la presencia del toro les asuste y les haga huir. El traje de los picadores es pintoresco: consta de una chaquetilla corta, bordada recargadamente de oro o plata, lentejuelas, botones de filigrana y otros adornos, especialmente en las hombreras, donde la tela desaparece por completo bajo una masa de arabescos entrelazados, fosforescente y luminosa; chaleco del mismo estilo, camisa con chorrera, corbata de colores, mal anudada, una faja de seda y pantalones de piel color leonado forrados de hierro, con objeto de proteger las piernas contra las astas de los cornúpetos; en la cabeza llevan un sombrero gris de alas enormes, de copa baja, adornado con madroños; los cabellos están reunidos en la nuca y sujetos por la moña, que es una gran bolsa o moño, de cintas verdes. Tal es el atavío de estos luchadores. El picador lleva como arma una pica con punta de hierro, de una o dos pulgadas de longitud, con el que aunque hiere al toro no lo hace gravemente, sino sólo lo bastante para contenerlo y enfurecerlo. El picador lleva su mano envuelta en un pedazo de badana para evitar que la pica se escurra. La silla es muy alta, por delante y por detrás y se asemeja a los arneses ribeteados de acero en que se sentaban los paladines de la Edad Media en los torneos; los estribos son de madera en forma de zueco, como los estribos turcos; la espuela, armada como puñal, es larga, de hierro y se sujeta fuertemente al talón del jinete para hostigar con energía a los caballos, quienes a veces están medio muertos y no responderían a una espuela corriente. Los chulos muestran un aire muy ligero y muy simpático, con su calzón corto, verde, azul o rosa, de seda, bordados de oro a lo largo de la costura y sus medias también de seda, blancas o color de carne. Llevan la faja bien ceñida, la montera graciosamente inclinada hacia la oreja; lucen una chaquetilla brillante, labrada con dibujos y arabescos; del brazo llevan una cap a que despliegan y agitan delante del toro para irritarle, engañarle o atontarle. Estos toreros suelen ser jóvenes, esbeltos y delgados, al contrario de los picadores, que en general se distinguen por sus formas atléticas y su alta estatura: los unos necesitan la agilidad, los otros la fuerza. Los banderilleros lucen el mismo vestido y su misión estriba en clavar en el morrillo del animal unas especies de flechas que llevan un gancho de hierro en la punta; este arma está adornada de papel de colores y se llama banderilla. Su objeto es el de excitar la furia del toro y prepararle para la espada del matador. El espada ostenta un traje más rico que el de los banderilleros, más adornado, algunas veces de seda roja, color que excita mucho al toro. El arma de este torero consiste en una espada larga, con la empuñadura en cruz. Lleva en la otra mano un trozo de tela encarnada, sujeto a un palo transversal. A esta clase de escudo flameante se le llama muleta. Confieso que tenía el corazón oprimido como por una mano invisible. Sentía escalofríos por la espalda y fuerte latido en las sienes. Es sin duda de las emociones más violentas que he experimentado en mi vida. A poco sonó una música alegre, se abrieron las rojas puertas del toril y saltó al ruedo, en medio de una ovación inmensa, un hermoso toro casi negro, lustroso, soberbio, con enorme papada, cuernos arqueados, brillantes y puntiagudos, patas delgadas y un rabo que se agitaba sin cesar. El animal se detuvo un instante, resopló dos o tres veces cegado por la luz y alocado por el ruido. Luego, al ver al primer picador, se lanzó a galope sobre él con ímpetu salvaje. El picador era Sevilla. Este célebre Sevilla viene a ser el ideal en su clase y no resisto la tentación de describirlo. Imaginaos un hombre de unos treinta años, de buena traza y empaque, robusto como Hércules, oscuro de color como un mulato, con ojos magníficos y un rostro digno de un césar de Tiziano. Tenía una expresión tranquila y jovial; algo desdeñoso, en su aspecto había algo verdaderamente heroico. Cuando le embistió el toro bajó la punta de su pica y sosteniendo el empuje de la fiera victoriosamente, logró que ésta vacilase y siguiese su camino con una herida que no tardó en rayar la negrura de la piel con hilos rojos; el bicho se detuvo un momento y después arremetió con redoblado empuje al segundo picador, colocado a cierta distancia. La cornada rompió el vientre del caballo, de tal forma que las entrañas, saliendo por la herida, colgaban hasta el suelo; yo supuse que el picador tendría que retirarse para ir a buscar otro caballo, pero no hizo nada de eso: se limitó a tocarle la oreja para ver si el golpe era mortal. La herida del caballo, aunque terrible a la vista, era de las que podían curar; bastaba para ello volverle a meter los intestinos en el vientre y darle dos o tres puntos de sutura, con lo que el pobre animal podría seguir la corrida. El picador le dio un espolazo y a galope corto fue a colocarse más lejos. Poco después el toro, nuevamente impetuoso, se precipitó sobre Sevilla, con tal violencia, que el caballo salió rodando con las cuatro patas en alto, quedando debajo de él Sevilla; caído de buena suerte, porque el hombre permanece así a cubierto con el cuerpo del animal, que le sirve de coraza. Intervinieron los chulos y levantaron a Sevilla que, imperturbable, volvió a montar. Terminada la suerte de picas, llegaron los banderilleros con sus saetas adornadas de papel de color y poco después el cuello del animal ostentaba un verdadero collar con aquellos arpones que se afianzaban más y más a medida que hacía esfuerzos para desprenderse de él. El toro, desesperado, furioso, hacía violentas contorsiones, y una de las veces, con supremo esfuerzo, saltó por encima de la barrera. Todos los que se encontraban en el callejón saltaron prestamente al ruedo y el toro tuvo que salir nuevamente a él por una de las puertas, hostigado por los palos y bastonazos de los espectadores de primera fila. En seguida se dejó el campo libre al espada Juan Pastor, quien lo primero que hizo fue saludar al palco del Ayuntamiento y pedir permiso para matar al toro. Otorgado el permiso, tiró su montera al aire y se fue hacia el animal con paso resuelto, llevando la espada escondida entre los pliegues de la muleta. Una vez delante del toro el espada agitó varias veces la roja tela, sobre la cual abalanzose ciegamente el animal. Las acometidas de la fiera eran esquivadas por un movimiento del cuerpo, volviéndose aquélla rápidamente para cornear con furia el trapo, que no podía romper, sino solamente desviar. Llegado el momento oportuno, el matador, frente a frente del toro, hizo un movimiento con la muleta que, sostenía en su mano izquierda, mientras con la espada colocada horizontalmente a la altura de los cuernos del bicho, esperó un instante. Es difícil expresar verbalmente la atención, la angustia y la curiosidad mezcladas que esta situación produce y que vale por todos los dramas de Shakespeare. Pocos instantes después uno de los dos actores ha de quedar muerto. Cuál de ellos será ¿el hombre o el toro? En este duelo el toro posee todas las ventajas materiales: los cuernos terribles, buidos como puñales una fuerza impulsiva extraordinaria, cólera de bruto que no tiene conciencia del peligro. El hombre sólo tiene su corazón y su espada..., y doce mil miradas fijas en él. ¡Las mujeres hermosas esperan para aplaudirle con sus blancas manos! De pronto se separó la muleta, dejando al descubierto el pecho del matador; tenía los cuernos del toro a una pulgada; lo creí perdido. Rápido como el pensamiento pasó un relámpago de plata por entre los cuernos: el toro cayó de rodillas mugiendo dolorosamente, con la espada clavada en lo alto del cuello como el ciervo de San Humberto, que sobre las ramas de su cornamenta llevaba una cruz, según el maravilloso grabado de Alberto Durero. Todo el circo estalló en una ovación clamorosa; desde los palcos de la nobleza, las gradas de la burguesía y el tendido de manolos y manolas, se alzó ardientemente, con toda la expresión meridional, una tempestad de gritos y vociferaciones: ¡Bravo! ¡Bien! ¡Viva el Barbero! ¡Viva! El espada había propinado al toro un golpe muy estimado, que se llama estocada a volapié; el toro muere sin perder una gota de sangre que es lo más elegante y al caer de rodillas parece reconocer la supremacía de su adversario. Se dice por los aficionados que esta suerte la inventó el célebre torero del siglo pasado: Joaquín Rodríguez. No relataremos sucesivamente la muerte de los ocho toros que se lidiaron aquel día; únicamente citaremos algunos episodios y variantes característicos. Hay veces que los toros no son bravos, e incluso algunos resultan mansos, notándose que prefieren la dehesa al circo; vuelven la espalda a los picadores y no les importa que los chulos agiten sus capas rojas delante de sus narices. Entonces hay que recurrir a otros medios más violentos: a las banderillas de f u ego, que son algo así como unos cohetes, que estallan en chispas y detonaciones una vez colocados en el cuerpo del cobarde cornúpeto. Gracias a esto el toro resulta a la vez pinchado, abrasado y enloquecido; así que, aunque sea el más aplomado de todos los toros, tiene que enfurecerse necesariamente. Las banderillas de fuego no se emplean sino cuando son indispensables; sólo se recurre a ellas cuando el presidente, que se hace el remolón para otorgar el permiso se decide a ello. En la plaza se producen gritos, aullidos, pataleo y unas exclamaciones incomprensibles. Abruman de injurias al toro: le llaman bandido, asesino y ladrón; el golpear de los bastones se une a las voces; las tablas de los palcos crujen y la irritación del público llega a su colmo: ¡Fuego al presidente! ¡Que le echen los perros! Y al mismo tiempo la colérica multitud amenaza con los puños al palco de la Presidencia. Por fin se concede el anhelado permiso y se restablece la calma. En ocasiones el toro es tan cobarde que no bastan las banderillas de fuego. Retrocede, vuelve a su querencia y se niega a combatir. Entonces vuelven a oírse los, gritos de: ¡Perros! ¡Perros!, Y a una señal del presidente entran en el ruedo estos personajes. Son unos bichos admirables, de belleza y raza purísima. Se van sin vacilar al toro que, por lo pronto, lanza al aire media docena de ellos; pero hay otros, los más fuertes y decididos, que hacen presa en sus orejas. Una vez que se han agarrado al toro, son como las sanguijuelas: se les podría retorcer sin conseguir que se soltasen. El toro sacude la cabeza, los golpea contra la barrera, pero todo es inútil. Cuando esto dura algún tiempo, el puntillero o el matador clavan su estoque en el costado de la víctima, que vacila, dobla las rodillas y se desploma en tierra, donde le rematan. Otras veces se emplea también la media luna, que es un arma que corta a la res los jarretes traseros y anula en ella toda resistencia. Pero entonces la lucha deja de ser tal y se convierte en una repugnante carnicería. En esta misma corrida, S evilla, que es un magnífico jinete, fue muy aplaudido por lo que vamos a relatar: un toro de extraordinaria potencia corneó a su caballo por el vientre, levantándole en vilo por completo, a pesar de aquella postura peligrosísima, Sevilla ni perdió los estribos ni apenas se balanceó en su silla, sosteniendo tan bien a su montura, que ésta, al caer, volvió a quedar sobre las cuatro patas. La corrida había sido buena. Ocho toros, catorce caballos muertos y un chulo herido. En realidad no era posible pedir más. Cada corrida debe producir alrededor de veinte o veinticinco mil francos. Un médico y un sacerdote aguardan durante la fiesta en una de las dependencias de la plaza para prestar sus auxilios al cuerpo o al alma. Como se ve no se descuida nada y los empresarios son previsores. Una vez muerto el último toro, el público salta al ruedo para observarle más de cerca, mientras poco a poco van retirándose los espectadores discutiendo los lances de la corrida y las cogidas, si la hubo. Y las mujeres ¡me preguntaréis! ¿Cómo son? Tal es una de las primeras preguntas que se dirigen al testigo. Debo de confesaros que lo ignoro. Creo recordar de una manera vaga que a mi alrededor había mujeres muy bonitas, pero no puedo asegurarlo. Para dilucidar sobre este importante problema, es necesario que vayamos al Prado. 8.- El Prado.-La mantilla y el abanico.-Varios tipos.-Los aguadores.-Cafés de Madrid.-Periódicos.-Los políticos de la Puerta del Sol.-La sociedad española.El teatro del Príncipe.-El Palacio Real.-Las Cortes y el monumento del Dos de Mayo.-La armería.-El Buen Retito. Las dos primeras ideas que suscita la palabra Madrid en nuestra imaginación son: el Prado y la Puerta del Sol. Vamos, pues, al Prado: es la hora del paseo. El Prado consta de varias avenidas con una calzada en medio para los coches; está bordeado por árboles pequeños y sin copa, cuyo tronco se baña en un pequeño estanque de ladrillo que comunica con los otros por un canal por donde circula el agua del riego. Sin esta medida de precaución el sol y el polvo terminarían con los árboles. Arranca el paseo del convento de Atocha, sigue por delante de la puerta de este nombre y termina en la puerta de Recoletos. El público elegante no pasea más que por el espacio que media entre la fuente de Cibeles y la de Neptuno, desde la puerta de Recoletos a la Carrera de San Jerónimo. Allí se encuentra el llamado Salón, rodeado de sillas como la Gran Avenida de las Tullerías. La imaginación de los elegantes no brilla por su buen sentido, habiendo elegido el sitio más polvoriento, más incómodo y menos sombreado de todo el Paseo. La aglomeración es tan grande en el espacio comprendido entre el Salón y el paseo de coches, que a veces no es posible sacar el pañuelo del bolsillo por impedirlo las apreturas. Se ve uno precisado a seguir paso a paso en una fila, como en las colas de un teatro. La razón principal para que se haya elegido este sitio es tal vez que aquí se pueden ver y saludar unos a otros los peatones y los que van en coche, siendo para aquéllos un honor el que les vean saludar a los que van en carroza. Los trenes no son muy lucidos; la mayor parte van tirados por mulas y parecen coches de duelo siguiendo alguna carroza mortuoria. El mismo carruaje de la Reina es de lo más sencillo y burgués. Cualquier inglés adinerado le desdeñaría. Cierto que hay excepciones, pero son raras. Lo verdaderamente admirable son los caballos de silla andaluces, en los que se pavonean los petimetres de Madrid. Nada más gracioso ni más esbelto que un caballo andaluz con su larga y espesa cola y sus crines entrelazadas, con sus arreos floridos de madroños rojos, su cuello redondeado y fino y sus brillantes ojos. Recuerdo uno en el que montaba una mujer; el caballo parecía de color de rosa, una rosa de Bengala salpicada de plata, de una belleza maravillosa. El Prado ofrece un golpe de vista animadísimo y como paseo es, desde luego, uno de los más bellos del mundo, principalmente por la afluencia de gente que por él circula todas las tardes de siete y media a diez. El sitio, sin embargo, es muy vulgar a pesar de los esfuerzos de Carlos III por embellecerlo. En el Prado se ven pocas mujeres con sombrero; sólo van con mantilla. Y yo creía que la mantilla española era una ficción en las novelas de Creval de Charlemagne, pero ahora veo que son verdad; suelen ser de encaje blanco o negro, más frecuente negro y se adhieren a la parte posterior de la cabeza sobre la peineta; el tocado lo complementan unas flores a los lados de la frente, adorno que resulta encantador. Con una mantilla una mujer que no resulte bonita tiene que ser más fea que las virtudes teologales. La mantilla es la única prenda de la mujer verdaderamente española. Lo demás sigue la moda francesa. El traje tradicional es el más adecuado para el carácter y costumbres de las españolas. Ahora tiene una pretensión de parisianismo que el abanico corrige en gran parte. Todavía no he visto una mujer sin abanico en este país; las he visto que llevaban zapatos de raso sin medias, pero no sin abanico; el abanico las acompaña a todas partes, incluso a las iglesias, donde se ven mujeres sentadas o arrodilladas, viejas o jóvenes, que rezan y se abanican con fervor santiguándose de vez en cuando, según uso español: rápido y preciso, digno de soldados prusianos y mucho más complicado que el nuestro. En Francia se desconoce por completo el arte del abanico. Las españolas lo realizan a maravilla. Entre sus manos juega, se abre y se cierra con tal viveza y velocidad que no lo haría mejor un prestidigitador. Hay magníficas colecciones de abanicos. Recuerdo una que constaba de más de cien de diferentes clases; los había de todos los países y de todos los tiempos; de marfil, de nácar, de sándalo, de lentejuelas, con acuarelas de la época de Luis X IV y de Luis XV, de papel de arroz, del Japón y de la China. Algunos cuajados de rubíes, de diamantes y de piedras preciosas mostraban además buen gusto en su lujo y justificaban esta manía del abanico, que es encantadora para una mujer bonita. Los abanicos, al abrirse y cerrarse, producen una especie de rumor, que constantemente repetido compone una nota flotante en todo el Paseo, que para el oído francés constituye un ruido original. Cuando una mujer se encuentra a algún conocido le hace una seña con el abanico al mismo tiempo que le dice la palabra abur. Ahora es preciso que digamos algo de las bellezas españolas. Lo que nosotros consideramos en Francia como el tipo español no existe en España, o por lo menos, yo no lo he visto. Al hablar de mantilla y mujer nos imaginamos un rostro largo y pálido de grandes ojos negros, con curvas y finas cejas de terciopelo, nariz un poco arqueada y labios rojos como una granada; todo ello con un tono cálido y dorado, semejante al que alude aquel romance: Elle est jaune comme une orange. Este tipo es más bien árabe que español. Las madrileñas son encantadoras, en toda la amplitud de la palabra; de cada cuatro tres son bonitas; pero no responden a la imagen que nosotros podemos formar. Son pequeñas, lindas y bien formadas; frágiles de cintura, pie diminuto y hermoso pecho; pero la piel es demasiado blanca; los rasgos, por delicados, se acentúan poco; los labios, en forma de corazón, dan al conjunto una similitud con los retratos característicos de la época Regencia. Muchas tienen el pelo castaño claro y no es difícil, al dar un par de vueltas por el Prado, encontrar siete u ocho clases de rubias de todos los matices, desde el rubio grisáceo al rojo fuerte, el rojo de la barba de Carlos V. En España hay rubias; sería erróneo no creerlo así. También abundan los ojos azules; pero gustan menos que los negros. Nos costó cierto trabajo acostumbrarnos a ver mujeres escotadas como para ir a un baile, con los brazos desnudos, zapatos de raso, el abanico y las flores. Y más, verlas así en un sitio público, paseándose sin dar el brazo a ningún hombre; aquí esto no es costumbre, a no tratarse de un pariente cercano o del marido. Se contentan solamente con ir a su lado, al menos durante el día, pues de noche parece que la etiqueta es menos rigurosa, particularmente con los extranjeros que no pueden conocerla muy bien ... La manola es un tipo desaparecido; lo mismo que las grisetas de París o las transtiberianas de Roma. Nos las habían ponderado mucho y es posible que existan, pero sin carácter pintoresco y audaz. En otro tiempo se las veía por el Prado con sus ademanes pintorescos y su traje peculiar; hoy es muy difícil distinguirlas entre las burguesitas y las mujeres de los comerciantes. He procurado encontrar a la manola auténtica por todos los rincones de Madrid: en los toros, en el jardín de las Delicias, en el Nuevo Recreo, e n San Antonio de l a Florida y no he hallado ninguna que respondiese al tipo. Cierto día, paseando por el Rastro —que viene a ser el Temple de Madrid—, después de haber pasado sobre el cuerpo de innumerables mendigos tendidos en tierra, que dormían arropados en sus andrajos, desemboqué en una callejuela desierta. Allí encontré por primera y única vez a mi perseguida manola. Era una muchacha alta, fuerte, de unos veinticuatro años, que es la edad máxima permitida a las grisetas y a las manolas. Su rostro era moreno, firme y triste la mirada; boca sensual y un algo de africano en el estilo de su cara. Ostentaba una hermosa mata de pelo, azul a fuerza de ser negro, trenzada como el asa de un cesto y sujeta a la cabeza por una gran peineta de teja; en sus orejas lucía unos pendientes de coral y en su cuello moreno se veía un collar de la misma clase; una mantilla de terciopelo negro encuadraba su cabeza y sus hombros; el traje, de paño bordado, corto como el de las suizas de Berna, mostraba unas piernas finas y nerviosas, ceñidas por medias de seda negras, muy tirantes; los zapatos eran de raso, anticuados de forma y el abanico encarnado temblaba como una mariposa violenta entre sus dedos, recargados de sortijas de plata. Esta manola, que podemos considerar la última, volvió la esquina de la callejuela y desapareció, dejándome asombrado de haber visto en la vida real un disfraz de ópera. Por el Prado pasean y pude ver algunas aldeanas de Santander, con su traje regional; estas pasiegas son estimadas en España como excelentes nodrizas, y su amor a los niños es tan tradicional como en Francia la honradez de los auvernianos; son mujeres guapas, vigorosas y fuertes. Llevan faldas rojas, de muchos pliegues, orilladas con un galón ancho; corpiño de terciopelo negro, adornado de oro y en la cabeza un pañuelo de colorines; ostentan también alhajas de plata con profusión salvaje. Ahora veamos un momento el traje de los hombres. Mirad los figurines de modas que se llevaban en París hace seis meses y tendréis una idea exacta. París es la obsesión de todo el mundo y recuerdo haber leído un rótulo en un limpiabotas que decía: Se limpia las botas; a l estilo de París. Los modelos de Gavarni son el ideal que se proponen alcanzar estos modernos hidalgos; ignoran que sólo lo que ya pasó en París llega hasta ellos. En general, van mejor vestidos que las mujeres y tan enguantados y charolados como les es posible. Sus levitas son correctas y sus pantalones ajustados; pero la corbata y el chaleco, las únicas prendas del traje moderno en que puede demostrarse alguna fantasía, no siempre son del mejor gusto. Hay en Madrid una industria de la que no existe la menor idea en París: los vendedores de agua. Estos ciudadanos no tienen otra tienda que un cántaro de barro y un cesto de mimbre o de hoja de lata que contiene dos o tres vasos, algunos azucarillos y en ocasiones alguna naranja o limones. A lo largo del Prado existen también puestos iluminados, adornados de banderas y de símbolos de la Fama, que en nada ceden a sus similares del comercio de Cocos en París. Generalmente los aguadores son gallegos y llevan calzón corto, chaqueta parda, polainas negras y sombrero puntiagudo. Hay también mujeres y muchachas dedicadas a la venta de agua. Sus pregones varían en multitud de gritos: ¡Agua, agua, quién quiere agua! ¡Agua helada, fresquita como la nieve! Estos pregones duran desde las cinco de la mañana hasta las diez de la noche. Y es que la sed de Madrid alcanza proporciones extraordinarias. Ni las montañas de Guadarrama, con todas sus nieves, ni toda el agua de las fuentes, bastan para apagarla. El vaso de agua se vende a cuatro —dos liards aproximadamente—. Aparte del agua, lo que más necesita Madrid es lo contrario: el fuego; fuego para encender los cigarros. Así es que el grito de fuego, fuego, se oye constantemente, mezclado con el de agua, agua. Es una lucha encarnizada entre los dos elementos para ver cuál de ellos alborota más. A las nueve y media el Prado comienza a despoblarse y la gente se dirige hacia los cafés y botillerías de la calle de Alcalá y otras calles céntricas. Acostumbrados como estamos al lujo deslumbrante de los cafés de París, los cafés de Madrid nos parecen verdaderas tabernas. Su decorado recuerda al de esas barracas donde se exhiben mujeres barbudas y misteriosas sirenas. Pero si no hay lujo, en cambio, los refrescos son magníficos y variados. Es menester confesarlo: pero París, tan superior en todo, va muy a la zaga en una cosa: en el arte de los horchateros, que allí está en la infancia. Los cafés más famosos de Madrid son: el de la Bolsa, en la esquina de la calle de Carretas; el Nuevo, donde se reúnen los exaltados; otro café cuyo nombre no recuerdo, donde van las gentes de opinión reaccionaria, a quien llaman cangrejos; el de Levante, en la Puerta del Sol, y el del Príncipe, junto al teatro de este nombre, lugar y tertulia de artistas y literatos. Estos son los mejores sin que quiera decir que son buenos. El café no se sirve en tazas, sino en vasos y en general se consume muy poco. En los cafés de Madrid se ven mas mujeres que en los de París y los periódicos que en estos locales se encuentran corrientemente son: el Eco del Comercio, El Nacional y El Diario, que señalan la fiesta del día, la guía de misas y sermones, la temperatura, las criadas y criados que desean colocarse. A las once, la gente se retira; no quedan más que algunos rezagados que pasean por la calle de Alcalá. En las calles sólo se ven los serenos, con su farol al extremo de un chuzo, su capa corta y su grito acompasado para cantar la hora. La Puerta del Sol no es una puerta, como podría creerse, sino más bien la fachada de una iglesia de color rosáceo, con un cuadrante que se ilumina de noche, irradiando flechas de oro de donde le viene el nombre de Puerta del Sol. Delante de esta iglesia hay una gran plaza, formada por la calle de Alcalá, en su principio, y las de Carretas y la Montera. El Correo, ocupa la esquina de la calle de Carretas y tiene fachada a la plaza. La Puerta del Sol es el punto de cita de todos los vagos de la ciudad, que por lo visto contiene bastantes, pues desde las ocho de la mañana se acumulan en ella en gran número. Todos estos graves personajes envueltos en su capa, haga frío o calor, permanecen allí horas y horas. La política suele ser el tema general de la conversación; la guerra ocupa en gran parte las imaginaciones. En la Puerta del Sol se hacen más combinaciones estratégicas que en los campos de batalla y en todas las guerras del mundo. Balmaseda, Cabrera, Palillos y otros cabecillas más o menos célebres se hallan constantemente sobre el tapete. Se dice de ellos cosas que estremecen, crueldades tan terribles que hoy no pueden considerarse ni siquiera aceptables por los caribes o los cherokas. Las victorias del general Espartero, que a nosotros se nos figuran insignificantes cuando pensamos en las grandes batallas del Imperio, es un asunto frecuente de charla en la Puerta del Sol. En cuanto se tiene noticia de alguno de estos triunfos en los que han perecido dos o tres hombres, se han hecho cuatro prisioneros y se ha capturado una caballería cargada con un sable y una docena de cartuchos se encienden iluminaciones y se reparten a los soldados naranjas y cigarros, lo que produce gran entusiasmo y algazara. Bajo los arcos del patio de Correos, a los que dan sombra unas cortinas de seda, hay gabinetes de lectura, a imitación de los que se ve bajo los arcos del Odeón de París. A este lugar se va a leer periódicos españoles y extranjeros. El franqueo de las cartas es barato y el servicio se hace con regularidad a pesar del riesgo que ofrecen los caminos, infestados casi siempre de facciosos y bandidos. Si recorremos la ciudad al azar, que es en Madrid el mejor guía, ya que en realidad no es rico en bellezas arquitectónicas, lo primero que advertiremos es que las casas están edificadas con vigas de madera, ladrillos y mampostería, salvo los apoyos y el basamento, que algunas veces es de piedra de granito de color azulado. Las fachadas se hayan revocadas cuidadosamente y pintadas de vivos, colores: verde claro, azul gris, matiz canario, rosa pompadour y otros más o menos anacreónticos; en las ventanas se ven recuadros de arquitectura simulada, con muchas volutas, viñetas y amorcillos, protegidas por cortinas a la veneciana de telas con rayas azules y blancas, o bien persianas, que de vez en cuando se riegan para que el aire que las traspasa se humedezca. Los más modernos edificios se hayan revocados con cal, o pintados al temple como los de París, de un tinte lechoso. Lo más distintivo en medio de esta monotonía son los balcones y miradores, que rompen la simetría de las calles y proyectan sombras que varían extraordinariamente la perspectiva del conjunto. Todo ello está iluminado por un sol deslumbrante; en la calle, de vez en cuando, suelen verse algunas señoras con velo largo, que a manera de sombrilla alzan sobre su cara el abanico; también se ven pordioseros arrugados, curtidos, envueltos en andrajos y valencianos medio desnudos, con aspecto de beduinos. Añadir a esto las cúpulas gibosas, los anchos campanarios de iglesias y conventos, terminados por esferas de plomo, y tendréis un cuadro bastante pintoresco que os revelará, desde luego, que no estáis en la calle Laffitte y que vuestros pies, destrozados por las guijarros del suelo de Madrid, no pisan el asfalto que habéis abandonado Lo más sorprendente es encontrar el rótulo Billar a cada cuatro pasos. No creáis que estas palabras sacramentales tienen nada de misterioso; es sencillamente el anuncio de un lugar donde se juega al billar; todo un mundo podría jugar aquí, según el número de billares. Después de los billares lo más frecuente son los Despachos de vino, taberna donde se venden Valdepeñas y vinos generosos. Los mostradores ostentan colores brillantes y suelen estar adornados con telas y algunas plantas. Las confiterías y pastelerías abundan mucho también y están decoradas coquetonamente. Los dulces de España merecen especial elogio, sobre todo las confituras que se llaman cabello de ángel. La pastelería es todo lo buena que puede ser en un país donde falta la manteca de vaca, y la que hay es tan mala, además de cara, que no se emplea nunca. Las casas en su interior son amplias y cómodas, de techos altos y grandes espacios. En el hueco de algunas de estas escaleras se podría edificar una casa de París. A través de muchas habitaciones, antes de llegar a las que realmente se habitan, se encuentra uno con las más importantes. Toda la casa muestra por único adorno el estuco de cal, un blanqueo liso y amarillento, con recuadros de madera simulada. En las paredes cuelgan negruzcos y humosos cuadros que representan el martirio o la degollación de algún santo, asuntos predilectos de los pintores españoles. La mayor parte de estos lienzos carecen de marco o de moldura. El entarimado no se conoce en España; al menos yo no recuerdo ninguno. El piso de las habitaciones está formado por ladrillos, generalmente cubiertos por esteras de caña en invierno y de paja en verano. En las casas españolas hay pocos muebles y éstos de mal gusto, parecidos a nuestro estilo messidor y estilo pirámide, así como la forma imperio, que se da íntegramente. Allí vemos las pilastras de caoba terminadas por cabezas de esfinge en bronce, los listones de cobre y los adornos de guirnalda pompeya que hace tiempo desaparecieron del mundo civilizado. Es inútil buscar muebles de madera tallada, mesas con incrustaciones de concha, tocadores de laca; no hay nada de esto. La vieja España ha desaparecido totalmente; sólo restan algunos tapices de Persia y algunas cortinas de damasco. En cambio, abundan sillas y canapés de paja. En las paredes las cornisas, simuladas, los colores al temple y las falsas columnas se ven a cada instante. Sobre las mesas y en las anaquelerías suelen ponerse figuritas de b iscu it o de porcelana, que representan parejas de trovadores y asuntos bucólicos pasados de moda; candelabros de plaquet, con su bujía; perrillos de cristal y otros objetos caprichosos difíciles de describir. Lo dicho anteriormente puede aplicarse a las casas de familia que tienen coche y ocho o diez criados. En estas casas las persianas están siempre cerradas y entornadas las maderas, de modo que en las habitaciones reina una semioscuridad a la que es preciso irse habituando poco a poco, sobre todo cuando se entra de fuera. Parece que algunos distinguidos matemáticos han hecho sus apreciaciones sobre estos efectos de óptica, que ofrecen una garantía completa para un tete a tete íntimo en semejantes habitaciones. Como en Madrid el calor es excesivo y se presenta de pronto sin casi el anterior período de primavera —por lo que se dice a propósito de la temperatura tres meses de infierno y nueve de invierno—, se experimenta una necesidad de frescura que ha dado origen a la moda de los búcaros, refinamiento extraño y salvaje, que de seguro no agradaría nada a nuestras francesitas, pero que las bellas españolas tienen como un detalle del mejor gusto. Los búcaros son una especie de pucheros de barro rojo de América, parecidos al de los que forman los tubos de las pipas turcas. Sus formas y tamaños suelen ser muy variados. Los hay con vivos dorados y flores toscamente pintadas. Los b ú caros empiezan a escasear porque ya no se fabrican en América y seguramente dentro de pocos años serán tan escasos como las porcelanas de Sévres. Entonces los tendrá todo el mundo. Para utilizar los búcaros, se colocan siete u ocho sobre el mármol de los veladores o las rinconeras y se les llena de agua, en tanto que, sentado en un sofá, se espera a que produzcan su efecto y con ello el placer que recogidamente se saborea. Los búcaros se rezuman al cabo de un tiempo, cuando el agua, traspasando la arcilla oscurecida esparce un perfume que se parece al del yeso mojado o al de una cueva húmeda, cerrada desde hace mucho tiempo. La transpiración de los búcaros es tal, que después de una hora se evapora la mitad del agua, quedando la que conserva el cacharro tan fría como el hielo, con un sabor desagradable a cisterna. Sin embargo, gusta mucho a los aficionados. No satisfechas con beber el agua y aspirar el perfume, muchas personas se llevan a la boca trocitos de búcaro, los convierten en polvo y acaban por tragárselos. Las reuniones y tertulias no tienen nada de notable. En ellas se toca el piano y se baila lo mismo que en Francia, pero con un estilo infinitamente peor. El traje de las mujeres es sencillo en comparación con el de los hombres que parecen siempre figurines. Esto pude verlo muy bien en una fiesta del palacio de Villahermosa, a la que asistía la reina madre, la reina niña y todo el mundo elegante de Madrid. Damas dos veces duquesas y cuatro veces marquesas lucían trajes que despreciaría en París una modistilla que fuese de tertulia a casa de su maestra. Las españolas no saben vestirse al uso de su país y tampoco a la francesa; si no fuesen tan bonitas correrían muchas veces el riesgo de parecer ridículas. Las tertulias no salen caras a los dueños de las casas; no se ofrecen refrigerios, té, helados, ni ponches. En las antesalas acostumbran a poner sobre una mesa unos cuantos vasos de agua clara, con una bandeja de azucarillos; pero se pasaría indudablemente por un grosero si se llevara el sibaritismo hasta el extremo de poner el azucarillo en el agua. Esto ocurre en las casas más ricas y no por avaricia sino por costumbre ya que la sobriedad ascética de los españoles tolera muy bien este régimen. Es difícil descubrir el carácter del pueblo ni los usos de su sociedad en el breve período de seis semanas. Sin embargo me ha parecido que en España las mujeres tenían más holgura de costumbres y gozaban de más libertad que en Francia. Los hombres se conducen con ellas de una manera rendida y exquisita; son exactos, puntuales y escrupulosos, y las dedican versos de todas las medidas, consonantes, asonantes, sueltos y de todas clase. En cuanto ponen su corazón a los pies de una belleza, no pueden ya bailar más que con vejestorios. No les está permitido conversar más que con mujeres de más de cincuenta años, ni pueden hacer visitas a casas donde haya una joven. A lo mejor se ve que el asiduo a una casa desaparece de repente para reaparecer al cabo de seis meses o de un año; es que su novia le había prohibido que fuese a aquella casa. Al volver se le recibe como si hubiera marchado el día anterior. Al parecer, las españolas no son caprichosas en amor y a veces sostienen relaciones amorosas durante muchos años. Los maridos son muy civilizados y no tienen nada que envidiar a los más bonachones maridos de París. Eso de los celos españoles que ha dado motivo a multitud de dramas y melodramas, no existe en ellos. Para colmo de desencanto nos damos cuenta de que todo el mundo habla francés perfectamente y que como muchos elegantes viven temporadas de invierno en París y acuden a la Opera, nos hablan de personajes que allí son de segunda fila y que en Madrid resultan muy conocidos. En el teatro del Príncipe se representan dramas, comedias y sainetes. Matilde Díez es una actriz de primer orden. Tiene una delicadeza extraordinaria y una finura de intención pasmosa. Antonio Guzmán, el gracioso, podría hacer gran papel en cualquier escenario; recuerda mucho a Legrand y en algunos momentos a Arnol. Julián Romea es un autor de magnífico talento, que no creo pudiera tener otro rival que Federico Lamaitre. No es posible llegar a más en la ilusión de la verdad. En el teatro del Príncipe se dan también funciones de magia, con bailes y otros espectáculos. En cuanto al baile nacional, no existe. En Burgos, Vitoria y Valladolid, nos dijeron que las mejores bailarinas estaban en Madrid; en Madrid nos dijeron que donde estaban era en Andalucía. El autor francés más reputado en Madrid es Federico Soulié, que parece haber heredado la influencia de Scribe. Se le atribuyen la mayor parte de los dramas traducidos del francés. Volvamos ahora a los edificios públicos. El Palacio Real es una construcción muy grande, sólida, cuadrada, con innumerables ventanas, un número equivalente de puertas, columnas y pilastras, todo lo que forma en verdad un monumento de buen gusto. Su fondo, con las montañas del Guadarrama cuajadas de nieve, evita que la silueta pueda parecer vulgar. Sus techos fueron pintados por Maella, Bayeu, Tiépolo y otros grandes pintores. La escalera principal del Palacio es tan hermosa que a Napoleón le parecía mejor que la de las Tullerías. El edificio de las Cortes ostenta unas columnas al estilo de las de Poestum y unos leones con melenas del peor gusto. Es difícil que con semejante arquitectura puedan salir de él buenas leyes. Frente a la Cámara, en medio de una plaza, se alza la estatua en bronce de Miguel de Cervantes, idea muy plausible, pero que debían, haber ejecutado mejor. El monumento a las víctimas del Dos de Mayo, colocado en el Prado, cerca del Museo de Pinturas, es muy bello y tiene bastante emoción funeral; en su base hay grabadas inscripciones en honor de las víctimas. Con este obelisco se simboliza el Dos de Mayo, episodio heroico y glorioso, del que los españoles abusan. El asunto se repite innumerables veces en cuadros y grabados. L a Armería Real es distinta a como uno se la supone. Nuestro Museo de Artillería, de París, es mucho más rico y más completo. En la Armería de Madrid hay pocas armaduras completas y auténticas. No hay que hacer mucho caso de lo que nos dicen los guardas. Nos enseñaron como un coche perteneciente a doña Juana la Loca una magnífica carroza en madera tallada, cuya fecha no podía ser anterior a Luis XIV. Lo más interesante son sin duda las sillas bordadas, recamadas de oro y plata que abundan mucho y son de formas extrañas y variadas. En cuanto a monumentos pueden indicarse en Madrid, a más de los referidos, algunas fuentes de estilo rococó decadente; el Puente de Toledo, muy recargado, algunas iglesias de estilo confuso y otros edificios de difícil definición. El Buen Retiro, residencia real, se haya situado a pocos metros del Prado. En esto nosotros, los franceses, que poseemos Versalles y Saint-Cloud y que tuvimos Marly tenemos derecho a ser exigentes. El Buen Retiro parece la realización de los sueños de un rico mercader; es un jardín lleno de flores vistosas y corrientes, pequeños estanques, bosquecillos con juegos de agua parecidos a los que se ven en los escaparates de algunas tiendas de comestibles; lagunitas verdosas, donde flotan cisnes de madera pintados de blanco y otras preciosidades de muy mediano gusto. Hay, sobre todo, un chalet que es la cosa más cómica y grotesca que se puede imaginar. Una hermosa estatua ecuestre de Felipe V nos recompensa algo de todas las demás cosas lamentables. El Museo de Pinturas de Madrid es de extraordinaria riqueza. Abundan en él los Tiziano, los Rafael, los Veronés, los Rubens; los Velázquez, los Rivera y los Murillo. La traza del edificio no carece de gusto, sobre todo en el interior. Los cuadros están bien iluminados y aunque la fachada que da al Prado no es agradable, la construcción en conjunto honra al arquitecto Villanueva. En la Academia de San Fernando pueden admirarse también algunos cuadros, como la Fundación de Santa María la Mayor y Santa lsabel lavando la cabeza a los leprosos. Dos o tres magníficos Rivera, un entierro del Greco que tiene trozos dignos del Tiziano y un boceto fantástico del mismo Greco que representa unos frailes disponiéndose a hacer penitencia, cuadro que sobrepuja a todo lo que Lewis o Ana Radcliffe han podido imaginar de fúnebre y misterioso. Hay también una encantadora mujer con traje de española echada en un diván, obra del buen viejo Goya, el pintor nacional por excelencia. En Francisco de Goya y Lucientes puede reconocerse todavía al nieto de Velázquez. Goya es un pintor extraño, un genio especialísimo. Nunca se ha visto una personalidad más original; ningún pintor español fue nunca tan característico. Por su vida aventurera, por su pasión y por su talento, Goya debía pertenecer a una de las épocas más florecientes del arte y sin embargo es casi un contemporáneo nuestro, puesto que murió en Burdeos en 1828. Goya produjo mucho, pintó asuntos religiosos, retratos, hizo aguatintas, litografía, aguafuertes, escenas de costumbres y en todo dejó la traza de su vigoroso talento. Hasta en sus dibujos más modestos se advierte la garra del león. Hay en él una extraña mezcla de Velázquez, Rembrandt y de Reynolds, pero si recuerda a estos abuelos, sin imitación servil, lo hace como un niño más por predisposición nativa que con propósito deliberado. La individualidad de este artista es tan fuerte y tan decidida que no es tarea fácil dar una idea de él. Goya no es un caricaturista como Hogarth, Bamburry o Cranach —Callot, se le acerca más— Callot, mitad español y mitad húngaro; pero Callot es neto, fino, exacto a pesar de sus actitudes y de la fanfarronería de su técnica. Las composiciones de Goya parecen noches lóbregas en las que algún rayo de luz limita de pronto finas siluetas y extraños fantasmas. Es una mezcla de Rembrandt, de Watteau y de los extravagantes caprichos de Rabelais. Los dibujos de Goya están ejecutados al aguatinta y acentuados con aguafuerte. No hay nada más franco, más abierto, más espontáneo; con un trazo da expresión a una fisonomía y una mancha obscura proyecta o deja adivinar sombríos paisajes a manera de forma. Parece que las caricaturas de Goya encierran alusiones políticas, pero esto no abunda. Las alusiones tratan de Godoy, de la vieja duquesa de Benavente, de los favoritos de la reina y de algunos grandes señores de la Corte, cuyos defectos e ignorancia ponen de relieve. Goya hizo algunos otros dibujos para su amiga la duquesa de Alba, que se ocultan cuidadosamente sin duda para evitar que se saque de ello las consecuencias lógicas. Los hay que dedican su atención al fanatismo, a las glotonerías y a la estupidez de los frailes; otros representan escenas de costumbres o de brujerías. La lámina Buen viaje, que representa un vuelo de demonios —alumnos del seminario de Barahona que huyen velozmente hacia algún lugar desconocido — es admirable por la energía y la fuerza del movimiento. La colección termina con estas palabras: Es la hora. El gallo canta, los fantasmas se desvanecen y nace la luz. ¿Qué alcance debe darse al sentido estético y moral de la obra de Goya? Lo ignoramos; sin embargo, parece que el artista expresó su opinión en uno de sus dibujos, que representa un hombre con la cabeza apoyada en el brazo y alrededor del cual revolotean buhos, lechuzas y grullas. El título de este dibujo e s El sueño de la razón produce monstruos. Es cierto, pero es una verdad muy penosa. Produjo también Goya otras obras: la Tauromaquia, colección de treinta y tres láminas; las escenas de La invasión, veinte dibujos; las aguafuertes de Velázquez, etc., etc. Las escenas de la invasión (o Desastres de la guerra) ofrecen una franca analogía con los Malheu rs de Callot. Sólo se ven ahorcados, pirámides de muertos, a quienes se está robando, mujeres a quienes se viola, heridos a quienes se arrastra, fusilamiento de prisioneros, conventos saqueados, pueblos fugitivos, familias en la miseria, patriotas ahorcados... Todo ello tratado de una manera fantástica y con unas actitudes inauditas que nos hacen pensar en una invasión de tártaros. Entre estos dibujos, fácilmente explicables, hay uno misterioso y terrible, cuyo sentido, apenas entrevisto, está colmado de horror y de convulsión. Es un muerto a medio enterrar, que se incorpora apoyado sobre el codo, y con su mano fría escribe, sin mirar, en un papel que tiene al lado una palabra que, por lo sombría, es digna del Dante: Nada. Alrededor de su cabeza, que tiene bastante carne para resultar más trágica que un cráneo pelado, se arremolinan apenas visibles la oscuridad de la noche, monstruosas quimeras que fosforecen aquí y allá lívidamente. Una mano fatídica sostiene una balanza cuyos platillos se vuelcan. ¿Es posible concebir nada más desolador y siniestro? La vida de Goya fue larga, pues murió en Burdeos teniendo más de ochenta años. En la tumba de Goya está enterrado también el viejo arte español; todo un mundo desaparecido para siempre de toreros, majas, manolas, frailes, ladrones, alguaciles y brujas. Todo el pintoresquismo de la Península. Goya aún llegó a tiempo para recoger todo esto; creía no hacer más que caprichos, pero lo que hizo fue reproducir toda la historia de la España antigua, creyendo servir a las nuevas ideas y creencias. Sus caricaturas llegarán a ser monumentos históricos. 9.- El Escorial.-Los ladrones El Escorial está colocado a siete u ocho leguas de Madrid, no lejos de Guadarrama, al pie de una cordillera. No hay nada más árido y desolador que el campo que es necesario atravesar para llegar hasta allí. Ni árboles ni casa: sólo grandes cuestas que se enlazan unas con otras; arroyos secos que la presencia de sus puentes indica como lechos de torrentes y más o menos lejos grupos de montañas azules coronadas de nieve o rodeadas de nubes. El paisaje no da sensación de grandiosidad; la ausencia de toda vegetación marca una severidad y una franqueza extraordinaria al paisaje. En el espacio de ocho leguas no se encuentra nada, hasta que al final de una cuesta nos encontramos con una casa aislada, en frente de la cual hay una fuente que filtra gota a gota un agua pura y helada. En seguida se divisa, recortándose en el fondo nebuloso de las montañas, El Escorial, ese Leviatán de la arquitectura. Desde lejos resulta muy bello: parece un inmenso palacio oriental; con cúpulas de piedra y bolas que rematan todas las agujas. La primera cosa que me sorprendió fue la enorme cantidad de golondrinas y vencejos que surcan el aire en numerosas bandadas, lanzando gritos agudos y estridentes. Todo el mundo sabe que El Escorial fue erigido por Felipe II para cumplir un voto hecho durante el sitio de San Quintín, en el que se vio obligado a bombardear una iglesia de San Lorenzo. Entonces ofreció indemnizar al Santo con otra iglesia más hermosa y mayor y cumplió su palabra mejor que suelen cumplirla los reyes de la tierra. El Escorial, comenzado por Juan Bautista de Toledo y terminado por Herrera, es seguramente después de las Pirámides de Egipto, la más enorme mole de piedra que existe en la tierra. En España le llaman la octava maravilla —sabido es que cada país tiene su octava maravilla — lo cual da por lo menos un conjunto de treinta octavas maravillas en el mundo. Realmente me siento apurado para dar mi opinión sobre El Escorial. Ha habido tantas personas serias y famosas (a mí me parece que tal vez no lo han visto) que lo han descrito como una obra maestra y un supremo impulso del genio humano, que yo, un pobre diablo publicista, errante, daría la sensación de querer ser original al llevar la contraria a la opinión común, pero a pesar de todo digo en conciencia, que juzgo a El Escorial como el monumento más abrumador y más melancólico que puedan soñar, para mortificación del prójimo, un fraile lúgubre y un tirano suspicaz. El Escorial tiene forma de parrilla, en honor de San Lorenzo; cuatro torres cuadradas representan los pies del instrumento de tortura; cuerpos de edificios unen a estas torres entre sí, formando un cuadro; otras edificaciones transversales simulan las barras de la parrilla. La iglesia y el palacio están construidos en el mango. No es que yo censure la puerilidad del simbolismo, muy dentro del gusto de la época, pero estimo que pudieron haber hecho mejor uso de él. Las personas enamoradas de la sobriedad en la arquitectura verán en El Escorial un modelo perfecto, pues en él no se emplean más líneas que las rectas, ni más estilo que el orden dórico: el más pobre y más triste que existe. Es el ideal del cuartel y del hospital y su gran mérito consiste en ser de piedra. Mérito insignificante, puesto que a pocos pasos se confunde con la tierra gris. Como remate ostenta en lo alto una pesada cúpula gibosa, cuyo único adorno consiste en unas cuantas bolas de granito. Los cuerpos del edificio tienen el mismo estilo, con muchas ventanitas sin ningún adorno. Los alrededores del monumento están embaldosados y sus límites se marcan por muros bajos, de tres pies de alto, adornados con las inevitables bolas en accesos y esquinas. La fachada es gigantesca. Se entra por un patio muy grande, en cuyo fondo se ve el pórtico de la iglesia, poco interesante, salvo unas estatuas de gran tamaño de los profetas, con ornamentos dorados y las caras coloreadas. El patio de baldosas es frío y húmedo y la hierba crece entre ellas. Ya en él nos invade un aburrimiento que pesa sobre nosotros como una capa de plomo. El corazón queda sobrecogido y parece que todo termina y que toda alegría se aleja. El olor frío e insípido de agua bendita y de caverna sepulcral, que se advierte al entrar en la iglesia, llega a nosotros como una corriente de aire llena de pleuresías y catarros. Parece como si la médula se pegase al hueso y el calor de la vida no hubiera de volver a confortarnos. Aquellos muros impenetrables, como los de un panteón, no pueden dejarse traspasar por el aire de los vivos de ninguna manera. Pues bien; a pesar de este frío claustral y ruso, lo primero que vi al entrar en la iglesia fue una mujer arrodillada, que se golpeaba el pecho con una mano, mientras con la otra se abanicaba con parecido frenesí. El interior de la iglesia es melancólico y árido; enormes pilastras de granito salpicado de mica como la sal de un guiso se elevan hasta la bóveda, pintada al fresco, en tonos azules y vaporosos, que van muy mal al color frío y pobre de la arquitectura; el retablo es de talla, con molduras a la española y pinturas admirables que compensan un poco la desnudez del decorado, en el que triunfa sobre todo una simetría verdaderamente insulsa. A uno y otro lado del retablo hay dos esculturas en bronce dorado, arrodilladas, que parece ser que representan a don Carlos y a unas princesas de la familia real; tienen un gran empaque y resultan bien. La sala Capitular frente al altar mayor, es ya por sí sola una iglesia enorme. Allí vimos el sitio donde durante catorce años se sentaba el sombrío Felipe II, aquel rey nacido para gran inquisidor. Su sillón ocupa una de las esquinas y detrás de él hay una puerta practicada en el muro, que comunica con el interior del templo. Aunque nunca presumí de devoto, jamás pude entrar en una catedral gótica sin experimentar una emoción extraordinaria y misteriosa, sin el temor vago de hallar tal vez detrás de una columna al mismo Padre Eterno con su barba plateada, su manto de púrpura y su vestimenta azul, vigilando las oraciones de los fieles. Pero en el Monasterio de El Escorial, lo único que pude sentir es lo abrumador, lo aplastante, hasta el punto de creer que los mortales nos hallamos bajo un poder inflexible y triste que hace inútil toda oración. El Dios de un templo así no se dejará nunca enternecer. Una vez visitada la iglesia, bajamos al Panteón. Este es una cripta donde se hayan enterrados los cadáveres de los reyes de España. Recinto octogonal de treinta y seis pies de diámetro por treinta y ocho de alto se haya colocado justamente debajo del altar mayor, de modo que al celebrar la misa, el sacerdote pise la piedra que forma la clave de la bóveda. Se baja al Panteón por una escalera de piedra y mármol de color, cerrada por una espléndida verja de bronce. El Panteón se haya revestido de jaspe, pórfido y otros mármoles preciosos. En los muros están los nichos y en los sarcófagos anticuados de forma que son los que contienen los restos de reyes y reinas. En semejante cueva hace un frío que hiela los huesos; los mármoles pulimentados reflejan la luz temblorosa de la antorcha y se empañan con un vapor húmedo que nos da la impresión de hallarnos en una gruta submarina. En el Panteón, lo mismo que en la iglesia, la sensación es siniestra; no hay un solo agujero en todas aquellas dramáticas bóvedas por donde se pueda ver el cielo. En la sacristía se conservan algunos cuadros de calidad, pocos, ya que los mejores han sido trasladados al Museo del Prado; entre ellos algunas tablas de la escuela alemana; el techo de la escalera principal está pintado al fresco por Lucas Jordán y representa una alegoría relativa al voto de Felipe I I para la fundación del Monasterio. Pellegrini, Gangiaso, Calducho, Rómulo Cincinnato y muchos otros pintaron en El Escorial claustros, bóvedas y techos. La biblioteca ofrece la singularidad de que los volúmenes están alineados con el lomo para adentro. La biblioteca es muy rica, especialmente de manuscritos árabes; seguramente debe haber allí tesoros de extraordinario valor, totalmente ignorados. Hoy, que las conquistas del África han hecho del árabe un idioma práctico y a la moda, sería conveniente que esta mina fuese explotada por nuestros jóvenes orientalistas. Los demás libros parecen ser en su mayor parte de Teología y Filosofía escolástica. En uno de los claustros hay un Cristo de mármol blanco, de tamaño natural, obra según se dice, de Benvenuto Cellini, y algunas pinturas fantásticas muy originales, por el estilo de las Tentaciones de Callot y de Teniers, pero mucho más antiguas. A pesar de estas cosas no hay nada tan monótono como aquellas galerías interminables, todas de piedra, bajas de techo y estrechas, que cruzan todo el edificio como las venas por el cuerpo humano; es difícil no perderse en ellas; se sube, se baja, se dan mil vueltas y bastarían tres o cuatro horas de pasearse por allí para gastarse la suela de los zapatos, pues el granito es áspero corno una lima y erosiona como el papel de lija. Cuando se mira desde lo alto del edificio a la parte baja del patio se ve que las bolas parecen del tamaño de cascabeles, aun cuando son de una dimensión enorme y podrían servir como inmensos mapamundis. El horizonte se extiende inmenso a nuestros pies, contemplándose de una sola ojeada el campo que nos separa de Madrid. A uno de los lados se yerguen los picachos del Guadarrama. Cuando nosotros subimos a la cúpula, observamos largamente la magnitud del Monasterio en su conjunto. Vimos el jardín, donde hay más arquitectura que vegetación, con su serie de terraplenes y terrazas de boj recortado, formando dibujos parecidos a las aguas del damasco antiguo; se ven fuentes y estanques de agua verdosa; en suma, un jardín tétrico y solemne, digno en un todo del lúgubre edificio en que se halla. Dicen que El Monasterio tiene mil ciento diez ventanas, solamente al exterior, lo cual produce gran asombro a los burgueses. Yo no las he contado, pero es muy posible que las tenga, pues nunca, he visto tantas ventanas juntas; el número de puertas es también fabuloso. Salí de aquel desierto de piedra, de aquella necrópolis monacal, con un sentimiento delicioso de alivio y satisfacción. Me pareció que renacía a la vida y que aún podría gozar de la juventud y sentirme alegre en el mundo creado por un Dios bueno, esperanza que había perdido bajo aquellas criptas funerales. Un aire tibio y luminoso me envolvía, sintiéndome libre de aquella quimera arquitectónica, que creía eterna. Aconsejo a todas las personas que tienen la vanidad de creer que se aburren que vayan a pasar unos cuantos días a El Escorial; allí sabrán lo que es el verdadero tedio y ya gozarán siempre el resto de su vida pensando que podrían estar en El Escorial y que no están. Al regresar a Madrid todo el mundo se sorprendió de vernos vivos. Parece que muy pocas personas regresan de El Escorial; a los tres o cuatro días de estar allí, fallecen o se saltan la tapa de los sesos a poco ingleses que sean. Afortunadamente nosotros tenemos un temperamento vigoroso y así como Napoleón decía que la bala que había de matarle no se había fabricado todavía, nosotros decimos lo mismo respecto al monumento que haya de causar nuestra muerte. Otra cosa que también causó sorpresa fue ver que volvíamos con nuestros relojes, pues como en España hay siempre gente curiosa por las caminos y no suele haber relojes de torre ni cuadrante solar, se dedican a consultar los de los viajeros... A propósito de ladrones, vamos a narrar una historia a la que faltó poco para que fuésemos héroes. La diligencia de Madrid a Sevilla, en la que debíamos salir, sin que lo hiciésemos por falta de sitio, fue asaltada en el camino de la Mancha por una partida de facciosos o ladrones, que viene a ser lo mismo; los bandidos se dispusieron a recoger su botín y a secuestrar a los viajeros para luego pedir, como se hace en las tribus de África, un fuerte rescate. En esto apareció otra partida más numerosa que la primera: la venció, la quitó los prisioneros y se los llevó a sus guaridas de la montaña. En el camino, uno de los viajeros sacó su petaca, que los bandidos se habían olvidado de requisar, cogió un cigarro, lo encendió con la mecha y con toda la cortesía castellana le ofreció otro al bandolero: — ¿Quiere usted un cigarro? Son habanos. —Con mucho gusto— respondió el otro lisonjeado por aquella atención. A los pocos momentos, el bandido y el viajero, fumando sus cigarros y lanzando al aire bocanadas de humo, entablaron una conversación, en la que, de motivo en motivo, el ladrón fue a parar a quejarse de la marcha de su comercio, como hacen todos los mercaderes: afirmaba que los tiempos eran duros, los negocios no iban bien, que había muchas gentes honradas que les hacían la competencia y que estropeaban el oficio. Además, los viajeros, seguros de ser asaltados y robados, no solían llevar consigo sino lo más preciso y se ponían la peor ropa. —Mire usted— dijo con gusto de desesperanza mostrando su capa raída y remendada que merecía envolver a la honradez misma: ¿No es vergonzoso verse obligado a robar estos andrajos? ¿Es que el hombre más honrado de la tierra iría peor vestido? Es cierto que solemos secuestrar a los viajeros, pero las familias de hoy tienen el corazón tan duro que ni aun así desatan los cordones de su bolsa. Apenas sacamos para ir comiendo, y para esto hay que dormir en el suelo, comer bellotas, beber nieve derretida, andar muchísimo y exponer la piel a cada momento. Así hablaba aquel valeroso bandido tan desengañado de su oficio, por lo menos, como cualquier periodista parisién cuando le llega el turno de escribir su artículo. El viajero contestó al forajido: —¿ y por qué, si su oficio, es tan malo y le produce tan poco, no toma usted otro? —Ya lo he pensado, y mis compañeros también. Pero, ¿qué quiere usted que hagamos? Estamos acorralados, perseguidos. Si nos cogen, nos fusilan como a perros. No hay más remedio que seguir apechugando con esta vida. El viajero, que era hombre de influencia, se quedó un momento pensativo: —De modo que si le indultaran, ¿dejaría usted su oficio? — Ciertamente ¿Cree usted que es muy divertido ser ladrón? Aparte de que es necesario tener un alma negra hay que trabajar como esclavos. Es mucho mejor ser honrado. —Bueno repuso el viajero. Pues yo me encargo de conseguir el perdón de todos a condición de que nos devuelvan la libertad. —Perfectamente, vaya usted a Madrid. Aquí tiene usted un caballo y un salvoconducto para que los compañeros le dejen pasar. Vuelva usted pronto. Le esperamos en tal sitio con sus compañeros, a quienes trataremos lo mejor posible. El viajero regresó a Madrid y a los pocos días logró que los malhechores fuesen indultados. Inmediatamente volvió a buscar a sus compañeros de infortunio. Al volver se los encontró sentados tranquilamente con los ladrones, comiendo un jamón manchego, cocido con azúcar y dando frecuentes tientos a una bota de vino de Valdepeñas, que los ladrones, como delicada atención, habían robado expresamente para ellos. Todos cantaban y se divertían mucho, y los presos tenían más ganas de hacerse ladrones que de volver a Madrid. Pero el jefe de la partida les pronunció un discurso de severos tonos morales, que les hizo reflexionar. Así, todo el grupo, revueltos unos con otros, se dirigieron a la ciudad más próxima, donde viajeros y ladrones fueron recibidos con gran entusiasmo, pues bandidos apresados por gentes, que iban en la diligencia constituía un espectáculo verdaderamente raro y curioso. 10.-Toledo.-El Alcázar.-La Catedral.-El Rito Gregoriano Y El Rito Muzárabe.San Juan De Los Reyes.-La Sinagoga.-El Hospital Del Cardenal.-Los Aceros Toledanos Conocidas ya todas las curiosidades de Madrid, el Palacio Real, la Armería, el Buen Retiro, la Plaza de Toros, el Prado, desde la fuente de La Cibeles a la fuente de Neptuno, y a pesar de una temperatura de treinta grados y de todas las horribles historias que circulaban a propósito de facciosos y ladrones, nos pusimos valientemente en camino hacia Toledo, la ciudad de las más hermosas espadas y de los puñales románticos. Toledo es una de las ciudades más antiguas, no sólo de España, sino del mundo entero; por lo menos esta es la opinión de los cronistas. La fecha más moderna que se fija para su fundación es anterior al Diluvio; los unos atribuyen el honor de haber colocado la primera piedra a Túbal; otros a los griegos; otros a Telmón y Bruto, cónsules romanos; otros a los judíos, que entraron en España con Nabucodonosor y que apoyan su tesis en la etimología de la palabra Toledo, que viene de Toledoth, palabra hebrea que significa generaciones y se dice que gentes procedentes de las doce tribus contribuyeron a edificarla y a poblarla. Sea cualquiera su origen, Toledo es sin duda, una admirable ciudad antigua, situada a doce leguas de Madrid —leguas españolas, que son más largas que un folletón de doce columnas, o que un día sin dinero, que son las dos cosas de mayor longitud que conocemos—. Se va a la ciudad en una pequeña diligencia que sale dos veces por semana. Parece que este es el medio más seguro, pues pasados los Pirineos, como ocurría antes en Francia, se suele hacer testamento antes de emprender el menor viaje. Nosotros no encontramos, la verdad, gran justificación a este terror a los bandidos, pero no cabe duda que él añade encantos y evita el aburrimiento de un viaje en diligencia, que es la cosa más vulgar del mundo. Así la expedición se convierte en una aventura, en la que se parte, pero no se está seguro de volver. Esto ya es algo en una civilización tan avanzada como ésta moderna que podemos contemplar en nuestro prosaico y malhadado año de 1840. Se sale de Madrid por la Puerta del Puente de Toledo, muy adornado de volutas, estatuas y escarolados, de gusto mediocre, pero que, sin embargo, producen un efecto muy armónico; se deja a la derecha el pueblo de Carabanchel, donde Ruy Blas iba a buscar para María de Neubourg, la petite fléur d'Allemagne. Algunas cruces, de mal agüero, que tienden aquí y allá sus brazos desnudos; algunos campanarios que indican un pueblo lejano, tal o cuál arroyo seco atravesado por un puente de piedra, son los únicos accidentes que se ofrecen. De vez en cuando se encuentra a un labriego, que marcha en su mula con la carabina al lado; a un muchacho, que arrea a dos o tres burros cargados con cántaros o sacos de pan; a algunas pobres mujeres, escuálidas y requemadas por el sol, que llevan medio arrastras a un chiquillo de aire salvaje, A medida que caminábamos el paisaje se iba haciendo más desierto y pobre. Por eso, al divisar junto a un puente sobre un lecho seco a cinco escopeteros, experimentamos un sentimiento de satisfacción. Eran los jinetes que debían servirnos de escolta, pues ella es necesaria para ir de Madrid a Toledo. ¿No parece esto que se halla uno en Plena Argelia y que Madrid se encuentra rodeado de una Metidja poblada por beduinos? Hacemos alto para almorzar en Illescas, ciudad en la que hay vestigios de antiguas construcciones moriscas, cuyas casas ostentan rejas de complicado dibujo rematadas por cruces. El almuerzo consta de sopa de ajo con huevo, la tortilla de tomate acostumbrada, almendras y naranjas, todo ello rociado con un Valdepeñas muy aceptable, aunque tan espeso que podría cortarse con un cuchillo. La cocina no es la mejor cosa de España y puede decirse que desde los tiempos de Don Quijote las posadas no han progresado mucho. Sin embargo, no sería difícil poder encontrar hoy las hermosas gallinas y los patos monstruosos de las bodas de Camacho. El terreno a partir de Illescas es algo más accidentado, lo que tiene por consecuencia hundir el camino, en el que no se ve más que barrancos y terraplenes. Vamos deprisa; los postillones españoles se preocupan poco de lo que queda, detrás de ellos, y con tal de llegar, aunque sea únicamente con la lanza y el juego de ruedas delanteras, se dan por satisfechos. Al fin entramos en Toledo entre una nube de polvo levantada por nuestras mulas y por un tropel de caballos en el que iban unos cazadores. Entramos en la ciudad llenos de ansia y deseo, curiosos y excitados, por una magnífica puerta árabe con un elegante arco sostenido por columnas de piedra, coronando de bolas y adornado con inscripciones del Corán; esta puerta se llama la Puerta del Sol y se dibujan sus contornos admirablemente sobre un cielo intensamente azul. En nuestros climas brumosos es difícil darse cuenta de estos contrastes de color y esta rudeza de contorno, por lo que todo lo que diga parecerá exagerado. Después de cruzar la Puerta del Sol, se llega a una gran terraza, desde donde se tiende la vista en una extensión inmensa; desde allí se ve la Vega, con manchas de árboles y de prados de labrantío, que deben sus frescuras al sistema de riego implantado por los moros. El Tajo, atravesado por el Puente de San Martín y de Alcántara, precipita con rapidez sus aguas amarillentas y rodea casi por completo la ciudad. Bajo aquella terraza brillan los tejados claros y espejeantes de las casas; los campanarios de las iglesias y conventos, con azulejos verdes y blancos; por último se ven a lo lejos los montes y los escarpados que forman el horizonte de Toledo. Esta perspectiva tiene la particularidad de que no parece existir atmósfera en ella, ni esa neblina que en nuestro país envuelve todas las perspectivas lejanas. La atmósfera, diáfana, marca con nitidez las líneas y permite distinguir los menores detalles a grande distancia. Una vez revisado nuestro equipaje nos dirigimos en busca de alguna Fonda o Parador, pues la comida de Illescas estaba ya lejos. Fuimos por calles tan estrechas que dos burros cargados no hubieran podido pasar a un tiempo y arribamos a uno de los hoteles más confortables de la ciudad: la Fonda del Caballero. Para expresarnos nos valíamos del poco español que sabemos, auxiliados por una pantomima dramática con la que nos logramos hacer comprender de la hostelera, mujer dulce y encantadora, de aspecto interesante y distinguido; le dijimos que nos moríamos de hambre, cosa que siempre causa sorpresa a los naturales de este país que se alimentan de aire y de sol, el mismo régimen económico de los camaleones. Toda la servidumbre se puso en movimiento para arrimar al fuego grandes pucheros, donde se guisan y subliman, los guisos cargados de especias de la cocina española. Nos dijeron que podíamos volver a comer una hora más tarde; nosotros aprovechamos este tiempo para echar un vistazo a la fonda. El edificio debía haber sido algún palacio, era de hermosa traza, con un patio interior enlosado con mármoles de colores, con pozos de mármol blanco y pilas de azulejos para lavar vasos y platos. Esta clase de patios suele estar rodeado de columnas y de arcos. En lo alto, y para cubrirle, se ve un toldo de lona, que de noche se recoge para que entre el fresco. Todo alrededor del primer piso corre un balcón de hierro elegantemente forjado, que limita un amplio corredor al cual se abren las ventanas y las puertas de las habitaciones de los huéspedes. Apenas terminada nuestra inspección, Celestina, la moza del mesón, llegó canturreando a decirnos que estábamos servidos. La comida fue bastante buena: chuletas, huevos con tomate, pollos fritos con aceite, truchas del Tajo y una botella de Peralta, vino caliente y generoso, aromado con cierto sabor de moscatel muy agradable. Terminada la comida nos lanzamos a recorrer la ciudad, precedidos de un guía, barbero de oficio, que en sus ratos perdidos se dedica a enseñar la ciudad a los turistas. Las calles de Toledo son estrechísimas; se puede dar la mano de una a otra ventana, y es empresa sencilla saltar de balcón a balcón, aun cuando las hermosas rejas y los magníficos barrotes de esa rica forja, tan abundante al otro lado de los Pirineos, puede impedir toda clase de familiaridades aéreas. Estas angosturas harían protestar indignados a los ultracivilizados, que sueñan con amplias plazas, amplios jardines, inmensas calles y otras bellezas y progresos; sin embargo, nada más razonable en un clima tórrido que las calles estrechas; y los arquitectos que han hendido con tantas aberturas enormes, el macizo de Argelia, no tardarán en darse cuenta de ello. Si os veis obligados desgraciadamente a pasar por alguna plaza o calle ancha expuestos a los rayos del sol, estimaréis en seguida la sabiduría de los antiguos, que no sacrificaban todo a una regularidad estúpida. En España, las mujeres salen a pie, con zapatos de raso verde y dan largos paseos, por lo cual las admiro realmente, sobre todo en Toledo, donde el suelo está pavimentado de guijarros puntiagudos y lustrosos, que parecen haber sido colocados allí a propósito por su lado más hiriente. La casas de Toledo ofrecen un aspecto solemne: las fachadas tienen pocas ventanas y éstas se hayan enrejadas. Las puertas, con sus pilares de piedra granito azulada, coronan con bolas sus remates y tienen un aspecto de solidez grande, al que contribuyen los clavos enormes cuyas cabezas forman relieve en las puertas. Estos palacios tienen algo a la vez de convento, de cárcel, de fortaleza y de harén. Hay que tener en cuenta que los moros pasaron por allí. A través de una inextricable red de callejuelas llegamos al Alcázar, situado a modo de Acrópolis por la parte más elevada a la ciudad. Entramos después de solventar las eternas dificultades, puesto que el primer impulso de las personas a quienes se interroga es negar siempre, sea cual fuere la petición: —«Vuelva usted mañana». «El guarda está durmiendo la siesta». «Se han perdido las llaves». «Hace falta un permiso del Gobernador»—. Tales son las respuestas que se reciben de primera intención. Pero en cuanto se enseña la sagrada moneda o el brillante duro en caso de extrema dificultad se consigue siempre forzar la consigna. El Alcázar, edificado sobre ruinas del antiguo palacio moro, es hoy otra ruina. La traza es obra de Covarrubias, arquitecto poco conocido, muy superior sin embargo, al abrumador y pesado Herrera, cuya reputación está más extendida. La fachada que adornan y florecen los más finos arabescos del Renacimiento, es una obra maestra de elegancia y serenidad. El sol ardiente de España, que enrojece el mármol y da a la piedra tonos de azafrán, la ha revestido de colores vivos y acentuados, muy distintos a esa especie de lepra negra con que los siglos recubren nuestros viejos edificios. Recuerdo sobre todo una escalera maravillosa, digna de un palacio de hadas, con columnas, rampas y escalones de mármol medio rotos que conduce a una puerta que se abre sobre el abismo pues esta parte del edificio se haya derrumbada. El Alcázar está en lo alto sobre una planicie rodeada de murallas con almenas al estilo oriental desde las que se descubre una vista inmensa un verdadero panorama de magia: más allá brilla al sol la iglesia de San Juan de los Reyes; el Puente de Alcántara se muestra con su puerta en forma de torre sobre el caudal del Tajo; el artificio de Juanelo se baña en el río con sus arcadas superpuestas de ladrillo rojo y las recias torres del castillo de Cervantes (este Cervantes no tiene nada que ver con el autor del Quijote), colgadas sobre inmensos peñascos, que amenazan al río, forman una cortadura más en el horizonte, ya bastante quebrado por la crestería de las montañas. Nosotros vimos este cuadro admirable a la puesta del sol. El cielo, por gradaciones insensibles, pasaba del rojo vivo al naranja, luego al amarillo pálido, para llegar a un raro color azul color de turquesa, que se fundía al occidente en la transparencia violeta de la noche, cuya sombra enfriaba ya todo por aquel lado. Con el brazo apoyado en una almena y observando a vista de pájaro aquella ciudad donde no conocía a nadie, donde mi nombre era absolutamente desconocido, caí en profunda meditación. En medio de aquel mundo, entre todas aquellas formas que seguramente no volvería a ver, me sentía tan ausente de mí mismo, percibía tales dudas sobre mi propia identidad, que todo parecía una alucinación un sueño extraño del que me despertaría de pronto por alguna música de vodevil sobre la barandilla de un palco. Pero por uno de esos cambios de ideas tan frecuentes en el delirio, pensaba lo que estarían haciendo mis amigos en aquel momento; me pregunté si se darían cuenta de mi ausencia y si mientras estaba yo apoyado en aquella almena del Alcázar de Toledo mi nombre se pronunciaría en París por alguna boca amiga y fiel. Sentí mi alma invadida por enorme tristeza a pesar de estar realizando el sueño de toda mi vida y de tocar con mi mano uno de esos deseos que perseguí ardientemente. En mis bellos y juveniles años de romanticismo había hablado excesivamente de mi acero toledano, para no sentir curiosidad por conocer el sitio donde se fabrican. Para arrancarme de mi meditación filosófica fue preciso que mi amigo me propusiera ir a bañarnos al Tajo. Esto de bañarse es un problema demasiado serio en un país donde en verano se riegan los lechos de los ríos con el agua de los pozos. Fue necesaria la afirmación del guía de que el Tajo era un río abundante y con suficiente profundidad para que, aprovechando lo que quedaba de día, nos dirigiésemos hacia aquellas orillas. Después de atravesar la plaza de la Constitución, rodeada de casas cuyas ventanas con sus grandes cortinas de esparto, arrolladas o levantadas a medias sobre los balcones, tienen un falso aire veneciano y medieval, pasamos por una hermosa puerta árabe de arco de ladrillo y por un camino serpenteante, muy en cuesta y abrupto que desciende desde las rocas y murallas que ciñen a Toledo, llegamos al Puente de Alcántara, cerca del cual había un sitio a propósito para el bañó. En el camino se nos hizo de noche, porque en los climas del Sur los crepúsculos son rápidos, pero esto no nos impidió entrar a tientas en el estimable río, célebre por el romance de la reina Hortensia y por la arena aurífera que arrastran sus aguas cristalinas, según dicen los poetas, las criadas y los guías de turistas. Terminado el baño volvimos a subir apresuradamente para llegar antes de que se cerrasen las puertas. Bebimos un vaso de horchata de chufas y de leche helada, de un gusto y aroma exquisito, y nos hicimos conducir a nuestra fonda. Nuestra habitación, como todas las habitaciones españolas, estaba blanqueada con cal y adornada con esos cuadros amarillentos y sucios, esos místicos borrones pintados como muestras de tienda que se hallan con tanta frecuencia en la Península, el país del mundo donde hay peores cuadros, aparte, naturalmente, de los buenos... Nos dormimos lo más pronto y lo mejor que pudimos para al día siguiente levantarnos temprano e ir a la Catedral antes de que comenzasen los oficios. La Catedral de Toledo tiene fama muy justificada de ser una de las más bellas y sobre todo la más rica de España. Según dicen su origen se remonta hasta el Apóstol Santiago, primer Arzobispo de Toledo, que indicó el sitio en que debía erigirse a su discípulo y sucesor Elpidio eremita del monte Carmelo. Elpidio levantó una iglesia en el lugar indicado y la puso bajo la advocación de Santa María, cuando esta señora excelsa vivía en Jerusalén (el escritor de quien tomamos estos detalles exclama en una efusión lírica: ¡Magna felicidad! ¡Blasón ilustre de los toledanos! ¡El más bello trofeo de sus glorias! La Virgen no fue ingrata y de creer en la misma leyenda, descendió en cuerpo y alma para visitar la iglesia de Toledo y traer con sus divinas manos a San Ildefonso una hermosa casulla de tela del cielo. («¡Ya veis como sabe pagar esta Reina!», dice nuestro autor.) La casulla existe y empotrada en el muro se ve en la piedra la huella donde se posó la divina planta. Una inscripción atestigua el milagro. Cuando la Reina del Cielo puso sus pies en el suelo en esta piedra los puso. La leyenda añade que a la Santa Virgen la gustó tanto su estatua y la encontró tan parecida y tan proporcionada, que la besó, comunicándola así el don de hacer milagros. Si la Reina de los ángeles descendiera a nuestra iglesia, no creo yo que sintiese la tentación de besar su imagen. Más de doscientos autores de los más escrupulosos y sinceros narran esta historia, que es tan cierta, por lo menos, como la muerte de Enrique IV. La iglesia subsistió en su primitivo estado hasta que el sexto obispo de Toledo, San Eugenio, la agrandó, embelleciéndola cuanto le permitieron sus medios, dándole el nombre de Nuestra Señora de la Asunción, que hoy conserva. En el año 302, durante la terrible persecución que los emperadores Diocleciano y Maximino hicieron sufrir a los cristianos, Daciano, el prefecto de Roma, mandó demoler y arrasar el templo, de modo que los fieles no supieron a donde ir en lo sucesivo a pedir y obtener el alimento de la gracia. Poco tiempo después, hacia el año 312 al convertirse al cristianismo el emperador Constantino ordenó entre muchas obras a que le excitaba su celo por la nueva religión, reparar y edificar lo más suntuosamente posible la iglesia basílica de Nuestra Señora de la Asunción de Toledo, que el prefecto Daciano mandara destruir. Era entonces Arzobispo de Toledo, Merino, hombre docto y letrado, que tenía amistad grande con el emperador; así pues pudo hacer lo que quisiese y no escatimar nada para edificar un magnífico templo de admirable arquitectura. Este templo fue mezquita, durante la conquista de España y volvió a ser iglesia cuando la reconquista de Toledo por Alfonso VI. Finalmente, bajo el feliz reinado de San Fernando, siendo Arzobispo de Toledo don Rodrigo, el templo tomó la forma y la magnificencia que hoy ostenta y que según dice el cronista a que me he referido, es semejante al templo de Diana, en Éfeso, pero esto, ¡oh, cronista sencillo!, permíteme que no lo crea. El templo de Éfeso no era comparable con la Catedral de Toledo. El Arzobispo Rodrigo, acompañado por el rey y la corte, dijo una misa pontifical y colocó la primera piedra del edificio un día que era sábado, año 1227. El exterior de la Catedral de Toledo no es nada florido, carece de arabescos, es menos ostentoso que el de la Catedral de Burgos y tampoco exhibe guirnaldas de estatuas rodeando los pórticos; ángulos limpios y francos, sólidos contrafuertes, una gruesa coraza de piedra de sillería, una torre de estilo robusto, que nada tiene que ver con las orfébricas delicadezas del gótico; y todo ello patinado por un tinte rosáceo de color de pan tostado, como la epidermis de un peregrino de Palestina. El interior está ahondado y tallado como una gruta de estalactitas. La impresión que se experimenta es una de las más vivas y grandiosas. La iglesia está dividida en cinco naves, la del medio, de altura enorme, a su lado las demás parece como que inclinan la cabeza v se arrodillan en señal de sumisión y respeto; cuarenta y ocho pilares, gruesos como torres, y compuestos cada uno de dieciséis columnas en forma de huso y ligadas entre sí sostienen el bloque enorme del edificio; una nave transversal corta la principal entre el Coro y el altar mayor, formándose así los brazos de la Cruz. Los altos vitrales —donde el zafiro, el rubí y la esmeralda fulgen— empotrados en nervaduras de piedra, tamizan una luz dulce y misteriosa que invita al éxtasis religioso. Cuando el sol es demasiado violento, se echa sobre ellos unas cortinas para conservar esa semioscuridad, llena de frescura, que convierte los templos españoles en lugares especialmente favorables a la meditación y la plegaria. El altar mayor o retablo podría por sí sólo pasar por una iglesia. Es un conjunto formidable de columnas, estatuas, hornacinas, follajes y adornos de los que sería imposible dar una leve idea aun con la más minuciosa descripción. Toda esta ornamentación, que sube hasta la bóveda y da vuelta al santuario, está pintada y dorada con una riqueza increíble. Los tonos pardos y calientes de las molduras antiguas hacen brotar salpicaduras de luz o finas franjas, que producen efectos admirables de extraordinaria opulencia pictórica. Las pinturas sobre el fondo de oro que se muestran en los entrepaños del altar son semejantes, por la riqueza del color, a los más brillantes lienzos venecianos. Frente al altar mayor se halla, como casi siempre en el estilo español, el coro o sillería; son tres filas de sitiales, de madera tallada, calada y esculpida de una manera maravillosa, con bajorrelieves históricos, bíblicos y alegóricos. El arte gótico a fines del Renacimiento no ha producido nada más puro, más perfecto ni mejor dibujado. Esta obra prodigiosa hasta en sus detalles, se atribuye a los pacientes cinceles de Felipe de Borgoña y de Berruguete. Detrás del retablo se encuentra la capilla donde se hayan enterrados don Alvaro de Luna y su mujer, en dos soberbios sepulcros de alabastro, colocados uno junto a otro. En las paredes de esta capilla figuran las armas del Condestable y las conchas de la Orden de Santiago, de la que era Gran Maestre. Próximo a este lugar, en una de las criptas de la nave que se llama el trascoro, hay una lápida sepulcral con una inscripción fúnebre, dictada por un noble toledano cuyo orgullo se alzaba, ante la idea de que su tumba fuese pisoteada por gentes de baja condición. No quiero que pisen sobre mí los villanos, dijo en su lecho de muerte. Y como dejó muchos bienes a la iglesia, se le satisfizo en aquel raro capricho depositando su cadáver en la obra viva de la cripta, donde puede estar seguro que nadie le pisará. No describiremos una por una todas las capillas, pues para ello se necesitaría un libro entero; diremos solamente al pasar que vimos el sepulcro de un Cardenal, ejecutado en estilo árabe con una delicadeza inconcebible, que no admite comparación más que con el más sutil encaje. Nos dirigimos en seguida a la capilla mozárabe, que es una de las más interesantes de la Catedral. Antes de describirla es necesario explicar algo de lo que quieren decir estas dos palabras capilla mozárabe. En la época de la invasión de los moros, los habitantes de Toledo se rindieron al enemigo después de un sitio de dos años; pero en la capitulación de la plaza fijaron algunas condiciones ventajosas, y entre ellas la de que quedarían seis iglesias abiertas para los cristianos que quisieran quedarse a vivir en Toledo. Estas iglesias fueron la de San Marcos, San Lucas, San Sebastián, San Torcuato, Santa Eulalia y Santa Justa; así pudieron conservar su fe cristiana los católicos de la ciudad durante los cuatrocientos años de la dominación árabe. A los fieles se les llamó entonces mozárabes, es decir, mezcla de árabe y español. Cuando Alfonso VI conquistó Toledo, Ricardo, legatario del Papa, quiso abolir el rito mozárabe y sustituirlo por el gregoriano, que era el preferido por el rey y la reina doña Constanza. Pero los fieles se indignaron, protestó el clero y casi hubo motines y alzamientos en la ciudad. Entonces el rey propuso un término medio, solución extraña, pero muy dentro del espíritu de la época y que fue aceptado por todos: los partidarios del rito gregoriano y los del mozárabe designarían dos campeones que lucharían, para que Dios decidiese en qué idioma quería ser alabado. No cabe duda que en este caso el juicio de Dios, por tratarse de materia litúrgica, debe admitirse decisivamente. El campeón de los mozárabes era don Ruiz de la Matanza. Se eligió la Vega para lugar del combate, y llegado el día, después de algunas vicisitudes en la lucha, la victoria se decidió por don Ruiz, que fue aclamado con gritos y alegría inmensa por los toledanos. El rey, la reina y la corte no quedaron muy satisfechos por aquel triunfo; entonces recurrieron a otro arbitrio ya que pensaron, aunque un poco tarde, que resultaría impío y cruel decidir una cuestión teológica por medio de un duelo sangriento; propusieron una nueva prueba, que también fue aceptada. La prueba consistía en que después de un ayuno general y de elevar plegarias en todas las iglesias, se arrojaría sobre una hoguera un ejemplar del ritual romano y otro del toledano; él que saliera de las llamas sin quemar sería considerado como el elegido por Dios. Así se realizó, punto por punto. En medio de la plaza de Zocodover, encendiéndose una hoguera se echaron los dos breviarios al fuego y cada partido pidió, elevando los ojos al cielo, que Dios designase la liturgia en que deseaba se le sirviese. El ritual romano salió con las hojas dispersas y chamuscadas. El toledano permaneció majestuosamente en medio del fuego, en el mismo lugar en que cayó, sin experimentar el menor deterioro. El rey, la reina y el legatario Ricardo se sintieron molestos por el resultado, pera ya no era posible volver al asunto. Así que el rito mozárabe se siguió ardientemente a través de las generaciones, hasta que llegó el momento en que era muy difícil comprender el texto, por lo que el Arzobispo de Toledo don Francisco Ximénez, para que no cayese en desuso la memorable costumbre, fundó una capilla mozárabe en la Catedral, ordenando que se tradujesen e imprimiesen en caracteres corrientes los rituales, e instituyó sacerdotes especialmente encargados de servir este oficio. La capilla mozárabe ostenta frescos góticos interesantísimos; su conservación es perfecta y los colores se mantienen tan brillantes como si hubieran sido pintados la víspera. En los frescos laterales aparecen con mucho detalle los barcos de que se sirvieron los árabes para venir a España. El blasón de Toledo, cinco estrellas negras en campo de plata, se reproduce con frecuencia en la bóveda de esta capilla, que según la moda española, cierra una verja de trabajo admirable. La capilla de la Virgen, totalmente tapizada de pórfido y jaspe de vetas amarillas y violeta, admirablemente pulimentada, es de una riqueza muy superior a las que puedan deslumbrar en Las mil y una noche. Se conservan allí muchas reliquias, entre otras una urna obsequio de San Luis, que contiene un trozo de la verdadera Cruz. Salimos de la capilla para dar una vuelta por el claustro. Este encuadra con sus arcos elegantes y severos, hermosas masas de fronda, siempre frescas, que a la sombra de la iglesia no se alteran por el calor calcinante de la estación. Los muros del claustro están pintados al fresco al estilo de Vanlóo, por un pintor llamado Bayeu. Sus composiciones sencillas, gratas de color, que desdicen del estilo del edificio y que, seguramente, han venido a sustituir a las pinturas primitivas estropeadas por los siglos o excesivamente góticas para el gusto de la gente moderna. El claustro, junto a la iglesia, sirve de transición entre la serenidad, del templo y la agitación de la ciudad. Allí podemos pasear, soñar, meditar, sin vernos obligados a seguir las plegarias y las ceremonias del culto. En los países religiosos la Catedral es el sitio más florido, más rico, más elegante, más fastuoso; es allí donde la sombra es más fresca y el reposo más profundo; bajo sus naves suena muy bien la música, mucho mejor que en el teatro y como pompa el espectáculo religioso no tiene rival. Es el lugar más atrayente de la ciudad, como la Ópera en París. La sacristía y las salas Capitulares, en la Catedral de Toledo, son de una magnificencia más que regia. Son vastas salas, decoradas con un lujo sólido y severo que siempre ha sido la especialidad de la iglesia. Se ven labrados de talla y nogal o roble negro, tapicerías o damasco de las Indias, brocados de amplios pliegues, grandes colgaduras, tapices de Persia y pinturas al fresco. Allí es donde se guarda el Tesoro. Consiste éste, en una inmensidad de capas hermosísimas con brocados de tisú de oro y de plata, encajes maravillosos, urnas de plata, custodias de brillantes y estandartes dorados: todo el material y los accesorios del espectáculo de ese sublime drama católico que se llama la Misa. En los armarios de esa sala, enorme se conserva el guardarropa de la Santa Virgen. El entusiasmo devoto de los meridionales ha amontonado sobre estos objetos de su culto adornos de una riqueza inaudita. Nada les parece bastante hermoso, bastante brillante, bastante magnífico. Bajo aquellos torrentes de pedrería desaparecen las formas y los fondos, pero eso no importa. La cuestión para ellos es que sea imposible poner una perla más en las orejas de mármol del ídolo, incrustar un brillante más grueso en el oro de su corona y bordar un ramaje más de piedras preciosas en su vestido. Nunca reina alguna de la antigüedad ni Cleopatra que bebía perlas, ni las emperatrices del Bajo Imperio, ni las duquesas de la Edad Media, ni las cortesanas venecianas de la época de Tiziano tuvieron un estuche más esplendoroso, un equipo más rico que Nuestra Señora de Toledo. Vimos algunos de sus vestidos. Hay uno que se haya cubierto completamente, sin que sea posible ver el fondo de la tela, de ramas y arabescos de perlas finas, entre las cuales figuran algunas de un tamaño y un precio incalculable, además de varias filas de perlas negras rarísimas; soles y estrellas de pedrería constelan ese traje maravilloso cuyo fulgor ciega y que vale muchos millones de francos. Para terminar nuestra visita subimos al campanario, a cuyo final se llega por una serie de escaleras muy empinadas y poco seguras. La magnífica vista que se descubre desde lo alto de la torre compensa las fatigas de la subida. La ciudad se tiende ante nosotros con la claridad y la nitidez de los planos tallados en corcho de míster Palet, que se mostraban en la última Exposición de Industria. Dos grandes rocas atormentadas de granito azul que flanquean el Tajo y limitan el horizonte de Toledo por uno de sus lados producen un efecto de originalidad en el paisaje, iluminado de luz cruda, cegadora, implacable, difícil de explicar; la reverberación del cielo sin nubes y sin humedad, blanco a fuerza de calor como el hierro de la fragua, completan el ambiente. Hacía un calor terrible, un calor de horno de cal y se necesitaba, en verdad, un exceso de curiosidad para no renunciar a toda exploración de monumentos con aquella temperatura senegaliana. Pero nada nos detenía; únicamente nos parábamos un poco, para beber, pues estábamos sedientos y absorbíamos el agua como esponjas secas. Después de visitada la catedral fuimos a visitar la iglesia de San Juan de los Reyes, situada a la orilla del Tajo, cerca del Puente de San Martín. Sus muros tienen ese bello tono anaranjado que construye la pátina de los viejos monumentos en un clima cálido. Una colección de estatuas de reyes de gran prestancia en actitudes hidalgas y ampulosas, decoran el exterior. Una multitud de cadenas suspendidas de argollas cubren los muros de alto a bajo. Son los hierros de los cautivos cristianos, a quienes puso en libertad la conquista de Granada. Este aspecto le da al templo un carácter falso de cárcel, que resulta antipático. A propósito de esto nos relataron una anécdota que creemos pintoresco referir. El sueño de todo jefe político (gobernador) en España es construir una Alameda, como el de todo prefecto de Francia es hacer una calle de Rívoli en su ciudad natal. El sueño del jefe político de Toledo era procurar a sus súbditos un hermoso Paseo; una vez elegido el sitio, levantados los terrenos y merced al trabajo de los inquilinos del presidio, construyose el Paseo, al que únicamente le faltaban los árboles, pero como los árboles no se improvisan, el jefe político tuvo la idea de sustituirlos por mojones de piedra, unidos entre sí por cadenas de hierro. No tenía dinero y entonces el ingenioso gobernador, hambre de recursos, recordó las históricas cadenas de San Juan de los Reyes; En efecto, poco después se tendieron de mojón a mojón en la Alameda las cadenas de los cautivos libertados por Fernando e Isabel la Católica. Los cerrajeros encargados de este trabajo recibieron unos cuantos metros de estos herrajes históricos; algunas personas inteligentes —suele haberlas en todas partes— protestaron contra aquel acto de incultura y las cadenas volvieron a ser colgadas en la fachada de la iglesia. Únicamente no pudieron volver algunas que se dieron como pago a los obreros y que fueron rápidamente convertidas en rejas, herraduras y otros utensilios. Al fin entramos en la iglesia dando puntapiés a puertas enmohecidas y obstruidas por montones de escombros. El estilo del templo es muy bello; el arte gótico no ha producido nada más delicado ni más elegante. Alrededor circula una tribuna, calada y llena de agujeros, con balconaje volado; guirnaldas gigantescas, águilas, quimeras, animales heráldicos, escudos, banderas e inscripciones completan la decoración. El coro, colocado frente al retablo, a otro extremo de la iglesia, descansa sobre un arco rebajado de medio punto, de un efecto magnífico y de atrevida construcción. El altar, que debió ser obra admirable en pintura y escultura, ha sido brutalmente destrozado. Estas destrucciones inútiles nos entristecen y nos hacen dudar de la inteligencia humana. Entramos, no sin arriesgarnos un poco por una escalera medio derrumbada, que conduce al interior del convento. El refectorio es bastante grande y no tiene nada de notable, salvo un cuadro terrorífico que representa un cadáver medio descompuesto, cuadro que se halla encima de la puerta. Yo no sé si todas las historias que se cuentan sobre la glotonería de los frailes es exacta, pero yo no sentiría nunca apetito: en un comedor así decorado. Nos retiramos porque ya no quedaba nada curioso que ver y nos dirigimos a otra iglesia que hay a poca distancia de San Juan de los Reyes, o mejor dicho que parecía haber: la célebre mezquita Sinagoga de Toledo, que resulta invisible, aunque pasemos veinte veces por delante de ella. Jamás, sospecharíamos su existencia. Nuestro guía llama a una puerta practicada en un muro de mampostería rojizo, que es de lo más vulgar que pueda verse. Al cabo de un rato vinieron a abrirnos y penetramos en un patio lleno de vegetación silvestre. En el fondo se elevaba una casa sin carácter alguno, con más aspecto de alquería que de otra cosa. Cuando entramos en la casa, nuestra sorpresa fue enorme; nos hallábamos en pleno Oriente; delicadas columnas de capiteles abiertos como turbantes, arcos turcos, techo liso, versículos del Corán en las paredes, departamentos de madera de cedro, ventanales en lo alto: nada faltaba. También se veían restos de pinturas antiguas casi borradas, que daban a las paredes matices extraños. Esta sinagoga, que los árabes convirtieron en mezquita y los cristianos en iglesia, sirve hoy de vivienda y taller a un ebanista. Él banco ocupa el sitio del altar, precaución que debe ser de muy reciente fecha. Esta sinagoga es, tal vez, la única que se toleró en España. Habíamos oído hablar de una casa de recreo mora, llamada el palacio de Galiana. Allí nos hicimos conducir desde la sinagoga, a pesar de estar muy fatigados, pues disponíamos de poco tiempo, ya que al día siguiente regresábamos a Madrid. El palacio de Galiana está situado fuera de la ciudad, en La Vega, y para llegar hasta allí hay que pasar por el Puente de Alcántara. Después de un cuarto de hora de camino, a través de campos y sembrados, por donde corrían multitud de canales de riego, llegamos a una especie de oasis con grandes árboles, al pie de los cuales daba vueltas una noria de primitiva sencillez. Una enorme pirámide de ladrillos rojizos alzaba su desnuda silueta tras la fronda de los árboles. Era el palacio de Galiana. Aquello era un montón de escombros, al que penetramos por una puerta baja, yendo a parar a un lugar negro, cavernoso, sucio y húmedo. En comparación con la familia que habitaba la casa los trogloditas estaban alojados como príncipes. Sin embargo, es evidente que la encantadora Galiana, la bella morisca de grandes ojos pintados con henné, la de las vestiduras bordadas con hilos de perlas, había apoyado sus pequeñas babuchas en aquel suelo ahora hundido y se había asomado a aquella ventana para mirar a lo lejos, en la Vega, los ejercicios de lanzamiento del djerrid, a que se dedicaban los caballeros moros. Siguiendo nuestra exploración subimos a los pisos superiores como pudimos agarrándonos con pies y manos a las ramas que colgaban entre las piedras de las murallas, subiendo por escaleras vacilantes. En seguida notamos un pequeño fenómeno bastante extraño. Nuestros pantalones, que al entrar eran blancos, a poco de estar allí se habían convertido negros; pero de un negro que se movía, que hormigueaba. Estábamos cubiertos de pulgas imperceptibles, que se habían lanzado sobre nosotros atraídas sin duda por la frialdad de nuestra sangre septentrional. Sólo quedan en el palacio, como vestigios de su pasada magnificencia, unos tubos de conducción de agua a los baños. Los mosaicos de cristal y de azulejos esmaltados, columnas de mármol con capiteles dorados, esculturas y versículos del Corán, estanques de alabastro con sus piedras filtrantes para los perfumes, todo esto había desaparecido; no queda absolutamente nada más que las gruesas murallas, y no completas; montones de ladrillos convertidos en polvo y otros restos, pues estos edificios, maravillosos de ensueño como los de Las mil y una noche, no estaban construidos, por desgracia, más que de ladrillo y mampostería, recubiertos con una capa de estuco o de cal. La leyenda de Galiana se ha conservado mejor que su palacio. Era hija del rey Galofre, que la quería más que a nada en el mundo, y ordenó construir la casa de recreo en la Vega, con sus quioscos, baños, fuentes y surtidores que subían o bajaban, según el curso de la luna. Galiana vivía completamente dichosa en aquel fascinador retiro, ocupándose únicamente en músicas, bailes y poesía. S u mayor trabajo era esquivar las galanterías y el acoso de sus adoradores. El más obstinado en ellos era un reyezuelo de Guadalajara, llamado Bradamante, moro gigantesco, valeroso y feroz. Galiana le tenía mucha antipatía, y como afirma un cronista: ¿Qué importa que el caballero sea ardiente, si la dama es glacial? El moro, sin embargo estimulado por su pasión por Galiana, no se dio por vencido, y su deseo de verla y hablarla era tan grande que hizo construir un camino subterráneo desde Guadalajara a Toledo para ir a visitarla todos los días. Pero entonces, Carlos el Grande, hijo de Pipino, fue a Toledo enviado por su padre para llevarle auxilios a Galofre contra Abderramán, rey de Córdoba; Galofre le alojó en el palacio de Galiana, pues los moros no ven inconveniente en que conozcan a sus hijas las personas ilustres y de alcurnia. Carlos el Grande, que tenía, un corazón apasionado bajo su coraza de hierro, se enamoró locamente de la princesa mora. Al principio soportó las asiduidades de Bradamante, porque ignoraba qué impresión había hecho en el corazón de la hermosa; pero como Galiana, a pesar de su extremada prudencia, no pudo ocultar mucho tiempo la secreta preferencia de su alma, comenzó a sentir celos y pidió que se despidiese a su rival moro. Galiana, que ya era francesa hasta los ojos, dice la crónica y que además odiaba al reyezuelo de Guadalajara, manifestó al príncipe que tanto ella como su padre sentían aversión por el moro y que verían con mucho gusto que la libertaran de él. Carlos no se lo hizo repetir. Desafió a Bradamante a singular combate y aunque éste era un gigante lo venció, le cortó la cabeza y se la ofreció a Galiana, que quedó encantada del obsequio. Aquella galantería hizo triunfar al príncipe francés en el corazón de la bella mora, y hallándose los dos en el mismo estado pasional, Galiana prometió convertirse al cristianismo, para poder casarse con Carlos, lo cual se hizo sin dificultad, pues Galofre se sentía muy satisfecho de dar su hija a tan gran príncipe. Mientras, Pipino había muerto y Carlos regresó a Francia llevando consigo a Galiana que fue coronada reina y recibida con grandes festivales. Lo primero que experimentamos fue la necesidad de librarnos de nuestras pulgas; felizmente el Tajo estaba cerca y a él conducimos directamente las pulgas de Galiana. La ribera del Tajo, por este lado, está festoneada de rocas cortadas a pico de difícil acceso y nos costó mucho trabajo descender al sitio en que habíamos proyectado ahogar nuestros insectos. Me eché a nadar de costado, con la mayor precaución posible, deseando hacerme digno de un río tan famoso y respetable como el Tajo, y a las pocas brazadas llegué a unas construcciones hundidas que sobresalían del río unos cuantos pies. En la orilla precisamente, en aquel lugar, se alzaba una torre alta y medio derruida, con un arco de medio punto, donde se secaban perfectamente al sol algunas prendas de ropa blanca que allí habían puesto las lavanderas. Este era nada menos que el baño de la Cava o dicho más claramente para un francés, el baño de Florinda, y la torre que veía junto a mí era la torre del rey Rodrigo. Desde la ventana de aquella torre, Rodrigo detrás de una cortina, veía bañarse a las jóvenes y observó que la bella Florinda medía sus piernas y la de sus compañeras para saber quién las tenía mejor formadas. He aquí en lo que se fundan a veces los grandes acontecimientos. Si Florinda hubiese tenido la pantorrilla fea y la rodilla mal moldeada, los árabes no hubieran invadido España. Desgraciadamente Florinda tenía el pie pequeño y la pierna más bonita y más blanca del mundo. Rodrigo se enamoró de la bañista y no paró hasta seducirla. El conde don Julián, padre de Florinda, enfurecido por aquel ultraje hizo traición a su país para vengarse del rey y llamó a los moros en su ayuda. Rodrigo perdió aquella famosa batalla de que tanto se habla en el Romancero y murió lamentablemente dentro de una caja de víboras donde se había metido para expiar su crimen. La desdichada Florinda, llena de pesadumbre, tuvo que soportar el nombre ignominioso de Cava y la maldición de España entera. Realmente creemos que fue una idea extravagante y absurda colocar un baño de doncellas delante de la torre de un rey joven. Ya las sombras de la noche se echaban encima y era necesario volver a la fonda, cenar y acostarse, pues al día siguiente queríamos visitar el hospital del Cardenal don Pedro González de Mendoza, la Fábrica de Armas, los restos del anfiteatro romano y mil curiosidades más; queríamos salir de Toledo por la noche. El hospital del Cardenal es un edificio grande, de proporciones severas, que sería prolijo describir. Destaca en la iglesia la tumba del Cardenal, labrada en alabastro por aquel prodigioso Berruguete, que vivió más de ochenta años, legando a su patria una multitud de obras maestras de los más diferentes estilos, pero todas perfectas. También hay en esta iglesia dos cuadros de Domenico Theotocopuli llamado el Greco, pintor extravagante y raro, que apenas se conoce fuera de España. Su manía, según se dice, consistía en el temor de pasar por imitador del Tiziano, de quien había sido discípulo. Esta preocupación le llevó a los delirios más caprichosos y barrocos. Uno de estos cuadros, el que representa la Sagrada Familia, debió de serle especialmente desagradable al pobre Greco, pues a primera vista, se le tomaría por un verdadero Tiziano, solamente que la pincelada es menos amplia y menos compacta. El otro cuadro tiene por asunto el Bautismo de Cristo y pertenece a la segunda época del pintor: hay en él abusos de color, en blanco y negro, violentos contrastes, tonalidades inesperadas, actitudes caprichosas, pliegues rotos y arrugados sin ningún sentido; pero en todo ello campea una fuerza perversa, enfermiza, que delata al gran pintor y al loco genial. Pocos cuadros me han interesado tanto como los del Greco. Los peores de él, siempre tienen un atractivo desconcertante y fuera de la lógica, que nos sorprende y nos hace pensar. Después del hospital fuimos a la Fábrica de Armas; es un edificio grande, simétrico y de buen gusto, fundado por Carlos III, gran rey, cuyo nombre figura siempre al frente de los más bellos monumentos y de los más útiles. La fábrica se alza a orillas del Tajo, cuyas aguas sirven para templar las espadas y da fuerza motriz a las máquinas. Los talleres ocupan los laterales de un gran patio lleno de arcos y pórticos, como en casi todos los patios de España. En uno se calienta el hierro, en otro se le somete a la acción del martillo; más allá se encuentra la cámara de las muelas de afilar y de repasar; no muy lejos se fabrican las empuñaduras y las vainas. No es necesario describir con detalles nada de esto; únicamente diremos que la fabricación de estas hojas, famosas con justicia, se hacen con herraduras viejas de caballos y mulas, recogidas con cuidado para, este fin. Para demostrarnos que las hojas toledanas merecían su reputación, nos llevaron a una sala de pruebas. Un obrero, de elevada estatura y de fuerza colosal, cogió un arma bien vulgar, un sable de caballería, lo clavó en un lingote de plomo sujeto a la pared, dobló la hoja en todos, sentidos, como si fuera una fusta, de modo que el puño se unía casi con la punta; la elasticidad del acero permitió al sable soportar aquella prueba sin romperse. Luego el hombre se colocó delante de un yunque y diole tal golpe que la hoja penetró un milímetro; aquel alarde de fuerza me recordó una novela de Walter Scott, en una de cuyas escenas Ricardo Corazón de León y el rey Saladino se ejercitan en cortar barras de hierro y almohadones. Las hojas de Toledo siguen siendo excelentes, lo mismo que las antiguas, pero si no se ha perdido el secreto de su temple sé ha perdido el de su forma. Esperábamos encontrar en Toledo armas antiguas, dagas, puñales, mandobles, montantes, floretes y otros objetos a propósito para ponerlos en trofeos en la pared y para ello llevábamos en la memoria los nombres de los sesenta armeros de Toledo que cita Aquiles Juvinal, pero no hubo ocasión de poner a prueba nuestra sabiduría, pues en Toledo no hay más espadas que cuero en Córdoba, encajes en Malinas, ostras en Ostende y pasteles de salchicha en Strasburgo. Es en París donde en realidad se encuentran todas estas cosas, y si casualmente hallamos alguna en el extranjero, es seguro que ha salido de la tienda de la señorita Delaunay, en el muelle Voltaire. Nos enseñaron también los restos del anfiteatro romano y de la naumaquia, que tienen aspecto de campos abandonados, como en general todas las ruinas romanas. Las murallas del Toledo son de un efecto maravilloso; las asperezas del terreno y los edificios se complementan felizmente, hasta el punto de que muchas veces resulta difícil decir dónde termina la roca y dónde comienza la muralla. En ella hay una fusión de civilizaciones; tal lienzo de muro es romano; una torre es gótica y otras almenas son árabes. Toda la parte que va desde la Puerta del Cambrón a la de Visagra, donde parece ser que desembocaba la calzada romana, fue construida por el rey Wamba. Cada una de las piedras tiene su historia y para narrarlas todas serían necesarios muchos volúmenes. Lo que sí afirmamos es que Toledo ofrece un aspecto noble, sentado en un trono de roca, rodeado de torres y de iglesias. No se puede imaginar un perfil más firme y más austero, ni donde se conserve con más fidelidad el troquel de la Edad Media, ni donde se observe mayor riqueza de color. Más de una hora, permanecí en la contemplación de este panorama, tratando de saciar mis ojos, y de grabar en el fondo de mi memoria la silueta de aquella perspectiva, pero la noche vino demasiado pronto y tuvimos que irnos a acostar, ya que a la una de la madrugada había que emprender el viaje a fin de evitar la fuerza del calor. A eso de media noche, nuestro calesero llegó con escrupulosa puntualidad, y medio adormilados y casi sonámbulos nos acomodamos sobre los pobres almohadones de nuestra calesa. Los traqueteos espantosos causados por el empedrado de Toledo, nos despertaron con la rapidez necesaria para poder disfrutar del aspecto fantástico que representaba nuestra caravana en medio de la noche. El coche, de caja disforme, con grandes ruedas encamadas, parecía hendir a su paso los bloques de casas que se cerraban tras él; tan próximas están las fachadas. Un sereno, descalzo de pie y pierna, con el calzón flotante y el pañuelo abigarrado de los valencianos a la cabeza, marchaba delante de nosotros; en el extremo de su chuzo brillaba la linterna y sus reflejos vacilantes batían una serie de sombras y luces que no hubiera desdeñado el propio Rembrandt para colocarlas en algunas de sus aguafuertes de rondas y patrullas de noche. Los cascabeles de nuestras mulas, con su vibración argentina y el crujido de los ejes del coche eran los únicos ruidos que se oían. Los toledanos dormían tan profundamente como las estatuas de los R eyes de su famosa iglesia. De cuándo en cuándo nuestro sereno iluminaba con su linterna a alguno de los muchos individuos que dormían en la calle, obligándole a apartarse con el mango del chuzo. Cuando el sueño le sorprende a un español, se halle donde se halle, extiende su capa en el suelo con una filosofía perfecta y se tumba a dormir. En la puerta, todavía cerrada, tuvimos que esperar durante dos horas. El suelo se hayaba cubierto de personas dormidas que roncaban en todos los tonos. Hay que tener en cuenta que la calle es el único dormitorio donde no hay bichos, porque para dormir en una alcoba hace falta todo el aguante de un faquir indio. Al fin, la maldita puerta se abrió rechinando sobre sus goznes y de nuevo emprendimos el camino por donde habíamos venido. 11 Procesión del Corpus en Madrid.-Aranjuez.-Un patio.-La campiña de Ocaña.-Una noche en Manzanares.-Los cuchillos de Santa Cruz.-Bailen.-Jaén: su catedral, sus majos.-Granada.-La Alameda.-La Alhambra.-El Generalife.-El Albaicín.-La vida en Granada. Los gitanos.-La Cartuja.-Santo Domingo.-Ascensión al Mulhacén Había que pasar de nuevo por Madrid para tomar la diligencia de Granada. Podíamos haberla esperado en Aranjuez pero corríamos el peligro de encontrarla llena. Nos decidimos por ir a Madrid. A eso de la una llegamos a Illescas, casi abrasados y sin más incidentes que el del calor, nada nuevo ofrecía para nosotros el camino, salvo el recorrerlo en sentido inverso. Después de permanecer en la posada el tiempo necesario reanudamos la marcha. Se necesitaba verdaderamente un gran valor para abandonar con treinta grados de temperatura una posada donde se tienen a mano varias filas de jarros, botijos y otros cacharros cubiertos de agradable transpiración. Beber agua es una voluptuosidad que no he conocido hasta llegar a España. Bien es verdad que el agua es allí ligera, límpida y de exquisito sabor. Ya conocíamos Madrid y nos encontramos a nuestra vuelta otra cosa de particular que es la procesión del Corpus, la cual ha perdido mucho de su antiguo esplendor, debido a la clausura de los conventos y a la supresión de las cofradías religiosas. Sin embargo todavía conserva gran solemnidad. Los lugares por donde ha de pasar la procesión están cubiertos de arena fina, y encima de las calles hay unos grandes toldos de lona que van de casa a casa de enfrente para mantener en las calles una sombra fresca y grata. Los balcones están llenos de bellas mujeres elegantemente vestidas. Ofrece el conjunto un golpe de vista de lo más encantador que puede darse. El movimiento de los abanicos que se abren, se cierran, palpitan y se agitan como vuelos de mariposa; el movimiento de brazos de las mujeres; sus ademanes al arreglarse la mantilla y al corregir los pliegues de su ropa; las miradas que se cruzan de un balcón a otro entre los conocidos; la inclinación de cabeza y el gracioso gesto que acompaña al saludo con que las señoras responden a los caballeros; la multitud pintoresca, mezclada de gallegos, montañeses, levantinos, manolas y aguadores; todo esto forma un espectáculo de una animación y una alegría sorprendente. Delante de la procesión van los niños de la Inclusa vistiendo sus uniformes azules. En aquella larga fila de criaturas observamos pocas que tuviesen un rostro agradable; el mismo Himeneo en plena indiferencia conyugal no hubiera podido producir nada menos acertado que aquellos hijos del amor. Después pasan los estandartes de las parroquias, el clero, las urnas de plata y bajo un dosel de tisú de oro el Cuerpo de Dios rodeado de un sol de brillantes cuyo fulgor ciega. La antigua devoción de los españoles me pareció un tanto fría y en este aspecto no encontré diferencia con París en los tiempos en que no arrodillarse ante el Santo Sacramento era una actitud de buen gusto. Apenas si al paso del Monumento los hombres se llevaban la mano al ala del sombrero. La España católica no existe. La Península háyase entregada a las ideas volterianas y liberales con todos sus conceptos sobre el feudalismo, el fanatismo y la Inquisición. Madrid llegó a parecernos insoportable, y los dos días que aún permanecimos en él nos parecieron dos siglos. Soñábamos con naranjos, limoneros, castañuelas y trajes pintorescos, cosa que según nos decía todo el mundo, se hallaban en Andalucía, de la que contaban maravillas con ese tono un poco fanfarrón, que los españoles no pueden evitar, lo mismo que los gascones franceses. Por fin llegó el día deseado, pues todo llega en este mundo, incluso lo que uno quiere. Partimos pues en una diligencia muy confortable arrastrada por un ejército de mulas esquiladas, gordas y vigorosas que marchaban velozmente. La diligencia estaba tapizada de nankín y provista de cortinillas y persianas verdes. Después de las galeras, sillas volantes y calesas en que habíamos traqueteado hasta entonces este vehículo nos pareció algo magnífico. Efectivamente hubiera sido muy cómodo sin aquella temperatura de horno que nos achicharraba, a pesar de los abanicos agitados constantemente y de la ligereza de nuestros vestidos. Los alrededores de Madrid son tristes, ardientes y áridos. El cielo en el centro del día es de color plomizo; la tierra, de un gris de pólvora, en la que brillan chispas de luz. Para hallar un poco de defensa contra los rayos devoradores del sol hay que seguir la estrecha franja de sombra casi azul que proyectan las tapias. Hemos de tener en cuenta que nos hallamos en pleno mes de julio, época que no es la más a propósito para tener fresco viajando por España. Pero a nosotros nos gusta visitar los países en su estación más rigurosa; España en verano y Rusia en invierno. Poco hay que mencionar hasta el Real Sitio de Aranjuez. Aranjuez es un palacio de ladrillo con esquinas de piedra, blanco y rojo, con tejados de pizarra, pabellones y veletas que recuerdan los edificios que estuvieron en moda en la época de Enrique III y de Luis XIII, como el palacio de Fontainebleau y las casas de la Plaza Real de París. Se cruza el Tajo por un puente colgante. El río mantiene una frescura en la vegetación que produce la admiración de los españoles y que permite que se desarrollen allí con lozanía los árboles del Norte. Al salir del pueblo se encuentra a la izquierda la Plaza de Toros, de aspecto monumental. De Aranjuez a Ocaña el paisaje, sin tener nada de particular, presenta trozos pintorescos. Teníamos que cenar y dormir en Ocaña para esperar allí el Correo real y unirnos a él para aprovechar su escolta, pues pronto nos internaríamos en la Mancha, infectada a la sazón por los Palillos, Polichinelas y otros honorables ciudadanos con los que no era agradable encontrarse. Paramos en una posada excelente, con su patio de columnas cubierto por un toldo. Al día siguiente, a las cinco de la tarde, después de dormir la siesta, nos levantamos para dar una vuelta por el pueblo en espera de la comida, que fue bastante aceptable o, por lo menos, así pareció a nuestro apetito. Poco después llegaba el Correo Real, en el que venía una escolta especial de cuatro jinetes, armados con trabucos, pistolas y unos magníficos sables. Eran hombres de alta estatura, de rostros muy típicos, con sus patillas negras, sombreros puntiagudos de alas anchas, calzones de pana y polaina de cuero. Su aspecto era más de ladrones que de gendarmes, por lo que nos pareció casi una muestra de humorismo el llevarlos con nosotros por temor a encontrarnos con ellos. Veinte soldados metidos en una galera seguían al Correo real. Toda la llanura del Reino de Toledo que cruzábamos era un yermo espantoso, como próximo a la Mancha, patria de Don Quijote, y provincia la más desolada y estéril de España. Puerto Lápiche consiste en algunas ruinas, dispersas aquí y allá o suspendidas en la pendiente, de algunas laderas agrietadas a fuerza de calor y que se desgarran en extrañas heridas: aquello es el colmo de la desnudez. la miseria es tanto más desconsoladora cuanto que el resplandor de un cielo implacable hace resaltar toda su fealdad. La melancolía, envuelta en niebla, de los países del Norte, no significa nada junto a la tristeza, de los países luminosos y tórridos. Al ver aquellas casuchas, se siente lástima hacia los pobres ladrones, obligados a vivir de su trabajo en una comarca donde no se encuentra con qué hacer un huevo pasado por agua en diez leguas a la redonda. Poco después de Puerto Lápiche se entra en la Mancha. Dos o tres molinos de viento, que presumen de haber sostenido el choque de la lanza de Don Quijote, se alzan hacia la derecha, golpeando de cuando en cuando perezosamente sus alas flácidas empujadas por un débil viento. La venta donde nos detuvimos para beber dos o tres jarras de agua fresca se vanagloria también de haber alojado al héroe inmortal de Cervantes. A media noche y medio muertos de hambre llegamos a Manzanares. El Correo, que nos precedía, utilizando su derecho de prioridad en el arribo y sus buenas relaciones en la posada había agotado las provisiones que consistían, es necesario advertirlo, en tres o cuatro huevos y un trozo de jamón. Nos pusimos a dar voces, quejándonos y lamentándonos de la manera más emocionante, al mismo tiempo que declarábamos que prenderíamos fuego al mesón para asar a la misma mesonera si no había otro alimento. Aquel alarde de energía tuvo su premio, que consistió, a eso de las dos de la madrugada, en una cena para la que tuvieron que despertar a medio pueblo. Pero nos dieron un cuarto de cabrito, huevos con tomate, jamón y queso de cabra, con un vinillo blanco bastante bueno. Comimos todos juntos, en el patio, iluminado por unas lámparas de cobre amarillo, muy semejantes a las antiguas lámparas funerarias, cuya llama, agitada por el viento, proyectaba en la noche extrañas sombras, dándonos un aspecto monstruoso de devoradores de niños. Volvimos a montar en el coche; el sueño nos invadió y cuando volvimos a abrir los ojos nos encontramos en Valdepeñas, pueblo vulgar, que debe su fama exclusivamente a sus viñedos; su nombre de valle pedregoso está plenamente justificado. Nos detuvimos allí para desayunar y por una inspiración del cielo se me ocurrió la idea de tomar no sólo mi chocolate sino el de mi compañero, que todavía no había despertado; en previsión del hambre futura, metí en mi taza tantos buñuelos como cupieron, de modo que formé una pasta espesa y sustanciosa que había de bastarme durante largo tiempo. Minutos después emprendimos la marcha a toda prisa, pues había que seguir de cerca al Correo real, para no perder las ventajas de su escolta. En Santa Cruz, vendían toda clase de cuchillos y navajas, que nos ofrecían a los viajeros; Santa Cruz y Albacete son muy nombrados por la fabricación de cuchillería; hay navajas de estilo árabe y bárbaro muy características, con mango de cobre, cuyos calados dejan al descubierto grandes incrustaciones rojas, verdes o azules; relieves groseros, pero ejecutados con gracia, adornan la hoja de forma de pescado y afiladísima. Estas hojas suelen tener letreros como los siguientes: Soy de uno sólo, o bien: Cuando esta víbora pica, no hay remedio en la botica. A veces la hoja tiene tres líneas paralelas, rayadas, cuyo hueco va pintado de carmín, lo que le da una apariencia verdaderamente terrible. El tamaño de estas navajas varía de tres pulgadas a tres pies... Algunos majos (gente elegante del pueblo) llevan navajas que abiertas resultan más largas que un sable: para asegurar abierta la hoja poseen un muelle articulado junto al mango. La navaja es el arma favorita de la gente del pueblo en España; la manejan con una destreza increíble y para batirse arrollan la capa en el brazo izquierdo a manera de escudo. Los maestros de este arte son tan numerosos en Andalucía como los maestros de esgrima en París. Todo esgrimidor de la navaja tiene su método especial y sus golpes secretos; los inteligentes, según se afirma, cuando ven una herida conocen al artista que ha ejecutado el trabajo, de la misma manera que por unas pinceladas se puede identificar a un pintor. Los accidentes del terreno comenzaban a ser más acentuados y frecuentes; subíamos y bajábamos, según íbamos aproximándonos a Sierra Morena, que es el límite del Reino de Andalucía. Detrás de aquella cadena de montañas color violeta se hallaba el paraíso de nuestros sueños. Las piedras se transformaban en rocas; los montes, en macizos abruptos; enormes plantas de cardo de seis o siete pies de altura erizaban el borde de las rutas como alabardas de invisible ejército. No es posible imaginarse nada más grandioso que esta entrada, que puede considerarse como puerta de Andalucía; se llama el Puerto de Despeñaperros (puerto de los perros), llamado así porque por él salieron para Andalucía los moros vencidos llevándose consigo la felicidad y la civilización de España. La garganta está tallada; enormes peñascos, de mármol rojo, cuyas capas se van superponiendo de una manera ciclópea, con regularidad arquitectónica. Aquellos enormes bloques de anchas grietas transversales alcanzan unas proporciones que reducen a tamaño microscópico las mayores rocas graníticas de Egipto. Las laderas son tan abruptas por la parte que se inclina hacia el camino, que ha sido necesario preservar a éste con un parapeto, sin el cual las diligencias, siempre lanzadas al galope y difíciles de guiar a causa de las numerosas revueltas, podrían seguramente dar un salto final de quinientos o seiscientos pies. En Sierra Morena es donde el Caballero de la Triste Figura, imitando a Amadís en la Peña Pobre, cumplió su célebre penitencia, que consistía en hacer cabriolas en camisa sobre las rocas más puntiagudas y donde Sancho Panza, el hombre práctico junto a la locura elevada y noble, encontró la maleta de Cardenio llena de ducados y camisas finas. En España es imposible dar un paso sin que os asalte el recuerdo de Don Quijote: tanto espíritu nacional posee la obra de Cervantes. Sus dos figuras son resumen de todo el carácter español; la exaltación hidalga y el espíritu aventurero unida al sentido práctico y a una bondad jovial llena de finura y humorismo. Pasada Sierra Morena el aspecto de la naturaleza cambia totalmente. Es como si de un salto transcurriéramos de Europa a África. Los reptiles corriendo hacia sus agujeros rastrean oblicuos la fina arena de la carretera; empiezan a verse las grandes hojas espinosas de las chumberas. Ante nosotros, extendíase como un panorama infinito el hermoso Reino de Andalucía. Aquel panorama tenía la grandiosidad del mar; grandes montañas se desarrollaban con ondulaciones de suavidad graciosa, como oleadas; otras cumbres, con jirones extraños, parecían como las telas de esos cuadros antiguos que flotan desgarradas, amarillas por un lado y azules por otro. Todo estaba inundado de sol, de fúlgida luz, como debía ser, la que iluminó el Paraíso terrenal. La luz resbalaba en aquel océano de montañas como, si fuese de oro y plata líquidos, para desbordarse en espumas fosforescentes al chocar con los obstáculos. Aquello era más grande que las más amplias perspectivas del inglés Martywny e infinitamente más hermoso. El infinito en claro es más sublime y extraordinario que el infinito en oscuro. En La Carolina hicimos una comida seria, regada por un buen vino. Ya no teníamos que caminar detrás del Correo. En estos parajes la seguridad era ya perfecta. Cerca de las cuatro llegamos al pueblo de Bailén, célebre por la triste capitulación que ostenta su nombre. Allí teníamos que pasar la noche y mientras llegaba la hora de la cena fuimos a pasear por el pueblo y los alrededores con una señora granadina y una joven muy bonita, que iba a tomar los baños de mar a Málaga en compañía de su padre y su madre. Pudimos observar que la habitual reserva de los españoles pasa con presteza a convertirse en una cordial y honesta familiaridad y apenas se dan cuenta de que las personas con quienes tratan no son viajantes de comercio, titiriteros o vendedores de perfumes. La villa de Bailén, con sus techumbres de teja, su iglesia rojiza y el blanco caserío que se apiña al pie del campanario como un rebaño de cabras, producía un primer término admirable; más lejos los campos de trigo ondulados en líneas de oro se extendían hasta el fondo, en el que varias cordilleras se alzaban, dejando ver a lo último las crestas brillantes y lejanas de Sierra Nevada. Salimos muy de mañana para evitar el calor y de nuevo pudimos contemplar las hermosas adelfas, relucientes como la gloria y frescas como el amor, que habíamos descubierto la víspera, luego el Guadalquivir nos cortó el paso con sus aguas turbias y amarillentas. Hubimos de cruzarlo en una barcaza y enseguida emprendimos el camino de Jaén. A la izquierda se nos hizo notar la torre de Torrequebradilla, iluminada, por los rayos de sol y no tardamos mucho tiempo en contemplar la extraña silueta de Jaén, capital del Reino de este nombre. En Jaén es donde he visto los trajes nacionales más pintorescos. Los hombres visten calzones de pana azul, con botones de filigrana de plata y polaina de Ronda, calada con agujetas y arabescos en un tono más oscuro. Lo más elegante consiste en no abrochar más que los botones de la parte superior, de modo que se pueda lucir la pantorrilla. Este atuendo, que se parece mucho al de los antiguos bandidos italianos, lleva también una ancha faja de seda roja o amarilla, una chaqueta corta de paño con alamares, una manta azul u ocre y un sombrero de alas anchas, puntiagudo, adornado con terciopelo y madroños de seda; algunos hombres llevan traje de cazador: piel de gamo color avellana y pana verde. En España se dice de Jaén: Ciudad fea y mala gente, cosa que ningún pintor encontrara exacta. Allí como aquí, para la mayoría de las personas, lo bello de una ciudad consiste en que esté tirada a cordel y sea muy abundante en faroles y en burgueses. Al salir de Jaén comienza un valle que no termina hasta la vega de Granada. Al principio es árido, presenta unas montañas desnudas, secas, que espejean ardientemente con una reverberación blanquecina. No hay más huella de vegetación que algunas matas de hinojo desprovistas de color. Pero de pronto el valle se estrecha y se ahonda; empiezan los arroyos, la vegetación se hace más abundante y reaparece la frescura y la sombra. El río de Jaén serpea por el fondo del valle y allí, entre piedras y rocas que obstaculizan su curso y le obligan a desviarse, corre velozmente. Luego se ensancha el valle y aquí advierto una laguna en mis recuerdos de una longitud de varias leguas. El calor, el tiempo tormentoso por que atravesamos y la atmósfera sofocante me obligaron a dormirme. Al despertarme era noche cerrada; un viento terrible levantaba remolinos de polvo; una especie de viento que debía de ser próximo pariente del siroco de África. No sé cómo no nos asfixiamos. En medio de aquella niebla polvorienta las formas de los objetos se alteraban; el cielo, tan espléndido habitualmente en las noches de verano, parecía el techo de un horno. No se distinguía nada a dos pasos de distancia; entramos en Granada a eso de las dos de la madrugada y paramos en la Fonda del Comercio, con pretensiones de hotel a la francesa, en la que en las camas no tenían sábanas y donde nos fue preciso tumbarnos vestidos sobre los catres. Pero todos esos inconvenientes no nos preocupaban ni poco ni mucho. ¡Estábamos en Granada! ¡No tardaríamos más que algunas horas en ver la Alhambra y el Generalife! Nuestra primera preocupación fue averiguar, por medio del criado que tomamos a nuestro servicio, dónde podíamos alojarnos. Esto es: encontrar una casa particular donde se admitiesen huéspedes, puesto que, deseando permanecer en Granada algún tiempo, la estancia en la Fonda del Comercio no nos seducía de ninguna manera. Este criado era francés, de Formentieres en Brie, y se llamaba Luis. Había desertado en tiempo de la invasión napoleónica, y hacía veinte años que vivía en Granada. Era la figura más grotesca que pueda imaginarse: una estatura, de cinco pies y ocho pulgadas, contrastando con una cabeza pequeñita, que parecía un puño arrugado como una manzana vieja. Privado de toda comunicación con Francia, hablaba en jerga briarda, como pudiera hacerlo un Jeannot de ópera cómica que recitase constantemente frases de M. Etienne. A pesar de llevar tanto tiempo en España, su dura mollera habíase negado a admitir la carga de un nuevo idioma y no sabía del español más que algunas frases indispensables. De España no tenía otra cosa que las alpargatas y el sombrero de ala ancha. Estas confesiones, que se había obligado a hacer, le exasperaban, vengándose de todo con los naturales del país que encontraba a su paso, llenándolos de injurias. Claro está que esto lo hacía en su dialecto, pues el señor Luis temía mucho a los golpes y cuidaba de su piel como si efectivamente valiera algo. Luis nos condujo a una casa muy decente en la calle de Parragas, próxima a la plaza de San Antón, a dos pasos, de la Carrera del Darro. La dueña de aquella casa de huéspedes había vivido mucho tiempo en Marsella y hablaba francés, razón que hubo de decidirnos, pues nuestro vocabulario español era muy limitado. Nos instalaron en una habitación del piso bajo, enjalbegada, sin más adorno que una roseta de colores en el techo. Pero esta habitación daba a un patio circundado de columnas de mármol blanco coronadas de capiteles morunos, que seguramente eran vestigios de algún palacio árabe. En medio del patio había un estanquillo con su surtidor. En lo alto se hallaba un toldo que esta vez consistía en una gran estera de esparto, que los rayos del sol traspasaban sembrando de estrellas luminosas el suelo de guijarros. En aquel patio comíamos, leíamos y vivíamos. A nuestra estancia no subíamos más que para aseamos y dormir. Sin el patio, solución arquitectónica, que recuerda el antiguo cavaedium romano, las casas de Andalucía serían inhabitables. Granada se haya edificada sobre tres colinas al extremo de una vega: Torres Bermejas, así llamadas por su color originario como su nombre del romano y quizás del fenicio, ocupa la primera y más baja de estas alturas. La segunda se haya ocupada por la Alhambra, que es una verdadera ciudad, con sus torres cuadradas, unidas por grandes murallas y otras construcciones que encierran en la parte baja de esta colina —la más alta de las tres—, jardines, bosques, plazoletas y edificios; el Albaicín está situado en el tercer monte, que se haya separado de los otros por la sima de un profundo barranco lleno de vegetación; cactus, tueros, granados, adelfos y matas floridas se ocultan en su fondo por el cual corre el Darro con la rapidez de un torrente de los Alpes. El Darro, que arrastra en sus aguas arenas de oro, atraviesa la ciudad, unas veces a cielo descubierto, otras bajo verdaderas bóvedas que reciben el nombre de puentes. El río se dirige hacia la vega a poca distancia del paseo para unirse con el Genil, que es más modesto, puesto que sólo se contenta con llevar plata en sus aguas. El Darro perjudica mucho a cuanto se halla en sus riberas, por sus frecuentes desbordamientos. Una antigua canción que cantan los chicos, aludiendo a estas circunstancias, dan al hecho una explicación cómica: Darro tiene prometido casarse con el Genil, y le ha de llevar en dote Plaza Nueva y Zacatín. Los jardines, llamados cármenes, que tanto se han descrito en las poesías españolas y moriscas, están a la orilla de la carrera, subiendo por el lado de la fuente del Avellano. La ciudad se divide en cuatro distritos: la Antequeruela, que ocupa la ladera de la montaña que corona la Alhambra; el Generalife, el Albaicín, inmensa fortaleza en tiempos pasados, que hoy yace despoblado y en ruinas, y Granada propiamente dicho, que se extiende en la llanura alrededor de la catedral, y de la plaza de Bibarrambla y que forma un barrio aparte. Tal es, aproximadamente, el aspecto topográfico de Granada, que atraviesa el Darro y flanquea el Genil que riega la Alameda. Abrigada por Sierra Nevada, la ciudad yace a sus pies creyéndose tan cercana, la montaña, por la transparencia del aire, que casi parece que se puede tocar con la mano. En realidad todas las ilusiones formadas previamente quedan maltrechas al contemplar Granada. No puede uno darse cuenta de que han pasado trescientos o cuatrocientos años, y que, por lo tanto, aquel teatro de tantas acciones, románticas y caballerescas, ha sufrido grandes transformaciones. La gente que se encuentra uno, con su traje moderno, sombrero hongo y levita burguesa, da una impresión desagradable, y nos parecen más cómicas de lo que son, pues claro está que no puede exigirse que se sacrifiquen al color local y vayan por las calles con el albornoz moro del tiempo de Boabdil, o con la férrea armadura de la época de Fernando e Isabel la Católica. En las ciudades españolas se advierte que sus habitantes presumen de no ser pintorescos y se esfuerzan por dar pruebas de civilización, ostentando sus pantalones de trabilla. Temen pasar por atrasados y cuando se alaba la belleza salvaje de su país parecen disculparse Por carecer de ferrocarriles y de fábricas de vapor. Un día, hablando yo de los encantos de Granada ante uno de estos ciudadanos, me respondió: «Es la ciudad mejor alumbrada de Andalucía. La que más faroles tiene. Es una lástima que no sean de gas». Granada es alegre, animada, viva, pero carece de su antiguo esplendor. Las gentes que la habitan representan perfectamente su papel de ciudadanos de una gran población. Los coches son más bonitos que en Madrid y también más numerosos. El carácter andaluz da un movimiento y una animación a las gentes que no se encuentran entre los graves paseantes castellanos, los cuales parecen más silenciosos que su misma sombra. Todo lo que decimos puede aplicarse, principalmente, a la partera del Darro, Zacatín, la Plaza Nueva, a la calle de Gomeles, que conduce a la Rambla, a la Plaza del Teatro, al Paseo y a las principales vías de la ciudad. El resto de ella está atravesado por infinidad de callejuelas, de tres o cuatro pies de ancho, por las que no pueden pasar los coches, semejantes en todo a las calles moras de Argel. No hay en ellas más ruido que el que de vez en cuando hace la herradura de algún burro o mula al chocar con los guijarros del camino, al que arranca chispas, o el bordoneo monótono de una guitarra que suena en el fondo de un patio. Los balcones se adornan con cortinas, tiestos de flores y arbustos; las parras cruzan sus ramas de una a otra ventana, desbordan las adelfas brillantes por encima de las tapias de los jardines, y vemos juegos extraños de luz y sombra semejante a los que reproducen los cuadros de Decamps en sus versiones de los pueblos turcos. Niños medio desnudos juegan en el arroyo. Los asnos van y vienen cargados de fardos y de madroños, dando a estas calles un carácter especial, que tiene su encanto en que lo imprevisto nos compensa muchas veces de la falta de regularidad. Antes hemos hablado de los burgueses que visten a la francesa. Claro está que el pueblo no sigue en esto su ejemplo ni viste a la moda de París. Conserva su sombrero de alas anchas, adornados con borlas de seda, o al puntiagudo que luce su forma truncada con una ancha cinta a manera de turbante. La chaqueta de paño —las hay de todos los colores— lleva aplicaciones bordadas en diversos sitios, en los codos, en la bocamanga y en el cuello, cosa que recuerda vagamente las chaquetillas de los turcos; la faja es encarnada o amarilla; el pantalón se adorna con botones de filigrana; las polainas son de cuero abiertas por un costado, dejando ver la pantorrilla, y en todo ello hay fantasía, color oropel y su recargamento de fruslerías que distinguen a esta provincia de todas las demás. Además se ven muchos trajes de los que suelen vestir los cazadores, que son de pana verde o azul, adornados de agujetas; otros son de cuero de Córdoba. Lo elegante es llevar en la mano una varita o un bastón blanco que se bifurca en el extremo y en el que se apoya el individuo perezosamente cuando se detiene para hablar. Los majos rehúyen presentarse en público si no llevan su vara. Y el colmo de la elegancia para estos dandíes populares es llevar dos pañuelos de seda en los bolsillos de la chaqueta, cuyos extremos asoman un poco; una navaja atravesada en la faja, no por delante sino por detrás, en la espalda, completa el característico atavío. Este traje me entusiasmó tanto que lo primero que hice fue encargarme uno. Me recomendaron a un tal D. Juan Zapata, hombre de gran reputación en la confección de estos vestidos, y que profesaba un odio a las levitas y a los gabanes tan grandes como el mío. Viendo en mí una persona que participaba de su gusto no tuvo inconveniente en franquearse, lamentando amargamente la decadencia del traje. Recordó, con una tristeza en la que yo tomaba parte, los tiempos dichosos en que si un extranjero, vestido a la francesa, se hubiera atrevido a pasear por las calles, hubiera sido abucheado y acribillado a naranjazos; los toreros solían llevar entonces chaquetillas bordadas que valían más de quinientas pesetas, y los jóvenes de buena familia usaban adornos y agujetas de enorme precio: ¡Ay, señor; ahora ya, los trajes españoles no los compran mas que los ingleses! Las mujeres tienen el buen gusto de continuar con ese tocado que se llama mantilla y que es el mejor que puede encuadrar el rostro de una española; por la calle y a paseo van generalmente a pelo, con un clavel rojo en cada sien, envueltas en sus encajes negros y así se las ve pasar manejando su abanico con una gracia y una volubilidad incomparable. En Granada apenas se ven sombreros de mujer. Ciertamente las elegantes tienen en sus armarios alguno de esos adefesios de junquillo y floripondios rojos que guardan para las grandes ocasiones. Pero, por fortuna, éstas no abundan y los sombreros de tan mal gusto no salen a la calle más que en el día del santo de la reina, o en las solemnes sesiones del Liceo. Quiera Dios que nuestras modas europeas no lleguen jamás a la ciudad de los cármenes y que nunca sea realidad la terrible amenaza que concretan estas palabras que vimos pintadas en negro a la entrada de un portal: Modista francesa. La gente seria, tal vez creerá que todas estas cosas son frivolidades y se burlarán de nuestras lamentaciones; pero nosotros creemos que los zapatos de charol y los impermeables no son, en verdad, las cosas que más contribuyan a la civilización, e incluso hacen a esta misma civilización desagradable. El artista, el filósofo, el poeta, tienen que lamentar el espectáculo de la desaparición de las formas y los colores y de la fusión y confusión de líneas y tonos en la uniformidad desesperante que invade al Universo, bajo no sabemos qué pretexto de eso que es el progreso. Cuando todo sea igual, viajar será inútil, y entonces, ¡oh, feliz casualidad!, será cuando estén en pleno auge los ferrocarriles. ¿Para qué marchar lejos a diez leguas por hora, para ver la misma calle de la Paz, iluminada con gas y llena de orondos burgueses? Yo creo que la voluntad de Dios no debió ser ésta cuando hizo a cada país de distinto modo; les dio vegetación diferente y pobló de razas diversas en conformación, idioma y fisonomía, los distintos países. Para ir al paseo se sigue la carretera del Darro y se atraviesa la Plaza del Teatro. En este lugar hay un monumento fúnebre a la memoria de Isidoro Máiquez, erigido por Julián Romea, Matilde Díez y otros actores. A esta plaza enfrenta la fachada del Arsenal, edificio rococó, pintado de amarillo y rematado con estatuas de color gris sucio. La Alameda de Granada es sin duda uno de los sitios más agradables del mundo; recibe el nombre de Salón, extraño calificativo para un paseo. Está formado por una larga avenida con varias filas de árboles de un verde único en España, terminada en cada extremo por una fuente monumental, cuyas tazas se hayan sostenidas por dioses mitológicos. Labrados con una barbarie y extravagancia divertidísima. Estas fuentes vierten su agua en chorros anchos, que acaban evaporándose en una especie de lluvia fina y en húmedas neblinas, deliciosamente fresca. En las avenidas laterales corren arroyuelos con agua transparente y cristalina. Un gran jardín, lleno de surtidores, flores y plantas, rosales, mirtos y jazmines, toda la flora, en fin, que se produce en Granada ocupa el ancho espacio que existe entre el Salón y el Genil, y se extiende hasta el puente construido por el general Sebastiani en tiempo de la invasión francesa. El Genil baja de Sierra Nevada a través de bosques de laureles de una belleza incomparable. El vidrio y el cristal son objetos demasiado opacos para establecer con ellos una comparación y materia muy densa para dar idea de la pureza de este agua, que poco antes se extendía en sábanas de plata sobre los picachos de Sierra Nevada. Parece un torrente de diamantes en fusión. La hora del paseo es por la noche, entre las siete y las ocho, momento en que se reúnen en el salón las petimetras y los elegantes granadinos. Los coches van por la calzada, casi siempre vacíos, pues los españoles son muy aficionados a andar y, a pesar de su orgullo, suelen dignarse pasear a pie. Es encantador contemplar a estos grupitos, ver a estas señoras jóvenes y a las muchachas con mantilla ir y venir, con sus brazos al aire, flores naturales en la cabeza, calzadas con zapatos de raso y el abanico en la mano, espiadas a cierta distancia por sus amigos y sus pretendientes, ya que en España no se acostumbra a dar el brazo a las mujeres, como ya observamos en el Prado de Madrid. Esta costumbre de ir solas les da una elegancia, una libertad de movimiento y una soltura que nuestras mujeres no tienen, acostumbradas siempre a ir colgadas de algún brazo. Son mujeres perfectamente aplomadas, como dicen los pintores. Claro está que esta costumbre de separación del hombre y la mujer se advierte en el influjo de Oriente. Un espectáculo del que no pueden formar idea las gentes del Norte es la Alameda de Granada a la puesta del sol. Sierra Nevada, cuyas cumbres se ven desde toda la ciudad, adquiere matices maravillosos. Sus peñascos, sus cimas, heridos por la luz, toman un color de rosa deslumbrador, fabuloso, idílico, de plata y nieve, con reflejos de ópalo que harían turbios los colores más frescos de cualquier paleta; son tonalidades de nácar, diafanidades de rubí, venas de ágata y de venturina, capaces de ganar en la comparación a todas las joyas mágicas de Las mil y una noche. Los valles y los rincones de la Sierra, a donde los rayos del sol poniente no llegan, flotan en una nube de un azul semejante al del cielo y del mar, unas veces de lapislázuli y otras de zafiro. El efecto de este contraste de sombras y luces extraordinario da la impresión de que la montaña se ha cubierto de un inmenso hábito de seda transparente, bordado y constelado de plata. Los colores vivos van poco a poco transformándose en tinta violeta; la sombra invade la parte inferior de la montaña, la luz va retirándose hacia las cumbres, y cuando ya la llanura está sumida en la oscuridad, todavía la diadema de plata de la Sierra brilla en el cielo bajo la amorosa despedida de los rayos del sol. Los paseantes dan a esta hora las últimas vueltas y por fin se dispersan; unos para ir a tomar sorbetes o agraz al café de D. Pedro Hurtado el que mejor hace sorbetes en Granada; otros para ir a la tertulia, donde se reúnen con sus amigos y conocidos. Esta es la hora más alegre y pintoresca de Granada. Los puestos de los aguadores y horchateros, al aire libre, se iluminan con un sinnúmero de lámparas y farolillos; las hornacinas encendidas de las imágenes de la Virgen compiten en número y fulgor con las estrellas (lo que ya es decir), y si hay luna se puede leer en la calle perfectamente la más diminuta escritura. La luz de la noche, en vez de ser azul, es dorada; no hay otra diferencia. Gracias a la amabilidad de la señora de la diligencia, que nos presentó a algunos amigos suyos, adquirimos algunos conocimientos en Granada y pudimos llevar una vida muy agradable. Imposible obtener una acogida más franca, más noble y más cordial. Al cabo de cinco o seis días se nos consideraba como íntimos amigos, y según la costumbre española, nos llamaban por nuestro nombre de pila.; yo era en Granada D. Teófilo y mi compañero D. Eugenio y se nos concedía derecho para llamar por sus nombres —Carmen, Teresa, Gala, etc. — a las señoras y a las hijas de las casas donde éramos recibidos. Esta familiaridad va siempre acompañada de los modales más exquisitos y de la más afectuosa cortesía. Unas veces a una casa y otras a otra, todas las noches asistíamos a alguna tertulia desde las ocho hasta las doce. La tertulia suele reunirse en el patio, rodeado de columnas de mármol y provisto su centro de un surtidor. Alrededor de la fuente, en el royo que la rodea, se colocan tiestos de flores y de arbustos, sobre cuyas hojas cae el rocío del surtidor. Seis u ocho quinqués colocados de trecho en trecho, en las paredes, iluminan el lugar; sofás y sillas de paja o de mimbre amueblan las galerías —suenan guitarras, que van de mano en mano —; un piano ocupa un testero y en el otro se colocan las mesas de juego. Al entrar en el patio se saluda a los dueños de la casa, quienes después de las cortesías habituales, suelen ofrecer una jícara de chocolate, que es de buen gusto rehusar, y un cigarrillo que puede aceptarse. Cumplido este deber, puede hacer uno lo que quiera y marchar al sitio del patio donde se hallen las personas que más le atraigan. Los padres y las personas de edad juegan al tresillo; los jóvenes hablan con las muchachas, recitan los versos que se han escrito el día anterior y reciben los castigos y reproches a que se hayan hecho acreedores ante su dama, tales como haber mirado demasiado a un balcón prohibido, haber bailado con una prima bonita y otros excesos por el estilo. Si han sido buenos se les obsequia con la rosa que ellas han llevado todo el día o el clavel que ha estado prendido en el pecho o en la cabeza y se les responde con una mirada ardiente o una ligera presión de dedos, al apretón de manos que se les da al subir al balcón para escuchar la música militar. El amor parece ser la ocupación única en Granada. En cuanto un muchacho habla con una muchacha dos o tres veces se sospecha que son novios, y en seguida surgen mil frases de inocente burla, a propósito de la supuesta pasión. A veces ocurre que le llegan a inquietar a uno porque establecen demasiado próxima la ceremonia conyugal. Esta galantería es más aparente que real; no hay que hacerse muchas ilusiones, a pesar de las miradas lánguidas, de las conversaciones tiernas o apasionadas y de las palabras mimosas. Un francés a quien una mujer de sociedad dijera la cuarta parte de lo que una muchacha granadina dice, sin consecuencias, a uno de sus adoradores, creería que aquella misma noche había de sonar para él la hora encantada, en lo cual se engañaría por completo. Si se propasase lo más mínimo, sería llamado severamente al orden, o conminado a formular sus pretensiones seriamente ante los padres. Esta honesta libertad de lenguaje, tan alejada de las costumbres hipócritas de las naciones del Norte, es preferible, a mi parecer, a nuestras ocultaciones de palabra, que encierran un fondo material de grosería. En Granada el asedio a una mujer casada es algo verdaderamente insólito; en cambio se considera naturalísimo cortejar a una muchacha. En Francia ocurre lo contrario: nadie galantea a las señoritas y por esto son frecuentemente desgraciados los matrimonios. En España un novio ve a su novia dos o tres veces al día, habla a solas con ella, la acompaña a paseo y vuelve a conversar de noche por el balcón o por la reja del piso bajo; así es natural que la conozca bien, sepa cuál es su carácter y no se lleve, como vulgarmente se dice, gato por liebre. Una señora se sienta al piano y toca una música, generalmente de Bellini, que al parecer es el músico que más gusta a los españoles, o canta una romanza de Bretón de las Herreros, el autor de moda en Madrid. La reunión termina por un baile improvisado, donde no se baila, ay!, ni jota, ni fandango, mi boleros, pues estas danzas han quedado relegadas a los criados, los labriegos y los gitanos, sino contradanzas o rigodones y a veces el vals. Sin embargo, una noche a instancia nuestra, dos señoritas de la casa accedieron a bailar el bolero, pero antes ordenaron cerrar la puerta del patio y las ventanas, ordinariamente abiertas, para no ser acusadas de rancias y de personas de mal gusto. He observado que a los españoles les molesta que se les hable de majos y manolas, de castañuelas, de frailes y de contrabandistas y de corridas de toros, aunque en realidad, estas cosas tan nacionales, son las que verdaderamente prefieren. En seguida se preguntan contrariados si os parece cierto que no están tan adelantados en civilización como las demás naciones. Hasta este punto ha llegado a todas partes la manía de la imitación francesa e inglesa. Ni que decir, tiene que con esto sólo nos referimos a la clase que vive en las ciudades y que presume de culta. Al regresar a casa se ven por todas partes en las ventanas, jóvenes enamorados embozados en sus capas que charlan con sus novias a través de la reja; a esto se le llama pelar la Pava. Estas conversaciones nocturnas se prolongan hasta las dos o las tres de la madrugada, lo cual no tiene nada de particular, porque los españoles se pasan durmiendo gran parte del día. En ocasiones sale a nuestro encuentro una serenata, compuesta de tres o cuatro músicos, y alguna vez se observa a un enamorado solo que, con el sombrero echado sobre los ojos y apoyando el pie en una piedra o en un poste, dedica una canción a su novia acompañándose de la guitarra. Si la noche es oscura hay que caminar con cuidado para no poner el pie sobre la tripa de algún honrado ciudadano que duerme en el suelo envuelto en su capa. En las noches de verano las escaleras del teatro están llenas de mendigos que no tienen otra alcoba; cada cual toma posesión de su puesto en un escalón y allí permanece durmiendo bajo el dosel del cielo, alumbrado por las estrellas, sin miedo a los insectos ni a las picaduras de los mosquitos por la dureza de su piel curtida, endurecida con el fuego del sol de Andalucía y tan negra que parece de mulato. Tal es la vida que puede observarse en Granada. Nosotros dedicábamos la mañana a vagar por la ciudad, pasear por la Alhambra o el Generalife, y en seguida a rendir una visita a las señoras en cuya casa habíamos pasado la velada anterior. La Alhambra nos apasionaba. No contentos con ir todos los días quisimos vivir en ella misma; no en las casas vecinas, que los ingleses suelen alquilar muy caras, sino en el mismo palacio. Gracias a nuestros amigos de Granada, y aunque no pudimos obtener un permiso oficial, se nos consintió realizar nuestra pretensión haciendo la vista gorda. Allí estuvimos cuatro días y cuatro noches que fueron sin género de duda, los más deliciosos de mi vida. Para ir a la Alhambra es necesario pasar por la Plaza de Bibarrambla, donde el moro Gazul toreaba en otros tiempos, y cuyas casas, con sus balcones y sus miradores de madera, dan al conjunto cierto aspecto de gallinero. Un ángulo de la plaza, cuyo centro forma un terrado rodeado de bancos de piedra, lo ocupa el mercado donde los cambiantes y vendedores de loza, de pucheros, de sandías, de quincalla, de romances, de cuchillos y de otras pequeñas industrias van y vienen constantemente. El Zacatín, que conserva su nombre moro, une Bibarrambla con la Plaza Nueva. A esta plaza desembocan innumerables calles laterales, cubiertas con toldos de lona, donde se agita y vocea todo el comercio de la Alhambra. Aquí se ven las tiendas de los sombrereros, los sastres, los zapateros y los merceros, sin que se advierta en todo este comercio los refinamientos del lujo moderno. En Zacatín hay siempre mucha gente. A veces pasan por él estudiantes de Salamanca, que tocan diversos instrumentos, cantando canciones llenas de gracia y picardía; o bien bandas de gitanas, con sus faldas de franjas azules sembradas de estrellas y pañuelo amarillo y grandes collares de ámbar o de coral sobre el pecho. Con frecuencia se ven desfilar burros cargados con enormes cántaros, que conduce un campesino de la vega, tostado por el sol como un africano. Antes de seguir, debemos advertir a nuestros lectores que nuestras descripciones, de escrupulosa exactitud, les darán una idea seguramente menos espléndida de lo que ellos se hayan formado de lo que es la Alhambra. La imaginación hace ver a este palacio-fortaleza de los antiguos reyes moros, como una superposición de terrazas, minaretes, perspectivas infinitas de columnas y exquisitos calados. En realidad no hay nada de esto. Por fuera no muestra más que grandes torres macizas, de color ladrillo, de tono oscuro, edificadas en distintas épocas de la dominación árabe; por dentro presenta una serie de salas y galerías que, aunque decoradas con extrema delicadeza, carecen de grandiosidad. Después de hacer esta observación continuaremos nuestro relato. Pasada la Puerta de las granadas se entra en el recinto de la fortaleza, cuyo mando tiene un Gobernador especial. Hay dos caminos bordeados de árboles; nosotros entramos por el de la derecha, que es el que conduce a la fuente de Carlos V, el más corto y el más pintoresco. Algunos arroyos se deslizan velozmente en estrechos canales, en los que abundan pequeñas piedras, encargados de mantener la humedad al pie de los árboles, que son casi todos de algunas especies del Norte, cuya verdura produce un tono especialmente grato a dos pasos de África. El ruido del agua se mezcla con el constante cantar de millares y millares de grillos, cuya música no cesa jamás, para recordaros que, a pesar de la fresca apariencia del lugar, nos hallamos en un país meridional. Por todas partes brota el agua bajo el tronco de los árboles, a través de las grietas de los muros, en medio de los peñascos. Cuanto más calor hace más abundantes son los manantiales, puesto que proceden de la nieve que se derrite en lo alto. Esta mezcla de fuego y de agua hace un clima sin igual en el mundo de la comarca de Granada. Un verdadero Paraíso Terrenal, por lo que, cuando estemos melancólicos y absortos podremos muy bien pensar en el dicho árabe: Piensa en Granada; al final del camino en cuesta perpetua, nos hallamos con la fuente monumental dedicada al Emperador Carlos V. Ostenta muchos lemas, escudos, águilas imperiales y medallones mitológicos de una riqueza abrumadora. Dos escudos con las armas de la casa de Mondéjar indican que D. Luis de Mendoza, marqués de aquel título, fue quien mandó construir el monumento en honor del César de las barbas rojas. Esta fuente se continúa por la rampa que conduce a la Puerta del Juicio, por la que se penetra en lo que es verdaderamente la Alhambra. La Puerta del Juicio fue edificada por el Rey Jusef Habul Hagiag. El nombre proviene de la costumbre de los árabes de hacer ejercitar sus justicias a la puerta de los palacios, lo cual tenía la ventaja de resultar ejemplar y solemne. Aparte de esto no dejaban pasar a nadie a los patios interiores, pues la máxima de Royer Collard, la vida privada debe reservarse entre muros, fue inventada muchos siglos antes y por el Oriente, tierra del sol y de la sabiduría. Más bien se trata de una torre que de una puerta. De una torre almenada, maciza de color anaranjado, que destaca sobre un cielo crudo y que tiene detrás de sí un abismo de vegetación y un precipicio, en el fondo del cual se halla la ciudad, y al fondo, a lo lejos, las grandes líneas de las montañas, matizadas de mil tonos, como pórfidos africanos. Esta puerta provee al palacio árabe de una entrada verdaderamente majestuosa. En ella hay siempre un cuerpo de guardia. Los soldados, mal vestidos, duermen su siesta en los mismos lugares donde los Reyes, sentados en divanes de brocado de oro, con los dedos hundidos en su barba sedosa, escuchaban melancólicamente las peticiones de sus súbditos. Un altar, con una imagen de la Virgen allí colocado, parece exclusivamente puesto para santificar desde la misma entrada la antigua residencia de los infieles mahometanos. Apenas se franquea la puerta se llega a una amplia plaza, llamada de los Aljibes; en el centro de ella hay un pozo, cuyo brocal cubre una especie de cobertizo de madera. Por un cuarto pueden trasegarse vasos de agua fría como el hielo y de exquisito sabor. Esta glorieta la rodean, por un lado la Torre Quebrada, la del Homenaje, la de la Annwía y la de la Vela, cuya campana anuncia las horas de la distribución del agua. El otro lado lo ocupa el palacio de Carlos V, magnífico monumento del Renacimiento, que en cualquier parte causaría maravilla, pero que aquí se maldice (cuando se piensa que ocupa una extensión tan grande como la misma Alhambra, que en parte fue destruida expresamente para encajar la pesada mole. Este palacio fue trazado por Alonso de Berruguete y constituye un espléndido trozo de arquitectura. Se entra en la Alhambra por una galería situada en el ángulo del palacio de Carlos V y después de algunos rodeos se llega a un patio muy grande, conocido por los nombres de Patio de los Arrayanes, de la Alberca o del Mezcuar, palabra árabe que significa baño de las mujeres. Al desembocar en este amplio espacio, lleno de luz, después de las oscuras galerías que se han pasado, se experimenta una sensación parecida a la que nos da el diorama. Diríase que por arte mágico hemos dado un salto de cuatro o cinco siglos atrás y nos encontramos en pleno Oriente. El tiempo, que en su marcha todo lo transforma, no ha variado absolutamente nada el aspecto de estos lugares, en los que no causaría la menor sorpresa que apareciese la Sultana, Cadena de corazones, o el moro Tarfe. Pasando junto a la torre de Comares, cuyas almenas bermejas se recortan en la pureza azul del cielo, se llega a la llamada Sala de Embajadores, que comunica con el Patio de los Arrayanes por una especie de antecámara, a la que se denomina la Barca. A cada lado de la puerta que conduce al salón de Embajadores, en las jambas del arco, revestida de azulejos, cuyos vivos colores guarnecen la parte inferior de las paredes, hay labrada, como hornacina de mármol blanco, dos oquedades esculpidas con gran delicadeza. Era el sitio donde los moros dejaban sus babuchas, como muestra de respeto, antes de entrar en el salón, de la misma manera que nosotros nos quitamos el sombrero en los sitios distinguidos. El Salón de Embajadores, uno de los más espaciosos de la Alhambra, ocupa todo el interior de una torre; el techo es de madera de cedro, presenta toda esa serie de combinaciones matemáticas tan gustosas para los arquitectos árabes; hay una inmensa variedad de dibujos; las paredes desaparecen bajo una red de arabescos tan apiñados, tan mezclados y tan superpuestos que sólo pueden compararse con un conjunto de encajes colocados unos sobre otros. La arquitectura gótica, con sus calados de piedra, no son nada junto a estos. Sólo las aletas de los pescados, y esos menudos dibujos que horadan el papel en la industria moderna y con lo que vemos envolver los pasteles en las confiterías, nos pueden dar una idea aproximada. Toda la ornamentación se desarrolla en planos lisos y apenas presenta relieve. Es como una tapicería ejecutada sobre el muro. El empleo de la escritura como motivo de decoración resulta característico; claro está que los carteles árabes, con sus formas geométricas, se prestan para ello. Las inscripciones son siempre suras del Corán, o ditirambos a los príncipes que han edificado los salones. Estas escrituras se desarrollan a lo largo de los frisos, sobre las puertas, en los arcos de las ventanas, y suelen alternarse con guirnaldas floripondios y todas las exquisiteces de la caligrafía árabe. La s inscripciones del Salón de Embajadores dicen: Gloria a Dios. Pujanza y riqueza a los creyentes; o son alabanzas a Abu Nazar, que si hubieses sido transportado vivo al cielo, habría oscurecido el brillo de las estrellas y de los astros; hipérbole que resulta en verdad demasiado oriental. Otros trozos están abrumados con elogios a Abu Abd Allah, sultán que habitó aquella parte del palacio. Los rótulos que hay sobre las ventanas son versos que cantan a la pureza de las aguas del estanque, a la frescura dé los bosques y al perfume de las flores que embellecen el patio que se ve desde el Salón de Embajadores, a través de las puertas y de las hileras de columnas de la galería. Una vez dicho todo esto, nos vemos obligados a ofrecer una desilusión más a nuestros lectores. Todas estas magnificencias no son de mármol ni de alabastro sino sencillamente de yeso. Sin duda que esto contraría mucho el concepto del fastuoso lujo que la sola anunciación del nombre Alhambra despierta incluso en las imaginaciones más positivistas; pero ello es cierto a excepción de alguna columna de una sola pieza, de algunas baldosas del suelo, fuentes o excavaciones para dejar las babuchas. Por lo demás no hay mármoles en la construcción interior de la Alhambra, y lo mismo puede decirse respecto al Generalife. El pueblo árabe llegó a una gran perfección en el arte de modelar, cincelar y endurecer el yeso. Éste, en sus manos, adquiere la dureza del estuco sin tener su brillo antipático. Atravesamos sin detenernos el jardín de Lindajara, que no es otra cosa que un terreno inculto, lleno de escombros y de maleza, y entramos un instante en l os baños de la sultana, revestidos de mosaicos y azulejos y afiligranados en bordados, de tal complicación que daría envidia a las madréporas. Una fuente ocupa el centro de la estancia; en el muro hay excavados unos aposentos a manera de dormitorios. Allí era donde Zobeida, o Collar de corazones, iba a tenderse sobre tapices de brocado de oro, después de haber saboreado la voluptuosidad de un baño oriental. Aún se ve, a unos quince pies de altura del suelo, los balconcillos donde se situaban los músicos y los cantantes. Estos baños son grandes recipientes de mármol de una sola pieza, colocados en pequeñas cámaras abovedadas que se alumbran por claraboyas caladas. No es necesario que citemos ni recorramos en una, descripción la Sala de los Secretos, donde por un fenómeno de acústica se recogen en un ángulo las palabras dichas en voz baja, o séase las tonterías que se murmuran en la esquina diagonalmente contraria; tampoco hablaremos de la Sala de las Ninfas; sobre cuya puerta hay un curioso bajorrelieve representando a Júpiter convertido en cisne, realizando el mito de Leda, con una audacia y libertad expresiva sorprendentes. Nos trasladaremos a la parte más curiosa y mejor conservada de la Alhambra: el Patio de los Leones. El Patio de los Leones tiene ciento veinte pies de largo y setenta y tres de ancho; las galerías que le rodean no pasan de los veinte pies, están formadas por ciento veintiocho columnas de mármol blanco, asimétricamente colocadas de cuatro en cuatro y de tres en tres; los capiteles de estas columnas, exquisitamente trabajados, conservan trozos de oro y de pintura y sostienen unas arcos de gran elegancia. Al entrar se encuentra en el lado más corto del paralelógramo la Sala del Tribunal, cuya bóveda presenta un monumento artístico de enorme valor y singularidad. Se trata de pinturas árabes, las únicas, seguramente, que han llegado hasta nuestros días. Una de ellas presenta el mismo Patio de los Leones y en él algunos personajes que, dada la vejez de la pintura, no se distinguen claramente, y que parecen ocupados en un torneo. Otra pintura tiene por asunto una especie de diván, donde se agrupan los reyes moros de Granada, de los cuales aún se distinguen los blancos albornoces, las cabezas verdosas de boca roja y misteriosas pupilas negras. Por lo visto el precepto del Corán, que prohíbe la representación de seres animados, no siempre se cumplía con los moros, aparte de que los doce leones de la fuente son ya prueba suficiente de que no se seguía el precepto. A la izquierda, en medio de la galería, está la Sala de las dos Hermanas, que hace par con la de los Abencerrajes. Las paredes están cubiertas lo mismo que las del Salón de Embajadores, desde el suelo hasta la altura de la cabeza de un hombre, con alicatados de estuco, de una delicadeza y complicación increíbles. La parte baja ostenta una serie de azulejos de tonos verdes, negros y amarillos, que forman una franja de mosaicos sobre fondo blanco. El centro de la estancia está, como de costumbre, provisto de su surtidor, en el centro de un pequeño estanque. No describimos la Sala de los Abencerrajes, que es casi idéntica a la de las Dos Hermanas. Otra, semejante en estilo, existe en el Alcázar de Sevilla. En cuanto al estanque de los leones goza de las poesías árabes de gran reputación, colmándola de elogios, que casi siempre recaen sobre estos soberbios animales, aunque en realidad los leones producidos por la fantasía africana se parecen muy poco a las auténticas fieras de la selva. En el pilón de la fuente de los leones fue donde cayeron las cabezas de los treinta y seis abencerrajes capturados en una celada por los Zegríes. Los demás abencerrajes habrían tenido el mismo fin a no ser por un paje que a riesgo de su vida corrió a prevenir a los que todavía no habían entrado en el palacio y a los que por lo tanto salvó la vida. En el fondo del pilón se ven, efectivamente, unas manchas rojizas, Indeleble acusación de las víctimas a la crueldad de sus verdugos. Por desgracia, los eruditos de hoy afirman que jamás existieron abencerrajes ni zegríes, Pero yo me atengo exclusivamente a las tradiciones populares y a la novela de Chateaubriand, y creo sin duda alguna, que las manchas rojizas no son moho, sino sangre. Habíamos establecido nosotros nuestra residencia particular en el Patio de los Leones. Allí llevamos dos colchones, que arrollábamos de día en cualquier rincón; y también poseíamos un cántaro de barro y algunas botellas de vino de Jerez puestas a refrescar en el agua de la fuente. Dormíamos en la Sala de las Dos Hermanas, o en la de los Abencerrajes, y no dejábamos de sentir cierta aprensión cuando por la noche veíamos por la claraboya de la bóveda cómo caían sobre el estanque y sobre el suelo, los blancos rayos de la luna, asombrados de mezclarse con la llama amarillenta de nuestra lámpara. Recordaba los Cuentos de la Alhambra, tradiciones populares recopiladas por Wáshington Irvíng; las historias del Caballo sin cabeza y El fantasma, relatadas gravemente por el padre Echevarría y todo ello me parecía verosímil, sobre todo en cuanto apagábamos la luz. La verosimilitud de estas leyendas se hacía cada vez mayor por la noche, en medio de la oscuridad atravesada por reflejos inciertos que prestan a todos los objetos una apariencia fantástica. La duda es hija de la luz, la fe hija de la noche, y lo que a mí me sorprende es que Santo Tomás creyera en Cristo por el hecho de haber puesto su dedo en la llaga. Yo no aseguraría no haber visto a los abencerrajes paseándose por aquellas galerías a la luz de la luna, llevando su cabeza cortada debajo del brazo. Lo cierto es que la proyección de las columnas en la sombra tomaba formas diabólicamente sospechosas y la brisa al pasar bajo los arcos podía confundirse con la respiración humana. El Generalife está situado a poca distancia de la Alhambra en una altura de la misma montaña. Se llega á él por un camino hondo que cruza el barranco de los molinos, flanqueado de higueras, encinas, laureles y jaras de una fuerza vegetal increíble. El piso es de tierra amarilla de una fecundidad extraordinaria. Este camino parece trazado en medio de un bosque virgen de América; tal es la cantidad de flores y hojas que lo obstruyen y tal el perfume mareante que exhalan las plantas. Al cuarto de hora de marcha se llega al Generalife, que no es otra cosa que una casa de campo de la Alhambra. Este edificio, como todas las construcciones orientales, visto por fuera no puede ser más sencillo: muros sin ventanas, en lo alto terraza con una galería de arcos, todo ello dando forma a un mirador moderno. Del Generalife propiamente dicho no quedan más que algunos arcos y algunas tapias con arabescos, hoy cubiertos por capas de cal que se renuevan con una estúpida manía de limpieza. El verdadero encanto del Generalife son los jardines y el agua. A lo largo de todo el recinto marcha un canal de mármol, por el que se deslizan sus aguas rápidamente; líquido límpido y abundante que pasa una serie de arcos de follaje recortados de una manera extraña. En las orillas se ven naranjos y cipreses; al pie de uno de ellos de gran tamaño, según dice la leyenda, la favorita de Boabdil le probó una vez más al rey que las rejas y los cerrojos ofrecen escasa garantía para la virtud de las sultanas. El árbol es viejísimo y corpulento. Las aguas llegan a los jardines por una especie de rampa muy pendiente, a los lados de la cual se ven dos pretiles que sostienen hileras de tejas huecas; por las que los arroyos se precipitan bajo el cielo con un murmullo delicioso, que es lo más alegre del mundo. Por todas partes brotan surtidores, que en medio de un estanquillo elevan su lanza de cristal hasta el follaje espeso de los bosques llenos de laureles, cuyas ramas se entrecruzan espesamente. La montaña brilla por todas partes. A cada paso brota un manantial y el murmullo constante del agua forma como una música que llega a arrebatar nuestros sentidos. Los árabes llevaron a su mayor progreso el arte del riego, si nos fijamos en sus obras hidráulicas, parecen dignas de una civilización más avanzada; a estas obras debe hoy Granada el ser el paraíso de España y de disfrutar de una eterna primavera en un ambiente africano. Desde la terraza del Generalife se puede ver con detalle la configuración de la Alhambra: su recinto de torres rojas medio en ruinas y sus lienzos de murallas que suben y bajan siguiendo las ondulaciones del terreno. Las laderas del monte que bajan al Darro y al barranco de los Molinos desaparecen bajo un océano de vegetación. Es uno de los espectáculos más hermosos que se puede uno imaginar. Al lado opuesto, como para hacer contraste con tanto verdor y frescura, se eleva una montaña desnuda, abrasada, hosca, de tonos de ocre y tierra de siena, que se llama la Silla del Moro a causa de los vestigios de edificaciones que se conservan en su cima. Desde allí el rey Boabdil contemplaba a sus caballeros en los torneos de la Vega entre los caballeros cristianos. El recuerdo de los moros vive siempre en Granada. Da la impresión de que acaban de abandonar la ciudad, y a juzgar por lo que en ellos queda, es lástima que así haya ocurrido. Y ahora que hemos terminado con la Alhambra y el Generalife, vamos a visitar el Sacro Monte, montaña donde se hallan las cuevas de los gitanos, que en Granada son numerosísimas. Este camino se encuentra subiendo al Albaicín, al que por uno de sus lados domina. La entrada a estas cavernas suelen estar deslumbrántemente blanqueadas. En el interior de ellas se aloja una familia salvaje; bullen los chicos con la piel más oscura que el tabaco y allí juegan desnudos, sin distinción de sexos, dentro o en el umbral, revolcándose en el polvo entre risas y gritos agudos. Estos gitanos tienen generalmente por oficio la herrería, el esquileo y son sobre todo chalanes. Guardan mil recetas para excitar y dar animación a las más viejas caballerías; un gitano habría hecho galopar a Rocinante y dar cabriolas al Rucio de Sancho. Ahora bien; el verdadero oficio del gitano es el de ladrón. Las gitanas venden amuletos, dicen la buenaventura y practican todas esas extrañas industrias que son comunes a las mujeres de su raza. He visto muy pocas guapas, aunque sus rostros sean siempre típicos y de mucho carácter. Su tez curtida hace resaltar la limpidez de sus ojos orientales, cuyo ardor está templado por un no se qué de tristeza misteriosa. Algo de nostalgia de su Patria ausente y de su grandeza desaparecida. La boca, de labios gruesos muy rojos, asemeja a las bocas africanas. La frente es estrecha y la nariz tiene la forma habitual a los zíngaros de Valaquia y de Bohemia y en general de todos los hijos de este extremeño pueblo que, procedentes de Egipto, atravesó enigmáticamente la Edad Media, sin que hasta ahora se haya conseguido fijar su verdadera filiación. Las gitanas tienen un porte majestuoso, ademanes sueltos y sus bustos están perfectamente colocados sobre las caderas, a pesar de sus andrajos, su suciedad y su miseria. Parecen tener conciencia de la pureza de su raza. Los gitanos sólo se casan entre sí y los hijos que procediesen de cruces extraños serían expulsados inexorablemente de la tribu. Los gitanos presumen de ser buenos católicos y castellanos de cepa; pero yo sospecho que tienen más de árabes, aunque ellos lo nieguen por su atavismo de miedo a la ya desaparecida Inquisición. El Sacro Monte que entierra las grutas de los mártires encontrados milagrosamente, no ofrece nada de particular. Es un convento con una iglesia como otra cualquiera, bajo la cual se hallan las criptas. Tampoco estas causan la menor impresión. Se trata de una serie laberíntica de galerías estrechas y enjalbegadas. En huecos previamente dispuestos se han erigido altares adornados con más devoción que gusto. La Cartuja, que actualmente no tiene frailes, como les ocurre a casi todos los conventos de España, es un edificio admirable, y es lástima que no sirva para el objeto a que fue destinado. Otro monasterio que es digno de visitar en Granada es el de San Juan de Dios. Su claustro se distingue por un mal gusto prodigioso. Los muros están pintados al fresco, representan hechos salientes de la vida de San Juan de Dios y se encuadran en unos adornos alegóricos y grotescos más absurdos que los monstruos del Japón y que los ridículos mamarrachos chinos. Parecen sirenas tocando el violín, monas haciéndose la toilette, pescados de pesadilla en raras imposibles, flores que parecen pájaros y pájaros que parecen flores, lazos de amor, azulejos; en fin, un revoltijo incomprensible. La iglesia de otra época abunda en dorados. El retablo, con sus columnas salomónicas, produce un efecto opulento y admirable. El sacristán que nos servía de guía, al ver que éramos franceses, comenzó a hacernos preguntas referentes a nuestro país, preguntándonos si era cierto que, como se decía en Granada, el Emperador Nicolás de Rusia había invadido Francia apoderándose de París. Estas eran las noticias más recientes que se tenían por fidedignas; tales absurdos los propagan entre el pueblo y los partidarios de Don Carlos, para hacer creer en una reacción absolutista por parte de las potencias extranjeras y con ello llevar el optimismo y la esperanza a las partidas carlistas desorganizadas, haciéndolas creer que muy pronto recibirían ayuda del extranjero. En esta iglesia vimos un espectáculo que nos chocó: una vieja arrastrándose sobre las rodillas caminaba desde las puertas del altar; llevando los brazos en cruz, con los ojos en blanco, los labios contraídos y el rostro brillante y plomizo. Era el éxtasis llevado hasta la catalepsia. El aspecto resultaba tan escéptico que ni Zurbarán mismo hubiera podido reflejar un ardor más febril; aquella mujer cumplía una penitencia impuesta por su confesor y aún le quedaba tarea para cuatro días. El convento de San Jerónimo, convertido ahora en cuartel, tiene un claustro gótico de gran belleza y sumamente típico. La iglesia, desierta, ofrece la particularidad de que todos sus relieves arquitectónicos están pintados como los de la bóveda de la Bolsa; esta pintura es de un solo color y carece de realce. Allí está enterrado Gonzalo de Córdoba, el Gran Capitán; también está la espada de este héroe, que hace poco tiempo fue robada irreverentemente, para vender en dos o tres duros la plata del puño. El convento de Santo Domingo ofrece notable interés. La biblioteca se conserva bien; está llena de volúmenes en cuarto y de infolios encuadernados en pergamino, con el título escrito a mano, con tinta negra o roja. Casi todos estos libros son tratados de Teología, discursos casuísticos y otras producciones escolásticas de escaso atractivo para los literatos. Los patios y los claustros son bellísimos, con sus fuentes, naranjos, flores y plantas. Todo parece encontrarse especialmente dispuesto para la meditación, el sueño y el estudio. ¡Qué lástima que los conventos hayan estado habitados por frailes y no por poetas! Lo más notable en estos jardines son las calles de laureles enormes, enlosadas de mármol blanco, con asientos de lo mismo a cada lado, muy inclinado el respaldo, sobre el que podemos apoyarnos para mirar la cúpula que en lo alto forman los grandes laureles entrelazados. Los surtidores, de trecho en trecho, mantienen la frescura de todo el vergel. Al fondo se disfruta la espléndida vista de Sierra Nevada, a través de un mirador árabe, resto de un antiguo palacio que se hallaba en este lugar. Dicen que el palacio comunicaba con la Alhambra, aunque está muy lejos, por medio de galerías subterráneas. Íbamos con frecuencia a Santo Domingo a sentarnos a la sombra de sus laureles y a bañarnos en una piscina, donde los frailes, según las canciones satíricas, se divertían con las muchachas que conquistaban o hacían raptar. Es curioso que sea precisamente en los países católicos donde las cosas santas, los curas y los frailes, son tratados con menos respeto; canciones y cuentos, narraciones y romances tienen por asunto en España episodios licenciosos que se atribuyen a los religiosos y que no tienen nada que envidiar, en cuanto a desenvoltura, a las sátiras de Rabalais y de Beroaldo de Vervilla. Nadie se imaginaría, al leer muchas de las antiguas obras del teatro español, que haya existido la Inquisición. A propósito de baños, narraremos una anécdota que prueba que el arte termal, que se llevó a tan gran altura en tiempo de los árabes, ha perdido en Granada su antiguo esplendor. Nuestro guía nos condujo a una casa de baños de bastante buen aspecto, con cuartos dispuestos alrededor de un patio al que daba sombra las hojas de una parra, ocupado en gran parte por un depósito de agua transparente. Hasta aquí todo iba bien; pero, ¿podréis imaginaros de lo que eran las bañeras? ¿De cobre, de zinc, de piedra, de madera?... Nada de eso. Es preciso que os lo digamos, pues jamás podrías adivinarlo. Eran enormes tinajas de barro, como las que se emplean para guardar el aceite. Estas singulares bañeras se hayan enterradas dos tercios de su altura. Antes de meternos en aquellas tinajas, hicimos que las tapizasen con una sábana blanca, precaución de limpieza que se le antojó muy extraña al bañero y que fue necesario repetirle varias veces para que la ejecutase. El hombre se encogió de hombros al pensar en nuestros caprichos, pronunciando a media voz —esta sola palabra: ¡Ingleses! Nos metimos en aquellas ollas con la cabeza fuera, haciendo una figura ridícula. Entonces me di cuenta de que lo que me había parecido inverosímil en la historieta de Alí-Babá o Los cuarenta ladrones no lo era. En el Albaicín quedan todavía baños árabes, pero no están acondicionados y sólo podrían surtirse de agua fría. Todo lo que puede verse en Granada en una estancia de pocas semanas es esto que llevo dicho. Las diversiones son raras: el teatro no funciona en verano, la plaza de toros tampoco celebra corridas con regularidad. No hay casinos, ni otros lugares públicos de recreo, ni se encuentran periódicos franceses y extranjeros más que en el Liceo. En este centro sus socios celebran en determinados días sesiones, en las que se leen discursos y poesías y se cantan o representan comedias, compuestas generalmente por algún poeta joven de la buena sociedad. En Granada la ocupación general es la de no hacer nada: galantear, fumar, hacer versos y, sobre todo, escribir cartas, bastan para llenar agradablemente la existencia. Allí no se ve la inquietud ardiente, la necesidad de acción y de cambio que atormenta a las gentes del Norte. Los españoles, a mi ver, son muy filósofos: conceden muy poca importancia a la vida material y las comodidades les son indiferentes. Todas las necesidades creadas por la civilización en el Norte les parecen refinamientos pueriles y molestos. Los españoles no conciben que se trabaje para descansar después; prefieren hacerlo a la inversa, lo cual a mí me parece más lógico. Para quien llegue a España de París o Londres, esos dos torbellinos de prodigiosa actividad, de agitada existencia y sobreexcitación, resulta un espectáculo original la vida española, y sobre todo la que se hace en Granada: vida todo serenidad y ocio, sólo ocupada con la conversación, las visitas, el paseo, la música y el baile. Es sorprendente ver la tranquilidad feliz de aquellos rostros y la dignidad absoluta de sus fisonomías. Nadie está atareado ni lleva aire de preocupación al pasear por las calles. Los jóvenes no se inquietan en manera alguna por su porvenir. Los más aventureros se van a Manila, a La Habana o se alistan en el ejército. Pero esto, dado el estado lamentable de la Hacienda, no les resuelve la situación, pues los funcionarios pasan años enteros sin cobrar su sueldo. España es el verdadero país de la igualdad, no en las palabras, pero sí en los hechos. El último mendigo enciende su cigarrillo en el habano del gran señor, el cual le hace este servicio sin la menor afectación de condescendencia. La marquesa, que pasa sonriente por encima, del cuerpo de los vagabundos que duermen en las calles o en el umbral de las casas, cuando va de viaje no tiene el menor inconveniente en beber en el mismo vaso que el mayoral, el zagal o el escopetero que la conduce. Los extranjeros no se acostumbran a esta familiaridad. Sobre todo los ingleses, se muestran reacios, haciéndose servir en bandejas las cartas, que con toda clase de precauciones cogen con tenacilla. Uno de estos estimables insulares que iba de Sevilla a Jerez ordenó a su calesero que se fuese a comer a la cocina. El calesero, que indudablemente en el fondo de su espíritu creía hacer un gran honor a un hereje sentándose a su mesa, no hizo la menor observación, y desapareció con un enojo disimulado, como un traidor de melodrama. Mas luego, a tres o cuatro leguas de Jerez, en mitad del viaje, en un desierto temible, lleno de barrancos y malezas, nuestro hombre hizo bajarse del carruaje al inglés y le gritó, mientras arreaba al caballo: —Milord usted no ha creído digno de sentar a su mesa a don José Balbino Bustamante y Orozco, y yo le juzgo a usted un compañero indeseable para ir sentado en mi mismo coche. ¡Buenas tardes! A la servidumbre se la suele tratar de una manera familiar, muy distinta a nuestra falsa cortesía, en la que a cada momento recordamos con nuestras palabras a los criados la inferioridad de su posición. Un ejemplo probará lo que afirmamos: Estábamos de excursión en la casa de campo de la señora X. Por la noche quisimos bailar, pero había muchas más mujeres que hombres. Entonces la señora X, con la mayor naturalidad, llamó al jardinero y a otros criados, los cuales bailaron durante toda la velada sin azoramiento, desconcierto ni servilismo, como si en realidad fuesen uno de tantos en aquella sociedad. Fueron invitando una por una a las muchachas más bonitas y aristócratas, quienes aceptaron sin el menor escrúpulo su demanda. Nuestros demócratas se hallan aún muy lejos de esta igualdad práctica, y muchos de entre ellos se revelarían ante la idea de figurar en un rigodón frente a un labriego o un lacayo. Hay sin duda excepciones entre los españoles. Los hay activos y laboriosos, sensibles a todos los refinamientos de la vida. Pero, en general, la impresión que recibe un extranjero después de pasar en España una temporada es la indicada; impresión generalmente, más justa que la que puede tener un natural del país, al que las cosas de su Patria no pueden chocarle por la novedad. Satisfecha nuestra curiosidad respecto a Granada y sus monumentos y en vista de que a la vuelta de cada esquina nos encontrábamos, con la perspectiva de Sierra Nevada, decidimos entablar un conocimiento más íntimo de ésta, y para ello resolvimos una excursión al Mulhacén, el pico más alto de toda la serranía. Nuestros amigos trataron de disuadimos del proyecto, que, en efecto, presentaba algunos peligros; pero cuando vieron que de todos modos íbamos a realizarla, nos indicaron a un cazador llamado Alejandro Romero, que conocía muy bien la montaña y podía servimos de guía. Fue a vernos a nuestra casa, y en cuanto vimos su fisonomía franca y varonil nos decidirnos a aceptar sus servicios. Encargose de los preparativos de la expedición, quedando en que al día siguiente, a las tres, nos llevaría los cuatro caballos que necesitábamos: uno para mi compañero de viaje, otro para mí, el tercero para un alemán que quería unirse a nuestro cortejo y el cuarto para nuestro criado, que tendría cuidado de la parte culinaria de la expedición. En cuanto a Romero, caminaría a pie. Nuestras provisiones consistían en jamón, pollos asados, chocolate, pan, limones, azúcar y una gran bota de vino llena de excelente caldo de Valdepeñas. A la hora de la cita ya estaban los caballos delante de casa. Romero nos despertó dando culatazos con su carabina a la puerta de nuestro cuarto. Medio dormidos aún montamos a caballo y partimos con nuestro guía por delante para indicarnos el camino. Aun cuando ya era de día, no había salido el sol y las ondulaciones de los montes inferiores que ya íbamos cruzando se extendía a nuestro alrededor como frescas líneas azules y como ondas de un océano inmóvil. Granada se iba esfumando a lo lejos entre la atmósfera brumosa. Llegamos a una cima hasta la que no habíamos encontrado más que pendientes suaves, que se iban encadenando unas a otras. Los montes se unen a la llanura por medio de suaves ondulaciones, muy practicables para caminar. El guía nos dijo que era preciso dar un descanso a las caballerías para que comieran, mientras nosotros desayunábamos. Al pie de una roca, cerca de un manantial, cuya agua diamantina brillaba bajo una hierba color de esmeralda, nos acomodamos lo mejor que pudimos. Romero improvisó una hoguera con unos cuantos matojos y Luis hizo el chocolate. Comimos también una loncha de jamón y un trago de vino y con esto hicimos la primera comida de nuestra excursión. Reanudamos la marcha. Romero nos precedía siempre. Saltaba de piedra en piedra con la ligereza de un gamo, diciendo de vez en cuando: Buen Camino. Me gustaría saber qué es lo que aquél entendía por camino malo, pues en el que seguíamos no existían ni siquiera señales de vereda. A derecha e izquierda precipicios enormes, de 1.500 a 2.000 pies de profundidad, diferencia que en realidad no nos importaba mucho, pues de caernos el efecto sería igual. Ahora me estremezco al recordar cierto paso de dos pies de ancho y de tres o cuatro tiros de fusil de largo enlace entre dos abismos, como mi caballo iba a la cabeza de la fila, fue el primero que tuvo que pasar por aquella verdadera cuerda tendida, que a los acróbatas más intrépidos les hubiera hecho vacilar. Era tan estrecho, que mi cabalgadura sólo tenía el espacio suficiente para poner la pezuña y cada una de mis piernas colgaba sobre un abismo. Yo procuraba mantenerme inmóvil en la silla, recto, como si llevara alguna cosa en equilibrio en la punta de la nariz. Aquel trayecto de pocos minutos me pareció largísimo. Cuando recuerdo ahora fríamente aquella ascensión increíble me asombro, como ante el recuerdo de una pesadilla. Pasamos por senderos en los que las cabras no se hubieran aventurado; subimos cuestas tan escarpadas, que las orejas de los caballos rozaban nuestras barbas; atravesamos peñascales de rocas que caían al fondo de espantosos precipicios; nos veíamos obligados a aprovechar los menores accidentes del terreno para avanzar poco a poco, con tal de subir siempre y gradualmente hasta la cima objeto de nuestra ambición, la cual cima, por lo demás, habíamos perdido de vista desde que nos internamos en la montaña, porque cada meseta oculta a la vista la meseta superior. Por fin alcanzamos la región de las águilas. De cuando en cuando divisábamos a uno de estos nobles pájaros en lo alto de una roca solitaria, con el pico hacia el sol y en ese estado de éxtasis contemplativo que en los animales se produce como sustitución del pensamiento. Un águila planeó de pronto a gran altura y en lo más alto quedó inmóvil en medio de un océano de luz. Romero no pudo resistir la tentación de enviarle una bala a manera de mensaje. El plomo arrebató una de las plumas del ala y el águila, sin hacer el menor caso, como si nada hubiese ocurrido, continuó su vuelo majestuoso. La pluma fue revoloteando mucho tiempo antes de caer en tierra, donde fue recogida por Romero, que la puso corno trofeo en su sombrero. Remontamos las fuentes del Genil, que veíamos deslizarse como una cinta azul y plateada en dirección a su ciudad querida. La meseta en que nos encontrábamos está a 9.000 pies sobre el nivel del mar y sólo la domina el pico de la Veleta y el Mulhacén, que se eleva otros 1.000 pies hacia el abismo insondable del cielo. Los caballos estaban fatigadísimos y tuvimos que desenjaezarlos. Luis y el guía cortaron leña para sostener el fuego, pues aunque en la parte del llano habría de 30 a 35 grados de temperatura, en la altura en que nos hallábamos hacía un fresco que a la puesta del sol se transformaría en frío intensísimo. Eran las cinco. Mi compañero y el joven alemán quisieron aprovechar el fin del día para trepar a pie y solos la última altura. Yo preferí quedarme, y como estaba emocionado ante la grandiosidad sublime del espectáculo que me rodeaba, me puse a escribir algunos versos, que al menos tienen el mérito de ser los únicos alejandrinos que se hayan compuesto a aquellas alturas. Al acabar de escribir me puse a confeccionar, para que nos sirvieran de postre, unos sorbetes, con miel, azúcar, limón y aguardiente. Nuestro campamento no podía ser más pintoresco. Las sillas de los caballos nos servían de asiento. Nuestros abrigos de tapiz. Un gran monte de nieve nos resguardaba del viento. Y en medio de todo brillaba el fuego de la hoguera, que alimentábamos echándole retama frecuentemente. Las ramas de estas se retorcían y silbaban, echando chispas que subían como surtidores de colores por encima de nosotros. Los caballos alargaban sus cabezas, de mirada dulce y triste, para recoger alguna bocanada de calor. La noche se acercaba a pasos agigantados. El último rayo de sol que se proyectó sobre el pico del Mulhacén pareció vacilar un instante. Luego, como si abriese unas alas de oro, se elevó en las profundidades del cielo y desapareció. La oscuridad se hizo completa y la reverberación de nuestra hoguera, proyectando enormes sombras en las paredes de las rocas, se hizo más viva. Eugenio y el alemán no regresaban yo empecé a inquietarme. ¿Y si se hubiesen caído a algún precipicio? ¿Y si se hubiesen hundido en un ventisquero? Romero y Luis ya hablaban de que les firmase un documento en el que constase que ellos no habían matado ni robado a aquellos dos caballeros y que si habían muerto era por su culpa. En la espera empezamos a vocear con los gritos más salvajes para el caso de que no pudiesen ver la hoguera. Pero a poco, un tiro que repitió en los ecos de la montaña nos hizo comprender que nos habían oído y que nuestros compañeros estaban cerca. En efecto; a los pocos momentos reaparecieron, rendidos de fatiga y pretendiendo haber visto desde lo alto la costa de África, cosa muy posible, ya que la limpieza de la atmósfera es tal que la vista puede alcanzar hasta treinta y cuarenta leguas, Cenamos alegremente y a fuerza de tocar la gaita con la bota del vino, la dejamos tan escurrida como la faltriquera de un mendigo de Castilla. Convinimos en hacer guardia por turno para mantener el fuego y así se hizo. Pero el círculo que al principio era bastante ancho se fue cerrando poco a poco. El frío se hacía más intenso cada vez y acabamos por meternos materialmente dentro de la hoguera, hasta quemarnos los zapatos y la ropa. Toda la noche la pasamos acurrucados y helados, sin conseguir que se callase Luis, que la pasó gruñendo, acordándose del gazpacho de su casa, de su cama y hasta de su mujer. Al fin rayó la aurora; nos encontrábamos envueltos en una nube y Romero nos aconsejó que empezásemos a descender si queríamos llegar a Granada antes de anochecer. Cuando hubo bastante luz para distinguir los objetos, noté que Eugenio estaba rojo como una langosta cocida, observación semejante a la que él hizo con respecto a mí. Luis y el joven alemán también estaban del mismo color; únicamente Romero conservaba su tono de cuero de bota y sus piernas de bronce desnudas no habían sufrido la menor alteración. La atmósfera rarificada de aquellas alturas fue la que nos puso de aquel color. Subir no es nada, porque se mira hacia arriba, pero bajar con la perspectiva del abismo a cada paso es una cosa completamente distinta. De primera intención nos pareció una cosa impracticable; Luis empezó a graznar como un ave a quien desplumaran, pero, claro está que como no podíamos quedarnos eternamente en el Mulhacén, nos dispusimos a descender con Romero a la cabeza. Las «montañas rusas» son pendientes suavísimas en comparación con aquélla. Casi todo el tiempo íbamos de pie en los estribos y materialmente tumbados sobre la grupa de los caballos para no salir despedidos por encima de sus cabezas. Todas las perspectivas se confundían delante de nosotros. Parecía que los arroyos subían hasta las fuentes; que las rocas se movían, objetos muy lejanos parecían que estaban a dos pasos de nosotros y acabamos por perder toda idea de la proporción, efecto que suele producirse en las grandes montañas, donde las masas y la verticalidad de los planos no permiten apreciar las distancias en su debida mensuración. Salvadas todas las dificultades pudimos llegar a Granada sin que nuestros caballos hubiesen dado ningún paso grave; ahora, eso sí, entre todos sólo llevaban una herradura. Los caballos andaluces —aun cuando aquéllos eran bastante malos— no tienen igual para la montaña. Son tan dóciles y tan pacientes, tan inteligentes, que lo mejor es soltar la brida y dejarles a su antojo. Esperaban nuestra vuelta impacientes, pues habían divisado la hoguera en lo alto del Mulhacén y estaban inquietos. Yo quise en seguida ir a contarles la peligrosa expedición a las señoras de B; pero me encontraba tan fatigado que me quedé dormido en una silla, con un calcetín en una mano y en la misma postura me desperté al día siguiente a las diez de la mañana. No pasaron muchos más sin que abandonásemos Granada, lanzando un suspiro tan profundo, por lo menos, como el que exhaló el rey Boabdil. 12.- Los ladrones y los cosarios de Andalucía.-Alhama .-Málaga.-Estudiantes de Excursión.-Una corrida de toros.-Montes.-El teatro Por Granada circuló una magnifica noticia que llenó de satisfacción a todos los aficionados. La Plaza Nueva de Málaga se había terminado, por fin, después de costar cinco millones de reales a su empresario. Iban a inaugurarla solemnemente con un acontecimiento digno de las mejores épocas de la Tauromaquia; iban a actuar el gran Montes de Chiclana con su cuadrilla, que torearía tres días seguidos. Montes era el primer espada de España, el más brillante sucesor de Pedro Romero y de Pepe Hillo. Aunque habíamos visto ya varias corridas de toros nunca tuvimos la suerte de ver actuar a Montes, a quien sus opiniones políticas le impedían presentarse en la Plaza de Madrid. Marcharse de España sin ver a Montes es algo tan estúpido y bárbaro como marcharse de París sin ver a mademoiselle Racnel. Aunque para servirnos de itinerario, debíamos ir a Córdoba, no pudimos resistir a la tentación y decidimos dar una vuelta por Málaga, a pesar de las dificultades del camino y del escaso tiempo de que disponíamos. Entre Granada y Málaga no hay diferencia; los únicos medios de locomoción son las galeras y las caballerías. Elegimos unas mulas como más seguras y más rápidas, pues teníamos que atravesar la Alpujarra para llegar el mismo día de la corrida por la mañana. Nuestros amigos de Granada nos indicaron un Cosario (jefe de convoy) llamado Lanza, joven de buena presencia, hombre honrado y buen amigo de los bandidos. Esto en Francia sería, ciertamente, una recomendación poco agradable, pero al otro lado de los Pirineos no ocurre lo mismo. Los arrieros y los conductores de galeras conocen a los ladrones, hacen negocios con ellos y mediante una cantidad por viajero o convoy, según se estipule, consiguen paso libre y no son detenidos. Estos tratos se pueden cumplir por ambas partes con una probidad absoluta, si nos es lícito aplicar la palabra «probidad» a tales transacciones. Cuando el jefe de una cuadrilla de bandoleros se acoge a indulto –se dice así al acto de que un bandido se entregue voluntariamente a las autoridades, en cuyo caso se le suele perdonar— o por cualquier otro motivo cede a otro sus fondos y su clientela, lo primero que hace es presentar a su sucesor a los cosarios, que le pagan una contribución para que no les moleste cuando van de viaje. De este modo los viajeros pueden ir seguros de no ser desvalijados y los forajidos, por su parte, se evitan una lucha que podría ser peligrosa. Es una combinación en la que todos salen ganando. Cierta noche, entre Alhama y Vélez, nuestro cosario iba dormitando sobre su mula a la cola de la recua, cuando de pronto le despertaron unos gritos agudos, mientras los trabucos brillaban a la luz de la luna, al borde del camino. La cosa estaba clara: atacaban al convoy. Sorprendido extraordinariamente echa pie a tierra, detiene con la mano la boca de las armas y pronuncia su nombre. —¡Ah, perdón, señor Lanza! —Exclaman los bandidos confusos por su equivocación—. No le habíamos reconocido. Ya sabe que nosotros somos hombres de honra, incapaces de proceder mal, y por lo tanto, de quitarles ni siquiera un cigarrillo. Si no se va con una persona conocida de los salteadores, es menester ir protegido por una buena escolta, armada hasta los dientes, lo cual cuesta muy caro, y en definitiva no es seguro, porque los mismos escopeteros, de la escolta son bandoleros retirados. En Andalucía es costumbre cuando se marcha a caballo y se va a los toros lucir el traje nacional. Nuestra caravana resultaba por lo tanto muy pintoresca, y producía el mejor efecto cuando salimos de Granada. Nosotros aprovechamos con alegría aquella ocasión para disfrazamos sin ser Carnaval, encantados de abandonar durante algunos días nuestro traje francés. Yo me puse mi traje de m aj o; sombrero puntiagudo, chaquetilla bordada, chaleco con botones de filigrana, faja de seda roja, calzón de tricot y polainas abiertas por la pantorrilla. Mi compañero llevaba un traje de terciopelo verde y de cuero de Córdoba. Los otros llevaban chaquetilla y calzón negro, con aplicaciones de seda también negra, corbata y faja amarilla y en cabeza una montera. Lanza estaba verdaderamente lujoso, con sus botones de plata, hechos con monedas de a real y con los bordados de seda de su chaquetón que llevaba colgando de uno de los hombros, como llevan el dolmán los húsares. Cuando van de viaje los españoles recobran su antigua originalidad y prescinden de toda imitación del extranjero. El carácter nacional reaparece por entero en estas caravanas que atraviesan las montañas, las cuales no deben presentar gran diferencia con las caravanas del desierto. Un viaje por España es aún una empresa arriesgada y romántica. Hay que contribuir a ella personalmente; tener paciencia, valor y energía. A cada paso se arriesga la piel, y el menor obstáculo con que se tropieza son las privaciones de todo género; la carencia de las cosas más indispensables para la vida, el peligro de los caminos, verdaderamente impracticables, para quien no tenga la costumbre de andar por ellos que tienen los arrieros; un calor infernal, un sol capaz de derretir el cráneo, y además de todo esto, la casi seguridad de tener que habérselas con facciosos, ladrones, posaderos, bribones y toda clase de gente indeseable, cuya actividad no puede garantizarse más que según el número de carabinas que uno lleva consigo. El peligro os sigue siempre, os rodea y os precede. Sólo oís hablar de historias misteriosas y terribles. En un pueblo se dice que los bandidos comieron anoche en tal posada, que tal diligencia fue detenida y llevados los viajeros al monte para pedir por ellos rescate. Palillos está emboscado en tal sitio por donde es necesario pasar. Indudablemente en esto existe bastante exageración; pero a pesar de nuestra incredulidad hay algo de cierto, puesto que en cada encrucijada se ven cruces de madera con inscripciones de esta clase: Aquí mataron a un hombre. Aquí murió de muerte violenta,... Habíamos salido de Granada a la caída de la tarde y teníamos de caminar toda la noche. La luna no tardó en aparecer iluminando con sus rayos de plata los relieves de las montañas. Oíamos tintinear a lo lejos, como notas musicales, las campanillas de los burros que nos precedían con el equipaje, o la canción de algún mozo de mulas que cantaba canciones amorosas con ese tono característico y esas modulaciones que resultan tan poéticas de noche, en medio del campo. Era algo delicioso y original. He aquí algunas, estrofas, improvisadas probablemente, que quedaron impresas en nuestra memoria, por su gracia singular: Son tus labios dos cortinas de damasco carmesí, entre cortina y cortina, mi niña, dime que si. Átame con un cabello a las patas de tu cama, aunque el cabello se rompa no seré yo quien se vaya. Llegamos a Cazín. A partir de este pueblo, el camino era pésimo. Los pedruscos herían a las mulas el vientre, y a cada paso que daban brotaban multitud de chispas. Subíamos, bajábamos, en medio de precipicios, describiendo diagonales, y zig-zags, pues nos hallábamos en plenas Alpujarras, soledades inaccesibles, cordilleras de lo más áspero y abrupto que se conoce, de las que los moros no lograron ser nunca expulsados del todo y donde todavía viven muchos millares de descendientes de moriscos. A la vuelta de un camino pasamos un momento de miedo. Pudimos ver a la luz de la luna siete mocetones en sus capas, con su sombrero de medio queso y su trabuco al hombro. Estaban en medio del camino.¡He aquí la aventura soñada desde hace tanto tiempo! ¡Al fin surgía entre nosotros con todo el romanticismo imaginado! Desgraciadamente los bandidos nos saludaron muy cortésmente con un respetuoso Vayan ustedes con Dios. Eran todo lo contrario que los ladrones: eran miqueletes, es decir, gendarmes, ¡Oh, amarga decepción para dos viajeros entusiastas que habrían dado por una buena aventura todo su equipaje! Debíamos de dormir en un pueblecillo llamado Alhama, que está colgando del pico de una roca como el nido de un águila. Llegamos allí a eso de las dos de la madrugada, hambrientos, sedientos y rendidos de fatiga. Bebimos tres o cuatro jarras de agua y matamos el hambre con una tortilla de tomate, donde no había demasiadas plumas para ser una tortilla a la española. Un colchón muy duro, parecido a un saco de nueces, tendido en el suelo, nos sirvió para descansar. A los dos minutos estaba dormido y mi compañero hacía lo mismo, con ese sueño profundo que se atribuye a los hombres de bien. El alba llegó hasta nosotros, que no habíamos cambiado de posición, inmóviles como lingotes de plomo. Bajé a la cocina para pedir por favor algún alimento y, gracias a mi elocuencia, conseguimos unas chuletas, un pollo frito con aceite, media sandía y para postre higos chumbos, a los que la posadera les quitó las espinas con gran habilidad. La sandía nos sentó perfectamente; tiene esta fruta un jugo fresco y calmante, deliciosa y un color que es un embeleso para los ojos. Apenas se lleva uno un pedazo a la boca, se siente inundado de un agüilla de sabor muy agradable, azucarado y en nada parecido al de nuestros melones. Estas rajas refrescantes son muy útiles para moderar el ardor de las especias y los pimientos con que suelen sazonarse los platos españoles. Abrasados por dentro y quemados por fuera, tal era nuestra situación. El calor era espantoso. Sin embargo, a pesar de aquella temperatura tórrida, me puse al hombro mi chaqueta y valerosamente me lancé a dar un paseo por las calles de Alhama. El cielo, como metal fundido, estaba blanco. Brillaban los pedruscos en la calle como si estuvieran pulimentados, las tapias de cal echaban chispas, y una luz cruda, cegadora, penetraba hasta los rincones más ocultos. Añádase a esto la reverberación de las rocas del monte, que a veces parecen espejos, en los que se refleja el sol de una manera todavía más violenta. Además de esto, mi situación se agravaba porque los zapatos de suela fina, a través de la cual percibía el calor del suelo, me torturaban horriblemente. Ni un soplo de aire, ni una bocanada de viento capaz de mover la hoja de un árbol. No es posible imaginar nada más melancólico, más alucinador ni más bárbaro. Errando por aquellas calles solitarias, de tapias enjalbegadas, apenas agujereadas por alguna ventana, pude observar que nadie se atrevía a cruzar la plaza del pueblo con aquella temperatura. Esta plaza es de una originalidad pintoresca. Está bajo un acueducto, que marca sus grandes arcos de piedra; a un lado de una meseta que se ve a su vera hay un abismo, en cuyo fondo se ve entre macizos de árboles algunos molinos movidos por un torrente de agua saltarina y espumosa. Se acercaba la hora señalada para la partida y regresé a la posada empapado de sudor, como si hubiera estado debajo de un diluvio, pero satisfecho de haber cumplido mi deber de viajero, bajo una temperatura capaz de cocer el hierro. Reanudamos la marcha por caminos abominables pero muy bellos, en los cuales sólo las mulas pueden transitar. Yo opté por soltar la brida a la mía, considerándola más capaz de guiarse que yo, y entregándome a ella por completo para franquear los pasos difíciles. El dicho terco como una mula es una verdad como un templo. Si se da un espolazo a una mula, se para; si se le tira de la rienda, arranca de golpe; si se le castiga con una vara, se tumba. En el monte, una mula es algo que no hay manera de reducir: ella se da cuenta del papel que desempeña y abusa. A veces, en medio del camino se para súbitamente, levanta la cabeza, estira el cuello, pliega el belfo, dejando al descubierto los dientes y las encías, modula unos ruidos roncos, como sollozos convulsivos, relinchos horribles de escuchar, parecidos a los que lanzaría un niño a quien se le cortase la cabeza. Aun cuando en uno de estos ejercicios de vocalización se la matase, la mula no avanzaría un paso. Íbamos a través de un verdadero cementerio. A uno y a otro lado del camino las cruces conmemorativas de asesinatos surgían a cada momento. En algunos sitios, en menos de cien pasos, había tres o cuatro cruces; aquello no era un camino: era un camposanto. Preciso es confesar, sin embargo, que si en Francia tuviésemos la costumbre de recordar por medio de cruces la memoria de los crímenes, algunas calles de París no tendrían nada que envidiar al camino de Vélez-Málaga. Algunos de estos monumentos dramáticos están señalados por fechas lejanas, pero lo cierto es que en la imaginación del viajero no se borran fácilmente, y esto contribuye a que el camino no resulte aburrido un solo instante, porque a penas vemos una roca de forma sospechosa, o un grupo de arbustos, cuando decimos para nuestro capote: Quizá ahí se esconde un asesino que me espera, y me va a convertir en motivo de una nueva cruz para que la vean los viajero futuros. Pasados los desfiladeros, las cruces comienzan a escasear. Marchábamos por entre montañas de aspecto grandioso, en cuyas cimas se condensaban vapores grises; en toda la comarca, absolutamente desierta, apenas se encontraba la vivienda de juncos de algún aldeano, aguador o vendedor de aguardiente. El aguardiente es una bebida incolora que se bebe en unos vasitos estrechos y largos, en los que se pone agua, a la cual aquel líquido blanquea como si fuese agua de colonia. El tiempo estaba pesado, tormentoso, abrumaba el calor, algunas gotas gruesas salpicaban el suelo convirtiéndolo en una especie de piel de pantera, hacía cuatro meses que no se desprendían gotas de agua de aquel cielo implacable de lapislázuli. La lluvia no se decidió a caer, sin embargo, y al poco rato la bóveda celeste volvió a su serena impasibilidad. Durante mi permanencia en España, el tiempo fue claro, hasta el punto de que en mis cuadernos hay una nota que dice: Vimos una nube. Esto lo anoté como cosa verdaderamente extraordinaria. Los hombres del Norte, acostumbrados a un horizonte lleno de bruma, en donde el viento, con las nubes de las montañas forma y deforma archipiélagos y palacios fantásticos, no podemos concebir la clase de tedio profundo que produce este azul uniforme como la eternidad, siempre suspenso encima de nuestras cabezas. La noche se echó encima sin crepúsculo, casi repentina, como sucede en los países meridionales. Estábamos todavía bastante lejos de Vélez-Málaga, donde teníamos que dormir. Poco a poco las montañas se habían suavizado con pendientes cada vez menos ásperas, para ir a morir en pequeñas llanuras pedregosas, atravesadas por arroyos de poca agua, aunque orillados de grandes cañaverales. Eran las once de la noche, cuando entramos en Vélez-Málaga. Las ventanas de la población resplandecían alegremente iluminadas, y detrás de ellas no era raro oír ruido de guitarra y de canciones. Las muchachas cantaban coplas sentadas en el balcón; sus novios, desde abajo, las acompañaban; a cada copla se oían risas, gritos y grandes aplausos. En algunos rincones se bailaba alegres fandangos y jaleos. Las guitarras bordeaban como abejas gravemente. Se oía el repiqueteo de las castañuelas; todo era música y alborozo. Sin duda, la única ocupación seria de los españoles es divertirse. Se entregan al placer con un entusiasmo, un abandono y una sinceridad maravillosa. Es el pueblo que tiene mayor aspecto de felicidad. Un extranjero no puede creer al atravesar España, que haya habido sucesos políticos graves, ni acierta a imaginarse que aquél sea un país arruinado y devastado por diez años de guerra civil. Nuestros aldeanos desconocen por completo la feliz indolencia, el aire jovial y la elegancia de trajes de los majos andaluces. En cuanto a instrucciones, están muy por bajo de él. Los aldeanos españoles casi todos saben leer y en su memoria abundan las canciones y las poesías; montan a caballo admirablemente, y en el manejo de la carabina y el cuchillo son temibles. Verdad es que la fecundidad magnífica de la tierra y las ventajas del clima les redimen de ese trabajo embrutecedor que, en comarcas menos favorecidas, obligan al hombre a convertirse en una bestia de carga o en una máquina, y le priva de los dones de Dios: a la fuerza y a la belleza. Experimenté una viva satisfacción al atar mi mula a los barrotes de la posada. Nuestra cena fue frugal; los criados y las criadas de la posada se habían ido a bailar y no había más remedio que conformarse con un gazpacho. El gazpacho es una comida que merece una descripción particular, y vamos a tratar de hacerla seguros de que si Brillat-Savarín la hubiese conocido se le hubiesen puesto los pelos de punta. Para hacer un gazpacho hay que llenar una sopera de agua; a ella se agrega un chorro de vinagre y después se ponen ajos, cebollas cortadas en pedacitos, rajas de pepinos, algunos trozos de pimiento y un poco de sal. Se le añade pan cortado en pedazos, que así queda en remojo. Dentro de esta mezcla. El gazpacho se sirve frío. Los perros un poco refinados de nuestro país se negarían seguramente a meter su hocico en semejante comida. Sin embargo es el plato favorito de los andaluces y las más lindas mujeres no tienen inconveniente en tomar grandes platos de esta sopa infernal. El gazpacho pasa por ser muy refrescante, opinión demasiado audaz. Hemos de declarar, sin embargo, que aun cuando la primera vez que se prueba parece mal, acaba uno por acostumbrarse a él y hasta por tomarlo con gusto. Como compensación providencial para tan parva comida tuvimos un excelente vino blanco de Málaga, del que vaciamos hasta la última gota. Esto reparó nuestras fuerzas agotadas por la terrible expedición de nueve horas seguidas de caminos inverosímiles y bajo una temperatura tórrida. A las tres reanudamos la marcha. El tiempo estaba oscuro; una bruma pesada flotaba sobre el horizonte, y la brisa tímida indicaba la proximidad del mar. El horizonte marino no tardó en dibujarse como una línea finísima en el azul del cielo. Aquí y allá se notaban lejanos copos de espuma, y ligeros movimientos de olas que iban a morir en las playas; a nuestra derecha se veían grandes acantilados. Unas veces las rocas obstruían el paso y nos veíamos obligados a dar un rodeo; otras parecían separarse ellas mismas para dejarnos libre el camino. Las rutas españolas no suelen emplear el camino recto, porque es imposible hacer desaparecer los obstáculos y es preferible rodearlos. El famoso lema: La línea recta es el camino más corto entre dos puntos aquí resulta completamente falso. Al salir el sol se disiparon los vapores como si fueran humo y entre el cielo y el mar se reanudó esa eterna lucha entre dos azules, en la que no se puede decir quién lleva la razón de parte. Los acantilados tomaron un tono de bronce, amatista y topacio quemado; la arena empezó a elevar sus nubes de polvo y el agua a brillar bajo la fuerza de la luz. A lo lejos, casi en la línea del horizonte, se veían las velas de unos barquitos pescadores, que parecían en el espacio como alas de paloma. De trecho en trecho, en las pendientes menos acentuadas, surgen de pronto casitas blancas como azúcar, sin tejados, con una especie de entrada formada por una parra sostenida en cada extremo por un pilar cuadrado. En el centro de esta especie de patizuelo cubierto se yergue un pilón. Las tiendas de vinos y aguardientes aparecen por todas partes, pero ya son más coquetonas y los mostradores están blanqueados o pintados con rayas encarnadas. Por su parte, el camino ya tiene un trazo normal y a un lado y a otro se ven hileras de cactus y áloes, interrumpidas de cuando en cuando por casas y jardincillos en las que se ven mujeres componiendo redes y chiquillos que juegan desnudos y gritan al pasar, mientras torean a nuestras mulas: ¡Toro!¡Toro!. Se nos tomaba por ganaderos o toreros, en vista de los trajes que vestíamos. Las carretas tiradas por bueyes y las filas de burros se veían más frecuentemente. Ya se notaba también ese movimiento que se advierte en los alrededores de toda ciudad. Por todas partes acudían convoyes de mulas con espectadores para la inauguración de la Plaza. Había muchos aficionados que venían desde treinta o cuarenta leguas a la redonda. Los aficionados a los toros tienen mucha más pasión por su fiesta que los diletantes, cosa que no tiene nada de particular, pues en Jerez, una corrida de toros es más superior a la de una representación de Opera. No les detiene nada; ni el calor, ni las dificultades, ni los riesgos del viaje. Todo lo soportan con tal de llegar a los toros y tener una entrada lo más próxima posible a la barrera. ¿Qué autor de comedia o de drama puede vanagloriarse de ejercer tal sugestión? Esto no quita para que los sentimentales y los moralistas afirmen que el gusto por este espectáculo salvaje; como le llaman, decae sensiblemente en España. No hay nada tan pintoresco y tan original como los alrededores de Málaga. Da la impresión de que uno se encuentra en África. Las casas resplandecen, el tono azul profundo del mar, la intensidad vibrante de la luz, todo nos transporta hasta completar una ilusión única. A uno y a otro lado del camino se ven inmensos árboles, cactus gigantescos de un verde gris, troncos retorcidos como serpientes monstruosas o como animales indestructibles; y de pronto, una palmera esbelta como una columna abre su capitel de follaje junto a un árbol del Norte, asombrado de aquella vecindad, y que parece acobardado ante las formidables vegetaciones de África. Una elegante torre blanca perfilose sobre el azul del cielo; era el faro de Málaga. Habíamos llegado. Eran aproximadamente las ocho de la mañana y ya la ciudad entera estaba en actividad. Los marineros iban y venían, cargando y descargando los barcos anclados en el puerto, con un movimiento chocante en una población española; mujeres envueltas hasta la cabeza en unos chales color escarlata, que formaba un marco maravilloso para sus rostros moriscos, marchaban apresuradas llevando en sus manos algún chiquillo medio en cueros. A pesar de la temperatura los hombres iban embozados en sus capas y con la chaqueta al hombro, y excusarnos decirlo, toda aquella multitud llevaba la misma dirección: la Plaza de Toros. Lo que más me sorprendió en aquel desfile abigarrado fue la vista de seis negros presidiarios uncidos a una carreta; eran unos tipos gigantescos, con rostros deformes, tan inhumanos y bárbaros, con tal aspecto de ferocidad, que quedé mudo de espanto, lo mismo que si hubiera visto un tiro de tigres. No se qué motivo les habría llevado a galeras. Yo les habría condenado a ellos por el solo crimen de tener aquellas caras. Fuimos a parar a la fonda de los Tres Reyes, casa relativamente confortable, sombreada por una hermosa parra, cuyas ramas se enredaban en los hierros del balcón. Abajo había una gran sala, con un mostrador detrás del cual se hallaba la posadera, poco más o menos como en un café de París. Una criada muy linda, muestra admirable de la belleza de las mujeres malagueñas, célebre en España, nos condujo a nuestras habitaciones y nos hizo experimentar una gran inquietud al decirnos que todas las localidades para la corrida estaban vendidas y que sería casi imposible que consiguiésemos alguna. Afortunadamente nuestro cosario, Lanza, encontró dos asientos de preferencia, aunque de sol; pero esto nos era igual: hacía mucho tiempo que estábamos dispuestos a sacrificar nuestro bienestar físico, y una capa más o menos de sol sobre nuestro cutis tostado y amarillento nos importaba muy poco. Las corridas duraban tres días consecutivos; los billetes del primero eran color carmesí, los del segundo verdes y los del tercero azules, para evitar confusiones y que algunos se presentasen dos veces con el mismo billete. Estábamos desayunando cuando entró un grupo de estudiantes que venían de excursión. Eran cuatro muchachos y más parecían modelos de Ribera o de Murillo que alumnos de Teología. Iban andrajosos, sucios y medios descalzos. Cantaban canciones grotescas, haciendo sonar sus panderetas, triángulos y castañuelas. El que tocaba la pandereta era un virtuoso en su género; hacía sonar el parche golpeándose las rodillas, los codos y los pies y cuando no le bastaban estos procedimientos, daba con la pandereta adornada de sonajas, en la cabeza de alguna vieja o de cualquiera de los presentes. Uno de ellos, el orador de la banda, hacía la colecta, ofreciendo el platillo con movimientos cómicos y graciosos, murmurando siempre: ¡Un realito! y en seguida añadía: ¡Para poder acabar mis estudios, hacerme cura y vivir sin hacer nada! Cuando le daban la moneda de plata se la pegaba a la frente, junto a las otras obtenidas antes de la misma manera que las almeas, después de sus danzas, se adherían al rostro sudoroso, las cequíes y piastras que sus admiradores turcos les daban. La corrida estaba anunciada para las cinco; pero nos dijeron que debíamos ir a la Plaza a eso de la una, porque si no los tendidos se llenaban de gente y nos sería imposible llegar hasta nuestras localidades, aun cuando estuviesen reservadas y numeradas. Almorzamos, pues, a toda prisa y nos dirigimos a la Plaza de Toros, precedidos por nuestro guía, Antonio, un mozo cuya extremada delgadez, que él en broma atribuía a sus desventuras amorosas, acentuaba una faja roja, ceñida extraordinariamente a la cintura. Las calles rebosaban de gente. Los aguadores y vendedores de helados, de abanicos y quitasoles, de cigarros y de papel, los conductores de calesas formaban una horrible algarabía. Sobre la ciudad flotaba una especie de nube ruidosa y confusa. A través de calles estrechas y complicadas llegamos por fin a la Plaza, que por fuera no presenta nada de particular. Delante de ella un pelotón de soldados procuraba contener la multitud, dispuesta a invadir el circo. Aunque no era más que la una todas las gradas de arriba abajo estaban ocupadas, y sólo a fuerza de empujones y de codazos, de invectivas, pudimos llegar a nuestras localidades. La Plaza de Málaga es muy grande; puede contener doce o quince mil espectadores y se haya muy embudada; al fondo de este embudo se ve el ruedo. Desde el piso de éste hasta lo alto del tejado de la Plaza hay la altura de una casa de cinco pisos. Esto da una idea aproximada de lo que pudieron ser los circos romanos, y de la sugestión que debían despertar aquellos juegos terribles en los que hombres y bestias feroces luchaban a brazo partido a la vista de todo un pueblo. El golpe de vista que ofrecía la Plaza era espléndido y extraño. Aquella multitud impaciente, que procuraba pasar el rato lo mejor posible hasta la hora de la corrida, ofrecía un espectáculo de la más viva originalidad. Los trajes modernos estaban en minoría y los que los lucían eran generalmente objeto de risas y silbidos. El espectáculo ganaba mucho por ello. Los colores vivos de las chaquetillas y de las fajas, los chales de las mujeres, los abanicos policromos y toda clase de colorines quitaban a la multitud ese aspecto lúgubre y negro que tiene siempre en nuestro país donde dominan los tonos oscuros. Entre las mujeres había muchas bonitas. La malagueña se distingue por la palidez, un poco dorada, de su rostro, al rojo ardiente de su boca, la figura de su nariz y el brillo magnífico de sus ojos, finos y prolongados hacia las sienes. Estas mujeres tienen un aire grave y apasionado, propio de Oriente, que no se advierte en las madrileñas, granadinas y sevillanas, tal vez más graciosas y más coquetas, preocupadas siempre del efecto que producen. Allí pude observar cabezas admirables, figuras soberbias que no han sabido aprovechar bastante los pintores españoles y que a un artista de talento le ofrecería modelos para una colección de cuadros estupendos y completamente nuevos. No eran más que las dos y el sol inundaba como un diluvio de fuego la parte del tendido en que nos encontrábamos. Los que estaban en sombra nos producían una envidia extraordinaria. Después de treinta leguas a caballo por la montaña, permanecer un día entero bajo un sol africano con treinta y ocho grados de calor, es una cosa inaudita y magnífica para un artista que después de haber pagado su localidad para este espectáculo no estaba dispuesto a perderle. Los que ocupaban los asientos de sombra se entretenían en lanzarnos toda clase de sarcasmos. Incluso solían enviarnos a los vendedores de agua para que nos refrescásemos un poco. Por nuestra parte, gracias a muchos jarros de agua, y a varias docenas de naranjas, a más de nuestros abanicos en movimiento constante, pudimos librarnos de quemarnos vivos. Al fin aparecieron los músicos en un palco, un piquete de caballería se puso en movimiento para despejar el ruedo y un inmenso suspiro de satisfacción salió de aquellas quince mil personas, aliviadas de la angustia de la espera. Los individuos del Ayuntamiento fueron recibidos con frenéticos aplausos, y en cuanto estuvieron en un palco la música empezó a tocar el Himno Nacional: El Himno de Riego, coreado por todo el público, que llevaba el compás batiendo palmas y golpeando con los pies. También se tocó un aire nacional: Yo que soy contrabandista. No vamos a contar aquí los detalles de una corrida de toros. Ya lo hicimos al hablar de nuestra estancia en Madrid. Únicamente nos referimos a los hechos notables ocurridos, en estas corridas, en la que los mismos lidiadores torearon los tres días seguidos; mataron veinticuatro toros, murieron noventa y seis caballos y no ocurrió más percance que una cornada que recibió un torero en un brazo, herida tan modesta que no le impidió torear al día siguiente. A las cinco en punto se abrieron las puertas y la cuadrilla de lidiadores dio la vuelta al ruedo ceremoniosamente. Iban a la cabeza los picadores: Antonio Sánchez, José Trigo, sevillanos los dos y Francisco Briones, de Puerto Real. Iban con el puño en la cadera, la pica apoyada en el estribo y marchaban con una gravedad de gladiadores romanos que subieran al Capitolio. La silla de los caballos llevaba escrito en clavos dorados el nombre del empresario: Antonio María Álvarez. Los toreros, envueltos en capas de colores vivos, seguían a los picadores; luego venían los banderilleros con trajes a lo fígaro, y al fin del cortejo avanzaban con plena majestad los dos matadores, los espadas Montes, de Chiclana, y José Parra, de Madrid. Montes llevaba su cuadrilla propia, cosa muy importante para el buen orden de la corrida, pues en estos tiempos de discusiones políticas podía ocurrir que los toreros cristinos no acudieran en ayuda de los toreros carlistas cuando éstos caen en peligro y viceversa. La procesión de toreros terminaba con un tiro de mulas, destinado al arrastre de los toros y de los caballos muertos. Iba a comenzar la lucha. El alguacil vestido de paisano, que debía llevar al mozo de faena las llaves del toril, y que montaba mal un hermoso caballo, hizo que precediera al drama una escena muy divertida; se le cayó el sombrero y después perdió los estribos. El pantalón, que no llevaba trabilla, se le subió hasta las corvas. En este momento no se sabe cómo, pero seguramente con mala intención, abrieron la puerta al toro antes que el alguacil hubiera tenido tiempo de retirarse del ruedo, por lo que su pavor, llevado al frenesí, le hacía aún más ridículo por las contorsiones a que se entregaba al animal. Sin embargo no cayó, con gran desilusión de la canalla. El toro, deslumbrado por la luz que inundaba la arena, apenas se fijó en él, y lo dejó marchar sin darle ni una mala cornada. La corrida, pues, comenzó en medio de una carcajada: inmensa homérica, olímpica; pero poco tardó en hacerse un silencio trágico, pues el toro partió en dos el caballo del primer picador y tiró por alto la montura del segundo. No teníamos ojos nada más que para ver a Montes, cuyo nombre es famoso en todas las Españas, y cuyo heroísmo es el tema de mil relatos maravillosos. Montes nació en Chiclana, pueblo de los alrededores de Cádiz. Es un hombre de unos cuarenta y cinco años, de estatura algo más que la corriente, aspecto serio, tez pálida verdosa, andar lento y sin otra cosa de particular que la movilidad de sus ojos, que parece ser lo único vivo en su máscara inexpresiva. Es más ágil que vigoroso y su éxito lo debe sobre todo a su golpe de vista y a una sangre fría constante. Desde los primeros pasos que da el toro en el ruedo Montes ya sabe cómo es. Hace sus observaciones con rapidez, y una vez hechas, se dispone a la lucha; sin embargo, como es hombre de gran valor, ha recibido. en su carrera muchas cornadas, una de ellas en la cara, como lo atestigua una larga cicatriz; en ocasiones ha salido gravemente herido. El día a que nos referimos vestía un traje de seda verde, bordado de plata, de gran lujo y elegancia, pues Montes es rico y si continúa toreando es por amor al arte y por su afán de emoción. Se dice que su fortuna puede calcularse en más de cincuenta mil duros, suma considerable, aun cuando hay que tener en cuenta que cada uno de sus trajes de lujo le cuesta de mil quinientos a dos mil francos, y que, además tiene que pagar sus gastos y los de su cuadrilla en los continuos viajes que hacen de ciudad en ciudad. El modo de matar de Montes es notable, por la precisión, seguridad y destreza en sus ataques. Parece imposible temer por su vida; a pesar de todo y de cuanto es querido del público, los aficionados no perdonan que él, como ningún otro diestro famoso, no cumpla su cometido debidamente. Un hecho que ocurrió el último día de la corrida nos hizo ver hasta qué punto el público español lleva su espíritu de intransigencia. Había saltado a la arena un toro negro, vigoroso y magnífico. En la dehesa llevaba el nombre de Napoleón, cosa que ya indicaba bastante su superioridad indiscutible. Este toro, en menos de quince minutos, dejó destripados sobre la arena siete caballos; los toreros agitaban su capa a respetada distancia, sin perder de vista la barrera, saltando al otro lado en cuanto Napoleón les embestía. El mismo Montes parecía inquieto e incluso llegó a ponerse en una ocasión en el estribo de la barrera, dispuesto a saltarla en caso de alarma, cosa que en las corridas precedentes no había hecho. El animal realizaba proezas constantes. Un picador de reserva, pues los dos primeros hallábanse ya fuera de combate, esperó con la pica dispuesta el asalto del terrible Napoleón. Este, sin importarle la herida que le habían hecho en la paletilla, enganchó al caballo por el vientre, y de la primera cornada le hizo caer con las patas delanteras en el reborde de las tablas, y de la segunda, levantándole por la grupa, le envió por encima de la barrera con su jinete al callejón de refugio, El público aplaudió entusiasmado. El toro era dueño absoluto de la plaza, que recorría con aire triunfal, entreteniéndose, a falta de enemigos, en cornear y lanzar por el aire dos cadáveres de los caballos que antes había destripado. Los espectadores, impacientes por aquella especie de entreacto, reclamaban las banderillas. Protestaban contra el presidente, que no daba la debida señal y exclamaban indignados: « ¡Fuego al presidente! » Por último se dio la señal, y un banderillero, corriendo hacia el toro le puso un par de dardos en el cuello, escapando en seguida a toda velocidad, pero no tanto que el cuerno de la bestia no le rozase el brazo, rasgándole la mano. Poco después el presidente dio la señal de matar y Montes cogió la espada y la muleta, a despecho de todas las reglas, que exigen que un toro reciba por lo menos tres pares de banderillas antes de pasar al estoque del matador. Montes, en vez de ir derecho al toro como de costumbre, se colocó a pocos pasos de la barrera para tener a mano el refugio en caso de un percance. Estaba pálido y prescindía de todas aquellas gallardías que le habían valido la admiración de España. Llegó Montes al toro, le dio tres o cuatro pases con la muleta, y luego, con la espada horizontal a la misma altura de la frente de la res, entró a matar cayendo ésta como herida por un rayo y expirando después de algunos estremecimientos convulsivos, El golpe que le había dado Montes está rigurosamente prohibido por la ley de la tauromaquia, pues lo legal es que el matador pase el brazo entre los cuernos de la fiera y le dé la estocada entre la nuca y las paletillas, lo cual proporciona alguna ventaja a la bestia enemiga y aumenta el peligro del hombre. Cuando el público se dio cuenta de la estocada, pues el suceso había ocurrido por la velocidad del pensamiento, un grito de cólera se elevó desde los tendidos a los palcos, y un huracán de injurias y de silbidos, con una algarabía y un estruendo formidable e inaudito, hicieron retemblar toda la plaza: ¡Asesino! ¡Ladrón! ¡Bandido! ¡Presidiario! ¡Verdugo!, eran las palabras más suaves, ¡Que lo lleven a Ceuta! ¡Fuego a Montes! ¡Los perros a Montes! ¡Muera el presidente! Nunca he presenciado un espectáculo semejante de cólera y furor, y confieso avergonzado que yo participaba de él. Como los gritos no bastaban, comenzaron a llover sobre aquel hombre abanicos, bastones, sombreros, jarros de agua y trozos de banquetas... Aunque quedaba por matar un toro, su muerte pasó inadvertida en medio de aquel horrible bacanal, y José Parra, el segundo espada, lo despachó de dos estocadas bastante bien puestas. Montes estaba lívido. Su color verde se hacía más intenso por el coraje; se hacía saltar sangre con los dientes de sus labios, y aun cuando aparentaba calma, apoyándose con fingida indiferencia en el puño del estoque, se le notaba desconcertado. Además, contra todo reglamento, había limpiado la punta de la espada enrojecida de sangre en el suelo. Confusos, embriagados y todavía conmovidos por tanta violencia, volvimos a nuestro parador, escuchando siempre alabanzas para el toro y reproches contra Montes. A pesar del cansancio, no quise faltar aquella noche al teatro, pues quería no dar tregua a las emociones, desde el sangriento realismo de la Plaza a las intelectuales sensaciones de la escena. El contraste fue grande; en los toros todo era ruido y multitud; en el teatro, silencio y abandono. La sala estaba casi vacía; algunos espectadores salpicaban aquí y allá las desiertas butacas. Ponían en la escena Los amantes de Teruel, drama de Juan Eugenio Hartzenbusch, que es una de las producciones más notables de la moderna escena española. Esta obra, a pesar de todos sus defectos, es muy superior a esas obras traducidas o arregladas del teatro del bulevar, que inundan hoy los teatros de la Península. El espectáculo terminó con baile nacional, ejecutado aceptablemente por bailarinas y bailarines. Al regresar a casa, siguiendo la orilla del mar, que reflejaba la luna en sus aguas, meditaba sobre el contraste del espectáculo bullicioso de la plaza y la fría soledad del teatro; entre el gusto de la multitud por aquel hecho brutal y su indiferencia ante las producciones del ingenio. Sentí envidia por el gladiador, deplorando haber abandonado la acción por el sueño. La víspera, se había representado una obra de Lope de Vega, que parece que tampoco había llevado gente al local. El genio antiguo y el talento moderno no valían lo que una estocada de Montes. En general los demás teatros de España no están más concurridos que los de Málaga, ni siquiera el Príncipe en Madrid, donde actúan dos grandes actores: Julián Romea y Matilde Díez. La antigua facundia dramática española parece haberse agotado para siempre, a pesar de que fue uno de los ríos más caudalosos y de lucha más amplia que hayan existido; su abundancia fue magnífica y su genio inagotable. El asunto principal de las obras españolas es el honor: Los casos de la honra son mejores porque mueven con fuerza a toda gente con ello a las, acciones virtuosas; que la virtud es dondequiera amada. Dice Lope de Vega que conocía bien el tema y que no dejó de obedecer a sus preceptos. En las comedias españolas el punto de honor representa lo que la fatalidad en las tragedias griegas. Sus leyes inflexibles, sus necesidades crueles, dan origen fácilmente a escenas dramáticas de gran interés. El honor viene a ser una especie de religión caballeresca, que tiene sus normas, sus casuismos y sus refinamientos, y aventaja a la fatalidad antigua de su acción, porque aquélla da golpes ciegos que caen lo mismo sobre los culpables que sobre los inocentes. Leyendo a los trágicos griegos se protesta muchas veces ante la situación del héroe, que es igualmente culpable si hace una cosa como si no la hace. En cambio, el imperativo del honor castellano es siempre perfectamente lógico y está de acuerdo consigo mismo. El furor más horrible en sus más atroces venganzas, el protagonista conserva un equilibrio elevado y noble. Cuando desenvaina su espada en nombre de la fidelidad, de la fe conyugal, del respeto a los antepasados, de la limpieza de sus blasones, incluso contra las personas que ama profundamente, obedece a una ley que no quiere ni puede sacrificar. De la lucha de las pasiones, en todo lo relacionado con el honor, nace el interés de la mayor parte de las obras del teatro antiguo español. El espectador de antaño parece que seguía vivamente afectado por los movimientos y las pasiones que animaban a los personajes. Con tal abundancia de asuntos a los que se prestaba el tema, no es de extrañar la prodigiosa facilidad de los antiguos dramaturgos españoles. Casi siempre los poetas se proponían presentar al público un tipo de perfección moral. No es raro que acumule sobre el personaje, príncipe o princesa, todas las bellas cualidades que se encuentran a mano; los presenta tan temerosos de que pueda mancharse la pureza de su armiño, que prefieren antes morir a que sea levemente rozada. Este teatro, que es el verdaderamente nacional en forma y fondo, lleva en sí un profundo sentimiento católico y feudal. La división en tres jornadas que siguen los autores españoles es seguramente la más razonable y más lógica. La exposición, el nudo y el desenlace obedecen a una razón de estructura en toda obra dramática bien entendida, y creo que haríamos perfectamente el adoptarla, en vez de la antigua división en cinco actos, de los cuales, dos por lo menos suelen ser inútiles. Claro está que no todas las obras del antiguo teatro español son sublimes. Lo grotesco, que es un elemento indispensable en el arte de la Edad Media, se encuentra en ella aplicado al diálogo del gracioso y del bobo, los cuales, con juegos de palabras más o menos acertados y una acción apropiada, alegran lo grave del desarrollo genial. Esos enanos deformes con justillos de colorines, que juegan con lebreles más grandes que ellos y que se ven al lado de un rey o de una princesa en los antiguos retratos de los museos, son una prueba plena. El último destello del arte dramático español: lo fue Moratín, el autor de El sí de las niñas y de El café. Moratín está enterrado en París, en el Pere-Lachaise. Como el viejo pintor Goya, muerto en Burdeos en 1828, también yace en tierra, de Francia. Por su parte Goya fue el descendiente legítimo de Velázquez. En la actualidad no se representa en los teatros de España más que canciones de melodramas y vodeviles franceses. En Jaén, en el corazón de Andalucía, se pone en escena El campanero de San Pablo; en Cádiz, a dos pasos de África, El Pilluelo de Paris; aquellos sainetes españoles tan alegres, de tanto color local y tan originales, no son ya más que imitaciones vulgares tomadas de las varietés. España cuenta actualmente con jóvenes de talento, sin mencionar a Martínez de la Rosa y Antonio Gil de Zárate, que pertenecen a una época menos reciente. Pero en España como en Francia, la atención pública está ahora acaparada por la gravedad de los sucesos políticos. Son literatos de gran mérito, que podrían colocarse junto a los maestros antiguos, aunque les falte el ambiente que aquéllos tenían, Hartzenbuseh, autor de Los amantes de Teruel; Castro y Orozco, a quien se debe Fray Luis de León,o El siglo y el mundo; Zorrilla, que ha estrenado con buen éxito El zapatero y el rey; Bretón de los Herreros, el duque de Rivas, Larra, no hace mucho muerto, suicidándose por amor; Espronceda, cuyo fallecimiento anuncian los periódicos, poeta que da a sus composiciones una energía violenta y apasionada, semejante en ocasiones a lord Byron, su modelo. A todos ellos les falta algo que tenían los autores antiguos: un punto de partida seguro y un fondo de ideas comunes con el público. El honor y el heroísmo como tema ya no se comprenden, pues resulta ridículo, y el gusto moderno no resulta lo suficientemente concreto y fuerte para que los poetas puedan interpretarlo. No hay, pues, que censurar demasiado la multitud que mientras invade la plaza de toros deja abandonado el teatro. Estas gentes van a buscar emociones donde las encuentra, y no es culpa suya si los teatros no les resultan atrayentes. Tanto peor para nosotros los poetas si no sabemos ofrecerles obras atrayentes y nos dejamos vencer por los gladiadores. En resumen: es más saludable al entendimiento y al corazón ver a un hombre valiente matar a una fiera a la luz del sol que oír a un cómico sin talento cantar o decir una obra vulgar o un vodevil obsceno entre la batería de un teatro. 13.- Écija.-Córdoba.-El arcángel Rafael.-La Mezquita. No conocíamos más que la galera de varas; nos faltaba conocer la galera de cuatro ruedas. Precisamente uno de estos hermosos vehículos iba a salir para Córdoba, casi lleno por una familia española. Nosotros fuimos a superar la carga. Este coche es un carrito bastante bajo, sin más fondo que un enrejado de estera, en el que van los equipajes, sin que nadie se preocupe mucho de sus ángulos y esquinas entrantes y salientes. Encima de todo ello echan dos o tres colchones, o mejor dicho, dos sacos de tela donde existen algunos vellones de lana mal cardada, y sobre estos colchones se extienden atravesados los viajeros, en posturas bastante parecidas —y perdonad lo vulgar del ejemplo— a las de las reses que conducen al matadero. Es verdad que no llevan atados los pies; pero no por eso su situación es mejor. Todo el artefacto va cubierto por un toldo grueso tendido sobre arcos de madera, guiado por un mayoral y tirado por cuatro mulas. La familia con que hacíamos el viaje era la de un ingeniero muy instruido y que hablaba perfectamente el francés. Les acompañaba un antiguo bandido, de extraña fisonomía, que estuvo en la cuadrilla de José María y que a la sazón era guardián de minas. Este individuo seguía la galera a caballo, con el puñal en la faja y la carabina en el arzón de la silla. El ingeniero le prestaba mucha atención; elogiaba su honradez, a pesar de su antiguo oficio, cuyo recuerdo no le inspiraba al ingeniero inquietud alguna. Bien es cierto que al referirse a José María me dijo varias veces que era un hombre valeroso y honorable. Esta opinión, que me pareció un tanto paradójica tratándose de un salteador de caminos, es muy corriente en Andalucía entre las gentes más distinguidas. A este respecto España continúa siendo árabe. Al anochecer hicimos un alto de varias horas en un caserío de tres o cuatro casas, para que el ganado descansase y poder nosotros tomar algún alimento. A eso de la una de la madrugada reanudamos la marcha, y a pesar de los traqueteos horribles, de los chicos del ingeniero, que rodaban sobre nosotros, y de los coscorrones que nuestras cabezas vacilantes recibían al tropezar con las paredes de la diligencia, no tardamos en dormimos. Cuando el sol comenzó a acariciarnos el rostro y a mostrarse como una espiga de oro, nos encontrábamos cerca de Carratraca, pueblo insignificante, que tiene como notabilidad unos manantiales de agua sulfurosa buenos para las enfermedades de la piel, lo que suele reunir en aquel lugar extraviado una población sospechosa y de mal aspecto. Es un pueblo en el que se juega mucho, y así, a pesar de lo temprano de la hora, ya los naipes y las onzas de oro andaban de mano en mano. Resultaba terrible ver aquellos enfermos, de fisonomías pálidas y verdes, alargando con lentitud sus dedos temblorosos para apoderarse de la presa. Las casas de Carratraca, como todas las de los pueblos de Andalucía, están blanqueadas con cal. Esto, concertando con el color violento de las tejas, el verde de las jarras y de los árboles, les da aspecto de alegría y bienestar, muy diferente de la idea que se tiene en el resto de España de la suciedad española. Esta idea es falsa, por regla general, y sólo puede aplicarse a algunos caseríos de Castilla, que se parecen mucho a los nuestros de Bretaña y de Colonia. En el patio de la posada me llamaron la atención unos cuadros muy toscos, pero muy espontáneos, que representaban corridas de toros con una sencillez de primitivo. Debajo de las pinturas se leían coplas en honor de Paquiro, Montes y de su cuadrilla. El nombre de Montes es tan popular en Andalucía como en nuestro país lo es el de Napoleón. Su retrato adorna las paredes, los abanicos y las petacas, y los ingleses, a quienes entusiasma todo lo típico, sea lo que fuere, exportan desde Gibraltar millares de pañuelos de seda rojos, violetas, amarillos, en los que se ve en estampada la efigie del célebre matador, con leyendas encomiásticas. Aleccionados por el hambre que pasamos la víspera compramos algunos comestibles, entre ellos un jamón, que nuestro hostelero nos hizo pagar a precio extraordinario. Por mucho que se hable de los salteadores de camino, tengo que declarar que no es en el camino donde está el peligro, sino al borde de él: en la posada. Allí es donde os despojan a mansalva, sin que podáis recurrir a las armas y darle un tiro al posadero que os presenta la cuenta. Los bandidos son dignos de compasión; sus competidores, los hosteleros, no les dejan nada, pues les entregan ya a los viajeros como limones exprimidos. En otros países se pagan las cosas que le dan a uno; en España se paga a peso de oro lo que no le dan. Después de la siesta volvimos a la galera. Ocupó cada cual su puesto y nos pusimos en marcha. La comarca que atravesamos no tenía nada de pintoresca, a pesar de su salvajismo: torrentes pedregosos, olivares polvorientos, laderas agrietadas y barrancos de yeso, algunas matas blanqueadas por el calor, huellas de culebras y víboras por el camino y, sobre todo esto, un cielo abrasador, como el techo de una caldera, sin el menor soplo de aire ni la más pequeña agitación en la atmósfera. De cuando en cuando nos apeábamos y caminábamos un rato á pie, procurando ir a la sombra del caballo o del carro, con objeto de desentumecer nuestras piernas. A fuerza de franquear barrancos y vallecillos y de ir a campo traviesa para abreviar la distancia nos extraviamos, perdiendo el camino. Nuestro mayoral, para encontrarlo, comenzó a marchar por diferentes sitios, como si supiese por donde iba, pues es de advertir que los cosarios y carreteros jamás confiesan que se han perdido, aun cuando ya lleven extraviados cinco o seis leguas. Claro está que no había nada más fácil que perderse en semejante camino, que no tenía de cal el más leve trazado. Nos hallábamos en pleno campo, entre olivares de troncos retorcidos y raquíticos, sin vestigio de habitación humana ni rastro de seres vivientes. Únicamente, a media mañana, habíamos encontrado a un chico medio desnudo que conducía media docena de cerdos negros entre una nube de polvo. Llegó la noche, una noche sin luna, en la que sólo podíamos guiarnos por el resplandor de las estrellas. Al fin, el mayoral no tuvo más remedio que confesarnos que se había perdido, cosa que dijo verdaderamente contrariado. Añadió que no sabía como le había ocurrido esto, pues aquel camino lo había recorrido innumerables veces y hubiera ido a Córdoba con los ojos cerrados. Nosotros empezamos a pensar que tal vez habíamos caído en una emboscada. Todo cuanto decía nos pareció sospechoso. La situación era bien poco agradable. Nos hallábamos en plena noche, perdidos, lejos de todo auxilio humano, en medio de una comarca que tenía fama en España como la más propicia al bandolerismo. Estas reflexiones debieron de ocurrírsele también al ingeniero de Minas y a su amigo, el antiguo socio de José María, que seguramente sabía a qué atenerse en aquellas cuestiones. Ambos cargaron con bala sus carabinas e hicieron otro tanto con otras dos que había en la galera, y nos entregaron una a cada uno de nosotros sin pronunciar palabra, lo cual resultaba por demás elocuente. De esta manera el mayoral se quedó inerme, y aun cuando estuviera en combinación con los bandidos, su vida podía pagar la primera. Después de vagar durante dos o tres horas, divisamos a lo lejos una luz que brillaba entre las ramas corno una luciérnaga. Nos pareció la estrella Polar y nos dirigimos hacia ella lo más velozmente que podíamos, aun a riesgo de volcar. Puede decirse que devoramos el terreno. A veces se ocultaba un momento detrás de cualquier obstáculo; entonces todo nos parecía muerto en la Naturaleza; mas luego reaparecía la luz y con ella volvían a encenderse nuestras esperanzas. Al fin llegamos a cierta distancia de un cortijo, donde vimos la ventana en que se hayaba encendida la luz de nuestra estrella, sostenida por un candil. Allí pudimos ya encontrarnos más tranquilos. Por aquellos lugares circulaban carretas de bueyes y campesinos, y este espectáculo nos calmó por completo, pues no hubiera sido difícil, pensábamos nosotros, el haber caído en alguna posada de forajidos. Los perros, al olfatear nuestra presencia, se pusieron a ladrar ruidosamente y todo el cortijo se puso en conmoción. Los campesinos salieron fusil en mano para averiguar la causa de aquel alboroto, y al enterarse que éramos unos honorables viajeros extraviados nos invitaron cortésmente a descansar en la granja. Era la hora de la cena. Una vieja arrugada, casi una momia, cuya piel hacía más pliegues que una bota de montar, preparaba en una gigantesca cazuela un gazpacho formidable. Cinco o seis enormes perros, delgados de lomo, anchos de pecho, de hermosas cabezas, dignos de la jauría de un rey, seguían los movimientos de la vieja con escrupulosa atención y el aire más admirativo y melancólico que se pueda concebir. Pero aquel regalo que se estaba cocinando no era para ellos. En Andalucía son los hombres y no los perros los que comen las cortezas de pan empapadas en agua. Algunos gatos, a los que suele faltarles las orejas y el rabo, pues en España les suelen cortar estos apéndices superfluos, contemplaban también desde lejos, como extraños japoneses, los apetitosos preparativos. Un plato de aquel gazpacho, dos lonjas de nuestro jamón y unos racimos de uvas de un rubio de gamba compusieron una cena que tuvimos que defender de las familiaridades agresivas de los lebreles, los cuales, fingiendo lamernos, nos arrancaban el bocado de la boca. Tuvimos que levantarnos y comer de pie con el plato en la mano, porque aquellos demonios de perros se ponían sobre las patas traseras y nos echaban las delanteras a los hombros, encontrándose así a la altura del trozo deseado. Si no lo atrapaban, lo podían alcanzar con dos o tres lametones, con los que se llevaban las primicias del manjar. Aquellos animales debían descender en línea recta del famoso perro cuya historia nos describió Cervantes. Aquel ilustre can ejercía en una posada española el empleo de fregona, y en cuanto a la criada se le decía que los platos no estaban limpios, ella juraba y perjuraba que habían sido lavados por Siete Aguas. Siete Aguas era el nombre del perro, que se había ganado este hermoso mote porque lamía los platos tan a conciencia, que parecía que los habían lavado con agua siete veces. Los lebreles del cortijo eran indudablemente de la misma raza. El guía que nos condujo después hasta Écija era un muchacho muy conocedor del camino. Llegamos a la ciudad a las diez de la mañana. La entrada en Écija es pintoresca: se penetra por un puente, al final del cual existe una puerta en arco, como si fuese de triunfo. Este puente atraviesa un río, que no es otro que el Genil de Granada, obstruido aquí y allá por ruinas y presas para los molinos. Después de cruzar el puente se llega a una plaza con árboles, en la que se alzan dos monumentos de estilo barroco. Uno de ellos es una estatua de granito, con dorados, colocada sobre una columna cuyo pedestal forma una especie de capilla rodeada de tiestos con flores artificiales, exvotos, coronas de juncos y todos los chirimbolos de la devoción meridional. El otro es un San Cristóbal de gran tamaño, de metal dorado, con la mano apoyada en una palmera que lleva al hombro, los músculos del Santo presentan extraños escorzos, con el brazo contraído de tal manera, que parece realizar un esfuerzo como para levantar una casa. Sostiene un Niño Jesús pequeñito, que parece una monada. Este coloso, atribuido al escultor florentino Terregiani, aquel que dio un puñetazo en la nariz a Miguel Ángel, se asienta sobre una columna salomónica de piedra color rosa, cuya espiral termina en volutas y florones extravagantes. Écija está fuera del itinerario de los turistas y por tanto es poco conocida. Sin embargo, resulta una ciudad interesante, de singular fisonomía y gracia. Los campanarios no son bizantinos, ni góticos, ni renacentistas, parecen más bien chinos o japoneses; se les podría tomar por torrecillas de algún miao dedicado a Confucio, Buda o Jo, pues están revestidos de azulejos de colores muy encendidos, cubiertos con tejas verdes y blancas, lo que presenta muy extraño aspecto, La arquitectura de este pueblo en general es quimérica, y la afición a las curvas y retorcidos exagerada. Todo son molduras, incrustaciones, mármoles de color, guirnaldas de flores, querubines gordinflones, iniciales de amor; todo ello pintarrajeado de un mal gusto excelso, pero de gran riqueza. La nobleza vive en la calle de los Caballeros, donde están los mejores hoteles. Cuesta trabajo creer que se está en una calle cuyas casas habitan seres humanos. Ni los balcones ni las rejas, ni los capiteles, ni los aleros son derechos; todo se curva, se retuerce, se estira, se abre de pronto en volutas, en floripondios o en adornos de cualquier clase. No hay una pulgada de superficie que no tenga un calado o festón, que no ostente su moldura o su pintura policrómica. Todo lo que el rococó tiene de más desordenado, laberíntico y excesivo; es decir, todo eso que el buen gusto francés ha sabido dedicar en sus peores épocas, se encuentra aquí. Un estilo semejante entre holandés, chino y pompadour sorprende y divierte en una ciudad de Andalucía. Las casas están en general encaladas; deslumbran por lo blanco, destacando de una manera maravillosa sobre el azul del cielo. Esto nos hace pensar constantemente en África, con sus azoteas, sus ventanitas y sus miradores, idea a la que contribuye un calor de 37 grados Reaumur, temperatura habitual en esta ciudad cuando el verano es fresco. Écija se llama la sartén de Andalucía, y por cierto que nunca se ha puesto un apodo más merecido: situada en una hondonada, háyase rodeada de colinas arenosas, que la preservan del viento y concentran en ella los rayos del sol por una combinación de espejos concéntricos. Allí se vive verdaderamente frito. Nosotros lo estábamos; pero ello no nos impidió recorrer el pueblo valerosamente en todos los sentidos mientras llegaba la hora del almuerzo. La Plaza Mayor es muy original, con sus casas dé columnas, sus series de ventanas, sus arcos y sus balcones volados. Aunque nuestro parador era muy poco confortable, nos sirvieron una comida casi humana, que saboreamos glotonamente después de haber padecido tanto tiempo el suplicio de la privación. Después de comer nos echamos una larga siesta en una habitación muy grande, cerrada y oscura. El sueño nos repuso y a eso de las tres pudimos montar de nuevo en la galera para seguir el camino. Ya teníamos un aspecto sereno y completamente resignado. El camino de Écija a La Carlota, donde habíamos de dormir, cruza por un paisaje nada interesante, casi desértico y polvoriento, que no dejó la menor huella en nuestra retina. De cuando en cuando se veían olivares, algunas encinas y piteras de esas que lucen siempre sus ojos azulados. En nuestra galera llevábamos algunos animales, sin contar los niños del ingeniero; entre aquéllos, un perro, también del ingeniero, pero que de pronto se lanzaba del coche para levantar algunas perdices, de las cuales cobró dos mi compañero de viaje. Este fue el único incidente notable de aquella jornada. La Carlota, donde nos detuvimos para pasar la noche, es una aldea sin la menor importancia. El mesón se haya instalado en un antiguo convento, que primero fue cuartel, como ocurre casi siempre en tiempos revolucionarios, ya que los menesteres militares son los que más se acomodan en los edificios que se construyeron con destino a la vida monacal. La galería de nuestra posada estaba formada por largos claustros a los cuatro lados del patio. En medio de uno de ellos se hallaba un pozo muy profundo, prometedor de agua clara y fresca. Me asomé al brocal y contemplé el fondo, que estaba tapizado de plantas de un verde bellísimo creciendo entre los intersticios de las piedras del fondo. El calor era asfixiante. Sólo puede dar idea de él la temperatura de los invernaderos donde se cultivan plantas tropicales; el aire abrasaba y oleadas de viento constantes parecían arrastrar moléculas en ignición. Quise dar una vuelta por el pueblo; pero la bocanada abrasadora que me dio en la cara cuando salí a la puerta me hizo desistir. Cenamos un pollo descuartizado que yacía bajo una capa de arroz llena de azafrán, y una ensalada de hojas verdes en un estanque de agua con vinagre, en la que se veían alguna que otra gota de aceite, sacado sin duda del candil. Terminada aquella magnífica comida fuimos a nuestros cuartos, que tenían ya tantos huéspedes, que tuvimos que marchar al medio del patio, y allí, sobre una manta y con una silla vuelta por almohada, pudimos dormir. Allí por lo menos no nos picaban más que los mosquitos, y poniéndonos los guantes y un pañuelo de seda por la cara logramos casi evitarlo. Era desagradable, pero no repugnante. Los posaderos tenían una cara patibularia. Pero a esto no le dábamos la menor importancia, porque ya estábamos acostumbrados a ver caras de verdugos. Un diálogo entre ellos que pudimos sorprender nos hizo saber que su moral corría parejas con su físico. Preguntaban al escopetero, creyendo que no entendíamos el español, si no tenían ocasión de dar un golpe yendo a esperarnos unas leguas más arriba, Pero el antiguo cofrade de José María, con aire digno y caballeroso, les dijo: —Eso no lo toleraría yo, porque estos jóvenes van bajo mi custodia. Además, como temen ser robados, no llevan encima sino el dinero estrictamente necesario para el viaje, pues todo lo demás lo llevan en letras contra Sevilla. Por añadidura, los dos son vigorosos. En cuanto al ingeniero, es amigo mío y llevamos escopetas en la galera. Este razonamiento último fue el que convenció a los hospederos y a sus acólitos, que por aquella vez se contentaron con robar con los procedimientos habituales, para lo que tienen licencia todos los posaderos del mundo. A pesar de esta aventura, que fue sin duda la más dramática que en nuestra larga peregrinación a través de las regiones consideradas como las más peligrosas de España, creemos que el bandido español no existe; es una abstracción, una leyenda. Nunca vimos la sombra de un trabuco, y en cuanto a salteadores de caminos, mantenemos la misma incredulidad que aquel joven hidalgo inglés de quien Merimée cuenta la historia, el cual, en medio de una partida que le despojó de todo, se empeñó en no ver más que comparsas alquilados que le habían dado el asalto para gastarle una broma. La distancia que tuvimos que recorrer para llegar a Córdoba fue de unas veinte leguas españolas, que vienen a ser treinta francesas. El viaje fue lento y tan penoso, que nos dejó un magnífico recuerdo. No cabe duda que la rapidez excesiva en los medios de comunicación quitan todo el encanto al camino. Se va como arrastrado por un torbellino sin poder detenerse a ver nada. Para llegar en seguida de un punto a otro más vale quedarse en casa. Para mí el placer de viajar consiste en ir no en llegar. Un puente sobre el Guadalquivir bastante ancho en aquella parte sirve de entrada a Córdoba por el lado de Écija. El aspecto de Córdoba es más africano que el de las demás poblaciones de Andalucía. Allí se anda por entre interminables tapias blancas sin apenas rejas ni balcones y únicamente podemos esperar encontrarnos de vez en cuando con algún mendigo alguna beata o algún majo que pasa rápidamente sobre su caballo enjaezado de blanco y arrancando chispas a las piedras del pavimento. A pesar de sus aires moriscos Córdoba es profundamente cristiana y se haya colocada bajo la protección del Arcángel San Rafael. Este Patrón celeste se halla en lo alto de un cerro con la espada en la mano las alas al viento todo lleno de dorados como un centinela que velase sobre la ciudad confiada a su custodia. Según se cuenta el Arcángel se le apareció a Andrés Roelas sacerdote de Córdoba enjaretándole un sermón cuya primera frase se haya grabada en la columna donde actualmente se sostiene la imagen. El exterior de la Catedral nos sedujo poco y creímos sufrir un desencanto a pesar de los versos de alabanza que le dedicó Víctor Hugo. En tiempos de Abderramán, si hemos de creer a los historiadores, Córdoba contaba con 200.000 casas, 80.000 palacios y 900 baños, teniendo como arrabales 1.200 pueblos. Ahora sus habitantes no llegan a 40.000 y la ciudad parece desierta. Fue entonces cuando empezó a construirse la Mezquita de Córdoba, hacia fines del siglo VIII, quedando terminada a principio del IX. El edificio tiene siete puertas. Al entrar nos encontramos con el Patio de los Naranjos, que es soberbio, con naranjos contemporáneos de los moros; todo el espacio está rodeado de galerías con arcos, enlosadas de mármol, y a un lado se yergue un campanario poco interesante. Bajo el suelo de este patio parece que hay, según afirman, una inmensa cisterna. La impresión que se experimenta al entrar en aquel viejo templo del islamismo es indescriptible y no se parece en nada a las demás emociones que nos produce la arquitectura. Se cuentan diecinueve naves en sentido latitudinal y treinta y seis en el longitudinal; cada nave se haya formada por dos hileras de arcos superpuestos, que se cruzan y entrelazan, componiendo el efecto más extraño. Las columnas, llenas de fuerza y elegancia, recuerdan por su estilo más a la palmera de África que al árbol grecolatino. Son mármoles, pórfidos, jaspes, de vetas violadas y verdosas, y en fin de mil materias preciosas. En tiempo de los Califas la Mezquita de Abderramán tenía 800 lámparas de plata, llenas de bálsamos aromáticos, que daban luz a aquellas inmensas naves y hacían relucir el jaspe y el pórfido de las columnas, dejando como estrellas de luz de oro, esparcidas por los techos, los reflejos de su proyección. Entonces la mirada debía disfrutar de un espléndido espectáculo. Esta maravillosa perspectiva queda hoy completamente obstruida por la iglesia católica, que es una mole enorme incrustada en la Mezquita árabe. Con ello se ha destruido la simetría general y la belleza del primitivo templo. Esta iglesia, monstruosa seta de piedra, de tumor arquitectónico, no deja de tener algún interés. A pesar de todas estas profanaciones, la Mezquita de Córdoba es uno de los más extraordinarios edificios que existen en el mundo y de los que más nos hacen maldecir de las bárbaras mutilaciones que se ha hecho sufrir a multitud de grandes monumentos. Una vez visitada la Catedral, nada nos detenía ya en Córdoba, que carece de encantos para la vida corriente. La misma galera en que habíamos ido nos volvió a Écija, donde alquilamos una calesa para ir a Sevilla. Durante varias leguas nuestro camino sólo mostraba el espectáculo de terrenos llanos o ligeramente ondulados, con olivares grisáceos y polvorientos, yermos arenosos y macizos parduzcos de verdura. Dormimos en Carmona, donde apenas tuvimos después tiempo para montar de nuevo en el coche. Carmona es una ciudad pequeña, blanca como la leche, a la cual dan aspecto muy pintoresco los campanarios y las torres de un antiguo convento de monjas carmelitas. Nada más podemos describir de este pueblo. A partir de Carmona, el paisaje se mostraba menos árido y menos abrupto. Pasamos por Alcalá de los Panaderos, pueblecillo muy bien situado al fondo de un valle por el que se desliza un río. Ya nos íbamos acercando a Sevilla. No tardamos en ver aparecer en el horizonte la Giralda, primero la linterna calada; después, la ancha torre, y pocas horas después pasamos por la Puerta de Carmona, por la que se cruzaban, entre nubes de polvo dorado, galeras; burros, mulas y carretas de bueyes. Estábamos en Sevilla. 14.- Sevilla.-La Torre del Oro.-Itálica. La catedral.-La caridad y Don Juan de Mañara Sobre Sevilla existe un proverbio español que dice así: Quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla. Creemos francamente que tal proverbio nos parecería más justo aplicarlo a Granada que a Sevilla, donde no encontramos nada maravilloso, salvo su Catedral. Sevilla está situada a orillas del Guadalquivir, en una gran llanura de donde proviene su nombre de Hispalis; que quiere decir en cartaginés tierra llana, según afirman Arias Montano y Samuel Bochart. Es una ciudad grande, alegre, jocunda, moderna y que, en efecto, debe parecer encantadora a los españoles. En Sevilla hay todo el bordoneo y la exuberancia de la vida; un rumor alocado queda suspendido sobre ella durante todo el día, apenas atenuado un poco, al tiempo de dormir la siesta. Sevilla es dichosa; mientras su hermana Córdoba, yace en el silencio y la soledad, ella goza. En Sevilla, a pesar de lo que quisieran los viajeros y los anticuados, reina el estuco, las casas forman una red de calles en las que no se ven más que dos tonos, el índigo del cielo y el blanco de las paredes, sobre los que se recortan las sombras azules de los edificios vecinos, pues en los países de mucho sol la sombra, en vez de ser gris es azul. Puertas cerradas con cancelas dejan ver allá en el fondo hermosos patios de columnas, con pavimentos, de mosaico, estanquillos, surtidores, tiestos, plantas y cuadros. La arquitectura exterior en realidad carece de interés; las construcciones son bajas; a lo más de dos o tres pisos, y apenas puede verse, una docena de fachadas artísticas. Las mujeres de Sevilla justifican su fama de belleza; sus ojos, rasgados hasta las sienes, bordeados de negras pestañas, producen un extraño efecto en blanco y negro, desconocido en Francia. Cuando una mujer o una muchacha pasa junto a uno baja despacio los párpados, luego: los levanta de pronto y os lanza al rostro una mirada de un fulgor insostenible, mueve un poco las pupilas y vuelve a bajar las pestañas. En Inglaterra, Francia e Italia hay mujeres de belleza más perfecta, más regular, pero es indudable que no las hay más bonitas, ni más picantes, ni más graciosas. En la ribera del río, paseo que yo prefiero al de la Cristina, que es magnífico, con su salón enlosado, y que es el que prefieren para pasear los sevillanos, se alza la Torre del Oro, edificio octogonal de tres pisos, almenado a estilo morisco, cuya ancha base baña el Guadalquivir. La Torre se eleva entre un bosque de mástiles y de jarcias, pues se halla cercano a un embarcadero. A los alrededores de este monumento, a orillas del Guadalquivir, íbamos a pasearnos todas las tardes, para ver ponerse el sol detrás del barrio de Triana, situado a la orilla opuesta del río. Un puente de barcas une las dos orillas, uniéndose por este medio los arrabales con la ciudad y para ir a ver las ruinas de Itálica, patria del poeta Silio Itálico y de los emperadores Trajano, Adriano y Teodosio, hay que pasar por ese puente y seguir hasta el pueblo de Santiponce. En las cercanías de éste se ve un circo en ruinas, que conserva perfectamente su forma. Algunos recintos han sido descombrados, y allí se refugian, durante las horas de calor, piaras de cerdos, que pasan por entre las piernas de los visitantes y que es el único censo de población que tiene la antigua ciudad romana. Itálica se haya a legua y media de Sevilla. La excursión es muy agradable, y puede hacerse en calesa, empleando en ello sólo una tarde, a menos de que no se sea anticuario y se quieran explorar una por una todas las piedras del anfiteatro. Sevilla está rodeada de un cinturón de murallas almenadas, sobre las que se alzan de trecho en trecho alguna torre, la mayor parte en ruinas, sobre fosos cegados hoy casi por completo. Abundan en Sevilla los lugares agradables; no faltan cosas muy curiosas como el paseo de la Cristina, el Guadalquivir, la Alameda del Duque, Itálica y el Alcázar; pero la verdadera maravilla de la ciudad es, no cabe duda, la Catedral. Como edificio es sorprendente y gana en la comparación aunque el que se le ponga delante sea la Catedral de Burgos, la de Toledo o la Mezquita de Córdoba. Parece ser que cuando se ordenó su construcción, el Capítulo que la emprendiera hizo el siguiente comentario a su propio proyecto: Elevemos un monumento que haga pensar a la posteridad que estábamos locos. ¡Magnífico! He aquí un programa amplio y perfectamente entendido; con esta libertad absoluta los artistas hicieron prodigios, y los canónigos, para atender a la construcción del edificio, cedieron todas sus rentas, no reservándose más que lo estrictamente necesario para vivir. Se trata de una gran montaña hueca, de un valle invertido. Nuestra Señora de París, con toda su estatura, podría pasearse con la cabeza muy alta por la nave central, que es de una elevación aterradora. Los pilares son gruesos como torres, y sin embargo parecen frágiles hasta el punto de temblar. Se proyectan del suelo arriba, para caer en las bóvedas como estalactitas de una gruta de gigantes. Las cuatro naves laterales son menos altas; sólo podrían caber bajo ellas iglesias completas con campanario y todo. El altar mayor, con sus escaleras y sus rellanos arquitectónicos, sus filas de estatuas agrupadas por pisos, es por sí mismo un inmenso edificio, que llega casi hasta la bóveda del templo. El cirio pascual pesa dos mil cincuenta libras, y el candelabro de bronce que lo sostiene parece la columna de Vendóme de París. En la Catedral se consumen actualmente veinte mil libras de cera y otro tanto de aceite; el vino que se emplea en la comunión del Santo Sacrificio se eleva al enorme volumen de 18.750 litros; bien es verdad que a diario se dicen quinientas misas en los ochenta altares. Tiene ochenta y tres ventanales de vidrios de color pintados con diseños y cartones, procedentes de Miguel Ángel, Rafael, Durero, Peregrini, Tibaldi y otros grandes artistas. Arnaldo de Flandes, célebre pintor en cristal, realizó en este templo soberbios vitrales. El coro, de estilo gótico, está materialmente cubierto de figurillas, flechas, hornacinas, frondas calladas, y en fin, un universo minucioso e inmenso, que acaba confundiendo nuestra fantasía y que hoy nos parece incomprensible. En uno de los techos del lado del Evangelio se halla la siguiente inscripción: Este coro fizo Nufro Sánchez, entallador, que Dios haya, año 1475. Es imposible describir una por una todas las maravillas que encierra la Catedral. No podría empezar a conocerlas sin visitarla durante un año entero diariamente, y aun así no se habría visto todo. Las esculturas de piedra, madera y plata, de Juan de Arfe, Juan Millán, Montañés y Roldán; las pinturas de Murillo, Zurbarán, Pedro Campana, Roelas, San Luis, Villegas, Los Herreras, el Viejo y el Joven; Juan de Valdés y Gaya se amontonan en capillas, sacristías y salas capitulares. Se siente uno aplastado por tanta magnificencia, saciado de obras maestras; no sabe uno a dónde mirar. El afán y la imposibilidad de verlo todo, causa fiebre; un cuadro reemplaza a otro; a una maravilla sucede otra maravilla; el menor descanso os parecen robos que hacéis contra vuestra voluntad. Pero la imperiosa necesidad os arrastra, el barco silba, sus chimeneas vomitan humo blanco; mañana es preciso abandonar todo esto para no volverlo a ver jamás. En la Catedral de Sevilla vimos ese cuadro en el que la magia de la pintura ha llegado a su último límite : El San Antonio de Pádua, de Murillo. En la Catedral de Sevilla se ven reunidos todos los estilos de arquitectura. Junto al gótico, el Renacimiento, al lado de éste, una variación española que llaman plateresco o de orfebrería y que se distingue por una enorme fantasía de adornos y de arabescos, El griego, el romano, el rococó, todo se halla en este edificio, pues cada siglo ha edificado su capilla, su retablo, su monumento, según el gusto que le era característico. El campanario de la Catedral se conoce con el nombre de la Giralda, domina a todos los de la ciudad y es una torre árabe, edificada por un gran arquitecto, llamado Geber, inventor del Álgebra. El efecto de esta torre es encantador, tiene un aire de alegría y de juventud que contrasta con la fecha de la construcción, que se remonta al año mil, edad respetable, a la cual una torre puede permitírsela alguna arruga y algún tono marchito en el rostro. La Giralda, tal conforme hoy se encuentra, tiene poco menos de trescientos cincuenta pies de altura y cincuenta de ancho en cada fachada. Los muros son lisos hasta cierta altura, en la que empiezan pisos con ventanas árabes, pequeños balcones y columnas de mármol blanco. En lo alto de la torre hay una especie de cúpula o linterna, sobre la que gira una figura de la Fe, de bronce dorado, que sostiene en la mano una palma y en la otra un estandarte que sirve de veleta y ha dado el nombre que lleva la torre. El Alcázar, o antiguo palacio de los reyes moros es, dentro de lo bello y famoso, vulgar para el que ya ha visto la Alhambra de Granada. Para terminar con los edificios arquitectónicos más destacados, según nuestro gusto, que encierra Sevilla, hemos de hacer una visita al Hospital de la Caridad, fundado por el famoso Don Juan de Mañara, que no es ningún ser fantástico, sino que fue una realidad viva. Nada menos que Don Juan fundó un hospicio. Pues bien, sí; la cosa ocurrió del siguiente modo: Una noche salió Don Juan de una orgía y se encontró con un entierro que marchaba hacia la iglesia de San Isidoro; penitentes encapuchados, cirios amarillos de cera, todo lo más lúgubre y más siniestro que pueda imaginarse. — ¿Quién es el muerto? ¿Es algún marido muerto en duelo con el amante de su mujer, o un padre que no se daba bastante prisa para dejar heredero a su hijo? —dijo Don Juan con mofa, embriagado por el vino. — El difunto— dijo uno de los que llevaban el féretro es Don Juan de Mañara. ¡Rogad por él! Don Juan, sorprendido, se acercó al féretro (en España se suele llevar las cadáveres descubiertos) y al resplandor de las antorchas reconoció que el difunto se parecía a él, porque no era otro que él mismo. Siguió su propio féretro a la iglesia, escuchó las plegarias de los concurrentes y... al día siguiente se lo encontraron desvanecido sobre las baldosas del coro. El suceso produjo en él tal revulsión interior que; renunciando a su vida diabólica, tomó religiosamente un hábito, y dedicándose constantemente a la caridad, dedicó sus bienes a la fundación del Hospital en cuestión. El Hospital de la Caridad contiene los cuadros de Murillo más hermosos: Moisés golpeando la roca y San Juan de Dios, conduciendo un muerto sostenido por un ángel. También vimos allí un cuadro terrible y extraño, de Juan de Valdés, titulado Dos cadáveres. Junto a este cuadro, las más horripilantes y negras confecciones de Young pueden parecer ligeras bromas. Hubiéramos querido ir a la Plaza de Toros, pues las corridas de Sevilla parece, según los aficionados, que son las más brillantes de España, pero por desgracia la Plaza de Toros estaba cerrada. Fernando VII fundó en Sevilla una escuela de Tauromaquia, donde los alumnos hacían su aprendizaje, primero con toros de cartón, luego con novillos embolados, y por último con toros ya serios, hasta que estaban en condiciones de sabiduría para presentarse al público. Ignoro si la revolución habrá respetado esta institución real y despótica. En fin, no tuvimos más remedio que partir, ya teníamos tomados los billetes en el vapor para Cádiz, y nos embarcamos en medio de lágrimas, gritos y alaridos de las queridas o las esposas legítimas de los militares que cambiaban de guarnición y se disponían a viajar en nuestro mismo barco. ¡Quién sabe si aquel dolor sería sincero! Pero la antigua desesperación de las mujeres judías, al marchar al cautiverio, no las dejó seguramente llegar a mayores violencias. 15.- Cádiz.-Visita al «Le voltigeur».-Jerez.-Corridas de toros embolados.Gibraltar.-Valencia.-La lonja de la seda.-Los valencianos.-Barcelona.-Regreso Viajar en barco de vapor, después de haberlos hecho a lomos de mulos y caballerías, en carreta o en galera, nos pareció algo milagroso. Cruzar rápidamente como la flecha a través del espacio y hacerlo sin fatiga, sin sacudida, paseándose tranquilamente por el puente, a pesar de los caprichos del viento y de la marea, es uno de los más bellos descubrimientos del genio humano. Las paletas de las ruedas de vapor, ayudadas por la corriente, nos empujaban con rapidez hacia Cádiz. Sevilla se esfumaba detrás de nosotros, pero por un extraño fenómeno de óptica, a medida que la ciudad entera parecía hundirse en la tierra confundiéndose con el horizonte, la Catedral se agrandaba como un elefante que se pusiese en pie en medio de un rebaño de carneros tumbados. Entonces me di cuenta exacta de toda su inmensidad. En cuanto a la Giralda, la distancia la daba unos líricos tonos de venturina y amatista, que desgraciadamente, no son compatibles con nuestra melancólica arquitectura del Norte. Había poco movimiento en el río; por todo personaje se veían en aquellos campos, a un lado y a otro, garzas y cigüeñas. Algunos barquichuelos con velas latinas colocadas en tijera bajaban y subían; por el río. A las cuatro o las cinco de la tarde pasamos por delante de Sanlúcar, situado á la orilla izquierda. A partir de Sanlúcar el Guadalquivir se ensancha, tomando proporciones de brazo de mar. Después de dejar Sanlúcar con lenta transición, se entra ya en el Océano. La superficie se alarga en líneas amplias y regulares; las aguas cambian de color, y a veces también la fisonomía dé los pasajeros. Los que padecen esa extraña enfermedad que se llama mareo desaparecen buscando los lugares solitarios, o se apoyan melancólicamente en la borda. Por mi parte subí bravamente a la cabina cercana a las ruedas, buscando concienzudamente la sensación, pues como nunca había hecho ningún viaje por mar ignoraba si me atacaría o no el mareo, pero nunca perdí, por fortuna, mi ecuanimidad. Llegamos a Cádiz cuando ya había cerrado la noche. Los faroles de los navíos, de las barcas de la nave, de las luces de la ciudad, las estrellas del cielo, lucían en la espuma de las olas como lentejuelas, de oro, de plata y de fuego. La masa ciclópea de los reductos se dibujaba de modo fantástico en la masa de sombra. Nos levantamos al amanecer. Entramos en Cádiz, que nos hizo un efecto imposible de describir con los tonos de la paleta de ningún pintor ni con la pluma de ningún literato; porque no existen para ello colores bastante claros. No hay manera de dar idea de la impresión brillante que nos produjo Cádiz en aquella gloriosa mañana. El azul y el blanco eran los dos únicos colores que herían nuestra vista. El azul era el cielo repetido en el mar; el blanco la ciudad misma. Nunca he visto nada más variante, más deslumbrador, de una luz más difusa y más penetrante al mismo tiempo. Lo que en nuestros países llamamos sol, junto a esto, es como una miserable lamparilla en la cabecera de un enfermo. Las casas de Cádiz son más altas que las de las demás ciudades de España, lo cual se explica por la conformación del terreno, bastante angosto, formando un verdadero islote, que se une a tierra firme por estrecha faja de tierra. En casi todas ellas hay terrazas y abundan los torreones, los miradores y algunas veces las cúpulas. El efecto es extraordinariamente pintoresco. Todo está enlucido con cal; los balcones muy salientes tienen una armadura parecida a una jaula de cristal y lucen en ellos cortinas rojas y tiestos de flores. Algunas de las calles transversales desembocan en el vacío, por lo que parece que terminan en el cielo. Estas sorpresas repentinas de azul son encantadoras, pero fuera del aspecto alegre, vivo y luminoso de Cádiz, lo arquitectónico no tiene nada de particular. Fuimos a ver la Plaza de Toros, que tiene fama de ser de las más peligrosas de España. Ello se debe a que el circo de Cádiz no tiene barrera continua; alrededor del ruedo sólo hay burladeros —especie de biombos de madera que protegen a los toreros cuando se ven perseguidos—, disposición que efectivamente ofrece poca seguridad. A causa del excesivo calor no se celebraban corridas. En esta Plaza fue donde lord Byron vio la corrida de que da una poética descripción en el primer canto de Childé Harols, la cual le descalifica por completo en cuanto a sus conocimientos de Tauromaquia. La Catedral de Cádiz es un gran edificio del siglo XVI, que aunque tiene una noble traza y es bello y elegante, no puede asombrar a quienes han visto los prodigios de Burgos, Toledo, Córdoba y Sevilla. Las Catedrales de Jaén, Granada y Málaga se le parecen algo en el estilo. La animación, la viveza y la alegría son las características de la vista de Cádiz. La ciudad está apretada en una estrecha cintura de murallas, que parecen oprimirla como un corsé; luego hay otro segundo círculo de escolleras y rocas, que la protegen de los asaltos del mar, a pesar de lo cual no siempre puede librarse de alguna catástrofe como la que ocurrió hace algunos años, que derrumbó por varios sitios estas formidables murallas, que tienen más de veinte pies de espesor y cuyos fragmentos inmensos yacen aquí y allá a lo largo de la playa. En el muelle, al lado de la puerta de la Aduana, el movimiento es de gran actividad. En la rada de Cádiz estaba anclado el bricbarca Voltigeur, para cuyo capitán tenía yo una carta de recomendación. Al presentársela, el señor Lebardier de Tinan, me invitó a comer con otros dos amigos a bordo, al día siguiente, a las cinco de la tarde. El mar estaba muy agitado y de una dureza espantosa. Cuando llegamos a bordo estábamos chorreando agua, los cabellos lagrimeantes y la barba presentaba un aspecto de barba de dios marino. El capitán dispuso que se nos diera un pantalón, una camisa y una chaqueta; todo ello no impidió que hiciéramos una magnífica comida y que bebiésemos los mejores vinos, en medio de una conversación agradabilísima. Comimos e ingerimos guisantes de 1836, manteca pura de 1835 y crema de 1834, todo ello fresco y milagrosamente conservado. El mal tiempo empeoró tanto que duró tres días, los cuales paseábamos por el puente sin cansarnos de admirar ese prodigio de limpieza, cuidado por los detalles y de pulcritud de casa holandesa que se llama un barco. Después de dos días se apaciguó el viento, y en una canoa de diez remos marchamos a tierra. Las mujeres de Cádiz son guapas y de tipo original; son algo más gruesas que las demás españolas, y de estatura algo más elevada. Lord Byron ha admitido sobre la virtud de las mujeres gaditanas una opinión un tanto aventurada, para la cual es posible que tuviese sus motivos. Una mañana, recordando mi compañero y yo que uno de nuestros amigos granadinos nos había dado una carta de recomendación para su padre, rico cosechero de Jerez, nos dispusimos a ir a esta ciudad. El camino de Jerez atraviesa una llanura desigual, con algunos montículos, árida, que según dicen, en primavera se cubre con un tapiz de verdor esmaltado de flores. Al llegar a Jerez nos encontramos que este pueblo como todos los demás andaluces, está blanqueado con cal de pies a cabeza, y no tiene de notable arquitectura más que sus bodegas, inmensas cuevas con techo de teja y grandes muros sin ventanas, La persona a quien íbamos recomendados no estaba; pero la carta que llevábamos para él se hallaba concebida en los siguientes términos: Abre tu corazón, tu casa y tu bodega a estos caballeros. La carta, entregada a otra persona, hizo gran efecto e inmediatamente nos condujeron a la bodega, Jamás pudo presentarse ante los ojos de un borracho un espectáculo más maravilloso, aquella era una avenida de toneles, colocados en cuatro o cinco filas superpuestas. Probamos de todos aquellos vinos, por lo menos los de las clases principales, que son infinitas. Desde el Jerez de ochenta años hasta el Jerez seco, pasando por toda una escala de sabores y de paladeos, bebimos cuanto se nos ofreció. Casi todos los vinos están más o menos mezclados con aguardiente, en particular los que se destinan a Inglaterra, donde no los encontrarían bastante fuertes sin esa añadidura. Lo difícil, claro está, era poder llegan con equilibrio hasta nuestro coche después de semejante experiencia. Se trata de no dejar mal a Francia frente a España. Era cuestión de amor propio internacional. Caer o no caer: tal era el problema. En fin, fuimos, lo digo con orgullo, a nuestra calesa en un estado bastante satisfactorio, representando así gloriosamente a nuestra querida Patria en su lucha homérica contra el vino más capcioso y traidor de la Península. Fuimos a la corrida de toros embolados, —o sea que los toros llevan bolas en la punta de los cuernos— que se celebraba y a la que se mezclaban números cómicos. Los picadores vestidos de turcos, con calzones de percal y chaquetilla con un sol dorado a la espalda, esperaban a que les llegara el turno de picar, alguno de ellos limpiándose las narices con una punta del turbante; otro de estos grotescos picadores mató al toro con su puya, en cuyo mango ocultaba un artificio de pólvora, que causaron una detonación tan violenta que el animal, caballo y jinete cayeron los tres hacia atrás por la fuerza del choque. El matador era un viejo astuto, vestido con un traje absurdo, calzado con medias amarillas muy caladas, con un aspecto de personaje de ópera cómica o de saltimbanqui. En aquella corrida hubo mucha gente. Los trajes pintorescos de Andalucía eran ricos y numerosos, y las mujeres de un tipo completamente distinto a las de Cádiz. Estas llevan a la cabeza, en lugar de mantilla, grandes pañuelos de color escarlata, que encuadraban maravillosamente sus rostros aceitunados, de tono casi de mulatas, en el que los ojos y la blancura marfileña de los dientes resaltan con un brillo deslumbrante. El patio de nuestra posada tenía una fuente rodeada de plantas, en las que vivía todo un pueblo de camaleones, bicho extrañamente repugnante, que según dicen los españoles sólo se mantienen de aire; pero los que yo he visto comen moscas y que, como se sabe, tienen la propiedad de cambiar de color según el lugar en que se encuentran. Pocos días después de nuestra estancia en Cádiz se anunció una corrida en Jerez, que es la última que, por desgracia, debía de ver yo. De los ocho toros de aquella corrida, sólo eran de muerte cuatro; los otros, después de recibir media docena de varas y tres o cuatro pares de banderillas, fueron conducidos de nuevo al toril, rodeados de grandes bueyes con cencerros al cuello. El último se entregó a los aficionados, que invadieron el redondel en tumulto, acometiendo al novillo a navajazos, ya que tal es la pasión de los andaluces por los toros, que no les basta ser espectadores y quieren tomar parte en la fiesta de alguna manera, sin lo cual no se encontrarían satisfechos. Ya se hallaba en el puerto el barco de vapor L’Oceán, presto a levar anclas y en él habíamos de embarcar, con cierta satisfacción por nuestra parte, pues a consecuencia de los sucesos de Valencia, y de los disturbios que se sucedieron, Cádiz se hallaba casi en estado de sitio; no se publicaban en los periódicos más que poesías o folletines traducidos del francés, y en las esquinas de la ciudad se habían fijado bandos duros y violentos prohibiendo los grupos de más de tres personas bajo pena de muerte. Además de estos motivos había en nosotros el estímulo de volver a Francia, después de algunos meses de ausencia, pues por desligado que uno se sienta de prejuicios nacionales es difícil no sentir alguna patriotería estando lejos del propio país. El mar estuvo un poco bravo en nuestro viaje; pero no obstante el tiempo se presentaba bien; la atmósfera era tan transparente que divisábamos la costa de África, el cabo Espartel y la bahía, en cuyo fondo se hallaba Tánger. Aquello que veíamos enfrente de nosotros, siluetas de montañas semejantes a nubes, era África, la tierra de los prodigios, la cuna del mundo oriental, el hogar del Islám, el mundo negro, en el que la sombra ausente del cielo sólo se ve en las fisonomías; el misterioso laboratorio, donde la naturaleza que ensaya el producto hombre, transforma en su primera etapa al mono en negro. ¡Verla y no visitarla! ¡Qué nuevo suplicio de Tántalo! A eso de las cuatro estábamos a la vista de Gibraltar. El aspecto de Gibraltar desorienta un poco. Es una roca inmensa, una montaña de mil quinientos pies de altura, que se levanta bruscamente en medio del mar, sobre una tierra tan baja que apenas se distingue. ¿Quién lo ha colocado en aquel sitio? ¿Qué enigma ofrece para que lo descifremos?. La ciudad está abajo imperceptible, detalle mísero perdido al lado de aquella voluminosa roca. Gibraltar, lo mismo que Cádiz, está situado a la entrada de un golfo, en una península que se une al Continente por una estrecha faja de tierra, zona neutral, en la que se haya establecida la Aduana. La primera posesión española por este lado es San Roque; al otro lado está Algeciras, cuyas casas blancas brillan en el azul de la atmósfera como el vientre de plata de un pez a flor de agua. L a Sanidad nos encontró en buen estado y un cuarto de hora después estábamos en tierra. No puedo describir la sensación ingrata que hube de experimentar al pasar de las ciudades moriscas del reino de Granada, a este país, donde se ven las casas de ladrillo con sus zanjas, sus postigos y sus ventanas de guillotina, exactamente igual que en Twickenman o en Richmond. La primera inglesa que encontré, con su sombrero y su velo verde en la cabeza, caminando como un granadero de la Guardia, con sus grandes pies calzados de brodequinas, me hizo un efecto desastroso, y no es que fuese fea, no, al contrario; pero ya estaba habituado a la figura de caballo árabe, a la gracia del andar, a la exquisitez femenina andaluza, y aquella figura rectilínea de mirada fría, con su perfume de c an t y su falta de naturalidad, me produjeron un efecto cómicamente adverso. Hechas nuestras adquisiciones, marchamos a dar un paseo por la hermosa Avenida plantada de árboles del Norte, mezclados con flores, soldados y cañones, en el que se ven calesas y caballeros, lo mismo que en Hyde Parck, del bajo Gibraltar. Al día siguiente abandonamos este Parque de Artillería y centro máximo del contrabando, y bogamos hacia Málaga, que ya conocíamos, siguiendo la costa de España, lo bastante cerca para no dejar de verla nunca. Pasamos por Cartagena, que ocupa el fondo de una bahía, especie de muro de rocas, dónde los barcos se encuentran perfectamente protegidos de todo viento. Nada hay en ella pintoresco. Lo más característico que nos ha quedado en la memoria de aquel paraje son unos molinos de viento que destacan en negro sobre un cielo claro. El aspecto de Cartagena es distinto por completo del de Málaga; Cartagena es triste, ceñuda; los muros recobran los tintes oscuros, la cal desaparece, las ventanas enrejadas son más sombrías y tienen ese aire de cárcel que se distingue a las casonas castellanas. De Cartagena fuimos a Alicante y de Alicante a Valencia, que desde el punto de vista pintoresco responde poco a la idea que nos hemos formado de ella, a través de crónicas y romances. La llanura en que se asienta Valencia se llama la huerta y está situada en medio de jardines y plantaciones bien regadas, cosa rara en España, el clima suave permite que se produzcan en abundancia palmeras y naranjos, junto a ciertas producciones del Norte. El Guadalaviar, atravesado por cinco puentes hermosos de piedra, al que sigue en sus riberas un magnífico paseo, marcha cerca de la ciudad al pie de sus murallas. Las calles de Valencia son estrechas, las casas altas y el aspecto general melancólico. La Catedral, de arquitectura mixta, tiene un ábside en galería con sus arcos, que no encierra nada que pueda llamar la atención del viajero después de vistas las magnificencias de Sevilla, Toledo y Burgos. En la Plaza del Mercado contemplamos un delicioso monumento gótico llamado La Lonja de la Seda. Es un salón grande, cuya bóveda se apoya en unas columnas de nervadura en espiral, ligeras, elegantes y alegres, con una nota que raramente se encuentra en la arquitectura gótica, más propia, generalmente, para expresar la pesadumbre que la dicha. En la Lonja se celebran las fiestas de Carnaval y los bailes de máscaras. Otro monumento digno de mención es el antiguo convento de la Merced, donde se han reunido unas cuantas pinturas buenas, medianas y malas. Lo mejor del convento es su patio, rodeado de claustro y plantado de cipreses, de tamaño y belleza completamente oriental, que se alzan hacia el limpio cielo como flechas. El verdadero atractivo de Valencia consiste en la huerta, donde los campesinos usan el traje característico, que debe ser el mismo aproximadamente que el que usaban en tiempo de la invasión de los árabes, y que se diferencia muy poco del traje actual de los moros de África. Consiste en un calzón de tela gruesa, ancho, ceñido con una faja roja y una camisa y un chaleco de terciopelo verde o azul, adornado por botones de plata; en las piernas medias blancas ribeteadas de azul, que dejan la rodilla y el tobillo al descubierto. Calzan su pie con alpargatas especie de sandalias con cuerdas trenzadas que sujetan por medio de cintas a la pierna como los conturnos griegos. Suelen llevar la cabeza rapada a lo oriental, apretada en una especie de venda de color vivo. Una manta con tela de colorines que llevan al hombro, completa este atavío lleno de distinción y de carácter. En España los valencianos tienen reputación de ser mala gente; afirman que en la huerta de Valencia, cuando alguien quiere deshacerse de otro, siempre encuentran un campesino que, por cinco o seis duros, se encarga del asunto. Las mujeres de estas cábilas europeas son pálidas y rubias, como las venecianas; en sus labios brota una sonrisa dulce y triste y en sus ojos hay una modulación de ternura. Aquellos demonios negros del paraíso de la huerta valenciana tienen por mujeres ángeles blancos, cuyos hermosos cabellos están sujetos por una gran peineta de teja o atravesados con largos agujones que rematan en pequeñas esferas de plata o de cristal. Llevábamos diez días en Valencia esperando el paso de otro vapor, pues se habían dispuesto de otro modo las fechas de entradas y salidas. Ya saciada nuestra curiosidad, no teníamos más deseo que regresar cuanto antes a París y volver a ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros queridos bulevares y nuestras calles. Yo creo que acariciaba incluso el secreto designio de asistir a un vodevil. En una palabra regresar a la vida, a la vida civilizada, perdida durante seis meses y que ya nos requería imperiosamente. Sentíamos un deseo vehemente de leer el periódico del día, dormir en nuestra cama y realizar otras mil fantasías estúpidas. El momento llegó al fin. Un paquebote procedente de Gibraltar, nos tomó a bordo y nos llevó a PortVendres, pasando por Barcelona, donde sólo pudimos estar unas horas. Barcelona se asemeja mucho a Marsella, no advirtiéndose en ella apenas el tipo español. Los edificios son grandes, regulares, y si no fuese por los anchos pantalones de terciopelo azul y las barretinas rojas que usan los catalanes, podría uno creer que estaba en una ciudad de Francia. A pesar de su Rambla bordeada de árboles y de sus hermosas calles tiradas a cordel, el aspecto de Barcelona es un poco afectado y rígido, como todas las ciudades que se hayan circundadas por fortificaciones. La Catedral es magnífica, sobre todo por dentro es sombría, misteriosa, casi temible. El órgano se encierra con grandes tableros pintados al óleo; hay en lo alto una cabeza de moro, con gestos horribles, bajo el tirante qué lo sostiene. Se ven también colgados de las nervaduras de las naves hermosas arañas del siglo xv, colocadas como si fueran relicarios. Al salir de la iglesia se pasa por un claustro de la misma época, silencioso, y soñador, que tiene ya los tonos clásicos de las arquitecturas del Norte. La calle de Platerías ofrece al transeúnte escaparates espléndidos, donde brillan toda clase de alhajas, sobre todo enormes pendientes como racimos de uva, de lujo un poco bárbaro y macizo, pero de gran valor, que son las que compran generalmente los burgueses ricos. Al día siguiente, a las diez de la mañana, entramos en la ensenada, no muy grande, donde se halla el primer puerto francés, al fondo, Port-Vendres. Nos hallamos en Francia y ¿cómo decíroslo? Al poner el pie en el suelo de mi Patria sentí humedecerse mis ojos, y no precisamente de alegría, sino de tristeza. Las torres rojizas, las cimas plateadas de Sierra Nevada, las flores del Generalife, el mirar ardiente de ojos de terciopelo húmedo, las bocas de clavel en flor, los pies diminutos y las manos breves... Todo esto se agolpó en mi imaginación tan vivamente, que me pareció que está Francia, en la que, sin embargo, me espera mi madre, iba a ser para mí un destierro. El sueño había terminado. Índice Prólogo 1.- De París a Burdeos 5 7 2.- Bayona.-El contrabando humano 14 3.- El zagal y los escopeteros.-Irún.-Los niños mendigos.Astigarraga 17 4.- Vergara.-Vitoria: el baile nacional y los hércules franceses.-El paso de Pancorbo.-Burgos: la catedal.-El cofre del Cid 22 5.- El claustro de pinturas y esculturas.-La casa del Cid.-La casa del cordón y la puerta de Santa María.-El teatro y los actores.-La cartuja de Miraflores.-El general Thibaut y los huesos del Cid 29 6.- El correo real.-Una galera.-Valladolid.-San Pedro.-Una representación de «Hernani»·—Santa María de Nieva.Madrid 33 7.- Corrida de toros.-El picador de Sevilla.-El «volapié» 38 8.- El Prado.-La mantilla y el abanico.-Varios tipos.-Los aguadores.-Cafés de Madrid.-Periódicos.-Los políticos de la Puerta del Sol.-La sociedad española.-El teatro del Príncipe.El Palacio Real.-Las Cortes y el monumento del Dos de Mayo.-La armería.-El Buen Retito. 47 9.- El Escorial.-Los ladrones 62 10.-Toledo.-El Alcázar.-La Catedral.-El Rito Gregoriano Y El Rito Muzárabe.-San Juan De Los Reyes.-La Sinagoga.-El Hospital Del Cardenal.-Los Aceros Toledanos 69 11 Procesión del Corpus en Madrid.-Aranjuez.-Un patio.-La campiña de Ocaña.-Una noche en Manzanares.-Los cuchillos de Santa Cruz.-Bailen.-Jaén: su catedral, sus majos.-Granada.90 La Alameda.-La Alhambra.-El Generalife.-El Albaicín.-La vida en Granada. Los gitanos.-La Cartuja.-Santo Domingo.Ascensión al Mulhacén 12.- Los ladrones y los cosarios de Andalucía.-Alhama .Málaga.-Estudiantes de Excursión.-Una corrida de toros.Montes.-El teatro 126 13.- Écija.-Córdoba.-El arcángel Rafael.-La Mezquita. 145 14.- Sevilla.-La Torre del Oro.-Itálica. La catedral.-La caridad 155 y Don Juan de Mañara 15.- Cádiz.-Visita al «Le voltigeur».-Jerez.-Corridas de toros embolados.-Gibraltar.-Valencia.-La lonja de la seda.-Los 160 valencianos.-Barcelona.-Regreso