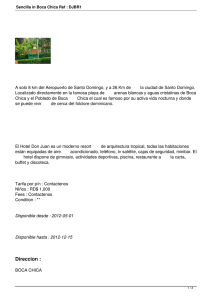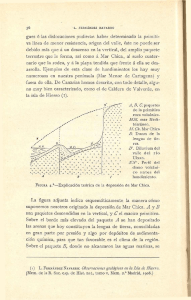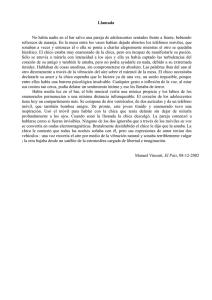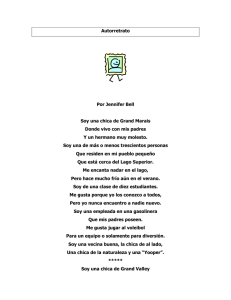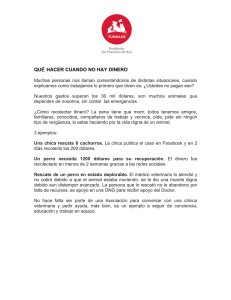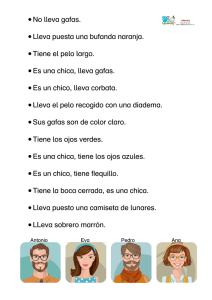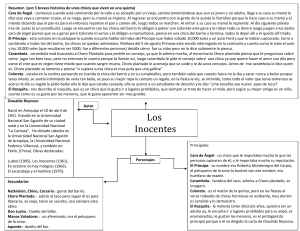AQUÍ PLANTADO
Anuncio
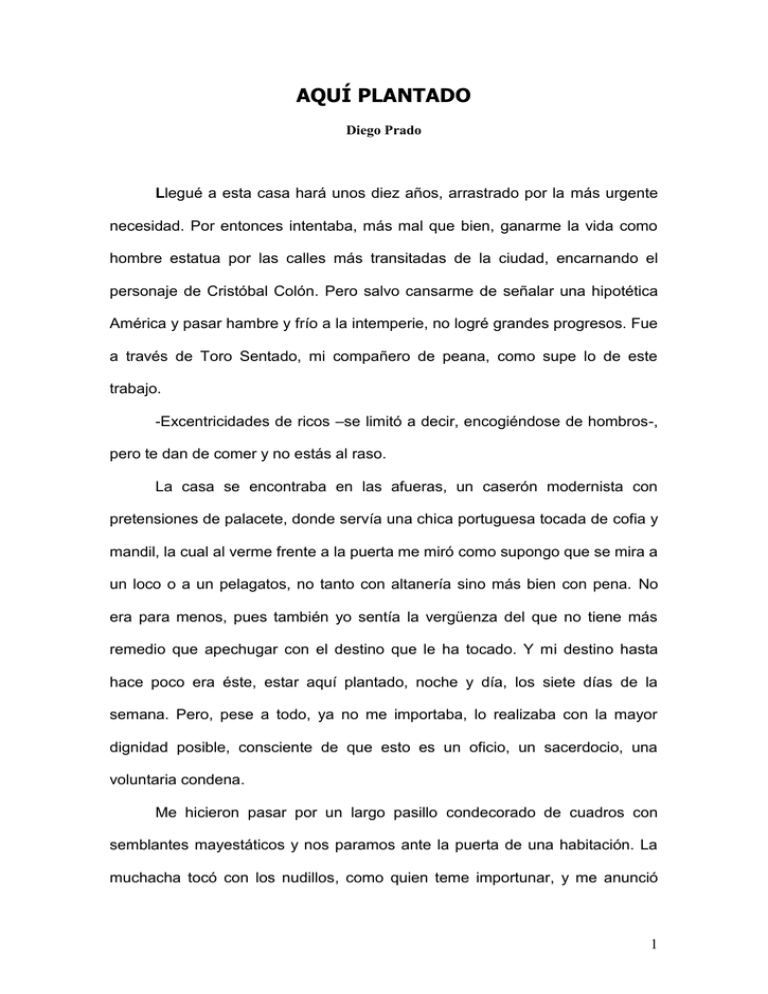
AQUÍ PLANTADO Diego Prado Llegué a esta casa hará unos diez años, arrastrado por la más urgente necesidad. Por entonces intentaba, más mal que bien, ganarme la vida como hombre estatua por las calles más transitadas de la ciudad, encarnando el personaje de Cristóbal Colón. Pero salvo cansarme de señalar una hipotética América y pasar hambre y frío a la intemperie, no logré grandes progresos. Fue a través de Toro Sentado, mi compañero de peana, como supe lo de este trabajo. -Excentricidades de ricos –se limitó a decir, encogiéndose de hombros-, pero te dan de comer y no estás al raso. La casa se encontraba en las afueras, un caserón modernista con pretensiones de palacete, donde servía una chica portuguesa tocada de cofia y mandil, la cual al verme frente a la puerta me miró como supongo que se mira a un loco o a un pelagatos, no tanto con altanería sino más bien con pena. No era para menos, pues también yo sentía la vergüenza del que no tiene más remedio que apechugar con el destino que le ha tocado. Y mi destino hasta hace poco era éste, estar aquí plantado, noche y día, los siete días de la semana. Pero, pese a todo, ya no me importaba, lo realizaba con la mayor dignidad posible, consciente de que esto es un oficio, un sacerdocio, una voluntaria condena. Me hicieron pasar por un largo pasillo condecorado de cuadros con semblantes mayestáticos y nos paramos ante la puerta de una habitación. La muchacha tocó con los nudillos, como quien teme importunar, y me anunció 1 escuetamente diciendo “el tipo del trabajo”. Acto seguido, haciendo una especie de reverencia que más bien parecía un ensayo de saludo de función escolar, la chica me dejó solo en aquel cuarto forrado como un búnker de estanterías con libros. Al fondo, frente a un ventanal que llenaba de luz la estancia, había una enorme mesa poblada de figuritas y accesorios de escritorio. Y en un hierático sillón me esperaba una mujer que dejó de ser joven a medida que me fui acercando a ella, una de esas señoras bien que pretenden parecer adolescentes eternamente. Me recibió con una sonrisa mientras me observaba de arriba a abajo. No me ofreció asiento, al contrario, fue ella la que se levantó y vino hasta donde estaba, dando una ligera vuelta en torno a mí, como si fuera a cogerme las hechuras para hacerme un traje. -Es perfecto –dijo-. Un verdadero hombre perchero, si me permite decirlo. No supe si darle las gracias o echar a correr. La mujer, tras encender un cigarrillo volvió a complacerse en mi observación igual que si yo fuera el David de Miguel Ángel o algo por el estilo. Entonces me habló de las condiciones, nada desdeñables. Una vez hube aceptado, no sin mis dudas, la mujer me acompañó a un gran recibidor donde había diversos ficus de un verdor brillante y me señaló una gran maceta vacía. -Éste –dijo, señalando el tiesto- será su puesto. ¿Cuándo puede empezar? Así fue como entré al servicio de la familia Somoschusma. No tardé en conocer al marido de aquella señora, un tipo despistado que apenas me prestaba atención y que solía arrojarme la gabardina encima como un despojo. También conocí a los dos hijos del matrimonio, chico y chica, en plena edad del 2 pavo, que únicamente reparaban en mí cuando necesitaban de mis servicios. Generalmente era el chaval el que venía a entablar conversación conmigo, lo que agradecía, aunque me molestaba su dichosa manía de apagar los pitillos sobre mis zapatos. La chica era peor, pues se empeñaba en lo que ella llamaba “podarme”, infligiéndome todo tipo de desaguisados en el pelo. Al principio me costó sobre todo adaptarme a las visitas, a las que era mostrado sin ningún tipo de decoro como la nueva adquisición de la casa. Me ponía de mal humor que quisieran comprobar mi robustez apretándome los músculos, o que algún niño malcriado viniera a escondidas a pegarme patadas o pellizcos. Pero yo aguantaba con tesón, impertérrito, no en vano he sido siempre un profesional. Las mejores horas llegaban con la noche, cuando la oscuridad llenaba el pasillo donde estaba mi tiesto. Entonces relajaba mis extremidades, bajaba los brazos e incluso me apoyaba en la pared, pero no podía dejarme vencer por el cansancio ya que en cualquier momento era posible que apareciera alguien de camino al baño o a la cocina en busca de un vaso de agua o un medicamento, y mi reputación habría quedado por los suelos. También tenía que tener especial cuidado la madrugada de los sábados, cuando los chicos volvían de sus juergas, tambaleándose a veces por la ebriedad, ya que chocaban conmigo con frecuencia y en alguna ocasión me llevaba algún golpe desairado. Una vez la niña llegó incluso a vomitarme encima y tuve que pasar toda la noche oliendo a podredumbre. Son gajes del oficio, un oficio duro, infravalorado como si uno fuera un cuadro o una planta más que languidece. Pero tiene sus compensaciones, como cuando en verano la señora me sacaba afuera y me regaba con su jardinera o cuando la chica portuguesa me sacaba el polvo y me 3 regalaba furtivos besos o cuando el señor me rociaba de colonia para que oliera bien, pequeños placeres que yo agradecía irguiéndome más para que comprobaran mi salud y mi buen estado. También eran buenos momentos aquellos en los que toda la familia marchaba de vacaciones y yo quedaba al cuidado de la casa, días felices en los que me permitía salir del tiesto y dar incluso algún paseo por el salón. En el hogar de la familia Somoschusma desempeñé sin flaquear funciones de perchero, planta de interior, figura decorativa, ahuyentador de vendedores a pie de puerta, paragüero, árbol de navidad, sujeta-lámparas y cualquier otra actividad que se prestara a mis condiciones. Durante diez años he sido competente y fiel, sin doblegar nunca, aclimatado al mobiliario de la casa, especialista en pasar inadvertido. Durante diez años he sabido guardar silencio como un cura en su confesionario, he sabido oír, ver y callar, y me he sentido arropado entre los ficus hermanos como uno más. Nunca falté a mi puesto, nunca hubo una queja, nunca un mal gesto por mi parte. Los años, al fin, pasaban deprisa en mi maceta esquinera, bajo la marina al óleo que colgaba sobre mí, y yo me sentía como un miembro más de la familia, como el perro que no tenían, como el canario que se desgañitaba en el jardín, como la tortuga de agua de un crío. Hasta ayer. Ayer ocurrió algo terrible, algo inesperado. Ayer estornudé. Alguien dejó la otra noche una ventana abierta y la corriente se ensañó conmigo, ciñéndome con la lujuria con la que el aire se agarra a las estatuas. Intenté contenerme, pero no pude. Todo profesional puede tener un fallo, un mal día. Estornudé sonoramente justo cuando pasaba frente a mí el señor, ausente como siempre. Me miró entonces, no sé si sorprendido por un acto tan humano como aquel o por reparar en que seguía 4 allí, día tras día. Las hojas relucientes de los ficus vibraron y el amo compuso una cara de asco, quizá molesto al comprobar que estaba vivo. Y bajándose un poco las gafas, observándome como quién descubre de pronto algo que de tanto estar ahí ya no se ve, exclamó: -Esta figura ya no es la que era. Está raquítica y escuchimizada. Y además, me parece que está enferma. Creo que va siendo hora de pensar en cambiarla. Y alguien, no sé si la señora, estuvo de acuerdo. Ahora me han amontonado en el garaje junto a otros utensilios inservibles, en espera de que un camión nos recoja. Y por mucho que me he puesto recto e incluso he adoptado poses artísticas, no me han hecho el menor caso. Aquí huele mal, no hay luz, y me han dejado medio tirado. Ya no ofrezco novedad, ya no les gusto. Me he dolorido el costado al caer, y casi sin acordarme de ellas he sorprendido unas lágrimas rodando por mi cara. Sólo espero que alguien, sea quien sea, repare en que aún soy un ser humano, un hombre después de todo, alguien útil que ahora llora en soledad mientras intenta recordar su nombre. 5