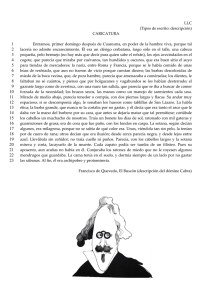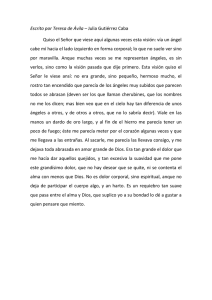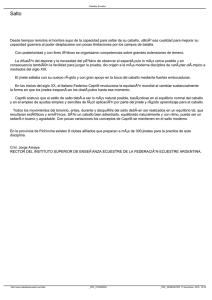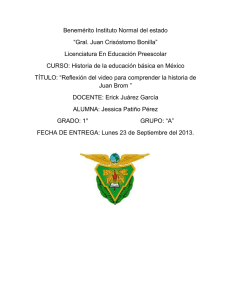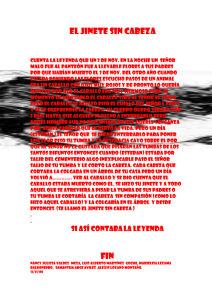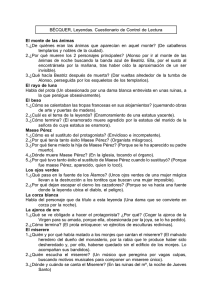SELECCIÓN DE CUENTOS FANTÁSTICOS
Anuncio

SELECCIÓN DE CUENTOS FANTÁSTICOS PRIMERO DE ESO GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER Maese Pérez el Organista En Sevilla, en el mismo atrio de Santa Inés, y mientras esperaba que comenzase la Misa del Gallo, oí esta tradición a una demandadera del convento. Como era natural, después de oírla, aguardé impaciente que comenzara la ceremonia, ansioso de asistir a un prodigio. Nada menos prodigioso, sin embargo, que el órgano de Santa Inés, ni nada más vulgar que los insulsos motetes que nos regaló su organista aquella noche. Al salir de la Misa, no pude por menos de decirle a la demandadera con aire de burla: -¿En qué consiste que el órgano de maese Pérez suena ahora tan mal? -¡Toma! -me contestó la vieja-, en que ese no es el suyo. -¿No es el suyo? ¿Pues qué ha sido de él? -Se cayó a pedazos de puro viejo, hace una porción de años. -¿Y el alma del organista? -No ha vuelto a parecer desde que colocaron el que ahora les sustituye. Si a alguno de mis lectores se les ocurriese hacerme la misma pregunta, después de leer esta historia, ya sabe el por qué no se ha continuado el milagroso portento hasta nuestros días. I -¿Veis ese de la capa roja y la pluma blanca en el fieltro, que parece que trae sobre su justillo todo el oro de los galeones de Indias; aquél que baja en este momento de su litera para dar la mano a esa otra señora que, después de dejar la suya, se adelanta hacia aquí, precedida de cuatro pajes con hachas? Pues ese es el Marqués de Moscoso, galán de la condesa viuda de Villapineda. Se dice que antes de poner sus ojos sobre esta dama, había pedido en matrimonio a la hija de un opulento señor; mas el padre de la doncella, de quien se murmura que es un poco avaro... Pero, ¡calle!, en hablando del ruin de Roma, cátale aquí que asoma. ¿Veis aquél que viene por debajo del arco de San Felipe, a pie, embozado en una capa oscura, y precedido de un solo criado con una linterna? Ahora llega frente al retablo. ¿Reparasteis, al desembozarse para saludar a la imagen, la encomienda que brilla en su pecho? A no ser por ese noble distintivo, cualquiera le creería un lonjista de la calle de Culebras... Pues ese es el padre en cuestión; mirad cómo la gente del pueblo le abre paso y le saluda. Toda Sevilla le conoce por su colosal fortuna. El sólo tiene más ducados de oro en sus arcas que soldados mantiene nuestro señor el rey Don Felipe; y con sus galeones podría formar una escuadra suficiente a resistir a la del Gran Turco... Mirad, mirad ese grupo de señores graves: esos son los caballeros veinticuatros. ¡Hola, hola! También está el flamencote, a quien se dice que no han echado ya el guante los señores de la cruz verde, merced a su influjo con los magnates de Madrid... Éste, no viene a la iglesia más que a oír música... No, pues si maese Pérez no le arranca con su órgano lágrimas como puños, bien se puede asegurar que no tiene su alma en su almario, sino friéndose en las calderas de Pero Botero... ¡Ay vecina! Malo... malo... presumo que vamos a tener jarana; yo me refugio en la iglesia; pues por lo que veo, aquí van a andar más de sobra los cintarazos que los Paternóster. -Mirad, Mirad; las gentes del duque de Alcalá doblan. la esquina de la Plaza de San Pedro, y por el callejón de las Dueñas se me figura que he columbrado a las del de Medinasidonia. ¿No os lo dije? Ya se han visto, ya se detienen unos y otros, sin pasar de sus puestos... los grupos se disuelven... los ministriles, a quienes en-estas ocasiones apalean amigos y enemigos, se retiran... hasta el señor asistente, con su vara y todo, se refugia en el atrio... y luego dicen que hay justicia. Para los pobres... Vamos, vamos, ya brillan los broqueles en la oscuridad... ¡Nuestro Señor del Gran Poder nos asista! Ya comienzan los golpes...; ¡vecina! ¡vecina!, aquí... antes que cierren las puertas. Pero ¡calle! ¿Qué es eso? Aún no han comenzado cuando lo dejan. ¿Qué resplandor es aquél?... ¡Hachas encendidas! ¡Literas! Es el señor obispo. La Virgen Santísima del Amparo, a quien invocaba ahora mismo con el pensamiento, lo trae en mi ayuda... ¡Ay! ¡Si nadie sabe lo que yo debo a esta Señora!... ¡Con cuánta usura me paga las candelillas que le enciendo los sábados!... Vedlo, qué hermosote está con sus hábitos morados y su birrete rojo... Dios le conserve en su silla tantos siglos como yo deseo de vida para mí. Si no fuera por él, media Sevilla hubiera ya ardido con estas disensiones de los duques. Vedlos, vedlos, los hipocritones, cómo se acercan ambos a la litera del prelado para besarle el anillo... Cómo le siguen y le acompañan, confundiéndose con sus familiares. Quién diría que esos dos que parecen tan amigos, si dentro de media hora se encuentran en una calle oscura... es decir, ¡ellos... ellos!... Líbreme Dios de creerlos cobardes; buena muestra han dado de sí, peleando en algunas ocasiones contra los enemigos de Nuestro Señor... Pero es la verdad, que si se buscaran... y si se buscaran con ganas de encontrarse, se encontrarían, poniendo fin de una vez a estas continuas reyertas, en las cuales los que verdaderamente baten el cobre de firme son sus deudos, sus allegados y su servidumbre. Pero vamos, vecina, vamos a la iglesia, antes que se ponga de bote en bote... que algunas noches como ésta suele llenarse de modo que no cabe ni un grano de trigo... Buena ganga tienen las monjas con su organista... ¿Cuándo se ha visto el convento tan favorecido como ahora?... De las otras comunidades, puedo decir que le han hecho a Maese Pérez proposiciones magníficas; verdad que nada tiene de extraño, pues hasta el señor arzobispo le ha ofrecido montes de oro por llevarle a la catedral... Pero él, nada... Primero dejaría la vida que abandonar su órgano favorito... ¿No conocéis a maese Pérez? Verdad es que sois nueva en el barrio... Pues es un santo varón; pobre, sí, pero limosnero cual no otro... Sin más parientes que su hija ni más amigo que su órgano, pasa su vida entera en velar por la inocencia de la una: y componer los registros del otro... ¡Cuidado que el órgano es viejo!... Pues nada, él se da tal maña en arreglarlo y cuidarlo, que suena que es una maravilla... Como le conoce de tal modo, que a tientas... porque no sé si os lo he dicho, pero el pobre señor es ciego de nacimiento... Y ¡con qué paciencia lleva su desgracia!... Cuando le preguntan que cuánto daría por ver, responde: Mucho, pero no tanto como creéis, porque tengo esperanzas. -¿Esperanzas de ver? -Sí, y muy pronto -añade sonriéndose como un ángel-; ya cuento setenta y seis años; por muy larga que sea mi vida, pronto veré a Dios... ¡Pobrecito! Y sí lo verá... porque es humilde como las piedras de la calle, que se dejan pisar de todo el mundo... Siempre dice que no es más que un pobre organista de convento, y puede dar lecciones de solfa al mismo maestro de capilla de la Primada; como que echó los dientes en el oficio... Su padre tenía la misma profesión que él; yo no le conocí, pero mi señora madre, que santa gloria haya, dice que le llevaba siempre al órgano consigo para darle a los fuelles. Luego, el muchacho mostró tales disposiciones que, como era natural, a la muerte de su padre heredó el cargo... ¡Y qué manos tiene! Dios se las bendiga. Merecía que se las llevaran a la calle de Chicarreros y se las engarzasen en oro... Siempre toca bien, siempre, pero en semejante noche como ésta es un prodigio... Él tiene una gran devoción por esta ceremonia de la Misa del Gallo, y cuando levantan la Sagrada Forma al punto y hora de las doce, que es cuando vino al mundo Nuestro Señor Jesucristo... las voces de su órgano son voces de ángeles... En fin, ¿para qué tengo de ponderarle lo que esta noche oirá? Baste el ver cómo todo lo demás florido de Sevilla, hasta el mismo señor arzobispo, vienen a un humilde convento para escucharle: y no se crea que sólo la gente sabida y a la que se le alcanza esto de la solfa conocen su mérito, sino que hasta el populacho. Todas esas bandadas que veis llegar con teas encendidas entonando villancicos con gritos desaforados al compás de los panderos, las sonajas y las zambombas, contra su costumbre, que es la de alborotar las iglesias, callan como muertos cuando pone maese Pérez las manos en el órgano... y cuando alzan... cuando alzan no se siente una mosca... de todos los ojos caen lagrimones tamaños, y al concluir se oye como un suspiro inmenso, que no es otra cosa que la respiración de los circunstantes, contenida mientras dura la música... Pero vamos, vamos, ya han dejado de tocar las campanas, y va a comenzar la Misa, vamos adentro... Para todo el mundo es esta noche Noche-Buena, pero para nadie mejor que para nosotros. Esto diciendo, la buena mujer que había servido de cicerone a su vecina, atravesó el atrio del convento de Santa Inés, y codazo en éste, empujón en aquél, se internó en el templo, perdiéndose entre la muchedumbre que se agolpaba en la puerta. II La iglesia estaba iluminada con una profusión asombrosa. El torrente de luz que se desprendía de los altares para llenar sus ámbitos, chispeaba en los ricos joyeles de las damas que, arrodillándose sobre los cojines de terciopelo que tendían los pajes y tomando el libro de oraciones de manos de las dueñas, vinieron a formar un brillante círculo alrededor de la verja del presbiterio. Junto a aquella verja, de pie, envueltos en sus capas de color galoneadas de oro, dejando entrever con estudiado descuido las encomiendas rojas y verdes, en la una mano el fieltro, cuyas plumas besaban los tapices, la otra sobre los bruñidos gavilanes del estoque o acariciando el pomo del cincelado puñal, los caballeros veinticuatros, con gran parte de lo mejor de la nobleza sevillana, parecían formar un muro, destinado a defender a sus hijas y a sus esposas del contacto de la plebe. Ésta, que se agitaba en el fondo de las naves, con un rumor parecido al del mar cuando se alborota, prorrumpió en una aclamación de júbilo, acompañada del discordante sonido de las sonajas y los panderos, al mirar aparecer al arzobispo, el cual, después de sentarse junto al altar mayor bajo un solio de grana que rodearon sus familiares, echó por tres veces la bendición al pueblo. Era la hora de que comenzase la Misa. Transcurrieron, sin embargo, algunos minutos sin que el celebrante apareciese. La multitud comenzaba a rebullirse, demostrando su impaciencia; los caballeros cambiaban entre sí algunas palabras a media voz, y el arzobispo mandó a la sacristía a uno de sus familiares a inquirir el por qué no comenzaba la ceremonia. -Maese Pérez se ha puesto malo, muy malo, y será imposible que asista esta noche a la Misa de media noche. Ésta fue la respuesta del familiar. La noticia cundió instantáneamente entre la muchedumbre. Pintar el efecto desagradable que causó en todo el mundo, sería cosa imposible; baste decir que comenzó a notarse tal bullicio en el templo, que el asistente se puso de pie y los alguaciles entraron a imponer silencio, confundiéndose entre las apiñadas olas de la multitud. En aquel momento, un hombre mal trazado, seco huesudo y bisojo por añadidura, se adelantó hasta el sitio que ocupaba el prelado. -Maese Pérez está enfermo -dijo-; la ceremonia no puede empezar. Si queréis, yo tocaré el órgano en su ausencia; que ni maese Pérez, es el primer organista del mundo, ni a su muerte dejará de usarse este instrumento por falta de inteligente. El arzobispo hizo una señal de asentimiento con la cabeza, y ya algunos de los fieles que conocían a aquel personaje extraño por un organista envidioso, enemigo del de Santa Inés, comenzaban a prorrumpir en exclamaciones de disgusto, cuando de improviso se oyó en el atrio un ruido espantoso. -¡Maese Pérez está aquí!... ¡Maese Pérez está aquí!... A estas voces de los que estaban apiñados en la puerta, todo el mundo volvió la cara. Maese Pérez, pálido y desencajado, entraba en efecto en la iglesia, conducido en un sillón, que todos se disputaban el honor de llevar en sus hombros. Los preceptos de los doctores, las lágrimas de su hija, nada había sido bastante a detenerle en el lecho. -No -había dicho-; ésta es la última, lo conozco, lo conozco, y no quiero morir sin visitar mi órgano, y esta noche sobre todo, la Noche-Buena. Vamos, lo quiero, lo mando; vamos a la iglesia. Sus deseos se habían cumplido; los concurrentes le subieron en brazos a la tribuna, y comenzó la Misa. En aquel punto sonaban las doce en el reloj de la catedral. Pasó el introito y el Evangelio y el ofertorio, y llegó el instante solemne en que el sacerdote, después de haberla consagrado, toma con la extremidad de sus dedos la Sagrada Forma y comienza a elevarla. Una nube de incienso que se desenvolvía en ondas azuladas llenó el ámbito de la iglesia; las campanillas repicaron con un sonido vibrante, y maese Pérez puso sus crispadas manos sobre las teclas del órgano. Las cien voces de sus tubos de metal resonaron en un acorde majestuoso y prolongado, que se perdió poco a poco, como si una ráfaga de aire hubiese arrebatado sus últimos ecos. A este primer acorde, que parecía una voz que se elevaba desde la tierra al cielo, respondió otro lejano y suave que fue creciendo, creciendo, hasta convertirse en un torrente de atronadora armonía. Era la voz de los ángeles que atravesando los espacios, llegaba al mundo. Después comenzaron a oírse como unos himnos distantes que entonaban las jerarquías de serafines; mil himnos a la vez, que al confundirse formaban uno solo, que, no obstante, era no más el acompañamiento de una extraña melodía, que parecía flotar sobre aquel océano de misteriosos ecos, como un jirón de niebla sobre las olas del mar. Luego fueron perdiéndose unos cantos, después otros; la combinación se simplificaba. Ya no eran más que dos voces, cuyos ecos se confundían entre sí; luego quedó una aislada, sosteniendo una nota brillante como un hilo de luz... El sacerdote inclinó la frente, y por encima de su cabeza cana y como a través de una gasa azul que fingía el humo del incienso, apareció la Hostia a los ojos de los fieles. En aquel instante la nota que maese Pérez sostenía trinando, se abrió, se abrió, y una explosión de armonía gigante estremeció la iglesia, en cuyos ángulos zumbaba el aire comprimido, y cuyos vidrios de colores se estremecían en sus angostos ajimeces. De cada una de las notas que formaban aquel magnífico acorde, se desarrolló un tema; y unos cerca, otros lejos, éstos brillantes, aquéllos sordos, diríase que las aguas y los pájaros, las brisas y las frondas, los hombres y los ángeles, la tierra y los cielos, cantaban cada cual en su idioma un himno al nacimiento del Salvador. La multitud escuchaba atónica y suspendida. En todos los ojos había una lágrima, en todos los espíritus un profundo recogimiento. El sacerdote que oficiaba sentía temblar sus manos, porque Aquél que levantaba en ellas, Aquél a quien saludaban hombres y arcángeles era su Dios, era su Dios, y le parecía haber visto abrirse los cielos y transfigurarse la Hostia. El órgano proseguía sonando; pero sus voces se apagaban gradualmente, como una voz que se pierde de eco en eco y se aleja y se debilita al alejarse, cuando de pronto sonó un grito en la tribuna, un grito desgarrador, agudo, un grito de mujer. El órgano exhaló un sonido discorde y extraño, semejante a un sollozo, y quedó mudo. La multitud se agolpó a la escalera de la tribuna, hacia la que, arrancados de su éxtasis religioso, volvieron la mirada con ansiedad todos los fieles. -¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasa? -se decían unos a otros, y nadie sabía responder, y todos se empeñaban en adivinarlo, y crecía la confusión, y el alboroto comenzaba a subir de punto, amenazando turbar el orden y el recogimiento propios de la iglesia. -¿Qué ha sido eso? -preguntaban las damas al asistente, que precedido de los ministriles, fue uno de los primeros a subir a la tribuna, y que, pálido y con muestras de profundo pesar, se dirigía al puesto en donde le esperaba el arzobispo, ansioso, como todos, por saber la causa de aquel desorden. -¿Qué hay? -Que maese Pérez acaba de morir. En efecto, cuando los primeros fieles, después de atropellarse por la escalera, llegaron a la tribuna, vieron al pobre organista caído de boca sobre las teclas de su viejo instrumento, que aún vibraba sordamente, mientras su hija, arrodillada a sus pies, le llamaba en vano entre suspiros y sollozos. III -Buenas noches, mi señora doña Baltasara, ¿también usarced viene esta noche a la Misa del Gallo? Por mi parte tenía hecha intención de irla a oír a la parroquia; pero lo que sucede... ¿Dónde va Vicente? Donde va la gente. Y eso que, si he de decir la verdad, desde que murió maese Pérez parece que me echan una losa sobre el corazón cuando entro en Santa Inés... ¡Pobrecito! ¡Era un Santo!... Yo de mí sé decir que conservo un pedazo de su jubón como una reliquia, y lo merece..., pues, en Dios y en mi ánima, que si el señor arzobispo tomara mano en ello, es seguro que nuestros nietos le verían en los altares... Mas ¡cómo ha de ser!... A muertos y a idos, no hay amigos... Ahora lo que priva es la novedad... ya me entiende usarced. ¡Qué! ¿No sabe nada de lo que pasa? Verdad que nosotras nos parecemos en eso: de nuestra casita a la iglesia, y de la iglesia a nuestra casita, sin cuidarnos de lo que se dice o déjase de decir...; sólo que yo, así... al vuelo... una palabra de acá, otra de acullá... sin ganas de enterarme siquiera, suelo estar al corriente de algunas novedades.... Pues, sí, señor; parece cosa hecha que el organista de San Román, aquel bisojo, que siempre está echando pestes de los otros organistas; perdulariote, que más parece jifero de la puerta de la Carne que maestro de solfa, va a tocar esta Noche-Buena en lugar de Maese Pérez. Ya sabrá usarced, porque esto lo ha sabido todo el mundo y es cosa pública en Sevilla, que nadie quería comprometerse a hacerlo. Ni aun su hija, que es profesora, y después de la muerte de su padre entró en el convento de novicia. Y era natural: acostumbrados a oír aquellas maravillas, cualquiera otra cosa había de parecernos mala, por más que quisieran evitarse las comparaciones. Pues cuando ya la comunidad había decidido que, en honor del difunto y como muestra de respeto a su memoria, permanecería callado el órgano en esta noche, hete aquí que se presenta nuestro hombre, diciendo que él se atreve a tocarlo... No hay nada más atrevido que la ignorancia... Cierto que la culpa no es suya, sino de los que le consienten esta profanación...; pero así va el mundo... y digo... no es cosa la gente que acude... cualquiera diría que nada ha cambiado desde un año a otro. Los mismos personajes, el mismo lujo, los mismos empellones en la puerta, la misma animación en el atrio, la misma multitud en el templo... ¡Ay si levantara la cabeza el muerto! Se volvía a morir por no oír su órgano tocado por manos semejantes. Lo que tiene que, si es verdad lo que me han dicho las gentes del barrio, le preparan una buena al intruso. Cuando llegue el momento de poner la mano sobre las teclas, va a comenzar una algarabía de sonajas, panderos y zambombas que no hay más que oír... Pero, ¡calle!, ya entra en la iglesia el héroe de la función. ¡Jesús, qué ropilla de colorines, qué gorguera de cañutos, qué aire de personaje! Vamos, vamos, que ya hace rato que llegó el arzobispo, y va a comenzar la Misa...; vamos, que me parece que esta noche va a darnos que contar para muchos días. Esto diciendo la buena mujer, que ya conocen nuestros lectores por sus ex abruptos de locuacidad, penetró en Santa Inés, abriéndose, según costumbre un camino entre la multitud a fuerza de empellones y codazos. Ya se había dado principio a la ceremonia. El templo estaba tan brillante como el año anterior. El nuevo organista, después de atravesar por en medio de los fieles que ocupaban las naves para ir a besar el anillo del prelado, había subido a la tribuna, donde tocaba unos tras otros los registros del órgano, con una gravedad tan afectada como ridícula. Entre la gente menuda que se apiñaba a los pies de la iglesia se oía un rumor sordo y confuso, cierto presagio de que la tempestad comenzaba a fraguarse y no tardaría mucho en dejarse sentir. -Es un truhán, que por no hacer nada bien, ni aun mira a derechas decían los unos. -Es un ignorantón que, después de haber puesto el órgano de su parroquia peor que una carraca, viene a profanar el de maese Pérez -decían los otros. Y mientras éste se desembarazaba del capote para prepararse a darle de firme a su pandero, y aquél apercibía sus sonajas, y todos se disponían a hacer bulla a más y mejor, sólo alguno que otro se aventuraba a defender tibiamente al extraño personaje, cuyo porte orgulloso y pendantesco hacía tan notable contraposición con la modesta apariencia y la afable bondad del difunto maese Pérez. Al fin llegó el esperado momento, el momento solemne en que el sacerdote, después de inclinarse y murmurar algunas palabras santas, tomó la Hostia en sus manos... Las campanillas repicaron, semejando su repique una lluvia de notas de cristal; se elevaron las diáfanas ondas de incienso, y sonó el órgano. Una estruendoso algarabía llegó los ámbitos de la iglesia en aquel instante y ahogó su primer acorde. Zampoñas, gaitas, sonajas, panderos, todos los instrumentos del populacho, alzaron sus discordantes voces a la vez; pero la confusión y el estrépito sólo duró algunos segundos. Todos a la vez, como habían comenzado, enmudecieron de pronto. El segundo acorde, amplio, valiente, magnífico, se sostenía aún brotando de los tubos de metal del órgano, como una cascada de armonía inagotable y sonora. Cantos celestes como los que acarician los oídos en los momentos de éxtasis; cantos que percibe el espíritu y no los puede repetir el labio; notas sueltas de una melodía lejana, que suenan a intervalos traídas en las ráfagas del viento; rumor de hojas que se besan en los árboles con un murmullo semejante al de la lluvia; trinos de alondras que se levantan gorjeando de entre las flores como una saeta despedida a las nubes; estruendos sin nombre, imponentes como los rugidos de una tempestad; coros de serafines sin ritmo ni cadencia, ignota música del cielo que sólo la imaginación comprende; himnos alados, que parecían remontarse al trono del Señor como una tromba de luz y de sonidos... todo lo expresaban las cien voces del órgano, con más pujanza, con más misteriosa poesía, con más fantástico color que lo habían expresado nunca. Cuando el organista bajó de la tribuna, la muchedumbre que se agolpó a la escalera fue tanta y tanto su afán por verle y admirarle, que el asistente, temiendo, no sin razón, que le ahogaran entre todos, mandó a algunos de sus ministriles para que, vara en mano, le fueran abriendo camino hasta llegar al altar mayor, donde el prelado le esperaba. -Ya veis -le dijo este último cuando le trajeron a su presencia; vengo desde mi palacio aquí sólo por escucharos. ¿Seréis tan cruel como maese Pérez, que nunca quiso excusarme el viaje, tocando la Noche-Buena en la Misa de la catedral? -El año que viene -respondió el organista-, prometo daros gusto, pues por todo el oro de la tierra no volvería a tocar este órgano. -¿Y por qué? -interrumpió el prelado. -Porque... -añadió el organista, procurando dominar la emoción que se revelaba en la palidez de su rostro- porque es viejo y malo, y no puede expresar todo lo que se quiere. El arzobispo se retiró, seguido de sus familiares. Unas tras otras, las literas de los señores fueron desfilando y perdiéndose en las revueltas de las calles vecinas; los grupos del atrio se disolvieron, dispersándose los fieles en distintas direcciones; y ya la demandadera se disponía a cerrar las puertas de la entrada del atrio, cuando se divisaban aún dos mujeres que, después de persignarse y murmurar una oración ante el retablo del arco de San Felipe, prosiguieron su camino, internándose en el callejón de las Dueñas. -¿Qué quiere usarced, mi señora doña Baltasara? -decía la una-, yo soy de este genial. Cada loco con su tema... Me lo habían de asegurar capuchinos descalzos y no lo creería del todo... Ese hombre no puede haber tocado lo que acabamos de escuchar... Si yo lo he oído mil veces en San Bartolomé, que era su parroquia, y de donde tuvo que echarle el señor cura por malo, y era cosa de taparse los oídos con algodones... Y luego, si no hay más que mirarle al rostro, que según dicen, es el espejo del alma... Yo me acuerdo, pobrecito, como si lo estuviera viendo, me acuerdo de la cara de maese Pérez, cuando en semejante noche como ésta bajaba de la tribuna, después de haber suspendido al auditorio con sus primores... ¡Qué sonrisa tan bondadosa, qué color tan animado!... Era viejo y parecía un ángel... no que éste ha bajado las escaleras a trompicones, como sí le ladrase un perro en la meseta, y con un color de difunto y unas... Vamos mi señora doña Baltasara, creame usarced, y creame con todas veras... yo sospecho que aquí hay busilis... Comentando las últimas palabras, las dos mujeres doblaban la esquina del callejón y desaparecían. Creemos inútil decir a nuestros lectores quién era una de ellas. IV Había transcurrido un año más. La abadesa del convento de Santa Inés y la hija de maese Pérez hablaban en voz baja, medio ocultas entre las sombras del coro de la iglesia. El esquilón llamaba a voz herida a los fieles desde la torre, y alguna que otra rara persona atravesaba el atrio, silencioso y desierto esta vez, y después de tomar el agua bendita en la puerta, escogía un puesto en un rincón de las naves, donde unos cuantos vecinos del barrio esperaban tranquilamente que comenzara la Misa del Gallo. -Ya lo veis -decía la superiora-, vuestro temor es sobremanera pueril; nadie hay en el templo; toda Sevilla acude en tropel a la catedral esta noche. Tocad vos el órgano y tocadle sin desconfianza de ninguna clase; estaremos en comunidad... Pero... proseguís callando, sin que cesen vuestros suspiros. ¿Qué os pasa? ¿Qué tenéis? -Tengo... miedo -exclamó la joven con un acento profundamente conmovido. -¡Miedo! ¿De qué? -No sé... de una cosa sobrenatural... Anoche, mirad, yo os había oído decir que teníais empeño en que tocase el órgano en la Misa, y ufana con esta distinción pensé arreglar sus registros y templarle, al fin de que hoy os sorprendiese... Vine al coro... sola... abrí la puerta que conduce a la tribuna... En el reloj de la catedral sonaba en aquel momento una hora... no sé cuál... Pero las campanas eran tristísimas y muchas... muchas... estuvieron sonando todo el tiempo que yo permanecí como clavada en el dintel, y aquel tiempo me pareció un siglo. La iglesia estaba desierta y oscura... Allá lejos, en el fondo, brillaba como una estrella perdida en el cielo de la noche una luz muribunda... la luz de la lámpara que arde en el altar mayor... A sus reflejos debilísimos, que sólo contribuían a hacer más visible todo el profundo horror de las sombras, vi... le vi, madre, no lo dudéis, vi a un hombre que en silencio y vuelto de espaldas hacia el sitio en que yo estaba recorría con una mano las teclas del órgano, mientras tocaba con la otra sus registros... y el órgano sonaba; pero sonaba de una manera indescriptible. Cada una de sus notas parecía un sollozo ahogado dentro del tubo de metal, que vibraba con el aire comprimido en su hueco, y reproducía el tono sordo, casi imperceptible, pero justo. Y el reloj de la catedral continuaba dando la hora, y el hombre aquel proseguía recorriendo las teclas. Yo oía hasta su respiración. El horror había helado la sangre de mis venas; sentía en mi cuerpo como un frío glacial y en mis sienes fuego... Entonces quise gritar, pero no pude. El hombre aquel había vuelto la cara y me había mirado.., digo mal, no me había mirado, porque era ciego... ¡Era mi padre! ¡Bah!, hermana, desechad esas fantasías con que el enemigo malo procura turbar las imaginaciones débiles... Rezad un Paternóster y un Avemaría al arcángel San Miguel, jefe de las milicias celestiales, para que os asista contra los malos espíritus. Llevad al cuello un escapulario tocado en la reliquia de San Pacomio, abogado contra las tentaciones, y marchad, marchad a ocupar la tribuna del órgano; la Misa va a comenzar, y ya esperan con impaciencia los fieles... Vuestro padre está en el cielo, y desde allí, antes que daros sustos, bajará a inspirar a su hija en esta ceremonía solemne, para el objeto de tan especial devoción. La priora fue a ocupar su sillón en el coro en medio de la Comunidad. La hija de maese Pérez abrió con mano temblorosa la puerta de la tribuna para sentarse en el banquillo del órgano, y comenzó la Misa. Comenzó la Misa y prosiguió sin que ocurriese nada de notable hasta que llegó la consagración. En aquel momento sonó el órgano, y al mismo tiempo que el órgano un grito de la hija de maese Pérez. La superiora, las monjas y algunos de los fieles corrieron a la tribuna. ¡Miradle! ¡Miradle! decía la joven fijando sus desencajados ojos en el banquillo, de donde se había levantado asombrada para agarrarse con sus manos convulsas al barandal de la tribuna. Todo el mundo fijó sus miradas en aquel punto. El órgano estaba solo, y no obstante, el órgano seguía sonando... sonando como sólo los arcángeles podrían imitarlo en sus raptos de místico alborozo. -¡No os lo dije yo una y mil veces, mi señora doña Baltasara, no os lo dije yo!... ¡Aquí hay busilis! Oídlo; ¡qué!, ¿no estuvisteis anoche en la Misa del Gallo? Pero, en fin, ya sabréis lo que pasó. En toda Sevilla no se habla de otra cosa... El señor arzobispo está hecho y con razón una furia... Haber dejado de asistir a Santa Inés; no haber podido presenciar el portento... y ¿para qué?, para oír una cencerrada; porque personas que lo oyeron dicen que lo que hizo el dichoso organista de San Bartolomé en la catedral no fue otra cosa... -Si lo decía yo. Eso no puede haberlo tocado el bisojo, mentira... aquí hay busilis, y el busilis era, en efecto, el alma de maese Pérez. El Monte de las Ánimas La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas; su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo; ¡imposible! Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. I -Atad los perros; haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores, y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de Todos los Santos y estamos en el Monte de las Ánimas. -¡Tan pronto! -A ser otro día, no dejara yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del Moncayo han arrojado de sus madrigueras; pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración en los Templarios, y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. -¡En esa capilla ruinosa! ¡Bah! ¿Quieres asustarme? -No, hermosa prima; tú ignoras cuanto sucede en este país, porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua, yo también pondré la mía al paso, y mientras dure el camino te contaré esa historia. Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos; los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos, y todos juntos siguieron a sus hijos Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia. Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prometida historia: -Ese monte que hoy llaman de las Ánimas, pertenecía a los Templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los Templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla; que así hubieran solos sabido defenderla como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa Orden y los hidalgos de la ciudad fermentó por algunos años, y estalló al fin, un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres; los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos. Cundió la voz del reto, y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron de ella las fieras; antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa: el monte quedó sembrado de cadáveres, los lobos a quienes se quiso exterminar tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey: el monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos se oye doblar sola la campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche. La relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto de la comitiva, la cual, después de incorporárseles los dos jinetes, se perdió por entre las estrechas y oscuras calles de Soria. II Los servidores acababan de levantar los manteles; la alta chimenea gótica del palacio de los condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente, y el viento azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón. Solas dos personas parecían ajenas a la conversación general: Beatriz y Alonso: Beatriz seguía con los ojos, absorta en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. Ambos guardaban hacía rato un profundo silencio. Las dueñas referían, a propósito de la noche de difuntos, cuentos tenebrosos en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel; y las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste. -Hermosa prima -exclamó al fin Alonso rompiendo el largo silencio en que se encontraban-; pronto vamos a separarnos tal vez para siempre; las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales sé que no te gustan; te he oído suspirar varias veces, acaso por algún galán de tu lejano señorío. Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia; todo un carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa contracción de sus delgados labios. -Tal vez por la pompa de la corte francesa; donde hasta aquí has vivido se apresuró a añadir el joven-. De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte... Al separarnos, quisiera que llevases una memoria mía... ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que vinistes a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atencion. ¡Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera! Ya ha prendido el de una desposada; mi padre se lo regaló a la que me dio el ser, y ella lo llevó al altar... ¿Lo quieres? -No sé en el tuyo -contestó la hermosa-, pero en mi país una prenda recibida compromete una voluntad. Sólo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un deudo... que aún puede ir a Roma sin volver con las manos vacías. El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven, que después de serenarse dijo con tristeza: -Lo sé prima; pero hoy se celebran Todos los Santos, y el tuyo ante todos; hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío? Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya, sin añadir una palabra. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio, y volviose a oír la cascada voz de las viejas que hablaban de brujas y de trasgos y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ojivas, y el triste monótono doblar de las campanas. Al cabo de algunos minutos, el interrumpido diálogo tornó a anudarse de este modo: -Y antes de que concluya el día de Todos los Santos, en que así como el tuyo se celebra el mío, y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo harás? -dijo él clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago, iluminada por un pensamiento diabólico. -¿Por qué no? -exclamó ésta llevándose la mano al hombro derecho como para buscar alguna cosa entre las pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro... Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió: -¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería, y que por no sé qué emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma? -Sí. -Pues... ¡se ha perdido! Se ha perdido, y pensaba dejártela como un recuerdo. -¡Se ha perdido!, ¿y dónde? -preguntó Alonso incorporándose de su asiento y con una indescriptible expresión de temor y esperanza. -No sé.... en el monte acaso. -¡En el Monte de las Ánimas -murmuró palideciendo y dejándose caer sobre el sitial-; en el Monte de las Ánimas! Luego prosiguió con voz entrecortada y sorda: -Tú lo sabes, porque lo habrás oído mil veces; en la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. No habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates, como mis ascendentes, he llevado a esta diversión, imagen de la guerra, todos los bríos de mi juventud, todo el ardor, hereditario en mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres; y he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me ha visto huir el peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda, y volaría gozoso como a una fiesta; y, sin embargo, esta noche.... esta noche. ¿A qué ocultártelo?, tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan, la oración ha sonado en San Juan del Duero, las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas... ¡las ánimas!, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa adónde. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido exclamó con un tono indiferente y mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas de mil colores: -¡Oh! Eso de ningún modo. ¡Qué locura! ¡Ir ahora al monte por semejante friolera! ¡Una noche tan oscura, noche de difuntos, y cuajado el camino de lobos! Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan especial, que Alonso no pudo menos de comprender toda su amarga ironía, movido como por un resorte se puso de pie, se pasó la mano por la frente, como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón, y con voz firme exclamó, dirigiéndose a la hermosa, que estaba aún inclinada sobre el hogar entreteniéndose en revolver el fuego: -Adiós Beatriz, adiós... Hasta pronto. -¡Alonso! ¡Alonso! -dijo ésta, volviéndose con rapidez; pero cuando quiso o aparentó querer detenerle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel rumor que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por último. Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas; el aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. III Había pasado una hora, dos, tres; la media roche estaba a punto de sonar, y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía, no volvía, cuando en menos de una hora pudiera haberlo hecho. -¡Habrá tenido miedo! -exclamó la joven cerrando su libro de oraciones y encaminándose a su lecho, después de haber intentado inútilmente murmurar algunos de los rezos que la iglesia consagra en el día de difuntos a los que ya no existen. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió; se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las doce sonaron en el reloj del Postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas; tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído a par de ellas pronunciar su nombre; pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. -Será el viento -dijo; y poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse. Pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas de alerce del oratorio habían crujido sobre sus goznes, con un chirrido agudo prolongado y estridente. Primero unas y luego las otras más cercanas, todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden, éstas con un ruido sordo y grave, aquéllas con un lamento largo y crispador. Después silencio, un silencio lleno de rumores extraños, el silencio de la media noche, con un murmullo monótono de agua distante; lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles; ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota no obstante en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. Oía mil ruidos diversos; se pasaba la mano por la frente, tornaba a escuchar: nada, silencio. Veía, con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas direcciones; y cuando dilatándolas las fijaba en un punto, nada, oscuridad, las sombras impenetrables. -¡Bah! -exclamó, volviendo a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada de raso azul del lecho-; ¿soy yo tan miedosa como esas pobres gentes, cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura, al oír una conseja de aparecidos? Y cerrando los ojos intentó dormir...; pero en vano había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión: las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse, y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra; el rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban, se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo, y arrebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón; el agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono; los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire, y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblan tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó una hora, dos, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora: vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, ¡es tan hermosa la luz clara y blanca del día! Separó las cortinas de seda del lecho, y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo, sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas: sobre el reclinatorio había visto sangrienta y desgarrada la banda azul que perdiera en el monte, la banda azul que fue a buscar Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogánito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca; blancos los labios, rígidos los miembros, muerta; ¡muerta de horror! IV Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado quepasó lanoche de difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas, y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y, caballeros sobre osamentas de corceles, perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos, y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. El miserere Hace algunos meses que visitando la célebre abadía de Fitero y ocupándome en revolver algunos volúmenes en su abandonada biblioteca, descubrí en uno de sus rincones dos o tres cuadernos de música bastante antiguos, cubiertos de polvo y hasta comenzados a roer por los ratones. Era un Miserere. Yo no sé la música; pero la tengo tanta afición, que, aun sin entenderla, suelo coger a veces la partitura de una ópera, y me paso las horas muertas hojeando sus páginas, mirando los grupos de notas más o menos apiñadas, las rayas, los semicírculos, los triángulos y las especies de etcéteras, que llaman llaves, y todo esto sin comprender una jota ni sacar maldito el provecho. Consecuente con mi manía, repasé los cuadernos, y lo primero que me llamó la atención fue qué, aunque en la última página había esta palabra latina, tan vulgar en todas las obras, finis, la verdad era que el Miserere no estaba terminado, porque la música no alcanzaba sino hasta el décimo versículo. Esto fue sin duda lo que me llamó la atención primeramente; pero luego que me fijé un poco en las hojas de música, me chocó más aún el observar que en vez de esas palabras italianas que ponen en todas, como maestoso, allegro, ritardando, piú vivo, a piacere, había unos renglones escritos con letra muy menuda y en alemán, de los cuales algunos servían para advertir cosas tan difíciles de hacer como esto; Crujen... crujen los huesos, y de sus médulas han de parecer que salen los alaridos; o esta otra: La cuerda aúlla sin discordar, el metal atruena sin ensordecer; por eso suena todo, y no se confunde nada, y todo es la Humanidad que solloza y gime, o la más original de todas, sin duda, recomendaba al pie del último versículo: Las notas son huesos cubiertos de carne; lumbre inextinguible, los cielos y su armonía... ¡fuerza!... fuerza y dulzura. -¿Sabéis qué es esto? -pregunté a un viejecito que me acompañaba, al acabar de medio traducir estos renglones, que parecían frases escritas por un loco. El anciano me contó entonces la leyenda que voy a referiros. I Hace ya muchos años, en una noche lluviosa y oscura, llegó a la puerta claustral de esta abadía un romero, y pidió un poco de lumbre para secar sus ropas, un pedazo de pan con que satisfacer su hambre, y un albergue cualquiera donde esperar la mañana y proseguir con la luz del sol su camino. Su modesta colación, su pobre lecho y su encendido hogar, puso el hermano a quien se hizo esta demanda a disposición del caminante, al cual, después que se hubo repuesto de su cansancio, interrogó acerca del objeto de su romería y del punto a que se encaminaba. -Yo soy músico -respondió el interpelado-, he nacido muy lejos de aquí, y en mi patria gocé un día de gran renombre. En mi juventud hice de mi arte un arma poderosa de seducción, y encendí con él pasiones que me arrastraron a un crimen. En mi vejez quiero convertir al bien las facultades que he empleado para el mal, redimiéndome por donde mismo pude condenarme. Como las enigmáticas palabras del desconocido no pareciesen del todo claras al hermano lego, en quien ya comenzaba la curiosidad a despertarse, e instigado por ésta continuara en sus preguntas, su interlocutor prosiguió de este modo: -Lloraba yo en el fondo de mi alma la culpa que había cometido; mas al intentar pedirle a Dios misericordia, no encontraba palabras para expresar dignamente mi arrepentimiento, cuando un día se fijaron mis ojos por casualidad sobre un libro santo. Abrí aquel libro y en una de sus páginas encontré un gigante grito de contrición verdadera, un salmo de David, el que comienza ¡Miserere mei, Deus! Desde el instante en que hube leído sus estrofas, mi único pensamiento fue hallar una forma musical tan magnífica, tan sublime, que bastase a contener el grandioso himno de dolor del Rey Profeta. Aún no la he encontrado; pero si logro expresar lo que siento en mi corazón, lo que oigo confusamente en mi cabeza, estoy seguro de hacer un Miserere tal y tan maravilloso, que no hayan oído otro semejante los nacidos: tal y tan desgarrador, que al escuchar el primer acorde los arcángeles, dirán conmigo cubiertos los ojos de lágrimas y dirigiéndose al Señor: ¡misericordia!, y el Señor la tendrá de su pobre criatura. El romero, al llegar a este punto de su narración, calló por un instante; y después, exhalando un suspiro, tornó a coger el hilo de su discurso. El hermano lego, algunos dependientes de la abadía y dos o tres pastores de la granja de los frailes, que formaban círculo alrededor del hogar, le escuchaban en un profundo silencio. -Después -continuó-de recorrer toda Alemania, toda Italia y la mayor parte de este país clásico para la música religiosa, aún no he oído un Miserere en que pueda inspirarme, ni uno, ni uno, y he oído tantos, que puedo decir que los he oído todos. -¿Todos? -dijo entonces interrumpiéndole uno de los rabadanes-. ¿A qué no habéis oído aún el Miserere de la Montaña? -¡El Miserere de la Montaña! -exclamó el músico con aire de extrañeza-. ¿Qué Miserere es ése? -¿No dije? -murmuró el campesino; y luego prosiguió con una entonación misteriosa-. Ese Miserere, que sólo oyen por casualidad los que como yo andan día y noche tras el ganado por entre breñas y peñascales, es toda una historia; una historia muy antigua, pero tan verdadera como al parecer increíble. Es el caso, que en lo más fragoso de esas cordilleras, de montañas que limitan el horizonte del valle, en el fondo del cual se halla la abadía, hubo hace ya muchos años, ¡que digo muchos años!, muchos siglos, un monasterio famoso; monasterio que, a lo que parece, edificó a sus expensas un señor con los bienes que había de legar a su hijo, al cual desheredó al morir, en pena de sus maldades. Hasta aquí todo fue bueno; pero es el caso que este hijo, que, por lo que se verá más adelante, debió de ser de la piel del diablo, si no era el mismo diablo en persona, sabedor de que sus bienes estaban en poder de los religiosos, y de que su castillo se había transformado en iglesia, reunió a unos cuantos bandoleros, camaradas suyos en la vida de perdición que emprendiera al abandonar la casa de sus padres, y una noche de Jueves Santo, en que los monjes se hallaban en el coro, y en el punto y hora en que iban a comenzar o habían comenzado el Miserere, pusieron fuego al monasterio, saquearon la iglesia, y a éste quiero, a aquél no, se dice que no dejaron fraile con vida. Después de esta atrocidad, se marcharon los bandidos y su instigador con ellos, adonde no se sabe, a los profundos tal vez. Las llamas redujeron el monasterio a escombros; de la iglesia aún quedan en pie las ruinas sobre el cóncavo peñón, de donde nace la cascada, que, después de estrellarse de peña en peña, forma el riachuelo que viene a bañar los muros de esta abadía. -Pero -interrumpió impaciente el músico- ¿y el Miserere? -Aguardaos -continuó con gran sorna el rabadán-, que todo irá por partes. Dicho lo cual, siguió así su historia: -Las gentes de los contornos se escandalizaron del crimen: de padres a hijos y de hijos a nietos se refirió con horror en las largas noches de velada; pero lo que mantiene más viva su memoria, es que todos los años, tal noche como la en que se consumó, se ven brillar luces a través de las rotas ventanas de la iglesia; se oye como una especie de música extraña y unos cantos lúgubres y aterradores que se perciben a intervalos en las ráfagas del aire. Son los monjes, los cuales, muertos tal vez sin hallarse preparados para presentarse en el tribunal de Dios limpios de toda culpa, vienen aún del purgatorio a impetrar su misericordia cantando el Miserere. Los circunstantes se miraron unos a otros con muestras de incredulidad; sólo el romero, que parecía vivamente preocupado con la narración de la historia, preguntó con ansiedad al que la había referido: -¿Y decís que ese portento se repite aún? -Dentro de tres horas comenzará sin falta alguna, porque precisamente esta noche es la de jueves Santo, y acaban de dar las ocho en el reloj de la abadía. -¿A qué distancia se encuentra el monasterio? -A una legua y media escasa...; pero ¿qué hacéis? ¿Adónde vais con una noche como ésta? ¡Estáis dejado de la mano de Dios! -exclamaron todos al ver que el romero, levantándose de su escaño y tomando el bordón, abandonaba el hogar para dirigirse a la puerta. -¿A dónde voy? A oír esa maravillosa música, a oír el grande, el verdadero Miserere, el Miserere de los que vuelven al mundo después de muertos, y saben lo que es morir en el pecado. Y esto, diciendo, desapareció de la vista del espantado lego y de los no menos atónitos pastores. El viento zumbaba y hacía crujir las puertas, como si una mano poderosa pugnase por arrancarlas de sus quicios; la lluvia caía en turbiones, azotando los vidrios de las ventanas, y de cuando en cuando la luz de un relámpago iluminaba por un instante todo el horizonte que desde ellas se descubría. Pasado el primer momento de estupor, exclamó el lego: -¡Está loco! -¡Está loco! -repitieron los pastores; y atizaron de nuevo la lumbre y se agruparon alrededor del hogar. II Después de una o dos horas de camino, el misterioso personaje que calificaron de loco en la abadía remontando la corriente del riachuelo que le indicó el rabadán de la historia, llegó al punto en que se levantaban negras e imponentes las ruinas del monasterio. La lluvia había cesado; las nubes flotaban en oscuras bandas, por entre cuyos jirones se deslizaba a veces un furtivo rayo de luz pálida y dudosa; y el aire, al azotar los fuertes machones y extenderse por los desiertos claustros, diríase que exhalaba gemidos. Sin embargo, nada sobrenatural, nada extraño venía a herir la imaginación. Al que había dormido más de una noche sin otro amparo que las ruinas de una torre abandonada o un castillo solitario; al que había arrostrado en su larga peregrinación cien y cien tormentas, todos aquellos ruidos le eran familiares. Las gotas de agua que se filtraban por entre las grietas de los rotos arcos y caían sobre las losas con un rumor acompasado, como el de la péndola de un reloj; los gritos del búho, que graznaba refugiado bajo el nimbo de piedra de una imagen, de pie aún en el hueco de un muro; el ruido de los reptiles, que despiertos de su letargo por la tempestad sacaban sus disformes cabezas de los agujeros donde duermen, o se arrastraban por entre los jaramagos y los zarzales que crecían al pie del altar, entre las junturas de las lápidas sepulcrales que formaban el pavimento de la iglesia, todos esos extraños y misteriosos murmullos del campo, de la soledad y de la noche, llegaban perceptibles al oído del romero que, sentado sobre la mutilada estatua de una tumba, aguardaba ansioso la hora en que debiera realizarse el prodigio. Transcurrió tiempo y tiempo, y nada se percibió; aquellos mil confusos rumores seguían sonando y combinándose de mil maneras distintas, pero siempre los mismos. -¡Si me habrá engañado! -pensó el músico; pero en aquel instante se oyó un ruido nuevo, un ruido inexplicable en aquel lugar, como el que produce un reloj algunos segundos antes de sonar la hora: ruido de ruedas que giran, de cuerdas que se dilatan, de maquinaria que se agita sordamente y se dispone a usar de su misteriosa vitalidad mecánica, y sonó una campanada..., dos..., tres..., hasta once. En el derruido templo no había campana, ni reloj, ni torre ya siquiera. Aún no había expirado, debilitándose de eco en eco, la última campanada; todavía se escuchaba su vibración temblando en el aire, cuando los doseles de granito que cobijaban las esculturas, las gradas de mármol de los altares, los sillares de las ojivas, los calados antepechos del coro, los festones de tréboles de las cornisas, los negros machones de los muros, el pavimento, las bóvedas, la iglesia entera, comenzó a iluminarse espontáneamente, sin que se viese una antorcha, un cirio o una lámpara que derramase aquella insólita claridad. Parecía como un esqueleto, de cuyos huesos amarillos se desprende ese gas fosfórico que brilla y humea en la oscuridad como una luz azulada, inquieta y medrosa. Todo pareció animarse, pero con ese movimiento galvánico que imprime a la muerte contracciones que parodian la vida, movimiento instantáneo, más horrible aún que la inercia del cadáver que agita con su desconocida fuerza. Las piedras se reunieron a piedras; el ara, cuyos rotos fragmentos se veían antes esparcidos sin orden, se levantó intacta como si acabase de dar en ella su último golpe de cincel el artífice, y al par del ara se levantaron las derribadas capillas, los rotos capiteles y las destrozadas e inmensas series de arcos que, cruzándose y enlazándose caprichosamente entre sí, formaron con sus columnas un laberinto de pórfido. Un vez reedificado el templo, comenzó a oírse un acorde lejano que pudiera confundirse con el zumbido del aire, pero que era un conjunto de voces lejanas y graves, que parecía salir del seno de la tierra e irse elevando poco a poco, haciéndose cada vez más perceptible. El osado peregrino comenzaba a tener miedo; pero con su miedo luchaba aún su fanatismo por todo lo desusado y maravilloso, y alentado por él dejó la tumba sobre que reposaba, se inclinó al borde del abismo por entre cuyas rocas saltaba el torrente, despeñándose con un trueno incesante y espantoso, y sus cabellos se erizaron de horror. Mal envueltos en los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas, bajo los pliegues de las cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas y los blancos dientes las oscuras cavidades de los ojos de sus calaveras, vio los esqueletos de los monjes, que fueron arrojados desde el pretil de la iglesia a aquel precipicio, salir del fondo de las aguas, y agarrándose con los largos dedos de sus manos de hueso a las grietas de las peñas, trepar por ellas hasta tocar el borde, diciendo con voz baja y sepulcral, pero con una desgarradora expresión de dolor, el primer versículo del salmo de David: ¡Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam! Cuando los monjes llegaron al peristilo del templo, se ordenaron en dos hileras, y penetrando en él, fueron a arrodillarse en el coro, donde con voz más levantada y solemne prosiguieron entonando los versículos del salmo. La música sonaba al compás de sus voces: aquella música era el rumor distante del trueno, que desvanecida la tempestad, se alejaba murmurando; era el zumbido del aire que gemía en la concavidad del monte; era el monótono ruido de la cascada que caía sobre las rocas, y la gota de agua que se filtraba, y el grito del búho escondido, y el roce de los reptiles inquietos. Todo esto era la música, y algo más que no puede explicarse ni apenas concebirse, algo más que parecía como el eco de un órgano que acompañaba los versículos del gigante himno de contrición del Rey Salmista, con notas y acordes tan gigantes como sus palabras terribles. Siguió la ceremonia; el músico que la presenciaba, absorto y aterrado, creía estar fuera del mundo real, vivir en esa región fantástica del sueño en que todas las cosas se revisten de formas extrañas y fenomenales. Un sacudimiento terrible vino a sacarle de aquel estupor que embargaba todas las facultades de su espíritu. Sus nervios saltaron al impulso de una emoción fortísima, sus dientes chocaron, agitándose con un temblor imposible de reprimir, y el frío penetrar hasta la médula de los huesos. Los monjes pronunciaban en aquel instante estas espantosas palabras del Miserere: In iniquitatibus conceptus sum: et in peccatis concepit me mater mea. Al resonar este versículo y dilatarse sus ecos retumbando de bóveda en bóveda, se levantó un alarido tremendo, que parecía un grito de dolor arrancado a la Humanidad entera por la conciencia de sus maldades, un grito horroroso, formado de todos los lamentos del infortunio, de todos los aullidos de la desesperación, de todas las blasfemias de la impiedad; concierto monstruoso, digno intérprete de los que viven en el pecado y fueron concebidos en la iniquidad. Prosiguió el canto, ora tristísimo y profundo, ora semejante a un rayo de sol que rompe la nube oscura de una tempestad, haciendo suceder a un relámpago de terror otro relámpago de júbilo, hasta que merced a una transformación súbita, la iglesia resplandeció bañada en luz celeste; las osamentas de los monjes se vistieron de sus carnes; una aureola luminosa brilló en derredor de sus frentes; se rompió la cúpula, y a través de ella se vio el cielo como un océano de lumbre abierto a la mirada de los justos. Los serafines, los arcángeles, los ángeles y las jerarquías acompañaban con un himno de gloria este versículo, que subía entonces al trono del Señor como una tromba armónica, como una gigantesca espiral de sonoro incienso: Auditui meo dabis gaudium et lœtitiam: et exultabunt ossa humiliata. En este punto la claridad deslumbradora cegó los ojos del romero, sus sienes latieron con violencia, zumbaron sus oídos y cayó sin conocimiento por tierra, y nada más oyó. III Al día siguiente, los pacíficos monjes de la abadía de Fitero, a quienes el hermano lego había dado cuenta de la extraña visita de la noche anterior, vieron entrar por sus puertas, pálido y como fuera de sí, al desconocido romero. -¿Oísteis al cabo el Miserere? -le preguntó con cierta mezcla de ironía el lego, lanzando a hurtadillas una mirada de inteligencia a sus superiores. -Sí -respondió el músico. -¿Y qué tal os ha parecido? -Lo voy a escribir. Dadme un asilo en vuestra casa -prosiguió dirigiéndose al abad-; un asilo y pan por algunos meses, y voy a dejaros una obra inmortal del arte, un Miserere que borre mis culpas a los ojos de Dios, eternice mi memoria y eternice con ella la de esta abadía. Los monjes, por curiosidad, aconsejaron al abad que accediese a su demanda; el abad, por compasión, aun creyéndole un loco, accedió al fin a ella, y el músico, instalado ya en el monasterio, comenzó su obra. Noche y día trabajaba con un afán incesante. En mitad de su tarea se paraba, y parecía como escuchar algo que sonaba en su imaginación, y se dilataban sus pupilas, saltaba en el asiento, y exclamaba: -¡Eso es; así, así, no hay duda..., así! Y proseguía escribiendo notas con una rapidez febril, que dio en más de una ocasión que admirar a los que le observaban sin ser vistos. Escribió los primeros versículos y los siguientes, y hasta la mitad del Salmo, pero al llegar al último que había oído en la montaña, le fue imposible proseguir. Escribió uno, dos, cien, doscientos borradores; todo inútil. Su música no se parecía a aquella música ya anotada, y el sueño huyó de sus párpados, y perdió el apetito, y la fiebre se apoderó de su cabeza, y se volvió loco, y se murió, en fin, sin poder terminar el Miserere, que, como una cosa extraña, guardaron los frailes a su muerte y aún se conserva hoy en el archivo de la abadía. Cuando el viejecito concluyó de contarme esta historia, no pude menos de volver otra vez los ojos al empolvado y antiguo manuscrito del Miserere, que aún estaba abierto sobre una de las mesas. In peccatis concepit me mater mea Éstas eran las palabras de la página que tenía ante mi vista, y que parecía mofarse de mí con sus notas, sus llaves y sus garabatos ininteligibles para los legos en la música. Por haberlas podido leer hubiera dado un mundo. ¿Quién sabe sí no serán una locura. EDGAR ALLAN POE Los crímenes de la calle Morgue La canción que cantaban las sirenas, o el nombre que adoptó Aquiles cuando se escondió entre las mujeres, son cuestiones enigmáticas, pero que no se hallan más allá de toda conjetura. SIR THOMAS BROWNE Las características de la inteligencia que suelen calificarse de analíticas son en sí mismas poco susceptibles de análisis. Sólo las apreciamos a través de sus resultados. Entre otras cosas sabemos que, para aquel que las posee en alto grado, son fuente del más vivo goce. Así como el hombre robusto se complace en su destreza física y se deleita con aquellos ejercicios que reclaman la acción de sus músculos, así el analista halla su placer en esa actividad del espíritu consistente en desenredar. Goza incluso con las ocupaciones más triviales, siempre que pongan en juego su talento. Le encantan los enigmas, los acertijos, los jeroglíficos, y al solucionarlos muestra un grado de perspicacia que, para la mente ordinaria, parece sobrenatural. Sus resultados, frutos del método en su forma más esencial y profunda, tienen todo el aire de una intuición. La facultad de resolución se ve posiblemente muy vigorizada por el estudio de las matemáticas, y en especial por su rama más alta, que, injustamente y tan sólo a causa de sus operaciones retrógradas, se denomina análisis, como si se tratara del análisis par excellence. Calcular, sin embargo, no es en sí mismo analizar. Un jugador de ajedrez, por ejemplo, efectúa lo primero sin esforzarse en lo segundo. De ahí se sigue que el ajedrez, por lo que concierne a sus efectos sobre la naturaleza de la inteligencia, es apreciado erróneamente. No he de escribir aquí un tratado, sino que me limito a prologar un relato un tanto singular, con algunas observaciones pasajeras; aprovecharé por eso la oportunidad para afirmar que el máximo grado de la reflexión se ve puesto a prueba por el modesto juego de damas en forma más intensa y beneficiosa que por toda la estudiada frivolidad del ajedrez. En este último, donde las piezas tienen movimientos diferentes y singulares, con varios y variables valores, lo que sólo resulta complejo es equivocadamente confundido (error nada insólito) con lo profundo. Aquí se trata, sobre todo, de la atención. Si ésta cede un solo instante, se comete un descuido que da por resultado una pérdida o la derrota. Como los movimientos posibles no sólo son múltiples sino intrincados, las posibilidades de descuido se multiplican y, en nueve casos de cada diez, triunfa el jugador concentrado y no el más penetrante. En las damas, por el contrario, donde hay un solo movimiento y las variaciones son mínimas, las probabilidades de inadvertencia disminuyen, lo cual deja un tanto de lado a la atención, y las ventajas obtenidas por cada uno de los adversarios provienen de una perspicacia superior. Para hablar menos abstractamente, supongamos una partida de damas en la que las piezas se reducen a cuatro y donde, como es natural, no cabe esperar el menor descuido. Obvio resulta que (si los jugadores tienen fuerza pareja) sólo puede decidir la victoria algún movimiento sutil, resultado de un penetrante esfuerzo intelectual. Desprovisto de los recursos ordinarios, el analista penetra en el espíritu de su oponente, se identifica con él y con frecuencia alcanza a ver de una sola ojeada el único método (a veces absurdamente sencillo) por el cual puede provocar un error o precipitar a un falso cálculo. Hace mucho que se ha reparado en el whist por su influencia sobre lo que da en llamarse la facultad del cálculo, y hombres del más excelso intelecto se han complacido en él de manera indescriptible, dejando de lado, por frívolo, al ajedrez. Sin duda alguna, nada existe en ese orden que ponga de tal modo a prueba la facultad analítica. El mejor ajedrecista de la cristiandad no puede ser otra cosa que el mejor ajedrecista, pero la eficiencia en el whist implica la capacidad para triunfar en todas aquellas empresas más importantes donde la mente se enfrenta con la mente. Cuando digo eficiencia, aludo a esa perfección en el juego que incluye la aprehensión de todas las posibilidades mediante las cuales se puede obtener legítima ventaja. Estas últimas no sólo son múltiples sino multiformes, y con frecuencia yacen en capas tan profundas del pensar que el entendimiento ordinario es incapaz de alcanzarlas. Observar con atención equivale a recordar con claridad; en ese sentido, el ajedrecista concentrado jugará bien al whist, en tanto que las reglas de Hoyle (basadas en el mero mecanismo del juego) son comprensibles de manera general y satisfactoria. Por tanto, el hecho de tener una memoria retentiva y guiarse por «el libro» son las condiciones que por regla general se consideran como la suma del buen jugar. Pero la habilidad del analista se manifiesta en cuestiones que exceden los límites de las meras reglas. Silencioso, procede a acumular cantidad de observaciones y deducciones. Quizá sus compañeros hacen lo mismo, y la mayor o menor proporción de informaciones así obtenidas no reside tanto en la validez de la deducción como en la calidad de la observación. Lo necesario consiste en saber qué se debe observar. Nuestro jugador no se encierra en sí mismo; ni tampoco, dado que su objetivo es el juego, rechaza deducciones procedentes de elementos externos a éste. Examina el semblante de su compañero, comparándolo cuidadosamente con el de cada uno de sus oponentes. Considera el modo con que cada uno ordena las cartas en su mano; a menudo cuenta las cartas ganadoras y las adicionales por la manera con que sus tenedores las contemplan. Advierte cada variación de fisonomía a medida que avanza el juego, reuniendo un capital de ideas nacidas de las diferencias de expresión correspondientes a la seguridad, la sorpresa, el triunfo o la contrariedad. Por la manera de levantar una baza juzga si la persona que la recoge será capaz de repetirla en el mismo palo. Reconoce la jugada fingida por la manera con que se arrojan las cartas sobre el tapete. Una palabra casual o descuidada, la caída o vuelta accidental de una carta, con la consiguiente ansiedad o negligencia en el acto de ocultarla, la cuenta de las bazas, con el orden de su disposición, el embarazo, la vacilación, el apuro o el temor... todo ello proporciona a su percepción, aparentemente intuitiva, indicaciones sobre la realidad del juego. Jugadas dos o tres manos, conoce perfectamente las cartas de cada uno, y desde ese momento utiliza las propias con tanta precisión como si los otros jugadores hubieran dado vuelta a las suyas. El poder analítico no debe confundirse con el mero ingenio, ya que si el analista es por necesidad ingenioso, con frecuencia el hombre ingenioso se muestra notablemente incapaz de analizar. La facultad constructiva o combinatoria por la cual se manifiesta habitualmente el ingenio, y a la que los frenólogos (erróneamente, a mi juicio) han asignado un órgano aparte, considerándola una facultad primordial, ha sido observada con tanta frecuencia en personas cuyo intelecto lindaba con la idiotez, que ha provocado las observaciones de los estudiosos del carácter. Entre el ingenio y la aptitud analítica existe una diferencia mucho mayor que entre la fantasía y la imaginación, pero de naturaleza estrictamente análoga. En efecto, cabe observar que los ingeniosos poseen siempre mucha fantasía mientras que el hombre verdaderamente imaginativo es siempre un analista. El relato siguiente representará para el lector algo así como un comentario de las afirmaciones que anteceden. Mientras residía en París, durante la primavera y parte del verano de 18..., me relacioné con un cierto C. Auguste Dupin. Este joven caballero procedía de una familia excelente -y hasta ilustre-, pero una serie de desdichadas circunstancias lo habían reducido a tal pobreza que la energía de su carácter sucumbió ante la desgracia, llevándolo a alejarse del mundo y a no preocuparse por recuperar su fortuna. Gracias a la cortesía de sus acreedores le quedó una pequeña parte del patrimonio, y la renta que le producía bastaba, mediante una rigurosa economía, para subvenir a sus necesidades, sin preocuparse de lo superfluo. Los libros constituían su solo lujo, y en París es fácil procurárselos. Nuestro primer encuentro tuvo lugar en una oscura librería de la rue Montmartre, donde la casualidad de que ambos anduviéramos en busca de un mismo libro -tan raro como notablesirvió para aproximarnos. Volvimos a encontrarnos una y otra vez. Me sentí profundamente interesado por la menuda historia de familia que Dupin me contaba detalladamente, con todo ese candor a que se abandona un francés cuando se trata de su propia persona. Me quedé asombrado, al mismo tiempo, por la extraordinaria amplitud de su cultura; pero, sobre todo, sentí encenderse mi alma ante el exaltado fervor y la vívida frescura de su imaginación. Dado lo que yo buscaba en ese entonces en París, sentí que la compañía de un hombre semejante me resultaría un tesoro inestimable, y no vacilé en decírselo. Quedó por fin decidido que viviríamos juntos durante mi permanencia en la ciudad, y, como mi situación financiera era algo menos comprometida que la suya, logré que quedara a mi cargo alquilar y amueblar -en un estilo que armonizaba con la melancolía un tanto fantástica de nuestro carácter- una decrépita y grotesca mansión abandonada a causa de supersticiones sobre las cuales no inquirimos, y que se acercaba a su ruina en una parte aislada y solitaria del Faubourg Saint-Germain. Si nuestra manera de vivir en esa casa hubiera llegado al conocimiento del mundo, éste nos hubiera considerado como locos -aunque probablemente como locos inofensivos-. Nuestro aislamiento era perfecto. No admitíamos visitantes. El lugar de nuestro retiro era un secreto celosamente guardado para mis antiguos amigos; en cuanto a Dupin, hacía muchos años que había dejado de ver gentes o de ser conocido en París. Sólo vivíamos para nosotros. Una rareza de mi amigo (¿qué otro nombre darle?) consistía en amar la noche por la noche misma; a esta bizarrerie, como a todas las otras, me abandoné a mi vez sin esfuerzo, entregándome a sus extraños caprichos con perfecto abandono. La negra divinidad no podía permanecer siempre con nosotros, pero nos era dado imitarla. A las primeras luces del alba, cerrábamos las pesadas persianas de nuestra vieja casa y encendíamos un par de bujías que, fuertemente perfumadas, sólo lanzaban débiles y mortecinos rayos. Con ayuda de ellas ocupábamos nuestros espíritus en soñar, leyendo, escribiendo o conversando, hasta que el reloj nos advertía la llegada de la verdadera oscuridad. Salíamos entonces a la calle tomados del brazo, continuando la conversación del día o vagando al azar hasta muy tarde, mientras buscábamos entre las luces y las sombras de la populosa ciudad esa infinidad de excitantes espirituales que puede proporcionar la observación silenciosa. En esas oportunidades, no dejaba yo de reparar y admirar (aunque dada su profunda idealidad cabía esperarlo) una peculiar aptitud analítica de Dupin. Parecía complacerse especialmente en ejercitarla -ya que no en exhibirla- y no vacilaba en confesar el placer que le producía. Se jactaba, con una risita discreta, de que frente a él la mayoría de los hombres tenían como una ventana por la cual podía verse su corazón y estaba pronto a demostrar sus afirmaciones con pruebas tan directas como sorprendentes del íntimo conocimiento que de mí tenía. En aquellos momentos su actitud era fría y abstraída; sus ojos miraban como sin ver, mientras su voz, habitualmente de un rico registro de tenor, subía a un falsete que hubiera parecido petulante de no mediar lo deliberado y lo preciso de sus palabras. Al observarlo en esos casos, me ocurría muchas veces pensar en la antigua filosofía del alma doble, y me divertía con la idea de un doble Dupin: el creador y el analista. No se suponga, por lo que llevo dicho, que estoy circunstanciando algún misterio o escribiendo una novela. Lo que he referido de mi amigo francés era tan sólo el producto de una inteligencia excitada o quizá enferma. Pero el carácter de sus observaciones en el curso de esos períodos se apreciará con más claridad mediante un ejemplo. Errábamos una noche por una larga y sucia calle, en la vecindad del Palais Royal. Sumergidos en nuestras meditaciones, no habíamos pronunciado una sola sílaba durante un cuarto de hora por lo menos. Bruscamente, Dupin pronunció estas palabras: -Sí, es un hombrecillo muy pequeño, y estaría mejor en el Théâtre des Variétés. -No cabe duda -repuse inconscientemente, sin advertir (pues tan absorto había estado en mis reflexiones) la extraordinaria forma en que Dupin coincidía con mis pensamientos. Pero, un instante después, me di cuenta y me sentí profundamente asombrado. -Dupin -dije gravemente-, esto va más allá de mi comprensión. Le confieso sin rodeos que estoy atónito y que apenas puedo dar crédito a mis sentidos. ¿Cómo es posible que haya sabido que yo estaba pensando en...? Aquí me detuve, para asegurarme sin lugar a dudas de si realmente sabía en quién estaba yo pensando. -En Chantilly -dijo Dupin-. ¿Por qué se interrumpe? Estaba usted diciéndose que su pequeña estatura le veda los papeles trágicos. Tal era, exactamente, el tema de mis reflexiones. Chantilly era un ex remendón de la rue Saint-Denis que, apasionado por el teatro, había encarnado el papel de Jerjes en la tragedia homónima de Crébillon, logrando tan sólo que la gente se burlara de él. -En nombre del cielo -exclamé-, dígame cuál es el método... si es que hay un método... que le ha permitido leer en lo más profundo de mí. En realidad, me sentía aún más asombrado de lo que estaba dispuesto a reconocer. -El frutero -replicó mi amigo- fue quien lo llevó a la conclusión de que el remendón de suelas no tenía estatura suficiente para Jerjes et id genus omne. -¡El frutero! ¡Me asombra usted! No conozco ningún frutero. -El hombre que tropezó con usted cuando entrábamos en esta calle... hará un cuarto de hora. Recordé entonces que un frutero, que llevaba sobre la cabeza una gran cesta de manzanas, había estado a punto de derribarme accidentalmente cuando pasábamos de la rue C... a la que recorríamos ahora. Pero me era imposible comprender qué tenía eso que ver con Chantilly. -Se lo explicaré -me dijo Dupin, en quien no había la menor partícula de charlatanerie- y, para que pueda comprender claramente, remontaremos primero el curso de sus reflexiones desde el momento en que le hablé hasta el de su choque con el frutero en cuestión. Los eslabones principales de la cadena son los siguientes: Chantilly, Orión, el doctor Nichols, Epicuro, la estereotomía, el pavimento, el frutero. Pocas personas hay que, en algún momento de su vida, no se hayan entretenido en remontar el curso de las ideas mediante las cuales han llegado a alguna conclusión. Con frecuencia, esta tarea está llena de interés, y aquel que la emprende se queda asombrado por la distancia aparentemente ilimitada e inconexa entre el punto de partida y el de llegada. ¡Cuál habrá sido entonces mi asombro al oír las palabras que acababa de pronunciar Dupin y reconocer que correspondían a la verdad! -Si no me equivoco -continuó él-, habíamos estado hablando de caballos justamente al abandonar la rue C... Éste fue nuestro último tema de conversación. Cuando cruzábamos hacia esta calle, un frutero que traía una gran canasta en la cabeza pasó rápidamente a nuestro lado y le empaló a usted contra una pila de adoquines correspondiente a un pedazo de la calle en reparación. Usted pisó una de las piedras sueltas, resbaló, torciéndose ligeramente el tobillo; mostró enojo o malhumor, murmuró algunas palabras, se volvió para mirar la pila de adoquines y siguió andando en silencio. Yo no estaba especialmente atento a sus actos, pero en los últimos tiempos la observación se ha convertido para mí en una necesidad. »Mantuvo usted los ojos clavados en el suelo, observando con aire quisquilloso los agujeros y los surcos del pavimento (por lo cual comprendí que seguía pensando en las piedras), hasta que llegamos al pequeño pasaje llamado Lamartine, que con fines experimentales ha sido pavimentado con bloques ensamblados y remachados. Aquí su rostro se animó y, al notar que sus labios se movían, no tuve dudas de que murmuraba la palabra “estereotomía”, término que se ha aplicado pretenciosamente a esta clase de pavimento. Sabía que para usted sería imposible decir “estereotomía” sin verse llevado a pensar en átomos y pasar de ahí a las teorías de Epicuro; ahora bien, cuando discutimos no hace mucho este tema, recuerdo haberle hecho notar de qué curiosa manera -por lo demás desconocida- las vagas conjeturas de aquel noble griego se han visto confirmadas en la reciente cosmogonía de las nebulosas; comprendí, por tanto, que usted no dejaría de alzar los ojos hacia la gran nebulosa de Orión, y estaba seguro de que lo haría. Efectivamente, miró usted hacia lo alto y me sentí seguro de haber seguido correctamente sus pasos hasta ese momento. Pero en la amarga crítica a Chantilly que apareció en el Musée de ayer, el escritor satírico hace algunas penosas alusiones al cambio de nombre del remendón antes de calzar los coturnos, y cita un verso latino sobre el cual hemos hablado muchas veces. Me refiero al verso: Perdidit antiquum litera prima sonum. »Le dije a usted que se refería a Orión, que en un tiempo se escribió Urión; y dada cierta acritud que se mezcló en aquella discusión, estaba seguro de que usted no la había olvidado. Era claro, pues, que no dejaría de combinar las dos ideas de Orión y Chantilly. Que así lo hizo, lo supe por la sonrisa que pasó por sus labios. Pensaba usted en la inmolación del pobre zapatero. Hasta ese momento había caminado algo encorvado, pero de pronto le vi erguirse en toda su estatura. Me sentí seguro de que estaba pensando en la diminuta figura de Chantilly. Y en este punto interrumpí sus meditaciones para hacerle notar que, en efecto, el tal Chantilly era muy pequeño y que estaría mejor en el Théâtre des Variétés. Poco tiempo después de este episodio, leíamos una edición nocturna de la Gazette des Tribunaux cuando los siguientes párrafos atrajeron nuestra atención: «EXTRAÑOS ASESINATOS.-Esta mañana, hacia las tres, los habitantes del quartier Saint-Roch fueron arrancados de su sueño por los espantosos alaridos procedentes del cuarto piso de una casa situada en la rue Morgue, ocupada por madame L’Espanaye y su hija, mademoiselle Camille L’Espanaye. Como fuera imposible lograr el acceso a la casa, después de perder algún tiempo, se forzó finalmente la puerta con una ganzúa y ocho o diez vecinos penetraron en compañía de dos gendarmes. Por ese entonces los gritos habían cesado, pero cuando el grupo remontaba el primer tramo de la escalera se oyeron dos o más voces que discutían violentamente y que parecían proceder de la parte superior de la casa. Al llegar al segundo piso, las voces callaron a su vez, reinando una profunda calma. Los vecinos se separaron y empezaron a recorrer las habitaciones una por una. Al llegar a una gran cámara situada en la parte posterior del cuarto piso (cuya puerta, cerrada por dentro con llave, debió ser forzada), se vieron en presencia de un espectáculo que les produjo tanto horror como estupefacción. »EL aposento se hallaba en el mayor desorden: los muebles, rotos, habían sido lanzados en todas direcciones. El colchón del único lecho aparecía tirado en mitad del piso. Sobre una silla había una navaja manchada de sangre. Sobre la chimenea aparecían dos o tres largos y espesos mechones de cabello humano igualmente empapados en sangre y que daban la impresión de haber sido arrancados de raíz. Se encontraron en el piso cuatro napoleones, un aro de topacio, tres cucharas grandes de plata, tres más pequeñas de métal d’Alger, y dos sacos que contenían casi cuatro mil francos en oro. Los cajones de una cómoda situada en un ángulo habían sido abiertos y aparentemente saqueados, aunque quedaban en ellos numerosas prendas. Descubrióse una pequeña caja fuerte de hierro debajo de la cama (y no del colchón). Estaba abierta y con la llave en la cerradura. No contenía nada, aparte de unas viejas cartas y papeles igualmente sin importancia. »No se veía huella alguna de madame L’Espanaye, pero al notarse la presencia de una insólita cantidad de hollín al pie de la chimenea se procedió a registrarla, encontrándose (¡cosa horrible de describir!) el cadáver de su hija, cabeza abajo, el cual había sido metido a la fuerza en la estrecha abertura y considerablemente empujado hacia arriba. El cuerpo estaba aún caliente. Al examinarlo se advirtieron en él numerosas excoriaciones, producidas, sin duda, por la violencia con que fuera introducido y por la que requirió arrancarlo de allí. Veíanse profundos arañazos en el rostro, y en la garganta aparecían contusiones negruzcas y profundas huellas de uñas, como si la víctima hubiera sido estrangulada. »Luego de una cuidadosa búsqueda en cada porción de la casa, sin que apareciera nada nuevo, los vecinos se introdujeron en un pequeño patio pavimentado de la parte posterior del edificio y encontraron el cadáver de la anciana señora, la cual había sido degollada tan salvajemente que, al tratar de levantar el cuerpo, la cabeza se desprendió del tronco. Horribles mutilaciones aparecían en la cabeza y en el cuerpo, y este último apenas presentaba forma humana. »Hasta el momento no se ha encontrado la menor clave que permita solucionar tan horrible misterio.» La edición del día siguiente contenía los siguientes detalles adicionales: «La tragedia de la rue Morgue.-Diversas personas han sido interrogadas con relación a este terrible y extraordinario suceso, pero nada ha trascendido que pueda arrojar alguna luz sobre él. Damos a continuación las declaraciones obtenidas: »Pauline Dubourg, lavandera, manifiesta que conocía desde hacía tres años a las dos víctimas, de cuya ropa se ocupaba. La anciana y su hija parecían hallarse en buenos términos y se mostraban sumamente cariñosas entre sí. Pagaban muy bien. No sabía nada sobre su modo de vida y sus medios de subsistencia. Creía que madame L. decía la buenaventura. Pasaba por tener dinero guardado. Nunca encontró a otras personas en la casa cuando iba a buscar la ropa o la devolvía. Estaba segura de que no tenían ningún criado o criada. Opinaba que en la casa no había ningún mueble, salvo en el cuarto piso. »Pierre Moreau, vendedor de tabaco, declara que desde hace cuatro años vendía regularmente pequeñas cantidades de tabaco y de rapé a madame L’Espanaye. Nació en la vecindad y ha residido siempre en ella. La extinta y su hija ocupaban desde hacía más de seis años la casa donde se encontraron los cadáveres. Anteriormente vivía en ella un joyero, que alquilaba las habitaciones superiores a diversas personas. La casa era de propiedad de madame L., quien se sintió disgustada por los abusos que cometía su inquilino y ocupó personalmente la casa, negándose a alquilar parte alguna. La anciana señora daba señales de senilidad. El testigo vio a su hija unas cinco o seis veces durante esos seis años. Ambas llevaban una vida muy retirada y pasaban por tener dinero. Había oído decir a los vecinos que madame L. decía la buenaventura, pero no lo creía. Nunca vio entrar a nadie, salvo a la anciana y su hija, a un mozo de servicio que estuvo allí una o dos veces, y a un médico que hizo ocho o diez visitas. »Muchos otros vecinos han proporcionado testimonios coincidentes. No se ha hablado de nadie que frecuentara la casa. Se ignora si madame L. y su hija tenían parientes vivos. Pocas veces se abrían las persianas de las ventanas delanteras. Las de la parte posterior estaban siempre cerradas, salvo las de la gran habitación en la parte trasera del cuarto piso. La casa se hallaba en excelente estado y no era muy antigua. »Isidore Muset, gendarme, declara que fue llamado hacia las tres de la mañana y que, al llegar a la casa, encontró a unas veinte o treinta personas reunidas que se esforzaban por entrar. Violentó finalmente la entrada (con una bayoneta y no con una ganzúa). No le costó mucho abrirla, pues se trataba de una puerta de dos batientes que no tenía pasadores ni arriba ni abajo. Los alaridos continuaron hasta que se abrió la puerta, cesando luego de golpe. Parecían gritos de persona (o personas) que sufrieran los más agudos dolores; eran gritos agudos y prolongados, no breves y precipitados. El testigo trepó el primero las escaleras. Al llegar al primer descanso oyó dos voces que discutían con fuerza y agriamente; una de ellas era ruda y la otra mucho más aguda y muy extraña. Pudo entender algunas palabras provenientes de la primera voz, que correspondía a un francés. Estaba seguro de que no se trataba de una voz de mujer. Pudo distinguir las palabras sacré y diable. La voz más aguda era de un extranjero. No podría asegurar si se trataba de un hombre o una mujer. No entendió lo que decía, pero tenía la impresión de que hablaba en español. El estado de la habitación y de los cadáveres fue descrito por el testigo en la misma forma que lo hicimos ayer. »Henri Duval, vecino, de profesión platero, declara que formaba parte del primer grupo que entró en la casa. Corrobora en general la declaración de Muset. Tan pronto forzaron la puerta, volvieron a cerrarla para mantener alejada a la muchedumbre, que, pese a lo avanzado de la hora, se estaba reuniendo rápidamente. El testigo piensa que la voz más aguda pertenecía a un italiano. Está seguro de que no se trataba de un francés. No puede asegurar que se tratara de una voz masculina. Pudo ser la de una mujer. No está familiarizado con la lengua italiana. No alcanzó a distinguir las palabras, pero por la entonación está convencido de que quien hablaba era italiano. Conocía a madame L. y a su hija. Había conversado frecuentemente con ellas. Estaba seguro de que la voz aguda no pertenecía a ninguna de las difuntas. »Odenheimer, restaurateur. Este testigo se ofreció voluntariamente a declarar. Como no habla francés, testimonió mediante un intérprete. Es originario de Amsterdam. Pasaba frente a la casa cuando se oyeron los gritos. Duraron varios minutos, probablemente diez. Eran prolongados y agudos, tan horribles como penosos de oír. El testigo fue uno de los que entraron en el edificio. Corroboró las declaraciones anteriores en todos sus detalles, salvo uno. Estaba seguro de que la voz más aguda pertenecía a un hombre y que se trataba de un francés. No pudo distinguir las palabras pronunciadas. Eran fuertes y precipitadas, desiguales y pronunciadas aparentemente con tanto miedo como cólera. La voz era áspera; no tanto aguda como áspera. El testigo no la calificaría de aguda. La voz más gruesa dijo varias veces: sacré, diable, y una vez Mon Dieu! »Jules Mignaud, banquero, de la firma Mignaud e hijos, en la calle Deloraine. Es el mayor de los Mignaud. Madame L’Espanaye poseía algunos bienes. Había abierto una cuenta en su banco durante la primavera del año 18... (ocho años antes). Hacía frecuentes depósitos de pequeñas sumas. No había retirado nada hasta tres días antes de su muerte, en que personalmente extrajo la suma de 4.000 francos. La suma le fue pagada en oro y un empleado la llevó a su domicilio. »Adolphe Lebon, empleado de Mignaud e hijos, declara que el día en cuestión acompañó hasta su residencia a madame L’Espanaye, llevando los 4.000 francos en dos sacos. Una vez abierta la puerta, mademoiselle L. vino a tomar uno de los sacos, mientras la anciana señora se encargaba del otro. Por su parte, el testigo saludó y se retiró. No vio a persona alguna en la calle en ese momento. Se trata de una calle poco importante, muy solitaria. »William Bird, sastre, declara que formaba parte del grupo que entró en la casa. Es de nacionalidad inglesa. Lleva dos años de residencia en París. Fue uno de los primeros en subir las escaleras. Oyó voces que disputaban. La más ruda era la de un francés. Pudo distinguir varias palabras, pero ya no las recuerda todas. Oyó claramente: sacré y mon Dieu. En ese momento se oía un ruido como si varias personas estuvieran luchando, era un sonido de forcejeo, como si algo fuese arrastrado. La voz aguda era muy fuerte, mucho más que la voz ruda. Está seguro de que no se trataba de la voz de un inglés. Parecía la de un alemán. Podía ser una voz de mujer. El testigo no comprende el alemán. »Cuatro de los testigos nombrados más arriba fueron nuevamente interrogados, declarando que la puerta del aposento donde se encontró el cadáver de mademoiselle L. estaba cerrada por dentro cuando llegaron hasta ella. Reinaba un profundo silencio; no se escuchaban quejidos ni rumores de ninguna especie. No se vio a nadie en el momento de forzar la puerta. Las ventanas, tanto de la habitación del frente como de la trasera, estaban cerradas y firmemente aseguradas por dentro. Entre ambas habitaciones había una puerta cerrada, pero la llave no estaba echada. La puerta que comunicaba la habitación del frente con el corredor había sido cerrada con llave por dentro. Un cuarto pequeño situado en el frente del cuarto piso, al comienzo del corredor, apareció abierto, con la puerta entornada. La habitación estaba llena de camas viejas, cajones y objetos por el estilo. Se procedió a revisarlos uno por uno, no se dejó sin examinar una sola pulgada de la casa. Se enviaron deshollinadores para que exploraran las chimeneas. La casa tiene cuatro pisos, con mansardes. Una trampa que da al techo estaba firmemente asegurada con clavos y no parece haber sido abierta durante años. Los testigos no están de acuerdo sobre el tiempo transcurrido entre el momento en que escucharon las voces que disputaban y la apertura de la puerta de la habitación. Algunos sostienen que transcurrieron tres minutos; otros calculan cinco. Costó mucho violentar la puerta. »Alfonso Garcio, empresario de pompas fúnebres, habita en la rue Morgue. Es de nacionalidad española. Formaba parte del grupo que entró en la casa. No subió las escaleras. Tiene los nervios delicados y teme las consecuencias de toda agitación. Oyó las voces que disputaban. La más ruda pertenecía a un francés. No pudo comprender lo que decía. La voz aguda era la de un inglés; está seguro de esto. No comprende el inglés, pero juzga basándose en la entonación. »Alberto Montani, confitero, declara que fue de los primeros en subir las escaleras. Oyó las voces en cuestión. la voz ruda era la de un francés. Pudo distinguir varias palabras. El que hablaba parecía reprochar alguna cosa. No pudo comprender las palabras dichas por la voz más aguda, que hablaba rápida y desigualmente. Piensa que se trata de un ruso. Corrobora los testimonios restantes. Es de nacionalidad italiana. Nunca habló con un nativo de Rusia. »Nuevamente interrogados, varios testigos certificaron que las chimeneas de todas las habitaciones eran demasiado angostas para admitir el paso de un ser humano. Se pasaron “deshollinadores” -cepillos cilíndricos como los que usan los que limpian chimeneas- por todos los tubos existentes en la casa. No existe ningún pasaje en los fondos por el cual alguien hubiera podido descender mientras el grupo subía las escaleras. El cuerpo de mademoiselle L’Espanaye estaba tan firmemente encajado en la chimenea, que no pudo ser extraído hasta que cuatro o cinco personas unieron sus esfuerzos. »Paul Dumas, médico, declara que fue llamado al amanecer para examinar los cadáveres de las víctimas. Los mismos habían sido colocados sobre el colchón del lecho correspondiente a la habitación donde se encontró a mademoiselle L. El cuerpo de la joven aparecía lleno de contusiones y excoriaciones. El hecho de que hubiese sido metido en la chimenea bastaba para explicar tales marcas. La garganta estaba enormemente excoriada. Varios profundos arañazos aparecían debajo del mentón, conjuntamente con una serie de manchas lívidas resultantes, con toda evidencia, de la presión de unos dedos. El rostro estaba horriblemente pálido y los ojos se salían de las órbitas. La lengua aparecía a medias cortada. En la región del estómago se descubrió una gran contusión, producida, aparentemente, por la presión de una rodilla. Según opinión del doctor Dumas, mademoiselle L’Espanaye había sido estrangulada por una o varias personas. »El cuerpo de la madre estaba horriblemente mutilado. Todos los huesos de la pierna y el brazo derechos se hallaban fracturados en mayor o menor grado. La tibia izquierda había quedado reducida a astillas, así como todas las costillas del lado izquierdo. El cuerpo aparecía cubierto de contusiones y estaba descolorido. Resultaba imposible precisar el arma con que se habían inferido tales heridas. Un pesado garrote de mano, o una ancha barra de hierro, quizá una silla, cualquier arma grande, pesada y contundente, en manos de un hombre sumamente robusto, podía haber producido esos resultados. Imposible que una mujer pudiera infligir tales heridas con cualquier arma que fuese. La cabeza de la difunta aparecía separada del cuerpo y, al igual que el resto, terriblemente contusa. Era evidente que la garganta había sido seccionada con un instrumento muy afilado, probablemente una navaja. »Alexandre Etienne, cirujano, fue llamado al mismo tiempo que el doctor Dumas para examinar los cuerpos. Confirmó el testimonio y las opiniones de este último. »No se ha obtenido ningún otro dato de importancia, a pesar de haberse interrogado a varias otras personas. Jamás se ha cometido en París un asesinato tan misterioso y tan enigmático en sus detalles... si es que en realidad se trata de un asesinato. La policía está perpleja, lo cual no es frecuente en asuntos de esta naturaleza. Pero resulta imposible hallar la más pequeña clave del misterio.» La edición vespertina del diario declaraba que en el quartier Saint-Roch reinaba una intensa excitación, que se había practicado un nuevo y minucioso examen del lugar del hecho, mientras se interrogaba a nuevos testigos, pero que no se sabía nada nuevo. Un párrafo final agregaba, sin embargo, que un tal Adolphe Lebon acababa de ser arrestado y encarcelado, aunque nada parecía acusarlo, a juzgar por los hechos detallados. Dupin se mostraba singularmente interesado en el desarrollo del asunto; o por lo menos así me pareció por sus maneras, pues no hizo el menor comentario. Tan sólo después de haberse anunciado el arresto de Lebon me pidió mi parecer acerca de los asesinatos. No pude sino sumarme al de todo París y declarar que los consideraba un misterio insoluble. No veía modo alguno de seguir el rastro al asesino. -No debemos pensar en los modos posibles que surgen de una investigación tan rudimentaria -dijo Dupin-. La policía parisiense, tan alabada por su penetración, es muy astuta pero nada más. No procede con método, salvo el del momento. Toma muchas disposiciones ostentosas, pero con frecuencia éstas se hallan tan mal adaptadas a su objetivo que recuerdan a Monsieur Jourdain, que pedía sa robe de chambre... pour mieux entendre la musique. Los resultados obtenidos son con frecuencia sorprendentes, pero en su mayoría se logran por simple diligencia y actividad. Cuando éstas son insuficientes, todos sus planes fracasan. Vidocq, por ejemplo, era hombre de excelentes conjeturas y perseverante. Pero como su pensamiento carecía de suficiente educación, erraba continuamente por el excesivo ardor de sus investigaciones. Dañaba su visión por mirar el objeto desde demasiado cerca. Quizá alcanzaba a ver uno o dos puntos con singular acuidad, pero procediendo así perdía el conjunto de la cuestión. En el fondo se trataba de un exceso de profundidad, y la verdad no siempre está dentro de un pozo. Por el contrario, creo que, en lo que se refiere al conocimiento más importante, es invariablemente superficial. La profundidad corresponde a los valles, donde la buscamos, y no a las cimas montañosas, donde se la encuentra. Las formas y fuentes de este tipo de error se ejemplifican muy bien en la contemplación de los cuerpos celestes. Si se observa una estrella de una ojeada, oblicuamente, volviendo hacia ella la porción exterior de la retina (mucho más sensible a las impresiones luminosas débiles que la parte interior), se verá la estrella con claridad y se apreciará plenamente su brillo, el cual se empaña apenas la contemplamos de lleno. Es verdad que en este último caso llegan a nuestros ojos mayor cantidad de rayos, pero la porción exterior posee una capacidad de recepción mucho más refinada. Por causa de una indebida profundidad confundimos y debilitamos el pensamiento, y Venus misma puede llegar a borrarse del firmamento si la escrutamos de manera demasiado sostenida, demasiado concentrada o directa. »En cuanto a esos asesinatos, procedamos personalmente a un examen antes de formarnos una opinión. La encuesta nos servirá de entretenimiento (me pareció que el término era extraño, aplicado al caso, pero no dije nada). Además, Lebon me prestó cierta vez un servicio por el cual le estoy agradecido. Iremos a estudiar el terreno con nuestros propios ojos. Conozco a G..., el prefecto de policía, y no habrá dificultad en obtener el permiso necesario. La autorización fue acordada, y nos encaminamos inmediatamente a la rue Morgue. Se trata de uno de esos míseros pasajes que corren entre la rue Richelieu y la rue Saint-Roch. Atardecía cuando llegamos, pues el barrio estaba considerablemente distanciado del de nuestra residencia. Encontramos fácilmente la casa, ya que aún había varias personas mirando las persianas cerradas desde la acera opuesta. Era una típica casa parisiense, con una puerta de entrada y una casilla de cristales con ventana corrediza, correspondiente a la loge du concierge. Antes de entrar recorrimos la calle, doblamos por un pasaje y, volviendo a doblar, pasamos por la parte trasera del edificio, mientras Dupin examinaba la entera vecindad, así como la casa, con una atención minuciosa cuyo objeto me resultaba imposible de adivinar. Volviendo sobre nuestros pasos retornamos a la parte delantera y, luego de llamar y mostrar nuestras credenciales, fuimos admitidos por los agentes de guardia. Subimos las escaleras, hasta llegar a la habitación donde se había encontrado el cuerpo de mademoiselle L’Espanaye y donde aún yacían ambas víctimas. Como es natural, el desorden del aposento había sido respetado. No vi nada que no estuviese detallado en la Gazette des Tribunaux. Dupin lo inspeccionaba todo, sin exceptuar los cuerpos de las víctimas. Pasamos luego a las otras habitaciones y al patio; un gendarme nos acompañaba a todas partes. El examen nos tuvo ocupados hasta que oscureció, y era de noche cuando salimos. En el camino de vuelta, mi amigo se detuvo algunos minutos en las oficinas de uno de los diarios parisienses. He dicho ya que sus caprichos eran muchos y variados, y que je les ménageais (pues no hay traducción posible de la frase). En esta oportunidad Dupin rehusó toda conversación vinculada con los asesinatos, hasta el día siguiente a mediodía. Entonces, súbitamente, me preguntó si había observado alguna cosa peculiar en el escenario de aquellas atrocidades. Algo había en su manera de acentuar la palabra, que me hizo estremecer sin que pudiera decir por qué. -No, nada peculiar -dije-. Por lo menos, nada que no hayamos encontrado ya referido en el diario. -Me temo -repuso Dupin- que la Gazette no haya penetrado en el insólito horror de este asunto. Pero dejemos de lado las vanas opiniones de ese diario. Tengo la impresión de que se considera insoluble este misterio por las mismísimas razones que deberían inducir a considerarlo fácilmente solucionable; me refiero a lo excesivo, a lo outré de sus características. La policía se muestra confundida por la aparente falta de móvil, y no por el asesinato en sí, sino por su atrocidad. Está asimismo perpleja por la aparente imposibilidad de conciliar las voces que se oyeron disputando, con el hecho de que en lo alto sólo se encontró a la difunta mademoiselle L’Espanaye, aparte de que era imposible escapar de la casa sin que el grupo que ascendía la escalera lo notara. El salvaje desorden del aposento; el cadáver metido, cabeza abajo, en la chimenea; la espantosa mutilación del cuerpo de la anciana, son elementos que, junto con los ya mencionados y otros que no necesito mencionar, han bastado para paralizar la acción de los investigadores policiales y confundir por completo su tan alabada perspicacia. Han caído en el grueso pero común error de confundir lo insólito con lo abstruso. Pero, justamente a través de esas desviaciones del plano ordinario de las cosas, la razón se abrirá paso, si ello es posible, en la búsqueda de la verdad. En investigaciones como la que ahora efectuamos no debería preguntarse tanto «qué ha ocurrido», como «qué hay en lo ocurrido que no se parezca a nada ocurrido anteriormente». En una palabra, la facilidad con la cual llegaré o he llegado a la solución de este misterio se halla en razón directa de su aparente insolubilidad a ojos de la policía. Me quedé mirando a mi amigo con silenciosa estupefacción. -Estoy esperando ahora -continuó Dupin, mirando hacia la puerta de nuestra habitación- a alguien que, si bien no es el perpetrador de esas carnicerías, debe de haberse visto envuelto de alguna manera en su ejecución. Es probable que sea inocente de la parte más horrible de los crímenes. Confío en que mi suposición sea acertada, pues en ella se apoya toda mi esperanza de descifrar completamente el enigma. Espero la llegada de ese hombre en cualquier momento... y en esta habitación. Cierto que puede no venir, pero lo más probable es que llegue. Si así fuera, habrá que retenerlo. He ahí unas pistolas; los dos sabemos lo que se puede hacer con ellas cuando la ocasión se presenta. Tomé las pistolas, sabiendo apenas lo que hacía y, sin poder creer lo que estaba oyendo, mientras Dupin, como si monologara, continuaba sus reflexiones. Ya he mencionado su actitud abstraída en esos momentos. Sus palabras se dirigían a mí, pero su voz, aunque no era forzada, tenía esa entonación que se emplea habitualmente para dirigirse a alguien que se halla muy lejos. Sus ojos, privados de expresión, sólo miraban la pared. -Las voces que disputaban y fueron oídas por el grupo que trepaba la escalera -dijono eran las de las dos mujeres, como ha sido bien probado por los testigos. Con esto queda eliminada toda posibilidad de que la anciana señora haya matado a su hija, suicidándose posteriormente. Menciono esto por razones metódicas, ya que la fuerza de madame de L’Espanaye hubiera sido por completo insuficiente para introducir el cuerpo de su hija en la chimenea, tal como fue encontrado, amén de que la naturaleza de las heridas observadas en su cadáver excluye toda idea de suicidio. El asesinato, pues, fue cometido por terceros, y a éstos pertenecían las voces que se escucharon mientras disputaban. Permítame ahora llamarle la atención, no sobre las declaraciones referentes a dichas voces, sino a algo peculiar en esas declaraciones. ¿No lo advirtió usted? Hice notar que, mientras todos los testigos coincidían en que la voz más ruda debía ser la de un francés, existían grandes desacuerdos sobre la voz más aguda o -como la calificó uno de ellos- la voz áspera. -Tal es el testimonio en sí -dijo Dupin-, pero no su peculiaridad. Usted no ha observado nada característico. Y, sin embargo, había algo que observar. Como bien ha dicho, los testigos coinciden sobre la voz ruda. Pero, con respecto a la voz aguda, la peculiaridad no consiste en que estén en desacuerdo, sino en que un italiano, un inglés, un español, un holandés y un francés han tratado de describirla, y cada uno de ellos se ha referido a una voz extranjera. Cada uno de ellos está seguro de que no se trata de la voz de un compatriota. Cada uno la vincula, no a la voz de una persona perteneciente a una nación cuyo idioma conoce, sino a la inversa. El francés supone que es la voz de un español, y agrega que “podría haber distinguido algunas palabras sí hubiera sabido español”. El holandés sostiene que se trata de un francés, pero nos enteramos de que como no habla francés, testimonió mediante un intérprete. El inglés piensa que se trata de la voz de un alemán, pero el testigo no comprende el alemán. El español “está seguro” de que se trata de un inglés, pero “juzga basándose en la entonación”, ya que no comprende el inglés. El italiano cree que es la voz de un ruso, pero nunca habló con un nativo de Rusia. Un segundo testigo francés difiere del primero y está seguro de que se trata de la voz de un italiano. No está familiarizado con la lengua italiana, pero al igual que el español, “está convencido por la entonación”. Ahora bien: ¡cuan extrañamente insólita tiene que haber sido esa voz para que pudieran reunirse semejantes testimonios! ¡Una voz en cuyos tonos los ciudadanos de las cinco grandes divisiones de Europa no pudieran reconocer nada familiar! Me dirá usted que podía tratarse de la voz de un asiático o un africano. Ni unos ni otros abundan en París, pero, sin negar esa posibilidad, me limitaré a llamarle la atención sobre tres puntos. Un testigo califica la voz de “áspera, más que aguda”. Otros dos señalan que era «precipitada y desigual». Ninguno de los testigos se refirió a palabras reconocibles, a sonidos que parecieran palabras. »No sé -continuó Dupin- la impresión que pudo haber causado hasta ahora en su entendimiento, pero no vacilo en decir que cabe extraer deducciones legítimas de esta parte del testimonio -la que se refiere a las voces ruda y aguda-, suficientes para crear una sospecha que debe de orientar todos los pasos futuros de la investigación del misterio. Digo «deducciones legítimas», sin expresar plenamente lo que pienso. Quiero dar a entender que las deducciones son las únicas que corresponden, y que la sospecha surge inevitablemente como resultado de las mismas. No le diré todavía cuál es esta sospecha. Pero tenga presente que, por lo que a mí se refiere, bastó para dar forma definida y tendencia determinada a mis investigaciones en el lugar del hecho. «Transportémonos ahora con la fantasía a esa habitación. ¿Qué buscaremos en primer lugar? Los medios de evasión empleados por los asesinos. Supongo que bien puedo decir que ninguno de los dos cree en acontecimientos sobrenaturales. Madame y mademoiselle L’Espanaye no fueron asesinadas por espíritus. Los autores del hecho eran de carne y hueso, y escaparon por medios materiales. ¿Cómo, pues? Afortunadamente, sólo hay una manera de razonar sobre este punto, y esa manera debe conducirnos a una conclusión definida. Examinemos uno por uno los posibles medios de escape. Resulta evidente que los asesinos se hallaban en el cuarto donde se encontró a mademoiselle L’Espanaye, o por lo menos en la pieza contigua, en momentos en que el grupo subía las escaleras. Vale decir que debemos buscar las salidas en esos dos aposentos. La policía ha levantado los pisos, los techos y la mampostería de las paredes en todas direcciones. Ninguna salida secreta pudo escapar a sus observaciones. Pero como no me fío de sus ojos, miré el lugar con los míos. Efectivamente, no había salidas secretas. Las dos puertas que comunican las habitaciones con el corredor estaban bien cerradas, con las llaves por dentro. Veamos ahora las chimeneas. Aunque de diámetro ordinario en los primeros ocho o diez pies por encima de los hogares, los tubos no permitirían más arriba el paso del cuerpo de un gato grande. Quedando así establecida la total imposibilidad de escape por las vías mencionadas nos vemos reducidos a las ventanas. Nadie podría haber huido por la del cuarto delantero, ya que la muchedumbre reunida lo hubiese visto. Los asesinos tienen que haber pasado, pues, por las de la pieza trasera. Llevados a esta conclusión de manera tan inequívoca, no nos corresponde, en nuestra calidad de razonadores, rechazarla por su aparente imposibilidad. Lo único que cabe hacer es probar que esas aparentes “imposibilidades” no son tales en realidad. »Hay dos ventanas en el aposento. Contra una de ellas no hay ningún mueble que la obstruya, y es claramente visible. La porción inferior de la otra queda oculta por la cabecera del pesado lecho, que ha sido arrimado a ella. La primera ventana apareció firmemente asegurada desde dentro. Resistió los más violentos esfuerzos de quienes trataron de levantarla. En el marco, a la izquierda, había una gran perforación de barreno, y en ella un solidísimo clavo hundido casi hasta la cabeza. Al examinar la otra ventana se vio que había un clavo colocado en forma similar; todos los esfuerzos por levantarla fueron igualmente inútiles. La policía, pues, se sintió plenamente segura de que la huida no se había producido por ese lado. Y, por tanto, consideró superfluo extraer los clavos y abrir las ventanas. »Mi examen fue algo más detallado, y eso por la razón que acabo de darle: allí era el caso de probar que todas las aparentes imposibilidades no eran tales en realidad. «Seguí razonando en la siguiente forma... a posteriori. Los asesinos escaparon desde una de esas ventanas. Por tanto, no pudieron asegurar nuevamente los marcos desde el interior, tal como fueron encontrados (consideración que, dado lo obvio de su carácter, interrumpió la búsqueda de la policía en ese terreno). Los marcos estaban asegurados. Es necesario, pues, que tengan una manera de asegurarse por sí mismos. La conclusión no admitía escapatoria. Me acerqué a la ventana que tenía libre acceso, extraje con alguna dificultad el clavo y traté de levantar el marco. Tal como lo había anticipado, resistió a todos mis esfuerzos. Comprendí entonces que debía de haber algún resorte oculto, y la corroboración de esta idea me convenció de que por lo menos mis premisas eran correctas, aunque el detalle referente a los clavos continuara siendo misterioso. Un examen detallado no tardó en revelarme el resorte secreto. Lo oprimí y, satisfecho de mi descubrimiento, me abstuve de levantar el marco. »Volví a poner el clavo en su sitio y lo observé atentamente. Una persona que escapa por la ventana podía haberla cerrado nuevamente, y el resorte habría asegurado el marco. Pero, ¿cómo reponer el clavo? La conclusión era evidente y estrechaba una vez más el campo de mis investigaciones. Los asesinos tenían que haber escapado por la otra ventana. Suponiendo, pues, que los resortes fueran idénticos en las dos ventanas, como parecía probable, necesariamente tenía que haber una diferencia entre los clavos, o por lo menos en su manera de estar colocados. Trepando al armazón de la cama, miré minuciosamente el marco de sostén de la segunda ventana. Pasé la mano por la parte posterior, descubriendo en seguida el resorte que, tal como había supuesto, era idéntico a su vecino. Miré luego el clavo. Era tan sólido como el otro y aparentemente estaba fijo de la misma manera y hundido casi hasta la cabeza. »Pensará usted que me sentí perplejo, pero si así fuera no ha comprendido la naturaleza de mis inducciones. Para usar una frase deportiva, hasta entonces no había cometido falta. No había perdido la pista un solo instante. Los eslabones de la cadena no tenían ninguna falla. Había perseguido el secreto hasta su última conclusión: y esa conclusión era el clavo. Ya he dicho que tenía todas las apariencias de su vecino de la otra ventana; pero el hecho, por más concluyente que pareciera, resultaba de una absoluta nulidad comparado con la consideración de que allí, en ese punto, se acababa el hilo conductor. “Tiene que haber algo defectuoso en el clavo”, pensé. Al tocarlo, su cabeza quedó entre mis dedos juntamente con un cuarto de pulgada de la espiga. El resto de la espiga se hallaba dentro del agujero, donde se había roto. La fractura era muy antigua, pues los bordes aparecían herrumbrados, y parecía haber sido hecho de un martillazo, que había hundido parcialmente la cabeza del clavo en el marco inferior de la ventana. Volví a colocar cuidadosamente la parte de la cabeza en el lugar de donde la había sacado, y vi que el clavo daba la exacta impresión de estar entero; la fisura resultaba invisible. Apretando el resorte, levanté ligeramente el marco; la cabeza del clavo subió con él, sin moverse de su lecho. Cerré la ventana, y el clavo dio otra vez la impresión de estar dentro. »Hasta ahora, el enigma quedaba explicado. El asesino había huido por la ventana que daba a la cabecera del lecho. Cerrándose por sí misma (o quizá ex profeso) la ventana había quedado asegurada por su resorte. Y la resistencia ofrecida por éste había inducido a la policía a suponer que se trataba del clavo, dejando así de lado toda investigación suplementaria. »La segunda cuestión consiste en el modo del descenso. Mi paseo con usted por la parte trasera de la casa me satisfizo al respecto. A unos cinco pies y medio de la ventana en cuestión corre una varilla de pararrayos. Desde esa varilla hubiera resultado imposible alcanzar la ventana, y mucho menos introducirse por ella. Observé, sin embargo, que las persianas del cuarto piso pertenecen a esa curiosa especie que los carpinteros parisienses denominan ferrades; es un tipo rara vez empleado en la actualidad, pero que se ve con frecuencia en casas muy viejas de Lyon y Bordeaux. Se las fabrica como una puerta ordinaria (de una sola hoja, y no de doble batiente), con la diferencia de que la parte inferior tiene celosías o tablillas que ofrecen excelente asidero para las manos. En este caso las persianas alcanzan un ancho de tres pies y medio. Cuando las vimos desde la parte posterior de la casa, ambas estaban entornadas, es decir, en ángulo recto con relación a la pared. Es probable que también los policías hayan examinado los fondos del edificio; pero, si así lo hicieron, miraron las ferrades en el ángulo indicado, sin darse cuenta de su gran anchura; por lo menos no la tomaron en cuenta. Sin duda, seguros de que por esa parte era imposible toda fuga, se limitaron a un examen muy sumario. Para mí, sin embargo, era claro que si se abría del todo la persiana correspondiente a la ventana situada sobre el lecho, su borde quedaría a unos dos pies de la varilla del pararrayos. También era evidente que, desplegando tanta agilidad como coraje, se podía llegar hasta la ventana trepando por la varilla. Estirándose hasta una distancia de dos pies y medio (ya que suponemos la persiana enteramente abierta), un ladrón habría podido sujetarse firmemente de las tablillas de la celosía. Abandonando entonces su sostén en la varilla, afirmando los pies en la pared y lanzándose vigorosamente hacia adelante habría podido hacer girar la persiana hasta que se cerrara; si suponemos que la ventana estaba abierta en este momento, habría logrado entrar así en la habitación. »Le pido que tenga especialmente en cuenta que me refiero a un insólito grado de vigor, capaz de llevar a cabo una hazaña tan azarosa y difícil. Mi intención consiste en demostrarle, primeramente, que el hecho pudo ser llevado a cabo; pero, en segundo lugar, y muy especialmente, insisto en llamar su atención sobre el carácter extraordinario, casi sobrenatural, de ese vigor capaz de cosa semejante. »Usando términos judiciales, usted me dirá sin duda que para «redondear mi caso» debería subestimar y no poner de tal modo en evidencia la agilidad que se requiere para dicha proeza. Pero la práctica de los tribunales no es la de la razón. Mi objetivo final es tan sólo la verdad. Y mi propósito inmediato consiste en inducirlo a que yuxtaponga la insólita agilidad que he mencionado a esa voz tan extrañamente aguda (o áspera) y desigual sobre cuya nacionalidad no pudieron ponerse de acuerdo los testigos y en cuyos acentos no se logró distinguir ningún vocablo articulado. Al oír estas palabras pasó por mi mente una vaga e informe concepción de lo que quería significar Dupin. Me pareció estar a punto de entender, pero sin llegar a la comprensión, así como a veces nos hallamos a punto de recordar algo que finalmente no se concreta. Pero mi amigo seguía hablando. -Habrá notado usted -dijo- que he pasado de la cuestión de la salida de la casa a la del modo de entrar en ella. Era mi intención mostrar que ambas cosas se cumplieron en la misma forma y en el mismo lugar. Volvamos ahora al interior del cuarto y examinemos lo que allí aparece. Se ha dicho que los cajones de la cómoda habían sido saqueados, aunque quedaron en ellos numerosas prendas. Esta conclusión es absurda. No pasa de una simple conjetura, bastante tonta por lo demás. ¿Cómo podemos asegurar que las ropas halladas en los cajones no eran las que éstos contenían habitualmente? Madame L’Espanaye y su hija llevaban una vida muy retirada, no veían a nadie, salían raras veces, y pocas ocasiones se les presentaban de cambiar de tocado. Lo que se encontró en los cajones era de tan buena calidad como cualquiera de los efectos que poseían las damas. Si un ladrón se llevó una parte, ¿por qué no tomó lo mejor... por qué no se llevó todo? En una palabra: ¿por qué abandonó cuatro mil francos en oro, para cargarse con un hato de ropa? El oro fue abandonado. La suma mencionada por monsieur Mignaud, el banquero, apareció en su casi totalidad en los sacos tirados por el suelo. Le pido, por tanto, que descarte de sus pensamientos la desatinada idea de un móvil, nacida en el cerebro de los policías por esa parte del testimonio que se refiere al dinero entregado en la puerta de la casa. Coincidencias diez veces más notables que ésta (la entrega del dinero y el asesinato de sus poseedores tres días más tarde) ocurren a cada hora de nuestras vidas sin que nos preocupemos por ellas. En general, las coincidencias son grandes obstáculos en el camino de esos pensadores que todo lo ignoran de la teoría de las probabilidades, esa teoría a la cual los objetivos más eminentes de la investigación humana deben los más altos ejemplos. En esta instancia, si el oro hubiese sido robado, el hecho de que la suma hubiese sido entregada tres días antes habría constituido algo más que una coincidencia. Antes bien, hubiera corroborado la noción de un móvil. Pero, dadas las verdaderas circunstancias del caso, si hemos de suponer que el oro era el móvil del crimen, tenemos entonces que admitir que su perpetrador era lo bastante indeciso y lo bastante estúpido como para olvidar el oro y el móvil al mismo tiempo. »Teniendo, pues, presentes los puntos sobre los cuales he llamado su atención -la voz singular, la insólita agilidad y la sorprendente falta de móvil en un asesinato tan atroz como éste-, echemos una ojeada a la carnicería en sí. Estamos ante una mujer estrangulada por la presión de unas manos e introducida en el cañón de la chimenea con la cabeza hacia abajo. Los asesinos ordinarios no emplean semejantes métodos. Y mucho menos esconden al asesinado en esa forma. En el hecho de introducir el cadáver en la chimenea admitirá usted que hay algo excesivamente inmoderado, algo por completo inconciliable con nuestras nociones sobre los actos humanos, incluso si suponemos que su autor es el más depravado de los hombres. Piense, asimismo, en la fuerza prodigiosa que hizo falta para introducir el cuerpo hacia arriba, cuando para hacerlo descender fue necesario el concurso de varias personas. »Volvámonos ahora a las restantes señales que pudo dejar ese maravilloso vigor. En el hogar de la chimenea se hallaron espesos (muy espesos) mechones de cabello humano canoso. Habían sido arrancados de raíz. Bien sabe usted la fuerza que se requiere para arrancar en esa forma veinte o treinta cabellos. Y además vio los mechones en cuestión tan bien como yo. Sus raíces (cosa horrible) mostraban pedazos del cuero cabelludo, prueba evidente de la prodigiosa fuerza ejercida para arrancar quizá medio millón de cabellos de un tirón. La garganta de la anciana señora no solamente estaba cortada, sino que la cabeza había quedado completamente separada del cuerpo; el instrumento era una simple navaja. Lo invito a considerar la brutal ferocidad de estas acciones. No diré nada de las contusiones que presentaba el cuerpo de Madame L’Espanaye. Monsieur Dumas y su valioso ayudante, monsieur Etienne, han decidido que fueron producidas por un instrumento contundente, y hasta ahí la opinión de dichos caballeros es muy correcta. El instrumento contundente fue evidentemente el pavimento de piedra del patio, sobre el cual cayó la víctima desde la ventana que da sobre la cama. Por simple que sea, esto escapó a la policía por la misma razón que se les escapó el ancho de las persianas: frente a la presencia de clavos se quedaron ciegos ante la posibilidad de que las ventanas hubieran sido abiertas alguna vez. »Si ahora, en adición a estas cosas, ha reflexionado usted adecuadamente sobre el extraño desorden del aposento, hemos llegado al punto de poder combinar las nociones de una asombrosa agilidad, una fuerza sobrehumana, una ferocidad brutal, una carnicería sin motivo, una grotesquerie en el horror por completo ajeno a lo humano, y una voz de tono extranjero para los oídos de hombres de distintas nacionalidades y privada de todo silabeo inteligible. ¿Qué resultado obtenemos? ¿Qué impresión he producido en su imaginación? Al escuchar las preguntas de Dupin sentí que un estremecimiento recorría mi cuerpo. -Un maníaco es el autor del crimen -dije-. Un loco furioso escapado de alguna maison de santé de la vecindad. -En cierto sentido -dijo Dupin-, su idea no es inaplicable. Pero, aun en sus más salvajes paroxismos, las voces de los locos jamás coinciden con esa extraña voz escuchada en lo alto. Los locos pertenecen a alguna nación, y, por más incoherentes que sean sus palabras, tienen, sin embargo, la coherencia del silabeo. Además, el cabello de un loco no es como el que ahora tengo en la mano. Arranqué este pequeño mechón de entre los dedos rígidamente apretados de madame L’Espanaye. ¿Puede decirme qué piensa de ellos? -¡Dupin... este cabello es absolutamente extraordinario...! ¡No es cabello humano! -grité, trastornado por completo. -No he dicho que lo fuera -repuso mi amigo-. Pero antes de que resolvamos este punto, le ruego que mire el bosquejo que he trazado en este papel. Es un facsímil de lo que en una parte de las declaraciones de los testigos se describió como «contusiones negruzcas, y profundas huellas de uñas» en la garganta de mademoiselle L’Espanaye, y en otra (declaración de los señores Dumas y Etienne) como «una serie de manchas lívidas que, evidentemente, resultaban de la presión de unos dedos». «Notará usted -continuó mi amigo, mientras desplegaba el papel- que este diseño indica una presión firme y fija. No hay señal alguna de deslizamiento. Cada dedo mantuvo (probablemente hasta la muerte de la víctima) su terrible presión en el sitio donde se hundió primero. Le ruego ahora que trate de colocar todos sus dedos a la vez en las respectivas impresiones, tal como aparecen en el dibujo. Lo intenté sin el menor resultado. -Quizá no estemos procediendo debidamente -dijo Dupin-. El papel es una superficie plana, mientras que la garganta humana es cilíndrica. He aquí un rodillo de madera, cuya circunferencia es aproximadamente la de una garganta. Envuélvala con el dibujo y repita el experimento. Así lo hice, pero las dificultades eran aún mayores. -Esta marca -dije- no es la de una mano humana. -Lea ahora -replicó Dupin- este pasaje de Cuvier. Era una minuciosa descripción anatómica y descriptiva del gran orangután leonado de las islas de la India oriental. La gigantesca estatura, la prodigiosa fuerza y agilidad, la terrible ferocidad y las tendencias imitativas de estos mamíferos son bien conocidas. Instantáneamente comprendí todo el horror del asesinato. -La descripción de los dedos -dije al terminar la lectura-concuerda exactamente con este dibujo. Sólo un orangután, entre todos los animales existentes, es capaz de producir las marcas que aparecen en su diseño. Y el mechón de pelo coincide en un todo con el pelaje de la bestia descrita por Cuvier. De todas maneras, no alcanzo a comprender los detalles de este aterrador misterio. Además, se escucharon dos voces que disputaban y una de ellas era, sin duda, la de un francés. -Cierto, Y recordará usted que, casi unánimemente, los testigos declararon haber oído decir a esa voz las palabras: Mon Dieu! Dadas las circunstancias, uno de los testigos (Montani, el confitero) acertó al sostener que la exclamación tenía un tono de reproche o reconvención. Sobre esas dos palabras, pues, he apoyado todas mis esperanzas de una solución total del enigma. Un francés estuvo al tanto del asesinato. Es posible -e incluso muy probable- que fuera inocente de toda participación en el sangriento episodio. El orangután pudo habérsele escapado. Quizá siguió sus huellas hasta la habitación; pero, dadas las terribles circunstancias que se sucedieron, le fue imposible capturarlo otra vez. El animal anda todavía suelto. No continuaré con estas conjeturas (pues no tengo derecho a darles otro nombre), ya que las sombras de reflexión que les sirven de base poseen apenas suficiente profundidad para ser alcanzadas por mi intelecto, y no pretenderé mostrarlas con claridad a la inteligencia de otra persona. Las llamaremos conjeturas, pues, y nos referiremos a ellas como tales. Si el francés en cuestión es, como lo supongo, inocente de tal atrocidad, este aviso que deje anoche cuando volvíamos a casa en las oficinas de Le Monde (un diario consagrado a cuestiones marítimas y muy leído por los navegantes) lo hará acudir a nuestra casa. Me alcanzó un papel, donde leí: CAPTURADO.-En el Bois de Boulogne, en la mañana del... (la mañana del asesinato), se ha capturado un gran orangután leonado de la especie de Borneo. Su dueño (de quien se sabe que es un marinero perteneciente a un barco maltés) puede reclamarlo, previa identificación satisfactoria y pago de los gastos resultantes de su captura y cuidado. Presentarse al número... calle... Faubourg Saint-Germain... tercer piso. -Pero, ¿cómo es posible -pregunté- que sepa usted que el hombre es un marinero y que pertenece a un barco maltes? -No lo sé -dijo Dupin- y no estoy seguro de ello. Pero he aquí un trocito de cinta que, a juzgar por su forma y su grasienta condición, debió de ser usado para atar el pelo en una de esas largas queues de que tan orgullosos se muestran los marineros. Además, el nudo pertenece a esa clase que pocas personas son capaces de hacer, salvo los marinos, y es característico de los malteses. Encontré esta cinta al pie de la varilla del pararrayos. Imposible que perteneciera a una de las víctimas. De todos modos, si me equivoco al deducir de la cinta que el francés era un marinero perteneciente a un barco maltes, no he causado ningún daño al estamparlo en el aviso. Si me equivoco, el hombre pensará que me he confundido por alguna razón que no se tomará el trabajo de averiguar. Pero si estoy en lo cierto, hay mucho de ganado. Conocedor, aunque inocente de los asesinatos, el francés vacilará, como es natural, antes de responder al aviso y reclamar el orangután. He aquí cómo razonará: «Soy inocente y pobre; mi orangután es muy valioso y para un hombre como yo representa una verdadera fortuna. ¿Por qué perderlo a causa de una tonta aprensión? Está ahí, a mi alcance. Lo han encontrado en el Bois de Boulogne, a mucha distancia de la escena del crimen. ¿Cómo podría sospechar alguien que ese animal es el culpable? La policía está desorientada y no ha podido encontrar la más pequeña huella. Si llegaran a seguir la pista del mono, les será imposible probar que supe algo de los crímenes o echarme alguna culpa como testigo de ellos. Además, soy conocido. El redactor del aviso me designa como dueño del animal. Ignoro hasta dónde llega su conocimiento. Si renuncio a reclamar algo de tanto valor, que se sabe de mi pertenencia, las sospechas recaerán, por lo menos, sobre el animal. Contestaré al aviso, recobraré el orangután y lo tendré encerrado hasta que no se hable más del asunto.» En ese momento oímos pasos en la escalera. -Prepare las pistolas -dijo Dupin-, pero no las use ni las exhiba hasta que le haga una seña. La puerta de entrada de la casa había quedado abierta y el visitante había entrado sin llamar, subiendo algunos peldaños de la escalera. Pero, de pronto, pareció vacilar y lo oímos bajar. Dupin corría ya a la puerta cuando advertimos que volvía a subir. Esta vez no vaciló, sino que, luego de trepar decididamente la escalera, golpeó en nuestra puerta. -¡Adelante! -dijo Dupin con voz cordial y alegre. El hombre que entró era, con toda evidencia, un marino, alto, robusto y musculoso, con un semblante en el que cierta expresión audaz no resultaba desagradable. Su rostro, muy atezado, aparecía en gran parte oculto por las patillas y los bigotes. Traía consigo un grueso bastón de roble, pero al parecer ésa era su única arma. Inclinóse torpemente, dándonos las buenas noches en francés; a pesar de un cierto acento suizo de Neufchatel, se veía que era de origen parisiense. -Siéntese usted, amigo mío -dijo Dupin-. Supongo que viene en busca del orangután. Palabra, se lo envidio un poco; es un magnífico animal, que presumo debe de tener gran valor. ¿Qué edad le calcula usted? El marinero respiró profundamente, con el aire de quien se siente aliviado de un peso intolerable, y contestó con tono reposado: -No podría decirlo, pero no tiene más de cuatro o cinco años. ¿Lo guarda usted aquí? -¡Oh, no! Carecemos de lugar adecuado. Está en una caballeriza de la rue Dubourg, cerca de aquí. Podría usted llevárselo mañana por la mañana. Supongo que estará en condiciones de probar su derecho de propiedad. -Por supuesto que sí, señor. -Lamentaré separarme de él -dijo Dupin. -No quisiera que usted se hubiese molestado por nada -declaró el marinero-. Estoy dispuesto a pagar una recompensa por el hallazgo del animal. Una suma razonable, se entiende. -Pues bien -repuso mi amigo-, eso me parece muy justo. Déjeme pensar: ¿qué le pediré? ¡Ah, ya sé! He aquí cuál será mi recompensa: me contará usted todo lo que sabe sobre esos crímenes en la rue Morgue. Dupin pronunció las últimas palabras en voz muy baja y con gran tranquilidad. Después, con igual calma, fue hacia la puerta, la cerró y guardó la llave en el bolsillo. Sacando luego una pistola, la puso sin la menor prisa sobre la mesa. El rostro del marinero enrojeció como si un acceso de sofocación se hubiera apoderado de él. Levantándose, aferró su bastón, pero un segundo después se dejó caer de nuevo en el asiento, temblando violentamente y pálido como la muerte. No dijo una palabra. Lo compadecí desde lo más profundo de mi corazón. -Amigo mío, se está usted alarmando sin necesidad -dijo cordialmente Dupin-. Le aseguro que no tenemos intención de causarle el menor daño. Lejos de nosotros querer perjudicarlo: le doy mi palabra de caballero y de francés. Estoy perfectamente enterado de que es usted inocente de las atrocidades de la rue Morgue. Pero sería inútil negar que, en cierto modo, se halla implicado en ellas. Fundándose en lo que le he dicho, supondrá que poseo medios de información sobre este asunto, medios que le sería imposible imaginar. El caso se plantea de la siguiente manera: usted no ha cometido nada que no debiera haber cometido, nada que lo haga culpable. Ni siquiera se le puede acusar de robo, cosa que pudo llevar a cabo impunemente. No tiene nada que ocultar ni razón para hacerlo. Por otra parte, el honor más elemental lo obliga a confesar todo lo que sabe. Hay un hombre inocente en la cárcel, acusado de un crimen cuyo perpetrador puede usted denunciar. Mientras Dupin pronunciaba estas palabras, el marinero había recobrado en buena parte su compostura, aunque su aire decidido del comienzo habíase desvanecido por completo. -¡Dios venga en mi ayuda! -dijo, después de una pausa-. Sí, le diré todo lo que sé sobre este asunto, aunque no espero que crea ni la mitad de lo que voy a contarle... ¡Estaría loco si pensara que van a creerme! Y, sin embargo, soy inocente, y lo confesaré todo aunque me cueste la vida. En sustancia, lo que nos dijo fue lo siguiente: Poco tiempo atrás, había hecho un viaje al archipiélago índico. Un grupo del que formaba parte desembarcó en Borneo y penetró en el interior a fin de hacer una excursión placentera. Entre él y un compañero capturaron al orangután. Como su compañero falleciera, quedó dueño único del animal. Después de considerables dificultades, ocasionadas por la indomable ferocidad de su cautivo durante el viaje de vuelta, logró finalmente encerrarlo en su casa de París, donde, para aislarlo de la incómoda curiosidad de sus vecinos, lo mantenía cuidadosamente recluido, mientras el animal curaba de una herida en la pata que se había hecho con una astilla a bordo del buque. Una vez curado, el marinero estaba dispuesto a venderlo. Una noche, o más bien una madrugada, en que volvía de una pequeña juerga de marineros, nuestro hombre se encontró con que el orangután había penetrado en su dormitorio, luego de escaparse de la habitación contigua donde su captor había creído tenerlo sólidamente encerrado. Navaja en mano y embadurnado de jabón, habíase sentado frente a un espejo y trataba de afeitarse, tal como, sin duda, había visto hacer a su amo espiándolo por el ojo de la cerradura. Aterrado al ver arma tan peligrosa en manos de un animal que, en su ferocidad, era harto capaz de utilizarla, el marinero se quedó un instante sin saber qué hacer. Por lo regular, lograba contener al animal, aun en sus arrebatos más terribles, con ayuda de un látigo, y pensó acudir otra vez a ese recurso. Pero al verlo, el orangután se lanzó de un salto a la puerta, bajó las escaleras y, desde ellas, saltando por una ventana que desgraciadamente estaba abierta, se dejó caer a la calle. Desesperado, el francés se precipitó en su seguimiento. Navaja en mano, el mono se detenía para mirar y hacer muecas a su perseguidor, dejándolo acercarse casi hasta su lado. Entonces echaba a correr otra vez. Siguió así la caza durante largo tiempo. Las calles estaban profundamente tranquilas, pues eran casi las tres de la madrugada. Al atravesar el pasaje de los fondos de la rue Morgue, la atención del fugitivo se vio atraída por la luz que salía de la ventana abierta del aposento de madame L’Espanaye, en el cuarto piso de su casa. Precipitándose hacia el edificio, descubrió la varilla del pararrayos, trepó por ella con inconcebible agilidad, aferró la persiana que se hallaba completamente abierta y pegada a la pared, y en esta forma se lanzó hacia adelante hasta caer sobre la cabecera de la cama. Todo esto había ocurrido en menos de un minuto. Al saltar en la habitación, las patas del orangután rechazaron nuevamente la persiana, la cual quedó abierta. El marinero, a todo esto, se sentía tranquilo y preocupado al mismo tiempo. Renacían sus esperanzas de volver a capturar a la bestia, ya que le sería difícil escapar de la trampa en que acababa de meterse, salvo que bajara otra vez por el pararrayos, ocasión en que sería posible atraparlo. Por otra parte, se sentía ansioso al pensar en lo que podría estar haciendo en la casa. Esta última reflexión indujo al hombre a seguir al fugitivo. Para un marinero no hay dificultad en trepar por una varilla de pararrayos; pero, cuando hubo llegado a la altura de la ventana, que quedaba muy alejada a su izquierda, no pudo seguir adelante; lo más que alcanzó fue a echarse a un lado para observar el interior del aposento. Apenas hubo mirado, estuvo a punto de caer a causa del horror que lo sobrecogió. Fue en ese momento cuando empezaron los espantosos alaridos que arrancaron de su sueño a los vecinos de la rue Morgue. Madame L’Espanaye y su hija, vestidas con sus camisones de dormir, habían estado aparentemente ocupadas en arreglar algunos papeles en la caja fuerte ya mencionada, la cual había sido corrida al centro del cuarto. Hallábase abierta, y a su lado, en el suelo, los papeles que contenía. Las víctimas debían de haber estado sentadas dando la espalda a la ventana, y, a juzgar por el tiempo transcurrido entre la entrada de la bestia y los gritos, parecía probable que en un primer momento no hubieran advertido su presencia. El golpear de la persiana pudo ser atribuido por ellas al viento. En el momento en que el marinero miró hacia el interior del cuarto, el gigantesco animal había aferrado a madame L’Espanaye por el cabello (que la dama tenía suelto, como si se hubiera estado peinando) y agitaba la navaja cerca de su cara imitando los movimientos de un barbero. La hija yacía postrada e inmóvil, víctima de un desmayo. Los gritos y los esfuerzos de la anciana señora, durante los cuales le fueron arrancados los mechones de la cabeza, tuvieron por efecto convertir los propósitos probablemente pacíficos del orangután en otros llenos de furor. Con un solo golpe de su musculoso brazo separó casi completamente la cabeza del cuerpo de la víctima. La vista de la sangre transformó su cólera en frenesí. Rechinando los dientes y echando fuego por los ojos, saltó sobre el cuerpo de la joven y, hundiéndole las terribles garras en la garganta, las mantuvo así hasta que hubo expirado. Las furiosas miradas de la bestia cayeron entonces sobre la cabecera del lecho, sobre el cual el rostro de su amo, paralizado por el horror, alcanzaba apenas a divisarse. La furia del orangután, que, sin duda, no olvidaba el temido látigo, se cambió instantáneamente en miedo. Seguro de haber merecido un castigo, pareció deseoso de ocultar sus sangrientas acciones, y se lanzó por el cuarto lleno de nerviosa agitación, echando abajo y rompiendo los muebles a cada salto y arrancando el lecho de su bastidor. Finalmente se apoderó del cadáver de mademoiselle L’Espanaye y lo metió en el cañón de la chimenea, tal como fue encontrado luego, tomó luego el de la anciana y lo tiró de cabeza por la ventana. En momentos en que el mono se acercaba a la ventana con su mutilada carga, el marinero se echó aterrorizado hacia atrás y, deslizándose sin precaución alguna hasta el suelo, corrió inmediatamente a su casa, temeroso de las consecuencias de semejante atrocidad y olvidando en su terror toda preocupación por la suerte del orangután. Las palabras que los testigos oyeron en la escalera fueron las exclamaciones de espanto del francés, mezcladas con los diabólicos sonidos que profería la bestia. Poco me queda por agregar. El orangután debió de escapar por la varilla del pararrayos un segundo antes de que la puerta fuera forzada. Sin duda, cerró la ventana a su paso. Más tarde fue capturado por su mismo dueño, quien lo vendió al Jardin des Plantes en una elevada suma. Lebon fue puesto en libertad inmediatamente después que hubimos narrado todas las circunstancias del caso -con algunos comentarios por parte de Dupin- en el bureau del prefecto de policía. Este funcionario, aunque muy bien dispuesto hacia mi amigo, no pudo ocultar del todo el fastidio que le producía el giro que había tomado el asunto, y deslizó uno o dos sarcasmos sobre la conveniencia de que cada uno se ocupara de sus propios asuntos. -Déjelo usted hablar -me dijo Dupin, que no se había molestado en replicarle-. Deje que se desahogue; eso aliviará su conciencia. Me doy por satisfecho con haberlo derrotado en su propio terreno. De todos modos, el hecho de que haya fracasado en la solución del misterio no es ninguna razón para asombrarse; en verdad, nuestro amigo el prefecto es demasiado astuto para ser profundo. No hay fibra en su ciencia: mucha cabeza y nada de cuerpo, como las imágenes de la diosa Laverna, o, a lo sumo, mucha cabeza y lomos, como un bacalao. Pero después de todo es un buen hombre. Lo estimo especialmente por cierta forma maestra de gazmoñería, a la cual debe su reputación. Me refiero a la manera que tiene de nier ce qui est, et d’ expliquer ce qui n’est pas. FIN El gato negro No espero ni pido que alguien crea en el extraño aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple, sucintamente y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y, por fin, me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que barrocos. Más adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes; una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré, una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales, y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo, y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y, cuando llegué a la virilidad, se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan que me moleste en explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdía oportunidad de procurarme los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y sólo menciono la cosa porque acabo de recordarla. Plutón -tal era el nombre del gato- se había convertido en mi favorito y mi camarada. Sólo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales (enrojezco al confesarlo) mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Intemperancia. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué, incluso, a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No sólo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro cuando, por casualidad o movidos por el afecto, se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad, empero, se agravaba -pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol?-, y finalmente el mismo Plutón, que ya estaba viejo y, por tanto, algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volvía a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero, asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo; una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y, deliberadamente, le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abraso, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido; pero mi sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba a interesar al alma. Una vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato, entretanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba, como de costumbre, por la casa, aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación. Y entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta a este espíritu; y, sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo cien veces en momentos en que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente, que enfrenta descaradamente al buen sentido, una tendencia a transgredir lo que constituye la Ley por el solo hecho de serlo? Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final. Y el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar y, finalmente, a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol; lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón; lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo; lo ahorqué porque sabía que, al hacerlo, cometía un pecado, un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla -si ello fuera posible- más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción me despertaron gritos de: "¡Incendio!" Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción. Pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor, situado en el centro de la casa, y contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. El enlucido había quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuí a su reciente aplicación. Una densa muchedumbre habíase reunido frente a la pared y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras "¡extraño!, ¡curioso!" y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme vi que en la blanca superficie, grabada como un bajorrelieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición -ya que no podía considerarla otra cosa- me sentí dominado por el asombro y el terror. Pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma del incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín: alguien debió de cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda, habían tratado de despertarme en esa forma. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enlucido recién aplicado, cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoniaco del cadáver, produjo la imagen que acababa de ver. Si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón, ya que no mi conciencia, sobre el extraño episodio, lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude librarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar, en los viles antros que habitualmente frecuentaba, algún otro de la misma especie y apariencia que pudiera ocupar su lugar. Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de ginebra que constituían el principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y la toqué con la mano. Era un gato negro muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual a éste, salvo un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una vasta aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Al sentirse acariciado se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza, se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones. Acababa, pues, de encontrar el animal que precisamente andaba buscando. De inmediato, propuse su compra al tabernero, pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había visto antes ni sabía nada de él. Continué acariciando al gato y, cuando me disponía a volver a casa, el animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una y otra vez para inclinarme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró a ella de inmediato y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado, pero -sin que pueda decir cómo ni por qué- su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente, el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio. Evitaba encontrarme con el animal; un resto de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad de antaño me vedaban maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de hacerlo víctima de cualquier violencia; pero gradualmente -muy gradualmente- llegué a mirarlo con inexpresable odio y a huir en silencio de su detestable presencia, como si fuera una emanación de la peste. Lo que, sin duda, contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir, a la mañana siguiente de haberlo traído a casa, que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. Esta circunstancia fue precisamente la que lo hizo más grato a mi mujer, quien, como ya dije, poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que alguna vez habían sido mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y más puros. El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado que mi aversión. Seguía mis pasos con una pertinencia que me costaría hacer entender al lector. Dondequiera que me sentara venía a ovillarse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas, prodigándome sus odiosas caricias. Si echaba a caminar, se metía entre mis pies, amenazando con hacerme caer, o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mis ropas, para poder trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo -quiero confesarlo ahora mismo- por un espantoso temor al animal. Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico y, sin embargo, me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer, sí, aún en esta celda de criminales me siento casi avergonzado de reconocer que el terror, el espanto que aquel animal me inspiraba, era intensificado por una de las más insensatas quimeras que sería dado concebir. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual ya he hablado, y que constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, me había parecido al principio de forma indefinida; pero gradualmente, de manera tan imperceptible que mi razón luchó durante largo tiempo por rechazarla como fantástica, la mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa precisión. Representaba ahora algo que me estremezco al nombrar, y por ello odiaba, temía y hubiera querido librarme del monstruo si hubiese sido capaz de atreverme; representaba, digo, la imagen de una cosa atroz, siniestra..., ¡la imagen del patíbulo! ¡Oh lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte! Me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas. ¡Pensar que una bestia, cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente, una bestia era capaz de producir tan insoportable angustia en un hombre creado a imagen y semejanza de Dios! ¡Ay, ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del reposo! De día, aquella criatura no me dejaba un instante solo; de noche, despertaba hora a hora de los más horrorosos sueños, para sentir el ardiente aliento de la cosa en mi rostro y su terrible peso -pesadilla encarnada de la que no me era posible desprenderme- apoyado eternamente sobre mi corazón. Bajo el agobio de tormentos semejantes, sucumbió en mí lo poco que me quedaba de bueno. Sólo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad; los más tenebrosos, los más perversos pensamientos. La melancolía habitual de mi humor creció hasta convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad; y mi pobre mujer, que de nada se quejaba, llegó a ser la habitual y paciente víctima de los repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera a que me abandonaba. Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces habían detenido mi mano, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una rabia más que demoníaca, me zafé de su abrazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies. Cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de casa, tanto de día como de noche, sin correr el riesgo de que algún vecino me observara. Diversos proyectos cruzaron mi mente. Por un momento pensé en descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos. Luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Pensé también si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio o meterlo en un cajón, como si se tratara de una mercadería común, y llamar a un mozo de cordel para que lo retirara de casa. Pero, al fin, di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco resistente y estaban recién revocados con un mortero ordinario, que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer. Además, en una de las paredes se veía la saliencia de una falsa chimenea, la cual había sido rellenada y tratada de manera semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar los ladrillos en esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, de manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso. No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y, luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en esa posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original. Después de procurarme argamasa, arena y cerda, preparé un enlucido que no se distinguía del anterior y revoqué cuidadosamente el nuevo enladrillado. Concluida la tarea, me sentí seguro de que todo estaba bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido hasta el menor fragmento de material suelto. Miré en torno, triunfante, y me dije: "Aquí, por lo menos, no he trabajado en vano". Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia, pues al final me había decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiera surgido ante mí, su destino habría quedado sellado, pero, por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no cambiara mi humor. Imposible describir o imaginar el profundo, el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho. No se presentó aquella noche, y así, por primera vez desde su llegada a la casa, pude dormir profunda y tranquilamente; sí, pude dormir, aun con el peso del crimen sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día y mi atormentador no volvía. Una vez más respiré como un hombre libre. ¡Aterrado, el monstruo había huido de casa para siempre! ¡Ya no volvería a contemplarlo! Gozaba de una suprema felicidad, y la culpa de mi negra acción me preocupaba muy poco. Se practicaron algunas averiguaciones, a las que no me costó mucho responder. Incluso hubo una perquisición en la casa; pero, naturalmente, no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura me parecía asegurada. Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era impenetrable, no sentí la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen. No dejaron hueco ni rincón sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. Los seguí sin que me temblara un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente, como el de aquel que duerme en la inocencia. Me paseé de un lado al otro del sótano. Había cruzado los brazos sobre el pecho y andaba tranquilamente de aquí para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y se disponían a marcharse. La alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla. Ardía en deseos de decirles, por lo menos, una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. -Caballeros -dije, por fin, cuando el grupo subía la escalera-, me alegro mucho de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida... (En mi frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad, casi no me daba cuenta de mis palabras). Repito que es una casa de excelente construcción. Estas paredes... ¿ya se marchan ustedes, caballeros?... tienen una gran solidez. Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared del enladrillado tras de la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón. ¡Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio! Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido, sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, anormal, como inhumano, un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo, como sólo puede haber brotado en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa de vértigo, fui tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror. Luego, una docena de robustos brazos atacaron la pared, que cayó de una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delatadora me entregaba al verdugo. ¡Había emparedado al monstruo en la tumba! El corazón delator ¡Es cierto! Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco, entonces? Escuchen... y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez; pero, una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito. Ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. ¡Sí, eso fue! Tenía un ojo semejante al de un buitre... Un ojo celeste, y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco. Pero los locos no saben nada. En cambio... ¡Si hubieran podido verme! ¡Si hubieran podido ver con qué habilidad procedí! ¡Con qué cuidado... con qué previsión... con qué disimulo me puse a la obra! Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las doce, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría... ¡oh, tan suavemente! Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. ¡Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza! La movía lentamente... muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente... ¡oh, tan cautelosamente! Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna (pues crujían las bisagras), la iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante siete largas noches... cada noche, a las doce... pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las doce, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. ¡Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos! Me reí entre dientes ante esta idea, y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás... pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones; yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguí empujando suavemente, suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho, gritando: -¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando... tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena... ¡oh, no! Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las doce, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba: "No es más que el viento en la chimenea... o un grillo que chirrió una sola vez". Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la Muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo movía a sentir aunque no podía verla ni oírla-, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice -no pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado-, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, abierto de par en par... y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es sólo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. ¡Cada vez más fuerte, más fuerte! ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquél me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. ¡Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte! Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí... ¡Algún vecino podía escuchar aquel sonido! ¡La hora del viejo había sonado! Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez... nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero, durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano -ni siquiera el suyohubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar... ninguna mancha... ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo... ¡ja, ja! Cuando hube terminado mi tarea eran las cuatro de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora? Hallé a tres caballeros, que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los tres agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues... ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran, a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Mas, al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos; pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso; seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara... hasta que, al fin, me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba... ¿y que podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso..., un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y, sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones; pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran; pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia... maldije... juré... Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto... más alto... más alto! Y entretanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! ¡No, no! ¡Claro que oían y que sospechaban! ¡Sabían... y se estaban burlando de mi horror! ¡Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy! ¡Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía! ¡Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio! ¡No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas! ¡Sentí que tenía que gritar o morir, y entonces... otra vez... escuchen... más fuerte... más fuerte... más fuerte... más fuerte! -¡Basta ya de fingir, malvados! -aullé-. ¡Confieso que lo maté! ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí... ahí!¡Donde está latiendo su horrible corazón! FIN WASHINGTON IRVIN La leyenda de Sleepy Hollow En lo más profundo de una de las inmensas ensenadas de playas que el Hudson acaricia en sus orillas orientales, se produce un enorme ensanchamiento al que los viejos marinos holandeses llamaron en tiempos Tappan Zee; para navegarlo, recogían las velas prudentemente mientras invocaban a San Nicolás. Justo allí se alza una pequeña aldea con su puerto recoleto, a la que algunos dan el nombre de Greensburg, pero a la que la mayoría de la gente llama Tarry Town. Recibió este nombre, por lo que sabemos, en tiempos antiguos; se lo dieron las buenas mujeres de un villorrio vecino, pues era en las tabernas de Tarry Town donde sus maridos se demoraban muy largamente en los días de mercado. Eso es lo que dicen; yo no puedo dar fe de ello, pero aquí lo hago constar en aras de la autenticidad de los hechos que se narran. No muy lejos de esta villa, acaso a un par de millas, se abre un valle pequeño, al que acaso haya que llamar simplemente una lengua de tierra entre las altas colinas, que desde luego no tiene igual en todo el mundo por la tranquilidad que allí se respira. Un arroyuelo cruza el valle con su rumor delicioso que le obliga a uno a descansar. Allí, ningún ruido turba tu paz, salvo, acaso, el canto súbito de una codorniz o el repiqueteo de un pájaro carpintero en cualquier árbol, nada más; el resto, tranquilidad plena. Recuerdo que, siendo yo niño, hice mi primera cacería de ardillas en un bosque preñado de nogales no muy altos que derramaban su sombra a uno de los lados de aquel pequeño valle. Vagabundeaba por allí al mediodía, en esas horas en las que la naturaleza se muestra particularmente inmóvil, y me sobresaltó el estruendo que hizo mi propia escopeta al disparar, pues en la profanación de aquel silencio sabático el disparo se eternizó en el aire hasta que al fin el eco me lo devolvió con furia. Si alguna vez deseara retirarme del mundo y todas sus tentaciones buscando el solaz de los lugares más encantadoramente apacibles y gratos, no dudaría en dirigirme a este pequeño valle, pues ningún otro lugar conozco que tanta paz ofrezca. Este lugar, desde tiempos remotos, desde que se asentaron aquí los primeros colonos holandeses, se conoce como Sleepy Hollow, sin duda por las características tan peculiares de los descendientes de los colonos holandeses, gente apacible, serena, acaso indolente... También desde antiguo se llama a los mozos del lugar, en los pueblos vecinos, los muchachos del valle soñoliento. Realmente, es como si esta tierra estuviera envuelta en una atmósfera de ensoñación y calma densa. Algunos cuentan que fue hechizada por cierto doctor alemán en los primeros tiempos de los asentamientos de colonos; para otros, fue un antiguo jefe indio, mago o profeta de la tribu, el que encantó la región antes de que la descubriese Hendrick Hudson. Y ciertamente parece este lugar, aún hoy, envuelto en un poderoso hechizo que llena de extrañas fantasmagorías las cabezas de esas buenas gentes que lo habitan, haciéndoles caminar de continuo en una especie de duermevela. Creen, por supuesto, en los más raros poderes; suelen caer a menudo en trance y tienen visiones; escuchan en el aire voces y músicas indescifrables... No hay vecino que no tenga noticia de algún hecho extraordinario o que no se sepa alguna historia maravillosa, o que no pueda señalar qué paraje alberga entre sus profusas sombras algún espectro acechante; las estrellas fugaces y los meteoritos de fuego a menudo cruzan el valle, acaso por todo ello, con más frecuencia que en cualquier otra parte de la región; podría decirse, pues, que aquí el demonio de la pesadilla y sus figuras diabólicas tienen el mejor escenario posible para ejecutar sus danzas y morisquetas. El espíritu dominante, sin embargo, el que más influjo tiene sobre la imaginación de las gentes, el que parece someter a todos los espíritus que habitan los aires, es un fantasma, auténtico rey de esta región encantada; un fantasma decapitado que se aparece a lomos de un caballo... Para algunos, no es otro que el espectro de un soldado que sirvió en la caballería de Hesse; un soldado al que una bala de cañón arrancó de cuajo la cabeza en una batalla de la Guerra Revolucionaria7 y que aún galopa, como llevado por el viento, en las noches más oscuras. Sus dominios, empero, no son únicamente los del valle, y muchos aseguran haberlo visto por caminos más alejados y especialmente en las cercanías de una iglesia apartada del pueblo. Los historiadores de la región más dignos de aprecio aseguran que, tras haber estudiado en detalle todas las versiones que se dan sobre el jinete decapitado, y tras haberlas contrastado, han llegado a la conclusión de que el cuerpo de aquel soldado recibió sepultura en el camposanto de aquella iglesia junto a la que se aparece, sí, pero que su fantasma vaga por las noches y pena en busca de su cabeza en lo que fue campo de batalla; después, antes de que amanezca, ha de regresar a su tumba... Por eso atraviesa a galope tendido el valle poco antes de que comience a clarear el día. Así es como se interpreta, de común, esta superstición legendaria, que tanto alienta las historias que se dicen unos a otros los habitantes de esta región en sombras; así es como se dio al espectro el nombre de El Jinete sin cabeza de Sleepy Hollow. Reseñemos, sin embargo, un hecho claro, cual lo es que la propensión a tener visiones espectrales no es sólo cosa de estas buenas gentes que habitan el valle; aseguro que quien resida aquí por un tiempo también las tendrá. No importa cuán despierto hayas sido, una vez te adentras en las sombras de esta región ya no puedes permanecer ajeno a su influjo; la ensoñación mágica de su atmósfera se apodera de ti al instante; no tardarás mucho en tener visiones, en soñar con los ojos abiertos. Tengo mucho cariño a este pacífico lugar, sin embargo, pues fue aquí, al igual que en otros valles próximos, donde los holandeses que buscaron refugio en el gran Estado de Nueva York dejaron costumbres, usos y tradiciones que aún se conservan, en contra de lo ocurrido en otros lugares, donde han sido arrastradas por la marea inmigratoria y por el progreso que transforma día a día nuestra emprendedora nación, de manera imparable. Por eso digo que un lugar como Sleepy Hollow es un remanso de paz en el que las corrientes migratorias no se llevan ni la hierba ni el cauce de los arroyos con sus aguas saltarinas y burbujeantes; tienen aquí una suerte de puerto en el que remansarse mientras más allá se producen los torrentes que arrasan. Ya han pasado muchos años desde que logré despojarme, además, del velo de sombras de Sleepy Hollow, pero aún me pregunto si no seguirán en el valle los mismos árboles y en el pueblo las mismas familias vegetando en este confín que les da protección. En este apartado rincón de la naturaleza vivía en una época ya remota de la historia americana, esto es, hace unos treinta años, una bellísima persona llamada Ichabod Crane, que se «aletargaba», cual gustaba decir, en Sleepy Hollow, para instruir convenientemente a los niños del pueblo. Era natural de Connecticut, un Estado que abastece a la Unión de aventureros de obra y de pensamiento y del que cada año parten miles de hombres para trabajar como leñadores en las fronteras con los otros estados o como maestros de escuela en los mismos. El apellido Crane le iba de maravilla. Era alto, extremadamente flaco, de largos brazos, de piernas no menos desmesuradas, con los hombros muy estrechos, con las manos que parecían írsele casi una milla de las mangas, con los pies que podían haberse utilizado como si fueran palas, con toda su estampa, en fin, como desmadejada, como si su cuerpo se mantuviese unido, extrañamente, en todas sus partes. De su cabeza pequeña y aplanada salían dos orejas gigantescas y parecían habérsele incrustado bajo la frente chata aquellos dos ojos verdes, como de vidrio; su nariz, de tan larga, parecía buscar de continuo algo en el suelo; digamos que su cabeza, de perfil, parecía una veleta con silueta de gallo, que hubiera sido puesta en la fina varilla de hierro de su cuello para indicar la dirección de los vientos. Quien lo viera en un día de viento, a zancadas por la ladera de una colina, con sus ropas que parecían bailarle en el cuerpo, bien podría pensar en una llegada a la tierra del espíritu del hambre... O que un espantapájaros se largaba de su campo de trigo... Su escuela estaba en una casa de una planta y de una sola estancia, una casa hecha de troncos, tosca y rural; en los cristales de la única ventana, varios de ellos parcialmente rotos, parches de hojas arrancadas de cuadernos escolares. No sin bastante ingenio protegía la casa, sin embargo, con un picaporte hecho de mimbre durante sus ratos de ocio, en la puerta, y unas estacas que apuntalaban la contraventana, de forma tal que el curioso arquitecto tenía por seguro que, de entrar algún ladrón, y aunque tuviera fácil el acceso, salir de allí le resultaría de veras difícil. Era como si se hubiese inspirado en una trampa para pescar anguilas creada por un Yost Von Houten9 cualquiera. La escuela, en fin, se alzaba en un paraje solitario, a las afueras del pueblo, en un pequeño bosque que crecía a los pies de una colina; un enorme abedul le daba sombra y un sinuoso riachuelo pasaba muy cerca. El murmullo de las voces de sus discípulos, como el rumor de una colmena, lo arrullaba en los pesados días del verano, aunque en ocasiones, al hacerse escandaloso, le obligaba a levantar la voz en tono de amenaza y reprobación, e incluso a aguijonear con un palmetazo la mano de uno de aquellos holgazanes jaraneros que tan escandalosamente se desviaban de la senda del conocimiento... A decir verdad, era un maestro concienzudo; siempre tenía en mente esa máxima de oro que dice así: «La letra con sangre entra»10. Desde luego, no mimaba mucho a sus alumnos el viejo Ichabod Crane... No quisiera que se le tuviese, sin embargo, por uno de esos maestros crueles y prepotentes que disfrutan haciendo sufrir y denigrando a sus discípulos; por el contrario, administraba justicia con claro discernimiento entre el bien y el mal, más que con severidad; exoneraba de peso las espaldas del más débil para hacerlo recaer en el más fuerte; castigaba con indulgencia al que se estremecía con los golpes de su vara, pero brillaba clamorosamente la llama de ¡ajusticia cuando sacudía sin contemplaciones a un muchacho holandés cabezota y terco, a un pilluelo que, aun soportando el castigo, se le volviera contumaz y altivo, gruñón y despectivo ante cada golpe de su vara. Era lo que él decía «cumplimiento de mi deber» encargado por los padres de sus alumnos; cabe señalar, además, que nunca infligió castigo alguno a cualquiera de los muchachos sin antes asegurarle, para dar el necesario consuelo al insolente, que lo hacía por su bien, añadiendo: «Me estarás por ello agradecido de por vida». Cuando acababan las clases, empero, era siempre el mejor compañero de juegos de los niños; las tardes de los días festivos acompañaba a los más pequeños hasta sus casas, muy especialmente a los que tenían alguna hermana mayor hermosa, o por madre a una buena ama de casa famosa en el vecindario por su excelente despensa. Por eso, sobre todo, hacía cuanto estaba en su mano para ser querido y apreciado por sus pupilos. Lo que cobraba en la escuela era poco, apenas le llegaba para comprarse el pan de cada día, y ha de hacerse notar que era hombre muy comilón y con unas tragaderas capaces de dilatarse como una anaconda, por lo que, a fin de vivir cual es debido, y siguiendo la costumbre de entonces para con los maestros, se alojaba y comía en las granjas de los padres de sus alumnos. Vivía una semana en cada granja; iba de granja en granja, pues, con sus escasas pertenencias mundanas metidas en un pañuelo de algodón. Aquello, empero, no debía de resultarles en exceso gravoso a sus rústicos patrones, quienes de común consideran una carga excesiva alimentar a cualquier maestro y todo un derroche mantener una escuela, por lo que procuraba hacerse grato y útil a quienes le daban comida y techo. Así, y como no era cosa de exagerar, ayudaba a los labriegos en sus tareas más sencillas, apilaba el heno, reparaba una valla, iba a la pradera a buscar el ganado que pastaba, cortaba leña cuando comenzaba a dejarse sentir el frío del invierno... No se mostraba entonces, en fin, con la dignidad arrogante de que hacía gala en la escuela, su pequeño imperio, y se comportaba no ya educado y cortés, sino decididamente obsequioso; era la admiración de las madres por el cariño con que trataba entonces a sus hijos, sobre todo a los más chicos, y como el león que acaricia con sus garras al cordero que se va a comer, ponía en sus rodillas a cualquiera de los pequeños mientras con el pie de la otra pierna mecía la cuna de otro aún más chico durante horas. Además de vocación semejante, hacía demostración de otras no menos reseñables; era el maestro de canto del pueblo y buenas y muy relucientes monedas le caían por enseñar a entonar debidamente los salmos a los jóvenes vecinos. No hay ni que decir cuánto se pavoneaba y gozaba los domingos en la iglesia, con su coro compuesto por cantores bien seleccionados, allí, en lugar preeminente, robando protagonismo, lo sabía bien el maestro, al viejo pastor oficiante. Es verdad que su voz, al cantar, se dejaba sentir por encima del susurro de las oraciones; todavía hoy se oyen en la iglesia los domingos por la mañana, durante la celebración de los oficios, unos trinos que, dicen los lugareños, son los legítimos descendientes de la nariz de Ichabod Crane, trinos que pueden escucharse hasta más allá de una milla, a través del aire, por donde está la alberca... Así, pillando por aquí, trampeando por allá, como se dice vulgarmente de un modo u otro hacía más llevadera su vida el modesto pedagogo, incluso medianamente regalada, aunque eran no pocos, esos que en nada aprecian el trabajo intelectual, los que creían que llevaba una vida muy fácil, maravillosamente apacible, a cambio de nada, de ningún esfuerzo. Un maestro de escuela es por lo general un hombre, sin embargo, tenido por importante en el círculo femenino de las comunidades rurales. Se le tiene por una especie de ídolo, por un caballero tan ocioso como culto, superior, por ello, a los hombres gárrulos que componen el elemento masculino de los pueblos; acaso únicamente se le considere inferior en saberes con respecto al pastor de la iglesia... Su presencia, así las cosas, causa siempre cierta expectativa cuando está a la mesa en cualquier casa, dispuesto a dar buena cuenta de lo que va a servirse; es su presencia, nada más, lo que hace que las buenas amas de casa se afanen especialmente en preparar platillos exquisitos y dulces suculentos en abundancia; algunas hasta aprovechan la ocasión para sacar a relucir sus juegos de té de plata... Nuestro hombre de letras, en suma, estaba particularmente feliz entre las damas sonrientes del pueblo y aledaños. Era digno de verse cuánto gozaba de su compañía, cómo se lucía ante ellas en el jardín de la iglesia y en el camposanto próximo los domingos, una vez concluido el oficio, descifrándoles las crípticas inscripciones de las tumbas, ofreciéndoles racimos de uvas silvestres de los árboles del jardín, paseando con toda aquella grey femenina por las márgenes de la presa del molino... Ni que decir tiene que los gárrulos hombres del lugar, tan menoscabados como envidiosos, ni se atrevían a intervenir; se limitaban a mirarle desde lejos, envidiosos de su sabiduría y superior elegancia. De aquella su vida en cierto modo errabunda, le venía además otra condición, la de ser una especie de gacetilla rodante, pues llevaba de casa en casa noticias, rumores y chismorreos en general de toda la comarca; eso, por supuesto, hacía que su presencia fuera acogida con especial interés, sobre todo por parte de las mujeres de las casas, quienes además gozaban especialmente de su erudición por cuanto tenía hechas una cuantas y al parecer buenas lecturas, tales como la de la obra de Cotton Mather12 Historia de la brujería en Nueva Inglaterra, un asunto, el de la brujería, en el que, dicho sea de paso, creía firme y fervorosamente el maestro. Era, en efecto, un hombre a la vez sagaz y crédulo, incluso simplón en estos aspectos... Su apetencia de saberes acerca de lo maravilloso, su afán de conocer cosas acerca de lo sobrenatural, eran tan extraordinarios como su capacidad de digerir cuanto de todo ello tenía noticia, algo que se hizo más fuerte en él tras un cierto tiempo de estancia en Sleepy Hollow. Ni la narración terrorífica más infame o monstruosa le revolvía las tripas o le parecía increíble. Cuando cerraba su escuela a la caída de la tarde, solía ir a tumbarse plácidamente sobre los tréboles arracimados que le ofrecían un dulce lecho a la orilla del arroyo y allí se daba a la lectura de las truculentas historietas narradas por el viejo Mather, hasta que la oscuridad hacía que las líneas de las páginas aparecieran borrosas ante sus ojos. Era entonces cuando, de camino a la granja en la que se hospedara por aquellos días, evitando tierras de légamo y atravesando bosques tan frondosos como oscuros, su imaginación, con cada crujido de una rama, con cada rumor de hojas o de plantas silvestres, se impresionaba sin duda por lo que había leído antes, llenándose el maestro de un pavoroso escalofrío tan fuerte como constante. El graznido de un ave nocturna, el croar de una rana, el canto hiriente de una lechuza, un aleteo de pájaros asustados ante sus pisadas, lo estremecían; se asustaba incluso de las luciérnagas, que tanto brillan en la oscuridad y que tan a menudo le salían al paso; y si una cucaracha voladora se estrellaba contra su cabeza, creía estar poseído al momento por un maleficio fatal. Así, no era capaz de hallar paz más que entonando alguno de los salmos, lo que además le ayudaba a evitar tan turbadores pensamientos, pero con ello no hacía sino llevar el pánico a las pobres gentes de Sleepy Hollow, que en mitad de aquella hora crepuscular, sentadas a las puertas de sus casas, al escuchar aquella su voz gritona y nasal «en lazos de dulzura perdurable », se horrorizaban ante eso que les llegaba desde más allá del camino polvoriento que tenían ante sí. Otra de las fuentes de su gozo, gozo acaso un tanto doloroso, era el que le procuraba la compañía de aquellas mujeres holandesas en las noches de invierno, ante el hogar de cualquier casa, las cuales relataban historias de demonios y aparecidos mientras cosían y se asaban las manzanas al fuego, o historias de bosques y de ríos encantados, o de caminos y hasta de casas hechizados... Mas, por sobre todas, la historia que lo dejaba sobrecogido era la del jinete decapitado, la de aquel soldado sin cabeza que galopaba de noche por el valle... En justa correspondencia, él les refería casos de brujería, augurios terribles, apariciones portentosas, extraños sonidos que llevaba el aire, con sus respectivas significaciones; cosas que, según la tradición, habían acontecido en tiempos en Connecticut; y disfrutaba entonces asustando a las crédulas mujeres con sus especulaciones acerca de cometas y estrellas fugaces que trazaban círculos en el cielo, lo que según su decir suponía la llegada de cambios terribles para el mundo, por no hablar de las cabriolas que según él hacía nuestra propia tierra en sus rotaciones, obligándolas a estar más de media vida cabeza abajo... Aquel placer, sin embargo, se trocaba en terror cuando quienes participaban en esas reuniones junto al fuego del hogar salían de la acogedora estancia. Figuras esquivas, de presencia inexplicable; sombras por los senderos, amenazantes como una presencia real; nieve que brillaba como una sepultura marmórea, entre más sombras; haces de luz a lo lejos, vibrantes, en una ventana; un arbusto nevado que, cual una fantasmagoría, aparece de pronto en el camino; pisadas lentas, temibles, sobre la tierra... ¡Cuántas veces estuvo a punto de morir de angustia el maestro cuando creyó oír en el soplo del viento entre los árboles el paso de un jinete sin cabeza que cabalgaba por el bosque! No eran, sin embargo, más que los lógicos terrores nocturnos, los propios de cuando uno regresa de noche a su casa a través de las sombras; no eran, pues, otra cosa que los fantasmas de la mente; aunque estaba seguro de avistar espectros, incluso al mismísimo Satán en cualquiera de sus formas, siempre la luz del día ponía fin a sus demoníacos terrores... Digamos que el pobre maestro hubiera podido disfrutar por mucho tiempo de una existencia plácida y feliz, sólo alterada por estas minucias, obra del maligno, de no haberse cruzado en su camino la criatura que más turbaciones causa en la existencia del hombre, mayores aún que cualesquiera espectros, demonios y brujos juntos: una mujer. Entre los alumnos de canto que se reunían en torno al maestro una vez a la semana para entonar salmos estaba Katrina Van Tassel, la hija única de un granjero holandés muy rico. Bellísima, estaba en la flor de sus espléndidos dieciocho años, lustrosa como una perdiz, suave y delicada, de rosadas mejillas; apetecible, en fin, como los melocotones que cosechaba su padre, y famosa y deseada, no sólo por su hermosura, sino precisamente por ser la heredera única de la riqueza que había hecho su padre, lo que aumentaba las expectativas con respecto a tan notable damisela. Era un tanto coqueta; vestía combinando sabiamente lo tradicional y lo moderno, siempre en aras del realzamiento de su belleza; lucía, por ejemplo, las viejas joyas que su abuela trajera de Saardam14, sobre su tentador escote, cuando se ponía aquel corto vestido que descubría las pantorrillas más apetecibles de la región y unos pies lindísimos. Ichabod Crane era hombre de corazón enternecido y bien dispuesto hacia las mujeres; no debe maravillarnos, en consecuencia, que sucumbiera pronto ante los exquisitos encantos de la muchacha, y más si se tiene en cuenta que poco ha fuera invitado en la muy próspera casa del granjero holandés, padre de Katrina. El viejo Baltus Van Tassel era la mejor representación de un granjero próspero y feliz, además de muy liberal en su generosidad. Le importaba poco cuanto acontecía más allá de las lindes de sus propiedades, pero en éstas todo era detalle, lujo, bonanza... Tampoco hacía ostentación de su riqueza, pues prefería disfrutar de cuanto tenía en vez de presumir de lo logrado. Su granja estaba en las orillas del Hudson, en un rincón natural hermoso, muy verde y fértil, a salvo de los malos vientos; en el sitio, pues, donde más les gustó echar raíces a los colonos llegados de Holanda. Un gran olmo daba amparo a la casa, y junto al árbol imponente una fuente de aguas límpidas y frescas vertía en un barril, el cual, a su vez, las derramaba entre la hierba hasta unirlas a un arroyo próximo que parecía musitar su arrullo permanente a los alisos y sauces enanos que tenía por vecinos. El granero próximo a la mansión del holandés era tan enorme que podía haber sido habilitado como iglesia; enorme y próspero; tan atiborrado estaba de los tesoros que la tierra daba generosamente a su propietario, que parecía ir a reventar en cualquier momento por sus ventanas y la puerta... Por doquier se dejaba sentir el canto de las golondrinas y de los vencejos que volaban casi a ras de los aleros del tejado en donde dormitaban bajo el sol bandadas de palomas, alguna con un ojo escrutando siempre los cielos como para cerciorarse de la bondad del tiempo, mientras las demás metían la cabeza bajo un ala, en reposo profundo, y otras ahuecaban sus plumas esperando el cortejo de los palomos. Abajo, enormes, gordos, rozagantes, los cerdos hocicaban en la abundancia y se refocilaban en la paz de sus zahúrdas mientras los lechones asomaban el hocico entre las tablas que los guardaban como para deleitarse con el aire y los aromas de la cochiquera. Un escuadrón de gansos, en el estanque, parecía maniobrar ofreciendo escolta a varias flotillas de patos mientras todo un regimiento de pavos se lucía ante las gallinas, que parecían protestar ante tamaña exhibición, cloqueando de manera desafinada y malhumorada, como las amas de casa... Ajeno a todo esto, sin embargo, el gallo, como un digno caballero, como un ejemplo de esposo o de guerrero, batía altivo sus alas como de acero y lanzaba su alegre canto, mientras escarbaba con sus patas, para llamar a sus hijos y a sus esposas a compartir con él un suculento manjar que acababa de descubrir. Salivaba de gusto el pedagogo mientras contemplaba todo aquello, la mejor provisión para un duro invierno. Su imaginación voraz le hacía ver a su alrededor a los lechones rellenos de pudin y prestos a ser asados con una manzana en la boca; a los pichones, en un lecho de hojaldre y arropados por una sábana de crujiente y bien tostada corteza; a los gansos, nadando ahora en su propia salsa, igual que los patos, que lo hacían en parejas, cual matrimonios perfectos, pero sobre una salsa de cebollas, como compitiendo con los gansos en galanura... En los cerdos veía ya las plateadas vetas del tocino brillando entre el sabroso jamón y ni uno solo de los pavos quedaba libre de aquellas ensoñaciones del maestro, que se los presentaba trufados, con la molleja bajo un ala y con un collar de jugosas salchichas. En cuanto al muy altanero cantor de las granjas, es suficiente decir que lo veía ya patas arriba, en una bandeja, implorando una suerte de clemencia que en vida jamás hubiera recabado. Todas estas fantasías arrebatadas tenía el fervoroso Ichabod; y cuanto más miraban sus ojos verdes hacia cualquier lugar de aquella feraz tierra con sus trigales, con su centeno, con su maíz, con su cebada, o a los árboles que rendían sus ramas de tanto fruto como en ellas había, o hacia los huertos que rodeaban la mansión de Van Tassel, más aceleradamente le latía el corazón, sobre todo porque lo hacía pensando en la damisela que heredaría aquellos dominios. También, como es natural, pensaba en el dinero contante y sonante que debía de dar todo aquello, un dinero que su imaginación le decía que podría gastarse en palacios de madera, levantados en parajes tan idílicos como recónditos, y en la compra de tierras vírgenes pero tan generosas como las del holandés. Aún iban más lejos sus fantasías; se imaginaba ya a la gentil Katrina rodeada de un montón de niños, en una carreta cargada con ollas y pucheros, con toda clase de cacharros de cocina entrechocándose, y montado él mismo a lomos de una yegua mansa a cuyo lado iba al paso un potrillo, camino de Tennessee, camino de Kentucky o camino de sólo Dios sabía dónde... Cuando entró en la casa propiamente dicha, en aquella mansión, su corazón quedó definitivamente cautivo. Era una de esas casas de granja espaciosas, de tejado a dos aguas que llegaban casi hasta el suelo, según el tipo de construcción de los primeros colonos holandeses; unos tejados cuyos aleros, hacia afuera, al caer formaban pórticos en los que guarecerse en los días de lluvia, y de cuyas traviesas de madera colgaban arneses de caballerías, aperos de labranza y redes para pescar en el río cercano. Junto a los muros de la casa había bancos en los que sentarse a descansar en verano; una rueda de hilar en un extremo, y una mantequera en el otro, no hacían sino demostrar las posibilidades de hacer cosas diferentes y de provecho que brindaba tan espléndido porche. El maestro, encantado con lo que veía, entró en la casa; lo primero que vio fue un magnífico aparador acristalado que guardaba la reluciente vajilla. En un rincón de la sala vieron sus ojos un gran saco lleno de lana presta para ser hilada; en otro, una pila de lino recién sacada del telar. Había en las paredes mazorcas de maíz, manzanas y melocotones secos en ristras, contrastando con el rojo fuerte de los pimientos igualmente colgados en ristras. Una puerta a medio abrir permitía ver el gran salón de la casa, en el que unas mesas de caoba purísima refulgían como espejos y las sillas que había en torno a ellas se aferraban al suelo sólidamente, con sus patas labradas. Ante el hogar, un morillo con pequeñas palas y tenazas y atizadores parecía un mazo de espárragos de hierro; sobre la repisa de la chimenea, macetas y conchas marinas; más arriba, en la pared, una cadena hecha con pequeños huevos de pájaro coloreados, y más abajo aun, pendía un tremendo huevo de avestruz. En una esquina, un anaquel descubierto, para que se viera bien, mostraba todo un tesoro de plata antigua y de piezas de porcelana de la China. Desde el primer momento en que Ichabod paseó su mirada por aquellas maravillas quedó turbada su paz interior de siempre; a partir de aquel instante no hizo sino concentrarse y estudiar cómo ganarse los favores más afectuosos de aquella perla tan valiosa que era la hija de Van Tassel. Una empresa, sin embargo, que presentaba no pocas dificultades, muchas más de las que en otros tiempos se veían obligados a superar los caballeros andantes que sólo tenían que luchar contra gigantes, magos, dragones que expulsaban fuego por sus fauces y otras criaturas semejantes, fáciles de vencer con sólo echar abajo una puerta de hierro o de bronce, y unos cuantos muros de diamante; así accedían al castillo encantado donde presa les aguardaba la dama de sus amores, cosa tan simple como abrirse paso con un cuchillo a través de un pastel de Navidades. Allí la dama se arrojaba en brazos del caballero como la cosa más natural del mundo. Ichabod, por el contrario, tenía que luchar duro para conquistar el corazón de aquella damisela coqueta y caprichosa; un corazón que le latía como si se hubiese perdido en un laberinto de extravagancias y caprichosos, querencioso de una cosa ahora y de la contraria poco después; algo, en fin, que ofrece incontables quebraderos de cabeza si se trata de lograr una conquista amorosa, asunto para el que, encima, habría de hacer frente a los impedimentos que le opusieran aquellos rudos mozos del pueblo que en legión también pretendían a la hija del próspero holandés. Eran muchos, pues, los fantasmas, de carne y hueso éstos, que se apostaban en los caminos del corazón de la muchacha a la espera de que ella los llamase; además, recelaban los unos de los otros, se dirigían terribles miradas de odio... Se mostraban, en fin, dispuestos a combatirse sin piedad en aras de la pieza ansiada; dispuestos también, además, a unirse para espantar a quien osara convertirse en el nuevo pretendiente de la heredera. El peor y más peligroso de todos era un muchacho vocinglero y engallado que se llamaba Abraham, o Brom Van Brunt, por decirlo a la holandesa; un tipo achulado, de mirada pícara, que era en la región todo un héroe merced a su fuerza y a sus baladronadas a menudo temerarias. Era muy ancho de espaldas y tenía macizos y musculados los brazos; llevaba sus cabellos rizados y negros muy cortos y tenía de continuo en la cara un aire que si no era jovial del todo tampoco lo era de ruda arrogancia; no era, en general, un muchacho de aspecto desagradable; lo llamaban Brom el Huesos, por la dureza de sus músculos relucientes y su aspecto hercúleo, y era harto elogiada su destreza en la monta de caballos; de hecho, viéndole cabalgar parecía tan imponente como un jinete tártaro. Era siempre el primero en las carreras y en las peleas de gallos; como en el medio rural se aprecia tanto la fuerza, que es cuanto más se respeta, por otra parte, mediaba en todas las disputas y emitía sentencia con un tono de voz y un aire todo que cohibía a quien fuera y evitaba cualquier apelación. Por otro lado, no volvía la cara ante cualquier bronca y gustaba de la broma y de la fiesta, pero su temperamento era hijo, no de la mala sangre, sino de un cierto carácter travieso e infantil, pues tras su aparente brutalidad se descubría fácilmente un poso de alegría espontánea y de buen humor. Tenía tres o cuatro buenos amigos que lo habían tomado por el modelo a seguir; con ellos iba por toda la comarca de francachelas o en busca de pelea y bronca, si se terciaba, aquí y allá, incluso muchas millas a la redonda. En el invierno destacaba entre todos los demás hombres de su edad por su gran gorro de piel del que pendía una muy llamativa cola de zorro cazado por él mismo, y cuando quienes en algún lugar estaban de fiesta, veían a lo lejos ese gorro galopando al frente de una partida de diestros jinetes, sabían de inmediato que habría pelea... A menudo cabalgaba por la noche Brom junto a sus amigos, ante las granjas, lanzando salvajes gritos a la manera de los cosacos en tropel, y las viejas de la casa, al despertar alteradas por aquel clamor insolente, no podían sino exclamar tranquilizadas una vez oían alejarse los cascos de los caballos: «¡Vaya, otra vez Brom el Huesos con su banda!» Ni que decir tiene que los lugareños le contemplaban con una mezcla de miedo, respeto y gracia, y siempre que en el pueblo sucedía alguna pelea, alguna bronca sin mayor importancia, movían la cabeza de un lado a otro como disculpando aquella maldad venial del Brom el Huesos, al que tenían de seguro por el autor de la misma, aun sin verlo. Ya hacía tiempo que tan rudo héroe había escogido a la hermosa Katrina como la mujer de su vida, como aquella a la que dedicar sus gárrulas galanterías, muy parecidas, por poner un ejemplo, a las que haría un oso en un situación de cortejo parecida; aquello, por lo que se sabía en el pueblo, no había hecho mella alguna, sin embargo, en la muchacha. Eso no era obstáculo, en cualquier caso, para que el gigantón hiciera poner pies en polvorosa a muchos de sus otros competidores en el amor de la damisela, que huían temerosos de despertar su furia; bastaba con que vieran su caballo en las proximidades de la casa de Van Tassel un domingo por la noche para que escaparan deprisa de allí, echando chispas y dispuestos a buscar guerra ante otros cuarteles. Tal era, pues, el formidable rival con quien habría de vérselas el bueno de Ichabod Crane; bien contemplado el asunto, es digno de tenerse en cuenta que otros aspirantes al amor de la damisela, hombres mucho más fuertes y arrojados que él habrían desistido pronto por temor a Brom, largándose sin ofrecer resistencia. Pero cuanto conformaba el carácter del maestro era una feliz mixtura de tozudez y capacidad de adaptación a las circunstancias de cada momento; era, pues, un hombre de nervios bien templados, cabe decirlo así, como la urdimbre de un florete; flexible pero acerado; uno de esos hombres que pueden ceder, incluso doblarse, pero nunca doblegarse ni troncharse; y aunque en un momento dado una leve presión pareciera hacerlo encorvar, apenas estaba a punto de llegar al límite de su resistencia, ¡arriba!, ya estaba de nuevo tieso y firme, con la cabeza aún más alta que antes. Sabía que enfrentarse abiertamente a su rival en el amor era una necedad, más que una locura, pues tendría que batirse contra un hombre más joven y mucho más fuerte que él; un hombre tan fogoso y arrojado como Aquiles; un hombre, en suma, que jamás cedería un paso en el trance de disputarse el amor de una mujer. Ichabod, empero, constante y como quien no quiere la cosa, avanzaba poco a poco, se insinuaba a la rica y bella heredera siempre con galantería exquisita. En su calidad de maestro de canto iba cada vez más frecuentemente a la casa del holandés, un pretexto que en este caso no lo era para superar las suspicacias de los padres de las muchachas en situaciones semejantes, eso que tan a menudo se convierte en una gran piedra puesta en mitad del sendero por el que pretenden caminar de la mano los amantes. Balt Van Tassel era un hombre bueno, de alma apacible e indulgente; adoraba a su hija aún más que a su pipa, y como hombre razonable que era, además del mejor de los padres, permitía sin oposición alguna que la muchacha tomase los caminos que mejor le vinieran en gana. Su esposa, una mujer igualmente digna de mención, bastante tenía con mantener la casa en perfecta disposición siempre y atender a las aves del corral, ya que, como observaba con perspicacia no exenta de sabiduría, los gansos y los patos son criaturas tan increíblemente estúpidas que no queda otro remedio que cuidar de ellas de continuo, en tanto que una muchacha casadera sabe cuidar de sí misma... Tal era la razón de que la muy atareada ama de casa no parase un momento, bien haciendo la casa, bien haciendo girar la rueca de hilar sin pausa... Balt, cuando a semejantes tareas se entregaba su hacendosa mujercita, fumaba tranquilamente su pipa, en el otro extremo del salón, mirando a través de la ventana las furiosas acometidas de aquel espantapájaros de madera, con las manos armadas con sendas espadas igualmente de madera, que parecía desafiar al viento tanto como a los pájaros. Mientras, hay que decirlo así, Ichabod atacaba las resistencias últimas de la hija de los granjeros, en defensa de su nobilísima causa, bajo el gran olmo de la fuente, o paseando hacia el crepúsculo cuando el día comenzaba a declinar, la mejor hora para que los enamorados hagan gala de su elocuencia. No puedo presumir acerca de cómo se conquistan los corazones femeninos. Eso es algo que siempre ha constituido para mí un asunto tan digno de admiración como enigmático; algunos de esos corazones parecen tener un único punto vulnerable por el que acceder, y otros, por el contrario, pueden ser conquistados de mil maneras distintas. Supone eso que han de ponerse en práctica, pues, miles de artimañas para hacerse con el favor de una damisela; mas si hemos de convenir en que es todo un triunfo hacerse con el favor de uno de esos corazones citados en primer lugar, los que nada más tienen una vía de acceso, mantener cautivos a los citados en segundo lugar exige aún mayor destreza, mayor lucha del hombre en la tarea, ardua cual batalla, de mantener bien vigiladas todas sus vías de acceso; es como defender una fortaleza, para lo cual no ha de olvidarse una sola ventana, una sola puerta. Así, el que sea capaz de alzarse con la conquista de un millar de corazones podrá hacer alarde, al tiempo, de su derecho a la fama y al reconocimiento, si bien sólo podremos considerar un héroe de verdad a quien logre mantener su dominio, por mucho tiempo, sobre el corazón de una dama coqueta. En este supuesto acerca de las artes del galanteo no se contempla, como es lógico pensarlo, al temido Brom el Huesos, pues desde el inicio de la corte que hiciera Ichabod Crane, para ganarse el favor de la hija del rico granjero, pareció ceder en la intensidad de su asedio; apenas se veía ya su caballo los domingos por la tarde cerca de los establos de la granja, lo que no quiere decir, sin embargo, que no se hiciera más ostensible que nunca antes la enemistad entre él y el maestro de escuela de Sleepy Hollow. Brom, a quien adornaba una suerte de ruda, por no decir brutal, caballerosidad, hubiera preferido dirimir tal disputa en una suerte de campo de batalla abierto, ante los ojos de todos, lo que equivale a decir que librando un combate que sirviera para calibrar ante la dama querida las posibilidades de cada uno, al modo y manera de los caballeros de antaño, los cuales así de simplemente establecían su derecho sobre el corazón de una mujer. Mas, Ichabod, sin embargo, sabía bien que su oponente era mucho más fuerte, que nada lograría en un enfrentamiento directo contra él, así que eludía cualquier cosa que se pareciera a una disputa frontal. Para colmo, hasta sus oídos alguien había llevado una baladronada de Brom el Huesos, quien, según aquellas noticias que recibiera Ichabod, «iba a tronchar en dos al maestro para meterlo así partido en el armario de la escuela». Si por algo se caracterizaba Ichabod era por su cautela; no iba a darle, pues, la oportunidad de partirle en dos, y hay que reconocer que había bastante de provocación hacia el rival en su actitud pacífica, en sus afanes de no concederle el combate ansiado. Tanta obstinación por parte de su rival hacía que Brom el Huesos no cejara en su empeño de urdir tretas y más tretas, algunas de una bellaquería indecible, para llevar a su terreno a aquel increíble y aparentemente inabordable rival, lo que no quiere decir sino que, al cabo, el pobre maestro pasó a ser la víctima favorita de las maldades tramadas por la banda de Brom el Huesos, dispuesta a dar todo su apoyo al jefe. La banda, en su tropel de caballos, comenzó pues a hacer una incursión y otra en los hasta entonces tranquilos dominios del maestro; unas veces taponaban la chimenea del tejado, con lo cual la escuela se llenaba de humo; otras, ya de noche, entraban en la escuela y volcaban pupitres y mesas, tiraban por el suelo los papeles y los libros... Hacían así, en fin, inútiles las defensas de mimbre y estacas que pusiera el maestro, quien hubo de admitir que su escuela no era la trampa para pescar anguilas que había supuesto... El pobre llegó a pensar que las brujas todas de la región habían decidido tomar posesión de su escuela para celebrar en ella los akelarres. Aun con todo, esto no era lo peor; Brom el Huesos no dejaba escapar la mínima ocasión que se le presentara, a fin de ridiculizarlo ante la damisela; para colmo, había adiestrado a un perro vagabundo para que aullara de manera terrible y ridícula, en una especie de lúbrico lamento; cuando se producía, aseguraba Brom que aquel escándalo no era debido sino al pobre maestro, que daba así sus clases de canto a la impar Katrina. Así estuvieron las cosas durante un tiempo, sin que se produjera ningún cambio digno de mención en la estrategia guerrera de los contendientes. Una tarde de otoño, muy hermosa, se hallaba Ichabod sumido en sus reflexiones, con las posaderas descansadas en el alto taburete desde el que dominaba su pequeño imperio escolar y cuanto hacían sus alumnos, blandiendo en su mano la vara de castigar, aquella especie de representación un tanto espectral de la justicia con que ejercía su poder. Tenía detrás, colgada en la pared de tres clavos roñosos, otra vara, por si se le rompía la primera, y delante, sobre su mesa, alguna que otra arma y unas cuantas cosas de contrabando que había decomisado a sus alumnos, tales como una manzana herida por unos cuantos mordiscos, varias cerbatanas, peonzas, jaulas para moscas y grillos y un montón de pajaritas de papel, lo que denotaba que no mucho antes habíase visto obligado a impartir justicia, haciendo víctima de ella a cualquiera de los pilluelos que acudían a oír su sabia palabra; de hecho, los muchachos permanecían ahora en silencio, fijos los ojos en sus libros; todo lo más, algunos cuchicheaban muy bajito sin perder de vista al maestro, por si se les acercaba vara en ristre... Un murmullo sutil, de expectativa temerosa, flotaba en el ambiente de la clase... De súbito se rompió aquel silencio, empero, con la entrada en la escuela de un negro que vestía chaqueta y pantalones de estopa y que se tocaba con un viejo y mugriento sombrero de copa, como un Mercurio con sombrero... Había llegado montando un penco flaco, medio salvaje y cojo, al que guiaba no más que con una soguilla atada a los belfos. Naturalmente, su presencia en la puerta de la escuela no pudo pasar inadvertida, al contrario; y mucho menos para el maestro, puesto que le llevaba un recado según el cual aquella misma noche el matrimonio Van Tassel y su hija ofrecían una recepción a la que estaba invitado muy especialmente. El negro declamó, más que decirlo, su mensaje de manera harto elocuente, haciendo un gran esfuerzo por decirlo con las palabras más a propósito para tan magno evento, cual solían hacerlo los negros de aquellos días, habitualmente utilizados como embajadores para llevar todo tipo de recados y encomiendas. Después volvió a subirse a su penco y pronto se le perdió de vista, galopando, no tan ceremoniosamente como veloz, hasta perderse en lo más oculto de la hondonada, cual debe hacerlo un buen mensajero. No cesó con su ida el follón que entre el alumnado provocó aquello, perdida ya la paz que dominaba la clase una vez consumado el último castigo. Con la anuencia del maestro dieron cuenta los alumnos de sus lecciones a toda prisa, sin parar mientes en la observación de esos aspectos que de común, minucioso, les exigía el bueno de Crane; más aún, los más pillos se saltaban de golpe hasta media página, sin que el digno pedagogo reparase en ello, lo que no fue óbice, sin embargo, para que los más torpes se llevaran algún que otro coscorrón, y algún que otro varetazo, sólo porque titubearon ante una palabra, o se trabaron en otra, considerando el maestro que ocurría así porque no prestaban la necesaria atención... Crane, por su parte, no reparó en el hecho de que sus alumnos, una vez diera él por concluida la clase, salieran casi de estampida, olvidándose de ordenar los libros, cual solían hacerlo, en las baldas dispuestas para ello; volaron además unos cuantos tinteros, se volcó algún pupitre, y una hora antes de lo que era normal la escuela quedó vacía... Aquel tropel de pequeños diablos se iba pegando gritos, saltando y revolcándose en la hierba para celebrar una liberación tan insólita como anticipada. El galante Ichabod tardó más de media hora en arreglarse para acudir a la recepción, algo raro en él; cepilló con mimo el mejor de sus trajes, un terno negro muy sobrio, aunque algo resobado, empero, y con tanto o mayor cuidado se peinó los rizos ante un trozo de espejo que aún le quedaba sano en una pared. Luego fue a pedir prestado un caballo a un viejo granjero holandés, Hans Van Ripper, un tipo gruñón y malencarado, a fin de presentarse ante la amada de la manera más elegante posible, y así, cabalgando como todo un caballero capaz de enfrentarse a cualesquiera aventuras o al más arrebatador de los lances amorosos, puso tierra de por medio entre la escuela y la granja de Van Tassel. Por supuesto, y por seguir en lo que era común a las novelas de caballeros andantes, hay que hacer una descripción tan detenida como minuciosa de las trazas e impedimenta del caballero a lomos de su caballo. De éste, no obstante, hay que decir que era una bestia usada de común para el tiro de labranza, lleno de mataduras y perdida, por viejo, su arrogancia y hermosura de otros días; por lo demás, y como caballo viejo y resabiado que era, no resultaban pocos sus defectos, todo lo contrario; flaco, peludo, sucio, con cuello más de carnero que de corcel y con la cabeza digna de un martillo; le amarilleaban las crines, de viejura y mugre, al igual que la cola llena de nudos; a uno de sus ojos le faltaba la pupila, por lo que parecía de cristal, y en el otro le brillaba una especie de luz demoníaca, que sin duda era reflejo de su maldad resabiada; puede que aquel pobre penco hubiera sido en tiempos un brioso corcel que aún hacía honor a su nombre, Pólvora... No en vano había sido el caballo favorito del colérico Van Ripper, cuando aún montaba y galopaba furiosamente, antes de destinarlo a la labranza; y no en vano, con toda certeza, el amo había contagiado a su caballo aquel su iracundo carácter; aun viejo y muy castigado, el bruto albergaba tanta maldad como para superar a la que pudieran demostrar todos los jóvenes potros de la región juntos. Ichabod componía una figura idónea para semejante montura. Montaba con estribos cortos, por lo que llevaba las rodillas a la altura de la silla; sus codos, visto desde atrás, parecían las patas de un saltamontes por lo mucho que los sacaba; llevaba la fusta en perpendicular, como si fuera un cetro; al trotar el caballo, en fin, sus brazos parecían las alas abiertas de un pájaro... Se tocaba además con un pequeño sombrero de lana inglesa que casi le caía hasta la nariz prominente, pues cabe recordar que su frente no era más que una franja estrecha entre el pelo y aquélla; los faldones de su levita negra, además, parecían flotar sobre las ancas del caballo casi hasta cubrirle la cola sucia. Con semejante porte salió el maestro de la granja de Van Ripper. Pocas veces se tuvo la ocasión de ver algo semejante a plena luz del día. Era, como ya he dicho, una hermosa tarde de otoño, de cielo despejado, azul y apacible, así que la naturaleza mostraba esa su librea dorada que nos sugiere abundancia, cuando los bosques parecen poner en el ambiente pinceladas de profusos ocres y amarillos; la helada de la noche anterior había dejado, además, una hermosa capa púrpura sobre los árboles más tiernos y frágiles, y otras de naranja y de escarlata en los más firmes y grandes. Atravesaban los patos salvajes el horizonte en bandadas interminables; hasta podía oírse latir el corazón de las vivaces ardillas, incesantes en su corretear por entre los bosques de hayas y de nogales, mientras los rastrojos de las veredas parecían abrirse cual telones de teatro para que se dejara oír el canto largo y solitario de una codorniz. Los pajarillos del bosque se despedían ya del día regalándose con un banquete en lo alto de las ramas tremolantes, y piaban y saltaban por doquier de árbol en árbol, gozosos en su libertad de escoger uno u otro, esta o aquella rama, felices entre tantos árboles como tenían. Había petirrojos, ese pájaro que suele ser la diana preferida de los cazadores más jóvenes, revoloteando mientras sin desmayo soltaban sus notas siempre altas como en un lamento; había también mirlos cantores que en algunos claros parecían haberse puesto de acuerdo para formar una sola nube negra; y pájaros carpinteros de alas relucientes como los chorros del oro y con el penacho de fuego, hermosos con su amplia gorguera; y el pájaro del cedro, con las alas rematadas en puntas rojas, la cola en amarillo y su pequeño sombrero de plumas; y el arrendajo, esa especie de barbián vocinglero que parece lucir un chaquetón de espejos azules y debajo un traje blanco, pájaro chillón y zalamero, cobista en sus continuas reverencias, como si deseara congraciarse con todos los demás pájaros cantores del bosque para que le perdonaran sus gritos y desafinaciones. Ichabod, a paso lento ahora, continuaba a caballo mientras sus ojos, atentos en toda circunstancia a cualquier cosa que sugiriese abundancia en la cocina, hacían una suerte de deleitoso inventario de las maravillas que ofrecía tan pródigo otoño. A cada lado del camino veía, pues, ora un almacén hasta arriba de manzanas, las unas venciendo con su maduro peso las ramas de los árboles, las otras ya recogidas en cestos incontables y prestas a ser llevadas a los mercados, las de más allá apiladas para ser en breve pasto gozoso de la prensa que habría de convertirlas en sidra excelente. Más allá, en los apartados campos de maíz, se alzaban magníficas las doradas mazorcas como escapando del abrigo de sus hojas, como ofreciéndose gustosas a las diestras manos que harían de su sabrosura no menos apetecibles pasteles; y en la misma tierra, las calabazas restallantes de brillo ofreciendo a sus ojos esos sus prominentes vientres dignos de los mejores platos. Atrás los trigales, atravesaba ahora Ichabod campos en los que se disfrutaba del olor dulce de las colmenas, lo que hacía que unas ilusiones no menos dulces comenzaran a cobrar forma en su mente ensoñecida de tanta paz y maravilla; así, degustaba ya una tarta de mantequilla espesa y miel en capas no menos densas... Una tarta que, naturalmente, le había preparado, para darle la bienvenida, la impar Karina Van Tassel con sus propias y lindísimas manos. Así, con tan amelcochadas imaginaciones, alimentaba sus sueños cuando iba por las faldas de unos cerros desde los que se avistaba uno de los más hermosos paisajes del Hudson. El sol, como una gran rueda, se iba deslizando poco a poco hacia los abismos del oeste. El amplio seno del Tappan Zee se mostraba ahora remansado como un cristal impoluto; sólo algún leve salto del agua alteraba el reflejo de la inmensa sombra azulada de las montañas. Allá, en el horizonte, una hermosa luz dorada se iba mudando lentamente al verde propio de las manzanas de sidra, y aún más allá, en un azul que inequívocamente pertenecía al cielo. Las últimas luces caían en oblicuo y alargadas sobre el río, dando un brillo de plata a las grandes piedras de sus márgenes y un fulgor púrpura a las orillas. A lo lejos, una barca parecía mecerse lentamente en el agua, confiada en aquella tranquila corriente, con la vela acariciando lacia y voluptuosa el mástil; parecía la barca suspendida entre dos cielos, pues el agua aquella tarde no era más que el propio cielo reflejado. Estaba a punto de caer la noche, también infinitamente apacible, cuando llegó Ichabod a los dominios de Heer16 Von Tassel. Ya estaba la casa llena con la flor y nata de la región. Había allí viejos granjeros de rostros enjutos y con las arrugas curtidas por el paso de todas las estaciones durante muchísimos años, vestidos con chaquetas sencillas, sus medias azules limpias, y relucientes las grandes hebillas de sus cinturones; sus esposas, tan ajadas como parlanchinas y vivaces, con la cofia bien ajustada, el corpiño largo y firme, la enagua humilde pero limpia, y tijeras, acericos y un bolso grande de percal colgando de sus cinturones. Había también alegres muchachas, vestidas tal cual lo hacían sus madres, salvo en algún que otro caso en que lucían un sombrero de paja, el pelo al aire con una cinta, o algún que otro vestido impolutamente blanco, por afán de seguir la moda de la ciudad. Los hombres más jóvenes llevaban levitas de corte rectangular en el faldón, dos filas de botones metálicos y relucientes en ellas, y el cabello largo recogido en una cola de caballo, según era moda entonces; brillantes colas de caballo, sobre todo las de quienes se las frotaban con piel de anguila, cosa que se consideraba en aquellos días el mejor tónico capilar. Brom el Huesos, como no podía ser menos, era el héroe principal de aquella escena; había llegado a la fiesta montando su caballo Temerario, el favorito de cuantos tenía, tan brioso y valiente como su amo, que pudo hacerse con él, cuando lo quiso, por ser el único hombre de la comarca capaz de domarlo; además, siempre prefirió caballos rebeldes, incluso resabiados, o los que se sabían todos los trucos de los jinetes expertos en doma; esos caballos, en fin, con los que hay que ser muy diestro si no quieres acabar partiéndote el cuello. Decía Brom el Huesos que un caballo dócil sólo era propio de cobardes. Me encantaría llenar estas páginas con el relato pormenorizado del montón de placeres que se mostraron a los ojos de mi héroe apenas entró en el salón principal de la casa de Van Tassel, aunque quede claro que no hablo de las encantadoras muchachas que allí había, jóvenes en la flor de la vida llenándolo todo con el ir y venir de sus ropas en rojo y en blanco. Ese universo de placeres era, por el contrario, cuanto se ofrece a la degustación de un buen paladar y de un estómago de enormes tragaderas en las fiestas de los granjeros prósperos, más si son holandeses y celebran las bondades del otoño. ¡Qué enorme cantidad de fuentes llenas de todos los pasteles habidos y por haber, y de pastas, y de otros dulces cuya relación sería inacabable, delicias cuyas recetas se cuidaban muy mucho de decir a las otras aquellas hacendosas amas de casa holandesas! Y el muy ilustrísimo doughnut, y el oly koek tan esponjoso, y el cruller17 crocante y de sabor tenue, delicadísimo... Y bizcochos, y una exquisita tarta de jengibre, e incontables pastelitos de miel... Y tartas de manzana, de melocotón... Y jamón cortado en lonchas, y carne ahumada, y conservas y confituras de ciruelas, de pera y de membrillos... Y enormes parrilladas de pescado, y pollos asados por docenas ... Y cuencos rebosantes de leche recién ordeñada. Y más cuencos, hasta arriba de crema dulce... Todo, arbitrariamente puesto sobre las mesas; tan arbitrariamente como mi propia enumeración de las viandas, pero, eso sí, todo parecía girar alrededor de una enorme tetera que de continuo silbaba anunciando que ya tenía la infusión presta. ¡Que Dios los bendiga! Me faltan el tiempo y la capacidad necesarios para describir convenientemente aquel banquete cual sería debido y justo hacerlo, y pues tengo que apresurarme en la conclusión de la historia, sigamos a otra cosa. Ichabod Crane, felizmente, no tenía tanta prisa como yo, el que relata su historia, y se deleitó como cabe imaginar que lo hizo con todas aquellas y muy auténticas delicias, es verdad que con cierta pausa y hasta con ceremonia, pero sin despreciar nada de ningún plato... Era un hombre bondadoso y agradecido, de buen conformar y con un corazón tan grande como capaz era su cuerpo flaco, sin embargo, de ensancharse increíblemente para dar cabida a todo lo que engullía. Parecía unido en extática unción a las divinidades, merced a la comida, como otros parecen estarlo merced a la bebida... Por lo demás, no entornaba los ojos mientras degustaba tanta exquisitez, sino que los mantenía bien abiertos, desplazándolos de un lado a otro a la par que comía a dos carrillos, acariciando la ilusión de que todo aquello, algún día no muy lejano, bien podía ser suyo gracias a su matrimonio con la rica heredera del anfitrión. Si tal ventura le acontecía, pensaba sin dejar de masticar, sin dejar de mirar, abandonaría la escuela sin volverse para echarle una última mirada, haría una higa con su dedo a todos los Van Ripper de la comarca, y a todos los miserables que de mala gana lo acogían en sus casas, y pobre del maestro de escuela que se atreviera a llamarle compañero... El viejo Baltus Van Tassel iba de un grupo a otro de invitados, con el semblante alegre, rojo de contento y buen humor, orondo y grato como una luna nueva de aquel otoño dadivoso. Era un excelente anfitrión, sin exageraciones; expresivo pero sin hacer notar a los otros su munificencia; daba a uno un fuerte apretón de manos, a otro una cariñosa palmada en la espalda, soltaba una carcajada limpia cuando le contaban alguna historia graciosa, y para todos sus invitados tenía frases de ánimo y aliento: «Vamos, muchachos, sírvanse ustedes mismos cuanto quieran, que no tiene que quedar nada en las fuentes». No pasó mucho rato hasta que desde el salón contiguo se dejara sentir una música que invitaba al baile. El músico era un viejo negro de cabello plateado, toda una orquesta ambulante él solo, durante más de medio siglo, de un lado a otro por los pueblos, villas y aldeas de la región. Tocaba un violín tan viejo y averiado como él mismo, del que sin embargo extraía alegres melodías, acompañando los rápidos movimientos de su arco con unos no menos rítmicos movimientos de su cabeza; cada vez que una nueva pareja se lanzaba a bailar, saludaba su presencia inclinándose hasta casi tocar el suelo y pegaba un fuerte zapatazo para animarles. En lo que a Ichabod de refiere, baste decir que se consideraba tan buen bailarín como cantante de salmos... Ni una sola de sus fibras, ni uno solo de sus miembros, era ajeno a la música cuando se lanzaba a bailar; su figura tan poco grácil, bailando hasta casi desmadejarse, podría haber hecho pensar a cualquier que el mismísimo San Vito, el bendito patrón del baile, como es bien sabido, había bajado a la tierra desde los cielos para danzar sin descanso entre los hombres. Tanto se movía el maestro, que despertaba la admiración entre los negros de todas las edades y estaturas, los cuales, llegados de las granjas vecinas, se apiñaban en las ventanas del salón, por fuera, para contemplar aquel jolgorio. Las blancas bolas de sus ojos giraban divertidas al verle y una sonrisa de dientes de marfil les llenaba la cara, pues nadie como ellos para apreciar la excelencia de aquellos movimientos, realmente difíciles... ¿Cómo era posible que aquel maestro tan terrible, martillo de niños herejes y holgazanes, fuese así de divertido? Era su pareja de baile, por cierto, la dueña de su corazón, la hija del buen Van Tassel, y respondía con sonrisas a los guiños de ojos y otras morisquetas que él le hacía mientras se daba sin freno a las más diversas e imposibles contorsiones; a Brom, espectador impaciente de todo aquello, le hervían los huesos de rabia en el puchero de los rencores, mientras tanto; sentado en una esquina, ahora solo, sin nadie que le diera conversación ni le riese cualquier gracia, o lo alentara a una bravuconada, o a una apuesta, se mordía los puños por culpa de los celos. Acabado el baile, Ichabod mostró interés en la conversación que mantenían Balt Van Tassen y un grupo de hombres ya de edad provecta y al parecer muy enterados. Fumaban plácidamente, mientras conversaban sentados en el porche, y yéndose a otros tiempos hablaban de viejas historias de la guerra. La región toda había sido el escenario en que se libraran grandes e importantes batallas; había sido testigo, pues, de hechos cruciales y de las hazañas de muchos hombres. No muy lejos de donde se hallaba el grupo de granjeros habían librado duros combates las tropas inglesas contra las americanas, lo que hizo que vieran aquellas tierras, en tiempos, llegar a gentes procedentes de innumerables fronteras; las había de toda condición: emigrados que huían o que buscaban empleo, vaqueros, aventureros, soldados de fortuna... Tanto tiempo había pasado ya de aquello, sin embargo, que cada uno de los hombres reunidos en el porche del granjero holandés contaba su historia con un halo de leyenda; en lo incierto y vago de la memoria, evitar un toque de ilusión en lo que se cuenta, evitar narrar los hechos pretendidos sin tenerse uno por su máximo protagonista, resulta cosa poco menos que imposible, por lo que cada uno tenía su historia que contar, a cada cual más extraordinaria. Así de emocionadamente, por ejemplo, hizo uno de aquellos hombres el relato de las aventuras de Doffue Martling, un holandés de barbas azuladas, según era fama, que hubiera podido hacerse con el control de una fragata inglesa él solo, no más que con un pequeño cañón del calibre noveno, viejo y oxidado, además, de no haberle explotado cuando disparó el cuarto proyectil. Otro habló de un anciano caballero, cuyo nombre no diremos aquí pues es el de alguien con mucho poder y no debe pronunciarse ni escribirse a la ligera, un hombre tan diestro en las artes de la esgrima, que en la batalla de White Plains evitó que una bala de mosquetón lo hiriese, desviándola como si nada con la punta de su sable, y que oyó perfectamente, y tan tranquilo, cómo el proyectil iba lamiendo poco a poco la hoja de su sable hasta detenerse contra la empuñadura. Aquel caballero, según el que decía la historia, estaba dispuesto a enseñar su sable a quien dudara, para demostrar la veracidad de su historia, o lo que era lo mismo, la veracidad de sus legendarias hazañas blandiendo la espada. Otros de los allí reunidos hablaron de sí mismos, refirieron sus hazañas guerreras, tan importantes muchas de ellas que podría decirse que sin su participación en los combates librados la guerra no habría llegado a buen término. Ninguna de aquellas historias, sin embargo, tuvo parangón con las de aparecidos que se relataron una vez agostadas las guerreras... Ya se ha dicho que hablamos de una región rica en leyendas y otros tesoros semejantes. La superstición, pues, se da tanto en las más recónditas aldeas como en los pueblos más prósperos, aunque el continuo flujo inmigratorio vaya barriendo poco a poco tal sentir. Por otra parte, no tienen los muertos mucho predicamento, que se diga, en las modernas ciudades que habitamos en nuestros días, pues apenas se quedan dormidos en su lecho de gusanos, ya abandonan la ciudad quienes los conocieron, llevados de avatares diversos y de afanes no menos distintos, por lo que, cuando los muertos salen de sus tumbas para iniciar sus nocturnas rondas, nadie a quien cursar una visita les queda... Por eso, seguramente, apenas oímos ya contar a cualquiera que se le ha aparecido el espectro de un difunto. Sólo en las antiguas comunidades holandesas siguen siendo sensibles a estos casos, lo que es como decir que a los fantasmas. La causa que explica la prevalencia de estos asuntos en regiones como Sleepy Hollow, pues, se debe a la formidable presencia en el valle de gentes de raigambre holandesa... Y quizás a ese ambiente, a ese aire pleno de misterio y ensoñaciones que todo lo presidía. Los que conversaban en el porche de Van Tassel, así las cosas, comenzaron a competir por ver quién se sabía la leyenda más brutal, quién había presenciado los hechos más tremebundos... Naturalmente, se oyeron cuentos de fantasmas, decidida y claramente espantosos; fantasmas, por ejemplo, que impertérritos, sin mover ni los labios, sin parpadear siquiera, lanzaban gemidos y lloros que helaban la sangre a quien los oía; otros, fantasmas también, como es claro, vagaban de un lado a otro, siempre según los narradores, en procesiones inacabables; a otros, igualmente fantasmas, como es de rigor, los habían visto en una suerte de asamblea bajo un gran árbol... Éstos, por cierto, fueron los que, según era fama, dieron captura al infortunado mayor André, del que nunca más se volvió a tener noticia. Tampoco faltaban las leyendas protagonizadas por mujeres, como aquella de la dama apenas cubierta con un velo vaporoso y blanco que se dejaba ver en la siempre tenebrosa Cañada de la Roca del Cuervo, donde había muerto en medio de una nevada... Cuando se aparecía, la pobre gritaba sus lamentos de manera tal que no podía por menos que poner de punta, los pelos de quienes la oían, sobre todo en mitad de las más inclementes y tormentosas noches de invierno. Mas, ni que decirlo tiene, estas historias juntas eran apenas nada en comparación con la que a todos emocionaba muy especialmente: la del jinete decapitado de Sleepy Hollow, al que, según decían varios de aquellos hombres que hacían su tertulia en el porche de Van Tassel, se había visto de nuevo, muy recientemente, recorriendo la comarca tan a menudo como en sus mejores tiempos, amarrando su caballo, cada noche, en cualquiera de las tumbas del camposanto de la iglesia del pueblo. Ha sido a buen seguro lo apartado en que se alza esta iglesia cuanto, por lo que parece, hizo del recinto sagrado un punto de reunión ineludible de espectros y espíritus de toda laya. La iglesia se levanta, a fin de cuentas, sobre una loma rodeada de olmos y de algarrobos centenarios, entre los cuales destacan sobremanera los muros blancos del templo, que son como relámpagos de la pureza cristiana que pugna por lucir incluso en los más negros parajes. Una leve depresión del terreno conduce de la iglesia a un remanso de agua como de plata rodeado de árboles de altas copas a través de los cuales se observan a lo lejos las azules colinas del Hudson. Cuando se contempla el camposanto anejo a la iglesia, cubierto de hierba muy verde sobre la que parecen echarse a dormir los rayos del sol, embargados de tanta paz como rezuma, tienes la impresión de que en semejante lugar los muertos no pueden hacer otra cosa que no sea reposar eternamente, cual les corresponde... A uno de los lados de la iglesia se abre un hondo barranco por el que arrastra la corriente, sobre todo en los días de lluvia fuerte, troncos de árboles caídos, pedruscos arrancados de cuajo, ramas...; en el punto más negro y denso y hondo del torrente, no lejos del templo, hubo en tiempos un puente de madera; el sendero que llevaba hasta el mismo puente, el puente también, quedaba prácticamente cubierto por la densa sombra de los frondosos árboles cuyas ramas parecían no ya no dejar pasar el aire, sino estrangularlo; por eso, aun de día, era un lugar en el que sólo moraban las sombras; y de noche, la oscuridad más plena. Tal era, al parecer, uno de los caminos que con mayor constancia frecuentaba el jinete decapitado de Sleepy Hollow. Y una de las historias que corría de boca en boca de todos los moradores de la región hablaba de que cierta noche, el viejo Brouwer, un tipo algo insolente, incrédulo y hasta hereje en lo que concierne a los fantasmas, al volver de Sleepy Hollow y antes de abandonar el valle por aquel camino se topó de golpe con el jinete, no ocurriéndosele otra cosa que hacer la tontería de seguirlo... Así, a galope tendido, fueron ambos, uno delante, otro detrás, a través de bosques, de malezas, entre las colinas, por las ciénagas... hasta llegar al puente... Allí, de súbito, el jinete se convirtió en un esqueleto reluciente, que se abalanzó sobre el viejo Brouwer para empujarlo con furia y hacerlo caer al torrente mortal, mientras rugían las copas de los árboles como si de ellas, y no del cielo, emanara la tormenta preñada de relámpagos y de truenos. El relato de esta historia que se daba por verídica, halló parangón más que conveniente en la aventura que narró a continuación el propio Brom el Huesos, que se había sumado a la tertulia, no sin antes decir que él, como se vería de inmediato, superaba como caballista al jinete sin cabeza... Ocurrió, según dijo Brom, que regresando del pueblo próximo de Sing Sing, se le plantó de golpe en el camino aquel legendario caballero sin cabeza para apostarse con él lo siguiente: una carrera por una jarra de ponche. Aceptó valientemente Brom el Huesos; la cabeza de su caballo Temerario fue durante toda la carrera a la par que la de la montura del fantasma decapitado, sin que éste pudiera superarle por mucho que lo intentara, y hubiera ganado la apuesta, y la carrera, que era cuanto más interesaba al joven fanfarrón, de no ser porque, al llegar al puente, el jinete decapitado dio un salto increíble para salvarlo, perdiéndose a continuación en una llamarada que se extinguió lentamente, en la lejanía... Todos estos relatos, hechos en ese tono de voz con que se suelen contar en la oscuridad historias tales, historias de terror y de misterio, con los rostros de los allí reunidos apenas iluminados por el resplandor de una pipa que quema tabaco ávidamente, impresionaron muy de veras al bueno de Ichabod Crane. Él mismo, además, puso su granito de arena citando largas parrafadas de su muy estimado Cotton Mather y refiriendo algún caso que, según él, pudo observar en el Estado donde naciera, Connecticut, e incluso allí mismo, en Sleepy Hollow, durante sus paseos nocturnos... Estaba a punto de acabar la fiesta, pues muchos de aquellos granjeros comenzaban a montar en sus carretas para irse, tras reunir a la familia, y se iban de hecho poco a poco, llenando ahora el silencio de la noche con el choque de las ruedas contra los pedruscos del camino. Varias muchachas montaban a la jineta en la grupa del caballo, tal y como se lo ofreciera algún pretendiente; reían alegres y sus risas se iban alejando lentamente entre el trote rítmico de los cascos de los caballos, para ser devueltas por el eco de los bosques dormidos... Al cabo desaparecían voces, carcajadas, trotes y ecos, como si un desierto ignoto se lo hubiera tragado todo tras brotar en el mismo sitio donde antes hubo jarana y contento... Ichabod, sin embargo, seguía allí, como hubiera hecho cualquier otro enamorado de aquella región, en la esperanza de poder conversar a solas con su amada, y en adorable tête-á-tête, siquiera unos minutos, antes de partir. Tenía la cara iluminada de dicha, pues no albergaba más convicción que la de hallarse a las puertas del éxito. Mas no pretendo decir qué ocurrió en la entrevista que mantuvieron, pues debo señalar, en aras de la mayor sinceridad, que lo ignoro por completo... Algo, no obstante, debió de ir mal, pues al cabo de muy pocos minutos de conversación el pobre maestro mostró un amargo y desolado rictus en su antes feliz y satisfecho semblante. ¡Oh, estas mujeres! ¡Cómo son! ¿Sería posible que aquella muchacha no hubiera hecho más que coquetear con él, para divertirse, o acaso para burlarse, un rato? ¿Sería posible que hubiera alentado arteramente las esperanzas del pobre pedagogo, para dar celos a quien era el peor enemigo del bueno de Ichabod, nada más? Yo, la verdad, no lo sé; quizás el cielo... Limitémonos a decir que Ichabod salió de la granja de Van Tassel, más que como un digno invitado, como un granuja que hubiera ido allí para robar un par de gallinas y no para hacerse con los favores del corazón de una damisela... Así, ahora, sin reparar ya en la bondad y riqueza de cuanto allí había, se dirigió a toda prisa a los establos, pegó un puntapié al penco que lo llevara, para que se levantase del suelo sobre cuyas pajas se había tirado a dormir puede que soñando con auténticas montañas de maíz, o con unas praderas repletas de tréboles, o con interminables valles de alfalfa y forraje; unos sueños, pobre bruto, que se le desvanecieron de golpe. Fue a la hora de las brujas, en lo más negro ya de la noche, cuando Ichabod, con su cresta de gallo orgulloso ahora caída, meditabundo y con mucho dolor en su amargado corazón, tomó el camino de vuelta por las laderas de los cerros desde los que se dominaba Tarry Town... Aquellos lugares que de manera tan distinta había contemplado, y con el ánimo no menos distinto, pocas horas antes, cuando aún el día era hermoso. La noche, ahora, se mostraba tan triste como él; acaso, igual de dolorida. Abajo y a lo lejos, el Tappan Zee, profundamente negro, albergaba una luz que en la lejanía se mostraba siniestra, la lámpara que se mecía en el mástil de una embarcación pequeña allí anclada, a merced del vaivén moroso de las aguas. Puede que fuese aquella pequeña embarcación que había contemplado con deleite por la tarde, pero ahora le pareció totalmente distinta, incluso infame. A las doce de la noche, en aquel aterrador silencio que todo lo presidía, oyó el maestro poco después el ladrido largo y agudo, pero muy débil, como lastimero, de un perro guardián; lo sintió tan lejos que se dijo que ni los perros querrían ya acercarse a él. También le parecía sentir, de tarde en tarde, el canto de un gallo, pero lo tenía por un simple eco como escapado de sus sueños; o como llegado de una granja en la que nadie querría ya darle alojamiento ni comida. Por donde pasaba nada vivo se veía, ni se percibía; acaso, únicamente, el canto monocorde y melancólico de los grillos, el croar impertinente de una rana de las ciénagas, quejumbrosa, como si no pudiera dormir bien en aquella tan propicia humedad o como si la hubiese despertado él mismo al pasar por allí con su caballo. Todas las historias de aparecidos, de muertos y de fantasmas, que había oído contar aquella noche, comenzaron a agitarse entonces en su cabeza, cual si se le hubiera metido un torbellino en ella... La noche, encima, era cada vez más negra, según se adentraba en el bosque; las estrellas del cielo parecían haberse clavado en la bóveda celeste como sin brillo, ocultas a cada poco por algunas nubes que pasaban. Jamás se había sentido el bueno de Ichabod ni tan solo ni tan desgraciado como aquella noche; llegaba ya a uno de esos puntos tenidos por malditos en todas las leyendas de la región, un lugar, al parecer, favorito de los espectros, cuando de pronto se topó con un árbol enorme, un tulipero que se alzaba por encima de todos los demás, como un mojón gigantesco animado por la savia; un mojón tan poderoso de ramas como otros árboles lo son de tronco... Aquellas ramas del tulipero ofrecían, en su retorcimientos, figuras tan fantásticas como incontables que tocaban el suelo para remontarse después hasta el aire; era el árbol, por cierto, en el que cayó cautivo de los seres de la noche, según la leyenda, el pobre y malogrado mayor André, que así, perdiendo allí la vida, le dio nombre, al punto de que todos en la región se referían a él como el árbol del mayor André. Las gentes del lugar, cuando lo mentaban, lo hacían con una mezcla de temor y de reverencia supersticiosa, y acto seguido se lamentaban de la suerte trágica del mayor, un héroe desventurado, como si con su evocación cariñosa quisieran espantarlo para que no se les apareciera entre lamentos y gritos desgarradores. Cuando más se iba aproximando Ichabod a tan terrorífico árbol, y para quitarse de encima el miedo, comenzó a silbar inopinadamente... Mas oyó entonces que era respondido con un silbido idéntico... Se dijo, empero, que no era más que una ráfaga de viento súbito que le llegó a través de las retorcidas ramas del tulipero... No obstante, cuando ya estuvo prácticamente bajo el árbol, dejó de silbar y detuvo su cabalgadura. Algo informe, de lo que sólo percibía un color blanco, pendía de una de las fuertes ramas; urgió de nuevo a su caballo, para acercarse, y comprobó entonces que no colgaba de rama alguna cualquier cosa, sino que el tronco mostraba una herida en su corteza, como si hubiera sido alcanzada por un rayo. No tuvo apenas tiempo de respirar en paz, sin embargo, pues al punto escuchó un gemido largo y sentido... Se puso a temblar; apenas podía controlar ahora la mandíbula y sus piernas; así y todo, armándose de valor de nuevo, siguió un poco más allá, y otra vez aliviado comprobó que aquello no había sido más que el sonido hecho por dos ramas que se rozaban a merced de la brisa... Salió Ichabod de los dominios del árbol, pues, pero no había escapado con ello al peligro que se cernía sobre él. A unas doscientas yardas del árbol cruzaba el camino un arroyuelo que se precipitaba hacia una zona de légamos conocida como el pantano de Wiley. Para cruzarlo, unos troncos hábilmente dispuestos ofrecían el paso propio de un puente, y del lado de la corriente del arroyuelo varios castaños y robles, por cuyos troncos trepaba la hierba, se cerraban como una bóveda sobre aquel paso tan improvisado como eficaz. Algo en su interior, entonces, le hizo sentir una cierta aprensión, como si unos pasos más allá no hubiese otra cosa que una gruta oscura y sin salida... Atravesar aquello, pues, le supondría la prueba más difícil de superar. Sabía bien el maestro, además, que fue entre aquellos árboles, robles y castaños, donde se escondieron los soldados que, más allá de la leyenda, tendieron la emboscada al mayor André; eso, y la leyenda en sí misma, hicieron que el puente fuera tenido por todos como un lugar maldito, que sólo debía cruzarse de noche y en compañía... Y él iba solo... Ahora comprendía bien el terror de sus alumnos cuando, con la oscuridad de los días de invierno, tenían que atravesarlo para regresar a sus casas una vez concluidas las lecciones. Cuanto más se aproximaba su montura al riachuelo, más fuerte le latía en el pecho el corazón a Ichabod, como si le fuera a hacer saltar las costillas. Pero, respirando hondo, haciendo acopio de todo el valor y de toda la fuerza de voluntad que hubo de requerirse para no dar marcha atrás, fustigó violentamente a su caballo, le clavó los tacones de sus botas en los ijares, en la esperanza de que el penco saliese casi de estampida para cruzar aquello cuanto antes, pero el mal bicho que era aquel caballo, resabiado e indolente, no hizo más que un violento escorzo hacia su derecha, para que su jinete se golpeara de manera brutal contra un árbol... El maestro, ahora tan enfadado como preso del pánico, y que a cada segundo que pasaba en aquel lugar sentía aún más miedo, tiró de las riendas, sin embargo, hacia el lado contrario, para herir en los belfos al caballo con el bocado y obligarlo así a seguir el rumbo que quería... Más fue inútil; el penco se echó a galope, sí, pero no para cruzar lo que su jinete le indicaba, sino para tirarse de costado, violentamente, como si hubiera sido abatido por un disparo, contra unas zarzas repletas de espinas que había a la izquierda del camino. Aun maltrecho, se levantó Ichabod, volvió a montar y castigó con una dureza inimaginable al bruto, sacudiéndole con la fusta aún más fuerte que antes y clavándole los tacones de sus botas en los ijares con auténtica saña... El viejo Pólvora relinchó, se puso de manos y salió otra vez a galope... Mas justo cuando llegaba a la embocadura del puente se paró en seco, como las mulas... A punto estuvo de salir lanzado el maestro por encima de las orejas del penco, y si no lo hizo fue porque se agarró con fuerza al cuello de la bestia malvada... Iba a castigarlo de nuevo con otra ración de fustazos, pero entonces percibió unas pisadas en el agua... Al tétrico amparo ofrecido por la bóveda de los árboles apenas vio una sombra informe, erguida, alargada y ancha, quieta, como abrigada en la oscuridad cual fiera dispuesta a lanzarse sobre el viajero que osara entrar en sus dominios. El vello del pobre pedagogo se erizaba a impulsos del terror que lo embargaba. ¿Qué podía hacer o decir? Era demasiado tarde para girar la grupa de su caballo y escapar por donde había venido; además, podía tratarse de un espectro, de un fantasma, de un espíritu, seres del aire capaces de atravesarlo incluso de cara al viento. Así que, haciendo acopio de los últimos rescoldos de valor y de cordura que ardían en su pecho y en su cabeza, y a despecho de su voz en un hilo, escuchó no sin sorpresa que de su boca salía una pregunta: «Quién eres?» Como la sombra no respondiera repitió la pregunta. Y tampoco obtuvo respuesta. Así que no le quedó otra que atizar con la fusta de nuevo al maldito Pólvora, clavándole con saña los tacones una vez más, cantar con voz temblorosa y en un puro grito uno de sus salmos y galopar por donde había llegado... Mas justo entonces la sombra se interpuso en su camino, abandonando su anterior escondite, para cerrarle el paso. Ahora, a corta distancia, podía distinguir mejor la sombra, que adquiría forma: a pesar de la lobreguez de la noche vio a un jinete corpulento que montaba un altísimo y muy fuerte caballo negro. No parecía ni molesto ni amigable. Ichabod, no obstante, hizo que su caballo siguiera, al paso ahora, y cuando llegó a su altura el jinete se apartó, lo dejó pasar, y luego siguió junto al maestro, situando su caballo del lado por el que no veía su penco, que ahora parecía tranquilo y manso, manejable. Concluyó Ichabod su salmo y se decidió entonces a mirar a su nocturno compañero, a pesar del miedo, recordando de golpe aquella aventura de la apuesta que narrara Brom el Huesos... Eso fue lo que le hizo fustigar de nuevo a su penco, en la esperanza de dejar atrás al fantasma... Mas picó espuelas el jinete maldito para alcanzarlo de nuevo, sin mayor esfuerzo de su montura. Al maestro no se le ocurrió otra cosa que tirar atrás de las bridas, para hacer más lento el paso de su jamelgo. Pero el jinete hizo lo mismo. A Ichabod le latía entonces el corazón de manera que casi se le oía, más aún que el retumbar de los cascos de los caballos en el silencio de la noche. Se puso a cantar otro salmo, que ahora, empero, no le salió; tenía la boca seca por el pánico, la lengua se le pegaba al paladar y no le salían ni una nota, ni una palabra de la primera estrofa... Su compañero nocturno parecía obstinado en su silencio, algo que aún le resultaba más temible al maestro. Pronto, empero, sabría el porqué. Descendían ambos, emparejadas sus monturas, por la ladera de una leve colina, en la claridad que auspiciaba el fondo del firmamento y la ausencia en aquella zona de bosque, cuando se percató, aun mirándole de reojo, de que aquel ser era aún más corpulento de lo que ya de por sí le había parecido antes; y que no tenía cabeza, lo que hará comprender a cualquiera la clase de pánico que, sobre los ya padecidos, embargó ahora al pobre pedagogo... Mucho más, ni habría que decirlo, cuando comprobó cómo el jinete apoyaba su propia cabeza, que llevaba hasta entonces bajo un brazo, en el arzón de la silla de su caballo. Mil escalofríos, como latigazos, sacudieron de arriba abajo el cuerpo de Ichabod, empavorecido. No pudo pensar nada, ni considerar por más tiempo su situación; comenzó a pegar a su caballo con manos y pies... Pólvora, al menos, obedeció esta vez, lanzándose a galope tendido... Pero fue en vano, porque de inmediato tuvo de nuevo a su altura al jinete sin cabeza; galopaban en una enloquecida carrera, sacando chispas de las piedras los cascos de sus caballos; inclinado sobre el cuello de su penco, Ichabod sentía que su traje flotaba en el aire, lo que le complacía pues le daba la sensación de que podría dejar atrás al fantasma... Pero llegaron juntos hasta el cruce de caminos en el que se tomaba el que conducía hasta Sleepy Hollow; entonces, Pólvora, que parecía poseído por un demonio, cambió inopinadamente de rumbo, y en vez de girar a la derecha, como procedía, se tiró en su loca carrera por la cuesta de un sendero arenoso que llevaba desde los árboles al puente, ese otro puente famoso de las historias de aparecidos, el grande que lleva a la colina frondosa en la que se alzan la iglesia encalada que tiene a su vera el camposanto. Hasta ese preciso momento, el pánico que también sentía el pobre penco parecía otorgarle cierta ventaja sobre el fantasma, aun cuando, desde luego, no fuera tan buen jinete como el decapitado... Pero cuando llevaba recorrida no más de la mitad del sendero, sintió que se le aflojaban las cinchas de la silla de montar y algo así como si su penco se le escurriera entre las piernas. Trató de equilibrarse y de asir la silla de montar con las piernas, para que no se le fuera, pero nada; se salvó de una terrible caída, y del consiguiente batacazo, aferrándose con todas sus fuerzas al cuello y a las crines del penco, mientras su silla caía irremediablemente al suelo y era pisoteada, lo oyó perfectamente, por los cascos del caballo del fantasma que estaba a punto de darle alcance. Así y todo, pensó en la ira de Hans Van Ripper cuando le contara que había destrozado su silla de montar preferida, la que solía poner los domingos a su montura... Pero fue sólo un instante; lo que sufría ahora era insuperable; los enfados de Van Ripper resultaban una tontería comparado con aquello... Sentía cada vez más cercano al fantasma; Ichabod, que no era precisamente un jinete indio, iba peor que mal montando a pelo y a todo galope, y a punto estaba de caerse por un lado, cuando lograba rehacerse y a punto estaba de caer por el otro lado; además, golpeaban tan brutalmente sus nalgas contra los huesos del penco, que le parecía inminente el batacazo; al menos así, se decía, si se tronchaba el cuello acabaría de una vez por todas aquella pesadilla... Un claro entre los árboles le hizo cobrar mayor confianza, sin embargo, y ansió embocar el puente que conducía a la iglesia cuanto antes, ya que era aquél el camino que había tomado inopinadamente su caballo. La luz de la luna, que caía trémula sobre las aguas, le hizo saber que no erraba en sus pronósticos. Vio casi acto seguido el encalado de la iglesia, que refulgía en la oscuridad a través de los árboles; recordar que allí, en el puente, se había esfumado el fantasma cuando compitió contra Brom el Huesos, le hizo sentir alivio. «Si llego en cabeza al puente estaré a salvo», pensó; y justo en ese momento oyó a sus espaldas el resoplido del caballo del fantasma, un caballo igualmente fantasmagórico, que casi le quemaba; volvió a fustigar al viejo Pólvora de tablas bajo su galope. Ya del otro lado, no pudo evitar volverse con la esperanza de que, al igual que en el relato del fanfarrón, y cual parecía norma en los fantasmas, se hubiera hecho una llamarada de fuego su perseguidor, esfumándose de inmediato... Pero lo que vio, empero, fue mucho más aterrador; se irguió el jinete en su montura sobre los estribos, tomó su cabeza con una mano y la lanzó con fuerza hacia Ichabod, que no pudo esquivar tan espantoso proyectil... La cabeza del fantasma se estrelló contra la suya con un sonido de piedras que se entrechocaran... Cayó a tierra; Pólvora, el jinete decapitado y su caballo negro pasaron por encima de aquel cuerpo yaciente como una simple brisa. A la mañana siguiente el malencarado Van Ripper encontró su viejo caballo a las puertas de su casa, sin montura, claro, y arrastrando la brida... El pobre penco, sabio a fin de cuentas, saciaba su hambre y trataba de olvidarse de la noche anterior arrancando a mordiscos puñados de hierba. Ichabod, por el contrario, no hizo acto de presencia, a pesar de que era la hora del desayuno. Llegó la hora del almuerzo, y por muy raro que le pareciera al granjero, tampoco apareció. Sin él en la escuela, los alumnos pasaban el rato junto al riachuelo; nadie sabía nada acerca de su maestro... Comenzó a temer Van Ripper, ya avanzada la tarde, que algo malo le hubiera ocurrido; además albergaba aún la esperanza de que, con la aparición de Ichabod, lo hiciera también su silla de montar. Varias averiguaciones dieron pronto su fruto... Encontraron sus huellas, y a un lado del camino, aunque enterrada casi por completo en el suelo arenoso y un tanto destrozada, hallaron también la silla de montar del viejo holandés. Las huellas conducían hasta el puente; desde allí vieron flotar el sombrero del infortunado Ichabod en la parte donde las aguas eran más negras y profundas; no muy lejos, cerca de la orilla, vieron también una calabaza partida. Pronto se organizó una partida para rastrear el curso del riachuelo, pero fue en vano; nadie albergó al final duda alguna sobre lo que más evidente era, esto es, que Ichabod no estaba por allí, ni vivo ni muerto. Luego, Hans Van Ripper, que se instituyó en una especie de albacea testamentario del maestro, examinó sus pertenencias... Apenas nada; dos camisas y otra medio rota; un par de corbatas de lazo, dos pares, o acaso sólo uno, de medias, unos viejos pantalones de pana, una navaja mohosa, un libro de salmos con gran cantidad de marcas en cada página, un diapasón roto... Los libros y el mobiliario de la escuela, por otra parte, pertenecían a la comunidad, salvo la Historia de la brujería, de Cotton Mather, y un Almanaque de Nueva Inglaterra, además de un volumen que trataba de los oráculos y otro sobre los sueños... Entre las páginas del libro sobre los sueños había una hoja de papel llena de tachaduras y borrones de tinta, el resultado de un intento que hiciera el pobre maestro por dedicar unos sentidos versos a la joven heredera de los Van Tassel. Aquellos libros tan mágicos y el poema frustrado fueron a parar al fuego, de la mano del propio Van Ripper, quien decidió en el preciso instante de arrojarlos a las llamas, y después de haberles echado un vistazo somero, que sus hijos jamás volverían a pisar una escuela, harto convencido como lo estaba de que nada bueno podía obtenerse de la lectura ni de la escritura... Por lo demás, se dijo el granjero, parecía evidente que si Ichabod tenía ahorrado algún dinero, al margen del que había recibido un par de días atrás como paga por su trabajo, había desaparecido con él mismo. El caso de la desaparición del maestro fue la comidilla de todos en la iglesia, el domingo siguiente. Grupos de chismosos, aquí y allá, en el jardín de la iglesia y hasta entre las tumbas del camposanto, hablaban largamente de ello, especulando sobre mil posibilidades a cual más descabellada; después, como de paseo, y sin dejar de hablar del caso, cruzaron el puente y caminaron por la orilla, deteniéndose especialmente en los puntos donde se hallaron el sombrero del maestro y la calabaza partida. Las historias de Brouwer, de Brom el Huesos, y muchas otras más, dieron mucho que pensar y opinar a todo el mundo... Así que, después de sopesar estas y aquellas posibilidades, mientras fumaban plácidamente sus pipas de aromático tabaco, los hombres de Sleepy Hollow concluyeron que la única solución al enigma la ofrecía el hecho inequívoco de que el pobre maestro había sido raptado por el fantasma del jinete sin cabeza. Como Ichabod era soltero y no tenía deudas, la gente dejó de pensar en él y en su desaparición muy pronto, no tenían por qué estrujarse por más tiempo la sesera... Se habilitó otra casa como escuela y pronto hubo en el pueblo un nuevo maestro. Es verdad, en cualquier caso, que un viejo granjero que ha estado recientemente en Nueva York, ahora que han transcurrido ya unos cuantos años desde que desapareció Ichabod Crane, añade nuevos elementos de misterio a la historia, lo que sin duda encantará a todos en Sleepy Hollow, pues cuenta que Ichabod Crane sigue vivo. Asegura que huyó del valle por miedo a una nueva aparición del fantasma y también por el dolor que le causó el rechazo de la hija de Van Tassel. Dice también que vive en un lugar muy apartado, donde poco después de su llegada siguió ejerciendo la docencia mientras estudiaba leyes, lo que le facultó para desempeñarse como abogado y entrar con éxito en política, apareciendo en los periódicos varias veces cuando se presentó en una candidatura... Dice también este hombre que no hace mucho ha sido nombrado juez del Ten Pound Court. En lo que a Brom el Huesos respecta, sólo cabe decir que, poco después de la desaparición de quien fuera su rival en amores, condujo triunfante a la bella Katrina al altar... Y como no podía ser de otra manera, cada vez que Brom el Huesos oía decir algo sobre la calabaza partida que se halló en el río, un poco más allá de donde flotaba el sombrero del maestro, se moría de risa... Eso hizo pensar a más de uno que a buen seguro sabía bastante más de lo que decía sobre la desaparición de Ichabod, pero no creo digna de ser tenida en cuenta tal opinión, pues según las viejas comadres de Sleepy Hollow, tan sabias ellas para emitir juicios sobre asuntos así de escabrosos, Ichabod fue apartado de este mundo por medios perfectamente sobrenaturales. Como era de esperar, tan abracadabrante suceso se ha convertido ya en una de las historias favoritas de las gentes de la región, que lo narran en las noches de invierno al calor de la lumbre. El puente maldito, así las cosas, se ha convertido en uno de los lugares que más cuidadosamente evitan quienes en este valle moran, presos de un terror supersticioso a tan inocente lugar... Acaso tal sea la razón de que hace unos pocos años se decidiera desviar el camino que llevaba a la iglesia, y que hacía obligatorio el paso por el puente, por la orilla de la presa del molino. La que fue escuela en donde impartió sus enseñanzas Ichabod Crane no es más que una casa en ruinas lamentables; quienes se atreven a pasar relativamente cerca de sus paredes desconchadas y húmedas de moho, lo hacen con bastante aprensión, despacio para no pisar fuerte, pues cuentan que allí vive, nada menos, el fantasma del pobre Ichabod. Los mozos que labran la tierra, por su parte, cuando regresan agotados a sus casas, tras una larga y dura jornada, sobre todo en el verano, cuando empieza a anochecer, aseguran que se oye en la lejanía la voz de quien fuera el maestro de Sleepy Hollow entonando uno de sus salmos tan melancólicamente que se les parte el corazón de pena. POST SCRIPTUM Por. Mr. Knickerbocker, de su puño y letra La historia precedente va escrita, en su mayor parte, con las mismas palabras que escuché en una reunión celebrada en el Ayuntamiento de la antañona ciudad de Manhattoes, lleno aquel día de muchas y muy importantes gentes del lugar. El narrador de la historia era un anciano venerable y de trato exquisito, todo un caballero a pesar de su raído traje que a primera vista hacía que se le tomara por un pordiosero. Tenía aquel hombre un rostro en el que eran perceptibles, a la vez, la tristeza y una cierta jovialidad, lo que hacía pensar inevitablemente en que hacía muchos esfuerzos para desviar nuestra atención de sus trazas más que menesterosas. En cuanto concluyó su narración, estallaron los presentes en risas, si no en carcajadas, sobre todo un par de concejales que allí había, hombres un tanto groseros, por lo demás, de esos que suelen dormir durante las sesiones del Ayuntamiento... No obstante, había también entre la concurrencia otro anciano, alto, seco, adusto, de das cejas, que miraba a todos con bastante severidad, incluso con desprecio. Con las manos sobre la mesa unas veces, y cruzado de brazos otras, inclinaba a menudo la cabeza y parecía preocupado, como si una espantosa carga lo abrumase. Era uno de esos caballeros de edad, circunspectos y severos, que sólo ríen cuando de veras tienen motivos para hacerlo. O cuando la ley se les muestra favorable tras una dura querella. Una vez cesaron las risas destempladas de los demás y se hizo de nuevo el silencio en la sala, apoyó un brazo en el reposabrazos del sillón, se puso el otro a la cadera, preguntó alzando las cejas elocuentemente, como en sorpresa burlona, cuál era la moraleja de aquella historia y qué se pretendía demostrar a través de la misma. Entonces, el narrador, que justo en ese preciso momento bebía un buen vaso de vino para refrescarse la garganta y los labios, secos por la vehemencia de que hizo gala al contar la historia, se quedó con el vaso a medio camino unos segundos, miró a quien lo interpelaba tan sarcásticamente, aunque con un aire, sin embargo, de bondad y hasta de gran deferencia e incluso aceptación de sus palabras, depositó después el vaso en la mesa, lentamente, mientras tomaba aire, y observó que la historia, atendiendo a la más inequívoca lógica de los propios hechos, no pretendía más que demostrar lo que a continuación se expone: «Que no hay situación en la vida de la que no se pueda extraer ventaja, e incluso obtener placer, siempre y cuando sepamos aprovecharnos de ella.» Que, en lógica consecuencia, pues, quien se atreva a echar una carrera a un jinete muerto, tendrá muchas posibilidades de sufrir un accidente.»Ergo, si un maestro de escuela pueblerina resulta rotundamente rechazado por una joven y hermosa holandesa a la que pretende, de inmediato obtendrá dicho maestro el beneficio de una buena carrera profesional en la abogacía y hasta en la política». El caballero de las pobladas cejas frunció y alzó éstas una y otra vez, sorprendido por tan apabullante silogismo; mientras, el viejecito del traje raído le contemplaba, o eso me pareció, con un inmenso y no menor sarcástico aire de triunfo. El adusto caballero, al fin, no tuvo sino que reconocer que todo aquello estaba muy bien, que el argumento había sido bien defendido, aunque mostró una leve objeción: en cualquier caso, tal historia, para su gusto y para sus entendederas, resultaba un tanto extravagante, añadiendo que, encima, le habían quedado sin aclaración un par de puntos. «Le aseguro, caballero, que ni yo mismo me creo la mitad de ese cuento», le respondió entonces el narrador.