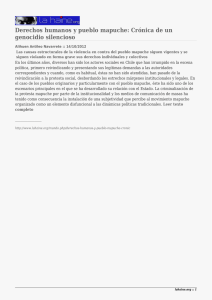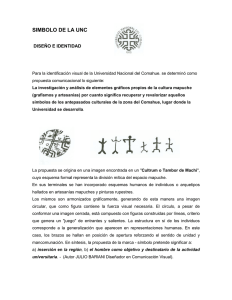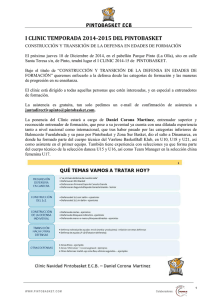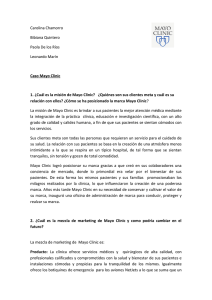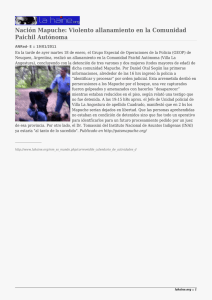Revista Historias que vienen 4 - Facultad de Ciencias Sociales e
Anuncio

Historias que vienen Revista de Estudiantes de Historia UDP Historias que vienen. Revista de Estudiantes de Historia UDP #4 Escuela de Historia- Centro de Estudiantes de Historia Universidad Diego Portales “Ni civilización ni barbarie” El proceso hegemónico del movimiento obrero, frente a los sectores populares (1898-1920) Camila Stefanie Baracat Vergara Contexto: A fines del siglo XIX el mundo occidental presenció una serie de transformaciones derivadas del asentamiento del capitalismo, los procesos de industrialización, la expansión de la producción, de los mercados y con ello la transformación de la mano de obra. En ese contexto, y propiciado por las grandes olas migratorias, comenzaron a emerger las masas urbanas marginales que no gozaron de los grandes beneficios que traían los procesos modernizadores llevándolos a altos niveles de pauperización sintetizados en la ya conocida “Cuestión Social.” Al respecto, Julio Pinto enfatiza en la doble cara de la modernidad asumiéndola como un proyecto para unos y un desarraigo para otros1. El desarraigo seria consecuencia de la pérdida de los anclajes tradicionales del mundo popular, según el autor, la modernización altero los ritmos y prioridades de los sujetos, reemplazando “ los lazos comunitarios, el cumplimiento de normas cuya validación se ubicaba más bien en el plano metafísico o sobrenatural por objetivos de acumulación y progreso2” En este escenario, la expansión del sistema económico, la influencia de las ideas ilustradas y el impacto epistémico que trajo el protagonismo de la ciencia como aval del conocimiento, desató una “batalla cultural” por “civilizar” a los sectores populares. Pese a que estos intentos civilizatorios provenían, principalmente, de los sectores dominantes, de las instituciones eclesiásticas, de las médicas y del Estado, los sectores obreros, en su 1 Para profundizar en ese tema ver: PINTO, Julio. "De proyectos y desarraigos: La sociedad latinoamericana frente a la experiencia de la modernidad (1870-1914)",en Contribuciones Científicas y Tecnológicas, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, 2002, nº 130. 2 Ibid. p.97 interés por constituirse en clase proletaria, también se involucraron en el proceso. Desarrollando un modelo cultural con características totalizantes y universalistas, que apuntaba a transformar los patrones de vida de los sujetos populares involucrándose también en esa “batalla cultural”. Al respecto, vale preguntarnos ¿Qué es lo que buscaba esa batalla cultural? Generar la transición entre la tradición y la modernidad. Cuando nos enfrentamos al estudio de los sectores populares nos encontramos con dos ejes principales de estudio que han tendido a polarizar a la cultura popular en dos realidades. Por un lado, aquellas investigaciones que los estudian desde la proletarización indagando en la asociatividad obrera partidista y no partidista, los movimientos, huelgas y reivindicaciones políticas y, por otro, aquellos que abordan la realidad popular desde la festividad y la transgresión, desde el folklore, generando como una dicotomía entre lo popular y lo obrero, a veces una diferencia temporal, como si lo popular antecediera a lo proletario. Tomando distancia de esas miradas, postulamos que durante el proceso de construcción de la clase obrera, se produjo más bien un escenario heterogéneo de sujetos y prácticas populares y menos un sector homogéneo de sujetos que se subordinaban a los intentos de cooptación de las cúpulas proletarias. Al respecto, debemos aclarar que el concepto de clase no será utilizado como categoría analítica, ya que nos servirá para contextualizar el proceso por el cual el movimiento obrero busca autoproclamarse como una entidad consolidada y así dotar de un sentido de pertenencia transversal a las organizaciones y sujetos populares de la época, clase será entendido como una construcción social que va más allá de la pertenencia a un sector productivo. E. P Thompson la define como una categoría histórica derivada del proceso social a lo largo del tiempo,3 es decir, una categoría que, lejos de ser estáticamente predefinida, se forjaría a través de la experiencia misma. 3 THOMPSON E.P. ¿Lucha de clases sin clases? en Tradición, Revuelta y consciencia de clase. Estudio sobre la crisis de la sociedad preindustrial. Barcelona: Critica, 1989. p.34. A modo de hipótesis proponemos que en el proceso de formación de la clase obrera se desarrolló un proceso hegemónico que buscó racionalizar a la cultura popular y sus expresiones, bajo un paraguas de lo que se concibe como “moderno”, distanciándose de prácticas tradicionales populares estigmatizadas como atrasadas, “pre-modernas” e “irracionales” generando relaciones de poder, ya que el poder, lejos de ser monopolio del Estado o de los grupos dirigentes, tiene una movilidad fluida y compleja. La categoría hegemonía nos permite entender los intentos de regulación de la conducta de los mundos populares desde la disciplina discursiva que construían los sectores dominantes del movimiento obrero. Si bien el concepto Gramsciano implica “coerción y consenso” éste es frágil en su imposición ideológica, ya que siempre se formarán fracciones contra hegemónicas que lucharán por alcanzar espacios de poder, caracterizándose por una constante disputa. En este sentido, es interesante el aporte de William Roseberry quien entiende la hegemonía no como una formación ideológica acabada y monolítica, si no como un proceso político de dominación y lucha problemático y debatido4, es decir, un proceso donde el poder está siendo constantemente reñido y transado por sectores dinámicos y cambiantes. En esta misma línea Florencia Mallon arguye que las pugnas por el poder generarían un conjunto de procesos incubados constantes y en curso, a través de las cuales las relaciones de poder son debatidas, legitimadas y redefinidas en todos los niveles de la sociedad,5 pero que, a la vez, llegan, eventualmente a un punto final o resultado de un proceso hegemónico.6 Así, el concepto de hegemonía supone, por un lado, el proceso permanente de pugnas heterogéneas y, por otro, el “resultado final” o acuerdo, vía consenso o coerción, entre las fuerzas en disputa. En este sentido, proponemos que el proceso hegemónico, no significó necesariamente una afiliación a las organizaciones, sino una transformación en las prácticas culturales para “conducir” -usando el concepto de Foucaulty construir modelos de comportamiento en la vida cotidiana, que supusieron el rechazo al 4 ROSEBERRY, William. “Hegemonía y lenguaje contencioso”. En GILBERT M. Joseph y NUGENT, Daniel. Aspectos cotidianos de la formación del estado. La revolución y la negociación del mando en México Moderno. México: ERA, 2002, p.216 5 MALLON, Florencia, “Reflexiones sobre las ruinas: Formas cotidianas de la Formación del Estado en el México decimonónico”, en GILBERT, M. Joseph y NUGENT, Daniel. Aspectos cotidianos de la formación… Ibid. p.105-106. 6 Ibid, p. 106. garito y la taberna, además de un llamado a la disciplina, a la organización y, específicamente, al cumplimiento de deberes y respeto de las jerarquías. Si bien este proyecto hegemónico proletario se construía frente al Estado, a las clases dirigentes y a los organismos de control social, también lo hacía ante los mundos populares considerados por ellos atrasados, tradicionales y pre o a- políticos. Autoproclamándose como los encargados de generar la transición de los sectores populares hacia la modernidad. En este sentido, el movimiento obrero cimentó las bases de un modelo cultural con el fin de integrar a los sujetos bajo los parámetros del paradigma moderno. ¿Pero qué significaba ese paradigma moderno? o ¿Cómo percibimos su influencia en el mundo proletario? Debemos partir analizando la interpretación e importancia que le otorgaron al progreso en el proceso de construcción de clase, como la cita manifiesta: El progreso es dificultoso cuando encuentra por escollo la ignorancia. En las masas del pueblo chileno reina la ignorancia, aunque doloroso, es menester confesarlo7 Si bien el movimiento obrero, era producto de los mismos procesos de modernización, este se construía como agente de ese discurso en su proyecto regenerador. Es decir, a pesar de sufrir los efectos de los proyectos modernizadores no dejaban de ser sujetos que se auto identificaban con ellos, propiciando un modelo cultural que estuvo constantemente interpelado por los patrones que rigen a la modernidad: la ilustración y la ciencia como reveladora de verdades, en un contexto en que todo conocimiento debía aspirar a ser científico. Uno de los mas bellos principios de bien social de los hombres amantes del pueblo, sin duda alguna, es y será bregar incansablemente porque las luces de la ciencia y las palpitaciones del arte penetren á la mente y al corazón de nuestros compañeros de trabajo, especialmente á los que se encuentran en los últimos peldaños de la escala social8 Fue así como se comenzó a desarrollar una guerra cultural motivada –como plantea Lyn Hunt-— por el “heroísmo de la ciencia, la ilustración y la política liberal fundamentadas en nuevos estándares de verdad: 7 Rafael olivares Gárate. “Instrucción gratuita y obligatoria” en El Calderino. 11 de Junio de 1906, p.1. 8 “Pro Educación popular” en Primero de mayo, Tarapacá, 11 de mayo de 1907, p.4 La verdad, no depende del hombre: la ciencia sí. Toda revolución apoyada por la inteligencia, triunfa. La que solo La que solo cuenta con los brazos muere9 El proyecto moderno-positivista busca leyes que rigen los distintos órdenes y, a través de éste, el proletario interpelará al resto de la cultura popular. Este responsabilizará a los mundos populares de permanecer en un estado de retraso, siendo sus principales culpables su ignorancia y obscurantismo, su pereza mental para ilustrarse y destruir la idiotez trayendo a su cerebro rayos de luz que alumbren los nuevos horizontes de la vida10. Ratificando con esto la construcción de verdades absolutas. Ese mismo paradigma les hace verse en un proceso evolutivo hacia una consolidación moderna. En palabras de L. E. Recabarren: La conciencia de clase del pueblo obrero, en parangón con la de los obreros de otra nación y de los de Europa, puede decirse está sumamente atrasada11. Constantemente podemos encontrar referencias a el mundo europeo lo que demuestra una especie de admiración hacia la realidad obrera del viejo mundo, lo que está vinculado a las ideas modernizantes que entienden la historia como evolutiva, empapada de una mirada marxista etapista, en la que ellos figuran en un nivel inferior en los grados de conciencia. De allí que quienes quedan fuera de lo que se entiende por clase obrera estuvieron asociados a un estado de servilismo, atraso, infantilismo e ignorancia. En contraposición a esta idea inclusiva pero excluyente a la vez, en la lira popular podemos encontrar llamados a la organización pero desde una comprensión más pluralista de la realidad popular, El gran partido social/ Se entenderá en la nación,/ Como el sol de libertad/Para la regeneración… Bajo su augusta bandera/ Cobíjese el pueblo entero/ Que el centro social 9 “Pensamientos” en El obrero Metalúrgico. Valparaíso, primera quincena de mayo.p.2. Sin autor. El Obrero metalúrgico. Valparaíso, primera quincena Diciembre de 1919. 11 Luis Emilio Recabarren. “Correspondencia desde Buenos Aires” en La Vanguardia, Antofagasta, 4 de marzo de 1907. Ver en CRUZAT, Ximena y DEVES, Eduardo comp. Recabarren. Escritos de prensa. 1906-1912. Santiago: Terranova S.A Ediciones, 1986, tomo II, p.12. 10 obrero/ a todos les considera…/Las creencias respetadas/ Serán en este partido,/ Porqué el solo a [sic] querido/ Unir las clases holgadas12. A diferencia de las reiteraciones de la prensa obrera que aludían específicamente al “pueblo obrero”, el extracto, citado en la Lira Popular, se refiere a un pueblo heterogéneo e insiste en la protección y respeto de creencias populares que eran asociadas –erróneamentea un pasado pre obrero o pre político y de primitivismo El hombre primitivo, según hemos visto, es ignorante y crédulo; pero muy aferrado a sus creencias…con tales temores religiosos copero el horro natural que tienen los ignorantes por toda idea nueva, horror que viene a su vez de su pereza intelectual y su orgullo13 Este hombre reticente a la ilustración fue catalogado como ignorante, porque no concebía el conocimiento desde el paradigma moderno sino más bien desde creencias populares que no entraban en las estructuras del modelo cultural obrero. En este sentido el proyecto proletario tuvo más bien una sensibilidad racionalista que desde una mirada compasiva o acusadora, no se construyó al margen del resto de los sectores populares, sino que en relación directa con ellos. Ellos promovían una vida en sociedad, en donde rodeados de amigos os contemplareis dignos de vuestro celo incansable por desterrar del pueblo adormecido su añeja ignorancia y levantar su perezoso corazon del abismo en que se encuentra sumido14. Vivir en sociedad significaba respetar jerarquías y cumplir deberes, respetar cargos y autoridades, seguir una disciplina y adoctrinarse según determinados ideales: Vivir sin llevar en la mente la idea del deber, es hacer obra inconsciente, mecánica; más todavía criminal, culpable15. Trabaja, prepárate para el porvenir porque el reino del mal no puede ser eterno. Proletario, trabaja…trabaja por la liberación de la raza humana, destruye los viejos 12 “La Unión en Chile” en Lira Popular, Col. Amunategui, II. Ver en CORNEJO, Tomas y NAVARRETE, Micaela comp. Por historia y travesura. La Lira Popular del poeta Juan Bautista Peralta. Santiago: DIBAM, 2006, p. 131 ( las negritas son nuestras) 13 “ Los enemigos de la libertad de pensar”, La doctrina popular, 15 de septiembre de 1906, p.3 14 “A mis compañeros de trabajo”. El Obrero de Yungay, 30 de Marzo de 1898, p.1. 15 Sin autor. “Cohesión” en La voz del obrero. Taltal, 28 de enero de 1905, p.1. prejuicios dogmaticos y religiosos que la esclavizan, destroza todo lo servil, todo lo corrupto, todo lo arcaico16. La disciplina laboral, la ocupación en una actividad moderna era entendida como la forma de destruir como dicen ello toda clase de prejuicios desde los religiosos y dogmáticos que según los obreros les impedía a los sectores populares avanzar en su proceso de humanización o modernización y por otro lado los prejuicios que caían sobre los sectores populares desde el Estado, las elites etc, al considerarlos como la escoria social, la clase desvalida, una masa heterogénea de sujetos que no alcanzaba a entrar en la transición hacia la modernidad. No alcanzaban a entrar como conductores del proyecto. Esta comprensión de la vida podría entenderse como el llamado a la instauración de una “cultura nueva”, estrictamente moderna, ilustrada y obrera que veía en el pasado un gran obstáculo, una involución, una vuelta a lo natural, a la animalidad. Pero, ¿por qué este rechazo al pasado? ¿Por qué si la explotación laboral, la pauperización, la proliferación de la prostitución, la vida en conventillos y las enfermedades, eran una consecuencia -directa o no- del proyecto moderno, este solo fue cuestionado como modelo económico y no se invalido en su totalidad? Existía una necesidad de legitimarse ante los grandes conductores del proyecto moderno, desvinculándose de todo lo arcaico, de todo lo tradicional, esto podemos entenderlo como una necesidad de incorporarse a la categoría de sujeto y posicionarse como tal. Por otro lado el mundo proletario fue fiel a las pautas culturales europeizantes en contraposición a la diversidad de referentes locales que los podrían haber dotado de un pasado en común y una pertenencia. En suma, en este trabajo nos propusimos desmontar algunas convicciones que naturalizan los proyectos universalizantes, tales como la idea de un pueblo por excelencia obrero e ilustrado o, desde otra perspectiva, bárbaro y tradicional. Por el contrario, el movimiento obrero en su etapa de formación tuvo que enfrentarse a una realidad difícil en la que su ideal de modelo cultural encontró fuertes obstáculos, esto lo podemos evidenciar en los insistentes llamados a la instrucción y la disciplina. Las dicotomías pasado/futuro, 16 Sin autor, “El reino de la tierra” en El Metalúrgico. Santiago, Segunda quincena Diciembre 1921,” p.4. racional/irracional, ilustrado/ignorante, mujer/hombre, teatro/taberna, son consecuencias de las polarizaciones que ha perpetuado la modernidad. En ese esquema, los sujetos populares que resistieron la proletarización quedaron estigmatizados como atrasados, ignorantes y bárbaros, lo que terminaría por reconfigurar tanto las relaciones sociales como las pautas de auto identificación de los distintos sujetos. Ni civilización ni barbarie otra de las dicotomías que ha perpetuo la modernidad no reproduce la realidad popular a pesar de construirla en el discurso, donde el obrero civilizaba y era civilizado, mientras todo el resto era lo bárbaro y atrasado, esta condición ha determinado los estudios que se han dado sobre los sectores populares prestándole demasiada atención a las acciones políticas del movimiento obrero y restando la posibilidad de comprender lo político desde otras aristas justamente porque lo popular, lo rural o lo que queda fuera de todo movimiento orgánico, queda fuera de lo político. Pero ¿Cómo podría pensarse una forma de hacer política que escape a las formas de hacer política del Estado? Entendiendo la política como una arena de conflicto, cuestionando las fronteras donde se pretende encerrarlas17 ya que la política no pertenece a un lugar especifico -partido, sindicato etc.- esta se valida en la medida en que exista el conflicto, en que se tensionen sus bases estructurales y en la medida en que la acción cuestione el Statu quo, el orden establecido, poniendo en jaque la hegemonía del Estado. En fin, en esta primera parte de mi tesis se buscó comprender que este proceso hegemónico proletario, construyó su discurso en la distinción, en la alteridad, hacia el Estado, pero también hacia el resto de los sectores populares que se visibilizan en la prensa obrera. A modo de síntesis, debemos entender que los intentos de cooptación política y cultural de los sectores obreros organizados establecieron importantes distinciones e, incluso, exclusiones frente a quienes no se proletarizaban, lo que nos permite introducirnos en un escenario diverso de sujetos que no se sometieron fácilmente a las pautas de comportamiento que imponía la disciplina proletaria, esto nos permite ampliar las visiones en cuanto al poder, y entender que este también ser pueden evidenciado desde “desde abajo”. 17 RANCIERE, Jaques. Política, policía y democracia. Santiago de Chile: LOM, 2006, p.13 Bibliografía. Fuentes primarias a) - Prensa obrera: El Calderino, Caldera. La Doctrina Popular El Obrero de Yungay, Yungay. La voz del obrero. Taltal. El Metalúrgico. Santiago El Obrero metalúrgico, Valparaíso. Primero de Mayo b) Lira Popular: Cornejo, Tomas y Navarrete, Micaela (comp.). Por historia y travesura. La Lira Popular del poeta Juan Bautista Peralta. Santiago: DIBAM, 2006. Fuentes secundarias: - - Focault, Michel. “El sujeto y el poder”. ¨[PDF] Edición electrónica de www.philosophie.cl escuela de Filosofía Universidad Arcis. http://www.philosophia.cl/biblioteca/Foucault/El%20sujeto%20y%20el%2 0poder.pdf [ Consulta: 3 de enero 2012] p. Garcés, Mario.” Los movimientos sociales populares en el siglo XX: Balance y Perspectivas”. [PDF] ECO. Educación y Comunicaciones. Primavera, 2004, nº 43. http://www.ongeco.cl/eco/Downloads/movimientos_sociales_populares_e n_el_siglo_XX_byp.pdf [Consulta: 20 de Agosto 2011] - Pinto, Julio. "De proyectos y desarraigos: La sociedad latinoamericana frente a la experiencia de la modernidad (1870-1914)",en Contribuciones Científicas y Tecnológicas, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, 2002, nº 130. Barría, Jorge. El movimiento obrero en Chile. Santiago: Ediciones de la Universidad Técnica del Estado, 1971. Blakemore, Harold. Dos estudios sobre el salitre y la política en Chile: (1870-1895). Santiago: Departamento de Historia Universidad de Chile, Ortega Luir (ed.) 1991. Cruzat, Ximena y Deves, Eduardo comp. Recabarren. Escritos de prensa. 1906-1912. Santiago: Terranova S.A Ediciones, 1986, tomo II Deves, Eduardo. La cultura obrera ilustrada en tiempos del centenario”. En Revista Mapocho. Segundo semestre de 1991, nº 30. Gilbert, M. Joseph y Nugent, Daniel (comp). Aspectos cotidianos de la formación del Estado: la revolución y la negociación del mando en el México moderno. México: Eds. ERA, 2002. Moulian, Tomas y Torres, Isabel. “Concepción de la política e ideal moral en la prensa obrera”. En Biblioteca FLACSO. Santiago, Mayo, 1987, nº 336 Ranciere, Jaques. Política, Policía y Democracia. Santiago de Chile: LOM, 2006. Thompson E.P. ¿Lucha de clases sin clases? en Tradición, Revuelta y consciencia de clase. Estudio sobre la crisis de la sociedad preindustrial. Barcelona: Critica, 1989. DESCOLONIZANDO EL ESTADO NACIONAL: El Consejo de Todas las Tierras y el Estado de Chile en el gobierno de Patricio Aylwin (1990 – 1994) Jaime Andrés Navarrete Vergara18 A mis padres “La política democrática de la nación ofrece posibilidades sustantivas de obtener mayor igualdad, pero sólo a través de una representación adecuada de los grupos no privilegiados en el aparato político” (Partha Chatterjee) 19 En 1992, en una entrevista realizada a Aucán Huilcamán, vocero del Consejo de Todas las Tierras, el periodista consultó acerca de los objetivos del organismo. El dirigente contestó que la intención era que el Estado de Chile devolviera las tierras usurpadas a las comunidades indígenas de la IX región de la Araucanía, y que la institucionalidad chilena recoja “las dos realidades y que estén en completa armonía”. Agregaba, además, que dicha institucionalidad “tiene que sufrir cambios estructurales, políticos, administrativos”, enfatizando que “desde el Bíobío al sur exista una instancia con facultades políticas y jurídicas para determinar el destino de esa región, porque hay dos nacionalidades, dos culturas en esa zona”. Huilcamán finalizó señalando enfáticamente: 18 Estudiante de Historia de la Universidad Diego Portales. Cual quier sugerencia, comentario o crítica al correo electrónico: [email protected] 19 Chatterjee, Partha. La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos. CLACSO/Siglo XXI Editores: Buenos Aires, Argentina. 2008. P. 83. “Tenemos derecho a los derechos que tienen todos los pueblos del mundo. Sólo así podremos entrar en una relación bilateral con la sociedad chilena”20. El Consejo de Todas las Tierras (CTT) fue una organización que tuvo un impacto mediático y político en la transición democrática, particularmente entre los años 1990 y 1994. Si bien toda organización no es representativa de su “pueblo”, este organismo se erigió, de alguna forma, como la gran plataforma mapuche en la última década del siglo XX. La historiografía reciente ha dedicado algunas investigaciones a la comprensión del conflicto étnico en los últimos años, intentando interpretar la agudización de las movilizaciones indígenas ante el Estado chileno. Refiriéndose a este organismo, José Marimán ha planteado que el Consejo de Todas las Tierras “es una expresión más de la intervención de los partidos políticos chilenos en la sociedad mapuche”. Según el autor, las divisiones en el movimiento mapuche serían el resultado de la manipulación de la estructura partidaria chilena al interior de la dirigencia indígena. Y señala lo siguiente al respecto: “Dos consignas [PC y PS], opuestas irreconciliablemente, darán cuenta del nuevo quiebre en Ad-Mapu. El divorcio se consumará una vez ocurrida la elección presidencial y parlamentaria de 1989. Entre fines de diciembre de 1989 y marzo de 1990, los automarginados/expulsados de Ad-Mapu discuten su suerte e irrumpen en la escena política regional y nacional, bajo la fórmula de Aukiñ Wallmapu Ngulam [Consejo de Todas 21 las Tierras]” . Es cierto que el Consejo de Todas las Tierras tiene su origen en otro organismo, Ad-Mapu, el cual era parte del Partido Comunista de Chile (PCCh), pero los militantes que fundan el CTT habían iniciado ya una reflexión sobre las alianzas etnopartidarias a fines de 1970, tras el golpe de Estado de 1973. Esta interpretación, por tanto, no ayuda a comprender el origen del organismo, pues entenderlo como una disputa entre militancias no explica el quiebre que se produce con ellas. En otra línea, Christian Martínez ha señalado respecto del Consejo de Todas las Tierras que su irrupción en el espacio público corresponde a “un intento de negociar espacios 20 Huilcamán, Aucán. “Queremos poder compartido”. Nütram. Año VIII, Nº 28, 1992. Santiago-Temuco, Chile. P. 59-60. 21 Marimán, José. “La organización Mapuche Aukiñ Wallmapu Ngulam [Consejo de Todas las Tierras]”. Centro de Documentación Mapuche LIWEN. Temuco, Chile. 1995. P. 1. alternativos de participación entre las propias organizaciones mapuche y las redes partidarias de la nueva coalición gobernante”. Si históricamente la dirigencia mapuche había buscado alianzas con los partidos políticos chilenos, para 1990 un sector del movimiento mapuche, con fuerte raigambre en las comunidades indígenas rurales, entendió que “se podía establecer una estructura étnica de representación, lo que entró en tensión con las redes etnopartidarias que se habían forjado en la lucha por la democracia” durante los últimos años de 1980. Por ello, la crisis al interior de Ad-Mapu, principal organización indígena del país, permitió catalizar una reflexión que se había iniciado, por lo menos, desde 1978, con la creación de los Centros Culturales Mapuche, creando un marco interpretativo alternativo, y que dice relación con la concreción de “una nueva red de participación no subordinada a las militancias partidarias”22. Por otra parte, Fernando Pairican ha planteado que el Consejo de Todas las Tierras en 1990 “se politizó, generando las primeras siembras ideológicas de una nueva forma de hacer política”, al mismo tiempo en que “edificó toda una subjetividad en torno a los simbolismos tan importantes en la década del 90’, iniciándose la configuración de un nuevo tipo de militante: el “mapuchista””23. En otras palabras, este organismo habría reinstalado en el espacio público la demanda histórica del movimiento mapuche del siglo XX: la autonomía y la autodeterminación. Por ello, parte importante del mundo mapuche, liderado por el Consejo de Todas las Tierras, inició un proceso paulatino de politización, revirtiendo la tónica de desmovilización que había primado entre la mayoría de los actores políticos chilenos. Según el autor, los planteamientos políticos del Consejo de Todas las Tierras tendrían una nueva forma de operativizar tras la pérdida de su influencia y el surgimiento de una nueva organización mapuche, esta vez más radical, a fines del mismo siglo: la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). ¿Cuál fue, en definitiva, la importancia del Consejo de Todas las Tierras? ¿Cuál fue, más específicamente, su postura frente al Estado chileno en la transición democrática? Las siguientes líneas corresponden a una breve reflexión en torno a una organización política del movimiento indígena contemporáneo, y que protagonizó una serie de movilizaciones entre los años 1990 y 22 Martínez, Christian. “Transición a la democracia, militancia y proyecto étnico. La fundación de la organización mapuche Consejo de Todas las Tierras (1978 – 1990)”. Estudios Sociológicos. Vol. XXVII, Nº 80, mayoagosto, 2009. El Colegio de México. México, D. F. P. 596. 23 Pairicán, Fernando. “Sembrando ideología: el Aukiñ Wallmapu Ngulam en la transición de Aylwin (1990 – 1994)”. SudHistoria. Nº 4, enero-junio, 2012. P. 13-14. 1994, período en el que la nueva coalición gobernante tuvo que enfrentar las demandas de dicho organismo, pero que sin embargo estuvo al margen de los canales institucionales otorgados por el Estado para canalizar sus reclamaciones en torno a los derechos políticos y territoriales como Pueblo-Nación Mapuche. Planteamos que el Consejo de Todas las Tierras inició un nuevo tipo de discurso y práctica política que se ha ido posicionando en la sociedad chilena, que dice relación con “nuevas formas” de pensar el Estado-nacional, a partir de estrategias “interculturales”. El Estado y la sociedad constituyen espacios en los que es posible incidir y, sobre todo, transgredir, es decir, en los que es posible alentar construcciones políticas alternativas. O lo que es lo mismo: ‘lugares’ propicios para su descolonización. Se trata de posicionar al Estado y a la sociedad como lugares de lucha política en vista de la descolonización política. Los hechos demuestran que ha existido una agencia política y social de carácter descolonizador en el terreno del Estado y la sociedad en los últimos años, la que ha abierto nuevas posibilidades para el movimiento indígena de la región. Los conflictos étnicos en América Latina muestran que han existido (y existen) perspectivas insurgentes desde los grupos subalternos, que ‘compiten’ con los proyectos dominantes del Estado por organizar la sociedad. Nuestro interés se centra justamente en las luchas políticas por construir horizontes distintos para la sociedad latinoamericana. Estas perspectivas insurgentes han sido construidas ancestralmente “y se moldean y posicionan en la resistencia, la insurgencia y la movilización”. Allí, donde la descolonización se hace patente, la interculturalidad “construye su importancia y significación”24. Según Catherine Walsh, “la interculturalidad corresponde a un proceso y proyecto social, político, ético y epistémico […] despeja horizontes y abre caminos que enfrentan al colonialismo aún presente, e invitan a crear posturas y condiciones, relaciones y estructuras nuevas y distintas”25. Por ello, sobre todo los movimientos indígenas de la región se han valido de sus ancestrales culturas para proponer nuevas formas de organización política, social y económica, basadas en un legado milenario, que, ante el escenario social y económico, parece ser una alternativa real respecto del capitalismo liberal en América Latina. No es casual, por tanto, que muchas de sus demandas sean consideradas por otros actores sociales y la ciudadanía en general: “La interculturalidad es un proyecto que por necesidad convoca a todos los preocupados por los 24 Walsh, Catherine. Interculturalidad, Estado, Sociedad. Luchas (de)coloniales de nuestra época. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar / Abya-Yala Editores. 2009. P. 14. 25 Ibíd. P. 14. patrones que mantienen y siguen reproduciendo el racismo, la racialización, la deshumanización de algunos y la súper y sobrehumanización de otros, la subalternización de seres, saberes y formas de vivir. Su proyecto es la tranformación social y política, la transformación de las estructuras de pensar, actuar, soñar, ser, estar, amar y vivir”26. Hacia la descolonización del Estado nacional moderno La relación entre los pueblos indígenas y el Estado de Chile ha sido históricamente conflictiva27. Durante la Ocupación de la Araucanía, período en el que las fuerzas militares de Chile combatieron a sangre y fuego a las comunidades indígenas del sur, el Estado aniquiló a más de la mitad de la población mapuche, arrebatándoles el 95% de su territorio histórico. Es decir, de las 10.000.000 de hectáreas que disponía dicha etnia, sólo 500.000 de ellas quedaron habitadas por ellos. Las demás fueron otorgadas a colonos extranjeros y a empresarios chilenos durante un período de reacomodación capitalista, en el que las potencias imperialistas, tanto Inglaterra y Francia como Estados Unidos, exigieron nuevas formas de explotación económica. Se tornó necesario, por tanto, ocupar el “granero de Chile”, y así reinsertarse en la economía global. Tras el fin de la ocupación, en 1883, y hasta, más o menos, el año 1929, el Estado remató todas las tierras para hacerlas parte de la producción nacional.28 A esta etapa de la relación Estado/Mapuche se le conoce como período de Radicación, etapa en la que los Mapuche finalmente son forzados a vivir en pequeñas reducciones, condenándolos, en última instancia, a vivir en la pobreza. ¿Cuál es la importancia de este hecho? A partir de las primeras décadas del siglo XX, los mapuche lucharán tanto por frenar el proceso de expoliación de tierras como por lograr la restitución de ellas. 26 Ibíd. P. 15. Para una referencia histórica sobre el Pueblo Mapuche y su relación con el Estado y la sociedad chilena, véase: Bengoa, José. Historia del Pueblo Mapuche. Siglos XIX y XX. LOM Ediciones. Santiago, Chile. 2006 e Historia de un conflicto: El Estado y los mapuches en el siglo XX. Editorial Planeta. Santiago, Chile. 2005; Véase, también, el estudio etnográfico e histórico de Mallon, Florencia. La sangre del copihue. La comunidad Mapuche de Nicolás Ailío y el Estado chileno. 1906 – 2001. Santiago, Chile: LOM Ediciones. 2004. 28 Sobre la Ocupación de la Araucanía, su incorporación a la administración del Estado y la construcción de la región de la Araucanía, véase: Pinto, Jorge. La formación del Estado, la Nación y el Pueblo Mapuche. DIBAM. Centro de investigaciones Barros Arana. Santiago, Chile. 2003. 27 Durante el siglo XX, existieron tres procesos claves en la relación entre el Estado y las comunidades indígenas del sur del país. En primer lugar, el período posreduccional, que podríamos situar entre los años 1930 y 1965. En dicha época, los mapuche lograron adaptarse creativamente “a las condiciones de explotación creadas por el Estado, reorganizando sus sistemas de autoridad y parentesco para preservar la identidad en un contexto posreduccional”.29 Sin embargo, no siempre tuvieron éxito, y muchas veces la política del Estado tendió a resquebrajar la territorialidad, rompiendo las redes de sociabilidad tradicional y obligando a los campesinos a migrar a las ciudades.30 Por ello, los indígenas comenzaron a buscar nuevas formas de lucha y restitución de tierras, dando origen a una nueva etapa en la historia política del movimiento mapuche. Las nuevas estrategias y alianzas políticas ya no serán las tradicionales y se buscará en otras comunidades campesinas no indígenas un nuevo aliado para luchar por la tierra. Como consecuencia de lo anterior, existe un segundo período, que aunque corto, tuvo existencia entre los años 1965 y 1973, etapa en la que el Estado de Chile, a través de los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens, profundizó el proceso de reforma agraria, facilitando el acceso a la tierra a diversas comunidades mapuche de la región del Bío-Bío y la Araucanía31. Sin embargo, este período no estuvo exento de dificultades, pues muchas veces las estrategias políticas mapuche tuvieron un corte clasista, lo que implicó formar alianzas con campesinos no indígenas, tensionando todas las formas de organización. Esto es: “la conciencia revolucionaria implica dejar de lado una conciencia de pueblo para insertarse en otro proceso”,32 que para el período 1970 – 1973 se denominaba “Vía chilena al Socialismo”, proyecto político de la 29 Mallon, Florencia. La sangre del copihue… Op. Cit. P. 219. Sobre las primeras luchas de las organizaciones políticas mapuche en este período, véase: Foerster, Rolf y Montecino, Sonia. Organizaciones, líderes y contiendas mapuches (1900 - 1970). CEM. Santiago, Chile. 1988. 31 Sobre la situación histórica de las comunidades mapuche durante la reforma agraria y la Unidad Popular, véase: Yañez, Nancy; Correa, Martín; Molina, Raúl. La reforma agraria y las tierras mapuches. Chile 1962 – 1975. LOM Ediciones. Santiago, Chile. 2005; Carvajal, Andrés (compilador). ¡A desalambrar! Historias de Mapuche y chilenos en la lucha por la tierra. Ayún Editorial. Santiago, Chile. 2006; y Vergara, Jorge; Foerster, Rolf; Gundermann, Hans. “Instituciones mediadoras, legislación y movimiento indígena: de DASIN a CONADI (1953 - 1994)” en Montecino, Sonia (compiladora). Revisitando Chile. Presidencia de la República. Santiago, Chile. 2005. Pp: 416 – 423. 32 Caniuqueo, Sergio. “Siglo XX en Gulumapu: De la fragmentación de Wallmapu a la unidad nacional Mapuche, 1880 a 1978” en: Marimán, Pablo; Caniqueo, Sergio; Millalén, José; Levil, Rodrigo. ¡…Escucha, Winka…!. Cuatro ensayos de Historia Nacional Mapuche y un epílogo sobre el futuro . LOM Ediciones. Santiago, Chile. 2006. P. 172. 30 izquierda chilena, encabezado por la Unidad Popular. No obstante las luchas sociales, las conquistas políticas y las demandas que hasta ese entonces se encontraban en proceso de negociación, los problemas más profundos no lograron ser resueltos por la institucionalidad chilena, agudizando el conflicto social. El 11 de septiembre de 1973 puso fin a una etapa de luchas políticas y sociales en la historia chilena del siglo XX. Por último, existe una etapa aún más adversa en la historia de la relación entre el Estado chileno y los pueblos originarios, particularmente con las comunidades mapuche, conocida como “Contrarreforma agraria”. Tras el golpe de Estado del 73’, las organizaciones campesinas fueron víctimas de la persecución y represión de la dictadura militar: “Junto con suprimir la política indigenista y ejercer represión sobre quienes habían participado y profundizado radicalmente el proceso de reforma agraria, el régimen militar retomó desde 1978 la política de división de las tierras comunitarias indígenas, cuestión que activó la necesidad de organización”.33 De esta forma, surgieron hacia la década de 1980 una serie de organizaciones de carácter étnico-político que tenían por finalidad frenar la división de las comunidades, luchar por la restitución de tierras y la defensa de la identidad y ‘cultura’ mapuche. Entre los organismos indígenas, cabe destacar, por cierto, el rol que jugó Ad-Mapu, organización mapuche de gran influencia en el panorama indígena nacional. Estas organizaciones se encargaron de dialogar con la oposición de la dictadura, expresada orgánicamente en el conglomerado político de nombre Concertación de Partidos por la Democracia a fines de la misma década, y que tendrá como materialización de sus negociaciones lo que se conoció como “Pacto de Nueva Imperial”, acordado hacia diciembre de 1989. La Concertación de Partidos Por la Democracia y los mapuche: El Pacto de Nueva Imperial (1988 - 1990) Como ha señalado Christian Martínez, la proliferación de organizaciones mapuche bajo la dictadura militar no se debe al viraje del movimiento indígena hacia un proyecto histórico de carácter más étnico en vez de uno clasista, pues éste ha sido una constante durante la mayor parte del siglo XX. La lucha por la recuperación de sus tierras, en vista de una lucha más amplia 33 Levil, Rodrigo. “Sociedad Mapuche contemporánea”. En ¡…Escucha, Winka…!. Op. Cit. P. 233. articulada por la cuestión de la autonomía tiene una larga data dentro del movimiento mapuche del siglo pasado. Sin embargo, la diferencia que existe a partir de la creación de los Centros Culturales Mapuche en 1978, corresponde al cambio en “las estrategias de alianza con la estructura partidaria chilena”34, toda vez que dicha plataforma le permitió a los mapuche instaurar en el espacio público un discurso específico respecto de los otros actores políticos de la sociedad chilena. En adelante, las relaciones etno-partidarias comenzaron a ser cuestionadas seriamente, a tal punto de que el movimiento mapuche se dio cuenta de la posibilidad de formar su propia estructura étnica de representación. Ello quedará demostrado a partir de 1990, con la fundación del Consejo de Todas las Tierras (en adelante CTT). En 1988, las organizaciones indígenas retomaron los diálogos con los partidos políticos, esta vez con los líderes de la Concertación de Partidos Por la Democracia. Ad-Mapu tuvo un rol protagónico en aquellas negociaciones, pues se le consideraba un importante organismo político por el tipo de demandas que planteaba35. A comienzos de 1989, José Santos Millao, dirigente del organismo, señaló: “La política que se ha generado en esta sociedad no es una situación de la cual los mapuches u otras etnias deban marginarse y la cuestión es cómo participar en todos los desafíos que signifiquen velar por el destino de la sociedad chilena”.36 La intención fue aglutinar fuerzas para re-democratizar rápidamente el país, puesto que había que derrotar, a como de lugar, la campaña presidencial de la derecha política, heredera de la dictadura de Augusto Pinochet37. Se pensó que en la ‘nueva democracia’ existiría alguna posibilidad de concreción de las demandas indígenas, que bajo el gobierno dictatorial fueron imposibles de solucionar. 34 Martínez, Christian. “Transición a la democracia, militancia y proyecto étnico…” Op. Cit. P. 602. 35 Ad-Mapu participó activamente en congresos latinoamericanos compuesto por organizaciones indígenas que planteaban la autonomía político territorial y la crítica al Estado nacional moderno. Véase, por ejemplo: “Una respuesta política a la situación de dominación” (Editorial). Liwen. Año I. Nº 1. Febrero-diciembre, 1989/1990. Temuco, Chile. P. 2-3; y “Van a continuar nuestras aspiraciones por recuperar la tierra (Ent revista a Ad-Mapu)”. Liwen. Año I. Nº 2. Marzo-mayo, 1990. Temuco, Chile. P. 20-25. 36 “Nguillatún para pedir por unidad de mapuches”. La Tercera. Santiago, Chile. 11/03/1989. P. 12. 37 Sobre el plebiscito, las elecciones presidenciales de 1989 y la transición política a la democracia, véase especialmente: Drake, Paul; Jaksic, Iván. El difícil camino a la democracia en Chile. FLACSO. México. 1993; Otano, Rafael. Nueva crónica de la transición. 2º edición. LOM Ediciones. Santiago, Chile. 2006; y Boeninger, Edgardo. Democracia en La Concertación propuso algunos elementos a considerar en una eventual presidencia de Aylwin, mientras que, por su parte, los mapuche expusieron los aspectos que ellos consideraban más relevantes. Las relaciones al interior de Ad-Mapu, principal organismo del movimiento indígena, se tornaron cada vez más conflictivas hacia el año 1989. La decisión más difícil de los díscolos de Ad-Mapu fue respecto de qué posición adoptar ante un eventual gobierno de la Concertación38. Finalmente, la mayoría de las otras organizaciones indígenas del país llegaron a un acuerdo con la coalición de centro-izquierda. Se hizo necesario tomar en cuenta a un actor social que durante la mayor parte del siglo XX había sido silenciado. Pero, ¿cuál fue la intención de la Concertación? ¿Lograr adherentes para las elecciones? ¿Cooptar a estas organizaciones para mantenerlas dentro de la institucionalidad? ¿Vislumbró la Concertación al acuerdo que se estaba comprometiendo con el movimiento indígena? Estos acuerdos, finalmente, se materializaron el 1 de diciembre de 1989 en “El Pacto de Nueva Imperial”. La sensación que expresó este compromiso adoptado por la futura coalición política de gobierno se percibe en las palabras del Presidente Provincial de la Democracia Cristiana (DC), René Saffirio: “Para nosotros es vital la presencia de Patricio Aylwin […] aquí en la provincia de Cautín […] porque por primera vez en Chile un programa de gobierno contempla con seriedad el problema de las minorías étnicas”.39 Si bien existía convicción en torno a la legislación sobre minorías étnicas, pareciera ser que la Concertación nunca vislumbró el problema de fondo. En un comienzo, Aylwin propuso “terminar con la división de las comunidades mapuches, revisar el pago de las contribuciones, suspender remates y lanzamientos y ver normas de protección para el bosque nativo, básicamente la araucaria y el alerce”.40 Parecían cosas sencillas, pero las discusiones se fueron complejizando. Finalmente, la Concertación de Partidos Por la Democracia, con Aylwin a la cabeza, se comprometió a lo siguiente: Chile. Lecciones para la gobernabilidad. Editorial Andrés Bello. Santiago, Chile. 1998. 38 Aunque no nos referiremos detalladamente al quiebre al interior de Ad Mapu, es posible encontrar algunas referencias en la prensa regional entre diciembre de 1989 y marzo de 1990, momento en que el Consejo de Todas las Tierras irrumpe en el espacio público. Véase: “Ad-Mapu marginó a 2 de sus dirigentes”. El Austral. Temuco, Chile. 21/01/1990. P. A8; “Dirigentes censurados desvirtúan acusaciones”. El Austral. Temuco, Chile. 01/02/1990. P. A6; “Ningún dirigente ha sido marginado”. El Austral. Temuco, Chile. 06/02 1990. P. A6. 39 Saffirio, René. “Aylwin recibe propuesta de los pueblos indígenas”. El Austral. Temuco, Chile. 01/12/1989. P. A7. 40 “Aylwin prometió medidas ante problemas mapuches”. El Austral. Temuco, Chile. 02/12/1989. P. A9. “-Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y de sus derechos económicos, sociales y culturales fundamentales. -Creación de una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y de un Fondo Nacional de Etnodesarrollo, con la participación activa de los distintos Pueblos Indígenas del país, como entidades públicas encargadas de coordinar la política indígena del Estado. -Creación, al iniciar su gestión de gobierno, de una Comisión Especial de Pueblos Indígenas, que en un plazo no superior a cuatro años culminará con la implementación de la Ley Indígena y de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. -Ratificar el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).” 41 ¿Cómo pensar en un proyecto de descolonización del Estado Nacional moderno? A partir de esta interrogante, surgió una organización política que, dentro del seno del movimiento indígena contemporáneo, vuelve a plantear las demandas por territorio y autonomía: el Consejo de Todas las Tierras. Esta organización fue una de las más activas y radicales desde 1990 hasta 1993, contribuyendo con nuevas experiencias al movimiento mapuche actual. El Consejo de Todas las Tierras y el gobierno de Patricio Aylwin: 1990 – 1992 La Concertación de Partidos Por la Democracia salió electa como coalición de gobierno en 1989. Como Presidente de la República fue elegido Patricio Aylwin, quien rápidamente fue cumpliendo sus promesas con los pueblos originarios. Primero creó la comisión destinada a promulgar la Ley Indígena: 41 Acta de Nueva Imperial. 01/12/1989. La principal tarea de esta Comisión será la puesta en marcha de programas orientados a los pueblos indígenas y tendrá vigencia, en tanto no se cree la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, mediante ley que se tramitará en el actual período extraordinario de sesiones del Congreso Nacional”. 42 La iniciativa para legislar en esta materia no pareció ser un punto conflictivo, a pesar de que hubo algunas tensiones en las discusiones parlamentarias. Sin embargo, las confrontaciones comenzaron a acrecentarse cuando en este debate se involucró el CTT. La cuestión étnica se unió, así, a los debates sobre cómo legislar en torno a la diversidad cultural y étnica del país. Desde marzo de 1990 el intendente de la IX región, Fernando Chuecas, junto a otros parlamentarios de la Concertación, habían estado dialogando con las organizaciones indígenas para encausar sus demandas.43 El Diario Austral señalaba: “El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas […] planteó ante la Cámara de Diputados el diputado por Temuco Francisco Huenchumilla […] Debemos entender en qué consiste exactamente el problema mapuche. Por eso es menester situarse en una perspectiva histórica: […] Al pueblo mapuche cuando se le derrota no se le respeta su propiedad privada, que la tenía, sino que simplemente se le arrasa, se le reduce de 5 millones a 500 mil hectáreas”. 44 ¿Cuál es la importancia de este planteamiento? Estos debates comenzaron a estimular proyectos de autonomía y autodeterminación que ya eran recurrentes en el CTT. La irrupción histórica de esta organización en el espacio público fue el lunes 23 de abril de 1990, en “un histórico encuentro de autoridades y personalidades mapuche […] donde más de 200 líderes de este pueblo iniciaron un Consejo de Todas las Tierras”.45 Los objetivos comenzaron a perfilarse y a posicionarse poco a poco en la sociedad mapuche y chilena. 42 “Crearán Comisión de Pueblos Indígenas”. El Austral. Temuco, Chile. 02/04/1990. P. A8. 43 Chuecas, Fernando. “Mapuches deben elegir sus propios dirigentes”. El Austral. Temuco, Chile. 25/03/1990. P. A7. 44 “Parlamento Indígena y creación de Corporación de Desarrollo”. El Austral. Temuco, Chile. 22/04/1990. P. A10. 45 “Autoridades mapuches iniciaron Gran Consejo”. El Austral. Temuco, Chile. 24/04/1990. P. A5. El organismo esbozó algunas ideas a comienzos de la década de 1990: “[…] Nos hemos lanzado a construir una fuerza propia, nos hemos estructurado, hemos dado un vuelco, le hemos dado una personalidad, hemos configurado un pensamiento ideológico basado en nuestra filosofía y en nuestra cultura. Y también en el conocimiento de la sociedad chilena y en todo lo que podamos aprender del mundo y de las luchas que dan nuestros pueblos”.46 Esta declaración es relevante en tanto se infiere la intención de presentar una nueva propuesta ante la sociedad chilena e indígena. Si bien la demanda por autonomía puede rastrearse previamente en el siglo XX, es el CTT quién reinstala en la transición democrática como escenario político un nuevo tipo de conflicto social, esta vez centrado en las demandas de autonomía político-territorial y autodeterminación para los pueblos indígenas. El CTT comenzó a distanciarse de las organizaciones agrupadas bajo el amparo de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI): “Esta organización en un principio rechaza la participación en el nuevo orden institucional, motivo del rompimiento con Ad-Mapu, y reivindica la organización ancestral mapuche a nivel de participación política, retomando la figura del Lonko, la Machi, el Weupife, el Genpin y el Werkén, como autoridades de la organización. Así mismo asume el discurso de la autonomía política y el cuestionamiento a la soberanía del Estado chileno sobre la población y el territorio mapuche”. 47 El organismo empezó a marginarse de la institucionalidad winka. El objetivo, según Aucán Huilcamán, su líder, era retomar la organización tradicional, puesto que al mapuche se le había “destituido de la autoridad que tenían los lonkos en cada comunidad y desde allí estos jefes fueron reemplazados por autoridades Huinca (no mapuches) como Presidentes, Intendentes, Gobernadores y Alcaldes”.48 Se intentaba, así, cuestionar el modelo político hegemónico de la modernidad: el Estado Nacional. 46 Consejo de Todas las Tierras en: Cameron, Juan. “Chilenos y Mapuche”. Revista Kultrun. Órgano del Comité de Solidaridad con el Pueblo Mapuche. Malmö, Suecia. Año II. Nº 2. Octubre, 1993. P. 19. 47 Levil, Rodrigo. “Sociedad Mapuche contemporánea”. En: Varios autores. ¡…Escucha, Winka…!. LOM Ediciones: Santiago, Chile. 2006. P. 241. 48 “El pueblo mapuche necesita un territorio para existir”. El Austral. Temuco, Chile. 26/04/1990. P. A6. Estimulados por el contexto latinoamericano de luchas indígenas a comienzos de 199049, el Consejo de Todas las Tierras planteó un proyecto autonómico, que cuestionó tanto la legitimidad del Estado como una supuesta “integración” a la sociedad chilena. Uno de sus integrantes lo señalaba de la siguiente forma: “En vía de la construcción de la autonomía mapuche consideramos necesario que nuestro pueblo mapuche haga uso de este convenio internacional [Convenio 169 de la OIT] para conquistar el derecho, con una fundamentación internacional e histórica. Haremos llegar además una sugerencia que nosotros nos autoafirmamos como pueblo ya que tenemos un idioma o lengua, una organización y una historia […] Por eso queremos hacer sentir que nuestro pueblo necesita un territorio para garantizar su existencia. De lo contrario este pueblo desaparecerá. Y ese territorio mapuche corresponde del Bío-Bío al sur. Y para lograr este objetivo utilizaremos todas las vías a nuestro alcance, como el tratado de 1881, que tiene plena vigencia en cuanto a reconquistar territorio, ya que actualmente tenemos tierra, pero no un territorio”. 50 El CTT expuso, así, dos conceptos claves en el proyecto político: autonomía y autodeterminación. ¿Qué significó entonces (y hoy) esa propuesta? En líneas generales, el proyecto político de esta organización apunta a una descolonización política de las estructuras de dominación (neo)colonial modernas. Los militantes del CTT reclaman una estructura política de representación étnica que asegure los derechos políticos y territoriales de los mapuche en la sociedad chilena. Así, y apelando al concepto de “ciudadanía” (universal), se intenta dar cabida, junto a sus respectivos derechos particulares como grupo étnico específico, dentro de la homogeneizadora estructura cultural de los Estados nacionales. Por ello, dichas reclamaciones corresponden una crítica al Estado moderno, pero articulada desde la diferencia colonial de poder. 49 José Bengoa ha planteado que desde los años 90, América Latina ha sido testigo de un proceso de reconstrucción de las identidades de las minorías étnicas en un contexto en que la globalización tiende a la homogeneización cultural, y en el que el capitalismo neoliberal está amenazando la existencia de los pueblos originarios, así como explotando la mayoría de sus recursos naturales, vitales para su existencia. Bengoa, José. La emergencia indígena en América Latina. Planeta Editorial. Santiago, Chile. 2008. 50 El Austral. Op. Cit. P. A6 El Consejo de Todas las Tierras comenzó a ser la “piedra en el zapato” del gobierno de Patricio Aylwin. Plantearon con fuerza “el término de la dependencia para construir una nueva sociedad con autonomía e identidad”51 y sembrar, así, la semilla del proceso de descolonización. Un integrante de la orgánica fue enfático: “Luchamos por el resurgimiento del pueblo mapuche, donde los loncos recobren su autoridad para ejercer su derecho sobre las comunidades, los que son reconocidos por nuestro pueblo. Esperamos que las autoridades chilenas también reconozcan a nuestras autoridades que son los lonkos y machis”52. Entre tanto, en el Parlamento se seguía discutiendo la Ley Indígena, mientras que por otra parte, la CEPI dialogaba con las organizaciones mapuches sistémicas. El CTT, por su parte, se mantenía al margen de la discusión. En 1991, uno de los parlamentarios señaló que “la utilización del término “pueblo” en esta ley […] no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional”,53 porque los conceptos de autonomía y autodeterminación que promulgaba esta organización chocaban profundamente con el discurso de las élites políticas que rodeaban al Estado. Las declaraciones de la mayoría de los políticos en Chile dejan en evidencia cómo perciben los proyectos de autonomía. Las movilizaciones indígenas en la transición democrática aluden a esta problemática: grupos étnicos privados de derechos específicos que llevan a una crisis conceptual los valores consolidados de la modernidad, dejando en evidencia la fragmentación de la nación y la inoperancia de la ciudadanía. Dos concepciones políticas ‘chocaban’ en el seno de la discusión respecto del conflicto étnico. El Estado no entendía qué subyacía tras las reclamaciones del Consejo de Todas las Tierras. La intención del gobierno de la Concertación fue promover la “cultura indígena” en un sentido folklórico, pero no aspiraba a potenciar y desarrollar las prácticas culturales de los grupos étnicos. Se argüía que quienes detentaran derechos políticos específicos atentarían contra la “unidad nacional”. Una vez más se reproducía un concepto homogéneo y unitario de nación. 51 “Mapuches culminan Gran Consejo”. El Austral. Temuco, Chile. 26/04/1990. P. A5. 52 “Jefes mapuches plantearon resurgimiento de su pueblo”. El Austral. Temuco, Chile. 27/04/1990. P. A6. 53 Ley Indígena 19.256. Discusión parlamentaria. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile (1990 1993). P. 507. En el Congreso Nacional las discusiones se mantuvieron álgidas entre la Concertación y la Alianza Por Chile (RN y UDI). Por su parte, el CTT realzaba con fuerza sus planteamientos políticos, los que ponían en juicio el Estado Nacional en su conjunto. El CTT se dio cuenta que la representación de ls ciudadanos de forma general en el aparato estatal no atendería las demandas particulares de los mapuches. Su proyecto iba una línea distinta. El protagonismo que comenzó a adquirir este organismo lo llevó a ser escuchado por diversos medios, pues, ante la sorpresa que provocó su irrupción, el gobierno quiso escuchar su propuesta: “El werkén Aucán Huilcamán indicó que los mapuches se autoafirman como “Pueblo-Nación originaria” […] Dijo que desde el Bío-Bío al sur, donde existen comunidades mapuches establecidas, quieren la compartición del poder político, económico y administrativo, como una forma de garantizar el equilibrio, el desarrollo y la relación de ambas sociedades. Para ello piden normas políticas y jurídicas que sean específicas para la sociedad mapuche”. 54 En efecto, se presentó aquí un dilema, pues el Estado posdictatorial chileno no se veía dispuesto a conceder derechos específicos a un grupo étnico como los mapuche. Ante la incapacidad de las élites políticas para agilizar la legislación en el Parlamento, el Consejo de Todas las Tierras se movió rápidamente. El 10 de octubre de 1991, dicho organismo llevó a cabo dos recuperaciones de tierras: “dos ocupaciones de fundos protagonizaron ayer grupos de campesinos indígenas de la comunas de Carahue y Lautaro, con el propósito de reclamar tierras supuestamente usurpadas”.55 La más violenta fue la que desalojó Carabineros de Chile en el fundo Lobería, propiedad de un terrateniente de la zona de nombre Domingo Durán. Los mapuche allí expusieron sus demandas ante el intendente Fernando Chuecas, quien llegó para conversar. Uno de los lonkos señaló: “La acción no era una “toma” sino una recuperación de [los] terrenos que históricamente nos pertenecen y que hace 50 años fueron usurpados a nuestros padres y abuelos […]. Esta es la única forma de hacernos escuchar […]. Si seguimos esperando que las leyes nos favorezcan nos vamos a morir de hambre. Buscamos la relación bilateral con las autoridades por la vía pacífica”. Las palabras del lonko Juan García Catrimán reflejan el descontento ante la nula 54 “Mapuches piden co-gobierno del Bío-Bío al sur, con leyes propias”. El Austral. Temuco, Chile. 25/10/1991. P. A9. 55 “Campesinos mapuches ocuparon fundos”. El Austral. Temuco, Chile. 11/10/1991. P. A6. capacidad del Estado para solucionar los problemas de fondo: la crisis de un Estado Nacional que no reconocía los derechos políticos y territoriales de un grupo étnico en particular. ¿Cómo dar cabida a los pueblos originarios dentro de la homogénea estructura cultural del Estado-nacional? En el Parlamento la discusión sobre la Ley Indígena estuvo suspendida hasta mediados de 1992. Las comunidades rurales realizaron una serie de acciones de hecho que inquietaron a la clase política56. El diputado José Peña reconocía que no había “voluntad en la cámara baja para legislar sobre minoráis étnicas”.57 Por ello, “cuatro comunidades mapuches ocuparon […] el fundo Lobería, ubicado en la comuna de Carahue, de propiedad del dirigente gremial de los empresarios agrícolas, Domingo Durán”.58 Era segunda vez que a una autoridad del mundo rural le ocupaban su propiedad. El gobierno nuevamente respondió con represión. Por su parte, Aucán Huilcamán fue enfático: “La insistencia del gobierno en solicitar un Ministro en Visita tiene un carácter represivo, político, ideológico y cultural que nos hace a todos ser violentistas […]. El armazón ideológico que lo sustenta, es válido para la sociedad chilena, no lo es para la sociedad mapuche”.59 Para calmar la tensa situación que se vivía en el sur de Chile, comenzaron a fijar fechas de diálogos entre los dirigentes del Consejo de Todas las Tierras y algunas autoridades provinciales, puesto que los terratenientes de la zona estaban emplazando al gobierno a respetar la propiedad privada: “Pensamos que es posible llegar a ciertos niveles aceptables de comunicación e intercambio de ideas entre la CEPI […] y el Consejo de Todas las Tierras”.60 En un contexto de transición democrática, la violencia no era uno de los métodos que el gobierno aceptaría por parte de ciertos grupos sociales. De todas formas, el Estado no comprendías las demandas que surgían desde los sectores más organizados del movimiento mapuche contemporáneo. 56 En junio de 1992, hubo ‘tomas’ de terrenos violentas, que enfrentaron a Carabineros de Chile y grupos indígenas. Véase en la prensa regional: “Cinco tomas en la zona protagonizó el Consejo de Todas las Tierras”. El Austral. 17/06/1992. P. A9. 57 Peña, José. “No hay voluntad en la Cámara Baja para legislar sobre minorías étnicas”. El Austral. 20/06/1992. Temuco, Chile. P. A6. 58 “Ocuparon fundo de Domingo Durán”. El Austral. 20/06/1992. P. A5. 59 Huilcamán, Aucán. “Acción del gobierno nos obliga a ser violentistas”. El Austral. 25/06/1992. P. A12. 60 “Es posible la comunicación con el Consejo de Todas las Tierras”. El Austral. 26/06/1992. P. A5. El Consejo de Todas las Tierras y la Ley Indígena: el fracaso de un proyecto descolonizador (1993 - 1994) A fines de 1992 y durante el año 1993, tras largas discusiones en diversas jornadas, tanto parlamentarias como gremiales, se promulgó la Ley Indígena 19.256 que se venía discutiendo desde el año 1990. Pero la aprobación de la ley fue bastante diferente a la que se propuso en Nueva Imperial el 1 de diciembre de 1989. Según Rodrigo Levil, “en el texto original se reconocían derechos indígenas relativamente amplios, sin embargo, en el texto definitivo, en materia de participación, sólo se le da una competencia limitada a los organismos indígenas, asociaciones y comunidades, quedando en manos del Estado, su aparato administrativo y la CONADI”.61 La Corporación Nacional de Desarrolló se creó, así, para ser el órgano mediador entre los pueblos originarios y el Estado. Esta institución consta hasta hoy de un Consejo Directivo compuesto por un director y 8 funcionarios que son designados por el Poder Ejecutivo, además de otros 8 miembros indígenas representantes de sus pueblos. En definitiva, son 9 los representantes del Estado chileno, quedando los grupos étnicos con menor cantidad de poder ante una eventual disputa, como sucederá años más tarde en el conflicto de la represa Ralco. De esta forma, el “Pacto de Nueva Imperial” no se cumplió en estricto rigor. El punto dos y tres nunca fueron concretados: “en la ley indígena no se hace mención a la autonomía ni se reconoce la existencia de pueblos, sino de etnias indígenas. Así mismo, el proyecto de Reconocimiento Constitucional y la ratificación del Convenio 169 de la OIT, es rechazado en el Congreso”.62 Quedó pendiente, entonces, uno de los mayores anhelos del Consejo de Todas las Tierras. ¿Cómo pensar en descolonizar un Estado nacional si se reproducía una y otra vez una idea de ‘nación’ homogénea, sin reconocimiento de la diversidad cultural? ¿Por qué la autonomía se percibe, al interior del Estado chileno, como peligro público a la “unidad nacional”? Por ello, se sigue fortaleciendo un modelo de Estado y sociedad consumidos por la globalización neoliberal y la homogeneización cultural, con pretensiones de homogeneizar todas las esferas de la vida. En 61 Levil, Rodrigo. “Sociedad Winka…!. Op. Cit. P. 242. 62 Ibíd. P. 243. Mapuche contemporánea”. En ¡…Escucha, suma, un modelo de sociedad hegemónico, que no ha atendido, como se espera, las demandas indígenas de la región latinoamericana. El Consejo de Todas las Tierras, con un discurso coherente y racional, escapó a las lógicas de las demás organizaciones que se quedaron en la mera demanda por tierras, para dar un salto cualitativo y contribuir al movimiento indígena contemporáneo con algunas ideas que fueron fortaleciéndose en el camino. Su importancia radica en que planteó un proyecto autonómico surgido desde su propia experiencia de dominación colonial. Por ello, el Consejo de Todas las Tierras ha dado un paso importante con respecto a las otras organizaciones mapuche en vista de un proyecto de descolonización. El proyecto que ha esbozado ha servido para alimentar otras experiencias que vendrían después, y que se acrecentarían sobre todo a partir de las irregularidades de la OONADI. Estamos, en definitiva, ante una de las organizaciones indígenas más importantes tras la vuelta a la democracia en el Chile contemporáneo. Santiago, junio-octubre de 2012. Bibliografía 1) Anderson, Benedict. Comunidades imaginadides. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Fondo de Cultura Económica: México D. F. 1993. 2) Bengoa, José. Historia del Pueblo Mapuche. Siglos XIX y XX. LOM Ediciones. Santiago, Chile. 2006. 3) ___________ Historia de un conflicto: El Estado y los mapuches en el siglo XX. Editorial Planeta. Santiago, Chile. 2005. 4) ___________ La emergencia indígena en América Latina. Planeta Editorial. Santiago, Chile. 2008. 5) Boeninger, Edgardo. Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad. Editorial Andrés Bello. Santiago, Chile. 1998. 6) Cameron, Juan. “Chilenos y Mapuche”. Revista Kultrun. Órgano del Comité de Solidaridad con el Pueblo Mapuche. Malmö, Suecia. Año II. Nº 2. Octubre, 1993. 7) Chatterjee, Partha. La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos. CLACSO/Siglo XXI Editores: Buenos Aires, Argentina. 2008. 8) Drake, Paul; Jaksic, Iván. El difícil camino a la democracia en Chile. FLACSO. México. 1993. 9) Levil, Rodrigo. “Sociedad Mapuche contemporánea”. En: Varios autores. ¡…Escucha, Winka…!. LOM Ediciones: Santiago, Chile. 2006. 10) Mallon, Florencia. La sangre del copihue. La comunidad Mapuche de Nicolás Ailío y el Estado chileno. 1906 – 2001. Santiago, Chile: LOM Ediciones. 2004. 11) Marimán, José. “La organización Mapuche Aukiñ Wallmapu Ngulam [Consejo de Todas las Tierras]”. Centro de Documentación Mapuche LIWEN. Temuco, Chile. 1995. 12) Martínez, Christian. “Transición a la democracia, militancia y proyecto étnico. La fundación de la organización mapuche Consejo de Todas las Tierras (1978 – 1990)”. Estudios Sociológicos. Vol. XXVII, Nº 80, mayo-agosto, 2009. El Colegio de México. México, D. F. 13) Otano, Rafael. Nueva crónica de la transición. 2º edición. LOM Ediciones. Santiago, Chile. 2006. 14) Pairicán, Fernando. “Sembrando ideología: el Aukiñ Wallmapu Ngulam en la transición de Aylwin (1990 – 1994)”. SudHistoria. Nº 4, enero-junio, 2012. 15) Walsh, Catherine. Interculturalidad, Estado, Sociedad. Luchas (de)coloniales de nuestra época. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar / Abya-Yala Editores. 2009. Fuentes documentales 1) 2) 3) 4) El Mercurio, Santiago, Chile. (1990) La Tercera, Santiago, Chile. (1989) El Diario Austral, Temuco, Chile (1989 – 1993) Ley Indígena 19.256. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile (1990 -1993) DIAGNOSTICANDO UN CHILE CATATÓNICO CRÍTICA JUVENIL DESDE LAS PÁGINAS DE THE CLINIC. 1998-1999. Javiera Soto H. 63 El 16 de octubre de 1998 Augusto Pinochet fue arrestado en la London Clinic, por cargos de violaciones de derechos humanos contra ciudadanos españoles durante la dictadura chilena, además de acusaciones de genocidio, tortura y terrorismo. Ante estas amenazas, la defensa de Pinochet intentó invocar los principios de inmunidad, desarrollándose a partir de este punto un intenso debate judicial respecto a si podía o no ser extraditado a España, así como una serie de reflexiones en torno a la naturaleza y calidad de la democracia chilena. En este marco temporal, The Clinic vio la luz pública por primera vez el 23 de noviembre de 1998, con una innegable relación a este momento político que se estaba experimentando en Chile y el mundo, y así puede ser comprobado en su primer titular: “¡Acicalarse chiquillas! Garzón viene a Chile”64, en alusión a las investigaciones llevadas a cabo por el juez Baltazar Garzón, lo que se puede presenciar también a lo largo de las cuatro páginas con que contaba The Clinic, que para este momento aún no pasaba de ser un pasquín de entrega gratuita, financiado por sus editores, el cual se difundía de mano en mano y sólo en Santiago. Sin embargo, no se podría considerar que esta publicación tenía un afán informativo, ya que, como señala Rafael Gumucio –uno de sus primeros colaboradores–, “eran básicamente fotos comentadas, textos cómicos, […] montajes 63 Licenciada en Historia de la Universidad Católica de Chile y candidata a Magíster en Historia en la misma Universidad. Actualmente trabaja como ayudante de investigación para el proyecto Fondecyt n°1110050, “Entre lo local y lo global. Los cuerpos de paz y la guerra fría en Sud-América. 1961-1970” a cargo de Fernando Purcell. 64 “Garzón viene a Chile” en The Clinic, n°1, Santiago, 23 de noviembre 1998, p.1. Consultado en Biblioteca Nacional de Chile, colección microformatos, PCH 9599. fotográficos; esa es una forma distintiva, todo referido a la actualidad y el arresto de Pinochet, esos fueron los primeros ocho números”65. Con todo lo anterior, no podemos agotar la explicación del surgimiento de estas publicaciones en la coyuntura de la captura y los procesos judiciales a Pinochet en Europa, ya que desde los primeros números podemos ver segmentos que corresponden a otros tópicos, como las críticas a las instituciones nacionales tanto como a los distintos conglomerados políticos: “Descuento de sueldo en los profesores no afecta a los senadores”66; “Parlamentarios de derecha, categóricos: Chile no es colonia de Inglaterra ni de España: ¡somos un fundo de la UDI, y bien lindo además!”67, así como referencias a trivialidades propias de la sociedad chilena, haciendo guiños a personajes como Mary Rose Mc Gill, reconocida socialité nacional, de quien se señala que “mientras el país y el mundo se agotan en rencillas (…) desde su departamento nos cuenta el mejor modo de conservar la salud de los gomeros”68, e incluso segmentos que ponen en entredicho las creencias y costumbres conservadoras y tradicionales chilenas, como se puede apreciar en una carta al director publicada en el diario El Mercurio a nombre de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, desde donde se reproduce la siguiente reflexión: Este proceso de la descristianización de la vida pública tiene un efecto comparable al de un instrumento quirúrgico de pesadilla que se introdujese en la mente de los chilenos como un tornillo, que, dando vueltas, fuese penetrando cada vez más. En crecientes profundidades sicológicas de un número incontable de personas, la reiteración de hechos alevosos e impunes contra la conciencia cristiana, se va introduciendo como un hecho que deprime, que aturde, que 65 Entrevista realizada a Rafael Gumucio Araya, 18 de octubre 2010. 66 “Descuento de sueldo en los profesores no afecta a los senadores” en The Clinic n°1, op.cit, p. 3. 67 “Chile no es colonia de Inglaterra ni de España: ¡somos un fundo de la UDI, y bien lindo además!” en The Clinic n°3, Santiago, 29 de diciembre 1998, p.2. Consultado en Biblioteca Nacional de Chile, colección microformatos, PCH 9599. 68 “El rincón de Mary Rose”, en The Clinic n°1, op.cit. p.4. habitúa y que prepara el ánimo para tolerar infamias más osadas y radicales en el futuro.69 A primera vista, esta reproducción puede no parecer una crítica al conservadurismo chileno, sin embargo, basta detenerse en el titular que precede a esta carta para aclarar el sentido de esta reproducción: “Andan locos sueltos”. Habiendo señalado esta multiplicidad de temas y críticas al interior de las páginas de The Clinic, parece prudente entonces preguntarnos desde dónde, y ante qué reaccionan estas publicaciones. En este sentido, muy clarificadora resulta la descripción que hace Roberto Brodsky –parte del equipo fundacional de The Clinic– refiriéndose a este primer grupo creativo como símiles de lo que fueron los Angry’s Young Men70 en la Inglaterra de Posguerra de mediados de siglo XX, quienes se caracterizaron por un lenguaje y espíritu de irreverencia para expresar su insatisfacción ante la sociedad moderna71, expresándose primordialmente como una corriente literaria. En este sentido, la analogía hecha por Roberto Brodsky es relevante por las implicancias que tiene. En primer lugar, que la experiencia de la dictadura militar chilena dejó en la juventud chilena una huella tan profunda que puede ser comparada con la experiencia extrema de una guerra total. En segundo lugar, que el sentir de esta generación no es de tristeza sino más bien de ira, desde donde nacen sus expresiones cargadas de disconformidad. Finalmente, la vinculación que Brodsky hace, relacionando al grupo creador de The Clinic con los Angry’s Young Men, nos permite considerar estas expresiones culturales no como manifestación de toda una sociedad, sino bien de un grupo claramente definido, al interior de una generación acotada. En este sentido, y en relación a la pregunta ¿Desde dónde reaccionan estas publicaciones?, nos inclinamos a indicar un conjunto etario, y más aún, un grupo de características claramente definidas al interior de éste. 69 “Andan locos sueltos”, en The Clinic, n°8, Santiago, 29 de abril 1999, p.8. Consultado en Biblioteca Nacional de Chile, colección microformatos, PCH 9599. 70 Entrevista realizada a Roberto Brodsky, vía correo electrónico, 7 de noviembre, 2010. 71 Dale Salwak, Interviews with Britain’s Angry Young Men, Texas, 2007. En cuanto a la generación donde tiene existencia esta expresión chilena de irreverencia y disconformidad, se puede señalar en términos amplios la generación que, nacida en dictadura, se desarrolla intelectualmente en la década de 1980 y los años iniciales de 1990, períodos en los cuales los estudiantes universitarios se caracterizaron por una reorganización política en vistas de una democratización de Chile.72 Así, podemos definir al grupo creador de The Clinic, como perteneciente a una generación de gran actividad política universitaria y reconocida intelectualidad, pertenecientes a la izquierda y centroizquierda nacional. Más aún, esta generación puede ser conceptualizada bajo la comparación con la cohorte que le sigue, la cual, en contraste, se caracteriza desde el desinterés e inactividad política: si para el plebiscito nacional de 1989 la participación electoral de jóvenes entre 18 y 29 años fue de un 36%, para 1997 esta cifra había descendido a un 19,9%73, lo cual es tanto más significativo si consideramos el crecimiento demográfico en Chile, el cual en este período había aumentado en más de un millón y medio de personas mayores de 18 años. Con esto quedan definidos los marcos etáreos de la generación referida, lo cual, unido al hecho de que la mayoría de los creadores de The Clinic pertenece al mundo de las letras –y en menor medida al periodismo–74 permite hacer una clara configuración del grupo a que hacemos referencia, respecto a lo cual Brodsky señala: “ya en los años 80, en el viejo Pedagógico, conocí gente dispuesta a salirse de la fila contra viento y marea.”75 Incluso, si quisiéramos complementar aún más esta caracterización de la identidad tras The Clinic, podríamos aludir a un grupo de jóvenes que desde inicios de los noventa comienza a experimentar en distintos medios de comunicación, siendo Rock & Pop el proyecto mediático y cultural señalado por todos los entrevistados como fundamental, en la medida en que irrumpió una nueva generación, encontrando un 72 Gonzalo de la Maza, “Los movimientos sociales en la democratización de Chile”, en Paul Drake e Iván Jaksic (comp.), El Modelo Chileno. Democracia y desarrollo en los noventa, Santiago, Ediciones LOM, pp. 375-404. 73 Servicio Electoral República de Chile, citado en Alfredo Riquelme, “¿Quiénes y por qué “no están ni ahí”? Marginación y/o automarginación en la democracia transicional. Chile 1988-1997”, en Paul Drake e Iván Jaksic, ibid., pp. 261-279. 74 Del equipo fundacional de The Clinic, destacan como autores Patricio Fernández, Rafael Gumucio, Roberto Brodsky, Pablo Azócar y Enrique Symms, este último de nacionalidad argentina. 75 Entrevista realizada a Roberto Brodsky, vía correo electrónico, 7 de noviembre de 2010. cierto tono, el cual habría sido bien recibido, a consecuencia de lo cual, hoy en día muchos de estos jóvenes participantes del proyecto Rock & Pop continúan en espacios importantes de la política y la comunicación de masas.76 El proyecto Rock & Pop nació como estación radial el año 1992, creciendo a una señal televisiva en el año 1995 (1995-1999), caracterizándose esta última por programas que experimentaban como formatos novedosos dirigidos a los jóvenes chilenos, contemplando en sus contenidos series animadas, como Meteoro; programas de línea política, como Focus Group; musicales, como A & R; e incluso informativos, como El Pulso. La cantidad de programas existentes en los poco más de cuatro años de la señal televisiva –alrededor de 50– son evidencia de esta tendencia a probar nuevos márgenes y formatos en los medios de comunicación televisados. Sin embargo, para 1999 esta señal televisiva dejó de existir producto de problemas económicos, demostrando que el impacto de este proyecto en los televidentes tenía estrecha relación con su generación creadora, tal como señala Patricio Fernández: “A nosotros, que nos gustaba, creíamos que todos lo encontraban bueno, pero parece que sólo éramos nosotros”.77 Una vez definidas algunas de las características de la identidad generacional del grupo creador de la revista The Clinic es posible contestar la segunda interrogante, a saber, ¿Ante qué reaccionan estas publicaciones? Y en este caso, la respuesta no resulta tan evidente como la que acabamos de contestar, pues grosso modo, The Clinic constituyó una reacción ante el conjunto de la sociedad chilena, y en especial a las conductas y mentalidades desarrolladas a lo largo de tres décadas bajo la dirección de una elite comprometida con la dictadura chilena, y por tanto, puede ser analizado desde dimensiones políticas, sociales, culturales e incluso sicológicas. En lo que respecta a la dimensión política ante la cual responde The Clinic, es necesario volver al episodio de la captura de Augusto Pinochet en Londres en 1998, ya que motiva gran parte del contenido de los primeros números de esta publicación, tanto en su 76 Entre estos jóvenes cabe señalar a Consuelo Saavedra, hoy periodista y conductora de noticias; Paula Recart, actual directora de la revista Paula; Rafael Gumucio, escritor, periodista y colaborador de The Clinic, y Marco Enríquez-Ominami, actualmente dedicado a la política, y parte del equipo fundacional de The Clinic. Entrevista realizada a Patricio Fernández, 13 de octubre 2010. 77 Entrevista realizada a Patricio Fernández, idem. formato pasquín como revista. Este momento es importante no sólo por los resultados que podía tener en términos judiciales y reivindicativos, sino porque, como señala Patricio Fernández –fundador y director de la revista–, Pinochet había salido de la dictadura, pero todavía estaba con los milicos al lado del gobierno, como diciendo “te estamos mirando”. Por eso creo que es 1998 el comienzo de una transición a la democracia, sin Pinochet y sin los milicos. [sic] […]En este sentido The Clinic es como un adolescente, un adolescente que tiene que librarse de un padre muy autoritario, y que lo único que quiere es salir a las calles y gritar lo que quiera.78 Como es aquí señalado, este momento político internacional representó la oportunidad de una real transición democrática no sólo en el hecho –Pinochet de momento no podía intervenir en política como senador vitalicio–, sino también en lo simbólico –por primera vez la sombra que representaba la censura y la represión se cernía lejos y ya no como una figura intocable–, y ante esta oportunidad The Clinic habría actuado. Pese a esto, para los creadores de este pasquín, esta captura no fue una liberación total para la sociedad chilena, especialmente ante la actitud que percibió de parte del gobierno con la captura, lo cual representó otra instancia más ante la cual levantarse: “incluso el gobierno toma esa actitud de ‘pobrecito, nos están secuestrando al viejito’, y todo un ambiente de efervescencia de la derecha. Ante ese mundo reacciona The Clinic, pero no es pura rabia; junto con la rabia estaba el humor”.79 Sin embargo, hay otro panorama que normalmente pasa a segundo plano cuando se compara con el proceso levantado contra Pinochet, y es que aún antes de que ocurriera el episodio de la captura en Londres, los que luego serían fundadores de The Clinic ya pensaban en la difusión de un pasquín político de corte satírico. Esta iniciativa surgió en un 78 Entrevista realizada a Patricio Fernández, Idem. 79 Entrevista realizada a Patricio Fernández, Idem. primer momento como una forma de apoyo implícito a la candidatura de Ricardo Lagos Escobar ante Andrés Zaldívar para las elecciones primarias de la Concertación a concretarse en mayo de 1999, en búsqueda de un candidato para las elecciones presidenciales que se celebrarían el año 2000. El apoyo de este grupo se justificó desde la percepción de conservadurismo del candidato y del sector representado por el Partido Demócrata Cristiano de Chile, al tiempo que intentó cristalizarse de una manera distinta a la campaña explícita. En el proceso ocurrió la detención, y esta iniciativa quedó desplazada ante lo que el acontecer exigía, sin embargo, a lo largo de sus primeros números es recurrente encontrar referencias a los actores y al desarrollo del proceso político nacional, como se puede ver en un breve segmento que se titulaba “Socialistas, muy aislados”, en el cual se daba cuenta de un progresivo abandono de este sector político por parte de la centroizquierda nacional; Se estaría convocando a un concurso de diseño para crear un distintivo que deberán llevar los socialistas en el brazo. Respecto a esta última medida, algunos miembros del sector moderado del partido estarían de acuerdo, si es que ello contribuye a la gobernabilidad80. Si nos guiamos por los planteamientos de Sergio Marras81, estas reflexiones en la revista, así como la iniciativa de apoyar implícitamente la candidatura Ricardo Lagos tendría que ver con una reacción ante un retroceso valórico característico de este período, que se daría de manera transversal en la esfera política, y que se expresa en que los avances progresistas se ven ahogados por las posiciones conservadoras ideológicas; tanto de la derecha como de la izquierda, en un proceso impulsado por el miedo y el exitismo. Asimismo, y en lo que respecta a la dimensión social, The Clinic reaccionó en gran medida contra el conservadurismo de la sociedad nacional vinculado a las más importantes instituciones chilenas. En este marco tiene sentido “Lo dijo Hasbún”, una especie de 80 “Socialistas, muy aislados”, en The Clinic, n°3, op.cit. p. 8. 81 Sergio Marras, “Chile, el mercado del disimulo”, en Paul Drake e Iván Jaksic, ibid., pp.497-524. sección del The Clinic originario, en el cual se reproducía alguna reflexión realizada por este personaje eclesiástico –y por cierto, político–, a menudo emitida en El Mercurio, la cual por su contenido tendía a explicarse por sí misma, como la presente en la publicación del día 29 de diciembre de 1998, en donde a raíz de la discusión internacional por legalizar el aborto, agradece vivir en Chile, un país que respeta los derechos humanos, por ser nación cristiana y civilizada82. Sin embargo, el sentido de burla hacia este conservadurismo no se daba sólo en estas expresiones de paradojas, sino también mediante la exageración de ciertos personajes, como Joaquín Lavín, candidato de la Unión Demócrata Independiente (UDI) para la elección presidencial del año 2000, al cual se hace referencia en el siguiente apartado: “Lavín por la Pena de Muerte. Yo respeto profundamente la vida humana, dijo, pero anda tanto picante suelto por ahí”.83 En cuanto al plano cultural, podemos afirmar que The Clinic no sólo intentó expresarse contra muchas costumbres y consensos que ya formaban parte de la sociedad chilena. También de manera consciente, estas publicaciones estuvieron orientadas a romper con las formas de esta sociedad nacional llena de trabas, lo cual se expresó mediante el uso de un lenguaje coloquial y provocador, haciendo que los titulares fuesen aceptables a la vez que irreverentes. De este modo, The Clinic respondió a la percepción de sus autores de una sociedad que aún se encontraba profundamente marcada por la censura y por los temas tabú, lo cual complementó mediante portadas que evidenciaban estos intentos por cruzar la barrera de lo tradicionalmente escandaloso84, ya sea en el plano sexual como moral. Finalmente, y en lo que respecta a la dimensión sicológica, la irrupción de The Clinic entre los medios de comunicación escritos fue significativa por el esfuerzo que constituyó en sí mismo, tanto como por el empuje de apertura orientado hacia el resto de la sociedad. En efecto, el primer elemento de carácter sicológico que hay que considerar es el esfuerzo –cuasi freudiano– que significó librarse finalmente de los vínculos opresores de 82 “Lo dijo Hasbún”, The Clinic, n°3, op.cit. p.2. 83 “Lavín por la Pena de Muerte”, The Clinic, n°4, Santiago, 16 de enero 1999, p.1. Consultado en Biblioteca Nacional de Chile, colección microformatos, PCH 9599. 84 A este respecto es muy claro el ejemplo de la portada del tercer número de The Clinic, que alejándose de la coyuntura política de la captura de Pinochet consignaba: “Legalizan la masturbación en Chile!”, op. cit., p.1. un padre muy autoritario, como es señalado por Patricio Fernández. “De eso [El legado de Pinochet] se tenía que reír The Clinic, y en ese sentido el Clinic [sic] empuja hacia la apertura y la tolerancia, es el primero que rompe con el estado de estupefacción.”85 A este respecto, y volviendo sobre la interpretación de Marras acerca de los valores en la década de los noventa, acogemos la idea del disimulo como nuevo valor de los chilenos, en donde no sólo se cubre lo que se piensa o se hace, sino además, se transa y relativiza para acomodarse a la realidad.86 Más aún, y he aquí el esfuerzo dirigido a generar un efecto en la población, desde los primeros números de The Clinic hay un firme intento por poner punto final a la sensación de temor que era extensiva a toda la sociedad. Así recuerda Rafael Gumucio, quien hace referencia a una fiesta a propósito del nuevo período como The Clinic, determinado por el paso de pasquín gratuito a revista de difusión regular, siendo ahora vendido en los quioscos. En este contexto, Gumucio señala que “había un cartel que decía ‘Se acabó el miedo’, y ese fue como el mensaje que el Clinic vino a… [sic] fue como un despertar del miedo.”87 Al igual que este recuerdo, es punto de confluencia en todas las entrevistas la percepción de que The Clinic habría venido a hacer frente a esta situación de miedo paralizador, y en este sentido, el primer paso habría sido concientizar a los lectores de este miedo, como se ve en el segundo número de The Clinic, en donde en forma de encuesta señalan: “¡¡Encuesta Relámpago!! 47% de los chilenos temerosos del futuro, 52% temerosos del pasado, 1% en pánico integral”.88 Sin embargo, el reconocer esta situación era insuficiente; no sólo en cuanto a los efectos que esto podría lograr, sino también en la medida en que para los autores originarios de The Clinic parece haber sido necesario romper ellos mismos con este miedo inmovilizador, a través de artículos reflexivos e introspectivos de la sociedad chilena, y que 85 Entrevista realizada a Patricio Fernández, 13 de octubre 2010. 86 Sergio Marras, op.cit. p.502. 87 Entrevista realizada a Rafael Gumucio, 18 de octubre 2010. 88 “¡¡Encuesta Relámpago!!”, The Clinic, n°2, Santiago, 11 de diciembre 1998, p.1. Consultado en Biblioteca Nacional de Chile, colección microformatos, PCH 9599. tienen estrecha relación con la presencia de una nueva generación que enfrenta nuevos desafíos, y también un pasado sin resolver: Peor que tener un padre autoritario, es tener un padre asustado. Uno que comprendiendo perfectamente tus razones, que apoyándote en secreto, por miedo a lo que pueda sucederte, por miedo a lo que a él le sucedió, te hace callar. […] Los manicomios están llenos de gente que detesta los conflictos, tipos que están siempre buscando los equilibrios, tanto que ya no se mueven ni hablan, ni sonríen del miedo que les da quebrarse en mil pedazos. Así son nuestros padres: dominados por sus traumas, incapaces de salir de ellos mismos para tratar de ver qué sucede realmente en las calles: enfermos que tienen la patudez de vestirse como enfermeros.89 Es precisamente en esta condición de generación que experimenta el miedo y las contradicciones, a la vez que los racionaliza, que The Clinic adquiere sentido; sentido común y sentido social; de exponer a la vista lo evidente, de decir en voz alta lo que el conservadurismo ordenaba un secreto y de reír a carcajadas de la sociedad, que con toda su seriedad era un simple absurdo. A este respecto, Rafael Gumucio es claro en el prólogo de su libro interpretativo de la historia de Chile: Soy de una generación de chilenos que no tuvo derecho a la parodia sangrante ni a rastros de esos símbolos o instituciones: colegios intervenidos por milicos, universidades arruinadas en las que no iban a clases ni las ratas, editoriales miedosas, diarios de mierda, poetas que se quemaban la cara o se abrían las venas por temor a que los escuchasen, escritores que no se atrevían ni a pronunciar frases completas, para no molestar… Por eso puedo escribir esta historia de Chile”. 90 89 “Padres”, The Clinic, n°3, op.cit., p.3. 90 Rafael Gumucio, Los Platos Rotos, Santiago, Editorial Sudamericana, 2004, p. 14. Tal como fue expuesto anteriormente, desde el lenguaje de lo burdo y de la sátira política y social, The Clinic fue reaccionando a la vez que denunciando conductas que se presentaban de forma evidente en la sociedad chilena, sin embargo, esto dice relación con la caracterización de sus fundadores y las motivaciones que habrían conducido a este tipo de publicación, y no con el impacto y la representatividad per se que logró esta revista, con la consiguiente popularidad de la cual goza hasta hoy. De este modo, para comprender desde dónde nace la receptibilidad a esta publicación de sátira política y social, debemos intentar comprender quién se siente identificado o atraído al contenido de The Clinic. Evidentemente, no podemos asumir que esta revista fue aceptada y bienvenida por todos los sectores de la sociedad chilena, ya que en muchos casos fue incomprendida, o percibida como ofensiva para quienes se veían representados en aquellas conductas y principios que The Clinic despreciaba, como se puede constatar en la siguiente carta al director escrita por Ricardo González, quien expresa su disconformidad con las publicaciones de este pasquín: Por momentos he sentido que ustedes eran unos antisociales juveniles, aunque son mil veces más ordinarios. No estoy seguro si son marxistas, pero a ratos he pensado algo así, o si no unos simples disolutos y libertinos que se sienten macanudos. ¿Qué objetivos tienen? ¿Creen que es saludable cagarse en todo?, porque si es así son lo que Monseñor Elonoro Cortés llama “diarréicos infecundos”. […] No soy el único chileno que aún confía en las enseñanzas heredadas de su padre, probadas por el tiempo y de pilares sólidos, las mismas que defendió con tanto éxito el general Pinochet. ¿No se lo perdonan, eh…?91 Partiendo de esta base y caracterización de la misma fuente, es decir, de quienes rechazan el proyecto The Clinic, intentaremos delimitar quiénes fueron los que recibieron 91“El salón de la discordia”, The Clinic, n°6, Santiago, 28 de marzo 1999, p.8. Consultado en Biblioteca Nacional de Chile, colección microformatos, PCH 9599. estas primeras ediciones de buena gana y por qué, siendo punto de partida un breve análisis de la situación de los medios de comunicación en Chile durante los períodos de dictadura y transición. Los medios de comunicación nunca desaparecieron por completo durante el régimen militar, sin embargo, aquellos que fueron permitidos se encontraron al mismo tiempo fuertemente intervenidos, quedando las voces opositoras excluidas durante gran parte del proceso, y replegadas por tanto a un ámbito de acción clandestina, o cuando menos, fuertemente restringida.92 Sin embargo, y producto de las presiones ejercidas por potencias internacionales hacia el régimen, desde mediados de la década de 1980 se presencia una suerte de apertura al surgimiento de medios de comunicación escritos de oposición. Paulatinamente fueron creándose, o regresando, publicaciones periódicas de oposición, muchas de las cuales aún sometidas al control de la Dirección Nacional de Comunicaciones (DINACO) presentaron un progreso en cuanto a la democratización de los medios. De este modo, a las pocas revistas que lograron surgir previo a la década de 1980 mediante el apoyo internacional, como la revista APSI (creada en 1976) o la revista Análisis (publicada por primera vez en 1977) se les fueron uniendo otras publicaciones, solventadas desde los conglomerados políticos nacionales, y en este sentido es interesante detenerse en los casos del Fortín Mapocho Diario y La Época, apariciones que son señaladas cono hitos en la democratización de las comunicaciones, en la medida en que con estas publicaciones, “para la prensa oficialista terminaron casi catorce años de fácil monopolio discursivo”.93 92 En cuanto a restricciones en los medios de comunicación a causa de la dictadura militar, es ícono el caso del diario El Clarín, el cual tuvo su primera edición el año 1954, pasando a convertirse en el diario más popular del período. En 1970, el apoyo de este diario y de su dueño –Darío Sainte-Marie, el conocido “Volpone”– fue de vital importancia para el triunfo de Allende en las elecciones presidenciales, tras lo cual, fue confiscado por orden del régimen militar en 1973. Luego de este episodio, y pese a que su nuevo dueño, Víctor Pey intentó revocar la confiscación ante tribunales internacionales, el régimen militar evadió este proceso pagando una indemnización a falsos dueños, impidiendo a su dueño volver a difundir este medio impreso, de acuerdo a la propia versión de El Clarín en su versión electrónica. Recuperado del sitio web: http://www.elclarin.cl, el día 5 de noviembre 2010. 93 Fernando Ossandón y Sandra Rojas (coord.), El Primer Impacto. La Época y Fortín Mapocho, Santiago, editor ECO-CEDAL, 1989, p. 15. Fortín Mapocho se creó el año 1947, como un medio oficial de sectores populares entre los que se incluían deportistas de vega, comerciantes y mercados de Santiago94, sin embargo hacia 1984, este perfil más bien gremial dio un vuelco hacia la oposición a la dictadura, conformándose en uno de los medios que abogaban por un proceso democratizante en Chile. Sin embargo, el momento crucial de este medio, en lo que respecta a nuestra investigación, se da en el año 1988, cuando comienza a publicarse diariamente. De acuerdo al estudio de Fernando Ossandón y Sandra Rojas, Fortín Mapocho Diario apuntaba a un segmento popular, y por tanto mucho más masivo que la élite a la cual estaban dirigidos los otros medios tradicionales, y en este sentido fue relevante para la coyuntura de los plebiscitos, ya que con lo atractivo que resultaba para los sectores populares, no por ello dejaba de orientar políticamente.95 En contraste, La Época comenzó a publicarse por primera vez el 18 de marzo de 1987 –en la víspera de la visita de Juan Pablo II a Chile–, también desde la oposición a la dictadura. A diferencia de Fortín Mapocho Diario, La Época fue orientada desde un inicio hacia los “sectores política y culturalmente ilustrados”96, buscando competir, y extender su área de influencia mediante la competencia con otros periódicos como El Mercurio y La Tercera. El gran aporte de estos diarios para el mundo periodístico, como señala el estudio ya referido, es que fueron doblegando la autocensura que había caracterizado a este sector de la prensa escrita; autocensura que ya había comenzado a ser derribada por las revistas y el colegio de periodistas.97 Sin embargo, la vida de estas publicaciones tampoco sería extensa, y la primera víctima de la estrechez del medio escrito fue Fortín Mapocho Diario, el cual dejó de circular el año 1991. Esto bien puede ser explicado desde la perspectiva de que una vez alcanzados los objetivos políticos de este periódico –pugnar por la democratización política e institucional de Chile– no quedaba más que disolverse; sin 94Información recuperada del sitio web http://www.dibam.cl/archivo_nacional/pdf/fondos/reriodico_fortin_mapocho.pdf el día 15 de noviembre 2010. 95 Ossandón y Rojas, op. cit., p.41 96 Idem. 97 Ibid. p. 126. embargo, tiene más sentido considerar en primer lugar el escenario de los periódicos en Chile, en donde las más importantes publicaciones están concentradas en manos de El Mercurio y de COPESA. Ante este panorama y con un estrecho margen de lectores no captados por las líneas editoriales tradicionales, el apoyo político de la izquierda y centro izquierda chilena se habría dirigido hacia La Época en detrimento de un Fortín Mapocho Diario políticamente más radical. Tras el fin del diario popular, La Época no duró tanto más: a una década de su surgimiento, este diario salió de circulación en julio de 1998, precisamente el año de surgimiento de The Clinic, sumándose a una larga lista de revistas, como APSI en 1995, las cuales tras dejar de ser sostenidas por partidos u organizaciones internacionales dejaron de circular, a lo cual Patricio Fernández se refiere, señalando que “no supieron sobrevivir al cambio de los tiempos”98. Esta decisión de la izquierda de optar por La Época fue atestiguada por los fundadores de The Clinic, quienes lo percibieron como error, tal como expresa Rafael Gumucio, quien señala: El Fortín Mapocho estuvo lleno de intereses contrapuestos y pequeñas rencillas, pero creo que el Fortín era el que tenía más posibilidades, porque era absurdo como lo hizo La Época; cuando la población en Chile es básicamente popular, hacer un diario para la elite es una estupidez, porque la elite de izquierda son tres personas y leen diario de derecha.99 En este sentido, The Clinic habría resultado atractivo para aquellos sectores populares de Chile, los cuales han sido tradicionalmente olvidados como potenciales lectores por los medios escritos convencionales; que habrían conocido un grado de identificación en tiempos del Fortín Mapocho Diario, para luego caer en tierra de nadie, en lo que a representatividad en los medios de comunicación se refiere. Con todo lo anterior, es importante recalcar que pese a que se reconoce un aprendizaje a partir del fracaso de los medios de la izquierda chilena en la década de los noventa, del mismo modo se estima la 98 Entrevista realizada a Patricio Fernández, 13 de octubre 2010. 99 Entrevista realizada a Rafael Gumucio, 18 de octubre 2010. creación de The Clinic como un proceso genuino, en el cual se reconocen antecedentes nacionales, como El Clarín o Puro Chile,100 mas no como influencias. Por lo demás, cabe señalar que una fuente importante de este vacío al que aducimos tiene que ver con la persistencia de prácticas que se desarrollaron en el período del régimen militar, orientadas a censurar o controlar los flujos de información hacia la sociedad, tal como indica el informe del Equipo Nizkor, en materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión101, según el cual, entre 1990 y el año 2000, doce periodistas chilenos fueron procesados por conceptos que van desde ofensas a las Fuerzas Armadas, hasta violación de la ley de seguridad del Estado, estando entre estos periodistas Rafael Gumucio, quien fue procesado en enero de 1998 tras señalar en una revista nacional que el ex-presidente de la Corte Suprema no fue designado senador por ser “viejo, feo y con un pasado turbio, no como los otros miembros de la Corte Suprema”.102 Estos procesamientos son explicados por Roberto Brodsky –novelista y partícipe del proyecto inicial de The Clinic– no sólo desde las atribuciones de la justicia militar, sino también desde el miedo presente en la sociedad, el cual habría llevado a que “las revistas y diarios que se habían creado durante la dictadura comenzaron a desaparecer, debilitando la capacidad de los periodistas y su estatuto al interior de una sociedad secuestrada por el consenso”.103 Por su parte, Rafael Gumucio al interrogársele por este episodio señaló que “fue un proceso de mordaza, de acallamiento y silenciamiento de las fuentes disidentes y contó con el beneplácito o por lo menos con el silencio también de la centroizquierda”104. Respecto a esta última afirmación, y considerando que estos procesos aún se llevan a cabo para cuando surge The Clinic, es fácil recordar el retroceso de valores postulado por Sergio Marras, con lo cual podríamos 100 Puro Chile fue un diario políticamente orientado hacia la izquierda, el cual entró en circulación en el año 1970. En el año 1973 corrió la misma suerte que El Clarín, siendo confiscada su propiedad, y destruidas sus oficinas. Información recuperada del sitio web: http://www.purochile.rrojasdatabank.info/razon1.htm, el día 20 de noviembre 2010. 101 Informe de Derechos Humanos 1990-2000. Libertad de Expresión y Derechos de Información, p.4. Recuperado del sitio web: http://www.derechos.org, el día 6 de octubre 2010. 102 Rafael Gumucio, citado en el Informe de Derechos Humanos 1990-2000, ibid. p.4. 103 Entrevista realizada a Roberto Brodsky, 7 de noviembre 2010. 104 Entrevista Realizada a Rafael Gumucio, 18 de octubre 2010. afirmar que también son lectores cautivados por The Clinic aquellos que han percibido y resentido esta regresión de la sociedad chilena en la década de los noventa, encontrando en The Clinic un referente y un discurso contra este fenómeno político, y esta revista es consciente de este público: “Si usted no se soporta ni a usted mismo, esta es su revista”105 Por otro lado, encontramos un vacío en lo que respecta a la tradición de sátira política y social en Chile, el cual venía sucediendo en gran medida desde la década de los setenta. En este contexto, la última publicación de amplia circulación en Chile fue la revista Topaze. Este periódico tuvo su primer número el 12 de agosto de 1932, creado por su caricaturista, Jorge Delano, y se convierte rápidamente en referente, en la medida en que con sus sátiras a cuanto personaje o autoridad pública hubiese se convirtió en el único contrapeso de la “prensa seria”, la cual se habría encontrado monopolizada por el Estado, según la visión de Ricardo Donoso.106 Topaze subsistió hasta el año 1970, para luego regresar en 1989, esta vez unido a La Tercera a modo de suplemento, sin embargo, su popularidad no volvió a recobrar la fuerza de la primera mitad del siglo XX, y en agosto de 1995 dejó de publicarse de manera definitiva, dejando vacante el espacio de la más importante publicación de sátira política. Aunque de un modo más silencioso y escueto, a lo largo de la década de los noventa vemos sucederse, una tras otra, una serie de publicaciones de sátira política, que no son capaces de sobrevivir al medio. Este es el caso de “El Loro: La política a todo humor”, publicación que surge en 1989 y se extingue 26 números después, en enero de 1990, o bien de “El Bisturí de Papel”, que luego evoluciona en “El Estilete de Papel”, el cual se extingue luego de treinta números, destino similar al de “El aguijón: publicación seria que demuestra lo poco serios que son los políticos”, el cual surge en 1987 y luego de tres años deja de circular, tras 41 números.107 105 “Si usted no se soporta ni a usted mismo, esta es su revista”, The Clinic, n°6, op.cit., p.2 106 Ricardo Donoso, op. cit., p.167 107 Esta información ha sido recabada tomando como punto de partida todas las publicaciones de sátira política chilena presentes en el catálogo de la Biblioteca Nacional de Chile. De este modo, podemos considerar que la última publicación de sátira política nacional duradera y relevante en su popularidad fue el periódico Topaze, previo a la década de los setenta, con lo cual se entiende que The Clinic se vino a ubicar en un nicho que de momento era inexistente; no sólo era la carencia de una revista que criticara desde el humor a la política y los chilenos como sociedad; más aún, era la falta de un lenguaje coloquial y burlesco para referirse a temas serios y profundos. A este respecto, Patricio Fernández reflexiona, señalando que los chilenos estaban acostumbrados a que los temas serios se debían hablar en “frecuencia modulada”, cuando el lenguaje cotidiano también era apto para ello108, y es precisamente en esta perspectiva en la cual The Clinic cautivó a parte importante de su público, que tras años de censura y tabúes –como fue comentado anteriormente– “tenía ganas de reírse en vez de llorar con lo que estaba pasando en Chile en 1998”109, y en consecuencia, no se puede sino imaginar la simpatía y empatía que deben haber generado enunciados tan sarcásticos como “Pinochet perdona y sus enemigos agradecen emocionados”110, o bien “Declara el General Pinochet: No eran Marxistas, sino Marxianos”111, en alusión a los desaparecidos en la dictadura, con la ironía que significaba que al mismo tiempo fuese Augusto Pinochet quien enfrentaba a la justicia por primera vez, bajo la atenta mirada de los chilenos, y del mundo en general. 112 En este sentido, es totalmente esclarecedor el comentario de uno de los lectores de The Clinic, una vez que esta se constituye como revista y comienza a circular quincenalmente: “Ustedes no saben la alegría que me causó el ver su diario en los kioskos [sic] de este chato 108 Entrevista realizada a Patricio Fernández, 13 de octubre 2010. 109 Entrevista realizada a Roberto Brodsky, 7 de noviembre 2010. 110 “Pinochet perdonó y sus víctimas agradecen emocionados”, The Clinic, n°2, op.cit. p.3 111 “No eran Marxistas, sino Marxianos”, The Clinic, n° 5, Santiago, 6 de febrero 1999, p.5. Consultado en Biblioteca Nacional de Chile, colección microformatos, PCH 9599. 112 Carlos Malamud, “Spanish Public Opinion and the Pinochet Case”, en Madeleine Davis, op. cit., pp. 145168. país, por fin nos podremos reír de nuestra parafernalia inundada de fachos y sus periódicos”113. Finalmente, cabe señalar que si bien todas las razones anteriores son válidas en sí mismas para explicar una recepción exitosa del pasquín –y luego revista– The Clinic, se debe considerar una última razón aglutinante que radica en el lenguaje ocupado, el cual ha sido consciente de la realidad variopinta y cambiante de la sociedad chilena; con lo cual The Clinic Creció de a poco, creció con los lectores, y los lectores se sienten parte del proyecto; no se sienten marginados por él, y les interesa, y luego tiene esta mezcla chabacana, culta, cuica, rota, prejuiciosa y de izquierda que creo que se parece harto a sus lectores.114 Pese a que también puede ser considerado un elemento captador de público, me ha parecido que la pregunta por la relación intelectual entre The Clinic y otras revistas de corte similar en el plano sudamericano era pertinente de ser resuelta en otro apartado, ya que en esta comparación sale a la luz no sólo un nuevo segmento de lectores, sino también ciertas afirmaciones en torno a la sátira política de posdictadura. Si bien los fundadores y primeros colaboradores de The Clinic indican que no hubo un referente a seguir, tanto nacional como internacionalmente, el ejercicio de comparación resulta productivo. En el plano argentino, son muchas las revistas y diarios que pueden establecer ciertas semejanzas con The Clinic, como Página 12, diario que fue creado en 1987 por jóvenes entusiasmados por romper las formas tradicionales de la prensa, acudiendo al lenguaje cotidiano y a temas comprometidos con la democracia y los derechos humanos. A causa de ello, Página 12 tuvo gran éxito, respecto al cual sus creadores señalan que “Semejante respuesta demostró que entre los medios existía un espacio vacante para la 113 “Cartas al Director”, The Clinic, n°10, Santiago, 4 de noviembre 1999, p.3. Consultado en Biblioteca Nacional de Chile, colección microformatos, PCH 9599. 114 Entrevista realizada a Patricio Fernández, 13 de octubre 2010. nueva propuesta.”115. Por su parte, El Porteño fue una producción argentina creada en el año 1982 con fuertes influencias de corrientes artísticas e intelectuales integradas en gran medida por los exiliados, sin embargo, y como sucedió también en Chile, esta revista tuvo una breve existencia, dejando de circular el año 1993, mientras que Cerdos & Peces116 fue creada en el año 1984, un año después del final de la dictadura argentina, y es caracterizada como movimiento de contracultura que intentaba reivindicar a las minorías, frente a una cultura del miedo, heredada de la dictadura. Es muy significativo que el creador de esta última publicación haya sido Enrique Symms, quien luego se unió al equipo original de The Clinic en la labor de editor, en el momento en que esta publicación comenzaba a tomar fuerza, definiendo líneas periodísticas y de edición que se afianzaron en la segunda etapa de The Clinic, una vez en los quioscos. Finalmente, es interesante el caso de la revista satírica Barcelona: Una solución europea a los problemas argentinos, la cual fue fundada el año 2002. Pese a que esta fecha resulta tardía en relación al fin de la dictadura militar en Argentina (1976-1983), sus fundadores pertenecen y continúan las líneas del equipo creador de la revista La Maga, surgida del Taller Escuela Agencia de Periodismo (TEA) en 1991, desde donde se convirtió en un referente de lectura cultural y popular, de gran éxito en Argentina, tras lo cual dejó de circular en 1997 por falta de recursos económicos.117 ¿Qué es lo relevante de estos casos expuestos? La presencia de una generación joven, criada en el período de dictadura y activa en los círculos intelectuales al momento de la caída de ésta, además de las intenciones democratizadoras tras sus publicaciones transgresoras, ya sea en sus temas como en su lenguaje. En otra zona de la región, un medio importante fue O Pasquim, en Brasil, el cual si bien es anterior a The Clinic, al tiempo en que se da en circunstancias distintas a éste último, es relevante considerarlo, pues un contingente importante de chilenos exiliados 115 Recuperado del sitio web: http://www.pagina12.com.ar, el día 20 de noviembre 2010. 116 La revista Cerdos & Peces fue creada en el año 1984, un año después del final de la dictadura argentina, y que es caracterizada como movimiento de contracultura en intentaba reivindicar a las minorías, frente a una cultura del miedo, heredada de la dictadura. Creador de estas publicaciones fue Enrique Symms, quien luego se une al equipo original de The Clinic. 117 “La Maga o el difícil arte de ganar con la cultura”, recuperado del sitio web: http://www.lanacion.com.ar el día 18 de noviembre 2010. vivieron en Brasil, accediendo a este tipo de medios satíricos, con los cuales tendieron a “reencontrarse” de vuelta a Chile mediante The Clinic, como se revela en la carta al director escrita por Tebni Pino Saavedra, periodista chileno: Sr. Director: Las travesuras del caballero que hoy se hospeda en una lujosa mediagua en Londres llevó a infinidad e [sic] chilenos a salir de su país. Perseguidos, expulsados de sus trabajos o de las aulas universitarias, fuimos extranjeros marcados por unos años de obedecer, callar, soportar, desaparecer o morir. Pero fueron también esas mismas travesuras las que nos permitieron conocer el mundo, y en mi caso, un Brasil solidario, alegre, travieso. Allí conocí el “Pasquim”, diario que de alguna manera reflejaba, como “The Clinic”, las verdades ocultas de un régimen que permaneció 21 años haciendo de las suyas. La única diferencia es que Pasquim llegó a la luz pública en plena dictadura, pero el lenguaje, los temas y la franqueza con que los exponía era idéntica a la línea editorial de ustedes. […]118 De este modo, las similitudes que The Clinic puede haber guardado con otras revistas de sátira política y crítica social en la región –más allá de si estas similitudes fueron deseadas o no– sirvieron para generar una identificación con generaciones anteriores que progresivamente retornaban del exilio, proceso en el cual pudieron conocer realidades cercanas a la chilena, desde la cual acercarse a esta publicación nacional.119 Sin embargo, y lo que resulta más interesante de este ejercicio comparativo es notar que tanto en Brasil, como en Argentina y Chile, el fenómeno del renacer de la sátira política en los medios de comunicaciones escritos, se dio de parte de jóvenes que se 118 “Cartas al Director”, The Clinic, n°10, op.cit. 119 En este sentido, es interesante que estas comparaciones e identificaciones excedan incluso el ámbito latinoamericano, para abarcar publicaciones como El Jueves, de España, o Le Canard Enchainé, de Francia. Idem. desarrollaron en los períodos finales de las respectivas dictaduras, manifestando su disconformidad, malestar, y por sobre todo, su diagnóstico de sociedad, a través de un lenguaje desafiante y provocativo, como estrategia de reconquista de la cultura y expresión popular. The Clinic surgió en un momento y de un modo que hacen difícil que a simple vista se pueda apreciar en la causa de su origen algo más que la efervescencia de un momento inédito para Chile: la captura del personaje en quien se encarnaban no sólo los crímenes por los que luego sería procesado, sino también los fuertes brazos de la censura y las restricciones a la opinión pública, así como una serie de principios sociales de corte conservador que marcaron y convirtieron a la sociedad chilena durante el período de dictadura; este personaje que en sí representaba tanto, se encontraba ahora en el extranjero, imposibilitado de volver a Chile, donde todos se descubrían estupefactos, mirándose unos a los otros sin saber cómo actuar; o si estaba permitido actuar. Sin embargo, sería erróneo que supusiéramos que este episodio constituye la única razón de ser de The Clinic, más aún cuando desde el presente sabemos que más de diez años consolidan una línea editorial, cuyo discurso se mantiene en gran medida intacto. En este sentido, The Clinic no sería resultado del momento, sino de un largo proceso en el cual un grupo de jóvenes de la transición –de los años ochenta a los noventa, del régimen militar al régimen democrático– habrían desarrollado una fuerte crítica social y política, la cual unida a un lenguaje mordaz habría encontrado en los medios de comunicación de corte satírico el espacio idóneo para expresarse y actuar. A esto se habría sumado la necesidad de quebrar con la prensa tradicional que se organizaba casi totalmente en apoyo al régimen de Pinochet –tanto COPESA como El Mercurio– y que por lo demás estaba preferencialmente dirigido a un público alto y medio culto120. De este modo, The 120 A este respecto, se reconoce la existencia de diarios orientados a captar un segmento popular, como son Las Últimas Noticias y La Cuarta, sin embargo, no podemos considerar que estos medios compitan con The Clinic, en la medida que ambos diarios forman parte de las propiedades de los dos grandes consorcios de medios de comunicación escritos. Por otro lado, y si bien hace uso de un lenguaje coloquial y titulares humorísticos, el objetivo de estos diarios está en la entretención liviana y banal, a diferencia de The Clinic. Clinic venía a situarse ante un vacío que comprendía a los medios de izquierda tanto como los independientes; a las publicaciones de sátira política tanto como los de público popular. En este panorama fue reiterada la intención de sus fundadores de romper con el lenguaje “de lo correcto” que tenía estrecha relación con los temas tabúes para la sociedad chilena post-dictadura, como la burla a los personajes políticos, el sexo e incluso las formas coloquiales de lenguaje en la prensa, como propuesta viable para plantear temas contingentes y serios para la sociedad, a lo cual debió gran parte de su acogida por el público chileno. De modo similar a la experiencia de los Angry’s Young Men comentada por Roberto Brodsky, la disconformidad con la política y la sociedad heredada tras diecisiete años de dictadura llevó a este grupo de jóvenes a expresar su visión de Chile y los chilenos mediante los soportes culturales escritos, y en concreto, mediante los medios de comunicación representados por The Clinic. Por otro lado, el hecho de que las fuentes entrevistadas reconozcan la existencia de otros medios escritos de corte satírico a nivel regional, al tiempo en que no admiten vinculación o influencia consciente de éstos al momento de idear The Clinic, nos puede llevar a dos conclusiones: en primer lugar, que no hubo relación expresa entre publicaciones satíricas de la región sudamericana, pero que, en segundo lugar, hubo una suerte de coincidencia en las generaciones que propendieron a estas creaciones, ya que en todos los casos observados se evidencia que fueron los adultos jóvenes de oposición –al momento de las caídas de las respectivas dictaduras– quienes tomaron la iniciativa de expresar el descontento y las críticas sociales a través del lenguaje llamativo y provocativo de la sátira. Con todo, es importante recordar que el grupo creador de The Clinic no representó el sentir de toda la sociedad chilena, y tampoco de toda la generación forjada entre los últimos años de la década de los ochenta y los primeros años de la década de los noventa, sino a un grupo más bien acotado, identificado en la izquierda política, opositores del legado de la dictadura, y educados en el mundo de la literatura y en lenguaje. Pese a estas restricciones a la hora de definir al grupo creador de The Clinic, es necesario reconocer que la recepción del mensaje aportado por The Clinic superó las barreras de la edad y de los segmentos sociales chilenos, lo cual puede ser explicado, por una parte, por la multiplicidad de temas y contenidos presentes en el pasquín y, por otra parte, por el interés que suscitó en personas que alcanzaron a conocer y disfrutar los distintos medios satíricos que fueron desapareciendo progresivamente hasta provocar un vacío en los años noventa, así como de lectores que en la experiencia del exilio durante la dictadura, pudieron conocer otros casos de revistas símiles, como se vio en el caso de O Pasquim, en Brasil. Como ya ha sido visto a lo largo de esta investigación, la sociedad chilena se encontraba en estupor, llena de “muertos, y si no estaban muertos eran muertos vivos; eran muertos caminando”121, en alusión no sólo a la situación de los medios de comunicación, sino también a la política nacional, al aletargamiento de la sociedad chilena, y por sobre todo, al estado de miedo y disimulo en que se encontraban los individuos. En este sentido, The Clinic pasó a ser un remezón, un aullido necesario para despertar de la catatonia a la sociedad chilena, incitando a manifestar el descontento públicamente; a permitirse dudar, rechazar y reír, incluso si esto parecía políticamente incorrecto. En suma, The Clinic fue la creación de un grupo adulto-juvenil chileno acotado, pero más aún, fue un impulso dirigido a toda la sociedad, en donde el llamado era a sacudirse los resabios que mantenían a los chilenos en una posición estática. Es precisamente en esta condición de generación que experimenta el miedo y las contradicciones, a la vez que los racionaliza, que The Clinic adquiere sentido; sentido común y sentido social; de exponer a la vista lo evidente, de decir en voz alta lo que el conservadurismo ordenaba un secreto y de reír a carcajadas de la sociedad, que con toda su seriedad era un simple absurdo. 121 Entrevista realizada a Rafael Gumucio, 18 de octubre 2010. ¿Coerción o consenso? Funciones y tareas asignadas a la Policía a principios del siglo XX122 Jorge Tamayo Cabello Licenciado en Historia Universidad Diego Portales “Los fines de la Policía, su rol esencialmente práctico y protector, hace que en su acción no pueda definirse ni encuadrarse dentro de un marco fijo, y determinado...” Oscar Honorato Secretario de la Policía de Santiago, 1914 En un momento histórico para el país como el vivido en la actualidad, con una “sociedad civil” empoderada y que se ha manifestado en contra el sistema imperante por medio de numerosas manifestaciones - entre las que se destacan las multitudinarias marchas en contra del proyecto Hidroaysen, y el lucro en el sistema educativo -, ha vuelto al debate público el papel de la policía en nuestro país, y el papel histórico que ha desempeñado Carabineros de Chile en “nuestra” historia. Así, para el gobierno actual, Carabineros tiene que actuar energéticamente en su papel de guardián del orden público, frente a los numerosos daños a la propiedad privada que se han generado por los desmanes posteriores a las manifestaciones, lo cual ha derivado en un debate entre los diferentes actores respecto a dicha institución, debido al excesivo uso de la violencia utilizada por Carabineros, que incluso generó el asesinato del adolescente Manuel Gutiérrez, por parte de un sub-oficial de dicha institución, en medio de una protesta callejera en la noche del 25 de Agosto de 2011. La importancia de la policía ha sido sumamente relevante a lo largo de la historia de Chile desde inicios del siglo XX, y su activa participación en el golpe de Estado de 1973, uno de los recuerdos más presentes en la memoria histórica. Los actuales cuestionamientos a dicha institución, han repuesto la necesidad de generar estudios respecto a dicha entidad, sobre todo si consideramos que el estudio de la policía nos habla de una parte de Chile muy poco estudiada e ignorada por la historiografía nacional. 122 Versión resumida y corregida del capitulo III de la Tesis de pregrado del autor elaborada para la IV Jornada de Estudiantes de Historia de la UDP. Véase: TAMAYO, Jorge. “Orden y Patria”: Modelos policiales e influencias ideológicas en la fundación de Carabineros de Chile y la re estructuración de la dominación en Chile (1906-1927). Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Universidad Diego Portales, 2012. pp. 77-103. El presente artículo tiene como objetivo analizar las diferentes funciones y tareas asignadas a las diferentes entidades policiales a inicios del siglo XX, comparando las asumidas por Carabineros de Chile en su fundación (1927), y las cumplidas por las entidades que antecedieron a dicha institución. De este modo, se buscó dilucidar cuáles siguieron cumpliendo los “nuevos” carabineros, y cuáles fueron desechadas o entregadas a otras entidades del Estado. A su vez, se consideraron las “nuevas” misiones entregadas a Carabineros, prestando especial atención al contexto en que esto ocurrió – la dictadura de Ibáñez –, para comprender su aparición, los intereses tras éstas, y en lo posible observar si fueron realmente llevadas a cabo por la nueva institución policial. 1. Las diferentes entidades policiales a inicios del siglo XX en Chile La policía desde su nacimiento en Europa a fines del modelo monárquico tradicional, comenzó a abarcar diferentes funciones lo que terminó por modificar su significado inicial. Si policía en su significado etimológico es “el conjunto de las instituciones necesarias para el funcionamiento y conservación de la ciudad-estado”, este concepto fue mutando hasta que en la Edad Moderna pasó a indicar “toda actividad de la administración pública”, lo que generó el denominado “Estado de policía”. Lo relevante aquí, sin embargo, es que policía en el siglo XIX se identificó con “la actividad dirigida a asegurar la defensa de la comunidad ante peligros internos, representados por acciones y situaciones contrarias al orden público y a la seguridad pública”123. Así, es en el Estado liberal moderno cuando la policía asume como tareas principales salvaguardar y conservar el orden público, resguardar la propiedad privada y velar por la seguridad de las personas y la tranquilidad pública. En la sociedad capitalista que se caracteriza por la diferencia de clases, la policía tiene como uno de los objetivos primordiales la defensa de los bienes de la población, lo cual no incorpora a toda la sociedad debido a que dichos bienes se encuentran en posesión de los grupos dominantes. Por ello, la defensa del orden público y la seguridad, impulsada por el Estado burgués benefician preferentemente a los grupos que concentran los bienes y, en tal sentido, dicha defensa se vuelve la defensa de los grupos dominantes124. En Chile, las entidades policiales existentes a inicios del siglo XX no se encontraron exentas de estas orientaciones clasistas. Dichas entidades, que comprendieron diversas jurisdicciones y roles, pueden ser separadas en tres grandes grupos: En primer lugar, las Policías Comunales que funcionaron en el país desde la promulgación de la “Ley de la Comuna Autónoma” (1891), se encargaron de cumplir tareas en las zonas rurales, dependiendo de los respectivos municipios. 123 Todas las citas anteriores en: BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, Nicola y PASQUINO, Gianfranco. Op.cit. pp. 1203-1204. 124 Ibíd. pp. 1204. En segundo lugar, las “Policías Fiscales”, creadas en 1896, principalmente urbanas, funcionaron en todas las ciudades cabeceras de departamento. A su vez, éstas se dividían en secciones, siendo las principales la de Orden y la de Investigaciones, la primera encargada de cuidar el orden público y tranquilidad de las personas, en tanto que la segunda, de perseguir y apresar a los delincuentes requeridos por la justicia. Por último, las Fuerzas Armadas cumplieron labores policiales en los casos que las autoridades estimaran conveniente. Así, éstas fueron usadas para reprimir las actividades delictuales en las zonas rurales y para enfrentar manifestaciones sociales en las ciudades. 2. Las funciones de las policías antes de 1927 Las policías se vieron fundamentalmente abocadas a reprimir los delitos comunes, logrando mayor efectividad en las ciudades (las policías comunales se vieron muy sobrepasadas por los fenómenos delictivos en los campos)125. Mientras que en casos en que la policía se veía sobrepasada y las autoridades declarasen “Estados de Sitio”, comúnmente se recurrió a las Fuerzas Armadas126. Entrando al siglo XX, la politización de los sectores bajos, producto de la “cuestión social”, y la aparición pública de las ideologías de izquierda, llevaron paulatinamente a las policías a ocuparse no solo de los delincuentes comunes, sino también las nuevas amenazas que intimidaban a los grupos dominantes. En efecto, la Policía de Santiago, por ejemplo, impulsó ciertas prácticas para combatirlas, las cuales se volverán comunes a partir de 1890127. En primer lugar, se utilizó la “Prisión preventiva”, acción que se sostuvo en una interpretación “libre” de las leyes, que llevaron habitualmente a los jueces a utilizar el sobreseimiento. Asimismo, se creó una figura delictiva amplia el “desorden público”, que abarcó actos no contemplados por el Código de Procedimiento Penal, como el acometer contra la policía y las autoridades, arrojar piedras a edificios, portar armas prohibidas, u otras cargos que se estimaron transgresores del orden128. Por otra parte, las “nuevas amenazas políticas”, el crimen urbano y las nuevas modalidades delictuales influyeron para que la actividades de identificación e investigaciones fuesen ganando mayor importancia dentro de la policía. Ello llevó a que en 1901 se creará la 125 Si bien las policías rurales fueron creadas en 1881 con el fin de combatir el bandolerismo, la exigüidad de fondos con que contaban hizo de ella una existencia casi nula. 126 NAVARRETE, Francisco. Represión política a los movimientos sociales, Santiago 1890-1910. Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2000. pp. 106. 127 El ejemplo de la Policía de Santiago es de suma importancia toda vez que constantemente fue un modelo a seguir por el resto de las policías chilenas. 128 Ibíd. pp. 110. Oficina de Identificación y Antropometría129, debido a que la identificación se volvió una herramienta que permitía dar “visibilidad” a los delincuentes que utilizando el crecimiento de las ciudades se escabullían con facilidad al cambiar su “identidad”. Junto con las mencionadas labores de prevención la policía comenzó a desempeñarse en nuevas labores, ajenas a su misión inicial de velar por la seguridad y orden público. Así, por ejemplo, desde la Prefectura de Santiago se comenzó a destacar que la policía además de velar por el orden público debía preocuparse a su vez de la “comodidad pública”, entendiendo ésta como el velar por que todo habitante no fuese molestado por nadie mientras use de forma correcta sus derechos constitucionales130. Ello motivó a que los municipios crearan una “Guardia de Teatro”131, y junto a ello a que las policías se desempeñaron en tareas de salubridad y ornato, combatiendo, por ejemplo, la Peste bubónica en 1907, ocupándose de los enfermos y eliminando animales potencialmente infecciosos132. De este modo, y pese a que con el liberalismo la policía se fue transformando cada vez más en el “brazo armado” de la burguesía, ésta no dejó de desempeñar labores de “organizadora de la ciudad” e incluso abarcó nuevas labores. Aunque es de destacar que dichas labores, de todas formas, terminaron siendo en favor de los grupos dominantes, producto de que éstas, en primer lugar, buscaron asegurar las condiciones para que los sectores más acomodados se desempeñaran de forma tranquilidad – de ahí la idea de “comodidad pública”-, y en segundo lugar, estuvieron enfocados en ganar aprobación y adhesión de la población respecto a la policía y el sistema imperante, es decir, se pretendió generar consenso con éstas. Dichos enfoques se explican debido a que la transición desde el “modo colonial de producción” al “modo capitalista”, llevó a un importante “desarraigo”133 en los sectores populares, y el proceso de proletarización de éstos no estuvo exento de prácticas transgresoras, que se volvieron una de las preocupaciones centrales de la elite dominante, sobre todo cuando tomaron 129 PERI, René. Apuntes y Transcripciones: Historia de la función policial en Chile. 3° Parte (1900-1927). Carabineros de Chile, 1986. pp. 13. 130 “De la orientación de los servicios policiales y de la acción que corresponde á la Policía en los delitos privados. Conferencia dada por el Secretario de la Prefectura, don Oscar Honorato C, en los salones de la mismas, el 28 del presente mes”, en Boletín de la Policía de Santiago, N°142, 1914. pp. 99-100. 131 La creación de dichas guardias, también se debió a la necesidad de no distraer el servicio de la Policía en menoscabo de otras tareas. “Guardias de Teatro”, en PERI, René. Op.cit. pp. 143-144. 132 Ibíd. pp. 130-131. 133 Respecto a la idea de “desarraigo” ver: PINTO, Julio. De Proyectos y desarraigos. La sociedad latinoamericana frente a la experiencia de la modernidad (1780-1914). 19th. International Congress of Historical Sciences, University of Oslo, 6-13 August, 2000 Specialised theme 17: Modernity and tradition in Latin America. un carácter violento que atento “contra la propiedad pública y privada y los aparatos de seguridad del Estado”134. Por lo cual, mientras se castigo de forma ejemplar las manifestaciones más violentas, como los motines urbanos, los levantamientos mineros, el bandolerismo y las huelgas generales, se fueron abriendo espacios institucionales para los sectores moderados, de modo de generar una “integración subordinada” de éstos135. De esta forma, la policía además de cumplir labores represivas buscó asegurar la “comodidad” de la población, a la vez que lentamente buscó desempeñar labores de corte consensual. En efecto, y como nos señala Cándida Calvo, con la utilización de la represión no se consigue una estabilidad básica para la mantención de un régimen, sino que es necesario el convencimiento para la obediencia de la población. El consenso, en tal sentido, es la adhesión y apoyo dado por los ciudadanos al sistema político, que se traduciría en una obediencia a éste. Pero, éste no se daría de forma espontánea, sino que debe ser inducido desde el poder por medio de diversos mecanismos. Lo relevante respecto al periodo estudiado, es que será en éste cuando la policía comienza a preocuparse de la producción de consenso, y en cumplir un papel en su generación. Así, la policía toma atención de la educación de la población, debido a la consideración de que la animadversión respecto a la policía era producto de su ignorancia y falta de educación. Esto fue de la mano de la idea de que la policía dejase de ser solo agente represor, y se volviese uno de “superación moral”136. Dichas ideas empujaron, por ejemplo, a la Policía de Santiago en 1916, a organizar en las comisarias escuelas nocturnas para niños analfabetos137, y a que en 1922, se fundase en Valparaíso un reformatorio de niños en el Cerro Florida138, con la idea de que con dichas iniciativas la policía fuese una “escuela” para la población. En relación a aquello, la misma policía divisó las limitantes para cumplir una tarea educadora, al considerar que el personal subalterno pertenecía a la clase popular, siendo su cultura y moral “deficientes” para las tareas que debían desempeñar139. La instrucción y educación 134 GOICOVIC, Igor. “Consideraciones teóricas sobre la violencia social en Chile (1850-1930)”. Centro de Estudios Miguel Enríquez. Disponible al 15 de julio 2012 en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071822362004000200006&script=sci_arttext . pp. 11. 135 Ibíd. pp. 12. 136 Aquellas ideas comenzaron a germinar producto del IV Congreso Científico (1º Panamericano), llevado a cabo entre el 25 de diciembre de 1908 al 5 de enero de 1909, y la publicación del documento: Temas enviados al Congreso Científico Panamericano que se llevó a efecto en Santiago, el 25 de diciembre del Presente año. URBINA. Op.cit. pp. 41 137 PERI, René. Apuntes y Transcripciones: Historia de policial en Chile. 3° Parte (1900- 1927). Op.cit. pp. 225. 138 la función Ibíd. pp. 134. 139 “La misión de la policía: Factores que dificultan su cumplimiento. - Factores que lo facilitarán. - Programa de instrucción y de la sub-oficialidad fue una materia de gran preocupación para los altos mandos policiales desde temprano, debido a que se estimó como crucial para evitar los abusos de poder, la mantención de una buena relación con la población que diera prestigio al cuerpo de policía, y para la imposición efectiva del orden y la ley por medio del conocimiento cabal de la legislación. En tal sentido, se intento eliminar el analfabetismo entre el personal policial, estableciéndose luego de la unificación de las policías fiscales (1924), en el Reglamento Orgánico del Cuerpo, el requisito de saber leer y escribir para ser guardián. 3. Las Fuerzas Armadas y las tareas policiales antes de 1927. Por otra parte, y tomando en cuenta que las policías rurales se encontraban muy desprestigiadas y no eran capaces de mantener la seguridad de los campos, se crearon entidades militares que se ocuparían de esas tareas ante el recrudecimiento del bandolerismo, a fines del siglo XIX. Primero, los Gendarmes de Colonias (1896) y luego el Regimiento de Gendarmes (1903). Pero si en un principio los gendarmes tienen como única tarea la represión del bandidaje, la preocupación de los grupos dominantes por mantener el orden público llevará a confiarles también esta última tarea, lo cual se concretó con el cambio de denominación del Regimiento de Gendarmes a Regimiento de Carabineros (1906). El Reglamento Orgánico del nuevo Regimiento de Carabineros otorgó a este cuerpo la tarea de velar por la seguridad pública y mantener el orden, con lo que dejan de ser simplemente cazadores de bandidos y se transforman en verdaderos policías. Sin embargo, siguieron presentando una organización peculiar, al ser parte del Ejército140. A su vez, sus servicios se vieron divididos en Ordinarios y Extraordinarios. Los primeros consideraban la mantención de la tranquilidad del lugar asignado a su jurisdicción sin mediar alguna orden especial, lo cual se realizaba en las afueras de la ciudad. Dentro de tales tareas se encontraban las de patrullaje, vigilancia de mendigos, auxilio a las investigaciones llevadas por la autoridad judicial, la persecución y arresto de malhechores, y la asistencia a espectáculos públicos. Mientras, los servicios Extraordinarios consideraban las tareas que solo podían cumplirse al ser emanadas por parte de los oficiales o autoridades del gobierno, destacándose la asistencia a los tribunales, las tareas de escolta, entre otras141. Así, pese que al Cuerpo de Carabineros fue pensado en un principio como una entidad para resguardar los campos, en su existencia respondió mucho más allá de dicha función asignada, sino que debió enfrentar diversos escenarios, introduciéndose en la ciudad para confrontar manifestaciones sociales, asumió labores de investigaciones, e incluso se ocuparon de tareas no represivas como la organización de albergues. Esto ocurrió, en gran medida, producto de que la Educación del Personal. - Su desarrollo por la oficialidad” en Boletín de la Policía de Santiago, N°102, 1910. pp. 217. 140 Reglamento Orgánico para el servicio del Cuerpo de Carabineros del Ejército. Imprenta y Litografía Universo. Santiago, 1907. pp. 19. 141 Ibíd. pp. 21-22. policía no lograría cumplir de manera efectiva muchas de aquellas tareas, junto al hecho de que el modelo militar continuamente fue visto como el más efectivo para las tareas policiales, lo que llevó a otorgarles cada vez más responsabilidades. 4. El monopolio policial: Carabineros de Chile (1927) Al fusionarse las policías con el Cuerpo de Carabineros del Ejército de la mano del entonces ministro Ibáñez, se generó una concentración de funciones y tareas policiales en la nueva institución nacida en abril de 1927. Junto con absorber la vasta cantidad de atribuciones que contaban sus antecesores y tener una jurisdicción que abarcó todo el país, además vio como el gobierno dictatorial de Carlos Ibáñez del Campo le entregó nuevas tareas. De este modo, es posible notar una suerte de continuidad de labores respecto a las instituciones que reemplazó, a la vez que se asumieron nuevas tareas que nacieron como producto del nuevo contexto social y político de fines de la década de 1920 . A las tareas de mantener la seguridad y el orden de todo el territorio de la República, el garantizar la vida y los bienes de los ciudadanos, Carabineros debió esforzarse por vigilar el cumplimiento de leyes de interés general (Ley de Alcoholes 1912̣, Código Sanitario 1918, Ley de Instrucción Primaria Obligatoria 1920). Esta amplia tarea de vigilancia encontró su razón en los intereses de Ibáñez de robustecer el poder de la autoridad, lo que empujó a un control más estricto de las leyes respecto al período anterior como forma de empujar una obediencia mayor al Estado. Esta situación influyó para que se intentasen desarrollar tareas de corte consensual con la idea de ganarse a la “opinión pública”, producto de los efectos negativos de la extrema vigilancia y represión del régimen ibañista. En efecto, y tal como nos indica Robert Gellaty, incluso una dictadura quiere ganarse la adhesión de la población, estando de la mano consentimiento y coerción durante todo el gobierno142. En tal sentido, además de verse obligados a velar por el cumplimiento de labores ya desempeñadas por las policías fiscales y el Cuerpo de Carabineros del Ejército, la nueva institución desarrolló con mayor amplitud labores que solo habían sido desarrolladas esporádicamente por las instituciones que reemplazó, como las tareas de educación a la población o de ayuda a obreros. Desde dicha óptica, se estableció una directiva de acción social, que se encargó de la misión de conformar albergues, organizar cursos de instrucción primaria, tanto para niños como para adultos, a la vez que dictar conferencias en los gremios obreros respecto a diversos temas, que iban desde sociales hasta económicos y de higiene pública143, entre otras labores. 142 GELLATY, Robert. No sólo Hitler. La Alemania nazi entre la coacción y el consenso. Crítica, Barcelona, 2002. pp. 14. 143 URZUA, Waldo. Las instituciones policiales en Chile. Reseña histórica escrita en cumplimiento de una comisión de la Dirección General de Carabineros de Chile. Imprenta Carabineros de Chile. Santiago, 1936. pp. 330. Tal situación llegó al punto de entregarle al cuerpo la misión de vigilar a los obreros de las construcciones para que no llegasen ebrios a sus jornadas laborales o que no se embriagasen en estas144. O el deber de realizar una tarea “moralizadora”, al estar forzados a velar por que se mantuviera correctamente la moral en todas las esferas de la sociedad y diferentes eventos, como, por ejemplo, en los espectáculos deportivos o las funciones en los centros filarmónicos, obligando a Carabineros a intervenir en casos de que alguien realizará alguna acción o se expresará de forma que ofendiera a la moral en dichos eventos145. En las nuevas labores de vigilancia otorgadas a la policía cumplió un rol central la Sección de Investigaciones de Carabineros, la cual heredera de la antigua sección de investigaciones de la policía fiscal si bien se vio unida al nuevo cuerpo logró cierta independencia frente a éste, principalmente por su misión que la empujaba más hacia las tareas propias de los detectives y los conocimientos técnico-profesionales de la policía moderna, que a la asimilación de los postulados militares que predominaban en Carabineros. Así, Investigaciones fue organizado en tres servicios: en primer lugar, los de Policía Judicial, que los hacía depender de los tribunales de justicia. En segundo lugar, los servicios de Policía Preventiva, que se centraron en la vigilancia, el apresamiento y los allanamientos. Por último, los servicios de Policía de Investigaciones Internacionales y Político Social e Informaciones, los cuales le entregaron “nuevas” tareas y atribuciones a la Sección, debido a la importancia que ganó la tarea política dentro del gobierno ibañista. En consonancia con ello, se generó una estricta revisión del ingreso de personas desde el exterior, para que no llegasen al país elementos “no deseados” que influyesen de forma negativa en el porvenir de la Patria146. En dicha tarea se aprovechó la existencia de la “Ley de Residencia”, a su vez que se encargó de velar por la “seguridad interna”, entendiendo a ésta como la necesidad de realizar una férrea vigilancia sobre todas las organizaciones sociales, desde partidos políticos hasta gremios obreros, etc., con la idea impedir la infiltración de ideologías foráneas contrarias al proyecto político del gobierno de Ibáñez147. Las mencionadas misiones, y lo que contemplaban éstas quedaron estipuladas de forma definitiva en el Reglamento Nº12 o “Instrucciones” publicadas en el Boletín Oficial de Carabineros de Chile en 1928. Con anterioridad, diferentes decretos fueron guiando las tareas de Investigaciones estableciéndose, por ejemplo, la obligación de Carabineros de generar un “empadronamiento vecinal”, el que contempló la recopilación de datos personales de los habitantes de un sector determinado, de modo de saber desde su profesión hasta las organizaciones en las cuáles pertenecía y por tanto, su posición política. 144 Ibíd. 145 HERNÁNDEZ y SALAZAR. Proceso histórico: Policía de Investigaciones de Chile 1927-2000. La policía científica. El transito al siglo XXI. Policía de Investigaciones. Santiago, 2001. pp. 38. 146 “Reglamento N°12”, en Boletín Oficial de Carabineros de Chile, N°43. 1928. 147 Ibíd. pp. 41. A pesar de ponerse como una de las misiones centrales la identificación y la recolección de datos respecto a la población, ello no motivó en un crecimiento inmediato de la Sección de Investigaciones en el gobierno de Ibáñez, sino que recién en 1929 se realizaron acciones concretas para consolidar dicha sección148. En consecuencia, se pudieron notar recién ciertos éxitos en 1930, como el apresamiento de los militares que llegaron en el denominado “Avión Rojo” para realizar un complot en contra del gobierno y el desbaratamiento del intento de dinamitar el puente del Río Maipo al paso del tren en el que viajaría Ibáñez149. De este modo, es posible notar cómo, gran parte de los esfuerzos policiales pedidos por el gobierno de la época se concentraron en las tareas de vigilancia política, siendo las “novedades” en el servicio policial centradas en dicha labor. Reflexiones finales En síntesis, si bien varias de las tareas asumidas por Carabineros de Chile fueron desempeñadas por las instituciones a las cuales reemplazó, también surgieron nuevas tareas o nuevas modalidades para desempeñarlas. En efecto, si bien la filiación en el país se había intentado implementar con anterioridad al gobierno de Ibáñez, será en este último régimen cuando se darán pasos concretos para realizarlas pero asumiendo una clara orientación política. Pese a que el sistema de identificación obligatoria tenía un potencial uso para el combate a la delincuencia común, dicha herramienta en los primeros años de Carabineros concentraron su objetivo en perseguir a los rivales, o potenciales rivales, del sistema político imperante. Así, gran parte del aparataje policial se concentró en detectar cualquier posible foco de agitación o proyecto alternativo, que pudiese “dañar” o cuestionar el nuevo sistema de dominación que se imponía. Ello fue a la par de una policía que privilegió un modelo castrense por sobre la tradición policial civil, y que utilizo a dicha tradición únicamente en las tareas que le resultaron funcionales, como individualizar a la población para reprimir de forma selectiva y buscar adhesión en el resto de ésta. Pero el hecho de que la policía asumiera un rol cada vez más represivo, no significó que solo se abocará a dicha tarea, ya que la coerción se enfocó en una parte específica de la población, a la vez que se aumentó el desempeño en tareas cívico-sociales que buscaron moralizar y acercar al cuerpo policial a la población. En tal sentido, debemos considerar que si bien las dictaduras se caracterizan por la coerción, éstas de todas formas siempre tienen la pretensión de establecer elementos consensuales. A la vez, y siguiendo los planteamientos de Perri Andersson, se debe tener en cuenta que el capitalismo avanzado y su desarrollo industrial significa también aparatos 148 MATURANA, Ventura. Mi ruta: el pasado – el porvenir. [s.n.]. Buenos Aires, 1936. pp. 109. 149 Ibíd. pp. 45-46. de violencias más desarrollados, dándose formas más avanzadas de coerción y consenso, conjuntamente150. 150 ANDERSON, Perry. Las antinomias de Antonio Gramsci. Editorial Fontamara. Barcelona, 1981. pp. 32. Bibliografía ANDERSON, Perry. Las antinomias de Antonio Gramsci. Editorial Fontamara. Barcelona, 1981. BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, Nicola y PASQUINO, Gianfranco. Diccionario de política LZ. Ediciones Siglo XXI. México. D. F., 2002.. CALVO, Cándida. El concepto de consenso y su aplicación al estudio del régimen franquista. Spagna contemporánea, Edizione dellorso, Istituto di studi storici gaetano salvemini, 1995, N°7. pp. 14-31. GELLATY, Robert. No sólo Hitler. La Alemania nazi entre la coacción y el consenso. Crítica, Barcelona, 2002. GOICOVIC, Igor. “Consideraciones teóricas sobre la violencia social en Chile (1850-1930)”. Centro de Estudios Miguel Enriquez. Disponible al 15 de julio 2012 en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22362004000200006&script=sci_arttext . HERNÁNDEZ, Roberto y SALAZAR, Jule. Proceso histórico: Policía de Investigaciones de Chile 1927-2000. La policía científica. El transito al siglo XXI. Policía de Investigaciones. Santiago, 2001. MATURANA, Ventura. Mi ruta: el pasado – el porvenir. [s.n.]. Buenos Aires, 1936.. NAVARRETE, Francisco. Represión política a los movimientos sociales, Santiago 1890-1910. Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2000. PERI, René. Apuntes y Transcripciones: Historia de la función policial en Chile. 3° Parte (1900-1927). Carabineros de Chile, 1986. PINTO, Julio. De Proyectos y desarraigos. La sociedad latinoamericana frente a la experiencia de la modernidad (1780-1914). 19th. International Congress of Historical Sciences, University of Oslo, 6-13 August, 2000 Specialised theme 17: Modernity and tradition in Latin America. Reglamento Orgánico para el servicio del Cuerpo de Carabineros del Ejército. Imprenta y Litografía Universo. Santiago, 1907. TAMAYO, Jorge. “Orden y Patria”: Modelos policiales e influencias ideológicas en la fundación de Carabineros de Chile y la re-estructuración de la dominación en Chile (19061927). Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Universidad Diego Portales, 2012. URBINA, Wilfredo. Construcción de hegemonía en Chile 1891-1931. Fundación de Carabineros y la invasión a la sociedad civil. Seminario: “Imaginarios y construcción de hegemonía política en el poder del estado en Chile (Década de 1920 y 1973-1980)” para optar al grado de licenciado en historia Disponible al 26 de Junio del 2010 en http://www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2009/urbina_wi/html/index-frames.htm. URZÚA, Waldo. Las instituciones policiales en Chile. Reseña histórica escrita en cumplimiento de una comisión de la Dirección General de Carabineros de Chile. Imprenta Carabineros de Chile. Santiago, 1936. ¿MUJERES EN ARMAS O EN LA PERIFERIA? PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES AL INTERIOR DE LA ORGÁNICA FRENTISTA (1983-1988). Pamela Urra Sánchez151 Abstract El siguiente artículo analiza el papel que desempeñaron las mujeres en los movimientos insurgentes durante la década de 1980 en Chile, específicamente al interior del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Creemos que su participación consolidó patrones de subordinación dentro de la militancia partidaria, posicionándolas en lugares determinados dentro de la orgánica según su género sexual. En respuesta las mujeres resignificaron su participación, validando la “acción” política como el eje principal de su militancia. Resumen Desde los años sesenta el Cono Sur estuvo afectado por un estallido de golpes de Estado transformando el desarrollo político y social en relación a las décadas anteriores. La recepción de la Guerra Fría, en un continente marcado por la desigualdad y la pobreza, permitió la germinación de nuevas formas de luchas políticas, considerando una diversidad de colectivos u organizaciones guerrilleras que se caracterizaron por la inclusión de la violencia como “la” estrategia de lucha. Estas agrupaciones que según ciertos sectores de las ciencias sociales, la politología y la historia, subvirtieron las prácticas al interior de la izquierda latinoamericana constituyendo vanguardia en lo político, mantuvieron los mismos patrones de organización y participación de las bases que el sistema patriarcal imponía. De hecho, la idea de vanguardia revolucionaria más que ser un frente amplio, que abarcara la masa y lo popular, quedó remitida a figuras masculinas, relegando a las mujeres a una invisibilidad política. La creación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez como brazo armado del Partido Comunista Chileno, de hecho, extrapoló las mismas prácticas políticas del partido. Esto no 151 Licenciada de la Universidad Andrés Bello. Actualmente estudia Pedagogía en Historia en el Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. significó prohibir la participación femenina, más bien expresó los límites de acción de ellas dentro del colectivo. Estas acciones que la mayoría de los casos ha estado destinada a tareas consideradas propia de las mujeres como, por ejemplo, secretariado, logística, intervenciones públicas, etc., pero alejadas de la ejecución de violencia política; paradójicamente sentó las bases para que las mujeres militantes del frente pudiesen ser parte de la resistencia o grupos paramilitares. Palabras claves: género, violencia política, militancia, vanguardia, politización, Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿MUJERES EN ARMAS O EN LA PERIFERIA? PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES AL INTERIOR DE LA ORGÁNICA FRENTISTA (1983-1988). Durante la década de 1980, el Partido comunista chileno dio un “vuelco militar” en lo que respecta su formación como Partido bajo la creación de su brazo armado: el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Éste último respondía a la Política de Rebelión Popular de Masas que durante el contexto dictatorial buscó la desestabilización del régimen pinochetista. El operativismo del FPMR se desarrolló bajo las acciones violentas y subversivas implantadas, estructuradas y llevadas a cabo por los militantes frentistas, demostrando el grado de organización alcanzada por el mismo aparato. Cuando en 1980 el Partido Comunista Chileno (PCCh) reconoce todas las formas de lucha para defenderse de la tiranía y acabar con el régimen militar, la violencia armada fue aceptada como acción política directa del brazo frentista, motivados a defender al pueblo y ayudando a cooptar la fuerza que destruyera la dictadura. Sin embargo esta violencia no se remitió solo a una forma de lucha, sino que se hizo efectiva en otros aspectos. internos del aparato. Así la violencia se vio reflejado en el grado de participación que alcanzan las mujeres militantes en los operativos internos y en la misma organización, cuando en la década de 1980 la violencia armada fue efectiva según los fines esperados por el PC y su brazo armado, pero paralelo al discurso implantado, la violencia se desarrolló a nivel organizacional, desencadenando una serie de diferenciaciones en la militancia interna del FPMR. Violencia Simbólica La violencia desarrollado como forma de lucha, siendo validada e institucionalizada por el Gobierno y por los partidos, es solo una cara de la moneda. Al interior de ellas, transversalmente, se tensaron las relaciones entre hombres y mujeres, cuando estas últimas dejan sus hogares para luchar por la patria. Los partidos reproducían lógicas tradicionalistas que hicieron de la participación política de las mujeres, un complejo proceso de politización. La violencia, para el caso de las mujeres fue desarrollándose de manera simbólica, pues no era una violencia física, sino que atentaban contra el sujeto-mujer, relegándola a tareas y roles similar a los que ellas desarrollaban en su espacio, su hogar. Este elemento quedó reflejado en los medios periodísticos de la época. Según el testimonio de “Tamara” (Cecilia Magni Camino) registrado en la Revista Hoy en 1988, indica que las diferencias al interior de la organización frentista son cada vez menores, asimilando que en la sociedad se dan los mismos elementos importantes de machismo. “¿Hay diferencia en tu organización entre ser hombre y mujer? Tienden a disminuir, a ser cada vez menores. Se dan los mismos elementos que hay en la sociedad en general y hay elementos importantes de machismo, pero siempre son menores. Cuando uno empieza a trabajar, eso es real; pero luego tiende a ser secundario que uno sea mujer. En el combate, en la vida diaria.”152 Lo expuesto anteriormente, queda reflejado de forma paralela en el trabajo de Cherie Zalaquett (2009), “Chilenas en Arnas”, enfatizando que las actividades de la comandante Tamara, al interior de la organización, fueron en el área logística. Como lo fue para el caso de la operación siglo XX, donde fue encargada de proporcionar la base operativa dentro de la acción paramilitar. A diferencia de su compañero el “comandante Ernesto” (José Joaquín Valenzuela Leví), quien fue designado jefe de la operación. Sin embargo, las experiencias de militantes que no optaron a cargos directivos, si lograron insertarse a las filas frentistas. La finalidad de estas mujeres no era estar ahí en las cúpulas, era formar parte de un cambio social. Es lo que efectivamente, Garretón (1990) reconoce como una de las motivaciones que tienen las mujeres al insertarse en política. 152 Revista Hoy. Año XII, n° 590. Del 7 al 13 de noviembre 1988. Sección; Nacional. pp 15 -17. Desde esta perspectiva, Celia Amorós reconoce este tipo de violencia interna como una violencia psicológica, desarrollada en las sociedades tradicionalistas, paternalistas y jerarquizadas, en donde el control hacia la mujer es ejercida tanto en el espacio público (mundo laboral y política) como privado (hogares). Desde este punto, la acción política de la mujer se ve limitada por la constitución de normas culturales que tiende a naturalizar los fenómenos socio-culturales. En ella, lo público ha sido construido y naturalizado como una condición propiamente masculina (Amorós, 1990). Al naturalizar esta concepción de violencia, la cultura va reproduciendo prácticas por medio de las acciones discursivas que construyen un sentido de mundo basado en las divisiones de género. Bajo la misma explicación, en las organizaciones formativas de índole diferente, como los partidos políticos, la violencia simbólica es condicionante para explicar los sistemas paternalistas que se dan a su interior, presentándose de forma indirecta e intertextual, entendiéndola como un ejercicio de dominación. Sin embargo la violencia de género a la que aludimos en esta parte de la ponencia, es sólo una parte formativa de los constantes trabajos realizados en torno a la mujer, que durante el último tiempo han ayudado a los historiadores a compenetrar los estudios históricos. Marta Torres (2004) considera que cada vez que se realiza un trabajo sobre la violencia, se dificulta los estudios por la invisibilidad a la que es relegada la mujer, denotándola como una categoría secundaria en los estudios históricos. Hay dos factores que reproducen este sistema violentista, el primero de ellos es en base a la esfera pública. En este espacio la exclusión de la mujer, permite que el hombre sea el encargado de todos los asuntos públicos. El hombre como encargado de la política, de la guerra, de la profesionalización laboral, etc. El segundo espacio, la esfera privada, tiene directa relación con lo doméstico. Conocido en teoría como la lógica de oposición o binomio, se centra en una perspectiva básica y paternalista, donde a las mujeres le adjudican características como la maternidad, la familia, el sentimentalismo, la naturaleza propiamente tal por su capacidad de reproducir. Para Neva Milicic este factor es reconocido como una dicotomía, desde donde subyace la creencia, que es inherente a la naturaleza femenina, de estar sujeta al hombre y que su espacio es lo doméstico (1990. pp 110). Mujeres militantes. Una categoría secundaria. Otro factor que podemos desprender de la violencia simbólica, y que compenetra en sí misma a esta, es la “discriminación de género” a la que es sometida la mujer. Desde aquí el posicionamiento natural, conferido a la mujer, se explica por la invisibilidad que han tenido las mujeres como sujeto político, y el no reconocimiento de su acción política. La lectura realizada se ha hecho en base a la representación de la mujer, según patrones culturales adyacentes en una sociedad tradicionalista. De esta manera, han surgido interpretaciones erróneas a los cambios sociales y culturales que durante el siglo pasado han ido formulándose. La nula capacidad para integrar el campo de estudios a los nuevos sujetos, ha mantenido a las Ciencias Sociales y las Humanidades en un campo de reflexión un tanto apartado a los cambios. En el caso de la práctica, la integración política de la mujer implica una socialización violenta, pues su inserción en política a través de los partidos u organizaciones, implica tensar las relaciones entre los sujetos, y quienes optan por ostentar el poder de manera hegemónica se ven amenazados, pues el nuevo sujeto entra en disputa con lo estructuralmente planteado. Con respecto a lo anterior, se ha visualizado el concepto de “discriminación genérica” desde diversos puntos, transformando a este último en una idea más elaborada. Así Julieta Kirkwood (1981) en su trabajo “Chile: la mujer en la formulación política”, plantea que la incorporación de la mujer estuvo determinada por el período dictatorial de la década de 1970. Así el contexto enmarca las pretensiones hegemónicas, negando todo tipo de progresismo y cambio social por parte del poder político. Desde aquí también surge por parte de las mujeres, cuestionarse por el sentido de la democracia para la mujer, cuando el proceso de invisibilidad a la que ha sido sometida, tanto por el sistema patriarcal como por los mismos campos de estudio, ha caracterizado su proceso en base a la discriminación de género. Por otro lado se postula que esta discriminación se adhiere hasta tres tipos de exclusión. María Teresa Valdez (1987. pp.8) contextualiza en este sentido dictatorial, que la mujer sufre una “doble dictadura”, o para el caso de esta investigación una doble discriminación. “Por un lado la dominación patriarcal expresada en su hogar o familia donde vive subordinada a su pareja, padre o hermano, y bajo la dictadura de Pinochet como todo el país”153. En una tercera instancia Cherie Zalaquett (2011) postula que desde 1970 a 1990 se consolidó un proceso simultáneo de incorporación de las mujeres a organizaciones militares regulares como las FF.AA. (ejército, aviación) como también a organizaciones irregulares o político militares (FPMR, MIR, MAPU-LAUTARO). En este proceso se reconoce que las mujeres latinoamericanas son protagonista anónimas, pero que por su condición femenina se enfrentan a una triple situación de marginalidad; afrontan la subordinación jerárquica de las relaciones de género (común en las sociedades latinoamericanistas), la estructura jerárquica de la sociedad reproduce asimétricamente la organización interna de los movimientos armados en los cuales ellas militan, y por último su posicionamiento ideológico y político por los cuales lucharon, oponiéndose a la ideología política y económica, desafiando la institucionalidad legal, lo que las inserta en un terreno delictual. Reformulando lo expuesto estos tipos de discriminación a los que se ve enfrentado la mujer, Elsa Chaney (1983) lo expone bajo un concepto; mujer como categoría secundaria. Entendiendo a este último que la imagen de la mujer en política, queda relegado a un papel subordinado e inferior, mimetizado con el papel representado en la vida social y política. El problema de la discriminación de género implica, a su vez, entenderlo bajo las mismas lógicas de subordinación presentes a lo largo de todas las organizaciones y movimientos políticos. Teniendo presente que en el caso de este estudio, el FPMR como brazo armado del PCCH, reproduce los planteamientos políticos y sistemáticos de su base partidaria, por tanto su línea ideológica en base al marxismo representa las relaciones de poder en base a la lucha de clases (dominadas y dominadoras). Desde los partidos políticos nunca se consideró establecer relaciones diferentes en tanto a la participación femenina. Si se habló de renovar las posiciones en cuanto a la praxis política y a la ideología para forjar una vanguardia al interior del Partido, pero nunca se entendió que los desafíos de este proceso requerían una renovación interna, y entenderlo bajo una lógica dinámica, forjadora de nuevas identidades, sino que se mantuvieron en un proceso estático, reproduciendo la misma organización de sus bases partidarias. Otro punto característico es que al asumir los sujetos su militancia transformaba sus identidades, reconociéndola una parte de su transformación. Compenetrar las filas del frente o de cualquier organización político militar implicaba una instrumentalización del militante. Esto es entendido, bajo la idea de que sus militantes son como objetos, capacitados para lanzarse contra el enemigo, son cosificados y subordinados directamente bajo su función social. Otro elemento que ingería en la militancia femenina, y la inserción de la mujer en política propiamente tal, tiene que ver directamente con el interés que tiene la mujer sobre la política. La inserción de las mujeres al interior de la orgánica correspondía a una convicción propia, desde donde el interés por la política se revierte a la actividad en sí, ya que por medio de ésta se puede concebir al contenido político como una forma de atraer mayor participación política de la mujer. Así, la problemática de la política entendida como la resolución de los problemas de la gente es lo que permite mayor cooptación de mujeres al interior de los partidos y organizaciones. Desde aquí, la integración de la mujer bajo su activismo político, permite replantear el discurso impartido por el Partido y cuestionarlo desde su base frentista. El FPMR siempre consideró que la lucha de la mujer implicaba liberarla del yugo paternalista, y de una sociedad viciada. “Luchar por la revolución social implica incluir a todos los patriotas”. Sin lugar a dudas la lucha por la revolución social involucra a todos los patriotas y entre ellos a miles de mujeres, es decir, que la tarea por la Liberación Nacional es también el inicio de una tarea muchas veces olvidada, que es la liberación de la mujer de las influencias de una sociedad viciada” Coincidiendo con Gilda Waldman (2011), aseguramos que la inserción de las mujeres en organizaciones revolucionarias izquierdistas era por convicción propia, ya que una militancia les ofrecía la posibilidad de canalizar sus inquietudes y poder estar en acción, respondiendo a las convulsiones. Por ende la militancia estaba sustentada en la acción más que en el discurso, posibilitándoles la opción de cambiar los destinos de su país paralelo a su propio protagonismo en la lucha por la transformación social que aparecía ya como impostergable. Conclusiones El aprendizaje adquirido por el PCCh a lo largo de su trayectoria política, permitió reformular sus prácticas, marcando un quiebre en su pragmatismo institucional posterior al golpe de Estado en 1973. Las condiciones políticas y sociales que se fueron gestando durante el periodo de la Unidad Popular, fueron determinantes en la construcción política de los propios partidos, movimientos, organizaciones políticas, y la de sus propios militantes. Sin embargo la tendencia a homologar a estos sujetos bajo una misma militancia, sumergiendo a las mujeres bajo una lógica paternalista implicó, por un lado, cuestionar estas prácticas políticas, ya que la acción realizada por rodriguistas -hombres y mujereslos diferenció en el desarrollo de su militancia y en los espacios donde esta se llevaba a cabo. Desde otro punto, las ideas discursivas que implantaron el partido y el aparato, distaron mucho de construir en la práctica una vanguardia, considerando lo que esto implicaba. De esta manera muchos de los nuevos sujetos políticos, como las mujeres, que se integraron a luchar por la causa anti-dictatorial y que se integraron al aparato, vieron limitado su accionar político pues no encajaban con la estructuración paternalista que se desarrolló tanto al interior del Partido como en el aparato. Todo esto rompía con la lógica vanguardista que intentó articular las nuevas bases de la sociedad, pues en este proceso de lo que llegaría a ser el país, las mujeres fueron invisibilizadas. Si bien, los inicios de la participación de las mujeres fue muy baja cuantitativamente al interior del FPMR, su acción política como militante y su constante trabajo, fue abriendo camino a través de estas rígidas estructuras, ayudando a que su actividad fuese catalogada positivamente al interior de la orgánica, sin que el fin de éstas fuese llegar a las cúpulas del aparato, sino más bien a ser parte de una lucha. Referencias bibliográficas. (libros, artículos, documentos en línea) Fuentes primarias: Revista “El Rodriguista”, Archivo Fondo Documental Eugenio Ruiz-Tagle. En Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Revista “Hoy” Archivo de fuentes Vicaría de la solidaridad. Fuentes secundarias Amorós, C. (1990) Violencia contra las mujeres y pactos patriarcales. En: Violencia y Sociedad Patriarcal. Virginia Maquieira y Cristina Sánchez (Comp.). Madrid: Editorial Pablo Iglesias. Álvarez Vallejos, R. (2009) Los hermanos Rodriguistas. La división del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el nacimiento de una nueva cultura política en la izquierda chilena. 1975-1987. Revista IZQUIERDAS. Año 2, n° 3. Butler, J. (1998). Actos performativos y constitución del género: un ensayos sobre fenomenología y teoría femenina. Buenos Aires: paidós. Chaney, E. (1983). Supermadre. La mujer dentro de la política en América Latina (2°edición). México: Fondo de Cultura Económica. Fernández Niño, C (2009). Y tú, mujer, junto al trabajador; la militancia femenina en el Partido Comunista de Chile. Revista IZQUIERDAS. Año 2, n° 3. Foucault, M. (1992). El orden del discurso (Trad. A. Gonzales Troyano) Argentina: Tusquets editores. (Original en Francés, 1970) Garretón, M, A. (1990). Espacio público, mundo político y participación de la mujer en Chile. En ¿Existe la Vocación Política de la Mujer?. Chile: Ediciones EMINARI Idini Flores, M. (2007). El Frente Patriótico Manuel Rodríguez: cotidianidad y militancia (1983-1990). En: Proposiciones 36. Entre el sonido y la furia, juventudes rebeldes de ayer y hoy. Chile: Ediciones SUR Kirkwood, J. (1981). Chile: la mujer en la formulación política. [en línea] Documento de trabajo programa FLACSO. Santiago de Chile. Número 109, mayo de 1981. Disponible en http://cronopio.flacso.cl/fondo/pub/publicos/1981/DT/001127.pdf [2011, 15 julio] Martínez, P. (2011) Las particularidades de la militancia femenina en la política revolucionaria de los años 70. Revista digital de la asociación de Historia Oral de la República de Argentina. Año 2, n°2. Milicic, N. (1990). ¿Qué factores influyen en la participación política de la mujer?. En ¿Existe la Vocación Política de la Mujer? Chile: Ediciones EMINARI Montecino, Sonia. (1997). La palabra dicha. Escritos sobre género, identidades y mestizaje. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias sociales, Colección de libros electrónicos. Serie: Estudios. Pascualli, L.(2008) Mandatos y voluntades. Aspectos de la militancia de mujeres en la guerrilla. Revista Temas de Mujeres, del Centro de Estudios Históricos e Interdisciplinario Sobre la Mujer. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Tucumán. Año 4, n°4. Rodríguez, G. S. (2009). Americalatina -30 aniversario de la revolución Sandinista, [en línea]. Disponible en: http://www.alterinfos.org / material puesto en línea por Barómetro Internacional. [2011, 24 de noviembre] Saldias, C. (2003). Nacer en Primavera II. Santiago: Ediciones Rodriguistas. Torres Falcón, M. (2004). Violencia Social y violencia de género.[en línea] Esta publicación corresponde a la Ponencia Foro Las Dignas-PNUD El Salvador. Disponible en http://www.cnm.gov.ar/generarigualdad/attachments/article/158/Violencia_social_y_violen cia_de_genero.pdf . [2011, 21 agosto] Valdés, T. (1987) Las mujeres y la dictadura militar en Chile . Material de discusión. Programa FLACSO- Santiago de Chile, n° 94. Verdugo, P. y Hertz, C. (1996). Operación Siglo XX (17° edición). Chile: ediciones Ornitorrinco.
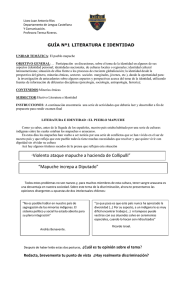
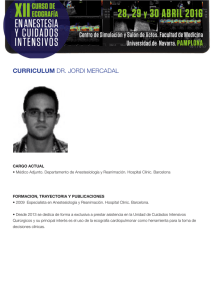
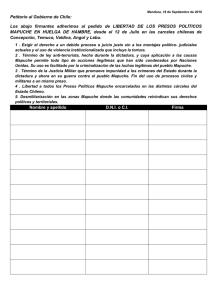
![[Fotos] Protestas contra el brutal operativo policial en que](http://s2.studylib.es/store/data/003653129_1-87ecf2195eb397dd549674e71f189d3b-300x300.png)