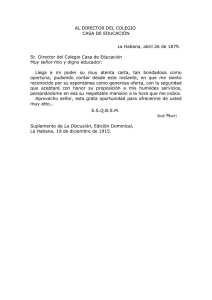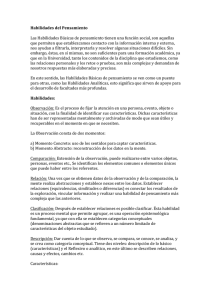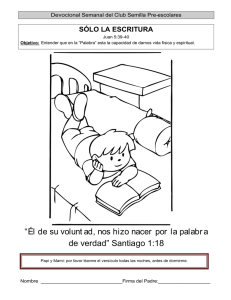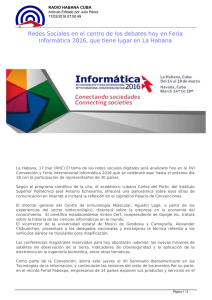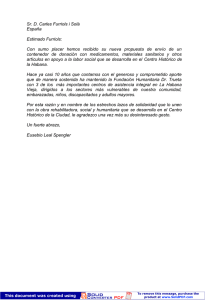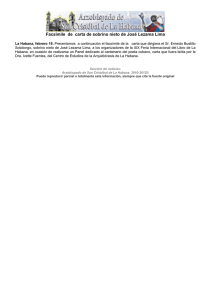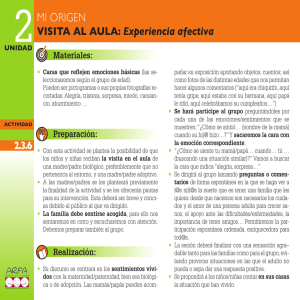Descargar libro - Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau
Anuncio
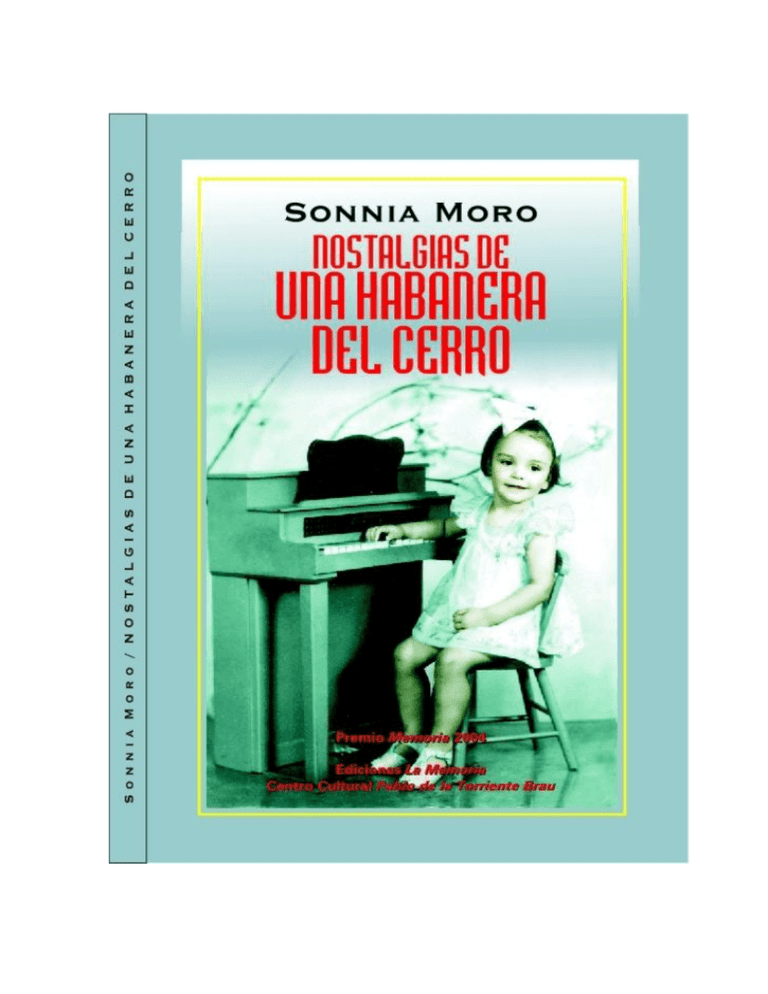
Sonnia Mor o NOSTALGIAS DE UNA HABANERA DEL CERRO Premio Memoria Ediciones La Memoria Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau La Habana, 2004 Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau Ediciones La Memoria Director: Víctor Casaus Coordinadora: María Santucho Jefe de diseño: Héctor Villaverde Edición: Yoel Manuel L. Vázquez Diseño de cubierta: Héctor Villaverde Emplane: Yoel Manuel L. Vázquez Emplane de fotos: Claudio Sotolongo © Sonnia Moro Parrado, 2006 © Sobre la presente edición: Ediciones La Memoria Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, 2006 ISBN: 959-7135-54-X Ediciones La Memoria Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau Calle de la Muralla No. 63, La Habana Vieja, Ciudad de La Habana, Cuba E-mail: [email protected] www.centropablo.cult.cu www.centropablo.org A los personajes del pasado que viven en mis recuerdos A mi descendencia, actual y futura A mi hermana y al resto del familión A condiscípulas y condiscípulos de la Pitman A las amistades del barrio y a mi grupo de la lucha clandestina AL CERRO Prólogo Habanera del Cerro, blanca, hija de asalariados dedicados a la educación de sus hijas, son algunas de las características con las que a menudo se identifica a sí misma la autora de este libro cuando explica su motivación para escribirlo. Junto con todo eso, Sonnia Moro continúa siendo la profesora y estudiosa de Historia que conocí hace ya muchos años, madre de tres hijos y abuela de una nieta, como ustedes verán, además de ser una mujer encantadora, excelente amiga, divertida, agitada, dicharachera, conversadora, discutidora, cuestionadora, revolucionaria sincera, y, sobre todo, «siempre alante», como se refieren ahora en Cuba a quienes mantienen la frescura de mente por encima de su edad. No pretendo contarles la biografía de Sonnia ni tampoco trazarles un perfil psicológico de su personalidad, sino ubicarlos desde las primeras páginas de este libro ante esta persona orgullosa de su femineidad e interesada desde hace mucho por los asuntos de género, sin poses, por la que que se ha decidido a entregar su imagen de una época a través de su propia experiencia de vida durante su niñez y adolescencia en La Habana de los 40 y de los 50 del siglo pasado. Ella insiste en declarar que no se trata de una autobiografía ni tampoco es un estudio historiográfico o sociológico de caso o una historia de vida: es un testimonio personal, muy personal, que de alguna manera incluye todo lo anterior y que fuera impulsado a plasmarse en el papel porque la historiadora sentía que hacía falta, mediante sus recuerdos, entregar elementos de la cotidianidad que aún no suele ser recogida por sus colegas de profesión. Era la época y sus gentes, desde su experiencia singular, lo que quería brindar. Creo que sus propósitos los ha logrado a plenitud con este fresco que parece escrito a vuelapluma; virtud indudable que, a mi juicio, es uno de los elementos destacados del libro como creación literaria. Y por ahí anda lo más notable de la obra. Además de los sentimientos y emociones que traspira, y de la fidelidad histórica al narrar, Sonnia logra atraparnos y hacernos seguir su conjunto de recuerdos, precisamente porque apela exitosamente a diversos recursos literarios en su estructura y procedimientos. Quizás la crítica termine ubicando el libro en el género testimonial. Sin embargo, llamo la atención acerca del curioso rejuego entre lo verdadero y lo verosímil en que se mueve el texto. Sé que ella ha aspirado a relatarnos la verdad de los sucesos, mas lo hace con verosimilitud, eso que siempre se le pide a la literatura ficcional. Quienes compartimos su identidad propia con los barrios populares habaneros en aquel tiempo histórico, nos reconocemos en muchas de sus páginas. Para los que no vivieron aquellos momentos habrá, supongo, el descubrimiento de la formación de una muchachita en aquel contexto singular, aspecto que hace irrepetible las vidas individuales y los procesos históricos. Tengo también que detener mi impulso por comentar a fon-do su contenido: ello quedará para la reseña, para el comenta-rio, cuando salga de la imprenta. Ahora deseo simplemente, a quienes sí leen los prólogos, aconsejarles que sigan adelante: el mundo personal de los recuerdos, los acontecimientos de hace varios decenios, más los sentimientos, constituyen el material del libro de esta cubanita que nació hacia el medio del siglo veinte, y cuya conclusión, final, feliz y amable, hace agradecer su lectura. Agradecimientos Al grupo de compañeras de MAGIN, sin el cual mis intuiciones feministas no se hubieran conceptualizado; a mis amigas y colegas Fe Iglesias y Daisy Rubiera, por su estímulo y sugerencias como primeras lectoras; a Pedro Pablo Rodríguez, que diera el impulso final a este sueño de amor compartido por nuestra Habana; a Elizabeth Hernández y al resto de la tropa del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, porque creyeron en mi libro cuando aun no era tal; a Alba, Rosalía y José Ignacio García Calderón por su complicidad y solidaridad; a Sergio Chaple, que me prestó la llave de su archivo beisbolero; a Manolito y «su» fototeca de la Revista Bohemia y al historiador Juan de las Cuevas, generosos al facilitarme imágenes que escasean y regalarme además su experiencia; a Vilda y Pepe, que se brindaron para reproducir el primer borrador, después que Mayita y los y las talleristas de Violeta en la Casa de la Cultura del Cerro hicieran atinadas sugerencias; a Yaimara Espiñeira, editora digital de las viejas fotos remozadas que enriquecen el libro; a Sonia Menéndez, arqueóloga, fotógrafa y buena gente, por estar siempre ahí; a las especialistas de la Sala Cubana de la Biblioteca Nacional, por sus atinados consejos; a Yoel Manuel Lugones Vázquez, joven y talentoso editor que ha acunado mis palabras como a hijas; a Claudio Sotolongo, diseñador que ha respetado y salvaguardado mis fotos; en fin, a esos contemporáneos y contemporáneas quienes al compartir conmigo sus recuerdos posibilitaron llegar a feliz término este placentero, nostálgico y aleccionador viaje por la memoria. I En tono confidencial Según una va viviendo aprende que si no rema su propia canoa, no se mueve. 1 El camino de la memoria tiene amplias avenidas, senderos perdidos y atajos salvadores. Mi maestra de piano, con más de ochenta años y atada a una cama, ante mis palabras de consuelo de que ella volvería a caminar —algo que las dos sabíamos imposible— me sugirió escribiera mis recuerdos y si la complacía, entonces ella haría un esfuerzo supremo para andar nuevamente. Han pasado muchos años de su muerte. Como dice mi amiga Madeleine, una joven pero sabia alemana, nada pasa ni antes ni después sino, simplemente, en el momento preciso. Y es ahora que me dispongo a escribir este libro. Estas evocaciones abarcan mi niñez y mi adolescencia; como sabe quien trabaja con testimonios, un recuerdo hala al otro en un orden aparentemente sin concierto, pero al final encuentran su armonía. Colegas de otros países o jóvenes compatriotas, a quienes asesoro trabajos sobre género, me piden con cierta frecuencia que les cuente de mi vida a manera de ejemplo y debido a mi ya no tan corta existencia. Ello me obliga no solo a hilvanar ideas, sino también a un ejercicio de memoria que me ha proporcionado cierto entrenamiento, a partir del cual he logrado ordenar esos recuerdos. Y es que la aventura de matrimoniar la Historia Oral con el género da resultados estimulantes y proporciona un triple disfrute: ser testimoniante, editora e historiadora, indistintamente. 1 Este pensamiento se lo pedí prestado a Carmina, mi amiga de la Pitman, a quien le aseguraron eran palabras de la famosa actriz Katherine Hepburn. Estas líneas, sencillas y transparentes, reflejan mis vivencias que más o menos repiten los mismos lugares, situaciones y sentimientos diversos pero, al mismo tiempo, semejantes a los de muchas otras mujeres de mi generación y condición, y son un regalo dedicado a mi descendencia, en especial a mi única nieta y a mi hijo ausente. Soy habanera, blanca y de origen pequeño-burgués. Esto último lo subrayo y les confieso que rescaté un orgullo perdido —debido al acento negativo y a la frecuencia con que se califica así todo lo flojo, indeciso y acomodado—, al conocer cómo Mirta Aguirre definía tan positivamente su variante criolla al referirse a la actuación de este sector, aunque económicamente modesto, de fuerte presencia en los grandes y pequeños acontecimientos de nuestra historia. La consigna de mi familia, típica de la «clase media», rezaba que a los hijos e hijas no se les deja fortuna sino educación. Y así fue que estudié algo de ballet; me gradué como profesora de música, en la especialidad de piano; cursé tres de los cuatro años de inglés de Jorrín; me hice Bachiller en Letras; comencé a estudiar Filosofía y Letras —hasta tercer año— en la Universidad de La Habana; y no me fue difícil convencer, primero a mi mamá y al resto de la familia después, para que aceptaran de buen grado partiera en 1961 a la entonces República Democrática Alemana a cursar nuevos estudios universitarios. Nací precisamente en ese año de 1940, mencionado por Silvio Rodríguez en su tema que dice: «Venga la esperanza... sea de 40, sea de 2000», y me crié en la barriada del Cerro, en su anti-gua señorial Calzada. Mis progenitores ya están muertos. Fueron profesionales, laboratorista clínico él y ella, enfermera. Mis hijos y mi hija se dedicaron mucho tiempo a estudiar y son, menos el varón que reside fuera del país, universitario(a), al igual que mi única hermana, su esposo y su hija. Mi madre laboraba en jornadas que podían ser hasta de 12 horas; ello era posible gracias a que nos atendía a diario la mulata Pitisa, nuestra segunda mamá. Ella hacía todo el quehacer de la casa y nos llevaba a la playa, al teatro, al cine, a ver los paseos de carnavales. Se le consideraba como una persona más de la familia. Mi papá tenía una personalidad muy atractiva: había sido actor de teatro, amante de la vida bohemia y podía narrar cuentos de su pasado como si fuera una novela. Hacía las compras más importantes de alimentos, sobre todo las que requerían de conocimientos para la selección de carnes, pescados y mariscos, frutas y vegetales de la mejor calidad. De algo le debía servir el que su padre hubiera sido maestro cocinero. En esas compras y en sazonar la carne de puerco o el chivo de los días festivos, consistía todo su aporte a las tareas domésticas. Yo necesitaba de mi mamá, la típica madraza cubana, dulce, sacrificada y comprensiva, y disfrutaba a mi papá, por su brillante inteligencia y sus ocurrencias. Eso no quiere decir que mami no fuera inteligente —y un poco pilla—, o papi no se comportara más dulce y cariñoso que lo establecido en los estereotipos de varón. Por eso, no fue algo raro ver llorar a mi papá. Mi familia es de ascendencia española, como la de muchísimas en Cuba. De Asturias, de Andalucía y de Canarias vinieron mis antepasados, y tuve solo una abuela cubana, con una rama criolla que se pierde en el tiempo. La relación dentro de mi casa se desarrollaba en armonía, a no ser que mi padre se pasara de tragos, cuestión que con el devenir del tiempo fue en aumento sin llegar a ser una tragedia. Papi y mami se llevaban bien, y podría decirse que estuvieron siempre enamorados. Con frecuencia se besaban delante de nosotras y yo les filmaba películas imaginarias. Alguna vez sospechamos mi hermana y yo que él tenía relaciones extra-matrimoniales eventuales, de las cuales mi madre no pudo o no quiso enterarse. A mí me quisieron mucho en casa. Mi madre y yo teníamos ex-celentes vínculos, los cuales permanecieron así hasta su muerte, ocurrida a avanzada edad. Me apoyó, estimuló mis progresos y confió en mí. La relación con mi padre era muy especial; a pesar de ser la segunda hija y haberlo decepcionado un poco con mi sexo, creo que parte de mi personalidad independiente la debo a que no consideró demasiado mi condición femenina en su trato hacia mí. Lo que más me gustaba de esos tiempos de infancia eran las grandes reuniones familiares en fechas señaladas, y escuchar y participar de las charlas de la sobremesa. De niña soñaba con príncipes azules y mi primer gran amor platónico fue un luchador de estilo libre del Perú —El Chiclayano— a quien, finalmente, logré darle la mano en la Playa de la Concha un día memorable. Era muy fantasiosa: mientras viajaba en las guaguas no dejaba de imaginarme situaciones donde yo era la protagonista, decía grandes discursos o sostenía largas conversaciones. Las muñecas me gustan con delirio. Aún hoy me agrada que me regalen muñecos de peluche y mi nieta —que creció y ya no juega a las casitas— ha dejado en mi cuarto un par de los suyos como «préstamo». Pensé tener muchos hijos o hijas y tuve la suerte de tener tres. A pesar de estos gustos y juegos, ello no me ha impedido conocer a posteriori cuánto se encasilla a las mujeres con la, sutil o no, conveniente sobrevaloración del papel de madre. De los juguetes «solo para varones», soñé alguna vez tener un tren eléctrico, camiones y carritos, cosas que disfruté con los de mis primos y con los de mi descendencia masculina. Me gustaba disfrazarme, pintarme y ponerme los zapatos altos de mi mamá, como a casi todas las niñas y, sobre todo, grandes aretes, y pasar mucho tiempo hablándole al espejo. De adulta casi no me maquillo, uso zapatos bajitos y aretes discretos. En honor a la verdad, no resulté una mujer «de tacones». Yo soy muy romántica y creía que los hombres eran como aquéllos de las novelas rosa que leía u oía en la radio. Buscaba un hombre inteligente —con ojos claros—, que fuera amplio de mente, con quien pudiera discutir las tantas cosas del mundo que me interesaban o no comprendía. Que me amara mucho y para toda la vida. Como pensaba que iba a ser una profesional y como tal, iba a tener un buen salario, suponía que podría pagar a quien me hiciera las tareas de la casa, pues detesto hacerlas dado que roban tiempo a lo que realmente me gusta: leer, escribir —en particular contestar cartas—, ir al cine, oír música o simple-mente pensar, divagar o conversar, esto último algo que me fascina. No reparé en que si me veía libre de esa carga pesada, detrás habría la subordinación de otra mujer. Las labores domésticas me fastidian como el primer día, porque aún no logro librarme de ellas, aunque las aligero hasta donde me es posible. Mi llegada al Cerro, a principios de 1940, en la barriga de mami Yo, a los sesenta y… Al llegar mi primera menstruación, se reforzaron los consejos sobre la virginidad; como dice una amiga escritora: había que aprender a «nadar y guardar la ropa». 2 Mi primera relación sexual la tuve a los 21 años; la propicié yo, y la decisión del día, lugar y hora fue mía. Antes del mes nos casamos, ya con la sospecha de un embarazo. Mi inexperiencia (y la de él) hizo que quedara embarazada de esa primera vez. Éramos becarios en la República Democrática Alemana, y cómo fue esa boda lo contaré quizás alguna otra vez. 2 Sonia Rivera Valdés, en su cuento que me dedicó, «Azul como el añil», del libro Historias de mujeres grandes y pequeñas. Si interesa saber cuándo me gustaron los varones, diré que debe haber sido desde que vi el primero. En cuanto a personas que tienen otras preferencias sexuales, en mi adolescencia me simpatizaban los homosexuales masculinos, porque los encontraba graciosos, pero no entendía a las lesbianas. «¿Cómo es posible que no le gusten los hombres?», me decía yo. Pero hace ya bastante tiempo que acepto lo que la gente desea, y que si se es feliz cada cual debe llevar su vida como quiere y luchar por encontrar y mantener su felicidad. Mi experiencia sexual pienso que ha tenido aristas agradables y desagradables. Las agradables porque yo estaba muy enamorada de mi marido y nos entendíamos muy bien, tanto en la cama como en el plano intelectual. Pero él es un ser muy egoísta y en muchas ocasiones no respetó mi decisión de no hacer el amor a causa de alguna circunstancia. Es decir —no existe otra palabra— fui violada y sin poder protestar para que los hijos(a) no se dieran cuenta de lo que sucedía. Sufrí otras formas de violencia durante los casi veinte años de casada. En realidad, en un principio fue violencia verbal y llegó a ser física a medida que yo no cedía y mantenía mis posiciones. No fue un caso de abuso sin respuesta, porque en más de una ocasión él salió lastimado, pero resultaba una situación denigrante y se le hacía daño a los hijos(a). Pero como él se «arrepentía», yo, enamorada como estaba, lo perdonaba. Esta situación hubo veces que la conocieron los muchachos porque presenciaron algo de esos hechos, pero en general hice lo que casi todas, lamentablemente, hacemos: ocultarlo a amigos(as), familiares y compañeros(as) de trabajo. Una vez enseñé a una vecina una ropa que él había roto en mi cuerpo y ella me dijo que no podía creerlo; él, tan atento con sus compañeras y con sus alumnas, se le reconocía por su caballerosidad. Eso explica en parte mi decisión de no volver a casarme; ya tengo más de dos décadas de divorciada y no me ha ido nada mal. De mis abuelas desconozco si pasaron situaciones similares, aunque la paterna tenía un marido con todas las características de un hombre violento. Mi madre sufrió solo alguna violencia verbal de parte de mi padre, pero debo reconocer que en mucho menor grado que otras mujeres de su entorno. Después de mi divorcio no he tenido una pareja estable, pe-ro cada vez que he ido a la cama me he sentido respetada y nunca más permití ser el instrumento u objeto de alguien. Creo que la vida sexual plena no tiene reglas y que varía de persona a persona y según el contexto. Lo primordial es ser una misma y no tener prejuicios. El sexo es importante, pero no creo que sea el centro de la existencia de los seres humanos, como dicen algunas teorías. Me gusta más pensar que ese necesario equilibrio es como una mesa de tres patas, y que se requiere de todas para que no se tambalee; sin las otras dos —familia y/o amistades y proyectos— no hay felicidad posible. Con sexo nada más no se podría ser feliz. Lo ideal sería tenerlo todo, pero en la vida nada ni nadie es perfecto. Pensar que entre mis amistades hay quienes no tienen ninguna de las tres, me da mucha pena. Yo conviví con mis progenitores hasta que recibí una beca de estudios en el extranjero que se convirtió en seis largos años. Al regresar, viví con ellos unos meses hasta que me ubicaron en Santiago de Cuba. Regresamos a La Habana tras ocho años —duros, pero inolvidables— en ese mágico lugar, con nuestra propia vivienda; es decir, con mucha suerte. Soy licenciada en Historia, me doctoré en esta especialidad, pe-ro mis intereses profesionales son muy amplios, entre ellos, la música, gracias a haber sido alumna de una de las pedagogas musicales más grandes de este país, Margot Díaz Dorticós; de igual forma, me apasionan los estudios de género.3 Fui católica hasta los 20 años, y tras un período grande de ateísmo siento la necesidad de una mayor espiritualidad que suelo expresar de forma muy personal. Firmé los trámites correspondientes para mi jubilación el mismo día que cumplí los 55 años y estoy segura de que fue una decisión acertada. Actualmente me mantengo activa y como nos gusta decir a mucha gente, «estoy jubilada, pero no retirada». Entre otros proyectos, estoy enfrascada en la escritura de dos libros: uno se relaciona con mis memorias y el segundo es la historia de vida de una mujer «sin historia». Además, asisto a cuantos eventos se realizan en torno a mis intereses profesionales; en algunos presento trabajos o simplemente voy como observadora y, tal vez lo que más me agrada, conozco nuevas personas afines a mí. Curso Talleres y continúo aprendiendo, y debido a mi formación musical y a que el hijo que vive conmigo también es músico, disfruto de sus proyectos y de los temas que compone, dando opiniones que pueden ayudarlo en su trabajo. 3 Estudios de género: Investigación y conocimiento acerca de todo lo relacionado con las condicionantes no biológicas que hacen a hombres y mujeres ser como son y, a partir de ahí, lograr que se modifiquen las conductas y se eliminen los estereotipos que conspiran contra la equidad y la felicidad de todos los seres humanos. Sigo la colaboración con la institución de donde me retiré, porque me siento respetada y útil. Durante mi larga vida laboral tuve muchas situaciones de conflicto. Si tienes aunque sea un poquitín de luz, hay algún mediocre al que incomodas y si tiene poder... Como mujer sufrí muchas incomprensiones, pero en realidad no creo que hayan estado por encima de la cuota que aún nos toca en esta sociedad machista. Lo peor fueron algunas dirigentas que no tienen sentido de su ser femenino —o se ven obligadas a actuar de esa forma por mantener su status—, y que pueden llegar a ser muy crueles con sus congéneres. (Alguien atinadamente acuñó la frase de que son «mujeres con bigotes».) En mi vida laboral hice pocas concesiones. Tengo fama de ser «hipercrítica» y ni siquiera llegué a entrar al Partido, a pesar de que mi historial político y social es «bonito». Más de una vez se argumentó que «no había cuota». Pude hacer realidad este deseo, pues me propusieron el ingreso a él a través de la vía de la ejemplaridad, pero ya tenía 50 años. Decidí que debió haber sido en su momento y no a esas alturas de mi vida; esa militancia formal no la necesité para hacer lo que hice, pensar como pienso y vivir como vivo. Me casé «apurada» por pura necesidad práctica, a fin de que nos otorgaran, en el internado donde vivíamos en Alemania, una habitación donde vivir juntos con la futura bebé. Como todo el mundo, pensé casarme para toda la vida y creí que él era el hombre soñado. Mi relación matrimonial fue un fracaso rotundo, pero no solo fue culpa de él. Yo no supe establecer las reglas del juego, des-de un primer momento. Los patrones de subordinación que aprendí de niña no me ayudaron. Intenté olvidar las ofensas, quise poner las cosas en su lugar, pero era tarde y entonces me desgasté en el intento de salvar lo insalvable. Me dolía este supuesto fracaso, pero lo acepté y lo valoré finalmente como una positiva experiencia. Aprendí que si un plato se rompe, no vale la pena pegarlo porque con la primera sopa caliente se vuelve a rajar. Vivo en un pequeño apartamento en El Vedado con Rubén, mi hijo menor; su compañera frecuentemente se queda también en casa. Él es muy machista, pero asume poco a poco más responsabilidades en el hogar, sobre todo a partir de mis dos operaciones de la vista y de que he ido introduciendo nuevos patrones de convivencia. Pero, en realidad, lo que es la administración de los gastos del hogar y llevar el presupuesto familiar es cosa mía. Yo cocino con gusto, al cabo de los años, pero él debe hacer limpieza y atender sus cosas y cocinar durante mis ausencias. Debo reconocer que entre lo que pienso y hago hay una brecha: eduqué a dos machistas, como suele sucederle a muchas feministas. Me he esforzado en mantener una buena comunicación con mis hijos(a), aunque no siempre he tenido éxito. He aprendido que de todas formas ella y ellos tienen épocas de su desarrollo emocional en que se alejan más del hogar y de la madre; pero es como un péndulo que, si hemos cimentado bien las relaciones, tiende a regresar. Estoy convencida de que el tiempo de intercambio de ideas con los hijos e hijas hay que buscarlo, por mucho que agobien otros problemas de la vida. Mi hija médica, Alina, relata que durante sus años como becada en la Vocacional Lenin —seis largos años— si tenía una duda o un conflicto «oía mi voz» y decidía qué hacer. Esto no quiere decir que no haya habido tensiones con mi descendencia, y que a veces me ocultaran cosas. Pero esa es la dosis de privacidad e individualidad a que tienen derecho. No he dejado de ser obsesiva con su integridad física, es decir, si no vienen a dormir a casa o no tengo noticias de ellos(a), es algo que aún no logro superar. Me he ganado, gracias a ello, el título de «mamá gallina». Al llegar a los «ta», pensé: soy una vieja. Tres décadas, ¡qué horror! Caí en una crisis existencial de la que no quiero acordarme. Creía sería una edad en la que ya todo estaría definido, claro, sin nubes. Desconocía que aún me faltaba tener mi tercer hijo, definir la relación con mi pareja, hacer mi Doctorado, en fin, la vida la tenía por delante. Ha sido mi única crisis de ese tipo. Y ahora tengo una vecina de 90 años, que «envidia» mis sesenta y tantos. Se me critica a veces porque exhibo sin complejos mi pelo entrecano que, para mi gusto, no se ve nada mal. Si algún día me miro al espejo y ya no me «gusto», tal vez cambie de imagen; porque ni a las más encopetadas reuniones voy con zapatos altos ni me pinto las uñas — reminiscencia de mi época de estudiante de piano—; porque apenas me maquillo. Lo más importante es ser una misma y valorarte tal cual eres, sin renunciar a ser mejor. Una de las decisiones más difíciles de mi vida fue no regresar de inmediato a Cuba tras el conocimiento de que mi padre estaba enfermo de cáncer y la operación no había sido exitosa. Permanecí en el extranjero, pues consideré mi deber culminar mis estudios. Todo el sacrificio de la separación no podía ser inútil y él no debía sospechar su gravedad, lo cual sucedería si me veía volver antes de lo planificado y sin el título universitario. Decidí terminar los estudios antes de regresar; felizmente, él pudo unos meses disfrutar de la compañía de la nieta y de la hija, ya graduada. El momento más triste de mi vida ha sido la muerte de mi madre. Fue muy grande el sentimiento de impotencia y desesperación que me embargó al decidir uno de mis varones hacer su vida lejos de su familia y de su Patria, al precio de abandonar su carrera de músico. Aún hoy, pasados tantos años, no puedo pensar en ello sin sentir la frustración de tener que aceptar un hecho consumado y no poder ver cumplidos sus sueños de artista. El tiempo reservado al desarrollo personal yo lo vinculo con el del disfrute, y en mi caso son casi coincidentes. Durante su vida, la mujer deberá desarrollar proyectos que no sean solo los de madresposa, como dice una autora mexicana,4 o los de la profesión o los de ciudadana. Son sus proyectos como ser humana, que tengan relación con una vida plena y, por su-puesto, puntos de contacto con lo antes mencionado, pero que se centren en el disfrute de sus capacidades, el placer estético que le comunican sus sentidos y su sensibilidad, la capacidad de soñar y de crecer desde su ser mujer. Si no tenemos proyectos de vida no se podrá disfrutar la tercera edad, lo cual, como todas, tiene sus encantos e incluso sus ventajas. 4 Marcela Lagarde en su libro Los cautiverios de las mujeres, Uni-versidad Autónoma de México, México, 1997. Me preocupa el destino de la humanidad, el porvenir de nuestro planeta, y cómo será la vida de mis compatriotas en este siglo que comienza. Pienso que mi país tiene potencialidades para un futuro mejor que la mayoría de los países del Sur, pero no vivimos en una urna de cristal y estos son tiempos muy difíciles. Me incomodan a veces los problemas económicos-domésticos, pero asumo una actitud positiva que me da la seguridad de que si se cierra una puerta, se abrirá otra. En realidad, no me abruma nada demasiado —aunque tengo fama de quisquillosa—, porque hay tantas cosas buenas al alcance de la mano de que disfrutar, si se tienen sentidos y corazón abiertos. No tengo adicciones (bueno, si el café con leche no es una adicción), ni tomo sedantes. Padezco de bronquitis de origen desconocido. Me operé de cataratas de los dos ojos y voy recuperándome. Soy flaca desde que nací y coma lo que coma, no necesito de las dietas. No padezco de dolores de cabeza, y mis sueños, muy frecuentes, son gratos. He sido feliz con cosas grandes y con cosas pequeñas: el regalo de un perro salchicha recién nacido, los amaneceres de los Días de los Reyes, los cumpleaños míos y de los míos, la primera vez que toqué el piano en público, la gran alegría de volver a ver nuevamente a mis compañeros(as), presos(as) o exiliados(as) en enero del 59, subir el Pico Turquino, regresar a Cuba después de tres años seguidos de ausencia, la obtención de mi Doctorado, la graduación de mi hija como médica, el primer concierto de mis hijos, el nacimiento de mi nieta, conocer lugares soñados. En fin, creo que en mi vida hay más cosas felices que tristes, pero me siento incapaz de jerarquizarlas. Nunca me sentí más poderosa que aquel 2 o 3 de enero de 1959, tras la caída de la dictadura de Fulgencio Batista, al llegar a mi casa dentro de uno de los patrulleros — las odiadas «perseguidoras» — que hasta pocas horas antes me hacían sentir aterro-rizada cada vez que transitaban por la Calzada. Yo vivía cerca de la calle Saravia donde estaba la Motorizada, escuchaba sus sirenas y frenazos a cualquier hora del día o de la noche, y temía que se detuvieran en mi casa para llevarme presa. Me siento optimista y creo en la fuerza de cada quien. La sociedad en que vivo no es perfecta, pero es posible soñar y luchar por el futuro. En los asuntos relacionados con la equidad de los géneros, a menudo no hay conciencia de todo lo que falta, y lo mucho logrado dificulta ver lo que queda por andar. A mi edad no me gusta pensar en lo ideal. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, y la gente puede ser feliz de muchas maneras. Lo más importante es la aceptación de los sueños y proyectos del otro(a), pero que esto no sea fruto de la ignorancia, sino de una decisión con pleno conocimiento y con el mayor respeto hacia nuestros(as) semejantes. En este sentido opino que conocer la historia de la humanidad, de las diferentes culturas, y en particular visibilizar la historia de las mujeres, ayudará a crear ese mundo de iguales posibilidades para todos y todas, sin brechas de género, libre de estereotipos y tabúes. Dicho lo que tenía que decir, solo me resta regalarles estas memorias, que tienen más o menos medio siglo; así verán lo diferente y lo similar en la vida de las niñas y las adolescentes de ayer comparadas con las actuales; cómo, consciente e in-conscientemente, nos construyeron; y tal vez logre iluminar un poco el quid de aquellas mujeres que hemos sido, quizás, algo transgresoras. Eso no garantiza la plenitud, pero les aseguro que ofrece la posibilidad de tener una vida más plena —y más entretenida—, con cosas buenas y malas para recordar y contar. II Nina Mi abuela Angelita no había cumplido 60 años cuando yo nací, aunque ella ya lucía como antes la gente se imaginaba debían ser las abuelas. Las fotos en que me tiene cargada de recién nacida reflejan una mujer de baja estatura, delgada, con un mentón marcado que hemos heredado algunos de sus nietos y nietas. Sus cabellos, apenas encanecidos, estaban cuidadosa-mente recogidos en una trenza anudada en forma de moño. Se adornaba con algunas prendas, casi todas ellas con ópalos —la piedra de su signo zodiacal— ya que había nacido el 16 de octubre de 1881. Las piedras se las regaló un amigo a mi padre, quien las traía de Centroamérica, y él las mandó a engarzar en un par de aretes, un pasador con sus iniciales y una sortija de plata mexicana, regalo de otro amigo. Al cuello, una cadena de oro con un crucifijo, batas blancas de hilo adornadas con tejido crochet en cuello, bolsillos y mangas que tejía ella misma. Sin embargo, no podría decir que mi abuelita se viera muy cargada de joyas; ella era la sencillez personificada. Todo se veía fino y de pequeñas dimensiones, menos el crucifijo que a mis ojos infantiles parecía casi tan grande como el de las monjas. No se maquillaba mi abuelita; la foto de joven que aún conservamos rodeada de sus hijas e hijo mayores así lo demuestra, y solo cambiaba su atuendo blanco por algún estampado oscuro para salir a la calle. Recuerdo que no iba a parte alguna, solamente a la casa de sus hijos e hijas o a la iglesia en ocasión del bautizo de un nuevo nieto(a). Quizás fuera una promesa o algo semejante. Lo cierto es que ella no se recuperó de la muerte de la primogénita ocurrida antes de cumplir los 20 años; música talentosa, quien, según una predicción, debía morir joven «porque no pertenecía a este mundo»; tal vez esa pérdida explica algo su forma de vivir. La tía Josefina, fallecida tan joven, le decían en Artemisa «la maga de la mandolina», pueblo a donde fue a parar mi abuela con su prole. Ella había crecido en el habanero barrio del Cerro, en una casona ubicada en la Calzada y la Calle Santa Teresa. Su hijo y sus hijas mayores nacieron en Jesús María y después el abuelo Juan, un maestro cocinero asturiano, buscó una vida mejor y más reposada en la provincia. Esos tres primeros retoños fueron inscritos tardíamente como nacidos en Pijirigua, un barrio artemiseño que así pasó a ser un lugar famoso, querido y enigmático para los Moro. Angela Segundo y Blanco provenía de una familia bien, con propiedades azucareras, dueña de terrenos en la provincia de Matanzas. Su padre, el boticario Federico Segundo y Navia, descendía de fundadores del barrio de Versalles en esa ciudad, donde todavía una calle conserva el nombre de Navia. Como tantas otras historias de mujeres, al morir el padre, un pariente hizo a la madre firmar papeles a diestra y siniestra y las dejó en la calle. Así que Ángela estuvo acostumbrada a ganar su sustento desde muy joven, época de la que hay anécdotas de su simpatía y solidaridad con los patriotas que luchaban por nuestra independencia. La abuela me contaba que sobrevivieron haciendo alforcitas de guayaberas, y que la vista y la espalda sufrieron los tormentos de las largas jornadas a que se veían obligadas su hermana, su madre y ella misma para ganarse la vida; hasta un título nobiliario tuvieron que vender. Siempre circuló entre sus nietas(os) la leyenda de que el capital de la Fábrica de Chocolate «La Estrella», con un dueño de apellido Navia, era uno de los destinos de los dineros originales de la familia. Ya comenzada la guerra del 95, salieron a entregar un encargo de costura a una tienda de comerciantes españoles y al llegar allí se dan cuenta que los dueños brindaban por la su-puesta muerte de Antonio Maceo. Las mujeres expresaron en alta voz su disgusto y prefirieron perder el cliente. La abuela sentía orgullo de cómo ella, su hermana y su mamá se ponían cintas en el pelo con los colores de la bandera de los mambises. Ella recordaba muchas cosas de los tiempos de la Guerra de Independencia como la explosión del Maine, ya que tenían una parienta enferma, a la cual tranquilizaron diciéndole que había sido el cañonazo de La Cabaña, el cual se escuchaba antes a las ocho de la noche. Tampoco se fueron de su memoria las imágenes de la gente que como esqueletos caminantes poblaban las calles en los días amargos de la reconcentración.1 De todo ello nos contaba la abuela. Hay una anécdota que relataba con frecuencia acerca de una esclava que la escogieron como su criandera porque es-taba recién parida; ésta, en un rapto de desesperación y dolor al no poder amamantar a su propio hijo, tiró a la niña de cabeza en una caja con carbón. Una cicatriz en su frente avalaba su historia. Aseguraba que, a principios del siglo pasado, ya casada, tocó a la puerta de su casa en Artemisa una negra, vieja, pidiendo alguna ropita para lavar y ella reconoció a su nodriza, quien desde entonces y hasta que murió fue su lavandera. 1 Se refiere a la reconcentración decretada por Valeriano Weyler duran-te la etapa final de la Guerra de Independencia contra España, para evitar que los vecinos de las zonas rurales ayudaran a los mambises y los avituallaran. El costo en vidas humanas se cuenta por cientos de miles. La abuela tuvo un gran amor: Baldomero, joven que se marchó a finales del siglo XIX a trabajar a Cayo Hueso con idea de hacer fortuna y así poder casarse con ella. Pero la mala suerte hizo que enfermara de tuberculosis y muriera en el Norte. Dada esta circunstancia comenzó a prestar oídos a las pretensiones de Juan Moro y González, ya no tan joven, pues había rebasado los treinta años, quien había venido de Asturias a Cuba huyendo del frío y del hambre de la aldea. Tanto desagrado le causaban a mi futuro abuelo sus recuerdos del terruño, que no quiso hacerse socio del Centro Asturiano y omitió en todos sus documentos su procedencia, solamente reconocía su nacionalidad española. De Asturias, ¡ni hostias! De carácter déspota, Angelita recordaba con malicia que al morir, a principios de la década del 30, las vecinas en el velorio no sabían si darle el pésame o felicitarla. Mi abuela guardaba entre sus recuerdos la incertidumbre que le causó su solitario viaje de bodas hacia Yucatán para reunirse con el novio, tras una ceremonia por poder, y el con-tacto con ese mundo desconocido, indígena y pueblerino de Mérida. Nos contaba que lo más impresionante fue la gente sin zapatos e, incluso, que las hijas del alcalde pasearan en el parque con ellos en las manos, ya que no se acostumbraban a usarlos. Otra cosa que llamó su atención fue la mentalidad de sus pobladores. Cierta vez intentó comprar a una vendedora toda su tarima de naranjas —probablemente para el negocio donde el abuelo laboraba de cocinero—, y la mujer se negó argumentando la imposibilidad de dejar sin la fruta a los próximos clientes. El abuelo Juan quiso a la abuela a su manera aunque considerándola de su propiedad, pero lo que llegó a ser insoportable fueron los maltratos a los hijos. Como resultado de ello, mi padre se alejó de la casa con 12 años y aprendió el oficio de telegrafista para ganarse la vida. El capítulo de las infidelidades de Juan fue de tal magnitud que la abuela decidió, cosa usual en esos tiempos, continuar bajo el mismo techo, pero con «cuerpos separados». Ello se desencadenó en una ocasión —así me lo contó Pepe Santibáñez, mi primo mayor—, al conocer que una de las amantes del abuelo vivía enfrente de su propia casa; se instaló en un sillón en su portal horas y horas para que él no saliera sin ser visto y así no pudiera negar su acción y poder fortalecer su decisión de la susodicha separación carnal. Sin embargo, otros testimonios dan fe de que el abuelo, a pesar de estas aventuras, tenía obsesión por la abuela: los «justificados» amores que matan. Unas pocas semanas antes de su muerte, ocurrida en junio de 1957, jugábamos en mi casa un grupo de amigas con la ouija,2 de moda en aquellos años. Ésta comenzó a marcar las letras del apodo con que el abuelo y otros familiares la nombraban, hecho ignorado por sus nietos y nietas. —NINA, NINA, NINA —marcaba la ouija. Mi padre, ante nuestras interrogantes de a quién llamaba la ouija, con todo el dramatismo de su época de actor nos dijo: «Ese es papá que así le decía a mamá y ya reclama a la abuela». Casualidad o no, mi abuela murió a las pocos días, no sin antes haber disfrutado algo de la vida —a su manera— en ese casi cuarto de siglo que sobrevivió al abuelo. 2 Tabla de madera con el abecedario y números que se coloca entre dos personas, frente a frente, que a su vez colocan sus manos en una tablita que va marcando, con letras y/o números, supuestamente un mensaje enviado del más allá. Nina fue hasta su muerte el tronco de la familia. Y en esa vida tan cálida y entretenida entre primos y primas, tíos y tías, cuñadas y cuñados, concuños(as) incluidos, ahijados y ahijadas, con los correspondientes compadres y comadres, conformábamos un verdadero familión. Ocasiones y pretextos para reunirnos eran muchos y de diversa índole a lo largo del año, encabezados por los cumpleaños mío y de Siomara, el Santo de papi, el día del médico y de la enfermera, y las festividades de diciembre. Cada noche del 31 la abuela hacía su brindis: «A la salud de mi último fin de año». Pero de tanto repetirlo nadie le hacía mucho caso y creo que en el fondo la creíamos inmortal. Pero la familia también se cohesionaba en los momentos de enfermedad, convalecencias, nacimientos y muertes o, sencillamente, por el éxito o fracaso de alguno o alguna de sus integrantes. Mientras vivió la abuela fue así, y aunque en la actualidad la relación entre mis familiares no es desamorada, la magia de los días de la abuela se ha perdido. Recordando aquellos tiempos, de repente me doy cuenta que yo con sesenta y tantos años aún debo trabajar no solo porque lo disfruto, sino también como parte de las piruetas de cubanos y cubanas de estos tiempos difíciles para ir viviendo. Mientras, ella, aunque es verdad que en otra época, con singular estrategia, pasó sin angustias sus años finales y los disfrutó, a su manera. Así, mi abuela —incluso antes de llegar a la ahora llamada tercera edad—, reposadamente repartía su tiempo entre las casas de su hija en Artemisa y la de mi padre, en La Habana, sin ningún tipo de responsabilidades. Sus hijos e hijas —cuatro en total— le facilitaban todo lo que necesitaba y hasta unos centavos para que apuntara a los terminales cada semana. Jugaba habitualmente a los mismos números: el venado —el 31— y la centena —el 431. Una o dos veces ganó su dinerito que se lo llevaron los propios terminales. Hacía sus labores de crochet como entretenimiento y no para su sustento. La afición radial me vino de su mano. Muy pequeñita, llevaba mi silloncito para su cuarto para oír los programas que ella escuchaba. Comenzaba a las once con Divorciadas, y así seguía más o menos, con Los tres Villalobos, Chicharito y Sopeira, Ángeles de la calle, Tierra adentro, El alma de las cosas, entre otros programas, hasta llegar a las tres de la tarde a La Guantanamera, llena de historias de la crónica roja dramatizadas y sazonadas con puntos guajiros interpretados por Joseíto Fernández y cuyo tema musical se haría mundialmente famoso en los sesenta al agregársele los Versos Sencillos de José Martí. Apagaba el radio para dormir su siesta, después de oír tan trágicas narraciones. Tan popular fue este programa que si a alguien le pasaba algo fuera de lo común, una desgracia, un problema sin solución, le habían «cantado o sonado la Guantanamera» La noche la iniciaba a las 7 p.m. con Leonardo Moncada, el folletín Hiel de vaca, y así seguía oyendo novelones, según el gusto o la novela de éxito del momento, pero procuraba escuchar a Cascabeles Candado, con su Mamacusa Alambrito, magistral interpretación de Luis Echegoyen, y que con su dicho de «la del alma grande y el cuerpo flaquito» y su único vestido de salir «el mameyón» nos hacía reír sanamente. A continuación le tocaba el turno a Lo que pasa en el mundo, así como a La novela del aire y sus «páginas sonoras». Le oí hablar muchas veces del Collar de lágrimas, radionovela que duró toda una eternidad, y junto a ella escuché otra de las famosas, El derecho de nacer, y lloré la muerte absurda de la actriz española María Valero —la inolvidable Isabel Cristina— atropellada por un auto al salir de la emisora para ver un cometa, terminada la grabación de la novela. No se aficionó con el agua magnetizada de Clavelito, ni recuerdo sintonizara muchos programas musicales, a no ser De fiesta con Bacardí, donde escuchábamos a muy buenos artistas, como el trío Los Panchos y a Luis Carbonell, el acuarelista de la poesía antillana, quien apenas comenzaba su carrera. De la programación de la televisión le gustaba ver el boxeo y la pelota. Allá por 1951 llevaron de prueba a la casa un Zenith de pantalla redonda y, como era habitual en esa época, vinieron muchos vecinos que no tenían aún televisor. El show de la noche lo dio mi abuela, quien emocionada con una pelea se levantó de su sillón y dio un piñazo al aire en el mismo momento que lo hacía un boxeador y daba KO. Todos la aplaudieron. Otra vez, tras ver su primer juego de pelota, contaba cuánto le había gustado pero que, a veces, «ese hombre vestido de negro no me deja ver bien». Naturalmente era el «ampaya». Fue uno de los momentos que más la vi disfrutar. Pero la TV no terminó con su adición a la radio que prefirió hasta el final. En su sillón, oyéndolo y, como de costumbre, amasándose con deleite uno de los lóbulos de sus orejas, le sorprendió la muerte a los 76 años. Durante mi infancia, abuela y yo no nos llevábamos demasiado bien. Decididamente ella tenía preferencia, como casi toda la familia paterna, por mi hermana mayor. Una vez, le oí hacer alguna crítica de mi casa, algo seguramente sin importancia, y yo, que no levantaba un palmo del suelo, me le enfrenté y le dije que si no le gustaba estar allí, que se fuera con su hija —la tía María Antonia— para Artemisa. Esto nos dejó un tiempo «peleadas». O al menos, yo creí guardarle algún rencor. Pero la realidad era que, en el fondo, ella prefería la casa del Cerro y volvía con frecuencia ya que mi madre la cui-daba y mimaba como una verdadera hija. Con tantas idas y venidas, se hizo inminente mi reencuentro con ella. El primer paso de esta «reconciliación» fue casual. Mi primera menstruación la tuve mientras veraneaba con la familia de Artemisa en una casita que tenían en la Boca del Mariel. Hacía poco que había cumplido los 13 años y a ella pareció complacerle que me sucediera a su vera; así que ella fue quien me instruyó en cómo usar el Kotex y de paso me contó de los pañitos que debió usar en sus tiempos. Además, me advirtió que ya no podía jugar más con varones —algo que me en-cantaba— y debía ser cuidadosa si tenía algún enamorado, porque ya era «señorita». Enseguida todas las mujeres de la familia supieron que «había matado el cochino». Así fue que la abuela me habló de la, para ella, «vergüenza de la mujer», y por qué los hombres no debían sospechar que estábamos en «los días»; lo más inteligente sería, en lo adelante, no darle la mano a ningún hombre en ese estado «por si las moscas», ya que aseguraba que algunos podían detectarlo así. Decía que en «esos días» no me podía duchar ni lavarme la cabeza, ni comer platanito ni chocolate. No es de extrañar que, dada mi personalidad, hice todo lo contraindicado y comprobé que no pasaba nada. Cuando crecí me di cuenta que la vergüenza, o mejor dicho «el susto», vendría si no me bajaba la regla. Ese asunto de la virginidad lo consideré desde niña una tontería. Recuerdo una radionovela con Eva Vázquez como protagonista, y tal vez escrita por Iris Dávila; se titulaba Yo defendí mi honra. Allí se contaba la historia de una muchacha virgen que fue a la cárcel al matar al hombre que había tratado de abusar de ella. Mi abuela decía que ella había hecho bien «porque no se puede perder la virginidad». A mí me parecía que eso no podía ser tan importante como para ir un montón de años a la cárcel. Mi abuela no supo explicarme entonces lo espantoso de la violación, solo le interesaba que se «salvara» la dichosa virginidad. Ya he mencionado la espiritualidad de mi abuela. Una noche de verano en la casa de la familia en la playa donde pasábamos sus nietos(as) juntos algunos días de las vacaciones, alumbra-dos gracias a una solitaria lámpara Collemann y rodeados de tremenda oscuridad —porque a esa zona de la playa no llegaba el servicio de luz eléctrica y la casa iluminada más próxima estaba como a 30 metros—, la abuela tomó la palabra en la sobremesa que se hacía en el portal para contarnos una de sus historias. No estaba solamente la muchachada, sino que algunos mayores escuchaban sus relatos. Resultó que ella tenía una amiga de toda la vida y ya de jovencitas habían hecho un pacto: si una moría, vendría a buscar a la viva. La abuela contó que embarazada ya de su primera hija, en medio de la noche, se le apareció en sueños su amiga moribunda para romper el pacto, ya que no quería llevársela al otro mundo y menos a su bebé. En ese preciso momento una de las muchachitas dio un grito espeluznante y el resto de los y las oyentes empezó a gritar: ¡La muerta, la muerta! Nina recién casada Así recuerdo a mi abuela Mi primo Pepe que escuchaba desde la primera habitación, acostado en la parte de arriba de una litera, cayó como un saco de papas en la de abajo. Los hombres que jugaban dominó en la casa cercana corrieron con linternas hacía la nuestra en tiempo récord. Mientras tanto, en el portal, la gente parecía alineadas fichas de dominó que caían cada cual sobre el vecino o la vecina más próxima. Solo la abuela que estaba en su invariable sillón no perdió la calma. Pronto se supo lo sucedido: el grito se debió a la aparición de un cangrejo de dimensiones colosales y del resto fue culpable la narración de la abuela, así como el silencio y la oscuridad de la noche. De todas formas, ella le daría a lo sucedido «su» interpretación y le hallaría algún tipo de «mensaje». Otro de los eventos sobrenaturales del acervo familiar también nos llegó por ella. Una de sus primas se iba a casar, y como estaba muy nerviosa todo se le volvía repetir: «San Cayetano extiéndeme la mano». Entonces la vela que se le había puesto al santo se fue derritiendo en forma de mano, y la abuela aseguraba que esa «mano de cera» se conservó mucho tiempo en la iglesia de la Merced. El anticlericalismo de la futura familia Moro tuvo su antecedente directo en la abuela. Los curas no le simpatizaban y refería que en los confesionarios algunos de ellos hacían preguntas a las muchachas sobre asuntos que a ellas ni siquiera les había pasado por la mente, incluso mencionaban cosas obscenas. No creía en confesores, esos hombres extraños a quienes no había por qué contarles intimidades. Si había actuado mal, ella, simplemente, hacía un agujerito en la pared, le contaba sus pecadillos y después lo tapaba. Y san se acabó. Me acostumbré, cada noche, antes de que mami le inyectara un medicamento muy fuerte para contrarrestar su bronquitis y que la dormía casi de inmediato, a charlar con ella de «cosas de la vida». Opinaba que el mundo siempre había sido mundo, y que gente de todo y para todo había existido y existirá. Y los ejemplos sobre lo que afirmaba, llovían. Abuela me contaba que en su juventud cuidaban a las don-cellas mucho, pero que la oportunidad la pintan calva y en la ocasión está el peligro. Ella había sabido de jovencitas que habían quedado embarazadas, aunque solo recibían a sus enamorados al pie de la ventana, barrote, imaginación y habilidad mediante. Sucedió en cierta casa de su vecindario que en pleno disfrute amoroso con el necesario malabarismo impuesto por rejas y distancias, vino el padre de la muchacha y cerró la ventana con violencia, y el joven sufrió graves daños en sus genitales, porque no alcanzó la velocidad de retirada requerida. Estas historias me animaban a hablarle a mi abuelita de mis propias preocupaciones amorosas, y ella se mostraba receptiva y comprensiva. Lo único que la disgustaba era que mis compañeros varones de bachillerato nos visitaran de mañana o que yo los recibiera sin un cuidadoso acicalamiento. Yo le ripostaba que quien me quisiera, debía aceptarme «de andar y de salir». En eso, no nos pusimos de acuerdo. Recién muerta Nina andaba yo en los trajines revolucionarios. Cuántas veces me harían jurar, «por la memoria de la abuela», que yo no estaba metida en nada. Yo le pedía interiormente perdón y juraba. A fines del 58 tenía un compañero de la clandestinidad del Instituto de Güines, que habían molido a palos al ser detenido allá en su pueblo; estaba escondido en la Ciudad de La Habana y decía que primero muerto que preso otra vez; deseaba conocer el nivel de «claridad» de la gente que andaba con él, y como yo era en esos momentos su compañera más cercana, debía «registrarme».3 Yo, católica practicante en esa época, me dejé arrastrar por la curiosidad y acepté que me llevara a ver a su tía, una espiritista o santera, o todo mezclado. Al llegar a su pequeña vivienda radicada en los alrededores de la Fábrica del Jabón Candado, muy cerca de la Vía Blanca, me hizo pasar hasta el comedor, al fondo. Mi amigo no se desprendía de mi lado, se volvió todo oídos. 3 En la religiosidad popular cubana, ceremonia que valora la suerte o «claridad» del individuo y sus caminos futuros. La señora encendió un tabaco y me echo varias bocanadas de humo, y tras unos minutos de concentración comenzó a decir en voz alta: «¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima!», y se santiguó varias veces: —¿Usted tiene algún familiar fallecido así, así y así? —Sí, claro: chiquitica, flaquita, vestida de blanco y con moño casi sin canas, ¡esa es mi abuela! Y el estómago se me contrajo, la boca se me secó y las manos se me enfriaron; yo toda transpiraba a mares. —¿Y qué tiempo de muerta tiene ese ser? —Bueno…, pues poco más de un año. Ahora sí los «Ave María Purísima» fueron una cascada. —Pero ¡qué luz tiene ese espíritu, así, recién muerta! Y dirigiéndose al sobrino, le sonríe y le dice: —Oye mi hijo, con esta muchacha puedes ir a donde tú quieras que a ella no le va a pasar nada. La realidad fue que no tuve problemas y llegué sana y salva, sin ningún tropiezo, al primero de enero del 59 al igual que mi compañero güinero. Pasaron los años. Mi hijo Pablo iba de paseo por el cementerio con Sonita, la novia que tenía sueños de arqueóloga —hoy lo es profesionalmente, y buena—, y descubrieron el panteón de la familia, que yo no sabía a ciencia cierta dónde estaba: en la tradición de los y las Moro, no se incluye la visita al cementerio. Al preguntarme quiénes estaban ahí enterrados, les hago la larga relación y, al llegar a la abuela, no sé por qué les narro la anécdota anterior que había silenciado más de treinta años. Mi hijo, que es un Tauro pragmático, me hizo buscarle una foto de su bisabuela y desde ese día no le falta su vaso de agua. No pueden imaginar cuánta gente y cuántas cosas se le han pedido a Nina, sobre todo por la juventud que visita a raudales mi casa. Y lo más significativo: las peticiones que se han con-vertido en realidad. Aunque yo no soy lo que se dice una creyente, por sí o por no —como decía mi madre, por si acaso— a menudo sostengo una conversación interior con mi abuela, cuido de cambiar a diario su vaso de agua y le pongo flores blancas, petición que hizo una vez a través de la ouija. No quiero silenciar que, en múltiples ocasiones, quienes me han provocado algún daño, han tenido tal cúmulo de problemas —materiales o espirituales— que en esa charla íntima le he tenido que pedir a mi abuelita un favor más: —«¡Afloja!» III Mi barrio Mi infancia y adolescencia se desarrollaron en un sector de familias modestas, pobres y muy pobres de la barriada del Cerro. A los efectos del sargento político de turno y por el padrón electoral, era Villanueva; para los oficios religiosos pertenecíamos a la Parroquia del Cerro — Iglesia de Santo Tomás— aunque a veces contábamos con los servicios espirituales de la Parroquia Nuestra Señora del Pilar del Padre Testé; y para las cosas del «folclor» no nos faltaban los solares: El del 21 de la calle, más bien callejuela de Trinidad —donde cuenta la leyenda del barrio allí nació y aprendió a bailar rumba la insustituible Sonia Calero— y el de La Corea, a dos pasos de nuestra vivienda. Vivíamos en la Calzada del Cerro, entre Carvajal y Consejero Arango, ésta última durante mucho tiempo un callejón sin pavimentar. Nuestra casa era la parte central, dividida por finas paredes, de lo que parece ser fuera una sola casona a principios del siglo pasado o, quizás más atrás, convertida posteriormente en varias edificaciones independientes. Las tres viviendas que daban a la Calzada estaban marcadas con los números 1301 a 1305. Esta numeración se había realizado en 1938. Mi casa era el 1303. Desde hace unos pocos años, en la vivienda junto a la nuestra, una tarja atestigua que allí nació el pintor René Portocarrero. Dada la referida sospecha de que esas casas hayan sido alguna vez una sola, no renuncio a la ilusión de que la mía haya sido parte de la del artista. Lo que sí no hay dudas es lo mucho que del Cerro hay en sus pinturas. Mi casa era segura. Papi acostumbraba a decir que las casas de vigas no se desploman completas como las de placa; entonces, todo lo que él decía era lo que era, y sus palabras nos daban la sensación de estar tan protegidas como en un castillo. Algo de razón debió tener porque la casa ha aguantado todos los ciclones y el tiempo y sigue ahí, como si tal cosa, yo diría que tan bonita como antes. Por lo delgada de las divisiones, ensordecíamos porque en el local que nos quedaba a la derecha —el conocido Club Hatuey del sindicato de los lecheros—, sonaban las orquestas de los renombrados bailables sabatinos de blancos, anunciados para los «caballeros un peso y las damas por invitación». Tan finas eran esas paredes, que una vez fueron a hacer un arreglo en una del Club y el puño del albañil salió por la de nuestro cuarto, como en las películas de muñequitos. En las noches de los domingos escuchábamos, quizás con mayor agrado gracias a la distancia, los bajos cadenciosos de los bailes de la Sociedad Cultural —esta vez solo para gente negra y mulata— en su amplio y bello local, a pesar de los años que le habían caído encima, allí donde el callejón de Echevarría se encuentra con la Calzada y que a fines de los cincuenta dio paso a un edificio de apartamentos. Contiguo al Club Hatuey aparecía el solar de La Corea, con sus ruidos y olores característicos. A la entrada, la vivienda de los Ñaños y su patriarca, el viejo zapatero remendón al que todos y todas acudíamos con nuestras angustias. Por ese mismo rumbo aparecía y desaparecía Guillermo, el bobo. Todo el mundo lo conocía por «Guoma», porque, según los más antiguos moradores, una vez se le vio venir cuán rápido le permitía su hemiplejia, desde la Esquina de Tejas, Calzada arriba, al grito de «Guoma» para avisar que estaba la represión machadista repartiendo «goma y cuero» en ese céntrico cruce de calles. El bobo se paseaba muy pulcro, con sus pantalones amarrados con tirantes, una camisa de manga corta y una corbata de lacito. Su edad era impredecible, pero años tenía. Era cariñoso y nos reconocía y saludaba dondequiera que nos viera a mi hermana y a mí. Junto al solar, y hasta cierto punto mezclado con él, la Es-cuela Pública No. 2 «República del Ecuador» donde, bien avanzada la tarde, la pepillada del barrio aprendió el consabido «Tom is a boy, Mary is a girl» del método de Jorrín para aprender inglés; sin olvidar las aventuras de la familia Blake y lograr recitar el «Twinkel twinkel little star», y así ser capaces de entender lo que decían Frank Sinatra y Doris Day en sus canciones. La frase más popular del libro de primer año era: Look at the picture in lesson five; lámina en la que, por supuesto, aparecían todos los miembros de la dichosa familia Blake. Las familias blancas y las de los mulatos(as) «decentes» solíamos vivir con la puerta de la calle cerrada porque tanto de La Corea como de otras casas de vecindad cercanas, se esparcía el aroma y los sonidos de lo desconocido que le insuflaban atractivo al ambiente y, además, porque se sabía que allí su-cedían cosas «prohibidas» que tenían relación con la brujería y con el juego de azar; se escuchaban toques de tambores en días señalados y se veían salir y entrar al solar a hombres y a mujeres vestidos de forma peculiar. En realidad, no recuerdo de mi infancia ni una riña tumultuaria ni robos en el vecindario, excepto el caso de un rascabucheador que fue puesto en evidencia por los propios vecinos; ni siquiera algún altercado —al menos de público dominio— en ese enorme solar que tenía otra salida por la calle al fondo. Solo el dramático suceso de alguien que se lanzó, sin mirar, al paso de una guagua y murió instantáneamente. Los niños y las niñas más pobres del barrio, en su mayoría negros(as) y mulatos(as), iban a la Escuela Pública No. 2; los blanquitos(as) o mulatos(as) claritos(as) con ciertos recursos, a la Academia Pitman, muy demandada por su popular formación de Comercio y Secretariado, que preparaba para trabajar enseguida. Y si el bolsillo no andaba amplio, pero no se era demasiado oscuro, con solo pagar el recibo de la Quinta —no llegaba a tres pesos— era posible matricular en la moderna escuela que el Centro de Dependientes del Comercio de La Habana construyó en la Calzada de Buenos Aires, donde moría Consejero Arango. Era una escuela excelente. Poseía un magnífico claustro de doctoras en Pedagogía — Raquelita, las hermanas Carmen y Ana de la Puerta, Carmelina—; así como la profesora de música Georgina Agüero, de la estirpe mambisa del Camagüey, la cual montaba bellos coros a tres voces. Gran popularidad gozaban las deliciosas clases de cocina y las de mecanografía, que eran tan útiles para un futuro. Me consta todo ello, porque allí estudié del quinto al octavo grados y pude comenzar a cursar el bachillerato en la Pitman, sin esforzarme demasiado, gracias a la buena preparación recibida en esa escuela. Claro que los gas-tos aumentaban por las exigencias del uniforme, los útiles es-colares y libros; de esta forma, se reducía esta posibilidad del acceso a las aulas a los y las menos favorecidos(as), y en la práctica no se veía ahí gente de color. Por aquellos tiempos, yo tenía amiguitos y amiguitas de color de piel, pelo y rasgos diferentes a los míos. Mi padre que tanto parecía divertirse con los chistes en que los negros y las negras salían tan mal parados, adoraba a Canelo, un negro de casi seis pies, muy corpulento, que jugaba con nosotras a asustarnos pero no lo lograba, y a quien extrañamos sinceramente al dejar de pasar a saludarnos porque estaba muy enfermo. Ni qué decir de su afecto y camaradería con sus hermanos negros y mulatos de la Logia. Pero, bueno, éstos eran para él negros y mulatos «decentes». Así que los amiguitos de piel, más o menos oscura, de mi infancia o del bachillerato eran, según mi padre, solo para jugar, estudiar y bailar. Pero de amores y matrimonio ¡nada! Me he preguntado una y otra vez si esta actitud paterna influyó en mí sin yo saberlo, ya que me las daba de rebelde y de pensar con mi propia cabeza. Es hecho cierto de que no estuve enamorada de un negro ni de un mulato a pesar de que tuve muchos amigos entre ellos, en particular porque me gustaba su forma de bailar, más acorde con la manera en que me había enseñado la muchacha mulata que nos cuidaba. Pero, ahora que reflexiono, tampoco me enamoró uno de ellos. ¿No sería tal vez que oían una letanía similar a la de mi papá, pero al revés, en sus hogares? Me gustaba pasear por mi barrio. Y barrio yo le llamo a todo lo que estaba al alcance por nuestros propios pies, sin necesidad de tranvías o guaguas. Así que era mi mundo aquel que se extendía hasta la Esquina de Tejas, con su Valla de Gallos y el entrañable Cine Valentino, pasaba por el Bar Moral, subía por la calle Alejandro Ramírez y bordeaba el fondo de la Quinta Dependientes y la fábrica de la Coca Cola; al llegar a la Calzada Buenos Aires buscaba la del Cerro, a un lado el Convento de Hijas de María del Servicio Doméstico y al otro, el bar y restaurant de La Hoyadita. Diagonal con mi casa, el Colegio Academia Pitman, y frente por frente la peluquería Eva, la Barbería de Bermúdez y el cafetín Los Muñequitos, que competía con el kiosco de Bienvenido, ubicado por la bocacalle lateral del Policlínico Nacional Cubano Centro La Bondad, la decana de esos centros de salud en el país, según se anunciaba. Al cruzar la Calzada, Consejero Arango arriba, la calle Carballo que moría en Saravia, a la que también se tenía acceso a través del Pasaje Murguía; todo ello enclavado en los alrededores de lo que fue, a pocos años de mi nacimiento, el famoso Estadio del Cerro. ¡Qué bien me sentía donde nací! Conocer a todo el mundo, saludar en las mañanas, despedirme en las noches, visitar a las vecinas, sentirme acompañada aunque anduviera sola, fuera la hora que fuese; ese era el sentimiento de pertenencia a mi barrio. No nos aburríamos porque con solo pararnos un rato en el portal, había entretenimiento. Una vez llegó hasta el nuestro el Caballero de París para hablarnos de sus ejércitos celestiales y regalarnos alguna estampita. Sin embargo, a la Marquesa nunca la vimos deambular por el Cerro. Casi todas las noches, a eso de las once, un respiradero del agua, un largo tubo negro junto al edificio más viejo de la Pitman, dejaba escapar un hermoso chorro. La muchachada del barrio esperaba pacientemente porque en muchas ocasiones algún transeúnte —si era una parejita, mejor— se empapaba, además de pasar el consabido susto. Era una ingenua diversión. Inventar algo qué hacer, también se podía. Relativamente cerca de la casa había un placer de toda una manzana, que hoy es un parque, circundado por las calles Infanta, Amenidad, San Joaquín y Pedroso al que se llega al caminar un buen tramo de la calle Cruz del Padre; allí con frecuencia levantaban carpas los circos o montaban una feria con el carrusel de caballitos, estrella, sillas voladoras y botecitos; también se al-quilaban caballos y se ponían unos kioscos con conejos de la suerte. Estos conejos se metían en unas cajas y se les daban vueltas para que se marearan y salieran como borrachos para unos huecos numerados. Si entraban en el que una hubiera escogido —y pagado— de antemano, obtendría un regalo. Muchos domingos íbamos a buscar dulces finos y, sobre todo, unos pastelitos de carne maravillosos hechos por las monjitas de La Preciosa Sangre, en las inmediaciones de la clínica la Asociación Cubana, o iba a misa de once —tras haber dormido la mañana— a la iglesia de Corazón de María en Cerro y Tulipán —conocida así por la imagen de la virgen en lo más alto del templo y un letrero que se conserva aún, como una gran cenefa en la base de esta escultura. Como suele suceder, el nombre verdadero de esta iglesia es otro: San Salvador del Mundo. A veces, ya en la adolescencia, me acompañaban a la misa un par de amigos varones, ateos por más señas, que no se arrodillaban ni se santiguaban pero que me hacían menos aburrida la caminata. Me encantaba pasar por la casa de la Marquesa de Pinar del Río, los días de recibo. La casa por fuera no era bonita, pero si una se esforzaba podía ver por las ventanas las lámparas de lágrimas llenas de luces, los muebles de mimbre y fina madera y algún criado negro con guantes blancos. El Club de los Ferre-teros —que papi aseguraba fuera la mansión de los Arango y Parreño—, era una edificación muy hermosa y alguna vez más que otra pudimos jugar en sus jardines. Acompañar a mi mamá a la peluquería del barrio era para mí una tortura. De muy chiquita tenía miedo solo a dos cosas: a las «barberas» y a los fotógrafos de estudio. A las primeras, porque se me metió en la cabeza que dolía cuando cortaban el pelo. Otra cosa muy impresionante era ver una mujer haciéndose un permanente, con la cabeza llena de tubos, olor a amoniaco y conectada a la corriente. ¡Y cómo pesaba todo aquello!; y si no te protegían bien las orejas te las podían quemar. Mi madre hacía la mar de muecas en la ceremonia de sacarse las cejas y hasta en ocasiones lagrimeaba. Ni de grande simpaticé con la dichosa peluquera Adelina, que era la patrona de la peluquería Eva, y la mujer del barbero Bermúdez, pero Martica, la muchacha manicure, sí la recuerdo con agrado. Mi tragedia con los fotógrafos tenía otras razones. Una vez estaba con mi hermana en el estudio fotográfico de Roxy, en Monte y San Joaquín. No llegaba a los tres años. Me cuentan que al ver que mi hermana se veía de cabeza en el lente de la cámara no hice comentarios. Pero, al tocarme mi turno comencé a dar gritos y a agredir al fotógrafo «para que no me ponga presa de cabeza en su cajita». Al crecer hice las paces con Roxy. La clínica La Bondad, en el número 1263 de la Calzada, era como una prolongación de nuestra casa. Allí nacimos mi hermana y yo, trabajó durante años mami, papi hasta su jubilación, tío Manolo toda una vida y tío Luis, de jovencito. Enfermeras, médicos y empleados(as) nos querían como parientas. Si nos enfermábamos, Figueroa, el cocinero, nos mandaba unos parguitos asados o fritos, o unas croquetas de carne de leyenda. El comedor — que daba a un pequeño patio interior— tenía un mayordomo, quien ponía la mesa y atendía a los comensales. Era todo un personaje, muy elegante y con un paraguas negro, hiciera el tiempo que hiciera. El telefonista principal de La Bondad se llamaba Carlos, pero todo el mundo le decía Grau porque se parecía mucho al médico y político de triste trayectoria, que permaneció en Cuba a raíz de los cambios revolucionarios del 59 y al final de su vida se ganó el respeto de la gente, a pesar de todo. Nuestro «Grau» era muy ocurrente y lo queríamos mucho. Yo me conocía todos los rincones de la clínica. Me encantaba el autoclave de Marieta, la enfermera-jefa del salón de operaciones, porque en su superficie nos mirábamos como en un espejo de feria, que lo mismo nos hacía ver gordas como flacas, narizonas u orejudas, según nos acercáramos o no alejáramos de él. Marieta no se había casado y me parecía que tenía muchísimos años; vivía en un minúsculo apartamento, en la propia La Bondad. Allí podía leer la deliciosa revista argentina Para mí, que ella coleccionaba, con unas ilustraciones muy hermosas y sobre todo imágenes de muñecas. Ella nos brindaba gelatina Jello de fresa con platanitos que tenía en abundancia en su igualmente minúsculo refrigerador. Durante toda una etapa, ya adolescente, le iba a pedir consejos de cómo actuar con la «mediunnidad» de mi papá. Policlínico Nacional Cubano, Centro La Bondad, como se veía a raíz de la caída de Machado Mi portal, un día cualquiera y con cualquier pretexto El elevador de sogas resulta inolvidable. Se usaba para transportar personas graves, fracturadas, operadas y recién paridas, de los bajos al primer piso, y viceversa. A mí me encantaba la aventura de ver a un hombre hacer tanta fuerza para halar la gruesa soga. No me atemorizaba y me ofrecía de acompañante a cualquiera que tuviera que bajar o subir para darme el paseíto. A mi abuelita la acompañé las dos veces que se operó de cataratas. Pero, papi le tenía tanto respeto a aquel invento, que en sus más de treinta años de servicio en La Bondad jamás lo montó, tal como se prometió a sí mismo. Cuando nació su nieta Maribel en el 62, por poco rompe su decisión, con la emoción de acompañar a mi hermana en su bajada desde la sala de maternidad. Su otra nieta había nacido en Alemania y aún no la conocía. Cuenta Siomara que en el último momento se acordó de su promesa y saltó del artefacto, orgulloso —y muy aliviado— de no haberla roto. Tenía para mi secreto disfrute un rincón olvidado de la clínica: el viejo laboratorio del segundo piso que perdió el techo con un ciclón y devino azotea. Si me llevaban allí por alguna necesidad, cada vez que podía encontraba cualquier pretexto para escaparme hasta ese lugar y contemplar las casitas y transeúntes de mi vecindario con una nueva mirada, que incluía la carbonería, la carpintería —que una vez se quemó— y la bodega de Pepe, en Consejero Arango y Trinidad. Era este un español muy serio que hablaba muy poco; en su negocio, papi prefería darse sus tragos fuera de la vista de mami. Sin embargo, él seguía como cliente del «gallego» Ave-lino, en su bodega de la Calzada y Consejero Arango, para la adquisición de los víveres del diario. En el propio portal de esta bodega estaba el puesto de Delio González, uno de los miembros del clan de Pepe el frutero, donde se compraban las frutas, viandas, vegetales y la prensa. Papi tenía cuentas en ambos negocios. Así, que podía ir a buscar, por ejemplo, un libro de muñequitos y decirle a Delio: «por favor, apúntelo». Esto me hacía sentir importante. Después de largos años en Cuba, y totalmente aplatanado, Avelino —que creo era de Asturias— visitó el terruño. Él fue quien le consiguió a mi papá un diploma falso como laboratorista clínico, expedido por una universidad madrileña que tanto disfrutó. Él cumplió otro encargo: comprarme una muñeca Mariquita Pérez, la cual estaban muy de moda en La Habana, y ya mi hermana tenía una, regalo de una tía. De la Península regresó casado con Mercedes, una sobrina joven que le dio un hijo, Avelinito, suceso que fue en el barrio todo un acontecimiento, ya que el padre pasaba hacía rato de los cincuenta. Igualmente, habían venido dos sobrines que lo ayudaban en la bodega, uno de los cuales murió en un accidente de tránsito y fue llorado por el vecindario como un familiar cercano. Las noches de los domingos, si papi estaba de buenas, lográbamos nos llevara a la Esquina de Tejas, porque nos embobecíamos ver al lunchero montar los bocaditos, medias noches, sandwiches o lo que fuera, y contemplar cómo movía sus cuchillos, con toques, a veces solo en el aire, para coger el ritmo y poder colocar artísticamente las lonjas de queso, pierna de puerco, mortadella, jamón planchado o salado, pepino en-curtido, mostaza y mantequilla, y ¡zas, a la plancha!, para ser tostado. Esta obra de arte se acompañaba con café con leche. De esta costumbre dominguera, muy habanera por cierto, de no encender el fogón esa noche y comer «frío», surge la mofa —que aún debo soportar de mis amigos(as) de otros lugares de Cuba, fundamentalmente de los santiagueros(as)—, que aquí en la capital la gente no come y vive «a base» de café con leche. A veces para beber buscábamos los batidos elaborados en el cafetín Los Muñequitos. Allí por pocos centavos —siete los normales y once los súper— hacían unos de chocolate, malteados o simplemente de frutas, verdaderamente sensacionales. Llevábamos nuestros propios vasos, llamados por mi papá «floreros» debido a sus grandes dimensiones. Si quedaba un poquito en la batidora, nos apresurábamos a tomar un par de sorbos y nos lo volvían a llenar. Si la cosa estaba boyante o había alguna celebración en el ambiente, el cake bombón de la Ward de la Esquina de Tejas se volvía imprescindible por su exquisitez. Allí se podía comprar pasta de bocaditos muy bien hecha y muy consistente, que Clarita, una muchacha muy amiga de la casa y mi madrina de confirmación por más señas, era una experta en casi duplicarla con un poco de leche y queso crema. Otro de nuestros «vicios» eran los helados. Los más corrientes, los de El Gallito, que se compraban a la salida de la escuela de la Dependiente; y los más demandados, sin dudas, los abanicos, con sus dos tapas de sorbetos de esa forma, que aprisionaban como podían un par de bolas. Pero en la propia Calzada del Cerro, antes de llegar a la calle Saravia, casi al lado de la Asociación Cubana, con su cuidado jardín y un estanque lleno de pececitos, estaba la «Meca» del helado. Allí, atendidas por unos chinitos amables, dueños de ese negocio, podíamos adquirir, además, frutas cubanas y de importación. La prosperidad del comercio se basaba en la calidad de sus productos y su privilegiada ubicación, que lo hacían ideal para que se comprara con el fin de obsequiar a las personas ingresadas en la clínica. Esos helados no tenían leche, estaban hechos con pura pulpa de frutas. El vasito valía cinco centavos y diez los grandes, y creo que los había hasta más baratos. No he vuelto a tomar unos helados como aquellos. Eso chinos comerciantes no eran los únicos del barrio. Otras bodegas y puestos de frutas y vegetales de estos laboriosos inmigrantes abundaban en el vecindario. En una de esas bodegas, un chinito pícaro tenía un cuadro que por una cara tenía a Chiang Kai-shek, y por el otro a Mao, según fuera la filiación política del cliente de turno. Un chino viejo, que se hacía llamar José, pasaba todos los días por la casa —sonriente y muy amistoso con nosotras— con su carretilla de pescado fresco. Estaban los del tren de la-vado de Cruz del Padre, donde se llevaban las «filipinas» —las batas sanitarias que se ponía mi papá— que quedaban inmaculadas, almidonadas y muy bien planchadas. Lo que más me gustaba de las visitas a esos comercios de chinos y chinas era ver a sus preciosos bebés. No podía faltar en esta enumeración la botica de la Doctora Mercedes Llana, cerca del cafetín, donde, además de aspirinas, algodón y mercurocromo, se podía comprar algún cosmético o una chuchería. Las familias de muchos de esos comerciantes y de la barriada en general tenían relaciones de amistad con la mía; los fiñes íbamos a los respectivos cumpleaños y a veces a los mismos colegios, y mami con su sagrada misión de enfermera les ponía a todos y todas las inyecciones de calcio, para que crecieran fuertes y saludables, algo que se acostumbraba en ese tiempo. En este grupo estaban habitualmente: Silvia y Raquel, las nietas del Doctor Gómez Rosas; Ramoncito, Silvia y Cachita, hijos de Pepe el frutero; César y las jimagüitas, nieto(as) de Pepe el bodeguero; Reinaldo y Caruca, sobrinos de Mamá Pitisa; Alfredito, hijo del conserje del Club Hatuey; Jorgito, hijo de López-Chávez, nuestro casero; el gordito y futuro periodista deportivo Enrique Capetillo, hijo de Alicia, «mi pianista acompañante». Si sumo a mi hermana y a mis primos, ya era una buena tropa para divertirse en grande. Formábamos un conglomerado de personas de varias generaciones, de todos lo colores y con niveles de vida diferentes, pero que nos llevábamos bien y nos ayudábamos mutuamente. IV Mamá Pitisa Con la figura olvidada de mi propia manejadora, tropecé en mi memoria en la búsqueda de señales para desentrañar cómo me «hicieron» mujer. Estos recuerdos son para ella y un poco para esas miles de mujeres que han sido trasmisoras de valores y, en definitiva, parte esencial en la conformación de la identidad de cubanos y cubanas por varias generaciones. El que yo tuviera una muchacha mulata como una segunda mamá tenía sus antecedentes en el período colonial. En esa época muchos infantes tuvieron dos mamás, su progenitora blanca y su nodriza negra. Este tema, aunque no se toca muy a menudo, lo han reflejado en sus trabajos algunas de nuestras escritoras, como Dora Alonso que nos habla de su nodriza Emilia, y Reneé Méndez Capote que recuerda a su nana en su inmortal Una cubanita que nació con el siglo. En la década del 40, todo el país se conmovería con la ternura y capacidad de sacrificio del personaje de Mamá Dolores en la internacionalmente conocida radionovela de Félix B. Caignet, El derecho de nacer. En esos mismos años, de las mujeres que trabajaban «en la calle» una gran parte lo conformaban las empleadas domésticas, y muchas de ellas laboraban a tiempo parcial en tareas ocasionales de limpieza, cocina, lavandería y en el cuidado de menores y personas de avanzada edad. Era habitual que se escogiera a estas mujeres de las páginas de los llamados anuncios clasificados de la prensa diaria; allí no solo se ofrecían manejadoras autoclasificadas por el color, aunque, a veces, el adjetivo de su nacionalidad cubana pareciera un intento de que no repararan en la oscuridad de su piel. Las había españolas arrojadas a América como consecuencia de la ola de represión y miseria provocada por la caída de la República española y alguna que otra institutriz francesa o inglesa. No temo equivocarme si supongo que las jóvenes que trabajaban en las casas de familias menos acomodadas —como en el caso de la mía—, por la necesidad de esas madres trabajadoras que pasaban largas horas fuera del hogar, no se habían buscado en esos clasificados de la prensa, sino que se topaba con ellas a través de recomendaciones personales, probablemente provenientes de amistades de la propia barriada. En nuestro mismo barrio, justo al doblar la esquina de mi casa, en un callejón donde dejé más de una vez la piel de mis rodillas, vivía la joven mulata que llegó a mi casa para que mi madre pudiera reincorporarse a sus agotadoras labores de enfermera. Era su vivienda muy pequeña, con piso de cemento sin pulir y un solo dormitorio, junto a cinco casitas más, todas iguales, comunicadas por un pequeño patio. Así que ella res-piraba mi mismo aire, disfrutaba de los mismos pregones mañaneros, y la despertaba en los amaneceres el ruido del tráfico de guaguas, tranvías y carretones; conversábamos con las mis-mas vecinas y saludábamos a los mismos vecinos durante los doce años que compartimos nuestras vidas. Pitisa fue el nombre que le puso mi hermana al comenzar a balbucear y por ese nombre la conocieron todos y todas de ahí en lo adelante. Se ocupó de mí, desde que llegué recién nacida de La Bondad; el tiempo transcurrió y, ante el favoritismo de algunos miembros de la familia por la primogénita, ella se dedicó a protegerme. Cada vez que abría los ojos, allí estaba ella. Me malcriaba y mimaba en exceso, y yo se lo agradecía con mucho cariño. Como era de mal comer, no se agotaba su paciencia y hacía maravillas para que comiera: cuentos, avioncitos e, incluso, batir la leche entre dos jarros, para que tuviera globitos. Aquella joven, llamada en realidad Mercedes Alfonso, me llevó de la mano muchas veces a las clases de ballet, en el local contiguo al Auditorium, en la calle Calzada entre D y E en El Vedado, que duraron unas pocas semanas porque no me gustó la forma de tratarme de la profesora de mi grupo. También frecuentemente me acompañaba, mientras fui pequeña, a las clases sabatinas de piano, en el Conservatorio de Margot Díaz Dorticós. Pitisa respetaba el catolicismo con que me formaban en el colegio, aunque no en el hogar, porque mi padre era venerable maestro de una logia masónica y mi madre no practicaba culto alguno; mas logró me gustaran los cantos rituales de origen africano interpretados por Merceditas Valdés en Radio Cadena Suaritos; junto a ella, disfruté del misterio de la conversión de la Caridad del Cobre, que presidía mi casa, en una orisha con solo llegar a su vivienda. Allí entraba en un mundo diferente, los días en que se velaba a Ochún o a Obatalá —la Virgen de las Mercedes— a los que pedía con el mismo fervor que a la virgencita de la casa familiar, además de disfrutar de los deliciosos dulces caseros que se ofrecían a santos y a participantes. A Pitisa le debo el interés por saber más acerca de la religiosidad popular de los cubanos(as) y de la riqueza de las raíces africanas que nutren nuestra identidad y cultura. Porque durante mucho tiempo, y todavía hoy, no se considera un indicio de incultura el desconocimiento de ese universo, tan nuestro y cubano, de las religiones de origen africano. Dicho de otra manera: nadie me excusaría el desconocimiento de la mitología grecolatina ni de pasajes bíblicos relevantes, pero la ignorancia de ese otro mundo se suele disculpar pues aún es precisamente eso para muchos y muchas: un otro mundo, que agradezco a mamá Pitisa lo abriera para mí. Ella nos llevaba muchos domingos a ver a Garrido y Piñero en el Teatro Martí, y nos hizo amar el séptimo arte que se convirtió hasta hoy en casi un vicio; por eso no nos perdíamos los días gratis para las damas, en el cine Valentino de la Esquina de Tejas, con sus largas tandas de dos películas, las aventuras seriadas, el noticiero y otra vez la presencia de «Chicharito» y «Sopeira», esta vez en la pantalla. Además, a veces íbamos a los cines Maravillas, Edison, Manzanares o al Reina. Se nos hicieron como de la familia todas las estrellas de la llamada época de oro del cine mexicano, encabezados por Jorge Negrete, cuya visita a la Habana fue sensacional y del cual me consideraba novia; sin embargo lo «traicioné» al pasar el tiempo, con Pedro Infante. Al cine americano también le cogí el gusto, pero de él prefería las comedias de «el Gordo y el Flaco» y de los tontos Abbot y Costello y los «cartones». 1 Aún no había descubierto a Chaplin. En 1950 llega la televisión y así empezaría la era de las películas argentinas y la admiración por sus artistas. Hasta Gardel sería nuestro íntimo, a través de esas transmisiones fílmicas por el canal 7, muchas horas al día y en varias tandas. 1 Dibujos animados. En ocasiones íbamos los domingos a un programa de participación en una emisora radial al costado del Centro Gallego. Pitisa me enseñó el momento preciso de aplaudir si «tumbaba» el pianista de la orquesta, ocasión en que lo animaba con un ¡sube!, y a no tener ninguna pena en capturar las golosinas lanzadas al público asistente al estudio. En ese programa había rifas, en las que yo no fui favorecida, pero mi hermana sí y más de una vez. Junto a ella tampoco nos perdimos el inicio de los carnavales aquellos fríos sábados de febrero; de las comparsas, prefería los Dandys de Belén por su elegancia y La Jardinera por su música. Mamá Pitisa me enseñó a bailar los ritmos cubanos, en particular el danzón, con sus misteriosas paradas y comienzos, así como a cantar muchas canciones tradicionales. Fue ella la que ideó que nos encaramáramos en una ventana alta de mi cuarto, para desde allí, como en una gigante escuela de danza, yo aprendiera, al observar a las parejas que bailaban en el patio del Club Hatuey, y hacerme notar cuándo se llevaban bien los bailadores, los pasillos adecuados para los diferentes ritmos y, de paso, distinguir a las personas elegantes y sencillas de las que se creían bien vestidas por el exceso de adornos y pintura. Hubo algo que acepté como algo natural, al menos en un principio: Pitisa sabía de memoria algunas lecciones de Solfeo, lo que descubrí en cuanto comencé las clases de piano, imprescindibles entonces para «adornar» a la mujer. Detrás de aquellas notas del Eslava2 —dómi/. dómi/ sol/ do/, síla/, sólfa/, mi/, do/— que repetía y repetía mientras hacía los viernes la limpieza general de la casa, se escondía la historia de una muchacha de familia modesta con el sueño de ver a su hija hecha una violinista, para lo cual tomó clases en el Conservatorio Municipal. No supe cómo fue que perdió a sus padres, y cuándo y cómo fue recogida por una tía viuda y lo que debió haberle dolido abandonar los estudios de música. 2 Método de Solfeo, muy conocido al igual que el Solfeo de los Solfeos. Con el ajuar de bodas comprado, esa tía le prohibió casarse porque ella creyó que la sobrina no la continuaría ayudando económicamente. Permaneció soltera y se convirtió en víctima de una nueva forma de esclavitud confundida con el agrade-cimiento. Pitisa estuvo en mi casa quince años, viviendo a través de la vida de los otros y considerándome la hijita que ya no iba a tener. Cuánta confianza depositó mi madre en esa joven que tanto necesitaba trabajar y que se entregó con frenesí, tal vez para no pensar demasiado en sí misma, a sus labores como doméstica. Mi madre realizaba su extenuante turno como enfermera y ella, prácticamente, se hacía cargo de todo. Solo descansaba la tarde y la noche de los domingos para así poder llevar el bocado de comida para la tía, cada mediodía y cada noche. Pitisa fue la primera mujer negra que estuvo cerca de mí y en ella se reflejó la injusticia de la sociedad en que creció y en la que me ayudaba a crecer a mí. Víctima ella misma, no fue, sin embargo, una persona sumisa. Algo simpático ocurría en el trato para con mis padres. A mi mamá le decía Señora Inesita, pero a mi padre le llamaba simplemente Juanito, como todos los vecinos del barrio. La cocina podía catalogarse como su territorio infranqueable, donde me consideraba a salvo de cualquier castigo, si lograba llegar a tiempo hasta su delantal. Entonces, ella abría desmesuradamente sus pequeños ojos achinados y con un sonoro Señoraaaaa, paraba la lluvia de nalgadas que me amenazaba por haber hecho alguna maldad. Una vez, estábamos en la tertulia del Martí y por algún desperfecto de los micrófonos, no se escuchaba bien lo que cantaban o decían. Pitisa se paró en la tertulia y reclamó con energía para que pudiéramos escuchar bien. Ella sabía de mi desconsuelo por no tener batas completamente nuevas, porque con frecuencia las que quedaban chicas a mi hermana mayor, gordita por más señas, se me entallaban como se podía a un modelo fideo como el mío. Pitisa buscó un retazo de tela, me hizo la bata nueva que añoraba y convenció a mi padre para que me retratara en el portal de la casa la tarde del estreno. Esa foto es uno de mis mayores tesoros. Mamá Pitisa se tuvo que operar de apendicitis; mi madre y mi padre le buscaron las mejores condiciones para ello y fue operada en La Bondad, por sus más capacitados colegas. Mi mamá le proporcionó sus mejores ropas de dormir y la bata de casa con más brillo. La convalecencia la hizo en mi casa, durmiendo en la cama matrimonial, mientras mi madre lo hacía con cualquiera de sus hijas y mi padre abría un pin pan pum3 en algún rincón. Para ellos, Pitisa era como de la familia. Y de verdad ella se lo merecía. Mi vida se definió en gran medida a los siete años al comenzar a dar clases de piano. Y Pitisa estuvo en el centro de esa historia. 3 Cama pequeña plegable que se abre en tres golpes. Tenía tres o cuatro años y dado que era la consentida de mamá Pitisa les pedí a los Reyes Magos en mi cartica que me dejaran «algo» en casa de ella. Con gran intuición me compró una marimba pequeña, pero de la que se lograban extraer melodías bastante afinadas a pesar de ser un simple juguete. Ella me enseñó a tocar cosas muy sencillas, pero que me parecieron maravillosas. Al ver mis progresos, insistió con mi padre para que comprara un piano «de verdad» a su niña y, aunque el presupuesto solo alcanzó para adquirir una pianola reformada, ésta cumplió su cometido; en ese instrumento comencé a tocar de oído, me preparé para varios conciertos y logré graduarme. La música, a pesar de que fue un amor compartido, quedó allí sembrada, fructificó profesionalmente en mis varones y fue un regalo para toda la vida. La única foto recuperada de Mamá Pitisa La foto con la batica que me confeccionó Pitisa Mientras estudiaba el piano, no podía engañar a Pitisa como a mi mamá, a la que le tocaba las piezas ya sabidas para que no oyera lo mal que andaban las nuevas. Sin embargo, no me delataba, solo me pedía estudiar lo debido para darle ese gusto. Y yo la complacía. Solo a ella le conté el secreto —tenía unos ocho años— de mi primer «novio», un niño del barrio a quien le había «sacado» una canción y con el cual me «cité» en el cine Rex, tras involucrar nada menos que a mi papá —ignorante de mis planes— para que me llevara al cine ese día y a esa hora. Finalmente él lo descubrió todo, pero me rió la gracia. La tía de Pitisa le tenía horror a los truenos. Cada vez que comenzaba a tronar, ella soltaba sus quehaceres y se iba corriendo para su casa a acompañarla. Un día, empezó a tronar en seco, el cielo estaba rojizo, había aire de cuaresma. Pero, en esta ocasión llegó demasiado tarde. Los vecinos(as) se arremolinaban ante la enorme y deteriorada puerta de madera. La tía se había dado candela, «porque se me apareció un moreno grande y me lo ordenó». Se luchó con ella a brazo partido para salvarla. Mi papá y mi mamá en primera línea, pero tras siete días de agonía, falleció. Me llama la atención que en Cuba para suicidarse los hombres se ahorcan y las mujeres se prenden candela con inusitada frecuencia, hasta en la actualidad. Al desaparecer la tía, Pitisa pareció tener cierto alivio en su vida. Se compró un relojito a plazos, algunos túnicos nuevos, como ella les llamaba. Se pasó unos días con nosotras en la casa de unas amigas en la Playa de Baracoa. Mami lo hizo para que ella se recuperara y olvidara un tanto sus penas. Pero hay seres que nacen con un signo trágico y mi manejadora era una de ellas. Había pasado poco más o menos un año del suicidio de la tía y yo ya estaba en la recta final del séptimo grado, cuando Mamá Pitisa murió en un accidente absurdo. La Virgen de la Caridad del Cobre, nuestra querida patrona, había salido de su santuario entre montañas y paseaba por toda la Isla. Ella quiso ir a recibirla e insistió para que la acompañara, pero, cosa extraña, esta vez no quise hacerlo. La procesión de la Virgen se acercó al sitio del Malecón en el que Pitisa la aguardaba, ese lugar por el que aún hoy me duele transitar, y un mar de flores le fue lanzado desde un balcón carcomido por el salitre. El balcón y sus ocupantes cayeron al vacío como una avalancha y ella recibió un golpe en la cabeza. Murió instantáneamente. A su lado, de manera irónica, perdió la vida un joven soldado que venía de la guerra de Corea, 4 con permiso de unos días. Esta tragedia ocurrió un sábado, y muchos años después, otro sábado moriría mi mamá. Aunque sé que estoy en contra de la corriente, es el día de la semana que menos me gusta; me siento aliviada con la llegada del domingo. No asumí su muerte entonces y aún hoy pienso en ella con frecuencia, con la sensación de quien añora a un ser querido que un día volverá. 4 Guerra de Corea, conflicto bélico librado en la península de Corea desde junio de 1950 hasta julio de 1953. Uno de los escenarios de la llamada Guerra Fría. Hasta hoy perdura el área de tensión entre las dos Coreas y la división del país. Me gradué de piano a seis años de su absurda muerte. Mi padre, orgulloso de la menor de sus hijas, contó a sus amigos, mientras lo celebraba entre tragos en la bodega de Pepe, que el talento me venía dado por una tía, la maga de la mandolina; pero yo sé bien quién fue, junto a mi maestra de música y a mi madre, artífice de ese gran hito en mi vida. Tal vez yo no lo supe entonces, pero ahora que sé cuánto le debo, es un gusto y un consuelo redescubrir la de cosas que fuimos cómplices las dos. Y de cómo necesitamos visibilizar esas tantas historias de mujeres sencillas, como mamá Pitisa. V Los carnavales habaneros Allá por los años 40 y 50, para alguien que viviera en cualquiera de los municipios propiamente habaneros, le hubiera resultado imposible sustraerse de ese ambiente de pachanga de los carnavales que precedía a los días de recogimiento de la Semana Santa. A pesar de vivir en el Cerro, no se nos ubicaba en lo que, popularmente, la gente llamaba «La Habana». Esta percepción de lo que se nombraba así, venía de tiempo atrás y algo todavía persiste, ya que dos de los municipios de la antigua zona comercial aún conservan esa denominación: Habana Vieja y Centro Habana. Si se iba de tiendas, es decir, al corazón de la ciudad, por ejemplo, a San Rafael y Galiano — la esquina del pecado—, a las proximidades del Parque de la Fraternidad, a la Casa de los Tres Kilos en Reina y Belascoaín, o incluso a comprar telas baratas a la calle Muralla, decíamos: «Vamos para La Habana» o «tal cosa la compré en La Habana». Hacia mediados de los cincuenta este corazón de la capital inició poco a poco una mudada, casi sin darnos cuenta, para los alrededores de La Rampa, en El Vedado, y se puso de moda «rampear». Marianao era cosa aparte; según su alcalde Orúe —reelegido varias veces—, una «ciudad que progresa», y la bien conocida frase de «querer meter La Habana en Guanabacoa», da la medida de que aún no se había establecido la percepción de una urbe metropolitana, que daría paso al sentimiento de pertenencia a una ciudad extendida, la actual provincia Ciudad de La Habana con sus 15 municipios. Colindante con ella estaba la denominada Habana-campo, transformada posteriormente en una provincia de igual nombre y aumentada con territorios ex pinareños, entre ellos, nuestra querida Artemisa. La capital de estas dos provincias es hoy La Habana, que es igualmente la de todos los cubanos y cubanas. Desde muy pequeña supe de carnavales y disfraces. Mi primer disfraz fue el de Eugenia de Montijo y el de mi hermana, el de una campesina holandesa. A pesar de mi temor a los fotógrafos tengo una foto con mi papá, frente al comercio contiguo a la Fotografía de Roxy, en las proximidades de la Esquina de Tejas. Allí fue donde finalmente me convencieron para dejarme retratar con cara de tragedia, pero un lindo re-cuerdo, al fin y al cabo, de aquel, mi primer disfraz. Siomara fue una vez hawaiana, y a mí me sirvieron mis trajes de china y de aldeana ucraniana, usados en una representación teatral de mi Conservatorio, para disfrazarme alguna que otra vez, a veces simplemente para jugar en casa. Ya de adolescente, fui una brasilera para un baile de carnaval realizado en el terreno de básquet de la Pitman y mi hermana fue una cowgirl. Eran trajes alquilados en casas dedicadas a ello. Diez pesos costaba el alquiler y diez para el fondo. Parece que había muchos disfraces de brasilera en esas casas, porque varias de mis condiscípulas fueron igual que yo, pero aquello no nos molestó en lo absoluto. Era como ser de una comparsa. Para esa fiesta se eligió una Reina, pero no era un concurso de belleza, sino, simplemente, los votos eran las entradas al baile, que costaban un peso, dinero que se necesitaba recaudar y así poder pagar los gastos, fundamentalmente la orquesta. Gracias a nuestros esfuerzos por venderles las papeletas de entradas a los comerciantes de los alrededores del colegio, se logró contratar una orquesta de primera. La rivalidad se centraba entre la candidata de Bachillerato y la de Comercio y Secretariado; por ser de mayor peso ese alum-nado, fue esta última la que finalmente ganó. Esa noche bailé al compás de la Riverside y su cantante inolvidable, Tito Gómez. Fue todo un lujo. Como no tenía novio me salvé, pues pude bailar con todo el mundo y terminé agotada. Sobre todo una canción que hacía furor, Naricita fría, y otra con un montuno que decía «Paloma blanca que ya voló», que parecía no se acababa nunca; paraba y con la misma, volvía a empezar. Me dejó exhausta. Como bebida solo había refrescos y de comer, los consabidos bocaditos de pan de molde con pasta, aunque algunos varones lograron pasar de contrabando su canequita de ron. Mi miedo a los fotógrafos no lo vencieron ni Roxy ni el disfraz de Eugenia de Montijo La comparsa de «Las colegialas» con mis inolvidables compañeras de la Pitman Más me divertí en el tercer o cuarto año de bachillerato, al armarse una especie de comparsa disfrazadas de niñas chiquitas para fastidiar al hijo del director del colegio, nuestro profesor de Matemáticas y de Anatomía que tanto nos mortificaba. Nos vestimos con una blusa blanca, con manga de globitos, jumper de guinga rojo, muy cortico, escarpines blancos y motonetas o grandes lazos en el pelo. Los varones más caraduras se disfrazaron de niños. Así ataviadas y chupando chambelonas, irrumpimos en el carnavalito de los niños(as) de primaria que se hacía alguna tarde de sábado en tiempo de carnaval. Hicimos una parodia de la canción del Ratoncito Miguel que popularizaron Olga y Tony, y se la cantamos en las narices al mencionado profesor, con claras alusiones a nuestras contradicciones con él. ¡Por el placer de «jorobar»! Él nos miró como acostumbraba, haciendo crujir sordamente sus quijadas, pero a su papá, el viejo director, le encantó la «sana» intención de las mucha-chitas. Antes de que en la ciudad «rompieran» los carnavales, propiamente dichos, había algunos eventos que eran como su avance. La elección de la Reina y sus damas, era parte de este preámbulo y tema obligado de conversación esos días: que si hicieron trampa; que si la muchacha elegida Reina era divorciada; que si tiene más edad de la que confesaba o si era menor de edad y se la aumenta; que si usaba faja tubular o ajustadores de espuma de goma; y qué sé yo el montón de boberías que se comentaban, como si se tratara no de un evento citadino sino de la elección de Miss Candonga. El certamen lo veíamos en los 40 solo en el noticiero de Manolo Alonso en los cines, ya en plenas fiestas y, por supuesto, en los reportajes «con fotografías y detalles» de la Bohemia.1 Pero, a partir del 50, acabárase a la hora que se acabara, todo el mundo estaba pendiente por la televisión que trasmitía toda la elección, de punta a cabo, aunque concluyera a altas horas de la noche o por la madrugada. Como al principio había poco telerreceptores, la gente se agrupaba en los barrios ante las ventanas donde los había y donde, generosamente, sus dueños(as) los ponían a la vista del vecindario. Además, la televisión entonces era vista por muchas personas en los propios comercios, incluso por las noches, y se les ponía audio para que se escuchara fuera de las vidrieras. Indudablemente, al pueblo le importaba «su» Reina. 1 Decana de las revistas de su tipo en América Latina. Viene publicándose ininterrumpidamente desde hace más de 70 años. El público seleccionaba sus propias candidatas antes de que comenzara el certamen, por las fotos de los periódicos y revistas, y era emocionante ver cómo disminuían las aspirantes en cada vuelta hasta quedar siete, ya todas damas, para elegir de entre ellas a la Reina que, como es natural, recibía muchos regalos y paseos. La emoción aumentaba si elegían a la de nuestra simpatía. Claro que hoy tengo una imagen muy distinta de esto y comprendo: es una forma de subvalorar a la mujer al tener en cuenta determinados estereotipos de belleza y el sentido erróneo de valorar a alguien por su físico. Como ejemplo y para sustentar lo que digo, les diré que no hubo una Reina mulata ni negra. Pero entonces, estábamos marcadas por esa concepción del mundo y debo confesar que me atraía el espectáculo. Las muchachas desfilaban en trusa de una sola pieza y en trajes de fiesta, y las patrocinaban diferentes instituciones o productos. Pero la belleza no lo era todo al final: si era pesada o no se sabía expresar bien, no era bien recibida por sus «súbditos». De todas las Reinas de carnaval solo recuerdo nítida-mente una que después se convirtió en una querida locutora de la televisión y que comenzó a partir de su reinado a presentarse como modelo del jabón Camay: la ya desaparecida Dinorah del Real. El otro evento anterior a las fiestas propiamente dichas, era la salida de las comparsas por los barrios, cosa que hacían no solo para ensayar fuera de sus solares, sino para que la gente les aportara algún dinero porque necesitaban a veces renovar su vestuario, comprar algún instrumento o simplemente tener para el ron de sus bailadores y músicos. Por mi casa pasaban a veces Los Marqueses de Atarés, una de las comparsas más elegantes, por sus trajes y por su cadencioso paso. Y una vez pasó la de El Alacrán con todos sus miembros. Yo creo que en esta había menos lujo pero más historia; me gustaba imaginar que así debieron lucir los esclavos en su fiesta de Reyes. Venían esas comparsas por la Calzada y doblaban por Consejero Arango abajo hacia Buenos Aires. Mamá Pitisa era fanática de los carnavales. El primer sábado de desfile ahí estábamos, en primera línea, ella, mi hermana y yo, con tremendo frío. Y hubo ocasiones que llevábamos con nosotras a los primos de Artemisa o al primo Pepito Argüelles. Llegábamos temprano, antes de las ocho, para coger un buen lugar, en o por los alrededores de la escalinata del Capitolio. Ese día era el perfecto, porque si no se podía regresar otra vez, podíamos decir que habíamos visto lo más importante. El desfile comenzaba con el cañonazo de las 9, y lo abría la carroza de la Reina y sus damas. Esta carroza real era muy hermosa, con cisnes, o con palomas y flores; la Reina sentada en lo más alto y le abrían paso los motociclistas, quienes ponían lucecitas en sus ruedas que se veían muy lindas al dar vueltas. Con frecuencia había invitados del extranjero en estos inicios de desfile. De la Florida venían motociclistas y batuteras. Y una vez vinieron de México los motorizados. Estos policías hacían figuras y acrobacias con sus motos. Además eran muy populares porque Pedro Infante había interpretado a un moto-ciclista en una de sus películas. El sábado desfilaban menos carrozas que los paseos dominicales, pero las más hermosas estaban ahí, sobre todo la noche de la inauguración. Desde donde estábamos acomodadas, por estar cerca del jurado, veíamos hacer las evoluciones de las comparsas. Aunque no alcanzábamos a verlas todas, al menos las más populares —Las Bolleras, Las Jardineras, Los Dandys de Belén, Los Marqueses de Atarés, El Alacrán— pasaban primero y podíamos disfrutarlas. La maestría de los faroleros era impresionante, horas y horas haciendo girar sus bellas farolas y los estandartes que identificaban a cada comparsa. Era un espectáculo para disfrutar. No tenía las características de otros carnavales, como los de Santiago de Cuba, que conocí de adulta, donde la participación del pueblo es grande como bailadores. Aquí el goce era estético, de luces, color, música y mucho ritmo. Algunas comparsas llevaban un reducido público arrollando detrás, vestido «de civil», como decía Pitisa. La fiesta se completaba con los espectáculos al aire libre por esa zona del Capitolio, donde nos parábamos a es-cuchar especialmente a las Anacaonas. Imagino que esas noches los muchísimos anuncios lumínicos de la ciudad brillaban a tono con la ocasión. Los que más me gustaban eran los que tenían alguna animación, como el de la RCA Víctor, con el perrito que movía la cabecita al escuchar la supuesta música de un fonógrafo, o el de las trusas Jantzen, con la silueta de mujer que se lanzaba al agua. Por mucho que los vigilaba, no equivocaban la secuencia y repetían los mismos movimientos, una y otra vez. Los domingos eran los paseos y los veíamos desde los muros del Paseo del Prado. Ya en la era de la televisión los pasaban durante horas y horas. De verdad que los locutores eran muy imaginativos para poder narrar tanto tiempo, algo que en esencia era lo mismo: camiones y más camiones, pobre o lujosamente engalanados, autos descapotables, coches de caballos, con personas muy bien disfrazadas, o sencillamente, con antifaz, un poco de serpentina y muchas ganas de pasarla bien. A veces a caballo o en motos o bicicletas. Era muy aplaudido el fotingo en que desfilaba Bigote de Gato. Y las carrozas, que sí eran un espectáculo digno de ver. Además de la de la Reina y del Rey Momo, que creo que una vez lo fue Germán Pinelli, la mayoría eran de firmas comerciales o instituciones públicas y privadas; pero su nivel de realización, las bellas muchachas o artistas populares que traían, la música nuestra, las luces y los suntuosos decorados hacían que nuestra capacidad de soñar se acrecentara. Re-presentaban temas de la literatura universal, o de nuestra historia, o de cuentos infantiles, o puras fantasías. Como las calles a ambos lados del Paseo del Prado son relativamente estrechas, casi podíamos imaginarnos dentro de las carrozas. Hubo una vez una de la cerveza Hatuey que traía las famosas Mulatas de Fuego, de Rodney. Llevaban un peinado con un largo rabo de caballo y la ropa muy, muy ligera, y la cintura batida a toda velocidad. Las rodeaba un cordón de policías para protegerlas de los inoportunos admiradores. Y en realidad, se sentía casi que la tierra temblaba en cuanto alguien anunciaba, mirando a la distancia: «¡Ahí viene la carroza de la Hatuey!» Me gustaban mucho los Muñecones, pero si se doblaban algo hacia delante, me daban un poco de miedo. Los que desfilaban en zancos eran muy aplaudidos; pero de todo lo que más me maravillaban eran los solitarios, como decía Pitisa, «los que se divierten solos». Algunos eran mamarrachos o esperpentos, pero lo que más disfrutaba eran los hombres disfrazados de mujer, con la dificultad que tenían para caminar en tacones, sus piernas peludas, a veces con medias de nylon, y ver cómo sudaban con las pelucas. Yo creo que la gracia radicaba en que se supiera que eran hombres. Uno, disfrazado de negrita como si fuera una muñeca de trapo y en patines, era mi favorito, y desfilaba casi todos los años. A veces los domingos de carnaval, ya al anochecer, regresábamos a casa, no sin antes deambular, sin prisa, por el Malecón, con sus vendedores de maní, granizados y rosquillas, los carritos de helados Hatuey y Guarina, y algún trasnochado que aún creía poder vender confetis y serpentinas a esa hora. Era como un sueño ver iluminarse, poco a poco, el Malecón hasta convertirse en una fiesta de luces; fuente de aire fresco para el vecindario, guardaba algunos rincones románticos para los enamorados y era el sello inconfundible de mi bella ciudad, con su Morro y su Cabaña legendarios. Así llegábamos al Parque Maceo y a la Casa de Beneficencia, que aún conservaba el torno donde abandonaban a los frutos del «pecado». Y en un pequeño espacio de unos cuantos metros cuadrados —no lejos del exclusivo Colegio para Niñas de La Inmaculada—, el parque de diversiones de Colón, donde tan-tas veces disfrutamos hasta en la adolescencia de sus instalaciones, en particular de la Estrella que permitía una bella vista del mar. Desde ese parque subíamos a buscar la calle San Rafael, y en la ruta 20, menos asediada porque no estaba en el rumbo del carnaval, regresábamos al Cerro. Después del Triunfo de la Revolución se intentó hacer car-navales «a la oriental» en la calle Infanta; pero la realidad era que a los habaneros nos gustaba el nuestro, el del espectáculo. La falta de tradición, los aprovechados y alguna que otra violencia, los hicieron fracasar. Quien me iba a decir a mí, que en mis años de estudiante en Alemania a principios de los sesenta, junto a otros y otras compatriotas, me pararía delante de una cámara de televisión en la ciudad de Halle, a entonar y bailar, en un programa de aficionados, el «Siento un bombo mamita me está llamando…» y «Ya vienen las jardineras vienen regando flores…» ¡Lo que bien se aprende, jamás se olvida! VI Juanillito Juan Antonio Moro Segundo, el «Juanillito» de la Artemisa de finales de la década del veinte — o sencillamente mi papá—, no nació en Artemisa, ni en el año que consta en su inscripción de nacimiento, como no fue el autor de la canción San Juan de Ulúa, aunque poseía un documento acreditativo de la Secretaría de Gobernación, con su número de registro oficial. Tampoco visitó la ciudad de Madrid, pero podía exhibir un flamante título, ador-nado con bellas columnas y cuños secos de probidad, como si se hubiera graduado de Técnico de Laboratorio Clínico en una universidad madrileña. Ofrecía a sus amigos coñac de marca —Napoleón o Pedro Domecq— hecho caseramente con sus habilidades de químico, y podía hablar por horas de sus viajes imaginarios al extranjero, sin equivocar detalle alguno. Con ese mismo prisma de jovialidad, chispa criolla, choteo y alegría de vivir, se debe transitar por los años de la vida artística de Juanillito, quien orgulloso proclamaba su supuesto nacimiento en Pijirigua, aunque naciera un 21 de octubre, no de 1905, sino probablemente del siete o del ocho, en la calle Revillagigedo del capitalino barrio de Jesús María. A la «Villa Roja» debió llegar con cuatro o cinco años, nacidas sus hermanas mayores, Josefina y María Antonia, la que se casaría con uno de los Santibáñez y sería la única de los Moro que permanecería en este terruño hasta su muerte. En Artemisa nacerían dos hermanos más, Julia, la tía que tanto se arriesgara por mí y que fuera tan desdichada en amo-res, y Luis, el hijo de la vejez de la abuela, con la estatura y presencia asturiana del abuelo. Juanillito comenzó a laborar antes de la edad permisible como telegrafista, en parte por huir del autoritarismo del padre y porque siempre andaba escapado de la escuela y el que no estudiaba tenía que ponerse a trabajar. Él conservó con mucho cariño un recorte de un periódico artemiseño de la época con su imagen, junto a otros colegas, luciendo aún pantalones cortos. Como telegrafista de los ferrocarriles viajó por toda la provincia de Pinar del Río, laboró en Sagua la Grande y en la estación de Ciénaga, en La Habana. Por eso algunos coterráneos afirmaban que era muy activo, porque aparecía y desaparecía del pueblo con frecuencia. Era un telegrafista de primera y podía trasmitir muchas más palabras por minuto que la mayoría de los del giro. Usó esta capacidad para, en los malos tiempos, irse por los campos a jugar dominó de pareja con un colega y hacerles trampa a los guajiros; se decían las fichas que cada uno tenía, con discretos golpecitos en clave Morse. Así cada cual sabía la data que tenía el otro, ganaban sin mayores problemas y regresaban a la casa con un poco de viandas. Los progenitores del artista le proporcionaron la mezcla de tantos cubanos y cubanas: el padre Juan, asturiano, de la región de Sobrescobio, y la madre Ángela, criolla. Juan padre se había establecido en la ciudad de Mérida, Yucatán, durante algunos años, donde ejerció su maestría como cocinero. Por ello se le caracterizaba por un dejo mexicano, y no español, y algunos apostaban que era de ese hermano país. Estando allí, se casó por poder con la abuela, quien haría sola su viaje de bodas rumbo a México para reunirse con él. Regresaron a Cuba cuando ella fue a tener su primera hija. Juanillito tras sus andanzas como telegrafista y tal vez presionado por las circunstancias económicas de la época del machadato, pero, sobre todo, movido por su vocación artística, decide, junto a un grupo de amigos y amigas del pueblo, que ya venían dedicándose a las artes escénicas en el marco de la Sociedad Luz y Caballero, profesionalizarse. En busca de datos sobre la época de mi papá como Juanillito fui a Artemisa hace unos años. Así me relató René Padrón Dovales este momento fundacional: Juanito era un hombre simpático y bien parecido. Iba con frecuencia a la Sociedad que tenía una Sección de Instrucción y Recreo. Tenían declamadores y hacían comedias para los socios. Juanillito le dio auge porque recitaba muy bien. Un día estábamos sentados oyendo radio y entró haciendo chistes. Al poco rato habló en serio con algunos amigos. A él se le había ocurrido que en el grupo había personas con cualidades artísticas y que se podría hacer una compañía de teatro bufo. Propuso dar funciones en el teatro Martí de Artemisa y en el Vicente Mora de Guanajay. Él haría fundamentalmente de «negrito» y Julio César Pérez haría el «bobo». Estarían, entre otros, Eduardo Fleites y Pito Colao, el policía. La tiple sería Eugenia Reyes, Andrés García, Lunarito, haría de viejo. No faltarían Raspita Sosa, el del Banjo, y Jimmy Porro que tocaba el serrucho. Al principio las puestas en escena de la compañía solo se hacían acompañar por un piano y timbales. Pero Isidro Galán, que era saxofonista y músico de la Banda Municipal le propone a Juanillito hacer una orquesta. En verdad todos andaban muy escasos de dinero. Yo fui testigo de ese trato. Juanillito le dice: «Tú diriges la orquesta, pero la compañía completa la dirijo yo». La orquesta Los Bohemios tendría una vida más larga que la compañía de teatro. Hasta aquí los recuerdos de quien, a pesar de ser entonces casi un niño, va a participar activamente en la vida cultural de Artemisa en esos años. Los programas de las funciones que mi familia ha conservado muestran que la compañía Juanillito actuó en la Sociedad Luz y Caballero, en el Martí, La Comedia y en el Centro Obrero de Artemisa, y se movió a Guanajay, Las Cañas, Pijirigua, San Cristóbal, Consolación del Sur, Santiago de las Vegas, y en la capital actuó en los cines Esmeralda, Violeta y Roosevelt. De esos programas se puede obtener información sobre las personalidades artísticas y culturales, artemiseñas o no, que giraron en torno a esta compañía teatral, así como el repertorio que tenía montado. En Artemisa aún se recuerda que la actividad era un total fracaso económico y que solo los llamados «homenajes» daban pequeños respiros a estos artistas. En otro recorte de prensa pude leer acerca de un homenaje a la actriz Eugenia Reyes realizado el domingo 16 de noviembre de 1930, donde se obtuvo un ingreso de $48.55, y calculados los gastos se le entregó a la artista la suma de $30.30. Todos actuaron gratis. El entusiasmo de todos aquellos actores, actrices, músicos y cuanto creador, artesano u obrero apoyaba este trabajo, solo puede comprenderse por el amor profesado al teatro y el propio placer de su realización como artistas y personas. Así nos explicamos cómo fue que llevaron durante varios años arte y recreación a tantos lugares, algunos de ellos remotos. Hasta Guane fueron algunos pocos miembros de la compañía con variedades y monólogos, si la falta de fondos impedía las giras con grandes espectáculos. Juanillito se casó con Inés Parrado, una joven enfermera de la capital en junio de 1932, con la que compartió su vida hasta su muerte ocurrida en esta ciudad en enero de 1968. La boda se realizó en casa de la familia Moro-Santibáñez en Peralejo 44, amenizada por Los Bohemios y se consideró un verdadero acontecimiento social en la Villa. Recién casado continuó unos pocos meses más con su vida de actor, y la última función registrada en los programas conservados tiene fecha 30 de noviembre de 1932, en el cine-teatro Roosevelt de La Habana. Juanillito estuvo vinculado a la radio, en la estación CMBW. Él buscaba patrocinadores para el programa La hora artemiseña y el lugar de referencia era su domicilio de la calle Peralejo. Sus amigos aseguraban que trabajó durante la lucha antimachadista en una radio clandestina. Por no dejar de tener sueños, participó en un proyecto de película silente que rodaría el Estudio Santa María dirigido por Antonio Pérez Ramírez, en un film que se desarrollaría en Artemisa con artistas de su compañía. Al cabo de los años el propio artista recordaba, entre sonrisas y nostalgias, que un espejo mal situado hizo que todo se echara a perder, ya que se veían cámaras y técnicos reflejados en él. Solo les quedó proyectarla con el título de Cómo se hace una película en Hollywood. A finales del 32, el actor Juanillito desapareció para dar paso a la figura, querida y respetada de Juanito, el Técnico de Laboratorio Clínico de La Bondad, de la Calzada del Cerro, donde trabajó hasta su muerte. Ese fue la condición que puso Inesita para casarse con él: que se buscara un trabajo fijo; quizás, en el fondo de su corazón, sentía celos de la admiración de las otras mujeres por el artista. Juanito la complació y así se convirtió en el papá que tuve la suerte de tener. Papi, que de niño no quiso o no pudo pasar del sexto grado, aprendió rápidamente los misterios del Laboratorio Clínico, gracias al Doctor Yera, un compañero de trabajo de mami. Era muy inteligente, sabía y hablaba de todo. A pesar de sus pocos estudios formales, logró por examen su ingreso a la Universidad de La Habana, donde cursó y casi concluye la carrera de veterinario. Su decisión de no terminarla se debió, a que de hacerlo, perdería una plaza como Técnico de Bacteriología en la Facultad de Medicina de esa propia Universidad, la cual desempeñó hasta su jubilación por enfermedad. Como laboratorista, luchó porque se oficializara esa especialidad clínica, lo que se logró en la década del 50 y en cuyo proceso participó como miembro de sus tribunales acredita-dores; en este campo dejó algunas investigaciones científicas publicadas en la revista Laboratorio Clínico, bajo la orientación del Doctor Arturo Curbelo y junto a su inseparable carnal Pancho Sorondo, laboratorista y autodictada como él. Una de esas investigaciones acerca de la autohemoaglutinación se refería a una detección precoz del cáncer, a partir de las observaciones de pacientes positivos y ciertas regularidades en sus análisis de sangre, aún antes de desarrollar la enfermedad. Tanta fe le tenían a la prueba, denominada Moro-Sorondo, que no se atrevieron a hacérsela ellos mismos. Irónicamente ambos fallecieron de cáncer. A la afición por el cine, se sumó la de la fotografía, lo que testimonian cientos de fotos familiares y algunas artísticas que se conservan, así como películas en formato no profesional. Continuó con el gusto por la radio como radioaficionado. En los años que tuvo en el aire su CO2 AG —él se identificaba «A como América, G como Granada»— no solo se distinguió por ser miembro del grupo selecto de radioaficionados que habían contactado con todos los continentes y estaban autorizados a ostentar las siglas WAC (Worked-All Continents), sino que mantuvo sistemáticamente en el aire La rueda martiana, que era la concertación de decenas de radioaficionados que se ponían en cadena para leer y reflexionar sobre textos de José Martí. En una ocasión, los miembros de esa rueda hicieron una salida al valle de Viñales, y en el parque del pueblo sembraron un árbol en homenaje al Apóstol. El árbol ya no existe, pero creo que la idea de la rueda pudiera sobrevivir, ahora en los tiempos del ciberespacio, con sus maravillosas posibilidades. Su amor y respeto por Martí eran inmensos. Contaba que de niño, cuando vivieron por poco tiempo en la barriada de Puentes Grandes, había conocido a Amelia, una de las hermanas de Martí. Toda la vida lamentó que ella no alcanzara a cumplir la promesa que le hiciera de regalarle algún día una foto original del Maestro. No dudó de su condición de hermano masón. Una gran cabeza del Apóstol estaba en el cuarto del matrimonio en nuestra casa del Cerro, esa imagen del cubano de amplia frente que el escultor Sicre concibió y después todos reprodujeron y que para mí, desde que abrí los ojos al mundo, resultó un miembro más de la familia. La obra martiana era la que más abundaba entre todos los libros que teníamos a nuestra disposición. A ese fervor martiano se debe la composición del Himno Homenaje a Martí, al que puso letra y que contó con la música del reconocido Alfredo Brito, grabado por las Hermanas Lago. Este binomio realizó algunas otras composiciones como una canción titulada Deambulando. Además dejó escritos algunos poemas y piezas teatrales que se monta-ron en su compañía. Sospecho que aunque llegó a tener permiso de conducción era, igual que yo, muy paragüero. Una cuñita que tuvo antes que yo naciera —y que le puso Simona— la vendió porque arrolló a un chino en la calzada de Buenos Aires, aunque sin mayores consecuencias. Uno de los múltiples amores de mi papá fue el mar. Se enorgullecía de ser el propietario de una pequeña lancha, la Marania. La lancha y la planta de radio se las llevaron las dificultades que impuso el estallido de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, por el encarecimiento y desabastecimiento de piezas de repuesto. Programa de su compañía bufa Consecuencia de haber tenido esa licencia de radio: el 26 de julio de 1953 vino la policía a mi casa para hacer un registro. Se debió a que fueron algunos radioaficionados de los primeros en alertar sobre la matanza que había tenido lugar en Bayamo y Santiago. Parece ser que aún mi papá aparecía bajo las siglas de la CO2 AG. El aparatoso despliegue con armas largas en nuestro portal fue muy impactante. Aunque no pasaron de la puerta y todo quedó aclarado, fue para mí una primera llamada de atención de lo que nos venía encima con la dictadura. A papi le gustaban mucho los aeroplanos, como él les decía. Siempre estaba a la caza de los monoplanos que ponían «Coca Cola en el aire» —frase que el pueblo aún utiliza—, con una estela blanca que dejaban tras sí, al hacer las piruetas; igual-mente, disfrutaba de los Zeppelines, vistos algunas veces en nuestros cielos durante los años de la guerra. Solía llevarnos a pasear en el auto de alquiler de un amigo que le decíamos Jutía, hasta el aeropuerto de Rancho Boyeros, para ver llegar y despegar aviones; allí pasábamos un buen rato, atentas a las historias de mi papá. Él no perdía de vista el asunto de las cuñas que, según él, había que quitarle a los aviones antes de despegar en alas y cola, y hablaba de cierto accidente que pasó precisamente por olvidar esa operación. Era un enamorado de la naturaleza y con este amigo chofer hicimos algunos viajes, no solo a Artemisa, sino a otros bellos lugares de Pinar del Río. El sobrenombre de Jutía surge de uno que realizamos para conocer el valle de Viñales y hacer una excursión a las cuevas. Mi papá le corrió una máquina a ese chofer y se pasó todo el trayecto contándole acerca de las abundantes jutías que íbamos a ver en las cuevas, y él le creyó. No vimos ni una y al pobre se le quedó el apodo. Hubo un viaje a una finca, en «su» provincia pinareña, donde había un gran almuerzo con un lechón ahumado en hamaca. Aunque era tan pequeña, que mi hermana afirma que es imposible que yo lo recuerde, juro y «perjuro» que no olvidaré la granizada que cayó y puedo ver en mi mente a mi papá, montado en un caballo, llevándome en la grupa y tirando con una escopeta a un aura tiñosa. Muchas otras inquietudes agitaron el espíritu de Juanillito: fue venerable maestro de la Logia Hijos de Cuba y en esa fraternidad alcanzó el grado 30. A su esfuerzo se debió que la Logia tuviera un recinto propio en el barrio de Lawton, al liberar el inmueble de la hipoteca. En esa Logia canté en público por primera vez a los cinco años, acompañada al piano por Alicia, conocida por el apellido del esposo como «la de Capetillo». Lo que interpreté fue Quiéreme mucho de Gonzalo Roig. Esa canción me trae recuerdos muy gratos y hace que me invada una sensación de calidez y el con-siguiente nudo en la garganta cada vez que la escucho. Porque gracias a la amistad de papi con Alfredo Brito, logró me llevaran algún tiempo después a conocer al maestro Roig. A él le canté su canción e interpreté unas sencillas piezas al piano. Sugirió que dejara el canto y siguiera los estudios de música. Recuerdo su tabaco, su casa antigua repleta de libros y su afabilidad. Al cineasta Fernando Pérez quiero agradecer el regalo de su Suite Habana y ese final indescriptible con Quiéreme mucho. A pesar del consejo de Don Gonzalo Roig, como papi era mucho papi, me llevó a un estudio de grabación, grabé la canción y una de las placas se la mandó al Maestro; en el fondo parece ser que le gustó la muchachita atrevida que cantaba para el propio autor la más popular de sus canciones, porque dijo que la iba a conservar. Mi papá era paradójico en su religiosidad o, sencillamente, era un representante más de la religiosidad del pueblo, en la cual como dice Guillén, está todo mezclado. Eso se puso de manifiesto al enfermarme gravemente durante una de las epidemias de poliomielitis, tan recurrentes en los años 40. Todos los síntomas iniciales eran los de esa enfermedad: no podía sostenerme sobre mis pies, tenía dificultades para tragar y una fiebre muy alta. Como mi madre y mi padre eran del sector de la salud, por mi camita pasaron todos los pediatras amigos de la familia, entre ellos mi médico de cabecera, el Doctor Frank y un gigante que me daba mucho miedo, el reconocido Doctor Aballe. Trataron de engañar a mi mamá y ocultarle en algo la gravedad de la situación, pero ella supo desde un principio de lo que se trataba, ya que había tomado cursos de rehabilitación para esa parálisis infantil y tenía no solo mucha luz natural, sino una formación profesional de primera. Ante el avance de la enfermedad, papi salió desesperado a coger un poco de aire. Y contaba que, camina que te camina, atravesó toda la calle Monte hasta Belascoaín, donde estaba la tienda de efectos religiosos el Bon Marché, al lado de la iglesia de Reina. A una virgen que estaba en la vidriera, y supuso era la de la Caridad del Cobre, en términos bastante agresivos le pidió que «si eres tan milagrosa como dicen (aquí unas malas palabras gordas), que mi niña esté curada a mi regreso. De ser así, tú presidirás mi casa en lo adelante». Al regresar al Cerro, metió su llavín, que sonaba como campanitas de tantas llaves que tenía, y antes de cerrar la puerta oyó mi voz que lo llamaba desde la camita, ya no desmadejada sino perfectamente incorporada: —Papi, papi, ven pronto. —¿Qué sucede, mi hijita? —Estoy curada. —¿Quién te curó? ¿El Doctor «Flan»? —No, papi. La virgen vino, me tocó y se fue. Les cuento lo que me contaron. Mi padre palideció y no podía creer lo que veía y oía. Sus amigos médicos le explicaron: —Tu muchachita tuvo la suerte de desarrollar un tipo de polio que se conoce con el nombre de abortiva, la cual al llegar a un punto de su desarrollo no avanza más y desaparecen los síntomas. Pasó un día sin comprar la virgen, y aseguran que volví a tener destemplanza. Papi corrió a la tienda donde creyó haberla visto y no había ninguna Caridad del Cobre en vidriera. Según el tendero, desde hacía mucho tiempo no tenía ninguna imagen de ella en exhibición. Pero persuadido de que era Cachita la responsable del milagro, compró una bella imagen de ella, tallada en madera y con ojos de vidrio. Con el tiempo adquiriría una urna de madera y cristal, una capa amarilla, con lunas y estrellas de lentejuelas, pondría bombillitos de colores en el interior de la urna que se encendían todos los siete de septiembre, puntualmente, año tras año, en vísperas del santo, además de las flores y las velas. Urna e imagen estuvieron muchos años en la casa. Regresé graduada de Alemania en 1967, pero tanto ella como el busto de San Juan Bosco, al que se le hacían promesas y novenas para curar males de amores, habían desaparecido de la casa del Cerro. Y la verdad, no se me ocurrió preguntar qué había sucedido, por ser tiempos de ateísmo arrasante. Papi era también espiritista, con ciertas cualidades de médium para unos, y para otros eran los efectos de pasarse de tragos. La mediunnidad de mi papá tuve que asumirla yo, porque el resto de la familia o le daba miedo, o bien lo achacaban a la bebida, o qué sé yo qué causa les impedía participar. Lo cierto es que esa fue una de las situaciones más fuertes que tuve que enfrentar en mi adolescencia. Mi papá llegaba de la calle, cierto que con olor a bebida, pero desaparecían las señales de haber estado tomado en cuanto todo terminaba. Él me explicaba que «los muertos me hacen beber» y, en otras ocasiones, se veía «obligado» a mascar tabaco negro extraído del interior de los Competidora Gaditana que fumaba. De cierta manera estas sesiones espirituales enriquecieron mi imaginación. A mi papá «le bajó» una vez Toussant Louvertoure, que hablaba un dialecto (¿interpretación del actor Juanillito?) que parecía patois. Otra vez «conversé» con Franz Lizt y resultó que yo había sido en otra vida su amante gitana; por eso yo era tan rebelde y amaba tanto la libertad. El más famoso de los espíritus cubanos que «pasó» mi papá fue el de Juan Bruno Zayas, que entre la gente de pueblo se le tiene mucho respeto, y al que se le invoca para que proteja a las embarazadas. Todas estas sesiones, gracias a vecinas a quienes pedía consejos, estaban saturadas de agua de colonia 1800 de Crusellas, que profusamente le echaba a mi papá por cabeza y brazos, como me instruían, junto a la advertencia de que debía ser enérgica con los espíritus, para que se marcharan si la cosa se ponía «fea» por la violencia de esos seres, o «regañarlos» en cuanto se pusieran a decir boberías ya que, según mis «ase-soras», los muertos mantienen tanto sus virtudes como sus defectos de cuando vivían. Tuve ocasión de leer dos libros de Alan Kardeck que tenía mi papá guardados a buen recaudo, al igual que conocí todo el ritual de ingreso a la masonería por similar atrevimiento. Tenía una consejera especial: Marieta, una cienfueguera de bastantes años, que era la enfermera jefa de la Sala de Operaciones de La Bondad. Ella era médium «mecánica», es decir, que «los mensajes» le llegaban por la vía de la escritura. Sería un poco mi consuelo para enfrentar la situación espiritual de mi papá. En una o dos oportunidades, cuando papi se quejaba y quejaba largo rato y no le «pasaba» el muerto, iba a buscar su ayuda y entonces ella me acompañaba hasta mi casa. Y así fue como, a principios de septiembre de 1957, llega Marieta frente a mi padre, quien encerrado en su cuarto, lloraba y gritaba. No más que verla, comenzó a decir, en un tono lastimoso: —¡Ay, en tu pueblo, cuánta sangre... los muchachos..., cuánta sangre...! Y de ahí no salía. Marieta lo consoló, le quitó ese estado con sus rezos y colonias, y todo volvió a la normalidad. Añado que mi papá no era fidelista y en un momento inicial, probablemente por fastidiar — porque él era más que un jodedor—, había puesto un cartel en el comedor con la foto de Batista y el lema Este es el hombre, porque sabía que su mujer y sus hijas no podían ver al personaje ni en pintura; pasquín que un buen día sin más explicaciones desapareció, tal vez aconsejado por el susto con la policía aquel 26 de julio. Fue un sentimiento de total desconcierto lo que experimenté al conocer dos o tres días después del alzamiento del 5 de septiembre en Cienfuegos, tal cual predijeron los espíritus de mi papá: un verdadero baño de sangre. En los meses finales de la lucha contra la dictadura, con harta frecuencia, a papi sus espíritus le daban «mensajes» relacionados con el desarrollo de la guerra, pero este de Cienfuegos fue el único que tuvo esa fuerza, por lo que aconteció con horas de diferencia de su aviso. Obviamente, decía cosas para que yo me cuidara más de la cuenta o me atemorizara, y no saliera mucho de casa. Pero estos «correos expresos» eran demasiado evidentes y los ignoraba. Otra de sus habilidades espirituales le proporcionaba «inspiraciones». Aunque no jugaba a los terminales de manera sistemática ni compraba billetes de la lotería, a veces tenía esas corazonadas. Una vez soñó con una centena, la apuntó a la bolita y acertó. Con parte de ese dinero compró un juego de cuarto muy moderno para sus hijas. Otra parte la usó en llevarnos a las dos durante la Semana Santa a una excursión que organizaba la compañía de ómnibus interprovinciales Santiago-Habana. Fue mi primer viaje más allá de Matanzas, con quince años cumplidos. Estuvimos una tarde y una noche en Santa Clara. La habitación que nos tocó en el hotel tenía el mismo número que la centena que proporcionó el dinerito para el viaje. Y nos comentó: «Y eso que ustedes no creen». La ciudad la conocimos paseando en un coche cuyo caballo, que respondía al nombre de Cienfuegos, se sabía todo el re-corrido sin que su dueño tuviera ni siquiera que tocar las riendas. Además, paraba en los semáforos en rojo y continuaba en cuanto ponían la luz verde. Buen material para que al regreso papi hilvanara sus anécdotas. Seguimos viaje a Trinidad y al llegar a Casilda vi por segunda vez en mi vida el Mar Caribe, porque la primera fue de pequeñita en la Playa Cajío, al sur de la Habana, toda destruida debido a un ras de mar. Realizamos una breve visita al sanatorio de Topes de Collantes aún sin inaugurar, tras recorrer una impresionante carretera llena de precipicios y de sufrir molestias en los oídos por la altura. Al regresar a Trinidad, no dispusimos en la última jornada a presenciar la procesión de aquella fecha religiosa. Pero, era tal el hambre y la miseria de entonces que a pesar del encanto colonial de esa ciudad, algunos excursionistas solicitaron adelantar la vuelta a casa por el espectáculo tan deprimente que se desprendía de la mayoría del pueblo trinitario, ahogado en sus penurias. Papi hablaría hasta los codos de todas estas vivencias. Pero fue el viaje que hizo con mami a Cayo Hueso, Tampa y Miami el que le dio más materia prima para hablar, horas y horas, días y días, de las aventuras que le sucedieron o que inventó, como a veces delataban los ojos burlones de mi mamá. Tal fue la historia en auto de Tampa a Miami, donde veían chispas que salían del carro y una de las acompañantes aseguraba que eran cocuyos. Nada, que por poco se les incendia el carro y papi aseguraba que los hombres habían apagado el incipiente fuego orinando sobre él. Gracias a esas chácharas disfrutamos ese viaje como si hubiéramos estado allí y todo quedó grabado en nuestra memoria, tal vez por los deliciosos huevos de Pascuas de chocolate macizo que nos mandaron sus amigos(as) del Cayo. Y porque de ese, su único viaje de verdad al extranjero —porque inventó otros muchos—, habló durante años. Sin embargo, la imagen más hermosa de esa excursión no provino de aquellos lugares de la Florida, sino al compartir con nosotras la luminosa vista aérea nocturna a su regreso a la Habana, con la silueta de la ciudad enmarcada por el Malecón, como él tan bien describió «un verdadero collar de perlas». Otro de los viajes que le dieron cuerda para rato fue un corto fin de semana en Isla de Pinos con uno de sus buenos amigos, el gago Oscar. A su regreso lo recuerdo meditativo en el portal del Cerro, en su posición favorita, con una pierna encima de la baranda y con cara de pocos amigos, pero listo para hacer sus historias, verdadero rosario de cuentos de sus apenas 48 horas en la Isla. Las más contadas fueron dos. Una, acerca de la visita que les facilitó su amigo Arazoza, por entonces Ministro de Educación, al Presidio Modelo. Papi quedó muy impresionado y refería que quien viera por dentro una cárcel como aquella no se le ocurriría ni robarse un mango. La otra anécdota era de las típicas de mi papá. Contaba que Oscar y él tuvieron que irse casi clandestinamente de la Isla porque alguien los había confundido con dos gángsters famosos de la época, el Colorado1 y el Extraño.2 Mi hermana y yo fuimos herederas del gusto por el espectáculo de mi papá. Familiares y amigos que estuvieron cerca del actor Juanillito, o lo que es lo mismo, de Juanito el de La Bondad, saben que buscaba alguna ocasión o pretexto para recitar. En particular, el melodramático monólogo El bombero, que hacía se nos saltaran las lágrimas en cada fiestecita organizada en casa. 1 2 Orlando León Lemus. Jesús González Cartas. Juanito, como padre, tío, padrino o simplemente amigo, se esmeró en la formación cultural de cuantos le rodeaban. Sus vínculos con el mundo de las tablas los amplió por ser La Bondad la que correspondía al sindicato de los artistas. Gracias a esas relaciones conocimos personalmente a Candita Quintana, Alicia Rico, Carlos Badía, Rosendo Rosell, el Mago Mandrake, Manolo Fernández y a muchos más, algunos cuyos rostros puedo recordar pero que ya he olvidado sus nombres. Las artistas mexicanas Sofía Álvarez y Eva Garza, y el esposo de esta última, Lorenzo Barcelata, fueron también sus amigos(as). Casi todos estamparon sus firmas en nuestros libros de autógrafos. Papi nos enseñó pacientemente a montar patines y bicicleta. En la época anterior a la construcción del Estadio del Cerro, la calle Consejero Arango no estaba en algunos tramos abierta al tránsito pues no estaba pavimentada por completo. En su cruce con la calle Carballo comenzaba la bajada de una loma de casi una cuadra y, al lanzarnos en patines desde lo alto, papi nos esperaba en la parte baja de la calle con sus brazos abiertos. Y así aprendimos no solo a montar bien con dos patines, sino a frenar y a ganar en velocidad. A esa misma elevación nos llevó una noche para que disfrutáramos el bello espectáculo de una lluvia de estrellas. Las clases de bicicletas eran en el Parque de la Normal; allí solíamos ir mi hermana y yo, acompañadas por él y a veces con algún amiguito del barrio. Íbamos algunos domingos, en horas tempranas, antes que el sol subiera. Ese lugar estaba algo alejado de la casa, pero era seguro y nos encontrábamos frecuentemente con conocidos(as) del barrio. Constantemente conté con el orgullo y la benevolencia de mi papá, sobre todo lo que hacía su niña más chiquita. Me exhibía ante los amigos en la barra de la bodega del gallego Avelino, porque aprendí a leer con poco más de tres años, y delante de ellos me hacía leer los chistes de la Bohemia y de Carteles. Disfrutaba con mis éxitos escolares y mis infantiles capacidades artísticas; me llevaba a pescar en un botecito con techo de lona en las aguas cercanas al Morro, y al Estadio del Cerro a ver los juegos entre Habana y Almendares (aunque falló en su intento de que fuera habanista como él). Estoy segura de que él contribuyó a desarrollar mi independencia y la confianza en mí misma. Debo agradecerle asimismo con cuánta sabiduría nos ponía al tanto del mundo que nos rodeaba, y creo que intuitivamente supo «prendernos» los recuerdos. Un ejemplo de lo que digo fue su decisión el día en que se firmó el armisticio en mayo de 19453 —y calculen que yo tenía cinco años recién cumplidos y lo recuerdo nítidamente— de que Mamá Pitisa nos montara a mi hermana y a mí en un tranvía C4 —Cerro Parque Central— del que no debíamos bajarnos, ya que la afluencia de público era mucha, sino dar todo el recorrido y regresar. El objetivo sería que viéramos el Capitolio Nacional todo iluminado con reflectores, que celebraba la victoria aliada «para que no olvidáramos ese día». Aún escucho sus palabras de que no se podían hacer grandes festejos por la reciente muer-te de Roosevelt, cuya foto a color adornaba uno de los interiores del escaparate de la abuela, junto a la imagen de San Juan Bosco. 3 Los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña declararon el 8 de mayo el Día de la Victoria en Europa. La rendición incondicional completa entró en vigor un minuto después de la medianoche, una vez firmado en Berlín un segundo documento que también suscribió la URSS. Cualquier ocasión la aprovechaba para enseñarnos. Un hermano de mi mamá iba para Oriente en ferrocarril y papi nos llevó a despedirlo, nos enseñó la primera locomotora que circuló en Cuba y que se exhibía en la terminal, y, finalmente, nos subió al tren para que viéramos los reservados, sus literas, el coche-comedor, en fin, sentimos casi casi como si hubiéramos viajado. También nos ponía al tanto de lo novedoso que sucedía en la ciudad, por lo tanto, no es de extrañar que fuéramos mi hermana y yo de las primeras en disfrutar del colorido y belleza de la Fuente Luminosa, más conocida como el «Bidel» de Paulina, así rebautizada, con chispa criolla, por la cuñada de Grau, entonces Primera Dama de la República. Juanillito, el actor. Romance, como en las películas El mejor de los padres, Juanito, el laboratorista Papi se preocupaba por ponernos en contacto con el mundo exterior, en primer lugar, con la profusión de periódicos y revistas que llegaban a casa: El País todos los días; Información, los domingos; Bohemia y Carteles, los viernes y los miércoles. De jovencitas nos acostumbramos a leer Vanidades, Ellas, Romances y Chic, con los chismes sobre las estrellas del cine y las novelas rosa, en primer lugar las de Corín Tellado. Sus sobremesas eran famosas; en ellas se hablaba de todo lo humano y lo divino, y estuvimos presentes desde la más temprana edad y sin que se nos mandara a la cama, al igual que durante las visitas de sus interesantes amistades, que nosotras escuchábamos embelesadas. Algunas traían fotos de sus viajes, recuerdos y relatos de África y de países latinoamericanos. Durante años estuvo colgada en la pared de nuestra sala una piel de llama decorada por indios del Ecuador con bellas imágenes. Sarapes mexicanos había en varios lugares de la casa, incluso, un escudo de ese país confeccionado con plumas de colores. El amor a los animales lo heredamos de mi papá. En realidad a mami había que convencerla primero, pero al final aceptaba la profusión de animales que constantemente iban, venían o permanecían en casa. Perros solo tuvimos uno, al menos después de nacer yo: el querido Salchicha, ganador de premios en exposiciones porque era legítimo, y papi aseguraba que había viajado directamente de Alemania, en un barco en la pancita de su mamá. Llegó a la casa más o menos en el 46 o 47. Mi padre lo bautizó con el nombre inventado de Floquin —una contracción de Flower-king—, pero como todo el barrio en cuanto lo veía le gritaba ¡Salchicha!, ese fue el nombre que se le quedó. Salchicha ganó algunos premios en una exposición canina en el Vedado Tennis Club cuando aún era un cachorro. En la casa los únicos fanáticos del Club Habana eran papi y Salchicha. Sucedió así: escribimos en cuatro papelitos los nombres de los equipos de la liga de pelota —Marianao, los monjes carmelitas; Cienfuegos, los elefantes verdes; Habana, los rojos leones; y los azules del Almendares simbolizados por el alacrán—, y envolvimos en ellos un pedacito de carne. El fanatismo de la pelota en la época de la inauguración del coliseo del Cerro era muy grande. Sobre todo la rivalidad entre el Habana y el Almendares, que venía de muchas décadas atrás. Pues Salchicha escogió primero el papelito —es decir, la carne— con el nombre del Habana. Y así fue el compañero de equipo de papi. Mami, Siomara y yo éramos almendaristas. Teníamos carnés que «oficializaban» nuestra condición de tales, con foto y todo, y una boina con tremendo alacrán. Mi carné estaba firmado por Roberto Ortiz, «el gigante del central Senado». Si le ganábamos un juego al Habana, mi hermana y yo salíamos al portal a burlarnos de los habanistas, quienes, con orgullo, salían del estadio con sus boinas o pañuelos de La Habana puestos, aunque hubieran perdido. El primero de ellos, naturalmente, mi papá. Nosotras actuábamos así si perdía el Almendares. Una vez el habanista perrito estuvo grave. Estaban haciendo hacia 1950 trabajos muy grandes en la Calzada del Cerro, para quitar las líneas de los tranvías, y aprovechar para ponerle gas manufacturado a quienes lo tenían solicitado hacía mucho, e instalando nuevas tuberías de agua y de drenaje. Papi decía que como era un período próximo a las elecciones, estaban haciendo tan buen trabajo, para propaganda del partido gobernante. Y tenía razón: solo así, a conciencia, construyeron en un tramo de nuestra Calzada y en otro de la calle 23. La profundidad a que se llegó permitía casi un hombre parado, con la cabeza a ras de la acera. En muchos otros lugares, sin embargo, lo que hicieron fue tapar las líneas del tranvía con una capa de asfalto. Hoy en muchas calles habaneras se ven asomar las líneas de los antiguos tranvías. Pues bien, nuestro perrito se intoxicó con los escapes de gas al instalar los nuevos registros y derivó en una pulmonía. A Salchicha se le trató como un niño. Se le inyectaba antibiótico, se le ponía chalecos de neumoticina y se le daba cosedal del que tomaba la abuela para su bronquitis. Los cuidados de mami y papi lo salvaron. Sin embargo, unos años más tarde tuvieron que llevárselo de la casa porque cogió la manía de morder a las visitas en el instante de poner un pie en el portal para salir de la casa. Y alguien amenazó con denunciar el hecho. En esta ocasión me ocultaron la verdad: que si se lo llevaban para una finca para que fuera feliz, que era solo por un tiempo y otras explicaciones. Me tiré a morir, pero como entonces empezaba el bachillerato y a impartir clases en el Conservatorio, no tenía mucho tiempo para «disfrutar» mi melancolía y me consolé. Gatos hubo algunos, pero recuerdo una con un ojo azul y otro amarillo. Papi simulaba que nos daba nalgadas y la gata nos defendía como un perro. No recuerdo por qué desapareció de casa o fue, simplemente, que se murió de vieja. Pero esta enumeración de animales en mi casa está solo en el comienzo. Pajaritos hubo bastantes, canarios, tomeguines del pinar y un sinsonte, al que se le puso el nombre de Sadel, por el cantante venezolano; papi se desinflaba chiflándole para que aprendiera a cantar, hasta un día que Sadel puso un huevo y entonces se supo que el sinsonte era sinsonta. Papi molesto le abrió la puerta de la jaula, pero el animalito no quiso salir. Hubo, por temporadas, curieles y ratones blancos de laboratorio. Estos últimos a veces los metía en mi maleta de la escuela y los sacaba a la hora del receso para asustar a las amiguitas. Conejos no faltaron, pero el que no he olvidado es a Abicú, que andaba en la casa como un perrito. Yo lo acostaba, le hacía cosquillas en la barriguita y le ponía una chapa de refresco en cada patica y así dormitaba. Un par de ranas anduvieron por allí alguna vez, al igual que una pareja de gallo y gallina quiquiriquí, blancos y lindos que los tenía medio amaestrados. Tuvimos igualmente dos animales de los que no suelen habitualmente tener lo niños y niñas en una casa de la ciudad. Primero, un monito que le trajeron a papi de Sudamérica. Era un mono tití que bautizamos como Pancho, pero no se en-tendió con Salchicha y papi lo vendió, con la mala suerte que al otro día de la venta lo mordió un bicho y murió el pobre. Un día —yo era muy pequeña—, papi me despierta, aún a oscuras, y me dice: —Mira lo que te traigo. Era un ternerito, llamado Lucero por la mancha blanca que tenía en medio de la cabeza. Lo hizo para darnos el gusto, ya que solo estuvo dos o tres días en el patio porque su destino final era Artemisa. Muchas noches soñé con él. Una de las épocas del año en que papi se volcaba en cuerpo y alma a sus hijas eran las festividades navideñas y, en particular, el Día de Reyes. Ni mi mamá ni mi papá nos hablaron de los sueños incumplidos por los Reyes durante su infancia. Pero ello se trasluce en sus esfuerzos de complacer cualquier capricho nuestro, por pequeño que fuera, para conservarnos la ilusión. La preparación del árbol de Navidad y del nacimiento era tarea de mi papá. Los adornos se habían comprado antes de la guerra y había muchos curiosos, como una cornetica que sonaba, un pajarito muy hermoso en su jaula y bolas muy lindas, aunque extremadamente frágiles. Los bombillitos, en un principio de luces fijas, comenzaron a combinarse en serie, y un año compraron unos que simulaban ser velitas que parecían tener agua en ebullición. De los árboles rígidos pasamos a los pinos naturales, los cuales impregnaban el ambiente de un grato aroma. A papi no le ocurrió entrar en la moda de pintar el árbol de blanco a pistola o ponerles bolas iguales en diseño y color, especialmente malvas. Tampoco ponerle los bombillitos monocromáticos o un reflector de luz blanca. Sería muy chic, pero se volvían árboles aburridos. Armar el nacimiento era algo complicado. Lo primero, acondicionar las mesas, cajas y tablas para cubrirlas con un papel especial que se mojaba y tomaba forma; así se podían hacer colinas y montañas. Las figuras de nuestro nacimiento eran hermosas; lo que más le gustaba a papi era colocar los patos encima de un espejo, armar el pesebre y colocar la estrella de Belén, que él caminaba cada día al igual que los pastores y los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, con sus camellos. Finalmente, llegaban todos a adorar al niño el día 6 de enero. Se cuidaba muy bien para que no lo sorprendiéramos en el momento que «caminaba» los personajes del nacimiento, un tilín cada día hasta llegar al pesebre. En casa nadie era simpatizante de Santa Claus. Solo en casa de mi «tía» Elo —una enfermera amiga de mami que tenía un marido, Ministro del gobierno de Grau y después Senador de la república—, el viejo de las barbas blancas nos dejaba juguetes y regalos el 25 de diciembre. Es que ellos eran admiradores de todo lo americano. No nos poníamos bravas, naturalmente, porque así podíamos recibir regalos por dos vías. Cuando llegó la televisión con los anuncios navideños con su figura y aprendimos en las clases de inglés el Jingle Bells, lo aceptamos un poquito más. Los Reyes eran para nosotras personajes muy cercanos y muy cálidos, y una vez, por expresa petición en una de mis carticas, me plantaron un beso en la cara, pintado en mi mejilla con lápiz labial. Naturalmente no dudé de su autenticidad y se lo enseñé a medio vecindario. La víspera de Reyes nos acostábamos temprano. Yo demoraba mucho rato en dormirme y creía oírlos y percibir los camellos antes que se convirtieran en hormiguitas para pasar por debajo de la puerta. Papi anhelaba la llegada del 6 de enero casi tanto como nosotras, de tal manera que en ocasiones me decía que había hablado con el secretario de los Reyes y me pintaba en un papel algún juguete que llegaría con toda seguridad, para que tuviera un «avance». Recuerdo un tambor que me iban a poner una vez, y que yo no había pedido, que se tocaba con una especie de maza y estaba adornado con dibujos alegóricos como si fuera de indios; pues pude «verlo» varios días antes del seis de enero, con sus adornos de plumas y todo, gracias a que mi papá lo dibujó para mí. Eso del secretario de los Reyes no lo puse en duda porque había el antecedente de poder hablar personalmente con Santa Claus, en algunas de las tiendas elegantes de La Habana —El Encanto, Fin de Siglo, Sears— a través de un teléfono, mientras lo veíamos a través de una especie de cabina o se le podía entregar personalmente alguna cartica. Al enterarme que los Reyes eran papá y mamá no sentí esa desilusión que algunas personas relatan de su niñez. Creo que continué un par de años más ese juego, que ahora era doble: papi y yo disfrutábamos el mutuo gusto de esa fantasía. O, quizás yo asumí que él era mi Rey Mago particular. La tristeza de los niños y niñas a los que no complacían los Reyes, aunque se portaran bien, hubimos de conocerla a través de papi. Ya algo crecidas y enteradas de la dura realidad del porqué había quienes no tenían Reyes, nos llevaba a caminar por la calle Monte hasta los Cuatro Caminos en la noche de las vísperas, para que observáramos cómo en los portales se veían personas humildes que aún buscaban a esa hora la mísera oferta de los vendedores ambulantes, alguna muñeca de trapo o la consabida pistolita de fulminante, y así, al menos, sus muchachos tuvieran algo en la mañana. En pleno Día de Reyes, sabríamos del buche de juguetes, que tras largas horas de espera, distribuía el gobierno de turno entre los pobres. Sí, éramos unas niñas privilegiadas y, sobre todo, muy amadas por su familia. Dicen que eso es de las cosas que da más fuerza para enfrentar las adversidades que la vida depara a todo ser humano(a). Y cada día me convenzo de que es verdad. Por ello, cuando desaparecieron los Reyes Magos de nuestras tradiciones, yo inventé para mis hijos varones —la hembra había disfrutado en la RDA de su Weihnachtsmann4— una estrellita que vivía en la montaña, compuse una canción alegórica y ella fue quien les trajo juguetes y libros cada seis de enero, mientras fueron pequeños. Deseo anotar otros dos hechos que reflejan la devoción de nuestro padre con sus hijas: el primero, que nos iba hacer en nuestras camas la extracción de sangre en la oreja para los conteos, mientras estábamos dormidas para que no sufriéramos; cuando debía ser sangre de la vena del brazo, se ponía tan nervioso —él que era un as— que a veces no lo lograba y lo debían hacer sus ayudantes; lo segundo, que a pesar de que lo llamaban de otras clínicas para los casos difíciles de niños y niñas, con el paso de los años tuvo que dejar de hacerlo porque sufría mucho al ver esos pequeños pacientes graves, infantes que le recordaban a sus muchachitas. Así de sentimental era mi papá. 4 Puede traducirse como «El hombre de la Navidad», similar a Santa Claus. Por su proyección en la comunidad llegó a ser muy querido e insustituible en la vida del barrio, respetado por su seriedad profesional y por su disposición a servir a todo el mundo y, en particular, por su marcada debilidad por los niños y las niñas y por los animales, ya que en el vecindario era el veterinario gratuito de cuanto gato o perro se enfermaba. No estoy totalmente segura, a pesar de todo lo que he contado, de haber sido capaz de trasmitir lo que de mi padre llevo en mi memoria, cuánto le debo y cómo sonrío cada vez que pienso en sus ocurrencias. Lo que sí puedo asegurarles es que no siento demasiada tristeza, sino una corriente de optimismo al recordar a este cubano de pies a cabeza, artemiseño orgulloso de tener a Pijirigua como patria chica. Él demostró cuánto se puede hacer por la cultura en las condiciones más difíciles, como dice el título de una chispeante zarzuela de los hermanos Anckermann: Por amor al arte. Y fue un verdadero personaje inolvidable del Cerro de mi corazón. VII Los espectáculos No intento ni por un segundo reflejar la vida de espectáculos de la ciudad en aquellos años, sino, sencillamente, de los que fui espectadora y después de tanto tiempo insisten en permanecer en mi memoria. La ayuda para activar esos recuerdos la obtuve conversando con mi hermana, pero sin hacer «trampa» de ir a los periódicos o a otras fuentes. En primerísimo lugar, era bienvenido en casa todo lo que tuviera vinculación con compañías españolas, como la famosa temporada de Cabalgata en el Teatro Martí, donde se popularizó aquel dúo de El hijo de Nadie, el dramón más inimaginable del hijo bastardo que va a ser reconocido por el padre desnaturalizado, y entonces, muere. Así terminaba la canción: Déjame llorar contigo Que me consume un pesar A ti te dio su cariño Yo no lo pude besar. ¡Ay, qué pena más amarga! ¡Nunca lo podré olvidar! Mis compañeros de Bachillerato, Juanito Seife y Félix Fernández, en casi todas nuestras fiestas de cumpleaños, representaban ese dúo, Félix disfrazado de mujer. Reíamos hasta las lágrimas. Otra canción que hizo furor en La Habana, de las que estrenó Cabalgata en una de sus primeras temporadas, fue la Señorita del Pomporé, la cual yo cantaba en las reuniones familiares disfrazada para la ocasión: Pasa un año y otro año Y Rosita sigue igual Bordando el mismo pañuelo Y tocando el mismo vals Al espejo del mañana Le pregunta con voz breve ¿Soy hermosa? Y el espejo le responde ¡Blancanieves! De esa compañía se quedó en La Habana un tiempo más con gran éxito Miguel Herrero, quien se hizo amigo de mi padre. Él popularizó el tema de El peluquín de Don Valentín, que todo el mundo tarareaba a principios de los cincuenta. Por cierto, este cantaor no volvió a España con Cabalgata, sino que permaneció algún tiempo en Cuba, porque aseguraba había raptado de una tribu que no era la suya a su mujer gitana y podían pasarle la cuenta si regresaba. Otra de las funciones inolvidables en el Teatro Martí fue la de Fu Man Chú, donde por primera vez, desde muy cerquita, vi a un mago tan lleno de misterios y con números tan impresionantes, en particular la adivinación de objetos y de datos del público, trasmitidos supuestamente por telepatía a su ayudante. Y digo un mago de este nivel, porque desde que abrimos los ojos al mundo asistía regularmente a nuestras fiestas de cumpleaños Serpa, artista amigo de la familia. Sus trucos eran mucho más sencillos, pero nos encantaban sus muñecos que «hablaban». Zarzuelas cubanas y españolas formaron parte de nuestro mundo, todo ello estimuladas por mi papá, que nos acompañaba si el trabajo se lo permitía. El Teatro Martí resultaba para nosotras familiar; tal era la frecuencia con que mi hermana y yo íbamos a sus funciones, ya fuera desde la tertulia o «gallinero», en muchas tardes dominicales con mamá Pitisa a ver a Garrido y Piñero, o en funciones desde el lunetario con mami y papi. Hace poco vi un magnífico documental de Rebeca Chávez acerca de Rita Montaner y allí presentaba unas breves imágenes en las que se veían las musas que adornaban el telón del querido teatro. Sentí como un corrientazo. ¡Gracias, Re-beca! Me encantaba la animación que había en la bien iluminada entrada del teatro en las funciones de la noche: personas que iban y venían, el público comprando sus entradas, algunos juegos mecánicos, ventas de golosinas. El encuentro de papi con algún conocido suyo del mundo de la farándula era cosa habitual. Dentro del teatro, por los pasillos del lunetario y los palcos, deambulaban vendedores con unas cajas llenas de confituras y cigarros colgadas de sus hombros y susurrando medio enredados: «Almendra garapiñada, chocolate con altea...» Puedo oler todavía el dulce aroma que exhalaba su carga. Las tardes de teatro domingueras, en la tertulia con Pitisa, tenían también su encanto. Subía hasta allá arriba un hombre que vendía helados: yo me asombraba de que no se le derritieran. Los popsicles costaban cinco centavos; y los más sabrosos para mí eran los de coco y mango. Las paleticas recubiertas de chocolate valían diez quilos y los bocaditos —he-lado dentro de una panetela—, quince. A lo que no llegaba nuestro presupuesto era al coco glasé de veinte centavos. Algunas mañanas de domingo teníamos otros planes, si tocaba la realización del sorteo de una vivienda entre los suscriptores de los periódicos El País y Excelsior, propiedad de Alfredo Hornedo. Nosotros(as) estábamos suscritos a El País. Es verdad que la ilusión de tener una casa propia era compartida por los cubanos y cubanas de todas las clases y capas de la sociedad. Y aunque solo por la vía de la suerte, no renunciábamos a tal sueño. Mi familia, las muchachitas en particular, deseábamos vivir de forma más moderna y funcional, con un cuarto para cada una de nosotras. Total, soñar no costaba nada. De Alfredo Hornedo se contaba la leyenda que por ser mulato le habían negado la entrada en el Havana Yacht Club y le habían echado «bola negra». En respuesta construyó el Club Casino Deportivo, así como el reparto de ese mismo nombre donde fabricaban las casas que se rifaban cada mes. Además se hablaba de su fallecida esposa, en memoria de la cual construyó el teatro Blanquita en 1ra y 10, en Miramar, hoy el Karl Marx. Pues bien, después del sorteo, que se realizaba en el cine-teatro América o en el Teatro Nacional —hoy el García Lorca—, se ofrecía un magnífico show, con variedades musicales, danza, cómicos, magos, entre otros artistas. El locutor era un «capirro» 1 precioso llamado Pedro Pérez Díaz, y el animador era muy a menudo el actor Rosendo Rosell. El acceso al teatro era con el recibo del pago del periódico del mes en curso. Al entrar en el Conservatorio me hicieron por un tiempo socia de Pro-Arte; era un tipo de abono para poder asistir a los conciertos del Auditorium. Recuerdo haber ido a ver bailar a Alicia Alonso varias veces, y a algunos conciertos, pero no con la asiduidad que hubiera deseado. No recuerdo por qué. 1 Se dice de las personas muy poco amulatadas pero que tienen pelo «pasudo», el cual muestra su condición mestiza. Ya en la adolescencia nos hicimos socias del Hogar Club de Gaspar Pumarejo. No nos interesaban ni los concursos ni ninguno de esos anzuelos para que la gente comprara arroz Gallo, brillantina Sol de Oro y cuanto se anunciaba en el canal 4 de Unión Radio, pues mami estaba muy clara al respecto. Hasta rifaron una casa de dos plantas construida en la Auto-pista del Mediodía que se la sacó un conocido del barrio. Lo que a nosotras nos interesaba eran los artistas extranjeros o renombrados artistas nacionales contratados para actuar ante las socias del club o funciones de alguna película de estreno. Así fue como pudimos ver en persona, entre los del patio, a Benny Moré y su banda gigante, a Fernando Albuerne y a Olga Guillot; y de las estrellas internacionales, a Sarita Montiel, al pianista Liberace y a Lucho Gatica. Liberace creó un furor que se reflejó en la moda «a lo Liberace». Tanto mi hermana como yo tuvimos unos pantalones que tenían unos hilos dorados que los vendieron con ese slogan. Otras amigas se ponían blusas a lo Luis XV, como él en sus presentaciones. Por su parte, la Montiel aún hoy es muy popular en Cuba. Y el «Reloj no marques las horas» interpretada por Lucho acompañó mis anhelos románticos de adolescente, y fue como un Luis Miguel para mi generación. Con mi amigo Gaby, en la pista de hielo del Blanquita, hoy Teatro Karl Marx Palacio de Convenciones y deportes de G y Malecón, desaparecido testigo de grandes espectáculos culturales y deportivos de aquellos años Mi hermana y yo no nos perdimos casi ninguno de los acontecimientos culturales que estremecieran a La Habana, como la llegada del Toledo, un gran trasatlántico español al que permitían subir a bordo —tras horas de cola en pleno Malecón—, ya que traía una exposición de productos españoles. De entre los circos, era cita obligada nuestra asistencia al Santos y Artigas en su sede de Infanta y San Lázaro, ya que el gordo Santos era muy amigo de mi papá. Cada invierno nos invitaba a un palco, donde, por esa amistad, durante el espectáculo éramos distinguidas por el payaso Polidor con sus bromas; a pesar de sus intentos, año tras año, no logró que los payasos terminaran de caerme demasiado bien. Lo que más gozábamos mi hermana y yo —además del con-sumo de rositas de maíz, maní y algodón— era si entraban los elefantes en la pista; mi padre, de modo invariable, en ese instante decía: «se me acabaron los cigarros». Y salía supuestamente a comprarlos. El misterio radicaba en que en cierta ocasión, de muchacho, había hecho una maldad a un elefante, creo que darle piedras en lugar de maní, y el animal lo había empapado de agua con su trompa. Él sabía que los elefantes viven mucho, que todos se parecen y que se asegura tienen muy buena memoria. Y no quería otro encuentro con aquel «mastodonte». La llegada del internacionalmente famoso Ringling, en la arena del desaparecido Palacio de los Deportes de El Vedado, frente al mar, fue una ocasión muy disfrutada. Este lugar no nos era ajeno, porque en él las monjas del colegio organizaban a veces sus field days; en uno de ellos debuté dirigiendo la banda rítmica del kindergarten y por poco se me cae la sayita que me quedaba ancha. Así que tuve que dirigir con una sola mano. Grandes atracciones traía el Ringling: el payaso, que nunca reía y todo el tiempo comía coles, y el hombre que se paraba en la punta de un dedo eran dos de las más aplaudidas. A mí me fascinaba en particular el ballet aéreo, de bellas muchachas a gran altura colgadas de unas especies de lunas haciendo acrobacias. Los trajes, la música y las luces creaban un espectáculo de gran belleza y colorido. Pero lo que se convirtió en sinónimo de imposibles o de exageraciones, y pasó así al lenguaje popular, fue el pequeño automóvil —tipo VW— que entraba a la pista y de él salían personas y más personas en número que parecía infinito. Se puso entonces de moda decir: «había más gente (o más cosas) que en el carrito del Ringling». Un verano a finales de los cuarenta, vivimos muy de cerca el drama que ronda la vida del circo. Estábamos en una de las habituales temporadas familiares en la Boca del Mariel. Una noche, mientras hacíamos cuentos o jugábamos a la lotería hasta que nos entrara sueño, sentimos toque de tambores en la distancia. A primera hora en la mañana decidimos averiguar el origen de la música y nos dirigimos al puerto con mi padre, quien en esa oportunidad pudo escapar de su rutina habitual para pasar dos días junto al mar. Él era esclavo de su trabajo —porque las guardias de la clínica se las repartían exclusivamente entre Pancho Sorondo y él—, y como vivía tan cerca de La Bondad, debía estar dispuesto para las urgencias de la madrugada. Al llegar a la zona del puerto nos encontramos con una imagen impresionante. Por dondequiera había desparramadas jaulas de animales, baúles, decorados y de cuanto puedan imaginar se necesita en una representación circense. Un grupo de hombres se dedicaba afanosamente a romper algunos espacios de la bodega del barco para que cupiera tanto la utilería, los equipajes, el vestuario, la tramoya, y en especial, las jaulas. El circo Razzo-re, tras su temporada en la Habana, emprendería una gira por países latinoamericanos. El barco, llamado el Euskera, nos pareció viejo y feo. Me di gusto al poder acariciar cachorritos de algunos animales. Papi —el papá que conocía a medio mundo— saludó a Santiago Bravo, el famoso domador, quien le contó iban a una gira por Colombia y que el Señor Razzore, cuya esposa, hijos y otros familiares formaban parte de los pasajeros como artistas de circo que eran, se les adelantaría en avión para arreglar las condiciones de arribo de la compañía. Jamás llegaron a su destino. Era un viaje sin las mínimas condiciones de seguridad; dicen que ni radiotransmisores tenían y un mal tiempo los hizo naufragar. La prensa de la época se regodeó con toda la tragedia, presentándola con lujos de detalles y hasta se comentó que llevaban contrabando y fue la causa de que el capitán no pidiera auxilio. Lo más dramático, quizás, la muerte de toda la familia del propietario. Ni mi abuela ni yo nos perdimos el programa Lo que pasa en el mundo, que dramatizó los horrores del naufragio y la odisea de los pocos supervivientes, entre ellos, el domador, que se salvaron varios días en un bote, ingiriendo hasta su propia orina. A petición del público repitieron el programa y yo, las dos veces, lloré en silencio por tanta desgracia y por la desaparición de aquellos cachorros que me habían cautivado. Si de espectáculos se trata, no puedo dejar de mencionar la pelota, nuestro pasatiempo nacional. No solo estaba la temporada de invierno con los cuatro clubes y la larga rivalidad entre el Habana y Almedares, sino la temporada de la triple A, con los Havana Cubans. Mi hermana y yo éramos almendaristas de corazón, fanáticas de la tropa del mítico Adolfo Luque. Participaban algunos jugadores de las otras ligas americanas y de países de América Latina, incluso de las Grandes Ligas, como el inolvidable pitcher Max Lanier convertido en leyenda tras asegurarle un campeonato a los azules siendo yo muy pequeña. Hubo un jugador muy cómico que le decían «Meneíto» Ricken, porque hacía algo parecido a un meneo para batear. De los jugadores cubanos en Grandes Ligas admirábamos a Orestes Miñoso, aunque fuera del Marianao. El pelotero favorito de papi era «Sagüita» Hernández, conocido como el Negrito de la Caridad o «la Vaca Lechera», quien en más de una ocasión definió un juego a favor del Habana, en el noveno inning con un jonrón. Mi papá tenía una pelota firmada por él. Íbamos al Estadio de Pascuas a San Juan, aunque tratábamos de ir a los choques entre leones y alacranes, pero aun desde la casa, por la cercanía a esa instalación, «vivíamos» la temporada. Oíamos los juegos por radio y nos poníamos nerviosas si estábamos perdiendo. La salida de la gente de la pelota nos permitía ver los personajes más increíbles, por sus atuendos a favor de sus equipos. Incluso desde casa, si el aire estaba a favor, oíamos la voz característica del anunciador oficial: «Fulano de tal, segunda base al bate». Años más tarde cuando los estudiantes universitarios se lanzaron al terreno a protestar contra la dictadura, la cual había «metido presos» a algunos de ellos por manifestarse en su contra, no solo lo vimos por la televisión, sino que escuchamos en la distancia el abucheo del público solidarizado con esos jóvenes ante la golpiza que les dieron. Esa noche patrullaron nuestro barrio hasta la madrugada y la policía tomó algunas azoteas cerca de casa. Una vez algo inimaginable tuvo lugar en el parque del Cerro: ballet acuático. ¿Cómo lograron instalar una gran piscina, de home a primera? No lo sé, pero el auditorio, sobre todo el femenino, bajo la advocación de la famosa Esther Williams, quedó muy complacido con estas funciones. Por supuesto, ahí estuvimos. Tampoco nos perdimos los espectáculos de patinaje sobre ruedas ni los de patinaje en hielo. De los primeros aprendimos que se pueden hacer más cosas que ir y venir sobre un par de patines. A partir de entonces, mi hermana y yo quitábamos todos los muebles de nuestra amplia sala y montábamos con esa nueva experiencia nuestras coreografías. El gusto por el patinaje en hielo —avivado por las películas de Sonja Henie— nos llevó tanto al viejo Palacio de los Deportes en El Vedado, como al escenario del teatro Blanquita que acondicionaron pistas para las presentaciones de esas compañías. En ese teatro daban acceso al público para patinar fuera del horario de las funciones, pagando, naturalmente. Fui con Gaby, mi amigo del Conservatorio, y patinamos una hora. Bueno, lo intentamos; como prueba la foto que nos muestra con cara de asustados, cogidos de la mano, y yo con la huella húmeda de una caída en mis «pescadores», y que es casi museable. VIII Mi maestra Margot Margot Díaz Dorticós nació en la Ciudad de La Habana, el 30 de junio de 1903. Fue una niña de salud muy frágil. Con muy poca edad se le descubrió una afección cardiaca que le provocaba cierta anomalía en la configuración y tamaño de su corazón. El padre no permitió que la hija se convirtiera en un ser inútil y sobreprotegido ante la amenaza de no llegar a la edad adulta. Hizo que continuara sus estudios escolares y los de piano con Luisa Chartrand y Fernando Carnicer. De sus labios supe cómo aprendió a leer, apenas con tres años; en aparente juego con sus cubitos de maderas, adornados con letras y números, preguntaba cómo sonaba tal consonante si se unía con tal vocal. A partir de ahí, se aficionó de tal forma a la lectura, que era prohibiéndosela cómo se le castigaba de niña. Si había incumplido un deber o había hecho alguna travesura, ella misma entregaba la llave del armario de sus libros porque sabía de antemano que ese era el castigo que se le reservaba y el que más le dolía. Viajó a Francia a estudiar música en 1920 en unión de sus padres: Arturo Díaz, un renombrado pedagogo, y María Dorticós, proveniente de una prestigiosa familia cienfueguera. Ella sería la única hija del segundo matrimonio de su padre. En París recibió clases con prestigiosos profesores, así como valiosos consejos de Margarita Long. Al regresar a La Habana, inicia carrera como concertista que se ve interrumpida por la muerte del padre. Para poder ganarse la vida y sostener a su mamá comienza a dar clases de piano en casas particulares. Su preparación y su talento hacen que pronto tenga una cierta cantidad de alumnos y alumnas. Ella refería que entraba por la puerta principal, una verdadera excepción entre la alta burguesía habanera, pues la respetaban mucho, pero que era realmente agotador ese desplazamiento por toda la ciudad. Durante el machadato, pasó necesidades similares a las de la mayoría de los cubanos(as). Una vez me contó cómo familiares acomodados, en esa época de escaseces, le habían regalado un huevo, con la recomendación de que lo ahorrara. No, decididamente no le gustaba el egoísmo de la gente adinerada, aunque adorara a sus alumnos(as), en su mayoría niños y niñas de la alta sociedad. Un brusco giro tomó su vida a partir de la acogida excepcional que tuvo en el seno de los Gómez Mena, al convertirse en la maestra de piano de una de las herederas de la familia. La niña se encariñó extraordinariamente con su maestra. A partir de ahí se le abrieron las puertas de las familias más exclusivas que no querían ser menos. Y, según sus propias palabras, se puso de moda. Así fue que, finalmente, pudo crear el Instituto «Margot Díaz Dorticós» en 1942, y en el 53 convertirlo en Conservatorio. Entré a esa institución en el verano de 1947. Hacía más de un año que mi madre luchaba para que pudiera comenzar a estudiar música en cuanto hubiera una plaza vacante con Margot. Sin saberlo, coincidía con la propia pedagoga, y de ello daría fe la propaganda que se podía leer en la pequeña revista DO RE MI. Es esencial asegurar a los niños una enseñanza musical de alta calidad si se desea que ellos amen la música y hagan progresos. Los padres que piensan que cualquier profesor es bueno para empezar, están en el mismo error que si ellos dieran a sus hijos un alimento cualquiera. Mi mamá finalmente logró su objetivo. Una gran desgracia que había conmovido a toda la nación, la caída de un avión que cubría la ruta Habana-Madrid, dejó huérfana a una de las más pequeñas de la familia de los Gómez Mena, alumna del Conservatorio. Y así, de forma tan dramática, surgió la anhelada posibilidad de matricularme allí. Esto lo supe, muchos años más tarde: y también cómo la niña había continuado asistiendo a sus clases tras la tragedia durante algunas semanas, con sus batas de luto, hasta que la familia decidió se reuniera con pa-rientes cercanos que tenía en la Península. Ese fue el espacio que me tocó llenar. Lo que es bueno para una puede ser trágico para otra. Aunque era una institución privada, se les realizaban audiciones a los niños y niñas que aspiraban a una plaza. Cierto que no todos los alumnos(as) allí eran brillantes. Bueno, en realidad ella trataba de reservarse los más dotados(as), ya que los otros(as) —que se mantenían recibiendo clases, a pesar de que se alertaba sobre el particular a la familia sin pensar en las consecuencias eco-nómicas—, eran atendidos(as) por otras profesoras: Mercedes Durruthy, Loló Rubí, y con posterioridad por Josefina Fernández Supervielle. El Solfeo y la teoría los impartía María Antonieta Henríquez. Así que una de las primeras cosas que intuí desde un principio, a pesar de mis cortos siete años, es que debía ser buena alumna si quería recibir clases de ella. Por lo que me esforzaba, porque, si continuaba como mi profesora, era que algún futuro tendría mi aprendizaje. El día de la prueba de aptitud todo fue de maravillas. Confieso que algo me impresionó de esta mujer, que entonces no llegaba a los 45 años, con su blusa blanca y su saya negra —vestida de piano, como supe le decían los niños(as)—, sus ojos claros y miopes, sus gruesos espejuelos, que cambiaba por otros para poder leer, unos cabellos nada abundantes recogidos con ganchos o peinetas, y agradable olor a pulcritud. Ligero toque de rojo en los labios y un manojo de llaves que llevaba a la cintura. Unos zapatos cerrados, pienso que ortopédicos, completaban su «uniforme». No me pareció joven, aunque hoy, visto desde mis años, claro que lo era. Alta y de imponente figura, sin llegar a ser gruesa. Decididamente, a pesar de lo que se decía de su rectitud y exigencia, me inspiró confianza. Así es como recuerdo ese importante día: ella me pidió que me sentara al piano porque yo tocaba de oído, aunque hacía bastantes «trampas» con el acompañamiento de la mano izquierda. Lo que toqué no sé qué pudo ser, pero tuve presente desde entonces esta advertencia, que era la norma de la época: —Muy bien. Pero a partir de ahora que no se toque más de oído. La lectura musical se convirtió a partir de entonces en punto central de todo el aprendizaje de la música. Las clases eran dos veces a la semana, unos treinta minutos al piano que se fueron extendiendo paulatinamente hasta una hora y más. El Solfeo, la teoría, la entonación y el dictado, con María Antonieta. El Conservatorio ocupaba una casa-apartamento en el primer piso de la calle 23, no. 960, entre dos y cuatro, en El Vedado. Mi maestra y su mamá, para todos(as), la dulce abuelita María, estaban literalmente confinadas a un pequeño cuarto de la amplia vivienda, donde dos camas iguales con sus mesitas de noche, un gran escaparate y el sillón de la abuela, eran todo el mobiliario. Un día mi curiosidad me hizo dar la vuelta por detrás del escaparate y encontré una foto ampliada y a color de mi maestra en que se veía muy joven y bonita. Imaginé que así debió lucir en los conciertos que dio en La Habana, algunos con orquesta, a raíz de su regreso de París. El resto de la casa era el Conservatorio. Ascendíamos por una escalera bastante empinada con una reja, en la que un timbre fuerte y vigoroso —no eléctrico sino de darle vueltas— anunciaba la llegada de los alumnos(as) y que lo tocábamos aunque la reja estuviera sin la llave pasada. Lo primero que hacíamos al llegar era ir a ver el cuadro de honor, que estaba colgado en la pared del pasillo lateral de la biblioteca. Se nos evaluaba en cada una de las dos clases semanales que recibíamos. En un grueso libro de notas, que alcanzaba de septiembre a junio, se reflejaban las notas: entre mal y excelente, es decir, entre 0 y diez. Resalta el hecho de que entre el Muy Bien y el Excelente había una diferencia de cinco puntos, y ese Excelente había que ganárselo. Diez eran los rubros evaluables; en la parte de la ejecución del piano: Técnica, Estudios, Piezas y Memoria, y con «Tony» recibíamos Solfeo, Entonación, Dictado, Teoría Oral, Teoría Escrita y Tarea. Así obteníamos los cien puntos. Los alumnos y alumnas nos repartíamos en cuatro niveles: alfa, beta elemental y superior, desde niños y niñas preescolares, que no sabían leer ni escribir, hasta los y las de años superiores. Para graduados(as) se ofrecían clases de repertorio. Las alumnas(os) de mayor puntuación mensual de cada nivel eran los primeros lugares, segundos y así hasta el quinto lugar, y se alcanzaban las estrellas de oro, plata, azul, roja y verde, las cuales con mucho orgullo exhibíamos en nuestro libro de notas. Así no había casualidades, y cada cual sabía como iba a quedar ubicado para el fin de curso en que disputábamos la Primera Excelencia, la Segunda y otros lugares en cada nivel y todo el alumnado; ello en dependencia de las veces que se había obtenido cada lugar del Cuadro de Honor durante el curso. Había otros estímulos. Quien estuviera en primer lugar durante todo un mes ganaba la medalla Mozart, y el o la que obtuviera mejores resultados en enero, el Premio Homenaje a Martí: un libro, La Edad de Oro. Ya les contaré de la importancia de Mozart para el alumnado. Recuerdo estos detalles con tanta precisión, a pesar de lo que «ha llovido» desde entonces, porque en una ocasión yo logré ambos premios en un mes de enero memorable para mí y para mi familia. Después creo que esa «proeza» la logró otra alumna, pero yo fui la primera que demostró que sí se podía, de ahí mi natural satisfacción. Este Cuadro de Honor no era tierra de nadie, en el sentido que se bajaba de escaño si nos descuidábamos u holgazaneábamos, aunque fuera una sola semana. Nadie dudaba de la justeza de las profesoras del Conservatorio y valorábamos por ello tanto nuestros resultados. En una ocasión tuvieron la fabulosa idea de darnos al principio de curso una imagen de un árbol pelado, con las ramas sin hojas, y las hojitas eran estrellitas verdes engomadas para pegar en el árbol; se nos entregaba una por cada dos excelentes que obteníamos en las clases. A mayor esfuerzo, talento y dedicación, más rápidamente se poblaba nuestro árbol. Con esa misma intención, unas Navidades instalaron en la terraza una tiendecita atendida por el mismísimo Santa Claus. ¿El dinero para comprar los juguetes? Los excelentes acumulados. Los más aplicados(as) nos llevamos los mejores regalos; mas, para los juguetes más deseados no alcanzó esta vez el «dinero», es decir, teníamos todavía que esforzarnos más. Contigua a la ya señalada terraza estaba el aula de Margot, muy amplia, con un piano vertical y uno de cuarto de cola. A la derecha del piano vertical del aula, su silla, y en el extremo, lápices de varios colores, goma para eliminar las marcas de las obras ya aprendidas, una especie de batuta con la que nos marcaba el tiempo y uno o dos paquetes de salvavidas de menta, que ella consumía todo el tiempo y a los que yo me aficioné desde que llegó mi turno de enseñar música, para «parecerme» a mi maestra. La primera vez que toqué en el piano de cola fue en el examen para pasar de la preparatoria a primer año. Eran las piececitas del libro de J. Thompson y ese día algunas las ejecutábamos a dos pianos, acompañados(as) por ella, fuéramos o no sus alumnos(as). Fue la primera vez que la vi tocar, y confieso que muy rara vez he vuelto a ver a alguien en que mano y piano fueran como una prolongación, una del otro. El mobiliario se completaba con una mesa circular, sillas y una pizarra con pentagramas, todo ello en un ambiente de estudio y seriedad, aunque no exento de estímulo y confianza. Separaba a los niños y niñas de sus mamás una mampara que desaparecía los días de conciertos cuando aula y sala de espera se volvían el salón de nuestro teatro, o si se necesitaba la pared contigua a la biblioteca para desplegar la pantalla de nuestro cine sonoro los días que sesionaba nuestro Club musical, otro de los aportes pedagógicos de esta innovadora mujer. En ese mismo salón, una tarde de sábado de finales de la década del cuarenta, disfrutamos de una charla de una señora gorda y bonachona que nos narraba aventuras de su infancia y que era la mamá de Maricusa, la entonces presidenta del Club. Se trataba de Reneé Méndez Capote, quien pulsaba el interés infantil de los pequeños y pequeñas al leerles fragmentos de lo que sería su conocido libro Memorias de una cubanita que nació con el siglo. La anécdota que más gustó fue la del circo. Al leer al cabo de los años ese testimonio supe que «Renecita» y Margot habían sido amigas de la infancia, en los tiempos de las clases de piano que ambas recibían de Luisa Chartrand. Después venía la biblioteca y la discoteca. Una gran mesa de cristal era el centro de este salón, que al igual que la sala de es-pera exhibía retratos y bustos de músicos famosos. ¡Ah! Y un teléfono de pared que se mantuvo allí durante muchos años, todo el tiempo que mi maestra vivió en esa casa hasta principio de los años ochenta en que se mudó para la casa de Mercedes por estar enferma de cuidado. Precisamente, «el aula de Mercedes» conservó su nombre, ya retirada esta subdirectora del Conservatorio, cuando la sustituyeron Loló y Josefina. Resalta el hecho de que nombrábamos a nuestras profesoras por sus nombres y no con toda esa serie de apelativos ñoños o melosos que suelen usarse en Cuba para nombrar a maestras(os) y profesores(as). Allí había un piano vertical y una mesita baja, con varias banquetas y, sobre la mesa, un cristal con una imitación del teclado del piano pintado en papel por sus cuatro lados. Ningún alumna(o) perdió ocasión de «practicar» en él los días de examen o de conciertos, mientras esperaba su turno para actuar. Había también en el Conservatorio un piano «mudo», de los que usaban los concertistas durantes sus viajes si el instrumento no estaba disponible, pero en realidad nos lo enseñaban como pieza curiosa. Del espacioso baño no puedo sustraerme de comentar un cartel que decía: «Prohibido que dos o más alumnos hagan uso de este local al mismo tiempo». Y lo recuerdo, porque el día que me gradué, junto a las dos o tres compañeras que terminaban sus estudios ese día, casi sin ponernos de acuerdo, todas entramos juntas al baño «porque ya no éramos alumnas». Fue una ingenua confirmación de que el tiempo había pasado y habíamos crecido; aunque en mi caso yo me vi obligada a crecer unos años antes. Resultó que María Antonieta, estudiante de Filosofía y Letras en la Universidad, había dejado de darnos clases para emprender caminos propios. Y mi maestra deseaba solo un personal formado por ella en su institución. Para llenar el enorme vacío que significaba no tener a «Tony», se habló con mi mamá, se me preguntó mi opinión —tenía trece años—, y tras una aplicación de tests psicológicos que duraron varias sesiones se decidió que, a pesar de mi edad, fuera la nueva maestra de Solfeo y Teoría y que debía apoyarme en Josefina Fernández Supervielle, una graduada del Conservatorio que, a pesar de ser ya una joven de más de veinte años, hizo conmigo un equipo excelente. Coincidió con que ese curso de septiembre de 1953 comenzaba el bachillerato, lo que exigía de mí un mayor esfuerzo que al resto del grupo. Las sesiones de bachillerato eran mañana o tarde, pero cada año recibía todas las asignaturas en una sola sesión. En segundo y cuarto año tocaban las sesiones de clases en las tardes y solo podía asistir a las dos primeras. Así que no alcanzaba a recibir todas las asignaturas y debía prácticamente estudiar algunas materias por mi cuenta, con la ayuda de amigos(as) y de mi hermana. De la misma forma, tenía que llevar a examen extraordinario la educación física que se impartía algunas tardes. Estuve «ilegal» dos años, porque no tenía edad para trabajar, pero al cumplir los quince y graduarme de Solfeo y Teoría me afilié al Colegio de Maestros y ya me consideraron legal y adulta. Pero solo una personalidad como la de mi profesora y el prestigio del cual gozaba entre las madres, me permitió ser una muy res-petada educadora a pesar de mis trece años, y no tener el menor conflicto ni con padres, madres, ni con alumnos(as), en ocasiones mis coetáneos(as). Evaluaciones, consejos y reprimendas de la jovencísima maestra, fueron totalmente aceptados. El hecho de haber sido seleccionada por Margot, significaba una garantía y un aval. Imagino que, en otro sentido, las mamás se sintieron alivia-das porque tener que hacer regalos de fin de año o por cual-quiera otra ocasión a una jovencita, no conllevaba una ardua selección. Lo difícil era hacerlo para mi maestra. Finalmente, optaban muchas veces por regalarle una blusa. Debido a ello, tenía colecciones de blusas finísimas, que solo se ponía en ocasiones memorables, con su invariable chaqueta y saya negras. A continuación del cuartico reservado como dormitorio para ella y su mamá, venía lo que había sido el comedor original de la casa, convertido en el aula de Solfeo y Teoría, donde impartió clases María Antonieta y a partir de 1953 fue mi aula y la de Josefina. Allí había otro piano vertical, una gran mesa rodeada de sillas y el gran cuadro de Santa Teresita del Niño Jesús, a quien rezábamos una oración enseñada a todo el alumnado para los días de examen y de concierto, y donde le pedíamos triunfar no solo para gloria de Dios, de nuestros padres y maestros, sino para gloria de la patria. Al fondo de la casa, una gran cocina, donde Lola, una negra vieja empleada de la casa, aún en esos años del 40 planchaba con carbón; allí se conservaba intacta la gran campana para que se escapara por ella el humo de la antigua cocina, aunque el progreso había adicionado una de gas manufacturado al amplio lugar y, naturalmente, un refrigerador, aunque de pequeñas dimensiones. Así quedó grabado en mi memoria el espacio físico del que fuera mi Conservatorio y mi primera experiencia de trabajo; pero más allá, donde reinara y se multiplicaba una de las influencias más importantes de mi niñez y adolescencia: el ejemplo y la personalidad de mi maestra de música. El ambiente del Conservatorio era de un nivel más «alto» que mi grupo social, como hija de modestos profesionales de la salud, que vivían apretadamente de sus ingresos. Mi madre, por ejemplo, ganaba 85 pesos al mes, y mamá Pitisa recibía 25 y se le pagaba el recibo de la Quinta Dependientes. Sin su ayuda, mi madre no hubiera podido trabajar, pero la realidad era que su salario se quedaba en menos de 60 pesos. La entrada fija de mi padre en La Bondad era de doscientos pesos, que al pagar a sus dos ayudantes y el material para el laboratorio, se esfumaban. El presupuesto mejoraba con el salario de unos cien pesos de la plaza de técnico de la Universidad y los casos privados que llegaban a la clínica. Esto último era lo que nos sacaba a flote, pero eran ingresos ocasionales e impredecibles. Por lo que pagar por las clases de la hija diez pesos mensuales era una carga adicionada a la evidentemente más pesada que era el pago del colegio privado. Ésa era solo lo establecido para los principiantes, pues iba en aumento hasta llegar a ser 20 pesos para los repertoristas, a medida que las clases duraban más tiempo. A ello se agregaban los gastos de libros, los vestidos de los días de conciertos o en las tardes de reuniones, todo lo cual representaba un gran sacrificio para mi familia, fundamentalmente para mami, quien no podía permitir que su hija desluciera entre sus compañeros(as). Ni hablar del viejo piano que tenía en mi casa, que era una pianola reformada que no se sabía bien a qué sonaba, pero a la que amé profundamente porque, a pesar de todo, me permitió estudiar y concluir mis estudios de música. Entre mis condiscípulas(os), de los cuales cierta cantidad fueron a la larga mis alumnos(as), abundaban los apellidos de familias muy ricas o de abolengo de la capital, como los GarcíaKohly, los Solís y Blanco, dueños de la tienda El En-canto, y los Menéndez, dueños del famoso Gato Negro, distribuidores de los billetes de la Lotería Nacional; otro grupo provenía de familias judías, algunas refugiadas en Cuba a causa del fascismo y la guerra y que se habían hecho propietarias de importantes negocios, como los dueños de la tienda Beren´s Modas, los Baikovitch de la fábrica de las Camisetas Perro; en fin, la lista sería muy extensa y no aportaría nada sustancial. Pero junto a ellos, estábamos Gaby, un talentoso niño, humilde vecino como yo, de la ya por esos años venida a menos barriada del Cerro; Ixora, hija de una trabajadora de la salud como mi mamá, y hasta una niña indígena ecuatoriana de la cual corría la fantasía que era descendiente de príncipes. Rosa de Jericó, abandonada en la puerta del Consulado de Cuba en ese país, había encontrado en brazos cubanos el amparo que se le negaba entre los suyos. Tal vez porque era tanta la miseria de esas comunidades que pensaron que así tendría una vida mejor. Especialmente recuerdo una larga conversación en tiempos de la dictadura de Batista, como las que solía tener con mi profesora. Soñábamos un poco las dos con un futuro mejor para nuestro país y el sueño de ella, en particular, era darle clases a niños y niñas talentosos(as), sin que mediara la relación del dinero. La esencia de esa charla fue más o menos como sigue: «Yo he tenido muchos alumnos ricos y muchos afectos por ello del otro lado del puente de Pote (se refería a la entonces exclusiva barriada de Miramar, el reparto Kohly y más allá). Y me va a doler el día en que con una tea incendiaria la gente pase allá para ajustar cuentas a tantas injusticias. Y yo entre esa gente, aunque me duela. Pero no queda otra alternativa si se quiere salvar a la nación». Yo, en concierto Mis maestras, Mercedes y Margot, escoltan a la conocida periodista Nena Benítez junto a un grupo de alumnas en ocasión del bicentenario de Mozart Con esta imagen que pudiera haber tomado prestada de los grabados y de las narraciones acerca de la Revolución Fran-cesa, o tal vez de nuestras tradiciones mambisas, simbolizaba su decidido alineamiento con los pobres y los desposeídos. Por ello, al comenzar los tiempos convulsos de la lucha contra la dictadura batistiana no tuve reparos al vincularme yo, vincularla a ella a través del apoyo a mis actividades. El viejo teléfono de la biblioteca fue mudo testigo de ello. Y en repetidas ocasiones, fue el Conservatorio lugar de referencia para los contactos y hasta las citas con mis compañeros(as) de lucha. Mi colega Josefina, sin tener que darle muchas explicaciones, fue mi cómplice amiga. El fracaso de la Huelga del 9 de abril de 1958, con mis inexpertos y recién estrenados dieciocho años, me hizo percibir que el mundo se acababa. Sufría al mismo tiempo mi primera gran decepción amorosa; no tenía deseos de nada, solo de la clásica táctica del avestruz. Fue Margot quien me insufló la estrategia correcta, que ella, más o menos, denominaba «técnica de los archivos»: «Si tienes un problema grave, que al parecer no tiene solución, lo archivas y tratas de jerarquizarlo según la urgencia y la gravedad del caso. Dentro de un tiempo prudencial abres esa gaveta del archivo, y si aún es insoluble, la vuelves a cerrar. Verás cómo el tiempo, algunos los resuelve y a otros les da una nueva dimensión, y de ahí la posibilidad de solucionarlos». Producto de mi desaliento, le comuniqué que no me sentía capaz de preparar mis exámenes finales de graduación de piano, armonía y pedagogía musical, este último con presentación de una tesis acerca del uso de la música en la medicina, retrasados un tanto por mis estudios de bachillerato, el propio trabajo como profesora y, sobre todo, por las actividades clan-destinas que me llevaron en ocasiones a estar escondida en lugares sin piano para estudiar. Margot me dijo suave, pero con firmeza: «Eso es lo único que no tienes permiso para archivar, porque es en este momento tu prioridad número uno y porque es un compromiso personal con tu madre, conmigo y con tu país, que te necesita preparada». Y fue en aquellos instantes el apoyo fundamental para alcanzar mi meta. No sé si esto era una fórmula usual en la clandestinidad, pero se me eximió una corta temporada de mis responsabilidades más rutinarias, solo excepcionalmente se me con-fiaba una tarea. Mi maestra asumió mi docencia y yo me «acuartelé» en una casa amiga con un piano que sí sonaba a piano y pude así rendir mis exámenes de manera satisfactoria. Para aliviar mi supuesta culpa por suspender ese tiempo mis deberes revolucionarios, esos jefes estuvieron cerca de mí en tan crucial momento y se sintieron, aquel día tan grande para mí, agradecidos a ella, porque entre otras cosas, había logrado no solo graduarme, sino volver a tener la cabeza sobre los hombros. Por todo lo que les he contado, no coincido con aquellas personas, que aún queriéndola y admirándola mucho, pública y privadamente han catalogado de algo «rara» a mi maestra Margot, como suele sucederles a las mujeres que se salen de los moldes establecidos para ellas. Es cierto que no es muy común esa dedicación y desinterés personal para realizar una obra pedagógica y cultural de tal magnitud, pero si han de adjetivarla debían decir sencillamente que era maravillosa. Soy feliz con una idea, tal vez sobredimensionada por el cariño que le profesé: la conocí profundamente en aquellos años de vernos casi a diario, y fui, estoy muy segura de ello, una de sus alumnas preferidas. Las clases que recibía, en el último turno de los miércoles y los sábados, durante los agridulces años de la adolescencia, con frecuencia tenían una sesión, no sé si deba llamarla de confidencias, o de pensar en alta voz o, sencillamente, la forma grata y suave con que ella me inculcaba principios y valores. Tras el triunfo de la Revolución continué en el Conserva-torio, a pesar de que cada vez se me hacía más difícil encontrar el tiempo entre tres y seis de la tarde para impartir mis clases de Solfeo y Teoría. Las actividades como estudiante universitaria, miliciana, y qué sé yo cuántas cosas más, que incluyeron viajes de entrenamiento militar a la Sierra Maestra y al Escambray, no impidieron que continuara mis labores docentes. Me preguntaba una y otra vez: ¿cómo voy a dejar el Conservatorio? En 1960 comencé a trabajar, designada por la Federación Estudiantil Universitaria (F.E.U.) en la organización y puesta en marcha del primer Plan de Becas Universitarias y continué allí, en el edificio de G y 25, más de un año. La juventud, que todo lo puede, hizo el milagro de que encontrara esas tres horas necesarias para seguir cumpliendo con mi maestra. Hubo días en que el trabajo de la beca, cortar caña quemada, trabajo voluntario en lo que sería la ciudad universitaria, la CUJAE, mis clases nocturnas en Filosofía y Letras, movilizaciones y todo lo que había que hacer en ese tiempo, me pusieron a prueba, pero no me impidieron cumplir mis deberes en el Conservatorio. Ya se hablaba de la nacionalización de toda la enseñanza privada y sé de la disposición de ella de entregarlo todo y trabajar para la Revolución. Seguro que otras personas saben mucho más que yo de esta etapa del Conservatorio. De repente —cosas de las revoluciones—, me vi con una beca en las manos para irme a estudiar a Alemania, a pesar de que me faltaban menos de dos semestres para terminar la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana; allá en Europa iba a comenzar una nueva. Llegaba la hora de la ruptura y de seguir sola mi propio camino. En aquel año de 1961, tras la nacionalización de la enseñanza privada, Margot realizaría su sueño de poder impartir clases a niños y niñas talentosos y que no influyera en ello los re-cursos de la familia del educando. Fue nombrada profesora del Conservatorio Municipal de La Habana «Amadeo Roldán» en el propio 1961, y en 1962 integró el primer claustro de la Escuela de Música de la Escuela Nacional de Arte. En ambas instituciones fue Jefa de la Cátedra de Piano, por sus conocimientos y experiencia. El tiempo pasó. A los seis años regresé de Alemania y fui a visitarla. Subir aquella empinada escalera y hacer sonar el viejo timbre fue unos de los momentos más emocionantes del necesario reencuentro con mi país tras esa larga ausencia, interrumpida por un corto mes de vacaciones a mitad de los estudios. Supuse que iba encontrar una casa normal de familia, pero no el Conservatorio. Mas, en realidad, estaba ahí: los pianos, la biblioteca y la discoteca, la mesita con las teclas pintadas, la pizarra eléctrica, las efigies de los compositores famosos. No sé qué pudo suceder con su deseo de entregar todo a la revolución. En las investigaciones que hoy se realizan acerca de la existencia de una escuela cubana de piano, se le menciona entre sus pilares; por lo que da dolor saber que los libros con el cuño del Conservatorio se encuentran en las librerías de libros viejos, y que su deseo de que se conservaran íntegra-mente para futuras generaciones en alguna institución no se cumplió, quién sabe por cuáles causas o casualidades. Margot tuvo que pasar por duras pruebas en su vida. Una de aquellas tardes de clases y charlas que tuve con ella me contó cómo de niña tuvo que ser operada de la garganta, sencillamente a sangre fría, porque su corazón no resistiría la anestesia general que era la única disponible entonces. En los días en que comencé a impartir clases, ella tuvo que pasar por otras dos desagradables experiencias. La primera fue un resbalón que le costó una fractura de cadera. Tras la caída, muchos de sus alumnos(as) y familiares presentes quisieron auxiliarla, pero ella se mantuvo en sus trece: «Busquen a un ortopédico porque me he fracturado la cadera y si me manipulan mal puede ser peor». Así aplicaba sus cono-cimientos de primeros auxilios, que se habían extendido a sus alumnos(as) mayores a través de cursos auspiciados por el Club. Efectivamente, el especialista que la atendió la felicitó por su sabiduría. Y gracias a ello, no fue necesario operarla sino solamente inmovilizarla. Pero... ¿qué pasaría con las clases? La solución fue muy de su estilo. Se sacó su cama del cuarto y se instaló allí una cama Fowler, se entró uno de los pianos verticales a duras penas y su labor no se interrumpió. La segunda prueba fue a causa de su vesícula. No recuerdo si eran cálculos y ella no se podía operar, o era alguna otra dolencia. Lo cierto es que debía seguir una dieta muy estricta y tomar una especie de leche que, por su aspecto y la cara que ponía ella al tragarla, no debía ser muy agradable. Muchas veces la acompañé en la cocina a esta ceremonia, mientras yo, en la inconsciencia de mis 13 o 14 años, merendaba con Coca Cola y galleticas de Siré con crema, mientras ella casi masticaba el evidentemente desagradable líquido. Fue, como dijeron de Robespierre, incorruptible en el seguimiento de la dieta que le permitiría vivir más de 80 años hasta 1987, régimen que solamente quebraba en contadas y especiales ocasiones: entre ellas y para mi satisfacción, el día que me gradué de piano. La salud de mi maestra los últimos años de su vida no fue buena. Aun así continuó ininterrumpidamente sus investigaciones sobre la enseñanza de la música y del piano, iniciadas desde que impartiera las primeras conferencias en la década del 30, a las que siguieron muchas más, como la presentada en 1939 en el Teatro Campoamor acerca de «La enseñanza del piano, objeto de estudio e investigación de la moderna pedagogía musical». Allí haría una exposición con material didáctico y los medios auxiliares que debían emplearse en la enseñanza de la música. Este tipo de conferencias se desarrollarían además en el Lyceum, en la Sociedad Universitaria de Bellas Artes, en la sociedad de la Cultura Francesa y por la radio. La última vez que la vi con vida estaba prácticamente in-móvil en la cama, pero seguía redactando e investigando. Ella me animaba a escribir mis recuerdos. Hicimos un pacto: si se levantaba de la cama —idea a la que no renunció mientras tuvo aliento—, yo escribiría mis memorias. Imagino que ese deseo le nacía de su cariño hacía mí y a que teníamos en común el amor por la música, el gusto por la enseñanza y una estancia en Europa en años de juventud. Ignoro si alguien conserva la colección completa de la revista DO RE MI, porque las que he consultado están incompletas, al igual que la mía. Pero, incuestionablemente, la revista sería una fuente importantísima para reconstruir el ámbito fuera de Cuba con que Margot se relacionó y darle a ella el lugar que merece en el panorama pedagógico y cultural de aquellos años, sin olvidar sus aportes posteriores en el Conservatorio Amadeo Roldán, la Escuela Nacional de Arte (ENA) y el Instituto Superior de Arte (ISA). Ojala hubiera escrito sus memorias. Las personas que estaban a cargo de sus cosas, ya no viven en Cuba. Así hubiéramos sabido tal vez más del ser humano que se ocultaba detrás de los gruesos espejuelos de miope, aunque la luz de sus ojos expresaba su gran inteligencia, su suave sonrisa, y su ternura hacia los niños y las niñas delataba que no era tan «dura». O tal vez se habría animado a hablar de sus amores, o quizás de un amor imposible que más de una romántica, de entre sus alumnas, imaginábamos en el París de la posguerra donde fuera a estudiar o en la convulsa Habana de las décadas del 20 y el 30, años definitorios para nuestra identidad y nuestra cultura. Qué lástima habernos perdido tanto de ella, como de tanta huella desaparecida debido a la propia atomización de su biblioteca, de su discoteca y de sus documentos, y así poder reconstruir cabalmente la obra de esta mujer. Hasta sus últimos momentos investigó y escribió. Ahí que-dan como prueba el saludo que enviara a los alumnos del ISA en un inicio de curso, o la ponencia acerca de la importancia de la lectura de la música, el cual enviara a un evento de educación artística de su puño y letra. Cómo perdonarme que obligaciones familiares y el trabajo no me hayan permitido estar más cerca de ella, para al menos preservar su memoria. Las distinciones que poseía por la Cultura Nacional y por la Educación Cubana, que asumió con su proverbial modestia, no expresan sus méritos y servicios al país. Han pasado más de cien años del nacimiento de esta pianista, pedagoga, precursora y gran mujer que se llamó Margarita Fernanda Díaz Dorticós. Cada día que pase, se hará más difícil recomponer su verdadera imagen y aquilatar sus huellas. Por eso he hilvanado estos breves recuerdos para aligerar un tanto mi deuda eterna con esta cubana excepcional que, como tantas otras, pudiera caer en el olvido. Y para homenajearla a Usted, tan negada a cualquier clase de elogio, por pequeño que fuese, sencillamente y para siempre mi maestra Margot. IX El Club musical Mozart Este Club constituido y dirigido por niños, niñas y jóvenes fue a todas luces el primero —tal vez el único— de su índole en una institución musical cubana. No tengo conocimiento de una experiencia pedagógica similar en nuestro país hacia 1947. Los socios del Club eran no solo los matriculados en el Conservatorio, sino que podían acudir otros y otras, familiares y amistades de los asociados(as). El Club tenía una dirección compuesta por Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría y Tesorería. A él se contribuía con cincuenta centavos mensuales y con ese dinero se hacían maravillas, por lo que sospechábamos que algunas hadas madrinas nos ayudaban. Y digo hadas porque el grupo de adultos que giraba alrededor del club estaba constituido solo por mujeres. Al frente de ellas, mi maestra con su invariable atuendo de blusa blanca y saya negra, reflejo de una gran austeridad y el costo de poder desarrollar un intenso movimiento cultural en torno a su proyecto de pedagogía musical a expensas de su propio nivel de vida. En ese mismo año de 1947 comenzó a circular la revista mensual DO RE MI. Su primera directora, Maricusa Cabrera, hacía con frecuencia los editoriales, aunque hace poco me confesó que llevaban la mano pasada de su mamá y a veces más que eso. La niña que nunca dejó ser Reneé Méndez Capote nos habla muchas veces en la revista, oculta tras la firma de su hija. La revista DO RE MI promovía el Club y viceversa. Allí podíamos los niños, niñas y jóvenes del Conservatorio desarrollarnos como periodistas, reporteros, editorialistas e, incluso, como caricaturistas. Aunque sabemos que algunas de las mencionadas hadas tenían participación en su redacción y realización, no dejamos de sentirla como nuestra. Llegó a tener un reconocimiento de la UNESCO en esos años, se canjeaba por publicaciones análogas de otros países y tuvo aceptación internacional, como se desprende de lo reflejado en sus propias páginas. El Club se estructuraba a partir de su presidencia que era electa, como los otros cargos, por el voto secreto y directo de todos sus asociados(as). Yo fui, a los dos años de haber llegado al Conservatorio, postulada para ser tesorera y resulté electa casi por unanimidad. En esa coyuntura aprendí que para ganar unas elecciones no hay por qué enemistarse con el competidor y mucho menos decir cosas feas de él o ella. Lo importante era lo bueno que se pudiera opinar de una. Ni siquiera recuerdo quién fue mi contrincante, pero si el orgullo de haber sido elegida aquel sábado que nos reunimos para votar. A partir de entonces, fui más popular. Todos los recibos del Club llevaban mi firma, y aunque esto me cansaba un poquito, al mismo tiempo me llenaba de satisfacción. Aunque mi nombre y apellido no son largos, poco a poco comencé a desarrollar una firma, que es el origen de la mía actual. Empecé firmando como Sonnia Moro y, más adelante SMoro, hasta finalmente llegar a conformar el garabato que es mi rúbrica. En el nuevo período fui electa presidenta y bajo mi mandato se hicieron cosas lindas. Una de ellas era algo usual en aquellos tiempos: donar una canastilla al primer niño que naciera el día del natalicio de alguna personalidad, en nuestro caso de Mozart. Lo simpático fue que como este niño prodigio naciera un 27 de enero, la señora que tuvo el bebé estaba triste porque ya no podía ganarse la canastilla martiana que se otorgaba el 28. Cual no sería su alegría al saber que había una para ella y con artículos extremadamente finos y costosos dada las posibilidades económicas de muchas de las familias de los niños y niñas del Club. Por ahí anda la foto de nuestra visita al hospital América Arias con el niño al que prometieron ponerle Amadeo en homenaje a Mozart porque Wolfgang era demasiado para ellos, vecinos de un solar de los Sitios. En el Club nos reuníamos una vez al mes en la época de su máximo esplendor, a fines de los años cuarenta y principios de los cincuenta, hasta que todo fue decayendo, probablemente por causas económicas, hacia 1952. Lo que más nos gustaba del Club era esa atmósfera de libertad y de sana competencia que nos rodeaba. Teníamos a nuestra disposición dominó musical —signos musicales en lugar de números—; de la misma forma teníamos una lotería con cartones y fichas también con motivos musicales. Pero lo que más nos entusiasmaba era la pizarra eléctrica en la que nos hacían preguntas y debíamos apretar un botón don-de estuviera la respuesta correcta. Si sonaba un timbre y se encendía un bombillo, era que la respuesta era acertada, si había silencio, habíamos «metido el delicado». Había dictado musical de la siguiente manera: ocho niños y niñas representaban la escala y debíamos saltar al escuchar el sonido que se nos había adjudicado y los y las que nos equivocábamos salíamos de juego hasta que quedaba él o la ganadora que era habitualmente la misma niña, Silvia Arrondo, quien tenía eso que se llama oído absoluto y no fallaba. En más de una ocasión se propició que bailáramos, pero como los varones estaban en minoría, se hacía difícil encontrar pareja. Yo bailaba con Gaby. Bailar se consideraba una actividad importante para una mejor formación de los alumnos(as) de música. Los platos fuertes de las sesiones del Club eran: alguna charla o conversatorio con una personalidad de la cultura y, naturalmente, el cine, con documentales y muñequitos — recuérdese que aún no habíamos llegado o estaba naciendo la era de la TV—; sentíamos sano orgullo colectivo por haber adquirido, con el esfuerzo de todos y todas, el famoso vitaphon para que las películas tuvieran sonido. ¿Cómo reunimos el dinero? Como era usual en fechas importantes —Navidad, el día de las madres, fin de curso—: se preparó un concierto para recaudar los fondos necesarios, pero en esta ocasión fue la representación de un cuento y no en nuestro salón sino en un teatro de verdad: el teatro de la Es-cuela Valdés Rodríguez en 5ta y 6, en El Vedado. La puesta en escena se llevó a cabo en las Navidades de 1948. El cuento trataba de unos hermanos, un príncipe y una princesa, que no podían salir a jugar por la nieve y entonces su hada madrina y la reina de la noche les traían niños y niñas de otros países del mundo para que los entretuvieran con su música. A manera de ejemplo, porque era mi personaje y le guardo mucho cariño, yo era la Mau Tang «que vivía en el palacio redondo del Rey, su padre», una princesita china que se aparecía en escena con un farol de papel con una vela adentro, muy bonito, pero que a mí me asustaba que no me lo sostuvieran a tiempo para poder tocar y que entonces se escachara y se incendiara. Pero, como todo lo que se organizaba en mi Conservatorio, fluyó perfectamente y alguien apareció en el momento cero para sostener mi farol mientras interpretaba mi sencilla y pequeña pieza de aires orientales. ¡Qué lindo fue escuchar los murmullos de aprobación del público al aparecer en escena esa chinita! En otra parte de la obra, a los príncipes les llegaba de regalo la interpretación de un coro de Ucrania. Era un tema en ucraniano que nos montó a dos voces nuestra querida María Antonieta, y yo, como solista, alcancé totalmente el sueño infantil de jugar a ser otros personajes. Sonaba algo así como: Zizestoja krinichenka, zozo vodupif… Me sentí feliz, además, porque sabía que tanto esfuerzo, los largos meses de ensayo y los nervios a flor de piel antes de entrar al escenario bien valían ¡un vitaphon! Simbólicamente, cada vez que teníamos que salir a escena, el momento preciso lo daba Margot encendiendo una linterna. Eso era ella: el engranaje ideado y puesto a punto, a partir de que con su luz nos orientara. El Club desarrolló innumerables relaciones con infantes, jóvenes y personalidades de otros países y DO RE MI recibía mucha correspondencia del extranjero. Organizadas por nuestro Club se daban algunas sesiones públicas en el antiguo Lyceum de Calzada y Cuatro. Por ejemplo: aquel inolvidable Cómo estudiamos piano hoy, ilustrado con alumnos(as) ejecutantes; la estampa representada con personajes de la época en que Mozart, en unión de su hermanita Nanette, tocaban para María Antonieta de Austria y Luis XVI; la charla sobre la historia del piano y otras actividades más. Un número de DO RE MI A mí me tocó una vez —tenía unos once años— leer la conferencia sobre la vida del niño prodigio, emblema del Conservatorio. La lectura se ilustraba, como era usual en nuestro Club, con diapositivas y grabaciones, así como con música ejecutada por parte del alumnado. ¡Cuántas horas de ensayo! Tardes y más tardes de sábado, durante meses, aprender a leer los nombres alemanes con corrección, coordinar con Gaby, un poco mayor que yo, que era el proyeccionista. Ningún adulto estaría cerca de nosotros. Sería todo nuestra responsabilidad. Dar a los momentos alegres y tristes de la narración la debida inflexión de la voz fue lo más difícil. Las hojas que debía leer estaban llenas de los signos que se utilizan en la música para interpretar las obras, puestos por mi maestra con diferentes colores y flechas y así destacar los diferentes matices y los cambios de velocidad con que debía pronunciar las palabras y las frases. Así fue como pude leer la conferencia con la debida entonación y ritmo. Al final, mientras Gaby proyectaba una serie de monumentos dedicados a nuestro Mozart en todo el mundo, y se escuchaba una de sus sinfonías, yo tenía que permanecer en el centro del escenario con mi cabeza baja y sin moverme, en señal de respeto y admiración. Una señora asombrada indagaría después con la directiva del Lyceum: — ¿De dónde han sacado a esta niña? Yo sabía la sencilla respuesta: era una alumna de Margot. Pero, lo más trabajoso y donde se lograban los mayores éxitos era en los conciertos. Participaban en ellos el alumnado del Conservatorio, desde los cinco años hasta los adolescentes, y los de mayor envergadura se celebraban en el propio Lyceum. No importaba la edad de los y las concertistas, todos y todas reflejaban esa sensación de exactitud y seguridad por el método y la rigurosidad con que se trabajaba. Fui una de las pequeñas pianistas en dos de estos conciertos, en 1950 y en 1952. Para que se tenga una idea de la exigencia al alumnado en mi Conservatorio, mencionaré que comenzábamos a ensayar cada fin de semana, memorizadas ya las obras, casi medio año antes y con ensayo de salida, entrada y saludo al público, casi tres meses. Con Amadeo, el bebé agraciado con nuestra canastilla mozartiana El niño italiano Ferruccio Burco, precoz director de orquesta, concede una entrevista y comparte una mañana de juegos en el Hotel Nacional con parte de la directiva del Club Mozart Como un método adicional e infalible, nos llevaban a presenciar algún concierto infantil de algún otro Conservatorio de la capital. Recuerdo uno de ellos: niños y niñas asomados por el telón entreabierto antes de comenzar el concierto, entradas y salidas del instrumento por la izquierda, ataques de pánico al equivocarse, ropas y adornos que los hacían parecer enanos(as) disfrazados(as) de adultos(as). Nadie comentó sobre nuestra experiencia, pero nuestras abiertas mentes infantiles percibían la enorme diferencia. Así valorábamos lo imprescindible de los consejos y de la mano firme con que se nos guiaba, garantía parar salir airosos de tal prueba. El último ensayo general era en el propio Lyceum, en su maravilloso piano Steinway. El día del concierto era como un día más de ensayo: ninguno(a) usaba una prenda o anillo en sus manos, la ropa y el peinado eran sencillos, nadie se precipitaba a saludar hasta que no hubieran comenzado los aplausos. Las flores enviadas por familiares y amistades eran repartidas equitativamente entre las concertistas —a los varones no se les entregaba entonces flores— al final de la actuación de cada una, fuera quien fuera su verdadera destinataria. Así todas recibíamos flores por igual. Y teníamos muy presente que el disfrute de las interpretaciones, de los aplausos y de los elogios, y esa sensación de seguridad que nos envolvía, se lo debíamos al alma del Conservatorio, del Club Musical Mozart y de DO RE MI: nuestra querida Margot. X Mami y yo De todos mis recuerdos, estos son los más difíciles de relatar. En cuanto me hice el propósito de escribir sobre mi infancia y adolescencia, al llegar a la figura de mi mamá, varias veces quise comenzar y me buscaba pretextos y no me decidía; ahora, que no puedo posponerlo más, no sé por dónde empezar y ni qué decir para trasmitirles lo que ella significó para mí. Desde que nos abandonó físicamente, pienso en mami día tras día y ante las encrucijadas de mi vida me pregunto, inexorablemente: ¿qué hubiera hecho o dicho mi mamá? Como ella había sido huérfana y había trabajado desde muy joven, quiso que sus hijas fueran independientes, ganaran su dinero y tuvieran lo suyo «para que no aguantaran a ningún hombre por necesidad». Y ese mensaje nos lo trasladó no solo con sus palabras, sino con sus acciones. En sus relaciones con mi abuela paterna mi mamá hizo añicos todos los esquemas de la supuesta e inevitable guerra suegra-nuera. Al presentir su muerte, esta suegra prefirió que le llegara el fin de la vida no al lado de una de sus hijas, sino junto a la cariñosa nuera. Como nació el día primero de noviembre de 1908, Día de Todos los Santos, creíamos — porque así lo pensaba ella— que Santa era su primer nombre, aunque no constaba en su inscripción del Registro Civil. Sus nombres registrados oficialmente fueron tres: Ana María Inés, pero todo el mundo la conoció como Inesita, aunque sus más íntimos compañeros de trabajo (varones) le decían cariñosamente Huesito. Este apodo no reflejaba toda la realidad, porque mi madre, aunque delgada y no muy alta, tenía una figura excelente, bien proporcionada, que la mantuvo ágil hasta su muerte. Algunos documentos, como la propiedad de la vivienda, rezaban así sencillamente: Inés Parrado Ortiz. Al establecerse en Cuba el carné de identidad para todos los ciudadanos(as) comenzó su tragedia. Admitidos solo dos nombres en él, comenzó a ser para los demás, desde la década del 70, Ana María. Y punto. Así fue hasta que ya fallecida, y por unos trámites que había que realizar, se hizo una subsanación de errores en el propio Registro Civil para que volviera a ser solamente Inés. Si en alguna consulta del Policlínico escuchaba, «la próxima, Ana María» no se daba por enterada. Y es que ella no se reconoció como una «Ana María». Sin embargo, el nombre de Ana, que era el de su madre, y desconocemos cuántas otras mujeres de la familia lo llevaron, se ha conservado con mi nieta, Ana Gabriela. Los progenitores de mi mamá vinieron desde Andalucía ya casados y con algunos de los hijos nacidos. Creíamos que pro-cedían de Huelva, pero una anciana prima hermana me aclaró hace poco que procedían de Vélez Málaga, verdadero lugar de origen de esos Parrados y de esos Ortiz, a la sazón un territorio muy pobre de esa región española. Y probablemente la con-fusión provino del lugar de embarque de los abuelos. Fueron cinco hermanos: tres varones y dos hembras, al me-nos los que llegaron a la adultez. Los varones tenían algunas historias que conocimos en las horas de sobremesa o al indagar en los álbumes de fotografías. El tío Paco era, según aquellos que lo conocieron, un digno representante del gracejo andaluz. Como militar, oficial de la Marina, y mucho antes de que yo viniera al mundo, consideró su deber intervenir en una reyerta callejera por ser la autoridad y fue herido de muerte de un punzonazo en el corazón. Dejó una hija, otra de las Anas de los Parrados, la cual un día se alejó de su casa y no se supo más de ella. Paco y su familia vivían en lo que hoy son los alrededores de la Plaza de la Revolución y ese sitio tenía alguna relación con la actividad del abuelo, que había sido cochero y precisamente de una nutrida piquera de coches de caballos asentada en las cercanías de donde estuviera enclavada la Ermita de los Ca-talanes; por allí, a veces, cuando íbamos a visitar a la viuda de Paco, nos topábamos con gitanos y gitanas, vestidos como se ven en las películas y que leían en la mano la buenaventura. El abuelo Francisco era, hacía los años veinte, uno de aquellos cocheros de donde surgirían los primeros choferes de fotingos de alquiler. El tío Fidelio había sido un revolucionario de la llamada Generación del 30 y en algún momento, tras el derrocamiento de la tiranía de Gerardo Machado, se había desempeñado como funcionario de la entonces Secretaría de Gobernación. Se con-taba entre esos pocos que al asumir un cargo tienen la renuncia sin fecha en el bolsillo. Era tan honesto y ortodoxo en sus funciones que un día, en sus tareas de aduana en el puerto de La Habana, le cobró un impuesto al alcalde de la ciudad porque al regresar de unas vacaciones en Estados Unidos su hija traía en los brazos una muñeca nueva; él consideró que debía pagar como los demás por algo que importaba del extranjero. Mi padre, bromista y exagerado, aseguraba que Fidelio había llegado a ponerle un cuño de inmigración en la frente de la muñeca. Este tío hacía poesías, algunas dedicadas a figuras de la política de aquellos años que después, poco a poco, traicionaron sus ideales y se acomodaron. Evidentemente, no pudo adecuar-se tras la caída de Machado a la realidad posrevolucionaria de la politiquería que proliferó y al sentimiento de frustración de la generación del 30, y poco a poco perdió la razón. En Mazorra —hoy Hospital Psiquiátrico de La Habana— murió a principios de la década del 40 y apenas lo recuerdo. No tuvo hijos y su viuda Amparo nos visitaba con frecuencia. Tío Manolo fue un solterón empedernido; trabajaba como empleado de servicio en La Bondad; giró, como solterón al fin, alrededor de mi casa y murió del corazón, sin pena ni gloria. Fue grato que, a pesar de ser una niña, me enseñara a manejar la pizarra telefónica de esa clínica. A veces él tenía guardia los domingos o días festivos y me mandaba a buscar a casa para que lo sustituyera un rato en esas funciones y así poder ir a comer algo. Yo tendría a lo sumo once o doce años. Entonces me sentía importante, sobre todo, si me permitía por el intercomunicador decir: «Terminada la hora de visitas» y saber que mi voz se escuchaba en todas las salas y pasillos de la clínica. Una vez, durante la época de la dictadura de Batista, me dieron a guardar cierto documento muy importante, el acta de un juicio que los compañeros presos en el Castillo del Príncipe le celebraron a alguien juzgado en ausencia, acusado de delación. Le dije a tío «Minó»: —Tío esto hay que guardarlo en lugar seguro y ni lo pueden encontrar aunque haya un registro, ni se puede destruir en caso de peligro. —No te preocupes, déjalo de mi cuenta. Triunfó la Revolución y le reclamé el documento al tío. Fue al cuarto que tenía en la propia clínica y volvió sonriente, con su rostro desdentado. Había tenido la peregrina idea de meter el dichoso papel nada menos que en una lata vacía de aceite de oliva y parecía un pergamino de la época de los faraones. Roja de vergüenza entregué a mis compañeros el documento con olor a rancio. Pero el tío cumplió con su promesa. En cuanto a la tía Carmita, la más chiquita de los Parrado-Ortiz, fue para mí la tía preferida, además de ser mi madrina. Activa, trabajadora y muy emprendedora, vivieron ella y su marido privándose de muchas cosas para dejarle una casa propia a su único hijo. Enfermera como mi mamá, trabajó en el Sanatorio La Esperanza y después en un dispensario de rayos X. Mi primo Pepe Argüelles, de inteligencia poco común, fue un reconocido ingeniero mecánico y profesor de la CUJAE, pero en su vida personal su esposa polaca fue una espina que nunca se tragó la tía. Tras la muerte prematura del padre, fallece mi primo, joven aún, víctima de un accidente de tránsito. Mi tía le sobrevivió poco tiempo y no alcanzó a ver, afortunadamente, que su sacrificio de toda una vida iba a parar a las manos de la nuera que no fue capaz de ganarse su cariño. De los primos y primas Parrados, simpáticos todos como buenos pichones andaluces, quiero nombrar especialmente a la prima Conchita que en 1936 resulto ser la Reina de los Carnavales de La Habana, para orgullo de toda la familia. La abuela Ana había muerto muy joven y los hijos, en particular las dos hembras, mi mamá y la tía Carmita, se vieron lanzadas a los brazos de amistades coterráneas, donde las niñas pasaron muchos malos ratos ya que debían realizar duras tareas domésticas. Al menos tuvieron la suerte de continuar sus estudios, lo que llevaron a cabo durante bastante tiempo en la escuela del Convento de las Hijas de María del Servicio Doméstico, de la Calzada del Cerro y Buenos Aires. A ese mismo lugar, por un nexo sentimental que se extendió a mi padre, quien les hacía a las monjitas los análisis clínicos —incluso a las monjas de clausura— me enviaron con poco más de tres años «a pasar el rato» porque no quería ser menos que mi hermana, dos años y medio mayor, que ya iba a la escuela. Al parecer yo daba tremen-das tánganas porque quería ir al colegio igual que ella, pero aún no tenía la edad requerida. Así que quisieron las circunstancias comenzara a estudiar en el mismo colegio donde mi mamá y mi tía pasaron angustias y alegrías como pupilas de ese Convento. A pesar de los 33 años de diferencia de edad que tenía con mi mamá, pasé por experiencias parecidas a las de ella en él, malas y buenas, como los castigos que consistían en arrodillarnos sobre granos de maíz, el disfrute de la bella capilla, donde oíamos, hasta el 58, la Misa del Gallo, y deambular por el amplio patio donde se hacía cada año una tómbola de beneficencia, y en el que ya de adolescentes participábamos mi hermana, mi madrina de confirmación, Clarita, y yo atendiendo el llamado «pozo de la suerte», para ayudar a los interesados(as) a pescar con una vara sus regalitos desde el interior de dicho pozo. Las historias que nos contaba mami de sus primeros años de colegio, en vida de su madre, las encontraba graciosas y de-notaban una personalidad fuerte. La primera de ellas fue en un acto cívico. Debía cantar algo patriótico y no recordaba bien —o quizás se quedó en blanco— y en lugar de la canción aprendida, se le ocurrió cantar una guaracha de moda, la cual terminaba con algo así como «la negrita Amelia, ¡hasta abajo!». Y hasta ahí mismo se meneó mi mamá. Solía escaparse de la escuela para ir a patinar. En esos años vivían cerca del entonces Hospital de la Policía por la calle Peñalver, donde había una deliciosa bajada para lanzarse en patines. Mostraba orgullosa las cicatrices de aquellas escapadas. En una ocasión la persiguió un policía, quien logró darle alcance e hizo pagar a la familia una multa porque no podían haber niños(as), en la calle en horas de escuela. Tremenda «pela» le dieron, por la maldad y por la plata que les costó la multa. De la época como pupila en el Convento, hubo un día que vio a una monja escupiendo en la olla de la sopa. Dio la alarma a sus compañeritas y volteó su plato para que no le echaran de la sopa. Pasó lo mismo que en el Acorazado Potemkin: las pupilas todas pusieron el plato bocabajo. La monja, en cuestión, sabía que Inesita la había pillado. Aclarada la identidad de la instigadora de la «rebelión» la castigaron varios días a comer solo sopa. Mami y la tía pudieron concluir sus estudios hasta el octavo grado y así, ambas, con diferencia de pocos años, con algo de suerte y la consabida recomendación, ingresaron en la prestigiosa Escuela de Enfermeras del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes —comúnmente conocido como el Reina Mercedes—, situado en donde se asienta hoy la Heladería Coppelia, pero con la entrada por la calle 21 entre K y L, en El Vedado. Abundaban las anécdotas de esos tres años de estudio de mi mamá y en casi todas participa una mujer que imaginábamos corpulenta y con cara de mala: la temida Superintendenta de la Escuela de apellido Llerena. Allí se nombraban a las alumnas por su apellido, por lo que mami pasó a ser «la Parradito». Una vez mi mamá causó un desorden tremendo. Entre los estudiantes de Medicina se corrió la voz que la Parradito tenía «buenas piernas». Resulta que la moda de esos años, de charleston y avances de las cubanas —que ya tenían derecho al divorcio y estaban en camino de obtener el del sufragio—, se expresaba en peinados a lo «garzón» y falda corta. Sin embargo, este progreso no había modificado la austeridad y rectitud aplicada a las muchachas estudiantes supervisadas por «la Llerena». Ellas aún tributaban a su origen ancestral de hermanas de órdenes religiosas y las vestían como tales: cabellos recogidos bajo un gorrito que les enmarcaba el rostro, mangas largas y faldas lo suficientemente encubridoras para que los botines no dejaran ver ni un centímetro de piel. Pues bien, en el momento de la salida de las estudiantes de pase y en traje de calle, un ruidoso grupo de jóvenes de la Es-cuela de Medicina esperaba en la puerta para ver las piernas de mi mamá y se empujaban los unos a los otros. El rescate realizado por un grupo de sus compañeras la hizo salir ilesa de ese trance que, dicho con palabras actuales, fue muy positivo para su autoestima. Para el último fin de año que debía pasar en la Escuela se le ocurrió a mi mamá y a otra compañera, como estaban de guardia y aburridas, vestirse a las doce de la noche, una de año viejo y la otra de año nuevo. La «poco» vestida que personificaba al año 1930 que nacía, naturalmente, mi mamá. Para su desgracia la Llerena las pescó y se puso en peligro su graduación. Afortunadamente, mami llevaba relaciones con un médico de cierto prestigio que usó sus influencias y pudo al fin graduarse. Dicho sea de paso, esas relaciones terminaron porque el novio, según él, no podría casarse mientras tuviera que cui-dar a su mamá enferma. La recién graduada enfermerita, huérfana de madre desde niña, y acostumbrada a forjarse su propio destino, decidió que el enamoramiento debía, además, tener bases realistas y rompió con él. Gracias a ello, conoce a papi y así es que estamos mi hermana y yo en este mundo. Papi estuvo muy celoso de ese hombre, y cada vez que venía al caso, sencillamente decía que no se casó con mami porque era «pajarito». Verdad o no —mami lo defendía de esas acusaciones—, permaneció soltero al morir su madre. Mi mamá y mi papá se conocieron gracias a la condición de enfermera de ella. Mami había sido invitada a descansar unos días por varios asociados de La Bondad, primero en Guanajay y después en Artemisa. Ya en la Villa Roja, estaba en una reunión festiva cuando alguien propone dar un «asalto» a los Santibáñez. Al llegar a la casa de la calle Peralejo, el grupo se desanima tras tocar a la puerta varias veces sin obtener res-puesta. Pero alguien de entre ellos se adelanta con una llave. «No se preocupen, yo vivo aquí». Era «Juanillito». Al entrar en la casa, mami reconoció de inmediato a la tía María Antonia que había sido su paciente en la clínica poco tiempo atrás, y la cual conservaba un grato recuerdo de la dulce enfermera. El destino comenzaba a tejer sus redes. En cuanto los dos se miraron a los ojos, «Juanillito» quedó flechado e Inesita deslumbrada. El intercambio de correspondencia durantes unos meses entre el Cerro y Artemisa debió haber incendiado los buzones de ambas localidades y almibarado la bolsa de más de un cartero. Muchas veces leímos sus hijas esas cartas, sobre todo para que nos dejáramos inyectar calcio o si teníamos fiebre alta, una inyección muy dolorosa de nombre muy extraño. Papi le ofrecía a mami «toda la Ambrosia y las constelaciones estelares del universo» y, como arrullo de sus misivas, la llamaba «mi negrita»; mientras ella, en sus amorosas epístolas, no se quedaba atrás en frases ardientes y lo nombraba «mi negrito» o «mi chino», y le prometía ser suya por toda la eternidad. En medio de esta amorosa correspondencia, la abuela Ángelita llamó a contar a su hijo artista, quien ya había dejado a más de una novia con la habilitación comprada. Y le dijo que si la tomaba en serio que continuara, pero que Inesita era huérfana, decente y que toda la familia se sentía responsable de su futuro, por lo que no podía hacerle una de las suyas. Medio año después decidieron casarse. Un rastrero de Artemisa que al transitar por la Calzada del Cerro vio a la pareja noviando en el portal de La Bondad y les gritó, «¡Suelta!», provocó un mar de lágrimas a mami y el consiguiente ultimátum de la muchacha que veía su decencia en entredicho. Logró convencer al enamorado de la necesidad de casarse cuanto antes. La boda se realizó el 13 de junio de 1932, día de San Antonio —«como es un santo casamentero»—, el mismo día del santo y aniversario de bodas de la hermana y del cuñado de Artemisa. Ahí comenzó cierta tradición de la familia y fue fecha en que se celebrarían, en lo adelante, muchos de los bautizos de los niños y niñas que iban naciendo y las bodas de los solteros que aún quedaban entre los «Moros» y los «Parrados». No sé por qué no escogió ese día para casarse el tío Luis, el hermano menor de mi papá, a quien mi madre había traído de Artemisa a vivir con ellos a La Habana, aún adolescente, para que estudiara y trabajara. Gracias a los desvelos de mi mamá, Luis llegó a tener una buena educación y un buen retribuido trabajo como visitador médico de los Laboratorios Veter. Ya he contado de la boda de Juanillito e Inesita, pero no de las peripecias de encontrar vivienda en la capital para los tortolitos: un «cuarto» de Sarrá, o dicho por lo claro, de un solar, en la calle Alejandro Ramírez, a un costado de la Dependientes. Por supuesto que el hecho de que una «forastera» se hubiera llevado al pollo del pueblo tuvo sus consecuencias. Al transitar ellos dos por las calles artemiseñas, se sentía el movimiento de persianas que se abrían y cerraban, y los cuchicheos. Pero éstos subieron de tono cuando pasaron varios años sin que el joven matrimonio tuviera descendencia. Desde un punto de vista, ello salvó la «honorabilidad» de mi madre: «No se casaron apurados», pensaban, como pudiera haberse comentado en un principio por el breve noviazgo. Pero, como en todo pueblo de provincia, con sus dosis de infierno, seguían los comentarios: «La habanera es machorra», porque imaginaban no podía tener hijos. Lo cierto es que ese matrimonio se inició en pleno macha-dato; los cuentos de papi y mami de cómo sobrevivían eran comunes a la inmensa mayoría de la población, que comían la mar de veces «rubia con ojos verdes» (harina con aguacate) y malanga, les debían a las once mil vírgenes y recibían sus miserables sueldos, según la voluntad de Dios. En La Bondad, la más de las veces el dinero solo alcanzaba para pagar el salario de los más vulnerables: personas muy mayores, mujeres solas con hijos y casos por el estilo. Entonces la administración de la clínica repartía a muchos de sus trabajadores recibos por cobrar de los asociados, preferentemente de los morosos, y según las habilidades de cada cual para cobrarlos, así sería la remuneración del mes. La joven pareja, sencillamente, no estaba apurada en tener descendencia y mami debía quitarse unos quistes de los ovarios antes de encargar sus bebés y esperar a que mejorara la situación económica. Al parecer tuvo que hacerse la interrupción de un embarazo en un determinado momento. A este episodio le pusieron Rachel, porque estaba de moda el caso de una mujer de ese nombre asesinada por su amante, descuartizada y repartida en pedacitos por la ciudad. Mami no estaba contra el aborto. Lógicamente, ella no pensaba como yo en mi juventud, que una es la dueña de su cuerpo y la que determina en él. Su razonamiento iba encaminado a que no se deben traer hijos al mundo a pasar trabajos. A los cuatro años de matrimonio, mami quedó embarazada y fue así que los comentarios artemiseños cambiaron de tono y de contenido: «La pobre, lo ilusionada que está y lo que tiene es un fibroma». Bueno ya saben por mi relato que tengo una hermana mayor, Siomara, que es el fibroma de los chismes. A esas alturas ya había habido una pequeña mejoría en cuanto a la vivienda, porque ahora vivían con mi hermanita recién nacida en un apartamentico de un pasaje en la Calzada del Cerro. Casi enseguida se mudan para una casita en la calle Buenos Aires, entre las calles Diana y Leonor. En esta última, mi abuela pasaba temporadas más largas y ya mamá Pitisa se iba convirtiendo en parte de la familia: venía temprano a diario y se ocupaba prácticamente de todo. Al anunciarse mi venida al mundo, obviamente no se cabía allí. Gracias a gestiones de amistades encontraron una casa más grande, con un alquiler increíblemente bajo de 25 pesos mensuales, pero que en el recibo decía 16, por ser ése el amillaramiento de la vivienda. Era una antigua pero bien conservada construcción en la Calzada del Cerro. La mudada se realizó a principios de 1940. Todas esas viviendas tuvieron en común su cercanía a La Bondad. En la nueva casa de tres cuartos, dos baños, con portal, patio de cemento y amplios comedor y sala, esperarían al ansiado machito que resultó ser de nuevo una «chancleta»: yo. Llegué un domingo, algo adelantada según los cálculos del médico, o quizás porque esos errores beneficiaban a las patronales ya que hacían que las mujeres trabajaran casi hasta el día antes de parir y no cobraran su subsidio de maternidad completo. Mi padre estaba en una de sus habituales visitas a su familia en Artemisa, lo localizaron por teléfono y voló para la capital. No quería creer que tenía otra niña. La ilusión de que el apellido Moro de su estirpe no desapareciera recibía un rudo golpe —que se haría definitiva porque el otro Moro, su herma-no Luis, mi padrino, solo tuvo también una hija, la prima Merceditas, a la que llevo ocho años, la más pequeña de mis primas. Sin embargo, yo jamás percibí tal desilusión, solo lo que me contaron de aquellos primeros momentos. En realidad, mi padre no la exteriorizó. Y puedo decir que fue un buen compañero de aventuras y un papá cariñoso. Ya nacidas sus hijas, mi mamá se vio naturalmente más agobiada de trabajo; si bien las nuevas legislaciones laborales redujeron su jornada a ocho horas, al regresar a casa ella era «el relevo», como la llamaba la abuela. Con su llegada al hogar, se iba Pitisa, la que retornaba al anochecer para dar una mano en la comida. Mami, como toda trabajadora hasta el día de hoy, se extenuaba los domingos para poner las cosas de la casa al día, y se preocupaba por la escuela de sus hijas, estaba al tanto de nuestras tareas, de nuestras necesidades y problemas. Por cierto, debía pagar a una colega para que le «hiciera» los domingos. En una libreta de pasta anotaba todas las indicaciones que debía trasmitir a su sustituta para que ese día continuaran sin inconvenientes los tratamientos de sus pacientes. Su traje de fiesta que colgaba en el escaparate no se lo vi usar, ni un tapado de piel, que fue un lujo del pasado, de una época en que no había llegado descendencia. Porque poco a poco la divertida Inesita de sus cuentos de juventud daba paso a una supermamá, casi sin tiempo para ella. Recuerdo que gracias al apoyo de Pitisa —y supongo que con la presencia de la abuela— pudo aún darse algunos gustos. Una vez fueron un fin de semana a pasear en un yatecito, invitados por un amigo, conocido por Pepe, el del río. Una Se-mana Santa viajaron tres o cuatros días a Cayo Hueso, Tampa y Miami, porque tenían allá amistades, familias descendientes de emigrados y masones, muchos de ellos como mi papá, quienes los alojarían y llevarían a pasear en sus autos; además, para fechas señaladas se hacían ofertas muy económicas de boletos de avión. Ambas salidas, por ser tan inusuales, quedaron prendidas en mi memoria. Nos llevaron para despedirlos, tanto al río como a un aeropuerto pequeño donde hoy está la Unidad de Defensa Antiaérea (DAAFAR), porque viajaron por la compañía Aerovías Q, que no salía del aeropuerto de Rancho Boyeros. No se nos engañaba, se nos explicaba que les tocaba pasear y que a nosotras ya nos llegaría el turno más adelante. Y aprovechaban la ocasión para que aprendiéramos cosas nuevas. En el río nos llevaron adentro de la embarcación para que viéramos todo y lo que más me gustó fueron los camarotes, que habíamos visto en revistas o en películas. Lo mismo sucedió en el aeropuerto, aunque no era la primera vez que estábamos en uno. Un acontecimiento político dio un giro a las condiciones y al ritmo de la vida de mi familia allá por 1944: la llegada al poder del gobierno auténtico de Ramón Grau San Martín con el que simpatizaban casi todos y todas, aunque no entendí la actitud de papi, que era liberal y le caían mal los auténticos, pero no Grau. Este cambio de gobierno nos benefició y la explicación es bien sencilla. Fue nombrado Director del Instituto Nacional de Higiene —que sigue ahí en su edificio de la calle Infanta—, el Doctor Arturo Curbelo Hernández. Este eminente médico fue muy amigo de mi familia de toda la vida y había sido el dueño y jefe del Laboratorio Clínico de La Bondad hasta que se lo cedió a mi papá. Por si todo esto fuera poco, presidía la Cátedra de Bacteriología de la Universidad de La Habana, don-de papi se iba a desempeñar como técnico posteriormente. Lo primero que sucedió fue la simulación de una venta del laboratorio a favor de mi papá. Aunque los análisis debían estar avalados por un médico laboratorista, eso se resolvió con un gomígrafo con la firma de Curbelo —en realidad ya hacía tiempo que esto funcionaba así, ya que papi y sus ayudantes eran quienes realizaban el trabajo. Lo segundo fue que nombraron a mi mamá como enfermera —la única— del Departamento de Extracción de Muestras del Instituto Nacional de Higiene. Mami estaba en una cola de leche condensada, porque había mucha escasez de alimentos por la guerra. No sé bien cómo fue que en la cola se vira un pie —porque aquellas moloteras eran calientes— y la traen los vecinos para la casa, y así accidentada, le dan la buena nueva y a los pocos días tuvo que ir, medio coja, a tomar posesión de la nueva plaza. No sé si mi mamá iba ganar un poquito más, pero este nuevo empleo significaba un cambio de la noche al día, y no solo por el tipo de trabajo que eliminaba las agotantes jornadas con operados, pacientes graves, etc., sino que básicamente consistía en esterilizar el material para las extracciones de sangre, porque allí se realizaban los carnés de salud de los trabajadores habaneros. Se ocuparía, entre otras funciones, de las vacunaciones, en particular las antirrábicas. Lo más seductor de la nueva plaza es que terminaba ¡a la una de la tarde! Como se volvió una empleada pública, tendría derecho algún día a un retiro. Al poco tiempo el Colegio de Enfermeras instauró un seguro que les reportaría a todas cien pesos mensuales al jubilarse, si aportaban cierta cantidad mensual, tu-vieran o no retiro estatal. Mi mamá se retiró alrededor de los 55 años porque mi padre enfermó gravemente. Así fue como tuvo por primera vez en su vida una retribución decente, al sumar el dinero del seguro y lo que le daba el Estado como jubilada. Ella, tan buena profesional y tan responsable, se tomaba muy a pecho todo lo que sucedía en su sala de La Bondad, y de ello dan fe las personas, en particular menores que, desahuciados por los médicos, fueron salvados por mami. Por ello, este nuevo trabajo, más que merecido, la sorprende en una situación de salud muy delicada, producto de las exhaustivas jornadas que desarrollara durante quince años y de alimentarse a deshora, solo cuando el trabajo se lo permitía. Llegó a pesar 85 libras y todos sus órganos descendieron. Así que, antes de comenzar en su nueva plaza, ingresó unas cuantas semanas para recuperarse en el entonces pabellón para las enfermeras, el Margarita Núñez, del Calixto García. Tuvo que comer mucha gelatina para que el estómago reducido se le dilatara y con grandes lagrimones «porque la comida no me pasa»; solo la invocación de sus niñas que la necesitaban hizo que poco a poco volviera a recuperar la salud. Así comenzó una nueva era, ya que podía descansar al medio-día para asumir la atención de sus hijas al regreso de la escuela en horas de la tarde. Claro que ella no se limitaba a su nueva jornada, porque continuó, al igual que papi, aplicando las inyecciones o curando a amigos(as), vecinos(as), o a quien necesitara de sus servicios, de forma absolutamente gratuita y lo mismo en casa que en las propias viviendas de los pacientes, si el caso así lo requería. El 44 también trajo uno de los eventos de un sello peculiar, muy caribeño y que proporciona a cubanos y cubanas anécdotas para contar durante toda la vida: un ciclón de grandes proporciones. Este del 44 ha sido el más violento de los que yo he vivido. Y hay que ser capitalino de la tercera edad para tener esa vivencia. Y no solo la del mal tiempo, propiamente dicha, sino el ceremonial que acompañaba aquellos meteoros que hacía que, por nuestra inocencia, niños y niñas disfrutáramos y nos gustara que pasara un ciclón, aunque ese gusto lo compartían algunos adultos(as). Por cierto, mi padre le tenía mucha fe para saber el estado del tiempo a una especie de barómetro en una propaganda de la casa vinatera de El Baturro, los mismos del famoso Lagrimi Christi. Era la imagen de un baturro con su traje típico y en lugar de fajín, había un espacio que cambiaba de color, desde tonos claros azulados o verdosos para el buen tiempo hasta tonalidades violetas y grises oscuros, acorde con el mal tiempo que iba a reinar. Pero como papi siempre ponía su punto de sal, aseguraba que cuando pasara un ciclón por el centro de la Habana, al pobre Baturro se le caería el fajín. En vísperas de un ciclón, la diversión comenzaba con «el que viene» y «el que no viene», entre lo que decía el Capitán de Corbeta Millás del Observatorio Nacional y el Padre Goberna, del Colegio de Belén. Las opiniones se dividían entre uno y otro; a veces los partes emitidos por los dos se parecían, pero otras, se daban de narices. Esto se debía no solo a la falta de los satélites, o a otros adelantos de hoy; sabemos que, como legítimos caribeños, los ciclones tropicales son bromistas, impredecibles y veleidosos, hasta los más recientes, que han puesto en jaque la tecnología de punta de los meteorólogos y la información digitalizada. Si se tomaba partido por el parte meteorológico que decía que iba a pasar por La Habana, empezaba la movilización en nuestra casa con un jefe de operaciones y una jefa de suministros. A papi le tocaba limpiar la azotea y el patio, asegurar las tapas de los tanques, buscar las tablas y los clavos, y comenzar el claveteo. Mami, auxiliada por Pitisa, debía hacer la lista de compras e ir ambas ligero a la bodega de Avelino por los avituallamientos: una lata de galletas de sal El Gozo, latas de salchichas Escudo, latas de leche condensada La Lechera, barras de guayaba, tabletas de chocolates La Estrella para rallar, alcohol para el reverbero, luz brillante para los faroles, unas cuantas velas y fósforos en lugares estratégicos, un par de botellones de agua mineral La Cotorra, además del agua almacenada para otros menesteres y los materiales de primeros auxilios que abundan en el hogar de una enfermera. Según la experiencia de papi, el aire del sur batiría por el fondo, así que nos permitirían ver la calle a través de nuestra puerta de la calle semiabierta, y así se verían los remolinos de aire al arrastrar papel u otra basura, prueba contunden-te de que el huracán ya estaba ahí. Durante el tiempo que demoró en pasar el ciclón de octubre de 1944, a mi hermana y a mí nos sentaron en la sala en nuestros silloncitos, con pijamas puestos y frazadas a la mano «por si había que salir corriendo». Papi a cada rato se asomaba y decía: —¡Cómo chifla el mono! En realidad no tuve miedo, y mi hermana estaba feliz porque tendría unos días de vacaciones. En eso se asoma, por nuestra puerta entreabierta chorreando agua, el pitcher de nuestra pelota profesional Tomás de la Cruz, quien estaba ingresado en el pabellón de hombres de La Bondad y era amigo de la familia. Venía pálido. —Juanito, se cayó la sala F y hay solo unos heridos. Pero... ¡a tu laboratorio el ciclón le llevó el techo! Se hizo un silencio de muerte. Papi, nervioso, cogió su capa que tenía un sombrero a lo Humprey Bogart y se fue como alma que lleva el diablo. Mi mamá nos tranquilizó, aseguró que no pasaba nada, nada, y lo más importante, ¡estábamos vivas! Ya había amainado el ciclón y correspondía que comenzara la comezón de todo lo acopiado. Hubo bastantes víctimas, por los derrumbes y por la imprudencia, ahogados y electrocutados. El vecino Club Hatuey acogió a unos cuantos damnificados. No sé por qué razón alguna familia después de pasar un tiempo en el Club fue a parar a mi casa, que se consideraba segura. Tío Luis con su familia venía a pasarlos al Cerro mientras vivieron en el reparto Roquefort de Jacomino, porque su vivienda allí no tenía buenas condiciones. Con tanto movimiento se garantizaba no hubiera aburrimiento. Conocimos de la existencia de los cicloneros. Son gente que sale a pasear bajo lluvia y viento, especie de toreros que provocan a la naturaleza. Bohemia y los noticieros de los cines se hacían eco de las audacias o disparates de esas personas. En el 44 hubo quienes salieron en pleno ciclón hasta en motocicletas. Era una especie de deporte, o quizás un vicio, y entre ellos hubo que lamentar accidentados. No sé cómo fue que papi se recuperó del derrumbe, aunque el equipamiento no sufrió mucho. Al poco tiempo su labora-torio estuvo no en altos, como hasta entonces, sino al fondo de la planta baja de la clínica. Pues hablando de ciclones, Grau llegó y se fue entre dos de ellos, y en honor a la verdad, el presidente que hacía el pollito repetía sin cansarse que la cubanidad es amor, que las mujeres mandaban y que en su gobierno todo ciudadano tendría cinco pesos en el bolsillo —gracias a las ventas de azúcar en el mundo de la posguerra fue para las arcas del Tesoro Público mucho más vandálico que un huracán. Mi hermana había comenzado hacía poco su primaria en la Academia Pitman. Pero en ese tiempo, algunas de las aulas de ese colegio aún eran multígradas. Y traía tareas y contenidos de otros grados y se hacía un lío. Por otra parte, las vecinitas de al lado de la casa, nuestras primeras compañeritas de juegos, Silvia y Raquel, nietas del Doctor Gómez Rosas —gloria de la medicina cubana—, comenzaron a ir a un Colegio de Hermanas de la Caridad, San Francisco de Sales, sito en la barriada de La Ceiba, en Marianao. Mi hermana quiso ir con ellas a la escuela y la complacieron. Y con el tiempo, allí estudiaría yo también. Afortunadamente, una de aquellas Hermanas de la Caridad, Sor Ester, era amiga de la época de juventud de mi mamá. Las dos conversaron y se logró que se pagara a la larga solo por una, ya que un colegio tan lejos de casa se encarecía con el pago del ómnibus. No sé si por ese pequeño detalle de pagar menos, o fue por pura casualidad, éramos las primeras en recoger a las 6 y 45 a.m. y las últimas en dejar a la hora de almuerzo, sobre las 12. Entonces nos volvían a recoger, a la 1 y 15 p.m., y regresábamos pasadas las cinco de la tarde. Paseábamos por toda la Víbora, Santos Suárez, hasta Luyanó y la Loma del Burro, el Cerro, Puentes Grandes, el puente de La Papelera, y las peligrosas curvas que llamábamos de la muerte y donde más de una vez fuimos espectadoras de aparatosos accidentes de tránsito, y así hasta el colegio; de regreso, el recorrido al revés. Llegué a conocer como la palma de mi mano esos barrios habaneros y con tan largo trasiego podía dar rienda suelta a mi imaginación o, simplemente, dar unos cuantos cabezazos adormilada. ¿Habrá valido la pena, tanto esfuerzo, esas levantadas a las 6 de la mañana, sentir esas manos frías de mami poniéndonos las medias y viajar casi dos horas cada día? Pues digo que sí. La ortografía que tenemos mi hermana y yo, nuestra redacción, los conocimientos de Aritmética, Historia y Geografía de Cuba, hasta la información acerca de la Biblia, a través de las clases de Historia Sagrada, se los agradecemos a Sor Trinidad, Sor Caridad, Sor Ester, Sor Ernestina, la maestras Estela y Carmita, y a tantas otras. Como yo detestaba la costura de las tardes, me las agencié para ser quien rezara el rosario; mi memoria se ejercitó aprendiéndome las letanías en latín y en español. Me gustaba además leer para mis condiscípulas cuentos de Había una vez en los que más que leer, le hacía voces a sus personajes. Poco me tenían que rogar para que leyera poesías de los libros de lecturas, como aquella de El eco que aún recuerdo y ter-minaba así: ...Es verdad, el eco es todo y yo pregunta, pregunta dijo Juan, picó su yunta y logró salir del lodo. Esto yo mismo lo vi y es un hecho verdadero que sucedió a un carretero a orillas del Yumurí. Una vez, aunque nunca tenía cien en conducta por mi cotorreo, debido a mis buenas notas me vistieron de angelito, bueno, más exactamente de angelita. Y allá fue mami con pintura y colorete a ponerme bonita. Cuando hice mi primera comunión, lo que más me gustó fue vestirme de largo y el chocolate con churros que nos dieron de desayuno. Claro, que me «borraran» el pecado de haber robado una hermosa goma de pan a una amiguita (¡es que olía tan rico!), no me vino del todo mal para mi expediente celestial. La parte que no me gustó para nada fue que el cura me mandara a devolverla. No he olvidado el aire místico de los meses de mayo y las ofrendas de flores a María. Los cánticos los recuerdo aún. Como los que alababan a la virgen de Fátima, cuya historia me gustaba escuchar. La virgen de la capilla del colegio era muy hermosa y le rodeaba el rostro una tiara brillante gracias al reflejo de las luces. Una vez una niña dijo que la virgen se había movido, y como las monjas nos contaban de imágenes sudorosas y con lágrimas, la imaginación de las muchachitas se desbocó. Se formó gran revuelo. Yo de devota no tenía mucho. Pero me molestaba pensar que alguien tuviera la suerte de ver moverse a la virgen y yo no. Monté una gran vigilancia y hasta sacrifiqué algunos recesos para permanecer en la capilla, pero ¡nada! Tuve que darme por vencida. Para mí, la hora de la merienda fue en los primeros días de colegio una tortura. Sor Caridad descubrió que no me comía la merienda. Ella habló con mi mamá y le hizo prometer que no pondría más goticas de aceite de hígado de bacalao en el corazón del platanito manzano preparado entre dos galletas de sal. Como yo había estado grave de bebé por la tosferina y después con esa poliomielitis rara que tuve, mami me cuidaba con exquisitez y siempre andaba «sobrealimentándome». Llevaba merienda de la casa y gastaba un níquel por la mañana, empleado habitualmente en una Coca Cola de la moderna máquina traganíqueles que las adelantadas monjas instalaron tempranamente, y por las tardes otros cinco centavos, ahora gastados en africanas y chambelonas. Con el papel plateado de las africanas, hacíamos unas pelotas macizas que podían llegar a ser grandes y muy pesadas; estirábamos el papel con los dedos para que cogiera más brillo. Bueno esta mesada diaria de 10 centavos era a principios de mes y podía reducirse a medida que nos acercábamos a los días del cobro. Uno de los recuerdos de mis años en San Francisco de Sales fue muy dramático. Estábamos en la galería, creo que en la hora de receso de la tarde. Habíamos merendado y, de repente, comenzamos a escuchar disparos, como los de las películas de cowboy y hasta oímos algunas ráfagas. Las monjitas y las maestras rápidamente nos llevaron para las aulas y nos mandaron a poner la cabeza en el pupitre y que descansáramos. No sé cuánto tiempo pasamos así. Entonces, una religiosa, muy nerviosa, vino a buscar a una compañerita que se llamaba América Soler: se la llevaron y estuvo varios días sin ir a la escuela. Al regresar a casa, contamos a papi y mami nuestra experiencia. El viernes, llegó la Bohemia y supimos con lujo de detalles lo que había sucedido. Nada menos que los sucesos de Orfila, 1 y que nuestra amiguita había perdido a una hermana en el tiroteo. La foto de esa mujer muerta venía en la revista. El episodio de esa masacre no fue un hecho aislado, sino que la ciudad vivía el auge de las guerras de pandillas que parecía no tener fin en esos años, sin que el gobierno ni las autoridades intervinieran. Fue también muy sonado el asesinato de Manolo Castro, ex presidente de la FEU, quien salió de La Bondad, según mi papá, y desde ahí lo siguieron hasta matarlo en las proximidades del Cinecito, cerca de Prado y San Rafael. La prensa reflejaba todo aquello crudamente, con profusión de las fotos de las víctimas. Eran tiempos violentos. 1 Hechos de sangre ocurridos en ese lugar de Mariano, el 15 de septiembre de 1947 como producto del pandillismo. La residencia del comandante Antonio Morín Dopico fue atacada por fuerzas policiales al mando del oficial Mario Salabarría. Murieron, entre otras personas, la esposa de éste y fue herida la hija de ambos de 10 meses. La balacera duró tres horas y el gobierno no impidió la masacre. Mi madre, romántica y audaz, da una foto en prenda de amor a mi papá «Parradito», la talentosa y dulce enfermera, graduada en 1930 Como yo había empezado en San Francisco de Sales desde kindergarten, aunque me «volé» el preescolar y el primero —porque ya sabía leer y escribir desde los tiempos en que asistía «por la libre» al convento—, tenía un buen expediente escolar. Así pues, resultaba fuerte candidata para ser coronada «reina» el día que me graduara de sexto grado. La ceremonia, hermosa y solemne, se celebraba año tras año en el Teatro Auditorium, de Calzada y D. Yo soñaba con ese día. Pero mi hermana terminó la primaria y yo el cuarto grado, y mami decidió que si Siomara comenzaba en la Pitman a hacer la Preparatoria para entrar en el bachillerato, yo debía matricular en la Dependientes, en la Calzada de Buenos Aires, en su centro recién estrenado. Se me argumentó que no estaba bien estar tan solita lejos de casa. Probablemente debieron tener razones económicas ante la imposibilidad de asumir el pago completo de mi matrícula y no dos por una como logró el convenio de Sor Ester, y estaban los nuevos gastos de la Pitman. Eliminar el importe del ómnibus, indiscutiblemente aliviaba el bolsillo. Por su sistema de una sola sesión corrida en las tardes, tendría en mi nueva escuela, teóricamente, las mañanas libres para estudiar el piano. El disgusto por no poder llegar a ser coronada reina, lo olvidé al poder dormir un poco la mañana; porque nada odiaba —y odio— tanto como levantarme antes de que brille bien el sol. Por el contrario, me encanta acostarme tarde en la noche, horario en que prefiero trabajar, incluida la madrugada. Estos años de la Dependientes, entre los 9 y los 13 años, aparte de mis habituales enamoramientos imposibles, transcurrieron lentos, como es el ritmo subjetivo del tiempo en la infancia, y con el instante trágico e imperecedero de la pérdida de mamá Pitisa. Allí hice mis primeras amigas de verdad, con las que se habla lo que no se dice ni siquiera a la hermana —porque es algo mayor que una— y con las que compartí secretos y sueños durante cuatro años. En ese colegio me topé con una tocaya, una Sonnia con doble n como yo, Sonnia Pila, que hace poco me reconoció en una parada de guaguas y nos dio mucho gusto ese reencuentro. Además, Olvido Díaz y Magaly Gozá, de las que conservo algunas fotos dedicadas, y Dorita Fernández e Ivonne Soler. De ninguna de ellas he vuelto a saber, pero me sonríen desde la foto colectiva de cada grado y en las de la graduación de octavo. Como era buena alumna le daba satisfacciones a la familia, especialmente a mami, a la que complacía además con mis avances en los estudios de piano. Y esa formación musical con una pedagoga del nivel de Margot Díaz Dorticós la agradezco a la constancia de mi mamá. Aunque mi madre tenía cierta preparación, no se le podía llamar culta; sin embargo, tenía un gran sentido práctico y una formidable intuición para las cosas importantes de sus hijas. A ella le habían asegurado que Margot era la mejor profesora de piano de la ciudad y esa debía ser, por tanto, mi maestra. En mi caso, el piano no sería solo el «adorno» para una niña, como se usaba y en cierta medida aún se piensa, sino la posibilidad de ganarme la vida en el futuro. De esas cosas conversaba conmigo mi mamá. Frecuentar una institución con un alumnado de un nivel social y económico más alto que el nuestro fue otros de los retos que ella asumió. Durante los años de estudios de música vi a mi madre hacer maravillas con muy pocos recursos para que su hija fuera como una más en el ambiente de la high del Conservatorio, y sé que mi maestra se solidarizó con ella, de tal forma, que la cuota de pago se mantuvo en los diez pesos de los y las principiantes hasta que me gradué. En aquel concierto en que representé a una chinita tan bien recibida por el público, hubiera sido más la admiración de los espectadores si hubieran sabido las carreras que dio mi mamá para que el traje, que tenía un dragón pintado a mano en la espalda, luciera digno de mi condición de princesa, y lo difícil que fue el peinado hecho por una de las «Manuelitas», vecinas nuestras de la calle Trinidad, y obtener el dichoso farol con los chinos de la calle Zanja. Su niña no podía deslucir entre las otras y ella lo logró. Lo mismo pasó en los dos conciertos del Lyceum, en los años 50. Mis vestidos fueron uno de terciopelo verde acqua y otro de falla rosa; habló con muchas amistades para que no me faltaran las flores al finalizar el concierto, sin contar las enviadas por la familia. Mami fue audaz al estar de acuerdo en que yo me convirtiera en maestra de Solfeo y Teoría de mi propio Conservatorio con solo trece años. Es cierto que me consultó, pero confiaba plenamente en el juicio de mi maestra y en mi relativa madurez. Imagino que ello no debió ser una decisión fácil, porque la gente podía hacer comentarios, en el sentido de que se le permitía a una niña trabajar, y alguien tergiversar la verdadera motivación, tanto de ella como de Margot. En realidad se me pagaba por una jornada semanal de menos de 18 horas; en comparación, más de lo que ganaba mi mamá. Pero lo que más pesó no se expresaba en términos de dinero. Iba a aprender a trabajar: disciplina, constancia, espíritu de sacrificio, relaciones humanas, eran parte de ese aprendizaje. La profesional que soy, comenzó a germinar en el Conservatorio. A mami no le interesaba demasiado la pelota. Lejos estábamos de imaginar que las emociones de un juego decisivo entre Cuba y Estados Unidos, de esos en que un equipo hace una carrera y el otro le da alcance y así se pasan todo el juego, si no le causaron la muerte, se la precipitarían. Por eso cada vez que un narrador deportivo dice «este juego no es apto para cardiacos», yo pienso que mami sin serlo no toleró tanta emoción para su patriota y ya no tan joven corazón. Le faltaban unos meses para cumplir ochenta años. Como sus hijas simpatizaban con el Almendares, ella también se decía almendarista. Si tenía una opinión no la cambiaba para congratularse con su marido. Se sentía muy segura de sí misma, y dicho en lenguaje actual, si él se ponía impertinente o autoritario, «lo multiplicaba por cero». Eso no significa que no lo hubiera amado mucho. Como viuda vivió unos veinte años, y hasta su muerte, noche por noche, le daba un beso al retrato de Juanillito, y no le gustaba que bromeáramos diciéndole que debía volverse a casar o que fulanito estaba interesado en ella. Pienso igualmente que disfrutó un poco del «descanso» de la viudez, porque mi papá rendía por cuatro y esa supuesta soledad se debe, se tiene y se puede aprender a disfrutar. Bañarse en el mar no la complacía demasiado. Cuando en-traba al agua solía sentir mucho frío, cosa que yo he heredado en parte; una vez se llenó de urticaria en cuanto se metió en el mar, en la época que éramos socios(as) del Náutico. De mucho antes, como en una nebulosa, recuerdo que ella nos llevaba a mi hermana y a mí a las Playitas del Vedado —los Baños de Carneado o El Progreso—, especie de poceta que como no se daba pie había que bajar al agua por una escalerita y nadar agarradas a unas tablitas. Aún hay gente de El Vedado que le llama «Baños» a la calle E. Mami tenía la teoría de que había que darse los baños de mar seguidos para que hicieran bien a la salud. Cuando se decidió no pagar más el Naútico, porque era un gasto de todo el año y solo se iba unos días del verano, se sacaban unos abonos por 14 días en La Concha y así se cumplía con ese rito para la salud y el esparcimiento. A mediados de los años cincuenta, mi hermana y yo nos hicimos socias del Casino Deportivo —hoy el Círculo Social Cristino Naranjo—, pero lo que más nos gustaba era ir unos días a Boca Ciega y a Guanabo con nuestros compañeros y compañeras del Bachillerato, si alguna familia amiga tenía re-cursos para alquilar una casa o una habitación. Mis mejores recuerdos son los momentos pasados en La Cueva del Ca-marón, un conjunto de cabañitas a la entrada de la playa de Guanabo. Unas cuantas veces fuimos en carro a Varadero para pasarnos el día. Era muy divertido parar en alguna entrada de camino o bajo los pinos a cocinar perros calientes con una hornilla de luz brillante, y comerlos con sus correspondientes panes con col agria, catshup y mostaza, y refrescos comprados al pasar por cualquier comercio. No necesitábamos más. Mami con sus amigas se comportaba incondicionalmente. Dulce y comprensiva con sus pacientes era igualmente así con sus amistades. Si mi hermana o yo la visitábamos en su centro de trabajo, la estela de cariño que nos envolvía reflejaba lo que ella había sembrado. Los compañeros varones la adoraban, y papi tenía que tolerar ese afecto masculino que la rodeaba. Creo que hasta las amistades originalmente de papi se rendían ante la calidad humana de ella. Sus dos amigas más íntimas fueron Teté y Eloísa, las dos con problemas sentimentales con sus parejas, prestas a escuchar los consejos y consuelos de mami. Hasta mis amiguitas del colegio sentían su ala benefactora. Inesita era la madre que todos y todas hubieran querido tener, sin dejar de querer a la propia, naturalmente. Siempre tan humana, cuando íbamos en la guagua, en tiempos en que ella había ya pasado los setenta, teníamos que convencerla para que no se levantara para dar su asiento a cualquier persona de la tercera edad que, a todas luces, era mucho más joven que ella. Y si se trataba de una mujer embarazada o con un bebé, cedía su asiento para vergüenza de los y las indiferentes. Los años no la rindieron. Ágil y dinámica, deambulaba por las calles a una velocidad supersónica, sin hacer caso de achaques y del peso del calendario. Y con sus nietos y nietas fue espectacular. La administración de los gastos de la casa fue como suele suceder, su reino. Ella alguna vez más que otra se pudo dar el lujo de hacer una factura para el mes en un almacén de chinos que había en Infanta y Pedroso, muy cerca de la fábrica de la Canada Dry. Pero de fijo las compras se hacían en la bodega de Avelino. A principios de mes había cosas más caras para el postre, sobre todo conservas de la Libbys o Del Monte —pera, melocotón y coctel de frutas—; el mes avanzaba y había dulce de frutas cubanas en conserva con queso crema, y los días antes del cobro, dulces caseros de Pitisa. Sin lugar a dudas, yo prefiero, hasta hoy, el dulce a la comida. En mi casa mami diseñaba el menú semanal para que cada día hubiera potaje de un grano diferente; los dejaba remojados desde la noche anterior con bicarbonato, costumbre que persistió a pesar de haberse adquirido enseguida que salió al mercado una olla Presto, al igual que una cafetera italiana. El carbón se dejó de usar en cuanto se logró, a principios de los 40, firmar el contrato con la compañía de gas. A mi mamá le gustaba progresar, con su batidora Osterizer, los pollos Caporal que venían desplumados, una tostadora, y todo lo que le aligerara la carga doméstica no solo a ella, sino a mamá Pitisa. Alguna vez más que otra le llegaba el turno a los macarrones y a la harina de maíz que comíamos con huevo y plátanos maduros fritos y, a veces, yo le echaba un chorrito de leche condensada. Más que con ensalada, que era cosa de los grandes, a las niñas nos ponían para acompañar el plato fuerte, además del inevitable arroz blanco con mantequita por encima para toda la familia, un platanito manzano acabado de hacer, costumbre que he mantenido a lo largo de mi vida, aunque sea con plátanos Johnson o vietnamitas, sin dejar de mencionar alguna vianda frita. De entrante, el puré de frijoles que a veces le echaban rodajas de pan frito. La gente menuda no comía mariscos ni comidas demasiado sazonadas, y lo que era algo de oficio, casi inevitable: la sopa, el arroz blanco y el bistec de res para las noches, frecuentemente con papitas fritas. Mi hermana deliraba por la ensalada de papas y bonito Comodoro; a ese plato y a mucho de lo que comía le añadía limón. Una vez oí decir que el limón hacía frígidas a las mujeres. No sabía lo que eso significaba, pero algo malo debía ser ya que le peleaban tanto a ella por esa costumbre. Como he sido flaca toda la vida, mami me hacía tomar café con leche «arriba» de las comidas, cosa que hoy se sabe no ayuda a la nutrición. Hubo una época en que me obligaba a tomar mucho jugo de tomate, con sal y limón, hasta que le cogí el gusto. Al regresar del colegio de monjas, nos esperaba en las tardes una jarra de jugo de naranjas con remolacha. En otra etapa me daban a menudo Quacker —cuyos envases traían vasos de cristal y otros obsequios de propaganda—, cocinado con leche, una ramita de canela y mucha azúcar o Corn Flake, que traía juguetes-sorpresas: de los que recuerdo, por lo que me gustaban, unos avioncitos que se lanzaban al aire con unas ligas. Durante una larga temporada, mi mamá se «enamoró» de un cereal llamado Nestum, que le echaba a mi café con le-che, con la misma ilusión de que me haría engordar. Algunos domingos se cocinaba diferente para grandes y para pequeños; para las muchachitas, fricasé de pollo o carne asada, condimentados por la abuela —una verdadera fiesta del paladar—, o tamal en cazuela con carne de puerco; para los mayores, tamales, mariscos o paella, en fin, cosas más elaboradas y de sabores más «exóticos». Me daba mucha lástima ver las langostas vivas a la candela, tratando de escapar del enorme caldero y me mareaba un poco el fuerte olor «a mar» de los mariscos. El postre más sensacional de la abuela eran los buñuelos hechos con yuca y ahogados en almíbar. De verdad que tuvimos suerte, porque la abuela, con su toque de gracia en el punto de la sazón para los días especiales y Pitisa para el diario, eran excelentes cocineras. Mami, una bárbara haciendo puré de papas y pollo frito. De ahí no salía. El fogón no se encendía los domingos por la noche. Pitisa tenía la noche libre, y mami estaba agotada y debía tener fuer-zas para comenzar su semana. Ese día le tocaba a papi buscar algo ligero en la Esquina de Tejas. Los días festivos, en los que en la mesa del comedor se abría cuanto daba adicionándole tablas, se reunía gran parte de la familia, por parte de padre y de madre. El plato principal era lechón asado y solo para San Juan se hacía chilindrón de chivo. En ocasiones muy especiales la tía Mercedes, esposa de Luis, hacía gala de su sabiduría culinaria como graduada de la Es-cuela del Hogar y confeccionaba un pavo relleno que es casi imposible de describir por su sabor único, su belleza de presentación y esas lascas de pechuga con jamón, huevo duro, y qué se yo cuántas cosas más entreveradas. Para celebraciones de gran envergadura, la paella valenciana. Otro acontecimiento tradicional era el ajiaco del primer día del año, hecho con todo tipo de viandas y con la cabeza del devorado puerco del 31. Regularmente, mi papá compraba un cubo de aluminio para esa ocasión y así, en cubo, se cocinaba el fantástico y espeso caldo que en nuestro cálido invierno nos ponía a sudar copiosamente. Una vez el famoso cubo de ajiaco se lo comieron entre dos hombres; fue como una especie de competencia entre mi papá y Estrada, el adminitrador de La Bondad. No recuerdo que ninguno de los dos fuera a parar al Cuerpo de Guardia de la clínica por tal exageración. Sí, es cierto que lo más importante y lo primero era comer bien. No sé si por influencia asturiana, como alguien me ha comentado. Junto a los gastos de los estudios, conformaban los dos rubros vitales. Otras expectativas de familias de ingresos poco más o menos como la nuestra, de llegar a tener un auto o ser propietarios de una casa, no contaban. Es verdad que cada vez que había que deshollinar esa casa de un puntal tan alto, todas soñábamos con otra de techo bajito y así, con solo encaramarnos en una silla, se podrían quitar las telarañas con un plumero. Y que los cuartos tuvieran una sola puerta, igual que el baño, ya que en la vieja casa del Cerro no había privacidad en ese sentido porque dormitorios y baño tenían varias puertas, hasta de más de una hoja y todo se volvía una «cerradera» o «abridera» incómoda y ruidosa de puertas. Menos la mampara que separaba el comedor de la sala, que sí me gustaba, lo demás resultaba un fastidio. Viajar, algún otro tipo de lujo, o gastos en el vestir más allá de lo necesario, estaba fuera de los planes de los Moro-Parrado y todo lo que se compró —televisor, tocadiscos, etc.—, fue trabajosamente pagado a plazos. Una vez me llegó el dinero fácil, algo inesperado dada mi tradicional «mala» suerte. Yo no ganaba ni en la lotería ni en el Bingo, y mucho menos en las rifas. Hasta jugando al parchí no tenía mucha estrella con las tiradas de los dados. Esa vez sí la tuve y fueron más de trescientos pesos lo que me gané. Había una promoción del Banco Godoy y Zayán para hacerse miembro de un llamado Club Pascual. Esta consistía en depositar a partir de enero cada semana un peso y para las Navidades había una ahorrado cincuenta pesos que era bastante dinero entonces. Además, el Banco realizaba rifas entre sus clientes(as) y si salía el número de tu cuenta se multiplicaban los ahorros por diez. Mami era la que nos depositaba religiosamente un peso a cada una para que fuera nuestro «Arturito»2 de la Navidad. Cuando ya iba por treinta y pico de pesos, resulté ganadora. Hasta en la Bohemia salió mi retrato, en una propaganda del Banco, cuando me entregaban mi cheque. Eso fue por el año 1956. Y así salió mi foto en la revista de más circulación en el país, con carita de niña buena agarrando mi cheque de manos de un funcionario del banco. Del premio naturalmente se gastó algo en necesidades pos-puestas, pero deposité como un tercio del premio. A finales de diciembre del 58, aun quedaban unos pesos del premio en el banco y el Movimiento 26 de Julio orientó extraer los ahorros para ayudar al colapso de la dictadura, por lo que yo saqué lo que quedaba de mi dinerito. Así que finalmente sirvió para que mis compañeros(as) pudieran comprar bocaditos y refrescos y otros gastos urgentes durante los días de la Huelga General en enero del 59, en espera de que Fidel llegara a la Habana y los rebeldes asumieran el poder plenamente. Si mi papá era el promotor de que fuéramos a los espectáculos y de cultivar el amor por la Patria y por Martí, mi mamá se preocupaba de que entraran a la casa buenos libros, sin que fuera ella misma una gran lectora. Ella promovió dos compras grandes, pagadas a plazos: la colección de El Tesoro de la Juventud y una Enciclopedia de la Música en tres tomos. De El Tesoro de la Juventud guardo tan buenos recuerdos que puedo oler todavía el grato y característico aroma de sus páginas. Fue un regalo de Día de Reyes. En la edición comprada a finales de los cuarenta, en cada libro venían las diversas secciones: «Las narraciones interesantes», «Historias de libros célebres», «Los países y sus costumbres», «El libro de los por qué», «Juegos y pasatiempos»... y muchas cosas más. 2 Nombre de pila del legislador que promovió ese decreto que dio a los empleados públicos una regalía a fin de año. Se usa como sinónimo de aguinaldo. La princesa Mau Tang Con el uniforme de gala y las medallas de San Francisco de Sales Ya en el bachillerato, cuántas veces nos sacaron de apuros para nuestros rigurosos exámenes. En sus páginas leímos fragmentos de La vida es sueño, de Calderón de la Barca, el Poema del Mío Cid, las más conocidas obras de Shakespeare y Cervantes, las poesías más famosas, leyendas, fábulas, etc. Aprendimos a diferenciar las banderas de los países y sus himnos nacionales. El nuestro traía las estrofas que ya no se can-tan y no habíamos aprendido. De entre las numerosas historias de estos tomos, en particular dos, una leyenda y un cuento, me marcaron para toda la vida: La leyenda de Ondina, la ninfa que salió del lago por amor; pero su esposo no comprendió por qué lloraba en bodas y bautizos y por qué bailaba en entierros. En los dos primeros estaba triste por las penas que les aguardaban en la vida a esas personas, y en los funerales era feliz porque había llegado el descanso. Ella le había advertido que si la maltrataba tres ve-ces, volvería al lago. Él se sintió abochornado por el insólito comportamiento de Ondina y tres veces la abofeteó. Por lo que la ninfa desapareció en las aguas del lago y su amado lloró para siempre su partida, tardíamente arrepentido de su mal proceder. Mi cuento preferido narraba una historia sobre una bella princesa, muy enamorada de su pareja. No soportaba la idea de que su amado la dejara de querer al volverse vieja y fea al pasar de los años. Puso a prueba este sentimiento, afeándose intencionalmente el rostro al provocarse una quemadura con una vela. Afortunadamente, la pasión de él no disminuyó y la amó igual que antes. Recuerdo otros libros de esos años: Mujercitas —y el personaje de Jo, mi favorito—, Alicia en el país de las maravillas, Había una vez, que habían sido precedidos por los inevitables Caperucita roja, Blanca Nieves, La bella durmiente y Hansel y Gretel. Gracias a Walt Disney pude disfrutar en la pantalla del cine algunos de esos cuentos y vi un montón de veces la película de Peter Pan y Wendy. Como a la mayoría de mis coetáneos(as), me embobecían los libros de muñequitos, sobre todo los de Supermán y La pequeña Lulú, los Especiales de Navidad del Pato Donald, y en la adolescencia los Cortejos románticos. Mami se inscribió como socia de la Biblioteca de Selecciones y por correo nos llegaban los libros. Hoy vemos esta publicación con otra mirada y descubrimos algunas de sus limitaciones o intenciones; pero no puedo negar de cuánto me interesaban y lo que conocí entonces a través de artículos de secciones de la revista como «Mi personaje inolvidable», «Otros pueden por qué no Usted», el libro «Condensado» y los chistes. No estoy en contra de lo que se dice de la revista Selecciones, pero de que aprendí en sus páginas ¡aprendí! Otra de las preocupaciones de mi mamá era que fuéramos solidarias y que nos dolieran como cosa propia las desgracias de los y las demás. De toda esta práctica tan humanitaria la que más hemos tenido presente en nuestra vida fue la respuesta que dio mami ante un gran terremoto que asoló a Chile. Por su iniciativa, de mi casa se hicieron muchas donaciones para los damnificados, artículos casi sin usar y en particular frazadas. Tal fue su aporte, que cuando llegó nuestro benigno invierno hubo de recurrir a sus odiadas libretas de crédito comercial porque prácticamente nos habíamos quedado sin ese abrigo, y había que reponerlas. Y así actuaba cada vez que alguien necesitaba, mucho o poco, fuera una persona cercana o desconocida y sin ningún tipo de aspaviento. La única vez que me gradué con todas la de la ley, vestido largo y ceremonial correspondiente, fue de octavo grado. La confección de esa ropa fue una odisea, y eso que la modista es-taba medio emparentada con mami y salía más barato. Lo más significativo fue, que entrenada en la lectura, tanto en la hora de costura con las monjas como de conferencista en el Conservatorio, fui escogida para leer el discurso de despedida como graduada, que lógicamente debía escribir yo misma. Con mi natural veta melodramática cultivada tal vez en las tandas de películas mexicanas en el cine Valentino —mi hermana me apodaba a veces Gina Cabrera— comenzaba así ese discurso: «Hoy es un día muy triste para nosotros...», y por ese camino suspiraba por dejar atrás la infancia, la separación de los amigos y amigas, en fin, ¡el acabóse! Pero parece que a la gente le gustó el tono, porque aplaudieron muchísimo. A mi mamá se le humedecieron los ojos con mis palabras y supe que habían sido adecuadas porque llegaron al corazón del auditorio. Para culminar aquel bonito acto de graduación, cantamos a tres voces canciones tradicionales cubanas y latinoamericanas bajo la dirección de Georgina Agüero y, finalmente, me perdí en el edificio porque quise despedirme atropelladamente de algún «otro» amor imposible, salí por la escalera equivocada y pasé tremendo susto, al verme totalmente sola sin saber dónde estaba. Estaba por comenzar el curso más importante de toda mi vida, el 53-54. Debía enfrentar los nuevos estudios de bachillerato, mi debut como maestra y los años superiores de piano. Pero, ante todo, sería el inicio, poco a poco, de mi transformación en la mujer que llegaría a ser, en un país que se hundía cada vez más en la noche de una dictadura. Y para poder ayudarme a buscar mi lugar en ese desconocido y complejo ámbito, sabía que, como siempre, podría contar con mi mamá. Y así sería hasta el fin de sus días. Lo mismo si necesitaba un vestido nuevo para una ocasión especial —para lo cual hacía el «milagro de los peces y los panes»— o su ayuda en mis actividades revolucionarias. Esos años de estudio de sus dos hijas en el Colegio Academia Pitman del Cerro, aunque solo se abonaba la cuota de una matrícula —estrategia ya probada con las monjas—, representó sobre todo para ella un gran sacrificio. Y digo para ella, porque me consta que posponía sus necesidades con la mayor naturalidad. La recuerdo, desvelada, sacando cuentas y más cuentas, o a veces, a altas horas de la noche, pasándole la plancha a la «paloma» que hacía a los uniformes, porque en alguna etapa difícil para la economía familiar, teníamos solo uno para cada una de nosotras. Mas, el buen humor y la chispa de mi mamá no desaparecieron a pesar de las preocupaciones cotidianas y el paso de los años. De ello tuve varias pruebas durante mi adolescencia. Mi mamá, como huérfana, se había sabido cuidar sola y por ello, nos permitía a mi hermana y a mí ir las dos, cuidándonos mutuamente, a algunas fiestecitas en el barrio. Pero a las grandes, en clubes o locales alquilados, ella nos acompañaba. En una ocasión cierta fiesta estaba tan pasmada que decidimos algunas parejas buscar algún otro lugar para terminar la noche. Mami era la chaperona del grupo. Al entrar en un club de la calle 25 y O —creo que era el Johnny´s Dream— estaba tan, pero tan oscuro que no se veían las manos, los camareros tenían herraduras en los zapatos para que sonaran al acercarse a las parejas y éstas rompieran limpio el clinch en que se encontraban y estaban provistos de linternas para que se pudiera ver la cuenta. Ella, sin ningún miramiento, al grito de «nos vamos, esto es un bayú» inició la retirada de las tropas. La suerte nos favoreció ya que encontramos otro cerca, llamado Pingüin Club, frente al Habana Hilton —convertido en Las Bulerías posteriormente—, que estaba totalmente vacío y no era tan oscuro. Allí estuvimos un par de horas y mami la pasó tan bien que estuvo a punto de sacar a bailar al camarero. Uno de los «deportes» que más le gustaba practicar era, al regresar caminando de una fiesta, hacer la maldad de inter-cambiar de las puertas de las casas los latones de basura con el número de cada vivienda, que se sacaban tarde en la noche, ya que el carro recolector pasaba de madrugada. La diversión consistía en imaginar lo que se formaría en el vecindario al día siguiente con la confusión creada y los latones extraviados. Un 28 de noviembre —Día de los Santos Inocentes— se decidió dar una fiestecita en casa organizada por los amigos(as) de casi todos los grupos de bachillerato. A mami se le ocurrió que la primera bandeja con bocaditos en lugar de pasta se le iba a poner algodones a dos o tres, pero no de dulce, algodón de verdad, para gritarles a los que cayeran en la trampa, ¡Inocentes! Ella no solo los preparó, sino que se prestó para hacer el teatro de que había demora, y no acaban de estar preparados los dichosos bocaditos. Los varones más comilones estaban inquietos. Entonces se abrió la mampara que separaba la sala del comedor y que se había mantenido — algo inusual en los días de fiesta— misteriosamente cerrada. Apareció mami con una fuente llena, pero con los bocaditos «sorpresa» bien a mano. Dos de los más hambrientos se lanzaron sobre los panes y para qué fue aquello. Creo que hasta un pedazo de algodón se tragaron. Esa misma noche, ya tarde, mami tuvo la posibilidad de inventar uno de sus raros cocteles, de «un poquito de todo lo que haya» y que ella bautizaba como «viaje a la luna» y que causó varias bajas entre los supuestos superbebedores. El tiempo transcurrió y la violencia de la dictadura se hizo cada vez más evidente y más brutal. Aquella tarde en que reprimieron salvajemente a los estudiantes universitarios en el Estadio del Cerro allá por 1955, mi mamá no nos quería dejar asomar al portal. Pero cuando lo hicimos, con su advertencia de no abrir la boca, ella comenzó refunfuñar bajito y terminó comentando en alta voz, a derecha y a izquierda con los que salían de ese coliseo y habían sido testigos de la golpiza, lo que pensaba sobre aquella salvajada y la abusadora policía. En el 57 me acompañó a algunas actividades revolucionarias, entre ellas asistir a las misas que se les daban a los jóvenes asesinados. Los esbirros solían rodear los templos y nos amenazaban. Aún hoy me sonrío al recordar que mi madre, que se suponía era la persona adulta y ecuánime de las dos, no podía sustraerse, en esas confrontaciones, de gritarle en su cara algunos epítetos más que merecidos a esta gentuza, a pesar de que ella me había aleccionado antes para que guardara silencio y no me comprometiera. Mami con su espíritu solidario se mostró muy cooperativa, sobre todo desde que se convenció de que no había marcha atrás en mi decisión de lucha contra Batista. Incluso, si me visitaba algún compañero, sin preguntarle cómo andaba de dinero le deslizaba cinco pesos en su bolsillo con extrema discreción, porque ella razonaba que ese dinerito le permitirá quizás coger un carro de alquiler o comer alguna cosa. Estaba clara. Muchas veces mis amigos durmieron en paraderos de guaguas y hasta en velorios de desconocidos para huir de la represión. Así de simple: me ayudaba al ayudarlos a ellos, porque su seguridad era parte de la mía. Una vez la sorprendí en la preparación de material estéril para hacerlo llegar por sus propios medios a donde lo necesitasen los revolucionarios. Ya por entonces mami estaba atenta a los mensajes de mis compañeros(as) y se convirtió poco a poco, casi sin darme cuenta, en mi mejor colaboradora. Igualmente, mi hermana estaba al tanto de cuanto me sucedía y estaba presta a ayudarme. A mi papá lo manteníamos desinformado. El primero de enero de 1959 huyó Batista y sus cómplices más próximos. Todos los intentos por evitar que el poder llegara a manos de los rebeldes fracasaron, y el júbilo por la victoria se extendió de San Antonio a Maisí. Como no tenía teléfono, mis compañeros varones vinieron personalmente a avisarme muy temprano. Pero ya mami no estaba en casa. Había ido a inyectar a una conocida algo lejos de nuestro barrio y, lógicamente, me sentía inquieta porque se producían encuentros armados con los batistianos, de rato en rato. Como a las diez de la mañana regresa a casa y se emociona mucho al ver la bandera nacional en nuestro portal, tal y como había pedido el Movimiento 26 de Julio. Fue un instante inolvidable, ese abrazo largo y apretado que nos dimos. Desde entonces, mami disfrutó de los éxitos de la Revolución, apoyó sus leyes y trabajó desde su trinchera de enfermera por hacerla avanzar. La angustia de tanto tiempo penando por mi integridad física, dio paso a un gran entusiasmo. Vestida de enfermera, salió a la calle con una alcancía para recoger dinero para armas y aviones, necesarios para defender al país de sus viejos y nuevos enemigos. Varios campesinos que vinieron a La Habana en aquel primer aniversario del 26 de Julio en libertad, fueron atendidos en mi casa bajo el auspicio de mi mamá. Claro, menos a la hora de dormir, porque había allí dos «señoritas»; viajó hasta la Sierra Maestra como personal de la Cruz Roja para participar en la concentración del 26 de Julio de 1960 en Las Mercedes; en el Banco de Sangre trabajó día y noche durante la agresión a Playa de Girón. Lo mismo en los días de la Crisis de Octubre. Y así, patriota, fidelista, dulce, comprensiva y humanitaria, una gran mujer, enfermera y mamá con mayúsculas, vivió hasta el fin de sus días. Por eso me sigue haciendo tanta falta. XI Juegos y juguetes En esta época de computadoras y nintendo, aunque parezca una paradoja, los niños y las niñas tienen menos posibilidades de divertirse sanamente y sin peligros que en «mis tiempos», como nos gusta decir a los y las que ya dejamos muy atrás nuestra infancia. Escasean los callejones sin pavimentar y los placeres y solares yermos para poder jugar. Por otra parte, esos entretenimientos en computadora están llenos de varias vidas, de muertes, de violencia y de los famosos «niveles», pero en cuanto se coge práctica, pierden bastante su interés y pienso — perdónenme si exagero— que a la larga no desarrollan tanto la imaginación y tienden a ser una rutina que no enriquece a los jugadores(as). A mí me consideraban una niña muy juguetona y sola, en grupos pequeños o casi en manada, siempre estaba presta a la diversión. El juego básico de las niñas (y aún lo es como avance y entrenamiento de uno de sus aún inevitables futuros cautiverios) era jugar a las casitas. Yo tenía un sinfín de muñecas de las que me deshice cuando crecí, en un rapto de generosidad hacia las primas pequeñas; si me emperraba por algo, las cogía a todas y me montaba en el columpio que había en el cuarto de mami y papi, y con todas ellas apretadas a mi alrededor me mecía hasta que se me pasaba el disgusto. Es decir, me iba con mis imaginarios hijos e hijas hacia un lugar inalcanzable para el resto de los mortales. También me gustaba jugar a la escuelita, ser la maestra, tener autoridad y que me obedecieran mis amiguitas. Sola o acompañada solía jugar a las cuquitas, no tanto recortarlas —porque todavía no logro cortar un papel decentemente con tijeras—, sino vestirlas y cambiarlas de ropa, darle la comida, etc. Una vez, antes de tocar en un concierto, para que no me pusiera nerviosa, me compraron una cuquita que era un bebé, con su coche para pasear, su canastilla y sus juguetes. Fue mi última cuquita y la conservé por años. Esto no significó que fuera mi único entretenimiento jugar con las muñecas y a las casitas, con su corte de tacitas, cocinas, cacharros y cuanto allana y «embellece» el camino hacia la esclavitud de las mujeres en el hogar. Me encantaba jugar con algún primo a la pelota, con bate y guante. Mi papá me estimulaba a ello y lo que más me gustaba era ser la pitcher e intentar tirar la bola de nudillos. Disfrutaba salir a deambular con mis primos varones y participar de las aventuras reservadas casi todas al sexo masculino. Con mi primo Pepito Argüelles descubrí rincones misteriosos al pasar «por debajo» de la avenida Rancho Boyeros, en los alrededores del Reparto Martí donde vivía la tía Carmita o hacíamos fogatas cuando se quemaban las hojas del jardín y danzábamos a su alrededor como indios. Hasta nos daban permiso para montar bicicletas por ese reparto, aunque sin permitirnos cruzar la Calzada de Vento. Me hice experta en jugar al yo-yo. Podía hacer con él muchas figuras: la vuelta al mundo, hacerlo «caminar» —que se le decía el perrito—, dejarlo abajo unos segundos y volverlo a subir. Era muy divertido y se podían «echar» competencias. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, no fui capaz de aprender a bailar el trompo. En la época del colegio de monjas, mi hermana y yo éramos una especie de campeonas en jugar a los yaquis. Junto al callo que teníamos en el dedo del medio de la mano derecha, de tanto copiar en la escuela, porque no abundaban los libros de texto, en el borde de esa misma mano, desarrollábamos otro bastante alargado debido a las «barridas» de los yaquis cuando íbamos del siete en adelante. Mi arte mayor fue que mi maestra de piano no reparara en ello. Generalmente, si éramos las que empezábamos la ronda de jugadoras(es), hacíamos pollona. 1 De esos años recuerdo que a la hora del receso jugábamos a las trampas. Se formaban dos parejas, una de ellas, se ponía de acuerdo de qué forma, según se tocara un adorno del piso de mosaico o cualquier otra manera de hacerlo, era el «sí»; a una de las niñas de la pareja en turno para jugar, las contrarias le decían un número al oído. Comenzaba sus evoluciones al dar su mano contra el piso en diversos lugares y posiciones y la otra decía «no», «no»... hasta que llegaba al número de veces pro-puesto por las contrincantes y entonces se hacía la «trampa» para que la compañera pudiera adivinar el «sí». Todas las niñas debían estar atentas y espabiladas. El juego concluía con la victoria de las contrarias si descubrían en qué consistía la «trampa» y pasaban a ser las que concertaban la suya. 1 Ganar un juego de principio a fin sin que el contrario pueda hacer un punto. Pero el más popular de estos juegos sencillos era el de los hilos. Se tomaba un cordel o estambre atado por sus extremos del largo, más o menos de una regla. Se colocaba cada extremo alrededor de los cuatro dedos de las manos —sin el pulgar— extendidas. Y comenzaban a hacerse figuras, según como se entrecruzaran los hilos con el movimiento de dedos y manos: el pez, el espejo, la tabla de planchar, el catre y finalmente el serrucho. La que se equivocaba debía entregar el hilo a su compañera y esta probar suerte. En mi casa, en los días de lluvia y sobre todo en las vacaciones, se desarrollaban innumerables juegos de salón: las prendas, con castigos simpáticos para los y las que no adivinaran quién tenía la sortija; el dígalo con mímica, como aprendimos de un programa de televisión; el parchí, el dominó, las damas chinas y las damas. El ajedrez no me gustaba, lo consideraba asunto de personas mayores. El monopolio resultaba para mi temperamento demasiado largo y cansón, igual que los rompecabezas de muchas piezas pequeñas. ¡Ah!, por poco olvido los palitos chinos, con los que me gustaba hacerle trampas a mi hermana, y el llamado telescopio —en realidad un calidoscopio— para entretenernos viendo las estrellas, cenefas y cambios de imágenes caprichosas. Esos juegos los ponían con frecuencia entre los regalos de los Días de Reyes o de los cumpleaños, para reponer a los que se les rompían los tableros o se les perdían las piezas, bolas o dados. En el comedor, como nuestra mesa podía estirarse adicionándole tablas, se jugaba muy bien al ping-pong. De los juegos de cartas, el que más me gustaba era la «solterona». En casa de mamá Pitisa aprendí a jugar al tute y tenía tanta suerte que con frecuencia cantaba «las cuarenta». No entendía mucho la baraja americana, a lo más que llegué fue a jugar a las siete y media, en casos de extremo aburrimiento, y solo logré hacer un «solitario» cuando llegaron las computadoras. Había juegos instructivos: «El juego de los ahorcados», que afortunadamente todavía juega mi nieta, para adivinar frases o nombres; «De La Habana ha salido un barco cargado de…», se decía una letra y había que decir, sin titubear, una palabra que empezara como se había solicitado. Fue el antecedente del crucicross. Otro parecido era el del diablo y el ángel que buscaban alternativamente cintas de diversos colores, que es-cogía cada participante. Ganaba la o el que adivinara más. Y se castigaba a los perdedores en esos juegos a cantar, a recitar, a darle un beso a alguien del sexo opuesto, a bailar con o sin pareja, en fin, lo que se nos ocurriera. El «Antón Antón pirulero», cada uno atiende su juego aunque bien recibido, se jugaba solo un ratico, porque aburría enseguida. Nos entreteníamos también haciendo sombras en la pared, sencillamente con la luz del sol. No solía ser muy diestra, pero al menos el cisne, el conejo, la paloma y algo parecido a un caballo, lo lograba. A veces los entretenimientos eran superinventados y se ponían de moda y se quitaban. Como ver quién llegaba primero a contar 100 «colas de patos», 2 ya fuera desde nuestro portal, al caminar por las calles o dentro de un vehículo. A veces pasábamos días en eso. O ser la primera que viera lo que se seleccionara de antemano: una persona con determinadas características y vestuario o un carro de bomberos o una ambulancia o lo que se escogiera. El asunto era pasar el tiempo y tratar de ganar en buena lid. 2 Cadillac de lujo de mediados de los 50 que al final de la carrocería, a ambos lados del maletero, simulaba una cola, donde se colocaban los bombillos traseros. La Lotería primero y el Bingo después eran perfectos para jugarlo muchas personas, sobre todo en reuniones familiares, y si se apostaba de a centavo, se volvía más apasionante. La abuela Nina resultaba muchas veces la ganadora y se iba de la mesa hasta con veinte centavos, porque su especialidad era ganar el cartón entero que se jugaba hasta de a diez kilos; mi papá cantaba los números y para cada uno tenía un dicharacho o decía el animal o personaje de la charada y todo el mundo lo entendía. Era muy, pero que muy tramposo, y yo creo que mi-raba para la bolsita antes de sacar la ficha, pero lo hacía por pura diversión. Mami ganaba rara vez porque, según ella, la suerte la tenía en los amores. De esta época se nos hizo familiar la frase de, a falta de baño al menos «jugar agua en pata, centro medio y lotería». Estos juegos fueron buenos pretextos en los tiempos de la dictadura de Batista para reunirnos «más de dos» sin llamar la atención. En nuestro portal o en el callejón de Consejero Arango, antes que lo asfaltaran y hubiera tráfico, jugábamos con las vecinitas a los juegos tradicionales, de «Al ánimo», «A mambró cható», la «Pájara Pinta», el «Perrito Goloso», «Comadrita la Rana», «Cucurrucú, que te vires tú», «Tilín tilín uno, la guagua veintiuno», el «Tieso, tieso», «Dónde va la cojita», «Cao, cao, maní picao», «Las candelitas (Allí fumé)» y otras cosas por el estilo, sin olvidar los dos más tradicionales, a mi juicio: «A la Rueda, Rueda» y «Arroz con Leche». Me desagradaba jugar a la gallinita ciega, tal vez por mi miopía que ya de por sí limitaba mi agudeza visual. También, por la misma razón, ponerle el rabo al burro. Los pasos americanos me gustaban especialmente y si alguna niña no te era muy simpática la mandabas a caminar como hormiguita y así llegaba retrasada a la meta. Saltar la suiza no me gustaba individual sino cuando lo hacíamos en grupo, mientras más fuéramos, más divertido. Pero, la popularidad se la llevaba el «Pon» o «Arroz con Pollo», en el que había que escribir los números en el piso con tiza e ir avanzando a medida que se alcanzaban con un pedazo de lata u otra cosa en el orden correspondiente; había que saltar en un pie o con los dos según la regla del juego hasta llegar a la meta. Ese es uno de los pocos que aún veo practican las niñas de mi cuadra, al igual que jugar a los cogidos, a los escondidos y a los pegados, aunque ahora se dicen otras frases o consignas para realizar estos juegos. Los primeros Reyes Me encantaba el de «La señorita fulana entrando en el baile», porque todas teníamos protagonismo; el «Chucho escondido», que si no aparecía, amarrábamos a San Dimas, haciendo un lazo o nudo en cualquier picaporte. Y, muy especialmente, el de las fotografías o estatuas, que tras estar un rato inmóviles en determinada posición, se nos daba una cuerda imaginaria o un cocotazo y comenzábamos a gesticular, cantar, bailar o hacer monerías, según las posibilidades de cada cual. La mayoría de estos juegos era cosas de niñas y muchachitas de todas las edades y de niños pequeños. Los varones más grandes jugaban rudamente a los policías y ladrones, a los indios y a los vaqueros, y los dejaban montar bicicletas y patines en la calle y a las hembras, no. Sin olvidar el juego de pelota prácticamente solo para los masculinos, aunque ya dije que lo jugué a veces con mis primos porque me apasionaba. También con varones jugué a las chapitas, que no era otra cosa que tirar los dados, y él o la que sacara más altos números ganaba y el «dinero» eran tapas de refrescos. Como en aquélla época estábamos inundados de compañías americanas, además de las fábricas de las embotelladoras nacionales, el surtido de chapitas era un sueño para los fiñes y la amistad de mi papá con tantos bodegueros me surtía de lo mejor. Así que tenía muchísimas, empezando por la reina de las chapas, la enorme de la Green Spot, pasando por una que escaseaba, la de la naocapitana —una bebida de chocolate— y las de los refrescos que más llenaban y eran tan socorridos, la Materva y la Salutaris. Otras cosas estuvieron de moda, como el «Hula, hula» y el famoso «View Master», que traía aquellos discos llenos imágenes de lugares lejanos o cuentos infantiles que se veían como en la realidad. También coleccionaba postalitas aunque mis contemporáneas aseguran, era más bien cosa de varones. Había álbumes de todo tipo y para todos los gustos. Las postalitas las traían galleticas o caramelos y las repetidas se intercambiaban. Llegamos a tener mi hermana y yo álbumes de animales, de peloteros, en fin, ya no me acuerdo bien y aunque hacían gastar dinero, eran instructivos. Nada sustituía la emoción de vender botellas viejas para ver por cuántos pirulíes y globos nos las cambiaban. Si queríamos, el cambio podía ser por papalotes, pero eso no me interesaba. Durante un tiempo los globos corrientes se pusieron en crisis porque comenzaron a vender en los Ten Cents unos tubos que contenía un material que al soplarse con una especie de cachimbita, se confeccionaban unos globos muy transparentes y hermosos. Pero esta moda pasó y los globos normales aún andan por ahí para deleite de la gente menuda. Finalmente, en la época que comenzaron los detergentes —Ace, Lavasol, Fab—, la diversión estaba asegurada con solo procurarnos un poco de polvo, un pomito de agua y un alambre en forma de círculo para hacer pompas de jabón. Un líquido especialmente elaborado para hacer globitos podía comprarse en las tiendas, pero a veces no había dinero. Tampoco el pre-supuesto alcanzaba para comprar los teléfonos de juguetes «que se oían» y que eran carísimos. Los nuestros los confeccionábamos con hilos cuyos extremos iban hasta dos cajas de polvo o a dos latas de leche condensada vacías y se oía de lo mejor. Por ser productos caseros y obtenidos con nuestros re-cursos, imaginación y esfuerzo, el entretenimiento se compartía entre hacerlos y usarlos, y demostrarnos a nosotras mismas que éramos capaces de crear. XII El humo del recuerdo... (Como un cuento) Para las y los ausentes, verano de 1997 Estoy en la playa La Concha en Marianao. Me es difícil recordar el nombre que le pusieron al transformarla en un Círculo Social Obrero.1 Desde que comenzaron las vacaciones, Ana Gabriela insiste, repite, agobia: —Abuela, no quiero volverme a bañar en la costa, ni aunque sea la Playita de 16. Para que no me pinchen los erizos, para no tener que nadar con los «popys», que me pesan mucho. Quiero una playa con arena, para nadar descalza, para poder hacer castillitos en la orilla, para que me entierren, para..., para..., para... Y heme aquí a la súperabuela, decidida a complacer a su única nieta, de su única hembra. Vamos apretujadas en una ruta 30 —donada por amigos de países fríos—, con ventanillas que apenas dejan unas ranuritas para respirar, con dos aberturas en el techo por donde el sol se cuela implacable a pesar de lo temprano de la hora. Me lamento de lo débil que soy con mi nieta ante sus mínimos caprichos. Pero en el fondo, lo disfruto. 1 Lleva el nombre de Braulio Coroneaux. El agua está limpia, cálida, acariciadora. Cierro los ojos y pensar en otros días de playa, hace ya tantos años, me desconectan un instante de la realidad. Unas incipientes cataratas dificultan mi visión. Mis manos hacen una pantalla para buscar a Gaby y la veo, con sus flotadores, regalo de una amiga de la ex R.D.A. Porque allí pasé seis años de juventud hasta graduarme de historiadora. En Alemania, ¡quién lo hubiera imaginado! De La Habana a Leipzig, para hacerme latinoamericanista a orillas del Saale. Pasa una hora, dos, tres; el sol calienta, pica, quema. Debemos regresar a casa donde nos espera la programación especial del verano. Me encanta ver telenovelas, locas, bobas; pero, en fin, desconectamos con ellas. Convenzo a mi nieta para que salgamos del agua. Nos secamos al sol y nos ponemos nuestra ropa que en algunos lugares se pega a la trusa porque estamos aún húmedas. Alguien comenta sobre el camino más corto para llegar de la playa al paradero de las guaguas para regresar a El Vedado: —No se necesita dar todo ese rodeo para bordear La Concha; atraviesen ese trillo entre la hierba. Las llevará directamente a la primera parada de la guagua. Y así fue como en aquella tarde de agosto, con la piel quemada y los ojos irritados de tanto buscar a mi nieta entre las olas, con una jaba de nylon que tuvo agua fría y huevos duros, y la mochilita de la niña que guarda los flotadores y una toalla llevada por gusto, no sé cómo ni en cuál dimensión, me encuentro de repente petrificada en el centro de aquel solar yermo. Con la hierba tan alta que casi amenaza devorar a mi nieta, se presenta ante mí este espectro del famoso Coney Island Park de la Playa de Marianao de mi adolescencia. Primer tiempo del recuerdo. (Imágenes difusas. Cuánto trabajo cuesta al principio que los recuerdos estén bien enfocados. A cierta edad se tiene un pase permanente para recordar, con todas las exclusiones permisibles. Imagino mucho humo, igual que en el viejo programa de la TV) No, no puedo evitarlo; las palabras salen en tropel, desbocadas ante los siete años de mi nieta, que me escucha sin la menor expresión en su carita. —Atiéndeme, Gabita. Allí estuvo el estanque con los barquitos; más cerca de nosotras los carros locos; el avioncito de amor, creo que aquí donde estamos paradas, y más atrás la estrella y pegada a la cerca de La Concha la montañita rusa, parecida a la que tú montas en el Jalisco Park, pero más rápida y más larga. A la izquierda, el palacio de los espejos o quizás se le llamaba la Casa de los Cristales. Un poco más allá las sillas voladoras o tal vez el gusano y... ¡mira!, se ven los restos de lo que fuera la montaña rusa de la gente grande. A mi nieta toda aquella cháchara no le causa asombro, le parece propio de su abuela. Bueno, ella ya está un poco acostumbrada a mis cosas. Indiferente a mis palabras, me pide le compre un granizado. Atravesamos el terreno desierto, cruzamos la avenida, llegamos a la parada de la guagua y con muy buena suerte a los pocos minutos, tras hacer una pequeña cola, la tomamos rumbo a casa. Al llegar a nuestro apartamento, encendemos cuanto ventilador funciona, a tiempo para disfrutar de la telenovela del verano. Mi nieta se ducha y se queda dormida porque se quitó el salitre, pero no el cansancio. Supongo ingenuamente que el impacto del encuentro con el Cony, o mejor dicho con su fantasma, sería efímero. Pero me equivoco. Y salada, agotada y con el alma arrugada, no alcanzo a encender la TV y me abandono a la tentación de recordar. Y recuerdo... Segundo tiempo del recuerdo. (Imágenes en blanco y negro del Cony, como robadas a un viejo quinescopio de la CMQ) Hay un nuevo parque de diversiones, dicen que sensacional: bueno en realidad no es tan de estreno pero da igual, porque nunca hemos ido. El segundo año de bachillerato de la Academia Pitman del Cerro, se pone de acuerdo para ir en pleno al Cony. Durante días no se habla de otra cosa y las hembras —también los va-rones— escogen cuidadosamente vestuario y peinado. Hay varios «pegados»: pepillos de otros años, que están cautivados por alguna de nosotras. Tal vez vendrá algún que otro pupilo que se aburre a morir cuando no puede ir a su casa el fin de semana; y de plantilla, Paquito, un muchacho de la barriada, unido al grupo por el amor. Silvia lo ha flechado. La que recuerda es sencillamente la «flaca», algo filomática, no lo niego, pero no por ello dejo de ser una jodedora: bailadora, bromista, alborotadora y todas las virtudes que adornan ese calificativo; y que a pesar de mis espejuelos de miope y delgadez, tengo bonitas piernas que no alcanzan a explicar del todo cómo pude conquistar a Benito, el bello de la clase. Tan enamorado está de mí, que hace papeles que no se esperan de su condición de macho porque lo manipulo y hace mi sacrosanta voluntad de quinceañera. El grupo lo apoda «el Decano»... Para decirlo por lo claro, «el Decano de los come-mierdas». Pedro opina, en son de broma, que cómo ha sido esto posible, si estoy «malísima» y mis nalgas no sirven ni para sentarse, y por delante nada de Brigitte Bardot o de Sofía Loren. Pero no lo tomo en serio, porque es mi amigo y nos queremos mucho. Llega el día de ir al Cony. Mi madre «se sacrifica» —una de sus frases favoritas— y me compra en Beren´s Modas un vestido americano de muestra, talla 7, de algodón estampado, con vuelo negro de piqué, blusa de corte princesa y amplia falda. Lástima que tendré que ponerme debajo una saya muy almidonada que pica; hay que batallar con ella cada vez que una se siente y soportar ese olor característico. Es casi un vestido de fiesta y esta compra ha desestabilizado su economía. Pero mami es muy solidaria y sospecha la importancia de esta salida. Ella está segura de que ando algo enamorada, o muy enamorada, pero no de Benito. ¡Como en las novelas de Corín Tellado! Del portal de la vieja casa de la Calzada del Cerro donde vivo, frente por frente al colegio, va a salir el grupo esta tarde de sábado de marzo de 1955. Tercer tiempo del recuerdo. (Rostros tomados del álbum de fotografías que ya nadie hojea y que conserva mi hermana en un lugar, con demasiado polvo para su asma) Norma, es la más jovencita de las muchachitas. Apenas llega a los trece, y su mamá, que la acompaña hasta la puerta de mi casa, recomienda al grupo que la cuidemos mucho. Ya ella se la había encomendado a la enorme Santa Bárbara que preside su vivienda. Es que saldremos con una sola chaperona, la mamá de Xiomarita. Nuestras madres son bastante modernas menos la de de Silvia, muy chapada a la antigua y a la cual no sé cómo pudimos convencer para que le diera permiso. ¡Claro! Ignora que Paquito, «el moñudo», vendrá con nosotras. Ella lo ha calificado como un buen muchacho pero que no tiene futuro y no le conviene a su hija, con su simple diploma de sexto grado y un agotador trabajo de llevar paquetes de un piso a otro en la tienda La Época. Es poca cosa para pretender a su niña. Él no ceja en su empeño. Levanta pesas todos los atardece-res en una azotea a la vista del balcón de Silvia y se engoma el cabello para amoldar su sensacional mota a lo Tony Curtis. Y cantándole al pie de su balcón «Alma de Roca», la pudo conquistar. Silvia es muy estudiosa, seria y solidaria. Estudio con ella para los exámenes y para desconectar oímos música americana en Radio Kramer. Su mamá la lleva recio y esto a mí me hace dar gracias a todos los santos por la mami tan chévere que me tocó. Yoli tiene un aire de vampiresa, pero no lo es. Nadie se explica por qué parece tener un tín de mulata, si sus padres son blancos, descendientes de españoles. Es muy bonita Yolanda, con sus ojos verdes, su pelo abundante y su andar sinuoso. Meggy es tan pequeñita que parece que aún está en la primaria, en la época en que las dos estudiábamos en el Colegio San Francisco de Sales e hicimos juntas la Primera Comunión. Xiomarita, tan audaz y elegante, con su italian boy y su línea H a lo Dior. No es solo que tenga más posibilidades económicas —porque su padre gana buen dinero con su tarima en la Plaza del Mercado Único—, sino que tiene ese aire de distinción de las favorecidas. Nora quizás quiere imitarla —¿o es su mamá la que arma esa competencia? No es fea, su pelo negro es hermoso y es inteligente. Después aprendí que mi abuela tenía algo de razón en un pensamiento escrito en mi autógrafo: «Dios te dé suerte que el saber poco te vale». Finalmente Loly, con su corazón enfermo, sus gravedades, su talento y su deseo de superación, con ese largo viaje a diario de la ruta 10, de casi una hora de Jacomino al Cerro. Un poco el misterio de este grupo que creímos unido para toda la eternidad. ¿Y los varones? Benito, mi novio, un niño bien de San José de las Lajas, pero marcado por la muerte temprana de su padre que lo convirtió en un consentido. Marcio, la sombra de mi novio oficial, chicharrón y «lleva y trae». Pero más bueno que el pan. Un poco cargado de hombros, lo suficiente para que lo apodemos el Camello. Mayito, tan conservador —dice él que maduro—, tan, tan cuidadoso de lo que hace y de lo que dice. Él se defiende y argumenta que es porque es dos años mayor, «el viejo». Una pareja dispareja de amigos inseparables, Nelson y Raúl. Uno, pequeñito y nervioso, capaz de asombrosas imitaciones de cantantes y humoristas. El otro, alto y de mirada burlona, tiene la cualidad de ponerse colorado por cualquier tontería. Decididamente, el más ocurrente del grupo. Es casi un sabio en historia, sabe todo acerca de la Revolución de Octubre y fue el primero en contarnos de Trotsky. Hasta tenemos un doble de Cyrano de Bergerac: Enrique. «Érase un hombre a una nariz pegado».2 Quiere estudiar en una escuela militar y sabe de conspiraciones y de política. Y habla de cosas que nos avergüenzan (como la indagación acerca del color del Monte de Venus de cierta chica pelirroja). Y como es algo natural en este tiempo romántico, no estaba nada enamorada del «Decano» que era bonito y me gustaba que me vieran con él, pero suspiraba por otro, que tenía novia: ¡Un amor imposible! El «otro»... Félix... No puedo perder mi orgullo, ni hacerme «poco favor», según la divisa de mi madre. Debo mantener mi dignidad. Y él no debe sospechar mis sentimientos. Pero es mi héroe; tuvo un hermano que mataron a tiros en el Laguito del Country en los años cuarenta, «cosas de pandillas» decía mi padre», y había jurado vengarlo. Era una verdadera obsesión, como si fuera Leonardo Moncada, el justiciero, o Tamakún, el vengador errante. 3 Es simpático, bajito, rubio, el alma de las fiestas, y aunque suspende Matemáticas, a mí no me importa. Pero no me mira como a una mujer. Soy para él «su hermanita»; y, ¡coño!, cómo ocultarle lo que sufro por este fraternal cariño. 2 3 Primer verso de un soneto del escritor español Francisco de Quevedo (1580-1645). Personajes de dos programas de la radio que fueron muy populares. Somos todos y cada una tan diferentes, pero formamos un todo compacto, el GRUPO. Y esta tarde de sábado, por primera vez, vamos juntos al Cony. Explosión de recuerdos. (Música de Radio Kramer e imágenes a todo color en el cine Warner) Estamos en primavera y yo me echo encima medio frasco de Ramillete de Novia y unas gotas de Colibrí: me doy los cien cepillazos en el pelo como manda la Revista Vanidades. Aunque no sé si esto es aconsejable con un permanente casero Toni. Decididamente tengo «algo» y nada como creérselo una para que se lo crean los demás. Eso debe haber sido lo que sedujo a Beni: la confianza en mí misma. Iniciamos el recorrido. Ir en guagua desde mi casa hasta la Playa de Marianao es un largo viaje de diez centavos. Primero los seis de la ruta dieciocho, a la que hacemos señas para que pare frente a mi portal, donde se guarecen del sol vecinos(as) y desconocidos(as), que esperan una de las muchas guaguas que transitan por la Calzada del Cerro. Lástima que hayan quitado los tranvías, tan cómodos, frescos y cadenciosos. Después hacemos transferencia, que cuesta dos centavos, para la ruta 32 en la Terminal de Ferrocarriles. Los otros dos kilos son lo que cuesta pasar el Puente de Pote. La llegada al Cony se presiente tan pronto nos bajamos de la guagua, por el inconfundible olor a tamales que envuelve aquellos lugares. Una grotesca muñecona que mueve su cabeza nos da la bienvenida una vez que compramos los tickets. A una voz decidimos que lo primero es probar la ya famosa montaña rusa. Comentarios no faltan acerca de cuántos suicidios han ocurrido en lo más alto de la curva, o una historia en la que aseguran se salió un borracho despedido como bala de cañón y no sé cuántas otras leyendas que se tejen alrededor de la mole que nos aguarda. Me han preparado una encerrona. Sí, el enamorado bobo, que se sienta detrás de mi silla de paleta en el aula y que copia por encima de mi hombro los días de exámenes, hoy se ha espabilado y se sienta junto a mí, y no por casualidad en el último carrito de la montaña rusa. Atravesamos el túnel del amor que inicia el recorrido, en total oscuridad, y sucede algo inesperado para mí: ¡El primer beso! Con el que había soñado tanto tiempo y tratado de imaginar cómo sería y lo que se sentiría, seguramente con campanas, trinar de pajaritos y música de fondo, como en tantas películas. Pero un pequeño detalle. No lo había imaginado con él. Hay chiclet pasado de boca a boca y todo. Y yo, no siento nada. O mejor dicho, sí, un frío, un vacío, un salto en el estómago y un deseo muy grande de salir corriendo. Pero ya era tarde. Comenzamos a subir, a subir, y al llegar a lo alto, la sacudida, el desprendimiento, entre gritos, agudos los de las muchachas y las palabrotas y risas ¿sin miedo? de los varones. Hasta que se apagan risas, gritos e imprecaciones y todo termina. Escapo de los brazos del «Decano», quien triunfalmente pasea su mirada ante sus congéneres como diciendo: «Yo soy el bárbaro». Marcio, el Camel, se le acerca para darle una palmadita en el hombro y le dice entre dientes: «te la comiste». Mayito lo censura con su seria mirada. Parece que eso era solo el principio de un plan. Benito me captura y casi me arrastra al llamado avión del amor: dos avioncitos en cada extremo del andamiaje los cuales además de subir y bajar, dan vueltas sobre sí mismos. No hacemos más que montar en el avión y ser amarrados, aquello comienza a ponernos patas arriba y patas abajo. ¡Ay Dios santo, Santa Teresita del niño Jesús! Mi novio se pone verde primero y vomita después. ¿Cómo es posible que le pase esto a un varón? Al pensar que hace minutos me ha pasado su chiclet, lo escupo con asco. Mi estómago amenaza con con-traerse, pero gracias a todos mis ancestros y a que mi mamá es enfermera, yo heredé su compostura ante tales situaciones y me controlo. Las otras muchachas se dan cuentan de lo ocurrido y nos rodean apenas nos bajamos del dichoso aparato. Norma ayuda al «Decano» a asearse en un bebedero. En el fondo de sus pocos años está algo enamorada del bello de la clase. Yolanda no puede contener la risa y se burla de tanto embarrotillo con un sonoro «de película». En cuanto a mí, este fue el empujón que me faltaba para acabar este anti-romance. Solo me queda esperar mi fiesta de quince en unas semanas, porque es un fastidio ese importante día no tener alguien seguro para bailar el vals. Pero ni un minuto más. Tras el incidente, seguimos divirtiéndonos. Vamos a la Casa de los Espejos con sus laberintos, donde más de uno y una dicen alguna mala palabra porque chocan con el cristal de lo que cree es una puerta. Al salir de aquel embrollo, con el auxilio de un empleado, nos enteramos que hay micrófonos que recogen y llevan a los que observan en las afueras de esa casa las barbaridades que decimos y hacemos, para esparcimiento de los que no se animan a entrar. Así fue cómo se descubrió que la chic de Xiomarita podía, llegado el caso, como todo el mundo, hablar como los placeros que trabajan con su papá. Meggy y Lolita no entran a la Casa de los Espejos. Meggy por tímida, y Lolita porque su corazón enfermo no puede pasar tantas emociones de una vez. Enrique, el narizón, se las da de conquistador y se separa de nosotras, porque piensa que ha flechado a una desconocida. Tras su fracaso en el intento, se reintegra al grupo que lo consuela de su derrota. Silvia y Paquito han aprovechado el final de la tarde para pasear junto al mar; Nelson y Raúl han preferido pasar parte del tiempo en el tiro al blanco; Félix se ha ido temprano, porque tiene que «marcarle» a la novia; Pedro lanza pelotas tratando de dar en la diana del trapecio donde se balancea una muchacha en trusa, a pesar del frío. Y finalmente, con un golpe de suerte, la lanza al agua del estanque. ¡La pobre! El Cony Unos quince diferentes Pero la mayoría sigue dando vueltas en los aparatos: los carros locos, las lanchitas, la estrella. Nos amontonamos en las sillas voladoras, abordamos el gusano que nos tapa y no destapa, aunque ya yo no dejo actuar al «Decano»; jugamos a los bolos, comemos algodón y rositas de maíz; nos queremos, nos burlamos de todo, nos agotamos. El tiempo se va pronto, como todo lo bueno. Con un hermoso atardecer junto al mar, como telón de fondo, iniciamos el camino de vuelta. Antes de que la noche esté totalmente cerrada, ya estamos de regreso. La despedida es en el portal de la Calzada del Cerro y es tan efusiva que no da idea de que el lunes nos reencontraremos todos y todas en la Pitman con nuestros uniformes blancos y el monograma en el bolsillo, las mangas re-mangadas de blusas y camisas, porque nos gusta y porque molesta al hijo del director, nada viejo pero un tanto retorcido, quien denomina «putería» nuestra coquetería y en el fondo siente celos de los muchachos que son nuestros amigos. Enterado por sus «espías» de nuestro safari, nos recibe ese lunes con cara de fiera en la puerta del tabloncillo de basket que da acceso al edificio nuevo de bachillerato. Desventaja de vivir tan cerca del colegio. Se van a acabar los recuerdos. (Comenzamos a crecer y conspiramos de color rojo y negro. Se escuchan los acordes de una marcha, entonces prohibida. Una voz de mujer grita: «¡Aquí Radio Rebelde!») Pasan los meses y el grupo se divide: los que creen que Fidel viene, y los que no lo creen. Y Fidel cumple lo prometido, y los del primer grupo crecemos hasta ser mayoría. Félix es la primera baja. Cae preso por una delación, ya que al igual que otros y otras de aquel algo ya distante segundo año de bachillerato de la Academia Pitman del Cerro, se enrola en la Revolución. Se exilia y yo creo morir… aunque a estas alturas se me ha pasado el enamoramiento. Pedro fue expulsado del colegio por una tontería. Fue un pretexto. Su condición de conspirador molestaba a la dirección de la escuela. Se traslada para el Instituto de la Víbora y allí se vuelve un líder. Al terminar ese curso —el próximo sería el del quinto año de bachillerato— la inmensa mayoría abandona la Pitman. El grupo comienza el lento pero inexorable camino de su diáspora. ¿Realidades son amores? (Regreso al verano de 1997) Con mucha nostalgia, me apresuro a llamar a Silvia por teléfono, gracias a que una vecina, por cierta cantidad mensual, comparte conmigo el suyo. Así podemos hablar todo el tiempo que nos dé la gana, aunque mi hijo proteste porque no he preparado la comida, y el marido de mi amiga eche su discurso sobre la improcedencia de ocupar las líneas tanto tiempo para hablar lo que para él son simples boberías. Ella y yo somos las únicas de aquel segundo año de bachillerato de la Pitman que seguimos siendo igual de amigas, que nos gusta recordar cosas juntas, que nos moriremos así. Un poco así. Le cuento de todos estos fantasmas que me visitaron; sólo ella puede comprenderme. Y ¿por qué no entusiasmarla con la idea de pedir que arreglen el Cony en la Asamblea de Rendición de Cuentas de esa noche, de su delegada del Poder Popular? Yo lo haría en la de mi cuadra. Para que mi nieta y otras muchachitas puedan ser visitadas, ya viejitas, por fantasmas y quizás las enamoren, con más suerte que a esta abuela, en una nueva montaña rusa. Silvia pareció entusiasmarse con la idea. El Cony, así de abandonado, es un crimen. Y mi sueño fue también el de ella. Tarde en la noche entra una llamada. El corazón me dijo que era para mí. Conté los dos timbrazos de la contraseña, la pausa y de nuevo el sonido del timbre. Salto de la cama y reconozco su voz tan familiar. Puedo imaginarla, con su mano alzada, para hablar ante sus vecinos(as). Cierro los ojos y me traslado al Cony, con sus luces, sus aparatos, sus kioscos y su montaña. Aún con los ojos cerrados, escucho frases que no alcanzo a comprender, algo así como que se había hablado de la urgencia de chapear ese solar yermo con sus altas hierbas para que no proliferara el «aedes aegyptis». No dijo más porque el resto podía imaginármelo: «No era el momento para esos gastos, estábamos en el Período Especial, en esos terrenos puede edificarse un hotel para el turismo, bla, bla, bla». Silvia trata de hacerme comprender y la percibo tan apagada que no quiero parecerme a ella. Y me miro por dentro y siento mucho miedo. ¿Y qué nos pasó? Silvia. Sus dos hijas residen en Canarias; ella va y regresa, como la hoja en la tormenta de Lin Yu Tang. Se hizo química e investigadora y no fue nada afortunada en amores, después del romance con Paquito. Norma. La más joven del grupo, abogada brillante. A pesar de la protección de Santa Bárbara, la primera de nosotras en morir. Yolanda. Casada con el único novio que tuvo, por supuesto de la Pitman; no siguió estudiando. Tiene un hijo que vive en Miami, una hija que va y viene de un país latinoamericano, y tres nietas y un nieto que crecen lejos de ella. Vive con su madre muy anciana, a la que atiende día y noche y afirma ser feliz si los y las ausentes lo son. Margarita. No dejó de ser introvertida y no creció ni una pulgada más. Es una dentista muy reconocida y formó una familia feliz. Xiomarita. La primera en casarse del grupo; su marido tuvo problemas por causas políticas, y con él y sus hijos se fue a residir a Puerto Rico. Nora. Ya casada se fue a Miami. Es independiente y, decididamente, dueña de su destino. Lolita. Delicada de salud, no pudo continuar estudiando. Hace más de diez años que lucha valientemente contra el cáncer. Vive humildemente en la Habana Vieja, pero tiene un compañero envidiable. Benito (El «Decano»): Las noticias acerca de él escasearon desde que abandonamos el colegio. Hay quien afirma que murió en un accidente de tránsito en Miami, pero otros rumores lo ubican en Nueva York, aunque ya fallecido, por problemas con su corazón. Marcio. Su familia recibió tierras con la Reforma Agraria. Pero él no quiso quedarse en Cuba. Mayito. Profesor de Marxismo, sigue igual que el primer día, con su repartición de consejos a derecha e izquierda. Por-que es y será hasta el final, el más viejo. Nelson. Dejó de hacer payasadas e imitaciones y se hizo especialista del Laboratorio Central de Criminalística. Es un oficial en retiro de alta graduación del Ministerio del Interior. Raúl. Su «supercultura» política no encontró acomodo posible en la nueva sociedad y se marchó rumbo Norte. Es todo un padrazo de familia. Enrique. Vive en algún lugar de la Florida; jamás habla español, no contesta las cartas de Cuba. Félix. Regresó el 28 de diciembre del 58 en una «oportuna» expedición que desembarcó cerca del Escambray. Solo necesitó tres días para hacerse de grados de teniente. Abandona definitivamente el país un año después. Circula la leyenda que murió en Miami en un encuentro entre mafiosos. Paquito. Se hizo universitario, Teniente-Coronel del Ministerio del Interior. Jubilado hace años, siembra viandas en su patio. La Flaca. La abuela de Ana Gaby. Me enamoré otra vez sin poder llegar a escuchar música de fondo, campanas y pajaritos mientras hacía el amor. Me moriré como viví y mientras pueda, invocaré mis recuerdos. Porque el amor no se puede acabar. Y Pedro. Mi amigo más querido; se fue a vivir a Israel, con su mujer colombiana, de familia judía, en la época en que estudiábamos becados en Alemania. Se convirtió en un físico notable. Hace más de 30 años que no sé de él, pero sigue ahí, para siempre en mi memoria, junto a los otros fantasmas inolvidables de mi adolescencia. XIII Centenario de Martí Mi generación heredó la imagen martiana que se había venido conformando durante las cuatro primeras décadas de vida republicana. Sin restar importancia al imprescindible entorno del hogar en la formación de valores y paradigmas, quisiera destacar que crecimos en un clima cultural, social y político de fuerte perfil martiano. Pero, al mismo tiempo, tuvimos que soportar el abuso —por la intencionalidad demagógica y oportunista de los políticos— en torno al culto del Maestro. Esa práctica politiquera, sin proponérselo, terminó convertida en abono sustancial para la conformación, en las ingenuas mentes infantiles o en las idealistas de los adolescentes, de una filiación martiana de alto contenido ético que, en su momento, se volvería contra los espurios intereses que pretendieron manipular al pueblo a través de Martí. Estos personajes, politiqueros y corruptos, se atrevían a citar o invocar al Apóstol en cualquier ocasión que les fuera pro-picia. Y hasta llegaban a tergiversar su pensamiento para usarlo en su beneficio. A manera de ejemplo, puedo recordar que Carlos Prío en una ocasión dijo algo así como que el Maestro velaba su sueño y acariciaba lo bueno de él. Y poco más o menos actuaban to-dos los de esa misma calaña al utilizarlo demagógicamente. La escuela cubana de esa época —y no me circunscribo so-lamente a la Escuela Pública— tuvo un importante papel en la construcción de ese Martí en la subjetividad de mi generación que perduraría, en una gran parte de ellos y ellas, para toda la vida. En todas las escuelas el culto martiano se expresaba formalmente en su presencia en bustos, fotos, en la confección de laminarios, en dramatizaciones de sus obras, en dibujarlo, en el conocimiento de su biografía. Reconozco el lugar que ocupara en tal sentido Martí El Apóstol de Jorge Mañach, para mis contemporáneas(os) el primer acercamiento integral imprescindible, todo ello enmarcado en dos momentos anuales de recordación y tributo: las paradas de los 28 de enero, en el caso habanero ante la estatua del Parque Central, y el sentimiento de pérdida irreparable los 19 de mayo, con una transición de la tristeza a la alegría, tan fácil y armónica de lograr durante la infancia y la adolescencia, y así disfrutar y festejar 24 horas más tarde, por todo lo alto, el aniversario de esa Re-pública, enmendada e imperfecta, pero que permitió le lleváramos al Apóstol, además del ramo de flores, la bandera. Pero había más: la memorización de los Versos Sencillos. Mi profesor de Español del Bachillerato hizo a mi aula memorizarlos todos y de haberlo logrado estábamos muy orgullosos(as). Conocíamos muchas de sus frases más célebres —de todas las temáticas—, y podíamos repetir algunos fragmentos de los discursos que en aquellos tiempos nos sonaban más contestatarios y que parecían hechos expresamente para nuestro tiempo. Mención aparte merece La Edad de Oro. Mi mamá y mi papá, nacidos casi con la República, vinieron a leerla por primera vez en los años cuarenta a la par de sus hijas. La primera Edición de La Edad de Oro fue a principios de siglo, pero no empezó a popularizarse hasta finales de los años 30 y principios de los 40. En mi caso, la primera vez que llegó a mí este libro fue de las manos de mi maestra de música, la pedagoga Margot Díaz Dorticós, al instituirse en su Conservatorio desde 1947 el Premio «Homenaje al Apóstol». De Martí, me fascinaban las anécdotas y los relatos que conocí, a veces de los labios de veteranos de la Guerra de Independencia, amigos de mi padre; gustaba de imaginarlo con sus zapatos gastados y teñidos, caminando por las frías calles de Nueva York, con la cartera llena del dinero de la causa, sin tomar siquiera unas monedas para tomar un coche, reverso de la medalla de la corrupción de los gobiernos auténticos de la llamada cubanidad, con el robo del brillante del capitolio incluido y la Causa 82, por el latrocinio multimillonario del gobierno. Se cantaban en todas las escuelas tanto los versos de Martí musicalizados como las canciones e himnos en homenaje al héroe cubano, en particular, la Clave a Martí, interpretada por el dúo de hermanas de su mismo apellido y que hoy, utilizado como tema de la radio enemiga, se ha retirado injustificada-mente del tesoro de nuestras tradiciones y del cancionero de nuestros niños, niñas y jóvenes. Tal impacto tenía esta canción que en la época de la tiranía batistiana circuló clandestinamente con el siguiente texto: Ha surgido señores ¡Ay! otra voz Y ha sido allá en Vuelta Arriba Hacia él todos miran Como la salvación ¡Ay! Salvación Eres tú, nueva luz de mi Cuba Ya tenemos tu voz, que se encumbró. Fidel es el nuevo mambí ¡Ay! el mambí Allá, en su baluarte oriental Y su lucha no descansa Porque él es nuestra esperanza Que al fin Cuba sea feliz. Uno de los momentos más dramáticos de nuestra formación martiana fue la reacción ciudadana ante el ultraje que marinos norteamericanos hicieran a la estatua del Maestro en el Par-que Central, cuando incluso llegaron a orinarse en ella. Tendría yo unos nueve años, pero recuerdo la indignación de mi familia, y sobre todo la de mi padre, que la trasmitió a sus hijas. Fue una coyuntura en que se fortaleció nuestro sentimiento de cubanía y fue simiente para el antiimperialismo que profesaríamos para toda la vida. Punto sobresaliente de esa formación patriótica y martiana de mi generación lo constituyó la conmemoración del Centenario del Nacimiento de Martí, que a su vez había sido precedida por la del Cincuentenario de nuestra República, un año antes. Dramáticamente, ambas conmemoraciones sufrieron un cambio de contexto, primero con la muerte de Chibás, y después con el Golpe de Estado del 10 de marzo del 52. El estudiantado no lo olvidó en el año de su Centenario Mi escuela entonces era parte de la Asociación de Dependientes del Comercio de La Habana, una institución de origen español. Ubicada en la barriada del Cerro, su alumnado de ambos sexos estaba compuesto por hijos e hijas de gente humilde y de la modesta pequeña burguesía habanera. En las fotos que conservo como recuerdo de mi paso por ese colegio, entre el quinto y el octavo grado, es raro toparse con alguna carita mulata. Y, por supuesto, ninguna negra. Su condición de Escuela Privada no restaba protagonismo a la figura de Martí en nuestra formación ciudadana. De ello se ocupaban nuestras maestras, martianas y patriotas como prácticamente todo el magisterio cubano. Los equipos de estudio, de cuatro o cinco alumnas(os), que se habían constituido en mi escuela para la temática del Cincuentenario, se vieron de repente inmersos en una encrucijada ante los nuevos acontecimientos. Por primera vez íbamos a conocer lo que había sucedido en Cuba con posterioridad al 20 de mayo de 1902, fecha en que concluían habitualmente los planes de estudio de Historia de Cuba. Al producirse el cuartelazo de Fulgencio Batista, figura que por demás se consideraba por gran parte de la opinión pública como un personaje funesto para el país, los equipos que se habían formado para estudiar la temática del Cincuentenario tuvieron que cambiar la estrategia de preparación para los temas del concurso, que consistía básicamente en un recorrido por los 50 años de la República y cuyo colofón sería el propio Golpe de Estado de Batista. La Constitución del 40 se había derogado; regían los triste-mente célebres Estatutos y nuestras maestras nos suplicaron, más que sugirieron, que no adjetiváramos el Golpe de Estado y que sencillamente lo mencionáramos al final de los 50 años de vida republicana. Sabiendo cómo son los y las adolescentes, no sorprendería a nadie si les dijera que este pedido logró exacta-mente lo contrario. En cuanto al Centenario del Natalicio de Martí, las unidades que debían impartirse en todas las escuelas del país habían sido diseñadas por la Comisión Nacional de los Actos y las Ediciones por el Centenario. Pero en 1953, la existencia de un gobierno inconstitucional y dictatorial daba una nueva dimensión y un aroma subversivo a los textos martianos. Cursaba entonces el 8vo grado, que era el último del ciclo de la primaria superior y que daba acceso al bachillerato sin necesidad de realizar examen de ingreso, y era requisito previo para otros estudios de nivel medio. La unidad del concurso martiano de ese grado presentaba, entre otros requerimientos pedagógicos, como objetivo central dar a conocer al alumnado el ideal de la libertad, fomentar una actitud de crítica inteligente para poder juzgar los problemas del país, y encauzar los ideales y la conducta de la juventud hacia la consecución de un mundo mejor. Como ven, una nada indirecta incitación a derrocar la Dictadura. Entre los pensamientos que debían ser analizados, no he olvidado estos dos: «Los hombres van en dos bandos; los que aman y fundan; los que odian y deshacen» y «Ser bueno es el único modo de ser dichoso». El tema que me correspondió desarrollar en el concurso que se celebró en mi escuela se titulaba: ¿Cómo era la Cuba que soñó Martí? No necesita comentario. Tuve la satisfacción de ganar en mi aula, tanto el concurso del Cincuentenario de la República como el de Martí. Los premios fueron el libro de Historia de Cuba de Ramiro Guerra y las Obras completas de Martí en cuatro volúmenes de la Editorial Lex, bellamente encuadernadas. Estoy convencida de que entre el profesorado que juzgó los trabajos había verdaderas martianas y martianos. Pienso que ni las autoridades de educación ni los que tenían relación con la dirección de mi escuela valoraron en su justa medida el impacto que en los y las adolescentes tenían, por un lado, el estudio de estas temáticas y el análisis de esos pensamientos y, por otro, la realidad del país que los convertía en material revolucionario para la acción inmediata. Ningún consejero político de Batista al parecer le alertó que mantener la asignatura de Cívica en el plan de estudios de bachillerato, donde había que estudiar, entre otros aspectos, todo el articulado de la Constitución del 40 —una cruel ironía— permitía a la masa estudiantil aclarar sus ideas, ganar con-ciencia y, los más avanzados, incorporarse a la lucha contra la tiranía que —aprovecho para subrayarlo— tuvo en el estudiantado de la enseñanza media su destacamento más joven, pero no por eso menos audaz, aguerrido e incondicional. Entre la conmemoración del Centenario de Martí, con la inolvidable Marcha de las Antorchas y el triunfo de enero del 59, se insertaron meses y años de intensa lucha revolucionaria. En ese camino acompañó a muchos de aquellos niños, niñas y adolescentes en su tránsito a convertirse en verdaderos patriotas, un Martí afectivo que con todos esos factores fue enriquecido, a partir del que se les había entregado por la tradición que les precedió en el tiempo e incorporándole rasgos del imaginario popular, para así humanizarlo. Deseo dejar constancia de cuánto marcó a mi generación este Centenario del Maestro, reforzado por la permanencia en la memoria de sus contemporáneos(as), veteranos(as) de la guerra y de la emigración que aún vivían en esos años y al hecho de que Martí se había transformado, en medio de la crítica situación política y social del país —la corrupción, el gangsterismo, el monocultivo, la dependencia del exterior, etc.—, sobre la base de los ideales de su república moral, en el impulsor de la carga para acabar la obra de las revoluciones reclamada por el poeta Rubén, y que se tradujo en las acciones del 26 de Julio de ese año del Centenario de su nacimiento. XIV Mis dieciocho años A Norma, Zenaida y Marta A Carlos, Marcelo, Miguelito y Ramón In memorian ¿Cómo es mi despertar el día en que cumplo dieciocho años? No, no es en mi cuarto, en una de las dos camas gemelas de la habitación que comparto con mi hermana, ni estoy en la casa de la Calzada del Cerro. He amanecido en una camita que junto a otra camera ocupan casi todo el espacio del único cuarto del chiquirritico apartamento de mi tía Julia de la calle Rabí, en Santos Suárez. El dormitorio lo comparto con ella y sus pequeños hijos Teddy y Sandra. El otro primo, Héctor, de mi misma edad y quien sin ser del Movimiento se juega la vida con mi presencia allí, duerme en la salita-comedor. Estoy aquí desde hace un par de semanas. Hice un gran teatro al caer preso un compañero que sabía dónde yo vivía y, mitad verdad y mitad mentira, convencí a mi mamá que era más seguro me fuera a vivir a otro lugar. Para más dramatismo —con total premeditación—, comenté que estaba detenido en la misma Estación de Policía en que habían torturado a la maestra Esterlina Milanés. Mami no necesitó más argumentos y a espaldas de mi padre, apoyó mi mudada. Además, ando medio enamorada y se sabe cómo son esas cosas. Detrás de todo ello, está la realidad de que necesito más in-dependencia de movimientos. Mi mamá y mi hermana están al tanto de todo; delante de mi papá debo fingir. Imaginen que él, tan hiperquinético, se ha metido en cama una semana simulando dolencias cardíacas para «ablandarme». Ahora estoy más cerca de algunos de los lugares claves para las tareas que se me asignan como miembra del Movimiento 26 de Julio, y puedo ir a pie hasta el Instituto de la Víbora. Estamos en huelga desde hace unas semanas, pero mi grupo no ha dejado de moverse, a pesar de las dificultades y los peligros, por los alrededores del plantel y cerca de la casa de la tía. El mes de abril de este año de 1958 apenas comienza y este día siete en que cumplo dieciocho «abriles» se me antoja extraordinariamente decisivo para mí. ¿Tener esa edad me hará distinta? ¿Me verán ya como una adulta? Es lunes. Ayer domingo, en la noche, pasé un momento por mi casa para tranquilizar al viejo y darle el gusto a mi mamá, y así pudieron ambos darme el beso de cumpleaños por adelantado. Este cumpleaños no habrá ni cake ni pasta de bocaditos ni podré recordar si me han hecho un regalo. Son muy difusas algunas de estas evocaciones de esos días de abril. Todo lo que no sea la lucha se minimiza y a veces desaparece de mi memoria. Siento la satisfacción de saber que mami está haciendo torundas de algodón para esterilizarlas y almacenarlas por si se necesitan el día de la huelga general que se avecina. Ella siempre en sintonía conmigo. ¿Cómo es posible que una muchacha tan joven se vea en-vuelta en estos avatares, en un mundo lleno de prejuicios, de sobreprotecciones y paternalismo en relación con las mujeres; de chaperonas, del culto a la virginidad, y qué sé yo de cuántas cosas más? Y al igual que yo, hay muchas otras adolescentes que se enfrentan no solamente a la dictadura, sino a la red de prejuicios y estereotipos en que hemos crecido. Claro que nosotras no vamos a ser la primeras en asumir esos retos, sino simplemente continuar un camino iniciado por otras cubanas, mucho tiempo atrás. Pues bien, heme aquí, en vísperas de grandes acontecimientos, metida bien adentro del vórtice de ese huracán, el día en que cumplo dieciocho años… ...Recién cursaba yo el cuarto año del bachillerato en la Academia Pitman del Cerro. En ese colegio privado, como en tantos otros, había importantes segmentos de la juventud que se oponían a la tiranía batistiana. De eso no se ha escrito mucho, pero no debe olvidarse que en la Ciudad de La Habana, por muy pocos recursos económicos que se tuviera, muchas personas se esforzaban para poder enviar a sus hijos e hijas a «una escuelita paga», porque a la escuela pública en la capital solo asistían, por lo general, gente muy, muy pobre, y estaban mayormente desatendidas por los gobiernos de turno, a pesar del sacrificio y dedicación de su profesorado. Las escuelas privadas las había de un peso semanal hasta los grandes colegios de lujo. Había otras alternativas, por ejemplo, los centros regionales españoles poseían Quintas de Salud y al mismo tiempo instalaciones escolares y algunos colegios privados importantes tenían, aunque segregadas, aulas para un alumnado subvencionado o becado. Como la pequeña burguesía habanera era muy numerosa pero esencialmente de bajos ingresos, había mucha gente «de a pie» en esos colegios. Mi hermana y yo, así como la mayoría de nuestras condiscípulas(os) nos identificamos con las causas nobles, tal y como siente en general la juventud. Aunque entonces no lo sabía, los y las de nuestro medio social habían desempeñado a lo largo de la historia un papel progresista, y aún con sus vacilaciones se habían alineado mayoritariamente con los proyectos revolucionarios, en particular, el estudiantado. Adolescentes, al fin y al cabo, llenos de sueños y de ideas románticas, estábamos prestos(as) a protagonizar grandes aventuras. Éramos esencialmente martianos(as). Sus discursos nos venían como anillo al dedo. El Hombre Mediocre, del argentino José Ingenieros, había causado un gran impacto en el grupo. En ese libro descubrimos, entre otras sorpresas, que Jesús pudo estar enamorado de la Magdalena. En particular nos sobrecogió aquel pensamiento de que el idealismo era como una llama que si no se le cuidaba podía apagarse. Al leerlo me imaginaba a mí misma cuidando la llamita de una vela en medio de un gran temporal. Si se apagaba —nuestro amor por la «causa»— ya no se lograría volverla a encender. No podía, a pesar de la capacidad de fantasear que me gastaba, intuir la fuerza y poder de esos vientos que soplarían en su contra a lo largo de toda mi existencia. Decía Ingenieros que con los años se pasaba del idealismo romántico al estoico, y que en ese tránsito a veces se apagaba la famosa llamita. De ahí el reto de mantener vivos los hermosos valores que pueblan los sueños de la juventud a pesar de las pruebas y los golpes de la vida. El estudiantado de la enseñanza media, al cual pertenecía, por las cualidades que adornan a los y las adolescentes, sus sueños de heroísmo y su vocación de mártires, se sentía convocado a no ser mediocre. Pues bien, en ese cuarto año de bachillerato, apertrechados con el pensamiento de Martí, con El Hombre Mediocre bajo el brazo, y con las grandes discusiones que provocaba el estudio de la derogada Constitución del 40, comenzó a despertarse en muchos de nosotros y nosotras la necesidad de hacer algo y pronto ante la situación que vivía el país. Ya teníamos el qué, más el cómo nos llegó a través de un muchacho, Miguel Roché. Procedía de otro colegio privado, La Luz, y venía con la leyenda de ser un magnífico jugador de basket, y la Pitman lo traía para fortalecer su equipo para las competencias intercolegiales. Roché tenía lo que se había con-vertido en una obsesión: un «contacto». Esa fue la época en que se dio a conocer la consigna de Fidel, «en el 56 seremos libres o seremos mártires». Aunque la Pitman era más conocida por su formación de Comercio y Secretariado, en el referido grupo había mayoritariamente muchachos y muchachas de bachillerato. Tal vez por ser los cinco grupos de bachillerato menos numerosos —rara vez sobrepasaban los quince alumnos(as)— nos conocíamos todos muy bien, íbamos juntos a las fiestas, se visitaban las casas, los padres eran muchos de ellos amigos entre sí —sobre todo las madres—, y tal vez por ello funcionó tan bien esa concertación de la conspiración y de lo clandestino que nos subyugaba. Otros varones de la barriada estaban involucrados, como «Paquito» Rodríguez Marchante —quien un día me cayera a besos para despistar a un policía en plena Esquina de Tejas— y un vecino del solar de La Corea conocido como el «Capitán Cartucho», por el sombrero de ese papel que llevaba puesto a toda hora. Tiempo después supimos que éramos parte de las Brigadas Juveniles del Movimiento 26 de Julio, que dirigía entonces Gerardo Abreu, el inolvidable Fontán, en nuestro caso bajo las órdenes de Segundo Pérez, pertenencia de la que me siento muy orgullosa. Intuimos que algo grande se cocinaba al conocer que se tenían que realizar acciones a finales del mes de noviembre del 56. Y no había que ser adivina para relacionar esa acción con el compromiso de Fidel de iniciar la lucha ese año. Un día vinieron a decirme que había que buscar con qué hacer un par de cocteles Molotov, artefacto del que oía hablar por primera vez. La acción se desarrollaría frente a la capitanía del Puerto. A mi casa fueron a parar los relojes de los compañeros que irían a esa acción, y algún que otro carné que podría identificarlos si caían presos. No sería la última vez que participara de la preparación de una acción que realizarían solo los varones, y a las muchachas nos reservarían el papel de esperar, de curar si había algún herido, así como de avisar si no reaparecían cuándo y dónde se había acordado; en fin, la famosa «reta-guardia». Los que participaron en esa acción, bastante verdes en estos trajines, no fueron demasiado efectivos y solo uno de los cocteles explotó. De todas formas, el grupo se sintió excitado y feliz de haber pasado de «pensar» a «actuar». A los pocos días tuvimos conocimiento del desembarco y de las desalentadoras noticias que daba la prensa: Fidel había muerto y la expedición había sido un total fracaso. Nos dimos a la tarea de «contrainformar» lo que sabíamos y, sobre todo, lo que más que saber deseábamos con todo el corazón: que a Fidel no lo habían matado y que la guerra había comenzado en las montañas. Hasta que apareció la famosa entrevista del periodista estadounidense Hebert Mathwes, y la foto que le dio la vuelta al mundo como prueba irrefutable de que él estaba vivo. El grupo revolucionario de la Pitman aprovechó la ocasión del 28 de enero de 1957 para convencer a uno de los profesores a que pronunciara, en lugar de un aburrido discurso conmemorativo, una verdadera arenga patriótica en que se hiciera una clara alusión al desembarco del Granma y al inicio de la insurrección. Había que ver las caras entre desagrado y susto de los dueños del colegio. Las nuestras, de pura de satisfacción y orgullo; cualquier observador(a) imparcial se habría dado cuenta quiénes habían sido los promotores(as) de esas palabras. Por esa época empezamos a vender algunas cantidades de los bonos del 26 de Julio y circulábamos cuanta propaganda revolucionaria clandestina caía en nuestras manos, fuera de la organización que fuera. Sin embargo, tras el arresto de Roché a mediados del 57, nos volvimos a quedar sin el famoso contacto. Ello no significó que no tomáramos decisiones propias y que el grupo no siguiera activo. Uno de los muchachos de nuestro grupo clandestino fue expulsado de la escuela por la dirección del plantel con un frágil pretexto: una supuesta indisciplina en los laboratorios de Física. Lo cierto era que Pedro tenía madera de líder. El enfrentamiento a su padre batistiano le daba al muchacho prestigio. Al conocer lo sucedido hicimos un movimiento de protesta dentro de la escuela; hasta uno de los profesores, abogado por más señas, nos ayudó a redactar un documento en términos legales para protestar ante tal arbitrariedad. No logramos que regresara, pero ganamos en conciencia y los más timoratos(as) o no tan convencidos(as) se apartaron, lo cual le dio fuerza a quienes mantuvimos las banderas. En el mes de abril asistí a una misa que se le ofrecía a José Antonio Echeverría en la Iglesia del Carmen, en las cercanías de la Universidad, en ocasión del mes de su muerte. Todavía no había roto totalmente mi cordón umbilical con la familia y mi madre, al no poder disuadirme de participar, decidió acompañarme. Fue con nosotras mi primo Pepe Argüelles quien con apenas catorce años colaboraba con el Movimiento. Logramos entrar a la Iglesia antes de que la policía rodeara el recinto. El cura que oficiaba cambió el nombre de José Antonio por otro en el momento de dedicarle la misa, para que el ambiente no se pusiera más caliente. Al concluir la ceremonia, tomados de las manos, cantamos el Himno Nacional. Recuerdo nítidamente que algunos jóvenes se dirigieron a la Sacristía. Eran casi todos varones y gente seguramente muy compro-metida. Pero la mayoría de las mujeres y mi primo, que aparen-taba aún menos años de los que tenía, salimos por la puerta principal, entre el despliegue de armas de la fuerza represiva y algunas frases patrióticas que dijo mi mamá. De ahí yo me le escabullí y me fui sola para la Iglesia de La Milagrosa en Santos Suárez, donde en un clima menos tormentoso se ofrecía una misa a Meneleao Mora, y yo quise estar allí junto a dos de sus sobrinos que eran mis amigos. Narro estos hechos porque opino que es importante el re-conocimiento a estos y otros espacios alternativos de la lucha en las ciudades, que por su característica pública y por su entorno, eran mayoritariamente de accionar femenino y contribuían a fortalecer el clima revolucionario y a concientizar a la población. Nosotras(os) logramos un espacio de rebeldía en el colegio. En mayo del 57 se celebró una jornada continental en homenaje a José Antonio, que era conocido fuera de nuestras fronteras como líder estudiantil universitario. Así fue como se convocaron tres días de huelga por organizaciones latinoamericanas. Nosotros en la Pitman seguimos este llamado y logramos que no hubiera clases los días 8, 9 y 10 de mayo de 1957. Parecería relativamente sencillo pararse en la entrada del colegio y lograr que padres y madres se llevaran a sus niños y niñas, persuadiéndolos de que no habría seguridad si se quedaban. Sin embargo, debido a que nuestra escuela estaba casi a un paso de las temidas perseguidoras que radicaban en la calle Saravia y a tres cuadras de la Décima Estación de la Policía, era una acción con determinado nivel de riesgo. Mas no nos amedrentamos. Las guaguas del colegio a medida que llegaban, las conminábamos a regresar con el alumnado a sus casas. Que decir de los adolescentes de Comercio, Secretariado y Bachillerato, que iban solos a la escuela, a quienes les encantó la idea de no tener clases y masivamente siguieron el llamado a la huelga con entusiasmo. Tan exitoso fue el paro de la Pitman, que los dueños del colegio fueron llevados detenidos a la Estación de Policía para que explicaran cómo pudo ser que la escuela cerrara totalmente durante tres días sin el apoyo de la dirección. Lo único cierto de esa acusación era que Enrique, el hijo menor del director, sí estaba de nuestro lado. En la inauguración de un nuevo local de la Pitman, en el mes de junio de ese año 57, pusimos una bandera del 26 e hicimos un poco de bulla con consignas revolucionarias y así les aguamos la fiesta. Todo ello en espera de volver a integrarnos formalmente al Movimiento. Como el piano de mi casa era una pianola reformada, se podía abrir por arriba y ahí escondimos ese día un revólver del que nunca tuve la certeza de que podría disparar por su aspecto de ser del año de la corneta. Esa noche murió mi abuelita. Era, después de la muerte de Pitisa, la pérdida más dolorosa que había sufrido. A pesar de la tristeza que tenía, debo confesar que me hicieron reír los cuentos que hicieron mis amigos aquella madrugada en la funeraria, en particular Juanito Seífe, que era todo un cuentero. Era la forma que encontraron para consolarnos. Claro, bajito, para que mi papá y el resto de la familia no los oyeran. Por esa época, no recuerdo bien cómo ni por qué conozco a Mirta Rodríguez Calderón; creo que a través del «cojo» Merino, amigo de una de mis condiscípulas que vivía en Aldecoa y quien andaba convaleciente de una quemadura de fósforo vivo en una pierna. Sucedían estas cosas así, sin tomarse demasiadas precauciones. No supe entonces que me había nacido otra hermana. Ella me incorpora al Movimiento de Resistencia Cívica y comienza por darme como primera tarea, pintar con creyones negros el 26 en las paredes de la ciudad. En realidad aquellos días la Habana se llenó de veintiséis, así que me sentí parte de un grupo mayor. Habían trascurrido unos pocos días de la muerte de la abuela. Me sentía muy triste y ese es un estado que suele llevarme a tomar decisiones cruciales. Decido mi salida de la Pitman, una determinación que me desgarraría sentimental-mente. Así pasarían las dos penas de un tirón. Mi presencia en el colegio se hacía insostenible. Uno de los motivos fue solidarizarme con mayor fuerza aún con la ex-pulsión de Pedro y otro, gestos hostiles por parte de la dirección, en particular del hijo del director, que consideré humillantes. Mi último año de bachillerato lo cursaría en el Instituto de la Víbora. Mi padre deseaba que me matriculara en otra es-cuela privada, pero eso hubiera sido como una traición a mi viejo colegio y comprendió mis razones. Mis condiscípulas no me fallaron; todas apoyaron mi decisión y convencieron a padres y madres para abandonar la escuela también. La mayoría de los varones se solidarizaron y, finalmente, la Pitman se quedaría sin alumnado para graduar bachilleres en el curso 57-58. Una parte importante del grupo inicial se reorganizó en el Instituto de la Víbora. A través de mi compañera Mirta había obtenido el contacto para reincorporarme al Movimiento allí. Fue algo simpático. Ella me dice que me va a dar el nombre de una persona para cuando empiecen las clases. Y que ese alguien me llevaría ante el responsable. Y el tal responsable resultó ser mi amigo y ex-condiscípulo Pedro. Nos dio mucha alegría estar nuevamente juntos y con los mismos ideales. Eran los tiempos en que la estrategia de los estudiantes de la enseñanza media se debatía entre crear una Asociación de Estudiantes clandestina u organizar una milicia. Participo en una reunión en la Escuela de Comercio de La Habana, con representantes de muchos centros de la Segunda Enseñanza y allí triunfó arrolladoramente la tesis de la lucha armada, es decir, constituir las milicias. En este tipo de organización las muchachas estábamos en desventaja. Los varones formaban las milicias, y como parte de una estructura militar tenían superiores y muchas veces subordinados, estaban emplantillados, tenían grados y firma-ban una planilla y un compromiso o juramento. ¿Y nosotras? Las colaboradoras, el apoyo, la retaguardia, muchas veces asumíamos papeles aparentemente secundarios, hasta que un día podíamos estar presas o tal vez morir por tan «secundarios» roles, no emplantillados ni juramentados. Es cierto que algunas de nosotras, quizás con uno o dos años más de edad, o sencilla-mente más audaces y maduras, lograron romper esas limitaciones. Pero lo cierto fue que la inmensa mayoría de las muchachas no sospechaba siquiera que éramos así tratadas, sobreprotegidas muchas veces o subvaloradas, tal vez de manera inconsciente, por las expresiones machistas de la sociedad, las cuales también marcaban a nuestros compañeros. Al trabajar como profesora de tres a seis de la tarde tuve que matricular en el curso nocturno del Instituto, y allí fue donde conocí a mis nuevos compañeros de lucha: Carlos Costales, Fernando Comas, Armando de la Campa, Reynel Páez —el mártir cuyo nombre lleva ahora la antigua Pitman— y muchos otros más. Deseo destacar a algunas de las mucha-chitas: Marta Miranda, tan madura que nadie hubiera sospechado sus solo catorce años; Acralys Valdés, quien disfrutaba tanto con la poesía y recitaba muy bien; las inseparables Celita Morán y Zenaida Ponce; Thais Aguilera, la explosiva pelirroja y la más experimentada de todas nosotras, y Bebita Canaval, en cuya famosa casa de la calle Santa Irene nos reuníamos frecuentemente a conspirar, a oír música o a hablar de enamorados. De mis amigas de la Pitman, Silvia Blanca y Norma Saborido, al igual que la pequeña Meggy Fernández, continuaron colaborando. Nuestro grupo de muchachas no dejó de crecer. Al llegar al Instituto era una «nueva,» pero precisamente eso me dio facilidades de actuar porque no estaba «quemada», y el hecho de asistir al curso nocturno me hacía casi invisible para las autoridades del Instituto en las horas de la mañana o de la tarde. Dos personas recuerdo especialmente de este primer contacto con mis nuevos(as) condiscípulos(as) del 5to año nocturno. De una de ellas me reservo el nombre. Al paso del tiempo, inexplicablemente para mí, actuará como si no me (re)conociera. Era un muchacho muy callado, religioso, amable. Hablábamos mucho y yo disfrutaba de su conversación. Quería hacerse cura con los dominicos. Esperaba en cualquier momento poder ingresar a un Seminario y hasta irse a España a estudiar. Entre mis conflictos de adolescente, estaba el de la religiosidad. Me había educado en un colegio católico de niña, pero al mismo tiempo escuchaba las ideas anticlericales de mi papá masón. Al nuevo amigo no tuve reparo en contarle mis dudas, en particular del espiritismo de papi, ya que ante los viejos conocidos me daba algo de pena mostrar tales «debilidades». Él comenzó una serie de largas cartas que las llamaba «de ayuda». En ellas, de forma afectiva y filosófica, trataba de aliviar mis angustias existenciales. Nos veíamos en algún parque o en mi casa. Bueno, aunque no me lo dijo por lo claro, intuía que no le era indiferente. Como me inspiraba mucha confianza fue inevitable que con-versáramos de la situación del país. Poco a poco abandonó su idea de ayudar solo a las almas y comenzó a interesarse más por la lucha. Desistió de ser cura y se vinculó a la causa insurreccional. La otra fue una nueva amiga: Cuqui —Coralia García Castells. Había llegado como yo al Instituto por causas algo parecidas, ya que a ella le habían expulsado tiempo atrás de Saint George School. Aunque no nos franqueamos hasta el punto de identificarnos como conspiradoras, algo dentro de mí me decía que podía confiar en ella. Fue poco aunque intenso el tiempo de nuestra amistad, porque no duró mucho la normalidad en el Instituto y dejamos de vernos. Sin embargo, como tantas otras veces, la vida me tendría reservada una sorpresa. Mi traslado a la Víbora me traería un costo en el orden personal: perder el novio. Acostumbrábamos los del Movimiento a reunirnos en algo que creo era un pequeño grocery a poca distancia del plantel. Unas veces íbamos por razones serias o «por comernos la guásima»; otras, a tomar un delicioso frozen de chocolate con mucho caramelo en el paradero de la Víbora. Una noche salía el grupo en una de esas direcciones —yo, la única muchacha, porque la mayoría de mis «contactos» fe-meninos estaban en el curso diurno— y aparece el novio, mi primer novio de verdad, quien, por cierto, estaba en asuntos clandestinos, pero por su lado; él no había podido seguir sus estudios de Medicina porque la Universidad la habían cerrado y realizaba sus quehaceres revolucionarios con los AJEF (Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad), la juventud de los Masones. No creo necesite aclarar que había estudiado bachillerato en la Pitman. Al encontrarme entre tantos varones puso cara de ocasión y me dijo más o menos algo en los términos de la conocida frase «o ellos o yo», y hasta ese minuto duró la relación. La decisión no me costó tanto tomarla porque debo confesar que era un noviazgo cristalizado en momento inadecuado, ya que a esas alturas todo lo que no fuera la lucha contra Batista o no se vinculara de alguna manera con ella no tenía para mí demasiada importancia. Hubo un acto muy combativo en el Instituto el 27 de noviembre ante la estatua del Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes, y a partir de ahí prácticamente no asistí más a clases, porque la situación se hizo muy compleja. Noche por noche, tras llegar a casa del Conservatorio y comer corriendo alguna bobería, vestía mi uniforme de blusa blanca, corbatín y saya azul con las cinco listas blancas que indicaban que estaba en quinto año, y cogía en la Esquina de Tejas mi ruta dos o el V7 para la Víbora. Pero no entraba al edificio, y si lo hacía era para alguna misión. Iba con los compañeros a ver qué pasaba, qué planes había, qué se decía de la Sierra, a saber de algún compañero detenido; en fin, una cierta rutina. Mirta me convoca para una acción que se realizaría un sábado en la tarde. Corría el mes de diciembre de 1957. Ese día tenía que formar parte de un tribunal de examen en el Conservatorio. Ella me anima y me dice: «no te preocupes, otro día será». Durante esa acción de sabotaje en la tienda La Época, ella es detenida. Crecería ante mis ojos por su entereza y coraje, me serviría de ejemplo y aquietaría mis miedos. Cada vez que la visitaba en el Vivac de Mujeres en el reparto Mantilla, era como una inyección de fe en la victoria. Allí ella protagonizaría un hecho insólito entre las detenidas políticas: incorporarse por varios días en unión de Ángela Alonso a una huelga de hambre en respaldo a la iniciada por los varones presos en el Castillo del Príncipe. Recuerdo que en los breves paréntesis en que la dictadura levantó la censura de prensa, Thais Aguilera y yo llevábamos a diferentes periódicos notas de algún acuerdo de los estudiantes secundarios o determinada información que se necesitara. Dos anécdotas vienen a mi memoria de aquellos días: una vez, en plena ruta 20, se nos cayeron a las dos todas las notas que debíamos dejar en varios periódicos y estaciones de radio. Los papeles los llevábamos, naturalmente, ocultos debajo de nuestras anchas sayas. Se formó tremendo reguero en aquella guagua. Y las «superclandestinas» fueron ayudadas por la gente a recoger aquellos papeles «misteriosos». Hubo alguna mirada de burla entre los pasajeros en la que se leía claramente: «¡qué clase de comemierdas!» En otra ocasión, Thais llega a mi casa como una tromba marina y desesperada porque Ramón Vázquez, que tras la muerte de Fontán tenía aún mayores responsabilidades en el Movimiento, había sido detenido prácticamente en su presencia. Impensadamente, redactamos una nota de prensa en la cual pedíamos se respetara la vida del dirigente estudiantil detenido y las llevamos a las redacciones de aquellos periódicos que solían publicarnos ese tipo de notas. Creo que en alguno dejamos su foto. Lo tragicómico resultó que aún en esos momentos, las fuerzas represivas no sabían quién era su prisionero y todo parece indicar que nuestra nota en los periódicos los puso sobreaviso. Por otra parte, mis tareas con los compañeros del Instituto se vuelven más intensas. En la casa marcada con el número 111 de la calle Lacret, no lejos del Instituto, la humilde vivienda de un matrimonio lleno de muchachos, había un sótano perfecto parar conspirar. En ese sótano, observada por aquellos fiñes a través de los agujeros de piso, tomo mis primeras clases de armar y desarmar pistolas con mis compañeros Carlos y Fernando —quien no tenía aún 16 años—, y con ellos tal vez fue con quienes más soñé en el día de la victoria. Mis relaciones con centros de la enseñanza media aumentaron, tanto con otros Institutos de Segunda Enseñanza, como con la Escuela de Artes y Oficios, con las normalistas compañeras de Mirta y, en particular, con muchachos y muchachas de la Escuela de Comercio de Marianao, con quienes me relacionaba desde finales del 57. A principios del mes de febrero del 58, al producirse el asesinato de Fontán, un grupo de capitanes y tenientes de milicias y otros dirigentes del Movimiento necesitaban un lugar seguro para reunirse y definir algunas acciones a realizar como res-puesta a este asesinato. Y así fue como mi participación en la lucha clandestina toma otra dimensión. Pedro llega a mi casa con cara descompuesta, me da la terrible noticia y me dice: —Flaca, mira a ver qué cuento les haces a tus viejos, pero nos tenemos que reunir urgentemente para dar una respuesta ante lo sucedido y no se me ha ocurrido otro lugar mejor. Ese fin de semana conocí de sopetón a Marcelo Plá, Miguel Brugueras, Aldo Rivero, Ricardo Alarcón, Ramiro del Río, no estoy segura si estaban Julio Travieso y Santiago Fraile, al que conocía de antes. Ellos tenían responsabilidades como tenientes y capitanes en las milicias del 26 de la ciudad. La amplia sala de la vieja casa de la Calzada del Cerro se llenó de jóvenes y tuvimos la suerte de que mi papá no se apareciera hasta último momento. Papi, que era muy activo y de día o de noche debía estar localizable por su trabajo, se la pasaba entrando y saliendo de la casa. A cualquier hora y con cualquier pretexto. Debajo de los cojines de un sofá-cama que había en la sala algunos de ellos pusieron sus armas para tenerlas más a mano; se discutía con pasión la conveniencia o no de tomar el Instituto de la Víbora y quemar sus archivos el próximo lunes. Finalmente se acordó que no; por lo que ignoro hasta hoy por qué, a pesar de esta decisión, ese día se realizó esa acción que solo tuvo un éxito parcial. Casi al terminar este cambio de impresiones, se escucha cómo papi introduce su famoso llavín lleno de llaves. Abrió la puerta, me miró asombrado, pero yo con mi mejor sonrisa le presenté «a unos amigos» sin siquiera pestañear. Ni qué decir: rápidamente la reunión se disolvió. Y cuando todos se habían marchado, en honor a la verdad, papi no preguntó nada acerca de tan numerosa visita. Solo, según su costumbre, si a alguno de ellos yo le gustaba. Porque mi celoso papá era especialista en buscarle defectos y supuestas taras genéticas a todos nuestros enamorados. A partir de este momento, la casa del Cerro se convirtió en un punto de contacto para este grupo de compañeros y otros más que ellos citaban para verse en mi casa, al igual que en mi Conservatorio del Vedado, en particular a través de su teléfono, porque yo no tenía. Así fui, alguna vez... Las mujeres no solo vendían bonos... Por primera vez sentí que estaba más cerca de algunas decisiones, mejor informada de lo que sucedía y que mi participación podría de esta forma ser más intensa. Puedo poner un ejemplo: un día de finales de febrero Marcelo llega a mi casa y me dice: —No dejes de poner Radio Reloj. Y efectivamente, al poco rato dan la noticia del secuestro de Fangio, el argentino corredor de autos de fama internacional. Estos nuevos «contactos» multiplicaron mis tareas, en varios frentes. Se da la coyuntura de la huelga estudiantil de marzo del 58, desencadenada por la muerte de dos jóvenes santiagueros, pero en el caso de nuestro Instituto ya estábamos parados desde la acción fallida a raíz del asesinato de Fontán. Es a finales de febrero o principios de marzo que Ricardo me habla por primera vez acerca de lo que sería el Frente Estudiantil Nacional. Llegado el caso, me sentiría muy orgullosa cuando al recibir para su distribución los ejemplares del llamamiento a la huelga, comprobé que en uno de sus 21 (¿o 22?) puntos y con el pie de firma de Fidel y de Faustino Pérez se decía, más o menos, lo siguiente: «El Frente Estudiantil Nacional (FEN) será el encargado de organizar la huelga en el sector estudiantil». Me sentí importante y más comprometida que nunca antes. Por esos días había asistido junto a Ricardo y a Ramiro a una reunión en el templo masónico —en la que por supuesto no abrí la boca— con experimentados luchadores. No me perdí ni un suspiro ya que estaba hasta un dirigente del nivel nacional. Allí se trataron aspectos de las actividades futuras del FEN. Ricardo coordinaba las actividades de esa organización en la Habana, y para ello contaba en gran medida con las antiguas estructuras de las Brigadas Juveniles, que se extendían tanto en barrios como en centros estudiantiles. No puedo precisar con exactitud cuándo comencé a ser del FEN formalmente, pero fue en cuanto surgió, aunque hoy en mi memoria se presente este proceso como una secuencia sin grandes rupturas, entre el antes y el después. Junto a Ricardo y a Ramiro, hacíamos más o menos lo mismo, aunque ahora investidos tal vez de mayor autoridad. En esa así denominada coordinación provincial del FEN, yo atendía a las muchachas; así que sin contar a mis ya conocidas y valientes compañeras de la Víbora, comencé a relacionarme con otras jóvenes de la ciudad, y de esa forma logré incorporar además de mis antiguas compañeras de la Pitman, a jovencitas de la Escuela de Comercio de Marianao o a las que Mirta me enviaba de la Normal o de la Resistencia Cívica, o alguna que otra alumna de la Universidad Católica de Villanueva —a través de Javier de Varona—, además de las que ya pertenecían por derecho propio, por poseer un rico historial de lucha contra la dictadura dentro del movimiento estudiantil. Y así fuimos creciendo. En fin, tal y cómo se podía en esa situación de ilegalidad y de peligro, los límites del grupo se fueron consolidando y poco a poco además de ser del 26, comenzamos a sentirnos del FEN. Claro que ello no significaba que no continuaran otras tareas en unión de compañeros de las milicias o acciones conjuntas con ellos, como organización o como simple combatiente. Pienso que fue durante esos días del mes de marzo que Ricardo y Ramiro, pero también Marcelo, en su condición de jefe de grupo, me informaron que se había decidido que debía ocuparme de preparar condiciones para instalar botiquines de primeros auxilios. No tengo mucha claridad sobre si ya sabía a esas alturas que eran para ubicar en la Habana Vieja, y mucho menos que se planeaba el Asalto a la Armería de la calle Mercaderes, aunque sí conocía que esa zona de ciudad tenía alguna relación con nuestro grupo. En cuanto a la preparación para curar a los heridos como consecuencia de las acciones armadas, lo primero que hice fue convencer a mi padre de que así, de repente, se me había despertado el interés por la Medicina y quería empezar a ver operaciones en La Bondad. Esto era para acostumbrarme a ver barrigas abiertas y sangre. Tal decisión no pegaba demasiado con mi afición por la música, el arte y la cultura y, sobre todo, por mi sensibilidad, exagerada entonces, ante el más mínimo sufrimiento del prójimo. La primera operación que vi fue una paratomía exploratoria a una enfermera amiga de mi mamá, que se quejaba de un dolor intenso donde la rabadilla pierde el nombre. Al empezar el cirujano a picar su panza, la grasita comenzó a salir junto a la sangre; pensé que me iba a desmayar, sentí las palpitaciones de mi corazón y una especie de silbido en mi cabeza, pero respiré hondo varias veces y me repuse. Sí, la señora tenía razón, pues unos quistes, alojados no sé bien dónde, le presionaban el susodicho lugar y de ahí su dolor. La segunda operación que presencié fue de ortopedia y le serrucharon un hueso de una pierna al paciente. Aquí sí me porté guapa, y entonces consideré que ya podía dirigir a un grupo de muchachas en tales menesteres, porque no iba a hacer un papelazo desmayándome. Una cosa que me impresionó fue que los cirujanos no hablaban acerca de lo que estaban operando o estaban silenciosa-mente concentrados, sino que comentaban acerca de lo que habían comido el día anterior, hacían chistes; en fin, que de lo que una se imagina a la realidad hay un gran trecho. Así fue como ya estuve en condiciones de organizar las clases de primeros auxilios en diferentes casas de la Víbora. Las muchachitas comenzamos a inyectar y a enyesar a nuestros propios profesores: Fabio Vázquez Rosales, médico, y Rolando González Corona, entonces estudiante de Medicina, quienes se inmolaban al dejarse aguijonear y enyesar por nosotras. Ambos se alzarían en la zona de Manzanillo tras el fracaso de la huelga de abril. El siguiente paso fue comenzar a asistir, con cierta regularidad, a Urgencias del Calixto García; en realidad era un pabellón donde había trabajado, hasta su incorporación a la guerrilla en la Sierra Maestra, el Doctor Martínez Páez. Allí ayudábamos cuando había muchos heridos de algún accidente aparatoso, le limpiábamos la sangre a los lesionados antes que el médico los examinara, en fin nos curtíamos para lo que pudiera esperarnos el día de la acción. En realidad, nuestra presencia no pasaba inadvertida y se comentaba, no sin mucho miramiento, que «en cualquier momento las muchachitas se alzan». Por otra parte, estaba el abastecimiento de los botiquines; yo sabía de algunas direcciones donde se almacenaba material de urgencias; otras compañeras también conocían de otras ubicaciones, y solo debíamos esperar la hora cero para ir a buscar esos suministros y situarlos donde se ordenara. Desesperábamos porque no se acaba de dar la orden para la huelga; cuando transcurrió toda la Semana Santa la espera se hizo aún más tensa. El que me acercara a mis compañeros de la Víbora al mudarme para casa de mi tía hacía más largo el cotidiano y necesario traslado a El Vedado, para no incumplir con mis responsabilidades habituales en las tardes como profesora del Conservatorio y aparentar normalidad. En ese lugar, calle 23 entre 2 y 4, se realizaban contactos con otros compañeros y compañeras y a veces nos citábamos en la cafetería Boulevard 23. Por la ubicación de la casa de la tía Julia se me hizo más fácil participar en un operativo que se hizo en la clínica Acción Médica, sita en Coco y Rabí, para poder garantizar la seguridad de un compañero herido en una acción tras haber ajusticiado en una guagua a un esbirro participante en el asesinato de Fontán. Necesitaba atención médica especializada y que se le hicieran unas radiografías. En esta tarea participaron otras muchachas del Instituto. En la coordinación provincial del FEN el trabajo era mucho, diario y muy diverso; esencialmente tareas organizativas con vistas a lo que se avecinaba y en particular con las muchachas de los Centros de enseñanza media de la capital y de las universidades privadas que aún se mantenían dando clases, la Masónica y la católica de Villanueva. Lo realizaba fundamentalmente con Ricardo y Ramiro, y algunas de nuestras reuniones las tuvimos en el cementerio, donde la paz y la tranquilidad estaban garantizadas. El gusto de pasear por el cementerio, sobre todo para ordenar mis ideas en momentos difíciles, lo conservo. Pero tenía otro ámbito de acción. Con Marcelo, Miguel y otros compañeros participé en los preparativos militares de la huelga. Recuerdo haber ido con Miguel a hacer planos de lugares relevantes en la Habana Vieja para la Huelga General; en particular, la elaboración del plano del antiguo Ministerio de Obras Públicas. Debíamos, entre otras tareas, proponer dónde iban a funcionar los botiquines de primeros auxilios el día señalado, y los movimientos por las estrechas calles de la Habana colonial. Yo aprovechaba para tratar de conocer un poco de esa barriada de mi ciudad, porque habitualmente no sabía desentrañar su trazado; ni siquiera podía ir sola a recorrer las estaciones los días de Semana Santa porqué me perdía por esas callecitas y callejones que me parecían todos por el estilo. No olvido el impacto que me causó una visita que hice por esos días al apartamento de Piedad Ferrer, hija del famosísimo oftalmólogo Horacio Ferrer, en la calle L, casi esquina a Línea; necesitábamos algún dinero para compañeros que andaban escondidos. Todo aquel piso de un moderno y bello edificio era de ella, o al menos eso me dijeron. Al entrar al apartamento, nos sentamos unos momentos en la sala. A mi alrededor, vi todo lo inimaginable tirado en el suelo, por todos lados y en significativas cantidades, de hecho mucho material de curaciones, lo que tanto necesitaba para equipar «mis» botiquines. Allí fue donde me entregaron como cien ejemplares del documento del llamamiento a la huelga. Yo tenía un compañero muy joven de mi barrio que en el grupo se le conocía como Pepe Propaganda, porque eso era lo que más le gustaba hacer, y fue quien me ayudó a redistribuir una significativa cantidad de aquel documento. Hasta unas cuantas las dejamos en los alrededores de la Décima Estación de la Policía. Otras, las tiramos del campanario de la Iglesia de San Juan Bosco, en la calle Santa Catalina, en la Víbora. No fue difícil en esta iglesia que el cura se entretuviera más de la cuenta con algunas de nuestras compañeras, mientras las demás hacíamos lo nuestro. Todo lo anterior, contado así, fríamente, podría dar la imagen de que yo era un maduro cuadro de la revolución. Y muy lejos de eso; apenas una muchachita, poco curtida en la lucha y con conflictos consigo misma. El más grave de ellos era con la comida. Desde que fui a casa de la tía, apenas me alimentaba. Muchas mañanas desayunaba y al ratico, vomitaba. Mi «gran simpático» estaba totalmente descontrolado. Si la hora de almuerzo me cogía en algún lugar lejos de casa, comer un blue plate de bistec de jamón dulce y puré de papás, era lo único que toleraba mi estómago. No era demasiado barato, valía ochenta o noventa centavos, mas con mi salario y la ayuda de mami, podía de vez en cuando darme ese gusto. En las noches, me inventaba una comida casi invariable en casa de la tía: una latica de espárragos en conserva y un queso crema, todo bien mezclado como pasta de bocaditos; de eso comía un poco con pan y mi café con leche. Además era económico porque alcanzaba para un par de días. Alguna vez invité a Ramiro y Ricardo y parece que el invento no les supo tan mal. El sueño no era problema. Tuviera la preocupación que tu-viera, caía en la cama como un lirón. Eso sí, extrañaba mucho mi casa y como ni allá ni aquí había teléfono, mi rutina era llamar a mami a su trabajo todos los días desde un teléfono público. Si algo urgía, llamaba a la bodega del gallego Avelino, y algún vecino iba a buscar a mami o a Siomara para que tomaran mi llamada. O para averiguar, si iba a pasar a verlos, la normalidad del barrio y asegurarme que no hubiera alguien «raro» cerca de la casa: los famosos vendedores de billetes de la lotería «sin billetes». Otra cosa a anotar era mi supuesto cambio de aspecto. Yo tenía tales características que era muy fácil describirme: flaca, de espejuelos, solo con un poco de color en los labios y con un rabo de caballo, muy elevado, como el de Penny, la de los muñequitos de Información del domingo. Si iba a realizar algo de cierta envergadura, me ponía un pañuelo en la cabeza, anudado al cuello y atado también por detrás de él, de color negro o azul verdoso —mis preferidos— y me maquillaba, con rabito en los ojos y sombra azul. Con la ola represiva que siguió al fracaso de la huelga de abril, decidí privarme de mi cola de caballo. Al volver a ver muchos años después la película de Audrey Hepburn Amor en la tarde, creo haber descubierto que esa forma de usar el pañuelo era un remedo de cómo lo llevaba la actriz en el romántico y feliz final de aquella cinta cuyo tema musical, Fascination, se volvió muy popular; actriz que, por demás, reivindicaba a las flacas cuando las más curvilíneas e incluso pasaditas de peso para el gusto actual, estaban de moda. Miguel y yo nos habíamos hecho novios. Era un noviazgo especial, de gente que no sabe muy bien cómo acabará todo, sin muchos planes a largo plazo, pero con una intensidad de sentimientos signados por la posibilidad de caer presos y hasta morir. Fue después muy triste comprobar que había sido una historia de amor de un solo lado: la única enamorada había sido yo. Pero entonces, yo no lo sabía. Como toda muchacha adolescente, era muy romántica. Y hubo un hecho que puedo considerar como un paréntesis entre tantas tensiones, lo cual demuestra que no perdimos la capacidad de la ensoñación en medio de tanto dramatismo y tantas angustias. Marcelo y su novia decidieron casarse. Fue una boda en circunstancias tales que merecería aparecer en alguna película, y solo la moral de la época hace comprensible el por qué de su celebración en momentos en que ya Marcelo era muy buscado por las fuerzas represivas de la tiranía. La boda se celebró el 22 de marzo de 1958, en medio de muchas precauciones, entre ellas la no remisión al Juzgado de los documentos del matrimonio hasta un momento oportuno y el hecho insólito de que él firmara en una casa y ella en otra el pliego matrimonial. Los testigos fueron Ramiro y Miguel. Al menos pudieron tener su noche de bodas en el Hotel Colina y de ahí el Movimiento les alquiló un cuarto en una Casa de Huéspedes en la calle Línea. La historia, así tan de-tallada, me la contó aquella novia a cuarenta y cinco años de distancia. Pocos días después vino Miguel a casa de mi tía y me informa que vamos a salir con los recién casados. Lo único que yo sabía hasta ese momento era que se había celebrado tal matrimonio. Fue tremenda la sorpresa que se llevaron él y Mar-celo al ver que la flamante esposa y yo nos abrazábamos al reconocernos, porque ella no era otra que Cuqui, mi amiga del Instituto, y reconfortaba saber que luchábamos por la misma causa y ello nos llenó de alegría... ...A medida que transcurre la primera semana de abril, y no se acaba de convocar la huelga, se crea un ambiente de impaciencia. Cada noche yo me acuesto en casa de mi tía con la certeza de que me vendrán a sacar de la cama mis compañeros porque han dado la orden. Ya no es como antes, a veces el sueño demora en llegar. Por mi joven mente no pasa ni por un instante la idea de que podamos fracasar. Imagino una inminente victoria, segura en nuestras manos. Así con la cabeza llena de sueños, con la ilusión del recién estrenado nuevo amor, con esa sensación de salto en el estómago que ya me parece natural, entre algunos sustos verdaderos y otros imaginados, con la satisfacción de poder sentirme libre dentro de una tiranía y de haber podido escoger mi des-tino, llega, transcurre y termina este día de mi cumpleaños 18. Ya es martes. Al atardecer, Miguel y yo vamos en un auto hacia la casa de mi tía. Quiere la casualidad que, al bajar la loma de Jesús del Monte, él se cruce con el carro de Marcelo, que la venía subiendo. Ambos detienen la marcha un par de segundos y quedan uno junto al otro. Solo se escucha la agra-dable voz de Marcelo al decir, casi en un susurro: «Mañana, a las once». No le hace falta añadir más. Rápidamente cada cual continúa su camino, a hacer lo que tiene que hacer. Ninguno de los tres puede imaginar que en pocas horas la vida nos impondrá duras pruebas, para Marcelo la más amarga de todas: convertirse en el único sobreviviente del ataque a la Armería de la calle Mercaderes en la Habana Vieja. Tengo dieciocho años y un día. Es la víspera del miércoles 9 de abril de 1958. XV Los sueños se escapan No había anochecido del todo ese martes de abril. Paso por casa de la tía Julia para ponerme un vestido de salir de algodón satinado, color cremita con ovalitos blancos, de falda muy amplia y con unos pliegues en el busto que me favorecen. Me maquillo, algo bastante ajeno a mis costumbres, para dar una imagen de fiesta en grande. Todo el objetivo de ese acicalamiento es poder hacer creer que somos una pareja de enamorados que vamos o regresamos de algún cabaret, y como Miguelito tiene una familiar que trabajaba en el Reloj Club, ubicado en la carretera de Rancho Boyeros, ese será el sitio del que supuestamente volvemos, con testigo y todo, si tenemos algún inconveniente. Miguel y yo andamos en un Buick negro. Estoy siempre atenta al espejo retrovisor, costumbre que va a quedarme hasta mucho tiempo después del triunfo. Imitando a una de las «veteranas», Nuria Nuiry, voy, ilógicamente, descalza dentro del carro. Él anda armado con una «luguer», pero en ocasiones la porto si la situación lo exige. Yo aprendí a armar y a desarmar esa pistola, pero me cuesta Dios y ayuda poderla rastrillar. Tengo que ponerla entre las piernas y así logro montarla. No he disparado con ella, aunque hice algunas prácticas de tiro en unas canteras con el grupo del Instituto, pero con armas más funcionales para mis pequeñas manos, como una Star española calibre 32, que será mi trofeo de guerra hasta que a finales de los 60 recojan las armas y yo, tan disciplinada, la entregue, algo que lamento hasta hoy, porque era un recuerdo de un gran amigo. Pero esta otra pistola es para mí como un amuleto de la buena suerte. De las situaciones en que he debido llevarla, salimos siempre airosos. Ya nunca sabré, si llegado el caso, la hubiera usado sin vacilaciones, aunque permítanme a estas al-turas pensar que sí. A partir de conocer que al otro día entraríamos en acción, tras realizar unas cuantas llamada telefónicas para darles instrucciones a las(os) compañeras(os) que se movilizarán con-migo, comenzamos el recorrido en auto por diversas calles de la ciudad, recogiendo unas cuantas armas, municiones y otro poco de materiales de curaciones para los botiquines. No han dado las diez de la noche, pero las calles habaneras están prácticamente desiertas. Una calma extraña nos envuelve, como la del ojo de los ciclones. Sobre esa hora realizamos la última parada, en la calle San Rafael, muy cerca de Belascoaín. Miguel esta vez entra solo a una vivienda en altos. Me quedo en el carro, mientras busca el último paquete, aguardándole con la pistola —mi amuleto— rastrillada y con el seguro puesto. Los minutos que demora me parecen siglos. El maletero ya tenía su preciosa carga y debía defenderla a ella y a mi propia vida. Cuando él aparece y guarda esas pocas cosas más, debo haber recuperado el color del rostro —o quizás esta enrojecido de la emoción— ya que mi corazón desbocado se normaliza. Pero la noche en realidad es aún joven. Nos dirigimos a una casa que era «la de la Doctora», en la calle C en El Vedado, no lejos de Línea y G. Cuando llego me encuentro con cinco o seis hombres, además de la dueña de casa. Julio Travieso pregunta: «qué hago yo allí». Después seríamos muy amigos. Él era famoso y reconocido por su supercautela y sus contra-chequeos. Miguel se molesta y no creo que haya dado más explicaciones de las necesarias. Marcelo aclara que por razones de seguridad a esa hora ya no debemos estar en la calle y decide que permanezca acuartelada con ellos. Hay mucha actividad en aquel apartamento. Mario Gil llena unos patrones de una escopeta con material explosivo. «Bromoseltzer» escribe un documento de despedida por si le sucede lo peor. Julio tal vez anota en su mente detalles de aquella noche que reflejaría en su premiada novela Para matar al Lobo. Miguel y yo cuchicheamos discretamente. Marcelo aparece y desaparece del apartamento porque aún se valora en reuniones de alto nivel la confirmación o no de la orden y se pasa la noche y parte de la madrugada en esos trajines. Solo Carlos Aztiazarraín apenas se hace notar; muy callado, debe tener sus pensamientos muy lejos de allí. Yo no sé si mis compañeros durmieron o no esas pocas horas que quedaban hasta el amanecer. Nos acostamos unos cuantos de forma atravesada en una cama camera, para que cupiéramos. Como suele sucederme, aún hoy, el sueño puede más que las preocupaciones y temores, y duermo de un tirón. Muy temprano en la mañana, la Doctora ofrece desayuno que todos los muchachos rechazan. Un buen combatiente sabe que debe ir a las acciones con el estómago vacío, por si lo hieren, sean menores las probabilidades de infección. Yo sí desayuno porque me resulta imposible resistirme ante una humeante taza de café con leche —mi vicio— y pan con mantequilla. Los hombres me miran condescendientes, ya que, suponen, no voy a correr demasiado peligro. Me subo al Buick negro y Miguelito me deja, con una gran jaba en la mano llena de medicamentos y sueros, en el cuchillo de las calles 11 y G. Ya yo había coordinado con un chofer de confianza de las mujeres del Frente Cívico Martiano para que me ayude en mis diligencias esa mañana, y desde la noche anterior hemos acordado el lugar y la hora de la recogida. Nos dirigimos al hospital Mercedes, por su entrada de 21 entre L y K, y a un apartamento en Línea y 14 para buscar material quirúrgico, lugar donde me lo entregaría un médico que debía acompañarme; pero rehúsa hacerlo, «porque mi esposa está convaleciente de un aborto». Ya eran dos las jabas de grueso papel que cargo, llenas de todo lo imaginable: sueros, plasma, material estéril, y el pequeño equipo portátil de cirugía del médico «rajado»· Como a las diez de la mañana, el chofer me dice que debe ir a recoger a sus hijos a la escuela y que no podía continuar colaborando. Y ahí fue Troya. Ya yo estaba algo ansiosa y hasta me había dado un fuerte golpe en la cabeza al calcular mal la entrada en el auto y el chichón me molestaba un poco. Y ahora, esta situación. Entonces, no me queda otra alternativa que bajarme del carro con toda esa carga en los alrededores de la Universidad y tratar de no llamar demasiado la atención, sobre todo porque llevo aún mi vestido de fiesta de la noche anterior, inadecuado para la mañana. No sé cómo di con un «fotingo» de alquiler, manejado por un hombre mayor y amable y, aparentando la tranquilidad que no sentía, me dirijo en él a la Habana Vieja. Debo trasladarme con mis avituallamientos médicos al Convento de San Francisco, en Cuba y Amargura, donde segura-mente ya están las muchachitas del grupo y varios estudiantes de Medicina. Hasta hoy soy una topa ignorante para mover-me en la Habana Vieja, y me bajo en la calle Obispo, no lejos del Banco, porque es mi único punto de referencia. Pregunto a un policía la forma de llegar a mi destino. Están en plena libertad de no creerme, pero así sucedió. Así que con una pesada jaba en cada mano y orientada por aquel uniformado, me dirijo a donde debía. Al entrar a la Iglesia veo enseguida a Brunequilda, la hermana de Thais y novia de Reynel, mi amigo y compañero de la Víbora quien caerá meses después en una acción como combatiente del Ejército Rebelde en Las Villas. Hay dos o tres compañeras más. Nos sentamos en los bancos de la Iglesia, que a esa hora estaba semivacía. Me dicen que el grueso del grupo está ya acomodado en la Escuela Parroquial a la vuelta del Convento. Pero ya no tenemos tiempo de llegar hasta allá por la calle. Porque son las once de la mañana, y comienza el asalto a la Armería de la calle Mercaderes. En un abrir y cerrar de ojos los religiosos cierran los pesados portones de la Iglesia, no sin antes nosotras aclararle a los fieles allí presentes y a algunos transeúntes que se estaba luchando por la libertad y dar un par de gritos de «¡Viva Cuba Libre!». Entonces fue que nos percatamos que aquello puede convertirse en una ratonera y que nada significa nuestra presencia en la Iglesia. Buscamos un superior de entre los religiosos para que nos permita pasar a través del Convento y poder así llegar a la Escuela Parroquial en el edificio contiguo. —Pero eso significaría la excomunión. Está prohibido pasar por el ámbito de las celdas de clausura. —Bueno —les dije—, ustedes se comprometieron a ayudarnos y si hay consecuencias, de cualquier tipo, nosotras las asumimos. Escuela Parroquial de los franciscanos donde nos acuartelamos el 9 de abril La armería de Lamparilla y Mercaderes Yo era entonces católica, pero no me impresionó esa amenaza de ser excomulgada. El agua no estaba para chocolate. No quedaba otra alternativa. Así fue como, una a una, nos llevan por unos lugares con poca iluminación, olor a humedad y mucho aire de misterio, hasta que se hace la luz al pasar a través de una puerta de comunicación al claro y amplio salón de la Escuela Parroquial. Supongo que iban a haber allí unos diez o doce compañeros(as), pero éramos un poco más. Los estudiantes de Medicina, entre ellos Eusebio Cristo y otro de mis ex enamorados, no fallan. Las muchachitas están casi todas, a pesar del poco tiempo para movilizarlas. Bebita, la más activa, destaca entre ellas. Noto la ausencia de Thais. En la tarde sabría por qué no se incorporó a nuestro grupo: ella había logrado, con su característica testarudez, acompañar a muchachos del Instituto de la Víbora que se movilizaban para las acciones en la Habana Vieja. Se sentó en el carro donde se trasladarían hasta los alrededores de la Armería y no hubo quien la sacara de allí. Debo confesar que me sorprende la presencia de un grupo pequeño de mujeres «mayores», que no entró en mucha relación con nuestro grupo. Algunas de ellas visten uniformes verde olivo y brazaletes rojinegro. Tuvo que pasar mucho tiempo para descifrar parte de ese enigma: ¿Quiénes eran ellas y por qué estaban allí? Tras leer relatos acerca de la huelga y en una visita al Museo en que se convirtió después del triunfo revolucionario la Arme-ría de Mercaderes, despejé algunas incógnitas. Dos de esas mujeres son paradigmas para las revolucionarias cubanas: la desaparecida actriz y locutora Violeta Casals, la voz que identificaría a la radio rebelde desde el corazón de la Sierra Maestra, y Pastorita Núñez, de estirpe ortodoxa, una de las luchadoras más relevantes dentro del Frente Cívico de Mujeres Martianas y, posteriormente, con grandes responsabilidades durante la lucha guerrillera en las montañas. Aun no sé a ciencia cierta quiénes les ordenaron movilizarse también en el Convento, pero seguramente la orden respondía a la certeza de que aquella sería una zona de grandes enfrentamientos. No fueron demasiados los minutos que duraron las detonaciones de armas de fuego, a lo que siguió un pesado silencio. La incertidumbre se apodera de los y las combatientes. En particular es muy lacerante, cuando comenzamos a escuchar, desde nuestro escondite, una victrola con los boleros de moda de aquellos años, juraría que el primero de ellos en la voz de Vicentico Valdés. Solo nos queda esperar, pero estamos totalmente desconectados(as). Creo que en la euforia de la preparación de la huelga nadie nos dijo cómo y quién daría la orden de retirada, ni se nos ocurrió preguntarlo. Hacia el mediodía escondemos los materiales de curaciones debajo de una tarima que como especie de escenario tiene ese local. A los pocos días lograríamos enviarlos a los guerrilleros de las montañas. Nuestros profesores, Fabio y Rolando, aparecen sobre las tres de la tarde con noticias desalentadoras, pero no tomo decisión alguna. Hacia las cinco de la tarde me persuaden de salir con ellos a la calle para tratar de averiguar qué sucedía y convencerme de que la permanencia en el Convento no tenía sentido. Ellos andan en un convertible; en él recorro la ciudad y constato que todo estaba en calma y que, fuera de los hechos aislados de la mañana, nada sucedía. Regreso e intento entrar a la Escuela, pero alguna gente «rara» apostada en la puerta me hace desistir. Entonces trato de hacerlo por la Iglesia del Convento, a través de las celdas de clausura, como en la mañana, pero esta vez los curas no entienden mis razones, se plantan en sus trece y me niegan el paso y sin su guía es imposible recorrer esos laberintos. Hago una nota para Bebita que lleva el hermano portero, con la orden de que en cuanto el camino esté libre comiencen a salir poco a poco, quizás en pareja, y espaciadamente. Bajo ningún concepto debían permanecer en ese lugar que, en la noche y madrugada, podría hacerse aún más peligroso. Las compañeras «mayores» —también sin noticias— son las únicas que deciden pasar la noche allí. Y, caballerosamente, las acompaña uno de los nuestros. A ellas les costaría más trabajo que a nosotras aceptar que, por el momento, todo ha terminado o, quizás, la orden de retirada no les llegó por la vía establecida. Me siento desplomada, ya que mi entusiasmo e inexperiencia impidieron que valorara las posibilidades reales del fracaso, sumado a la angustia de no tener noticias de mis compañeros. No regreso al apartamento de la tía, sino a mi casa del Cerro. Al otro día, temprano, conozco de la muerte de Carlos Aztiazarraín y de otros compañeros en el enfrentamiento ocurrido a la salida de la Armería, y también del allanamiento por gente de Ventura1 de la casita de Lacret, de donde afortunadamente Fernando, Carlos y Alberto, el «Moro» de Lawton —desaparecido posteriormente— han logrado escapar. 1 Se refiere a Orlando Ventura Novo, capitán de la Quinta Estación de la Policía, y uno de los asesinos más connotados de la tiranía. Necesito, como nunca antes, del apoyo de mi madre para poder reaccionar y superar la tristeza y el desánimo. Porque aún falta un buen trecho del camino que debemos recorrer, y hay que continuar la lucha, con esta amarga experiencia en las espaldas, pero sin perder la fe en la victoria final. XVI Se acaban los manengues1 Ya he contado cómo Siomara y yo participábamos, desde edades bien tempranas y hasta límites razonables, de todo lo que su-cedía en y alrededor de nuestra familia. Por ello me es posible recrear la imagen de un manengue del panorama político cubano de los años 40 y 50, a través de un prisma de cotidianidad, por el hecho de ser amigo íntimo de mi familia desde su juventud. Su nombre era Carlos de Arazoza y Forcade. Participante en sus años de estudiante de la gesta del 30, una vez le comentó a mi abuela, ya en el «jamón» —entiéndase en pleno disfrute de su jugosa tajada de poder—, y como justificación, que se merecía estar a la sombra porque había estado demasiado tiempo bajo el sol. 1 Palabra que se utilizaba para nombrar a cierto personaje politiquero existente en nuestro país en el período al que se refiere el texto. En honor a la verdad era un buen médico, con estudios en los Estados Unidos, especializado en Ortopedia y muy al tanto de las técnicas más avanzadas. Hubiera brillado más si no le hubiera «halado» tanto el poder. Ejercía en La Bondad y se hablaba positivamente, por parte de sus pacientes, del resultado de sus intervenciones quirúrgicas, y a pesar de sus andanzas políticas nunca dejó de ejercer su profesión. Su mujer, aunque no por la sangre sino por el cariño, era nuestra «tía» Eloísa. Enfermera de la misma promoción de la tía Carmita, mi mamá era su verdadero paño de lágrimas. En aquella hipócrita sociedad en que crecíamos, ella sufría ser «la otra» porque la esposa legal del «Chino», como muchos lo llamaban, hacía mucho tiempo que estaba separada de él. Y, según contaba la leyenda, fue un matrimonio consumado por presión de la anciana mamá de Arazoza, porque venía en camino el primogénito y «quería morir tranquila». Tía Elo se había educado en la Beneficencia de Matanzas, así que sabía lo que era pasar trabajos y necesidades. No sé cómo fue que quedó huérfana de padre y madre. Aparentemente había quedado sin parientes, mas logró venir para La Habana y concluir estudios de Enfermería a mediados de los años treinta. Cierta vez tuvo que servir de testiga en un asesinato que se había cometido en su presencia, mientras trabajaba en el Hospital Antituberculoso de La Esperanza. El marido de una paciente fallecida, trastornado ante lo irreparable, mató a un médico delante de la tía. El caso, como era habitual entonces, tuvo amplia difusión en la prensa, y su foto y su nombre aparecieron en esos reportajes. Lo vieron unas parientas de Eloísa que vivían en el barrio de Lawton, a las cuales se les ocurrió que el apellido de esa enfermerita —Corchero— no era frecuente y pensaron: «va y somos familia». Así fue que la tía Elo no estuvo más totalmente sola en el mundo. Hasta que apareció su «Chino». La decisión de estudiar enfermería resultó ser para ella una posibilidad de ganarse la vida honestamente, como era la de otras muchachas, sin o con muy pocos recursos. Tal vez su humilde origen haga comprender la causa de su posterior afición a la ostentación, señal inequívoca de quien no tuvo y ahora tiene. En el «tiempo de las vacas gordas», al entrar su compañero de lleno en la politiquería — aunque en realidad desde que se unió a Arazoza no pasó más necesidades porque él era un profesional exitoso— no era raro verla con gruesos abrigos de pieles en nuestro cálido invierno, o con un brillante como sortija de tales dimensiones que todo el mundo creía no era legítimo sino comprado en la Casa de los Tres Kilos.2 Pero buen corazón sí tenía, y la deuda con la Casa de Beneficencia matancera la saldaba a su modo y casi todos los años —al menos mientras Arazoza fue Ministro de Educación y Senador—, con una amplia donación de fin de año que incluía: la cena de Nochebuena, un gigantesco árbol de Navidad y juguetes para los infantes de esa institución. En esas idas a Matanzas varias veces la acompañé. 2 Variante criolla de los Ten Cents. Arazoza era muy atento con mi familia que, según oí alguna vez, lo protegió de la persecución policial, en su época de estudiante antimachadista. Inolvidable fue la llegada a mi casa de un refrigerador nuevo, porque el pequeño cacharrito del hogar había expirado irreversiblemente; como es natural, la plata para la entrada o primer gran pago, ya que se compró a plazos como todos los otros equipos electrodomésticos del Cerro, la facilitó él. Por cierto, este Westinghouse sigue funcionando de lo mejor tras más de cincuenta años de uso. Él tramitó el nombramiento como auxiliar de kindergarten de la tía María Antonia en Artemisa, aunque ella no tenía todos los años de piano aprobados que se exigían. Pero era una realidad el hecho de que ella estaba capacitada para tocar las sencillas canciones de los parvulitos. Estos favores o atenciones no significaban que hubiera algún tipo de guataquería con él o con ella. Así que aquello de «La ceniza, Senador», que popularizara Ñico Rutina 3 en San Nicolás del Peladero, no tenía cabida en mi familia. Al contrario, mi papá discutía con él frecuentemente, porque no coincidía con él en muchos temas políticos. Papi era en esos años simpatizante del Partido Liberal. La brecha más grande entre los dos surgió durante las elecciones de junio de 1950. Carlos Prío postuló a su hermano Antonio como candidato a la Alcaldía de La Habana, y mi papá simpatizaba con otro candidato. 3 Personaje creado por el actor Carlos Moctezuma, un «chuchero», alguien en esencia muy parecido a los actuales «aseres». Lo que Prío se gastó en propaganda para el hermanito fue una fortuna. En el Club Hatuey, al lado de nuestra casa, se dio un mitin durante su campaña electoral en la que se re-partieron medallas, llaveros, abanicos, carteritas, en fin cuanta porquería se les ocurrió regalar. Los auténticos no dudaron de su triunfo, pero el vencedor fue finalmente Nicolás Castellanos, del Partido Republicano, que tenía unos bellos ojos, largas pestañas y cara de buena gente, y se dijo que lo hizo triunfar el voto femenino. Aunque tampoco resolvió el problema del agua en la capital que era siempre la promesa incumplida de todos los Alcaldes de La Habana al electorado, fracaso que había llevado al suicidio años atrás a Manuel Fernández Supervielle mientras se desempeñaba como Alcalde de la ciudad. Eloísa y mami eran verdaderas amigas; en particular en mi casa buscaba amparo, ya que, de cierta manera, ella se sentía desprotegida porque no estaba legalmente casada y si el «Chino» no le cumplía o no avanzaba en su estrategia de divorcio para casarse con ella, entraba en crisis. Pero se necesitaba tiempo para realizar la maniobra de pasar todas sus propiedades a nombre de testaferros, para que la primera mujer no se llevara lo que le correspondía por la ley con la separación legal. Hasta entonces, no habría boda para la tía Eloísa. Después que José Manuel Alemán deja la Jefatura del Ministerio de Educación designaron a Arazoza, que se venía desempeñando como el segundo al mando de esa dependencia. Corría el año 1947 y estaba Grau en el poder. Los robos de Alemán al erario público habían sido escandalosos. En la Bohemia publicaron una caricatura bajo el lema «Si no quieres caldo, tres tazas». Se veía al pobre Liborio ante tres humeantes porciones y en cada tazón una de las tres letras del susodicho corrupto: J. M. A. El «Chino» comentaría, sarcásticamente, tiempo después: —¿Cómo me involucran en la Causa 82,4 si al tomar posesión en el Ministerio, Alemán no me dejó nada para robar? Escuché, parando la oreja en conversaciones de grandes, esta vez en tono muy bajo, que robaban el desayuno escolar, tenían largas listas de botelleros, plantillas fantasmas, edificaban a un costo altísimo para tener de dónde robar; en fin, tenían mil y un recursos para apropiarse del dinero del pueblo. 4 Escandaloso proceso que incriminaba a personeros de los gobiernos auténticos en un robo millonario del erario público. El manengue de mis recuerdos visto por David Pobres farolas La vida pública de Arazoza se redondeó con su elección en el 48 como Senador, electo por la minoría. En una Bohemia apareció una foto suya que decía algo así como que tenía cara de niño bueno el día de la primera comunión, porque había seguido en la papa casi sin hacer desembolso en propaganda. Mi papá ayudó a la elección de su amigo. Yo no sé bien que era todo aquel vendaval de tarjetas con no sé qué datos de las cédulas, pero en mi casa hubo mucho movimiento en aquellas elecciones de 1948; papi era una especie de sargento político del barrio de Villanueva, solo para esa ocasión. La cubanidad repitió su éxito presidencial, esta vez con uno de los coetáneos, médico y compañero de andanzas de juventud del «Chino»: Carlos Prío Socarrás. Tanto de su etapa de Ministro como de la de Senador, comenzaron a verse las nuevas «adquisiciones» de los Arazoza. Del penthouse alquilado en F, entre 3ª y Malecón, donde había nacido en 1950 la primera hija de ambos, María Eloísa, se mudaron a una casa propia, construida expresamente para ellos, en la calle 62 en Miramar, diagonal con la 15ª Estación de la Policía. Allí nacería su otro hijo, Tony. El «Chino» era el dueño de la Cuban American Radio, la CMOX, que además de trasmitir para los pepillos(as) lo último del hit parade norteamericano, vendía en 10 entre 19 y 17 en El Vedado,5 a la entrada de la emisora, los más cotizados long plays de música americana de éxito. El secreto de las ventas baratas es que entraban los discos libres de impuestos. Otra de las «inversiones» del Ministro y Senador fue un laboratorio farmacéutico bautizado como Jenner, donde papi aportó como capital su trabajo. Fue un fracaso económico, ya que el ex actor Juanillito no tenía ángel para los negocios o quizás su honestidad lo traicionaba. La lista continúa: El cabaret Cuatro Cosas Club, a la salida de La Lisa; edificios de apartamentos; la finca El Refugio, donde tenían una granja de gallinas ponedoras con métodos muy adelantados; varios autos y pisicorres; viajes a Europa y a los Estados Unidos; y, por supuesto, dinero fuera del país. En fin La dulce vida.6 5 6 La emisora COCO estuvo en ese edificio después del 59. Título de una película del cineasta italiano Federico Fellini, rodada en 1960 y que alcanzó gran fama. Tía Elo ocupó una plaza de profesora de Educación Física en el Instituto de la Víbora. A mí me vino de perillas, porque como por mi condición de maestra del Conservatorio no podía dar esas clases en la Pitman y examinarme normalmente junto a mi grupo, debía de presentarla en los extraordinarios de septiembre. Ella, simplemente, me daba el sobresaliente con solo hacer cuatro cuclillas y tocarme varias veces la punta de los pies, cosa que con mis poco más de cien libras no me era nada difícil ejecutar. No tengo bien claro si ella continuó mucho tiempo en esa plaza, pero aunque no fuera la examinadora, al menos tenía garantizado el aprobado por ser su «recomen-dada». Confieso que me gustan las cosas ganadas por mí misma y jamás copié ni me soplaron en una prueba. Pero sentía en este caso no hacer nada indebido ya que justificaba esta situación con el hecho de no poder hacer mis ejercicios o practicar deportes porque coincidían esas clases con mi trabajo. Pero, ¿qué hacía una enfermera, de profesora en un Instituto de Segunda Enseñanza? Seguramente se había agenciado de papeles llenos de cuños que la «capacitaban» para ello. Un atardecer estábamos en el penthouse de 3a y F, donde aún vivía Tía Elo, su «Chino» y la pequeña primita, a la cual le celebraban su primer año. Ese lugar entonces tenía una situación muy privilegiada, conocido como el famoso Recodo del Malecón, ya que éste aún no se extendía en dirección a Miramar, sino que el tránsito debía hacer una curva hacia la calle 3ª. En ese lugar, además de poder merendar en una pequeña y bien surtida cafetería montada en una especie de camioneta o trailer, hubo un tiempo en que instalaron una pantalla de cine donde proyectaban anuncios, muñequitos y documentales, que se podían ver desde la amplia terraza que circundaba ese apartamento, amén de la panorámica del Malecón y del mar desde lo alto, que era soberbia. Era el 5 de agosto de 1951. La fiesta había sido bonita, pero solo con la presencia de amistades íntimas. Como era domingo, Arazoza hizo un aparte para irse al cuarto a oír a Eduardo Chibás, que como cada noche dominical trasmitía su escuchado y comentado programa. Desde hacía semanas se desarrollaba una polémica entre el líder del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo) y Aureliano Sánchez Arango, Ministro de Prío, acusado de corrupción. Chibás se refería, una y otra vez, a unas pruebas de esos turbios manejos, pero al parecer no aparecían. Se hablaba de un misterioso maletín que había desaparecido con los documentos probatorios. Al terminar la emisión radial, el Senador comentó algo acerca de que la transmisión la habían cortado antes que terminara de hablar, mas no le dio importancia y siguió dándose tragos con sus amigos. No pasó mucho tiempo sin que sonara el teléfono y la noticia cayó como una bomba, a pesar de que allí la mayoría no simpatizaba con él: Chibás se había dado un tiro ante el micrófono. Este último aldabonazo, para hacer despertar la conciencia ciudadana con ese disparo, no salió al aire porque cortaron los instantes finales del programa al pasarse del tiempo que le correspondía. De todas maneras, el impacto en la opinión pública fue dramático. Toda la población estuvo pendiente de la vida del líder ortodoxo durante los días de su gravedad, hasta que falleció el 16 de agosto. La gente sencilla simpatizaba con él, con el slogan de su partido de Vergüenza contra dinero, y con la escoba que lo representaba como símbolo de que había que barrer los males de la República, entre ellos, con los manengues. El pueblo rezó por él durante todos esos días, se agolpó en los alrededores de la clínica y llenó de velas aquellas aceras. Con mami y Pitisa pasábamos una semana en la casa de una amiga en la playa de Baracoa y vimos el entierro por la televisión. Como en todas las grandes ocasiones, fue Germán Pinelli el encargado de describir los detalles de la manifestación de duelo popular que colmó la Avenida 23, y del entierro. Ante tales acontecimientos yo me hacía muchas preguntas aún sin edad suficiente para hallarle respuestas. Como lo in-justo que me parecía ver a mi madre cada fin de mes haciendo cabriolas para que el dinero rindiera —a pesar de la laboriosidad de ella y de mi papá—, ahogada con las deudas de las famosas libretas para comprar a crédito y sin poder darse gustos, pensado solo en el porvenir de sus hijas. La comparación entre los Arazoza, que subían como la espuma, y mi familia no me llevaba a ninguna parte. Entender el por qué de la diferencia de ambos niveles de vida era cuestión de tiempo. Me costó trabajo, pero fui comprendiendo: lo que separa una vida honesta y una vida de desfalco al dinero del pueblo. Una vez apertrechada con esta nueva percepción, todo comenzó a tener sentido. Era difícil juzgarlos, porque les tenía cariño a esas personas. En particular a la tía, a la prima y al primito. Yo veía cada semana en la Bohemia, tanto las caricaturas de Liborio como el Reyecito Criollo, y después al «lo-quito» de Zigzag.7 Fue un buen aprendizaje y debía diseñar mi propia estrategia. Se me ocurrió entonces que el trato y las ventajas que tenía con estas amistades, era una manera de devolverle al pueblo —porque con él me identificaba— lo que del pueblo era. Ingenuo e infantil, ciertamente, pero una forma de no sentirme tan mal con los gustos que me daba en su casa o en su finca. Para mis quince me ofrecieron, como regalo de cumpleaños, viajar con ellos a Estados Unidos. A estas alturas, ya los yanquis —entonces no sabía de diferencias entre pueblo y gobierno— me caían gordos. Claro, ello no impedía que fuera fan de su música, bailara rock and roll, viera todas sus películas y soñara con William Holden en Picnic y con Montgomery Clift en De aquí a la eternidad. Llegaron a tramitarme el pasaporte, con el cual —cosas de la vida—, viajé a la RDA como becaria en 1961. Pero me mantuve en mi decisión de no ir al Norte. 7 Semanario humorístico de gran popularidad por su crítica a la po-litiquería, primero, y a la dictadura, después. El «loquito» fue un per-sonaje creado por el caricaturista René de la Nuez. Tres años pasarían para que la tía Elo me propusiera que la acompañara en otro viaje y, de paso, la ayudara con el primito y la prima que también viajarían. Consistía en un periplo por buena parte de los Estados Unidos, de costa a costa, New Orleans y Disneylandia incluidos. Tampoco quise ir, así era yo de cabezona. Claro que en este segundo intento se sumaba el deseo de mi familia de alejarme de los peligros de la clandestinidad, y de eso ¡nada! La ciudad empapelada de pasquines electorales ¡Se cayó Batista! Volviendo a mis quince, no los imaginaba como aquellos con las parejas bailando el vals, en un lugar lleno de gente, muchas de las cuales no eran ni conocidas, demasiado olor a cerveza y hasta alguna riña entre pasados de tragos. La prima de una amiguita mía, Finita Ferrer, había celebrado los suyos en un lugar con sabor campestre, y tanto ella como sus invitadas nos vestimos, como era en invierno, con unas blusas de jersey grueso, unas amplias sayas de fieltro, con su correspondientes «paraderas» y pequeños delantales, que nos daban un aire de campesinas. Fue una celebración fuera de la rutina, el ambiente muy familiar y el toque de romanticismo lo dio una orquesta de violines. Mis quince deberían ser también algo diferente. Así que, pensando en lo que más me acomodaba, le planteé a la tía un trueque: cambiar el regalo del viaje por una celebración para el disfrute de los «plebeyos», es decir, de mis compañeros(as) de aula y de las amistades de mi hermana. Fue, lo que se llamaba entonces, una piscina party, con disfrute de la deliciosa instalación de agua de manantial de la finca El Refugio que tenía Arazoza en las cercanías de Santa María del Rosario, y donde yo era habitual alguna semana del verano, gracias a la insistencia de la tía para que «la flaca» ganara unas libritas. Sin lugar a dudas, mis quince fueron un «batazo» aunque faltó que me cantaran Las Mañanitas en la medianoche, que se hizo costumbre del grupo con las muchachitas que los cumplieron a partir de mí. Por su informalidad, fue un festejo que se adecuaba más a mi personalidad que los habituales. La fiesta duró toda la tarde; gozamos mucho, nos bañamos en la piscina, se asaron perros calientes en pincho, me cantaron Happy Birthday to you, se picó el cake y no faltó el vals con mi papá y con mi novio Benito. Bailamos hasta el anochecer: boleros románticos, sobre todo mis favoritos del Conjunto Casino, interpretados por Orlando Vallejo, Espí y Roberto Faz, los cha cha chás de la Orquesta América y de la Aragón, los mambos de Pérez Prado, merengues, pasodobles, chick to chick y la conga final, todos y todas cogidos de la cintura formando un alegre tren. Fueron unas lindas horas de esparcimiento. Y me complació que no resultaran ni estiradas ni aburridas. En el verano de 1957, pasaba unos días de vacaciones en esa finca y llegaron de visita unas personas desconocidas para mí. Ya yo no era tan ingenua, y comencé a «embarajar» barriendo el portal para poder escuchar. Sí, Arazoza comentaba que visitaba como médico a Ricardo Olmedo —al que había operado de un balazo en la columna— y a otros presos en el Vivac del Castillo del Príncipe, heridos como consecuencia del ataque al Palacio Presidencial el 13 de marzo de ese año, y que esa era una manera —decía el «Chino»— de tener avales de colaborador revolucionario si se caía Batista. En los meses finales del 58 finalmente legalizaron su unión tía Elo y Arazoza. Me negué a asistir en un principio al banquete de bodas. Allí iría gente batistiana, entre ellas su amiga muy íntima, la Comisionada de Deportes de la dictadura, María Luisa Bonafonte. Ya no era tiempos de fiestas. Había salido la consigna de 03C —0 compras, 0 cine, 0 cabaret— y esta boda se celebraría por todo lo alto en los jardines de la casa de Miramar. Pero no pude negarme a asistir ante el ruego de mi mamá, quien tanto me ayudaba en mis andares clandestinos. Al concluir la parte de la comida, especialmente confeccionada y servida por el personal de un afamado restaurante del barrio chino de la capital, y de que cada comensal recibiera de recuerdo una pequeña artesanía china, me refugié en el bar para conversar con alguien que no fuera de la high. Ya en la mesa había tenido un altercado con la Bonafonte que se le ocurrió hablar «de los revoltosos del Instituto de la Víbora». Yo le riposté que era una de ellos y mi mamá me pellizcó por debajo de la mesa. Ese día probé whisky por primera vez y tal vez le conté algo de mis penas al barman, de cómo el novio me había engañado como a una boba porque tenía otra novia que apareció en escena en cuanto cayó preso. Parece que me imaginé que yo era Lauren Bacall. Y cogí el primer jalao 8 de mi vida, aunque afortunadamente solo me dio por llorar. En noviembre la dictadura celebró elecciones que sabíamos fraudulentas de antemano. Mi hermana, aunque ya tenía la edad establecida, naturalmente no fue a votar. En mami pudo más su responsabilidad de madre y el temor a perder el trabajo en el gobierno, aunque sé que garabateó su boleta con barbaridades. De mi papá, no me acuerdo si votó o no. 8 Borrachera. Un vecino abogado postulado para Concejal fue hasta mi casa para convencer a mi hermana de que votara y lo hiciera por supuesto por él. Se debe haber arrepentido de aquella visita hasta el día de su muerte, por las tantas verdades que tuvo que escuchar aquella mañana. Noviembre también trajo un gran susto para la familia. Mi tío Luis no dejaba a su mujer ni a la prima Merceditas de diez años ni asomarse a la calle, solo al trabajo y a la escuela; ni ir a un parque, ni visitar a la familia, nada de nada. Le tenía terror a las bombas y a la violencia de las calles habaneras, donde a cada rato tiraban el cadáver torturado de algún joven revolucionario y hasta de gente ajena a la lucha. Pues sucedió que en el edificio de apartamentos contiguo a su casa de la calle O´Farrill, en la Víbora, estaban escondidos revolucionarios muy buscados por las fuerzas represivas de la tiranía: Gustavo Amejeiras (Machaco), su compañera embarazada y otros jóvenes. En medio de la noche, tío Luis escucha unos gritos de «entréguense, que están rodeados». Mi tío, que en su carácter de visitador médico me facilitaba con cierta regularidad medicamentos para enviar a las montañas y el día anterior había comprado unos bonos del 26 de Julio, creyó que la cosa era con él. Entre tanto zafarrancho de combate, afortunadamente, nadie escuchó su hilo de voz diciendo: —No tiren, me entrego. Lo que vivieron mi tío y su familia fue una pesadilla. Destruyeron el tanque de agua de su casa con una granada, y eso se ve reflejado en la escena final de la película Clandestinos. Aquellos revolucionarios pelearon hasta la última bala y fueron vilmente asesinados. Solo conservó su vida la compañera de Machaco, Norma Porras. Mi prima Merceditas recuerda las amargas horas de aquel «infierno de metralla» como si fuera ayer, a pesar de sus pocos años entonces y del tiempo transcurrido. No olvida que al otro día fueron para mi casa, a tratar de serenarse, y esa noche mataron muy cerca de la calle Carvajal a un muchacho que simularon huía de la Décima Estación de Policía. Mi tío comprendió que, fuera a donde fuera, no se podía escapar de la realidad que se vivía. Pero gente como Arazoza quería sacar provecho de este caos y de tanto sufrimiento. Él era verdaderamente inteligente; más que eso, un «bicho». Lo primero que hizo fue fortalecer sus negocios en Estados Unidos y transferir dinero. En cuanto intuyó, a mediados de diciembre del 58, que era incontenible el avance de los rebeldes, se fue con toda la familia para la Florida, para regresar, con lágrimas en los ojos y todo, como «exiliado» en cuanto la tiranía se viniera abajo. Y así lo hizo. En el triunfante «Primero de Enero», llamó por teléfono desde Miami a la Tata, mujer de toda su confianza que como cosa propia había criado a la niña y al niño y había quedado al frente de la casa. —Isidra, ponte a las órdenes de los rebeldes que están en la 15 ta Estación de la Policía y bríndateles para hacerles la comida. Casualmente, quien fungía como Capitán de esa unidad era mi compañero de luchas Carlos Campos, el güinero que me había hecho «registrar» por su tía espiritista. Y yo, además de las mil y una cosas en las que participé en esos días, encontré mis raticos para estar con mis compañeros en la Estación y, de paso, probar la excelente sazón de la Tata, y los platos que el bien abastecido freezer de los Arazozas le posibilitó cocinar. Aunque había dificultades para obtener alimentos en la ciudad porque se había decretado la Huelga General, allí había de todo. Alrededor del día 3 o 4 de enero estaba yo en el Templo Masónico, donde radicaba la dirección del Frente Estudiantil Nacional, y me dicen que me estaban localizando de mi casa. Resulta ser que la María Luisa Bonafonte me quería preguntar si yo podía facilitarle su salida del país. En realidad era para llevarse cosas de valor escudada en mis relaciones. Imaginarán cuál fue mi reacción. Y he aquí que el «Chino» y familia vuelan de regreso a La Habana casi con la entrada de Fidel. No llegó a presentarse como exiliado descaradamente, pero supo crear una nebulosa al respecto. Recuerdo que él y la tía Eloísa llegaron en esos días a mi casa; me saludaron cariñosamente, y sinceramente les alegró verme buena y sana. No sé por qué y adónde nos llevaban a mi hermana y a mí en uno de sus carros cuando él comenta que tiene que hablar con alguien bien de arriba para venderle la idea de que se estableciera «el zapato escolar», porque muchos niños y niñas no iban a la escuela por falta de ellos. Había que tener una cara especial para tal comentario. ¿Cuán-tos pares de zapatos hubieran podido comprarse con lo que robó, que alguien una vez calculó pasaba del par de millones de pesos? ¿Cuánto del desayuno escolar no se robaron en todos esos años? Arazoza era de los que pensaba que aquellos muchachos, según él «inexpertos» del 26, pronto tendrían que pedir el agua por señas y recurrir a los políticos tradicionales. Esa afirmación en términos muy similares se la oí comentar a Teté Causo ante amigos extranjeros: la necesidad de los barbudos de contar con los consejos de Carlos Prío. Teté había sido la esposa de Pablo de la Torriente. Con ella fui a trabajar para hacer análisis de prensa en una oficina que se instaló en el Habana Hilton. Sería, más o menos, la segunda decena de enero del 59. En el piso de arriba de nuestra suite, creo que en el piso 19 ó 20, radicaba Fidel. Apenas comenzaba a llamarse al hotel el Habana Libre. Allí fui muchos días hasta que Fidel en febrero fue nombrado Primer Ministro. La experiencia de conocer a Teté y a las personas con las que ella alternaba fue importante para abrirme los ojos de cuán difícil es una Revolución en el poder, cuántos intereses se entrecruzan y cuántos oportunistas intentan sumarse. El pueblo, con su sabiduría, bautizaba a estos últimos como los «bombines». Una portada del semanario Zig Zag de esa época así lo reflejaba. No gustó mucho esa caricatura que, a tantos años de distancia, la veo como una crítica acertada. Todo ello hizo más firme mi decisión de enfrentar a este tipo de personas; a partir de esas vivencias me hice la secreta promesa, a manera de desagravio, de poner a mi primer hijo varón el nombre de Pablo. Y lo cumplí. Pasaron unos cuantos meses y parece ser que los Arazoza valoraron que la Revolución vino para quedarse, tal vez no tanto como los cuarenta y pico de años que ya tiene, pero sí una buena temporada. En 1960 se fueron aparentemente de vacaciones. Nada supe entonces de la repartición de algunas cosas de valor entre sus amistades, por si aún hubiera un chance de volver. Dolió no ver más a la tía, es verdad, y a María Eloísa y a Tonito. Pero las cosas se desarrollaban con tanta velocidad que no pude darme el lujo de extrañarlos demasiado. Nunca supimos más de los Arazoza. XVII Entrevista a mi abuela 1 POR ANA GABRIELA Este trabajo me lo orientaron en mi escuela, y yo le pedí a mi mamá que me ayudara a buscar una persona conocida que hubiera sido luchadora de la clandestinidad. Ella me respondió que a quien mejor que a la abuela, que seguramente se sentiría muy orgullosa de ser entrevistada por mí. Así fue que nos reunimos un sábado en su casa, y comenzamos a conversar, sin olvidarme del cuestionario que había preparado. Comencé como si ella no fuera mi abuela, sino alguien acabado de conocer. Así que lo primero que le pregunté fueron sus datos generales y así me respondió: Me llamo Sonnia Moro Parrado; siempre he vivido en la Ciudad de La Habana, donde nací, aunque por razones de estudio estuve seis años en Alemania del Este, que entonces conformaba la República Democrática Alemana, y al regresar, ocho años en Santiago de Cuba, donde hice mi Servicio Social. 1 Este trabajo de mi nieta obtuvo en la Provincia Ciudad de La Habana, en el año 2002, el premio en el género Entrevista del Concurso 8 de enero, auspiciado por la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. A la pregunta de cuándo y por qué ella se había incorporado a la Revolución me expresó: Yo empecé a estudiar el bachillerato poco tiempo después del Golpe de Estado de Batista. La situación en Cuba era la de una dictadura y además había mucha miseria, muchas personas que no podían estudiar, muchas enfermedades curables que mataban a la gente y, sobre todo, era un país que no podía hacer nada sin contar con la aprobación de los americanos. En julio del 53, Fidel había atacado el Moncada y se supo entonces que solo seríamos libres por las armas. Entre mis compañeros y compañeras del colegio donde estudiaba había muchos deseos de luchar y utilizábamos cualquier pretexto, hasta los juegos deportivos. Recuerdo que al concluir los encuentros de basket de los campeonatos intercolegiales gritábamos consignas contra la tiranía. Pero al anunciar Fidel, desde su exilio en México, que en ese año de 1956 seríamos libres o seríamos mártires, me vinculé con compañeros del Movimiento 26 de Julio y comencé a conspirar. Tenía dieciséis años. A partir de entonces eso fue lo más importante de mi vida. Y aunque no abandoné mis estudios —me gradué de profesora de música y de bachiller en el 58—, la mayor parte del tiempo lo dediqué a la Revolución. Durante algunos meses tuve que irme de mi casa y esconderme en casa de familiares y amigos por razones de seguridad; pero, final-mente, con un poco de suerte, pude ver el Triunfo de la Revolución el primero de enero de 1959. ¿Había como tú muchas muchachas en el Movimiento? Naturalmente, aunque debo decirte que las muchachas que se incorporaron a la Revolución eran doblemente valientes porque no solo desafiaban a la dictadura y arriesgaban sus vidas, sino que, en la mayoría de los casos, tenían que enfrentarse a la autoridad de los padres y madres, quienes, al fin y al cabo, no querían que sus hijos, y sobre todo sus hijas, se vieran amenazadas; tuvieron que superar los prejuicios de aquella época al andar solas con muchachos, en carros o en reuniones, hacerse pasar por novia de alguno para salvarlo del peligro, dormir fuera de casa —recuerda que en aquel tiempo todavía existía la «chaperona» (señora mayor que nos cuidaban en las fiestas o paseos). En fin, tuvimos que adelantarnos a nuestro tiempo. Yo tuve la inmensa suerte de tener una mamá —tu bisabuela Inesita— muy comprensiva y muy patriota que asumió el momento que se vivía, y en lugar de reprimirme me ayudó como una combatiente más. ¿Conociste a algún clandestino famoso? Bueno, yo no sé bien lo que tú quieres decir con esa pregunta. Es cierto que algunos compañeros caídos, por diferentes circunstancias, son más conocidos que otros, porque su nombre lo lleva algún centro de trabajo importante o un central azucarero, etc. Pero, para mí todo el que haya dado su vida por su patria merece el mismo reconocimiento. Naturalmente están más cerca de mi corazón los compañeros con quienes tuve alguna relación de amistad o compartí momentos difíciles. Podría mencionarte a Reinel Páez (Reinol), mi amigo y compañero de estudios en el Instituto de Segunda Enseñanza de la Víbora, quien cayó combatiendo como guerrillero en las Villas, y Carlos Aztiazarraín, un estudiante de la Escuela de Artes y Oficios que murió en el ataque a la Armería de la calle Mercaderes el 9 de abril de 1958, el que se ganó mi afecto y admiración por su modestia y sencillez. ¿Algún niño participó en acciones clandestinas? Recuerdo que en una casita marcada con el número 111 de la calle Lacret en la Víbora, vivía una familia con muchos niños y niñas de diversas edades. Mi grupo usaba el sótano de su casa para reuniones, aprender el manejo de las armas y cuanto necesitábamos. Ocurrió que tras el fracaso de la huelga del 9 de abril de 1958, esa casa fue ocupada por la Policía y el capitán Orlando Ventura, un asesino de la tiranía, se llevó preso al padre y amenazó a la madre, sin éxito, para que nos delatara; así estuvo algunos días dando vueltas por los alrededores del lugar. A veces les preguntaba a los muchachos por los combatientes que frecuentaban aquella vivienda. Sabían perfectamente quién yo era y mi verdadero nombre —porque me conocían de antes— y cuál era mi nombre como clandestina. Si Ventura les preguntaba por mí, repetían «que yo era Lolita, una enfermera que venía a inyectar a un enfermo». Y así se mantuvieron sin decir la verdad a pesar de que él los amenazaba o trataba de ganarse su confianza ofreciéndoles golosinas. Ninguno de aquellos niños y niñas pasaba de los diez o doce años. ¿Cómo era la vida clandestina? Pienso que la película Clandestinos, de Fernando Pérez, refleja bastante bien esa vida. El día que la vi, me tuve que reír porque yo medio me disfrazaba igual que la protagonista para ir a visitar a mis compañeros en el Castillo del Príncipe, donde estaban detenidos. Yo era muy joven, así que como tal actuaba. Una vez, con la cartera llena de propaganda engomada para pegar en las pare-des, sucumbí a la tentación de entrar en el cine Florida para ver —como por cuarta vez— una película donde se podía escuchar el rock and roll, un ritmo que entonces era bastante nuevo y aún no vendían el disco en las tiendas. Había tanto furor entre la juventud con ese ritmo que en los pasillos de los cines donde se proyectaba la película se bailaba. Ese día yo también bailé y al concluir la función, con toda responsabilidad, terminé de pegar mi propaganda donde se me había señalado. Es decir, no dejamos de ser adolescentes, de ser jóvenes normales, pero debimos crecer rápidamente para asumir los deberes patrióticos en aquellos difíciles momentos que vivía el país. ¿Y no tuviste miedo? Claro que tuve, y mucho. Pero ser valiente significa superarlo y sobre todo si se tienen motivos tan fuertes para ello, como es lograr la libertad de la patria. ¿Me podrías contar alguna anécdota inolvidable de la vida clandestina? No se me ocurre ninguna en particular, aunque me pasaron cosas tristes y cosas simpáticas. Pero lo que más quedó grabado en mi memoria fue la inmensa alegría de saber que habíamos derrotado a la dictadura. ¿Qué edad tenías al Triunfo de la Revolución y que hiciste de inmediato? Bueno, tenía dieciocho años. A partir de ese momento hice muchas cosas. En los primeros días de la victoria participé en la toma y custodia del edificio del Instituto de la Víbora y del Edificio Masónico; fui ayudante del capitán revolucionario de una Estación de Policía; en fin, cada día aparecía una tarea nueva. Pero como era tan joven, no había abierto aún la Universidad y tenía un equivocado sentimiento de que ya no hacía falta en Cuba, me enrolé para combatir a Somoza en Nicaragua, por puro sentimiento martiano latinoamericanista. Menos mal que aquella expedición, que era un gran disparate, no funcionó. Realicé tareas de la Dirección de Investigaciones del Ejército Rebelde, una de las semillas del Ministerio del Interior. Y cumplí muchas otras misiones hasta que se abre la Universidad en el mes de mayo, tras más de dos años de inactividad. A partir de entonces, mi vida se reorientó hacia el estudio y a enfrentar las fuerzas de la contrarrevolución dentro de nuestra Alma Mater. Fue muy duro todo aquel proceso: las primeras elecciones de la FEU, la organización de la Brigada Universitaria José Antonio Echeverría —las milicias de los universitarios—, entrenamientos militares en la Sierra Maestra y en el Escambray, trabajo día y noche para echar a andar el primer Plan de Becas de la Universidad en el edificio de G y 25... La lista sería interminable. Tras cursar estudios de Filosofía y Letras, recibo una beca para estudiar en la República Democrática Alemana donde me gradué como historiadora en 1967. Esos años en Alemania darían para escribir un libro. Mi relevo... Mis hijos (a), mi profesión, el amor, ¡la vida!... Si la Revolución no hubiera triunfado, ¿qué hubiera sido de tu vida? Creo que la pregunta fuera más completa y más angustiosa si me preguntaras, qué hubiera sido del país. De todas formas te contesto en el plano personal que como yo era una muchacha privilegiada por mi nivel cultural y político, hubiera dedicado mis mejores esfuerzos a lograr un futuro mejor para mi patria con las armas y con la estrategia que esa otra situación hubiera impuesto. Hubiera tenido, como entonces, a Martí como guía y ejemplo, para encontrar un camino hacia un mundo mejor, de paz, fraternidad y progreso. En esa circunstancia imaginaria, hubiera llegado a ser marxista y una combatiente por un Socialismo que actualmente tiene mucho de utopía, pero que será realidad alguna vez. ¿Qué proyectos tienes para el futuro? Me jubilé en el 95, pero trabajo tanto o más que antes. Colaboro como docente e investigadora en el Centro de Estudios Martianos, tengo mis proyectos personales de investigación, entre ellos, historias de vida de mujeres, aspecto que se investiga insuficientemente. Leo, veo mucho cine, asisto a eventos, imparto conferencias y soy miembro de la Sociedad Cultural José Martí, de la Sociedad de Psicólogos y fundadora de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. En fin, vivo cada día intensamente. ¿Qué les diría a los pioneros, pioneras y adolescentes de hoy? Que la vida es una gran aventura que merece ser vivida siempre que nos tracemos proyectos que se relacionen, de alguna manera, con la felicidad de la gente y la propia. Esto puede ser lo mismo componer una canción, pintar un cuadro, escribir un poema, producir bien en una fábrica, sembrar para la alimentación, construir casas o pedraplenes, ser generala o soldado, maestra, médico, escritora... La felicidad radica en la cantidad de amor que seamos capaces de sentir por lo que hacemos. De niña soñaba con ser como aquellas mujeres que combatieron por nuestra independencia en la manigua. Quiso la casualidad que mi época fuera de lucha. Pero no crean ustedes que los suyos serán tiempos fáciles. No faltará una injusticia que reparar, una desigualdad que eliminar, un reto que enfrentar; les aconsejo que se preparen bien en lo político, en lo cultural y en lo científico. A la hora de recrearse, háganlo de tal manera que enriquezcan su espíritu. Así resultarán vencedores y vence-doras como seres humanos, y garantizarán el futuro que tantas generaciones antes que ustedes trataron de conquistar. ¿Le podrías hacer una dedicatoria a este trabajo? Se me ocurre que podría ser más o menos así: «Para las niñas y las adolescentes del siglo XXI, de una niña y adolescente del siglo XX. Con la certeza de que realizarán sus sueños». Información complementaria ABBOT Y COSTELLO. Pareja de actores cómicos del cine norteamericano, populares en las décadas del 40 y del 50, conformada por Bud Abbot y Lou Costello. Rodaron en 1953 la película Abott y Costello encuentran al Dr. Jekyll y al señor Hyde, versión cómica de la novela El extraño caso del Doctor Jekyll y Mister Hyde, la cual fue uno de sus grandes éxitos en 1953. AGUIRRE, MIRTA (La Habana, 1912-1980). Ensayista, poeta, periodista, profesora universitaria, guionista de radio y tele-visión. Unió a su quehacer literario su militancia política revolucionaria. Ganadora del Premio de Periodismo «Justo de Lara» en 1948, y el de la Secretaría de Obras Públicas de México con una investigación acerca de Sor Juan Inés de la Cruz en 1974. ALBUERNE, FERNANDO (Sagua de Tánamo, 1920-Miami, 2000). Cantante de temas románticos. Por más de diez años, artista exclusivo de Radio Cadena Suaritos. Realizó giras por América Latina y Europa. En 1960 se radicó en Caracas. ALEMÁN, JOSÉ MANUEL (1903-1950). Político, Ministro de Educación del Gobierno de Grau y Senador durante el de Prío. Uno de los principales implicados en la famosa Causa 82 por robo al erario público. Murió prematuramente. ALONSO, ALICIA (La Habana, 1921). Coreógrafa y profesora de ballet. Fundadora y directora del Ballet Nacional de Cuba. Considerada la mejor Giselle de todos los tiempos. ALONSO, DORA (Matanzas, 1910-La Habana, 2001). Escritora, poeta y periodista. Se destacó especialmente por su obra para la radio, aunque también escribió guiones para la televisión. Entre sus premios se encuentra el Hernández Catá, de Cuento, y el Premio Casa de las Américas 1971, en el género novela. ÁLVAREZ, SOFÍA. Actriz y cantante. Nacida en Colombia, se crió en México. Comenzó a actuar en zarzuelas y revistas musicales, para después dedicarse casi exclusivamente al cine. En Cuba tenía gran popularidad en los años 40 y entre sus grandes éxitos fílmicos se cuenta El sombrero de tres picos y Diario de una mujer. AMEJEIRAS, GUSTAVO (1925-La Habana, 1958). Dirigente de acción en la Ciudad de La Habana. Unas de las principales figuras del Movimiento 26 de Julio. Dos de sus hermanos también cayeron luchando contra la dictadura. ANCKERMANN, JORGE (1877-1891). Director musical de importantes teatros habaneros. Reconocido por sus partituras de zarzuelas y juguetes cómicos para el Teatro Alhambra. Tal vez la más popular, su sátira política La isla de las cotorras. BACALL, LAUREN (New York, 1924). Actriz. Su verdadero nombre era Betty Joan Perske. Robó el protagonismo a Humphrey Bogart a quien fascinó, y contrajeron matrimonio en 1945. Posteriormente la Bacall rodó una serie de éxitos, muchos de ellos también junto a Bogart, que se cuentan entre los clásicos de la historia del cine BADÍA, CARLOS. Actor del cine, la radio y la TV. Participó como protagonista en la película El romance del palmar (1938), con Rita Montaner y Alicia Rico; y en La serpiente roja (1937), con Aní-bal del Mar. BARCELATA, LORENZO (Veracruz, 1898-Ciudad México, 1943). Compositor y actor. Se presentó en la Habana como parte del grupo «Los trovadores tampiqueños». Escribió música para algunas películas de la Paramount; trabajó como actor, interpretando a menudo sus propias canciones en filmes muy populares en Cuba: Allá en el Rancho grande, Jalisco nunca pierde y Las cuatro milpas. BARDOT, BRIGITTE (París, 1934). Actriz. Muy popular en las décadas del 50 y 60. Su primer gran triunfo fue Y Dios creó a la mujer. BATISTA, FULGENCIO (Banes, 1901-Marbella, España, 1973). Político y militar cubano, Presidente de la República (1940-1944). Da un Golpe de Estado en 1952 e instaura una dictadura. Marcha al exilio en 1959 tras ser derrotado por un movimiento popular liderado por Fidel Castro. BERGERAC, CYRANO DE (París, 1619-1655). Escribió varias tragedias y posteriormente centró su atención en comedias satíricas que criticaban las costumbres y creencias de su época. Se dice que participó en numerosos duelos, a menudo derivados de los insultos que le proferían por su desmesurada nariz. BIGOTE DE GATO. Personaje popular, vecino del barrio de Luyanó, al que se le dedicó una guaracha. Se le reconocía por sus largos bigotes y su presencia, frecuente en su «fotingo», en lugares públicos. BOGART, HUMPHREY (Nueva York, 1899-1957). Actor. Uno de los grandes mitos del cine por su interpretación de «tipos duros» y gángsters. En su filmografía destacan El halcón maltés (1941), de John Huston; Casablanca (1942), de M. Curtiz. Obtuvo el Oscar por su papel de buscavidas selvático en La reina de África (1951), de John Huston. BRITO, ALFREDO (1896-1954). Compositor cubano, flautista, arreglista y director de orquesta. Su arreglo de El manisero vendió a la RCA Víctor un millón de discos. Viajó a Estados Unidos y a Europa. Musicalizó varias películas. Su popularidad le vino fundamentalmente por sus danzones, entre ellos El volumen de Carlota y La flauta mágica, en unión a Antonio María Romeo. CABALLERO DE P ARÍS (Lugo, Galicia 1889-La Habana, 1985). Emigró a Cuba y años después enloqueció pacíficamente. Gozó de la simpatía de varias generaciones de cubanos(as). Deambulaba por toda la ciudad, conversaba con la gente y les trasmitía un mensaje de paz y amor. Se le erigió una estatua en La Habana Vieja frente al Convento de San Francisco de Asís, sitio muy visitado por el público cubano y extranjero. CABRERA, GINA (La Habana, 1928). Actriz de radio, cine y televisión, gozó de gran popularidad y se distinguía por cierta sobreactuación en los personajes trágicos. CAIGNET, FÉLIX B. (1892-1976). Compositor cubano y guionista radial. Su novela El derecho de nacer se ha radiado en todo el mundo y se ha llevado al cine. De sus canciones cuentan entre las más populares Te odio y Frutas del caney CALERO SONIA. Bailarina cubana, compañera en la vida y en el arte de Alberto Alonso, reconocido coreógrafo que creó especialmente para ella el ballet El solar, de gran aceptación en escenarios cubanos y extranjeros. Actuó en teatros, cabaret y televisión, y llevó su talento a muchos países. Su interpreta-ción de la rumba es muy personal y artística. Reside en Esta-dos Unidos. Directora de Danza del Centro de Desarrollo de la Cultura (C.D.C.) en Orlando, Florida. CARBONELL, LUIS (Santiago de Cuba, 1923). Declamador, repertorista y pianista. Actuó en la pequeña sala del Carneige May, de Nueva York. A partir de 1948 inicia su carrera en la radio y teatro cubanos. Viajó por toda Latinoamérica y España. Ha montado en su repertorio a notables vocalistas cubanos. CARNICER, FERNANDO (Madrid, 1865-La Habana, 1936). Profe-sor y compositor. Ejerció como profesor en diferentes instituciones habaneras y en el Conservatorio Municipal. Impartió clases de contrapunto y de armonía. Escribió obras sinfónicas, dos óperas y un estudio para piano. CASALS, VIOLETA. Actriz y locutora, la voz que identificaba la radio rebelde en sus trasmisiones desde el corazón de la Sierra Maestra. Muere en la Habana, en 1962. CASTELLANOS, NICOLÁS. Político, Alcalde de La Habana tras la muerte de Supervielle, y reelecto en 1950 frente al candidato oficialista. CASTRO, MANOLO. Presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) a mediados de la década del 40. Asumió funciones en el gobierno de Grau como Director General de Deportes. Fue asesinado a tiros el 22 de febrero de 1948 junto a ex combatientes de la Guerra Civil española y frustrados ex pedicionarios contra el régimen de Trujillo en República Dominicana. CASUSO, TETÉ (Punta Brava, 1914-México D.F., 1994). Se casó con Pablo de la Torriente Brau a los 20 años; lo acompañó siempre, solo lo separaron la guerra y la muerte prematura de él. Regresó a Cuba tras el triunfo revolucionario, donde permaneció poco tiempo. CHAPLIN, CHARLES (Londres, 1889-Suiza, 1977). Actor, compositor, productor y director inglés. Alcanzó fama internacional con sus películas mudas y es considerado uno de los grandes creadores de la historia del cine. Su nombre completo era sir Charles Spencer Chaplin. CHARTRAND, LUISA. Pedagoga, reconocida profesora de piano. CHÁVEZ, REBECA (Santiago de Cuba, 1946). Laureada directora de cortometrajes. Se destacan sus trabajos acerca de Chano Pozo y Rita Montaner. CHIANG KAI-SHEK (1887-1975). Político y militar chino. Presi-dente de la República (19481949); figura importante en la historia de su país tras el derrocamiento del Gobierno Imperial en 1911, y en el establecimiento de un régimen político independiente en la isla de Taiwan 38 años después. CHIBÁS, EDUARDO (La Habana, 1907-1951). Líder político, fundador en 1947 del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo). Muchos de sus militantes, en particular de la Juventud Ortodoxa, se convirtieron en importantes líderes del movimiento revolucionario que derrotó a la dictadura de Batista, entre ellos Fidel Castro. CHORENS, OLGA (La Habana, 1924). Junto a Tony Álvarez formaría un dúo que durante años cautivó al público cubano y a la población infantil. Residen en los Estados Unidos, alejados de los escenarios. CINE WARNER. Nombre con el que se conoció originalmente el cine-teatro Radiocentro, hoy Cine Yara, en la céntrica con-fluencia de las calles L y Avenida 23, en El Vedado. Allí se estrenó el Cinerama. CLAVELITO [MIGUEL ALONSO POZO] (Santa Clara, 1902). Repentista. Alcanzó notoriedad cuando se presentó como un sanador que curaba a través del agua puesta en un vaso y que se «mag-netizaba» al colocarla sobre el radio. CLIFT, MONTGOMERY (1920-1966). Actor estadounidense de cine y teatro nacido en Omaha, Nebraska, cuya forma de vida y los personajes interpretados por él le clasifican dentro de una generación de actores solitarios, introspectivos, neuróticos y egocéntricos, junto con James Dean y el joven Marlon Brando. CMOX. CUBAN-AMERICAN RADIO. Difusora esencialmente de música norteamericana. CONJUNTO CASINO. Agrupación fundada en 1940, en La Habana; viaja al extranjero y tras una gira nacional en 1947 alcanza gran popularidad. Su trío de cantantes era el mejor de todas las orquestas: Espí, Faz y Vallejo. CONSTITUCIÓN DEL 40. Constitución que rigió en Cuba desde esa fecha, vigente hasta la aprobación de la Constitución socialista en 1976. Fue suspendida en los años de la dictadura batistiana (1952-1958), y sustituida por los tristemente célebres Estatutos. Se consideró para su tiempo una de las más progresistas del continente. Sirvió de modelo a otras de la región. CRUZ, TOMÁS DE LA (La Habana, 1914-1958). Fue famoso por haber ganado en dos ocasiones el premio gordo de la lotería. Era un mulato muy claro, jugó en México y allí lo apodaban «María Félix», porque las mujeres lo consideraban muy buen tipo. En la histórica temporada de 1946-47 lanzaba para el Almendares. CURTIS, TONY (Nueva York, 1925). Actor de cine y televisión. Su atractivo físico le ayudó a convertirse en un sex symbol del momento, aspecto que explotó en sus películas. A partir de su interpretación en el filme Trapecio (1956), de Carol Reed, comienza su fama. Poseía un talento especial para la comedia; en este sentido, es memorable su interpretación en Con faldas y a lo loco, junto a Jack Lemmon, conocida en Cuba como Algunos prefieren quemarse (1959), en la que aparecía vestido de mujer. DAVID, JUAN (Villa Clara, 1911-La Habana, 1981). Artista plástico, reconocido caricaturista cubano que dejó una vasta obra, en particular de las personalidades cubanas de los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo. DÁVILA, IRIS. Nace en 1918. Popular guionista de la radio en los años 40 y 50. Sus radionovelas se radiaron en otros países de América Latina. DAY, DORIS (Cincinatti, 1924). Actriz y cantante. Alcanzó gran éxito a mediados del siglo pasado, en particular en el género de la comedia, interpretando a una serie de personajes femeninos prototipos de la mujer de «clase media». DISNEY, WALT (1901-1966). Dibujante, productor y director de películas de dibujos animados. En 1932 introdujo el color en Árboles y flores; en 1934 creó al pato Donald, y en 1937 realizó el primer largometraje de dibujos animados de la historia, Blancanieves y los siete enanitos, al que siguieron Pinocho (1940), Fantasía (1941) y Bambi (1942), entre otros. ECHEGOYEN, LUIS. Actor cómico. Sus personajes Arbogastro Pomarrosa y Mamacusa Alambrito llenaron de risa toda una época, tanto en la radio como en la televisión. Frecuentemente hacía pareja con otro gran actor, Jesús Alvariño. ECHEVERRÍA, JOSÉ ANTONIO (Cárdenas, 1932-La Habana, 1957). Presidente de la FEU. Firmante del Pacto de México en 1956 con Fidel Castro. Perdió la vida en un desigual enfrentamiento con la Policía tras haber tomado la estación Radio Reloj para arengar al pueblo, durante las acciones del Palacio Presidencial, en un intento de ajusticiar al tirano, el 13 de marzo de 1957. ESPÍ, ROBERTO (1913-1999). Entró al Conjunto Casino en 1941. Afamado intérprete de boleros y canciones cubanas. FANGIO, JUAN MANUEL (1911-1995). Piloto argentino de automovilismo, considerado uno de los mejores conductores de todos los tiempos. A lo largo de su carrera ganó cinco ediciones del Campeonato del Mundo de Fórmula I. FAZ, ROBERTO (Regla, 1914-La Habana, 1976). Entra en el Conjunto Casino en 1943 y graba infinidad de discos. En 1956 funda su propio conjunto. FERNÁNDEZ SUPERVIELLE, MANUEL. Alcalde de La Habana durante el gobierno de Grau; se suicidó en el garaje de su domicilio el 4 de marzo de 1947, arrebatándole el arma al custodio de su casa. La carta que dejó al Presidente Grau decía: «Me privo de la vida porque a pesar de los esfuerzos que he realizado por resolver el problema del agua de La Habana… me ha sido imposible, por lo que significa para mí un fracaso político y el incumplimiento de la palabra que di al pueblo…» FERNÁNDEZ, JOSEÍTO (La Habana, 1908-1979). Tras formar par-te de diferente agrupaciones, crea la suya danzonera en los años 30. Su programa radial con crónicas de la actualidad en forma de décimas fue muy popular. Así se popularizó La Guantanamera. Impulsada a la fama mundial por Pete Seggers al adicionarle los versos de José Martí, fue reivindicada además por el también desaparecido guantanamero «Diablo» Wilson. No se ha aclarado la autoría de esta tonada, lo cual no resta brillo a este símbolo de lo cubano en todo el mundo. FERNÁNDEZ, MANOLO. Conocido intérprete de tangos de las décadas del 40 y 50 del siglo pasado. Conocido como el Caballero del Tango. FONTÁN ABREU, GERARDO (Santa Clara, 1931-La Habana, 1958). Declamador y dirigente revolucionario. Miembro del Movimiento 26 de Julio, fundó las Brigadas Juveniles del 26. Detenido por las fuerzas de la dictadura, fue salvajemente torturado, y murió sin que de sus labios saliera la más mínima información sobre sus compañeros. FRENTE CÍVICO DE MUJERES MARTIANAS. Agrupación femenina creada a raíz del Golpe de Estado de Batista. Agrupaba a mujeres de varias generaciones y su accionar fue de gran relevancia en la lucha cívica e insurreccional contra el dictador. El 28 de enero del 59 se disolvió el Frente ante la tumba del Héroe Nacional José Martí en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba GARDEL, CARLOS (1887 o 1890-1935). Cantante argentino, mundialmente famoso como creador e intérprete de tangos. También actor de cine. Al morir en un accidente aéreo en Colombia, se convirtió en una leyenda. GARRIDO Y PIÑERO [CHICHARITO Y SOPEIRA]. Pareja muy popular constituida por los actores Alberto Garrido (La Habana, 1909- Miami, 1963) y Federico Piñero (Santa Clara, 1903-Miami, 1961). Tenían un programa diario en la radio, actuaban durante largas temporadas en el Teatro Martí y poseían una sección fija en el Noticiero de Manolo Alonso. Tomaban el pulso a la realidad nacional. Los típicos «negrito» y «gallego» de nuestro teatro vernáculo. GARZA, EVA (Villa Frontera, México, 1917-Arizona, 1966). Cantante, formó parte del elenco del grupo El Charro Gil y sus Caporales. Se estabilizó como solista con mucho éxito, grabando para varios sellos. GATICA, LUCHO (Rancagua, Chile, 1928). Intérprete y compositor chileno. Entre 1951 y 1960 grabó más de 50 discos, editados también en Londres, Río de Janeiro, Buenos Aires, Caracas, La Habana y Ciudad de México. Boleros como Me importas tú, Bésame mucho, El reloj, Las muchachas de la Plaza España, Tú me acostumbraste y Voy a apagar la luz, le hicieron popular en todo el mundo. GOBERNA, JOSÉ RAFAEL (1903-1985). Jesuita español, pronosticador de eventos climatológicos. Último director del Observatorio del Colegio de Belén, hoy Instituto Técnico Militar. GÓMEZ MENA [FAMILIA]. Una de las familias burguesas más acaudaladas del país. María Luisa ostentaba, al enviudar, el título de Marquesa de Revilla de Camargo. Su residencia es actualmente el Museo de Artes Decorativas en la calle 17, en El Vedado. GÓMEZ, TITO (La Habana, 1920- 2000). Cantante. Cultivó todos los géneros de la música popular cubana. Durante dos décadas fue intérprete de la Orquesta Riverside y posteriormente de la Orquesta Jorrín. Su interpretación de Vereda tropical fue su máxima creación. GRAU SAN MARTÍN, RAMÓN (Pinar del Río, 1887-La Habana, 1969). Político, médico y profesor universitario. Presidente de la República (1933-1934; 1944-1948). Este período de su gobierno, llamado de «la cubanidad», se benefició del auge eco-nómico de la posguerra. Fue una época de luchas entre pandillas y de una espiral inacabable de corrupción. GUERRA, RAMIRO (Batabanó, 1880-La Habana, 1970). Historiador y pedagogo. Su obra de investigación histórica es la más relevante de la Cuba pre-revolucionaria. Entre sus obras más importantes se destaca la dirección y colaboración de la Historia de la Nación Cubana en 10 tomos, y Azúcar y población de Las Antillas. GUILLÉN, NICOLÁS (1902-1989). Poeta. Se considera un genuino representante de la poesía negra de Cuba y de la literatura caribeña. Se le conoce como El Poeta Nacional. GUILLOT, OLGA (Santiago de Cuba, 1925). Una de las grandes cantantes del repertorio internacional. Sus dos primeros grandes éxitos fueron Stormy Weather y Miénteme. Se estableció en México en 1961, y actualmente radica en New York. Su discografía es muy extensa. Ha participado en películas, presentaciones en radio, televisión y prestigiosos teatros del mundo HARDY, OLIVER [EL GORDO] (1892-1957). Actor de cine estadounidense, de la pareja famosa del Gordo y el Flaco. Fueron de los pocos cómicos que pasaron con éxito del cine mudo al sonoro. HENIE, SONJA (Oslo, 1912-1969). Patinadora noruega. Unánimemente considerada como la mejor patinadora artística de la historia. Ganadora de tres Olimpiadas consecutivas. Su película Una en un millón fue un éxito de taquilla. HENRÍQUEZ, MARÍA ANTONIETA (La Habana, 1927). Musicóloga y pedagoga. Desempeñó un rol fundamental en la creación de la Escuela Nacional de Arte. Entre 1970 y 1983 funge como directora del Museo Nacional de la Música y crea además el museo Alejandro García Caturla, en Remedios. HERNÁNDEZ, «SAGÜITA». Pelotero del equipo de La Habana, quien con sus jonrones en momento decisivos se ganó la simpatía de los fanáticos de ese Club. En la temporada de l946-47 fue llamado «La vaca lechera», en especial por su bateo frente al pitcher del Almendares Jess Jessup, a quien rompió un no hit no run al batear en el noveno inning y con dos outs un manso rolling, que topó con una piedra y no pudo ser atrapado. HERNÁNDEZ TELLAECHE, ARTURO. Fue Alcalde de Florida, Cama-güey, en 1940. Cayó en prisión en 1962 por participar en una conspiración contra el gobierno revolucionario organizada por el dictador Trujillo, en representación de Fulgencio Batista. Recordado por haber promovido el «Arturito» o aguinaldo Pascual de los empleados públicos. HEPBURN, AUDREY (Bruselas, 1929-1993). Actriz belga que llegó a ser una de las más conocidas de Hollywood. Recibió un Oscar por su trabajo en el film Vacaciones en Roma en 1953, y fue nominada para ese galardón en otras ocasiones, además de obtener otros importantes lauros. Sus interpretaciones de Sabrina, My fair Lady, Historia de una monja y Desayuno con diamantes la han hecho uno de los iconos del cine mundial. En 1988 se convirtió en Embajadora Especial de la UNICEF, dedicando los últimos años de su vida a trabajar para los niños necesitados de África y Latinoamérica. HEPBURN, KATHARINE (Connecticut, 1907-2003). Actriz estadounidense, ganadora de cuatro Premios Oscar; célebre por su combinación única de belleza distinguida y espíritu independiente. Escribió su autobiografía Yo misma, en 1991. HOLDEN, WILLIAM (1918-1981). Actor de cine estadounidense que protagonizó numerosas películas durante las décadas de 1950 y 1960 tras participar en la guerra, y una vez finalizada ésta, su principal papel llegó con El crepúsculo de los dioses (1950), de Billy Wilder. En Cuba lo popularizó en particular la película Picnic, con Kim Novak. HORNEDO, ALFREDO. Dueño de los periódicos El País y Excelsior, empresario de teatro y propietario del Club Casino Deportivo y los terrenos del barrio del mismo nombre. INFANTE, PEDRO (1917-1957). Actor y cantante mexicano. Hombre dúctil, cualidad que lo distinguía de Jorge Negrete y de Luis Aguilar; alterna el melodrama popular con comedias urbanas y con aventuras de charros. Encontró la muerte en un accidente aéreo cuando piloteaba su propio avión. INGENIEROS, JOSÉ (Buenos Aires, 1877-1925). Filósofo y psicólogo. De vasta producción ensayística, su libro El Hombre Mediocre (1913), es el más conocido en Cuba. Fue miembro del Partido Socialista Obrero Argentino. KARDECK, ALAN (1804-1869). Ensayista. Escribió varios libros acerca del espiritismo, entre ellos el Libro de los Espíritus y el Libro de los Médiums. LANIER, MAX. Pitcher estrella de los Cardenales de Saint Louis, que en Cuba resultó el héroe de la Serie Nacional de Béisbol, de 1946-47. Con su histórica victoria del 25 de febrero de l947, el Almendares ganó el campeonato esa temporada. Jamás un pitcher conmovió a nuestra fanaticada como lo hizo Lanier, apellidado «El Monstruo» por la prensa. LAUREL, STAN [EL FLACO] (Lancashire, Inglaterra, 1890-1965). Actor cómico, de la pareja del Gordo y el Flaco, y su elemento creativo. Su verdadero nombre era Arthur Stanley Jefferson. LIBERACE [WALTER VALENTINO LIBERACE] (Wisconsin, 1919-Palm Spring, 1987). Pianista norteamericano que visitó La Habana en los años cincuenta. Estrella de la TV, el cine y el teatro. Lo caracte-rizaba la excentricidad en el vestir, sus candelabros, sus diamantes y su encandilamiento. Impuso algunas modas «a lo Liberace». LIN YU TANG (1895-1976). Escritor chino, para muchos el más popular en Occidente. Escribió en chino y en inglés sobre temas históricos, filosóficos y religiosos. Sus libros Una hoja en la tormenta y El arte de vivir tuvieron cierta difusión en Cuba en la década de los años 50. LISZT, FRANZ (Raiding, Hungría, 1811-Bayreuth, Alemania, 1886). Pianista y compositor. Se le considera el creador del poema sinfónico. Profesor de piano notable. Dejó escritas unas 400 obras originales y casi mil de arreglos para piano. Sus dotes de ejecutante eclipsaron un tanto sus valores como compositor, que posteriormente se le reconocieron. Sus danzas húngaras lo han hecho muy popular al igual que su Sueño de amor. LONG, MARGARITA. Pianista y pedagoga francesa. Uno de los concursos de piano más prestigiosos de Francia lleva su nombre. En él fue laureado el internacionalmente reconocido cubano Jorge Luis Prats. LOREN, SOFÍA (Nápoles, 1934). Actriz. Su verdadero apellido es Scicolone. Reconocida por su belleza y talento, ganó el Premio a la mejor actriz en el Festival de Venecia, en 1958, por la película Deseo bajo los olmos, y obtuvo un Oscar en 1961. LUIS MIGUEL [REY, LUIS MIGUEL] (Puerto Rico, 1970). Cantante muy popular en todo el continente americano. Hijo del conocido intérprete Luisito Rey, nació en Puerto Rico, pero creció en México. Ganador de cuatro premios Grammy. LUQUE, ADOLFO (La Habana, 1890-1957). Ha sido el único cubano ganador de un «champion-pitcher» en las Grandes Li-gas, y en su larga carrera ganó 194 juegos. En Cuba lanzó primero para el Habana, pero luego lo hizo fundamentalmente con el Almendares, Club que dirigió durante varios años. Se le conocía con el apodo del «Papá Montero» y en Estados Unidos como el «Havana Perfecto». LYCEUM [LYCEUM LAWN AND TENNIS CLUB]. Sociedad Femenina de Cultura y Recreo, enclavada en donde hoy radica la Casa de la Cultura de Plaza, en Calzada y 4, en El Vedado. Creado en 1939 a partir de la fusión del Lyceum (1928), por indicativa de Berta Arocena de Martínez Márquez y Renée Méndez Ca-pote, con el Lawn Tennis Club. Expresa el desarrollo de las mujeres en la vida cultural cubana de esos años. MACHADO Y MORALES, GERARDO: ref. machadismo (1871-1939). Político. General de la Guerra de Independencia, Presidente de la República (1925-1933). Su poder, tras una reforma de la Constitución que reforzó el ejecutivo, se hizo cada vez más dictatorial llegando a la más abominable violencia. En agosto de 1933 una huelga general promovida por el Partido Comunista, la pérdida del apoyo del Ejército y la presión ejercida por el gobierno estadounidense del presidente Franklin D. Roosevelt, obligaron a Machado a dimitir y exiliarse. MANDRAKE, EL MAGO. Uno de los más populares magos de los años 40 y 50, actuaba en fiestas particulares, en teatros y posteriormente en la televisión. MAÑACH, JORGE (Sagua la Grande, 1898-Puerto Rico, 1961). Ensayista, periodista, y profesor universitario. Participante en la Protesta de los 13 contra el gobierno de Zayas (1923). Fundador de la Universidad del Aire y dirigente del Partido Ortodoxo. Al triunfo de la Revolución se marcha de Cuba. MAO ZEDONG O MAO TSÉ-TUNG (1893- Beijing, 1976). Teórico y político. Presidente del Partido Comunista de China, principal fundador de la República Popular China y su máximo dirigente desde su creación en 1949 hasta su muerte. MARQUESA, LA. Personaje que deambulaba por los alrededores del Capitolio y la Habana Vieja. Vestida a toda hora con atuendos de gran vestir, adornos, sombrero, fue muy popular en las calles de la Habana prerrevolucionaria. MARTÍ, DÚO DE LAS HERMANAS. Conformado por Berta (La Habana, 1919-2002) y Amelia (La Habana, 1922). Cantantes y guitarristas. Para muchos especialistas el dúo más significativo de la trova cubana. MARTÍNEZ PAÉZ, JULIO. Médico-Ortopédico, se incorpora a la guerrilla y ocupa altas responsabilidades en el gobierno revolucionario. MARTÍNEZ VILLENA, RUBÉN [EL POETA RUBÉN] (Alquízar, 1899-La Habana, 1934). Poeta, periodista y dirigente comunista. Dirigió la huelga que derrocó a Machado en 1933. MÉNDEZ CAPOTE, RENÉE (La Habana, 1901-1981). Escritora, autora radial, periodista. Su obra Memorias de una cubanita que nació con el siglo le proporcionó enorme popularidad. MILLÁS HERNÁNDEZ, JOSÉ CARLOS (La Habana, 1889-Miami, 1965). Meteorólogo. Director del Observatorio Nacional de 1921 a 1961. Dejó inconclusa una importante cronología de huracanes. MIÑOSO, ORESTES (Perico, Matanzas, 1922). En Cuba jugó siempre con el Club Marianao. Es uno de los dos únicos peloteros de Grandes Ligas que jugó en cinco décadas y el pelotero más viejo en conectar hit, así como el más viejo en ir a batear a la edad de 57 años. En sus más de 15 temporadas en Grandes Ligas concluyó con un average superior a los 300. Se le considera uno de los más grandes peloteros cubanos de todos los tiempos. MISS CANDONGA. Pieza televisiva probablemente inspirada en la obra de Ezequiel Vieta, Vivir en Candonga, imaginario pueblo pequeño donde el alcalde hace Reina de sus fiestas a una humilde guajirita para que correspondiera a sus requerimientos amorosos, y alrededor de la cual se tejen las más in-creíbles habladurías. Ver del propio autor Carnavales. MONTANER, RITA (Guanabacoa, 1900-La Habana, 1958). La primera voz de una cantante femenina que se escuchó en la inauguración oficial de la radio en 1922 al interpretar dos canciones. Pianista notable. Triunfó como cantante en Cuba y en el extranjero: París, New York, Madrid, Buenos Aires. Hizo cine y teatro. Su personaje de La chismosa, denunciando la corrupción de los gobiernos de turno, le valió la simpatía del pueblo. Se le reconoce por su versatilidad. El apelativo de La única sintetiza su grandeza. MONTIEL, SARITA (1925). Actriz y cantante española. Su real nombres es María Antonia Abad Fernández. Trabajó en películas españolas y realizó un protagónico en Hollywood en el film Veracruz. Ha visitado Cuba en varias ocasiones y su popularidad entre nosotros se debe al éxito de sus filmes El último Cuplé y La violetera. MONTIJO, EUGENIA DE (Granada, 1826-Madrid, 1920). Emperatriz de Francia (1853-1870), de origen español. Nació con el nombre de Eugenia María de Montijo de Guzmán. Hizo su aparición en la sociedad parisiense en 1851 y el entonces Presidente de la República francesa Luis Napoleón Bonaparte (titulado Emperador Napoleón III al año siguiente), que no tardó en reparar en su persona, contrajo matrimonio con ella en enero de 1853, por lo que Eugenia se convirtió en Emperatriz consorte de los franceses. MORA, MENELAO. Político y sindicalista. De procedencia auténtica, se enfrentó a Batista y murió combatiendo en el ataque al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957. MORÉ, BENNY [BARTOLOMÉ] (Santa Isabel de las Lajas, 1919-La Habana, 1963). Compositor e intérprete de música romántica y bailable; venerado como uno de los grandes de la música cubana, conocido en Cuba y fuera de ella como el «Bárbaro del Ritmo». MOZART, WOLFGANG AMADEUS (Zella zowa Volla, 1756-Viena, 1791). Niño prodigio, compositor austriaco del periodo clásico. Uno de los más influyentes en la historia de la música occidental. NEGRETE, JORGE (Guanajuato, 1911-Los Ángeles, EE. UU., 1953). Actor y cantante mexicano. Jorge Negrete es el máximo exponente del charro mexicano, género que luego seguirían Pedro Infante y otros. Falleció de una enfermedad hepática durante una gira artística en Los Ángeles. Cuando se produjo su muerte, el día fue declarado de duelo nacional y se guardaron cinco minutos de silencio en todos los cines del país. NÚÑEZ, PASTORITA (Camagüey 1921). Activista política de larga trayectoria, dirigente del Partido de Chibás y del Frente Cívico de Mujeres Martianas. Durante la lucha en las montañas desempeñó funciones de gran importancia. Al finalizar la guerra fue directora de la Lotería Nacional y dirigió un plan de cons-trucción de viviendas por todo el país, que el pueblo aún las llama «de Pastorita». ORQUESTA AMÉRICA. Fundada en 1942 por Ninón Mondéjar. En 1953, fueron de los primeros en interpretar el cha cha chá y con ello alcanzaron gran popularidad. ORQUESTA ANACAONA. Jazz Band creada como septeto femenino en 1932; se transformó en orquesta en 1943. Fundada por Concepción Castro Zaldarriaga (O Zalbarriaga) y sus siete hermanas, conocidas por los asiduos a los Aires Libres del Paseo del Prado de La Habana. Realizaron grabaciones disco-gráficas y giras por Latinoamérica y Europa. Un joven relevo, dirigido por Georgia Aguirre, la mantiene viva y con gran éxito. ORQUESTA ARAGÓN. Fundada en la ciudad de Cienfuegos en 1939 por Orestes Aragón, alcanzó fama internacional bajo la dirección de Rafael Lai en los años cincuenta. Su versión de El bodeguero le dio la vuelta al Mundo. ORQUESTA RIVERSIDE. Jazz Band fundada en 1938, desde 1947 la dirigió Pedro Vila. Viajó por toda América Latina y tuvo una cálida acogida junto al Conjunto Casino, otra de las orquestas favoritas de la juventud y de los bailadores. Su cantante, Tito Gómez, fue una gloria musical de Cuba. ORTIZ, ROBERTO (Camagüey, 1915-1971). Conocido como el gigante del Central Senado. En los años de la Segunda Guerra Mundial jugó en las Grandes Ligas con el Club «Washington». Fue el pelotero cubano más popular en los años cuarenta y cincuenta. Famoso por su poder al bate, estuvo siempre con el Almendares, pero en sus últimos años fue cambiado al Habana. Es el único pelotero cubano sobre el cual se realizó, con anterioridad a la Revolución, una película. ORÚE, FRANCISCO (La Habana, 1912-Miami, 2000). Durante varios mandatos fue Alcalde de Marianao. PANCHO, LOS [TRÍO LOS PANCHOS]. Intérpretes y compositores, Alfredo Gil y Chucho Navarro —nacidos en México alrededor de 1910—, formaron el trío con el intérprete puertorriqueño Hernando Avilés. A pesar de que el cantante solista cambió en varias ocasiones, continuaron teniendo éxito tras éxito en todo el mundo. Entre sus canciones más aplaudidas y recordadas están Nosotros y Rayito de luna. PALACIO DE LOS DEPORTES. Construido en 1944, en la calle Paseo, frente al mar, fue demolido hacia 1955 para que se continuara el Malecón desde la calle G hasta las cercanías del entonces Vedado Tennis Club, hoy Círculo Social José Antonio Echeverría, en Calzada y 12. PÉREZ PRADO, DÁMASO (Matanzas, 1916-Ciudad de México, 1989). Intérprete y compositor. Hacia 1940 decidió componer música latina sin letra con la intención de llegar a un público más internacional. A raíz de esto, surgió una combinación de ritmo sincopado que llamó «mambo». Se radicó en México durante la década de 1950 y los primeros años de la siguiente. El mambo tuvo gran difusión en clubes y discotecas de todo el mundo. PÉREZ, FAUSTINO (Cienfuegos, 1920-La Habana, 1992). Luchador revolucionario, expedicionario del Granma y Jefe de Acción del Movimiento 26 de Julio durante la etapa de preparación de la Huelga de Abril de 1958. PÉREZ, FERNANDO (La Habana, 1944). Cineasta. Su producción de largometrajes ha sido muy premiada. Una de sus más recientes realizaciones, Suite Habana, se considera una de las películas más importantes de la industria cubana del cine. PINELLI, GERMÁN (1910-La Habana, 1995). El más famoso y admirado locutor y animador de la radio y la televisión cubanas. Además, un versátil actor que solía acompañarse con canciones al piano. PORTOCARRERO, RENÉ (La Habana, 1912-1985). Artista plástico. Creador de una pintura expresionista inspirada en motivos populares. PRÍO SOCARRÁS, CARLOS (Bahía Honda, Pinar del Río, 1903-Miami, 1977). Político cubano, Presidente de la República (1948-1952). En 1934 participó en la fundación del Partido Revolucionario Cubano (PRC). Huyó cobardemente del país tras el Golpe de Estado de Batista en marzo de 1953. PRÍO, ANTONIO. Hermano del Presidente de la República Carlos Prío. Fallido aspirante a la Alcadía de la Habana en 1950. PORRAS, NORMA. Compañera de «Machaco» Amejeiras y sobre-viviente de la masacre de O´Farril y Goicuría, en noviembre de 1958. Uno de los personajes inspiradores del film de Fernan-do Pérez Clandestinos. POTE, PUENTE DE. Nombrado así por el acaudalado hombre de negocios José López Rodríguez, conocido por Pote, dueño de La Moderna Poesía y quien costeó la edificación de la torre del reloj en la Quinta Avenida de Miramar, cuando ese reparto se comenzaba a urbanizar. Murió misteriosamente ahorcado. PUMAREJO, GASPAR. Empresario cubano, competidor del emporio de la CMQ de los hermanos Goar y Abel Mestre. Inició la televisión con su canal 4 y desarrolló toda una serie de es-trategias en tal sentido, entre ellas el famosa Hogar Club de los años cincuenta. QUINTANA, CANDITA. Actriz de radio, cine, televisión y, sobre todo, la mulata por antonomasia de nuestro teatro vernáculo. Murió en 1977. RADIO CADENA SUARITOS. Emisora propiedad de Laureano Suárez. Llenó toda una época de la radio cubana y dio a conocer figuras imprescindibles como fueron Fernando Albuerne y Merceditas Valdés. Suaritos era también el locutor que identificaba esas trasmisiones. RADIO KRAMER. Pequeña emisora, propiedad de Bebo Kramer, en la calle 26 del Nuevo Vedado. Pasó a ser Radio Enciclopedia. Se caracterizaba por la difusión de temas del Hit parade norteamericano. RICO, ALICIA (Pinar del Río, 1898-La Habana, 1966). Una de las actrices emblemáticas del teatro vernáculo. ROBESPIERRE, MAXIMILIEN DE (1758-1794). Abogado y político francés; figura muy destacada de la Revolución Francesa. RODNEY [RODERICO NEYRA]. Coreógrafo del Cabaret Tropicana y creador de las famosas Mulatas de Fuego. RODRÍGUEZ, SILVIO (San Antonio de los Baños, 1946). Cantautor. Uno de los fundadores de la Nueva Trova, reconocido internacionalmente. Sus temas se caracterizan por su alto vuelo poético y compromiso social. Varias generaciones de sus compatriotas llenan todas sus presentaciones públicas desde hace cuatro décadas. ROIG, GONZALO (La Habana, 1890-1970). Compositor y di-rector de Orquesta. En 1922 funda la Orquesta Sinfónica de la Habana. Su obra más popular es Cecilia Valdés, entre las Zarzuelas, y su inmortal canción Quiéreme mucho. ROSELL, ROSENDO. Popular actor, locutor, compositor de la Cuba pre-revolucionaria. Actualmente reside en Miami y su libro Vida y milagros de la farándula cubana ha tenido una buena cogida internacionalmente. SADEL, ALFREDO (1930-1989). Cantante venezolano. Después de vivir en Nueva York, donde actuó sin demasiada suerte, probó fortuna en Cuba, participó en varias películas y recaló en Europa. Tras dedicarse al género lírico volvió a la música popular con un disco dedicado a Los Panchos y otro a Carlos Gardel. SÁNCHEZ ARANGO, AURELIANO. Profesor de Doctrinas Sociales y Legislación obrera, político. Preso y exiliado cuando el machadato. Ministro de Educación de los gobiernos auténticos; recordado por la polémica con Eduardo Chibás, quien lo acusaba por la corrupción de su gestión de gobierno. SICRE, JUAN JOSÉ. Escultor. El Martí de su busto es la imagen más reproducida del Apóstol. SINATRA, FRANK (New Jersey, 1915-1998). Cantante y actor de cine; uno de los intérpretes más famosos de su generación, tanto en los Estados Unidos como en muchas otras partes del mundo. En 1953 ganó un Oscar por su actuación en De aquí a la eternidad (1953), de Fred Zinnemann. SOMOZA DEBAYLE, ANASTASIO (Nicaragua, 1935-Asunción, Paraguay, 1980). Político nicaragüense, hijo menor del dictador Anastasio Somoza, el asesino de Augusto César Sandino. Antiimperialista. Su régimen dictatorial y corrupto fue derrocado en 1979 por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. TEATRO MARTÍ. Inaugurado el 6 de junio de 1884, con el nombre de su propietario, Iriorja. En 1900 se rebautizó con el de Martí. Espacio privilegiado del teatro vernáculo, sirvió además de escenario a eventos políticos y ciudadanos de importancia durante la Cuba neocolonial. TELLADO, CORÍN (1926). Seudónimo de María del Socorro Tellado López. Escritora española de novelas rosas, la más prolífica y la más popular de su época en Cuba. TORRIENTE BRAU, PABLO DE LA (Puerto Rico, 1899-Majadahonda, España, 1937). Periodista y escritor. Uno de los representantes más genuinos de su generación y criollo por antonomasia. Cayó combatiendo por la República Española. TOUSSANT LOUVERTOURE, FRANÇOIS DOMINIQUE (1743-1803). Participó en Haití en la lucha para liberar a los esclavos. Nombrado General por los franceses (1794), se sublevó en 1801, pro-clamándose Presidente. Fue finalmente capturado y deportado a Francia. TROTSKY, LEÓN [LIEV DAVÍDOVICH BRONSTEIN] (1879-México, 1940). Teórico del marxismo y uno de los principales dirigentes del gobierno soviético hasta que fue expulsado y forzado al exilio por su rival, José Stalin. Trotski pasó el resto de su vida buscando un lugar seguro desde donde hacer públicas sus feroces críticas al estalinismo. En México, fue mandado a matar por Stalin Su pensamiento político, conocido como trotskismo, ha tenido cierta relevancia internacional. Hoy no se le reconoce como traidor. UNIÓN RADIO. Emisora radial y, después, el nombre del canal que inició las transmisiones de televisión en noviembre de 1949 con Gaspar Pumarejo, quien abandonó el país al triunfo de la Revolución. Murió en Puerto Rico. VALDÉS, MERCEDITAS (La Habana, 1928-1996). Intérprete femenina por excelencia de los cantos religiosos de origen africano. Tras ganar en un programa de aficionados inició una larga carrera; se presentó en la radio y en el cabaret Tropicana. El científico Don Fernando Ortiz la seleccionó para ilustrar sus conferencias y la denominó «la pequeña Aché». Triunfó en escenarios inter-nacionales y su obra discográfica es impresionante. Recibió el Diploma y la Medalla Picasso, que otorga la UNESCO. VALDÉS, VICENTINO (La Habana, 1921-New York, 1995). Bolerista, muy popular en los años cincuenta. VALERO, MARÍA (España, 1910-La Habana, 1948). Actriz. Se radicó en Cuba; se hizo muy popular como intérprete de novelas radiales y falleció trágicamente en un accidente de tránsito. VALLEJO, ORLANDO (1918-1981). Cantante del Conjunto Casino, bolerista. VÁZQUEZ, EVA. Actriz de teatro, radio y televisión. VENTURA NOVO, ORLANDO. Coronel de la Policía batistiana, oriundo de Artemisa. En él se encarna la figura del esbirro policial, vestido con pulcritud y elegancia, y capaz de los actos más repugnantes. Huyó a los Estados Unidos al caer la dictadura. Sus crímenes en la 5ª Estación de la Policía, en la calle Belascoaín, y la 9ª, de la calle Zapata, se cuentan por decenas. WILLIAMS, ESTHER. Actriz y nadadora. Sus películas generalmente se realizaban para realzar sus dotes como nadadora. En Cuba fue muy popular, en particular por su film Escuela de sirenas. ZAYAS, JUAN BRUNO (La Habana, 1867-1896). Médico y militar. Uno de los más brillantes Generales de la Guerra de Independencia. Muerto en acción de guerra. Bibliografía Aristocracia. Recopilado y ordenado por José Abedarramán Muley Moré. Madrid, 1955. BETANCOURT, LUIS A. Cochero. Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1998. CUEVAS TORAYA, JUAN DE LAS. 500 años de construcciones en Cuba. La Habana, junio de 2001. Diccionario Enciclopédico. (En 12 tomos.) Espasa-Calpe S. A., Madrid, 1989. Diccionario Enciclopédico. (En 10 tomos.) UTEHA, México, 1950. Enciclopedia de México. (En 12 tomos.) México, 1978. Enciclopedia Práctica Planeta. (En 7 tomos.) Planeta, Barcelona, 1993. OROVIO, HELIO. Diccionario de la música cubana (Biográfico y técnico). Ed. Letras Cubanas, La Habana, 1992. ORTIZ, FERNANDO. Nuevo Catauro de cubanismo. Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1974. OSA, ENRIQUE DE LA. En Cuba. (Primer tiempo 1947-48.) Ediciones Políticas/Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 2005. _________________. En Cuba. (Segundo tiempo 1948.) Ediciones Políticas/Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 2005. TORO, CARLOS DEL. La alta burguesía cubana (1920-1958). Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 2003. Valdés, Alicia. Con música, textos y presencia de mujer. Diccionario de mujeres notables en la música cubana. Ediciones Unión, La Habana, 2005. VÁZQUEZ GARCÍA, HUMBERTO. El gobierno de la cubanidad. Ed. Oriente, Santiago de Cuba, 2005. Entrevistas: BANGO, NELSON Y VALIDO, MARIO. Entrevista realizada en La Habana, diciembre del 2004. LÓPEZ, ESTELA. Entrevista realizada en Artemisa, abril del 2002. MORO, SIOMARA. Entrevistas realizada en La Habana, mayo del 2000 y diciembre del 2004. PADRÓN DOVALES, RENÉ. Entrevista realizada en Artemisa, abril del 2002. SANTIBÁÑEZ MORO, JOSÉ. Entrevista realizada en Artemisa, abril del 2002. Otras entrevistas: ARIAS, NILDA; BLANCA, TONY; IGLESIAS, FE; GARCÍA, CORALIA. Entrevistas realizadas en La Habana, noviembre-diciembre 2004. Documentos: CHAPLE, SERGIO. Archivo personal beisbolero. Colección de programas de la Compañía «Juanillito». Colección de la Revista DO RE MI. Centros de documentación del ICAIC, ICRT y la Sala de Referencias de la Biblioteca Nacional. Índice Prólogo/ 9 Agradecimientos/ 11 I En tono confidencial/ 13 II Nina/ 27 III Mi barrio/ 39 IV Mamá Pitisa/ 51 V Los carnavales habaneros/ 61 VI Juanillito/ 71 VII Los espectáculos/ 95 VIII Mi maestra Margot/ 105 IX El Club musical Mozart/ 123 X Mami y yo/ 131 XI Juegos y juguetes/ 167 XII El humo del recuerdo/ 175 XIII Centenario de Martí/ 189 XIV Mis dieciocho años/ 197 XV Los sueños se escapan/ 221 XVI Se acaban los manengues/ 229 XVII Entrevista a mi abuela/ 245 Información complementaria/ 253 Bibliografía/ 273