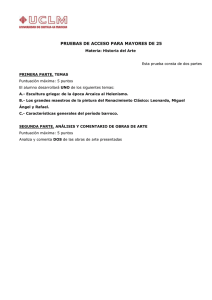DR. RAFAEL MUÑOZ MORENTE
Anuncio

ciencia y práctica AnálisisdelaSonrisa: VisiónTransversal 60 MaxillariS Diciembre 2005 DR. RAFAEL MUÑOZ MORENTE Doctor en Odontología. Profesor asociado de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de la Facultad de Odontología de la Universidad de Granada. Profesor colaborador del Máster de Ortodoncia de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia. Práctica exclusiva en Ortodoncia. Málaga. E-mail: [email protected] Introducción Como ya comentamos en artículos anteriores, la sonrisa puede ser evaluada y cuantificada siguiendo el esquema de Sarver y Ackerman en cuatro dimensiones principales: frontal, oblicua, sagital y temporal. En este artículo continuaremos con la “dimensión frontal” de la sonrisa y revisaremos las características transversales implicadas en la sonrisa ideal desde una visión ortodóntica. Las tres características transversales principales de la sonrisa en la visión frontal son: la forma de arcada, el corredor bucal y la inclinación transversal del plano oclusal maxilar (fig. 1). 1. La forma de arcada La forma de arcada tiene un papel pivotante en la dimensión transversal de la sonrisa. Recientemente, se ha manifestado mucho interés en la utilización de formas de arcadas anchas y cuadradas en el tratamiento ortodóntico. Cuando la forma MaxillariS de arcada es estrecha o deficiente, la sonrisa se puede presentar también con características transversales inadecuadas1. La expansión ortodóntica-ortopédica-quirúrgica de una forma de arcada “colapsada” puede beneficiar ampliamente la estética de la sonrisa, mediante la disminución del tamaño de los corredores bucales, y mejorar su dimensión transversal. La dimensión transversal de la sonrisa y el corredor bucal están relacionados con la proyección lateral de los premolares y los molares en los corredores bucales. Cuanto más ancha es la forma de arcada en el área premolar, mayor será la porción de los corredores bucales rellenados, independientemente de la realización de extracciones o no de premolares (fig. 2 a 5). La expansión de la arcada puede rellenar la dimensión transversal de la sonrisa, pero se ha de poner especial atención a dos posibles efectos indeseables que pueden tener lugar. Primero, se pueden llegar a eliminar por completo los corredores bucales provocando la aparición de una sonrisa de “dentadura completa”. Segundo, cuando se realiza la expansión de la zona anterior del maxilar superior, el arco de Diciembre 2005 61 ciencia y práctica DIMENSIÓN FRONTAL Índice de la sonrisa Características verticales de la sonrisa Fig. 1. Características transversales de la sonrisa en visión frontal. a d Características transversales de la sonrisa b c e f 62 g h Fig. 2. Caso I. Tratamiento ortodóntico con extracciones de segundos premolares superiores e inferiores. Fotografías faciales e intraorales iniciales. la sonrisa se puede aplanar. Este punto es de especial interés en ortodoncia, por la tendencia a las formas de arcada anchas. Aunque en algunos pacientes no sea posible evitar estos efectos secundarios de la expansión de la arcada, el profesional debe hacer un correcto juicio clínico y compensarlo en su tratamiento (figs. 6 a 9). Una estética de la sonrisa inadecuada ha sido una de las críticas atribuidas a los tratamientos ortodónticos con extrac- MaxillariS ciones en la siempre abierta controversia (extracción/no extracción). Se ha sugerido2, 3 que las extracciones de premolares dan lugar a un estrechamiento de la anchura de la arcada dentaria y una disminución en el relleno de la dentición (volumen dental) en la sonrisa. Se postula que los espacios negros intraorales en los sectores bucales resultan de esta disminución en la anchura de arcada y que estos espacios son antiestéticos. Diciembre 2005 ciencia y práctica A pesar de estas argumentaciones tan importantes del impacto estético de las extracciones de premolares, sólo conocemos unos pocos estudios que valoren la estética de la sonrisa después del tratamiento ortodóntico4, 5, 6. Pero no todos estos estudios distinguen en sus muestras entre pacientes tratados con y sin extracciones. Por tanto, podemos afirmar que no existen datos objetivos que contribuyan a la polémica entre las extracciones de premolares y la estética de la sonrisa. Estos motivos son los que nos sugirieron completar una investigación previa sobre las anchuras de las arcadas dentarias en pacientes tratados con y sin extracciones7 con otro estudio paralelo sobre la estética de la sonrisa de primeros planos de sonrisas frontales sociales no forzadas, lo más naturales posible8. La estética de la anchura de la sonrisa no se encuentra determinada por qué dientes ocupan un lugar particular en el segmento bucal, dado que el público general no es capaz de diferenciar la cara labial de un premolar y de un primer a 64 d molar superior. La estética de la sonrisa sólo se vería mermada por las extracciones si al sonreír se pudieran observar los extremos distales de la arcada dentaria, y en los pacientes tratados con extracciones estos espacios quedaran vacíos y en los pacientes tratados sin extracciones no existieran. Bien es cierto que al sonreír es bastante improbable mostrar las superficies bucales de los segundos molares, incluso después de realizar las extracciones de los cuatro primeros premolares. Una consideración a tener en cuenta, y que podría sesgar el estudio, es que al comparar las técnicas de tratamiento en ambos grupos de pacientes (extracción/no extracción) se observa que algunas técnicas de tratamiento sin extracciones intentan específicamente aumentar la anchura de la arcada dentaria. Como comenta Zachrisson en una aportación reciente sobre este tema9, es de especial interés la torsión coronaria de los dientes anteriores y posteriores. La mayoría de los ortodoncistas son conscientes de que la presencia de poca torsión radículo-lingual de los incisivos centrales maxilares va b c e f g h Fig. 3. Caso I. Fotografías faciales e intraorales finales. MaxillariS Diciembre 2005 ciencia y práctica a tener un efecto estético negativo sobre la mayoría de los pacientes. Debido en parte a la diferente reflexión de la luz, los pacientes con un torque incisivo correcto se consideran mejor valorados desde el punto de vista estético que los pacientes que terminan el tratamiento ortodóntico con ángulos interincisivos grandes. Sin embargo, tenemos menos conocimientos en relación al torque deseable y más estético para los caninos y premolares maxilares. Como también discute este autor en otro trabajo previo10, su hipótesis de trabajo es que una sonrisa llena y amplia debe ser conseguida mediante el ajuste de la torsión de los caninos y premolares maxilares en su mejor estética en los diferentes tipos faciales, más que mediante tratamientos a 66 d heroicos sin extracciones o expansión lateral innecesaria. También es posible obtener una sonrisa comprimida con tratamientos de ortodoncia sin extracciones y brackets con prescripción, si la torsión lingual pretratamiento de caninos y premolares no se corrige con dobleces en el arco durante el tratamiento (figs. 10 a 12). Recientemente, Kim y Gianelly11 han valorado la anchura de arcada y la estética de la sonrisa de 12 pacientes tratados con extracciones de premolares y 12 pacientes sin ellas. La conclusión de su trabajo es que cuando las anchuras de arcada se miden desde la superficie más labial de los dientes a una profundidad de arcada constante, la anchura de arcada media en ambas es significativamente mayor en los b c e f g h Fig. 4. Caso I. Fotografías faciales e intraorales a los dos años de retención. a b c Fig. 5. Caso I. Evolución de la sonrisa inicial, final y a los dos años de retención. MaxillariS Diciembre 2005 ciencia y práctica pacientes tratados con extracciones. Además, los resultados de este trabajo indican que la puntuación estética final y el número de dientes que se muestran en la sonrisa son los mismos para ambos grupos de pacientes. La forma de arcada tiene un efecto directo sobre el corredor bucal. La forma de arcada excesivamente estrecha es normalmente poco atractiva. Se perturban los principios de la proporción divina y producen unos centrales con demasiada dominancia. Los pacientes con una forma de arcada demasiado estrecha pueden requerir tratamiento ortodóntico y, en algunos casos, tratamiento combinado ortodónticoquirúrgico antes de realizar el tratamiento restaurador, para conseguir una estética óptima de la sonrisa (figs. 13 a 15). a 68 d b c f e g h Fig. 6. Caso II. Tratamiento ortopédico-ortodóntico sin extracciones en dos fases. Fotografías faciales e intraorales iniciales. MaxillariS Diciembre 2005 ciencia y práctica a d c b f e h g Fig. 7. Caso II. Fotografías faciales e intraorales antes de comenzar la segunda fase con aparatología fija. 70 a d b c e f g c Fig. 8. Caso II. Fotografías faciales e intraorales finales. MaxillariS Diciembre 2005 a b c Fig. 9. Caso II. Evolución de la sonrisa inicial, antes de la segunda fase y después del tratamiento ortopédico-ortodóntico. a b c 71 d e f g h Fig. 10. Caso III. Tratamiento ortodóntico sin extracciones en paciente adulto con compresión máxilo-mandibular acentuada. Fotografías faciales e intraorales iniciales. MaxillariS Diciembre 2005 ciencia y práctica a b f c d g i e h j Fig. 11. Caso III. Fotografías faciales e intraorales finales. 72 a c b d Fig. 12. Caso III. Evolución de la sonrisa y de la forma de la arcada del maxilar superior antes y después del tratamiento. ciencia y práctica a d b c e f h g Fig. 13. Caso IV. Tratamiento ortodóntico-restaurador en paciente adulta con maloclusión de Clase III por pérdida de dientes en la arcada superior. Fotografías faciales e intraorales iniciales. 74 a b f c d g e h i j Fig. 14. Caso IV. Fotografías faciales e intraorales finales. MaxillariS Diciembre 2005 ciencia y práctica a d b e c Fig. 15. Caso IV. Evolución de la sonrisa y de la forma de la arcada del maxilar superior antes, durante y después del tratamiento ortodóntico-restaurador. 2. Los corredores bucales 76 El término de corredor bucal fue introducido por primera vez en la literatura dental por los prostodoncistas Frush y Fisher12, a finales de los años 50. Cuando preparaban los dientes para las prótesis completas intentaban recrear una presentación lo más natural posible transversalmente. Una sonrisa de molar a molar se consideraba una dentadura de características poco estéticas, por lo cual se medía el corredor bucal como la distancia entre el ángulo-línea mesial de los primeros premolares a la parte interna de la comisura labial. Estos autores afirmaban en su trabajo que el tamaño y la forma de los corredores bucales no eran tan importantes mientras éstos existieran y se notaran. Los cánones estéticos de hace 50 años pueden diferir de las preferencias estéticas de la población actual. Prácticamente ya no rigen los criterios de las prótesis completas al no existir tantos pacientes totalmente edéntulos. Por todo ello, una sonrisa ideal sin presencia de corredores bucales no se asocia tanto a la prótesis completa. Este cambio en las tendencias estéticas contemporáneas está redefiniendo el papel de los corredores bucales en la estética de la sonrisa. Dunn y cols.13 concluyen en su trabajo que en relación al número de dientes que se muestran al sonreír, las personas en general encuentran mucho más atractiva una sonrisa que muestre un mayor número de dientes que aquella sonrisa en la que se expongan menos dientes. MaxillariS Según la Guía de Criterios para la Acreditación de la Academia Americana de Odontología Cosmética, el corredor bucal es el “espacio oscuro (espacio negativo) visible durante la formación de la sonrisa entre las esquinas de la boca y la superficie vestibular de los dientes maxilares”14. Su apariencia depende de varios factores macro y microestéticos de la sonrisa, entre ellos: • La amplitud de la sonrisa y de la arcada maxilar. • El tono de los músculos faciales. • La posición de las superficies labiales de los premolares superiores. • La prominencia de los caninos particularmente en la líneaángulo facial distal. • Y cualquier discrepancia entre el valor de los premolares y los seis dientes anteriores. Recientemente, Ackerman y Sarver15, en un debate todavía abierto en relación a los corredores bucales y la estética de la sonrisa en ortodoncia, destacan el análisis de esta característica de la sonrisa “miniestética”, la cual está influida directamente por otra característica “macroestética”, como es el patrón facial del individuo, y aconsejan que no sea evaluada de manera aislada. Es interesante revisar la escasa literatura ortodóntica sobre el tema. En 1970, Hulsey16 examina la influencia de los corredores bucales en el atractivo de la sonrisa y demuestra qué variaciones en estos corredores bucales no tienen un impac- Diciembre 2005 ciencia y práctica d a c b f e g h i Fig. 16. Caso V. Tratamiento ortodóntico-quirúrgico de la maloclusión esquelética con asimetría mandibular y crecimiento asimétrico del maxilar superior. Registros iniciales. 78 to significativo en la estética de la sonrisa. Sin embargo, Hulsey mide el corredor bucal como la distancia entre los caninos a las esquinas de la boca, cuando éste no se ajusta al concepto de corredor bucal, tal y como lo definieron Frush y Fisher. En un trabajo más reciente, Johnson y Smith4 estudian el efecto de los corredores bucales en la estética de la sonrisa en pacientes después del tratamiento ortodóntico con y sin extracciones de primeros premolares. En esta investigación se midió el corredor bucal según los criterios de Frush y Fisher. No encontraron ninguna relación entre los pacientes tratados con extracciones y variables relacionadas con el corredor bucal. En la actualidad, están proliferando estudios realizados con metodología apoyada en medios informáticos (aplicaciones de retoque fotográfico) que permiten modificar la amplitud de estos corredores bucales de la misma sonrisa y presentarlos a un grupo de personas de la población general para ser juzgados en términos de preferencia estética. En este trabajo, Moore y colaboradores17 concluyen que la presencia de unos corredores bucales mínimos es un rasgo estético preferido por hombres y mujeres, y aconsejan incluir la presencia de corredores bucales amplios en la lista de problemas ortodónticos. MaxillariS Roden-Johnson y cols.18 estudian el efecto de los corredores bucales y la forma de arcada en la estética de la sonrisa mediante la modificación informática de fotografías de sonrisa final en varios grupos de pacientes con forma de arcada triangular y ovoide. Las conclusiones que se extraen de esta investigación son las siguientes: 1. Los ortodoncistas, dentistas y la población general evalúan las sonrisas de manera diferente. 2. Los ortodoncistas prefieren formas de arcada entre normales y anchas a arcadas triangulares o de sujetos no tratados. 3. La población general no muestra preferencia entre formas de arcada tratadas y no tratadas. 4. La presencia o ausencia de corredores bucales no tiene efecto en la puntuación de las sonrisas en ninguno de los tres grupos evaluados. En esta misma línea, Cozzani y cols.19 estudian la percepción estética de una sonrisa bella, que es modificada por medios informáticos creando tres sonrisas diferentes: 1. sonrisa sin corredores bucales, 2. sonrisa con amplios corredores bucales y 3. sonrisa con presencia de unos corredores moderados. Durante una entrevista, 1.275 personas de la población general y 646 dentistas tuvieron que elegir, entre las tres sonrisas, la más y la menos estética. Diciembre 2005 ciencia y práctica b a e c f d g h i Fig. 17. Caso V. Registros prequirúrgicos. Observamos el canting del plano oclusal del maxilar superior. 80 Con respecto a los resultados del estudio, cabe mencionar que no existieron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos de evaluadores en su percepción estética. La conclusión más importante de este trabajo es que la mayoría de los dentistas y de la población general prefieren una sonrisa amplia, llena y sin corredores bucales negros. Parece, por todo lo anterior, que el debate todavía no ha quedado resuelto y que no se llega a las mismas conclusiones en estos dos últimos trabajos, probablemente porque la metodología no fue exactamente la misma. Los corredores bucales dependerán de varios factores macroestéticos (patrón facial, posición sagital del maxilar superior), factores microestéticos (diferencia de color, valor, luminosidad entre restauraciones de dientes anteriores y posteriores, torsiones de dientes posteriores, caninos con torsión asimétrica), factores esqueléticos (compresión maxilar superior en presencia o ausencia de mordidas cruzadas) y de la técnica fotográfica (iluminación ambiental) utilizada. Finalmente, aunque la tendencia estética contemporánea se incline por un corredor bucal mínimo, no debemos olvidar que estos son una característica estética más de la sonrisa MaxillariS ideal y no se debe interpretar como argumento en defensa de filosofías de tratamiento expansivas indiscriminadas en la arcada superior. La expansión del maxilar superior –ortodóntica, ortopédica o quirúrgica– para corregir una deficiencia transversal del maxilar, puede ser una opción de tratamiento racional, y la reducción de unos corredores bucales excesivos, en tal caso mejorará la estética de la sonrisa; para lo que deberá considerarse en el plan de tratamiento. Sin embargo, la reducción de los corredores bucales no debe ser el primer criterio para la expansión ortopédica de un maxilar superior normal. No debemos olvidar que, ante una compresión esquelética del maxilar, las compensaciones dentoalveolares se pueden producir tanto en el maxilar como en la mandíbula, y éstas pueden ser unilaterales o bilaterales20. Además, sabemos que pueden existir maloclusiones transversales severas (compresiones máxilo-mandibulares) en las que no hay mordidas cruzadas posteriores bilaterales. Por tanto, unos corredores bucales amplios pueden ser una manifestación más de una deficiencia esquelética transversal del maxilar superior en ausencia de mordidas cruzadas por las compensaciones dentoalveolares que acompañan a toda maloclusión esquelética. Diciembre 2005 b a f c e d g h i j Fig. 18. Caso V. Registros faciales e intraorales finales. 81 a b c d e f Fig. 19. Caso V. Evolución inicial (exposición asimétrica de encía), prequirúrgica y final de la sonrisa y del plano oclusal. MaxillariS Diciembre 2005 ciencia y práctica 3. La inclinación del plano oclusal Por último, la inclinación o “canting” del plano oclusal maxilar es importante en el diseño estético de la sonrisa. Esta inclinación puede deberse a varias causas, desde una erupción diferencial en los dientes anteriores hasta una asimetría esquelética de la mandíbula que produce una inclinación compensadora del crecimiento del maxilar superior y se refleja en la sonrisa (figs. 16 a 19). Las fotografías intraorales frontales, e incluso los modelos montados en articulador, no son capaces de relacionar correctamente el maxilar superior con la sonrisa. Solamente la visualización frontal de la sonrisa permite al ortodoncista descubrir esta asimetría de causa dental o asimetría transversal de base esquelética. También debemos mencionar que una asimetría de la sonrisa se puede deber a problemas en los tejidos blandos, como una cortina de la sonrisa asimétrica. En ésta existe una elevación del labio superior diferente durante la sonrisa, lo cual genera una ilusión de existir una inclinación transversal del plano oclusal. Esta característica de la sonrisa nos sirve para subrayar la importancia del examen clínico directo en el plan de tratamiento, ya que la animación de los tejidos blandos no es visible en la radiografía frontal o en modelos de estudio. Se puede documentar en fotografías estáticas pero es mejor la utilización de videoclips digitales. • Bibliografía 82 1. Sarver DM, Ackerman MB. Dynamic smile visualization and quantification: Part 2. Smile analysis and treatment strategies. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2003; 124: 116-27. 2. Ackerman MB. Digital video as a clinical tool in orthodontics: dynamic smile design in diagnosis and treatment planning. In: 29th Annual Moyer`s Symposium. Vol 40. Ann Arbor: University of Michigan Department of Orthodontics; 2003. 3. Spahl TJ, Witzig JW. The clinical management of basic maxilofacial orthopedic appliances. Littleton (Mass): PSG Publishing Co; 1987. 4. Johnson DK, Smith RJ. Smile esthetics after orthodontic treatment with and without extraction of four first premolars. Am J Orthod Dentofac Orthop 1995; 108: 162-7. 5. Subtelny JD. A longitudinal study of soft tissue facial structures and their profile characteristics, defined in relation to underlying skeletal structures. Am J Orthod 1959; 45: 481-507. 6. Burstone CJ, Marcotte MR. The treatment occlusal plane. In: Prolem solving in orthodontics: goal-oriented treatment strategies. Chicago: Quintessence Publishing; 2000. p 31-50. 7. Muñoz-Morente R, Ferrer-Molina M. Efecto de las extracciones de premolares en la anchura de arcada. Revista Española de Ortodoncia. 2004; 34:219-24. 8. Muñoz-Morente R, Ferrer-Molina M. Extracción frente a la no-extracción: efecto en la estética de la sonrisa. Ortodoncia Española 2004; 44(1): 3-13. 9. Zachrisson BU. Making the premolar extraction smile full and radiant. World Journal of Orthodontics 2002; 3: 260-265. 10. Zachrisson BU. Maxillary expansion: Long-term stability and smile esthetics. World Journal of Orthodontics 2001; 2: 266-272. 11. Kim E, Gianelly AA. Extraction vs Nonextraction: Arch widths and smile esthetics. Angle Orthod 2003; 73: 354-358. 12. Frush JO, Fisher RD. The dynesthetic interpretation of the dentogenic concept. J Prosthet Dent 1958; 8: 558-81. 13. Dunn WJ, Murchison DF, Broome JC. Esthetics: patients` perceptions of dental attractiveness. J Prosthodont 1996; 5: 166-171. 14. American Academy of Cosmetic Dentistry. Accreditation examination criteria, number 21: Is there a progressive increase in the size of incisal embrasures? Madison, Wis.: American Academy of Cosmetic Dentistry; 1999. 15. Ackerman MB, Sarver DM. Database acquisition and treatment planning. In: Miloro M, editor. Peterson`s principles of oral and maxillofacial surgery. Vol. 2. Hamilton, Ontario, Canada: B.C. Decker; 2004. 16. Hulsey CM. An esthetic evaluation of lip-teeh relationships present in the smile. Am J Orthod 1970; 57: 132-44. 17. Moore T , S outhard K A, C asko J S. Buccal corridors and smile esthetics. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2005; 127: 208-13. 18. Roden-Johnson D, Gallerano R, English J. The effects of buccal corridor spaces and arch form on smile esthetics. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2005; 127: 343-350. 19. Cozzani M, D´Elia L, Gracco A. Smile lateral black corridors: aesthetic value for dentists and laypersons. Comunicación Oral. European Orthodontic Society Annual Meeting. Ámsterdam 2005. 20. Lorente Achútegui P. Clasificación y tratamiento de las maloclusiones transversales. 1. Mordidas cruzadas bilaterales. Ortodoncia Española 2002; 42(4): 182-195. MaxillariS Diciembre 2005 ciencia y práctica CirugíaPlásticaPeriodontal:Colgajode ReposiciónCoronalenelTratamientode RecesionesMúltiples 86 MaxillariS Diciembre 2005 DR. FABIO VIGNOLETTI Dr. Fabio Vignoletti. Máster de Periodoncia, Facultad de Odontología UCM. Dra. Ana María Echeverría Manau. Máster de Periodoncia, Facultad de Odontología UCM. Dr. Jorge Ferrus Cruz. Máster de Periodoncia, Facultad de Odontología UCM. Dr. Sergio Morante Mudarra. Máster de Periodoncia, Facultad de Odontología UCM. Dr. Mariano Sanz Alonso. Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Introducción La cirugía plástica periodontal se define como el conjunto de técnicas quirúrgicas practicadas para corregir o eliminar deformaciones anatómicas, del desarrollo o traumáticas de la encía o mucosa alveolar (American Academy of Periodontology). Una de las indicaciones más comunes para este tipo de cirugía es la recesión gingival, definida como migración apical del margen gingival con respecto a la línea amelo-cementaria (American Academy of Periodontology). En literatura, se han descrito distintas técnicas utilizadas para el recubrimiento radicular. Hoy en día, las más usadas son el injerto de tejido conectivo subepitelial, tanto libre (Edel, 1976) como combinado con distintas técnicas bilaminares (Perez, 1982; Langer y Langer, 1985; Raetzke, 1985; Nelson, 1987; Harris, 1992; Bruno, 1994; Allen, 1994; Zabalegui, 1999) y el colgajo de reposición coronal descrito inicialmente por Bernimoulin en 1975 y modificado posteriormente en diferentes variantes de la técnica original (Allen y Miller, 1989; Tarnow, 1986; Zucchelli y De Sanctis, 2000). Bernimoulin, en su artículo original, describe una técnica en dos pasos: primero un aumento de encía queratinizada MaxillariS mediante un injerto de encía libre según la técnica de Sullivan y Atkins (1968), y a los dos meses una segunda intervención para desplazar coronalmente el colgajo a fin de cubrir la recesión. Esto implicaba una mayor morbilidad para el paciente al someterse a dos cirugías. Allen y Miller, en 1989, propusieron la misma técnica, pero sin el injerto previo con la indicación de un mínimo de 2 mm de encía queratinizada. Esta técnica supone una sola intervención quirúrgica y evita la toma del injerto desde el paladar, mejorando el posoperatorio del paciente. Zucchelli y De Sanctis proponen una variante de esta última técnica, modificando el diseño del colgajo, evitando las incisiones verticales y eliminando el límite de los 2 mm mínimos de encía queratinizada. En este trabajo se describe y discute esta última técnica paso a paso, haciendo hincapié en los aspectos que más pueden influir en la obtención de unos resultados predecibles. Finalmente, se presenta el tratamiento de un caso de recesiones múltiples en el sextante dos, combinando la técnica de desplazamiento coronal con un colgajo de doble papila e injerto de tejido conectivo subepitelial, según la técnica descrita por Harris (1992). Diciembre 2005 87 ciencia y práctica Tras infiltración de anestesia local y atenta valoración de las recesiones a tratar, se pasa al diseño del colgajo: 1. Incisiones paramarginales oblicuas dictadas por las dimensiones de los defectos: se mide la longitud de la recesión en vestibular y se transporta esa medida a nivel interproximal (fig. 2). 2. Estas incisiones oblicuas continúan con intrasulculares a nivel de las recesiones. En este punto, diferenciamos la papila anatómica de la papila quirúrgica (PC) (fig. 2). 3. Se levanta un colgajo a espesor parcial hasta una hipotética línea que une el margen gingival de cada diente (línea punteada amarilla), levantando las papilas quirúrgicas (fig. 2). 4. Se continúa a espesor total siguiendo apicalmente con el levantamiento del colgajo. La extensión apical del espe- sor total se determina por la dimensión de la recesión (fig. 2 desde línea amarilla hasta línea negra). El objetivo es mantener el mayor espesor posible del colgajo sobre el área radicular que queremos cubrir. 5. Finalmente, se acaba el levantamiento a espesor parcial para poder permitir un adecuado desplazamiento coronal del colgajo (fig. 3). 6. Se procede a la desepitelización de las papilas anatómicas para crear un lecho conectivo para la colocación de las papilas quirúrgicas, una vez desplazadas coronalmente (fig. 4). La liberación y el grosor del colgajo representan la parte más crítica de esta técnica. A este respecto, Baldi (1999) y Pini Prato (2000) se han dedicado a estudiar estas variables y la influencia que pueden tener sobre el resultado final del tratamiento. Concluyeron que un colgajo con un grosor >0,8 mm y 1 2 Descripción de la técnica Fig. 1. Situación inicial. Fig. 2. Esquema de la técnica. 88 4 3 Fig. 4. Desepitelización de las papilas anatómicas. Fig. 3. Elevación del colgajo a espesor parcial-total-parcial. 5 6 Fig. 5. Espesor parcial profundo. Fig. 6. Espesor parcial superficial. MaxillariS 7 Fig. 7. Desplazamiento coronal y rotación del colgajo. Diciembre 2005 ciencia y práctica una tensión de 0,4 g estaba asociado con un 100% de cobertura radicular. Zucchelli y De Sanctis enfatizan la importancia de la ausencia de tensiones y consideran que una correcta liberación del colgajo debería permitir la colocación en su posición final (coronal) de forma pasiva sin suturas. Para obtener tal ausencia de tensiones, describen dos espesores parciales, uno profundo paralelo al plano óseo (fig. 5) en posición apical (fig. 6) y uno más superficial paralelo a la mucosa para eliminar las inserciones musculares superficiales. Se pasa finalmente a la sutura del colgajo en su posición final, provocando un desplazamiento coronal y a la vez rotación de las papilas hacia el centro del área interproximal (fig. 7). Se utiliza una sutura 5.0 con técnica dentosuspendida (fig. 8). 9 8 Fig. 8. Sutura. Fig. 9. Control a las dos semanas. 10 11 Fig. 10. Situación inicial. Fig. 11. Control a los tres meses. Paciente de 48 años, que acude a la clínica por razones estéticas y debido a la sensibilidad aumentada en el 23. Presenta recesiones múltiples maxilares tipo III de Miller, debido a malposición dentaria y a pérdida de tejido interproximal (Miller, 1985). Tras una fase básica consistente en higiene oral supragingival, raspado y alisado radicular e instrucciones de higiene oral, se pasó a la fase quirúrgica (figs. 12 y 13). Se decide modificar el diseño original de la técnica debido a la presencia de un póntico en posición 13, que impide su normal ejecución y para tratar separadamente el 23. Se realiza una incisión vertical distal al 12 y una vertical distal al 90 Caso clínico 13 12 Fig. 13. Situación tras la fase higiénica. Fig. 12. Situación inicial. MaxillariS Diciembre 2005 ciencia y práctica 22 y se continúa con las oblicuas paramarginales. Se unen con incisiones intrasulculares sin llegar a separar la papila interproximal del 11 y del 21 (figs. 14 a 16). Se sigue con el levantamiento de un colgajo a espesor parcial-total-parcial y, una vez expuestas las superficies radiculares, se continúa con el raspado y alisado radicular con curetas y fresas tipo Perioset. El siguiente paso consiste en la desepitelización de las papilas anatómicas (figs. 17 a 23). Finalmente, se sutura el colgajo en posición coronal con técnica dentosuspendida y sutura 5.0 no reabsorbible (figs. 24 a 26). A continuación, se procede al tratamiento del 23, con colgajo de doble papila e injerto de tejido conectivo subepitelial (Harris, 1992). Se hace una incisión vertical oblicua distal al 23 y las papilas mesial y distal del 23 se separan a espesor parcial. Se pasa a la zona donante en el paladar y se procede a la toma del injerto de tejido conectivo subepitelial mediante 14 una sola incisión (Hurzeler, 1999) horizontal, localizada 3 mm apicalmente al margen gingival del premolar y del molar (figs 27 a 31). Se sutura la zona donante con colchoneros horizontales cruzados y se coloca el injerto en posición 23 (fig. 29). Tras la colocación del injerto sobre la recesión, se suturan los extremos con colchoneros horizontales, fijando el injerto sobre su lecho receptor. A continuación, se procede a la unión de las papilas mesial y distal entre sí, con puntos simples. Finalmente, se fijan con una sutura dentoanclada en 23 (figs. 32 a 34). El control posquirúrgico consiste en enjuagues con clorhexidina al 0,12% dos veces al día durante dos semanas, evitando el cepillado de la zona tratada. Se mantiene un régimen de profilaxis supragingival semanal durante un mes. A las dos semanas se retira la sutura (figs. 35 a 37). La imagen relativa a los seis meses refleja la estabilidad del colgajo tras el primer mes de cicatrización. Con respecto al 15 16 Figs. 14, 15 y 16. Incisiones paramarginales oblicuas. 92 17 18 19 Figs. 17, 18 y 19. Elevación del colgajo a espesor parcial-total-parcial. 20 21 22 Figs. 20, 21 y 22. Desepitelización de las papilas anatómicas con excepción de la papila central. MaxillariS Diciembre 2005 ciencia y práctica grado de cobertura obtenido, se considera un resultado bueno, teniendo en cuenta el tipo de recesiones tratadas. La pérdida de tejido interproximal a nivel de todo el sextante y la malposición del 22 limitan el resultado del tratamiento. Los autores del artículo original tratan a 22 pacientes, con un total de 73 recesiones y una media de 3,2 recesiones por paciente. El grado de cobertura radicular al año fue del 97%, siendo en el 88% de los casos del 100%. Estos datos hacen referencia a una técnica altamente predecible en el tratamiento de recesiones múltiples. Por otra parte, reduce la morbilidad del paciente, evitando la necesitad de dos zonas quirúrgicas, además del tiempo de ejecución por parte del operador. 23 Fig. 23. Detalle de la técnica de desepitelización con hoja 15c. • 24 25 26 Figs. 24, 25 y 26. Sutura 5.0 dentosuspendida. 94 27 28 Fig. 27. Colgajo de doble papila a espesor parcial. 29 Fig. 28. Dimensiones del injerto. 30 31 Figs. 30 y 31. Sutura del sitio donante y sutura final. MaxillariS Diciembre 2005 Fig. 29. Injerto in situ. ciencia y práctica 32 33 34 Figs. 32, 33 y 34. Situación final. 35 36 37 Figs. 35, 36 y 37. Imágenes del control a las dos semanas antes de la retirada de la sutura. Se puede observar la contracción primaria del colgajo. 38 39 40 Figs. 38, 39 y 40. Imágenes de control a los 30 días de la cirugía. Se puede observar la estabilidad de los tejidos y la ausencia de inflamación. 96 41 42 Fig. 41. Situación inicial tras la fase básica. Fig. 42. Control a los 30 días. 43 Fig. 43. Control a los seis meses. MaxillariS Diciembre 2005 ciencia y práctica Bibliografía 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 98 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Allen AL. Use of the supraperiosteal envelope in soft tissue grafting for root coverage. l. Rationale and technique. Int J Periodontics Restorative Dent 1994 Jun; 14 (3):216-27. Allen EP, Miller PD Jr. Coronal positioning of existing gingiva: short term results in the treatment of shallow marginal tissue recession. J Periodontol. 1989 Jun;60(6):316-9. American Academy of Periodontology. Proceedings of the World Workshop in Clinical Periodontics. Annals of Periodontology. Chicago 1996, The Accademy. American Academy of Periodontology. Glossary of Periodontal Terms, 4th ed. Chicago: American Academy of Periodontology; 2001:44. Baldi C, Pini-Prato G, Pagliaro U, Nieri M, Saletta D, Muzzi L, Cortellini P. Coronally advanced flap procedure for root coverage. Is flap thickness a relevant predictor to achieve root coverage? A 19-case series. J. Periodontol. 1999 Sep;70(9):1077-84. Bemimoulin JP, Luscher B, Muhlemann HR. Coronally repositioned periodontal flap. Clinical evaluation after one year. J Clin Periodontol 1975 Feb;2(l): 1-13. Bruno J.F. Connective Tissue Graft Technique Assuring Wide root coverage. Int J Periodontics Restorative Dent 1994 14; 2: 1 127-137. Edel A. Clinical evaluation of free connective tissue grafts used to increase the width of keratinised gingiva. 1974. Periodontal Clin Investig. 1998 Spring; 20(1):12-20. Langer B, Langer L. Subepithelial connective tissue graft technique for root coverage. J. Periodontol 1985 Dec;56(12):715-20. Harris RJ. The connective tissue and partíal thickness double pedicle graft: a predictable method of obtaining root coverage. J. Periodontol 1992 May; 63(5):477.86. Hurzeler MB, Weng D. A single-incision technique to harvest subepithelial connective tissue grafts from the palate. Int. J. Periodontics Restorative Dent. 1999 Jun;19(3):279-87. Miller PD, Jr. A classification of marginal tissue recession. Int. J. Periodontics Restorative Dent 1985; 5(2):8-13. Nelson S.W. The Subpedicle Connective Tissue Graft: A Bilaminar Reconstructive Procedure for the Coverage of Denuded Root Surfaces. J. PeriodontoI 1987; 57:95-102. Pérez A.F. Injerto Submucoso Libre de Encía: una nueva perspectiva. Bol. Inf. Dent (Madrid) 1982;(309):63-6. Pini Prato G, Pagliaro U, Baldi C, Nieri M, Saletta D, Cairo F, Cortellini P. Coronally advanced flap procedure for root coverage. Flap with tension versus flap without tension: a randomized controlled clinical study. J. Periodontol. 2000 Feb; 71(2):188-201. Raetzke PB. Covering localized areas of root exposure employing the "envelope" technique. J. Periodontol. 1985 Jul; 56(7):397-402. Sullivan HC, Atkins JH. Free autogenous gingival grafts. I. PrincipIes of successful grafting. Periodontics 1968 June; 6(3):121-9. Sullivan HC, Atkins JH. Free autogenous gingival grafts. III. Utilization of grafts in the treatment of gingival recession. Periodontics 1968 Aug; 6(4):152-60. Tarnow DP. Semilunar coronally repositioned flap. J. Clin. Periodontol 1986 Mar; 13(3): 1825. Zabalegui L, Sicilia A, Cambra J, Gil J, Sanz M. Treatment of multiple adjacent gingival recessions with the tunnel subepithelial connective tissue graft: a clinical report. Int. J. Periodontics Restorative Dent 1999 Apr; 1 9(2): 1 99-206. Zucchelli G and De Sanctis M. Treatment of Multiple Recession-Type Defects in Patients With Esthetic Demands. J. Periodontol 2000; 71: 1506-1514. MaxillariS Diciembre 2005