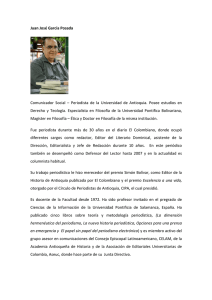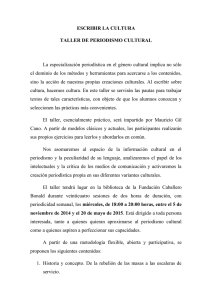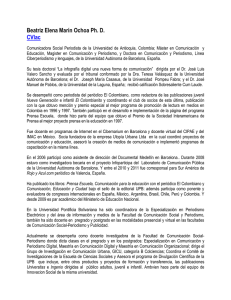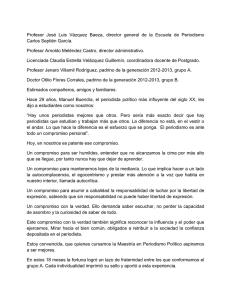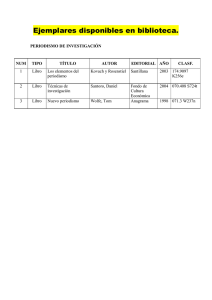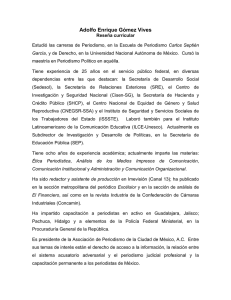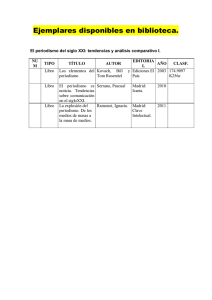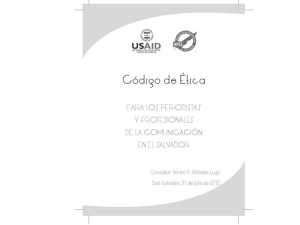revista 25 - Universidad Pontificia Bolivariana
Anuncio

COMUNICACIÓN UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIV ARIANA No. 25, FFACUL ACUL BOLIVARIANA ACULTTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL MEDELLÍN - COLOMBIA 2006 Nuev as opciones Nuevas de av ance profesional avance Nuevas opciones de avance profesional UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIV ARIANA BOLIVARIANA FACUL ACULTTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL MEDELLÍN - COLOMBIA Enero-Diciembre 2006 No. 25 © Universidad Pontificia Bolivariana Revista COMUNICACIÓN No. 25 Enero-Diciembre 2006 ISSN: 0120 - 1166 Gran Canciller UPB: Mons. Alberto Giraldo Jaramillo Rector Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez Vicerrector Académico: José Fernando Montoya Ortega Decana de la Escuela de Ciencias Sociales Dra. Esperanza Hidalgo Urrea Director de la Facultad C.S. Jorge Alberto Velásquez Betancuor Director Facultad de Comunicación Social UPB Editor Juan José García Posada Comité de Dirección Director y Coordinadores de Áreas Erika Jaillier Castrillón. Fundamentación. Juan José García Posada. Periodismo. Luz Gabriela Gómez Restrepo. Comunicación Organizacional. Luis Fernando Gutiérrez Cano. Audiovisuales. Diagramación Ana Milena Gómez Correa. Editorial UPB Ilustraciones Juan Camilo Moreno Téllez Corrector: Silvia Elena León Peláez Coordinación de producción: Janneth Calderón P. Canje Biblioteca AA 56006 Teléfono: 415 9040 Extensiones 9122 - 9794 Dirección editorial: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 2006 Email: [email protected] Telefax: 415 9012 A.A. 56006 - Medellín - Colombia Para la reproducción parcial o total de los artículos debe citarse la fuente. Órgano de divulgación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana. Revista COMUNICACIÓN CCONTENIDOO En esta edición 9 Los Autores 11 Universidad saludable, un camino promisorio para la UPB 15 Por Martha Lucía Betancur. Jóvenes usuarios de Internet. Prácticas sociales y políticas públicas 23 Por Érika Jaillier Castrillón. La hipertextualidad desde el lector lector,, no desde el autor 35 Por Isadora González Rojas. Siete retos de los medios locales 39 Por Ana María Miralles Castellanos Mecanismos para garantizar la aplicación de un código de ética en el periodismo electrónico 51 Por Adriana Vega Naturaleza del texto periodístico digital 59 Por José Benedito Pinho, Traducción de Javier Ignacio Muñoz Intersubjetividad y organización 65 Por Luz Gabriela Gómez Restrepo Periodismo y cultura. Lectura ética del Quijote Por Juan José García Posada 71 Revista COMUNICACIÓN 8 Revista Comunicación, No. 25 (2006) Revista COMUNICACIÓN Revista COMUNICACIÓN E EST EN A EDICIÓN ESTA N Hace más de tres decenios, cuando se creó la Revista de la Facultad de Comunicación Social, se propuso desde este medio divulgativo contribuir a la difusión de las reflexiones significativas sobre un ámbito del saber humanístico y social que apenas comenzaba a ser justipreciado en los campos académico y cultural. Tanto desde la facultad como desde esta revista se ha dejado testimonio de la aportación constante y consecuente al desarrollo del pensamiento universitario en el campo siempre abierto, siempre cambiante y siempre inquietante de la Comunicación Social. A lo largo de ese período se han ajustado y enriquecido los criterios. La deliberación sobre la cultura profesional de la Comunicación Social y el Periodismo se ha expandido. Ideas y conceptos sobre la filosofía, los valores y los presupuestos éticos se han mantenido a la orden del día en las discusiones y de ellas ha quedado clara constancia en las páginas de esta revista. Han evolucionado las metodologías y, por supuesto, las técnicas. Las diferentes corrientes del pensar y el hacer profesionales han cruzado por esta publicación. En este número, cuando se aproxima la recordación del cuadragésimo aniversario de la fundación de la Facultad, la revista ofrece un contenido que armoniza con los presupuestos iniciales y con el desenvolvimiento de los debates en el ámbito comunicativo. De los avances alcanzados a lo largo de ese tramo cronológico dan cuenta los artículos que integran el contenido de esta edición: Tratan cuestiones nuevas, temas de aparición reciente en el plano de las discusiones, como las estrategias de comunicación en un programa de Universidad saludable, el papel del lector ante la hipertextualidad y el valor de la intersubjetividad en las organizaciones. Cuestiones fundamentales como el examen de los retos del periodismo local forman parte de la agenda de las discusiones en la Facultad y de los asuntos afrontados en diversos programas del pénsum. Revista Comunicación, No. 25 (2006) 9 Revista COMUNICACIÓN Además, se ha asumido una posición de vanguardia en esta unidad académica en el estudio, el examen crítico y la incorporación de la Internet como nuevo frente de investigación y ejercicio profesional: Así lo acreditan los trabajos sobre la naturaleza del texto periodístico digital, las prácticas sociales y políticas públicas y los jóvenes usuarios de Internet y las perspectivas de una normatividad ética para el periodismo electrónico. Y al final, en consonancia con la proyección cultural del periodismo, que ha sido objeto de atención permanente, publicamos un ensayo sobre la lectura ética del Quijote (en el año cervantino de 2005) y el estoicismo senequista en la obra máxima del idioma. El Editor. 10 Revista Comunicación, No. 25 (2006) Revista COMUNICACIÓN Revista COMUNICACIÓN LLOS AUTORESS Martha Lucía Betancur Javier Ignacio Muñoz. C.S. de la universidad Pontificia Bolivariana. Magíster en Desarrollo. Profesora interna de la Facultad de Comunicación Social. Profesor interno de la Escuela de Ciencias Sociales. Sociólogo y Comunicador Social. Docente Líder de la Facultad de Comunicación Social de la UPB. Erika Jaillier Castrillón Luz Gabriela Gómez Restrepo C.S. de la UPB, Licenciada en Idiomas, Especialista en Literatura, Magíster en Ciencias de la Información y Comunicación y Candidata a Doctorado de la Universidad Stendhal, grennoble, Francia. Profesora interna de la Facultad. C.S. de la UPB. Posgrado en Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra, Pamplona, España. Coordinadora de la Escuela de Docentes de Comunicación de la UPB. Isadora González Rojas C.S. de la UPB. Especialista en Literatura. Ana María Miralles Castellanos Juan José García Posada Profesor Titular y Emérito de la UPB. Comunicador Social de la U. de A. Egresado de la Especialización en Filosofía-Ética, de la Maestría en Filosofía y del Doctorado en Filosofía de la UPB. Defensor del Lector del diario El Colombiano. Editor de la UPB. C.S. de la UPB., Esp. en Periodismo Urbano, Posgrado en Ciencias de la Información en la U. de Navarra, Pamplona, España. Creadora del proyecto Voces Ciudadanas. Adriana VVega ega Coordinadora del Posgrado en Periodismo Electrónico de la UPB. C.S de la Universidad de Antioquia. José Benedito Pinho Maestro y Doctor en Ciencias de la Comunicación de la Escuela de Comunicación y Artes de la U. de Sao Paulo. Revista Comunicación, No. 25 (2006) 11 7 Cuestión Central Revista COMUNICACIÓN 14 Revista Comunicación, No. 25 (2006) Revista Comunicación, 25 p. 15 - 22 Revista No. COMUNICACIÓN Medellín - Colombia. Enero-Diciembre de 2006, ISSN 0120-1166 Universidad Saludable, un camino promisorio para la UPB Resumen Universidad saludable es un proyecto enfocado en la nueva visión de la salud: La Promoción de la Salud, una visión holística, positiva, articuladora e integral de salud, que va más allá de la ausencia de enfermedad. Una alternativa vista desde la complejidad y la intertransdisciplinaridad como una manera de construir en los colectivos en forma participativa, calidad de vida y desarrollo que determinen la felicidad y el bienestar de quienes conforman ese colectivo, en este caso la UPB, una Universidad de 20.000 miembros directos, sin contar los indirectos. Un programa compuesto de estrategias y planes con actividades propias de su vida y su ideal. La comunicación es la estrategia sin la cual este programa no es posible. Por Marta Lucía Betancur Revista Comunicación, No. 25 (2006) 15 Universidad Saludable, un camino promisorio para la UPB La Promoción de la salud es una disciplina académica o mejor aún, un conjunto de varias disciplinas académicas. Esto fue lo que contestaron Bunton y Macdonald (1992) cuando se les preguntó que, académicamente qué significaba Promoción de la salud1 Pero además, lo más inobjetable de este paradigma de la salud, radica en algo que ya Hipócrates se había atrevido a decir: “la vida sana es fuente de riqueza” Estos motivos académicos y teleológicos fueron determinantes para que desde la Comunicación Social se propusiera a la Universidad Bolivariana sembrar el árbol de la Promoción de la salud, e iniciar así el camino de una Universidad Saludable, hacia mejores niveles de bienestar para los estudiantes, profesores y trabajadores de ese colectivo académico rico en historia, personas y posibilidades multidisciplinarias. Ahora bien, ¿por qué lo académico tiene tanto peso en esta utopía o camino? Porque la salud ni se recibe, ni se impone: se construye con miradas socioecológicas desde disciplinas sin fronteras. De esta manera, la salud incorpora múltiples saberes y campos del conocimiento, tales como: política, economía, educación, psicología, epidemiología, mercadeo, publicidad, arquitectura, ingeniería, filosofía…mejor, todas las ciencias y saberes caben en este panorama amplio. Sin embargo, los estudiosos y prácticos del tema consideran que la comunicación es la disciplina llamada a urdir la trama de este tejido complejo y hologramático que es la salud, no solo por su posibilidad estratégica y democrática de relacionamiento entre las personas, sino por el poder mediático de informar, movilizar, publicitar, dinamizar, investigar, difundir, entramar sentidos, educar, evocar, emocionar, formar la opinión pública, brindar espacios para la expresión y el intercambio dialógico. Un programa de Universidad Saludable, tiene su fundamento epistemológico en la Promoción de la salud o nueva visión de la salud. Pero sus bases de aplicación práctica son, lo que los expertos y la OMS/ OPS han definido como, colectivos saludables. Visión novedosa y abarcadora que se va imponiendo sobre el concepto de salud individual, debido los pobres resultados en indicadores de salud positivos y cambios conductuales a pesar de las fabulosas sumas invertidas en el propósito. 1 16 Restrepo- Málaga. Promoción de la salud: cómo construir vida saludable. Bogotá: Editorial Médica Panamericana, 2003. p. 28 Los colectivos construyen los sentidos y por ende los conceptos, y en el caso que nos ocupa, la salud ha sido entendida y contemplada a través de la historia como ausencia de enfermedad. Y a pesar de los buenos oficios de la OMS (Organización Mundial de la Salud) que se ha empeñado en definirla como un equilibrio entre lo bio –físico– social, la verdad es que en el imaginario colectivo, prima aún el concepto de salud alrededor de la maquinaria de la enfermedad desplegada en las dimensiones médicas de prevención, curación y recuperación del individuo, con tímidas acciones en la salud pública de los colectivos. Por consiguiente la “salud” en términos negativos, se convirtió en el negocio más floreciente del mundo, del que está ausente la conquista de ciudadanos empoderados por la salud, con los alcances culturales de la nueva visión. En este ámbito de la salud-enfermedad, la verdad es que el sistema y los grandes intereses monetarios necesitan cuerpos pasivos, personas dependientes y por lo tanto, consumidores a granel de fármacos, consultas y tecnologías. Argumento este último, que se apoya en que las grandes EPS colombianas (Empresas Promotoras de Salud) son los entes económicos de más acelerado crecimiento en el país. EPS que son mal llamadas promotoras de la salud, porque no hacen Promoción de la salud en los términos establecidos mundialmente, desconociendo que un colectivo saludable, da como resultado bienestar, sujetos sanos, vida buena tal como la describía Aristóteles según lo cita Adela Cortina “Aristóteles calificaba de “buena vida” a la de los ciudadanos, no porque era mejor, más libre de cuidados o más noble que la ordinaria, sino de una calidad diferente. Buena, porque habiendo dominado las necesidades de la pura vida, librándose del trabajo y la labor y vencido el apremio por la supervivencia, ya no estaba ligada solamente al proceso biológico vital”2 Pero posicionar la Promoción de la salud, no es, ni será fácil. Primero, porque dicho concepto fue mal denominado con la palabra ambigua promoción, que remite en las economías de mercado, al mercadeo propiamente dicho con su connotación publicitaria de aceptar el mensaje conductista. Con este enfoque promocionar la salud es, promocionar un estilo de vida impuesto, una medicación, una vacuna…,pero no una 2 CORTINA, ADELA. Los ciudadanos como protagonistas. Barcelona: Galaxia Gutemberg, 1999 Revista Comunicación, No. 25 (2006) Betancur M.L. vida buena en el sentido integral. Segundo, por la historia cultural del término salud, con su enfoque hacia la enfermedad y sus consecuencias culturales medicalizadas. Tercero, porque todo lo que insinúa cambios, en especial de paradigmas, produce conflictos de poder por los intereses políticos, económicos, sociales y culturales en contra vía; intereses que impiden cambiar –de la noche a la mañana– una visión arraigada en las mentalidades. Es de anotar que, si la historia de la humanidad no es la descripción lineal de hechos acumulativos, la de la salud enfocada desde la enfermedad, sí puede reconstruirse así. Aunque en su devenir contiene aspectos éticos, de educación médica, de ciencia y tecnología, de práctica médica, siempre ha sido el recuento de la enfermedad y de su producto: la no enfermedad con tajante separación de los componentes del proceso vital humano: vida, salud, enfermedad y muerte. Y con muy pocos referentes sobre el bienestar, la calidad de vida, la felicidad y el desarrollo que hoy se mira en términos de costo beneficio, de ganancia o pérdida para el sistema, y como tal, se planea, ejecuta y controla. En contraposición la Promoción de la salud ya transita por una historia cíclica de proceso de construcción y deconstrucción ciudadanas, avanza y retrocede con las incertidumbres y las ambigüedades propias de los procesos sociales. Pero se va definiendo como motor de desarrollo holístico y como una razón para refundamentar en sí misma la salud como ciencia, con la vida como eje central axiológico: “La vida primero y de frente ante las otras preocupaciones del desarrollo. La vida misma como `proceso vital humano´ como categoría central del ser, del saber y del hacer. La vida como campo de la salud y no más como morbocentrismo sanitario”.3 La Promoción de la salud construye hoy su marco de referencia y busca líneas de acción para posicionarse en Colombia como el más avanzado concepto de cultura de la salud, que permitirá su transformación y desarrollo. “Es claro que el país comienza a despertar hacia un nuevo concepto de enseñar, aprender y practicar la salud. Es sensible el interés creciente por 3 4 FRANCO, Saúl. Proceso vital humano: “Proceso salud enfermedad una nueva perspectiva”. En: Conferencia “Seminario Marco Conceptual para la formación de los profesionales de la salud. Santafé de Bogotá: Universidad Nacional, 1993. s.p. ARROYO, Hiram; CERQUEIRA, María T. Op. cit., p. 122 Revista Comunicación, No. 25 (2006) el área, aunque todavía es perceptible la confusión conceptual, y todavía más inherente, la inexperiencia práctica y operativa”.4 Los argumentos para justificar la entrada de lleno en la nueva era de la salud son muy contundentes: La sociedad por ejemplo, comienza a pensar en la calidad de vida y en el desarrollo bajo otras visiones diferentes a “progreso”. Se plantea además que, el “desarrollo” trae patologías propias, como son las enfermedades crónicas; las relacionadas con los estilos de vida y el consumo; las del medio ambiente y las degenerativas; lo que ha puesto a pensar a las personas en términos más de calidad de vida, que al final significa vivir bien y no durar y durar, para mejorar las estadísticas de esperanza de vida de los países. Por otro lado, el terreno de los servicios asistenciales para recuperar la salud perdida, presenta un panorama que justifica un cambio de paradigma por el alto costo de los servicios de salud que el juego del mercado impone, juego que hace imposible la equidad al premiar la cultura de la consulta prepagada, y al estimular una gran inversión en sofisticadas tecnologías para algunas intervenciones costosas. Amén de poner todo el esfuerzo en atender prioritariamente los riesgos de las enfermedades llamadas “catastróficas” para el sistema de salud. Otro aspecto que pone a pensar en cambios en la salud, es el económico. Los países desarrollados concluyen que el 10% del PIB(Producto Interno Bruto), dedicado a la rehabilitación de las personas, es un rubro gigantesco que merece transformaciones de fondo en la conciencia mundial acerca de la salud y las condiciones de vida.5 Además, la Epidemiología (ciencia cuyo objetivo hoy es proveer información e interpretar problemáticas locales en materia de salud) gran aliada de la Salud Pública, no puede continuar midiendo la salud con indicadores negativos de enfermedad y muerte. Debe incursionar en la aplicación de indicadores de desarrollo como los que dan sustento a la Promoción de la salud6: 5 6 Helena E Restrepo. Conferencia: ESTO SÍ ES promoción de la salud. Medellín. Módulo Promoción de la salud del postgrado Promoción-Comunicación en salud del CES. Ibidem 17 Universidad Saludable, un camino promisorio para la UPB • Salud considerada como bienestar, calidad de vida, salud como vida feliz en plena vigencia de los derechos. • Salud como concepto de desarrollo humano y local sostenible. • Salud como construcción colectiva de lo público (concepto político). • Salud en la agenda pública diaria de los medios y los gobernantes. • Salud en manos de los diferentes actores. • Salud como conciencia, no como imposición. • Salud como cultura. • Salud como proceso, como constructo. Lo anterior representa un cambio administrativo y conceptual drástico, que debe comenzar por ubicar la Promoción de la salud en las actuales leyes de la seguridad social de los países, y para ello es necesario construir alternativas con el fin ampliar el campo de la acción de una salud basada en los requisitos: paz, educación, alimentación adecuada, seguridad, alegría, convivencia, democracia, conservación del ambiente natural y físico, empleo, agua potable, saneamiento básico, ingresos justos, justicia, equidad, todo dentro de la participación. La Promoción de la salud dentro de los componentes anteriores tiene varios campos específicos donde le corresponde actuar: campos obligatorios de la comunicación que no se podrán manejar aisladamente del proyecto de desarrollo en el cual se inscriben: 1. En el campo de las políticas públicas, decisiones conjuntas y democráticas de los diferentes involucrados en la salud: todos. 2. En los estilos de vida o transformación cultural de creencias, conocimientos, aptitudes para cuestionar y mejorar los hábitos y condicionamientos culturales que determinan la calidad de vida. 3. En el ambiente armónico con la naturaleza y el desarrollo: los ambientes naturales y los de la vida cotidiana y cultural. 18 4. En el campo de las desigualdades en la salud como inequidades sociales. 5. En el espacio político de la democracia dando rienda a la participación comunitaria y ciudadana, a la convivencia, y la solidaridad. 6. En la transformación de los servicios de salud hacia la intersectorialidad, no sólo ayudando a humanizar el servicio, sino abriendo puentes entre el sector de la salud y los demás sectores productivos, ambientales, políticos y sociales. 7. En la construcción del capital social que involucra todo lo anterior. Para integrar nuevos actores. Trascender el ámbito de los profesionales de la salud para involucrar todas las ciencias y a la totalidad de la población. 8. En la investigación para enfocarla de forma diferente. Plantear cambios educativos, de formación profesional y de mercadeo en salud, no de venta de servicios únicamente. La promoción de la salud como política Las políticas surgen como un conjunto de principios, normas y aspiraciones para cambiar entornos, estructuras y reglamentar situaciones problema de las sociedades. En el contexto de las políticas caben todas las de carácter social que conducen al bienestar: las políticas de salud y las saludables o favorables a la salud. Las políticas se mueven en el terreno del poder: unas tienen que ver con el poder no separado del control (health policy.) Otras miran hacia la democratización del mismo poder. Se trata de los nuevos actores/ sujetos, en escenarios no institucionalizados. Es en este último espacio, donde la promoción de la salud tiene grandes perspectivas. En el tema salud y desde sus dos enfoques descritos en esta reflexión existen dos tipos de políticas: las políticas de salud que contienen una preocupación explícita por incidir directamente sobre la salud en el ámbito de la atención médica y expresan las relaciones de poder en las organizaciones sanitarias; proceden del mismo sector donde sus actores están Revista Comunicación, No. 25 (2006) Betancur M.L. dotados de la legitimación para promulgarlas. Un ejemplo de lo anterior, es la obligatoria advertencia que debe llevar la publicidad de las bebidas alcohólicas que todos conocemos. En cambio, una política saludable o favorable a la salud, proviene a veces de un ente que en apariencia nada tiene que ver con la salud. Es el caso de una institución que regula los impuestos y que afecta al sector económico productivo directamente. Para ilustrar, una estricta regulación del tabaco en Canadá, incidió en el descenso per cápita del consumo: un11% (cifra antes no conseguida por ningún país.) También las políticas del agro tienen un potencial mayor en la salud de los colectivos. Pero la Promoción de la salud como política pública, sigue siendo la más integral de las políticas a favor del desarrollo colectivo y por ende, del individual. Esta política se enmarca en una perspectiva sociopolítica de carácter ecológico, y permite procesos de construcción de ciudadanía, de legitimidad, que por ende, terminan en movilización social, toma de decisiones, negociación, presión y definición de políticas públicas de salud, saludables y favorables a todos los sectores de la población, como mandatos aceptados y garantizados en su autenticidad por la sociedad. La promoción como política es doctrinaria, por lo tanto permanece en el tiempo, “traza objetivos anchos de largo aliento” Beltrán (1993) como son: bienestar, desarrollo y producción del bien social de la salud. Es la raíz del árbol cuyo tronco son las estrategias, que en promoción se definen en participación, compromiso político, concertación, cultura de la salud, ambientes sanos, comunicación, transformación del sector salud y de los estilos de vida. Sin embargo, las políticas y las estrategias no son nada sin los planes que estipulan en detalle las metas concretas. Los planes son entonces, las ramas que completan el árbol de los sueños de todos: el reino de los derechos y la calidad de vida. Con las políticas, aseguramos en el tiempo que el interés general de la sociedad: vivir la vida en condiciones que permitan su pleno goce, no se diluya con los vaivenes de los intereses no sanos, egoístas y particulares. y Saludables, como profesora de la Universidad de Carolina del Norte, en un artículo de su autoría publicado por la OPS en el libro colección Folletos # 557 llamado Promoción de la salud: una antología, llama la atención sobre las razones para justificar un programa basado en una política de Promoción de la salud, “…alrededor de la mitad de las empresas más poderosas de los EEUU ( según Fortune 500) tienen programas de “bienestar” que absorben el 0,1% de sus beneficios netos, en contraste con los gastos que les supone la cobertura de salud de sus empleados que equivalen a 24% de dichos beneficios. En todo el país, la magnitud de este esfuerzo por reducir gastos, abarca a las dos terceras partes de los centros de trabajo con más de 50 trabajadores que afirman disponer de programas de Promoción de la salud”7 Pero la Sra Millio agrega: El enfoque típico de un programa de Promoción de la salud en un centro de trabajo consiste en intentar modificar los hábitos del trabajador y no las condiciones en las que trabaja. Se trata, fundamentalmente de diseños con los que el patrocinador obtiene las mayores ganancias a corto plazo, pero que no siempre producen las mayores ganancias para la salud de los empleados. Por ejemplo, el más popular de los programas de “Bienestar” entre los empresarios, es el de los exámenes físicos y el de estilo de vida a partir del ejercicio y dejando de fumar. Sin embargo, los programas de reducción del riesgo tienden a tener un solo componente con diseños de “arriba hacia abajo” que como se sabe, son los que resultan menos eficaces en lo que al cambio de comportamiento a largo plazo se refiere 8 Según un reporte de la OMS sobre lo encontrado en el trabajo mundial de la Promoción de la salud, la Ley de medio ambiente laboral de Suecia, integra sectores con criterios de salud definidos en una política que no se limita a los servicios de salud y educativos, sino que convoca a empleados y empleadores a construir participativamente un entorno laboral favorable al desarrollo del bienestar individual y de la colectividad. Esta política o mandato, se interpreta como el camino o ideal para transitar por una calidad de vida con un Por qué una política como la Promoción de la salud en la UPB 7 Nancy Millio una de las personas más reconocidas mundialmente en el tema Políticas Públicas en Salud 8 Revista Comunicación, No. 25 (2006) Milio Nancy. Búsqueda de beneficios económicos con la Promoción de la salud. En Promoción de la Salud : una antología. Washington DC: Publicación Científica # 557 de la OPS, 1996. p. 49. Ibidem, p.51 19 Universidad Saludable, un camino promisorio para la UPB nivel que la mayoría desea. La maquinaria organizativa necesaria para desarrollar la política comprende delegados, comités conjuntos de trabajadores y directivos, financiación, planes, investigación, evaluación, procesos de decisión, etc. Esta experiencia como un camino, ha dejado ya una primera lección: “ se comprobó que los asalariados solo desarrollan iniciativas cuando la información va acompañada de diálogo, intercambio de experiencias, resolución conjunta de problemas y participación en la toma de decisiones” 9. Por tanto, se hace el esfuerzo de escuchar a los trabajadores en sus experiencias y se les invita para la toma de decisiones en grupo, donde nadie, ni las cabezas tienen más poder. Es decir que, los asuntos llegan a la agenda, sólo cuando los interesados tienen suficiente fuerza como para impulsarlos. Una política se posiciona (no se imposiciona) cuando cumple condiciones mínimas de legitimidad, factibilidad y respaldo social. Es una directriz generada como manera de proceder, es un mandato cuando está legitimada por las mayorías. “Los programas de Promoción de la salud pueden ser llevados a cabo más correctamente por las organizaciones universitarias, gubernamentales o comunitarias sin ánimo de lucro. Los mejores de ellos serán los que enfoquen la salud de una forma integradora…” 10 La salud enfocada en los estilos de vida o comportamientos individuales de riesgo, es ineficaz porque se descontextualiza del fenómeno, de los factores de riesgo y no toma en consideración los elementos de la cultura que hacen mantener tales comportamientos. “La intervención dirigida hacia el cambio de los comportamientos individuales podría no ser el camino correcto”, dice John B Mckinlay, Director del Centro de Salud y Estudios políticos avanzados de la U. de Boston, EEUU. Estrategias de implementación de la Promoción de la salud hacia una Universidad Saludable UPB: investigación, participación, ecología y comunicación para el desarrollo Cuáles estrategias Las estrategias marcan las rutas necesarias por donde deberán transcurrir las acciones del programa de la Universidad Saludable, cuya raíz es la política o mandato de la Promoción de la salud que asegura la 20 integración de todos los sectores, personas y planes de la UPB. El concepto de estrategia incluye una adecuada percepción de la realidad que conjuga el ideal o lo deseable del programa, con la política y con lo real como presente unido a la historia, que se configura en la base de esa realidad. La estrategia es el puente por donde transita el ideal. Es también el conjunto de decisiones fijadas que juntan elementos del proceso organizacional como la misión y la visión, con la pregunta cómo, con qué, con quiénes se va a lograr que los objetivos lleven al ideal de la construcción permanente de esa Universidad Saludable. El tronco o las estrategias que sostienen el programa- árbol de la Universidad Saludable UPB, el cual es alimentado por la raíz o política de Promoción de la salud, se compone de dos partes 1) del corazón, o parte dura interna de la corteza del tronco y 2) de la albura o parte externa del tronco del árbol. El corazón formado por tres estrategias: participación, ecología e investigación. Participación: es el principal componente de una estrategia, es el nutriente más importante de la savia que alimentará el programa. Sin las motivaciones, el compromiso y la inclusión de los actores en la toma de decisiones, y sin las relaciones comunicativas, el concurso en las evaluaciones, la integración de diversos actores, sujetos, sectores y actividades, la política será sólo una imposición mal recibida. Ecología: la visión cíclica sistémica de la vida se fundamenta en principios de organización comunes a todos los seres vivos y ecosistemas. Esta serie de criterios directamente relacionados con nuestra salud y bienestar, son identificados como los principios de la ecología. La tendencia de hoy es utilizarlos como líneas maestras para la construcción de comunidades humanas sostenibles: redes de interaccióncomunicación; ciclos: esos flujos constantes de interacción con el medio producen residuos que no son desechos, sino recursos o insumo para otro 9 10 Ibidem, p.55 J. Gordon citado por Nancy Milio en Búsqueda de beneficios económicos con la Promoción de la salud. En: Promoción de la salud : una antología. Washington DC: Publicación Científica # 557 de la OPS, 1996. p. 55. Revista Comunicación, No. 25 (2006) Betancur M.L. sistema; energía del sistema que impulsa los ciclos; asociación sustentada en la cooperación ( la vida no se extendió por el planeta por medio de la lucha, sino por la cooperación, la asociación y el funcionamiento en red; diversidad: los ecosistemas alcanzan estabilidad y resistencia gracias a la complejidad de sus redes ecológicas, a mayor diversidad mayor resistencia; equilibrio dinámico: todo ecosistema es una red flexible en fluctuación perpetua . Esta flexibilidad es consecuencia de múltiples bucles de retroalimentación que dan al sistema un equilibrio dinámico. Ninguna variable es más importante que otra. En esta estrategia se contempla el ecodiseño. Investigación: no sólo como punto de partida en todos los pasos del programa de Universidad Saludable previo a la toma de decisiones, sino en los momentos de medición, evaluación de resultados y dinamización del proceso. Cómo partir siempre del otro, de la pedagogía de la pregunta, del ¿pero por qué? Saber Revista Comunicación, No. 25 (2006) cómo satisfacer las expectativas del mismo programa y de sus constructores. Cómo trabajar por fases basadas en un conocimiento- reflexión acción. La investigación como un acto social o un acto de muchos y para muchos. La albura (engloba y protege todo el tronco) es su parte externa y en el caso UPB Saludable, simboliza la estrategia comunicación para el desarrollo. Comunicación para el desarrollo: comunicación relacional basada en la equidad cuyo proceso democrático de diálogo o dialógico plantea acuerdos y sentidos compartidos, no siempre con resultados consensuados, aunque sí mayoritarios. Donde se trata de educación, más que de información, pero donde se informa teniendo en cuenta motivaciones y cultura. Una comunicación en y para la movilización de ideas y recursos. Una publicidad y mercadeo de carácter social con el sello de la investigación participativa. Una 21 Universidad Saludable, un camino promisorio para la UPB comunicación para la organización de comunidades autosostenibles. Una comunicación para un desarrollo de la salud que tiene en cuenta el modelo y el concepto de salud que se quiere alcanzar con el concurso de todos. Una comunicación dinamizadora de una cultura y una ciudadanía por la salud. Una comunicación para la difusión de resultados. Una comunicación como proceso cuyos productos propician reflexiones y acciones. Síntesis del contexto general (nacional y mundial) en el cual se ubica el tema, antecedentes, estado actual del conocimiento del problema, contribución a la solución del problema, oportunidades y relación con trabajos previos. Objetivos: Objetivo general Proponer desde la Pastoral Social los lineamientos teórico-prácticos básicos, para el diseño participativo de la UPB Saludable, con el fin establecer mediante una política de Promoción de la salud, las estrategias anotadas y los planes descritos un programa articulador de desarrollo integrador, holístico, transdisciplinario para la construcción del bienestar individual y colectivo de quienes conforman dicha universidad. Objetivos específicos Revisar los aportes teóricos de la Promoción de la salud, las políticas en salud, la comunicación para el desarrollo, la ecología, la participación, la investigación y la UPB en su diseño administrativo y en especial los objetivos y misión de Pastoral Como ya se anotó, la política (RAÍZ) es la Promoción de la salud, las estrategias( TRONCO) serán la comunicación para el desarrollo, la ecología, la participación y la investigación y los planes (RAMALES PRINCIPALES) con los correspondientes proyectos de cada ramal, (RAMALES SECUNDARIOS) y las actividades de cada proyecto( FOLLAJE) junto a los resultados( FLORES) que contienen las semillas las cuales caen al suelo para ir produciendo un bosque. 22 Planes de desarrollo Se incorporarán los proyectos temáticos disciplinares e interdisciplinares del colegio, las escuelas, facultades, institutos, centros o divisiones. • Plan de Desarrollo de un Entorno Saludable • Plan de Desarrollo de Proyección a la Sociedad • Plan de Desarrollo de una Estructura Gerencial • Plan de Desarrollo de reorientación de los Servicios y Recursos • Plan de Desarrollo de Aptitudes Saludables • Plan de Desarrollo continuo de capacitación en el concepto Promoción de la Salud. Se incorporarán los proyectos temáticos disciplinares e interdisciplinares del colegio, las escuelas, facultades, institutos, centros o divisiones. Un CPC o Comité de Participación Comunitaria formado por representantes de todos los estamentos de la UPB será el encargado de desarrollar el programa. A manera de ilustración el Plan de Desarrollo de un entorno saludable podría llegar a desarrollar algunos de los siguientes proyectos. Por ejemplo en el Plan de Desarrollo de un Entorno Saludable: Manejo Integral de residuos sólidos Paisajismo – bosques – jardines – fuentes Reubicación de los vehículos Sitios de descanso Ergonomía Recreación – deportes – cultura Oratorios y sitios ágora Estructuras para trabajo en equipo Control del ruido en los sitios de lectura Senderos: ecológico y peatonales – ciclovías y aula ambiental Proyecto académico área de urgencias, emergencias y desastres Revista Comunicación, No. 25 (2006) Revista Comunicación, No. 25 p. 23 - 33 Medellín - Colombia. Enero-Diciembre de 2006, ISSN 0120-1166 Betancur M.L. Jóvenes usuarios de internet: Prácticas sociales y políticas públicas de la W eb* Web* Resumen Las políticas públicas en un país deben buscar la transformación de problemáticas sociales que afecten uno o varios sectores en lo local o en lo global. Revisar las políticas públicas sobre Internet a partir de las prácticas sociales que hacen sectores de la población como los jóvenes puede ser decisivo para el cambio social futuro de nuestro país. Por Érika Jaillier Castrillón ** * ** Revista Comunicación, No. 25 (2006) El presente artículo surge a partir de la investigación doctoral en su segunda fase. Comunicadora Social y Licenciada en idiomas (UPB), Especialista en literatura con énfasis de producción de textos e hipertextos (UPB), magíster en Ciencias de la Información y de la Comunicación (Universidad Stendhal, Grenoble-Francia), candidata a doctorado (Universidad Stendhal, GrenobleFrancia), docente de la Facultad de Comunicación Social de la UPB y miembro de los grupos de investigación GRESEC (Groupe de Recherche sur les Enejux de la Communication- Universidad Stendhal) y EAV (Educación en Ambientes VirtualesUniversidad Pontificia Bolivariana). 23 Jóvenes usuarios de internet: Prácticas sociales y políticas públicas de la Web Introducción En Colombia, como en muchos otros países en vías de desarrollo, Internet se ha convertido en un recurso estratégico clave para pensar el progreso en múltiples sectores: la educación, el comercio, el cumplimiento de las funciones de transparencia e interacción del Estado con los ciudadanos, las comunicaciones (desde las interpersonales hasta las masivas) e incluso la preocupación del trabajo medioambiental hacen parte de los ámbitos afectados por su uso. Su carácter híbrido como tecnología de información y de comunicación también lo hace diverso: Internet obedece a lógicas editoriales (mercadeo de los productos editoriales), pero también a la lógica de flujos (que funciona con el financiamiento publicitario y los criterios de fidelización de los clientes) así como a la lógica de prensa (el webmaster es una especie de redactor en jefe responsable de las futuras elecciones que puedan hacer los sujetos, de la organización de la página y del tratamiento del contenido). Puede tener un público segmentado según los sujetos, entre los cuales el consumo es individual, pero ligado a un sentimiento de pertenencia social. Esa pertenencia social es mucho más notoria en ciertas franjas de públicos usuarios como los jóvenes. De hecho, Internet como sistema de información pública es relativamente joven: su vida pública no pasa de los 30 años en el mundo y de los 15 años en Colombia. Pero no es sólo joven por existencia: sus principales usuarios pertenecen a la franja social económicamente productiva (de los 20 a los 35 años), aunque los rangos de edades se han ampliado con el tiempo. Estudios de firmas como Leo Burnett Colombia y algunas mediciones del Dane muestran cómo los medios (principalmente los considerados medios electrónicos) se han convertido en el más importante elemento en cuanto a uso del tiempo libre de los jóvenes, lo que ha desplazado otras prácticas sociales como las actividades de grupo y el deporte recreativo. Visto de otro modo, la tecnología ha entrado a formar parte de la vida cotidiana de las familias colombianas en todo sentido. En una época el teléfono, y hoy los celulares y el internet ocupan el primer nivel en cuanto a mediatizaciones para la interacción con otros. 24 Pero el uso de internet va más allá del entretenimiento: los trabajos escolares, la mensajería electrónica, el acceso a la actualidad musical, visual y tecnológica son las alternativas más reconocidas de internet. Y ésto no solo cambia la conexión del joven con el mundo, cambia sus relaciones interpersonales y le plantea nuevas necesidades en cuanto a los usos del lenguaje y de las formas de comunicación. Surgen entonces muchas preguntas que motivan la investigación y la reflexión de la cual es fruto este texto. Algunas de ellas, quizás bastante relevantes serán claves dentro de este artículo: ¿qué políticas públicas de comunicación muestran la visión del gobierno sobre el uso de Internet y tienen en cuenta la visión de los usuarios jóvenes frente a la red?, ¿las leyes de telecomunicaciones sobre Internet en Colombia controlan o tienen en cuenta el acceso y uso que efectúan los jóvenes?, ¿con las leyes de telecomunicaciones y la promoción gubernamental que se ha hecho del uso de la Internet, cómo ha cambiado la relación con esta tecnología?, ¿cómo los ven las páginas de las organizaciones públicas? Dos de las hipótesis básicas para este aparte del trabajo tienen que ver con los siguientes aspectos: 1. Las prácticas mediáticas que los jóvenes realizan en Internet han permitido que este sistema haga parte de su estilo de vida actual y 2. Las leyes y políticas públicas de medios electrónicos expedidas por el Gobierno no han sido diseñadas para el control, acceso y uso habitual que tienen los jóvenes. La idea central es mostrar cómo la mayoría de las normatividades que se refieren directa o indirectamente a Internet no contemplan las prácticas reales que hacen los jóvenes en el sistema y por tanto están desalineadas de lo que pueden ser las necesidades de este sector social. Un primer asunto: las prácticas en internet Después de casi diez años de utilización comercial de Internet en Colombia, las políticas sobre el uso de Internet han cobrado importancia para diferentes actores sociales y políticos. Basta ver el auge que ha tenido el programa de conectividad del gobierno nacional y la campaña de dotación de Revista Comunicación, No. 25 (2006) Jaillier E.C. computadores en los colegios y escuelas de las principales zonas del país para ese mismo fin. Además, en paralelo a la aparición de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se viene observando un cambio social en el que las interacciones urbanas de los jóvenes se empiezan a asemejar a aquellas de la red. Pero antes de hablar de la relación entre las políticas públicas existentes y las prácticas de los jóvenes frente a Internet, es necesario revisar primero cómo son estas últimas en la actualidad y cómo han cambiado en los últimos tiempos. Desde su aparición, Internet ha suscitado un inmenso debate intelectual alrededor de las máquinas de información y de comunicación. Para algunos autores como Pierre Lévy1, la existencia de estos nuevos aparatos y sistemas es algo que vale la pena celebrar. Para otros como Paul Virilio2, son ante todo artilugios para la manipulación, la desinformación y la desarticulación de las sociedades humanas. Como dirían autores como Patrice Flichy, Al lado de puntos de vista de tecnófilos y de tecnófobos, se encuentra en otros autores la voluntad de relativizar el apasionamiento por las nuevas tecnologías. Así, Dominique Wolton estima que la hoy llamada sociedad de la información ha sido ya fuertemente formada por las otras técnicas de comunicación precedentes. Hay pues permanentes discursos de justificación de las nuevas tecnologías. Wolton cree ver en este fenómeno una ideología tecnicista según la cual la última técnica es siempre la más capaz de asegurar el cambio y cooperación social. Él propone denunciar esta ideología que reduce el intercambio y la comunicación humana a lo técnico3. Lo cierto es que pocos autores se centran en el aspecto social, en el asunto de los usos. La mayoría, como lo dice el mismo Flichy, se posicionan frente a una técnica ya construida, pero no a la concepción 1 2 3 LÉVY, Pierre. Cyberculture. Paris: Editions Odile Jacob, noviembre de 1997. 313 pp. Y LÉVY, Pierre . L’ intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace. Paris : La Découverte, 1994. VIRILIO, Paul. El cibermundo, la política de lo peor. Madrid: Cátedra, Colección Teorema, 1999. 114 pp. FLICHY, Patrice. L’imaginaire d’Internet. Paris: Éditions La Découverte, 2001. p.11. Revista Comunicación, No. 25 (2006) social de la técnica. Para abordar esas concepciones vale la pena retomar como sugiere este mismo autor, la historia de Internet como antesala de lo que es hoy. Un poco de historia La primera idea asociada a las autopistas de la información y al término Sociedad de la Información es el sistema de cable. El cable se convierte en un sistema revolucionario que logra unir a naciones enteras. Ésta fue la primera visión de una sociedad en red. Sin embargo, la expresión toma mucha más fuerza a partir de 1985 gracias al libro de Lawrence E. Murr, James B. Williams y Ruth Ellen Millar, llamado Information Highways. Mapping Information Delivery Networks in the Pacific Northwe”. Se pensaba en una red de información útil para la educación y para la investigación que se haría realidad en el Nacional Research and Education Network (NREN), a finales de los años 80 y principios de los 90. El discurso político del gobierno norteamericano empieza a utilizar el término de las autopistas de la información como un ideal realizable dentro de los adelantos de los Estados Unidos en materia de educación y de libertad de la información y las comunicaciones. Paralelamente a los discursos políticos y a las políticas de comunicación, en el Sillicon Valley se venían realizando estudios sobre la creación de una infraestructura que lograra ir más allá de una red de bancos de datos dado que se quería además la interacción entre individuos y un conjunto de aplicaciones y de servicios ofrecidos abiertamente. De hecho, en el terreno práctico, en 1993 se logran grandes fusiones entres empresas de telefonía y empresas de cable para hacerle frente a este cambio informacional. Desde el punto de vista tecnológico, la existencia de Internet era ya posible desde los años 60. Al final de los años 50 los computadores eran todavía extraños, pero comenzaban a ser útiles para la organización de datos, para efectuar cálculos y realizar tareas simultáneas (time Por aquella época, Internet era sólo un protocolo de transmisión de datos que diferentes redes de Arpanet podían utilizar (el TCP/IP: Transmission Control Protocol / Internet [working] Protocol). Sólo en 1990 se crea la WEB, una red de lazos y de vínculos encadenados que no requerían de organización jerárquica. Se habló entonces de la Red Mundial (World Wide Web), para la que se requería un protocolo único y un sistema de 25 Jóvenes usuarios de internet: Prácticas sociales y políticas públicas de la Web programación especial. Nace así en 1991 el lenguaje de descripción de los documentos (HTML: HyperText Markup Language) y el lenguaje de transmisión (HTTP: HyperText Transfer Protocol). Los documentos se podían poner en el sitio por medio de servidores que tuvieran una dirección URL (Uniform Resource Locutor). El protocolo de TCP/IP era necesario para poner el sistema de la web en funcionamiento, por lo que se transformó su significación pasando a ser la Red de Redes. Las prácticas sociales en la Red eran variadas, aunque no tanto como ahora: existían grupos especializados y comunidades virtuales (casi todas con fines científicos, académicos y técnicos), servicio de mensajería electrónica, servicios de bases de datos (envío, recepción registro y archivo de datos) y algunos primeros procesos de comercio electrónico. Una primera característica es pues su apertura a escala planetaria y la segunda, es la posibilidad acumulativa de conservación, difusión y expansión de los mensajes. Los servicios de Internet Los servicios de la Red de redes se han perfeccionado y mejorado técnicamente con el tiempo, pero, además, se les han añadido nuevos usos y nuevas posibilidades para los usuarios: - - - 26 Correo Electrónico (o E-mail): servicio postal en línea que permite gestionar, recibir y enviar mensajes escritos, imágenes, videos, etc., a otras personas que tengan acceso a la Red. Esto lo convierte en el sistema más sofisticado de mensajería que hoy se conoce. Exploración de páginas web: la World Wide Web, también llamada la web o la Red, es un conjunto inmenso de páginas y sitios electrónicos diseñados en hipertexto (html) compuestas de información en texto y acompañadas en la mayoría de las ocasiones de recursos multimediales o multimodales, y que permite la interacción a través de vínculos (links) por parte del usuario. Hacen parte de una gran telaraña de cobertura mundial. La WWW es la “vitrina internacional” por el aspecto de revista que ofrece. Grupos de noticias (o newsgroups): es uno de los servicios más antiguos de la Red. Permite entablar debate sobre temas técnicos por medio del correo electrónico, a través del cual también se envían mensajes a estos grupos para intercambiar opiniones y mensajes. Los grupos de discusión manejan variedad de temas y listados de las personas que ingresan a ellos. Son tertulias internacionales a través de la Red. Usenet es aún la principal red de noticias por suscripción conocida. - Chat: técnicamente conocido como IRC (Internet Relay Chat) permite entablar una conversación interactiva en tiempo real con una o varias personas por medio de texto, imágenes u otro tipo de ficheros mientras se dialoga a través del teclado. Los chats se realizan en las llamadas “salas” (chat rooms), canales clasificados por temas específicos para que los usuarios ingresen según sus preferencias (se dividen por edades, gusto, temas, aficiones). - Foro (forum): es el intercambio de información sobre un tema determinado en una sala de servicio en línea. Da la posibilidad de realizar conferencias para preguntas y respuestas y bajar archivos relacionados. Los mensajes que allí se den, quedan almacenados para que otros usuarios los lean y opinen sobre ellos. - Comercio electrónico (e-commerce y e-business): es cualquier actividad de intercambio comercial en la que las órdenes de compra, venta y pagos se realizan a través de un medio telemático como Internet. - Servicios de telefonía: permiten establecer conexión con voz, imagen o ambas, entre dos personas conectadas a Internet desde cualquier parte del mundo sin tener que pagar el costo de una llamada internacional. - Videoconferencia: es un sistema que permite transmitir textos e imágenes fijas al mismo tiempo en que se habla y se ve la imagen en movimiento a través de la pantalla en tiempo real, permitiendo la interacción visual entre varias personas que se encuentran en distintos lugares geográficos, por medio del computador. Así se establecen reuniones virtuales con programas como el Netmeeting, en las que se logra un contacto visual y sonoro, transmisión de archivos, escritura en una pizarra o chat. - Juegos virtuales: buscan el entretenimiento por medio de juegos en línea, parientes, si se quiere, de los juegos electrónicos pero adaptados al uso desde el computador, con actualizaciones en línea y la posibilidad de la interactividad con otros jugadores en diferentes lugares geográficos. Requieren un buen manejo de la tecnología para lograr bajar, renovar e instalar archivos (downloads). Revista Comunicación, No. 25 (2006) Jaillier E.C. - Messenger – Comunicación instantánea: es una charla privada en una sala restringida en la que el usuario escoge a sus interlocutores. Es un punto intermedio entre el chat y el correo electrónico. En el confluyen muchas de las facilidades propias de Internet. Hasta ahora ha sido un servicio gratuito y versátil que se baja de la Red al escritorio del computador y que se activa al conectarse. Todos estos servicios (y otros más como los de download de música, videos, e-books, etc.) son prácticas posibles, aunque el asunto de qué se hace y cómo se asume lo que se hace en Internet va más allá de las definiciones y de los principios técnicos. La relación entre la tecnología y lo social es muy compleja. Sin caer en afirmaciones deterministas a favor de la tecnología o en contra de ella, podemos decir que hay una mutua influencia entre el desarrollo cultural y el desarrollo tecnológico. La tecnología de cada época y momento histórico tiene una relación directa con el tipo de cambios sociales y culturales. En algunos momentos es posible decir que la tecnología ha potencializado y acelerado el cambio social (por ejemplo, con la imprenta), en otros, han sido las condiciones sociales el elemento indispensable para poder aprehender y aceptar la tecnología. Dicho de otro modo, los cambios sociales utilizan como vehículo el uso de las tecnologías -cuya inserción definitiva dentro de la cultura sólo es posible cuando el grupo social llega a un grado de madurez que le permite acogerla y utilizarla en la vida cotidiana y en el imaginario colectivopara la difusión y prolongación del cambio, e incluso, para su permanencia y aceptación. Hay pues una suerte de conjunción entre la revolución técnica y tecnológica y el cambio sociocultural. Y esa conjunción conlleva tres fenómenos particularmente observables en sistemas como la Red en general y la Internet en particular: unas promesas de cambio técnico (aunque en general, esto se vea retrasado en términos de tiempo de realización final), de cambio político (la liberación de las ondas y del acceso al sistema como un factor de progreso: “acceso para todos”) y un cambio ideológico-económico (la posible desreglamentación de los usos, o una reglamentación libertaria, de libre mercado. En últimas, una “comunicación libre”). Revista Comunicación, No. 25 (2006) En nuestro territorio No todos estos cambios socioculturales son visibles hoy por hoy en nuestro territorio. Pero ya se empiezan a ver algunos rasgos en términos del cambio político que se derivan sobre todo de la visión de Internet como servicio público. También se alcanzan a notar transformaciones en lo que se refiere al uso cotidiano de esta tecnología, y en cierto modo, al desplazamiento de otros medios y de otras actividades sociales. Entre los resultados del sondeo hecho para la investigación que sirve de base a este artículo, se encuentran datos curiosos que llevan a pensar en que sí se está generando un cambio frente a los usos y la disposición de los sujetos hacia esta tecnología en particular. Uno de los puntos más claros es el de la opinión de los usuarios (jóvenes entre los 17 y los 24 años) frente a la influencia de los medios: hasta hace algunos años los medios que más se utilizaban para informarse eran la radio y la televisión, mientras que, actualmente, la televisión pasa a un segundo lugar y es Internet el primer medio. De manera similar, el medio más utilizado para el entretenimiento era la televisión y ahora es también Internet (aunque la televisión sigue estando entre los primeros, con el segundo lugar). Frente a los medios usados para la educación, la televisión, la radio y la prensa se consideraban los más utilizados. Con la aparición de Internet, se ha desplazado a la prensa y a la radio hasta cierto punto. Cuando se les pregunta por el medio sin el que no podrían vivir, aparecen de nuevo la televisión e internet. El medio que menos se utiliza es el cine y en los que más se cree son otra vez la televisión e internet. Curiosamente y a diferencia de lo que se decía en investigaciones existentes hasta los años noventa, los medios que más desconfianza generan son ahora la radio y la prensa, que en el pasado eran exactamente lo opuesto. Cuando se les pregunta sobre su relación como jóvenes con los medios, más específicamente sobre la imagen del joven que los medios masivos presentan, la mayoría dicen que los medios los ignoran y en segundo lugar, que divulgan una imagen joven. Esto parecería contradictorio, pero es explicable dado que, como se ha dicho en otras oportunidades, los medios sí 27 Jóvenes usuarios de internet: Prácticas sociales y políticas públicas de la Web muestran a los jóvenes, pero no muestran su verdadera imagen. De hecho, autores como Jesús Martín Barbero afirman que a los jóvenes se les ha mostrado menos como objeto de discurso y más como modelo de vida (juvenilización) o como objeto –problema. Esto podría responder a esa paradoja de ser ignorados aunque se divulgue su imagen. Incluso más: para ellos, esos mismos medios masivos sirven a intereses particulares y son sensacionalistas en el papel que han jugado con la divulgación de la imagen de los jóvenes, según las cifras de la encuesta. Internet parece representar para ellos otra cosa: no está al servicio de ningún interés particular, es abierto, es libre, está puesto ahí para el uso del que quiera y pueda usarlo. Y su acceso no es tan complicado como parecería por ser una tecnología avanzada: la mayoría se conecta a internet desde las instituciones educativas (en primer lugar), el lugar de residencia o una biblioteca, lo que indica que hay un gran uso de espacios públicos e instituciones para tener un acceso si no gratis, a muy bajo costo. Esto puede tener relación con la frecuencia de acceso pues dicen dedicarle un promedio de dos horas diarias. Dos horas es un tiempo fácil de ocupar en las instituciones educativas o en las bibliotecas en donde no sería rara la presencia ni esta frecuencia de uso. Si el uso domiciliario fuese más amplio, quizás el tiempo se modificaría por razones como el costo o la disponibilidad del equipo (sobre todo si este es compartido). El servicio más utilizado según estos mismos resultados es precisamente la consulta de correo electrónico y en segundo lugar, el Messenger, lo que da la idea de que Internet se perfila como un recurso para la interacción, para la comunicación interpersonal, para el establecimiento de relaciones interpersonales (comunicación directa y privada), a pesar de ser un sistema público y abierto. En un tercer lugar se encuentra la navegación en páginas web y en el cuarto lugar las descargas de archivos de todos los tipos. Esto se ratifica con una mayoría que responde afirmativamente a las preguntas de si utiliza internet para trabajos en grupo y si posee listas de personas con las que establece contacto frecuente por internet. Todas estas informaciones de uso de esta tecnología constatan su versatilidad y las posibilidades que tiene de convertirse en algo más que un sistema de comunicación: un medio potencializador de las relaciones humanas, un medio para la socialización, para el aprendizaje, para la búsqueda colectiva de 28 conocimientos. Sin embargo, las políticas nacionales al respecto no son claras, se han centrado mucho en el acceso y en el aspecto operativo y poco o nada han tratado sobre el aspecto de contenidos, lo ideológico, las relaciones que se tejen a través de este recurso. El segundo asunto: las políticas La expresión política pública puede para muchos ser redundante, pero es tal vez necesaria la suma de estos dos vocablos dado que el término política es altamente polisémico. El uso de estas dos palabras unidas bajo un mismo concepto, viene del inglés: public policy, que, según definiciones de Yves Mény y Jean Claude Thoenig 4 , se refiere a un programa de acción gubernamental dentro de un sector de la sociedad o de un espacio geográfico. Ese programa de acción puede ser generado por esferas decisorias de los gobiernos, pero también puede tener una génesis social, por lo que vale la pena entender la política pública como el resultado de un proceso de mediación social en la medida en que el objeto de cada política pública trata de asumir y resolver los desajustes o problemas que influyen en las relaciones entre un sector y otros o entre un sector y la sociedad en general. Desde esta visión, una política pública conlleva en su definición la gestión de una relación global/sectorial5. Toda política pública tiene pues en su trasfondo un objeto social, un problema que se busca resolver poniendo en juego la política. Este objeto social surge de esa misma relación global/sectorial ya mencionada y es la variable clave que determinará las condiciones de elaboración de la política pública. Habrá una política desde que una autoridad local o nacional intente proponer un programa de acción coordinada, de modificar el entorno cultural, social o económico de los actores sociales, dentro de una lógica sectorial o integradora. Esto quiere decir que hay de por medio una acción voluntaria que no siempre obtiene el resultado esperado, pero que sí se compromete al menos de palabra con la transformación o el cambio. La relación entre lo global y lo sectorial y entre lo sectorial y lo 4 5 MÉNY, Y. y THOENIG, J.-C. Politiques publiques. Paris: PUF, 1989. p. 130. Citado por MULLER, Pierre. Les politiques publiques. Paris: PUF –Presses Universitaires de France, colección Que sais-je?, 1990. p.23. MULLER, P. Op.Cit., p. 24. Revista Comunicación, No. 25 (2006) Jaillier E.C. integrador se comporta como referente de la política y permite plantear el conjunto de normas o imágenes de referencia en función de las cuales se definen los criterios de intervención y los objetivos. La etapa fundamental para entender y analizar una política pública es pues lograr determinar cuál es el actor o grupo de actores que se encargarán de esta operación de construcción o de transformación del referente anterior. Este actor o grupo de actores es el mediador y ocupará una posición estratégica en el sistema de decisión que lleve a aceptar o no la política. Los analistas de las políticas públicas asumen como iniciales dos preguntas claves: ¿Cómo se toman las decisiones que constituyen un programa de acción gubernamental? (que va orientada hacia el problema de elaboración de las políticas y la toma de decisión) y ¿Cómo son aplicadas las decisiones por los organismos encargados de ejecutarlas? (ésta se dirige ante todo a la puesta en marcha de las políticas, lo que se ha llamado la implementación o implantación de la política en el entorno). Los procedimientos que se ponen en marcha para la elaboración de la política pública tienen que ver con los siguientes pasos6: - Identificación del problema ( program identification): es la fase en la que el problema está integrado al trabajo gubernamental. Los procesos que se asocian a ella son la percepción del problema, la definición, la agregación de eventos o problemas anexos al principal, la organización de estructuras, la representación de intereses y la definición de la agenda. - Desarrollo del programa (program development): se trata el problema a partir de los procesos de formulación (de los métodos y de las posibles soluciones) y de legitimación (obtención del consentimiento político sobre el tema de la política). - 6 Puesta en marcha del programa ( program implementation): en ella se aplican las decisiones. Está constituida por los procesos de organización de los medios (recursos), interpretación de las directivas gubernamentales y aplicación propiamente dicha. Ibid. Muller, p.30 -31. Revista Comunicación, No. 25 (2006) - Evaluación del programa (program evaluation): es la penúltima fase de la puesta en perspectiva de los resultados del programa. Incluye los procesos de especificación de los criterios evaluativos, medición de los datos, análisis de los datos y formulación de las recomendaciones. - Terminación del programa (program termination): es la fase final. En ella se clausura el programa y se pone en juego una nueva acción. Supone obviamente, la solución del problema y la terminación o finalización de la acción. Pero hay una pregunta que es imprescindible para entender todo este proceso: ¿por qué una cuestión se vuelve objeto de una política pública? La respuesta es simple: hay un problema que requiere solución. Pero para que exista ese problema, algo, una cuestión de la vida social debe convertirse en una cuestión pública y, para ello, se requiere a su vez que esa cuestión pública haya entrado en una agenda política. Dicho de otro modo, los problemas políticos que resuelven las políticas públicas son una construcción social cuya configuración dependerá de múltiples factores que permitirán que se inscriba en una agenda política. Después de haber visto una panorámica de lo que es la construcción de las políticas públicas en el mundo, vale la pena revisar un poco lo que sucede en un país con características específicas. En Colombia, desde los años 90, impera una visión neoliberal del Estado, según la cual, la figura del Estado se minimiza, aunque no deja de asegurar la protección social, la seguridad económica, el derecho de propiedad y la soberanía nacional. Esto genera que el ideal de su funcionamiento esté puesto en los siguientes principios: maximización de las utilidades, racionalización de la elección sobre las temáticas de interés público, racionalización económica de tipo colectivo y programas marcados por la incertidumbre. Como en otros estados neoliberales de países en vías de desarrollo, las políticas públicas se conciben tanto desde el interés interno como desde el interés estratégico de relación con otros países. El Estado garantiza y organiza las relaciones y se concibe como un Estado Nacional con intereses populares frente a las pretensiones extranjeras. En Colombia, específicamente, muchas de las problemáticas que han entrado a la agenda política han logrado convertirse en políticas que se asumen desde organismos creados por el gobierno para darles cumplimiento (consejerías, oficinas, viceministerios, 29 Jóvenes usuarios de internet: Prácticas sociales y políticas públicas de la Web secretarías y subsecretarías). Tal es el caso de decretos como el 127 del 19 de enero de 2001 por el cual se crean las consejerías y programas presidenciales en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. En este decreto, se constituyen la Consejería Presidencial para la Paz, la Consejería Presidencial Económica, la Consejería Presidencial para el Plan Colombia, la Consejería Presidencial para la Política Social y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Del mismo modo, crea los programas presidenciales para el afrontamiento del consumo de drogas (Rumbos), para el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (Plante), para la Convivencia y Seguridad Ciudadana y la Prevención del Delito, para el Sistema Nacional de Juventud, para la Lucha contra la Corrupción y para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Hablando un poco de esta última temática, vemos cómo el primer paso para que se asuma la temática desde la posibilidad de un trabajo por políticas públicas, es precisamente la creación de un organismo especializado. Pero el tema como tal estaba ya presente desde las primeras reglamentaciones de redes privadas de telecomunicaciones (en 1992). Las primeras leyes de internet datan el inicio del servicio comercial en Colombia en el año de 1996 (los primeros usuarios fueron las universidades en 1993 y 1994. El servicio comercial abierto data de 1995). Así pues, es el decreto 2343 de 1996 el primero que trata las actividades y los servicios de telecomunicaciones incluyendo los de internet. Otros servicios de este tipo, como el de radio-mensajería tuvieron su propio decreto (el 2458 de 1997). Solo en 1998 aparece una ley específicamente de telecomunicaciones (ley 489 de 1998), que por lo demás plantea la estructura y funcionamiento del Estado con respecto a las telecomunicaciones. Comparativamente hablando, frente a otros sistemas de información y de comunicación y frente a otros medios, Internet en Colombia tiene aún muy poca legislación. Y en la existente predominan los intereses técnicos y comerciales (hay reglamentación frente a las posibilidades de acceso, frente al intercambio electrónico de datos –Ley del comercio electrónico-, frente a la utilización del PC, frente a las tarifas planas, frente a los planes especiales de pago de tarifas), pero poco o relativamente poco sobre los usos (a excepción de la ya mencionada Ley del comercio 30 electrónico y el decreto que establece los organismos encargados de la puesta en marcha de los programas de desarrollo de las telecomunicaciones, particularmente, el programa Agenda de conectividad y el de Computadores para la educación). La visión sobre Internet raya en estrategias del gobierno para la educación y los servicios públicos (desde un neoliberalismo que busca cumplir con las obligaciones de dar calidad de vida pero a través de procesos privatizados), pero igualando el servicio de Internet al de telefonía, acueducto y alcantarillado, recolección de basuras y otros tantos servicios básicos. La posición de Internet desde la mira del Gobierno se mueve entre una necesidad para la globalización y para que los colombianos sean competitivos en el mundo y la idea de que, a diferencia de lo que sucede con otros sistemas y tecnologías de información y comunicación que se regulan pero no se consideran servicio público, Internet sea un servicio básico más dejando de lado lo conceptual y centrándose en el acceso y en las facilidades técnicas del uso de este recurso. Pero veamos algunas normatividades: Ley 555 de 1999. Servicios de Comunicación Personal, PCS. La ley fija el régimen jurídico que se aplica a los Servicios de Comunicación Personal –PCS– y establece la prestación de los servicios de PCS. Define para ello los servicios de comunicación personal –PCS– como servicios públicos de telecomunicaciones de tipo no domiciliario, que pueden ser móviles o fijos de ámbito y cubrimiento nacional, usables a partir de una red terrestre cuyo elemento fundamental es el espectro radioeléctrico. Esto cubre los servicios de telefonía móvil, buscapersonas y sistemas similares de comunicación Ley 527 de 1999. Acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales. Esta ley se presenta a sí misma como aquella que define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, el comercio electrónico y las firmas digitales principalmente. También define las entidades de certificación y muestra cómo participa en estos temas la Superintendencia de Industria y Comercio en cuanto a reglamentación, vigilancia y sanciones. Revista Comunicación, No. 25 (2006) Jaillier E.C. Decreto 1747 de 2000. Reglamentario de la ley 527. Este decreto publicado en septiembre de 2000 busca reglamentar la ley 527 de 1999 en lo que tiene que ver con las entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales. La ley 527 es bastante amplia y poco puntual en lo que tiene que ver con las entidades de certificación, con los certificados y las firmas digitales. Este decreto busca precisamente resolver esos inconvenientes para hacer más clara la aplicación de la ley. De hecho, parte de nuevo de definiciones más específicas de la terminología (iniciador, suscriptor, repositorio, clave, certificado, estampado cronológico, entre otras palabras y expresiones utilizadas en los artículos de la ley) y de las entidades de certificación en cuanto a características de estas últimas. Resolución 307 de 2000. Promueve el acceso a Internet por medio de la tarifa plana. Esta resolución depende totalmente del Ministerio de Comunicaciones y su Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones. Como dice su presentación, busca promover el acceso a internet para toda la población, por medio de unos planes tarifarios para el servicio de TPBCL, telefonía pública básica conmutada local. Resolución 324 de 2000. Sobre empresas operadoras de TPBCL. La descripción que se incluye en el documento dice que esta resolución asigna numeración a las empresas operadoras de TPBCL para identificar llamadas cursadas para acceder a Internet. Dicho de otro modo, complementa la resolución anterior (la 307) en la que se menciona y se trata brevemente el tema de la numeración como algo clave para diferenciar una llamada normal de una hecha para conectarse a Internet. Sin embargo, se aclara en uno de las consideraciones que la asignación que se presenta es de carácter provisional. Decreto 2934. Estatutos y Reglamento de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) Este decreto modifica el decreto 1130 de 1999, que era clave para entender el funcionamiento, responsabilidades, deberes y alcances de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Por él se establecen los organismos y entidades que van a Revista Comunicación, No. 25 (2006) quedar a cargo de los programas Agenda de conectividad y Computadores para educar, que fueron claves en el gobierno de Andrés Pastrana Arango. Todas estas normativas reseñadas nos demuestran la tendencia de manejar la temática de Internet desde lo técnico y no desde lo conceptual. No se hacen referencias, por ejemplo, a cómo deben manejarse el derecho de autor para prácticas comunes como el download de archivos de música, de videos o de libros completos. La ley de derechos de autor existe, pero no se ha reestructurado lo suficiente como para dar cabida a estos materiales electrónicos. Tampoco se ha revisado la ley de protección del menor para el acceso a contenidos pornográficos, violentos o que induzcan a delitos, que también existen en internet pero que por el momento siguen siendo de libre consulta para los menores. Es posible que en los computadores domiciliarios, de entidades educativas y de bibliotecas haya un cierto control, pero ese control ha sido decidido por esas mismas organizaciones o grupos sociales y no por alguna política pública que así lo determine. Hay pues un vacío en términos de políticas públicas y de legislación para lo que respecta a los mensajes y contenidos de Internet. Tercer asunto: la relación de lo joven e internet Como hemos podido ver, hay poco o casi nada que pueda mostrar que el gobierno nacional ha tenido en cuenta el tema de las prácticas reales que se hacen de internet para plantear nuevas políticas públicas sobre este sistema y tecnología de información y de comunicación. Tampoco se ve ningún tipo de control frente al uso, aunque sí, y eso es bastante claro, frente al acceso y la prestación del servicio de conexión a Internet. Incluso los programas de Agenda de conectividad y Computadores para educar no plantean propiamente ninguna reflexión directa sobre las prácticas ni denotan una evaluación de las mismas. Se sigue midiendo la eficiencia de lo que fueron estos programas por el número de conexiones logradas y la expansión del servicio desde el punto de vista técnico y operativo. Cabría preguntarse si el gobierno actual ha hecho algún otro tipo de estudio o investigación sobre las prácticas que se han generado desde el momento de puesta en marcha de las estrategias de expansión del servicio 31 Jóvenes usuarios de internet: Prácticas sociales y políticas públicas de la Web hasta hoy y si los resultados de estos estudios han permitido una evaluación de las políticas y la generación de nuevas estrategias para contrarrestar los problemas que hayan podido presentarse frente a la utilización del servicio y no solo frente al acceso. Y si ésto ocurre en términos de la generalidad de la población, cuántos más vacíos habrá frente al tema de las prácticas sociales y comunicacionales de los jóvenes a través de ese medio. Obviamente no se puede llegar a afirmar que hay despreocupación del Gobierno ante este grupo poblacional. Todo lo contrario. Si se comparan las políticas públicas que se han generado para resolver asuntos problemáticos relacionados con la juventud colombiana y aquellas políticas públicas de comunicación y de medios electrónicos como internet, nos daremos cuenta de que el tema de la juventud recibe una gran atención. Más aún, el programa de Colombia Joven es uno de los que más proyección ha tenido socialmente hablando, al menos en las últimas dos administraciones. Tiene una página que ha evolucionado y se ha dinamizado año tras año, aunque la mirada institucionalizada del joven se mueva entre dos vertientes: la del joven problema y la del joven solución*. De todas maneras, los esfuerzos por considerar al joven como sujeto de discusión y de darle importancia con normatividades que respondan a políticas públicas, dejan el asunto más o menos estable al menos por ahora. Lo que preocupa no es pues el asunto del joven, sino el asunto de las prácticas sociales y comunicacionales que ese joven hace con los servicios de telecomunicaciones como Internet. El tema no es tan delicado o grave como para entrar en agendas, eso es cierto. Pero sí podría generar estudios que motiven un cambio en la visión del gobierno frente a estas tecnologías. Podría afirmarse que las políticas públicas actuales que se han puesto en marcha hasta ahora, como la de las tarifas planas y la del comercio electrónico ya muestran resultados y transformaciones sociales y culturales interesantes. Una de ellas, los cambios de opinión de los usuarios jóvenes frente a los medios y * 32 Ver informe de la primera fase de la investigación doctoral de la autora, presentado como trabajo de grado de la especialización en Literatura con énfasis en producción de textos e hipertextos. “Representaciones sociales del sujeto joven en las páginas de Internet de Comunidades Virtuales en Colombia”. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 2003. el hecho de que cada vez está más “metido” en la vida cotidiana el uso de internet como alternativa para la interacción y para el acceso al mundo, a la información, a la recreación y las relaciones interpersonales. Las modificaciones, a pesar de que no son generalizables a todo el país, ya se empiezan a sentir en las ciudades más importantes (Bogotá, Medellín y Cali, por ejemplo). La pregunta que surge es ¿por qué, viendo lo anterior, no hay un mayor número de estrategias que contemplen los usos y prácticas que se hacen en internet relacionados con temáticas (contenidos) que interesan para la calidad de vida de los habitantes (incluyendo a los jóvenes), como lo son la educación, la prevención en salud o el manejo de la información? Países como México han entrado en una revisión ya no de los aspectos técnicos sino de los aspectos temáticos y de contenido de la Red para favorecer los procesos de educación, ejercicio de la democracia y de control del poder público, fortalecimiento de la investigación y de la producción cultural, así como protección de los productos e identidades locales, por ejemplo. Controlar la Red no es necesariamente restarle libertades, sino tomar decisiones sobre a la presencia del Estado en su uso y en sus contenidos. Controlar los contenidos podría implicar evitar violaciones en leyes como las de derecho de autor o protección del menor que tan a menudo pueden ser violadas en las prácticas que se llevan a cabo con esta tecnología. Además, podría estimular o fomentar formas de uso que contribuyeran a la producción cultural y a la identidad nacional. El joven es el principal usuario. Preocuparse por las prácticas que los jóvenes hacen de internet permitiría una nueva cultura sobre la utilización de este sistema para el bienestar colectivo y no solo para suplir necesidades personales o individuales, que es una tendencia ya analizada por expertos internacionales (“Las soledades interactivas” de las que hablan autores como Dominique Wolton). Si la preocupación por el joven está puesta en que es ese joven el que construirá y dirigirá el país mañana, interesarse en sus relaciones con esta tecnología puede ser lograr usuarios más responsables y más interesados en el bienestar colectivo en un futuro. Esto suena utópico. Pero también las utopías generan políticas y con ellas se logran, en muchas ocasiones, verdaderos cambios. A lo mejor, con alguna de ellas dejemos de tener jóvenes con sentidos de pertenencia a pequeños grupos o comunidades fragmentarias y Revista Comunicación, No. 25 (2006) Jaillier E.C. tengamos jóvenes con un mayor compromiso social y un sentido de pertenencia más nacional y global. Aunque suene cliché, ellos son una esperanza de cambio social en un país que requiere más de una transformación para mejorar internamente. Por eso, lo que hagan o dejen de hacer hoy afecta el presente y por consiguiente el futuro de nuestras sociedades. Fuentes utilizadas LÉVY, Pierre. Cyberculture. Paris: Editions Odile Jacob, noviembre de 1997. 313 pp. LÉVY, Pierre. L’intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace. Paris : La Découverte, 1994. VIRILIO, Paul. El cibermundo, la política de lo peor. Madrid: Cátedra, Colección Teorema, 1999. 114 pp. FLICHY, Patrice. L’imaginaire d’Internet. Paris: Éditions La Découverte, 2001. p.11. MULLER, Pierre. Les politiques publiques. Paris: PUF –Presses Universitaires de France, colección Que sais-je?, 1990. p.23. JAILLIER CASTRILLÓN, Erika “Representaciones sociales del sujeto joven en las páginas de Internet de Comunidades Virtuales en Colombia”. Trabajo de grado de la Especialización en Literatura con énfasis en producción de textos e hipertextos (primera fase de la investigación doctoral de la autora). Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 2003. Información recopilada en la segunda fase de la investigación doctoral “Internet: ¿Alternativa de socialización de los jóvenes en Colombia? Usos y representaciones colectivas de los jóvenes frente a Internet”. Esta segunda fase se ha titulado: “Jóvenes usuarios de Internet: prácticas de comunicación a través de la Red”. Inédita y en proceso de finalización. Revista Comunicación, No. 25 (2006) 33 Revista COMUNICACIÓN 34 Revista Comunicación, No. 25 (2006) Revista Comunicación, 25 p. 35 - 37 Revista No. COMUNICACIÓN Medellín - Colombia. Enero-Diciembre de 2006, ISSN 0120-1166 La hipertextualidad desde el lector, no desde el autor Resumen Hipertexto, una expresión que tradicionalmente remite al lenguaje virtual, a la utilización intencional de herramientas que permitan al lector elegir la forma de seguir un texto electrónico. Una mirada más profunda nos plantea la presencia de la hipertextualidad en textos impresos, con referencias geográficas, literarias, pictóricas, históricas, biográficas y que la mayoría de las veces no fueron intencionales del autor. Por Isadora González Rojas Revista Comunicación, No. 25 (2006) 35 La hipertextualidad desde el lector, no desde el autor En primera instancia, parece que fuese inversamente proporcional la extensión de un relato, con sus posibilidades hipertextuales, o más bien que la extensión no tuviera relación en manera alguna. Me refiero al caso concreto del cuento “La tristeza de Cornelius” de Margueritte Yourcenar, donde en pocas páginas encontramos un sinnúmero de referencias hipertextuales. Sin embargo este amplio mundo de opciones no está precisamente en la mente del autor al escribir su obra, se hace presente sólo hasta el momento en el que el que el lector las plantea. En esa medida considero que aunque el término hipertexto fue acuñado en 1981 por Theodor H. Nelson con la siguiente descripción, no necesariamente debe hacer referencia al mundo de los computadores exclusivamente. “Con hipertexto, me refiero a una escritura no secuencial, a un texto que bifurca, que permite que el lector elija y que se lea mejor en una pantalla interactiva. De acuerdo con la noción popular, se trata de una serie de bloques de texto conectados entre sí por nexos, que forman diferentes itinerarios para el usuario.”1 Comparto el concepto de escritura no secuencial y de interactividad, pues con un lector pasivo, la hipertextualidad no tendría sentido o no podría llevarse a cabo una lectura de esta forma, pero no debe existir una pantalla como “medio-intermedio” para que la lectura pueda hacerse necesariamente de manera hipertextual. Hay textos impresos, que desde su misma escritura proponen al lector tomar las riendas de la lectura, planteando las diferentes posibilidades de conflicto y desenlace, con varios caminos propuestos por el escritor de manera intencional. Algunos cuentos infantiles, proponen a los niños escoger ellos mismos el camino a seguir, donde se les sugiere pasar a la página x o y de acuerdo a lo que les gustaría que siguiera a continuación en el cuento; para dar continuidad y fin a la historia. cuenta experiencias de lecturas o vivencias personales, nunca sabremos si espera que el lector piense exactamente lo mismo que él al momento de leer su obra, lo cual es muy poco probable. Es por eso que la lectura hipertextual está en manos del lector, también la linealidad o no de la lectura. Podría llamar a ésto entonces una escritura hipertextual inconsciente y una lectura conscientemente hipertextual. La hipertextualidad puede darse en infinitos aspectos: referencias geográficas, literarias, pictóricas, históricas, biográficas, entre otras, pero básicamente se refiere a la remisión a otros textos con temáticas relacionadas a la lectura sobre la que se avanza. Para el caso del hipertexto que puede encontrarse en una lectura de pantalla, o en una lectura en la red, las posibilidades están dadas de manera premeditada, y aunque parecen infinitas, la diferencia está en que el autor sí las planeó y ahora el lector escogerá su recorrido a través de todos los caminos que le ofrece la red. En este tipo de lectura existen gran cantidad de herramientas, como los mapas conceptuales, los links, los “atrás”, “adelante”, los sonidos, entre otras, que permiten hacer una lectura mucho más interactiva, ésto es lo que llamamos un hipertexto electrónico. Al hablar de hipertextualidad en el texto impreso, los libros, las experiencias personales del lector dialogan entre sí, pero sólo en la mente del lector, mientras que en la red todo es más audiovisual, más interactivo. …Es el lector quien planifica su propia estrategia de búsqueda atendiendo a su campo de intereses de conocimiento, aficiones, etc., en función de los cuales el lector decide las estrategias de navegación precisas…la navegación del lector está limitada, sin embargo, por la propia configuración del texto que oriente y conduce al lector a través de los diferentes enlaces, la propia presentación del texto2 Como es imposible descifrar la intención del autor de cada obra, con respecto al tema de la hipertextualidad, aunque puede considerarse que éste haya tenido en La hipertextualidad en la Red, por medio de los sistemas de computación, podría decirse que permite unas posibilidades distintas, quizás más amplias que el resultado de una lectura individual de un texto impreso, la red permite una lectura más universal. 1 2 36 T.H Nelson (1981), Literary machines, (Swathmor, Pa., publicación propia); p2 C.R, Ana. Revista Espéculo No 22, “Lectura y escritura en el hipertexto”, p 5 Revista Comunicación, No. 25 (2006) Gonzalez I. La construcción hipertextual que se planteó a partir del cuento de Margueritte Yourcenar, fue indudablemente mucho más visual y dinámica y permitió hacer una elaboración de manera educativa de los textos de literatura, aplicable claramente a las aulas académicas. Como afirma Ana Calvo Revilla “La nueva cultura de la comunicación hipertextual, provoca un replanteamiento de la práctica educativa y de la forma de relacionarse con el conocimiento; no se puede seguir pensando en saberes acabados, cerrados, contenidos en un programa rígido y establecido con anterioridad, sino en un currículo abierto y flexible.”3 Para ésto, son de gran utilidad los mapas conceptuales, cuya principal característica “es mostrar el todo de una redacción en un mismo plano, de manera tal, que de un solo vistazo sea posible ver, identificar y comprender todos los conceptos y sus relaciones y para ello los conectores cumplen una función esencial”.4 Bibliografía CALVO REVILLA, Ana. “Lectura y escritura en el hipertexto”. En: Revista Espéculo, revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid. No 22. 2002. PELÁEZ, Andrés. “Hipertexto y mapas conceptuales un binomio pertinente para la enseñanza.” En: Revista de Divulgación científica y académica Universitas Científica. Universidad Pontificia Bolivariana. Vol. III (febrero de 2004); p. 123129 3 4 C.R, Ana. Revista Espéculo No 22, “Lectura y escritura en el hipertexto”, p 8 P. Andrés. Revista de Divulgación científica y académica Universitas Científica “ Hipertexto y mapas conceptuales un binomio pertinente para la enseñanza.” P 125 Revista Comunicación, No. 25 (2006) 37 Revista COMUNICACIÓN 38 Revista Comunicación, No. 25 (2006) Revista Comunicación, 25 p. 39 - 50 Revista No. COMUNICACIÓN Medellín - Colombia. Enero-Diciembre de 2006, ISSN 0120-1166 IV ENCUENTRO REGIONAL ANDINO --FELAF FELAF ACSFELAFACSArequipa, septiembre 28,29 y 30 de 2005 Demandas y posibilidades de la televisión, la radio y la prensa local Siete retos de los medios locales Resumen La autora plantea y realiza un análisis de los siete retos más importantes para los medios locales en el mundo actual. Ponencia presentada en el cuarto Encuentro Regional Andino de FELAFACS, Arequipa, Perú, septiembre de 2005. Por Ana María Miralles Castellanos Revista Comunicación, No. 25 (2006) 39 Siete retos de los medios locales El tema de este encuentro académico convocado a partir del tema de lo local en medio del intenso despliegue de las estrategias que respaldan la globalización neoliberal tiene para mí un enorme sentido y espero que también lo tenga para ustedes. En época de los monopolios empresariales a los cuales no escapan los medios de comunicación, en medio de grandes cadenas y emporios que poseen radios, prensa y televisión, plantearse el tema de los retos para los medios de comunicación en el ámbito local contiene en sí mismo toda una apuesta. Volver a lo pequeño sin perderse en ello pasa indudablemente por el reconocimiento del enorme peso de la cultura en el mundo de hoy y también por el terreno de la confrontación política. Cuando los lazos globales están tan imbricados con las economías locales, cuando las decisiones políticas tienen repercusiones extraterritoriales, cuando el territorio a la vez ha dejado de ser un referente fuerte de las relaciones políticas y económicas, volver a lo local significa más que una huida una recuperación del sentido de las relaciones a escala humana y colocar en la agenda nuevamente viejos temas como el de la calidad de vida, la convivencia, la recreación, el medio ambiente y la participación ciudadana. Además significa una reintegración del espacio público local. Como lo señalan los investigadores colombianos Fabio Velásquez y Esperanza González “frente a la hegemonía de valores universalistas lo local ‘protege’ los particularismos de base territorial, crea sentidos de pertenencia y propicia formas incluyentes de integración sociocultural, es decir, que respetan la diversidad”1. En términos de calidad de vida el enfoque desde lo local significa una re-politización del espacio público para pensar los grandes temas de agenda tales como el Tratado de Libre Comercio que justo por estas épocas se negocia entre los países andinos y Estados Unidos. Un asunto de la globalización que tiene repercusiones negativas para nuestros agricultores frente a los productores que reciben subsidios y hasta para la salud pública por las restricciones a los medicamentos genéricos para preservar las patentes de los laboratorios norteamericanos. Y como lo local no es solamente lo urbano, en los grandes centros de decisión urbanos se están tomando alternativas que desfavorecen a los campesinos. En los ámbitos nacional e internacional se están adoptando políticas que van a afectar directamente 1 40 Velásquez, Fabio y González, Esperanza. ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia?. Bogotá: Fundación Corona, 2003. p. 74. las posibilidades de acceder a la salud a buena parte de los ciudadanos de nuestros países. No es una abstracción, es una realidad. Tomo el ejemplo del TLC porque me parece muy adecuado para ilustrar la tensión entre la ofertas de la globalización de corte neoliberal que estamos viviendo y las expectativas de vida de los ciudadanos de a pie, que incluso los toca no solamente a ellos sino a gremios enteros como el de los cerealeros, arroceros, o caficultores y de paso a muchas familias. Dijo ya hace tiempo lúcidamente John Dewey que lo público se identifica por las consecuencias, más que por las causas de las decisiones que se toman2. Entonces vale la pena preguntarse nuevamente cuáles son los retos para los medios locales en un contexto que algunos han señalado de debilidad de lo público y de predominio de intereses particulares. La oscuridad periodística en la cual se mantiene lo local, obnubilada por los destellos de los grandes temas que narran los noticieros recuerda un pequeño relato revelador que trae a colación Charlotte Joko Beck : “Hay una historia Sufi sobre un hombre que perdió sus llaves en el lado oscuro de la calle y cruzó al otro lado para buscarlas debajo de un poste de luz. Cuando un amigo le preguntó por qué buscaba alrededor del poste de luz y no donde se habían perdido las llaves, el hombre respondió: ‘Busco aquí porque hay más luz’ ”3. Muchos televidentes, lectores y radioescuchas también buscan donde hay más luz y no necesariamente donde está la información que necesitan. ¡Y de luces está llena la información espectacular! Hay que decir algo más antes de entrar en el tema que nos han propuesto: aún en tiempos de Internet, cuando lo lejano nos resulta más próximo que antes, pensar en lo local necesariamente tiene otras dimensiones. Lo que quiero decir es que cualquier cosa que pensáramos que era lo local ayer, hoy sigue siéndolo pero de manera diferente. Es una idea de lo local que se caracteriza no por su “etnocentrismo” sino por la apertura y que de cierta forma tiene que vivir en medio de tremendas incertidumbres de modo tal que hay que aceptar que el meollo del asunto está en las 2 3 Dewey,John. La opinión pública y sus problemas. Madrid: Ediciones Morata S.L., 2004. pp 59-77. Joko Beck, Charlotte. La vida tal como es. Bogotá: Norma, 1995. p. 142. Revista Comunicación, No. 25 (2006) Miralles A.M. interacciones y no en los territorios. Esa visión es la que quizás ha faltado en medios locales que en el pasado creyeron o siguen creyendo que su misión es defender a ultranza los valores fundadores, las tradiciones o enarbolar los emblemas de lo autóctono a la hora de pensar en sus responsabilidades con lo más próximo. Lo paradójico es que aún desconocen a sus ciudadanos. Catalogados como audiencias o como una entidad abstracta, diría que hoy una de las fallas más graves del periodismo local es el desconocimiento de los ciudadanos concretos, de carne y hueso, no esos que nos acostumbramos a imaginarnos cuando nos sentábamos a escribir para ellos buscando finalidades de éxito en la recepción del mensaje. Y un error más grave ha consistido en que creemos saber lo que ellos piensan, así que para qué acercarnos a ellos, cuando el editor nos pide que vayamos a la rueda de prensa del Alcalde. No se puede dejar de reconocer que el ciudadano del común es literalmente el último en la cadena de la construcción del mensaje periodístico. En eso nada ha cambiado la metáfora de la “cascada” descrita por Karl Deustch al analizar el proceso de formación de la opinión pública: elitegobernante-medios de comunicación-población. El agua de la cascada cae en forma descendente y el proceso muestra que unos son los influyentes y otros los influidos. Sin embargo, es bueno recordar cómo los salmones nadan a contracorriente, aún aguas arriba, cuando van a deshovar. Los retos De entre otros posibles he querido concentrarme en los que me parecen los siete retos más importantes para los medios locales en los tiempos que corren. 1. Rescatar el sentido de lo público Pensar en la relación entre lo público y los medios de comunicación, es pensar a un tiempo en la opinión pública y en la responsabilidad que tienen los medios y la comunicación en general, en la construcción de lo público democrático. Es pensar en la opinión pública porque solamente con la existencia de ella como una esfera autónoma e ilustrada es posible una relación madura con los medios de comunicación que permita evidenciar la existencia de una interlocución con la sociedad, para que más allá de la figura del consumidor pasivo de informaciones emerja el ciudadano. Y es pensar también en las relaciones entre la comunicación y lo público de tal modo que la democracia sea comprendida como un proceso de Revista Comunicación, No. 25 (2006) consolidación de cultura política, es decir, para que la democracia no siga siendo un concepto restringido al ejercicio del poder sino que sea entendida como cultura. Lo público suele resultar muy abstracto para el ciudadano pero lo puede comprender mejor en el ámbito de lo local. De hecho es en este ámbito en donde cotidianamente se debilita o fortalece lo público. No en vano todo el desarrollo de nuestra línea de trabajo en la Universidad Pontificia Bolivariana desde el proyecto Voces Ciudadanas, que trabaja con la perspectiva del periodismo público, se ha hecho en lo local sobre varios ejes que no se reducen solamente a la participación ciudadana porque poner el sentido de lo público en el periodismo únicamente desde la perspectiva de esa participación sería insuficiente. Por lo tanto es necesario vincular los otros elementos que hacen parte de una caracterización de lo público4: La visibilidad: en el sentido tradicional, hacer visible lo que hace el poder. En un nuevo sentido que se añade, es dar visibilidad a otras voces y actores de la vida urbana susceptibles de ser portadores de discurso público. El acceso: lo mejor del periodismo informativo que posibilita a muchos conocer lo que otros hacen, sigue siendo clave en la posible formación de públicos. A la noción tradicional de acceso, se suma una nueva visión que llevaría a otros a participar en la construcción de la agenda de temas cotidianos en los medios y a considerar que en sus puestos directivos pueda haber representantes de los ciudadanos del común. Particularmente difícil en el sistema creciente de propiedad privada de medios, no obstante este es un punto que debe seguir siendo discutido porque la propuesta democratizadora del periodismo público no puede desconocer la estructura empresarial de los medios de comunicación. Lo colectivo: entendido como de interés o de utilidad común. Más allá y sin menospreciar los temas comunes de conversación, el periodismo cívico avanza hacia el diseño de una agenda pública democrática en sus procedimientos y contenidos, mediante el debate abierto. 4 Miralles, Ana María. ¿Y dónde está lo público? En: Voces Ciudadanas, Una idea de periodismo público. Medellín: Editorial UPB, 2000. pp 46-47. 41 Siete retos de los medios locales Desde hace un tiempo se venía afirmando que los medios de comunicación son el ágora o la nueva plaza pública5, lo cual no ha pasado de ser más que una metáfora un poco forzada. La dramática confusión entre lo público y lo publicable permitió que se aceptara muy a la ligera esta expresión, despojándola de toda connotación y responsabilidad políticas. La varita mágica de los medios convertía al sapo en príncipe con sólo tocarlo con sus cámaras y micrófonos. Lo publicable triunfó sobre lo público. y que además éstos no serían tan timoratos a la hora de aceptar que uno de sus principales cometidos es el de alimentar la polémica pública, no por medio del escándalo que revienta un día y muere a la semana siguiente, sino gracias a la controversia sostenida sobre los temas más importantes de las agendas. Siempre ha sido fácil reconocer que los medios han tenido la habilidad de lograr la atención sobre ciertos asuntos, pero han sido incompetentes para sostener las controversias. Por lo tanto aquí el reto es doble: por un lado se trata de pensar en la contribución del periodismo a la creación o ensanchamiento del espacio público, y por otro, se trata de pensar los medios como escenarios para el debate público con las exigencias propias de la cultura de masas caracterizada por la amplia presencia de los medios de comunicación en la vida de la gente. 2. Contribuir a la construcción de ciudadanía En el primer caso los medios deben comenzar por resituar el papel de la política. Es más: deben re-situarse ellos mismos frente a la política y hacerlo especialmente desde el ámbito local. Después de haber contribuido con tanto entusiasmo a su descrédito, finalmente el periodismo debe reconocer que por ejemplo los partidos políticos son las más importantes de las instancias mediadoras de la institucionalidad democrática. En Colombia el triunfo de la izquierda en la alcaldía de Bogotá y de otros candidatos afines en ciudades principales del país debería permitir que el discurso periodístico por primera vez reconozca y aliente esas diferencias de opinión en lugar de polarizar los ánimos o montarse ciegamente en el tren uribista. Colombia vive un momento apropiado para afrontar con madurez política lo que ya fue refrendado en las urnas. Era lógico esperar que los medios de comunicación estuvieran a la altura del reto. Este ejemplo muestra gráficamente cómo en el poder político local podemos encontrar las claves para reinventar el periodismo, para hacerlo más cercano al interés público y por lo tanto a los ciudadanos. En cuanto a la disposición de los medios como escenarios para el debate público, es una consecuencia de re-situarse ante la política. Significa que nuevos actores podrían circular sus mensajes por los medios 5 42 Esas ideas fueron desarrolladas por mí en el artículo La Comunicación hoy. Revista Foro # 50. Bogotá: Ediciones Foro Nacional por Colombia, Junio de 2004. pp 100-107. Una nueva preocupación surge ahora que entre periodistas se ha vuelto cada vez más popular la invocación de la ciudadanía. Muchos, incluidos algunos académicos, lo hacen como eslogan y sin asumir todas las implicaciones de esta figura. Una cosa sigue siendo cierta: los medios son poderosos mecanismos de socialización...y no solamente de los niños. ¡También de los adultos! Uno de los temas más fuertes que deben enfrentar los periodistas, especialmente en el ámbito local, es el de la comprensión de la condición de ciudadanía, más allá de un sujeto que es mencionado en los medios y trascender los análisis de contenido que contabilizan cuántas veces aparece la palabra ciudadanía o ciudadano. Es necesario hacer frente a la ceguera periodística frente al tema, que entiende la ciudadanía como una categoría unívoca, fija. Hay una reflexión pendiente sobre el hecho de que el tipo de periodismo que se ejerce depende del tipo de ciudadano al que se quiere apuntar. Vivimos en la perplejidad entre el ciudadano político prototipo de la modernidad ilustrada y el del perfil participativo del republicanismo cívico, sin atender a los modelos políticos en los que ambos se insertan, como si fuera una decisión desligada del contexto sociopolítico. La primera pregunta que deberíamos hacernos en el ámbito local sobre el problema de la ciudadanía en nuestros países es cómo con el grado de ilegitimidad y en medio de la cultura de la ilegalidad, podemos recomponer la figura del ciudadano. Cómo recomponer esa figura si no hay un acuerdo sobre la obediencia a las leyes, si hecha la ley hecha la trampa, si a nombre de la democracia hordas de ciudadanos azuzados por la radio corren por las calles para pedir la salida de presidentes, sin utilizar los canales políticos, creyendo que el cambio es posible por medio de revoluciones imposibles, inorgánicas, desarticuladas, lo más parecido a jaurías que se toman las calles de la ciudad. La vía revolucionaria existe aún en la mente de algunos pero lo que hoy reclama la historia es el cambio, quizás radical como lo señaló Vattimo en una reciente visita a Colombia, pero organizado y que utilice canales Revista Comunicación, No. 25 (2006) Miralles A.M. democráticos. Pretender que el problema de la construcción de la democracia es salir galopantes a las calles o soltarles los micrófonos a la gente es como querer tocar piano sin conocer la escala musical. La segunda preocupación que debemos formularnos es si estamos reivindicando un ciudadano republicano cívico, entonces tenemos que ser consecuentes con lo que esto implica. ¿Cómo hacer que encaje ese tipo de ciudadano en una propuesta liberal del periodismo vigente? El ciudadano liberal es radicalmente diferente del republicano cívico, porque está situado en el ámbito de lo privado, uno de sus ejes es la defensa de los derechos individuales y no hace de la participación política algo central. Por el contrario en el republicanismo cívico, la condición de ciudadanía está ligada a la participación política como elemento constitutivo de la soberanía6 . Las nociones de igualdad son diferentes en ambos casos. Mientras para el liberalismo es una igualdad en abstracto reconocida para un todo homogéneo y para cada uno como parte de ese todo homogéneo, en el republicanismo se reconoce la igualdad en la condición pública de los ciudadanos. Nuestro periodismo está derivado de la concepción liberal y por eso no podemos jugar caprichosamente con la categoría de ciudadanía. A todas estas aparece el multiculturalismo con el reconocimiento de las diferencias como un rasgo distintivo de las democracias contemporáneas. ¿A cuál de todos estos perfiles de ciudadano nos estamos dirigiendo? ¿Y qué perspectiva periodística se debe adoptar para ese perfil? Mejor aún: teniendo en cuenta el predominio del mercado como regulador de la vida política y social que estamos padeciendo, ¿de cuál ciudadanía estamos hablando? Con un tipo de periodismo que se ha adaptado plásticamente a las exigencias del mercado, ¿qué expectativas reales podemos tener sobre el ciudadano? ¿Quizás la del ciudadano que se construye desde el consumo como lo analiza Néstor García Canclini? ¿Entonces a qué me refiero cuando planteo que uno de los retos del periodismo local es contribuir a la construcción de ciudadanía? Mi primera respuesta no exenta de incomodidades apunta al ciudadano prototipo de la democracia radical. La democracia radical supone una radicalización de las condiciones del liberalismo político, representa una recomposición de las relaciones entre igualdad y diferencia (Mouffe y radicaliza los aspectos centrales de los presupuestos 6 Colom, Francisco. Razones de identidad. Pluralismo cultural e integración política. Barcelona: Anthropos, 1998. p. 79. Revista Comunicación, No. 25 (2006) democráticos. El liberalismo democrático ha sido objeto de críticas y de reformulaciones, entre ellas el entendimiento del ciudadano como una figura activa y especialmente la aceptación de los disensos como parte central de la vida democrática. El tercer tema importante en lo tocante al ciudadano tiene que ver con el problema de las identidades. Se trata de entender que en el ámbito local los medios deben ser cada vez más espacios de re-conocimiento que sólo espacios para noticias. Con el antecedente de los nacionalismos hoy el tema de las identidades aparece con una nueva cara. En un panorama de globalización no aparece vinculado a la idea del Estado-Nación (aunque algunos sueñan incluso con volver a la ciudad-estado tras el alboroto de los nacionalismos de viejo cuño al caer el imperio soviético), está relacionado con una noción más dinámica, no etnocéntrica, no exclusivamente étnica y sobre todo pluralista. Además, no está pensada en el marco de un territorio físico sino más de territorialidades simbólicas, habla de diferentes sentidos de pertenencia a todo tipo de agrupaciones, causas e intereses aún en medio de las paradojas cuando se habla de lo local: ya no es central el territorio, pero cuando se invoca lo local se está hablando dentro de los marcos de un territorio. Las identidades son una forma de estar en la ciudad, en la localidad y marcan el tipo de vinculación con lo público. Ya no estamos hablando de oficios como en las sociedades de pequeña escala del pasado en que se reconocía al zapatero, al panadero o al escritor. Estamos hablando de sujetos que se distinguen por adscripciones que pertenecen al campo de la cultura y no hablamos de una identidad sino de múltiples identidades. Una de las tareas centrales del periodismo local hoy consiste en la visibilización de esas identidades, de esas formas de estar y de apropiarse del entorno, de sus malestares y sus demandas. Creo que el arte del periodismo no se reduce solamente a tramitar datos o informaciones. Ese es quizás uno de los asuntos más problemáticos en el periodismo: no reconocer que el asunto es algo más que informar y que ese algo más no es moralizar ni pontificar sobre lo divino y lo humano, sino abrir espacios para que mediante estrategias de observación más refinadas y quizás más antropológicas y sociológicas, se visibilicen los actores de la vida social. Esas estrategias de observación incluyen la entrevista en profundidad, la historia de vida, la conversación colectiva e individual y especialmente, poner en juego la capacidad de escucha del periodista. Pero sobre todo, desarrollar una visión del contexto, más que plantearse el reto de 43 Siete retos de los medios locales hacer un gran reportaje, escrudriñar en las formas del rebusque como la figura del indigente que hace de agente de tránsito en la esquina dándole vía a los vehículos y cobra por eso monedas a los conductores. Y ¿por qué los periodistas tienen que escribir en libros lo que sería un trabajo del periodismo cotidiano o renunciar a sus medios para hacerlo? Eso no refleja más que la incapacidad de lectura de la realidad más próxima. Un cuarto interrogante en torno a la cuestión de la ciudadanía está relacionado con la participación. Ahora que cada vez más la participación aparece como eslogan de los gobiernos y de los medios de comunicación es necesario situar el tema de la participación en relación con la actividad periodística. En primer lugar, es verdad que la participación sobre lo local es mucho más dinámica por parte de la ciudadanía. Pero, ¿qué se entiende en el periodismo por participación? ¿La acción cívica? ¿El periodismo como sustituto de la política? ¿El ciudadano como sustituto del gobierno? ¿Dejarle el micrófono a los ciudadanos? Desde nuestra experiencia de 7 años con el periodismo público hemos situado el problema de la participación en el campo de la opinión pública y no en el de la acción y de la negociación política. La distinción no es de poca monta. La función crítica de la opinión pública no ha perdido su vigencia. Sin embargo hay ciertas visiones que promueven el autogobierno, que la gente solucione los problemas de seguridad por su propia cuenta privatizando un bien colectivo puro cuya responsabilidad sigue recayendo en el Estado. Es posible que hoy tengamos más de participacionismo que de participación, es decir, más de movilización o de exhibición que de autonomía. Estudiosos de la participación ciudadana distinguen al menos cuatro tipos de participación: política (con fines públicos), ciudadana (en lo público pero con fines particulares), social (reivindicación de intereses colectivos) y comunitaria (defensa de intereses para mejorar el hábitat y las condiciones de vida)7. La participación en la práctica no ha sido bien aprovechada. Se escucha hablar de periodismo ciudadano, con la gente del común como productora de las informaciones, de periodismo de intermediación en el que los periodistas asumen el rol político de tramitadores de demandas (función que cumplen las instancias mediadoras como los partidos políticos), incluso de precursores del periodismo cívico quienes como periodistas han hecho gestión política gracias al poder de lo micrófonos y no de mejorar los niveles de información con que los públicos ciudadanos autónomamente y sin paternalismos puedan formarse un juicio crítico sobre los asuntos públicos y aún sobre el problema de los medios de comunicación. Prácticas ciudadanas marcadas por el afán de resultados, por el ritual de la consulta de las opiniones de la gente del común, por la solución de problemas y que olvidan el principal terreno de disputa: las agendas. ¡Y la condición de autonomía! 3. Evidenciar los públicos y los contrapúblicos Una de las formas de trabajar el tema de las identidades con perspectiva cultural y política es el que se puede desarrollar desde lo que ha formulado teóricamente Nancy Fraser8. En su crítica a la concepción centralista y homogénea de la esfera pública burguesa en Habermas, Fraser formula cuatro críticas claves: 1. Que los interlocutores en la esfera pública no pueden deliberar como si fueran iguales sino que deben deliberar desde y sobre las diferencias; 2. Que la multiplicación de públicos en competencia no debilita la esfera pública y que por lo tanto favorecen a la democracia; 3. No sólo los intereses públicos sino los intereses privados hacen parte de la deliberación sobre el bien común; 4. La esfera pública democrática no exige una radical separación entre la sociedad civil y el Estado. A una esfera pública central le añade las esferas públicas periféricas en donde surgen los públicos de diversa índole y los contrapúblicos. Así como los públicos se configuran en torno a problemas y desacuerdos y aceptan discutir desde las diferencias9, los contra-públicos corresponden a lo que Fraser ha llamado públicos subalternos que construyen contra-discursos y formulan interpretaciones propias de sus identidades, intereses y necesidades10, además de que desarrollan sus propias estrategias de comunicación para visibilizarse en la 8 9 7 44 Velásquez, Fabio y González, Esperanza, Op.Cit., p. 60. Los autores citan a Nuria Cunill. Participación ciudadana. CLAD. Caracas , 1991. 10 Fraser, Nancy. Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición postsocialista. Bogotá: Universidad de los Andes, 1997. Pp- 95-133. He citado ya a dos autoras feministas como Mouffe y Fraser. Esto no es indicativo de una predilección por el enfoque feminista. Lo que creo es que la postura feminista le ha permitido a estas académicas hacer hallazgos importantes en sus trabajos investigativos, los cuales no son centralmente reivindicativos de la condición de la mujer. Price, Vincent. Opinión Pública. Barcelona: Paidós , 1994. p. 42. Fraser. Op.cit., p. 115. La autora reconoce que también hay contra-públicos antidemocráticos y anti-igualitarios y que ponen en marcha procesos de exclusión y marginación. Revista Comunicación, No. 25 (2006) Miralles A.M. esfera pública central. En nuestros ámbitos locales, estoy segura, hay muchos públicos subalternos que no han alcanzado esa visibilidad. No es una tendencia posmoderna del todo se vale. Se trata de contrapúblicos que no son aislacionistas, no son guetos y sus pretensiones no son separatistas aunque necesiten comportarse como enclaves al momento de construir sus identidades, pero su aspiración es entrar en interacción en la esfera pública central porque se sienten parte de ese espacio más amplio. Hay ahí un abanico de identidades en construcción y permanente transformación. Creo que hoy el periodismo local debería comenzar a rastrear esos contra-públicos, conocer sus discursos, sus estrategias comunicativas, visibilizar sus procesos en relación con lo público. Los contra-públicos, así como los públicos son esos grandes sectores sociales excluidos de la información periodística en aras de “cubrir” (nunca tan bien dicho) desde la oficialidad lo que sucede. Ese es y ha sido un periodismo de instituciones, pero no un periodismo del acontecer social. 4. Trabajar por una cultura del pluralismo donde realmente la democracia se vive o no, superar los modelos comunicacionales que pretenden eliminar los desacuerdos y mostrar que todo anda bien. ¿No sería legítimo pensar que se necesita un periodismo posliberal que extienda la noción del pluralismo político al terreno de la cultura y del reconocimiento, que entienda que su papel es mostrar sin miedo los disensos sin llegar al estado de fragmentación y disolución? Hay que insistir en que con el modelo liberal de la información es difícil seguir creyendo en una ciudadanía activa, deliberante y que participe de las decisiones colectivas. Es una contradicción en los términos. Los disensos describen mejor a la democracia que los consensos. Esto hay que recordarlo cuando los medios y las sociedades se han vuelto tan consensualistas, por encima incluso de la democracia. Sería un periodismo posliberal porque: • Va más allá de la información. • Admite la existencia de diversas y asimétricas esferas públicas aunque referidas a una esfera pública central. Chantal Mouffe en la introducción a un libro suyo de reciente publicación11 desarrolla una interesante reflexión sobre el tema de la paradoja inherente al concepto mismo de democracia liberal, en el sentido justamente de que versiones como la de la democracia deliberativa –que dicho sea de paso, tanto invocamos en el periodismo público-, ponen demasiado énfasis en la búsqueda de los consensos, ocultando la imposibilidad de conciliar las dos lógicas y los principios que las sustentan: la del liberalismo (con el respeto de la libertad individual) y la de la democracia (con su defensa de la igualdad, la identidad entre gobernantes y gobernados y del principio de la soberanía popular). Su noción del pluralismo agonístico nos remite a una realidad plena de heterogeneidades y asimetrías, a la agudización de los conflictos, pero no bajo la noción de amigo/enemigo de Carl Schmidt, sino según la idea de adversarios que comparten el mismo campo simbólico pero que mantienen sus diferencias de manera civilizada. “El antagonismo es una lucha entre enemigos, mientras que el agonismo es una lucha entre adversarios” que comparten la adhesión a las claves de la democracia liberal: libertad e igualdad12. Esto implica incorporar el conflicto como elemento constitutivo de la democracia y no tratar de erradicarlo con propuestas autoritarias y en el ámbito local, en • Admite el pluralismo agonístico de que habla Mouffé, aquel para el cual no hay que buscar remedio. 11 12 13 Mouffe, Chantal. La paradoja democrática. Barcelona: Gedisa, 2003. p. 20. Revista Comunicación, No. 25 (2006) • La participación ciudadana no es solamente sobre los asuntos públicos sino sobre la propia agenda de los medios. Desde la lectura de La paradoja democrática de Chantal Mouffe es difícil sustraerse a la idea de que quienes pretendimos por mucho tiempo estar contribuyendo a la construcción de Opinión Pública democrática con proyectos de intervención como el del periodismo público de Voces Ciudadanas, no le hemos prestado suficiente atención al tema de los disensos. Es verdad que establecimos la figura de la polifonía de voces como estrategia de concepción de los temas y técnica de reportería en la cual no se trata de aislar a un ciudadano para entrevistarlo sino de hacer las voces más integrales mediante la investigación de posiciones sobre los temas, el lugar social antropológico y técnicas como la de las conversaciones ciudadanas. Pero en nuestro intento de desprendernos de la visión estadounidense del periodismo público activista que coloca a los periodistas y a los ciudadanos no pocas veces en el rol de llegar a O.p.Cit., pp. 114-115. Ibid. 45 Siete retos de los medios locales acuerdos y de ponerlos en escena, no hemos hecho un esfuerzo equivalente en demostrar que la verdadera función de la opinión pública no son los consensos sino la visibilización de los disensos. Hay una enorme inquietud en términos investigativos sobre cómo la estructura del discurso informativo niega el disenso. Si aceptamos los condicionamientos de la producción del discurso informativo es difícil sostener el autodiscurso del campo periodístico en términos de debate y pluralismo. Podríamos recordar con Dewey13 que los hechos no traen en sí su propio significado y que por lo tanto no se puede hablar de una verdad fáctica –de lo cual están aún torpemente convencidos muchos periodistas-, reconocer los condicionamientos del “contrato de información mediática” descrito por Charaudeau14, que incluyen la selección de unos tipos de hechos y de fuentes autorizados, recordar al inolvidable Bourdieu que aunque no le dedicó mucho al campo periodístico, nos dejó algunas claves que lo determinan y que valdría la pena profundizar: las categorías de percepción de los periodistas marcadas por el habitus, la necesidad de los medios de llegar a un público lo más amplio posible, el efecto de verdad que se produce por mirar entre medios lo que uno y otro dicen y lo que el discurso periodístico dice sobre sí mismo. Este conjunto de preocupaciones tiene estrecha relación con el problema de la agenda y la mirada periodística. Bourdieu afirmó que los productos periodísticos son muy homogéneos y lo explica a partir de las imposiciones de las fuentes y la lógica de la competencia de los medios15. los hábitos profesionales. Por más recursos, por más personal capacitado que tuviese un medio, jamás podría ser pluralista. Ni un medio ni el conjunto de los medios podrían construirse en situación de pluralismo en tanto no estén insertos en una cultura pluralista. Detrás de la gran trampa de la objetividad, elemento central del discurso autorreferencial de los periodistas, se agazapa un sistema de exclusiones que niega de plano el pluralismo y lo reduce a la visión de dos contrarios16. En la escena de la política, dicho de modo radical, habría que afirmar que si bien es necesario con frecuencia construir los consensos en términos de gobernabilidad –siempre que se haga democráticamente–17, el oficio del periodismo quizás consista en hacer justamente lo contrario: tomar por oficio la visiones contradictorias y complejas que pugnan por abrirse un espacio en la esfera pública. Este es un nuevo modo de estructuración de “la verdad” en el discurso periodístico. En el fondo la pregunta está planeada sobre las relaciones entre la comunicación y el pluralismo en al menos tres sentidos: Político: un nivel en que se expresan visiones diferenciales en contextos de sociedades políticas en las cuales está garantizada la oposición y la existencia de partidos políticos o visiones alternativas de otro 16 La mayor o menor dosis de pluralismo político o de opinión no dependería entonces del voluntarismo y de las capacidades profesionales de los periodistas, de sus destrezas en reportería o de la concepción más o menos democrática imperante en los medios –si es que la hubiere- , sino que, hay que decirlo de una vez y que valga como hipótesis de trabajo, es un imposible práctico desde las formas de estructuración del discurso periodístico . A pesar del discurso del periodismo sobre sí mismo, que habla de promover el debate público, sus estrategias de lectura de la realidad hacen todo lo contrario. Las aproximaciones y los trabajos de análisis de medios de Teun Van Dijk lo que demuestran es que más que la información del día lo que los medios ofrecen son modos de lectura de la realidad . Según la tesis de la imposibilidad pluralística del discurso periodístico, por más calificado, por más profesional que sea un periodista, jamás podría ser pluralista, en virtud de las rutinas y 14 Op.cit. 15 Bourdieu, Pierre. Sobre la televisión. Barcelona: Anagrama, 1997. p. 30. 46 17 18 19 20 Miralles, Ana María. Periodismo, opinión pública y agenda ciudadana. Bogotá: Editorial Norma, 2001. Capítulo 1. Diez problemas de la opinión pública. Pp. 23-46. Añádase a esto los avances de la investigación Lo que callan los medios, de la UPB, en la que se rastrean 20 años de exclusión de actores, discursos y temas del espacio público por los medios de comunicación, específicamente en los diarios El Tiempo y El Colombiano. Es necesario hacer esta aclaración porque ya el propio Sartori había advertido la existencia del consenso sin consentimiento, que pulula el las democracias precarias. Miralles, Ana María. La ilusión comunicativa. Algunos comentarios sobre el efecto teflón. Artículo para la Revista Foro # 54 de 2005. Ediciones Foro Nacional por Colombia .Pp 100- 107. En ese artículo, que estudia la política de comunicación del presidente Álvaro Uribe, se analiza el modo en que la fuente se convierte en emisor, lo cual tiene efectos negativos para la democracia y el pluralismo político. Discurso político no por su procedencia sino por la textura y el cariz de sus relatos. No alude a la clase política sino a la despolitización de la ciudadanía al aislarla del poder de la palabra. A esta conclusión parcial hemos llegado en la investigación Lo que callan los medios. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. Colombia. Dahl, Robert. Entrevista sobre el pluralismo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 2003. El término poliarquía hace referencia al pluralismo y fue propuesto por el autor desde 1953. Indica la multiplicidad de grupos en competencia. Revista Comunicación, No. 25 (2006) Miralles A.M. tipo de movimientos. En este sentido en el campo comunicativo esta situación tendría su expresión en la problematización de la agenda periodística como la gramática de la visibilidad/opacidad del poder e incluso de la gobernabilidad democrática18 así como también en la presencia/ausencia del discurso político19 en el discurso periodístico. Se trataría de enfrentar esa gramática del poder expresada en el predominio de la noticia por medio de la expresión comunicativa de la poliarquía20. De opinión: vinculado al ejercicio de la libertad y diversidad de opiniones en el campo abierto de la sociedad. Desde la perspectiva de agenda mediática aparecerían aquí los protagonistas indirectos y directos del acontecer, la inclusión/exclusión de actores y voces que participan en el espacio público de los medios disputando diferentes sentidos de realidad el ventilar en público visiones contradictorias y complejas más allá de la bipolaridad que marca el discurso periodístico bajo el imperativo de la objetividad. Cultural: en este punto el pluralismo no puede ser confundido con los procesos de diferenciación social descritos por Sartori21, es decir, no se le puede tomar por las sociedades plurales de grupos diferenciados, pues en ese sentido nos llevaría a la paradójica afirmación de que muchos países africanos son pluralistas. Hablo de las diferentes identidades vinculadas al ejercicio de la ciudadanía cultural, si se quiere en términos del multiculturalismo con las ciudadanías diferenciadas, aquellas a las que les son reconocidas (aceptadas) sus diferencias sin discriminaciones positivas ni negativas en el marco de un concepto general igualitario de la condición de ciudadanía. Este es uno de los retos principales de la filosofía liberal en su intento de pasar de la concepción homogénea de los ciudadanos en el espacio público político basada en la tajante separación de los ámbitos público y privado, esfera en la “que se condensa un cúmulo diferencial de rasgos que constituye la particularidad real de los individuos(...) 22 al reconocimiento e inclusión de la diversidad ya no solamente de opiniones en el plano político, sino en la configuración de las identidades culturales dictada por el pluralismo de valores. Nuevamente, sin caer en las trampas de lo folclórico o en chauvinismos, el periodismo local tendría que hacer un trabajo en la línea de no negar visibilidad o informar de manera discriminatoria a los grupos considerados como diferentes de una vaga idea de lo nacional o de la cultura hegemónica. Nuevamente es necesario advertir que la invitación al pluralismo nada tiene que ver con ciertas posturas posmodernas del todo vale y que permitir estos niveles de pluralismo antes señalados no exime a las sociedades de lo que Adela Cortina enuncia como “la potenciación de una ética compartida por todos los miembros de esa misma sociedad, porque sin unos mínimos morales compartidos, difícilmente van a sentirse ciudadanos de un mismo mundo”.23 5. Conectar lo local con lo nacional y lo global Desde el campo del urbanismo Rem Koolhaas reivindicó la idea de volver a lo pequeño luego de analizar el insatisfactorio proceso de modernización de las ciudades y el trabajo del urbanista cuando “el tardío redescubrimiento de las virtudes de la ciudad clásica en el momento de su imposibilidad definitiva puede haber significado el punto de no retorno, el momento fatal de la desconexión, de la descalificación. Ahora son especialistas en dolores fantasmas: médicos que discuten las peculiaridades de un miembro amputado”24. Por ello la única salida que ve es que el urbanismo abandone la antigua posición de poder y pase a una situación de “relativa humildad” desde la que tendrá que representar la incertidumbre, la hibridación y hasta reinventar el espacio psicológico en donde el urbanista ya no sería constructor sino sujeto de la ciudad. Volver la mirada hacia lo local no es encerrarse en el gueto. Eso no es posible más que en sociedades premodernas y que además no han alcanzado la modernización. Volver a lo pequeño significa más bien encontrar lo que hay de universal en el ámbito local, “pues nuestras ciudades son hoy el ambiguo y opaco escenario de algo no representable ni desde la diferencia excluyente y excluida de lo étnico-autóctono, ni desde la inclusión uniformante y disolvente de lo moderno”25. Durante un tiempo los 23 21 22 Sartori, Giovanni. Fundamentos del pluralismo. Revista Foro. Ediciones Foro Nacional por Colombia. Bogotá. Mayo de 1997. pp 23-35. Thiebaut, Carlos. Vindicación del ciudadano. Un sujeto reflexivo en una sociedad compleja. Barcelona: Paidós, 1998. p. 182. Revista Comunicación, No. 25 (2006) 24 25 Cortina, Adela. Los ciudadanos como protagonistas. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 1999. p. 31. Koolhaas, Rem. ¿Qué fue del urbanismo? Revista de Occidente. # 185. Octubre de 1996. Madrid: Alianza Editorial. Pp.5-10. Martín Barbero, Jesús. Oficio de cartógrafo. Travesías latinoamericanas de la comunicación en la cultura. Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2003. p.350. 47 Siete retos de los medios locales estudios de vida cotidiana fueron una moda en el campo de la comunicación. No creo que se trate de volver a ello. Sin embargo los asuntos de la localidad suelen ser bastante universales: problemas de acueducto, elecciones locales, recolección de basuras, poderes locales en pugna, inversión extranjera, fiestas distintivas y un largo etc, constituyen un repertorio de temas similares aquí y allá. Jean-Francois Tetú pone el acento sobre tres componentes que definen lo local: la proximidad, incorporando la teleproximidad; el sentido de pertenencia o de exclusión y la participación, es decir ser tenido en cuenta y escuchado26. La universalidad está también en la idea de ser culturas porosas a las influencias. El problema de los valores e identidades locales no radica en su preservación a toda costa sino en su capacidad de entrar en diálogo con otras sin perder su sentido. Cuando se habla de ciudadanía mundial es preciso reconocer que no es sólo desde lo económico sino que en el campo de la política, de los derechos humanos y de la cultura las relaciones entre lo local y lo global ha significado un avance. Hay que pensar por ejemplo en las denuncias que organizaciones internacionales de derechos humanos hacen cuando las presiones y amenazas impiden hacerlo en el ámbito local o movimientos políticos pacifistas como los de los escudos humanos que protegen la vida de personas de otra nacionalidad amenazadas, como el impactante caso de Rachel Corrie, una estudiante estadounidense de 23 años perteneciente a un movimiento pacifista que intentaba detener los bulldozers israelíes que tumbaban casas de kamikazes y sus familiares con la gente adentro. Corrie murió atropellada por uno de esos bulldozers. 6. Ser guías prácticos de la cultura Entre los retos para el periodismo local hay algunos que son más modestos quizás pero no por ello menos importantes. Sin caer en visiones folclóricas y en una supuesta defensa de lo autóctono, el periodismo debería ocuparse más y mejor de los asuntos propios de la cultura. Los medios que mejor han leído las necesidades informativas de la gente en términos prácticos son aquellos que han sabido configurar en lenguaje periodístico una verdadera agenda cultural. No me refiero simplemente a un listado de actividades para hacer hoy, que es lo que aparece, así como las 26 Tetú, Jean-Francois. El espacio público local y sus medios de comunicación. En: Comunicación y política. Compiladores: Gilles Gautier, André Gosselin y Jean Mouchon. Barcelona: Gedisa, 1998. p.318. 48 carteleras de cine y que revelan la burocratización del periodismo que se ocupa de los temas identificados como culturales. Tomarle gusto a las actividades de la cultura local en primer lugar pasa por reconocer las propias y las visitantes y en articularlas no como un listado de cosas por hacer sino en convertirlas en temas que se relacionan con el propio ethos sociocultural. Esas actividades están llenas por ejemplo de pequeñas obras de teatro con títulos sugestivos que interpelan la precariedad del empleo en las sociedades contemporáneas o se burlan de los estereotipos del hombre productivo. ¿Por qué no darles un tratamiento periodístico más allá de la reseña del lugar y la hora? En cambio todos los años cuando llega la zarzuela se desempolva el mismo reportaje central y se publican casi idénticas fotografías. No estoy reeditando la vieja disputa entre la cultura culta y la cultura popular que ocupó buena parte de los debates de la comunicación en los años 80. Quiero decir que nuestras ciudades tienen ofertas culturales variadas que no basta con reseñar: son motivos para adentrarse en el conocimiento de lo propio, de nuestra forma de estar en el mundo y que pueden ser motivo de polémica. El arte –no todo, por supuesto- ha sido vanguardia y por lo tanto está en capacidad de mostrar caminos, poner en duda los estereotipos y las verdades basadas en costumbres tiránicas como diría John Stuart Mill en su libro Sobre la libertad, burlarse de las estratagemas del poder o visibilizar personajes de la ciudad. Las festividades no se pueden describir como un hecho más, el periodista tiene que hacer de intérprete de los significados que esas fiestas perdieron o que conservan en relación con nuevas valoraciones de la vida local. Aguzar la vista frente al acontecimiento cultural y no frente al evento cultural es una de las claves para valorar sin chauvinismos la cultura propia, superar la mirada carente de volumen, rasguñar las historias más allá de las descripciones y no hacer necesariamente crónica, género para el que no todo el mundo está dotado. Se trata de convertir la cultura en noticia aunque no bajo los parámetros de las 5 w. 7. Democratizar la disputa de la agenda pública A mi juicio el de la agenda es uno de los principales temas de reflexión tanto en la política como en la comunicación. Muchos han sido los estudios de agenda realizados. Desde teorías sobre el problema de la agenda, hasta comprobaciones empíricas de esas teorías. Uno de los estudios más reconocidos a la hora de hablar de la agenda periodística es el de la Agenda Revista Comunicación, No. 25 (2006) Miralles A.M. Setting27 con sus dos niveles, el de la “imposición” de los temas y su jerarquía desde los medios hacia la agenda pública. Y el segundo nivel, menos popular y con dificultades de comprobación empírica, el de la influencia directa en los contenidos de las lecturas sobre la realidad. Si se aceptara el segundo nivel de la agenda setting querría decir que los públicos de los medios no solamente aceptarían la propuesta y el orden de los temas sino las interpretaciones contenidas en las informaciones periodísticas. Igualmente hay quienes se han basado en el primer nivel de la agenda setting para defender la noción de consenso como opuesta al conflicto (error que Sartori se ha encargado de criticar con argumentos sólidos) y que permitiría, al identificar los temas comunes, mantener el estado de sociedad. En ese sentido, el disenso y el conflicto serían entendidos como un factor de disolución social, con lo cual la agenda setting más que una comprobación del efecto en la agenda pública sería un aporte al control social28. Las reflexiones de Manuel Martín Serrano 29 acerca de la selección de hechos del acontecer y su acompasamiento con la formación social, en este caso la capitalista que si bien no han tenido la suficiente difusión en el ámbito académico, constituyen un aporte importante porque revela justo lo que la agenda setting mantiene en la opacidad: el modo de producción del periodismo y por ende los resortes de esa selección que conocemos con el nombre de agenda. Luhmann 30 reflexiona sobre el discurso periodístico y observa cómo la sorpresa y la estandarización crecen juntas para producir valor informativo, la presentación del escándalo (que favorece el fortalecimiento de la norma y de la moral), la discontinuidad, los conflictos, el empleo de cantidades en la presentación de la información de actualidad, el peso que la lejanía confiere a la información, las exigencias de la actualidad que lo 27 28 29 30 McCombs, Maxwell y Shaw, Donald. The agenda-setting function of mass-media. Public Opinion Quarterly. # 36. 1972. pp. 176-187. López-Escobar, Esteban. Una dimensión social de los efectos de los medios de difusión: agenda setting y consenso. En: Comunicación y Sociedad. Vol. 9. # 1 y 2. 1996. Universidad de Navarra. Martín Serrano, Manuel.La producción social de la comunicación. Madrid: Alianza Universidad. 1986. Luhmann, Niklas. La realidad de los medios de masas. Barcelona: Anthropos, 2000. pp 44-54. Revista Comunicación, No. 25 (2006) llevan a concentrarse en los casos particulares, son parte de los selectores por medio de los cuales se trabaja en la escogencia de la información y se apoyan en rutinas. Los trabajos de Dominique Wolton31 en la perspectiva de la comunicación política proponen entender la democracia a partir del equilibrio inestable entre las agendas de los tres actores que se pueden expresar legítimamente en público sobre la política: los medios, los políticos y la opinión pública. En su análisis resalta la preocupación por las situaciones en las que el desequilibrio es marcado por el predominio de la agenda mediática. El exhaustivo análisis de Patrick Charaudeau sobre El discurso de la información32, habla no solamente de lo que el discurso periodístico dice sobre sí mismo, sino de la complejidad de la instancia mediática que es manipuladora y a la vez manipulada. Se trata de un análisis que se centra básicamente en los dispositivos de la comunicación mediática que se ponen en acción desde los modos de percepción de la realidad y comienzan formalmente con la selección de los hechos que se convierten en noticias, de sus protagonistas y de sus estrategias discursivas. Por nuestra parte, encontramos los ya mencionados análisis desde el proyecto Voces Ciudadanas33 cuyas reflexiones sobre el problema de la agenda han girado en torno a la inclusión/exclusión de actores, la visibilidad/invisibilidad y la puesta en escena de la polifonía de voces. Y la última de nuestras investigaciones Lo que callan los medios, que hace un análisis frontal de la exclusión de temas, actores y discursos por parte de periodistas y medios de comunicación y que se adelanta por medio del análisis de 20 años de comunicados a la opinión pública pagados en los medios por los excluidos y que hablan no solamente de su exclusión sino de las censuras mediáticas que 31 32 33 Wolton, Dominique. Las contradicciones de la comunicación política. En : Comunicación y Política Gilles Gauthier, Andrés Gosselin y Jean Mouchon., compiladores. Barcelona: Gedisa, 1998. pp. 110-130. Charaudeau, Patrick. El discurso de la información. Barcelona: Gedisa, 2003. pp 293-298. Al respecto, ver: Voces Ciudadanas Una idea de periodismo público. Editorial UPB, 2000. Medellín y Periodismo, opinión pública y agenda ciudadana. Bogotá: Editorial Norma, 2001. 49 Siete retos de los medios locales se convierten en negocio para las empresas periodísticas. Los textos de los comunicados no son relatos periodísticos sino políticos, disensos censurados en la información periodística. Por mi parte ahora quiero enfocarme en una reflexión sobre la agenda no como un repertorio de temas o de hechos que los medios elevan a la categoría de noticia sino como la gramática de sectores en pugna por la visibilidad pública, pero especialmente una gramática del poder o de los poderes. Considero hoy más que nunca que la agenda mediática se ha convertido en un terreno de disputa que se ha desplazado de la política a los medios de comunicación. ¿Es posible pensar la agenda mediática dejando atrás cierta ingenuidad que la presenta como un repertorio de temas y actividades que provienen de las operaciones de conversión del acontecer en hecho y en noticia? ¿Es posible entenderla como una gramática de poder? ¿Podría entenderse la agenda como terreno de disputa de sentidos políticos de públicos hegemónicos y contrapúblicos subalternos? ¿Qué está en la base de la homogeneidad de la agenda mediática?¿ Se puede entender la homogeneidad como 1) producto de la competencia de los medios por conquistar y mantener un público amplio y diverso que marca las características de su discurso según lo han analizado entre otros Bourdieu y Luhmann, o 2) como resultado de estrategias discursivas propias del periodismo, es decir, como algo inherente a la mirada periodística?. En ese sentido, se trata de una agenda que se devora a sí misma por cuanto se anula por fuerza de la homogeneidad. Mi respuesta a estos interrogantes pensando en los retos para el periodismo que se ocupa de lo local o que transcurre en lo local, es que finalmente el problema mayor es cómo replantear las agendas mediáticas, cómo incidir en las agendas públicas y cómo re inventar la mirada periodística sobre la realidad. Medellín, septiembre 9 de 2005 50 Revista Comunicación, No. 25 (2006) Miralles A.M. Revista Comunicación, No. 25 p. 51 - 58 Medellín - Colombia. Enero-Diciembre de 2006, ISSN 0120-1166 Mecanismos para garantizar la aplicación de un código de ética en el periodismo electrónico Resumen Es innegable la importancia que ha cobrado Internet en la última década. Los periodistas no son ajenos a esta realidad: Internet es fuente y es medio. Es necesario saber discernir entre lo que es periodismo digital y lo que no lo es. El periodismo electrónico sigue en construcción y un elemento infaltable es la ética. Trabajo final presentado en el curso de Ética Profesional, de la Especialización en Periodismo Electrónico. Por Adriana VVega ega Revista Comunicación, No. 25 (2006) 51 Mecanismos para garantizar la aplicación de un código de ética en el periodismo electrónico Una mezcla de sentimientos que se mueven entre la fascinación por lo nuevo y el temor a lo desconocido embarga a los periodistas de medios tradicionales, ante la idea de acercarse a Internet como nuevo medio y como gran fuente de información. El temor aumenta, por ejemplo, cuando se escuchan las anécdotas sobre los errores que comete algún periodista en cualquier parte del mundo, al utilizar a Internet como fuente. Hay un hecho innegable: los periodistas están inventando la ‘receta’ del buen periodismo electrónico o digital en su trabajo diario, y en el camino son varias las que se han quemado en el horno. A partir de la reflexión académica sobre los criterios de calidad periodística en Internet y los principales riesgos en el ejercicio del periodismo en la red, siempre aparece ese ‘detallito’ que nunca le podrá faltar a la ‘receta’: la ética. Lo mejor de todo, es que al revisar el debate que se ha dado en los últimos años alrededor de la calidad y la aplicación de la ética al periodismo electrónico nos encontramos que ya se pueden identificar algunos elementos que podríamos denominar ‘Mecanismos para garantizar la aplicación de un código de ética en el periodismo electrónico’. Estos últimos son el objeto central de este ensayo. En internet no todo es periodismo ¿Cuál debe ser el primer factor diferenciador del periodismo digital y los demás contenidos de Internet? es la ética. Según Josep María Casasús (1), catedrático de Periodismo de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, y defensor del lector de La Vanguardia, en su texto ‘Perspectiva ética del periodismo electrónico’, afirma: “La función del periodismo en Internet es velar por la ética integral de las actividades comunicativas dentro del espacio virtual. El compromiso ético, en un sentido amplio, de raíces aristotélicas (ética del mensaje y ética de los emisores)”, dice Casasús. El autor invita a reflexionar sobre tres dimensiones de una ética integral del periodismo digital: - 52 La ética del acceso a la red. - La ética de la recepción digital. - La ética de la función periodística en la era digital. Estas tres dimensiones ponen sobre la mesa otro elemento de análisis: la necesidad de conocimiento especializado para poder ‘ejercer’ la ética. ¿Acaso son distintos los periodistas convencionales de los electrónicos? Rubén Darío Buitrón (2), editor general del diario El Universo de Guayaquil (Ecuador), en su ponencia ‘Seis reflexiones sobre periodismo impreso y periodismo digital’, dice que ya es hora de acabar las diferencias, pues “no existe la oposición periodistas digitales vs. periodistas de prensa, no existe periodismo blanco vs. periodismo rojo, no existe periodismo occidental vs. periodismo oriental y no existe periodismo ‘militante’ vs. periodismo `objetivo´. Lo único que existe es periodismo bueno y periodismo malo. De este último hay mucho”. “Y ese periodismo bueno -o malo- se hizo en el pasado desde las duras teclas de una vieja máquina de escribir Remington o se hará en el futuro desde la más poderosa y veloz laptop de última generación y enorme capacidad de memoria”, agrega Buitrón. Al borde del abismo Y aunque en esencia el periodismo siga siendo el mismo, lo que sí es innegable es la necesidad de desarrollar nuevas habilidades profesionales para poder ejercer con calidad y garantías éticas, pues son muchas las pruebas que hay que sortear ante las nuevas tecnologías. Actualmente hay varias tendencias erradas y muy peligrosas, que podríamos calificar como mitos que debe derribar el periodista electrónico para garantizar un trabajo ético: - Creer que Internet es un play station. Esto lleva a distorsionar, a virtualizar la realidad. - Creer que la red no es de nadie y que todo se puede hacer. - Creer que ninguna norma, ley ni regulación tiene que ver con Internet, que se puede pasar por Revista Comunicación, No. 25 (2006) Vega A. encima de todos los derechos de los demás. Por ejemplo, los derechos de autor son los más vulnerados en la red. “Lo que sucede es que la difusión transnacional de los contenidos informativos, pone en juego múltiples apreciaciones éticas y legislaciones sobre el honor, la intimidad y el carácter público de las personas, pero la esencia de estos derechos no varía por el hecho de estar trabajando en un medio digital”, dice Quim Gil (3), periodista español y consultor del postrado de Periodismo Digital en la Universitat Oberta de Catalunya, en su texto ‘Ética y deontología periodística en la sociedad de la información’. El periodista peruano Roberto Nicolás Silva Rodríguez (4), en su documento ‘Competitividad y ética’, al igual que otros autores, invita a la reflexión sobre los siguientes riesgos: 1. El exceso de material en el ciberespacio lleva a dejarse engañar sobre la autenticidad de algunos sitios: Como se señaló en un informe del diario The New York Times ‘demasiado material en el ciberespacio es incorrecto o problemático en otras formas. Y si bien algunos sitios se identifican fácilmente como la obra de principiantes o defensores de alguna causa, la veracidad de muchos otros que al parecer son auténticos o profesionales pueden ser de difícil evaluación’. 2. Alguna información falsa se camufla en supuestas fuentes confiables pertenecientes a prestigiosas instituciones. Un caso grave de falta de verificación de las fuentes se registró el 26 de mayo de 1999, cuando miles de personas residentes en Lima abandonaron sus viviendas en la madrugada por la advertencia de un inminente terremoto, difundida por el correo electrónico. El mensaje fue el siguiente: Desde: Enviado el: 22-05-99 12:47 Para: Asunto: Alerta Amigos: Una compañera del trabajo (que su hermana trabaja en el Senamhi) nos ha dicho que un japonés muy reconocido que trabaja en el Revista Comunicación, No. 25 (2006) Instituto de Oceanografía y Sismología en Japón (el mismo que pronosticó el temblor de hace 10 días) ha pronosticado un terremoto en Lima para la madrugada de mañana martes (es decir entre hoy y mañana). El terremoto será alrededor de los 8 grados... él informó esto al gobierno para que tome las medidas del caso, pero el gobierno prefirió no darlo a conocer para evitar el pánico... Puede ser que se equivoque... pero nada perdemos estando preparados... Por favor reenvíen este mail a todas las personas que conozcan... Según Silva Rodríguez, aunque el número de personas conectadas a Internet es bajo en Lima, quienes recibieron el mensaje comenzaron a difundirlo por otros medios. Esto obligó a algunas estaciones de radio a entrevistar en la madrugada del martes 26 a especialistas, quienes afirmaron que era imposible predecir un sismo, pero el temor continuó y miles amanecieron fuera de sus casas. 3. La creciente exigencia de difusión lo más pronto posible de las noticias, sin suficiente verificación de las fuentes, provoca informaciones falsas o erróneas: The Drudge Report, en agosto de 1997 difundió un rumor que acusaba al ayudante especial de la Casa Blanca, Sidney Blumenthal, de cometer atropellos contra su cónyuge, lo que resultó falso. Si bien la publicación en línea se retractó 24 horas después de la acusación y pidió disculpas, Blumenthal demandó por difamación tanto a Drudge como a la empresa America Online, proveedora del servicio de conexión que necesita The Drudge Report para ingresar a Internet. 4. Es un error pensar que toda la información que se proporciona por Internet es verdadera. La ingenuidad llevó al periodista estadounidense Pierre Salinger a tomar como cierta la versión en línea en donde se establecía que el avión 800 de la Trans World Airlines (TWA), que explotó minutos después de partir de Nueva York en 1996 fue producto de un misil. Esta también fue la causa para la publicación por parte de algunos medios de una fotografía, donde presuntamente aparecía la princesa Diana agonizante en el puente parisino de El Alma, lo que resultó falso. 5. El anonimato frecuente detrás del las informaciones en Internet es un motivo para dudar de la veracidad de los mensajes. 53 Mecanismos para garantizar la aplicación de un código de ética en el periodismo electrónico En conclusión, es evidente que el periodista debe prepararse con herramientas técnicas, profesionales y nuevas habilidades, para poder cumplir con sus deberes éticos de guía para los cibernautas hacia una información veraz, en el caos de Internet. Son tales los riesgos que se corren en la Web, que los periodistas no son los únicos llamados a prepararse para enfrentar con profesionalismo estos retos: Silva Rodríguez señala que un sector especialmente vulnerable es el de las inversiones, donde se corren riesgos muy costosos. Frente al problema, la National Association of Security Dealers de Estados Unidos creó un programa educativo para instruir a los agentes de valores sobre la conveniencia o no de usar Internet como instrumento de obtención de información sobre los mercados. Cualquier dato en Internet debe ser considerado potencialmente peligroso. Guy Riboreau (5), director del servicio de capacitación de Radio Francia Internacional, en su trabajo ‘La deontología periodística frente a los cambios técnicos y la globalización’ alude el famoso caso de un joven estadounidense de 23 años que envió por correo electrónico información falsa a los sitios Web dedicados a las transacciones financieras en la bolsa, su falsa nota informativa le permitió embolsarse 250,000 dólares. Mecanismos que posibilitan la aplicación de la ética en el periodismo electrónico 1. Destrezas electrónicas Como lo hemos venido reiterando, ya es una obligación que los periodistas de hoy se capaciten en el manejo de las nuevas tecnologías, para poder garantizarle a su audiencia el cumplimiento del principio de comprobación de la autenticidad de su información y de sus fuentes. de lo que un entrevistado ha declarado que ¿cómo saber si es auténtica o no la información recibida? - Entonces, ¿cómo lo van a interpretar, a decodificar los profesionales de la información? - ¿Cómo distinguir lo verdadero de lo falso, la realidad de una información de la propaganda o de la desinformación? - ¿Cómo aprovechar sin riesgo de desinformar esta nueva y apasionante herramienta, sumándola a las tradicionalmente utilizadas por las redacciones? Lizy Navarro Zamora (6), doctora en periodismo electrónico de la Universidad Complutense de Madrid (España) y docente de la Universidad San Luis de Potosí, en su texto ‘Los periódicos on line: sus características, sus periodistas y sus lectores’, parece dar la respuesta: es menester desarrollar habilidades para explorar Internet en todas sus posibilidades, pero también es urgente desarrollar habilidades y criterios para valorar la veracidad de las informaciones. Los editores norteamericanos vienen mostrando la necesidad de contar ya con verdaderos especialistas en la investigación de información a través de las redes electrónicas, administración y manejo de bases de datos y análisis estadísticos. Si antes buena parte de la dificultad y del valor del trabajo periodístico bien hecho radicaba en la simple y dificultosa captación de información, a partir de ahora se va a primar el análisis profundo y acertado del periodista sobre las más diversas cuestiones puesto que el acceso a un volumen mucho más abultado de material informativo lo va a tener más fácil con ayuda de las redes electrónicas, dice Navarro Zamora. 2. Autorregulación - ¿Qué credibilidad puede otorgarse a la información proveniente de los miles de sitios de la Web, o a través del correo electrónico? Internet es considerada un modelo de libertad, por lo tanto son muchos los defensores de la autorregulación en la ética, ajena a cualquier intervención externa. La investigadora mexicana Issa Luna Pla (7), en su trabajo ‘Etica en Internet’, propone un esquema de autorregulación: - ¿Cómo puede saber un periodista que tal sonido o imagen, que se le propone en la red, no ha sido fabricado de manera artificial? Es tan fácil transformar y hasta crear una imagen con un programa gráfico, un sonido que dice lo contrario …basado en valores, específicamente en la responsabilidad social, que permita la flexibilidad que exige el medio y que se complemente con las legislaciones locales que faciliten su ejercicio y adecuación constante. Riboreau señala las siguientes preguntas como grandes desafíos: 54 Revista Comunicación, No. 25 (2006) Vega A. Las sanciones de este modelo, de manera resumida, serán proporcionadas por los gobiernos, organizaciones independientes que monitorean los contenidos y los mismos usuarios que bloquean las páginas. 3. Código de ética Casasús plantea que, para hacer efectiva la autorregulación, es primordial dotar a la profesión de códigos deontológicos, estatutos profesionales y figuras institucionales como el defensor del lector y los comités de ética. 4. Línea editorial Según Gerardo Albarrán de Alba (8), director de la revista electrónica Saladeprensa.org, en su texto ‘La figura del defensor del lector en los diarios digitales’, toda autorregulación empieza por los principios editoriales de cada medio, que son aquellos compromisos que la empresa informativa hace explícitos frente a la sociedad a la que sirve. Ahí quedan plasmados tanto el ideario como los objetivos de un medio, lo cual lo dota de identidad propia y marca un compromiso moral voluntariamente asumido frente a sus lectores o auditorio. Para la investigadora Issa Luna Pla, Internet corporativo en el caso del periodismo hará menos complejo el problema de la ética, “pues los códigos deontológicos en los periódicos a menudo están establecidos y los usuarios que acudirán a ellos en línea están asegurados. En este caso, la ética periodística y de cada industria editorial se transporta directamente a Internet”. 5. Aceptación explícita del código de ética Quim Gil propone la aceptación explícita del código deontológico. “El periodista debe asumir el código, debe cumplirlo, no puede mantenerse impasible ante infracciones y puede aplicar la cláusula de conciencia cuando sea incitado u obligado a desviarse de él. Este punto requiere un compromiso ético muy alto”. 6. Certificación profesional del periodista Quim Gil también plantea la necesidad de la certificación de la profesionalización de los periodistas para que pueda haber autorregulación. Sería una garantía para el receptor de la información que quien firma estos contenidos sea un sujeto real, Revista Comunicación, No. 25 (2006) identificado y avalado por una tercera parte. En el periodismo tradicional esta identidad y existencia real viene avalada por el medio que contrata al periodista y/o por una asociación profesional. En la Red son necesarias más garantías. De la misma forma que el comercio electrónico requiere ‘servidores seguros’, posiblemente la comunicación digital requerirá ‘informadores seguros’ y organizaciones de certificación periodística, que a la vez puedan regular y servir de amparo ante abusos al periodista ‘certificado’. 7. Lectores y fuentes exigentes Otra posibilidad planteada por Quim Gil son las exigencias de los no periodistas (lectores, usuarios, fuentes, interactores, etc), para que se ponga a su disposición una información creada bajo el código deontológico. Aquí se sugiere la responsabilidad ética del periodista de educar a sus receptores para que sean exigentes. 8. ASEGURAR QUE CADA UNO ES QUIEN DICE SER Gil plantea que los periodistas deberían buscar que las fuentes se certifiquen. Dado el propio carácter de la Red, cada vez será más importante que el periodista digital compruebe que las fuentes son en realidad quienes dicen ser. Su selección de fuentes será una garantía. Una Web del Partido Socialista de Malasia puede haber sido realizada por cualquiera y puede no expresar las opiniones oficiales de dicho partido. El comercio digital precisa de comercios certificados, posiblemente el periodismo digital precisará de fuentes certificadas. 9. El defensor del lector Partamos de la definición de Defensor del Lector que nos trae Gerardo Albarrán de Alba: Conocido también como ombudsman, es una persona contratada específicamente para representar los intereses del público ante un medio y gestionar sus quejas particulares por coberturas y tratamientos periodísticos determinados. El defensor del lector puede ser un miembro activo de la redacción, alguien que se ha jubilado como reportero o editor, o incluso una 55 Mecanismos para garantizar la aplicación de un código de ética en el periodismo electrónico personalidad, con un elevado perfil de credibilidad y autoridad moral, condición indispensable para generar confianza tanto hacia dentro como hacia fuera del medio, e incluso para lidiar con las resistencias internas de la redacción, que no siempre se muestra bien dispuesta a reconocer sus errores. El defensor del lector básicamente recibe e investiga quejas de los lectores sobre la precisión, equilibrio y buen gusto [sic] en la cobertura periodística. Él o ella recomiendan remedios apropiados o respuestas para corregir o clarificar. tema abordado por algún ombudsman del lector en los medios tradicionales. No obstante, Fisher encuentra un elemento distintivo de Internet que debe ser observado con atención: la velocidad de la información. Las notas en msnbc pueden modificarse de 10 a 15 veces a lo largo de un día, y algunas de las primeras versiones son bastante incompletas. ‘Uno [como periodista] puede estar acostumbrado a ese ritmo de actualizaciones que vemos en los servicios de cables o en las noticias radiofónicas, pero no estoy muy seguro de cómo reaccionarán los lectores si sólo vieron esos reportes incompletos y solamente lo hicieron una vez a la semana’. El mismo Albarrán de Alba recuerda que el primer ombudsman en un medio en línea ha sido Dan Fisher, quien trabajó 27 años en Los Angeles Times y terminó su carrera en la página de msn MoneyCentral. Como sea, ésto también tiene una ventaja: cualquier error detectado por la redacción, el ombudsman o un lector, puede ser corregido en cuestión de minutos. Otro detalle que llamó la atención de Fisher fue recibir muy pocos comentarios sobre los elementos interactivos en el sitio msnbc.com, como los videos y audios disponibles junto a los textos de las notas, lo que le hizo suponer que la mayoría de los usuarios emplean el multimedia sólo en el trabajo, donde pueden disponer de conexiones más veloces que en casa. Incluso, en el primer chat que condujo, Fisher apenas tuvo 60 usuarios conectados. Mucho del trabajo de Fisher se concentraba en señalar errores o a alertar sobre el uso del lenguaje en ciertos casos que podían aparentar prejuicios o tendencias. Estos detalles normalmente pasaron inadvertidos para el lector, debido a la velocidad de las actualizaciones, agrega Gerardo Albarrán de Alba. Comenzó a ejercer en 2001, bajo un esquema de independencia que le permitía confrontar a los 65 editores y los cerca de 200 reporteros del corporativo, cuyo sitio recibe unos 10 millones de visitantes al mes. Durante más de un año, Fisher escribió una columna, la cual no podía sufrir ninguna modificación sin su propio consentimiento. Como ombudsman, Fisher desarrolló un doble papel en msnbc: representante de los lectores y crítico interno del sitio, lo que le permitía cruzar opiniones con el personal periodístico sobre el manejo y presentación de la información. La primera columna del ombudsman fue subida al sitio msnbc.com el 2 de mayo de 2001. Durante los 13 meses que permaneció en el cargo, la queja principal que recibió de los lectores fue la información política tendenciosa, seguida de reclamaciones por errores tipográficos, gramaticales y en datos duros. Dentro de las quejas vinculadas a la nueva plataforma destacaron los anuncios que aparecen en ventanas no solicitadas (pop-up). Fisher asegura que la principal preocupación del usuario de msnbc se relaciona con los valores tradicionales del periodismo estadounidense: equilibrio informativo, precisión y trato justo. Fisher esperaba algo distinto, pero no fue así. Ciertamente existen diferencias –como los votos en línea, algo imposible en un medio impreso–. Se declaró sorprendido de que los asuntos que había tenido que tratar hasta ese momento no habían sido tan distintos de cualquier 56 Fisher recibió entre 300 y 400 correos electrónicos de usuarios, pero el propio ombudsman lamenta que la mayor parte de sus sugerencias sobre procedimientos y políticas editoriales no fueron atendidas, como la propuesta de abrir una página de correcciones o distinguir claramente entre información y opinión. Aun así, considera que, de vez en cuando, podía forzar a la gente a detenerse a pensar en lo que estaba haciendo. Según Albarrán de Alba, Fisher renunció al cargo de ombudsman del lector de msnbc.com el 7 de junio de 2002. Revista Comunicación, No. 25 (2006) Vega A. Riesgos de la regulación externa Ante las ideas de mecanismos de regulación ética externos han surgido reacciones pro libertad en Internet, para evitar que se coarte la libertad de acceso de los usuarios http://www.el-mundo.es/navegante/ 97/agosto/16/jirclibertad.html. En el I Congreso Internacional de Usuarios de Internet (IRC), realizado en 1997 y que reunió a un centenar de usuarios de Internet de España, Bélgica y Francia, se analizaron conductas delictivas en la Red, como la pornografía infantil. Sin embargo, se sentó posición en contra de una normatividad. Incluso se criticó la actitud de algunos gobernantes de intentar regular coercitivamente los comportamientos de los ciudadanos en la Red. La contrapropuesta fue que los usuarios de Internet, en el ejercicio de su libertad, se autorregulen en el marco de la ética. Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa advierten sobre los riesgos de la regulación en Internet por parte de los estados y presentan seis recomendaciones para garantizar la libertad de expresión en Internet. http://www.rsf.org/ article.php3?id_article=14150 Su preocupación se basa en algunos intentos por afectar, clasificar, filtrar la información en Internet, por considerar que ésto afecta el derecho universal a la libertad de expresión y de libre acceso a la información. El pronunciamiento argumenta que los filtros los debe poner libremente cada internauta. Estas organizaciones plantean los siguientes interrogantes: ¿Se debe filtrar la Web ? ¿Se puede obligar a las publicaciones digitales a registrarse ante las autoridades ? ¿Qué responsabilidad debe pesar sobre los prestatarios técnicos de Internet ? ¿Cuál es la competencia de las jurisdicciones nacionales? En este sentido Josep María Casasús, explica que la ética del acceso a la Red impone evitar las tentaciones intervencionistas de los poderes públicos, económicos y corporativos (en este caso, los de la clase periodística) que tratan de limitar la libertad de expresión y de difusión en un sistema que, además, por su propia naturaleza, convierte por ahora en fracaso cualquier intento de poner puertas al campo. Para Issa Luna Pla, en un tema tan delicado como el cuidado de los menores de edad en Internet, más que las leyes coercitivas, son los usuarios los llamados a Revista Comunicación, No. 25 (2006) controlar los contenidos que desean recibir, a través de filtros de contenidos y algunas restricciones técnicas. Esto evoca lo que decía Casasús al comienzo de este ensayo sobre ‘ética de los emisores’. “Esto no debe entenderse como que la tecnología deba sustituir a la legislación del Estado, sino que se debe complementar con la responsabilidad del usuario. Lo esencial para sobrellevar los problemas que se presentan en contenidos, es la responsabilidad que está en las éticas de las partes involucradas en Internet, esta responsabilidad se basa en el respeto al otro y en participar activamente para influir en los cambios que se sucedan”, finaliza Luna Pla. Referencias y vìnculos externos (1) Josep María Casasús, catedrático de Periodismo de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, y defensor del Lector de La Vanguardia. Texto ‘Perspectiva ética del periodismo electrónico’, http://www.ucm.es/info/perioI/ Period_I/EMP/Numer_07/7-3-Pone/7-303.htm#articulo#articulo. (2) Rubén Darío Buitrón, editor general del diario El Universo en Guayaquil (Ecuador), en su ponencia ‘Seis reflexiones sobre periodismo impreso y periodismo digital’, presentada en el Seminario Internacional sobre Periodismo Digital, organizado por CIESPAL en el 2003. http:// www.saladeprensa.org/art606.htm (3) Quim Gil, periodista español y consultor del posgrado de Periodismo Digital en la Universitat Oberta de Catalunya, texto ‘Ética y deontología periodística en la sociedad de la información’. http://www.saladeprensa.org/art90.htm, Quim Gil, ‘Diseñando al periodista digital’, http:// www.saladeprensa.org/art89.htm (4) Roberto Nicolás Silva Rodríguez, periodista colaborador desde 1995 en Radioprogramas del Perú. Texto ‘Competitividad y ética’ http://www.saladeprensa.org/ art57.htm (5) Guy Riboreau, director del servicio de capacitación de Radio Francia Internacional. Trabajo ‘La deontología periodística frente a los cambios técnicos y la globalización’. http:// www.saladeprensa.org/art409.htm, (6) Lizy Navarro Zamora, doctora en periodismo electrónico de la Universidad Complutense de Madrid (España) y docente de la Universidad San Luis de Potosí. Texto ‘Los periódicos on line: sus características, sus periodistas y sus lectores’ http://www.saladeprensa.org/art253.htm (7) Issa Luna Pla, investigadora mexicana. Trabajo ‘Etica en Internet’, publicado por la revista Chasqui http:// www.comunica.org/chasqui/luna72.htm. (8) Gerardo Albarrán de Alba *, director de la revista electrónica Saladeprensa.org, http://www.saladeprensa .org/art405.htm 57 Mecanismos para garantizar la aplicación de un código de ética en el periodismo electrónico Propuesta para un código de ética Tomaremos como base de trabajo el documento del profesor Juan José García Posada, ‘Siete columnas de la ética del periodismo electrónico’, (copiado al final de este documento). Aparte de los puntos propuestos por el profesor García, agregaría los siguientes elementos: La página http://www.ijnet.org ofrece una recopilación de alrededor de 214 códigos de ética y autorregulación de medios de información y gremios periodísticos de distintas partes del mundo. La mayoría de ellos coincide en la alusión a los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a las exigencias periodísticas reconocidas internacionalmente. Al analizar el Código de Ética de la Comisión de Quejas de la Prensa Británica, llama la atención lo siguiente: “Todos los miembros de la prensa tienen el deber de mantener los estándares profesionales y éticos más altos. Este código establece los puntos de referencia para alcanzar dichos estándares”. A partir de ahí propondría: Columna número 8: certificar la preparación profesional de los periodistas y su actualización constante en el manejo de nuevas tecnologías, responsabilidad social, conocimiento del contexto histórico y en todo lo atinente a los riesgos de la profesión. Columna número 9: asumir una actitud decidida, clara y explícita de no caer en la tentación de utilizar a Internet para evadir responsabilidades éticas y legales, para ‘virtualizar’ la realidad y ejercer el oficio desde el anonimato o múltiples identidades. Columna número 10: educar a la audiencia (lectores) para que sea crítica frente a Internet y exigente al momento de seleccionar los contenidos que va a consumir. Cada información que se le ofrece a una audiencia debe contribuir a su formación para que reconozca lo verdadero de lo falso, la diferencia entre opinión e información basada en hechos, y para hacer cumplir sus derechos como consumidor del producto informativo. Columna número 11: el medio de información digital tomará todas las medidas pertinentes que garanticen el respeto de la ética y el cumplimiento de este código, como la creación de un comité ético y el nombramiento de un defensor de la audiencia, entre otros que sean considerados necesarios. SIETE COLUMNAS DE LA ÉTICA DEL PERIODISMO ELECTRÓNICO Por Juan José García Posada Esta es una nueva unidad del curso de Ética en el Periodismo Electrónico. Les propongo leerla y comentarla en el Tablero de Discusión del Curso. Así mismo, podemos hacer de este tema el centro de la conversación del próximo sábado en la sala de chat. Además, como actividad para la semana, les recomiendo que cada uno de ustedes escoja uno de los siete puntos, o todos los puntos, para escribir un breve comentario al texto. Espero que lo envíen antes del martes próximo. Gracias. periodismo en Internet no puede ser completo si no está iluminado por la conciencia ética. Queda dicho que los principios y conceptos deontológicos del periodismo en los medios de prensa, radio y televisión bien pueden hacerse extensivos al medio electrónico, guardadas, claro está, las proporciones. En busca de una ética del periodismo en Internet podemos apoyarnos no sólo en una premisa fundamental, ya expuesta, consistente en el respeto a los derechos humanos, sino también en unos presupuestos básicos de los que pueden derivarse los derechos y deberes profesionales correspondientes al uso informativo, conceptual, recreativo y educativo de la Red de redes. En resumen, propongo que en la reflexión y las discusiones próximas tengamos estos siete puntos como referencias útiles para la elaboración del trabajo final, consistente en un proyecto de código universal de periodismo electrónico. Hablemos, entonces, de responsabilidades éticas fundamentales del periodista en Internet: 1) Contribuir desde la actividad periodística al respeto por la dignidad de la persona humana y los derechos fundamentales y a la realización de fines esenciales de verdad, bondad y belleza. El periodista en Internet es sujeto de derechos y de deberes correlativos. La Red tiene fronteras de sindéresis, éticas y morales, jurídicas y de razón natural. 2) Intervenir con criterio profesional en la selección razonada y responsable de los contenidos informativos que circulan por la Red. El uso de la libertad como facultad de hacer lo que debe hacerse es esencial para el periodista en Internet. 3) Orientar a los ciberlectores en la búsqueda de sentido y la interpretación de los conocimientos y las versiones de la realidad actual que se divulgan por medio de la Internet. Los conceptos de virtualidad y realidad virtual aplicables al ciberespacio de ningún modo implican la conversión de la realidad en ficción. 4) Asegurar la veracidad de los contenidos informativos, conceptuales y recreativos que circulan por la Internet dentro del marco de la producción de interés periodístico. La verificación de las versiones, la confirmación de los datos, la prueba de falsabilidad de los hechos son condiciones sin las cuales no puede hacerse periodismo verdadero. 5) Enseñar por medio del testimonio a defender la lengua como expresión del ser humano y sus circunstancias y garantía de su dignidad y su soberanía. El periodista, sean cuales fueren la lengua y la cultura de las cuales es portador, debe dar ejemplo de respeto por el buen decir. 6) Fomentar el desarrollo de una nueva cultura del texto periodístico y literario, mediante la exploración y aplicación de modalidades expresivas, narrativas y descriptivas que permitan la presentación y la lectura analítica del mundo real en la Internet como nuevo medio de comunicación. Para escribir en Internet el periodista debe ser ante todo un buen lector y un experimentador constante de nuevas formas de expresión que aseguren la convergencia de periodismo, historia y literatura. 7) Hacer del periodismo un instrumento eficiente para el aprendizaje constante del arte de vivir en armonía interior, con los demás seres humanos, con la ciudad y con el planeta, como condición esencial para la construcción de la convivencia. A lo largo de las conversaciones que hemos venido sosteniendo en este curso hemos convenido (y hasta el presente no he conocido opiniones discordantes en torno al asunto) en que el 58 Revista Comunicación, No. 25 (2006) Vega A. Revista Comunicación, No. 25 p. 59 - 64 Medellín - Colombia. Enero-Diciembre de 2006, ISSN 0120-1166 Naturaleza del Texto Periodístico Digital Resumen Aunque Internet ofrece instrumentos multimedia de audio, video e imágenes, sigue siendo predominante la utilización de la palabra. Hay entonces una búsqueda de la articulación de esas herramientas para formar untado unificado. Este artículo identifica los tipos de contenido en el nuevo medio digital y examina la diferencia particular del web periodismo, al dar a conocerlos principales factores que determinan la redacción periodística para la red. El autor (Datos pendientes) Aut or José Benedito Pinho Autor Traductor: Javier Ignacio Muñoz Revista Comunicación, No. 25 (2006) 59 Naturaleza del Texto Periodístico Digital Este artículo identifica los tipos de contenido en el nuevo medio digital y examina la diferencia particular del web-periodismo, dando a conocer los principales factores que determinan la redacción periodística para la World Wide Web. Lenguaje y tipos de contenido en la Web La historia es antigua y tiende a repetirse con el nacimiento de cada medio nuevo. La radio, el cine y la televisión, cada uno en su momento, aparecieron con los contenidos de los medios que los precedían. A medida que los medios fueron madurando, los contenidos se fueron adecuando a los formatos del nuevo medio. Y luego, se desarrollaron formas propias, como el lenguaje radiofónico, el cinematográfico y el televisivo, que aprovechaban mejor las características de cada medio y permitían obtener el máximo provecho de las potencialidades. El caso de Internet, es similar. En su parte multimedia, la World Wide Web ofrece amplias posibilidades de uso del audio y de la imagen pero aún predomina en él el uso de las palabras, de los textos. Será el proceso de desarrollo del nuevo medio el que permitirá (esperamos que sea pronto) realizar la tarea más difícil: “articular texto, design y tecnología y tratarlos como un único componente: la información” (Rodrigues, 2000: 5). Tipos de contenido en los sitios Los diversos contenidos existentes en una web site fueron clasificados por Ward (2002: 192) en cuatro principales tipos: estático, dinámico, funcional e interactivo. El contenido estático se refiere a ese tipo de informaciones que, o sufre demasiado cambio o que puede tener una actualización eventual o esporádica. Por ejemplo, el cabezote del periódico web o la política de privacidad adoptada por el sitio, el documento virtual que publica las reglas de protección de los datos personales recibidos ocasionalmente de los usuarios. El contenido dinámico está presente en la sección de últimas noticias, que se actualiza varias veces, minuto a minuto; en las noticias, en los reportajes y los artículos de publicación diaria; en los links y en los enlaces disponibles en el site para sus usuarios. 60 El contenido funcional está dado principalmente por menús y barras de navegación. En el caso de los periòdicos en la Web, los sites facilitan la búsqueda de información ofreciendo al usuario una lista de titulares de la edición on-line y un índice general de las noticias publicadas en el site el mismo día o en ediciones anteriores. El contenido interactivo estimula el intercambio con los usuarios, por medio de una lista de direcciones de correo electrónico que le facilitan al lector mantener un contacto con el Publisher, el editor o los reporteros de una publicación virtual. Otros elementos interactivos son los scripts o los formatos, utilizados para inscribir o registrar usuarios, aquellos para recibir sugerencias, para promover grupos y abrir foros de debate sobre los acontecimientos del momento. Determinantes del texto periodístico en la Web Los textos para el nuevo medio digital, en especial la información y los contenidos periodìsticos, deben ser estudiados y pensados, pues escribir para el mundo on-line es distinto de escribir para el periódico impreso. Como el periodista tiene en la escritura la principal manera de contar sus historias, él no puede ignorar los factores que condicionan la redacción periodística para la Web. Rodrigues (2000:8) argumenta que “escribir para la Web no es otra cosa que asumir la Internet en todos sus rasgos”. Por lo tanto, entre los factores que hacen la Internet bastante distinta de los medios de información tradicionales, recordamos y profundizamos aquellos que ejercen una influencia directa en el texto periodístico digital. Son ellos: la menor velocidad de lectura en la pantalla del monitor y la no linealidad y la tipología del lector de la Web. Veámoslo ahora detalladamente. Menor velocidad de lectura en la pantalla del monitor monitor.. El primer asunto se relaciona con la fisiología de la visión humana. El tipo de luz de la pantalla del computador hace que el lector parpadee menos, lo cual produce cansancio visual. La pantalla permanece fija en el escritorio y los ojos se ven obligados a Revista Comunicación, No. 25 (2006) Muñoz J.I. adaptarse al tamaño y tipo de letra del texto que se está leyendo. Esas condiciones adversas hacen que la persona tenga un 25% menos de velocidad de lectura. Por eso, el texto preparado para Internet debe ser 50% más corto que aquel del periódico impreso tradicional. La preparación de un texto claro, conciso y objetivo exige del redactor que cada palabra tenga un contenido preciso. Ward (2002:16) hace seis recomendaciones para la redacción de un texto simplificado: - Use solamente las palabras necesarias - Evite palabras largas cuando existen sinónimos más cortos - Evite palabras de significado complejo si tiene a mano otras alternativas. - Siempre que sea posible use palabras de significado concreto…aléjese de las abstracciones. - Sea específico en lugar de acudir a las generalidades y - Dele a las palabras el significado correcto. Otra prueba propuesta por De Wolf (2001:90) muestra el cuidado especial que el redactor debe tener en cuenta con el texto escrito para la Web, que, por su naturaleza, simplemente es una configuración lumínica aparecida en la pantalla. Escriba unas pocas palabras en su computador, sin usar el corrector de ortografía y de gramática incorporados. Cuando haya terminado, edite el texto en la pantalla. Corrija los errores. Ahora imprima una copia y lea nuevamente el texto. Usted encontrará nuevos errores. Cómo los cometió usted? En la hoja de papel, las letras son oscuras, tienen profundidad y excelente resolución. La única luz está reflejada por fuera del papel y no viene de otra parte. El texto en la Web no tiene fronteras de espacio pero los lectores están limitados por ciertos factores. Incluso atendiendo todas las reglas existentes, el redactor tiene que releer atentamente el texto y seguir estas recomendaciones de Rich (2002): - Corte palabras, innecesarios. conjunciones - Corte el número de renglones en cada sección de su historia. La pantalla del computador carga 29 renglones de texto generalmente. Use este número Revista Comunicación, No. 25 (2006) y adjetivos como guía para ver dónde puede poner los subtítulos. - Recorra la historia con los ojos. Su mirada localiza subtemas y otras formas para iniciar el texto? Si la respuesta es negativa piense unos elementos de atracción o de gancho para el texto. - Registre los finales y las transiciones hacia nueva páginas. La historia estimula a los lectores a continuar la navegación en otra plana o en otra página Web. Diferenciación entre la página W eb y la Web pantalla Web . Los redactores tienen que trabajar diferenciando los conceptos de página Web y de pantalla Web. Aunque muchos usan los términos indistintamente el hecho es que ambos piden o exigen diferentes estrategias de redacción y de edición. Hammerich y Harrison (2002:204) hacen la diferencia: Los lectores pueden entrar en su site en cualquier punto e irán a leer el contenido desde el propio computador. Por lo tanto, - Usted necesita escibir/editar para una página Web que se presenta como única, completamente separada del resto del site. - Usted necesita escribir/editar para la pantalla Web cuyo espacio es flexible, dependiendo de la resolución del monitor de cada usuario. Este doble desafío es exclusivo de la Web. En los demás medios el soporte de presentación del contenido es fijo, incluso en el caso de la televisión: todos los televidentes ven la misma imagen a pesar de que los tamaños de los aparatos son diferentes. Las dos características propias de la Web- no tener un soporte espacial fijo y permitir que los usuarios accedan a las páginas de manera no prevista- exigen que el redactor produzca un contenido coherente y adecuado tanto para la página Web como para el monitor, cuyo espacio de visión es desconocido. No linealidad de la Web. En el periódico impreso, en la radio y en la televisión, las noticias y los reportajes (y todo el contenido que presentan) tienen principio, desenlace y final. Esa es la secuencia formal de una construcción lineal: la 61 Naturaleza del Texto Periodístico Digital historia se escribe y se produce para ser narrada en ese orden exactamente. Por contraste, la información en la World Wide Web no es lineal, lo cual permite que el internauta navegue por la estructura del hipertexto sin una secuencia predeterminada, saltando de un punto a otro, de una página a otra, de un site a otro. La noción más simple de hipertexto es describirlo como un texto estructurado en red por oposición al texto lineal. El hipertexto es constituido por “nosotros” (elementos de información, parágrafos, páginas, imágenes, secuencias musicales etc.) y por los eslabones entre ellosreferencias, notas, llamados de atención, subrayados, y enlaces indicando el paso de un asunto a otro, etc. (Moherdaui, 2003: 35). Por lo tanto, toda historia que contenga links hacia otras páginas de la Web o para temas dentro de la misma página modifica sustancialmente la relación redactor-lector. En esa situación, explica Rich (2002ª), “el redactor renuncia al control de la información a favor del lector”. El hipertexto puede ser usado de forma complementaria para facilitar la suite1 Una noticia puede buscar sus relaciones con hechos pasados y ya publicados ofreciendo links de reportajes anteriores sobre el mismo tema o informaciones de fondo. El hipertexto puede suscitar variadas combinaciones para el lector y exigir un trabajo de investigación exhaustiva para quien lo crea o produce. Por tales razones, Radfahrer (199:115) enumera cinco sencillas reglas que facilitan la construcción de modelos simples de hipertexto: - Escriba pequeños textos, independientes entre sí, pero con elementos comunes. - Señale todas las palabras de cada texto que puedan servir de conexión con otros textos. - Cree tablas de conexión, señalando, para cada texto, cuáles son los textos que llevan a él y cuáles los que salen de él. - Organice los “nexos”, evitando embotellamientos: textos con muchos puntos de entrada o de salida; y, 1 Acto o efecto de desagregar una noticia ya publicada anteriormente por el mismo canal o por otro órgano periodìstico. 62 - Estructure los textos con una hiper-retórica, dando al visitante la falsa impresión de control sobre los links, mientras lo va llevando al punto deseado. La noticia producida para la Web con estructura narrativa no lineal debe ser preparada, con anterioridad, por un equipo de profesionales-redactor, editor, productor multimedia, diseñador Web-, con el uso adecuado de las herramientas que faciliten la navegación, evitando confundir al lector con un excesivo uso de los links. La parte visual de las páginas del sistema de hipertexto debe estimular la curiosidad del usuario para que éste explore el contenido de un site -así como en las revistas se emplean fotos, viñetas, llamados de atención, recuadros para cautivar al lector-, sin que el lector se desvíe de la línea maestra de la comunicación. Redacción de frases con links. Como vimos, los links unen entre sí las páginas que están en un mismo site o remiten al usuario a las páginas o documentos de otro site . Facilitan profundidad a la información y sirven para ofrecer datos complementarios y para explicar el significado de abreviaturas y de términos técnicos. En la práctica, para facilitar la navegación, los vínculos deben mostrar claramente al usuario hacia dónde se dirigen y por dónde deben ir. Los investigadores de la interfase hombrecomputador, Jorge Borges, Israel Morales, y Néstor Rodríguez, estudiaron la habilidad de los usuarios en prever el contenido de 50 links seleccionados aleatoriamente de 10 sites comerciales de la Web a partir de los títulos de los vínculos. Y descubrieron que en el 25% de los casos, aproximadamente, los nombres de los links sugirieron una idea equivocada del contenido de la página. (América y Aristón, 2002:182). La señalización de figuras o imágenes exclusivamente como links debe evitarse pues el usuario se va a detener a pensar si aquello es un link y si quiere seguir el camino que se le está sugiriendo. Esos pocos segundos de tiempo que el navegante se toma para decidir pueden resultar en una consulta que éste finalmente no realiza. A su vez, investigaciones recientes muestran que links que incluyen palabras son mucho más efectivos que aquellos que usan solo gráficos. Revista Comunicación, No. 25 (2006) Muñoz J.I. Las palabras deben utilizarse siempre pues dan claridad y fuerza al link. Incluso su posición dentro de una oración es ventajosa, pues señala al usuario el tipo de contenido al cual el nexo lo llevará. Se recomienda no usar una o varias palabras indicando vínculos mencionando en la afirmación la palabra “links”, por ejemplo: Estos son los links para una página de créditos o de detalles técnicos. Por ejemplo, la oración Vea los resultados del XXIV Festival de Cannes. No es muy exacta pues puede tener cualquier tipo de información (una tabla con los nombres de los ganadores, las películas premiadas, o el evento de entrega de los galardones etc.). Si se sitúa mejor el link podremos tener: Vea los resultados del XXIV de Cannes Vea los resultados del XXIV Festival de Cannes Vea los resultados del XXIV Festival de Cannes Vea los resultados del XXIV Festival de Cannes O también: Vea los resultados del XXIV Festival de Cannes Vea los resultados del XXIV Festival de Cannes Esto ya da una idea más clara de lo esperado por el visitante (imágenes de los resultados, lista de los resultados, perspectiva histórica, descripción del evento, características del festival, la ciudad, etc.), evitando que la página se cargue inútilmente. Generalmente los links están en colores y subrayados, destacándose así del texto y atrayendo la mirada del usuario. Por ese motivo, siempre que sea posible, el link debe señalarse al final de la oración o del párrafo. Ello hace que el vínculo actúe como un importante punto de énfasis. Además, recuerda Price (2002: 126), “un link es una fuerte sugerencia de acción. Tenga la certeza de que el lector lo ve si se pone al final de la oración o del párrafo”. El lector se favorece cuando la frase del link permite una comprensión clara del asunto al cual está dirigido. Por lo tanto es bueno usar: Lo ideal es hacer la página HTML de tal modo que sea leída aunque el usuario no use ninguno de los links señalados en ella. Así, la lectura fluye sin interrupciones y permite que el internauta omita los vínculos señalados en el texto. He aquí un ejemplo: Nuestros agradecimientos son para varias personas por sus contribuciones. Detalles técnicos están disponibles. La expresión haga clic aquì,2 ya tan manida, hay que evitarla por su desgaste en el uso continuado. Solo sirve para mostrar que el redactor no tuvo habilidad para escribir una frase que incentive y despierte la curiosidad del lector y que lo invite a llegar hasta el final del texto, tal y como se hace en la redacción tradicional: Los programas de radioperiodismo enseñan algo: al final de un bloque de noticias, exactamente antes de los comerciales, se invita a los oyentes a permanecer en la sintonía para escuchar las noticias siguientes, es manejar la expectativa positiva del oyente. La interrupción de la acción al final de un capítulo del libro, la finalización de una parte de un filme o de una parte de un show de televisión, equivalen al final de una página Web y que requiere de un clic. Haga que el link trabaje para usted. (De Wolk, 2001: 115). La forma de marcar un vínculo depende de las situaciones que los usuarios van a encontrar después de hacer clic en el link. En el siguiente ejemplo la larga e imprevisible señalización deja dudas: el usuario se dirigirá a personas, a opiniones o al proceso? Informaciones sobre cómo hacer búsquedas disponibles. Los redactores necesitan dialogar con las otras personas del equipo de producción, pues sus opiniones pueden afectar el proceso. en lugar de: Para informaciones sobre cómo buscar, señale este link. Revista Comunicación, No. 25 (2006) 2 El creador de la World Wide Web , Tim Berners-Lee, muestra un desprecio particular por la expresión haga clic aquì. Irònicamente llama la atención a los redactores de la Web: “le insisto, construya su página de tal modo que cada clic remita a un título específico” (cit en Price, 2002: 142). 63 Naturaleza del Texto Periodístico Digital Hammerich y Harrison (2002: 183) sugieren tres maneras para señalar los vínculos en el caso de que el redactor quiera informar a los usuarios sobre el proceso de desarrollo del contenido. La primera supone que las informaciones están disponibles en una sola página. La solución es simple: “en vez de eso, los usuarios mueven los ojos en las páginas, enfocando palabras aisladas y expresiones. …John Morkes y yo descubrimos que el 79% de los investigados miraban rápidamente las páginas nuevas del site al que entraban; apenas un 16% leyeron palabra por palabra”. Los redactores necesitan dialogar con las otras personas del equipo de producción, pues sus opiniones pueden afectar el proceso. Por lo tanto, el principal tipo de audiencia en la Web es la de lectores considerados scanners que hacen una lectura de barrido visual, en búsqueda de palabras o frases que les interesen. Una tipología más completa de lectores la propusieron Hammer y Harrison (2002: 40-1), cuya clasificación se inspira en las actividades o acciones realizadas por los lectores de materiales impresos: superficial (skimming del original en inglès), por barrido, intensivo y extensivo.3 En la segunda situación el texto requiere unirse con diferentes páginas sobre el proceso. La solución es que se creen links para los distintos aspectos que se relacionan con el desarrollo del contenido así: Los redactores necesitan dialogar con las otras personas del equipo de producción, pues sus opiniones pueden afectar el proceso: • Entendiendo mejor el proceso • Aconsejando sobre el mapa del sitio • Redacción/Edición • Editando el texto de la versión provisional. Cuando el texto requiere establecer un vínculo para un formato diferente de la página Web- archivos de video, de audio, o de otro contenido producido con software Adobe Acrobat Reader, por ejemplo- el link debe informar, con claridad la condición, por la necesidad de disponer de los plug-ins adecuados en el browser. Los redactores necesitan dialogar con las otras personas del equipo de producción, pues sus opiniones pueden afectar el proceso (archivo.pdf). Para orientar mejor al internauta, el link puede acompañarse de informaciones más completas como tamaño del archivo, tipo de medio, tiempo de download o versión de software requerido. Por ejemplo: Los redactores necesitan dialogar con las otras personas del equipo de producción, pues sus opiniones pueden afectar el proceso. (2,5 MB, archivo PDF, 28 minutos a 56 K, requiere Acrobat Reader 4.0 o superior). Lectura superficial. Los lectores mueven rápidamente sus ojos sobre la pantalla del computador para verificar si el material es relevante o de interés para sus necesidades. Es una operación similar a la que sucede con el texto impreso cuando el lector lo recorre velozmente para entresacar solo lo que le interesa. Lectura por barrido. Si el texto de la Web llena las necesidades del lector, éste enfoca rápidamente las partes específicas de la información y continúan haciendo correr el texto en la pantalla. Lectura intensiva. Como en el documento impreso, los lectores se detienen, encuentran que el texto es relevante, y leen una pequeña parte del contenido para profundizar. Lectura extensiva. A la gran mayoría de los lectores no les gusta la lectura extensiva on-line y prefiere imprimir el texto para leer. La razón es que la lectura en la pantalla es más lenta y la baja resolución del monitor provoca fatiga visual. Además algunos usuarios tienen poco tiempo disponible en sus planes de pago de conexión a la Internet. 3 Tipos de lectores en la Web. En un conocido estudio hecho para identificar “patrones” de lectura de los internautas, Jacob Nielsen (2002) señaló como hallazgo principal, que las personas raramente leen palabra por palabra las páginas Web: 64 Moherdaui (2000: 56) dirigiò una investigación sobre el comportamiento del lector de la Web en São Paulo, en agosto de l999, con una muestra de 301 estudiantes de Comunicación Social. Admitiendo que los resultados no pueden aplicarse para la población total, la investigación identificó tres tipos de audiencia en la Internet: lectores scanners, que solo pasan rápidamente por el texto buscando diversión y sorpresas; lectores que prefieren mensajes multimedia que textos; y los lectores que buscan informaciones concretas y que normalmente leen largos textos en la pantalla del computador. Revista Comunicación, No. 25 (2006) Revista Comunicación, No. 25 p. 65 - 69 Medellín - Colombia. Enero-Diciembre de 2006, ISSN 0120-1166 Muñoz J.I. Intersubjetividad y organizacion -el sentido colectivo se construye en la conversación Resumen Al partir de las teorías de Humberto Maturana, se hace un análisis de la importancia que tienen los procesos intersubjetivos en las organizaciones y su construcción desde las comunicaciones, para resaltar la oralidad, que muchas veces se ve relegada por otros medios de comunicación más impersonales. Por Luz Gabriela Gómez Restrepo Revista Comunicación, No. 25 (2006) 65 Intersubjetividad y organizacion -el sentido colectivo se construye en la conversación- Introducción Cum versare: dar vueltas con otro En el interior de los procesos intersubjetivos organizacionales se puede dar el más alto nivel de aprendizaje comunicacional. Se ofrece un escenario ideal para la búsqueda del ideal humano: el entendimiento, entre todos los actores que constituyen y construyen lo organizacional. Cuando Humberto Maturana recuerda que “la cultura es una red de conversaciones que definen un modo de vivir” 1 coloca a la oralidad entre personas y organizaciones, en un sitio preferente para la construcción colectiva del sentido y el progreso de los proyectos organizados, al reconocerla como la mejor posibilidad de representar, crear y transmitir. La comunicación organizacional tradicional se centra excesivamente en lo formal y privilegia lo escrito, cometiendo el error de abandonar la cotidianidad, que es donde verdaderamente se constata y vive plenamente la vida organizada. Una relación entre personas y ambientes “Lo que nos caracteriza es que vivimos en conversación. Y vivir en conversación significa que el mundo que vivimos surge en lo que hacemos como seres humanos en conversaciones”2 El emocionar del mismo H. Maturana hace posible una mayor comprensión de las interacciones y conductas. Son ellas, las emociones las que determinan los intereses y el conocimiento. El concepto es muy esencial, porque desatendemos mucho, desde la comunicación, aunque parezca contradictorio, el gran potencial implícito en el juego rico y permanente de las intersubjetividades, presentes en cualquier organización social. “Cada grupo tiene la capacidad de desarrollar redes de comunicación y relación a través de las cuales establecen un accionar o comportamiento común y coordinado”3 Para comprender mucho mejor esas organizaciones en donde se interviene permanentemente desde lo comunicacional, se impone una tarea inmediata: descubrir, diseñar y aprovechar el tejido humano, su red natural de acciones, interacciones y transacciones. Es el nombre con sus apellidos completos de cada unidad organizacional, sólo así se dará un paso adelante respecto a las propuestas inteligentes, útiles y abiertas: (“el ser vivo es una fuente de perturbaciones y no de instrucciones”4) que respeten la especificidad y la personalización y permitan superar las intervenciones siempre generalistas, descontextualizadas y simples que poco aportan al progreso y desarrollo de los proyectos organizados. Maturana llama lenguajear a la relación entre las emociones y el lenguaje para hacer posible el otorgamiento de sentido por medio de la coordinación entre las acciones y la experiencia. Afirma que “los seres humanos acontecemos en el lenguaje” y por tanto es necesario otorgar una mayor atención al espacio vital dedicado a la comunicación oral. El lenguajear se refiere entonces, al más íntimo y profundo espacio comunicacional: la intersub-jetividad. Se está entonces frente a la confirmación de que la organización es posible gracias al lenguaje, preferencialmente oral, porque esa organización es básicamente una relación entre personas y ambientes. El sentido del nosotros 1 3 4 5 2 66 Cardona, Oliverio y otros. El lenguaje y la comunicación organizacional desde Humberto Maturana. Medellín: Universidad de Antioquia, 1998. Pág 45. Maturana, Humberto y Francisco Varela. El árbol del conocimiento. Santiago de Chile: Planeta, 1984. Pág 25. El modelo a seguir: lo natural, oral, informal, cotidiano ofrece muchas garantías: agilidad, flexibilidad, eficiencia, creatividad, compromiso autonomía, espontaneidad, practicidad, responsabilidad; siempre difíciles de alcanzar por parte de la comunicación formal y oficial. “La comunicación informal permite el desarrollo de los más altos niveles de la comunicación, de la intersubjetividad y de la interacción para agilizar el proceso colectivo y hacer de él un producto más elaborado, más contextualizado y más enriquecedor”.5 Ibid, p. 90. Cardona y otros, Op. Cit., p. 19. Ruiz, Claudia y otros. La comunicación informal en la organización: otra mirada desde la intersubjetividad. Medellín: Universidad de Antioquia, 1998. p. 38. Revista Comunicación, No. 25 (2006) Gómez L.G. Las acciones y medios informales posibilitan un mejor desarrollo de lo intersubjetivo. A partir de la vivencia diaria, de las relaciones entre los individuos que configuran una organización se puede patentizar mejor el proyecto colectivo que los congrega y anima. Iniciando en una misma cultura que se conoce y comparte será más firme y factible amarrar los intereses y las expectativas personales a los deseos, logros y proyecciones de la organización como un todo. Lo evidente, lo más claro, lo concreto se patentiza mejor en las conversaciones, en el manejo del tiempo libre, en los temas de cafetería, en las llamadas telefónicas y por tanto es necesario saber cómo y sobre qué temas funcionan para aprovecharlas y mejorarlas en el afianzamiento del sentido colectivo y la pertenencia. Lo intersubjetivo puede entenderse como el principio de la experiencia compartida, la común unión, el sentido del nosotros. Siempre se ve en lo informal algo ajeno y de poco interés para la vida corporativa. Ahora se trata de aceptar que los grupos informales, por la confianza y permanencia que le son propias gracias a la cercanía, surgen de la vida en la organización y por tanto le pertenecen y es legítimo que le sirvan para apoyar los propósitos y planes del colectivo empresarial. En la mediación intersubietiva entre lo formal e informal, es posible observar cómo los individuos y los grupos reflejan y resisten los roles, cómo se internaliza y critica el discurso cultural, cómo se manifiestan las tensiones, contradicciones y paradojas organizacionales, el sentido de sí mismo y el universo, cuál es el concepto del yo y del otro, cuáles son el espacio y el tiempo comunes.6 Entonces, la sociabilidad humana es esencial para la supervivencia, es de alta rentabilidad para la eficiencia y eficacia comunicacionales. La forma como se dan las relaciones intersubjetivas impacta directamente la forma como se perciben las tareas y los roles empresariales. La organización no existe sin los individuos y grupos que dialogan y es por eso que, las variables de identidad y satisfacción se medirán con mayor precisión en el interior de los hábitos, comportamientos e interacciones. El concepto de realidad depende de la manera como se manejen las relaciones interpersonales. La intersubjetividad se impone por encima de lo objetivo racionalista, proponiendo una nueva ecología de la comunicación 6 entendida como el desarrollo de las relaciones e interrelaciones de la actividad comunicacional en conjuntos sociales, a la manera de Edgar Morin. En lo intersubjetivo como espacio ideal para el entendimiento humano no caben las dudas ni las malas intenciones, exige confianza y nace del cultivo permanente de relaciones. La frecuencia en el contacto hace posible la construcción de acuerdos sólo a partir del reconocimiento del otro. Todo el esfuerzo está dirigido hacia la demostración de que sólo a través de esa racionalidad comunicacional es posible obtener el máximo comprensivo. Se trata entonces de colectivizar el sentido, de construir juntos una mirada de realidad a partir de las condiciones contextuales específicas. Sólo es posible la construcción de sentido a través de la mediación intersubjetiva. Ella es participación dialógica, intercambio libre y consciente, acción crítica, creativa y autónoma. Es la expresión recíproca de las ideas, los sentimientos, los valores, los comportamientos, las tareas, los roles. La intersubjetividad es entendida entonces como la experiencia compartida que genera redes para percibir y entender la realidad. Abre sentidos, sin que esto signifique necesariamente generar consensos. Es la comunicación ideal como el cruce de múltiples interceptores. Es el mundo de la vida cotidiana como el gran protagonista en el esfuerzo por aclarar y fundamentar el sentido y la dirección de las decisiones. El “mutuo gatillado de conductas” La riqueza de la comunicación intersubjetiva, entre conciencias, reside en su capacidad transformadora, ya que a partir de la reflexión que ella suscita el ser humano se libera, se permite ser cambiado por las interacciones y transacciones con otros. Su modo particular de vivir se define por la red de contactos permanentes y esporádicos que mantiene con los demás. Visto así el fenómeno de la comunicación no se realiza alrededor del potencial informacional de quien emite, sino que se refiere a la capacidad comprensiva de quienes reciben. Es el mutuo gatillado de conductas entre miembros de una misma unidad social, a que se refiere Maturana en su texto: “La objetividad: un argumento para refutar”. A este punto se puede afirmar que el lenguaje y la conversación son algo más que un simple medio para representar la realidad. Una organización se comunica cuando es capaz de elaborar colectivamente una red múltiple y compleja de interrelaciones y a partir de Ibid, p. 39 Revista Comunicación, No. 25 (2006) 67 Intersubjetividad y organizacion -el sentido colectivo se construye en la conversación- allí acordar la pertinencia y significación de sus prácticas comunicacionales comunes. Entonces, sí recobra sentido el hablar del papel esencial de la comunicación como administrador de los recursos simbólicos en una organización. A partir del decir de los individuos en la organización, de sus discursos, formales y preferentemente informales, es posible develar el cómo habla toda la organización. Desde la intersubjetividad es posible aprehender y comprender la cultura de la organización. Por tanto, lo intersubjetivo recupera validez en el esfuerzo por construir al sujeto colectivo, al ciudadano corporativo, a partir de la mediación entre lo normativo de los quehaceres colectivos empresariales y lo personal de las metas y aspiraciones individuales. Los niveles de la intersubjetividad Podemos acercarnos a un concepto más democrático e incluyente de comunicación como participación dialógica, donde todos merecen respeto como interlocutores válidos, porque libre y conscientemente se comparte la construcción del sentido de la realidad a partir de la expresión recíproca de sentimientos, emociones, ideas y percepciones. Intersubjetividad como la manifestación de las relaciones de y con los otros. A este punto vale la pena recordar los tres niveles constitutivos de la intersubjetividad: 1. EL DECIR, para hacer referencia a la manera como cada cual habla sobre lo que sabe, es allí donde los sujetos revelan sus esquemas particulares de experiencia. 2. El SENTIR, para entender que los hechos afectan de manera diferente a cada persona, según la circunstancia, motivación y disposición emocional. 3. EL HACER, para revelar la manera como la experiencia se incorpora a la vida cotidiana. Es lo que conocemos como el nivel de la toma de decisiones. Es el comportamiento: lo único observable de las interacciones. Un concepto de comunicación Una idea central en esta ponencia es proponer la conversación como acción. Es acercarse al otro para entender su realidad, para construir una mirada conjunta de la realidad organizacional. Es un ir del 68 yo al nosotros, un producto colectivo enriquecido con la experiencia intersubjetiva para que gane en legitimidad e interiorización personal. Es un movimiento incesante de “decires, sentires y haceres” En el ámbito de lo desarrollado hasta ahora se esboza un concepto de comunicación corporativa a partir del juego dialéctico entre lo meramente individual y lo estrictamente colectivo, sin caer en la tentación de privilegiar uno u otro universos de significación. Si se parte de los procesos racionales y emocionales que corresponden al ámbito de la conciencia individual, del espacio en donde se construyen autonómicamente las explicaciones, es factible aproximarse al espacio de los acuerdos sociales y culturales, que hacen posible el entendimiento humano. Vista así, la conciencia se transforma en responsabilidad, para ser capaces de afrontar el giro de la explicación a la comprensión. Comunicar es entonces un permanente ejercicio de adaptabilidad. Un ir y venir de lo lineal a lo tejido en red, de lo uno a lo múltiple, de lo subjetivo a lo intersubjetivo, de lo privado a lo público, de libertad a responsabilidad, de lo textual a lo contextual, de universo a multiverso. “La organización no sobrevive considerando simplemente las relaciones funcionales y las líneas lógicas de comunicación y coordinación horizontal y vertical”7. Comunicar, sólo es posible a partir de relocalizar las situaciones puntuales que permitan hacer inferencias particulares, más creativas. Se advierte acerca del peligro de las generalizaciones, masificaciones costosas e inocuas, que sólo logran confundir y tecnificar la reflexión alrededor de la comunicabilidad. Lo que se propone en su reemplazo es saber aprovechar las condiciones variables de los contextos y las particularidades de los sujetos vinculados para construir lo comunicacional Si los presupuestos individuales son válidos, lo referido a la personalidad, al “así soy yo”, es posible avanzar hacia la pertinencia de los presupuestos colectivos, lo 7 Ibid, p.14. Revista Comunicación, No. 25 (2006) Gómez L.G. referido a la responsabilidad, al “no estoy solo”, para poder hablar de la dimensión ético-civil de la comunicación. La dimensión estética por su parte, permite darle forma a la intencionalidad por medio de las muy variadas posibilidades simbólicas y de representación. De esa manera se crea una dimensión más armónica y flexible alrededor del ser, hacer, pensar y decir comunicacionales, donde la ética otorga razonabilidad y la estética ofrece la posibilidad de que los métodos y técnicas no parezcan aislados. Ese concepto de comunicación se encuentra en el cruce de relaciones entre lo íntimo (intrasubjetivo), lo privado (subjetivo) y lo público (intersubjetivo). Privilegia las interrelaciones sobre las partes y causas. Posibilita la responsabilidad social sin desaparecer la autoconciencia, yendo de buena fe a intencionalidad más controlada. A manera de conclusión Uno de los impulsos humanos más fuertes y constantes es la necesidad de relacionarse con otras personas y es por eso que los grupos informales ejercen un fuerte impacto sobre la organización. A diferencia de los grupos formales, oficiales, regidos por reglas, impuestos, los informales construyen la organización en forma más permanente. La comunicación informal es la manera principal como funciona la construcción de sentido en las organizaciones. Su gran vitalidad se debe a que crece en forma natural, sienta las bases para una comunicación más práctica, establece relaciones más cálidas y afectuosas, protege del anonimato y está construida a partir de intereses más comunes. desarrollar comunicación sin ese imperativo cultural sería inocuo e improcedente. La conversación en el contexto corporativo intenta abrir caminos reuniendo dos mundos aparentemente irreconciliables y dispares: el subjetivo, constituido por las expectativas y aspiraciones particulares y el intersubjetivo, conformado por los intereses y necesidades colectivas. La verdadera realidad organizacional se encuentra en el cruce de esas dos experiencias comunicacionales. Bibliografía Cardona, Oliverio y otros. El lenguaje y la comunicación organizacional desde Humberto Maturana. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, Colección Consentido, 1998. Maturana, Humberto y Francisco Varela. El Árbol del conocimiento. Santiago de Chile: Planeta, 1984. Porto Simoes, Roberto. Relaciones Públicas: función política. Buenos Aires: Norma, 1998. Ruiz C. Claudia y otros. La comunicación informal en la organización: otra mirada desde la intersubjetividad. Medellín: Editorial Universidad e Antioquia, Colección Consentido, 1998. “El diálogo intersubjetivo se instaura como mediador de sentido, es un ir del individuo al ciudadano, que hace posible la construcción de un proyecto colectivo donde se aclara y patentiza la función política de la comunicación, en un marco de ética cívica y sociedad civil”8. La cultura organizacional se configura a partir de símbolos, metáforas, imágenes, conceptos, ritos, mitos, héroes, estándares, creencias, normas, valores, que a su vez forman parte de todo el aparato simbólico que constituye tanto la historia oficial, como la historia cotidiana de las organizaciones sociales. Proponer y 8 Porto Simoes, Roberto. Relaciones públicas: función política. Buenos Aires: Norma, 1999. p. 7. Revista Comunicación, No. 25 (2006) 69 Revista COMUNICACIÓN 70 Revista Comunicación, No. 25 (2006) Revista Comunicación, 25 p. 71 - 77 Revista No. COMUNICACIÓN Medellín - Colombia. Enero-Diciembre de 2006, ISSN 0120-1166 Periodismo y cultura. Lectura ética del Quijote Resumen Don Quijote personifica el estoicismo predicado y vivido por Séneca. El Caballero de la Triste Figura prolonga el senequismo. Lo encarnó y le infundió trascendencia, hasta exaltarloa la categoría de rasgo de identidad del auténtico ser caballeresco y español. El autor hizo exposiciones en torno a esta ponencia en la Cátedra Edith Stein, de la Facultad de Filosofía y Letras, en la Semana Cultural del Seminario Mayor de Medellín y en el ciclo sobre el libro y el idioma en la Universidad La Gran Colombia, de Armenia, Quindío. Por Juan José García Posada Ponencia leída en la sesión de la Cátedra Edith Stein, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana. Miércoles 27 de abril de 2005. Revista Comunicación, No. 25 (2006) 71 Lectura ética del Quijote Esta disertación sobre la vigencia del senequismo ético en Don Quijote sería innecesaria por redundante, si no fuera porque es sensato reconocer la importancia vital del juego placentero de la filosofía y las letras para la salud mental de los seres humanos. Es casi pretencioso formular hipótesis o elaborar una demostración si de lo que se trata es de lo obvio, es decir de algo tan evidente como el testimonio personal de estoicismo de Alonso Quijano el Bueno, secundado por su fiel escudero Sancho Panza. Don Quijote personifica el estoicismo predicado y vivido por Séneca, el filósofo cordobés y romano del primer siglo de la era cristiana, que sostenía que la verdadera felicidad consiste en no necesitarla y decía que “la medida de la riqueza es el no estar demasiado cerca ni demasiado lejos de la pobreza”. Las pruebas del senequismo quijotesco y la práctica de la sabiduría estoica están a la vista del lector desde el primer párrafo de la obra máxima de Cervantes: ¿Cómo poner en duda la actitud ecuánime ante la adversidad, de alguien dispuesto a vivir a la intemperie en los campos yermos y extensos de La Mancha, a desafiar los peligros con audacia y temeridad y a limitar la austera dieta alimenticia a “una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes y algún palomino de añadidura los domingos?” Sólo cuando se profesa un sentido de la vida que le atribuye preponderancia a la fuerza del espíritu y la potencia de la voluntad se alcanza a captar el significado de la vocación quijotesca, plena de tenacidad y arrojo, de resolución inflexible y de entereza para afrontar, como lo hiciera el Caballero de la Triste Figura, la realidad de saberse escogido como “aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas, los valerosos hechos”. Don Quijote prolongó el senequismo. Lo encarnó y le infundió trascendencia, hasta exaltarlo a la categoría de rasgo de identidad del auténtico ser caballeresco y español. Sin embargo, no se crea que la agonía constante del Quijote, la tensión incesante de su ser aventurero excluyen el equilibrio interior y la armonía con la Creación, propios de la ética de los estoicos, apoyada en la conciliación entre una inspiración naturalista, que manda vivir conforme a la naturaleza y la definición de la vida del sabio por su armonía en sí mismo. A pesar de su locura, Don Quijote no era un pobre viejo loco: en todo su discurso hay plena coherencia. Tal vez así se comprenda “la razón de su sinrazón”. 72 Esa armonía es la que hace posible la vida feliz, “secundum naturam”. “El sumo bien (decía Séneca) es un alma que desprecia las cosas azarosas y se complace en la virtud.” Ahí surge la idea nuclear de la “virtus”, algo diferente de la “areté” griega, que ante todo resalta la destreza y la eficacia. En el concepto latino, la virtud es afín a la virilidad, “vir”, varón, en el sentido de energía, fortaleza, valentía. “No es la dificultad la que impide atreverse, pues de no atreverse viene toda la dificultad”, decía el filósofo. También es muy representativa de Séneca esta frase: “No nos falta valor para emprender ciertas cosas porque son difíciles, sino que son difíciles porque nos falta valor para emprenderlas”. “Los fuertes no se quejan”, advertía un abuelo en síntesis exacta de la vida virtuosa del estoico. Entre la ética del senequismo y la de otros pensadores estoicos hay cierta distancia: la de Séneca no aboga por el abandono, por la actitud indiferente ante el mundo de la vida. El coraje y la valentía no podían serle ajenos, como queda dicho. Están implícitos en las enseñanzas de Séneca: el estoicismo es resistencia silenciosa, con dignidad. En esas lecciones se apoyó Ángel Ganivet cuando, en el sombrío anochecer del Siglo XIX, en tiempos de trágica desolación y de pérdidas territoriales y políticas inmensas para España, elevó su voz en esa suerte de angustiado sursum cordae, arriba los corazones, que fue el Idearium Español. Toda la doctrina de Séneca (decía Ganivet) se condensa en esta enseñanza: no te dejes vencer por nada extraño a tu espíritu; piensa, en medio de los accidentes de la vida, que tienes dentro de tí una fuerza madre, algo fuerte e indestructible, como un eje diamantino, alrededor del cual giran los hechos mezquinos que forman la trama del diario vivir; y sean cuales fueren los sucesos que sobre tí caigan, sean de los que llamamos prósperos, o de los que llamamos adversos, o de los que parecen envilecernos con su contacto, mantente de tal modo firme y erguido, que al menos se pueda decir siempre de tí que eres un hombre. Y cómo se asemejan esas frases en versión actualizada para el modo de sentir y de escribir del 98, a la justificación que Don Quijote le hacía a Sancho de su vocación de caballero andante, en el vigésimo capítulo de la novela: —Sancho amigo, has de saber que yo nací por querer del cielo en esta nuestra edad de hierro Revista Comunicación, No. 25 (2006) García J.J. para resucitar en ella la de oro, o la dorada, como suele llamarse. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas, los valerosos hechos. Yo soy, digo otra vez, quien ha de resucitar los de la Tabla Redonda, los Doce de Francia y los Nueve de la Fama, y el que ha de poner en olvido los Platires, los Tablantes, Olivantes y Tirantes, los Febos y Belianises, con toda la caterva de los famosos caballeros andantes del pasado tiempo, haciendo en este en que me hallo tales grandezas, estrañezas y fechos de armas, que escurezcan las más claras que ellos ficieron. Don Quijote es paradigma del estoicismo en las letras universales. Mas no de un estoicismo cruel e inhumano, casi desalmado como el de Catón, ni de un estoicismo de pose mayestática al estilo de Marco Aurelio, ni del estoicismo desaforado y rígido de Epicteto. Séneca hizo en muchas ocasiones la defensa del estoicismo: Sé que entre los ignorantes se habla mal de la doctrina de los estoicos, como si fuera excesivamente dura y no diera en manera alguna buen consejo a los príncipes y reyes; se le reprocha que prohíbe al sabio compadecerse, que le prohíbe perdonar. Y, efectivamente, si se expone así, es una doctrina odiosa, porque parece que no deja ninguna esperanza a los errores humanos, sino que impone castigo a todos los delitos. Si fuera así, ¿qué ciencia sería ésta, que manda despojarse de la humanidad y cierra el puerto más seguro para la mala fortuna, que es el auxilio mutuo? Pero no hay ninguna doctrina más benigna, ni más suave, ninguna más amante de los hombres y más atenta al bien común, de modo que su propósito es servir y auxiliar no solamente a uno mismo, sino tener en cuenta a todos y a cada uno de los hombres. El estoicismo quijotesco es más bien, valga repetirlo, una representación del que enseñó Séneca. El mismo Ganivet afirma así la profunda moralidad esencial que ilumina el espíritu español: El estoicismo de Séneca no es, como vimos, rígido y destemplado, sino natural y compasivo. Séneca promulga la ley de la virtud moral como algo a que todos debemos encaminarnos; pero es tolerante con los Revista Comunicación, No. 25 (2006) infractores: exige pureza en el pensamiento y buen propósito en la voluntad, mas sin desconocer, puesto que él mismo dio frecuentes tropezones, que la endeblez de nuestra constitución no nos permite vivir en la inmovilidad de la virtud, que hay que caer en inevitables desfallecimientos, y que lo más que un hombre puede hacer es mantenerse como tal hombre en medio de sus flaquezas, conservando hasta en el vicio la dignidad. La clemencia fue para Séneca (y lo fue también para Don Quijote) una virtud compatible con la justicia. Así lo enfatizó en un ensayo dedicado, por ironía, a nadie menos que a Nerón, el emperador. En el Libro Primero del ensayo sobre la clemencia, Séneca le dice a Nerón que son laudables su dulzura y su espíritu clemente. “Que darás paso con tu clemencia a un siglo feliz y puro, es grato esperarlo y vaticinarlo. Se propagará esta dulzura de tu ánimo y se difundirá por todo el cuerpo del imperio y todas las cosas se formarán a tu semejanza”. Involucrado en la conjuración de Pisón, Séneca recibió de Nerón la orden de que se quitara la vida. Su muerte fue cruel, más que la de Sócrates. Y Nerón no tuvo clemencia con quien fuera su preceptor. Una de las personalidades esenciales de la filosofía en español en todas las épocas ha sido María Zambrano, quien escribió un estudio luminoso sobre El pensamiento vivo de Séneca, a quien calificó de “mediador, por lo pronto, entre la vida y el pensamiento, entre ese alto logos establecido por la filosofía griega como principio de todas las cosas, y la vida humilde y necesitada”. El Séneca de María Zambrano es el ascético, el valedor de la razón desvalida frente al poder desnudo, el sabio, el político fracasado por fidelidad intelectual. Resignación, ironía, serenidad. En cierta forma es la misma ataraxia, entendida como imperturbabilidad. Son tres palabras que María Zambrano ha subrayado en el estoicismo de Séneca, en ese modo de tomar la vida que puede identificarse en los rasgos del Quijote. Resignación, ironía, serenidad, tres caminos que orientan al hombre en el padecimiento de su propia trascendencia: “El hombre es ante todo (dice María Zambrano) aquel ser destinado a trascender, a trascenderse a sí mismo padeciendo esta trascendencia. Un ser, el hombre, en perpetuo tránsito que no es solamente un pasar sino un pasar 73 Lectura ética del Quijote más allá de sí: de aquellos personajes que el sujeto va ensoñando con respecto a sí mismo”. Don Quijote fue intérprete cabal de ese estoicismo humanizado, en la comprensión de la equidad. De ese ánimo están imbuídos los consejos a Sancho para el gobierno de la ínsula Barataria (Sancho, partícipe principal y paciente del estoicismo quijotesco, acostumbrado como buen escudero a recibir de su señor sólo “palos e ínsulas” y obligado a aceptar en silencio obediente, porque “al buen callar llaman Sancho”), consejos, digo, que son exhortaciones recordables como ejemplos de tolerancia y ecuanimidad: “Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. “Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. “Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, aparta las mientes de tu injuria y ponlas en la verdad del caso. “No te ciegue la pasión propia en la causa ajena, que los yerros que en ella hicieres las más veces serán sin remedio, y si le tuvieren, será a costa de tu crédito, y aun de tu hacienda. “Al que has de castigar con obras no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio, sin la añadidura de las malas razones. “Al culpado que cayere debajo de tu juridición considérale hombre miserable, sujeto a las condiciones de la depravada naturaleza nuestra, y en todo cuanto fuere de tu parte, sin hacer agravio a la contraria, muéstratele piadoso y clemente, porque aunque los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia que el de la justicia. Equitativo y ecuánime en los momentos cruciales, así era Don Quijote. Con todo y 74 sus delirios (qué tal, por ejemplo, esas visiones fantásticas y sobrecogedoras de la Cueva de Montesinos), a pesar de sus arrebatos y sus obsesiones en medio de fantasmas y poderosos enemigos imaginarios, Don Quijote nunca deja la impresión de un hombre atormentado. Tenía incontables trabajos por cumplir en su misión de las andantes armas. Se había impuesto el deber de deshacer agravios, socorrer viudas y amparar doncellas. Vivía en tensión, en disposición de arco, listo para actuar donde quiera que se le necesitara. Sin embargo, se mantenía en paz con su propia conciencia. Don Quijote había conseguido la felicidad que Séneca le asignaba al sabio: … la verdadera felicidad reside en la virtud. ¿Qué te aconsejará esta virtud? Que no estimes bueno o malo lo que no acontece ni por virtud ni por malicia; en segundo lugar, que seas inconmovible incluso contra el mal que procede del bien; de modo que, en cuanto es lícito, te hagas un dios. .. La virtud es más que suficiente. ¿Pues qué puede faltar al que está exento de todo deseo? ¿Qué necesita del exterior el que ha recogido todas sus cosas en sí mismo? Al principio de su obra De vita beata, Séneca hace un parafraseo de Aristóteles, quien decía que “todos los hombres tienden por naturaleza a saber”. Séneca dice: “Todos los hombres, hermano Galión, quieren vivir felices.” La felicidad del sabio emana de la virtud y del conocimiento de sí mismo. Bien le aconsejaba Don Quijote a Sancho (en los segundos consejos, referidos más al cuidado de sí que al gobierno de la Ínsula), que “has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a tí mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey…” Tales consejos resumen el encanto del humanismo quijotesco. El caballero andante le enseña también a su escudero hasta cómo comportarse en sociedad, cómo hablar con mesura, y le reprende por su recurrencia a “una muchedumbre de refranes”. Además, lo amonesta así, en esta suerte de lecciones de etiqueta, que es hija de la ética, y “que han de servir para adorno del cuerpo”: Revista Comunicación, No. 25 (2006) García J.J. No comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor tu villanería… Anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a tí mismo, que toda afectación es mala... Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago… Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra… De una belleza exquisita son estas amonestaciones: “Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores, porque viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte, y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos, han subido a la suma dignidad pontificia e imperatoria...” De la virtud, clave de la felicidad del sabio en la ética de Séneca, predicaba así Don Quijote en su papel de consejero de Sancho Panza: “Mira, Sancho: si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que padres y agüelos tienen príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale”. No es justo ni pertinente desdeñar la complementariedad terrígena de Sancho Panza. Don Quijote es el soñador, el hombre cósmico. Sancho es el práctico y simple, el dueño de la filosofía socarrona que limitaba a los refranes. El novelista magistral del paisaje y de la vida campesina que ha sido Miguel Delibes dijo en su estudio sobre Castilla, castellano y castellanos que “la ciencia de la tierra, de las mudanzas atmosféricas, es en rigor la única sabiduría de los hombres del campo. Sabiduría limitada pero rigurosa y profunda”. La voz de Sancho es la voz del hombre telúrico, la voz de la tierra. En toda la novela de Cervantes, la página que de modo más preciso y elocuente sintetiza las características del pensar, el decir y el ser estoico de acuerdo con las ideas de Séneca es el Discurso de la Edad Dorada. La nostalgia de los tiempos idos que expresaba Don Quijote con resignación, ironía y serenidad, reproduce, quince siglos después (y con proyección hacia nuestro tiempo) la constancia del filósofo, en nombre de su visión resistente de la vida, la constancia del “valedor de la razón desvalida frente al poder desnudo”. Poder Revista Comunicación, No. 25 (2006) desnudo que es también el poder demoledor del tiempo: Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes: a nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas, que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. En las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas, ofreciendo a cualquiera mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Los valientes alcornoques despedían de sí, sin otro artificio que el de su cortesía, sus anchas y livianas cortezas, con que se comenzaron a cubrir las casas, sobre rústicas estacas sustentadas, no más que para defensa de las inclemencias del cielo. Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia: aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre; que ella sin ser forzada ofrecía, por todas las partes de su fértil y espacioso seno, lo que pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hijos que entonces la poseían. No hacen falta comentarios marginales para comprender el potente significado de ese memorable Discurso de la Edad Dorada. La austeridad del estoico señaló la parábola vital de Don Quijote, desde el principio hasta los últimos instantes. Cuando estaba llegándole el ocaso de la vida, abrigó la intención de hacerse pastor. Es el momento culminante, de una existencia estoica. Es la plenitud de la ecuanimidad, de la resignación, la ironía y la serenidad: En estas pláticas iban siguiendo su camino, cuando llegaron al mesmo sitio y lugar donde fueron atropellados de los toros. Reconocióle don Quijote y dijo a Sancho: 75 Lectura ética del Quijote —Este es el prado donde topamos a las bizarras pastoras y gallardos pastores que en él querían renovar e imitar a la pastoral Arcadia, pensamiento tan nuevo como discreto, a cuya imitación, si es que a ti te parece bien, querría, ¡oh Sancho!, que nos convirtiésemos en pastores, siquiera el tiempo que tengo de estar recogido. Yo compraré algunas ovejas y todas las demás cosas que al pastoral ejercicio son necesarias, y llamándome yo “el pastor Quijótiz y tú “el pastor Pancino”, nos andaremos por los montes, por las selvas y por los prados, cantando aquí, endechando allí, bebiendo de los líquidos cristales de las fuentes, o ya de los limpios arroyuelos o de los caudalosos ríos. El estoicismo es también, desde Séneca, una forma de vivir el desencanto, pero con resignación, ironía y serenidad. Casi en las postrimerías, después de pronunciar su testamento, Don Quijote se iluminó con un destello de lucidez suficiente para el arrepentimiento de lo único de lo que tuvo que arrepentirse: Y, volviéndose a Sancho, le dijo: —Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. ¿Es la Ética un camino más hacia la Utopía? ¿Es el estoicismo senequista encarnado por Don Quijote una filosofía del desencanto? Con todo, en el filósofo, en el escritor y en el caballero andante, es la palabra la que enseña y la que deja huella, trasciende y perdura: Si estos preceptos y estas reglas sigues, Sancho (concluye Don Quijote en sus consejos a Sancho), serán luengos tus días, tu fama será eterna, tus premios colmados, tu felicidad indecible, casarás tus hijos como quisieres, títulos tendrán ellos y tus nietos, vivirás en paz y beneplácito de las gentes, y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte en vejez suave y madura, y cerrarán tus ojos las tiernas y delicadas manos de tus terceros netezuelos. Esto que hasta aquí te he dicho son documentos que han de adornar tu alma… Y Séneca justificó y defendió en su tiempo el valor del esfuerzo de los filósofos, con estos conceptos de suficiente expresividad, que alientan a subrayar el sentido trascendente de la reflexión ética: 76 ¿No cumplen los filósofos lo que dicen? Pero ya hacen mucho con decirlo, con concebir en su pensamiento la virtud. Pues si sus hechos fuesen iguales que sus dichos, ¿quién sería más feliz que ellos? Por lo pronto, no hay que despreciar las buenas palabras y los corazones de buenos pensamientos. El cultivo de los estudios saludables, aún aparte de su resultado, es loable. ¿Es extraño que no lleguen a la cima los que escalan pendientes escarpadas? Pero, si eres hombre, admira, aún cuando caigan, a los que se esfuerzan por alcanzar las cosas grandes. Pues es una empresa generosa aspirar a cosas elevadas, intentarlo, sin mirar las propias fuerzas, sino las de su naturaleza, y concebir planes mayores que los que pueden realizar, incluso dotados de un gran espíritu. Julián Marías estudió a Séneca y procuró interpretarlo en La felicidad humana . Es natural que nos preguntemos si tendría hoy vigencia, si pudiera aplicarse el estoicismo al estilo de Séneca, patente, como queda explanado, en El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha: Parece oportuno el volver los ojos a Séneca, pero con la condición de percibir lo que separa de él. Frente a la idea de la autarquía o suficiencia, vemos al hombre como esencialmente indigente, menesteroso, ligado a la realidad, de la que tiene que “dar razón”, justamente aceptándola, respetándola... Vale la pena resucitar a Séneca; pero eso significa darle nueva vida, la nuestra, con una mirada que recree su actitud, su esfuerzo, su temblor humano, y mida la enorme distancia que nos separa de él. Eso es precisamente lo que puede enriquecernos, ayudarnos a ser quienes somos. Unos han hablado en varias ocasiones de resucitar a Séneca. Otros, de revivir al Quijote, que de eso parece que se trata en las invocaciones de estos días del cuarto centenario de la aparición de la obra máxima de la literatura. ¿No ha llegado acaso la hora de que un talentoso escritor se consagre a la tarea de escribir la tercera parte del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha, con la consecuente restauración de su profundo contenido ético y la lección de buena vida, de vida buena, con la virtud del sabio, que comporta para los hombres de esta época de confusión y perplejidad? Sé muy bien que ustedes podrían simpatizar con las ideas de Séneca y aspirar a la resignación, la ironía y Revista Comunicación, No. 25 (2006) García J.J. la serenidad, pero sería un insensato si pretendiera probar su capacidad de experimentar el estoicismo y hacerlos entrar en estado de ataraxia al hacer más extensa esta exposición. Don Miguel de Unamuno, el insigne y valeroso Rector de Salamanca, escribió un recordable ensayo en el cual puso en relieve las semejanzas entre Don Quijote y Bolívar y dijo que bien habrían sido biografiados por Plutarco en sus Vidas paralelas. El gran pensador recordó a Bolívar cuando decía que Jesucristo, Don Quijote y él habían sido los tres grandes majaderos de la historia. ¿Hablar de ética en nuestro espacio y nuestro tiempo, será acaso una majadería más? Es razonable parafrasear a Unamuno en este recinto universitario, para responder, con el filósofo del sentimiento trágico: ¡Y qué gloriosa, qué divina es la majadería así! Revista Comunicación, No. 25 (2006) 77 SU OPINIÓN Para la Editorial UPB es muy importante ofrecerle un excelente producto. La información que nos suministre acerca de la calidad de nuestras publicaciones será muy valiosa en el proceso de mejoramiento que realizamos. Para darnos su opinión, comuníquese a través de la línea (4) 415 90 12 ext. 8114 o vía E-mail a [email protected] Por favor adjunte datos como el título y la fecha de publicación, su nombre, e-mail y número telefónico. Esta revista se terminó de imprimir en los talleres gráficos de Litoimpresos y servicios Ltda. en el mes de septiembre de 2006.