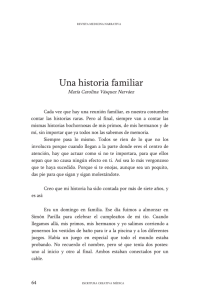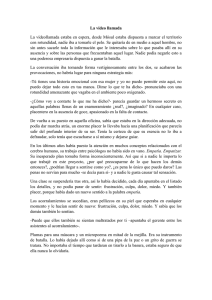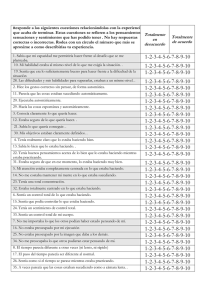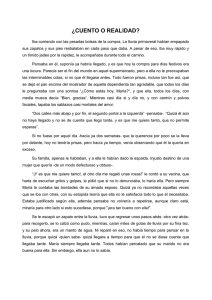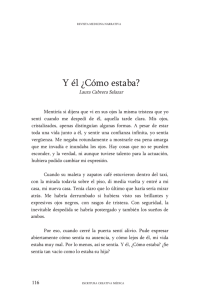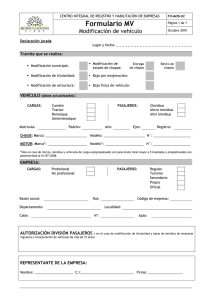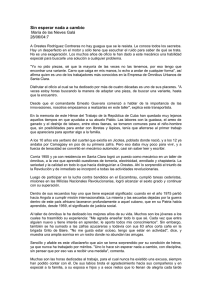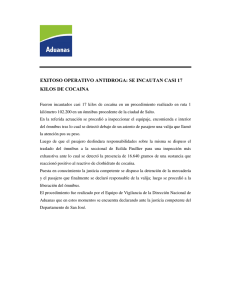AL TRASLUZ
Anuncio
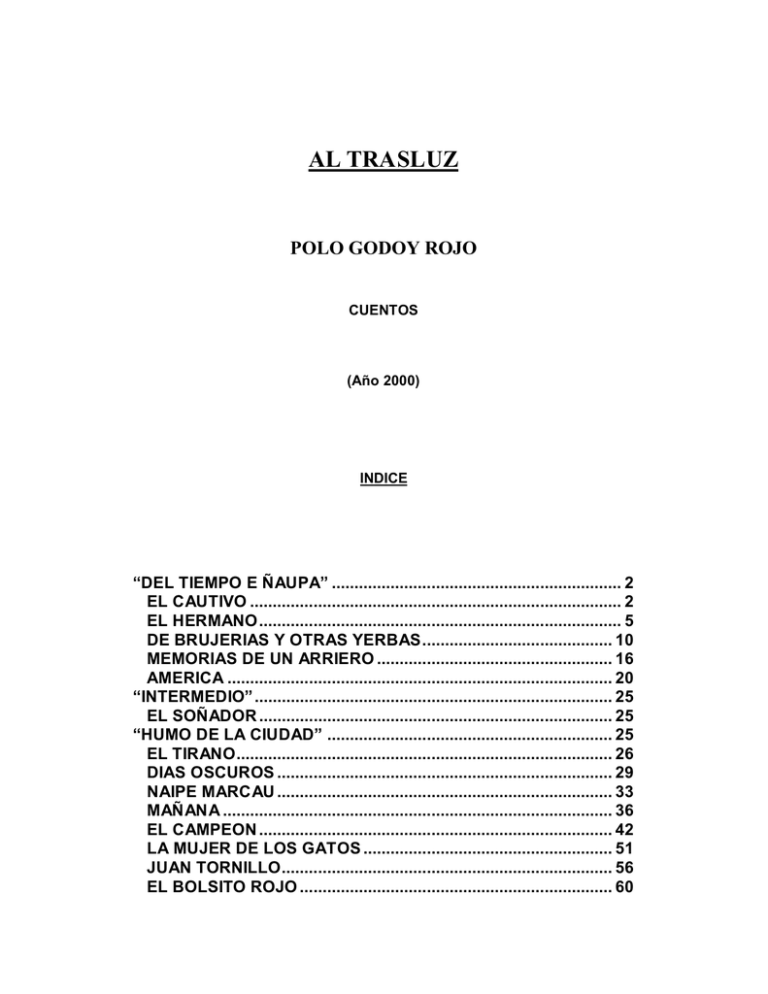
AL TRASLUZ POLO GODOY ROJO CUENTOS (Año 2000) INDICE “DEL TIEMPO E ÑAUPA” ................................................................ 2 EL CAUTIVO .................................................................................. 2 EL HERMANO................................................................................ 5 DE BRUJERIAS Y OTRAS YERBAS.......................................... 10 MEMORIAS DE UN ARRIERO .................................................... 16 AMERICA ..................................................................................... 20 “INTERMEDIO” ............................................................................... 25 EL SOÑADOR .............................................................................. 25 “HUMO DE LA CIUDAD” ............................................................... 25 EL TIRANO................................................................................... 26 DIAS OSCUROS .......................................................................... 29 NAIPE MARCAU .......................................................................... 33 MAÑANA ...................................................................................... 36 EL CAMPEON .............................................................................. 42 LA MUJER DE LOS GATOS ....................................................... 51 JUAN TORNILLO......................................................................... 56 EL BOLSITO ROJO ..................................................................... 60 “DEL TIEMPO E ÑAUPA” EL CAUTIVO Era una tarde triste, con humos lejanos y cielo agrisado; ya se iba el sol y en el pequeño rancherío, las mujeres apuraban el asado o la carbonada, en tanto los chicos venían jugando con sus carguitas de leña o arreando un puñadito de cabras. Un gallo chillón se desgañitaba en un alarido inacabable; todo era quietud, golpes amortiguados entre las sombras que paso a paso se cerraban. De pronto allá, tras la lomita lejana, se oyó un temblor afiebrado, un resonar vibrante de la tierra bajo los cascos que golpeaban enloquecidos. Un grito de terror sacudió todos los labios: “¡El malón, el malón!” Pero ya la salvación era imposible, sin la caballada lista, no podrían ganarse para la sierra conforme lo habían hecho otras veces; no había modo de huir. En pocos momentos la población despavorida se hallaba rodeada por un cerco de lanzas agudas, de caballos jadeantes y de indios de gestos adustos y agresivos. ¿Qué valía en ese momento el valor de los pocos hombres? ¿Qué podía influir el medroso llorar de las mujeres y el afligente llanto de los niños? Uno a uno fueron maniatados tras contestar a la pregunta que hacían los indios con su lengua enredada: “Yendo con indio, cristiano salvando. No querer indio, indio degollando, sangre bebiendo”. Y uno a uno fueron hurgados todos los ranchos y despojados de cuanto de valor o reluciente encontraron. Florián Castro, mozo de veintitrés años, era de los valientes que había vendido muy cara su libertad; y ahora, en la noche, fuertemente atado al caballo, con los ojos vendados, iba rumbo a la toldería, pensando en el destino de los suyos y a lo que él mismo le esperaba. Cuando la indiada detenía la marcha y tiraba los prisioneros a tierra, Florián la rasguñaba y olía y masticando los suyos, podía darse cuenta por qué tierras y con qué rumbo lo llevaban. Y así andando casi sin descanso, magullado el cuerpo, rendido de fatiga, olvidó cuántos días había durado la marcha. Pero ya estaba ahí en la toldería, multitud de “curucunchos” cuyo interior era un hervidero de indios, viejos y chicos semidesnudos, que hablaban gesticulando, comiendo tiras de charqui y bebiendo y bailando como locos. Una angustia indecible le ajustó la garganta y mordiéndose los labios atajó el grito de desesperación que nacía de su alma. ¡Qué soledad le rodeaba! ¡Qué distancia infinita lo separaba de los seres que tanto amaba! Por un instante sintió el corazón quebrado, pero luego se reanimó. Unos indios chicos que vinieron a mirarlo de cerca lo sacaron de sus pensamientos lejanos y lo volvieron a la realidad. Tenía los labios secos, partidos y una gran sed lo mortificaba. Como pudo se hizo entender con los curiosos que deseaba agua; unos, dando gritos, lo amenazaban, otros bailando salvajemente y aun quisieron detener al que se encaminaba al toldo para satisfacer su pedido; volvió enseguida y acompañando el ademán con palabras que Florián no entendía, le alcanzó el líquido; se miraron a los ojos y Florián de inmediato entendió que ese niño había simpatizado con él y que le convendría valerse de su amistad para más adelante. Por la tarde cumplieron con la costumbre de desollar manos y pies y los cautivos y Florián, muerto de dolor y rabia, vio agonizar el primer día de su cautiverio entre los salvajes y con las primeras fogatas que empezaron a arder en la noche, sintió arder también, por encima de su desconsuelo, su valor de mocetón fornido, que a las primeras de cambio habría de jugarse la vida si era necesario, para conseguir la libertad perdida. Todo lo duro que puede imaginarse fueron los primeros tiempos que Florián pasó en cautiverio; al dolor físico, a la imposibilidad de andar se unía el hambre y el asco que sentía por todo lo que venía de manos indígenas, y el dolor lacerante de su alma que evocaba tiempos pasados en su rancho, pobre, pero tan querido, del que conservaba ya para toda su vida, el recuerdo último que estaba entretejido con gritos y ayes, y columnas de humo que se elevaban de los ranchos en llama. Pero, firme en su propósito, aceptó cuanto le dieron e hicieron sin que jamás, ni en su mirada, dejara traslucir su pensamiento. Porque el indio es desconfiado y muy astuto y saber leer hasta en los ojos el pensamiento que incuba una traición. Florián, reservado en todo, comedido, cariñoso con el pequeño salvaje que se había hecho su gran amigo, se ganó, al cabo del tiempo y cuando ya no extrañaba tanto, la primera prueba de confianza que el salvaje da a su cautivo blanco: elegir una china. Quince indias, morenas, musculosas, de crenchas despeinadas, le fueron presentadas para que eligiera. Y si su corazón se opuso a hacerlo, prevaleció el deseo de acopiar confianza para ver facilitada su posibilidad de conseguir la libertad y eligió una. Había dado un gran paso, porque desde entonces ya fue considerado como uno de los propios que podía participar en sus diversiones y en ciertas tareas, como en las correrías de avestruces o en el adiestramiento de caballos. Florián se admiraba de los fletes tan diestros y ágiles que sacaban; si eran como plumas de livianos, resistentes y bien tirados de la boca; le sorprendía las grandes distancias que los hacían saltar y la resistencia que alcanzaban haciéndolos correr por tierra floja. La china resultó buena y fiel y ayudó a Florián a sobrellevar con menores sacrificios sus tristes días. Un atardecer en que estaban sentados junto a su “curucuncho”, él dejando vagar su mirada y sus pensamientos, sintió una invasión de queridos recuerdos que le hicieron estremecer el alma y humedecer los ojos. ¡Ah, su tierra lejana, allá bajo aquel cielo que divisaba tan distante, la vida que perdió, la libertad…! Sintió ganas de gritar y de atacar, enfurecido, a todos; pero no; ahí estaba su fiel compañera y en ella cifraba ahora toda su vida y a ella se entregó. Le habló suavemente, explicándole la pena que sentía, el dolor que ensombrecía sus días, el gran deseo de volver que constantemente lo desvelaba y terminó pidiéndole le ayudara a huir. Por leguas le acompañó y lo dejó en el linde de sus dominios. La luna que salía cerca del alba lo halló huyendo en un potro tordillo que ella misma le entregó y ahora se jugaba el todo por el todo; si había sido descubierta su fuga en seguida de salir, moriría peleando antes que volver a su cautiverio; si le daban tiempo, andaría hasta que el animal no diera más; después, Dios haría lo demás. Un sol calcinante le abrazó desde temprano, y aun cuando en su andar dio varios descansos a su cabalgadura, que a su impaciencia le parecieron siglos, llegó un momento en que el potro se aplastó de cansancio. Cargó los chifles y las bolsas con charqui y siguió de a pie hacia el rumbo señalado. Corría a ratos como si ya lo fueran a alcanzar, y al mirar luego hacia atrás y comprobar que aun no era así, moderaba la marcha y pedía a Dios más aliento para continuar. Su corazón latía apresuradamente y tenía la cara amoratada y la cabeza le zumbaba como un avispero. Era la sed de su impaciencia que le nublaba la razón; era el ansia de la libertad ya cercana. Dos veces cayó tendido en el cálido arenal que atravesaba, extenuados sus miembros por el esfuerzo; otras tantas se levantó y continuó, diciéndose a sí mismo palabras alentadoras: “Un poquito más; allá está la vida… un poquito más…” La lanza le estorbaba y muchas veces, rendido ya ante su fatiga, la consideró innecesaria para defenderse y estuvo a punto de abandonarla; mas, se repuso de nuevo y siguió; en todo el horizonte no se veía más que arena, churquis y espinillos raquíticos. Al atardecer, lleno de júbilo, descubrió la superficie plateada de una gran laguna. Su china le había dicho que desde allí distaba aun una larga jornada; pero cuando pesó sus fuerzas, todos sus pensamientos se ensombrecieron porque comprendió que así no podía llegar; estaba rendido. Un cerrado espartillal crecía en la misma y un aire fresco que aspiró con delicia, le saludó al llegar; se tiró como quiso entre ellos, y ahí, en el agua fresca, zambulló la cabeza afiebrada; un adormecimiento posible de evitar fue ganando su cuerpo, y los ojos, aun a su pesar, se fueron cerrando; era un bienestar superior a sus ideas que paulatinamente lo fue aniquilando. No supo decir Florián cuánto tiempo estuvo así, sólo que, entre sus sueños sintió un agua helada que le corría por el rostro y entre las oladas de viento que silbaban entre los juncos y espartillos, oía confusamente la voz de unos indios; que parecía hallarse atormentado por una gran pesadilla que no le dejaba ordenar las ideas, y cuando, haciendo un esfuerzo despertó totalmente, se dio cuenta de que una fuerte lluvia se desencadenaba y que ahí, a pocos pasos, los indios en sus caballos inquietos, se hablaban y gritaban nerviosamente buscándole. Sin duda que lo había seguido por el rastro y estaba ya perdido; tarde o temprano, muerto o vivo caería en el poder de ellos y Florián se resignó a morir. En todo esto pensaba tirado aún entre espartillares y tratando de ordenar sus ideas desmadejadas, cuando a la luz de un relámpago, descubrió que ahí mismo, a sus pies, cubierta por la maleza, abría su boca una gran cueva; cautelosamente dio vuelta y metió, instintivamente la lanza y comprobó con gran alegría que se perdía totalmente; su única salvación estaba guarecerse en ella; se arrastró sigilosamente y cuando todo su cuerpo se hubo perdido, con el mayor cuidado cubrió de nuevo la entrada con abundante maleza. Afuera la tormenta rugía infernalmente; veinte indios enfurecidos pasaron y repasaron un montón de veces por la boca misma de la cueva y empapados, tras largas consultas, dieron rienda suelta a los pingos hacia otro lado en busca del fugitivo, cuyas huellas la fuerte tormenta había ayudado a borrar. Florián Castro vivió muchos años y murió creyendo en los milagros. EL HERMANO Quedó muy preocupado con la pregunta de Fabián. Era la tercera vez que se la hacía desde que se levantó. - ¿No llegó todavía Angel? – pero no solamente eso, sino que lo había encontrado muy nervioso, demacrado y con los ojos enrojecidos, como si llevara varias noches sin dormir. Los claros golpes de las ruedas de una carreta que avanzaba desde la banda opuesta del río, la distrajeron por un momento. Lo divisó culebreando entre las colinas y distinguió con claridad las empenachadas márgenes que le señalaban el rumbo. Angel no tardaría en regresar; entonces ella iría a la vieja capillita y daría gracias al Señor de Renca porque nada malo le hubiese ocurrido. Y aprovecharía una vez más para pedirle al santito le tocara el corazón a su marido de tal manera que desistiera para siempre de seguir haciendo esas largas giras que la sumían en tantos días de intranquilidad. La vez aquella en que se decidió acompañarlo a Renca tras el casamiento, sabía bien de todos los riesgos a que se exponía. Las crecientes furiosas, como garras, del río, de aguas turbias y tormentosas, que rasguñaban las costas y las trepaban como enloquecidas hordas, arrasando al pueblo, cuando no el ulular del malón ranquelino feroz y despiadado. El la había convencido con su amor y con sus palabras de argentino bien nacido. - En este momento la Patria necesita hombres dispuestos a jugarse el todo por el todo para hacer avanzar la civilización, pero también hacen falta mujeres que quieran estar al lado de esos hombres alentándolos constantemente. Los nuevos caminos de la Patria se abrirán a fuerza de valor y de pujanza, pero también de amor. Y en esto del amor, debe estar presente la mujer. Y ella había accedido y nunca, hasta entonces, había tenido motivos para arrepentirse. Angel era bueno, la amaba y la protegía; cuando había noticias de que se acercaba el malón, allí estaba él organizando la defensa y ella tenía plena seguridad de que nada malo habría de sucederles. Si era el río el que se alocaba, como aquella vez que trepó hasta la fábrica de don Levy, allí estaba él, entonces, como siempre, a la hora y en el lugar que fuese, prestando ayuda, dando consuelo, revitalizando fuerzas; y así eran casi todos aquellos hombres animosos, honestos, desinteresados; vivían dándose la mano los unos a los otros. De la nada y en medio de la incertidumbre, levantaban las obras que eran como faros en la inmensidad del desierto. Recordó en ese momento y se alegró el corazón, los proyectos que compartían como sonámbulos, con el padre cura: “- Levantaremos una nueva capillita para el milagroso Señor de Renca… y luego haremos el edificio para la escuela. Todos nuestros niños tienen que aprender a leer”. Eran felices con sus proyectos; y ella también lo era porque vivía compartiendo aquellos hermosos sueños. Además, porque en ese momento divisaba desde la ventana a sus dos pequeños hijos correteando por las arenas del río a esa hora en que el día comenzaba a ocultarse ya en las colinas del poniente. A ese lugar le gustaba ir a ella también, porque en las aguas cristalinas que corrían mansamente veía claramente reflejada a toda su felicidad. Ellas retrataban no solamente la tranquilidad y belleza de su rostro, sino todo el cielo, y el corto vuelo del martín pescador y ese dulce silencio en el que caían los trinos de los zorzales que se perdían en la espesura de los talares costeños. Y como si cuanto tenía hasta entonces fuese poco, el negocio de ventas de frutos del país había progresado de tal manera que dos sucursales prolongaban su influencia hasta “Santa Bárbara” y “Las Aguadas”. Las carretas iban y venían crujiendo sobre las inmensas soledades en un constante llevar y traer. La alegría le iluminó el rostro dulce y sereno en el que se transparentaba la felicidad de su alma. Divisó otra vez a sus hijos que ya venían subiendo la barranca acompañados por la vieja criada. La torre de la capillita empezaba a diluirse en la sombra. Una que otra luz, aquí y allá, subiendo y bajando por los rocosos recuestos, podía hacer creer que las estrellitas empezaban a florecer en ellos. El susurro cantarino del río se hizo más vivo y el golpeteo de las ruedas de unas carretas que se alejaban y uno que otro grito distante, desvaneciéndose muy a lo lejos, señalaban al final del día. De nuevo, como un punzazo, sintió ahondada la preocupación al acordarse del nerviosismo de su cuñado. Dejó el pequeño bastidor en el que hacía el último bordado de la blusa que se proponía estrenar en la misa del domingo y fue a encender la lámpara. Todas las cosas, cuadros y estampas de su querida casa, cobraron de nuevo forma y colorido. Los niños ya jugaban en el patio. Desde el despacho contiguo llegaban atenuadas las voces de los últimos parroquianos. Estuvo tentada de hacerlo llamar a Fabián para preguntarle sobre las causas de su nerviosidad, de esa mal disimulada ansiedad por hablar cuanto antes con Angel. En esos momentos en que ahondaba en sus pensamientos, recordaba que desde hacía ya varios días lo había encontrado muy cambiado a Fabián. Hasta llegó a darse cuenta en ese momento de que rehuía todo encuentro con ella. Antes supuso que serían simples preocupaciones de joven enamorado los que lo tenían así, pero que pronto habrían de pasar. Y entonces, no sin inquietud, vinieron a su memoria conversaciones que ella había sostenido en los últimos tiempos con Angel. - Mi hermano - le decía él, - ha regresado a la casa esta madrugada; ¿Lo escuchaste? - Y bueno… habrá estado en algún baile; es joven y le gusta divertirse. Además, tiene novia -, había respondido ella entonces. - Si fuese eso no más no me preocuparía tanto. Pero me han dicho que juega a los naipes y que juega fuerte. Le llamaré la atención, porque esto puede terminar mal. - No le diga nada ahora; no creo que sea así -, había intercedido ella a favor de su cuñado – A veces la gente habla más de lo debido. - ¿Y si fuese cierto? – le había respondido Angel sin poder disimular la preocupación que le ensombrecía el rostro en ese momento. – Usted sabe que me siento doblemente responsable; por la persona de mi hermano al que traje a mi lado para que se haga un hombre de provecho y también por el porvenir de todos nosotros. En manos de él pongo grandes sumas de dinero. Bien sabe usted que mis compras en Rosario las hace él. Y en cada viaje que hace lleva muchos miles de reales. Ella comprendía, pero sentía una mezcla de afecto y lástima por Fabián que siempre hacíanla salir en su defensa. - Por ahora no le digo nada ¿quiere? Podría resentirse… ¡y es tan bueno! Y así Angel había dejado transcurrir los días sin tomar decisión alguna. En los últimos meses Fabián había realizado dos viajes a Rosario a efectuar compras. La mercadería había llegado y todo continuaba desenvolviéndose con regularidad. En ese momento escuchó en el patio la algazara de los niños y de perros y ya no tuvo duda de que Angel acababa de llegar. - Tatita, tuvo mucho miedo la mamita ahora – la escuchó decir a Angelita. - Escondió la cadenita de oro con el medallón que usted le dio y los anillos… todo, todo… - Nada se les había escapado a sus hijos y a pesar de que ella, como siempre, había hecho todo lo posible para ocultarles sus temores. - Bueno, bueno… ya veremos como es eso – Tras el fino campanilleo de sus espolines, avanzaba la bulliciosa alegría. Ya en la sala, la lámpara grande puso su círculo de luz y los corazones se sintieron más cerca y solidarios todavía. La criada en el acto, llegó con el mate, cebado con mucho yuyo como a él le gustaba. En el rostro bondadoso y en la firme mirada del hombre se reflejaba la alegría que lo invadía en ese momento a pesar del cansancio por el largo viaje. - ¿Novedades? -, preguntó en tanto se sentaba en el sillón preferido. El bigote largo y renegrido, al igual que las patillas, le prestaban severidad a su rostro. - Ninguna, gracias a Dios, Angel. Y a usted, ¿cómo le fue? - Muy bien – respondió. Ya tengo compradores para las sucursales. De manera que pronto ya no haré más esos viajes y usted dejará de sufrir, añadió sonriendo. - ¡Gracias a Dios! – exclamó María Jesús uniendo las manos como para rezar. - Y mis hijos ¿cómo se portaron? – Los había trepado a sus piernas y los acariciaba suavemente. - Será mejor que ellos mismos le contesten – respondió la mujer mirándolos con picardía. - ¡Muy bien, muy bien, tatita! – respondieron palmoteando los pequeños. Fue en ese momento que se escuchó rodar, subiendo la cuesta del río, una galera que venía demoliendo piedras y minutos. Angel se puso de pie como si lo hubieran llamado de repente. - ¿Qué pasa, Angel? – preguntó María Jesús alterada. - Nada, querida; solamente quise escuchar mejor… perdóneme – Comprendió que un oscuro presentimiento lo había traicionado. - ¿Y a Fabián que no se lo ha visto todavía? – preguntó intentando desviar el tema de la conversación al tiempo que intentaba serenarse. - Debe estar en el despacho. ¿Quiere que lo haga llamar? - No, no, ya vendrá – respondió como distraído, atento siempre el oído hacia la calle. El rodar de la carreta parecía haberse borrado en la noche. Los niños alzaron de nuevo el tono de su diapasón y borraron con risas y preguntas toda inquietud. María Jesús sentía que de nuevo su corazón se había asentado. La lámpara parecía haber avivado su claridad y era de plena felicidad el cuadro que alumbraba. De pronto, sobre un momentáneo silencio, tras avivarse, se detuvo bruscamente el tropel. Y fue de inmediato que desde la sombra, apareció la vieja criada a los tropezones, luego de un apresurado cambio de palabras afuera, trayendo un sobre en la mano. -¿Para mí? – preguntó Angel adelantándose para recibir el sobre. Su rostro expresaba una gran preocupación. - Preguntaron unos hombres si estaba usté y se lo dejaron. Dijeron que lueguito volverán por el contesto; jueron a cambiar los caballos para seguir viaje – añadió la vieja atragantándose con las palabras. -¿Por qué no me llamaste cuando llegaron? - No me dieron tiempo… iban muy apuraus – se disculpó con timidez la criada y se retiró. Las manos nerviosas de Angel rasgaron de un tirón el sobre. María Jesús se acercó tímidamente para detenerse a cierta distancia al ver que a medida que Angel avanzaba en la lectura, parecían agrandársele los ojos, los músculos de la cara se le contraían dolorosamente y una palidez cadavérica lo desencajaba. - No. ¡Esto no puede ser! –rugió agitado, con la mirada perdida muy lejos. - ¡Ángel, por Dios! ¿Qué ha sucedido? – preguntó alarmada María Jesús. - ¡Están locos! ¡Están locos! – y a largos pasos empezó a recorrer la habitación. La mujer permanecía en silencio con todas las preguntas heladas en sus labios. - ¡Pero no! ¡Debe tratarse de un error! – Como inconsciente, tratando de convencerse a sí mismo, alzaba más y más la voz. - ¡Viviana! – Como un trueno reventó el grito afuera llamando a la criada. En una mano retenía la carta y con la otra se tironeaba sin cesar el bigote. La figura de la criada se recortó enseguida en la puerta. -¿Qué dijeron esos hombres? - Que volverían enseguidita nomás, señor. - ¿No dijeron a dónde iban? - A… a cambiar los caballos… que ya volverían – respondió asustada la vieja. - ¡Está bien! – exclamó enérgicamente. - Ángel, por Dios, ¡dígame que pasa! - Por sobre su miedo, sintiendo que se le quebraba el pecho en sollozos, María Jesús se animó a preguntar. - ¡Casi nada! - respondió rechazándola cuando ella trató de afirmarse en su pecho para llorar. - ¡Me han tendido una cama! ¡Quieren arruinarme! ¡Esta es una vil patraña! ¡Están locos, locos! - exclamó a gritos en tanto recorría la habitación a grandes trancos y su voz se hacía más ronca y dolorosa. - ¡Cálmese, Angel, por favor!- le rogó ella sin poder contenerse. - ¡Como para calmarme! - y de inmediato se acercó a la puerta que daba al despacho movido por un impulso incontenible y gritó con dureza: - ¡Fabián! Llamen a Fabián de una vez, ¿quieren? - Sus dedos tenían agudeza de garras. -¿Qué le dicen en esa carta que se ha puesto así? - Preguntó tímidamente María Jesús. - ¿Quiere dejarme tranquilo? ¿Que no me escucha, acaso? - gritó arrebatado. Nunca le había alzado la voz. Para él ella siempre había sido la imagen de la ternura. Ahora todo estaba hecho trizas. Y rompió a llorar. Lentamente, como resbalando desde la puerta que daba al despacho, Fabián pisó la luz de la habitación, desconfiado, escrudiñantes las pupilas. - ¿Cómo te ha ido, hermano? - dijo en tono bajo y pausado que desentonaba en medio de aquella tempestad rugiente. Angel, con actitud, le tendió la carta:- ¡Lee! - ¿Qué pasa? - Fabián la recibió vacilante. Temblando el papel en sus manos, devoró las letras. - ¿Y…? ¿Qué te parece? -, le clavó la pregunta con violencia. El rostro de Fabián había empalidecido. - Aquí hay un error, Angel… ¡aquí hay un gran error! - La voz le temblaba. – Estas facturas yo las he pagado y no hay ningún documento firmado como dicen aquí. Yo no firmé nada. - Entonces… ¿los recibos están en tu poder? - Por supuesto, hermano-. Como no se sintió convencido, Angel insistió: - ¿Seguro que están en regla los papeles por las compras que hiciste últimamente? - Sí, sino no lo diría… - Por un instante pareció vacilar. A María Jesús le pareció que su cuñado, de un momento a otro echaría a correr. - Ya tendrías que haberme traído esos papeles de una vez ¡Quiero verlos ya mismo! Tras la salida de Fabián, María Jesús se animó a dar un paso hacia Angel. - ¿Se da cuenta? ¡Estos sinvergüenzas han querido robarnos! ¡Canallas! Pero les refregaré los papeles por la cara en cuanto vengan de vuelta! - dijo Angel intentando serenarse. - Entonces… ¿no ha pasado nada malo? - Nada, querido… no ha pasado nada. Perdóneme el arrebato. Pero hubiese sido terrible si lo que me anuncian en esa carta hubiese sido verdad. Dicen tener los documentos por mercadería entregada, siendo que Fabián, cada vez que viajó a hacer esas compras, siempre llevó el dinero y nunca, según afirma, le firmó pagaré alguno. Lo que intentaban cobrarse es tanto que nos dejarían en la ruina. ¿Comprende ahora lo que ha pasado? - ¡Ha sido terrible esto, Angel! - dijo la mujer un tanto aliviada. - Sí, me sacaron de las casillas. ¡Perdóneme, le ruego! - y le tomó las manos con ternura. - ¡Es que ha sido como para enloquecer a cualquiera! - Y la calma parecía asentarse de nuevo en el semblante de María Jesús y los ojos recobraban su brillo natural. - ¡Pobre Fabián! ¡Por un momento llegué a dudar de él! Tendré que pedirle disculpas! - Sí, sí ¡pobre Fabián! - se lamentaba Angel - Pero ya viene - agregó. Estuvo a punto Angel de enmendarse de sus últimas palabras, pero le faltó tiempo. Porque el hombre que acababa de entrar no tenía ningún parecido con el que saliera momentos antes. Sueltos los brazos al costado del cuerpo, pálido el rostro, se veía a lo lejos que hacía inauditos esfuerzos para dominar el miedo que lo poseía. - ¿Y los recibos? - preguntó desconcertado Angel mirándole las manos vacías. - Resulta que… no… no los tengo… no sé bien qué los hice. - ¿Cómo? - lo sacudió violentamente Angel con la pregunta. - Los perdí… mejor dicho… ¡no sé bien qué pasó! - Temblaba entero y los ojos parecían implorar. - ¡Mientes! ¡Ahora sé bien que mientes! - gritó Angel alzándose sobre sus piernas y tirando la cabeza para atrás, como herido de muerte. Fabián, sintiendo desmoronarse todas sus fuerzas; apenas pudo articular palabras: - ¡Perdóname Angel! - clamó. - ¿Qué has hecho, por Dios? - ¡Diga Fabián, que pasó! -, le rogó María Jesús. Luego de una breve pausa, como si estuviese sostenido nada más que por un hilo invisible, temblando, reseca la boca, Fabián pudo al fin intentar explicarse. - Cuando fui a Rosario en marzo, jugué y perdí… les firmé documento. En el otro viaje busqué el desquite. Y desgraciadamente volví a perder -. Hizo una pausa como para tomar aliento. Temblaba entero y gruesas lágrimas resbalaban por sus mejillas morenas. – No te dije nada entonces, - continuó diciendo - porque esperaba que me salvar un milagro ¡Pero Dios no protege a los canallas! ¡Te he arruinado, hermano, para siempre! - Un guiñapo, no un hombre, sollozó como un niño. - ¡Fuera de aquí, mal hermano! - bramó Angel, ya sin poder contenerse avanzando hacia Fabián con los puños apretados. No se hizo repetir la orden. Cobardemente, gacha la cabeza, a paso vacilante, Fabián se retiró por donde había venido. - ¡Hermano traidor que has sepultado mi hogar en la ruina! - exclamó desplomándose en su sillón. Le temblaban los labios y un silencio fino, como un cabello, quedó estirado entre el hombre y la mujer. Solamente se les escuchaba la agitada respiración. Un sollozo de ella lo cortó claramente: ¡Dígame, Angel, que todo esto es mentira! - Al tiempo que se llevaba las dos manos a la cabeza con desesperación. - No, hija, es verdad ¡tenemos que resignarnos! De nuevo se escuchó el troquetear de la galera dando vuelta la plaza y el golpear de los casos golpeando con urgencia. - ¡Ya vienen! - Ella todavía lo miraba esperando verlo reaccionar con su valentía de siempre para que le dijera que todo lo sucedido él sabría remediarlo de inmediato. - ¡Si, ya vienen! - respondió en cambio un Angel vencido, enronquecida la voz por el peso de la catástrofe. El cuerpo parecía habérsele encogido y unas arrugas hondas, hechas como a cuchillo, le surcaban el rostro. - ¡Angel! - le suplicó ella intentando hacerlo reaccionar. - ¡Dígame que no es así! ¡Dígame que no es así! ¡Dígame que todo se arreglará y lo perdonarán! ¡Usted no tuvo la culpa! Como desde muy lejos, con los ojos perdidos en la lumbre de la lámpara que había decrecido su claridad apenas pudo responder: - ¡No, María Jesús! Estas cosas se juzgan de acuerdo a las leyes y no al corazón ¡Estamos arruinados! - Suelta la cabeza hacia abajo estrujando su angustia entre las manos, Angel era una sombra. - ¡No, Angel, no…! ¿Y nuestros hijos? - El llanto incontenible le desgarró el pecho. En ese momento, asomados desde la puerta de manos de la criada, los niños miraban sin comprender por qué la luz de la lámpara ensombrecía el rostro de sus padres. DE BRUJERIAS Y OTRAS YERBAS ¡Que las hay, las hay…! – dijo el viejo chiquito arrugando la cara y acomodándose pierna arriba para recibir el mate que le alcanzaban. La rueda, formada con su mujer y unos vecinos que los visitaban, se había armado en el patio en esa noche muy calurosa y oscura y la cebadora de mate iba y venía sin descanso. Desde la galería, una lamparita de lumbre muy pobre, iluminaba las figuras y alargaba las sombras. Uno que otro bicho cascarudo se aplastaba contra el opaco tubo. De la pared del rancho, en la galería, colgaban unos lazos y adosada a la misma había una tinaja sosteniendo una botija de barro y dos porongos. - ¡Uff! – ponderó el vecino encogido por los años, alzando lentamente los brazos y haciendo chispear el pucho que tenía en la mano. – Sí, si’han visto cosas raras por estos pagos… ¡Cómo no…! Con mis propios ojos hi’visto esas cosas de brujas y apericius… se detuvo al ver que su mujer se persignaba y musitaba un conjuro al que no alcanzó a oír. Y tras una pausa, comprendiendo que le cedían la palabra, continuó diciendo: - Yu’hi visto, como les dije una barbaridá d’esas cosas raras; de lo que no me olvidaré jamás jue lo que le sucedió al viejo Anacleto, un hombre que conocí p’al lau ‘e la sierra, allá por mis años de mozos, en tiempos en qui’ andaba fletando leña d’ esos lugares tan solitarios. Había que ver. Andaba mal esa gente. Yo los conocí mucho, muy pobres siempre con algún niño enfermo en el rancho y con los animalitos que se les morían sin saber por qué. Cuando había seca, por falta de pasto, claro está; en los güenos tiempos de cualquier cosa. El caso es que se les morían. Si era pa’ no creer ¿no le digo? Y de esa manera ese hombre no podía levantar cabeza por más que trabajara y trabajara y con toda razón se lu’ encontraba muy abatido. Hizo una pausa larga y chupó con ganas un cigarrito. Contaron que una tarde salió p’al campo y no volvió en seguida como era su costumbre. S’hizo la noche… y nada. Por más que pensaba su mujer, no le daba su cabeza para imaginar qué podía andar haciendo por el campo a semejantes horas. Y como eran unos montes cerrados y unos pedregales que daba miedo, ella sola no se animó a salir a buscarlo. Jue el caso que volvió a la madrugada el hombre, cuando ya ‘taba queriendo aclarar. Al principio dijeron que lu’hallaron con cara de muy asustau, pero en seguida nomás s’empezó a componer. Cuando a los pocos días de sucediu lo que les cuento, m’encontré con él; ‘taba dicharachero y con ganas de trabajar. ¡Ah, y otra cosa de la que olvidé! -, agregó prendiendo otro cigarro y bajando la voz. – dicen que cuando volvió aquella madrugada, un perro negro lo seguía, un perro al que nunca habían visto, que no era de la casa ni de vecino alguno; él dejó que se quedara en las casas y empezó a llamarlo Guardián. Las miradas de los oyentes se entrecruzaron y las mujeres se acomodaron mejor en los bancos al tiempo que tragaban saliva. En tanto la cebadora continuaba yendo y viniendo como una infatigable hormiguita. - Cuando yo lo conocí, como llevo dicho, daba lástima el pobrecito. Flaco, desganau, si hasta arrastraba las patas para caminar. No le rendía el trabajo en nada como ya hi’dicho. Pero vean como son las cosas… poco tiempo después di’aquella noche, empezó a mejorar en todo; y al poco tiempo nomás ya parecía otro hombre. ‘Taba gordo, rosau, se réiba por todo y andaba pensando en hacer más corrales p’acomodar las cabras y vacas que compraba, porque cada negocio qui’hacía, le salía como las flores. ¡A eso de los dos años, había que ver qué fortuna tenía aquél hombre! Ni qué decir que el perro negro era regalonísimo y ande quiera que juera él, áhi había de ‘ta rechaito a su lau o trotando pegaito a su rastro. Yo mismo pude ver lo regalón qu’era. Si lo trataba lo mesmo que si juese una criatura, uno de sus hijos. - Pero vea, ¿no? Y así pasan estas cosas a veces -, comentó el dueño de casa, en tanto las mujeres continuaban haciendo girar los husos, con los ojos agrandados por la curiosidad y el temor. - Como ya dije, ande iba él, iba el perro - continuó relatando. - ¡Animal seguidor y fiel li’había resultau “El Guardián”, amigo! Y nu’era de creer, pero las cabras de él, parían de a tres y cuatro chivos, las vacas nu’erraban en la parición, el pastizal crecía en sus campos como si juera obra de milagro, porque a veces, ahí nomás, cerquitita, se podían ver campos enteros ardidos por la seca. Pero los de él, no señor, eran un vergel, porque les había de llover aunque solo fuera de una sola nube que se cruzara por el cielo. ¡Qué, así de ese modo, había que ver lo que era aquello! Llegó un tiempo en que tenía más vacas que pelos en la cabeza el viejo aquel. Como les digo, se volvió muy, pero muy rico el Anacleto. Tanto que ya se hacía llamar don Anacleto. - Y así pasan las cosas - comentó el dueño de casa aprovechando la pausa y desliando de nuevo su guayaca para armar otro cigarrito. - Y jué ahí, justamente en su propia riqueza qu’este hombre halló su perdición. Porque se volvió agrandau y descomediu, insolente y rabioso también y empezó a olvidarse de muchas cosas qui’antes eran muy de su agrado y entre ellas, se fue olvidando de su perro. Ya no lo atendía como antes, es más, li’agarró como un odio a “El Guardián”. No lo podía ni ver cerca, l’estorbaba en todas partes y si se li’acercaba, lu’agarraba a patadas gritándole perro pulguiento y perro miseria, con perdón de las palabras. L’odiaba al perro el Anacleto, como digo. Y claro, otra cosa no pudo ser. Pa’ mí que semejante cambio fue nomás su perdición. - Pero mire ¿no? Así pasan a veces las cosas, compadre -, asintió el dueño de casa tomando unos tragos largos de vino que acababan de traerle del pozo balde. - Así es que el perro… - dijo la dueña de casa atreviéndose a participar, suspendiendo el girar del huso. La luz de la lámpara le hizo brillar los ojos asustados, al tiempo que una de sus manos se le iba al cuello del vestido, tirándolo hacia arriba, como si quisiera abrigarse de un supuesto frío. Aprovechó la pausa que se hizo el dueño de casa para hacer, muy animoso, la recomendación: - Tráigale otro vinito al compadre… y no se olvide de llenar mi vaso… ¡Ah! y eche otra vez el balde al pozo pa’ que no se caliente el vino, ¿sabe, m’hija? - Yo no sé si ustedes si’acuerdan u oyeron decir lo que pasó después -, siguió diciendo con voz muy pausada y como entrecortando las palabras el relator buscando darle mayor interés a su relato. – Pero jue dende entonces que las cosas s’empezaron a poner fieras, muy fieras para Don Anacleto. Erró algunos buenos negocios, muchos lo clavaron, se l’empezó a morir l’hacienda porque si, la parición de las cabras era un fracaso y él mismo s’empezó a secar, sí señor, cómo l’oye, se jue secando como un árbol muy viejo. Y una noche, lo mismo qu’ese árbol muy viejo, Don Anacleto se vino abajo del todo ¡qué le cuento! Dijeron qu’esa noche el perro lloró la santa noche. Y a más, que al oírlo llorar, todos los perros del vecindario hicieron lo mismo, de manera que aquello era un lloradero tan fierazo que metía miedo al más pintau. - ¡Caray! - Al día siguiente de haberlo sepultau, algún curioso preguntó por el perro - continuó diciendo - pero el animal nu’staba por ninguna parte. Lo buscaron y lo buscaron pero jue perro aquel que no apareció jamás por ninguna parte, ni vivo ni muerto. - Pero vea ¿no? -, comentó el dueño de casa atuzándose suavemente el negro bigote. ¡Pero qué habrá teniu que ver ese pobre animal con todo eso! – dijo la misma mujer que seguía con más atención el relato. - ¿Y si no?, prosiguió el relato y añadió luego como quitándole importancia a lo que decía: - Después, mucho después contaran qui’aquella noche se perdió Don Anacleto, en tiempos qui’andaba tan en la mala, que si’había demorau haciendo un trato con el diablo. Di’ande lo supieron, yo no lo sé, pero así lo aseguraron - Al oír nombrar el diablo las mujeres musitaron un conjuro y se persignaron con devoción. - Y no lo nombre otra vez -, rogó la mujer con voz clamante - ¿No ve qu’el “Malo” “monia” y mueve la cola cuando lo nombran? - Digamos, entonces, que mandinga, por precaución, le puso un cuidador, que vino a ser el perro ése; ‘ta clarito… si jué dende entonces que l’empezó a ir tan bien. Después… - ¿Qué pudo pasar? - preguntó con ansiedad la misma mujer. - Y güeno… al parecer, viéndose con mucha plata el hombre, se sintió fuerte y quiso deshacerse del compromiso p’hacer lo que le viniera en ganas… peru’ hay cosas con las que no se juega… y así le jué - finalizó diciendo sentencioso y rubricando las palabras finales con un buen trago de vino. - Pues… - dijeron asintiendo los presentes y las mujeres no pudieron contenerse y miraron disimuladamente hacia las sombras que las rodeaban desde el patio. Unas bocanadas cálidas de paico y el penetrante aroma de las flores de liguilla, revolaron sobre la rueda. Un murciélago planeó bajo y desapareció en el cielo ensombrecido. Ya qui’ha contau este sucedido mi compadre, mi acuerdo ‘e lo que me pasó un año, hace mucho ya, cuando fletaba leña ‘e la sierra, allá por “La Travesía”. – Hizo una pausa que dio oportunidad a los oyentes para acomodarse en los asientos a fin de escuchar mejor el nuevo relato, en tanto el viejo relator encabalgaba una pierna sobre la otra. - Mi patrón -, siguió diciendo, tenía una hijita de unos diez años, la que ‘taba enferma desde hacía bastante tiempo. Nada li’hacía los remedios del médico del pueblo. ¡Era de no creer, pobrecita, lo que sufría esa criatura! Era una niña muy bonita que vivía postrada. De noche no podía pegar los ojos ni dejaba tampoco dormir a nadie, como es de suponer. Ruidos raros si’oían en la casa y ella gritaba que le tumbaban la cama, que veía pasar bichos horribles volando, que tenía la camita llena d’hormigas, qui’alguien l’arrastraba ‘e los pies y qué se oyó cuántas cosas más! Parecía mentira que todo eso le pudiera ‘tar sucediendo, pero así nomás era. Todo el que se arrimaba a esa casa lo comprobaba. Un día, el padre, desesperau, jué a ver a un curandero que decían qui’andaba muy acertau con sus enfermos y que vivía metiu en medio de la sierra. En cuanto lo vio mi patrón, que le dijo: - Lo que su hija tiene no es más qui’un mal muy grande qui’le han hecho. Y ya mismo le voy a decir quién ha siu… y dicen que dándose gúelta, quedó un rato mirándose las dos manos apretadas… ha siu julana de tal, que le dijo, que vive en el paraje de “El Realito”. Y le voy a decir más; en la raíz del segundo algarrobito qui’hay detrás de su casa, ‘ta enterrada la causa del mal. Usté, si es corajudo, va a sacar con una pala lo qui’hay en ese lugar y me lo tiene que mandar, pero enseguida nomás. Pero mucho cuidau, no -, que le dijo. Tiene que utilizar pa’ hacer esto el agua bendita. Mójese bien las manos y tire mucha agua sobre ese lugar… pero ya le digo, que le volvió a recomendar, tenga mucho cuidau; y no se’olvide, todo lo que saque di’áhi, me lo tiene que mandar enseguida, ¿sabe? Muy obediente al otro día temprano, el patrón agarró la pala y se puso a cavar en la raíz del árbol, que el curandero le había indicado. – Porque efectivamente, atrás de su casa había dos algarrobitos… mire como son las cosas, ¿no? Cuando empezó el trabajo tenía a mano una botella con agua bendita y jué haciendo todo tal como le indicara el curandero aquel. Cavó y cavó con bastante desconfianza el hombre, por supuesto, hasta que dio con aquello; era como una muñeca de trapo que tenía unas trenzas largas y, al parecer, muy engrasadas. Buscó un trapo el patrón, roció de nuevo con mucha agua bendita todo aquello y lo sacó. Todo anduvo bien hasta ese punto. Pero cuando le pasó el bulto al peoncito que había de llevarlo a casa del curandero, cayó hacia atrás como fulminado por un rayo el pobre muchacho. ¡Qué julepe, compañero! A juerza de sobarlo y de mucha agua bendita, se consiguió mejorarlo. De manera que tuvo qu’ir el mesmo patrón a llevarle el bulto aquel al curandero. ¡Qué poder tendría la mujer aquella! Cumplida ya esa primera parte, venía lo mejor. Porque el curandero l’indicó qui’habia qui’agarrar a la vieja, cortarle las trenzas y hacerle en la espalda con el cuchillo tres cruces. Caray ¡quién le ponía el cascabel al gato! Una noche que ‘tábamos los cuatro fleteros que trabajábamos con él tomando mate, así como ‘tamos nosotros ahora, si’acercó y pidió l’ayuda di’alguno de nosotros pa’ que lu’acompañara a cumplir con lo que el curandero li’había pediu. Como digo, nu’era fácil el asunto, porque, como el mismo curandero lo dijo, esta vieja tenía un hijo que nu’era di’arriar con las riendas nomás. Pero él no pensaba en peligros sino en salvar a su hija; era lo que se dice un buen padre. -Yo en ese tiempo -, continuó diciendo - era mocito muy dispuesto y me las daba de cuerudo. Y había otro compañero, un tal Indalecio Gauna, mozo que pagaba por entreverarse con esas cosas raras di’aparecius y otras yerbas parecidas. Güeno, ya di’acuerdo en todo, p’al día tal, afilamos los cuchillos hasta que cortaran un pelo en el aire y una tardecita salimos con el patrón a dar cumplimiento a lo que había mandado el curandero y, que según él aseguraba, le devolvería la salud a la nena. Habíamos averiguau que la bruja aquella, una tal Juana, vivía en una espesura del monte, pasando un arroyo seco. Que casi siempre ‘taba sola en su rancho pobre, porque el hijo, que como ya dije, era un cuchillero y un tipo más malo que las arañas, trabajaba en una hachada y volvía al rancho recién a la noche. Como dije, salimos aquella media tarde, dispuestos a jugarnos el pellejo con tal de que el patrón recuperara la tranquilidad. Pa’ cuando llegáramos al lugar, l’habíamos pensau así: Mientras uno iba a cuidar la senda por donde podía llegar el hijo matón, qu’esa se nos parecía como la parte más brava, los otros dos teníamos que llegar al rancho, agarrar a la vieja, hacerle las tres cruces en la espalda y hacerle volar las trenzas. Güeno… en cuanto pasamos el arroyo seco en el lugar que nos había indicau y al que íbamos por primera vez, ya vimos un rancho pobre que no podía ser otro qu’el de la vieja. Llegamos al patio pisando en puntas de pie y nos golpeamos sin mucha fuerza, las manos. Salió a recibirnos una viejita toda curcunchita, que no podía ser otra que la qui’andábamos buscando, aunque a decir verdá, a mi me parecía que la bruja tenía que ser mujer más joven. Esta es, me secreteó el patrón en cuantito la vio y apuraus y nerviosos como ‘tábamos ni nos acordamos de preguntarle por su nombre. De manera qui’hai nomás l’agarramos y mientras uno la sostenía con fuerza el otro le cortaba las trenzas y li’hacía las tres cruces en l’espalda, como ‘taba ordenau; pa’ que les voy a decir que más pronto que corriendo pegamos la vuelta. Quedó pegando chillidos y dele largar juramentos la vieja, pero ya nosotros ni la oíamos porque escapamos del rancho como alma que lleva… güeno, ese qui’ustedes no quieren que nombre, no juera que a los gritos que pegaba, en una d’esas l’oyera el hijo y se nos viniera encima. El caso es que volvimos conformes y contentos sobre lo qui’habíamos hecho, pensando que ya, d’esa manera, la chiquita empezaría a mejorar. Pero… caray ¡Había que verle la cara al patrón cuando empezaron a pasar los días y la niñita seguía en un solo ser: llantos, lamentos y pesadillas que daban miedo. Pobrecita! Jue de nuevo el patrón a ver al curandero y le contó con pelos y señales lo de la vieja y también muy afligido, que la niñita, seguía igual, igual. Y aquí viene la parte que nos hizo bajar el alma a los pies cuando nos enteramos lo que le contestó el curandero -. Se miraron entre ellos las mujeres y los hombres aprovecharon para mandarse el resto de sus vasos de vino. - ¿Y cómo no va a seguir igual tu hija? que le dijo el curandero. ¿No ti’has dau cuenta de que erraste el chuzazo? La Juana, la vieja bruja, ‘ta igualita, tan juerte como siempre. De manera que si es cierto lo que decís, que li’has cortau las trenzas a una vieja, ponele la firma qu’esa nu’es la Juana. Te lo digo yo que ‘toy viendo las cosas y sé qu’erraste el vizcachazo. - Pa’ los patos ¡Qué desaguisaus habíamos hecho amigo! ‘Taba clarito qui’habíamos errau el chuzazo como decía el curandero, y qui’había pegau el pato una mujer que no tenía nada que ver en el asunto. - Si querís que tu’hija sane -, que le dice el curandero al patrón, sabís muy bien lo qui’tenís que hacer. Nu’hay otro remedio. Y hubo qu’empezar las averiguaciones de nuevo, porque no sólo el patrón y su familia, sino todos los piones y los vecinos querían qu’ese angelito se curase di’una vez. De modo que con todo cuidado empezó a preguntar dónde vivía la tal Juana y así quedó confirmado qu’el curandero tenía toda la razón del mundo. Habíamos errau fierazo el chuzazo, amigo: De la casa de la viejita aquella, la tal Juana vivía a unas cuatro cuadras más arriba, donde más cerrau y fiero pa’entrar era el monte. Ya bien seguros del paraje donde vivía la mujer - continuó diciendo el relator - afilamos de nuevo los cuchillos, preparamos los mejores caballos por si nos tocaba disparar juerte y confiado en que Dios nos daría una manito, salimos una tarde a cumplir con nuestra difícil misión. Teníamos una desconfianza bárbara, porque si si’habían enterau de lo ocurrido con la vecina estarían bien advertidos de que a ella y no a la otra pobre vieja era a la que se andaba buscando. Si’había puesto más fiero el caldo ‘e gato ¡Por eso tomamos más precauciones… en vez de tres hombres fuimos cuatro al paraje aquel del Realito! ¡Pucha si pasamos noches pensando y pensando cómo hacer para que no nos fallara el golpe! Que si el hijo, que si la vieja, ¡qué sé yo las cosas que barajamos en nuestras cabezas! Porque pa’ qué voy a mentir… a todos nos tiraba bastante el cuerito. – Hizo una pausa como para que asentaran su respiración las mujeres, sobre todo aquellas que se bebían sus palabras. - No les alargo más el cuento pa’ que no sufran: el matón no apareció aquel anochecer y la vieja Juana se quedó sin sus trenzas y con tres cruces que li’han de haber ardido por un tiempo largo. - ¿Y di’áhi? ¿Mejoró la criatura? - preguntó la más impaciente de las mujeres. - ¡Y cómo no! - siguió diciendo muy complacido el relator. – Enseguida nomás empezó a mejorar d’esas cosas que la enloquecían y poco a poco se jue tranquilizando, hasta que volvió a vivir con l’alegría de los niños; era una chica preciosa, hubieran visto ustedes. Por eso digo siempre qui’hay brujas, sí, señor, ¡cómo no! - Vaya si’hay cosas raras en esta vida - dijo la visita poniéndose de pie. Vamos, Nicasia, que si’ha hecho tarde ya. El dueño de casa, como si la sed lo quemase, pidió con energía a la cebadora de mate: - Alcanzá el vino y servinos otro vasito p’asentar el susto, ¿no le parece, compadre? - Y… como usté diga áhi ser, compadre. Y la roldana empezó a chirrear elevando del pozo al balde que guardaba la botella con vino fresco. Fue corta la despedida, como si todo hubiera quedado dicho ya con lo conversado. El susto pintaba los ojos de las mujeres que habían hecho la visita; tras pasar los corrales de cabras, rodeados de altos y sombríos algarrobos, les parecía ver cosas raras en cada bulto que se dibujaba. Un cabrito baló lastimeramente y por la espesura de un tala un pajarraco dejó caer su estremecedora quejumbre. En tanto, los de la casa, recogieron sus voces y sosegaron sus pasos. Luego, de un solo soplo, la dueña de casa dejó envuelto en sombras el viejo rancho. MEMORIAS DE UN ARRIERO Andar y andar los caminos… ésa es la vida del arriero… andar, andar, sí señor… - Al silencio del patio se lo llevó esa noche el chistido de una lechuza. Las brasitas del brasero le bruñeron el rostro curtido al viejo arriero. Creo que nací pegau a un caballo, continuó diciendo, porque desde que tengo memoria, me veo ya a caballo, atado con unos lacitos al recau. Tata m’entregaba las riendas y primero daba unas vueltas por el patio y después me largaba por los senderitos. Tata había siu arriero y desde chico me jue acostumbrando a acompañarlo en sus salidas. Primero a lugares cercanos, Concarán, Larca, Renca y así cada vez más lejos. En cada viaje mi tata m’iba enseñando; como si juese leyendo en un libro, me decía: - Hay que preparar bien las alforjas, m’hijo, pa’ las tropiadas, teniendo buen cuidau de que nunca se vaya a olvidar nada de lo que tiene que llevar. Esto es muy importante: que no falte la torta, el charqui, la pavita o un tarrito pa’ calentar el agua, el botecito de aguardiente pa’ echar un trago en ayunas, todo… y pa’ qui’hablar di’un macito de tabaco. Aprenda a calcular bien las distancias y di’acuerdo con el arreo que lleva; si lleva mochas negras, vaya tranquilo, porque son güenas caminadoras; si lleva vacas con cría, arrie despacio con descansos seguidos. Tenga en cuenta dónde ‘tan ubicadas las buenas aguadas y los pastos pa’ calcular las paradas. La suerte de su viaje puede depender d’esto. Otra cosa importante: no se distraiga en el camino, m’hijo. Comer un churrasquito, pitar un chala y después seguir solamente pensando en la tropa. Pa’ usté no debe haber otra cosa que usté y el arreo. Pa’ ese tiempo, nada di’andar pensando en farras, fandangos y ojos de mozas. Ya habrá tiempo pa’ eso… si es qui’hay… si no, aprenda que su novia es la güella. - En cuanto quiera aclarar, empiece a mover l’hacienda. Nunca se duerma en las caronas. Y así, déjelos ir tranquilitos a los animales hasta qu’el sol comience a apretar y algunos animales a aflojar el paso. Entonces haga un alto pa’ que descansen. No si’olvide, m’hijo, que nunca debe dejar que los animales beban antes de pastar. Esu’es muy malo. También me recomendaba que nunca juese dejar un animal abandonado y li’aseguro que durante toda mi vida cumplí con esa enseñanza. De él aprendí también a rastrear. Por las formas de las pezuñas, los conocía perfectamente. Por eso en cuanto les cortaba el rastro ya no los perdía más de vista. Ya se sabe qui’al arriero nu’lo atajan heladas ni lluvias ni vientos por más juertes que sean. Nosotros siempre teníamos qui’andar en las güellas ganándonos el pan… Así es la vida del pobre… - A mí me gustó mucho arriar de noche, siempre por supuesto que juera a andar por caminos que ya conocía y que no hubiera monte. P’al arriero nu’importa que la noche sea oscura, lo mesmo si’avanza; si la noche es de luna, mejor no sirve. - Leer el cielo, conocer las estrellas y las nubes, saber que promete una puesta ‘e sol pa’ di’acuerdo a eso, movernos durante el día, son todas las enseñanzas que aprendí de él. Uno tiene que calcular bien cuando va a llegar la tormenta porque hay que parar con tiempo y acomodar bien el rodeo. Mi‘acuerdo qui’una vez traía una tropa desde el norte, cuando se me vino encima una gran tempestad. Arrié l’hacienda hasta un chañaral tupido qui’había y ya desensillé también junto a un grueso algarrobo. Bajé una carona, mi’acomodé junto a las patas del caballo en la parte delantera y cubriéndome la cabeza con la lona, l’apoyé en el encuentro del animal y áhi quedé a esperar que pasara el viento y la manga ‘e piedra. Por suerte el juerte viento había tirau arriba de los árboles gran cantidad de cardos rusos que vinieron a reguardar a los animales. Así jue como esa vez todo no pasó di’un susto. - Ahura me viene a la memoria lo que el tata me sabiya enseñar de los yuyos medicinales; por los lugares por donde pase fíjese bien los yuyitos que vaya encontrando y anótelos en su memoria. ¡Qué sabe uno cuándo los va a necesitar! Porque en el momento menos pensau, puede ser que li’hagan falta. Y así me vino a suceder una vez. Llevando una tropa, al pasar cerca de “El Morro”, enfermó uno de mis compañeros. ‘Taba mal el muchacho; paramos la marcha y sin perder tiempo, encaré p’al lau del cerro en busca de los yuyos que necesitaba. Enseguida nomás los encontré: yerba del venado y yerba del pájaro, con los que le preparé un té bien caliente y cargadito. Por suerte y como yo esperaba, enseguida nomás el muchacho empezó a aliviarse de su mal. Conozco güenos remedios como la cepa de caballo pa’ los riñones, qu’es algo ‘e lo que sufrimos mucho nosotros que tenimos qui’aguantar tanto traqueteo; las diarreas que también nos persiguen mucho por las aguas sucias que tantas veces tenimos que tomar, más di’una vez l’hi curau dando a tomar una ginebra doble a la que se le agrega una cucharada grande di’azúcar; ¡santo remedio! Y así, tantos otros me supo enseñar mi tata… mi’acuerdo qui’una vez yendo pa’ San Juan, cerca de Quines, dimos con una carrendanga que llevaba a dos alemanes grandotes que si’habían bajau y ‘taban acostau a la sombra di’un monte. Mi’acuerdo que ese día… ¡hacía un solazo…! En cuanto nos vio en muchacho que los acompañaba nos contó qu’esos hombres andaban buscando unas minas de oro y nos pidió qu’hiciéramos algo por ellos porque ‘taban muy enfermos. Le preguntó mi tata qué les pasaba y el muchacho que les manejaba la carrendanga nos contó qui’hacía un rato habían encontrau a l’orilla del camino un montecito de duraznos llenos ‘e fruta caliente y verdosa. Un poco por juguetiar y otro poco porque eran golosos los alemanes se pusieron a comer y comer de esa fruta verde y caliente. Y güeno al rato empezaron a tener fuertes dolores y áhi taban tiraus en el suelo y con el vientre que se les reventaba, en medio di’un solo clamor por el dolor que sentían. Esos hombres se morían. Tata s’hizo entender por ellos, porque no parlaban ni medio la castilla; les hizo entender que no se afligieran qu’él los iba a curar, que él tenía un güen remedio pa’ese mal. Sacó un jarro grande ‘e las alforjas y se metió al medio del monte. Enseguida volvió trayendo en el jarro una bebida y se las dio pa´ que las tomaran. Les recomendó qui’antes de tomarla se taparan la nariz y que la tomaran con confianza y así lu’hicieron. Jue cosa ‘e no creer. Nu había pasau mucho tiempo cuando los intestinos d’esos pobres hombres s’empezaron a mover y luego de un rato se sintieron aliviados. Antes ’e que siguiéramos la marcha le preguntaron a tata qué remedio tan güeno les había dau, pero no les quiso decir. A mí me contó más tarde qu’eran sus propios orines. Y hablando de todo esto, qué le cuento del caballo del arriero ¡yu‘hi teniu animales tan entendidos qu’ellos solitos me llevaban perfectamente el arreo. Claro qui’uno los va criando juntos con las tropas, de manera que saben vivir con los animales dende chicos y aprenden todos los movimientos qui’hacemos andando en viaje, nunca necesité tener a estaca a ninguno de mis caballos. Siempre tuve tres o cuatro por las dudas y a cual más güeno. ¡Animales serviciales, amigo! Supe tener un zainito, mi’acuerdo, qu’en cuanto el arreo se levantaba, él solo empezaba a arriarlas antes de que yo diera un solo paso. Como si quisiera ayudarme mejor, cuando el animal era porfiado, le pegaba fuertes encontronazos y hasta mordiscones le daba pa’ hacerle entender qui’andaba errando el paso. ¡Flor di’animal jue aquél! Sabía hacer su trabajo mejor que cualquier cristiano. ¿Y los perros? ¡Qué le cuento de los perros! Prestan una ayuda que ningún güen tropero puede despreciar. Animales inteligentes, ellos solos aprendían y se daban cuenta perfectamente cómo podían ser útiles. - Uno dice muchas veces qu’es un perro de malo; pero cuántos de ellos debieron aprender de los perros a tener güenos sentimientos. “El Gaucho”, “El Lion”, ¡qu’animales! ¡Jamás me voy a olvidar d’ellos! - Como le digo, güenos perros y mejores caballos no pueden fallar en la vida di’un arriero, ¡póngale la firma! - ¿Mozas? ¡Ah, ah! ya le dije, la novia del tropero es la güella… es en la que uno piensa siempre, es de la que uno espera. Ella nos da todo, ella no nos mezquina nada… Al final, la vida de uno es estar con ella, vivir en ella y para ella. Soñar con ella y recibir de ella todo; una esperancita, una estrellita y p’al descanso en las noches, una aguadita, áhi, al costau di’uno, pa’ la sed. - Sabía pensar qui’haría yo con una moza, ella sola en el rancho y yo siempre lejos… andando y andando, yendo y viniendo por las güellas pa’ ganar unos riales que nunca nos alcanzarían nada más que pa’ comprarnos unas pilchitas y los vicios, sin tener nada que compartir, solos, solos… - Pero no vaya a creer… a pesar de las recomendaciones de mi padre, hubo un tiempo en que llegué a pensar en mozas. De modo qu’en mi vida no todo jueron vientos, solasos y lluvias y nieve que borraban los senderos. - Una vez llegué a conocer una moza en la vecindá d’ “El Morro”. Jué el destino, vea usté. Nunca me desviaba de mi camino cuando llevaba un arreo. Pero esa güelta mi’aparté de la güella pa’ llegar un momento al boliche a reforzar mis provisiones. Y jué áhi cuando el destino me la tenía guardada y preparada como una flor… una flor preciosa. Cuando entraba al boliche, la vi; tenía su rancho pegadito al despacho. ¡Qué mujer! ¡Pa’ no olvidar jamás! Siempre jui miedoso pa’ encarar mozas, pero aquella vez lo que me sobró jue coraje. ¡Cómo sería de linda la moza aquella! Pero no pude hablarle. T’aba en la puerta conversando con un petizo que no se le despegó hasta que ya, necesariamente, tuve que irme. Paciencia, me dije. No es la primera ni l’última vez que paso por “El Morro”. Lu’importante es que me ha mirau como pidiéndome que güelva, pensaba. Y yo soy volvedor y volveré por ver las turcas volar. Y así nomás jué. Como a la tercera encarada qu’hice, en una de mis pasadas ya tuve suerte. ‘Taba visto que yo también li’había cáido bien. Porque, cuando por fin pude acercármele, m’esperaba con una sonrisa. No mi’acuerdo bien qué fue lo que le dije, pera ella me coqueteó. Le busqué por ese lau... qu’era la flor más linda del Conlara… que tenía una gracia en sus ojos que me llamaban a tenerla cerca… y qué se yo cuántas cosas qu’el amor hace decir a un hombre cuando el corazón se le encabrita. En una d’esas me contó que pa’ tal fecha había un baile, qu’iba estar muy lindo y qui’àhi podríamos conversar tranquilos. Enseguida saqué la cuenta. Tantos días de marcha con l’hacienda hasta Villa Mercedes… tantos de güeltas… por áhi iba a andar la cosa. No podía perderme nunca esa oportunidad. Si ella mi’había dicho lo del baile por algo tenía que ser. Pa’ esa fecha ya mi había hecho amigo di’otro parroquiano que conocí en el boliche, el que mi’abrió el ojo. No se descuide, compañero, porque a esa paloma la ronda un gavilán, el petizo ése con el que usté l’ha visto conversar. Ella no le da corte, pero el tipo es pegajoso y la cela como si la prenda juera d’él. Y es camorrero y traidor el negro ése. No se descuide – me dijo cuando nos despedíamos. Le di las gracias. Desde qui’ando por el mundo aprendí a cuidarme solo, aunque nunca jui hombre di’andar en entreveros sucios. Pero en esa güelta correr el riesgo me pareció que valía la pena. Me gustaba muy mucho la moza; tenía una cara bonita, unos ojos d’esos que te van acompañando donde vas y un “modito de decir”, qui’hacía que cuando ‘taba a su lau no me pudiera despegar por nada. ¡Qué moza! - Por fin llegó la noche del baile. No había hecho más que pensar en ese momento durante un montón de días. Por suerte pude llegar a tiempo como le había prometido. Llegué con mi flete bien tusadito, volando al viento mi pañuelo blanco al cuello. Al entrar al baile, mi acompañaba mi amigo que resultó ser un hombre flor y flor. El baile era en un galpón y ‘taba lleno ‘e gente. ‘Taba linda la fiesta. Los guitarreros eran d’esos qui’hacen hablar a las violas. ¡Cómo tocaban esos hombres! Los faroles alumbraban por todas partes, pero cuando ella entró a la fiesta. El lugar quedó como a mitá de día ¡qué bonita era esa mujer! Todos miraron p’al lau donde ella entraba. Mi corazón ‘taba como un potrillo pidiendo rienda. Yu’esperaba nomás. Nu’era muy canchero pa’ moverme en esa clase de riuniones. Pero ya llegaría el momento. Ella bailó con unos y otros y entre ellos con el negro ése que ya se mi’había metiu entre ceja y ceja. - Yo, a un costau del galpón, entre un trago y otro, agarraba coraje. Por l’alegría que corría por mis venas, ya me daba cuenta de qu’estaba a punto de caramelo. Y jue entonces cuando tocaron una zamba los músicos y me dije “ésta es la mía”. En el mismo momento que mi’acercaba a la mujer elegida pa’ sacarla a bailar, sonó un tiro y áhi junto con pegau si’apagaron los faroles. Sentí un golpe y escuché gritos de mujeres, llantos de niños y toriar de perros… aquello era el mismo infierno. - Cuando acordé, una mano me pegó un tirón y en medio de la oscuridá, di’otro tirón me sacó p’al patio. Cuando me recompuse vi qu’era mi amigo el qu’estaba a mi lau. - Ti’has salvau por el canto de la uña de que te la dieran. El petizo te quiso servir… Todo jué preparau por él pa’ despacharte… yo li’alcancé a desviar el puñal; si no lo veo a tiempo y le maliceo l’intención a esta hora ya nu’estás contando el cuento… - Así jue aquella güelta… todo por una moza durante mucho tiempo me quedó la boca gusto a jósjoro. Volví después por el lugar aquel pero nunca más pude verla. Si’habían echau a correr voces por “El Morro” de que fui yo el que armé el bochinche, de que era un camorrero y un montón de cosas más… cosas que el mismo petizo echó a rodar… según supe después, el padre la llevó a la moza a otro pueblo. Después no supe más que pasó con ella. Me dejó una herida muy grande en el corazón… por eso ya me ve aquí solito en el rancho, en medio de los montes con mi alma, mi pobreza y mi perro viejo… esperando no sé qué, arrinconau… ya los troperos no vamos sirviendo para nada… ‘tamos sobrando… l’único que pido que a la última tropiada me la dejen hacer a mí… porque todavía me siento capaz di’andar las güellas hasta con los ojos vendaus como cuando tenía veinte años y al frente las güellas, el viento, el frío, las lluvias… - Andar y andar las güellas es la vida del arriero, sí, señor. Sin eso ¡pa’ qué! -, arrojó su último pucho que rebotó en el suelo chispeando todavía. El fueguito, al fin, se hizo mil estrellas en el cielo. - Si usté quiere, diga qu’estos recuerdos di’un arriero se los contó Anacleto Gauna, su servidor del Vallecito de Concarán. Luego, sobre el silencio, no quedó más que el redoblar del galope de un caballo sobre la aromada noche de verano. AMERICA Que ya debiera estar aquí y no llega... ¡Qué hombre! Las doce... ¿Puede que se haya entretenido, lo que nunca? ¡Pues sí, que de no ya estaría aquí! – Guarda otra vez el reloj de tapas plateadas en el bolsillo del chaleco rojo de su marido que cuelga del respaldo de la silla. - ¡Quitá de ahí, nena, que si rompes el reloj me quitas la vida! Se cubre la cabeza nevada con el pañuelo y tomándola de la mano, retira a la pequeña de dos años, rubia y regordeta, que la mira con los ojos claros agrandados por el temor. - Anita... Anita... “s’onojó” usted? - Vamos... que no, quién se enoja contigo, diablillo ¡Pero si metes mano ahí y rompés el reloj, buena me la haces, muy buena...! ¡Juega aquí, vamos! – Se sienta enseguida en su silla baja y continúa tejiendo la fina puntilla. La criatura juega a su lado sentada, en la alfombrita que le ha tejido especialmente para ella. La ventanita está abierta al paisaje claro de primavera. Se vuela al aire ligero la cortina alegre, llena de flores. Hay algo en todo aquello que le recuerda a su España y su noble Castilla La Vieja. Tal vez el ondular del álamo oscuro, que es donde primero se posan sus ojos en cada amanecer o en la montañita azulada que acuna en su regazo al río. Una radio distante le trae la música vieja de un paso doble. Le baila la sangre en las venas y los ojos se le iluminan. Se olvida que la vida la ha arrinconado allí, que sus hijos se han ido en un desparramo de caminos, que ella entrega su cariño a los chicos ajenos que trae de visita a su casita, porque en su corazón sobra ternura. Sigue entretejiendo puntos y cada dos arriba y uno abajo, queda dibujado un pedacito de recuerdo. Esa música que escucha a lo lejos, es como aquella de allá, con panderetas y castañuelas y ya le parece que se levanta de su alma misma. - Olé, donosa ¡Qué gracia la tuya, mujer! – Allí afuera está el letrero iluminado: “Anita Jara – Esta noche” – Basta y sobra este anuncio para que en Soria “El Farol” se llene de parroquianos. - ¡Tienes fuego en las venas, zagala! – agrega desde su mesa el muchacho, cuyos ojos chispean de alegría. Y ella baila y canta y siente que toda la tierra, el canto del Duero y el alma del paisaje, revientan en su sangre y los muestra de nuevo transformados en garbo y en gracia acompasada para el gozo de los ojos que van a admirarla. - Acabo de conocerte y me gustas – El mozo la sigue mirando largamente. Ella, que tiene los ojos más negros que la noche, se le ha acercado. - ¿Y qué novedad es esa? ¡Así es Anita Jara! – Ríe y con los ojos también ríe. - ¡Ni la mismísima Madre de Dios se te compara! - Calla! – sus ojos y su gesto retan. - ¡Desgracia de ser montañés y no saber decir! – se queja el mozo en tanto inclina la cabeza y mira detenidamente el vaso donde el vino aromático se deja ver en reflejos lunados. - ¡Que te sobra labia, truhan! – Airosa da media vuelta y lo deja solo. La reclaman para otra presentación. Va a vibrar el tabladillo. Se encenderá la niña otra vez en la llamarada viva del fuego ardiente de su canto y de su baile. El la mira alzarse de nuevo como un remolino, envuelta en la inspiración a ratos dolorosa, que la eleva y transfigura. Vive Dios ¡Qué tiene esta criatura! Vamos, José... en qué quedamos, ¿eres hombre o no? Se muerde los labios. El cigarrillo se le va sin sentir. La come con los ojos. Es una vara de junco ese cuerpo que se pierde a momentos bajo la oscura, centelleante mata de su pelo. Cada copla que desgrana es una estocada al corazón. - Mejor será que te vayas ya mismo, José, porque sino aquí, pierdes las alas de las que tanto te precias – sigue escuchando su voz interior el mozo y va a levantarse cuando estallan los aplausos. Pero ella baja rápidamente del tabladillo y al verla venir, se queda como clavado en su asiento. - Hice para ti ese baile, ¿te gusta? - Tienes el diablo en el cuerpo y en la voz – le responde y cascabelea gruesa su risa. – Te reirás si te digo que me das miedo – agrega muy serio. - ¡Anda, zalamero! – y lo envuelve con su mirada más cautivadora. - ¡Que me miras otra vez así y te juro, como que me llamo José, que España se queda mañana mismo sin su Anita Jara. -¿Y a dónde habrías de llevarme? – dice juguetona mientras lo sigue mirando desafiante y sobre las palabras cantarinas vuela, como un pajarito en libertad, una sonrisa enamorada. - Te repito... como que me llamo José... – Se corta; siente que le llega al corazón la mirada de aquella mujer. Y que allí, en su pecho, tiene refugiados, tibiamente otros sueños a los que no puede traicionar. -¡Habla... estoy esperando... – lo desafía altanera. - Anita Jara... que te llaman... ¡vete de nuevo! - José... ¡qué mentiroso habías sido! – Sobre la media vuelta de ella, cerrando los ojos, sale; tiene que escapar. La noche está fresca. El murmurio del Duero le llega claramente. El cielo de Soria tiene unas estrellas grandes, como aquellas de su San Bernardo. - ¡Maldito! ¿Por qué me la encuentro ahora y no antes o después? América no es para ella... es para mi madre y mis hermanitos... para ella haré la América... Anita Jara... ¿Quién la hizo tan bella, tan bella y la plantó a la vera de mi camino? Junto al puente se quedó pensando. El aire le trae el aroma de los enebros, del encinar en sus montañas en el Pico de Urbin siempre nevado, donde revientan las fuentes del rumoroso Duero. - Madre, se escucha decir, yo quiero ir a América. Déjeme partir y después llevaré a vosotros. La vida aquí es dura, muy dura, madre. - Hijo, ¿qué he de decirte yo? Eres grande ya; un hombre. Tú lo dispones. Sé que no me olvidarás en ninguna parte donde vayas, que necesito de la ayuda de tus brazos para seguir criando a mis cinco rapazuelos... No, no ¡yo sé que no me olvidarás...! - ¿Por qué esto ahora? – se lamenta el mozo a orillas del río. Tiene rabia. La joven bailarina le sigue zapateando sobre la luz de sus puros sueños. - ¡Conquistaré América para ti, madre! – Atrás el pañuelito dando el adiós al mocetón sacudido por sollozos... adelante la senda luminosa, los robles despidiéndolo, el mar más lejos y América, por fin, que lo espera. Quiere seguir viaje esa misma noche en busca del puerto, pero vacila, no puede. Siente maniatada su voluntad, fijos sus ojos en una sola estrella. Y se decide finalmente a esperar la noche siguiente para partir. Tras su largo insomnio e impaciencia, la nueva noche llega. Ya consumida por los nervios, va de nuevo a “El Farol”. Y allí está otra vez, bellísima, cautivadora. Se sienta ante la misma mesa de la noche anterior. La expresión de su rostro es seca, dura, parece que a sus mejillas blancas se las ha chupado la preocupación. No tarda ella en acercársele. - Siéntate, Ana, por favor; quiero hablar contigo, - le pide. - ¿Así tan enojado? Ogro montañés, ¡que me das miedo! – dice en tanto lo envuelve con una mirada acariciante. - ¡No estoy para bromas, Ana... que te quiero! - Vaya, has adelantado; anoche fue... me gustas. - ¡Como que me llamo José...! - También lo dijiste anoche... y no has cumplido, ¡falso!, - lo desafía coqueteando. - ¡Que sí... te llorarán las campanas y las castañuelas cuando te sepan lejos de España, Ana! - ¡Hablas como un bandido! - Te hablo como me ordena el corazón que me dice que si no me quieres, lo mismo debes ser para mí. - ¡Por mi madre... que soy mujer de virtud! - ¡Y yo mozo muy honesto! - ¿Y qué tienes para ofrecerme? - Amor. - ¿Amor? – Su risa repiquetea como las castañuelas y llena el salón. - Y América ¡Qué! Y América para ti si me quieres un poco, ¡eso, eso! – Acaba de jugar su última carta. - ¿América? ¿América? – Entrelazados los dedos de sus blancas manos, Ana, como sufriendo, siente que sus ojos se le han quedado llenos de luz, pero como ciegos. - ¡AMERICA! – Desde el pecho le retumba el nombre rico y sonoro. – América ¡José! – Ya no juega; le duelen las palabras. - Mañana mismo parto, Ana. América ¡América para ti, Ana! – Un largo silencio les pone distancias, nombres y tiempos en los que uno ni otro pueden penetrar. - ¡Habla, Ana! – Ella se ha quedado en silencio y le tiemblan los labios. Sus manos juntas, bien apretadas, están rezando. Los ojos miran adentro del pecho, muy adentro. - ¿Te has quedado muda? - Te quiero yo también, José – Las palabras han nacido ya y siente que en todo su cuerpo, en toda su alma, España se le desgarra con el mismo dolor que debe sentir la tierra cuando le arrancan de cuajo un árbol. Un fuerte golpe la obliga a dar un salto en la silla baja. Deja el tejido y se levanta pesadamente. - ¡Nena! ¿Dónde estás, Nena? Qué diablillo este! Ya la mira a la pequeña de bucles rubios y coloradotes los cachetes acercarse a su lado. - ¿Qué has hecho? - ¿’Ta “onojada” Anita Jara...? – Está de pie, muy derechita y seria, con su mechón de oro caído sobre la frente. - Como para no ¡Mira si rompes el cántaro! Tan luego hoy que bajará desde la sierra José más muerto de sed que nunca! - ¿S’ “onojado”, Anita? – La pregunta inocente la desarma. Le da un beso y la lleva otra vez al lado de su silla. - Que no, que no, te digo preciosa, pero ¡quédate aquí, ardillita y no me des más sobresaltos! Se sienta y reinicia su labor. ¿Qué era aquello tan lindo en lo que estaba pensando? Era algo hermoso, así como un sueño hecho realidad. ¡Ah, sí, sí! Y después de aquella noche fue el mar y finalmente América... Argentina. Un viaje largo en tren después, una casita cerca de unas sierras muy azuladas y por fin el importe de la primera mensualidad duramente ganada tras muchas dificultades y ese reloj, que todavía conserva, que le dejó en sus manos, entonces. - ¿Qué me traes, José? – le había preguntado, desconcertada. - Pues... un reloj, ¿no lo estás viendo? -¿Un reloj... un reloj? – y mirando los pocos pesos que había recibido con la otra, agregó: - ¿Y vamos a comer un reloj? -, lo tenía en la mano y lo seguía mirando desalentada, sin comprender. - ¡Pesetas, José, pesetas es lo que necesitamos! - Sí, Ana, sí, pero este reloj nos marcará el tiempo nuevo que vivimos... además, será un recuerdo lindo, ¿no te parece? No te enojes. Ya estás viendo. Será un poco duro para nosotros hacer la América. No será de hoy para mañana, pero mientras las manecicas del reloj avancen, siempre tendremos esperanzas; ¿no te parece lindo, Ana? – Y le dio un beso. Mientras las manecicas del reloj... es cierto, es cierto – dijo leyendo en los ojos de su compañero la pena que dejan los sueños frustrados. - Tienes razón – agregó. – Está visto que no será para nosotros juntar el oro a paladas. Pero haremos la América, ¡sí, que la haremos! No te quedes así, alicaído, hombre. - Ni tú tampoco, Ana. Tienes que esperar; ya encontraré un trabajo mejor – vio lágrimas en los ojos de Ana - ¡No te apenes, por favor, Anita! - ¿Por qué? ¡Bah! – rió – El tonto eres tú. Sufres por nuestra España y por tu familia. - Sí, sí, pero no tanto, porque contigo va nuestra querida España a mi lado, cariño mío. Vamos, tonadillera de “El Farol”, ¡canta, cántame una de tus coplas de maravilla! Y ella cantó con la dulzura y la emoción de un pájaro. A José le parecía sentir patente el aroma de los enebros, el airecillo juguetón de los chopos, el fluir de las vertederas en el pico de Urbin, entrecruzándose, enriqueciéndose por los faldeos de campanillas azules y corriendo a abrasarse definitivamente sobre cantarines pedrezuelas en el caudaloso Duero. - Mientras las manecicas avancen... – Se les hizo muy duro el andar porque la suerte les mezquinó obstinadamente la cara. José fue verdulero, herrero, leñador, oficios que apenas le rendían para comer. Hundido en sus preocupaciones, veía levantarse, de vez en vez, desde lo más hondo de su alma, como la sombra de un vuelo de esperanza. - ¡AMERICA! – Le dolía ese nombre. ¡Pobre Ana! ¡Pobre Ana! ¡La había arrancado de allá para traerla a estas tierras a sufrir! Quedaba largo rato ensimismado; pero ella venía siempre, entonces hasta donde él estaba, con su garbo, con la donosura de su espíritu. - ¡Anda...! ¡Qué penas ni penas, José! Mientras las manecitas del reloj avancen, hay tiempo ¡vamos! – Y le cantaba y reía y reía hasta verlo contento otra vez. - ¡Qué buena eres, Ana, qué buena! ¡Tú fuiste mi América, toda mi riqueza! De tal manera seguían luchando día a día, José ya viejo, trabajaba de sol a sol en el campo, desmontando, arando, quemando interminables hornos de carbón. Salía los lunes a la madrugada de su casita y regresaba más flaco y cansado al terminar la semana. - José... que es sábado y ya debiera haber llegado... – dice preocupada. – En fin, mientras las manecitas del reloj avancen... – El reloj está siempre en el bolsillo del chaleco rojo, cuidado por Ana como un tesoro, desgranando fielmente los minutos. Unas lágrimas le humedecen los ojos cuando reanuda el tejido. Ha soñado mucho esa mañana. Como si acabara de despertar, busca un poco a tientas a la criatura que debiera estar a su lado y no la encuentra. - ¡Eh! – El grito desesperado se le escapa disparado por el resorte del susto. La pequeña, al verse sorprendida con el reloj en las manos temblorosas, lo deja escapar y al golpear en el piso, el vidrio se hace añicos. - Nena ¡El reloj, por Dios! – La niña, con las manos en la boca, inmóvil, la mira frunciendo los labios a punto de llorar. Anita Jara corre y levanta llena de ansiedad el reloj. ¡Que marche, Dios mío, que marche! – ruega anhelante. Lo apega a su oído conteniendo la respiración, como si fuese un agónico. No, no... ¡No marcha! Un sollozo la sacude como sacude el vendaval a un viejo y debilitado pino. En eso escucha que un jinete hace rayar su cabalgadura en el patio. - ¡Doña Anita! – grita desde afuera el jinete. Se ha quedado inmóvil y lo mira a través de los vidrios de la ventanita. La cara asustada de ese hombre lo está diciendo todo. Ya lo sabe... ya lo sabía... las manecitas inmóviles de su reloj, le están diciendo que su José ha muerto. “INTERMEDIO” EL SOÑADOR El hombre, al despertarse, decía: - He soñado unas cosas hermosas, pero no te las puedo contar. -¿Por qué? – le preguntaba su mujer. - Porque no tengo palabras para hacerlo; las que conozco no me sirven para eso... aquello es distinto... hermoso, pero muy distinto. - Pero alguna idea me podrás dar, por lo menos, - insistía su esposa. - Por más que quiero, no puedo. Aquello es otra cosa... cómo te diré... otro mundo, como nosotros no podemos imaginarlo, con otras formas y otros colores de los que nosotros no tenemos ni idea y que deslumbran. Es algo diferente, hermosísimo. Ahí me gustaría vivir... por eso espero impaciente la noche para que el sueño me lleve de nuevo a ese mundo. Y se quedaba con la mirada perdida, lejos, como en un país remoto y maravilloso al que anhelaba llegar de nuevo cuanto antes. Amaneció un día, tendido en la cama, con una sonrisa de felicidad que nunca le habían conocido. Pero sus manos estaban heladas. “HUMO DE LA CIUDAD” EL TIRANO La despertó la leve luz del amanecer que entraba por la ventana. Trabó los dos despertadores que estaban sobre la mesa de luz y dijo en voz baja sus oraciones matinales. Qué cansancio sentía ¡Nunca le pareció tan cierto como en aquel momento aquello que siempre decía: “Cada uno carga con su cruz”! y la suya era muy pesada y le hacía doler la espalda y el alma. Es entonces cuando de nuevo le revolea la idea de lo bien que le haría a su hijo si lo incorporaran al servicio militar, cuya cédula de llamada le ha llegado en fecha reciente. Sí, la cruz es muy pesada y se la hace sumamente cuesta arriba llevarla por culpa de su único hijo que la tiene sometida a sus caprichos. Había sido muy feliz hasta que murió su marido, aunque ya por entonces el muchacho, que desde muy temprano se acostumbró a protestar por todo en la casa, con frecuencia descargaba sobre ella los arrebatos de su mal carácter señalándole lo que él consideraba grandes defectos de ella o reprochándole con dureza cualquier insignificancia que le pareciera mal. Claro que en ese tiempo bastaba una palabra del padre para que todo volviera a la normalidad. Era descariñado con los dos y eso que se esmeraban es satisfacerle todos los gustos, aunque a veces les costara sacrificios hacerlo. Igualmente era poco apegado a la casa. Salía a la calle a jugar y costaba trabajo hacerlo regresar. Aspiraban a que estudiara, a que fuese un hombre útil a la sociedad; pero un día, cuando debía inscribirse en primer año, se presentó ante ellos diciéndoles de manera terminante que no estudiaría más. Después, al poco tiempo, sobrevino la muerte del jefe del hogar. Mientras ella se sentía desconsolada, él permanecía indiferente, como si nada hubiese sucedido en su casa. Y así, entre vagancia y amigos que ella no podía llegar a controlar, consiguió tras largas gestiones que su hijo entrara a trabajar en un banco. Al principio tuvo esperanzas de que mejoraría su comportamiento, que aprendería a ser respetuoso y a tener mejores modales, que llegaría a valorarla a ella viendo cómo permanentemente se sacrificaba para complacerlo en cuanto se le antojaba. Al principio lo notaba entusiasmado y también, al parecer, se esmeraba en cumplir con sus obligaciones. Parecía, se ilusionaba ella, que al tener otras preocupaciones, había sido arrancado de ese pequeño mundo de salidas sin control y amigos que entraban y salían de su pieza a cualquier hora. Estando en la casa, todo era comer y dormir, y afuera, andar con los amigos hasta la hora de la noche que se le viniera en ganas. Era inútil que ella intentara observación alguna porque solamente recibía reproches y disgustos. -¡Qué querés! ¿Qué me la pase debajo de tu pollera todo el día?, - le contestaba; o cuando no, con el rostro desfigurado por la rabia: - ¡Déjame de molestar, te he dicho! ¿O preferís que me vaya de esta casa de una vez para siempre? A esa amenaza terrible ella no podía escucharla. ¡No, nunca, por Dios! ¿Qué haría ella si su hijo la abandonaba? ¿Y qué dirían sus parientes y amigos? No, no podía soportar semejante idea. ¡Sería la muerte! Pasaba el tiempo y vegetaba en el empleo; los progresos eran mínimos; aunque ya era un joven no cambiaba en nada el trato para con su madre. Era como si más extraño en la casa se sintiera. Venía a comer y dormir, nada, nada más; no le dirigía la palabra más que para pedir, o mejor dicho, exigirle lo que necesitaba en ese momento. Y a ella le resultaba poco menos que imposible darle los gustos, especialmente en la comida, con la que era muy exigente; con lo que le preparaba jamás se declaraba satisfecho. Como un rey implacable, quería que en ese momento mismo que llegaba de la calle y se sentaba a la mesa, ya estuviera la comida a punto y servida con todo cuanto él exigía. Finalizado su almuerzo apresurado, pasaba de inmediato a dormir luego de dejar caer las secas palabras: “- A las cinco” o “a las siete” según fuese la hora que deseaba levantarse y pobre de ella si por un descuido dejaba pasar la hora. Le sucedió una vez por culpa del despertador que no funcionó a la hora indicada. El disgusto de su hijo fue tan grande que solamente faltó la emprendiera a golpes con ella. Desde entonces no se conformaba con marcar la hora en un reloj despertador sino que tenía dos y a los dos los ponía para que las campanillas sonaran a la hora que su hijo quería ser despertado por ella. Aquella triste experiencia que le tocara vivir, no volvería a repetirse jamás. Se endereza rápidamente al comprender que se ha quedado pensando, ausente, más de lo debido. Salta de la cama y levanta las persianas de su ventana. El día frío y neblinoso la hace estremecer de nuevo. Todavía faltan minutos para que sea la hora que le ha indicado debe despertarlo. Va al baño, prende la luz y al mirarse el rostro en el espejo, comprende lo vieja que está. Vieja y apenas si tiene 42 años. Siente en ese momento que le duele la espalda y también todos los huesos. Es como si de pronto estuviera a punto de derrumbarse físicamente. El cansancio se refleja en su mirada, sin brillo, sin luz propia. Se peina apresuradamente, temerosa, como siempre, de que en un descuido se le pase la hora fijada por su hijo y se dirige a la cocina a prepararle el café. Está frío el día y lo siente más que nunca, vuelve a pensar. ¿O será simplemente que le parece así? ¿No será que ese frío es suyo, un frío propio de quienes han perdido la alegría de vivir? Y ella hace mucho que la perdió. Enciende la cocina, coloca la pava en la llama y se sienta abatida, como todos los días, a esperar que hierva. Sabe que le costará despertar a su hijo porque hace apenas dos horas que ha llegado de regreso pisando la madrugada de ese lunes. ¿De dónde habrá venido a esa hora? ¿Por dónde habrá andado desde el viernes a la tarde que dejó la casa? Después de arreglarse como lo hace todos los fines de semana, se fue sin decirle una sola palabra, como siempre. Hace mucho ya que tomó esa costumbre. Antes podía estar más o menos informada de sus salidas, porque algunos de sus amigos eran del barrio y a veces, cuando iban a buscarlo, se quedaban conversando un momento con ella y entonces aprovechaba para preguntarles hacia dónde iban esa noche. No sin dificultad, como con un sacacorchos, iba enterándose de los lugares bailes y diversiones a los que concurrían. Por boca de él, jamás llegó a enterarse de nada, porque solamente le dirigía la palabra para exigirle o recriminarle algo. Parecía que se habían borrado de su boca joven las palabras de cariño hacia su madre porque jamás las pronunciaba, jamás tenía para ella una palabra de agradecimiento ni un gesto amable. ¿La odiaba, acaso? ¿Por qué la odiaba? Si ella era una mujer que vivía permanentemente dedicada a la atención de su casa, como repetía siempre; si nunca nadie había tenido nada que reprocharle en cuanto a su comportamiento, si desde que quedara viuda había consagrado su vida entera a la atención de su único hijo y al recuerdo de su inolvidable esposo. El, ni siquiera eso. Ni un recuerdo tenía nunca para el padre que tanto lo había regaloneado. Un día, viendo la indolencia de él por todo cuanto se refería a la casa, le pidió que repusiera un clavo caído, haciéndole notar que a su padre le gustaba mejorar en cuanto le fuese posible todo lo de la casa, eso bastó para que explotara: - ¿No podés olvidarte de él? ¿Hasta cuándo vas a vivir recordándolo? ¡Se murió y basta ya! ¿No sabés, acaso, que todo termina en la muerte? – Y arrojando su saco para un lado y la corbata para otro, en aquella tarde en la que parecía, lo que nunca, que estaba con ganas de hablar continuó diciendo: - Por eso yo nunca me apegaré a las cosas que pudiera llegar a querer. ¡Nunca! ¿Para qué? ¿Para sufrir más? ¡No, nunca! ¡Al diablo con todo! La vida, debés entenderlo bien, es un libro cuyas páginas van pasando una por día, lo queramos nosotros o no. No sé dónde oí decir esto una vez y es bien cierto. Y nadie puede modificar lo que en ellas está escrito, ni nadie tampoco impedir que después que pase una, pase la siguiente y así hasta el final... la muerte. ¿Y entonces? ¿No te das cuenta de eso? ¿Para qué hacer las cosas más difíciles y dolorosas? ¿No podés entender esto de una buena vez? No, ella no podría entender nunca tanta frialdad, tanta maldad como la que había en el corazón de su hijo que parecía obstinado en no pronunciar nunca la palabra “mamá”. Tampoco podía entender eso de dejarlo todo librado a la obra de la fatalidad, ¡No, nunca! Y entonces ¿para qué estaban la voluntad, el deseo de querer mejorar, la capacidad de amar? Cuando mejoró en el empleo, empezó a alejarse de los amigos del barrio y ella ya no tuvo la posibilidad de obtener información alguna sobre sus andanzas. ¿A dónde iba? ¿Con quién andaba? Sus inquietudes de madre no tenían respuesta alguna. Solamente sabía que los lunes a la madrugada regresaba cansado y muerto de sueño; de su casa había salido el viernes por la tarde luego de llegar del banco. Todo lo que ganaba lo despilfarraba en sus salidas y entreveros. A ella no le daba ni un peso jamás; más de una vez sintió un vivo sobresalto al pensar que su hijo pudiera andar gastando más dinero del que ganaba. Por uno de los que en otro tiempo había sido uno de sus amigos más allegados, se enteró de que, como ya la ciudad no lo satisfacía, viajaba a las ciudades vecinas donde se enterara que había una fiesta de esas grandes, brillantes y bulliciosas como a él le gustaban. ¡Qué vida! Se asomó de nuevo a mirar el reloj y vio que no le faltaba mucho para tener que empezar la lucha de todos los días a fin de conseguir que se levantara. No, ya estaba cansada y enferma y comprendía que sus esfuerzos eran estériles. Entregaba toda su vida sin recibir jamás satisfacción alguna. No era de gusto que su idea le andaba martillando el cerebro: que a su hijo lo incorporaran al servicio militar. ¿Sería una mala madre por eso? Pensó que no porque lo pensaba para el bien de su hijo tan querido, para que se hiciese un buen hombre, no por otra cosa. Tan convencida estaba de que así debiera ser y que era lo que más convenía que no iba a rezar a ningún santo para que se salvara. Que lo incorporaran nomás; que lo tuvieran allá un año o dos. Le vendría muy bien, estaba segura. Todos esos pensamientos parecían machacarle el corazón ansioso de un descanso, de un poquito de libertad. De nuevo se acerca a la ventana; el sol de agosto, sin fuerza, no logra abatir la espesa niebla, un frío y una niebla que parecen penetrarla y tornarla más desolada y triste. No, no es que haga tanto frío, no, no es que esté tan cansada, sino que es su cruz, una cruz que está cada día más pesada. Se seca las lágrimas y se dirige al dormitorio a despertar a su hijo, cuando suena el timbre de la puerta de calle y al abrirla, de repente, se encuentra con tres policías uniformados que le presentan una orden del juez para hacer efectiva la detención de su hijo. -¿Por qué? ¿Qué ha hecho? – pregunta aterrorizada, arrasado el rostro por las lágrimas. - Ya lo sabrá, señora – le responde uno de ellos con el ceño fruncido. - Está comprometido en un desfalco o algo así, - le explica en voz baja el que ha quedado más atrás, mientras avanzan hacia el dormitorio del muchacho, que ella acaba de señalarles. Sin dar un paso más, queda inmóvil, aterrada. Al hacerse presente los uniformados en el dormitorio del hijo, le oye gritar con voz angustiada: - ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué pasa! ¿Qué hacen estos hombres aquí? ¡Vení, mamá, por favor! ¡No me dejes solo! – Ese mamá implorativo le llega como cuando era un niño y necesitaba que lo socorriera. En ese llamado tembloroso, lleno de miedo, siente que está recuperando a su hijo, al que desde hace tanto, ya consideraba perdido. Entre sollozos, repite, ¡me ha llamado mamá, como antes! La mirada desesperada del muchacho al pasar a su lado, la hace estremecerse. Pero no sabe más que apretarse fuertemente las manos y decir una oración. Ya escucha los pasos de los hombres que golpean en la vereda. Quiere ir detrás de él pero no puede. Queda afirmada a la puerta de calle, hueca, helada, como un árbol en invierno definitivamente muerto. DIAS OSCUROS Llegó más contento que nunca a su casa, porque era sábado y además, porque regresaba más temprano de lo acostumbrado; aunque ya era de noche podría reencontrarse con lo que más quería: su mujer y su pequeño hijo, que todavía estarían esperándolo antes de irse a dormir. Y en aquella noche, ese regreso lo quería más que nunca porque, al día siguiente, domingo, podría dedicárselo por entero. Nadie podía ser tan feliz en el mundo como lo eran ellos en esas horas. Desde el domingo pasado que fueron con su hijo a presenciar un partido de básquet, el pequeño había quedado entusiasmado en practicar ese juego en la casa. “Todo el día anda con la pelota queriendo embocarla”, le comentaba su esposa por la noche cuando regresaba de sus tareas; y él se había pasado toda la semana pensando cómo podía hacer para pasar el próximo domingo jugando al básquet hasta cansarse con su hijo en su propia casa, que era lo que más le gustaba. Esa tarde había conseguido que le entregaran el tablero que encargara; el aro y el pie lo haría con facilidad. Además le traía la pelota, la camiseta y las zapatillas todas flameantes para que se sintiera un basquebolista de verdad. No dudaba de que pasarían un domingo inolvidable. Al llegar le llamó la atención el gran silencio que había en la casa. Ni se escuchaba la radio ni tampoco estaba encendido el televisor, como sucedía habitualmente a la hora de su regreso. Eso y al percibir una penumbra desacostumbrada en todas las habitaciones, le hicieron estremecer el corazón con una sospecha inexplicable. Nervioso, buscó, buscó y no halló a nadie. Llamó en voz alta y no obtuvo respuesta alguna. Era evidente que ni su mujer ni su hijo estaban en ella. Eso era algo inusual. Desde ese momento, ya con el corazón estremecido, mordido por un grave presentimiento, se propuso buscarla por todas partes. Encendió todas las luces, fue a la cocina, entró a los dormitorios y luego recorrió el patiecito. No estaban. Le dio rabia. ¿No le estaría haciendo una broma? La buscó cuidadosamente detrás de las puertas, porque era tan juguetona que en una de ésas lo había visto venir y había corrido a ocultarse. Pero no, no estaba. Hasta debajo de las camas se asomó inútilmente. No, nunca ella le había hecho algo semejante. Cuando por alguna causa imprevista tenía necesidad de salir, le dejaba siempre un papel sobre la mesa explicándole los motivos de su ausencia. Pero ahora, nada. Agobiado, se sentó a pensar. Y su hijito... ¿andaría con ella? Sí, así tendría que ser. Ya vendrían... seguro, no tardarían en llegar, pensó tratando de conformarse. Tendrían que estar muy cerca; ya no tardarían. No era para desesperarse pensó intentando tranquilizarse y prendió un cigarrillo. En tanto el corazón le golpeaba cada vez con más furia. Pero no, no podía quedarse así mientras los nervios lo consumían. Se enderezó sin poder contener su impaciencia y en momentos donde dando vueltas y más vueltas se disponía a llegar a casa de la vecina más amiga a preguntar por ella, vio el papel bien dobladito sobre la mesa de luz de su dormitorio. Con la letra clara había escrito: “No me busques ni me esperes. Me voy. Me he cansado de la vida que llevo a tu lado”. Sintió en ese momento como si le hubiesen pegado un mazazo. Quedó totalmente desorientado. No sabía qué hacer. ¿Así es que se había cansado de la vida que él le daba? ¿Y cómo nunca le había protestado por nada y siempre le había demostrado estar contenta? Porque discutir no habían discutido nunca. ¡Qué hipócrita había sido! ¿Cómo podía haberse cansado hasta el punto de huir del hogar que un día formaron con tanto cariño? ¿Y el hijo? ¿No tenía corazón que había podido abandonar así a su hijo? No podía explicarse de ninguna manera lo que su mujer había hecho. La idea de que pudiera haberse ido con otro la desechó en seguida. Eso no podía ser; ¿y entonces? Es cierto que la vida era muy dura porque los ingresos eran pocos para la clase de vida que a ella le gustaba llevar, pero él procuraba hacerle todo lo más llevadero posible, tratando de que nada le faltara a ella ni al pequeño José. Para eso trabajaba en la oficina desde la madrugada hasta las dos de la tarde y después se iba a buscar el taxi a casa del patrón y daba vueltas y vueltas en el auto hasta las doce de la noche. ¿Y así le pagaba? ¿Para qué se había sacrificado tanto, entonces? ¡Qué ingrata había sido! Pensó con profunda amargura. ¿Cómo podía abandonarlo así siendo que él le había brindado cariño como nadie y cuanto necesitaba para que pasara una vida tranquila y feliz? ¡Qué felicidad tan grande era la suya, recordó, cuando le era posible regresar más temprano a la casa! Llamaba y salía ella a recibirlo con sus brazos frescos tendidos hacia él, su melenita corta y sus ojos que reían al encontrarse sorprendida con que era él mismo el que había llamado a la puerta. Entonces la levantaba a su “Peticita”, como le gustaba llamarla cariñosamente, en sus fuertes brazos y llenándola de besos la llevaba para adentro. La felicidad de todos los de la casa era completa. O cuando salían a mirar vidrieras algún domingo a la tarde; mientras ella iba mirando y muchas veces eligiendo lo que compraría no bien entrara dinero en la casa, él se conformaba con prometerse para alguna vez un par de zapatos más o menos buenos o la camisa, acaso, que tanta falta le andaba haciendo. Pero los suyos eran simples proyectos para alguna vez, vaya a saber para qué tiempo, cuando ella ya hubiera satisfecho de manera completa todos sus deseos, a los que iba renovando constantemente porque era coqueta y le gustaba lucir como la mejor. Para él había sido hasta entonces difícil la vida, pero nunca protestaba, porque todo, vivir esclavizado al trabajo, no saber lo que era disfrutar de un momento de recreación, vivir en la humildad lindera en la miseria, lo soportaba porque a su lado tenía aquello que más quería en la vida: su mujer y su pequeño José. Y porque nunca dejaba de alentarlo la esperanza de que pronto llegaría el momento en que sería ascendido en su empleo y entonces ganaría lo suficiente para dejar su trabajo con el taxi. Tendría tiempo, cuando se librara de su trabajo, de entregarle en esos ratos de felicidad compartida todo lo que hasta entonces le había negado. Y ella, entonces, sería más suya, con su cara bonita y esas ganas inmensas de vivir que tenía. La entrada bulliciosa de su hijo, lo sacó de sus pensamientos. - ¿Todavía no llegó mamá? – le preguntó. - No. ¿Dónde estuviste? – interrogó esperanzado todavía, pensando en que podrían haber estado juntos y que ella no tardaría en entrar, que todo no habría sido más que lo que él pensara anteriormente: una pésima broma. - Mamá me dijo esta tarde que fuera a lo de doña María... y que no volviera hasta la noche. Por eso me quedé allá jugando con los chicos. - ¿Y ella? – Encogiéndose de hombros el niño, respondió: - No sé. Creo que se fue. – Y luego de una pausa preguntó de nuevo a su padre mirándolo con susto en los ojos: - ¿A dónde fue? ¿Vos lo sabés, papá? – Y desde ese momento tuvo que soportar, aparte de su propia tortura, lo que le daba su hijo de ocho años que no se cansaba de preguntar y preguntar por ella cada vez que lo tenía cerca. - ¿No volvió mamá? Cómo demora... ufff ¿A dónde fue? ¿Me lo podés decir? – O en otros momentos cuando regresaba del trabajo - ¿Traés alguna noticia de mamá? ¿Me podés decir por qué no viene? Y la extraño mucho. Me canso de estar en lo de doña María. ¿No te das cuenta cómo la extraño? ¡Vaya que sí se daba cuenta! A tantas preguntas respondía con evasivas, mintiéndole, o sacándolo del tema con la promesa de juguetes y paseos. Se le hacían insoportables esos momentos. Discretamente empezó a averiguar sobre el posible paradero de su mujer. A la vecina más amiga donde dejar el niño el día que se fue; a sus cuñadas que vivían en el otro extremo de la cuidad. Pero nadie sabía nada. Nada. En sus profundas y dolorosas noches de desvelo, se daba a recorrer la lista de sus amigos más allegados, pero no encontraba en ninguno de ellos aquel que pudiera hacerse sospechoso de ser el que la enamorara. Recordaba muy bien que ella, con ser como era, tan alegre, tan divertida, nunca le había dado celos con nadie. Además, estaba seguro que nunca habría otro hombre que llegara a quererla como él la quería, que se sacrificara por ella como él lo venía haciendo desde hacía diez años sin protestar jamás. Sus días se hicieron largos e insoportables. Y los pocos momentos que permanecía en la casa se convirtieron para él en un infierno. Renegaba pensando en que por qué su mujer no se había llevado todo, todo lo que le pertenecía. Porque al abrir el ropero eran sus vestidos lo que le traían su recuerdo. Al llegar al la cocina, la pavita, el mate cuya tierna tibieza compartieron sus manos tantos días felices mientras iban tejiendo sueños hermosos para el futuro. La mesa del comedor, las sillas, el florero, sus perfumes, todo, todo en la casa parecía estar esperándola. Era entonces, cuando si tenía el coche a mano, subía a él y salía a recorrer las calles sin rumbo fijo. Quería huir de todo lo que se la recordaba, salir para olvidar. Cumplía con su trabajo de manera automática. Abría la puerta del coche, pedía la dirección al pasajero y solamente quebraba su mutismo al llegar cuando debía dar a conocer el importe del viaje. Poco le importaba por donde iba, las inquietudes del viajero no las atendía y a veces le parecía que por largo rato, sumido en los tormentosos pensamientos que lo dominaban, había andado perdido en una nebulosa. Qué diferencia con otros tiempos cuando se esmeraba en ser atento con el pasajero y gozaba con su oficio de taxista. Nadie más amable que él, que procuraba satisfacer todos los requerimientos de sus pasajeros. Y si era un forastero el que recorría por primera vez la ciudad, su querida ciudad, sentía un gran placer en señalarle los lugares más atractivos, la Catedral, el Pasaje Santa Catalina, “callejuela cristiana de Santa Catalina; con iglesia principia, con iglesia termina”, repetía siempre y así iba solazándose y haciéndole gustar a sus pasajeros todas las bellezas de la ciudad. Y si salían hacia el poniente, era su alegría encontrar a la vista toda la esplendente hermosura de las serranías. – “Como para dudar, después de conocer estos lugares, de que Dios puso sus pies en estos lugares, ¿no les parece? – comentaba entusiasmado a sus pasajeros. Eso ya era tiempo pasado; ahora no; sufría en su casa y al salir le costaba encontrarse con sus amigos porque le dolía tener que andar dando explicaciones. No tenía paz ni sosiego; vivía permanentemente desorientado. Apenas si en medio de ese desconcierto, de ese caos en que se convirtiera su vida, había tomado la disposición de dejar a su hijito en casa de doña María, que era quien mejor se lo podía atender durante el tiempo que no estaba en la escuela. Pasado un tiempo, el niño parecía más resignado a la ausencia de su madre; ya no preguntaba a cada momento por ella; pero era notorio cuánto lo había afectado tal ausencia. Una noche muy lloroso le contó que, desde que su mamá se fuera había disminuido considerablemente su rendimiento en la escuela, la maestra le pidió que viniera acompañado por la madre. Él, por vergüenza no se animó a confesarle a su señorita toda la verdad; por eso se animó a rogarle a doña María que se hiciera pasar por su madre, ya que en la escuela no la conocían a su mamá. La vecina, viéndolo tan afligido, había accedido a las súplicas del niño. Y desde ese día lo encontraba cambiado, más raro, en los pocos momentos que, por su trabajo podía compartir con él. En el momento en que se enteró de aquel episodio se mostró más comprensivo, pero le había pedido que no volviera a hacer lo mismo en adelante. Si era necesario, él mismo iría a hablar con la maestra. Se dio cuenta de que desde aquel momento el niño se volvió más grandecito y comprendía bien que se guardaba las preguntas porque, sin duda, se daba cuenta, le producían a él tanta aflicción. No obstante, cuando menos lo esperaba, soltaba la pregunta: - ¿No sabés cuándo vendrá mamá? ¡Pucha! Si yo fuese más grande, te juro que saldría a buscarla y no volvería a casa hasta que no la encontrara. Y se retiraba a un rincón y allí se quedaba envuelto en un largo silencio y como masticando su amargura. Así, con esa vida, llagado y crucificado, con el solo consuelo de tener a su lado a su hijo, había llegado al momento aquel. Pudo regresar a eso de las once de la noche. A esa hora, en días de verano, su hijo todavía estaba despierto esperándolo. Entró ansioso, anhelante de ver que lo esperaba para contarle todo lo que había proyectado para compartir el día siguiente, ya que se proponía no ir a trabajar. Iba dispuesto a despertarlo si era necesario, para darle esa gran alegría. Y fue llegar al dormitorio del niño y no encontrarlo. Y otra vez fue sentir repetido en su corazón el mismo dolor que lo había lastimado aquella noche cuando llegara a su casa y su mujer no saliera a recibirlo. Pero no podía ser, su hijo era muy pequeño para irse solo de la casa. Y además ¿a dónde podría ir a esas horas de la noche? Era seguro que doña María habría resuelto hacerlo quedar a dormir en su casa. Lo acostumbrado era que lo acompañara a la casa y lo dejara acostado en su propia cama. Cuando tras dar unas vueltas por las habitaciones se convenció de que no estaba, salió volando a casa de la vecina a preguntar por él. El niño no estaba allí. Doña María le dijo que lo había dejado acostado, como lo hacía todas las noches en su camita. No podía explicarse qué había sucedido. Regresó al hogar aplastado por la preocupación. No hallaba qué decisión tomar. Tal vez fuese lo más conveniente hacer la denuncia a la policía. ¿Cómo podía haber salido siendo que la vecina lo dejó ya dormido? ¿Cómo había podido fingir tan bien? Y fue en ese momento en que daba vueltas y más vueltas a sus ideas, cuando se dispuso a juntar el dinero que había traído esa noche con el que tenía guardado para ir a pagar el alquiler al día siguiente. Al abrir el cajón del ropero se encontró con que el dinero que tenía allí guardado no estaba. Había en cambio un papel escrito por su hijo con letra temblorosa en el que le decía: “Papá: ya sé donde está mamá. Me voy con ella. Me llevo tu dinero”. NAIPE MARCAU Y güeno... por esas cosas de la vida, estoy donde usté me ve... – Preparó sus elementos de trabajo, pomada y cepillo y se dispuso a iniciarlo. - Porque yo no nací para hacer esta vida, no señor, - continuó diciendo ¡Pero qué se va a hacer! Las cartas vinieron mal barajadas... – Lo miré detenidamente. A las claras se veía que su rostro curtido de arrugas, aparecía envejecido. Una gorra descolorida y grasienta dejaban escapar mechones de cabellos largos y encanecidos. Como lo vi con ganas de conversar, lo crucé para que hablara: - Ya que ha empezado a contar, le pido que siga. Luego de rascarse la cabeza y hacer una pausa, empezó el relato: Vea, don; yo era hijo de una familia trabajadora, que se hallaba en una posición cómoda y hacía lo posible para que yo fuera un hombre útil en el día de mañana. Ellos aspiraban a que yo estudiara... pero qui’hacerle! Yu’era muy remolón y no me gustaban los libros y esas cosas. Mi gusto era andar libre y jugar a lo que fuera. Ya grandecito entré a trabajar en una casa de comercio y parecía que iba a andar bien. Me hice amigos con los que íbamos a todas las fiestas. Me empezaron a gustar muy mucho las salidas de noche. Quería estar en todas, no perderme ninguna; ser el primero en llegar y el último en retirarme. ¡Qué cabeza loca tenía! Así me fui haciendo trasnochador y en esos entreveros, como le digo, conocí a muchos tipos buenos y a otros que eran buenas mandarinas. En un tiempo, cuando quise acordar, me vi muy enredau con una barra que se reunía después de los bailes, a desplumarse con los naipes. Empecé a cáir mancito como para acortar las noches, para entretenerme un rato, para acompañar a mis amigos. Pero cuando quise acordar, ya estaba atrapado. Llegó un momento en que si ellos no me invitaban, era yo el que lo hacía. Le había tomado gusto a la mesa de juego y cuando no estaba haciendo la rueda en ella, la extrañaba. Algo me faltaba. ¡Extrañaba esa linda ansiedad que se siente al recibir las cartas, la emoción de las apuestas y sobre todo la emoción de empezar a ganar y seguir ganando más y más...! Como le digo era lindo todo eso, ese mundo distinto donde nos ocurrían cosas que solamente nosotros, los del grupo, las sabíamos. Con qué alegría íbamos armando las mesas, con qué gusto nos comprometíamos a encontrarnos en casas que nosotros bien conocíamos. En “El Abrojal”, en San Vicente o en el pueblo que cayera. El asunto era jugar. A no fallar, a tal hora nos decíamos y no fallábamos nunca. Y jugábamos y jugábamos hasta quedar secos. Yo era joven y no tenía gollete que jugara de esa manera. Era inútil que me propusiera alejarme de ese vicio: no podía. Y así como le cuento, empezaron a suceder las cosas. Por supuesto que eran más las veces que perdía que volvía desplumau a las casas, que las que resultaba ganador; pero cualquiera de los dos resultados me despertaba más ganas de jugar; sí perdía, porque estaba sediento del desquite, si ganaba, ya se sabe, el que más tiene más quiere. Y yo quería mucho más para pagar las deudas que el juego me dejaba y para poder seguir llevando esa vida linda que había llevado antes cuando no tenía trampas para pagar. Y le sigo contando como vino la mano. Por ese entonces conocí a una chica de la que enamoré como un loco. Era una linda mujercita. ¡Y qué le cuento! Mi dicha más grande jue cuando ella llegó a corresponderme. Y todo jue muy bien hasta que a ella la enteraron de mi vicio. Entonces me puso los puntos: la baraja o ella. Yo estaba requetemetido con la baraja, pero ésa era una mujer a la que no podía dejar pasar de largo. Y le mentí como en el truco. Le eché la falta con “20”. Ella, era calladita, se jue al mazo y nos casamos. Por un tiempo juimos muy felices, salía menos por las noches, disimulaba mis ganas locas de jugar; de vez en cuando me hacía una escapadita, pero eso no me alcanzaba; no me sentía bien. Mi pasión por el juego del que no podía olvidarme por más que hiciera para que así sucediera, se jue imponiendo de nuevo hasta que llegó un momento en que me atrapó con más juerzas que antes. Por ese tiempo y en ese ambiente, me hice de un amigo que era un peine para la baraja, que se las sabía a todas y que, como había llegado a estimarme mucho, me aconsejaba muy bien. Romualdo, me decía, no tenés que ser tan sonso para jugar. No podís sentarte a una mesa de taitas confiando solamente en tu suerte, no, no. Si tanto te gusta jugar, hacelo, pero aprendé bien primero cómo se hace pa’ ganar y no pa’ perder d’entrada nomás, ya que no jugás por porotos. No jugués más por el gusto de jugar, porque te dejarán desnudo todas las veces. No, mi amigo. Mirá, vos tenís qui’hacer como hacen todos lo que se meten en esto. Porque el juego y entendelo bien, nu’es cuestión de suerte solamente. La cuestión es ayudar a la suerte con la viveza y con la picardía. Vos tenés que seguir muy atentamente como viene el juego, como van saliendo las cartas, cuales son las que andan juntas y al “cortar”, calcular bien para romperles el juego a los otros. Cuando a vos te toque dar, tenés que tener la ligereza de manos, esa misma que ellos tienen para “armar el paquete” y acomodar tus cartas. Mirá, tenés que hacerlo así y así y él con gran habilidá, baraja en mano, me iba dando sus enseñanzas. Así como yo te digo, será muy difícil que te ganen, me decía. Aprendé. Jugando limpio vas a andar toda la vida como ahora, sin un peso en el bolsillo, lleno de deudas, amargado y tratando de joder a gente que nada tiene que ver con tu vicio. Jugar contando nada más que con lo que vas a “ligar” para ganar, es una locura. No, mi amigo, así no, eso es tirar la plata. Te van a mandar al tacho como siempre, ¿te das cuenta? Yo sí me daba cuenta de que de esa manera era el asunto, me hacía el que entendía todo lo relacionado con las trampas que me enseñaba, pero cuando llegaba el momento, me olvidaba de hacerlas. ¡No había caso! Me gustaba mucho jugar, pero jugar limpio. Era un sonso rematau, lo reconozco. Por eso mi mujer y las dos nenitas que teníamos, pasaban necesidades y yo me veía en unos apuros de padre y señor mío para pagar las deudas que contraía en el juego y sacar más plata de donde fuera para poder seguir participando de las lindas rondas de jugadores a las que me invitaban. Siempre me acuerdo que mi amigo, viéndome en tan mala situación, me decía: - “Naipe Marcau”... así me llamaba él riéndose de mí, hacé lo que te digo... no te entregués maniau... Mirá: - si la mano es brava, lo primero que tenís que hacer pa’ que los candidatos no desconfíen de vos, es pedir una baraja nueva. El bolichero te alcanzará una. Pero será ésa a la que has ya marcau antes, con la debida anticipación. ¿Te das cuenta? Si el que ha cáido a la mesa es un “taita”, lo mejor es tratar de hablarlo a solas y llegar a un acuerdo de “caballeros”, ¿m’entendís? Dos taitas en una misma mesa no pueden ser tan sonsos para hacerse pedazos entre ellos. Deben desplumar a los otros después de juntarles las cabezas y repartirse tranquilamente las ganancias después. Cosas así m’enseñaba, ¿sabe? Pero nunca pude hacerle caso. A mí me gustaba jugar, pero jugar siempre limpio como ya le he dicho, sentir esa linda emoción de palpitar si la suerte estará acompañándolo largo rato y si no nos acompaña de entrada, en qué momento llegará... y la espera y la espera... Esto es tan lindo ¡Nada de trampas! A veces ganaba dinero a manos llenas y entonces compraba todo lo que se me daba la real gana, aunque no fueran necesarias; hacía vida de rico y llegaba a comer varios días seguidos, todo de lo mejor. Hasta que de nuevo me agarraba la malaria y entonces... ¡a sufrir “Naipe Marcau”! Pero no me daba por vencido. Empeñaba anillos, ropa, lo que fuera con tal de tener unos pesos para seguir jugando. Un día, mi pobre mujer, porque era cierto que me quería y sufría al verme tan desgraciau y que hacía tan desgraciada a toda mi pobre familia, queriendo que nos salváramos, me propuso que nos fuéramos a vivir a un pueblo cualquiera, lejos de mis amigotes, donde quiera que sea, me dijo decidida. Queriéndola como la quería usté pensará que acepté enseguida; pero no, no jue así. No me podía imaginar viviendo lejos de mis compañeros de juego, de los lugares que frecuentábamos, de ese ambiente con humo, licor, sonar de fichas. ¡No, no, me atraía muy mucho todo eso! Nunca podría vivir lejos de ese mundo que era toda mi vida. Y no acepté la propuesta de mi santa mujer, aun queriéndola como la quería y a pesar de que de rodillas me pedía que la acompañara. Ella, cansada, se fue un día con mis hijos y me quedé a vivir solo, a seguir desbarrancándome. Perdí empleo tras empleo, empeñé mi palabra a falta de otra cosa de valor en compromisos que nunca cumplí. Ya nada me importaba con tal de conseguir esos pesos que me permitieran sentarme ante una mesa de juego donde otros se darían el gusto de sacármelos. No me importó saber que mi mujer trabajaba de lavandera o de lo que fuese para darles de comer a mis hijos. Me hacía el sonso, miraba para otro lado cuando me despreciaban por mi mal comportamiento. Perdí amigos, crédito, la familia por supuesto, empeñé mi casa, todo, todo; quedé a la calle, como le dije. Por cierto que aquellos amigos que supe tener cuando andaba en la buena, se hicieron a un lado; les estorbaba. No les vi más ni el polvo. Total... ¿Qué tenía yo en ese tiempo para que me sacaran? ¡Nada...! ¿Y entonces? Me quedé más solo que un perro sarnoso. Estaba bien; eso sería lo que me merecía. Y como le dije, seguí cayendo y cayendo. Fui changarín en el mercado y hasta llegué a mezclarme en la noche con los cirujas, aprovechando esa hora para apropiarme de todo lo que viniera a mi mano. Era brava aquella vida. ¡Había cada uno en esos grupos! Por ese tiempo, corrido por la necesidad, me hice pechador y garrero. Como no tenía pa’ los fósforos ni menos de un pucho para echar humo, donde había una rueda, ahí me acercaba para tirar la manga; así pitaba y conseguía un mango pa’ tomar un vino, ¡qu’iba a hacer! Me hice un sinvergüenza, ¡qué quiere que le diga! Y fíjese bien en lo que voy a decirle; mientras yu’estoy aquí echo un atau ‘e miserias, mi amigo, aquel que me daba los consejos, es ahora un gran señor... así como le digo... un gran señor. Tiene dos autos, chales en las sierras y ¡todo lo que se le antoja! ¿No le digo, no? ¡La vida es así! Terminó de pasar el paño a mis zapatos y empezó aguardar en el cajoncito, cepillos y cajas de pomada. - Ha sido muy triste mi vida por eso ahora no quiero saber nada con las cartas. Hace mucho ya que les hice la cruz. No las puedo ver ni pintadas, ¡se lo juro! Al recibir el dinero que le entregara en pago de sus servicios, me miró con sus ojos apagados y aguachentos, alzó el cajón de lustrar y acomodándose la gorra sucia, me dijo sonriendo con picardía: - ¡Gracias, don... ahora sí, con esto ya entero para jugarle a mi numerito de la quiniela! Y se perdió lentamente en el bullicio de la peatonal. MAÑANA Se sentó en el cordón de la vereda. Sentía los pies hinchados y tenía el ánimo por el suelo. El día se estaba yendo en ese barrio miserable en el que había entrado con la esperaza de vender su mercadería. Acomodó en el suelo la ristra de ajos que le quedaba y de nuevo pensó que era un fracaso. Le faltaban trescientos pesos para completar el pago del alquiler mensual, pero de nuevo, luego de andar todo el día, comprobó que no había alcanzado a vender lo suficiente. Estaba a punto de hacer lo que hacía siempre en casos semejantes, es decir, buscar un boliche, el más miserable si fuese posible, para tirar en él, bebiendo, los pesos que había reunido con tanto sacrificio y que no le alcanzaban para cumplir sus propósitos. Fue entonces cuando el recuerdo aquel lo detuvo. El día anterior habría fracasado en su propósito de reunir el dinero necesario para pagar el alquiler de su pieza, ya vencido. Y no halló mejor manera para olvidar su fracaso que entrar al primer boliche que encontró y gastar todo su dinero en vino. Amigos no le faltaban con quienes compartir en esos momentos porque era un hombre alegre y con plata en la mano, pagador como pocos. - ¡Vicio ‘e porquería! Se lamentó después sintiendo que una gran sed le abrazaba la boca. Se acordó en ese momento, mientras sentía aliviársele el dolor de los pies, de sus años de muchacho de barrio de casitas pobres y amontonadas, de cartón, nylon y sin puertas casi todas ellas y las calles de tierra, por supuesto, llenas de niños y de perros vagabundos, en las que jugaban a la pelota el santo día. Su corazón ya era alegre y le gustaba la diversión que viniera. Y eso desde que tiene memoria, cuando todos le decían el “Cara ‘e Pollo”. Eran pobres, es cierto, pero él no se acuerda de que haya tenido penas o de que haya pasado hambre. Su padre era un hombre trabajador y se las arreglaba para que a sus hijos no les faltara el pan de cada día. Recordando ese tiempo se ve todavía, como si ayer nomás fuese, junto a su madre que le hace la pregunta: - ¿Qué va a ser, m’hijito, cuando sea grande? – Y él que responde, poniendo cara de pícaro: - Cuando sea grande voy a ser dotor, mama. – Y arrastraba con un cantito cordobés lo de “dotor”, que tanta gracia le hacía a su madre. Y eso le trae el recuerdo de una bicicleta vieja que le dieron una vez a su padre en una casa de ricos; después que la usaron y destartalaron por completo, sus hermanos mayores, pasó a sus manos; entonces ya no tenía más que un solo pedal y el manubrio se iba para todos lados; para qué decir que de las gomas no había quedado ni rastros y que debía andar en llanta pelada. Pero él lo mismo le sacaba el jugo y hacía proezas con ella como un temerario equilibrista en la cuerda floja, de manera especial cuando se escapaba a la siesta y se iba en busca del asfalto de la ruta. En una de esas escapadas, en momentos que regresaba nervioso porque la bicicleta se le había roto totalmente y la traía de a pie haciéndola rodar a su costado, vio que desde debajo de un árbol donde habían detenido el auto para pasar a la sombra esa hora abrasadora de la siesta, salía un gringuito más o menos de su edad y se le acercaba mirándola con curiosidad. - ¿Se te rompió la “bici”? – le preguntó queriendo iniciar conversación. - No, si la voy a llevar así de puro compadrón que soy – le respondió con rabia. - ¿Y no se te queman los pies? – volvió a preguntar mirándoselos descalzos sobre el asfalto en esa hora en que el sol quemaba como un llamarada. - ¿Y qué t’importa a vos, gringo cola entalcada? – También pensó, ¡venir a hacerle esa pregunta con la bronca que tenía por lo de la bicicleta! Se fue; pero quiso la casualidad que al día siguiente volviera encontrar a la misma familia descansando en el mismo lugar. Y al pasar junto a ellos, de nuevo se volvió a acercar el muchachito intentando reanudar la conversación que había mantenido el día anterior. - Te quería decir... – empezó a explicarle repitiendo las palabras que le enseñara su abuela cuando se enteró de lo que le había ocurrido con el chico aquel... – que ayer no me quise reír de vos ¿sabes? - ¿Y quién ti’ha preguntau? – fue su terminante respuesta. Seguía con rabia todavía. - Te digo porque ayer te enojaste conmigo porque sí. - ¡Y ahora también y si no te vas ya mismo donde ‘ta tu mamita, te voy a llenar la cara di’aplausos! – Y al verle elevar su puño en alto, el gringuito salió corriendo a refugiarse en su auto. Claro, eso había sucedido cuando era chico y le gustaba armar camorra por cualquier cosa. Después ya no. En la escuela era buen alumno y se acordaba siempre en la respuesta que solía dar su madre cuando aún no concurría a ella: - Cuando sea grande, seré dotor, mama. – Y claro que le hubiese gustado que llegara a ser así porque le atraía el estudio; pero no fue posible. Cuando cursó tercer grado lo sacaron de la escuela porque debía ayudar a su padre en los trabajos que realizaba. Los sábados y domingos se reunía con los muchachos de su edad. Cuando llegaba la noche, buscaban la luz de algunos de los focos que se hubiesen salvado de sus pruebas de punterías con las gomeras y ahí se ponían a hablar de lo que fuese y a hacer objetos de sus bromas a cuantos acertaban a pasar por el lugar. Cuando estuvo más grande, fue en esas reuniones donde probó vino por primera vez; para sazonar la charla no faltaba algunos de los muchachos que consiguiera una botella de vino; de la misma bebían todos por el pico siempre tibio. Desde entonces, en ese momento lo recuerda bien, se fue apegando a ese vicio; sin embargo, le gustaba ganarse honradamente sus pesos y ayudar a sus padres. Se hizo baqueano para vender fruta vendiéndola de puerta en puerta. Era andar y andar el día de punta a punta pregonando a grito pelado su mercadería: - “Naraija”! Banana! Uva! - ¡Qué voz de Gardel que tenís “Cara ‘e Pollo”! – le decía alguno de sus amigos al escuchar el entusiasmo con que ofrecía la mercadería que llevaba en venta. – Mira si te dedicaras al tango, Negro – remataba diciéndole. Y eso era más que suficiente para que se consintiera y procurara que cada grito le saliera lo más afinado posible. Así, un día, con mucho esfuerzo, logró ver cumplido uno de sus grandes sueños: comprarse una jardinera. Era un cajón destartalado y tan viejo como el caballo pero tenía dos ruedas y soportaba el peso de los cajones con fruta con que lo cargaba. Y se dio el gusto de pintarle a los costados un letrero que se le ocurrió en el momento mismo en que la compró: “Y yo que soñaba con ser dotor”. No le importaba que la gente no pudiera ocultar la risa al verlo pasar en semejante mamotreto y enterarse de su sueño frustrado. Trepado en su jardinera de ruedas crujientes, tirada por ese caballo de lomo “pelagiado” y patas macetas, se sentía muy feliz. A él, por el momento, con eso le bastaba. Aumentaron sus entraditas, se podía dar pequeños lujos, como por ejemplo quedarse en casa el lunes sin salir a trabajar y a veces, si se le antojaba, el martes también. Y para más, había comprobado que era de suerte con las mujeres. Si siempre repetía a sus amigos cuando se reunían a tomar unos vinitos, un refrán que le había escuchado decir a su padre: “Donde se asienta este tordo, revolotian las calandrias”. Y tanto le revoloteó una buena moza, que un día la cazó. Rosa se llamaba. Vino entonces, un tiempo muy feliz. Rosita ya estaba en la casa, compartían el sueño de los hijos y el de la casita propia a la que ella llenaría con las plantas que cultivaba en tarritos y más tarritos. Sí, porque le gustaban las flores y hasta en las cortinas de las ventanas le gustaba hacer florecer un jardín. Así era de hacendosa Rosita y la que con más entusiasmo aspiraba a tener la casa propia, de ellos y nada más que de ellos, porque quería acabar de una vez y para siempre con los cuartuchos alquilados. Como a él le seguían gustando las salidas y como lo quería para ella sola, le empezó a recortar las alas. Primero fue que no saliera de noche, luego que no fuese a jugar a la pelota con los amigos los días sábados a la tarde, porque sabía que en esas ruedas que armaban no dejaba de correr el vino. Al principio a él le gustaba que lo mezquinara, se sentía más importante. Para qué, pensaba, ir a tirar los mangos que tanto le costaba ganar, como un sonso cualquiera, pudiendo guardarlos. Pero después empezó a aburrirse y buscando una salida, encontró la que le ofrecían los viejos con sus divertidos partidos de bochas en los baldíos próximos. Pasaba unas tardes muy lindas entre sus amigos viejos. Además, Rosita se quedaba tranquila sabiéndolo cerca y él se olvidaba un poco de sus problemas de todos los días. Pero el vino que corría en esas reuniones no era poco. Y él empezó a sentir en esas tardes una sed que día a día se agrandaba, a la que calmaba, hasta saciarla, con la interminable serie de tragos que le ofrecía a su libre voluntad la botella de la que bebían todos pasándosela de mano en mano. - ¡Pará, pará, “Cara ‘e Pollo”!, ¡que no es agua lo que ‘tas tomando! – le decían sus amigos arrebatándole la botella. Y empezaron a llegar los hijos. El primero fue una gracia de Dios que los llenó de felicidad; cuando cumplió el primer año de vida el niñito, tiró la casa por la ventana; ¡qué alegría tan grande sintió ese día! A la tarde, cuando lo festejaron, las puertas de su casita estuvieron abiertas de par en par para todos los chicos de los vecinos amigos y no hubo una criatura que pasara por ahí que no fuese invitada a compartir la felicidad que estaban viviendo. Ese fue el primer año. Después empezaron a llegar seguiditos los otros. Parecía mentira, pero por ese tiempo la calle se puso más dura que nunca y más pesado el carro. La plata escaseaba, la fruta estaba cada día más cara en el mercado y lo que ellos necesitaban comprar en la despensa se iba a las nubes momento a momento. - ¿Sabís a cuánto se jue hoy el azúcar? ¿Y el pan? ¿Y...? – le tapaba la boca a su mujer para que no siguiera mortificándolo. De la protesta de los clientes porque toda la fruta que les ofrecía estaba cada día más cara, volvía con la cabeza llena. -¿Tanto vale el kilo de naranjas? ¿Tanto subieron las manzanas? ¡No puede ser! ¡Esto es un robo! ¡En este país ya no se puede vivir! - Pero mire, tía... – intentaba convencerlas, pero cuando él terminaba de hablar las mujeres, agarrándose la cabeza, ya le habían cerrado la puerta. Al llegar de vuelta a la casa en la noche, a él le tocaba decir lo mismo. Y más todavía cuando al contar el puñado de billetes chicos que había conseguido reunir, comprendía que no le alcanzaba para nada. Dispuesto a dar forma al sueño que tenían de la casita propia, un día resolvió hacer un gran sacrificio: vendería la jardinera y se haría una casita en la villa que fuese. Una pieza y una cocinita para empezar; con eso ya les alcanzaba para una casita en la villa que fuese. Una pieza y una cocinita para empezar; con eso ya les alcanzaba para empezar, le decía Rosita empujándolo a que hicieran realidad su sueño. Y vendió la jardinera con caballo y todo. Pero como por una u otra cosa se demoraba en comprar los materiales para edificar, la plata que tenía destinada para ese fin, por culpa de la inflación, apenas si le alcanzaba para comprar un poco de ladrillos; y eso que todavía tenía que pensar en las puertas y ventanas. Quedó desorientado pero sin perder las esperanzas. Redobló su esfuerzo y trabajó más duro todavía. También, como un nuevo regalo del cielo, le llegaron dos hijos en ese tiempo. Más pesado se le puso el carro de la vida. Y las penas y una amargura secreta que iba creciendo en su corazón porque no podía alcanzar ni el más pequeño de sus sueños, los sábados y domingos lo llevaban a ser infaltable en las canchas de bochas, oportunidad en las que se le pegaba con rabia al pico de las botellas de vino. Amanecía deshecho al otro día y se prometía en ese momento no emborracharse más; pero era inútil. El vicio lo dominaba. Y ésa era su vida. De tanto andar en la calle y bolicheando sin rumbo a veces, conoció a tipos de toda laya, manyines, cirujas, tramposos, de todo había entre sus amistades. Y como por obra de la fatalidad, con alguno de ellos había de encontrarse siempre en sus recorridas del día. Y ya se había hecho una costumbre regresar por las noches borracho a su casa. Estaban demás los disgustos y reproches de su mujer. - ¿Y en ese estau venís a la casa? ¿No te da vergüenza? – No le daba vergüenza. Sí sentía una gran rabia por eso que le sucedía. Pero la oía a su mujer sin decir palabra porque bien sabía que tenía razón. Lo único que había empezado a convencerlo por aquellos días, eran los ojos de su hijo mayor, que andaba por los ocho años y era su preferido. Quería sacar de él un hombre hecho y derecho y evitarle todo lo pudiera hacerlo sufrir. En esas noches en las que él regresaba borracho, lo observaba paradito a la distancia en la otra punta de la mesa, flaco, negrito con el flequillo caído sobre la frente y comprendía que lo miraba largamente en silencio como rogándole se compadeciera de él. Creía entender que con su mirada triste le estaba pidiendo que no le rebanara más el pedacito de pan que les traía después de tirar sus pesos en las chupandinas. Y desde hacía ya un tiempo, le parecía que lo esperaba todas las noches, despierto a la hora que fuese que él regresara, como si aguardara el momento para decirle algo muy importante. Esas tristes miradas, que le adivinaba eran de reproche, caían muy adentro en su corazón y se lo hacían doler. Y con temor por lo que pudiera llegar a decirle, le pedía con cariño que se le acercara, le daba un beso y le rogaba que fuera a dormir junto a sus hermanitos. Estaba dura la calle. Volvió a recordar que el día anterior había salido a vender su mercadería como fuese, porque había vencido el alquiler y no podía reunir el dinero necesario para pagarlo todavía. Lo menos que le gustaba era tener problemas con el dueño del cuartucho que ocupaban. Y anduvo y anduvo toda la mañana, doliéndole las manos por el peso de las canastas y apenas si había logrado reunir unos pocos pesitos. Al mediodía comió a las apuradas un pedazo de mortadela y siguió ofreciendo su mercadería bajo un solazo de fuego. Se había propuesto no aflojar. Y golpeaba de puerta en puerta ofreciendo esperanzado: - ¡La “naraija” güena y barata! ¿Cuánto le dejo, doñita? – Y en la pregunta encerraba el ruego ansioso. ¡Nada! ¡Nada! A medida que avanzaba golpeaba las puertas con más rabia. ¿Cómo era posible que hubiese salido ese día con tal mala suerte? Entreabriendo la puerta aparecía la cabeza de una vieja, la que sin darle corte, le respondía: - No ahora tengo. O de lo contrario: - No, no... La fruta que usté vende está muy cara. - Güena la “naraija”, tía mire – ‘e intentaba mostrar la excelencia de la fruta que llevaba pero ya le habían cerrado la puerta en la nariz. Se iba llenando más y más el corazón de rabia. ¡Qué podía hacer! ¡Necesitaba con urgencia dinero y no hacía ni una sola venta esa tarde! Y cuando ya se venía la noche, contó el dinero que había reunido y comprobó que no le alcanzaba para nada. Con mucha rabia, queriendo vengarse de su mala suerte entró en el primer boliche que encontró y bebió con más sed que nunca. Amigos que lo acompañaran no podían faltar. Y ahí estaban ese anochecer el “Sombra de Oso” y el “Mamita”, que era un negro seco, duro, que parecía querer ablandarse desde adentro con los tragos interminables de vino que pasaba por su áspera garganta, sin pagar. Regresó a su casa ya muy entrada la noche luego de haber discutido con todos los que se le pusieron a tiro y remató con el chofer de ómnibus enfrentándolo por unas mezquinas monedas. Pero llegó ileso. Se bajó en las calles oscuras de su barrio pobre al que tan bien conocía. Lo recibió su mujer, que aún no se había acostado, con su ansiedad de todos los días. -¿Cómo le jué? -¿No ve? – Le mostró el cuerpo entero de su estado calamitoso y toda la mercadería que le había sobrado. - ¡No! Otra vez mal... – añadió la Rosita con los ojos llenos de lágrimas. El cigarrillo lo hizo toser. En ese momento se dio cuenta de que en el extremo de la mesa, paradito estaba otra vez su hijo, mirándolo fijamente con sus ojitos tristes. -¿Y por eso se emborrachó otra vez? ¡Qué hombre. Dios mío! Así no vamos a enterar nunca para pagar el alquiler, ¿no se da cuenta? ¡Y nos echarán di’aquí y quién sabe a qué caño tendremos que ir a vivir! ¿No le da un poquito de lástima? – terminó diciendo su mujer. - ¡Pará, pará, Rosa! ¡No tanto echar, no tanto echar! Y enderezando la cabeza a la que se la tiraba para abajo el alcohol, haciendo grandes mímicas, añadió: - Un momento, un momentito... a mí no me van a echar de aquí mientras tenga estos dos brazos, ¿sabís? - Sí pero... Y sin poder añadir más la mujer se fue a llorar sentada en la cama. Se hizo en la pieza un silencio largo, profundo, apenas interrumpido por los sollozos de la mujer. Observó que al frente, junto a la mesa, seguía de pie, derechito, su hijo, como una sombrita. Ahí estaba mirándolo detenidamente con sus ojos tristes, hondos, como trasmitiéndole un mensaje que lo hizo estremecer. -¿Y usté, m’hijito, no se va a dormir? – le preguntó endulzando la voz. - No tengo sueño, papá – respondió el niño apenas si moviendo los labios. Otra vez se repitió el silencio profundo. Otra vez llegaron desde el rincón de la pieza los sollozos dolorosos de la mujer. Chupó largamente un cigarrillo y lamentó no haber traído una botella de vino para sacarse de encima ese malestar que sentía subiéndole desde muy adentro. Y de pronto, como si le estuviesen brotando del corazón, escuchó las palabras de su hijo dichas con voz temblorosas, estremecidas por la emoción. - Papá... le quiero decir que yo tengo vergüenza de que usté sea mi padre, porque todos los chicos me dicen en la escuela que usté es un borracho. Quedó helado. Cuando quiso responderle, cuando pensó prometerle que no lo haría más, la figurita de su hijo, como la del Angel de la Inocencia, ya había desaparecido. Se le hizo difícil dormir aquella noche. Terribles pesadillas lo martirizaron. Sin decir palabra al otro día, bien temprano, alzó unas ristras de ajo y salió. Fuese como fuese ese día enteraría para pagar el alquiler. Gritaría y gritaría como un loco por las calles hasta conseguir el dinero que necesitaba. Le dolía el cuerpo y tenía los pies deshechos de tanto caminar. Pero inútilmente anduvo. Gritó hasta enronquecer ponderando las bondades de la mercadería que llevaba. Pero no pasaba nada. Estaba visto que lo seguía persiguiendo la mala racha. Había llegado el anochecer y apenas si había reunido un puñadito de pesos. Sentado en el cordón de la vereda, sintió que una amargura terrible lo inundaba. Era un incapaz. Había hecho ese día todo lo posible por alcanzar lo que se había propuesto y otra vez había fracasado. Era un pobre hombre que no servía para nada, pensó. Y de nuevo sintió la sed, la vieja sed de siempre, lo que le hacía olvidar de todas sus penas y le devolvía las ganas de seguir viviendo. ¡Por qué iba a seguir sufriendo teniendo el remedio tan a mano! Y bebería de la botella porque así colmaba más pronto su sed y se olvidaba de todos sus pesares. En ese momento se acordó de un viejo que le decía: Es jodido acostumbrarse a tomar del pico... después no te dejás nunca más del vicio. Muy cerca había un boliche donde estaba seguro iba a encontrar con quien compartir el pico tibio de una botella con vino y después de eso no le quedaría ni una sola de sus penas. Se enderezó. Le dolían sus largos huesos y le pareció que tenía deshechos los pies de tanto caminar. Y el corazón empezó a saltar. Vio cómo se encendían las luces de la calle y le pareció que en todo empezaba a clarear. Y cuando levantó las canastas con lo que le había quedado y las ristras de ajo sin vender para cumplir sus propósitos, como de las sombras que empezaban a adensarse en los sitios baldíos, se alzó la imagen de su muchachito, chiquito, flaco, mirándolo con sus ojos implorantes en tanto le decía: - ¡Yo tengo vergüenza de que usté sea mi padre... todos mis compañeros de la escuela se ríen de mí diciéndome que usté es un borracho! ¡Pensar que él mismo con su conducta hacía avergonzar a su hijo más querido! El recuerdo doloroso le pegó un sofrenón a sus ganas de buscar desquite a tanta mala suerte en el boliche. ¿Iba a seguir permitiendo que su hijo sintiera vergüenza de que él fuese su padre? Sintió asco de sí mismo. Asco por no haber sido capaz de comprender a tiempo lo que sucedía; ¿cómo podía ser que sus hijos se avergonzaran de él y que no hubiese sido capaz de darse cuenta? No, no bebería más. Y hombre era. Dio media vuelta y con el corazón contento por la decisión tomada, se encaminó a tomar el ómnibus que habría de llevarlo de regreso a su casa. No importa que hubiese podido llegar a reunir todo el dinero que necesitaba para pagar el alquiler; otro día habría de amanecer y en él lograría lo que se había propuesto. Porque ahora y para siempre su esperanza estaba lavada de toda mancha. EL CAMPEON Quiere dormir, pero no puede. Todavía le están llenando los ojos de los titulares de los diarios de la madrugada: “¡Varas, Campeón!”. Realizando una magnífica demostración de boxeo, se coronó campeón sudamericano. Y le llegan todavía los aplausos y el “olé olé” del canto de los de la popular. Le parece mentira que haya sido él el protagonista principal de esa noche de gloria para el boxeo argentino. Acababa de ver cumplido uno de sus sueños más largamente acariciado. Ya lo ha hecho realidad, ya es suyo el título de campeón sudamericano de los gallos, ya figura en el ranking mundial y ya no duda que no tardarán en darle un combate por el título del mundo. ¡Campeón del mundo! Fama, dólares, viajes por todo el mundo, ¡mil y mil cosas jamás soñadas que ahora se ponen al alcance de su mano! De las manos de ese pobre negrito de un barrio marginado que se trenzaba a pelear por una gaseosa o por una moneda del “Caballito”, llamada así por el que llevaba estampada en una de sus caras, con sus amiguitos del barrio armaban el ring en el medio del patio de su casa con cuatro palos de escoba que servían de esquineros, los rodeaban con piolines y forrándose los puños con algunos pares de medias viejas, empezaban a darse cachetadas sin asco. ¡Cómo le gustaba boxear! Y todos conocían en él el más fuerte del grupo, el más veloz y el más pícaro. Y ahora, después de haber recorrido todos los rings del país, renovando y acrecentando en cada uno de ellos su esperanza, se le acercaba la posibilidad de combatir por el título de campeón del mundo, ¡nada menos! Una gran alegría, una felicidad intensa le recorre todo el cuerpo. Y vuelven otra vez a sus oídos las oleadas de aplausos, cantos de aliento de los de la popular y el grito de los del ring side: - “¡Dale! ¡Sacá la derecha! ¡La derecha!”. Pero su preferido, su ariete es la izquierda. Con ésa sí, con ésa le daba un pleno rostro al rival una y otra vez, martilleando sin cesar: - ¡Dale, dale! ¡Ya lo tenés! – le gritaban con insistencia. ¡El campeón sudamericano! ¡Le parece un sueño! ¡Cuánto le había costado llegar! Podía decir de su vida lo mismo que había visto escrito una vez al costado de una jardinera: “Me saltaron de cachorro y en la calle me hice perro”. Era escaso el pan en su casa y cuando era un chiquilín todavía, lo mandaron a rebuscarse. Salía con los termos de café a la calle, tiritando con el frío de la madrugada y en verano pataconeaba las calles hirvientes del asfalto vendiendo helados. La tentación lo vencía por ahí y entonces, con sumo cuidado, levantaba el cucurucho, le comía un poquito de lo de más adentro de la tacita y lo volvía a colocar después, con suma habilidad, en su lugar. Lo mismo hacía con uno o dos más. Total, pensaba, un poquito menos es nada, porque así no les hace daño. Después, por las dudas, ponía una buena distancia entre él y sus clientes. “- Me soltaron de cachorro...”. O a veces, los días sábados, cuando andaba con algún amiguito y tenía hambre, ya lejos de su casa, entraban a la primera despensa que encontraban, pedían unos gramos de mortadela y dos panes y no bien recibían lo solicitado, salían corriendo a todo escape, dejando al dueño del negocio a los gritos en la puerta. Era dura la vida, entonces. Pero aquello había pasado. De nuevo los aplausos, vibrantes, entusiastas, le llegaban con claridad. Sentía junto al ojo izquierdo un dolor quemante, pero ya pasaría. Otros golpes peores había recibido en su vida de boxeador. Cuando recién empezaba a andar por los rings de verdad, creía que boxear era ir para adelante tirando golpes sin importar lo que recibía. Una noche, en la que regresó a su casa todo maltrecho después de un sangriento combate de un duro “tome y traiga” en el que había sido mucho más el “traiga” que el “tome”, llegó a la conclusión de que no era así el negocio. El boxeo debía ser otra cosa. Y empezó a preocuparse por pulir su estilo. Había llegado a comprender que en el boxeo se trataba de pegar, pero también de evitar que le pegaran, para lo que había la necesidad de prepararse muy bien antes de subir al ring. Y así empezó a practicar, tozudamente, los pasos al costado, rotar la cabeza, hacer juego de cintura, ese movimiento que aprendió a hacer con tanta naturalidad y destreza con el que dejaba desairado a los rivales y que enloquecía de gusto a los de la popular. O los rápidos juegos de piernas que practicaba una y otra vez sin cansarse y su cross de izquierda, preciso, potente, al que sacaba luego de puntear amenazadoramente con la derecha. ¡Si había achicado a rivales con ese golpe justo, seco, de izquierda! Y pensar que cuando era chico y soñaba con ser boxeador, sus amigos del barrio moviendo la cabeza dubitativamente le decían: - ¿Cómo vas a ser boxeador con esa zurda quebrada a la que ni siquiera podés estirar del todo? “Podré, podré” – respondía él sonriendo y sacando potentes golpes al aire con su izquierda, totalmente olvidado de aquella fractura de su brazo, mal arreglado por el “huesero”, quebradura que tanto lo hiciera sufrir cuando era niño. Por esa fe que se tenía, fue sin duda que pudo. ¡Y qué manera de poder! De a poquito se fue abriendo camino. Sin grandes espectacularidades, pero machacando, machacando en los entrenamientos y arriba del ring, machacando otra vez con su izquierda hasta que finalmente terminaba echando por tierra con todas las posibilidades de su oponente. Pero era duro, difícil aquello, vuelta a vuelta había que echar el resto en la trenzada, porque no bastaba con el coraje, al que lo tenía y de sobra. Muy golpeado a veces, a otras a punto de derrumbarse, había sacado fuerzas de vaya a saber qué rinconcito de su corazón para alcanzar victorioso la meta. Y ganaba fama, se aumentaban los pesitos que recibía y cada vez era de mayor renombre el rival que lo esperaba. Así había llegado a aquel momento en que todavía le parecía estar leyendo los titulares de los diarios de la madrugada: “Varas, Campeón Sudamericano”. Y ahora, más que nunca, lo esperaba la radio y la televisión, los amigos aumentaban pelea tras pelea y se le abrían infinidad de puertas. Sentía como si una marea se le viniese encima. Pero él se había propuesto, y lo conseguiría, ser el mismo de siempre, no dejarse envanecer jamás por la gloria ni por el dinero. No, eso nunca. El seguiría siendo siempre el muchacho sencillo y bueno que todos habían conocido en el barrio. Ese, al que, todos los viernes que él peleaba se le acercaban los pibes que lo admiraban y en especial, el “Cara ‘e Bicho”, el diarerito del barrio, para darle un tímido abrazo y desearle suerte en la pelea. – Tenís que ganar “Librillo”. (Así lo apodaban a él) le decía con los ojos empañados por la emoción. Quisiera dormir, quisiera relajarme, descansar en esa madrugada. Que se apagaran de una buena vez las luces del estadio, los gritos y el bullicio que le siguen llegando en oleadas con si todavía estuviese en medio de la pelea viendo con esperanzado ardor, como, poco a poco, le va minando las energías al campeón sudamericano, cuyas piernas, lo nota bien, empiezan a aflojarse en medio de la gritería ensordecedora de la popular. “Varas! Varas!” corean como enloquecidos sus partidarios. – “¡Dale, Varitas!”. Una vez más ha podido cumplir con la afición del país y con sus amigos del barrio que, cuando el viernes a la mañana, en días de pelea, lo ven pasar por las calles pobres del barrio vecinas a su casa, lo saludan con los brazos en alto y le dice: - ¡Ya pusimos el “tintío” en la heladera pa’ festejar esta noche, Varitas! – Y otra vez, como en tantas otras noches, habrán festejado hasta el amanecer, como a ellos le gusta hacerlo. Son pequeñas, pero grandes satisfacciones. Sin embargo, hasta entonces, nadie le ha regalado nada. Lo ha ido ganando poco a poco a fuerza de trabajo y de dedicación, recuerda, con grandes, muy grandes sacrificios. Entrenar duro durante todos los días, darle a la bolsa sin parar, correr kilómetros desde la madrugada, hacer round y más round de pelea, quedarse con hambre a la hora de comer, privarse de todo lo que más le gusta, no dejarse tentar por los amigos que lo quieran arrastrar a farras, timbas y reuniones con mujeres; no han podido jamás, ni podrán hacerlo nunca; no conseguirán que tome caminos torcidos que lo desvíen de su meta. El ya la tiene fijada y la alcanzará. ¡Qué feliz se siente esa noche por haber alcanzado su triunfo tan importante! ¡Unos pasitos más y ya su nombre será vitoreado como campeón del mundo! ¡Llegará! ¡Llegará! Se tiene muchísima fe. ¡Qué poco falta! Un esfuercito más, la entrega total de siempre a su profesión y ya la corona de los gallos será suya, ¡enteramente suya! Quiere relajarse de nuevo... ¡si pudiera dormir! Pero esos ojos... ¿Por qué se le aparecen una y otra vez en esa madrugada desvelada, esos ojos negros, profundos como el mar, llenos de fuego y llamándolo como pidiéndole desesperadamente que acuda cuanto antes a salvarlos? Son los ojos de una hermosa mujer joven los que lo hacen estremecer y le quitan el sueño. ¿Por qué vienen con tanta insistencia tan luego esa noche y lo sacuden y le hacen perder totalmente el sueño pensando en ellos? Intenta rechazarlos y pensar en su mujer, que es joven, bonita y buena; se casó enamorado y si bien es cierto que no llegó todavía el hijo con el que tanto soñara, puede, sin embargo, anunciarse en cualquier momento, como lo ha explicado el médico. Sin embargo a veces la duda y la impaciencia lo devoran. ¿Será posible que no vaya a poder ser padre de un pibe, un hijo suyo para enseñarle todo lo que ha aprendido de boxeo y contarle todas las glorias que en el ring ha sabido conquistar? Y no solamente eso le contará, sino también todo lo otro, lo difícil que es mantenerse fiel a sí mismo cuando se llega a ocupar una posición destacada, porque si por un lado se te acercan fieles y desinteresados amigos, también se acercan los otros, los malos tipos, los pechadores, aquellos que ven la oportunidad fácil de tener un socio que ponga el capital con el que harán negocios no muy claros, a los que presentan de manera tentadora, pero los que él, ya lo presiente, son peligrosos. A todos estos últimos los ha rechazado de manera terminante. Su línea de conducta había sido claramente trazada desde un principio y nadie lo apartaría de ella. Será un hombre derecho y, además, ¡campeón del mundo! Tenía unas ganas de salir a gritarlo con todas sus fuerzas en esa madrugada en la que se sentía desbordado por la alegría. Pero otra vez aquellos ojos suaves, hermosos, atormentados de mujer enamorada que venían a hacerle estremecer dulcemente el corazón. Bien sabía donde estaba la dueña de aquellos ojos que lo atraían con fuerza irresistible. Desde hacía bastante tiempo un amigo quería llevarlo para que lo conociera una gran admiradora que tenía. Se opuso al principio porque no quería tener en su vida ninguna clase de complicaciones, pero finalmente ante tanta insistencia había consentido en conocerla. Eso sucedió días antes de que combatiera por el título sudamericano y desde entonces esos ojos luminosos, jóvenes, llenos de fuego, se asomaban a los suyos y los subyugaban. Intentó con todas sus fuerzas rechazarlos al principio, huir de ellos porque le parecía sentir que le quemaban el alma al posarse en los suyos, pero no pudo. Sentía el llamado de esos ojos como un ruego al que no podía desoír. Y se fue acercando más y más a ellos, que tenían el magnetismo de un tembladeral. Se sentía muy bien así y con el correr de los días, lo único que deseaba era que lo dejaran estar tranquilo cerca de esa morochita de figura agraciada, de andar desafiante y de sonrisa igualmente provocativa, para mirarse en los ojos de ella cuantas veces se le antojara. Y aunque sentía que, día tras día, esas miradas iban mareándolo, que el abismo que sentía abrirse a sus pies lo atraía más y más, no podía resistirse. Eran inútiles sus buenos propósitos. De acuerdo con sus compromisos, salía temprano para el gimnasio, pero siempre hallaba un pretexto para andar dando vueltas por las calles del barrio hasta que esa idea que dominaba su cabeza se imponía y marchaba presuroso, entonces, a casa de Inés. Y ella lo esperaba siempre tierna, siempre llena de atenciones. – Campeón – le decía suavemente con admiración. Era como si lo besara. Y él sentía entonces que la piel se le electrizaba. - ¿Querés un te, campeón? ¿O una manzanita asada?, - todo dicho en un tono tan angelical, que cautivaba. Y en la tarde, luego de estar un rato en su casa, volvía de nuevo a casa de Inés, olvidado totalmente del gimnasio, de las caminatas, de los diarios que ya hablaban de proximidad de un nuevo combate en el que le daba revancha al ex-campeón sudamericano de gallos. Su manager, alarmado por sus ausencias al gimnasio, venía a buscarlo a su casa, pero todo resultaba inútil, ya que nunca lo encontraba en ella. Tampoco respondía satisfactoriamente a sus mensajes. Todas eran evasivas. Y lo mismo le sucedía a su esposa que iba a buscarlo al gimnasio y siempre recibía la respuesta de que por ahí no había andado. - ¿Dónde estuviste esta tarde? - le preguntaba ella cuando regresaba a la casa ya bien entrada la noche. - Mirá... al salir de aquí me encontré con un amigo y empezamos a dar vueltas y vueltas... por último fuimos a un bar... y mentía y mentía. Y lo mismo le ocurría con el manager. - ¿Qué te pasa? ¿Dónde estuviste? Vos sos un inconsciente. ¿No ves que ya estamos a siete días de la pelea y apenas si has pisado por el gimnasio? ¿No te das cuenta que estás pesando un montón de kilos más? – Y no le quedaba más que mostrarse arrepentido, pedir disculpas y echar de nuevo manos a las mentiras y falsas promesas de enmienda, para poder seguir yendo a casa de Inés, cuyos ojos seguían teniéndolo como imantado. Al lado de ella regresaba en cuanto lograba capear el temporal, olvidado de todos sus sacrificios pasados, de sus viejas amarguras, del plan de vida y lucha que lo habían llevado a ocupar tan destacado lugar en el boxeo de orden mundial. - ¿No te das cuenta que si no entrenás es seguro que vas a perder? ¿Y que es muchísimo lo que te jugás en esta pelea? ¿Por qué no te preparás con el entusiasmo con el que lo hacías antes? ¿Qué tenés? – lo reprendía una y otra vez su entrenador físico. - ¡Qué te importa! – respondía ya disgustado, con el corazón totalmente enajenado por aquella mujer que parecía haberlo hechizado. De su mente habían sido borrados como por arte de magia todos sus sueños de campeón del mundo, de ganar muchos, muchos dólares, de viajar por todo el mundo luciendo su ponderada destreza bajo otro cuadriláteros y otras luces, de ser famoso entre los más famosos. Y huía de su hogar. Se le había vuelto inaguantable. La presencia de su mujer había llegado a fastidiarlo. Aunque por ahí, cuando parecía filtrarse una débil luz en su corazón, se le aparecía como en los primeros días de casados, con toda su bondad, con todo su cariño totalmente entregado a él. Y pensaba, entonces, con cuanta ingratitud le estaba pagando toda la fidelidad que le había guardado hasta entonces, el amor y la dedicación, esa dedicación que había puesto para atenderlo en todo momento, ¡cuánto lo había alentado y ayudado a lo largo de su carrera! Pero eso no era más que un momento que enseguida quedaba borrado de su corazón. Por más que lo intentaba no podía volver a ser el que había sido. Era inútil. Le parecía, desde que llegó a conocer a Inés, que su casa era una casa sombría, cruzada por las víboras, poblada por murciélagos. Por eso huía de ella. Buscaba un pretexto cualquiera, algo que le ayudara a borrar esas impresiones deprimentes y cuando quería acodar ya se encontraba llegando a la casa de su encantadora amiga. Al lado de ella desaparecían todos aquellos malos pensamientos; al lado de ella estaba la felicidad, allí sentía alegre el corazón, feliz de sentir que había llegado ese momento que le hacía olvidar todo lo demás. Del próximo combate, del hijo que no venía, del dinero que le entregaba confiado al turco que le prometió hacer un negocio muy bueno y al que ahora se lo negaba totalmente, nada le importaba. ¿Qué podía importarle eso a él si ahora estaba al lado de Inés? Porque allí estaba llenando todas las horas de su vida, ayudándole a recuperarse de todo contratiempo, de todo sobresalto con esos maravillosos ojos que lo tenían embrujado. Y lo había sentido así desde el primer día que la visitara y en el que fuese tan bien recibido por la madre, que era una vieja madura, alta y seca, que, desde el té que le sirviera con gran insistencia para que aceptara tomarlo diciéndole que era de “yuyitos” medicinales, siguió atendiéndolo a cuerpo de rey y demostrándole, de manera inocultable, con cuanto agrado veía la relación que mantenía con su hija. Con tantas atenciones, en medio de una música suave a la que tan bien sabía elegir Inés, en muchas noches cálidas y perfumadas, le era muy difícil pensar en gimnasios y peleas. A veces se sentía como si fuese otro hombre, le parecía que lo habían cambiado; se comportaba y hablaba de manera muy distinta a su manera de ser habitual y del boxeo, que había sido su pasión dominante, ya ni quería oír ni hablar. Le molestaba ese tema. Aunque no se diera cuenta, el tiempo transcurría sin pausas y llegó el día en que debía darle la revancha al ex-campeón. Todos los diarios del país lo señalaban como el gran favorito. Sus partidarios confiaban ciegamente en él. De ahí, desde esa victoria, ya no quedaba más que un paso para llegar a intentar la conquista del título mundial señalaba además. En el momento del pesaje, el manager tuvo el gran disgusto de encontrarlo totalmente excedido de peso. Era increíble. Y eso que en los días anteriores le había hecho sacar la lengua en un intento de acercarse, siquiera, al peso reglamentario. ¡Le faltaba mucho, muchísimo! Y era inútil la desesperación de todos. Trotó y trotó hasta agotarse y estuvo sin probar bocado hasta la hora del nuevo pesaje. Esa noche estaba poco menos que muerto. Lo habían exprimido como a un limón. A la hora del combate, cuando subió al ring, sentía duras, pesadas las piernas y los brazos se le caían solos. Y tras el saludo, llegó el momento de la definición. Dos hombres frente a frente en el ring con el marco de un público enfervorizado alentando sin cesar al ídolo local. El desafiante, de entrada, mostró una gran sed de desquite. El, titular de la corona, confiado, como ajeno a todo, con sus pensamientos que se le iban muy lejos del ring. Como pudo, huyendo, escapando de los puños del rival que lo buscaba agresivamente en el cuadrilátero, pasó como pudo, el primer round. Se sintió como un desamparado en el intervalo. Lo que nunca, el cansancio lo vencía de entrada. Todavía no alcanzaba a explicarse por qué le estaba sucediendo eso. Fueron inútiles todas las indicaciones de su técnico; inútiles los gritos alentadores de la tribuna en el asalto siguiente; nada le obedecía, ni las piernas ni su maravillosa cintura ni le era posible, tampoco, sacar su ponderado cross de izquierda que tantas satisfacciones le había dado en su exitosa vida de boxeador. No tenía fuerzas para nada. Y cuando promediaba la vuelta, recibió el potente derechazo que lo tiró a la lona por toda la cuenta. Nadie podía creerlo. Tambaleando, perdido todavía, se retiró del ring en medio de la rechifla de sus partidarios. Tenía tumefacta la cara y le dolía todo el cuerpo. No alcanzó a leer los diarios de la madrugada que decían: “Sin pena ni gloria cayó el invicto”. “Se desmoronó el campeón sudamericano”. Le fue muy difícil escapar de esa pesadilla. Cuando alcanzó a reaccionar, sintiendo recuperado su amor propio, pensó que no le sería difícil tomarse el desquite a su vez. Volvería a ser el de antes. Había cometido muchos errores, se daba cuenta muy bien, pero eso no volvería a suceder. Haría una pelea más con un buen candidato y luego ya podría pedir la revancha con el campeón. Seguramente que le ganaría, porque con ese rival, estando él bien entrenado, no podía perder jamás. Y entonces de nuevo estaría entre los ranqueados para combatir por el título mundial. “Varas, campeón mundial de los gallos!” ya veía clarito que los diarios de nuevo así lo proclamaban. Lo lograría, sí, lo lograría, pensaba en sus ratos de entusiasmo. Pero otra vez, en medio de la lucha que sostenía su naciente esperanza con sus secretas dudas, reaparecían los ojos de Inés como un bálsamo, devolviéndole toda su alegría de vivir, la promesa de unos días de sosiego y felicidad. Y la dulzura de esos mismos ojos rogándole que no los abandonara y prometiéndole la tierra y el cielo, en medio de la misma música suave, adormecedora, que lo transportaba a un edén. Por eso le sucedía de nuevo que, diciéndole a su mujer que se iba al gimnasio al cabo de dar vueltas y vueltas por las calles del barrio, se encontraba de nuevo llegando a la casa de Inés, que siempre lo esperaba como la vez primera, con una taza de té o con un exquisito dulce preparado por ella especialmente para su invitado de todos los días. - ¡Qué manos las tuyas, Inés! – le decía feliz. Y ella lo envolvía con su mirada cautivante y luego le daba el mejor regalo, que le hacía olvidar de todo lo prometido a su manager cuando le pidió que le concertara una nueva pelea. - Te busqué un rival fácil – le había dicho – ya le ganaste dos veces y ahora tampoco tendrás dificultad en hacerlo. Y después el camino te quedará allanado como antes para reconquistar el título. Eso sí, oíme bien, tendrás que prepararte debidamente. Nada esta vez de andar con vueltas y remoloneadas, ¿entendido? - Por supuesto que me voy a preparar bien. ¡Lo pasado, pisado!, - le había respondido recuperando sus sueños perdidos. Pero todo fue inútil. Llegado el momento, sentía quebrada su voluntad. No podía remediar el gran rechazo que sentía por el gimnasio. No podía... no podía... A los reclamos de su preparador físico, respondía siempre que sí, que ya iría, pero de nuevo, como se había hecho habitual en él en los últimos tiempos, volvía a mentir. Finalmente los que lo dirigían se cansaron y lo dejaron solo, que hiciera lo que quisiera hacer. Y él se dejó llevar por los ojos de Inés. No le importaban que lo hubiesen dejado solo. Pensó que aunque no se entrenara, el rival que le habían buscado era tan fácil que le tendría que ganar lo mismo, con entera facilidad. El había llegado, por destreza y valentía a ser campeón sudamericano y con su sola presencia lo achicaría y luego lo liquidaría de un solo golpe. Continuaba sintiéndose el campeón por más que muchos de los que se decían sus amigos se hubiesen borrado y hasta los mismos chicos del barrio ya no lo rodeaban como gorrioncitos. El tiempo aquel pareciera haber pasado. Solamente “Cara ‘e Bicho” el diarerito que no se perdía una sola de sus peleas y se le arrimaba cuantas veces podía para expresarle su admiración, continuaba siéndole fiel. Confiaba como siempre en él: “Varitas, campeón!” le gritaba al verlo pasar levantando los puñitos al cielo. Sus buenas intenciones otra vez no le alcanzaron y como en las peleas anteriores prefirió estar al lado de Inés antes que en el gimnasio y el día del pesaje estuvo otra vez sumamente excedido de peso. Y debió trotar hasta agotarse y privarse de todo alimento para entrar en la categoría. Quedó muerto. Y más después de la brevísima pelea. Apenas si duró un round. El mundo del box había terminado para él. Quedó mal trecho; todos sus más queridos sueños se habían esfumado. Analizando fríamente la situación, sentía que de nuevo estaba muy cerca de las garras inmisericordes de la miseria, de los afilados colmillos de la pobreza. ¡Qué duro era eso! ¡Otra vez la calle, otra vez los días interminables andando y andando para conseguir una miserable moneda! Como tantos de sus vecinos del barrio, como algunos de sus mismos amigos, tendría que salir, otra vez, cargando con las grandes cajas gritando: ¡A los poítos! ¡Baratos los poítos! – y aturdido por el continuo piar de los animalitos. ¡Qué difícil se le hacía entonces, seguir y seguir cuando nadie compraba nada! Ya se había olvidado por completo de aquellos tiempos que ahora venían a golpearle el corazón y lo hacían temblar. Pasó unos cuantos días sin ir a ver a Inés conteniendo sus grandes deseos de verla por la vergüenza que sentía por haber sufrido tan categórica derrota. Tenía, además, hecha pedazos la cara. Por nada del mundo quería que lo viera en ese estado lastimoso. ¡Qué iría a pensar de su campeón! Una semana pasó recluido en su casa. Al no ceder sus deseos de ver a la mujer amada, no quería ver a nadie más. Un día, muy temprano, antes de que su esposa se levantara, dispuso ir a saludar a su madre, a la que tenía muy olvidada. Por la calle se encontró con algunos de los que habían sido sus amigos que simularon no verlo. Al pasar la puerta de la casa de sus padres, le pareció que un aletazo de sombra había entrado con él. Su madre estaba sola. Vino, se sentó a su lado y ahí se quedó, en silencio, muy quietecita. Lo miraba largamente, sin decir palabra, sufriendo y tal vez desconociendo a su hijo por aquella cara cruzada de heridas y teñida de moretones. Le tomó la mano y la acarició, siempre en silencio, como cuando era niño. En seguida, como si fuese una sombrita, se alejó. Luego la oyó llorar en el dormitorio. Se quedó solo, observando las cosas que lo rodeaban con el corazón acongojado. Muchas de ellas eran regalos que él le hiciera a su madre después de sus últimos triunfos. Esa mesita donde estaban en cuadro las fotografías de sus boxeadores favoritos, Loche y Monzón, una suya tomada en la noche en la que obtuvo el título de campeón nacional de los gallos. Además, esa estatuita... todo le pareció sin vida, sin valor afectivo alguno, simples cosas muertas. Llegaron luego sus dos hermanos, dijeron algunas vaguedades y se marcharon. Sintió que la soledad le llenaba de frío el corazón. Se miró las manos, antes fuertes y poderosas que a golpes le abrían camino a sus esperanzas y las encontró inútiles. ¿Qué podía hacer ahora con ellas? ¿Para qué podían servirle? Y tenía que seguir viviendo... No tenía ningún dinero de tanto que ganara; finalmente a todo se lo robó el turco; lo había dejado con las manos vacías. ¿En quién confiar ahora. A quién pedir ayuda en medio de su desamparo? Su religión no iba más allá de persignarse e invocar a Dios y a la Virgen antes de cada combate. ¡Qué pobre, qué miserable, qué desolado se sentía! ¿Qué caminos le esperaban? Los de la luz lo avergonzaban. Era un fracasado. Le quedaban los de la sombra, los que llevan a los sucios boliches y a los de la delincuencia, a la que había sido tentado más de una vez por algunos de los muchos que se le arrimaban con intenciones no muy claras. Sintió que un hilo de hielo le corría por la columna vertebral. Con el corazón entristecido, pensó que era hora de volver a su casa. Besó en silencio a su madre, que aún se secaba los ojos y salió. Sintió fría y desolada la calle polvorienta del barrio, a las que tantas veces desde niño recorriera feliz. En ese momento extrañó a la barra de pibes que, al reconocerlo, le gritaban su admiración: - ¡Adiós, campeón! De pronto escuchó que un muchacho, atiplando la voz, le gritaba: ¡Campeón!, para agregar de inmediato: - ¡Payaso! Se dio vuelta rápidamente, pero no vio a nadie. Sin duda se había ocultado con rapidez. Se sintió empequeñecido y burlado. Ahora hasta cualquier muchacho se burlaba de él. Llegó a su casa a paso lento, vencido, con unas ganas inmensas de echarse a llorar. Salió su mujer a recibirlo con la alegría pintada en el rostro donoso. ¿Qué le pasaría? Era eso extraño. ¡Si se llevaban tan mal desde hacía tanto tiempo...! Se acercó a saludarlo con estas palabras: - ¿Te puedo dar una buena noticia? - Bueno... – le respondió fríamente. ¡Qué buena noticia podía darle ella en esos momentos que estaba viviendo! Si ya había empezado a recorrer el amargo camino de las penurias, de las que ya estaba olvidado y bien sabía los días amargos que lo esperaban. - ¡Estoy embarazada! ¡Vamos a tener un hijo! - ¿Un hijo? ¿Mío?, - fue lo único que se le ocurrió decir en medio de su desconcierto. - ¿Y si no? ¡Tonto! – Y se le echó en brazos. ¡Qué buena era su mujer que siempre le había perdonado todo! Al sentirla entre sus brazos, tan tierna, tan bondadosa y ahora bendecida por ese hijo que los dos tanto habían soñado, sintió ganas de llorar como un niño. Allí, en ese mismo momento, tomó la decisión. No vería nunca más a Inés. Rompería de una vez por todas el maleficio o lo que fuese que lo había atrapado llevándolo a destruir todo lo que más quería: su hogar, su profesión, su porvenir. Se iría del barrio de inmediato. Pero no le iba resultar fácil. Lo esperaba esa noche el más difícil de sus combates. No podía conciliar el sueño. Pensaba que era definitiva su decisión de alejarse de Inés, pero de inmediato le parecía oír que lo llamaba con su dulce voz prometiéndole de nuevo las horas más felices de su vida. ¡Cuántas inolvidables le había dado! Y se repetirían en el futuro con tal que él lo deseara. Pero no, no podía... Su vida, toda su vida en adelante debía estar íntegramente al lado de su mujer y del hijito que tanto había esperado. ¡Por fin iba a ser realidad ese hermoso sueño! ¡Sí, se irían de esa casa, lejos, muy lejos de Inés! Y se quedaba dormido pareciéndole ya que su propósito era irrevocable. Pero todavía tenía que cruzar una mar de pesadillas donde fuerzas ocultas se le echaban encima y procuraban alejarlo de la blanca mano de su mujer que se le tendía llena de amor y lo dejaban en los brazos de Inés. Serpientes y murciélagos horribles le cerraban después el paso. Una y otra vez se repitieron los pasajes de un sueño tranquilo al de las pesadillas escalofriantes que lo llevaron en dos o tres oportunidades a despertar pegando fuertes gritos. Fue aquella la noche más larga de su vida. Al amanecer, su decisión de alejarse de Inés había triunfado. Nada ya se la haría modificar. - Voy a buscar casa en otra parte. Nos iremos lejos de este barrio, ¿quieres? – le dijo a su mujer no bien se levantó. - Pero si es eso lo que te he venido pidiendo desde hace tiempo, - le respondió su mujer. Salió de inmediato y buscó hasta encontrar lo deseado. Otra vida empezaba para ellos. Ese hermoso gimnasio que está mirando es suyo. Le ha costado mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero lo ha logrado. Todas las instalaciones, en las que una gran cantidad de jóvenes están practicando entusiasmados en las distintas disciplinas, pertenecen a su escuela y se siente orgulloso. Para más, allá por la entrada del gimnasio, bajo un arco de sol, se ve llegar a su hijita de ocho años, ésa que le significó, en el momento justo, encontrar de nuevo el buen camino; ha salido de la escuela y todavía vistiendo el delantal blanco, pasa a buscarlo por esas instalaciones como todos los días. Y se irán caminando y conversando hasta la casa donde, como siempre, los estará esperando la felicidad. LA MUJER DE LOS GATOS Lo recuerda muy bien. Fue un día que se sentía muy sola, una soledad que la venía cercando en su casa desde hacía largos años. La historia se repetía todos los días: los hijos salían de la escuela y el marido a su trabajo a cumplir con sus obligaciones lejos de la casa. Pero aunque no fuese así, por una razón u otra siempre había de quedar sola en su hogar. Porque al regresar los hijos, no bien terminaban de almorzar salían a juntarse con sus amigos para un lado u otro; pretextos para hacerlo, no les faltaban; y su marido lo hacía al bar en días de trabajo y si era domingo, indefectiblemente a la cancha de fútbol. Ella quedaría rodeada de soledad, cansada de lavar y de planchar, harta de fregar las ollas, de limpiar pisos y paredes, esas paredes que por momentos parecían querer apresarla, paredes a las que había llegado a odiar. Lo recuerda muy bien; aquel día se sentía más sola que nunca, cuando dispuso salir para el mercado. Había recorrido unos pocos metros por la vereda, cuando vio tirado al animalito soltando un maullido lastimero que la conmovió. El animal se quedó quietecito cuando se le acercó. De inmediato lo levantó, lo llevó a su casa y se esmeró en curarlo; tenía una herida profunda en la cabeza, pero más que nada, estaba muy golpeado; era una gatita blanca, que con sus ojos celestes le miraba como ofreciéndole todo su cariño. Por un instante llegó a creer que era la gatita que tanto había deseado tener cuando era niña, pero que nunca le permitieron darse en el gusto. Cierta vez que consiguió una gatita pequeña, cuando ella se fue a la escuela, su madre, que no quería saber nada con los gatos, le dio una propina a los basureros y se las entregó para que la arrojaran en el basural más lejano. ¡Cómo lloró aquella noche por su gatita querida! Ahora, se propuso, no sucedería lo mismo. Por más que el animalito estaba muy herido, pensando en aquello de “las siete vida de los gatos”, confió en que podría salvarla. Y se dedicó a cuidarla ofreciéndole toda su atención. Y el animal empezó a mejorar y manifestarle su cariño. Primero la seguía con sus grandes ojos celestes desde la distancia; poco después se le fue acercando cada vez más hasta que un día, resueltamente, pegó un saltito y se ubicó en sus faldas. Desde entonces siguió haciéndolo cada vez que la mujer hacía un alto en sus tareas; quedábase quietecita, mirándola detenidamente como diciéndole: “gracias por haberme salvado la vida” y hacía un suave ronroneo que a ella le daba una sensación de paz y bienestar. Eso le devolvía parte de aquella felicidad que sentía haber perdido porque todos en la casa la tenían totalmente olvidada. Y cuando empezó a pensar, por sentirse acompañada, que la casa no era tan grande ni tan oscura como a ella le parecía, desde una y otra parte empezaron a llegar las protestas. - ¿Y qué pensás hacer con esa gata?, - le preguntó un día su hijo al llegar del Liceo, donde cursaba el primer año. - Cuidarla, - respondió. - ¿Por qué no te dedicás más bien a tus hijos? ¿No te parece que sería mejor en vez de dedicarte tanto tiempo a esa gata sucia?, - y dando un portazo se fue. No le extrañó mucho porque desde chiquito la había tratado de esa manera descomedida. ¿Por qué no la había querido nunca como otros hijos quieren a sus madres, siendo que ella le entregaba todo su cariño? Desde que estaba en el Liceo se había vuelto más consentido y peor la trataba. Y la chiquilina también se creyó con derecho a los reproches. - ¿Y pensás tener toda la vida en nuestra casa a ese bicho inmundo? Decime, ¿qué te pensás, mamá? - Sí, aquí vivirá y yo la cuidaré, - le respondió con firmeza. - Está bien; hacé lo que quieras. Pero te repito que no quiero ver ni una sola vez más a ese bicho en mi cama. No les hizo caso. La dejó a vivir a su lado a pesar de los gritos y protestas de todos los de su casa. Había encontrado una amiga que la acompañaba día y noche y se había convertido para ella en una amiga fiel, silenciosa, que parecía contemplarla y que le daba muchísimo cariño. Rato a rato se le acercaba y ronroneando, la frotaba la cola suavísima por las piernas. Si estaba en la cocina, la gatita venía, se trepaba a una silla y se quedaba mirándola con atención. A veces dormitaba, pero siempre atenta a los movimientos de la dueña de casa. Cuando la nombraba se le acercaba llena de mimos. A veces se alejaba un tanto, pero no bien la escuchaba abrir la heladera, ya se hacía presente. Era su mejor compañera, indudablemente; teniéndola cerca, no la abrumaba la soledad ni la vida le resultaba tediosa como antes. En ese momento le parecía estar recibiendo reflejos de otro tiempo en el que se sentía muy feliz. Eso sucedió cuando, al poco tiempo de casada, vinieron a vivir a esa casa. Entonces se le antojaba que era un nidito, lleno de amor y de luz. Y ella no tendría más que ponerse a empollar. No creyó para nada lo que le decían sus amigos que le sería muy difícil modificar las costumbres de su marido, muy dado a sus amigos del café y a las salidas nocturnas. Pero como demostraba estar realmente enamorada y quería casarse cuanto antes, cortó los estudios para maestra, que era su gran vocación. - A eso podrás hacerlo después – le rogaba con voz convincente. Llegarán dos o tres hijitos seguidos y después de unos pocos años, podrás terminar tu carrera, ¿no te parece? Tras algunas vacilaciones había cedido a los ruegos. Y de tal manera llegaron primero Eduardito y al poco tiempo la nena, Adriana. Era muy dichosa, entonces, y toda su vida la consagró por entero al cuidado de sus hijos. En los primeros años, todavía, de vez en cuando, reaparecía su vocación y no perdía las esperanzas de llegar a ser maestra un día. Pero poco a poco se fue dejando atrapar por las atenciones de la casa, que cada vez eran más y de los hijos. La noche la encontraba rendida, sin ánimo para nada. - ¿Vamos al cine? – la invitaba su marido algún atardecer. - ¿Y los chiquillos? ¿Con quién dejamos a los niños? – Era un pretexto para no salir; no se sentía con ánimo para hacerlo. Y eso que el cine para ella, hasta que se casó, le resultaba el mejor entretenimiento. Y así se fue quedando más y más. Se había dejado enredar por la telaraña de su nueva vida. La obsesionaba la limpieza y el orden de la casa, de que su marido y sus hijos lo tuvieran todo en el momento preciso; se desvivía por ellos. Pero llegó el momento en que él empezó a alejarse más y más del hogar y de ella también por supuesto. Después llegó el momento de los chicos a la escuela; quedaba sola en la casa, prácticamente todo el día, porque al regresar hacían volando los deberes y escapaban fuera de la casa hasta la noche. No protestaba, porque de tal manera a ella le resultaba más fácil mantener limpia la casa. Se quedaba pensando que no había compartido ni un momento feliz con sus hijos, pero se proponía enmendar al día siguiente esa omisión, porque de nuevo, dominada por la rutina, volvía a olvidarse de ellos. Ya su esperanza de terminar la carrera de maestra la acompañaba por momentos como una débil llamita pronta a extinguirse; que se extinguiría en cualquier anochecer en medio de su cansancio y de su abatimiento. Porque así se sentía a veces, completamente abatida; su soledad era tremenda y su tedio, profundo e irremediable. Los poquísimos momentos que los chicos estaban en la casa, no hacían más que pelear entre ellos. Miraba hacia uno y otro lado y no hallaba nada ni nadie en donde refugiarse. Estaba sola, sola y sentía ya todos sus sueños frustrados; pasaba días enteros en que debía contener sus ganas de llorar, sus ansias de escaparse, de irse de una vez por todas, donde fuese. Se sentía desesperada. Esa era su vida cuando encontró a Minina. Ahora, poco a poco iba tomando otro color porque la tenía a ella a su lado. No bien la nombraba, saltaba a su falda y ahí se quedaba, ronroneando, mirándola con sus ojos celestes purísimos. Y conversaba con Minina en tanto le acariciaba su pelaje suave y espeso, le iba contando lo que haría en las próximas horas y le hablaba, como si se tratase realmente de una amiga, de todas sus esperanzas y desilusiones. - Compraré carne y te traeré un lindo pedazo de hígado para vos. Luego prepararé una comidita rica, riquísima, que te va a gustar. Una noche Minina desapareció. Ella escuchó preocupada cómo andaba por los techos aullando reclamos de amor, rechazando furibunda a ratos caricias gatunas, gimiendo, rogando clamorosamente más tarde, entre relámpagos de ojos alucinados que reverberaban en la oscuridad de la noche. Apareció a los dos días, maltrecha, sucia, cansada y se dejó estar echada por los rincones. Ni para alimentarse tenía aliento. Se reanimó, finalmente y volvieron los días plácidos. Hasta que una mañana, al escuchar aullidos en el ropero, descubrió que Minina le había llenado el cajón con cinco gatitos. Y fue inútil que ella los acomodara muy bien en el fondo del patio, porque, enseguida, con extremada precaución, tomándolos con la boca del cogote, se los presentaba, se los dejaba en cualquier lugar donde quedaran bien protegidos en la casa y Minina volvía a andar fielmente siguiendo sus pasos. Y fueron los hijos de Minina a cual más bonitos, con una gracia que la cautivaba más y más, de manera que pasados los días no quiso desprenderse de ninguno de ellos. El mayor trabajo que tuvo fue elegir tantos nombres, ya que la atención que le demandaban no significaba nada para ella. De manera que todos los animalitos quedaron a vivir bajo su mismo techo. - ¿Pensás dejar todos esos bichos aquí? – le gritó un día Eduardo mirándolos pasearse muy orondos por el living. - ¿Por qué no? Si no me lleva ningún tiempo atenderlos – le respondió. - Pero desatendés la casa y a nosotros por culpa de esos bichos sucios, ¿no te has dado cuenta? - ¿Qué les hago faltar a vos y a tu hermana? ¿A ver? – y tras pausa: Nada, ¿y entonces? No pensaba ceder; no cedería. – Lo que pasa, - dijo – es, que a ustedes nada los conforma; tampoco quieren saber nada de la casa. Todos estos pobres animales me darán la compañía que tanto necesito y que ustedes me niegan. De igual manera se defendió de los ataques furiosos de Adriana. - ¿No te das cuenta que esos bichos te esclavizan? – Le había reprochado - ¿Que ni podés salir a ninguna parte por culpa de ellos? - ¿Salir? ¿A dónde había de ir yo? Además... ¿con quién había de hacerlo? Con ustedes no, con tu padre, menos... ¿y entonces? - ¿Y cuando venga alguna visita? ¿Pensás atenderla en medio de este bicherío que se mete por todas partes? - ¿Quién puede venir aquí? Si yo ya no tengo amigas, - dijo amargada. - Mejor así; nadie podrá aguantar, te aseguro, ¡tanto olor a gato! ¡Esta casa ya da asco! El marido en cambio, al enterarse de la decisión de no desprenderse de los animalitos, no dijo nada. Los vio andar a los animalitos como si allí hubiesen estado toda la vida. El ya no decidía nada por nada; no le importaba lo que sucedía en su casa. Una vez por mes, con pocas palabras, le entregaba el dinero necesario para los gastos diarios y se iba. Fuera de eso, para él la casa era como si no existiese. Del hijo, que había sido tan regalón suyo, al parecer, ni siquiera se acordaba ya. Y con esos cinco nuevos habitantes en la casa, el mundo de la mujer se amplió. Descubría a cada momento una nueva perspectiva, un nuevo interés para vivir. Su atención estaba permanentemente solícita. Y se entretenía mirándolos desenvolverse con tanta agilidad, admirándoles el andar elástico y la habilidad de felinos que tenían, tan propia de ellos, la prolijidad con que se lavaban la cara, ese cariño heredado de la madre por ella y que tan bien habían aprendido a manifestárselo con la cola en alto y arrullador ronroneo. Ese era su mundo. Y se sentía contenta como no lo había estado desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué tenían que entrometerse los vecinos, entonces, en sus cosas? - ¿Y piensa criar todos esos bichos doña Paula? – le dijo una de ellas mirando a sus protegidos que jugaban alegremente por toda la casa. - ¿Por qué no? Si me gustan. - ¡Qué gustos los suyos, mujer! Los gatos son animales muy traicioneros. ¿No sabe que tienen mucho del demonio en el cuerpo? - ¿Del demonio? Por Dios, qué ocurrencia. - Además, no sé por qué tiene que complicarse la vida con el trabajo que le darán para mantener limpia la casa. - ¿Trabajo? Yo lo hago con mucho gusto. ¿No ve que mi casa está limpia? Fue a decirle a la vecina que no le parecía tanto y que además veía algunas cortinas caídas y que las plantitas del interior que tanto decía antes le gustaban, las encontraba secas y arruinadas, pero prefirió callarse. Pero eso sí, no se quedó con ganas de agregar: - Yo que usted cuidaría más a mis hijos y a mi marido que a esos gatos. Con estos hombres nunca se sabe, ¿no? - ¡Bah...! ¡Los hombres que se las arreglen! No pensaba hacerle caso ni a ella ni a aquellos que cuchicheaban que los gatos traían desgracia y hasta la muerte. ¿Por qué todo eso? ¿A quién molestaban sus animalitos? ¿Qué deber había dejado de cumplir para atenderlos? En las noches, cuando se desvelaba, le parecía que sus hijos, a los que les había entregado todo, estaban cada vez más alejados y por ratos hasta sentía, con el corazón atormentado, que secretamente estaba llegando a odiarlos porque por culpa de ellos había visto sucumbir, una a una, sus mejores aspiraciones. También su marido era el gran culpable de todo lo que le sucedía y a él sí que lo odiaba decididamente. Así era su vida; el pasado iba quedando sepulto en la indiferencia, el olvido y últimamente el odio. Y como los ciclos naturales se cumplen, llegó el tiempo en que los techos se poblaron de aullidos, de ojos fosforescentes que atemorizaban a los desprevenidos, en medio de aullidos, ruegos, de peleas en medio de las cuales pareciera andar revolcándose el “uñudo” por los techos, de agresiones que despertaban a todos los vecinos, de uñas afiladas que ella adivinaba clavándose como puñales en esas contiendas nocturnas de odio y amor. Y el devenir le depositó, por boca de las amorosas madres, quince nuevos habitantes en los cajones de los roperos y en cajas y huecos apropiados. Localizó a las madres y halló a cada cual más bonito a los herederos que le habían traído. Los había de todos los pelajes y los ojos, grandes y redondos iban desde el cobre y azul, hasta las azul celeste, verdes y zafiros, en todos los tonos, que eran una preciosura. ¿Desprenderse de alguno de ellos? ¡Ni pensarlo! Todos eran tan bonitos, tan tiernos, tan indefensos y encantadores... ¡Cómo regalarlos! ¿Y a quién, que fuese capaz de cuidarlos como ella deseaba? ¿Matarlos? ¡Nunca, por favor! No, quedarían todos ahí, ahí en su casa alegrando la inmensa soledad que la rodearía si no fuese por esas pequeñas vidas que compartían la suya y le allegaban muchísima alegría. Y otra vez el hijo al enterarse de lo que había decidido hacer con los animalitos recién llegados, volvió a elevar su protesta más iracunda que nunca. - ¿Pensás quedarte con todos esos animales, mamá? ¿Pero... qué te pasa? ¿No te das cuenta que son unos bichos sucios que te llenan de hedores inaguantables la casa? - Pero comprendeme mi hijo, si son... - ¡No mamá; no te puedo comprender! Lo he intentado muchas veces, pero no puedo. ¡Perdoname... ahora mismo me voy de casa! ¡Adiós, mamá! – Le dio un tibio abrazo, tomó su valija y se fue. Lo mismo sucedió con Adriana. - Te digo que no viviré más aquí. Me dan mucho asco esos bichos. No los aguanto más. ¿No ves cómo por culpa de ellos te has abandonado? ¿No te das cuenta cómo andas de sucia, la cabeza revuelta y las uñas siempre sucias? ¿Y la casa? ¿Qué te parece la casa? ¡Hedionda y toda revuelta! - ¡Pero hija...! – Le dolió el corazón. No hallaba qué decirle. Finalmente respondió titubeando: - Si estos animalitos no te hacen nada, ¿no ves? – Hubiese querido convencerla porque de ninguna manera quería perderla, pero no pudo, no supo hallar las palabras adecuadas que la convencieran. Además, no haría nada para que se quedaran si es que para lograrlo debía desprenderse de sus queridos gatitos. - ¡Estoy cansada, mamá! – continuó diciendo Adriana. Me has cansado con tus gatos. Ahora me voy a vivir con unas compañeras en un departamento del centro. – Y preparando apresuradamente su valija, se marchó. Esa noche lloró. Aunque sabía que tarde o temprano eso había de suceder porque hacía tiempo ya que habían elegido el camino que los separaría de ella. Tal vez no esperaban más que un pretexto y acababa de dárselos. Más tarde, regocijándose con el juego gracioso de los animalitos, le pareció que al fin, lo que acababa de suceder, era lo mejor. Pensó que le quedaba su marido; pero a esa idea la deshechó de inmediato. Hacía mucho que él no contaba para nada en la casa. A veces, en los últimos tiempos, desaparecía por dos o tres días. Sus vecinas se preocupaban más por él que ella misma. ¿Por qué hacerlo? ¡Quién sabe qué caminos torcidos andaría recorriendo desde tanto tiempo ya! Como ella lo esperaba, una noche vino, preparó en silencio su valija y sin despedirse siquiera, se marchó. Por un momento llegó a sentirse desamparada; pero Minina, que saltó enseguida a su falda y le frotó el hociquito por los brazos, la hizo reaccionar. No estaba sola. ¡Qué esperanzas! Estaba muy bien acompañada. No podía quejarse del nuevo mundo que se había creado. Un mundo al que quería solamente para ella y al que estaba decidida a vivir entregada por completo de aquí en adelante. No lejos del centro, cerca del río, por allá donde el barro salpica el pavimento queda la casa cuyo frente y vereda están solamente deteriorados. La llaman “La casa de los gatos”. Los que se han asomado por el ojo de la cerradura, dicen que está lleno de gatos de todos los tamaños y colores y que el olor que de esa casa sale, es irrespirable; también, agregan, se pueden ver las paredes manchadas de grasa y pedazos de achuras en el piso, por uno y otro lado. Por donde ella camina, cantidad de gatos se le van poniendo por delante y ella, con todo cuidado, los va haciendo a un lado con los pies. A veces, al anochecer, comentan, se ve salir de esa casa a una viejecita sucia, con el vestido lleno de grasa en la zona abdominal, despeinada, harapienta, con las uñas largas y sucias, que camina a las ladeadas seguida por una hilera de gatos famélicos, maullantes, que la siguen en la única salida que realiza diariamente y que es rumbo a la carnicería. JUAN TORNILLO Aunque ha dormido muy mal, el despertador lo hace saltar de la cama. Se viste apresuradamente y corrido por los minutos que vuelan, sale. No puede perder el ómnibus que estará por llegar, porque de lo contrario hará tarde su entrada a la fábrica. ¡La Fábrica! Por culpa de ella vive como vive, enteramente consumido hasta en sus pensamientos, por esa maldita máquina que le succiona hasta la médula. Y todo, ¿para qué? ¿Acaso le alcanza lo que gana para darles un poquito de felicidad a los suyos? ¿Acaso para paladearla él alguna vez? ¡No, nunca! Anoche no ha podido pegar los ojos pensando en que cobrará la quincena y no le alcanzará para pagar todo lo que debe. ¡Diablos! No es vida la que lleva desde que se levanta. En ese momento de la madrugada no puede despedirse de nadie en su casa porque su mujer y sus hijitos duermen. Tampoco verá a los chicos a la hora del regreso porque lo hará muy tarde obligado a quedarse por la necesidad que tiene de hacer horas extras. ¡Vida! ¿Esto es vida? Siente una gran opresión en el pecho y aprieta con rabia los puños. Mira hacia el cielo mientras camina y ve una borrosa estrella que lo acompaña, acaso compadecida de su soledad y de su andar y andar como a tientas por la oscuridad a la que siente como pegada a su piel siempre y siempre. Quisiera tener una esperanza como esa que pálidamente pareciera querer darle esa estrellita, pero no sabe de dónde sacarla. No es fácil ser valiente cuando se reciben golpes a todo momento del día. ¡Maldición! ¡Ya es inútil correr! Se le acaba de pasar el ómnibus y la cola de los que esperan, viborea entre la oscuridad y el frío. Mira el reloj una y otra vez y enseguida su mirada se tiende hacia la calle por donde deberá asomar el ómnibus siguiente que espera... pero no llega. La furia la llena los pensamientos que parecieran decirle: “Hombre infeliz, arrojado lejos de toda misericordia y amor, ¿a dónde vas? ¿Qué esperás, marginado?” Se le vuelve amarga la saliva y la sangre pareciera a punto de hacerle estallar las venas. En una de ésas, cuando ya la impaciencia le llena de palabrotas la boca, llega, por fin, el carromato esperado. Y con el viaje empieza el padecimiento de los barquinazos, los empujones, el grito de “más atrás, más atrás” y el ronroneo del motor espolvoreando sueño y dolor sobre esa recua adormilada y mansa, totalmente entregada. Quiere escapar de esos pensamientos, lavarse el alma. En ese momento recuerda que para el cumpleaños de la más pequeña, resolvieron con su mujer, haciendo un sacrificio, pasar el día juntos en la sierra. A la siesta vino una tormenta, llovió una media hora y luego quedó una tarde serena, espléndida. Se había quedado solo, afirmado a un sauce. Pensó, entonces, en lo lindo que sería salir a buscar los senderitos azules que podían llevarlo hasta el mismo arco iris, que ya lucía sus esplendentes colores. Alcanzaré las alturas, recuerda que soñaba, me llenará el corazón la alegría de sus pájaros cantores y regresaré para sembrarlo alborozadamente en los amaneceres. Pero no puede seguir recordando; un fuerte cimbronazo, cuerpos que se le vienen encima y las protestas. “Eh, bruto, acordate que llevás gente y no animales!”, lo transporta a la realidad. Esa realidad que lo espera con la máquina de la fábrica, la odiada máquina, el zumbido agudo, penetrante, sus manos de autómata, sus pies igualmente de autónoma repitiendo una y mil veces los mismos movimientos y el cerebro consumido, totalmente absorbido por esa tarea de la que no puede distraerse ni una fracción de segundo. No debe tener más pensamientos que para recibir sus malditas piezas, pasarlas, contarlas a la vez y vuelta a empezar una y otra vez, y el zumbido agudo y el rumor sordo que viene de todas partes, que no le dan paz. “¡Pobre hombre!” “¡Pobre infeliz!” – siente una voz burlona que le grita desde adentro de su mismo pecho. Quiere escapar, pensar en otra cosa, pero otra vez vuelve el mismo tormento, la terrorífica máquina y su zumbido succionándole el alma amenazando con seccionarlo también, traidoramente, las manos si se descuida, también las piernas, si puede, para incorporarlo definitivamente a su maldita caparazón de hierro. No sabe en ese momento de los barquinazos de barco náufrago que pega el ómnibus ni de codazos ni de pisotones, porque está lejos, lejos, fielmente al lado de su esclavizadota máquina de cuyo lado no puede escapar. Esté donde esté, ella habrá de alcanzarlo y vendrá, encarnizadamente a triturarle toda otra imagen querida, la de su mujer, la de sus hijos, la de sus ganas de pensar en un día de sol en la sierra junto a ellos, arrojando piedrecitas al agua cristalina del arroyo. Llega. Antes de que el ómnibus detenga la marcha, salta y entra corriendo, es lo mismo porque ha llegado tarde a marcar la tarjeta. Ha perdido ya la primera batalla. Quiere recomponer el ánimo, se hace el valiente, el que va contento a cumplir con su trabajo. Quiere sentirse fuerte, templada el alma, para que nadie pueda empequeñecer su condición de hombre; por un momento llega a ahí, esperándolo, siente que un sudor frío le humedece la frente; porque sabe que se burla de él y ríe además, como diciéndole: - “Voy a tragarte. Tarde o temprano voy a tragarte, Juan Tornillo”, escucha claramente que le dice y no Juan T. Grillo como él ser llama realmente. - Juan Tornillo: ¡Maldita! – Patea con fuerza el piso. - ¿No ves que te tengo atrapado? ¡Pobre de vos!, - escucha que le dice. Pero ya está. Siente que sus manos, como si no fuesen suyas, le dan vida y se convierten en manos y brazos de ella, de la maldita que ya le suelta la primera pieza y que esas piernas que llevan a encajarlas más allá, tampoco son suyas, no, son de ella, de ella, precisamente de la máquina que manda en todo y todo lo ordena. Oye el fuerte zumbido que le taladra el alma y ese chorrito de agua que despide como barreno silbante y el vapor ácido que se levanta y penetra en sus pulmones asfixiándolo. Y mientras marca a fuego los pedazos de hierro, él retira la otra pieza y ya lo espera, apurándolo, otra más y la máquina pareciera decirle: “¡Dale, haragón! ¡Dale Juan Tornillo! ¡Uno... dos... tres, a no quedarse... dale... dale!”. Y toda la atención y el esfuerzo puesto ahí, para que todo sea justo, exacto, perfecto, cronométrico y él es parte de ese cronómetro y no puede ni debe pensar en ninguna otra cosa, porque él es solamente una pieza más de hierro que no tiene intestino ni corazón, ni vejiga ni nombre por más que la máquina le esté gritando en ese momento: “Dale, Juan Tornillo! Catorce, quince, dieciséis...” y las piezas que pasan sin cesar y el agudo zumbido traspasándole el cerebro. Pero no, no está vencido todavía. Por un instante escapa de ese infierno y se siente vivo, sí, es un hombre, un ser que puede pensar, sufrir y alegrarse, un hombre al que le duelen las atrofias y las castraciones, un pobre hombre... Y de nuevo siente que lo invade la nausea, como le ha ocurrido ya en otras oportunidades, el asco por todo, un asco que le revuelve las entrañas y le provoca un mareo que escapa de voltearlo. Queda estrechado en una orilla como un boxeador al borde del nocaut; pero ahí, desde muy adentro, como un espejo, alcanza a ver la carita de sus hijos que lo esperan y que apenas si lo conocen porque nunca está en la casa. Y los ojos de su mujer, su sufrida compañera, que desde hace poco tiempo tienen una chispa de alegría por la casita que han podido comprar tras tantos sacrificios. Pero toda felicidad no es completa; la amargura empieza a hundirlo cuando se acuerda que tendrá que hacer frente a los impuestos municipales, renta, la luz, el gas... las mil y una... Todavía reacciona, todavía se ve brillar una luz, una lucecita de esperanza en su corazón y alcanza a pensar que, tal vez tenga en su vida algún domingo lluvioso con un arco iris y la sierra, ahí muy cerca, donde ir por los caminitos azules a buscar pájaros pintados con todos sus bonitos colores para soltarlos después al amanecer. Podrá... tal vez pueda... un débil rayito de esperanza le alegra el alma cuando llega a pensar que si entrega ese día cinco mil piezas cobrará el premio de la quincena y a lo mejor pueda comprar con eso un juguetito para sus chicos y el batoncito que le anda haciendo falta a su mujer. Como una mariposa triste, una sonrisa quiere asentarse en su rostro, pero es un instante, nada más, porque ahí está el cronometrista controlando y la mirada torva del capataz invitándolo a someterse de nuevo a su yugo. Y siente que el miedo a perder aquella débil penumbra, le devuelve fuerzas, una oscura y desconocida fuerza que se alza, tal vez, desde la voz de sus hijitos cuando piden pan a la mañana, fuerzas que lo llevan a conectar otra vez la máquina y a descargar sus puños de furia... Y allí están de nuevo, sus brazos convertidos en brazos de la máquina y los pies como de otro y el zumbido que le parte en dos el cerebro y el vapor ácido que lo asfixia, todo él enajenado, sin sed, sin hambre, vacío, contando automáticamente, ciento dos... ciento tres... las piezas que reciben sus manos y las colocan con precisión más allá, pensando solamente que al llegar la noche, deben ser cinco mil y ya sus ojos descubren ese número bailando hasta en los rincones más oscuros. Y el zumbido... y nada de dolor y el vapor ácido y el golpe, seco, cayendo adentro de su cráneo como un martillazo... encajando las piezas a la perfección, cinco mil, se dice, debo hacer cinco mil, se repite con la boca reseca, pastosa la lengua... cinco mil pieza para la noche, sí, porque yo puedo, porque soy invencible, soy hijo y parte de la Máquina... Pedro Máquina o Juan Tornillo, sin nauseas, sin dolor, sin pensamientos, invencible por el hombre... cinco mil... cinco mil a la noche... y dinero, dinero mío, del hijo de la Gran Empresa, Madre Sustentadora del Consumo... Yo, yo, Juan Tuerca, yo, Pedro Tornillo o como se les antoje llamarme... y de pronto su carcajada se pierde en el infierno que lo atormenta y la nausea, una vez, más, le estruja el estómago. Abandona ya tarde es anoche la fábrica, sintiéndose más solo que nunca, triste, derrotado, apretado, pisoteado por el ómnibus. No llegó a ganar el premio que tanto necesitaba y regresa con las manos y el corazón vacío. Está aturdido, desorientado, no sabe qué hacer. ¿Hasta cuándo podrá soportar esa vida que lleva? Aprieta los puños con rabia. El ómnibus avanza entre luces y sombras... el ronroneo del motor lo adormece más y más. Ya no sabe nada de nada y vencido por el cansancio, cae en un sueño profundo. Despierta de golpe ante un cimbronazo justo en el momento en el que le pareciera escuchar con claridad la voz de su hijita de cinco años, suplicándole: “Papá, llévame a la sierra algún día...; ¡me gusta tanto la sierra a mí...!” y en seguida la voz de su muchachito de cuatro: “Llévame al arroyo, papá, a mí me gusta jugar mucho en el arroyito”. Los ha escuchado como si estuviesen a su lado rogándole. Se le estremece el corazón. ¿Por qué tiene tan olvidados a sus hijos? ¿Por qué debe llevar siempre una vida de perros que no le da satisfacción alguna? ¿No será capaz, como hombre que es de escapar de esa situación? La idea lo alegra y empieza a darle vueltas y más vueltas por la cabeza. Recuerda que no hace mucho tiempo un amigo le habló de una granjita que ofrecían en venta en la sierra. En aquél tiempo desechó por completo la oferta. ¿Cómo iba a dejar su trabajo en la fábrica? Pero en ese momento, con el corazón lleno de alegría, empezó a contemplar todo desde otro punto de vista. ¿Por qué no vender la casita que tanto sacrificio le había costado y comprar la granjita en la sierra y empezar una nueva vida? Una vida sana en la que sus hijos gozaran de todo lo que más les gustaba, alegría que compartiría, con su mujer todo el día. Nada más de torturarse pensando que la máquina de la fábrica se le venía encima para triturarlo, nada más de sentir que sus hijos, el único día, que podía compartir con ellos, lo miraban como un extraño. ¡Sí, sí...! le gritaba el corazón eufórico. Apostaría al futuro. Nunca más volverían aquellos días desgraciados. Así tenía que ser... y hombre era para cumplir con sus propósitos. Cerca de la medianoche, como siempre, llega a su casa. Bien sabe que todos duermen. Pero no bien entró dominado por la alegría desbordante que le daba la decisión que acababa de tomar, hizo levantar a su mujer diciéndole que le traía una buena noticia. Luego hizo lo mismo con sus hijos a los que sacó de la cama y mientras los sostenía en sus brazos, los cubría de besos. - ¿Qué pasa? - le preguntó ella abrazándolo con fuerza. - ¡He decidido que nos iremos a la sierra! - ¿A la sierra, papá? – preguntó uno de los niños. - ¿A vivir allá? – y lo miraba con los ojitos alegres sin poder creerle todavía. - ¿A vivir a las sierras? – Ella tampoco podía creerlo. - ¡Sí, mujer... sí, sí! Nos iremos a vivir a la sierra; ¿no era eso lo que ustedes querían? – Los dos niños palmotearon a la vez plenos de alegría. - ¿Y cómo lo haremos?, - preguntó la madre esperanzada. - Venderemos nuestra casita y compraremos una granja en la sierra. - ¿Pero es cierto? ¿No nos engañas? – preguntaban todos a coro con la alegría desbordando de sus rostros. - Es muy cierto. Mañana mismo presentaré la renuncia en la fábrica, venderemos la casita y nos iremos a vivir a donde tanto queríamos. Otra vida empezará para nosotros. Un fuerte abrazo, entre lágrimas y risas, los unió a todos. La luz se avivó como para ver mejor ese cuadro. Hermoso cuadro. Un esclavo acaba de romper sus cadenas. EL BOLSITO ROJO Con Laura, mi esposa, esperamos con ansiedad que llegue fin de año porque, para esa fecha, viajamos a San Luis a reunirnos con nuestros familiares, que son numerosos y nos esperan con mucho cariño. Como lo hacemos todos los años hemos hecho el viaje desde Rafaela, nuestra ciudad. Ya disfrutamos del recibimiento del Año Nuevo, como siempre, entre bailes, cantos y chistes que nos hacen felices. Pareciera que en cada una de estas reuniones nuestro cariño mutuo se acrecentara y nos sintiéramos cada vez más unidos. En líneas generales ya tenemos planificado qué haremos en esa semana de vacaciones; visitas al Trapiche, a Potrero de los Funes, a las monjitas del Suyuque a la que todos los años llegamos a visitar. Estamos proyectando nuestras actividades para ese día dos, cuando recibo un llamado telefónico del Banco de mi ciudad. Me comunican que se hace necesaria mi presencia por un trámite que tengo iniciado y que es de mi mayor interés no se vea demorado. Protesto por la inoportunidad del llamado que viene a interrumpir nuestras vacaciones. Pero Laura, que está muy atenta siempre a todo lo que nos sucede y que es muy atinada en sus observaciones, me da de inmediato su opinión: no es necesario que regresemos los dos en el auto. - Podrías viajar esta noche en el ómnibus, arreglas el asunto mañana y pasado mañana ya estás de vuelta, - me dice. Su opinión me parece muy atinada. Cierto es que hace mucho que no hago un viaje solo en ómnibus, pero qué podrá sucederme. Por la tarde me prepara lo que llevaré: la máquina de afeitar y el cepillo de dientes y me acomoda todo en un pequeño bolsito rojo, que es su regalón. No tiene ninguna gracia, es rojo, sí, muy bonito y cierra con un cordel blanco terminado en borlas. A las 23:30 ya estamos en la Terminal. El ómnibus para Rafaela sale a las 24 hs. Muchos de mis familiares, enterados de mi partida, se han dado cita en la estación para darme la despedida. En tanto esperamos la hora de partida, el espíritu festivo se manifiesta en cien formas diferentes. Hasta mi sobrino más pequeño se permite hacerme bromas: - No se vaya a pasar de largo tío – Y otro agrega: - Cuidado con olvidarse en el ómnibus el gran equipaje que lleva – lo que es muy festejado con risas por todos. Ya a punto de aproximarse el ómnibus, aprovecha Laura para hacerme sus últimas recomendaciones; sabe bien que siempre he sido muy atenido a ella y que, cuando viajamos, todo lo dejo que lo resuelva por su cuenta. - Cuando trasbordes en San Francisco no te vayas a olvidar de bajar el bolsito – me advierte. – Allí te he puesto las llaves de la casa – me recomienda finalmente. - No, no, como te piensas – le respondo casi sin atender lo que me dice. En el andén esperan también una monjita vistiendo su hábito inmaculado y más allá una jovencita muy agraciada de atrayentes formas y que viste una remera muy ajustada en la que, por el desnivel propio de la zona, no se puede leer lo que tiene escrito y que da motivo para otras bromas. - Qué te parece – me dicen – si te toca de compañera de viaje esa reina de belleza. - Y bueno, digo yo restregándome las manos – lo primero que haré será tratar de leer la inscripción que lleva en la remera. Después... ya veremos, bromeo. - Ni pienses – me dice Laura – Es seguro que tu compañera de viaje será la monjita. No le respondo, ¡pero Laura tiene un ojo...! El ómnibus llega puntualmente, la despedida es ruidosa, como si me fuese por todo un año y subo a buscar mi asiento. Observo mi número y no me extraña que mi ubicación sea contigua a la de la monjita; ella será mi compañera de viaje; es joven, donosa, de muy recatados modales, como corresponde. Como los gritos de despedida de mis bulliciosos familiares nos alcanzan hasta lejos, dan motivo para que mi compañera de viaje, a la que veo muy bien dispuesta, inicie la conversación. - ¡Qué despedida más cariñosa le han hecho! – me dice. - Sí, - le respondo; - así es nuestra familia – y le cuento y me extiendo sobre lo divertidas que son nuestras reuniones familiares. A ella parece agradarle lo que le cuento y en determinado momento soy yo el que empiezo con mi interrogatorio. Así me entero que viaja a Paraná a pasar unos días en el colegio religioso de su congregación. Cuando la conversación decae, respeto su silencio, lo que ella aprovecha para dormir. Yo no puedo hacerlo. Estoy pensando en este inesperado viaje, en las recomendaciones de Laura, sobre todo en esa que ha machacado tanto, no vayas a olvidarte del bolsito rojo cuando hagas el trasbordo de ómnibus en San Francisco. Y mañana cuando llegues, no te olvides de llamarme por teléfono. Luego me pierdo en los gratos recuerdos de los momentos compartidos en familia que son muchos y muy divertidos. Finalmente el sueño me vence. Duermo tranquilo y feliz. Me despierto cuando el ómnibus está entrando a la Terminal de San Francisco. Son ya las 7:05 y mi ómnibus sale a las 7:15. Me despido rápidamente de la hermanita medio dormido todavía y bajo corriendo para ir a sacar mi boleto para Rafaela. Allí sufro la primera decepción; por cambio de horario mi coche saldrá a la 9 hs. No me queda más que esperar y me dispongo a hacerlo en la confitería. En ese trayecto me encuentro con un amigo de la juventud que está descendiendo de otro ómnibus. Luego del abrazo y de presentarme a su esposa y a sus cinco hermosos hijos, les ayudo a bajar el equipaje y nos disponemos a compartir el desayuno, en tanto llega la hora de partida. Ellos van a Córdoba. La charla no declina; hemos pasado juntos tantos momentos gratos, que revivirlos nos hacen muy felices. Nombres y lugares desfilan por mi memoria sin cesar. En determinado momento la señora que nos escucha hablar y hablar en tanto atiende a su “jardín de infantes”, como está por darle la mamadera al más pequeñito, pide a la mayor le alcance el bolso para sacar el baberito. Fue escuchar la palabra bolso para que pegara un salto del asiento y mi rostro se transfigurara por la desesperación. Acababa de darme cuenta que había dejado olvidado en el ómnibus mi bolso tan querido y tan recomendado por Laura. Eso era nada; lo peor de todo es que en él habían quedado las llaves de mi casa, de mi garaje, algún dinero... todo. Me despido apresuradamente de mis amigos y salgo volando en busca del ómnibus que me trajo, pero llego tarde; me informan que hace un momento ha partido ya. Mi desesperación no tiene límites. ¿Cómo podía haberme pasado esto después de todas las recomendaciones que me hicieron? Y ahora, ¿cómo resolvía el problema? ¡Qué papelón! ¡Me traté de inútil y desorientado! En ese momento me odiaba por incapaz. Pero en eso pensé que nada resolvería con dar rienda suelta a mis nervios, que debía serenarme y resolver el grave problema que me afectaba de la mejor manera posible. Cuando alguna vez me tocó afrontar un trance complicado me vino bien aplicar aquello: “Si tu problema tiene solución, por qué te afliges y si ya no tiene solución, para qué te afliges”. Ya un tanto serenado, se me ocurrió dirigirme a la ventanilla a preguntar hacia dónde se dirigía el ómnibus en el que yo había viajado. Me informaron que a la ciudad de Santa Fe. Pedí el teléfono y me comuniqué de inmediato con la oficina de la empresa en ese lugar. Tuve suerte, porque al exponerle mi problema el empleado que me atendió, con palabras tranquilizadoras me dijo que él personalmente se encargaría de retirar el bolsito rojo una vez que llegara el ómnibus y me lo despacharía de inmediato a mi domicilio de Rafaela, que no me preocupara más. Me sentí aliviado; pensé que todo estaba ya solucionado, que todo no había sido más que un mal rato, fruto de mi descuido, de mi manera de ser tan atenido a Laura, pero que en adelante retomaría el ritmo normal. Ya con el pulso desacelerado, a las 9 tomé el ómnibus que me llevaría a mi casa. Llegué a eso de las once y de inmediato fui a la telefónica para hablar con el empleado de la oficina de Santa Fe y preguntar si ya había retirado mi bolso del ómnibus que pasaría con destino a Paraná. Para mi gran decepción, me informó el mismo señor con el que hablara anteriormente, que no sabía qué había sucedido pero que el ómnibus que debía llegar a las nueve, se había retrasado hasta ese momento, pero que en cuanto entrara a la terminal, él se comprometía a mandármelo de inmediato. Me sentía muy mal esperando en la puerta de mi casa sin poder entrar en plena siesta, con un sol que partía la tierra. Mi impaciencia y mis nervios crecían momento a momento; más todavía cuando pensaba en el papelón que estaba haciendo por culpa de mi gran descuido. Buscando algo que me devolviera la tranquilidad me comuniqué de nuevo con el empleado de Santa Fe y cual no sería mi sorpresa y fastidio cuando me informó que el ómnibus en el que iba mi bolso se encontraba detenido en la ruta por fallas mecánicas, que ya había salido un coche de auxilio a buscarlo, que pronto estaría todo regularizado. Ese fue el impacto que me faltaba; era absurdo que estando yo en mi propia casa, en ese día de fuerte calor, no pudiese ingresar a ella de una vez por todas para darme un baño y descansar, que era lo que más deseaba en ese momento. Pensé en buscar un cerrajero, pero ya era tarde; todos los comercios estaban cerrados. Yo tenía que hacer algo, algo debía ocurrírseme para solucionar este problema y evitar que Laura fuera a enterarse de esto. Era un papelón tremendo el que estaba haciendo. Por todo eso fue que, sin vacilar, tomé la decisión de viajar a Santa Fe; me quedaba a dos horas de viaje, pero una vez allá, todo estaría solucionado. Llegué a la terminal en el momento justo en el que un ómnibus partía para Santa Fe. Siempre procurando calmarme, me dije, bueno, por fin empieza a cambiar la mano. En seguida todo estará solucionado y Laura ni se enterará de mi distracción infantil que tanto me hizo doler la cabeza. El viaje lo hice sin poder despojarme del pensamiento de que todo eso me estaba ocurriendo por imperdonable descuido mío. Quería tranquilizarme, pero no podía. En mi cabeza bullían mil pensamientos: el ridículo que estaba haciendo, las burlas de que sería objeto por familiares y amigos si esto llegaba a trascender. Por ahí pensaba, bueno sí, me ocurrió todo esto, pero dentro de muy poco ya todo estará solucionado, tendré el bolsito en mis manos y todo seguirá igual que antes. Nada terrible había sucedido, pero que un descuido infantil me hubiese acarreado semejantes complicaciones, me sacaba de quicio. Por fin el ómnibus llegó a destino. Nunca me pareció tan largo un viaje. Antes de que se detenga el ómnibus, ya estoy en la oficina preguntando por mi bolsito. En ese momento acabo de recuperar todo mi optimismo. Lo pasado, pasado está Ya el bolsito con las llaves de la casa está al alcance de mi mano. - ¿Llegó el bolsito? – le pregunto esperanzado al empleado, tras saludarlo. Meneando la cabeza me dice, - le tengo malas noticias. Todavía no. Sucede que como el ómnibus se atrasó tanto por la falla mecánica, mandaron los pasajeros que venían a Santa Fe en el coche de auxilio y el que venía de San Luis, siguió viaje a Paraná sin entrar por Santa Fe; por lo tanto, su bolso, con todos los equipajes, pasó a Paraná. Me explicó muy amablemente, que ese coche regresaría a las veinte horas con destino a Mendoza. Mi desazón no tenía límites. La amargura me rebasaba ya. ¿Por qué me estaba sucediendo todo esto? Ya no podían sumarse más contrariedades. Y ahora, ¿qué debía hacer? Como un león encarnizado, sin pensarlo dos veces, decidí seguir luchando. Averigüé qué distancia había a Paraná y horario de salida de los ómnibus y ya no vacilé en tomar el primero que salía hacia aquella ciudad. Como una sed de venganza me llevaba a luchar contra mi mala suerte. Porque esta mala honda tenía que acabarse. No me iba a dejar derrotar por circunstancias fortuitas que me estaban jugando en contra. Ya no pensaba en otra cosa que en recuperar de una vez por todas las llaves de mi casa; al bolsito rojo, en cambio, empezaba a odiarlo. Iba tan preocupado durante el viaje que nada me llamaba la atención; ni el paisaje ni los pasajeros que me acompañaban. Mil pensamientos, todos negativos, me asaltaban en ese momento. ¿Hacia dónde me conduciría esta encrucijada? No bien llegó, bajé corriendo del coche y marché en busca de las oficinas de Paraná. Allá estaba, ya no faltaba nada para que me juntara con mi bolso; ya terminaron para siempre mis desventuras. Ya era tiempo, pensaba. Expliqué rápidamente al empleado lo que me había sucedido y cuando esperaba ansioso que me entregara mi bolsito, me pegó la puñalada que me faltaba. - Perdone, señor, - me dijo el empleado, - pero como el coche llegó tarde, las oficinas estaban cerradas y los choferes se han ido a descansar llevando en el ómnibus todos los equipajes que traían. Todo esto lo traerán cerca de las veinte hs., que es el horario de partida hacia Mendoza. Poco faltó para que me desmayara. Sentí que la presión me subía a 30. Apreté los puños y me mordí los labios de rabia. ¿Por qué me estaba sucediendo todo esto a mí? ¿Qué era lo que estaba pasando? Sentí que perdía todas mis fuerzas, que me desmoronaba anímicamente. ¿De manera que tenía que esperar hasta las veinte horas? No podía ser. Procuré serenarme, pensé con tranquilidad en los próximos pasos que debía dar. Una vez que hube logrado calmarme, aunque en forma parcial, pregunté en qué lugar acostumbraban a descansar los choferes. Todos los datos que me dieron fueron sumamente imprecisos. Unos indicaban un lugar, otros un paradero diferente. Todo dependía del chofer que condujera el vehículo. Ya me había recompuesto en parte y estaba completamente decidido a rescatar mi bolso aunque debiera ir al fin del mundo si era necesario. Yo había hecho lo más, pensé, haría lo menos; tenía que juntarme con mi bolso cuanto antes. Guiándome más por mi instinto que por los vagos datos que me dieron, empecé a caminar. La zona era de un terreno irregular, lleno de subidas y bajadas, y a esa hora hacía un calor infernal. Enero, siesta y sol pleno. Así caminé unas doce cuadras por callecitas cortadas y por entre descampados en muchas partes. No se veía un alma; no tenía a quién preguntar para que me orientara. Estaba perdido. Avancé y avancé y cuando ya pensaba que mi rumbo era equivocado, alcancé a divisar, bajo una hermosa sombra de sauces a un ómnibus. Es el mío, pensé en tanto el corazón me latía frenéticamente. Al acercarme, comprobé que así era. ¡Al fin lo había encontrado! ¡Ya lo tenía en mi poder! No tardaría en reunirme con mi bolsito rojo tan anhelado. Me acerqué a la casa más cercana que había y pregunté a la señora que me atendió si no sabía dónde se hospedaban los choferes de ese ómnibus. Sufrí de inmediato una nueva desilusión. No sabía. Al coche lo dejaban ahí por la sombra pero no tenía ni idea dónde se hospedaban los choferes, me dijo. Me dirigí a otra casa, muy humilde también, en la que parecía que todos dormían su linda siesta. Nadie atendía. Cuando tras tanto llamar iba a desistir de mi propósito me atendió una señora anciana que salió de la habitación bostezando todavía. - ¿No sabe dónde paran los choferes de este ómnibus, por aquí? – le pregunté luego de saludarla. - Quedó de venir, pero mi hijo todavía no llegó. - No, señora – insistí – le pregunto si no sabe dónde paran los choferes. - ¿Familia Pérez? Por aquí no conozco ninguna familia Pérez. Me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo. En este juego de enredos en el que me había tocado jugar este día, le había llegado el turno a la señora sorda. Hasta eso me tenía que ocurrir en este día fatal. No hallaba qué hacer. Ya no podía sobreponerme a tanto desencuentro, a tanto infortunio. El destino me había tendido una trampa perfectamente armada. ¿Hacia dónde me conducía todo esto? Empezaba a preocuparme profundamente. Como las otras casitas quedaban un poco alejadas, con el cansancio que tenía, con los nervios tan alterados como estaba, decidí no golpear más puertas. Estaba agotado. Tras pensar un momento decido acercarme al ómnibus. Pensar que allí, al alcance de mi mano estaba la solución para mi increíble problema. En una de esas, porque estaba desesperado, y casi no sabía lo que intentaba hacer, se me ocurrió tocar la tapa de la bodega. Con gran sorpresa, al hacer otro pequeño esfuerzo la tapa cedió y ante mi vista quedaron expuestos valijas, paquetes y encomiendas diversos. Busqué detenidamente a mi bolsito rojo, pero no, no estaba. ¡Fue tremendo mi desencanto una vez más! ¡Era lo que me faltaba! ¡Que mi bolso se hubiese perdido y que no apareciera por lado alguno! ¿Qué habría pasado? ¿Lo habrían cambiado de coche? No atinaba a responder a tantas preguntas que se me amontonaban en la cabeza. Estaba como perdido, al borde del nocaut por tantos golpes recibidos. Totalmente desalentado, ajusté de nuevo la tapa de la bodega. Para colmo, la mujer sorda que se había quedado en la puerta observando mis movimientos, me gritó: - Diga, ¿por qué ha abierto eso usté si no es suyo? ¡Ya verá! Con susto caí en cuenta de que me estaba comportando como un ladrón cualquiera y que estos movimientos sospechosos me podían costar caro. Era lo que faltaba; que fuese a parar tras las rejas. Asustado, me prometí manejarme con mayor sensatez. Sin darle respuesta a la señora y como perro apedreado, salí en busca de otra casa rogando tuviese más suerte que en las anteriores. Me encontré de pronto con un taxista, que me dio un dato que me pareció positivo. No daba más de calor, la sed me desesperaba y la angustia por aquella situación en la que me encontraba metido que no tenía fin, me ajustaba la garganta. Más de los malos momentos que había pasado no podría soportar. ¡Estaba vencido, no daba más! Fui a la casa indicada, y tras llamar varias veces, me atendió una mujer por la mirilla. A mi pregunta de siempre respondió afirmativamente; allí se hospedaban pero tenía orden terminante de no despertarlos hasta las 19 hs. Y recién eran las 17. Me extendí explicándole lo que me ocurría, pero nada la conmovió. No los despertaría. - Si es así, le dije, está bien. Pero yo no me moveré de este umbral y aquí me sentaré hasta que salgan. - Como usted lo disponga – me respondió al tiempo que corría la mirilla con fuerza. Me senté en la piedra del umbral en señal de protesta como había prometido. Pero no pude mantenerla por mucho tiempo. El sol que me castigaba de frente; el calor que se levantaba de la piedra, me hicieron variar la idea enseguida nomás; preferí refugiarme en una de las hermosas sombras que daban los sauces. Desde allí ni por un instante quitaba la vista de encima del ómnibus. Como venía para mí la mano en ese día, en cualquier momento salían los choferes, emprendían el viaje y yo me quedaba desairado una vez más. Por eso estaba alerta, atento a todos los movimientos que pudieran producirse en esa zona. En tanto mis pensamientos no me daban tregua. ¿Qué me había llevado a que estuviera pasando por semejante situación? ¿Qué estaría pensando Laura al no recibir mi llamado ni respuesta alguna a los que ella intentaría hacer? ¿Qué hacía yo allí, perdido, cargado de tensiones en ese desconocido barrio del bajo del Paraná? Me era imposible ya contener tanta ansiedad. No podía quedarme en una actitud contemplativa ante la situación que estaba viviendo. Era indispensable que algo hiciera para escapar de ella. Y de nuevo sin control, olvidado de mis propósitos de proceder con prudencia y decidido a todo caminé de nuevo hacia el lugar donde estaba el ómnibus, mi obsesiva presa. De nuevo empecé a darle vueltas y vueltas, observándolo detenidamente por todas partes. A la bodega no tenía para qué inspeccionarla de nuevo. Me acerqué a espiar adentro de la ventanilla del chofer con la esperanza de que él, al fin de asegurar que no se perdiera, lo hubiese acomodado allí. Pero me sentí defraudado. Tampoco estaba. ¿Y si algún pasajero se lo había llevado consigo? Era algo que ocurría con frecuencia. En tal caso todos mis esfuerzos habrían resultado en vano. Cómo se reirían de mí en San Luis ¡Qué papelón! Ante la inutilidad de mis investigaciones y acosado por el fuerte calor, regresé de nuevo a buscar la sombra de los árboles. Estaba desorientado, no sabía qué hacer. Como soy creyente, dispuse rezar, así me tranquilizaba un poco porque mis nervios no soportaban más. Lo primero que hice fue ofrecerle mi plegaria a San Antonio, santo protector de las cosas perdidas y le rogué me ayudara en el difícil momento por el que atravesaba. Aquello que fue insignificante al principio se había transformado en algo que empezaba a orillar lo dramático, porque yo era un hombre desesperado que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de recuperar algo que era mío. Toda la vida fui obstinado y en este momento lo era más que nunca. Después de un rato, sin saber qué determinación tomar y a punto de quedarme a esperar hasta la hora que la señora me había señalado como la indicada para iniciar la partida del ómnibus, impulsado por mi deseo de que el drama que estaba viviendo terminara de una vez por todas, decidí de nuevo acercarme al coche de mis pesadillas. No podía contener mi estado de nervios; me dolía la cabeza; estaba muerto. Como ya lo había hecho dos veces no pensaba que en esta nueva inspección me fuese mejor. Pero lo mismo lo intenté de nuevo. Desalentado pero empujado por mi rabia llegué otra vez hasta el coche. Como por costumbre me trepé para mirar hacia adentro por la ventanilla del chofer y no descubrí nada nuevo. Observé los portaequipajes, pero allí tampoco había nada. Ya me volvía resignado en busca de las sombras de los árboles, cuando, ¡oh, gran sorpresa! Allí en la parte media, entre dos asientos estaba mi bolsito rojo, el del cordel blanco que anudaba el cierre. ¡Por fin lo había encontrado! Mi corazón volaba en ese momento. Tenía ganas de gritar de felicidad. ¡Por fin todo estaba solucionado! Ya regresaba en busca de la sombra protectora resignado a esperar que llegaran los choferes contento porque, ahora sí, estaba seguro que mi prenda no se había perdido. Ahí estaba, lo tenía al alcance de mi mano. En una de ésas, cuando ya me alejaba, tranquilizado en parte, tuve la tentación de tocar la puerta a la que suponía fuertemente asegurada con llave; pero otra vez la gran sorpresa: ¡no bien la toqué se abrió para mi desbordante alegría! Ya dispuesto a todo, como un avezado ladrón, miré hacia donde había estado la mujer que espiaba y con satisfacción comprobé que se había retirado. Observé hacia uno y otro lado y no vi a nadie, entonces, haciéndome chiquito, entré en el ómnibus, levanté mi bolso, en tanto mi corazón me latía a más de mil por minuto, bajé y como un auténtico ladrón, mirando hacia uno y otro lado corrí y corrí como un loco hasta llegar a la esquina. Allí me detuve, abrí el bolso, saqué las llaves y el dinero que estaba intacto y guardé todo en mi bolsillo. Respiré hondo dos o tres veces; transpiraba entero. Si me habían visto y salían a perseguirme me alcanzarían pero ya las llaves que era lo que más me interesaban, ya estaban en mi poder. Empecé a correr de nuevo mirando siempre para atrás a fin de asegurarme de que nadie me persiguiera. Cuando estuve extenuado y viendo que nadie venía tras de mí, me senté en el cordón de una vereda tratando de recuperarme. Miré por todos lados; todo estaba tranquilo. Hasta mi corazón empezaba a sosegarse. Pero no podía quedarme en esa zona. Con las pocas fuerzas que me quedaban avancé lo más rápidamente que pude en busca de la terminal. Allí venía otra dificultad. Tenía que evitar a toda costa encontrarme con el empleado que me había atendido anteriormente y que conocía mi problema. Empecé a sentirme de nuevo lo que era en ese momento, un ladrón, ese ladrón que estaba huyendo y escurriéndose de sus posibles perseguidores. Lo divisé al empleado a la distancia y logré esquivarlo confundiéndome entre el público. Mi suerte al parecer, empezaba a cambiar. Allí en el andén anterior estaba un coche a punto de partir para la ciudad de Santa Fe. Eran ya las 18 hs. Lo tomé de inmediato. En el viaje de regreso apretaba contra mi cuerpo al bolso como queriendo contarle todas las peripecias que había vivido por su culpa. ¿O por la mía? Revivía paso a paso los momentos pasados y no podía explicarme cómo había llegado hasta el extremo de convertirme en ladrón. Al llegar a Santa Fe de nuevo se creaba el problema del empleado que me había atendido en ese lugar y que estaba al tanto de lo sucedido y que tanto se había interesado por el caso. Pero ya era evidente que las cartas jugaban a mi favor. Al llegar, el ómnibus a Rafaela pareciera haberme estado esperando. Lo tomé de inmediato e hice el viaje a mi ciudad. Llegué a las 23 hs. y en ese momento me di cuenta que estaba viajando desde las 24 hs. de la noche anterior y que en todo ese tiempo no había probado bocado ni tomado un sorbo de agua. Llegué a mi hogar. Estaba con el cuerpo molido y muerto de hambre y de sed. Lo primero que hice fue encaminarme hacia la heladera. Saqué la botella grande de gaseosa y empecé a beber hasta saciarme. Pero era un fuego el que ardía adentro que no se apagaba con nada. Tomé una manzana grande y la ataqué a dentelladas. Me moría de hambre. Todavía me zumbaba la cabeza y mil momentos angustiosos revivía mi mente. No podía escapar de ellos. Así como estaba me tiré en la cama porque el cansancio me volteaba. Debía hablar por teléfono con Laura pero pensé hacerlo luego de que me relajara un poco. Ser ladrón, aunque sea de lo de uno, no es oficio fácil. ¡Qué necesidad sentía de darme un baño! Pero no podía, estaba deshecho. Y bebía y bebía sin parar de la botella de gaseosa. En eso que ya me dormitaba, que estaba cayendo en un profundo sopor, sonó el timbre del teléfono. Levanté el tubo entre dormido y despierto. Era Laura. - ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué no me llamaste? – Comprendí que ardía de nervios. – He pasado un día terrible hoy al recibir tus noticias – concluyó diciendo. - Sí... sí... este... – no sabía por dónde empezar la historia. - Seguro que te olvidaste del bolsito rojo en el ómnibus al bajarte en San Francisco. – Otra vez le había vuelto a acertar. - Sí, sí... el bolsito rojo... ya te contaré... – y caí en el más profundo de los sueños. ***FIN ***