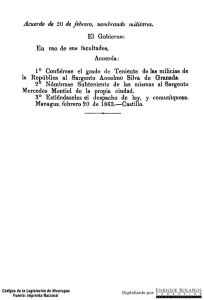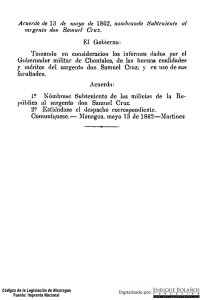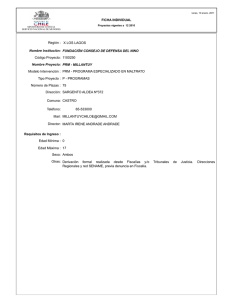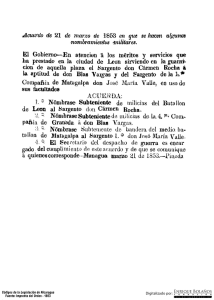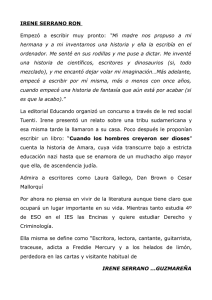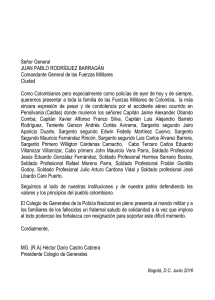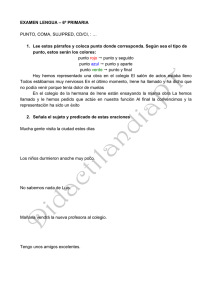de irene - Editorial Club Universitario
Anuncio
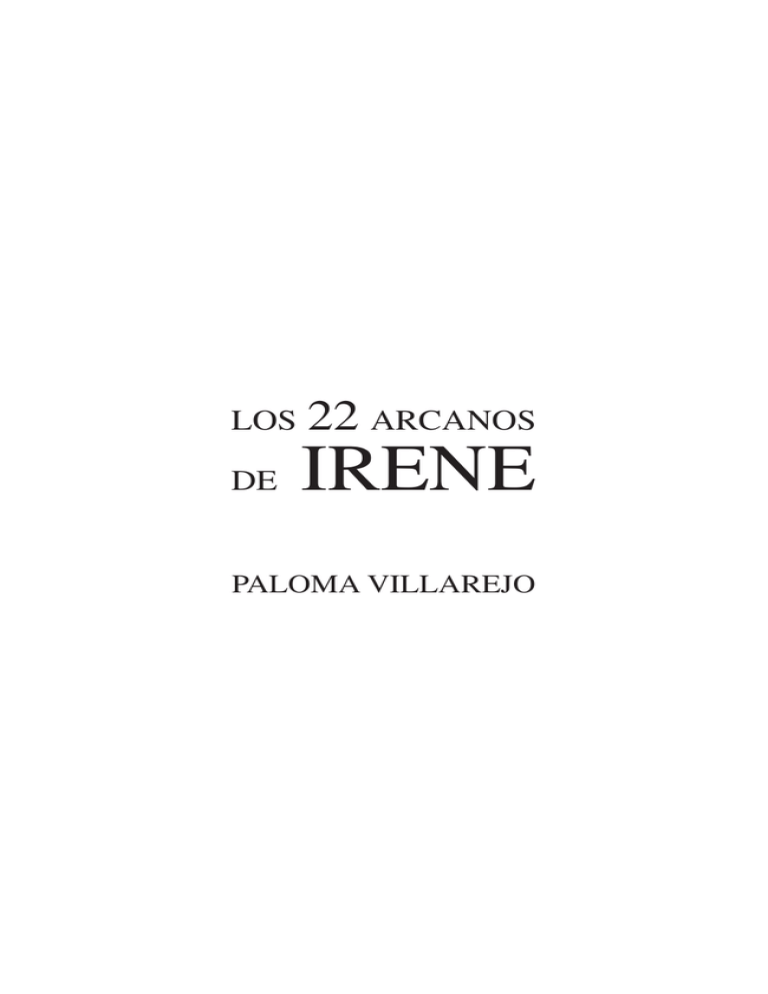
LOS DE 22 ARCANOS IRENE PALOMA VILLAREJO Título: Los 22 arcanos de Irene Autora: © Paloma Villarejo Fotografía de portada: © Reme Galindo ISBN: 978-84-8454-814-0 Depósito legal: A-165-2009 Edita: Editorial Club Universitario Telf.: 96 567 61 33 C/. Cottolengo, 25 – San Vicente (Alicante) www.ecu.fm Printed in Spain Imprime: Imprenta Gamma Telf.: 965 67 19 87 C/. Cottolengo, 25 – San Vicente (Alicante) www.gamma.fm [email protected] Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información o sistema de reproducción, sin permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright. Para mi guardián particular Desnuda, completamente desnuda, igual que lo estuvo cuando su madre la trajo al mundo hacía quince años en un complicado e interminable parto de nalgas y con una vuelta de cordón al cuello que estuvo a punto de asfixiarla. Pero Irene nació con muchas ganas de vivir. O eso al menos le dijeron los médicos a su madre cuando por fin la tuvo entre los brazos, todavía amoratada por el trauma del nacimiento. La asustó la luz del fluorescente, aleteó los párpados transparentes y su madre le tapó los ojos para que no sufrieran sus extrañas pupilas violetas, veteadas en negro, que “con el tiempo le desaparecerán” le dijeron las enfermeras. La recién parida notó también el ligero estremecimiento que bateó el cuerpecillo de su hija porque seguro que añoraba la calidez protectora de su útero. La apretó más contra su pecho, sin importarle sentir el dolor de las mamas henchidas de calostro. Era suya. Había parido sin la compañía de ningún familiar, ni siquiera la de él y lo prefería así. Mejor sola que mal acompañada por aquel marido que viajaba en camiones de cabinas interminables por carreteras polvorientas que le alejaban de ella y ojalá que fueran caminos de un único sentido, de los que no se pueden desandar. No le quería a su lado. Irene era lo único que quería de él. Un cerdo más entre el resto de cerdos que conducía al matadero y si no que hablaran de una vez por todas sus silenciosas magulladuras de la espalda, o el desgarro de la vagina por la última acometida salvaje cuando la embistió, el muy puerco, excitado por el anuncio del periódico “mulata sexy, soy una yegua sin domar, te espero encabritada”. Ahora Irene no sentía ni la luz ni el frío de esas primeras horas del amanecer en que otras niñas aún conciliaban sueños dulcemente rosas. Ella está sola y desnuda. Cae una lluvia fina desde las nubes pletóricas de tormenta que rasgan la oscuridad y las gotas, menudas y primerizas, van cayendo sobre la desnudez del cuerpo de la niña y ella no hace nada por cubrirse. Después goterones enormes se van remansando en la hoquedad de su vientre. Resbalan por sus pechos núbiles, del tamaño de unas naranjas, hasta 5 Paloma Villarejo ir a morir al remanso del ombligo. Ni un parpadeo para proteger sus pupilas del fragor de la lluvia, y éstas van chocando en el fondo violeta de sus ojos. Irene, tumbada, y enraizada su desnudez en la humedad de la madre tierra, asiste al espectáculo de un amanecer lluvioso de abril. Tan perpleja que no parpadea ni una sola vez. El cabello, enredado entre la broza de la acequia, la dibuja como una muñeca desvencijada y rota por el trasiego de manos infantiles. La luna, antes de desaparecer entre las nubes, refleja su blancura metálica en los charcos. Una pierna de Irene, la derecha, descansa en uno de ellos. La niña no se queja y ya, ni tan siquiera, puede recordar cómo le gustaba de pequeña chapotear descalza, saltar de charco en charco, empaparse los zapatones de colegiala de gruesas suelas de goma y salpicarse de barro hasta el elástico de las medias altas que le llegaban a las rodillas. Ahora, no lleva zapatos ni medias y su pie lunar zozobra en el charco y, sin embargo, no siente la humedad del agua ni la despedida de la luna. No puede levantar la mano para saludarla. La luna lunera se va sin su adiós. Las manos yacen tendidas a lo largo de su cuerpo desnudo y, mientras la derecha araña la tierra con los dedos en un vano y desesperado intento de aferrarse a algo, la mano izquierda aprieta con fiereza la presa de los veintidós naipes de Tarot. Una niña que ya no es niña, porque ni un hálito palpita por su cuerpo. Ni la recorren miles de humores que la hacían sentirse viva: el sudor incontrolable de sus manos, la sangre de su primera menstruación con sólo once años, el escape de orina antes de los exámenes a causa de los nervios. Tampoco arderá ninguna médula en los entresijos múltiples de su cuerpo desnudo. El piercing aún lo lleva grapado al borde del ombligo. Niña moderna, niña sola y niña muerta. Ni un rastro de violencia mancilla la belleza de su cuerpo, aunque éste no tardará muchas horas en deshilacharse en bellos jirones en cuanto la rigidez de la muerte ejerza su implacable tronío. Descansa ya, Irene. Nadie vendrá a perturbar la paz eterna de los muertos, ni siquiera el zumbido de los coches, ruidoso telón de fondo, de la carretera nacional que se escucha a lo lejos. Tú yacerás por siempre tumbada, desnuda, muerta y por fin en paz. 6 1 La primera vez que Esther se encontró con Irene creyó que había tropezado con la muerte vestida con un camisón de lunas y estrellas. Esta noche, acababa de comenzar su turno de guardia en el hospital en donde venía trabajando desde que acabó sus estudios de enfermería. Claro que por aquellos años el hospital no se llamaba Gregorio Marañón sino Francisco Franco y es que los cambios políticos de un país barrían los viejos y polvorientos nombres de las calles y también los nombres de los hospitales. Todavía no tenía plaza fija y por eso cubría sustituciones más o menos largas. La enfermera jefe siempre le daba el turno de noche porque ninguna de las veteranas quería cubrirlo. Sin embargo, la noche ya no le parecía tan horrible como al resto de sus compañeras porque así podía deambular de unas salas a otras con tranquilidad, sin las prisas que imprimían las mañanas. Su primera sustitución la hizo en la planta de Psiquiatría. Cuando el aire de desorientación de los enfermos ya estaba cuajando en ella —empezaba a pasear sola por no importaba qué calle, se le olvidaba ponerse las medias blancas a pesar de que estaban en pleno invierno o incluso llegaba a despertarse con las gafas de vista cansada colgadas aún de los ojos— se le acabó el contrato y la enviaron a la sala de Quemados. Allí para entrar y soportar el dolor de los pacientes tenía que dejar los sentimientos, los suyos, agazapados detrás de la puerta acristalada. Y así, helada su alma de enfermerita, conseguía no resquebrajarse como las pieles retorcidas y quemadas de sus pacientes, que se deshacían en cada cura que intentaba hacerles. ¡Eran personas a pesar de habérseles desdibujado a muchos de ellos su perfil humano, chamuscado por la vorágine del fuego! Aquellos recuerdos no eran comparables a la fuerte impresión que le causó la dulce Irene esa noche. Deshojada entre las sábanas de la cama, Irene parecía una blanca 7 Paloma Villarejo azucena tronchada, una mariposa sin alas con las que volar. Tenía desplegada su melena rubia por el almohadón y el rostro vuelto hacia la ventana, por donde entraba sólo la negrura de la noche, porque el viento que cimbreaba las copas de los árboles se quedaba enredado y prisionero tras el doble cristal. A pesar de la postura ladeada de la niña, Esther pudo contemplar sus dos finas muñecas que, rematadas por las vendas que las cubrían, descansaban como pájaros heridos encima de la sábana blanca. Se trataba pues de eso, de un frustrado intento de suicidio. No era el primero que pasaba por sus ojos, ni mucho menos. Aunque lo que sí le sorprendía era la juventud de la enferma —unos quince años, para que luego dijeran la tontería aquella de los años de la niña bonita— y también la manera en que había atentado contra su vida. Porque ella, desgraciadamente, estaba acostumbrada a lavados urgentes de estómago por ingestión masiva de medicamentos, a vómitos incontrolables de frágiles adolescentes que se diluían en sollozos, de arrepentimiento o de fracaso, porque no habían tenido éxito en su tentativa de suicidio, a padres atrincherados entre pretextos “ha sido un descuido de la niña que se ha confundido de frasco”, “las veces que le habremos dicho que con las pastillas no se juega”. Y, sin embargo, Esther aún no se había acostumbrado a practicar curas en el reguero mortal de las venas calientes de una quinceañera, abiertas por el frío cortante de una cuchilla. Tocó con los nudillos en la puerta abierta para anunciar su presencia, pero el rostro de la pequeña seguía absorto en el torbellino de la noche y del viento. Carraspeó también en vano y ya decidida entró taconeando con sus zuecos blancos de enfermera para hacer ruido. Todo inútil, la dulce Irene —supo luego su nombre por el parte médico que colgaba del lecho— seguía ajena a sus llamadas, escorada en no sabía qué playa de algún triste recuerdo. ¡Qué extraño que no hubiera ningún familiar para acompañarla durante la noche! Las noches de hospital resultan interminables para los enfermos con parientes olvidadizos porque es entonces cuando los espíritus del silencio, del dolor y del miedo se apropian de los pasillos y de las habitaciones, esquinando aquellas salas donde hay padres, madres o esposas vigilantes. “¿Me moriré esta noche?”, se preguntaba el paciente recién ingresado esta mañana gracias a un vecino que se dio cuenta de que 8 Los 22 arcanos de Irene llevaba dos días sin verle. “¿Vendrán mis hijos?”, ¿por qué se hace esa pregunta si sabe que sus hijos andan perdidos por la geografía de España? Cuando el hedor del orín le remueva la conciencia —la cara que pondrá la enfermera, y con razón cuando vea el pantalón meado como si fuera un chicuelo—, mascullará bajito para que no le oiga el de la cama de al lado, cuyos parientes por cierto le han estado martirizando todo la tarde. “No vendrán”. Bueno, pues si se muere esta noche mejor que mejor. Mira que si la hubiera palmado en mitad del pasillo y su perrilla Lali le hubiera comido las orejas cuando le acuciara el hambre. ¡Cosas como ésas pasaban en la tele! Irene también estaba sola y despierta, sin nadie que entretuviera su vigilia, ni ahuyentara sus pesadillas de niña despierta, marcada de por vida con las cicatrices de las muñecas, que luego ya de mayor tendría que disimular con un reloj en la muñeca derecha y en la izquierda una ancha pulsera de cuero con su nombre. Esther se acercó y miró en el parte médico el nombre de la pequeña, la hora en la que la ambulancia la recogió de su casa en el viejo barrio de Chamberí, porque a última hora Irene se arrepintió y quiso vivir fuera como fuera, y la enfermera intentó pronunciar su nombre como suponía que lo haría su madre, bajito y vocalizando muy despacio cada una de las cinco letras. —Irene —susurró intentando que saliera del abismo particular en que debía estar hundida hasta la médula de sus venas cortadas. Tenía que haberse callado. Y es que siempre se excedía en el cumplimiento de su trabajo. Debía ser por lo del juramento hipocrático y todas esas pamplinas. La miró fijamente, sin parpadear —le extrañó que Irene aguantara tantos minutos sin bajar los párpados— y le dieron miedo sus ojos violetas y todo lo que leyó en el vacío de su mirada: páginas enteras de desilusión, de temor, un proceloso mar de renuncias... La mirada de una vieja de ochenta años en el cuerpo de una adolescente. —Irene, soy la enfermera de guardia —le dijo entre murmullos—. Si necesitas alguna cosa, llámame. Aprieta esta perilla y enseguida estoy aquí. No dudes en hacerlo porque no es ninguna molestia, te lo aseguro. Como si nada, como si en vez de a ella, se hubiera dirigido a las paredes blancas e inmaculadas intentan9 Paloma Villarejo do mantener una conversación de locos. Hablar con las paredes tampoco era tan raro, lo que sí era ya alucinante es que éstas te respondieran como hacían con la señorita Amelia, la de la planta de Psiquiatría. Y es que a la pobre se le fueron muriendo todos los que vivían en su reino doméstico: el padre, la madre octogenaria, el gato de angora, su colección de rosas de té… La señorita Amelia siguió sola, solterona y ataviada con su vestido de moaré en su piso del barrio de Salamanca y como sólo le quedaban los muros de su castillo empezó a hablar con ellos y hubiera seguido así toda su vida si no la hubieran denunciado las vecinas. En cada visita que Amelia le hacía al jefe de Psiquiatría del hospital le aseguraba lo mismo, que se le aparecían caras dibujadas en las paredes y como ella era una señorita muy educada no podía pasar por delante sin decir esta boca es mía. Y claro, luego con el tiempo les fue cogiendo cariño y ya entablaba largas conversaciones y además no se le iban a morir nunca y nunca la dejarían abandonada. ¡Qué encantadora resultaba Amelia con la diadema de flores de tela, su vestidito lujoso estampado en aguas y su alegre locura! Esther, para aliviar la tensión del momento, se acercó a la cama y alisó arrugas imaginarias de una sábana que apenas dejaba intuir la delgadez del cuerpo de la paciente y después comprobó si el suero bajaba hasta la vía abierta en su mano derecha. —Pobrecilla, ¡cómo ha debido dolerte! —murmuró al ver las huellas inútiles de los pinchazos de la aguja en los brazos. Supuso que su compañera del turno anterior no le había encontrado la vena en ninguno de ellos y había tenido que acabar buscándola en la mano. Cuando volvió a mirarla, tropezó con los ojos de la niña, sus pupilas violetas, atravesándola como el cuerno de un astado. Y al sentir el frío de su mirada, añoró los ojuelos cálidos de su querida Amelia. Ninguna palabra, ningún gesto. Lo único vivo de la pequeña eran sus pupilas de un azul tintado en viola, que acechaban todos sus movimientos, y se sintió como un zorro acosado por una jauría de perros. Huyó de ella sin una despedida, y libre por fin de su mirada una vez en el pasillo respiró entrecortadamente, como fatigada por un gran esfuerzo. ¿Había parpadeado alguna vez Irene 10 Los 22 arcanos de Irene durante los minutos que había estado en su habitación? Juraría que ni una sola vez. Quedaba mucha noche por delante para sentirse amenazada por unos ojos, por muy extraños que fueran. Quedaban otros enfermos por atender, otras salas por vigilar, conversaciones con su compañero Juan —el único técnico sanitario hombre de aquellas salas, “no tan hombre” decían las lenguas viperinas de sus compañeras— desgranadas en torno a innumerables cafés tan negros como esa noche que quedaba fuera del hospital madrileño, agazapada entre los altos edificios próximos hasta que llegara la claridad de la mañana. Estaba acercándose a la sala de enfermeras porque había acabado el recorrido de las habitaciones de la planta y ya veía a Juan haciéndole gestos con la mano. Se rumoreaba que le gustaban los hombres sólo porque leía poesía y no iba martirizando a las enfermeras jóvenes, como hacían ciertos médicos, con piropos o con pellizcos camuflados entre los dobleces y pliegues de las batas blancas. ¡Una mano delicada, nervuda y de dedos largos, ideal para perderse por todos y cada uno de los resquicios tibios de cualquier mujer! De la mano y con la experiencia de Juan, estaba aprendiendo que la comprensión y la ternura en el trato con los enfermos era la mejor terapia, por no decir la única, para vencer a la enfermedad y le costaba entender por qué lecciones como ésas se daban con cuentagotas en la facultad de Medicina. Teoría y más teoría, poca práctica y nada de psicología. Aunque no sabía qué era peor, porque luego una iba y les cogía cariño a los enfermos. Todavía recuerda cuando estuvo en la sala de Neonatos. Era tan fácil amar a aquellos cuerpecillos que luchaban por vivir dentro de sus claustrofóbicas incubadoras. El caso aquel de las siamesas que compartían la pelvis y las extremidades inferiores, aún hoy después de dos años, alteraba sus sueños y la hacía despertarse sobresaltada en medio de la noche para sentirse unida al cuerpo de su hermana Alicia a pesar de que era diez años más pequeña que ella. —Esther, un aviso de la habitación 13, la de la niña que ingresó esta mañana por intento de suicidio. Anda, acércate tú, la próxima llamada la cubro yo. No imaginaba qué podía querer la pequeña cuando había sido tan maleducada en el primer encuentro que 11 Paloma Villarejo habían tenido no haría ni una hora escasa. No se había molestado en dedicarle un gesto o un parpadeo que aliviara la extraña tensión de sus párpados, ni menos aún una palabra. Le dolían las piernas de estar tantas horas de pie —cada vez encontraba menos alivio en las medias de descanso—, y no estaba para tonterías ni aunque vinieran de una adolescente en plena crisis existencial. Quizás Irene fuera una niña de papá, cabreada con el autor de sus días porque no le había regalado para celebrar sus quince años una moto como la de Vanesa, su compañera inseparable del internado suizo. O tal vez el disgusto vendría porque mamuchi no le había obsequiado con un modelito de Donatella Versace con el que tumbaría de envidia a sus amigas o por ese flechazo hacia el nuevo chófer que había entrado hacía bien poco al servicio de su padre y que inexplicablemente la rehuía como a una apestada y, desconcertada por el primer rechazo de su vida, se había intentado cortar las venas mientras dudaba en el último momento de si el morenazo de gorra de plato merecía la pena, porque mira que si las manchas de sangre no saltaban luego de su camiseta Calvin Klein. No sentía envidia de la pequeña porque tampoco ella se podía quejar de la vida que le había tocado en suerte. Un padre trabajador de la mañana a la noche, a vueltas siempre con el soplete y las tuberías, entre las inmundicias y los excrementos que las atascaban y una madre, ama de casa, esposa perfecta, madre dedicada en cuerpo y alma a su hermana Alicia y a ella. Nunca olvidaba darle a su madre el beso de despedida antes de irse a dormir, y eso que tenía ya veintitrés años, y siempre le había revelado sus confidencias por íntimas que fueran, como la del chico de sexto que la miraba con ojos de carnero degollado y que dejó de hacerlo cuando tuvo que irse a Florencia siguiendo el rastro de un padre militar. La dejó destrozada porque fue el primer amor y el despertar a una inquietud primeriza que le hacía hormiguear algo allí dentro, no quería saber muy bien en qué lugar de su cuerpo porque seguramente era pecado. Eduardo, se llamaba Eduardo. ¿Se acordaría todavía de ella? El primer beso —recuerda que ella tomó la iniciativa con los labios cerrados, colocados con delicadeza en la boca también cerrada de él— le supo a chicle de fresa. Y cada vez que mascaba uno le venía el sabor goloso de ese 12 Los 22 arcanos de Irene único beso. Desde entonces sólo comía chicles de menta para ver si así aventaba el sabor agridulce de aquellos recuerdos. Desde niña, sabía de memoria sus obligaciones y esta vez también estaba decidida a cumplirlas, asomada al balcón del mundo vestidita con la mejor de sus sonrisas como hacía siempre y, con su impecable uniforme de enfermera. Tranquilidad, Esther, veremos qué quiere la pequeña Irene. 13 2 No podía evitarlo y a lo mejor es que tampoco quería. Cada vez que entraba en la comisaría, enclavada en la Ribera de Curtidores, entraba de golpe y porrazo en su infancia, dura y marginal de niño de barriada pobre, marcada con el hierro de la droga y la prostitución. Tantas veces había abierto la puerta de cristal, o mejor dicho, tantas veces le metieron a empellones allí dentro que podría moverse con los ojos cerrados sin tropezar con nada. La comisaria era pequeña, como todo en este barrio céntrico de Madrid: pisos pequeños de cincuenta metros cuadrados, negocios reducidos de principios de siglo, calles estrechas de aceras imposibles, parques inexistentes y, por supuesto, la comisaria no iba a ser una excepción a la regla de pequeñez con que estaba trazado el barrio. ¡Esta comisaria de juguete tuvo, sin embargo, su punto bueno! Los domingos con el cirio que se montaba con lo del Rastro, a él y a los demás colegas de la banda de los Ratas, el sargento les dejaba darse el piro porque la oficina estaba a reventar de casos más importantes y no, sus pequeñas trapacerías de pilluelos criados y amamantados con la basura de las calles. Ahí seguían los mismos bancos de madera, más pintarrajeados que entonces, en donde esperaban a que el sargento Morales les tomara declaración a él y a los otros compinches. Y además fue él, el Boni, antes de llamarse con su nombre entero, Bonifacio Seoane, quien bautizó al policía Morales con el apodo de Moriles basándose en dos pruebas sustanciales: su nariz colorada de payaso de feria y el tembleque incontrolable de sus manos, prematuramente avejentadas. Hoy —transcurridos más de veinte años— sabía que la explicación era muy distinta: una alergia a los ácaros del polvo que se habían hecho fuertes en todos los resquicios de la comisaria, sobre todo en la oficina del sargento porque habían tropezado con un enemigo débil, el 15 Paloma Villarejo sargento Moriles, aquejado ya de los primeros síntomas de Alzheimer y que, luego ya convertidos Bonifacio y el viejo en compañeros de oficina, le apartaron antes de tiempo del servicio obligándole a aceptar una jubilación anticipada con sólo cincuenta años y un largo e intachable expediente. ¡Pobre viejo! Sin embargo, Bonifacio le estaba muy agradecido porque fue su mentor, y gracias a él pudo escapar del corredor de la muerte en que se convertía el barrio para aquellos de sus hijos que, una vez cumplida la mayoría de edad, no conseguían liberarse de su atracción fatal. Pero eso vendría muchos años más tarde. Él salió antes de sus calles y lo hizo desde el reformatorio en donde fue a parar cuando el sargento ya se hubo cansado tanto de las buenas palabras del Boni como de sus vanas promesas de arrepentimiento: “Boni, ésta es la última vez. A la próxima, te saco del barrio aunque sea a la fuerza. Lo hago por tu bien, chaval, porque si no acabarás mal”. ¡El viejo cumplió su palabra! El hurto a aquella bruja llamada doña Engracia, según dijo llamarse en la toma de declaración, el saco de huesos con ojos —así la recuerda él— le acabó de colmar la paciencia al sargento. —De aquí no pasa. Esta vez te has atrevido con una anciana. ¡Hasta la has arrastrado varios metros por la acera cuando se ha resistido a que le hurtaras el bolso! Podría ser tu abuela, Boni —le amenazó el sargento con el tono de voz chirriante que sólo utilizaba con los criminales, matadores de hombres, que llegaban esposados a su comisaria. Y enseguida extrajo del fondo de su pantalón de raya perfectamente planchada la cajita de rapé, el único objeto bello de su infancia que él recordaba. Pequeña como el barrio, como sus pequeñas manos de chico de doce años llenas de sabañones en invierno y en verano colmadas de duras y resecas grietas. No le daba la gana decirle al sargento que él no recordaba ni abuelo ni abuela, ni nada que se le pareciese, que su padre si lo tuvo desapareció arrepentido o asustado de haberle engendrado en el vientre de su madre —la Amparo— y que a ésta, según las vecinas del barrio, se le fue la salud a chorros debido al mal francés, más conocido como sífilis, y contagiada por algún descuidado cliente, quizás su propio padre. ¡Cómo le habría gustado por aquel entonces poder coger la caja, como la cogía ahora, y perfilar su contorno una y 16 Los 22 arcanos de Irene otra vez con sus dedos de uñas negras mordisqueadas hasta el infinito, acariciarla y mirar en su interior y en el colmo del atrevimiento olfatear el tabaco, negro y muy picado, con el que el sargento se llenaba su nariz colorada! Y a esperar porque el estornudo, vivito y coleando, no se hacía de rogar y por arte de magia la hinchazón de la nariz descendía. Todo un ritual cuyos prolegómenos de sobra eran conocidos por los chicos del barrio. Era la primera vez que veían a alguien esnifar tabaco por la nariz. Si hubiera sido hachís o pegamento... eso ya era otro cantar, a esas prácticas sí que estaban por desgracia acostumbrados. La cajita de latón con una piedra morada incrustada en la tapa era un recuerdo que compró el sargento una tarde de paseo en un bazar moruno cuando fue destinado a la XIII Bandera de la Legión en El Aaiun, Marruecos. Aunque el recuerdo más imborrable de aquella época todavía lo lleva el sargento dibujado en el colgajo del brazo derecho por un chiquilicuatre morito: el tatuaje con la bandera de España que era la tarjeta de presentación de cualquier legionario que se preciase, recién alistado en los Tercios. Y cuando el domingo pasado el sargento le preguntó que por qué llevaba aquella calcomanía estampada, a Bonifacio le dieron ganas de restregársela hasta hacerla desaparecer como estaba haciendo el Alzheimer con el pasado del viejo. Por eso respetaban al sargento, por sus años de legionario sirviendo a la nación. Pero sobre todo por su esposa Ariadna. Cuando ella aparecía por la comisaria para llevar la comida del mediodía a su marido, era entrar y el bullicio se aquietaba amansado por el halo de su seducción, de su belleza, por su marcado acento andaluz que decoraba el clavel reventón de su boca llena y también por el olor a jazmín que duraba días y días y que iba desprendiendo con cada paso de mujer gitana y morena. El Boni llegó a pensar que el sargento Morales esnifaba tabaco para taponarse la nariz y no olfatear el olor a jazmín de su esposa y evitar así ponerse a cuatro patas berreando de amor al sol nublado o a la luna llena. Si lo hubiera hecho, habría perdido la autoridad ganada en miles de frentes ante subalternos, carteristas, y busconas. Y es que detrás de Ariadna corrían eclipsados los ojos de todos los presentes. Detrás de su afilada cintura, de su cabellera negra y lisa que tapaba unas nalgas que 17 Paloma Villarejo Boni y los chicos de la banda imaginaban respondonas, detrás de sus ojos almendrados, cuyo perfil de almendra parecía delineado por el trazado sabio de una raya negra o “¿sería la frondosidad de las pestañas?”, pensaba el pobre Boni. Detrás llevaba encandiladas el alma y la vista de los testigos presenciales y el sargento Morales lo sabía, porque también él se quedó boquiabierto desde que la descubrió aquella noche de agosto descalza y medio desnuda sobre las rocas de la playa, como una sirena fatalmente varada a una playa cualquiera de Huelva. Ahora la cajita de rapé la llevaba Bonifacio Seoane en el bolsillo de su chupa de cuero. Se la regaló el sargento cuando el Boni consiguió licenciarse y cuando empezó a darse cuenta de sus pequeños lapsus de memoria porque no quería perder el único objeto de su pasado de legionario, engullido por algún sucio retrete o que algún anciano lunático de la residencia se la robara mientras dormía el sueño de los viejos. ¡Qué orgulloso se sentiría el sargento si pudiera enterarse de que el pequeño Boni se había hecho poli como él! Claro que le costó mucho aprobar el examen psicotécnico, casi tanto como sacarse el graduado por las noches y es que venía reventado de pasarse el día repartiendo bombonas de butano en el barrio, porque ni un solo piso tenía ascensor, pero sí muchas y estrechas escaleras rematadas en pasillos oscuros donde te las veías negras para subir una bombona o una camilla como aquélla en donde dormía inconsciente la niña rubia llamada Irene o para bajar al último muerto, cuajadito de droga, al que la coca le había dejado churretes blancos por el rostro. Las vecinas de siempre, las del barrio de toda la vida recompensaban al Boni con algunas propinas, pocas, con las que redondeaba el infame sueldo de repartidor, pero muy honrado. Le llenaba de orgullo saber que a sus espaldas las vecinas se arremolinaban para alabar su constancia de luchador porque había logrado apartarse del mal camino que trazaba el barrio para todos los que se dejaban subyugar por sus calles retorcidas. Las mismas calles que se convertían en auténticos laberintos de Creta para los extranjeros, en cuanto se atrevían a alejarse de la Ribera de Curtidores para buscar otras esquinas donde practicaban un regateo que no existía en sus países. Y 18 Los 22 arcanos de Irene caían por fin atrapados en las redes de los despiertos timadores que llevaban un buen rato observándoles. —¡Quién le ha visto y quién le ve! —exclamaban alborozadas. ¡Qué de vueltas daba la vida! Su vida, la vida del sargento Morales, la de su esposa Ariadna. Aunque algo bueno tuvo tanto subir y bajar bombonas y era que los músculos de su cuerpo se le esculpieron bajo el cincel pesado de la carga sin necesidad de máquinas de musculación como las que usaban ahora sus compañeros para mantenerse en forma en el gimnasio que habían apañado en el sótano de la comisaría. Aún recordaba con gratitud a la mujer aquella de la calle Rodas, perpendicular a la Ribera de Curtidores, pintarrajeada a brochazos como un cuadro, que se pasaba un rato largo con las propinas. Siempre se le iba la mano huesuda como un sarmiento hacia su brazo con el pretexto de agarrar la bombona y enseguida venía el leve roce, seguido de un “perdón, chico, fue sin querer” a la intersección de sus piernas. El Boni la dejaba hacer porque estaba convencido de que sería el único contacto humano que tendría “la Colores” en una semana y si con eso se daba un gusto al cuerpo, mejor que mejor. La cajita de rapé la llevaba siempre en el bolsillo izquierdo y la pistola viajaba de incógnito en la axila derecha porque era zurdo de nacimiento. ¡Con las veces que sor Martirio le había machacado la mano con la vara de mimbre para corregirle el endemoniado vicio y para que escribiera con la diestra como los otros chicos! Pues esa mala costumbre le daba la ventaja de la sorpresa ante cualquier quinqui que le amenazara armado de alguna afilada perica. Quinquis y putas, ésos también eran los vecinos que habitaban su mundo y ya desde bien pequeño el barrio de la Latina le venía ofreciendo lo más granado de su fauna. Sería por eso que Ariadna se le aparecía en sus tibios sueños infantiles como una bocanada de aire fresco, perfumado a jazmines. Nunca le llegó a decir al sargento Morales, cuando ya era Morales para él porque eran compañeros y él ya no era el Boni sino Bonifacio Seoane que las primeras calenturas en la entrepierna —con unos doce o trece años— se las provocaba su esposa Ariadna. Cómo se encandilaba cuando la oía pronunciar su nombre silabeando, acariciando cada 19 Paloma Villarejo una de sus letras: “Bonifasio, otra vez tú por aquí”. Cuando pronunciaba esa “s” suavecita y la “o” al final, la boca se le abría en una gruta sensual y profunda por donde emergía tentadora la serpiente roja de su lengua. Fue un secreto que nunca contó a nadie, ni siquiera a ningún otro Rata. ¡Como para ir largando por ahí que Ariadna, la mujer del sargento, era la protagonista de sus sueños, colmados de erecciones y bañados en semen! Después de tantos años de aquello, seguía preguntándose a pesar de saber la respuesta: “Boni, ¿por qué te dejabas pillar “in fraganti” con el monedero o la cartera recién mangada?”. Porque quería que le llevaran a la trena para verla. Aunque era tan frecuente últimamente que el sargento Morales llegó a pensar que el Boni iba perdiendo facultades y rapidez en los dedos con la entrada en la adolescencia. —Boni, ya no eres el mismo —le sonreía el sargento con una sonrisa sesgada de policía resabiado. Y él, el Boni, buscaba una y otra excusa, amparado en la inocencia fingida de su rostro, y en la candidez de una sexualidad que la mujer del sargento había despertado, igual que al genio de la lámpara. Sabía, vaya si lo sabía, que una vez descorchada la hombría ya era imposible de reprimir, ni siquiera con duchas frías. —Sargento, es que los tiempos ya no son como antes, no se vaya a creer, ni siquiera las abuelas son lo que parecen —recordaba que le respondió Bonifacio. Los años sucesivos le darían la razón porque la dichosa doña Engracia —la que vivía en la calle de los Melancólicos, otro de sus robos fallidos, el último, dueña de aquel maldito bolso, falsa imitación de cocodrilo, que fue a parar a sus manos sin saber cómo y que rebosó hasta el borde la paciencia del sargento— resultó ser una usurera. La doña murió rodeada de inmundicia y de dinero y fue descubierta por el buen olfato de los vecinos del inmueble. Doña Engracia vivía en el bajo y desde allí fisgoneaba las miserías de sus inquilinos y les husmeaba, como un hurón mezquino, hasta sus más inconfesables intimidades. Y si no hubiera sido porque la pestilencia amenazaba con tragarse al barrio entero, no habrían denunciado la desaparición de la vieja en la comisaria. Casualmente el caso recayó en manos del Boni, ya pretrechado de 20 Los 22 arcanos de Irene su nombre entero, Bonifacio Seoane, y fue él mismo, con la ayuda de un par de compañeros, quien tuvo que echar la puerta abajo y también fue él el primero que se lio a patadas con las ratas que ya mordisqueaban sus zapatillas de orillo. “Le está bien empleado, una muerte así, espeluznante” —le confesaban los vecinos cuando les iba tomando declaración—. No se cortaron en revelarle al policía, y eso que iba uncido con la autoridad del uniforme, la animadversión que sentían por la dichosa vieja. Muy parecida a la que sintió él en su día, porque por culpa de la señora Engracia el sargento le envió al reformatorio. La vieja se dedicaba a prestar dinero a sus inquilinos a un interés imposible. Nada, pues, de débil ancianita ni memeces por el estilo. Con gusto se lo restregaría al sargento Morales, lástima que ahora el sargento ya no estuviera para reproches. —Sargento, ¿me oye? —le decía cada domingo a las cinco de la tarde cuando le hacía la visita acostumbrada en el geriátrico donde el sargento vivía desde hacía unos diez años, ¿por qué no decir la verdad?, donde languidecía poco a poco a la sombra de aquella maldita enfermedad. —Boni, hijo, gracias por venir. Hoy te has retrasado mucho. ¿Tenías muchas bombonas que repartir? —le espetaba a gritos en cuanto veía aparecer su cabeza por encima de los setos del jardín. Luego venía lo peor, las preguntas que le hacía el sargento sobre Ariadna y que a Bonifacio Seoane le revolicaban el pasado. Le parecía estar viéndola entrar en la comisaría como cuando era niño, bañada de la cabeza a los pies en ese denso perfume a jazmín que se adueñó para siempre de su infancia y de la comisaria del barrio, incluso cuando ella se marchó, sin decir adiós, un día cualquiera olisqueando el rastro de un chulo de pelo casposo y engominado. Bonifacio Seone hubiera jurado que cuando venía de la calle y entraba en la comisaria quien primero le saludaba era ese mismo aroma dulzón, estancado en la oficina y en sus recuerdos de hacía veinte años atrás. —Boni, ¿cómo está mi mujer? Acércate a mi casa, por favor, y dile que llevo entre manos un caso de gran envergadura y que no sé si iré a cenar esta noche. —No se preocupe, sargento. Le daré el recado a doña 21 Paloma Villarejo Ariadna enseguida —le contestó siguiéndole la corriente como venía haciendo todos los domingos en los últimos diez años. Éste era el triste juego al que le obligaba a participar cada domingo la demencia del anciano. El sargento Morales, jubilado prematuramente y con honor a los cincuenta años y con el grado de inspector, vivía anclado en el pasado porque su enfermedad había enterrado bajo una losa de granito el presente, pero no sólo el suyo, sino también el de Bonifacio Seoane. Así que cada vez que Bonifacio entraba en la residencia recuperaba de la mano de la enfermedad del sargento su infancia, y volvía a ser el Boni, el jefe indiscutible de los Ratas hasta que fue enviado al reformatorio, el chaval que pateaba las alcantarillas y las calles del barrio buscando dónde esconderse y cómo sobrevivir. Sabía que las comadres del barrio sentían pena por él, y por su madre —la Amparo— porque la pobre sobrevivía vendiendo su cuerpo o lo poco que quedaba de él en el Parque de las Vistillas. Y, como si volviera a tener diez años, recuerda las veces que tuvo que ir en busca de su madre porque no regresaba a casa y siempre se temía lo peor. Se la encontraba hecha un blando amasijo de carne desparramada en un banco. Y, entonces, Boni se acercaba con miedo de encontrársela muerta: los pelos grasientos tapándole la cara y las piernas al aire esqueléticas y desnudas porque la falda de falso cuero la llevaba arremangada en las escurridas caderas. Ahora como ayer volvió a sentir el miedo y la mano que veía delante de sus ojos ya no era la de un hombre de treinta años sino una mano pequeña, esculpida en sabañones y expectante, que buscaba la muñeca de su madre, igual que veía hacer al sargento Morales cuando tropezaba con algún fiambre. El niño escuchaba el débil latido del corazón y no sabía si sentir alegría o pena porque la historia se repetiría otra vez como cada noche. Le bajó la falda hasta las rodillas macilentas y la llamó bajito para despertarla: —Mamá, ya estoy aquí. Venga, despiértate, nos vamos para casa. Al retirarle el pelo de la cara, vio la boca de su madre bañada en sangre por el mordisco de algún cliente intemperante y buscó en su cuerpo más huellas de 22 Los 22 arcanos de Irene violencia, pero por esa noche ya estaba bien y no encontró ninguna más. ¡Qué poco pesaba! Él con sus doce años casi la llevaba en volandas y ella se agarraba con desmayo al cuello de su hijo mientras recostaba su cabeza en su hombro. Como dos novios, les veía alguna vecina cuando bajaba a tirar la basura al contenedor y sentía lástima de lo que quedaba de la Amparo, de su crío, el Boni, de ella misma y del chulo de su marido que la estaría esperando con el cinturón de hebilla grande en una mano y la botella en la otra, porque sólo así lograba a duras penas algo de equilibrio, el suficiente para no caer rodando al suelo antes de descargar en la puta de su mujer —como él la llamaba una y otra vez— su asco y su borrachera. La vecina también envidiaba esa ternura que se abría ante sus ojos y tenía que parpadear varias veces para ver si todo era un sueño. Pero no, ahí seguían los dos, agarrados como dos novios. Y ya no le importó subir las escaleras, aunque de sobra sabía que el padre de sus cuatro criaturas, sin contar los abortos, porque de ésos ya había perdido la cuenta la estaría esperando agazapado entre las sombras del pasillo con el cinturón en la mano bestial. A Bonifacio le dolía su pasado o mejor dicho el de su madre como una herida que nunca acababa de cicatrizar. Le estaba muy agradecido a la Amparo porque le había dado la vida y también por habérsela respetado porque no habría sido el primer caso ni el último de recién nacidos asfixiados en el interior de bolsas de basura, allí enterrados en el fondo de los contenedores y descubiertos a la luz del día por los basureros cuando vaciaban los cubos en el camión de recogida. Claro que a veces, cuando el asco le supuraba por cada poro, llegaba a pensar si su madre no lo habría hecho no por él sino por el morbo de ciertos clientes que preferían tirarse a las putas que llevaban la preñez colgada del vientre. ¡A pesar de todo le debía la vida! Y con las visitas dominicales al sargento Morales, Bonifacio recuperaba un pasado que estaba empeñado en enterrar y venga el sargento una y otra vez con sus recuerdos sacándole de quicio y alterándole los nervios. Además, tampoco debía impedírselo porque según le habían dicho los especialistas formaba parte de la terapia. Había que dejar que el pasado se instalara en el vacío del presente, hasta que llegara el triste momento —ya se lo 23 Paloma Villarejo había advertido el psiquiatra— de que en la mente del sargento dejara de existir también ese lancinante pasado y estallara el apocalipsis final. El vacío. Ojalá que el Dios de la Amparo le enviara antes una trombosis o un ataque fulminante al corazón. Cualquier cosa mejor que verle arrumbado en una butaca como un vegetal. —Sargento, me da el brazo y nos acercamos a la cafetería a tomarnos unos quintitos de birra —le decía Bonifacio para ver si se callaba y dejaba de hurgar en la herida. El sargento sólo era feliz cuando rememoraba el pasado, comido el presente por el avance de la enfermedad y Bonifacio de lo que venía huyendo era del pesado lastre de aquella dura infancia que amenazaba con hundirlo en la miseria. Habría dado cualquier cosa, hasta su preciada cajita de rapé, porque un estado de amnesia se tragara con avidez de sediento sus años infantiles y nacer al mundo ya muerta su madre, huida doña Ariadna detrás del chulo aquel apodado el Posturitas y disfrazado él de persona respetable con su honrado trabajo de repartidor de bombonas. Le ayudó a levantarse de la butaca y abandonado a sus brazos —igual que años antes hiciera su madre— le condujo a rastras hasta la cafetería. La enfermedad seguía tan implacable su avance que el sargento ya ni reconocía el sabor de la cerveza y por eso el camarero le podía servir tranquilamente el té en una jarra —reconociendo la seña que Bonifacio le hacía cada domingo— sin percatarse siquiera de la bolsita que colgaba de la jarra. —La mejor cerveza del mundo, ¿eh, Boni? No hay nada en este mundo como una jarra de cerveza Mahou fresquita, ni siquiera un abrazo y un besazo de mi Ariadna —le dijo el sargento al llevarse la falsa cerveza a la boca. Oírle decir eso y ver la bolsita de té tan cerca de su boca desdentada era como para descojonarse allí mismo si no fuera porque él, Bonifacio Seone, no se reía nunca. 24 3 Esther avanzaba por el blanco e inmaculado pasillo hecha un mar de dudas. ¿Qué es lo que querría la pequeña de la habitación 13? Le había insistido no haría ni una hora, que le pidiera cualquier cosa, que no era ninguna molestia y aquélla a vueltas con la ventana de doble cristal, sin mirarla a los ojos. Aunque la verdad casi lo prefería porque nunca había conocido a nadie con unos ojos de color violeta como los de Irene. Y no era sólo el color sino también la mansedumbre y quietud de sus pupilas. Sentada en la cama, Irene parecía esperar la llegada de cualquier vasallo sumiso. Esther desde la puerta abierta pudo contemplar la altiva figura de Irene. Estaba arrellanada sobre la almohada, con el cabello rubio vistosamente desparramado sobre el camisón de lunas y estrellas que aún vestía y con un juego de cartas en el regazo. No la miró al entrar tan concentrada estaba con el recuento de los naipes. Esther decidió carraspear para atraer su mirada peregrina. Nunca había conocido a nadie tan hermoso: esa aura de misticismo que irradiaba desde sus pupilas violetas, el afilado perfil de mejillas en punta, su virginal y despejada frente enmarcada entre unas guedejas rubias que para sí hubiera querido. Estas palabras no eran suyas. Las aprendía de la mano de su compañero Juan porque despejaban así el sueño de las guardias, que se volvían interminables y aburridas en las largas noches de invierno. Jugaban a inventarse frases con las palabras que Juan sacaba de sus libros de poesía. No es que ella fuera inculta ni mucho menos, pero el poco tiempo que tenía lo empleaba en leer tratados de Medicina porque no había desechado la idea de completar sus estudios, y de ahí que anduviera perdida entre palabras técnicas como perlesía, hemoptisis, analítica, esclerosis... Lo que no sabía Esther es que le faltaba bien poco para convertirse en una iniciática de otro lenguaje, el 25 Paloma Villarejo adivinatorio. Tampoco podía saber aún que de la mano de Irene recorrería con admiración el dialecto mágico del Tarot, igual que la niña a su vez lo había aprendido de su madre cuando escuchaba sus charlas entre tinieblas con la otra, la Invasora. La pequeña, después, aprovechando la ausencia de las dos, cogía los naipes con mucho cuidado como si quemaran. Y con las cartas ya en las manos, por fin se sentía tranquila y libre. —Hola, Irene. Ya estoy aquí. ¿Qué quieres, pequeña? No podía evitar sentir lástima y ternura hacia la enferma porque le recordaba demasiado a su hermana Alicia. Las dos tendrían la misma edad. Esperaba una respuesta como “Tengo sed, por favor, ¿me traerías un vaso de agua? o ¿me bajas la cama a ver si puedo dormir?”. Lo que nunca hubiera imaginado era esta pregunta: —Esther, ¿quieres jugar conmigo a las cartas? De nuevo, esta niña tenía la facultad de sorprenderla, y cuando la oyó pronunciar su nombre se asustó, quizás mediatizada por el camisón de lunas y estrellas, o por sus ojos violáceos y su mirada fija y vacía, de otro mundo. O tal vez por todo. —¿Cómo has sabido mi nombre? —le preguntó la enfermera. —Lo llevas bordado en el bolsillo de la bata. ¿Te lo ha bordado tu madre, Esther? La mía nunca hubiera hecho algo así por mí. Lo soltó sin más, como si ella acabara de salir del parvulario. Y como si no necesitara la aprobación de nadie para continuar con su propósito, decidido en algún momento de su soledad nocturna, Irene barajó las cartas con sus pequeñas manos hábiles, desplegando ante la mirada cada vez más atónita de Esther, la destreza alada de los dedos y la figura formada por cuatro naipes. Los dispuso en forma de cruz, parecida a la que ella llevaba colgada al cuello, regalo de sus padres por su primera comunión. Esther no se quitaba nunca el crucifijo de su cuello y eso que sus compañeras se burlaban diciéndole que a ver si se modernizaba un poco y se quitaba el Cristo aquel, porque ahora lo que se llevaba eran muchas cadenitas finas de oro y de paso que hiciera algo con su pelo, media melena rizada —bastante sosita por cierto— que envolvía toda su cabeza en rizos negros que le llegaban hasta los hombros. 26