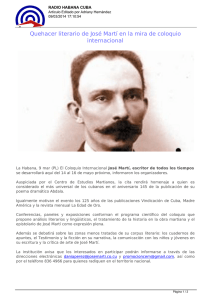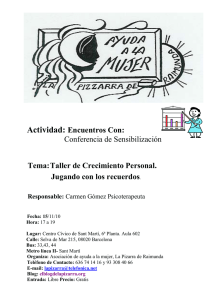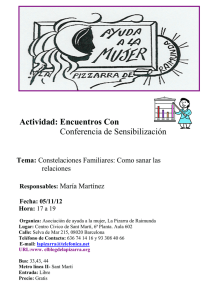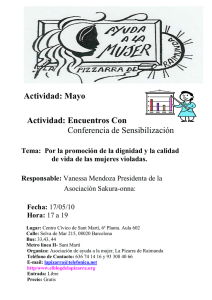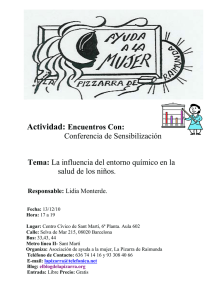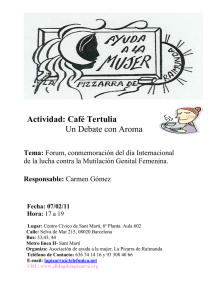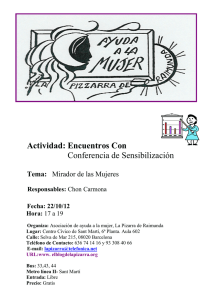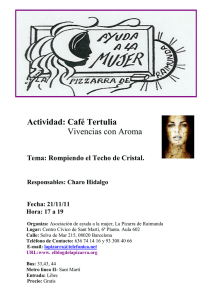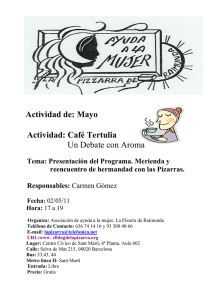Número. 3 1971
Anuncio
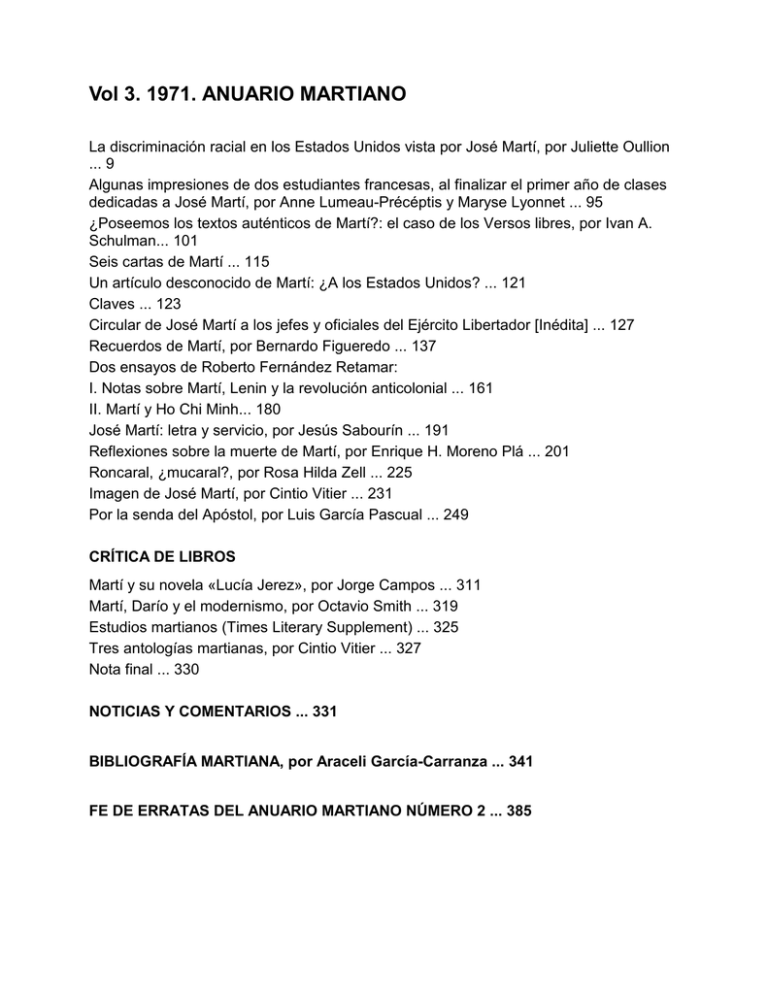
Vol 3. 1971. ANUARIO MARTIANO
La discriminación racial en los Estados Unidos vista por José Martí, por Juliette Oullion
... 9
Algunas impresiones de dos estudiantes francesas, al finalizar el primer año de clases
dedicadas a José Martí, por Anne Lumeau-Précéptis y Maryse Lyonnet ... 95
¿Poseemos los textos auténticos de Martí?: el caso de los Versos libres, por Ivan A.
Schulman... 101
Seis cartas de Martí ... 115
Un artículo desconocido de Martí: ¿A los Estados Unidos? ... 121
Claves ... 123
Circular de José Martí a los jefes y oficiales del Ejército Libertador [Inédita] ... 127
Recuerdos de Martí, por Bernardo Figueredo ... 137
Dos ensayos de Roberto Fernández Retamar:
I. Notas sobre Martí, Lenin y la revolución anticolonial ... 161
II. Martí y Ho Chi Minh... 180
José Martí: letra y servicio, por Jesús Sabourín ... 191
Reflexiones sobre la muerte de Martí, por Enrique H. Moreno Plá ... 201
Roncaral, ¿mucaral?, por Rosa Hilda Zell ... 225
Imagen de José Martí, por Cintio Vitier ... 231
Por la senda del Apóstol, por Luis García Pascual ... 249
CRÍTICA DE LIBROS
Martí y su novela «Lucía Jerez», por Jorge Campos ... 311
Martí, Darío y el modernismo, por Octavio Smith ... 319
Estudios martianos (Times Literary Supplement) ... 325
Tres antologías martianas, por Cintio Vitier ... 327
Nota final ... 330
NOTICIAS Y COMENTARIOS ... 331
BIBLIOGRAFÍA MARTIANA, por Araceli García-Carranza ... 341
FE DE ERRATAS DEL ANUARIO MARTIANO NÚMERO 2 ... 385
COLECCIÓN CUBANA
CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
LA HABANA 1971
CUBA
CONTENIDO
PÁG.
Cada autor se responsabilixl con sus opiniones.
No se aceptan colaboraciones no solicitadas.
Diríjase la correspondencia a:
Sala Martí, Biblioteca Nacional José Martí,
Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba.
J
La
discriminación
racial en los Estados Unidos
vista
por José
Martí,
por Juliette Oullion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Algunas
impresiones
de dos estudiantes
francesas, al finalizar
el
primer ano de clases dedicadas a José Marti, por Anne Lumeau-
Précéptis y Maryse Lyonnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iPoseemos
libres,
los textos
de Marti?:
el caso de los Versos
..... ...,.......... .;...
101
. .... ..... ..... .............. .....
115
por Ivan A. Schulman
Seis cartas
de Martí
Un artículo
iA
auténticos
desconocido
los Estados
95
de Martí:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , .
121
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
123
Circular
de José Marti a los jefes y oficiales
del Ejército
Libsrtador [Inédita]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , . . . . . . . . . . . .
127
Claves
Recuerdos
de Martí,
Dos ensayos
Martí
José Martí:
Reflexiones
, 1 Roncaral,
por Bernardo Figueredo . , , , . . , . , . , . , . .
de Roberto
1. Notas
II.
Unidos?
Fernández
sobre Martí,
y Ho
letra
Lenin
Chi
Minh
y servicio,
sobre la muerte
imucaral?,
JJ Imagen de José
J Por \t,-.--a senda del
Retamar:
y la revolución
anticolonial
..
..,.........*.......*.....
por Jeszís Sabourín , . , . . . . , . . . .
de Marti,
por Enrique H. Moreno Plá
Apóstol,
por Cintio Vitier
por Luis Garcíu
161
180
por Rosa Hilda Zell . , . . . . . . , . . . . . , , .
Martí,
137
,.,,........,.....
, .Y.
..,;
191
201
225
231
PÁG.
t:l<í'lIC.4
DE
LIBROS
Martí
y su novela
Jlarti,
Darío
Estudios
«Lucía
Jerez)),
y el modernismo,
antologías
Nota
final
Campos .........
por Octavio Smith ...........
(Times Literary Supplement) ............
martianos
Tres
por Jorge
martianas,
por
Cintio Vitier
................
311
319
32.5
327
............................................
LA DISCRIMINACIÓN
RACIAL
ESTADOS
UNIDOS
VISTA
JOSÉ MARTÍ*
EN LOS
POR
330
POR JULIETTE
NOTICIAS
Y COMENTARIOS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
331
PRIMERA
RIBLIocRAríA
FE
DE
ERRATAS
MARTIANA,
DEL
por
ANUARIO
Araceli
MARTIANO
García-Carranza
NÚMERO
... ....
2
.... ....
OULLION
PARTE:
LOS NEGROS
341
385
La cuestión negra es la piedra de toque de todos los principios
fundos de la República
norteamericana.
Ya Alexis de Tocqueville
lumbraba
que:
L’introduction
de cette race étrangère
est, en outre,
et la seule plaie de 1’Amérique.
(18-9-1831,
Obras Comp. T.Vpág. 88)
pre
vis-
la grande
En efecto la diferencia
que existe entre esta raza y los demás grupos étnicos en sus relaciones
con los Estados Unidos es fundamentar.
Los diferentes
pueblos que constituyen
un mosaico en aquella
tierra,
están como yuxtapuestos
unos a otros y nunca pueden
anular
cierta
distancia
frente a un gobierno,
a un país que no sienten como verdaderamente
suyo. El caso límite
de mayor separación,
lo representan
los indios que de una manera general adoptan una actitud que va de
la resistencia
defensiva a la iniciativa
peleadora.
Al contrario,
el caso
* nMémoire»
presentada,
bajo la dirección
del profesor
André Joucla-Ruau,
en
las Facultades
de Letras
y Ciencias
Humanas
de Aix en Provence
(curso
19691970).
Los capítulos
que publicamos,
precedidos
por un prólogo
de 33 páginas,
constituyen
lo fundamental
de este trabajo
que, por encima
de su carácter
escolar
y de las limitaciones
de su espafíol,
resulta
valiosísimo
en cuanto
desarrolla,
con
aspectos muy poco o nada investigados
abundante
información
y sentido
crítico,
de la obra de Martí;
aspectos, además,
de candente
vigencia.
Con esta &esinal
del profesor
Lamore
en la Universidad
de Burdeos,
y las reflexiones
de dos alumnas
que aparecen
a continuación,
damos con gusto la palabra
a los estudiantes
franceses que sc acercan a Martí.
10
.A.VCARIO
ANUARIO
MARTIANO
representaría
bastante bien una intede los irlandeses,
por ejemplo,
gración casi perfecta y la distancia
que los separa del país e=tá reducida
a su mínimo.
Para el negro no puede existir tal distancia
entre él y el país que
le hizo esclavo. Si lo aborrece, al mismo tiempo espera de él SU salvación, su rehabilitación
humana.
Y a pesar de ser libre, no deja de formar parte inherente
de este país. La llegada de los negros coincide
con
la formacion
de los Estados Unidos y la institución
de la democracia.
En efecto en el aiio 1620 el ((Flor de Mayo» trajo a los ((peregrinos>)
a Plymouth,
y a fines de agosto del año 1619 una fragata holandesa
había llevado a Jamestown
a los veinte primeros
esclavos. De ello se
puede inferir que la misma historia de este país se verá obligada
a tener en cuenta la evolución
de la raza negra en su suelo.
Por lo tanto, la visión que tendrá Martí de esta cuestión negra estará
forzosamente
relacionada
con la que tiene del mismo país.
Se tratará de establecer
un paralelismo
absoluto entre los dos enfoques, que no se pueden explicar
el uno sin el otro.
I - VTSIóN IDÍLICA
LA LIBERTAD.
DE LOS ESTADOS UNIDOS:
La liberté,
mense ooif
c’est 12 aujourd’hui
des conscientes.
l’im-
V. HUGO.
En el año 1881 Martí llega a Nueva York. Ya hemos visto que en
aquella época, un hombre de cultura europea y más precisamente
francesa, al llegar a los E.E.U.U.
no podía sino dejarse llevar por un desbordante
entusiasmo
ideológico.
En un principio
es el aspecto gigantesco el que impresiona
a Martí:
un pueblo que «heredó calma y grandeza»;
las ciudades ayer pueblos,
hoy son descomunales
y maravillosas
gracias al progreso deslumbrante.
También
la for;una
está en armonía
y remata la labor humana
a la
que estimula.
El italiano
Delmónico
podría ser cl símbolo de ello. Libertad y democracia
son los únicos valores que reinan aquí permitiendo
el desarrollo
y al mismo tiempo la elevación
del ser humano,
en un
ambiente
apacible y solemne:
iQué
simple y qué grande!
iQué sereno, y qué fuerte!
iY este
pasmoso
pueblo ha venido rl la vida. de h-herse desposado con fe
buena, en la casa de la Libertad,
la América
y el trabajo!
Po-
MARTIANO
Il
seer. he aquí la garantía de las Repúblicas...
La actividad
humana
es un monstruo
que cuando no crea. devora. Es necesario darle
empleo: aquí, ha creado.
(T. 9 - p. 85 - 29/10/1881)
Esta complacencia
total, sin reserva. sólo durará
el año de su llegada
y muy pronto se dará cuenta de que también
allí existen fallas. Así
esa grandeza
admirable
deja translucir
ambiciones
alarmantes;
el gigantismo
alcanza lo monstruoso:
La vida...en New York, es una locomotora
de penacho humeante
y entrañas encendidas.
Y las cocinas dc Coney Island son un ((estómago
de monstruo».
(T. 9 - p. 443 y 458 - 1883).
Ya la integridad
tarse:
moral
que reinaba
en aquella
tierra
empieza
a gas-
Es este pueblo como grande árbol: tal vez es ley que en la raíz
de los árboles grandes aniden
los gusanos.
(T. 9 - p. 259 17/2/1882)
La traición,
aunque
no simbólicamente
representada
por un monumento, ya se asoma al lado de la legendaria
lealtad.
Bien lo prueba
la anécdota del soldado Andrés al cual se edificó una estatua para detenía un altar
molerla
después «porque
no se dijese que la traición
donde la libertad
tiene su más solemne templo».
Aquel dilatado
país
se vacía de su espíritu
porque
adolece del mal del «invierno
de la
memoria»
y la misma libertad
«escurridiza
y vidriosa»
corre peligro
de ser negada con el coto impuesto
a los chinos en 1882. Por fin, las
antiguas
virtudes
que trajeron
los puritanos
parecen ceder el paso a
los intereses. Así en Septiembre
de 1883, resume
el autor sus impresiones:
no sin intención
las pongo junY así se mezclan aquí, -porque
tas, nara que como son se vean,las primicias
feroces de la vida
virgen,
las parodias pueriles
de la vida monárquica,
las convulsiones aceleradas de la vida moderna.
(T. 9 - p. 457)
Sin embargo
para Martí la libertad
resiste a todos los ataques y en
1883 su pétrea representación
será el digno símbolo de aquella
tierra.
Así se puede decir que hasta 1884, a pesar de denunciar
acertadamente
-c’r feliz. ha! que -;er lihrr: !a que los E.E.I;.L-.
son el país de la libertad
\ fl’!” lo- negros -‘on librrj.
10s negros son felices. El éxito en cl proi,len:¿ ;acisl 1~ aparece eI-idente
racial.
n 3Iartí. y la di_;criminación
:Ihcru. +c;:o un recuerdo.
:tLa~ razas >e confunden
,. escribe cn 1885 a
c .;lGito
(!e las elecciones proa idenciales.
llace falta prc;:untarre
ha5tu
(111’ jll:!ltD tal silogibmo
se i>LlfXlfZ verificar.
Por ello lla\ que eSLldi¿lr.
ii partir tle lo que dice l\Iarti. lo que han llegado a ser los ncgrgs di,;puc+
(IC la abolición
tle la rsclavitud.
1.3 COii::titU(bión
girtzl: habin
l:epubl;cano
muncha.
1 T. 10 -
(10
cl-te país estaba manchada
por ~n \irio oritransigido
con la c:;clavitud
de una raza. El Partido
SC fundó
verdaderamente
para liml>iarla
de ei;a
1). 93 -
6/11/1884)
Frente
a Cl y ((por mantener
la esclavitud
de los negros hizo ~lna guerra
(I’.
9 -p.
?52) Así es que el Norte, los republicanos
y la
l i!:xlad . svn los ~~4,s:elementos
de una trilosia
oue se enfrenta
co?1 el
:.k.:.: Ic?.; d-:kcratt:.+
y la esclavitud.
Se distinguen
pues, tres período<:
cI pa:n+o lejano qtie va de 1620 a 1860. período condenado
por Marti
por catar vigente la esclavitud.
El pasado inmediato
de i860 a 1363,
c;ue glorifica
porque en esos años los apósto!es dí: la libertad
han desterradù el mal de este país. En fin, a partir del año 1863, el período
que >Iartí considera
como el presente, un presente no totalmente
paradisíaco y que se podría definir
bastante bien por la célebre frase de
Leibniz:
~Tout est pour le mieu-L dar.s le meilleur
des mondes po5‘:bles».
el
5,l.N
El mismo estado de ánimo que le lleva a componer
un verdadero
himno a ese pasado inmediato
le lleva también a hacer el retrato de los
grandes hcmbrcs y oradores de aquel entonces. Son Ilenry
Garnet, el
C~X:Cw alzó contra la violencia,
Henry Ward Beecher. hermano
de Is
ian I c!ebre autora de La Cabaña del Tío Tom. Cabe decir aquí que la
adli:ir:i&Sn
de Vartí por el orador 0 por la escritora
tiene que ser
;it;lar!a deiltro da .su visión puramente
intelec!&
c idi!ica de !a lucha.
Fil .‘:n. harr cl elogio fúnebre
de Vcndeil
Phillips.
el que «pl>i..los
i.uños cvntra los malvados,
vi no los bajó n:l::ra.,)
Todo eso significa que los
c. I ?c:tks
XIII.
XI< 3~ XV.
W!F ( i”. 9 - p. 3 $1 ),-o los
L,F 1~ fies!a de independencia
negros son libres. Bien lo demuestran
las
Y que se oigan sonar todavía las cadenas
gritps de alegría <Ze los negros ron ocasión
(T. 9 - p. 485). Martí razona así: Para
1-P:: xr;~os a los que CS:á viendo vivir son 1abr:dores
que se amonIùnan cn (<aquello., c:I:io..os ~hículos
de can:i)o. que llevan sobre dos
rueda-: la abu:rr;ante j parlcra íamilia de un homlJry de color» (T. 9 dc «alma libre de betunes»
(T. 9 - p. 247),
p. 89). un limpiabo!as
tnuchos rriadqs, y por fin seres miserables
que harcn de payasos, de cómicos. de cabezudo
de feria, como por ejemplo:
. ..con grandes risas aplauden
otros la habilidad
del que
seguido dar un pelotazo en la nariz a un desventurado
de color que. a cambio de un jornal miserable,
se está día
con la cabeza asomada por un agujero hecho en un lienzo
vando con movimientos
ridículos
y extravagantes
muecas
pes de los tiradores...
(T. 9 .- p. 127)
ha COUhombre
y noche
esqui-
los gol-
Es (1~ notar que este género de advertencias
se integran
en el marco
de la vida americana,
prestándole
un aspecto pintoresco
y típico.
Son
alrqres
y
abigarradas
pinceladas
que
rematan
el
cuadro.
Caras
picac
rescas, muecas dc ((minstrels))
y listeza hacen de estos negros unos seres
Sin embargo.
cuando Martí plansimpáticos
pero algo convencionales.
tr-;l verdaderamente
el problema
del porvenir
de los negros, lo hace en
!<rminos
que contradicen
lo que acabamos de ver: «John Swinton...
y damas
hablaba
ayer a los esclavos de antes, trocados en caballeros
25/2/1X83)
Esta
carta
dirigida
a
de salbn...»
(T. 9 p. 368 Ln A’uciórz denota una visión esquematizada
c Zílica a la vez, del prcblcma negra. El mismo sentimiento
de piedad que experimentaba
l”llar;í
para con ios negros que se encontraban
en el grado más bajo de la
-,s:aia social. le llera también a callar los crímenes de los malhechores
cómo en contienda
;,A qué repetir c-n los pericti -licos americanos,
en formal
batalla,
a mznos de hombres
arelectoral,
murieuor:
mados. de color. c,Latro hombres blancos?
14
ANUARIO
MARTIANO
ANI’ARIO
Martí se niega a considerar
las atrocidades.
Si cierra así los ojos es
porque quiere
cerciorarse
de que todo está bien a pesar de que empieza a discernir
el engaño. Mantendrá
esta actitud hasta 1884, aferrándose a su silogismo.
El problema
que alartí empieza
a descubrir
en esta época no es un problema
racial sino un problema
social, el
de la lucha de clases:
En otras tierras
se libran
peleas de raza y batallas
Y en esta se librará
la batalla social tremenda.
(T. 9 - p. 278 - 12/3/1882)
políticas.
El negro está incluido
implícitamente
en la clase baja, pero Martí todavía no ha llegado a asociar voluntariamente
todos los pobres sin distinción de raza, como lo hará más tarde con una conciencia
muy clara
y una manera muy moderna
de enfocar el problema.
Para abarcar globalmente
el pensamiento
de Martí durante
el período preciso que va desde el año 1881 al año 1884, hace falta analizar
su concepto del negro, considerado
como un ser humano.
Para eso se
tomará como referencia
el texto de la carta dirigida
a La Nación en la
fecha del 25/2/1883
(T. 9 p. 370), que se calificó ya de idílica.
El
primer
plano en el cual se sitúa el texto es el de la antítesis
entre
el mundo artificial
y el mundo natural.
El mundo blanco es el de la
imitación,
de la apariencia,
con sus bailes disfrazados.
El mundo
negro, verdadero,
es el del «hombre
salvaje, de barba crespa y torcida,
como nido de sierpes, el cuerpo mal envuelto
en cuero de caballo»,
perseguido
como una fiera, «ágil como un tigre torvo y feroz» y cuyo
palacio es el bosque, «SU reino sombrío)). No se puede sino relacionar
este trozo con el capítulo de Quevedo, en La Hora de todos, intitulado
«Los Negros».
Los mismos temas están presentes;
y la valoración
del
negro resulta también
de la antítesis con el blanco. El texto desembocará sobre una conclusión
moralizante
de un tipo más bien cervantino
de las Novelas Ejemplares:
No hay que pecar contra la Naturaleza,
en el sentido propio de la palabra:
Somos jóvenes, y si no hacemos
nosotros, iseremos traidores!
cuanto
la naturaleza
espera
de
En fin, el segundo plano es d del t<buen salvaje»,
que Martí desarrollará con la anécdota de la aventura
amorosa de un semi-salvaje
de
Georgia
con una dama altiva. Ese semi-salvaje
se presenta como un
héroe de la «Carte du Tendren
trasladado
a un mundo que se quiere
MARTIANO
1S
salvaje, como para rendir culto a un exotismo
muy al estilo de Bernardin de Saint-Pierre.
El salvaje de Georgia del que nos habla Martí
revela hasta qué punto ese personaje
pertenece
a un tipo literario
ya
delimitado
y cuanto más que está colocado además en un ((paisaje vaporoso de Corot».
Parece de hecho que hasta el año 1884, más o menos, las descripciones del paisaje norteamericano
a las que los negros se integran
como
elemento
pintoresco,
son más bien descripciones
intelectuales
y hacen
pensar más en un género literario
artístico,
que en un contacto del
autor con la realidad
del país. No ha visto Martí a los negros cuya
mayoría está en el Sur, y por consiguiente
sólo tiene de ellos una experiencia
cubana.
Dos advertencias
quedan por hacer en lo que atañe a este período.
La primera
es el número muy reducido
de los textos en que aparecen
los negros. Martí se limita
a algunas que otras advertencias
incluidas
en las cartas. La segunda es el enfoque
del autor, que no centra SU
Interés en el aspecto negro sino en el aspecto más general de los Estados
Unidos. Se ven por ejemplo
en el primer plano a personajes
como Cleveland, o a tal aspecto del Norte y del Sur.
Es lo que se puede llamar la primera
etapa de Martí respecto al problema negro. Para resumir
hay que decir que se trata de una cuestión
de distancia. Martí llega a los Estados Unidos con una opinión elaborada
a priori sobre este país; lo que provoca su entusiasmo,
y le hace estar
totalmente
de acuerdo con la política de aquel país. Para esquematizar,
se podría decir que el ojo del observador
se sitúa dentro del bloque
que representan
los E.E.U.U.,
está sumido en él. Así ve y juzga los
problemas --en este caso el problema negroa través del filtro de este
bloque; lente que deforma su clara visión, como se verá después.
En sus grandes líneas, el año 1885 será la continuación
del primer
período. Sin embargo algunas leves diferencias
harán de este año una
transición
que conducirá
al segundo período en el que Martí poco a
poco analizará
más acertadamente
el problema
negro. Esta continuidad
cs de un orden ideológico
general respecto a los E.E.U.U.
De nuevo es
el elogio ditirámbico
de los héroes de ayer: John Brown,
que debería
dar su nombre al primer grupo de estrellas que se descubriese
(T. 10 p. 191); Ab ra h am Lincoln,
«aquél que no vino de negociantes,
pastores, ni patricios,
sino de la Naturaleza
y la amargura;
aquél de vestir burdo y alma airosa»... (idem).
D e nuevo es la exaltación
de aquel
pasado glorioso con sus oradores «pujantes>),
comparado
con el presente
16
ANI.ARIO
3IARTIAZiO
ANCARIO
.wrrompido
cuyos oradores ya no con mcis que hábiles. Así Edmonds.
!3!aine 1 Conkling
llegan a ser más célebres que Sve. Garfield,
Carpen!er. Lincoln.
Alaba también
Martí
el nues-o Sur que desarrolla
sus
!lian;ac-iones
dc r.lgodón y le rehabilita
frente al Norie: sus habitantes
rrarrepcr;!idcs
de su error» lle?.aron \iri!mente
su -erre (T. 10 - p.
31; j. 316). C’~gue describiendo
la situación del negro :,egC;l SI primer
silogismo:
Ei negro mismo. a quien en \-einte afios de prueba ha aprendido
a tratar como hombre su señor antiguo, ve que en las gentes de
su propio solar tiene amigos leales, y que el blanco se ha olvidado ya de ser su dueño: abonan ya los campos los huesos de los
yerros
que en otro tiempo por bosques y por niel-es los perseguían.
(T. 10 - p. 316 - 25/10/1885)
En fin la liberkd
sigue
siendo
la soberan:t
absolüta
del país:
Sería hermoso, de una hermos&a
que llegaría
al cielo, todo ataque a la libertad
humana
en los Estados Unidos, nada más que
por la tremenda
magnitud
de la defensa -a
cuyo sacudimiento
1’2zl drían abajo las trabas que aún impiden
en los puebltis viejos
el ejercicio
del hombre...
(T. 10 - p. 341 - 9/10/1885)
una nota disSin rmbargo
a partir de este mom:,A.‘+o Martí encontrará
<.=rdante en CEa idílica
situación.
Eso en un dominio
muy particular
de !a vida política:
el de los votos. W. E. R. Du Eois escribe en 1903:’
Les votes des Noils ne comptent
point rar Ia fraude et la forte
priment.
Et l’on entrevoit
le suicide d’une race... La puissance
des bulletins
de vote, il nous la faut pour notre defénse -sinon
qu’est-ee qui pourra nous sauver d’un second esclavage?
‘; Martí denuncia
por primera
la realidad y la Icy. No puede
X\’ que estaba vigente desde
dc suma importancia,
porque
equivale
no sólo a rechazarlo
a~hncer de él una víctima. En
vez un abuso. una inadecuación
er,trc
votar el negro a pesar de la enmienda
el 30 de Marzo de 1870. Este abuso es
negar a un hombre sus derechos civiles
al margen
de la sociedad sino también
su carta del 25-10-1885
Martí escribe ya:
Creáronse
al punto intereses locales
y capatnces
autóctonos,
que
vieron en el voto negro, azuzado y enconado
häbilmente,
un seen cizaí%a al negro
gcro instrumento
de poder... y mantuvieron
* W. E. B. Du Bois -
Ames
Noires
(p. 24-25).
MARTIAN*j
17
ofendido,
armado
de un l-oto que veía como el símbolo de su
libertad...
Fácil era pasear
a los ojos del negro.
que todavía
se
mira en los pies las llagas de los grillos J- tiene en las caderas
1;s mordeduras
de los perros, el fnntasmx
de su sida de esclavo,
que Ie ponía el cerebro en hervor v le daba reflejos dc sangre en
los ojos.
(T. 10 - p. 314)
Durante el año 1885 aparece dos veces en una misma carta una alusión
al papel muy importante
que desempeñaron
los negros en la guerra:
En las ralles donde hace veinte años era castigado como fe!rin el
negro que portaba armas, ahora, con sus wstidos
viejos dr guerrear, y con mosquetes y banderas,
alegrahan
la noche lar: soldados negros... Que detrás de ellos, con sus ropas desgarradas
dc
combate, venían los negros Invencibles
de Filadelfia,
que decidieron en pro del Norte muchas batallas dudosas contra los rebeldes...
(T. 10 - p. 170 y 175)
Raras son estas advertencias,
porque la característica
esencial de los negro.; -según
lo que dice Martino parece ser, como en el caso de
los indios, el aspecto gucrrcro
del soldado, sino más bien del hombre
que: intenta primero reaccionar
contra los abusos queriendo
a toda costa
integrarse
a la sociedad, como se demostrará
después.
EI: e! año 1885 se nota también
un aumento
sensible del núínero
de los textos que hablan de los negros, aunque el enfoque
de Martí
sigue siendo el mismo. Así es que continúan
apareciendo
en un segundo
plano, mientras
que el primero
está ocupado por los del Norte, los del
Sr,
las figurxs principales
y los problemas
económicos
o políticos
de
Irs E.E.U.U.
Sin embargo ya empieza el autor a salir del bloque, denunciando
el trjfico
de los votos.
II - PRIMERAS DESILUSIONES
DE LOS NEGROS
-- DCSCUERIMIENTO
En el segundo período, separándose
poco a poco del bloque de los
E.E.U.U.,
Martí
se aproxima
a los negros. Su progresiva
desilusión
viene de que varias veces va a constatar inadecuaciones
entre la ideología pregonada
por los Estados Unidos y la realidad
cotidiana.
Eso le
lleva a tomar conciencia
del problema
negro. Vamos a estudiar su elaboración.
Poco a poco la deshumanización
progresiva
de esta tierra apa-
18
ANUARIO
ASCARIO
19
MARTIANO
MARTIASO
recerá a los ojos del autor. La d ureza, la falta total de calor humano
e incluso la imposibilidad
de experimentar
un sentimiento
cualquiera
van a ser de alli en adelante las características
principales
del país:
Los hombres no se dctienrn
a consolarse y ay-udarse. Nadie ayuda
a nadie. Nadie espera en nadie...
Todos marchan,
empujándose,
arromaldiciéndose,
abriéndose
espacio a codazos y a mordidas,
llaudolo
todo, todo, por llegar primero...
Sin riendas,
sin descanso, sin auxilio...
se endurece
el hombre
en el miedo de los
demás y en la contemplación
dc sí... Aquí se muere el alma por
falta de empleo.
(T. 11 - p. 83 - 28/9/1886)
iiccl se debate como sc boxea: ante un circo, y sin guantes.
(T. Il - p. 89 - 3/10/1886)
Ya todos los valores del pasado
manece es la libertad:
han
desaparecido
y el único
que per-
De este mueblo del Norte hay mucho que temer, y mucho
que
parece virtud y no lo es, y mucha forma de grandeza que está hueca por dentro, como
las esculturas
de azúcar;
pero es muy de
admirar,
como
que cada hombre se debe aquí a sí mismo, el magnífico concepto de la libertad
y decoro del hombre en que todos
se mantienen
y juntan...
(T. 10 - p. 459 - 3/6/1886)
«esculturas
de azlícar»
hacen pensar en la célebre firmula
de
Metternich
del «grand trois mâts vermolul.
Y hasta aquella
libertad
empieza, según parece, a desmoronarse.
¿Y cabe preguntarse
si la es.
tatua que permanece
no está ella también vacía?:
Estas
...el concepto mismo de la libertad,
egoísta e interesada
en los
Estados Unidos, y en Francia generosa y expansiva.
iBendito
sea
el pueblo que irradia!
(T. ll - p. 335 - 13/11/1887)
Ahora bien, como
para Martí «la calma es necesaria para la virtud»
(T. 11 - p. 283)) se puede deducir que los Estados Unidos han perdido su virtud. El Este del país está totalmente
pervertido.
Sólo el Oeste
«recién nacido» no ha tenido el tiempo de caer en los vicios de la civilización.
plaga que notaremos
será el hambre
El último
punto, la última
que roe las masas obreras, el pueblo, los pobres: el «hambre de cíclope».
(T. 10 -p.
413) E so es lo que plantea el problema
social del Tío Sa-
muel.
choca
Aquella
pobreza,
contra el símbolo
aquella
miseria es la realidad
de la estatua de la libertad:
de este país y
i\‘edlos
correr, gozosos como
náufragos
que creen ver una vela
salvadora. hacia los muelles desde donde la estatua se divisa! Son
los más infelices,
los que tienen miedo a las calles populosas
y
a la gente limpia...bajan
del este, bajan del oeste, bajan de los
callejones
apiriados en lo pobre de la’ciudad...
(T. ll - p. 104 - 29/10/1886)
La confrontación
de los dos temas, Libertad
y Miseria,
el uno de
piedra, el otro de carne viva, es ahora la imagen de los Estados Unidos.
El primer
tema es el que se pregona,
se santifica:
es la apariencia;
el
segundo se oculta, se mete cn todos los hoyos; es el corazón, son las
entrañas
vivas. Así este país al que se han acogido todos los infelices
que huían de la miseria no ofrece a éstos más que una situación
semejante:
« i América
es, pues, lo mismo que Europa!»
(T. ll p.
338). Esta breve reseña muestra que Martí ya está desilusionado
por
la actual actitud de los Estados Unidos. Sólo un pasado que ya no es
más que un recuerdo merece veneración
y estima, por haber sido una
época que supo acrisolar los ideales y las virtudes de los mejores hombres. Se podría hablar
de un psitacismo
de valores en la imagen de
este país en los años 1886-1887:
«Fingen
aún esas ideas, pero ya las
abominan»
(T. 11 - p. 167 El Partido
Liberal).
Hablar de los Estados Unidos en estos términos revela la resurgencia de un problema
que el autor creía felizmente
resuelto:
el problema
de la raza oprimida.
La inadecuación
que acabamos de señalar en el
plano general entre la ideología y la realidad del país se encontrará
también en este plano peculiar
que es la aplicación
de la teoría sobre la
libertad:
la situación
de los negros. En los años 1886-1887
el autor
parece descubrir
realmente
a los negros, abandonando
la representación
puramente
intelectual
que se hacía de ellos. Ahora los ve vivir, lo que
le permitirá
darse cuenta de que hay un problema
negro.
El año 1886 se caracterizará
por constataciones
de Martí que a pesar de su aspecto anodino revelan una situación
marginal
del negro en
la sociedad blanca. No son más que pinceladas
en sus cartas, pero suenan como notas discordantes
si se las compara con los textos del primer
período:
Se habla de que los republicanos
del Senado se negaron a confirmar a un caballero negro para un alto empleo, por no parecerles
que debe haber negro demócrata.
20
‘..\L
.4X10
.ISC.4RlO
>lARTIASO
Jilucho
‘.: comruta la energía del Presidente.
que contra el voto del
Senado ha dado en ‘Kaohington
a un negro un cmpleo altísimo.
{T. 11 - p. 21 y- 18)
L:to
19:
,lc”imS’
t>
pone de reliev-e el Indo superficial
y falso del tic-filr:
ccpai3Xl
. y r-doblan
ias mT.íticas y- por toda la vía los va -iguicndo
himno»
(T. ll - p. 107). exacto contrapunto
de lo que escribía
189-i:
un
en
. ...,:quiénrs
llegan ahora, que todo el mundo sacude por cl aire
sus sombreros, v ondean sus pañuelos las mujeres,
y- los nitios ba‘ïrescientos
negros !legan,
‘hermosos
como
una
ten palmas?....
bendición.
Ungido traen ci rostro, más por el agradecimiento
al
Norte que peleó por ellos, que por la libertad de que en él gozan.
Conmueve
verlos. y van conmovidos.
La raza negra es de alma
noble.
(T. 10 - p. 8ú4)
.\IARTf.\.‘.C)
21
F-;:
c: i --J.
< ‘to
e5 un punto muy- importanteJíartí ha sabido dis( c’!‘:,r Uil rasgo pel.tinfr,t,>- primordial
de esta raza que más tarde
l.i.L<(Yi JOI;EY! llamará
(‘Blues Peoplew:
el ritmo.
el sentido inriato
tic 1.: 11%Cca:
(: ...y- loc: blancos arrogantes...
unían su voz humildemente
1 l%:.- : ;;:lrroa improv-ijadas
de 10s negros frenéticos...»
(p. 70.) Es una
:llIi.-‘~
:’ :ri;tr cuyo encanto se funda principalmente
en las repeticiones
i2iiLlZaIltf25:
;Oh. dile a Xoé . :;LK haga pronto
que haga pronto ci arca!
el arca, que haga pronto
el arca,
Es el Blues, con sus frases de una sencillez
extrema, su ritmo ei:ce~~lo
en una especie de espiral ascendente.
Se preguntaba
el autor
en un corto poema: «¿Por qué es tan triste la música dc los negros?»
(T. 22 - p. 263); aquí tenemos la explicación.
La actitud de los negros
dc Charleston
bien podría ilustrar
el Negro Spirituals
que menciona
DC EOIS:2
Un aquel entonces Martí sentía el entusiasmo
demostración
de una profunda
verdad.
multitudinario
como
la
En fin el día 10 de Septiembre
de 1836, escribirá
el primer
texto
importante
a favor de los negros: se trata del terremoto
de Charleston.
Este texto representa el término
de la trayectoria
de Martí en su deseo
de conocer a los negros.
La gran novedad d 8 este texto es que aparecen los negros en el primer
plano.
Los blancos retroceden.
Tienen
menos relieve,
están mucho
más indeterminados.
Martí
describe a los negros suplicando,
o bailando o en éxtasis; por primera
vez, son seres que tienen cierta densiiI‘?d. Valora la raza y haciéndolo,
la consecuencia
inmediata
y lógica
es una condenación
de la raza blanca, que actúa criminalmente
y de
una manera
antinatural
contra esta raza cuya hermosura
no ha sabido
descubrir:
parece que alumbra
a aquellos
hoIu!;res de África
un ~01
I . ..Hay en su espanio
y alegría algo de sobrenatural
y maray recuerda
en
vilioto que co existe en las demás razas primitivas,
su: movimientos
y miradas la majestad del león; hay en su afecto
una lealtad tan dulce que no hace pensar
en los perros sino en las
;así :e ia vio (a Ia raza) surgir en estas E!W~S; calladas
p.ilomas...
de SU
CL!:3:liG
e! ~?xyor espanto de EU vida sacudió en Io heredado
+c~:;re Lo c,ue traen en ella de viento de selva. dc osci!acion
de
mirhre,
ie ruido de caña! (T. ll - p. 72 y 73)
...Vous étiez la musique et vous étiez la danse, mais persistait aux
commissures
de vos lèvres, se déployait
aux contorsions
de votre
corps le serpent noir de la douleur.
(p. 17)
Sin embargo, en esta carta, sigue creyendo en las buenas relaciones
entre los antiguos
dueños y los negros libertos.
Esto, como se verá
después, es un mito creado por cierta categoría de americanos
que se
podría llamar «liberales
de arriba».
(T. 12 - p. 376.)
Es, al fin y al
cabo, la lección que se puec?e sacar de Lu Cabaña del Tío Tom.3 Pernwlecerá
Martí con esta opinión
hasta febrero de 1887, fiándose para
formular
su juicio
en una manifestación
totalmente
exterior
y ceremonja1 -con
lo superficial
que esto implicapues se trata de un
bnr~quete:
El Sur resucita.
Sus jóvenes, nacidos entre negros libres, se asombran de cómo pudieron
sus padres vivir en ociosidad, persiguiendo
ccri p-rros o marcando
a latigazos
a 105 negros esclavos. (T. 11
p. 15ú)
;Tal
nrgïo
19 q-w nuestra
que sigue Martí con la misma opinión
en su carta del 25 de octubre 1885, ya mencionada.
2
Ames
3
IIarriet
Noires.
(op.
BEECHER
cit.)
-STOWE-La
case de Z’OncZe
Tom.
que explicitaba
El episodio del
22
ANC:ARIO
MARTIAX0
ANUARIO
terremoto
suscita unas
más que diga el autor:
últimas
advertencias
antes
de concluir.
desmás
no podemos dejar de sentir sin embargo
esa vergüenza
caer en la
Está
suscitada
de
manera
implícita
por
la actitud
misma raza negra.
sobre
todo
si
se
la
compara
con
de sumisión
que observan los negros,
la actitud de rebeldía constante de los indios:
. ..muchas pobres nepritas cogían del vestido a las blancas que pasaban, y les pedían llorando
que las llevasen con ellas! (idem)
La actitud de los indios es deslumbrante
por la hermosura
de las
causas perdidas,
como se verá después. La de los negros tiene un poco
la sosez de la resignación.
Por fin Martí
explica
parcialmente
el éxtasis místico
de los
negros y por lo tanto lo excusa, pero al contrario
no comprende
el comportamiento
sexual de ellos y sólo lo excusa por caridad.
Más tarde
verá que hay que buscar las causas profundas
de tal comportamiento
en su situación peculiar,
que permitiría
explicar tal o cual actuación
de
titud es semejante a la de TOCQUEVILLE
que escribía unos cincuenta
años antes: <tUsmontraient
les vices et les vertus des peuples incivilisés» .’
Para concluir
con este episodio del terremoto
de Charleston
se puede
decir que Martí ha descrito y ha sentido al negro como ser humano,
pero que todavía no ha llegado a la comprensión
de ese ser humano
en su situación peculiar,
que permitiría
explicar tal o cual actuación
de
este ser. La situación
de los negros en los Estados Unidos es analizada
por Martí de una manera aún superficial,
ya que se funda sólo en las
manifestaciones
más exteriores
-como
leyes, banquetes,
ceremomas:
la mujer de Cleveland
que da a todos la mano «sin miedo a negros J
a blancos» (T. 11 - p. 136) es un buen ejemplo.
4
p. 180).
Ale&
de TOCQUEVILLE.
23
Por
III-La-I.!?
esa raza que sólo los malvados
“‘I .ají es de buena y humilde
ficuran
o <!e:cleriau!
;pues su mayor vergüenza
es nuestra
g&le
obligación
de perdonarla!
(T. 11 - p. 70)
MART?An;O
De La Démocrutieen Amétique. (colec. lo/18
A.
CLTIMAS
ILZ~SIOII’ES -
EL PROBLEJIA
GESERALID.IDES
El año 1887 será el más importante
porque revelará
a la vez el
principio
de un análisis de situación
y también en Julio se verá a Martí
llegar al punto decisivo y denunciar
por fin la realidad
de los hechos;
y el problema
que en un primer
momento
sólo había presentido,
aparecerá a plena luz.
A partir de la libertad
cívica que había analizado
en 1885, Martí
presentirá
que el problema
negro es de mayor alcance.
Las varias
etapas que le llevarán a plantearse
el problema
se sitúan en un período
muy breve que va del 15 de marzo al 8 de julio del mismo año. En
efecto, en su carta del 15 de marzo, la situación
de los Estados Unidos
está enfocada en estos términos.
Reconoce como elemento
positivo el
haber llegado a una unidad,
sean cuales fueren los medios, a partir de
tanta diversidad
originaria:
En los Estados Unidos hierve ahora
que-ha
venido amalgamándose
durante
los hombres se entienden
en Babel...
-que
estallará por falta de levadura
y lenguas se confunden.
. ..Por la ley
haber justicia.
(T. ll - p. 172)
una humanidad
nueva;
lo
el siglo, ya fermenta:
ya
en esta hornada grandiosa,
de bondad-,
razas, credos
o por el diente, aquí ha de
Pero esta unidad no puede ser perdurable
porque se funda en una
desproporción
demasiado
evidente entre la situación
de cada uno: El
trabajador
es el Atlas.
Es un problema
social que se plantea con la
base. A este propósito
escribe una frase que caracteriza
perfectamente
el período y lo que en él descubre:
KA las ideas se las siente venir,
como a las desdichas».
(T. ll - p. 175.)
La libertad nacional representada
por el derecho a votar se ha tra&
formado en un recurso al servicio de los políticos,
que lo utilizan
para
frustrar
a las masas e imponerles
su voluntad.
Es más bien una manera de esclavizar.
Los republicanos,
jugando
con la masa negra para
ganarse los sufragios,
no contribuyeron
a la unidad y a establecer concordia entre blancos y negros sino que aumentan
la discordia,
el odio,
en fin, la vuelta a la confusión,
después de la concordia,
de Bahel: como
pueden hablar ahora la misma lengua, los blancos se esforzarán
a todo
trance por impedir su uso a los negros, no pudiendo
aguantar
la igual-
34
ANUARIO
MARTIANO
ANCARIO
dad delante de las urnas. Aquí el problema
negro empieza a precisarse
cn su aspecto meramente
social. El litigio entre «Las de arriba»
-las
( T. ll - p. 186 ) ce resume
blancas
y «Las de abajo)) -1~s negrasfinalmente
en una cuestion de tren de v-ida.
iSon damas y han de ir en carruaje!
Las (>tle arriba)).
que van
llegando
en sus carruajes
propios,
toman puesto detrás
de SUS
rrirhas en la hilera...
Ni siquiera
queda
gala.de supremacía.
a los blancos
un solo modo
exterior
;:ura
hacer
En fin, con la anécdota de la lista iitanasia,
los negros pesan al
primer plano y retroceden
los blancos detrás de ellos. Martí,
aunque
seguramente
no ha podido ver la escena, empieza a sentir su motivaciGn
profunda
y la pinta a lo vivo. A partir del año 1885 se puede advwtir
qde la imagen de los negros será cada vez más precisa, más puesta de
relieve, si se la compara con la del primer período, borrosa y desapareciendo detrás del retrato del blanco.
Así por ejemplo,
pequeúos
dctalles dan el ambiente
intimo de la vida cotidiana:
con confianzas
...unas niñas negras acariciaban,
muGecas blancas... (T. ll - p. 223 - 30/6/1887)
febriles,
a unas
Por otra parte esta escena parece resumir de manera perfecta la situación ambigua
del negro, que percibe Martí en aquel entonces.
Una
apariencia
sencilla y ale,,vre como un juego de niñas con sus mufiecas,
i‘ero una inquietud
y ansiedad
ocultas y que traicionan
estas «confianzas febriles».
Esto traduce
de manera
simbólica
la inadecuación
radical que existe entre el juego y la realidad,
entre la apariencia
y
la realidad:
esto emierra
la actitud de esas niñas en’ el mundo
de lo
maravilloso,
cuyo propósito
es la evasión de una realidad
diferente.
Ocho días después Martí desgarra de modo rotundo y pujante
el último
velo y pone a la luz la exacta y miserable
situación
de los negros en los
Estadoe: Unidos. Es la fiesta de reconciliación
entre el Norte y el Sur,
que «brazos con brazos» mezclan sus himnos nacionales.
Pero aquí se
para la alegría, la paz, la unidad, pues al mismo tiempo, en Oak Ridge.
el alcalde y su patrulla
con su llegada
transforma
todo esto en una
grotesca ceremonia.
en un abominable
disfraz.
Andan
los representantes de la ley por el bosque con sus rifles a matar a los negros del
purtlo,
porque uno de ellos ha pasado la línea que delimita
su libertad:
vive con una blanca.
Ya no se trata de un problema
de clases. Es ver-
25
MARTIA”I0
daderamente
un problema
racial que estalla: el blanco contra el negro.
El hwho de que un negro vive con una mujer blanca basta para desencadenar
todo el odio de los blancos que como miembros
de la inquisición
(‘adelantaban
cautelosamente
por el bosqueu (T. ll - p. 237.)
Este episodio de Onk Ridge merece particular
atención, porque a partir
<!e aquí, el pensamiento
de Martí
respecto a los negros sufrirá
un
cambio total.
Sería interesante
comparar
la actitud de Martí en este
texto con la que manifieì:taba
en la carta relativa al terremoto
de Charleston. En ciertos aspectos se puede considerar
la carta de Oak Ridge
como una respuesta a la de Charleston,
y hasta cierto punto su negación. En efecto, Martí presentará
de nuevo las mismas ideas explicándolas y desarrollándolas.
Lo que bastaba para condenar a los negros en
1836, viene a SCP ahora un argumento
que sirve para su defensa.
En
cl cl.iiodio
de Charleston,
el autor sólo dice que loa blancos debían
perdonar
sus defectos a los negros por haber tenido la culpa de SU
actukij vergiicnza.
Ah ora denuncia
a los que no sólo se niegan a dar
una reparación
para la ofensa pasada sino también
aprovechan
la situación para justificar
su actitud represiva:
iSe les debe, por supuesto
que se les debe, -reparación
por la
ofensa; y en vez de levantarlos
de la miseria a que se les echó,
para quitarles
su apariencia
antipática
y mísera, válense de esta
apariencia
que criminalmente
les dieron para rehusarles
el trato
con el hombre!
(T. ll - p. 238)
En los dos casos la motivación
es la misma, pero en el segundo va
mu h-j más lejos, denunciando
rotundamente
la actitud discriminadora
dc sus contemporáneos
y el malvado pretexto que la justifica.
Be la misma manera, si en el episodio de Charleston
describe la concordia al estilo de Harriet
BEECHER-STOWE
y de las relaciones
de
Ia tia Cloé con la familia
Shelby, aquí esto se encuentra
negado y
rechazado:
ué ran de hacer los negros, perseguidos
por todas partes en el
izr dll mismo modo? . . ..todos los días ya hay en el Sur esos ataqurs y defensas. (T. ll - p. 237-238)
decir
ly- la pura ymsimple negacion
las enmiendas
V y VI.
del famoso
«Due
Process
of Law»,
es
La profunda
tristeza que se lee en los ojos de los negros se nota
tamhit:n en la voz. E n e 1 juicio de Martí ya no se encuentra
la menor
26
ASUARIO
MARTIANO
ANL-ARIO
reserva, aquella reserva que provocaba
en él la actitud
resignada,
sumisa, sin el menor intento de rebeldía.
Aquí los intentos de los negros
armados, aunque no puedan ser más que fracaso, tienen a los ojos del
autor --que
reaccionará
de la misma manera cuando se trate de los
indiosla belleza de las causas perdidas,
y permiten
para el que sale
a su defensa una adhesión sin reserva a estos hombres que así expresan
su voluntad
de ser considerados
como tales. Antes los negros sólo
tenían lágrimas
para suplicar
J pedir un poco de bondad a sus opresores. Ahora siguen con lagrimas. en los ojos, pero tienen armas en
las manos. Esta nueva actitud mueve a Martí a «echarles los brazosl>.
Es su primer sentimiento
total de amor para con los negros:
No en balde se nota en el lenguaje
de los negros cultos un dejo
de desolación
que mueve a echarles los brazos... iles luce ya en
los ojos aouella súplica desgarradora
que ni cesa ni duerme, por
donde revelan su agonia los desterrados!
(T. 11 - p. 238)
Elementos
tales como la fe religiosa
y la sexualidad
de los negros,
que Martí sentía como elementos
negativos y que, o bien habia legitimado a medias, o bien condenado
totalmente,
van a ser analizados
diferentemente
en el texto que trata de los acontecimientos
de Oak
Ridge.
Escribía en 1886:
Jesús es lo que más aman de todo lo que saben de la cristia@ad
estos desconsolados,
porque lo ven fusteado y manso como se vieron
ellos. :(T. ll - p. 73)
El refugio que había sido para’ellos
la religión
cristiana ya no-puede
valer, porque la miseria sigue siendo la misma y aparece en los cristianos una discrepancia
irreductible
entre su ideología y sus actos:
;..expulsados
(los negros)
hoy mismo de la orilla ‘del mar en un
poblado religioso
al Norte porque cristianos
que van allí a adorar
a Dios se enojan de verlos.... (T. 11 - p. 237)
,
Las nuevas generaciones
simpatizan
En cuanto al comportamiento
mente pero claramente
condenado
con las teorías
de Swedenborg.
Al contrario,
también atribuye
de religión
en orgías
todas las razas. (T.
ahora Martí no sólo comprende
la culpa entera a los blancos:
Y crecen: porque
finos del espíritu,
y explica
27
esto. sino
los ignorantes
y los pobres, privados de los goces
son padres fecundos.
(T. ll . p. 238)
Así q::e en conclusión
el texto de Oak Ridge, mucho más que el
de Charleston,
parece merecer la opinión
de MarciaYOSKOWITZ’
que
habla de la «extraordinaria
falta de prejuicios
raciales en Martí»
y de
su «amor intenso por todas las criaturas
humanas».
Su amor profundo
a los negros viene de una comprensión
profunda.
Ahora puede escribir esta frase que denota la perfecta
madurez
de su pensamiento,
su clarividencia
y sus acertadas previsiones:
Es el albor
Por
lo que
Martí.
manera
mente
Unidos
piel.
de un problema
formidable
(T.
ll
- p. 238)
otra parte bien se ve cómo el problema
se ha ensanchado
entre
se ha llamado la segunda y la tercera etapa del pensamiento
de
En un principio,
puramente
social -y
por lo tanto de ninguna
específicamente
negro-,
el problema
ha llegado
a ser puraracial.
En efecto la discriminación
observada en los Estados
no tiene por criterio
principal
la pobreza, sino el color de la
-La
tercera y última etapa df: la cuestión negra corresponde
exactamente
a la aclaración
por el autor de las últimas
ilusiones
que
tenía sobre esa tierra de la Libertad.
La última
ilusión
que se mantenía intacta en medio del desmoronamiento
general de los valores de
los Estados Unidos, era el recuerdo
de aquel pasado glorioso.
Pero
ahora eso también
vacila y Martí
empieza
a denunciar
la supuesta
pureza de las intenciones
de los norteamericanos
de la época. Si antes
podía decir que el Norte era el último baluarte
de la profunda
bondad
que le había movido a emprender
una guerra para desterrar
la esclavitud, también esta noción de bondad ahora empieza a rechazarla.
En
efecto, si el 3 de junio de 1886 escribía: «La esclavitud
era la médula
de aquella guerra»
(T. 10 - p. 461); si el 10 de junio de 1887 todavía
aparece bajo su pluma una frase como ésta:
sexual de algunos negros, era tristepor el autor en estos términos:
Allá en los barrios viciosos, caen so pretexto
abominables,
las bestias que abundan
en
ll -p. 75)
,?lARTI.~?~O
La guerra se hizo, cualquiera
que fuese su pretexto, para acabar
con la esclavitud.
Las causas menores que aceleraron
la Fuerra
dependían
de esa causa esencial, que la produjo.
(T. 11 - p. 199.)
5
&Iarcia YOSKOWITZ:
nEl Terremoto
p. 142.
de Charleston,
El mte de sintesis
e interpretación:
Un estudio
ds
de José Mmti.
Cuadernos Americanos - no. 6 -
ASCARIO
Dos meses despuk
el l’i de agosto. \:artí hacía tabla rasa de todo
aquello.
Lleno de amargura.
se daba cuenta de <II::‘
todas esas grandes
I
ideas nr! eran más que fz!.zos pretextos.
Toda la tramoya
está descubierta. ! só1o queda vil-o. indistintarr.ente
repartido
erltre los del Norte
y l:,j del Sur. cs: odio kreconciliable
a la raza negra.
Ya no podrá
Jlartí
dar el rnvnor crédito
desde el punto de vista ideológico
a los
Estacjas Unidos:
Los negros. tristes porque ya no hay sol que no salga sobre el cadáver de uno de eilos... celebran un congreso: determinan
que ya
no vote el negro, como hasta hoy votaba exclusivamente
pq~ los
republicanos
que por azar vinieron
a libertarlo
j- en realidad
lo
odian y abusan de él... (T. ll - 11. 264 - f7/8/1887)
Esto permite acabar el esquema que mostraba las relaciones
entre
cl pensamiento
de Martí acerca del prol:lemn
negro y los Estados Unidos. Martí se situa ahora en un plano muy alejado del bloque formado
por los Estados I.!nidos: de modo que puede juzgarlo
de una manera
Lotalmentc
imparcial,
y abarcar
los distintos
aspectos que antes no
podía ver. Una consecuencia
es que Martí no puede estar de acuerdo,
ni en la forma ni en el fondo, con la actitud de los Estados Unidos respecto aI problema
negro y por lo tanto se siente solidario
de los negros.
B.
ESTL;FIO
DETALLADO
DEL
TERCER
PERíODO
Se ha echado UI? vistazo general
sobre las grandes líneas de
tercer período.
Ahora, y por ser el más importante,
tiene que ser
tudiado en detalles.
Tres centros de interés permitirán
abarcar de
neia bastante global el pensamiento
de Martí en su última
etapa.
último proceso de acercamiento
del autor hasta el grupo formado
los negros se notará mediante
numerosos
detalles.
Estos, a manera
una película,
fijan tal cual vestido, ademán o característica
física
los negros; así por ejemplo:
ese
esmaEl
por
de
de
-la
barba en.las rodillas de las ancianas (T. 12 - p. 209 y 172.)
-10s gabanes claros de los negros de Marilandia
(T. 12 - p. 179.)
--los burlones negros de Filadelfia
(T. 12 - p. 249.)
Y habla de la práctica de la secta africana
de los (<\qoodoos»
!,onen cn la tierra los delirios conyugales.
(T. 12 - p. 249.)
de África.
de los papúas.
battas
que
Ei segundo punto es de mucho malar
alcance pues se trata dc 1s
.i:uc.~ilJn propiamente
dicha de los negros entre 1887 J 1891. Procc(:c’rc,r<los analizando
tema por tema esta cuestión para mayor claridad.
A partir
de lo que declara
Así, desde los juguetes
p. 377)
el 25 de diciembre
del niño.
SC pu&
pensar que el camkio
:! un cambio de la situación:
de 1887:
se elaboran
wíaiado
los pueblos.
en este dominio
(T.
ll
-
corresponde
Las alcancías mismas, de hierro todas, no son ya figuras de negros
hambrientos
que SC tragan el centavo entornando
del gusto los
ojos... (Idem )
Por Lo mc11os esto denuncia
una esperanza
de Xartí.
Ahora bien,
a lo larbu de este tercer período,
demostrará
que la situación
de los
ncgros será siempre más crítica en la medida en que el problema
se
hará más profnndamente
racial y no tendrá nada que ver con un proLiema social.
Ya lo hemos visto, julio y agosto son los meses en los cuales dispara
cl autor sus primeras
denuncias.
El «problema
formidable»
que está
naciendo
se traduce por un ((aprietamiento
de la línea de la raza»
(T. ll - p. 237), y un deseo de «mantener
la raza blanca pura»
(T. ll - p. 264). El motivo profundo
de todo esto es el odio. El odio
tremendo que ninguna
rrzón lógica puede explicar.
El odio visceral:
el odio del blanco
al negro.
(T.
12 - p. 132)
Este odio que se reveló mucho más fuerte que antes, se desencadenó
después ‘de la emancipación,
como lo subraya Kaspi:
le sort des Noirs, variait
beaucoup
d’un
Dans les plantations,
maître à l’antre.
Mais en règle gènérale le Blanc, fUt il propriétaire d’une centaine d’esclaves, n’était nullement
gêné de s’asseoir
à côté d’un Noir, cnr touf le monde savait que l’un était le maître
et l’autre l’esclave. La véritable
ségrégation
raciale est postérieure
ia 11180.
También
encontramos
dos veces alusiones
a lts varias tribus de
Africa.
Con todo, estas advertencias
se quedan en un plano de meras
constataciones
y Martí no irá más lejos en el conocimiento
de la raza.
al contrario
de lo que hará respecto a los indios:
Darlins habló... de muchas tribus
y maories... (T. ll - p. 478)
29
1\IARTI.4\0
6
Denise
ARTACD
y André
KASPI:
Histoire
des Etats-Unis.
ANUARIO
30
ASCARIO
Martí tardará
bará diciendo:
31
MARTIANO
?dARTIANO
seis años para verlo,
pero después
de su ceguera,
aca-
.. .los que se lo alimentaron
(el corazón)
de sangre esclava, y hoy
viven como sobre carbones ardientes,
rechazando
con furia el aire
negro, el amor negro, la ambición
negra... (T. 12 - p. 323 - Z#&!
8/1889 para La Opinión
Pública)
Ahora ve muy a las claras que el color negro ha llegado a ser una
verdadera mancha, que el blanco se esforzará a todo trance por horrar.
Se trata del famoso ((castigo del color» que transforma
en siervo al que
está manchado,
quitándole
todo derecho humano
(T. 12 - p. 336.)
Contra esa plaga de la supremacía
de una raza sobre otra, se alzará un
hombre como Cristóbal Orth que acabará en la cárcel:
Lo que él quiere es que el homhre viva donde no lo maltraten
los demás hombres, y todos coman y beban, y no digan que la
rosa colorada no es rosa, porque no hay más rosa verdadera
que
la blanca. (T. 12 - p. 294 - 15/8/1889)
Todas las relaciones
que se establecen entre negros y blancos, todos
sus actos se fundan de una manera más o menos evidente en el problema racial.
Así por ejemplo,
a propósito
del proceso del médico Mc
Dow «Lo de la raza está debajo» (T. 12 - p. 284.)
La actitud de Martí después de haber denunciado
la base racial del
problema,
puede resumirse en dos momentos.En el primer
momento
aparece un intento de volver a dar su verdadero
valor a la raza oprimida y despreciada.
Así es como en las cartas se nota un nuevo elemento que revela por parte del autor una búsqueda
de las peculiares
Eso es bien claro en el proceso de descripción
características
negras.
del personaje
Frederick
Douglass.
En efecto, en 1885 Martí
sólo lo
definía como «el pujante orador)) (T. 10 - p. 238.) o «el esclavo orador»
(T. 10 - p. 270); mientras
que en 1889 ya se nota cierto afecto cuando
dice «el canoso mulato Douglass»
(T. 12 - p. 188.)
Además las características
negras están presentadas
como aspectos positivos
del personaje: «el mulato Douglass, con su-melena
leonina y sus guantes viejos»
(T. 12 - p. 220) y sobre todo, en la página 337:
Douglass, el mulato elocuente...
envió una carta donde se ven correr las lágrimas
por el rostro de bronce. y mesarse con las manos
frías de espanto la cabellera
leonina.
(T. 12 - p. 336-337)
Este ejemplo
también revela cómo Martí ya está bastante cerca de
los negros como para describir
los menores detalles de uno de ellos.
En el segundo momento,
Martí llegará hasta rechazar la misma palabra
«Raza».
El texto publicado
en 1893 e intitulado
«Mi Raza» es interesante a este respecto.
En él distingue
dos especies de racismo:
Un
racismo bueno y justo:
. ..que es el derecho del negro a mantener
y probar que su color
no lo priva de ninguna
de las capacidades
y derechos de la especie humana.
(Pág. 110 - Páginas Escogidas)
Y otro malo e injusto que va más allá. Pero de todas formas
palabra
más importante,
la que debe sobreponerse
a cualquier
otra,
la palabra Hombre:
El negro, por negro, no es
por redundante
el blanco
dante el negro que dice:
hombres, todo lo que los
cado contra la humanidad.
la
es
inferior
ni superior a otro hombre; peca
que dice: «mi raza»; peca por redun«mi raza». Todo lo que divide
a los
especifica,
aparta o acorrala,
es im pe(Pág, 109)7
El problema
racial en los Estados Unidos va a manifestarse
bajo la
forma de una tremenda
discriminación
que se encontrará
en todos los
planos.
Esa discriminación,
tal como la describe Martí entre 1887 y
1891, es ante todo sinónima
de segregación.
La mayoría de las alusiones que tratan de la situación
social de los
negros muestra que ellos pertenecen
a la categoría más baja, más pobre.
Esto, Martí ya’ lo había puesto de relieve durante
los dos primeros
períodos estudiados.
Son cocheros, guías de forasteros.
La descripción
de la miseria negra, de esta «procesión
de míseros», llega a su paroxismo
en la carta del 5 de marzo de 1889:
l
Allá f uera, por
halla el cuerpo
a rastras. Uno
cuando cambia
contra las patas
entre líos de negros acurrucados
en los quicios,
la procesión
de míseros, con los paraguas inútiles
duerme de espaldas a un pedestal y muda de lado
el viento.
Otro, al favor de la noche, se encuclilla
traseras del caballo dc una estatua. (T. 12 - pág.
169.)
Lo que revela la actitud de los negros alrededor
de una estatua se
analizará
después. Por ahora se puede señalar el simbolismo
de la es7 Es de advertir
la similitud
de expresión
con V. HUGO
que en 1860
al señor
Heurlelou
en Haití:
nI1 n’y a sur la terre ni blancs
ni noirs,
il
esprits.
Vous
en êtes
un.
Dewnt
nieu,
toutes
les âmes
sont
blanches...
et Paroles
-Pendant
l’exilpág. 196.)
escribía
p a des
(Actes
33
?.SCARIO
AsCRIO
~IARTIANO
cena. Por una parte sc ve el lado brillante
representado
por el príncipe Harry, hijo del p rriodkta
Xew. v por Armour,
w ;el gran porquero
de Chicago. que tiene él solo un piso <!e hotel, a una mina por día!),:
por otra parte están la miseria y los negros tiritando
de frío. Bien re.
sume la situación
el historiador
Du Bois cuando dice:
11s étaiant libres.
Mais quelle dérision
que cette liberté!
Pas un
cent d’argent,
pas un pouce de terre, pas une bouchée d’aliment.*
Para Martí los negros pobres forman
parte de la gran familia
de
los pobres sin distinción
de raza. S e puede advertir
que a partir
del
aiio 1887 los textos importantes
que tratan del problema
negro, están
seguidos o precedidos
por consideraciones
sobre la situación
de los
indios. En aquel entonces el autor tiene en efecto una visión sintética
dle problema
de la miseria en los Estados Unidos, y coloca en el mismo
plano a todos los pobres, LGean indios, sean negros, sean blancos.
A este
respecto la frase escrita el 30/10/1889
es reveladora:
. ..un negro,
un oprimido,
un vencido...
(T.
12 - p. 350.)
Otro problema
que queda por analizar
es la actitud de Martí frente
a los negros ricos del Norte. La primera
reacción del autor consiste en
alegrarse y en dar su total adhesión a los negros que «atesoran»,
ya que
la riqueza es para ellos la única manera de defenderse en una sociedad
totalmente
dominada
por Wall-Street;
así en 1887:
. ..acaudalan como los judíos, porque la riqueza es al fin una patria,
cuando no se la tiene propia...
(T. 11 - p. 237.)
Los negros íntegros y puros
senta para ellos la libertad:
han conseguido
su dinero,
que
repre-
. ..las listas que los diarios están publicando
estos días de negros
ricos, que han hecho fortunas
sin contratos de ayuntamiento
ni
concesiones de ferrocarriles.
(T. 12 - p. 293.)
En fin no disimula
blica en 1889:
su contento
cuando
escribe
a La Opinión
Pú-
Pero e;l la avenida de al lado es donde se alegra el corazón, en la
Sexta Avenida...
Miles de negros prósperos
viven en los alrededores de la Sexta Avenida.
(T. 12 - p. 205.)
*
Unis
Citado por F. L. SCHOEL
en SU libro:
du XVII6
siècle à nos jours.
(Pág. 97)
Histoire
de la Race
Noire
aux
Etats-
\IIRTI
4x0
En el -Sorte. puc:. 105 negros pueden ser m& felices que CII cl Sur.
donde reina la miwria.
Sin embargo,
ya en c-;te texto aparece como
En efecto, aunque diga que no importan
un rtal,roche alín no ronfrcado.
rl mal gusto y 105 motlales de los nuevos ricos negros. Jlartí
señala
[están]
pocas líneas después que «a esa misma hora... los colonos...
esperando
el mediodía
del lunes para invadir la nueva Canaán. la morada antigua del pobre seminole...)).
lo que no deja de provocar en el
que no está a favor, ni mucho
e-piritu
del 1ec t or una comparación
y maravillosas.
Aquí apamenos, de los primero?* ll amados petimetres
recrn las do3 actitudes opuestas frente a la sociedad norteamericana:
la tlc los indios que se niegan a cualquier
compromiso
y han escogido
la guerra, la de los negros de la Sexta Avenida
que se han hecho burgueses y se han esforzado para ser admitidos
entre los que les desprecian: lo testifica esta ad\ ertencia:
El partido republicano.
criados a su sombra...
que en el Norte
(T. 12 - p. 404.)
tienr
a los ricos (negros)
1Gte reproche implícito,
Martí lo formulará
bien claramente
en una
carta dirigida
a Lu Nación el 9 de julio de 1889, en la que habla del
proceso del médico Mc Dow, convicto de asesinato.
Martí se alegra de
que los negros hayan llegado a ser en ciertos aspectos los iguales de los
sin embargo lamenta
su ostentación
indumentaria.
que deshlaneos;
cribe detalladamente:
De los blancos, uno era corredor,
otro empleado
en negocios, otro
agente de seguros. De los negros: uno cargaba paraguas de puño
de plata. v la mauo izquierda
fúlgida
con las sorti.jas: otro es
hombre eiocuentc,
v todo un Chesterfield
por los modales;
otro
tiene los crespos Frises, y lleva quitasol
de algodón:
uno es COmerciante
rico. con una pescadería
de fama. que se le ve en 10
brillante
del vestido, y en la recia leontina
de oro. (T. 12 - p.
283.)
-11 mismo tiempo este texto prueba que los ricos negros son una
milloríaL -al
contrario
de lo que decía Martí a Lu Opinión
Pziblicaj el «gentío negro» que danza alrededor
de los siete jueces da una idea
de lau verdacleras proporciones.
Para concluir
sobre la actitud del autor frente a los negros ricos se
podría decir que él se akgra de la riqueza
de ellos cuando ésta representa una victoria sobre la sociedad yanqui, pero que la deplora cuando
la misma que padecen los blancos.
equivale a una alienación,
34
A\L-ARIO
MARTIASO
ANL-ARIO
La segregacion
racial es mucho mác elidente
en el terren.- de loS
derechos
cívicos.
SCHUELL
lo h a pucbien de relieve.“.
\!artí.
por su parte. c!escribe la humillaciùn
de los negros o mula:a,.’
con1o
Federic*o I)ou$ass o Lur)- Farsons. la :ii,;i‘iorl;tla
mujer del at:arq~li-:a
cle Chica,To> . {Iel diabólico
ParsonL),.
En noviembre
de 1887. cn u!la
carta mandada a La Yaciótz, se lee:
. . .la mestiza Lucy Parsons,
que paseó los Estados TJnidos aquí
rechazada, allí silhada, allá presa. hoy seguida de obreros l!oroso-.
mañana de campesinos
que la echan como a bruja,
de-pi:&
de
catervas crueles de chicuelos,
para ((píntar
al mundo
el horror
de la condición
de castas infelices.
maJor mil veces que cl de los
medios propuestos
para terminarlo.,)
(T. 11 - p. 348)
.\quc!la
anckndo
-La
cl derecho
v:::.Y.c. tlcl
tic Iwc-ho.
tiel:e e-to
.. .Los oficiales republicanos
del buque de guerra en que iba Douglass, se negaron a ir de viaje con él, porque «no podían sentarse
a la mesa con un mulato»...
(T. 12 - p. 350-351)
.
y en la página
336:
;,A qué el
los hombres
son más que
tarse al lado
seminario
donde enscfian que Dios sentará a todos
a su lado por igual, si los ministros
blancos de Dios.
Dios mismo y van contra su ley, y no quieren
sende los ministros
negros?
/
6 En su libro:
Histoire
io~rs: expone cómo en 1878
de la Race IVoire nux Etatdnis
y en 1883, leyes promulgadas
ch XVII6
siècle ù nos
en el Sur y deno&inadas
((Jim
Crow
Laws»
instauraron
una
segregación
en los ferrocarriles.
«D’autres
lois
rendirent
la séparation
des races
obligatoires
dans
les hôpitaux,
les prisons
et les
cimetières.
En revanche
e’est
la coutume
qui
suffit
à assurer
la ségrégation
dans
les hôtels,
les théâtres,
les salles
de concert
ou de conférences,
les biiliotèques.
les
églises,
voire
dans les ascenseurs
lorsque
l’usage
s’en répandit.»
(Pág.
93-94.)
9
propósito
de los mulatos
es interesante
la declaración
que
hace
Martí
en
«les métis,
nés des noirs
et des blancs,
haissent
les blancs
parmi
lesquels
ils ne seraient
pas admis,
-et
les noirs,
qui les empêchent d’y arriver... 11s vivent
dans
cette
haine
perpétuelle
comme
des âmes
dans le vide.»
(T. 14 pág.
2:Se supone, para 2% Sun de Nueva
York.)
entre le
nombre
Dérnocratie
«...la
véritable
se trouve
un
pas impossible.»
transition
très
grand
(De
la
que
1-a
cuestión de los votos que según la enmienda
S\- da al negro
de acceder a las urnas tiene mucho más importancia
en iaj
autor. El la enfocará bajo un solo aslwrto: el sojuzgamiento.
de los negros al partido republicano.
y las consecuencias
que
en la eficacia de los votos. Así por ejemplo:
ic,s medios que usaban ellos para impedir
de hecho este voto. Sólo alude
es
decir
el
más
benigno.
Aquí cabe hacer una
a! medio de los fraudes,
brer e reseña de la situación exacta de lo que acontecía en aquel entonces
de historiadores
como
elrededor
de las urnas.
Los testimonios
SCHTELL’O
o DUBOI§
certifican
que, además del sencillo Fraude electorc:. 1-s blancos del Sur -es decir los demócratasrecurrían
no sólo
a anular la famosa entraficos de decretos que llegaban
a \cx!sderos
mie;:da IV, sino también a la \-iolencia
física, como los linchamientos.
ìrl. FABRE
en su libro Les Noirs Américaim
cifrará muy claramente
1a uituaeión:
A
no participa
del todo de la teoría
de Tocqueville:
blanc
et le nègre,
c’est
le mulâtre:
partout
où il
de mulátres,
la fusion
entre
les deux
races
n’est
en Amérique
-colec.
«Idées»pág. 198.)
este negro
Y ce tlibuja un nuevo molimiento
de negros que denuncian
este hecho
lo que corresponde
vi est;,:ilàrl _ que no voten más por los Tepublicanos:
perfectamente
con el pensamiento
de Martí.
La denuncia
del autor cae por completo
en el partido
Republicano
y los demócratas
casi parecen justificados
en su acción de sofoco, de
cómo Martí calla
ei:or!oo sobre el voto negro. Con todo, es de advertir
. ..les Noirs furent écartés des urnes par «le fusil, la carde et le
bilcher».
En 1883 la Cour Suprême
ratifia
cet état de fait en
1881:
Esto
por
. ..el anuncio
de que los republicanos,
para adueñarse
de 1x Estados demócratas
del Sur. fungirán
de protectores
del voto de
color, que dicen que está oprimido
por el señorío, lo que quiere
decir, si se acuerda la ley por que los republicanos
abogan, que
Ios blancos del Norte protegerán,
con las leyes y con las armas.
a los negros del Sur. para que echen del gobierno
de los Estados
a los que fueron sus señores, y queden «presidiendo
la civilización)). como dice un diario,
<teI belfo y la lana))...
(T. 12 - p. 324)
En Septiembre
de 1889 Martí denuncia
rotundamente
la situaci¿n marginal en la que se mantiene
a los negros por el <(castigo del color>):
. ..Como lo dijo un negro, un oprimido.
un vencido, ahí lo echaron, en un rincón del diario, donde no lo viera nadie...
situacikn
bien podría ser simbolizada
solo hacia cl Oeste (T. 12 - p. 208).
35
~IARTI.ASO
10
efforts
animés
nacairnt
gresseurs
Les cas de violence
physique
continuèrent
de se présenter
en dépit
de tous les
de répression
fédérale,
car les shérifs
et les juges
à l’échelon
de 1’Etat:
tous
du méme
esprit
que ceux-là
méme
qui recouraient
à la forte,
OU QUI med’!
rec6urir,
étaient
tacitement
de mèche
ou en sympathie
avec les transde la loi.
(Op.
cit., p. 89.)
déclarant
les Noir( p. 22 )
contraire
à la constitution
la loi tic 1875
dan< I’t~\ercice de leurs dr0it.i ci\-iqurs.
qui
protég-rait
Es rs idcntc aquí C[IIC’ c! silenc.io dc Jlartí c+ 1 oluntario.
En er:~.tc,.
si en 0tra.c partc.s denunciará
de manera rotunda
la ley del rifle 1 de
la cuerda. aquí no lo hace por no \‘erse obligado
a emitir un juicio
tlesïavorable
contru CI partido que se Il ela 1Id’ todas sus simpatías.**
4si
cs que la \.isión que nos da sobre los votos se puede tachar de parcial:
pero en cuanto la cuestión vuelva a plantearse
VII términos
rncranier1tr
raciales sin mezclar el aspecto político, el autor aharcarlí la situacióI1 (‘11
toda .su amplitud.
Es el caso para la discriminación
escolar.
Cae como una
de la educación:
sentencia
la decisión
de segregación
en el dominio
. ..va en el Sur terminó
con una paz que parece guerra, la cuesti& suscitada en cl Fktado de Georgia.
sobre si deben educarse
juntos los negros y los blancos. o cada raza en su univerqidad.
como por fin se ha decidido...
(T. ll - p. 289)
que da al problema
su verdadero alcance, situándolo
en el plano de una
declaración
de guerra. Así es como nacerán los tan conocidos nombres
de Fisch. Hampton,
Howard
y Atlanta.
Estas dos últimas
Universidades negras figuran en las cartas dc Martí como realidades
de la vida
americana:
Hoy es un negro que se lleva
premio de oratoria:
y mañana
puntos en la academia de West
(T. 12 - p. 425)
en la liniversidad
de Howard
el
un cadetr del Sur, que saca diez
Point a los yanquis más hábiles...
Lo que muestra además que transcurría
el famoso período del ((SEPARiZTE
RUT EQUAL » que la Corte Suprema
legalizará
en 1396.
Martí no se contenta con sencillas declaraciones,
.sino que también saca
1os verdaderos
motivos de esta discriminación.
Toda la culpa la tiene
cl blanco que teme ser igualado
por sus antiguos
esclavos. Hace lo
* *: Xo creemos que las relativas simpatías
crata lo llevaran hasta silenciar voluntariamente
los negros. Tal silencio, en el caso de la cita,
momento no se ejerciera esa violencia, o porque
por inadvertencia o prisa.
Otra
cosa sería
incoherente
J In persona de Martí.
[Nota
de la R.]
de Nartí hacia el partido demóla violencia física ejercida sobre
puede explicarse porque en ese
Narti la desconociera, o incluso
cou
el pensamiento,
la
actitud
mi-mo
Frklcrick
tle actitud entre
Douglass
lo+ dueños
en 1883 insistiendo
<obre la continui(lncl
de ayer y los blanco+ contemporáneo-.
Por fin. el hecho de l)oner en cuestión
escuela sinónima
de ìcagregación.
su bra-a
Jlartí
al papel educativo
en el hombre:
la mi~mâ concepción
toda la importancia
tlc ullil
(luc da
. _4 quC: la c+cuela donde le enseñan que nació para siervo por CI
1.
castigo del color. y que jamk
podró gozar en su ~aelo natito clc
los dci.echos ~~lcwos del hombre?
( T. 12 - 1,. 336 )
Con todo. la etlucaci(in
tlcl negro representa
para JIartí una
necesaria aunque no suficiente
para solucionar
el problema:
. ..Con la
drá menos
cl mundo
(T. 12 -
contiicirin
cultura
dcl negro no se acabar5 cl conflicto,
pero trncausas y pretextos que ahora, y menos horrores.
Porque
se echará sobre los que quieran
desposeer a sus iguales.
p. 324)
La concepción
de la educación
de Martí
tiene algo de la de Sarmiento.
Para el argentino
se trata de transformar
al hombre
en ((animal
social» mediante
la educación.
Para Martí se trata de educar al hombre «para su bien y el de la nación».
Los enfoques. al fin y al cabo.
utiliza
al hombre como
no son tan radicalmente
opuestos: el primero
medio, pero el segundo no lo sitúa como único fin: doble es el rumbo
v la nación es tan importante
como el homhre.
El último aspecto de la segregación
en que _\Iartí se interesa es la
total imposibilidad
para un negro, sea quien fuere. de vivir cou una
con la mayor vehemenmujer blanca. En este aspecto Martí insistirá
cia. Atacar el mundo afectivo de un hombre es cl majar
agravio que
se le puede hacer, porque su ser profundo
se siente frustrado.
Así el
lado más superficial
del ser, el color de su piel, (es decir la apariencia),
característica,
la más interior:
determina
y modifica
su más profunda
su esencia. El problema
de las relaciones
amorosas entre negros y blancos se sitúa en el plano humanista
y por lo tanto interesa particularmente a Martí. Por eso su denuncia
será tajante. ((Casarse con quien
qúiera, negra o blanca» será una de las rei\-indicaciones
de 105 pcriodistas negros (T. ll - p. 258): porque el afán para ((mantener
la raLa
blanca pura)) llerará
a los blancos a dejar estallar su odio feroz y criminal. Aquí hay que matizar
un poco y darse cuenta de que muchas
velaes los amores entre un negro y una blanca no son m,is que un pre-
38
tcuto.
Riflge
I\I-ARIO
\l;\RTIASO
ANK.4RIO
So obstante. no por eso dejan de ser reacciones
infames.
Oak
lo mkmo que Luisiana
fueron el teatro de aquellas represiones:
Lo< cauci-ir.w
(1~ Luisiana.
imitando
a los terribles ~Gorros Blan(‘r.- , del -Xoroe-te.
asaltan, encubriendo
ru odio con pretextos
de
moral pilbli~.
los pueblos de negros don&
\i\-e algún matrimonio de la* dos raz:ls. v flagelan sin misericordia.
contra un tronco
de maplc al hombre o a la mujer,
desnudos de cintura
arriba. 1
por la noche caeu. en número de más de cien. sobre la aldea. iñfili?LlIl
rcndic%n
a los negros dispuestos
a resistir.
y triunfan,
cuando ya no queda un negro vivo.
1 T. 12 - p. 41 - 30/8/1888)
Apunta aquí otra crítica. En los ejemplos que da Martí siempre se trata
cle un hombre negro \- de una mujer blanca. El hombre negro mancha
a la raza blanca. Xunca aparece el caso contrario
porque sería entonces
la rasa negra la qu c resultaría
manchada,
siendo la madre la que da un
bastardo a su propia raza. Parece que Martí ha entrevisto este problema,
segiin lo que se puecle notar en su actitud de clenuncia
de D:nvson, el
que consideraba
que (cuna cosa era la flor de la blanca, y otra la flor
de la negra)) (T. 12 - p. 282). Se puede advertir
al paso con cuánta
diferencia
se espresa Jinrti
al dirigirse
a La Opini&
PCblica o a La
1YfxriOrz. Cu carta al primer
periódico
es breve y no da ninguna
precisicin sobre los apellidos
y se contenta cou enunciar
las conclusiones,
escondiéndose
detrás de expresiones
tales como «dicen que...» (T. 12 . 272). -J,l contrario,
cuando se dirige al segundo denuncia
detalla: amentr la infamia
de! capitán.
Es muy- de notar c&no Martí relaciona
este problema
afectivo
c! tremewlo
problema
de la violencia
que se desencadena
contra
negro’:
con
los
...Y el blanco del país, antes que verse dominado
por el negro o
mezclarse COX él de hembra o varón, decide exterminarlo,
espantarlo. echarlo de la comarca como al zorro.
(T. 12 - p. 336)
rlunc;:~
SI:.; motií-aciones
se pueden
forma5 cc wiclente
que ha visto bien
kn,ia.
y que lo ha denunciado.
Ahc.ra bien, dk:riminación
t,nnbi&?
de exterminio.
Xartí
F .:i niîa sencilla frase como:
calificar
de humanistas,
de todas
el problema
crucial:
el de la vio-
no sólo es sinónimo
de segregsción
sino
describirá
verdaderas
cazas al hombre.
«los problemas
del Sur, con sus negros
33
MARTIASO
de !a ‘iempeñados en \-i\-ir... » (T. 12 - p. 168) aparece la denuncia
tL;ación de los negros en el Sur. Por fin se \-erificarii
una \-crklera
‘feroz
matanLa
que percibiremos
a través de 11na descripcicin
g->ye-ca
la muerte 1 ere af;!r: de
del Sur, sobre el que se extiende la desolación.
lr.a:ar, afán de matar a todos los negros hasta el último. 1-a en -\g*)-to
dc 1887. cada día el sol se levantaba
sobre los cadi\-eres de loi ~::~ros
_’
el puñal
(T. ll - p. 254). dos años después los héroe- 9 son «el revill-er.
y la soga» (T. 12 - p. 323).
Esta «caza de negros que va de creces en
el Sur,> acaba con una escena de tremenda
ferocidad
cn la quv clescribe
~10s vigilantes de moctarho y perilla»,
estos ((fino= caballeros del pie pequeño y la barba sedosa». que descargan sus rifles por las puertas abiertas de las casas de los negros.
El tema de la muerte al que llegamos
a propósito
de los ne$?rcs es
demasiado
importante
para limitarlo
al problema
negro. Hay que ensancharlo
y estudiarlo
en todos los aspectos de la vida norteamericana.
Cuando Martí llegó a los Estados Unidos consideraba
este país como
el de la libertad
?- habló detenidamente
de la estatua que ha5ia tomado por símbolo: estatua gigantesca
y única en el mundo. construída
al tamaño del país y respondiendo
a las exigencias
de la idea que reerigidos a los
presentaba.
Pero poco a poco, con todos los monumentos
héroes nacionales,
proliferan
en la América
del Norte las estatuas como
si brotasen de la tierra misma.
Hasta levantan
cn monumento
a Jefferson Du;is «en los días mismos declarados
sacros por la r&elií,n
a
los muertos rebeldes».
(T. 10 - p. 461).
Sería posible aquí hablar de una «pet.rificación>>
del mundo
norteamericano
por Martí,
que abarcará
todos los aspectos de la vida en
esta visión:
Mas hoy la vida no es montaña
montaña.
(T. 9 - p. 255)
áspera,
sino estatua
tallada
en la
Es:&
incluidas
en ella todas las manifestaciones
humanas.
huta
las
más inmateriales:
la l:oesía del irlandés
Bol-le O’Reill!ser,i calificada
de ((poesía ds monumento»
(T. 12 - p. 290)
Esta multiplicación
de estatuas traduce
los primeros
momentos
La estatua representaba
cierto valor y se
un proceso dz degradación.
de lo sublime.
Ahora ha bajado
tuaba en el plano de la perfección,
plano humano,
aceptando
en sí misma la imperfección.
El símbolo
no es más que un retrato. El proceso de degradación
se desarrolla
en
de
sial
J-a
el
plano humano
!- araba por repreìentar
a traidorctaIr> como t-1 soltlatlo Andrés. En fin lo -ublime
se convierte
en el mal. wgtin lo que
‘? deduce de la mrtáf(lra
martiana:
Estatuas talladas
póticas.
(T. 9 - p. 424)
PIÉ fango
parecen
lo.; hi.jo..
dc -oc.ied;ldes
des-
La humanización
progresiva
de la estatua -por
UII
ri:*sliz. que ae tratluce de manera casi fotografica,
para el lector: hacia un hombre ahorcado --es simétrira
de un proceso de deshuma~li~ac~ión
de los indígenas que acabará en lo que se podría llamar
con palabra consagrada
por V.$LLE-INCLÁN:
(<el esperpentismow.
En los doy cauos se alcanzará
el punto final, vaciando de su substancia
al hombre y a la estatua. El
bloque de piedra, roido por los gusanos, pierde poro a poco su materia
interior
hasta no conservar más que una fina capa como «una escultura de azúcar)).”
Así acaba por ser una realidad hueca. vacía, muerta.
A partir de aquí, por un cambio de perspectiva,
ie enfoca
la otra realidad que conserva toda su densidad:
Es el ahorcado.
El ejemplo
más
evidente de este cambio de enfoque se sitúa en Marzo de 1891, cuando
pasamos de la estatua de Clay al italiano
ahorcado Bagnetto
(T. 12 pág. 494). El hombre muerto suavemente
meneado por el viento viene
a ser un espectáculo
famiiinr
y el cadalso se pone de relieve:
. ..como un astro refulge
(T. 10 - p. 190)
Al contrario
de Guiteau;
y el italiano
el cadalso
de John
13rown.
el mes de Julio de 1882 nacía a la sombra
y de un mismo modo murieron
los anarquistas
Bagnetto:
del cadalso
de Chicago
Ya, en danza horrible,
murieron
dando \ut:ltas en el aire. embutidos en sa;oncs blancos.
(T. ll - p. 335)
...izan sobre una rama a Bagnetto,
al italiano
muerto;
le picotean
a balazos la cara: un policía
echa al aire su sombrero:
de los
balcones y las azoteas miran la escena con antroJos
de teatro... sai!
la
última
. ..«rsta
población
generación»...
«De este pueblo
y no lo es, y mucha
turas
de azúcar...»
re\ urlta.
(T. IOdel
Norte
forma
(T. IO-
ya
se sabe.
p. 412.)
si>10 tiene
hay mucho
que
temer,
de grandeza
que está hurra
p. 459.)
de amt*rir::na
la última
c~&~i la- t1oia.G. que raen... al T)ie del roblr
\ ueltas. CI italiar:o ensangrentado.
(T. 12 - p. 491)
de donde
cuelga.
dundo
LOC norteamericanos
a su 1-w \an a perder prc bgrc.i\ amentc su c,-cncia
de ser humano
para \-olverie muñecos.
El último
ejemplo
demuestra
cómo los dos movimientos
llegan a reunirse.
La horca y los ahorcados
son lo mk importante
del espertüculo.
Los espectadores
que ahora
los
famosos
baile?;
usan «anteojos de teatro0 son los que concurrían
a
de disfraz
organizados
por Yanderbilt
y de los qw Martí dio largas y
detalladas
descripciones.
L os. 1)ai 1a d ores se transformaban
poco a poco
en preciosas porcelanas
de Dresde (T. 9 - p. 394). En tina última etapa
sólo se ven joyas bailando
un vals con «un uniforme
oro y azul>). (T.
a
mirada
esperpéntica
se
extiende
a
toda
la nación:
12 - p. 217) T 1
...este vivir de toda la nación como un teatro de títeres, suspensos
de los hilos que lleva en los cledcs nerviosos un rapaz barbudo,
que hace veinte años vendía ratoneras.
(T. ll - p. 224)
Peleles que ahorcan
a hombres
4. se divierten
COil
cl rfpectáculo
en
una búsqueda
contínua
de mayor refinamiento
conseguido
por medio
de nuevas leyes.‘? Esa es la visión de Martí sobre los Estados Unidos.
Esta visión sintética del problema
no debe ser separada de la de
los negros, que desempeñan
la mayoría de las veres el papel del ahorcado, como Green por ejemplo
(T. 12 - p. 194). p’es
la soga es la ley
que reina en el Sur (T. 12 - p. 324).
Las consecuencias
inmediatas
de esta situaci6n
csceprional
es que
Es
un
mundo
cerrado
que
acaba
los negros se recogen sobre sí mismos.
Tienen
sus
sacerdotes,
sus
poetas.
sus
sobre la famosa «cintura
negra)):
periodistas,
sus políticos
(T. ll - 1). 264);
sus iwtores,
sus abogados,
sus médicos (T. 12 - p. 205). Lo que demuestra
que, ricos o pobres,
el resultado
es el mismo:
los negros tienen que juntarse
para oponer
una resistencia.
La actitud contraria
es el exilio. Fk una solución desesperada
que
sólo adoptan
en última
instancia:
capa,
y mucho
que parece
virtud
por dentro,
como
las escul-
12
uEn Nuera
York
no hubiera
sido novedad
lo de los cuatro
ahorcados.
porque
todos
los viernes
hay
horca,
y suele
ser más de uno
el muerto...Ayer
mismo...
estaban
los diarios
l enos
de las descripciones
de la horca,
que no es de trampa
ahora,
sino
de pesas,
y sube en vez de bajar...»
(T. 12p. 325.)
So ce habla...dcl
éxodo de los negros del Sur que. acorralados
en
todas partes >- tostados vivos en alguna,
vuel\-en los ojos como
a un refugio hacia el Brasil.
:T. ll - p. 109)
Sin embargo no todas sus reacciones son negativas J ahora ha\- que
OCR de <iU~ manrra
organizan
su propia defensa. La Ijrimera
maner3
(1~ ~~c~~~~~dc~.~e
COIL-i-te en responder a todo ataqlle con las armas. LOS
r~c’;::i’c de Oak Ridge contestan
al alcalde con la pólx-ora. y en LuiFia!,a también estón ,\dispncstos
a resistir». Es una lucha sin esperanza
de :;\ito. pero para Martí significa
el sobresalto del orgullo del hombre.
!:n fin. reaccionan
formando
hordas, frente a la actitud de la muchcd~~mbi~c de 12llantn que quemó -en
la horcala efigie del que
<<osó dar LUI pue::o a un negro inteligente
y cortés, que hubiera
tenido
a sus órdenes a una joven blanca». (T. 12 - p. 292) Aquí Martí parece
tambien estar de acuerdo con su reacción;
y es de notar cómo da una
c~plic;:ci&~
parecida a la de los contemporáneos
que hablan
todalía de
los ~ccaìGl.osOS YeT1:IiOSD. D,.- veces Martí desarrollará
esta idea:
Lo de hordas lo repiten
ahora más, porque
con los calores, que
k,ueden en la sangre negra más que en la blaxra.
se les ha enwndido
la fe a las negradas de Georgia...
(T. 12 - p. 293)
Los indios ...sienten. como el negro
pctu de agosto en la sangre,
(T. 11 - p. 264)
perseguido
en el Sur,
rn la América
del Sorte. Los del Sur
bles de vieja raza arrepentidos
ahora
que se hacía Martí. 1. _’
CIgue igual en
pues en 1890 aún justifica
la guerra
Grady murió:
...como todos los caballeros
esclavitud.
la independencia
casta imperante
del Norte.
(T. 13 - p. 393)
Se acaba de ver la violenta denuncia
de Martí a propósito
de la cuestión negra en el Sur. xv0 obstante, es innegable
que conserva en sí la
simpatia por el Sur que había sentido desde el principio
de su estancia
de Georgia.
defendiendo
más que la
de su suelo y su emancipación
de la
Frente a la elegancia de aquel Sur, se yergue el xorte receloso. el Norte
grosero.
Ese Norte se despreocupa
totalmente
del problema
negro en el
Sur, lo que demuestra
que la liberación
de los esclavos no era rnris que
un pretexto:
<cNo venga el Sur a buscar en el Norte aquda contra los
negros... » (T. 12 - p. 175). Su propósito
verdadero
era más bien imperialista.
Al fin se puede decir que la culpa
Sur recae, según Martí. sobre el Norte:
de la situación
excepcional
del
El partido
repub!ícano...fomenta
en el Sur el descontento
de los
negros. y les ofrece ponerlos en el gobierno
del Estado, sobre sus
amos blancos, si los negros les dan representantes
suficientes
para
mantener
su mayoría.
(T. 12 - p. 404)
_
el ím-
Pero no se contrnta
Martí
con admitir
una violencia
sin esperanza
de éxito. Va más lejos. pues no parece rechazar
por completo
la posibilidad
de una lucha armada hecha por los negros. Sin embargo,
hay
qlle matizar su actitud. De Carmerón
dice: «En lo de armar a los negros ?-eia bien y era honrado»
(T. 12 - p. 275);
y de la misma manera está implícitamente
de acuerdo con la actitud de los «Trescientos
Orth «en
negror. p muchos con armas» que iban detrás de Cristóbal
plrr;a fiT?rza del so!» delc.nte de los jueces que querían condenark.
La
\-iolenclu
que filartí admite es puramente
defensiva,
limitada.
El no
llega a 1-e:‘ cn la lucha armada el único medio para -resolver
el prov-3
blema.
eran los briosos vencidos. los node su error. Tal era la imagen
lo más profundo
de su corazón.
diciendo
que el padre de Herir!-
CI
EL
AMERICANISMO
El último punto que hay que aclarar ahora es el aspecto americano,
en el sentido continental
de la palabra,
del problema
negro. ;,Hasta
qué punto Martí ha sentido que los negros de los Estados Cnidos no
eran africanos
ni americanos,
sino afro-americanos?
Es un problema
crucial el de saber cuál es la patria de estos desterrados.
Martí ha presentido que este desgarro entre los dos continentes
les impide
tener
una patria: habla de «agonía de desterrados»
(T. ll - p. 238) e insiste
muchas veces sobre el que sean perseguidos
en el país donde nacieron
y no puedan «gozar en su suelo nativo de los derechos plenos del hombre». (T. 12 - p. 336) E n f’m, Martí insiste en la elaboración
del pro‘ecto Morgan
«de echar sobre Africa a los negros del Sur...»
(T. 12 p..375).
Este proyecto inicia un movimiento
que llegará a su apogeo en
01 segundo decenio del siglo XX con el negro jamaicano
Marcus G:IR-
\ EI-. Este 1tigrara f omentar
(ando el panafricanismo.
en zu pueblo
un
gran
rntu>ia-mo
csal-
llav que di&iguir
c‘ti e-te movimiento
do> corrican 1t.i muv dife.
en reI’rntf“. ‘P nr una parte. el provecto blanco del que hal)la \lartí
IacicÍl~ con el sellador
)Iorgan,
cuja infamia
di-imulada
será denunciada por DC BOIS: c.W proyecto ocultaba un mero deGe0 de alejar a
Io< negros. Por otra parte. la corriente
negra. creada por Tou+aint
le
Saulrur.
Este segundo movimiento.
según DL’ BOIS. cs utópico.
por11uc la política de lo- Estados Unidos respecto a las Antillas,
las islas
Hawaii y las Filipinas
no está a favor de los pueblos de color. Ahora
bifxn. Martí también habla dc esta política en sus cartas. relatando
las
cmbajadas
de Douglass en Haití. Subraya el que ya en la isla hay concesiones en manos de comerciantes
norteamericanos;
v que el mayor
deseo de los Estados Unidos es la anexión de la península
de San I\rTicol&. ((llave y señora del paso a las iinti1las.j)
(T. 12 - p. 351)
Esto debe ser considerado
bajo el aspecto general de la política imperialista
de los Estados Unidos, que empieza a dibujarse
en los años
1880-1890.
Un diario como el !Vew York Herc~ld. por ejemplo,
envió a
Stan1t.y a Africa.
Martí pondrá de relieve los rc&s
motivos que mo\mieron a éste a emprender
sus viajes:
. ..ni ve más en el Africa que la tierra que le pertenece, a él, hombre divino, por su derecho de conquista
y la fortuna
fatal de ‘SU
persona, que viene hecha del cielo:..Pero-se
ve, cuando habla, la
agonía de la marcha, el abejeo del campamento,
el tronco secular
que cae envuelto en sus festones. El cielo húmedo y pavoroso. Y
el hombre duro y egoísta.
(T. 12 - p. 480)
lW sigue Martí
describiéndolo
entre banquetes
«Con los cómplices
In conquista,
brutal y mercenaria,
de la floresta negra»...(p.
485)
en
Estaría aquí fuera de propósito
desarrollar
más este aspecto imperialista de los Estados Unidos,
y cómo Martí ve el problema.‘3
Para
conclrlir,
puede decirse que en los textos de Martí se notan los varios
elementos
de esta cuestión
del americanismo
de los negros. Sin embargo todavía no ha establecido
las relaciones
necesarias para concebir
la estructura
interna
de tal problema.
De todos modos. en aquel entonces. era difícil ir más lejos.
”
Ya Martí
bahía
exigences
inopportunes
definido
des rois
el fenómeno
crampomk
sur
del imperialismo
europeo
des trônes
pourris.»
(T.
como:
«Les
12-p. 28.)
Por fin se puede decir que el proceso de acercamiento
a 105 negros.
que se realizó vn trr: etapas. permitió
a Nartí abarcar dc manera hastante completa
el proJ:lema racial que plantea la cuestión
negra. En
rfwto . si en un primer
momento
el autor tenía una \-isión idílica
>
puramente
intelec~tual de la situación.
poco a poco saldrá de su error
lia-ta formular
un pensamiento
muy moderno
en algunos puntos.
3Iartí defiende a lo+ negros ante todo porque son perseguidos,
doJuin;Tdos, ultrajados.
Ei decir que defiende
al hombre mantenido
por
otros hombres en una situación
infamante
e inferior
a la que podría
prctcnder
como ser humano.
De ninguna
manera el concepto de raza
es un elemento que se puede tomar en consideración
a los ojos de Martí.
-4 este respecto se podría decir que Jlartí ha intuido
una posición muy
moderna.
En efecto, hoy día los que en los Estados Unidos intentan
remediar la situación
de los negros, plantean
el problema
no en términos
raciales sino sociales y económicos.
Basta leer los textos de MALCOLM
del partido
de los «Black
Panthers»,
ELA. o del actual dirigente
JIRIGE
CLEAVER.
para ciarse cuenta de que el concepto de «negrituc!)) ya no es tenido en cuenta. Eso podría parecer
curioso cuando
aparece dos veces el adjetivo
«Black)).
Pero en realidad
no hay posible contradicción,
porque esta palabra
no se limita a precisar un color
de piel sino que llega a ser el símbolo ,de todos los oprimidos
por el
imperialismo.
Evidentemente,
el paralelo
no va más lejos, porque los medios preconizados por Martí y por los hombres del «Black Power»
son -y
no
podía ser de otra maneratotalmente
opuestos.
SEGL-SD--1
PARTE:
LOS
IA’DZOS
Le nègre roudrait
se corl,fondre
arec
1’Européen.
et il ne le prut. L’lndiw
pourroi
jusyu’<i
un certain
point y r&
tusir,
ntais, ii dédaigne
de le tentw.
ZA serdité
de l’un le livre à I’esc!avage, et l’orgrceil
de l’autre ìI la mort...
TOCQCEYILLE.
APÉNDICE
1Enntiendu
II
Enmienda
Enmienda
Enmienda
VI:
-
THE
XIV:
XV:
OF RIGHTS))
Dans toute poursuite
pénnale I’accusé bénéficie du
droit à un pro&
rapide et public et à être jugé
par un jury impartial
de 1’Etat ou du district
où
le crime a été commis (...)
ENMIENDAS
«BILL
TUII:
«BILL
EMITIDAS
DESPUÉS
OF RIGHTS»
DEL
Ni esclavage ni aucune forme de servitude
involontaire
ne pourront
exk:er aux Etats-Unis
ni en
aucun lieu soumis à leur juridiction,
excepté en
châtiment
d’un crime dont l’accusé aura été dUment reconnu
coupable
(...)
Toute personne née ou naturalisée
dans les EtatsUnis et soumise à leur juridiction
u la qualité
de
citoyen des Etats-Unis
et de 1’Etat où elle est domiciliée.
Aucun
Etat ne fera ou n’exécutera
une
loi restreignant
les pririlèges
ou immunités
des
citoyens des Etats-Unis.
Aucun
Etat ne privera
personne de sa vie, de sa liberté ou de sa propriété
que par suite d’une procèdure
régulière
ni ne déniera à aucune personne
soumise à sa juridiction
l’égale protection
de la loi (...)
?Ji les Etats-Unis
ni uucun Etat ne
citoyens des Etats-Unis
le droit de
restreindront
en raison
de leur
couleur,
ou du fait qu’ils étaient
esclaves ( . . . )
dénieront
aux
vote ou ne le
race, de leur
précédemment
&n los indios, más que cualquier
otro grupo étnico, los que suscitaron ios mayores impul-os
afectivos y literarios
de Martí; y los textos
c:uc Ics son consagrados
alcanzan a veces un nivel poético y lírico que
hacen de ellos verdaderos
hiw.nos.
Escribía el autor por ejemplo a propckito del estudio sobre «lu redención
de la raza indígena»:
«es cosa que
me 1 a al corazón, y sobre la que llevo mucho escrito...))
(T. 22 - p. 34.)
Esta
ir likrtí
!an&&
pc&klicos
aparte
1581 y
.Vacional
posición predilecta
permitirá
establecer hasta qué punto puede
en la defensa de hombres
perseguidos
y oprimidos;
teniendo
en cuenta el problem a de la censura que podía existir en los
sudamericanos
a los que se dirigía.
Para eso se estudiarán
íos primeros
escritos del autor fechados entre septiembre
de
abril de 1882, porque
son los únicos dirigidos
a La Opinión
de Caracas.
El problema
indio se planteó por primera
vez ante los ojos de Martí
durante
su estancia en México del año 1875 hasta el año 1877, donde
rl triunfo de Porfirio
Díaz significó
la concentración
de la propiedad
en
manos de algunas familias
a expensas de los indios.
También
el año
-iguknte,
su viaje a Guatemala
contribuyó
a darle del indígena
de
América
una imagen muy precisa.
Por lo tanto se puede pensar que
cuando llegó a los Estados Unidos, ya podía ser capaz de enfocar el
problema
que planteaban
allí los indios, y eso de manera muy aguda.
I-PRIMER
PERÍODO:
1881-1882
La importancia
de este primer
período es primordial
ya que nos
;w;mitirá
establecer cuál :erá el desarrollo
del pensamiento
del autor.
-4 Xartí,
desde el principio,
le aparece el problema
en su total exten+Jn. y enfoca sus múltiples
aspectos. La sangrienta
actualidad
que el
+rriodista
cubano debe relatar es en este caso la guerra.
En
actitud
seguida denuncia
la guerra
emprendida
por los blancos,
frente a los indios calificará
de «leonina»
y «alevosa».
cuya
Esos
48
lh11co5
4\
parecen
L ARIO
no
.4\
M.4RTIASO
tener
más
que
do.5
ocupaciune.~
funtlamr~nialt+
dr
del indio. >- el juego:
igual interés para ellos: la guerra: la perrecucióu
13s carreras dc caballos.
Con todo no se puede tlcc.ir que JIarri ju-tifica
~0nipleLamentc
la violencia
de lo; w-Apaches 1 csngati\ 0‘:)). 5510 la t‘\w-a
por !a Nimplacable
rudeza,> de lo‘; blanco.~.
I,a segunda parte de la denuncia
está relacionada
con la cau.-a profunda de esta guerra primitiva.
es decir: la tierra.
La tierra, que parece ser la única preocupación
de los hombres. desempeña
un papel de
primera
importancia.
Para los indios la tierra wrrespondc
a su e~p:wiu
vital. mientras que los blancos sólo defienden
su vida:
Como defendían
(los «Cheyenes»)
su tierra. no dormian.
y caían
sobre los blancos, que se dormían
al cabo. porque no defendían
más que su vida. (T. 9 - p. 297 - 15/J/1882.
Para La Opiniórl
Nacional. )
La posición de Martí es aquí muy reveladora.
Es el punto de vista
de un emigrado
que da más importancia
a su tierra perdida
que a la
misma vida. Los vínculos que unen el hombre a la tierra son tan fuertes
que la pérdida
del uno acarrea la destrucción
del otro. Así es como
Martí, en un verdadero cuadro, y de una manera un poco idílica, describe a aquellos Cheyenes mirando
brotar el maíz de la tierra que SC
les devolvió:
Oh. qué maravilla,
cuando brotb cl maíz. !%ntábanse.
acurrucados
en el suelo, a verlo crecer. Y a la par que a la brisa de la tarde
abría el viento las hojas aun pegadas al tallo del maizal, acariciaha
el «cheyene» pensativo la cabeza de su hijo, reclinada
en sus rodillas... Y así, viven ya dueños de sí, y &eños
de su tierra, en
que han hecho muy lindas haciendas.
(T. 9 - p. 298.)
Ya en esta época, Martí entrevé
preconizando
el empleo de agricultores
una solución
al problema
indio.
indios más bien que europeos:
;En verdad rrue no es de tierra de Europa de donde han de venir
nuestros cultivadores!
Somos como notario
olvidadizo
que llex-a
en sí, y anda buscando fuera las gafas con que ve. (idem.)
Notemos aquí el uso del posesibo «nuestros))
sentido
americanista,
cuyos diferentes
temas
-el
«cheyene»es el «hombre
americano»;
salvaje ingenuo que se alegra como un niño al
rueda descubierta
por la civilización:
con el cíue apunta un
El indio
>-a aparecen.
pero sigue siendo un
\-er la invención
de la
iC4RIO
\IRT!
4.50
49
;Qué alegre el hombre sal\-aje. de aquel triunfo -ubre la diGt:!lwia!
.4sí e- el hombre americano:
ni la grandeza
le 5orprendtx.
ni la
novedad le asusta.
Jlarií no w limita
a esas consideracione+
ideológicas
\- dc (~:(ltbn
grneral sino que analiza también la situación
peculiar
de los indios en
las reservas. que son una particularidad
de los Estados Unidos, \- de las
que \a en ese primer período hace una clara denuncia.
Pone de relieve
todos sus aspectos negativos,
e+ decir. la miseria de los indios. la alelooía cle los encargados
y todas sus funestas consecuencias:
.. .hay
parecen
mavor
indios,
arreos
agentes encargados
de distribuir
los haberes indios,
que
los leones de la fábula de Fedro, que toman para sí la
parte; y es tal el hambre en algunas agencias, que ya los
azuzados de ella, tienen puestas las manos cerca de tus
de batallar.
(T. 9 - p. 297.)
Para terminar
hay que precisar la posición del autor con relación
a
los blancos y a los indios.
El vocabulario
permitirá
definir la distancia
que separa a Marti de uno y otro grupo.
Por un lado son las ((miserables tribus de indios»,
todas diferenciadas:
los cheyenes, los crows,
los pies negros, los vientres gruesos, los Sioux y los arapajos. Por el olro
Lado es un ser indeterminado
cuya única característica
es cl hecho cle
ser blanco.
En sus cartas utiliza Martí el sintagma nominal,
el hombre
blanco; incluso a veces lo pone entre comillas,
como si utilizara
el
vocabulario
indio.
De eso se puede deducir
que el ojo del observador
se coloca en medio del grupo indio mirando
de allí al otro grupo, el de
los blancos.
En fin, si se analiza rápidamente
su manera de resolver el problema
indio, Martí parece dar su total adhesión a un tratamiento
humano
de
los indios, preconizando
así una ley de amor sin por eso rechazar
la
misma idea de ley: No se trata para él de ponrr en cuestión las relaciones entre blancos e indios, sino de modificar
el contenido
de tales
relaciones.
Así los ((vivaces cheyenes» tratados con mansedumbre
ya
no se sublevan, y el general Miles «los venci6 de veras porque fue bueno
con ellos».
Tal actitud
bondadosa
tiene por fin una mayor eficacia.
Marti lo resume en una hermosísima
frase:
El amor
encorva
la frente
de los tigres.
(idem.)
En conclusión,
ese primer período que va del año 1881 al año 1882.
presenta
un catálogo bastante completo
de cuantos problemas
tienen
50
AXL-ARIO
ANUARIO
MARTIAXO
relación con la cuestión india.
Pero estos problemas
no están más que
e-bozados.
Los elementos
esparcidos
poco a poco se integrarán
en un
co!ljunto
elaborado:
un verdadero sistema. 1 diferencia
de lo que heme‘
\i‘to en lo que se refiere a los negros. no encontramos
aquí los dos primeros momentos que conducían
a Jlartí al conocimiento.
El entra diwctnmente
en el tercer momento.
el momento
de la elaboración.
Su
proce-o se podría representar
por una trayectoria
ascendente,
pero este
\ez lineal y no en tres grados.
Ahora se estudiará
ración final.
II-;hVÁLISIS
:i )
DENUNCIA
pues, suce-il-amente,
DE
DE
LOS
LA
DIFERE;\iTES
SITUACIó7S
DEL
cada tema
TEMAS.
hasta su elabo-
1882-1890.
INDIO
Casi todas las cartas están dirigidas
a La ;Vación, una solamente
al
Partido
Liberal,
otra a La Replíblica
y por fin dos a La Opinión
Ivacionzl.
Notaremos
estas excepciones
al paso.
La primera
división
que debemos subrayar
se sitúa en el tiempo.
Así se ven dos fases bien distintas en el pensamiento
de Martí sobre el
problema
indio.
La primera
fase es el pasado, la segunda el presente.
Por muy breve que sea la primera
si se la compara con la segunda, no
deja de ser muy importante.
En .efecto, si no es suficiente,
es necesaria para explicar la visión martiana
del presente indio sentido como
resultante
funesta de aquel pasado. El pasado permite ver las cualidades
intrínsecas
de la raza colorada.
Así habla detalladamente
de los <caztecas industriosos
y peruanos
cultos» (T. 9 - p. 255) y del «pueblo
nervioso, guerreador
y vivo de los viejos mayas» (T. 9 - p. 336.)
Glorioso pasado, civilización
deslumbrante
a los que alude tímidamente
primero,
pero que exaltará verdaderamente
más tarde:
Los Aztecas... tuvieron
y un Netzahualcoyotl
una mitología
no menos bella que la criega.
no menos profundo
que Platón...
(T. 22 -
p. 28.)
1~ en otro fragmento
suelto
escribe:
no la barbarie
de los pueblos primitivos,
sino la delicadeza
minidad
de las civilizaciones
más adelantadas.
(idem.)
y fe-
Breves, pero clarividentes
son los apuntes sobre los acontecimientos
que condujeron
a la caída del imperio.
Hay que buscar las causas en
51
MARTIANO
las «culpas históricas que ahora se pagan» (T. 10 - p. 272.) Grandeza
por un
del pasado, decadencia
del presente, el enlace está realizado
genio muerto. el tal Alamilla.
También
el ejemplo de lo que pasa en
Jfxico
es revelador:
Hay leyes. mas como en JIéxico.
donde prohiben
las lidias de
toros, buenas para hacer toros de los hombres.
en el recinto de
Tenochtitlan,
y dejan las que haya en el pueblecillo
cercano de
‘Tlalnepantla,
donde un tiempo oró en su torre alta el gran Netzahualcoyotl,
poeta.
rey y capitán excelso, y hoy desjarretan
brutos.
vestidos de toreros de comedia, hombres nacidos. por la grandeza
de la tierra que los cría, a más glorioso empleo. (T. 9 - p. 256.)
En la segunda fase, la del presente,
Martí empieza
denunciando
Los americanos
del Norte, después
netamente
la situación
del indio.
de haberlo vencido, han puesto a ese pueblo en jaula:
Jaulas muy especiales, que se llaman las reservas. En tales reservas no hay más que
podredumbre
y muerte.
Así es el caso de los Cheyenes que se morían
((uno sobre otro de malaria»:
. ..en vano se quejaban
de que les había traído de sus hogares fríos
y sanos, en que prosperaba
su naturaleza,
a una tierra ardiente
y
pestífera, donde se secaban los senos de las madres, y la piel no
servía más que Dara dibujar
los huesos de los pequeñuelos...
(T.
10 - p. 272 - 6/6/1885.)
Relatando
la convención
de Lake Monk en la que se quería poner
de manifiesto
las consecuencias
de los malos tratos que se hacían a los
indios, Martí está de acuerdo con que llevan los blancos la entera responsabilidad
de la muerte del indio y de su envilecimiento:
Que los indios de las reducciones
son perezosos y amigos de
y de beber lo sabía toda la convención
. ..pero
sabía también
indio no es así de su natural?
sino que así lo ha traído a
sistema de holganza
y envilecimiento
en que se le tiene
hace cien años... El indio es muerto.
(T. 10 - p. 322-323
10/1885.)
Después de la crítica de la situación en las reservas, el autor
la discriminación
que existe fuera de esas mismas reservas:
jugar
que el
ser el
desde
- 25/
estudia
...él no entra en las ciudades de sus vencedores, él no se sienta en
sus escuelas, a él no le enseñan sus industrias,
a él no le reconocen
alma humana...
El no puede, si ef ansia de ver mundo le posee,
salir de aquel potrero humano...
(idem.)
\ii5eria
en ella-. niiwria
fuera di clla5. la drl iridio e: tan grantl(,
que él mismo llega a simbolizarla.
Esta manera de ensanchar
el problema e‘ un punto de suma importancia.
Ya se ha visto cómo Martí
relacionaba
la miseria de 103 negros con la de todos los pobres y de los
indios en particular:
y cómo en esto enfocaba el problema
de manera
muy moderna.
Es decir. que el vínculo que puede existir
entre 105
hombres viene de su situación
social y no de su raza. Hará lo mismo
para los indios;
y su canturria.
antes himno
a la vida pasada. está
ahora consagrada
a la pobreza:
. ..los vapores de caridad que se llevaron a vivir un
a esos otros niiíos. los nifios pobres. y es su canto al
icosa extraña!
la misma cauturria,
desordenada
y
del indio salvaje. en que hay a un tiempo mismo
batalla.
(T. 12 - p. 323 - 26 agosto de 1899 - para
Pública. )
día en la luz
desembarcar
melancólica.
crepúsculo
y
La Opinión
. ..clubs de visita a los menesterosos
. ..que van por las calles y
casas viendo donde hay desdicha de esa más cruel, que se esconde
para morir, como los indios, a oscuras y callada. (T. 12 - p. 338 30/9/1889.)
Los textos que se refieren
a esta denuncia
de la situación
de los
indios son muy numerosos
y largos: lo que revela el interés de Martí
por ese aspecto de la cuestión.
B)
DfiXCNCIA
DEI.
COMPORTAMIESTO
Y.4NQLrI
Queda por estudiar ahora cuál será la reacción de Martí frente a esta
En este capítulo
se analizará
sucesivamente
el enfoque
situación.
En el primero
el autor ataca y critica, en
Yanqui y el enfoque Indio.
el segundo sale a la defensa propiamente
dicha de los indios.
La primera
parte podría intitularse
ctE1 Bestiario»,
pues vamos a
ver cómo, tomando
como referencia
el ser humano,
no pondrá en escena más que animales.
En enero de 1886, escribirá
a La Nación:
Es indispensable
p. 375.)
alimentar
la luz,
y achicar
la bestia.
(T. 10 -
un ijtifalo.
de ha!Jerle
nu -¿!u lw t%Ilcargado- 3 sino todos 105 blanco5 tienen la culpo
tran-formado
en un ((animal
de reser\-as>,. .-!hora bien:
Da prenda
de infamia
el hombre que se goza en abatir a otro.
Tiene su aristocracia
el espíritu:
v la formiln
aquello5 que se regocijan COII el crwimiento
1. afirmación
del hombre.
El .$nero
humano no tiene más que una mejilla:
dondequiera
que un hombre
recibe un golpe en su me,jilla.
todos los demás hombres
lo reciben. (T. 10 - p. 288.)
Por
wcntas:
lo tanto
~1; en nombre
Hombre
que
hay
que
pedir
las
Que ya que se les ha quitado,
por razones de la república.
sus
derechos de naciones libres, no se les quiten a los indios sus derechos de hombres.
(T. 10 - p. 326 - 25/10/1885.)
El ataque de Martí ea no va a dirigirse
contra el sistema, sino contra
los mismos yanquis.
En este momento
es cuando va a producirse
el
primer
«trastorno»
de un concepto bien establecido:
los que han rehajado a hombres
al nivel de bestias, son también bestias, pero en el
sentido más despectk.0
de la palabra.
Es decir que en este mundo
animal
que ha reemplazado
al mundo
humano,
permanecen
aun las
dos categorías.
Por una parte los animales nobles y hermosos como los
leones 0 los tigres; por otra los animales más repugnantes,
viles y feos.
Así pues, al mundo de los pájaros, refinado
y lleno de gracia, de
encanto. se opone el de la serpiente
que mata y se enrosca alrededor
de los huesos de sus víctimas; más detalladamente
lo veremos después:
...los colonos blancos que hace años vienen cerrando
el cerco
sobre la tierra ((Sioux», como estrecha sus anillos la serpiente
alrededor de la presa vencida. (T. 1.2 - p. 292 15/8/1889.)
El mismo mundo de las serpientes
se divide a su vez en dos. Por
un lado alude a la serpiente mística (T. ll - p. 36), herida; por otro
vemos una culebra traidora
que los blancos llevaban en la mano (T.
12 - p. 206.)
En los aires, era la lucha
Como ya se vio antes, el sistema gubernativo
yanqui ha rebajado
al indio.
En efecto, por haberlo tratado en las reservas como un animal
(«los tienen como a bestias» T. 10 - p. 287), por haberlo cazado como
del
del águila
. ..esta raza fina. fuerte, imperial
Geron nacer desde sus cumbres.
los Andes. (T. 11 - p. 35.)
y del cóndor:
y alada como las águilas que la
y a quienes vence el cóndor de
54
ASCARIO
En la tierra,
JIARTIANO
la \-ictoria
del rocín
Tienen
en la mirada el aire
de la cacería, la cola ondeante
sobre el caballo
libre
del desierto:
del desierto. el arrebato
del caballo libre. (T. ll
v algarada
: p. 35.)
El estudio detallado
de esa última
antítesis. permitirá
ver el desarrollo
del procedimiento
de animalización
del blancc.
Así se podrá
poner de manifiesto
cómo Martí descubre la tramoya del sistema establecido.
Además tenemos que prestar particular
atención
a ese tema
que esquematiza
y al mismo tiempo abarca todo el pensamiento
de
Martí sobre los Estados Unidos.
Hay que empezar por las numerosas
advertencias
en las que pone
de relieve las carreras de caballos, presentándolas
como una ocupación
esencial en la vida: las «proezas del potro americano
Iroquois))
atraen
toda la atención en los periódicos.
De juego estas carreras vienen a ser
una necesidad casi vital:
...iaquellos.
hombres y mujeres,
van como mordidos
de sed )~ de
hambre a hacer apuesta en las carreras de caballos!
(T. 9 - p.
460 - 1/9/1883.)
Por fin la última etapa es alcanzada
rápidamente
y ya no se contentan con hacer correr verdaderos
caballos sino que proponen
a los
espectadores carreras de hombres, o mejor dicho, de seres que de humano no tienen más que el nombre.
Numerosos
son los textos que
aluden a tales carreras en las que se hace una innoble
especulación
a
expensas de los corredores:
. ..Ni los que «pusieron»
en ellos,. (los caminadores)
como se pone
en un caballo, el dinero requerido
para la carrera: estimulan
a su
hombre con el regalo de un bastón...
Albert era bello. sí: icomo un caballo! .. .
Strokel...
viene, como un perro. con la boca llena de espuma y
los huesos por encima de la camisa, a buscar el sueño que le niegan
aquellos bárbaros...
.. ...el circo hiede!...
Petimetres,
extranjeros,
y algunas damas curiosas pasean en aquel
aire fétido y azul por el interior
del circo... (T. ll - p. 402-404
l-2/2/1888.)
(T.
Es lo que Martí ya había llamado
«el retroceso del hombre
9 - p. 266 - 4/3/1882.)
B ru t o es el caminador,
«caballos
al bruto»
azotados»
105 pensamiento-.
el pueblo entero es un caballo loco: por fin su \iGn
de los hombre‘
de‘;pués de siete aííos en los Estados Cnidos es:
Los caballos llevan el freno en la boca. J- los hombres en el chalrco. F.1 ca:azón emp u’a.
J v. el chaleco guia... (T. 12 - p. 57.1
prisioLo5 que utiii.r3,t
caballos para saciar su sed de espectáculo.
neros de su sijtrrna.
se han vuelto a su vez, por un cambio total de
situaciún.
brutos m& feos que la yegua de Vanderbiit.
Que tengan o
no una conciencia
clara del hecho, el circo se ensancha y se vuelx-e
una rueda infernal
que arrebata a todos, espectadores y corredores
en
el mismo torbellino.
Todos son caballos, prisioneros
ahora de eEe círculo
infernal,
azotadcs o enloquecidos.
Son caballos esclavos. El indio por
su parte es aquel caballo libre cuyo ámbito es la extensión infinita
con
los horizontes
abiertos del desierto.
Ese caballo es el símbolo de la
al mismo tiempo que su libertad
libertad
que le quitaron
al indio,
efectiva.
Así paca con. el «caballo
querido,
último
símbolo de su libertad», del pobre viejo Colorow.
(T. ll - p. 289.)
La última
antítesis de este mundo
animal se situará en el registro
de los animales
más temibles.
A las fieras tranquilas,
a los animales
más nobles y más hermosos de la selva se oponen especies de monstruos,
alimañas
rastreadoras
que tienen el olfato de molosos, que merodean
Las agencias son madrialrededor
de las tierras del viejo Colorow.
gueras, los agentes tienen una conciencia
brutal;
ellos no se alegran
de una manera humana sino que dan gritos desaforados,
alaridos:
...se oye como
206.)
un alarido:
ioklahoma
!iOklahoma!
(T.
12 - p.
Y añade que esos conquistadores
del Oeste «oran o alborotan)).
LO
que -sea
dicho de paso-- es una demistificación
de la falsa religión
en nombre de la cual se impuso la civilización
yanqui.
Se esconden
en los matorrales
como lo harían jabalíes.
A todo ello se añade la idea
de multitud
que lo estraga todo a su paso. Nube de langostas que no
deja de ser angustiadora:
Bajan de los caminos’más
remotos, pueblos de inmigrantes,
en
montones,
en hileras, en cabalgatas,
en nubes... sin miedo al sol
ni a la noche, ni a la muerte, ni a la lluvia. (T. 12 - p. 207.)
En fin, el blanco es el sinónimo
Si se puede decir que a este nivel
de oso, lobo, zorra (T. 12 - p. 291.)
el trastorno
de los conceptos está J-a
rtBalizat!o.
tlur;li;ìiu
notemos
al
con
paroxismo.
...( ci iridio)
cl blanco
LIDIE
marlo
todo
que
I\Iurti
1 a más
lt’jts:
aún
\
Il<p
c’I1
rrtr
subra!-ando:
no tu\0
cornz!iri
que como
080
>- una wlebrs
para matar
\- lobo se le
en In otra.
con10 a o+ <‘ como il lob(~
\ ino cnrima.
,‘on
(T.
12 - 1). 296.1
ülni-t:l~l
cn
E5o denota
la bondad superior
del indio en cI mismo rnomf.llifa r11
que el blanco llega al punto mGs bajo tle rilrza bc5tial. -1 este rc>lwcuto.
con relación
al autor de la Gf-mocraci«
eiz _-lnl&icn.
se nota como
1’OCQUEVILLE
sólo hace la asociación
de idra indio-animal
~nlvujr.
‘k- no va más lejos:
11s (les indiens)
se décident enfin: ils IJürtrrlt
et sai\.ant dc loin
dans leur fuite I’élan, le buffle et Ic castor. ils laisseni
II ces
animaux
sauvages le soin de Icur choisir
une nouvelle
pafric.
(p. 183.)
Martí, a partir de la misma asociación de ideas, llega a elaborar
un sistema en el que el blanco queda completamente
anonadado
ser humano y al contrarío
el indio sale engrandecido.
Hace falta analizar
tamorfosis
del mundo
entera responsabilidad.
es la tierra india.
todo
como
ahora cuál e- la causa de aquella acabada meblanco.
Así vamos a rer que la tierra tiene la
Nos preguntaremos
pues. para empezar,
cuál
Aquella
tierra tan codiciada
parece ser el rrisol de todos Io? encantos clásicos del país de Jauja.
Bastan dos palabras para evocar el
antiguo tópico griego, cantado por Homero:
. ..el país de la leche y de la miel...
(T.
12 - p. 205.)
Sigue Martí con una comparación
de tipo bíblico con la tierra prometida. y el Oeste será: «la nueva Canaán».
Por fin lo que queda estampado
en el espíritu
es un paisaje
de Aleluya
rompuesto
por las
«llanuras
desiertas» de esta «tierra silenciosa. nueva: verde con sus yerbales y sus cerros)). Refinamiento.
paz. suavidad >- quietud:
así es como
La guerra de anexión
blanca aparece
se puede calificar
a esta tierra.
pues como un afán de manchar
lo inmaculado.
Esta antítesis
de la
pureza y de la vileza se ensancha a un plano moral.
La india con
SU
magnolia
blanca en la trenza como símbolo de pureza es deseada por
de deseo la injuria
(T. 32 - p. 28
la ((bestia)) que sólo con su mirada
Y 30-J
JIartí empieza por hacer una reseña de los acontecimientos
bis&
ricos de la anexión de la tierra india por los blancos.
Estos. laliéndo~e
de la ley y ocultando
SII robo bajo acuerdos hábiles. empujaron
a los
indio:: hacia el Oeste. Pero no contentos de este resultado
intentaron
en un segundo momento
apropiarse
también
de este territorio.
Era lo
que se llamó «La rarrera
hacia el Oeste».
También
puso de relieve
TOCQUEVILLE
el carácter
continuo
del adelanto
blanco a expensas
de los indios.
Pero se nota cómo u pesar de lamentarlo
queda en la
dicotomía
Civilización-Barbarie,
que será la base de la doctrina
social
del mismo Sarmiento.
El escritor francés decía:
A mesure que les indigènes
s’éloignent
et meurent,
à leur place
vient et grandit sans cesse un peuple immense.
On n’avait jama&
vu‘parmi
les nations un développement
si prodigieux,
ni une dcstruction
si rapide...
Bien&
des hardis aventuriers
pénètrent
dans les contrée indiennes;
ils s’avancent
h quinze GU vingt lieues de l’extrême
frontière
des
blancs, et vont bâtir la demeüre
de l’homme
civilisé au milieu
même de la barbarie.
(Op. cit. p. 182-183.)
Martí en SU carta a La Opin&
Pública
no describe esa carrera
exactamente
según el mismo enfoque, 0 sca que quiere hacer sentir la
pérdida
que sufren los indios a causa de estas anexiones
cle tierras.
Aquella
anexión tiene dos aspectos inseparables
y mutuamente
dependientes:
Verdadera
digestión
y rapidez
con que se realiza.
El lunes 22 de abril del año 1889, a las doce en punto, al proclamar pública
la tierra el Presidente
Harrison,
se inicia una ola de
invasión.
Es una loca carrera
para saber «;,Quién
llega&
primero?
iQuién
pondrá la primera
estaca’ . . ..» La comparación
con una carrera
de caballos no es abusiva.
El premio es una porción de tierra de ciento
sesenla acres. Sólo un «jinete
ágil y asesino» tiene posibilidades
de
ilegar, matando a su rival. Así asistimos a escenas tales como:
...unos treinta intrusos vadearon el río, se entraron
por el bosque,
su rindieron.
uno sin brazo, otro sin quijada.
otros arrastrándose
con el vientre roto. al escuadrón
que fue a echarlos
de su parapeto, donde salió con el pañuelo de paz un mozo al que no se le
veía de la sangre. la cara... (T. 12 - p. 209.)
Se desencadenan
la> pasiones
ipara el cme tenga
12 - p. 208.)
el mejor
mlis brutales
rifl?
del hombre:
ha de ser la mejor
tierra!
(T.
.\\c
38
\RIO
ZI.4RTl.4SO
ASCARIO
E‘to lleva a >Iartí a describir
detalladamente
el famc:o P;.inc!icster.
in\-ento del sig!o. arma de suma eficacia, codiciada
por los indios >que Se encontraba
suficientemente
poco para que el blarlc0
ac l- LlIlü.5. ’
que
la poseía se sintiera privilegiado:
.4hora un grupo de jinetes alquilones.
de bota j camisa azul. con
cuatro revólveres a la cintura
p en el arzón el rifle de Kinchester, escupiendo
en la divinidad
y pasándose el frasco... (T. 12 p.
208.)
Esta escena parece pintada a lo vivo y digna de las mejores . , priículas
un padel Oeste. Se puede de cir que Martí alcanza en la de%ripclon
roxismo de violencia:
Pocos hablan.
Tragadores
nante pintura
Los ojos crecen.
(T.
12 - p. 210.)
aventureros
famélicos;
he aquí
de tierra,
que hace de esos conquistadores
del Oeste.
la emocio-
La idea está llevada
a su punto culminante
con la alusión
a la
Es su boca mecSnica,
es la locomáquina
infernal
que estos utilizan.
motora.
Esta nueva invención
del siglo parece desempeñar
el papel
inverso del que desempeña el puente de Brooklyn.
En tez de simbolizar
la dominación
de los unos, la
la alianza, sólo representa
la conquista,
es
la
«insolencia
de
‘nos
ferrocarriles»
derrota y la muerte de los otros:
(T. 12 - p. 421.) «que se han comido el país))‘4 (T. 12 - p. 366.)- Ese
disEorme caballo de los tiempos modernos,
negro y gigantesco,
que poco
a poco se hace, con su penacho de humo, instrumento
diabólico,
traga
sin cesar la tierra que se le ofrece en sacrificio
1. que le es necesaria
para existir:
Los indios Sioux oyen, encuclillados
en círculos.
las propuestas
del cura. el capitán y el juez, idos a su tierra feroz a convencerlos
de que está en su provecho
ceder lo mejor de ella a los ferrocarriles del «gran padre» de ‘Washington
(T. 12 - 13. 41.)
Esta escena bien hace pensar en un holocausto.
El monstruo
negro
se engolfa más adentro del país de la leche y de la miel, dejando
el
suelo cubierto de indios que con SUS cuerpos muertos hacían «alfombra
a su propia tierra» (T. ll - p. 38.)
. ..au Iendemain
de la Guerre
civile,
en raison
SCHOELL
escribirá:
immobiliers
et mobiliers
en jeu,
les chemins
de fer
furent
où sévirent
une
spéculation
effrénée
et des abus
flagrants.
Etatdnis;
p. 185.)
11
intér&s
domaine
des
le
énormes
prjncipal
(Histolre
dns
59
MARTI.-\SO
Tragedia
de la tierra. tragedia de los colores.
LOS dos principales.
cl !,la:lco !- cl rojo. -on ambivalentes.
Sólo el negro no es ambiguo.
El
blanco avanza utilizando
el negro. Penetra en el país blanco. el de la
leche. a expensa3 del rojo, los indios. dejando
un surco de sangre.
El blanco invadió.
El blanco venció.
Pero el indio ha desaparcrido. y la tierra que J-a posee el blanco «se quedó como sin alma,, (T.
12 - p. 206.)
Kifle. b oca y locomotora,
simbolizan
bastante bien el mundo blanco.
El rifle sería la imagen
de la violencia
y ferocidad;
la boca sería el
anima 1 con sus reacciones
viscerales,
y la locomotora
sería el instrumen!o simbólico de las invasiones a las que se lanza el mundo civilizado.
-tquí cabe mencionar
también el juicio que formula
Martí en una
carla dirigida
n L<I ~~cxió~z sobre la situación
de los indios en la Amérii.n de! Sur:
olla en nuestra
“‘1 *nosotros.
sofocada torpemente,
pero
230 - 4/9/1887.)
América.
la trinemos [a la raza indial
no la hemos esesinado!”
(T. ll - p.
Parece revelar tal frase una actitud
algo «reaccionaria»
del que
trata de justificarse
delante de su conciencia.
No debemos olvidar que
cl periodo argentino
que iba del año 1852 a 1880 fue marcado por las
luchas sangrientas
contra los indios, y que en 1880 Buenos Aires los
esp&ó
de sus tierras al desiertc.
La paz que siguió durante
seis años
fuc 1;~ poco artií’GnJ
y permitió
a Roca declarar
en 1886: ~Concluyo
felizmente
mi gobierno
sin haber tenido en todo él que informaros
de
guerras civiles... de despredaciones
de indios ».
La actitud de Martí
censura, que le impedía
bien podría ser explicada
una sinceridad
total.
por el hecho
de la
1;
T()CQr
E\ILLE
vei2
!a situación
de manr-ra
rnls:cuarta:
,~Lrs %G;:a,qnol=
!ac-h-!lt
1<1:¡-s chi2ns
>UF ies Indiem
comme
sur
12s bries
farouthes...
1~ conduitc
:!t:; .41::;rI+n;
i!cs Etats-Gnis
enxrs
les indigkxs
respire
au contraire
le plus
pur
amour
des formes
et de la Iégalité.
Pourvu
que les Indiens
demeurent
dans
l’état
;auc:;ge,
lrs .4méricains
ne se mclent
nullement
de leurs
affrires
et le- traitent
en
peuples
indépendants;
il ne se permettent
point
euper
leurs
terres
sans les avoir
dûment
acquises
au mayen
d’un
contrat;
et ~1 par hasard
une
nation
indienne
nc peut
plus
vivre
sur
son territoire,
ils la pnxment
fraternellement
par la main
et la conduisent
rux-mêmes
mourir
hors
du pays
de ses gres...
On ne saurait
détruire
les hommes
en respectant
mieux
les lois de l’humanité.» (De la Démocratie
en /4méricpe
-p.
187-188.)
60
.~\l
.lRIO
‘.1.4RTIASO
ASL-.4RIO
So tienen
en paz la
cl peligro
(T. 11 -
DEFE.VS=I DE LOS 1.1.DIOS
Uartí
\a a hacer un elogio ditirámbico
clc lo.< indioc. utilizando
corno argumento
fundamental
lo Estbtico. la IIrrmorura.
El autor relatarii la epopeya del color blanco y de un pedazo dr arco iris.
Si tienen las plumas
tambit:n. y- sobre todo.
que sus collares.
Sus
Incluso dice hlartí que
y el movimiento
de los p”.iaros. 10s indioLo pintan todo. GUI; caras lo
sus colores.
tr;ljes son amarillos.
colorarlos.
wrdes.
hablan ((lengua de colore-n
(T. ll - p.
...Otro. a medio acostar. suspende sobre un brazo el cuerpo esbelto,
y dibuja sobre el fondo de creptisculo
de la lona su cabeza bronceada, como un sol poniente.
De allá, del Iejano portón, vienen los indios, como colores locos...
(T. ll - p. 36 y 39 - 9/8/1886.)
Por lo tanto la palabra
«pintoresco»
--dos yeres empleada,
T. 10
p. 326 y 375tiene su pleno sentido.
Es de notar cómo esa palela de
colores no tiene aquí nada falso pues se trata de una verdadera
coljia
de la naturaleza:
. ..sobre sus pieles las formas y
. ..y las tribus de indios . ..imitaban
colores de la naturaleza,
asemejándose
en sus errantes
rampamentos a pedazos caídos de un arco iris. (T. 1.1 - p. 37.)
Esos colores. símbolo de alegría cuando estSu en el marco que les
conviene, es decir la naturaleza,
pierden
todo su sentido
desde que
están. con la victoria
del blanco, encerrados
y prisioneros.
La tristeza
Sólo se ofrecen a las miradas
«melancólicas
ha seguido a la alegría.
figurasn,
«la inquietud
de la tribu» se lee en los ojos de los niños: y
no se oye en el aire más que la lenta canturria
de viaje:
los hombres ese color de fruta sazonada de los que cría
tierra. sino un color misterioso
de luz de luna. como si
que pcrpetuamcntc
afrontan
fuese un aitro.
p. 39)
aún más h ará la rsrlal-itud.
las reservas:
ticnrn
mi>;mo
azuleo.
163.)
61
MARTIASO
es decir
lo que representan
para
el indio
Un esclavo es muy- triste dr \erj pero aun es más triste
de esclavo: hasta cn el color se le len reflejos de cieno.
(T. 10 - p. 325)
uu hijo
Ya los coiorrs se han puesto su traic de muerte y como el indio murieron: bien lo prueba la «faz terrosa» del médico (T. ll - p. 43)1°
Acabamos de estudiar cl punto de vista estético, bajo su forma cromática. Veámoslo
ahora desde el punto de vista geométrico.
La posición de los indios es, en este aspecto, rel-eladora.
Se trata de una armonía entre las líneas horizontales
y la única vertical.
&stinguiremos
dos cuadros.
dos momentos:
es decir
dos posiciones:
dos actitudes.
El primer
momento notable es lo que se podría llamar el tema del
(<reclinado».
Martí habla larga y detenidamente
de la posición
predilecta de los indios, que se sitúa casi al nivel del suelo. Que estén acurrucados para observar el maíz creciendo.
como si su apego a la tierra
fuera tal que se pusieran
a su nivel, o que estén encuclillados
en chulos
para discutir
acerca de la pérdida
de SLIS tierras, siempre tenemos de
ellos una visión que les domina.
Por fin, si se considera
la dite
del
pueblo, aparecen los indios jóvenes en la misma actitud:
...Traen su canto de viaje, que se pe.ga al corazón como una scrpiente herida, y es una infinita
quela. solitaria
e inmensa
romo
los bosques que evoca. (T. ll - p. 41.)
Uno está recostado con descuido,
la cabeza en las palmas de las
manos, en un fiero abandono
de dios joven...Otro,
a medio aco+
tar, suspende sobre un brazo el cuerpo esbelto...Otro,
sentado sobre sus talones, mira atento. con los codos clavados en las rodillas.
Se ha visto antes cómo el blanco habia quitado ~(1 alma a la tierra:
!
La
primera
fase
de
cuta
devemos que pasa lo mismo con los colores.
el psitaci:mo
del arco iris.
rrota de los colores podría llamarse:
En fin. en una segunda y última
fase. rl l,lanco borrará los rolores, que poco a poco se entristecerán
y uniformariil~
en un gris indeterminado.
Será la muerte de los colores. Si cl ptbligro hace mudar el
color que la quietud
daba a los hombres:
‘6 Es de notar, a este propósito,
cómo
SARMIENTO
a partir del mismo tema
cromático hace del «colorado» el símbolo de lo que hay que exterminar para el
bien de la humanidad: «iEs casualidad que Argel, Túnez, el Japón, Marruecos.
Turquía, Siam, los africanos, los salvajes, los Nerurws romaII05. los reyes kírbaros.
‘il
terrore e lo spavento’,
el verdugo
y Rosas,
se hallen
vestidcs
con
un cc>lor
proscrito hoy día por las sociedades crisiianas y cultas? ¿No es el colorado el símbolo que expresa violencia, sangre J barbarie? Toda civilización se expresa en
trajes: y cada traje indica un sistema de ideas entero.» (Facundo-Colec. Australp.
101.)
62
.A.SL-.4RlO
ANCARIO
hl.iRTIASO
)- hundida
en las palmas
P’ urnas.
(T. ll - p. 36)
de las manos
la cabeza
coronada
-Aun cuando están sentados
(T. 11 - p. 37)
paxcc
. ..v los x-iejo- saben que el indio será vencido. porque no puede
el pino joven de la selva sujetar a los vientos furiosos que vienen
\orifrrando
por el aire J- escribiendo
en cl cielo con relámpagos.
( T. 10 - p. 288 - Agosto 1885)
de
E-ta !iosición e.< el símbolo perfecto
de un pueblo sometido.
ahogado.
\-ertladeramente
aplastado pero no aniquilado.
Bajo ese aspecto de llaneza \- de abxldono
se agazapa
una fuerza que está a punto de estallar:
c
que van a arremeter.
r’iquella
fuerza además sólo existe y es posible mediante
el único elemento vertical
de la escena, cl médico. Con su escudo a los pies. la
fuerza que representa
no puede concretarse,
pero sin embargo
permanere latente como una saeta dirigida
al cielo, en medio de un bosque
de lanzas: los pinos. Se nota aquí en la descripción
de Martí un esfuerzo
para dar una impresión
de verticalidad.
Esta rectitud
parece inmóvil,
fija: cl movimiento
está como negado. Para añadir la vida a aquella
eran muy lentos los movimientos,
era el coperfecta belleza pictural,
movimientos
le:,tos
que
traducían
la
potencia
dc
lumpio
y el mecer;
duce
la
continuidad
trïr
«movimiento
fijo»
que
la fiera somnolicnta:
T\otemoq cle paso la metáfora del pino. empleada
a mcrludo a propósito
(!e los ilidios. que tiene mucha importancia
en la obra de Alarti.
Estos sobresaltos indios vienen a continuación
dc las luchas sanzrientas
que caracterizaron
el período
que siguió a la conquista.
‘..
?CHOELL
esquematizó
este fenómeno de «guerrc larvée)) de la n?anera
.
-igrnente:
raturellement,
les mousquets
étaient
et l’on s’estimait
justifié
à s.approprier
crguidos
como
árboles,
pujantes
como
Colorow,
a quien todavía quedan noventa guerreros,
pasó la niel-e
cn silencio, pero ahora congrega a su tribu ofendida por la avaricia de los vaqueros que le invaden
su llano, y sentado nl pie
del tronco, antes frondoso,
donde decidían
los asuntos públicos
sus padres, anima a sus hombres,
manda a las «squaws))
a un
rincón de la selva cercana adonde curarán los heridos, mata cuanto ternero encuentra
al paso. para curtir con sus sesos las pieles
crudas, y provoca, sin pérdida
al principio.
a las milicias
de Illinols, aumentadas
Cpn los aventureros
famélicos de los contornos.
(T. ll - p. 264 - 17/8/1887)
cl
En este punto de la demostración,
o mejor dicho de la rehabilitatotahnentc
la violencia.
Se trata del
.ci&n del indio. Martí
justifica
((odio natural al que le robó SU tierra so capa de contrato,
y lo cmbru4
s
el
odio
de
un
dios
menospreciado.
tcce y denigra»
(T. 10 - p. 287). T3
Y cl autor acaba con este juicio sobre la actitud guerrera
de los indios:
...revueltas frecuentes
(T. 10 - p. 321)
es desigual:
Pero al fin y al cabo tendrá
de los blancos:
que rendirse
desalentado
por
la actitud
. ..)-a dicen que se rinde cl pobre viejo Colorow,
que al verse robado c injuriado
por los brutales
vaqueros que merodean
en sus
tierras, al ver que le quitaban
a su tribu las tres mil ovejas que
la sostienen, y cl caballo querido.
último símbolo de su libertad...
(T. ll - p. 289 - 4/9/1887)
y justas.
La guerra de los indios y de los blancos es una mera y primitiva
c)posicion dc fuerza que se parece a la caza del búfalo: «masa contra masa)).
Y esta oposición
plus forts que les flèchcs
de nourelles
terres.”
ASí es como aparece el trágico episodio de Colorow;
patética resolución
c!e e-e viejo jefe de sesenta años que reúne sus últimos bienes -y
cs
poca cosapara lanzar un desesperado
asalto:
en el tiempo de ese carácter pertinaz
del indio, la rectitud.
El médico
representa
una incursión
en el Pr--eqente del pasado en que los hombres eran:
...altos como columnas,
viento...
(T. ll - p. 36)
63
M.4RTIA.TO
He aquí el caso típico de un sobresalto humano
que tiene la belleza
dc las causas perdidas.
Martí no puede dejar de entusiasmarse
por ta1
actitud. Pero, al mismo tiempo lamenta
su ineficacia
para mejorar
las
l7
Histoire
des Etats-Z’nis-
(p. 51).
ANUARIO
cuutli~~iones de miseria !- de esela\-itud
que padecen los indios en lac
rt~cr\a~.
F-eremos más tarde hasta qué punto
estaría realmente
dc
i:c~ut=rdo con una actitud mucho más violenta pero tal vez más eficaz.
influirán
en la posición misma
E-ta< reweltas
siempre aplastadas.
de lo; indios, es decir en el aspecto geométrico.
un segundo tema. el terna del «caído».
Es el tema
c!cntIncia Nube
de la muerte física
Roja con este grito:
Así se podrá
o espiritual
de los indios:
distinguir
la que
;I-a los indios se han muerto!
(T. ll - p. 291 - 15/8/1899)
Es tic: notar que si a lo largo de WI
. discurso,
erguida:
al final, acaba con este ademán:
Nube Roja
(p. 292)
se cubrió
el rostro
mantenía
la cabeza
. ..El hombre de la medicina,
los pies. oía encuclillado
el
con la cabeza hundida
en las
con la cabeza baja atienden
(T. 12 - p. 291)
. ..y Parra pintaba...a
Fray Bartolomé.
encendido
ardores a que le ino\ieron
los csp~ctk~los
tristes
en tiempos de Enriquillo.
pidienrlo
al cielo. a las
templo profana<!o. justiria
para cl indio gallardo
pies muerto, para .cti dcsl)osada de pies 2cnudo~
sollozando
a las rodillas
del dominico.
(T. 10 - p. 231 - 23/4,/1885)
con el brazo.
con su crestón de plumas tendido a
discurso de Nube Roja, encuclillado,
rodillas...los
indios todos en cuclillas,
al discurso de Nube Roja.
El ruadro ha llegado a ser la perfecta antítesis del cuadro del pasado.
sentándose
en su víctima que yacía a
Los que pisaban la naturaleza
r .
sus pies. está ahora en la misma posición que ella. El medico que, ya
lo hemos visto, simbolizaba
la permanencia
en el tiempo de la fuerza
EsSe verdadero
hiato temporal
entre
de su pueblo, se muere también.
un pasado ahora vencido y el presente que es el mismo aplastamiento.
Se prftcisará esto en el capítulo
siguiente.
Llegados a este punto del estudio del problema
indio. tenemos que
resumiéndola,
la posición precisa del autor.
establecer para concluir,
Si como se ha visto, desde el principio
todos los elementos
están
se podría a veces encontrar
algunas
descrlppresentes. sin embargo
la del cuadro
de los
riones un poco convencionales
y romancescas;
65
indios mirando
crecer el maíz, por ejemplo.
Este aspecto llega a su
punto culminante
con la evocación
de los cuadros de CORMOYi
(T.
9 - p. LS).
P.4RRA
J- OBREGO‘;
(T. 10 - p. 231). que traducen
un ambiente
algo romántico
1. por lo tanto un poco artificial . Martí se
complace
en la descripckn
del cuadro de PARRA
p esto no puede
-er estudiado
sin relacionarse
con las corrientes
literarias
contemporáneas. Podría wrvir de ilustración
para tal escena entre la Niña Chole
1. el marqués de BradomíI:.
o también
para una p’agma
.
de Atala,
que
justamente
está represcntnda
pnr GIRODET
cn su cuadro <(Les funérailles d’Atala».
Sólo las posiciones
están iuvertidas:
bien
La caída total, el aplastamiento
de los indios, está simbolizado
por el
médico. Unico elemento
recto, vertical,
erguido, ese generador
de fuerde Martí bien revela
za y último defensor, cae a su vez. La insistencia
general:
que el representa
el tema central, el que da la posición
MARTIANO
siempre
en los
de la Española
puertas de un
que yace a sus
que se abraza
La visión de Martí hasta el año 1885 participa
un poco de este ambiente romántico.
Pero no se limita
a esta visión poco precisa, poco
real, y el ojo del observador
se acerca. En cl primer
texto de capital
importancia,
con fecha del 9 de Agosto de 1886, el observador
parece
I:enetrar
la intimidad
del pueblo, entra debajo de esa tienda india que
para los demás espectadores
es un obstáculo insuperable:
En el interior
de sus tiendas reposan de sus ejercicios
los guerreros, reclinados
silenciosamente
en círculo al borde de la lona,
viendo apretarse en la abertura
de la entrada a la gente curiosa
que quiere saber cómo es por dentro una tienda india.
mientras
que los visitantes
se quedan
al límite
. ..pasean los visitantes por el grato sombrío
tan en carpas de pieles curtidas y pintadas
milias indias.
(T. ll - p. 35 >- 34)
de la entrada:
a cuya entrada habipor su mano, las fa-
De eso viene un cambio de enfoque que tiene por resultado
enseñarnos
a los visitantes. a los blancos anónimos.
por un intersticio
de la tienda
india. Del mismo modo Martí escribirá
entre 1883 y 1895:
Con Guaicaipuro,
con Paramaconi.
mos de estar, y no con las llamas
con Anacaona,
con Hatuey heque los quemaron,
ni con las
66
AZCARIO
ZIARTIAKO
ASL-ARIO
cuerdas que los ataron. ni con los aceros que los degollaron.
los perros que los mordieron.
(T. 22 - p. 27)
ni con
Sotaremos
que los argumentos
utilizados
por el autor pueden
ser
calificados
de humanistas.
Puso de relieve las dos vertientes
del concepto de perfección
del ser humano:
lo Hermoso y lo Bueno. En esto,
podemos ver además una concepción
neoplatónica,
ya que estamos muy
cerca de la idea según la cual lo Hermoso es causa del Bien soberano.
En realidad,
en el caso presente,
el principio
de PLATON
así como
el de HEGEL
está verificado,
pues si para uno y otro la Naturaleza
sólo es bella en la medida en que forma parte del Arte, se puede decir
que los indios, tomando su origen y su inspiración
en la Naturaleza
y
además transponiéndola,
hacen de ella una viva creación artística.
Así
se podría definir
esa actitud,
adaptando
la célebre fórmula
de SANT:
el indio es a la vez la representación
de una hermosa cosa y la hermosa
representación
de una cosa. Para rematar
perfectamente
la trilogía
neoplatónica,
falta aun el tercer aspecto:
Le Beau
est la splendeur
du Vrai.
Veremos ahora cómo lo Real no sólo está presente en la obra de
Martí, sino aún cómo permite
el último trastorno
de concepto establecido por el autor.‘*
Esa última etapa comienza por un estudio de situación.
Martí ha
analizado
ya detenidamente,
e insistiendo
en todos sus aspectos horritambién
bles, el problema
de las reservas. No obstante, nos muestra
que los yanquis han dado otro paso hacia lo más horrible
aun. Esa
sociedad envilecida
por el gusto del espectáculo,
va a poner en escena a
los indios. Se tratará del espectáculo
más bajo en el género, el menos
elaborado,
porque
es infantil
y tiene por único propósito
lo cómico;
pero aquí también lo cómico más elemental,
más bajo: lo cómico gratuito. Hemos querido
hablar aquí del circo que en verano sirve para
entretener
a la gente del Este. En el estudio de este tema, se distinguirán
tres momentos diferentes.
l*
Es interesante
comparar la actitud de Martí con las primeras
reacciones
que
produjeron
los indios
de la ciudad
de Búfalo, sobre Tocqueville: «Une multitude
de sauvagfss
dans
les rues...Leur
laideur.
Leur
air
étrange.
Leur
peau
bronztc
et
huileuse...De
plus,
quelque
chose de la bête fauve.
Contraste
de la population
morale
et civilisée
au milieu
de laquelle
elle
se trouve.»
«Assez
beaux
de profil,
laids
de
face...»
(Oeuvres
Complì>tes
T. V.-Voyages _ en Sicile et Aux
Etatdnis.
GaIlimard‘
p. 163,
lhY)-
47
JI.\RTIASO
Primero
Yartí describe un circo cruel. El espectáculo
que dan los
indios \- los vaqueros
no provoca
tantas risas groseras como fuertes
cmocionrà
ya que se trata de una trnnsp ocicii>n
I
de sus (~románticas
y
terriblcr- hazañas» en la caza del búfalo.
(T. 9 - p. 461 - 1/9/1883)
Esa cs !n primera
manera de presentarlo.
Luego en la carta del 9 de
Ago-to de 1886, el espectáculo
alcanza los límites del género, ya que
la más lejos de lo que desea el público,
que grita al «cowboy» que no
monte el caballo resabioso (T. 11 - p. 41). Sin embargo, a pesar de llegar a su paroxismo,
el circo en esta primera
fase, como espectáculo,
se
queda en las normas tradicionales
del género. Es decir que encontramos dos grupos de personas netamente
diferenciados:
los que están en
el ruedo y clan el espectáculo y los que están alrededor,
que lo presencian y se manifiestan
emotivamente
con «volcánicos
hurras»
(T. 9 - p.
460). Los gritos y los cantos indios sirven de música de fondo para este
espectáculo
circense, que se terminará
con un penacho de humo de la
locomotora
a manera de saludo.
Por otra parte se debe notar que los héroes del espectáculo
son, en
esta primera
fase del tema, los vaqueros, Búfalo Bi11 y aquel héroe salvaje cuyo nombre se pregona por las calles de la ciudad en carteles de
anuncios
llevados por hombres-sandwich;
lo que ya es nada menos
que tristemente
grotesco.
Pero pronto el espectáculo pasa de una
vencieron
a los indios y la naturaleza;
sola clase de héroe,
Allí el drama se reproduce
inicuo
y grande,
triunfo
del fuerte y la doma de la naturaleza.
(T. ll - p. 33)
a dos clases de héroes
a la naturaleza.
fundamentalmente
Los cowboys...saltaron
de sus padres al lomo
por el indio...
(T. ll - p. 37)
parecidos,
los que
y se presencia
el
los que vencieron
con el apetito de las aventuras de las chozas
de los caballos libres del desierto señoreado
En fin los indios, después de haber tenido la misma importancia
que los
vaqueros, empiezan
a ocupar el primer
plano en la medida en que las
advertencias
que se refieren a ellos se hacen más numerosas.
De todos modos estas dos clases de hombres,
los indios y los vaqueros, son poco diferentes
y forman
una entidad
frente a la masa
68
ASL’ARIO
~1.4RT1.430
ASCARIO
indeterminada
\ totalmente
distinta de los yanqui>.
Gracias a eso Martí
Aquellos
hombres
ka a realizar
un verdadero
trastorno
de ‘ituación.
que han \-encido a la naturaleza.
que w han quedado
mu‘ cerca de
lo tanto la
ella !- por esto conocen
y poseen bu pureza. poseen por
1 erdatl.
Los otros que les están mirando
no poseen esta verdad ! de
Tal reflejo se tran>ella no tienen más que una imagen.
un reliejo.
Y lleganlo>
mitc forzosamente
por los hombres que eitju cn el ruedo.
FISVES
COJI \ ERDAD
(T. 11 - [I. 41)
ü: i a la dicotomía
sigui,*ntc:
,
. ..así asiste en todo cl fulgor tic In \rrtlaci al desalmado
entre los dueilos naturalc?
del país -y l~j,+ wnq&tac?3rcs
selva. (T. ll - p. 42.)
Se le una cesta de O~(JS:
. ..I-Ia>- en 105 ojo- de eltos
de alba: no parece que el
*obre elios pesadamente
,í 9
MARTIA‘;O
todos miran de frente.
hombre- una eqpecie de \-ela. de marcha.
fuego de >us
o,jos permite que se cierna
el lJ:írl;a(lo.
(T. 11 - p. 3 j F 37 )
-
Eza multitud
de ojos es al mismo tiempo una amplificación
cl infinito.
hacia el símbolo bíblico de la col;ciencia.
Por fin
mirad;! tkl médico que lo cn\.uel\ c lodo:
hacia
e5 la
I’ero ,junto ai nl& r~ci:, > ii’~i3t10 tlf’ lij.5 i.il:O’. +rigaiita&
r:,,:’ [a
sombra sobre cl ho:-;,,oi:tc ..ii i’igcr;a
erlliicsta
erGrada
de pIu~Uas.
mira a la gente i)lnr::a CI<,< c!e-aparece. el mhtli~:a tristísitno...(T.
ll - 1’. 43.)
combate
de la
12
et1
UI!
III~IKIIIC~
SCgtllì~!:?
calG:iti
EWC
total
establecidos.
tlC
!,i
el 0lUeiúlI
<IC Silu:!c~ió,i
colno
va
del
que
Jo
sigue
hem:ls
terjìa
ni
del
<:ali3I:io
circo
coasiste
de
los
pUes
eonrcptos
yisto.
El concepto de circo lleva e;l sí Ia5 dc~ wntidos
de grolcsco y tie
fingimiento
que están forzosamente
presentt>
al pronunciar
!a ;wlabra. Ahora bien. hemos \isto cómo ni cl uilo rii el otio pucdc~
c IPara
rrsol~-er
wt2
aparente
canlra&~cic;kI
lificar el mismo &pecláculo.
quii:n
picmJg5
aquel circo.
Sólo
podemos
preguntarnos
primero
la soried:?:!
pueden tener la culpa los espectadores
o mG ge aïrülwrnle
Por Iii
que peimitió
y engendró
este espect;kwulo que‘ le es necesario.
La terrf~ra \ ú!tin!a etapa i!os prruentrr5
una situación
tota!~:rnte
tle.wl!tfatla
y que llegará a su paroxismo
FII uno
y otro
de 1c.j
dos
grLli"W.
El uno será trágico. el otro infamante.
Sr: trata sobre todo de
In enria del 15 de agosto dc 188,; (T. 12 _ p. 290-292)
que relclta el
~!ismrso tic >,‘ube Ro.ia: J- de ia c!vI 38 de i;i~~io de 189~ (T. 12 - p. 476).
La idea de espectáculo se ha despojn(io
de todo el lado di\-ertidi)
1. r:,>I
testo. Ya no es espectáculo de circo sino de baile.
tanto las dos características
enuncicdas
Fuera del rurtlo
mismos espectadoiw.
mundo artificial
4 grotesco del payaso.
k- aqiLí tnmhién llegamu”
al limite del género.
El ((espcrpenti?rno»
es total. No son seres humanos los que bailan: tampoco es cl coh~mpínr
y mecer t!c esos hombre:;-pájaroc.
sino un resonar de huesos de pájaros
que se menean para el maJ,c,r gusto de los espectadores.
Es un movimiento de muerte más que dc baile para eupnlsar cl alma de los cuerpos,
porque ella está >-a sobrando. porque ellos ya no son más que huesos:
Es también
dores teóricos
niiios que se
son estos niños
dores son los
dor del ruedo,
recaen fuera del ruedo. en io:
e1-: dolitlz
exiit<* walmente
cl
de notar cómo el mundo pueril no está entre los espertaLOS indios son estosino entre los aparentes
actores.
los indios
alegran
cuando se les enseña una invención;
a quienes tan fiícilmente
se puede engañar.
Los engañademás, los blancos cupos representantes
están allí alredelos que Nube Roja asimila al «gran padre)):
El gran padre me
a un niño: yo no
manda luego sus
que era mío. (T.
ha engañado ccmo a un niño, me ha robado comu
más tratos. porque el gran padre
quiero firmar
soldados a quitarme
lo que en el trato me dijo
12 - p. 292.)
Para confirmar
esta teoría tenemos que seguir la mirada que siempre
Encontramos
primero
la mirada
de loi
se dirige hacia el espectáculo.
indios que parecen tener ojos sin párpados de tanto abrirlos:
. ..estos indios de ahora son como la sombra de los árboles que de
noche c:,r miedo y hace reir de día; estos indios dc ahora son
huesos tle pájaros...
(T. 12 - p. 291.)
. . .lar mujeres de túnica azul y cinto rojo. ya enlazándose
elegantes, ya danzando
frenéticas.
como si se quisiesen
cuerpo la memoria...
(p. 426.)19
19 También
Tocqwxille
asistió a una danza india;
la diferencia
de interpretación
de los dos autores:
«Nous
tout nus à I’exception
d’un petit pagne...Barbouillés
de la
Les cheveux
hérissés, pleins de bouts pendant
en queue
de bois à la main. sautant comme des diables.
Dansent
I’argent...C’est
la War-dance.
Horrible
& voir.
Quelle
Complètrs-- T. 5- p. 113)
en grupos
sacar del
y es interesante
subrayar
royons
venir huit sauvages
t&e aux pieds de couleurs.
par derrière.
Une massue
pour s’amuser
et gagner de
dégradation...))
(Oeuvres
ANITARIO
70
.\\C.4RIO
JI.4RTIASO
T-1
M4RTIA>-0
I-emos por esto a cuánta infamia
puede llegar la gente que va a
mirarlos,
ptur poder creer alin en el espectáculo.
E=te. como tal. desap:lrtk*t’ totalmente
!-a que, incluso lo que queda de él. está \-i=to indircc iamente a través del discurso de Su!x Roja que apxcce en primer
plm10.
Sin embargo acudieron
a este espectáculo,
con sus trajes de gala
1.ic\ s rnkica
de vencedor, cca ver como danzan los últimos siouxI).
Coria irnl)Gdica.
casi se podrk
decir südica. En efecto, J-a lo hemos
delos <i’Lc montüron
cl cspectüculo:
eSpectá<:UlO
It~i~~i~~~!n.
cellos fuwu~~
({uc ~ignifirabn
la eterna repeticicin
de un momento
preciso de la hisLo mismo que Búfalo
Bill, con los
toria de los indios:
su derrota.
~iti;n;o:: advmnnes, el mismo cuchillo.
repiten sin cesar el momento
de
Es una manera de darles por segunda vez y de manera
.GL:destrirccicn.
continua,
esa vida que era suya; suplicio
sisifiano
diremos.
De modo
que se puede deducir
que el presente indio es el instante
siempre repc:ldo de su pérdida.
!:n el caso del baile el paralelismo
que establece Martí entre los dos
disc L:rsos, el del irlandés
Boyle O’Reilly
y el de Nube Roja, pone de
relieve las distintas reacciones
de los dos pueblos.
Los indios no han
ido a escuchar esta «poesía de monumento»
recitada por un blanco: los
indios no transigen
con sus vencedores;
mientras
que una multitud
de
biancoa ha acudido para oír la poesía ingenua
y verdadera
de un «COlorado:>, de una de sus víctimas.
Del mismo modo, el señorío de Nuevo
RiGyiro, para pasar el tiempo, va a pasear por donde están los bailes
indios.
En todos los casos los espectadores aparecen como seres infames
el espectáculo
alucinante
de seres
que pyeseneian,
para entretenerse,
hueco.;, verdaderos
cadáveres que se mueven, peleles huesudos y abigarrados como el payaso que se ríe y que llora al mismo tiempo:
. ..ra y viene el payaso, dando voces, coronado
de paja de maíz,
y pintado de blanco y de negro, que por los ojos se le despinta
porque está tan alegre que llora.
(p. 426)
Son ellos los que manejan
las cuerdas de esos pepeles.
Es el instante preciso de la caída real de los indios, que hemos estudiado
por
medio de la posición.
Es el ab an d ono de lo sublime y de la felicidad
terrestre, y-a que el médico, el que sabe las cosas del cielo, los secretos
de las curas y de la paz, está vencido definitivamente.
Acabamos
de analizar
el último
trastorno
que hizo Martí,
10 que
concluye perfectamente
el sistema de los tres valores:
lo hermoso,
10
bueno y lo real; y remata a la vez su acusación contra 10s blancos y
su defensa de los indios.
Bien se puede afirmar
que en ambos casos.
el autor alcanza el punto máximo y su actitud no puede ser tachada de
moderada.
Hace falta ahora preguntarse
cuáles son las soluciones
que
propuso !- si se puede decir lo mismo del plano de la realizacion
que
lo que se ha dicho del plano teórico.
III--LAS
DOCTRINAS
MARTI.4KA4S
En este último capítulo se tratará de analizar
el sistema propiamrntc
dicho del autor. sus ideas y teorías sobre cl problema
indio en los EStados Unidos cn particular
y en América
en ecneral.
Ya se ha visto cómo Martí ponía de relieve la tierra, causa princi.
pal de todos los altercados
entre indios y blancos. Vamos a ver ahora
cómo hará de ella el único modo de solucionar
el problema.
Para Martí
la definición
un elemento
pintoresco
10 -p. 326 - 25/10/1885)
Su rehabilitación
ideal
del indio
y útil
sería que fuese:
de la civilización
americana.
(T.
se hace pues en dos momentos.
El indio es un elemento <(pintoresco»
nació en la tierra dr América:
por ser el primer
hombre
que
cómo no han de ser irregulares
y revueltas las palabras
“‘4 *Pues:
en los labios, si estos con que hablo son labios de América.
y aquel
hombre que parece tallado en luces del Sol surgió, como el alma
de un cuerpo, del continente
americano?
Como olas del mar han
de encresparse,
como plumajes
de oro debieran
erguirse
y resplandecer...(T.
22 - p. 223)
Aparece
aquí el profundo
sentimiento
americanista
de Martí.
El
verdadero
hombre
americano
es una emanación
de las fuerzas dc la
Naturaleza.
Este casticismo
tiene una repercusión
inmediata
en el
dominio
artístico,
que viene a ser justamente
una confirmación
de esta
teoría:
Y es muy de notar, como prueba de la semejanza
del hombre a sí
propio, en estados por todas sus condiciones
o por alguna aniilogos.
que lo más genuino
que lleva producido
la arquitectura
norteamericana,
lo más legítimo
y grandioso
de cuanto lleva hecho,
recuerda,
aunque
con menos gracia y novedad, las fábricas
sin
curvas de los indígenas
de América.
(T. ll - p. 393 - 7/2/1888)
‘72
ANUARIO
ANUARIO
hlARTIAN0
El rasgo más pertinente
de este hombre americano.
la dicotomía
a
partir de la cual se puede explicar todo su comportamiento.
es la quiebra
En efecto. es el más antiguo
en el tiempo que él viene a simbolizar.
y el más joven de todos los habitanics
dc este continente.
Su
apego
a la tierra pari> la evolución
temporal
nortnnl que sc l~erifica en rualquier ser humano,
manteniendo
al indio en el estado de recién nacido.
(Ic circo csrribe
Así p”’ tjrmplo
a prolG.;lto
tl~~l famoso c~orctáculo
,
>inï:;
cn agosto de 1896:
MARTIANO
73
la desaparición
de la palabra, por lo menos en sus escritos mandados a
La lTaci&,
se sitúa justamente
después del famoso texto intitulado
«LMagnífico
espectáculo,,
del año 1886; es decir cuando
el autor se
acerca mucho más a los indios, se siente verdaderamente
solidario
de
ellos. Con la desaparición
de la palabra
se borra por completo el leve
desprecio que ésta implicaba.
La posición de Martí es bien clara. El indio, este hombre ingenuo.
no es un bárbaro que permanece
fuera de la civilización
sino que tiene
de ella una concepción
distinta
que la de los blancos.
Bien lo muestran las notas sueltas escritas entre cl año 1888 y cl aíro 1895:
. ..no la barbarie
de los pueblos
primitivos,
sino la delicadeza
y
feminidad
dc las ci,-ilizaciones
más adelantadas.
(T. 22 - p. 28)
Por otra parte esto tsplicü
a ser sinónimo
de ingenuidad.
también
cómo para Martí
la verdad
llegó
Esta clescril>ción que hizo Martí del hombre que en aquel entonces
era llamado (cel salvaje)). participa
del mito del buen salvaje que i
ardm de Saini-Pirrre,
el siglo XVIII con Rouseeart, y sobre todo cox
í&ecía
una imagen laudati
del hombre r’&&m
y de Yosemite
a
Así Martí describe en 1890 las montañas
dc Catskill
las que acuden ((los que tienen sed de lo natural.
y quieren
agua de
cascada y techo de hoja::)) (T. 12 - p. 441)
Esta actitud viene a ser la exacta antítesis de la que sigue un SARXlENTO
por ejemplo.
para el cual ((Barbalie»
es sinónimo
de brutalidad, grosería y vileza: !- antónimo
de «Civilización»
y refinamiento.
Pero aunque blartí no da a la palabra «salvaje)) este sentido despreciativo. es interesante
estudiar la misma frecuencia
de su empleo.
*
&
Entre la carta fechada del 15 de ebril de I882 y la del 16 de enero
de 1886, se puede decir que la palabra
«salvaje»
se encuentra
tanto
La diferencia
entre el salvaje J- el hotnbre
conw la palabra «indio».
rililizado
está muy puesta de relieve:
iPobre pueblo de 300 000 salvaies dispersos. que lucha
sarse con una nación de cincuenta
millones
de hombre?!
p. 323 - 25/10/1885)
sin can(T. 10 -
Pero después desaparece totalmente
bajo la pluma de DIarti. salvo
una sola vez cuando se dirige
a La Opinión
P:iúlica
cl 26 de agosto
de 1889, donde habla todavía del «indio salvaje».
Hay cluc notar que
Isí Ia oposición ent1.e blsncos e indios SC reduce a (<más civilizados»
contra «menos o diferentemente
civilizados».
Los que son «más civilizados,>, los blancos, EVA los que han caído en ~1 exceso dc civilización.
ES un dcI;gastc, una degradación
y al fin y al cabo una vuelta a reacciones primarias;
es decir que este concepto tiene un significado
opuesto
al que le da SARMIENTO,
o mejor dicho se asimila a su contrario:
la
Barbarie.
Frente a éstos, los hcmbres-pájaros,
aquellos pedazos de arco
iris que viven en el país de la leche y de la miel, son los menos civilizados.
Con todo, aquí 13 posición de Martí tiene que ser matizada,
y hay
otro concepto que se aíiade a la primera
oposición
fundamental
y teórica. Es el problema
planteado
por el choque de las dos razas, es decir
la coexistencia.
Y Martí hace una clasificación
entre los mismos indios.
Por una parte -hay los que han aceptado los preceptos de la civilización
blanca y funden las dos civilizaciones
pudiendo
así vivir en paz en su
propio territorio.
Por otra hay los que se niegan
a todo compromiso
y tratan de defender su integridad
por las armas:
Si hay en algunas comarcas, como la de los pintes, como la de los
apaches. un centenar de indios tercos y nómadas que se resisten
a ser muda<!ns c!c !::r;-r ‘- a vivir sometidos a la gente, ésta ~?r) es
razón para que se trate como vasijas de barro a las cinco tribus
civilizadas.
los chcrokees. Ins choctaws, los chikasaws,
los creeks y
los bravos semil?o!as de la Florid a: los apaches son la forma excesiva dc la venganza india: 2,s ué idea justa no tiene sus fanáticos?
;,qué justicia
::o engendra
exageraciones?
i.a qué extrañar
en
hombris
cercanos aún a la naturaleza,
pecados inherentes
a la
naturaleza
humana?
(T. 10 - p. 372 - 16/1/1886)
.4NL!TARIO
74
ASIs.4RIO
-c
1 .>
X4RTI;\SO
MARTIANO
. ..ha
El autor se yergue contra una rebeldia
radical, contra un rechazo
total del mundo blanco; lo que es violencia
gratuita.
inútil.
Esta violenria que y-a no se puede llamar
defensiva.
Alarti
no la justificará
nunca.
En efecto todavía en el año 1890 culpa a los indios belicosos,
cl!wribiendo
sus ataques en un cuadro
que es el exacto contrapunto
tlel ruadro en el que denunciaba
la invasión
de las tierras indias por
10‘ conquistadores
del Oeste:
los indios del Noroeste,
remolineando
por sobre la cabeza los
rifles , se entran al escape
del pony por las barrancas
de Dakota,
derribándole
al yanqui en el camino las casas de madera, sacándole las butifarras
y el jamón de las covachas, donde vive el dahoteno troglodita...
(T. 12 - p. 483)
Tal actitud podría parecer a primera
vista algo extraña y sobre todo
si se compara
con la reacción
del autor frente a los anarquistas
de
Chicago.
Después de haber rechazado
con mucha vehemencia
la violencia de los anarquistas
en una carta fechada el mes cle mayo de 1896,
donde hacía de los policías que los reprimían
verdaderos
héroes, acaba
justificándoles
de manera muy sincera en septiembre
del mismo año.
Pero a propósito
de los indios, la única solución que entrevé Martí
es la coexistencia,
la conciliación.
Entrar en la civilización,
tomar de
ellas las instituciones
y no caer en sus vicios: he aquí el ideal de comportamiento
de los indios, lo que corresponde
con el segundo aspecto
de la definición
del indio, que ha de ser <(titil». Aquí aparece el papel
conciliador
de la tierra:*’
. ..romo los indios civilizados
del territorio
y de Nueva York, y las
tribus que v-an mostrando
apego
al arado y la escuela, viven sin
trastornos,
y en adelanto
visible, en los repartimientos
que les
concede en cabeza propia la ley nueva, según la cual cada indio
es ciudadano,
habita y labra la tierra de que es dueño, y disfruta
con la comunidad
del interés de la suma en que su tribu cedió al
gobierno,
la tierra que para los indios era mucha, y ya está tubriendo
el blanco de arrozales
y ganado.
(T. 11 - p. 359 8/12/‘1887)
Y Martí está de acuerdo con la declaración
a ser el exacto contrapunto
de lo que preconiza
de Cleveland
Sarmiento:
de...abrirles
ftl::diéntlolos
1885
(a los
intlics)
ccn la población
poco a poco IL! tierra
nacional.
COIIblanca...
(T. 10 - p. 326 - 25 !l@’
)
Esto Ilela al autor a ahondar
la idea
1882 escribiendo
a La Opinión
.Yacional:
que formulaba
ya en el aiw
;Esa es 1;; inmigracion
que mejor nos estaría ac3‘0 0 a: i:c!.iría
mucho a la otra:
nuestros
propios indios!
Acá. en los Estados
Unidos no tanto, que son pocos: pero nosotros, ;,cómo podr~xo,:
andar. historia
adelanie,
con cw crimen
a la espalda.
<‘on
C’sl
impedimenta?
(T. 10 - p. 272 - 6/7/1885)
En fin, extranjero
en su país, el indio
tema para tener derecho dc ciudadanía
y
una educación
especializada,
práctica,
es
además tendrá como segundo
precepto
(<raza espantada».
Por eso son necesarios
tendrá que entrar en el siallegar a ser labrador
mrtliante
decir aw+ola.
o
Esta edr.:r,ción
fundamental
no chocar a la
maestros de la misma raza.
Así, educado por maestros de su propia raza,
encariñado
csn su
labor productiva
en tierra definitivamente
suya, y ayudado. en vez
de burlado
sangrientamente
por sus conquistadores,
podrá,
$011
paz
segura, con hs placeres de la propiedad,
con la conciliación
de la vida de su raza y la v-ida civilizada,
con la elcración
de la
mente instruida,
permanecer
el indio como elemento útil. original
y pintoresco
del pueblo que interrumpió
el curso de su civilizarion
y le arrebató su territorio.
(T. 10 - p. 374 - 16-1-1886)
Martí concedió una importancia
primordial
se ha de dar al indio, insistiendo
por ejemplo
escuela de Carlvle fundió las dos civilizaciones.
donde se expresa con más fuerza:
al papel educativo que
sobre el hecho de que la
Es en sus notas sueltas
Si yo
daría
ticos
pués.
no fuera cubano. quisiera ser mexicano;
J- siéndolo le ofrenlo mejor de mi vida, la expondría,
aunque los hombres práchicieran
burla primero
de lo que habían de agradecer
drsen enseñar a !,os indios. De casa en casa iría pidiendo
piedras
para
levantar una hermosa Escuela Nacional
de Indios. (T. 22 p. 34.)
que viene
d’abord
s’attacher
à arracher
20 Ya Tocqueville
decía: «A man avis, on devrait
Ics Indiens
à la vie errante
et les encourager
à cultiver
la terre.»
(Oeuvres
Com
piPta - T. \-p. 262)
Pero esta utilidad
del indio, aunque
siendo una buena solución
para él, no deja de limitar
algo la libertad
del indígena.
Martí rechaza
la violencia
del blanco, rechaza la del indio.
Este tiene que aceptar
ASL.4RIO
cl compromiso
mula rrspecto
cuando el primero
le trata con amor.
a los cheyws
resume bien cu opinión:
IA-: Ch3enes.
qu? 1-a en
a manos tle 105 agentes del
(Ie lJr’o(‘~rI;a<‘ionc2;.
g35toz
Entonws
tu\icron
razún.
10
- f’. 271.)
El juicio
que for-
1878. rans2rlos de padecer
\-ejámcnes
gobirrno
5:~ ~c+rlaron
v fueron causa
\- guerra
‘eria. -esta;,
descontentos.
rlho12. puede ‘er qt~r 13 tengan.
(T.
La idea de la dominación
no le molesta a Jlartí tanto como la forma
criminal
cfue
toma. La posición
del autor es. al fin y al cabo. muyI
parecida
a la de V. HIJEO que. a principios
de 1870, cn su carta intitulada ((Pour Cuba». explicaba así las relaciones entre los varios pueblos
que habían alcanzado diferentes
grados de civilización:
En civilisation.
l’ainesse n’est pas un droit, c’est un devoir.
Ce devoir. à la vérité, donne des droits; entre autres le droit ä la
colonisationl
comme les enfants ont droit ;I l’éducation.
et les
Que la civilisation
imoliyue
nations civilisées
la leur doivent...
la colonisation.
que la colonisation
implique
la tutelle, soit: mais
la colonisation
n’est pas l’exploitation:
mais la tutelle
n’est pas
I’esclavage.
La tutelle
cesse de plein droit à la majorité
du
mmeur...
(Actrs et Paroles-Peidunl 1’e.d. p. 399.)
En fin esta condenación
del comportamiento
más que del móvil de
los invasores blancos vendría a ser reforzada
por el juicio
de Zlartí
sobre la actitud de la :imérica
del Sur. Todo sería una cuestión de
gradoE: tal ectiiud es menos condenable
por ser menos radical que la
de la América
del Norte:
. ..nosotros. allá en nuestra
&?cadn
torpemente.
pero
JIARTIASO
América.
la tenemos (a la raza india)
no la hemos aqpsinado.
En conclusión,
parece que en grrrxal
Martí ha dr:);xxiado
la situación horrible
de los indios en los Estados Unidos cox? tina whemrncia
que no podía ir más lejos. Las solucione5
que propuso no tienen tanta
importancia
como aquella denuncia.
Propuso el arrisolarniento
de las
dos ci\-ilizaciones,
que es lo que todavía ho‘ sigue siendo la mejor solución.
Los medios pacíficos para llegar a esto podian justificarse
en
aquel entonces;
es decir, antes de que estuviera
hecha la prueba de
que tal actitud no podía dar ningún
resultado.
TERCER-I
PARTE:
LOS CHZ.\‘OS
Por fin con la raza amarilla
se estudiará el último grupo étnico que
completará
la paleta humana
de Norteamérica.
Pero el problema
se
llrtxenta de manera distinta esta pez. So se trata de una raza sometida
por la fuerza. sino de unos inmigrantes
I oluntarios.
Inmigrantes
de otra
raza: he aquí la ambivalencia.
H a b rá que determinar
entre el problema racial y el problema
social cuál será el más importante
para cxplicar esta cuestión china.
Este segundo aspecto, visto por primera
vez
en este trabajo, permitirá
enfocar otra faceta de la polémica
martiana,
la crítica social.
I-EL
PUNTO DE VISTA
HUMANISTA
i,Quiénes son estos «hombrecillos
de ojos almendrados,
rostro hue‘udo y lampiño.
y larga trenza», a los que Martí ha visto vivir en el
barrio del Mott que comparten
con irlandeses
e italianos?
Son de dos
categorías radicalmente
opuestas.
Por una parte hay los buenos, por
otra los malos.
Entre los buenos algunos son abates. errantes.
estudiantes,
periodistas, pequeños
comerciantes
como tenderos y sobre todo lavanderos.
La imagen de éstos detrás de las cortinas rojas de su tienda. da el ambicnte de !a vida cotidiana
de los barrios populosos de Nueva York. Por
fin gran parte de ellos son obreros en el Oeste. Los malos son los traficantes de opio, venenosos y que se-enriquecen
vendiendo
a la gente
leneno.
Es de advertir
cómo Martí siente la infamia
de ellos cuanto
máu, agreden
a los mundos
puros e intocables
del hombre.
el de la
niñez y el del trabajo:
...sorprenden
(los periodistas)
a 1~ pobres mozas de trabajo,
que
con los ojos opacos J- gruesos, los cabellos pastosos y desordenados,
y las pálidas mejillas
salpicadas
de rosetas cárdenas, el vestido
mísero torcido
en arrugas.
vienen de vaciar en las manos del
chino. en pago de la negra pipa de opio, que las lleva a otros
mundos, la porción de jornal que espera en vano, ron sus manos
sin carne, la madre afligida...
Allá trae (el periodista)
de la mano
sale tambaleando,
lívida
y trémula
(T. 9 - p.412
- 14/5/1883.)
a una niña de 13 años, que
de una. cueva de chinos.
78
ASCARIO
MARTIANO
ANUARIO
Tanto le impresionan
estos chinos malos clur acaba generalizando
sus características
a toda la raza y en junio
de 1883 es evidente
la
ecuación:
chino rn cuev-a = gusano en cuba.
El chino es el hijo infeliz
del mundo antiguo:
hombres el despotismo;
como gusanos cn cuba,
sier\.os entre los vicios. (T. 9 - p. 424)
así estruja a lus
se revue!,:an
su’
A este respecto, es interesante
relacionar
estas consideraciones
las desilusiones
conceptuales
del autor sobre la degradación
interna
país, porque son como una aplicación
de esta denuncia
conceptual:
Es este pueblo como grande árbol; tal vez es ley que
ck los árboles grandes aniden los gusanos.
con
del
ei*: l,a raíz
Esta clasificación
martiana
de los chinos en dos categorías, que sin
matizar da como bueno al que trabaja
engrandeciendo
al ser humano.
y como malo el que le envilece y busca su destrucción
intelectual
y LII
caída física, revela un poco la rigidez
de una posición
humanista
v
novelística.
II-ESTUDIO
DE LA SITUACION
CHINA
El estudio de la situación
propiamente
dicha de ambas caxtegorías
de chinos permitirá
ver en qué momento
exacto la actitud
de Martí
dejará de ser algo utópico para ajustarse perfectamente
con la realidad.
El análisis de la persecución
de los traficantes
de opio todavia traduce el entusiasmo
que caracterizaba
al autor a su llegada
a los Estados Unidos.
Los tres adversarios
de esos habitantes
infectos cie las
En efecto, si la policía es bascuevas lóbregas v-encerán a la polilla.
tante ineficaz,
Y la policía, que sabe de
y padece de gota serena,
deja el garito encendido,
mefítico...
(T. 9 - p. 411
cerrar los ojos. y de volver la espalda.
porque tiene los o.jos abiertos y no \ e.
las niñas ebrias, y rico y libre al chino
- 14/5/1883)
parece que al contrario
sus mismos compatriotas
sobre todo los periodistas
darán cuenta de ellos. Será
b ajo sobre el vicio. Así la procesión de los trabajadores
trabajo»
simboliza para Martí aquella victoria:
I
. ....que son, sino prueba viva de que, a pesar de
que le nacen en sus llagas, la Libertad
tiene
«honrados»
y
la victoria del trael día del «santo
todos los gusanos
poder vivificante.
que lo refresca,
1884.)
sana
Hasta el mes de enero
Cuanto
e ilumina
del año 1887
abata o reduzca
todo?
79
MARTIANO
(T.
10 - p. 87 - 5/9/
escribirá:
al hombre,
será abatido.
(T.
ll
- p. 145)
Su experiencia
norteamericana
le dará prueba de lo contrario:
será
cl gusano el que se comerá la fruta por dentro.
Esto fue mostrado de
manera simbólica
en el capítulo de los negros con la degradación
de la
chtatua.
La persecución
que padecen los chinos trabajadores
tiene mucho
mayor alcance.
En el año 1882 los Estados Unidos pusieron
coto a la
inmigración
china:
Para los chinos
se cierran
las puertas
del trabajo.
(T.
9 - p. 318)
Es una fórmula
cifrada que cae con mucho peso cuando se sabe
todo lo que significa
para Martí la palabra
trabajo.
Es el blasón del
hombre, su acto más noble: «el trabajo nutre».
Después de vacilaciones,
sale este veto estadounidense
de manera irreductible
y hiere en plena
îrentc a todos los chinos:
Ni por tierra ni por agua podrá entrar
trabajador
chino en los
Estados Unidos, y con multa y prisión
será castigado el que les
ayude a entrar.
(T. 9 - p. 312 - 23/5/1882)
Entre el año 1882 y el año 1883, numerosas
son las frases que
demuestran
verdadero
pesar del autor para con esta «raza respetuosa,
útil y pacífica».
Esta persecución
tiene dos manifestaciones
concretas.
La primera
c.5 la prohibición
de pasar la frontera
a cualquier
chino y la comprobación muy estricta de sus idas y venidas en aquella tierra. Esta manera
dc actuar de los Estados Unidos llega al límite de la expulsión
propiamente dicha; hay una tolerancia
para lo s chinos que ya están viviendo
ahí pero nada más, y aun se puede hablar de tolerancia
vigilacla.
La
ìegunda
es más radical,
es la exterminación
del chino trabajador,
del
chino obrero.
Esta exterminación
efectiva es inhumana,
infame, odiosa,
a 1~s ojos del autor.
Al llegar de Hong-Kong
sobre todo en San Francisco,
los chinos
que llegó
desembarcaban
en California
y
a ser gran centro asiático. Allí
80
ANUARIO
MARTIANO
ANUARIO
se alistaron
en las compañías
de ferrocarriles
de la «Central
Pacific»
y la <tUnion Pacific» y en las minas de carbón del Oeste. Allí es donde
serán perseguidos,
acechados. matados sin remisión:
y en 1885, a causa
de una contienda
que tuvo como resultado
cuatro chinos muertos.
se
desencadenó
la ira contra ellos y acabó en una matanza sangrieuta
de
ciento cincuenta.
Por un lado
Martí
muestra
rara vez se defiende:
al chino,
nu.;ca
al que:
.,:,;c~...
(T.
19 - p. 306)
no muy hermoso.
Se parece en este trozo cl chino a un animalito,
callado, pero que roe para vil-ir sin fijnrse en los demás: una rata es
la impresión
que nos hace la descrijcicín
de Rlarti, que ya en cl año
1882 los describía de la misma manera:
En sus callejuelas
Por el otro
por su odio:
ledo
!x
j- rincones,
hay 10s &rcr*c3
tr&nulos
curopcos,
chinos.
(T.
blancos7
9 - p. 282)
propiamente
...Dan los blancos
uno. lo cazan.
tras
dicha
ellos.
está enfocada
Poco-
escapan.
con una violrncia
Por
donde
asoma
Pero las causas profundas
de estos a?r,.inatos y JI&
generz!mente
del odio que sienten los ohrercs blanrrs
por les chinos están dcnunciadas por Martí con mucha clarividencia.
Por una parte se trata de una
Con
el
proteccinrismo
los Estados Unidos
cuestién totalmente
social.
a rehan paralizado
la economía del país. lo que obliga a las fábricrs
ducir los salarios de los ohreros o a de.:k:ar
el paro forzoso. Fstalinn
huelgas.
Es de notar aquí con qué ojo.- Q J\fn;-ti v~e estas huelgas y- clescontento de las masas:
.. .D c aquí esas turbas inquietas
y los celos prciir>j ‘tan al iTirendio
derriba, se pone en nie; convoca
(T. 10 - p. 305 - 19/9/1885)
v de-ordenadas
v al asesinato...
a si:s soldados:
81
Parece que las reacciones de las masas le dan miedo por ir más lejos
de lo que querría.
Advertimos
también
que en aquel entonces emite
restricciones
sobre las mismas huelgas:
Hav huelgas injustas.
Xo basta sc r infeliz
lo.- p. 396 - 25/3/1886)
para tener
razón.
Con estas huelgas se subraya lo más importante
de la cuestión.
chinos quitan
el trabajo
a los demás obreros por pedir salarios
hacen oficio de esquiroles,
lo que impide
el desarrollo
de
bajos;
movimientos
obreros.
El L81lino para el obrero es pues la polilla
hay que exterminar.
Así el decreto de San Francisco
resultaba de:
(T.
Los
más
los
que
.. .la ira de una ciudad de menesir;!;que han menester dc altos
salarios contra un puc!do
de trabajadores
que les vencen. porque
pt:eden trabajar
a nwldos
bzios.
Es cl rencor del hombre fuerte
-‘,>ción wncidn
al hambre.
al hombre h8bil. Es el miedo de una poti&.
(T, 9 - p. 283)
enlc:p:ccitios
...armados de rifles, reról~;erce. hachas y cuchXos,
marchan
sobre
el caserío chino, y le intiman
que salga de 1a XTiiXl.3 en uF:I 11013...
(T. 10 - p. 306)
La persecución
desnuda:
MARTIANO
«ue la eY!rechcz
Cuando se irrita,
mata, e incendia.
Pero esto no bastaría para motivar
el voto pronunciado
per el gouna cuestión
bicrno contra la inmigración
china y se añade al problema
política.
En efecto, la maycría de los obreros californianos
son irlandeses, y rehusarles
el cese de la inmigración
china equivale
para un
presidente
de la República
a perder los sufragios.
Dicho sea de paso,
los irlandeses
con su gran número de naturalizados
y sus varias asociaciones representan
una gran fuerza en la vida política de los Estados
Unidos.
Sólo señalaremos
la famosa organización
de Tammany
Hall,
que desempeña
un papel preponderante
dentro del Partido Demócrata.
Basta con citar una sola frase de Martí denunciando
este hecho, pues
el autor deplora con gran amargura
que esa. gente odiosa y rellena de
odio tenga mala influencia
en el país:
...y la verdad es que los odios de los irlandeses,
como que estos
representan
innumerables
votos en la hora de las elecciones, votos
que los candidatos ignomio;osamente
cortejan, infLuyen de manera
lastimosa
en la política norteamericana,
y en asuntos gravísimos
la dirigen...(T.
10 - p. 80)
vaciló en aceptar el decreto y desArthur,
presidente
republican.0,
pués de haberlo rechazado
«virilmente»
lo firmó mediante
un arreg!o
demócrata,
a pesar de no ser
que lo reduce en diez años. Cleveland,
sumiso a su partido
según la opinión
de Marti,
fue sin embargo
impotente para impedir
que fuesen expulsados
«en masa» del Oeste; y
ASCARIO
82
ASCARIO
MARTIANO
83
MARTIANO
sobre todo fue incapaz de proteger
a los obreros
energía contra los inmigrantes
europeos»,
según
del año 1886.
asiáticos
declaraba
((con toda
en enero
Este aspecto de la cuestión permite
descubrir
los \-erdaderos
sentimientos
experimentados
por Martí para los chinos.
En efecto, si durante los años 1882 y 1883 habla de ellos con calificativos
más bien
laudativos
y afectuosos: el chino es el hombre hábil, inteligente,
sobrio,
que hace un trabajo
perfecto.
un ser trémulo
que se acurruca
en un
rincón pues tiene miedo a los demás; durante el año 1885 parece cambiar
la óptica de Martí.
Sigue defendiendo
a los asiáticos, pero no porque
le son simpáticos
sino porque
están oprimidos
y su defensa es más
bien un ataque dirigido
contra los europeos y en particular
contra los
irlandeses.
Es éste el verdadero
enfoque del autor.
A este propósito
cabe abrir un paréntesis
sobre el pensamiento
de
Martí frente a Europa.
Con esto se completará
al mismo tiempo el
examen de su visión de los Estados Unidos, abarcándola
en su totalidad.
La idea es bien clara. Toda la podredumbre,
todo el odio, en fin
todo el mal que se instaló en la tierra limpia y nítida que fue al principio la tierra americana:
todo ese mal vino de Europa.
Es de notar
cómo al fin y al cabo sólo se trata de odio. El odio enfocado bajo este
aspecto de la doctrina
martiana
parece ser el crisol o el soberano de
todos los males existentes.
Esta denuncia
empieza
verdaderamente
a
partir del año 1883, en marzo, cuando escribe:
Más cauto fuera el trabajador
de los Estados Unidos,
si no le
vertieran
en el oído sus heces de odio los más apenados y coléricos de Europa.
(T. 9 - p. 387)
El autor va a ahondar,
desarrollar
y aguzar más y más su saeta.
Los vértices de este movimiento
de denuncia
se situarán en septiembre
del año 1884:
A barcadas viene el odio de Europa:
a barcadas
sobre él el amor balsámico.
(T. 10 - p. 80)
hay
que
echar
En mayo del alio 1886 divide en dos los habitantes
de los Estados
Unidos.
Por un lado hay los «apóstoles
a lo John Brown,
aquel loco
hecho de estrellas)), y por otro: los que han venido de Europa «con un
de los
taller de odio en cada pecho».
E n 1a misma carta a propósito
anarquistas
de Chicago Martí
cifrará
la misma idea en una imagen
muy lograda.
. ..esas odiosas violencias,
son como salpicaduras
de su fango ensangrentado
(de la libertad)
que, con la rabia de Jos que mueren.
echa a Iméricn
triunfante.
como una reina desdentada.
la Europa
ira~uccla.
(T. 10 - p. 447)
Bien a las claras se ve que esté movimiento
de denuncia
que después del año 1886 irá ablandkdosr,
se cccresponde
con los episodios
chinos que cuajan justamente
en medio de él, en el año 1885. En
aquel entonces también
los irlandeses.
sobre los cuales Martí parece
concentrar
todos los defectos europeos, son descritos por el autor como
hombres hechos de nitroglicerina
y no de barro.
Esto aclara la posición de Martí en el año 1885 respecto a los chinos.
Aprovecha
la ocasión para denunciar
la violencia
y el ot6o ~?i- !#-s que
persiguen
a los asiáticos.
Desde luego declara el autor que no le es simpática
aquella raza de
hc.m.mbres sin mujeres,
porque
ellas son la nobleza del hombre.
Aun
en 1889 seguirá con esta idea:
...un pueblo sin alma de mujer,
0 con cantineras
por osFosas. viviría como una horda de mercenarios
o como un barrio chino.
(T. 12 - p. 301)
En esto Martí parece formular
un juicio
un poco rápido.
lo que
revela al mismo tiempo un desinterés
por el estudio de la cuestión de
la inmigración
china.
Louis
DOLLOT
en su libro Les mi~ratiorzs
huxaines
precisa que el chino se destierra contra su voluntad de manera
provisoria,
siempre pensando regresar lo más pronto posible a su país.
y por lo tanto no lleva a su familia
consigo.
En conclusión,
sobre la denuncia
de Martí de los defectos chinos
se puede decir que no es un verdadero impulso
el que lo empuja
en la
defensa de este pueblo, sino que se trata más bien de una como obligación dentro de la lógica de su doctrina.
Defierde
a los oprimidos,
y es
también una especie de agradecimiento
a los chinos. pues no hay que
olvidar que Martí conocía a los que vivían en Cuba y que combatieron
al lado de los soldados cubanos.”
La tercera «obligación».
podría
de21 Ya se sabe
como
los
chinos
que
fueron
llevados
a Cuba
a mediados
del
siglo
XIX, se incorporaron
al Ejército
Libertador
y desempeñaron
un papel
de suma
importancia
durante
la guerra
de los Diez
Años.
En la dedicatoria
de su libro:
Historia
de Cuba. 0. Pino-Santos
menciona
la frase,
de Máximo
Gómez:
«Jamk
hubo un chino cobarde, jamás hubo un chino traidor.»
cm q-8-e pelearon,
hombro
con hembra
legendaria
de Sebastián
Siane,
mención
de las Usinas
de Guáimaro
a principios
muerte
«él solo y con la culata
de su
Cuán grande fue la audacia
con
los cubaaos,
lo ejemplifica
la figura
de honor
en el orden
del día de la batalla
de la guerra
de los Diez
Años,
porque
dio
carabina»
a tres soldados
enemigos.
cirse. \-iene de cpe esto denota una ofensa hrc~ha al trabajo.
Por
--y e5 lo m& importantees el primer
\ertlndero
contra-entido
metido por el paiq de la libcbrtad:
P
En \3n«
prol~ibir
hom!)rc:.
generosa
ricio libre
fin
co-
iniponeritc~
grupos cn la alta 5 baja CSm:ira decían que
la entra<!3 (!e hombre alguno..‘
c!; ~111~~ucblu entero de
a esta tierra. era corno rwc,3r (‘011 (Inga la Constitución
de este pueblo.
que pcrrnitè
a tdos
1;; horAres
el ejer> libre empleo dr sí. ( T. 9 - p. 282 )
fisi para I\Iartí
importantes
ideales.
pedo a oí mismo.
atac:ar
;1 1,~
Deîrnderlos
c 1:’1110s sl~nlllcaría
‘O
”
es. para él. scpuir
atacar
siendo
.
a sus mti3
lógico res-
Hace falta analizar el resultado,
dentro del mismo ámbito del país,
de aquella represión
ejercitada
sobre los chinos, para abarcar de manera completa esta cuestión.
La más importante
consecuencia
que
se sitúa en un prano ‘social; es el cambio
chinos:
t
Y Li-In-Du
. ..se empleó en traficar
con lavar ropa y servir’ de comer,
los chinos ocuparse.
Porque si se
rriles, como a fieras los’persiguen,
balazos, y los queman
vivos. (T.
y efectivamente
Dollot
ratifica
acarrean esos acontecimientos,
de los oficios elegidos por los
cn cosas de su tierra, que es,
en lo que por acá permiten
a
ocupan en. minas 0 en ferrocalos echan de sus cabañas a
12 - p. 77 - 29/10/1888)
esto:
11s se virent
peu A peu exclure
de tous
interdire
le droit d’acquérir
des propriétés,
regoulés. (Op. cit. p. 85)
III-EL
PUNTO
DE VISTA
RACIAL
les métiers manuels,
ou catégoriquement
-irr embargo rasgos parecidos.
Algo en la posición
wtitud
de lo- asiáticos hace pensar en los hombres
. ..Otro
cn
de los de la convención
rondas
a jugar
la
papa
del
acurrucada
colorados:
ha visto a los iridios
nCo.
v
jugar
de
cada
nuc\e. como 10.: chino- en los tallere;
;lr cigarrillos
Adio español... (T. 10 - 1). 322 - 23/10/1883)
y en la
acurrucarse
diez
pc5os
de un pre-
Takbién
el. silencio
les distingue
de sus respectivos
adversarios.
Grave silencio de chino’opuesto
al bullicioso
ruido de la caterva irlantlesa, noble silencio de indio òpuesto a los alaridos de los blancos conquistadores.
Lo mismo, los varios colores y plumas de los funerales de Li-In-Du
Vemos orirecuerdan
los fäkosos adornos de los <(hombres-pájaros».
Clamas amarillas
y verdes, moradas y zafiros, rojas y violetas, amarantos
p rosas; se alude al plumaje
de nueve aves hermosas. Por fin el paralelismo
se precisa y subraya Martí una semejatiza
fundtmlental
entre
ambas razas<
*
‘..
Ellos (los chinos)
como nuestros indios, {amás dicen llanamente
al extranjero
lo que le falta de camino, .n’i cuál es SU vía, ni qué
tiempó le auguran.
El blauco los estrujó en agraz; agraz es para
(T. ll - p.
ellos el blanco... D a pena ber las razas espantadas.
1.66 - 14/2/1887)
8%
Sólo entonces’ de advierte la ambigüedad
del problema
chino. Un
SSO después plantea de manera todavía más rotunda el aspecto racial:
<c
*Elh om b re amarillo
lleva el ojo de la fiera cazada; va mirando
a
su alrededor,
como para precaverse de una ofensa: va blasfemando
a media voz, lleno el ojo de fuego; va con la cabeza baja, como
para que le perdonen
la culpa dé vivir.
(T. 12 - p. 78)
e,
Hasta aquí se puede decir que el problema
chino es de orden puramente social, así en sus causas como en sus consecuencias.
Tiene un
aspecto económico
y un aspecto político.
La persecución
que padecen
los chinos en los Estados Unidos,
más que una lucha entre blancos y
amarillos,
es una lucha entre trabajadores
sindicalizados
p trabajadores
independientes.
Con todo, a partir
del año 1887 el problema
parece
pasar los límites, sociales. Esbozando
Martí
un paralelismo
con ICFS
indios, da a la cuestión
china un alcance racial, o por lo menos lo
sobreentiende.
Con ser bastante diferentes
las dos razas, ambas tienen
Martí en esta
liar, en su mundo
agudamente
que
ricanos tampoco
blanco tiene para
nace forzosamente
carta describe al hombre
amarillo
en su marco pecucerrado jm estrecho del barrio del RIott, y siente muy
la imposibilidad
de comuuicación
con los norteamedebe ser separada
de aquel odio visceral
que todo
cualquier
hombre
de color c!istinto.
Del contacto
<(la nube sangrienta))
(T. 9 - p. 282)
86
II.-EL
ANV.4RIO
MARTIANO
&
ANUARIO
al pie del ataúd. junto al tiesto donde arden
Telas del alma. (T. 12 - p. 78 - 29/10/1888)
EXOTISMO
En fin. no se debe perder de vista que. al tratar Martí de los chino?
es en gran parte una h&queda
en sus cartas neoyorquinas.
su propbsito
de ese exotismo que tuvo suma importancia
en la literatura
del siglo
pasado.
Esta corriente
iniciada
en Francia
por los grandes
l-iajero;
como Jean-Baptiste
TAI’ERNIER,
CIIARDIN.
o el barón de L:i
HONTAN,
influenciará
a los grandes escritores
durante
dos siglos.
MONTESQUIEU,
FLAUBERT,
VIGNY,
HUGO. son ejemplos, y,FROYa la vieja
MENTIN
en la pintura
traducirá
la misma tendencia.
Encantan
1~s países de túnicas de seda.
Europa
cansa los espíritus.
Es exactamente
la posición de Martí; lo que por otra parte es una consecuencia lógica de la denuncia
a Europa que ya formuló
con la más
vigorosa vehemencia:
Europa, ya está vista, y no tiene romance,
o
drado, pasado de sazón, echado a podre, como
en los hoteles.
El romance está en los países
de cabellos vivaces, de
mujeres
embozadas,
v \‘istosos, de vinos perfumados,
de apólogos
fresca.
(T. ll - p. 165 - 14/2/1887,
para
El aspecto costumbrista
de las cartas
La seda llega a ser una
muy sobresaliente.
de las ceremonias
asiáticas es subrayado
pestre, con col sin sal y arroz sin grasa, o
veladoras:
su romance
la comida
de túnicas
paramentos
que saben
El Partido
está alade moda
de seda:
joyantes
a nuez
Liberal)
que aluden a los chir..gs, es
constante y el aspecto ritual
detenidamente;
la jira camla boda de Ynet-Sing
son re-
...Sobre la seda roja, tendida
al pie 13~1 altar, se arrodilla,
junto
a Ynet, la linda flor de la China, una gola, una menudez, una avellana envuelta en sedas: seda la túnica encarnada,
con listas de
oro y florería, de seda azul: seda el manto de perlas, con grandes
recamos de oro? y seda azul celeste las dos damas que aguardan
de pie a los lados. (T. 12 - p. 64 - 6/10/1888)
Pasa lo mismo para el entierro
de Li-In-Du,
el general
sólo cree en Tao y cuya sala mortuoria
es una caballeriza
negro:
De dos en dos van (los chinos) tomando
ante
luces las tazas de óleo y arroz santo que les
los sacerdotes de la túnica blanca, con banda
Y vierten les tazas de dos en dos en la cuba que
terrible
que
forrada
de
el altar de las siete
dan por comunión
y casquete negros.
aguarda la ofrenda
87
MARTIANO
en tierra
fresca
las
Este último
aspecto costumbrista
de las cartas de Martí respecto a
los chinos le permite formular
una última
crítica contra los norteamericanos.
Iln legítimo
vaso zzot-tsui-Mzi
provoca maravilla
en una colección;
los sorbetes de aroma y el té de violetas están de moda en Nueva York;
la gente rica e «intelectual»
de la capital va al teatro chino, de burla.
porque es una novedad, pero sin entender
su significación.
Mientras
tanto los chinos mueren.
Pero sobre esto se cierra los ojos; sólo los
abren cuando no hay problema
que plantearse.
CONCLUSIÓN
La progresión
del pensamiento
de Martí respecto al problema
racial
que se plantea en los Estados Unidos
de aquel entonces se verifica
según varios procedimientos.
En el caso de los negros, tres etapas le
serán necesarias para llegar a descubrir
los verdaderos problemas,
mientras que en lo que se refiere a los indios, a lo largo de estos diez años,
irs ahondando
cada vez más una cuestión que él había abarcado ya en
toda ELI extensión
desde el principio.
En fin descubrirá
de repente el
problema
chino, que de puramente
social llegará a ser a sus ojos una
cuestión racial.
Sin embargo en los tres casos podemos observar una fecha común
que es determinante
en la evolución
del pensamiento
martiano.
Se
trata del año 1887. En 1887 , y más precisamente
en julio, es cuando
verdaderamente
Murtí comprende
la trágica situación del hombre negro
en aquella
tierra; también
es c:!ando empieza
a establecer
el paralelismo entre las tres razas oprimidas.
De allí en adelante los tres temas,
» por
lo menos dos de ellos, aparecerán
enfocados y discutidos
al mismo
tit:ilpO
en las mismas cartas.
En febrero, Martí comprende
que los hombres colorados y los homhres amarillos
están en el mismo crisoi, el que reúne a las (trazas espantadas>>; y a partir
de aquí dará a la cuestión china la dimensión
racial que le faltaba aún. P or f’m en agosto del mismo año, por vez
primera,
pone al mismo nivel la cuestión negra y la india, simbolizadas
las dos por las obras maestras de Harriet
Beecher Stowe y de Helen
Ilunt Jackzon.
Así La Cabaña del Tío Tom y Rumana
son exaltados
88
ANUARIO
ANUARIO
MARTIANO
casi de un mismo
los oprimidos.Z
modo,
como
las mejores
armas
literarias
en pro
de
Esta temporada
de siete meses permite
fijar de manera bastante
precisa el período decisivo del giro que dará al pensamiento
de Narti
su verdadero
rumbo y hará de él uno de los primeros
y más sinceros
defensores de las razas oprimidas.
La cuestión de la discriminación
racial que ha analizado
Martí durante los últimos años de su vida en lo+ Estados Unidos aparece enfccada con una agudeza y una perspicacia
notables. para quien no disponía de la perspectiva
de que podemos aprovecharnos
respecto a estos
problemas,
ya que eran para 61 contemporáneos.
Ha llegado progresivamente a desmontar
todos los resortes de un p!:cblo que al principio
le deslumbraba
y ha puesto en plena luz los asl:ectos sórdidos que estaban ocultos, y que eran motivados
esencislmcri;c
por un ai¿n de dominación
de pueblos menos fuertes.
Martí se propuso ante todo defender a estos oprimidos;
sean blnncw.
sean negros, sean colorados,
sean amarillos.
Son niñcs de pobres má:
que de tal o cual raza los que cparecen lirios rotos, sacados del cieno;)
(T. 9 . p. 459) y 1os q ue viven en las casas de vecindad donde (<cuelgan
racimos de piernas»
(T. 12 - p. 23), los que se mueren del aire Gtido
y lóbrego, anhelando
la luz del sol:
ilevántate
337)
tú que tlerxs
pena,
y visita
n los pobres!
(T.
Y vale más ipor Dios que vale mk!
ser desterrado
que echarse sobre los hombros
el manto de púrpura
Alejandro.
(T. 9 - p. 435.)
I
Y de una misma manera defiende a los «hombres
nuevos (que)
ven
la religión
como freno social más que como dogma» (T. 12 - p. 337.)
1-a libre, el hombre podrá alcanzar
las más altas cumbres de la vida:
Allá donde no pueden subir
hombre. (T. 12 - p. 441.)
de Siracusa
del vicioso
22 En Septiembre
de 1887, en el prólogo
de su traducción
de Ramonn
escribe
Martí:
«Gracias,
se dice sin querer
al acabar de leer el libro;
y se busca la mano
de la autora,
que con más arte que Harriet
Beecher
Stowe hizo en pro dc 10s
indios,
en pro acaso de alguien
más, lo que aquélla
hizo en pro de los negros con
su Cc!/s¡:a del Ti0 ï c>I?L. ii,.morlrr.
sepn
cl i riedlcio
de iîi nort~arí. ‘- ti xv+
íx
salvas tas flaquezas
del lihìn de In Bcwbrr.
otra “Cabsila”,,,
(T. 2 ip. ¿C t\
las alas de los pájaros.
crecen
las del
Ll hon:!,re .sc~G abatido como una fiera, J sólo quedará
el hGr,e.
ï’al actitud nos hwe pensar cn la de sll co:ltempor5neo
SIETZSCHE
(tue, en los años 1883 y 1886 en los qxe aparwen:
Airzsi pariuit
.?ww
:C~;<~iL.SliY! J. I’ur
dPl& le Oiw Pt ie ì?lul. ljretende
<llll?:
L’homn~e
e::t une co:-<Ic tendue
entre
l’animnl
2t Ic surhomme.
Pero para llegar a tal resultado:
Maríí siempre lamentó la violencia
i trató de preconizar
soluciones
pacífic;:s de alianza,
de compromiso.
bAon todo, llegó a justificar
en absoluto una violencia
puramente
defensiva, que teudría como único propósito
el mejoramiento
de la situación del oprimido;
bien lo prueba su actitud de militante
para organizar la sublevación
de los cnbanos.
Ahora bien. de una manera general. ningún
oprimido,
para salir
de su condición,
puede prescindir
de una educación
muy
especializada
cfue. si en todos los casos no sc.+ suficie!;tc,
como pasa con los negros,
por lo menos siempre será necesaria:
12 - p.
Martí defiende
a los pobres en nombre del Hombre,
de todos los
hombres
que resultan
envilecidos
si uno de ellos lo está. En esto se
puede considerar
la actitud da Martí como la más moc!erna todavía hoy,
y la que revela la más profunda
bondad.
Su propósito
era librar
a los
hombres de todos los grillos mwzies,
como los que imponen
el imperialismo 0 la religión:
89
MARTIANO
. ..mas. no habr5 ixra pueblo
alguno
creritniento
felicidad
para los hombres, hasta que la enseñanza
sea científica...
( T. 9 - p. 146.)
I
verdadero,
elemental
ni
no
Así? Chantanqua,
«la universidad
de los pobres)), será para Martí
mejor realización
de los hombres de aquel entonces.
En este caso,
r&n
reunidos
los dos principios
furdamentales
que él pregonará
a lo
es que no haSa ningnnn
discriminaciin.
íargo de su ~;,!a. El primero
0 cl
sea social, sea racial.
Todos, el negro del sur como el campesino
obrero, pueden aprovecharse
de la educaciin
CIUC
enseña
mediante
sesenta y cinco centavos.
El segundo se refiere a los mismos principios
de la enseñanza que debe ser a la vez práctica y diversificada
para mejorar y enriquecer
la vida cotidiana.
En Chantanqua
se aprende
«la
\~erdad natural.
al aire libre», pues esta UI...-:x-orsidad está abierta (ren el
.
Leno de la naturaleza».
la
Los hombres del pueblo necesitan
rultura
para enriquecerse
el espíritu.-
aprender
un oficio y tener
Esto también îurma parte
cierta
de la
90
ASL-.4RIO
MARTIASO
teoría del autor sobre los matrimonios
y en particular
que tiene que ocuparse del hogar y al mismo tiempo
marido sobre cualquier
asunto.
sobre la mujer.
discutir
con su
Se puede concluir
que en su propósito
de liberar
al oprimido
de
todas las razas. Martí es movido por unos impulsos afectivos, humanistas
y atin se puede decir, por un verdadero
misticismo
del hombre. que le
llevarán a pregonar
una mayor justicia
en la sociedad.
Pero en ningún
momento
se puede hablar
de socialismo
científico;
y podemos pensar
-cwno
lo dice Retamarque no ha leído a Marx.
Haciéndolo,
ya
en su época, hubiera podido tener una visión más teórica de la explotación del hombre;
pero su profunda
bondad le llevó a formular
un
juicio muy agudo de la cuestión social.
Este estudio ha permitido
subrayar
el americanismo
que el autor
siente muy hondamente.
Este sentimiento,
que por primera
vez fue
puesto de relieve por Chateaubriand,
permitirá
que los mismos escritores americanos
tomen conciencia
de ello. Sarmiento
y Martí fueron
de los primeros
en darse cuenta de lo que significa
el continente
americano.
Encontramos
en Sarmiento
un sentimiento
muy fuerte
del
magnetismo
que ejercía la tierra
sobre el hombre.
En la literatura
las relaciones del hombre y de la tierra ya se sienten con
I contemporánea,
mucha agudeza.
Tolstoi, en sus tratados sociales escritos en 1882, pone
en escena al mujik
Pakhom
que empieza
una desenfrenada
carrera
cuyo precio debería de ser la tierra y no será más que la muerte.
Martí,
describiendo
a los conquistadores
del Oeste, pone de relieve el problema
crucial
que plantea
la tierra al hombre
y en particular
en aquella
tierra de América,
y qué significa
para el hombre americano.
Hoy día, en el período en que vivimos, el problema
racial
y se verifica lo que Du Bois pensaba al principio
del siglo:
aumenta;
Le problème
du Vingtième
siècle est celui des races, des wlations
entre les plus sombres et les plus claires, que ce soit en Asie,
Amérique
ou dans les îles océaniques.
(Ames Noires Afrique,
p. 27.)
1)
Textos
JOSÉ
problema,
implicandr
complejo
como hoy.
al hombre, lo enfocó
lo haría un contem-
de
Ol>ros
Com$etos
y principalmente
los tomos
9, 10,
nl.4RTi.
P&zas
Escogidas
RETAMAR)
cronología
final
del
de la
segundo
Pk&zs
VANI)
de
José
Páginas
Escogidas
JOSÉ RhTí.
-
Alianza
-
Editorial
2)
Textos
de
José
Editorial,
Biografias
JORGE
1968.
MAÑACH.
-
Ed.
Unidos
Nueva,
(edición,
La Habana,
los Estados
196.1,
Unidos»
Fryda
1963.
(introducción,
Madrid,
1967.
col.
prólogo
SCHULZ
DE
una
al
MANTO-
ccAustral».
y notas
de André;
SOREL)
1968.
selección
y
prEsentée
d’AndrE
1968.
notas
C o 11ec t ion
y Emile
Martí
LEUCHSESRINC.
Cuba,
y Eshdios
el
apóstol
of Representative
NOULET)
-
anti-impérialiste
1961.
Con
una
sobre
par Roberto
JOVCLA.RUAí!)
n s t-a
(UNESCO
José CARNER
La Havane,
anti-imperialista.
Marti,
de
Aires,
Espasa-Calpe,
-
Notre
rlr~&iqnc
irnthologie
Traduction.
cl~ron~!+rt
«Textes
à I’appui»,
Paris,
DE
Cuba,
«En
de
Andrés
SOREL)
en trnduccióx
Pages
choisies
de Martí
par Max
DAIREAUX,
3)
y presentación
de Buenos
Martí
Esparía
de Martí
ROIG
Editora
Nacional
de
la serie que bajo el título
11, 12 y 13.
Madrid,
Ciencia
Etrangères.
del Martí
-
(selección
Universitaria
E:z los Estados
JOSÉ bt4RTí:
T*Q,IAR.
pero,
coll.
TRABAJO
(selección
y prólogo
de Roberto
FERNÁNDEZ
Editora
Universitaria,
La Habana,
1965,
2 tomos.
Con
vida
de Martí
y de la época,
y una
iconografía
martiana,
tomo.
fifarti
Editora
Sobre
-.
UTILIZADA
PRI:5’:?UE
de José Marti
-
-
DEL
Mu&:
26 volúmenes
comprende
EXILE
Ya en las últimas décadas del siglo XIX este
todos los aspectos que hemos analizado,
era tan
Martí, llevado por el extremo amor que le tenía
en sus grandes líneas de la misma manera que
poráneo .
BIBLIOGR-AFíA
I’REPAR.%CIóN
EN LX
Una
antología
cronología
de
FERYA%DEZ
-
Authors
Paris,
Nagel
Ministère
comentada
la vida
de
Ed.
de
REMas-
trad.
1953.
des Affaires
los escritos
Martí.
!Wartí:
-
Espasa-Calpe,
col.
<rAustral»,
Sa.
ed.
Madrid,
ANC.4RIO
vi\
LLR\FIR.
francc:a
de
19hl.
:~>DHE
%ne
:l.mprica
\lardrleine
Tr :.c.
édition,
os a Cici[i-otion
P-\Z.
J)aj”
Le Droit
1969.
w.v
el
Simon
título:
«La
Etots-C’rzis
-
If \R~L,> I’Y~EHW’OOD
Fit LKNER.
=I rnericnz
Publi~hers.
New
York,
Eel en!h
edition,
GUITTARD,
1xRface
d’Ernest
LABROGSSE
St~wun
B. CLOL-GH.
Sécession
(18651952).
RESI?
R~xox-n.
edición,
Paris,
ALL~S
X~nrs
Sfates
W~LLIOI
Xcw
Ilistoire
1068.
R Ifl:s~~
Wa%ngton
DE
d’Editions.
Etats-Unis
STEi:Lt:
%p~are
t
11 #etc
I.arwcl
MILLEK.
York,
fifth
A~sxrs
des
TOCQI.E\ILLE.
coll.
10/18,
Col\ilr~l:I:v.
Press,
Srw
Nistorv
Printjng,
De
no. ll
--
“/
PUF.
coll.
-4
York.
Pocket
Fifth
tke United
1967.
Stotes
Que
sais-je?
Histoq.
edition.
-
Dril
la Dérnocratie
1/112
Misma
.4mér¿yue
en
obra.
Gallimard.
d evnnt
francaise.
no.
of tke
1969.
Publishing
coll.
38.
Union
IdGes
ínc..
Générlle
no. 160.
RoBWr
no.
C1.k~
REMOSD.
P ati;.
1959).
EmnsE
Paris.
Voyage
et
de
CIBET.
1816.
en lcarie.
présentés
la Faculté
FR~~oIS-RE>\É
Didot.
Paris,
Les
Etnts-7Jrlis
I’opittim
1815-1332
(tht--e
Tcttre-.
Populaire.
4Eme
edition,
DE
Paris,
El
en
Icwie
-
Au
Burrau
dn
Deux
ouwiers
riennois
sur Etnts-C’nis
par
Fernand
RUDE.
Preface
d’André
des Lettres
de 1’Cniversité
de Grenoble.
DE CH ~TE.~~-RRIATD.
1871.
H~RY
DE S\I‘IT-.%MOS.
Choisis
et présentés
Paris,
1969.
par
I’oynge
en
en 1835
SIEGFRIED.
PL-F.
1952.
z4rnériyue
Le nouueau
ckristinnisrne
Henry
DESROCHE,
éditions
et
-
les écrits
du Seuil:
Trutes
établi:
Publicationc
Librnire
Que
Economic
History
19.54.
Traduct.
.- PVF:
1958,
E conomiyzre
1953.
Firmin-
szt~ In religió!z.
coll.
«Politique».
Libre-éekange
édition,
1965.
FOHLE~L..
1967.
Le
Le
mouirniento
Ilection
Le
Maspero,
-bZSDROTH.
Maspero,
ASDHÉ
PHILIP.
FRIED,
librairie
Paris,
Le
au
erl
el
mourement
Paris,
1968.
HESRY
PELLIXG.
-herican
Ameriean
Civilization.
título:
«Le
mouwmcnt
Paris,
1965.
WOLFGAUG
llection
trawil
et
des
Etats-l’rlis
portectionnisnle
XIX
s.
droit
?z 2n paresse
Maspero.
Parí5.
1960.
obrero
GLTRIN.
DASIEL
Voyge
%IiWSB.
1032,
2ème
PAL L LAFRGL
E.
Petile
collcctioo
6)
Re\Li
coll.
19.57.
Traduccibn
américainc~~.
Seu~l.
sais.je?
no.
11.5’1.
-II;]
rper
rl’odette
2 volume?.
61 Br0thcr.G
MERLATTomo.
2
tlepuis
Cuerre
IU
de
.%.
C-!!itcil
Co.
Ilistoire
PUF,
& Cjchuster.
cibilization
PCF,
93
MARTIAsO
siglo
oucrier
x1.x.
-
PUF,
-
PUF,
coll.
Que
Introduction
sobre
CIU
coll.
sais-je?
de 12Iaurice
todo
en
Etats-L’uis
los
Que
no.
1289.
DOMMANGET,
Estndos
1867.1967
sais-,j:s?
L’rzidos:
-
Petite
co-
Labor
dans
la collection
The
Chicago
History
of
T. la d uc .t’ 10x1 de Marie-Jean
BERAUD-VILLARS,
bajo
~1
ouvrirr
aux
Etats-Unisn
Seghers.
coll.
Vent
d’Ouest,
Histoire
1967.
du
problème
ouvrier
Félix
Alcan,
Paris,
moucernent
nun
Etats-C’nis
1927.
oucrier
eu
-
Europe
Préface
-
d’André
Petite
co-
SIEG-
ALGUNAS
IMPRESIONES
DE DOS ESTUDIANTES
FRANCESAS,
AL FINALIZAR
EL PRIMER
AñTO
DE CLASES DEDICADAS
A JOSÉ MARTÍ
8)
Artículos
<(Bohemia)>
îotografías).
Artículo;
los
POR ANNE
y revistas:
(de
varios
tiempos,
algunos
números
(como
por ejemplo
de Juan
MARINELLO,
de
esta
Marti,
en
revista
cubana,
hemos
hombre
de su tiempo,
la revista
«Cuba»,
La
tomado
honibre
Habana).
direr~as
de
todos
LLJMEAU-PRÉCEPTIS
Octubre de 1969: Entrada
universitaria
Ibéricos e Iberoamericanos
de Burdeos.
Y MARYSE
en el Instituto
LYONNET*
de Estudios
Unos doscientos estudiantes
matriculados
en licenciatura
hispánica
descubrían
el nuevo programa
establecido
por tres años, del Certificado
de Letras Españolas,
certificado
obligatorio.
Junto a grandes rúbricas
tales como «El personaje del Cid en la literatcra
medieval»,
«Aspectos
de la literatura
en prosa en el siglo XVII)), «Viajes,
encuestas y reportajes en la literatura
del siglo xx>), figuraba
un último tema que rompía
con la larga tradición
universitaria
de estudios hispánicos,
casi exclusivamente
orientados
hacia la literatura
española
peninsular.
Se trataba de «La visión crítica de la América
Latina a finales del siglo XIX
en la obra de José Martí».
Este amplio título abarcaba los siguientes
puntos que iba a tratar nuestro profesor J. Lamore:
Cuadro
histórico
Biografía
Presentación
Textos
y social
«cubanos»,
XIX.
textos
«americanos»
de Martí.
la prosa
-
de Martí.
la poesía.
y el modernismo.
*
Estudiantes
Universidad
de
p. 583.585.1
en el siglo
de la obra de Martí.
Ideas americanas
Enfoque
literario:
Martí
de Cuba
de Martí.
en
Burdeos.
el
Instituto
[V énse
de
cMartí
Estudios
Ibéricos
e Iberoamericanos
en Francia»,
Anuario
mwtiwo
de
número
la
2.
96
ANUARIO
(Se convino
investigaciones
rante el año. de
Ahora bien.
dar la materia:
MARTIANO
que diversos grupos de estudiantes
participarían
en
sobre temas complementarios
v darían
cuenta.
dusu trabajo.)’
numerosos
estudiantes
se preguntaban
antes de aboru;, José >Iarti:*
;,Quién era José >IartíY>,
Par2 noGra5.
era el autor casi dr.;conocido
de una cita aprendida
c (Ir mcmo:.la,~ a prop&~ito clcl Padre Las Caw5. c 11 los tiempos en que
itlltli:;knmc~
hunianidal’c:
(‘n el Li-eo:
fr3ie
rí!;uica.
vigorosa.
tan
c3nm::i icla ) c~nmc~vedor2 (;ue re5o:ialra \ >-n;tila \ ibrando
en nuestra
1 ‘i~ultc~: ci EiliC>:lCCS
emlir:G su m~clio siglo tic pelen. para que lw indios
Iftl fue:-fJll
c”cIuv<:‘:
::c l~cloa
cn in., ~*:méric~~~: clc ;,,,:ea cn &ladrid;
de
jJCJcL_
‘m.1 COI1 v! re) nikilo:
c:;illr;! I':>[Jkiiia
ic;!ii.
él
5019.
tic
pelea.8
!‘Si~ : It ~ucdo,
c\csC;C.iG\ui21c.!te.
y
elrirr
nur-tra
incultura,
Io- 1,kto:.;3dores
nos hicieron
v 13tr2lictn-.
c;tuar
a filartí,
Pero ~îo.~o!ros ibamos a nprcnder
yuc él era c;o y m-5 que cso,
<I
uc
ci.3
“Iy.,JU~.
I.
l)t-ic&ta.
cwri:or.
5old3d3
>’ irkriir:
íbLU~~O5
n conocer
I
13 inmensa parte del patrimonio
iiterario
-uni;erzal
que le debemos e
íhnrca
ii awmbrarrws
cn fin de todo lo que nc:h;,iro pais había desco:iw2do
e ignoradc,
ak1 c-5 nuestros clic:. a eate hdroe latin-americano que por su parte 1~ amó y admiró...
Fae necesaria la feliz iniciativa
del Instiiuro
Lle Estudios
Ibéricos
c!e Eardecls 1. del señor J. Lamore:
para que Xsrlí
saliera del olvido
P rlw
lo habia co~:&nado
probablemente
13 t:rdicional
concepción
frUncesa dc la literatura.
Es clla en efecto la que podría explicar
el
rclegarniento
y el desdén. que hoy pertenecen
al pasado, con respecto
:I aquella
gran figura:
IKue;-tra literatura
continúa
marcada
por los grandes principios
retjricos de la eicolktica
medieval:
la noción de genero, que es en su
base pocas wces discutida.
predetermka
cutdroformales
rígidos, y
modos de e:.i:resiSn rigurosamente
definidos
también.
Es decir, muy
esquem&icamente,
que más allá de la Novela. el Teatro v la Poesía
no existiría
más que una inclasificable
literatura
menor!
Ahora bien,
si exceptuamos
el «sub-género»
epistolar
que conquistó
sus títulos
de
nobleza, el escrito periodísLico,
la crónica costumbrista
y el ensayo. tal
como los cultivó
abundantemente
Martí. no Ee inscriben
en ninguna
de las categorías reconocidas
y estimadas en nuestro país, donde el autor
que niega las normas es un autor renegado.
Y el francés, que gusta
de tomar dec&iones
a nombre de dogmas. no deja de ttwer cierta
\rnción
contra esos deslizamientos
de un género a otro. prarticados
kfartí.
más
Pero, en lugar de derinteresar>c
por Martí. ;.no podríamos
-alir de este lodazal escolástico ) aquilatar
más justamente
fa vía
hace casi un siglo había abierto el cubano?
Sin duda,
este (<estallar»
cesivo, dentro
finalidad...
ya es tiempo de considerar
de los géneros y, siguiendo
del ámbito de la literatura.
prefmr
bien
que
como benéfico
y ejemplar
a Martí. destacar en lo susus funciones.
su misión; su
El francés tal vez ignorase a Martí por otra razón: por prejuicios
acerca de la literatura
del otro continente
como a veces los tiene acerca
de la nuestra; y esta nueva restricción
no intervendría
ya en cuanto a
la forma, sino en cuanto al fondo: la reputación
de obra de contenido
preponderantemente
ideológico,
pudo impedir
que el lector francés penetrara en ella y disgustarle
en virtud
de la concepción
que podemos
llamar
«gidiana»
antes y después de la letra. Esta concepción
quiere
que la literatura
sirva al culto del «estado precario»
de disponibilidacl
y rechaza en consecuencia
toda atadura y todo compromiso
definitivo.
En resumen? según tal óptica, la literatura
que «se respeta» queda
abierta a tobas las solicitaciones,
sin límites,
pero no es literatura
de
combate, vinculada
a un objetivo
imperativo,
que se compromete
en
la denuncia
y en el penetrante
análisis de problemas
socio-económicopolíticos!
Pero lo que provoca el desprecio de unos provoca el interés de otros.
El criterio
gidiano
no recoge la adhesión
de nuestra juventud:
ésta
exige uue,
en
materia
de
literatura
como
en
la
vida,
se
haga
una
Elec*
ción. que se proclamen
las opiniones
y se asuman las responsabilidades.
Hasta quizás contribuyera
a flaMartí se anticipó a e?ta exigencia.
cer que brotara en ciertos estudiantes
que todavía no se adherían a ella:
así fue como al descubrir
la esencia y el sentido de la obra de Martí.
una de nuestras amigas estudiantes
nos confió:
«Martí me reveló qué
era una literatura
comprometida
y cuál era el valor del compromiso:
UIZ /ifz para un medio,J. Martí abolió el divorcio entre fa literatura,
la
acción y la vida, y a nuestros ojos, éste es uno de sus mayores n:éritos.
El escritor ya no es un ser «ante» el mundo. sino un ser «en» el
mundo. Es él quien nos abre los ojos y hace que nos sintamos comprometidos cn le más hondo de nosotros, En este aspecto. Martí CS el hu-
98
‘-3 L .4RIO
ANUARIO
\IARTIASO
macis-ta que nos recuerda
que la edificación
de una humanidad
digna
no puede cer realizada
por individuos
ai>lados p privilegiados.
sino que
ec el rrwltado
de una busca y una conquista:
la toma de cu:u+n-ia
de IOS deberes y de los derechos de loi ciucladanor
del mundo.
Taledcbercz ! derechos son esenciales 1~:‘:’ la humanidad.
luego ~on uni1 rr‘alea J- eternos.
Pero a menudo
su conquista
queda todavía por hacer. Lo eS lo
<iuc: a la hora de los conflictos
de clase. conflictos
raciales y conflictonacidos de las grandes maniobras
imperialistas,
le da toda su v;genc;a
a la denuncia
que hizo de esos males. a cu exhortación
por la dignidad
y la justicia.
José Martí es el resultado
de la historia
por haber surgido de cirrun~tancias
dramáticas;
de ella también
es ((causa)) en la medida
en
que influyó en el destino de una isla esclal-a y de una América
vulnerable, educando
conciencias
y proponiendo
los grandes rasgos de soluciones para los problemas
que después de él persistieron:
la Unión.
la Igualdad,
la Educación,
para la efectil-a transformación
del honke
y del mundo. Sus principios,
más morales que prácticos,
sin embargo
se concretaron
en la Revolución
Cubana. Por eso Fidel Castro atribuj-6
la paternidad
de ésta a Martí y por eso sentimos hasta qué punto contimía en ella el pensamiento
martiano.
-4 la luz de este balance espontáneo
y muy
poner en evidencia
el interés del conocimiento
país.
incompleto.
de Martí
deseamos
en nuestro
Consiste primero
en una ejemplaridad
‘de índole literaria.
A nuestro parecer, la literatura
no debe cuajar en una forma dogmática.
sino
por
el contrario
debe confundirse
con la vida, tal como lo quiso c: propio Martí.
También
en una ejemplaridad
ética. Martí entregó su talento y su
sangre para la libertad
y la dignidad
de su patria, para la promoción
humana
de su América;
exaltó grandes valores humanos:
el impulso
hacia una justicia ideal, su fe en la perfectibilidad
y la virtud del hombre. EU fe en un mundo mejor. Por eso este hombre, que hace que se
crea en el hombre, no pertenece solamente a Cuba o a la América
hispánica, sino también al mundo entero, al que ofreció una ideolagía,
una
arción. una vida y una muerte edificantes...
Existe otro interés:
cha considerablemente
.
el descubrimiento
de la obra de Martí ensanel campo de nuestros trabajos e investigaciones
MARTIISO
99
per‘onales
y nos abre nue\as per-pectivas
para la comprensión
de -kmé:-ic.a. Este último motivo nos incitará
a nosotras. futuras profesoras.
a
c!i\ulcar
el conocimiento
de Marti, ya que éste es. en muchos aspectos.
el conocimiento
de la América
de ayer J de la América
de hoy.
Burdeos.
julio
de 1970.
;,POSEEMOS
LOS TEXTOS
AUTÉNTICOS
DE MARTí‘!:
EL CASO DE LOS VERSOS LIBRES *
POR
IVAN A.
SCHL’LMAN
Hasta el presente ’ se han publicado
nueve ediciones
de las obras
de Martí, y aun cuando todas pretenden
contenw
la suma total de los
textos existentes,
todavía ninguna
ha logrado
presentarlos
en su integridad.
La más reciente de estas ediciones,
aparecida
en la Cuba revolucionaria,
reclama para sí, en opinión
de su editor principal,
un
rango «oficial»,
«definitivo,>.
Aun cuando
nos asistan numerosas
razones para sentirnos insatisfechos
de las varias incompletas
Obras completas, el hecho es que las ediciones de Trópico,
Lea y la Editorial
Yacional,’
a pesar de sus omisiones,
han incorporado
la mayoría
de los
escritos de Martí. Hay. sin duda, importantes
originales
por recuperar
todavía. como algunas cartas, o el manuscrito
de la traducción
del La&
Rookh. o los artículos
que Marti
publicó
en periódicos
uruguayos
y
chilenos,
mientras
que otros aparecerán
próximamente,
como los artículos del S’u~ì. Distintos
investigadores
se ocupan en traer éstos y otros
+’ Ponencia
leída por su autor en el simposium
convocado
por la Modern
Lan.
guage Association.
en Denver,
Colorado,
el 29 de diciembre
de 1969.
Tambi&t
se leyeron
y discutieron
allí los siguientes
trabajos:
«Estado
actual de 105 estudios
martianos»
por Rosa Abella,
de la Universidad
de Miami;
«Martí
en las revista..
del modernismo
antes de su muertes,
por Boyd G. Carter,
de la Universidad
de
Missouri;
y «.4cción
y libertad
en la poética de José Martí».
por Alfredo
.A. Rog
giano. de la Universidad
de Pittsburgh.
El profesor
Schulman
pertenece
a Id Washington
University.
de St. Louis, Missouri.
t .4 las siete ediriones
indizadas
por Fermfn
Peraza Sarausa en su Bibliograjio
rnnrtkrzn
(Habana.
1952)
deben añadirse
las Obras
completas
(Caracas,
1964).
4 vals.. editadas
por Jorge Quintana;
y las Obras completos
(Habana,
1963-1965).
2; Vds.. de la Editorial
Nacional
de Cuba.
2 Ed. Trópico,
Obrns completas (Habana.
1936.1953).
71 ~01s. Ed. Lex, Ohr,ts
um]~leLns
t Hahalla.
10 16 ). 2 vals.
ANL-ARIO
102
.4XL-\RIO
103
MARTIASO
3ItRTIANO
escrj;os a la luz. >- sería por tanto lícito afirmar,
cuando examinarno:
en cor.junlo
In que -e está haciendo
en este campo. que el foco de la
en torno a los textos se orienta
a descubrir
o
111ác recic’ilte actividad
rcl-<*lar 13~ ariginales
de 1Iartí que aun nos faltan. en tanto que es escasa
la ntenciclrl prestada al estudio de la autenticidad
de los textos lmblicatlns que pc~remos.
en los que hemos confiado
implícitamente.
creintegrales
y definitivos.
\-t~rrc!olos. con algunas excepciones,
Todo este material,
en sus varias ediciones.
uos ha llegado en gran
nwtlida
a través del discípulo
y confidente
de Martí. Gonzalo de Quesada y Aróstegui.
a quien Martí escribió desde Ptlontecristi
su famosa
carta de! 1 de abril de 1895, conocida popularmente
como su «carta
te<tamento».
En all;: escribe a Gonzalo
de sus xxrios trabajos v le recomienda
cuáles dcLe publicar,
y en qué forma. si acaso no regresara
él de la guerra de Cuba. Como consecuencia
de esta carta, tan a menudo citada como mal interpretada,
la mayor parte de los manuscritos
de Martí pasaron a manos de la familia
Quesada, a la que ha sido
gratitud
por la preservación
costumbre
de los estudiosos el expresar su
y publicación
de las obras de Martí durante un extenso período de años,
a veces en incómodas
circunstancias.
Pocos si: han dado cuenta, sin
embargo, de que In tenencia de estos manuscritos
constituye
un feudo
ni
de
que
casi
todas
las
ediciones
-aunque
sin fundamento
legal-,
de obras individuales
de Martí se han preparado
y publicado
sin la consulta de estos manuscritos,
incluyéndose
la edición Lex del Sr. Isidro
Méndez.
Guardados
como documentos
privados,
familiares,
son muy
pocps los que han tenido acceso a estos preciosos manuscritos,
y todos
los que estudiamos
las obras de Martí hemos leído sólo las versiones
descifradas,
acopladas y preparadas
para la imprenta
por Gonzalo
de
de Quesada y Miranda.
Quesada y Aróstegui
y su hijo, Gonzalo
buena suerte que se me
Fue, por tanto, un golpe de excepcional
permitiese
estudiar
los manuscritos
del archivo
Quesada durante
los
Había
hecho
el
arduo
viaje
a
la
meses de enero y febrero de este año.
Habana con el objeto de consultar
los manuscritos
de !os Versos libres
en relación
con una edición que aparecerá
próximamente
en España.
Mi propósito original
era el de tomar nota de la génesis de los poemas,
la evoluri6n
de los versos, las variantes
lexicográficas
y las transformlcicnes
estructurales
de los poemas. Estaba aun por hacer un estudio
de lo que 1’aléry ha llamado
«la secreta discusión
que tiene lugar,
mientras
está haciéndose
la obra, entre el temperamento,
la ambición
!- la previsión
del hombre,
del momento)).j
y... los estímulos
y los recursos
intelertua!es
31’ I primera
lectura de los manuscritos
de los I ‘ejes libres me llc\ó
a ia conclusión
de que todas las anteriores
edicioues
de este libro de
poesía son defectuosas, inexactas y están severamente
muiilada;.
De~ubrimiento
irónico,
si se tiene en cuenta que al cabo de muchos años
de campanudos
elogios y peroraciones
nacionalistas
liemos Ileg~io
a
una e;apn de los estudio- martianos
en que se está lwitando
una s-ría
atención a los textos de Martí desde distintos
puntos de vista. especi,dmente eu lo que toca al análisis estilístico.
Circunscribiéndonos
a los Versos libres, que servirán para ilustrar
nuestra sombría visión del estado de los textos dc >iartí, muy í,oco se
ha logrado en lo que respecta a su minucioso
estudio, con las notables
excepciones
de los trabajos de Angel Augier,
Cintio Vitier
!- Eugenio
Flori;. Justamente
es en esta área donde el análisis de Florit marca un
ouevo punto de partida,
ya que en su antología
de la poesía de Martí,
titulada
Versos,4 con la sensibilidad
de un poeta, seííala discrepancias
textuales
y problemas
que demasiados
de nosotros hemos pasado por
alto, o que, habiéndolos
percibido,
como Florit en algunos casos. nos hetnos sentido incapaces de resolver por carecer de copias de los manuscritos originales.
En relación
con esto será preciso subrayar que ni siquiera
en Cuba existen reproducciones
de los manuscritos
en poder
de la familia
Quesada, careciéndose
hasta de un inventario
o índice.
Debido, por una pacte, a la falta de materiales
con que verificar
la autenticidad
textual, y por otra a la despreocupacik
general que ha
existido en torno a este problema
que ho;f alcanza proporciones
tan
enormes, los estudiosos de las obras de Martí han asumido
que los
Versos libres son poemas inacabados
y escritos con premura.
a causa
de su naturaleza
fragmentaria
y sus lagunas textuales. Como anota Florit, por ejemplo:
u hay ocasiones en que la falta de tiempo, la premura
en escribir producen
versos imperfectos...)?.
nun cuando es innegablemente cierto que Versos libres carecen del acabado de propia mano del
autor que podemos apreciar en Zsmaelillo,
por ejemplo, el hecho es que
knuchos de los versos defectuosos,
así como otras inconsistencias
tcxtuales, no son obra de Martí, como veremos en esta breve prewntación,
3 Citado por James Thorpe en aThe Aesthetics of Textual
LXXX (1965), 478-479.
4 New York, 1962.
5
versos,
p. 31.
Criticism».
PML.4,
10-l
i\l
-ARIO
\I\RTI\\O
.4S~.4RIO
-iuo el resultado
de cntromclimienlo~
de editor 1 I<;c~~)ic.a- editoriale+
ineficares.
Las numerosas
notas que en los I’ersos editadopor Florit arompaiian la sección dedicada
a los I.ersos iit>res. sirven toara ilu.irar
las iucertidumbres
a que debe enfrentarse
el lector (1~ lo> que \ a podemollamar
textos inexactos. Para citar casos concretos. VII 1..58 de ~Pollice
\erso» Florit queda perplejo
ante la sintaxis y anota:
((Punto oscuro.
Col. [Poesías, edición de Marinello]
. . . enmienda
di.1. en vez & Kniverso. Optamos por conservar esa redacción
aunque de todos modos la
idea JIO nos resulta cslars),. El problema
que Florit intuye CL: más serio
de lo que cree. pues el (<punto oscuro» señalado por él eu ronJecuencia
del hecho de que las ediciones de los Quesada. _I todau lac: subsiguientes
lecciones que en ellas se hasan, nos han proporcionado
una versión de
(<Pollice verso» que nos pone en aprietos porque las páginas del manuscrito original
han sido trastocadas.
Así. 1.58 --u Porción del Uni\-erso.
fraw unida»debe ser 1. 37, y ll. 37-59 cn la versitin restanrada
del
poema, han sido situado:; donde Martí nunca se propuPo que estwieran.
El manuscrito
también
aclaró otra cuestión en estr mismo poema: la
ambigüedad
y falta de secuencia de los versos que en las nctualcs ycrsione? aparecen como 35-38:
. ..La l-ida es grave,
Y hasta el pomo ruin la daga hundida.
Al flojo gladiador
clava en la arena.
La rcordenación
porciona:
de los versos aclara
esta
i1;:gic.a ! nos pro-
sacuenria
Condenan
a morir, pollice verso.
Y hasta el pomo ruin la daga hundirla.
Al flojo gladiador
clava en la arena.
(11.
59-61)
Fn
<tPomona)) Florit examina
el verso <rPorcue a mis ojos los fragantes brazos>,.
observando:
(<Así en Quesada !- .4rócte-r!¡
y c\n Col.
Las
demás ediciones
registran
«Porque
a mis ojos los brazos olorosos».
;.Por qué esta confusión ? La lectura del origina! nos muestra un círculo
alrededor
de «fragantes»
y. al margen. colorosos)~. Si ha de preferirse
ccolorojos » -decisión
tle editorel \wso
debiera
leerse «olorosos
brazos» y no a la inversa, como ha sido el raso.
En «Sed de belleza»
Florit
ha logrado
rerol\,er
LIJI prolJ!cma
que
ni siquiera
aclara cl propio manuscrito,
mmeatamo< dta absoluto acuerdo
\14RTl~\O
105
I
ron cu fina intuicwn.
En el verso «Vn balsámico
amor v una a\aricia»
Florit ha suprimido
la palabra ((celeste» delante de (ca\-aricia».
ya que
~celestt.» aparece al principio
del próximo
verso. y su uso delante de
(ca\-aricia» rompe el endecasílabo.
ET finalmente.
en ((Corno nacen las palmas en la arena)) hace notar que algo no está bien en el verso KA perfumar
el Yucatan
florido
se alzaba luego»:
«El endecasílabo
‘A perfumar
el Yucatán florido’
debía ir seguido de otro. del que las palabras ‘se alzaba luego’ son comienzo».
El manuscrito
revela que el fragmento.
ilIla
vez reconstruido.
se acopla al poema de la siguiente
forma:
Del temido
A perfumar
Nos sería fácil citar otros
bidos por Florit,
cuya crítica
más, una excepción, entre los
neamente que trabajaban
con
brocal se alzaba luego
el Yucatán
florido.
ejemplos
de ronfusiones
y errores percitextual constituye
un raro ejemplo,
aun
eruditos martianos
que han asumido rrrci
textos confiables.
Pero tal no es el caso con respecto a los Versos Zibres, y me atrevería a decir que lo mismo es cierto para las demás obras, a juzgar por
cl material
qué vi en el archivo Quesada. Las mutilaciones,
el desruido
en la interpretación,
la falta de atención
a consideraciones
métricas,
el
torpe uso de las variantes en los manuscritos
y de los poemas fragmentarios, y el abandono
de todo intento de restauración,
abrumarían
hasta
a un novicio.
El crítico textual, al editar una obra, como apunta sa
hiamente
James Thorpe,
debe tratar de «recobrar
y preservar su integridad».6 Justamente
es la preservación
de la integridad
lo que falta en
las ediciones
de los Versos libres.
Con cl propósito
de arrojar
un poco más de luz sobre las inexactitudes textuales
de los Versos libres, presentaré
brevemente
tres variedades distintas
de distorsión
con sus correspondientes
ejemplos.
basados todos en una comparación
entre el texto de la Editorial
Nacional
(más libre de errores que las ediciones anteriores)
y el manuscrito
original.
1)
Carencia
Un estudio
inmediatamente
de criterios
editoriales
detenido
de los manuscritos
de manifiesto
una esmerada
6 Op. ch.. p. 481.
de los Versos libres pone
carencia de sentido crítico
.
ANU?\RIO
106
ASL-AI;10
JI.iR
TIIUO
107
M-\RTIANO
rn la ordenación
y preparación
de los manuscritos
para su publicación.
El prin;c:o
J- más importante
de los problemas
concierne
a la determinación
de qué poemas son «versos hirsutos)),
como Marti
llamaba a
5115 tg1 er‘os libreras. y cuáles pertenecen
a las «otras formas borrosas U.
con lau clnr no deben ser confundidos,
según advirtió
a Gonzalo
c!e
Qur-atla.
Karti no sólo preparó
el prólogo para esta colección
de poe111x. >;ilo txnbit-n un indice que contiene treinta titulos. De estos, hasta
e! i,resentc,
no han aparecido
los poemas correspondientes
a dos de
I~IS tituloi:
«Bosque de rosas», que Gonzalo
de Quesada y Aróstegui
so.Gtiene no haber encontrado,
y «Homagno
audaz)), que figura en forma fwgmentaria
en la edición de la Editorial
Nacional.**
De acuerdo
con Gonzalo de Quesada y Miranda,
las bases para determinar
la clasificación
de estos poemas fueron el «Índice»
dejado por Martí,
SU
agrupamiento
de los manuscritos
originales,
y el aseguramiento
de
éstos con una presilla de metal, visible hoy día. pero que está destruyendo el papel lentamente.
En los manuscritos
originales
hay pocas
indicaciones
de mano de Martí que pudieran
servir para guiar a un
editor en la tarea de asignar un poema a un determinado
volumen,
excepto cn el caso de <(Mis versos van revueltos»,
con las palabras
«verSOS libras” escritas por Martí a la cabecera de la página.
I,a primera
edición
de Versos libres contenía
veintiocho
poemas,
a lo+ que en 1933 se añadieron
doce más en una sección de Flores del
destierro.
el asi llamado
volumen
XVI
de la primera
edición
de las
obras de Ilartí.
Las ediciones
más recientes incluyen
cuarenta
y cinco
poemas. ;,Sobre qué bases se fundamentó
la decisión de añadir poemas
a los l,'ersos
Eibws? Gonzalo de Quesada y Miranda
explica el procedimiento en Floms... -4ludiendo
a los doce poemas, escribe: «Estas compo&ionest
a mi entender,
no deben considerarse
como parte de ~Flore- del destierro)),
sino para ser agregadas a los Versos libres ya publicados en el tomo XI de las obras de Martí».
Se alude luego misterio~arncnte a «otro apunte-índice
de Martí»,
pero este índice no aparece
reproducido.
Con tan escasas pruebas uno tiene que poner en duda la
existencia
de criterios
científicos,
particularmente
en vista del hecho
de que al casar los poemas sin título de los manuscritos
con el índice
<(Bosque
de rosas»
figura
con
el título
de «Allío
‘: “Según
Hilario
González,
de~pacio...u
en la p. 334
del tomo
16 de las Obras
Con~pletas
de la Editorial
Nacional
v uHomagna
audaz»
aparece
en la p. 340 con el título
«Yo
ni de dioses,),
al r:“.~ ‘drbcn
anteceder
los fragmentos
que con el título
de «Homagno
audaz»
aparecen
en el t. 17,
p. 315.
Véase
Anuurio
martiano
h’o. 2 p. 310
y 316.318.
[Nota
de za R.]
de Martí, Quesada p Aróstegui
escribe: «Martí
dejó escrito casi todo
el índice de sus l’ersos libres, que ha servido para. flor irlJl!cciõn
(el
énfasis es mio). poner título a varias composiciones
que aparecen sin
ellos. Ojalá que bajamos
acertado siempre».’
Criterios
tan poco sutiles pueden parecer apropiados
fn editore* no
profesionales
como Quesada y Aróstegui
y Aurelia
Castillo cle Gon&lez.
su asistente, a cuya paciente labor debemos, con todo, muc!~o~ de nuestros actuales textos enrevesados
así como la aparentemente
arbitraria
división entre Flores del destierro
y Versos libes.
Tenemos la convicción de que ciertos poemas clasificados
hoy, en \-arias ediciones,
con
Flows...,
pertenecen
realmente
a los Versos libres (por ejemplo.
((Vino
de Chianti».
«Dos patrias», «Arabe»),
pero es cuestión que no podemos
desarrollar
aquí por entero. Lo que sí deseamos subrayar,
al llegar a
este punto, sin embargo, es que los criterios
usados en el pasado para
estas decisiones
no resisten un examen serio. Si es cierto que Martí
precilk
todos los manuscritos
que deseaba incluir
en los J’ersos libres,
entonces este volumen debiera contener
los treinta y cinco poemas incluídos en las hojas presilladas,
más los cuatro que faltan ds los mencionados por Marti en su índice: «Bosque de rosas». (~Sccl de beUeza»,
«;Oh, Margarita!»,
«Homngno
audaz».
Pero. uno de los poemas qae
aparecen
en esas mismas hojas es «Hervor
de espíritu)).
que nunca
encontramos
incluído
en Versos libres, sino en Flores... Lo que es más,
si construímos
la colección
de Versos libres sobre tan frágil
fundamento, tendremos
que preguntar
sobre qué base \-inieron a formar parte
de ella poemas tales como «Copa con alas)), «;irbol
de mi alma)], <(Luz
de Luna», «Flor de hielo», «No, música tenaz». <(Con letras de astras».
Kada hay en los manuscritos
que justifique
su inclusión:
>- los títulos
no aparecen en el índice de Martí. Trabajando
desde un ángulo opuesto, y teniendo
aun presentes los criterios
de Quesada. ponemos en tela
de juicio la inclusión
de los siguientes
títulos, puesto que los mannsrritos no forman parte de los Versos libres originales,
sino que se encuentran
con los de Flores... .(y con la excepción
de «Sed de belleza»,
no aparecen en el índice):
«Mis versos’van
revueltos».
«La poesia es
sagrada»,
«Cuentan
que antaño»,
«Canto religioso)).
«Sed de bellezas>.
«En torno al mármol rojo», «Yo sacaré lo que en el pecho tengo,),, «Mi
poesía». La intención
de todo esto no es denigrar
a los Quesada. sino
probar la existencia
de falsas clasificaciones
dentro de la poesía de
JIartí, y sugerir la necesidad de su ordenamiento
crítico, científico.
Hay
7 Obras
completas (Habana,
1913),
XI, 278.
4ZL
sólo dos libros que resisten un riguroso
escrutinio
como obras orgániras. y son los dos tomos ru)-a publicación
supervisó Narti por si mismo:
Ismdillo
y I’crsos sencillos. Los manuscritos
de los otros libros tienen
que .5t’r rrexatninado~.
tomándose
en cuenta los co~~cepto~
estéticos ininterna.
especialmrntc
CJI
c9rlwrados
3 los prólogos. toda la evidencia
lo que respecta a consideraciones
métricas y estilísticas.
v la evidrncia
(‘\tcrrw.
fechas de 105 manuscritos.
tinta, papel. etc.
\‘olviendo
nuestra atención
a las demás áreas en que se hace sentir la falta de criterios
editoriales,
encuentra
UJIO la misma invariable
inconclancia
cn el uso o rechazo de las variantes
tachadas o de las
palabras
encerradas
en circulos
por Martí.
Aiiádase
que en JIUJII~rosos casos los editores
han omitido
eliminar
versos que constituyen
repeticiones
obvias. \-ariantes que Martí no eliminó
por descuido.
Por
c.jemplo, leemos estos dos versos consecutivos
en «-Yo sacaré lo que en
el prrho tengo )>:
A su,: r-irgenes
lindas
despeñaban,
A su virgen mejor precipitaban.
Uno de los dos es evidentemente
superfluo.
No se ha tenido en cuenta
In métrica, por ejemplo,
en «Pomona»,
en que 1. 15 es un fragmento
. 1
rr.
que reza : <tEn el fermento
rompe». En el manuscrito
el 1. reza: «Hinrht* . sacude? en el fermento
Pero los verbos iniciales
estaban
rompe».
sciialados con UJI círculo, y fueron por tanto eliminados
de las ediciones. iiun cuando parece razonable
asumir que Martí no estaba del todo
satisfecho con estos verbos, es mucho mejor reproducirlos
que romper
cl ritmo de los versos. Más aun, es difícil
comprender
por qué en el
pasado los editores estaban dispuestos a reproducir
una variante.
como
en el ejemplo
anterior,
pero preferían
un verso fragmentario
a un
enunciado
completo.
2)
Pun tuación
?rIarti poseia un concepto de la puntuación
funcional,
estético. altamente individual
?T sorprendentemente
original.
Enteramente
modercomentarios
dispersos que
nista en este aspecto, nos dejó 10~q siguientes
JIOS dan la medida
de su preocupación
por la expresión
innovadora,
arlktica:
\RlO
\I \I¡TI
\\O
109
Chtografia:
Por lo menos. hacen falta doa +no5:
Coma menor. ,
Por ejemplo:
c(Juntos de noche. Hafed, juntos de día».
.\:i indico que la pan‘a <‘II II<r/& ha de ser m;í.< larga q11<’ IZVL,/~~*
. . . . . . . . ..<...........................
Y el otro signo. ef awrl[ci de lwfura
0 de scrzlido. para di5tinpuirlo
del acento común clc palabra.
Y otro más, el gtrifh mf>nor.R
I-os conceptos hcterotloso?
<I(* %larti en cuanto a la 1)untuación
estaban
clirrctamentc
relacionados
con su perenne bUsqueda de una expresión
musical, rítmica. Para Raimundo
Lida. la puntuación
de Martí es rnáy
bien musical que lógica.” En consecuencia,
es a 1111tiempo iluminado1
j decepcionante
el comparar
los manuscritos
con las ediciones
publicadas de los Versos 2i6res y ver el número de cambio- introducidos
y
la di\-ersidad
de modificaciones
que se han drslisaclo en los textos. El
propio Martí era consciente de la singularidad
de ~11 cxpresicín:
CJI su
pr6Jogo se refiere a la «extrañeza,
singularidad.
prisa. amontonamicnto. arrebato»
de las visionarias
creaciones
de sus T’ersos libres, en los
que el idioma y la puntuación
funcionan
contrapuntualmente.
creando
momentos alternos de pasión y quietud.
Como veremos. aun en el corto
número de ejemplos
que presentamos.
la puntuación
contendrá
o im@asá
la expresión
vertiginosamente:
a veces armará pensamientos
y
emociones:
sugiriendo.
en 1 ariada diversidad.
cualidades
caóticas, dislocadas 0 serenas.
disponibles
rezan:
Así, en 1. 38 de «El padre suizo» las ediciones
(<iVe, bravo! iVe, gigante!
;Ve. amoroso O. Pero, en realidad,
Martí se
proponía
crear un verso rítmico,
de libre fluir, más bien que contener
el impulso
de su movimiento.
Lo concibió
como una serie de breves
pausan, en consonancia
con su concepto de la «coma menor». Por tanto,
marcó de este modo su puntuación:
«iVe, bravo! ive. gigante! ve. amo.
roso.)\. En contraste.
1. 43 crea un hiato mediante
el uso del guión y
la exclamación
inicial delante de «que»: «ive! - ique las seis estrellas
luminosas».
Por el mismo
estilo,
nótese
la diferencia
en la intensidad
de la corriente
rítmica
cuando comparamos
lo que por regla general
8 Ed. Trópico:
LXIV,
44.
9 Ed. José Martí.
Páginns
selectns
(Buenos
Aires,
1957),
p. XIII.
110
-421
4R10
ANUARIO
MARTIASO
I
aparece como ulttmo verso de acopa ciclópra~>: ctl . con los labio+ apretado: muero».
con lo que en rea!idad
debiera ser: NT. con los labio5
-muero
J>. De modo similar en 1. 13 de ((He vivido: me he
aprrtados.
rlluerto~~:
11:
De tierra.
13
Recojo,
que debiera
15
tener
Recojo,
los apilo
a rastras.
un efecto entrecortado
presto
los apilo,
con una coma
adicional:
a rastras.
8
1-a en los ingentes
Sin mas brida
\ Frsos debieran
Otros tipos de distorsión
resultan
de omitir
10s dos puntos,
;.!!le
Martí usa con frecuencia
y una singular
originalidad.
En 1. 24 de
c:-‘i los espacios» leemos:
9
Sin más brida
Se labra
-J
o’
I’ed
mucho
cómo
el oro. ;El alma
sufro.
Vive
el alma
sólo algunas de las enmiendas
o impropiamente
introducidas
J~ufikxiorzes
9
Dnbiera
ortográficas
inexen las ediciones
La sección final de nuestra ponencia
se refiere a las mutilaciones
leaicográficas,
estróficas
o pertenecientes
a problemas
tales como la
ordenación
de palabras y la omisión de partitivos
o artículos.
Todo esto
distorsiona
tanto el sentido como el ritmo o la métrica del verso. y en
ultimo
análisis,
debilita
la estructura
total del poema.
3)
nace que el viento
y cl sueño
Que
vio esplendor,
y quiso
así, hundióse
leerse:
textuales
Para j!ustrar
estas distorsiones
textuales
lo más brevemente
po-ible. procederemos
con un método enumerativo,
contrastante.
p:es?ntando los v-ereos tal como aparecen en las ediciones actualmente
a nuestro alcance, seguidos de las restauraciones
que correspondan.
y el sueño
Que vio esplender,
y quiso
asir,
hundióse
<iA4 stro puro»
10
Se labra mucho el oro, el alma apenas!1.ed cómo sufro: vive el alma mía
Estas constituyen
plicables.
injustificadas
de los Versos libres.
se diseña:
puro»
43
mía
44
25
nace
apenas!
el LISO
Pero en realidad
Martí
ha unido
1. 24 con 25 mediante
del guión ;v acoplado
libremente
los hemistiquios
de 25 con 10s dos
puntos y- la xv» en 1.c.:
2-L
brazos
el corre1
43
Debiera
24
el corcel
leer‘c:
1-a en sus ingentes
44
brazos se diseña
que el miento
3
((-bstro
111
nueva»
5
C-tcs
a cada sol mis restos propios
presto
tI Ltrofa
MARTIANO
9
10
Por el palacio
Entrase,
de mi pecho
irradias,
en ruinas
y los restes fríos
decir:
Por
el palacio
Entras,
de mi pecho
e irradias,
en ruinas
y los restos fríos
En «Banquete
de tiranos»,
varios versos que aclaran
el desarrollo
de los pensamientos
del poeta han sido suprimidos
simplemente
porque
los atrav-iesa una débil línea transversal,
lo que sucede también? podríamos agregar, a través de todo el poema «Aguila
blanca».
De manera que, en «Banquete
de tiranos»,
a 1. 14 sigue el verso que numeramos como 18 en nuestra versión restaurada.
En las ediciones usuales
Ieemos:
14
,A un banquete
18
Pero
19
Hunden
cuando
se sientan
la mano
en el manjar.
los tiranos
ensangrentada
.......
Los k ersos adicionales
intermedio5
1-l
:\ un banquete
1.5
Donde
Ib
Que a 105 tiranos
17
Cerebro
18
Pero cuando
19
Hunden
1105 clan:
se sientan
Le sir\-en
1. corazón
hombrv:
aman.
los tirano:
1’ esos 1 iley
diiigentes
de hombres
la mano
de\oran:
ewangrentada
en el manjar...
Browne
cuando deploraba
la suerte de cu Krligio
.Uedici:
u \ol\ iJ-e
común entre muchos -lamentábase-.
\- en suceci\a-; trallxripcioncb
$e corrompió
de tal modo. que llegó a laì: prensas en la má- deprajada
de la< copia.+. Quienquiera
recorra aquella obra. y ie percate (1~ c*iertas
particularidades
y expresiones
personales
que en ella figurari.
fácilmente discernira
que su intención
no era llegar así al p:íLlic*o.>t”
Y así CS en el cwo
Traducción
de los Iversos librcx
de Eliseo Diego.
En ((Aguila
blanran
la incIusi&n
de los u perdidos))
11. 9-11, que
desde 1a primera
edición
nos hemos acostumbrado
a reconocer
como
un diseño de puntos, nos da los siguientes
versos:
8
9
Y camino del sol emprende
el vuelo.
Mas silencioso
el bárbaro
verdugo
10
Sin piedad
ll
Manos
y sin duda,
[se alza]
con sus férreas
cada mañana
Mis observaciones
en esta ponencia
necesariamente
breve se refieren principalmente
al caso de los Versos libres. Pero, al enfocar la
atención
sobre estos versos, esperamos haber señalado
también
la necesidad de escrutar toda la poesía de Martí con las posibles excepcioA este reexamen,
indispensable
nes de Ismaelillo
y Versos sencillos.
para llevar adelante la elucidación
de las ohras de Martí, debiera asignarse la prioridad
en los estudios martianos.
Una exhaustiva
restauracibn del tipo que sugiero resulta de especial significación
en un escritor cuyas preocupaciones
artísticas
y estilíslicas,
cuya atención
a los
menores detalles, lo llevaron
en 1&87 a manifestarse
de este modo en
relación
con sus artículos en el Partido
Liberal:
Yo no uso palabra
y peso, de lo que
incomprensible,
o
chado lo que de
en que no procure poner especial significación
viene que cuando la palabra queda cambiada
o
la puntuación
alterada, parece artificioso
y finotro modo pudiera
parecer sincero y artístico.”
Estas palabras
poseen una cualidad
profética,
pues si Martí
hubiese llegado a ver en vida las ediciones de SUS versos, particularmente
la de sus «versos hirsutos».
habría podido
alzar su queja a fortiori.
Y habría podido muy bien añadirle
los sentimientos
de Sir Thomas
‘0 Carta a Manuel A. Mercado, Enero, 1887.
1’ Citado pr
Thory,
op. cit., p. 478.
SEIS
CARTAS
DE MARTÍ
Las cartas de Martí que a continuación
van a leerse, no han sido
nunca publicadas
con anterioridad.
Fueron escritas en los últimos años
de su trajinada
existencia
y tratan asuntos tan diversos, como diversa
fue la condición
de sus destinatarios,
pero en todas encontramos
el sello
kwacterístico
que distingue
su incomparable
estilo epistolar,
vehículo
formidable
para conquistar
voluntades
y ganar adeptos para la grande
causa que fue la razón de su vida.
Las dos primeras
fueron dirigidas
a un distinguido
hombre público
¿el Paraguay’,
José S. Decoud, que representó
a su país en la Primera
Conferencia
Panamericana
y se ganó el elogio de Martí por la entereza
con que defendió el decoro de su patria en el seno de la Comisión
de
Comunicaciones
del Atlántico.
En la marcada
con el número
2 omitió Martí -como
solía hacer
frecuentemente
-el año en que la escribiera.
pero es indudable
que fue
escrita en 1890 al regresar a New York de uno de los varios viajes que
hizo a Washington
durante la celebración
de la Conferencia.
Podemos
asegurarlo
porque poseemos copia de una carta en que Gonzalo
de
Quesada, refiriéndose
a Martí, dice a su novia con fecha marzo 16 de
1890: «Esta noche a las 10 se marcha. Su visita ha sido trascendental
y un triunfo».
Conocida es la preocupación
de Martí ante la posibilidad
de que la Conferen~~$~t~se~_de
rmon
de Cuba-ìõse%ni- __-<
dos.
sm
estar
ella
re
resentada
en
la
misma.
sus viajes a la capital
._Cr_-_._ -~-JL._- .- ----. ..~ ._
obedecreron
a su deseo de poner en guardia- à Tos Delegados latinoamericanos. en éste de mediados de marzo se entrevistó
con los representantes de Argentina,
Bolivia y Paraguay.
En la Sala Marti se encuentra
el original
de la carta No. 3 al Comandante
Emilio
Cordero,
la cual refleja el respeto y consideración
1 Pueden
verse
en facsímiles
en la Saka
Martí.
116
AZUR10
ASU.4RIO
MARTIAXO
.\IARTI.\SO
117
II{.lay
I-1 objeto de la reunión
fue. precisamente.
dar a conocer al club dicha
carta que es un llamado
urgente.
en solicitud
de auxilio
económico.
cuando el Delegado daba los toques finales al Plan de Fernandina.
Lamentablemente.
han sido infructuosas
la5 pe5qui-aì
realizütlapara ohtener datos sobre el Comandante
Cordero. Sólo hemos hallado
en el Archivo Nacional
un recibo. fechado en Potosí. enero 15 de 1896.
por Emilio Cordero A.. como Jefe del Taller de Talabartería
del Sortc
(Distrito
de Tunas)
pero no nos consta que se trate de la misma persona.
Pensamos, sin embargo. que la Sra. Julia Estévez de Cordero a
quien iMartí dedicara un ejemplar
de I’ersos Senrillos.
fuera la esposa
del Comandante.
Xi que decirse tiene ctue la solicitud
fue aprobada
por unanimidad
! YC dieron ia.- órdenes oportunas.
al Tesorero
del club. para entrega!
a Ia Tesorería
General del Partido
todos los fondos existente* en caja.
que le merecieron
a Martí los que pelearon
en la Guerra Grande.
cardemos que para él ((...todo el que sirvió es sagrado)). no cllitante
discrrpancias
que por cuestiones de forma pudieran
existir.
Suponemos
que el c<asunto de alta y apremiante
importancia
wvolucionaria))
que la Delegación
quería consultar
a los veteranos cn la
reunión
a que cita al Comandante
Cordero,
fuera quien debería asumir la jefatura
del Ejército
Libertador.
Los originales
de las cartas 4 y 5 se hallan en la Asociación
de
lectura nos revela la calidad
Emigrados
Revolucionarios
y su simple
humana
de Martí y su deseo de darse en servicio del prójimo.
Estan dirigidas
a Luis J. Castañeda,
un modesto emigrado.
residente en Tampa donde era Auxiliar
de Tesorería
de la Agencia
de
aquella localidad.
P or el texto de la primera
carta se comprende
que
el Apóstol
no lo conocía personalmente
en aquella
fecha.
No obstante ello, Martí
se preocupó
por servirle,
cumpliendo
su encargo,
a pesar del momento cargado de dificultades
en que recibió la petición.
(Basta recordar el problema
suscitado en Filadelfia,
por el club Ignacio
Agrnmonte,
con el Presidente
del Cuerpo de Consejo -véanse
páginas
325 a 327 del Vol. 23 de las Obras Completas,
Ed. Nacionaly tener
presente que en los primeros días de enero del 94 surgió, en Cayo Hueso,
la huelga en la fábrica de tabacos La Rosa Española).
Según nos dijo el Sr. Armando
Alburquerque,
a cuya amabiiidad
debemos haber podido copiar las cartas a Castañeda,
&te gustaba re.
ferir que en la primera
ocasión que Martí visitó Tampa,
después de
haberle servido, él fue a darle las gracias y el Apóstol lo interrumpió
diciendo
que no había por qué darlas pues «para amarnos y servirnos
estamos los hombres».
La carta No. 6. dirigida
al Presidente
del Cuerpo de Consejo
de
New York, que era el benemérito
Juan Fraga, la copiamos
en el Archivo Nacional
del Libro de Actas del club Los Independientes.
Se halla
transcripta
en el acta de la reunión
efectuada el 3 de enero de 1895.
He aquí
las cartas:
1
5Nor
José S. Decoud.
Mi
muy
estimado
señor y amigo:
No quiero responder
en una tarjeta ceremoniosa
a su benévolo saludo de primero
de ano. que me permite
confesar a Ud. sin encogimiento, ni el temor de parecerle intruso o vano, la simpatía que cuanto
sé de Ud. me inspira. -y
cuanto sé de su patria. y del bien que Ud.
le ha hecho.
%luy a mi pesar supe que había Ud. salido de New York la tarde
en que. contra mis costumbres de anacoreta, fui a ver a Ud. a la Quinta Avenida.
Pero hoy la visita queda hecha, y yo obligado
a Ud., y
deseoso de que disponga como de amigo humilde
y viejo de quien sabe
qué corazones se crían en la tierra de José de Antequera.
y con qué
animo batalla Ud. por acelerar el porvenir
seguro de un pueblo donde
el carácter original
iguala a la virtud heroica.
Si el año que empieza para Ud. -y
para mí también,en tierra
extraña. me da ocasión de mostrar a Ud. en algo mi amistad, me parecera menos penoso de lo que los años suelen ser en estos fríos para SU
afectuoso servidor y amigo
Jose Martí
New York, Enero 2/90
II
Sr. José Decoud.
Mi
amigo
estimadísimo:
iY me tengo que ir de Washington
sin darle
será sin decirle que llevo su retrato conmigo,
y con
consuelos de mi vida que se consume en el anhelo
tera al bien de los hombres y de nuestra América.
la mano? Pero no
él uno de los pocos
inútil de darse enDe lo que pienso no
118
.\hC.\RIO
MARTIANO
AhLAR
esto!- !o orgulloso.
aunque Cd. quiera, por la prodigalidad
natural
en
los hombres de gran riqueza,
llamarme
pensador.
Lo que me enorgullece ea el afecto de almas tan claras !- enteras como la suya. Del ejército de -América. en que es Ld. persona ma!-or. ei humilde
soldado
Su amigo cariti
José Martí
1Iarzo
119
MARTl.430
IV
Kew
Sr. L:!is
\Ii
\-ork.
Dbre.
30 de 1893
J. Cas;tc%da
paisano
y amigo:
16 (1890)
Toclos
III
Delegación
del
Partido
Re\-olucionario
Cubano
New
Sc~ñor Comandante
Emilio
York,
Junio
30 de 1892
los derccbos
tiene
Z-d. sobre
mí.
Si tiene pena. !a e-i Ud. mi amigo: y además, cuanto sé de Ud. me
obliga a servirle, y me lo recomienda.
En el mayor quehacer
me llega
c;u carta. Mañana
es Domingo
y Lunes es aiio nuevo. El Martes l-eré
a Del Valle; y a bu hermano,
si no voy a Filadelfia,
como hemos. Pero
será hecho su encargo; y en él tiene placer su amigo
José Martí
Cordero
Distinguido
compatriota:
La lealtad y competencia
de Ud., tantas
veces probada en los asuntos de nuestra patria, hacen redundante
todo
preámbulo
del Partido
Revolucionario
Cubano. que no es más que la
idea de independencia
puesta en acción, al dirigirse
a Ud. en demanda
de un consejo urgente
para la organización
enérgica
de los trabnjoa
prácticos
del Partido.
Esperaba esta Delegación
terminar
lo m& delicado
e inseguro
de
los trahajos
de organización,
para dirigirse
a Vd.. como a otras personas de mérito y autoridad,
a fin de instruirle
minuciosa
y directamente de aquella parte de la constitución
y tendencia
del Partido
Re\-olucionario.
que no hubiese llegado aún a su noticia. Pero una consulta de urgencia precipita
este acto de la Delegación
que, con premura
inevitable
que ruega a Ud. se sirva excusar, lo invita a concurrir
mañana vierne- a la una del día a la oficina de la Delegacibn,
120 Front
Street.
indicar
aqui que no se trata de
Cree la Delegación
innecesario
acto alguno
público
y ostentoso, directa
ni indirectamente,
sino de
recabar de Ud. una opinión
y un voto. sobre asunto de alta y apremiante importancia
revolucionaria,
y en los cuales la historia honrosa y
actij-a de Ud. le da aptitud
y derecho especiales para emitir
SU pensamiento.
Seguro de que Ud. se servirá
saludo a Ud.. con mi consideración
atender al ruego
más afeciuosa
de esta Delegación
José Martí.
30 Dcbre.
V
Sr. Luis
J. Castañeda
Mí estimado paisano:
mucho que hacer, a la vez del mayor júbilo
y responsabilidad.
tengo en estos.días y cesaré de tener ya: pero he atendido a su encargo de Ud, Al Sr. VaIIe no le hallé, cuando envié a preguntar por él, ni pude hacer tiempo, en mis urgentísimos
ásuntos de
estos días para ir hasta Flatbush;
pero sé que su hermano
está bien. y
que el superintendente
del asilo lo cree restablecido
y no opone objeción
a su Gaje. A cu d í entonces a la Sociedad de Beneficencia,
y de tsta
supe que ya ésta ha entrado en relaciones
que no cree poder interrumpir ron la esposa de su hermano, y en acuerdo con los deseos de ésta, se
dispone a pagar el pasaje de un día a otro. Creo pues que estará Ud.
tranquilo
en el punto principal,
que era el de que su hermano
fuese a
ser retenido
por alguna injusticia.
Sirvan a Ud. estas líneas de alegría,
y quedará
contento su amigo y paisano
José Martí
New York,
4 de enero
de 1894.
120
4SL-4RIO
\IHTI.4\0
(Sm
Fr.
h?sidellte
del
cuerpo
de
ClJIl5ejO
dC
‘lC\\
lork.
IIiiero
c!r
129.5
)
l-tlrI\:’
1. .n
vista
de las atenclones dc-1 Partido
He\oluïioliari,b
Cubar:fi.
ruc1’0 a Ud. invite a los Clubs de esta ciudad a que entreguen
a Te*3~rrcría
;OE fondos d e guerra que tengan hasta hoy awinulados.
Saluda
a Ud. con toda cstimac.ión.
UN ARTíCliLO
El Dc,legado
José Martí
(:o~nt&tlor:
2
Juan
Fraga.
Enrique
H. Moreno
Pla.
i,A
DESCONOCLDO
LOS
ESTADOS
DE MARTí
UNIDOS‘!
Pasa en los juicios que se publican
sobrr los pueblos Jo que a los
hombres
de poca edad con las mujeres
que los deslumbran
por su
hermosa apariencia,
sin ver que puede una serpiente
vivir escondida
en la misma concha que parece morada de la perla. Los mozos son así,
y aun los que no son mozos en edad, sino en juicio,
aun cuando éste
parezca maduro por las gracias de la forma en que se expresa. Toman
loc pintoresco
por esencial, y los detalles aislados y simpáticosc
entranas,
que suelen ser muy diversas; como quien ve a una mujer de
ojos limpios y cutis de rosa, vestida de encajes como podría un hada.
y supone que aquella seráfica beldad, que es acaso una Manon
irredimible, alberga una hermosura
semejante
en el espíritu.
A los pueblos
se les ha de estudiar dos veces, como a las mujeres.
El
- frívolo se contenta con las impresiones,
sobre todo si son de su agrado. o concuerdan
con su disposición
personal. El que sabe que la pluma se debe mojar
r en la sangre de la verdad, aunque
nos salga del costado. deja pasar
los primeros
vapores de la impresión,
y escribe después del estudio doloroso de lo real, sin que la simpatía injusta lo ponga cirgo para cuanto
no le sea grato, ni desluzca sus opiniones
la antipatía,
que es debilidad
Su
voz
con
algún
influjo
entre 105
indigna
de cuantos aspiran a enviar
hombres.
Y eso no va dicho por casualidad,
sino porque en lo que se rscrilw
-ahora por nuestra América
imperan
dos modas, iguahnente
dañinas,
piritu
están
español
probando
en los países hispano-americanos,
preclsamente
que no han dejado
gue
atin
en eso mismo
de
ser
colonias.
132
.\\L
.\RIO
JIIRTIAAO
Por ;upueAo
que esto no pasa de ciertas capas men!alc:.
). ni una ni
otra propaganda
interesan
hasta ahora más que a In gente rudimentaria ! juvenil
de aquellos pueblos cle nuestra -1:néricc
donde. prcciamente
lwr el amor excesivo a la nol-edad extralia de los Estados 1 nino se h2n desenvuelto
c2:no
dos. o a la vejez de las cosas españolas.
c:l nlgunn~
otras repúblicas
nuestras, la riqueza \- la politica.
Ptaro de
Irjti- se 1-e poco: y como la literatura
tiene 10 capa ancha y cubre más
a r:;t.nudo lo ligero, que no cuesta trabajo ni fatiga mucho el pensaIriL.nto del que lee, que aquello que toma su peco tiel conocimiento
de
ia lida ‘- eT.ige mayor atención del lector. sucec!e que una y otra idea.
la americana
!- la española, hacen más camino del que debieran
entre
los lectores sencillos y la juventud
impresionable,
mucha parte de la
CLJ por la falsa golosina de este país que le pintan de micl y oro trueca
in+znsatn
la única vida útil, que es la que trata de eump!ir
el deber de
hombre en el p:!ís natal, por la mezquina
y secundaria
empresa de
procurarse
en tierra estraiia
una fortuna
pecuniaria
que casi nunca
llega a más de lo estrictamente
necesario para el sustento. El hombre
joven se debe a su patria.
JOSÉ MARTÍ
Julio
CLAVES
CLAVE
.41 Cabo, a Prado:
Si
Guelito
puede:
o Tabaco»
Para la palabra
carlf~as~~. en cualquier
nerla, la palabra: (<giro,,.
Clave
-
VI10
-
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
-
Siete
Ocho
Kueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quinre
Dieciséis
Diecisiete
L?icciocho
1 se encuentran,
Gómez,
frase
en que haya
que
po-
de ilrím-ros:
1888.
La Doctrina de Marti, New York, 1.5 de agosto de 1897. Posiblemente se publicó por primera vez en El Economista
Americano.
CON MARTÍ’
Legajo
16 No.
Frank
Luis
Gil
Peter
John
Man
Antonio
Miguel
Angel
Andrés
Pepe
María
López
Nzíiiez
Lola
Enrique
Dolores
Lucas
manuscritas ‘por Martí,
3, Folio
4144.
en el Archivo
del
General
Máximo
ANI.4RIO
124
AXL’ARIO
Diecinuel e
\-einte
\-eintiuno
Veintidós
\-eintitrk
i’einticuatro
\‘einticinco
Veintiséis
Veintisiete
Veintiocho
Veintinueve
Treinta
Cuarenta
Cincuenta
<cMil» para In palabra
~Ciento»
para la palabra
«Barco » para la palabra
nVengav
para la palabra
ni%!alzuel o para la palabra
xAquí*
para la palabra
~t=lhi» para la palabra
((Cápsulas u para la palabra
Tengo aquí tantas armas:
Aquí
~~- -
í ~?/<rfl
(d’urlo\
~:urmf~Il
Kitu
Ltwr20r
.4 m diu
I-‘etru
f:o>zsllelo
-- .1 mpuro
-- K~~fupUio
-- .Ifrrcr<ltJs
-- ~VfWf
--- Isabd
_ ( ‘ctridrd
0 .Vilu.
vciertto »
~1barco 11
(1l:enguj)
c.Vanwl»
ccaquí ))
ccahí »
«Cápsulas )>
Ciro (tanto)
Claw
al General:
Mayía me dice que se ha seguido tanteando
al Presidente.
y está favorable
.
1-Te visto a Lilí y lo hallo benévolo
.
He visto a Lilí \- lo hallo hostil .
.
.
Hc visto a Lilí, \- contamos
coll c‘u fa\-ol
rsplícito
.
.
. . .
.
I
Se hallan,
No. 2, Folio
manuscritas por Martí, en
4112.
el Archivo
( tanta-)
arma5
Gire - (1 para el número.
la clave de los números
qur
drjé cuando
fui al
Cabo y
.*:rittdos cordiales
General
Máximo
Llrgur
felizmente
Frank
better
Rcmítamc
cables
Demoraré
retorno
Viaje feliz
,?migos laltidanlo
Atrndcré
Giro
Giro
ruego
difícil
cien
S~5pentla
1
giro
Bien gracias
Prolongo
visita
Retardo
vuelta
Escribo causa
Esperaré
cable
Recibí cartas
por Mayía . .
. .
. .
. . .
Es:.riho maõana
Salga Ud. a Fortune
Island. busque a Mr.
cab:t~
Farrington
y espéreme
. .
. .
. . Responderé
Llegué bien
zaludos
‘.a i-1
11, os carxnosos
del
.
que podemos salir como est5 combinado . .
. .
. .
. . . . .
Lilí nos prohibe
totalmente
salir de territorio cubano .
. . . . . . . . .
Lilí sólo nos permite preparar
la expedición.
y que los hombres salgan del país. pero
Ud. y yo7 o cualquiera
de los dos, de
afuera; y esto es absoluto
. . . .
.
Todo está como ajustamos:
pero Lilí exige
que el embarque
sea de afuera de la
línea del país
. . . . . . . . . .
Lilí conoce nuestros planes y lo creo hostil
El embarque
se hará como pasajeros
. . .
No podemos
tocar en el Cayo: véannos
pasar, y entren afuera . . . . . . . .
Mayía y yo podemos ir sin temor en la embarcación
. . . . . . . . . . .
.
Mayía y yo salimos hoy por tierra
. . . .
Sale expreso explicando
punto
nuevo de
salida . . . . . . .
, . . . . . .
Estamos al salir dentro dc tres días . . .
Imposible
la salida de Sama&
. . . . . .
Es mejor que Ud. lo arregle todo para salir
de ahí sin la gente de acá . .
.
,
Devuelvo la goleta . . . . . . .
. .
Yo arreglaré
de aquí mi salida con Mayia
Lo de aquí imposible;
salga Ud. de ahí . .
Salgo a arreglar
afuera el modo de volver
El General, en Montecristi.
registrará
la palabra:
An&&.
Martí. en Santo Domingo,
registrará
la palabra:
Borrnc.
De Martí
ha!
Creo
CLAVES’
C-16
125
31.4RTIANO
MARTIASO
Gómez.
1 Se trata de la claw anterior.
126
ASCARIO
1\1.4RTIAXO
CL4\‘E
Del General
a Narti:
Enterado
y dispuesto
. . . . . . . . . .
Descubierto
e imposible
. . . . . . . .
Todo tranquilo
según arreglos
. . . . . .
No toquen
en el Cayo; sigan de largo y
esperen afuera . . . . . . . . . . .
Imposible
moverme de aquí; busque modo
nuevo de sacarme y av-íseme . . . . .
Xo han venido armas del Cabo . . . . .
Saldré de aquí con lo que tenga . . . . .
\‘oy a Fortune
Island y esperaré
. .
.
X0 venga; va expreso con carta . . . . .
De Martí
Tengo armas . . . . . . .
NO
puedo conseguir
aquí las
Port-au-Prince,
o a donde
Mándeme
aquí embarcación
nes para llevar Ias armas
Salude amigos
Giro caro
Giraré
mañana
Espere
carta
CIRCL-L-AR
Manuel
mejor
Casa salúdalo
Devuelva
saludos
Wmuel
repuesto
I.Iegó Manuel
al General
. . . . . . . «Sigo viaje»
armas; sigo a
diré por carta Escríbame
con instruccio. . . . . . Mejorado
sigo.
DE JOSÉ MARTÍ
DEL EJÉRCITO
A LOS JEFES
LIBERTADOR
Y OFICIALES
[hÉL)ITA]
(Dos
*4 LOS JEFES
1’ OFICIALES
DEL
Ríos,
EJÉRCITO
14 de Mayo
de 1895)
LIBERTADOR:
Ll pueblo de Cuba está preparado
para vencer en la guerra que ha
su
libertad;
pero será inútil
tal vez su sacri:-uelto a emprender
para
ficio. o costará demasiado
sin necesidad, si todo el Ejército
Libertador
no obedece a la vez al mismo impulso,
si no se hace de todas partes lo
mismo a la vez, si no se lleva la guerra adelante con un pensamiento
aislados, pero
energico y claro. El valor suele resolver los encuentros
s6!0 cl orden en la guerra, y la unidad
de pensamiento
llevan a la victoria final.
La victoria sólo se puede lograr, o se logra más pronto, con
01 asedio metódico y unánime
que aturde al enemigo por su orden imde nuevo donde cree que ha termiplacable:
que lo obliga a empezar
nado, que no le deja reposo y lo compele a emplear y dividir sus fuerzas
Hay que fatigar y tener en ejercicio
las fuerzas
enfermas y cansadas.
del enemigo,
y privarlo
de recursos, a él, y a las ciudades y poblados
todos, sin descanso y con plan, al
donde se asila. Hay que marchar
mismo fin. (Es preciso saber donde se va, - e ir.)‘:’ Con la resolución
indudable
del pueblo de Cuba, es imposible
la derrota, si hacemos bien
nuestras oportunidades,
la guerra, si no ayudamos al enemigo perdiendo
dejándolo
descansar, y contribuyendo
a abastecerlo, si entendemos
desde
hoy los derechos que la guerra nos da. los medios de que podemos usar en
clla, el método que debemos seguir, y las obligaciones
que nos impone.
generales,
para obtener sin pérdida
de
Expedimos
estas instrucciones
tiempo esta unidad
y energía de acción en el ejército
cubano, puesto
que ya ha terminado
el período primero,
naturalmente
confuso, de for-
128
4hCARIO
3lARTIASO
mación de las fuerzas. !- estamos permitiendo
al enemigo que mejore y
prepare sus tropas en calma. por no darnos prisa a cortarle sus recursos,
a Jitiarlo de cerca o de lejos. en las ciudades donde se refugia. a obligarlo a salir a la pelea en busca de pro\isiones
para las ciudades. y a
interrumpir
todos los trabajos que puedan aprovechar
al enemigo.
o a
los que le paguen contribución.
p todas las vías por donde pueda tran+itar y comunicarse.-Estas
instrucciones
deben servir de guía constante
n JOP Jefes y Oficiales del Ejército
Libertador,
Este principio
se ha de tener constantemente
en la memoria,
y por
él se ha de resolver por el Jefe u Oficial cualquier
caso imprevisto:-la
guerra tiene cl deber de destruir
todo lo que, de cualquier
modo, ayude
a mantenerse
o defenderse
al enemigo:-y
cuando la guerra, como en
Cuba, es la patria, cualquier
falta de vigilancia,
cualquier
falta de persecución. cualquier
falta de ataque. cualquier
descuido que dé al enemigo
lo que se le pudo quitar, o le permite recibir lo que no debió llegar a él,
es un delito de traición
a la patria.
(Se ha de tener incesantemente
conocidas todas las vías y maneras por donde el enemigo recibe ayuda.
mucha o poca, y se ha).* P Los trabajos pacíficos de cuyo producto va a
aprovecharse
el enemigo.
bien sea por la contribución
que cobra sobre
ellos: bien por la ganancia
de los que lo ayudan,-se
han de impedir,
todos. P Las reses que pasan a alimentar
al enemigo, o a los poblados
que le sirven de estación, o a las ciudades donde se hace fuerte, donde
se prepara a atacarnos. y donde se repone de sus pérdidas
y enfermedades,-deben
ser detenidas y dispersas: sin excepción,
y castigados los
que las llwen,-+
amparen
su entrada.
(b). P Las vías todas de comunicación,--correo3
telégrafo,
ferrocarril,
deben estar siempre
inservibles.-los
correos, prohibidos:
el telégrafo,
cortado;
el ferrocarril,
destruido,
o siempre fuera de uso; y los caminos de agua y tierra, ocupados o molestados
en sus cruceros principales.
P (a) Las ciudades,
deben estar aisladas de todo recurro. en zozobra perenne, recibiendo
sin
cesar pruebas de la actividad
de la revolución,
para que estén dispuestas
a ayudarla,
por acabar las privaciones
que le vienen de ella. y por su
poca confianza
en un gobierno
que no las puede librar de la escasez
o el hambre.
P Cerrar todas esas fuentes de fuerza material
y moral al
enemigo
es el deber de todos. en todas partes. en todos los momentos;
y dejar abierta al enemigo, o floja. una sola puerta o vía, es ayudarlo,
es contribuir
a que se fortalezca
y se reponga,--es
el delito de traición
P la patria.-La
parte más importante
y decisiva de una guerra no está
en las batallas, ni en los hechos de valor personal:
sino en el sistema
ASC.SRlO
inexorable
con que, de todas partes a la vez, se
al contrario.
se le quitan recursos y se le aumentan
obliga a pelear contra su plan p voluntad,
y se le
sus fuerzas.-Y
en esa condición,
son más fáciles
Hay que preparar
el éxito de las batallas con ese
MARTIASO
129
debilita
y empobrece
obligaciones,
se le
impide que reponga
y útiles las batallas.
trabajo continuo.
Los trabajos.-Se
ha de impedir
todo trabajo pacífico cuyo producto
pueda aprovechar
al enemigo.
Todo trabajo cuyo producto va al campo
enemigo, le aprovecha a él, y aumenta sus recursos contra la revolución.
E:l gobierno
cobra contribución
sobre esa riqueza;
y los amos de ella,
por seguir gozando de ella, apoyan al gobierno
español que les defiende
~1 trabajo,
con el mismo dinero que sacan de él. Permitir
el trabajo
que va a ayudar al gobierno
español,
es dar al gobierno
español recursos con que pelear contra Cuba. Todos los trabajos que no sean de
los cubanos revolucionarios,
para el sostén de sus familias
y el de
nuestras fuerzas, deben ser impedidos.
Así, el gobierno no puede cobrar
sobre ellos la contribución
que emplea en hacernos la guerra,-los
que lo
ayudan no tienen con que ayudarlo,
y le pierden respeto porque no los
puede proteger,-y
los trabajadores,
que ya no tienen interés en ser
pacíficos, quedan libres para unirse a la revolución.
Las reses.-Se
ha de impedir
el paso de reses a los campamentos,
poblados o ciudades del enemigo.
Es fácil entender
lo grave que sería
permitir
el paso de provisiones
a un campamento.
Las ciudades ocupadas por el enemigo son sus campamentos
principales,
y se les ha de
rodear, y privar de provisiones,
lo mismo que a una fortaleza sitiada.
Al enemigo a quien se hace la guerra, no se le puede estar sirviendo
de
proveedor.
Al enemigo no hemos de darle alimentos,
sino privarlo
de
alimentos.
El gobierno
español no permite el paso a cargas de vianda
y animales
que vengan a alimentar
el ejército de la revolución:
la revolución no puede permitir
el paso a los alimentos
del ejército español,
y de las ciudades donde se defiende,
se asila, se cura, y rehace SUF
fuerzas para volver a atacarnos.
Todo el heroísmo
de Cuba sería es.
téril, si los cubanos se encargan
de reponerle
al enemigo
en el asilo
de las ciudades las fuerzas que en el campo de batalla les hacen perder.
Pasar reses, es ser cómplice del enemigo.
Las
recurso,
España,
tenerlas
veerlas,
ciudades.-Se
ha de mantener
a las poblaciones
privadas de todo
en alarma continua,
y sin capacidad
de producir
provecho
a
de modo que ésta, en vez de sacar contribución
de ellas, o manen abundancia
y trabajo, tenga que atender a ellas y que proy los habitantes,
viendo el gobierno impotente,
respeten o deseen
130
.4SUíARIO
MARTIANO
la revolución.
Las ciudades juzgan
de la potencia de la guerra por cl
modo con que la guerra llega a e!las. Las ciudades llev-an al resto drl
psis. y al mllndo c;Lle 1 iene en los barcos a sus puertos, las noticias de
Por las ciudade
\c el rnuntlo si la guerra c.
la furrza dc la gurrra.
poca o mucha.
J.a5 ciudadc
5o1: la mrdida
de la guerra.
ES enteramclrte inútil
el e>t:rcfo bril13ntc
dc Ir? guerra cn el campo, y nuestra
victoria en él, si ese estado de guerra y esa victoria
no se siente y se ve
Si el rrsto del ;lal.s. y cl mundo. ven las ciutlcdes bien
cn las ciuda(!es.
provlslas.
sin aJarmn nt cscawz. trabajando
cn paz como si ciluvicran
en paz,-la
sangre de los héroes y el sacrificio
de sus casas serán vanos:
Espaiia puek pro!jar al país p al mundo yae no hay guerra en Cuba, o
CiLlC la g::erra ec: débil y despreciable.
E! qruc hace la guerra dt’biimente,
Ia hace contra sí-. Si las ciudades viven en pArlico incesatl:c.
?i el trabajo es i:ilposible
y es grande la estrechez, si l-en :I las luerzai
del pobicrno obligadas a salir en busca de recursos. si sienten la guerra,> el país
cree en ella. y el mundo. (Por las ciudades ve el mundo si la guerra es
poca o mucha. Las ciudades son le medida c!e la pouncia
de la guerra.
Por eso es verdud severa que).* Todo eJ que ay-uda a la tranquilidad
yal abastecimiento
de las ciudades, ayuda al cwmigo
a -presentar la guerra
como impotente
e infeliz, y es traidor
a la misma guerra que hace. Por
eso las ciudades deben estar, todas a la vez. cn alarma y escasez continuas.
Si no entran a las ciudades alimentos
de boca. el gobierno
no puede
mantener
en ellas fuerzas pndrs,
o tiene que gastar más en mantcnerlas. Si no hay alimentos
en las ciudades,
cl gobierno,
mientras
las
a costa de sangre y enfermedades,
y Jos
ocupe, tiene que procurarles,
habitantes,
apurados del hambre y la pobreza, o abandonan
la ciudad
para el extranjero,
privando
de sus rendimientos
al gobierno,
o vienen
a la revolución,
o se disponen
a .favorecerla.
Si no hay trabajo en las
ciudades, el gobierno no tiene de donde sacar en ellas recursos con que
hacer la guerra a la revolución.-Las
familias
de los revolucionarios.
aunque
sean nuestras familias,
ayudan prkticamente
al enemigo
con
el gasto de todo lo que consumen,
que le paga al enemigo contribución.
El gobierno,
que ha de mantener
su crédito hasta que se rinda, se verá
obligado
de surtir las ciudades hasta que las pueda ocupar con seguridad la revolución.
El miramiento
por las familias de las ciudades, que
son los mejores campamentos
del enemigo,
no puede ser razón, en revolucionarios
honrados,
para herir de muerte a la revolución,
ahasteciendo en las ciudades a los campamentos
enemigos,-y
permitiéndole
ANCARIO
hIARTI4SO
131
que la paz de las ciudadc; desacredite
y rebaje la revolución.-Por
esas
razones, todo de:cuido en cl sitio constante de las ciudades. no es menos
que traición.
Caminos: jcrrocurriles
v felégrajos.-Con
el uso de los ferrocarriles,
el enemigo saca dos ventajas:-mantiene
corrientci
las grandes riquezas
del país, que le dan recursos con que hacernos la guerra. y tiene un
modo rápido de mover las fuerzas. sin los peligros v la dilación
de Jos
caminos, y sin Jas rnfermrdades
y los obstáculos dc la marcha:
tollos
los ferrocarriles
deben e.qtar constantemente
fuera de uso, para que cl
enemigo no pueda mover sus fuerzas con una ventaja que no tiene Ja
rcvohrción,-ypara que la riqueza del país no tenga recursos que dar
al gobierno,
y sc convenza de que el gobierno
es impotentr
para protegcrla, y la revolución
es bastante fuerte para impedirle
que trabaje.-Con el telégrajo,
el cnemi;:o iguala todas las ventajas
que da al cubano
cl hacer la guerra en SLL propio país: el telégrafo es el práctico, cl denunciante
y el espía: continuamente
han de estar las líneas por tierra.
de modo que sea imposible
repararlas.-Los
cantiizos pueden
ser el
mejor auxilio
de la revolución,
si se atiende bien a este ramo de la
guc rra. Los transeúntes
que pasan por los caminos sin hallarse
con
nuestras fuerzas, o las recuas y carretas que los andan sin ser molestÍI<iOS, kan por todas partes pubhcando
que la revo!ución
no tiene fuerzas
con que guardar
los caminos: o que sus jefes y oficiales son tan desidioSos y torpes que permileri
al enemigo el uso libre c insolente
de SLIS
c;“npos.
Pero si se impide.
sin perder una ocasión, el paso de provisiones _por el camino. y los que lo andan ven a nuestras fuerzas u oyen
de ehas, .se atimenta el respeto del enemigo y del país por la revolución;
SC 1:: en.+ría diariamente
que la guerra es fuerte y vigilante
y se mantiene a la comarca agitada con la guerra, y se corta la entrada de recur.<os a las ciudades.-La
revolución
debe estar dondequiera
que se la
deba e;prrar:
y así gana fuerza. La revoiución
no debe dejar nunca de
en~c%rse donde se espera que esté, y donde es SU deber estar,-porque.
si no, pierde crédito y fuerza.-Dejar
en uso al ferrocarril,
es igual al
delito de transportar
las fuerzas enemigas:
dejar en pie el telégrafo, es
IO mismo que servir de práctico al enemigo:
dejar de vigilar
los CS
minos, y permitir
paso libre a carretas y recuas. es confesar que la revoIución no tiene fuerzas ni inteligencia
con que combatir
al enemigo.
Es indispensable
destruir
el telégrafo,
mantener
interrumpidos
IOS ferrocarriles,
y tener siempre bajo vigilancia
los caminos.
132
ANUARIO
MMARTIANO
El buen trato a los habitantes
del país, cubanos o españoles, es otro
recurso poderoso de guerra; y el que por el maltrato
o el despojo innecesario de los pacíficos espante de los campos a los pobladores que pueden
ser ayuda continua
de la revolución,
u obligue
a las familias
o a sus
hombres a irse al enemigo por justo rencor: o en busca de amparo: eS
culpable del delito de complicidad
con el enemigo.
La guerra no podría
vencer sin el cariño y la ayuda de los pacíficos:
los pacíficos fieles a
Cuba son nuestros almacenes,
nuestras avanzadas permanentes
y nuestros hospitales,
y los debemos cuidar y respetar como se cuidan y respetan esos servicios; así como debemos acabar de raíz a los que de cualquier modo ayuden a España, o den albergue y servicios a sus tropas.
El peor enemigo de Cuba es el que por su abuso o su maltrato
le quita
a Cuba servidores,
y se los da a España.
La guerra tiene derecho a
satisfacer sus necesidades legítimas,
que son dos: privar al enemigo
de
toda especie de recursos,-y
atender
a su alimentación,
vestuario
y
Puede tomar la guerra lo que verprovisión
de armas y municiones.
daderamente
necesite, porque lo que se lleva innecesariamente
es un
robo a la revolución,
que va a seguir necesitándolo,-y
porque
cada
abuso que se comete es un soldado más que se da al gobierno
español.
Es indispensable
que el país ame la revolución,
que la vea sin miedo,
que la vea llegar con gusto a sus puertas, en la seguridad
de que no le
llevará más que aquello a que le reconoce derecho porque le está defendiendo
los suyos. La naturaleza
humana,
y en especial la dignidad
cubana, aborrece el abuso, y a los que lo cometen.
Los Jefes y Oficiales
castigarán,
como el delito de abrir banderín
para el enemigo, a cuantos
abusen de la buena voluntad
de los pacíficos leales, o consuman
y destruyan los alimentos que no necesiten, o desagradezcan
y ofendan a los
cubanos y españoles que nos ayuden.
La práctica en los servicios de la guerra es indispensable
también
para vencer.
Con hombres precisos, dispuestos a todas horas para todo,
con el corazón más alegre mientras
más difícil es el empleo que se les
da, con su arma limpia y su caballo entero y pronto, se pueden intentar
en la guerra las sorpresas y las improvisaciones
que son imposibles
con
hombres que no encajan de prisa y bien en su puesto, como las diferentes piezas de un arma a la hora de montarla.
La hora de acción no
es hora de aprender.
Es preciso haber aprendido
antes. Es preciso tener
a 10s hombres disciplinados,
que es tenerlos dispuestos a prestar servicio
a una VOZ, sin perder en preparativos,
confusiones
y torpezas el tiempo
que se ha de emplear en caer silenciosamente
sobre el enemigo.
Los
ANUARIO
MARTIANO
133
hombres sueltos. con demasiado
tiempo a su disposición,
sin trabajos
de guerra que los acostumbre
a estar listos para ellos, sin el hábito del
deber a horas fijas. y de la atención rápida a las órdenes que reciben.
no sirlen bien a la patria. ni Ir pueden dar el ejército sazonado v seguro
que necesita para arrancar
su independencia
de un enemigo
que tiene
todas esas condiciones.
A un enemigo
no se le puede vencer si no se
tienen las mismas cualidades
que él tiene, o más. Un ejército de hombres descuidados
y voluntariosos,
un ejército
indisciplinado,
no puede
vencer a un ejército donde todos los hombres tienen la costumbre
de
ir a la vez a un mismo objeto, montar a los caballos de un mismo salto.
de manejar
sus armas con facilidad
e igualdad,
de obedecer la orden al
instante en que se recibe,-un
ejército disciplinado.
Disciplina
quiere
decir orden, y orden quiere decir triunfo.
Puesto que el cubano hace
a su patria la ofrenda de su vida, hágala bien, y déle la vida de modo
que le sirva, por el orden de sus servicios, en vez de serle inútil
o
dañar,-por
su desorden
y torpeza en el instante
de defenderla.-La
mejor disciplina
es el empleo incesante contra el enemigo.
Las propiedades
de los que nos respeten y sirvan serán respetadas,
siempre que su servicio a la revolución
sea tal que permita
excusarles
su contribución
forzosa al enemigo;
pero deben destruirse
las propiedades donde se albergue
o provea, o pueda albergarse
o proveerse, el
enemigo,
y cuanto le valga como posición
o ayuda.
La guerra debe
desde hoy conducirse
de modo que no se cause en ella destrucción
innecesaria, y de mera venganza o rencor, sino que cada acto de destrucción esté justificado
por la utilidad
que el enemigo saque de lo que se
destrujc,
o por la enemistad
excesiva e irreconciliable
de los dueños.
Las propiedades
extranjeras
deben ser tratadas con especial benignidad,
siempre que no den auxilio conocido y voluntario
al enemigo, en cuyo
caso son instrumentos
de él, y deben ser tratados como tales.
Los espaiioles deben ser tratados de manera que en todo lo que haga
o diga la revolución
puedan ver el deseo sincero de que los españoles
útiles y respetuosos vivan en paz en Cuba, y en el goce de sus bienes
después de la lihertad.
Se tratará como a enemigos a los que como a
enemigos
nos traten;
pero debe dejárseles
ver bien que pueden
ser
nuestros amigos, si desean serlo. Como el ejército español de hoy tiene
muchos soldados jóvenes, y de idea liberal, que están en la tropa contra
su deseo, debe ponerse cuidado en hacer saber a los quintos, por quien
pueda acercárseles,
que los cubanos ven con pena la necesidad de hacerles fuego, y que en vez de servir a la monarquía
que les sacó de sus
\\c
13,l
caYa.< y
bcrtnd.
dcopuck
de vivir
les
que
del
en
4RIO 3; 4RTIISO
ANUARIO
p alarmadas
persecución.
roba la libertad.
pueden venir sin miedo a las fila‘ de la lison las rubanaS. a ganar puesto desde hov en la tierra que
modo
triunfo
los \er,i como a hijos. y les pagará dintlolr~
ella felizmente.
Gn
cesar con
nuestra
cercanía
MARTIANO
y el efecto
135
de
nuestra
Es indispensable,
para estos fines y la marcha general de la guerra,
yac ICS Jefes y Oficiales disciplinen
a sus fuerzas, acactum~~rindolas
a
hacer bien y al mando los servicios de guerra, y a adquirir
la inteligencia
\ iva. la obcdirncia
pronta. cl reparto del trabajo, el conocimiento
del
arma, el buen uso del c&llo,
y- la acción rápida, y dr todos a la vez,
que aseguran en los encne~ltros
mrk aparados.
la salvación,
y logran,
aún con Eucrzrs menores, la victoria.
Esos principios
deben regir los actos todos de los Jefes v Oficiales.
-1 10s de‘y ninguno
debe ir contra ellos. En esos principios
estlin IOLOS
ruchos que la civilización
permite a la guerra;
todos lo? mcrlios de que
3e pucc!e valer para proveerse y privar al enemigo de recursos, y todas
de vigilancia,
y acción incesante
contra el enemigo;
Ias obligaciones
Así, ocupados
verdaderamente
los campos, destruidas
las vías de
comunicación,
1 igi!ados siempre los caminos, sorprendido.5
con esa rccorrida incesante los movimientos
del contrario,
reducidas
al pánico y
a la escasez Iris ciudades;
j- bien disciplinado
y preparado
el Ejército
Libertaclor.-podrá
mover sus fuerzas, cuando
sea necesario7 con la
grandezn
y rapirlez con que en su día han de operar para arranca:
al
enemigo
la independencia
de Cuba.-Si
no, si no hacemos todo eso.
todos a la vez, daremos prueba por falta de sistema, a pesar de nuestro
heroísmo,
dc ser incapaces de conquistarla.
Lo cual no será,-porque
en el pueblo cubano es tan grande la inteligencia
como el valor.
Tenemos ya las fuerzas suficientes
para el triunfo,
tenemos Jefes y Oficiales heroicos. tenemos fuerzas de bravura y de resignaci6n
invencibles,
tenemos cl cariño y la ayuda del país. Movámonos
con orden, y con ese
plan fijo, sin una falla sola, y habremos colocado pronto entre las naciones libres la bandera de Cuba.
que la guerra tiene inmediatamente
que cumplir.
(Xo se puede dejar
de cumplir
uno solo de los deberes que la guerra impone.
DC todas
partez a la vez debe hacerse la misma clase de guerra:
dcbcn estar OC~los caminos;
deben impedirse
todos los trabajos que
padw- o vigilados,
deben tenerse siempre
destruidas.
o cortada:,
va>-an a la población:
to(las las vías de comunicación.)“”
So es posible que la guerra continúe
reducida a encuentros
casuales,
So es posible que la impunidad
con que las ciusin un plan común.
datlcs de estån abasteciendo
desmienta
al mundo
diariamente
que en
lou campos de Cuba pe!ea un ejército
valeroso.
No es posible que cl
mieniros
cl
ejército
cubano ee desorganice
por la falta de ocupación.
enemigo
llena de provisiones
sus campamentos,
campea sin ser perseguido en los caminos. J- descanse en la estación de 1x Iluyias para atac*arnos en masa. cuando esté repuesto y aclimatado.
Y es indispensabla
que, como sistema continuo
en la guerra, haya siempre en las cercanías
de las ciudades, fuerza& ligcres, compuestas de hombres escogidos y honrados, que impidan,
sin escape ni perdón, toda entrada de provisiones
a las ciudades.
Es indispensable
qne pequeíías fuerzas, diestras en hacerse sentir
sin exponerse a dificultades.
\igi!en
los caminos, como avanzadas permanentes,
enseRando la guerra, dc modo qne la vean y la oigan sin
cesar, por donde quiera que pueda ir noticia de ella a las ciudades, recogiendo y trayendo al vuelo, todas las noticias importantes
que sepan
del enemigo;
e impidiendo,
donde quiera que se intente, todo trabajo
de que el enemigo pueda sacar ventaja,
0 los que están con él.
C-16
Folio
4723
T
N2
..<...........
--DOCIIIII
<....,..<._.,,,.._.._.
,n,t:
:lill<Íg::.do.
-La
I-iv
. . . . . . . . . . . ..<.................<
1':!.II?:i. c!:. J%ir.t: ‘-ar!;.
i A,~c!l;\o
letra may-úscula P consto en el origkal en lo misma
copiado, awlque ce deduce que significa párrafo
aparte.
-El
(1)) se infiere
que debe seguir des;>&
copiar cl documento
tal cual es.
-La llamada (*) significa q”e lo <que aparece entre paréntesis
chado en el original.
pero
Es indispensable
que esas fuerzas ligeras mantengan
perpetuamente
interrumpidos
los telégrafos y los ferrocarriles.
se
Es indispensable
que, por esos medios y cuantos mas ocurran,
las
ciudades
en
estado
de
sitio,
privadas
dc
recursos,
tenga siempre a
.-
párrafo
marcado
se ba querido
Sacional).
fcrma en que se ha
del marcado
se encuentra
(a),
ta-
---
RECUERDOS
DE MARTí”
Pon
BERNARDO
FIGUEREDO
A Martí lo conocí de lejos la primera
vez que llegó a Cayo Hueso,
ya al atardecer
de... no me acuerdo la fecha... diciembre
del 91. Yo
tenía unos 13 años.
Vi a Martí cuando llegaba, procedente
de Tampa, acompañado
por
varios patriotas
cubanos que a algunos de ellos conocía como a Eligio
Carbonell;
pero no pude acercarme,
pues había un grupo grande delante de mí, e iba acompañado
por el Sr. Ceva, amigo y compañero
de
la Academia
de Pintura
de Abbney, y noté que él venía muy abrigado
para las necesidades de Cayo Hueso, donde casi nunca se usa ropa sino
la corriente,
tropical.
Lucía un poco cansado.
Enseguida
que bajó, le
ofrecieron
un coche, pero él dijo: «Yo no quiero andar en coche si el
camino no es muy largo, y sé que el hotel está cerca, así que prefiero
caminar».
Entonces fue acompañado
por la Comisión
que lo recibió:
entre los cuales recuerdo
perfectamente
a Peláez, Gualterio
García,
Serafín Bello y a Pompez.
Inmediatamente
se le reconoció por un médico, no sé si el Dr. Palma, el doctor del hotel, pero lo principa!
fue
que se le ordenó un reposo, pues estaba muy cansado del viaje y del
trabajo
intenso que tuvo poco después de salir de Nueva York.
En
Tampa, ya anteriormente
había dicho en el mes de noviembre
el discurso de los estudiantes
fusilados el 27 de noviembre.
Con ese motivo
tuvo muchas solicitudes,
especialmente
de la Colonia Cubana de Tampa,
* Transcripción
de una entrevista
grabada
en cinta magnetofónica,
hecha por
Cintio
Vitier
y Fina García
Marrw
a Bernardo
Figueredo,
con el auxilio
técnico
de Magno
Mitjans.
A pie de página se insertan
notas tomadas
en otras conversaEl entrevistado,
nacido el 10 de julio
clones, que completan
0 enriquecen
el texto.
de 1879, es hijo del conocido patriota
y escritor Fernando
Figueredo
Socarrás (véase el
libro
de éste, La reuo2ución
de Yaro,
1868-1878,
La Habana,
Instituto
Cubano
del Libro, 1968).
138
para
tomar
.4‘íu~R10
JIARTIANO
a hablar allí. lo cual no le permitió
la premura
en
que volviera
el vapor que ya de antemano
se sabía usaría para ir a Cayo Hueso.
Después de esa visita, de esa vista
con Ceva. mi compaiiero,
y continuamos
de Malti,
nuestras
volví a la .Icademia
clases.
Abbney era un canadiense que tuvo un ataque pulmonar
muy fuerte
allá en el Canadá y mandaron
los médicos que fuera lo más pronto
posible a recuperarse
y acabarse de curar en un lugar de clima tropical, romo era el de Cayo Hueso.
Le gustó tanto el lugar que le
habi~u
aconsejado,
que entonces,
después del mes, drcidii,
quedarse
definitivamente.
Era un hombre de algunos recursos, y pintor.
especialmente.
Se puso a dibujar
las matas de coco y las palmas que habían
sembrado ya desde el aiío 1855 los primeros
cubanos que llegaron
allí
emigrados,
mucho antes de la Revolución
del 68. Por cierto, que entre
esos emigrados
estaba mi abuelo Don Bernardo
Figueredo
y Téllez.
Fue uno de los primeros
procesados que hubo en Cuba por los movimientos y las ideas de liberación
de Cuba del dominio
de Espafia.
Después de regresar a la Academia,
y comentando
que Martí lucía
cansado y que así tal vez no podría resistir el trabajo que se le había
impuesto, pues nos dedicamos a nuestro trabajo de estudio y práctica.
Entonces
la próxima
vez que lo vi, fue ya en mi casa.’
Inmediatamente
que llegó Martí lo recluyeron
en el hotel, encargándose Angel Peláez de actuar como cancerbero
para evitar que lo molestaran,
í?o obstante lo cual, por tratarse de un edificio
público,
era
difícil hacerlo.
Entonces a los dos o tres días de estar ya Martí en Cayo
Hueso, Peláez fue a buscar a mi padre, que era la primera
persona a
quien él le había pedido que viera en Cayo Hueso. Entorces
mi padre
fue alli; Fl no estaba muy seguro y tenía la idea de que Martí podia
ser un ilusionado,
que no tenía idea de lo que era una guerra como la
que había que sostener y habían sostenido los cubanos durante
10 años,
pero no obstante fue a verlo.
Desde el primer momento
tuvieron
las más simpáticas
relaciones
y
agradables
siempre;
con SX manera
caci magktica
de atraer a 1~
hombres a la buena causa, pues fue que se ganó a mi padre.
Después
de esa conferencia
fueron a ver a mi padre los distintos jc-fes.qce había
1 Vixm enfermo
up @XII agotamiento
en la Biblioteca.
A
que el cielo del Cayo
el azul más lindo es
de Tampa.
En casa vivió algún tiempo mientras
nervioso.
Vivíamos
en un segundo piso. Martí
y
veces me llamaba:
«Vanxx
a \ ir c:liir hoy
era muy pareci&o
al de Cnha. < G:undo
e! sol
el del Oeste.»
se reponía de
yo dormíamos
cl sol.» Decía
sale. de&
él,
en Ca‘0 Hue.=.o.
que también
era
narlej la gut’1~3
mi padre canl!?ió
Serafín Srirr~~!:w.
parecía (juv t<ailía
entre ellos Serafín Sánchez. que era muy escéplif.0 !
de los que decían que a los r:ìpsñolr=
había que gacon balas !- no con baladas.
DespuG; de la rntrtL\ i-la.
completamente
de opinión
\- 1~ dijo ;1 \Iartír?cs< \c:a.
Teodoro P<;wz. a Lamadrid
\- ;L Po\“. que cl !-~.,~:i~w
el pie firmemente
en la tierra.
IYo t’ra ull hombre con iluzionw.
sino que .&ía que era uii<i f .~:c’i?
verdaderan’entc
ciclópea la que había que acometer,
y se wì!jii~ (‘i)!,
fuerzas parc i:;:cerlo. aunqw
61 no tenía muchas, por lo que necchltaba
el concurso t!e todos nosotros.
Postcriormenic
hubo una nota cn la que ya cambiaba
la oi>ioión.
Fueron llamando
u Serafin, por lo que segi’m lni padre, le habian tiado
la lista de IX personas qce él debía ver primeramente;
)a hU!,ía ;istr,
anteriormente
;1 Juan Francisco
Lamadrid
4~ a Po\“, por indir,wiones
de Angel
Pt~lktz.
Angel
Peláez era escogedor
c!e una f&brir:x. Ill:l!decidor, muy entusiasta y un hombre que tenía un e.kpírilu slm;ciliw
y decidor.
El siempre en donde había que hablar. hablaba aullquc
no
decía discurso.
Posteriormente
a tcdus estas preliminares.
ea se aseguró Martí que
cuando sali& cuando le permitió
el médico salir del hotel, la primrra
visita que él hizo fue a nuestra casa. Mi padre lo recibió, desde luego,
con mucha amabilidad,
le presentó a la familia,
él besó en la frente a
mi abuela, y a mi madre en la mano y a mi tía. Inmcdiatam:ntc
mi
padre se seiltb al piano y tocó el Himno de Bayamo, que todos IOS muchachos que habíamos en la familia en ese momento--Gramos
ochoX pasteriormente
nació una de las últimas,
para formar los nueve-Ir
rantamos el Himno de Bayamo que a él le emocionó mucho ver como todos.
desde el mavor, que era yo. hasta la última, lo cantaban con entuslUw~o
-y con carino.
Entonces mi hermana
Tomasa tocó la ~Habanc~a
Tú)).
de Sk&:<
cle Fuentes. entcr?ces era cosa nileva. y otrcs pieza:i. c,:itrc
clles toe:1 c.1 1’;eludio
Ill’o. 7 de Chopii:.
l?l la felicitó par lo Li-:ii qnr
lo !?abia t~:*ado 5 drc+a que ew preludio
era breve J%Ibd0 corno ui?2 gota
v un2 estrella fugaz en el firmamcnlo.
de rocío. una lágrima
Esto
entusiasmó
r~arho
a mi hermana
y a todos 10s que estábomn;
allí.
creíamos qw e;!k habí;l hecho una cosa muy superior
a lo que noso~rw
e&barno:
acostumbrados
a oírle todos los días.
Despuck de la breve visita, pnes ya Peiáez estaba urgiéndolo.
~JEPS
tenía qUe !lacer otra-.
El decía qL:e Pehíez era su tirano: «el tirai:
r~tás
140
-grato que había conocido».
El caso es que la \-isita fue corta: pero
muy grata.
Ni padre siempre fue amigo de tener muchos árboles. especialmente
matas de coco. en su patio; y cuando salían. 61 se admir<j de los COCOS
tan lozanos como se veían, y tan cargados de frutas. así como anones,
y le prometimos
que tan pronto fuera la oportunidad,
pues él los probaría todos. Efectivamente
así fue. Después en otra ocasión cuando
estuvo, pues los probó todos, especialmente
el anón que le parecía la
fruta más exquisita que se había podido crear por la mano de Dios. Y
respecto del coco quiero decir que Pánfilo,
uno que fue esclavo de la
familia
y prefirió
seguir con la familia
a pesar de su derecho a la liCuando
mi padre le dijo que él era
bertad, nos acompañó
siempre.
ya libre y que no tenía que someterse a nosotros, a la familia,
pues él
yo he estado contigo
dijo: «Yo no me separo de ustedes, Fernandito,
desde que naciste, nacimos casi juntos, hemos jugado juntos y nos hemos
paseado mucho a caballo, hemos recorrido
toda la comarca juntos y yo
Martí
no me puedo separar de ti». Efectivamente
así fue. Cuando
volvió a casa, que iba a almorzar
con nosotros, como primer
obsequio
le volvimos a dar anones y a tomar coco. Entonces Pánfilo, por encargo
de mi madre, ya había preparado
un vaso con hielo y panal de azúcar
para ponérselo.
Cuando él vio todo esto le dijo a Pánfilo:
«Mire,
Pánfilo, acuérdese que yo soy guajiro,
y que yo quiero ser guajiro,
yo sé
manejar
el coco, présteme
su cuchillo».
Entonces
Pánfilo,
que ya le
había empezado
a preparar
su COCO... entonces él con una habilidad
grande, especialmente
una persona que no lo hacía todos los días, abrió
su coco y se lo tomó directamente
del coco a la boca. Entonces
nosotros hicimos lo mismo, eso era lo que hacíamos todos los días, entonces dijo: ((Ahora voy a hacer una cosa que probablemente
ustedes habrán hecho y que para mí es la cosa más interesante
del coco y más
grata)), y entonces con el mismo cuchillo
hizo una cucharita
de la
cáscara, le abrió la boca y empezó a comerse la masa con un gusto
que a todos nos encantó. Entonces
nos dimos cuenta que nosotros estábamos comiendo
también
una cosa deliciosa
desde el momento sn
que le oímos los comentarios
que él había hecho. Pero nos hizo mucha
gracia también que Pánfilo dijo: «Bueno, y ahora qué hago yo con el
vaso éste y con el hielo y con...» Dice: «Ah, pues guárdelo
para luego,
porque para mí el coco hay que tomarlo como lo he tomado. como lo
hemos tomado todos nosotros aquí hoy».
ASGARlO
MARTIASO
141
Nartí era muy decidor, no hablador,
sino que si tenía algún pensamiento. observaba alguna cosa que le llamaba la atención.
enseguida
la ponía en palabras. Yo quiero decir que la otra vez que b-i a Martí
fue en la Academia
de Abbney. Esta Academia
que empezó con modestia, llegó a coger una gran preponderancia.
Allí había una Sala de
Lectura
que era la principal,
donde había una mesa para lectura que
tendría unos 8 pies de ancho por unos 16 de largo. Tenía las ventajas
de que las tablas de cada lado, para leer, tenían una ligera inclinación y si era necesario tener una mesa mucho mayor, por un procedimiento que se le ocurrió al Sr. Camellón,
que fue quien la hizo, esa
mesa se convertía
entonces en un tablero más grande que una mesa
de billar,
pues él le quitaba
los tacos que la levantaban
al centro y
enionces quedaba una mesa plana. Esta mesa servía lo mismo para hacer mapas grandes que para hacer diseños de telón, como los que hacía Barroso para el Club San Carlos y para otras Instituciones.
Siempre estaba ocupada con periódicos,
pero especialmente
permanentemente por un libro muy grande que tenía hojas sueltas para unirse, para
pegarse en ellas los distintos recortes que llevaban los asociados. -Había
siempre un encargado
de pegarlos, de manera que estuvieran
todos pegados bien. Algunas veces me tocaba a mí, a pesar que era un muchach&,
pero estaba encargado
de juzgar,
y algunas veces cuando protestaban los que yo les negaba, pues apelaban
como hacían con otros
que también
les negaban su participación
en el libro. Entonces había
un comisionado,
que me acuerdo que el principal
era Francisco
Díaz
Silveira, que era el que en definitiva
era quien juzgaba si aquéllos que
querían pegar eran dignos del puesto kse en las hojas de nuestro gran
libro. A Martí le hizo mucha impresión
el libro, creía que era un elemento grande, no tan sólo para juzgar
el talento de quien lo había
puesto, sino también el mérito de los recortes.
Desde muchacho
me gustaron mucho los mapas, me interesó siempre
mucho la cuestión de la geografía,
pero especialmente
la de hacer los
mapas. Tanto es así, que después era mi oficio principal
el hacer mapas para las expediciones
y no tan sólo el lugar donde estaban, sino el
lugar donde probablemente
podrían
desembarcar
en Cuba.
ANLARIO
Yo recuerdo siempre con gran placer que Federico Pérez Ccr?i+: mo
decía que él conocía a Cuba miis por los mapas que >o había hpcho,
~0 tenía
;I~~:nprr
<iL-e por
103 clave había
conocido en toda SLI 1 ich. Corno
IÜ duda re>pecto al nombre de Cayo Huc-o. por CELIA de llamab:
Ca!-0
se llamaba
(:a!o llur.50, en!*i:l::se
I;eJ- Yi-est cuando anteriormente
expresó \-arias veces que el error consistía en que los ingleses: qw eran
los dueños de la Florida
entonces, por la fonética OXeron
Ca!-0 Ilucw
J’
le pusieron
Cajo del
creían clue el Ilurso se refería al Oeste. rn!~~w3
Oeste, que cs Key West, pero cuando yo le Ilx!;laba a SInrtí 22 cs:* c’:ndice: «iih~;.a puedes resolverlo
cuando
peco que yo tenía en averiguar,
vayamos a Nueva York, tú ver& que enseguida
Yas a resolver til:: dUclas sobre si esto fue siempre Key West 0 Si fue siempre Cavo Hueco.»
Entonces, efectivamente,
cuando fui COSI 61 a Nue\a York. en Ia biblioteca de la ciudad -una
maravillosa
inulituciónpedí 1~ mapas
estaba
marcado
dc-rir hamás antiguos
de la Florida
y efectivamente.
L
cía cerca de 250 años el nombre del cayo corno Cayo Hueso y ro romo
Key West. Al Oeste de Cayo Hueso hay x-arias islas grandes que” podían haber sido cayos del Oeste, pero el Ca>o nuc~tro, era ya bauiizado
Cuando la Florida
fue espai?ola,
así por los españoles conquistadores.
ya ese lugar se llamaba
Cayo Hueso? 3
La voz de PlInrtí era suave, no era estridente
ni airada, sino al contrario, era una 1-0~ dulce, aún habIando
de 10s enemigos,
que cra el
gobierno de Espaiia. Siempre lo hacía con mewra
y sin exagerar. XunELI sistema
de gobierno
1~ SLI
(YI denostaba
a los españoles. Denostaba
Tenía su modo de hablar,
tiranía, especialmente
la de los voluntarios.
pausado, alzaba los brazos. pero sin violencia.
no
rrn :uLve tambifn,
:lcm&ba
pn5etazos en 1,7 tribuna ni alteraba la 1-0~. sioo al contrcric,
I?re el mismo tono grato
en e:te mismo momento.
y que recuerdo
como si lo estuviera
La voz de él se parecía mucho -a
c;,r;do
105 que
.MARTIA~O
143
puedan
haberlas
conocidoa las personas siguientes:
seguramente
que les interesará
mucho la información,
porque se darán cuenta más
cercana de lo que era la 1.0~ de Martí. Hablaba como Luis Pernas -un
médico de Cienfuegos. muy querido y estimado--,
también hablaha como
Rafael Solís Altunaga
! como José Antonio
González
Lanuza.
Su voz
no erd penetrante
y sin embargo se oía perfectamente
en todos los ámbitos del San Carlos, que era un teatro bastante grande, como lo que
cra a:ltcriormente
cl teatro Payret. Su voz, si se pudiera trasladar
al soaido instrumental,
corrwpondería
a la viola en los instrumentos
de
cuerda, y aI oboe a los instrumentos
de viento.4
Allí había el Segundo Fuerte. El Primer
Fuerte fue el Fuerte Taylor, y dwpués venía el Fuerte Segundo y el Tercer Fuerte. El Fuerte
Segundo pertencía a Eduardo
Gato, que lo había comprado
al gobierno
americano,
lo mismo que todos 10s terrenos
adyacentes.
Este fue e1
Fuerte, que en términos militares
dicen Torres de Martelo,
que es una
especie de torre y cuartel y obra de defensa. Allí íbamos a hacer ejercicios militares
los cubanos, pero especialmente
de tiro al blanco. Mi
hermano
Fernando
y 4-o éramos los encargados
de lanzar con unas hondos,’ botella.5 al aire, que el tirador tenía que romper con balazos de rifle.
En honor de la verdad, hemos de decir que las primeras veces estuvieron
birn mal, pero después tuvieron
muy afinada la puntería.
ri Martí le hizo mucha gracia el sistema que tenían de probar la
puntería
y nos alentó a que siguiéramos,
que éi iba a propagar
ese
sistema ep, los distintos
lugares donde había grupos,ie
cubanos que
estuvieran
ensaj-ando
y preparando
para la guerra.
Entre esos grupos que había allí en ese momento
se estaba probando u ver si era posible usar el alambre de púas como conductor
para
hacer explotar
una bomba de dinamita,
especialmente
para volar los
4
Sonda entre la viola y el oboe.
5
Il-
xzt:nrnos
ei
retrato
que
la voz natural del hombre.
Tenía
tenemos
en
la
Sala
del
Fuerte
Nuevo
y nos
dice
qw 61 t3 r1 niiio que se re a la derecha, con una honda en la mano. Pensamos que
podrz’n
~I~>FT!Y sugerido
la imngcn
de la carta
a Mercado
(XT mi honda
es Ia de
David>)
cl rccucrdo
de estas fiestas
patrióticas
en que un mucha&
que era casi
un niño,
wnha
la honda,
y nos dice:
&artí me llamaba
a mí í)uuid.»
Xos explica
que el que aparece
a su lado en la fotografía
es su hermano
y Serafín
Sánchez
eI que
aparecía
al lado
de su padre,
Fernando
Figlzeredo.
144
ASL-ARIO
MARTIASO
ANCARIO
ferrocarriles
en tiempo de guerra.
y al mismo tiempo que se hacían
esos ensayos, que por cierto fracasaron.
pues parece que en las espinas
se perdía mucha fuerza. Serafín Sánchez en tramos más COI tos usó cl
alambre en parte disimulado
entre la cerca y le dio bastante buen rrdespués que había
wltado.
porque \-olaron la línea. desgraciadamente
pasado el tren blindado.
pero interrumpió
el wrvirio
cerca de SanctiSpíritus por algún tiempo.
En el grupo de aquella mañana en que Martí
e-tul-o. había un señor de apellido
Fádez que tenía los bigotes muy parados y lucía <iut~
tenía una acometividad
grande para la guerra, no obstante lo cual 110
fue a ella. Entonces este Fádez tenía la pretensión
de que Martí montara un caballo que él tenía muy vivo, del cual estaba muy orgulloso.
Le insi&ó
varias veces: «Suba, Sr. Martí -le
decíaUd. verá qué
potranca
más fina tengo... más viva tengo.» Entonces Martí se excusó,
pero le dijo: «Mire, yo le aseguro que a Ud. le va a gustar)). Entonces
le dijo Martí: «Mire Fádez, quiero decirle que yo he montado a caballo.
tenía un caballo que montaba, de bastantes bríos, no SC me olvidaba;
en
Jamaica ‘lo he montado y en Nueva York a veces he tratado de montarlo en los pocos momentos
que pude estar en Central Valley,
como
ejercicio.
Yo le ruego que no insista, porque además, yo con este traje
a caballo, me parece que voy a lucir
que tengo, con bombín, montado
un Cristo con pistolas, así es que no... le ruego que tenga por seguro
que yo sé montar a caballo, no le preocupe
eso.»6
En el viaje que hacíamos a Nueva York, había un individuo
que
se nos unió en Jacksonville
que al ver que el conductor
-que
era cubano, de apellido
Fresnedatenía muchas deferencias
con nosotros.
pensó que éramos personajes
de mucho dinero. Ese individuo
que subió en Jacksonville
tenía el asiento alejado del nuestro y se ponía a
a sí mismo
como si estuviera
jugar con unas barajas, ‘celebrándose
llamando
a un contrincante
famoso. El caso es que él tenía mucho
interés en trabar contacto con nosotros. NOS miraba
y sonreía y trataba de atraernos.
Entonces
Martí me dijo: «Mira,
para que tú veas
que justamente
pinta
lo que es la lengua española, hay una palabra
6 Fádez era el
de Pancho Velazco.
más exaltado del grupo, aunque no fue a la guerra.
Era
cuñado
1-C
MARTIAXO
lo que es ese hombre, es la palabra
donillero.
Donillero
quiere decir.
el indiGduo
que incita al otro. a los otros, especialmente
si no saben
mucho del juego, para desvalijarlo
.7 Así es que este donillero,
acuérdate de quién es. no sea que nos vaya a intimar.»
Como
efectivamente.
al poco rato se nos apareció con una caja de zapatos llena de huel-os
pa&os
por agua. ofreciéndonos
que cogiéramos
los huevos, y nosotros
con mucha cortesía le dijimos que no, que no podíamos comérnoslos.
Martí celebraba el idioma castellano.
creía que la lengua castellana
era una lengua rica, razonable,
bella y que no tenía nada que envidiarle
n ninguna;
creía que era la lengua que más se usaba conscientemente
en todo el mundo. Creía que la Academia
de la Lengua en España estaba haciendo
una función
perfectamente
ajustada
al fin que se propusieron
cuando la fundaron
hace siglos. Eso de fijar, limpiar
y dar
esplendor,
es un oficio grato que están cumpliendo
a cabalidad
hasta
ahora todos los que han estado al frente de ese servicio de cultura tan
importante
para los que hablan el castellano.
Había también en ese viaje una señora que daba señales, yo no la
veía porque estaba de espaldas a ella y Martí me decía, hablando
yo de
David y de los grandes combatientes
que había tenido la historia y me
decía: «Mira, vas a tener que usar la honda de David que tienes preparada siempre,
porque hay una señora que está en apuros, parece
que hay algo que la asusta.» Entonces fui a averiguar
y era que había
una abeja que estaba pegada al vidrio de su ventana,
en el carro pullman, y estaba terriblemente
asustada, se echaba lo más lejos posible
de ella, entonces yo le dije: «No, no se apure».
Entonces Martí la convenció diciendo
que la abeja, lo que pasaba es
que su preocupación
no era picarla a ella, sino tratar de ganar su libertad. Entonces la señora, que era una señora de edad, dijo: «Bueno.
pero a pecar de todo eso, J-O estoy terriblemente
asustada.» Entonces
Martí me dijo: «Bueno David, ve en socorro de ella a ver qué es lo
que vas a hacer, coge este periódico.))
Efectivamente,
con el periódiw
hice un cucurucho,
un embudo, y lo pegué a la abeja y efectivamente
7
cionarios.
Antes
que
él
naciera,
ya estaba
descrito
exactamente
como
es, en los
dic-
146
ASCARIO
MIRTIANO
se metió en el embudo, fui a la parte delantera
del careo J tir<: el periódico con la abeja. 1-a estábamos tranquilos
de haber hecho una obra
heroica.
magnífica
y buena. y al’ poquito
rato apareció
la &ja
otra
vez. esta vez por otra parte, o apareció
una abeja. Entonces Martí rnp
dijo: «Esta no es una abeja. ésta es la abeja nuestra de antes, :luestra
conocida. lo que pasa es q?:e tú tiraste el periódico
con la abeja y todo
cuerpo cn mwimiento
forma su atmósfera
y eso lo forma preci-amente
In veloridad
de nuestro tren y esa abeja tú la botaste por la puerta de
delante y lx entrado por la puerta de atrás otra vez.» Entonces no le
hicimos
mas rai0 n la ab-bja porque no nos moles:nba
a nosotros, no
molestaba
tampoco a la sesora, ni a ninguna
otra persona, al parecer;
el caso es que yo le pregunté:
«Bueno, iy cómo es que usted sabe tantas codas?, i,dónde ha aprendido?)),
dice: «Pues las he aprendido
lcyendo, acuérdate
que he sido periodista,
me he ganado mi vista escribiendo, y creo que lo priniero
que tiene que hacer el que escribe cs
saber, conocer el tema y conkcr
la mayor cantidad
de temas posibles
para ponerlos
en forma grata para el conocimiento
de los demás.» 8
Cuando ya habíamos entrado en el estado de Georgia vimos un entierro campestre, iba el carro funexl,
un co&e ro11 los dolientes
inmediatos y después un carro pintado
de verde -un
carro Studebaker
de
campo; de servicio
campesino,
pintado
de verde con unas ruedas y
vivos y adornos amarillos.
En ese carro iban las flores que le echaban
al pasar, ya tenía bastank
pero sirp=re
le llegaban
de todos los que
-1
veían al pasar cl carro frínebri.
Sr trataba de una maestra mzy querida, x-uy estimada,
que habla dado r!~ces durante
cerca de 50 niios,
las habla dado aun tronando
los caÍiones todaría muy cercanos a donde estpba la cscue!s, de manera que el!a no interrumpió
por nicgún
nroti*mo ,cu función de maestra. Ei FXJY:~:‘, UJI pardo.emericano.
allo. qu”
nos serlía y que nos iba diciendo -porque
él era conocedor del lugarquién cra ia maestra, decía: «Era una mujer muy buena, ella nació
para enseGar».
5. entonces Martí
dijo:
xiQué
buen epitafio!
‘nacer
para enseñar’».
Después de haberlos visto pasar, como nuestro tren iba
8 Todo le interesaba, por todo mostraba interés. Cuando viajábamos en tren.
hablaba con los maquinistas, les hacía preguntas, observaba el funcionamiento de
las máquinas, los émbolw, todo.
ANCARLO MARTlA>ti
:Ilás a!>ri:a que el cortejo. nos volvimos a encontrar
<xrro. 2 lo habían llevado para las flores.
! !a no tenis
147
otro
LI l%ajc
era bc!lo. no tan sólo en sí por \er cómo enterraban
a la
mxerk.
+i::o porque al foxdo de todo. habia un bosque de pinos seciliarrs
cíw luckn
como una decoración
de los tiempos
mitológicos.
todo L :.x:1:idrba a hacer brllo y memorable
el paisaje p el acto. EJJtoncc.~ \::I\imos
a encontrar
el entierro
y a poco más despufz lo perdimes. lilartí siernl)re rc~x~lía el buen epitafio
(cnacer para enwllar.))
De?I;uc:L: entramos
en otro estado y vimos un cementerio
cn una
Irdera. Sr!:cillo.
Todas las tumbas eran iguales. y tan bien pcwtas que
lormaban
una línea recta, lo mismo ohlícua que de frente y especialtumba
que fuera distinta
a las demás.’
mente no había ninguna
Xos dijo er?!onces el lxwter: «En este cementerio,
cerca de aquí se dio
una batalia
) ahí están enterrados
los co&‘ederados
y los unionistas
de Abxham
LincolB.»
Martí com&t<j:
«La vida los separó y la muerte
los cnió.» Después, como pensando
todavía en lo que había dicho, decía: «dulce et decorwn
pro patria moris» -que
es la frase memorable
de Horacio.
El era J:IUY amigo de los clásicos, consideraba
que la fuente de toda
la cultura estaba en los clkicos,
lo mismo en los latinos y griegos, que
en ios castellanos,
hindúes y chinos... de cualquier
procedencia?’
Mcrtí consideraba
que la pompa de los entierros
no indicaba
la sinceridad
del sentimiento.
Refería
que antes de entrar en el presidio,
había \-i‘to UJI entierro
donde el carro era tirado por dos parejas de
caballos y asistido por unos individuos
que se movían con una ligereza
extraordinaria,
subiendo
y bajando
al pescante y cortando
las flores.
Iban vestidos de tricornio,
20 que aquí en Cuba le dicen zacatecu: usaI;nn un :raje que resultaba
ridículo
en el sentido de que eran inapropiados para
la estatura del individuo,
pero se movían con ligereza
de
monos. 1x1s carros de flores iban atestados de coronas de distintos Centros y tic familiares.
Entonces recordaba
cGino había visto poco antes
148
ANU.4RIO
ANUARIO
BIARTIANO
también
el entierro
de un pobre hombre que llevaba una cajita hecha
con madera
de cajones. de los que usan en los establecimientos
con
mercancía,
hecho por el mismo padre, de cajones, que llevaba muy
temprano,
muy de mañana, apretado contra su corazón, al cementerio.
El hombre se conocía que había perdido el niño. De cuando en cuando
hacía una pequeña
pausa y después seguía con su triste carga apretándola siempre del lado izquierdo,
como si quisiera
poner su corazón
dentro con lo que llevaba.
1Jartí conversando
conmigo
me decía: KA mí me parece que hay
más caridad. más amor, más sinceridad
y más belleza si se quiere, y
más de todo lo que tiene de bueno el corazón humano,
en el entierro
del pobrecito
que en el caso de las grandes coronas del entierro
que
anteriormente
vi.»
La primera
vez que me separé de mi familia
fue cuando acompaCt
a Martí en el viaje a Nueva York; resultaba
que Martí no podía, después de la enfermedad
que había pasado en nuestra casa -que
se
recuperó
en ella-,
tenía que acompañarlo
alguien, pero tropezaba
con
la dificultad
que el que tuviera que acompañarlo
perdía su ocasión de
trabajo y la ocasión de llevarle el sustento a su familia.
Entonces cuando
se habló de dos o tres candidatos
y fallaban por un motivo o por otro,
Martí dijo:
((1-o tengo mi candidato,
tengo que hablar
con Juanita
-Juanita
era mi madrey si ella está conforme
y Fernando,
yo creo
que lo he encontrado.
Mi candidato
es Bernardo.))
Yo estaba presente
y me preguntó:
«;,Te gustaría ir?» «Sí, cómo no, con mucho gusto.»
Era la primera
vez que me iba a separar de mi gente.
En el muelle, ya al anochecer,
que estaba repleto por la despedida
de Ilnrtí,
yo veía a mi padre, que era el que se destacaba con su cara
noble y querida.
Se secaba de cuando en cuando los ojos, según yo me
iba alejando
en el barco. Entonces Martí me dijo: «Vamos allá arriba
para ver mejor.)) Subimos a cubierta
y en la parte de arriba nos sentarnù= cfn un banco que era de la parte de proa. Al doblar el barco tu\imos que cambiar de posición, pasarnos a la popa. Me dijo: «Ya no
vamos a ver más nada, todo está oscuro, vamos a volver arriba otra
wz.» Entonces arriba teníamos el panorama
muy bello de una noche
de invierno
estrellada,
los planetas y los astros, todas las estrellas. Pa-
149
MARTIANO
recía casi como que se podían tocar con la mano, especialmente
veíamos
Sirio
que
brillaba
como
un
sol
extraordinario.
El
caso
es
que
estuvo
aL
enseñándome
y distra‘éndome
con señalar
todas las figuras
que ha
creado el hombre para localizar
las estrellas. Me preguntó:
<c;Tú crees
que todo esto se ha hecho para que lo contemplemos
en el tiempo breve
de m?a vida, para después no tener más noticias, más ventajas que haber
vivido unos años, pocos o muchos años, contemplándolo?
¿A ti no te
parece que hay algo más que nosotros?».
Yo le dije: «A mí me parece
que sí, que debe haber algo superior»,
porque, efectivamente,
toda esa
belleza no se había hecho para una breve visión nuestra y después que
todo se haya perdido en la nada. Me dijo: «Bueno, ¿y tú te das cuenta
de lo que es el infinito
y lo que es la eternidad
que eso representa
y
que tu y yo y todos los que estamos aquí abajo formamos
parte de
eso?». Efectivamente,
yo me sentía ya, después que me dijo eso, como
parte más importante
de la creación.”
Era un individuo
que admiraba
mucho la naturaleza
y sobre todo
consideraba
que ese orden que había en el cielo, estaba hecho por alguna
razón, que no se habían tirado esas estrellas así como quien saca las
bolas de una bolsa y las tira al suelo, sino que era una ordenación
grande y eterna. Dice: «Acuérdate
que nosotros, tú y yo y el gusano y
el pino y el mar y todo eso somos nosotros parte de esa creación,
así
es que no es que se haga para divertirnos,
sino para que sepas que nosotros tenemos ciertas obligaciones
con eso que se ha creado.»
Mi opinión
es que él era un místico, de los que creen que hay un
Dios, pero no en forma humana
como nos lo imaginamos,
sino que
es algo superior
al entendimiento
del hombre
y que por eso es muy
difícil
que nosotros podamos
comprender.
Cuando estábamos esperando en el West Side ‘* un tren que tardaba
como una hora y pico en llegar para hacer la conexión
para el Norte
(venía de la parte del Oeste, Nueva Orleans, la parte Oeste de los Esi1
hacen.
mucho.
Iie
me
hacía
decía.
contemplar
Me hacía
las gotas
de rocío.
Parece
que no
fijarme
en cómo
caían
y desaparecían.
l2
modesto.
quetes,
Estuve
algunas
veces en su oficina.
Esta
Sala es un palacio
comparado
de periódicos...
La
Delegación
con aquel
del
lugar.
son
nada,
y cuánto
Las contemplaba
Partido
Estaba
era un lugar
leno
de pa-
150
ASCARIO
hlARTIAX0
ANUARIO
tados Unidos. la central).
estribamos contemplando
unos pájaros que se
movían > de repente se quedaban
quietos en los alambres del telégrafo
que
teníamos delante. pegados a los árboles de la línea del ferrocarril.
> ubxr~.-5!mno~
la gracia \- la naturalidad
con
que aquellos animalitos
52 mo\ian.
Decía: u Parec.e- un ~JL!Ilt~grâIn¿l~~
\-. 70
. decía: uEso estaba
pensando. parece como que cstu\icïan
prrpa!2ndr)
alguna cla% de múL;ica.» Dic*e él: N;,TÚ no crees que si eso lo hiera uno de los grandes
ni ilsicos que ha ttanitlo Ia hwnanidad,
de ahí ::ìltlría una sinfonía
ext raordinaria?»
En los trenes de los Estados Unidos IOS pa ajeros compran
los periódicos y después los dejan, no tienen inieléen I!evSrselos. Había uno
que había dejado un periódico
que venía a ser una revista en que hablaba de Jerjes. Especialmente
tenía los bajorrelieves
en que está él.
Yo le dije después de estarlo revisando, que Jcrjcs era un ambicioso, que
había querido
cogerse el mundo y entonce: me dijo: «Bueno, mira, a
los hombres hay que juzgarlos
en primer
lugar después de muertos,
después también de analizar bien su vida. Jerjes tendría sus debilidades,
probablemente
ese ataque a Grecia era para que los griegos no cayeran
cn manos de los bárbaros que entonces rodeaban
a Grecia. La cuestión
es que Jerjes tenía cosx muy nobles y era un hombre verdaderamente
superior.
¿,Tti no sabes lo que pasó ccando unos
comisionados
de él
ïuerqn allá a Atenas y los mataron ? Entonces los que tenían más podcr 7 más sentido común en Grecia se dieron cuenta de la barbaridad
qtte habían hecho. En primer
lugar el derecho contra la humanidad
habian venido a
v devpc& contra el derecho de gentes. Los hombres
Entonces
los
griegos decidiehablar a nombre del enemigo,
a explicar.
r;n mrlildar
unos comisionados
dirle excusas. Jerjes los recibió
a Jerjes para darle explicaciones
y pecon gran cortesía y les dijo: ‘Miren,
uscon ustedes purden
estar seguros que yo no voy a tomar venganza
tcdes. Yo quiero explicarles
las razones por qué y.0 he querido
meterme allá en Grecia. vstedes cctk pensando
solamente cn un enemigo
13
dicho
En
con
otra
ocasión
nos contó
senqillez:
Mira,
si aquí
esta misma
anécdota
estuviera
un músico
diciendo
podría
que Xrtí
le
tocar
eLa frase.
había
151
M.4RTIANO
como si fuera yo cl único. pero hay otro s enemigos
y yo quiero que
esos enemigos de Grecia y enemigos míos, pues se va)an; especialmente
los bárbaros
estiín amenazando
siempre
a Grecia y ustedes pueden
estar seguros que van a ser respetados
y estimados
y bien atendidos
mientras estén aquí en nuestro poder. Vuelvan
allá a Atenas y expliquen mis puntos de vista.’ ks
comisionados
volvieron
sin haberles pasado nada, contando
lo bien que los había recibido
Jerjes.» Entonces
yo cementé:
((Era un hombre grande.»
Entonces él me corrigió:
nBueno,
verdaderamcntc
era un hombre magnánimo,
pero no grande, porque
él no tenía grandeza, como tenía Cristo cuando en la cruz dijo: ‘Perdónalos Señor, porque no saben lo que hacen’ hablando
de los que lo habían crucificado.»
Decía que a los hombres hay que juzgarlos
por todos los grados,
por todas sus acciones. Muchas veces hay que contar lo malo que hicieron, pero también no callar lo bueno que hicieron,
sino formar un
juicio
total del bien que ese hombre
haría a la humanidad
y a SU
patria.
En el viaje, Martí iba leyendo un libro de Emerson
--en
el que
tenía una graa fe y entusiasmo--,
precisamente
lo tenía en una página,
donde en un cintillo
que ponía Emerson,
copiaba un verso donde hablaba de qrc el héroe todos los días su propio corazón devora. Entonces
me dijo: «Este Iibro te lo roy a dejar a ti para que me lo cuides, si por
casualidad
no nos podemos volver a ver, tú te quedas con él para
siempre. Pero no lo leas ahora porque eres muy joven todavía y tienes
que aprender
un poco de lo que es la vida para poderlo aprovechar
y
disfrutar
coma se debe.»
Emerson
era un gran pensador
creo que he sido bien guiado.
que
ha sido
Hablando
de poesía, en la Academia
estaban
consonante
y un final de verso y él les decía: «no
uno
de mis
guías
y
enfrascados
sobre un
se preocupen
mucho
152
ANCARIO
MARTIANO
ANLT.MlIO
por la consonancia,
lo principal
en el verso es la armonía.
la cadencia
y el tema. son los principales
valores que hay que buscar en el verso.»!’
Habló un señor Pardo, que estaba allí. Era un profesor. maestro. se
interesó mucho por lo que decía Jlartí.
Entonces se le ocurrió
a uno
preguntarle
si había conocido intimamente
a Acuña. el porta mexicano
que murió por su propia mano. suicidado.
Le dijo que sí. que lo había conocido y que creía que si hubiera
estado junto a Acuña, 110 se
hubiera
matado.
Tenía mucha fe en el razonamiento,
en variar
del curso de los
hombres. Creía que la razón era mejor instrumento
que la fuerza.
Esa misma tarde Eduardo
Reyna recitó con gran vehemencia
la
poesía de él a Rosario, que es una exclamación
llena completamente
dc
vigor, tristeza
y desesperación.
Cuando
se iba le preguntó:
((Pardo.
usted que conoció a Acuña , iusted sabe si Rosario Acuña tenía algo que
ver con su muerte?».
Dice: «Nada, eran dos personas completamente
distintas.
Yo conozco bien el asunto y le digo a usted que no ha habido
relación entre Rosario Acuña y Rosario la que lo condujo
al suicidio.»
Yo había ido por encargo del Dr. Palma que estaba siempre junto
a Martí el mayor tiempo que fuera posible. Había ido a buscar un poquito de Vino Mariani
-que
tomaba cuando se sentía un poco fatigado. Cuando regresé, encontré
a Camellón,
que era el encargado
de
la puerta del San Carlos, un cubano muy digno, muy trabajador
y
muy patriota,
hablando
con un señor que venía de La Habana,
un
hombre de buenos modales y resultó que era Raimundo
Cabrera. Raimundo Cabrera le había ofrecido cien pesos, un billete de cien pesos,
pero quería que se guardara
reserva, pues él tenía que volver a Cuba,
tenía que regresar allá y él quería oir a Martí, efectivamente,
pero sin
que lo vieran mucho. Entonces Camellón
mandó a otro muchacho
para
que lo llevaran
a un palco que le decían el palco del luto, que estaba
en el tercer piso, desde donde se veía muy mal, pero oir, se oía muy
bien. Me dijo: «Dile a tu padre que este dinero lo ha dejado aquí Cabrera, pero que yo no me comprometí
a recibírselo
sin la autorización
de ellos.))
14 La primera
tema: «me decía:
vez nos refirió
esta anécdota
sin mencionar
la poesía no es la rima.
Es la cadencia.»
la
armonía J el
MARTIASO
153
En aquellos días había sido la cuestión aquella de Manuel
García,
el bandido
a quien se le rechazó una donación
de 5.300
pesos oro español como contribución
a la Revolución.
Había acabado de secuestrar
a Fernández
de Castro. dueño del Ingenio
Lotería.
Entonces se consultó en el pequeño conciliábulo
y dijeron:
«Bueno,
es distinto Raimundo
Cabrera a Manuel
García». Entonces enteraron
a
Estaba esperando su turno para hablar
Martí de lo que estaba pasando.
cn la tribuna
y dice: ((Sí, cómo no, no hay duda al respecto, ese dinero
Esa gente la vamos a necesitar cuando se
es del profesor autonkista.
haga la Nación, hemos de necesitar a esos hombres para que nos ayusobre todo si la gente es de buena fe
den con su experiencia
política,
4 yo creo que los autonomistas
son equivocados,
pero son equivocados
de buena fe: ellos no quieren
derramamiento
de sangre y ojalá que eso
pudiera
realizarse,
pero la Independencia
no se logra sino con la Revolución. »
Entonces se le aceptó el dinero, y Cabrera, después de
su discurso fue adonde estaba Camellón
al salir y le dijo:
que ir, porque el vapor se me va. Siento mucho no seguir
Martí, estoy deleitado
con él, me ha ganado. Desde luego,
esa donación
mía la conserve usted en secreto porque
yo
volver a Cuba y no quiero meterme en un conflicto.»
haber oído
«Me tengo
oyendo a
quiero que
tengo que
Yo oí todos los discursos que
X’est Tampa, que se creó el 2 de
Ios tabaqueros
rompehuelgas
en
de romper la huelga y romper a
él dijo en Cayo Hueso y después en
enero de mil... cuando la invasión de
Cayo Hueso, que tenían la intención
Cayo Hueso como a la inmigración.”
Martí improvisaba
sus discursos. Era un hombre que tenía un don
de palabra universal
y grande. No era un hombre que se atenía a un
canon. Su sistema de hablar tan correcto y tan bien, a mí me recordaba su modo de hablar a los colombianos
educados que he visto después, que no omiten ningím
fin de palabra
y no cambian
una s por
correcto
y sencillo.
una c y no exageran,
sino que era un lenguaje
15 Había un club «Discípulas
de Martí»
que le regaló un lacito
hecho de cinta blanca con encajitos.
Está retratado
con él. El retrato
y se lo hicieron
en 1894. La Presidenta
del Club era Anita Merchán.
fotógrafo
de Cayo Hueso, también
retrató
a Martí.
para la solapa
es de Tampa,
Luis Testas,
154
ASl‘.4RIO
MARTISO
.&Nl.ARIO
Provocaba mucho entusiasmo.
Nuchas veces se quedaba asombrado
de
que lo aphdkran
tanto y hacía con la mano como diciendo
que baslx.-taba. que no había por qué.
Había un di-curso completo de él que pronunciri
en Tampa y que
tnc aprcndi
clc memoria
‘- principiaba:
El <~sp!vrador que encuentra
bajo lu tierra (no me acuerdo bien ahora. porque 1 a han pasado muchos años) ásperu, el oro puro 110 cs comparuble
con cl jlíbilo
que he
c~tzco12lrudo 3.0 uI emontrar
un pueblo como cl p~eldo de Taxz.pa, el
pueblo crrbw~o de Tumpc~ v Cayo Hueso.
Cuando
se are&
a una reunión
donde estaban Poyo, mi padre,
Teodoro
Pérez, Martín
Herrera,
Lamadrid,
dijo --porque
a él lo trataban siempre de <<Señor Martí»--:
«H¿íganmc el îay:ar
de suprimirme
eso de SeÍíor; J-O lo que quiero ser es uno de ustedes, el hltimo
de ustedes. »
Cuando cstsbamo:; juntes me decía: « 0‘ eme Bwuxdo,
no quiero
que me trates con mucha ceremonia,
trátame hasta de tú, si es necesario.)) A mí me pareció aquello un poco duro p se 10 dije a mi padre
y me c!ijo: «Sí señor, no debes tratarlo
así auuque te lo diga, porque
eso va a lucir mal.» Yo se lo dije que iba a lucir muj- mal que yo, un
muchacho,
lo tratara a él de tú. Y él decía: c<,Tú no tratas de tú a tu
padre y a tu mamá ?, bueno, acuérdate que quiero que me tengas como
si fuefa una cuestión íntima.»16
La última vez que lo vi fue la última vez que estuvo en West Tampa. Yo tendría unos 15 años. Lo conocí como 3 años, del 92 al 95.
Cuando se supo la noticia de su muerte había dudas respecto a si los
retratos que aparecían
en los periódicos
eran de él. Entonces
estaban
precisamente
Lanuza, mi padre y Teodoro Pérez viendo una caricatura
donde estaba el retrato de Martí en la mesa del cementerio.
Entonces
Teodoro Pérez dijo: «Miren,
aquí el que nos puede sarar de la duda es
Bernardo,
porque él lo vio en cama, acabado de dormir y con su cabeza revuelta.
A nosotros no se nos parece porque no tiene la figura
acicalada que tenía, él era muy cuidadoso
en estar bien peinado y en
Ió
Soñaba
mucho
con su hijo
y decía
que yo se lo recordaba.
tener bien su bigote.
periódico
que efectil
I-amos
amente
153
JIARTI.i‘;O
llamarlo
a él.» Sle llamaron
era ?vlarti.
a
! li
en el
era un hombre de tamaíío norMartí tenía 5 pies >- 5 ó 6 pulgadas,
mal, más bien sobre lo delgado. Era vivo pero no nervioso. Era hgero
pero no nervioso. IJO era hombre que se asustara tampoco.”
Cuando pasamos l’or Jaeksonville
había una venta de distintas cosas
Había una venta de
-ahí
siempre hay ventas de algo, en Jacksonville.
eran
de
15
pesos
y
los daban por siete.
relojes, unos relojes Edin que
Martí me dijo: «Oye. te VO>- a comprar un reloj, porque yo necesito que
tú tengas buena hora. Til cres el que me tieces que decir cuándo vienen
los trenes y cuándo tenemos que despertarnos
J todas esas cosas, así que
lo necesito y te lo voy a regalar».
Yo quería pagarlo
con diez pesos,
una moneda de diez pesos oro que me había regalado un cubano negro
que tema bastante buena posición en Cayo Hupso. para que los usara en
lo que yo quisiera.
§e lo dije a Martí:
«Mire,
Brito me ha regalado
para otra cosa.))
estos diez pesos)). Dice: NNO, no, guárdalos
El se reía mucho a pesar de que tenían la idea que era un hombre
taciturno.
Había unos cuadros plásticos y carrozas. Ahora en estos días
me recordaba
la hija de Alejandro
Rodríguez,
Eva Rodríguez,
cuando
e1l.a hacía el papel de Cuba y yo iba delante de ella haciendo
el papel
de Mercurio,
vestido con un casco alado y alas en los pies. Además
había un cuadro plástico en el que yo tomé parte que fue muy celebrado. era la crucifixión.
Cristo era Ramón Arcadio
Bonachea;
uno de
los ladrones era un muchacho
de apellido Vega y el otro no me acuerdo
quién era. El caso es que cuando levantaron
el telón. el cuadro hizo
Una
Era muy erguido.
muy parado.
ir por la nochr a la ópera.
El barítono
‘7
parn
sola vez lo vi de frac.
era DC Reske.
Sc lo preotnron
156
ANCARIO
ANUARIO
MARTIANO
una impresión
muy grata. Yo estaba de soldado y con una esponja le
daba de beber agua a Cristo en la punta de la lanza. 1-i a Bonachea
con los sobacos muy provocadores
y cuando bajaron
el telón lo que se
me ocurrió fue encajarles la esponja por debajo de los brazos v lo rnismu
a Ramón ilrcadio
que a Vega; los dos, me dieron un puntapié
y me
hicieron
una herida
en la frente. Cuando el cuadro que gustó tanto
hubo que repetirlo,
nos pusimos otra vez en posición. Me acordaba ctimo
me caían las goticas de sangre que me rodaban por la cara y por la nariz
hasta la boca. «Eso era un Cristo de mal genio)), decía Martí.
A él le hacían mucha gracia mis problemas,
los problemas
que había tenido en mi corta vida. Yo una vez venía por la calle con dos
muchachas
y Panchito
León, un compañero
nuestro de colegio y de
juegos, me había gritado
«bembita».
«Adiós Bembita,
qué bien vas.))
A mi me molestó mucho aquello y cuando dejé a las dos muchachas:
volví para pedirle
una explicación
a Panchito
León.
El resultado
fue
que nos fajamos,
decía yo a Martí y entonces cuando dije la patabra
«fajamos»
él me hizo así con la mano como diciendo
voy a hablarte
respecto a eso. E n 1a f ajazón me dio un golpe en la bemba, en el labio,
y me lo rompió.
Entonces me decía Martí:
«Bueno, ahí lo que resultó
es que te rompieron
la bembita.
T am b ién quiero decirte una cosa, tu
no debes decir “nos fajamos”,
porque
no se pusieron
faja, tú no le
pusiste una faja a él ni él a ti. Eso se llama reñir o pelear, pero fajar
no, “fajar”
búscalo en el diccionario
y vas a aprender
que fajar no se
refiere más que a poner faja.»”
Ruperto Pedroso y Paulina,
su esposa, tenían una fonda muy buena
en Ibor City. ig Nosotros comimos allí en la fonda con ellos; nos hacían
platos especiales y todas esas cosas. Entonces a la hora ya de despedirnos
había que tomar café para coger el tren. Cuando tomó el café, que por
cierto estaba muy bueno, decía que había disfrutado
ese café, que lo
había gustado dos veces, primero
por el olor cuando lo estaban moliendo
y después cuando se lo estaba tomando.
18 Recuerdo que me decía: Acostúmbrate
nunca se consultaba
al diccionado
l9 Ellos adoraban
a Martí.
dura, cocinera
espléndida.
sin fruto.
Paulina
era una
a hablar
negra
con
jovial
precisión.
de muy
Decía
buena
que
denta-
Yo nunca me di
daderamente
era tan
alguna de hacer pose
figurones,
que decía
grato estar a su lado
que yo tenía era la
trataban.
MARTIASO
15:
cuenta que estaba junto a un gran hombre. VTersencillo
y tan cordial que no tenía oportunidad
de grande hombre, lo cual detestaba mucho, a los
él. Yo de lo que estoy seguro es de que era mu)
y que era muy grato ayudarlo
y que la impresión
y
misma que tenían todos los que lo conocían
Sketch
de Martí
hecho
dc 1693, en el coche
por Bernardo
Figueredo
Pullman
del tren, entre
el Gbado
33 de diciembre
Baldwin
y Jacksonville.
v ,\I centro del papel hay tres dibujos
que hice de Martí.
-El primero
de Ia
;~x{ui~‘rda quedó bien pero el Sr. Francisco
Días Silveira
que era ya un alumno
rná~ aventajado
y además poeta y fue posteriormente
un veterano
de limpia
lli.-toria,
me hizo hacer el perfil mayor
pues entendía
que así captaría,
como
(xv efecto era, mejor las lineas del perfil.
La eorreceióu
en la parte superior
& la frente fUe hecha ~0’ él. Le sigue un dibujo casi de frente
del Apóstol,
El perfil de abajo de la izquierda
es el de mi padre Y el de Ia derecha del
Estos dibujos
considero
yo que fueron
hechos a fines
hbrofesor
Ahbney...
del año 1891 o principios
del ‘93.x
(De IIM earta de F.kmmlo
Figueredo
explicando
los apuntes que hizo de Martí
J de su hijo.1
.
.
P;.csei2tamos julzlos eslos dos eizsayos, publicado
cl primero
en la
rerista Casa de las Américas
(n~lmeros
59 y 60), inédito
el segundo,
por la íntima relacitirz que guasdan en el desurrollo
de la tesis planteada
por Ferrz&dez
Retumar desde su importante
truOnjo titulado
Marti
en
.>u (texerj
mundo,
nparecido
primero
en Cuba socialista
(número
41,
(‘!zero de 1965)
y reproducido
varias veces después.
1. NOTAS
Entre
SOBRE
las razones
MARTÍ,
LENIN
ANTICOLONIAL*
que
americano
Carlos
Anderson
singular:
el haber
sido
pueda
haber
Dana
para
(1819-97)
63 ), pnra
En
Il’cw
la
1380,
York
colaborando
«El dibujo
que
hice
a Pepito
Martí
en agosto
de 1898
se explica
cn el
encabezamiento.
Fue hecho en la cuarentena de Nassau donde nos consig
naron las autoridades
españolas
por considerar
que en el puerto
de Gibara
de donde procedíamos
había habido
recientemente
casos de fiebre
amarilla
y viruela,
lo que era cierto, entre las tropas españolas del General
Luque.»
(Carta
citada.)
Narti
cual
solicitó
redactando
e-cribe
en
para
el concurso
articulos
aún
Sun,
en
cl
él
hasta
de
como
vida
nuevo
La
en los Estados
REVOLUCIÓN
que
el periodista
sea
recordado,
nortehay
una
sucesivamente,
de sus contemporáneos
Carlos
Marx
y José Martí,
con quienes
además
mantuvo
relaciones
de amistad.
Durante
diez años (1851.61),
en SU
calidad ds «managing
editor» del periódico
New York Daily Tribune,
publicó decenas de articulos
del primero
(y de Engels).
A raíz de la
crisis financiera
de 1857, comenzó también
a editar, esta vez en comCyclopedia
(185%
paiíía dc Jorge Rip!ey (1802-W),
la N cw Americun
buyeron
editor
Y LA
de
sus
Nación,
Marti
del
últimos
de
y Engels
«Argelia»,
Marx,
diario
Marx
cual
días.
Buenos
Unidos,
quienes
«Ayacucho»
empieza
Dana
Al
Aires,
a publicar
es director,
morir
la
contri-
y «Bolívar».
Marx,
página
en
y
en
en
el
seguirá
que
1883,
des-
* Algunas
de estas «notas»
(apuntes
con vistas a un desarrollo
ulterior)
surgieron a propósito
de un ensayo previo,
al que debo remitir
al lector para no repetir
«Martí
en su (tercer)
mundo»,
que ha sido repuaquí lo que allí está dicho:
blicado \arins
veces: últimamente,
en la segunda
edición
del libro Ensayo
de otro
rxundo;
Santiago
de Chile, Editorial
Universitaria,
1969.
.
ASCARIO
ANI?ARIO
MARTIANO
cribe grandiosamente
el homenaje
póstumo que en Sueva York rinden
al «movedor
titánico
de la cólera de los trabajadores
europeos».’
En
otras ocasiones vuelve a nombrar
a quien llamará
<<aquel alemán de
alma sedosa >- mano férrea ( . ..) Karl :\Iars famosísimo,,.’
Pero no deja
de ser curioso que en ninguna
de las veces en que lo nombre (tres cn
sus crónicas: una en sus cuadernos de apuntes),
mencione
ningún
texto
concreto de Marx. ni muestre familiaridad
suficiente
con su OiJra.
1
no deja de ser curioso, porque es bastante improbable
que >lnrtí. voraz
lector, en especial de periódicos-de
los que solia sacar el material
que trasfundía
luego en sus deslumbrantes
crónicas-,
no hubiera leído.
al menos, los trabajos que su propio editor y amigo, Dana, había publicado, sólo unos años antes, en su periódico
y su enciclopedia.
de aquel
otro amigo del norteamericano,
«Karl Marx famosísimo».
Especialmente
si tenemos en cuenta que algunos de esos trabajos abordaban
problemas
de las colonias:
que tanto interesaron
a Marti, e incluso problemas
latinoamericanos,
de los que el cubano llegó a tener una caudalosa información, J que constituyeron
su preocupación
histórica
cardinal.
No es
pues arriesgado
conjeturar
que Martí no sólo elogió a Marx, sino que
lo leyó: al menos, que leyó algunos de sus textos laterales:
cuya escritura, por cierto, Marx consideró
apenas como tarea de pan ganar.
Lo
que parece igualmente
seguro es que Martí no distinguió
la especificidad del pensamiento
de Marx, aquello que lo diferenció
radicalmente
de otros socialistas con los que Martí dejaba mezclado su nombre:
Saint
Simon, Fourier,
Karl Marlo, Bakunin...
No creo que lo ayudara mucho
a establecer
esa distinción
la actitud
aparentemente
eurocéntrica
asumida por Marx y Engels.
No sólo cuando
en la primera
línea del
Manifiesto
comunista-que
no sabemos si Martí llegó a conocer, aunque
desde 1871 había ediciones en inglés en los Estados Unidos--proclaman
que «un fantasma recorre Europau;
sino cuando con frecuencia,
y precisamente en artículos aparecidos
en el New York Daily Tribune.
aunque fuera inequívoca
la simpatía de los autores por los paises explotados
y su repudio
a la rapaz polítinp
coionial.
1;1:c iros f:u+lns
2iJareZCall
1
Obras
7 en
de Martí»,
completas
otro.
a las
en 0. C., IX,
388.
Las citas
remiten.
en un
de José Marti
(La
Habana.
Editorial
Nacional
de Cuba.
Obros
completas
de V. 1. Lenin
(Buenos
Aires.
Editorial
1957-60
[hey edición
cubana,
que reproduce
varios tomos
indicación
en contrario,
el subrayado
en las citas ea mío.
2
«Carta
de
Martí»,
en
0.
C.,
XIII,
3 Con selección
de trabajos
de Marx
contiene
nlgtmas de SU colaboraciones
para
cada
mencionados
como «las naciones
bárbaras».
n la barbarien.
~10s semibárbaros»,’
para no hablar
de las páginas infelices
sobre Bolívar-el
Por supuesto. estos
americano
más admirado
por Martí--o
México.
desenfoques
no disminuyen
el sitio central
ocupado por el genio dp
Marx.
Che Guevara dejó este punto perfectamente
aclarado:
A Marx. como pensador.
como investigador
de las doctrinas
sociales y del sistema capitalista
que le tocó vivir, puede, evidrntemente, objetársele
ciertas incorrecciones.
Nosotros, los latinoamericanos,
podemos,
por ejemplo,
no estar de acuerdo con SU
interpretación
de Bolívar, o con el análisis que hicieron
Engels y
él de los mexicanos,
dando por sentadas incluso ciertas teorías de
las razas o las nacionalidades
inadmisibles
hoy. Pero los grandes
hombres, descubridores
de verdades luminosas,
viven a pesar de
sus pequeñas faltas, y éstas sirven solamente
para demostrarnos
que son humanos,
es decir, seres que pueden incurrir
en errores
aun con la clara conciencia
de la altura alcanzada
por estos giEs por ello que reconocemos
las verdades
gantes del pensamiento.
esenciales del marxismo
como incorporadas
al acervo cultural
y
científico
de los pueblos y lo tomamos con la naturalidad
que da
algo que ya no necesita discusión.5
Sucede, sin embargo,
que Martí,
que admiró
y alabó inequívocamente el valor de la conducta de Marx («como se puso del lado de los
débiles, merece honor»,
dijo de él), precisamente
no parece haber reconocido
«las zlerdades esenciales del marxismo
como incorporadas
al
acervo cultural
y cientifico
de los pueblos».
En otras palabras:
no vio
la contribución
no ideológica,
sino científica,
de Marx, aquello que lo
separa decisivamente
de los socialistas previos, utópicos. Atribuir
esto a
cortedad de visión o a tibieza en Martí, sería tan torpe como achacar
el aparente
eurocentrismo
de Marx a un absurdo
chovinismo
continental.
Lo cierto es que la fidelidad
de uno y otro a sus problemw
inmediatos
respectivos,
y no coincidentes
entonces, los lleva a posiciones concretas,
desde las cuales a Marx
no le eru posible apreciar debidamente
el que sería el planteo
de Martí
(como se ve en el
caso de Bolívar),
ni a Martí el aporte específico de Marx. Lo que no
significa
nCarta
en
Moscú,
por
la
Editorial
Progreso,
de rrta
caso a la,
1967.6;;): ,
C;lrtn-o.
tiltima]
s. f.
incongruencia
el momento,
arrollado
entre
diversos.
ambos,
A partir
en el seno
de los países
cit.,
125,
sino
señalamiento
de la presencia
de más
avanzado
de objetivos,
de un proletariado
capitalismo
por
des-
(entonces
s. Salvo
4
245.
y Engels
.4cerco del coloniulimo.
el New York
Daily Tribun?.
fue
163
MARTIAKO
que
publi-
Op.
p. 124,
215.
<rNotas
para el estudio
de la
Ernesto
Che
Guevara:
lución
cubana>,
en Obra
revoZucionoria,
prólogo
J selección
Retamar,
3a. ed., México,
Ed. Era, 1969, p. 508.
5
ideología
de
Roberto
de la
Revo.
Fernández
164
ASTARIO
MARTIANO
J:ur\
c!firubr::
la- lei. . ,j~l
tod:,i ía prrmonopoli5ta.
preimperialista).
IU historia. >- en consecuencia.
la historia como tiencicl.
Uaclindox
;‘n !:t
célebre bo~itc&
de JIarx según la cual @i habría declaï:id:~. cn drtc rl!;in;r!a
cir<,un5tanria.
Iiu ser marxista.
11a :IL:erido \ eric una r‘;lltcit
‘,Jn 2 cier:zc c-\+v:~.< ;c,nc.~. Ha:.
tle ;x’: iiiicación
yi:\;! 0 de desata,Ll~,i.iza~~~~
;in cniI:,lrgo.
ot:‘:, cil~i~ración.
má-: Lencilla. I:ara una frac cí::lo c-.:.
L ci l)r:,i)Ia Che nob la ha ofrec:do. al decir: (3c tlt,lrc se!’ ‘-~,larli. ta”
coll la mi-mil natura!iclati
con que se es “FC\\ !Gl~l~liO”
vn
fl~il.2.
0 “p:r-:Leuriímo”
ell bio!ogía...» 6 Pero el «rnarr;i-:no»
no c- silo ese accw, a
otra ciencia--que
en cuanto tal, como toda ciencia. tlisuel~c
r! islrzo
de su inicio en la mera enunciación
de la verdad-,
sino r:lIP, Solar;,
todo. es una ((guía para la acción», una incitación
no ya a (r in icrpretar 11
el mundo
(a entenderlo
en sí mismo).
sino a « trallrCorlllai,lo>>
(a 11:1cerio otro).
Y aquí es donde aparece el hecho singular
de cluc’ la fidclidad al espiritu que animaba
al marxismo
impidiera
a F&.:!i ísituado
en otras condiciones,
ante tareas inmediatas
distintas)
haber sido nn
mero repetidor
de la letra del marxismo.
La problemática
de lIarti
no
era la de un país capitalista
avanzado, con un proletariado
desarrollado;
su problemática-y
su práctica y su teoría correspondientes-eran
Ia?
de un país colonial, que contaba con un exiguo proletariado.
que incluw
conoció oficialmente
la esclavitud
hasta 1886, y que tenía por dela?ltc
la tarea inmediata
de su liberación
política, para obtener la cual le era
menester no alebrestar aún la lucha de clases en el interior
de su pais.
En las colonias de su época no había-ni
podín
haberun solo marxista real, porque no había todavia
la problemática
ni la práctica a que
se refería Marx: porque no había todavía una acción
dc la que aquel
«marxismon
pudiera ser guia.
A lo más, en esos países hubiera podido
haber traductores
de Marx, pero traductores
literales,
que hicieran
con
la magna obra del alemán lo que el cubano José del Pcrojo (pre\-isihlemente
olvidado)
hizo con la de Kant: ponerla
en otra lengua.
En
su prefacio a la edición rusa de 1882 del Manifiesto
comunista,
;,no
_ han dicho Marx y Engels, hablando
de la de 1869: «En aquel tiempo.
una edición rusa de esta obra podía parecer al Occidente
tan &Zo w2n
curiosidad
literaria»?
Y Rusia no era precisamente
una colonia...’
6
Ibid.
No es un azar que el marxismo empezara
a ser conocido
en la América
Latina, en la década del 70 del siglo pasado? en países que, a diferencia
de Cuba,
no eran ya colonias
(p carecían
aún de la conciencia
de ser neocolonias),
y empezaban
a contar
con un proletariado
apreciable,
con frecuencia
nutrido
por una
inmigración
europea
reciente
(cf. V. Ermolaev:
Surgimiento
de las primeras
orga7
.
AYCARIO
SI;\HTI.\
165
\‘J
L-a> perspecti\-as
revolucionarias,
pues, no eran las mismas, a fines
ti,, 1 -iCl
\:\. en los I)aí5es capitalirt:á
II& &sair~~lxios
\ en 1;:~ cok
;.,::i;,..
T..:.. c!;,.c..Lgei:clc.‘/ c! i‘ e-a‘
per:;xcii\k
pue<!: ,I t-!?cxa*.l;zrla
cici.ic:
i :im !(:.- ii: htIe
(‘OI:
;c!PT:I!~
iwn:zk::ltti5
:,-LI’
liccho.
de \Izrx
1 \Iartj.
eS. romo
se
I:a
i..,: ,;.:c
tli?ilí).
<!:c:!;::.
13 tai’t,a
:i 13 hcsra
~*:,ncrc
k : <il!~’
i:a cua! ci ~~~~:;~ailli:~nto
(‘1% (‘Li! .,litl!i
P; ev
~~11arnla tic comprensión
1 trarllfornlacic;::.
!?:, a!lí <~L,CX
.5r;i errü:‘r~ j);:rIir de los perisun’ .icntos mismoì 1:nra ccmpaiarlo~-como
!i::cc.n 19.4 idcalistw-:
j m¿ís ailn partir de la rnunciariCn
de esos pen.x;iliie::
LoS. . :w ha!1 falta&
quienes han cluwi&J
wr en Martí un c.tiilo
demnsiado
u Xtcrario)).
metafórico,
que ccilir3~::l:T::
con el escueto rigor
c~icwtífico de los textos de Marx o dc los marxistas.
Pero la realidad,
en lo cluc toca a Marx, no abona cn favor de estn ceparación.
La forma
amojamnda
y aburrida
con que tantos han querido hacer pasar su mer:
cancía, asegurándonos
que su carencia era rigor marxista,
no tiene nada
Cj”” 1-c: con el rigor de Marx,
el cual incluía la eficacia de una expresión creadora.
«Marx,
como los antiguos
griegos»,
ha dicho su gran
liiógrafo
Mehring,
«contaba
(...) a Clío ectre las nueve musas>j.’
Y
más recientemente,
Adam Scbaff ba insistido:
nMarx
escribía de una
n;onera metafórica,
empleando
expresiones
y términos
que, casi todos.
cxi&rian
ser
explicados
o
interpretados)).’
Lejos
pues
de encontrarse
b
sr?:.r3dns injantcmente
la expresión de Marx y la de Martí, creo que si
c*xia
till<,
tic ‘ic’ ijar
delan!c:
tarea
para
acomctrr
nivaciones
obreras
[latinoamericanas].
Artículo
publicado
en la revista
Cuestiones
de EIistoria,
Moscú,
1959, La Habana,
Editorial
Política,
1964).
En Argentina,
por ejemplo,
varias organizaciones
proletarias
que en la década del 70 se llamaba8
secciones de la Alianza
Obrera
Internacional,
«habían
sido creadas por proletarios
de Europa
según el principio
del idioma»
(op. cit., p. 16).
La primera
en fukdarse fue la sección francesa;
luego, se creó la italiana, JT por último la espaiíola.
KA partir
de 1878 creció la afluencia
de emigrados
de Alemania
a Argentina
(.+..)
En enero de 1882,
los socialistas
alemanes
fundaron
en Buenos
Aires el club
Vorwärts»,
el cual fue representado
en 1889 en el congreso de París de la Segunda
Internacional,
nada menos
que por Guillermo
Liehknecht
(op. cit., p. 20-l).
El
primer
expositor
cubano de ideas marxistas,
Carlos Baliño
(1848-1926),
quien como
Martí
vivía
exiliado
en los Estados
Unidos,
estuvo
significativamente
entre
19s
fundadores
en 1892 del Partido
Revolucionario
Cubano, el partido de Marti; y en
1923, junto a Julio Antonio
Mella,
del primer
Partido
Comunista
de Cuba.
Martí
lo llamó en 1892 «un cubano
que padece con alma hermosa
por las penas de la
humanidad,
y sólo podría pecar por la impaciencia
de redimirlas»
(«Patria
de hoy»,
en 0. C., II, 185) V.:
Aleida
Plasencia
(compiladora):
Documentos
de Carlos
Buliiio,
La Habana,
Biblioteca
Nacional
José Martí,
1964.
8
Franz
Mebring:
Carlos
Marx.
Historia
de su vida,
tr?d.
de Wenceslao
Roces,
1.2 Hnhana, Ed. Política, 1964, p. 29.
” :Ydam Schaff:
Langage
et connaissance
suivi de sir
rli! Zwzgn,w. trad. de Claire Brendel,
Paris, Ed. Anthropos,
essais sw la plziTSxophie
1969, p. [vii].
166
ANUARIO
DIARTIANO
hubiera
que señalar un segundo punto
haberse puesto «del lado d e 1os débiles»)
cerca de Marx, sería la admiración
por
lico. apasionado,
en el difícil
tratamiento
distinción,
pues, no se realiza en el nivel
en el nivel del pensamiento,
es porque
qamiento
de circunstancias
diferentes.
1l:nnar la atención.
ANITARIO
(después de aquel respeto por
en que Alarti drbió 3entirsc
el escritor montuoso.
imaginísde los temas políticos.
La
de la expresión.
Y si lo hace
se trata en cada caso de penSobre éslas cs que hay que
Esas circunstancias,
por otra parte. no prrmanc::cn
inalterables.
Si
1848 el fantasma del ccmunismo
recorría Europa
(entendiendo
por
Francia
v Alemania),
treintitantos
LaI, fundamentalmente,
Inglaterra,
años después su camino es más largo.
En el prefacio a la edición rusa
de 1882 del Manifiesto
comunista,
Marx y Engels recuerdan
que en la
primera
edición ((Rusia y los Estados ITnidos. precisamente,
no fueron
«iCuán
cambiado
está todo! )> Es menester
mencionados».
Y aiíaden:
tomar en consideración
ahora el crecimiento
capitalista
de ambos países,
llegando
a afirmarse
que «Rusia está c;r la vanguardia
del movimiento
revolucionario
de Europa»,
observación
a la cual la historia daría una
impresionante
sanción.
Pero pedirles
que fueran
todavía
más allá
sería esperar de la ciencia, vaticinios.
Marx y Engels no llegaron a vivir
la época del imperialismo
moderno? y por tan:0 no llegaron
a ser testigos del acercamiento
de aquellas dos perspectivas
mencionadas
arriba.
en
Como sabemos, quien vivirá la época del imperialismo,
la comprenderá y la analizará
a la luz del marxismo;
quien, consecuentemente,
llegará a hacer posible la interpenetración
de esas perspectivas,
e incluso
señalará el papel extraordinario
encomendado
a la lucha anticolonial
fue, significativamente.
cl funpara el triunfo
mundial
del socialismo,
dador del primer estado socialista, Lenin; y este aspecto es sin duda una
de sus contribuciones
más importantes.
Pero antes de insistir
en este
punto, convierte detenerse un momento en el primer hcmbre en pensar,
desde él, el mundo colonial en su conjunto:
Martí.
Martí fue un pensador
que no dejó una sola obra orgánica.
Su
pensamiento,
en primer
lugar, está fragmentado
en las más variadas
obras de circunstancias.
Apenas se han hecho intentos por restañar, en
lo posible, esa fragmentación,
y ofrecer en un cuerpo coherente lo que
su ajetreada vida de hombre de acción dejó necesariamente
disperso. Pero
además, en las escasas ocasiones en que esa tarea se ha intentado,
se ha
hecho dejando
de lado un aspecto fundamental:
el señalamiento
de
MARTIANO
167
clupas en su pensamiento.
Io Sin negar la unidad
de esc pcnsarniento,
una inws;igación
más acuciosa nos mostrará,
articuladas
dentro de esa
unidad.
su.5 fases. desde que ((el joven Martí»
identifica
a Cuba COU
Xubia
(con Africa).
revelando
así una intuiciún
magnífica
de 13 familia a la que pertenecen
nuestros problemas,
hasta que el Martí dc
la plena madurez
confiesa
ya abiertamente
a Manuel
Mercado,
la
víspera de su mucrtc,
el sentido antimperialista
de su obra política.
Pero éste no es cl monwnto
de adelanter
los resultEdos
dc esa iny.-+
ligación.
Por ahora sólo queremos
destacar que a partir de cierto instante, entrada
la década del ochenta,
Martí comprende
que su tnrca
inmediata
de independizar
a Cuba de España, de escribir
(como dice
él) la última estrofa del poema de 1810, se ha convertido,
sin dejar de
ser lo anterior,
en otra mucho más ambiciosa:
escribir la primera estrofa
de otro poema, detener la expansión
norteamericana
primero
sobre la
América
Latina,
y luego sobre el resto del mundo.
Esa comprensión
significa
para el pensamiento
de Martí la entrada
a una nueva fase
-porque
significa una nueva, gigantesca
tarea-.
Por su situación hiistórica concreta, esa tarea sólo podía ser intentada
entonces por Cuba;
y por su desarrollo
ideológico,
e incluso
por sus fructíferos
años de
estancia vigilante
en Nueva York, sólo Martí,
entre los cubanos, cntendía completamente
la urgencia
-y
el trágico riesgode ese intento. No es extraño, por ello, que en su tiempo (y aun años dcsymés)
no fuera suficientemente
advertido
el descomunal
proyecto
martiano.
Pero sólo a su luz se entienden
las constantes
alusiones d- Martí a la
responsabilidad
internacional
que incumbe
a su pueblo:
<Ct:n pueblo
inteligeñte
y generoso, de espíritu
universal
y deberes especiulcs en
América»,”
como dice en 1895. Un año antes, había escrito ya: *cUn
error de Cuba, es un error en América,
es un error en lu hum: zidad
Quien se levanta
hoy en Cuba, se levan!a
para todos Ios
moderna.
tiempos»;
y también:
En el fiel de América
estrn las Antillas,
que serían, si esclavas,
mero pontón de In guerra de una república
imperial
contra
cl
mundo celoso y supérior
que se prepara
ya a negnrlc ei i~oticr
10 En «Etapas
en la acción
política de Marií»,
Cintio
Vitier
discierne
«las
varias
etapas
en que puede
dividirse
su ejecutoria
en relación
con la causa de Cuba>,
a fin de facilitar
al lector
de las obras
complctcrr
de Martí
«la articulación»
de SUS
textos
«dentro
de la vida
de Martín
(en
C. V. J Fina
García
Marruz:
Twnns
marhnos,
La Habana,
Biblioteca
Nacional
JOSE Martí,
1969,
p. t S).
Eate
trabajo,
indudablemente
útil
para los fines
que se propone,
no cs cl seíialamiento
ic etapas
en el pensamiento
de Martí
de que aquí
se habla.
11 Al
New
York
Herald,
en 0. C., IV,
152.
--~ire:‘u
fsrtín de 13 Ro:na cmericr:na-:
7’ ei libres -y
digna_;
<il, -trlo ;;uï el orden de la libertad
equitati\-a
v trabajadora..cri-n e:l el continente
la garantía
del eqtiilibrio:
la de la iuclc!JC :,ii~~rl< la de Ia .América
e‘pafio!x
! la dei honor para la gran
> .!iLblii.n tIe: J;ortc
i .,.)
5s:
I:J;
r;r!i!!do
lo que
eshmrJ5
rqui:ii;-.:Ildí): 120 Ao!: aJo dos i-l.! 1,. (j uf: $,nmoì a IiLcrtar.”
E-t:.- observaciones.
en sus ultimoclías, desembocan . CQII e\;Jlicublc
casu;;:,I::. cn el Manifiesto
de Montecrizii.
que anuncia
al mundo
las
~-ai:‘i‘..+ de la guerra de 1895:
Ea guerra de independencia
de Cuba, nudo del haz de islas donde
s:: ha de cruzar, en plazo de pocos años, el comercio
de los continentes;. es suceso de gran alcance humano,
y sewicio
oportuno
que el heroísmo
juicioso
de las Antillas
presta a la firmeza
y
trato justo de las naciones americanas
y al equilibrio
aún vacilante
del mundo.
Honra y conmueve pensar que cuando cae en tierra
;ie Cuba un guerrero
de la independencia,
abandonado
tal \~ez
p;1r los pueblos incautos o indiferentes
a quienes se inmola.
cne
por el tien mayor del hombre,
la confirmación
de la república
moral en América
y la creación de un archipiélago
libre. (...) A
la revolución
cumplirá
maííana cl deber de explicar
cie nue:*o al
psis y a las naciones las causas locales, y de idza e interés unirxrxd,
con que para el adelanto y servicio de la humanidad
reanuda el pueblo
emancipador
de Yara y Guáimaro
unn guerra
digna.. .13
Pero ya sin innecesaria
cautela, desembocan
aquellas observaciones
eti la impresionante
carta final
a Manuel
Mercado,
que nunca
se
citar2 demasiado,
donde Martí reconoce explícitamente
que su meta es
impedir
a tiempo con la indepwdcncia
de Cuba que se extiendan
por las Antillas
los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más,
sobre nuestras tierras de América.
Cuanto hice hasta hoy y haré
es para eso. En silencio ha tenido que ser y como indirectamente,
porque hay cosas que para lograrlas han di andar ocultas, y de proclamarse en lo que son levantarían
dificultades
dema&do
recias
Ijara alcanzar sobre ellas el fin (...) impedir
que en Cuba SC abra,
por la anexión de los imperialistas
de allá y los espaiíoles. el careino que se ha de cegar, y con nues!ra sangre estamos crEando.
CL
<le la anexiíin de los pueblos de nuestra AmG:-ka. al nor:~ / TWTP!~O
?~ brutal Fue nos desprecia...14
12
!ilri~:n
Ii
14
vEI
tercer
> c: deber
<<Manifiesto
«A Manuel
año
del Partido
Revolucionario
de Cuba
en América)>.
en 0.
de Moutecristi»,
Mercado»,
en
0.
C..
en 0. C., IV,
C., IV,
167-8.
El alma
Cubano.
III.
1 t3 J- 112.
100-l.
de
la
Revo-
‘. ., Lpc”A
7 1101‘tc~i:i;.C!‘IC~lllO’~.
il <iSi.
:!‘>S c.L!ificr.
.iL -;:
.:.
. ;i2ndo
1
1’. !i
5,:I r;: 1: u ticsde la d&ac!a ¡2;;‘-c;¿I i-11 c! n1iiLicl ;!:;.E&
:i6 ~~onocia aún la prcci. +i c>n
: ni la difusión
que le dalia:; la< oL:.:.- pos~crii;rcs dc ìIobson (1902),
HilEcrding
(191‘1)
J- sobre to:l:, VI I:rOpiO
Lerlin (1917 j. Es ocioso --y eseohistico-.
para COIIOCP~ c ~,n:~t;:mc!lte
cl a!cance (:.s :tl tarea. i,.LilL:;
1%~.
‘r
ta:‘n:;s c;i Xartí
f-nLeI:;‘:-. ~3: -:L:: ralabra un concepto scficientc:;wnte
cerct::o
al qtlc luego maI::,jarían,
co:n acuciosidad
creciente,
dichos nntorrs.
A finalel
del :,ig!,b .:L.. 110
faltaban
sapicntisimos
pensadores
(Xehring
prefiri3
!ucí;o ! !i>i’>::rlos
simplemente
«clerigalla
marxisk)))“’
Lzp=ces de recitar los más nrduos
Pero fue Js.,=& ‘ifartí quien, mientra;: se hai;la!,n
textos revolucionarios.
de IW período de paz mundial.
preparó
un movimien.to
concreto, terriblemente
heroirs >- casi (!i~325p cr”flo,
<_ pwa <(cortarle las manos;». como
diría hoy Fidel, al naciente
imperialismo
norteamericano.
el cual devendría otro gendarme
de la reacción
internacional,
sustituyendo
con
creces, cn este oficio: al gend;;rme
europeo, el imperio
zarista.
El movimiento
revolucionario
rnundkd
recibió de los líteros de la Segunda
Internacional
una de las mayores traiciones
de la historia;
en cambio,
está en deuda con este afiebrado
dirigente
ccloniní, por haber pretëndido, contando sólo con la honda de David -suya
es la imagen, instistituible-,
sofocar en su arranque
la expansión
del imperia!ismo
norteamericano.
Es obvio que la verdadera
fidelidad
al espiritu
de In revolución
no era la de quienes repetían
como gansos la letra de Malrx
para traicionarlo;
sino la de quien se arrojaba
a librar una hatalìa rec:
15?I
.!A:ta>
.i:.n.
15 Según
G. W. F. Hallgarten
(Imperialismus
ver 1914, 2 vals.,
Munich,
1951),
ael término
“imnerialismo”
es de orieen
relativamente
reciente,
habiendo
sido empleado
primero
‘,or
un grupo
de esiritores
7 administradores
.británicos
a finales
de la década
1870-80.
Estos
hombres
abogaban
por
el fortalecimiento
y la ixpansión
del
imperio
colonial
británico;
“i&eri&mo”
era el nombre
que
daban
a la política
que
ellos
estimulaban
en sus compatriotas.
En otras
palabras:
orígiequivalía
más 0 menos
a “cokmialismo”
-el
establecinalmente,
“imperialismo”
miento
J la expansión
de la soberanía
política
de una
nación
sobre
pueblos,
y
KA marxist
view
of imperialism»
en
territorios
extranjeros.»
(Paul
M. Sweezy:
Essnys and reviews
on capitalism
and socialisnt,
2a. ed.,
The present
as history.
Nueva
York,
Monthly
Review
Press, 1962,
p. 80.)
Este
parece
ser el sentido
con
los Estados
Unidos
son para
él «una
rrpitblica
que Martí
habla
de «imperialistas»:
imperial»,
‘6
«Za Roma
Franz
Mehring:
americanau
Carlos
(V. Supra
Marx...,
p.
p. 121).
28.
.
170
ANUARIO
MARTIANO
querida
por la revolución
mundial.
aunque no lo hiciera partiendo
de
los postulados
de Marx.
Lo cual no quiere decir, por otra parte. que
careciera de la teoría que, en aqluel momento
y para aquella acción. le
era menester.
Recordemos
otra observación
del Che:
ANUARIO
MARTIANO
171
No cabe duda de que Martí
interpretó
correctamente
su realidad
histórka.
En último extremo. la posibilidad
de que se frustrara
la independencia
de Cuba estaba vinculada
al crecimiento
norteamericano
desde comienzos
del siglo .YI‘I. ! «la expansión
territorial
de los Estados Unidos a expensas de España y de los países hispanoamericanos»,
que con acierto historió Ramiro Guerra.”
no hizo sino añadir un nuevo
capítulo en el caso de Cuba. Ruen conocedor
de la historia dc ambas
Américas,
los temores de Martí tenían pues una base atrozmente
sólida.
Es cierto también que Martí vio desde su interior
transformarse
la naturaleza del capitalismo
norteamericano,
y que fue un lúcido crítico de
esa transformación;
aunque
para un colonial,
este cambio haya sido,
el otro
capitalismo
había devorado
ya la
en cierta forma, accesorio;
Florida,
Texas, California
(haciendo
caso omiso de si las tierras fueran
previamente
españolas 0 mexicanas)...
y era el capitalismo
premonopolista, todavía no imperialista
en el sentido moderno
de la palabra, todavía no exportador
de capitales.
La verdad es que la historia supuestamente ejemplarizante
de los Estados Unidos
(ejemplarizante
incluso
para avanzados progresistas
europeos)
era ya. como Martí había contemplado
con la «visión de los vencidos»,
una historia
de constantes
depredaciones
territoriales.
Cuba tenía su turno señalado; y tras Cuba,
la América
Latina -y el resto del mundo--.
En este sentido, habiendo
interpretado
correctamente
la realidad
histórica
en que se movía, la
previsión
de Martí
resultó absolutamente
acertada
«aunque,
por supuesto, no le correspondiera
realizar
el análisis leninista
del sistema del
imperialismo».
Sin embargo, el rápido establecimiento
en Cuba de una
república
popular,
que evitara KO al menos hiciera mucho más difícil»
no pudo lograrla,
por las sucesivas mala expansión
norteamericana,
niobras yanquis:
desde la incautación
a principios
de 189.5 de tres barCOS cargados
de armas en el puerto de Fernandina.
lo cual hizo imposible la guerra rápida que planeaba. haata la abierta intcrl-ención
militar.
tres añcs después.
Lo que hoy dia es ya inúudablr
es que la guerra
revolucionaria
cubana
encabezada
por I\larti
fue la primera
acción
organizada
contra cl imperialismo
)-amp+
y, consecuentemente,
inaugura por el lado colonial
la época presente.
Veintiún
atías después de
muerto Martí, al hacer ya un balance de esa época, escribirá Lenin en
las primeras
líneas de El imperialismo,
fase superior
del capitalismo:
((Durante
los últimos quince o veinte años, sobre todo después de la
guerra hispano-norteamericana
(1898)
y de la angloboer
(189%1902),
, .
del Viejo y del
las p u bl icaciones
económicas,
así como las pobtrcas,
Nuevo Mundo,
utilizan
cada vez más el concepto de “imperialismo”
Desgraciadamente,
a
para caracterizar
la época que atra2:esamos.»‘g
Lenin le fueron desconocidos,
como es comprensible,
el movimiento
martiano
y sus postulados precozmente
antimperialistas.
Es menos probable que los desconocieran
del todo Joseph Patouillet,
quien en su
obra El imperialismo
norteamericano
(Dijon,
1904)
--consultada
y
anotada
por Lenin
para la confección
de su propio
libro sobre el
tema-‘o
afirma
que practicar
el imperialismo
implica
«conquistar
y
ocupar
grandes encrucijadas
por las que pasa el comercio
del universo»; lo que tanto recuerda
la definición
que en el Manifiesto
de
Montecristi
-seguramente
difundido,
en la época, por la prensa mundialse da de Cuba, como «nudo del haz de islas donde se ha de
de los continentes».
Sea
cruzar, en plazo de pocos años, el comercio
como fuere, es indudable
que Martí entendió
plenamente
en lo esencial ese acontecimiento
que iría a desarrollarse
de inmediato
en su
tierra, y que implicaría
la verdadera
mundialización
del mundo.
Citando un juicio de Marx sobre un problema
nacional,
Lenin afirmará
luego que el mismo muestra «que e-s necesario tomar la reivindicación
de la democracia»
no aisladamente,
sino «en una escala europea».
Pero
Lenin
añade esta observación
reveladora:
«en la actualidad
se debe
decir [en una escala] mundialu2’
L*Cuándo considera él que empezó esa
«actualidad»?
Unas líneas más adelante,
lo aclarará:
a partrr
de «la
n Ernesto Che Guevara: xNotas...b, p. 507.
$8 Ramiro Guerra: Lu expansión
territorial
de los Estados Unidos
a expensas
de Espmia y de los países hispanoamericanos,
Madrid, Cultural, S. A., 1935 (28. ed..
La Habana, Ed. Nacional de Cuba, 1964).
19 «El imperialismo,
fase superior del capitalismol>, en 0. C., Xx11, [205].
20 0. C., XXXIX,
vol. 1, 207-12.
21 nRaIance de unn discu=ión sobre el derecho de las naciones a la autodeterminaciónn, en 0. C., Xx11, 337.
Convendría
decir que la teoría re\-olurionaria.
como expresión
de
una verdad social. está por encima dc cualquier
enunciado:
es
decir, que la revolución
puede hacerse si se interpreta
ccrrectamente la realidad
histórica
y- se utilizan
correctamente
las fuerzas
que interwenen
en ella, aun sin conwer
la teoría.”
.
172
tAC’.lRIO
ANGARIO
Para apreciar enteramente
este último
hecho, es necesario tener en
cuenta la condición
compleja en que se hallaba situado su país, y partir
de esta condición
para intentar
captar la complejidad,
la riqueza
de
su pensamiento.
Ya h emos recordado
que en la primera
edición
del
Manifiesto
comunista,
Rusia no era tomada en cuenta.
El desarrollo
del capitalismo
es tardío en ese país, y posterior
a la fecha de aparición
Es el propio Lenin
quien en 1895 -el
año en que
del Manifiesto.
muere Martí-,
publicará
su Desarrollo
del capitalismo
en Rusia. Y
aún este «desarrollo»
es sumamente
complejo
e irregular.
En 1914:
al polemizar
«Sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación»:
Lenin aclara: «no sólo los pequeños Estados, sino también Rusia (...)
dependen
por entero, en el sentido económico,
de la potencia
del capital financiero
imperialista
de los países burgueses “ricos”».
Y más
Adelante:
«En la Europa oriental
y en Asia, la época de las revoluciones democrático-burguesas
sólo comenzó en 1905.
Las revoluciones
en Rusia. Persia, Turquía
y China, las guerras de los Balcanes:
tal es 1.a
cadena de los acontecimientos
mundiales
ocurridos
en nuestra
época
en nuestro “Oriente”
.)F En vísperas de regresar a Rusia, donde ya ha
estallado
la revolución
de febrero de 1917, dice aún: «Rusia
es un
22 Ello
temprana
-entre
al
tema
2j
z-1
39 !-2.
no
y
quiere
valiente
decir
que
actitud
diversos autores
el
historiador
.
hI.tRTIANO
yr~:rrn imperialista
hispano-norteamcricatla»:
es decir. el pórtico visible
t!- 1: era del im~:c~ialismo,
la guerra en pI--visión
c
de la cual. unos ano.:!.:.,; en 1895. llarti
pretendió
una audaz. desrnn;uratla
ac:,icín de~::rrc!.:Itica co:].-idprada
(r [en uur? cuc3la] mundiales.
como di:ia T.er?i!l: o.
: i! id.< pZla!?TaS tIe 3 larti. un «suceso de gran alcance humaun)).
Pero
(.‘fC’ :~or;ir~o\-cJ(.,’ intento
quedaría
ignorado
durante
aiios: dc hecho.
!to 1 l~ncl~ la a ::er revelado con to& su flrerza sino con In artual Re\-oluciórl cul?:!na.”
X\;;: es ptie~ por sentimentalismo
tonto que lamcntamo;
CpK
Lenin lo ignorara
compietamente,
sino porque sin duda ello no;
ha privado de sagaces observaciones
suyas como las que le provocara
unos aI;os después la revolución
de Sun Yat SemZ3 Y ello es tanto más
importcnte
cuanto que, como se sabe, la definitiva
comprensión
por
Lenin de la naturaleza
y la trascendencia
del problema
colonial
está
lejos de ser una cuestión menor o lateral en su pensamiento.
la
.
Emilio
con anterioridad
antimperialista
a 1959
no
se hubiera
Roig
de
I)ai- ca?npesino.
uno de los más atrasados de Europa».”
E incluso al
final de su lida. en uno de sus últimos textos. escrito el 16 de enero
de 1923. reitera:
«Rusia ( . ..) se encuentra
en la línea divisoria
entre
1.~: l)uisc: ci\-ili,:3d3s y los que por primera
\-ez son arrAstrado
tic modo
t!e:initi?o.
por c=ta guerra [la guerra de 1914-81 a la civilización
-todo
Oricntc.
Io< pai<cs no europeos-~,‘”
Esta última
manera de englobar
tlc un ~010 trazo negativo las naciones que hoy reciben los nombres
de tercer mundo o países subdesarrocimodos.
pero harto engañosos.
Ílados. no puede sino recordarnos
el similar
esfuerzo de Martí, cuando.
cerca de cl:arenta años anles. habla del mundo al que los codiciosos de
su tierra llaman «bárbaro),
porque «no es dc Europa o de la América
que por la ubicación
concreta de su país, por
europea )) .” Es indudable
el carácter de encrucijada
de su problemática,
Lenin conoce un radio
de acción incomparablemente
más vasto que el de un «europeo»
a
como propios
los problemas
estudiados
por Marx y
seras. Entiende
Engels
en relación
con los países capitalistas,
y por eso puede llegar a
ser su discípulo
y continuador
genial;
pero también siente como suyos
atrasado (se está tentado de llalos problemas
dc un país campesino,
) ; e incluso los
marlo, en la jerga de nuestros días, «subdesarrollado»
problemas
de nacionalidades
sojuzgadas:
«son las peculiaridades
históricas concretas del problema
nacional
en Rusia las que hacen entre
nosotros particularmente
urgente el reconocimiento
del derecho de las
naciones a la autodeterminación
en la época en que atravesamos».2a
No en balde para Lenin «Rusia (...) se encuentra
en la línea divisoria
entre los países civilizados
y los que por primera
vez son arrastrados
de modo definitivo
(...) a la civilización».
Cuatro años atrás (1919),
con un lenguaje
que nada debía a la economía y sí a un mesianismo
exaltado. había escrito el poeta Alejandro
Blok, en «Los escitas»: «Sosteníamos el escudo entre dos razas enemigas,
/ Los Mongoles
y EUde aquel poema dice: «Sois millones.
Somos
ropa». La estrofa anterior
miríadas y miríadas y miriadas.
/ iProbad,
combatid contra nosotros! /
;Sí. somos escitaE. 7 iSí, somos asiáticos, / Con 10s ojos ávidos y oblicuos!»
*j
26
apreciado
Martí. Bastaría con recoldar
los trabajos que durante una treintena de años dedicó
de
cn
156-62.
en
0.
C.,
XX,
«Carta
27
0.
«Nuestra
439.
Martí:
c.. VIII.
28
r(Sobre
XXXIIL
Leuchsenring.
«Dxnocraria
y populismo
en China»,
en 0. C., XVIII.
((Sobre
el derecho
de las naciones
a la autodeterminación»,
!vl.
El -:ti:x>-~do
c.. de Lcr-tin.
173
MARTIANO
103-1.
de
despedida
Revolución.
a los
obreros
suhs~,
(A
propósito
de
de
«Una
distribución
,112.
el
derecho
de
las
diplomas
naciones
en 0.
las
notas
en
un
a la
C., Xx111,
de
colegio
autodeterminaciónn.
N.
371.
Sujánov)»,
de los
en
Estado?
en
0.
C.,
Unidos»,
0.
C..
XX.
174
ANC’ARIO
MARTIANO
Es singular
que, mientras
los «europeos»
de la Segunda
Internacional reiteran
una posición eurocéntrica
que en el caso de Marx. décadas atrás. era perfectamente
explicable
-pero
en el caso de ellos,
que ya vivían la época del imperialismo.
significaba
un retroceso que
anunciaba
su conciliación
con la burguesía-,
Lenin rechaza desde el
primer momento
esa visión, y asume otra radicalmente
distinta.
Ya al
comentar
«El congreso
socialista
de Stuttgart)>,29
en 1907,
llama la
atención sobre un proyecto de resolución
según la cual el congreso «no
condenaba
en principio
toda política colonial,
que bajo un régimen
socialista puede desempeíiar
un papel civilizador)>.
Bernstein
y otros oportunistas
«propusieron
que se reconociera
la ‘política
colonial
socialista’».
Lenin
comenta:
«Ello equivaldría
a adoptar
abiertamente
el
punto de vista burgués. Ello significaría
dar un paso decisivo hacia la
supeditación
del proletariado
a Iti ideología
burguesa,
al imperialism>
burgués».
Y yendo más lejos aún en su crítica, añade:
Sólo la clase de los proletarios,
que mantiene
a toda la sociedad.
puede hacer la revolución
social. Pues bien, la vasta política
COlonial ha llevado en parte al proletariado
europeo
a una situación por la que no es su trabajo
el que mantiene
a toda la sociedad, sino el trabajo de los indígenas,
casi totalmente
sojuzgados.
de las colonias. / El subrayado
es de Lenin./
Las consecuencias
que se derivan
de esta observación
son por supuesto extraordinarias.
No podemos compartir
el punto de vista de
Charles
Bettelheim,
según cl cual este párrafo
se limita
a describir
«algunos
efectos económicos
del colonialismo
y, sobre todo, algunos de
sus efectos ideológicos
sobre el proletariado:
el chovinism~».~
Ni la
mera lectura del texto ni mucho menos la conducta política
de Lenin
sobre este asunto, autorizan
tal limitación
(lo cual no significa
que lo
que dice Bettelheim
no haya sido también
propósito
de Lenin).
En
otras palabras:
Lenin no se limita ya a tomar en consideración
sobre
lodo algunos efectos ideológicos
sobre el proletariado
de los países capitalistas
desarrollados,
sino que llama la atención
sobre el papel desempeñado
por «el trabajo de los indígenas,
casi totalmente
sojuzgados,
de las colonias», en cuanto a contribuir
a mantener
a toda esa sociedad
capitalista
desarrollada.
Es por esto que, sin desdeñar la misión encointernacional
de Stuttgartr>, en 0. C., XIII,
69-75.
nPréface»
a Arghiri
Emmanuel:
L’échange
inégal.
Essoi sur les antagonismes dans les rapports économiques internationnux,
Parlq.
Ed. Francois
hlaspero,
1969, p. 18. El subrayado
es de Bettelheim.
29
«El
3O
congreso socialista
Charles
Bettelheim:
ASC.4RIO
MARTIASO
175
mendada a aquel proletariado,
hace ver la que están llamados a desempeñar -la
que están desempeñando
yadichos indígenas.
cuyos mot-imientos
emancipadores
en la etapa imperialista,
no pueden, por tanto. qino tener una repercusión
mundial,
al conmover los cimientos
de
In propia sociedad capitalista.
Por ello Lenin afirmará
luego que (cel
programa
de la zocialdemocracia
debe postular
la divisi6n
de las naciones en opresoras y oprimidas,
como un hecho esencial, fundamental
e inevitable
bajo el imperialismov,3’
por eso insistirá
en que cce1 capitalismo
ha dividido
a las naciones, por un lado. en un pequeño número de naciones opresoras, de grandes potencias
(imperialistas),
de
naciones que gozan de todos los derechos y privilegios,
y, por otro, en
una inmensa
mayoría de naciones oprimidas,
dependientes
y semidependientes,
que no disfrutan
de todos los derechos»;32
por ello dirá
claramente
que en los países imperialistas
la exportación
del capital
«imprime
un sello de parasitismo
a todo el país. que vive de la explotación del trabajo
de unos cuantos países y colonias de ultramar)),33
por eso, en fin, llegara a proclamar
que «la revolución
socialista
no
será sólo, ni principalmente,
la lucha de los proletarios
revolucionarios
de cada país contra su burguesía
sino que, además, será la lucha de
todas las colonias y de todos los países oprimidos
por el imperialismo,
la lucha de todos los países dependientes
contra el imperialismo
internacional».”
En el acercamiento
de Lenin a esta cuestión, no hay pues la menor
actitud paternalista.
Hay, en cambio, la clara comprensión
de otro problema. Las tareas del proletariado
de los países capitalistas
avanzados
y las tareas inmediatas
de las fuerzas más progresistas
de los países
sojuzgados,
no son las mismas, pero el fenómeno
imperialista
hace que
habrán
de serlo en este país «sipuedan y deban ser convergentes:
tuado en la línea divisoria»,
que vendrá a ser la Rusia de 1917. Que
ella fue, entonces, el eslabón más débil de la cadena imperialista,
se ha
convertido
en una metáfora
clásica, y ello es justo. Pero es conveniente
no olvidar tampoco este carácter limítrofe
entre la presunta
«civilización» y la presunta
<tbarbarie»
del país donde por vez primera
en la
31
nLa revolución
socialista
y el derecho de las naciones
a la autodeterminación.
(Tesis)u
en 0. C., xX11,
154-5.
32 «Carta
a los obreros
y campesinos
de Ccrania
con motivo
de las victorias
sobre Denikinq
en 0. C., XxX,
289.
33
«Informe
en el segundo congreso
de Rusia de Ias organizaciones
comunistas
de los pueblos de OrienteD,
en 0. C., XXX,
154.
M aEl imperialismo,
fase superior
del capitalismoa,
en 0. C., xX11,
292.
que lcì cotnu~ii>ta~
dchmo+ apqar
\ apot:irgueses
de liberaci<n
dc las colonias sólo
(.l!c’ll(l’)
c-:0‘
2i:Y’
!Ii21~21:0~
sean realmente
revoluciúnr,rioc!).
ì r:u :” i:ata .:íl:. dc üpo;. arloi a real!-;;r
mí’!a= lIIi~l~CLI.~!3~
ci:-Il+j
( ..I!i’, .,-;‘Lli’C. r’.-c..‘Is< ic . l;ucsii3
ii~:c
«la fa:e caljitai:sia
ckl (!t.::r::)!:r!
c!? la
L i’~.,il”l2ll~2
‘:“’ c I 1:ona1
.> ::i,
:‘s inc\ i~lAc
;,&:a
los pueb!o< atTasad~t3 q;”
i. i: .ze Iil w;an>, . A liil c!e q uc_ csl3
‘ .!‘~Y
(ci2 l;ite~nücid:lr~i
ì.t se haga realidad.
(‘dr!iur&i;l
tlci~r formular
1: fundamentar
teóricamente
la tesis de qnc.
w.1 la a~ucln
del proletariado
de los países avanzados, los países atrasados pueden pasar al régimen
soviético y: a través de determinadas
fa.sns de c!pjarrcl!o:
al c:jmunismo
eludiwdo
la fase capitalista
de dc.+
arrullo”;
In cual, por supuesto, prest+one
«la importancia
dei trabajo
rc: ol::cionario
de 10~ partido s comunistas
/de los países capitalista<
tlcsnrrolados’»
no sólo en sus respectivos
rzíses, sino también
en los
p&;‘s
coloniales».
C-la
-u-‘l:ucic;.?
cOnSi;ie
Ci
.,._ ! .‘24!. I:-lS n:o\ imieri[c5
;::,t
.l!‘JI“YlO.
un payl
i’unti.~i::~;:tnl
i
de c” ir poi,lema.
Sil wrclucta
n::,i.1..
?..[C?
5: r:;:.jo.
..;‘I”O
<.i:tW
.:
~~‘““d?L” <J -,
]>“lLlirYZ.i
es.
>- ¿::t?S.
ri
cribe.
E21
Cl
ocL!pc.
(‘O”23
nla!-0~
;il!>a
rn el tF;:::.inii
cl e
11oi;:I;ï:
aL;u.
rni~m:l.
cl
p:‘r
eir
ia
g31i.
i!io
ri:o.
r.;-lrL-rdo
ir .
ì-.11
uiag-
ír!... .>l1lci:l:?
tic,
ei I~wrnorable Segundo Cc~grc;o
1;;‘. ( I’\>’ 5 ,Go]::,y.
dos dc toda Eu&.
al dirLgii,5ï
c i 13 dr oc!rilire tk ::;lì
(f :: 105 obreros. a los roldados.
a los rampes~nc.5~.
;!.i.-;::itiza <i 3 todas
lai: naciones
que puchlan Rusia el verdadero
dt~wlio
(1~ :lutl:deteílrlicació~l:):~~ rr al día siguien;e,
cl ((Jnformc
sobro la paz)). despu&
de expresar que «cl Gobierno
considera la paz inmediata,
sin anexiol;es
(es
dwir, sin conquistas
de territorios
ajenos, sin incorporaci&
de ;>U&lE
e:.lranjeros
por la fuerza),
y sin jndemnizacioncs,
como umi
mm
justa
p democrática»,
aclara:
( -LL!:);. . s.
&
!p:: ,cp1,jcty <<l (i:..i,!:~rji-)-..
jurídica
de In democracia
C:I geDe acuerdo cc!il 1.2 cowkncia
neral, y de las C!LLCS tr::bajadoras
rn particular.
el Gobierno
entiende por anexión o conq&ta
de territorios
ajenos toda incorporación a un estado grande y poderoso de nna nacionalidad
pequeña
o débil, sin el deseo ni él consentimient.2
explícito,
clara y libremente
expresado
por esta última,
independientemente
de la
época en que se hava realizado
esa inccrporación
forzoss, independientemente
asi&smo
del grado dti civilizución
o de atraso
de la nación anexionada
o mantenida
por la fuerza en los límites
de un estado, independientemente,
en fin,
de si dicha ncxión se
encuentra
en Europa o en los lejanos países de ultralrUar.“6
Es pues natural
que esta cuestión
ocupara
sitio destacado en la
problemática
de la Tercera
Internacional,
la Internacional
Comunista, que Lenin se apresura
a organizar
en 1919. En su segundo congreso ( 19 de julio - 7 de agosto de 1920),
Lcnin mismo preside la
comisión
para las cuestiones
nacional
y colonial,
y el 26 de julio lee
cl informe
de trabajo de dicha comisión, 37 dande expone que «la idea
más importante
y fundamental
de nuestras
tesis» es «la distinción
entre pueblos oprimidos
y opresores»;
y más adelante:
que han acordado «por unanimidad
decir movimiento
cacional
revolucionario
en
vez de movimiento
‘democrático-burgués’»,
explicando:
«el sentido de
35 « iA los obreros, a los soldados, a los campesinos!»,
en 0. C., XXVI.
233.
~6 «Informe
sobre la paz», en 0. C., XXVI,
235 J 236.
37
«Informe
de la comisión
nacional
y colonial»,
en 0. C., XxX1,
229-34.
Un a;lo más tarde, al celebrarse
el tercer corrgreso de la Internacional (22 de junio - 12 de julio de 1921), Lenin volverá a subrayar
(cel significado
del movimiento
de las colonias»:
en 1:s fuluras bat&as
decisivas de la revolución
mundial,
cl movimiento
de la mayoría de la población
del globo terráqueo,
encaminado
en sus comienzos
hacia la liberación
nacional,
se volverá coctra el capitalismo
y el imperialismo,
y desempeñará
probablcmecte
un papel revolucionario
mucho más importante
de lo
que csperamos.38
Entre los numerosisimos
textos que ratifican
la importancia
decisiva del aporte de Lenin a esta cuestión, hay al menos un testimonio
que
no quisiéramos
pasar por alto, dada su relevancia
excepcional:
el de
Ho Chi Minh.
El extraordinario
dirigente
vietnamita
que acaba de morir, evocó en 1960, en páginas particularmente
sinceras y vividas, cuál
había sido el camino que lo llevara al leninismo;
y su testimonio
ad@ere
una fuerza luminosa
-sobre
todo si lo comparamos
con un
cago como el de Martí, rños atrás-a fin de comprender
qué significó
la contribución
de Lenin a acercar las dos perspectivas
de la revolución
mundial..
Hablando
de los años inmediatos
al triunfo
de la Revolución
de octubre, escribió Ho:
En esa época apoyé la Revolución
de octubre
comprender
todavía su importancia
histórica.
38 «Informe
sobre
la táctica
del P.C.R.r>
en 0.
C.,
sólo por instinto,
sin
Amaba y admiraba
XxX11,
47.5.
178
a Lenin
porque era un gran patriota
que
hahia liberado
a sus
compatriotas:
hasta en:onces no había leido un solo libro de él
e-to era precisamente
( . ..) //Lo que más me interesaba saber -In que no se di<rutía
en las asambleas
[dr socialistas franceses
Jnternacionalesjcra cuál Internacional
estaba
so!rre la5 di’itintna fa\-or de los purblos de los paises coloniales.
,í/Formulé
esta prewnta -la
más importante
a mi parecer --cn una asamblea. .41es la Trrcera
Internacional.
no
iunos camaradas me contestaron:
la Segunda. Y un camarada me dio a leer la ((Tesis sobre las cuestiones nacional
y colonial»
de Lenin. publicada
en L’Hurnanité.
//Había
en esta tesis términos difiriles
de entender.
Pero a fuerza
de leer y releer pude finalmente
captarla
casi en SU totalidad.
iCuánta
emoción,
entusiasmo,
claridad
y confianza
infundió
en
mi! illoraba
de alegría! Aunque
estaba sentado solo, en mi cuarto, grité como si me estuviera dirigiendo
a grandes masas: « iQueridos mártires
compatriotas!
Esto es lo que necesitamos,
;éste es
el camino de nuestra liberación!»
//Después
de esto tuve plena
confianza
en Lenin,
en la Tercera
Internacional
(...) //En
un
prirtcipio,
el patriotisiito,
a7í7t no el co7nu72ism0, me llevó a tener
confianza
en Lenin, en la Tercera Internacional.
Paso a paso, durante la lucha, combinando
el estudio del marxismo-leninismo
con
las actividades
prácticas,
llegué gradualmente
a la conclusión
de
que sólo el socialismo
y el comunismo
pueden
liberar
de la esclavitud
a las naciones
oprimida?
p a los trabajadores
de todo
el mundo.“9
Ya mucho antes, cuando aún no utilizaba
ese seudónimo
con que
será conocido
para siempre,
Ho Chi Minh
había señalado esa signi.
ficación de Lenin. En 1924, al intervenir
en el quinto congreso de la
KI-IO es una exageración
decir que
Internacional
Comunista,
explicaba:
francés y británico
no han adoptado
ya que los partidos
comunistas
acerca de las colonias,
no se han
una política
realmente
progresista
puesto en contacto
es y será ineficaz
con los pueblos
coloniales,
su programa
porque
va en contra del lenirtismo». 40
Y dos años después,
en 1926,
al hablar
de ctLenin
completo
y el Oriente»:
La política colonial
de la Segunda
Internacional,
más que cualquier otra, puso al descubierto
la verdadera
cara de esta organización pequeñoburguesa.
Por tanto, hasta la Revolución
de octubre, las teorias socialistas se coltsideraban
teorias especialmente
39
Publishing
40
Publishing
Ho
Ho
Chi
Minh:
House,
1962,
Chi
Minh:
House,
1960,
S&cted
p. 448-50.
tcorks,
volumen
~ekcted
coo&,
volumen
p.
143.
IV,
Hanoi,
1, Hanoi,
Foreign
Tanguap
Fore@
Languqes
reservadas para los blancos,
explotación.
//Leni
abrió
realmente
ret~oIucionaria.4’
~71 nuevo
i7zstrumento
en curias colonias
una
d.2 engaiío j
nuera etupa
Recordemos
la desconfianza
de Jlarti
hacia la validez que las teorías europeas 0 norteamericanas,
incluso las socialistas,
podrian
tcuer
para lo que significativamente
llamó ((nuestra América
nlestiza*,: «Con
un decreto de Hamilton
no se le para la pechada al potro del llanero.
Con una frase de Sieyés no se desestanca la sangre cuajada de la raza
india»,
escribió en cl imprescindible
((Kuestra
América:).
en 1891; y
también:
<(Ni el libro europeo
ni el libro yanqui
daban la clave del
enigma
hispanoamericano>).“’
Recordemos
ôquella
desconfianza,
y oigamos de nuevo a Ho: ((Hasta la Revolución
de octubre, las teorías socialistas se consideraban
/por los coloniales/
teorías reservadas especialmente
para los blancos, un nuevo instrumento
de engaño y explotación». A esta luz, tengamos en cuenta que Martí murió peleando
en
una pequeña colonia veintidós años antes de la Revolución
de octubre,
a la que no dudamos que hubiera saludado con el fervor no sólo de un
Sun Yat Sen, sino incluso de un Ho Chi Minh,
a quien, según sus aabias palabras, «en un principio
el patriotismo,
aún no el comunismo».
fue lo que «llevó a tener confianza
en Lenin)).
En otra ocasión, será
necesario que nos detengamos
más en la cercanía entre estas dos grandes figuras:
el cubano y el vietnamita.
Un solo elemento más querríamos añadir ahora: en octubre de 1945, en medio de una guerra de liberación nacional
que aún no ha terminado,
y es el ejemplo
mayor de
nuestro siglo, Ho explicaba
en su ((Discurso
a los franceses de Indochina»:
((Nuestra lucha no se dirige contra Francia ni contra los franceses honestos, pero sí luchamos
contra la cruel dominación
del colonialismo
francés en Indochina».
;,C ómo podemos leer estas palabras sin
recordar
que medio siglo atrás había escrito José Martí
en el Manifiesto de Montecristi:
«La guerra no es contra el español, que en el
seguro de sus hijos y en el acatamiento
a la patria que se ganen podrá
gozar respetado y aún amado, de la libertad...»?
Entre un dirigente
y
otro, encabezando
ambos luchas decisivas para liberar SUS patrias, vencer
el mismo imperialismo
y afirmar
en el planeta todo el triunfo
de «los
pobres de la tierra»,
hay afinidades
profundas:
sólo que Ho, más cercano en el tiempo, pudo beneficiarse
ya de la lekción, del ejemplo
de
quien hizo que el socialismo dejara de ser «teorías reservadas especial-
41 Op.
42
cit.,
«Nuestra
p. 139-40.
AméGal>.
en
0.
C.,
VI,
1523.
tx~:te
para 10~ blancos>, y le dio en cambio un horizonte
realmente
!nr:nc!i,:l. De ahí que no sea extrano que cuando. al cumplirse
el cenIt%i13rio <!cl f:uc,;mie::to tle JIaïti.
7.‘ nutridc_; pq‘r 511 ideario pa:riótico.
!‘t’t oIucio:i:friû.
antimperialista.
un grupo de jównes
encabezados
por
ri,l.Ti C‘-stro marche a atacar el cuartel Moncada~ y encienda
así lo que
-~~~.á la primera
llamarada
de la Rcv-olucitn
socialista latinoamericana.
miuedcn entre sus papeles textos de Lenin.
leídos en los preparativos
;!c-i aiacllle.
L a 1ccción de esos textos crecería. Como 110 Chi Minh ahos
atrae. aquellos patriotas,
en quienes volvía a cobrar vida José Martí.
iban a encontrar.
luchando,
la verdad del socialismo en los hechos misdel proletariado
mos y en las palabras
ardientes
del gran conductor
mundial.
Aparecido
en
Cnscc
II.
dc
lus
Américns.
MARTÍ
DIRIGENTES
(AS
X.
No.
59,
marzo-abril.
1970.)
Y HO CH1 MINH,
COLONIALES
1.
En 1858 -diez
años antes de que los cubanos comenzáramos
nuestra larga guerra de independencia,
al cabo de la cual España perdería sus últimas posesiones americanas-,
la Francia
burguesa se hallaba aún a la caza de colonias:
ese año, sus tropas atacan el puerto
anamita
de Danang, e inician
una guerra de conquista
que se extenderá hasta 1884 con hiatos como el provocado por la intervención
franrcsa en México.’
En 1885, un país milenario,
«Vietnam
entero, ha
dejado de constituir
un estado independiente».*
En 1887, Francia
crea
la Unión Indochina,
formada,
además de por las tres secciones en que
dividió
artificialmente
a Vietnam
(Cochinchina,
al sur; Annam,
al
al norte),
por el reino Khmer
(Cambodia)
y el
centro, y Tonkin,
Reino Lao (Laos).
La dramática
actualidad
que los últimos
acontecimientos han dado a esta zona del planeta, añade mayor interés aún a
Ho Chi Minh este prolas palabras
con que, años después, describiría
ceso:
El colonialismo
nar». Por ello,
1
Un Gxle
de luttes
[1970]
p. 15.
2
JPOU Chesneaus:
de 1962,~.
22.
Hnnoi
marzo
francés no v-arió su divisa:
((Dividir
el imperio
de :jnnam
[obsérvese que
nationales
«Breve
(1847-1945),
histoire
du
en Etudes
Vietnam»
para reiHo utiliza
zrietnan~iennes.
en La n’ouwtte
n. 24,
Critique,
aqui e‘tc nombre para designar a toda Indochina.
v las más de las
\-ece- a \.ietnam]
--este
país habitado
por un -pueblo
descendiente de la misma raza. con las mismas costumbres.
la misma
hi-tori;:.
ias mi-mas tradiciones
J el mismo idioma-.
fue div-i<:i,I*, en rinco partes.
Por mediow de ecta di\-isión hipócritamente
clplotada.
esperan enfriar
los sentimientos
de solidaridad
y de
f:ntrrnidad
en cl corazón de los anamitas y- reemplazarlos
por un
anr::go;iismo
de hermwos
contra hermanos.
Después de enfrentarlos entre .;í. 10,~ uiismos elementos
fueron reagrupados
artifiC!iLil!llCillc?
el1
una 0 union ~1. la I‘nión
Indochina.3
2.
Sólo dos años después de constituída
esta Union Indochina,
Martí
escribe, en 1889, el artículo
famoso que tanto se ha citado, «Un paseo
por la tierra de los anamitas)),
en su revista para niños La Edad de
Oro. Es singular
que se detuviera
en aquel lejano país, el único en
merecer todo un artículo
en La Edad de Oro. Pero es bastante prohable que la prensa europea y norteamericana
de la época se hubiera
hecho eco de la reciente
«hazaña»
francesa como para que la noticia
llamara
la atención
del periodista
alerta que siempre
fue Martí.
Por
otra parte, cierto <(orientalismo»
que tan atrayente
fue para los modernistas, y que ejemplificaría
en especial nuestro patético Casal, debió
hacerle particularmente
interesantes
los aspectos refinados
de aquella
cultura
delicada
en que las campesinas
parecen
princesas.
Pero lo
verdaderamente
original
del trabajo,
y lo que le da vigencia
aún en
nuestros días, es el punto de vista a partir del cual está escrito, la perspectiva anticolonialista
-la
cual difícilmente
encontraría
Martí en la
prensa euronorteamericana
de donde han debido
provenir
los datos
utilizados
para el artículo-.
Con esa perspectiva,
Martí se vuelve sobre
una de las comarcas de más reciente
incorporación
al mundo
colonizado, para tomar partido,
una vez más, por «los pobres de la tierra»,
exaltando
de paso, con la amorosa belleza de su palabra, las excelencias
de una cultura no europea, creadora de valores distintos y perdurables.
Este Martí de 1889 es ya el de la madurez,
para el cual la lúcida visión anticolonialista,
a nivel planetario,
es la columna
vertebral
de su
concepción histórica.
Es interesante
considerar,
en este sentido, los otros
trabajos que consagra a los privilegiados
lectores juveniles
de la que
probablemente
sea la más sensacional
revista para niños que nunca
napa existido:
allí, en La Edad de Oro. ha!- cuentos y poemas memo3
tomr~
Ho Chi
1, I-bnoi.
Minh:
Editions
El
en
proceso
langurs
de
la
colonización
Ctrangères.
1960.
francesa,
p. 321.
en
Oeuures
choisies,
182
ASL-ARIO
ANL!ARIO
MARTIANO
rables, y también artículos
en que nada se ha descuidado
en la información y la orientación
ideológica,
y constituyen
un ejemplo
viviente
de cómo quería Martí que se formaran
los hombres futuros de nuestra
-América: teatos sobre artes y técnicas de todo el mundo (señal c!e una
inconfundible
abertura
en el saber), p en cada número.
de los cuatro
con que al cabo contó la publicación,
un artículo
en que esa central
.,
vislon anticolonialista
se hacía ver claramente.
La evocación
conmovida de los «Tres héroes)) magnos de la indepedrncia
continental
hispanoamericana
(Bolívar,
Hidalgo,
San Martín),
en el primer
número.
En el segundo, la visión reivindicadora
de «Las ruinas indias)), en que
destaca el carácter original,
autóctono.
de los primeros
habitantes
de
bmérica:
«Ellos imaginaron
su gobierno,
su religión,
su arte, su guerra, su arquitectura,
su industria,
su poesía. Todo lo suyo es interesante,
atrevido,
nuevo.» En el tercer número, un retrato de un europeo, pero
«El Padre las Casas», precisamente
el homde un europeo excepcional:
bre que no será exagerado
considerar
como iniciador
del pensamiento
anticolonialista.
En la más reciente
historia
(aún inédita)
de la civilización
precolombina,
ha escrito de él Laurette
Sejourné:
[Las Casas] en el amanecer
de la dominación
occidental,
miembro privilegiado
de la comunidad
que logró la más grande empresa colonialista
de todos los tiempos -la
única que borró para
siempre el mundo que se apropió-,
muchos siglos antes de la
lucha anticolonialista,
denunció
el carácter del sistema colonial,
sus diversos modos de acción degradante,
con la fogosa agudeza
que caracteriza
a los más recientes heraldos
de los pueblos oprimidos.
Es en este contexto
de profunda
inspiración
anticolonialista
que
aparece como artículo
especialmente
ideológico,
en el que sería ya el
último número de la revista, «Un paseo por la tierra de los anamitas».
Después de haber presentado
los dos extremos en que se asienta el an-sus
guerras de independencia,
su
ticolonialismo
de nuestra América
rico pasado pre-europeo-;
después de haber rendido
homenaje
al paen el seno mismo del primer
gran
dre del pensamiento
anticolonial,
imperio colonial moderno, Martí desborda las fronteras americanas,
para
considerar
una de las más recientes drpredaciones
coloniales:
la sujeción, en el otro extremo del planeta, dc otros hombres que «tanto como
los más bravos, pelearon
y volverán
a pelear [,] los pobres anamitas,
los que viven de pescado y arroz y se visten de seda, allá lejos. en Asia,
por la orilla del mar, debajo de China.»
Asumiendo
-como
tan fre-
cuente es en su estilor-cucharles
decir:
la voz de aquellos
MARTIANO
hombres,
iMartí
183
nos hace
Cuando
los
franceses
nos han venido a quitar
nuestro
Hanoi,
nuestro Hue. nuestras ciudades
de palacios de madera. nuestros
puertos llenos de casas de ban:bU y de barcos de junco, nuestros
almacenes de pescado y arroz. todavía. con estos ojos de almendra.
hemos sabido morir, rxilr~
sobre miles, para
cerrarles el camino.
Ahora son nuestros amm:
pero
tnañana,
iquién
sabe!
No es raro que en estos añcs los cubanos hayamos citado con tanto
orgullo estas palabras visionarias
--cuyo
pleno valor no está en la profecía
lanzada al aire, sino en la recia contextura
de un pensamiento
anticolonialista,
algunos
de cuyos hitos están a la luz en la misma
IGlad de Oro-;
ni que se llamara
la atención
sobre otras circunstancias, ya aleatorias:
que al año de escribirse
estas palabras
naciera
Neuven That Thanh, a quien se conocería sobre todo con su seudónimo
último
de Ho Chi Minh,
o que -suceso
en verdad notable-el 19
de mayo fuera el día de morir para el cubano, en 1895, y el de nacer,
cinco años antes, para el vietnamita.
Estos hechos, por atractivos
que
sean en algunos aspectos, no son sino azares, y a lo más pueden contribuir
a alimentar
una visión delirante
de la historia.
Otras circunstancias, ya difícilmente
imputables
al azar, acercan a estos héroes epónimos, y merecen destacarse para aprehender
una especie de tipología
del dirigente
anticolonial
en estos años en que concluye
un mundo
y
surge otro.
3.
Antes de señalar esos hechos que los acercan, recordemos
de entrada que estos hombres no sólo han nacido en los extremos del mundo
y a cuarenta
años de distancia,
sino, sobre todo, que entre uno y otro
media un acontecimiento
definitivo
para el destino de las luchas anticoloniales:
la Revolución
de Octubre de 1917, que tiene lugar veintidós
aííos después de muerto Martí, y en cambio marcará al joven Ho, decidiendo su vida.4 No podemos, pues, esperar una correspondencia
mecánica entre ambas existencias.
Pero las cercanías, como dijimos,
son
enormes J ejemplares.
4.
En primer
lugar, estos hombres,
de origen
humilde,
niños aún
-no
es extraño que conservaran
luego tal interés por la niñez-,
se
forman tempranamente
como integrantes
de SU maltratada
comunidad
4 Hemos considerado
revolución
anticoloniala,
este aspecto en un trabajo
anterior:
aMartí,
Lenin
J la
en Casn de Zns Américas,
n. 59, marzo-abril
de 1970.
’ ‘I
t‘~p:rlL~l+.
cl conorimiento
del mundo. sobre todo del mundo mctroI#;>litano. 1!& rflei-antes
que aprendizajes
v oficios accidentales.
dos
d:pecloi
-03 aquí dignos de destacarse: la ampliación
del saber. el enruentro
con un universo moc!erno de ideas en el cual situar su:; ;>wowtpaeiones
locales: y la certidumbre
de la dificultad
para cl metropolitano tk llegar 7 comprender
desde de;itro la problemática
del colonial.
‘II;
í: .
Tanto 3Iarti como Ho sc esforzarán
desde muy pronto cn inosfr(;r con crudeza
a esr metropolitano
los horrores
d-1 colonialismo:
3lnrtí, en El presidio politice en Cubrr (1871).
publicado
a sus dieciocho
aiios. ese texto del que ha podido escribir recientemente
Juan Losada:
Los relatos
acerca de los héroes nacionales
y de los martires oriunAn
[la provincia
natal de Hol y Ha Tinh,
tales
como 24ai Hac De, Nguyen Quang Trung.
etc., que en su niñez
escuchaba estimularon
en él, prematuramente,
el patriotismo,
la
:&mtad
de indepedencia
y la soberanía.
El Movimiento
antifrancés de los Letrados
(Van Than)
de Phan Dinh Phung,
el
Movimiento
de los í/ia,jes hacia el Este (Dong Du) de Phan Roi
Chau en Vietnam
central, el Movimiento
de Ens<;Gznza Palriótica
Gratis (Dong
Kinh
Nhia Thuc)
y la guerra de guerrillas
de
Hoang Hon Tham en Vietnam
septentrional,
grabaron
en su memoria profundas
impresiones,
y le permitieron
desde su adolescencia tener en cuenta las causantes de las derrotas o dc los triunfos Je cada movimiento
patriótico
en aquel tiempo.6
dos
dr
Nghe
Y es decisivo que tnn proctamente
se hayan formado
como pa5.
triotas, qne hayan adquirido
con rapidez
conciencia
de coloniales
resu patria, e irán
beldes, porque ambos, adolescentes aún, abandonarán
metropolitanos
-desterrado
el cubano;
a otros países, especialmente
con el fin de «ver cómo se vive y qué se hace allá para poder luego
ayudar exitosamente
a sus compatriotas»,
el vietnamita’-:
después
de la entrañable
experiencia
nacional,
que marca a fuego para siempre
5
Cf. Albert
Memmi:
Portrait
du colon%...,
París, Ed. Jean-Jaques
Pauvert,
v Frantz
Fanon:
Los condenados
de la tierra,
trad. de J. Campos,
La Ha!-Ana, Éd. Venceremos,
1965.
6 Truong
Chinh:
El presidente Ho Chi Minh,
venerable
líder
de la clase
Instituto
del Libro.
1069. p. 10.
obrera y d-l p:ebIo
de Viet Nnm, La Habana.
’ Truong Chinh: op. cit., p. ll.
1966:
En El presidio
poiilico
en Cubc:,
el joven revolucionario
entra de
llei;o cn uC conjunto
de unidades
que cc;;fi~yuran
el sistema ideológico qne sustenta la institución
colonialista,
para invalidarla
(...) Los presidios constituyen
una realidad
oculta de las sociedades colcnialcs.
Y esta realidad
subterránea
muestra sin velos de
ninguna
clase el hueso sin carnadura
que sostiene a un régimen
colonial y opresor. El despotismo
político, la tiranía colonizadora,
nos descubren
su plena desnudez en los presidios.
Y cuando el
de la sociedad colonial.
presidio
es político,
h a ll amos el infierno
Por eso hay mucho de parábola
en El presidio
político en Cuba,
pues éste constituye
una especie de historia
del infierno.8
esa denuncia
del «hueso sin carnaHo, por su parte, ha realizado
dura que sostiene a un régimen
colonial»,
en muchos de sus artículos
iniciales
(por ejemplo,
«Odio racial»,
«La mujer anamita
y la dominación f,ancesa»,
«Las condiciones
d.el campesino
anamita»,
«Linchamiento .j). pero sobre todo en uno de sus textos más importantes:
el implacable
Proceso de la colonización
francesa
(1925),
que escribió in-I-uso originalmente
en francés, para asegurarse
una comunicación
diwcta con el lector de su metrópoli.
Como Martí en El presidio politice
en Cuba, arrojado
a la cara del lector español, este Proceso de toda la
colonización
francesa (no sólo la de Indochina:
también
se toman en
cuenta otras regiones,
como Argelia.
Marruecos:
Martinica,
Siria...),
este juicio que tiene lugar ante los ojos del espectador francés, revela
hechos concretos y atroces. y no frías especulaciones:
ha podido decir
un comentarkta
que a Ho «le interesa mucho más demostrar
que tal o
cual Rmcionario
francés. ron un nombre específico, era un sádico (...)
que atacar pacientemente
las estructuras
coloniales
con la esperanza de
8 Juan Losada:
Marti,
históricos
de la GJC, 1969,
joven revolucionario,
p. 47.
La Habana,
Comisión
de estudios
ANUARIO
186
que darían, a su debido tiempo y por su propia voluntad,
una
oportunidad
de autogobierno
a la nacion sometida)).
Por ello
ceso KCS en realidad
una serie de panfletos altamente
emotivos
nuncian
los multiples
abusos drl sklrma
colonial
francés».i
dría decirse esto mismo cle E! presic!io en relación con cl sistema
español ‘i
pequena
el Proque de;so pocolonial
7.
Que estas páginas Iancirlantrs
conmovieran
o no a sus eventualea
destinatarios,
es cuestiún conjetural.
Lo cierto es que muy pronto ccmprendieron
sus autores que la liberación
de sus países no podría provenir de las naciones colonialistas
-ni
siquiera
de aquellos sectores de
esas naciones que, al parecer, coinciZan
ideológicamente
con las fuerzas libertadoras
de lus colonias-.
Esto es lo que Martí expone tempranamente en su folleto de 1873 La República
EsparZola ante la Revolución Cubana, donde increpa:
<tNo se infame la República
española,
no detenga SU ideal triunfante,
no asesine a sus hermanos,
no vierta
la sangre de sus hijos sobre los otros hijos, no se oponga a la independencia de Cuba. Que la República
de España sería entonces República
de sinrazón y de ignominia,
y el Gobierno
de la libertad seria esta vez
gobierno
liberticida1>.
(Ya el año anterior,
ante las perspectivas
de una
República
española, y desde el propio campo de batalla, Carlos iManuel
de Céspedes había escrito a 105 republicanos
españoles:
«Vosotros
sois
nuestros correligionarios
políticos
0 sois unos apóstatas.»‘û
No fueron
lo primero.)
Sería forzar la mano afirmar
que Ho confrontó
una situación
id&tica en su caso. Su metrópoli,
Francia,
no conoció (no conoce aún) el
establecimiento
de un estado socialista que hubiera
equivalido,
para su
causa, a la República
burguesa a que se dirigieron
Céspedes y Martí.
Pero sí es cierto que Ho se vio obligado a censurar en los partidos marxistas metropolitanos
la carencia de una actitud
consecuente
en lo tocante al hecho colouial:
Se puede decir pues, sin exageración
[afirmó.
por ejemplo
en
19241, que mientras
el Partido
comunista
francés y el Partido
comunista
inglés no apliquen
una política verdaderamente
activa
en las cuestiones coloniales
y no establezcan
contactos con las masas de las co!wkx
SUS Tasio3 progiamac
Srl+áil
Ictra n?urr:n. EsoE
9 Bernard
B. Fal::
~~Pcrfil de IIo Chi Minh»,
en Ha Ch’ Mink
1.a frr reu,lución,
trad. de r\‘. Blanc, &Iéxico D. F., Ed. Siglo XXI,
1968, p. 1-3.
10 Cit. por Raúl -4paricio:
aSondeo
en Céspedesu,
en Casa de las .Im&ica.s,
o. 50, septiembre-octubre
de 1968, p. 71.
programas
nismo.l*
serán
letra
muerta
porque
187
>fIARTIAxu
van
en
contra
del
leni-
Una de las más visibles consecuencias
del hecho anterior
es la voluntad de ambos dirigentes
de darse a organizar
los elementos
coloniales mismos con vistas a lograr con sus propios esfuerzos su liberación.
Fn 1880, en relación con la llamada «Guerra
chiquita»;
en 1884, vinrulado al plan Gómez-Maceo;
y especialmente
en la última
etapa de
su vida, a partir de 1891, como fundador
y alma del Partido
Revolucionario Cubano, que se propone lograr la independencia
de Cuba y Puerto Rico, Martí desplegará
sus condiciones
de organizador
genial. Por su
parte, al margen de su militancia
en partidos europeos, Ho contribuye
incansablemente
a hacer realidad
organizaciones
políticas
de coloniaItY: el Grupo
de los patriotas
vietnamitas
residentes
en Francia,
la
Liga de los pueblos coloniales,
la Unión de la Juventud
Revolucionaria
de Vietnam,
la Unión de los pueblos oprimidos
del Asia oriental,
e incluso,
ya en 1930, el Partido
Comunista
Vietnamita,
que llevará más
tarde el nombre
de Partido
Comunista
de Indochina.
El resto de la
extraordinaria
actividad
de Ho -la
fundación
de la Liga por la independencia
de Vietnam
(Frente
de Vietminh),
la lucha antifrancesa
primero
y antinorteamericana
luego-,
actividad
que le daría renombre mundial
y valor imperecedero,
requieren
por supuesto un trabajo
.
especial.
-y
casi paradójicaconsecuencia
de la di9.
Pero otra singular
ficultad
para hacer comprender
a las metrópolis
la necesidad de poner
en primer
plano la indepedencia
de las colonias,
es el desarrollo
en
IMartí y Ho de un agudo sentimiento
internacionalista,
un patriotismo
profundo
y explícito,
limpio
a la vez de toda sombra de chovinismo,
y, por el contrario,
volcado sobre el mundo.
Marti
no se considerará
encabezando
sólo la guerra cubana; ni siquiera
la que debe liberar
a
Cuba y Puerto Rico, sino que se sentirá responsable
de «Nuestra
América» toda -ese pedazo del orbe colonial
que él es el primero
en comprender
plenamente
en sus estructuras
y relaciones--,
e incluso llegará a considerar
que la guerra que prepara contribuirá
al c<equilibrio
aún vacilante
del mundo».
Por su parte, Ho Chi Minh
no sólo es el
padre de la nación vietnamita,
sino que su constante interés va a toda
Indochina,
a los pueblos coloniales
en su conjunto,
y aun a los pue11 Ho Chi Minh:
«Intervención
sobre la cuestión
lonial
en el quinto
congreso mundial
de la Internacional
ckoisics,
tomo 1. Hanoi, Editions
eri langlvz
étrangks.
nacional
y la cuestión
coComunistan,
en Oeusres
1960, p. 176.
iJh
5;rias
I!lCf
ropolitano5.
~~~oluciories
lo5 lJìOblf?l~?¿l~
te >~~~‘::*ld?rio.s.
[<~y:,;]f is;.- .,:!i-ta:
lixi!:.i;
CL¡! 25
por
coloniaíes.
han
E:‘tos
<(Patria
iJCJy>UkIl’C!S
de
héroes
asi
logrado
cualquicïa
2drnira~~l~~:
cki.32
13 ceguera
de
cíe su5
cle peqtictios
alzar-?
~110~
dificllltüda?
\-Cl1
algunos
3 un
p,c;&í::
es humanidad
p:lI-ej
verdn;r!ero
hnlicr
SUI Il?l’t’-
diri;-ntes
autr.
apar:-~:temeu:c.il!i?;:i
;~ito
la
pro~ì~~~i~intlu
itlwtl-
,‘.
10.
S’In duda 13 coniri:,kdo
ü c-ta iil~c~.ii;i(i~,lall:ació:i
de su 1 i-ion, la circun>tancia
particu!armenlt:
di21n¿il~ú
de que 21:.5os c!iri‘)ellte: haqan tenido que’ Iuchür,
en -cLb Cda:..
contra
lnctr¿pik
que -i‘
13
Acl;
kan.
OCU~l2!liriO
un;1
nue5
a v poderoso
cl
:-i!io
dejado
wcmte
1~0’
otr;!
:;n cieea&11tc.
El1
ci caso de Xartí,
su r,T:.-o:ucl¿n indepeadentisla,
antkoionial,
es 13. primera
en el mundo en ::!frir este am2 ,:g~ destina.
Cltondo le escribe a Mercado
que su deber es ((impedir
a tiempo con ia
independencia
de Cuba que se extiendan
por las Antillas
los Estados
Unidos y caigan? con esa fuerza mas, sobre nuestras tierrrs
de América)), v le afiad:: ((Cuanto hice basta hoy? 1. haré, es para eso)): sabcmos c:;:e esta última declaracibn
sólo cs cierta a partir de determinada
fecha. Los primeros
años de la vida política de Marti han estado consagrados a luchar contra España, la metrópoli
ostensible
de Ceba. Sólo
entrada la década de! ochenta del pasado siglo es que Martí comprende
que la lucha contra España debe realizarse,
pero teniendo
como fondo
la inevitable
lucha contra la nueva metrópoli,
los. Estados Unidos. La
situación
ha sido bastante más obvia -y
terriblemente
dolorosaen
cl caso de Ho Chi Minh. Cuando los patriotas
vietnamitas
derroten
a
las tropas francesas en 1954, la mayor parte de ese ejército
derrotado
y-a estaba sostenido por los Estados Unidos. Lo demás es la historia trágica y kjemplarizante
de estos años: el ataque bárbaro y directo del imperialismo
norteamericano,
y la victoria
segura de un pueblo impar
que ha tenido a un dirigente
excepcional.
ll.
Estos hombres,
que salieron
aún adolescentes
de sus lejanas
colonias; que vivieron
para ellas, con su quemante
memoria
en el coi-azón; que organizaron
los movimientos
para libertarlas;
que dialogaron
con el mundo y sostuvieron
las ideas más avanzadas de su época; que
regresaron
a su tierra a la hora de pelear por la independencia
y la
libertad.
no pueden ser tan parecidos sino porque la historia
les exigió
cu:r.p!i~funciones
Gmilares,
p ellos estuvieron
a la altura de esas exiccnc ias. Fueron !S dirigentes
magnos de un mu+>
aJ-er let,xral, de
un mudo
de colonias donde se reveló la verdad de la eskcncia
dr!
hcv!sr
conleniporáncc.
COil
rurinta
s&sfacción
leímos en cl prólogo
al libro
Puru rl rspediente
de la terceru guerra:
tesfiil:3t2ios
SObrQ e!
,!:.-‘i I’irtrzatn.
que el viejo rebelde. lascasiano.
que fue Bertrand
Bu--1~11. Feñalaba allí que había dos tipos c!r hombres:
loc que. como
‘iri.;, -~ì!in. u!irrnan:
1~+<;lo proporcionarno;
In plataforma~~.
10~ c;ac Gim‘. ;I;cn (<a la l:~.lr::aniti:~d .~ini,~;trn~~: ! los C;:XJ. como Jos \Tar!i. pro, ::r.,i.!::: ,i;e1’ . :. C” 1.123 L:il c~iIli~~11
CS r@i~?et?Y:<>,>.
c<T\!api
,!. RI:..::tira
!I!‘.
~~11.
c c.xprrw
t 1 92n!ido
libre
T- a1ei.h
(!r la responsabilidad
humana:
del horror
y el desprecio
por !a
i.! i:ltlign2cic;ri
an:c la jutii’icacilln
(‘\ ;ric;n moral o.!? Do Iíarti.
tan luminosamenie
citado al frente de e.~t;.
~olar-~~w cobre Vietnam.
como de Ho. puede decirse lo que de c-te
último escribió su bicigrafo cada
LlilO
clr ellos fue «fiel a la patria. piar’wf:
hsc?ia
í!l pueblo.d3
«A la conciencia
de la humanidad»,
en Para el erpediente
‘* Bertrand
Russell:
Jc la tercera
guerra:
testimonios
sobre el CCISO Vi& Nam, compilado
por Marcus
G. Raskin
J Bernard
B. Fall, trad. de F. G. Aramburu
p C. Gerhard,
México,
D.F.,
Siglo XXI,
Editores,
S. A., 1967, p. [XI].
l3 Truong Chinh: op. cit., p. 78.
JOSP
MARTf:
LETRA
Y SERVICIO
POR
JRsús
SABOURíN
Nunca se repetirá
demasiado.
creo, el hecho de que José Martí se
presenta como una espléndida
unidad
que no supone, por tal motivo.
forma alguna de empobrecimiento,
sino rico proceso de lucha a cuyo
término
encontramos,
luminosa,
la conquista
de la dignidad
plena del
hombre. Su vida y su obra constituyen
egregios testimonios
de cómo.
a fuerza de honradez
y agonía, puede el individuo
ceder de sus fines
inmediatos
en vista de la obra mayor y necesaria;
obra que al parecer
lo desconoce, pero que en realidad
consigue salvarle el fondo más genuino de su ser, devorado muchas veces, sin dejar rastro, por el doble
peligro
de la vanidad y el egoísmo: Escila y Caribdis
de una segura
pérdida.
Si pretendiéramos
hallar el carácter distintivo
de esa unidad
martiana, veríamos que responde
a dos constantes
esenciales:
el amor y
el sacrificio.
«Amó puramente,
que es redimirse
de terribles
sueños»
--escribió
cierta vez Martí sobre el poeta cubano
Alfredo
Torroella,
pero en verdad sobre su propia persona. Martí sabía, sin duda, lo que
era tener terribles sueños. Y de las regiones
más claras de su mundo
interior
nos da tanta noticia como de las mas oscuras, secretas e insondables. Pero, al mismo tiempo, Martí conoció el sacrificio,
y es por detuis significativo
que tuviera de esta experiencia
un concepto superior
a la del amor porque, en definitiva,
el sacrificio
es una forma extremada
del amor, tan soberana y obsesiva que nos hace identificarnos
sin recompensa con el objeto amado, y desaparecer
gozosamente,
si es J>reciso, en beneficio
suyo.
Martí concentró,
en el amor a Cuba, toda su
insólita capacidad
de querencioso
absoluto y proteico.
«De Cuba Lqué
no habré escrito?: Y ni una página
me parece
digna de ella» -declara
con dramática
congoja en su carta-testamento
literario.
(LSoJo lo que
me parece digno:).’ I7 el re-peto a eza til::!lid:,d
Ic Ile\ 6.
-iiì ;;i rnencr I-:!~I‘1actor?.
.’
Ii:l;ta c! hr,locail3!o
de la 1 ilIa.
II::mbre
srmejanie
r;o podía reducir
su lengua a 13 expresiGn
co:!lt: !ì . yero Iampoco n !a que pasaba como literaria
en la época que le
tocó vivir.
30 era de esperar que se constriñese
a lo común porque en
?I:;r!í. <‘ou energk
impar, se r?I-cla esa voluntad
de escritura
capaz de
Iraducir 10 que el alma espera. ansía. descubre o prwicnte
y que, como
-e sabe. Fe ha denominado
cs!iZo, es decir. la fticrza que logra la palaIn-a co2 el ce119 que el alma imprime
en ella. Si ser escritor consiste en
rlcgir y potenciar
hasta el máximo
un estilo entre múltiples
posibles.
Martí lo fue porque. teniendo
la más temprana
intuición
de sus peculiaridades,
s:lpo proyectarlas
luego. con entera lucidez, en cl marco de
una realidad
histórica
inseparable
de su experiencia
total del mundo.
Martí escribió para decir lo que pensaba, para dar salida a cuanto
lo inundaba
por dentro y le brotaba como luz; pero entendió
esa necesidad imperiosa
y profunda
como noble y servicial
modo de participación, como un quehacer activo capaz de integrarse
a la vida y de procurar su mejoramiento.
«Acercarse
a la vida -he
aquí el objeto de la
Literatura:
-ya
para inspirarse
en ella;ya para reformarla,
conociéndola».*
De esta forma se juntan
en Martí, sin desacuerdo
posible,
la más compleja
estructuración
artística
y el contenido
de humanidad
más palpitante;
la h onradez
del auténtico
creador y la trascendencia
moral que esa honradez
exige; la letra y el servicio.
t ;‘n:o=
a lihmr
Pcnirndn
3 I:n lado manifcìtaciones
todavía indecisas.
c’se estilo
v hondonadas.
en el priclc~pur~tü \ a. con :u= típicos encrespamientos
mer CII-..~~n clc alto \-uelo que logró la prosa de Martí:
El Presidio POli!iu. !‘rz ¿;l;!;,l. E;tr folleto. r-*.l.iit>
con 5angrr. con;tituve
u~:a obli,rrnda
rt’fcii.:lcia
cuan.io
de indagar
la géne2is
de su estilo se trata, aderniis
la totalidad
del TJniverso. de
tlì :u- ~nv!c;i r:rc:~linres
dc interpretar
r.ll:!‘nc!t 1’ !n .i=r.ificaciCn
real tic: la e\-kterleia,
de fijar el papel 11uc
c(,:.re5l~on~!:
21 hombre
rrj~>rcscntar
en clla. Por lo pronto,
en esta
I
~)atéli~t:l rcciuisitoria
de un joven de dieciocho
aiios que ha sufrido en
que mucli0s \-iejos, se destacan 1 a(‘Fi‘I;e y espíritu n-2< inteusamente
rios :i’ip ectos entre ios cuales nos interesa subrayar
dos: la presencia
caadalr.2:
del dolor, y la superación
de ese dolor por el temple moral
<~uc logra. Lnahuente.
trocarlo signo de eleccitin y forma esencial de
.
conocimiento.
E5 evi,‘-.,Lnte que lo decisivo aquí resulta la experiencia
1 i\ ida. FC‘ tono de clara noticia -<enida de las tinieblas
que
nos oprime
cl corazón: y que emparenta
estas páginas con los grandes testimonios
desolados de la literatura
de todos los tiempos,
desde el Libro de bob
baria Trilce de César Vallejo.
Helo aquí:
Presidio,
Dios: ideas para mí tan cercanas como el inmenso
bien. Sufrir
es quizás gozar. Sufrir
es
sufrimiento
y el eterno
morir para la torpe vida por nosotros creada, y nacer para la vida
de lo bueno, ímica vida verdadera.
iCuánto,
cuánto pensamiento
extraño agitó mi cabeza! Nunca
como entonces supe cuanto el alma es libre en las más amargas
horas de la esclavitUd. Nunca como entonces, que gozaba en SUfrir. Sufrir es más que gozar: es verdaderamente
vivir.
Pero otros sufrían como yo, otros sufrían más que yo. Y yo
no he venido aquí a cantar el poema íntimo de mis luchas-y
mis
horas de Dios. Yo no soy aquí más que un grillo que no se rompe
entre otros mil que no se han roto tampoco. Yo no soy aquí más
que una gota de sangre caliente
en un montón
de sangre coagulada. Si meses antes era mi vida un beso de mi madre, y mi
si era mi vida entonces el temor
gloria mis suelios de colegio;
de no besarla nunca, y la angustia de haberlos perdido,
;,qué me
importa?
El desprecio
con que acallo estas angustias
vale mas
con que agito estas caque teclas mis glorias
pasadas. El orgullo
denas. 1.aldrá más que todas mis glorias futuras;
que el que sufre
por su patria y \-ive para Dios, en este u otros mundos tiene verdadera gloria. ;,A qué hablar de mí mismo, ahora que hablo de
sufrimientos,
si otros han sufrido
más que yo? Cuando
otros
lloran
sangre, iqué derecho tengo yo para llorar lágrimas?3.
Como escritor, Martí poseyó diversos y preclaros talentos cuya aparición se remonta a una etapa bastante temprana
de su edad, aun cuando
su desarrollo
se verifica sólo ulteriormente.
Y es que el estilo, como la
vida misma. no es algo creado de una vez y para siempre,
sino algo
que se conquista,
en cada momento9 a partir
de la pasión
y los riesgos
de la realidad.
El estilo martiano
sigue un periplo
que se ajusta a su
(3...istencia. tan ceñida y fielmente
como se ajusta el guante a la mano
<Ic cI? tlueáo
en el célebre retrato del Tiziano:
revela la fuerte armonía
!!c su cstructu-2
ka,
el juego delicado
de sus articulaciones,
hasta
el
grosor
nusmo
de sus vexs.
Por eso, desde un principio.
quedan marcacles ::n él les d o,-0 aspectos que servirán para caracterizarle:
una podercx
volLTiltad de expresií>n individua!
y un claro sentido del rol social
inherente
a la literatura
v el arte.
l Obus
1). 27. Todas
*
0.
c..
Completas, La Habana,
las notas
t. 21.
se refieren
p. 227.
Editorial
Nacional
de Cuba,
a esta misma edición.
1963-1965,
t. 1,
3
0.
c..
t. 1. 1’. 51.
194
ANUARIO
MARTIANO
ANUARIO
habla el adolescente
José Martí. Pero el ritmo
y la hilación
de la frase, la estructuración
simétrica
a base de paralelismos
y repeticiones.
el manejo
nada con\-encional
de la antítesis.
la incipiente
pero certera disposicién
hacia lo sentencioso. y-. sobre todo.
el dolor viril que unido a la ternura da luz cuajada, son anticipaciones
de una prosa que, en calor y en color, llega a fiues de aquella micma
década de 10s años setenta, a su admirable
plenitud.
MARTIANO
195
En este fragmento
Según se ha demostrado
ya de modo concl~u~ente,
en las crónicac
enviadas por Martí a los grandes periódicos
sudamericanos,
La Opinión
nacional
de Caracas y La Nación de Buenos Aires, se cfectiln la revolución formal y expresiva que se reconocerá,
mucho más tarde. con
el nombre de Modernismo.
A Martí corresponde,
junto al mexicano Vanuel Gutiérrez
Nájera, el mérito de haber iniciado
el proceso rejuvcnecedor
de la expresión
castellana,
mediante
la síntesis que opera
entre lo raigal hispánico
más noble y los recursos estilísticos
que como
un dechado, habían impuesto
simbolistas
y parnasianos
franceses a la
sensibilidad
artística
finisecular.
Pues hecho probado
y admitido
es
que ninguno
de los prosistas españoles de aquel tiempo:
ni los regionalistas, ni los costumbristas,
ni siquiera
los primeros
grandes realista.;.
transmitían
desde la península
el menor signo de renovación.
Todos
se limitaban
a dar, -con
la honrosa excepción
de Galdós-una serie
de variaciones
en torno a los motivos tradicionales
del casticismo,
y su
estilo nos comunica
por ello una irremediable
sensación de vejez, de
antigualla.
Marti fue de los primeros
en sentir, con urgencia
máxima
y consciente, la necesidad de un recobro, de una liberación.
Y, sin perderse por vías aledañas, decidió arremeter
contra la vetusta armazon
que, con su peso muerto de clisés lingüísticos
y mentales,
había cubierto hasta entonces la lozanía de nuestras letras, erigiendo
en su sitio
una arquitectura
a la vez sólida y musical, árbol con profundas
raíces
en el genio idiomático,
pero con flores y frutos perfumados
bajo todos
los cielos de la belleza.
iCómo
acometer empresa tan vasta al mismo tiempo que tan reclamada?
iQué med ios serían los idóneos para llevarla a cabo? Y, sobre todo, iqué espíritu
debería guiar el propósito
renovador
para qne
su razón de ser no se extraviase ni SU ideal se corrompiese?
Tales o semejantes
preguntas
debió formularse
Martí
en aquella
hora
decisiva. En primer término
estaba convencido
de que España, respecto a la tarea innovadora,
sólo podía ofrecer la lección eterna de sus
fuertes clásicos. Que ello no era poco lo demuestra
el hecho de que
Cervantes,
Gracián.
Quevedo.
Saavedra
Fajardo
y Santa Teresa de
I;vila son agua viva que ha penetrado
hasta los tuétanos a >Iartí. Pero.
entre las sabidurías
del cubano estaba la conciencia
de que, en aquelloc
maestros. la fuente de auténtica
grandeza
era su condición
de rebeldes:
mientras en su clasicismo se descubría
el ardid con que la posteridad,
recelosa, había logrado
hasta
cierto punto desarmarlos.
Porque
antes
de volverse tradición.
casi todos hnbian provocado
el escándalo, habían
sido formidables
agitadores.
Y el discipulado
de Martí hacia ellos es
tanto más hermoso y genuino
cuanto que se yergue contra lo falso de
esa tradición
postulando
-desde
entonces y para luego -que
la más
honda fidelidad
pasa, inekitablemente,
por el camino de la más heroica
rebeldía.
Hay que buscar, por tanto, en otras latitudes
los alimentos
terrestres que no pueden brotar de la fecundf pero transitoriamente
agotada
ubre hispánica.
En tal búsqueda,
Martí está lejos de reducirse
a Frany multiplica
sus incursiones
hasta penetrar
cia; antes bien extiende
en los ámbitos geográficos
y temporales
más alejados del nuestro,
haciendo buena su divisa de que. para evitar la servidumbre
a una sola literatura
es preciso conocer varias de ellas. Y así, además del conocimiento
de griegos y latinos,
que junto
a los modernos
europeos
y
-aparte
de los clásicos del idiomael
norteamericanos
constituyen,
substrato mayor de su cultura,
los cuadernos de apuntes martianos
testimonian
el grado sistemático a que llega su curiosidad
por la filosofía
budista y los relatos populares
del antiguo
oriente,
por el arte refinado o de segunda mano de poetas árabes y persas como Hafiz, por las
lenguas y obras literarias
de los pueblos quechuas y maya-quichés.
En
de
los
americanos
universales,
Martí encontramos
al primero,
quizá,
tanto en las ideas como en el gusto. Universal,
y no meramente
COSTOpolita, valga la advertencia.
Pero, sin duda, el impulso que decide a echar mosto nuevo en los
odres viejos tiene su centro de irradiación
en Francia,
que, como se
sabe, es otra manera de llamar
a París. Aquí poetas y pintores SC entregan a la fiebre de aventuras
siguiendo
los consejos proféticos
de
Baudelaire,
que pocos años antes habia pedido a los creadores «buscar
en lo desconocido
para encontrar
lo nuevo». Ante el brillo
de semejante promesa, algunos se zambulleron
sin escafandra
en los abismos
donde pensaban
hallar
las «perlas escondidas».
Hubo quienes regresaron con las manos llenas de fulgores;
hubo quienes, en cambio, rindieron
su secreto a las tinieblas.
Ninguno
lo hizo, desde luego, por
.&St :\RIO ~lARTIAS0
196
ANCJARIO >I:ZRTI.\\‘)
satisfacer únicamente
la vanidad
de un Baudelaire
o de un Rimbaud,
a «ser absclutamente
modcr~~o~~~. Se traqnicn m& tarde los invitaría
taba. pu rcali&,l.
c!e algo mucho m& im;):,rtüntr
que caj,:icl;c,.d de l>:?*.taS. Xe ‘\íarti. con cu habitual
clarividencia.
+.I:po definir iit li.l*i2
kLIA1jtlt~
itliwi::cracia
del fcnrimrno.
señalando
tant,, ~1:. flaqutzac L~‘~lo 8~1~ logro.?. De su muy ciiado juicio crítico sobw 1:~ poc<I::; ({<b ~.‘I.~JJ<.i’(w SrIiCn. son estas palabras:
r/ A ho7x. COIL el aytito
dc Io co~~t~>ll~~~orú~~~~r). lo u~~c~.~il~lc del idiolo que crnpi~i;l 3 privar f’nzri 1’ fl alzsin lonble de la perfwCic;il,
lo cle los franceses, que no tienen en esta LI)OC” dr frclizxito mucho
que decir. por lo que mientras se condensa el pcn;nm~cnto
nuevo.
pL:ielz
y remalan
la formu,
y lalan
cn piedra
preclo5a 2 vcceu
clizos de finas y menudas facetas: donde vacían cuanto ba!lan c‘il
!o antiguo de gracia y color, 0 riman, por gala ‘i_ <.:it te:enimicnto.
el pesimismo
de puILo de enca,je que andu de m(:d,i 7,’ es propio
de los liternios
sin empleo en lu sociedad sobrctdrr cLi> literalurrr:
lo cual no ven de lejos los poetas de imaginación,
o toman como
rea!, por el desconsuelo
de su vida, los <,ue VLL’CIZ CC:L wz rd7:rcl
estética, en pueblos podridos
o aulz no bien jornrados».’
;Se han señalado, acaso, alguna
vez mejor los rasgos (1~;’ distinguen a parnasianos
y decadentes
de la literatura
gSlic*a. de como lo
bace Martí en este fragmento?
Todo aquí pudiera
subra‘arue,
porque
todo es fruto de una observación
lúcida, pei;etrante,
rehuidora
del triDe entrada,
se impone
la comprensión
absoluta
llado lugar común.
que, en sus aspectos tanto estético como sociológico,
Martí prueba tener
del fenómeno.
Ninguna
de las causales que al inicio del párrafo se mencicinan, con ser importantes,
bastarían sin embargo para explicar esa imitación de los franceses que, a su vez, POCO tienen que decir en el orden
del pensamiento, y que se consuelan
llenando
con labores de filigrana
de transición
y problemao desesperanza
el vacío de SU época incierta,
tismo.
Son los orfebres y los poetas malditos,
10s Leconte de Lisle y
los Arthur
Rimbaud
que cincelan el poema como bajo relieve antiguo
o -10 mismo que los pintores
alucinados
Gauguin
y T’an Goghse
fugan a los paraísos artificiales
o a las islas encantadas
para evitar el
acoso de una burguesía
tan saciada como suspicaz. Más la verdadera
surge al final con la ubicación
respuesta, grávida de sentido dialéctico,
precisa de la tarea intelectual
en esas sociedades «sobradas de literatura», ahitas de explotación
e injusticia
que tensa las almas es;&&4
c.
c..
t. .i. 1'. lOi!.
(10s
s,,braya~or
5or.
rníc-.
J. S.)
19;
lia-ta ei parwLm3.
como cuerdas dispuestas a saltar. L- que a \ :3 cz +e
r~n;pen. wn cl cruel chasquido
de la locura 0 de! suici<:i-1.
xI:ir:Í. pII?.*. nrI\ icl ie con agudeza el cará:,ter tIcl icnómrno
t” teíi,ao
r11 cl Il!l!ilrlo
capitalista
clesarrollntlo.
a tiempo que dlqierne.
<‘(JI1
ìlci
int’riur
tiiìlt.
:-II í~~~~oie di1-rTrSa cn lo.5 pueblo5
sab&~2rro!!atlor
tlo:i.:~ (,l
artista. be it.i r! de-consuclo
esencial de su \ i(!a. torna yni real lo ,.ILIC
I
.+i:clc rccll2?irce a espejismo
de prcstigio35
lrjnnías.
PGi :‘üzoI1c~ crunolOgic~~s, es mu:; poco probable
q~:r Jlartí
conociera
13‘. trabajoqué,
9.i~~ c5t3 materia. iniciaba por riito3ces Jorge Plcjanor,:
pero cso rrìkmo
ilO:
II cvn a cpfialar
el hecho de que zínicn?ncn:. Q en los escritos de nucstro héroe mayor encontramos,
con pareja acuidad
en ambos casos y
cn aquel tiempo, las ideas que conducirían
al gr2n maestro ruso a es.
tal)!rcer su famoso principio
de qu,- (lla tendencia
al arte por cl arte
surge cusndo
existe un divorcio entre los altistw
y el medio social que
los rodea».’
No puede sorprender,
por con+irnte;
que las o;~kmcs
dc Marti con relación al Modernismo
se hallen prácticamente
erizadas
tic rrkfestnciones
críticas, que no se pierden
en vaguedades
sino que
tccan n los fundamentos
mismos c!e la doctrina
sustcntada,por
los modernistas acerca de las relaciones entre el arte y la vida. Y cs q:re. antes
ql:r modernista,
fue Martí un moderno ell SL: más proluldn
y riesgosa
dimensión
según ío habl’a deseado Rimbaud.
pero de un modo
que
jnmis éste hubiera
creído posible: el que reconcilié
la humanid?cl
con
la poesía dentro de la síntesis más rica y generosa.
Sólo en Martí el
absoluto rimbaudiano
cobró, paradójicamente,
SLX aaténtico
sentido.
Es evidente que Martí no concibe la poesía despojada
de trascendencia, y que para él esa trascendencia
ha de ser moral y política, es
decir, humana.
Una y otra vez, con tenacidad
de martillo
que golpea
su lmunque hasta moldear la herramienta
útil, Martí repite que la litcratura ha de acercarse a la vida, que el verso debe ser sencilllo y honrado, que el arte tiene SLI fuente más honda e inagotable
en la realidad.
El concepto de lo real, singularmente,
asume en el pensamiento
martiano u.la función cuya importancia
estaría de más destacar aquí si, con
harta frecuencia,
no hubiera
recibido grave menoscabo de su contrario
idealista,
sea a causa del facilismo
rutinario,
sea por el interés escamoteador de sus implicaciones
teóricas y prácticas.
De cualquier
medo,
‘CLI presencia
tiene un carácter ubicuo que, según apuntamos
en los co:
mienzos de este trabajo, otorga su unidad
esencial a la obra de Martí,
5
civrxì
J. Plejanm:
en Lenguas
Cartas sin
Extranjeras,
dirección
s. f. p. 158.
El arte y la vida
social,
Moscú~
Edi-
ANUARIO
pues responde a una noción de la realidad
que éste exprrimcn!x
como
i:Iea objetivada
n la vez que como forma de lucha T de wwl)io.
como
proceso incesante de creación. Martí. en efecto, busca en t.. ’ : lo rw1.
que él identifica
con lo entrañado,
definidor
J sincero de los seres y
las cosas, pero este término
se opone, dentro de su peculiar
visión, no
sólo a lo aparente y lo ficticio,
sino también a lo irracional,
a la engaõosa falta de propósito
y finalidad
en el mundo.
((Lo que hace crecer
el mundo no es el descubrir
como está hecho, sino el esfuerzo de cada
uno para descubrirlo»
-man;iene
en su artículo sobre Sellén.
T más
adelante
emite un juicio que bien pudiera
servir de piedra miliar
de
toda su obra: «la poesía ha de tener la raíz en la tierra, y base de hecho
real».7 Martí, pues, está muy lejos de ser un Don Quijote a quien ciega
una realidad
empeñado en desconocer;
es y nunca dejará de serlo, hijo
leal del triste y heroico caballero,
pero en su quijotismo
las espuelas
de la voluntad
son precisamente
los desafíos lanzados por lo concreto y
lo posible.
Ahora bien, este sentido realista no se limita en Martí a una admisi& del mundo «tal como es», sino a la busca en toda existencia
de lo
que en ella asciende hacia un plano superior,
más perfecto y armonioso.
«No hay verdad moral que no quede expresada,
como la mejor de las
comparaciones
poéticas, con un hecho físico»8 -asienta
en sus cuadernos
de apuntes.
Y es palmario
que jamás reduce el dominio
de lo cognoscitivo a su aspecto puramente
exterior y concreto: tan real es el mundo
como la persona, el individuo
como el universo,
y tal circunstancia
supone un diálogo apasionado
donde lo que se pone en juego es, nada
más ni nada menos, que el destino mismo de esa realidad,
en tanto que
conlleva los de ambos fenómenos
integradores
sin posible separación
entre sí. Lo que nos conduce, derechamente,
hasta el núcleo de las ideas
que, sobre la situación
y el cometido del escritor en la sociedad elaboró
Martí,
como parte de su enfoque general
de las relaciones
entre el
hombre y su medio circundante.
Por lo pronto, nos hallamos
en Martí ante el caso ejemplar
de un
artista cuyo sentido humano sin mutilaciones
le permite
conciliar
-y
del modo más honrado y fecundode una parte, las aspiraciones
puramente estéticas con las demás de la existencia;
de otra, esclarecer sin
falacias el influjo
de los factores sociales determinantes
sobre tales
aspiraciones.
tanto en su carácter peculiar
como en su proyección
dentro
6
’
s
0. C.; t. 5, p. 190.
0. c., t. 5, p. 191.
0. C., t. 25, p. 396.
MARTIANO
199
del movimiento
histórico
que avanza hacia el futuro.
Según Xa:?i.
el
es el (~ultrahombre»,
en cuan:0 logra ver mi3 allá y mejor
qw los OtroS,
por virtud de cualidades
que le son propias aunr;tie XI’>
puedan desarrollarse
sin embargo a espaldas de lo colectivo.
Pro c!on::~
SUO, tales cualidades,
lejos de constituir
una superioridad
especial o ~1~1
privilegio
irritante
significan,
cn cambio, una responsabilidad
y UJB
compromiso
mayores que han de cumplirse
sin reclamar :;ada rn cambio,
sin e5ycrnr gala&n
0 recompensa
algunos, pûrclue «los p&s
se (?,~:w,
a la virtud y al perfeccionamiento
de la humanidad’
y cl 01;ido II{* ias
virtudes
arranca sus coronas a los genios.
No basta nacer: es 1’: piso
hacerse».”
Y hacerse es, precisamente,
lo que pide Martí al ewri;uc
americano;
hacerse junto a su pueblo y levantarse
con 61. Ha de fundarse con la poesía lo mismo que con la acción, y destruirse
también
cuando sea preciso allanar lo oscuro y da,r más luz al hombre, otorgarle
mayor ventura,
crearle
mejor.
Aparte
de su enérgico
rechazo de Ia
poesía enfermiza
y cerebral,
Martí fijó obligaciones
del escritor amcricano que, instituidas
para su tiempo, nada han perdido
de su upgencia práctica
ni de su virtual
eficacia.
De sus ricos y alin inexplotados cuadernos
de apuntes,
entresacamos
los siguicntcs
criterk
de
Martí:
grrri artista
~3i s:rü clrritor
inmortal
en América,
y como el Dante, el Lutero, el SFak.espearc o el Cervantes de los Americenos,
sino aquel
que refleja
en sí las condiciones múltiples y confusas de esta
época, condensadas, desprocadas, ameduladas,
informadas
por sumo
genio artístico.”
... . .. ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ...
«Pues bien, en nuestra poesía, no teniendo
aún alcance determinado el pensamiento
religioso,
ni el político,
y entorpecido-y
azorado el pensamiento
moral;
-no
pudiendo
sacrificar
en altares
-sacrifiquemos
en uno, que jamás perece, porque lo
conocidos;
vamos haciendo
nosotros mismos,
con nuestros
cuerpos y con
nuestros dolores-,
el de la historia.
Salvemos nuestro tiempo;
grab&mosle; cantémosle; heroico, miserable, glorioso, refagoso, confundido. Hagamos la historia de nosotros mismos, mirándonos
en
el alma; y la de los demás, viendo en sus hechos. Siempre quedará, sobre todos los trastornos, la musa subjetiva,
como es ahora
de uso decir, y es propio, -y la histórica.
-;Venturosos los pue-
blos que, como éste, tienen aún, sobre sus variados dolores personales, hazañas que cantar!-”
9 0.
10 0.
11 0.
12 0.
c., t. 21, p. 40.
c., t. 21, p. 41.
C., t. 21, p. 163.
C., t. 21, p. 226.
(Los subrayados son míos. J. S.)
(Las subrayados son míos. J. S.)
200
.i>L
.‘hi!lO
~IAiITIANO
hr; pülübras
clue parecen ha!,er sido esfriiaj
ho!-. Xo sólo porque
í~c.l:cnido
n:i5~0
dc 3Ls posta!nc!n~ COi?3?r\~ü
toda\-ía 511 vigencia.
-iilU
jlt’rCitlC.
üun ccauda +e rcficra a 2ucesoS rontenlporcincos,
llarti
-‘J ~~:,a!;::~ta. ccn a;omhi)~o
don p:í~iétic~~:. n los futuros.
hpe
:1xzaGas -y
grandestiene en la actualidad
nuestro pueblo que cantar.
ací cl>~tlo temores infundados
y \.i-ioiieì
e,:trcchas hail sai;ido
de uno
\ Oir0 zig:lO,
p’?:‘a dcsoricutar
una I:oe:,ía diym dc ta!es 1~‘.&L.
~36-5.
Por
.I
c.50. d:,-:;t2do:; tw toda su mezquindad
bajo la \ i\ isima iuz marti:ina.
se ::i!.rrstran
103 intelectuales
que a! unc:s de visi<;n hktorica
tsmcn :a
Jie\ c ~:~~~ión por los errorc
rcvoluciünnrios,
0, con rila1 intencionad:~
nmi . :: ,<:,, falsificarl
.-t~g.Lc..-.<l.
siu pudor los lwchos para sakfacer
su: rcucorosas
IJasiolles.
cl
Pc:.o, a su turnv, M artí se%& las dificultades
que aguardabau
a
quienes, cn medio de nuestras turbulentas
y dolorosas
tierras r.mcric~:as, pretendrn
hacer de su instrumento
expresivo una concreta forma
dc servicio.
Sin éxito se buscará en sus páginas respaldo para opiniones
qur. con tozudez digna de mejor fin, admiten
y hasta estimulan
la
degradación
del. producto
z.rtístico so pretexto
de la c<buwa concicncEa». Frente a los vanidosos y pedantes
que a trueque
de reconocer
lo extranjero
creían necesario despreciar
lo propio, Marti no repa:cí en
la acritud
de nuestro
vino: antes bien la proclamó
orgullosamente.
Pero de ningún
modo ello debe hacernos caer en confusión.
h Martí
nunca le gustaron los vinos agrios. Y esto, como ocurre siempre cn él,
vale tanto para cl orden estético como para cualquier
otro.
Hombre bajo especie de humanidad
y de arte fue José Martí.
Como
tal, esperimentó
varias y dilatadas
agonías: la orfandad
de la patria.
la obsesión del hogar destruido,
y esa aun más terrible
que consiste en
que, para darse a todo sea preciso hacer dejación de todo. Pero él tuvo la
grandeza,
concedida
sólo a unos pocos, de ver en tan dura ley uha ley
hermosa.
De ese modo, sintió su corazón listado de sangre y escribió
versos que dejaron
por siempre luz y aroma; sintió la quemadura
de
la il-ljusticia
en carne propia y ajena, y, sin miedo al golpe, supo batir
en esc mismo corazón «como un parche de pelear)) para llamar a triunfo
y a fe al mundo, y «mover a los hombres cielo arriba, por donde 1-a de
eco e:l eco, volando el redoble».
Y fue tan formidable
aquel redoble
que hoy todavía lo sentimos, desde las entrañas de su isla hermosa 1
liberada,
como un gran rumor
terrestre conquistando
al cielo.
El martes de esta semana marcó, en el calendario
patriótico,
el septuagésimo quinto aniversario
de la caída de José Martí, luchando
yr’r la
libertad
de Cuba, de cara al sol segfin había csntado cn \.crsos proféticos.
Considero
el 19 de mayo de 1895 la fecha más luctuosa de nuestra
histeria,
porque si con la bala que tronchó
en Dos Rios su preciosa
existencia
perdió Hispanoamérica
su más grande genio literario,
perdimos los cubanos el guía más apto y sagaz que habría tenido la República.
Por ello estimo equivocado
raíz del triste suceso, escribió:
un compañero
estimable,
nada
tantos que tendrá que haber en
al General
Máximo
Gómez cuando, a
«...no obstante ser el señor José Martí
importa
un cadáver más o menos de
la, guerra».’
Sin embargo, para ser justo con el impar dominicano,
debo advertir
que esa frase no implica
menosprecio
por Martí y por su vida z;a qué
en otra carta, al afirmar
que la revolución
estaba asegurada,
agregaría:
«...no importa
que yo muera y mueran
otros también.
Ella seguirá
Lo que quiso decir el Generalísimo
siempre su curso hasta triunfar)).’
fue que la revolución
no la hace un solo hombre, por grande que sea,
pues es el resultado
de la acción conjunta
del pueblo, de la masa.
No obstante ello, opino ve Martí podrá no haber sido un guerrero
temible pero, en los campos de Cuba Libre, no pudo nunca ser con-
1
grafía
*
Bacardí,
Arroyo
Primelles,
gación Cubano
Emilio.
Hermanos,
León.
Crónicas
Santiago
de Santiago
de
La revolución
tomo
cn Nueva York,
Cuba,
del 95,
de Cubo,
tomo
VIII,
pág.
118,
Tipo-
1924.
según
lo correspondencia
1, pág. 65, Editorial
de la Dele-
Habanera, Habana,
1932.
ANUARIO
202
ANLARIO
MARTIANO
sidcrado un insurrecto
más. En la línea de fuego quizis
podría su.+
:ituirlo
cualquier
hombre, pero en la organización
política de la guerra
j- cn la dirigrncia
de la futura república
su falta. :!e-ararind~tl!aite.
r3
.~e
hizo wntir.
Sobre la muertr de Martí se han escrito y continua&:
escribiéndose
innumerables
p @nas, pero existen tan diverscs y contradictorias
versiones sobre la acción de Dos Ríos y, al profundizar
su estudio. se tropieza con tal cúmulo
de discrepancias
que estoy persuadido
de que
jamás llegaremos
a saber la verdad de lo allí ocurrido.
Lo único que
se puede afirmar
con certeza es que allí murió
el más noble y puro
de todos los cubanos.
.
Una versión afirma
que el General
Gómez estuvo cn el lugar de
los hechos desde el principio
del combate, y que resultó herido al querer
rescatar en persona el cadáver de Martí;
otra, sostiene que Gkmez y
Martí se habían separado, toda vez que el Generalísimo
se dirigía
al
Camagüey y el Delegado
iba con Masó rumbo a la costa Sur, pues se
habanero
La
disponía
a abandonar
la isla. Por su parte el -periódico
Lucha, el 21 de majo. aseguraba
que ni Gómez ni Martí se hallaban
cn Cuba.
si esto fuera poco.el Jefe del Ejército
Libertador
se encarga
más la cuestión ya que él mismo se contradice.
En su
Diario de Campaña anota el día de los hechos: «...cuando ya íbamos a
enfrentarnos
con el enemigo, le ordené que se quedara detrás; pero no
Triso obedecer mi orden y no pudiendo
yo hacer otra cosa que marchar
adelante para arrastrar
a la gente, no pude ocuparme
de Martí»?
Como
de confundir
En cambio, al corresponsal
del New York Herald que le entrevista
al mes siguiente
le dice: «Si Martí se hubiese quedado conmigo quizás
todavía estaría viro llo~-, , pero los intereses de la revolución
requerían
apenas su viaje hacia la
su presencia fuera de aquí. Había comenzado
costa para embarcar hacia Jamaica, cuando cayó en una emhoscada...»4 J
en carta a Benjamín
Guerra, el 29 de agosto del 95, refiriéndose
al 19
de mayo, escribe: «Aquel
día oímos los fuegos a una distancia
de más
de media legua de nuestro campamento,
y cuando yo acudo, con la
gente que tenía a salirle al encuentro,
Martí
marchaba
a mi lado.
J
Gómez,
GrnI.
Máximo.
Diario
de Camparíe, pág. 336, Talleres editoriales
Ceiba del Agua, 1941.
4 Quesada
y Miranda,
Gonzalo
de. Facetas de Marti,
pág. 177, Editorial
pico, Habana,
1939.
de
Tró-
M.kRTI.\‘.O
20.3
“Hágase Ud. atrás. Marti, no es ahora este su puesto”
le ordené yo, lo
oyeron varios. El detiene, es verdad, un tanto su caballo, pero jo CC?
toda mi atención al enemigo no miré más a Martí en la brusca accmetida que se le dio aquel día al enemigo».5
iEn qué quedamos,
Ríos, iha Martí rumbo
General, al sonar los primeros
disparos
a la costa G marchaba
a su lado?
en Dos
Una versión
más
sostiene que, acampadas
las fuerzas espaíiolas
cerca del Contramaestre,
siendo ya las ll de la maiiana y sirviéndose
el rancho, apareció un grupo enemigo por un trillo
donde había un
centinela.
Recibidos
los insurrectos
con un disparo, se lanzaron
sobre
él dejándolo
muerto de un machetazo,
lo mismo que al sargento, al
cabo y a cuatro soldados de aquella avanzadilla
el resto de la cual emprendió
la retirada
hacia el centro del campamento,
seguida por un jinete a todo escape, el cual no pudiendo
contener
su caballo, penetró
dentro de la linea de fuego ya establecida
por las Compañías
Ira. ySta.
del Segundo
Batallón
Peninsular,
recibiendo
todo el fuego de flanco,
debido a lo cual cayó derribado
de un balazo en la garganta.
Parece
obvio añadir que el jinete del caballo desbocado era Martí.6
Salvo el detalle del caballo desbocado esta versión es muy semejante
la que da el Coronel Jiménez Sandoval en una carta de 1918 a Enrique Ubieta, en la que afirma que la vanguardia
cubana, al mando de
Amador
Guerra
«...cayó a galope sobre una avanzada de un sargento
y doce hombres a la que sorprendió
por lo rápido e inusitado
del ataque,
matando
tres o cuatro soldados, hiriendo
a GtrGS tantos y siendo detenida en su marcha
a rienda
suelta, mediante
el fuego por descargas
de una compaiiia
formada
en línea que cubría aquel lado del campamentc...»7
a
Para no ser menos que el General
Máximo
Gómez, en esta carta
Sandoval también
se contradice.
Recuérdese
afirma que la vanguardia
cubana era mandada
por Amador
Guerra y que de su relato se infiere
que la acción de Dos Ríos se limitó a la sorpresa de la avanzadilla
es
pañola por las fuerzas cubanas, y al rechazo de éstas por las descargas
del campamento
español que segaron la vida de Martí.
En tanto, en las
Crónicas de Santiago de Cuba, se le cita diciendo
que «...la batalla fue
5 I’rimeUes,
obra citada, pág. 71.
6 Ubirtz,
Enrique.
Manuscrito
inédito,
7 Ubieta,
Enrique.
Efémerides de la
La Moderna
Poesía, Habana,
1920.
en el archivo
del
autor.
Revolución Cubana, tomo
IV,
pág.
292,
ANL?‘ARIO
_. ,. .
L‘CIIICIISIITIU
,J...
y (41\Iartí
c!irigió
personalmente
la primera
carga
al
rìm.l:ete,>.3
Tuvo
razh
Chntn Alarti
cuando. al agradecer
a Manuel
Xercdo
VI pésame por la muerte de su hermano.
escribía --en junio del 93V . ..a+
las periódico5
ron una pura contradicción...u
!- añadía CLIC la
1 iucla >- el hijo habían ido a New Tork ((para corir-encerse
de la rcalidadlj?
IXo he mencionado
la versión de Dominador
de la Guardia, hermano
del héroe que estuvo más cerca de Martí en el instante de SLI gloriosa
caída. y que simbólicamente
se llamaba
Ángel de la Guardia,
por suponerla conocida de todos ya que con más o menos adobos ‘; retoques
literarios,
se repite en las biografías
del Apóstol.
Pero sí voy a transcribir
la que pudiera
considerarse
versión oficial
cubana que, como se verá, es una especie de pot-pourri
de elementos
de las diversas versiones que circularon.
Se trata de una comunicación
dirigida
a Gonzalo de Quesada y Aróstegui
y dice así:
«Ciudadano
Secretario
de la Junta Revolucionaria
York.
Muy distinguido
y estimado compatriota:
Cubana,
New
Los datos oficiales que he podido adquirir
y las versiones de testigos presenciales
confirman
la triste nueva, que tuve la pena de
comunicarle
en una anterior,
la gloriosa muerte del más ilustre
de nuestros mártires José Martí, ocurrida
luchando
con mil españoles al frehte de un puñado de jinetes, a quienes alentaba
con
su palabra y ejemplo
a arrollar,
como lo hicieron,
la vanguardia
enemiga, pero cayendo como los héroes con cinco heridas de bala
una de ellas en el pecho y otra en el cuello, sin que el.vigoroso
empuje de sus compañeros
pudiera
rescatar el cadáver que fue
llevado por su caballo al centro de la columna
enemiga.
Habíale
ordenado
el General Gómez al aproximarse
el enemigo que se retirara a retaguardia,
a lo que se negó rotundamente
diciendo
que
quería luchar como sus hermanos,
con lo que demostró que a su
talento,
ilustración
y patriotismo
excepcionales
reunía
el indomable valor de los héroes de la Libertad
y la abnegación
sublime
de los redentores
de la humanidad.
Esas dotes han sido de tal
manera demostradas,
que el enemigo mismo las ha reconocido,
por
boca del Coronel Sandoval, en el parte oficial
del combate v cn
8
Bacardí,
obra
9
Archivo
Nacional.
citada,
pág.
Fondo,
123.
Donativos
y
Remisiones;
hgajo
551,
I\;o.
27.
31.4RTIAXO
203
cl acto de dar sepultura
al cadáx-er embalsamado
cn el cementerio
de Santiago
de Cuba.‘O
Hasta aquí la parte pertinente
de la comunicacion
de Rafael Portuundo Tania)-o. Delegado que fue de ‘rlartí cn la Provincia
de Oriente.
fwhada <u Cuba Libre a 10 de junio de 1893.
La serie de \-crsiones dibímilcs.
que circularon
desde un principio.
explica CJL:C surjan
con frecuencia
debates y polémicas
acerca de la
acción en que perdió
la vida el Apóstol
de nuestra independencia,
>
hace de la muerlr
de hlartí ~111 tema que apasiona u los estudiosos de
5-u vida F- cle su obra.
Ya cxyresé
antes
mi con\icrión
de que nunca
sabremos
con certeza
10 que ocurrió en Dos Ríos, por ello, y no siendo, además, especialista
ni siquiera aficionado
a esas materias.
en táctica y estrategia militares,
no voy a exponer de qué modo se desarrolló
el combate en que perdió
la vida José Martí, sino que trataré de determinar
cómo la perdió, cn el
sentido de si Martí perdió la vida por casualidad
o conscientemente,
si
ofrendó su vida voluntariamente
o si no buscó la muerte deliberadamente.
Los que opinan que la muerte de Martí se debió a una trágica casualidad
la atribuyen,
principalmente,
a la fogosidad
del caballo que
montaba,
que no pudo dominar
por no ser buen jinete o porque
la
lesión inguinal
que padecía, a consecuencia
de la cadena que llevó en
presidio,
se lo impidiera,
así como a su falta de experiencia
bélica.
Claro cs que Martí estaba lejos de ser un centauro,
pero tampoco
diez años cuando, en Hanáera un jinete novicio. N o t enía cumplidos
bana, montaba
todas las tardes y enseñaba a su caballo «a caminar
enfrenado
para que marche bonito»,
(0. C. 20 pág. 243) según cuenta
a su madre en la primera
carta que de él se conserva.
Recuérdense,
además, sus largos recorridos
a caballo por Haití y Santo Domingo.
Cierto que Marti
carecía de experiencia
bélica, pero no es menos
cierto que tampoco era un irresponsable
que iba a ofrecerse de fácil
blanco a las balas enemigas, sin tomar la más ligera precaución,
cuando
él sabía que «no tiene el derecho a exponerse
a perecer sin fruto uno
de los que con más justicia
está llamado mañana a guiar».
(0. C. 1
pág. 204.)
Pensar que el caballo lo hizo todo es negar al Apóstol el valor que
tuvo de enfrentarse
al enemigo y olvidar que había escrito a Enrique
10 Quesada
y Miranda,
tolark,
tomo II, pág. 154,
Gonzalo
de. Archivo
El Siglo XX, Habana,
de Gonzalo
1951.
de Quesada.
Epi.+
206
ANCARIO
hfARTIAN0
ASt‘ARIO
Collazo, en carta famosa, que creía tener el valor
en defensa de Cuba, (0. C. 1 pág. 293) palabras
Dos Ríos.
necesario para morir
a que hizo honor en
Si Martí cargó a caballo contra las tropas españolas no fue porque
el bruto se le desbocara, ni porque quisiera
morir.
Todo lo contrario.
lo hizo cumpliendo
un viejo anhelo de su corazón, recuérdese
que al
escribir sobre el General Sheridan
se le escapa esta exclamación:
«lOll.
Dios! morir sin haber caído sobre los tiranos con una buena carga de
caballerían.
(0. C. 13 pág. 125.)
***
Martí habló mucho de la muerte.
Tanto, que José de la Luz León
en una conferencia
magistral,
pronunciada
en la Fragua Martiana
hace
unos años, dijo con acierto que «en Martí la muerte es un leit-motiv
que va desde el alba de su existencia
hasta la vfspera misma de su
desaparición».”
Sin embargo,
no quiere esto decir que hubiera
en él
pasión mística por la muerte y, a pesar de ello, esa reiteración
en el
tema ha hecho pensar a muchos que su muerte en Dos Rios fue voluntaria.
Pero iquiso
Martí
morir
en Dos Ríos? Veamos.
Quienes piensan
que la muerte de Martí fue un sacrificio
consciente, fundamentan
su criterio en el «convencimiento
--que
suponen
teníade que su caída lejos de debilitar
la revolución
le daría el supremo y necesario ejemplo para triunfa&
y la consideran
lógica consecuencia de la doctrina
de darse siempre por la felicidad
de los demás,
estimando
plena prueba de ello sus palabras
al dominicano
Federico
Henríquez
Carvajal,
al embarcar
para Cuba, en que anuncia:
«Para
mí, ya es hora» (0. C. 4 pág. 111) y aquellas de su carta trunca a su
amigo y protector
mejicano,
Manuel
Mercado,
cuando en vísperas de
su muerte dice: «Sé desaparecer».
(0. C. 4 pág. 170.)
en el desencanto por sus discrepancias
con alaceo en la entrevista
Uejorann,
hablan pues de suicidio en sentido figurado.
La Idea
Dos
de
207
de la
Debo señalar, sin embargo, que no ha faltado quien diga que Martí,
al sentirse herido, se privó de la vida.
Desde luego, esta especie es
insostenible.
No sólo por la potísima razón de que el revólver Colt que
portaba «tenía todas las cápsulas intactas»,13 según manifestó
el corresponsal del Diario de la Marina,
Miguel
Espinosa, sino porque, caso de
haber utilizado
otra arma, se habría revelado
el suicidio
por el minucioso estudio médico-legal
de las heridas de Martí realizado
por el
distinguido
médico
y profesor
universitario
Dr. Francisco
Lancís
Sánchez.t4
Si es cierto que Martí, siendo adolescente
pensó en privarse
de la
vida y así se lo hizo saber a su maestro Mendive,
también es cierto que
más tarde escribió:
«Nadie debe morirse mientras
pueda servir para algo, y la vida
es como todas las cosas, que no debe deshacerlas
sino el que puede
volverlas a hacer. El que se mata ‘es un ladrón.»
(0. C. 18 pág.
401.)
Con esto expresó su concepto del suicidio,
no es posible concebir
que quien así pensaba recurriera
a esa evasión, por muy angustiado
que estuviera,
cuando había dicho y probado
-según
veremos despuésque nunca le faltaría walor
para abrirse paso entre las contrariedades mayores».
(0. C. 20 pág. 83.)
Por muy abatido que se hallara
Martí,
después de la Mejorana,
no podemos reconciliarnos
con la idea de que buscara la muerte voluntariamente
en Dos Ríos, porque hay múltiples
testimonios
en sus escritos
posteriores
a la entrevista
famosa de los que se desprende
una proyección hacia el futuro.
Asi cuatro dias después de la Mejorana,
cuando
aún debía tener muy fresca la impresión
desagradable,
escribió a Carmen
Miyares y a sus niñas:
Otros, que también creen en la muerte voluntaria
de Martí, hablan
de su suicidio.
No porque piensen que atentara contra su vida con su
propia mano, sino porque estiman que buscó la muerte debido a que
su espíritu cayó en el pesimismo,
el derrotismo,
la deseperanza
y hasta
I* Claro Valle,
Clara
del (seudónimo
de José de la LUZ León).
In Muerte
en Marti,
El Mundo,
Habana,
mayo 8 Y 29 de 1966.
1* Quesada
J Miranda,
Gonzalo
de. Alrededor
de la Acción
en
pág. 8, Seoane, Fernández
y Cía., Habana,
1942.
ZIARTIASO
«Mi fatiga será grande y haré cuanto en este campo glorioso
dan Cuba y ustedes esperar de mi...» (0. C. 20 pág. 230.)
verlo
pue-
Y, como si previera que al correr de los años iban a empeñarse
en
por aquellos días, triste, abatido
J proclive
al suicidio,
añade:
13 Espinosa, Miguel.
Ríos,
14
dito,
Diurio
de la Mmi~,
Habana, mayo 29 de 1895.
Valiosisimo
trabajo
científico-histórico
que lamentablemente
permanece
dado a conocer en la Fragua
Martiana
el 19 de mayo de 1968.
iné-
0 .ldi&
ics digno. con el júbilo de ver auuí a los cul~enos ncg2:i,ll,.,;‘:’ > c:lam<>:.ados de la re\-olcció:l
,o. ;o. c. 30 pág. 220.)
,l I:;-
Ot!~ell
ü-í Fe cxpre.52 no w fácil CiUtZ e-té meditando
I,ril PT-C (Its la
I
: ic!;1. ni dcjar.v matar cn cl primer eucuentro
CGil
cl enemi;,).
.+&mk
quien pensaba que con la guerra que había ex nctdo em~;c~i.a su re.-pomabilidad
en l-ez (le acabar. no podia ir a!im~ntnr~rlo
la
ititxn dr su autodestrucción.
/,Se @ere
una prueba irrefutable
de la proyecciJn
de liIar!i hacia
cl futuro,
después de la Mejorana,
bien lejos de UI? pesimismo
o derrotismo desolador?
Léase la carta trunca a Manuel
Mercado.
En ella
SO sólo esboza cuál habría de ser su actuación
futura en cl campo dc la
revolución,
sino que apunta todo un programa
de accik
antimpcriaIi~ia? oricn.tado
al porvenir,
para «impedir
que en Cuba sr abra, por
la nncxión de los imperialistas
de allá y los españoles, el camino que
se ha de cegar, y con nuestra sangre estamos cegando, de la anexión de
los pueblos de nuestra América,
al Norte revuelto
y brutal
que los
desprecia».
(0. C. 4, pág. 168.)
Por otra parte, intenteba
buscar y proponer
a México el modo efeci iv0 , sagaz e inmediato
de ayudar a los cubanos a conquistar
su independencia.
Afirma
que por acá, él hace su deber y lógico es suponer
que quien acariciaba
proyectos
tales, no consideraba
su deber dejarse
matar al cambiar los primeros
disparos con el enemigo.
Había escrito
en 1893, a Fernando
Figueredo,
que viviría mientras
fuera Util a su
país (0. C. 2, pág. 123) y resulta imposible
imaginar,
en aquellos
momentos,
un programa
de mayor utilidad
para Cuba.
Todo esto y la consideración
de su concepto del deber y la reaponsabilidad
me hacen no compartir
la idea de su muerte
voluntaria,
porque a él no pudo escapársele que en la guerra, acabada de empezar,
y aún más en la república
futura iban a ser necesarias su inteligencia,
EU previsión
y su vigilancia.
En su excelente libro
José Martí, esquema ideológico,
el Profesor
Emérito de la Universidad
de California
en Los Ángeles, Manuel
Pedro
González que es de los que piensan el desencanto
hizo presa de Martí,
ensombreciendo
su visión y llevándolo
al sacrificio
en Dos Ríos, escribe: «La convicción
de haber cumplido
su misión en la vida probablemente contribuyó
asimismo a su inmolación».”
15 Gonzála,
Manuel
Pedro.
José Martí,
Cultura,
T. G., S. A., México,
D.F., 1961.
esquema
ideológico,
pág. 440. Editorial
;il hacer tal efirmcción
no se tiene en cuenta alL::) tic suma imI>.:rlallcia:
cuüudo tiel?: lugar el triste suceso de Dos Río;. 13 misitin
( : ,I í,1 arti IJO c5lÍrlJ;! f~Llillpli:la.
El mis:no 11o.s Io dice: ,(1-o E-x-ooui I
1.1
pt~cr:-:i: mi rc‘..:::)~~?:.;:i!ida(l comienza
con ella. en wz c?- acabar,,. ( 0.
::. 4. pág. 111.;
Su rnl5~,il no era k!o preparar
la guerra.
Cuando más. este era el
l)rim-r
paso para fundar la reptiblica
por 61 soñada, de ancha base democrütica,
civilista.
anticaudillista.
que no fuera feudo ni capellania
de nadie, «encamiuada
a asegurar en la paz y el trabajo la felicidad
de
lo: habitantes
de la Isla».
(0. C. 1: pág. 279.) En una palabra. la rcpfii$ica cordial ((con todos, y para el bien de todos)) (0. C. 4, pág. 279)
plena del hombre))
en la que «cl culto de los cubanos a la dignidad
(0. C. 4, pág. 270) fuera la primera
ley.
Desde New York
había
escrito
al General
Máximo
Gómez:
(( i,Cómo duda aún de mi utilidad
fuera de aquí, al principio
por
lo menos, y de que yo no estaré jamás sino donde más útil pueda
ser? Aqui, los primeros
ímpetus,
con la fuerza y crédito de la
guerra armada, serán todo lo que deben ser, y el auxilio fácil mensual que dejo organizado.
Allá, Ud. sabe mi alma y mis propósitos
y encenderé,
y juntaré,
y quitaré estorbos, y haré en eso cuanto
quepa en mí. Y si luego debo echar a la mar el corazón, y volver
a ordenar el último esfuerzo, sin el descrédito
que acompañaría
a
un revolucionario
meramente
verboso, volveré donde sirva más.))
(0. C. 3, pág. 299.)
He hecho esta larga transcripción
para que se vea, en sus propias
palabras,
expuesta In misión
de Martí.
Primero
con la organización
del Partido
Revolucionario
Cubano, crear el instrumento
capaz de preparar la insurrección;
luego, ya iniciada
la guerra, venir al campo de
la lucha a orientarla;
más tarde, si fuere necesario, regresar a Estados
Uuidos para, desde allí, ordenar el último esfuerzo.
Debo señalar
que ese esquema de la misión
que se había propuesto lo escribe Martí en octubre de 1894, y llamo la atención
sobre
la fecha porque se ha llegado a decir, con suma ligereza,
que Martí
vino a la guerra porque, estando en Santo Domingo,
la prensa publicó
indiscretamente
que ya había desembarcado
en Cuba y, además, porque
una de las razones aducidas, por los que creen en su muerte voluntaria,
es que el desencanto
lo llevó a ella porque en la Mejorana,
a más de
sus discrepancias
con el General Maceo, se acordó su regreso a Estados
ANUARIO
210
:\\CARIO
Cnidos.
i:zlabra:
211
MARTIANO
MARTIASO
Vemos cuan fácilmente
se destruven
csos argumentos
del p ro p io JIartí, eSCritas
mucho antes.
con las
de conciliar
no-deliberada
la teoría del sacn’ficio
consciente
o del anti-suicidio,
como la llama
Con ese fin se expresa
Por olra parte, para pensar como piensa el profesor González,
que
el 19 de mayo Martí tenía «la convicción
de haber cumplido
su miPión» hay que olvidarse de que IIIartí fue sobre todo. y quizás a pesar
suyo, un líder político de primrrísima
calidad pura. como ha sc-iíalado
Leonardo
Griñán
Peralta:
hay líder político
a quien no horrorice
cuanto pueda posibilitar
el fracaso del ideal al cual ha consagrado
su vida. El éxito de la causa que defiende le importa
más que la gloria de una
muerte
bella. Y si en aquel momento
pudo parecerle
bella la
muerte, es imposible
ciue le haya parcuido
oportuna...»16
con
él.
la de
la muerte
así:
«...quizás
Martí contrastó nmbas hipótesis
en su mente y previó
que cualquiera
de ellas que ocurriera,
él sería el ganador.
La
muerte en el campo de batalla le acarrearía
el martirio,
en tanto
que si salía ileso tendría una honorable
hoja de servicios. Difícilmente
podría considerarse
perdedor
en ninguna
de las des circu~tancias».‘*
«...IIo
En aquellos
momentos,
morir era fracasar;
y: aún en el caso de
haber creído la muerte oportuna,
recuErdese
que él había sentenciado:
«Todo debe sacrificarlo
a Cuba un patriota
sincero, -hasta
la gloria
de caer defendiéndola
ante e! enemigo»
(O.C. 2? pág. 43)
Si al esquema de PU misión que fi:artí trazara en 1894, añadimos
lo que se asegura dijo a Carlos Baiiño:
«La revolución
no es la que
vamos a iniciar en ías maniguas,
sino la que vamos a desarrollar
en la
se
comprenderá
la
imposibilidad
de
aceptar
que
aquel
Repúblicasi7,
trágico 19 de mayo Marti
tuviera
el eonvenrimiento
de haber cumplido su misión.
Lo cierto es que así cc,mo la llegac?a del General
Masó, con SU
aguerrida
hueste, al campamento
de Dos Ríos al caer la noche del 18
de mayo, dejó trunca la carta que el Apktol
escribía a su entrañable
al día siguiente
la bala enemiga
que acabó con SU
amigo mejicano,
‘l-ida dejó también inconclusa
1a misión que él se había impuesto y constituía la razón de su existir.
*
*
*
El profesor de la Universidad
de la Florida,
Richard
Butler Gray,
en su libro José Illurti,
Cuban patriot,
que considero de lo mejor que
SC ha escrito por un norteamericano
sobre nuestro Apóstol, ha tratado
16 Griñk
Peralta,
Leonardo.
Iliar&
Zíder poìitico,
págs. 166-167,
Jestis
tero, editor, Habana,
1943.
I
17 Martínez
Bello, Antonio.
Cita la frase en Ideas Sociales y ECO~~I&XS
Zosé Marti,
pág. 131. IA Verónica,
Habana,
1940.
Mon&
Este criterio
podría aceptarse si Martí
hubiera
sido un mero buscador de gloria, si no hubiera sido el hombre sencillo y abnegado que
renunció,
más de una vez, en beneficio
de su patria, empleos y honores, si no hubiera
sacrificado
por ella la tranquilidad
de su familia
y la felicidad
de su hogar. Si para 61, en fin, la patria no hubiera
sido
siempre ara y no pedestal.
*
*
*
Argumentando
contra la tesis de la muerte
voluntaria
de Martí,
como resultante
del abatimiento
o desaliento
de que se le supone víctima, cité antes una frase suya en la que asegura que nunca le faltaría
«valor para abrirse paso por entre las contrariedades
mayores»
(O.C.
20, pág. 83) y dije que lo había probado, como veríamos luego. Parece
llegada la hora de demostrarlo.
Sin duda alguna
el llamado
fracaso de Fernandina
fue el más
rudo golpe que Martí recibiera
como conspirador.
Con la detención
del
yate Lagonda
en Fernandina,
el 12 de enero de 1895, se venía ahajo
la labor lenta, sagaz y sigilosamente
preparada.
Por cierto que siempre se habla de la detención
de los tres barcos
en el mencionado
puerto floridano,
cuando la verdad es que el Lagonda
fue el único allí detenido,
pues el Amadís nunca llegó a Fernandina
sino que se le detuvo al llegar a Tybee, pequeña
isla en la desembocadura del río Savannah,
en el Estado de Georgia,
y el Baracon, si
bien fue objeto de un minucioso
registro, al Regar a Fernandina
al siguiente día del embargo del Lagonda,
quedó en libertad
por no haberse
hallado nada anormal
en é1.19
‘8 Gray,
Richard
B. José Marti, Cuban patrio&
pág.
Press, Gainesville,
Fla., 1962.
‘9 Moreno
Plá, Enrique
H. El Plan de Fernandina,
de la Habana,
No. 174, julio-agosto
1965, págs. 125-151.
33, University
en
Revista
of Florida
Universidad
;>lZ
.A\:
.iRIO
M.4RTIIHO
ANCARIO
Pues bien. a raíz del fracaso de Fernandina
Alarti escribe a su representante en la Habana. Juan Gualberto
Gómez. planteándole
la nueva
-ituación
!- le propone que si el país cree que puede empezar la guerra
-.irl aguardar
las expediciones
-que
él preparará
de nuevo. para la máo
próxima
fecha posibleque empiece;
pero si quiere aguardar
esai
c~xpediciones. a la conjunción
de los de afuera. él las prepararli
con la
ma! or rapidez humana.
La norhe del 28 o el día 29 de enero, Martí recibe respuesta cn que
Juan Gnalberto
le decía que la isla no podía esperar. Con esta noticia
I’irmn la orden de alzamiento.
con Mayía Rodríguez
y Collazo y se dispone a salir con ellos para Santo Domingo
a consultar
con el General
liláuimo
Gómez. Por ello desiste de ir a la Florida,
viaje que no había
hecho esperando
saber en qué paraba el cargamento
del barco ocupado
en Fernandina,
así como las cajas de armamentos
y equipos militares
ocupados
en los Almacenes
de Borden,
pero casi junto
con la carta
de la Habana -que
le llega vía Serafín Sánchezrecibió la noticia de
que se salvaba la mayor parte del cargamento.
Cuando Martí llega a Santo Domingo
tiene que convencer
al General Gómez de la necesidad
de salir para Cuba lo antes posible, no
porque Gómez temiera o se retractara
de su compromiso,
sino porque
recelaba de la falta de preparación.
(El 26 de enero Martí había escrito
a Estrada Palma cr...ya tendría resuelta una vía nueva, si contáramos
de la otra parte con Ia decisión y firmeza
con que no contamos.»)
(O.C.
4, pág. 35)
,
A pesar de que con anterioridad
Martí
le había enviado dinero
más que suficiente
para equipar
a la gente que iría con él, en Santo
Domingo
no había nada por lo que Martí tuvo que cablegrafiar
a New
York, a la Delegación
-que
había quedado al cuidado de Gonzalo de
Quesada y Benjamín
Guerra-,
pidiendo
el envío de armas. Armas
que costaron la cantidad de 3924.80 y fueron pagadas el 25 de febrero
a W. J. Bruff.”
Las armas en cuestión no arribaron
jamás
a su destino porque el
capitán del buque de la Clyde Line, comprometido
para llevarlas,
hubo
de arrepentirse
a última hora, dejándolas
en el muelle de New York.
Por eso Martí vióse precisado
a ir a Cabo Haitiano
a tratar de conseguir: como consiguió,
con su amigo el patriota
Dr. Ulpiano
Dellundé,
20 Libro de Caja del Partido
Revolucionario
Sacional
en la conmemoración
del centenario
pág. 334, La Habana,
1953.
del
Cubano
(1893.95)
en El Archivo
natalicio
de José Martí
y Pérez,
.
Ia- pocas armas: con que
lf’
ac empañaron.”
desembarcaron
213
3IARTIANO
en Plapitas
los valientes
que
El hombre que anie todas las adversidades
que se le presentan;
tiene
no iitlo cl coraje necesario para encararlas
sino que sabe encontrar
lo*
I‘C(‘II~SOL para vencerlas ;es un hoLmbre derrotado,
fácil de desalentarse.
(iti’ aiìtts una nueva dificultad
u obstáculo buscará la muerte o es un
hombre
entero. un verdadero
líder revolucionario
capaz de alcanzar
las más altas cumbres del hrroísmo?
*
*
*
La reiterada
alusión a la muerte en los escritos de Martí, ~1
leit
motiv de que nos hablara José de la Luz Leónes una de las razones
que hace a muchos pensar en su muerte voluntaria,
por estimar que era
un enamorado
de la vieja Atropos.
A tal efecto gustan citar aquellas
palabras de su discurso en honor del poeta Alfredo
Torroella,
en que
la llama «iMuerte
generosa ! iMuerte
amiga!»
(O.C. 5, pág. 88).
Pero esta frase, para entenderla
en su plena validez,
no puede
citarse aisladamente.
Hay que seguir la idea que desarrolla
el orador
hasta el final, entonces encontramos
que, luego de decirnos
que «los
honrados
nos hacen mucha falta», remata la pieza con este apóstrofe:
K iMuerte,
muerte generosa, muerte amiga! iAy! inunca vengas! » (O.C.
5, pág. 89).
Esto, evidentemente,
deseaba su visita.
No podía
nos indica
que si la consideraba
su amiga,
no
ser de otro modo pues él escribió:
«Se es hombre para serlo; hombre es algo más que ser torpemente
humano:
es entender
una misión,
ennoblecerla
y cumplirla»22.
Eso
cxa la
alcanzara
Por
escritos
fue lo que hizo toda su vida. Por ello no aceptamos que busmuerte voluntariamente,
pues si algo temió fue que ésta lo
a mitad del camino, antes de haber dado cima a su tarea.
otra parte, debemos fijarnos
en que nos dejó dicho en sus
lo que hubiera
deseado hacer una vez cumplida
su misión.
21 Dellundé
Mustelier,
Francisco.
Cómo vinieron
a Cuba Martí,
Máximo
Gómez
y demás patriotas
que los acompañuron,
en Revista
Bimestre
Cubana,
val. XLIII,
1939, págs. 61-64.
22 González
Manet,
Enrique.
Cita la frase en Marti, una teoria de Za vida
y de la muerte,
El Mundo,
Habana,
mano
22 de 1969.
214
?\NL;ARIO
MARTIANO
ANUARIO
Sin
rebuscar
mucho,
tenemos
que,
en carta
a Ramón
Rivera.
es-
cribió:
<(. .. .-cuándo. sin obligación
humanas.
podré ponerme
pág. 277)
Y, hablando
de la biblioteca
pública,
si me dejan vivo las pasiones
de maestro
de guajiros:»
(O.C.
3,
de Néstor
Ponce
de León,
exclama:
«iCuánto
tesoro en aquellos estantes, y qué envidia, para cuando
esté hecho lo que tenemos que hacer, y pueda uno ponerse a revolver papeles viejos!»
(O.C. 5, pág. 349)
En otra ocasión
dice:
«...cuando
cumpla
mi deber de ayudar a los libertadores
de mi
patria, iré a que me sorprenda
la muerte ejerciendo
el deber de
educar a los indios que son buenos, y no han de sufrir la anomalía de sunoner que yo ambicione
ser cacique»23.
John
Por último,
comentando
la
William
Draper, nos dice:
muerte
del
profesor
norteamericano
Y i Cómo nos avergonzamos
ante esos ciclopes, nosotros los que hacemos grandes méritos de tal o cual librillo
mendicante!
iCómo
nos aflinimos
de vivir. como vivimos todos los americanos
montados en nuestro caballo de batalla!
Y iqué bueno fuera dejar de
una vez los arreos de batallar,
y luego de volver del campo de labor, escribir en la mesa de pino del hogar cosas graves y ciertas,
aprendidas
en la experiencia
provechosa de horas reposadas!
iQué
maravillas
no sacaríamos de nuestras mentes, dados a pensar en
lo maravilloso!
iNuestros libros serían rayos de sol! iY ahora nos
wn nuestros libros inescritos
a la
vamos, llews todos de her;A-c
tumba!D
(O.C. 9, págs. 227-228)
Estas manifestaciones
suyas nos prueban
que pensó en un futuro
a labores intelectuales.
Pero, si
alejado de trajines
públicos, entregado
SU anhelo
no hubiera
muerto en Dos Ríos: no habría podido cumplir
pues, desde que pisó tierra de Cuba Libre el pueblo le llamaba
«Presidenten y, aunque no soy dado a pensar en lo que pudo haber sido y
no fue, no puedo sustraerme
de lamentar
que no hubiera
llegado
a
serlo.
* *
:::
~3
Martí
Cordero
No. 6,
Amador,
Raúl.
pág. 245, Habana,
Cita la frase
enero-abril,
en José Marti,
1943.
edudor,
Archivo
JO&
MARTIANO
21s
Las discrepancias
habida-j entre Martí y el General Antonio
-Maceo.
en la célebre entrevista
de la Mejorana,
sobre la forma de organizar
el gobierno
de la re~olucik,
así como el acuerdo de que Marií
em!jni-case para Estados Unidos. por considerarse
nás
útil
su presencia
nìiá que en el campo de la lucha armada, se ha considerado
cauF;a de que
~1 Apóstol, desencantado
y deprimido,
buscara la muerte en su primer
encuentro
con el enemigo.
Estimo absurda tal suposición.
La actitud de Maceo pudo dar origen
a ideas tristes e inducirlo
a reflexiones
amargas, pero es inadmisible
que quien tenía tan alto concepto de la responsabilidad
y el deber, haya
buscado la muerte deliberadamente,
dejando
su labor a medias, porque
encontrara
oposición a sus ideas. Oposición,
por otra parte, manifestada,
como señala Isidro Méndez, por quien «tenía el derecho y el deber de
exponerla» .24
Martí sabía que «las guerras no son cosas de bastidor y de merengue», (0.c.
1, pág. 261) sin contar que, por su conocimiento
de los
hombres y experiencia
de la vida, había previsto una actitud hostil.
Desde Santo
jamín Guerra:
Domingo
había
escrito
a Gonzalo
de Quesada
y Ben-
~...en lo de Maceo, como verán por las cartas adjuntas,
consecuencias rectas de mis temores y predsiones,
(subrayado
por mi)
pudiendo
hacer Flor lo que Maceo no puede hacer, lo entrego a
Flor, a que lo haga, y lo dé hecho a Maceo».
(O.C. 4, pág. 71)
Y, también
a su discípulo
predilecto
escribió:
«Lo que el cable dice, es imposible
e innecesario.
No haya pena.
Este es tiempo virtuoso,
y hay que fundirse
en él. Luego caerán
sobre mí las venganzas)>. (O.C. 4, pág. 64)
Quizás no esté de más recordar que el cable decía que Maceo necesitaba seis mil pesos para salir de Costa Rica, (0. C. 4, pág. 70)
cuando sólo se contaba con dos mil.
Con la guerra ya iniciada
en Cuba, esta situación
de una parte, y,
de otra, la carta que Martí recibe de Flor Crombet
diciéndole:
((...quisiera me mandara
siquiera
seiscientos
(pesos) por si no sale el otro
24 Méndez,
M. Isidro.
de Historia
Habanera
No.
Acerca de La Mejorana
56. Habana,
1954.
J Dos Ríos,
pág. 17, Cuaderno?
Cuéntale
al entrañable
amigo mcjiceno.
que
se dirigen
al centro
tie la i‘la a deponer él. ante la Asamblea
que
habría
de rcuuirse.
la
:iu;oridad
q:!e la emigración
le dio r deberían
renoxar
los delegadodel pueblo
c~:b3no. de 10s re\o!ucionarios
eu arma-. que se rek!;;icrzn
i;:ira constituir
gobierno.
se de!:~ti mái que ü la decLiC!:
misma a 1,: forma
en que ..P ei:tcr<j de ella;
pues. con tcda 5eguri:l.id.
“0 ró u ì;:I i.o;:ocimiel:!o
:.L6
por la presercia
de
para
ITran!. ;‘~prnnrorltï
cn Coìlü ITic:!. romili:i?ado
por in Crlcgaciti!:
entenderse
con el G~‘~:eïal I:lor Cron,bc;.
tcda kez yuc si bicu flartí
no!ifiiG c $1 aceo >u resolución,
el 36 dc febrero, la caria debió l!egar a
sus manos mucho &S~LI&
que cl Comisionado
arribara
a Puerto Limón, ya que éste llegó el 8 de marzo y la carta necesitaba una :emaEa
para ir de Santo Domingo
a New York y. po; lo menos, otra más hasta
su destino final.
Pero sca ello como fuere, lo cierto es que la diferencia
de opiniones
no dejó huella profunda
en sus espíritus
superiores.
Lo comprueban
el entusiasta recibimiento
a Martí y Gómez, en el campamento
de Macco al día siguiente
de la ‘Mejorana
y la carta del Apóstol al Lugarteniente General,
posterior
a la célebre entrevista.
*
Al
puesto,
que el
19 de
de Dos
*
*
argüir contra la tesis de la muerte voluntaria
de Martí,
si bien indirectamente,
algunas razones que me hacen
Apóstol no fue exprofeso en busca de la muerte aquel
mayo que elevó al rango de lugar histórico
la agreste
Ríos.
he expensar
trágico
sabana
Para fundamentar
mi argumentación
he seguido el método
preconizado por Stefan Zweig en la Nota Final que puso a su ya clásica
He preferido
pocas fuentes pero aubiografía
de María Antonie@.
ténticas a muchas y dudosas. Por ello la he basado, en escritos del propio Martí y, muy especialmente,
en su célebre carta trunca a Manuel
Mercado,
escrita la víspera de su muerte.
Aludí antes al
ción futura en el
en ello para dejar
premeditación
de
esbozo que, en dicha carta, hace Martí de su actuacampo de la revolución.
Se me permitirá
que insista
perfectamente
aclarado mi punto de vista sobre la no
su muerte.
2i Quesada
y Miranda,
Siglo XX, Habana,
1935.
26 Zweig, Stefan.
María
Editorial
Juventud
Argentina,
Gonzalo
Antonieta,
Buenos
de.
~a$es
de
Mm-ti,
u~4 vida involuntariamente
Aires,
1938.
val.
III,
pág.
heroica
56,
El
pág. 372,
ka1 consideraba
una n?crsidad
la conctit~~ción
del gobierno
para pocl peligro
tl(*1 caudillismo
militar,
elltrelisto
des& 18~1.
!‘caro tenía sur:!0 interés en la fo:macik
del mismo. no por un civii;-mo exagerado,
sino poquc
entendía
que cl Partido
Revolucionario
C&auo.
constituido
por las emigraciones
e iniciador
de la revolución
debía «entregarse
al país» -y sólo eso quiere decir al hablar de deponer,
(subrayado
por mí), ante la Asamblea
la autoridad
que la emigración
Ic dio -entendía,
repito, que el Partido
Revolucionario
debía entregarse al país y continuar
existiendo
como partido «...hnsta el día, y sólo
Ilasta él, en que se constituya
en Cuba la revolución,
a fin de evitar
la monstruosidad
de antes: dos gobiernos
para un solo país». (O.C. 4,
pág. 73)
1!cr i’renn:
Si cuestión tan esencial y de tan vital importancia
como evitar las
dirisiones
y pugnas entre los patriotas
de la emigración
y los patriotas
dc la manigua
-que
en no pequeña medida constribuyeron
al fracaso
cle la Cëerra Grandedependía
de la celebración
de la Asamblea,
no
puede sos:encrse se:-ia::lente que Martí quisiera morir antes de efectuarse
Ir: misma y sin que se hubiera
constituído
el gobierno.
ti1 quería ((ordenar
la guerra de manera»
que llevara «adentro
sin
traba 1~ ilepública))
(O.C. 4, pág. 106) pues en él, era «locura
el deseo y r</:a la determinaciónn
se reconociera
((que en las cosas del país
no hay más voluntad
que la que exprese el país, ni ha de pensarse cn
más interés
que en el suyo» (O.C. 1, pág. 186) y consideraba
«indispensable
a la Ealud de la patrip»
(O.C. 1, p5.g. 187) los principios
esenciales por él mantenidos:
unidad de accibn y respeto a la voluntad
de
la magoría, porque «la independencia
de un pueblo consiste en el respeto qup los poderes p&licos
demuestren
a cada uno de sus hijos».
(O.C. 1, pág. 186)
eso en la Mejorana,
frente a la «junta de generales con mando,
por sus representantes
-y
una Secretaría
General»,
(O.C. 19. pág.
228) 7ue propone
Maceo, él mantuvo:
«el Ejército,
libre, -y
el país,
como país y con toda su dignidad
representado)).
(O.C. 19, pág. 229)
Por
Siendo
quisiera
este su modo
morir
sin
haber
de pensar,
tratado,
no es concebible
que en Dos Ríos
por lo menos, de hacer
triunfar
su
218
AXUARIO
MARTIANO
pensamiento.
Ello equivaldría
ginarlo
dando ese paso.
a una
*
El 14 de mayo anotó
Alarti
*
deserción
y no podré
nunca
ima-
*
en su Diario:
((Escribo, poco y mal, porque estoy pensando con zozobra y amargura. iHasta qué pun:o será títil a mi país mi desistimiento?),
(O.C. 19, pág. 240)
Mucho se ha especulado
alrededor
de estas palabras pues algunos
consideran
que el «desistimiento»
de que habla Martí, en el que piensignifica
desistir de seguir viviendo.
sa «con zozobra y amargura»,
Tal vez no esté de más recordar que Martí había estudiado
Dercc!i~~
y que, en el lenguaje
del foro, «desistimiento»
significa
«abdicación
o
abandono
de un derecho»,
en tanto que, según el Diccionario
de 1:1
Lengua,
abdicar quiere decir: ((ceder o renunciar,
derechos, ventajas.
opiniones,
etcétera.»
Entiendo,
por tanto, que Martí quiso decir solamente ceder, dejando
para otra ocasión la defensa de sus opiniones.
El sabía que la oportunidad habría de presentársele
en la Asamblea
de representantes
del
pueblo cubano en armas, que se reuniría
en el centro de la isla.
Por eso había escrito a Carmen Miyares:
c<Vamos a Masó, venimos
de Maceo...» «Y de Masó al Camagiiey.»
-la
carta cs cuatro dias posterior a la Mejorana(O.C. 20, pág. 230) y la víspera de su muerte
reiteraba a Manuel
Mercado:
« ...seguimos camino, al centro de la Isla, a deponer
yo, ante la
revolución
que he hecho alzar, la autoridad
que la emigración
me dio, y se acató adentro, y debe renovar conforme
a su estado
nuevo, una asamblea de delegados del pueblo cubano visible, de
los revolucionarios
en armas. La revolución
desea plena libertad
en el ejército,
sin las trabas que antes le opuso una Cámara sin
sanción real, o la suspicacia
de una juventud
celosa de su republicanismo,
o los celos, y temores de excesiva prominencia
futura.
de un caudillo
puntilloso
o previsor;
pero quiere la revolución
a la vez sucinta
y respetable
representación
republicana,
-la
misma alma de humanidad
y decoro, llena del anhelo de la dignidad individual,
en la representación
de la república,
que la que
empuja y mantiene
en la guerra a los revolucionarios.)>
(OC. 4,
pág. 169)
% *
*
219
31.4RTIASO
ASUARIO
Antes de continuar
Lo considero
piincipalmcnte
mi argumentación
debo hacer un paréntesis.
indispensable
porque -como
>-a he dicho-la fundamento
en la carta inconclusa
a Manuel
Jlercado.
En un trabajo titulado Siurtí en Dos Ríosz7, aparecido en el Anuario
.Vartiuno
NO.
2, publicación
que los cubanos hemos de agradecer
siempre a 10s cuidados de Cintio Vitier y Fina García Marruz,
se trata de
restarle importancia
a la famosa carta trunca porque su contenido
no
conviene al autor para sacar triunfante
su tesis. Así, deja caer que la
carta no está firmada.
Argumento
baladí pues, como se sabe, quedó inconclusa y a nadie se le ocurre firmar una carta antes de terminarla.
Luego, lo que es mas grave, apunta
la posibilidad
de que Martí
decidiera
no enviar la carta «dado su contenido
político
y principalmente por su ataque a los Estados Unidos de América,
cuando se estaba
esperando
el reconocimiento
por el Norte, de la beligerancia
cubana»B.
Piensa el autor del trabajo que la carta, caso de extraviarse
y caer en
mano de los españoles, era «arma documental
contra Martí y la Re\-olución extremadnmentc
peligrosa
por sus consecuencias>).
Ni
labras.
de propósito
pueden
reunirse
más
desatinos
en tan pocas
pa-
En primer
lugar, hay que entender
que el autor quiso decir que
Jlartí decidió no terminar
la carta, en vez de no enviarla,
ya que es
obvio que sin terminarla
no la iba a enviar, fuera peligrosa
o no.
En segundo término,
si Martí decidió no enviarla
porque dado SU
contenido
podía ser un arma contra la revolución,
caso de caer en ma-según
opina el autor del trabajolo lógico es que
nos enemigas
la hubiera
destruido.
Pero la realidad
es que, como Martí no se asustó
de lo que había escrito, ni le vino a las mientes no enviarla a su destinatario,
cuando la hubiera
terminado,
la guardó para continuarla
en
otra oportunidad
que infortunadamente
no llegó. Y he aquí que, a SU
muerte, fue encontrada
por los españoles, junto con otros documentos,
en unas alforjas
de cuero que llevaba consigo. Examinados
10s documentos ocupados, por el General
Martínez
Campos y los Jefes y Oficiales de su Estado Mayor, le dieron
tan poca importancia
a aquella
((arma peligrosa»
que el hijo del Capitán ‘General,
el Teniente
de Caballería
José Martínez
Campos, la obsequió como souvenir
a Enrique
17 Pkez
de Acevedo,
Roberto.
págs. 377-418,
Instituto
Cubano
del
Is Ibid., pig. 405.
Martí
Libro,
en Dos Ríos, Anuario
Habana,
1970.
Martiano
NO. 2,
\
tebirtn. que había
conoce:?105 hov”.
sido amigo
de lIarti.
Gracias
a que CI la ctin;er\ó.
la
Eur ~íltimo, decir clue en ~quci!o~ lliGIll~~llO5
se e:tab;i
esperautio
el reconocimiento
de la beligerancia
eS históricamente
falso 1. rtdcixíì
contradice
uno de los argumentos
que e+me
cl autor para apoyar LU
criterio
de c;ue llarti
iba a embarcar-c
para Estados Cnido,,
cuando
ocurre la acción de Dos Ríos, pues, precisamente,
para justificar
el
1 iaje, dice aue a Martí le urgía embarcarse
para ir a gestionar
el reconocimiento
de la beligerancia,
y si ya estaban aguardándolo
ia qué
la urgencia
del viaje?
Dije que era historicamcnte
falso que CP müj-0 ckl 95 :‘e ciluvieru
esperando
el reconocimiento
dc la beligerawia,
porque
tlwailte
ios
primeros
meses dc la guerra, la labor dr la Dclegacihu
se concretú a
reunir fondos para la adqtiisic*isn
de simas J- municiones,
preparar
exA
pediciones
p soco:rcr a familiares
de patric!ns
que se hallr.!,an
en la
~1;11iigua o cn las prisiones
de España.
Hasta noviembre
de ese año no hay indicios de que cl curvo Delegado, Tom&
Estrada Palma, hiciera
los primeros
intentos para tener
una entrevista
con el Presidente
Cleveland.
A efe fin el Dr. Juan Guiteras
visitb, en Washington,
al Secretario de la Guerra? Daniel S. Lamont,
sin lograr siquiera la promesa de
que el Delegado
sería recibido
próximamente,
por estimarse
que ctla
visita al Presidente
sería algo prematura.»jO
1’ no fue hasta enero de
1896 que llegó EstA,,,-da Palma a la ciudad del Potomac y publicó en
l’lze Journal
urja carta al Director
del periódico,
donde expuso que había ido «con el fin de pedir a los Estados Unidos que reconocieran
la
beligerancia
de Cuba Libre)13’, que, por cierto, parece que pensó negociarla ofreciendo
que los mambises
respetarían
en el campo las propiedades norteamericanas.
Este es posiblemente,
el único caso en la historia del mundo en que
un diplomático
haya divulgado
por la prensa la finalidad
de su misión;
e
ió
mantenerse
en
secreto
pues la
d
b
cuando, más que en ningún
otro,
República
de Cuba, salvo para los cubanos revolucionarios,
era en aquella época nada más que «la libélula
vaga, de una vaga ilusióna,
y las
29 Moreno
Plá, Enrique
H. La carta
que Marti
IZO termirzó,
en
bnna. mayo 1964, págs. 5-7.
jo Primelles,
obra citada, tomo II, plg. 176.
3’ Pierra,
Fidel G. La Delegación
cubana en los sEtados Unidos,
New York.
1898.
Patria,
Ha-
S. p, de i..
gestiones
:jrotei-tas
debieron
hacerse con el mal-or sigilo para f\ itar la‘ naturale,
del representante
de España.
en
ei
tril!)ajo
en cLL;-liiin .se haCTl1 il;tcrprctaci;~!ic.Por otra parte.
raprichosas
del texto de la carta. Por ejemplo.
basándose en yi;e ‘tlarti
narra lo que ha ido observando
desde su desembarco
en Playitas,
sosiicnp. porque así conviene a su tesis. que 13 frase (‘seguimos
camino al
centro de la isla etc..» «debe interprelarze
dentro del ritmo
tlr.w:iptiw. 110 siendo por lo tanto exactamcctc
aplica!Jlc 31 18 de majo. fw!l:l
~11 que &fartí escribía»3”. En cambio. guarda un silencio absoluto c~~antlo
u 1ia.s líneas después, Mar&i expresa clara, prwisa
J- terminantemente
(c.;Ólo dpferzderé
(subrayado
mío) lo que tenga yG por garantía
o serlitio de la revolución>),
porque ese dc~fendek. en Futuro de Indicativo.
ljor muchos malabarismos
que se hagan, no es posible aceptarlo en un
ritmo de,w-iptivo,
aplicado
a un hecho pasado. Sb10 puede interprctar:c; rectamente:
como expresión
de una conc!ucta n seguir en el porTmir.
Del mismo estilo
crédito puxk
darse
tradicciones.
Es que
jetivamente
posible,
son otras interpretaciones
del
a su tesis que, por otra parte,
la historia
debe escribirse lo
no con el fin de probar una
*
:!:
autor, júzguese qué
contiene varias conmas imparcial
y obidca preconcebida.
5,
En la carta a Mercado,
tantas veces mencionada,
refirikdose
¡kIartí
a las distintas
opiniones
que pugnan
en el seno de lá revolución.
le
dice: «...en cuanto a formas, caben muchas ideas, y las cosas de hombres, hombres son quienes las hacen».
(O.C. 4, pág. 170)
Pero
él entiende
que, en la guerra, es posible poner <(sin estorbo
4 cn línea general, las salvarguardias
todas de la República»,
(0. C. 3,
pág. 19) por eso dice rotundo
a SU amigo mejicano:
«sólo defenderé
lo que tenga yo por garantía o servicio de la revolución)),
(0. C. 4, pág.
170) lo que está indicando
que no pensaba en abandonar
este mundo,
sino que había transigido
en aras de la cordialidad,
cuando hablaba
de ((desistimiento)),
porque no ignora que «la victoria
está hecha de
cesiones». (0. C. 5, pág. 106.)
iAcaso
no escribió a Gonzalo
de Quesada y Benjamili
día mismo en que firmara
el Manifiesto
de Montecristi.
pación de su conductura
futura?:
32
Pérez
de Acevedo.
LQC. cit.,
pág.
406.
Guerra: el
esta antici-
ANUARIO
222
:\SCAHIO
223
MARTIANO
MARTIASO
Con justeza
(<Yo nada les diré de mí, sino lo que ya saben, y es que me iré
ajustando
a nuestras realidades
viras y deponiéndome
sin cesar,
y quitAndome
dc donde pueda cerrar la vía o entorpecerla...
Haré
lo que mi tierra me mande. Y jamás se podrií decir que la impedí
por mi aspiración
o mi capricho».
(O.C. 4. pág. 108)
Pero como no era un mero capricho,
sino una convicción
muy
arraigada,
la necesidad
de organizar
la guerra de manera que llevara
dentro la República,
es por lo que su xdecistimiento))
no habría de ser
definitivo,
sino transitorio.
Como lo prueba la carta a Mercado,
él se disponía
que tenía «por garantía o servicio de la revolución))
que
y nada menos, la organización
de un gobierno
que, sin
el mando militar,
evitara, sin embargo: cl predominio
de
milicia.
ha escrito
Enrique
González
Manet:
((Si se tiene en cuenta su destino histórico,
es preciso aceptar que
Martí llena un hito cuyo ciclo no tenía razbn de cerrarse en Dos
R’10s )?.
Por cso no sabe uno si asombrarse
o indignarse,
cuando ve a Martínez Estrada
preguntar,
después de la Mejorana:
iQué
tenía que
hacer Martí, de no convertirse
en holetinero
y cronista de la guerra?»”
iCuando
a los setenta y cinco años de su muerte, ann tiene
hacer no sólo en Cuba, sino en América.
según dijera él de Bolívar!
qué
a defender
lo
era, nada más
interferir
con
los jefes de la
Y no hubiera
podido ser de otro modo, pues a pesar de la veneración que el Apóstol sintió por los hombres del 68, que le llevó a decir:
((Hasta el derecho de errar tienen, y la gloria les da cierta impunidad».
(O.C. 4; pág. 251) afirmó:
«si con el cubierto
de echar abajo una
tiranía se estuviese preparando
otra: otros cubanos serán los que lo
consientan,
porque nosotros, mientras
nos queden lengua y manos, no
lo hemos de consentir».
(O.C. 4, pág. 252)
Desde
veteranos
a Estrada
contribuyera
prohibir,
blica, que
antemano
Santo Domingo,
cuando la actitud del General Gómez y otros
le hizo pensar que no le dejarían
venir a la guerra, escribió
Palma instándolo
a que, con declaraciones
desde New York,
«a impedir
que en Cuba se prohiba,
como se quiere ya
toda organización
de la guerra que ya lleve en sí una repúno sea la sumisión
absoluta a la regla militar,
a la que de
y por naturaleza
se opone el país». (O.C. 4, pág. 87)
Si, como se ve, mucho antes de la Mejorana,
había solicitado
ayuda
en defensa de sus ideas iiba él a desaprovechar
la oportunidad
de defenderlas con su verbo único en la Asamblea?
A eso iba cuando, en Dos Ríos, las balas espaíiolas pusieron
fin a
au vida. No deseaba la muerte,
pero como no temió encararla
cayó
fxnte al enemigo. No como un suicida voluntario
sino como un combatiente, puesto que entendió
era su deber participar
en la guerra que
había evocado y tuvo el ánimo necesario para realizarlo.
33 González
~4 Martínez
de las Américas,
Manet.
Loe. cit.
Estrada,
Ezequiel.
Habana,
1967.
Martí
revolucionario,
tomo
1.
pág. 289,
Casa
RONCARAL,
iMUCARAL?
POR ROSA HILDA
ZELL
He aquí, en copia fotostática
que agradecemos
al celo martiano
del
capitán René Pacheco Silva, guardián
del archivo de Máximo
Gómez
(que incluye
el Diario
de Martí
de Cabo Haitiano
a Dos Ríos),
el
comienzo de la anotación
correspondiente
al 24 de abril, donde ocurre
la hasta ahora incomprensible
palabra roncara2 que se lee en todas las
ediciones,
sin excepción,
de este Diario:
desde la primerísima,
en que
aparece formando
parte del Diario
de Campaña
del Mayor General
Máximo
Gómez, páginas 289 a 325 del mismo (TaReres
del Centro
Superior
Tecnológico
Ceiba del Agua, Habana,
1940),
hasta la última
que es la que puede leerse en el volumen
19 de las Obras Completas
de Martí
(Editorial
Nacional
de Cuba, La Habana,
1964).
Incomprensible,
decimos, el uso por Martí de esta palabra, roncaral;
y ello por tres motivos.
El primero:
no es palabra castellana,
ni americanismo;
y no pertenece,
tampoco,
al lenguaje
técnico.
En igual
caso se halla el quizás posible, por de más lógica formación,
roca&.
El segundo motivo: es cierto que Martí -como
todo escritor de raza-,
enriqueció
el idioma creando más de una palabra;
pero todas y cada
una de ellas llenan
una necesidad
y realizan
una función
concreta
que ninguna
de las hasta entonces existentes llenaba ni realizaba.
NO
así roncaral,
ni el hipotético
rocaral tampoco:
el castellano
cuenta con
dos, por 10 menos, para designar un terreno cubierto
de roca o piedra:
Tercera razón para dudar que trazara la mano
roquedal,
y pedregal.
de Marti esta palabra
en su Diario:
al crear un neologismo
-recuérdese su homagno-,
cíñese siempre
estrictamente
a los cánones del
idioma -y
roncaral
no cumple este precepto.
(iDe qué vocablo se
deriva?
iExactamente
qué es lo que expresa?)
En un programa
radial que escribimos
hasta principios
de octubre
de 1970 hubimos
de echar al aire estas dudas nuestras, y el aire las
-
226
ANCARIO
llevó hasta
uno de los
asegurarnos
oído nunca
cubierto de
MARTIANO
Oriente, y en Oriente a un taller de Jobabo, donde las oyo
obreros, Valentín
Lima.
Y Valentín
Lima se apresuró
a
que esa palabra roncara1 ni él ni nadie de por aRá la había
-pero
que, en cambio, nos podía decir que al terreno
diente de perro lo llamaban
mucaral.
;Mucaral...!
;Sería posible?
En nuestra mesa de trabajo tenemos
el Glosario
de Afronegrismos,
de don Fernando
Ortiz, que dice que
sí es posible:
«MúCARA.
f. Molejón.
-En
Cuba ‘Bfarallón”,
o sea,
“roca alta y tajada que sobresale cn el mar”. Generalmente
x
+* aplica
a la piedra que sobresale en un terreno,
J a la llamada
“diente
de
perro» en nuestras costas, y a los arrecifes y escollos.
«Pichardo
no la da como voz indocubana;
mentar su dicho.
«iNo
extendido
pero sí ZavaF, siu docu-
se relacionará
el vocablo o con mukwa,
en Africa?
Véase el vocablo MACO.
“sal
marina”,
tan
BMakaro
llaman
los mandingas
a “ ciertos
.
insectos de las playas”.
Mokoro
dicen a la “canou”,
los negros secuana de Bechuana.
«No afirmamos
que esté demostrado
la oriundez
su carácter
africana
de múcara;
indocubano.
pero
nc> wcemos
eBachiller
incluyó
el vocablo entre los de los taiuou, según trudición, y dijo: “Mr;‘CURAS:
Calabazas en donde recogían
los indios
el jugo de Los cocos, arrancando
los racimos nuevos para hacer aguardiente o un fermento
que lo parecía.”
Y luego entre las voces de
origen indio colecciona
MúCARA,
y añade:
“En Cuba, el seboruco.
Voz usada en Puerto Rico. Fr. fñigo Abad, hablando
de las comidas
de la gente pobre, dice: “Después de ella cada uno toma una MúCURA
o calabazo de agua.”
Parecen, pues, dos palabras distintas de fonética
semblanza:
acaso una indoantillana,
o traída de otras regiones
americanas, ya que el propio Bachiller
la supone cumanagota
(MÚCARA
=
“vasija”),
como igualmente
hace Arístides Rojas; y otra afroamericana,
el “farallón”,
“seboruco”,
o “roca marina”.
«No hay qJe olvidar,
de la distinta
aplicación
además, que las dos acepciones
de un mismo objeto.
pudieron
surgir
(<LOS indios de Cuba solían emplear
a veces las piedras con oquedades, tan frecuentes
en 10s terrenos de ‘&diente de perro”
de nuestras
costas, como vasijas para líquidos,
destinados
no al trnsporte
sino
a permanecer
fijas en el suelo del bohío.
Facsín?il de la pigina
del Diario correspondiente
al día 24 de abril.
-
228
ANUARIO
MARTIANO
ANUARIO
«Quien esto escribe obtul-o en Isla de Pinos. durante cierta exploración arqueológica,
una piedra usada desde ha mucho
tiempo como
recipiente
de agua para bebida de animales,
formada
por un trozo
de “diente
de perro” arrancado
del techo de una cueva.
MARTIANO
229
iCómo, pues, fue posible que a lo largo de treinta años y en quién
sabe si otras tantas ediciones,
hechas todas por hombres
cuidadosos
y martianos
fervientes,
se haya seguido repitiendo
esta errata en el
Diario
de Martí?
iCómo
se ha podido
leer «roncaral)),
aquí donde,
si se mira, está claro que lo que dice, -y
lo línico que, por el sC=tido,
puede decir-,
es «mucaral»?
iQue la letra del maestro es difícil?
De acuerdo.
iQue,
más que difícil,
es frecuentemente
de imposible
lectura,
pues más que caligrafía
es grafismo
personalísimo
y de tipo
taquigráfico,
que cambia,
además, en la manera
de ligar las letras
y las sílabas, de modo tal, que no nos queda ni aun el recurso de
aprendernos,
-como
pudiéramos
aprender,
digamos,
la escritura
rúnica-,
su peculiar
manera de llevar las ideas al papel?
De acuerdo
también;
pero entonces, ¿ cómo no dejar el espacio en blanco, y poner
al margen esa frase que constantemente
encontramos
en todas las ediciones de aquellos
trabajos del Maestro
transcritos
de sus borradores:
«palabra
ininteligible»?
vación
y ptihlicación.
Veamos.
primero.
la copia fotostática.
Anotación correspondiente
al día 23 de abril;
sexta línea: «traen de la
caliada»...
etcétera.
Miremos
atentamente
esa palabra,
caiiadu.
jPor
el sentido. y solamente por el sentido, -porque
no puede ser más que
eso. cahda-,
por el sentido leemo s ahí cakdu!
Si viéramos esa voz
aislada. iquién
nos podría convencer
de que es A y no U, la vocal
de su primera
sílaba?
iQuién
no leería cuñada?
Y más abajo, ya en
la octava línea, día 24: «...nos asimos en el portal»...
<Asimos?
~ES
que ahí dice «asimos» ? Antes de la M hay un palote largo y enhiesto,
exactamente
igual a las L de otras palabras.
Y el régimen
que corresponde al verbo asimos no es en, sino de: «nos asimos del portal de
Esa hil>otética L permite,
si se presta atención
a la sintaxis,
Valentín)).
so:.!~char
<rlic diga aqui clbL1:lnLo.s. y no csirnta:
«nos asilamos en el
portal de Valentín»...
Pero si así fuere, iqué hacer de la diéresis que
flota sobre cl grafismo
que leemos como I? Y así todo. Dos líneas
más abajo, fuerte pudiera
ser puente, pero sabemos que no lo es, iporque no lo puede ser ! Ahora bien, este Diario permaneció
oculto entre
los papeles de Máximo
Gómez durante
medio siglo. Cuando se copió,
aquí en La Habana, para publicarlo
conjuntamente
con su Diario de
Campaña,
iqué guajiro
oriental estaba entre los hombres que trataban
ACuál de ellos pudo pensar en la voz
de desentrañarle
el sentido?
«mucaral»?
Si antes leyeron correctamente
cañada, y no cuñada, y si
después leerán fuerte, y no puente, es porque están interpretando
y re-ipOrC;-if2
leer,
lo
que
se
dice
!rer,
ahí
es
imnosible!
¿Cóconstruyencll,
mo escribía Martí?
Esa frase, «nos asimos en el portal de Valentín»,
nos
lo revela: escribía mucho más despncio de lo -ue pensaba, y aun antes
muchas veces de haber escogido una entre dos o varias palabras
po.
sibles: aquí la mano nerviosa
siente al mismo tiempo la idea asirse,
y la idea asilarse, y el grafismo
traduce
la ambivalencia.
De igual
manera,
antes, cuando escribe
mucaral,
iquién
sabe gué imagen
le
está apretando
la pluma, y la hace saltar en ese garabato que sugiere
una imposible
0, ni más ni menos que el otro que en asimos traza,
edición
que no sugiere, una L imposible ! Y así, para la primerísima
se leyó roncaral;
y luego, por sugestión y porque el diario seguía bajo
siete llaves, y solamente
por unos segundos lograba algún insigne martiano verlo, y porque ninguno
de ellos era guajiro
y oriental,
se siguió
leyendo mal, y copiando
de edición en edición lo mal leído.
A nuestro entender,
la explicación
es fácil, y nos la dan de sí la
copia fotostática
de esta página del Diario, y la historia
de su conser-
Agradezcamos
Cuba la pregunta:
c,El interior
del pedruzco está barnizado
por la- mismas filtraciones
y sedimentos
calcáreos que fueron formando
la bóveda de la caverna y
sus estalactitas,
resultando
completamente
impermeable
y adaptado
al
uso humano.
«Es una MÚCARA,
y como “vasija”.»
pues,
en
ambos
sentidos,
como
“seboruco”
Hasta aquí, don Fernando
Ortiz en su Glosario
de Afronegrismos
(Imprenta
«El Siglo XX»,
La Habana,
1924; páginas 354-55).
Don
Fernando
se refiere solamente
al vocablo múcara;
nada nos dice de
mucaral.
Pero Francisco
J. Santamaría,
en su Diccionario
General
de Americanismos,
(México,
edición del año 1959), sí lo trae: en Cuba,
afirma,
se llama mucaral
al terreno cubierto
de múcara...
Y donde
ni el uno ni el otro dieran fe de estas voces ni de sus variadas acepclones, ino bastará el testimonio
de los hombres gue las usan en su
diario hablar?
Camínese por Oriente, -por
Guantánamo,
por Baracoa,
por toda esa zona que recorrió
Martí desde Playitas
hasta Dos Ríos-,
y se sabrá lo que es múcara, y lo que es mucaral.
ahora
igué
a la radio el haber echado a volar por toda
escribió Marti
realmente;
qué es eso de ron-
230
ANUARIO
MARTIANO
curul?
Y agradezcamos
a Valentín
Lima, el obrero de uu taller de
Jobabo, el habernos
dicho que por allá esa clase de terreno se llama
rttucural.
Pero sobre todo, agradezcamos
al Capitán René Pa:,hrco Silva
-digno
nieto de aquel legendario
comandante
Antonio
Santa Cruz
Pacheco de la Guerra
Grande-,
agradezcamos
al capitán
René Pacheco Silva, actual guardián
del Diario
de Alarti de Cabo Haitiano
a Dos Ríos, el haber tenido la amplitud
de criterio
necesaria, y el espíritu martiano,
para escuchar la voz de un trabajador
sin pretensiones
de erudición
ni de intelectualidad.y darle a eue trabajador,
y a
nosotros, y a todos, la oportunidad
de decidir
con nuestros propios
ojos, a la vista de esa página,
qué es lo que de veras dice allí: si
twncd,
mucaral.
IMAGEN
DE
JOSÉ
MARTf
*
POR (21~~10 VITIE~
El hombre de que vamos a hablar en estas páginas es de aqnéllos
que nos obligan a poner en tensión todas nuestras fuerzas intelectuales
y afectivas.
Estas últimas
son desde luego las primeras
que se abalanzan fascinadas,
porque la persona de José Martí, excepcionalmente
dotada del don de conmover y mejorar,
se nos entra en el alma mucho
antes de que hayamos podido comprender
a cabalidad
la trascendencia
de su obra. Cierto que su persona viva, tal como la conocieron
directamente los que gozaron
de ese privilegio
y como se transparenta
y
perpetúa en la encarnación
de su verbo escrito, es en definitiva
la más
profunda
obra que nos dejó. Para acercarnos
8 ella, no sólo por las
vías del deslumbramiento
y el amor, que serán siempre esenciales, sino
también
por las sendas del análisis histórico
J crítico, nos vemos gustosamente forzados a recorrer muchas dimensiones
de la realidad:
tantas,
que el hecho mismo de ese periplo nos va revelando la magnitud
de un
hombre cuyo mayor secreto fue la insólita
completez
de sus capaeidades. Alguna
vez él dijo que no quería seguir más carrera que la de
hombre,
como si todas las otras especialidades
en que se fragmenta
la vocación humana
implicaran
el rebajamiento
de una dignidad
que
reside en la integridad
del ser, en la indivisible
unidad
de la imagen
que el hombre debiera proyectar de sí mismo.
Esa imagen, lo sabemos,
está rota, desgarrada
e incluso significativamente
atomizada en nuestros
días. Por eso el conocimiento
de Martí resulta hoy tan new- x:,io y abc.
cionador.
No se trata de que fuese un gran&
I:nmhrt~. rino. en
+ Conferencia
leída en la Facolt5
di Magistero
de la Universidad
de Florencia
el 24 de abril de 1970.
Se utilizan
en ella algunos
datos his:órieos
y hiográfieos
que serían innecesarios
para un público
cubano,
y se incorpora
la ponencia
presentada en el Encuentro
provincial
sobre el pensamiento
de Martí, publicada
en el
Anuario
número
2, ya que dichas páginas
contienen
la semilla
de este ensayo:
la idea de Martí
como rescatador
J profeta
de la imagen
íntegra
del hombre.
~_____-..~-----~-----._._ ~__._
ANUARIO
232
ASCARIO
MARTIANO
233
MARTIANO
primer término,
de que fue sencillamente
un hombre, en la más cabal
y olvidada acepción del término:
es decir, una criatura
moral sin mutilaciones y por lo tanto sin deformaciones,
que supo asumir armoniosamente la totalidad
de la imagen humana
J proyectarla
como único
paradigma
realmente
salvador.
No en vano es el hijo más esclarecido
de aquella
parte del mundo
cuyo descubrimiento,
impulsado
por la
inspiración
ecuménica
del renacimiento
italiano
y de la catolicidad
bispánica, completó la imagen del planeta humano.
Cuando Martí nace a la luz de ese nuevo mundo
el 28 de enero
de 1853, en el aposento alto de una humilde
casita cercana a las murallas habaneras,
Cuba era desde hacía más de tres siglos, en la cruda
facticidad
de la historia. uiln posrsiGn del imperio
español, sujeta n los
hábitos despóticos que se imponen
en toda tierra ocupada por conquista.
I ,a única tradición
de gobierno
eran la fuerza, la arbitrariedad
y el
abuso, ejercidos
primero
sobre los indígenas
hasta exterminarlos,
después sobre los esclavos africanos
en feroz explotación,
finalmente
sobre
la población
criolla,
mestiza o no, que en sus diversas capas iba formando
el humus
social de una nueva nacionalidad.
A finales
del
siglo XVIII, durante
el excepcional
período
gubernativo
de don Luis
de las Casas. consecuencia
de la rorriente
iluminista
y liberal que atraviesa a la España de Carlos III,
empiezan
a hacerse visible,
en la
porción más lúcida y noble del patriciado
criollo, los primeros
síntomas
culturales
de esa incipiente
nacionalidad,
con próceres como el sagaz
economista
Francisco
Arango
y Parreño,
ideólogo
de la naciente sacarocracia,
y cl ilustrado
presbítero
Jose Agustín
Caballero,
que en la
Sociedad
Económica
de Amigos
del País p en el Seminario
de San
Carlos realiza
la obra de piedad y saber por la cual Martí lo llamó
«‘padre de los pobres y de nuestra filosofía».
Los síntomas irán cristalizando
en definido
sentimiento
patriótico
a través del padre Félix
Varela, reformador
de los estudios filosóficos
e introductor
de la ciencia
experimental,
sacerdote
cultísimo,
evangélico
y revolucionario;
José
María de Heredia,
primer
poeta de la patria;
Domingo
del Monte,
centro de las letras vernáculas
y antiesclavistas;
José Antonio
Saco,
sólido impugnador
de los vicios coloniales,
especialmente
la trata negrera, y de la corriente
que propugnaba,
ya desde principios
del siglo
y con más fuerza entre los años 45 p 55, la anexión a Estados Unidos:
todos, en una forma u otra, desterrados
de la isla; y José de la LUZ
Caballero,
varón de tan vasta sabiduría
como honda espiritualidad,
afinador
de la conciencia
cubana, maestro de la generación
que iba
a .lanzarse a la guerra de1 68.
En el plano de la acción política, las tres corrientes
fundamentales
que se disputarían
el campo a lo largo del siglo (independentismo,
reformismo.
anexionismo)
estaban
perfectamente
definidas
cuando
Martí, precoz adolescente,
comienza
a asistir al colegio de Rafael María
de ylendive,
en el cual se concentraban
las esencias de la tradición
cubana más revolucionaria
y espiritual,
la de Heredia,
Varela y Luz.
Ya habían derramado
su sangre por la independencia
los camagiieyanos
Franciwo
Agüero
Velazco
y Manuel
Andrés
Sánchez,
en prematura
a la que precedieron
y siguieron
otras
y heroica intentona
(1826),
conspiraciones;
ya se habían producido
levantamientos
de esclavos y la
supuesta conspiración
de La Escalera, pretexto para una feroz represión,
en la que cayó fusilado el poeta Plácido, mestizo de la clase artesanaI’
(1844);
ya se babíen sucpdic:o lo c: fracasados drcumbarcos
dv Narciso
López, al cabo muerto en garrote vil en 1851, el mismo año del alzamiento de Joaquín
de Agüero
en Camagüey
y de Isidoro Armenteros
en Trinidad;
ya se habían descubierto,
entre otras, las conspiraciones
de Vuelta Abajo y la de Ramón Pintó, ejecutado
en 1855.
Toda esta
. .,
agitacion
revolucionaria,
con frecuencia
de fondo anexionista,
iba madurando
las condiciones
subjetivas
para un movimiento
de mayor envergadura.
Fracasado
por el momento
el anexionismo,
el Partido
Reformista
parecía haber manado la batalla
hacia 1865, cuando sus
principales
voceros se dirigen
al capitán
general
Serrana
pidiéndole,.
en esencia, tres cosas: reforma arancelaria,
cesación de la trata y repre-.
sentación
política de Cuba en las Cortes (de las que había sido expub
sada en 1837).
Sin embargo, la Junta de Información,
creada por la
Metrópoli
para estudiar y aconsejar
las reformas,
no arribó a ninguna
solución efectiva, y, por otra parte, la situación
demográfica
y económica del país lo llevaba objetivamente
a las puertas de la revolución.,
En efecto, hacia
1862, Cuba era una colonia
de aproximadamente.
1.357.819
habitantes,
de los cuales 601.160 eran criollos blancos o mestizos, 594.488
negros y sólo 116.114 españoles, lo que hacía un total
aproximado
de 1.195.648
habitantes
(sin contar los extranjeros
blancos,
chinos y yucatecos),
creadores efectivos de la riqueza
del país, totalmente despojados
de derechos políticos,
frente a una exigua minoría
de militares,
funcionarios
y oligarcas
criollos
que los explotaba.
Si a
esto se añade que por aquellos años la dependencia
económica
de Cuba
respecto a Estados Unidos, hacia donde iba más del 42% de las exportaciones especialmente
azucareras,
empezaba
a competir
con la dependencia política respecto a España, lo que provocaba crisis como la del
año 66, se comprende
que en el substrato de una breve pero intensa
234
4PiL.AIX:V
2\I.4RTIASO
ANOARIO
tradición
de cultura patria cuyas dos principales
ramas eran el romanlirismo
poético y el libre examen filosófico,
sociológico
y político,
la
rcalidad nacional estaba clamando por cambios su-tanciales
que pusieran
cl poder en manos cubanas.
Esas manos. desde luego, no podían ser
~~iltor~rc~ otras que las de la burguesía
criolla,
terrateniente
y culta.
dispuesta
al sacrificio
patriótico
que simbólicamente
se inició
con la
libertad dada a los esclavos por Carlos Manuel
de Céspedes, en su finca
La Demajagua,
el 10 de octubre de 1868.
Tal cs el contexto histórico
dentro del cual, hacia sus quince años,
Primogénito
de una familia
pobre, de
surge Martí a la vida pública.
padres espaiioles inmigrantes,
a esa edad era ya cubano completo desde
la raíz hasta la flor altiva.
Quizás por eso creyó siempre en el espíritu
de la tierra, al que atribuyó
consecuencias
y resonancias
históricas?
extensivas incluso hasta la raza indígena
extinguida.
«El aire está lleno
de almas», dijo, y esa fe suya, que como las otras se fundaba en experiencias no por inexplicables
menos positivas,
lo acompañó
en su peregrinación
y prédica revolucionaria.
En su sentir, las almas que llenaban
el aire de la isla irredenta
clamaban
por justicia
con no menos fuerza
que sus prójimos
y contemporáneos.
La contemporaneidad
de los mártires nada tiene que ver con la línea divisoria
de la vida y la muerte:
es una contemporaneidad
moral en la injusticia
que sólo puede ser
compensada
por el sacrificio
voluntario.
Así lo intuyó
Martí
desde
cdad tan temprana
como los nueve años, cuando frente al cuerpo de
un negro ahorcado,
en la zona del Hanábana,
donde estuvo ayudando
a su padre en los papeles del cargo de Juez Pedáneo, juró «lavar con su
vida el crimen».
Fijémonos
que no dice con su sangre sólo, según la
frase más usual, sino con su vida entera, con toda SU conducta.
Para
articular
ese propósito,
y para que la redención
fuese históricamente
efectiva, serían necesarias muchas experiencias
vitales. que en él eran
las semillas
del pensamiento.
Aunque
los problemas
eternos
de la
filosofía
le interesaron,
especialmente
en su juventud
de estudiante
en España, Martí no fue nunca un pensador
abstracto.
Su condición
esencial de revolucionario,
es decir, de transformador
de la realidad,
se revela ya en el hecho de que la experiencia,
las circunstancias
vitales, el contexto histórico
y biográfico,
fueron siempre decisivos para
SU interpre;ación
del mundo y la dirección
de su conducta.
No quiero
insinuar
con esto que fuera el prisionero
de un determinismo
de las
circunstancias.
Como bases innatas
o apriorísticas
de su carácter tenía
el sentido absoluto de la eticidad. la pasión nr,r la belleza y la vocación
redentora.
A partir de estos principios
asimilaha
y encauzaba,
a la vez
235
MARTIANO
libre y necesariamente,
los datos de la realidad
sucesiva.
Por eao en
las etapas fundamentales
de su vida descubrimos
una especie de dialéctica que conduce a la articulación
de su pe nsamiento
revolucionario,
de tal modo, que si desbrozamos
lo anecdótico,
si vamos al sentido
formador
de cada una de esas etapas y a la relación
de todas entre sí,
se nos revela la coincidencia
de biografía
y pensamiento,
como a Ezequiel Martínez
Estrada, en intuición
memorable,
se le reveló la identidad última
de historia
nacional
y biografía
personal
que le confiere
a la figura de Martí la sustancia del mito.’
Al estallar la guerra de los Diez Años, según vimos, Martí tiene
quince años y es discípulo
de Rafael María de Mendive,
gallardo
mantenedor
de las más hondas aspiraciones
del patriciado
cubano y del
irradiante
colegio de Luz. Este legado cultural
y patriótico,
que hemos
intentado
resumir a grandes trazos, él lo recoge sin esfuerzo, como algo
que nativamente,
J desasido de encuadres
clasistas, le pertenece
por
derecho propio.
Antes de ser el profeta, es el heredero.
Identificado
a
plenitud
con el ideal separatista
(sin la menor vacilación
y por eso
mismo trágicamente,
por el choque
fatal con el padre),
escribe el
soneto ~10 de Octubrer>, participa
en los sucesos del Teatro Villanueva
y en medio de la represión
española, aprovechando
la libertad
de imprenta
dictada
poco antes, publica
el editorial
de El diablo cojuelo
y el poema dramático
«Abdala»
en La patria libre (enero
del 69).
Estos textos subversivos,
acompañados
de su participación
directa en
la agitación
habanera
de aquellos días, significan
que entre los quince
y los dieciseis años Martí es ya un combatiente
de la guerra iniciada
por Céspedes. Como tal, en definitiva,
más allá de incidentes
episódicos,
será condenado
a presidio político.
El sentido que para su formación
revolucionaria
tiene esta etapa es doble: de una parte, sentimentalmente
queda vinculado
de por vida a la gesta del 68, lo que dará una vibración humana
auténtica
a su tesis política
de la continuidad de la
lucha revolucionaria
como eje de la nación, tesis recogida y mantenida
de otra parte, la experiencia
del
en nuestros días por Fidel Castro;
presidio
le hizo conocer, sin paliativos
ni disfraces, la injusticia
básica
e irremediable
del sistema colonial, injusticia
que en él, además, resonó
hasta planos trascendentes.
Diríase, en suma, que esta experiencia
del
infierno
histórico lo marcó al rojo vivo como a un esclavo de la libertad
Esa marca indeleble
lo condujo a DOS Ríos.
1
las
Martí
Américas,
revolucionario,
1967,
p. 9.
por Ezequiel Martínez
Estrada.
La
Habana,
Cae
de
,236
ANUARIO
ASL:\RIO
MARTIANO
El destierro
en España, consecuencia
del presidio,
más allá de la
formación
humanística
que pudo adquirir
en las Universidades
de
hIadrid
y Zaragoza,
p de la intensa lectura que entonces hizo de los
clásicos de la lengua,
le aporta sobre todo la convicción
definitiva
de que no hav IX&
qw hlw:ir
& Is; (:PT~~.s e.~:~finl:~+. (.; r:wir la
confirmación
viviente,
del lado de la Metrópoli,
de la tajante disyuntiva que ya había planteado
en su primer
escrito político en El diablo
cojuelo:
KO Yara o Jladrid.»
Pero al mismo tiempo aprende
rivencialmente
que en el pueblo espaííol hay valores humanos,
democráticos
y poéticos que pertenecen
a la mejor tradición
ética del mundo y que
por lo tanto el cubano no tiene por qué odiar a ese pueblo en cuanto
:tal. De esta vivencia procede una de las mayores originalidades
y gran,dezas de la prédica política martiana,
de la que hay en su obra múltiples testimonios.
Recordaremos
aquí solamente tres. En primer lugar,
,la estrofa que en Cuba todos nos sabemos de memoria,
desde la in,fancía:
«Para Aragón,
en España,
/ Tengo yo en mi corazón / Un
,lugar todo Aragón:
/ Franco, fiero, fiel, sin saña.» Enseguida,
el estre;mecedor pasaje del discurso pronunciado
en Tampa el 26 de noviembre
,&1891
(Con todos y para el bien de todos):
«iAl
español en Cuba
habremos de temer...?
iTemer
al español liberal y bueno, a mi padre
.valenciano,
a mi fiador montañés,
al gaditano
que me velaba el sueño
.febril, al catalán que juraba y votaba porque no quería el criollo huir
con sus vestidos, al malagueño
que saca en sus espaldas del hospital
,al cubano impotente,
al gallego que muere en la nieve extranjera,
al
‘volver de dejar el pan del mes en la casa del general en jefe de la guerra
:bubana?
iPor la libertad
del hombre se pelea en Cuba, y hay muchos
(españoles que aman la liIw+d!
;4 estos esnpñoles los atara-Sn
otws:
‘yo los ampararé
toda mi vida ! A los que no saben que esos españoles
son otros tantos cubanos, les decimos:
-“iMienten!“»
Finalmente,
‘Eontrastando
con los tremendos
decretos bolivarianos,
hay que aludir
~siquiera
al pasaje <?el Manifiesto
de Montcrristi,
demasiado
PY?::ISO
para citarlo aquí, que termina
con la grandiosa
pregunta:
«j,Ni con
*qué derecho nos odiarán los españoles, si los cubanos no los odiamos?»
BLAS raíces de la prédica
martiana
de una guerra sin odio, única quizás
‘en la historia de la humanidad,
hay que buscarlas en sus credos metafísicos, según veremos, pero también
en las entrañables
relaciones
de
Martí
con SU padre, y con otros españoles en Cuba y la emigración,
p en las vivencias que tuvo del pueblo
de España, donde rompió su
corola «la poca flor» de su vida, de que nos habla en los Versos senciZZos.
MARTIASO
237
El tercer momento
fundamental
de la biografía
de Martí lo configura su peregrinación
por los paúes de América
Latina, centralmette
México, Guatemala
y Venezuela.
La estancia en estos países le aportó
el conocimiento
vivo de los problemas
básicos de los pueblos latinoamericanos:
la trágica situación
de la enorme masa indígena;
las consecuencias
históricas
de la pésima tradición
española
en lo que a los
hábitos de gobierno
se refiere;
la connivencia
de la oligarquía,
el ejército y el clero más allá de la gesta independentista;
el atraso educacional, económico
y técnico.
Los problemas,
en suma, de lo que hoy
llamamos
Tercer Mundo
o esfera del «subdesarrollo»,
por lo que Roberto Fernández
Retamar
(que a nuestro juicio
no acierta cuando le
atribuye
a Martí un odio y rencor previos que serían los paradójicos
ingredientes
de su prédica ;morr.:n).
lo cnrûrterizn
muy atinadamente
como el primer pensador
revolucionario
del Tercer Mundo.2
Esos problemas
palpitan,
dentro de una visión a la vez espiritual
y práctica,
en los muchos artículos
que dedicó a comentar
los conflictos,
necesidades y aspiraciones
de las menguadas
repúblicas
hispanoamericanas.
Conocerlos
directamente,
casi diríamos
físicamente,
le sirvió para configurar el perfil solidario
de esta familia
de pueblos y para prever los
peligros que acechaban
a Cuba.
Después de esta peregrinación,
sólo
quedaba un hueco por llenar en su experiencia
magna: el conocimiento
cabal, prolongado
y profundo,
del país clave de la historia
contemporánea:
Estados Unidos.
La estancia en Nueva York durante
quince
años, con breves lapsos viajeros,
le permitió
a Martí,
por la confrontación de su meditada
vivencia de las dos Américas,
obtener una visión
cenital de sus diferencias
históricas
y espirituales,
tal como se definen
en el prodigioso
discurso «Madre
América»
y en el memorable
artículo
«Nuestra
América»;
y simultáneamente,
por el análisis
de la política
interna e internacional
de Estados Unidos, reflejado
en su enorme obra
periodística,
llegar a la intuición
cabal del fenómeno imperialista,
según
aparece con especial lucidez en sus crónicas sobre la Conferencia
Internacional
Americana
del invierno
de 1889 y como se revela categóricamente en su última
cnrta, trunca, a Manuel
A. Mercado,
fechada el
dia antes de su muerte?
2
«Martí
a José htí.
en
su
Páginas
(tercer)
escogidas.
Prólogo
de
mundo».
La Habana,
Editora
Roberto
Fernández
Universitaria,
1965.
Retamlu
3 Cinco
años
antes
de su Regada
a Nueva
York,
en los apuntes
de su viaje
de Veracruz
a México
(187.5).
ya
agudisima
del fenómeno
.
. tenis Martí la intuición
imperialista,
según
se revela
en estas
palabras
estremecedoras:
«iQué
va a ser
América:
Roma
o América,
César
o Espartaco?
¿Qué
importa
que el César
no sea
uno, si la nación,
como
tal una,
es cesárea?
iAbajo
el cesarismo
americano!
ib
ANL.ARIO
238
ASCARIO
Si resumimos
las enseñanzas
extraídas
por Martí de estos cuatro
períodos fundamentales
de su vida (iniciación
revolucionaria,
destierro
en España, peregrinación
por América
Latina,
residencia
en Estados
Unidos),
encontramos
los puntos básicos de su doctrina
revolucionaria.
a saber:
1. Continuidad
del 68 y el 95. 2. La lucha armada es la
única vía para destruir el sistema colonial.
3. La lucha es contra el sistema, no contra el pueblo
español.
4. La guerra
ha de hacerse sin
odio, impulsada
por un sentimiento
de justicia,
no de venganza.
5. Frente al peligro imperialista
que representa
Norteamérica,
la lucha
revolucionaria
cubana adquiere
un sentido continental,
ya que el destino histórico
de anuestra
Américas,
es solidario.
Tales son los prindel Partido
fundado
por Marti
en Cayo
cipios, explícitos
0 tácitos,
Hueso en enero de 1892.
En cuanto Partido
de miembros
activos,
de base obrera y vanguardia
revolucionaria,
creado para dirigir
la insurrección nacionalista,
antillana
y antimperialista,
con proyecciones
continentales,
es una absoluta novedad histórica.
Ampliando
nuestro examen a partir de lo expuesto, podemos señalar
los contenidos
vigentes del pensamiento
político martiano
en el ámbito
de la Revolución
cubana actual.
Esos contenidos
son los siguientes:
1. Continuidad
de la lucha revolucionaria,
que del 68 y el 95 en
nuestros días se extiende
al 33 y al 53 hasta la conquista
del poder
en el 59 y proceso de construcción
del socialismo.
Esa continuidad,
con su inevitable
secuela de frustraciones
y desgarramientos,
es el
tuétano mismo de la nación.
2. La lucha armada es la única vía cierta
y decisiva, lo cual implica
el rechazo de todos los «reformismos»
decimonónicos
o modernos,
y desde luego también
las supuestas aestrategiass de ciertos Partidos
de izquierda,
más o menos acomodados
al
El caso de Martí, hombre tan amojuego estructural
del capitalismo.
como en nuestros
días el de
roso, predicando
la «guerra
necesariaa,
Camilo
Torres,
sacerdote católico
y cristiano
entrañable,
tomando
el
camino de las guerrillas,
son dos ejemplos
impresionantes
de la inevitabilidad
de la violencia revolucionaria,
que no es más que la respuesta
3. Fraternidad
de los pueblos, internacioa la violencia
reaccionaria.
nalismo, solidaridad
humana mundial.
Cada uno de estos puntos puede
fundamentarse
en textos martianos.
Una sentencia de Martí muy repetida y comentada
por el comandante
Che Guevara, los sintetiza:
aTodo
tierras
de hbh
espafiola
han de abrir
el continente
mundo
está en los Andes.*
MAR-CIAS0
339
M.4RTIANO
son
les
nuevo
que han de salvar
a su servicio
de
en América
la libertad!
albergue
honrado.
La
las
mesa
que
del
hombre
mejilla
verdadero
debe sentir en la mejilla
el golpe dado a cualquier
de hombre.))
4. Antimperialismo
radical.
5. Antirracismo
no
menos
radical.
según se formula,
entre otros, en el artículo
titulado
((Vi razan.
6. Idea de 10s «maestros
ambulantes».
explicada
cn cI
artículo de ese nombre. que la revolución
cubana vino a concretar
en
la campaña de alfabetización
masiva del año 61. 7. Idea de la educación
1’Iga d a a 1 campo y a la experiencia
agrícola, que la revolución
ha puesto
en práctica con la llamada
«Escuela al campo».
8. Tecnificación
de la
agricultura.
9. Libertad
de comercio.
10. Adaptación
de la teoría
política a las realidades
concretas
del país en cada momento,
y, por
lo tanto, ausencia de dogmatismo.
Tales son los puntos vigentes, dinamizados
por la revolución,
del
pensamiento
martiano.
Con ellos se integra
un cuerpo de doctrina
revolucionaria
que puede considerarse
como la base ideológica
de las
asimilaciones
posteriores.
Ciertamente
Martí
no fue marxista,
pero
los puntos señalados no rechazan,
antes bien, sin proponérselo,
tienden
a precisar y enriquecer
los objetivos
concretos del socialismo
en Cuba
y América
Latina.
Otros contenidos
importantes
de su prédica, como
la armonización
de las clases sociales, el equilibrio
de los partidos
políticos y el ideal de una República
democrática
liberal,
pueden sin
duda oponerse a la tesis socialista que de hecho él no propugnó.
Sin
embargo,
la experiencia
de lo que fue entre nosotros y sigue siendo
en América
Latina
esa República
electoral
y parlamentaria
sostenida
por y para el imperialismo
y la oligarquía,
liquidó
las últimas
ilusiones del liberalismo
decimonónico,
del que Martí fue en parte vocero.
La parte más viva y profética ___de
en cambio, la que se
~ ._-su--~pensamiento,,
---;-----y.--..;---t~-,
refiere al mevrtable
e%‘f;eñtamrento
de las dos Américas
y a los caracteres mundialmente
catastróficos
del imperialismo,
conduce necesariamente a un replanteo
que, en nuestros días, no tiene otra salida que
la tesis socialista, entendida
como tesis rigurosamente
social y económica.
En dos de sus últimos escritos (el manifiesto
al New York Ilerald
de 2 de mayo del 95 y la carta a Mercado
en vísperas de su muerte)
Marti afirma que frente a las posibles pretensiones
de una «clase oligárquica
e inútil»
que sería creada y favorecida
por la intromisión
norteamericana,
tiene que preferir
la apoblación
matriz y productora»;
y que frente a los que sólo quieren que «haya un amo, yankee o español,
que les mantenga,
o les cree, en premio
de oficio de celestinos,
la
posición
de prohombres,
desdeñosos de la masa pujante»,
tiene que
preferir,
como le dice a Mercado,
«la masa mestiza, hábil y conmovedora, del país -1 a masa inteligente
y rrrndora
de blancos v de ne:gros’).
240
ANUARIO
MARTIANO
En estas palabras,
que van mucho más allá de las nobles esperanzas
armonizadoras
a que aludimos,
se dibuja
exactamente
lo que iba a
suceder a partir del traspaso del poder español al poder yankee, pronto
convertido
en poder sustantivamente
económico,
aunque
sin olvidar
nunca
el acechante
respaldo
militar;
y en ellas se definen
las dos
fuerzas que van a protagonizar
la historia
de Cuba hasta el lro. de
enero de 1959: la oligarquía
y la masa, la oligarquía
apoyada en el
imperialismo,
esencialmente
parasitaria
y racista, frente
a la masa
de trabajadores,
esencialmente
nTt+iza y productora.
Este planteamiento,
válido para toda la América
Latina,
procede ineluctablemente
de la
intuición
de la sustancia
misma del imperialismo,
y a él tenía que
llegar Martí, el primero,
como han llegado después todos los auténticos
revolucionarios
del Continente,
marxistas
como el Che Guevara o cristianos como Camilo Torres.
A partir de este planteamiento,
las armonizaciones
y reformas
resultan
inoperantes,
no por un capricho
de los
extremistas
sino, ontológicamente,
por el ser mismo del imperialismo,
que utilizará
siempre todas las situaciones
intermedias
para afianzarse
en su poder, enemigo radical del poder y el ser de los países que explota,
desconoce y desprecia.
Dicho en otras palabras, el pensamiento
político
de Martí,
condicionado
por su lucha
solitaria
y titánica
contra los
restos del imperio
español, pagaba inevitable
tributo
a los ideales de
su siglo, que eran en definitiva
el legado de las Revoluciones
Franal nuestro,
concesa y Norteamericana;
pero en cuanto se adelanta
tiene en germen los principios
que revolucionan
sus propios objetivos
y 10 convierten
eil
profecía de la lucha revolucionaria
contemporánea.
Ahora bien, todo lo expuesto, con ser tanto, no agota por cierto el
alcance del mensaje martiano.
Uno de 10s v
con más freesconectar
su
pensamiento
revolugackse-kaa
~~~@o_
es $ -der
.La ‘lectura atenta-p desprejuiciada
cionario de .+eyedos
trascendentes.
dz&
revewto
es
imposible.
Aunqueno confunda
los
- - --- ...__
glanos
de la_re&dad--en._~su
maneraI¿le
afrontarlos,
Martí
no
es
por
___.~~.~- --en la sustantividad
y
-una_parte-u=-político
por otra-~.~ un--- creyente
~~
-- - y--~_~.
~Xf&e&a
de! ~espíritu.
Muy por el Cd,
~sS.J.@ revolucionario
.~porque6r&&~
cree porque esun revolucionario.
La primera
prueba de esta profunda
interrelación
la tenemos en las páginas
de
testimonio
catártico
de la experiencia
que en su
El presidio pclitico,
como revolucionario
y como
:lorno lo forjó, a la vez y para siempre,
creyente libre, no adherido
a ningún
dogma teológico.
Allí, en efecto,
«Presidio,
Dios: ideas para mí tan cercanas como el inmenso
leemos:
«El orgullo con que agito estas cadenas,
sufrimiento
y el eterno bien.»
ANUARIO
241
MARTIANO
valdrá más que todas mis glorias
futuras;
que el que sufre por su
patria y \-ive para Dios. en é-te u otros ;Ilnlldoì
tiene \-erdadcra gloria.)>
SIEl martirio
por la patria es Dios mismo.>,
Lo que ‘tlarti
dP*cubre
o confirma
v con+rn
en el presidiq
es el Sentido mkio:ial
tlc EU
>;--.-- ----vida:
la
relación
dialéctica
del
sacrificio
y
la
Injusticia
dentro
de
una
-realidad
que abarca lo visible y lo invisible,
lo histórico
y lo eterno.
La intuición
popular de esta doble dimensión
de su persona y de su obra
será la causa de que años más tarde, cuando se despliegue
su prédica
en los círculos de emigrados,
lo llamen
e! Apóstol.
La necesidad del
sacrificio,
nos dice muchas veces en prosa y en verso, constituye
la
suprema
ley compensatoria,
ley esencialmente
referida
a un drama
espiritual
ultraterreno
que sin embargo
se decide en la serie de las
vidas y, por lo tanto, para cada ciclo personal y para la humanidad
como ser colectivo
y progresivo,
en las luchas históricas.
El hombre,
cada hombre, es el protagonista
de ese drama cuyos polos son la injusticia y el sacrificio:
los dos polos, también,
de la eticidad
revolucionaria.
El quehacer
histórico,
político,
es
en
el
fondo
para
Martí
una
__^.. _~
misión rehglosa
del hombre
eti la tierra,
porque la __
sustancia
de
ese
_ __.- _ ~qüeh-&er
en ÚItimo gradò es espiritual,
y &X+n-itu,
condicionado
a
la mat&iá;~n6
nke;e”con
ella. Su artículo sobre Darwin
es categórico
a este respecto.
La misión revolucionaria,
pues, se inserta dentro de
un plan trascendente.
Siendo así la realidad,
icómo transformarla
sino
por el amor, aunque sea a través de las batallas?
Siendo así el hombre,
icómo definirlo
por su nacionalidad
o por su clase o por su raza?
&os postulados
políticos
de Martí
se conectan
íntimamente
con sus
creencias
metafísicas,
en las que.--~--integr_ó, ecW6kamente,
aspectos
4 Frente a esa conexión
que en él forma un todo
cristianos y budistas.
.__. - -...~?Z~?iõ,-+Sden
adoptarse dos posiciones:
o bien dejar a un lado los
credos trascendentes
como porción
caduca de un espiritualismo
«atrasado», superable por la concepción
científica
y materialista
del mundo;
0 bien, compártanse
o no los contenidos
específicos del espiritualismo
martiano,
asumir dicha conexión
sin mutilaciones,
como una esperanza,
proyectada
revolucionariamente
hacia el futuro,
de cabal integración
de todas las necesidades
del hombre:
las objetivas
y las subjetivas,
las
sociales y las íntimas,
las que se refieren
al pan material
y hís que
exigen,
4
también,
(no sólo ucultural»).
Lo que Marti
ideas
sobre
vidas
anteriores
Y futuras,
encarnaciones
dispersas
y constaotcs
rn
sb
obra
en
pro-Ea
y
El presidio
político,
véanse
sus nota’
jobre
budismo
en los C~rodernos
8 y 9, de 1880 a 1882.
caciones
Aparte
de las
progresivas,
el pan espiritual
ver&
y purifi-desde
de
apuntes
242
ANCARIO
MARTIANO
ANUARIO
í propone, en suma. es una revolución
íntegra del ser que, girando
sobre
conduzca a la historia
hacia la cabal
cl eje del sacrificio
!- la justicia,
I i-it~~::ra:.i(j:l dc tu\; ::, ib (1 I’:‘( i:oc .. pc:te-tncirc
c:el hi:rnhrt~. x- a cada
-1Illornl)re
hacia el enfrentamiento
del sentido último dc SU lida y de EU
Ante esa proposición,
que reviste los caracteres de un desafío.
\1,muerte.
b cada uno de nosotros. scg6n sus luces y su conciencia.
tiene la palabra.
La palabra que él tuvo, por lo demás. fue la de un artista poderoso
y exquisito.
Considerada
desde el punto de vista literario,
su obra es
la de un maestro de la lengua y un poeta impar en prosa y verso. No
en vano Darío, en el estremecedor
responso de Los raros, lo llamó
«maestro»,
y Alfonso Reyes, en las páginas analíticas
de El deslindes
lo aduce en ejemplo
como a «supremo
varón literario».
No en vano
Guillermo
Díaz Plaja, en Modernismo
frerzte a noventa y ocho, lo declara «el primer
“creador”
de prosa que ha tenido el mundo
hispánico».
Los más recientes estudios de Manuel
Pedro Gonz&lez
e Iván
A. Schulman,
apoyados en las valoraciones
coincidentes
de Federico
Osvaldo
Bazil,
Enrique
Anderson
de Onís, Max Henríquez
Ureíia,
Imbert,
el ya citado Díaz Plaja y otros, demuestran
que Martí no fue,
como ha solido decirse, un «precursor»
sino el máximo
«iniciador»
de la revolución
literaria
llamada
modernismo;
y que si dentro de esa
revolución
hubo dos fases o etapas -una
afrancesada
y otra de nuevo
enraizamiento
hispánico,
encarnada
la primera
por el Darío de Azul...
y Prosas profanas, la segunda por el Darío de Cantos de vida y esperanza-,
sin duda, como observa Schulman,
<rfue el venero estilístico
representado
por Martí el que triunfó
al final y llegó a ser el modelo
Ese venero traía, con raíz vital en
aceptado de las letras hispánicas».
la roca de los siglos áureos, la asimilación
libre y original
de lo francés
-Parnaso
y S im b o 1ismoiucto con lo nae Jc.nn Rambn
Jiménez
llamó «la entrada poética de los Estados Unidos».
Es decir que Martí
se anticipó,
no sólo al USO en español de procedimientos
estilísticos
y simbolistas
franceses,
que habían puesto en vigor los parnasianos
sino también
a la reacción
contra el afrancesamiento
decadentista
cn
que degeneró el modernismo
en su primera
etapa y que tuvo en Unamuno, gran admirador
de Martí, su principal
enemigo.
Doble anticipación, pues. Ot ra cuestión
sería la de determinar
hasta qué punto
puede valorarse cabalmente
la figura literaria
de Martí en función
del
modernismo,
por amplio que sea el concepto que de este movimiento
tengamos.
M ien t ras más lo leemos, más sentimos
cuánto desborda,
como individualidad
creadora impar y como hombre votado a la acción
apostólica,
política y revolucionaria,
del marco de esa escuela, o, como
MARTI.4SO
243
quiere Ch&, de esa época. Pero si la desborda y la sobrepasa, quiere
decir, desde luego, que en principio
a ella pertenece.
Lo cierto es que,
por encima de estas discusiones
un tanto escolásticas,
el rango que le
corresponde
es el de un moderno
clásico de la lengua, y como tal está
siendo estudiado
ya universalmente,
según lo ejemplifican,
entre otros
trabajos, el minucioso
libro de Schulman
Símbolo y color en la obra de
losé Marti,
las interesantes
observaciones
estilísticas
de Mme Claude
Bochet-Huré
sobre sus últimos
Diarios y los sistemáticos
estudios del
profesor
Giovanni
Meo Zilio,
que develan
los secretos estructurales
de la prosa martiana.
Inútil
es, a nuestro juicio, la discusión
sobre la primacía
del revolucionario
o del escritor en Martí.
Ambas vocaciones en él fueron una
sola, porque su vocación fundamental,
según la esbozamos al comienzo
de estas páginas, fue la de completar
la imagen del hombre, integrando
en unidad
e identidad
viviente-s todas sus potencias
desgarradas.
Esto
puede comprobarse
en varios planos enlazados.
Ya el hecho insólito
de que, al hablar de la obra poética de Martí, tengamos que referirnos
enseguida
a sus discursos, artículos,
diarios y cartas, da la medida de
una de las primeras
integraciones
que realiza:
la del verso y la prosa.
Unamuno
insinuó
que Martí escribía en una especie de lengua protoplasmática,
anterior
(o posterior,
apuntamos
nosotros)
a la escisión de
verso y prosa. E sa 1engua se fundaba
en los elementos
eternos de la
creación
verbal: el ritmo y la imagen.
Desde la nrosA*r
de
El presidio
político,
Martí
demuestra
que para el poeta integro
&lo
hay un _--lenguaje,
en la raíz por los latidos del corazón que
-_ __- domikadó
-~.i iiísläñtáneamente
se trasmiten
al pÜIs0 de la piuma, y abierto en la
cíjpá ‘~pacTõ~7isiõnãríõ,
Qüe esa prímera
integración
se verifique
-,-“.;-.--~ ----‘----_
&i%& testimonio
de la experiencia
del presidio,
y como alegato político-religioso
de primera
magnitud,
y como tratado
de pasión ética,
nos conduce a la otra dualidad
en que toda la poesía occidental
se debatió hasta bien entrado nuestro siglo: la dualidad
del Arte y la Vida.
Para Martí esa enemistad
no existió, porque
en sí veía al arte surgiendo fieramente
de la vida, y a la vida como el arte sumo: al arte
‘-.
como escala de Jacob de la tierra a la sobrevida,
y a la vida llena de
los sín&oLsanalógicosqufkresuenan
en e%ti ~escalti.
-1-1--.
._
~9 aI arte como arma _
desticia
y a la vida no como crudo hecho biológico
ni comzabstr&&Sn
filosófica,
sino como reino de los prójimos,
comõ vía misional
y’@IXcS&?ia
redención
humana.
--2_Tocamos así la tercera gran integración
que realizó, la decisiva.
‘44
.\>,C.4RIO
~l:~RTIASO
Como consecuencia
del impulso
disociador
y analítico
que acomete
a la cu!tura occidental
cuando empieza a apartarse,
a finales del Medioevo, de las totalidades
pagana y cristiana
intelectualmente
fundidas
en el catolicismo
tomista,
en busca de una nueva totalidad
que sólo
ahora empezamos
a vislumbrar,
la referida
creciente dualidad
del Arte
y la Vida se fue tornando
en un rencor mutuo de la palabra
y la acción.
Es& rencor
es rigurosamente
moderno.
No podemos
siquiera
concebirlo
en la antigüedad
homérica
u horaciana,
ni en los tiempos
de la canción de gesta y los juglares,
ni en el mundo
visionario
de
Dante. La palabra había sido siempre receptora
e impulsora
de la realidad, vaso comunicante
de las imágenes y los hechos.
La destrucción
protestante
de las imágenes fue ya un síntoma de que ese templo empezaba a ser destruído.
El iluminismo
cientificista
comenzó a relegar
la palabra al museo de los placeres retóricos.
El romanticismo
ahondó
trágicamente
el abismo entre el sujeto y el objeto, entre el individuo
los otros ismos disociadores,
tendientes
y la sociedad.
D e é 1 surgieron
-verbal,
plástica o musicalen un
todos a convertir
la expresión
reino autónomo,
con leyes, problemas
y finalidades
propios.
Este proceso se refleja desde luego también, y antes, en la filosofía, que a partir
de Descartes y Kant (pero en realidad
comenzando
desde los nominalistas medievales,
con Guillermo
de Occam a la cabeza) se sume en una
crítica implacable
del cnnorimknto
mismo. basta llegar a los predios
como violenta
reacción a tan antide la fenomenología.
El resultado,
naturales
dicotomías,
fue, de una parte, el irracionalismo
filosófico
y
estético que vino a parar en el surrealismo;
de otra, la conversión
de
las energías filosóficas
hacia la transformación
de la realidad,
a través
del análisis de los hechos económicos,
es decir: el marxismo.
Dicho
muy brevemente,
el surrealismo
ha querido
sumergir
otra vez la expresión en el limo de la vida, en el inconsciente
colectivo,
mientras
el marxismo
ha querido,
y quiere, insertar
la lucidez de la razón en la
realidad
objetiva,
para cambiarla
revolucionariamente.
Situado
en el cruce inicial
de estas corrientes
(contemporáneo
de
Marx y de Rimbaud),
Martí
aportó por su cuenta una integración
original,
de abierta y sincrética
impulsión
americana,
de la imagen
y la vida, incluyendo
sus zonas oníricas,
palpitantes
en versos, crónicas, discursos y diarios;
y, sobre todo, una integración
militante
de
la palabra poética y la acción revolucionaria,
fundidas
en él hasta lo
indiscernible,
ambas trasmutadoras
de la realidad.
i
Cuando decimos que Martí fue el primer
revolucionario
de América, no podemos querer decir otra cosa sino que fue el primer
poeta
ANUARIO
MARTIhNO
245
de América.
Poeta -eT>l+do
primigenio
de la palabra:
creador y
vaticinador.
Ck&r
en el único sentido en que puede serlo el hombre:
----Ta-trasmu à or de la realidad.
Vaticinador
en cuanto visionario.
Creador
de una revolución
inmediata,
inaplazable
ya para su patria, y vaticiuador de una revolución
universal
que es la nueva totalidad
de que
hablábamos,
la que ahora empezamos
a vislumbrar.
Revolución
que él
intuyó en sus múltiples
páginas proféticas,
desde aquéllas en que prevé
la lucha mundial
de nuestro tiempo,
la lucha contra el imperialismo
norteamericano,
hasta aquéllas
en que indica
la vía superadora
del
materialismo
y el espiritualismo
excluyentes,
e incluso
la arribada
a
una religión
no dogmática,
ecuménica
y natural,
-pero
tén ase en.
cuenta que lo que Martí llama «natural»,
por lo rasgos su le--hmes que
k?ãtZbuye
y por el trascendentalismo
de su propia concepción
de la
naturaleza,
muy poco se diferencia
a &p-e
&‘s_sIue
otros llamaríans’orenatural. _ .~.~ Sus creencias
reli$osas
personales
ya eran una prueba
---. ----ir----e ecumenismo,
en el valor purificativo,
--~ . .-. porque unían la fe cristiana
compensatorio
y trascendente
del sacrificio,
con la fe hindú en la serie
pùrgatica
de .IáS vid&.
En su criterio,
el cumplimiento
absoluto del
&ber,
i~~iicadòr
del sacrificio,
compensa
en el equilibrio
total la
culpa de los otros y es lo único que puede salvarnos de volver a la vida
terrena,
ganándonos
el descansó, la paz y el goce de la plenitud
del
ser. En qué consista esa plenitud
a la cme el alma aspira con sus mejores impulsos,
y de la que él consideraba
prueba la insuficiencia
del
lenguaje
humano,
sólo pudo insinuarlo,
como siempre
se ha hecho,
por analogías y metáforas.
J+ decisivo e~.que.ese.dekintegrador
de
lo visi&le y lo invisible,
clave de todo su pensamiento
religioso,
poético
y político, es un deber de amor, de amor al prójimo,
a «los pobres de
la ti&Z3~75n
p rimer término,
y también
a lo que haya de amable en
todo hombre,
por encima de sus deformaciones
históricas
o clasistas.
Y que ése- fiero y -devorante amor fue el que lo llevó a la lucha revolücionaria;
y el que explica su perenne
vigencia.
historia
espiritual
de Martí puede intuirse
sim2--- a más profunda
bólicamente
en sus tres libros poéticos.
No son, desde luego, libros
de poeta de profesión,
al estilo de Casal o Darío.
Es como si pudiéramos leer los versos de Héctor antes de salir a la batalla;
y ciertamente su primera
colección,
Ismaelillo,
nos recuerda
la escena de la
mientras
el niño juega con el casco de guerra,
despedida
de Héctor,
si bien en este caso no hay Andrómaca.
Pero la mayor filiación
de
lsmaelillo
es sin duda con el Antiguo
Testamento,
no sólo porque es
por antonomasia
un libro paterno,
no sólo porque su estructura
sim-
ANL-.\RIO
246
ASCARIO
‘rl.4RTIASO
247
.MARTIANO
bólica, explícita
y táctica. descansa enteramente
en una libre interpretación
de la historia bíblica de Abraham,
Sara, Agar e Ismael, sino
también porque, detrás de su ternura
y gracia, es un libro de grandes
batallas espirituales
y dominado
por una ley implacable:
cr¿Vivir
impuro? / iNo vivas, hijo!u,
síntesis del decálogo mosaico.
A su lado.
Versos libres y Flores del destierro,
que forman
unidad
estilística
e
ideológica
completa, son los versos de la pasión J la agonía, del sudor
de sangre y el desgarramiento
de los contrarios,
de la batalla espiritual
que ha pasado de la lucha de Jacob con el Angel
(búsqueda
del
nombre, de la identidad:
<rihijo soy de mi hijo!»)
a la lucha del hijo
con el otro padre, de Prometeo
con Zeus que lo encadena, de Cristo con
el que parece abandonarlo
(búsqueda
de la misión
y el sacrificio:
cr¿Dónde, Cristo sin cruz, los ojos pones?n)
Pero ya los< Versos
respiran
la armonía,
plenitud
y ca_----_sencillos
ridad de una m-n@$ación
esencit&%ie
amorosa, popular
y profética.
A%&&‘~-cuanto
el amor es ante todo justicia,
J lo primero
que
halló Martí en estos versos de su madurez,
ya en vísperas de su sacrificio final, fue nada menos que la repartición
equitativa
del ser, expresada en ese tiempo y espacio poéticos coincidentes
con el tiempo
y espacio de los ciclos naturales,
del correr de los arroyos y las nubes,
del giro de los astros. Popular,
porque estos versos salvan también
el
moderno
abismo entre el yo y el pueblo; porque Martí, que sabía que
<re1 genio va pasando de individual
a colectivol>,
rompe los diques de
transfigurando
el canto íntimo
en Ia tonada
lo culto y 10 popuIar,
eterna, con el acento y el ritmo en que- resuena un mundo que es ya
Consumación
profét5tcaa, adesimultáneamente
espíritu
y naturaleza.
---más, eg~~~anle,sa-Eeincidencia
con el giro. de los astros, con la jus.ti+a cósmica-de&
%er, .es precisamente
el fin último
de todas las revoluciones.
Enderezar
el curso de la historia para que sea tan justo como
‘AT----- curso de los astros, equiparar
la revolución
histórica
a la urevo’ 1uciónx, cósmica, lograr en la comunidad
humana
la justicia
del ser,
que resume todas las justicias
posibles, tal es la esencia de todas las
y de todas las profecías políticas
y religiosas,
F luchas revolucionarias
incluyendo
desde luego las de Martí.
Tal es, también,
la esencia de
la forma, el fondo de Za forma de los Versos senciZZos, y su formulación central:
Duermo
en mi cama de roca
Mi sueño dulce y profundo:
Roza una abeja mi boca
Y crece en mi cuerpo el mundo.
He aquí ya el descanso real del hombre,
cumplidos
todos los deberes. consumadas
todas las justicias,
acogido por fin en el lecho de la
naturaleza
y creciendo con ella. En el largo y complejo
pero coherente
proceso que va de la terrible
declaración
de Guillermo
de Occam
(<(Universalia
sunt nomina)):
es decir, la partición
del concepto y la
palabra),
pasando por el atomismo de la cultura hasta la fisión nuclear
en nuestros días, r\/l-ti-es~uno
de 10s profetas de la nueva integración
de
la
pa!abra
y
la
realidad,
de
las
imágenesy
12 hechos, del individuo
y el pueblo,
de la historia
y la naturaleza.
Naturaleza
que nunca
concibió
como fenómeno
estático y antiespiritual,
sino, precisamente
como la Física de nuestros días, en perenne
crecimiento
y expansión,
aliada en su sentir a las necesidades
radicales
del espíritu.
Espíritu
de la naturaleza,
naturaleza
de la justicia,
justicia
del amor.
Amor
que es siempre más, «aumento
del hombre»,
que es lo que etimológicamente quiere decir José Martí
(José, en hebreo, «aumentoa;
Martí,
en vogul, «tierra del hombren) .’ Nueva encarnación
del verbo unitivo,
del hombre-poesía:
«iVerso,
o nos condenan
juntos / 0 nos salvamos
los dos!» Perenne
profecía de la Revolución
universal.
iQuién
era, en suma, este hombre
al que Gabriela
Mistral
Ramó
«el hombre
más puro de la raza», y a quien
pudiéramos
también
llamar el más completo ? Pasamos sin sentirlo de su prosa a su verso,
de su palabra a su acción, de su vida pública a su intimidad;
podemos
estudiar
su doctrina
política,
filosófica,
educacional,
poética,
crítica
y aún estilística,
como un todo continuo.
Cuando nos habla de la sociedad nos dice las mismas cosas que cuando nos habla del poema.
No hallamos
en él fisura, y no acabamos nunca de ver todos los aspectos de su rostro, que sin embargo nos mira desnuda y sencillamente
8 los ojos. Lo vemos en el blancor
infernal
de las canteras de San
Lázaro, aherrojado
con la cadena y el grillete
que sólo pudo arrancarse de veras en sus últimos días, transfigurados
por el cumplimiento
del destino, en el seno de la naturaleza
patria.
Lo vemos en la tribuna de la emigración,
en medio de la «magia
infiel»
del hielo, rodeado del arrobo de sus pobres, fulgurando
en la noche la palabra
sagrada que es el único hogar de espíritu que han tenido los cubanos.
Lo vemos, en fin, en el terrible
y radiante
mediodía,
lanzándose
en
Véanse
En
pp. 50-52.
5
103
dinandy
torrw
sentidos de
01 pensar
las voces ntorti,
mítico.
Berlín,
marti,
en el libro de Miguel
Biblioteca
Ibrro-Americana.
de Fer1961,
248
ANUARIO
MARTIANO
SU
caballo blanco a la consumación
del holocausto,
para firmar
con
sangre todas sus palabras.
Ninguna
imagen puede agotar su imagen.
En el retrato de Jamaica, de pie contra la huraña
manigua,
siempre
vestido como de luto y el rostro manándole
luz, nos mira secretamente,
con extraña
Enero
lejanía
y pasión
entrañable,
pidiéndonos
siempre
más.
de 1970.
POR LA SENDA Q81L AP6STOL*
Po>~&?.&tcíA
PASCUAL**
A Grisel García Guerrero.
Hijita mía:
Sólo quiero que en todos los
momentos de tu vida, tengas
presente esta infalible sentencia
de Martí: «Ser bueno es el único
modo de ser dichoso.3
L. G. P.
1853
Enero 28.
Nace, en la modesta casa de la calle de Paula
No. 41 altos, más tarde No. 102, (hoy Leonor Pérez No. 314, Museo José Martí)
en La Habana, el
hijo primogénito
de Don Mariano
Marti y Navarro,
sargento
primero
del Real Cuerpo de Artillería
y
de Doña Leonor
Pérez y Cabrera,
quienes
habían
contraído
nupcias el 7 de febrero del año anterior.
* Los asteriscos señalan los datos que no figuran en las cronologías martianas
anteriores. Aquellos
hechos cuya fecha exacta no se ha podido determinar, se incluyen
aunque
en el año que
sin seguridad.
les
corresponde
y en el
orden
que
parece
más
probable.
* * Luis
García
Pascual,
ya conocido
de nuestros
lectores
por otros aportes
suyos al Anuario,
es un trabajador
de la Cervecería
Modelo
<rGuido
Pérezn
de
El Cotorro,
provincia
de La Habana.
Desde h ace ocho años se dedica por espontánea vocación, en sus horas libres, a la invcstigaeión
martiana.
(Nota
de lo R.)
ANUARIO
250
ANCAHIO
Febrero 12.
*1&lavo
i 29.
Es bautizado
con el nombre
de José Julián,
eu
la Iglesia del Santo jngcl
Custodio dr La Habana.
por el Presbítero
Tomás
Salas y Figuerola.
Capellán del Regimiento
del Real Cuerpo de Artillería.
siendo sus padrinos
José María Vázquez
y Marcelina Aguirre.
En
Bazán
la ciudad
e Hidalgo,
de Camagüey
la que habría
nace Carmen Zayas
de ser su esposa.
*Diciembre.
*Julio.
Reside
en la calle
de Merced
*Diciembre.
Reside
en la calle
de Angeles
No.
Regresa
Navidades
* --.
Viaja
Marzo.
No. 56.
*Junio.
“1gosto 27.
‘“Setiembre.
Octubre.
Reside en Hanábana,
Jagüey
Grande,
en compañía de su padre que ocupaba
en esa región
el
cargo de Capitán
de Partido.
Allí presencia
como
un negro esclavo es sometido
al castigo conocido
por «bocabajo»,
impresión
que jamás se borro de su
mente.
Británicas
junto
con su padre.
Matricula
en el Instituto
de Segunda
Enjeíianza
de La Habana,
donde fue llevado por su mentor
Mendive,
quien declara que deseando:
apremiar
de
alguna manera su notable aplicación
y buena conducta, ha creído
conveniente,
previo el consenti.
miento del Sr. Dn. Mariano
Martí, padre del citado
alumno,
costearle
sus estudios
hasta el grado de
Bachillera.
Reside
en la calle
de Refugio
No.
11.
Setiembre 27.
Aprueba
los exámenes
de admisión
en el Instituto de La Habana,
sito entonces en la calle del
Obispo No. 8.
Octubre 15.
Solicita matricnh-mse
en las asignaturas
de Gra.
mática Castellana
J Latina
primer
año. Doctrina
Cristiana
e Historia
Sagrada.
Principios
y Ejercicios
de Aritmética.
1862
Estudia en el Colegio asan Anacletou
de Rafael
Sixto Casado, ganando
en la asignatura
de Inglés
la medalla que ostenta en la más antigua fotografía
que ha llegado
a nosotros.
Aquí conoce a Fermín
cuya
amistad
perdurará
hasta
Valdés Domínguez,
su muerte.
a Honduras
1866
1859
Don Mariano
solicita -ya
de regreso de España,
«restablecido
de su saludDuna plaza de Celador.
Reside en la calle de Industria
No. 32
pasar las
Ingresa
en la Escuela
de Instrucción
Primaria
Superior
Municipal
de Varones, sita en la calle del
Prado No. 88, residencia
también
de su Director,
Don Rafael María de Mendive,
quien lo acoge como
a hijo y contribuye,
con su ejemplar
conducta, a su
formación
moral y patritóica.
1857
Junio ll.
para
1865
40.
Don Mariano,
su padre, renuncia
a la plaza de
Celador del barrio del Templete,
debido a: «hallarse
enfermo y pasar a curarse a la Penínsulau,
hacia
donde embarca más tarde con su familia.
con su padre a La Habana
junto a la familia.
1863
1856
Mayo 3.
251
MARTIANO
MARTIANO
1867
*“Marzo.
“;.lunio 4.
Reside
en la calle
de Peñalver
Pasa el examen
de Principios
Aritmética
perteneciente
al primer
cación de Sobresaliente.
No.
53.
y Ejercicios
de
año con califi-
252
ANUARIO
Gana la asignatura
de Doctrina
Cristiana
toria Sagrada por asistencia y aprovechamiento.
*Junio.
*Junio
ANUARIO
MARTIANO
e His-
Es premiado
por el Jurado del Instituto
de La
Habana en el examen de oposición
de la asignatura
de Aritmética;
su opositor
fue Atanasio
Mejías y
Santana.
14.
*Setiembre
3.
Se examina
de Gramática
Castellana,
y obtiene calificación
de Sobresaliente.
*Setiembre
4.
Examina
el primer año de Gramática
niendo la nota de sobresaliente.
*Setiembre
13.
Gana el premio del Instituto
de La Habana en la
oposición
de la asignatura
de Gramática
Latina.
*Setiembre
14.
Obtiene el premio en la oposición de la asignatura
de Gramática
Castellana,
verificado
en el Instituto
de La Habana, venciendo
a su condiscípulo
José A.
del Cueto y Pazos, que habría de ser notable juris~
consulto.
*Setiembre
30.
.
primer
Latina
Solicita
matricularse
en las asignaturas
metría (principios),
Geografía,
Gramática
Castellana
segundo año.
*Junio
16.
*Setiembre
Setiembre
*Junio
obte-
de GeoLatina
y
*Nociembre
30.
Obtiene calificación
de Sobresaliente
en la asignatura de Principios
y Ejercicios
de Geometría,
segundo año.
26.
253
el examen de Geografía Descriptiva
peral segundo año con nota de Sobresaliente.
Examina
las asignaturas
de Gramática
Castellana
y Gramática
Latina
segundo
año, obteniendo
en
ambas calificaciones
de Sobresaliente.
Solicita
matricularse
en las asignaturas
de Aritmética y Algebra,
Historia
general y particular
de
de Análisis
y Traducción
Latina
España, Ejercicios
y Rudimentos
de Lengua
Griega.
Don Mariano
comienza
a desempeñar
su cargo da
Celador
de policía
con destino
al reconocimiento
de buques en el puerto de Batabanó,
donde acude
su hijo Pepe a pasarse unos días con él.
1869
Enero
19.
Publica
sus primeros
escritos políticos
en «El
Diablo
Cojuelo»,
periódico
que sacó a la luz su
amigo Fermín
Valdés Domínguez,
y del que sólo
salió un número.
Enero
22.
En el Teatro Villanueva,
mientras
se celebraba
una función
a beneficio
de los insurrectos,
uno de
los artistas, al terminar
su actuación,
gritó entusiasmado:
1Viva Céspedes!
iViva Cuba Independiente!,
siguiéndole
los aplausos y aclamaciones
de los múltiples cubanos asistentes al acto. Esto produjo
un
violento choque entre los voluntarios,
ya prevenidos
por los alrededores
del teatro, y los cubanos, originándose una verdadera
batalla
campal
que se extendió por distintos
lugares
de la ciudad con un
gran saldo de muertos
y heridos.
Considerándolo
cómplice
en este suceso por ser cuñado del dueño
del teatro y por sus labores conspirativas,
fue detenido días después, el 28, su maestro Mendíve.
Enero
23.
Aparece, dirigido
por él, «La
nario Demócrata
Cosmopolita»,
camente un número,
en cuyas
su patriótico
poema dramático
Cursa su segundo año de Bachillerato
en el Coincorporado
al Instituto
de La
legio «San Pablo»,
Habana, fundado
por Rafael María de Mendive.
Publica
sus primeros
versos
en el folletín
<rEl
Alburn»
-«periódico
local de ciencia, literatura
y
anuncio»
que en la Villa
de Guanabacoa
dirigia
Manuel Nápoles FajardoKA Micaela. En la muerte
de Miguel
Angel»
composición
dedicada
a Micaela
Nin, segunda esposa de su maestro Mendive.
15.
12.
año
1868
*Abril.
Aprueba
teneciente
MARTIANO
Patria Libre, Semaimprimiéndose
únipáginas se encuentra
«Abdala».
254
.4NLYARIcJ
MARTIANO
ANUARIO
Reside en la calle
y Escobar.
*Enero.
de San
José
entre
?$
en crE Siboneyr> periódico
manuscrito
Escribe
que se repartía
entre los estudiantes
del Instituto
de La Habana,
su soneto
de Segunda
Enseñanza
ni10 de Octubre!r,
.Warzo 23.
Es clausurado
el Colegio
eSan Pablo»
de Mendive, donde cursaba sus estudios de Bachillerato.
.fiarzo
Solicita
31.
autorización
del Director
La Habana para trasladar
«San Francisco
de Asísx,
“Abril
*Mayo
30.
embarca
4.
de
para
cosas encontraron
una carta que firmaba José Martí
y Fermín
Valdés Domínguez,
dirigida
a su condiscípulo Carlos de Castro y de Castro, en la que le
reprochaban
haberse
alistado
al ejército
español
siendo él cubano.
Horas después
encarcelaban
a
los hermanos Eusebio y Fermín, Manuel
Sellén, Santiago Balvín y Atanasio
Fortier.
Octubre.
Es empleado
de dependiente
por Don Cristóbal
Madan,
amigo de Mendive,
a quien Martí escribe:
uTrabajo
ahora de seis de la mañana a ocho de la
noche y gano cuatro onzas y media que entrego a
mi padrel>.
su matrícula
al Colegio
siéndole
concedida.
España
Octubre
21.
(de San Nicolás)
de San
Ingresa
en la Cárcel.
1870
desterrado.
Don Mariano
solicita
del Gobernador
Superior
Civil de la Isla se autorice a su hijo para examinar
las asignaturas
de tercer año de Bachillerato,
no
obstante no haber hecho el traslado de SU matrícula
para el colegio de San Francisco de Asís, que le fue
autorizado,
alegando
que, por desconocer el término
de la ley para efectuarlo,
le había sido imposible
matricularlo
después de vencido éste.
Reside en la calle
fael No. 55 [sic].
*Octubre.
Octubre
Mendive
15.
Sezembre
del Instituto
Condenado
Mendive,
csu padre espiritual,,
acomla esposa de éste.
paña frecuentemente
8 Micaela,
en sus visitas a la cárcel.
25.
255
.MARTIASO
Gervasio
Ra-
En la casa de la calle de Industria
No. 122 esresidencia
de los hermanos
quina
a San Miguel,
Eusebio y Fermín
Valdés Domínguez,
se hallaban
reunidos
con éstos varios amigos que conversaban
y reían alegremente
en los momentos
en que pasaba
frente a ellos una escuadra de Gastadores del primer
Batallón
Voluntario
de Ligeros, que en horas de la
tarde regresaba de una gran parada.
Estos tomaron
como burla las risas de los jóvenes y por la noche
un oficial y varios soldados irrumpieron
en la casa,
haciendo un minucioso
registro en el que entre otras
IMarzo
4.
‘gkfarzo
Abril
23.
4.
Es sentenciado
por el Consejo de Guerra por el
delito de «infidencia»
a seis años de presidio
político, ya que asume toda la responsabilidad
de la
carta hallada en el registro.
Fermín fue condenado
a seis meses de arresto y Eusebio Valdés Domínguez
y Atanasio
Fortier
a la pena de ser extrañados
de
la Isla. A Manuel
Sellén y Santiago Balvín les fue
sobreseída la causa por no hallárseles
culpabilidad.
Recibe en la cárcel la notificación
de la condena
impuesta,
al ser aprobada
ésta por el Capitán
General de la Isla, el día 21 de marzo.
Trasladado
al presidio,
es destinado
a la Primera
Galera
de Blancos
con el número
113 -número
que como homenaje
a su memoria
no podrá darse
a ningún
otro recluso en Cuba-,
quedando
registrado de la siguiente
forma:
Filiación
del confinado
B. José Martí
estado soltero, de edad de 17 años.
Estatura
regular
Color bueno
Cara regr.
Boca Id.
Nariz Id.
y Pérez...
de
7
256
ANUARIO
ANL?.4RIO
MARTIAKO
Ojos pardos
Pelo castaño
Cejas Id.
Barba lampiña
Señas Particulares
Una cicatriz en la barba
de la mano izq?
“Abril
5.
1871
EIII~UI.C.~ desterrado
Guipúzcoa.
y otra en el segundo
Se
toma
su conocida
fotografía
de pie
dedo
con
&-Li&.
t’:: la calle
plicûdo.
40., 20.
26.
los
Es concedido
el indulto
solicitado
por el catalán
Don José María
Sardá, quien compadecido
por el
estado del joven preso -enfermo
de los ojos por
la cal de las canteras y llagadas las carnes por los
grilletesconsigue
de este modo se le conmute
la pena de seis años de presidio
político por la de
destierro
a Isla de Pinos.
4go.sío
Octubre
*Diciembre
30.
Sdiembre
LS remitido
a la cárcel desde el Castillo
de la
Cabaña,
donde se encontraba
en esos días, para
cumplir
la orden de deportación.
Desterrado
a Isla de Pinos, es llevado por Sardá
a la finca «El Abra», en Nueva Gerona, donde éste
residía con su señora e hijos.
Durante
su permanencia allí, Marti
duerme
con los grillos bajo la
almohada
para no olvidar
la promesa
que se hizo
en presidio
de libertar
a su patria.
Años después,
de un pedazo de estos grilletes,
se hace un anillo,
grabándole
la palabra
Cuba, que llevará en uno de
sus dedos toda la vida.
13.
18.
Es trasladado
a España.
a La
Habana
para
ser deportado
dr! Desengaiío
Pide ser matriculado
recho Romano.
31.
Al ser librado
de los grillos, Martí logra le sean
entregados
éstos para conservarlos
como recuerdo.
*Setiembre
Esparia.
cn
cl
vapor
30.
10 quiutu-
S~licitn matricularse
en la Cuiversidad
Central de
Madrid
eu las asignaturas
de Derecho Romano, primer aiio; Derecho Político y Administrativo
y Economía Política, aprobando
Ias dos primeras
y siendo
suspendido
en la última.
grilletes.
*Setiembre
para
Plllllicn
cn >ladrid
su folleto «El Prcqidio
Político en Cuba)): en el que denuncia
valicrltrmentc
los b&+Jaros castigos a que son sometidos los presos
políticos
en Cuba.
Es rasurado
y vestido con ropa de presidiario,
fijándosele
al pie el grillete.
Durante
su estancia
en presidio,
es llevado
diariamente
junto
con sus
compañeros,
antes del amanecer,
hasta las canteras
de San Lázaro, obligándoseles
a trabajar
doce horas.
“Agosto.
257
hl4RTI.440
7.
en el segundo
curso de De-
Contesta
enérgicamente
en defensa de los
residentes
en Madrid,
desde las páginas de
rado Federal»,
a «La Prensa»,
periódico
lumnia
a éstos calificándolos
de filibusteros.
10voca ura
polémica
que se
,T=Foy;l;sp
cubanos
«El JUque caEsta
prolonga
1872
Da
clases
y costearse
particulares
sus estudios.
para
sufragar
SUS
gastos
Fermín
Valdés Domínguez
embarca desterrado
a
España, reuniéndose
días después con Martí, en la
ciudad de Madrid.
Reside
Mu yo
Iulio.
3 1.
Solicita
abonando
en la calle Lope de Vega No. 40 cuarto
matricularse
los derechos
30.
en Derecho
Civil
Español,
aunque
no se examina.
Se encuentra
enfermo.
A pesar de haber sido operado dos veces de un sarcocele producido
por las
cadenas del presidio
y aunque es sometido
a una
!ìue\ â iriterl-encijn
quirtírgica
por 1~5 cloctorta- Cal;dela !- Gómez i’amo. nunc;l llega ;! < li!‘ar
tot?;..lr:lt,*
‘
de esa dolencia.
$
No.
.4,oOS!O 21.
Reside
10.
nuevamente
en
la
calle
del
Ylatricula
en Derecho I\lercantil
y Penal,
a examinarse
aunque
paga los derechos.
kovic~w?~re
27.
a escribir
su drama
29.
De-engano
sin Ilr,rar
.-Jpos10 30.
En unión de Fermín
y otros cubanos residentes
en Madrid,
ofrecen honras fúnebres en la Iglesia de
Caballero
de Gracia a los ocho estudiantes
de mrdicina fusilados
en Cuba en su primer
aniversario.
Reparten
una hoja impresa
redactada
por Xlarti.
pronunciando
éste un discurso en horas de la noche
en casa del cubano
Carlos Sauvalle,
su amigo )bienhechor.
Comienza
.-l,qxto
en prosa « Adtiltern
)!.
.
$Febrero
ll.
Febrero
1.5.
Mayo
17.
*Mayo.
Mwo
+
Reside
en la calle
Jerónimo.
Publica
su folleto
«La República
la Revolución
Cubana»
en defensa
de Cuba a su libertad.
Española
ante
de los derechos
Solicita del Rector de la Universidad
Central de
Madrid
se le conceda el pase de su matrícula
a la
Universidad
de Zaragoza,
siéndole concedido
el traslado el día 23.
en unión
de su amigo
Reside
en la calle
de la Manifestación.
su drama
«Adúltera».
‘s--4hriL 22.
Don Mariano
y familia
embarcan
para Veracruz.
en el vapor «Eider»,
para fijar su residencia
en
ciudad México.
‘sJriizio
Pide al Rector de la Universidad
de Zaragoza
prórroga
extraordinaria
para ser examinadode Procedimientos
Civiles y Criminales
y Práctica Forense,
por encontrarse
enfermo
y ausente en Madrid
en
los últimos
días del mes pasado y en los primeros
de éste.
ll.
Jmio
25 y 27
Hace los dos ejercicios
teniendo
las calificaciones
liente.
Jwio
30.
Verifica
el ejercicio
de Grado a la Licenciatura
en Derecho Civil y Canónico,
desarrollando
el tema
sacado a suerte:
Párrafo inicial
del Libro lo.. título 20. de la Instituta
de Justiniano
del Derecho
natural
de gentes y civil,
graduándose
con notas
de Aprobado.
Fermín.
Solicita examinar
en la Universidad
de Zaragoza
las asignaturas
de Derecho Romano 2do. curso, Economía Política,
Derecho Civil y Derecho Mercantil
y Penal, aprobándolas
todas.
Solicita al Director
del Instituto
de Zaragoza
ser
como alumno
de enseñanza
libre, en
esaminado,
las asignaturas
de Retórica y Poética. Historia
Universal, Historia
de España,
Psicología,
Lógica
y
Ética, Física, Química,
Historia
Natural
y Fisiología
e Higiene,
aprobándolas
todas.
Termina
Febrero.
Al proclamarse
la República
EspaBola fueron ecgalanadas las calles y balcones con flores y banderas.
Martí, en el balcón de la casa en que residía. hace
ondear la bandera
cubana.
Parte para Zaragoza
28.
de Concepción
como alumno
de enseñanza
libre.
ser
en las asignaturas
Ampliación
de DeDerecho Canónico.
Disciplina
Eclesiásde Procedimientos
y Práctica
Forense.
Literatura
Latina
e Historia
Española,
aprobándolas
todas.
1874
1873
*
Soliciia.
examinado
recho Ciril,
tica. Teoría
Literatura
cniversal,
_4gosto 31.
de Grado de Bachiller
obde Aprobado
y Sobresa-
!%Iicita,
en calidad
de alumno
libre, matricular
en la Facultad
de Filosofía y Letras, las asignaturas
de Lengua
Griega,
Literatura
Griega,
Geografía,
Historia
de España,
Historia
Griega,
Metafísica,
Lengua
Hebrea
G riegos.
y Estudios
Críticos
sobre
E\arnins
toda.5 las niignaturas
anteriore;.
Lengua
Hebrea e Historia
de Espana que
en octubre.
=\utort;
.\ijLlr<cc
cn (( 1.a Relista
L-niversal),.
el poema
tcJli+ padre5 duermen.
Ni hermana
ha muerto’)
dediradr,;
a $11 hermana
‘rlariana
_\Iatilde ( :2na) que
fallwiti
el 5 de Enero en Ciudad
JIé‘;ico.
siendo
no\ ia del pintor mexicano
3lanuel
Ocaranza.
lnCIloc
al)r;:‘,laa
\parwe
Rc~liza
cl rierricio
dc Grado a la J,icerlc!atr~ra
cn Filosofía
y Letras, de:arrollando
el terna : :I~*.~~!~:
al azar: La oratoria
política
y forense antc !,i- i“~jomanos:
Cicerón
como su más alta f:xpre.ii~;:l:
clkcurìos
examinados
con arreglo
a c;is ol,:,.l- i:.
retórica,
obteniendo
la calificación
de Sob~~:~lic~:r~~
I,<-*itlfb
rn la calle
c!c Olmo
No.
ii<~Lllo:
Es ~:ostulado
para socio tlcl Liceo Hidalgo.
sociudad a la que pertenecen
los más destacados intelcctuales de la Cpoca.
Coï,ort~ en París al p<,tta fr;ln!&
Augll~i!~
Ctil'querie,
quien le pide que le traduzca
un pn!l:n:i:
también
en París conoce al famoso escritor
ii<.:.~~
Hugo.
i’ls aprobada
por urì::!timidnd
el Liceo Hidalgo.
*Enero
2ó.
*Enero
31.
*Febrero
Febrero
*Febrero.
2.
9.
Llega
a La Habana
Parte
de La Habana
Desembarca
Conoce
pero
para
en Veracruz,
a Manuel
para
como
redactor
de «La Revista UniC2!i*iciLza.
versaI)l, la publicación
de los Boletines,
firmándolos
con el seudónimo
de Orestes.
Po!r;?liza.
desde «La Revista Universal»,
durante
Española»
y «La
varios
(Lías. con «La Colonia
españoles
que se publicaban
en
Iberia».
periódicos
México. los que criticaban
a los insurrectos
cubanos.
1875
((City
la postulacik
I’ayi - i,--ina
se efectuaban
1) cn 125 di5c~lsione.5 que
en el 1;icco Ilidalgo
sobre materialismo
y espiritualismo, en defensa de este tiltimo.
Visita. cn Iznión de su amigo Fcrmin
Vnl(!c;; i)ftotras ciudades
europeas
separándo;c
(‘;;
mícguez,
Havre : Francia,
donde Martí
embarca
hacia l<>\‘.
York rumbo a México para reunirse
con sus ti ‘,:ia espaldas de él, paga la diîerenr,i:l
liares. Fermín,
de su pasaje de tercera para que hiciera el viajr r11
primera
clase.
Sale de i\Sew York en el vapor
hacia México,
vía Cuba.
su priml,r
artlt- XLla!iL!LlC.
- t, Ili)!ic::,
IGIL.
(:iml;C.llr:cl
~11 I’~8:ina
tic follc!iri
c:1c~uaclc:llai;l<~. 1’11 <cLa Revista rniversal)),
de (cMis
liijo~,~ (cc>ies Fil-,))
de Víc!rlr IILigO,
que Irn(l1:jera
durante
la travcaia de Europa
a América.
3 Principal.
Conoce. al pasar por Southampton,
a una bella
joven de la que él contará más tarde: «-durante una
luminosa
media hora, vi una dulce muchacha.
no.. .
quwmos,
y nos dijimos
adiós para siempre».
cn (( La Re\-i-ta ITni\ Irsal>)
u De Paris~) bajo el wLudinini0
*Novie;ll
,% pncurntra
enfermo
quiridas
en el presidio
bre.
Dicienzhre
of Mérida.’
no desembarca.
i 0.
de las viejas
dolencias
ad-
Estrena exitosamente
en el Teatro
Principal
de
México
su proverbio
en un acto «Amor
con Amor
se Paga».
1876
México.
México.
A. Mercado.
Enero
28.
Funda
con Roberto
Esteva, José Peón y Contreras. Gustavo Baz p otros escritores,
la «Sociedad
Alarcón))
de autores, actores y críticos dramáticos,
..INL-.iR’O
proponiendo
I\Iarti sean admitidos
lgnacio
:1liarnrrano y tres escritores españoles. entre ellos Anselmo
de la Portilla.
Di-curso
en la Academia
de Bellas -Artes de San
Carlos en el homenaje
que se le rindiera
al pintor
Santiago
Rebull.
E,:!~-o 31.
Es miembro
de la Sociedad
aceptado por unanimidad.
Discurso en el Liceo Hidalgo
naje a la actriz andaluza
Pilar
Sufre
una recaída
Colabora
Azul».
A ortembre
UlcienLbre
20.
29.
Federalista»
donde
en la velada
Belaval.
de su antigua
en «El
Es elegido
por
para representarlos
Gorostiza,
fue
Febrero
24.
‘FFebrero
28.
Parte de la capital de México
hacia Veracruz,
donde embarca para Cuba, pidiendo
al periódico
«El
Federalista»
que lo despida de SUS amigos, lo que
hace el diario al dia siguiente.
EIIVO
+Febrero
Embarca
en Veracruz,
para La Habana,
en el
«Ebro»,
con
el
nombre
de
Julián
Pérez,
su
vapor
segundo nombre y apellido.
2.
6.
Llega
18.
a La Habana.
Le-. en casa de los Valdés
de amigos,
*Febrero
20.
su drama
Domínguez,
«Adúltera».
en reunión
Consulta
al oftalmólogo
Dr. Juan Santos Fernández,
al que conoció
de estudiante
en España,
quien le ordena cristales convexos NO. 24 como anteojos, desconociéndose
que los usara.
a Progreso.
de
u
*Marzo
7.
Don Mariano
el vapor «Ebro»
en
*
*Marzo
y familia
llegan a La Halnwa
procedente
de Veracruz.
Al cruzar la costa atlántica
de Guatemala,
emerge
de un río unn bella indio.
>ìils tarde re;r:rnió o.::
pasaje de su vida en esta sencilla
forma:
«amé y
fui amado».
26.
ILlega a Zacapa,
Guatemala.
*
Se entrevista
de Guatem.ala,
‘SAbril.
Dn clases de Composición
niñas de Centro América».
*AbTi!.
Es nombrado
profesor
de Literatura
cicios de Composición
de la Escuela
*Ab?il.
Escribe un drama sobre una leyenda patria para
que la representen
los alumnos de la Escuela Normal
«Patria
y Libertad
(Drama
el día 21. Se titula
Indio) » .
1877
F.nero
Llego
Sal? dr Progreso:
<cDe aquí en canoa a Isla
Mujeres;
luego, en cayuco, a Bélice;
en lanrhn
Izabal; a caballo, a Guatemala.))
de Cbi!:nahua
Obrero.
AI caer el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada
desaparece «La Revista Universal»,
que lo apoyaba.
Martí, fiel a sus ideas democráticas
y a sus amigos,
decide abandonar
México antes que poner su pluma
al servicio de un dictador.
Parte para Progreso,
>Iéxico, en el vapor ((City
of Havana» para dirigirse
después a Guatemala.
Ile\-ando cartas de recomendación
del padre de Fermín
\-aldés Domínguez,
para distintas
personalidade.~
en
ésa. ( Entre ellas el presidente
Justo Rufino Barrio- )
5.
enfermedad.
los trnbnjadores
en un Congreso
263
*Marzo
home-
y en la «Revista
3IARTIAZO
“Abril
21.
Discurso
temala.
con el Presidente
de la República
General
Justo Rufino
Barrios.
en la Escuela
Conoce a María
Guatemala).
en la «Academia
Normal
García
Reside en cuarta Avenida
12 y 13, lugar donde
hoy
memorativa.
Sur
existe
y de EjerNormal.
saludando
Granados
de
(La
a GuaNiña
de
entre las calles
una placa con-
264
nho
A ‘3 L.
Es nombrado
catedrático
de Literatura
francesa.
inglesa,
italiana
J alemana
y de Historia
de la
Filosofía.
en la Facultad
de Filocofí,l
dt> la I-ni\,crsidad.
29.
Colnbora
en la relista
ì!iscurro
memorativa
temalo.
2.5.
Setiembre
16.
*Nouiwnbre
29.
Diciembre
16.
Diciembre
20.
*Diciembre
26.
ell el Teatro Co1611 eu la \elada
Conde la fundación
de la ciu(l:!d de Cna-
Diwur-o
en la Escuela
de los festejo3 cívicos.
Sal? de Guatemala,
hacia México.
Llega
a ciudad
Abril.
El vircl,residente
Porvenirn.
Normal
para
Acapulco,
Anuncia
la publicación
de la «Revista
teca», ignorándose
si llegó a publicarse.
*Mayo
“Julio
10.
María
fallece.
27.
Agosto
su mujer.
Arriba
16.
de regreso
Setiembre.
1,
Está
“Enero
5.
Llega
*E,lero
9.
Embarca
San José.
Está
en Chilpancingo,
25.
a Acapulco.
en Acapulco
para Guatemala.
Se publica
gratuitas
en L*Iéxico
de Filosofía
su folleto
en la
Escuela
aGuatemala>).
de Guatemala»,
Noviembre
7.
Noviembre
22.
para
Cuba
vía
del
en el
a La Habana.
en un
bufete
en La Habana.
Le deniegan la autorización
solicitada
de Abogado
por no poseer el título.
Reside
lía Puerto
en Guatemala.
Da clases
Normal.
Marao.
*Setiembre.
México.
«La Niña
Solicita
autorización
del Presidente
de la Audiencia
de La Habana,
para ejercer
su profesión
de Abogado,
a reserva de presentar
su título
de
Licenciado
en Derecho Civil y Canónico,
pedido ya
a Espaíia.
Trabaja
1878
*Enero
Granados,
Parte de Trujillo,
Honduras,
vapor aNuevo Barcelona».
31.
*Setiembre
García
Guatemal-
Sale de Guatemala,
con su esposa, para Cuba,
Honduras,
acogiéndose
a la amnistía
del Pacto
Zanjón.
28.
Setiembre
con
trEl
15.
Contrae nupcias con su prometida
la Srta. Carmen
Zayas Bazán en el Sagrario de la Catedral de ciudad
México.
Parte para
a Guatemala.
Literaria
Abril
vararse,
Mésico.
Sociedad
Renuncia
a SUS tres cátedras en la Escuela Normal
como protesta contra la cobarde forma con que el
presidente
Barrios
destituyó
al director
de ésta, su
amigo el cubano José María Izaguirre.
cn ~1 programa
licencia
12
6.
*Agosto
con
de
Abril
de la Kniversidad.
En las ve!:tdas sabatinas de la ESCUC!CI
Normal,
su palabra
ágil y tcmpeutuosa
1fa
;nr;t!
el
n!::,l;!tiVO
de Dr. Torre!? te.
“‘Julio
(San José).
Sus alumnos.
en muestra de simpatía
y gratitud.
le hacen un obsequio:
((El día de mi
santo me regalaron
los pobres una bonita leontina.))
en la calle
ES nombrado
nabacoa.
Nace
su hijo
socio
de Tulipán
de honor
Xo.
para ejercer
32.
del Liceo
de Gua-
José Francisco.
Trallaja
en el bufete de Miguel
F. Viondi
en la
calle de Empedrado
No. 2 altos esquina
a Mercaderes, lugar en el que más tarde conspira
cen su
amigo Juan Gualberto
Gómez.
“66
.i..\L
-i
.\ii!,,
‘:
:it
ir! \‘;o
Le es ofrecida
que rechaza por
con sus principios.
una Alcaldía
Mayor interina,
la
considerar
el cargo incompatible
Marzo
14.
1879
E> designado
tura del Liceo
Secretario
de la Sección de LiteraArtístico
y Literario
de Guanabacoa.
Es elegido Vicepresidente
del Club Central
Re\-olucionario
Cubano de La Habana, al constituirse
éste en reunión
secreta, por los Jefes y Oficiales
del
Ejército,
Presidentes
de Clubs y demás simpatizantes, siendo elegido Presidente
Ignacio Zarragoitia.
Martí firma el acta en representación
de los Clubs
1 y 3 con su nombre y con el seudónimo
de Anahuac
que utilizara
durante
la conspiración.
Pronuncia
su primer
discurso
en Cuba ante el
féretro de su amigo, el poeta Alfredo
Torroella,
en
el homenaje
que le rindió el Liceo de Guanabacoa,
donde
fueron
llevados
sus restos antes de darle
sepultura.
Solicita
autorización
del Gobernador
General
de
la Isla, para dar clases de segunda enseñanza
con
validez académica,
a reserva de presentar
en breve
término
su título aún en España.
Propuesto
y aceptado
como socio de la Sección
de Instrucción
del Liceo Artístico
y Literario
de
Regla.
Ef:ir0
5,
Liceo
30.
le expide
de Regla.
Reside
+Enero.
Febrero
6.
Obtiene
diéndosele
título.
Febrero
8.
Di-curso
y Literario
‘6Febrero
“IIInrzo
28.
12.
el título
en la calle
de Socio
de Industria
Facultativo
No.
“Abril
23.
21.
del
del
Liceo
Artístico
su solicitud,
dirigiéndose
esta vez, al GoGeneral para ejercer SU profesión
de Abola obligación
de presentar
SU título
en un
tres meses.
Colabora
Guanabacoa,
en «El Progreso»,
con el seudónimo
periódico
de X.
local
de
1-I Gobernadir
Gencr,sI reywl-de
a su nueva ill-tancia solicitando
permiso para ejercer la abogacía,
que se esté a lo proveído por la Audiencia,
la cual
se lo había negado por carecer de título.
Discurso
oponiéndose
al autonomismo,
al hacer
el brindis
en el banquete-homenaje
al periodista
Adolfo
Márquez
Sterling,
en los altos de la acera
del Louvre.
15.
Recita los versos de Torroella,
que éste pronunciara en el Teatro Tacón a la memoria
de Ramón
Zambrana,
en la velada que en honor del extinto
poeta celebrara
el Liceo de Guanabacoa,
haciendo
más tarde una reseña biográfica
del poeta desaparecido.
Reitera
bernador
gado, con
plazo de
~‘Marzo
permiso para ejercer de profesor,
concetres meses de plazo para presentar
su
en la inauguración
de Regla.
Participa
en la discusión
que sobre <rIdealismo
1. Realismo
en Literatura
Dramática»
se celebra en
el Liceo de Guanahacoa
y en la que toman parte
Sicolás Azcárate,
Rafael Montoro,
Enrique
José Varona. Saturnino
Martínez.
Miguel
Yiondi.
Ricardo
Del-JIonte
y otros. El 29 de marzo vuell-e a hacer
Martí uso de la palabra,
defendiendo
nuevamente
el Idealismo.
*Abril
Abril
26.
27.
Acepta el ofrecimiento
de José Hernández
Mederos, Director
del Colegio de Ira. y 2da. Enseñanza «Casa de Educación»
sito en la calle de San
Ignacio No. 14, para profesar en cl mismo.
Discurso en el Liceo de Guanabacoa,
en el homenaje al violinista
Rafael Díaz Albertini.
Su patriótico discurso ante la presencia
del Gobernador
General Ramón Blanco hace exclamar
a éste: «Quiero
no recordar
lo que he oído y no concebí nunca se
dijera
delante
de mí, representante
del Gobierno
Español:
voy a pensar que Martí es un loco... pero
un loco peligroso.»
268
\\I
\#:!‘b \l \!tl!i\o
ASL-ARIO
Cc p:c;ynta
de Madrid.
!t,~.i;l!~
3Iadrid.
al Gobernador
t’n la calle
269
1\I.\HTIASO
Ciril
de Tetuáu
de la provincia
So.
20
-
2~10.
.5c c.ntrrli+ta
con el conocido
político
español
Cristino
Ilartos
durante
dos horas, poniendo
a éste
al corriente
de la verdadera
situación
imlwrante
en
Cuba.
Sr cricucntra
C.;nI’:~rencia cn el Liceo de G~;~I::I’ :~(wa -ol)r~~ Ia+
obras dramáticas
del literato español Jos Ech(.yara\..
1.l’ anulan
ciendo como
la autorizaci6n
para wnLiuuar
cjcrprofesor.
por no haber I~r~wlit;l~lo
slu
Parle
de Espafia
Conoce
París
enfermo.
durante
para
Francia.
a la famosa artista Sara!1 Bernhardt,
una lieala en el Iiipddïorno.
en
título.
PYmbnr<a
para
Xorte
Am¿rica.
1880
TCosidc en la cï:fr
tuno y Concordia.
tl2 .hnistad
40.
-i:? c::i!. I Uep-
$.: detenido por conspirar
en defensa de la Indepen:!ewia
de Cuba.
81 ofrecérsele
Ia liivrtad
â
cambio de unas declaraciones
a favor del G::i,ic-XIO
Español,
exclamó:
~i&trtí
no es de la raz;ì wndible! »
Deporta? ) :I L:b.;‘.:5-:’ c11 el vapor Alfon-o
MI. es
despedido
en el muelle de La Khana
po:’ lltlmcrosos amigos y admiradores.
Llega a Salita;ldzr.
Espafi:~. t10d~~
x~li~-i~ntlo
por
un Inspector
de la Policía, lo co~dlr :‘!I it h c-:rccl
cli 1il:r; iad bajo
J- es reterudo
dos dias, saliendo
fianza, al servirle de fiador el diputado
espafioi !,zdislao Set&,
a quien conoció en el yinjc.
E! Cc!yr:lador
Ci\,il de Santander
refrrnds
su
pasaporte para que pase a Madrid.
ron la ob!ig;viûn
de preseularse
al Gobernador
Civil de dicha pro\-incia.
Lleya
a he\;-
Yoyk.
Reside en 51 Ea>t 29 Slreet.
del Sr. Manuel
Mantilla.
ELE dcsiguado
Cubano de New
focal
York.
del
casa de huéspedes
Comité
Revolucionario
Da lectura en Steck Hall ante los emigrados
cubanos a un detallado
estudio acerca de la situación
cuhana, cou el objeto de recabar
fondos con que
las expediciones
que traerían
a Cuba a los
sufragar
Generales
Calixto
García,
Ramón
L. Eonachca
y
Carlos Roloff.
Uteriormente
este estudio fue editado bajo el título de: «Asuntos
Cubauoslj,
New
York: 1880.
Aparece
su primer
eu ((The Hour».
artículo en inglés:
su n111jer C‘ hijo
sidir a su lado.
llegan
revista norteamericana,
((Raimundo
Madrazo».
a Xew
lork.
para
re-
2iO
:::.lfUKO.
l’rel-ide
interinamente
Cubano de New York.
.l/U~~O 13.
Dirige una proclama
desembarco
del General
Julio
Publica
su primer
artículo,
((La i’ltima
Obra de
Flaubert»,
en el periódico
americano
The Sun
de Charles A. Dana, quien llegó a ser gran amigo de
Martí y de la causa cubana:
17.
Octubre
cl Coniilt:
Hevolucicrl:irirJ
Ll:t nio.
a los cubanos anunciando
cl
Calixto García en Cuba.
Julio
1.
28.
Nace María
Mantilla,
hija de Carmen
Mi!-arry Manuel
Mantilla,
a quien Martí quiso como a hij:l
propia.
en «La
Opinión
-iparece
zolana 0.
el primer
número
de su ((ReI-ista
Sale inesperadamente
vapor Claudius.
Tras largas desavenencias
por no acceder a las
exigencias de su mujer de ocuparse más de su hogar
y su hijo que de las cosas públicas, parte ella con su
hijo en el vapor Saratoga hacia La Habana, llegando
el día 25.
A’oriembre
a escribir
Sacionalj)
de
\‘ene-
&le
(con fecha 15) el segundo
mímero
de su
Revista.
en la que aparece su magnífico
estudio
elogiando
al recién desaparecido
Cecilio iicosta, artículo que disgusta al Presidente
Antonio
Guzmán
Blanco por haber sido aquel uno de sus más fuertes
opositores.
Solicitada
su opinión,
aconseja al Coronel Emilio
Núñez que deponga las armas ante la inutilidad
de
continuar
combatiendo
solo. Termina
así la llamada
Guerra
Chiquita.
13.
Empieza
Caracas.
para
New
York
en
el
Escribe desde New York su primera
correspondencia
para «La Opinión
Nacional>)
de Caracas,
publicando
desde Setiembre
5 hasta Diciembre
bajo
el seudónimo
de M. de Z. A partir del mes de Di. ciembre
aparecen
los artículos
avalados
con su
firma.
‘gDiciembre.
Reside
“Diciembre.
Colabora
en 459
Kent
en «La
Avenue,
Pluma))
Brooklyn.
de Bogotá,
Colombia.
1881
*
&2arz0
1882
Está en Caracas, Venezuela,
donde al llegar. movido por una profunda
admiración
“y sin sacudirse
dónde se comía
el polvo del camino, no preguntó
ni se dormía,
sino cómo se iba adonde estaba la
estatua de Bolívar».
Enero.
21.
Reside en la casa No. 261/!r entre
Santa Capilla
y Mijares,
Caracas.
las esquinas
Da clases de Gramática
Francesa
en el «Colegio
Santa María»
que
Aveledo.
y de Literatura
dirigía
Agustín
Discurso
en el «Club
del
de
Comercio».
Tmparte clases de Literatura
en el Colegio «Guiestableciendo
en el mismo
llermo
Te11 Villegas»,
una escuela de Oratoria.
Publica
en New York su pequeño
libro
lillo»,
dedicado
a su hijo.
Escribe la mayor parte de sus «Versos
que deja sin editar.
“‘Junio
10.
Julio
15.
Libres))
Decide
suspender
sus correspondencias
a «La
Opinión
Nacional»,
de Caracas, por exigirle
ésta
que en sus escritos
alabe al dictador
Guzmán
Blanco.
Reside
*.lulio.
«Ismae-
en 324 Classon
Avenue,
Brooklyn.
L. 1.
Escribe su primera
correspondencia
para el periódico
de Buenos Aires «La Nación))?
que se publica el 13 de Setiembre,
dedicando
a su madre el
sueldo recibido
por estas colaboraciones.
272
ANL’ARIO
*Julio
MARTIASO
Después
de entrevistarse
con el general
Flor
Crombet,
escribe a los generales
Máximo
Gómez jAntonio
Maceo
para intentar
llevar
de nuevo la
revolución
a Cuba, pero Gómez cree prematuro
el
movimiento
y Maceo piensa que carece de organización, aconsejándole
que prepare
los ánimos par3
ello.
20.
*
Imprimen
en Colombia
un cuaderno
nor, encomiándolo
cariñosamente.
*Agosto.
Trabaja
de empleado
de comercio
de Lyon & Co. en New York.
.
Regresan
hijo.
en New
a su lado,
La Casa Appleton
publica
sus traducciones
«Antigüedades
Romanas))
de A. S. Wilkins
y «Antigüedades Griegas»
de J. P. Mahaffy.
1884
Enero.
Enero
Dirige
15.
cn su lioMayo.
su esposa
c
“Junio
18.
“Julio.
27.
Termina
de traducir
para la Casa Applcton
«Nociones de Lógica»
de W. S. Jevons, sirviéndose
de
este ingreso para llevar a su padre a vivir junto
a él.
Escribe en «La América»
pañol en New York.
Marzo.
Mayo.
Trabaja
como
*Junio.
Dirige
la sección
*Junio
Julio
de «La
de letras
Don Mariano
Martí
sidir junto a su hijo.
7.
editada
Américas.
de <rLa América».
sale de La Habana
para
re-
Trabaja
en las oficinas comerciales
rranza & Co. en New York.
*Agosto.
31
Don Rleriano
junto a su hijo
arriba
a 10s
en New York.
68
de Carlos
años
(n.
Ca-
1815)
S u padre
New York.
regresa
a La
Habana
procedente
de
en las oficinas
de Carlos
Ca-
Octubre
10.
Renuncia
a su cargo en el Consulado
del Uruguay para
intentar
una
nueva
revolución
que
independice
a su patria.
Pronuncia
un patriótico
discurso
ante los emigrados cubanos, en conmemoración
del 10 de Octubre de 1868, comienzo
de la guerra
de los 10
años con Cuba.
Octubre
20.
Después de varias entrevistas
con los generales
Gómez y Maceo para una nueva invasión
a Cuba,
decide separarse de ellos por querer éstos encabezar
una revolución
exclusivamente
militar,
sin que ésta
Ileve en sí la república,
hecho que motiva
que
Martí
le escribiera
expresándole:
«Un pueblo
no
como
se
manda
un
campase funda,
General,
mento.»
en es-
Pronuncia
un brillante
discurso
en la sala del
restorán Delmónico,
ante el presidente
de la República de Honduras
p diplomáticos
de los países latinoamericanos,
en el banquete
que se ofreciera
en
homenaje
al Libertador
Simón Bolivar
en el centenario de su natalicio.
24.
*Octubre
redactor
revista
América».
1;s nombrado
por la Sociedad «Amigos del Saber,).
de Caracas, miembro
corresponsal
en New York.
Deja de trabajar
rranza .
1883
Febrero
«La
Desrmpcña
interinamente
el cargo de Cónsul
General
del Uruguay
en New York, reemplazando
a su amigo Enrique
Estrázulas.
en las oficina-
lo&,
1a revista
1885
Su
arriban
esposa e hijo,
a La Habana
abandonándolo
nuevamente,
procedentes
de New York.
Publica en «El Latino Americano»,
de New York,
por entregas,
su única novela «Amistad
Funesta»
bajo el seudónimo
de Adelaida
Ral.
AXCARlO
Juicio
Invita
a los cubanos de New York para el día
25. en el Clarendon
Hall, a fin de responder
a
cuantas preguntas
deseen hacerle,
(para aclarar los
rumores
equívocos
respecto
a sus actos políticos).
por considerar
que: «todo hombre está obligado
a
honrar con su conducta privada,
tanto como con la
pública,
a su patria».
23.
:::
Invitado
por la emigración
cubana de Filadelfia
para hablar el 10 de Octubre, declina el honor, prefiriendo
mantenerse
en silencio para no estorbar los
planes de quien pudiera llevar a Cuba la revolución,
ya que él nunca contribuiría
a una guerra exclusivamente militar,
puesto que para él: «La independencia de un pueblo consiste en el respeto que los
poderes públicos
demuestren
a cada uno de sus
hijos.»
9.
GE
Domingo
Faustino
Sarmiento,
ex presidente
de
la República
Argentina,
pide al redactor Paul Groucrac del periódico
(<La Nación»,
en muestra
de ou
admiración
por el talento descriptivo
de Martí.
traduzca al francés su artículo
«Fiestas de la Estatua
de la Libertad»,
para que se le conozca mundialmente, ya que, según él: ((después de Victor Hugo
nada presenta
la Francia
de esta resonancia
de
metal.»
uero.
Euero.
Publica la Casa Appleton
su traducción
de la novela de Hugh Conwap «CaRed Back», que él titula
«Misterio>&
*Xurzo.
Deja
Abril.
Trabaja
de traducir
nuevamente
Febrero
para
Su padre
bana.
2.
del
Escribe su primera
correspondencia
para
dico «El Partido
Liberal»,
de México.
*Julio
Envía su primera
blica», de Honduras,
de 1886.
correspondencia
publicándose
Don Rafael María
llece en La Habana.
de Mendive,
Colabora
New York
Economista
8.
+:;,Voviembre
.
24.
en
«El
a «La Repüel 14 de Agosto
su maestro,
Americano»,
muere
en La Ha-
“‘Agosf
0.
Más de una veintena
de periódicos
en América
Latina, reproducen
sus artículos
de «La Nación»
j«El Partido
Liberal»
sin abonarle
nada por ello.
Pronuncia
un discurso en el Masonic Temple
de
New York, en acto organizado
por la emigración
cubana, conmemorativo
del 10 de Octubre
de 1868.
10.
‘~Nociembre
ll.
Se entrevista
con el General
diez años Juan Fernández
Ruz
cubanos
en New York,
para
fuera de Cuba un movimiento
independencia,
no llegándose
a
“Noviembre
17.
Doña Leonor
Pérez, su madre, sale de La Habana para permanecer
una temporada
a su lado en
New York.
Uru-
el perió-
Martí
Es nombrado
Cónsul
General
del Uruguay
en
New York,
donde desempeñaba
el cargo de Vicecónsul, haciéndose
cargo del Consulado
el día 7 de
Mayo.
guay *
+:‘_llclvo 15.
Mariano
16.
la Casa Appleton.
en el Consulado
Don
Abril
Octubre
1886
2,s
1887
Colabora
en «El Avisador
Cubano»,
periódico
editado en español en New York, cuyo primer
número salió el 3 de Junio de 1885.
‘:‘!)ctubre
414RT1.410
8
fa-
*Diciembre
de
Diciembre
Preside
la
New York
17.
26.
Comisión
Doña Leonor
cumple
unión de su hijo.
Sus amigos en
familiar
en honor
Ejecutiva
de la guerra de los
y varios emigrados
organizar
dentro
y
capaz de lograr
la
concretar
nada.
de
Cubanos
sus 59 años (n.
New York
celebran
de Doña Leonor.
1828)
una
en
en
Velada
.’ ili’!~O
G.
‘!,!\.O
19.
1888
Publica,
traducida
por
de Helen Hunt Jackson.
el; la novela
Es nombrado,
por la Asociaciún
de la Prcn~a de
Buenos Aires, representante
en Estados L~nidna v
Canadá.
no han
si:.io ha!laílos.
«Vindicaciú:r
dr Cubrt n. en
c:The Ei ening Post», como rc~pucrtn
:i la reer:?‘bte hiciera
del arti-ulo
(!t. <:The I\Iuducción que ez
nufacturcr
>>>.de Filadelfia.
donde tratando
sobre la
compra \- anexión de Cuba por los Estadcr Unido+
se menospreciaba
ofensivamente
a los c~hnoc.
Estos escritosfuelonmbljcad$s
por Martí bajo cl título de ((Cuba y los Estados‘Unidos».
EU
Ci’!el.
Ju~ntucl~,.
re, i-ta
de Quesada.
ctuincc!ral
:Iparece el primer número (lc (<La Edad de Oro)),
rc\iita
mensual
dedicada
a los niños dr _4mérica,
de la que sólo salieron
cuatro níimeroa,
por oponrrse Martí a los c1eseo.s de SLI dueño. de utilizar
la
revista como \-chicido
de propaganda
católica.
Es entrevistado,
como Cónsul General
del Uruguay en New York, por el peritidico
c<Export am1
Finance»
acerca del Congreso
internacional
iimericano que se inauguraba
el 2 de Octubre.
:
Discurso en el Hardman
Hall en conmemoración
del 10 de Octubre de 1868. Los discursos pronunciados en este act fueron recogidos.
más tarde? por
Martí, en un 4-+olleto. )
ardman
.”
Hall en el homenaje
Discurso Y--Hen e
poeta cubano José María
Heredia.
al
Discurso
en la Sociedad
Literaria
Hispano-Arncricana de New York en la Velada ofrecida en honor
de los Delegados
a la Conferencia
Jnternacionnl
Americana.
1.889
PLMifYl
::/!if).
v
en
JXscurro
en el Masonic
Temple.
de Ne;+ York
en conmemoración
del 10 de Octubre
de 1868.
c:rj os nianu;~critos
~:~~i:,!mr,~ cn ccLa
fundada
por Gonzalo
«Ramonan.
Es &ignado,
por la Academia
de Ciencias
Bellas Artes de San Salvador,
socio corrc+ponsal
New York
Rwi,hn.
'I:!:!io.
1890
Discurso en la velada de la inauguración
de «La Liga», en 198 calle Bleecker,
cuys
ostentaban
las fotografías
de José 3fartí
Serra, sus fundadores.
de! 1~~1
parrt!cj
y R&cl
La Comisión
Ejecutiva
de la Junta de Herediri
de Santiago de Cuba, acordó. en reconocimiento
por
su idea de celebrar
una velada en New York con
el objeto de recaudar
fondos para ponerle
lápida
278
ESCARIO
MARTIANO
ASL-.4RIO
a la calle de Heredia,
obsequiarlo
con un certificado y un bastón hecho con madera de la casa en
que nació el poeta.
*.4bril.
JllJ~iO
Julio
16.
Julio
Octubre
Octubre
Discurso en el Hardman
Hall, en el segundo aniversario del «Club Los Independientes»,
que funFraga
con
el
propósito
de
dara el patriota
Juan
allegar fondos para cuando en Cuba estallase una
nueva revolución.
*‘Diciembre
13.
Lee sus «Versos Sencillos»
en la reunión
lebró en su casa en honor de Francisco--.
asistiendo
más de 30 de sus arn;gz.
“‘Diciembre
20.
Discurso
en la Sociedad
Literaria
Hispano-Americana de New York al tomar posesión de la Presidencia.
1.
3.
10.
Es elegido
Presidente
de la Sociedad
Hispano--Americana
de New York.
República
Diciembre
del Paraguay
23.
Cón-
enfermo.
Es nombrado
profesor
de español
del
Evening
High School, en 220 E. 63 St.
Se le extiende,
por el Presidente
Unidos, el exequátur
como Cónsul
en Nueva York.
Invita
periódico
tubre.
Octubre
de la
Parte, para reponer su salud, hacia las Montañas
de Catskill,
donde conoce a distintos
miembros
del
«Twilight
Club» (Club Crepúsculo)
que se encontraban de vacaciones
allí.
:kAgosto.
en el resClub».
‘;‘I!iciem bre.
.F
.,‘Diciembre
12.
Se encuentra
*Julio.
Pronuncia
su primer discurso en inglés
torán « AIorello»
invitado
por el «Twilight
Da clases gratuitamente
en «La Liga»,
por la
noche, a los obreros cubanos y puertorriqueños
dc
color.
General
22,
en
de
‘:‘Oct abre
F.s nombrado
por el Gobierno
sul de New York.
30.
Di-curso
en «La Liga» en la velada ofrecida
homenaje
a Gonzalo
de Quesada por SU regreso
la Argentina.
Sale para Washington
para observar de cerca cl
desarrollo
de la Conferencia
Internacional
Americana, preocupado
por el futuro
de la América
l.atina.
Es designado
Cónsul
Argentina
en New York.
24.
279
MARTI.4XO
a los cubanos
«El Porvenir»
de New York a trarés del
para el acto del 10 de OC-
Discurso en el Hardman
Hall
del 10 de Octubre de 1868.
Palabras
en el restorán
«Martina,
en la comida
ofrecida
a Francisco
Chacón por sus amigos.
que ceChacón-2
Es nombrado
por el gobierno
del Uruguay
representante a la Conferencia
Monetaria
Internacional
Americana
que se celebraría
en Washington.
Es admitido
como socio del «Twilight
Club», integrado
por distinguidas
personalidades
de New
York.
Colabora
York.
aero.
Enero
*Enero
Enero
“‘Febrero
en conmemoración
en 361 Oeste, calle 58, 4to. piso,
1891
:::E
Central
de los Estados
de la Argentina
Rcide
Literaria
en
«La
Revista
Ilustrada)),
de
New
Comunica
al Departamento
de Estado (E.U.A.)
que ha sido nombrado
para representar
al Uruguay
en la Conferencia
Monetaria
Internacional.
2.
17.
Discurso en la Sociedad
ración de su nuevo local.
Literaria
Le es otorgado
el exequátur
Uruguay
en los Estados Unidos.
23.
4.
Se encuentra
en Washington
de la Conferencia
Monetaria,
7 de Enero de 1891.
en la inaugucomo
Cónsul
del
en la segunda sesión
inaugurada
el día
.4sC.4RIO
380
M4RTIANO
ANC.4RIO
z3Febrero
21.
Llega de Washington
Lee, en la Sociedad Literaria,
dicara a ésta, Romin
Mayorga
los versos que (Ir‘Rivas.
Discurso en el salón Behr Bros. en la velada qllr
la Sociedad
Literaria
auspició
en homenaje
al recién desaparecido
compositor
Nicolás
Ruiz Espadero.
*Narzo
7.
Lee en la Sociedad
Litrraria
traducción
de « Lalla Rookh » .
fragmentos
-’ Qosto
27.
Su
sando
%~ticmbre.
‘.+:iembre
C;r enc,uentra
1.5.
cle -u
4.
Llega de Washington,
Conferencia
el día 3.
Diserta en la Sociedad
gaucha de Sur América.
por
haberse
Literaria
rlbril
23.
Disrurso
en la Sociedad
ofrecida a México.
Muyo
20.
Es publicada
en «La Nación»,
su ultima
correspondencia.
Juko
6.
Discurso
en la
a Centro América.
“Junio
*Junio
23.
30.
*Julio.
*Julio
*Idio.
17.
Sociedad
terminado
sobre
Literaria,
la
en
de los nuevos
mónica.
Airea.
honor
arriban
Pasa unos
hijo.
días en Bath
Palabras
en una
Manuel
Barranco.
Regala
Porvenir»,
la propiedad
de Enrique
fiesta
a New
Beach
con
celebrada
York
“Noviembre
30.
casa
Porvenir )),
York para
7.
por
del
de la Sociedad
sz1s «Versos
de Cultura
La Sociedad
unanimidad,
Ar-
Sencillos».
Literaria,
en sesión general,
no aceptarle
la renuncia.
Lite-
acordó
Pxt:
para Tampa,
invitado
por el Club Ignacio
para participar
en la velada artísticoAgramonte,
literaria,
que con el objeto de recaudar
fondos organiza dicho Club.
e
de
.\aiiembre
de «Versos Sencillosj)
;: «El
Trujillo,
quien los publicará.
cursos
Renuncia
a la Presidencia
de la Sociedad
raria Hispano-Americana
de New York.
nueva-
su n:uj(‘r
en
Aparecen
c3ctubre.
Gctubre
e hijo
Di:cttr..ct en los salones de 1Iazzetti.
en la celcLración
del aniversario
de la Independencia
de
>Iésiro.
Pronuncia,
por segunda
vez, un discurso
en
inglés en casa de Luis Baralt? en la inauguración
Lee el poema dramático
«Hatueyn,
de Francisco
Sellén, en reunión
en casa de Benjamín
Guerra y
habla sobre la poetisa cubana Mercedes Matamoros.
Su esposa
mente.
nuevamente.
Renuncia
a los Consulados
de las repúblicas
Uruguay,
Argentina
y Paraguay.
en la velada
Literaria
regre-
Di.yp:::io en el Hardman
lIall. en comuemoraciJn
del 10 de Octubre
de 1868.
Su patriótica
disertación en pro de la independencia
de Cuba; suscitó
las quejas del Cónsul espaíiol en Nueva York, por
representar
Martí a tres países amigos.
la poe&
de Buenos
enfermo
definitivamente.
! r-i\ ita. p:)r medio del periódico
ctE
a todos los cubanos residentes
en New
el acto del 10 de Octubre.
Lee en español e inglés, traducido
por él, en t:!
Conferencia
Monetaria
Internacional
Americana
iu
informe
sobre el establecimiento
de una moneda
para toda la América,
siendo adpotada
su propo. .I
sicion.
*Abril
lo abandona
a Cuba con su hijo.
eipo3
281
MARTIASO
25.
Llega a media noche a Tampa,
donde la multitud que lo espera en la estación, lo conduce hasta
el Liceo, pronunciando
unas breves palabras de saludo y agradecimiento.
Keunido
con los representantes
de los distintos
Clubs de emigrados
cubanos.
logra agruparlo;
a
Resolucionec
que
todos. siendo
aprobadas
unas
culminaron
en la fundación
del Partido
Revolucionario Cubano.
1892
ES dado de alta por el Dr. Eligio
Preseuta.
ante los patriotas
José Francisco
Lamadriz.
José Dolores Poyo y Fernando
Figueredo.
sus proyectos
para fundar
un Partido
que uua a
todos los cubanos en el extranjero,
siendo aprobado
por éstos.
Es iniciado
Caballero
de la Luz en la logia Perseverancia
No. 6.
Pronuncia
un patriótico
discurso
por la noche,
en el Círculo Cubano
«San Carlos».
Pronuncia
por la noche en el Liceo Cubano
de
Tampa su conocido
discurso
«Con todos y- para el
bien de todos».
F:mda. en reunión
efectuada en la residencia
deI
«cubano
negro, rico y respetado»
Cornelio
Brito.
((La Liga», sociedad que seguirá los mismos fines
que la de New York.
Es admitido
en la Liga Patriótica
Cubana
de
Tampa.
Pronuncia
en la Convención
Cubana de Tampa,
su discurso conocido
por «Los Pinos Nuevos j)3 en
la velada conmemorativa
del 27 de Noviembre
de
1871.
Nosiembre
28.
*A’oziembre
30.
“Diciembre
5.
*Diciembre
22.
Diciembre
24.
Diciembre
25.
*Diciembre
*Dicien
27.
bre 30.
Sale para
Llega
New
a New
Llega
a Tampa
L’iLrro
4.
Enero
5.
J ! ! /?07’0
6.
i’arte a las ocho de la noche para Tampa, siendo
acompañado
hasta el muelle por una gran manifestación de cubanos.
Lrlero
8.
SaLe para New York después de haber sido aprobadas, por la emigración
de Tampa
también,
las
<(Bases y Estatutos
Secretos del Partido
Revolucionario Cubano».
York.
York.
Es reelegido
Presidente
de la Sociedad Literaria
de
New
York,
cargo que no
Hispano-Americana
acepta por hallarse consagrado
a la causa de Cuba.
por un comité
Sale para Cayo Hueso, invitado
organizado
por los emigrados
cubanos con el propósito de escuchar
sus patrióticas
palabras.
enfermo.
Arriba
a Cayo Hueso por la tarde, siendo recibido en el muelle por innumerables
cubanos
que
lo acompañaban
hasta el Hotel Duval, y sobre una
silla, dirige
unas palabras
de gratitud
a los emigrados cubanos.
Se encuentra
sufriendo
una fuerte broncolaringitis; por lo que se suspende el acto anunciado
para
este día.
Los obreros de la fábrica de tabacos de Eduardo
Hidalgo
Gato le obsequian
un Album
de pensamientos escritos por ellos.
Palma.
‘i’f;:wro
!:rzrro
10.
12.
\-isita las fabricas de tabaco hablándole
a los trabajadores,
siendo obsequiado
por los obreros con un
ánfora de plata y por las trabajadoras
con una cruz
de conchas y caracoles.
Da lectura,
en el Hotel Duval,
(ante los presidentes de las distintas organizaciones
de emigrados)
a las «Bases y Estatutos
Secretos» redactadas
por
él, siendo aprobadas
por unanimidad
-después
de
tres días de discusiones-,
quedando
así constituído
el Partido
Revolucionario
Cubano.
Discurso
en una velada celebrada
en el «San
Carlos».
Ltega
a New
York.
Responde a la carta publica
de Enrique
Collazo
aparecida
en «La Lucha»,
de La Habana,
del día
6, donde éste censura a Martí
por haber criticado
duramente
el libro de Ramón
Roa KA pie y descalzo»
en el discurso
conocido
por «Los Pinos
Nuevos» pronunciado
en Tampa,
por considerar
el
libro desalentador
para la causa cubana.
ASL-.tRIO
ì;e cncurntra
enfermo
If(l
de nuevo.
,, I.;I Liga,) de Sel\- 1 orb celebra un mitin
:ei;ta por la carta de Enrique
Collazo. al i,~.;!
lo hicieron
Tampa y Cayo Hueso.
\.o
29.
diqcurso
I i:foïKln
eiì un bd10
Hall de New York, sobre el éxito
Florida.
Este discurso es conocido
Tampa
y Cayo Hueso».
Di5c.:::-o
ante los emigrados
puertorriqurfi;!;
constituir
éstos cl «Club Borinquen
J).
Ratifica
su rc?:l.mcia
al Consulado
Julio
‘:‘.Tri:io
Líepa
5.
ti.
Julio
‘sJulio
‘“Julio
Julio
72.
13.
17.
nuevamente.
Discurso en la Confirmación
de la proclamación
del Partido
Revolucionario
Cubano, en el Hardman
Hall de New York.
Sombra.
en su calidad de Delegado
del Partido
a Gonzalo
de Quesada y
Revolucionario
Cubano,
Aróstegui
como Secretario
del mismo.
c:i ferrocarril
patriótica.
para
la Florid;!
en \-iajc
Conferencia
durante
el día con los Prcsidcntes
los Clubs revolucionarios
(Cuerpo
de Consejo).
Discurso en el «Liceo Cubano»
por la noche.
Es obsequiado
con un banquete
Comercio de Cayo Hueso, junto a
y Oficiales
que se encontraban
en
que se adhieren
al Partido.
Discurso
por la noche en la
«Liceo Cubano»
en Cayo Hueso.
Discurso
en el Club
«San
tic
todos loc
viaje park~
por el Club del
distinguidos
Jpfr;
ese entonces: los
inauguración
del
Carlos».
Llega a Tampa acompañado
de José Dolores Poyo
v los generales
Carlos Roloff y Serafín
Sánchez.
Pronuncia
un discurso en el «Liceo
Cubano».
Se encuentra
*Julio.
(1;:
a Tampa.
I? ;5r:1rrho en el Liceo acompafiándolo
concurrentes
hasta la estación por seguir
Cayo
Hueso.
7.
del I’rnguay,
I:q elegido
por los Clu!,-, de emigrados
(.uban~,+
y purrtorriqueiíos,
Delegado
del Partido
Re\-olucionario Cubano,
con Benjamin
J. Guerra
como Tesorero.
Proclamación
solemne
y unánime
del Partido
Revolucionario
Cubano
por todas las asociacioncde Cubanos en el extranjero.
enfermo
I’artr
campaña
;ii.
Disc-ursa cn la Sociedad Literaria
en la \elad,-. (‘1~:
honor de la República
de Venezuela.
Pul~lira el primer número
del peri&dico
o Ptit;.ia ))
E.4
Conlurlica.
a todos los Clubs
Ie\ ~,l~ltniol~arios.
q~:c
105 militnïr;
miembros
cle los mismos (lcbcn elegir
al Jcfc del Ejercito
Libertador.
elec&n
q”e rer:‘\t:
en el General
Máximo
Gómez.
~‘í,i’ unaCl:111 Rk,-
en el lI~~i.~;.il:~n
de su \i,; ir .I !i!
por :r(-i!.,:? ji: tlt,
~Borinquen,,
al ser invitado
de I\;elv I-ork.
Conferencia
durante
dos horas en el ~~Club Jo-6
Slartí».
(haciendo
un minucioso
all;i!i:i-;
dc la Il¡-:xia
de las revoluciones
en Cuba !- la irnportailci;l
cle la nueva organización),
en la inauguración
d<s
la; Con\-erEaciones
Políticas que celebraría
meuj:l;lmente dicho Club.
,t;t,(/~i(‘
+:r.<penditio
para el 14 de FcbrTro. rl a:.!:) ‘itilitlrr;;tlo para este día. por ccr:tiíluar
enferntî
1Iai.i i
quien haría un informe
dr su último
\i:Ijis :’ fa
Florida.
de -r’e\v 1 ;~;k n!~ircrdan
:LtF t’migrp<lo:,
!liXi<liitl
nombrar
(cJO&
M:lriín
al nuevo
1 olucionario
que fundan.
Di>cur‘o
en El Club
por los puertorriqueños
283
M.4RTIAS’;)
enfermo.
*julio
18.
Es invitado
por el Alcalde
pasea por dicha ciudad.
‘FJuEio
19.
Visita
distintas
cada una de ellas.
fábricas
de Tampa,
de tabaco
quien
hablando
lo
en
AsL-.4RIO
286
~IARTIASO
A‘iCRIO
ES fotografiado
grados,
*.lulio
Julio
~‘.lulio
20.
frente
en unión
de numerosos
a la fábrica de Martínez
Ibor.
Continúa
\-isitando
las fábricas y babldndole
en
ellas a los obreros, siendo aclamado
también
por
los trabajadores
españoles de las mismas.
Discurso por la noche en la calle, por no caber
en el Liceo el numeroso
público
que acudió a e.-cucharlo.
.‘%le para Ocala a las 5 de la mañana en ómnibus,
llegando
ese mismo día.
Discurso en el Teatro Ocala, teniendo
acceso a él
por primera
vez los negros.
21.
Habla en distintos
lugares,
en inglés, al serle
mostrado el pueblo por el conocido banquero
Agnew.
Es agasajado con un banquete
de despedida,
por
la noche, por el comercio
y las autoridades
de
Ocala.
22.
al atardecer,
Llega a Jacksonville
colonia cubana, la que lo despidió
3 Julio
Julio
Se encuentra
27.
4gosio
‘?!t;osto
hablándole
en masa.
de regreso
en New
Discurso
en la
por los emigrados
17.
18.
Se encuentra
para recuperar
recepción
cubanos
en Newport,
su salud.
9.
*Sr!iem
bre 10.
Srtkmbre
ahí unos
11.
Sale a caballo para «La Reforma»,
finca
neral Gómez, a donde llega el mismo día.
del Ge-
Setiembre
13.
Después de tres días de entrevista,
parte junto
con el General
Gómez a caballo para Santiago
de
los Caballeros,
llegando
el mismo día, hospedándose
en casa del cubano Dr. Nicolás Ramírez.
En carta oficial,
en nombre
del Partido
Revolucionario
Cubano, Marti le ofrece al General Gómez
el Mando
Supremo
de la guerra.
Setiembre
15.
Aceptada
oficialmente
por el General
Gómez la
Jefatura
del Ejército,
se despiden,
siguiendo
Martí
para el Santo Cerro rumbo
a La Vega, llegando
al atardecer.
*Setiembre
16.
hacia
la capital.
Visita por la tarde la Catedral
Primada,
siéndole
mostrados
los restos de Cristóbal
Colón.
Discurso por la noche en la Sociedad Amigos del
País, de donde, terminado
el acto, parte en velero
hacia Barahona.
Llega a Barahona,
por la tarde, hospedándose
la residencia
del Gobernador.
Visita el histórico
lago Enriquillo.
20.
.4gosto
31.
Sale de New York para Haití,
rumbo
Domingo,
para conferenciar
con el General
Gómez.
Setiembre
21.
Setiembre
24.
Haití.
Ozama
19.
Setiembre
en Gonaives,
para
Setiembre
El Comandante
Gerardo
Castellanos
llega a La
Habana con instrucciones
de Martí, para establecer
contactos en Las Villas y otros lugares de la Isla.
Se encuentra
de La Vega
Llega a la ciudad
a Federico Henríquez
su hogar.
20.
8.
Parte
18.
ALgo‘to
Setiembre
Estii en Monte
Cristi pasando
dado en casa de Catalina
Ramos.
Setiembre
días
a Santo
Máximo
de allí a caballo
al isleño Joaquín
con ély sigue
hospe-
ofrecida
en su honor
de Filadelfia.
pasando
Embarca
hacia Cabo Haitiano,
pasa por Dajabón
-abrazando
Montesino
que estuvo en presidio
para Monte Cristi.
la noche
York.
Informa
en reunión
de Clubs de New York, sobre
los resultados
de su último
viaje a la Florida.
8.
Setiern bre
a la
Es5 en San Agustín
donde visita la tumba del
Padre Félix Varela.
Discurso a la emigración
cubana residente
allí.
24.
‘silgosto
emi.
38;
\lARTIASO
Sale
a caballo,
de Santo Domingo,
y Carvajal,
quien
por la tarde,
Llega a Port-au-Prince,
hospeda provisionalmente
y se traslada al siguiente
para
conociendo
lo aloja en
en
Haití.
Haití,
al anochecer,
se
en el Hotel de Francia,
día para el Hotel Bellevue.
-88
A‘IC.iRIO
“‘Setiembre
26
:9:~í:iórf? 4.
!kIztbre
~‘:0ctrtbre
Z’Octubre
.4UI..4RIO
3IARTIANO
Di-clurso en el Club ((Guarionex
v Hatuel-».
Permanece
en Port-au-Prince
diez dias. debido
a las interrupciones
en las líneas de v.rl)ow-: por un
brote de epidemia.
521~ para
u.
Jamaica
por
9.
2s imitado
campestre en
banos poseen
cido retrato
Valdés v R.
curso.
10.
“‘Octubre
ll.
‘*Octubre
g:
12.
ll~~;prd;ínti-
Discurso
en conmemoración
del 10 de Octubre
salón del Sr.
de 1868, en el espacioso y elegante
Juan M. Rondón.
Dlxurso
en inglés en el Club José María Heredia,
por la asistencia
al acto de numerosos
nativos.
Eabla
ante los emigrados
13.
;‘nl-:e
Octubre
19.
Arriba
Octubre
23.
para
Xew
a New
York
conoce a May a María Ca-
en el vapor
&4iIza.
de %ew York del resula Santo Domingo.
Es homenajeado
por José María Vargas Vila y
otros amigos con un banquete
en el restorán
«Morello»,
para desearle buen viaje.
5.
Parte
Herrera.
/Vouiembre
9.
Llega
para
la
a Cayo
ll.
Infor-nla en el Hotel Du\.al a la Con\-ención
Cubana. de su entrevista
con el General
Gómez ! Icc
la carta dc éste aceptando
el cargo de General
en
Jefe del Ejército.
‘:. \‘ol,iembre
15.
Ini’~Jrma al Cuerpo
de Consejo
de Cayo Hueso
de los trabajos realizados
y el resultado
de EU viaje
a las Antillas,
“‘.Vor¿embre
21.
llal)la
en el Colegio de Cunill
a los alumnos
y
profesores.
d esp ués de haber presenciado
los exámenes del mismo.
‘:’ Vo riem bre 23.
Conferencia
en inglés durantr
dos horas en el
Club «San Carlos» a petición
del rcE(plator
Democratn. periódico
de Cayo Hueso.
27.
Discurso
‘i’.Yoviembre
28.
Discurso
Cubano».
“‘Diciembre
2.
A propuesta
de Martí,
acuerdan
los presidentes
de los Clubs de Cayo Hueso nombrar
el día 6 de
Diciembre
«Día de la Patria»,
donando cada miembro el sueldo de dicho día para el Partido.
C::rIiviembre
4.
Palnb:as
aconsejando
troducción
Diciembre
7.
Diciembre
12 y 13.
Florida,
Hueso
en compañía
a la una
de híartín
de la tarde.
Diciembre
14.
en una
«Hijas
a Haití,
‘j’ \-oriembre
York.
I~îcrma
a los emigrados
tado obtenido
en su viaje
ìoviembre
:t:‘~o~~ien~bre
cubanos.
Durante
su estancia en Jamaica,
riana Grajales,
madre de los Maceos
brales de Maceo.
Octubre
Discurso en el San Carlos
Santo Domingo
y Jamaica.
en el Club
sobre EU \-iaje
289
10.
Ryi;ito
por los emigrados
a ur?a recepcicin
Temple
Hall, lugar en que variss cuvegas. Aquí le fue tomado su conode Jamaica
por los fotógrafos
J. R.
Núñez.
Pronunció
un elocwnte
dis-
\SO
:f’.Yovitmbre
la niañanii.
Ll:‘;?:1 a Kiligston
cn el \-al:~)r ~IlYCiIil.
dose en el Hotel Myrtle Bauk.
ITabla a los trabajadores
en la Iábrit,a
J. Machado.
3I.4RTI
velada
de la Libertad».
celebrada
en el «Liceo
en la reunión
de la Convención
Cubana,
cautela y vigilancia
para evitar la inde espías españoles
en la organización.
Discurso en el Club
Parte para Tampa.
«San
Carlos».
Visita las fábricas, hablando
en cada una
y en inglés a los obreros norteamericanos.
de ellas
Sale para Ocala, acompañado
de Poyo? Roloff y
Carolina
Rodríguez
(La Patriota),
llegan el mismo
día e inauguran
el nuevo poblado que en su honor
denominan
«Martí City», y apadrina
allí la primera
boda efectuada
en dicho lugar
entre Antonio
Serrano y Angela
Martínez.
290
ANUARIO
*Diciembre
15.
Diciembre
16.
ANUARIO
MARTIANO
Conferencia
durante
dos horas
« Marion
Opera House» , de Ocala,
ricanos.
Parte a las tres de la madrugada
Llega
enfermo
en inglés en el
a 10s norteamepara
Discurso de dos horas
triótica
Cubana».
y media
*Diciembre
18.
Discurso
de dos horas
en el «Liceo
*Diciembre
20.
Discurso
en el «Liceo
Cubano».
.
Se encuentra
gravemente
envenenado,
siendo atendido
Diciembre
22.
Funda el Club de Paz «Diez
para New York por la noche.
a New
Reside
*Diciembre.
Liga
Pa-
enfermo por haber sido
por el Dr. Barbarrosa.
de Abril»
y parte
5
Enero
15.
Discurso en el Hardman
Hall
su último
viaje a la Florida.
informando
*Enero.
Continúa
enfermo
a consecuencia
miento sufrido en Tampa.
Enero
Discurso
líticos.
Febrero
*Febrero
*Febrero
31.
14.
16.
17.
Llega
Florida.
en el Hardman
a Fernandina,
Hall
del
sobre
hospedindose
Se entrevista
Fernandina.
con
Marzo
10.
Informa
al Cuerpo de Consejo
los adelantos
de la organización.
12.
el general
Julio
Sanguily
en
Regresa
al Cuerpo de Consejo de Cayo Hueso, inen la institución
del Día de la Patria.
Visita las fábricas durante
rumbo a New York.
a Tampa
el día.
Sale para Ocala,
de New
York
de
Reseña al Cuerpo de Consejo de New York, el
estado resuelto y disciplinado
en que se encuentran
las emigraciones.
Marzo
21.
Pasa unos días en Central
Valley,
a dos horas
de viaje de New York,
donde reside
y tiene su
colegio el ex presidente
de Cuba en armas Tomás
Estrada .PaIma.
*Abril.
3.
El Cuerpo
darle un voto
jamín Guerra
que invierten
“Abril
10.
Es reelegido,
por unanimidad,
Delegado
del Partido Revolucionario
Cubano
por todos los Clubs
revolucionarios
en el extranjero.
*Abril
ll.
El Cuerpo
de Consejo
de New
darle un voto de confianza.
*Abril
16.
Discurso
en la ratificación
Partido,
en el Hardman
Hall.
po-
El Cuerpo de Consejo de New York acuerda instituir
el Día de la Patria,
contribuyendo
cada
miembro
del Partido,
con
un día de haber mensualmente.
Habla
sistiendo
3.
envenena-
en el Hotel
Visita durante el día las fábricas de tabacos, hablándole,
en cada una de ellas, a los cubanos en
español y en inglés a los norteamericanos.
Por la
noche, pronuncia
un discurso en el «Liceo Cubano»,
acompañándolo
todos los asistentes
del acto hasta
la estación, de donde parte para Cayo Hueso.
Marzo
sobre
asuntos
a Tampa.
2.
61 St.
Informa
al Cuerpo de Consejo de New York de
la labor realizada
en el extranjero
y de la unificación y concordia
de todas las emigraciones.
Llega
Marzo
*Marzo
York.
en 118 W.
27.
Cubano)).
1893
*Enero
22.
*Febrero
*
Llega
Febrero
Tampa.
en «La
17.
24.
21.
a Tampa.
*Diciembre
*Diciembre
Febrero
291
MARTIASO
de
de
por
los
Consejo de Cayo Huee
acuerda
confianza
a él y al Tesorero Benla escrupulosidad
y economía con
fondos del Partido.
Abril
26.
Está en Filadelfia,
Abril
28.
Se encuentra
en Atlanta,
Mayo
2.
Se encuentra
en Tampa.
York,
acuerda
de las elecciones
rumbo
a New
del
Orleans.
292
A‘;L?ARIO
ANUARIO
*
Está en Cayo Hueso.
Mayo 3.
Discurso en el Mass Meeting
cubanos en Cayo Hueso.
*Mayo.
*Mayo
MARTIANO
Recauda,
6.
que organizaron
los
*Mayo,
Julio
en los tres días que lleva en Ca)-0 Hueso,
Mayo
*Mayo
Mayo
*Mayo
Junio
ante la Convención
Cubana,
movimiento
de Holguín.
Permanece
9.
5
Conoce al Presidente
Rica, siéndole presentado
Julio
7.
en Cayo
Julio
8.
Parte
ferenciar
25.
de New York
nuevamente
hácia Monte Cristi para
con el general Gómez.
Publica el Manifiesto
a Cuba» en el periódico
27.
«El Partido
«Patria».
en visita
de consulta,
Llega a Monte Cristi,
formándole
al general Gómez de los trabajos
zados.
(Duermen
en los tres días de diálogo
mente tres horas Gómez y él.)
3.
Parte
Rica.
5.
en bote para
Cabo Haitiano
Julio.
Llega
22.
Setiembre.
8.
*Setiembre
13.
a Cabo
6.
Junio
*
10
Embarca
en Cabo Haitiano
Está en Haití.
Se encuentra
a Cayo Hueso
Llega
Octubre
Beach
para
rehacer
su
por la noche.
Informa,
al Cuerpo de Consejo de Cayo Hueso,
de los adelantos
logrados
en los illtimos
meses de
labor fructífera
y constante,
despidiéndose
de Cayo
Hueso en este acto.
17.
a New
York.
Reside en 424 W. 57th St., 4th floor,
20.
10.
a Costa
Se reune, en Filadelfia,
miembros
del club Ignacio
28.
Port-au-Prince.
Nueva
con el Presidente
Agramonte.
Discurso en el Hardman
Hall
del 10 de Octubre de 1868.
Está
*Noviembre.
enfermo.
Llega
Setiembre
Setiembre
York.
York.
Pasa por Jacksonville.
Octubre
hacia
a New
New
15.
Setiembre.
Haitiano.
para
Setiembre
realisola-
de Costa
Maceo.
Sale para la Florida.
*Setiembre
in-
de la República
por el general
Pasa unos días en Bath
salud quebrantada.
*
Junio
.
rumbo
Embarca
con-
Revolucionario
en-
Pronuncia,
en el salán de la Escuela de Derecho
de San José de Costa Rica, invitado
por la Asociación de Estudiantes,
una conferencia
con el siguiente
tema:
«El porvenir
de América
y las poderosas
influencias
extranjeras
bajo las cuales se desenvuelven
y crecen los pueblos latinoamericanos.»
Hueso
*Julio
en Costa Rica, para
Antonio
Maceo.
Está en Cartago
del
Conoce al famoso
poeta nicaragüense
Rubén
Darío.
Discurso en el Hardman
Hall sobre el fracasado
levantamiento
de los hermanos
Sartorius
en Holguín.
24.
Llega
*
acerca
Regresa a New York, por la tarde, e informa
al
Cuerpo de Consejo de New York,
sobre el movimiento
de Purnio
y Velasco, promovido
y fomentado por el gobierno
español.
20.
Junio
Llega a Puerto
Limón,
trevistarse
con el general
Expone un estudio y análisis del movimiento
de
del
coronel
Fernando
Figueredo,
Holguín
en casa
a los miembros
del Cuerpo
de Consejo.
“Muyo 8.
*Mayo
30
*Julio.
Palabras
prematuro
7.
Está en Panamá.
Junio
s30,000.
293
MARTIANO
York.
y los
en conmemoración
enfermo
Discurso en la Sociedad Literaria
en el homenaje
tributado
al Libertador
Simón Bolívar.
Informa
al Cuerpo
de Consejo
sobre el alzamiento
de Las Villas.
de
New
York
ANUARIO
*.l’oriembre
13.
*.Toriembre
14.
Discurso
a los cubanos
doles sobre el levantamiento
cado por una orden falsa.
de Filadelfia,
informánde Las Villas,
provo-
Publica el diario neoyorquino
las declaraciones
del Delegado
acontecimientos
de Cuba.
«The
Martí,
Evening Sun))
explicando
10s
Propone al Cuerpo de Consejo de New York que
se celebren fiestas literarias
y musicales
gratis para
los miembros
del Partido,
a fin de mantener
unidos
a los cubanos y que no decaiga el entusiasmo.
Diciembre
10.
*Diciembre
12.
Diciembre
14.
*Diciembre
15.
Diciembre
20.
*Diciembre
23.
Diciembre
29
Parte
en ferrocarril
Llega
a Tampa.
Sale para
para
Parte
sonville.
Llega
para
New
York
vía
Tampa,
Ocala,
*Marzo
24.
Se encuentra
en Filadelfia
en el homenaje
tado allí a Fermín Valdés Domínguez.
Abril
8.
a. -2
Enero
3.
18.
*Enero
*
19.
Febrero
24.
Se
flicto
envió
para
obreros
Rosa
para
Fermín
Domínguez
Valdés
New
13
El Ministro
de Relaciones
Exteriores
de la República
Argentina
le expresa el agradecimiento
de
su gobierno por haber declinado
la aceptación
de honorarios
por los servicios
prestados
a la Legación
de ese país durante
el pleito con el Brasil sobre el
territorio
de las «Misiones».
Abril
14.
Abril
16.
Abril
21.
*
a New
York.
Discurso. en el salón « Jaeger’s» de New York en
el homenaje
que él organizara
a SU amigo Fermín
Valdés Domínguez
por haber logrado
demostrar
la
*Mayo
4.
Mayo
12.
Mayo
14.
*Mayo
Parte, en unión del general Gómez, a Filadelfia.
para asistir al homenaje
que los cubanos de ésa le
rindieran
a Gómez, hospedándose
en casa del fabricante de tabacos Marcos Morales.
Regresa
a New
York.
El general Gómez parte para Santo Domingo
dejando a su hijo Panchito
en New York con Martí.
Está enfermo.
York.
llega
El general
Máximo
Gómez. acompañado
de su
hijo Panchito,
(Francisco
Gómez Toro) llega a Nel\
York para cerciorarse
de los adelantos logrados.
*Abril
York.
Sale de Tampa
tribu-
Es reelegido,
por unanimidad,
Delegado por todos
los Clubs revolucionarios
de emigrados
cubanos.
Discurso a los cubanos de New York en el mitin
celebrado con motivo de las elecciones, a donde acudiera en compañía
del general Gómez.
Jack-
encuentra
en Tampa
preocupado
por el conde los tabaqueros
en Cayo Hueso, a donde
al abogado norteamericano
Horatio
S. Rubens
cargo de la defensa de los
que se hiciera
despedidos
por la fabrica
de tabacos uLa
Espafiola)j
de
10.
los
El Cuerpo de Consejo de New York acuerda otorgarle un Voto de confianza,
al igual que lo hicieron
Cayo Hueso y Tampa.
al Cuerpo de Consejo
logrados por el Partido.
*Abril
1894
*Enero
detalladamente,
los adelantos
Expone.
New York
a Jacksonville.
Está en New
de sus ocho compañeros
estudiantes
de
fusilados
el 27 de noviembre
de 1871.
ll.
Cayo Hueso.
de Cayo Hueso
inocencia
medicina,
*Marzo
la Florida.
Explica al Cuerpo de Consejo
sucesos de Las Villas.
295
MARTIANO
16.
Visita
Filadelfia.
Sale en ferrocarril
por la noche para la Florida
acompañado
de Panchito
el hijo de Gómez.
Llega
a Tampa
y embarca
para
Cayo
Hueso.
Informa
al Cuerpo de Consejo de Cayo Hueso de
los avances logrados por el Partido y de la situación
existente en Cuba.
.\.\I
h1X!l?
:‘:.Vavo
18.
E5 aclamado
frenélicnmentc
por lo5 JO0 trabajadores
de la fábrica
de Eduardo
iiidaig(J
Gato.
después de hablarles.
Discurso por la noche cn el Club crSan Carlos,,
en
el «Uass Meeting»
que efectuó dicho Club.
Parfr
Discur.qo
~~‘.llayo 20.
-:‘.V<r \.o 24.
para
manecer
en la sociedad
((La
cubana
26.
J1a1.o 27.
s’Jrdio
2.
Llega
Discurso
en el «Liceo Cubano)).
jiado por todos hasta la Estación
para Jacksonville.
Julio
Está en Jacksonville,
donde
cn el salón «Engle’s
House)).
Llega
a Waycross.
~Iayo
29.
Llega
a Xcw
Mayo
Junio
‘~‘Junio
Junio
‘gJunio
Junio
‘“Junio
‘kJunio.
31.
5.
G.
7.
10.
ll.
5.
‘:‘Julio
habla
a
los cubanos
Orleans.
Escribe en este día ni& de 30 cartas, algunas de
las cuales son dirigidas
a conocidos cubanos ricos
solicitando
ayuda de ellos.
Colón.
15’.
Julio
16.
Julio
18.
Julio
2ú.
Arriba a Puerto Limón.
ronel Agustín
Cebreco.
Agosto.
Se encuentra
“‘Setiembre
Sale para
Sale ca ferrocarril
Llega
Funda
cionario
Esti
para
la capital.
a San José de Costa
Rica.
en la ciudad de San José el Club
«General
Maceo».
para
Punta
en Punta
revolu-
Sc entrevista
con los generales
Maceo y Flor Crombet.
Antonio
y José
Llega
11(\
Orleans.
en San
,4ntonio.
Texas,
camino
3.
enfermo.
a Veracruz
Embarca
27.
30
*Octubre
2.
Llega
*Octubre
3.
Arriba
*Octubre
4.
Visita
obreros.
*Octubre
8.
Octubre
,511
Está en ciudad México, hospedado en la residenc:::
de su íntimo amigo Manuel
A. ;Ciercado.
Arenas.
Arenas.
residentes
a México.
Embarca,
al amanecer,
en compafiía
de Panchito
Gómez para Puerto Limón,
Costa Rica. en cl vapor
~4lbert
Dumois».
con el co-
cubanos
Orleans.
Se encuentra
México.
22.
entrevi&ndo,;c
emigrados
New
Se encuentra
*Julio
Jamaica.
al Cuerpo de Consejo de ‘;c\\ York ti:% !O‘
obtcnidos
en su viaje a (dentro Amérii,:l.
Está en New
Julio.
J::rnoica.
para
a Ne\v York.
Sale para
Llega
tuvo que !,crhacia Pannrn;i.
la tardr.
Panamí.
los
297
\\O
dc l<ingston
para Nel\ I.ork. en unicin
Gómez. en el vapor c(Ailsa )>.
Informa
resultados
13.
Julio
3
Julio
Parte
13.
LI h;ingston.
Paltc
Panchito
28.
30.
I.lcya
26.
Va\-o
‘“!llqo
tIc>
Junio
siendo acompnde donde parte
por
I’ai.tr
Sc levanta.
después de tres días de enfermedad
Tampa.
siendo cuidado
cclosamenle
por la cubana de color Paulina
Pedroso, quien lo alojó en
su casa, J- asistido por el Dr. Eduardo
Barbarrosa.
CII
Muyo
a Panamá
Discurso
liingston.
\-crdad)).
11 \RTI
:, tlc
Punta
Arena-.
donde
cinco dias por no 3xlir vapor.
:\rri!m
Tampa.
\RlO
13.
Está
para
en ferrocarril
New
York,
de regreso
la Florida
por la noche.
al amanecer.
en New
York.
por la mañana.
a Tampa.
por la noche
la fábrica
a Cayo Hueso.
de Hidalgo
en Jacksonville.
Se encuentra
en New
York.
Gato invitado
por los
298
Wctubre
“.loGembre
ANCARIO
ASCARIO
JI.4RTl.4No
Le pide al rico fabricante
de tabacos Eduardo
Hide $5,000,
comprometiéndalgo Gato. la cantidad
dose a pagarlos él si fracasara la revolución.
27
15.
El comandante
Enrique
Collazo sale de La Habana para New York en representación
de los patriotas de Occidente,
en contacto con los de Oriente,
a ultimar
los detalles para la expedición
a Cuba.
\IARTIASO
299
1895
*Enero
4.
~Entvo
7.
Enero
El (( Lagonda»
y el «Amadís>) parten de New 1.ork
hacia Fernandina.
El ((Baracoa» sale de Boston rumbo a Fernanc!ina.
Llega a Fernandina
el ((Lagonda)).
Próximo
a zarpar para Costa Rica, en busca del
general
Maceo,
es detenido
y registrado
el ((Lagonda » : «La cobardía y acaso la maldad
de López
Queralta,
escogido por Serafín Sánchez para guiar
su expedición
entregó
nuestro plan entero.»
12.
S’Lliciernbre
2.
El coronel
a New York
Gómez.
*Diciembre
8.
Redacta y envia a Juan Gualberto
Gómez, en La
Habana, el Plan Alzamiento
que firman,
junto con
él, Mayía en nombre
del general
Gómez y Collazo
por los comprometidos
en la Isla.
*Enero
13.
Se encuentra
en Jacksonville
junto a Mayía, CoIlazo, Loynaz del Castillo y otros.
Al arribar
a Fernandina
es registrado
el <(Baracoa» por las autoridades
aduaneras.
Inicia la ejecución
del llamado
Plan de Fernandina habiendo
fletado por conducto
de Nathaniel
Borden
tres barcos para la invasión
de la Isla: el
yate de vapor «Lagonda»,
de 120 toneladas de desplazamiento
y 139 pies de eslora que recogería
en
Costa Rica a los generales
Antonio
y José Maceo,
Flor Crombet,
al coronel
Agustín
Cebreco y otros
cubanos que arribarían
a la provincia
de Oriente;
el «Amadís»,
yate también
de vapor de 100 toneladas y 102 pies que en Cayo Hueso tomarían
los
generales
Serafín
Sánchez,
Carlos Roloff y varios
oficiales
y expedicionarios
que desembarcarían
en
Las Villas;
y el «Baracoa»,
vapor de carga de 380
toneladas
en el que en Fernandina
embarcaría
él,
Collazo
y Mayía
hacia Santo Domingo
en busca
Máximo
Gómez para desembarcar
en
del general
la provincia
de Camagüey.
Estos barcos cargarían
en los almacenes de Borden,
en Fernandina,
armamentos y pertrechos
suficientes
para armar a un
ejército
de más de 600 hombres.
**Enero
15.
Al atracar
en Tybee, Savannah,
es detenido
el
«Amadís»,
fracasando
así su magno Plan de Fernandina.
*Enero
17.
Escribe a Juan Gualberto
Gómez para si en Cuba
desean alzarse con lo que tienen, lo hagan, o si prefieren esperar por él, ya que reanuda
su labor.
*Enero
25.
Recibe telegrama
cargamento
ocupado
Diciembre.
José María
Rodríguez
(Mayía)
llega
en representación
del general Máximo
anunciándole
la devolución
en Fernandina.
del
Enero
29.
Redacta y envía a Juan Gualberto
Gómez, después
de recibir. su respuesta
en la que le comunica
la
disposición
de ellos de alzarse, la «Orden
de Alzamiento»
que suscriben
Mayfa Rodríguez
y Enrique
Esta orden fue llevada
por Gonzalo
de
Collazo.
Quesada hasta Cayo Hueso, donde se torció en un
tabaco que trajo a La Habana el mestizo Juan de
Dios Barrio,
el día 5 de febrero,
entregándosela
a
su destinatario.
Enero
31.
Embarca
en el vapor eAthos»
hacia Santo Doen
busca
del
general
Gómez,
acompañado
mingo,
de Mayfa, CO~ISZO y Manuel
Mantilla.
*Febrero
3.
Arriba
a Fortune
*Febrero
4.
Sale nara
Island.
Cabo Haitiano.
300
ANUARIO
*Febrero
5.
ANUARIO
MARTIANO
Está en Cabo
Febrero
6.
Parte
en goleta
Febrero
7.
Llega
a Monte
Febrero
12.
*Febrero
13.
Febrero
14.
*Febrero
Febrero
18.
19.
Febrero
24.
Febrero
25.
Marzo
*Marzo
1.
2.
Marzo
3.
Marzo
4.
*Marzo
5.
para
Monte
Cristi
Cristi
Parte al amanecer
allí el día.
«La
Reforma»,
Marzo
25.
pasando
Sale por la mañana para Santiago
de los CabaIleros, adonde llega por la noche, hospedándose
él
y el general Gómez en la casa del cubano Dr. Nicolás Ramírez.
Llega
a Monte
en Santiago
Cristi.
de los Caba-
Reforma»
Parte por la mañana
hacia
gando a las cinco de la tarde.
Embarca
en lancha
por la
Cristi.
Arriba
al amanecer
a Monte
Cabo
noche
Cristi.
Haitiano
para
Ile-
de
Firma, en unión del general Máximo
Gómez, el
<rManifiesto
de Montecristi»,
redactado
por él.
Escribe a Federico Henríquez
y Carvajal
su carta
considerada
como su testamento
político
y la más
bella de todas sus epístolas: la carta de despedida
a su madre.
«Mary
John»
se niegan
1.
Escribe a Gonzalo
de Quesada su carta conocida
como su testamento
literario.
Compran
a John Bastián la goleta «Brothers»,
al
comprometerse
a Ilevarlos
a Cuba.
Parten de Monte Cristi.
Abril
2.
Llega a Inagua
a las diez
de 33 horas de viaje.
de la noche
después
*Abril
3.
El capitán John Bastián desanima
a los marinos
del barco haciendo
que éstos deserten,
para eludir
así su responsabilidad
de llevarlos a Cuba.
*Abril
4.
Consigue
que Bastián
le devuelva
cuatrocientos
pesos de lo pagado, pero no logra encontrar
marinos
que los lleven.
Sale de Dajabón
a caballo, hasta donde lo acompaña Panchito
Gómez, rumbo
a Cabo Haitiano.
Llega a Ouanaminthe,
Haití, refrendando
allí su
pasaporte
y siguiendo
más tarde hasta el poblado
de Fort Liberté, a donde Ilega después de las diez de
la noche y pernocta
allí.
embarcan
Abril
Cristi.
Recibe en Monte Cristi el cable anunciándole
el
comienzo
de la guerra en Cuba el 24 de febrero.
Se encuentra
sufriendo
de reumatismo.
Collazo
la goleta «Mary John» a John Poloney,
éste desembarcarlos
en Cuba.
Los marinos de la goleta
a hacer el viaje.
*Marzo.
Sale para Hatico, en La Vega, a entrevistarse
con
Eleuterio
Hatton,
residente en el puerto de San Lorenzo en la Bahía de Samaná, quedando
planeado
salir por dicho lugar para Cuba, lo antes posible.
Se encuentra
de nuevo
lleros de regreso a Monte
Manuel
Jlantilla
y Enrique
regreso a New York.
Compran
prometiéndole
*Marzo.
al amanecer.
para
18.
al anochecer.
Sale a caballo con el general Gómez para Laguna
Salada, donde el general tiene su hacienda
«La Reforman.
llegando
a la puesta de sol a Alto Villalobos donde pernoctan.
Está en «La
*Febrero.
*Marzo
Haitiano.
301
MARTIANO
Abril
5.
Embarcan
a las 6 de la tarde, en el vapor frutero
alemán «Nordstrand»,
hacia Cabo Haitiano,
logrando
durante
la travesía convencer
al capitán
H. Loewe
para que los deje cerca de las costas de Cuba.
Abril
6.
Desembarcan
en Cabo Haitiano
por la tarde, y se
dispersan
en la población
hasta que el vapor parta,
hospedándose
Martí en casa del cubano Dr. Ulpiano
Dellundé.
Monte
“Abril
9.
Regresan
al barco
por la noche.
302
Abril
Abril
Abril
Abril
ASCARIO
10.
II.
12.
13.
A.YC.4AIO
MARTIANO
Salen de Cabo Haitiano
a las dos de la tarde llegando a Inagua
al amanecer,
comprando
allí un
pequeño
bote.
Es reelegido,
Delegado del Partido Revolucionaril)
Cubano,
por unanimidad,
por todos los Clubs de
emigrados.
Parten a las dos de la tarde de Inagua hacia Cuba.
encontrándose
a las ocho de la noche a tres milla5
de la costa Sur de Oriente
y en la negrura
de In
noche, bajo un torrencial
aguacero
y con el mar
embravecido,
se echan al mar en un pequeño
bote
los generales
Máximo
Gómez y Francisco
Borrero.
el teniente
coronel
Angel Guerra,
César Salas, el
negro dominicano
Marcos
del Rosario
y él, arribando a Playitas
después de las diez de la noche;
una vez desembarcadas
las armas y demás pertenencias, devuelven
el bote al mar.
Ya en tierra
se internan
en el monte, durmiendo
en el suelo
cerca de una casa que encuentran.
Deciden,
a las 3 a.m., llamar
a la puerta
casa, siendo gente cubana quienes los acogen.
Gómez escribe a un soldado de la pasada
pidiéndole
ayuda y son conducidos
por uno
casa hasta una cueva que Gómez llama «El
plo», donde pasan la noche, durmiendo
sobre
secas.
de la
Allí
guerra
de la
Temhojas
Reciben respuesta del soldado y un práctico para
que los guíe, llegando
además dos cubanos enviados
por el comandante
Félix Ruenes, quienes se ponen
a sus órdenes.
Duermen
a la vera del río Tagre.
Abril
14.
Salen a las 5 a.m. a través de ríos y de escarpadas montañas
y llegan a las 4 p.m, a encontrarse
con los soldados de Ruenes, a cuya tropa hablan
Gómez y Martí, acampando
en el rancho de Tavera.
Abril
15.
Es nombrado
Mayor General
tador en reunión
de oficiales.
del Ejército
Liber-
303
3f.4RTIA.XO
.lbril
16.
Parten a través de lomas y ríos hasta «El Jobo»,
acampando
allí J hospedándose
en casa de José Pineda.
Despacha correspondencia.
:l bd
17.
Permanecen
práctico
que
Abril
18.
Se despiden
en la mañana
de Ruenes y sus soldados, y prosiguen
la marcha por altas lomas, pasan
varias veces el río Jobo y acampan en una pendiente
donde tienden sus hamacas.
Abril
19.
Salen
Guayabo
Abril
20.
Continúan
la marcha con velas a las 3 a.m. hacia
el Palenque.
Al h acer un alto para descansar son
avisados que tropas españolas han salido a perseguirlos
por el Jobo.
Duermen
sobre yaguas en el monte.
Abril
21.
Emprende
nuevamente
la marcha
al amanecer
hasta cerca de San Antonio,
Jurisdicción
de Guantánamo, recibiendo
la noticia de la muerte del general Flor Crombet.
en el mismo lugar en espera
los conduzca
hacia el Centro.
a las 5 a.m. por ásperas
donde hacen noche.
lomas
de un
hasta el río
A bl-il ti“2 .
Pasan el día en espera del auxilio
pedido
Comen
bajo
un
chubasco.
riquito
Pérez.
.4hil
23.
Se desplazan
hacia
sando a& la noche.
Abril
24.
Se encaminan
hasta
un día de marcha.
ilbril
25.
Continúan
la marcha
a través de espeso monte,
y penetran
en la Jurisdicción
de Guantánamo
hasta
Arroyo
Hondo,
encontrándose
con las fuerzas del
general José Maceo que acababa de derrotar
a los
españoles allí, en fiero combate.
A las cinco de la tarde prosiguen
viaje hasta las
doce de la noche, acampando
en las márgenes
del
río Jaibo. Martí cura a los heridos.
el Norte
a Pe-
de San Antonio
Cabezadas
después
pa-
de todo
.tbril
26.
\ Ia5 5 a.m. siguen a caballo
bono. acampando.
Dirige circulares
a los Jefes.
haota
Parten hacia el campamento
de las tropa- (.ul)aua;
en la zona de Filipinas.
permaneciendo
v-ario.< días eu
dirho
lugar. donde despacha correspondencia.
inrtrucciones
y circulares
a los Jefes de Operaciones
para que cada cual envíe un representante
por su
zona a la Asamblea
de Delegados
del pueblo
CLIbano revolucionario
para elegir el gobierno
qitca tlrl)a
darse la revolución.
Abril
25.
Escribe circular
sobre la Política
de la Guerra,
en la que pide sea generosa,
libre de odios ;, 1 IOlencias innecesarias.
Mu),0
1.
Parten
del campamento
hacia
Arriba,
pasando ahí la noche.
IC4ayo
2.
Prosiguen
la marcha hacia Jarahueca
y acampan
de madrugada
en Leonor,
entrevistándose
ron el
corresponsal
del «New York
Herald»,
George Eugene Bryson.
la región
3.
Redacta de madrugada
la carta (fechada
al Director
del «New
York
Herald»,
que
junto con el general Gómez.
Parten para Jarahueca.
MULO
4.
Pide clemencia.
sin resultado,
para el bandolero
Pilar Masabó,
condenado
a muerte en Consejo de
Guerra
por robo y violación,
al que llevan a un
bajo cercano y ejecutan.
5.
íplayo
6.
Coutiniían
la maxha
hacia Bayamo
y- se encuentran
con las tropas del general
Maceo. .sirndo
vitoreados
con entusiasmo
por ellas, proslguirnclo
más tarde hasta Jagua.
Mayo
7.
Salen de Jagua hasta Hato del 3ledio.
dose con las fuerzas de Quintín
Banderas,
conduce a su campamento.
Mayo
8.
Trasladan
el campamento
a una altura vecina.
Despacha correspondencia
y circulares
a los Jefes.
Forman Consejo de Guerra a tres bandoleros.
condenándolos
a muerte;
Martí
aconsejó y obtuvo cl
perdón
para dos, ajusticiándose
al otro.
‘V”:,O
9.
Parten del campamento
de Banderas, pasando por
los históricos
mangos de Baraguá
hasta Altagracia,
donde llegan por la tarde.
Desde su entrada al campo, las fuerzas todas lo
llaman
Presidente,
lo cual rehusa con su habitual
sencillez.
Duermen
apiñados
entre cortinas de lluvia.
MUY0
10.
Marrhan
despachando
ilfnyo
ll.
Mueven el campamento
con dirección
a Holguín.
de Rosalío Pacheco.
Mayo
12.
Salen para La Jatía cruzando
el Contramaestre.
en busca del general Bartolomé
Masó.
Escribe
circulares
a los Jefes y Oficiales
prohibiendo el paso de reses.
Mayo
13.
Siguen
Cauto arriba
hasta el encuentro
de los
ríos Cauto y Contramaestre,
cruzan este último
y
llegan a Dos Ríos, acampando
en 10s ranchos ahan-
de Ti-
,Ilnyo
.~;al~o
cito libre. -- y el país, como país y- con toda SLI
dignidad
representado.»
Parten
por la tarde de (CLa JIejoranat,
apcnaescoltados
por 20 hombres:
acampando
más tartlcs
en el camino:
ctl- así, como echados, y cou ideatristes, dormimos.»
el Iguana-
el 2)
firma
Les sale al encuentro
el general Antonio
Maceo,
quien con el pretexto
de andar en operaciones.
no
los lleva a ver sus fuerzas de más de dos mil hombres, conduciéndolos
al ingenio
ctLa Mejorana))
a
Allí Maceo propone
que gobierne una
conferenciar.
junta de los generales
con mando y una Secretaría
General.
a lo que se opone Martí resueltamente,
insistiendo en deponer su autoridad
sólo ante la Asamblea de Representantes:
«Mantengo,
rudo: el Ejér-
para la Trav-esía
órdenes.
y pasan
cmoutránquien los
alli
el dia
hacia una posición mejor.
alojándose
en el ranrho
JO6
Ah-CARIO
hIARTIAS0
donados
mandado
.IfU\Y, 14.
ANC’IIRIO
de Pacheco,
en espera
a llamar
por Gómez.
del
general
Masó
Continúan
en los ranchos de Pacheco, permaneciendo allí varios días en espera de Mas&
Escribe instrucciones
generales a Jefes y Oficiales.
El general Gómez sale a hostigar un convoy que
va de Palma Soriano para «La Venta» y logra avistarlo al entrar en Remanganagua
a las 5 p.m., siendo
tiroteado
desde un fuerte.
Mu>-o 18.
El general
Gómez permanece
emboscado
en espera del paso del convoy.
Martí escribe su famosa carta trunca a su amigo
Manuel
Mercado.
Llegan a la Vuelta Grande las fuerzas del general
Masó.
Nayo 19.
Sale a las 4 a.m. para la Vuelta
Grande en compañía del general
Masó, notificándoselo
a Gómez,
quien llega a la una de la tarde.
Después de arengar
a la tropa Gómez, Masó y
Martí, les comunican
que el enemigo viene siguiéndole el rastro a Gómez; éste y Masó salen a su encuentro
ordenándole
el primero
a Marti
que permanezca
en el campamento;
a una legua de allí
Gómez ataca las fuerzas enemigas, quienes con fuego
Martí,
no punutridfsimo
logran
hacerse firmes.
diendo contener
su deseo de pelear por su patria,
le ordena al joven Angel de la Guardia
que lo siga,
dirigiéndose
al campo de batalla donde cae abatido
con heridas en la mandíbula,
en el muslo derecho
y en el pecho, por las balas de la avanzada que dirige el práctico cubano Antonio
Oliva.
Gómez trata
de rescatarlo sin resultado,
siendo llevado su cadáver
donde lo entierran
sin ataúd al
a Remanganagua,
dfa siguiente.
El dfa 23 fue exhumado,
se le extrajeron las vísceras y se le trasladó
a Santiago
de
Cuba, para inhumarlo
en una caja cuyo costo fue
de ocho pesos.
JIARTIASO
30;
Así aquella
tarde del domingo
19 de may-o de
1895 caía como él lo predijo en sus conocidos versos:
No me pongan en lo oscuro
A morir como un traidor:
Yo soy bueno, y como bueno
Moriré de cara al sol!
CRITICA
DE LIBROS
JOSÉ
MARTÍ
Y SU NOVELA
«LUCfA
JERÉZ»
*
POR JORGE CASIPOS
Manuel
Pedro González
ha emprendido,
hace ya tiempo,
la tarea
dc valorar a Martí en cuanto a su posición con respecto al Modernismo,
desde sus «Indagaciones
martianas»
( 1961) y «José Martí en el octogésimo aniversario
de la iniciación
modernista»
(1882-1962)
hasta el
reciente libro, en colaboración
con Ivan A. Schulman,
«Esquema
ideo, .
logreo de José Martí».
Ahora su tarea, aun complementaria
de la anterior -y
reafirmando
sus tesic
es distinta:
nos trae al presente una
novela escrita por el gran cubano, con una precisa presentación,
resultado de sus años de estudio y de la convicción
del papel importante
cumplido
por Marti en el notable empuje producido
en las letras hispanoamericanas
a partir de los finales del pasado siglo.
Su devoción martiana
ha querido
predicar
con el ejemplo.
Conocida es su tesis, enunciada
en sus propias palabras, de que «el modernismo americano
nació bifurcado
hacia 1882 y SU máximo
iniciador
y orientador
fue José Martí».
En esa bifurcación
-seguimos
y resumimos a Manuel
Pedro Gonzáleuna corriente
de excesivo colorido
y modos afrancesados
culmina
en Gutiérrez
Nájera, Julián del Casal y
Ruben Darío.
De ellos, especialmente
del Darío de la década que va
de 1888 a 1898, nace un grupo de escritores en que el frecuente
galicismo -de
expresión
y aún mentales, si no siempre, defecto característico inexcusable.
Frente a ellos, Marti,
aparece como vigilante
cistas, señalando
otra dirección,
a la que vendría
riormente
el propio Rubén.
* Artículo aparecido en fmula,
noviembre de 1969, p. ll.
Madrid,
de los excesos galia incorporarse
poste-
Año xxiv, Núms. 275-276, octubrc-
312
ASL-.4RIO
MARTIASO
,‘..YK-:\RIO
Otra nota martiana
a tener en cuenta. en esta tlclnottrariori
(‘on
el ejemplo. ei 3 diferencia
con los restantes premodernistas.
cn c,uarlto
â ser más importante
su renovación
en relación
a la prosa que C?Il
cuanto
a la poesía. con no dejar de tener importancia
tambi6n cn c‘te
aspecto. ~~olw~llo~
a rcpctir
palabras
de \Ianuel
Pedro
Goxzülc~:
cc-4 lIarti
no le prcocupabâ
gran cosa la \ cr-ificación...))
y ~10 que sí
cultivo.
c-011
ahinco >- eficacia
fue el ritmorl.
lmt resumiendo
ambas
afirmacionrs
<cLa contribuci6n
de rnaJor monto que Martí hizo al \lodernismo
finca dr preferencia
en el pensamiento
\- en el arte (Ic <‘II
prosa 1).
A 10 que nos conduce
es a esa labor de renuevo
Manuel
Pedro González en su predicwidn
de la poesía en otro terreno:
la no\-ela.’
LA ROVELA
zález
Voy a procurar
ahora soltarme
y observar por mi cuenta:
de la mano
de Manuel
Pedro
Martí
escribe su novela en 1885, esta cc.Gmistad funesta»,
a la que
luego cambió el título por el más sobrio de ((Lucía Jerez».
Es un trabajo un tanto de encargo, en que el escritor no parece, según palabras
de su prefacio a la edición en libro, haberse empleado
a fondo.
Pero,
;,hasta qué punto el aceptar un encargo no es aceptar la oportunidad
de adentrarse
en algo que se desea ? JosC: Martí en su destierro
neoyorhino. se entregaba a tareas periodísticas
y editoriales.
(Poco después
de acnhar la novela. tradujo
«Called Ba&))
-Misterio--.
de Hugh
Conca!-. J <rRamona», de Ilellen Junt Jackson).
En esa situación
se
halla cuando In revista «El Latino-Americano».
de aquella
ciudad. le
pide, para publicarla
en varios de sus números.
esa novela en la que
se qvnería hubiese:
mucho amor. alguna muerte. muchas muchachas,
ninguna
pasi6n
pecaminosa,
y nada que no fuere del mayor agrado de los padres
de familia
y de los señores sacerdotes.
Y había de ser hispanoamericana.
patrocinada
por Manuel
313
Claras c‘trin Ia> limitaciones
que se imponían.
Por un lado. las que
exige el temor a que cl habitual
piíblico
de la revista se escandalice.
un ptíblico que sc trasluw
burgués. con un aire ñoño
parejo al que en
Espafia acompafia a los tic>llpos de la Restauración.
Por otro.
la conde lo post-romántico
<,\-ióu al sentimentalismo
cn boga. inseparable
-0 ni:~clio 2mor. alguna muerte»-que encontramos
en la más eletada poesí;; de la época. hasta el propio Bécquer.
llarti
era un escritor nato, fácil cuando lo deseaba >- con dominio
del idioma.
Acepta cl enrargo
y realiza la novela en siete días. Con
alude tiempo después a la poca
modestia. o fingiéndola
rekkicamente,
así. Por una parte es
entidad
de la novela.
lI oy no puede opinarse
uu tcstimollio
de un tiempo. mucho más real de lo que él proclamaba.
Por otra da un gran paso adelante en cl intento
de renovar cl modo
<lc narrar.
Gon-
La novela. al acabar su lectura, nos deja un regusto de época. <‘orno
el de una de esas estampas ya no románticas,
pero cerca del tronco del
que se han desprendido,
con toques realistas junto a una preocupación
esteticista.
Grabados,
ya no de «El artista»,
sino de «La ilustración
artística)).
de «Barcelona
cómica», de «La saeta»...
1 José Martí. L uctn
’ Jerez. Edición
Madrid. Editorial Gredas, 1969.
SI \RTII.SO
Pedro Gon~ákz..
Muchachas,
amor3 muerte...
;, cómo no iba a surgir en la mente de
Martí, en el momento
de pensar posibles argumentos.
un episodio de
,luc había sido testigo. o mucho más que eso, ese protagonista
que cn
la sombra hace desencadenarse
el juego dramático?
Pocos anos antes, en Guatemala,
había conocido
y tratado,
como
que se enamoró
amigo de su padre y como profesor; a una muchacha
riegamente
de él. Martí
puso distancia.
y marchó
a Méjico,
donde
supo que
\-ivía su novia, con la que se casó. De regreso a Guatemala
la muchacha,
enferma como las princesas de los cuentos, languidecía.
La impresión
que Martí recibió se hizo poesía,
No tardó en fallecer.
una de sus mejores poesías. la que habla de «la niña de Guatemala
/
la que se murió de amor)).
El tema vuelve.
Las muchachas
que el editor le pide: la niRa de
Guatemala,
su mujer.
su propia hermana...
Falta transformar
la vida
real en vida novelesca,
tal como él la siente.
LOS hechos reales han
de sufrir una modificación.
La historia
de amor que se narra es de
todos los tiempos, pero según se hace aquí es de su tiempo,
de un
tiempo de languidez
aún en lo dramático.
REALISMO
Y EVASZóN
No deja
una estampa
En el citado
de ser curioso que Martí nos haya dejado en su novela
tan real de la época, no queriendo
hacer un relato realista.
prefacio da fe de que «sabe bien por donde va, profunda
314
ANUARIO
MARTIANO
como un bisturí y útil como un medico, la novela moderna))
y se excusa de la que ha escrito «de puro cuento, en la que no es dado tender
a nada serio».
AI recurrir
a una anécdota real y a un ambiente
no menos vivido,
los intentos de una prosa artística y de un relato un tanto evasivo no
logran desprender
a una ni a otro del mundo
cotidiano.
La primer escena del libro es la pintura
de una mañana de domingo.
Estampa que podía ser de una novela rosa -pareja
es la intencion
de
Martílas muchachas
que salen de misa, las familias
que se saludan,
las gentes endomingadas.
Estampa edulcorada,
que prepara la presentación de las tres muchachas,
tanto como de la trama amorosa que va
a conducir
a la tragedia.
La estampa, por sus componentes,
coincide
con el material
que habría necesitado
un costumbrista.
Igual ocurrirá
cuando pasa por una página un desfile militar
o se pintan
escenas de
una partida
de campo o de la vida acomodada
y hogareña,
burguesa
y de «tierra caliente».
DETALLISMO
DESCRIPTIVO
Martí da un papel importante
a la descripción.
Es claro y ya veremos por qué. De momento
interesa
consignar
la exactitud
de su
pintura
de interiores,
especialmente
de una ornamentación
tan significativa
de la época.
La antesala era linda y pequeña...
De unos tulipanes
de cristal
trenzado,
suspendidos
en un ramo del techo por un tubo ocultu
entre hojas de tulipán
simuladas
en bronce, caía sobre la mesa
de ónix la claridad
anaranjada
y suave de la lámpara de luz eléctrica incandescente.
No h a b’ia más asientos que pequeñas
mecedoras de Viena, de rejilla
menuda
y madera negra...
Por 10s bajos de la pared, y a manera de sillas, había, en trípodes
de ébano, pequeños
vasos chinos, de colores suaves, con mucho
amarillo
y escaso rojo.
Las paredes, pintadas
al óleo, con guirnaldas de flores, eran blancas...
IMPRESIONISMO,
PRERRAFAELISMO
El secreto está en que Martí nos está pintando
un mundo que hoy
entendemos
muy bien con sólo decir: «mundo
modernista».
Hay algún
momento
en que la escena que traza parecería
haber sido hecha a la
vista de un cuadro del tiempo en que la novela fue escrita, o quizás
ANC’ARIO
MARTIANO
315
más aún sugerencia
de un sentimiento
estético que Regó a imponerse
algunos años más tarde. E s 1a muchacha
pintora,
trasunto de su propia
hermana,
la que nos dice cuál es su próximo
proyecto:
Sobre una colina voy a pintar
un monstruo
sentado.
Pondré la
luna en cénit, para que caiga de lleno sobre el lomo del monstruo,
y me permita simular
con líneas de luz en las partes salientes los
Y mientras
la luna le acaricia
edificios
de París más famosos.
el lomo, y se ve por el contraste del perfil luminoso
toda la negrura
de su cuerpo,
el monstruo,
con cabeza de mujer,
estará
se verán jóvenes flacas y
devorando
rosas. Allá por un rincón
con las túnicas rotas, levantando
las
desmelenadas
que huyen,
manos al cielo.
Atractiva
pinacoteca,
nunca pintada, la de esta muchacha
y colorea lienzos dentro de la más audaz y típica tendencia
mento.
No resisto a recoger otro:
que traza
del mo-
Es como en una esquina de jardín y el cielo es claro, muy claro
y muy lindo.
Un joven,.. muy buen mozo... vestido con un traje
se mira
las manos asombrado.
Acaba
de
gris muy elegante,
romper un lirio, que ha caído a sus pies, y le han quedado las
manos manchadas
de sangre.
Aún hay más. El titulado
«Flores vivas», que es como el disparo
Flores que simbolizan
personas
de CC
una escopeta llena de coloresa.
-en
realidad,
caracteres y pasiones como las vocales de Rimbaud-,
y creo que las personas que se mueven en la novela:
...aquella
rosa roja, altiva, con sombras negras, que se levanta
por sobre todas las demás en su tallo sin hojas, y aquella
otra
flor azul que mira al cielo como si fuese a hacerse pájaro *y a
tender a él las alas, y aquel aguinaldo
lindo que trepa humddemente, como un niño castigado, por el tallo de la rosa roja.
Doctrina
estética que se expresa en la alusión a otro cuadro; «que
parece de una virgen de Rafael, pero con ojos americanos,
con un tallo
He
aquí
todo
el
prerrafaelismo
de la
que parece el cáliz de un lirio».
pintura,
junto a la profusión
de las formas liliales,
tan propias
del
Modernismo,
captada hacia la expresión
de lo americano
en los ojos
también tan grata al surtido temático de aquella
de la figura femenina,
pintura.
316
ASI
ARIO
ASCARIO
XlARTIASO
MODERaVISMO, SOBRE TODO
Y es que por otros caminos
Manuel
Pedro González:
Martí
que llamamos
Modernismo.
hemos ido a una parte
personifica
ese conjunto
de las tesis de
de tendencias
Es esa cualidad
la que hace que sus escenas costumbristas
no lo
sean. 0 que su detallismo
descripcionista,
cuando lo hay, no caiga en
el realismo
a lo Pereda.
Son su sentido de 10 pictórico
y su concepto
simbolista
los que dan un valor nuevo a su prosa. Por ambas cosas
abunda tanto la imagen en ella. Y como instrumento,
el vocablo inserto con precisión
artística.
Bien puede aplicarse a Martí su recuerdo
a «los obreros de la fábrica
de Eibar, en España,
que embuten
los
hilos de plata y de oro sobre la lámina
negra del hierro esmerilado».
Por eso abundan
las sedas joyantes,
las ricas pedrerías,
los ópalos.
Toda la novela está cargada de concepciones
simbolistas,
desde la
blanca magnolia
con que se abre al lector.
Cierto e indudable
es que
el azul y el blanco de que tanto usan los modernistas
abundan
aquí
hasta lo increíble.
La luz azul del domingo y la flor blanca, el agua azul
del río y la espuma blanca de las aguas, los jazmines
blancos en el
vaso azul...
Hacer
al lector
tencia de
chal de
rillas, en
los trajes
aquí una cosecha de blancos y azules podría hacer pensar
en una monotonía
descriptiva.
No es así. Quizá por la exisestallidos
coloristas.
Junto a los jazmines
y el vaso hay un
seda encarnado,
al río le acompañan
flores azules y amael domingo
también hay ramas verdes, rosas y el colorido de
de las muchachas.
Cabría observar que muchas veces el blanco y el azul no están empleados con el simple fin de dar notas de color, sino -al
modo de
un pintor
impresionistapara dar sensación
de luminosidad.
La
mayor parte de las veces así ocurre.
Y la luz por sí misma,
como
Sensación 0 como imagen,
aparece tanto 0 más que los colores señalados, verdaderos
banderines
estéticos del Modernismo.
EL MARTf
DE SIEMPRE
Lo que no deja de ser importante
es que a pesar de toda esta voluntad
artística
que amenazaría
con dejar la novela en un plano esteticista, ya casi arqueológico
hoy, existen en ella valores que le dan
permanencia.
Unas páginas envuelven
gratamente
al lector con la pin-
MARTIANO
317
tura sencilla.
a pesar del colorido,
de una escena familiar,
la de las
muchachas
cosiendo.
Todo Martí está en el poema de Longfellow
que uno de los perso«más alto)).
najes de la novela recuerda.
Ese «más alto», siempre
como norma de vida coincide
con SU fe y SU acción.
Hay un capítulo en que por la pintura
de dos figuras secundarias
(Por
respira la España liberal y la estancia del joven Martí en ella.
otra
del
libro,
en
que
se
afloja
la
tensión
cierto, páginas, como alguna
esteticista.)
Y no es difícil
encontrar
alusiones a la vida política
-a
la tragedia
de la vida política
de los pueblos
de Hispanoamérica-.
al sistema de educación
español y otros temas que le era imposible
el ritmo del
abandonar,
aunque tratados tan de paso que no hunden
relato.
de la modernista
narración
el Martí que
Y tampoco desaparece
de
un
firme
ideario,
que
se
expresa
siempre
con
sabemos poseedor
reciedumbre:
en la descripción
de una taza ornamentada
con motivos
indígenas,
«recuerdos
tenaces de un arte original
y desconocido
que la
conquista
hundió en la tierra, a botes de lanza».
La idea de la libertad
alcanzaba
en Martí tonos de sublimidad,
y
en una
nunca deja de surgir en su obra. Aquí le vemos defenderle
opride sus opresiones, la q ue se hace sobre la mujer, de pensamiento
mido por un recato gazmoño
en una sociedad que es la de SU tiempo
Pero quizá donde se hace más patente,
y de todo el mundo hispánico.
como en una salida irreprimible,
es cuando, describiendo
un juego de
chocolate en el que hay tallado
un quetzal
prorrumpe,
con un modo
Inclán:
«iel quetzal
que hallaremos
luego en Rubén
y en Vallé
cautivo
o
ve
rota
la
pluma
larga
de SU cola
noble, que cuando
cae
mere! »
MARTf,
DARfO
A. SCHULMAN
Y EL MODERNISMO,
Y MANUEL
PEDRO
POR IVÁN
GONZALEZ
*
POR OCTAVIO
!klTH
En un tiempo fue la unión hispanoamericana.
Era la unidad
sencilla, ingenua,
espontánea,
grande.
Cuba, rezagada en la libertad,
no
estaba excluida.
La Opinión
Nacional,
de Caracas, La Nación,
de
Buenos Aires, El Partido
Liberal,
de México,
publicaban
las crónicas
de Martí, que luego reproducían
más de veinte periódicos
del continente. Jóvenes dispersos por éste se repetían los versos de Casal. Todo
llegaba a todas partes con viveza de circulación
sanguinea.
El periódico, vehículo hacia muchos, hospedaba arte, cultura,
espíritu,
asomos
occidentales
al mundo.
Después
Un
obstruir,
vino
inmenso
reducir,
la Unión
Panamericana.
cuerpo
extraño
introducido,
oficializar,
artificializar?
Pero pensemos en dorados
y más cabales, pueden volver.
tiempos--que
iqué
de un
puede
hacer
momento
sino
a otro,
Por ellos trajina
más de un ensayo de este libro.
En el titulado
«Evolución
de la estimativa
martiana»,
Manuel
Pedro González
deja
claro y documentado
que lo que los críticos
actuales empiezan
a ir
viendo y diciendo
de Martí se corresponde
con lo que vieron y dijeron
sus contemporáneos.
Su prosa, «ese gigantesco
fenómeno
de la lengua
hispana»
en decir de Díaz-Plaja,
fue parejamente
y a fondo apreciada por quienes lo leían cuando vivía. Múltiples
e inequívocos
testimonios reproduce
dicho ensayo, translúcidos
todos de esos dos efectos
típicos de la expresión
martiana
en el lector: deslumbramiento,
e incitación al análisis que robustece a aquel.
La década de 1882 a 1892
es la de la vertiginosa
colaboración
periodística,
la de la presencia
*
Madrid,
Ed. Gredoa, 1969. Con un prólogo de Cintio Vitier.
ANUARIO
320
ASL
.\RIO
MARTI.iSO
321
3IARTIASO
ubicua ! la difusión.
Al expirar
_
el período Jlartí se entrega
CII <uerp
\ alma a la tarea revolucionaria.
El escritor pasmoso re oculta. .f’ rec,lu\-r cn eSe otro milagro
que son sus cartas. sus apantes. vui c.01170..
>US’ diurior.
en fin. todo
aquello que 410 se irá conociendo
tleSi>u&’ tlr~
1930. Muere. pocos aiios más tarde. !- sus escritos e incdicias
queda11
dispercos:
muchos de sus papeles se pierden
c!rfinitivamcnte:
lo que’
se la publicando
es fragmentario.
v un poco a capricho.
Durante
el primer
cuarto de este siglo la gloria literaria
de Xnrtí
sufre un eclipse casi total.
Sus contemporáneos
se van extinguiendo:
la nilt’ia
generación
no lo conoce e ignora todo lo que signifiró
su
prosa durante
dos décadas.
Son, todas estas, expresiones
de Manuel
Pedro González.
Kos permitimos
añadir que el Panamericanismo
paradojicamente
aislante
hizo el resto. Inciden
aquí la oficialización
v
nrtificialización
que decíamos.
Se ve a los justos (siempre
tan pocos)
honrar casi exclusivamente
al paradigma
ético. al héroe trágico, al libertador
mártir.
Aunque
sinceras las loas y motivado
el vocabulario
hagiográfico
, ino es verdad que les ronda, y más de una vez agarra,
la beatería
(pecado de poco conocimiento,
esto es, de poco e infirme
amor),
el dejarse ir por pendiente
traficada?
Se ve. como era de esperarse. a los bribones
(siempre
tantos) no perder la ocasión de deshonrar,
liricamente,
en fechas patrias e inauguraciones
costosas.
De
un modo u otro, las calidades del escritor impar duermen
larga y bellamente
ocultas por el bosque crecido en torno.
Llegan eventos y signos históricos
favorables.
Aparecen.
a partir
de 1936, dos primeras
colecciones
de Obras
Completas
(aunque,
como
es sabido. no lo sean tanto).
En torno al hito de la guerra civil espaííola, en sus proximidades
y después -hay
causas obvias y otras
que no tienen aquí espacio-.,
iberos ilustres y queridos
vuelven hacia
estas tierras miradas nuevas. les dedican atención pródiga
y despejada.
En España nunca se perdió la huella del «divino»
Rubén, pero ahora
iba quedando
claro que él no había estado solo en América.
Esta, por
su lado, vive en la tercera y cuarta décadas de este siglo desde inquietudes
cívicas y renovaciones
académicas
hasta cobros de alta lucidez y voluntad
de destino -hasta
verse, bellas y trágicas, aisladas
y breves hogueras prometeicas,
solitarias
inmolaciones
cuyos rescoldos
no se han perdido.
Cunde, pues, el conocerse y el reconocerse.
En
una y otra orilla
Confluyen,
y se refuerzan
mutuamente
para replanteos,
debates y síntesis,
o simplemente
para deslindar
antítesis
irreductibles,
el redescubrimiento
de Martí y el avivamiento
de la dilatada y saludable
polémica
sobre el modernismo.
Por ambas vías,
matriz
la primera,
avanzan hace tiempo en estas averiguaciones
Iván
-1. S~hulman
y su maestro Manuel
Pedro González.
Con toda justicia
entre la vanguardia
exploradoralos
-i:tía
Vitier,
en su prólogo,
(tminpra))
en su símil, según aquello
de «mina sin acabamiento»
que
de ‘rlartí dijo la Mistral.
El retorno,
la excavación
es lenta, tropezada,
de público
escaso.
Bien lo saben el prologuista
y los autores de estos ensayos. A «fervorosos ingenuos»
y a <<especialistas universitarios»
reduce Vitier,
y no
meritorio
y en progreso
de la
creemos que exagere, el conocimiento
obra de Martí; ésta, en general, es «todavía la de un desconocido»;
con
lo que se explican «las contradicciones
que a veces hallamos en estudios
Más o menos, los desaciertos y desenfoques
por lo demás excepcionales)).
se centran en quién sabe qué prejuicios
o remilgos por los que se viene
a dar en separarle
a Martí la expresión
de la acción.
Lo primero
sería
Tienen
los trabajos
de este libro que
accidente y lo segundo esencia.
machacar,
una y otra vez, que en el Apóstol todo es uno y lo mismo.
No hay por qué -como
parece a veces que se quisieraperdonarle
el
Ni
tomarla,
aunque
sea
mediante
el
sihaber escrito tanto y tan bien.
lencio, con su prosa decidida
y sueltamente
artística,
ni con que ella
inicie, funde el modernismo.
Un don natural no requiere justificación;
mucho menos cuando siempre estuvo sometido a la autenticidad
y a la
ética.
Por otra parte, no se trata de nada accidental
ni remediante
«No es verosímil
que alguien pueda convertirse
de modo
ni pasajero.
ocasional y secundario
en uno de los primeros
escritores de la lengua»,
dice Vitier,
a propósito
de ciertas desmesuras
(bien perdonables)
de
don Ezequiel
Martínez
Estrada; y en pareja afectuosa objeción,
Manuel
Pedro González:
«en la voluminosa
obra escrita de Martí no se encontrar5 ni una página en la que no palpite
su alma trémula
de “amor
doloroso a la belleza”
tanto como a sus semejantes».
Los ensayos reunidos
en este libro son de fecha varia, y no descoPero tenemos delante dos novedades de impornocidos entre nosotros.
la panorámica
sistematización
producto
de una doble labor
tancia:
autónoma
pero afín y coordinada
y la oportunidad
y trascendencia
de
una edición europea, ahora que, sin hablar de los de España, surgen
aquí y allá focos incluso
universitarios
-entre
ellos Burdeos
y Florenciade creciente
interés
por Martí
y lo hispanoamericano
en
geneml, dos temas, como se sabe, inseparables.
Al pronto, con tal o cual de estos ensayos, mejor dicho,
de sus- títulos,
parece que debiera
acentuarse
esa coma
por alguno
después de
322
ASICARIO
MARTIANO
Martí que aparece en el del libro.
Sería aquella
«coma mayor» que
el mismo hlartí
aiioraba.
Pero la lectura
de los textos disuelve
ia
Y es que cualquiera
de los tres nominativos
de la portada
apariencia.
lleva necesariamente
a los otros.
Y no es tan obvia la «razón histórica» de la contemporaneidad
desde que plumas
limpias
y gallardas.
creemos que por pasión innecesaria,
han negado y siguen negando tal
vinculación.
Hay una manera ancha --en
el «fondo» y en la «forma» y en cl
espacio y en el tiempode mirar al modernismo.
Arranca,
en nuestros
días, de atisbos y anticipos
de Juan Ramón Jiménez y ha tenido y tiene,
en España y América,
autorizadísimos
sostenedores.
Nos parece que
Schulman
y Manuel
Pedro González
han llevado a lo exhaustivo
la
investigación
y el análisis apoyantes de esa perspectiva.
Punto central
de ella es la rectificación
del «dislate o superchería
literaria»
que tanto
molesta a la buena pasión martiana
de Manuel
Pedro González
y que
atribuye
a Martí
y otros grandes de las letras hispanoamericanas
el
papel de meros precursores
del modernismo.
Tal estudiaba en su bachillerato, hacia 1936, el autor de esta nota. Martí, Silva, Casal, Gutiérrez
Nájera,
tan deleitosos,
habían preparado,
vislumbrado
pero no alcanzado, como Moisés, la tierra prometida
de la revolución
literaria
de
estos occidentes.
Ignoramos,
con Manuel
Pedro, quién fue «el originador del mendaz encasillamiento»,
y, con el mismo autor, pensamos
que «quienquiera
que haya sido... no conocía bien -no
se preocupó
de estudiar
seriamente
a ninguno
de los cuatro poetas aludidos».
Los cuales, en la rectificación,
pasan a ser iniciadores,
esto es, plenamente. y ya modernistas.
Y al menos para los críticos que comentamos,
a los que adherimos
con entusiasmo,
el iniciador
máximo
y decisivo
lo es Martí.
Y, con Vitier,
creemos que el Apóstol
«no sólo hizo la
revolución
a través de la palabra,
sino que revolucionó a la palabra
misma, haciéndola
girar en el sentido de América y abrirse a la fecundación de los nuevos tiempos».
No es nuevo este punto de vista sobre la paternidad
del modernismo:
lo abona un rico plural
de opiniones, de contemporáneos
de Martí
y
Darío, exhumadas
por Schulman
y Manuel
Pedro González.
Pero aquí
también operó el eclipse ya indicado,
y esa lucidez hibernó luengamente.
De modo parecido,
tiene ya su edad la alusión a «lo mucho que Darío
debía a Martí»,
mas a los autores de este libro corresponde
el trabajo
en equipo de haber explayado,
textos en mano, el concreto y entusiasta resonar de la prosa martiana
en la del nicaragüense.
ASCARIO
3IARTI.4SO
323
Pariente
de todos esos reajustes es el que se enfrenta a otros prejuicios (i0 serán rechazos temperamentales?),
esta vez contra el moc!;rni-:no
en general,
aunque ensañados
algo, al son de reproches
de
hopur abandonado,
con Rubén Darío.
«Rubén.
divino
trompo
de música,
juguete
en las manos
del
C;zEor ...» Tal habló el Pantarca
-la
noche era oscura y sofocante;
Y, desde el Valle de Josafat, don Eugenio
se rompía un largo silencio--.
D’Ors nos cuenta que afíadió:
«Cuando
sientas el dolor darte vueltas,
enroscándosete
al cuello, Rubén, no llores: es el Señor, que te da cuerda.»
Rubén no es sólo, todo el mundo lo sabe, el depilado
aire -música
y soplo-que parece haber cortejado
oídos y calado pabellones
de
jardín
en el XVIII,
ni los ensueños, dispsómanos
o no, con doradas
salvedad?
carnaciones
de ninfas en fuga. Mas, ipor qué la obligatoria
;.no es sobrecargada
adustez (pura «desaborición»,
en decir tartésico)
apretar las cejas contra aquel aire suave y picante y aquellas
ensoiQ& regonaciones;
pensarlos
quizás pecados de leso americanismo?
cijo, en cambio, de no cerrar los ojos a cierta gracia impar,
a cierta
iRenegaremos
de la perspicaz
delisin igual flexibilidad
americana...!
cadeza, del refinamiento
natural
de las civilizaciones
indígenas,
perecidas como tales pero qu- p sentimos que dan el tono en tantas cosas?
Hay la carnalidad
ingenua
de la selva del quetzal;
hay, en la sangre,
el sello de los guerreros bravos, dolientes y floridos;
hay el trance de la
provincia
que se abre fina y ávida, y mira a todas partes, y acoge
? No había influjo
para recrear.
i Afrancesamiento
mejor a escoger,
y es visible, aún antes cle Cantos de vida y esperanza,
que Rubén 10
resuelve muy a su modo, con una soltura y variedad
de invención,
con arbitrio
e inasible toque de «juguete
del Señor» que no son, si se
acrático
Verlaine,
la usual entrega
excluye por ventura
al también
Dejando
sin zanjar aquello solemne de
de la sabia simetría francesa.
cabe atenerse, con su compatriota
Pablo
si es o no el poeta de América,
Antonio
Cuadra, a lo más sencillo de que todo él es América.
Darío, además, no es todo el modernismo.
Éste, leemos aquí, no
en
1888,
ni
termina
en
1916
con la muerte del
empieza con Azul...,
poeta.
No vemos defendible
negar
el ensanchamiento
hacia atrás
( 1882) por la inclusión
señera de Martí, y nos parece cuando menos
interesante
y prometedor
(vastedad de lo del ebarroquismo
americano»)
el ensanchamiento
hacia adelante
que propone Schulman
en el primer
ensayo de este libro, «Reflexiones
en torno a la definición1
del modernismo».
No se extendería
el movimiento,
o sus consecuencias,
sólo hasta
32-l
ANCARIO
5lARTIASO
1932, cosa que daría un medio siglo bastante aceptado, sino que estaría
presente en la preocupación
por la forma, en la trabajada
prosa -no
se habla de técnicas narrativas
de intercambide la novela hispanoamericana
actual.
Esto, y la dimensión
de profundidad
telúrica,
espiritual y ética que aporta Martí, otorgarían
al modernismo
la autoctonía
y fecundidad
que de vez en cuando le son negadas.
desarrollos,
novedades
y probanzas
Jlayores y mejores precisiones,
contiene este libro, en el que encontrará
el lector, a partir del prólogo,
una muestra de las últimas latitudes
alcanzadas
por la indagación
literaria en torno a los tres temas conexos que su título
enuncia,
no
ocultándose
el giro sobre eje martiano
ni desdeñándose,
sobre todo en
Schulman,
las pinzas estilísticas
tan del dia.
Iván A. Schulman,
en su bien sabido, justo, un poco rígido,
técnico español, es el autor del ya citado primer
ensayo y de los dos
últimos,
titulado
el uno «Resonancias
martianas
en la prosa de Rubén
Darío (1898-1916)»,
que continúa
otro anterior,
no incluido
aquí,
de su maestro y amigo; y el otro, «Darío y Martí:
“Marcha
triunfal”,
“El centenario
de Calderón”
y “Castelar”».
Pone la objetividad
científica, el inapreciable
acopio de datos y cuidado
y mesura en argüir
y probar.
Intercalados
entre los suyos están los cuatro ensayos debidos a Manuel
Pedro González,
quien, sin esquivar
el avezado rigor
de tradicional
estilo, añade ese calor y aun acaloramiento
inconfundible de todo martiano,
en los estudios rotulados
«Evolución
de la esti«José Martí,
su circunstancia
mativa martiana»,
al que ya aludimos,
y su tiempo», ((Conciencia
y voluntad de estilo en Martí ( 1875-1880)
»y
«Martí,
creador de la gran prosa modernista».
NOTAS
CRÍTICAS
1
ESTUDIOS BTARTIANOS.
Iván A. Schulman
y Manuel
Pedro González: Martí, Darío y el Modernismo.
259 pp. Madrid:
Gredas. Amcario Martiano
1. 375 pp. Habana:
Consejo Nacional
de Cultura.
-En
«Martí,
Darío y el Modernismo»,
Iván A. Schulman
y Manuel
Pedro
González
han intentado
una seria revalorización
de Martí y el papel
que representó
en el movimiento
Modernista.
Cintio
Vitier
hace en
el prúiogo
un hábil resumen
de la tesis del libro, al que añade sus
propios,
interesantes
paralelos
entre la obra de Martí y la de César
Vallejo.
En «Reflexiones
en torno al Modernismo»,
el Dr. Schulman
seiiala que la mayoría
de los críticos acepta ciegamente
la pretensión
de Darío, expuesta en el prefacio a acantos de Vida y Esperanza»,
de
haber sido él quien iniciara
el movimiento
destinado
a regenerar
las
letras hispánicas;
y, por esta razón, se fijan generalmente
los comienzos
del modernismo
en el año de 1888, fecha en que publicó «Azul»,
y las
postrimerías
en el 1916, año de su muerte.
El Dr. Schulman
sostiene de manera convincente
que el papel de
Martí como innovador
no sólo es tan importante
como el de Darío,
sino que lo antecede.
Tanto sus ensayos como los de Manuel
Pedro
González,
constituyen
bien fundamentados
alegatos para hacer de Martí
la figura central del Modernismo
y no uno más entre los precursores.
Pero si Martí ha de verse a esta luz, surge otro problema
de inmediato. y es el encontrar
una definición
cuya amplitud
abarque estilos
muy diversos que van desde «el afrancesamiento
al tradicionalismo
hispánico».
De acuerdo con el Dr. Schulman,
el común denominador
puede hallarse
en la búsqueda
general de nuevas formas de expresión
en la compartida
«angst» de la época, en el común rechazo de la sociedad contemporánea.
Aboga por el reconocimiento
de las múltiples
.
.
.4SL-ARIO
326
ANL-.4RIO
Bl.4RTI.4N0
fuerzas contradictorias
que obran dentro del Modernismo,
uno de cuyos
la
influencia
que a un tiempo
ejercieron
ejemplos
es Iã paradcjica
in\-e:<ligación
positivista
>- el nue-;o espiritualismo
fin-de-sièrle.
.
I
En resumen. sostiene que el Modernismo
es un movimiento
smcrese extiende
hasta el presente.
Uno podría quizás
tiro cuya influencia
la definición
del modernismo
a tales extremos,
í:7güir que al dilatarse
rr
su
significado.
El
trabajo
del
Dr. Schulman,
!br:nino
nc.&a
por
perd
Cl
fundamenta
m;‘,s
al15
de
toda
duda
la
talla
de
Martí como
sin em!,ar::-3.
Por
ejemp!o,
en un
SS10
ocasionalmente
fuerza
la
mano.
pro&ta.
artículo
sobre «Darío y Marti»
menciona
la influencia
de Martí scbre
la posibiCT <,Castelur;: de Darío, pero 110 parece haltcr contemplado
que habría podido infi;lir
sobre
lidad dc un estilo común de retórica
ambos.
LGS artjculos
de Manuel
Pedro González
se ciñen a la valoración
del cjtilo de Martí
como prosista.
Dos de ellos, «Conciencia
y voluntzd de estilo en Martí»
y «Martí,
creador de la gran prosa moderdesarrollo
estudios en torno a la naturaleza,
nista:,, son importantes
y variedad
de los escritos en prosa de Martí.
Sin embargo,
también
é] se concentra
con demasiada
exclusividad
en el examen de las inPura hallar algún trabajo de investigación
en torno
fluencias literarias.
a la tradición
y los estilos de la oratoria
del siglo XIX,
terremos que
acudir a artículos de Cintio Vitier
en el «Anuario
Martiano».
primera
p=,blicación
de la recientemente
creada «Sala Martí»
de la Biblioteca
Nacional
de Cuba. El trabajo
«Los discursos
de Martí»,
de Cintio
Vitier, sugiere la influencia
de las estructuras
retóricas contemporáneas,
si bien su estudio no abarca otros escritos en prosa que los discursos
políiicr~.
Curiosamente,
no obstante la reverencia
que rodea a Martí como
awktol
de la independencia
cubana, los estudios serios en torno a su
obra son de fecha relativamente
reciente.
Tanto «Marti,
Darío y el
Modernismo»
como el «Anuario
Martiano»
están comprensiblemente
A m b os señalan la extensión
de áreas
imbuido?
de fervor misionero.
todavía i:?explorados.
No.
Traducido
3540,
de
p. 4).
7%
Ttnzes
Literary
Supplement
(Londres,
10
de
enero
de
.\IARTI.4:\-O
327
II
TRES
ASTOLOGíAS
MARTIANAS
Nunca se enfatizará
bastante la necesidad de hacer y difundir
buenas
selecciones de un autor que, como José Martí, precisamente
por haber
escrito tanto, y con tan mwtenida
calidad,
corre el riesgo de no ser
leído, o de ser leído inadecuada
y confusamente.
Casi juntas
han
llegado
a nosotros tres antologías
que, con diversas perspectivas.
se
proponen
remediar
ese peligro.
Son ellas la presentada
por Mauricio
MagdaIeno,
la antología
crítica
compuesta
por Susana Redondo
de
Feldman
y Anthony
Tudisco,
y la del profesor Raimundo
Lazo.*
El volumen prologado
por Mauricio
Magdaleno
es en realidad
una
reedición
del que publicó
originalmente
en 1942.
Los años transcurridos, tan llenos de cambios y ahondamientos
en la estimativa
martiana, dejan atrás algunas
de sus páginas liminares,
que permanecen
sin embargo vigentes en el eje de su fervor americanista.
La evocación
biográfica
contiene algunos errores, como el de afirma;
que la primera
colaboración
de iMartí fue para una hoja clandestina
estudiantil
llamada
El Siglo (por El Siboney);
o que Mendive,
«con la plana mayor de los
intelectuales
autonomistas»,
lanzó el primer número de La patria libre;
o, más adelante,
que el rico industrial
a quien Martí se dirige en una
patética carta se llamaba
Eduardo
Dato (por Eduardo
Hidalgo
Gato,
lo que puede ser error tipográfico)
; o que el texto escolar conocido
como
el Mantilla,
es obra indudable
de Martí,
etc. Ya en el plano
de los juicios, nos parece discutible
la reiterada
afirmación
de que «en
México, entre otras cosas, le maduró
a Martí su prosa», pues campar-’
timos el criterio
de varios críticos según los cuales esa madurccicín
se produjo
más bien a principios
de la década del 80, en Nueva York
y en Caracas, -sin
olvidar
que una cierta madurez
genial le fue
siempre ingénita,
como lo prueba El presidio
político
en Cuba. Más
desautorizada
por los años transcurridos
desde que este prólogo se escribió, resulta la siguiente
acotación:
«La guerra entre las democracias
*
1970,
1968.
Marti.
(Col.
Zo&a;;ífica.
Prólogo p selección de Mauricio Magdaleno. México,
Edicioí?es
Oasis.
Pensamiento de América, Serie II, Volumen 1X.)-José Martí. ariloSelección, estudios. y notas de Susana Redondo de Feldman y Anthony
. New
York,
Las Amerxas
Publishing
Company,
panoamericanos,
Número
2.) -José
Mar~i,
hombre
apostólico
páginas.
Estudio,
notas
y selección
de textos
por Raimundo
Porrúa,
1970.
(Col.
«Sepan
cuantos...n
Núm.
141.)
1968.
(Col.
Clásicos
Hisy escritor.
Sus n:ejore<
Lazo.
México,
Editorir!
AIVUARIO
328
.a‘;CIRIO
de -América
y- cl Japón ha sido declarada
hoy, domingo
7 de dicietnb:e de 19 $1. fecha grande como la del inicio de las Guerras Púnica<. Del encuentro
tremendo
-en
el cual tendremos
seguramente
lugarsaldra la noción panamericana
robustecida,
confirmada,
limpia
de prej:!icios.»
En 1968 estas palabras pudieran
haberse, por lo menos,
suprimido.
Válidas
siguen siendo, en cambio,
las que se dedican
a
subraj-ar
la pasión americanista
de Martí,
justamente
relacionada
con
iu experiencia
de México,
así como sus anticipaciones
políticas
y eduVálidas
y
reveladoras
de
un
auténtico
saber
martiano
son
cacionales.
las siguientes:
«Creía en los poderes del sacrificio
personal;
en las
fuerzas de la fe, que mueven los mundos;
en el perfeccionamiento
constructiva
del amor;
de la especie por el dolor; en la exclusividad
la unidad
de los hombres;
en la eterna necesidad
de libertad;
en
Sobre estos dos últimos temas insiste la selección,
Cuba y en América.»
cuy-os tres primeros
artículos
-«Manuel
Acuña»,
«Las asociaciones
de obreros» y «Una novela en el Central Park»-,
no obstante ser este
último una joya estilística,
resultan francamente
discutibles,
si se considera la ausencia de páginas mucho más importantes.
En conjunto
es éste un libro muy sellado por la personalidad
y mexicanía
de SU
prologuista
y antólogo,
a quien debíamos ya Fulgor, de Martí
(1941),
representativo
de una generación
que, de buena o mala fe, creyó en
los engañosos mirajes
del «panamericanismo>).
Muy diversa es la orientación
de la antología
compuesta
con propósitos didácticos,
para los estudiantes
norteamericanos,
por Susana Reseguidores
de la .que en justicia
puede
dondo y ,Anthony
Tudisco,
llamarse la escuela docente y crítica de don Federico de Onís, a quien
se dedica la serie El ensayo en América,
que con este libro comienza.
Prwedlda
por una amplia semblanza
biográfica,
escrita con abundante
información
y sencillez
comunicativa,
la excelente selección
se estructura en torno a tres ejes: «Cuba-España»,
«Cuba-Estados
Unidos»,
su
vez
cada
una
de
estas
sec«Cuba-Nuestra
América»,
precedida
a
También
consta
el
libro
de
una
cuidadosa
ciones por un prólogo eficaz.
y- escogida bibliografía,
un «Índice de referencias»
de positiva utilidad
y
dos manas ilustrativos.
Los autores de esta antología
«crítica»,
pero
sobre todo dorente,
demuestran
en sus comentarios
un sólido conocimiento de la obra martiana,
especialmente
en su aspecto literario.
Con
honestidad
y competencia.
dentro de los limites didácticos
previos, han
hecho un buen servicio al conocimiento
de Martí en los medios universitarios norteamericanos.
t2il
MARTIA30
329
‘I.iRTI.130
Buen servicio también,
y de más vasto alcance por la pro>-ccción
ensayística y la mucho más nutrida
selección, es el cumplido
por Raimundo
Lazo en su citada antología.
Fruto ya madurado
después de
una larga dedicación
a estos menesteres,
el prólogo
de Lazo contiene
desde SLE primeras
páginas ideas personales
y sustantivas
que aportan
nue\ a; luces. Baste aducir las siguientes
observaciones,
rectificadoras
de la tendencia
a creer en una exclusiva
((evolución
rectilínea
del estilo», cupo
interés no escapará a quienes estén al tanto de las diluci.
daciones estilísticas
en torno al proceso de acendramiento
de la prosa
martiana.
Escribe Lazo:
L a persona de Martí,
transparente
y sólida, es de unidad
dia.
mantina,
pero sus personalidades,
sus modos de expresión,
su
estilo, parecen presentar
una especie de multiplicidad
de frentes
sincrónicos
en cada época, porque, si en los primeros
años de la
década del 80 se muestra libre de superfluo
barroquismo
y de
gastados artificios
románticos,
dominador
de una prosa directa
y ágil, excepcionalmente
dotada de fuerza y cromatismo,
en la
que lo leve o armonioso
o lo pintoresco
no perturban
la naturalidad, singular
virtud, como en algunos de sus ensayos de aquel
tiempo, como en su programa
de la efímera Revista Venezolana,
o en sus excelentes Cartas de Nueva York a La Opinión
Nacional,
de Caracas, y a La Nación, de Buenos Aires, si esto es evidente,
entonces, en la década siguiente,
o hay que reconocer
un retroceso en ese estilo nuevo, y la vuelta a exaltaciones
románticas
y a abundancias
barrocas, o con criterio
realista
reconocer la influencia
de circunstancias
y situaciones
de orden
sicológico
y
social que determinan
la vuelta a la abundancia
verbal, al párrafo largo y complicado,
y a la vehemencia
y a las imágenes
verbales, en las que, más bien por excepcion
hay impresionante
sencillez y naturalidad,
estilo frondoso y exaltado que en el año
1891 domina
en sus discursos patrióticos
y efegíacos a 10s cubanos emigrados
de Tampa,
en el epistolario
de aquel tiempo,
o en el discurso de poco antes, al finalizar
la década anterior,
de
1883, ante los delegados
a la primera
Conferencia
Americana,
lo mismo que en el discurso de fecha tan avanzada como 1893,
en homenaje
a Simón Bolívar,
más naturalmente
propicio
a la
grave elocuencia
de la evocación
histórica.
Ejemplos
convincentes
y numerosos
como los anteriores
prueban
10 inconsistente
de confiar
demasiado
en la aparente
evolución
rectilínea
del estilo, para cuya determinación
se atiende de modo
exclusivo
a eruditos
criterios
y comparaciones
de estética y de
teoría .e historia
excluyentemente
literarias.
Por el contrario,
pa
rece que debe atenderse a un conjunto
numeroso
y variadísimo
de motivos de cambios de estilo, a circunstancias
y situaciones
de
330
ANUARIO
MARTIANO
orden económico,
época. obstaculizan
rales de rectilínea
sicológico
y social que, al influir
en cualquier
e impiden
el establecimiento
de normas genediacronía
estilística.
El propio Martí,
en repetidas
ocasiones, se refirió
a la necesidad
de adecuar el estilo al tema, o al ánimo, y recibir
de ellos su inspiración, tonalidad
y forma.
Lazo precisa lo que podemos llamar,
no
tema o ánimo, sino, exactamente,
contexto.
es decir, «circunstancias
y situaciones
de orden económico,
sicológico y social» que se convierten
en ((motivos de cambio de estilo».
De este modo el también
indudable
proceso rectilíneo
(implícitamente
aceptado
por Martí
cuando
dice:
«la prosa viene con los años»), debe enriquecerse
con esie doble contrapunto
del tema y el contexto,
que le dan a aquel proceso su verdadero y viviente sentido, ya que en rigor, aunque a veces no lo parezca, el estilo, como la vida, es siempre irreversible.
Ta calidad del prólogo de Lazo corresponde
a la calidad general de
la minuciosa
y casi miniaturesca
selección,
hecha con esa especie
de angustiosa
avidez que necesariamente
se apodera de quien intenta
dar una imagen de todo Martí en poco espacio, lo que a su vez conduce
a la fatalidad
del excesivo fragmentarismo,
lamentable
en varias páginas de este libro.
Un «Guión
biográfico
cronológico))
y una «Bibliografía mínima»
lo completan
como fino y serio libro de iniciación
que
ojalá se difunda en la medida de sus merecimientos.
CINTIO
NOTA
VITIER
FINAL
Lamentamos
que no haya llegado a tiempo a nuestro poder, para
incluirla
en este número del Anuctrio,
la nota critica prometida
por el
profesor André Joucla-Ruau
sobre la edición francesa de las poesías de
Mark
(en la colección
Poètes d’aujourd’hui,
Pierre
Seghers, París,
1.970)) prologada
y escogida por Juan Marinello,
con versiones
de
Josep Carner, Emilie
Noulet
e Irma Sayol.
La importancia
de este
libro, muy atractivamente
ilustrado
con fotos y facsímiles,
no será
para el próximo
uì;.ciertamente
pasajera.
Al ap 1azar su publicación
mero, sabemos que la esperada nota no perderá vigencia.
,.
NOTICIAS
THE
JOSÉ
MARTÍ
Y COMENTARIOS
FOUNDATION.
Esta institución,
de la que dimos noticia en el número
2 del
Anuario,
ha circulado
el siguiente prospecto
y convocatoria
que
traducimos
íntegramente:
«La Fundación
José Martí fue
creada en la primavera
de 1969
mediante
una generosa donación
de Manuel
Pedro González,
Profesor Emérito
de Literatura
Hispanoamericana
de la Universidad
de California,
Los Angeles,
y
Presidente
de la Fundación.
»La Fundación
recibió el nombre de José Martí
(1853-1895),
el poeta, ensayista y dirigente
civico cubano, que ofrendó SU vida
por la independencia
de Cuba.
De acuerdo con las palabras
del
eminente
humanista,
el fallecido
profesor Federico de @ís, la vida de Martí “fue una de las más
intensas,
puras y nobles jamás
vividas sobre la tierra”.
Fue un
verdadero genio, un hombre multidotado
que se distinguió
en
todo cuanto llevó a cabo; un brillante dirigente
político,
un pensador profundo,
un poeta sobresaliente,
un eminente
orador
y
qUizás el prosista
más original
del idioma castellano.
Su filosofía social, política y moral, tanto
como su doctrina . estética,
fueron compendiadas
en millares
de
apotegmas
de los cuales el escritor y biógrafo alemán Emil Ludwig ha dicho que estaban escritos
en un estilo tan vigoroso y penetrante que pudieron
haber sido
ANI-ARIO
escritos por Xietzsche...
De ser
traducidos.
estos aforismos serían
suficientes
para convertir
a Martí en guía espiritual
del mundo.
En la agitada
civilización
occidental
contemporánea,
entre
movimientos
de anarquía
y eataclismos, disentimientos
y alienaciones, la fuerza
moral
de los
escritos de Martí,
así como el
ejemplo altruista de su vida y sus
acciones, tanto en el aspecto individual
como en el de dirigente
político, podrían muy bien servir
de guía espiritual,
para usar la
frase de Ludwig.
»Creemos,
en consecuencia,
que es de la mayor importancia
estimular
el interés en el estudio
de Martí y de su obra. Tal es la
actividad
fundamental
de la Fundación.
Al establecerlo
así, la
Fundación
espera crear nuevas
sendas para la comprensión
humana y proveer soluciones
creadoras a los problemas
apremiantes de una sociedad votada a la
tecnología
pero confusa y dividida.
Es el sentir de la Fundación que el estudio de la obra de
Martí
podrá proveer
las sendas
y las soluciones que tan desesperadamente
se necesitan
en el día
de hoy.
»El ejemplo
de Martí
y sus
ideas poseen significación
para
el mundo
entero: pero más particularmente
para América
Latina y Estados Unidos.
Martí es
el eslabón que une las dos partes
de este hemisferio.
Vivió
alrededor de quince arios en los Estados L-nidos y escribió brillantemente, a la vez con admiración
y crítica, de las más importantes
figuras de la cultura nortearnericana y de su proceso histórico.
Escribió
de los Estados Unidos
para el público
de Latinoamérica ; por consiguiente,
cuando
hoy acudimos
a él para un análisis de las dos Américas,
hallamos en sus trabajos una evaluación de los problemas
de ambas
areas culturales.»
LA FUNDACIÓN
JOSÉ MARTf
PREMIOS
Un premio
de
cada cinco años,
tesis doctoral
que
una Universidad
sobre un aspecto
Martí.
5 000 dólares,
para la mejor
se escriba en
norteamericana
de la obra de
Un premio
de 1000
dólares,
anual, al mejor estudio monográfico sobre la obra de Martí,
basado en un tema que escogerá
anualmente
la Directiva.
Para
1971, el tema será:
EL
NEGRO
EN
LA
OBRA
DE
MARTÍ.
Su papel social y cultural
la cultura
de los Estados
dos y de América
Latina.
en
Uni-
Se otorgarán
premios
oeasionales a libros y artículos
sobre
Ararti.
Estos estudios pueden estar escritos en inglés o en castellano.
La monografía
deberá
tener
una extensión entre 80 y 100 páginas.
BASES
DEL
CONCURSO
1. Los premios
serán otorgados
por la Directiva
de la Fundación José Martí.
La Directiva será el único jurado
de
los premios.
En el caso de
que, en opinión
de los jueces,
ninguno
de los trabajos
sometidos sea de calidad sobresaliente,
no se otorgará
ningún premio.
En el caso de
que se reciban
dos manuscritos igualmente
excelentes,
se dividirá
el premio en partes iguales.
2.
El premio
de 5 000 dólares
se otorgará
por primera
vez
en 1974.
Cuatro
copias del
manuscrito,
mecanografiadas,
a doble espacio, deberán
enviarse a la Secretaría
de la
Fundación,
antes del 10 de
septiembre
de 1974. El fallo
se anunciará
el 30 de diciembre.
3. El premio de 1 000 dólares se
otorgará
por primera
vez en
1971. Cuatro copias del manuscrito,
mecanografiadas,
a
MARTI.4?iO
333
espacio,
deberán
endoble
viarse a la Secretaría
de la
Fundación,
antes del 10 de
septiembre
de 1971. El fallo
se anunciará
el 30 de diciembre.
Tanto los candidatos
al premio de 5 000 dólares como
al de 1 000 deberán ser estndiantes graduados,
matriculados en alguna
Universidad
norteamericana.
Su estudio
sobre Martí deberá ser resultado de una lectura e investigación
serias, y deberán representar
una
contribución
significativa
a la comprensión y evaluación
de la obra
de Martí.
únicamente
aquellas tesis o estudios considerados de calidad sobresaliente por los profesores
de los
estudiantes
deberán
ser enviados al concurso, ya que el
criterio
fundamental
para
otorgar
los premios
serán la
originalidad
,y la excelencia
de los trabajos.
Los premios no estipulados
se
otorgarán
a estudios
críticos
sobresalientes
sobre la obra
de Martí.
No hay restricciones en cuanto al «status» del
escritor, su profesión
0 nacionalidad,
para
la concesión
del premio.
Sin embargo, dichos estudios deberán ser de
una alta calidad
y, como los
otros, serán juzgados
exclusi-
334
ASL
ARIO
vamente
por
la Fundación.
6.
ANUARIO
.\IARTIANO
la Directiva
de
La Fundación
hará cuanto esfuerzo sea posible para que los
trabajos
premiados
sean publicados
en los Estados Unidos o en el extranjero.
Cuando sea del caso, la Directiva
recomendará
la introducción
de modificaciones
en un manuscrito como condición
para
recomendar
su publicación.
Para ulterior
información
y
planilla
de admisión,
escribir
a:
Profesor
Iván A. Schulman,
Secretary
José Martí Foundation
Department
of Romance
Languages
State University
of New
York
Stony Brook, New York
11790
***
parece necesario encarecer
la nobleza de los planteamientos
en que se basa la Fundación
José
Marti,
ni la importancia
de SUS
premios.
Sabemos,
además,
los
esfuerzos que se están haciendo
para darles también
una dimensión europea
y latinoamericana
en el futuro.
Felicitamos
con
profunda
gratitud,
una vez más,
al infatigable
Manuel
Pedro González, con quien la cultura
cuNO
baria está en deuda desde hace
tantos años; y les hacemos ll~,oar
nuestros mejores
votos a él !- a
:ìIS colegas Schulman.
Fogelquist.
Phillips
y Arrom,
que integran
la Junta Directiva.
Las páginas
del Anuario,
desde luego, se ofrecen para dar las primicias
cn español de los trabajos
que ellos
premien.
Invitado
por el Instituto
Hispanoamericano de la Universidad
de Florencia, Cintio
Vitier
ofreció durante el mes. de abril de 1970
un Seminario
sobre «Martí:
el
revolucionario
y el escritor)).
En
la Facultad
del Magisterio
de
dicha
Universidad
pronunció
también una conferencia
titulada
((Imagen
de José Martí»,
que
Tuvo
aparece en este Anuario.
además un encuentro
con los estudiantes
latinoamericanos
de
Florencia
y ofreció cn el Centro
di ricerche per l’dmérica
Latina
de esta ciudad y en el Semima.
rio de Literatura
Españo!a
de la
Facultad
del Magisterio
de Roma, sendas charlas sobre la poesía
cubana
en la Revolución.
Du-Tante su viaje Vitier
comprobó
que la presencia
y actividad
de
Oreste
Macrì,
profesores
como
Giovanni
Meo Zilio,
Mario
Sabbatini,
Antonio
Melis, Carmelo
Samoná, Dario Puccini,
Giuseppe
Bellini
y otros no menos prestigiosos, convierte
a Italia en uno
MARTí
EN
FLORENCIA.
de los países donde con mayor
seriedad y devoción se estudia la
cultura
iberoamericana;
y que,
muy especialmente,
el referido
Centro de investigaciones
florentino tiene ante sí un espléndido
futuro de trabajos verdaderamentc sustantivos
y esclarecedores.
.
En cuanto a Martí, el profesor
Meo Zilio, Director
del Instituto
y del Centro,
se propone
dedicarle un estudio
tan amplio
y
sistemático
como el que ya tiene
publicado
sobre César Vallejo;
mientras
Antonio
Melis, que colaboró con un penetrante
ensayo
sobre
«Lotta
antimperialista
e
lotta di clase in José Martí»
en
el número
de Ideologie
dedicado
a Las raíces históricas
de la re-.
volución cubana (Roma, números
5-6, 1968), prepara una selección
de escritos
políticos
martianos,
traducidos
y prologados
por él.
No en vano Martí, que comparó
la prosa de Emerson con las piedras irregulares
de los palacios
florentinos,
que amó a Italia y le
dedicó páginas tan fervorosas como lúcidas,
escribió en La Opinión Nacional
de Caracas, el 17
de noviembre
de 1881: «Donde
amó Dante y esculpió Buonarroti,
alcanzó el hombre su más grande
No en vano alli está,
altura».
como símbolo de la altiva justicia
de los pequefios frente a los gigantes, la consagración
artística
del David
con su honda.
Al
MARTIANO
amor responde,
y él lo sabía.
siempre?
335
el amor;
MARTI’
EN ~oscti.
El 15 de mayo
de 1970, en la Sala Mayor
de
Lectura
de la Biblioteca
Gubernamental
de Literatura
Extranjera de Moscú,
se conmemoró
anticipadamente
el 75 aniversario de la muerte de José Martí,
con la participación
de A. M. Zorina, quien pronunció
las palabras introductorias
como miembro del Consejo de Dirección
de
la ‘Sociedad de Amistad SoviéticoCubana, y V. 1. Shishkina,
quien
disertó sobre la «Vida y obra de
José Martí».
También
se leyeron
poemas traducidos
por 1. Timanova y P. Grushkó,
se proyectaron películas
y se expusieron
libros de y sobre el Apóstol
de
Cuba.
El benemérito
martiano
Valeri
Stolbov,
en un inteligente
resumen del sentido
de la obra de
Martí,
aparecido
en Novedades
de Moscú (número
5, 1970), nos
informa breve y eficazmente:
«En
la Unión Soviética, el estudio y la
publicación
de la obra de José
Martí
se emprendió
de manera
más consecuente
en los años cincuenta.
La primera
edición
en
ruso se hizo en 1956, cuando la
editorial
“Gospolitizdat”
publicó
una selección de obras escogidas
suyas, recopil+das
por V. ErmoIáiev y E. Kólchina.
Después, en
1963, se publicaron
sus Escenas
336
ASL
\RIO
MARTlASO
Ilorteamericanas
y también libroS
sobre él: José ,liurtí, escritor americano de Juan MarineRo;
Martí
antimperialista
de Emilio Roig de
Leuchsenring
y una serie de trabajos de investigadores
soviéticos.
Por ejemplo, el año pasado, salió
Concepciones
socio-políticas
de
Ics¿ Jlarti
de V. Shishkina.
Actualmente,
la editorial
“Judlzhestvennaya
literatura”
prepara
la edición de un volumen
de sus
obras escogidas,
en el que entrarán sus versos, artículos de crítica literaria,
ensayos y diarios.»
MARTÍ
EN «LABOR».
En el tomo
5, página 403, de1 lujoso Diccionario enciclopédico
Labor (Barcelona, 1967),
se lee lo siguiente:
«Martí,
José. Biog.
Escritor
cubano, La Habana 1353, + Boca
de Dos Ríos 1395. Al servicio de
la independencia
cubana,
bien
pronto se da a conocer como poeta con su poema dramático
Abdalá (sic).
Por sus ideas políticas
tuvo que abandonar
su país, estableciéndose
en Nueva York, donde publicó
interesantes
artículos
y, más tarde, en Venezuela,
donde
fundó la Reuista tqenezolana.
Estudió luego Derecho
y Filosofía
en España y vivió en Paris. Representó después a su país en Argentina. Cruguay y Paraguay.
Su
estilo original
y su vocación americanista
hacen de él un adelantado del modernismo.
Obras:
Amor con amor se paga; Versos
ASCARIO
sencillos
(1391);
La bailarina
o
L,a Iliria de Guatemala,
de marcada tendencia
modernista:
ISmcelillo:
T7ersos libres (1392).
y
.-imi.tttrc! fr:rzesta (1335).
novela.))
Sería (lifl<~il imaginar
una ((desinfurmnc~ión))
más minuciosa
en
tan pocas e insuficientes
líneas.
A saber: Martí no fue primero
a
Estados Unidos sino a Espaiía, deportado después de padecer el presidio político;
no puede decirse
que «vivió»
en París, sino que
estuvo allí de paso; se omiten en
cambio sus importantes
estancias
en México y Guatemala;
nunca
estuvo en Argentina,
Uruguay
y
Paraguay,
y mal hubiera
podido
representar
en esos países a «SU
país». que era entonces
colonia
espaiíola:
lo cierto es que representó a esos países, como cónsul,
en Nueva York.
En cuanto a las
obras, lo correcto
hubiera
sido
citar IsmaeZiZZo ( 1332) y Versos
libres (no publicados
por Martí,
escritos entre 1373 y 1332) antes
que los Versos sencillos,
a los
caa!es pertenecen
los poemas conocidos como «La bailarina
espafiolan y «La niña de Guatemala»,
confundidos
en la nota como un
solo poema.
Confiamos en que estos errores se
rectificarán
en la próxima edición
del Diccionario
enciclopédico
Labor, dedicándosele
además a Martí la mayor atención
que merece
como
figura
DIRíO.
revolucionario,
de América.
PERO
TAMBIÉN
escritor
y
MARTí.
Agradecemos
a Juan Larrea el en\ iti del siguiente
pasaje de un
discurso de Carlos Romagosa, leído en el Ateneo de Córdoba, Argentina,
en la velada literariomusical
celebrada
en honor
de
Rubén
Darío el 15 de octubre
de 1396, e incorporado
con el título de El Simbolismo
a su libro
Labor literaria,
publicado
en Córdoba por la Casa Editora
de R.
Bruno y Cía., en 1393:
«Azul... tuvo un éxito asombroso.
Cundió
por todo el continente;
dio origen
a serias discusiones;
pasó los mares y llegó a manos
de altos críticos españoles, quienes le prodigaron
explícitas y razonadas alabanzas.
Azul... fue un
libro leído con pasión en la América Latina,
porque por primera
vez se veían transportadas
a idioma español las cualidades
plásti.
cas, pictóricas
y musicales
del
francés;
y Rubén
Darío quedó
considerado
el primer
iniciador
americano
del nuevo ideal literario.
»Ciertamente,
antes que Rubén
Darío, justo es recordarlo,
otro
americano
había arrancado
a la
lengua de Cervantes
vibraciones
desconocidas;
pero tan distintas
a las que arrancara
Darío, que
en nada empalidecía
la origina-
JIARTI.4ìVO
lidad y los méritos
poeta.
337
de este joven
)>.lquel otro americano
era Jose
_\Iartí. a quien no puedo nombrar
sin evocar su sombra para tributarle las expresiones
de mi admiracicin y de mi gratitud:
de mi
gratitud
de hombre,
por su caracter diamantino
y por su talento relampagueante,
fuerte y original:
de mi gratitud
de americano, porque murió
por querer
ver libre a su patria: aquella hermosa Cuba, ceñida por aquel mar
de las Antillas,
que ora se presenta sereno y azul como un lago,
ora tumultuoso
y lívido como un
océano: como si lo acometieran
súbitas impaciencias
y furores al
no poder reflejar
completamente
libres, en su ancho, ondulante
y
profundo
cristal, aquellas
espléndidas islas artísticamente
engarzadas en él.
»José Martí es para mí la personalidad
más original
que ha producido
la América:
era grande
por su corazón, por su alma y por
su talento.
Su corazón era una
esponja
sensitiva,
que absorbía
todas Ias amarguras
de los desencantos de la vida, sin exprimir
jamás una gota sobre nadie.
Su
alma podía compararse
con esos
árboles
balsámicos
del trópico.
que, según la frase indiana,
impregnan
de dulces perfumes
el
hacha que los hiere.
Su cerebro
contenía una savia inmensa y vi-
338
ANUARIO
MARTIANO
vaz. que se desbordaba
en’ extrañas producciones
literarias,
que
tienen toda la exuberancia,
todas
las armonías.
todos los encantos
v todas las misteriosas penumbras
del trópico.
Sus escritos eran de
factura extraña
y profusa;
pero
sebía también perfectamente,
encajar la amplitud
del concepto
en la brevedad
de la frase; su
sintaxis era laberíntica
pero espléndida;
sus períodos
literarios,
martillados
y resplandecientes
como escudos homéricos.
Y aquel
y aquella
noble
gran corazón,
alma, y aquel fuerte talento
se
sintetizaron
en un poema heroico,
en un poema heroico que Mar&
dedicó a la libertad
de su patria:
-poema
que trazó al aire libre,
tomando por pluma una espada y
por tinta la hirviente,
tumultuosa
y relampagueante
sangre de sus
venas!
»Para mí, José Martí
y Rubén
Darío son los escritores más originales que ha producido
la América, y a quienes
más debe la
lengua castellana. Martí ha arrancado a la lengua de Castelar sonoridades
metálicas
nunca oídas,
y Dario le ha impreso ductilidad,
tintes y armonías,
que no se la
había supuesto susceptible
de admitir,
como lo ha reconocido
el
mismo don Juan Varela.
>)Debe, pues, considerarse
a Martí
el precursor
americano
de
la nueva tendencia
literaria,
y a
como
AXUARIO
De:.ío como
:Ii-tista.
su
primer
genuino
Regresó a La Habana
de octubre de 1880.
’ .kuL..
señala el florecimiento
cn !a América
Latina
del nuevo
ideal literario.»
MI\RTÍ
EN LAS FAR.
En el Conc:!rbo 26 cle Julio de las Fuerzas
-Armadas Revolucionarias
obtuvo
el Premio de Historia
el estudio
de José Cantón Navarro
titulado
r?lg~~:zas ideas de José Martí en
relaci6n
con la clase obrera y el
socialismo.
Pocos temas tan interesantes y actuales en la obra del
Apóstol.
Esperamos
la publicación de este trabajo para comentarlo en el próximo
Anuario.
I’apor
11-o.
de Carmen
Zayas
a New York
Salió de La Habana
de febrero de 1880.
Vapor
ton».
«City
Bazán
el 28
of Washing-
Carmen Zayas (no dice nada del hijo).
Diario de la Marina,
marzo
2180.
José llarti
cén (sic).
«Saratoga».
Diario de la Marina,
bre 26/80.
‘do.
octu-
i’izjes
Diciembre
de 1882? - Por
carta a Bartolomé
Mitre y
Vedia parece ser en diciembre de 1882 y seguramento
salió por otro lugar de CUba, ya que no aparece en
los periódicos
de 1881 y
1882 de La Habana.
3x.
S-lió de La Habana
de junio de 1891.
1 apor «Yucatán».
el 25
Carmen Zayas (no dice nada del hijo).
Diario de la Marina,
junio
27191.
Regresó a La Habana
de agosto de 1891.
Vapor
ton».
«City
el 27
of Washing-
Carmen
Bra-
agosto
de Mariano
y Leonor
a New York
Salió de La Habana
de junio de 1883.
Vapor «Niágara».
Diario de la Marina,
9/83.
Re;:&
a La Habana
de junio
de 1884.
Vapor «Saratoga».
Diario de la Marina,
“9/84.
Regresó a La Habana el 24
de marzo de 1885.
«City of Washing
Vapor
tan».
Carmen Martí - José Martí - Alfredo
García.
Diario de la Marina,
marzo
25/85.
-
Diario de la .Ilarirlo.
28,/91.
Ci>rmen
Zayas de Martí
í no dice nada del hijo).
RELACIÓN
DE VIAJES.
Precisando
datos sobre los que suele haber
confusión,
y como un aporte más
del investigador
Luis García Pascual, damos a conocer la documontada relación que él ha hecho
de los viajes de la esposa y los
padres de Martí a New York:
Viajes
el 25
339
?,lARTIA~O
el 7
junio
el 18
junio
!.':O?:OR.
Salió de La Habana el 17
de noviembre
de 1887.
Vapor «Cienfuegos».
Leonor Pérez Cabrera.
Diurio
de la Marina,
noviembre
19187.
Regreso a La Habana el 31
de enero de 1888.
Vapor
«City of Washingtonr .
Srta.
(sic).
L.
Pérez
de
Diario de la Marina,
ro 1/88.
Martí
febre-
BIBLIOGRAFÍA
(Septiembre
MARTIANA
de 1969
POR
BIBLIOGRAFIA
.
-
Agosto
ARACELI
1970)
GARCiA-CARRANZA
ACTIVA
1.
«Una carta inédita
de Martí.»
Nota introductoria
por C[intio]
V[itier]
(En:
Cuba.
Biblioteca
Nacional
José Martí.
Anuario
Martiano,
número
2. La
Habana,
Depto.
Colección
Cubana,
1970, p. [SS-1101
facsím.)
Carta a Miguel
Viondi,
donada a la Sala Martí
por Sofía Vio&.
Santander,
octubre
13 [1879]
Aparece
facsímil
de la carta:
p. [99-1101
2:
«Céspedes J Agramonte.»
(En:
Granma.
La Habana,
octubre
10, 1969,
Publicado
en El Avisador
Cubano,
Nueva York,
octubre
10, 1888.
3.
~10
4.
«Es la hora del recuento
año 62, no. 4, enero
c<Nuest.ra América,.
5.
«Fragmento
de un artículo
de Jo& Martí,
en el que responde
a una crónica
de un periodista
yanqui
atentatoria
a la dignidad
de los mexicanos.a
(En:
Verde
Olivo.
La Habana,
año XI, no. 27, julio
5, 1970, p. 20-21. ihrs.)
6.
«Gloria
no.
7.
«Je veux vous dire.u
1970, p. 10)
Poema en francés.
p. 2)
de Octubre
de 1868.))
(En:
Bohemia.
La Habana,
año 61, no. 41,
octubre
10, 1969, p. [4]-8.
ihrs.)
Discurso
pronunciado
el 10 de octubre
de 1891, en Hardman
Hall, Nueva
York.
J exaltación
59, diciembre,
J de la marcha
unida.»
23, 1970, p. 3)
a Bolívar.»
(En:
1969, p. 20-25)
(En:
Bohemia.
El
Libro
La Habana,
(En:
J El
año
Bohemia.
Pueblo.
La Habana,
México:
62, no. 4, enero
D.F.,
23,
342
8.
pX.4RIO
Joîé
~IARTIANO
ANUARIO
?.Iartí,
Hombre
.%postólico
y Escritor.
Sus Mejores
Página+.
E:tudi<>.
?r’otas
v Selección
de textos
por Raimundo
Lazo.
México,
Editorial
Porrúa.
S. A., i9ío.
233 p. 21.5
cm.
Contiene:
Introducción
al estudio
de Martí
y de su obra
literaria.
Guión
Biográfico
Cronológico.
Bibliografía
Mínima.
1. Por
Cuba:
<(Con
todos
y para
el bien
de todos.»
II.
Héroes
de la Guerra
de Indepcndcnria
dr
I .
«Cartas
de Kxeva
York. >I
Cuba.
III.
Hispanoamérica.
IV.
horteamerma.
1’.
Divergencia
de Historia
y de Temperamento
entre
las
Dos
Am&
ricas.
VI.
Escenas
Europeas.
VII.
Autorretrato
ideal.
El autor
en unc>
de sus personajes.
VIII.
El Hombre
,y, el Escritor
en su epistolario
intimo.
IX.
Ideas
estéticas
y ejemplos
de cìluca.
X.
Lo Social
y lo Humano
en’
la prosa
artística.
XI.
Literatura
para
los niños.
XII.
Obra
Poética.
XIII.
El último
«Diario»,
de Montecristi
a DOS Ríos.
9.
<rJuicios
año
de Patriotas
61, no. 47,
Cubanos
nov.
21,
10.
«Martí
año
y la literatura
62, no. 4, enero
sobre
1969,
francesa
de su tiempo.»
23, 1970,
p. 9)
«Crónica
enviada
por
Martí
New York,
en la que ofrece
cesa que le es contemp0ránea.a
11.
12.
«Observaciones
bana,
año
Mora1itos.P
p. 100.
ilus.)
a La Opinión
una
visión
de
sobre
el hábito
de fumar
62, no. 32, agasto
7, 1970,
(En:
Bohemia.
La
Habana,
(En:
Bohemia.
La
liabana,
de
In
Caracas.
literatura
Nacional
conjunto
cigarrillos.»
p. 104,
de
(En:
Bohemia.
La
«El
Teniente
Crespo.
Verde
Olivo.
La
14.
ctE1 Terremoto
julio
17,
15.
«De
de
1970,
Sobre
Habana,
recuerdos
año XI,
Charleston.»
p. 9%[102]
del General
no. 4, enero
(En:
ilus.)
Bohemia.
(Septiembre
12.
~4
1’).
.iBELLA,
Cnesco.
.~CIYRRE,
SERGIO.
«El
La Habana,
febrero
21.
«ilnl*ario
Martiano
p. 5. ilus.)
22.
Anacór
XXV,
*
Francisco
2.5, 1970,
La
Habana,
enero
23,
probablc-
24.
(En:
ilus.)
62,
no.
29,
2.5.
París.»
Variedades
cional
José
Martí.
Colección
Cubana,
Notas
al
pie.
de
[por]
Anuario
1970,
p.
las
Anáhuac
Martiano.
[115]-119)
[seud.]
(En:
Cuba.
Número
2.
La
Biblioteca
IIabana,
SaDepto.
«Victor
23,
Hugo
1970,
en
p.
Marti.»
9. ilus.)
(En:
«Quien
conozca
el juicio
de
decir
que
dos grandes
‘viejos
otro,
reclaman
su adhesión...
dencia
la primordial
devoción...n
17.
«Vindicación
(Tomado
de Cuba.»
de «José
Agosto
1970)
(En:
ilus.)
Verde
Olivo.
La
grito
revolucionario
del
24, 1970,
p. 2. ilus.)
(Tomo
2).»
(En:
Seudónimo
-.
usado
«iEstuvo
9, sept.,
1969,
por
Granma.
«Anáhuac.»*
p. 4-5)
José
Martí
en
p. 5-6)
24 de
La
(En:
Febrero.>)
Jerez
ediciones
por un
Latina,
Granma.
30,
Patria.
La
Habana,
Ceuta?»
(En:
La
Habana,
año
Patria.
1970,
año
(Novela),
XXV,
erróneas
de un
gran
libro
Bib!ioteca
Nacional
José Martí.
Depto.
Colección
Cubana,
1970,
Martínez
Casa
de
BUENO
MENÉNDEZ,
SALVADOR.
((Notas
Críticas
II.»
Nacional
José Martí.
Anuario
Martiano.
Ntimero
Colección
Cubana,
1970,
p. 569-572)
Lucía
junio
la
Martí.
BERNAL
DEL RIESGO,
ALFONSO.
«Afirmaciones
biográfico.»
Critica
de Libros.
(En:
Cuba.
Anuario
Martiano.
Número
2. La Habana,
p. [531]-557)
Sobre
«Martí
revolucionario»,
de Ezequiel
Roberto
Fernández
Retamar.
La
Habana,
Contiene:
de
(En:
Habana,
Ha-
Madrid,
Estrada.
Prólogo
de
las Amiricas,
1967.
(En:
2.
Editorial
La
Cuba.
Biblioteca
Habana,
Depto.
Gredas,
S.A..
Panorama
de
de la Lila Habana.
1969.
páginas.
26.
i6.
-
de Montecristi.n
29, 1970,
p. 63.
NAVARRO,
DOMINGO.
no. 3, marzo,
1970,
no.
Carrillo.»
p. 15-18.
año
23.
1969
10~ 75 años del Manifiesto
bana.
año XI,
no. 13, marzo
20.
Ha-
PASIVA
V1~rvf.A.
«Martí
en francés.»
(En:
UNESCO.
Perspectivas
Boletín.
París,
no. 571-575,
junio
(I-II),
1970,
p. 5-7)
«Acaba
de aparecer
en Ia colección
“Poètes
d’aujourd’hui”,
de las
Pierre
Seghèrs,
una
selección
de poemas
de José Martí,
precedida
estudio
breve
y agudo
de la obra
del
gran
hombre
de América
realizado
por Juan
Marinel1o.n
ilus.)
«Sarah
Bernhardt.»
(En:
Bo!aemia.
La Habana,
año
62, no. 4,
1970,
p. 8. ilus.)
«Este
bello
articulo
escrito
en francés
por Martí,
fue
destinado
mente
a The Sun,
de New York,
en 1880.~
13.
desde
fran-
BIOGRAFfA
343
MARTIANO
Bohemia.
La
Habana,
año
62,
no.
4,
Martí
sobre
los poetas
de su tiempo
uno
francés
y norteamericano
proféticos,
He aquí
algunos
momentos
en que
Granma.
(En:
Martí
Lecturas
La Habana,
enero
28, 19i0,
para Jóvenes»,
de Hortensia
-.
enero
teratura
1970,
puede
el
~7-..
-.
nesta.»
31, 112.
se eri-
p. 2. ilus.)
Pichardo)
«La Prosa
Cubana.
p. 109-127)
28.
29.
reflexiva
Conferencias.
«La única
novela
(En:
Bohemia.
ilus.)
La
en
el
siglo
La
XIX.»
Habana.
que escribió
Habana,
Martí:
año 61,
(En:
Universidad
no.
Lucía
47,
Jerez
o Amistad
nov.
21, 1969,
CABALLERO,
ARMANDO
0.
«El
Primer
Partido
Revolucionario
rialista
de la Historia.n*
(En:
Cuba.
Biblioteca
Nacional
Anuario
Martiano.
Número
2. La Habana,
Depto.
Colección
p. [425]-431)
*
Articulo
publicado
en Juventud
Rebelde,
enero
29 de
Bibliografía:
p. 430-431.
CAMPOA~foR,
FEBNANDO
G.
La Habana,
año 62, no.
A la cabeza
del título:
Contenido
martiano:
Ojos
«Vida
20,
Ojo.
y Pásión
mayo
de Martí.
15,
de
una
1970,
p.
palabra.»
[21]
-
AntimpeJosé Martí.
Cubana,
1970.
1969.
(En:
ilus.)
Fu1:. 26.
Bohemia.
ASCARIO
344
MARTIANO
ASVCARIO
30.
CAMPOS,
31.
CUIU~LLO,
Madrid,
año
33.
«El
34.
CISNEROS,
35.
Cossío,
Centenario
Martiano.»
p. 17-22. ilus.)
CUBA.
-.
CUBILLAS,
39.
CCE
23,
La
Avanzada.
Guanabacoa,
14.
ESTR~LCO.
45.
y deber.
octubre,
-.
DEBICKI,
(En:
ANDREW
(En:
Revista
p. [491]-504)
MARTÍNEZ,
la Literatura
bana, 1970,
(En:
Granma.
La
por
la
Historia.»
(En:
E~TR.~DE.
I T.
FEKYÁSDEZ
48.
-.
.lO.
FRESCO,
(En:
50.
-.
hI,wuEL.
Cubana.
p. 131-141)
Martí:
un
[México]
empleo
artístico
de la anécdota.»
v. XXXV,
no. 69, sept.-dic.,
1969,
«El Modernismo
en Cuba.»
(En:
Conferencias.
La Habana,
Universidad
Panorama
de la
«Dos
documentos
sobre la muerte
de Martí.»
(En:
Cuba.
Biblioteca
Nacional
José hIartí.
Anuario
Martiano.
Número
2. La Habana,
Depto.
Colección
Cubana,
1970, p. [419]-423)
Contiene:
1. El testimonio
de Ángel de la Guardia
Bello, según su hijo
Ángel de la Guardia
Rosales.
Carta de Enrique
H. Moreno
Plá a Cintio
Vitier.
La Habana,
mayo 24 de 1969.
II. Carta del coronel Juan hfasó
Parras al capitán
Juan Maspons
Franco,
secretario
privado
de Maceo, en
copia facilitada
por el doctor Antonio
Camacho
Carballo.
<(Las Antillas
Habana,
febrero
Josi: LCCI.4NO.
Granma.
La
1970,
G.4ncí.4
(cE1 Manifiesto
p. 5)
Patria.
La
Manifiesto
de Monte1969, p. 2; sept. 18,
C.4RilASz.4
BASSETTI,
ARACELI.
revolución
anticolonial.»
X, no. 59, marzo-abril,
(En:
Granma.
(En:
1970,
de Martí.»
La Habana,
«Bibliografía
l\Iartiana.»
Anuario
Martiano.
Número
1970, p. [587]-626)
marzo
(En:
Cuba.
2. La Ha-
«Un artículo
desconocido
de Martí.»*
(En:
Cuba.
M.4~Ru2,
FINA.]
Biblioteca
Nacional
José Martí.
Anuario
Martiano.
Número
2. La Habana, Depto.
Colección
Cubana,
1970, p. [Ill]-113)
* «De París» articulo
publicado
en la sección Variedades
de la Revista
Universal
de j&&&o,
en el número
del 9 de marzo
de 1875.
José Martí
firmó
este artículo
con el seudónimo
de Anábuac.
52.
[G4RCíA
53.
G»NZÁLEZ,
HI’LmIo.
sin hIármo1)
tiano.
Número
375)
,5 1.
(En:
en la obra revolucionaria
24, 1970, p. 2. ilus.)
de 1Montecristi.x
Biblioteca
Nacional
José hlartí.
bana, Depto. Colección
Cubana,
de
Ha-
«Dos cartas de Maceo.»
(En:
Granma.
La Habana,
diciembre
4, 196?, 1). 2.
ilus.)
C07hDE:
Carta a José Martí
(San José de Costa Rica, 12 de enero dr
1894)
Carta a Flor Crombet
(Barigua,
4 de marzo de 1878)
Cubano
J El
Clara, sept. ll,
((Notas
sobre Martí,
Lenin
y la
Casa de las Américas.
La Habana,
año
p. 116.130)
Notas bibliográficas
al pie de las páginas.
25,
«Importante
versión
nueva sobre la muerte
de
La Habana,
aÍio XXVI,
no. 6, junio,
1970, p. [ll-3)
P. «José
Iberoamericana.
de Montecristi”.~
1970, p. [ll-2)
hlarti.
hlontevideo,
Uruguay,
Biblioteca
de
RETAMAR,
ROBERTO.
JIarcha
[1970]
142 p. 17 cm. (Colección
Los Nuestros,
3)
Martí
en su (Tercer)
Mundo
por Roberto
Fernández
Retamar.
Contiene:
Los textos:
Nuestra
América.
Madre
América.
La Conferencia
Monetaria
de las Repúblicas
de América.
La Verdad
sobre los Estados Unidos.
Vindicación
de Cuba.
El alma de la revolución
y el deber de Cuba en América. El Manifiesto
de Montecristi.
Carta a Manuel
Mercado.
Orientación
Bibliográfica.
Granma.
;i 1.
345
MARTIASO
Paco.
Cuba.
París [c. Librairie
Arrnand
Colin, 19691 64 p. ilus.
mapa. 16.5 cm. (Jossier
«sciences
humainesu
no. 6)
Contenido
martiano:
La Proclamación
del Partido
Revolucionario
Cubano
el 10 dc abril.
Carta
a hlanuel
hlercado
(Campamento
de Dos Ríos,
18 de mayo de 1895)
10.
ANDRÉS.
Patria.
no.
«El Partido
Revolucionario
(En:
Vanguardia.
Santa
1969, p. 2; sept. 19, 1969, p. 2)
Habana,
alta como las palmas»
(tercer
grado).
Habana,
y Educación.
«La vida de mi patria.»)
«Una
Casa marcada
27, 1970, p. 2. ilus.)
enero
JUAN
«Maestros.»
“Manifiesto
3, III-
aEl
año XX\‘,
cristi.)>
La
1969,
.&LBERTO.
Habana,
Habana.
p. 2. ilus.)
«Tan
(Pueblo
VICENTE.
Y BADA,
Martí.»
Dí4z
1969,
-.
23 p. ilus.
La Habana,
43.
(En:
DE Eoucac~óN.
~IINISTERIO
38.
-42.
(En:
ÍIldCl.
p. ll.
ilus)
NICOLÁS.
«Martí
y la música.»
Esta es Za Historia
a cargo de hlaría
Luz de Nora [seud.]
(En:
Bohemia.
La Habana,
ato 61, no. 44, octubre
31, 1969, p. 98-100.
ilus.;
no. 47, nov. 21, 1969, p. 101-102.
ilus.)
Contiene:
1)
White
en la vida de Martí.
II)
Agramonte
cn la vida
de Martí.
1969,
41.
Jerez’*.))
1969.
Raraóx.
«El 24 de Febrero
pudo haber sido el Grito de Santiago.»
(En:
Combatiente.
Santiago
de Cuba, año IX, no. 4, febrero
15, 1970,
p. 6-7. ilus.)
diciembre
40.
novela
“Lucía
octubre-no\-iembre,
Boro
G. «Martí
y las hijas de Gutiérrez
Sájera.»
(En:
!5embradores de Amistad.
Monterrey,
N. L. [hkico]
aiío XIII,
v. XXV,
no. 22?.
febrero,
1970, p. 10-14. ilus.)
La Sala hlarti
de la Biblioteca
Nacional
posee estas páginas
fotocopiadas.
C.~RTLK,
37.
Martí
y su
no. ‘27%276,
Doxrsco.
«Epistolario
martiano.»
(En:
Granma.
abril 7, 1970, p. 5)
Contiene:
250 Cartas Políticas
en 1894.
La Patria.
agonía
Entraña
híartiana.
Falta el tiempo
y sobra el decir.
32.
36.
«José
XXIV,
JORGE.
GONZÁLEZ,
La
(En:
2.
h’k4XEL
Habana,
«Un orden
para el caos.»
(Segunda
Cuba. Biblioteca
Nacional
José Martí.
La Habana,
Depto.
Colección
Cubana,
PEDRO.
año IX,
no.
«Cuba
y Rubén
1, mar%
1970,
Darío.»
Notas.
parte
de Martí
Anuario
Mar1970, p. [193](En:
((Radiografía
espiritual
de José Martí.»
Critica
de Libros.
Anuario
Martiano.
Número
Cuba.
Biblioteca
Nacional
José Martí.
Habana,
Depto.
Colección
Cubana,
1970, p. [481]-592)
Sobre «Martí,
revolucionario»
de Ezequiel
Martínez
Estrada.
55.
-.
,;6.
GONZÁLEZ
GUERRERO,
Verde Olivo.
A la cabeza
ROGER.
La Habana,
del título:
Unión.
P. 152-[1571)
«Los Generales
muertos
en campaña.»
año XI, no. 8, febrero
22, 1970, p. 25-31.
24 de Febrero
de 1895.
2.
(En:
La
(En:
ilus.)
JNUARIO
-J..
«La
abril
-.
no.
58.
1.5,
Llegada
de los jefesn
12, 1970,
p. 61-62.
>I%Rí.\.
«Gn
Acercamiento
Suplemwto
Cultural
de Juventud
marzo,
1970,
p. 23-25.
ilus.)
Acercamiento
de Martí
a la clase
GR.AST,
39.
«Lai12;rra
60.
GI’E~UM,
Hnbana]
Chiquita.»
*
(En:
CHE.
ERNESTO
Casa
de
Discurso
en
las
cl
62.
«Ho
p.
acto
Chi Minh.»
30.[31].
(En:
JIMÉKEZ,
año
X,
De
Martí.»*
1970,
La
(En:
El
Habana.
Habana,
Martí,
el
-XI.
Il.
lknbudo.
no. 38:
1969,
p,
año
1957-1967.
Il.
72.
de
LÓPEZ
no.
73.
de
109
\I\RISELLO
Bohemia.
ilus.)
aniver-
A
Comisión
mayo
15,
1970,
de
José
JC’AN
RA>tóx.
no. 49, diciembre
su libro:
(En:
ilus.)
del
al
pueblo
«José
Martí.»
7, 1969,
p.
«Españoles
«José
Martí.»
p. [56-571.
A la cabeza
Martí
de
Bohemia.
título:
19
(En:
22-23.
tres
mundos.»
La
Habana,
de
Mayo
asiático
Verde
ilus.)
año
de
en
su
obra
«La
Edad
62,
Olivo.
La
20,
15,
66.
LE
RIVEREND
BRUSSONE,
Casa
de las Américas.
1969,
p. 38-48)
-.
«Martí:
badas
Cuba.
Habana,
67.
68.
Biblioteca
Depto.
«Martí
LE
7.
ROY
(En:
-.
-.
70.
«Libros
año
y Acción
ética
y acción
revolucionaria.»
año
X, no. 57, noviembre-diciembre,
-.
sobre
Martí.
José
(En:
Granma.
La
Número
Habana,
abril
apro2.
22,
(En:
La
1970,
LUIS
Habana,
inhumación
FELIPE.
«Fragilidad
año XXVI,
no.
del
cadáver
de
Martí
de
abril,
4,
en
el
la
prueba
documental.»
1970,
p. 5-6)
cementerio
de
Principales
blicación
Martí
y sobre
Martí
no. 4, enero
23, 1970,
en
trabajos
Francia.
de
Martí
en
Francia.»
p. 13)
y sobre
Martí
(En:
publicados
Bohemia.
y
La
en
vías
de
pu-
en
38,
Granma.
José Martí.»
marzo,
1970,
La
Habana,
(En:
El
p. 18.22;
Caimán
no.
39.
del)61,
título:
poesía
Sobre
de
Jose
ser parte
de
52. diciembre
no.
Crítica
Marti
nuestra
26,
la
martiano:
«EI
La
cabeza
p.
Verso
Habana,
del
creciente
año
título:
la
7-8,
62,
en
francés.»
Granma.
(En:
concedió
con la
de hoy»,
La
Ha-
la siguiente
publicación,
editado
por
(En:
Cuba.
Biblioteca
61, no. 1, enero-abril,
año
Na1970,
16-17.
de José Martí.»*
no. 4, enero
33,
Francia
con
serie
(En:
113.
Literaria.
Literaria.»
H a b ana,
10,
Revolución.»
1969,
p. 94-97,
en
Martí.
Arte
1970,
Martí
que se cierra
el ensayo
de Poètes
d’aujourd’hui.
en
y literatara.
p.
[4]-13.
(En:
ilus.)
Francia.
de Marinello
(París,
1970)
en
el
libro
<<Martí
studies.
Iván
A. Schulman
and Manuel
Pedro
González:
Martí,
Darío
y el modernismo.
259 pp. Madrid,
Gredos.
Anuario
Martiano 1. 375 PP.
Consejo
Nacional
de Cultura.»
(En:
T.S.L.
The Times
Literary
H avana:
Supplement.
London,
no.
3540,
Thursday
1 January,
1970,
P. 4)
79.
&Iarti
y
fo
mayo
[por]
vista
1970,
p. 4.
«Una
José
ilus.)
Forjadores
p. 5. ilus.)
pelicula
Manuel
sobre
Otero.
«José Martí.3
ZILIO,
GIOVANNI.
Julia
Bauzá
de Zannier.
(En:
Anuario
Martiano.
Número
2.
1970,
p. [9]-94)
Notas
al pie de laa páginas.
81.
MEO
82.
?tf1R,%ND.4
baria.
Publicado
83.
Chi
Minh:
19, 1970,
JOSÉ.
MASSIP,
Santiago
Habana,
(En:
78.
80.
«Martí,
Valdés
Domínguez
y el 27 de noviembre
de 1871.»*
(En:
Cuba.
Biblioteca
Nacional
José Martí.
Anuario
Martiano.
Número
2,
La
Habana,
Depto.
Colección
Cubana,
1970,
p. [449]-477.
facsím.)
*
Conferencia
pronunciada
por
su autor
en la Fragua
Martiana,
en la
tarde
del 27 de noviembre
de 1969.
de
62,
A
bana,
Y GÁLVEZ,
Patria.
La
del
*
Consideraciones
que enriquece
Algunas
Ponencias
el Pensamiento
de Marti».
Anuario
Martiano.
1970,
p. [123]-144)
Cubana,
Lenin.»
(En:
Revolucionaria.»
Provincial
Nacional
Colección
y
«Martí:
Habana,
pintura.r
e Historia
II,
no.
«Sobre
nuestra
Crítica
cional
José Martí.
Revista.
La
p. S-17)
Contenido
-4,.
ilus.)
Fecha
de
de Cuba.
69.
Ética
en el «Encuentro
-.
p.
JULIO.
La
«Nuestra
Literatl!:a
La Habana.
año
cabeza
Bohemia.
65.
la
Jc.4~.
Jo+<: ‘ilartí:
une
étude
de Juan
Mnrinello
de textw.
trente-cinq
illustrntions.
[Tradurtions
de Max
Carner,
Fmilie
Noulet
et hl. Buraurt]
París,
Editions
Pierre
185
p. ilus.
16 cm. ((Poètes
d’aujourd’hui,
193)
chois
Jose
1970,
«La
1970,
189.5.
la
-.
Habana,
mayo
época
ilus.)
en
bana,
junio
23, 1970,
p. 4. ilus.)
Juan
Marinello,
embajador
de Cuba
ante la UNESCO,
en relación
entrevista
a la radio
y televisión
francesa.
Colección
poetas
en Francia,
del libro
«José
Martí,
la Casa
Seghers.
í6.
no.
«Martí
ilus.)
5.
VID~~RRET.~.
-.
1960.
20,
17,
awc
un
Daireaux,
Seg!lers,
7.5.
%SCEL.
1970,
p.
OLIV4,
Losxn.4,
JL-.ts.
«Personalidad
Barbudo.
La Habana.
junio,
1970,
p, 19-24.
[La
enero
En el
[Guanabacoa,
24 cm.
62,
2.
I-i.
28
de Guanabacoa.»
1881-1970.
1 h. pleg.,
ilus.
Habana,
7,
Obras,
615-619)
de
La
ano
Cniman
época
octubre
(En:
2, p.
t.
a José
Bohemia.
Habana.
norteamericana.
La
y Literario
de junio
19701
La
marro
obrera
homenaje
Olivo.
ilus.)
Sentido
homenaje
de Oro».
64.
«José
Américas,
Verde
necesario.»
Rebelde.
Granma.
«Historia
del Liceo
Artístico
sario
de su fundación
16
de Historia
COR
Regional,
61.
63.
(En:
ilus.)
347
MARTIANO
&IONAL,
La
en
Victorias.»
(En:
los primeros
30
(En:
Granma.
años
La
Granma.
La
Ha-
de lucha.»
EntreHabana,
febrero
3,
(Tres
estudios
estilísticos)
Tr. de María
Cuba.
Biblioteca
Nacional
José
Martí.
La
Habana,
Depto.
Colección
Cubana,
Separata.
VALERA,
AURELIO.
1969.
136 p. ilus.
ISABEL.
Habana,
de
«Martí:
febrero
9,
23
«Martí
em.
Po1ítieo.u
(Pueblo
su experiencia
1970,
p. 2.
de
ilus.)
(A
la
y Educación)
Estados
luz
Unidos.»
actual.)
(En:
La
Ha.
Granma.
348
ANLY.4RIO
ANUARIO
MARTIANO
349
MARTI.4NO
8 1. >IOR.ILES. S.~L~.~DOR.
nJosé Martí
y sus ideas económicas.»
AIgu~as
Ponencia=
aprobadas
en el nEncuentro ProGkd
sobre el Pensamiento
de Martí J.
(En:
Cuba.
Biblioteca
sacional
José Martí.
Anuario
Martiano.
Súmero 2. La Habana,
Depto.
Colección
Cubana,
1970, p. 164.175)
100.
<Martí
J el problema
agrari0.o
Algunas
Ponencias
PICHIRDO,
HORTENSIA.
aprobada
en el nEncuentro
Prooincial
sobre el Pensamiento
de B1arti.s
(En:
Cuba.
Biblioteca
Nacional
Jo&
Martí.
Ando
Martiano.
Kúmero 2. La Habana,
Depto.
Colección
Cubana,
1970, p. 176-189)
Notas al pie de las páginas.
8.5. XOII~LES
COELLO,
año .~s\~,
no.
101.
«Martí
y el escritor
revolucionari0.x
* Algunas
PORTC-OSDO,
JOSÉ ANTONIO.
Ponencias
aprobadas
en el nEncuentro
Provincial
sobre el Pensamiento
de
Marti.~
(En:
Cuba.
Biblioteca
Nacional
José Martí.
Anuario
Martiano.
Número
2. La Habana,
Depto.
Colección
Cubana,
1970, p. 145-163)
* La presente ponencia recoge lo esencial de una charla pronunciada
en el
Centro
de Arte del Conseio
Nacional
de Cultura.
La Habana,
20 de febrero de 1965.
Las notas hacen referencia
a las Obras
Completas
de Martí
(27 ~01s.)
La Habana.
Editorial
Nacional
de Cuba, 1963-1965.
Los números
en cursiva señalan el tomo J los demás las páginas.
Bo-
102.
20 de mayo de 1902.
Homenaje
en el 750. AniObelisco a Martí:
El Primer
versario
de su muerte
en la Guerra
de 189.5-98.
19 de mayo de 1895.
[Regla,
Comisión
de Historia
de la COR, PCC Regional,
19701 1 h. pleg.,
ilus. 22 cm.
en el siglo
La Habana.
103.
triste de Gonzalo
de
QUESADA Y ARósTmuI,
GONZALO
DE. «Un cumpleaños
Patria.
La Habana,
año XXV,
no. 12, diciembre,
1969,
Quesada.n
(En:
P* 5)
Carta de Gonzalo
de Quesada
a su esposa Angelina
Miranda,
14 de diciembre
de 1896.
104.
en el Turquino.»
QUESADA Y MIRANDA,
GONZALO
DE. «Martí
La Habana,
año 62, no. 3, enero 16, 1970, p. 21. ilus.)
Reflexiones
y sugerencias
de un médico patriota:
[Manuel
JULIO.
<rSatanicl
10, octubre,1969.
(En:
Patria.
La
Hnbnn,l.
86.
%REIO
(En:
8,.
-----.
«iQué ocurrió
cn Dos Ríos?»
no. 5, mayo, 1970, p. 5)
88.
-.
((Rafael
Sixto Casado y su colegio.»
año XXXVI,
no. 6, junio,
1970, p. 7-8)
89.
«El
natalicio
de Ho Chi Minh
y la caída de Martí.»
hernia.
La Habana,
año 62, no. 19, mayo 8, 1970,
A la cabeza del título:
Conmemoración.
90.
Nm
ES, DOLORES.
«Caracteres
generales
de la narrativa
cubana
XIX.»
(En:
Pïnorama
de la Literatura
Cubana.
Conferencias.
Universidad
de la Habana,
1970, p. 89-106)
91.
NGEZ
no.
92.
NGEZ
JIMENEZ,
Habana,
año
93.
N%EZ
MACHíN,
ASA.
Martí
en New York.
Esta es la Historia
Maria
Luz de Nora [seud.]
(En:
Bohemia.
La Habana,
año
junio
26, 1970, p. 102-103.
Bus.)
A la cabeza del título:
Unos Apuntes
Inéditos
del Maestro.
a cargo de
62, no. 26,
ORRILLO,
WINSTON.
Juntos, de la mano, van.
A Cintio
Vitier,
tiano.
(En:
Bohemia.
La Habana,
año 61, no. 51, diciembre
P* 97)
poeta, mar19, 1969,
94.
PLÁ, ESRIQUE
H.
Patria.
La Habana,
B. Borden.»
p. 5)
Díaz, FR,~NCISCO T.
«Martí.»
1, enero, 1970, p. 7)
ANTONIO.
62, no. 20,
95:
[ORT.~ RLTZ, JES¿.S].
borí [seud.]
(En:
96.
-.
9;.
<(Ana Fecha Centenaria
(4 de octubre
de 1869).
año XXV,
no. 10, octubre,
1969, p. [ll-2)
Maestro:
Granma.
(En:
(En:
Patria.
(En:
Patria.
«Martí
en Isla
mayo 15, 1970,
La Habana,
año xX1-1,
Patria.
La
Habana,
En Cuba.
(En:
p. [70]
ilus.)
La Habana,
año XXSVI.
de Pinos.»
(En:
p. 94-96. ilus.)
Bohemia.
Ya fue lavado el crimen
[por el] Indio
La Habana,
enero 28, 1970, p. 2. ilus.)
Martí
Ho Chi Minh
[por el] Indio
Naborí
Granma.
La Habana,
mayo ll,
1970, p. 2. ilus.)
A la cabeza del título:
Un Aniversario.
DOS Forjadores.
,)
[seud.]
La
Na-
98.
PEREDA VALDÉS,
ILDEFONSO.
Quiso a la
Heroica.
Montevideo,
1969, p. 22-23)
99.
PÉREZ DE ACEVEDO, ROBERTO.
«Martí
teca Nacional
José Martí.
Anuario
Depto.
Colección
Cubana,
1970, p.
Isla
en Dos
Martiano.
[377]-418.
[Poema]
(En
su:
Silveira].
cPresencia
de Francia
en Martí.»
(En:
Bohemia.
La Habana,
año 62, no. 4, enero 23, 1970, p. 7)
&obre
el amor de Martí
a Francia
J a su lengua
discurrió
Gonzalo
de
Quesada y Miranda
hace varias
décadas.
De BU relación
los hechos más
sobresalientes.»
-.
106.
«Sobre
RIPOLL,
CARLOS.
americana.
[México]
107.
ROA, RAÚL.
Editorial
(Centenario
108.
«Martí
estuvo
preso 3 días en España.lo
(En:
Romícum,
MARIANO.
ventud
Rebelde.
La Habana,
enero 28, 1970, p. 2. üus.)
A la cabe= del título:
Una earta inédita
revela este dato desconocido.
Aventuras,
de Ciencias
1868)
José Martí,
v. XXXV,
Venturas
Sociales,
Obras Completas.»
no. 69, sept.&.,
(En:
Revista
Ibero1969, p. 579-581)
J Desventuras
de un Mambí.
La Habana,
Instituto
del Libro,
1970. 431 p. 23 cm.
aQue fue Martí
quien
109. ‘RomícuEz
SAXTO~, JUSTO.
Avanzada.
Guanabacoa,
octubre,
1969, p. 1511)
asaltó
al Moncada.>,
Ju-
(En:
110.
nEnrique
Collazo.”
Esta es la Historia
ROIG DE LEUCEISENRING,
EMILIO.
a cargo de María
Luz de Nora [seud.]
(En:
Bohemia.
La Habana,
año
61, no. 41, octubre 10, 1969, p. 98-99. ilu~.)
A la ,&za
del título:
Un Hombre
del 68 J el 95.
111.
-.
Sinfonía
Ríos.»
(En:
Cuba.
BiblioNúmero
2. La Habana,
mapa)
Sánchez
Bohemia.
105.
(En:
Patria.
Año 1, no. 1 ; [1945-jLa Habana.
23 cm.
mensual.
Dtor.:
Gonzalo
de Quesada
y Miranda.
drgano
oficial
de In
<rAsociación
de antiguos
alumnos
del Seminario
Martiano».
La Biblioteca
Nacional
José Martí
posee: sept.-d&.,
1969:
enero-agosto,
1970.
(En:
lo Historia
bana, aña
<Propaganda
y organización
en la revolución
de Martí.a
a cargo de María
Luz Nora
[seud.]
(En:
Bohemia.
62, no. 12, SIUSZO 20, 1970, p. 98-101.
ik8.)
Esto cs
La Ha-
330
ASLARIO
112.
«La
República
5. febrero
1,
-.
XI.
no.
Rw is.
1 1 ::.
\Id!lTi.
Habana.
ll
!.
16.
-.
((El
S~\~EDR~,
La
Artillero
febrero
Habana.
---.
Martí.n
(En:
Verde
p. 22-23.
ilus.)
r<I~enin
cn cl centrnnrio
23. 1970.
p. 7. ilus.)
abril
e?or
enero
Habana.
11:.
de
1970.
R: I: DE Zírr4.r~.
‘rI\r;u.
e cargo
de ‘talaría
Luz
61. no. -16. no!-iembre
La
116.
MARTIASO
un
28,
II¿CTOR
Habana,
año
<<Carolina
XXV.
no.
Zayas
Bazán.»
2. ilus.)
Rodríguez,
11,
119.
S.\R.~BI 1, NYDJA.
año 62, no.
Apuntes
biográficos
121.
SCH~JLMAN,
IVÁN
A.
Modernismo
con un
[1969]
268
p. 20
Ensayos)
722.
123.
1%.
125.
STOLBOV,
dades
[SOTO
La
12:.
ACOSTA,
Habana,
-.
p.
-.
129.
-.
La
La
LoLó
DE
Habana,
hernia.
aEstrategia
La Habana,
año
«Formación
no. 5, enero
Cuba.
La
62,
«José
Biblioteca
Habana,
17,
de
Martí
Depto.
de
patriota,
las
no.
el7
1970,
y
Rebelde.
(En:
Colección
La
año
Cintio
Colección
132.
VILL.~MOR,
año 2,
133.
SBnchez
Silveira.
Tres
Extensión
-2
134.
político-social
114 p. ilus.
cnentro
teca
Depto.
de
17.5
José
cm.
Martí.
a José Martí.»
1970,
p. 4. ilus.)
(En:
Nove-
Temas
Martianos.»
p. [2]
ilus.)
(En:
tiene
ya
27, 1970,
Martiano>
julio
24,
Juventud
135.
-.
por
1970,
L. de la T.
p. 104. ilus.)
y literaria
de un generalísimo.»
no. 7, febrero
13, 1970,
p. 5-13.
(En:
Bohemia.
136.
Ju-
(En:
Bo137.
La
de
Cubana,
1970,
p.
[433]-448)
«Los
56,
Discursos
septiembre,
«Martí
el
Nacional
Colección
y
p.
los dep0rtes.n
14-[15]
ihrs.)
La
de
Crítica
de Cintio
Colección
Martí.»
1969,
p.
Integrador.»
sobre
el
José
Martí.
Cubana,
«Notas
Anuario
Martiano.
p. [559]-569)
lmegcn
(En:
Literaria
Vitier.
Cubana,
El
Bohemia.
h
&-
Departamento
Habana,
Deporte.
y Estética
La Habana,
1970.
t. II.
1969.
La
Habana,
en
el siglo
Biblioteca
481 p. 23
XIX
Nacm.
(En:
22-25;
El
no.
Algunas
Pensamiento
Anuario
1970,
p.
Críticas
1.x
(En:
Número
2. La
Libro
y El
ji,
octubre,
Ponencias
de Martí»
Martiano.
190-192)
Cuba.
Habana,
aprobadas
(En:
Número
Biblioteca
Depto.
Pueblo.
1969,
Nacional
Colección
p.
México,
16-19)
en el ,~Erz-
Cuba.
2.
La
BiblioHabana,
José
Cubana,
Martí.
1970,
Cuba.
Biblioteca
Nacional
José
«Noticias
y comentarios.»
(En:
La Habana,
Depto.
Colección
CuAnuario
Martiano.
Número
2.
1970,
p. [573]-585)
El IsmaeliBo
de Teresita
[Fernández]
La visita
de Schulman.
Contiene:
Ocuje
dice
a Marti
[Comentario
de Nati
González
Freire
sobre
esta obra
publicado en Bohemia
(21
de febrero
de 1969)]
Jornada
Nacional
Martiana.
Martí
en San Alejandro.
Martí
en Francia
[El
profesor
Jean
Lamore
visito
la Sala
Martí]
Martí
en Estados
Unidos
[The
José
Martí
Foundation]
Poetas
Cubanos,
Unión,
19691
57
-.
Contenido
El poeta
Habana,
Artes
Plásticas.»*
Martiano.
Número
i&hto
páginas.
eMartí
1969,
Provincial
cioncs
138.
las
Anuario
-.
Bo-
ihs.)
Apreciación
Jo&
Martí.
libro
Martí.
bana,
(En:
(En:
ilus.)
del
351
Prólogo
y Cronología
Biobibliográfica
por
Contiene:
Obras
Completas.
Jorge
Quintana...
Caracas,
1964.
Notre
Amérique.
Préface
de Roberto
Fernández
Retamar...
París,
1968.
La Revolución
de 1868.
Selección
y
prólogo
de Julio
Le Riverend.
La
Habana,
Instituto
del
Libro,
1968.
Martí,
joven
revolucionario,
por
Juan
Losada.
Introd.
de Rolando
García.
La Habana,
Comisión
de Estudios
Históricos
de la UJC,
1969.
Rebelde.
la Sala
Martí.»
p. 2. ilus.)
no.
-.
Confercnci~.
Universitaria,
Darío
y El
Gredas,
S..4.
Estudios
y
inrnediatolo
Libro
del mes.»*
Arte y literatura.
(En:
61, no. 38, sept.
19, 1969,
p. 4. ilus.)
Vitier
y Fina
García
Marruz.
Temas
Martianos.
Cubana.
Biblioteca
Nacional
José Martí.
La
JES¿.S.
no. ll,
-.
D.F.,
Manuel
aPasado
MARTI.\NO
Contenido
martiano:
Cecilio
Acosta.
El poema
del Niágara.
Nueva
exhibición
de los pintores
impresionistas.
El poeta
Walt
Whitman.
Heredia
(El
Economista
Americano,
Nueva
York,
julio
de 1888).
Heredia
(Discurso
pronunciado
en Hardman
Hall,
Nueva
York,
el 30 de noviembre
de
1889).
La exhibición
de pinturas
del ruso
Vereschagin.
Mi
tío el empleado.
Julián
del Casal.
cn una
Granma.
Habana.
capitulo
VITIER
BOLAGOS,
CINTIO.
cubano.
Pról.
y selección
cional
José Martí,
Depto.
Patria.
La
«El
*ana,
131.
Rcbcldc.
Bohemia.
el Modernismo.
Comisión
de
Cubanos,
ll)
de un Generalísimo.»
30, 1970,
p. 4-11.
y La
Nacional
p.
le Historia
Habana,
año
a Martí
emperíado
Hart.
(En:
rinden
homenaje
5 13951
enero,
«Anuario
62, no. 30,
militar
año 62,
La
páginas.
volúmenes
3,000
Habana,
enero
LA].
año
Granma.
*
Fragmento
del
de dos tiempos.
Sotas
al pie de las
p. 5-7)
al sol...»
(En:
14-20.
ilus.)
IVANOVNA.
Ideario
de Moscú,
1969.
soviéticos
Moscú,
JE&s].
marzo
«Más
Rebelde.
[TORRIENTE,
hemia.
128.
VALENTINA
Ed.
Universidad
pie
ano
Juventud
[Y]
MAR’UEL
PEDRO
GONZÁLEZ.
Martí,
prólogo
de Cintio
Vitier.
Madrid,
Editorial
cm.
(Biblioteca
Románica
Hispánica
II.
al
V.
«Los
de Moscú.
médico
Martí,
Casal
de la Habana,
cm.
(Cuadernos
bibliográficas
ventud
126.
Iv,&
A.
Universidad
101 p. 19.5
SHISHKINA,
[Moscú]
de cara
1970,
p.
del
SCHIILMAN,
[Habana]
1969.
Notas
Martí
16,
La
Patriota.“»
1969,
SiXTOS,
Jc-AN
C.tRI.OS.
«Nuestro
pueblo
honra
tarea
de trabajo,
en una tarea
de producción.»
Ln Habana,
enero
28, 1970,
p. 3)
es
Juventud
“La
noviembre,
Esro
(En:
(En:
l! 8.
120.
(En:
Habana.
130.
Martí
de tamaño
natura1.x
1970,
p. 2. ilus.)
DE.
La
Apóstol.”
del
<cEl Alzamiento
de Purnio.n
de Nora
[seud.]
(En:
Bohemia.
l-4, 1969,
p. 81-87)
José Martí
ll.
1970,
p.
«Con
3, enero
Olivo.
ANUARIO
el&
-.
JoSé
(En:
2.
martiano:
[Martí]:
Martí.
Tumba
Revista.
p.
del
p. 19
Siglo
cm.
El
Maestro
[531-57.
de
La
Marti.e
Habana,
XIX.
(Cuadernos
[Rafael
[Poesía]
año 61,
Semblanzas.
de la
María
[La
Revista
Habana,
Unión,
2)
p.
[30]-35.
Mendive]:
(En:
Cuba.
no. 1, enero-abril,
Bibiloteca
1970,
Edi-
Nacional
p. 19-20)
352
ANCARIO
MARTIANO
ANUARIO
148.
APÉXDICE
(Fichas
rexgndns)
ACTIVA
1953
139.
«La
Conferencia
monetaria
de las
Habana.
agosto 12, 1959, p. 2)
110.
«Un
Drama
terrible.»
Sobre los trágicos
la huelga obrera.
repúblicas
de América.»
(En:
Hoy.
La Habana,
mayo
sucesos acaecidos
en Chicago
(En:
3, 1959,
en 1866
Hoy.
La
p. 2)
con motivo
de
~‘Martí
y los deportes.»
Selección
y notas por Mario G. del Cueto.
(En:
Bo
hemia.
h Habana,
año 56, no. 4, enero 24, 1964, p. 40-43. ilus)
Contenido
martiano:
Máxímas
deportivas
de Martí.
Boxeo
(Párrafos
de
una crónica publicada
en aLa Opinión
Nacionalrr
de Caracas el 4 de marso
de 1892).
La Gimnasia
(Educación
Física)
(Artículo
publicado
en aLa
América»
de New York,
en marro
de 1883.
Fragmentos)
Regatas de vela
(Crónica
aparecida
en el periódico
&a Naciónn
de Buenos
Aires el 19
de septiembre
de 1885. (Párrafos)
Carreras
de Resistencia
(Fragmentos
de
dos crónicas:
una publicada
el 22 de marzo de 1881 en «La Opinión
Nacionalu
de Caracas y la otra el 15 de abril de 1888 en «La NaciónD,
de Buenos
Aires)
Foot Ball
Norteamericano
(Reseña
completa
de un
juego de fútbol
yanqui
publicado
en aLa Nación»
de Buenos
Aires, el
ll de enero de 1885)
1965
149.
1961
Verde
Olivo.
La
uC&spedes
y Agramonte.»
(En:
octubre
10, 1965, p. 60-62. ilus.)
Publicado
en El Avisador
Cubano,
Nueva
York,
111.
«Carta de Martí
p. 8-9)
29, 1961,
150.
<Ideario
22,
7 1’.
«José Martí
y el provincialismo.»
[Palabras
que escribió
Martí
en «El Partido Liberal»,
en México
sobre nuestra
América
en 18911
(En:
Vida
Universitaria.
Monterrey,
Nuevo
León, México,
año 11, no. 527, abr. 30,
1961, p. 11)
151.
nUn
a Manuel
Mercado.»
(En:
Hoy.
La Habana,
enero
353
MARTIANO
Social de Martí.»
1965, p. 3)
Bohemia.
(En:
La
Habana,
año
VI,
octubre
10,
1888.
Hahana,
año
paseo por la tierra
de los anamitas.»
(En:
Verde
año VI, no. 5, febrero
7, 1965, p. 26-28. ilus.)
no. 40,
57, no. 4, enero
Olivo.
La
Habana,
1967
1962
152.
163.
<(La Guerra
Social en Chicago.»
29, 1962, p. [4] ilus.)
(En:
141.
Translated
(<The Kings image, by Law.»
Lima.
(En:
Praire
Schooner.
New
p. 148)
Hoy
from
York,
-
Domingo.
the Spanish
v. 36, no.
La
Habana,
abril
(Cuba)
by Robert
2, summer,
1962,
eConversación
diciembre
(Tomado
Contiene:
con un hombre
de la guerra.»
(En:
Granma.
La Habana,
9, 1967, p. 2. ilus.)
del tomo 4, Obras Completas,
Editorial
Nacional
de Cuba, 1963)
La comida
insurrecta.
Balas y cartuchos.
1968
1963
145.
1.53.
Antología
de
Ediciones
II Serie.
Contiene:
Fgtd&
154.
«El
«De Martí
a Betances.»
(En:
Bohemia.
La Habana,
año 55, no. 38, septiembre
20, 1963> p. 33. ilus.)
Carta de Martí
a Ramón
Emeterio
Betances,
médico
puertorriqueño
que
trabajó
activamente
por la emancipación
de Cuba y de su patria,
especialmente en París, donde estudió, ejerció su profesión
y residió largos años.
1964
116.
14,.
Esta es la Historia
por María
Luz de Nora
«Circular
de Gómez
y Martí.»
[seud.]
(En:
Bohemia.
La Habana,
año 56, no. 4, enero
24, 1964,
p. 104. ilus.)
Cuartel
General
del Ejército
Libertador,
abril 28 de 1895.
La Habana,
año 56, no. 4, enero 24,
«Martí
en presidio.»
(En:
Bohemia.
1964, p. 105. ilus.)
Publicado,
por primera
(Fragmento
de «El Presidio
Político
en Cubas.
vez, en Madrid,
Imprenta
de Ramón
Ramírez,
1871)
José Marti.
Prólogo
y selección de Mauricio
Magdaleno.
México,
Ooasis, S.A. Cc.
231 p. 23 cm. (Pensamiento
de América.
Volumen
12)
Prólogo,
por Mauricio
Magdaleno.
La Pasión
de América..
La
Oro (Nuera
York,
1889)
Verso.
La Paston de Cuba.
Pagmas
10 de Octubre
en los discursos
de Martí.»
octubre
10, 1968, p. [14]
ihts.)
Fragmentos
de los discursos
pronunciados
los años de 1887-1891.
An Anthology
(En:
New York
[cl9681
Los Pinos Muevos.
1.55.
José Martí.
Edition.
Contiene:
1.56.
Martí:
Ciudadano
[Miami,
c.19681
y Apóstol.
19 p. 17.5
1.57.
El Presidio
en Cuba.
Político
(En:
por
Granma.
el Apóstol
La Habana,
en esta
of Spanish
Ameritan
Literature.
p. [373]-384)
Nuestra
América.
Versos Sencillos.
Su Ideario.
cm.
[New
York]
Recopilado
Ediciones
Islas,
por
Homero
1968.
fecha
Second
MuBoa.
58 p. 18 cm.
1.58.
,<\indicaci&
ilw.)
de
21 (En:
Cuba.
‘~1
de ,,,arro
.seH. 1.orl..
jó\ ene- )>. de Hortencia
Granma.
La
de 1889.
Picbardo)
Habana.
(Tomado
octubre
de
12.
P. [ ll
1968.
<<Jo-<: ‘tlartí.
Lectora-
167.
$1De
para
Fragmento
de la carta
dirigida
por .\lartí
al «Se\,York
HeraId,)
el 2 de
ma!o
de 189.5.
ya en pleno
desarrollo
inicial
de la guerra,
a la cual
CY lanzaba
el pueblo
cubano
dispuesto
a conquistar
su libertad
1 el respeto
del
mundo.
A ese f’ m i11 ar t’1 se dirigía.
prerisoramente,
a trar<;dc ede órgano
de prensa
a la opinión
mundial
para
explicar
10~ motis,,.
esenciales
de la re\olución
cubana.
1969
un
de
160.
((El
plena
1893.
alma
ciomd
Quien
de
publicó
de Bolivnr
llartinna.
habla
Valero
amigo
I 6 1.
ebullición
«Patria»
<cEl Alma
de
La Habana,
la
nos
(En:
cs un
Pujol
los
preparativos
este articulo
alienta.»
Granma.
Revolución
abril
8,
1969,
de
revolucionarios.
Martí...
el
2.1
aiios.
Depdc
su
27, 18771
y el deber
p. 2)
de
Cuba
26
de
Pujol]
17. 1969,
Jornada
p. 2.
Guatemala
dedicación
confiesa
americana...
4mérica.»
(En:
rn
t!go*t(l
168.
uEl
p.
[Carta
a Don
l’alero
La Habana,
febrero
Martí
de
[noviembre
u
hu
CCCarlos
La
Manuel
Habana,
En el
palabras
monte».
octubre
163.
164.
de Céspedes.»
febrero
27, 1969,
160.
((DiarioLa
170.
([Es
de Quesada.
7. 1969.
p.
nnexionismo.»
febrero
19.
Fragmentos
de
Otero,
fechada
165.
w Contra
La
racional
&far&ma.
lacayos
Habana.
la
en
1969,
carta
Nueva
Washington.
Jornada
p.
enviada
York,
y pedantes.»
marzo
1, 1969.
D.C..
1891.x
(En:
Granma.
(En:
Nacional
Martiana.
2. ilus.)
Apóstol
por nuestro
el
16
Jornada
p. 2)
de
mayo
Nacional
de
Granma.
a Ricardo
«De
honda
raíz
ha de venir.
y a grande
la mente.))
Jorrzuda
Nacional
Martiana.
brero
25. 1969.
p. 2)
espacio
(En:
ha
171.
«La
1969.
172 .
La
exhibición
marzo
7.
de
1969,
Sociedad
se pucdcn
amor
3 la
en t!l su
de
fc-
Estos
fragmentos
martianos
pertenecen
al trabajo
titulado
«El carácter
dv
la revista
venezolana»,
de 1.5 de julio
de 1881.
Este
articulo
está dedicado
trascendencia
latinou un tema
venezolano.
pero
su contenido
le da una
americana
y universal.
Cabo
11-16,
p. 2)
de
abril
de
de
Martí
Diario
Haitiano
21-24,
La
Habana.
abril
1 I,
1~9.
1893.
y del
a Dos
26, 28,
Diario
Ríos))
1969.
dc
~Iüximo
[Fragmrnto]
p. 2: mayo
Gtimc~.
(En:
Grnnnm.
2, 3, 7. 9, 12.
unida,
y hemos
de andar
de los Andes.»
Joruadu
marzo
19, 1969,
p. 2.
17.3.
<( ;Los
Flojos.
respeten:
Jornada
Nacional
p. 2. ilus.)
«Gobernante,
Mnrtiam.
flores.»
p. 10-13.
(En:
ilus.)
Bohemia.
La
Director
de La Nación,
Nueva
La Nación.
Buenos
Aires,
ll
Bajo
el titulo
«El
dico
«Patria)),
de
189‘1.
un artículo
de la independencia
hispanoamericanas.
la
11
del
Granma.
del recuento,
y de la marcha
como
la plata
en las raíces
(En:
Granma.
La Habana,
Carta
al Señor
Se publicó
eu
Granma.
de tender
toda
obra
Granma.
La Habana.
15-17,
la hora
apretado,
(En:
en cuadro
Naciorzal
ilus.)
Estos
son los tres primeros
párrafos
del famoso
artirulo
de Marti,
titulado
«Nuestra
América)),
publicado
en 1891,
en México.
Estas
palabras
recogen
I .
cI pensamiento
martiano
referente
a los pueblos
de Amcrwa
Latina,
a su.5
problemas
esenciales
y el proceso
de su desarrollo
y de su unión.
Por sobre
las cuestiones
de la época.
que Martí
analiza
y atiende,
se destacan
sus
predicciones
y sensibilidad
histórica
y revolucionaria
que precisan
fundsmentales
vigencias
de nuestros
días.
Rodrigucz
(En:
título:
Apuntes
Martinrm.
1886.
Martiana.
Fragmentos
del discurso
pronunciado
por Martí.
en 1892.
en
Literaria
Hispanoamericana,
en honor
a Venezuela,
y en donde
su visión
poética
y el inmenso
apreciar
sus dotes
oratorias,
libertad
y la independencia
del hombre
americano,
que impulsaron
destino
de revolucionario
integral.
166.
La
2)
del
Hayitas.»
de Martí: abril De
Habana,
13,
Granma.
(En:
por
cabeza
Cohew:
Crnnma.
950.
aniversario
de la caída
de Céspedes
en San
Lorenzo,
estas
fragmentos
del artículo
«Céspedes
y Agraadmirables
de Marti,
publicado
en «El
Avisador
Cubano»
de Nueva
York,
el 10 de
de 1888.
<rCarta
a Gonzalo
Habana.
enero
IrContra
el
Habana.
Jornada
p. 2)
dC.WIdlarco
2. ilus.)
A la
Snilu...)
4 la cabeza
del titulo:
El Tercer
año del Partido
Revolucionario
Cubano.
Fragmentos
del artículo
publicado
por Martí
el 17 de abril
de 1891,
al
entrar
en su tercer
año de vida
el Partido
Revolucionario
Cubano,
proclnmado
el 10 de abril
de 1892.
El Apóstol
señala
el deber
de lograr
la independencia
«antes
que
el desarrollo
desproporcionado
de la sección
már
poderosa
de América
convierta
en teatro
de la codicia
universal
las tierras
que pueden
ser aún el jardín
de sus moradores,
y como
el fiel
del mundov.
162.
la tradición
de sus hombres.
de la veneración
de los mártires
de la indcpendencia.
del largo
ejercicio
de la guerra
y del destierro
surge
a la vida
política
cl hombre
cubano
xerdadero.»
Jornada
Sacional
.\fortiarzo.
(En:
(~ranma.
La Habana.
marzo
-1. 1969,
p, 4)
Los
Martiana.
Grandes,
(En:
en un pueblo
(En:
Granma.
nuevo,
La
quiere
Habana,
año
La
Esta
es
Habana,
tarea
KEI
Golpe
tiancr.
no fue en el
(En:
Grnnma.
jornal
La
smo
Habana,
Frente
a las injusticias
cometidas
tabaqueros
cubanos
en Key West.
do su articulo
«A Cuba».]
en
no.
28
de
marzo
de
10.
1890.
Grandes.>)
18,
1960.
Revolucionario
Cubano»,
el perióen su edición
del 17 de abril
de
el Apóstol
advierte
la significación
Rico
con el contexto
de las Ilaciones
párrafo.
decir
marzo
creador.»
21, 1969:
Jornada
p. 2.
En estos fragmentos
del artículo
«Nuestra
América»,
escrito
enero
de 1891.
Martí
se refiere
a la necesidad
de partir
latinoamericana
para
alcanzar
las instituciones
que han de
un llamado
a la originalidad,
a la creación
y al cese en
nica
de modelos
foráneos.
17 1.
61,
York,
noviembre
de enero
de 1891.
Adelante!
Granma.
tercer
aíío del Partido
Nueva
York,
publicó
de José Martí
donde
de Cuba
y Puerlo
He aquí
su último
Habana,
el corazón...»
febrero
20,
por las
se le\-antó
1969,
Jornada
p. 2)
autoridades
la loe de
yanquis
Martí...
Nacionnl
ilue.)
en -tl&xico
cn
de la realidad
presidirlos.
Es
la copia
mecá.
:Vaciolzul
conira
[Frapm~nto
.\fnr
lo+
ANUARIO
AEC-ARIO
Bohemia.
La Habana.
año 61, no.
<,Gran Exposición
de Ganado.»
(En:
marzo 7, 1969, p. 5.[9]
ilus.)
Carta al Señor Director
de La i’iación,
IVueva York,
mayo 34, 1887.
,,I.os
177.
178.
apalabras
de Martí.n
(En:
Bohemia.
1969. p. 102. ilus.)
Contiene:
El arte de pelear.
La
la:.
~(Los pobres de la tierra.»
Jornada
Nacional
Martiana.
(En:
Granma.
La
Habana,
febrero
13, 1969, p. 2. ilus.)
Los tabaqueros
cubanos habían
laborado,
sin paga, para la independencia.
Martí
recogió
en esta crónica
. . . el espíritu
de esa revolución
que sc
alzaba: profunda,
popular
y que no sería ingrata
con los pobres de la tierra.
188.
((EI
Poeta Walt
Whitman.»
(En:
Bohemia.
La Habana,
año 61, no. 32,
agosto 8, 1969, p. 4-11. h.)
El Partido
Liberal,
México,
1887.
Este trabajo
fue enviado
también
por Martí
a La Nación de Buenos Aires
con fecha 23 de abril de 1887, donde salió publicado
el 26 de junio
del
mismo año.
189.
«El
Presidio
Político
en Cuba:
abril 4, 1969, p. 2. ilus.)
190.
«El
Primer
Combate.»
Jornada
Nacional
Martiana.
bana, enero 29, 1969, p. 2)
Cerca de Guantánamo,
28 de abril de 1895.
La
Ha-
191.
«La
Protesta
de Baraguá:
de lo más glorioso de nuestra
historia.»
[Carta
General
Antonio
Maceo]
loma&
Nacional
Martiana.
(En:
Granma.
Habana,
marzo
15, 1969, p. 2. ilus.)
Carta que el Apóstol
dirige
al Titán
de Bronce, en mayo de 1893.
al
La
192.
« iLa razón, si quiere
guiar, tiene que entrar en la caballería!
» Jornada
Nacional Martiana.
(En:
Granma.
La Habana,
marzo
6, 1969; p. 2)
Fragmento
del discurso
pronunciado
por Martí
el 10 de octubre
de 1890,
en Nueva
York.
Es un fogoso y lúcido
llamamiento
a la acción revolucionaria
y una justa defensa
de las virtudes
del pueblo cubano,
negadas
en aquella época como en ésta por los enemigos
de la libertad.
193.
«Sólo
«Granos
E
de oro en las cartas de Martí
a Gonzalo
de Quesada.»
Seleccionados
Martiano,
1967)
el Dr. Enrique
H. Moreno
Plá.
(P remio del Fórum
Patria.
La Habana,
ano XXV,
no. 8, agosto, 1969, p. 6; alío XXVI,
no.n2, febrero,
1970, p. 5)
«Injértese
en nuestras
Repúblicas
el Mundo;
pero el tronco ha de ser el de
nuestras
Repúblicas.»
Jornodo
Nacional
Martiana.
(En:
Granma.
Le Habana, marzo 2.4, 1969, p. 2. ilus.)
México
1891, José Martí
vuelca
En este fragmento
de «Nuestra
Américau,
referidos
al hombre,
la tierra,
la
su espiritu
latinoamericano
en conceptos
política
y la educación
de nuestros
pueblos, buscando
crear una conciencia
histórica
y medidas de acción políticas
para la liberación
integral
del hombre
latinoamericano.
179.
«Joaquín
Tejada.»
(En:
Columna
[C.J.E.A.O.]
no. 2, marzo-junio,
1969, p. [ll])
180.
«Manifiesto
de Montecristi.
Nacional
Martiana.
Santiago
El Partido
Revolucionario
Granma.
La
(En:
de Cuba,
año
Cubano a Cuba.»
Habana,
mamo
25,
II,
Jor1969,
p. 2. ilus.)
ial.
182.
183.
357
186.
10.
grandes tiempos requieren
grandes sacrificios.»
[Carta
al General
Máximo
Granma.
La Habana,
abril 7, 1969, p. 2. ilus.)
Gómez]
(En:
José Marti,
a nombre
del Partido
Revolucionario
Cubano,
ofreció
al General Máximo
Gómez,
en esta histórica
carta de 13 de septiembre
de 1892,
la organización
y mando
del Ejército
Libertador.
El Apóstol
llama a conquistar
la libertad
de Cuba y Puerto
Rico y «asegurar
la independencia
amenazada
de las Antillas,
y el equilibrio
y porvenir
de la familia
de
nuestros
pueblos
de América».
da
JIARTIANO
31.4RTIANO
«Martí:
La Conferencia
Monetaria
de las Repúblicas
de América.»
(En:
Granma.
La Habana,
enero 7, 1969, p. 2)
Fragmento
del artículo
publicado
por Martí
en cLa Revista
Ilustrada»
de mayo de 1891.
revolucionario
latinoamericano.»
«Martí,
vajal.
Montecristi,
25 de marzo
enero 8, 1969, p. 3)
de
[Carta
18951
a Federico
Henríquea
(En:
Granma.
La
184.
«La
muerte
de los italianos.»
La Habana,
enero 21, 1969,
«La Nación»,
Buenos Aires,
Jornudo
Nacional
Martiana.
p. 2. ilus.)
20 de mayo de 1891.
(En:
Granma.
185.
«El
norte injusto
y codicioso.r>
Jornada
Nacional
Martiana.
La Habana,
febrero
14, 1969, p. 2. Rus.)
En el periódico
«Patria»,
el 19 de agosto de 1893,
artículo
titulado
«La Crisis y el Partido
Revolucionario
a los Estados Unidos, mostrando
una vea más su profundo
(En:
Granma.
el Apóstol,
en un
Cubano»,
enjuicia
antimperialismo...
virtudes
producen
Nacional
Martianu.
Habana,
Escuela.
un
Bodas
niño.»
(En:
en los pueblos
un
(En:
Granma.
año 61,
no.
30, julio
con
la Patria.
Granma.
(En:
Granma.
bienestar
constante
La Habana,
marzo
La
25,
Habana,
y serio.»
6, 1969,
P* 2)
Fragmento
de la lectura
ofrecida
por Martí
en la reunión
de emigrados
cubanos, en Nueva
York,
el 24 de enero de 1880. En ella, su palabra
de
revolucionario
y de patriota
llamó, vibrante,
al pueblo cubano a tomar conciencia de su historia
y destino, a luchar por la independencia
y soberanía.
y CarHabana,
((Mientras
haya obra que hacer, un hombre
entero no tiene derecho a reposar.»
[Carta
a su madre]
Jornuda
Nacional
Martima.
(En:
Granma.
La Habana, enero 23, 1969, p. 2. ilus.)
Esta carta a la madre
[mayo
15, 18941 refleja
al Martí
profundamente
humano,
que, embebido
en lo más duro de su faena literaria,
sabía conjugarla
con el deber filial,
consolar incomprensiones
y ratificar
la tristeza
de su obra.
las
Jornada
Era
La
194.
«Walker
Jornada
fue a Nicaragua
Nacional
por los E.E.U.U.,
por los E.E.U.U.,
fue López a Cuba.»
(En:
Granma.
La Habana,
febrero
26, 1969,
Martiana.
p. 2. ilus.)
Fragmentos
del artículo
publicado
en &I
20 de diciembre
de 1889.
Fue escrito por
rencia
Internacional
Americana,
celebrada
195.
KY
Nación»
de Buenos Aires,
el
Martí
con motivo
de la Confeen Washington.
somos uno, y podemos
ir al fin...»
Jornada
Nacional
Martiana.
(En:
Granma.
La Habana,
marzo
17, 1969, p. 2. ilus.)
Este fragmento
de Martí
está tomado
de su famoso discurso,
pronunciado
cn Tampa
el 26 de noviembre
de 1891, en el Club Ignacio
Agramonte,
«Con
todos y para el bien de todosr.
Las palabras
de Martí,
como siempre,
apelaban,
en aquella
ocasión,
al concurso
de todos para la difícil
obra en
el proceso revolucionario
y hacían
resaltar
las raíces de ese proceso,
sus
peligros
y dificultades,
y el deber de todos para culminarlo,
a toda costa
y riesgo.
ASUARIO
213.
Mumí,
PISIV.4
;! 1 1.
\iLDIS4,
enero
‘13.
S~AZ~R
193
t’:O.
1');.
\m
84, Jhswro.
31.
198.
19.31.
r3\yl-tHo.
(<Fervor
p.
({Martí
y Félix
C\HPIO,
C4\11~10.
literario.
Paris, no. 480, junio,
ZOZ.
GoxzÁ~ez,
(En:
Hispanoamerica.
México,
El Mundo.
(En:
La Habana,
Ala». de
p. A-6)
w4LDO.
s\Iarti
es
29. 1955. p. A-6)
enero
Lízaso.»
1954)
(En:
Soli
(En:
Obrera.
Awto~.no.
EHXSTO.
«El pensamiento
jurídico
La Habana,
enero
(En:
Diario
de la Marina.
de Martí.»
28, 1952,
Enp. 4)
2U~t.
J.IZASO,
90.5.
-.
«The America
FÉLIX.
enero 26, 1954, p. A-6)
«Marti
rebasa
of José Martí.»
su centenario.>>
Lizaso.
Córdoba,
(En:
(En:
La Habana,
marzo 15,
El Mundo.
El
Mundo,
Dí.hz
2 17.
GARCí.4
1953.
1954)
La Habana,
enero
28,
(En:
Diario
GALÁN,
GABRIEL.
206.
«Ahora,
&14ÑACH,
JOBGE.
La Habana,
la Marina.
207.
PERAZA,
«José
FEtrMíx.
enero 28, 1954,
dejémosle
descansar.»
Relieaes.
enero 29, 1954, p. 4)
Martí.»
p. A-12)
Vidas
Cubams.
«Imágenes
de Escritores.»
Diario
de Yucatán.
Mérida,
ALFONSO.
Ureña.
2 IV.
[ICHASO,
FRANCISCO].
de marear.
(En:
«El
Diario
PE~T~~YW,
SATURNINO.
Fruticultura.
(En:
210.
Ptcón
SALAS,
MARIANO.
La Paz. Bolivia,
año
221.
PIF:DRA
BUENO.
(En:
DE.
La Habana,
(En:
Encuentros
noviembre
El
Mundo.
de
J.
Rotograbado.
211.
Crr \cóx
(En:
212.
I- C.4~10,
Diario
FÉLIX.
bana, enero
hZAS0,
La
L
Habana,
(En:
Revista
Ecuatoriana
1955. p. 124.152)
Conclusiones.
Marti
Pe-
Ha-
con Pedro Henriquez
20, 1954)
E. «Aniversarios
La Habana,
enero
JOSÉ MARí.4.
de la Marina.
((Mendive,
25, 1955,
el
30,
*WV
---.
(En:
p. [7]
Diario
ilus.)
de la
Marina.
«Martí
en Italia.»
Hechos
y Comentarios.
La Habana,
enero 29, 1955, p. 4-A)
Glorioso
p. A-6)
Maestro.»
(En:
El
Mundo.
G.móx.
ctE1 Lento
La Habana,
enero
BAQ~ERO,
X3.
CmcóN
(En:
224.
DE
Y Cn~vo,
JOSÉ MARÍA.
Diario
de la Marina.
CAROLIS,
ESTELA
de Cuba.»
(En:
GUERRA,
RA~~LRO.
Habana,
Patrios.»
1955,
La
Ha-
[Sobre
Revista
árboles. agricultura
de Agricultura.
La
Edu1956,
Aguja
p. 4-A)
Cubana.>>
29, 1956,
José Martí.»
(En:
1956, p. 20-23)
y la agricultura.»
de 1954 a marzo
(En:
de 1956,
Cordillera.
Revista
de
p. 110-113)
1957
Marina.
La
y virtud
en
1, julio-agosto,
aMarti
septiembre
1954,
226.
&11RI.4&1.
JUAN
‘tIundo.
Heroico
impaciente.»
por F. 1. [seud.]
de la Marina.
La Habana,
enero 28, 1956,
«Arte
1, no.
ANDRÉS
Agricultura.
«Una Biblioteca
Escolar.
La Biblioteca
“José Marti”
de
la Escuela Porfirio
Brenes,
San José, Costa Rica.»
(En:
Asociación
COStarricense
de Bibliotecarios.
Boletín.
San José de Costa Rica, año 1. no. 2-3,
diciembre,
1955, p. 18-20)
C~SASUS,
El
‘tiundo.
«El pensamiento
de Marti
y la agricultura
Diario
de la Marina.
La Habana,
enero
220.
225.
,%L,‘AREZ,
(En:
El
p. 5-D)
1955
2U9.
(En:
«Vocación
de maestro
en José Martí.»
(En:
Habana,
año 1, no. 3, noviembre-diciembre,
La
p. A-6)
NI;~s,
esperanza.»
LLER4,
SELMA.
Pro-orientaciones
de Marti.
y en general sobre productos
naturales]
(En:
Habana,
julio
a diciembre,
1956, p. 109-113)
cación Municipal.
p. 26-27)
218.
KIWY
MITCHEL,L.
«Desde mi jardín.»
(En:
Revista
de Agricultura.
La Habana,
abril de 1953 a febrero
de 1954, p. 109-113)
Homenaje
al Apóstol
Marti,
en el programa
«Desde mi jardín»,
transmitido por el Circuito
C.M.Q.
Televisión,
el domingo
25 de enero de 1952.
«José Martí,
Recuento
de Centenario.»
Por Félix
Los Libros y las Letras.
(En:
Los Principios.
210.
Suplemento
J~IL.L,
203.
208.
Arroyo.
1956
Diario
Masa-F.I.
PEDRO.
Aspectos
inexplorados
en la obra de José Martí.
Buenos Aires.
diciembre
1954, p. 313-325)
Cursos y Confrrencias.
baria,
la
-4nita
C., ROS\.
NJ&
Martí
y la Educación.»
de Educación.
Quito. año 8. no. 39, sept.-oct.,
Contiene:
Introducción.
Xlarti
y la Educarión.
riodista.
Marti
Poeta.
Citas Bibliográficas.
19.ii.
5)
«Martí
visto desde el centenario.»
Por~oronm.
La Habana,
enero 28, 1954, p. 4)
c~<í~.
L!IJU. Ih~s.Á~o~z
trelineas.
201.
y Destino.»
en
*(Raíz y
30. 19.55.
359
4.6)
de la Marina.
I ‘)‘).
U alt U-hitman
(Colección
Studium,
.jI F.CHí\.
FVR\.,\Do.
II0
p. 205
cm.
L.
enero
JORCE
Habana.
JIARTIASO
L,4víIv,
Diario
224.
MISTRAL,
enero
PAC’CKER,
2-9.
VALLE,
Mistral
enero
(En:
Diario
de
y La Lengua
de Martí.»
19, 1957, p. 4-A)
«Evocación
de Martí.»
30, 1957, p. 4-A)
(En:
Diario
de
la Marina.
La
F. «José Marti
simbolo
universal
del humanismo.»
de la Marina.
La Habana,
enero 27, 1957, p. 1-C)
GABRIELI.
B.AFAEL
la
G. DE.
«Devoción
de José Martí
en la independencia
El Litoral.
Santa Fé, Argentina,
mayo 19, 1957)
<(Fragmento
de “La
La Habana,
enero 13,
«Unamuno
ELEAKOR.
Iivar.
Bogotá, v. 10, entrega
Contenido
martiano:
Capítulo
rina.
Sobre
«Gabriela
La Habana,
de Martí.»
p. 2-D)
PABLO
de la Marina.
228.
nacimiento
27, 1957,
enero
(En:
Diario
I
y la poesía hispanoamericana.»
(En:
no. 1, no. 46, agosto, 1957, p. [45]-73)
VI:
José Marti.
«Columna
de Humo.»
4, 1957, p. 4-A)
de Rosario
de la Peña.
HELIODORO.
La Habana,
el epistolario
Lengua
de Martí”.»
1957, p. 13-D)
(Eu:
(En:
Diario
de la
Bw
Ma-
360
ASCARIO
hIAR’TI?\NO
ANUARIO
1958
240.
&f RICAS,
«El día que “engañamos”
La Habana,
julio
3. 1960,
ASTOSIO.
de la Educación.
230.
231.
QL IZO [SEKD.]
«El Sentimiento
amoroso
en la obra libertadora
de
José Martí.»
(En:
Cultura.
San Salvador.
no. 12, enero-marzo,
1958,
p. 133-139.
ihls.)
Contiene:
El Apostolado
de la libertad.
Concepción
amorosa de la libertad.
Las Armas del .4p&.tol.
Un retrato
del Apóstol.
El Profeta,
que lo fue
en tierra.
C.AEO.
CRUZ,
?&Rì-.
febrero
3ti.3 -.9
((Prisma:
“Alegría
2, 1958, p. 3, 6)
Viva:
Martí”.»
(En:
Hemisferio.
211.
>fEJi&
S~SCHEZ,
Lanza y Letras.
«Martí
en la aurora
Aguja de narear.
p. 4-A)
de su nacimient0.n
por El
(En:
Diario de la Marina.
CSTRO
2-$3.
ENCLEKIRK,
234.
GANS,
OSCAR.
bana,
235.
236.
enero
(En:
Diario
LIZASO, FÉLIX.
Martí
and the Cuban
Revolutionary
19591 p. 131-202.
Pruebas
de planas de: A History
of the Cuban
the Spanish by Raoul L. Washington.
MARINELLO
VIDALTRRETA,
Martí
237.
((Las dos revoluciones.»
28, 1959, p. 4-A)
escritor
«Martí
contra
La Habana,
JUAN.
americano”.>
el prejuicio
año 1, no.
de la Marina.
Party.
244.
HERNÁNDEZ
htundo
245.
«Iván
246.
NAVARRO
nation.
V.6.
from
«Una teoría
política
del lenguaje.
De “José
La Habana,
mayo 6, 1959, p. 2)
(En:
Hoy.
y la discriminación
7, mayo 25, 1959,
CATÁ,
ALFONSO.
CBelén, Estampa
La Habana,
enero 29,
del Domingo.
A. Schulman:
[seud.]
(En:
racial.))
p. 6)
(En:
247.
nDe
248.
LÓPEZ
LINA,
enero
“Símbolo
Cuadernos.
MANUEL.
28,
1961,
Verde
Olivo.
la vida breve.»
1962, p. 26, 111.
Datos biográficos.
MORALES,
Martiana.»
1960, p. [5])
del Nacimiento.))
1961, p. 2)
(En:
«Presencia
p. 2)
de José
Martí.»
(En:
de la
(En:
y color de la obra de José Martí”»
París,
no. 52, sept., 1961, p. 87)
249.
&RTíNEz
ESTRADA,
(En: La Gaceta.
noviembre-diciembre,
230.
VALIENTE,
ANGEL.
Habana,
251.
no.
(En:
ilus.)
Bohemia.
«Un
Hispanoamericanos.
HUMBERTO.
(En:
Cuadernos
p. 53-60)
Habana,
Tr.
Mundo
por
Hoy.
El
A.B.F.
La
Ha-
4, enero
28,
1962
La Ha-
[La
años de Bibliografía
27-28, julbagosto,
El
E. Notes on Emerson
in Latin
America:
separata
Publication
of the Modern
Language-Association-of-America,
no. 3, New York,
1961.
22?-232
p. 26 cm.
JOHN
revista PMLA.
vol. LXXVI,
Bachiller
de Almansa
[seud.]
La Habana,
enero 28, 1958,
1959
nDiez
no.
(En:
Rcz.
FIDEL.
«Así comenzó
la revolución
que llevó a cabo la obra
de Marti.»
(En: Hoy.
La Habana,
enero 29, 1961, p. 8)
Fragmento
del discurso
del Primer
Ministro
del Gobierno
Revolucionario,
en el acto de inauguración
de la ciudad escolar «Abel Santamaría)),
donde
antes estaba el cuartel
militar
«Leoncio
Vidal»,
en la ciudad
de Santa
Clara.
Sábado 28 de enero de 1961.
212.
bana,
233.
Guatemala,
a 3fartí.y
p. 8-9)
1961
México,
((Lucidos
actos en el 105 aniversario
del natalicio
de Martí.»
(En:
Diario
de la Marina.
La Habana,
enero 29, 1958, p. [l-A]
7 B)
Contiene:
En el Senado de la República.
Discurso
del Senador
Radio
Cremata.
Fisonomía
moral.
El Apóstol o la idea. Cuba, España y América.
Síntesis
de una personalidad.
Invocación
por la concordia.
El magno
desfile escolar.
Las escuelas privadas.
El Instituto
Cívico Militar.
La Cruz
Roja.
Las coronas.
Actos en las escuelas y visitas.
La Universidad
Nacional José Martí.
El desfile escolar. La sesión-almuerzo
del Club de Leones
dedicada
a Martí.
Los emigrados
celebraron
el natalicio
del Apóstol.
El
General
de la República.
Acto.
Entrega
de la bandera.
En la T esorería
Homenaje
a Martí
en el Gobierno
Provincial.
Emotivo
homenaje
a Martí
en Marianao.
Ofrendas
florales.
Homenaje
a Martí
en San Salvador.
El
28 de enero en México.
ERSESTO.
361
hIARTIAN0
ll,
La
Habana,
año
Aspecto
olvidado
Madrid,
v. 49,
EZEQUIEL.
«Hostos,
Sarmiento
y
México,
Fondo de Cultura
Económica,
1962, p. 16)
«Recado
a Martí.b
(En:
mayo 15, 1962, p. 58)
«Poemas
RAFAEL
HELIODORO.
Bibliográfico
de la Secretaría
de
no. 240, febrero,
1962, p. 6)
Con
la
54,
no.
del Martí
1iterario.n
no. 145, enero, 1962,
Martí,
educad0res.n
año 9, no. 99-100,
Guardia
en Alto.
desconocidos
de Martí.»
(En:
Hacienda
y crédito
público.
VALLE,
La
Boletín
México,
1960
1963
238.
239.
«Martí
no fue un precursor
del modernismo.»
(En:
ALVÁREZ,
FEDERICO.
Gaceta de Letras,*
Caracas,
mayo 26, 1960)
* órgano
de los alumnos
de la Escuela
de Letras
de la Universidad
Central
de Venezuela.
ARRIAS,
«La adivinación
julio
10, 1960)
dominicales.
ALFONSO.
Bogotá,
Lecturas
mágica
de Martí.»
(En:
El
252.
BOCHET-HuRÉ,
MME.
CLAUDE.
París, no. 23, 1963)
«De
253.
BOSCO, MARfA
ANGÉLICA.
«El
Versión.
Mendoza,
Argentina,
pecado
nov.,
254.
BUENO
Tiempo
MENÉNDEZ,
Estrada.
Reseíicr.
SALVADOR.
(En:
El
Cap
Haitien
a Dos Ríos.»
(En:
de la novela
autobiográfica.»
1963, p. 29-33)
rrLa familia
de Martín,
por Ezequiel
Mundo.
La Habana,
abril 21, 1963)
L’Arc.
(En:
Martínez
,4NL.4RlO
2.5;.
-.
no.
Z.?h.
<,Jo&
>.iT.
((Ramón
septiembre
38.
Emeterio
Betances.s
(En:
20.
1963.
p. 32-33,
73.
llarti
(1833.1895).r
no. 30. mayo
15. 1963.
.% la cabeza
del titulo:
44RABI.4.
xVrDI.4.
Habana.
mar.zo
(En:
El
p. 17-20.
Biografías
Bohemia.
ilus.)
Orientador
ilus.)
Breves.
La
Habana,
año
j.j.
ZT?.
no.
Revolucionario.
La
Habana.
2:‘:.
de
~~‘tlartí
y
abril.
196-1.
4,
-.
x‘tlarti
1964.
p.
junio.
-1
-‘-I.
«\-iaión
martiana
ll,
1963.
p. 4)
-----.
Carlos
Marx.»
(En:
El
Mundo.
-.
La
11El
marzo,
1964,
*
;Aquellas
en
el 10
p. 5)
y los
31)
de
mejor
regalo.,,
p. S-7)
armas
*
estaban
Patria.
(En:
Patria.
La
Habana.
año
XX.
no.
6,
(En:
Patria.
La
Habana,
año
X-X.
no.
3,
destinadas
La
363
(En:
abri1.u
libros.,)
\14HTI \.so
a encender
Habana.
de
año
nuevo
la
XX.
revolución
Cuba!
196i
-,.'-- .a.
2;::.
cc:\r1&dorUs.
p. 13)
259.
.4r c;Iex.
A
>) (1-n:
la
cabeza
La
2hO.
del
Azvcx~.
libro
inédito
CWIW~~MOR,
Revolución.
La
título:
De
Habana,
afro
56.
no.
8,
Isla
del
febrero
21,
24,
Bohemia.
ilus.)
2:;.
Tacto.)
F~:RXAKDO
G.
El cronista
José
Martí.
La Habana,
enero
27, 1964,
p. 3-5.
(En:
Rotograbado
C.\sano
SAN
Domingo.
GERMÁN,
ARTURO.
La
La Habana,
noviembre
278.
El
196.4,
p.
PÉREZ
(En:
DE
C~~SPKDLS.
mayo
RLYBÉN.
19, 1964.
Dónde
p. 2)
y
cómo
murió
Martí.
(En:
Mundo
La
-.
SARABIA,
280.
264.
GARcíA
DEL CUETO,
M.4~10.
bana,
año 56, no. 4, enero
GONZÁLEZ,
MANUEL
PEDRO.
(En:
Unión.
La
Pokhica.
365.
HERSÁKDEZ
Capá,
La Habana,
año
266.
HonREco
La
267.
JII\I~NEZ,
268.
270.
((José
JUAN
Don
enero
Martí.
Cuba.
xE1 24
8, febrero
M4wíxEz
(En:
febrero,
Obras
Completas
La Habana,
año
ESTRADA,
EZEQUIEL.
La Gaceta.
México,
1964,
p. 1)
MORENO
PLÁ,
La Habana,
-.
1964.
(XII
III,
ESRIQUE
año XX,
p.
«Fernandina.»
5-7)
a
(En:
ilus.)
Bohemia.
arbitrariedad
4, oct.,-dic.,
90.
del natalicio
Económica
es
y
de
,aiio
-.
«La
Carta
5, mayo,
Manuel
que
1964,
Martí
no
p. 5-7)
Mercado.
terminó.»
Campamento
de
282.
Za hisaño 56,
«Opinión
de
no. 5. mayo,
XX,
Patria.
La
Habana,
año
XX,
José Martí.»
ll,
no. 114,
Patria.
Ríos,
no.
Sandoval
1964,
NYDIA.
«Martí
1964,
l?:
en
p. 4)
año
no.
sobre
p. 9-10)
Nueva
«Martí,
pensamiento
ll,
1964,
p. 4)
pueblo»
56,
[por
no.
el]
Indio
Naborí
enero
24,
1964,
4,
descripción
física
de
10,
octubre,
1964,
Martí.»
York.»
José Martí.)>
p. 5)
Patria.
(En:
(En:
de
1,
B4s,
28-k
GARcíA
ESPINOS.~,
JUAN
hl.
versidad
de la Habana.
1965,
p. 7-99)
28.5.
GOXZÁLEZ
B.~RRIos~
La Habana.
enero
286.
JUAN.
«Martí
1965,
p. 2)
HEDBERG,
28;.
crIconog&ía
año
K1Ls.
La
57, no.
de
y
Viet
«José
Habana,
Martí
año
Martí.»
4, enero
El
(En:
Mundo.
El
Mundo.
en una tempestad.»
(En:
Bohemia.
113. ilus.)
(En:
La
Agro.
«dos
que
«En
torno
La Habana,
y el
XXIX,
Granma.
(En:
La
Habana,
La
Habana,
La
Habana,
Esta es Za Historia
Habana,
año
56,
La
textos
quedó
Habana,
año
III,
Martiana
del
del
Habana,
octubre
Apóstol.»
no.
171,
20,
(En:
Unienero-febrero,
Deporte.»
(En:
Hoy.
7)
artista
no.
Norrman.»
(En:
172,
marzo-abril,
(En:
Universidad
1965,
p.
Bohemia.
La
de
77-127)
la
Habana,
ilua.)
«Dos
capítulos
Buenos
Aires,
no.
inéditos»
inconclusa.
La
a Ia novela
año
XXIX,
Esta
es Za Historia.
22, 1965,
p. 8-[13]
&IARTíNEZ
ESTRAD.4,
EZEQUIEL.
Sur.
sindicalismo.»
(En:
Se trata
de
sobre
Martí,
Nam.»
«Interpretación
J.
28, 1965,
p.
mayo
enero,
América.»
CsVigencia
de Martí
en Cuba
Socialista.»
no. 35, enero
30,
1964,
p. 8. ilus.)
283.
288.
(En:
«Curiosa
XX,
aiio
del
1965
Revolución
(En:
Dos
ROBERTO.
Habana,
«Un
niño
[TORRIENTE,
LoLó
DE LA].
por
María
Luz
de Nora
[seud.]
no. 4, enero
24, 1964,
p. 104-105,
Habana.
H.
no.
las huellas
La
Habana,
Bohemia.
Esta
Habana,
Escuela
1964)
281.
Bohemia.
y eI 68.))
(En:
p. 11-13,
98. ilus.)
XIV)»
(En:
15, julio-dic.,
Ha-
un
sofista.
p. 137-144)
(En:
ilus.)
vida
y de la muerte.»
(En:
Bohemia.
La
un año más
de Cultura
La
de
1964,
el informal.
p. 32-33,
de febrero
21, 1964,
al
no.
«A
Fondo
y
3, no.
Cayetano
24, 1964,
h&ukv.
Carta
inconclusa
18. 1895)
271.
Intemperancia
Habana,
año
ALFONSO.
56, no. 4,
ESTUCH.
LEOPOLDO.
Habana,
año 56. no.
y los deportes.
1964,
p. 40-43.
«Héroe
de la
toria
por María
Luz de Nora
[seud.]
no. 4, enero
24,
1964,
p. 105)
en
26<).
Martí
24,
[Poesía]
Dos
no. 4, enero
Habana,
febrero
263.
56,
del
X0.
Hoy.
eterna
agonía.»
Habana,
año
La
ilus.)
ACKVEDO,
Patria.
La
noviembre
2112.
[78]
la
de
ilus.)
Medalla
de Martí.
(En:
15, 1964,
p. 3. ilus.)
«Presencia
de
Bohemia.
(En:
Masu~~.
Reducionarios.
<<Por
[@ITA
Rcrz,
J~stis].
[seud.]
(En:
Bohemia.
p. 79. ilus.)
año
261.
hS.4,
Poetas
276.
(En:
h-4V,4RKO
1964,
Martí.
[Poesía]
L)os Poetas Revoluciorurrios.
no. 4: enero
24, 1964,
p. [78]
Martí
año
56,
Habana,
(Del
Bohemia.
correspondientes
sobre
Martí:
295, julio-agosto,
al
Tomo
La
libertad.
El
1965,
p. 8-19)
II
de
la
obra
364
AZc.%RIO
XIARTIAXO
ANCARIO
289.
‘th:\oi.z,
>~.~sL-EL
ISIDRO.
Esta es la Historia.
1963.
p. 4-5. ihts.)
290.
291.
>IOHE>O
PL.~.
(En:
aLos Padres
Bohemia.
ESRIQIIE
H.
P;ltria.
La Habana,
año
Habana,
«El Plan de Fernandina.])
no. 174, julio-agosto,
1965,
-.
«Gonzalo
XXI,
no.
Rt.rz,
JES¿.S].
«Adolescencia
[seud.]
(En:
Hoy.
La Habana,
292.
[ORT.~
293.
H~JI(;
DE
LELXHSöXRIX,
de José Martí.
El Día que nace.o
La Habana,
año 57, no. 4, enero 22,
de Quesada.
1.2, diciembre,
editor
1965,
(En:
Universidad
p. 125-151)
de Marti.»
p. 4-6)
del hijo de Martí»
[por el] Indio
septiembre
24, 1965, p. 2)
N>DIi.
«Carta
inédita
sobre Martí.»
enero 11, 1966, p. 4)
Carta
de Carmen
Miyares
a Clara
Pujals,
julio 2-l de 1895.
«Acta del entierro
Nora [seud.]
P. 77)
295.
Amas,
SALVADOR.
«Estudio
Universidad
de la Habana.
296.
BRAVO-VILLASANTE,
299.
308.
ARROYO,
301.
MIRABAL,
58, no.
«Martí:
su americanismo.»
4, enero 28, 1966, p. 10&106,
MORENO
PÉREZ
PLÁ,
ENRIQUE
H.
año Xx11,
no.
DE ACEVEDO,
Habana,
QUESADA
«La estatua
de Martí
tiene un error.»
El Mundo
del Domingo.
Habana,
mayo
(En:
año
Xx11,
no.
Re30,
(En:
Bohemia.
113. ihrs.)
«El
Martí.»
[Pete Seeger]
28, 1966, p. 70. ilus.)
ORLANDO.
DE.
La Habana,
negro
(En:
Clara
del
mayo 8,
Fotos:
Fernando
15, 1966, p. 4)
(En:
«Martí
y sus homónimoss
11, noviembre,
1966, p. 5-6)
GONZALO
sidad de la Habana.
p. 115-135)
QUIROGA,
«“IsmaeIillo”
en la Habana.r,
8, agosto, 1966, p. 5-6)
ROBERTO.
Y MIRANDA,
Ediciones
fechada
en
La Habana,
Central
Valley.
(En:
Patria.
La
Patria.
La
«Patria
de New York.»
(En:
año XxX,
no. 177, enero-febrero,
norteamericano
Bohemia.
La
que
Habana,
310.
EETENGER,
Capítulo
Xx111.
Hostos
y
XXIV.
El Modernismo,
aporte
311.
1967.
GONZÁLEZ,
MANUEL
trada.»
(En:
1967, p. 2-3)
312.
313.
Vida de Martí.
[8a.
150 p. ilus. 20 cm.
RAFAEL.
Mirador,
-.
GCEVARA,
PEDRO.
Revista
del
Martí:
Universalismo
de América.
LUZ
315.
MORENO
316.
-.
Rio
ERNESTO
«Apología
de Martí.»
20, 1967, p. 22-23.
CIIE.
no. 42, octubre
Piedras,
P.R.,
Ediciones
aEl “José
Martí”
de Ezequiel
Martínez
Granma.
La Habana,
año 3, no. 16, abril
LEÓN,
JOSÉ DE LA.
«Gonzalo
de
Claro Valle
[seud.]
(En:
El Mundo
ll, 25, 1967, p. 3)
314.
ed.]
«El “José Marti”
de Ezequiel
Martínez
aérea para Latinoamérica.
Cuba, abril
año 59,
Estrada.»
23, 1967,
(En:
ilus.)
Quesada
en
del Domingo.
(En:
p. 9)
Bohemia.
Es15,
Granma.
La Habana,
Martí»
por
La Habana,
Clara
junio
del
4,
«Una
dedicatoria
desconocida
de Martí.»
(En:
PLA,
ENRIQUE
H.
Patria.
La Habana,
año Xx111,
no. 10, octubre,
1967, p. 5-6)
«A Rosalia Barrios,
que me ha hecho conocer
la ventura
de tener dos
madres.
Su José Martí,
El Cayo 9 de diciembre
del 92)).
«Martí
y Gonzalo
de
La Habana,
aEo Xx111,
Patria.
Quesada
en el Forum
Martiano.»
no. 3, mamo,
1967, p. 2)
(En:
317.
Granma.
La Habana,
enero 27, 28, 1967,
“Nuestro
homenaje
a Martí.»
(En:
p. 2-3.)
A la cabeza del título:
Editorial.
. (1) «Jamás se pele6 tanto,
ni se. pele6 mejor,
en el mundo
Contiene:.
por la libertad».
(II)
iLos Flojoa, respeten;
los grandes,
adelante!
« iEsta
es tarea de grandesIn
318.
PÓREZ,
Univer1966,
canta
los versos
de
año 58, no. 4, enero
martiano:
Capitulo
STEPHEN.
Perfil
cultural
de latinoamérica.
Tr. de J. M. García
de la Mora.
[Barcelona]
Editorial
Labor,
S.A.
[1967]
125 p. 20 cm.
(Nueva
Colección
Labor.)
Contenido
martiano:
Cuba y Martí
(p. 81-85)
La necesidad
de la «emancipación
económica»
(p. 88)
La emancipación
del negro (p. 111)
Edición
LEOPOLDO.
año
VICTOR.
Habana,
305.
y su acción revolucionaria.»
México,
no. 250, noviembre
LEON,
JOSE DE LA.
nLa idea de la muerte
en Martí.»
por
Claro Valle [seud.]
(En:
El Mundo
del Domingo.
La Habana,
29, 1966, p. 3 y 4 respectivamente)
Lezcano.
304.
el héroe
Siempre.
ANGEL.
«El Cementerio
Santa Ifigenia:
Parque,
Monumento
Naciona1.u
Esta es la Historia
a cargo de Maria
Luz de Nora
[seud.]
(En: Bohemia.
La Habana,
aíío 58, no. 27, julio
8, 1966, p. 76-79. ilus.)
Lvz
303.
Martí,
(En:
de la literatura
infantil
2 t. ilus. 24 cm.
302, 306, 307, 414, 462.
FERNÁNDEZ,
ESTUCH,
Mundo.
CLISSOLD,
Luz de
8, 1966,
de “Los dos príncipes”
de José Martí.»
(En:
La Habana,
no. 178, marzo-abril,
1966, p. 37-57)
«Ezequiel
Martínez
Estrada;
serla por H. M. [seud.]
1966)
300.
302.
de Martí.»
Esta es Ea Historia
a cargo de María
(En:
Bohemia.
La Habana,
año 58, no. 27, julio
CARMEN.
La Habana,
El
San Juan, Editorial
Universide Puerto
Rico _Fc19671 _ 608 P.
América
en su Literatura.
de la Torre.
Universidad
ANITA.
taria,
cm.
Contenido
Antillano.
Historia
y antología
iberoamericana.
Madrid,
Editorial
Doncel
[1966]
Contenido
martiano:
t. 1, p. 25, 228, 298-300,
HORRECO
(En:
del Destierron
no. 178. mano
22
294.
298.
en Flores
año XxX,
1967
1966
297.
métrica
Habana,
Sabori
Martí
y la República
Española
de 1873.
Bohemia.
La Habana,
año 57, no. 4, enero 22,
(En:
«La
La
S4H4BIA.
La
EBIILIO.
Esta es la Historia.
1965. p. 6-7. Bus.)
(En:
abril,
(En:
de la Habana.
RI\ FR.4. GCILLERXIO.
Cniversidad
de la Habana.
1966, p. 23-36)
RoDRícc-Ez
365
MARTIASO
319.
JUAN
Habana,
PÉREZ
DE
Patria.
DE
año
DIOS.
Xx111,
ACEVEDO,-
La Habana,
«Rosario
Acuña
no era cuhana.u
11, noviembre,
1967, p. 5-6)
(En:
Patria.
La
UO.
ROBERTO.
año
dumen
Xx111,
no.
Miyares,
10, octubre,
mujer
1967,
luchadora.»
p. 6)
(En:
366
3-f).
\Sl’.\RlO
hIBI4.
xrDI4.
misa.)>
p. 3.
3-l.
‘~IARTIASO
-1 la
cabeza
de
-.
26.
~Don
1lanuel
El ‘tlundo
del
(En:
ilus.)
Foto’:
1967.
AXLARIO
del
la
autora.
((‘tlarti
P.
[ll
titulo:
Isidro
Domingo.
Ln
Gran
Méndez
La
escribe
Habana.
la historia
Feptiembre
de
3.
Arte1967.
331.
sI-íET
la
Revolución.),
(En:
5)
El
hlundo.
La
Habana,
3%.
:~\II
336.
Fa~s-crsco
J.
tilo
de un maestro
2.3 cm.
(Materiales
A\IL.~.
321.
la
cabeza
CLBILLAS.
la
326.
D’~ST.ELO,
Enrique
32;.
GuEv.\R\:
Revista
ilus.)
Contenido
32').
HER~Ás~~z
rillo”.»
331.
332.
333.
12,
la
de
Literatura
Andrea,
1968.
26,
«La
(En:
libertad.»
32.
emigración
Cranma.
GICSEPI’E.
Apuntes
de
Rodó.
Bogotá,
Instituto
Martiano:
ERNESTO
p.
CITE.
Rloncada.
La
36-38,
PÉREZ,
JC~N
DE DIOS.
XXIV,
no. 5. mayo.
:%:3;.
338.
339.
21.5
a través
cm.
(Histori;)
111.
10,
13.
69.
79.
124,
136.
310.
3,*1.
R.46~.
baria,
marzo
1969,
p.
-.
en
1968,
la
p.
sobre
la prosa
1968.
19 p. 23
de
cm.
lucha
[O]
Jose
natalicio
no.
21.
HERKÁN.
((Una
interpretación
La Habana,
año XXIV.
Habana,
Apóstol
17.
BETASCOZ-RT,
GARCÍA
H.
no.
«Martí
1968,
7,
«Una
julio,
y el
p. 5.8)
EZ CALDERÓN,
MIRTA.
de Martí
y Gómez.»
P. 2. ilus.)
anécdota
1968,
p.
deber.»
de
5)
(En:
315.
en estr
Granma.
316.
Marti.))
(En:
Patria.
La
G<),MEz
La
A
Patria.
La
testigo
la
La Habana.
noche
octubre
Habana,
(En:
3.17.
cabeza
JORGE.
Granma.
IBARR.4.
«Marti.
Sobre
tiano.
el
la
MARTísEz
año
Martí.
4n.
de Feldman
Campan!.
del
3,
deaem1969.
derechos
3, 1968,
de la ‘mujer.‘>
p. l-5.
ilus.)
de pelear
1968.
p.
95.
(En:
Granma.
La
Habana.
w-
348.
NCIRY,
la
de
319.
paoRóa.
tiana.
350.
ll,
del
título:
__L,
para
agosto
la
LUIS.
La
(En:
ilus.)
I,a
Habana,
(En:
no.
(En:
Romances.
Bohemia.
La
Ha.
mawo
Juventud
Habana.
a Martí.»
ilus.)
Martí.»
[63]-64.
Rebelde.
La
Habana.»
de
ilus.)
(En:
de la
de
Máximo
del
2,
2.t.
Rebeldr.
febrero,
La
1969.
Habana.
Habana,
aíio
61.
El
Nacional.
Biblioteca
de
julio
y
la
febrero
«La
Universidad
Popular
“José
superación
de los
trabajadores.»
25. 1969,
p. 2. ilus.)
(En:
20,
SU primer
Revolucionario.»
p. 5. ilus.)
busca
a Martí.»
letras
y periodismo.
hispánicas.
Julio-dic..
«Exposición
La Habana,
(En:
el 24 de febrero
p. 2. ilus.)
Caracas,
Nacional
«Martí
29, 1969,
Gcimez.»
Granma.
Generalísimo.
contra
autonomismo
febrero
24, 1969,
EZEQUIEL.
Habana,
enero
Granma.
la
Romances.
conocí
16-17.
«Revolución
La Habana,
<tSchulman
Nr-~1.4.
Escuelas
Habana.
lengua
y literaturas
de
p. 2)
Juventud
Rebelde.
Anecdotario
ESTRADA,
PEnao
(En:
Jurentud
((Las
respuestas
1969,
p. 2.
h1Áx1h.10.
agosto
inagotab1e.n
Sala
&larti
La
(En:
«El
Laborante:
Carlos
Sauvalle
y José
Martí.))
Nacional
José Martí.
Revista.
La Habana,
3era.
no. 2, mayoagosto,
1969,
p. 165-201.
ilus.)
CÉS4R.
Biblioteca
XI,
aco 60,
BÁEZ,
Habana,
la
(En:
«Como
1969,
p.
PINO,
Cuba.
- v.
G ranma.
ANTHONY
T~:DISCO.
José
y notas
de Susana Redondo
Las
Américas
Publishing
cm.
«Recuerda
un
(En:
Granma.
34 I.
(En:
Autor
Intelectual:
abril
4, 1969,
p.
DEL
(En:
época
Amap. 7)
edad
(En:
mambi.~~
y la provincia
29. 1969,
Tampa.»
LINO.
3-t3.
de “El
Canario
3. marzo,
1968,
esa
del
del
ilus.)
a Martí.))
2, febrero,
«Encuentro.
no.
14,
(En:
12-l t.
hace
usted
con
Rivero
Rodríguez.
ilusr)
Hombres
Prensa
[lo]
de los
marzo
a Jlarti
sentiamos
deseos
La Habana.
octubre
ll.
«Dios
de hlontecristi.»
1969,
p. 2)
marzo
en
ilus.)
342.
de José
Martí.»
cnero,
1968,
p.
no.
((-Al oir
Granma.
(En:
titulo:
«Martí
«El
18-19.
el
II,
25,
«Leer
2)
-.
p.
111.
del
«La
1968.
p.
XPARICIO.
La
Hispanoamericana
371
p.
Fonología
Literaria
Caro
y Cuervo,
«El
Che
en
Habana,
año
REDOSDO
DE FELDM.~~,
SUSAS\
[Y]
tología
crítica.
Selección,
estudios
y Anthony
Tudisco.
New
York,
1968.
301 p. facsím.,
mapa.
21.5
RO~R~CL
barco
pro+xp. ilus
Caracas.
cubana:
siempre
presente
La
Habana,
octubre
11,
HIL4RIO.
«Oígame
niño,
iqué
de ejército?»
[Entrevista
por]
Luis
Habana,
octubre
ll,
1968,
p. [lo]
PI.<.
ESIZIQL-E
año XXIV,
cabeza
ll.
precursora
La Habana.
.~STOSlO.
agotamiento.11
ERS~:STO.
no.
Cinntxsas,
(En:
Patria.
MORENO
Habana,
El estilo
1968.
298
Betancourt.
Domingo.
1969
V)
-u1ONC,4DA,
pie
La
3%).
Cuatricentenario
p.
VICENTE.
por
ilus.)
328.
título:
Martiano:
Prepared
by special
cwnInternacional
de Literatura
others.
Second
Edition.
New
en el periodismo
caraqueiio.
comunicación
social.
Caracas,
el estudio
de Caracas,
ll)
C:\HTER.
Boyn
G.
Historia
de
sus revistas.
México,
Ediciones
Literaria
de Hispanoamérica,
Contenido
209.
32.5.
del
Martí
de la
para
la
\:ER~,
tubrc
.4ntholog)
«1’ Spanish
Ameritan
Literature.
mittce
under
the
auspices
of the
Instituto
Iberoamericana
[by]
John
E. Englckirk
and
York
[c.1968]
p. [373]-384.
A
Jlundo
EcHE\.RRí4.
A
cnrrr>
1968
329.
El
hasta
el
[9]
ilus.)
en
c(.ina
del
‘;YDI4.
(En:
:%35.
Itlartiano.
S4R4BI4.
36:
MARTIASO
Martí”
(En:
189.5.x
1?69)
Anuario
Mar-
[Fragmento]
Habana.
Boletín
1969,
p.
C.T.C.»
12.
de
1969,
Jornada
p.
fue
un
Granma.
(En:
Universidad
del Departamento
[60-631
ilus.)
2.
Nacion«l
ilus.)
sendero
La
de
Ifur-
de luz
IIalwxl.
368
ANC-\RIO
iK4RTIAN0
DE L.A RIVA, JUKT.
En los dias de Guáimaro.
Sacional
José Martí.
Revista.
La Habana,
3era.
no. 1, enerc-abril,
1969, p. 74-123.
Uus.)
351.
PÉIIEZ
3.52.
La Real Academia
Martí.
(En:
353.
Rr.iz
DE
ZÁRATE,
SÁNCHEZ,
1969,
3%.
356.
357.
MARY.
Morti
Lección
de historia
6, 1969, p. 2)
y el arte.
( En:
mambí.
Pionero.
cubano
(En:
y a Jo&
Juventud
La Habana,
febrero
Re-
22,
IVÁN
A. La m
* fl uencia de Marti
en la prosa madura
de Dario
1896-1913)
(En:
Cuba.
Biblioteca
Nacional
José Martí.
Revista.
La
Habana,
Sera. época - v. XI, aiio 60, no. 2, mayo-agosto.
1969. P.
- 109-1441
Publicado
en Separata.
(Conferencia
leída el 28 de enero de 1969 en el salón de actos de la Bibiblioteca
Nacional
José Marti)
fNDICE
ANALITICO
!+XiULMAN,
El
único hijo del Apóstol.
(En Bohemia.
La Habana,
año 61, no.
18, 1969, p. 121. ilus.)
Apareee
fotografia
y una caricatura
de Conrado
Massaguer.
VÁZQUEZ
Grarmra.
358.
MACALY.
p. 3)
Cuba.
Biblioteca
- v. XI, año 60,
de la Lengua
Española
traiciona
al pueblo
La Prensa.
México,
agosto 21, 1969)
belde.
La Habana,
agosto
Narraciones
Personales.
3.51.
(En:
época
NORIEGA, ADELINA.
Gómez:
Pluma
y machete
La Habana,
agosto 16, 1969, p. 2. ihts.)
incansables.
16, abril
(En:
VITIER BOLAÑOS, CINTIO.
Presentación
de Iván
A. Schuhnan
en la Biblioteca Nacional*
(En:
Cuba.
Biblioteca
Nacional
José Martí.
Revista.
La
Habana,
3era. época - v. XI, año 60, no. 2, mayo-agosto,
1969, p. 103-107)
*Acto
celebrado
el 28 de enero de 1969.
A
174
A Cuba;
A la Raíz;
159
ABELLA,
VILMA:
Academia
de la Lengua
Acosta,
Actos
Cecilio
19
Acuña,
232
Rosario
í1851-1923);
Agramonte
Loynaz,
Agramonte
Piña,
rlgricultura;
4~~0
ALEGRfA,
Alma
318
Ignacio
Emilio
216,
219,
(Habana);
AGUIRRE
132
(1818-1881);
culturales;
(1841-1873);
(1844-1918);
20
(1918.
);
FERNANDO
de la revolución
y el deber
DE
ALVAREZ,
FEDERICO;
238
MIRIAM;
AMÉRICA
(New
Amistad
Funesta
de Cuba
[seud.];
209
York),
véase
ANAHUAC
[ seud.] ;
Anamitas;
151
Anfcdotas;
2.58,
164
49
35
SERGIO;
BACHILLER
Antillas;
149
282
CARRERA,
Anexionismo;
2,
221
ALMANSA,
ALVAREZ,
352
Española;
330,
La;
148
Lucia
Jéres
15, 22,
52
344
196
en América,
233
El;
47
37G
ANCARIO
Antologías:
153,
ASCRIO
155,
RACL
ARAGÓS
SA\-ARRO.
(Paris);
L'ARC
ARDLRA
322,
SALVADOR;
ARMAS,
ALFONSO
Arte;
220,
Arte
de pelear,
El;
337-339
DOJIISGO;
22,
ERNESTO
(1917.
23
);
(Habana);
3, 4, 7, 9-12, 14, 16, 27, 29, 35, 62, 64, 70, 74, 77, 89,
130, 145-148,
150, 171, 175,
92-94,
104, 105, 110, 111, 114, 119, 126-128,
275, 276, 281, 287, 289, 293, 294, 299,
186, 188, 247, 255, 259: 263, 265-267,
303, 313, 342, 356
197
trOLíV.4R
(Bogotá);
Golímr,
Simón
Borden,
Nataniel
B. (1861-1938);
BOSCO,
MARIA
ANGÉLICA;
320
BUENO
161,
166,
170,
173,
174,
181,
BAS,
(Guanabacoa,
BIBLIOTECARIOS.
);
BOLETíN
259
Habana);
J.;
(New
GASTóN
33, 109
BERNAL
2, 149,
162
Betances
Betancourt
(1916-
);
198,
222
de
JULIA;
81
ALFONSO
(1903.
Emeterio
(1827-1898);
);
24
ARMANDO
(1917-
Ramón
LINO;
Ana
(m.
1901);
334
(Habana),
);
25-27,
29,
260
254,
255
JORGE:
323
Carácter
de la revista
145,
2.55
1;
1, 31, 46, 47,
183. 191, 307
Francisco,
y Alayeto,
SAN
166
73
General
108,
GEORGE
AMÉRICAS
Casado
El;
199
Cartas;
182,
CASADO
238
de Venezuela;
(1884-
CAMPIO;
Casa de Martí;
);
(1914-
31
Morales,
LIS
72
43
venezolana,
DOMINGO;
BOYD
58,
G.
Central
Carrillo
DE
El;
30
Universidad
JOSÉ
28
ANTONIO;
FERNANDO
Caracas.
CASA
341
0.;
CARBALLO,
Caracas;
CARTER,
12
de Mora,
SALVADOR
73
BARBUDO
CARPIO,
MARfA
RIESGO,
Alarcón,
296
Costa
CARNER,
191
ZANNIER,
Sarak;
BETANCOUBT,
José
CARBALLO,
3 15
DEL
Bernhardt,
(San
CAMPOS,
El;
283
DE
M.;
CAMPOAMOR,
323
York),
de;
Rosa&;
BAUZÁ
RURGUET,
CAIMÁN
1.52
Protesta
JUAN;
MENRNDEZ,
CAMACHO
y cartuchos;
CARMEN;
C
DE
B
Barrios,
194
85
253
351
345
CUBANO
6, 160
(1783.1830);
CABALLERO,
AVISAD%
228
BRAVO-VILLASANTE,
(1910-
FRANCISCO
252
186
Pmdas con la Patria;
186
ÁNGEL
AVILA,
Bara&,
CLAú?)E;
239
209
BAQUERO,
310
308
Guáimnro;
Autonomismo;
Balas
i;iografío;
51, 70, 241
213,
COSTARRICENSE
AVANZADA
.%fartiana;
DE;
5, 12, 15: 52, 148,
ASOCLKIÓN
Bibliografia
HOCHET.HLRÉ,
129
de
AUGIER,
MARTi
3.54
Plásticas;
Rica);
JOSÉ
295
- Historia;
Artículos;
KACIONAL
371
3lARTIANO
KOHEMIA
ANITA;
Asamblea
BIBLIOTECA
252
ARIAS,
Artemisa
332
(1913.1970);
Y PARDAL,
ARROYO,
ANV'ARIO
VéaSe CL-BA.
M4RTI.4TO
AP.IRICIO,
Artes
MARTIASO
141,
(1851-1926);
145,
160,
);
(1907-
(Habana)
Editor;
13
163,
32,
324
60.
Revista;
38
Rafael
GERMAN,
Sixto
(1834-1870);
ARTURO;
261.
164,
88
167,
48,
171,
65
175,
176,
177,
372
ASCAIIIO
Ca.d,
Julián
CASdSi-5.
JIARTIANO
del (1863.1893);
JC;iS
JOSÉ
CASO.
____-
QL-ISO --. [seud.];
C:kSTRO
C:iSlZiLEZ,
ClSTRO
RCZ,
Cecilio
120,
CC ADERSOS (París);
(1889.
);
CCADERSOS
210
230
JOAQUfh’
véase
(1927-
);
Caso,
Quino
CKB4.
[seud.]
DF
242
262
y del Castillo,
Carlos
Manuel
Céspedes
y Agramonte;
2, 149,
(1819-1874);
2, 149,
162
162
-
CCÉ
Cuba;
CISNEROS,
CLARO
Clase
RAMÓN;
obrera
Club
(Santiago
COLUMNA
Comida
Comisión
CON
LA
todos y para
Conferencia
(La
COSSIO,
NICOLAS;
Cremata,
Radio;
Crespo
y Moreno,
Crisis
J el Partido
Crombet
crónicas;
EN
ALTO
el bien
(Habana);
38,
JUAN
de la
CHACON
15,
21, 24,
DEPARTAMENTO
2;
358
39
JOSÉ
MARIA
(1893-1969);
Historia;
140,
DAIREAUX,
MAX
D’ANGELO,
GIUSEPPE;
Darío,
Rubén,
223
143
250
DE
195
Washington;
de América,
La;
47,
139,
181
Desfile
de Jesús
(1846-1931);
Cubano,
74, 76, 132
42
La;
13
185
(1867-1916);
ESTELA
131,
148,
escolar;
232
LA
DIARIO
DE
DfAZ
LLERA,
DfAZ
MARTÍNEZ,
Discriminación
Discursos;
263,
355
224
28.5
a Dos
Ríos;
(Habana);
MARINA
198,
168,
200,
169,
206,
232.234
YUCAT.&N
10 de Octubre;
121,
131
Haitiano
229,
78,
15, 52
EL;
De Cabo
54,
40
G. DE;
Variedades;
DE
1; 73
326
PETER;
(Habana),
DEPORTE
Deportes;
220
seud.
CAROLIS,
De París.
194
(1884.
ANDREW
Diario.
(1851.1895);
211,
14
-
225-227,
187
1,
129, 134-136.
343, 3.51, 35.5,
230
Y CALVO,
DIARIO
Flor
MARTIASO;
32.5
ANDRÉS;
Salvador);
(San
DEBICKI,
90
Revolucionario
231
Jo&
135
232
10, 148,
MARY;
de la UJC;
35
Literaria;
Tejera,
León,
34
de todos;
Bolivia);
Arcadio
126,
138,
D
de las Repúblicas
Paz,
13CARIO
99-101,
REVISTA:
76.
179
Americana.
26, 41, 69,
CORDILLERA
Critica
Históricos
Monetaria
Conferencias;
Luz
152
Internacional
Conferencia
VICENTE;
Chicago
de Cuba);
La;
GUARDIA
JlARTí.
81,
195
de Estudios
Con
JOSÉ
69, 81,
132.
Ct.B.4S.4;
Y BADA,
Charleston;
de Cuba);
insurrecta,
véase
309
(Santiago
COMBATIENTE
[seud.]
58
Agramonte;
248
CH
DEL
STEPHEN;
Ignacio
34CíOS.4L
55. 66,
34
CLARA
norteamericana;
CLISSOLD,
COLECCIÓV
(‘TLTIJR4
80
VALLE,
51.53,
CUBILLAS,
23
Cine
(Madrid);
86
Cuba - Historia
Guerra
de los Diez Años. 1868-1878;
3. De Zanjón
a Ba&,
1378-1395;
191.
Guerra
Chiquito,
18í9-1880;
59. Guerra
de Independencia,
3895.13’98;
20, 34. 56. 57. 111, loo, 224, 235, 325, 333, 335-337,
345, 3.x
Rrwlución.
1959.
: 242
CUBA. MINISTERIO
DE EDUCACI6N;
36, 37
132
RUBÉN;
de 1869;
BIBLIOTEC4
28. 43.
373
MARTIANO
245
I~ISP.~SO.~MERIC.~SOS
4 de Octubre
Céspedes
CRUZ,
132
EXPÓSITO
FIDEL
Acosta;
CESPEDES,
Ceuta;
ANUARIO
(Mérida):
SELMA;
208
216
MANUEL
(1936-
1; 41
154
racial;
3, 60, 133,
237
1.54, 165,
192,
195,
232,
242
252
210,
211,
218,
219,
222,
223,
ANGARIO
374
Dos
Príncipes,
Dos Ríos;
MARTIANO
Los-;
ASL.ARIO
295
de Oro,
La:
(México),
C4CET.4
62, 153
249,
LA;
Ganado
-
GASS
PtfARTÍSEZ,
E\-posiciones:
269
175
OSCAR
(1903.
E<litorinles;
317
GARCf-4,
ROLANDO;
135
Ed~vnción:
215
GARCfA
CARRANZA
BASSETTI.
GARCíA
DE
GARCiA
DEL
CUETO,
GARCfA
DEL
PINO,
GARCfA
ESPINOSA,
GARCfA
GALAN,
GABRIEL
MARRUZ,
FINA
F.I)I-C~C.I~S
Ejhcito
1:~ \ ICIP.IL
Libertador;
E~IP~SOII,
(Habana):
K’aldo
(1803.1882):
E:rxuentro
f’r»rinriaZ
sobre
ENGIEIXR~I.
JOHN
ENTRALGO
CANCIO,
Escaela
La;
F.SCL-‘ELA r
EUGENE
);
(1905-
ALBERTO;
de Pintura
EN
REVOLUCIÓN
Unidos;
ESTÉNGER,
Estilística;
de Marti;
eZ Penscnaimto
66, 84,
243,
100,
101,
134
322
GARCfA
44, 45
Gómez
186
ProfesionaI
Estados
Z :3
325
~:.iig’<‘ridll:
Escuela
217
176
Ralpl~
3,,i
-!KO
G
46, 87. YY
E
Edad
ZIARTI
y Escultura
CUBA
San
(Habana);
Alejandro;
136
268
83
RAFAEL
);
(189Y-
Báez,
LA
MORERA,
MARIO;
148,
263
);
MANUEL
);
(1923-
);
(1836-1905);
HILARIO
(1930?-
GONZALEZ,
MANUEL
PEDRO
GONZALEZ
BARRIOS,
GONZÁLEZ
FREIRE,
GONZALEZ
GUERRERO,
J.;
343
(1911.
(1881-
GONZALEZ,
51
309
(1921-
JUAN
23.4
ARACELI;
J. RI.;
CRSAR
Máximo
);
284
217
52, 124,
107,
);
);
128,
130
146,
176,
333.
344,
357
53
(1893-
);
54, 55, 78, 121,
201,
264,
311,
312
285
NATIVIDAD;
136
310
81
ROGER;
56,
57
(Habana);
2, 17, 20, 21, 31, 36, 38, 42, 49, 50, 59, 67, 71, 75, 79, 80,
83, 95, 96, 113, 118, 152, 1.54, 158-170,
172.174,
176, 178, 180-185,
187. 18%
195, 283, 312, 317, 325, 329, 333, 335, 336, 344, 345, 347, 349, 350, 357
GRANMA
ESTR.4DE,
PAUL;
Exhibición
46
de Pinturas
del ruso
Vereschagin,
La;
132
GRANT,
F
FERNÁNDEZ,
Fernández,
ÁNGEL;
Teresita;
298
ERNESTO
(1897-
);
200
FERN.&NDEZ
135
RETAMAR,
ROBERTO
(1930-
);
24, .47, 18.
Flores
Fonología
de, 1895:
del Destierro;
271,
Gutiérrez
316
Hardman
Fragua
Xartinna;
69
HART
Francia;
105
Nájera,
Hall
DE
LA;
LUCIANO
43
(1880-
SERNA,
ERNESTO
Familia;
(1891.
);
49,
50
(New
DAVALOS,
HEDBERG,
JOSÉ
LA
);
225
CHE
(1928-1967);
60, 313,
327
32
HABANA.
UNIVERSIDAD
DE
LENGUAS
Y LITERATURAS
326
Xartiano;
FERR:íN,
ÁNGEL
RAMIRO
H
Fórum
FRANCO
DE
43
291
306
Literaria;
Amérique;
de la;
SANCHEZ,
GUEVARA
Notre
58
Angel
ROSALES,
GUERRA
ARROKDO,
Plan
Bello,
GUARDIA
136
FERNÁNDEZ
Fernandina.
MARfA;
Guardia
HEMISFERIO
NILS
(México);
HABANA;
26, 120.
HISPÁNICAS;
348.
LA
York);
3
ARMANDO
(1903-
(1930);
231
BOLETíX
REVISTA;
286
);
118
DEL
284,
DERPARTAMESTO
286,
291,
295.
,>::
31)h
ASCARIO
376
ASCARIO
?GARTIAI:O
377
MARTIASO
L
Henríquer
y Carvajal,
Henríquez
Feden’co
Greña,
Heredia,
José
Pedro
María
(1884-1946);
CARDENAS,
HERNÁNDEZ
CATA,
HILL,
KITTY
de la Nación
Ho
Ni&
Chi
102,
Homónimos;
123,
244,
265
202
235
62,
232,
ESTUCH,
Eugenio
79,
89,
HOY
(Habana);
Hugo,
Víctor
de
139,
Marie
);
í1840-1903);
140,
141,
L.-iZO
BARTOLO.
Lenin.
Vlndimir
249,
143,
236,
266,
299
308
242,
246,
262,
285,
Ilirh
(1870.1924);
Y GÁLI’EZ,
Y EL
PUEBLO
Liceo
Artístico
y Literario
IBARRA,
JORGE;
Iconografía;
287
ICHASO,
Ideario
345
FRANCISCO
(1901-
politice-social;
Ideas
Económicas;
Imperialismo
84,
218
156,
193
100
Cubnna
28.t.
Poesía;
NABORÍ
[seud.]
íMULA
(Madrid);
30
Pinos;
Ismaelillo;
véase
ORTA
RUIZ,
92
184
vous
JIMÉNEZ,
dire;
de
Infantil;
296
Literatrva
Peruana
-
Literatura
Uruguaya
y Crítica;
144,
-
90,
259,
251,
FÉLIX
Historia
Poesía;
-
Fé,
69
132,
137.
275.
Poesía
y Crítica;
324.
Novela
-
94
Poesía;
98
Argentina),
EL;
(1891.1967);
199,
224
203-205,
212,
235
José Martí
(1881-1958);
136, 159,
342, 349
Martiana;
190-195,
Foundation,
REBELDE
194
(1798-1851);
LOPEZ
MORALES,
LóPEZ
OLIVA,
The;
(Habana);
267.
160,
Españoles
162,
164-167,
de Tres
170,
Mundos;
172-174,
HUMBERTO;
MANUEL;
JUAN;
Martí,
72.
Lucía
Jerez
(novela);
I,UZ
LEON,
JOSE
248
71
joven
revolucionario;
135
25, 27, 30
DE
LA
(1892-
):
300,
314
63
178,
MACEO
Ladre
136
28, 108,
180,
GRAJALES,
América;
MAGDALENO,
115,
116,
124,
125,
337-339,
353
Historia
y Crítica;
Historia
y Crítica;
53.
Poesía;
M
RAMON
Nacionul
187,
Narciso
de 1868;
61
Guanabacoa;
7
JUAN
183-185,
JUVENTUD
Hispanoamericana
LOSADA,
J
Jornada
Literatura
López,
JEStiS
302
Italianos;
Je veux
68,
10
Literatura
LIZASO,
);
La Revolución
328
Francesa;
(Santa
(1910.
65-67.
6, 133
EL;
Historia
7. 138,
L,itera!ura
LITOKAL
185
FELIPE
);
132
INDIO
de
150,
y Antimperialismo;
Impresionismo;
Isla
);
122,
82,
113
67,
(1910-
144
73, 75, 77, 306,
1
8
301
(hféxico),
ROBERTO;
226
);
48,
JULIO
LCIS
LlBRO
);
(1904.
BRUSSONE.
FERNANDO;
Litcrntorn
2.53.
16
(1802-1885);
F. (1906.
RAIMWDO
LEZCANO,
LTMA,
292
PABLO
RIVEREND
135
LE ROY
(1894.
241
309
P.lDROT.
96
317
(Guatemala):
LETRIS
L.\VIT
LE
LEOPOLDO
María
Y
Latinonméricnr
328
(18851940);
Cubana;
136
Jean;
1.4~~4s
303
HORREGO
Hostos,
ALFONSO
(1894-1969);
Homenajes;
208
HERNAN;
MITCHELL;
Historia
Lmnore,
132
(1803-1839);
HERNíKDEZ
182
(1859-1935);
ANTONIO
(1845-1896);
42,
47
MAURICIO
(1906.
);
153
43,
191
228
ASCARIO
I\l-\IC.J&
DO‘iliSGLTZ,
ANTOSIO
ilut~ifiesto
de Jfor&cristi;
\I.iX.4CH
ROBATO,
\IIRISELLO
JORGE
JORGE
LUIS
JUAN
(1911-
(1898.
);
ESTRADA,
Revolucionario;
Marx,
Karl
Masó
Parras,
Maspons
Juan;
MASSAGUER,
RIASSIP
IZALGUÉ,
MEDINA
MÉNDEZ,
MEO
236
292,
Daumy,
ZILIO,
219,
251.
269.
29;.
311.
312.
(1889-1965);
356
80
(1906-
);
214
ERNESTO
(1923-
);
241
ISIDRO
(1884.
);
289,
Maria
GIOVANNI;
de (1321-1886);
320
141,
HACIENDA
Ramórl
VíCTOR;
137,
212
270
Y
CRkDITO
PÚBLICO.
BOLETíN
BIBLIOGRÁFICO;
ANGELINA;
MIR.4NDA
VALERA,
156
(Buenos
NACIÓX
(New
Gabriela
[seud.]
Miyares.
Carmen;
307,
MONAL,
41,
-
Cuba;
(Caracas),
LUNA,
New
York;
93
NEW
YORK
102,
132
167
90
82
(1899-1957);
223,
227
319
121,
238,
LUZ
Norrman,
Hermun
EMILIE;
DE
171,
298,
MORALES,
SALVADOR;
MORALES
COELLO,
290.
291.
3112. 315.
102,
262,
240,
244,
2.54, 2.5;.
3Li
184,
188,
194
346
(1875-1966);
DE
[seud.]
246,
véase
(1864-1906);
275
TORRIENTE,
286
73
(Moscú);
MOSCÚ
América;
4, 47, 155,
Exhibición
123
170,
de los Pintores
NUIRY,
NURIA;
NÚREZ
DfAZ,
NÚREZ
JIMÉNEZ,
ANTONIO
NÚWEZ
MACHíN,
ANA
173,
178
Impresionistas;
132
348
FRANCISCO
T.;
91
(1923.
(1933.
1; 92
1;
93
308
0
329
owwh
301
ORIENTADOR
84
JULIO
y González, Rafael (1845-1872);
1; 85
ORTA
9
OTERO,
.--. - ,..-
WINSTON
RUIZ
JOSÉ
JESl[rS
MANUEL;
10, 148
LA;
(Habana),
REVOLLJCIOXARIO
ORRILLO,
(1883-
(Caracas),
NACIONAL
‘:III.
294
175
MANUEL
HERALD;
NOULET,
Nuestra
EL;
DOLORES;
MARfA
148,
LA;
LA;
83
HILARIO;
i~fonumentos;
tío el emplaclo:
103
78, 120,
ISABEL;
dIONChD-2,
Ni
Aires),
York),
NAVARRO
Nueva
AURELIO;
Mistrn!,
Modernismo;
(1861-1911).
301
hl~ii.iXDA,
2:@2;J.
EL; 19i, 204, 205, 207, 212-214,
307, 314, 320, 321, 334
y Crítica
NacIóx
NORA,
46, 47,
DC
IxIÚII,
177.
184
Historia
NOVEDADES
:- Sxh_-
La:
43. 86.88.
39, 43, 64, 68, 87. 89, 99,
HOMERO;
-
NIEVES,
81
MunueZ;
SECRETARíA
MIR:IBIL.
3ornles
dr lo‘: italiano-,
de Jfarti:
MUìFOZ,
251
Mtr:r
3I;wrte
JlU:jrte
H.;
Rafael
43
WALTER
Rafael
García,
ESRIQCE
III-SDO
(Habana),
280, 300. 301,
3.56
y González,
N
);
WALDO
MANUEL
MÉXICO.
73.77,
Mlísica
(1871-
JOSE;
SíNCHEZ,
Uercudo
19,
PLi.
NACIONAL
ll8
Mendit:e
):
213
115,
rCu>e Jforales
43
CONRADO
MESUEZ,
.Ifor*.iitos
257
Juan
i~fúïfrnns:
RIE:i.\
240
MOREZO
330
EZEQUIEL
(1896.1964):
24, 55, 288, 347
(1818-1883);
F~nnco,
):
180
206
Ilurti Zayus Bau’n, José (1878-1945);
&lARTfKEZ
filartí
(190550,
(1899-1961);
\-IDACRRETX,
Jl.iRTi.
X~RiA
18, 44, 45, 47,
379
hfAFtTIA‘I0
(1941-
80
256
1; 94
);
(1923-
EL;
95, 96, 276,
292
LOL6
DE
LA
>ftl.
2:‘).
380
.4 XC \RIO
JIARTIASO
ANU.4RIO
l’octa
P
yalt
Fhitman,
PORTUOSDO,
P.ADRON,
PEDRO
Panorama
Puris;
LUIS;
349,
de la Litwatura
Cubana.
(hféxico),
LIBERAL
Conferencias:
26, 41,
90
EL;
142,
188
38,
45,
PK1:RE
SCIIOOSER
mEss.\
(>Iéxico),
Presidio
Político
Rr~oluciormrio
Cubano;
Paseo por la tierra
de los anamitas,
Un;
46,
161,
172,
176,
180,
185
de Amt+ica,
Pasión
de Cuba,
La;
La:
151
(Habena);
22, 23, 39, 44,
278, 290, 302, 303, 315, 316,
York);
159,
172,
68, 85-88,
318, 319,
185,
PAUCKER,
ELFANOR;
Pensamiento
de América;
Pensamiento
jurídico;
200
Pensamiento
Político
véase
Ideario
de la (1847-
);
Peña,,
Rosario
PERAZA
PEREDA
JUAN
Valero;
Juan
Pérez
Cabrera,
Leonor
DE ACEVEDO,
PÉREZ
DE LA
RIVA,
323
SATURNINO;
SALAS,
PICHARDO,
PIEDRA
Pinos
LOS;
157,
189
203
307
71,
PIONERO
(Habana);
Pobres
de Ia tierra,
Los;
Poema
del Niágara,
El;
QUESADA
Y AR6STEGU1,
QUESADA
MIRANDA,
Jorge
354
187
132
REDONDO
REVISTA
98
Poema
del
NMgára;
132
183
(1901-
);
);
);
17, 100,
132
a Holguín),
Alzamiento
GONZALO
GONZALO
(1910-1968).
DE
DE
Obras
ORLANDO;
de;
114
(1868-1915);
(1900-
completas;
);
97,
103,
104,
163,
105,
290,
177,
304,
314
316
135
305
DE
351
320
277,
278,
303,
319
(Habana);
REVISTA
ECUATORIANA
REVISTA
IBEROAMERICANA
REVISTA
ILUSTRADA
(New
REVISTA
MONCADA
(Habana);
REVISTA
u~IvERs.41
REYES,
GRANM.~
RIPOLL,
CARLOS;
RIVERO
RODRfGUEZ,
Ramón
ROA,
RAUL
Rodó,
losé
York);
(1909Enrique
(Quito);
40, 106
181
327
(México);
52
260
48
(1889-1959);
208
106
LUIS;
(1844.1912);
329
107
);
107
(1872-1917);
221
MARTí
311
(hféXiC0);
anticolonial;
ALFONSO
216,
JOSÉ
DE EDUCACIÓN
(Habana);
Roa,
332
202,
BIBLIOTECA
NACIONAL
MARTí.
REVISTA.
DEL
Revolución
221
SUSANA:
(Habana);
REVISTA
RwoLucIóN
158
(1903-1958);
99,
FELDMAN,
DE AGRICULTURA
REVISTA
DE LA
CIONAL
JOSÉ
(1913.
DE
cercana
277,
Il
331
(1901.
155
Pintura;
1;
219
ANDRÉS
160
social
207
(1846-1892).
JUAN
HORTENSIA;
Nuevos,
-
(1899.
318,
MARIANO
BUENO,
147,
229
ROBERTO
PESTONIT,
PICóN
político
(1828-1907);
Periodismo;
El;
Q
304
(1907.1969);
Antonio
PEREZ
270-274,
QUIROGA,
DE DIOS;
Bonalde,
352
los;
(Localidad
Quintana,
ILDEFONSO
Pérez
177,
153
FERMfN
VALDES,
PÉREZ,
91, 97, 103. 117,
328, 330, 331
228
SARAUSA
101
142
CLARA;
Pujo!.,
153
~4~~14
(New
);
144
153
Purnio
PATRIA
La;
en Cuba,
Provincialismo:
I’UJALS,
Pasi&n
(1911.
York);
(hw
(Córdoba),
PRINCIPIOS
Partido
132
ASTONIO
350
75
PAR:IDO
El;
JOSÉ
381
MARTIANO
326
215
Vé¿lSe
CUBA.
BIBLIOTECA
NA-
382
ASL-ARIO
Rodríguez.
Carolina
RODRfGL-EZ.
fl826-1899);
M;\RI.XiO;
RODRfGL?EZ
Otero,
RODRÍGLXZ
ROIG
DE
ROJAS,
GUILLERMO
JUSTO
);
);
306
109
(1889-1964);
110-112,
293
113
(Habana);
340,
341
RUIZ
ZARATE,
MARY;
353
HJXTOR
Sala Martí;
125,
DE;
136,
San Juan.
Universidad
SANCHEZ,
MAGALY;
354
SILVEIRA,
MANUEL;
JUAN
de Puerto
119,
Sarmiento,
Domingo
Faustino,
Carlos;
SCHULMAN,
Seeget,
Pete;
SEMBRADORES
SUN
SURET
119
Pres.
280,
Universidad
307,
320,
Argentina
78,
120,
121,
321,
(Monterrey,
245,
México);
IVANOVNA;
122
165
199
172
Unidos;
35,
78
93,
58, 140,
110,
111,
114,
126-130,
143
332
JESÚS;
Popular
124,
125
249
Valdés
348,
355,
358
UNESCO.
José Martí;
Domínguez,
32
335
Fermín
ANGEL;
19
BOLETíN;
350
(1852-1910);
HELIODORO
(Santa
Clara,
NORIEGA,
VERA,
ERNESTO;
sobre
VERDE
OLIVO
Sencillos;
CSIVERSITARIA
Viet
Nam;
283
357
345
69
Unidos,
(Habana);
Piotr
VIDA
251
336
los Estados
(Mendoza,
266,
229,
45
ADELINA;
de 1871;
Verdad
(1891.1959);
Cuba);
20, 34, 56,
27 de Noviembre
69
250
RAFAEL
VANGUARDIA
Versos
12
ANTONIO;
288
LA
264
V
vmwós
THE;
DE
54,
Veretshchuguin,
123
Aires);
);
334
(1811-1888);
136,
297
ECHEVARRfA,
SUR (Buenos
279,
Hispano-Americano;
York),
161,
(London);
SUPPLEMENT
- Estados
PERSPECTIVAS
(Habana);
VALLE,
A.;
(París);
V.;
(New
UNESCO.
VALIENTE,
AMISTAD
ACOSTA,
obrera
ANTHONY;
DE
(México);
STOLBOV,
y clase
24 de Febrero;
Literaria
LITERARY
LOLO
DE LA (1902287, 293, 294, 298
VÁZQUEZ
SIEMPRE
SOTO
308
104,
257,
VALENTINA
OBRERA
Rico;
343
Sociedad
EI;
239
EL;
TIMES
305
SHISHKINA,
SOL1
TME
ThíDISCO,
114
IVÁN
Cubano;
118
NYDIA;
Sauvalle,
Revolucionario
14
(Bogotá),
uNu.h
SARABIA,
Ricardo;
130
215
CARLOS;
Sartorius,
Terremotos;
124,
U
C., ROSA;
SANTOS,
año del Partido
18:
179
346
SALAZAR
SÁNCHEZ
martianos;
Tercer
Trabajo
117
174,
Temas
TORRIENTE,
267, 281,
S
SAAVEDRA,
cubanos;
Joaquín;
'T.S.L.
114.116,
ll
Tejada,
‘TIEMPO
ROMANCES
DE
(1943-
EMILIO
- Vicio;
Tabaqueros
(1915-
LEUCHSENRING,
MARTA;
333
164
SANTOS,
383
MARTIANO
T
Tubaco
MIRTA;
Ricardo:
RIVERA.
RODRfGLEZ
117
108
CALDERON,
Rodríguez
ANUARIO
MARTIANO
5, 13,
Petrovich
Argentina);
La;
56, 57,
(18361886);
253
155
(México);
18,
47
142
63,
132
112,
149,
151,
237
146,
384
ASVARIO
\-ILLi.\IOR,
JESCS;
Vindicación
I.iondi
VITIER
JIARTIASO
131
de Cuba;
y I~cra.
17, 47, 158
Miguel
BOL-IXOS,
Francisco
CISTIO
(1846.1919);
(1921.
):
1
1. 43, 94, 121,
124,
130,
132.138,
3,w
W
Walker,
William
(1824-1860);
Warncr,
Charles
Dudley
WASHIKGTON,
White
Whitmnn,
(Periodista
RAOUL
Lafitte,
Walt
José
194
L., Tr.;
Silvestre
(1819.1892);
yanqui);
35
188.
de Sandoval,
José,
Coronel;
278
DEL
ANUARIO
MARTIANO
NÚMERO
2
196
X
Ximénez
ERRATAS
235
(18361918);
132.
FE DE
5
El ensayo de Loló de la Torriente
titulado
«José Martí y la apreciación de las artes plásticas»
apareció con un gravísimo
error, consistente en la interpolación
de un fragmento
de línea y 14 líneas enteras
del trabajo de Manuel
Pedro González
«Radiografía
espiritual
de José
Martí».
Aclaramos
que la corrección
de las pruebas de dicho número
no estuvo a cargo de la Sala Martí de la Biblioteca
Nacional.
De todos
modos ofrecemos
nuestras
excusas a la compañera
Loló, muy valiosa
y querida colaboradora.
El pasaje en cuestión (p. 439-440 del Anuario
anterior)
debe leerse como sigue:
Advierte
[Martí]
en el discípulo
de Mimard
un dibujo
correcto,
carnes suaves y luminosas
y, en la atmósfera,
cierta quietud
y
hondura
características
de la escuela romántica
que pecaba por
su «exceso de fidelidad
en aquella época de renovación
sublime»,
aunque
la novedad no se condensara
en lo real desarrollándose
«satisfaciendo
la aspiración
de
en lo fantástico
e imaginativo,
libertad»
que a los continuadores
de Delacroix
les parecía «inferior
a la aspiración
por satisfacerla»,
de donde procedía
lo indefinido y «aun lo etéreo» en las creaciones
de Peoli, que huraño
y melancólico
en el color exhibía una realidad
visible,
de fácil
copia, y otra espiritual
en la que con callada pasión buscaba
color y símbolo...
*
*
*
386
.t\
yarje
CARIO
MARTIANO
AIVCARIO
Otra‘; erratas observadas en dicho número
completo
por falta de algunos originales)
(que no ha podido revison las siguientes:
DICE
1’. 95, línea
hablarle
p.
generoso.
p. 97, línea
carifiosos
línea
12
en
p. 191, línea
saludos.-
Cuando
-
7
Biciembre
221
p. 199,
línea
cumpleaños
d
10
de Doña
Leonor
rl viaje
caviloso.
p.
Pero,
horrorizado
p. 211,
Mi
descarnada
p. 217,
J;xribiendo
línea
México,
Leonor.
Carta
decir:
es mi carta.
Corta
es mi
carta.
de la nada
Líwas
unidas,
trofa.
en la misma
Mi
mano
es-
32
mano
línea
de Dolía
7-8
Ni exactas leyes de la ciencia
Censeño,
.,qué he de decirle,
32
líneas
208,
Mas huyo
18
descrübendo
línea
más íntima,
171
4 antes del final:
!)ice:
14
he de decirle
línea
cumpleaños
\‘rrk
IIe!;e
amistad
-
ll
ll
caviloso,
p. 98, línea
la copa al
32
p. 198, línea
nuevo.-
del país...»
4
a Aranguito,
p. 98, línea
exhala
confianza?-
Diciembre
más íntima
p. 116,
incuria
misioneros.))
p. 190,
9
hijo
p. 98, línea
p. 112,
<I.el país...
misioneros.
T- tan completa
muere.
12
Cundo
a Agramonte,
iqué
Kada
línea
177.
que es verdad.-
20
muerte.
inwria
señalándolo,
7
saludos.
p. 98, línea
J cielo
en la copa el
nuevo
el viaje
generoso.-
línea
p. 184, línea
? dije,
confianza?
p. 98, línea
amistad.
hombre
8
p. 98, línea
cariñosos
un
32
señalándolo
y tan completa
p.
DECIR
17
q:‘e es verdad.-
Nada
de esto.-
28
p. 96, línea
y dije,
cielo
DEBE
línea
1’. 118.
U)lnrle
línea
96,
DECIR
21
de esto.
un hombre
hijo
DEBE
DICE
p. 118,
387
MARTIANO
sacudía,-
descarnada
recorrk-
5 y siguientes
Enero-Febrero
1875-
Verso
2: Dice:
el alma.
8
zalta
*
quc
Cuando en la columna
Dice aparece
figuran
en la columna
Debe decir.
un blanco,
se debe a supresión
de líneas
388
ASL’ARIO
MARTIANO
ANUARIO
DEBE
DICE
Dcbr
decir:
DECIR
DICE
hambre.
\-crso
73:
z~ertían
quitar
p. 258,
la
coma
en
Y la flor
Debe decir:
>ICxicn.
Ifëxico,
agosto.
tX’:nero-Febrero
1875.
dos estados
-no
\.crso
ll
Dice:
cuanto.
Debe
decir:
Todo
agosto,
línea
p. 248,
línea
-No
más la muñeca...
No:
yo pasé por la vida
27
ll
línea
Fétidas
y fangosas
35
línea
de Vanegas
Guardar
A LO GRILLO
de ti
19 y siguientes
tu hermoso
amor
«Guardar
tu hermoso
amor
y en
callada / Cerradura
llave de oro.»
en tierra:
correr
mi
33
Enemigos
p. 291,
orlados
línea
37
El peso eché del infortunio
[al hombre:
13
p. 304,
4
Vuelve
Y al alcanzar
el bien
línea
líneas
Desprenderme
SU
desde luego
línea
de ti
31
dede luego
Y alcanzar
p. 288
bando
orlados
p. 243,
p. 286,
Todo
línea
p. 239,
línea
y fangosas
Desprenderse
entierra:
Enemigo
21
1876.
6
de vanegas
p. 236,
línea
dos estados del verso 8:
Y los naipes
línea
p. 235,
del verso 7:
No: ya pasé por la vida
12
Y nos naipes
bando
27
can¿o.
Fétida
p. 234,
línea
más la muñeca...
p, 286,
línea
libada
4
antes del final:
p. 274,
Xéxico,
p. 232,
?- la flor
rT6SIGO]
p. 265,
cuanto.
15 y siguientes
1876-
9
[ TOSIGO]
p. 271.
líneas
línea
DECIR
cuando.
DiO2:
p. 222,
DEBE
libaba
p. 259.
~-c:.:o 10 antes del final:
línea
389
MARTIh‘iO
7
el bien
a ti, pluma
p. 317,
iLa
A LO GRILO
línea
línea
Rave quiere,
El peso eché del infortunio
al hombro:
5
fiel.
Vuelvo
a ti, pluma
fiel.
30
Jóveno,
del mundo?
LLa llave
quieres,
Jóveno,
del mundo?
390
ANüARIO
ANUARIO
MARTIAXO
DICE
p. 319? línea
v enriyuecen
p. 375.
v enriyuece
p. 436.
Los laboriosos
Contra
línea
Los laboriosos
uvas generosas
9
línea
8
el jwto
línea
35
yue fue, tranquilamente
línea
0 pelvi10
[ IMPROVISACION]
32
poético»
p. 474,
«polvillo
linea
7
1~In Memeriam»
iOh
[CONSUELO]
líneas
gaviotas
De pluma
p. 361,
Rompe
líneas
y
te apoyas
p. 372,
estrofa
p. 482,
p. 374, línea
línea
p.483,
es discutible,
En la misma
líneas
el día sangriento
P* 485,
Y te apoyas
en mi hombro,
2
diarias
El pecho
inunda
-
mar de
bondad:
v-ale decir.
p. 489,
6
Hiawatha
UO doce a catorce
horas
pero es típico
líneas
línea
es discutible,
y acaso poco idóneo
desde el punto de vista del saber
académico,
pero es típico
26-27
4
etimológicamente
línea
diarias
17-18
intemptrencia
p. 487,
de bondad
en que una
35
estrofa
1
Memoriamx
20
infiel
El pecho inunda-mar
Hialaiuatha
En la misma
17-18
en mi hombre,
línea
línea
de doce a catorce
de hombre
línea
«In
el día en que una
sin mancha-
con mano
1). 370,
p. 476,
23-24
que en torno a sus
[plantas
Mas su corona
poético»
10
CONSUELO
p. 357,
que fue, tranquilamente,
de aquellos
PÍLADES]
p. 4G3, línea
IMPROVISACION
el justo
8
de aquelos
[ 4 ORESTES,
DECIR
él tallaba
p. 443,
15
19
p. 341, línea
línea
el tallaba
p. 440,
[A ORESTES PILADES]
p. 335, linea
retórico
30
las uvas generosas.
p. 334,
el verso
DEBE
pla5:xlía
el análisis
5
el verso terórico
p. 326, línea
DICE
DECIR
13
el análisis
p. 326, línea
Contra
DEBE
391
MARTIASO
2
La maj oría absoluta
: Ltle dcir,
etii;i~~lógicamente,
392
hSl:tItlO
MARTIANO
DICE
p. 490.
DEBE
línea
1
tradición
Iínea
al citado
f r(Orestes».
p. 491,
línea
línea
su escritos
p. 501,
línea
línea
Iínea
muerto.
p. 508,
línea
p. 510,
muerto
38
líneas
30-31
supermercados
40
proporciones
línea
25
científica?
p. 537,
línea
26
quien
p. 539,
líneas
16-17
222)
(página
línea
30
don de
p. 541,
línea
42
crincipal
supermarcados
principal
p. 543,
Pittaluga
222)
27
donde
revela
línea
línea
p. 535,
p. 541,
reveveIa
p. 516,
Martí,
página
coresponsal
p. 514,
Conductistas
qiuen
probable
línea
20
científico?
15
probeble
p. 511,
apenas
adi, inexorable
línea
línea
proporcionales
ll
así inexorable
19
escuetas
p. 533,
12
Martí,
línea
Con ductistas
Cuanto
p. 505,
16-17
polémicas,
p. 533,
20
Cuando
Es sin duda
cscueltas
etopeya
p. 502,
31
líneas
p. 529,
27
epopeya
línea
polémicas
sus escritos
a
magna
p. 529:
23
DECIR
29
En sin duda
nomádica
p. 501,
al citar
línea
393
27
al
p. 526,
6
nomádita
DEBE
margna
~31. de S.»
linea
linea
p. 525.
21
11. de S.»
apenas
p. 517,
20
( u Orestes,
hl.4RTI.4SO
DICE
traición
p. 491.
p. 492,
ANCARIO
DECIR
línea
Mira
42
y López
Pittaluga
y Mira
y López
-
DICE
p. 544.
DEBE
línea
20
Decidida
línea
p. 580,
línea
25
2 Quá
p. 552,
lo duermen
.
p. 554,
línea
39 (derecha)
i;..-mbol
línea
26 (derecha)
regular
p. 584,
Iínea
15 (derecha)
i, Qué
Me
I<-vJe
do duermen
En la Bibliografía
martiana,
todas las veces que figura
ser p., que es la norma bibliográfica
adoptada.
Otras erratas de esta sección:
línea
38
linea
25
aclarada
p. 589,
línea
45
«Manifiesto
vigor
« Manifesto
rigor
p. 556,
línea
p. 590,
1
discrepancias
p. 556,
línea
37
de Pintores
discrepancia
línea
p. 592,
7
de Pinturas
línea
24
1967
« micus
« amicus
p. 577,
línea
hacerlas
América,
línea
University,
3orrman
línea
p. 595,
30
hacerlas))
hacerlas;
mal,
pero hacerlas»:
línea
línea
La guitarra
14
nació
1
de
p. 603,
1968.
línea
en
19 (derecha)
University,
línea
nación
p. 603,
América.
10
P- 2.1
p. 602,
13 (derecha)
la guitarra
línea
p. 27.
1
insistir
p. 576,
25
Norma
insisitir
p. 574,
línea
tanto.
mal, pero
p. 570,
1969
p. 594,
1
tanto,
p. 557,
DECIR
7
aclarado
p. 555,
línea
regula
martiana!
p. 550,
DEBE
s\.gmbol
20
martiana
tanto,
p. 576,
;, Decidida
p. 544,
DICE
DECIR
julio
12
línea
4
julio
ll
---
pp.
debe
396
ASCARIO
ASCARIO
MARTIANO
DEBE
DICE
p. 603,
línea
línea
p. 606,
no. 213
línea
línea
retrs.
18
p. 607,
línea
p. 607,
p. 610, línea
36
p. 613,
línea
p. 614,
p. 616,
Veraneo
línea
4
ilus.,
ilus.
p. 616,
Emeterios
retr.
10
Verano
línea
p. 620,
21
línea
24
liniversalidad
línea
33
XIV
p. 623,
p. 625,
mundo
música,
línea
aíio 5
22
música,
línea
linea
32
Le Roy
Le Roig
2? Serie,
2? Serie
año ll,
XIX
uo. 19, mayo
no. 9,
31
Universidad
34
retrs.
29
Emeterio
56 p., facsíms.
ilus. retr.
p. 620,
judozkestrennoi
línea
línea
1961.
ilus.,
38
j udozhestrennoi
p. 610,
p. 620,
iluemul
línea
6
año II,
25
Huelmul
línea
56 p. ilus.
p. 619,
año 1,
año
.
1961,
i!i.ì IL. .
p. 607,
p. 619,
31
ilus.,
DECIR
Después de la segunda línea, al centro, debe ir el año correspondiente:
1959; después de la décimoctava
línea:
1960.
16
no. 223
397
p. 618
un
p. 603,
DEBE
DICE
DECIR
13
mi
JIARTIASO
línea
40
Mundo
facsím.
Impreso
en
la
UNIDAD
PRODUCTOR.4
«Mario
Benjumeda
Reguera
407.
Instituto
Mayo
La
Cubano
1971
de
Habana,
Edición
08
Gómez»
del
Libro.
Cuba.
de
6 000
ejemplares.