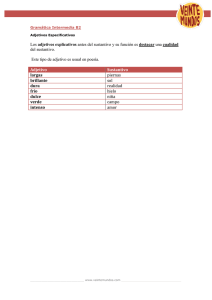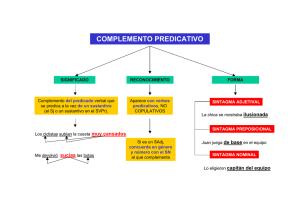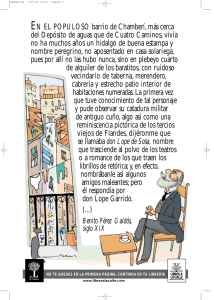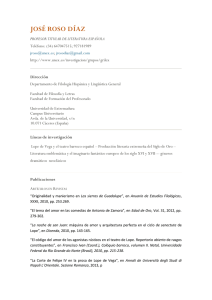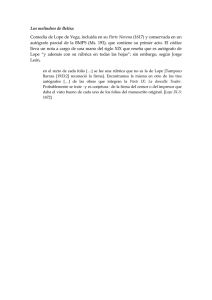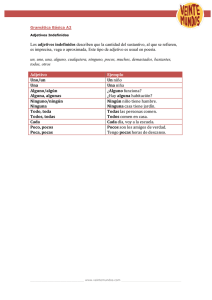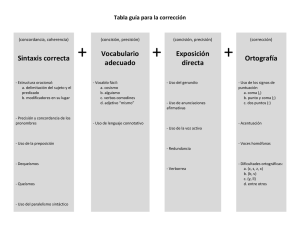Tema 14 y 52 Lengua y literatura.indd
Anuncio
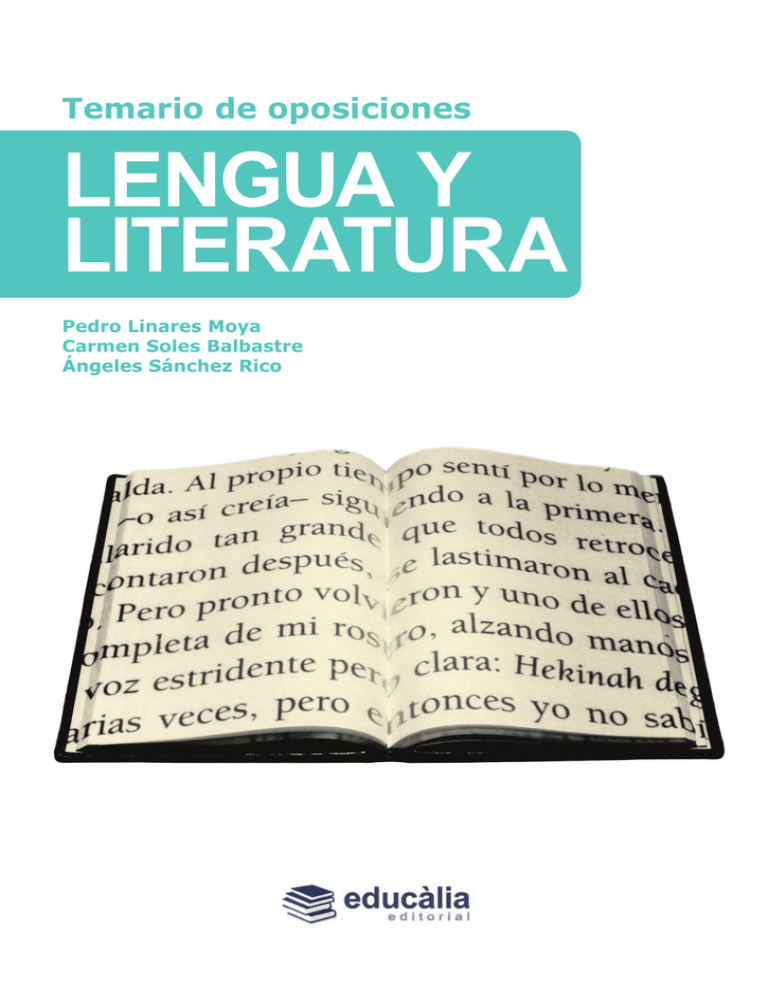
Temario de oposiciones LENGUA Y LITERATURA Pedro Linares Moya Carmen Soles Balbastre Ángeles Sánchez Rico Temario de Oposiciones de Lengua y Literatura Última edición 2016 Autores: Pedro Linares Moya, Carmen Soles Balbastre y Ángeles Sánchez Rico Maquetación: Edita: Educàlia Editorial Imprime: Ulzama digital ISBN: 978-84-92655-84-7 Depósito legal: En curso Printed in Spain/Impreso en España. Todos los derechos reservados. No está permitida la reimpresión de ninguna parte de este libro, ni de imágenes ni de texto, ni tampoco su reproducción, ni utilización, en cualquier forma o por cualquier medio, bien sea electrónico, mecánico o de otro modo, tanto conocida como los que puedan inventarse, incluyendo el fotocopiado o grabación, ni está permitido almacenarlo en un sistema de información y recuperación, sin el permiso anticipado y por escrito del editor. Alguna de las imágenes que incluye este libro son reproducciones que se han realizado acogiéndose al derecho de cita que aparece en el artículo 32 de la Ley 22/18987, del 11 de noviembre, de la Propiedad intelectual. Educàlia Editorial agradece a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, citadas en estas páginas, su colaboración y pide disculpas por la posible omisión involuntaria de algunas de ellas. Educàlia Editorial Avda de les Jacarandes 2 loft 327 46100 Burjassot-València Tel. 963 76 85 42 - 960 624 309 - 610 900 111 Email: [email protected] www.e-ducalia.com MUESTRA TEMARIOS TEMA 14 El sintagma nominal. 0. Introducción. 1. Concepto de sintagma y tipos. El sintagma nominal. 1.1. El sintagma nominal. 2. Estructura del sintagma nominal. 2.1. El núcleo. 2.1.1. El sustantivo o nombre. 2.1.1.1. Clasificación semántica del sustantivo. 2.1.1.2. Morfemas del sustantivo. 2.1.2. El pronombre. 2.2. Los actualizadores. 2.2.1. El artículo. 2.2.2. Adjetivos determinativos. 2.3. El adyacente. 2.3.1. El adjetivo calificativo. 3. Funciones del sintagma nominal. 4. Conclusión. 5. Bibliografía 0. INTRODUCCIÓN El estudio de los constituyentes oracionales puede llevarse a cabo desde dos perspectivas diferentes. La primera consiste en analizar las categorías sintácticas que lo componen e intentar recoger los principios que determinan su disposición y estructura interna. Según esta opción, que podemos llamar categorial, las unidades que han de ser objeto de estudio son el SN y el SV, y en general todas las categorías sintácticas. La otra posibilidad se centra en el estudio de las funciones que los constituyentes desempeñan dentro de la oración (sujeto, complemento…). No se trata de dos enfoques excluyentes, sino que ambos se complementan. A continuación, hablaré de un tipo de sintagma, el sintagma nominal, que junto con el sintagma verbal forman la oración, siendo ésta una unidad superior que se trata en los temas 16 y 17 de la oposición. La oración es la unidad fundamental de la gramática tradicional, la estructural y la generativa. Con la aparición de la gramática textual, hay que distinguir este concepto del de enunciado y el elemento fundamental es el texto, no la oración, por lo que en la exposición del tema nos basaremos en los tres primeros criterios que son los que tratan de la oración y sus constituyentes, y, como se ha visto, el SN es uno de los constituyentes de la oración. En la explicación del tema, trato, en primer lugar el concepto de sintagma nominal, a continuación, la estructura del sintagma nominal, y, en último lugar, sus funciones. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor Página 1 Tel. 963 768 542 - 960 624 309 - 610 900 111 La parte segunda, es la más amplia, ya que tratamos el estudio descriptivo de las categorías gramaticales que pueden realizar cualquiera de las tres funciones que se desarrollan en el SN: actualizadores o determinantes, núcleo y adyacentes. Por otro lado, las interferencias entre los tipos de palabras más cercanas al nombre (adjetivo, infinitivo verbal, adverbio) son tan frecuentes que no siempre resulta fácil hacer un inventario definido de las características nominales. A ello contribuye el hecho de que, a lo largo de la historia, ha sido frecuente el paso de categorías que originariamente no eran sustantivas a la clase sustantiva. 1. CONCEPTO DE SINTAGMA Y TIPOS. EL SINTAGMA NOMINAL El sintagma está formado por una palabra o grupo de palabras que ejerce una función dentro de la oración. Según César Hernández (1970), el sintagma es toda unidad de función dentro de una estructura de nexus (nexus equivale a una proposición). Se origina de la combinación de palabras, establece relaciones sintagmáticas en el decurso y es de extensión variada. Tipos de sintagma: Todos los gramáticos están de acuerdo en que los sintagmas esenciales son: ͳͳ Sintagma nominal: su núcleo es un nombre o una categoría que realice su función. ͳͳ Sintagma adjetivo: su núcleo es un adjetivo. ͳͳ Sintagma verbal: su núcleo es un verbo. ͳͳ Sintagma preposicional: elemento de relación, funcionalmente subordinante. Formado por una preposición seguida de un sintagma nominal. ͳͳ Sintagma adverbial: su núcleo es un adverbio. Este criterio se basa en el elemento que desempeña la función nuclear. En esta clasificación se mezclan criterios formales, funcionales y semánticos. Ya que atiende a algunas categorías gramaticales y a la función que ejercen dentro del sintagma. 1.2. EL SINTAGMA NOMINAL El SN es aquél que tiene como palabra más importante o núcleo a un sustantivo. El elemento mínimo necesario para que pueda darse el sintagma nominal es el núcleo, en este caso un sustantivo o equivalente. 2. ESTRUCTURA DEL SINTAGMA NOMINAL El SN está formado por un núcleo (elemento necesario para su existencia) y dos componentes opcionales, el determinante y el adyacente. Los formantes de esta unidad están regidos por unas relaciones internas de carácter jerárquico, donde cada uno tiene asignada una función diferente. 2.1. EL NÚCLEO El núcleo del SN es siempre un sustantivo, un pronombre, un infinitivo no verbal y una palabra sustantivada. 2.1.1. El sustantivo o nombre. Lo caracterizaremos desde tres puntos de vista: ͳͳ Punto de vista formal o morfológico: es la palabra que, además del lexema, puede llevar también morfemas de género y número: Perr-o-s. En este sentido, no se diferencia en nada del adjetivo, lo cual hizo que los gramáticos griegos y latinos los incluyeran dentro de un mismo tipo de palabra, el nombre. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor Página 2 Tel. 963 768 542 - 960 624 309 - 610 900 111 ͳͳ Punto de vista sintáctico: es el núcleo del SN, lo cual hace que no necesite el apoyo de ninguna otra palabra para poder aparecer. Esto le diferencia del adjetivo, el cual sí exige el apoyo del sustantivo para poder aparecer, bien sea de forma explícita o implícita. ͳͳ Punto de vista semántico: es una clase de palabra que designa a personas, cosas o animales. Se puede decir que determina clases de objetos. En la historia de la lengua han sido muy frecuentes las sustantivaciones lexicalizadas de otros tipos de palabras. Ignacio Bosque (1990) explica la tendencia de la lengua por la sustantivación lexicalizada de adjetivos por criterios sociales, culturales o psicológicos, más que lingüísticos. Los sustantivos categorizan, esto es, determinan clases de objetos, mientras que los adjetivos describen propiedades que no constituyen clases: María es adolescente/ María es una adolescente En la primera oración adolescente es un adjetivo que señala una propiedad de María, y en la segunda oración adscribe a María a una clase. Pertenecer a una clase significa poseer una o varias características que capacitan a ese elemento para ser aislado como entidad reconocible por los miembros de una comunidad. Existe, pues, una sustantivación lexicalizada del adjetivo. El mismo proceso han sufrido otros adjetivos como ciego, viejo, joven, criminal, judío, negro,… El que muchos adjetivos no puedan ser sustantivos obedece, además de a razones históricas difícilmente previsibles, a que no poseen esa capacidad representativa. Otro factor que excluye la sustantivación léxica es la existencia en la lengua de un sustantivo que cumpla ya ese papel como sucede en refresco/ refrescante; policía/ policial; delincuente/ delictivo. Bosque (1990) distingue los adjetivos sustantivados de persona de los no personales: • De persona: entre las propiedades de las personas que vienen a ser lo suficientemente representativas como para formar clases de individuos en español están las siguientes: a. Características físicas: muchos son defectos, tal vez por alguna maliciosa tendencia a agrupar a nuestros semejantes por los rasgos negativos que los marcan: ciego, tuerto, manco, sordo, jorobado. También la edad designa clases de personas: joven, viejo, pequeño. b. Características morales o anímicas: fiel, animal, pecador, bueno. c. Características profesionales: ejecutivo, científico, trabajador, vigilante. d. Rasgos sociales, étnicos y de nacionalidad: judío, turco, liberal, español. • No personales: designan instrumentos y utensilios a partir de la cualidad que los distingue, tostador, mecedora, adhesivo, tranquilizante… a. De adverbios: Por fin me dio el sí; Me preocupo por el mañana. b. De conjunciones: No hay peros que valgan. c. De verbos: principalmente a partir del infinitivo verbal. No hay que confundir el infinitivo ya sustantivado, es decir, que ya es un sustantivo, del que es verbo todavía y pertenece a una subordinada sustantiva. En: El andar de María, está plenamente sustantivado, pero en Me gusta andar, lo que hay es una subordinada sustantiva sujeto de “gustar”. 2.1.1.1. Clasificación semántica del sustantivo 1. ABSTRACTOS: designan realidades que sólo se captan por la mente mediante un ejercicio de abstracción. Necesitan apoyarse en algo para subsistir: blancura y honradez sólo existen abstrayéndolos de los seres que las posean. Los hay de cualidad (derivados de adjetivos) y de fenómeno (de verbos): llegada, salida... 2. CONCRETOS: se perciben por los sentidos. Designan seres reales o que nos podemos representar como tales. Son independientes para poder existir. 2.1. Propios: son los que designan a personas (antropónimos) y a lugares (topónimos). No representan ninguna característica del ser nombrado, solamente se propone distinguirlo entre todos los que pertenecen a una misma especie. 2.2. Comunes: son los que se aplican a personas, animales o cosas que pertenecen a una misma clase, especie o familia, significando su naturaleza o sus cualidades. Por ejemplo, mesa, naranja… Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor Página 3 Tel. 963 768 542 - 960 624 309 - 610 900 111 Este grupo se subdivide en contables y no contables. Los primeros se pueden contar y, a su vez, pueden ser individuales o colectivos. Los individuales hacen mención a un individuo de su clase (hombre, silla…). Los colectivos hacen mención a un conjunto de individuos (ejército, gente…). Los no contables no se pueden contar pero sí pesar (agua, arena, azúcar…). Cuando se usan en plural se convierten en contables. 2.1.1.2. Morfemas del sustantivo Los morfemas de género, número son propios del nombre y del adjetivo, mientras que los morfemas derivativos pueden aparecer en cualquier tipo de palabra y no son constitutivos sino facultativos. El género es una característica gramatical inherente al sustantivo, por el cual éste se divide en masculino y femenino, y que no hay que confundir con el sexo, aunque en muchas ocasiones sí haya correspondencia. El género es aquel rasgo que hace concordar al sustantivo con sus determinantes y adjetivos calificativos que le acompañan. Decimos que un sustantivo es femenino o masculino cuando las formas respectivamente femeninas o masculinas del artículo y otros determinantes como los demostrativos se agrupan con el sustantivo. La única excepción la constituyen aquellos sustantivos que empiezan por el fonema /a/ tónico (con h o sin ella). Para evitar la molesta pronunciación, se utiliza el artículo masculino y el indefinido un aunque el sustantivo sea femenino: El alma; el habla. No todos los sustantivos tienen morfemas de género, aunque sí todos tienen género. Éste es arbitrario, responde a circunstancias de lengua. Los morfemas de género son -o para el masculino y -a para el femenino, lo cual no significa que todas las palabras acabadas en estas vocales sean masculinas y femeninas respectivamente. Por ejemplo poeta es masculina y mano es femenina. Los sustantivos de discurso (sustantivación) pueden ser neutros: lo blanco. Sólo podemos hablar de morfemas de género cuando hay oposición: Niñ-o/Niñ-a. Pero en mesa no hay tal oposición, por lo que la -a no es morfema de género sino que forma parte del lexema. El número sí presenta unos i morfemas muy claros: el plural se marca con los morfemas -S / -ES, frente al singular, que tiene morfema O. -S: cuando el singular acaba en vocal a excepción de la i, o, u tónicas: casas… -ES: cuando el singular acaba en consonante y en i, o, u tónicas: rubíes, tabúes… En ciertos cultismos no hay morfema de número: tesis, análisis, etc. El número se define como el accidente gramatical que en singular indica un individuo solo y en plural varios individuos. Sin embargo, esto no siempre es así: Los sustantivos colectivos no indican individualidad en singular, sino conjunto: alameda, bosque, rosaleda, etc. Un nombre como pantalones o tijeras no indican pluralidad, sino un objeto articulado por dos piezas. Los nombres incontables en plural toman valor clasificador en elementos distintos dentro de la materia especificada por el singular: Los vinos españoles. Los nombres que designan entes únicos no aceptan el plural en su rigurosa significación: sol; los nombres abstractos toman un sentido concreto y material: bellezas, bondades; los nombres de épocas históricas: Los renacimientos italianos. A veces el plural es una simple variante estilística: babas, escaleras… Puede incluso cambiar el significado: celo/celos, esposa/esposas, honor/honores. Los derivativos: con los morfemas derivativos la lengua crea nuevas palabras (llamadas derivadas). A partir de palabras antiguas Estos morfemas carecen de significación separados del lexema. Modifican la idea general contenida en el lexema: mov-imiento, des-composición. Se distinguen tres tipos: sufijos (mov-imiento), prefijos (des-composición) e infijos (destorn-ill-ad-or). Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor Página 4 Tel. 963 768 542 - 960 624 309 - 610 900 111 Por otro lado, hay que distinguir también los nombres de un solo lexema, palabras simples, de los de dos o más lexemas, nombres compuestos como sacacorchos. No siempre estas palabras compuestas están escritas con una sola palabra, ya que a veces se intercala un guión entre los componentes: hombre-rana, coche-cama, mesa-camilla. En estos casos la unión no está consolidada, como lo demuestra que el morfema plural aparezca en la primera palabra: coches-cama. Es muy frecuente que los nombres compuestos se formen mediante palabras grecolatinas: biología, biografía... Se denomina parasíntesis cuando en la formación de la palabra intervienen la composición y la derivación: picapedrero. 2.1.2. El pronombre. Desde el punto de vista tradicional, se define como la palabra que sustituye al nombre. Sin embargo, esto no siempre es así, por lo que es mejor decir que es la palabra que realiza en una oración una función equivalente a la del nombre. Las diferencias entre el nombre y el pronombre son: • El sustantivo puede llevar determinantes, el pronombre no. Por otro lado, pocos pronombres pueden llevar adjetivos. • El nombre tiene una significación constante, no así el pronombre, cuyo significado es ocasional, dependiendo del contexto en que aparezca. Alcina y Blecua (1975) señalan como características específicas de los pronombres las siguientes: ͳͳ Forman una serie de sistemas morfológicos cerrados. ͳͳ La mayor parte de ellos reciben morfemas de género y número como los nombres. ͳͳ Funcionan en el discurso de manera semejante a los nombres. ͳͳ Semánticamente su significado no es pleno hasta que no se les relaciona con el contexto lingüístico o extralingüístico en que son utilizados. Su significado es ocasional. Emilio Alarcos (1982) no comparte la última característica como algo específico de los pronombres. Para él, cualquier unidad lingüística es de significado ocasional. En lo blanco podemos referirnos al papel, a la luna, a la pared, etc.; en éste puede referirse a un armario, un árbol, etc. Dice Alarcos que ambas unidades presentan siempre una significación lingüística constante: blanco significa falto de color y éste significa la noción lingüística fija de estar en un determinado lugar o momento. A continuación nos referimos a las clases de pronombres y sus características. • Los pronombres personales: se refieren a las personas del discurso: el que habla (1ª persona), el que escucha (2ª persona) y lo que queda fuera de ambos (3ª persona). Se dividen en átonos y tónicos: 1. Átonos: me, te, se, nos, os, le, les, la, las, lo, los. No aparecen nunca aislados. Cumplen sólo las funciones de CD, CI y de atributo en el caso de lo. Se emplean proclíticos o enclíticos y forman unidad acentual con el verbo. Por medio de la conmutación, descubrimos los siguientes rasgos: ͳͳ Persona: 1ª/2ª/ 3ª, (me/te/le) ͳͳ Número: Singular/ Plural (me/nos; te/os; le/les) ͳͳ Género: Sólo en la 3ª persona masculino/femenino (le, lo/la; los, les/las) ͳͳ Reflexividad: Reflexivo/No reflexivo, le lava/se lava ͳͳ Caso: Implementación/Complementación (los/les) 2. Tónicos: yo, tú, él, nosotros/as, vosotros/as, ellos/as, ello, mí, ti, sí. Los tres últimos funcionan sólo introducidos por una preposición y sí sólo aparece en construcciones reflexivas de tercera persona: Él trabaja para sí. Nosotros/as, vosotros/as, ellos/as pueden llevar preposiciones pero, sobre todo, funcionan como sujeto. Yo y tú pueden llevar las preposiciones entre y hasta aunque en este caso habrían perdido su carácter preposicional: Hasta yo lo hago, Lo liaremos entre tú y yo. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor Página 5 Tel. 963 768 542 - 960 624 309 - 610 900 111 Distinguimos los siguientes rasgos: ͳͳ Persona. 1a/2a/3a (Yo/Tú/Él) ͳͳ Número: Singular/Plural (Yo/Nosotros; Tú/Vosotros; Él Ella/Ellos, Ellas). ͳͳ Género: Masculino/Femenino (Nosotros/as; Él/Ella) ͳͳ Reflexividad: Reflexivo/No reflexivo (Para sí/Para él) • Los pronombres posesivos: no hay que entender el término posesivo como una posesión en el sentido estricto de la palabra. Se trata de personas, cosas e ideas que se hallan en relación con el “poseedor”. Hay que distinguir: ͳ ͳ Que, el poseedor sea uno (mío/a, tuyo/a, suyo/a -de él o de ella-) o sean varios (nuestro/a, vuestro/a, suyo/a -de ellos o de ellas-). ͳ ͳ La persona gramatical del poseedor: 1ª (mío/a, nuestro/a) 2° (tuyo/a, vuestro/a), 3ª (suyo/a). ͳ ͳ Que lo poseído sea una realidad (mío/a, tuyo/a, suyo/a) o sean varias (míos/as, tuyos/ as, suyos/as). ͳ ͳ Que lo poseído se refiera a algo de género masculino (mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo), femenino (mía, tuya,- suya, nuestra, vuestra, suya) o a un conjunto de significación neutra (lo mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo). • Los pronombres demostrativos: son aquéllos que sitúan temporal o espacialmente lo aludido. La situación espacial se hace tomando como punto de referencia las tres personas gramaticales: Éste: se utiliza cuando lo aludido se sitúa en el ámbito de la 1ª persona: Dame éste (libro); es mejor que aquél. Ése: está en el ámbito de la 2ª persona. Aquél: se sitúa fuera del ámbito de la 1ª y 2a persona. La situación temporal puede ser de dos tipos: en la sucesión cronológica y en la sucesión del discurso lingüístico. Ahora, la oposición se hace entre lo cercano en el tiempo o en el texto (éste) frente a lo lejano (aquél). En el tiempo: Prefiero aquél a éste. En el texto: Había en el jardín árboles y macizos de flores, aquéllos sin podar, éstos marchitos. • Los pronombres indefinidos: frente al resto de pronombres, cuya mención está orientada hacia lo determinado e individual, los indefinidos dejan sin identificar personas y cosas o designan un número indeterminado de algo: un, cierto, otro, cualquiera, determinado, muchos, pocos, bastantes, algunos, todos, más, menos, etc. Distinguimos entre cuantificadores e identificadores. Los primeros cuantifican de forma imprecisa (mucho, pocos, bastantes, demasiados, algunos, etc.), singularizan (único), muestran la totalidad (todos) y otras varias. Los segundos identifican también de forma bastante vaga (otro, cualquiera). En cuanto a la forma, destacan las siguientes características: 1. 2. 3. 4. Tienen morfemas de género y número: alguno/a/os/as; todo/a/os/as; otro/a/os/as. Tienen morfemas de género y no de número: ambos/as; sendos/as. Tienen morfemas de número y no de género: bastante/s. Sin morfema de género ni de número: menos, más… • Los numerales: se incluyen en este grupo una serie de palabras que indican cantidad precisa (tres libros) y orden (segundo piso). Hasta no hace mucho las gramáticas desdoblaban el grupo de cuantificadores en dos: indefinidos (cantidad inconcreta) y numerales (cantidad precisa y orden). En su estructura formal se muestran bastante heterogéneos. Algunos indican género (uno/a) pero otros no (tres) en cuanto al número unos indican singular y plural y otros sólo plural (tres, aunque cuando se refiere a sí mismo, el artículo que le precede va en singular, el tres, el catorce…). • Los pronombres relativos: la significación de éstos es en cada oración la de su antecedente, el cual está en la proposición principal. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor Página 6 Tel. 963 768 542 - 960 624 309 - 610 900 111 Formas: ͳͳ Qué: para personas, animales y cosas. No tiene morfema de género ni de número: El chico que llegó ayer es mi primo. ͳͳ Quién: para personas. Tiene morfema de número: Mi amigo, quien llegó ayer, está enfermo. ͳͳ Cuál: para personas, animales y cosas. Va acompañado de artículo. Tiene morfema de número: Iré a ese cine el cual está debajo de mi casa. • Los pronombres interrogativos y exclamativos: tienen la misma forma que la de los relativos. Sólo se diferencian en que son tónicos. Los interrogativas pueden introducir interrogativas directas e indirectas dependiendo de determinados verbos. ͳͳ Quién: pregunta por personas, ¿Quién llegó ayer? No sabía a quién acudir. ͳͳ Qué: pregunta por animales y cosas: ¿Qué quieres? ¡Qué feliz! ͳͳ Cuál (uso anticuado): pregunta por personas, animales y cosas: ¿ Cuál quieres? ͳͳ Cuánto: pregunta por cantidad y grado: ¿Cuántos tienes? 2.2. LOS ACTUALIZADORES La lengua es un sistema se signos lingüísticos, una abstracción. Los sustantivos que la integran no son actuales, sino virtuales, es decir, no significan objetos, realidades existenciales en el mundo, sino conceptos. Mediante los actualizadores conseguimos que esos conceptos se identifiquen con una representación real. El concepto se hace objeto real y puede ya ser utilizado en la cadena hablada. Tradicionalmente, se ha designado a estos elementos como determinantes pero E. Coseriu (1967) distingue la actualización determinación. Ésta incluye la actualización pero no ocurre lo mismo al revés. Por tanto, es preferible hablar de actualizadores. Distinguimos ocho tipos de palabras que pueden funcionar como actualizadores: el artículo, los adjetivos demostrativos, los posesivos, los indefinidos, los numerales, el adjetivo relativo “cuyo”, los adjetivos interrogativos “qué” y “cuánto” y los adjetivos exclamativos. Estos adjetivos forman un grupo especial (se oponen a los adjetivos calificativos): se les denomina adjetivos determinativos. Se diferencian de los calificativos en que carecen de gradación y en que van delante de los calificativos: Aquellas blancas noches. En muchas ocasiones los nombres aparecen sin determinantes, lo cual no significa que no estén actualizados. Es frecuente que en plural y como CD vaya sin determinante, Cazaron pájaros, en este caso la actualización se la otorga el plural. También un nombre puede ir actualizado por un adjetivo calificativo, Grandes versos escribió Bécquer. Cuando se da la ausencia de determinantes es porque se atiende a la esencia, al concepto, más que a la realidad concreta, lo cual da un carácter más abstracto a lo dicho. Las situaciones en que el nombre aparece sin actualizar son variadas: ͳͳ El nombre designa una clase y no a un miembro de la clase: Tengo coche. ͳͳ El nombre designa una realidad incontable: Dame agua. ͳͳ El nombre es abstracto: Siento terror. ͳͳ Como término de preposición, si no hace referencia a una realidad concreta: Coser a máquina. ͳͳ En los refranes debido a que estos no se refieren a ninguna situación espacial o temporal concreta: Ojos que no ven, corazón que no siente. 2.2.1. El artículo. Es el determinante por excelencia. Su forma es: el, la, los, las, lo. Se combina generalmente con nombres ya conocidos: ͳͳ Por tratarse de una realidad única conocida por todos: el sol, la luna, el mar. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor Página 7 Tel. 963 768 542 - 960 624 309 - 610 900 111 ͳͳ Por haberse mencionado con anterioridad: Déjame un lápiz. ͳͳ Por deducirse de la situación: Acércame la sal. ͳͳ Por haberse mencionado algo relacionado con el nombre: Llegó el barco y el capitán bajó poco después. Alarcos (1983) siguiendo su teoría de la transposición, dice que el artículo transpone el nombre clasificador en identificador. Nombre clasificador es el que clasifica realidades diferentes: en Bebo el vino ya no se clasifica la realidad que se bebe, sino que se identifica una precisa y concreta realidad de esa clase, sin posibilidad de confusión en el contexto dado. Alarcos otorga al artículo otra función, la de sustantivación de adjetivos, aunque otros autores no están de acuerdo, pues prefieren afirmar la elisión del nombre. Otras funciones del artículo: ͳͳ Indican el género y el número en aquellos sustantivos que carecen de formantes expresos. Los lunes/el lunes. ͳͳ Enfatizador: ¡El muy tonto! 2.2.2. Los adjetivos determinativos. • Los adjetivos posesivos: se diferencian de lo pronombres posesivos en que van acompañando a un nombre. Determinan al nombre relacionándolo con cualquiera de las tres personas gramaticales. Porto Dapena (1986) desglosa todas las relaciones que se pueden establecer entre el nombre y el posesivo: 1) POSESIÓN: ͳͳ Pertenencia: el objeto representado por el sustantivo forma parte de la persona: Mis ojos. ͳͳ Dependencia: es la relación establecida entre la persona y sus sentimientos, virtudes, defectos, enfermedades, etc. Su bondad. ͳͳ Parentesco: Mi padre. ͳͳ Adquisición: es la posesión en su sentido más estricto, consiste en el dominio sobre aquellos objetos que se adquieren. Nuestro coche. 2) ACTANCIAL: se produce cuando el sustantivo indica una acción cuyo sujeto o CD es la persona con la que se entabla la relación: Su llegada a Londres. 3) CAUSATIVA: es la que se da entre el objeto representado por el sustantivo y quien lo produce, en este caso la persona gramatical aludida por el posesivo: Cervantes y su Quijote; Recibí vuestra carta. 4) BENEFACTIVA: la persona indicada por el posesivo es el destinatario o beneficiario del objeto representado por el sustantivo: Mi casa. 5) PARTICIPATIVA: cuando el sustantivo indica un objeto del que la persona gramatical forma parte: Mi curso. 6) SITUACIONAL: se establece entre la persona y el lugar donde ésta se sitúa o desarrolla una actividad: Mi facultad. 7) PROCEDENCIA: se produce cuando la persona es el remitente u origen del objeto al que se refiere el sustantivo: Tu regalo. 8) DE MATERIA O TEMA TRATADO: se produce cuando la persona indica la materia o tema de que se trata o que se estudia en el objeto indicado por el sustantivo: Su biografía. La forma del adjetivo posesivo depende de su lugar en el sintagma. En posición antepuesta es incompatible con otros determinantes y su forma es igual que la de los demostrativos excepto mi/S; tu/S; su/S. En posición pospuesta puede llevar otros determinantes y su forma es idéntica a la de los pronombres: Este hijo mío. • Los adjetivos demostrativos: determinan al nombre situándolo en el tiempo y en el espacio. Su uso es semejante al de los pronombres demostrativos a excepción de que no se emplea para la sucesión en el texto. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor Página 8 Tel. 963 768 542 - 960 624 309 - 610 900 111 ͳͳ Situación espacial: Déjame este lápiz. ͳͳ Situación temporal: ͳͳ Sucesión cronológica: Me gusta más este bolígrafo que aquel. ͳͳ Sucesión textual: En cada palabra encontrarán una idea y un sentimiento y mientras aquella idea corresponderá a la realidad de las cosas, este sentimiento lo hará a lo utópico y quimérico. • Los adjetivos indefinidos: determinan de forma imprecisa al nombre. Como los pronombres, lo hacen de dos formas: ͳͳ Designando un número indeterminado de algo: algún, bastantes, pocos, muchos, demasiados, etc. ͳͳ Identificando un nombre de forma vaga e imprecisa: cierto, cualquier, otros, un, etc. • Los adjetivos numerales: determinan al nombre cuantificándolo de forma precisa: un, dos, tres… La lista de numerales es limitada, lo ilimitado es la lista de números. Distinguimos dos tipos: ͳͳ Los constituidos por una palabra simple: un, dos, tres,... ͳͳ Los constituidos por una palabra compuesta: dieciséis, veintiuno, trescientos,... Para la expresión de todos los restantes números se recurre a la combinación de dos o más numerales: treinta y uno; doscientos cuarenta y cuatro; quinientos dos mil... Tradicionalmente se incluyen entre los determinantes los numerales ordinales, los cuales ordenan a las realidades designadas por el nombre: primero, segundo, tercero, etc. Sin embargo, hay quien los ve más próximos a la función de adyacente, como lo demostraría el hecho de que suelen necesitar el apoyo de otros determinantes: El primer coche llegó a las dos. • El adjetivo relativo cuyo: es el único relativo que es adjetivo pues acompaña a un nombre. Está muy relacionado con los posesivos pues determina al nombre que acompaña poniéndolo en relación de posesión con el antecedente de la oración principal: El coche cuyo dueño está allí es un Mercedes, el nombre determinado designa al poseedor del antecedente. • Los adjetivos interrogativos y exclamativos: Qué, cuánto son los únicos pronombres que también funcionan como adjetivos interrogativos y exclamativos. ͳͳ Qué determina al nombre preguntando por la identidad concreta de la realidad designada por el nombre: ¿Qué disco has comprado?. ͳͳ Cuánto determina preguntando por el número o grado de lo designado por el nombre: ¿Cuántos coches llegaron? ͳͳ ¡Qué moto tan buena te has comprado! ¡Cuántas chicas han venido! 2.3. EL ADYACENTE Es una función que realizan aquellas categorías gramaticales que, acompañando directamente al núcleo del SN, nos dan información sobre él. Estas categorías gramaticales que funcionan como adyacente son: • El sustantivo, cuando acompaña directamente al núcleo: Un niño prodigio. • El sintagma preposicional, formado por una preposición y un SN., S. adverbial o una proposición subordinada sustantiva. Ejemplos: La casa de Luisa, Un café con leche, Prep. + S. Prep. La casa de arriba Prep. + S. Adv. La intención de que vuelvas Prep. + P. subd. Sust. La función la preposición es servir de enlace entre un elemento principal o núcleo (nombre, verbo, adjetivo, adverbio) y su complemento. Se distinguen dos grupos de preposiciones: ͳͳ Las propias que son las tradicionales de origen latino: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras. A las que se agrega otras de origen más moderno: salvo, excepto, durante, etc. ͳͳ Las locuciones preposicionales: junto a, en vez de, a ras de, a raíz de, a causa de, etc. El criterio para reconocer las locuciones preposicionales y no confundirlas con los sintagmas adverbiales, Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor Página 9 Tel. 963 768 542 - 960 624 309 - 610 900 111 por ejemplo, delante de, es que el adverbio puede aparecer solo, sin necesidad de la preposición, delante. En cambio, la locución preposicional junto a no puede aparecer aislada. • La proposición subordinada adjetiva, introducida principalmente por pronombres, adverbios o adjetivos relativos: El chico que llegó ayer es mi hermano. También las hay por un participio: La comida devorada por los perros era mía, aunque en la estructura profunda hay una oración pasiva de relativo: La comida que fue devorada por los perros era mía. • Un adverbio: Los chicos así no llegarán lejos. • El adjetivo calificativo: es el adyacente del sustantivo por excelencia aunque también puede realizar otras funciones (atributo y complemento predicativo. Nos referimos a éstas en el tema 15). 2.3.1. El adjetivo calificativo. Expresa cualidades del nombre y funciona como adyacente de éste cuando lo acompaña directamente de forma pospuesta o antepuesta. • Forma del adjetivo: El adjetivo tiene morfema de género y número, propios también del sustantivo y también el morfema de grado. 1. Morfema de género. Los adjetivos se dividen en tres grupos: ͳͳ Los que presentan género invariable: hipócrita, audaz, tenaz, feliz. ͳͳ Los que hacen el femenino en -a y el masculino en -o. Es el grupo más numeroso: alto/a, bajo/a, bueno/a... ͳͳ Los que hacen el femenino en -a y el masculino no lo hacen en -o: Pequeñín/a, guapetón/a, creador/a. 2. Morfema de número. Igual que los sustantivos: ͳͳ El singular carece de morfema. ͳͳ El plural en -S si acaba en vocal: alto-s y en -ES si lo hace en consonante: creador-es. ͳͳ Algunos son indiferentes para singular y plural: rubiales, isósceles. 3. Morfema de grado. El adjetivo calificativo tiene tres grados: ͳͳ Positivo: aparece en grado neutro, es decir, sin comparar ni superlativizar: alto, grande, feo. ͳͳ Comparativo: la cualidad de una realidad aparece comparada con la de otra. Hay tres tipos: de inferioridad, igualdad y superioridad. ͳͳ El de inferioridad: menos + adjetivo + que ͳͳ El de igualdad: tan + adjetivo + como ͳͳ El de superioridad: más + adjetivo + que Algunos adjetivos admiten un comparativo de superioridad de carácter sintético: más bueno que: mejor que más malo que: peor que más grande que: mayor que más pequeño que: menor que ͳͳ Superlativo: el adjetivo aparece cuantificado en su grado máximo. Las formas de superlativizar un adjetivo pueden ser analíticas (con más de una palabra) o sintéticas (con sufijos o prefijos): Ejemplos de formas analíticas son: muy listo, adjetivo modificado por un adverbio. Ejemplos de formas sintéticas son: se añade el sufijo -simo en listísimo, -érrimo en celebérrimo, paupérrimo, se añade el prefijo super- en superbueno, archi- en archiconocido… Una forma especial del superlativo es el superlativo relativo, que realmente es un tipo de comparativo pues implica la comparación con un resto: El más listo de la clase. • La estructura del sintagma adjetival: El adjetivo es el núcleo del sintagma adjetival. Como en los otros sintagmas, la sola presencia del núcleo posibilita la existencia del sintagma. En el SN El niño alto, tenemos un S. Adj, alto, cuyo núcleo es el adjetivo calificativo alto. Por tanto, la función de adyacente la realiza un S. Adj, cuyo núcleo es un adjetivo calificativo. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor Página 10 Tel. 963 768 542 - 960 624 309 - 610 900 111 Pero también este núcleo puede ir modificado por otros complementos, igual que ocurría en el SN. En el caso del S. Adj distinguimos: ͳͳ Un cuantificador que nos informa sobre la mayor o menor intensidad de la cualidad designada por el adjetivo. Esta función la realizan adverbios como: poco, muy, bastante, demasiado, más, menos, apenas, casi, etc: Un niño poco listo. ͳͳ Un adyacente que nos delimita semánticamente el contenido semántico del adjetivo o lo matiza de alguna forma. Generalmente, esta función la realiza un S. Prep. aunque también puede desarrollarla un adverbio: Un hombre pobre en ideas, Un pueblo amante de la paz, Una decisión técnicamente equivocada. Algunos adjetivos necesitan forzosamente la existencia del S. Prep.: incompatible con, conocedor de, merecedor de, etc. • Clases de adjetivos según su significación: adjetivos explicativos y especificativos. ͳͳ Adjetivos explicativos o epítetos: pueden acompañar al sustantivo sin que sea necesario para diferenciarlo dentro de su grupo. Se limita a destacar una cualidad de la realidad designada por el nombre, generalmente innata a ella o que no resulta imprescindible para identificarla. Suele tener un mero valor ornamental y casi siempre se antepone al nombre: La verde hiedra, La blanca nieve. Los epítetos constantes son aquellos que se asocian siempre de manera fija a determinado nombre: Nieve blanca. ͳͳ Adjetivos especificativos: acompañan al nombre para seleccionar y diferenciar a la realidad designada por él de otras posibles realidades. Suele ir pospuesto: Dame el abrigo gris. Son, por tanto, necesarios para la comprensión del mensaje. Algunos sólo pueden ir pospuestos: Un ingeniero argentino, Una clínica dental. Son los llamados adjetivos de relación, los cuales relacionan al nombre al que acompañan con el nombre del que ellos derivan. Si se antepone es porque el autor quiere darle una valoración subjetiva a la cualidad expresada por el adjetivo. Aunque también hay otros motivos: ͳͳ Algunos adjetivos calificativos funcionan de forma similar a los adjetivos determinativos, de ahí que casi siempre vayan antepuestos aunque sean especificativos: Hay escasa comida, Viene un único hombre. ͳͳ Cuando el adjetivo va acompañado de complementos, lo normal es que se posponga aunque sea explicativo: Estamos pasando una crisis difícil de superar. ͳͳ Cuando hay dos o más adjetivos como adyacentes del nombre lo normal es también la posposición, independientemente del tipo que sean: Sufrimos desde hace dos años una crisis económica, difícil, desagradable e incómoda. ͳͳ Ciertos adjetivos introductorios de construcciones comparativas mantienen su colocación fija aunque la comparación no aparezca explícitamente: Tengo el mismo coche (que tenía hace dos años), Tengo un coche igual (al que tú tienes). 3. FUNCIONES DEL SN La función principal del sintagma nominal es la de sujeto pero no por ello hay que confundir los dos conceptos, ya que el sintagma nominal realiza otras funciones y la función de sujeto puede desempeñarla un pronombre, un infinitivo con valor nominal o una proposición subordinada sustantiva. Por tanto, el sintagma nominal es una categoría gramatical que en el interior de una oración puede realizar las siguientes funciones: ͳͳ Sujeto: El chico llegó tarde, Juan visitó a su tía. En este caso concuerda en número y persona con el verbo, núcleo del sintagma verbal. De ello se trata en el tema 16 y 17. ͳͳ Aposición: María, la directora, quiere hablar contigo, Acaban de entrevistar a la reina madre por la televisión. Un sustantivo modifica a otro sustantivo ya de forma indirecta, como en el primer ejemplo, a través de una preposición, ya de forma directa en el segundo ejemplo. ͳͳ Complemento Directo: Me comí las patatas, se refiere a cosas. Cuando es C.D. de persona lleva la Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor Página 11 Tel. 963 768 542 - 960 624 309 - 610 900 111 preposición a delante del S. N. ͳͳ Atributo: Juan es un buen médico. ͳͳ Adyacente: Un niño prodigio. ͳͳ Término de Preposición: La casa de mi hermana. ͳͳ Complemento Circunstancial: Juan llegó esta mañana. ͳͳ Vocativo: Luis, dame el libro. ͳͳ CI: Sólo si el núcleo del SN es un pronombre átono: Ellos le dieron el libro. Para que en el C. I. aparezca un sustantivo, éste lleva delante la preposición a por que ya no sería un SN, sino un S. Prep. y el SN sería entonces término de la preposición a. Muchas de estas funciones también se tratan en el tema siguiente de la oposición, el tema 15, al explicar las funciones que desempeñan los elementos del predicado. 4. Conclusión A lo largo de la exposición del tema se ha analizado el concepto de sintagma y, en concreto, el de sintagma nominal por responder al título del tema. Se han visto los elementos que constituyen dicho sintagma así como sus características atendiendo a su forma, función y significación, y, de forma especial, el sustantivo por ser el núcleo del sintagma nominal. En último lugar, y, para finalizar, se han explicado las funciones que desempeña un sintagma nominal en el seno de una oración. Este es un tema que afecta al ámbito oracional por lo que hemos seguido el punto de vista de aquellas gramáticas que toman como unidad lingüística la oración, si bien, durante los años 60, los estudiosos se dieron cuenta de que se producían fenómenos que sobrepasaban el seno de la oración, como es el caso de la pronominalización, y se desarrollaron las gramáticas del texto. 5. BIBLIOGRAFÍA ABAD NEBOT, F. (1977): El artículo. Ediciones Aravaca. Madrid. ALARCOS LLORACH, E. (1982): Estudios de gramática española funcional del español. Ed. Gredos. Madrid. (1994): Gramática de la lengua española. Ed. Espasa Calpe. Madrid. ALCINA, J. y BLECUA, J. M. (1975): Gramática española. Ed. Ariel. Barcelona. BOSQUE, I. (1990): Categorías gramaticales. Ed. Síntesis. Madrid. BOSQUE, I. y Demonte, V. (1999): Gramática descriptiva de la lengua española. Ed. Espasa Calpe. Madrid. COSERIU, Eugenio: “Determinación y entorno”, en Teoría del Lenguaje Y Lingüística general (1967). Ed. Gredos. Madrid. Gómez Torrego, l. (1985): Teoría y práctica de la sintaxis. Ed. Alhambra. Madrid. PORTO DAPENA, Á. (1986): Los pronombres. Edi-6. Madrid. GILY GAYA, S. (1973): Curso superior de sintaxis española. Ed. Saeta. Madrid. R.A.E. (1974); Esbozo de una nueva gramática de la lengua castellana. Ed. Espasa Calpe. Madrid. Referencias legislativas: ͳͳ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. ͳͳ Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las etapas. Webgrafía: http://www.gramaticas.net/2010/09/ejemplos-de-sintagma-nominal.html http://masterlengua.com/sintagma-y-oracion-simple/ Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor Página 12 Tel. 963 768 542 - 960 624 309 - 610 900 111 TEMA 52 La creación del teatro nacional. Lope de vega. 0. Introducción. 1. La vida teatral en el siglo XVII. 2. El arte nuevo de hacer comedias. 2.1. Características del teatro de Lope de Vega 2.2. Los personajes 3. Clasificación del teatro de Lope. 4. El ciclo dramático de Lope. 5. Conclusión. 6. Bibliografía. 0. INTRODUCCIÓN Aunque es incuestionable que a Lope Félix de Vega Carpio le corresponde uno de los primerísimos puestos de nuestra historia literaria, es igualmente evidente que ninguno de sus otros títulos puede anteponerse al de creador de nuestro teatro nacional. Sin embargo, para comprender la importancia de la figura de Lope, no podemos olvidar la situación en que se encuentra el género teatral en los años anteriores a su irrupción en escena. Y es que Lope de Vega, como Shakespeare, no creó su teatro de la nada. Ya existían numerosos dramaturgos anteriores, que con intentos de desigual fortuna, preparan y hacen posible su aparición. He aquí los más notables: De Gil Vicente pudo aprender Lope la introducción de elementos líricos (cancioncillas de tipo tradicional, etc.) en la comedia, como en su Tragicomedia de Don Duardos, importante avance en la presentación de problemas de amor, en la línea renacentista de valor individual. Por su parte, Juan de la Cueva fue el primero en inspirarse para sus comedias en el Romancero y en las leyendas nacionales. Así, en Los infantes de Lara, o en La muerte del rey don Sancho. Estos temas y fuentes ocuparán un lugar decisivo en la obra de Lope y sus seguidores. Torres Naharro empleará también motivos y esquemas argumentales que perduran hasta el siglo siguiente. De él aprenderá Lope el maridaje de lo cómico y lo trágico. Importante es también la teoría dramática que Naharro expone en el Prohemio a su Propalladia, en el que define el género de la comedia como “artificio ingenioso de notables y finalmente alegres acontecimientos”. Lope de Rueda creó alrededor de 1554 la primera compañía española con la que alcanza un enorme éxito. Entre sus “pasos” más famosos se encuentran Las aceitunas, La Tierra de Jauja o El convidado. De Rueda, padre, por lo tanto, del teatro comercial -por su triple condición de escritor, actor y director- pudo Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor Página 1 Tel. 963 768 542 - 960 624 309 - 610 900 111 nuestro autor aprender dos cosas: por una parte, el enredo a la italiana, que había contribuido a dar mayor complejidad a los argumentos; por otra, Rueda había iniciado la costumbre de intercalar “pasos” en la trama de la comedia, creando así un doble nivel: acción seria y lances cómicos. Lope pudo partir de esta dualidad para sistematizarla en su paralelismo, que luego veremos, entre amos y criados. En fin, la estancia de Lope de Vega en Valencia (entre 1589 y 1590) fue ocasión de que descubriera novedades que corrían en el activo ambiente teatral de aquella ciudad. Algunos dramaturgos habían intentado crear un teatro popular, para la diversión del más amplio público. Así, ciertas obras de Timoneda, Tárrega, etc. Tal intento debió ser un acicate para Lope. Por supuesto, la Commedia dell’arte italiana del Renacimiento había influido en nuestro teatro, y en el del resto de Europa. Se trataba también de un espectáculo popular con personajes tipo. Hay quien ha visto en el “zanni” de esta comedia un antecedente del gracioso de nuestro teatro. Estos y otros antecedentes no restan el acierto del Fénix ni su originalidad. Su personal fusión de elementos preexistentes es ya un arte nuevo. Pero antes de entrar en el estudio de su obra, veamos cuál era la situación de la escena española cuando Lope comienza su andadura prodigiosa como autor dramático. 1. LA VIDA TEATRAL EN EL SIGLO XVII A finales del siglo XVI y en el XVII el teatro conocerá un crecimiento espectacular. Este desarrollo obedece a razones muy complejas y no se limita sólo a España, sino que encontramos un avance similar en Inglaterra, Francia, Italia… Todas las clases sociales participaron de las representaciones teatrales, aunque, eso sí, perfectamente separadas en los lugares destinadas a cada una de ellas. En el último tercio del siglo XVI empezaron a existir lugares fijos de representación: los “corrales”. Eran patios al aire libre, entre varias casas. Al fondo se hallaba el escenario, un tablado sin telón, ni decorados. En el lado opuesto, se levantaba la cazuela, reservada para las mujeres. Los nobles se situaban en los aposentos, balcones y ventanas de las casas que cerraban el patio (más tarde, se construirán “ex profeso”). Y en el patio, a excepción de algunos bancos (junto al escenario) y gradas (en torno al patio, ocupadas por menestrales y artesanos), asistía de pie la mayoría de los espectadores: eran los hombres del común, llamados “mosqueteros”, temibles por sus reacciones violentas cuando la obra no era de su agrado. Hasta mediados del XVII, existía también un banco en el mismo proscenio reservado a una representación del municipio. El precio popular de las entradas más baratas (las del patio) permitía la asistencia masiva. La diferencia de precio entre éstas y las más caras (las de los aposentos) mantenía la estratificación social. Los corrales eran explotados por cofradías piadosas con fines benéficos. En 1565 y 1567 se fundan las dos cofradías que regirán los locales teatrales de Madrid: la de la Sagrada Pasión y la de la Soledad, que pronto llegaron a un acuerdo económico y controlaron diversos locales como el de la Pacheca o el de Burguillos. Asimismo, fueron las cofradías las que construyeron los teatros de la Cruz y del Príncipe en Sevilla, que fueron los primeros que se hicieron a propósito para lugar de representación. Aunque, fuera de tales casos, la farándula seguía con las mismas prácticas de los viejos tiempos, ofreciendo sus comedias en lugares improvisados. Acerca de las costumbres y condiciones de los cómicos escribió Agustín de Rojas su Viaje entretenido (1602), en el que nos habla de “ocho maneras de compañías”, que son: bululú, un solo actor; ñaque, dos hombres; gangarilla; cambaleo, una mujer y cinco hombres; carnacha; bojiganga; farándula; y compañía, compuesta por dieciséis actores, más comparsa y tramoya. Algunos grupos llegaban a la categoría de “compañías reales” o “de título”, legalmente autorizadas; pero muchos otros se quedaban en “cómicos de la legua”, que eran itinerantes y carecían de los permisos necesarios. La vida de los comediantes era dura no pocas veces: solían estar mal vistos y sus costumbres fueron objeto de múltiples censuras. Se prohibió la intervención de las mujeres, que, junto con los bailes y canciones y el carácter amoroso de los temas, fueron motivos de Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor Página 2 Tel. 963 768 542 - 960 624 309 - 610 900 111 críticas y censuras. También fueron cerrados los teatros a causa de la muerte de la hermana de Felipe II, doña Catalina, en 1597; y de la reina doña Margarita, en 1611. Pero, ni los ataques de los moralistas, ni las defunciones de personas reales impidieron que el teatro se convirtiera en espectáculo nacional, que apasionaba y agrupaba a las multitudes sin distinción de clase o condición. En cuanto al espacio escénico, la representación era tan sencilla como el local mismo. No había apenas decorados, tan sólo cortinas de distinto color que separaban unas de otras las escenas. La palabra del autor señala en cada momento el lugar de la acción a través de los parlamentos de los personajes. El escenario de la comedia no es, pues, un espacio físico, sino dramático, que se crea y se deshace al compás de la acción. El escenario se limita a un tablado en el que habrá distintas puertas, para la entrada y salida de los actores, y un corredor en alto, también con distintas puertas, que simulará un balcón, una torre, un monte… Esta elementalidad material permitía la libertad ilimitada de la acción, que Lope y sus discípulos llevaron hasta sus últimas consecuencias. Sólo más adelante se usarán decorados y otros recursos escénicos, a imitación del teatro cortesano, del que enseguida hablaremos. Las funciones, que solían durar varias horas, se desarrollaban con arreglo al siguiente orden: comenzaban con una loa (representación en verso, a veces, cantada), tras la que se representaba el primer acto (o “jornada”) de la comedia. Al terminar éste, se daba un entremés; tras el segundo acto, había un baile o se cantaba una jácara; para terminar, acabado el tercer acto, el espectáculo se coronaba o bien con un nuevo entremés o un sainete, o bien con un baile como fin de fiesta. La temporada teatral tenía lugar de Pascua a Carnaval, ya que se suspendía durante la Cuaresma. Junto a este tipo de teatro profano y popular, seguía existiendo el teatro religioso. Los autos sacramentales llegaron a adquirir gran esplendor, aventajando en fastuosidad a las comedias de los corrales, a las que sirvieron de ejemplo y estímulo en el camino de su mejora material. Por su parte, también el teatro cortesano otorgaba toda la importancia posible al lujo externo y a la seducción de los sentidos. Los salones de Palacio, o las residencias reales de la Zarzuela, del Buen Retiro, etc., acogerán representaciones fastuosas en las que intervenían, incluso, escenógrafos italianos (como Cósimo Lotti) para dotar la representación de trucos, tramoyas y aparatos. Lope de Vega, viendo la peligrosa competencia que tales excesos escenográficos podían hacer a sus creaciones, protestó contra ellos. 2. EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS El Arte nuevo de hacer comedias es un texto en verso publicado por primera vez en la edición de las Rimas de 1609 y dirigido a la Academia de Madrid. En él, Lope de Vega expone, en 379 endecasílabos castellanos y 10 versos latinos, toda una doctrina dramática, las reglas de una forma revolucionaria de entender el teatro. Revolucionaria porque, ante todo, ese “arte nuevo” nace fuera de las normas de los preceptistas. Y es que el núcleo esencial de sus propósitos era hacer teatro para el recreo del pueblo. Éste gustaba porque buscaba los medios de interesar, sin someterse a regla alguna: Aunque fueran mejor de otra manera,/no tuvieran el gusto que han tenido,/porque a veces lo que es contra lo justo,/ por la misma razón, deleita el gusto. Esta reforma teatral, como ya hemos apuntado, no tiene lugar sólo en España. Como señala Menéndez Pidal, en estos años de vida de Lope (1562-1635) asistimos al nacimiento del teatro moderno y “por todas partes la cólera española, la impaciencia francesa, la flema inglesa –lo mismo da–, un pueblo consciente de vivir otra vida que la de la antigüedad, exigía renovación de impresiones escénicas, y en todas partes hallaba poetas servidores de esa apetencia insaciable, que realizaban un vivo experimento literario de espaldas a los preceptistas y de cara al público”. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor Página 3 Tel. 963 768 542 - 960 624 309 - 610 900 111 2.1. CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO DE LOPE DE VEGA Aspecto básico de aquella preceptiva era el respeto a las tres unidades dramáticas. El nuevo arte muestra una rebeldía contra la norma de las tres unidades. Sólo respetará la unidad de acción, a no ser que consideremos que existen dos acciones paralelas, correspondientes al mundo de los amos y al de los criados, como hace Vossler. Una comedia de Lope es una intriga sostenida desde el principio al fin a base de incesante movimiento, de mutación de escenas y saltos de tiempo y lugar. Lope no se somete a la tiranía del tiempo y del espacio, de los que se sirve para intensificar el ritmo de la acción. Las nuevas obras presentarán una división en tres actos, frente a los cinco actos propios del teatro del XVI. Por una cuestión de economía dramática, se eliminan los elementos accidentales que retardan la acción. La intriga tiene mucha importancia, por lo que la entrada del primer acto suele ser abrupta, comenzando “in medias res”, para captar la atención desde la primera escena. Lope conocía muy bien los medios de encadenar el interés, graduando los acontecimientos y desviando al espectador de todo final previsto. También se preocupó de mantener en vilo la curiosidad del espectador, sin resolver los conflictos hasta la última escena. Los espectadores tenían un cierto “horror vacui”: la escena no podía quedarse desierta un solo instante, ni presentar planteamientos lentos o morosos, porque entonces afloraba la “cólera de un español sentado”, de la que él mismo habló. En cuanto a la duración de una comedia, nos dice: Tenga cada acto cuatro pliegos solos,/que doce están medidos con el tiempo/y la paciencia del que está escuchando. Por otra parte, es usual el empleo de la polimetría. Lope acomoda el verso a la situación y al personaje, siguiendo un criterio dramático basado en la belleza poética y en la eficacia dramática. Domina el octosílabo, pero lo combina con estrofas italianas (sonetos, silvas…): Acomode los versos con prudencia/ a los sujetos que va tratando./Las décimas son buenas para quejas; el soneto está bien en los que aguardan… Otra característica fundamental del teatro lopesco es la mezcla de lo cómico y lo trágico, la risa y las lágrimas, lo noble y lo plebeyo, buscando precisamente en su contraste efectos escénicos y alivio de las tensiones excesivas. Pero es también una clara manifestación del espíritu barroco, por la fusión de elementos contrapuestos. Se imita directamente la naturaleza, aceptando que lo grave y lo fantástico aparecen mezclados en la vida real, así los copia en la obra, como una manera de conseguir la verosimilitud. Es decir, copia la vida, lo espontáneo y natural, y no los fríos modelos académicos: Buen ejemplo nos da naturaleza,/que por tal variedad tiene belleza. A las mismas razones responde la variedad de estilo. En nombre de aquella naturalidad debía cuidarse el decoro poético, la adecuación del comportamiento y del lenguaje a la índole de cada personaje: Si hablare el rey, imite cuanto pueda/la gravedad real; si el viejo hablare,/procure una modestia sentenciosa… Por otra parte, uno de los más poderosos móviles de la comedia lopesca es el tema del honor. Lope descubre el germen en sus predecesores y lo potencia y desarrolla llevándolo a la plenitud. El honor es el sentimiento de la propia dignidad. Dos son las direcciones que el tema suele adoptar en nuestros dramaturgos: una orientación hacia la inmanencia de la hombría; otra, hacia la trascendencia social de la opinión. En este último campo, los conflictos dramáticos giran con preferencia en torno al honor conyugal, y dentro de él, se dan en Lope muy diversas combinaciones, aunque lo habitual era que el agraviado tomara inmediata venganza, siguiendo el rígido código del honor. Así que la causa más común de la deshonra es de orden erótico y sexual. Concebida la mujer como una pertenencia, la seducción de la soltera por el galán, o el adulterio de la casada constituyen un agravio que el “pater familias” no puede consentir. El agraviado ha de tomar inmediata venganza, si la ofensa es pública, o mediata, si el agravio es secreto. Las ideas del honor en nuestro teatro no son sino el desarrollo de principios universales que regían en la Edad Media y que encuentran su origen en la épica medieval, en el Romancero y en las Crónicas, cuyos temas y espíritu se transplantan al teatro, y donde la venganza es un componente esencial. El Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor Página 4 Tel. 963 768 542 - 960 624 309 - 610 900 111 hecho de que el villano pretenda salvar su honor, antes patrimonio de la nobleza y la monarquía, es un rasgo moderno que responde, según algunos críticos, a una idea renacentista del hombre que empieza a considerarse digno por el hecho de serlo, independientemente de la clase social a la que pertenezca. Otros, como Américo Castro, han considerado que el villano representaba a una clase social absolutamente incontaminada de toda posible sombra de judaísmo o de herejía, y aspira a ser igualmente considerada “como miembros sin tacha de la casta de los elegidos”. Así, vincula el tema del honor al conflicto de castas que vivió España durante los siglos XVI y XVII. De esta situación se derivaría que la comedia, voz de la casta de los cristianos viejos, ensalzara constantemente a los villanos honrados y de sangre limpia frente a los hidalgos judíos. La venganza del honor en estas obras es la defensa de un bien social que hay que anteponer a la vida propia o de los seres queridos. Sólo cede ante el respeto del rey, o sea, ante el bien común de la patria. Sin embargo, este tema no es el único de las comedias, ya que éstas se caracterizan precisamente por su pluralidad temática. La comedia es un molde, una fórmula literaria y escénica en la que se puede vaciar cualquier materia. Por un lado, nos encontramos con la españolización de elementos ajenos. Por otro, encontramos temas de la tradición épica medieval; de historia universal y española, tanto antigua como moderna; temas del Renacimiento: pastoriles, moriscos, caballerescos, mitológicos…; temas tomados de la literatura religiosa, como las vidas de santos o motivos piadosos; y temas contemporáneos, tanto políticos, como religiosos o sociales. 2.2. LOS PERSONAJES En cuanto a los personajes, lo primero que hay que señalar es que no tienen profundidad psicológica. Son personajes tipo, expresión de una actitud vital, de ideas e ideales cuya raíz está en la uniformidad ideológica que sustentan. A través de estos personajes se nos presenta todo un cuadro del vivir humano, con todo su brillo exterior y su impulsividad, captado con un máximo de intensidad y un mínimo de profundidad. En resumen, mucha acción y poca psicología, mucho teatro y poco drama. Los personajes reflejan esquemáticamente toda la variada gama de ideas, creencias o sentimientos de la sociedad contemporánea. En primer lugar, el rey presenta una figura dual. Se trata, por un lado, de un rey viejo y prudente cuya misión es premiar o castigar las acciones de su pueblo. Por otro, un rey galán, soberbio e injusto, al cual sólo puede castigar Dios, y cuyo arrepentimiento instaura el orden roto. El poderoso (príncipe, duque, capitán…) es otra de las figuras importantes. Es noble de sangre y presenta los rasgos del galán, más los de soberbia e injusticia. Su misión debería ser honrar, pero actúa como fuerza de desequilibrio entre la nobleza y el pueblo, y deberá arrepentirse o será castigado por el pueblo y/o el rey, al que debe respeto, subordinando así la dignidad individual al bien común. La misión del caballero (padre, esposo, hermano…) es la de instaurar el honor, por lo que cumple la función de salvaguardar el orden ético-social por encima de sentimientos personales. En él, luchan el principio de autoridad y el de libertad. El galán y la dama son los personajes en los que se fundamenta la intriga. Lo habitual es que estén solteros, sientan entre sí una pasión amorosa y, juntos, corran los riesgos que conducen a la ansiada meta del matrimonio. Sin embargo, la soltería no aparece en los dramas de honor: en éstos, la dama está casada y el conflicto se desarrolla entre dos galanes, el pretendiente y el marido. En las comedias de capa y espada es frecuente que la dama, para defender sus derechos amorosos, se disfrace de varón y persiga al amante que la ha abandonado. Como ha apuntado Ruiz Ramón, tras la retórica amorosa del galán se esconde una urgencia sexual que los convencionalismos sociales oprimen y transforman en platonismo superficial. El personaje del villano representa la contraposición al mundo cortesano: la paz y la alegría de la vida del campo, con su sencillez, sus fiestas, sus canciones… El villano se opone a la injusticia, y simboliza al pueblo que defiende sus derechos, su honra y su dignidad. Estos héroes populares aparecen dotados de una fuerte individualidad (Peribáñez, Pedro Crespo, los villanos de Fuenteovejuna…). Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor Página 5 Tel. 963 768 542 - 960 624 309 - 610 900 111 Pero, el tipo más notable de la comedia, que Lope fija y convierte en una categoría escénica de inconfundibles rasgos es el gracioso o figura del donaire. Se ha discutido mucho el origen de este personaje. Algunos críticos han señalado la figura del bobo o pastor del teatro primitivo como el antecedente más directo. Otros creen que su origen se encuentra en los esclavos de la comedia grecorromana de Plauto y Terencio. Y también se ha apuntado la posibilidad de que su antecedente se encuentre en un tipo real de la sociedad española de aquel tiempo: el criado-estudiante, producto genuino del ambiente universitario. Por último, otros críticos han comentado su relación con el pícaro, éste, más amargo y desengañado. El gracioso tenía que divertir, no podía mostrar el gesto adusto, ni la amarga gravedad, ni el resentimiento del pícaro. Sólo podía sufrir calamidades ocasionales que acabasen con bien. El gracioso es noble, fiel a su señor, optimista, generoso y superficial. Ama el dinero (que no tiene) y la buena vida. Destaca su sentido práctico, frente al idealismo de su amo. Es también la contrafigura del galán, e introduce el sentimiento cómico de la existencia. El personaje del gracioso amplía así el punto de vista de la acción dramática. Unida a la imagen del caballero, por integración y contradicción, nos da una imagen completa de la vida humana. Es, por lo tanto, una voz necesaria y complementaria. Lo cómico reside en que casi siempre su cobardía no le libra de peligros ni golpes, ni su codicia le hace dueño de nada, ni su gula se ve saciada jamás, ni su pereza es posible entre las incesantes aventuras de su amo. Se establece un fuerte contraste entre su teórico materialismo y el generoso desprendimiento con que sirve a su señor sin obtener provecho. Por otra parte, las aventuras de los galanes proveen casi siempre al gracioso de amadas asequibles, que son las sirvientas de las damas. Lope animó toda esta inabarcable diversidad dramática con la palabra y el espíritu de sus propios contemporáneos y la vistió con todo género de elementos tomados de la realidad nacional: costumbres populares, fiestas locales, cantos y danzas tradicionales… Así, acercó a la sensibilidad del hombre de su tiempo cualquier acción apasionante. Puestos en escena de este modo los temas más ajenos reviven con el tono de algo próximo y habitual. 3. CLASIFICACIÓN DEL TEATRO DE LOPE DE VEGA Por la fecundidad y rapidez de su producción dramática fue llamado Fénix de los Ingenios españoles. En efecto, escribió unas 1500 obras teatrales, de las que se conservan sólo unas 470. Toda esta ingente producción se puede clasificar de la siguiente manera: En primer lugar, mencionaremos sus PIEZAS CORTAS: autos sacramentales, loas, entremeses… En los primeros se observa una religiosidad sentimental y popular, e incluyen temas y canciones del pueblo y motivos de la lírica tradicional. Destacan, entre ellos, La maya, que mezcla una alegoría eucarística y costumbres populares; Auto de los cantores; La siega; o La locura por la locura, en la que la anécdota profana se superpone a la intención alegórica. El segundo grupo es el de sus COMEDIAS. Para su estudio seguiremos la clasificación temática que viene siendo tradicional desde Menéndez Pelayo. Las comedias religiosas, para empezar, proceden de fuentes variadas. Encontramos las de tema bíblico, como Los trabajos de Jacob; La madre de la mejor, sobre el nacimiento de la Virgen; o La creación del mundo, que desarrolla en tres actos la creación del mundo y el pecado original, el fraticidio de Caín, y la muerte de éste en el tercer acto. En las comedias de santos se observa la religiosidad sencilla del autor. Los santos protagonistas se presentan exaltados como si de héroes épicos se tratase. Son representativas El rústico del cielo; Vida de San Julián de Alcalá de Henares; El divino africano, sobre San Agustín; o las dedicadas a San Isidro, patrón de Madrid: La niñez de San Isidro, La juventud de San Isidro, San Isidro labrador de Madrid. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor Página 6 Tel. 963 768 542 - 960 624 309 - 610 900 111 Por último, las leyendas piadosas, como La buena guarda, que desarrolla el tema medieval de la monja seducida; La fianza satisfecha, con un protagonista cruel que se salva por la fe; El niño inocente de la Guarda, que relata el crimen de los judíos contra un niño en la época de los Reyes Católicos; o Barlaam y Josafat, versión dramática cristianizada de la leyenda de Buda. En cuanto a las comedias mitológicas, cabría señalar que la fuente casi exclusiva es el poeta latino Ovidio. Lope actualiza en estas obras los mitos grecolatinos al gusto de su tiempo. Como ejemplos de estas comedias podríamos citar Adonis y Venus; El laberinto de Creta; El marido más firme, sobre el mito de Orfeo; o El amor enamorado, sobre Dafne. Dentro de las comedias sobre asuntos inventados, destacan en primer lugar, las pastoriles, que tratan temas de gran prestigio en su tiempo. En estas obras se unen los elementos autobiográficos, con los líricos y costumbristas. La pastoral de Jacinto, El verdadero amante, o La Arcadia, son algunas de ellas. Las comedias caballerescas son más acertadas cuando sus asuntos son tomados de romances, y no de fuentes cultas. Destacan La novedad de Roldán, Los palacios de Galiana, o El marqués de Mantua, en la que dramatiza los romances de éste y Valdovinos. Lope inventa toda la motivación de los hechos y la despedida de Valdovinos y su esposa. Se trata de una obra llena de hábiles y siniestros presagios. Las comedias novelescas extraen sus argumentos de conocidas novelas de autores italianos, y los españoliza. El halcón de Federico, de Bocaccio; La difunta pleiteada o El castigo sin venganza, ambas de Bandello, son algunos ejemplos. La última es una de las obras de Lope que presenta una composición y estructuración más cuidada. Comedia sombría, irónica y conmovedora, que nos muestra la sordidez moral que ocultan las vistosas apariencias de la corte. En cuanto a las comedias de enredo y de costumbres, también llamadas “de capa y espada”, podemos decir que suelen ser de tema contemporáneo y de intrigas complejas. Este es uno de los grupos más numerosos de la producción de Lope. Podemos citar El acero de Madrid; El villano en su rincón; El perro del hortelano; o La dama boba. El último grupo de comedias es el de las históricas, cuyas fuentes son muy variadas, y destacan por su gran calidad de dramatización. Comentaremos en primer lugar las que se ocupan de la historia clásica, como Las grandezas de Alejandro; Roma abrasada; o Contra valor no hay desdicha, sobre Ciro, rey de Persia, que muestra la línea esencial del relato de Herodoto. En ella vemos la personalidad poderosa del protagonista, capaz de imponerse sobre las circunstancias más hostiles. Lope también escribió comedias de historia extranjera, entre las que se encuentra El duque de Viseo, sobre la historia de Portugal, obra fruto de la exaltación de la monarquía y la sublimación individual del Estado, depositario del poder supremo, por encima del bien y del mal; o El gran duque de Moscovia, ambientada en Polonia. Por su parte, las comedias sobre la historia española representan la plenitud del teatro de Lope, por su intensidad dramática y su hondura poética. Para su composición, Lope estudió profundamente nuestra historia y nuestras tradiciones locales, antiguas y modernas. El Romancero le suministró abundantes temas, así como las canciones populares, que introduce frecuentemente en sus comedias. En ellas se predica la integridad moral, la fidelidad, el espíritu patriótico, el respeto a la autoridad legítimamente constituida, y las responsabilidades de la nobleza y de la realeza. Todo el pasado cabe en la obra de Lope, que no dejó ningún periodo histórico sin tocar. Sobre el periodo visigótico escribió El postrer godo de España; sobre Bernardo del Carpio, Las mocedades de Bernardo, o El casamiento en la muerte; sobre la leyenda de los Infantes de Lara, El bastardo Mudarra; sobre la segunda serranilla del marqués de Santillana, El vaquero de Moraña; sobre el rey Pedro I de Castilla, El infanzón de Illescas, o Audiencias del rey don Pedro; sobre Alfonso VIII de Castilla y sus amores con la judía Raquel, Las paces de los Reyes y la judía de Toledo; etc. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor Página 7 Tel. 963 768 542 - 960 624 309 - 610 900 111 También son importantes aquellas comedias sobre el poder injusto, que reflejan el conflicto entre la debida obediencia al rey y los sentimientos familiares, entre las que destaca La Estrella de Sevilla. Pero entre las mejores obras de Lope se sitúan El mejor alcalde, el rey; Peribáñez y el Comendador de Ocaña; El caballero de Olmedo; y Fuenteovejuna. Estas obras merecen un estudio aparte. El mejor alcalde, el rey fue escrita entre 1620 y 1623. Su fuente principal se halla en la Crónica General, y en ella se sustituye el despojo de unas tierras por el rapto de una mujer. La obra nos presenta los amores entre Sancho y Elvira, ambos aldeanos. Don Tello manda raptar a la mujer, y matar a Sancho, que acude a León a pedir justicia al rey, a quien don Tello ha desobedecido. Una vez que sabe que don Tello ha forzado a la aldeana, el rey lo obliga a casarse con ella, tras dotarla con la mitad de su fortuna, y después lo hace matar para que, rica y honrada, se case con su prometido. Destaca esta comedia por el trazado sobrio y exacto de los personajes y el marco en el que se encuadran, ofreciéndonos una auténtica pintura de costumbres de la época, con sus ideas, creencias y supersticiones propias de la España medieval. Peribáñez y el Comendador de Ocaña fue escrita hacia 1610. La posible fuente de la obra la hallamos en un romance que Lope incluye en la obra: La mujer de Peribáñez/hermosa es a maravilla... La obra comienza en la villa de Ocaña con las bodas rurales de Peribáñez (rico labrador y villano) y Casilda. El antagonista es el Comendador, que siente pasión por Casilda y se enamora de ella el día de su boda. Peribáñez mata al Comendador y es buscado por ello. Ante el rey (Enrique III, el Doliente), explica el caso de su dignidad y honra dañadas y es perdonado. El rey da la razón al villano, ya que el aristócrata ha atentado contra el orden moral y jerárquico que le obliga a tutelarlo y a ser ejemplar con sus súbditos. Con ello Lope respondía también a un movimiento favorable a los labradores, desmoralizados por la completa ruina del campo. En la obra se produce el enfrentamiento entre el noble (el Comendador) y el plebeyo (el rico labrador Peribáñez) que adquiere una dimensión individual, además de la colectiva o social. El drama procede de la alteración del orden y su posterior restauración. Las relaciones de clase serán normalmente armoniosas si las diferencias son admitidas y respetadas mutuamente. En el mismo lenguaje se observa esta dimensión jerárquica social: Peribáñez utiliza metáforas y comparaciones concretas, relacionadas con la vida rústica; mientras que el Comendador y su Corte emplean imágenes selectas y abstractas, y comparaciones relacionadas con la astronomía y la ciencia. El caballero de Olmedo se compuso entre 1620 y 1625. Lope la llamó “tragicomedia” y se basa en un suceso histórico que dio lugar a una leyenda y a numerosos motivos populares: Que de noche le mataron/al caballero,/la gala de Medina,/la flor de Olmedo. Este cantarcillo fue probablemente lo que inspiró a Lope. La importancia de este drama proviene de la excelente construcción dramática, que gradúa a la perfección y eleva progresivamente el nivel trágico del argumento. La obra nos presenta el destino fatal del caballero, regido por la muerte. La noticia de la muerte preside la estructura de esta pieza, verdadero drama de amor truncado. Durante las fiestas de Medina, Alonso Manrique, enamorado de Inés, salva de morir entre las astas de un toro a don Rodrigo, pretendiente también de la misma mujer. Durante el camino de regreso a su casa, de Medina a Olmedo, Alonso es asesinado por su rival y sus compinches. Al final, se descubre todo ante la presencia del rey, y los asesinos pagan por su crimen. Algunos críticos han destacado la deuda de Lope con Fernando de Rojas, por la adaptación de la vieja Celestina que aparece en la obra, la alcahueta Fabia, y por el reflejo de las costumbres celestinescas y las prácticas supersticiosas y de agüeros. En el acto III, donde se desarrolla la tragedia, se produce toda una atmósfera de presagios y presentimientos, como la inquietante sombra que canta en la noche. Fuenteovejuna es quizás el drama más universalmente conocido de Lope. Se fecha alrededor de 1612 y dramatiza un hecho histórico, cuya fuente podría hallarse en la Crónica de las tres Órdenes Militares. Las dos acciones de la obra (los sucesos de la villa, por una parte, y las luchas civiles, representadas en el enfrentamiento de la Orden Militar de Calatrava con los Reyes Católicos, por otra) reflejan una estructura de poderes y conflictos de jerarquías, que alcanza su resolución en la violencia de la revuelta y en la sanción del poder real, que afirma su dominio sobre los nobles, vencidos, y sobre los villanos, fieles a la corona. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor Página 8 Tel. 963 768 542 - 960 624 309 - 610 900 111 Se trata, por lo tanto, de un drama de la venganza colectiva. Fernán Gómez, Comendador de la Orden de Calatrava, y partidario de Juana la Beltraneja, hace preso a Frondoso y se lleva a Laurencia, su mujer e hija del alcalde. El pueblo lo mata y se declara colectivamente culpable ante el rey, que acaba perdonando. Obra monárquica y democrática a la vez, simboliza el pacto de alianza entre la monarquía y el pueblo, el allanamiento de las fortalezas señoriales y la ruina de las jurisdiccionales privilegiadas. Cuando se repite tan a menudo que Lope de Vega es el creador del teatro nacional no quiere decirse que sus temas respondan a algún género de estrecho nacionalismo. Lo verdaderamente español en el teatro lopesco es la fórmula creada por el Fénix, con la que acertó a proporcionar al espectador de su tiempo el espectáculo dramático que apetecía y que era capaz de entender y de disfrutar. Así, mezclando el debido decoro literario con todos los halagos que podían seducir a su público, creó un teatro auténticamente popular, capaz de atraer sin distinción al lego y al letrado. No era extraño que contra este estilo se desataran las censuras de los aristotélicos, sobre todo en los medios cultos y universitarios. Lope se defendió de ellas y deslizó justificaciones de su teatro en numerosos pasajes de sus comedias, pero dedicó especialmente a ello el poema en endecasílabos que anteriormente hemos analizado, en el que nos dice: Y escribo por el arte que inventaron/los que el vulgar aplauso pretendieron;/porque, como las paga el vulgo, es justo/hablarle en necio para darle gusto. 4. EL CICLO DRAMÁTICO DE LOPE El largo periodo de producción teatral comprendido entre los comienzos de Lope de Vega y los finales de Calderón, al que se cita como “teatro del Barroco”, suele dividirse en dos ciclos dramáticos: ciclo de Lope de Vega y ciclo de Calderón. Conviene aclarar, sin embargo, que estos ciclos no están radicalmente separados, ya que a partir de mediados del siglo XVII, coexisten ambos. Entre los seguidores de Lope, sólo nos detendremos en los siguientes: ͳͳ El valenciano Guillén de Castro perfecciona su sistema, fecundándolo con el ejemplo del estilo dramático de Lope. Aspecto destacado en su obra es el concepto de honor que mantiene diferente al de sus contemporáneos. Por una parte, muestra cierta aversión al matrimonio; por otra, no es partidario absoluto de la venganza como solución a los problemas de la honra. En Las malcasadas de Valencia, resuelve un conflicto sentimental por medio del divorcio, solución tan atrevida para su época, como inusitada en nuestro teatro clásico. Por otra parte, llega a mostrarse partidario del regicidio, cuando la autoridad real degenera en tiranía, o cuando se llega al poder mediante la usurpación. La obra a la que debe Castro su fama es Las mocedades del Cid, cuyo personaje central no presenta la imagen reposada y madura del Poema, sino que responde a la figura guerrera y juvenil del Romancero y de la leyenda popular. ͳͳ Juan Pérez de Montalbán, poeta también y novelista, escribió comedias de santos, como El divino portugués, o de tema bizantino, como Los amantes de Teruel. En las comedias de capa y espada se esfuerza por trazar interesantes caracteres femeninos, en competencia con Lope y Tirso de Molina. ͳͳ Juan Ruiz de Alarcón manifesta una voluntad de estilo que le lleva a corregir su obra de forma continua, atento siempre a la unidad de la acción y a la configuración de los caracteres. Es importante su concepto del honor, que consiste en la afirmación de la propia conciencia moral y en el respeto de uno mismo. Alarcón concentra su atención en el valor ético de la conducta, creando así la “comedia moral”, que se estructura en torno a un tipo psicológico muy individualizado, cuya personalidad básica está constituida por un vicio (La verdad sospechosa; Las paredes oyen), o una cualidad socialmente significativa (No hay mal que por bien no venga), o en torno a una situación socialmente insólita (El examen de los maridos). ͳͳ Tirso de Molina es el dramaturgo más típico del ciclo teatral de Lope, no sólo por cultivar todos los géneros, ni por su fidelidad a la técnica lopesca, sino porque en su teatro se hace patente los límites y la riqueza del teatro español del Siglo de Oro. El hecho de que un tema se dedique especialmente a él (el 53) nos impide dedicarle más tiempo aquí. Sólo diremos que lo que da vitalidad a sus comedias es su calidad exclusivamente dramática, Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor Página 9 Tel. 963 768 542 - 960 624 309 - 610 900 111 más allá de la psicología y de la verdad histórica. Forman parte de sus obras fundamentales El burlador de Sevilla, primera aparición teatral del tema de don Juan; y El condenado por desconfiado, sobre el tema de la predestinación. ͳͳ Mira de Amescua destaca por sus autos sacramentales, que representan un estadio de transición entre los de Lope y Calderón. El más notable es Pedro Talonario, inspirado en la leyenda del rico de Alejandría. Una de sus obras máximas es El esclavo del demonio, cuya ideología fundamental estriba en la valoración del libre albedrío. ͳͳ Por último, Luis Vélez de Guevara se forma ya dentro de un estilo dramático y de una concepción teatral triunfantes. Destaca por su intenso lirismo y por la potencialidad trágica de alguno de sus dramas. La luna de la sierra, La serrana de la Vera, o Reinar después de morir, son algunas de sus obras. 5. CONCLUSIÓN A lo largo del tema hemos visto cómo Lope de Vega encarnó en su teatro toda una serie de supuestos básicos (sentimientos monárquicos, concepto de honor, ortodoxia religiosa) de la sociedad de su tiempo, y los dotó de amenidad, intensidad y movimiento, hasta convertirlos en espectáculo. Lope tuvo conciencia de la variedad de público a la que tenía que agradar, y así, todo su esfuerzo se encaminó a lograr un estilo medio, ni tan elevado que agobiara al público sencillo, ni tan falto de erudición que fuera despreciado por los entendidos. En esta mezcla de gustosa llaneza y dignidad artística que genialmente acertó a combinar, está la gloria y la universal popularidad de Lope. Para él todo era pasión, materia que podía fundir con su vida para convertirla en comedia; no importaba que se tratase de un tema romano, de una leyenda popular o de un cuento italiano. En lo que fuese, dejaba siempre algo de su alma, de su sentimiento o de su fantasía. Hasta tal punto esto es así que decía, orgullosamente, a sus detractores: ¿Que no escriba decís o que no viva?/ Haced vos con mi amor que yo no sienta,/ que yo haré con mi pluma que no escriba. 6. BIBLIOGRAFÍA Aubrun, Ch. V., La comedia española, 1600/1680, Madrid, Taurus, 1981. Casalduero, J., Estudios sobre el teatro español, Madrid, Gredos, 1972. Fernández Montesinos, J., Estudios sobre Lope de Vega, Salamanca, Anaya, 1969. Ruiz Ramón, F., Historia del teatro español, Madrid, Cátedra, 1979. Valbuena Prat, Á., El teatro español en su Siglo de Oro, Barcelona, Planteta, 1974. Referencias legislativas: ͳͳ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. ͳͳ Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las etapas. Webgrafía: http://masterlengua.com/el-teatro-de-lope-de-vega/ http://masterlengua.com/autores-del-ciclo-de-lope-de-vega/ Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito del editor Página 10 Tel. 963 768 542 - 960 624 309 - 610 900 111