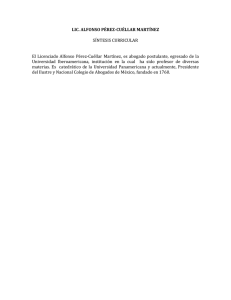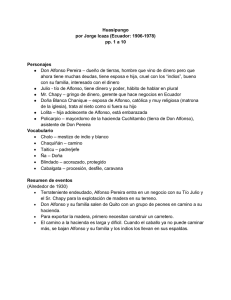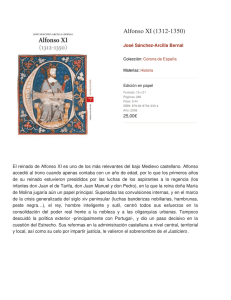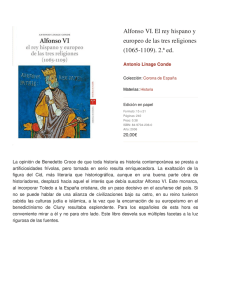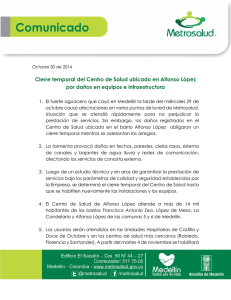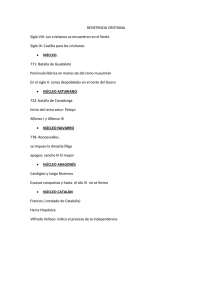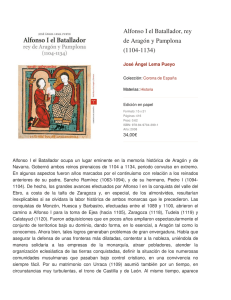Doña María - Publicatuslibros.com
Anuncio

1 Doña María Magda Rodríguez Martín 2 2009. Magda Rodríguez Martín Portada diseño: Celeste Ortega (www.cedeceleste.com) Edición cortesía de www.publicatuslibros.com. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra). No puede utilizar esta obra para fines comerciales. Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta. Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra. Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor. Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor. Publicatuslibros.com es una iniciativa de: Íttakus, sociedad para la información, S.L. C/ Sierra Mágina, 10 23009 Jaén Tel.: +34 953 29 15 07 www.ittakus.com 3 DOÑA MARÍA Su hermana Camila murió en plena pubertad. Unos años mayor que ella la dejó, con su muerte, como única hembra entre ocho hermanos varones. Vino al mundo con un principio de siglo industriales que ya habían comenzado con el prometedor de adelantos científicos e funcionamiento del ferrocarril, el descubrimiento de la fotografía, la luz eléctrica y donde muy pronto se verían circular por las grandes ciudades, los automóviles construidos en serie. Pero fue también el siglo de las grandes guerras, de las grandes epidemias y de los grandes descubrimientos en medicina, hechos que cambiaron de una manera paulatina la sociedad del nuevo siglo, lo mismo que obliga a cambiar las costumbres familiares la llegada de un nuevo vástago. Se llamaba María y nació en un mal momento para la familia. El padre, maestro de Escuela, estudioso de todas las novedades que acontecían en el mundo, fue quien se encargó de su educación en sus tiempos libres y María creció siendo una niña con una cultura poco común en un pueblo de Castilla en aquel principio de siglo. Cada mañana, el maestro uncía su mula vieja a un pequeño carro con el que se trasladaba desde la casa pequeña de una planta donde vivían en Villavieja de Yeltes, hasta el otro pueblo cercano que llevaba el nombre de Villares de Yeltes donde daba las clases. Era un hombre inteligente; delgado, ligeramente calvo, con un espeso y largo bigote que atusaba y del que tiraba continuamente sin motivo alguno, como si quisiera obligarle a crecer. Siempre llevaba el traje muy bien planchado, y el cuello blanco de la camisa, muy almidonado, le obligaba a mantener la cabeza erguida con lo que conseguía un aspecto arrogante que, en realidad, no poseía. Disfrutaba de su profesión. Le gustaba enseñar a los niños lo que él sabía y era callado, muy callado. Sólo hablaba cuando lo creía necesario y eso era muy pocas veces. Quizás porque ya hablaba lo suficiente en las clases y no necesitaba más. Tenía fama de severo. Se comentaba el castigo impuesto a uno de los alumnos más traviesos: En cierta ocasión lo descubrió durante la hora de clase, entretenido cazando una mosca y así lo mantuvo hasta que finalizó la hora lectiva. La gente comentaba el hecho con curiosidad y respeto pero nunca se supo si el castigo tuvo suficiente eficacia. La madre era la dueña de la fortuna de la familia. Tiempo atrás los abuelos, bisabuelos y 4 tatarabuelos maternos, se podía decir que habían sido casi, los dueños del pueblo. Eran oriundos de Vilvestre, un pueblo cercano a la frontera con Portugal, donde todavía quedaban algunas fincas en manos de parientes lejanos y a medida que la vida transcurría y se llevaba con ella a los más viejos, las haciendas y las tierras que poseían, se iban repartiendo entre las nuevas generaciones que al conseguir un número elevado de hijos, hacían mermar las herencias con gran rapidez. La madre de María perdió la mayor parte de la suya cuando, en contra del parecer de aquel padre que aspiraba a una mejor unión de la cuarta de sus nueve hijos y la más guapa de las tres hembras que habían nacido de aquel matrimonio, se casó con un maestro de escuela que no tenía porvenir. Sobre todo porque ya le tenía apalabrado un matrimonio con uno de los mejores ganaderos de la comarca que se quedó compuesto y sin novia como se acostumbra a decir. La legítima que por ley heredó, la perdió años más tarde cuando, empeñada en no ceder a un vecino un palmo de tierra lindante con uno de sus terrenos, le puso un juicio que finalmente ganó el abogado pues sus honorarios los cobró en especias, es decir, se llevó las últimas tierras que quedaban con la ganadería que pastaba en ellas: unos buenos toros de lidia que la madre de María había conseguido comprar, en parte porque le había quedado el resquemor de poder haber sido una buena ganadera si hubiera seguido el consejo paterno en lo referente a su matrimonio. El padre no era ambicioso y por lo tanto esta pérdida no le incomodó demasiado, a él le bastaba con su escuela y al enterarse de lo ocurrido se limitó a mirar a su mujer socarronamente, encendió su pipa, y en silencio, comenzó a preparar las lecciones del día siguiente. La madre lloró y gritó ¿cómo le podía suceder eso a ella? El tal Don Aquilino sería muy buen abogado pero era un ladrón de tomo y lomo que puso la ley de su parte, nada más que eso. Y con esos pensamientos expuestos a voz en grito, la mujer desahogaba su frustración. Le faltaba poco tiempo para el décimo alumbramiento cuando todo esto sucedía y el día en que conoció su ruina, se acostó pensando en el traslado de casa al que se veía obligada. No podían mantener el caserón familiar en donde vivían, había que venderlo. Y ya sólo le quedaba la pequeña casa de Villavieja de Yeltes, la que estaba situada en la esquina de la calle Caballeros desde donde se divisaba la Plaza. Y allí fue donde nació María, la última de sus hijas. Aunque cuando llegó al mundo las cosas ya estaban más calmadas y los padres, sobre todo la madre, se había ido conformando lentamente con su situación, María creció en un 5 ambiente que aun siendo digno, culto y no se puede decir que pobre, sí se tenía que emplear la frase “venido a menos”, la más dolorosa para los que pierden sus heredades y, sin embargo, deben seguir manteniendo una posición distinguida de cara a una sociedad provinciana que juzga a las personas no únicamente por sus valores morales sino por toda su aparente riqueza material. Aprendió a leer y a escribir como ya hemos dicho, sin ir a la escuela ¿para qué si tenía su propio maestro?. El padre, al ver su inteligencia, comenzó a preferirla más que a ninguno de sus hermanos mayores que, pronto, empezaron a marcharse del pueblo para prosperar en otras ciudades pues poco les quedaba por heredar. Y así fue como de vez en cuando, se recibía desde diferentes lugares de España, una carta y una foto de boda que siempre llegaba con retraso, pero esa era la manera de como se enteraban de la boda de alguno de los hermanos. María creció siendo una niña más bien fea, por lo menos no muy agraciada. Era morena, de pelo muy oscuro, lacio. Ojos amarronados, cara alargada y una nariz bastante grande, no fea de forma pero algo prominente. De estatura menuda y delgada tenía un gran parecido con su padre. Después de la ruina familiar, cuando la madre tuvo que cargar con todos los trabajos de aquella última propiedad que les quedaba, María ayudaba en silencio, con una sonrisa. Lo mismo que su padre, sólo hablaba cuando lo creía necesario y eso era muy pocas veces, también igual que él. En aquella familia de la que María formaba parte, pronto supieron la verdad de aquel refrán que dice “nunca los males vienen solos”. Por aquellos tiempos, José, el hermano mayor, que era el único que no se decidió a abandonar el pueblo, enfermó, nunca supieron muy bien de qué, el viejo médico que lo atendió tampoco lo supo, y a los pocos días moría. María vio como su madre envejecía y encanecía y el padre cada vez hablaba menos. María intentó alegrar el ambiente con su persona pero su carácter serio no daba para más así que se limitó a dejar pasar el tiempo ocupada ella misma en los quehaceres de la casa, aquellos que la madre había ido abandonando complacida solo en deleitarse con sus tristezas. María la observaba y veía como su cabeza cada vez más blanca, miraba a través de la ventana de la pequeña casa, durante horas y horas, en silencio. Y se preguntaba qué estaría mirando porque desde allí sólo se divisaba un trozo de la plaza y, de vez en cuando, alguien que pasaba. Ella no podía saber que su madre, contemplaba en silencio, un pequeño trozo del tejado de lo que había sido su casa solariega, la última de gran valor que le había pertenecido y que se dejaba ver entre los tejados de las otras 6 casas desde aquella última de sus posesiones, pequeña y pobre, que era el final de su fortuna. La madre perdió poco a poco, toda su hermosura y buena disposición y se convirtió en una anciana triste y silenciosa. Olvidó por completo quien era pasando las horas mano sobre mano, sentada en una silla en aquel quehacer diario que a María tanto la extrañaba: mirar por la ventana. El padre, tal vez contagiado por la actitud de la madre o porque vio que todas las esperanzas de futuro que había puesto en sus hijos se habían esfumado de su vida como si fuera humo, al fin, dejó de sacar el carro todas las mañanas para ir a la Escuela. La mula acabó muriéndose, quizás también de tristeza. Un día la encontraron en la cuadra, junto al carro, tumbada en el suelo con las cuatro patas tiesas. Desde entonces, el padre, sólo leía algún libro y se ocupaba de la enseñanza de María, volcando en ella todo aquel saber que le hubiera gustado transmitir a unos hijos que se le escaparon de las manos, perdidos de una manera o de otra. Por esta razón y porque María estudiaba con avidez, rapidez y silencio, aprendió mucho de aquel padre que era maestro de escuela y llegó a ser una mujer culta, más que muchas chicas de aquel pueblo y también de la ciudad. El año en el que cumplió 20 años se murió el viejo médico que los había atendido durante décadas y al pueblo llegó un joven doctor para hacerse cargo del puesto que estaba vacante. 7 2 Empezó a trabajar como aprendiz en la imprenta situada en la Cava Baja de Madrid cuando sólo tenía catorce años. Su maestro, Don Venancio, hombre enamorado de los libros, comenzó a enseñarle el oficio de encuadernador con el amor especial que siente cualquier bibliófilo por ellos y el joven Bernardo Encinas aprendió con habilidad y rapidez. El joven aprendiz, huérfano de padre era vecino de Don Venancio en la calle Segovia donde vivía con su madre en el número 10. Don Venancio vivía con su mujer y su hija Antoñita y cogió de aprendiz al huérfano a ruegos de la madre que, viuda, desde hacía años se las veía y se las deseaba para sacar adelante al hijo que le había quedado de su matrimonio. Bernardo Encinas acabó casado con Antoñita, la hija de Don Venancio de la que se puede decir que siempre estuvo enamorado y que al pasar de niña a mujer se convirtió en una guapa pelirroja de singulares ojos garzos. Como si lo llevara en los genes, tuvo solamente un hijo varón (él era hijo único de un hijo único también y casado con una hija única) pero sin meternos en más filosofías, solo diremos que a ese hijo único le llamaron Alfonso y era de un asombroso parecido físico con la madre. Cuando esto sucedió, el padre ya estaba considerado como un buen encuadernador que dirigía la imprenta puesto que la edad de Don Venancio lo fue retirando a su casa de la calle Segovia de la que salía sólo para tomar un poco el aire en las mañanas soleadas de la primavera por los alrededores del río Manzanares. De esta manera fue como Alfonso Encinas creció entre pliegos impresos que debían convertirse en cuadernillos; papel, cartón, hilos, cuerdas, colas y engrudos hasta que al final de todo el proceso, el trabajo se convertía en libro. Y todo ese aprendizaje fue muy probablemente el causante de que adquiriera, lo mismo que su padre, una gran afición por los 8 libros. El interés y cuidado que siempre vio en ellos cuando hojeaban cualquier ejemplar; el mirarlo y remirarlo, el ver como pasaban la mano suavemente por el lomo examinando con profesionalidad de entendido su mala o buena calidad de encuadernación, hizo que Alfonso tuviera cierto respeto a todo tipo de libros. Quizás esta fue la causa por la que, más tarde, por tanto ver y leer, le interesaran los estudios y entre todos ellos escogió el de la medicina. Cuando en la soledad de sus pensamientos se auto examinaba y retrocedía abarcando todos los hechos que componían su vida, se preguntaba si aquel explorar los libros que siempre había visto en su padre no se parecía, hasta cierto punto, a la auscultación del cuerpo humano por el médico, cuando estudia dónde está lo estropeado, lo que está mal para así, una vez descubierto, lo mismo que pasa en un libro deteriorado, poder arreglarlo. Algunas veces le alarmaba hacer esta comparación de un ser vivo con algo inerte como eran los libros, le causaba cierta zozobra, como si al compararlos cometiera la más grande de las herejías, pero al sincerarse consigo mismo, reconocía que el cuerpo humano, para él, y los libros para su padre, habían sido los valores más absolutos a lo largo de la vida de ambos y con esta idea sobre la profesión de medicina, Alfonso Encinas acabó siendo un buen médico. Su padre murió dos años antes de que terminara la carrera y con él acabó el oficio de la encuadernación. La madre, lo cuidó mientras continuaba sus estudios pero una disentería incurable se la llevó en poco días sin que su hijo ya casi con la licenciatura en la mano, pudiera hacer nada por ella. Al quedarse solo, sin tener que dar explicaciones a nadie de sus proyectos, se propuso conseguir todas sus ambiciones, sería un médico famoso. Recién terminada la carrera en el Real Colegio de Medicina de Madrid, comenzó la preocupación por su futuro. Alfonso era un hombre muy ambicioso, conocía sus méritos y deseaba triunfar, sin embargo, era consciente de que para conseguirlo debía luchar y renunciar a muchas cosas que, probablemente se le presentarían en la vida como alternativa y que esa opción le iba a costar un gran esfuerzo y sacrificio, pero estaba dispuesto a ello. El amor a su profesión era lo prioritario de su vida y su tenacidad le ayudaría en su propósito. Pero Alfonso Encinas también sabía que no podía correr. Las cosas debían empezar por lo poco para acabar por lo mucho, o por lo suficiente y para él lo suficiente era muchísimo. En sus esfuerzos por conseguir lo que deseaba pudo comprobar que necesitaba un apoyo importante para dar los pasos que le encumbraran en la profesión y él no tenía ninguno, solamente alguno de sus profesores por los que se sintió preferido durante las clases, eran los únicos que podían ayudarle pero, estudiando la situación, no le pareció que aquel era el momento oportuno para pedir ayuda a ninguno de ellos. Primero debía valerse por sí mismo, 9 darse a conocer. Comenzó consiguiendo la plaza que nadie aceptaba de aquel pueblo pequeño de la provincia de Salamanca que se llamaba Villavieja de Yeltes. No le prestó demasiada atención ni estudió si era mejor o peor aquel puesto que otro, sólo se dijo a sí mismo: “Este es el primer escalón. Delante de mí hay una larga escalera por la cual subir” Y ante la sorpresa de cuantos conocían su ambición se fue como nuevo médico al pueblo donde vivía María. 10 3 Llegó al pueblo sin preocuparse de si era grande o pequeño, de si tenía muchos habitantes o no, sólo llevaba una idea en la cabeza, empezaba el camino para llegar a la meta. El Alcalde y el Juez le ayudaron a buscar una casa a su gusto y la que más le satisfizo fue una de dos plantas que alquiló a la madre del cura en la calle Larga, con cuadra y carro con mula para trasladarse en sus visitas a los pacientes que según le fue informando el Alcalde sobre las costumbres de los lugareños, debería cumplir; informaciones que Alfonso no comentaba pues su idea era imponer sus costumbres en aquel pueblo que él consideraba tan atrasado. La casa alquilada también la distribuyó a su gusto. En el piso alto, de dos habitaciones que se comunicaban, dejó el dormitorio que ya se encontraba en una de ellas con una cama grande, de madera labrada y dos mesitas de noche una a cada lado de la cama, un orinal de loza junto a ella, un armario de tres puertas apoyado en la pared de la izquierda y dos sillas de madera colocadas una a cada lado de la ventana que estaba situada frente al armario, en la pared de la derecha. Sobre la cabecera de la cama, se podía ver un cuadro con una lámina muy coloreada del Sagrado Corazón de Jesús que al médico, sin saber por qué, le causó un poco de repeluzno y en la habitación que daba más al exterior, a la que dio en llamar su estudio, colocó todos sus libros y sobre una gran mesa de madera maciza puso el microscopio del que nunca se separaba y desde el que hacía todas sus investigaciones. Una cómoda butaca tapizada de azul hacía patente el deseo de que el huésped disfrutara de todas las comodidades posibles y allí era donde, Alfonso Encinas, se sentaba en sus ratos libres a leer o estudiar sobre los adelantos que surgían en medicina. La tenía frente a la mesa, pero la situó junto a una ventana desde donde se divisaban los campos labrados y los tejados de las casas, paisaje que contemplaba cuando creía conveniente descansar su mente de tanto 11 investigar sobre el cuerpo humano. En la planta baja fue donde instaló la consulta. Se llevó los utensilios que ya existían de la consulta anterior y sólo añadió sus pertenencias personales y algunas medicinas de última expedición que había conseguido en Madrid. Se adaptó con facilidad al pequeño pueblo porque sabía que las incomodidades que se le presentaban eran la imagen de aquellas escaleras por las que debía subir para conseguir su objetivo. Al poco tiempo de vivir allí, comprendió que muy pocos frecuentaban la visita al médico como ya le había advertido el Alcalde. Don Alfonso, el médico, como pronto le empezaron a nombrar, estaba allí para trasladarse él en persona a visitar al que se ponía enfermo. Y así comenzó a ir de casa en casa, atendiendo parturientas, curando fiebres y sajando abscesos. Con cada visita intentaba hacer comprender a los pacientes que eran ellos quienes debían de acudir a su consulta regularmente para evitar así que las enfermedades se agravaran. Pero estas palabras daban muy pocos resultados. Los aldeanos sólo permitían ser curados en sus domicilios y eso cuando ya no les era posible continuar con su trabajo. Y el otro obstáculo con el que tropezó Alfonso Encinas lo llevaba siempre con él, era su juventud. Para los habitantes de Villavieja aquel nuevo médico tan jovencito usaba demasiados métodos modernos de curación a los que no estaban muy acostumbrados. Don Alfonso Encinas, el nuevo médico de Villavieja de Yeltes que había venido de Madrid, se vio obligado a ganarse la confianza de todos los lugareños cosa que, poco a poco fue consiguiendo. Una mañana luminosa del mes de abril, cuando ya los gallos habían despertado el pueblo con sus cantos, las gallinas comenzaban a picotear con sus cacareos y el gruñido de los cerdos se dejaba oír desde sus cochiqueras, llamaron con impaciencia a su puerta. Al abrirla en el umbral se encontraba aquella chica pequeña y morena que era la hija del hombre que llamaban “el maestro”. Ya había ido alguna vez a su casa para visitar a la madre. Una mujer que, a su entender, estaba sana y fuerte como un toro y lo único que tenía era una inmensa tristeza por no haber sabido encajar los golpes que la vida acostumbra a regalar. La muchacha era diferente. Se llamaba María y le causaba una honda sensación. Aquella mirada profunda y tierna en la que se adivinaban amontonados sentimientos, aquella dulzura al entornar los ojos cuando se encontraba con su mirada y sobre todo aquel extraño y elocuente silencio. Cuando hablaba, que era muy pocas veces, su voz era suave, aterciopelada, acariciadora pero desprendía una firmeza de guerrero medieval que le dejaba sorprendido. Le causaba aturdimiento y emoción el oírla y, como de costumbre, cuando examinaba sus sentimientos, se percató de que María despertaba en él una extraña sensación que no acababa de controlar. 12 Algo así como si ella le hiciera perder las riendas de su vida y esta sensación de falta de dominio, le preocupaba. Y por ese motivo Alfonso Encinas, el médico del pueblo, procuraba tratar poco con María. Aquella mañana cuando la vio en el umbral de su puerta, oyó su suave voz ligeramente alterada que decía algo sobre su padre, no entendió muy bien sus palabras pero supo que debía de ir con ella a la casa. Cogió su maletín de médico, se puso la chaqueta y salió. Al atravesar la calle tomó a la joven por el codo en un signo acostumbrado de cortesía y notó un fuerte estremecimiento en la muchacha que apartó el brazo con cierta brusquedad. Alfonso la miró sorprendido y un escalofrío recorrió su cuerpo. María le miró de una manera fugaz, con reproche, pero era la primera vez en su vida que veía tal pasión en unos ojos de mujer. Cuando llegaron a la casa, lo llevó hacia un patio trasero donde, en otro tiempo, había estado la cuadra. Allí, junto a un pequeño carro, tirado en el suelo con un pie en un estribo, rodeado de libros, apretando uno en una mano y con la otra sujetándose la garganta como si quisiera arrancársela, estaba el padre de la chica, el maestro. Alfonso se agachó para ver de cerca su cara, los labios estaban amoratados, la boca entreabierta dejaba ver unos dientes amarillentos y el poblado bigote, medio chamuscado de tanto fumar, le daba un aspecto tragicómico. Su cara le recordó los antifaces con los que la gente se disfrazaba en carnaval; una nariz grande y un bigote, le faltaban las gafas. Las vio en el bolsillo del chaleco, no se las había puesto, no le había dado tiempo o se le habían olvidado con las prisas. Se preguntó ¿con las prisas para qué? ¿para morir...? El corazón se le había parado, dijo que ya no quería seguir funcionando. El maestro ya no enseñaría nunca más, ya no daría ninguna clase ni siquiera a María. Alfonso se lo dijo a la hija y le pareció que al oír aquellas palabras, se empequeñecía, como si la pena la hiciera disminuir de estatura. Mientras le hablaba lo único que se le ocurrió fue ir recogiendo los libros que se encontraban esparcidos por el suelo. Uno por uno... quizás por aquel amor que sentía por ellos desde siempre. Los puso sobre el carro y pensó que debía avisar al Juez aunque él firmaría el certificado de defunción. Miró a la chica, no lloraba, no estaba asustada y la dejó con su padre muerto. María observó el cuerpo torcido en el suelo, grotesco, en un extraño gesto, junto al carro que tantas veces le había llevado a la Escuela; un cuerpo que, extrañamente le recordó a la mula cuando también la encontraron muerta en el mismo sitio y en una postura parecida. 13 4 Al entierro del padre de María asistió todo el pueblo, desde el Alcalde hasta el último pastor que cuidaba ovejas. Era querido el callado maestro pero aunque así no hubiera sido, también habría asistido todo el pueblo al entierro. Era muy corriente que esto sucediera en una comunidad pequeña donde todos eran conocidos unos de otros. Incluso estas situaciones se consideraban una ocasión para cambiar opiniones y hasta, en algunos casos, realizar y concretar negocios. María estuvo acompañada por la madre y varios de sus hermanos, aunque no por todos. Sólo se trasladaron los que vivían más cercanos al pueblo, el resto escribió una carta que, como siempre, llegó tarde, cuando ya todo había terminado y que a María en lugar de servirle de consuelo, le sirvió para que su pena se acentuara con el recuerdo. María se quedó sola, sin el apoyo y el consuelo de aquel padre que era todo para ella pero conocía su deber y el papel que tenía que desempeñar en la situación que el destino le marcaba. La madre le duró un corto tiempo en el que María se ocupó en las tareas de la casa y en la atención de aquella mujer que había dejado de ser ella para sobrevivir sin ser consciente de que su vida seguía latiendo. Medio año después de la muerte del padre, murió sin que nadie tuviera la certeza de si, en realidad, se había enterado de que era viuda. Sufrió un extraño ataque y a Don Alfonso no le dio tiempo de llevarla al Hospital que se hallaba en la ciudad. 14 En aquel entierro, María fue el único familiar asistente, los hermanos ya no volvieron al pueblo, se limitaron a pedir por carta la herencia que les correspondía pero poco quedaba y nada se repartió. María tenía que seguir viviendo en aquella casa que pertenecía a todos y allí se quedó. Le ayudó a resolver los asuntos legales el propio Don Alfonso que se puso de acuerdo con el Juez para buscar un abogado en la ciudad que pudiera asesorarla. Los comentarios que pronto comenzaron a extenderse por el pueblo sobre la vida en solitario que se le presentaba a María, fueron la comidilla durante mucho tiempo, en las bocas, sobre todo femeninas, que poco o nada tenían que hacer aparte de comentar y resolver las vidas ajenas, pero María, gracias a la firmeza de su carácter, no le concedía ningún valor a las habladurías, algunas veces hirientes, y se limitaba a solucionar sus problemas según creía más conveniente. Esta falta de crédito a las malas lenguas la había adquirido gracias a la educación recibida de su padre que, durante sus enseñanzas, le fue dejando bien claro la creencia en sus propios criterios, aquellos que ella tuviera bien clasificados en la medida que debía valorarlos. Sin embargo, las habladurías se incrementaron cuando el médico comenzó a visitarla. Unas veces para solucionar problemas legales, otras veces porque casualmente pasaba por delante de la casa donde ella vivía y aprovechaba para entrar a saludarla y otras no sabía por qué, pero iba para charlar con ella aunque casi nunca traspasaba la puerta. Esto fue una prueba de fortaleza para el carácter de María porque los chismorreos intentaron envilecer estas visitas que, por otra parte no consiguieron hacer el daño que se proponían puesto que continuó sin hacer ninguna variación en su vida y demostró no temer a los comentarios maliciosos que nunca valoró. Esta decisión poco habitual en una muchacha tan joven, acabó aburriendo a las mujeres con pocas obligaciones que pronto buscaron otro suceso en el que poder entretener sus ratos desocupados. María por su parte, comenzó a mirarse en aquellos ojos de color indefinido que cada vez con más frecuencia y por más largo tiempo la contemplaban durante los atardeceres silenciosos de aquel pueblo que, poco a poco, comenzaba a resultar pequeño para sus enormes sueños. Por más que intentaba descubrir su color, no lo conseguía nunca y cada vez que los miraba, veía también su pelo... Aquel pelo ligeramente ondulado, rojizo... y luego miraba el conjunto de su cara delgada, con una piel tostada por aquel sol hiriente de la estepa castellana en la que se dibujaba una sonrisa que sólo se insinuaba. Jamás había visto sonreír abiertamente a Don Alfonso. Y cuando se marchaba, se quedaba sola con su recuerdo. Se sentaba en cualquier silla, en un rincón junto a la ventana, cerraba los ojos y se dedicaba a repasar en su mente aquella 15 cara, aquellos ojos forzándose en adivinar el color indefinido, recordaba el pelo rojizo que tapaba un poco su frente y aquella media sonrisa suave, y soñaba. Soñaba con él viéndolo en su propio hogar rodeada de unos hijos entre morenos y rubios, hermosos, y así María se sentía feliz. 5 Aquel invierno comenzó de pronto, pasó inesperadamente de una tibieza otoñal a un intenso frío. Desde que se había quedado sola, María se dedicaba a tejer labores de punto que luego vendía, unas veces a las vecinas del pueblo y otras en el mercadillo que cada jueves se celebraba en la Plaza Mayor. Así se ganaba la vida y subsistía. El intenso frío invernal tan repentino, la enfermó. Tosía continuamente y sufría fuertes dolores en todo su cuerpo. Aquella mañana, arrebujada en su mantón de lana, se acercó a la consulta de Don Alfonso. Era la última paciente de las visitas de aquel día y cuando llegó su turno el médico la conminó a sentarse en la pequeña camilla que tenía junto a la pared. Alfonso miró aquella cara morena que no era muy agraciada, aquellos ojos oscuros enrojecidos por la fiebre, tomó su pulso y le ordenó que se desnudara de medio cuerpo para arriba. María obedeció un poco cohibida sujetando su camisa blanca sobre su pecho y los ojos bajos mirando al suelo. Alfonso le bajó los tirantes de las enaguas para auscultar su pecho y vio unos senos pequeños, morenos y con unos rosados pezones que no coincidían con aquel color dorado de su piel. Mientras la auscultaba se le ocurrió pensar que parecían postizos. La miró a la cara y vio el rubor en las mejillas, fue entonces cuando una fuerte punzada apretó su corazón, una sensación física, una erección, que le descontroló por completo. Dejó el fonendoscopio sobre la mesa y susurrando una disculpa salió de la habitación. Debía serenarse ¿qué le estaba sucediendo? Era la primera vez que le ocurría una cosa así con un paciente. Y tenía que ser 16 con aquella niña morena y dulce, poco bonita pero con un cuerpo de pequeña diosa. Fue a la cocina por hacer algo y bebió un vaso de agua. Se paró un rato e intentó poner en orden sus sentimientos. Cuando volvió a entrar al consultorio, María seguía sentada en la camilla con los ojos bajos como si no hubiera pasado el tiempo. Solamente sujetaba con su mano una parte de la enagua que cubría su pecho. Alfonso no le encontró nada serio, un catarro por el enfriamiento cogido posiblemente cuando estaba a la intemperie en el mercadillo. Le recetó un jarabe y le recomendó que se quedara en casa unos días. Cuando la despidió en la puerta, al ofrecerle la mano en un saludo, sintió como ardía entre la suya la pequeña y fuerte de la muchacha. La visitó en su casa varias veces mientras se recuperaba y ya, desde el primer día ambos se miraron a los ojos, se cogieron de las manos que no encontraban manera de soltar y se comunicaron su amor -¿Qué has hecho conmigo, María?- le decía Alfonso acariciando su mejilla. –Jamás podía pensar que me iba a suceder algo parecido, te has adueñado de mi corazón poco a poco. Me lo has ido robando como un ladrón que acecha el momento para apoderarse de él... ¡te quiero! ¡mi amada morenita...! María sonreía y buscaba su reflejo en aquellos extraños ojos diciendo alegremente: -Alfonso, yo solo sé que te quiero como nunca he querido a nadie... Entre frases amorosas y mimos que se escapaban de sus manos, con esa ilusión única, esa esperanza, ese entusiasmo que llena los corazones cuando se descubre el primer amor, Alfonso y María se prometieron uno mutuo para toda la eternidad. Se casarían pronto le dijo Alfonso, en la iglesia del pueblo, iban a ser la envidia del lugar y luego... el futuro...la capital. Les esperaba una nueva vida en Madrid. Se marcharían juntos. Y allí los deseos del médico se hacían palabras con las que María realizaba sus ilusiones descubriéndole la intención de tener muchos hijos que serían entre morenos y rubios como tantas veces lo había soñado sentada en aquella silla de enea junto a la ventana... y Alfonso, apretando aquellas manos morenas entre las suyas grandes, tostadas por el sol, la miraba al interior de unos ojos oscuros, apasionados mientras le decía... 17 -.. seré un médico famoso y tu serás mi Doña María... 6 Una tormenta imprevista de aquel extraño principio de invierno que se vivía, convirtió en ríos las calles del pueblo de Villavieja de Yeltes. Alfonso había ido de casa en casa visitando enfermos acatarrados con unas fiebres altas que les impedía asistir a la consulta por tanto temor como todavía quedaba en la población por la pandemia que se dio en llamar “gripe española” y cuando el mundo intentaba suavizar con la esperanza de una vida mejor los estragos de aquella primera cruenta guerra mundial todavía no olvidada. Agotado, por tanto paseo de una casa a otra, al llegar a la suya, encontró la consulta inundada con un montón de utensilios echados a perder. No quiso pensar. Cerró las puertas de su mente para que no entrara el desconsuelo pero mientras limpiaba y recogía los destrozos causados por la lluvia, su cabeza no podía dejar de dar vueltas a la idea de ampliar la consulta en una casa más grande y más segura; tenía que hacer comprender a todo el vecindario que los métodos modernos en los que los pacientes acudían regularmente a la consulta, eran la mejor manera de atajar cualquier enfermedad. Además era necesario construir un Hospital, sin embargo, ese proyecto, lo veía muy lejano. Se acostó tarde, cansado, con una idea en la cabeza que le mortificaba. Pero por más que intentaba mantenerla al margen, la idea surgía a la superficie, a la claridad, machacona, insistente... Lo mejor que podía hacer era marcharse de aquel pueblo ya. ¿Iba a ser siempre 18 un simple médico rural? No tenía más dinero que el que ganaba con sus pacientes que la mayoría de las veces se convertía en un par de gallinas, un queso o unos litros de aceite con los que los lugareños le pagaban sus servicios y eso le daba para sobrevivir, nada más. Mientras intentaba relajarse para que llegara el sueño, en su cansada mente se presentó porfiada aquella primera idea cuando aceptó la plaza de médico del pueblo. Sí, aquel era su primer escalón, ahora debía de dar un salto y subir alto... el momento del cambio lo estaba esperando a la vuelta de la esquina y no debía desaprovecharlo. Pero entremezclada con estas decisiones que proporcionaban un alivio a su frustración, destacaba con fuerza la imagen de María, sonriente, feliz... diciendo dulcemente mientras se miraba en sus ojos... “tendremos unos hijos entre morenos y rubios...” Al día siguiente pidió que mandaran al pueblo un médico suplente y se marchó a Madrid “a resolver asuntos profesionales”, le dijo a María. -...volveré y nos casaremos. 19 7 Don Mario Lazuaga se vistió su camisa de cuello duro, ayudado por su esposa Doña Cándida que le anudó, despacio y a conciencia el lazo de la corbata de lunares amarillos sobre fondo azul, estiró los brazos para que entrara la casaca, se puso el sombrero de fieltro, agarró el bastón y su maletín de médico y salió por las puertas correderas del salón de su casa en el piso Principal del Paseo de las Delicias para, por el pasillo alfombrado de cuyas paredes colgaban numerosos cuadros con los más variados temas pictóricos, penetrar al llegar al recibidor, en una habitación de puertas acristaladas cubiertas con unos visillos de hilo color crema, en la que había montado su consulta donde recibía a sus pacientes en días alternos, lunes, miércoles y viernes. Allí, como si el camino hubiera sido largo y cansado, dejaba el maletín sobre su mesa de despacho, se despojaba del sombrero y del gabán que colgaba en un perchero y se ponía una bata blanca que descolgaba del mismo, con la que se sentía verdadero médico. De un pequeño armario, también acristalado, sacaba un fonendoscopio que colocaba alrededor de su cuello y se sentaba tras la mesa en espera de la llegada de sus pacientes. Este extraño ritual, lo realizaba siempre que era día de consulta en su domicilio de Madrid y los otros días de la semana, nones, como el médico acostumbraba a llamar a los martes, jueves y sábados, hacía lo mismo pero en lugar de pararse en la habitación acomodada para consulta, salía a la calle, tomaba un coche de punto que siempre le esperaba a la misma hora frente al portal de la casa y se dirigía al Hospital San Carlos donde, esos días, se ocupaba de sus enfermos hospitalizados. Casado con una madrileña de buena familia, había conseguido un nombre como Doctor en Medicina General, y todavía intercalaba algunas horas de sus consultas con clases en el Colegio de Médicos de Madrid. Aquella mañana, se sentó tras su mesa, esperando al primer paciente cuando oyó la campanilla de la puerta. La doncella entró en la consulta después de obtener el permiso tras su llamada y le entregó una tarjeta. -Un joven pregunta por usted, Don Mario. 20 En una tarjeta blanca, rectangular y pequeña se leía: Alfonso Encinas Bermúdez. Inmediatamente debajo: Doctor en Medicina. Don Mario Lazuaga se quedó pensativo durante unos cortos segundos que le sirvieron para ubicar en su mente al alumno distinguido, por el que su esposa y su hija Florita se habían interesado tantas veces después de aquel último baile de licenciatura celebrado hacía ya un cierto tiempo. -Que pase- respondió a la doncella, recostándose complacido sobre su sillón. Su sexto sentido le decía que aquel joven médico venía con una solución familiar que siempre había estado deseando. Florita ya rondaba los veinticinco sin conseguir ningún pretendiente que formalizara una relación. La verdad era que poco sabía de aquel muchacho después de finalizada su carrera, únicamente le dijeron que había conseguido una plaza de médico en un pueblo de la provincia de Salamanca cuando se interesó por su futuro incitado por los deseos de su esposa y su hija que, por cierto, sufrieron una gran decepción al conocer aquel destino, y hasta allí quedó el recuerdo y el trato con el nuevo médico que, por otra parte, al Doctor Lazuaga también le hubiera gustado proseguir. Sabía que Alfonso Encinas podía llegar a ser un gran médico. Le distrajo de sus recuerdos la voz y la presencia de un joven rubio que, en aquel momento le sorprendió porque le resultó desconocido. Ya no era aquel muchacho estudiante de medicina sino un hombre seguro de sí mismo que con gran educación se presentó ofreciendo su mano a Don Mario que la estrechó y le ofreció asiento en una de las sillas tapizadas de azul que se encontraban frente a la mesa. -Doctor Lazuaga, no sé si me recordará pero fui alumno suyo... El médico le interrumpió amistosamente diciendo: -Como no voy a recordarle, Encinas. Fue usted uno de mis mejores alumnos...¿qué ha sido de su vida...? Alfonso Encinas, explicó brevemente su vida profesional en el pueblo salmantino mientras el Doctor Lazuaga escuchaba con atención los razonamientos de su visita. Una vez finalizada la corta historia, Don Mario se quedó en suspenso durante unos minutos sacando conclusiones de las palabras de su antiguo alumno. 21 -Creo que deberíamos hablar más extensamente sobre su vida profesional, Encinas, no se merece usted ser sólo un médico rural, su capacidad le puede llevar a puestos más altos- y adelantando su cuerpo ligeramente sobre la mesa de su despacho, continuó diciendo a Alfonso como si le estuviera haciendo un gran favor – venga esta noche a cenar con nosotros, creo que ya conoció en el baile de final de curso a mi esposa y a mi hija. Estoy seguro de que estarán encantadas de poder saludarle y aprovecharemos para hablar sobre su futuro con más precisión. Se despidieron cordialmente hasta el extremo de acompañar Don Mario a su ex alumno hasta la puerta. Una vez cerrada tras él, le faltó tiempo al Doctor para entrar en los aposentos familiares y explicar a su esposa la inesperada visita. Doña Cándida que vestía una negligée de raso azul haciendo juego con unas chinelas también azules en las que destacaba un pompón que cubría todo el empeine de un pie excesivamente grande y excesivamente ancho, dejó a un lado su bordado de “petit point” con el que se entretenía después del desayuno y llevándose una mano al pecho como para contener una sofocación, se llenó de alegría cuando su esposo le comunicó quien era el invitado que les acompañaría en la cena de aquella noche. Doña Cándida dejó a su marido con la palabra en la boca y corrió a la alcoba de su hija Florita para darle cuenta del evento y comenzar a preparar el acontecimiento nocturno. 22 8 Alfonso Encinas se hospedó en la Posada del Peine a su llegada a Madrid, dispuesto a seguir adelante con su idea y después de la entrevista con su antiguo profesor, supo con total seguridad que tenía ganado un puesto en el Hospital como médico, no lo iba a desperdiciar. A las nueve de la noche, llegó sumamente esperanzado al Paseo de las Delicias con un ramo de flores en una mano y una caja de bombones en la otra y llamó a la campanilla de la puerta del piso Principal donde vivía la familia Lazuaga. La misma doncella uniformada que le recibió por la mañana, le precedió hasta una salita donde se encontraban los tres miembros de la familia. La esposa a la que entregó las flores, la hija Flora a la que obsequió con los bombones y el profesor. Después de una corta conversación de saludos y bienvenida pasaron al comedor donde la mesa puesta de una manera exquisita les esperaba para cenar. Alfonso tomó asiento a la derecha del médico y frente a su hija Flora que no le quitaba la vista de encima y Doña Cándida, en el otro extremo de la mesa, de cara a su esposo. Flora era una muchacha rubia, de cara linda, ojos azul agua, de epidermis blanca lechosa poco atractiva que aquel día llevaba unos tirabuzones peinados en una moda muy anticuada a cada lado de la cabeza, muy probablemente para cubrir unas orejas demasiado grandes y separadas de la cara. A Alfonso no le despertaba ningún sentimiento aquella muchacha sosa y un poco cursi. Todo el tiempo que duró la velada le pareció como si hubiera tratado con una niña de corta edad. Era simple y abobada, sin embargo, la muchacha no pensaba lo mismo de él, en toda la noche le quitó los ojos de encima y su sonrisa fue perenne, ampliada hasta el máximo siempre que Alfonso posaba en ella su mirada para proseguir o entablar una conversación. Terminada la cena, en la que se sirvieron tres platos; sopa, pescado y carne, además de un flan como postre, cocinado por la joven Florita que Doña Cándida quiso dejar bien aclarado al entendimiento de Don Alfonso, se trasladaron los dos hombres al despacho del médico para hablar con más confianza. Una vez sentados en el sofá guateado de damasco granate y encendidos sendos cigarros, Alfonso Encinas no se anduvo por las ramas. Un rasgo de su carácter era ir directamente a lo que importaba y así lo hizo. Sin preámbulos, pidió 23 ayuda abiertamente a Don Mario Lazuaga para que le consiguiera una plaza como médico en un Hospital de Madrid. Y lo consiguió. Don Mario inhaló por dos veces el humo de su cigarro habano con la intención de no aparecer ansioso a los ojos del joven médico y después de darle un par de vueltas entre los dedos índice y pulgar como si estuviera considerando la respuesta, sin mirarle a los ojos, le respondió con una voz apenas audible por tan controlada como deseaba ser: -Mañana mismo expondré su petición a la Dirección. No creo que haya ningún problema en que lo acepten como mi ayudante porque precisamente estoy buscando uno y sé con seguridad que aceptarán a quien yo proponga. Además usted, Alfonso, tiene un buen historial, no podrán rechazarlo. Una semana más tarde, después de presentar su curriculum académico y hablar con el Director del Hospital San Carlos, consiguió el puesto como ayudante del Doctor Don Mario Lazuaga. Sin embargo, sabía que aquel destino le iba a costar un precio. Don Mario le estaba metiendo por los ojos a su hija Flora. Comenzó a invitarlo a comer y a cenar con frecuencia y siempre estaba allí la niña, hasta que, al fin, antes de volver al pueblo de Salamanca para retirar todas su propiedades y darse de baja como médico titular, Alfonso acabó pidiendo la mano de Florita a su protector, lo que hizo felicísima a la familia del famoso médico y creó en Alfonso un malestar que le perturbaba hasta el extremo de causarle un dolor físico en el pecho. Algo le decía que podía estar equivocando su destino. Nadaba contra corriente, lo sabía, pero aun así y todo, continuó con su idea. 24 9 -No podemos desperdiciar la ocasión, Mario- decía Doña Cándida alterada mientras se lavaba la cara de los polvos de arroz que había usado generosamente para estar lo suficientemente hermosa durante la cena de aquella noche y cepillaba su pelo recién cortado a la moda de la época. -Desde luego es un buen partido para la niña. Estoy seguro de que llegará a ser un médico de prestigio este Alfonso Encinas y yo le puedo dar el primer empujón. -No se nos puede escapar y Florita está que se ahoga con un hilo, pensando en el momento en el que se le declare. Ahí, Mario, es donde nosotros debemos darle un empujoncito. No podemos permitir que se vaya de Madrid sin que nos haya pedido la mano de la niñaMientras se desnudaba, Doña Cándida no dejaba de elucubrar ideas, unas veces esperanzadoras y otras inquietantes –No sabemos lo que puede tener por ahí, por esos pueblos de Dios. Que hay mucha lagarta por la vida- dijo haciendo un aspaviento con la mano mientras enrollaba a lo largo de su pantorrilla una media de seda. -Anda, anda. Que lagarta ni que lagarta, si está en un pueblo de Salamanca donde no hay más que labriegos. Allí no hay ninguna mujer que pueda competir con nuestra Florita. Una muchacha educada en uno de los mejores colegios religiosos de Madrid, hija de un médico famoso...- y se quedó mirando a su mujer tal vez para recordarle con quien estaba casada, al mismo tiempo que soltaba las ligas de los calcetines sentado en la butaca y con el pie en un pequeño escabel- que eso le da mucho prestigio...- continuó marcando la frase con gran énfasis. Y como hablando consigo mismo, antes de meterse entre las sábanas, dijo con firmeza. -¡Qué va! Este Alfonso Encinas no se escapa, será mi yerno... ya lo creo...se juega el futuro- Y dando media vuelta en el lecho matrimonial, de espaldas a Doña Cándida, el Doctor Don Mario Lazuaga se quedó dormido. 25 Quince días estuvo hospedado en la Posada del Peine el Dr. Encinas, días que aprovechó para presentar documentación y firmar papeleos para su nuevo puesto como médico en el Hospital y aquel jueves por la tarde, dos días antes de su vuelta al pueblo de Salamanca, durante la merienda de despedida a la que fue invitado en casa de la familia Lazuaga, cuando en un aparte premeditado, doña Cándida dejó solos a su hija y al joven médico, este supo, sin palabras lo que la madre le estaba proponiendo que debía hacer. Se encontraban los cuatro alrededor de una mesa redonda en un pequeño salón decorado en color amarillo. Los cortinajes recogidos por un cordón de pasamanería, se sujetaban a ambos lados del balcón desde el que se veía el trasiego del Paseo de las Delicias lo que, paradójicamente, daba más intimidad a la reunión. Estaban apurando unas tazas de té, bebida muy a la moda del momento con unas deliciosas galletas de mantequilla, todo cocinado por Florita según decía continuamente doña Cándida, cuando ésta le dijo a su esposo que la acompañara para mostrarle una documentación que había llegado aquella misma mañana y que el Doctor debía leer para enterarse de su contenido. Al quedarse solos en la habitación Alfonso y Florita, la tensión se hizo patente y el joven Doctor supo que le habían preparado el momento adecuado para la declaración. -Florita, permítame que me sincere, aprovechando este momento en el que nos hemos quedado solos- le dijo mientras terminaba un bocado de bizcocho horneado por la joven según palabras insistentes de la madre. Mientras decía estas palabras que llenaron de rubor las pálidas mejillas de Florita, acercó su silla un poco más y cogió una de sus blancas manos que descansaban sobre la mesa. -Es usted la mujer con la que siempre he soñado para formar una familia. Los dos únicos objetivos de mi vida parece que los he conseguido de una vez; un puesto de médico junto a su padre y... si usted me acepta como esposo, el matrimonio... Florita fue consciente de que aquellas palabras eran las que había deseado oír durante tanto tiempo y muy especialmente, durante todos los días en los que Alfonso Encinas, visitaba tan a menudo el hogar de los Lazuaga. -Como no voy a aceptarlo, Alfonso. Sé por mi padre que es usted un hombre sincero y trabajador, y sé también que seré muy feliz a su lado. 26 Alfonso sintió que aquellas palabras desmoronaban una fortaleza en su interior, hubiera huido con gusto de aquella casa, de aquel ambiente cursi e hipócrita pero ante él se mostraban con total claridad los escalones que le elevaban hasta la fama. Tenía que dar algo a cambio para conseguir un prestigio en su profesión y, en aquel momento, el destino le pedía la renuncia a sus sentimientos. Tenía que sacrificar el amor por María, aquella morena y pequeña Doña María del pueblo de Salamanca, pasaría al olvido, quedaría en el recuerdo, sería una anécdota en su vida. Así lo exigía la situación. La pareja se declaró mutuamente sus sentimientos con palabras empalagosas de tan dulces por parte de Florita que difícilmente podía ocultar el deseo de comunicarlo a sus padres y cuando, al cabo de un cierto tiempo que creyeron conveniente para que el suceso esperado estuviera concluido, entraron de nuevo los padres en el saloncito, a la niña le faltó tiempo para comunicar la novedad a sus progenitores que fingieron con muy poco disimulo, una sorpresa que, eso si era real, les llenaba de satisfacción Con un gran esfuerzo para no demostrar una exagerada alegría que sería poco correcta, le expusieron al médico la dote que Florita aportaría al matrimonio. Un piso en la calle Hermosilla que había heredado la madre de sus ancestros y que le traspasaba a su hija y una finca en Calzada de Calatrava en la provincia de Ciudad Real para pasar las épocas de descanso. Alfonso aportaba su persona y su profesión pero nadie le exigió nada más. Aceptó encantado todo lo enumerado pero lo mismo hubiera aceptado si no le hubieran ofrecido nada. Sabía que el precio de su puesto en el Hospital San Carlos era la boda con Florita y así lo admitió. El sábado cogió el tren para Salamanca. Debía poner las cosas en orden, tanto las oficiales como las privadas, la rueda del tiempo, comenzaba a dar un nuevo giro. --------------------------------- En el piso del Paseo de las Delicias, las cosas andaban revueltas. Se preparaba la boda de la única hija del Doctor Lazuaga con un médico muy conocido del padre al que consideraba un gran profesional y la noticia se dio a conocer en las notas de Sociedad de los periódicos 27 diarios además de pasar de boca en boca por los comercios y tiendas que frecuentaba Doña Cándida, la señora de Lazuaga. Todo Madrid supo del acontecimiento, la señorita Florita ya no se quedaba para vestir santos. 28 10 Llegó a Salamanca en el tren de la tarde. Cansado, más que física, anímicamente. Su conciencia le avisaba de algún peligro que él no quería ni aceptar ni darle entrada en su mente. Los problemas que debía resolver eran otros, no podía pararse en estudiar gazmoñerías, debía ir a lo práctico, a lo real y eso fue lo primero que hizo cuando llegó en el autobús de línea a Villavieja de Yeltes. Se dirigió a su casa y después de asearse, fue a visitar al Alcalde para concretar su renuncia como médico del pueblo y para poner en orden todos los requisitos legales necesarios que debía presentar en el Gobierno Civil. Una vez finalizados todos estos trámites le quedaba lo más duro, lo personal, la desagradable situación que le esperaba con María. En un principio creyó que sería mejor no ir a visitarla y tomar las de Villadiego sin ninguna explicación, pero aquel comportamiento tan poco caballeroso no era su estilo, por lo tanto no rehuyó su deber y enfrentó las cosas cara a cara. Fue directamente a verla. La casa de la calle Caballeros estaba adornada con tiestos de geranios recién regados y desde las ventanas entreabiertas surgía un olor a hogar limpio y a pan caliente que hacía acogedora la visita. María abrió la puerta como si adivinara su llegada con la sonrisa más hermosa que podía adornar su rostro. Al fin estaba allí, otra vez de vuelta, su amado rubio, su médico, el hombre con el que tanto había hablado de unos hijos mutuos entre rubios y morenos. A Alfonso le dolió el alma cuando ella se le echó al cuello y le besó en la mejilla, pero debía decírselo, su futuro le estaba esperando en Madrid. Subía un gran tramo de escaleras casándose con Flora y así se lo debía decir a María, claramente. -¿Me llevarás a Madrid?- le dijo María con un brillo alegre en los ojos que él jamás había visto. No dudó un solo momento. Separando los brazos de su cuello, le cogió las manos pequeñas y morenas que temblaban de emoción y sin perder la serenidad, le dijo con dura 29 sinceridad: -Mi Doña María...No puedo. Tienes que ser comprensiva. Uno de mis antiguos profesores me ha ofrecido un puesto como ayudante suyo en el Hospital San Carlos ... -Eso es maravilloso, Alfonso... iremos juntos... Ambos corazones latían descompasados pero por diferentes causas. El de María presentía el temor latente que se palpaba en la expresión de Alfonso y en la fuerza con que tenía agarradas sus manos. El del hombre por el daño que sabía causaba a aquella niña morena que le esperaba entusiasmada soñando un futuro que jamás iba a realizarse. - Voy a casarme con la hija del médico que será mi jefe, lo he decidido así. Debes comprenderlo... no quiero engañarte... Al pronunciar aquellas palabras fue como si su corazón se abriera a la verdad, supo sin lugar a dudas que amaba profundamente a la niña morena que tenía frente a sí, pero debía dejarla. No tenía alternativa. No podía seguir siendo un simple médico de pueblo durante toda su vida, cargado de hijos y con un mísero sueldo, aceptando gallinas, quesos y otras especias en pago a sus servicios, no. Y eso es lo que pasaría si se casaba con María. Acabaría en aquel pequeño pueblo, aburrido y siempre arrepentido por no haber sido lo suficientemente valiente para tomar una difícil decisión. Se lo dijo agarrando sus manos que fue notando como se enfriaban. Mientras le daba explicaciones para que comprendiera su actitud, tuvo que apartar los ojos de ella. Aquella mirada oscura en un principio burlona, más tarde asombrada, luego perpleja y al fin, cuando se cercioró de que aquellas palabras eran verdaderas, llena de inmenso dolor, le hacía daño. Cuando terminó de hablar, apretó sus manos heladas y las besó pero no pudo mirarla, sólo salieron de su boca unas palabras: -...mi Doña María... Y se fue. Pensó que la vida era así. No volvería a verla. María no podía creer lo que había oído, era mentira. Alfonso la engañaba con una broma ¿cómo iba a casarse con otra después de todo lo que habían hablado sobre su futuro?. El la 30 quería, habían decidido casarse, sí. Lo habían decidido así... sentados frente a frente, junto a la ventana, en aquella soledad mutua donde sólo se oían los latidos de sus corazones. Salió detrás de él, agarrando aquella falda ancha y demasiado larga para la moda del momento, con el delantal recién limpio y bordado por ella misma que la cubría dándole un aspecto todavía de mujer de fin de siglo. Le siguió unos pasos, en carrerilla. Intentó pronunciar su nombre, retenerlo. La vida se le escapaba de las manos y sentía un inmenso dolor inexplicable. Luego sus piernas se negaron a continuar caminando. Se quedó parada en medio de la Plaza. Dio unos cuantos pasos con lentitud, sin saber hacia donde se dirigía. Alguien pasó y la saludó. A su alrededor notaba un terrible vacío, la vida se movía pero para ella era como si no hubiera nada ni nadie, como si estuviera suspendida en el aire. Pero no podía respirar, no había aire, no había nada a su alrededor. Y pensó si estaría muerta. Una voz le hizo asegurarse de que seguía allí, viva. Alguien le hablaba y debía contestar. La miró. Era su amiga Teresa. Pero iba a llorar, las lágrimas abrasaban sus ojos. Le estaba hablando y debía contestar. María cerró sus ojos oscuros y comenzó a llorar hacia adentro para que nadie viera aquellas lágrimas que, a raudales, caían sobre su corazón destrozado mientras que en su mente golpeaban con fuerza aquellas tres palabras. -...mi Doña María... 31 II Parte 1 Don Bartolomé Cruces era un hombre cuarentón, inteligente, rico y avaro. Vivía en Ciudad Rodrigo, un pueblo a 47 km. de Villavieja de Yeltes, en una enorme casa solariega heredada de sus ancestros, generación tras generación, desde la que se podían ver los soportales de la Plaza mayor. En aquella casona, como la dieron en llamar las gentes del pueblo, vivía también la señorita Lucía Cruces, una hermana de don Bartolomé de la que nadie conocía la edad. Como una cosa que siempre ha estado ahí, la gente hablaba de ella como si hubiera existido eternamente. Era pequeña, delgada, neutra y soltera. Pero no soltera porque no le habían salido novios o los hubiera despreciado, era soltera porque llevaba dentro la soltería, jamás nadie podía imaginarse a Lucía Cruces casada. Era soltera desde siempre y para siempre. Solitaria pero sin soledad y quizás hubiera sido más desgraciada con un marido al lado y rodeada de hijos que cuidando a su hermano y a la enorme casona, como estaba en la actualidad. En esta situación se la veía feliz pero también con esa felicidad que no dice nada, como si le diera lo mismo ser feliz que no. Se la podía considerar una mujer un tanto extraña aunque siempre respetada; estaba bien considerada por el vecindario y nadie se atrevía a decir una palabra más alta que otra de la señorita Lucía Cruces. Don Bartolomé era un hombre tirando a feo. Mas bien alto, moreno aceitunado, con ese color cetrino de reminiscencias árabes y con el pelo muy oscuro y rizado en el que asomaban algunas canas. Se dejaba crecer un bigote que movía continuamente como si estuviera rumiando y con unos ojos rojizos, saltones y redondos como los de un besugo. Viajaba mucho de un pueblo a otro montado en un carro siempre muy limpio y abrillantado, con un toldo inmaculado que cubría su interior, del que tiraban dos buenos caballos, para vigilar los negocios que tenía repartidos en cada pueblo. Su carro era conocido por todos y en cuanto se oían los cascos de sus caballerías, parecía como si se hiciera el silencio. Don Bartolomé ataba las jacos por el ronzal y caminaba de un lado para otro, hablando y observando cuanto se hacía y trabajaba en todas sus tiendas en las que se vendían las cosas 32 más variopintas. Era gruñón e intransigente pero esos defectos le habían servido para progresar más en sus negocios. A la gente, aun sin quererlo, les ocasionaba un cierto temor y como no era muy simpático, la mayoría de las personas se alegraba en su interior al verle encorvado, casi doblado por la mitad, cuando algún ataque de lumbago le imposibilitaba para ponerse derecho. Y el que más y el que menos, al verlo así decía para sus adentros: “Ahí va Don Bartolomé doblado en dos” y se sonreía con cierta alegría malvada. A Don Bartolomé Cruces le gustaba María. Le había comprado varias veces las labores que ella tejía para luego revenderlas en cualquier otro pueblo sacando buenas ganancias, pero últimamente le pagaba bien por sus trabajos y la engañaba menos. Estaba intentando ganarse su simpatía. A María Don Bartolomé no le hacía ni fu ni fa. Sabía que era un hombre rico, avaro y que algunas veces no podía levantar los ojos al cielo a causa de su lumbago y no le preocupaba mucho más de él, pero últimamente, Don Bartolomé le estaba entrando por el ojito derecho. Más de una vez, cuando a solas en su casa daba rienda suelta a sus pensamientos, esos pensamientos tan fuertes y claros que no se atrevía a dejar escapar cuando iba por la calle o estaba entre gente por temor a que los adivinaran, se inquietó al descubrir en ellos a Don Bartolomé. Se sorprendió pensando en aquellos ojos besuguiles en los que había visto una extraña lucecita cuando la miraba. Y se sorprendió pensando en aquella boca, intentando darle forma a unos dientes que no había visto nunca, siempre escondidos por aquel bigote movible como si fuera una cabra rumiante. Y cuando pensó que si ella quisiera podría ser la Doña María de la casona del pueblo de Don Bartolomé al que sólo con un par de sonrisas estaba segura de conseguirlo, cuando descubrió todo esto, miró a su alrededor. Allí estaba la casa materna, destartalada, con necesidad de arreglos en el tejado, en las puertas que ya no cerraban bien, en los suelos, en las paredes...Quedaban cuatro muebles viejos, el armario y el arca porque ella los amaba especialmente. Todos los demás se habían ido vendiendo en los momentos difíciles, cuando nadie compraba en el mercadillo. Aquel invierno hubo goteras, era necesario cambiar las tejas y eso valía dinero ¿Cuánto punto tendría que tejer para conseguir arreglar la casa?. Con esta pregunta volvió a su pensamiento los ojos redondos de Don Bartolomé y su bigote movible, y su lumbago y Don Bartolomé doblado en dos. 33 2 La noche del Miércoles, María preparó todas las prendas tejidas que intentaría vender en la mañana del jueves en el mercadillo. Repasó las chambritas de bebé, los patucos haciendo juego, las bufandas, los chalecos, los refajos de colores, y cuando le pareció todo preparado para la venta, bien doblado lo metió en el hatillo en el que lo llevaba al mercadillo. Así se fue a dormir, en su habitación solitaria de aquella casa vieja que se caía a cachos. Por la mañana llegó temprano a la Plaza, le gustaba colocar la mercancía con gusto y sin prisas. Los caballetes y los tableros que formaban la mesa estaban ya instalados y el alfarero del puesto que siempre tenía a su lado, le ayudó a preparar el toldo que la resguardaba de los fríos en invierno y de los fuertes calores en verano. Ella no tenía suficiente fuerza para sujetarlos y el hombre estaba dispuesto para echarle una mano en cada momento que lo necesitara. Cuando todo estuvo preparado, esperó rogando al cielo poder hacer una buena venta. A media mañana el ambiente se alegró, la gente comenzó a pasear por entre los puestos parándose en uno y otro, la temperatura era agradable y esto ayudaba a que se demoraran frente a los tenderetes aunque no fuera nada más que para curiosear. Estaba vendiendo unos patucos a una embarazada cuando lo vio. Ligeramente encorvado, aquel día el lumbago no debía de ser muy fuerte. Cuando se paró frente a su puesto María se dirigió a él con su mejor sonrisa. -Buenos días Don Bartolomé. Al hombre le brillaron los ojos rojos y redondos y el bigote se quedó quieto. Asombrado por la amabilidad poco usual, le devolvió la sonrisa y María, por primera vez, vio sus dientes, amontonados, unos encima de otros, como si no tuvieran bastante sitio en la boca. Pensó que debía de tener más de la cuenta. Nunca había visto tantos dientes juntos y esto la dejó 34 sorprendida pero fue sólo durante un instante. Inmediatamente se fijó como el bigote de Don Bartolomé comenzaba a moverse de nuevo de una manera más agitada, rumiando a más velocidad. María comprendió que estaba terriblemente nervioso. Luego, llevando la mano al sombrero, se alejó del puesto sin comprar nada. Cuando el mercadillo cerró y María con sus bártulos volvía hacia su casa, se encontró con que Don Bartolomé la estaba esperando con su carro parado en la esquina de la calle. Con galantería le quitó los paquetes de las manos y los puso en la tartana y de una manera amablemente empalagosa la ayudó a subir y la acompañó hasta su casa dando una vuelta por el pueblo como si quisiera lucir ante todos la compañía que llevaba. María estaba desorientada, no sabía que deducir de todo aquello pero sí se dio cuenta de que su vida estaba cambiando y no pudo evitar la risa al ver a las vecinas atisbando detrás de los visillos. El pueblo ya iba a tener tema para hablar, hacer y deshacer comidillas durante un tiempo. María, la hija del maestro, acompañada a su casa en el carro de Don Bartolomé Cruces, el del lumbago. Y así fue cuando comenzó a verse con frecuencia la brillante tartana de Don Bartolomé parada junto a la puerta de la casa de María en la calle Caballeros. En un principio sólo los días de mercadillo para ayudarla a cargar y descargar su mercancía y después día sí, día no, pero siempre aparecía en el mismo sitio la tartana de Don Bartolomé. Poco tiempo después María conoció a la señorita Lucía. Una vez concedido el permiso a don Bartolomé para que la agasajara con algún obsequio poco importante, una tarde, la invitó a merendar y la llevó en el lustroso carro, hasta su casona en Ciudad Rodrigo acompañada de su amiga Teresa que, en aquella ocasión, a petición de María y para evitar excesivos comentarios de sus convecinos, hizo de carabina de aquel encuentro. Cuando llegaron a la casona, María se quedó sorprendida. Le pareció entrar en un palacio. Las salas enormes, las escaleras anchas, de piedra que llevaban a los pisos superiores, las lámparas de hierro, que en un principio habían servido para alumbrarse con velas y habían sido cambiadas por la electricidad, los cuadros enormes con los retratos de los ascendientes familiares, los muebles, enormes, de caoba que llenaban las habitaciones, le parecían las estancias del castillo de un señor feudal. La señorita Lucía la saludó como si ya supiera lo que iba a pasar o como si no le importara lo que podía pasar, nunca se sabía lo que aquella mujer pensaba, mejor dicho, parecía que no pensaba nada. Teresa, con discreción, se sentó en una silla de madera con alto respaldo, un poco retirada del grupo mientras los dos hermanos y María, se sentaban a una 35 gran mesa, frente a una jícara de chocolate caliente. Después de una conversación insulsa acompañada de continuos silencios, a Don Bartolomé le faltó tiempo para arrodillarse a los pies de María y, delante de su hermana, como un testigo que pudiera imponer una respuesta afirmativa, le propuso un matrimonio en el que le ofrecía una vida llena de comodidades al mismo tiempo que le entregaba una preciosa y antigua sortija de pedida que, sin embargo, María no pudo lucir puesto que tuvieron que enviarla a un orfebre para que la arreglara a la medida de sus pequeños dedos. María aceptó allí mismo como si aquella decisión fuera la firma de un negocio que la iba a enriquecer, poco más había en su corazón. Aun así y todo era consciente de la determinación tomada y un cierto temor inevitable, surgió en su interior cuando en un silencio espeso, se oyó su voz aceptando agradecida la proposición de Don Bartolomé. -Le agradezco Don Bartolomé su ofrecimiento de matrimonio y acepto encantada. Espero ser una buena y leal esposa para usted. Y sin más palabrería, se selló el compromiso con una nueva jícara de chocolate a la que fue invitada Teresa. Los comentarios íntimos surgieron más tarde cuando, en la soledad de la casa de María en Villavieja de Yeltes, las dos amigas comentaron las novedades mientras contemplaban la sortija de pedida. - ¡Pues no se arrodilla para pedirte en matrimonio...! -Calla Teresa, que me he sentido tan ridícula que no sé ni como he podido responderle. Creo que no me he atrevido a reír por no ofender a su hermana más que a él.... en el fondo, Teresa, creo que siento lástima por Don Bartolomé. Teresa hizo un silencio al mismo tiempo que se cubría con el mantón para marchar a su casa, y antes de salir, con la mano en la manilla de la puerta, mirando a María a los ojos, le dijo: -¿Estás segura de lo que haces María...? María bajó la mirada hacia sus manos durante un instante como si las estudiara e inmediatamente la levantó y mirando a su amiga, respondió: 36 -Sí. Teresa sólo pudo ver en aquellos ojos oscuros una firme decisión envuelta en una profunda tristeza que, al mismo tiempo que la inquietaba le parecía indescifrable. Dos meses más tarde, para sorpresa de vecinos de ambos pueblos, que proporcionó habladurías ante unos hechos que, sin embargo, ya se suponían, María se casaba en la iglesia del suyo, delante de la Virgen de Nuestra Señora de los Caballeros, con Don Bartolomé Cruces el del lumbago. Entre Teresa y ella, discutieron si para la boda, sería mejor vestirse a la moda actual o vestir el traje charro. María conservaba uno completo que había pertenecido a su madre y la decisión la tomaron cuando Don Bartolomé, en una de sus habituales visitas, como novio que era, le regaló la trucha de plata que representa la fecundidad, y el águila bicéfala que está ligada a la unión y el corazón de la novia. María y Teresa conocían el simbolismo de estos dijes que se acostumbran a colgar de las abrazaderas; conjunto de cadenillas de plata de las que están suspendidas, campanitas, sonajeros, amuletos y medallas en los costados del traje popular cuando se emplea para una boda. Lo desenvolvió de una gran caja que había en el arca, donde la madre había guardado siempre sus ropas más amadas entre ramitos de espliego. Envuelto entre papeles de seda y sujeto con una cinta azul, se encontraba el traje de gran gala con el que se casaban las mozas del pueblo vestidas de charra. Entre las dos amigas, admiraron todas y cada una de las prendas: El camisón de lienzo, las sayas, el refajo de vuelo, faldas y manteos. Los ceñidores bordados, el jubón de terciopelo negro con las botonaduras de plata afiligranada. El mandil con la puntilla de plata. Las medias encarnadas con los bordados de lana, los zapatos de terciopelo y el hermoso tocado de seda natural, labrado y guarnecido de galones en color coral formando dibujos y bordado de un encaje de bolillo blanco. Todo lo prepararon con esmero y detalladamente, María iba a ser la más hermosa novia que se había visto en el pueblo en mucho tiempo. El día de la boda fue Teresa, la única que la ayudó a vestirse. Ella le colocó el rebocillo haciendo coincidir un pico sobre la frente, otro sobre la espalda y los otros dos sobre los hombros. Y por último, la adornó con las joyas de plata. Las tres vueltas de collares de gruesas bolas afiligranadas, los carretes sobredorados y en la mitad de la vuelta grande, suspendida la venera, redonda joya renacentista en la que está cincelado Santiago Matamoros. María se miró en el espejo de cuerpo entero de aquel armario de cuatro puertas que 37 siempre había estado en la alcoba matrimonial de sus padres. Aquel enorme armario que jamás se había movido de aquel sitio, en parte porque nadie tenía fuerza para hacerlo. Era macizo y fuerte y a María más le parecía una fortaleza que un armario. Cuando se vio reflejada, no se lo creía. Se volvió a mirar para cerciorarse de que era ella, María... pero veía a una mujer hermosa, engalanada con joyas que le llegaban por debajo de las rodillas y cubierta su cabeza con un bellísimo velo blanco bordado que enmarcaba una cara morena de grandes ojos oscuros. Y así se casó María, con el más rico traje de charra que se había visto en el pueblo y que Teresa le ayudó a vestir. Tan famosa fue la boda que a María, a falta de un padre que la acompañara hasta el templo, el mismo Alcalde hizo de padrino... Don Bartolomé Cruces era un hombre de gran renombre en todos los alrededores, había que tenerlo contento. Cuando el día de la boda estaba en el altar frente aquella Virgen hermosa, algo oculto, desconocido y extraño se movió en el corazón de María, algo que le subía a la garganta y la hacía llorar. Al terminar la ceremonia quiso besar a la Virgen y sin saber por qué lo hacía, abrazó la imagen con fuerza y le dijo en una profunda angustia silenciosa “¡No me abandones!”. Aquella noche, en una de las alcobas preparadas para el nuevo matrimonio en la casona solariega de Ciudad Rodrigo, en un determinado momento, la nueva esposa tuvo que apartar con fuerza el cuerpo de Don Bartolomé que se había quedado clavado encima del suyo sin poder moverse...Estaba doblado en dos a causa del lumbago. 38 3 No se conocía con exactitud la historia de la casa solariega de Don Bartolomé Cruces. Conservaba todavía un escudo encima del portón que aunque ya muy deteriorado, se podía adivinar en él un león rampante y, tal vez un árbol que, según Don Bartolomé, era un roble pero todo se quedaba en conjeturas. Lo único cierto era que la casa le pertenecía desde que al morir el padre a principios de siglo, la casona con todo lo que había en su interior, que era bastante y algunas tierras en los pueblos circundantes, habían pasado a su propiedad. Lo que no se supo era que todo estaba hipotecado y Don Bartolomé tuvo que ocuparse de ir pagando esas deudas para poder tener la propiedades de la casa y los terrenos de sus ancestros. Y no se le dio mal aunque, también hay que decir que no se preocupó de otra cosa, sólo de ser propietario de los negocios que fue abriendo poco a poco y que le dieron pingües ganancias con las que prosperó llegando a ser el más rico del pueblo. Esa fue la manera en la que conservó la casona para la familia Cruces. Había nacido en la segunda mitad de la década del 1880 pero nadie sabía con exactitud el año, o por lo menos nadie lo decía. La tez aceitunada que rememoraba orígenes árabes, la había heredado de la madre, mujer extremadamente morena y sumisa y la altura y el porte, cuando el lumbago se lo permitía, del padre, que poseyó los rasgos de aquellos Vetones Celtas que fueron los primeros pobladores de los lugares y que también heredó la señorita Lucía en el tono claro de piel y ojos así como en su pelo pajizo. La señorita Lucía, se suponía que era menor que Don Bartolomé pero, como se ha explicado antes, tampoco nadie se aventuraba a publicar su edad por temor a equivocarse. Los más viejos del pueblo decían que ya rondaba los cuarenta y a otros esta edad les parecía exagerada porque todavía recordaban la infancia de ambos hermanos en vida de los padres y los abuelos a los que siempre se les había identificado con la casona de la familia Cruces. Cuando la hermana de Don Bartolomé se dio cuenta de que otra mujer comenzaba a manejar los asuntos de la casona, hizo lo que, según ella, quería haber hecho desde hacía muchísimo tiempo. Se marchó de novicia al Convento de Carmelitas Descalzas de Alba de 39 Tormes, donde había muerto la andariega Santa Teresa y a la cual, la señorita Lucía le tenía una gran devoción. Don Bartolomé le dio una buena dote y de una manera discreta, sin aspavientos ni comunicaciones, un buen día la dicha Lucía Cruces se marchó para convertirse en la Hermana Soledad y no volver más por el pueblo. María consciente de su situación, sacó las dotes de mando que poseía y , dueña de la casa, organizó, cuidó y colaboró con el que ya era su marido. No cambió nada de sitio, incluso la habitación que ocupaba Lucía en el segundo piso, continuó como estaba. Su inteligencia y los conocimientos adquiridos de su padre durante la infancia y la pubertad, le sirvieron de mucho en aquellos momentos hasta el extremo de que todas las cosas le resultaban fáciles y agradables. De esta manera, Don Bartolomé fue comprendiendo poco a poco la joya que se había llevado por esposa pero al mismo tiempo, le fue restando aquel ímpetu que poseía para luchar por sus posesiones que fue delegando poco a poco, en las manos de su mujer. Todo cuanto hacía le causaba admiración. La rapidez de su entendimiento, la sabiduría con que solucionaba cualquier tipo de problema, tanto hogareño como referente a alguno de los negocios, le tenía fascinado y más enamorado a cada momento. María compraba y vendía con honradez pero con ganancias y sin buscarlo y sin ninguna clase de astucia, fue ganando la confianza del hombre con el que se había casado. Tanto fue así que, sin darse cuenta, se encontró dirigiendo todos los negocios de su marido, siendo amada y respetada por cuantos la conocían y trataban pues, aún en aquella posición de mando a la que había llegado, jamás perdió su dulzura y una bondad que, acompañada siempre de su gran firmeza de carácter y un empaque señorial que le venía de casta, provocaba el respeto en todos cuantos la trataban La casa de Villavieja de Yeltes que había pertenecido a la familia de María acabó vendiéndose al Alcalde que la compró para el pueblo y, por esas curiosidades que proporciona la vida, el médico que ocupaba el puesto en aquel momento, hombre maduro tirando a viejo, inteligente y un poco cansado, al saber de la compra de la casa, propuso que se convirtiera en un Hospital para un pueblo que poco a poco se iba modernizando. El dinero conseguido con esta venta, se repartió entre todos los hermanos y María se llevó con ella, el enorme armario macizo que costó un buen trabajo y la ayuda de muchos hombres y poleas para trasladarlo a la casona, además del arca con la ropa que había en su interior, incluido, como no, el hermoso traje de charra que lució el día de su boda y los libros que pertenecieron a su padre. María se habituó a la casona y al nuevo pueblo con rapidez, por lo que eran muy pocas las veces que se trasladaba a Villavieja de Yeltes, el pueblo de su nacimiento y cuando lo 40 hacía, era conduciendo una calesa regalada por Don Bartolomé en uno de sus momentos generosos. Le gustaba pasear por las calles del pueblo por donde había crecido y cuando llegaba frente a la casa donde había pasado su juventud, frenaba al caballo y contemplaba aquellas antiguas paredes que ya no le pertenecían. Un placer agridulce recorría su cuerpo al observar como, lo que en un tiempo había sido su hogar, donde había crecido, entre unos padres cuyo recuerdo lentamente ya se hacía borroso, se iba transformando en algo tan diferente como era un Hospital. No sabía por qué, pero aquel cambio le causaba una incómoda sensación, le oprimía el corazón dificultando incluso seriamente su respiración. Continuaba hablando poco, como siempre, y actuaba mucho. Solucionaba problemas, despachaba asuntos en nombre de su marido con gran eficiencia y charlaba únicamente con Teresa. Aquella gran amiga que se había convertido en su confidente. Teresa había nacido con un defecto físico en una pierna que, al ir creciendo no se arregló como en un principio creyeron los médicos que la trataron y esto le causó una cojera imposible de corregir. Se veía obligada a calzar un zapato con una suela mucho más gruesa que la otra para equilibrar su paso y esta dificultad acompañada de su orfandad, después de que la madre muriera en el parto y el padre la dejara al cuidado de unos tíos poco antes de morir él también, la aisló del resto de las muchachas de su edad excepto de María que al ser, como ella, callada y poco dada a habladurías, acabó siendo su única amiga. ´´ 41 4 A Teresa la conocía desde siempre, eran más o menos de la misma edad, se habían reunido en las fiestas del pueblo, cuando ambas se encontraban solas, sin ese grupo de amigas que a ciertas personas les resulta muy fácil conseguir pero otras, sin embargo, nunca logran formar parte de un grupo. María y Teresa pertenecían a las últimas y eso fue lo que las unió. María porque era muy selectiva con sus amistades. Aparte del poco tiempo que tenía para conservar una amistad a la que hay que agasajar, ayudar y entender para que dure, no encontraba a nadie capaz de comprender la profundidad de sus sentimientos y conceptos sobre la vida y prefería pasar los ratos a solas entreteniéndose con lecturas o estudios que satisfacían más sus horas libres que las chácharas muchas veces insulsas de las muchachas de su edad. Y Teresa, aunque no se puede decir que los tíos no la cuidaran bien puesto que no le faltó lo más básico, si la emplearon como ayudante en la casa a pesar de su cojera que la hacía más lenta que una persona con todas sus facultades físicas. La tía de Teresa era una mujer de rompe y rasga, bien plantada, fuerte y a la que no le gustaba que se metiera nadie en sus asuntos y la debilidad de su sobrina la detestaba o, tal vez, no la llegaba a comprender; la fortaleza era una cosa natural para ella, de lo contrario no servías para nada, no había que darle más vueltas. Por esta razón y porque jamás María le hizo una burla o un desprecio y siempre la trató como si su defecto físico no existiera, Teresa la prefirió entre todas las chicas del pueblo. Esto las llevó a solicitar ayuda la una de la otra siempre que era necesario y fue la manera en que se estrecharon los lazos de amistad entre ellas. Teresa se fue a vivir con María un día en que, en una de sus pocas visitas al pueblo, conversaron las dos sobre como se desarrollaban sus vidas. María le dijo que necesitaba una persona de confianza para que la ayudara. El trabajo era excesivo y comenzaba a sentirse mal con vómitos matutinos y mareos producidos por un embarazo que Don Bartolomé, entre ataque y ataque de lumbago, había logrado poner en el interior de sus entrañas. Teresa aceptó de mil amores, no le tenía un gran afecto a sus tíos y si a María y el sueldo que ésta le ofreció le pareció lo suficientemente bueno para aceptar el ofrecimiento. Se habilitó para ella la amplia habitación que había ocupado la señorita Lucía antes de 42 marcharse al convento en la que no hubo mucho que arreglar y así fue como Teresa comenzó su vida al lado de su única amiga. La ayudaba en las labores de la casa. Cuidaba de la ropa, de la cocina y de la limpieza y acostumbraba a ordenar aquel armario enorme al que Doña María, como todos acabaron llamándola, le tenía tanto cariño. Pero además de cumplir con todos estos quehaceres en los que María no la presionaba, era también una buena amiga y confidente y allí, en aquella casona solariega, ambas mujeres esperaron pacientemente el nacimiento del hijo de Don Bartolomé Cruces. Cuando llegó el momento ambas mujeres se encontraban solas en la casa. María no se asustó. Simplemente dejó en suspenso las tareas que tenía entre las manos, mandó recado a su marido para que éste avisara al médico y, tranquilamente, comenzó su trabajo de alumbramiento. Cuando llegó Don Bartolomé con el médico, ya estaba casi todo hecho. El médico se dedicó a realizar el trabajo final y sacando al niño de entre las piernas de su madre, se lo mostró. María vio una cosita pequeña, llena de grasa, muy blanca y se quedó asombrada. La primera idea que le vino a la cabeza era que aquello que había salido de su vientre parecía un trocito de requesón. El niño creció un poco enclenque, María lo miraba y se extrañaba. No podía saber a quién se parecía. Era muy blanco de piel y tenía unos ojos pequeños de un gris desvaído. Lo amaba pero muchas veces se preocupaba por sus sentimientos. Le hubiera gustado quererle más, al niño y al padre y acababa pensando que su capacidad de amar era casi nula. Mientras el niño crecía Don Bartolomé envejecía rápidamente. Su avaricia se había dulcificado con la edad y con la compañía de su mujer y como estaba seguro de que los negocios marchaban bien en las manos de María, cansado de la lucha diaria, se fue abandonando, recluyendo en su casona siempre con algún papel en la mano como si tuviera algo que resolver pero sin resolver nada mientras veía crecer a un hijo que no despertaba en él ningún sentimiento y poco a poco dejó de disfrutar de su esposa en las intimidades del lecho a causa del fuerte lumbago que, cada vez, lo tenía más encorvado. Un caluroso día de Agosto, acabó muriéndose como un pajarito, lentamente, poco antes de que su hijo cumpliera los diez años. Les costó ponerlo en la caja. Quedaba demasiado levantado a causa de su encorvamiento, aunque María se extrañó pues siempre había oído decir que cuando uno se muere, se estira completamente y no pudo reprimir el pensamiento cuando lo vio. Don Bartolomé seguía doblado en dos hasta la muerte. No lloró por él, se quedó a gusto, esa era la verdad. No lo necesitaba para nada pero tampoco lo odiaba ni le guardaba rencor. Se había casado con él y había cumplido con su 43 deber, le había ayudado; los negocios con ella habían prosperado y ahora se encontraba viuda, rica y con un hijo de pocos años, menudo, enclenque, poco cariñoso, blanquito, de pequeños ojos grises, y que no se parecía a nadie. Después de aquel suceso, comenzó a pensar que la casona del pueblo le quedaba grande y, un buen día, con esas decisiones rápidas muy propias de su carácter y que acostumbraban a darle muy buen resultado, María se fue a la ciudad para intentar su venta. Deseaba cambiar su vida, lo que tenía no la satisfacía. Buscaba algo que no sabía especificar, sólo notaba la misma sensación que se tiene cuando no se recuerda una palabra que se tiene en la punta de la lengua y que incomoda hasta que consigues recordarla. Y eso que le faltaba en su vida y le causaba incomodidad y desasosiego quería encontrarlo. Ahora que no se debía a nadie lo iba a buscar, no sabía cómo pero no se detendría ante nada, un deseo imperioso le impulsaba a indagar aunque no supiera qué, algo que muy dentro de ella pedía una satisfacción, una plenitud de vida realizada. Empezaría por cambiar de ciudad. Dejó a Teresa cuidando del pequeño y agarrando las riendas del caballo bayo, condujo su calesa hasta el despacho del Notario Don Ángel Sánchez Martín, que llevaba la legalidad de sus negocios, para que la pusiera en contacto con posibles compradores. Don Ángel no tardó ni un mes en conseguirle un comprador para la casona. Un labriego venido a más que deseaba presumir del escudo heráldico que todavía conservaba la casa en su frontal aunque un poco deteriorado. Como tenía dificultades para mover el armario grande y el arca de la ropa, pidió a Don Ángel que arreglara la situación para que ambos muebles se quedaran en la casona hasta que encontrara la oportunidad para llevárselos, y allí quedaron recogidos en una habitación deshabitada con el consentimiento de los nuevos dueños. Así fue como se marchó de Ciudad Rodrigo en compañía de su hijo para vivir en Salamanca. Teresa no tuvo valor para acompañarla, la ciudad la asustaba, no se veía con suficiente preparación para afrontar el cambio y se volvió a vivir con sus tíos que ya estaban muy ancianos. Los cuidaría, le dijo a María. 44 5 Adolfo Sánchez Gutiérrez nació en la ciudad de Salamanca allá por los años 1860 cuando se desenvolvían las guerras carlistas entre los partidarios de Carlos María Isidro de Borbón y la Reina Isabel II de España. Hijo de un boticario famoso que deseaba a toda costa que su hijo primogénito siguiera sus pasos pero que, con el tiempo, le defraudó, porque Adolfo, no era un buen estudiante de plantas medicinales ni apto para las fórmulas magistrales, sin embargo, sí se le daban muy bien la interpretación de las leyes y acabó fundando su propia Notaría con el consentimiento de su padre el boticario que, ante los resultados exitosos de su carrera, tuvo que acabar cediendo a sus deseos. Casó con Fabiana Martín Hinojosa, de la que se enamoró en una de las comunes vueltas que daban a la Plaza Mayor para cortejar a las mujeres en la que hombres hacia un lado mujeres hacia el otro, se cruzaban de cara y así podían saludarse, sonreír y entablar conversación con las personas de su agrado. En aquella misma Plaza, Adolfo Sánchez Gutiérrez, acabó poniendo el despacho de la Notaría, en la planta baja de uno de los soportales en donde también puso su vivienda cuando se casó con la hermosa Fabiana, una hembra más entre cuatro hermanas de una familia de ganaderos, bastante bien situada en aquella capital de provincia. A Fabiana no se le dieron bien los embarazos por lo que perdió los tres primeros seguidos uno del otro y el cuarto, del que nació Don Ángel Sánchez Martín, le proporcionó tan malos recuerdos que, una vez el niño en el mundo, no quiso volver a saber nada mas de la experiencias de la maternidad pero, tal vez, esa soledad de hijo único fue por lo que Don Ángel Sánchez Martín, vivió una infancia y juventud bien atendida aunque no caprichosa. Educado en colegios religiosos, nunca fue un problema para los padres hasta cuando llegó a la Universidad y estudió la Abogacía en la Facultad de Derecho. Allí sus ideas políticas fueron cambiando hacia las izquierdas comunistas a pesar de que su padre, lo mismo que su abuelo el boticario, habían profesado siempre unas tendencias monárquicas conservadoras que fue lo que llevó a que surgiera una fuerte enemistad entre padre e hijo. Las oposiciones para Notario las sacó a los tres años de terminada la carrera y este hecho que enorgulleció al padre fue la unión que restauró las desavenencias políticas que los había separado. Afortunadamente, Don Adolfo Sánchez Gutiérrez, murió de una apoplejía antes de 45 saber que su hijo se había afiliado al Partido Comunista y esta fue la manera por la que Don Ángel Sánchez Martín siguió sus inclinaciones políticas con la libertad y satisfacción de que ya no dañaba las ideas de su padre. La madre, Doña Fabiana, que recordó toda su vida aquel único y terrible parto, se desentendió de los problemas de su hijo y acabó sus horas cuidada por una criada traspasada por la madre para que atendiera bien a una hija tan delicada de salud. Una vez conseguida la Notaría que subió al primer piso del Portal donde su padre había puesto en un principio su despacho, Don Ángel contrajo matrimonio con Ana, la tercera hija de un profesor de Filosofía que conocía de sus reuniones políticas con compañeros universitarios y de la que le enamoró su dulzura, su pelo rubio rojizo y unos ojos azules y deslumbrantes que no pudo dejar nunca de admirar, pero poco duró la felicidad. A los tres meses del nacimiento de su único hijo, la joven Ana, moría de lo que creyeron fue una meningitis. Dijeron que la causa podía haber sido que su salud había quedado mermada después de ser una de las que se salvó en la pandemia de gripe del 1918 pero fuera por lo que fuese, el joven Ángel quedó viudo y refugió su desconsuelo en su profesión y en la política. A partir de aquel momento no quiso saber nada de ningún otro matrimonio, sólo se ocupó de educar a su hijo al que nunca separó de su lado. Admirador de Largo Caballero y de Pablo Iglesias, dos importantes políticos de izquierdas, se afilio a la UGT, y pronto comenzó a acudir a congresos internacionales por lo que su nombre fue destacando en las líneas de los partidos izquierdistas donde, más tarde se afilió al Frente Popular en el que llegó a obtener un puesto preferente. 46 6 María conocía a Don Ángel Sánchez Martín desde su matrimonio con Don Bartolomé, pero poco sabía de su vida personal y poco se había fijado en él aun cuando habían tenido muchas reuniones en entrevistas de trabajo para solucionar problemas. El trato más íntimo fue después de su viudedad, cuando le dio el encargo de la venta de la casona. Aquel día, cuando María llegó a la Notaría de Don Ángel, fue recibida efusivamente y en aquel momento, por primera vez se fijó en él con más detenimiento que en otras ocasiones. Era alto, fuerte, moreno. Se peinaba con una raya en el lado izquierdo de la cabeza estirando su pelo completamente liso que dejaba bien pegado a la cabeza y aunque usaba unas gafas redondas con montura de metal que no le favorecían, sí le proporcionaban una fuerte personalidad y seguridad en sí mismo que despertaba confianza en cualquiera de sus interlocutores. Deslumbraba con una limpia sonrisa en la que dejaba ver unos dientes blancos, grandes y bien cuidados. Las primeras palabras fueron sobre el nuevo acomodo que María había conseguido por medio de Don Ángel en la calle Unión del Barrio de Prosperidad, donde había comprado una casa de dos plantas y cuadra para poder guardar su caballo bayo y su calesa. Hablaron poco y firmaron muchos papeles, sobre negocios, propiedades que pasaban a sus manos desde las de Don Bartolomé y se despidieron muy amistosamente. De la casona se llevó poco, algún mueble pequeño y las cosas de más valor que Don Bartolomé había ido reuniendo o heredado y pronto comenzó a habituarse al ritmo de vida de la ciudad. Le gustaba el ajetreo diario, la vida activa, el movimiento a que se veía obligada para visitar todos sus negocios, de una forma parecida a la que, en otro tiempo, su difunto marido Don Bartolomé, había realizado. Lo primero que contempló desde una de las ventanas de la nueva casa en la que vivía, fue una pareja de cigüeñas anidando en una torre de la iglesia y así estuvo durante un buen rato observando su vuelo, quehacer que cogió por costumbre cuando, a primera hora de la mañana se levantaba para atender a su hijo y más tarde, una vez lo había acompañado hasta la Escuela, volvía para ocuparse de lleno en sus 47 negocios. Don Ángel comenzó a visitarla con frecuencia en aquella casa del Barrio de Prosperidad ofreciendo en cada visita un obsequio que, en un principio, no iba más allá de una mera cortesía. Un ramo de flores, una caja de bombones, frutas escarchadas y así, poco a poco fueron intimando. María había hecho un bonito acomodo de sala de estar de una de las habitaciones de la casa, Cortinas de cretona floreada que conjugaban con la tapicería de un sofá y dos butacas que rodeaban un hermoso velador traído de la casona que frente a una chimenea muy bien restaurada, daban un ambiente acogedor a la estancia. Por el ventanal que había ampliado para proporcionar más luminosidad a la estancia, se podía ver un patio lleno de tiestos con rosales trepadores, geranios, petunias y una gran madreselva que cubría la pared que separaba la casa de la calle, creando más intimidad, y que cuando florecía en primavera, llenaba el ambiente de dulce perfume. En aquella sala tan personal, era donde Doña María y Don Ángel, mantenían sus conversaciones que cada día se alargaban más. Dejaban aparte todas las cuestiones de negocio o trabajo y se preocupaban, tanto el uno como el otro, de conocer las opiniones e ideas sobre cuestiones más íntimas. Sobre el sentido de la vida, la sinceridad, la generosidad, el valor, la tolerancia o la manera de enfrentarse a tantas decepciones y sinsabores en la que el destino es tan prolijo en obsequiar. En una de estas amenas charlas en las que pasaban las horas sin sentir fue cuando, cierta tarde, María se enteró, no pudo averiguar si de una manera casual o premeditada, que Don Ángel era viudo y que tenía un hijo algo mayor que el suyo. Entre conversaciones, visitas una vez por parte de Doña María al Despacho del Notario y otras de éste a la casa del Barrio de Prosperidad, pasó un año casi sin sentir. Una tarde Don Ángel acudió a la visita acompañado de un muchachito que presentó a Doña María como su hijo . María miró al niño y algo se revolvió en su corazón. El chiquillo la miraba casi con ansia, intentando sonreír como si le estuviera pidiendo a gritos una caricia, sin embargo, ella sólo pudo extender la mano y saludarlo educadamente mientras observaba su rostro. Tenía un pelo rubio rojizo ligeramente ondulado, y unos ojos claros de extraña mirada, de un color indefinido muy difícil de identificar. María se inquietó profundamente, no sabía por qué, pero aquel niño no le gustaba. Levantaba en ella una oleada de angustia, de terror, de furia que no sabía interpretar. La voz de Don Ángel la hizo volver a la realidad y con la cortesía normal en ella, los invitó a pasar al interior. Con la facilidad propia de la infancia, los hijos de Don Ángel y Doña María, hicieron una amistad rápida y mientras los padres conversaban ellos se dedicaron a jugar en el patio y por 48 las dependencias de la casa que les estaba permitido. Dos días después, en una nueva visita, esta vez a solas, el Notario, antes de despedirse de ella, le propuso el matrimonio, María aceptó. ------------------------------ Se casó un mes después, de negro, con mantilla y peineta, en la Catedral. A una hora muy temprana de la mañana de un sábado, con muy pocos asistentes, se puede decir que solamente con los testigos, Teresa y los hijos de cada uno de ellos. No salieron de viaje de bodas, la situación en España andaba un poco revuelta por aquellos años, acababa de proclamarse la II República y, aunque Don Ángel mantenía a Doña María apartada de sus andanzas políticas, de todos era sabido que el famoso Notario se reunía de una manera hasta cierto punto clandestina con antimonárquicos, anarquistas y gentes de izquierdas. Este fue el principal motivo por el cual, una vez celebrada la boda y de un pequeño ágape en un mesón de la ciudad, los nuevos esposos se refugiaran en la casa del Notario donde fijaron su residencia. Aquella noche María tuvo una fuerte y agradable sorpresa, jamás hubiera pensado que aquel hombre serio y formal, cortés y amistoso, fuera tan apasionado. Fue la primera vez en la vida en que María supo lo que era disfrutar sexualmente. Y mientras Don Ángel abrazaba su cuerpo desnudo, no pudo evitar el recuerdo de su primer marido Don Bartolomé con su lumbago que siempre se quedaba clavado sobre ella. Don Ángel era un hombre experto y buen amante y el sueño llegó hasta ella de una manera relajada y tranquila. La casa del Barrio de la Prosperidad se volvió a vender con ganancias, María dejó de observar a las cigüeñas cada mañana pero se hacía rica por momentos, el dinero le venía a las manos sin desearlo, se sentía feliz, su única inquietud se la daba la situación política de aquellos tiempos. Hubiera preferido que su esposo se mantuviera al margen de tanto desorden como se sucedía en el país, en donde la iglesia comenzó a ser perseguida y la quema de conventos y de iglesias eran noticias diarias. 49 7 Aun con tantas inquietudes en la vida cotidiana, aquella época fue para María un tiempo de tranquilidad que siempre lo recordaría como el más dichoso. Se sentía amada y considerada. Don Ángel le demostraba un vivo amor y en la primavera de 1933 tuvo un nuevo hijo también varón; moreno y guapo como el padre que colmó la felicidad de ambos. Doña María seguía cuidando de su hogar en aquel primer piso de la Plaza Mayor, donde Don Ángel continuaba con su despacho de Notario. Además de la atención a sus negocios que no dejaba en manos de nadie, atendía personalmente a la educación de sus tres hijos a los que Intentaba querer por igual pero al rubio hijo de Don Ángel le costaba mucho demostrarle cariño y, sin embargo, era este pequeño quien más amor le ofrecía.. El niño era mimoso y ya desde un principio de la vida en común, comenzó a llamarla mamá sin que nadie se lo dijera. A María este tratamiento le escocía un poco, por más que intentara ponerlo al mismo nivel que los otros, no era su hijo. Aquel niño rubio seguía angustiándola sin saber por qué. Allí, en aquel piso de la Plaza Mayor pasaron tres años en los que en España la situación política fue empeorando. Las noticias de la quema de conventos en Madrid y en Barcelona se sucedían y las continuas sublevaciones de izquierdas, preocupaba a la revuelta sociedad de aquellos tiempos. La radio no dejaba de dar las noticias más importantes y para oírlas se reunían en el piso de la Notaría de Don Ángel un grupo de intelectuales que en toda Salamanca se conocían como de izquierdas. Reuniones que duraban hasta altas horas de la madrugada, con altercados que a Doña María inquietaban profundamente cuando, desde su alcoba, escuchaba los gritos apagados que se sucedían en las desavenencias y discusiones mientras esperaba que se hiciera el silencio y su esposo la acompañara en el lecho y al que nunca pidió explicaciones sobre aquellos hechos puesto que sabía de antemano que Don Ángel no se las daría. Era claramente notorio que deseaba mantenerla al margen de cualquier idea política. Pero eso era difícil mantenerlo a medida que la controversia se iba adueñando de todo el país. En la ciudad se destacaban fuertes diferencias políticas y el ambiente popular estaba muy 50 confuso por las noticias de sublevación militar de las que se hablaba en toda España. Doña María estaba con un nuevo embarazo de tres meses cuando estalló la guerra el 18 de Julio de 1936. El nombre de Don Ángel Sánchez Martín, comenzó a sonar como líder del Frente Popular y el miedo entró en la casa de la Plaza Mayor. La guerra, que en un principio se consideró una refriega que acabaría en unos días, se fue alargando; la ciudad de Salamanca se sublevó contra la República y el Palacio Episcopal acabó siendo residencia y centro de mando del General Franco. Don Ángel vivía escondido, sin dar apenas señales de vida, las cosas para la familia empeoraron y María temía salir a la calle. Poco a poco abandonó sus negocios que unos confiscados, otros arruinados, quedaron fuera de sus manos. Los alimentos comenzaron a escasear y María vendió lo que pudo, mas previsora como era, empleó parte del dinero en la compra de joyas y oro, a bajo precio. Sabía que eso podría salvarla de algún apuro. Tenía más valor que el dinero de curso legal. Estaba su embarazo bastante adelantado cuando una noche, Don Ángel la llamó a su despacho. Se le veía demacrado, sin afeitar, la barba oscurecía su rostro al que hacía destacar las profundas ojeras. Le entregó un montón de legajos y le recomendó que los guardara con mucho cuidado. Allí estaba escrita la legalidad de todo cuanto poseían. La habitación olía a un humo que se extendía por toda la casa y María comprobó como en la chimenea se quemaban un montón de documentos. Don Ángel la besó con fuerza y le dijo que preparara lo más justo y con los tres niños se marchara lejos, al campo, a un sitio escondido. Doña María miró al hombre que era su marido, todavía hermoso a pesar del desaliño. Se le veía asustado. Le dijo que cogiera un carro cualquiera, no la calesa, como si fueran labradores que volvían al pueblo después de alguna compra. Nadie debía saber que escapaban. La volvió a besar y ella le devolvió el beso con fuerza. Sintió temor y tristeza, intuía que no lo volvería a ver y así fue. A Don Ángel lo vinieron a buscar de madrugada y se lo llevaron a empujones metiéndolo en un camión en el momento que Doña María con sus tres hijos y un adelantado embarazo, huía de aquella ciudad hacia una dirección desconocida. Mientras arreaba a la mula, sin saber a donde dirigirse, se acordó de una pequeña casa cerca de las Hurdes, en la sierra llamada la Peña de Francia, que Don Bartolomé conservaba sin que nadie habitara en ella y allá se dirigió. Dos meses después, cuando la guerra azotaba con su crueldad y su insensatez todo el país, en la soledad de la noche, entre alisos, enebros, encinas y quejigos, María alumbró a su tercer hijo, segundo de Don Ángel y cuarto en número. No pasó nada. Los niños dormían. Al 51 sentir los primeros dolores preparó todo lo necesario como pudo, en el pajar medio abandonado, sin angustias, sin temores, con valentía. El niño llegaba y tenía que ayudarlo a entrar en el mundo, en aquel mundo extraño y difícil en el que la gente se estaba matando unos a otros. Sin padre pero con una madre fuerte. Ella le haría de madre y de padre y entre estos pensamientos se encontró con el niño entre las manos. En la soledad de la noche, junto a la montaña. En aquel silencio sólo se oyó el primer llanto del hijo más pequeño de Doña María. Nadie se enteró... sólo la noche. 52 8 Doña María pasó los tres años que duró la guerra entre los bosques de la Peña de Francia, resguardada de la vista de todos en aquellos montes salmantinos. La casuca de una sola planta tenía tres habitaciones, la que se usaba de cocina y comedor donde se hallaba una chimenea de leña que servía para cocinar lo mismo que para calentarse en invierno y otras dos que María acopló para dormitorio. Los dos hijos mayores, el de Don Ángel y el de Don Bartolomé en una, y la otra la ocuparon ella y los dos pequeños. Como en su interior no encontraron más acomodo que unos colchones de paja, María los limpió con ayuda de sus hijos y poco a poco los fueron acondicionando con lo necesario. El resto de las necesidades las hacían en una caseta cubierta que se encontraba a unos cuantos metros de la casa, cerca del pajar donde también guardó el carro con la mula. El río que corría entre sauces, álamos, alisos, olmos y fresnos, les abastecía de agua y les servía tanto de higiene como de recreo en los días veraniegos. Ayudada por los hijos mayores, plantó una huerta con cuyas hortalizas era con lo que más se alimentaban y para el resto de lo indispensable bajaba a los pueblos, una vez a uno otra vez a otro para que no la conocieran. Se vistió con un vestido que ella misma arregló, de manga larga abotonado hasta el escote y que le llegaba al tobillo y la cabeza la cubrió con un pañuelo cuyos extremos enrollaba y ataba sobre la parte alta de la cabeza y parecer, así, una aldeana de cualquier lugar de las Hurdes. En el carro tirado por la mula que cuidaba más que a ella misma, llegaba a los pequeños pueblos y aldeas para comprar o vender, pero casi siempre lo que lograba era hacer trueque por lo que comenzó a tejer, otra vez, como en los tiempos en que la necesidad fue su consejera y cambiaba sus trabajos por alimentos o utensilios necesarios. De esta manera se hizo con una cabra y una oveja a la que trasquiló y después de varear y esponjar la lana, hizo unos buenas almohadas que les ayudaron a pasar más cómodamente las noches frías del invierno. Compraba de lo que no podía prescindir, comían de lo que cultivaban y de alguna gallina que sacrificaban ellos mismos o de carnes que conseguía con el trueque o con la 53 compra en casas desperdigadas por el monte y enseñaba a sus tres hijos mayores como la había enseñado a ella su padre, con la palabra. Mientras tanto, trabajaba con paciencia, esperando tiempos mejores. En una de sus incursiones al pueblo, vio que la gente alborotada, comunicaba el fin de la guerra y con esta noticia, dejó a los dos hijos pequeños al cuidado del mayor de ellos, el de Don Ángel que ya cumplía dieciséis años y acompañada del de Don Bartolomé, volvió a la ciudad, aunque con mucho miedo, en el carro tirado por la mula para investigar como estaban las cosas y ver que se podía hacer con respecto a todas sus propiedades y negocios. Por el camino, madre e hijo fueron en silencio. De vez en cuando se cruzaban las miradas preocupadas; no sabían lo que les esperaba en la ciudad. Los rumores que corrían por los pueblos que atravesaron eran contradictorios. Unos decían que todo estaba mejor, otros que la cosa andaba muy mal... Doña María observa a su hijo. Con el paso de los años, el niño ya tenía quince, por fin había descubierto a quien se parecía. A medida que fue creciendo sacó un fuerte parecido con su tía Lucía, la hermana de Don Bartolomé que se había metido a monja. María había pensado algunas veces en ella, pocas, esa era la verdad, pero después de tantos asaltos, incendios y matanzas como había habido en iglesias y conventos durante aquella terrible guerra, se preguntaba si todavía estaría viva. Entonces se hizo el propósito de visitar el convento de las Carmelitas a donde se fue de novicia para saber algo de ella, pero, más adelante, cuando su vida estuviera más asentada, ahora tenía cosas más importantes en las que pensar. Estudiando las características personales de aquel primer hijo comprendió que había sacado también un poco la avaricia de su padre pero era un buen negociante como la madre y eso la enorgulleció. 54 9 Cuando llegaron a la ciudad se separaron. María envió al muchacho para que, con mucha discreción, se informara de si la situación estaba lo suficientemente segura como para reclamar lo que les pertenecía y mientras, ella iría a las oficinas gubernamentales para conocer los trámites a seguir para retomar otra vez las riendas de todos sus negocios. Preguntando a unos y otros, haciéndose un poco la tonta que venía de la aldea perdida en el monte, consiguió que la enviaran a donde estaban las oficinas del gobierno y allí se dirigió. Salamanca estaba desconocida, y se quedó demudada cuando comprobó que aquellas oficinas ocupaban el piso que había sido su casa, la Notaría de Don Ángel. María subió lentamente hasta lo que fue su hogar. Las piernas le temblaban y los recuerdos se agolpaban furiosos en su cabeza. El piso estaba organizado en departamentos de oficinas donde trabajaban falangistas de uniforme. Al entrar en el despacho que amablemente le indicó un conserje, tropezó con dos oficiales del ejército que salía del mismo. Llevaban puesto el gorro ribeteado de galón dorado y la borla del mismo color, bailaba sobre sus ojos. Uno de ellos, delgado, medio rubio, presumido, con un fino bigote bien recortado, se quedó mirándola fijamente, mientras se retiraba de la puerta para dejarle paso al mismo tiempo que decía con un acento andaluz bastante acusado y acercándose excesivamente a ella: -Eres morenita como las mujeres de mi tierra. María supo que había tropezado con un conquistador. Le esquivó como pudo haciendo un quiebro. Para su suerte, el otro oficial que lo acompañaba deshizo la tensión interrumpiendo con diplomacia el suceso. María pensó que aquel hombre ya conocía el trato donjuanesco de su compañero y estaba acostumbrado a salir del paso. Con cortesía la dejó pasar y agarrando del brazo al presumido capitán, se alejaron. En el certificado de matrimonio de María con Don Ángel, por una de esas puntualidades del sacerdote que los casó, pusieron el nombre completo que constaba en la partida de Bautismo de María y que era exactamente, María de los Caballeros Cañizal Pérez. Para no ser descubierta como la esposa del que había sido un jefe del Frente Popular, dio sólo el 55 nombre de María Cañizal y se hizo pasar por viuda de Don Bartolomé Cruces. Sólo preguntó la manera de recuperar sus negocios en los pueblos cercanos. No se atrevió a decir que todo lo que ellos estaban usando le pertenecía. El falangista, educadamente le informó sobre la documentación que debía presentar para intentar devolverle lo que decía era suyo. Lo apuntó todo en un papelito blanco que arrancó de un bloc y se lo entregó a María. Al salir de la estancia, volvió a tropezar con el capitán que estaba en el quicio de la puerta, apoyando su hombro de una manera arrogante. No la dejaba pasar, era más alto que ella y bajaba su cabeza para mirarla a los ojos que María ocultaba con la vista en el suelo, al pararse ante el hombre esperando que le dejara el paso libre. Al sentirlo tan cercano una oleada de rabia subió hasta su cabeza. Llevaba mucho rato conteniéndose ante aquella usurpación de todos sus bienes. El disimulo al que se había visto obligada para no descubrirse como dueña de todo aquello, la había agotado y el recuerdo de su último marido en lo que durante años fue su hogar, la entristecía. Sin decir palabra pero con un gesto furioso y una mirada que echaba fuego, clavó sus ojos en los del militar que, sorprendido pero dueño de la situación, sonrió y volvió a decir: -¡Vaya mirada...! El compañero, más serio, que lo esperaba un poco apartado, intervino en la situación y evidentemente molesto por la actitud de su amigo, le dijo con confianza: -¡Venga Pepe, déjalo ya, joder! María notó que el capitán estaba azarado, se apartó para dejarla pasar y mientras ella huía oyó su voz que le decía: -Guapa, cuando vuelvas pregunta por el Capitán Ruiz María bajó las escaleras que tantas veces había bajado acompañado de su esposo y de sus hijos pero esta vez llorando.. Cuántas horas de felicidad pasadas entre aquellas paredes que ahora ya no le pertenecían. El escritorio de Don Ángel era la mesa de despacho donde el falangista la había atendido y no pudo evitar pensar por el resto de la casa, todos sus muebles ¿qué habría sido de ellos? Se reunió con su hijo frente a la catedral. Cuando le dijo que ya no tenían casa en la 56 ciudad, él muchacho no contestó, sólo dijo que tampoco había sacado nada en claro en sus pesquisas y le aconsejó a su madre que de las cosas de la ciudad mejor era olvidarse, no iban a conseguir nada, todo estaba requisado y descubrir quienes eran, resultaba peligroso en aquellos momentos. María se sentó en el carro pensativa, no se rendía fácilmente. Se acordó de la casona del pueblo, la de Don Bartolomé. Allí se había quedado su armario y el arca de su madre con la ropa, con su rico traje de charra, todo bajo llave. Recordó el trato que Don Ángel hizo con los labriegos que compraron la casa, el armario y el arca pertenecían a Doña María, no se los podía llevar por el momento. Quedaron arrinconados en una de las habitaciones. Pensó que quizás estarían todavía allí. Los quería. Intentaría volver a comprar la casa, confiaba en su suerte ¡quién sabe! Le quedaban las joyas de oro que podía cambiar por dinero. Sin decirle nada a su hijo y en uno de sus acostumbrados impulsos, cogió las riendas y arreó a la mula en dirección al pueblo de Don Bartolomé, su primer marido. Ya no volvió a llorar. 57 10 Llegó a Ciudad Rodrigo después del mediodía, cuando ya comenzaba la tarde. Miró alrededor, todo estaba igual. La gente que vio era desconocida o había cambiado tanto que no la reconoció. Sólo vio la diferencia en alguna bandera, y algún letrero que antes no estaba, se veía en la fachada del Ayuntamiento. Atravesó la Plaza porticada y, sin ser conocida por nadie, se dirigió a la casona, la puerta de madera labrada permanecía cerrada, el silencio en el interior parecía absoluto. Llamó a una nueva campanilla tirando de una cadena que colgaba en un lateral. Después de algún minuto de espera abrió una mujer de expresión sumisa, con un rostro ligeramente envejecido que llevaba un zapato con una suela mucho más gruesa que la otra. Ambas mujeres se miraron estupefactas y después de unos segundos de sorprendida mutua observación, se fundieron en un abrazo. -¡Teresa! -¡María! María sujetó a su amiga por los hombros y la observó entre lágrimas y sonrisas, no podía creerlo. Teresa en la casona. En el interior, las cosas estaban en su sitio, sólo algún mueble había desaparecido y cambiado por otro. Se sentaron ambas en el comedor junto a la mesa grande de caoba, aquella mesa donde Don Bartolomé, frente a una jícara de chocolate, la pidió en matrimonio. Sin darse cuenta, en un gesto afectuoso, pasó la mano por el tablero acariciando la madera. El hijo de Don Bartolomé, sabiéndose solo en aquel encuentro, comenzó a curiosear por la casa en la que había nacido y que perteneció a sus ancestros. Teresa no sabía por donde empezar la historia, ambas mujeres estaban confundidas. Se miraban, sonreían, hablaban al mismo tiempo, se silenciaban en los mismos instantes, se 58 abrazaban en silencio y lloraban sin saber por qué. Al poco tiempo la coherencia se adueñó de la conversación. Teresa vivía sola en la casona. Los que la compraron –explicó- desaparecieron un buen día una vez declarada la guerra y nunca más se supo de ellos. A ella le llegó la noticia por unos y por otros. Las noticias pasaban de pueblo en pueblo y los comentarios como “algo tendrían que ocultar” o “vaya usted a saber de qué tenían miedo”, pasaban de boca en boca, cuando supieron que la casa de Don Bartolomé había quedado vacía de la noche a la mañana. Ella pensó en María y sus hijos y se fue a cuidar la casa, un sexto sentido le decía que María la iba a necesitar. La gente del pueblo se alegró al verla a ella al cuidado de aquella casa solariega que para todos nunca dejaría de ser la casona de Don Bartolomé el del lumbago. María no cabía en sí de gozo, otra vez en su casa. Paseó habitación tras habitación y en una de ellas vio el armario con el espejo de cuerpo entero, aquel armario que de puro macizo parecía un castillo, el armario de sus padres y a su lado el arca. Buscó entre las llaves y la abrió. Desdobló prendas y volvió a doblar, apartó los ramitos de espliego y entre ellos el paquete de papel de seda atado con una cinta azul. Lo abrió con unción, con lentitud. Extendió el traje de charra, el hermoso velo de seda natural bordado, lo acarició como la primera vez que lo descubrió. Y en aquel instante de arraigo familiar, tomó una determinación. Legalizaría aquella casa. La volvería a poner a su nombre, le pertenecía. Todavía conservaba los documentos de venta en aquellos legajos que le dio a guardar Don Ángel la última noche de su vida, cuando le dijo que se marchara. Cerró el paquete y lo ató con la cinta azul, lo metió en el arca, puso encima un ramito de espliego que llevó hasta su olfato aquel perfume tan familiar. El recuerdo humedeció sus ojos pero no quiso llorar. Había tomado una determinación. Iría a la ciudad y preguntaría por el Capitán Ruiz, estaba dispuesta a todo. La casona, el armario y el arca eran suyos no se los dejaría arrebatar. 59 11 Con aquella firme decisión en su mente, María volvió a ser la de siempre y lo primero que hizo fue ir a buscar a sus otros tres hijos a la casuca en los montes de la Peña de Francia donde los había dejado esperando. Llegó de noche, pero conocía el camino y la esperanza junto a unas ganas tremendas de luchar por un futuro mejor, habían hecho huir el miedo. Encontró a los dos pequeños durmiendo y al rubio hijo de Don Ángel al cuidado de todo, un poco preocupado por la tardanza de la que ya, para él era su madre sin lugar a dudas. La hora intempestiva no era el momento para largas explicaciones por lo que, después de tomar una sopa caliente, María se tumbó en el colchón de paja que tantas noches había sido el guardián de sus miedos, dolores y desesperanzas. Aquella noche era la última. Ya no volvería a saber de sus confidencias. A pesar del cansancio, durmió poco. Ante ella se presentaba un nuevo reto que estaba dispuesta a vencer y su mente no dejaba de buscar salidas lo más honrosas posibles para conseguir sus deseos. En cuanto amaneció despertó al mayor de los hijos y entre los dos, recogieron todas las cosas para dejar la pequeña casa limpia y cerrada. Por el momento no quería saber nada más de ella, ahí se iba a quedar, perdida en la montaña, entre encinas y quejigos, como siempre, solitaria. Recogieron lo plantado en la pequeña huerta: unas patatas, pimientos, tomates, cebollas y borraja y lo guardaron en fardeles traídos desde la casona. Todo lo que podía tener algo de valor o uso se lo llevó, además de la cabra y la oveja. Lo que no pudiera vender, tiempo habría para tirarlo y así cargado el carro, deshizo el camino en compañía de sus tres hijos hasta la casona del pueblo. La vida comenzó a normalizarse para todos ellos. La novedad de la nueva vivienda, acostumbrados como estaban a la casuca del monte era una felicidad para todos los hijos, 60 especialmente para los dos más pequeños que sólo recordaban, en sus cortas vidas, la soledad del monte. Pero la más feliz en aquella nueva etapa era Teresa, no paraba quieta. Iba de acá para allá, ordenando, limpiando, haciendo una caricia a uno, otra a otro, una palabra de aliento a los mayores y una sonrisa y un abrazo que se le escapaban de las manos para María. Así comenzaron la vida otra vez. Las dos mujeres y los cuatro hijos. Pero María seguía con la idea de poner la casa a su nombre, le pertenecía y si no podía acreditarlo, la vida allí le parecía una intrusión. Estaba dispuesta a recuperar todos los negocios que pudiera y que tenía repartidos por los pueblos pero no sabía como hacerlo. Y el bigotito recortado y rubio del capitán Ruiz no se despintaba de su cabeza. Sin embargo, algo muy profundo en sus sentimientos rechazaba aquella solución que se iba retrasando. Una tarde, mientras Teresa y ella cosían y los chicos atendían a sus estudios, María sacó la conversación sobre su cuñada Lucía. -No sé que habrá sido de ella, me parece que debería buscarla. Por lo menos para saber de su paradero... si está viva o muerta. -Vete a saber, después de todo lo que se hizo con las monjas y los curas, cualquiera sabe lo que le pudo pasar. -Creo que voy a ir a Alba y en el convento de las Carmelitas preguntaré por ella. Tal vez me puedan decir donde se encuentra. Sólo sé que allí se fue de novicia Y a Alba se fue María a preguntar por la señorita Lucía Cruces de la que sólo conocía se había convertido en Hermana Soledad. El coche de línea la dejó en la Plaza, el Convento no estaba lejos. Atravesó la verja y entró en él. En una sala en la que una cancela la separaba del interior no había más que un banco de madera que parecía sacado de una iglesia pero María no se sentó, estaba intranquila. Después de esperar varios minutos, la voz suave de una mujer le hablo tras la reja con un saludo religioso. --Ave María Purísima. María no supo responder, no recordaba la respuesta, o más bien, las palabras le pillaron de improviso. Sin rodeos, expuso a la monja su deseo de conocer el paradero de la que era su 61 cuñada y le dijeron que por supuesto allí no estaba pero que le enviarían una carta después de conocer el convento donde se encontraba en la actualidad o lo que pudiera haberle sucedido. Así que, con las manos vacías, María se volvió al pueblo. Ya no podía hacer nada más. Aquella noche se acostó con la firme decisión de ir a la ciudad a ver al Capitán Ruiz, no podía demorarlo. 62 12 Llevaba en la mano un bolso no demasiado grande pero lo suficiente para guardar en él algunas joyas además de los documentos de venta de la casona del pueblo. Pensó que las joyas podrían ser útiles, nunca se sabe lo que puede pasar –pensaba- Aquel capitán chulito debía de tener muchas mujeres a su alrededor y si le regalaba alguna joya quizás no le pondría problema alguno para volver a poner los documentos de la casona a su nombre. Se vistió lo más normal que pudo con un traje arreglado por ella y Teresa que le peinó un bonito moño trenzado en la nuca. Se compró unos zapatos de suela de cuña a la última moda, lo que habían dado en llamarse zapato topolino pero bastante discretos, y así vestida tomó el autobús de línea que la llevaba a Salamanca. Entonces la gente sí la miró, destacaba, era elegante sin quererlo, morena, proporcionada, con una seriedad en la cara que no permitía ningún pensamiento indecoroso y unos ojos que no se podían mirar, Despedían firmeza, profundidad y cierta arrogancia que no aceptaba libertades. Ya en la ciudad le costó acercarse a lo que entonces eran las oficinas del gobierno. Le pesaban los pies que se negaban a dar los pasos pero no concedió tregua al miedo, debía conseguir lo que se había propuesto. Subió a las oficinas del piso de la Plaza Mayor, decidida, sin miedo, hacía las cosas a conciencia. Preguntó por el Capitán a uno de los conserjes que la miró de arriba abajo de una manera impertinente. Sin responderle se alejó dejándola esperando. Al poco rato volvió y la acompañó hasta una de las habitaciones que ella conocía tanto. No había nadie y se sentó en una de las butacas en las que tantas veces se había sentado para conversar con Don Ángel. Casi no le había dado tiempo de recordar su antigua vida cuando entró el capitán que, muy cortésmente, besó su mano. Sin preámbulos le expuso la situación. Mientras Doña María hablaba, el militar no le quitaba la vista de encima y esta vez estaban los dos solos, no había ningún compañero que pudiera mediar si la situación se volvía engorrosa. Mientras le comunicaba sus aspiraciones, María pudo leer el deseo en aquellos pequeños ojos grises y eso sí la asustó. Durante una fracción de segundo estuvo dispuesta a renunciar a todo pero rápidamente llegó a su mente el recuerdo de su armario y el hermoso traje charro en el arca que la esperaba en la casona. Era suyo. Todo se lo había ganado a pulso. Aguantando a Don Bartolomé, cuidando de su lumbago, ayudándole a hacerse más rico. Sí, le pertenecía. No podía conseguir aquel piso donde ahora estaba 63 suplicando, pero conseguiría la casona. Y siguió adelante. Mantuvo la mirada que le dirigía el capitán Ruiz y cuando éste aceptó los documentos que ella le entregaba le rozó la mano de una manera descarada. María se estremeció y un escalofrío recorrió su espalda. Sin faltar a su palabra, el capitán rubio echó un vistazo a los papeles y salió para consultar con la persona adecuada lo que se podía hacer en aquel caso –le dijo. No tardó más de diez minutos en volver, minutos que María aprovechó para observar lo que había sido su casa. Los cuadros que adornaban las paredes habían desaparecido y todo lo que pudiera parecer un detalle personal, también, sólo quedaban los muebles y no todos, María pensó que allí continuaban sólo los que podían usar para las oficinas. El Capitán volvió en el momento en que observaba la vista de la Plaza desde un balcón en el que ella tantas veces se había asomado. Sentándose frente a ella en una de las butacas, le dijo que había que estudiar los documentos y saber el paradero de los últimos compradores, si estaban vivos o muertos y para eso necesitaban algo de tiempo. Con una seriedad que a María la desconcertó, le dijo que volviera por la tarde a última hora. María se fue animada, quizás tendría suerte y el Capitán sólo era un poco hablador, lo que se acostumbra a llamar conquistador pero sin más consecuencias. Comió en una fonda de la ciudad. La miraban, una mujer sola... No estaba bien visto. Con aquellos zapatos tan modernos que todavía pocas mujeres se atrevían a calzar. Pero a ella no le importó. Sólo pensaba en su casona del pueblo, en su futuro y en el de sus hijos. Tenía que volver a empezar. ........................... Para hacer tiempo paseó por la ciudad. Todo estaba cambiando. Casas que se construían, negocios nuevos que se abrían, gente que aumentaba llenando las calles y en lo alto del cielo las cigüeñas que volaban buscando sus nidos de cada año. Y no pudo evitar la comparación aunque pareciera ridícula. Ella también buscaba reconstruir su antiguo nido, su antiguo hogar. Cuando llegó lo que ella creía haber entendido por última hora, se acercó otra vez a la casa de Don Ángel –para ella siempre sería así, jamás una oficina del gobierno-, y subió hasta el despacho. Anochecía, ya no quedaba nadie en las oficinas. La puerta estaba abierta y vio al Capitán Ruiz recostado en el sillón detrás de la mesa en el que siempre había visto sentado a su marido y una repulsión le subió del estómago a la boca. Se recompuso haciendo un esfuerzo 64 y pidió permiso para entrar. Al verla. el hombre se levantó con unos documentos en la mano que le ofreció a María diciéndole: -Todo está en orden, morenita... Los antiguos dueños han fallecido. A doña María, le cambió el regusto de la boca por una sensación de satisfacción pero cuando fue a coger los papeles que el capitán mantenía en su mano, éste la agarró por la cintura apretándola contra sí, al tiempo que decía: -Esto tiene un precio, encanto... A María se le hundió el ánimo, todo seguía igual, el oficial era un conquistador hasta el final. Mientras la abrazaba notó en su cuerpo la dureza del sexo del militar. Sabía lo que le estaba pidiendo. En un último intento por eludir la situación hizo un amago de rechazo mientras cogía la documentación para poder huir, pero no pudo, el rubio militar la sujetaba con fuerza. --Cuando terminemos te los doy... – Y la besó en la boca. María, nerviosa, abrió el bolso para enseñarle las joyas y lo único que consiguió fue una sonrisa irónica. -Tienes algo de más valor para mí, preciosa. María sintió náuseas pero se dejó arrastrar. Necesitaba aquellos documentos. La llevó a una habitación, era su alcoba matrimonial. Vio su cama. Allí estaba todavía vestida, como si alguien la usara, posiblemente alguna persona habitaba el piso -pensó. ¿El capitán? Vio la ropa que le había pertenecido, reconoció la colcha, las cortinas. Probablemente el armario de tres puertas guardaría en su interior la lencería abundante que había en la casa cuando la abandonó a toda prisa...Al ver las cosas que le habían pertenecido creyó desmayarse. Sintió como el militar la desnudaba con torpeza. Lo apartó y se desnudó sola mientras él hacía lo mismo de una manera apresurada. Cuando se quitó el gorro con la borla, vio que era calvo. Solamente tenía una coronilla entre rubio y blanco. Apartó la vista de él al mismo tiempo que sentía sus manos ansiosas en su cuerpo. Ausentó su mente cuanto pudo de la realidad, le dolía 65 el estómago... Se acordó de Don Ángel en aquella cama y se estremeció. Notó el pene erecto del militar que penetraba en su cuerpo y no pudo evitar la repugnancia. Las arcadas la hicieron vomitar una espuma amarillo blancuzca encima del hombre que enfurecido la empujó sobre la cama y cuando creía que se iba a abalanzar sobre ella para golpearla, salió de la habitación limpiando el vómito con la ropa. María aprovechó la ausencia para vestirse tan rápido como pudo. Cogió los documentos que habían quedado sobre el asiento de una butaca y escapó de aquella casa que una vez había sido su hogar, donde fue amada y respetada. Escapó de aquella cama donde había concebido dos hijos y donde había amado a un hombre bueno y donde, ahora, se había prostituído. Ya no volvería jamás. Allí se quedaban los recuerdos de toda una vida feliz echados a perder por una maldita guerra fratricida. Iba corriendo por la calle. Tenía que coger el autobús de línea para volver al pueblo, a la casona. Ya tenía los documentos, los llevaba en el bolso junto a las joyas que no había usado. El militar prefirió su cuerpo. Y el recuerdo la obligó a vomitar de nuevo. Se paró junto a un árbol y escupió. Escupió toda la vergüenza, todo el dolor, toda la repugnancia. Llegó de noche a la casona, en el último autobús. Teresa se había encargado de todo. Los cuatro hijos estaban allí. La cena hecha, esperándola. María lo miró todo. Otra vez vivía en un hogar decente. Todo estaba en orden. María no dijo nada. Teresa comentó: -Estás cansada María... Ella siguió en silencio. Puso los documentos de la casona dentro de un estuche y se fue a ver el armario que de puro macizo parecía un castillo. Todo era suyo otra vez. 13 66 Una vez terminada la guerra, la vida comenzó a encauzarse. Las dificultades económicas eran generales y María vendió joyas para conseguir dinero. El hijo menor, el que nació en la casuca del monte al principio de la guerra, tenía ya seis años, el que le seguía en edad nueve, el de Don Bartolomé cumplía los veinte y el rubio de Don Ángel que tanto amaba a María, los veintiuno. María maduraba pero no envejecía. A sus cuarenta y dos años era una mejor más hermosa que nunca. Se podía decir que aquella firmeza de su carácter se reflejaba en todo su ser y le proporcionaba un halo de magnetismo que la hacía ser un persona interesante a la vista de los demás. La casona estaba mejor cuidada que nunca por las manos de Teresa que ayudaba sin cesar con la felicidad de los que aman a todo lo que les rodea. Cierta mañana, llegó el cartero con una carta con remite del Convento de las Carmelitas de Alba de Tormes. María la abrió ansiosa por saber su contenido: Muy Sra. Mía y Hermana en Cristo: Después de su visita a nuestro Convento interesándose por el paradero de su cuñada Doña Lucía Cruces, Hermana Soledad en nuestra Congregación, me complace comunicarle que se encuentra como Superiora en el Convento de MM. Carmelitas Descalzas de Peñaranda de Bracamonte a donde puede usted dirigirse para comunicarse con ella. Atentamente le saluda su Hermana en Cristo. María tomó nota de la dirección y aquella misma tarde, en un autobús que salía desde Salamanca se dirigió a Peñaranda. La hicieron pasar a una salita reluciente de limpieza con un sofá y dos butacas que rodeaban un pequeño velador y en la que estaba la consabida celosía. No pudo ver la cara de Lucía, sólo oyó su voz suave y bajo la toca y el velo, adivinó un rostro pálido que no pudo identificar con la Lucía Cruces que ella conoció. Se preguntaron como estaban, se desearon suerte en la vida y Lucía o la Madre Soledad, se ofreció para ayudarla en todo lo que estuviera en su mano. Este ofrecimiento quedó muy grabado en la mente de María, tal vez, en algún momento podría hacer uso de él, en la actualidad el gobierno de España se autodenominaba Estado Confesional, Nacional catolicismo. La guerra había sido una Cruzada para liberar a España del ateismo y tener una cuñada Superiora de un 67 Convento de clausura de Madres Carmelitas Descalzas, podría ser de gran ayuda. Se despidieron prometiéndose comunicarse más a menudo y durante el camino de vuelta, María se cansó en pensar que, si hubiera sido más diligente en la búsqueda de Lucía Cruces, tal vez no hubiera necesitado venderse al Capitán Ruiz. Pero todo estaba hecho y un rasgo de su carácter era no darle vueltas a lo que ya no tenía remedio. A las hechos había que darles la cara, afrontarlos con valentía y sinceridad, era la única manera de dominarlos. Cuando estudió todos los documentos que le había entregado el Capitán Ruiz, debidamente firmados por las autoridades, comprobó que con uno de ellos tenía libertad para conseguir lo que pudiera demostrar que poseía antes de la guerra y así fue como recuperó parte de sus tierras, otras estaban perdidas para siempre. Muchos negocios se vinieron abajo y María comenzó a pensar como negociar para obtener ganancias. No le fue difícil escoger el mejor negocio. Cuando fue a Peñaranda a ver a su cuñada Lucía, en el paso por Salamanca vio como se estaba comenzando a construir nuevos edificios y María comenzó a construir en sus terrenos para, más tarde, al ver la necesidad del material que se necesitaba para la construcción de tantos hogares, pensó en crear una fábrica en la que se fabricaran ladrillos, azulejos y baldosas. Todo lo que se necesitaba para construir un edificio de viviendas. Estudió bien la situación y comenzó comprando libros que le informaran sobre construcción, edificación y sobre el tratamiento de las arcillas. Se informó y preguntó a los más entendidos y con estos conocimientos adquiridos, compró locales en los que puso los hornos y útiles necesarios para fabricar todo lo que podía usarse en la fabricación de edificios. Empleó a personas eficientes y con muchos y buenos conocimientos sobre la construcción y, aunque en un principio tuvo que invertir un capital, poco a poco o casi se puede decir que rápidamente, el dinero volvió a llenar sus cuentas bancarias. Cuando se vio, otra vez, con suficientes fondos, invirtió parte en pequeños negocios en los pueblos, como tenía anteriormente, que luego revendía y el dinero siguió entrando a manos llenas en las cuentas de sus Bancos. María volvía a ser una empresaria rica. Su vida se renovaba. Se había convertido en una mujer de negocios que poco a poco era muy conocida en el ambiente comercial. Aunque seguía viviendo en la casona que era su refugio, se trasladaba a la ciudad con frecuencia para resolver problemas y sobre todo trámites burocráticos. Para cada cosa que había que hacer se necesitaba una autorización, sin embargo, María nunca volvió a la casa de Don Ángel. Procuraba arreglarlo todo en otras oficinas o encargaba a uno de sus hijos mayores para que resolviera el papeleo. Pero llegó un día en que estos hijos le dieron una sorpresa. El que tuvo con Don 68 Bartolomé quiso marcharse del pueblo. Un buen día, a la hora de la comida cuando todos estaban reunidos a la mesa, se lo dijo así de claro: -Madre, me voy a Madrid. Quiero poner allí un negocio... María lo comprendió. No le dijo nada. No quería sujetar a su lado a ninguno de sus hijos. Les daba libertad de escoger su vida. Sólo pensó en lo que debía de hacer con él y le dio un cheque con dinero suficiente para vivir durante un tiempo y atender a los primeros gastos de la puesta en marcha de cualquier negocio. Cuando el hijo de Don Bartolomé se marchó sólo le aseguró firmemente una cosa: -Yo te ayudaré si te ves apurado, pero recuerda que la vida te la tienes que buscar tú y tú solo tendrás que resolver y enfrentar tus problemas y tus errores. Y esta fue la manera en que se separaron madre e hijo. Unos meses después cuando todavía no se cumplía el año de la marcha del primero. El rubio hijo de Don Ángel, el que más le demostraba su cariño, le vino a decir lo mismo. Se había quedado un poco solo. Los otros dos hermanos eran bastante más pequeños que él y al marcharse el hijo de Don Bartolomé, se le fue el compañero y confidente de su misma edad. También se quiso ir a Madrid pero éste le pidió a su madre que le aconsejara sobre un negocio de antigüedades con el que quería empezar su vida comercial. Él no tenía tan buena visión para los negocios como su hermano, sólo le gustaban las cosas bonitas y de antiguo valor y había oído decir que con eso se podía ganar mucho dinero. María buscó entre sus amistades alguien que pudiera asesorarle sobre aquel punto y consiguió el nombre de un famoso anticuario en la Capital de España, y allí se fue aquel hijo que no era suyo pero que la quería más que nadie, con una carta de recomendación en sus manos y un cheque sustancioso en sus bolsillos. Al despedirse abrazó fuertemente a su madre y la besó repetidas veces. Las lágrimas humedecían sus ojos y María lo miró. Vio aquel pelo rubio rojizo que tanto la alteraba y con rapidez lo besó, deshaciéndose de su abrazo. Así fue como se quedó sola en la casona con los dos hijos más pequeños y con la fiel Teresa. Ambas iban envejeciendo pero María conservaba una piel tersa, sin arrugas a pesar de su edad. Su pelo seguía oscuro, sin canas. Parecía que la naturaleza se complaciera en hermosearla a medida que se hacía mayor 69 Los dos hijos menores ingresaron internos en un colegio religioso de renombre, pretendían llegar a estudiar una carrera universitaria. El deseo del mayor era ser Notario como su padre, el menor decía que se conformaba con ser abogado. La madre se sentía orgullosa de ellos. Ambos tenían un fuerte parecido con Don Ángel que a María le hacía recordar la bondad de aquel hombre que fue al que más amó, aunque poco. Siempre, en lo más profundo de su corazón, le surgía la misma pregunta ¿Por qué tenía tan poca capacidad de amar? ¡Si ella lo deseaba tanto!. Pero algo que no conocía, se lo impedía. 70 III Parte 1 Juan Ferraté Loyola tenía cincuenta años. Colgó el auricular después de terminar la conferencia telefónica con el representante que tenía en Salamanca de sus artículos sanitarios para el hogar. Necesitaban reunirse para concretar las tácticas a seguir sobre el nuevo negocio que deseaba ampliar en la ciudad de Salamanca. En aquella época de posguerra, se estaba construyendo muchísimo en toda España y, conversando con otros fabricantes, Juan Ferraté había sabido la necesidad de tener mercado en aquella ciudad castellana. Francisco Herrero era su representante, salmantino conocedor de todo el comercio en la región, le fue recomendado por uno de sus proveedores de arcillas que usaba para la construcción de sus productos. Precisamente en aquella llamada telefónica, acababa de convencerle para que hiciera un viaje a la capital charra y exponerle la situación del comercio personalmente. Juan Ferraté descendía de una antigua familia de negociantes catalanes muy asociados a la ciudad de Barcelona desde siempre. Huérfano de padre desde muy corta edad, se hizo cargo de los negocios familiares en cuanto fue mayor de edad a los 21 años. Hasta aquel momento su hermana Elisenda, trece años mayor que él, por ser la heredera, la pubilla, como así se llamaba en Cataluña a la primogénita o mayorazga de una familia; era la que controlaba los negocios pero pensó que una mano masculina era más adecuada para manejarlos y en parte por eso y en parte porque Elisenda era una mujer que no se consideraba capacitada para dirigir empresas, lo dejó todo en manos de su hermano Juan. Durante la guerra perdieron parte de las propiedades que tenían en Barcelona y sus alrededores, pero Juan Ferraté no se arredró. Buen negociante, en cuanto terminó la contienda, volvió a tomar las riendas de sus negocios que, en realidad, no había abandonado nunca, y que pudo mantener aunque a poco rendimiento. En cuanto la vida en España volvió lentamente a la normalidad, se dedicó a crear nuevas empresas. Vendió algunas casas que tenía por el Barrio de Sarriá y con parte de las ganancias, puso una nueva fábrica de artículos sanitarios que pensó, con buen criterio de negociante, se necesitarían en tantas casas como se estaban comenzando a construir. La más grande de las fábricas estaba en Tarrasa una ciudad 71 que distaba unos 30 km. de Barcelona a la que se trasladaba en un Coupe negro de su propiedad que cuidaba como si fuera de oro. La madre, la señora Ferraté, enviudó muy joven, poco después de nacer el hijo y se dedicó a llorar a aquel esposo muerto mientras los dos vástagos crecían en manos de criadas y tutores. Poseían una casa en la Plaza de Pedralbes donde la madre se sentaba frente al mirador contemplando en silencio, probablemente la soledad que la rodeaba. Engordó en exceso por su falta de actividad y los médicos que la visitaban no pudieron evitar que, poco a poco fuera enfermando del corazón y, unos meses antes de que estallara la guerra, murió de un ataque fulminante. Al quedarse solos los dos hermanos, repartieron la herencia y acordaron seguir con los negocios familiares recibiendo Elisenda, la hermana mayor, una cantidad por los beneficios de cada una de ellas. Juan Ferraté que vio conveniente ampliar su negocio fuera de Cataluña, se puso en contacto con diferentes proveedores de arcilla de la provincia de Salamanca y escogió como representante para aquel negocio que comenzaba en esa ciudad de Castilla a Francisco Herrero con el que acababa de conferenciar por teléfono y quien le había convencido para que fuera a la capital salmantina para una reunión de negocios. Después de finalizada la llamada telefónica, Juan Ferraté se dedicó a preparar su viaje para la semana siguiente. Era muy exigente a la hora de contratar a sus empleados pero gracias a esta rigidez consiguió rodearse de personas eficientes en las que podía delegar su trabajo cuando era necesario con la seguridad de que todo funcionaría como si estuviera él mismo al mando. Llegó en tren a la capital de España un día de Mayo y de allí empalmó viaje hasta Salamanca. Cuando llegó a la ciudad le impactó su arquitectura de piedra amarilla y quedó prendado de aquel ambiente austero, seco, añejo y castellano viejo del lugar. Sus ocupaciones no le habían permitido viajar por España y ahora que podía hacerlo aunque sólo fuera por motivos profesionales, disfrutaba conociendo lugares diferentes y hermosos de la península. Terminaba de comer una comida tradicional en un mesón al que le había llevado su representante Francisco Herrero y mientras tomaban café la conversación se enredó. -Hay una mujer que se llama María Cañizal que sirve material para la construcción a la mayoría de las empresas de Salamanca con la que no estaría mal entablar conversaciones. Se 72 podría intentar que ella propusiera nuestra empresa a los constructores como únicos distribuidores de los equipos sanitarios. -Ah, podría hablarse, no es una mala idea ¿dónde se la puede encontrar a esta mujer? -Vive en Ciudad Rodrigo, eso está a unos 87 km. de Salamanca pero creo que también se la puede encontrar en una fábrica que tiene en las afueras, si quiere usted, Don Juan, puedo acompañarle si desea hacerle una visita. -No.... no... – titubeó Juan Ferraté. Prefería conocer la situación y la persona por sí mismo, a solas, para sacar sus propias conclusiones sin que nadie pudiera influir en sus decisiones. Le gustaba sacar sus deducciones de las personas que conocía, para esto poseía un sexto sentido, veía a través de ellas y conocía, en cuanto las veía, como era su carácter, pero esta deducción la debía sacar a solas, sin interferencias. Este fue el motivo por el que le dijo a su representante que no deseaba su compañía. —Yo me pondré en contacto con ella para una entrevista, Don Francisco. Quiero estudiar la situación y la persona por mí mismo...acostumbro a hacerlo así, compréndame Don Francisco. Se despidieron y Juan Ferraté dedicó el día a conocer la ciudad. Mientras recorría las calles en solitario, pudo comprobar como crecía aquel hermoso lugar. Las casas de ladrillo antiguas se derribaban para construir nuevos edificios extendiéndose la ciudad hacia el Norte. Allí podía hacerse mucho negocio y pensó en que clase de persona sería la tal María Cañizal. Antes de acostarse aquella noche en el Hotel. Juan Ferraté llamó por teléfono a la fábrica donde María acostumbraba a repasar la marcha de sus negocios. Una voz masculina le informó que la dueña no estaba y que si quería hablar con ella era mejor que se dirigiera a su casa de Ciudad Rodrigo donde, sin lugar a dudas, la encontraría. Juan Ferraté anotó la dirección y se acostó pensando en la conversación que le esperaba al día siguiente. 2 73 María se encontraba sola en la habitación que le servía de despacho en la casona. Desde allí resolvía muchos de los problemas de los negocios que tenía entre manos y deseaba que le instalaran de una vez aquel teléfono que no acababa de llegar nunca para poder permanecer más horas en su casa. Aquel día como tantos otros, se había levantado temprano y como no tenía ganas de salir, se refugió en su despacho. Revisaba unas cuentas del Banco cuando apareció Teresa en la puerta diciendo que un señor preguntaba por ella. Recordó que Esteban, el encargado de la fábrica de azulejos, le había comunicado la noche anterior una llamada telefónica en la que un comerciante catalán, deseaba entrevistarse con ella. Casi se había olvidado de aquella visita y, sorprendida, dijo a Teresa que lo pasara al despacho. Al cabo de unos momentos se presentó ante ella un hombre bien vestido, elegante. Llevaba un sombrero gris de fieltro en la mano haciendo juego con su traje del mismo color. Era de mediana estatura, tirando a alto, pelo algo canoso, bien peinado y hablaba bajo, cosa que le gustó a María. Con una sonrisa cortés se presentó a sí mismo como Juan Ferraté. Venía de Barcelona y María observó que tenía un ligero acento catalán muy suave. Incluso le pareció que le hablaba con dulzura aunque no se anduvo por las ramas, fue directamente a lo que había ido. Deseaba examinar la posibilidad de formar una asociación para colaborar cada uno con sus productos y proveer del material necesario para la construcción de los nuevos hogares que se estaban edificando en toda la región salmantina. María intuyó que se podría hacer un buen negocio con aquel hombre y escuchó con atención su propuesta. Como buena negociante que era, pensó lo que le podría convenir y lo que no, indagó sobre el material que ofrecía el catalán que tenía delante y habló y discutió con él los pros y los contras del negocio durante mucho rato. Al final se pusieron de acuerdo en formar una sociedad para ofrecer a los constructores todo lo necesario para que las casas quedaran completamente instaladas. Pero había que esperar a que se arreglara el papeleo para hacer las cosas legalmente. Quedaron ambos satisfechos del resultado de las conversaciones y, cuando se despedían, Juan Ferraté invitó a cenar en la ciudad a Doña María –para celebrarlo- dijo. - La vendré a buscar a las ocho de la tarde. Aquella novedad que la sacaba de su rutina ilusionó a María. El desconocido con el que iba a ampliar su negocio, le atraía, tenía algo especial, diferente, una peculiaridad de su carácter que no alcanzaba a discernir. 74 Teresa la ayudó a buscar entre su ropero un traje elegante para asistir a la invitación. Escogió uno con chaqueta, muy femenino, negro, con solapas de esmoquin; zapatos de corte salón de ante con un fino tacón alto y sólo se adornó con unos largos pendientes de plata y azabache. No se puso más joyas, el oro no le gustaba. Se peinó con un moño en la nuca, como acostumbraba, totalmente sobrio estirando su pelo negro que despejaba aquella cara morena, más hermosa que nunca en la que destacaban la mirada firme, leal, ligeramente triste y soñadora de unos ojos profundamente oscuros. Estaba hermosa. Teresa se lo dijo. A las ocho en punto sonó la campanilla de la puerta de la casona. El Sr. Juan Ferraté al verla, sonrió marcando unas atractivas arrugas gestuales en las mejillas y cuando la acompañaba hasta el taxi en el que había llegado para llevarla a la ciudad, no pudo reprimir el comentario que se le vino a la boca: -Parece usted una reina mora, Doña María. María sonrió con sinceridad, ante aquella galantería y entró en el vehículo con elegancia de verdadera reina. En los días que se sucedieron después de aquella cena, María tuvo en su pensamiento al señor Juan Ferraté con una insistencia poco habitual en ella y reconoció que aquel hombre le gustaba. Era fino, educado, elegante. Muy inteligente y buen negociante. Y sin ser todavía muy consciente de la idea, por su cabeza comenzó a pasearse el deseo de un nuevo matrimonio. 75 3 Llegó a Barcelona con una mezcla de entusiasmo y temor. Los negocios, casi de una manera un poco irresponsable por su parte, quedaron en segundo lugar, no era lo prioritario para él en aquel momento. Fue a su despacho en la calle Aribau porque era la rutina diaria y se sentó tras la mesa sin intención de prestar atención a las necesidades del negocio, estaba ausente. Su cabeza y su corazón, tenía que admitirlo, se quedaron en un pueblo de Salamanca, admirando e imaginando tiernas escenas en los brazos de aquella hermosa Doña María. El solterón Juan Ferraté, se estaba enamorando. -Hola Luis. Buenos días. -¡Juanito...! Me han dicho que estabas en Salamanca. ¿qué se te ha perdido por allí? Juan, contestó por el teléfono que agarraba con su mano izquierda mientras con la derecha trazaba líneas y garabatos en la hoja en blanco de un bloc que tenía sobre la mesa. -Luis... en honor a nuestra amistad de siglos... necesito hablar contigo... necesito tu ayuda y tu consejo... -¡Caramba, Juan! No te pongas tan serio y eso de que nuestra amistad es de siglos... la verdad es que me hace sentirme muy viejo... –hizo una corta pausa que sonó interminable en el micrófono y continuó- sabes que eres mi mejor amigo. Nos vemos cuando quieras y me sueltas eso que te preocupa. -No esperaba menos de ti. ¿Vienes a cenar esta noche a mi casa? -Allí estaré antes de las nueve. 76 -Gracias Luis. Hasta la noche. Juan Ferraté colgó el auricular y, esta vez, si comenzó a resolver los asuntos de su negocio. ---------------------------------- El Doctor Luis Pagés era íntimo amigo de los Ferraté. Algo más joven que Juan, habían estudiado juntos en los Marianistas y las familias se conocían desde que los bisabuelos o tatarabuelos, hicieron negocios juntos en los pueblos de Gerona. Tanto Juan Ferraté como Luis Pagés, sabían que descendían de terratenientes catalanes que fueron cambiando la labranza de las tierras por negocios en la ciudad. Siempre fueron vecinos, no se sabe a ciencia cierta si porque lo buscaron para apoyarse unos a otros o si fueron esas extrañezas que tiene la vida a las que llamamos casualidades pero fuera lo que fuere, las dos familias siempre habían estado muy unidas. Una vez terminada la carrera de medicina, Luis Pagés se había convertido en el médico de la familia Ferraté. El vio morir a la señora Ferraté lentamente, observando nada por el ventanal de la Plaza de Pedralbes y atendió a las enfermedades de Elisenda y de Juan, que dicho sea de paso, no le dieron excesivo trabajo. Era un hombre dicharachero, alegre, siempre sonriente y amigo de bromas y chirigotas. Le gustaba explicar anécdotas, cosa que hacía con mucha gracia y soltura, ocurridas durante su agitada vida que convirtió en viajes siempre que se le presentó la oportunidad y a Juan Ferraté le amaba fraternal y profundamente. Siempre, desde sus más infantiles recuerdos, había sido su confidente. Con los difíciles estudios, con el trato complicado con una madre que abandonó las ganas de vivir al enviudar, con los fracasos sentimentales de la juventud que le obligaron a encerrarse en los negocios y con los desastres de la guerra, que pasaron tanto tiempo como les fue posible, fuera de España. Luis Pagés estaba casado con una mujer francesa de la que se había separado desde hacía años. Afortunadamente no habían tenido hijos, que él supiera, aunque alguien tuvo la indiscreción o sinceridad, -se puede entender de ambas maneras- de comunicarle que su mujer tenía una niña a la que nombraba hija. Luis Pagés nunca supo si era suya o no. 77 Cuando llegó a la torre de la Avenida Pearson, en la parte alta de Pedralbes donde Juan Ferraté tenía su domicilio, un hermoso perro dogo de color gris, lo recibió con excesivo alboroto que Luis se vio obligado a calmar. -Basta, Griso... Sí, yo también te quiero...- y acariciando la cabezota del animal se adentró en la casa cuya puerta mantenía abierta una criada. Se dirigieron a la biblioteca nada más reunirse y Juan sirvió un coñac en dos copas panzudas de cristal tallado. Chocaron sus copas como era su costumbre cada vez que bebían algo juntos y sin más comenzó la conversación Cuando Juan terminó la información de aquellos sentimientos que a una edad que él consideraba muy avanzada sentía invadir su corazón de una forma sorprendente, Luis, agarrando a su amigo por los hombros, le miró a la cara y ahuyentando la broma que en él era siempre característica, le dijo: -Juan, amigo mío... Vete a Salamanca y tráela.... La cena fue una celebración entre dos amigos que se tenían un afecto indestructible. 78 4 María se encontraba en lo que era su despacho en la casona del pueblo, leyendo una carta de sus dos hijos pequeños. Sus estudios en el internado afortunadamente iban bien y dentro de poco terminarían su estancia en aquel establecimiento que, por otra parte, ambos muchachos estaban deseando. María los amaba, pero amaba más su libertad y aunque este sentimiento, algunas veces la atormentaba con una acusación de mala madre, pronto lo borraba de su pensamiento y analizaba la situación. El amor no mermaba por tenerlos separados de ella, al fin y al cabo, su deber era darles todas las oportunidades posibles para desenvolverse en la vida. María tenía muy segura la idea de la individualidad de cada uno de sus hijos. No eran suyos, sino que solamente habían venido a través de ella. En la vida eran seres únicos, individuales, independientes y tenían que aprender a resolver sus problemas por sí mismos. Ella estaría siempre al quite, como los toreros. En caso de necesidad. En aquel momento una llamada telefónica inesperada, cambió sus pensamientos. Al otro lado del hilo telefónico la voz de Juan Ferraté, le pilló por sorpresa. No era necesario hablar con él de negocios, todo lo que tenía que resolver lo comentaba con Francisco Herrero, el representante en Salamanca de la Empresa de Juan. -Doña María. Soy Juan Ferraté. ¿Cómo está usted?- Sin esperar respuesta, añadió: -Me encuentro en Salamanca y desearía verla, ¿hay alguna posibilidad de encontrarnos? -¡Qué sorpresa, Don Juan! No esperaba verle por aquí tan pronto. Por supuesto que podemos vernos. Quedó con Juan en que vendría a cenar a su casa, le debía una invitación, le dijo, y una vez terminada la conversación, se dedicó a pensar en aquella cena con un invitado que se le 79 presentaba por sorpresa. Llamó a Teresa y juntas y felices, fueron a la compra. Prepararía un buen refrigerio. --------------------------------- La cena fue silenciosa, a la luz de la velas y con la que producía una pequeña lámpara situada sobre una mesita en la que se encontraba un cenicero que no se usaba nunca. Ambos sabían, sin palabras, que aquella visita iba a ser decisiva en sus vidas. Una vez terminada la velada, Juan se retiró llevando con él una cita para el día siguiente. María canceló todas sus gestiones comerciales pendientes en los próximos días. Fue poco más de una semana el tiempo que Juan Ferraté permaneció en la ciudad, no fue necesario decir que la visita no era de negocios, ambos lo adivinaron. María supo que debía acompañarlo a visitar los lugares más importantes de la región para conocerse y disfrutar de la mutua compañía. Juan había vuelto a Salamanca sólo para eso. Cada uno de ellos disfrutaba a su modo pero sobre todo Juan al lado de María que además de servirle de guía, se adentraba en su corazón con una fuerza que jamás hubiera creído sentir. Por su parte María, se sentía feliz. Olvidada de deberes y obligaciones, se dedicaba a escuchar a aquel hombre culto, inteligente y suave que la miraba con ternura y que también, a ella, poco a poco, se le iba metiendo en los entresijos de su corazón. Ambos se demostraban un interés que les complacía y en uno de los últimos paseos por la ciudad Juan se lo dijo. Paseaban admirando la casa de las conchas después de haber visitado su interior, mientras bromeaban en intentar contar las conchas que adornaban la fachada para saber si en realidad podía haber más de trescientas, como se dice que hay, cuando en uno de esos momentos de silencio que no se llenan con nada porque ya se conocen las palabras que van a surgir, Juan le habló llanamente: -Por qué no nos casamos, María. No se si decirte que estoy profundamente enamorado... lo único que sé es que jamás he sentido por nadie lo que siento por ti y no quiero perderte. Necesito que estés a mi lado.... Ven conmigo a Barcelona. 80 María titubeó, lo miró a los ojos grises que esperaban atentos una respuesta. Vio su cara morena, rasurada, masculina, hermosa sin deslumbramientos, pero tenía que analizarse. -Déjame pensarlo Juan. Estoy muy a gusto a tu lado, tu persona me proporciona seguridad y me siento apoyada, confiada... pero ya no somos niños que se pueden dejar llevar por unos impulsos amorosos- Mientras le respondía vio como en los ojos del hombre se mostraba el temor a la decepción y no quería defraudarlo porque sería lo mismo que defraudarse a sí misma- Yo también deseo permanecer a tu lado- continuó. -...Sí...- dijo titubeando - pero he de ser sincera... creo que has ganado mi corazón, pero dame un poco de tiempo...déjame pensar. Te prometo que te contestaré en seguida... en el plazo de una semana. De verdad que te quiero... De esta manera Juan Ferraté y María se separaron nuevamente pero en su fuero interno estaban esperanzados, sabían que les unía un extraño amor tardío y las circunstancias no iban a ser hostiles, todo tenía arreglo. Sobre todo por parte de María que era la que, si se estudiaban las cosas objetivamente, presentaba más problemas. 81 5 La vida continuó para ambos en sus correspondientes ciudades. María en Ciudad Rodrigo cuidando como siempre de sus negocios y repasando su vida al mismo tiempo que estudiaba los sentimientos que el recuerdo de Juan despertaba en su corazón. Juan en Barcelona, sin saber qué camino sentimental se iba a presentar en su vida a la espera de una respuesta favorable por parte de aquella mujer morena que se había apoderado de todos sus sentimientos. Se comunicaron por teléfono varias veces pero las dudas de María continuaban sin resolverse. Había surgido un serio problema, María no tenía la condición de viuda para poder contraer nuevas nupcias, su antiguo marido Don Ángel no estaba dado como muerto sino como desaparecido, tenía que volver a enfrentarse al papeleo, a la burocracia y eso la asustaba, no quería hacerlo ni que se la conociera como la esposa de aquel hombre, eso podría ocasionarle serios problemas en aquel momento, a ella y a sus hijos. Juan Ferraté no se rendía, ahora que creía haber encontrado lo que siempre había buscado, quería formalizar su relación con el matrimonio ya de una vez y decidido volvió a Salamanca para aclarar definitivamente la situación, no quería esperar más. Se instaló en la Fonda el Salmantino del pueblo para evitar habladurías aunque María le dijo que a ella no le afectaba lo que se pudiera decir de su reputación, ya no le daba importancia a las murmuraciones pero Juan no lo permitió. Pocos días después, en vista de que las dificultades burocráticas no se resolvían, le pidió a María que se marchara con él a Barcelona, no quería estar separado de ella. Desde allí buscarían la manera de arreglar las cosas para poder casarse. Después de consultarlo varias noches con la almohada y con su buena amiga Teresa, María aceptó. En el momento de la decisión, no le dio más vueltas, como siempre hacía. Preparó su equipaje y partió hacia Barcelona con Juan Ferraté aun sin haber contraído matrimonio. Dejando muchas bocas murmuradora tras de sí pero que a ella no iban a impedirle hacer lo que creía más conveniente. A María le encantó la ciudad catalana, tan diferente a la meseta castellana. Recogida entre dos montañas junto al mar que ella no había visto nunca le maravilló. Juan Ferraté la 82 llevó a una casa preciosa que tenía en la parte alta de la ciudad, casi en la ladera de una montaña. Una torre, la llamaba. Juan le explicó que en Cataluña le daban este nombre a las casas, a los chalets. María estaba entusiasmada. Tenía tres plantas y un enorme jardín de lo más cuidado, con parterres floridos y paseos de gravilla extendidos alrededor de la casa. Que, según Juan, el mérito era de un jardinero que iba regularmente y se ocupaba de mantenerlo arreglado. El interior lo recorrió de arriba abajo sin perder detalle. En la primera planta el salón con chimenea, acogedor, con grandes ventanales a un lateral y al frente del jardín, desde donde se divisaba la verja cubierta de madreselva que, sin querer y aun siendo tan distinta, le recordó a su casa del Barrio de Prosperidad en Salamanca. La cocina, espaciosa, con una ventana que daba a la parte trasera del jardín donde se encontraba un pequeño palomarcito fabricado de madera en el que colocaban grano y un pequeño recipiente con agua para que fueran a picotear los pájaros, contenía todos los utensilios que se podían codiciar en la casa más moderna y una biblioteca completísima, con unas grandes butacas para sentarse a leer cómodamente, dotada de una buena visibilidad, además de un pequeño cuarto de aseo con ducha, completaba las habitaciones de la primera planta. Por unas amplias escaleras se llegaba al primer piso donde se encontraban las tres habitaciones principales, unidas por una balconada y la alcoba matrimonial que se abría a la entrada principal desde donde se divisaba el jardín, la puerta de entrada, la carretera y la montaña cercana. Dos baños acondicionados con las últimas novedades que se fabricaban en las empresas de Juan se encontraban uno incluido en la alcoba y el otro en el pasillo, y en el último piso se encontraba la buhardilla. Allí también se podían ver dos habitaciones muy bien preparadas, que lo mismo valían para alojar al servicio o a cualquier invitado, que poseían una pequeña terraza desde las que se divisaba el mar en la lejanía, detalle que a María la entusiasmó. El paisaje que desde allí se divisaba era maravilloso. En aquel momento no tenían servicio, solamente una mujer se encargaba de la limpieza y de la compra que Juan mismo le encargaba pero, a partir de aquel momento ella, María, debía de hacerse cargo de aquella ocupación, así se lo comentó Juan. Ahora era la señora de la casa... la Doña María... María comenzó a sentirse muy satisfecha con su nueva vida. Todo era novedad y aprendizaje de nuevas costumbres y caracteres, Juan Ferraté le demostraba verdadero cariño, era un hombre dulce y María le amaba con la alegría de la juventud, como si amara a un muchacho. Se sentía feliz y así se lo decía continuamente. Él le respondía que su único deseo era casarse y la llamaba “mi reina mora...”, y María reía...reía. Una tarde, cuando llevaban dos semanas en la ciudad, Juan la llevó a conocer a su hermana Elisenda. Vivía en un piso antiguo pero muy elegante de la calle Muntaner. María 83 la observó con detenimiento cuando le fue presentada. Era bastante mayor, un poco extraña, muy suave y amable en su trato, lo mismo que su hermano, con esa dulzura y suavidad al hablar que, con el tiempo, pudo comprobar que sólo la poseían algunos catalanes cultos y con buena educación, tan diferente de la parquedad, firmeza y adustez del castellano viejo. A María le gustaba mucho oírles. Elisenda era pequeña de estatura, de cara redonda y con dos rosetones naturales en las mejillas. Su aspecto era muy juvenil, se podía decir que casi infantil, aspecto que se acentuaba con su manera de vestir muy peculiar. Aquella tarde llevaba puesto un vestido estampado de color azul celeste con florecitas diminutas en rojo y verde y un cuello redondo y plano como el del uniforme de una colegiala, adornaba el escote. Se embellecía con un pequeño lazo también azul que sujetaba con un clip un mechón de pelo. María siguió observándola mientras tomaban un té, sentada a su lado. En otra persona aquella vestimenta hubiera resultado ridícula, pero a ella le proporcionaba un encanto especial. No sabía por qué pero se la veía muy digna. Elisenda le explicó que había estado viviendo durante muchos años en la torre de Pedralbes, pero la dejó porque era muy grande para ella y muy solitaria y como su hermano pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa se trasladó a un piso más pequeño y sobre todo más céntrico. María pudo entender, que la finca era de su propiedad aunque no lo dijeron expresamente. Una de las características de los dos hermanos, era la discreción y la sencillez. Cuando abandonaron la casa lo hizo gratamente satisfecha. Sabía la buena impresión causada en la hermana de Juan. Lo intuyó sin necesidad de explicaciones y ella también se quedó muy complacida con la amistad de aquella mujer que ya formaba parte de su vida. 84 6 María pasaba por una época de felicidad en su vida. Los negocios abandonados en manos que sabía confiables, absorbía con esa sed de conocimiento que siempre había conservado, todas las novedades que su nueva vida al lado de Juan le ofrecía, en una ciudad completamente desconocida para ella y en el trato social tan diferente del que hasta la fecha había siempre vivido.. Sin embargo, el deseo de legalizar su unión, era el punto desagradable en el entorno de toda aquella felicidad. Cierto día en el que mantenía con Juan, por enésima vez, la forma de arreglar la documentación necesaria para poder contraer matrimonio, le vino a la memoria las palabras de su cuñada Lucía cuando la visitó en el convento. ...Si necesitas algo... El matrimonio iba a ser por la iglesia, por lo tanto la documentación la pedían los curas, tal vez Lucía o la Madre Soledad como se llamaba en aquel momento podía ayudarla. A Juan le pareció muy adecuado pedir una posible ayuda a su cuñada, de paso, ofrecerían, en agradecimiento, una cantidad sustanciosa como donativo al Convento, eso siempre era bien aceptado y de todos era bien sabido que el dinero ayudaba mucho a la consecución de los deseos. Por lo tanto, ambos de acuerdo, María se puso en contacto con su cuñada Lucía para solicitar su ayuda. Le suplicó que intentara favorecerla, si es que podía hacerlo, en el trato con las autoridades eclesiásticas para conseguir el permiso y poder contraer matrimonio religioso, y la sorpresa la tuvo el día después de la visita a la hermana de Juan. Recibió una llamada telefónica en la que la Madre Soledad le comunicaba que la documentación de su viudedad estaba ya en regla, por lo tanto podía casarse cuando quisiera. Las cosas estaban ya hechas. No hubo que esperar, se gastó dinero, pero era lo que abría puertas y arreglaba entuertos. Y dando algo aquí y otro poco allá, consiguió reunir todo el papeleo necesario. Así fue como María se casó en el antiguo Monasterio de Pedralbes, muy cerca de la torre donde vivía. La ceremonia fue sencilla y entrañable. Por parte de Juan, muchos invitados, además de los más íntimos, Luis Pagés, los Rimbau y las hermanas Bergatá, flor y nata de la burguesía catalana y por supuesto su hermana Elisenda que aquel día se vistió con un vestido de gasa color verde manzana tan vaporoso que parecía un hada 85 salida de un cuento infantil. Al verla María pensó que tan solo le faltaba la varita mágica. Sin embargo, los de María fueron muy escasos, se redujeron a sus cuatro hijos y Teresa. María estaba contenta, feliz. Los dos hijos pequeños terminaban sus estudios en el internado y se quedaban con ella en Barcelona. Después de hablado con Juan, lo habían decidido así, allí estudiarían la carrera que tanto deseaban. El primer hijo de María, el que tuvo con Don Bartolomé, se estaba haciendo muy rico y avaro como su padre. María lo miró, cada vez se parecía más a su tía Lucía. El rubio hijo de Don Ángel la inquietó pero esta vez no fue por su pelo rubio ni por sus demostraciones cariñosas; le notó algo raro. Se había vuelto muy amanerado y excesivamente dulce. Le pareció ver como si el pelo lo tuviera más rubio, teñido, poco natural y se había dejado crecer un bigotito que llevaba bien recortado y que a María le hizo estremecer. Sin querer lo identificó con el Capitán Ruiz. Mientras sacaba todas estas conclusiones se enfadó consigo misma por dejar entrar todos aquellos pensamientos de un pasado ya olvidado en su cabeza. Aquel muchacho, que ya era un hombre, siempre la inquietaba por una cosa o por otra y apartó la vista y el pensamiento de él. A Teresa le pidió , por segunda vez en su vida, que se quedara con ella. La torre de Pedralbes era como otra casona, la necesitaba. Teresa aceptó, no deseaba volver a quedarse sola, los años pesaban y hacían que la soledad fuera más dolorosa, además le tenía mucho cariño a María, era su única familia. Cuando todo se calmó y comenzó la vida normal de su nuevo matrimonio, María le pidió a Juan que trasladaran el armario que tenía en la casona del pueblo hasta la torre de Barcelona. Allí cabía perfectamente y ella lo quería. Juan Ferraté que sólo pensaba en realizar los deseos de su esposa, encargó a una empresa de mudanzas trasladar el armario y al fin María lo tuvo con ella en su nueva casa junto al arca llena de ropa que había pertenecido a su madre. Esta vez la casa solariega de Ciudad Rodrigo se cerró pero no se vendió. No necesitaban el dinero. Colocaron ambos muebles en una de las habitaciones de la buhardilla, María contempló con orgullo aquel antiguo armario que tanto amaba. Allí estaba, otra vez en su vida, suyo... para siempre...Y un escalofrío inexplicable recorrió todo su cuerpo... 86 7 Desde el primer día que Juan Ferraté la presentó, su amigo el Doctor Luis Pagés le demostraba a María un gran afecto, pero un afecto honesto, limpio, de amigo íntimo, ese con el que se puede contar para que te escuchen en silencio mientras desahogas con palabras estériles de las que después te arrepientes, todo el mal humor de un día o toda la amargura de una vida. Luis Pagés era así con María. La vio por primera vez un día en que Juan le invitó a comer en la torre de Pedralbes, precisamente para presentarle a su amor tardío, como dio en llamarla cuando hablaba de María con los amigos, y su belleza serena le impresionó. Tal vez por la incidencia de los rayos solares que penetraban en aquel preciso momento en el salón donde se encontraban, que la iluminaba con una luz especial, o por la indolencia de su postura, toda vestida de blanco, semi-recostada sobre una pared mientras lo observaba en silencio. No sabía por qué, el caso es que, al verla, le pareció que contemplaba el lienzo de Julio Romero de Torres titulado Poema de Córdoba. Cuando en soledad pensaba sobre ella, no podía discernir con exactitud si se había enamorado de aquella peculiar mujer, pero de una manera o de otra, en su corazón había surgido un sentimiento que sólo se podía definir con una palabra: amor. Sin embargo, Luis Pagés nunca se había propasado ni insinuado en ninguna forma. Solamente una vez, en cierta ocasión en la que ambos se encontraban solos, se le escaparon unas palabras apasionadas cuando al encontrarse sus miradas, le dijo: -María, tiene usted los ojos más hermosos y de mirada más profunda que jamás he visto en la vida. Esconden todo un misterio. A María le agradaba saberse admirada por aquel hombre moreno y alegre, limpio y pulcro; con esa pulcritud que emiten la mayoría de los médicos que parece como si estuvieran siempre esterilizados. Aquel hombre de pelo algo ralo, en el que todavía quedaban algunas ondas entre sus canas, aquel hombre de fino bigote canoso que dejaba ver una dentadura grande y bien cuidada cuando se reía con una franca carcajada por cualquier motivo gracioso, satisfacía su ego. Era cordial y amistoso y María pronto acabó considerándolo el 87 mejor y más leal compañero tanto de su marido como suyo. Pero María también sabía que podía confiar en él incondicionalmente. Después de su matrimonio, a causa del estatus económico de su marido, se vio obligada, poco a poco, a tener una vida social bastante activa. Juan era un hombre muy conocido en la alta burguesía de Barcelona y mantenía un círculo de amistades muy amplio por lo que, pronto se vio invitada a fiestas, reuniones, conferencias y cócteles. María, con su discreción y saber estar, se ganó el respeto y la admiración de todos cuantos la conocieron y elevó el currículo social de su esposo a niveles muy envidiables. Se habían cumplido unos años del matrimonio entre presentaciones, nuevas amistades, proposiciones para pertenecer a diferentes asociaciones que María acostumbraba a aceptar y que llenaban todo su tiempo. Aquel otoño, al iniciarse en Octubre la temporada de ópera en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, Juan Ferraté se lo recordó a María. -María. Empieza la temporada de ópera. ¿Vas a ir este año? María miró a su esposo indecisa. -Sí. Precisamente, la semana pasada, Nuria Bergatá, me preguntó si íbamos a asistir. Le contesté que debías decidirlo tú, pero se me olvidó decírtelo. -Pues iremos a la inauguración. Puedes buscar un traje bonito para lucirlo- y dándole un beso largo en la boca, como acostumbraba, Juan continuó haciendo lo que tenía entre manos. La familia Ferraté eran dueños a perpetuidad de uno de los palcos del Gran teatro del Liceo; Juan no sabía desde cuando, probablemente desde que se fundó el Teatro a mediados del siglo XIX. Era algo que había ido pasando de una generación a otra y Juan que no era un gran amante de la ópera, apenas si asistía a las representaciones. Aquel Domingo asistieron a la primera función de la noche. María estaba hermosísima. La vida en aquella gran ciudad, sabiéndose admirada por unos y otros, el haber dejado aparte los problemas de sus negocios que estaban unos, en manos de sus hijos y otros en las de su marido, le daban tiempo suficiente para ocuparse más de sí misma y como, además, las invitaciones frecuentes la obligaban a cuidar más su aspecto personal, parecía, con todo esto, como si su hermosura hubiera ido en aumento. 88 Desde un tiempo atrás, acostumbraba a vestirse de blanco, tal vez, porque comprobó que su belleza morena destacaba más con aquel color claro y aquella noche se puso un vestido de georgette drapeado que resaltaba su figura armoniosa como si fuera una vestal griega. Sin ninguna joya, en lugar de disminuirla esta ausencia de adornos ante las demás mujeres que iban totalmente enjoyadas, la hacía más interesante puesto que atraía las miradas por su falta de ostentación de riquezas, máxime cuando se sabía que los Ferraté tenían la posibilidad de presumir y mucho de joyas de gran valor. Llevaba el oscuro pelo recogido en un precioso moño bajo, como siempre, que le había peinado Teresa haciendo destacar sus facciones un poco grandes pero que, con la edad, se habían hecho más interesantes y atractivas. Terminado el primer acto de la Forza del destino, cantado por la soprano Renata Tebaldi, Elisenda, María y Juan salieron al antepalco para conversar y reunirse con los amigos que se acercaban a saludarles. Entró en la pequeña estancia Luis Pagés sonriente como siempre, acompañado de un hombre mayor. Se acercó a María y sujetando al hombre por el brazo, muy ufano le dijo: -María, le presento a un antiguo colega. El Doctor Alfonso Encinas. 89 8 María miró al hombre presentado. Vio un pelo rubio rojizo entremezclado de hebras blancas que le daban un aspecto pajizo. Unos ojos tristes, un poco apagados por las vicisitudes de la vida, de un color indescriptible, la miraban increíblemente sorprendidos mientras tomaba su mano para saludarla diciendo de una manera educada: -Doña María... Sintió como si algo estallara en su cabeza, como si en su mente se produjera un terrible explosión dejando paso a todos los recuerdos escondidos en un subconsciente que jamás había permitido que salieran a la luz. Sin embargo, de pronto, ante la visión de aquel hombre, comenzaron a entrar en su consciencia agolpándose, empujándose con fuerza unos a otros, amontonándose sin darle tiempo a ordenarlos y comenzó a recordar... a recordar... El Doctor Alfonso Encinas, el médico del pueblo, en Villavieja de Yeltes ,donde había nacido... Recordó a su padre muerto junto al carro y el médico, aquel Don Alfonso, recogiendo los libros esparcidos por el suelo. Y se recordó a sí misma en la consulta, medio desnuda y el médico, Don Alfonso mirándola. Y recordó... Alfonso, Alfonso... En su casa, leyendo sus ojos, diciendo que la amaba, con promesas incumplidas: “Nos casaremos”. Y recordó su gran amor, ella diciendo. “Tendremos unos hijos entre rubios y morenos”. Unos hijos...Aquel hijo de Don Ángel rubio que la intranquilizaba, ahora comprendía por qué. Le despertaba el recuerdo, un recuerdo que le dolía y que no quería dejar salir a la luz. El médico, Alfonso, Alfonso que le decía “ya no me caso contigo, me voy a Madrid, me caso con otra, aquí no seré nada, sólo un médico de pueblo. Quiero subir más escalones. Lo siento, no puedo casarme contigo, me caso con otra. Esto ha sido sólo el principio de mi escalera...” Y ella sin saber lo que pasaba, sin poder creer, sin entender. Su mente perdida en busca de una 90 explicación, un por qué, una respuesta. ¿Por qué me haces esto? Su amor tronchado a los veinte años, ese amor escondido en su mente toda una vida. Ahora sabía que solo le había amado a él. Ahora estaba allí, frente a ella, viejo, con un temblor enfermizo en sus manos. Después de tantos años... y de su boca salían las mismas palabras que cuando la abandonó: -Doña María... mi Doña María... Desde su corazón subió hasta su cabeza como un volcán en erupción todos aquellos amargos recuerdos y como entonces, hacía ya más de treinta años, miró a su alrededor y encontró un terrible vacío, como si no hubiera nada ni nadie, como si estuviera suspendida en el aire. Y como entonces, allí tampoco había aire, se ahogaba, no podía respirar. Y también como entonces pensó si estaría muerta. Y entonces pudo percatarse de que su amor se había muerto con el tiempo. Se había quedado allí, en aquella casa de pueblo un lejano día, un día triste... Ahora estaba muerto. Las luces del teatro se apagaron y la voz de su marido la hizo volver a la realidad. Se sentó en su butaca como una autómata.. Quería llorar pero no podía, no debía... Juan le dijo algo en voz muy baja que no entendió, como entonces, la vida continuaba sin conocer su dolor. Y mientras sonreía, María, como entonces, volvió a llorar hacia adentro, cerrando sus oscuros ojos para que nadie viera unas lágrimas que, a raudales caían sobre su pobre corazón destrozado. Mientras en su mente golpeaban con fuerza unas palabras, “...mi Doña María”. -------------------------------- Al final de la representación fingió un dolor de cabeza aunque realmente no era un pretexto sino una realidad. Sentía su cabeza estallar y le pidió a su esposo que la llevara rápidamente a su casa disculpándola ante todos los amigos. Al llegar a la torre de Pedralbes María tuvo que acostarse de inmediato. Se sentía mal. Tenía fiebre, las piernas no la sostenían. Juan estaba asustado y pasó la noche en un duermevela. Al día siguiente, por la mañana temprano, llamaron al Doctor Luis Pagés pero cuando llegó, María ya había mejorado. El Doctor Pagés cogió entre sus manos una de María y apretándola con fuerza le dijo: 91 -María, cuando quieras hablamos de Alfonso Encinas... María sostuvo la mirada de aquel amigo por unos momentos y dejó caer la cabeza sobre la almohada diciendo en un susurro: -Tengo que superarlo, Luis... lo superaré. Y María volvió a ser la mujer fuerte de siempre. 92 9 Cuando Alfonso Encinas dejó vacante el puesto de médico rural en Villavieja de Yeltes, volvió a Madrid llevando como equipaje predilecto, una ambición desmedida de triunfo. Volvió a hospedarse en la Posada del Peine mientras se realizaban todas las gestiones previas a la boda. Alfonso Encinas, le gustara o no, tuvo que aceptar el corto noviazgo con Florita la hija de su protector. La madre, era un saco de entusiasmo comunicante que aun sin haber fijado la fecha de la boda, ya había comentado a familiares y amigos la relación sentimental de su única hija, con un médico que acabaría teniendo un gran prestigio porque su marido lo consideraba así. Y Alfonso Encinas se casó con Florita Lazuaga en los Jerónimos, dos meses después de su llegada a Madrid. Según decían porque en aquella iglesia se había casado el Rey Alfonso XIII y Doña Cándida, comenzó desde aquel momento a considerarse tan monárquica que poco faltaba para creer que pertenecía a la realeza. La verdad es que la iglesia se llenó de Médicos acompañados de esposas e hijas y de algunos periodistas que se encargaron de que se conociera la boda de la hija del famoso Doctor Lazuaga, con un joven médico que prometía mucho. El sacrificio de Alfonso Encinas fue pagado con creces; obtuvo lo que quería, un puesto de interno en el Hospital San Carlos de Madrid pero muy juntito a Don Mario Lazuaga que no lo perdía de vista, tanto es así, que acabó sintiéndose acosado con un control atosigante sobre su vida. Don Mario y Doña Cándida fueron los encargados de amueblar el piso heredado por su mujer en la calle Hermosilla en el que el nuevo matrimonio fijó su domicilio, por lo que 93 Alfonso no tenía nada de su propiedad, excepto su profesión. Diariamente, por imposición de su suegro, debía trasladarse al piso Principal del Paseo de las Delicias donde se reunían para ir juntos al Hospital y en cada momento libre que tenía, tanto el padre como la madre de Florita, se unían con el joven matrimonio, lo que dio pie a que en todo Madrid se les fuera conociendo como “la fiel familia”. Alfonso Encinas pronto comenzó a arrepentirse del paso dado, aunque era verdad que había conseguido un buen puesto en el escalafón de su profesión, en el personal había perdido toda su libertad, y su recuerdo, que era lo único que no controlaba la familia Lazuaga, le remontaba infinidad de veces hacia la pequeña mujer morena, hija del maestro que había dejado en aquel pequeño pueblo de Castilla, su Doña María... Incluso el nacimiento de sus dos hijas gemelas con un enorme parecido a la madre, no cambió en nada sus sentimientos que, por ambas partes comenzaron pronto a deteriorarse. Las discusiones surgían con frecuencia y Florita, sólo pensaba en la compañía de su madre y el cuidado de sus dos hijas por lo que la situación en el piso de la calle Hermosilla fue cambiando lentamente. Florita pasaba la mayoría del tiempo en su antigua casa del Paseo de las Delicias, en compañía de sus padres, mostrando a vecinos y conocidos, el fruto de aquel matrimonio que había dejado de interesarle una vez conseguido su deseo: el matrimonio y la maternidad. La guerra pilló a Alfonso con el proyecto de la inauguración del Hospital en Moncloa donde se había comenzado a construir trasladándolo desde Atocha a las afueras de la ciudad pero fue ocupado por las tropas, unas veces de un bando, otras de otro hasta que en el año 1940 se pudo reorganizar otra vez la finalización de su construcción, pero la vida de Alfonso Encinas por aquellas fechas estaba tomando nuevos derroteros. Al Doctor Luis Pagés lo conoció poco antes de estallar la guerra civil. Su interés por adquirir conocimientos en su profesión, lo llevaba a asistir a cualquier congreso o evento que surgiera sobre medicina y, además de que eso le proporcionaba una ampliación en sus estudios, le evadía de la absorción que la familia Lazuaga ejercía sobre él. En el mes de Julio de 1936, estaba prevista una reunión de médicos en Madrid para exponer los adelantos sobre cirugía que se estaban consiguiendo en el entorno internacional a la que asistieron profesionales de diferentes ciudades de España y del extranjero. Sin embargo, aquel congreso no llegó a producirse por causa del principio de la guerra civil española. Cada uno de los Doctores asistentes al evento, tuvo que salir huyendo lo más rápido posible hacia su lugar de origen si quería estar con los suyos en momentos tan peligrosos. El Dr. Luis Pagés venía de Barcelona, la segunda ciudad más importante de España y cuando se lo presentaron, Alfonso se interesó vivamente por el progreso de la medicina en aquella 94 ciudad y como siempre que una de sus ambiciones tomaba posesión en su mente, hacía todo lo posible por llevarla a cabo. Después de conversar cambiando impresiones con aquel Doctor catalán, creyó que era imperativo trasladarse a Barcelona, pero debía ir solo, sin familia y comenzar de nuevo la escalada, esta vez con más perspicacia. A Don Alfonso Encinas, la guerra no le fue del todo mal, le ayudó a resolver su problema familiar para poder rehacer una vida que se estaba yendo a pique. En cuanto supieron del levantamiento militar, Florita, su madre y las dos niñas, se trasladaron a la casa de Calzada de Calatrava en la provincia de Ciudad Real y allí pasaron los años de la cruenta batalla sin preocuparse por la situación de Alfonso, Por su parte, Don Mario Lazuaga las siguió en cuanto vio que las cosas se ponían muy mal en Madrid y, aunque era apolítico y le daba igual quien ganara o quien gobernara si él podía vivir tranquilo y económicamente bien, se asustó al ver el desorden que se organizó en la capital por lo que cerró la consulta y siguió a las mujeres de su familia olvidando a su yerno Alfonso Encinas. Cuando Alfonso se quedó solo, se sintió liberado y pensó en el Doctor Luis Pagés. Intentaría ponerse en contacto con él para trasladarse a Barcelona y allí progresar en su profesión, sin la rémora de la familia Lazuaga. No lo consiguió hasta finalizada la contienda, pero en Mayo de 1940, ya estaba instalado en la ciudad condal ayudado por el Dr. Luis Pagés. De la muerte del Dr. Lazuaga se enteró poco después por medio de un colega; madre e hija en compañía de las gemelas, continuaban en el pueblo ciudadrealeño sin interesarse ninguna de las dos por él ni él por ellas, era evidente que el matrimonio no tenía futuro, cada uno de los cónyuges vivía mejor separado. Ninguna de ellas supo de su traslado a Barcelona y Alfonso Encinas no tuvo ningún interés en comunicárselo. Solo, se encontraba demasiado a gusto y temía perder aquella felicidad. Comenzó a trabajar como médico suplente en el Hospital de San Juan de Dios siempre apoyado por el Dr. Luis Pagés y pronto se arriesgó a poner consulta particular pero no le resultó demasiado fácil hacerse con una clientela de pacientes por lo que cerró la consulta y comenzó de nuevo a buscar ayudas, entre ellas las del Dr. Luis Pagés que, al comprobar su valía como médico, lo avaló para que formara parte de la plantilla del Hospital Clínico y pudiera especializarse en cirugía. Pero la suerte no estaba de su parte o, tal vez, esa vida que como buen recaudador, cobra y paga los servicios prestados, le reclamaba la deuda que había contraído al infligir, gratuitamente, un dolor a un semejante cuando antepuso su ambición al cumplimiento de una promesa. Todo empezó con un cambio de domicilio. Al hacer la mudanza y mover un mueble, creyó hacerse daño en el hombro y le causó un dolor que ya no pudo eliminar. Es más se fue 95 transformando en un temblor de manos y dificultad en el habla y en sus movimientos al caminar. No necesitaba ningún diagnóstico, él era médico y lo supo desde el primer momento, padecía la enfermedad de Parkinson. Se confió al Dr. Pagés y éste hizo cuanto estaba en sus manos pero ambos sabían que la enfermedad no tenía cura y progresaría lentamente hasta dejarlo inválido, tener complicaciones orgánicas o provocarle la muerte por cualquier enfermedad leve al dejarlo falto de defensas. Pronto tuvo que dejar de ejercer y se vio abocado a aceptar la ayuda del Dr. Pagés que fue el único que se interesó por su enfermedad y su futuro. Lo visitaba, lo atendía como médico y como amigo y cuando vio que comenzaban a escasear los medios económicos, hizo todo lo posible por mantenerlo dignamente con su ayuda personal. Alfonso no quiso pedir ayuda a su esposa y era demasiado orgulloso para suplicar la de los pocos amigos que le quedaban pero no podía eludir la del Dr. Pagés quien, con mucha diplomacia, conseguía ayudarlo sin que fuera evidente. Luis Pagés sabía que al Dr. Encinas le gustaba la ópera y entretenía muchas de sus horas inactivas escuchando a sopranos, tenores y barítonos. Aquel comienzo del año operístico en Barcelona, pensó que sería agradable para el enfermo doctor, asistir a la inauguración de la temporada. Ninguno de los dos podía imaginar lo que el destino le tenía dispuesto. 96 10 María pasó una semana sin salir de la torre de Pedralbes. Su mente daba vueltas y más vueltas a aquel descubrimiento que había hecho de su pasado de una manera tan casual. No podía dar crédito a lo sucedido. ¿Cómo era posible que hubiera olvidado aquel suceso tan importante de su vida? Alfonso había sido su primer amor, tal vez no el único porque había amado a sus tres esposos, más a unos que a otros pero los había amado a todos. Pero aquella ilusión, aquella esperanza y pasión del primer hombre que hizo vibrar las fibras sensibles de su corazón no podían compararse con ningún otro. ¿Por qué lo había olvidado? Y así, estudiando los mecanismos que usa la mente con una inteligencia incomprensible para evitar el sufrimiento, poco a poco encontró y comprendió las respuestas que tantas veces en la vida se habían quedado prendidas en el aire sin encontrar una razón de ser. A Juan no le quiso decir nada, era muy posible que no entendiera todo aquel sufrimiento guardado durante tantos años en su corazón y podía malinterpretarlo, no, no quería hacerle sufrir. Mejor era que estuviera al margen de aquel conflicto que sólo le correspondía a ella solucionar. Cuando comenzó a sentirse algo más fuerte y con más control sobre la situación, fue a visitar a su gran amigo el Doctor Luis Pagés. Con el sí podría sincerarse. Con él no había posibilidad de dañar un afecto tan vulnerable como el de Juan. Luis la recibió en su despacho amistosamente, como de costumbre. La invitó a sentarse en una butaca y él la acompañó en otra que puso a su lado retirándose de la mesa para dar más confidencialidad a la reunión. Esperó a que María diera principio a la conversación, no quería violentarla y no sabía hasta que punto deseaba hablar. Pidió a la enfermera que les sirviera dos cafés y mientras esperaban lo primero que hizo María fue preguntarle por su amistad con Alfonso Encinas. -Le conocí en un Hospital de Madrid. Hace años... cuando empezó la guerra- dijo mientras su mirada se alejaba en el recuerdo hacia otros tiempos -Tenía previsto asistir a un Congreso en Madrid sobre medicina y cirugía que al final no se realizó por culpa de la guerra. Alfonso era 97 un gran médico, María. Estaba muy bien considerado profesionalmente por todos sus colegas. Me explicaron que en sus principios, había sido médico rural; él también lo comentaba muchas veces pero no sabía en que pueblo había ejercido, y por supuesto nunca se me había ocurrido pensar que había estado en el tuyo. De su vida sentimental nunca habló, por lo menos conmigo. En ese aspecto era muy reservado. Era de todos conocido que su matrimonio había fracasado pero nadie supo nunca de otros amores, o por lo menos a mí nadie me lo dijo. Luis suspiró profundamente mirando a María como si quisiera escrutar su pensamiento. Su mirada se tornó triste al ver en los ojos de ella una profunda ansiedad fruto de la lucha que sostenía con sus sentimientos. María descansaba las manos sobre su regazo sujetando el platillo con la mano izquierda y con la derecha la pequeña taza de café que mantenía por el asa. En uno de los silencios, miró a Luis en actitud de impotencia. El Doctor, amistosamente, le quitó el plato y la taza de las manos para colocarlo sobre una mesita y luego, con enorme cariño y delicadeza, cogió una de aquellas manos pequeñas y morenas y la apretó con fuerza animándola a confiarse a él al mismo tiempo que le decía en un tono de voz muy bajo: -María ¿qué pasó entre los dos? Después de una pausa para intentar reordenar sus pensamientos y controlar su emoción, María dijo: -En realidad nada, Luis. No pasó nada. Sólo fue... un accidente... un hecho sin consecuencias... nada, no pasó nada. Y con la repetición de estas palabras guardó unos momentos de silencio. Luego, reflejándose en los ojos de su amigo, explicó lo sucedido hacía ya tantos años. Cuando Alfonso Encinas le dijo... y tu serás mi Doña María... El Doctor Pagés escuchó en silencio y cuando María terminó su relato, sólo supo decir: -Estas cosas acostumbran a pasar en la vida. Fue entonces, al sentirse más dueña de la situación, cuando María le pidió que le contara 98 algo sobre aquel hombre. ¿Qué había sido de su vida? Le pareció verlo enfermo... aquel temblor en sus manos... Luis le explicó lo que sabía de él. Era un excelente médico, muy ambicioso. Era el yerno de un médico famoso ya fallecido, estaba separado de su mujer nadie sabía por qué, los comentarios eran a cual más diferente. Había ido a Barcelona a principios del año 1940 donde se especializó como cirujano, práctica que se había visto obligado a dejar de ejercer a causa de una enfermedad degenerativa, se creía que era Parkinson. Esa era la crónica oficial. María se interesó mucho por esa enfermedad, le pidió a Luis que le diera todos los pormenores de la misma y así se enteró de que era una dolencia muy poco conocida, de índole progresivo y que, en aquel momento actual, no tenía cura. A causa de ello, el Doctor Encinas se había visto obligado a abandonar la práctica de la medicina. Finalmente María insistió en los pormenores familiares de Alfonso Encinas y Luis tuvo que confesarle que el médico se encontraba en una situación económica no muy buena y totalmente solo. Él le ayudaba cuanto podía pero la situación se agravaba por momentos con el avance de la enfermedad. Luis Pagés acabó diciendo a María que, a no tardar mucho, Alfonso tendría que ser recluido en algún hospital en el que pudiera ser atendido debidamente. Llegaría un momento en que necesitaría una ayuda continua, acabaría siendo un inválido. Cuando ya se despedía de su buen amigo, María le preguntó sin poder controlar un temblor de emoción en su voz. -Luis, ¿me reconoció cuando me vio en el teatro? ¿Te dijo algo de mí? -Sí te reconoció, María. Pero no dijo nada. Hay cosas que no necesitan palabras. Sin que ninguno de los dos lo dijera, yo supe enseguida que entre vosotros había algo muy profundo y estoy seguro de que él ha comprendido su error. Mientras pronunciaba estas palabras, Luis Pagés besó a María en ambas mejillas y apretó sus manos. Y otra vez en un susurro, como si sólo quisiera que le oyera su pensamiento, le dijo a María: -María, esas cosas pasan en la vida pero ya todo está en el pasado...debes olvidarlo. María volvió a casa no sabía si reconfortada o más triste. El conocimiento de la 99 enfermedad de Alfonso le dolía en lo más profundo de su corazón. Él, que tanto quería triunfar. Ahora estaba solo y enfermo. Tenía que ayudarle pero ¿cómo? Inmediatamente la luz se hizo en su mente. Por medio de Luis Pagés. Ese amigo sería el eslabón entre ambos sin que nadie lo supiera. 100 11 Pasaron unas semanas en las que María intentó recuperarse completamente. Comenzó a asistir de nuevo a todas las reuniones y aceptó las invitaciones que le ofrecían a fiestas, conferencias y tertulias. Su mente empezó así a distraerse y las ideas que surgían en su pensamiento eran más sensatas y realistas. Sin embargo, aquel descubrimiento de una etapa tan importante de su vida pasada le proporcionó una necesidad de soledad que antes no tenía, una necesidad de retroceder, de estudiar con detenimiento su pasado desde una perspectiva diferente, desde su totalidad, aquella totalidad que había quedado truncada con aquel olvido voluntario. Necesitaba estudiar el conjunto de su existencia siendo consciente de aquel desengaño que, de alguna manera, había condicionado su destino. Y comenzó a preguntarse si hubiera llegado a casarse con Don Bartolomé siendo consciente de su frustración amorosa y cómo se hubiera desarrollado su vida con el recuerdo del hombre que había marcado su futuro. A su memoria llegó con fuerza el recuerdo de sus hijos... sobre todo del primero...el de Don Bartolomé, y pensó que era un ser nacido por casualidad, sin ser deseado, porque jamás había amado profundamente al padre y al hijo le entregó las migajas de un amor apenas esbozado, casi obligatorio porque era una criatura formada dentro de su ser, nada más. María estaba triste, decepcionada, la vida la había engañado y necesitaba reconciliarse con ella, con todo lo que le proporcionó en alguna ocasión, con toda la trama de su destino, un destino equivocado que jamás debía de haberse realizado. Necesitaba aclarar sus ideas, necesitaba estar a solas y recapacitar en el mismo escenario en que sucedieron las cosas, lo mismo que si su vida fuera una obra de teatro que no había comprendido y que era necesario volver a ver para poder entender la trama. Y un día le dijo a Juan que se iba a Madrid. Quería ver a los dos hijos que allí tenía, saber que sentimientos despertaban en ella ahora que conocía todos los puntos y comas de la totalidad de su pasado, luego se acercaría hasta el pueblo... Para recordar...recordar su vida cortada en dos mitades. Una la vivida, la real; otra, la pasada, la recordada de pronto, la que hubiera tenido que ser. La que se quedó escondida entre los aires de aquel pequeño pueblo de la meseta castellana. Quería ver la casa donde nació y vivió, donde amó y sufrió, donde el olvido se apoderó de su mente para evitar el 101 sufrimiento, aquella casa que sabía convertida en un pequeño Hospital. Volvería a la casona del pueblo, a la casa de Don Bartolomé, a enfrentarse con su pasado. Juan le dijo si quería que la acompañara, le preocupaba su patente tristeza de la que dudaba si sería culpable, pero María se negó, necesitaba la soledad para poner en orden todas las piezas del rompecabezas de su vida, cada una en el lugar correspondiente. Tenía un pasado que le pertenecía solamente a ella. Con estas ideas muy claras en su mente, sacó un billete de tren y se fue a Madrid. 102 12 Lo primero que hizo al llegar a la capital de España fue visitar al hijo que tuvo con Don Bartolomé. Vivía en un hermoso y lujoso piso de la calle Goya. Por causas que nunca explicó a nadie, ni nadie se ocupó de indagar, no se casó. Ni nadie supo tampoco si, en alguna ocasión, tuvo alguna novia, ni si mantenía cualquier clase de trato con alguna mujer. Era un hombre cada vez más parecido a su tía Lucía en todos los aspectos, incluso en su estado de soltería. Según María pudo comprobar al llegar a la casa, una criada bastante mayor se ocupaba de mantener las cosas limpias y en orden. Estaba ubicada en un tercer piso, un poco oscuro para su gusto, acostumbrada a la claridad de la torre de Pedralbes, aquella luz que penetraba a raudales por todos los ventanales. La casa de su hijo era grande, pero sólo una parte tenía balcones a la calle, unos balcones pequeños que no adornaba ninguna planta, el resto de las habitaciones daban a un patio interior. En cuanto se vio frente a su hijo, no pudo evitar el recuerdo de su tía Lucía. Incluso le pasó por la cabeza la idea del retiro en un convento ¿podría su hijo hacer lo mismo? Pero no. Por todo lo que le rodeaba se podía adivinar que tenía un nivel de vida muy elevado. Era muy seguro de sí mismo y enseguida pudo darse cuenta de que le gustaba manejar sus negocios. Saludó a su madre con frialdad, como siempre hacía. Nadie que los observara hubiera creído que eran madre e hijo, parecían simplemente conocidos. Comieron en su casa servidos por la criada y María sólo le comunicó que sentía que se estaba haciendo mayor y quería ir a ver la casona del pueblo. Era él quien se encargaba de cuidarla desde que Teresa y los dos hijos pequeños la abandonaron. Era el único de los cuatro hermanos quien se acercaba, de vez en cuando hasta allí para supervisar su mantenimiento. María pensó que, al fin y al cabo, la casa le pertenecía a él. Era la casa de su padre, de sus ancestros. Los otros hermanos no pertenecían al lugar. Después de tomar el café en una pequeña salita amueblada con mucho gusto, cuyas paredes se veían cubiertas con pinturas de firmas conocidas y una alfombra en la que se hundían los pies, alumbrada por la luz natural que penetraba por un pequeño balcón desde el 103 que se divisaba el movimiento de la calle Goya, se separaron. María le dijo que iba a ver al hijo de Don Ángel, al que tampoco veía desde su boda con Juan Ferraté. No contestó a sus palabras, sólo hizo un corto comentario: “hace mucho que no lo veo” y sin más, con un beso al aire más que en la mejilla, María se fue. Había cumplido una de las misiones por las que estaba en Madrid. El primero de sus hijos, aquel que había nacido por casualidad de su matrimonio con Don Bartolomé, se quedaba a un lado de su corazón, sin penetrar en su interior. Bajó paseando hasta la Plaza de Colón, recapacitando sobre todos los acontecimientos que se amontonaban en su cerebro y sin darse cuenta llegó a la Plaza de Santa Bárbara, allí estaba la tienda de antigüedades. Entró haciendo tintinear un carillón de agradable campanilleo y se encontró en un local abarrotado de pequeños muebles antiguos, veladores, mesitas, escritorios, arcones y un sin fin de jarrones, figuritas de marfil y porcelana, pequeñas lámparas de mesa y objetos a cual más exótico y hermoso. Cuando curioseaba entre tanto utensilio, salió de la trastienda un hombre bastante mayor, desconocido, calvo, con gafas de gruesos cristales de miope, cara redonda y nariz pequeña y redonda como un garbanzo. Hacía ademán de dirigirse a María cuando detrás de él apareció la figura rubia del hijo de Don Ángel. Sin disimulo alguno y con gran alegría y entusiasmo, se echó en los brazos de su madre y la llenó de besos. María lo abrazó y aceptó sus caricias mientras llegaba hasta su nariz un fuerte olor a perfume. Lo separó de ella para mirarlo. Vio aquel pelo rubio rojizo que tantas veces la había alterado y sonrió con tristeza. Tenía el mismo tono que el de Alfonso Encinas y este recuerdo le trajo a la memoria el extraño olvido de aquel hombre amado que le estrujó el corazón...”tendremos unos hijos entre rubios y morenos...” Unos hijos que no habían nacido nunca y que ya nunca podrían existir. Se indignó con el destino que le había privado de lo más hermoso de la vida: el amor auténtico. Sin embargo no podía quejarse. Le había dado riqueza, había sido amada por diferentes hombres; tenía salud, bienestar, amigos. Pero aquel amor recordado y no conseguido le hacía sentirse vacía, nada de lo que la rodeaba tenía valor. El apretón de aquel hijo que no era suyo la devolvió a la realidad y se sintió ingrata y en lo más profundo de su ser pidió perdón a la vida que le había dado tanto amor, un amor que ella no sabía valorar. Quizás tenía más de lo que se merecía. ¿Pero, en realidad la vida pagaba según los merecimientos de cada uno? Ahí ya no supo responder. Estuvo hablando mucho rato con el hijo de Don Ángel. Estaba entusiasmado con su visita, un entusiasmo que demostraba constantemente con caricias y sonrisas muy distinto a la frialdad de su verdadero hijo que había dejado hacía unos momentos. Le presentó al hombre 104 calvo como su socio y María sintió una profunda sensación inexplicable al ver como se cruzaban las miradas de aquellos dos hombres. Había amor en aquellos ojos. Observó al hijo rubio y pudo comprobar que su cara estaba ligeramente maquillada. Las manos de aquel hombre que ella había criado como a un hijo, tenían unas uñas largas, bien cuidadas y esmaltadas en un suave color rosa, parecían manos femeninas y comprendió sin necesidad de palabras. Un pensamiento inquietante penetró haciendo sitio a empujones en su mente. ¿le habría educado mal? Desechó este pensamiento. Todos los hijos se habían educado en el mismo ambiente, excepto los dos pequeños que estuvieron internos en un colegio durante más tiempo. Y tuvo que reconocer que cada uno había salido a su manera. Y para sí misma pensó en lo extraño de los seres humanos, en lo extraño de la vida, en lo extraño de la individualidad de cada ser. Se despidió de aquel hijo que no era suyo, acariciándole el pelo rubio que ya no la inquietaba porque ya sabía lo que le recordaba. Se marchó a la estación para coger el billete hasta el pueblo y allí, en aquella casona recordar para intentar colocar cada persona, cada suceso, en el lugar que le correspondía ocupar. Debía poner orden en los archivos de su mente. Quiso ir andando, paseando lentamente, no tenía prisa. Mientras caminaba por el Paseo del Prado hasta la estación, tuvo un extraño presentimiento. No volvería a ver más a aquel hijo rubio, aquel hijo de Don Ángel que tanto le había inquietado siempre y que era el que más cariño le demostraba. Y tuvo que tragarse las lágrimas ¿qué le estaba sucediendo? En la estación, frente a la ventanilla para sacar el billete, una tristeza infinita la invadió y un pensamiento llegó con fuerza hasta su mente. No debía recordar el pasado. No debía ir al pueblo ni ver la casona, ya nunca más. Todo aquello pertenecía a un pasado irrecuperable, estaba muerto. Aquello era presente sólo para sus hijos. La casona...Don Bartolomé...su casa convertida en un Hospital... ya no era su casa. Sus padres muertos hacía ya tantos años...sus hermanos desperdigados por el mundo sin conocer su existencia. Sus veinte años, su juventud, estaba lejos y Don Alfonso Encinas era un hombre que fue el médico del pueblo y que ella, una vez, amó. Amó, en pretérito. En el presente era un hombre enfermo que necesitaba ayuda, solamente eso. El pasado allí debía quedarse, entre aquellas cuatro paredes, entre las casas y las calles del pueblo, en la ciudad ya desconocida por tantos cambios. La Plaza Mayor de Salamanca, la casa de Don Ángel, la Notaría, inexistente. La casita del Barrio de Prosperidad desde donde veía las cigüeñas, la calesa con el caballo bayo. Todo estaba en el pasado. Desaparecido para siempre. Ahora tenía un presente en Barcelona, con un marido que la amaba profundamente, con sus hijos menores, que ya eran hombres buscando un 105 futuro, con Teresa, con su amigo Luis Pagés. Y también en su presente había surgido la figura de un hombre que le recordaba un amor pasado, un amor bonito de juventud... nada más. Todo era recuerdo... En lugar de un billete para Salamanca, pidió un billete para Barcelona y antes de coger el tren, volvió a la calle Goya, a la casa del hijo que había tenido con Don Bartolomé. No lo encontró y le dejó el juego de llaves que ella tenía de la casona con una nota: “No volveré. La casona te pertenece, era de tu padre. Vuelvo a Barcelona para siempre.” 106 IV Parte 1 Juan Ferraté se quedó solo en la torre de Pedralbes y aquel fue el momento exacto en el que conoció la medida del amor que le profesaba a María. Como león enjaulado o como tonto sin saber que labor realizar, comenzó a moverse por la casa, habitación tras habitación con el afán irrealizable de traer a la realidad el ruido de los pasos de la mujer que tanto amaba, el sonido de su voz, su perfume, ese olor corporal de la persona ausente y amada que inunda los sentidos de placer cuando la recordamos. Sin querer, un dolor oprimió su corazón. Un dolor inexplicable e irrazonable, no había caso para una preocupación, María estaría de vuelta en el lapso de unos cortos días, lo único que necesitaba era buscar una ocupación a sus ratos libres hasta que volviera a tenerla a su lado. Y mientras luchaba con esos pensamientos insensatos, el timbre del teléfono vino a ayudarle a encontrar una solución a su búsqueda. -Juan, necesito hablar contigo- la voz de su hermana Elisenda fue la primera distracción de aquella ansiedad sin sentido. -Dime Elisenda ¿qué te sucede? -He recibido una carta de mi amiga Arianne, ¿la recuerdas? Aquella chica suiza con la que hice amistad en el internado... -Ah sí, recuerdo... la que enseñaba todos los dientes cuando se reía... La cómplice evocación confidencial animó la conversación y ambos hermanos rieron al mismo tiempo unidos por el recuerdo de momentos pasados y felices. -¡Qué malo eres, Juan!- contestó Elisenda sin poder evitar la risa. –Bueno...Pues he recibido una carta en la que me invita a pasar una temporada con ella en un Balneario muy cerca de Ginebra, en Thonon les Bains. La verdad es que me gustaría ir pero sabes el miedo que le tengo a volar y esta edad que se me echa encima todavía me asusta más ¿Serías tan amable de 107 acompañarme hasta Suiza y dentro de tres meses venir a buscarme? ¿O es demasiado engorro para ti? -Elisenda, sabes que por ti hago cualquier cosa. ¿Cuándo te vas? -Todavía no he fijado la fecha pero será muy pronto, Antes he de hablar con Arianne. Te lo diré con antelación, gracias Juan. Te quiero. -Yo también. Entonces dará tiempo a que vuelva María de su viaje, se lo diré personalmente. -Por cierto, ¿cómo está María? ¿Se ha recuperado de su dolencia? -Está un poco triste, pero creo que de pronto se han juntado muchas cosas en su vida, recuerdos... la edad que se nos echa encima, Elisenda... como tu bien dices. Este deseo de visitar la casona del pueblo y a sus hijos me parece una reestructuración de su vida. Espero que venga más animada. -Dale muchos recuerdos de mi parte, sabes que le tengo mucho afecto Juan. Y era verdad. Elisenda apreciaba el carácter de María, su sinceridad, su discreción, su amabilidad y generosidad, y sobre todo su adaptación. Venir de una vida tranquila en un pueblo para empezar otra de un gran movimiento social en una capital de costumbres tan diferentes significaba un gran valor y una enorme capacidad de adaptación y Elisenda admiraba todas estas características de su cuñada. ............................ Mientras viajaba de vuelta a Barcelona, María maduraba una idea que se propuso realizar en cuanto llegara a la ciudad condal. Juan se extrañó al verla tan pronto de vuelta, le preguntó el motivo y María aunque intentó ser fuerte al comenzar a dar a su marido una explicación coherente, no pudo controlarse y sin terminar de decir la primera palabra, se echó a llorar en los brazos de Juan Ferraté. La emoción la había vencido. Él la abrazó y calmó llenando su cara de besos al 108 mismo tiempo que un poco angustiado ante aquel llanto imparable, le preguntaba: -¿Qué es María... qué tienes...?- Siempre con aquel suave acento catalán que a ella tanto le gustaba. -No me hagas caso Juan, estoy muy vulnerable... Creo que me estoy haciendo vieja y sensiblera. La verdad es que las lágrimas se me escapan por cualquier cosa... Y era verdad. María lloraba ahora con una facilidad que antes no tenía, siempre había sido una mujer fuerte y besando a su marido le explicó el encuentro con sus hijos y aquella sensación que tuvo cuando iba camino de la estación en Madrid, aquella sensación de no querer recordar, de saber que el pasado se había quedado atrás, en aquel pueblo de Castilla y que allí se quedaría para siempre. No volvería nunca más. Lo había decidido así. Juan la animó con palabras comprensivas mientras la acariciaba dulcemente. -María, querida mía, de alguna manera estás reorganizando tu vida. Los años pasan, los hijos se hacen mayores. Estas viendo como estos dos pequeños que ocupaban esta casa, se quieren marchar, independizarse, vivir una vida propia y parece que todo se derrumba. Debes de ser fuerte y aceptar la realidad de las cosas. María le escuchaba en silencio desahogando entre lágrimas silenciosas un dolor interno tanto tiempo oculto al mismo tiempo que le explicaba esas sensaciones que tanto la en tristecían. Se acordó de la idea que había madurado en el tren y creyó que aquel era el mejor momento para proponérsela a Juan. Este la escuchó en silencio y cuando acabó con su proposición, la miró sonriente y complacido le dijo: -Tuya es, haz con ella lo que quieras. Y la besó con ternura en aquellos labios que todavía seguían firmes a pesar de los años. 109 2 María cumplía el principio de las décadas de sus años al mismo tiempo que el calendario indicaba una nueva decena. Aquel 1,960 María comenzó a ser sexagenaria. Palabra triste pensó, y así se lo comunicó a su esposo cuando al despertarse aquella mañana de domingo primaveral, antes de levantarse, la estrechó entre sus brazos y llenando su cara de besos le deseó felicidades. -¿Por qué triste, María. Puedes sentirte orgullosa de haber vivido tantos años con tanta claridad mental, de haberte enfrentado a tantos problemas con soluciones positivas o por lo menos las que tu has creído mejores, de haber tenido un criterio propio, unos principios que has mantenido. De haber educado a unos hijos y, en resumen de haber sabido enfrentarte a la vida. Eres todavía una mujer hermosa, no te dejes vencer ahora. La verdadera lucha, la de los valientes, no se queda a mitad del camino, nunca se rinden. Hay que llegar hasta el final y, cuando llegue el último momento, presentar tu manos llenas de hechos consumados, mezclados con un montón de sueños como si fueran estrellas fugaces. Recuerda, querida mía, lo que dice ese escritor famoso hondureño que tú tanto admiras, Jorge Díaz, que se llama a sí mismo “sembrador de estrellas fugaces”. Tu también debes sembrar tus estrellas en la vida pero para que queden perpetuas en el recuerdo de todos los que te amamos.... Así empezó aquel día de su cumpleaños desde el que habían pasado ya cuatro meses. Fue un día soleado, y después del desayuno, Juan Ferraté le dijo: - Mejor sería que hoy te pusieras un vestido y un calzado cómodo porque te voy a llevar a un sitio en el que vamos a caminar. María no replicó, le miró sorprendida y obedeció la insinuación, internamente sabía que aquello tenía algo que ver con su regalo de cumpleaños. Cuando estuvo lista con una falda de pliegue encontrado delante y atrás, una blusa blanca, una rebeca azul marino y unos zapatos bajos abrochados con cordones, cogieron el pequeño Volks Wagen y Juan enfiló el coche 110 hacia el Tibidabo y carretera de Vallvidrera. Poco tiempo después llegaron a una casa antigua, rodeada de unas hectáreas de terreno. Entraron por una verja de hierro sujeta con una cadena y un candado que Juan abrió sacando unas llaves de su bolsillo. Dejaron el coche estacionado frente a la puerta y entraron. Era una mansión que, aunque estaba relativamente conservada, todo indicaba un abandono de años. Tenía tres plantas, amplias, luminosas, con pocos muebles antiguos, grandes habitaciones y una cocina enorme como la de un Hotel. -María. Esta casa ha pertenecido siempre a la familia. En ella pasábamos las vacaciones en los tiempos de nuestra infancia....- Juan recordaba mientras explicaba a su esposa los acontecimientos vividos en aquel lugar, en tanto subían y bajaban escaleras, entraban y salían de habitaciones. –Aquí nos reuníamos los meses de verano, Luis Pagés, las hermanas Bergatá y todo aquel que deseaba visitarnos.... Fueron momentos raudos pero muy felices en nuestras vidas... María observaba y escuchaba en silencio a su marido que evocaba con nostalgia tiempos vividos. Salieron a pasear al jardín, lleno de plantas que interrumpían el paseo, cardos crecidos aquí y allá con sus flores moradas, y en la puerta principal, frente a la casa, algo que a María le entusiasmó: Tres abetos ancestrales, se mantenían vivos como guardianes imperturbables que quisieran protegerla de miradas curiosas para mantener su intimidad. A partir de aquel momento, María le puso nombre al lugar. Los tres abetos. -¿Te gusta?- oyó la voz de su marido que le preguntaba solícito. -Me encanta, Juan. Tiene una buena energía aunque está rodeada de mucha nostalgia, deberías de arreglarla y darle un empleo. -Eso te lo dejo a ti, mi querida María. Es tuya. Es mi regalo de cumpleaños. Desde que en tiempos de la guerra, una vez muerta mi madre dejamos de venir, ni Elisenda ni yo, hemos sabido que hacer con ella. Es toda tuya. Unos días después se acercaron a la Notaría donde desempeñaba su trabajo el primero de los hijos de Don Ángel que terminada la carrera, estaba haciendo prácticas con el Notario Don Jaime Casteller, quien llevaba toda la legalidad de las posesiones de Juan y Elisenda Ferraté. Todo lo de aquella torre de Vallvidrera pasó al nombre de María y en esa mansión 111 fue donde puso su idea Doña María cuando regresaba en el tren de Madrid a Barcelona después de visitar a sus dos hijos. 112 3 María descansó unos días en su hogar de la Avda. Pearson. Juan la colmaba de atenciones y la dejaba hacer a su gusto y ella, confiaba plenamente en Teresa. Su vida cambiaba y cuando se detenía para analizarla, se percataba de que ya no le quedaba excesivo tiempo. Los años se echaban encima a una gran velocidad y no era el momento para descansar, pero, esta vez, necesitaba concederse un intervalo, debía dar `prioridad a sus ideas, ya no era tan fuerte como años atrás y los sucesos le causaban más sensaciones emotivas, le costaba más trabajo poner en orden cronológico los acontecimientos cotidianos. Sus dos hijos menores, los dos de Don Ángel, finalizadas sus carreras estaban haciendo prácticas en despachos de buenos profesionales y vivían independientes, fuera ya de la torre de Pedralbes. Teresa hacía el trabajo de ama de llaves, sólo ayudada por una asistenta que venía a limpiar diariamente, María se limitaba a supervisar. Juan mientras tanto también comenzaba a sentir el cansancio y pasaba muchas horas en casa, siempre al lado de María o en la Biblioteca, dedicado a sus recuerdos, sus lecturas y las firmas de documentación en los negocios que le llevaba a su domicilio su secretario, el Sr Miralles. Un hombre de gran confianza, hijo del anterior secretario que había gozado desde siempre de la amistad de la familia Ferraté. Cuando se sintió con ánimos de volver a enfrentarse a los problemas María aprovechó para preparar documentos y escritos y conseguir poner en práctica la idea que tenía en la cabeza. Una vez toda la documentación en orden, fue al despacho de su amigo Luis Pagés. La enfermera la pasó al consultorio del Doctor y después de unos minutos de espera, Luis salió por una puerta que comunicaba con la sala donde auscultaba a sus pacientes. En el momento de encontrarse los dos a solas, María le expuso su plan. En el pasado mes de mayo, el día de su sesenta cumpleaños, Juan le había regalado una torre que tenían en Vallvidrera abandonada desde hacía años. -La conozco- dijo Luis –demasiados recuerdos felices en aquella torre... sí María, sigue... 113 -Sé que la conoces, Luis. Me lo explicó Juan, todas vuestras antiguas vacaciones de la infancia pasadas allí, por lo tanto no tengo que darte muchas explicaciones sobre lo que es el lugar. Sabes como es de grande la casa, y sabes las hectáreas de terreno que posee, los pinares que la circundan y el sitio relativamente solitario donde se encuentra en la carretera del Tibidabo a Vallvidrera. Se quedó meditando unos segundos al mismo tiempo que extendía sobre la mesa del despacho de Luis, toda la documentación de la casa. -He pensado hacer de ella una Institución benéfica, una Residencia para enfermos incurables, regida por monjas en lo que se refiere a la administración del centro y dirigida por ti en la parte médica. Quiero que tu seas el Director. Naturalmente, espero que tu me des el visto bueno a esta idea, si tu, Luis, crees que no es factible y que es una locura, seguiré tus consejos. Pero si sólo me dices una palabra : Adelante... comenzaré a moverme para poner en marcha la idea cuanto antes. Quiero que en las Navidades de este año se pueda inaugurar. El Dr. Luis Pagés la miró sonriente mientras la escuchaba y le dijo: -Y el primer paciente de esa Residencia por supuesto quieres que sea el Doctor Alfonso Encinas... María se sintió como si hubiera sido descubierta en una mentira y se sonrojó hasta la raíz del cabello. Se mordió los labios y sin saber qué responder, bajó los ojos y casi de una manera inaudible dijo: -Sí... Pero inmediatamente surgió en ella aquella antigua fuerza de ánimo que tanto la caracterizaba y todavía con las mejillas encendidas, le dijo a su amigo con una pasión que salía desde lo más profundo de su corazón: -Luis, yo me encargaré de que esa Residencia funcione. De que no tenga necesidades económicas y además de subvencionarla, entregaré una cantidad mensual para el cuidado exclusivo de Alfonso. No quiero que le falte nada pero, sobre todo, no quiero que él se entere 114 y tú me tienes que ayudar. Notó cierta turbación en su amigo cuando pronunció estas palabras, quizás en un tono de voz más alto de lo normal debido a su alteración, sin embargo, Luis la miró complacido y sólo pronunció una palabra mientras agarraba sus manos morenas: -¡Adelante! Quedaron en volver a reunirse en cuanto tuvieran organizada la entrevista con las monjas que deseaba se encargaran de aquel proyecto; él, por su parte, buscaría formar una buena plantilla de médicos y enfermeras pero antes, debían comunicar todo el proyecto a Juan. Aquello precisaba un gran desembolso económico y aunque María podía disponer de dinero suficiente en sus cuentas bancarias, era muy posible que Juan tuviera que añadir una ayuda financiera y, en todo caso, debía de conocer el proyecto. Luis Pagés acompañó a María hasta la puerta donde, con una emoción muy mal disimulada, la despidió, estrujándola contra su pecho y besándola en ambas mejillas. María pudo leer en sus ojos, húmedos por las lágrimas, una profunda emoción. Al cerrar la puerta y quedarse solo en el despacho, Luis Pagés abrió con lentitud la que comunicaba con la sala de auscultación de los pacientes y se quedó mirando tristemente a la persona que permanecía en su interior, sentado en una silla. El Doctor Alfonso Encinas le devolvió la mirada sin decir palabra. Los ojos anegados en lágrimas y el temblor acusado de sus manos y pies le daba el aspecto de un muñeco roto. Luis Pagés colocó su mano en el hombro de él intentando controlar su temblor y solo pudo decirle: -Cálmese... 115 4 Se reunieron con Juan Ferraté un sábado por la tarde. El día estaba nublado con un bochorno todavía veraniego aun siendo el mes de Septiembre, que deseaba se abrieran las nubes dejando caer su líquido contenido en un fuerte chaparrón que despejara el ambiente. Se sentaron los tres amigos en una estancia con vistas al jardín trasero desde cuyo ventanal se divisaba un macizo de siemprevivas recién florecidas. Fue María la encargada de la explicación de su proyecto a Juan Ferraté y quien expuso los problemas más urgentes fue Luis Pagés. Juan escuchaba con atención, sin decir palabra y cuando ambos terminaron, después de meditar en silencio durante un corto tiempo, agarrando las manos de su esposa dijo: -María, esa idea es preciosa y creo que es el mejor uso que se le pueda dar a la torre de Vallvidrera, nunca se me hubiera ocurrido pero, para que funcione bien, requiere una atención constante, una supervisión y para eso hace falta formar una asociación de personas de total confianza para que se encarguen de que todo funcione correctamente. ¿Has pensado en ello? -Todavía no, Juan. Espero que entre tu y Luis me ayudéis a controlar todos los hilos que hay que mover para poner en marcha esta idea. Juan se dirigió entonces a su amigo Luis para dar su opinión. -Tú Luis, puedes ser una parte principal, con María y yo. Después podemos proponérselo a tus hijos, María. Hay que tener en cuenta que ellos son más jóvenes y por lógica, podrán seguir más años al frente de esta asociación. También se puede pedir ayuda a los Bergatá y Rimbau. Son buena gente y estoy seguro que aceptarán formar parte de la comisión....después de dudar unos momentos, se levantó y comenzó a pasear por la sala con el puño 116 cerrado sobre la boca como si este gesto le ayudara a pensar con más claridad. –Se puede comenzar por buscar la orden religiosa que acepte la administración del proyecto y sobre todo, buscar un arquitecto para que comience las obras cuanto antes. La casa aunque abandonada, tiene buenos cimientos y buena estructura, solo hará falta adecuarla a las necesidades de una Residencia-Hospital. -De la parte médica me encargo yo- intervino Luis mirando a María al mismo tiempo que le hacía un guiño de complicidad. -Yo me encargo de los arquitectos- dijo Juan -y de la parte legal burocrática, y tu María, te aconsejo que te pongas en contacto con Nuria y Martita Bergatá para encontrar la congregación o como se llame, adecuada. Ellas están muy metidas en todas estas cosas, sabrán aconsejarte y estoy seguro de que la idea les va a entusiasmar. De esta manera terminó la reunión. Después de tomar un té con pastas servido por Teresa, salieron al jardín a pasear entre los macizos de flores. El bochorno los agobió y decidieron coger el coche para ir a dar una vuelta por la casa de Vallvidrera, sobre la marcha verían mejor cuales eran las necesidades. 117 5 Las hermanas Nuria y Martita Bergatá eran unas personas peculiares como muchas de las que María había conocido en Barcelona. Provenían de una familia muy numerosa que poseyó grandes riquezas de las que por esos avatares de la vida, habían ido mermando hasta quedar la saga familiar en la dos hermanas solteronas que continuaban viviendo en la última posesión que había sobrevivido a los desastres familiares, una descomunal torre de cuatro pisos en el Paseo de la Bonanova, rodeada de un enorme jardín. Cualquiera que observara a las dos hermanas las identificaría con unas amables abuelitas de una familia normal de la clase media y nunca se les ocurriría pensar que eran dos mujeres con un gran poder dentro de la alta sociedad catalana. Nuria era la menor, sin embargo, cuando se las mencionaba, era su nombre el primero en pronunciarse. Alta, sumamente delgada, de tez blanca surcada de finas arrugas y un peinado de media melena rubia, se supone que teñida, que no variaba nunca, era quien dirigía la vida de las dos hermanas. La mayor, Martita, a la que a pesar de los años, siempre se la seguía conociendo con aquel diminutivo, tenía una baja estatura redondeada por no llamarla gordita, sólo guardaba un parecido con su hermana en la blancura de la tez y en el pelo rubio aunque ésta acostumbraba a usar una media melena con rizos en las puntas que le daban el aspecto de una antigua muñeca de porcelana. Pero lo que más las caracterizaba, era su indumentaria. Siempre vestían con tonos claros, muy claros, en los que destacaba el color amarillo y los zapatos marrones de las Bergatá, se consideraban en los círculos sociales de la Barcelona de aquellos años, como una institución, hasta el extremo de que cuando, en alguien, por alguna causa, destacaban unos zapatos marrones, se acostumbraba a decir: “calza como las Bergatá”. Como se ha dicho, la más dominante era Nuria, la menor que, de forma muy sutil, manipulaba las situaciones y a las personas para poner las cosas a su favor sin que nadie pudiera considerarse nunca engañado y, tal vez, a causa de esta facultad, estaba siempre muy considerada al mismo tiempo que su visita a cualquier organismo siempre causaba cierto desasosiego. Nuria Bergatá, conseguía lo que se proponía. Aquel día Doña María, llegó a la enorme torre donde vivían las hermanas para comunicarles su idea sobre la constitución de la Residencia-Hospital en Vallvidrera. Cuando 118 abrió la verja de entrada no pudo evitar un repeluzno. Estaba oscureciendo y las nubes grises parecían prendidas en el pico de aquella alta torre de tejas de pizarra que coronaba la casa, en la que se veía la veleta con la figura de un gallo girando velozmente movida por el viento. El jardín, solitario y un poco descuidado y el silencio absoluto que envolvía el lugar, no era demasiado agradable y María apresuró el paso hasta la entrada principal. Empujó la puerta entreabierta y en el recibidor aparecieron ambas hermanas vestidas de amarillo y sonrientes, como si fueran dos cromos sacados de un antiguo álbum. La hicieron pasar a una sala enorme, alfombrada y con grandes muebles antiguos que, afortunadamente, empequeñecían la estancia, donde aunque todavía no habían comenzado los fríos invernales, una chimenea calentaba aquel lugar bastante inhóspito. Sentadas las tres frente a una mesa de centro en unas butacas de las que luego costaba un esfuerzo incorporarse, mientras tomaban un té con pastas, María expuso a las dos hermanas el motivo de su visita. Después de escucharla con atención, Nuria, la menor de las Bergatá, le dijo con firmeza: -No te preocupes, María. Yo sé de unas monjas que estarán encantadas de atender esta clínica. Tienen muchos enfermos incurables sin suficiente sitio para atenderlos, seguro que aceptarán. Y con esta decisión que María, salida de la boca de Nuria Bergatá, sabía se lograría, salió a todo correr de aquella torre extraña, que le proporcionaba un rechazo inevitable. . Pocos días después, se volvieron a reunir para visitar a las Hermanas del Padre Cottolengo. Unas religiosas que se encargaban de cuidar enfermos incurables y que un vez aclarada la proposición que les llevaba, dijeron que con toda probabilidad podrían aceptar el cargo. Como había adelantado Nuria Bergatá, tenían muchos enfermos y ancianos a quien cuidar y muy poco sitio y menos medios económicos para atenderlos, así que la idea fue muy bien acogida. Con la ayuda de los arquitectos que contrató Juan, la aceptación de los hijos de María y las hermanas Bergatá y Rimbau para formar parte de la asociación de supervisión de todo el funcionamiento de aquella obra y el cuadro médico que Luis consiguió, aunque no pudieron hacerlo en Navidad si inauguraron la Residencia Hospital “Los tres Abetos”, a finales del mes de Enero de 1.962. Un día muy frío pero en el que pudieron comprobar el buen funcionamiento de la calefacción. En la primera planta se ubicaba una sala de reuniones o actos, el botiquín o enfermería, el 119 despacho del Director, el comedor, la cocina, gimnasio y capilla. En la segunda y tercera, hasta un total de 50 habitaciones con servicios y sala de estar. En el sótano, el costurero, la lavandería y la caldera de la calefacción y el jardín que lo rodeaba se había convertido en un hermoso vergel con bancos de madera para descansar en los paseos cotidianos. Al Doctor Alfonso Encinas se le adjudicó la mejor habitación. Todos sabían que Doña María, la señora de Don Juan Ferraté, tenía un especial interés por este enfermo y se ocupaba cada mes, de entregar un cheque con una cantidad más que suficiente para que tuviera todo cuanto necesitara, incluidos caprichos. María hacía una visita mensual al Centro Los tres Abetos, pero jamás se acercaba hasta el Dr. Encinas. Se limitaba a observarlo de lejos, sin que él pudiera verla nunca. Lo miraba un rato en silencio, con tristeza y luego se iba. Aquel día de comienzo de verano, la Superiora de la Residencia estaba junto a ella en el jardín, observando la figura de Don Alfonso Encinas, que caminaba con lentitud acompañado por una enfermera que supervisaba sus pasos. Doña María le preguntó a la monja como se encontraba el Doctor Encinas. La religiosa sólo pudo hacer un gesto de resignación diciendo: -Cada día un poquito peor... María no respondió. Al poco rato la monja le oyó decir casi en un susurro, como si hablara para sus adentros: “Alfonso, subiste las escaleras hasta lo más alto y luego caíste en el vacío, hasta el fondo...La vida es así...” Se volvió hacia la monja que la miraba extrañada sin comprender sus palabras y poniendo una mano sobre el brazo de ésta para dar más fuerza a sus palabras dijo: -Cualquier cambio importante que vean en él, por favor me lo comunican enseguida. María salió de aquella hermosa finca rodeada de pinos y se sentó en el coche al lado de Luis Pagés que la esperaba para trasladarla a casa. En el momento de entrar en el coche, un fuerte pinchazo en el vientre la inmovilizó por unos momentos. Al Dr. Pagés no le pasó desapercibido y le comentó a su amiga con una ligera preocupación en la mirada: -María, me vas a prometer que visitarás a tu ginecólogo un día de estos. No es la primera vez que veo como algún dolor en el vientre te deja unos segundos inmovilizada. 120 María le sonrió ya repuesta y acercando su cabeza hasta el hombro de aquel buen amigo, la descansó sobre él y le prometió hacer aquella visita en cuanto tuviera un corto rato libre. 121 6 Era uno de esos días en los que Juan Ferraté decidió ir a su despacho de la calle Aribau, más para entretener las horas que por necesidad de trabajar. Acostumbraba a revisar el funcionamiento de sus negocios una vez al mes, solo o en compañía de sus vicepresidentes, secretarios o de los hijos de María porque con ella la decisión era tajante. No más negocios. Ahora sólo se preocupaba de que la Residencia Los tres Abetos, funcionara debidamente y cuando surgía algún problema que no podía solucionar o que le costaba un gran esfuerzo, lo traspasaba a su marido para que este le diera una solución. María estaba dejando claramente todo lo que le concernía en otras manos, el cansancio por manejar los negocios era palpable en su vida y los evitaba sin ocultarlo. Juan también se sentía bastante agotado, y mientras estudiaba documentación de los bancos o firmaba algún papel que necesitaba su nombre, pensaba que a él también como a María, los años se le estaban echando encima y le entraron unas súbitas ganas de cambiar la rutina. Hacía tiempo que no veía a su hermana Elisenda y como el domicilio de ésta quedaba a pocos metros de su despacho, salió para dirigirse a la calle Muntaner donde vivía su hermana. -¡Caramba, qué sorpresa! Elisenda le recibió con un quimono rosa bordado con espectaculares pavos reales en la espalda. Una cinta del mismo tono que la bata, despejaba su cara sujetando hacia atrás el cabello ya bastante blanco. Seguía pareciendo una niña mayor. Juan la besó, pidió un té a la doncella y se sentó en una butaca al lado de su hermana que se entretenía hojeando una revista de actualidad. 122 -¿Y aquel viaje que me dijiste ibas a hacer a Suiza para visitar a tu amiga Arianne, se ha suspendido? -No, Juan, no. Pero decidimos aplazarlo para el verano. Tanto Arianne como yo comenzamos a tener miedo del frío y hemos creído más conveniente trasladarlo a la época estival. Precisamente iba a llamarte hoy porque seguramente me marcharé el próximo sábado. ¿De verdad que no será una molestia para ti acompañarme? -No Elisenda. He venido a verte con la idea de relajarme un poco, ese viaje aunque corto me servirá de descanso. Voy a proponerle a María que venga con nosotros y pasamos unos días en Suiza pero no sé... está muy perezosa... un poco rara... ahora sólo se preocupa de su pequeño Hospital. -La vida cansa, Juan. Hay momentos en que nada te ilusiona, las esperanzas se pierden y el cansancio te abruma, pero no el cansancio físico...no. Es un cansancio anímico que entra de pronto, sin sentirlo, como un ladrón, en tu cuerpo, en tu mente y se apodera de todo tu ser...hasta se mete en los huesos y no te deja mover.... Es el tiempo, Juan. El tiempo que pasa, ese tiempo cruel que nos engaña a todos, que está ahí agazapado, riéndose, porque sabe que es nuestro dueño, que nos puede. Y un día, se presenta ante nosotros diciendo: ¡aquí estoy! Ya no tienes nada, ni juventud, ni alegría, ni esperanzas, sólo te quedo yo... el tiempo... ¡ese maldito tiempo con el que no sabes qué hacer, sólo esperar a que se agote, a que se apague como una llama y deje libre tu alma...! Juan la escuchó en silencio y pensó que tenía razón pero no supo responder. Mientras dejaba que el té se quedara tibio, hojeó un periódico que Elisenda tenía doblado en un revistero. Así estuvieron en silencio los dos hermanos, cada uno con sus ideas en la cabeza. Una vez apurado el té, Juan se levantó para marcharse. -¿Quién se encarga de sacar los pasajes, Elisenda, tu o yo? -Me encargaré yo Juan, eres el invitado, pero antes dime si María nos va a acompañar para pedir uno más. Aquella noche, durante la cena, Juan le propuso el viaje a María pero esta se negó. 123 Precisamente el sábado próximo, por la mañana, tenía hora para la visita del ginecólogo. -¿Te sientes mal?- preguntó Juan un poco alarmado. María se acercó a él rodeando con sus brazos el cuerpo de aquel hombre amado y sonriente le dijo: -No Juan, no te preocupes. Es una revisión rutinaria, no pasa nada, cosas de mujeres. Se besaron tal vez con demasiado apasionamiento para su edad y Juan sintió como las palabras de su hermana golpeaban su mente... “es el tiempo... que nos engaña...” Sí, había que aprovecharlo plantándole cara, no se dejaría vencer. 124 7 Puesto que Juan viajaba con su hermana hasta Suiza, Luis Pagés aprovechó el momento para invitar a María a cenar y acompañarla en aquellos momentos de soledad. La fue a buscar a su casa de Pedralbes a las 9 de la noche y se dirigieron hasta el Parque de Montjuich. Allí había un Restaurante con una bonita panorámica marítima que a María le encantaba. La noche era tibia de principios de verano y sentados a la luz de la luna ambos amigos se sentían felices. No tenían prisa ninguno de los dos. Juan no volvería con toda seguridad hasta el lunes siguiente y. Luis , como siempre, se encontraba solo, sin ninguna compañía por lo que la de María era muy de agradecer. Sentados a una mesa cerca de un murete desde donde se divisaba el mar, podían contemplar en primer plano, algunos barcos anclados en el puerto. Sólo una pareja joven disfrutaba de la cena en una mesa al otro extremo del Restaurante. María y Luis se complacían en la tranquilidad y el silencio que les rodeaba sin quitar la vista de la hermosura del mar. La luna rielaba en el agua con su plateada luz como si quisiera hundirse en ella... y una suave brisa marina hacía más agradable, si cabe, aquellos momentos en compañía. Pasaron allí un largo rato. Sin hablar, casi sin pensar, sólo sintiendo paz... Ya casi de madrugada, abandonaron la terraza. Luis la acompañó hasta su casa, hasta la torre de Pedralbes que se había quedado sola, con la única compañía de la fiel Teresa. Cuando salió del coche, al darle un beso de despedida, María invitó a Luis a tomar una última copa en la casa pero éste se negó, era excesivamente tarde para él. Tenía servicio de guardia en el Hospital al día siguiente y con un beso y un abrazo que a ambos les supo a poco, se despidieron. Cuando abrió el portón que daba al jardín, María se extrañó al ver las luces del piso bajo 125 encendidas, no era posible que Teresa estuviera despierta a tan altas horas a no ser que se encontrara mal. Entró ligeramente alarmada y en el salón estaban Teresa y sus dos hijos con cara consternada que, al verla, inmediatamente la abrazaron con fuerza al mismo tiempo que Teresa estallaba en llanto. -¿Qué es lo que pasa...?- preguntó asustada. A su cabeza llegaron un montón de ideas confusas, Sus hijos mayores, Alfonso Encinas, Juan y Elisenda estaban de viaje ya habrían llegado a Suiza... ¿ladrones...? ¿les habían robado...? Teresa fue la primera en hablar entre sollozos, de manera entrecortada intentaba dar una explicación de los hechos. -María... María... un accidente de aviación... No se ha salvado nadie... han llamado por teléfono... tienes que ir. No sabía donde estabas y he avisado a tus hijos. El mayor de los hijos de Don Ángel, el que más se parecía a él, la sujetó por los hombros y firmemente, sin tapujos, con aquella firmeza de guerrero medieval heredada de su madre, le dijo: -Mamá, hay que reconocer los cadáveres... María no se desmayó, sólo se sentó. Tampoco podía pensar. Su mente estaba en blanco. 126 8 Luis Pagés se sintió enfadado consigo mismo cuando se puso al volante de su coche. Dejar a María después de la invitación le pareció perder la oportunidad mejor de su vida pero algo dentro de su interior le obligaba a marcharse y una decisión sensata le decía que debía descansar. Al llegar a su casa encontró en el buzón una sola carta. Más por rutina que por urgencia en leer una noticia, entró en su despacho encendiendo luces y miró la carta por un lado y otro sin demasiado interés pero cuando ya la iba a dejar sobre la mesa del despacho, el sobre con el sello de Brasil, despertó su curiosidad y la abrió. Pudo leer una escueta nota que le hizo murmurar unas palabras de desagrado. -¡Vaya...! Tenía que ser ahora...tanto tiempo esperando y tiene que ser en este momento... Tiró la carta sobre la mesa sin guardarla en el sobre y se fue hacia la ducha. En el momento de abrir el grifo sonó el timbre del teléfono pero lo ignoró, entre su decisión de abandonar a María y la noticia de la carta, su humor no estaba para conversaciones de ningún tipo y la hora por demás intempestiva no auguraba nada agradable. Sin hacer caso de la insistencia del timbre se metió en la ducha y se quedó un buen rato bajo el chorro de agua templada hasta que se relajó. Al salir con la toalla en la mano, volvió a oír el aviso insistente de una llamada telefónica. Francamente enfadado descolgó el aparato. -¡Diga! -Luis, ha habido un accidente... el avión donde viajaban Juan y Elisenda se ha estrellado cerca de Lyon... La voz del hijo menor de María explicando la tragedia sucedida cambió la expresión de su cara y apretó la toalla con fuerza sobre su cara para secar unas gotas que no sabía si era 127 agua que goteaba de su pelo o lágrimas que vertían sus ojos. Sólo supo decir: -Voy para allá enseguida... Se vistió otra vez rápidamente y volvió a por el coche. Cuando llegó a la torre de Pedralbes, no podía hablar, abrazó a María durante un largo rato, pidió un coñac que sirvió Teresa a los tres hombres que también aceptaron y luego sacó de su bolsillo una pastilla que le obligó a tomar a María. Debía descansar. La noticia era un rudo golpe para todos y cada uno de ellos la encajaba a su manera pero todos debían serenarse y proyectar el viaje hacia la frontera francesa. María se quedó dormida en un sofá y decidieron emprender la marcha en cuanto se despertara. Debían descansar todos un rato, intentar calmar sus nervios y reordenar sus ideas antes de viajar para hacer el terrible reconocimiento de los cuerpos. Se mantuvieron en un duermevela a base de cafés que Teresa servía sin descanso y con la luz del alba, en un momento en que María se despabiló, creyeron que lo más sensato era salir de inmediato. Aunque avisaron a María de la dureza del reconocimiento de los cadáveres y le dijeron que se quedara en casa, ella no lo aceptó. Nadie podría en aquel momento obligarla a quedarse esperando. Conducía Luis y María ocupo el asiento a su lado, los dos hermanos se acomodaron en los asientos traseros y Teresa los despidió entre sollozos irreprimibles. Todos iban en completo silencio, cada uno dando vueltas en su mente a los recuerdos. María no era consciente de lo que le estaba ocurriendo, todavía no podía creerlo ¿Y si había sido una equivocación? Sin quererlo se aferraba a la última esperanza, el error. Tal vez no eran ellos, tal vez perdieron el vuelo, tal vez... Algunas veces estas cosas pasaban y luego las personas aparecían vivas por cualquier circunstancia inesperada. Tal vez podría haber algún superviviente...¿Quién sabe...? María pensaba...pero sus pensamientos eran incoherentes. Se sumaban unos a otros sin orden ni continuidad, recuerdo tras recuerdo. Sentía un profundo terror pero no sabía por qué o de qué. Un fuerte dolor en el vientre le hizo recolocarse en el asiento. Otra vez aquel dolor. Tenía que volver a la consulta, el ginecólogo le había dicho que tenían que hacer análisis y pruebas. No sabía lo que le pasaba y el vientre comenzaba a hincharse. Se lo diría a Juan....a Juan...a Juan.... A su mente llegaron las palabras de su hijo..”mamá, tendrás que reconocer los cadáveres...” Los cadáveres de Juan y de Elisenda. No había más parientes, ella y sus hijos...y el amigo de toda la vida...Luis Pagés. Estaba cansada, no sabía si había dormido o no, no se acordaba, creía que sí, algún rato pero lo mismo podía 128 ser que no...La voz de Luis cortó sus pensamientos. -¿Cómo estás? María le miró a la cara. Estaba ojeroso, se le notaba cansado. -No lo sé, Luis... El viaje fue totalmente silencioso a María se le hizo largo y pesado, doloroso. Hubiera querido volver a casa, no quería aceptar lo que le estaba sucediendo ¿Por qué otra vez? Ya eran tres maridos... El último Juan Ferraté y ante el recuerdo, no pudo evitar la pregunta ¿el más amado? En la frontera cambiaron de asiento. Quiso conducir el mayor de los hijos y el pequeño ocupó el asiento del copiloto. María y Luis, esta vez, ocuparon los asientos traseros. Luis abrazó a María que descansó la cabeza sobre su pecho. En esta postura, ambos durmieron un rato. Despertaron al aparcar el coche. María no sabía donde estaba. Le dijeron que era un lugar, cerca de Lyon, un aeropuerto. Se veían coches estacionados uno junto a otro, caras serias, acongojadas, indecisas. Luis Pagés habló en francés con unos gendarmes. Les hicieron pasar a una sala enorme, parecía un hangar. María no miraba, no quería mirar. Se pararon delante de unos rústicos ataúdes. Luis Pagés la cogió por los hombros. -María... esto va a ser muy difícil... deja que lo hagamos los chicos y yo. -No-respondió con firmeza. –Siempre he llegado hasta el final en todas las cosas que he tenido que hacer en mi vida. Sintió la manos del amigo que la apretaba con fuerza, le hacía daño. María comprendió que era involuntario, él también estaba forzando su voluntad para cumplir un terrible deber. Le miró a la cara, estaba asustado, quizás más que ella en aquel momento y le pareció raro... Es médico... pensó... tiene que haber visto la muerte de cerca, debería estar acostumbrado pero, la idea contrapuesta surgió de inmediato. ¿acaso se acostumbra uno alguna vez a la muerte? Miró los ataúdes y vio la cara aniñada de la hermana de Juan. No tenía los rosetones en las mejillas, estaba medio cubierta por una lona amarilla y vio sus piernas. Parecían tronchadas, como si se las hubieran retorcido. Volvió a mirarla a la cara, aquella 129 cara sin vida presentaba una mueca que parecía una sonrisa y, cosa curiosa, conservaba un pequeño lacito de satén azul en el pelo, fuera de su sitio, como si alguien lo hubiera colocado allí, al desgaire, pero allí estaba, entre su pelo canoso. Al ver aquel detalle tan personal María no pudo evitar una sonrisa. Miró el ataúd contiguo. Era Juan. Luis Pagés la agarró con fuerza. Su cuerpo estaba abrasado. Parecía un trozo de carbón, un tronco de árbol viejo, quemado, pero era un hombre. Se podía ver su musculatura, la forma total de su cuerpo incluso su sexo estaba completo pero quemado... parecía una estatua de carbón. Le pareció como si cayera en un agujero, como si se le fuera la vida... Tomó conciencia de que la golpeaban suavemente en las mejillas. Era Luis Pagés, Alguien frotaba sus muñecas. Fue consciente de que se había desmayado. Hasta sus oídos llegó el grito gutural de una mujer que intentaba llorar y entonces fue cuando se desbordó su emotividad y comenzó a llorar desconsoladamente. Luis Pagés la abrazó y lloró con ella, a su lado, frente contra frente. Sollozaron juntos sin decir palabras. Abrazados el uno al otro como si no existieran nada más que ellos dos en el mundo. Lloraban por un buen hombre, por un amigo amado al que ya no podrían volver a tener a su lado. Con el que ya no podrían comunicarse. Sus vidas quedaban mermadas, mutiladas, algo hermoso y amado había desaparecido y no podrían volver a reencontrarlo. Era un final. El destino cruel, la ingrata vida se cobraba su tributo. Un tributo que jamás finalizaba. 130 9 Al entierro de los dos hermanos asistió más gente de la que María podía imaginar. No conocía a muchos de ellos, saludaba contestando a las palabras de pésame con sus dos hijos pequeños a su lado. No fueron al entierro ni el hijo de Don Bartolomé ni el rubio hijo de Don Ángel. Ambos se excusaron por teléfono con su madre y María lo comprendió. Al fin y al cabo no habían estado demasiado unidos a él. Se habían limitado a conocerle como el nuevo esposo de su madre. Mientras apretaba manos y respondía mecánicamente pensaba que los dos pequeños quizás sí le podían querer un poco y este no saber de sus emociones, le dolía. Le hubiera gustado poder gritar su cariño y que todos hubieran llorado con ella, pero todo lo que estaba viviendo se reducía a un trámite social. Luego vendrían las especulaciones, los comentarios más o menos bondadosos o malévolos, los cotilleos, las envidias, incluso los chascarrillos, pero todo eso ya no importaba. Aquella desaparición había terminado con sus ganas de luchar, no se veía capaz de enfrentarse a la vida otra vez. Como siempre, era ella quien ganaba la batalla. Estaba cansada, sólo deseaba quitarse aquel sombrero con el velo negro que le cubría el rostro.. No le gustaban los lutos ni los pésames, ni los funerales, Juan se había muerto, ya no tenía marido, esta era la única verdad. Ya no deseaba hacer nada. Todo lo dejaría en manos de sus hijos, los dos pequeños, notario y abogado respectivamente. Habían conseguido su propósito muy ayudados por Juan, debían de estar agradecidos. Entre ellos y Luis Pagés en el que confiaba plenamente, allí lo tenía a su lado, apoyándola como uno más de la familia, arreglarían toda la documentación legal que se presentase, Papeleo...papeleo... como siempre. La vida estaba llena de documentos firmados como si ellos fueran lo único necesario para poder seguir viviendo. Las firmas debajo de un texto, eso era lo que se necesitaba para vivir. Ni las ideas, ni los valores, ni la experiencia, ni los proyectos, ni la bondad o la maldad, sólo había que firmar, una y otra vez...Conseguir documentación y presentando un papel firmado se alcanzaba todo, se podía seguir viviendo.. y María, en aquel momento, odió la absurda vida... Lo primero que dijo al llegar a la torre de Pedralbes fue: -Quiero estar sola... 131 No quería hablar con nadie. No quería oír más voces que las de su silenciosa mente. Subió al último piso, a la habitación donde estaba el armario grande, su armario, con el espejo de cuerpo entero. Lo miró, lo acarició. Aquella madera vieja, dura, fuerte... no moría nunca. Aquel armario antiguo que de puro macizo parecía un castillo sabía de toda su vida. En aquel extraño momento de sensaciones inexplicables, comprendió que era el mayor confidente. Él, aquel armario ancestral, conocía toda su vida, hasta el más mínimo detalle. Conocía sus tristezas, sus alegrías, sus esperanzas y desilusiones. Era el testigo mudo del devenir de su destino... Lloró sobre él como si fuera el más comprensivo de los amigos apoyando su frente sobre aquella madera que olía añejo, a hogar, a madre, a siglos... a vida... 132 10 Las dos primeras semanas después del entierro de Juan y su hermana, María las pasó respondiendo cartas, firmando documentos, contestando llamadas telefónicas sin casi salir de casa. Pero no le pareció nada difícil. No tenía ganas de salir ni de entrevistarse con nadie. Aquella tarde de sábado había quedado con Luis Pagés para tomar café juntos. La vendría a buscar en el coche y se irían a algún sitio bonito y tranquilo. Esas fueron las palabras de Luis cuando se lo propuso. Aquel día a ninguno de los dos le apetecía estar encerrados, necesitaban aire fresco, luz...sentir otra vez como la vida continuaba aunque ellos tuvieran la sensación de ir arrastrándose lentamente por un lado del sendero. Después de la tragedia no habían estado demasiado rato juntos y necesitaban hablar, comunicarse. Salieron sin rumbo fijo, no sabían a dónde ir, no sabían en que lugar se encontrarían mejor. Después de dar una vuelta por la ciudad, se dirigieron hacia el Palacio de Exposiciones en Montjuich. En aquellas carreteras rodeadas de arboleda se veía poca gente y poco tráfico. Encontraron una pequeña terraza de un Bar escondido y allí se sentaron. Afortunadamente no había gente, el verano se llevaba la multitud a las playas y pudieron hablar con tranquilidad de mil cosas, de mil recuerdos, de mil anécdotas sin importancia pero que en aquel momento se hacían entrañables. De cómo se conocieron, de cómo Juan Ferraté le dijo que se estaba enamorando de ella, de la peculiar personalidad de su hermana Elisenda. Por él supo en aquel momento que aquella mujer dulce, una vez había tenido un novio que la dejó por otra. Siempre la misma historia. La vida repite y repite los sucesos pero las personas no aprenden, siempre creen, intentan retener y la vida se ríe, juega al escondite, observa la ingenuidad humana y vence... siempre vence de una manera cruel. Pronto comprendieron que aquella conversación les servía a ambos de antídoto para su tristeza, ya no lloraban con los recuerdos, al contrario, reían... no, reír no, seguramente ya no volverían a reír nunca pero si podían sonreír. El recuerdo de aquellos seres que habían formado parte tan íntima de sus vidas, ahora les resultaba agradable. El tiempo comenzaba a hacer su trabajo, restañando el acerado dolor de los primeros días. Ambos habían amado de diferente manera a aquellos dos amigos desaparecidos, ambos habían sido sus confidentes. María, en voz alta le preguntó a Luis Pagés, con la confianza que da el dolor compartido aunque al mismo tiempo se lo preguntaba a sí misma: 133 -¿He amado realmente a Juan...? Miró a Luis como si él pudiera darle una respuesta satisfactoria, pero su amigo no supo responderle, sólo le dijo: -María eso sólo lo puedes saber tú... Pasaron un rato en silencio, compartiendo pensamientos que, aunque distintos, los unían con esa unión única que sólo se realiza cuando la vida ya no impone reglas sociales, esas cortesías que se dejan aparte ante la sinceridad de los pensamientos traducidos en unas palabras que jamás se han pronunciado. Momentos de total sinceridad que sólo se dan en los dramáticos casos de la desaparición de un ser amado, como si la muerte fuera el único suceso que descubre la verdad de todas las vidas. Una vez terminadas sus bebida, Luis Pagés haciendo un esfuerzo le dijo a María: -María...me tengo que marchar dentro de un mes a Brasil... María no comprendió, creyó haber entendido mal y dijo: -¿Cómo...? Luis suspiró y cerrando los ojos, apretó sus párpados con el índice y el pulgar de su mano derecha, como si con ese gesto pudiera liberar su memoria de aquel pensamiento que no quería expresar. Unos segundo después, repitió: -Sí, María... me tengo que marchar dentro de un mes a Brasil. Tenía pedida una plaza como médico en Brasil, desde hace mucho tiempo. Quería ejercer allí, alejarme de todo esto... Ya casi lo tenía olvidado y la noche del accidente, a la vuelta a casa de nuestra cena en Montjuich, encontré la carta. Me conceden una plaza en un Hospital de Sao Paulo. Me voy María... De momento un año... Después no sé lo que haré... Yo también debo poner en orden mis ideas y necesito tiempo... Se quedó mirándola fijamente a los ojos, a aquellos ojos oscuros que le observaban asombrados y con sonrisa triste, acarició la mejilla morena de la mujer. 134 -María... siempre me han gustado tus ojos, jamás he visto una mirada más profunda... María respondió con una sonrisa y separando la mano de aquel amigo de su mejilla, la apretó con fuerza y le dijo con sinceridad: -Que sea lo mejor para ti, Luis... .............................. El día de la marcha, María quiso acompañarle al aeropuerto. Apenas hablaron, las palabras estaban escondidas dentro de unos corazones que no dejaban expresarlas. Cuando llegó la hora de la despedida, se abrazaron y se besaron en las mejillas. Se miraron a los ojos gritando mil palabras silenciosas, no se dijeron adiós. Luis Pagés cogió la mano de María, aquellas manos pequeñas y morenas y en la palma de una de ellas puso un beso largo y amoroso. Cogió su maleta de mano y se fue. Cuando después de atravesar el acceso de viajeros iba a perderla de vista, volvió la cabeza para mirarla por última vez. María tenía la mano que él había besado sobre sus labios, luego la cerró, hizo un gesto como mostrándosela a él y la puso sobre su corazón. De vuelta a casa le costó darle la dirección al conductor del taxi, lloraba desconsoladamente... 135 11 La vida de María fue haciéndose monótona. Comenzó a retirarse poco a poco de todos los actos sociales. Siempre ponía un excusa para no asistir y sin que nadie se diera cuenta, ni tan siquiera ella misma, se fue quedando sola, lentamente, gota a gota. Cada día una llamada menos, cada día más soledad. La torre de Pedralbes era su refugio, sola con su fiel Teresa, su servicial compañera. Después de la marcha de Luis Pagés a Brasil las visitas a la Residencia de Vallvidrera se espaciaron; había un nuevo Director, el personal había cambiado y sus dos hijos eran Presidente y Vicepresidente de la Asociación patrocinadora, pero el cheque bancario para Alfonso Encinas llegaba a su destino regularmente cada mes sin que faltara ninguno. María pidió que le pusieran su cama en la habitación alta de la torre donde tenía su armario grande, el del espejo de cuerpo entero y allí pasaba las horas mientras desgranaba los sucesos de toda su vida, regresando mentalmente hacia el pasado. Recordaba a sus tres esposos, en como siempre había creído en su falta de capacidad de amar cuando en realidad había amado tanto. Y en aquella actualidad solitaria, cuando la vida presentaba la realidad, le parecía como si todo el amor de su corazón lo hubiera centrado en la entrega de sus veinte años y todo, completo, se lo hubiera consagrado a aquel hombre que era su primer amor. Aquel médico que un día le dijo...”María te quiero...” aquel Don Alfonso Encinas que entre besos y caricias le murmuraba “...y tú serás mi Doña María”. ¿Dónde había quedado todo aquello?. Tantas hermosas palabras perdidas ahora para siempre entre los enredos del destino, entre las olas que suben y bajan como un mar bravío, de aquella vida suya que creía haber encajado con tanta valentía y el resultado era todo lo contrario. No supo encajar ni aceptar el dolor. Lo escondió en un rincón oscuro, en un apretado ovillo que no permitió que saliera a la luz para así poder sobrevivir envuelta en la cobardía del olvido de un amor que, sin embargo, jamás pudo olvidar. Sólo suplantarlo con otro, aquel amor que no podía entregar al verdadero destinatario, lo regalaba en dosis pequeñas a otros hombres como si fuera agua vertida en un 136 recipiente equivocado para poder continuar la vida, engañándose a sí misma, fingiendo que no sabía amar, cuando todo su ser era el exponente de un amor escondido. Cuando el corazón explotó en pedazos aquel día que Alfonso Encinas le dijo “...no puedo casarme contigo, me caso con otra...” Pero ella le siguió amando en silencio, sin saberlo, escondiendo un amor como algo robado, como si fuera un hurto cuando era a ella a quien se lo habían hurtado... otra mujer... una ambición... Los años pasaron y la vida arrasó con todo y ella olvidó, escondió el dolor, se creía fuerte, le había ganado el envite a la vida, ya no podía con ella. Pero no sabía que el destino no se conforma con la derrota, siempre tiene la espada en alto en la batalla final y la deja caer con fuerza sobre el montículo de esperanzas y sueños que nos creamos artificialmente para despedazarlo y poner en la vida la palabra FIN. Estaba sentada, como de costumbre miraba por la ventana de su habitación. Otra primavera iniciaba la nueva vida con los brotes tiernos de los árboles del jardín de su casa. Los pájaros revoloteaban, buscando un lugar para sus nidos. Los observó con envidia. Su vida era corta pero intensa, ellos no olvidan, no sufren y...¿amaban...? se preguntó....De manera incongruente llegó a su memoria la casa del Barrio de Prosperidad en Salamanca, antes de casarse con Don Ángel, aquel hombre bueno y apasionado con el que tuvo dos hijos que tanto se parecían a él. El último parido en la soledad del monte, entre robles y quejigos. Su calesa con el caballo bayo que se perdió durante la guerra. Las cigüeñas que observaba desde su ventana mientras construían sus nidos... las conversaciones con don Ángel en la salita que acomodó con tanto amor... Allí, en Barcelona no había cigüeñas... y las echó de menos. Le hubiera gustado volver a verlas en aquel vuelo majestuoso, unas veces bajo, otras elevándose hacia el cielo, para posarse en los enormes nidos en lo alto de las espadañas de las iglesias. Aquellas iglesias de su Castilla amada, de su Castilla Vieja. Aquellas piedras amarillas de una ciudad que exhalaba antigüedad, resuello de cientos y cientos de vidas... que ya no volvería a ver. Intentó levantarse y un fuerte dolor la dejó clavada en la butaca. No podía moverse. Pidió ayuda a Teresa que trajinaba a su alrededor, siempre ordenando lo que ya estaba ordenado. Teresa la ayudó a levantarse y la acostó en la cama. Llamó a un médico... un médico nuevo... Ya no era su amigo Luis Pagés. Aquel amigo que lo primero que hacía al verla era coger su mano morena y besar su palma, lenta y largamente en una exteriorización escondida de un amor que jamás salió a la luz. Y se le ocurrió pensar que la vida, toda la vida, la de todos los seres humanos, estaba hecha de intensos y grandes amores rechazados, de amores escondidos que se entregaban a lo largo de cada existencia en migajas, ahora unas poquitas aquí, ahora 137 unas poquitas allá, para poder sobrevivir porque el peso del amor es tan inmenso que si no se reparte, aplasta, no hay posibilidad de aguantarlo. El médico la auscultó y le hizo un volante para que fuera a reconocimiento al Hospital. Unos días después, durante el reconocimiento, le dijeron que había que operarla. Tenía un tumor en el útero que se debía extirpar. María dijo que pasado el verano, ahora no se sentía con fuerzas. 138 12 El verano pasó recluida en su torre de Pedralbes. Miraba fotos. Recordaba a Juan. La dulzura de su voz, aquella suavidad de caricias y palabras. Le había dejado toda su herencia, todo le pertenecía, era una mujer rica incluso las propiedades de Elisenda habían ido a parar a su patrimonio pero eso ya no le importaba. Recibió una carta de Luis Pagés que animó su horas durante un tiempo. Le explicaba su nueva vida. Era...”más o menos feliz...” le decía. Todo era una novedad a la que se acostumbraba lentamente pero hacía lo que siempre había deseado. Luchar por la salud de los abandonados, de los que no tenían medios para pagar un buen médico. Y María lo amó. Amó su recuerdo y lloró sobre su carta pero no le respondió. No sabía qué decirle. Toda su vida se estaba quedando muda. A principios de Septiembre tuvieron que operarla de urgencia, una hemorragia obligó a los médicos a actuar rápidamente. La situación era grave, sin embargo la operación salió bien y María volvió a su torre de Pedralbes, a su habitación del piso alto desde donde se divisaba el mar en los días despejados. Teresa se negaba a que se acomodara allí, era la habitación más fea de la casa, pero María insistió. Le gustaba estar allí con su armario macizo que le recordaba toda su vida como si fuera un pariente ancestral. Él, con su silencio había sido testigo mudo de todos los momentos de su vida, desde su nacimiento. Sólo le faltaban pronunciar palabras, unas palabras que María, sin embargo, no necesitaba. Ella las ponía todas, hablaba con él como si fuera un ser viviente, un amigo, un confidente al que no se podía engañar porque conocía a la perfección todos los verdaderos sentimientos esos que no se pueden enmascarar, la pura y dura verdad. Pasaron unos días de convalecencia y María comenzó a levantarse. Daba cortos paseos por el jardín con su cara demacrada y ojerosa, ya no era la Doña María fuerte de otros tiempos. La enfermedad había hecho presa en su cuerpo y María sabía que aquello era el final. Cierto día ya no se levantó. Teresa insistía en avisar al médico pero María no quiso. Le ordenó traer todas las fotos que tenían en la casa se pasó el día contemplando una tras otra, comentaba con Teresa cada momento de recuerdo, unas veces entre sonrisas y otras entre lágrimas que escapaban inoportunas de sus ojos. Aquella noche María estaba muy débil. Teresa insistía en avisar al médico y María le 139 replicaba con voz tenue: -No, Teresa, después, le avisas después. Ahora quiero estar sola... Teresa pasó la noche a su lado, sin dormir. Sabía que llegaba el final. De madrugada, cuando la muerte acecha el momento de la salida del sol para no permitir que la luz inunde las almas con su resurgir, la respiración de María se hizo penosa, le faltaba aire. Teresa la cogió entre sus brazos apoyando la cabeza de la enferma sobre su pecho. María hablaba, hablaba... Teresa intentaba comprender lo que decía, escuchaba atenta para entender... Todo eran antiguos recuerdos. Las horas pasaban lentas. Teresa vio como María adelantaba una de sus manos, como si la ofreciera a alguien, a un ser invisible. Miraba fijamente hacia un punto determinado de la habitación. Como si alguien la estuviera esperando dijo de una manera entrecortada: -Dame la mano...Alfonso...espérame...Cruzaremos juntos la barrera...dame... la mano... Después de decir estas palabras hizo un esfuerzo para incorporarse. Teresa asustada la sujetó. Oyó un fuerte suspiro y la mano de María se desplomó sobre la blanca colcha. Su cabeza quedó apoyada en el pecho de la fiel Teresa, su leal compañera. María había expirado. El silencio era absoluto, espeso. Parecía que se había parado la vida. En aquel silencio total, un sonido incongruente, una especie de goteo invisible despertó la curiosidad de Teresa. Esa curiosidad absurda sobre algo que no es importante que surge en los momentos más trascendentes de un suceso. Como si el destino al final, fuera misericordioso y concediera un alivio al primer dolor, poniendo la atención en una cosa banal. Buscó con la mirada a su alrededor y al fin se dio cuenta de que era el tic-tac del reloj de la mesita de noche. Lo miró. Eran las diez de la mañana del 26 de septiembre de 1.964. Teresa no lloraba. No era el momento. Comenzó a buscar entre la ropa de los armarios. Primero la vestiría, luego avisaría a todos. Escogió el hermoso vestido de charra, ella era salmantina, y se lo puso. Le peinó el pelo en dos moños, todavía lo conservaba oscuro, y lo adornó con las horquillas de plata afiligranadas. Puso sus manos una sobre la otra encima de su pecho. Buscó un rosario y se lo enredó entre los dedos. No le gustó. En el pasillo había un búcaro con hermosas rosas amarillas. Arrancó una y la puso entre sus manos. Ahora sí. La rosa destacaba como si fuera de oro entre la piel morena de aquellas manos pequeñas. Pero faltaba algo. Fue a buscarlo en 140 el arca de la ropa antigua. Desenvolvió el paquete de papel de seda atado con una cinta azul y desdobló el hermoso rebocillo blanco de seda natural bordado. Se lo puso como cuando se casó la primera vez: Un pico sobre la frente, otro en la espalda y los otros dos uno en cada hombro. La miró... estaba hermosa. La blanca toca...la rosa dorada...la piel morena.. Con aquel rico traje salmantino, parecía una reina de un pueblo ancestral perdido en la historia de los tiempos... 141 EPÍLOGO Los primeros en llegar fueron los dos hijos pequeños. Entraron en la habitación. Miraron a su madre, se miraron el uno al otro y salieron en silencio. Cuando llegó el hijo de Don Bartolomé, no quiso verla, dijo que prefería recordarla viva y pasó todo el tiempo mirando por una ventana hacia la calle. sin decir una palabra. El rubio hijo de Don Ángel llegó el último y, con su presencia, pareció que toda la casa se alborotase. Hizo más ruido que ninguno. Se le veía nervioso. Teresa lo acompañó hasta la habitación donde se encontraba el cadáver. El hombre se quedó durante unos momentos mirando en silencio a la mujer que había sido su madre. Luego comenzó a llorar y en voz alta, la llamaba como un niño: -¡¡Madre...madre...!! Teresa miró a aquel hombre rubio, miró aquellas manos afeminadas de uñas esmaltadas que se agarraban con fuerza a los pies de la cama. Escuchó aquellos sollozos infantiles y salió de la habitación murmurando entre dientes. -¡Qué vida ésta...! El único que no es su hijo y es el único que llora por ella... Y entonces fue cuando Teresa sollozó con fuerza, con una pena inmensa por aquella amiga muerta. Comenzó a venir gente, unos tras otros, hombres y mujeres, amigos y desconocidos y al salir de la habitación todos hacían el mismo comentario: -Parece una reina...qué hermosa... Y lloraban, unos más que otros... -------------------------- 142 La torre de Pedralbes se quedó sola, deshabitada, silenciosa. Allí ya no había vida. Todas las alegrías, las tristezas, los problemas, las victorias y las derrotas de una vida, estaban escondidas perpetuamente entre las paredes de aquella mansión. Teresa subía y bajaba de un piso a otro no sabía para qué. Miraba aquí y allá. Como siempre, pero ahora más que nunca, ponía orden donde no había desorden porque no sabía qué hacer. Los hijos de María le dijeron que podía quedarse allí si quería, todo lo de la casa era para ella, así lo dejaba María en su testamento. Pero aquella casa era muy grande, seguramente se iría otra vez al pueblo. Miró por una ventana y vio al cartero que dejaba algo en el buzón. Bajó. Tenía una excusa para hacer algo, coger la carta. Llovía tenuemente, con esa primera lluvia de otoño que después se convierte en chaparrón. La carta iba dirigida a María. Dudó en abrirla y por fin la abrió. Mientras iba camino a la cocina la leyó: “Lamentamos comunicarle que don Alfonso Encinas falleció el pasado 26 de Septiembre a las 10 horas. Sentimos no habérselo comunicado ....” Teresa no leyó nada más. Como hacía frecuentemente desde la muerte de María, murmuró entre dientes: -¡A buenas horas llega!. Cómo se nota que ya no está Luis Pagés de Director...De todas maneras no hubiera podido ir. Murieron los dos al mismo tiempo... Y estrujando el papel entre sus manos, tiró la carta a la basura. Volvió a recordar a María y volvió a llorar, ahora suavemente, con un llanto continuo, ese llanto que dura eternamente. Mientras se limpiaba las lágrimas con un pañuelo, subió las escaleras por enésima vez hasta el piso más alto de la torre donde había muerto María. Se paseó por la habitación, limpia, silenciosa, se notaba que le faltaba una vida. Teresa acarició la cama y recordó aquellos últimos momentos... su amiga con el traje de charra como cuando se casó la primera vez. En esta ocasión se había ido definitivamente, se la llevó el último enamorado, el más fuerte, aquel que nunca la permitiría volver... .Decididamente se iría al pueblo, ya no tenía nada que hacer allí. Se llevaría algunas cosas de María, algún recuerdo, quizás su ropa... Y miró aquel armario grande, enorme, con un espejo de cuerpo entero que de puro macizo parecía un castillo. ¿Qué haría con él? Sí... aquel armario lo vendería.... 143 La autora Magda Rodríguez Martín, escribe por afición desde que un día su vida cambió. En 1993-94-95 asistió a un taller de escritura en Madrid. Allí publicó en los libros de final de curso, dos relatos titulados "MI TIEMPO" y "LA CASA". Colaboró con cuentos y relatos en Revistas y periódicos gratuitos: "La Gaviota", "Pacífico" "Todo Villalba", etc. El 24 de Septiembre de 1994 se publicó en el periódico "EL DÍA" de Cuenca, su relato titulado "MIS VACACIONES EN CUENCA" En 1996-97 participó con una serie de cuentos en la Semana Cultural de Alpedrete. En esa fecha ganó el 2º premio con el relato titulado "UN RAMO DE MIMOSAS" en la Revista Cultural de Alpedrete "El Molino". En 2001, se publicó su relato "LA DEUDA" en el IX Certamen literario "Experiencia y vida" de la Junta de Extremadura. En 2002 obtuvo el 2º premio en la III Edición del Concurso literario "Letras para el camino" con el relato titulado "UN NUEVO INTENTO". En 2005 fue ganadora del Primer premio del Concurso Literario Villa de Colmenarejo con el relato titulado "ÁTICO C" En 2007 obtuvo 2ª Mención Honrosa en el Concurso Internacional de Cuento Infantil (ESVAL) del Círculo de Escritores de la Quinta Región - CHILE con el cuento titulado "AVENTURAS Y DESVENTURAS DE LA BABOSA MILAGRITOS". En 2007 edita el libro de relatos titulado "VENTANAS" y en 2008 la novela "DOÑA MARÍA" editada por Creápolis-Impulsa Editorial. Con Publicatuslibros.com ha publicado “Viaje al azar” y “Por techo las estrellas” 144