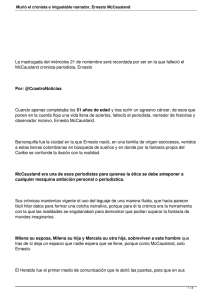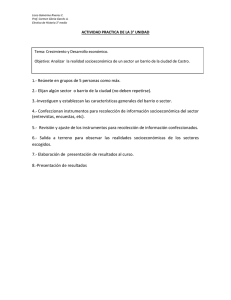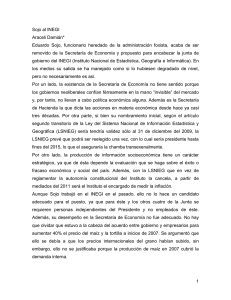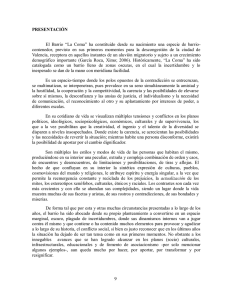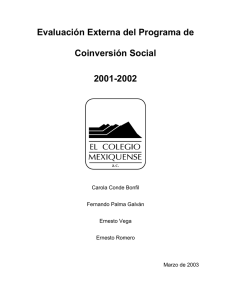Leer - Ernestomccausland.com
Anuncio
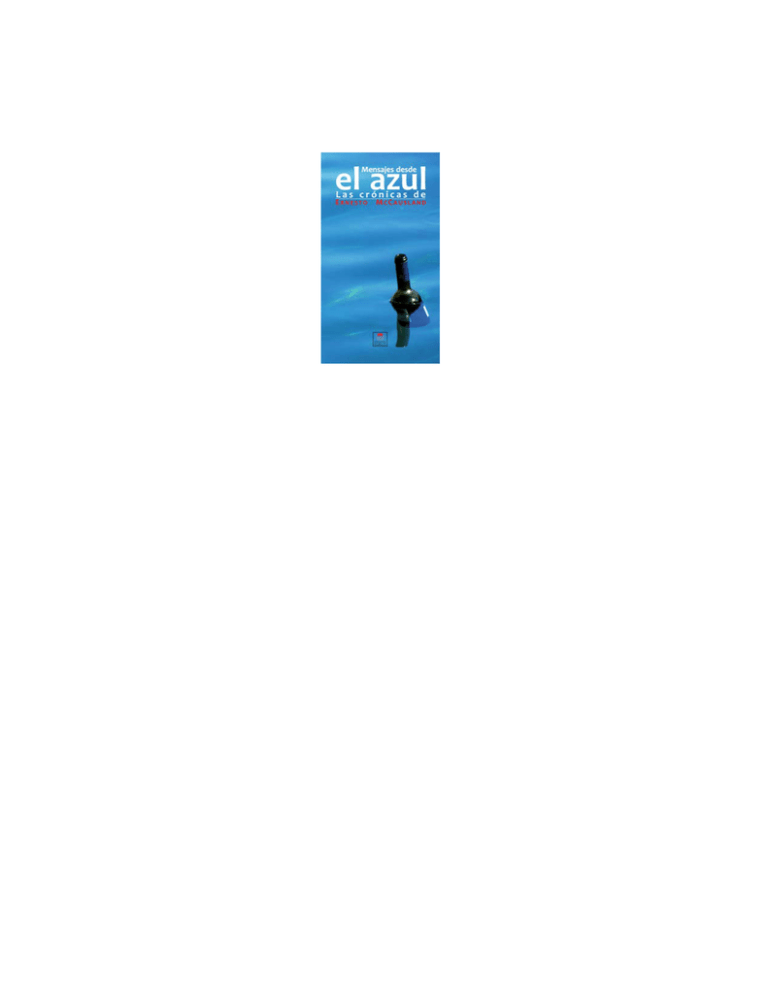
2011 McCAUSLAND SOJO, Ernesto, 1a. ed. Mensajes desde el azul Cartagena de Indias (Colombia), Ediciones Pluma de Mompox S.A.- 2011 128 p.; 14 x 21,5 cms. ISBN obra completa: 978-958-8375-35-9 ISBN: 978-958-8375-96-0 I. Mensajes desde el azul I. Título CDD 700/709,03 Mensajes desde el azul Ernesto McCausland Sojo © © 2011 Ernesto McCausland Sojo 2011 Ediciones Pluma de Mompox S.A. Centro, Matuna, Edificio García Of. 302, Tel. 5-664 7042 57-313-535 6577 www.plumademompox.com [email protected] Cartagena de Indias - Colombia Primera edición en la colección VOCES DEL FUEGO: abril de 2011 ISBN obra completa: 978-958-8375-35-9 ISBN de la obra: 978-958-8375-96-0 Director Editorial Carlos Alfonso Melo Fajardo Director de Contenido John Jairo Junieles Acosta Asistente de Contenido Jesús Esquivia Noth Diseño de la colección Carlos Alfonso Melo Fajardo Imágenes Carátula: Ernesto McCausland Sojo Autor: Ana Londoño Impreso por ELB S. en C. Impreso en Colombia - Printed in Colombia Queda hecho el depósito de Ley. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna, ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico de grabación o de copia, sin el permiso de los propietarios del Copyright. 2011 Voces del fuego: testigos del Bicentenario: es una colección donde tienen cabida autores de diferentes regiones, tendencias estéticas y generaciones, manifestando la existencia de un cruce invisible de tiempos y saberes que vienen de lugares inesperados, e influyen muchas veces en forma imperceptible en el curso de la historia. El Bicentenario de la Independencia que conmemoramos, invita a celebrar nuestra interculturalidad. Los sesenta y cinco autores de esta colección son fuego en torno al cual nos seguimos reuniendo para descubrir, celebrar y pensar las secretas formas del mundo. Ediciones Pluma de Mompox S.A. transita así su segunda década de vida con la firme convicción de estar construyendo reflexiones críticas y posibilidades creativas desde la pluralidad. Nuestro continuo trabajo de divulgación permite a escritores, periodistas e investigadores de diversas regiones, edades y áreas de interés, la publicación de sus obras y el dibujo de una nueva geografía imaginaria del país. Leer un buen libro, conocer el mundo a través de otros ojos, pero con los tuyos, es hoy nuestra invitación: miles de millones de manos y labios, en el ritmo de los años, lo han hecho posible para ti. Nosotros, desde esta orilla del mar, seguiremos trabajando para perpetuar el milagro. Carlos Alfonso Melo Fajardo Director A Mile, porque las rutas del alma conducen al 19 Contenido 1. Punto de quiebre: la vida de un homicida confeso. 13 2. El payaso que mató a Drácula . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3. ¡Te cayó la gota fría!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4. El fantasma de Riohacha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 5. El jardinero que no fue noticia. . . . . . . . . . . . . . . . . 35 6. La miseria humana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 7. Virgen a toda prueba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 8. «Yo visité Mundo Lindo». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 9. Carta a un niño con Sida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 10. Celda de belleza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 11. También llegó tarde a la muerte. . . . . . . . . . . . . . . 67 12. La luz de Pescaíto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 13. Barrio sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 14. El hombre del árbol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 15. El mal viento del primero de junio. . . . . . . . . . . . . 95 16. Un romance en la zona roja . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 17. «Detrás de esta mugre hay un señor». . . . . . . . . . 107 18. Tertulia en la Guajira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 19. Maicao del Islam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 1. Punto de quiebre: la vida de un homicida confeso Es una noticia insignificante, que aparece extraviada, entre grandes titulares, en el extremo inferior de una página congestionada, en el periódico de un día cualquiera, de un mes cualquiera hace seis años. “Muere obrero al caer de construcción”, anuncia el titular, seguido de apenas 80 palabras. Quizá para el periodismo sea una lección de concisión. Para la muerte, en cambio, es otra evidencia de cuán baladíes pueden llegar a ser sus cotidianos zarpazos. Como en efecto no hay mayores detalles, solo aprendemos que Juan Gregorio Guerrero León, 36 años, murió al caer del sexto piso, mientras trabajaba en una construcción en la vía 40. Lo verdaderamente relevante, lo que haría significativa en el tiempo a esta gacetilla de cumplimiento, está en el último párrafo: el obrero deja cinco hijos. Uno de esos cinco hijos está hoy en los periódicos esposado, mientras mira como si no quisiera mirar, con ojos de rata asustada, a la sociedad, bajo grandes titulares, en calidad de coprotagonista de la hirviente noticia de la semana. En la audiencia inicial, el jueves pasado por la mañana, es presentado como Juan Carlos Guerra Silva, alias Juanchi, uno de los dos forajidos que en la madrugada del miércoles mataron a la turista española Irene Cortés Lucas en la Plaza de la Cerveza, el hecho que en un principio avergonzó a Barranquilla en pleno precarnaval y que luego derivó hacia un encendido intercambio de acusaciones por larga distancia, el viudo de la víctima en una orilla, una vociferante familia de gitanos malagueños, en la otra. [ 14 ] Mensajes desde el azul La granja de los sicarios, donde el futuro constituye privilegio de pocos, es el sector de la ciudad en que la sociedad ve sembrar a sus malhechores. Los niños a los que en esta tarde de marzo del 2011 vemos corretear de un lado para otro, gozando jubilosos con juguetes hechizos, están en el almácigo perverso de una huerta fatal. Alguien los está cultivando con esmero. Antes de la adolescencia, muy seguramente serán trasplantados fríamente a la tierra abonada del vicio y pronto se convertirán en plantas adultas, que atracarán cristianos desprevenidos en las calles del barrio, asaltarán buses, robarán todo lo que encuentren mal puesto, y —con el suficiente arrojo y la dosis indicada de drogas— se trasladarán como especies carnívoras a los sectores de la ciudad afortunada, donde más brillan las luminarias, donde los celulares son de mejor marca y los bolsos, acaso con un golpe de suerte —como el de Irene Cortés Lucas — estén repletos de fabulosos papeles llamados “euros”. El sobrenombre de Juanchi no fue siempre el alias perverso que el mundo ahora recibe con horror. “Así lo llamamos desde niño”, cuenta un familiar. Fue siempre un infante silencioso y taciturno, mucho menos activo y locuaz que esos que ahora vemos jugar en el crepúsculo luminoso de marzo. Suponen quienes lo conocen que fue el más afectado de los cinco hermanos cuando se produjo la separación de sus padres. ¿Por qué se separaron? Nadie quiere contarlo. El hecho es que el padre —siempre un hombre laborioso hasta el mismo día en que cayó desnucado mientras pintaba con carburo la fachada de una bodega— se quedó con las tres hijas, y la madre se quedó con Juan Carlos y su hermano. En casa del padre nada faltó jamás. Juan Gregorio se le medía a cualquier oficio, procuraba por los tres hijos de los que se responsabilizó, y aunque era parco para dar consejos, encarnaba un ejemplo que hoy le agradecen: poco trago, leche y pan oportunos, y la convicción aplicada de que sus pequeños no pasarían hambre. Murió cuando Juanchi, mal criado por su madre, iniciaba el tránsito azaroso por la pubertad y emprendía una inestable carrera escolar. Odiaba el estudio y hasta cuarto de bachillerato, cuando finalmente decidió no volver a las aulas, estuvo en por lo menos cuatro colegios diferentes. De la madre pocos quie- Ernesto McCausland Sojo [ 15 ] ren hablar. En sus declaraciones iniciales, Juanchi alcanzó a decir entre dientes que ella “salía de noche”, pero calló de inmediato – como siempre ha callado – y dejó la versión inconclusa y en el aire, como para que los investigadores sacaran sus conclusiones. El caso es que a principios de 2010, en un arranque de año que para la disfuncional familia estuvo también ambientado con la armonía desafinada de Carnaval y tragedia, ella murió por complicaciones asociadas con el VIH. Quien me está suministrando toda la información es un pariente preocupado. Esa persona me advierte que no puede ser identificada, porque corre peligro. No estoy autorizado para revelar si es hombre o mujer, viejo o joven. Solo digo que relata la vida perdida de este jovencito con una voz apagada, casi inaudible, en el interior de un vehículo oscuro, cuando ya el sol vespertino le ha entregado su lugar a las sombras. Estamos muy cerca de los sectores de El taconazo y Cuchilla de Villate, quizá la zona más caliente de la ciudad. Me cuenta que hace seis meses tuvieron la primera evidencia de que Juanchi andaba en malos pasos, luego de que una noche, en un parque, durante una requisa de oficio, la policía le hallara una navaja en el bolsillo. Tiempo después, una amiga de la casa llegó despavorida a contar que Juanchi la había atracado a ella y a una amiga a plena luz del día. ¿Cómo se forjó la vida de uno de los dos jovencitos que en la madrugada del miércoles asesinaron a una exconvicta española? Todo comenzó en la granja del crimen, uno de los sectores donde el delito se cultiva con esmero. Las alarmas se encendieron. Los familiares le suplicaron al joven que regresara al colegio, pero no quiso. Lograron que un pariente, dueño de un carro de mula, le diera trabajo como ayudante y Juanchi lo hizo solamente durante unos cuántos días, hasta que terminó abandonando el oficio. Ahora reflexiono, mientras mi fuente habla con voz queda aunque decidida. Veo tantos puntos de quiebre, tantos “hubieras” en la vida de este jovencito: si sus padres le hubieran dado un hogar estable; si su padre no hubiera muerto; si su madre le hubiera dado un buen ejemplo; si algún colegio lo hubiera entusiasmado… [ 16 ] Mensajes desde el azul Pero el verdadero gran momento llega hace quince días. Preocupados por el curso que llevaba la vida del muchacho, sus parientes hacen una gran apuesta. Hablan con un primo, soldado, para que lo presente ante el Ejército, a ver si una carrera de soldado logra enderezar lo que ya parece torcido para siempre. Para regocijo de todos, Juanchi acepta presentarse. Parece arrepentido. Una pequeña y frágil luz brilla para todos en la disgregada familia: quizá su innata ferocidad del barrio pueda canalizarse en favor del exterminio de la guerrilla. El primer paso es sacarle al joven su cédula de ciudadanía, requisito indispensable. Tan pronto llegan a la Registraduría presentan el registro civil. Las irregularidades son evidentes. Juanchi dice que nació el 26 de marzo, pero en el documento reza que fue el 24 de julio. Al verificar el número del registro, la Registraduría concluye que corresponde a otra persona, en un pueblo del Tolima. Los trámites sugeridos parecen imposibles de cumplir. El entusiasmo por el Ejército se apaga. Juanchi queda entonces a merced del aparato criminal del bajo mundo. Sólo él, dentro de un calabozo de la Cárcel Modelo, sabe qué pasó en estos 15 días, el encuentro con Brayan Darío Blanco Escorcia, la obtención del revólver calibre 32, la ingestión del cóctel maldito de marihuana con el tranquilizante Rivotril, el recorrido siniestro que – ahora lo vemos en el video – deja más dudas que certezas y una vendetta de gitanos en desarrollo. Cinco horas después del crimen, al filo de las siete de la mañana, cuando ya Brayan Darío Blanco ha sido detenido en flagrancia y Juanchi es el hombre más buscado de la ciudad, surge un hecho que hasta ahora no se ha revelado y que podría ser pieza clave en la investigación. A esa hora, cuando ya el sol había asomado y las emisoras dan cuenta del crimen de la turista española, dos hombres irrumpen con violencia en la casa de Juanchi. En el sector se les conoce como Luchito y el Mono Babillo. Son los jardineros de la huerta sicarial en aquella Mesopotamia del crimen. Preguntan por el arma y el dinero robado. Al final dejan un mensaje para Juanchi. O aparece, o se muere. Un investigador me explica. Son forajidos de mayor nivel. Usan a los menores para cometer atracos, les proporcionan el arma, les reciben todo lo robado, y solo les dejan para comprar droga. Ernesto McCausland Sojo [ 17 ] A lo largo del día miércoles, entonces, Juanchi es objeto de una doble cacería: la de la Policía, que lo busca como el chico “más malo que la maldad” que disparó contra la turista, y la de los dos cultores de la perversión, los mismos que han sido vistos atracando a sangre y fuego a plena luz en sectores transitados del barrio. Una hermana, de las que fue criada por el padre, estudiante de contabilidad, pregunta por él entre sus amigos. Pronto le dicen dónde está escondido, muy cerca a la pendiente que es hoy un cementerio de casas, el legado de un trágico invierno. Lo encuentra entre un solar enmontado, como un animal sucio y sudoroso. Ella le habla. Le dice que entre dos caminos, el que conduce al cementerio y el que conduce a la cárcel, es mejor el segundo. El destino ha hecho lo suyo con esta familia dividida. Aunque asustado, Juanchi acepta reunirse con los investigadores. La hermana concierta entonces una cita, ese mismo miércoles por la noche, en casa de un familiar. Impedidos legalmente para capturarlo, por no cumplirse el requisito de la flagrancia, los policías lo persuaden. Ya en el video ha quedado claro que no fue él quien disparó. Al presentarse ante el Juez 7 Municipal, Juanchi confiesa todo y termina vinculado al caso como coautor. Con los beneficios a que se ha hecho acreedor, pagará 17 años, acaso la mitad que Brayan. Esa misma noche sucede lo que 15 días atrás le hubiera podido cambiar el rumbo a esta historia. La justicia se encarga de entregarle de inmediato una cédula a Juanchi para que pueda ser procesado. Ahora no sólo es un árbol oficialmente torcido. También un delincuente cedulado. 2. El payaso que mató a Drácula Los treinta pequeños invitados a la fiesta infantil de cumpleaños contemplan maravillados a un payaso rudimentario, de traje desteñido y maquillaje cuarteado, que acaba de aquietarlos con un «¡Atención!». El payaso anuncia que se dispone a ejecutar el «peligrosísimo número del triple salto mortal», para lo cual tiende un cable en el piso de cemento, simulando una cuerda floja. Jessica, su asistente, coloca en el tornamesa un disco rayado con música de ambiente. El vals «Danubio Azul» comienza a sonar. El payaso emprende su hazaña. Tan pronto da los tres saltos laterales, la concurrencia estalla en aplausos y carcajadas. —¡Uno de cada tres hombres sobrevive a esta prueba! —exclama. Más risas. La modesta fiesta, en medio de la tarde fresca y soleada, bajo un techo de palmas secas decorado con papeles multicolores, ha conmocionado el bloque número 32 de la Ciudadela Metropolitana. El payaso tiene nombre de superhéroe: Kalimán. Viéndolo allí, con sus gastados zapatos de cuero mal pintados de rojo y su raído traje de raso amarillo, sus bromas tan tiernas como ridículas, nadie se imagina que aquel payaso de profesión, que gana apenas lo suficiente para alimentar a su familia, encarna una gloriosa victoria del bien sobre el mal. El hoy payaso de fiestas de barriada fue durante treinta años El Conde Drácula, uno de los personajes centrales del carnaval de Barranquilla. [ 20 ] Mensajes desde el azul Benjamín García no escogió su disfraz; el disfraz lo escogió a él. Desde muy niño, cuando sus padres lo llevaban al antiguo teatro La Bamba, Benjamín sentía una fascinación especial por el hombre vampiro de Transilvania, interpretado en ese entonces por el actor Cristopher Lee. Mientras los otros niños lanzaban gritos de terror, Benjamín se sentaba plácidamente en la oscuridad y se deleitaba con los colmillazos del misterioso personaje. Cuando sus amigos de la infancia intentaban apedrear los murciélagos en la noche, convencidos de que su sistema de radar los llevaba a estrellarse contra la piedra en el aire, Benjamín se oponía con vehemencia. «Déjenlos quietos que ellos son mis amigos», les decía. A los quince años, Benjamín se fabricó unos colmillos con pulpa de yuca y decidió que la forma más apropiada de canalizar su pasión era el carnaval de Barranquilla, donde hay licencia incondicional para disfrazarse. Así nació el Drácula más fiestero de todas las versiones que han existido desde que fue hecha la primera película. Al carnaval se le apareció su hombre vampiro. A medida que pasaban los carnavales, Benjamín fue mejorando el disfraz. Al tercer año de tenerlo, le pidió a su amigo dentista Raúl Buendía que le elaborara unos colmillos inmensos, los que terminaron pareciendo más de elefante que de vampiro. «¡Horrorosos!», exclamó su hija Brigitte cuando lo vio sacar la dentadura postiza de la caja del laboratorio. Benjamín sonrió para sus adentros: era el efecto que buscaba. Los colmillos le imprimieron a Drácula el elemento grotesco que es vital en el carnaval, y llevaron a Benjamín a convertirse en una leyenda de la fiesta: un personaje siniestro, vestido de negro riguroso y con el cabello impregnado de gomina, que recorría todos los desfiles del carnaval bajo un sol abrasador, desatando a su paso una algarabía de chillidos entre niños y mujeres. Para ellos, los débiles del carnaval, aquel era un Drácula convincente, a pesar de lo diurno y a pesar de que, a decir verdad, Benjamín García, con su nariz aguileña, su piel morena y su expresión cándida, guardaba muy poco parecido con el siniestro conde descrito por el periodista norteamericano Abraham Stoker en su obra original de 1897, Ernesto McCausland Sojo [ 21 ] y personificado por Bela Lugosi, Jack Palance, Frank Langella, Cristopher Lee y tantos otros actores. Pero como toda historia en la que está involucrado el temible conde de Transilvania —capaz de transformarse en perro o hasta en candelabro—, a la de Benjamín García se le atravesó la fatalidad: de repente comenzó a sentir que el personaje estaba apoderándose de él. Dejó de interesarse en el rostro y el cuerpo de las muchachas, para fijarse con deleite en el cuello. A sus conquistas carnavaleras intentaba clavarles los inmensos colmillos en la garganta, lo cual producía reacciones encontradas: —A unas les gustaba, otras salían corriendo —dice. El problema se complicó al punto de que cuando no estaba disfrazado, Benjamín sentía miedo de las fotos en las que aparecía vestido de Drácula. Llegó a decir una vez, frente a su esposa y sus hijas, que él no imitaba a Cristopher Lee, sino que Cristopher Lee lo imitaba a él. Los síntomas se volvieron crónicos cuando Benjamín se presentó a su casa con un ataúd y comenzó a dormir en él. —Esto nada tiene de gracioso —le dijo su hija. No hubo más remedio. Benjamín fue a parar al lugar más cómodo del mundo: el diván del psiquiatra. Según el psiquiatra Pedro Ricaurte, Benjamín García estaba padeciendo un delirio, un trastorno del contenido del pensamiento. «El ‘yo’ pierde la capacidad de reconocer la realidad y de valorarla», explican al respecto los textos de siquiatría. La orden del médico fue terminante: así como a unos les prohiben el trago o el cigarrillo, a Benjamín García le prohibieron el disfraz. Benjamín comenzó entonces a buscar una solución para su problema interior; para ese desespero que lo acosaba en horas de la noche, que le hacía sudar las sábanas y que lo empujaba a vestir el disfraz y los colmillos. Haciendo uso de la misma imaginación que una vez lo llevó a fabricar los primeros colmillos de yuca, Benjamín concluyó que no había necesidad de atravesarse el pecho con una estaca —como llegó a pensarlo— sino que la alegría de un payaso sería capaz de derrotar al temible vampiro; un payaso que llevara el [ 22 ] Mensajes desde el azul nombre del superhéroe del turbante y el diamante que en sucesivas aventuras había vencido a Las momias del Macchu Pichu y a La Araña negra, y que una vez —según afirma Benjamín con total convencimiento— había vencido a Drácula en alguna historieta de los cincuentas. Así nació este bufón de fiestas pobres en gastos y ricas en emociones. En ellas, hoy día, Kalimán organiza reinados de belleza con las niñas de la fiesta; anima a los niños a que efectúen el temible «triple salto mortal», y él mismo les da un empellón para que caigan; y presenta un espectáculo de dos horas que mantiene en estado de delirio a la chiquillada. Ya Benjamín no necesita pensar en la sangre de nadie. Ahora su alimento es otro. Como él mismo lo dice, «A estos niños yo les chupo la energía de su inocencia». 3. ¡Te cayó la gota fría! Dos días antes de su concierto en Bilbao, como parte de su gira de verano por España, el cantante Carlos Vives fue entrevistado por teléfono para una emisora local, cuyos periodistas le preguntaron: —¿Traerás la gota fría? —Siempre la llevo —respondió desprevenido Vives—. Es nuestra canción clave. Pero los periodistas no se referían a la canción, sino a una serie de tormentas, conocida con ese mismo nombre, y que en 1983 había sembrado desolación en esa ciudad del norte de España, dejando muerte, destrucción y miseria. Para algunos en Bilbao, la llegada de un cantante cuyo gran éxito llevaba el funesto nombre, constituía motivo de preocupación. Los temores aumentaron el día del concierto —domingo 2 de julio de 1995— cuando el cielo amaneció cubierto de nubes negras. Los pronósticos no eran los mejores para la presentación, a pesar de que Vives venía precedido de una gran expectativa, y el concierto del día anterior, en la plaza de toros de Gijón había registrado un lleno completo. Pero ni las cábalas fatalistas, ni la lluvia que cayó a lo largo del día, pudieron espantar a la multitud. La gente de Bilbao llenó la plaza Vistalegre hasta las banderas y presenció frenética el espectáculo del carismático cantante colombiano, el joven de largos cabellos que llevó la música de las provincias de su país a los más recónditos puntos del mundo hispanoparlante. —Para ustedes «La Gota Fría» significa tragedia —expresó Vives mientas un público vibrante lo ovacionaba—. Para nosotros, los colombianos, es la obra suprema del folclor, el legado [ 24 ] Mensajes desde el azul mítico de dos grandes patriarcas: Emiliano Zuleta y Lorenzo Morales. Al otro lado del oceáno Atlántico, en la capital mundial del vallenato, Valledupar, el viejo Lorenzo Morales salía de su casa a realizar una visita que cincuenta años atrás habría resultado un imposible. Un pequeño sombrero blanco, adornado con pluma roja, le daba un toque tropical. Pero aún así, aquel negro macizo y corto de estatura, con gafas doradas y expresión impasible, seguía pareciendo más un profesor de escuela que una gloria viviente del folclor. A esa hora, en su casa de Urumita, Guajira, el viejo Emiliano Zuleta ya estaba bañado y vestido, dibujando discretas melodías con su acordeón bajo el almendro del patio. Había regresado a casa la noche anterior, luego de una semana de arduas labores en su parcela cacaotera de la Serranía del Perijá. Cuando un chofer del pueblo le llevó el recado anunciándole la visita, dejó el trabajo a medio terminar y emprendió el regreso a Urumita a toda prisa. Morales atravesó en autobús la llamada Provincia de Padilla, un recorrido de setenta y cinco minutos entre Valledupar y el ramal de Urumita. Allí se bajó y comenzó a caminar bajo el sol blanco de las nueve de la mañana. Al pasar por la plaza se detuvo, contempló los árboles, las bancas, la estatua plateada de Bolívar, la vieja iglesia, y entonces por su mente rodaron las memorias. A fines de los treinta, Lorenzo Morales era un acordeonero andariego y brioso, cuya fama se extendía a lo largo y ancho de la región del Caribe colombiano. Por su parte Emiliano Zuleta, hijo mayor de una mítica y formidable anfitriona conocida como «la Vieja Sara», llevaba nueve meses ejercitándose con el vetusto acordeón de su tío Pacho Salas, en la población de El Plan. Aburridos de verlo y escucharlo con aquella verguenza de instrumento, que en vez de correas tenía cuerdas de fique y cuyo fuelle estaba lleno de parches, los jóvenes del pueblo reunieron once pesos y se los dieron a Zuleta para que se comprara uno nuevo. El joven inició el recorrido de seis horas a pie a través de Ernesto McCausland Sojo [ 25 ] la trocha que conducía a Valledupar, donde se conseguían los mejores acordeones alemanes de contrabando. Al pasar por la población de Guacoche, ubicada a orillas de Río Seco, Zuleta escuchó un jolgorio a lo lejos y decidió acercarse. El más famoso acordeonero de la región, Lorenzo Morales, acompañado por su conjunto, animaba una parranda. El recién llegado se acercó discretamente al anfitrión de la fiesta y le dijo: —Yo también sé tocar. El anfitrión le pidió a Morales que le prestara el acordeón a Zuleta, quien primero interpretó un són y luego improvisó unos versos. Según el protocolo de las parrandas de la época, el anfitrión debía brindarle el primer trago de cada ronda a la figura del momento, y, en vez de brindárselo a Morales, se lo brindó a Zuleta. Aquél no disimuló la rabia. Le quitó el instrumento al visitante y le dijo que no se lo volvería a prestar. —Voy para Valledupar a comprar un acordeón nuevo —le dijo Zuleta a Morales delante de todos—. Cuando lo tenga te voy a invitar para que toquemos. Así nació la rivalidad entre Lorenzo Morales y Emiliano Zuleta. Nadie discutía que los dos eran los mejores acordeoneros de la región, pero cada uno tenía su fanaticada y las discusiones sobre cuál era el número uno eran frecuentes en todos los pueblos. Cinco semanas después del encontrón de Guacoche, ejecutando su nuevo acordeón, Emiliano Zuleta le dedicó un merengue a Morales: Los que han visto a Lorenzo tocando me dicen que es verdad que ejecuta, pero si se lleva a Emiliano, el diablo tenga la culpa. Lorenzo Morales no tardó en enterarse y le replicó a Zuleta con un son agresivo: Llegan los rumores de Morales a Emilianito si estás en la Sierra despierta si estás dormido, toma las respuestas que le llevan los que van, [ 26 ] Mensajes desde el azul se pone nervioso y no quiere versear conmigo. El fuego del incipiente conflicto era avivado por atizadores de oficio, que gozaban viajando de un pueblo a otro a contarle al agredido lo que le había cantado el agresor. Cada vez que uno de los dos acordeoneros tocaba en un pueblo, la gente acariciaba la posibilidad de que el otro apareciera y pudiera darse por fin un duelo de acordeón y de versos cara a cara. Con frecuencia corría la noticia de que el otro había llegado, y la gente se emocionaba; pero siempre resultaba falso. El destino parecía encaprichado en que los dos no se encontraran. Entre tanto, el pique a larga distancia seguía. En un merengue, Morales acusó a Zuleta de comer animales salvajes: Emiliano se fue pa’la sierra porque allá en la sierra hay que economizar los gastos pero me han dicho que allá Mile lo que come para alimentarse es chucho, marimonda y maco. Al mismo tenor, Zuleta le respondió: Ay Moralito, Moralito anda diciendo que Emiliano come toda clase de animales pero a mí me han dicho que él dizque come matúa, come puerco poncho, pez ratón y caimanes. Los versos subían cada vez más de temperatura. Zuleta se burló del color negro de la piel de Morales y éste le respondió con un verso en el cual le decía «blanco desteñido y palúdico», y lo tildaba de «comebarro». Era cierto. Hasta una edad muy avanzada de su adolescencia, Zuleta se escondía en el fondo del patio a ingerir grandes cantidades de arena con agua. Las cosas llegaron a su punto máximo de calor cuando, en un merengue, Morales le recordó la madre a Zuleta. Hasta que sucedió lo inevitable: los adversarios, después de seis años de insultos remotos, coincidieron en el mismo pueblo. Fue el 29 de junio de 1942, día de San Pablo, en Urumita, Guajira. Zuleta estaba tocando en una parranda cuando vio entrar a Mo- Ernesto McCausland Sojo [ 27 ] rales jadeante y sudoroso, seguido de una muchedumbre, con el acordeón al pecho y dispuesto a que resolvieran su problema de una vez por todas. Pero Zuleta, quien llevaba veinticuatro horas seguidas de juerga, dijo estar muy borracho y muy cansado para aceptar allí mismo el desafío. Por eso le pidió a su adversario que lo dejara dormir y éste aceptó. El duelo fue fijado para las ocho de la noche en la plaza. A esa hora, el pueblo era un hervidero. Las gentes de las poblaciones vecinas se habían enterado de que el anhelado encuentro iba a producirse y se habían volcado sobre Urumita. Los espectadores se amontonaban en la plaza, muchos de ellos trepados en los árboles. Morales apareció veinte minutos tarde y pidió otro aplazamiento, alegando que tenía dolor de estómago. El duelo fue reprogramado para las cinco de la mañana. Zuleta siguió de fiesta, mientras que Morales se fue a dormir en una habitación que le arreglaron en el mercado público. A las cinco de la mañana la plaza seguía colmada de gente. Nadie en el pueblo había dormido. Seguido de una multitud, Emiliano Zuleta se dirigió a la habitación donde se había acostado Morales y tocó la puerta. En vista de que nadie abría, decidió forzar la cerradura y se encontró con que su contendor se había marchado. Mientras el alba despuntaba en medio de una explosión celestial de tonos naranjas, azuzado por la multitud, el viejo Emiliano verseó y se burló de Morales, pregonando que le había tenido miedo. Morales lo supo a los pocos días en Guacoche y le cantó a Zuleta: Oyeme Emiliano dime qué te pasa qué te pasa ahora, porque echas mentiras pa’que te las cojan. La respuesta de Zuleta habría de perpetuarse por los siglos de los siglos: una impetuosa diatriba musical relatada en segunda persona que los entendidos catalogarían años después como una obra maestra de la narrativa popular. Zuleta comenzó la canción sin rodeos, recordándole a Morales el incidente de Urumita: [ 28 ] Mensajes desde el azul Acordate Moralito de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda te fuiste de mañanita sería de la misma rabia. Más adelante revive la polémica racista al tildar a su adversario de «negro yumeca», empleando un término despectivo que solía utilizarse contra los inmigrantes chocoanos de la zona bananera del Magdalena. En la misma estrofa hace alusión al territorio baldío donde nació y creció Lorenzo Morales, Guacoche, pueblo rodeado de desérticas y espinosas plantas de cardón: Qué cultura, qué cultura va a tener un negro yumeca como Lorenzo Morales, qué cultura va a tener, si nació en los cardonales. Ya sobre el final de la canción, Zuleta utilizó un término que le escuchó siempre a su madre, la Vieja Sara. —¡Si no te ajuicias, te va a caer la gota fría! —solía decirle ella cuando de niño cometía travesuras. Moralito Moralito se creía que él a mi que él a mi me iba a ganar y cuando me oyó tocar le cayó la gota fría. El término sirvió además para titular la canción, que habría de ser grabada por Guillermo Buitrago, el mismo Zuleta, Colacho Mendoza, Daniel Celedón, el Binomio de Oro y finalmente Carlos Vives, quien medio siglo después del incidente de Urumita la daría a conocer en el mundo entero, aún en lugares tan lejanos como Bilbao, donde su interpretación en la noche del 2 de julio de 1995 —con su introducción de guitarras eléctricas y su vertiginosa percusión— convertiría las evocaciones de la catástrofe del 83 en un baile monumental. Ernesto McCausland Sojo [ 29 ] La composición de «La Gota Fría» fue una especie de nocaut fulminante que resolvió el conflicto entre Zuleta y Morales. Un mes después de los sucesos de Urumita, en una fiesta del mismo pueblo donde tocaba Zuleta, Morales se presentó y le dijo delante de todos: —He venido a hacer las paces. Los dos enconados adversarios, que habían mantenido en vilo a toda una región durante un lustro, se abrazaron entonces y estuvieron tocando juntos tres días. En la Plaza de Urumita, Morales regresa de los recuerdos y con aire nostálgico reanuda el paso. Tiene setenta y siete años y aunque se conserva sólido, su lento andar revela que ya no es aquél lleno de bríos que andaba de pueblo en pueblo con su acordeón. En el patio de su casa Emiliano Zuleta llama a su hijo menor, Efraín, de sólo ocho años, y le enseña los primeros acordes de «La Gota Fría». El niño comienza a tocarla. Es el último retoño de una renombrada dinastía. Poncho y Emilianito, los hijos mayores del viejo, conforman una de las agrupaciones más exitosas de todos los tiempos en Colombia. Uno de sus nietos, Iván, es ahora el precoz acordeonero acompañante del cantautor Diomedes Díaz, uno de los más populares de Colombia. Cuando suena el timbre, el viejo Emiliano se levanta como impulsado por un resorte, desafiando la lentitud de sus ochenta y cinco años. Con evidente ansiedad, camina hacia la puerta y la abre sin preguntar quién es. Allí está Morales, cincuenta años después. Los dos viejos se dan un prolongado abrazo y se sientan a conversar en el portal de la casa. Primero recuerdan. Traen a colación los versos con las ofensas del pasado y se burlan a carcajadas de la ingenuidad del conflicto. Mencionan a personajes de la época, como aquel cajero que hacía caer los bananos de los árboles con su toque impetuoso. Luego comentan el éxito de Carlos Vives. Morales le dice en broma a Emiliano que le tiene que entregar la mitad de las millonarias regalías. Como los boxeadores que se abrazan después darse golpes durante doce asaltos, los dos viejos siguen con su charla amistosa hasta la madrugada. [ 30 ] Mensajes desde el azul Los jóvenes del pueblo pasan indiferentes por la calle, acaso otorgándoles un distante «buenas noches». Ninguno les entrega siquiera una mirada de curiosidad. La historia ha quedado sepultada en las memorias extintas. Sólo queda la canción, perpetuando las diatribas a lo largo y ancho del mundo, mientras ellos viven su amistad como si nada hubiera pasado. 4. El fantasma de Riohacha El lunes pasado, cuando me disponía a anunciar que había un fantasma alborotando las calles de Riohacha, recibí una llamada que esperaba desde hacía dos meses. Era de Betty Martínez, la colega guajira que me estaba averiguando si lo del fantasma riohachero era o no una realidad. Apreté el auricular en mis manos y la dejé que hablara. Un sudor helado humedecía mi frente. La historia había comenzado una tarde de fiesta en la capital guajira. Yo caminaba por la avenida Primera con mi amigo Andrej Satora, el actor que hizo el papel de «Arthur» en la telenovela Café. Atravesábamos con facha de extranjeros aquella avenida concurrida, mientras los basureros iban llenándose de botellas vacías de whisky importado y la multitud festiva bailaba vallenatos de Diomedes Díaz en plena calle y abarrotaba las fritangas callejeras. Una camioneta Ranger roja, sin vagón, se nos atravesó de repente haciendo chirriar las llantas. —¡Vengan pa’ cá los gringos! —gritó el conductor. Nos acercamos y pudimos verlo de cerca. Era un borracho moreno y regordeto, una albóndiga humana, que nos miraba con ojos inyectados y desenfocados. Iba con dos amigos y nos invitó a subir. —¡Les voy a mostrá a Riohacha! —gritó. Andrej y yo nos miramos y antes de que pudiéramos tomar una decisión sensata ya estábamos embarcados. Adentro, la música vallenata sonaba a todo volumen. Aquella camioneta arrancó como si el diablo y su corte la estuvieran persiguiendo, mientras espantaba a la multitud callejera. Pasamos a ciento cincuenta kilómetros por hora y muchos [ 32 ] Mensajes desde el azul tuvieron que hacer maromas para no ser atropellados. Pero nadie protestó: protestar por algo así en Riohacha está contraindicado por los médicos. El que se atreva puede terminar con un severo caso de exceso de plomo en el organismo. Salimos de la avenida Primera y nos internamos en las calles angostas del centro de Riohacha. Cuando divisaban la camioneta a lo lejos, con su motor rugiente y sus llantas chirriantes, las señoras guardaban sus mecedoras a toda carrera y los niños ponían a salvo sus bicicletas en los andenes. Estuvo a punto de atropellar a un chiquillo que conducía desprevenido una cicla todoterreno, y también a un carro de mula. El animal, viejo y cansado, pegó un relincho al paso de la camioneta. Hasta ese momento, el tur por Riohacha se había convertido en una experiencia aterradora. Andrej había perdido el tono bronceado y estaba amarillo del susto. Yo esperaba ansioso un «pare» para bajarme. Pero nuestro nuevo amigo no respetaba los «pares». Más bien nos ofrecía un whisky detrás de otro, y se empinaba la botella de Old Parr, como si fuera una Coca-Cola y estuviera muerto de sed, mientras nos mostraba los lugares turísticos trastocados: al cementerio lo confundió con el estadio de fútbol y al estadio de fútbol con la casa de su compadre Pitre. Intentó relatarnos la historia de Riohacha, pero confundía al almirante Padilla con Simón Bolívar y mezclaba las plomeras de la semana pasada con las batallas de hace dos siglos. Luego nos llevó a su barrio, cuyas vías estaban siendo pavimentadas. El hombre metió la camioneta por las calles a medio terminar, dobló las varillas de la obra, derribó una mezcladora de concreto, arruinó los jardines de las señoras y espantó a los muchachitos que jugaban fútbol en la calle. Pero nadie se quejaba, sino que se limitaban a mirarlo con ojos horrorizados. Hasta que en una esquina se detuvo a saludar a un amigo y Andrej y yo nos hicimos los gringos de verdad: nos bajamos y tomamos un taxi. No volvimos a verlo, pero nos quedamos con su nombre en la memoria: se llamaba Papo Brito. Esa noche Andrej y yo nos dimos gusto contando la historia. Hasta que mencionamos el nombre del personaje ante un grupo de damas lugareñas y todas dejaron de reírse para mirarnos con ojos de terror. Una de ellas exclamó: —¡Pero si a ese tipo lo mataron el año pasado! Ernesto McCausland Sojo [ 33 ] A pesar de la temperatura ardiente de aquella noche riohachera, sentí un escalofrío de pies a cabeza. Procedieron a contarnos que en efecto el difunto anduvo siempre en una Ranger roja sin vagón, que jamás conducía a menos de ciento cincuenta y que nadie se atrevía a reaccionar porque actuaba sin contemplaciones con su pistola en cualquier esquina. Una de las señoras lo definió a su manera: —Era un hombre de respeto. Hasta que en una de esas bravuconadas callejeras, el hombre fue víctima de su propio invento. Se bajó con la pistola en la mano a reclamarle a una mujer que le había hecho sonar la bocina desde atrás, y ésta lo recibió con todas las balas de una minipistola calibre veintidós. Así llegué a la inquietante conclusión de que había un fantasma suelto por las calles de Riohacha. No era uno de esos silenciosos y aburridos fantasmas que se aparecen en las mansiones viejas y espantan a un par de solteronas lúgubres. No. El de Papo Brito era un fantasma inquieto, loco y procaz, bebedor y parlanchín; un espanto que hacía tiros al aire, bebía cuatro días seguidos, les dañaba las begonias a las vecinas y se orinaba en la vía pública: en síntesis, una especie de Beetlejuice del Caribe. Con su perspicacia de campesino polaco, Andrej llegó a una conclusión: —Si hubiéramos atropellado al mulo viejo o al niño de la todoterreno nada hubiera pasado. Confieso que en lo más profundo de mi alma tuve la tentación de tragarme entero el cuento del fantasma. Pero no pude resistir el impulso de la razón. Le pedí a Betty Martínez, amiga periodista, que indagara por la ciudad si el célebre difunto tenía un homónimo. Ella duró dos meses averiguando. La llamada del lunes era para darme el resultado de su investigación. —Hay otro Papo Brito —me anunció. —¿Y anda en una Ranger roja? —le pregunté ansioso. —Anda en una Ranger roja sin vagón —me confirmó Betty. El fantasma acababa de morirse. Llamé entonces a Andrej a Bogotá y le conté. [ 34 ] Mensajes desde el azul —Me alegro —respondió en tono de alivio—, porque ese fantasma ya no me dejaba ni actuar. Decepcionado me senté entonces a escribir esta crónica, cuyo título es —ni más ni menos— lo que yo hubiera preferido que fuera la verdad. 5. El jardinero que no fue noticia Veo la noticia en el periódico bajo el cabezote fatídico de «Policía y Judiciales»; la fotografía en blanco y negro del hombre esposado, conducido a una celda cavernosa de la cárcel Municipal, paralizado por el flash de la cámara como un conejo ante la linterna de un cazador; la firma funesta del redactor de crónica roja, Manuel Pérez Fruto, y el titular a tres columnas: «Jardinero mata a su mujer». Así me imagino aquel suceso, convertido en un capítulo más de la crónica roja de Barranquilla, engrosando la abultada estadística del uxoricidio en la ciudad: sólo en un mes, febrero del 84, hubo epidemia: catorce hombres mataron a sus mujeres en casos aislados. Fue un fenómeno que despertó el interés de varios sociólogos extranjeros. Uno de ellos, el profesor de la universidad de Yale Charles M. Turner estuvo un mes en Barranquilla y llegó a la conclusión de que los uxoricidios se habían producido por una reacción en cadena. De todas maneras, a pesar de las características extraordinarias que la sociología mundial le dio a los catorce uxoricidios de febrero, noticias de hombres que matan a sus mujeres se producen con frecuencia en la ciudad. Todo comenzó un martes lluvioso en que el jardinero había amanecido contento porque el rosal del inmenso patio dio un par de preciosos capullos rosados. Allí estaba, extasiado ante aquel milagro mañanero, cuando llegó su amigo José del Carmen y le dijo: —El domingo pasado vi a tu mujer en el centro con un tipo que no eras tú. [ 36 ] Mensajes desde el azul El jardinero no apartó la vista de las rosas, pero por dentro se estremeció como una flor de cayena en medio de un aguacero de abril. Llevaba dos años trabajando en aquel vivero de plantas ornamentales. En ese corto tiempo, y como consecuencia de su amor y su dedicación a las plantas, se había ganado la confianza de su patrón, don Teófilo, que lo tenía como jefe de la cuadrilla de cinco jardineros. Allá mismo había conocido a su mujer catorce meses atrás, una tarde en que ella fue al vivero con su patrona, a comprar una palma enana. El jardinero quedó deslumbrado de inmediato con aquella morena de risa suelta, que lo provocaba desde lo más profundo de su traje ceñido de flores amarillas. Pero lo que más lo cautivó fue su nombre: Violeta. El domingo siguiente la invitó a salir y le llevó un pequeño ramo de violetas. —Para que compares y te des cuenta de que tú eres más bonita —le dijo. A los dos meses se casaron. El jardinero siguió viviendo en su lugar de trabajo y ella en la casa donde ejercía como doméstica. Sólo se veían los domingos, día en que él iba a buscarla temprano y se iban para los moteles de madera en Puerto Colombia, donde pasaban todo el día haciendo el amor entre tablas crujientes y un calor infernal, mientras afuera una multitud reposaba sobre las arenas fangosas y se bañaba en las aguas grises del mar. Ese último domingo, como ocurría a veces, ella no pudo salir porque su patrona le había negado el permiso. Al menos, eso fue lo que le dijo a su esposo. Teniendo como solemnes testigos a los dos capullos rosados, el jardinero decidió no creer lo que su amigo acababa de decirle. Dos semanas después, cuando las trinitarias moradas alcanzaron su máximo punto de fulgor, y se mecían suavemente con el viento tímido de la tarde, uno de los choferes del vivero se atrevió a contarle lo mismo con idénticas palabras: —El domingo pasado vi a tu mujer con otro tipo. El jardinero comenzó a desconfiar de su esposa. Con el honor atravesado como una flecha en la cabeza, sintió que era empujado hacia un abismo de ira y pasiones hirvientes. Ernesto McCausland Sojo [ 37 ] El jardinero visitó de inmediato a un amigo suyo al que apodaban «Patica», un rufián de barrio de dieciséis carcelazos. —¡Quiébrela! —fue la sentencia de Patica, mientras alargaba la mano hacia el jardinero para entregarle un revólver 38 largo. A un hombre que jamás había esgrimido un arma distinta de las tijeras de podar, el bulto metálico que se metió en la cintura le produjo escalofríos. Caminó resueltamente hacia la calle 74, por donde su mujer pasaba todas las tardes para ir a comprar el pan, y se ubicó entre las ramas de un arbusto de cayena. En medio de su conmoción mental pudo darse cuenta de que había hojas y cayenas podridas: el arbusto merecía una buena podada. Ella apareció a los veinte minutos. El jardinero se estremeció de pies a cabeza al verla venir con su uniforme de doméstica y la canasta del pan colgada del brazo, caminando jovialmente por la calle. Apretó el metal entre sus dedos y comenzó a sudar como un boxeador. Las manos le temblaban. Pensó en la mujer que amaba desangrándose en el sardinel y hasta alcanzó a verse a sí mismo en una celda. Así, con su conciencia activada como una ruidosa alarma, la dejó pasar sin atreverse a disparar. Acostumbrado a hablarles a las matas, les dijo a las cayenas en voz alta y tono muy coloquial: —Si la mato, el que se jode soy yo. Pero al día siguiente le sobró valor para ir a buscarla, colocarle el 38 largo en el cuello y obligarla a confesar. Pálida de horror, ella le dijo: —Si quieres te doy el nombre de él. —Aquí la mala eres tú —le respondió el jardinero—. El tipo a lo mejor ni sabe que eres casada. Cuando visitó a Patica para devolverle el revólver, el rufián lo reprendió por no salvar su honor y le dijo con genuino aire de cortesía: —Si quieres yo te la mato. El jardinero no aceptó tan gentil ofrecimiento porque, al fin y al cabo, para él su mujer había quedado muerta y sepultada. [ 38 ] Mensajes desde el azul Seis meses después, otro amigo lo visitó para invitarlo a una fiesta en su casa. El jardinero, que en ese momento estaba atendiendo a un par de tristes bromelias, respondió que tal vez iría. —Te conviene —le dijo el amigo—. Hay una sorpresa para ti. La sorpresa era Violeta, a la que vio más esbelta y hermosa, con aquella misma sonrisa que lo llevó a enamorarse desde el día en que la conoció. La saludó con alborozo, como si nada hubiera pasado, pero cuando se descubrió a sí mismo feliz, conversando y bailando con aquella mujer que tanto dolor le había causado, el jardinero cayó en una crisis de melancolía. —¿Qué te pasa? —preguntó ella con voz apagada. Después de un largo silencio, finalmente le contestó: —Yo no sé qué carajo estoy haciendo yo aquí, al lado de una mujer que me hirió tanto. Violeta le puso la mano en la boca. —Shhhhhhhh —le dijo—: las lágrimas que yo he derramado desbordarían el mar. Violeta dejó caer una lágrima y le aseguró que desde entonces no había vuelto a ser la misma. «No entiendo cómo pude hacerle algo así a un hombre bueno como tú», le dijo. El jardinero se quedó callado y constató alarmado para sus adentros que, a pesar de que su cabeza se lo ordenaba, no podía irse y dejarla. Pasaron toda la fiesta juntos, y el fin de semana siguiente volvieron a los moteles de Puerto Colombia. A los tres meses se enteraron de que ella estaba embarazada. Para el jardinero no ha sido fácil. Por más que lo intenta, y a pesar de que ella le ha rogado una y otra vez que la perdone, el hombre no logra olvidar el pasado, ni deshacerse de la desconfianza. Pero el bebé compensa los rencores acumulados. Tiene ya seis meses de nacido y está grande y saludable. Con esa delicadeza y ese gesto extasiado que siempre le ha dedicado a sus plantas, el jardinero lo ha convertido en uno de esos niños bien criados a fuerza de miradas de amor. Seguramente jamás sabrá que estaba destinado a no nacer y que hoy es el final feliz de la historia que iba a culminar con una menos y culminó con uno más. 6. La miseria humana Una noche de misterio estando el mundo dormido buscando un amor perdido pasé por el cementerio(...) ¿Estaba allí de perverso entre seres no ofensivos? ¿Fui a perturbar los cautivos de los sepulcros desiertos? ¡No! Fui a buscar a los muertos por tener miedo a los vivos. En la biblioteca del Instituto Oficial de Bachillerato Masculino de Soledad cuelga un retrato con un fino marco dorado. Dibujado rudimentariamente con lápices de colores, el retrato corresponde a un hombre apuesto, de mentón fuerte y ojos azules. Una placa en el marco anuncia que se trata del poeta Gabriel Escorcia Gravini, quien jamás permitió que le tomaran una foto. Pero don Efraín Morales, de casi noventa años, asegura que ese personaje con pinta de galán de cine que está en el cuadro no se parece en nada al poeta enjuto, huraño y melancólico que él conoció en vida en 1918, dos años antes de que muriera de lepra. De cualquier modo, la idealización del retrato tiene su explicación en Soledad, donde Gabriel Escorcia Gravini es un mito. Setenta años después de su muerte, el poeta lugareño es capítulo especial en las clases de literatura básica de los colegios, al lado de Cervantes y García Márquez; su tumba permanece impecable, siempre con flores frescas y la lápida lustrada; los más viejos del pueblo, como don Efraín Morales, se enorgullecen de [ 40 ] Mensajes desde el azul decir que lo conocieron, y hasta se saben sus versos de memoria; su obra máxima, La Gran Miseria Humana, aún se edita en viejas imprentas soledeñas y se vende cerca a los puestos de verduras en el mercado municipal. De tantos personajes que le han dado gloria a Soledad —el creador del merecumbé Pacho Galán, el bolerista Alci Acosta—, ninguno ha guardado tanta armonía en su vida con el nombre del pueblo como Gabriel Escorcia Gravini, poeta de soledades oriundo de Soledad. Bajo de un ciprés sombrío y verde cual la esperanza, con su fúnebre acechanza estaba un cráneo vacío; y sentí pavor y frío al mirar la calavera pareciéndome en su esfera como que se reía de mí y yo de ella me reí viéndola calva y tan fiera. Todas las noches, a la hora en que Soledad se disponía a apagar los mechones y los vendedores de butifarra recogían sus aperos en la plaza principal, el poeta hacía su entrada en el cementerio Central, vestido de blanco de pies a cabeza, para internarse entre sombras y tumbas. En los alrededores del campo santo se tejían toda clase de conjeturas, aun las más perversas y macabras. José Dolores Pacheco, hoy con ochenta y siete años de edad y quien ha vivido desde niño frente al cementerio, recuerda las preguntas que se hacían entre los vecinos: «¿Qué hará ese hombre solo en el cementerio?». Escribía. Al poeta Gabriel Escorcia Gravini lo inspiraba el cementerio. Y de aquellas misteriosas incursiones nocturnas surgió La Gran Miseria Humana, la crónica poética, escrita en treinta estrofas de rigurosas décimas, sobre el hombre que llegaba al cemen- Ernesto McCausland Sojo [ 41 ] terio y protagonizaba el mordaz encuentro con la calavera de la mujer que lo despreció en vida. Dime humana calavera, ¿qué se hizo la carne aquella que te dio hermosura bella cual lirio de primavera? ¿Qué se hizo tu cabellera tan frágil y tan liviana dorada cual la mañana de la aurora en nacimiento? ¿Qué se hizo tu pensamiento? ¡Responde, Miseria Humana! La amplia casa de esquina, con su inmenso patio lleno de árboles frutales, ocupaba a principios de siglo toda la manzana. Hoy el terreno del patio está ocupado por pequeñas casas que se apretujan a lo largo de la cuadra. Una placa en su fachada revela que allí nació y murió Gabriel Escorcia Gravini, autor de La Gran Miseria Humana. «Creció siendo un muchacho normal», dice Rafael Urbano Lafaurie, presidente de la Academia de Historia de Soledad. «Pero cuando estaba a punto de graduarse sus manos comenzaron a deformarse, su cara a arrugarse y sus dedos a caerse». En ese entonces el destino oficial de los leprosos era la pintoresca población pesquera de Caño de Loro, en la isla de Tierrabomba, frente a Cartagena. Se creía que la lepra era contagiosa y el gobierno obligaba a las familias de los enfermos a confinarlos allí. Pero las hermanas del poeta, María Concepción y Salvadora, prefirieron esconderlo antes que enviarlo al leprocomio público. Al fondo del inmenso patio de la casa le construyeron una pequeña habitación, donde el poeta pasaba encerrado todo el día, corrigiendo lo que escribía la noche anterior en el cementerio. Una tarde de domingo, Escorcia Gravini escuchó a un trovador decimero que pasaba cantando por su ventana. Lo llamó y le entregó el manuscrito de La Gran Miseria Humana. —Délo a conocer —le dijo. [ 42 ] Mensajes desde el azul Fue como publicar el poema. Por aquella época, los decimeros andantes cumplían el papel de periódicos y noticieros. En un santiamén, la obra se hizo conocida a lo largo y ancho de la región del Caribe. A mis interrogaciones el cráneo blanco callaba mientras la luna alumbraba sarcófagos y panteones... Y dije sin aflicciones: —Si eres el cráneo de aquella que en la vida, sin querella, me despreció con desdén, ¡despréciame ahora también! ¡Eclipsa otra vez mi estrella! Aunque se había resignado a su ostracismo obligatorio, existía una fuerza que el poeta no podía dominar: el amor. Se enamoró de Zoila Moreno, una hermosa chica del vecindario, y se dedicó a enviarle poemas. La muchacha los recibía con guantes puestos, los leía de prisa y luego los quemaba. A veces se presentaba a visitarla y ella se escondía. El único poema que quedó de aquel fracaso sentimental aún se conserva fresco en la memoria de los viejos del pueblo: Nunca podrás ser mía, aunque lo quieras porque lo exige así la suerte impía y si esa misma suerte nos uniera tu serías desgraciada siendo mía. Hoy día sólo quedan fragmentos de poemas almacenados en la memoria de los viejos, a diferencia de La Gran Miseria Humana, cuyas estrofas necrológicas se perpetuaron en los cantos de los decimeros. Precisamente a través de ellos el famoso músico de acordeón Lisandro Meza habría de conocer el poema cincuenta y cinco años después, para convertirlo en una fenómeno de popularidad en 1975. Cuenta Lisandro que estaba durmiendo una Ernesto McCausland Sojo [ 43 ] noche en su casa de Los Palmitos, Sucre, cuando fue despertado por un decimero que cantaba La Gran Miseria Humana, interrumpiendo el silencio de las tres de la mañana. —Mija óyele la letra a ese canto —le dijo Lisandro a Luz, su mujer. —Es la voz de Chichiolo —le respondió ella. Lisandro se levantó muy temprano y se fue para la casa del decimero. «Lo encontré con la misma borrachera«, cuenta. Le llevó de regalo una botella de ron y le pidió que repitiera el canto que había llamado su atención. De esa manera el poema dio un salto audaz a través de medio siglo, desde el confinamiento del poeta hasta la grabadora de Lisandro Meza, quien lo montó con melodía y ritmo de son cubano. El fúnebre canto ingresó así en las parrandas y en los bailes de carnaval, donde las parejas disfrutan apretadas los diez minutos de su ritmo cadencioso. Yo soy el cráneo de aquella a quien le cantaste un día poemas que no merecía porque no era así tan bella como la primera estrella del Oriente o el tulipán a quien las auroras dan el rocío que se deslíe; aquí el que de mi se ríe de él mañana se reirán. Hoy los académicos de Soledad aventuran en la teoría de que el poeta escribió La Gran Miseria Humana para burlarse de todas las mujeres que lo despreciaron en vida; que es una especie de diatriba generalizada contra aquellas que salieron corriendo al verlo llegar y quemaron sus versos para no contagiarse. Ya muy desfigurado por la lepra, el poeta murió en 1920, después de haber vivido apenas veintiocho años. Tres días después de la muerte, las hermanas entraron en la habitación, sacaron los poemas que él guardaba en una canasta de mimbre, e hicieron una hoguera en el patio. Creyendo que la lepra era contagiosa, dejaron que el recuerdo de Escorcia Gravini se per- [ 44 ] Mensajes desde el azul petuara solamente con la obra que andaba en boca de los decimeros, y que años después, como una recompensa a la corta vida de su obra literaria, se convertiría en una de las piezas populares más vendidas de todos los tiempos en Colombia. «Era el disco que los controles de la radio hacían sonar cuando necesitaban tiempo para hablar con la novia por teléfono», cuenta Lisandro. Yo escuchando aquella cosa tan llena de horrible espanto salí de aquel campo santo como veloz mariposa. La luna pura y radiosa vertía su lumbre fugaz y la calavera audaz dijo al mirarme correr: ¡aquí tienes que volver y calavera serás! Convertido en canción, en folletín popular, en clase de literatura elemental y en orgullo de un pueblo, Gabriel Escorcia Gravini está enterrado en el mismo cementerio que tanto visitó y que le sirvió como insólito escenario de su inspiración. Su tumba es visitada con frecuencia por extrañas criaturas de la noche, gente que lleva calaveras en la mano y practica extraños ritos. A la luz de las velas, el epitafio de letras negras descuella sobre la superficie blanca caliza de la tumba: En el jardín de la melancolía donde es mi corazón un libro abierto yo cultivé la flor de la poesía para poder vivir después de muerto. 7. Virgen a toda prueba A la sección publicitaria del diario El Heraldo de Barranquilla llegó una vez un curioso aviso: «Rosa Castañeda Castro, de Algarrobo, Magdalena, ruega a las personas de buen corazón que oigan comentar que ella no es virgen favor denunciarlo en el juzgado de Fundación». Rosa Castañeda Castro no mide más de un metro y medio. Tiene cuarenta y cinco años, pero aparenta cinco más. Sus escasos cabellos cuelgan de su cabeza como hilachas en un vestido viejo. Posee ojos de ratón y cuando sonríe deja ver una calza de plata en cada colmillo: una macabra simetría dental. Sus piernas curvas sostienen un cuerpo redondo como un balón. No titubea al relatar el motivo de aquel aviso tan particular: «Resulta que llegaba mucha gente a comprar a mi pequeño almacencito y lanzaba indirectas contra mí, insinuando que yo no era virgen. Entonces eso me produjo un estrés y el estrés me produjo a la vez unos dolores en todo el cuerpo. El médico me dijo que tratara de ignorar las cosas que me decían. Pero yo recuerdo que la sabia Inés de Montaña decía en su columna de consejos que ‘no basta ser honrado sino que hay que demostrar que se es’. Por eso puse la denuncia y publiqué el aviso...». Por decisión del comité regional de El Heraldo, el aviso fue rechazado porque se apartaba de la política editorial del periódico de no publicar anuncios que se salieran de lo normal. Hoy, once meses después, Rosa Castañeda sostiene que los motivos que la llevaron a acudir a El Heraldo se conservan tan intactas como su cuerpo. El epicentro de sus desventuras es el pequeño almacén de su propiedad, Novedades Rosy, una de esas misce- [ 46 ] Mensajes desde el azul láneas de pueblo donde se vende desde una yarda de dacrón blanco hasta un machete de veinticuatro pulgadas. Sentada en la mecedora desde la cual observa el paso lento de la vida en aquel pueblo moribundo, mientras conversa con la joven administradora del almacén, Rosa ve entrar a dos vecinas que no la saludan sino que conversan entre ellas: —Cállate perra —le dice la una a la otra. «Son indirectas contra mí», asegura Rosa. «Esas dos mujeres comparten la misma casa y vienen juntas a comprar. Se sabe que no hay disgusto entre ellas. La cosa es conmigo». Rosa optó una vez por pagarles a sus detractoras en la misma moneda. Le dijo entonces a Delfina, la administradora, que fuera su cómplice para la farsa. —Caramba Delfina —le dijo Rosa—: a mí me dicen perra y si tú supieras que ni siquiera las mujeres que trabajan en sitios públicos son perras, porque perra es la hembra del perro. Ahora yo, que soy una señorita, que puedo demostrar mi virginidad en el juzgado cuando se llegue el caso. Su calvario no se circunscribe al almacén. Rosa Castañeda ha reducido sus visitas a la iglesia porque en la calle le hacen la vida imposible: las damas del pueblo cuchichean cuando la ven pasar; los muchachos de la plaza imitan ladridos a su paso; los bebedores de cerveza le lanzan piropos insolentes. El gran orgullo de Algarrobo es su blanca iglesia, de fachada redonda y sobre la cual descuella una cruz de calados. Fue construída con más imaginación que presupuesto por un personaje que hoy es un recuerdo en una placa cubierta de polvo: el padre Luis Eduardo Rojas. Luego de que lo pintaran en la blanca fachada de la iglesia complaciéndose con una burra, el padre Rojas se marchó de Algarrobo. «Aquí las lenguas son bestiales», dice Rosa. En la calle principal de pueblo no hay nada parecido a la agitación de hace dos décadas, cuando el algodón hizo de Algarrobo un pueblo pujante y concurrido. En época de cosecha, los recolectores llegaban de todas partes de Colombia y se tomaban las calles destapadas, como una plaga de langosta. A veces no había Ernesto McCausland Sojo [ 47 ] alojamiento suficiente. Muchos de ellos sacaban una hamaca que llevaban en su equipaje y la colgaban entre dos árboles. Hoy el silencio es dueño y señor de Algarrobo, que parece un pueblo de fantasmas. La calle Primera está llena de almacenes y tiendas cerrados. Es obvio que el Algarrobo de hoy ha perdido parte de su alma. Pero no la dignidad. El concejal Rafael Ibáñez no cree que las lenguas sean tan perversas como dice Rosa Castañeda. «Aquí la lengua es folclórica, hablan del compadre y de la comadre —dice Ibáñez—. En el caso de Rosa más es lo que ella cree que dicen de ella que lo que de verdad dicen». Cada vez que los tormentos le dan tregua, Rosa Castañeda se dedica a su labor manual favorita: confeccionar rosas blancas en papel de seda. Para ella es una especie de superflua reconciliación con esa realidad que la persigue. Cada rosa que va saliendo de sus manos es un tormento menos. En Algarrobo se preguntan: «¿Será que Rosa anda mal de la cabeza?». El concejal Ibáñez cree que no, sólo que se siente un poco atormentada. Pero cuando uno la escucha contar que una mujer del pueblo le metió un sapo en el sistema digestivo, mediante el uso de brujería, entonces el caso inspira dudas. En el viejo escaparate de su habitación, Rosa Castañeda conserva una delicada bombonera de porcelana. Allí están guardados, como si fueran un tesoro, los poemas que ella escribió para el único amor de su vida, Toño Suárez, un empleado público que fue trasladado temporalmente al pueblo y que se marchó hace ya diez años. «Cuando me contemples en la blanca caja mortuoria, bellos recuerdos llegarán a tu memoria», dice uno de los poemas, escritos con rigurosa caligrafía, y que Rosa recita con la voz quebrada de emoción. Según Rosa, el motivo de su inspiración la dejó por una reina de belleza. Pero su madre, y mucha gente del pueblo, cuentan otra historia. «Toño estafó a Rosa», dice Carmen Castro, la madre, quien asegura que el hombre «le echó un mal» a su hija. [ 48 ] Mensajes desde el azul —Ella obedecía sus órdenes y así fue sacándole la plata del banco —cuenta doña Carmen. Al final, el hombre se fue con dos millones de pesos. Lo que doña Carmen no termina de entender es por qué aquel hombre no aprovechó el dominio hipnótico que ejercía sobre Rosa para poseerla. «Claro que intentó —responde Rosa—, pero yo sólo iré a la cama con el hombre que me case para toda la vida». Rosa se dejó quitar su trabajo de un año, pero no su virginidad. El hotel Magdalena, que ocupa casi todo el espacio de la casa de Rosa y su madre, es una síntesis numerada de la desgracia que vive Algarrobo desde que se acabó el algodón. Sus seis cavernosas habitaciones permanecen vacías, con sus números borrosos y los candados oxidados en sus puertas. Rosa y su madre deambulan por aquel lugar como sombras misteriosas, a la espera paciente de que algún día se aparezca el hombre ideal para la soltera de la casa. «Yo sufro de unos achaques y los médicos me han dicho que es por falta de... usted sabe», dice Rosa con una risilla socarrona. Pero es enfática en afirmar que prefiere morir virgen antes que acostarse por probar: —Tiene que ser hasta que la muerte nos separe. Con todo y que las burlas callejeras le han menguado la frecuencia, Rosa Castañeda sigue yendo al menos una vez por día a la iglesia de Algarrobo a rezar durante noventa minutos para que Dios le mande al hombre de su vida. «Algún día llegará —dice con voz quebrada—. Algún día...». Pero mientras llega, Rosa asegura que permanecerá virgen. Virgen a toda prueba. 8. «Yo visité Mundo Lindo» El Niño visitó por primera vez Mundo Lindo poco antes del carnaval del año pasado, cuando llegó a la conclusión de que su virginidad se le había convertido en una carga demasiado pesada para sus cincuenta y un años de edad. Lo visitó en una de esas tardes soleadas del verano de Juan de Acosta, pueblo gozón y ruidoso que apenas se enteró de lo ocurrido lo convirtió en un megachisme de hirviente sabor local. Así fue: después de que el Niño hizo lo que hizo, los once mil habitantes del municipio atlanticense terminaron incluyendo en su léxico aquel término de terciopelo. —¿Y qué es Mundo Lindo? —preguntan los forasteros. Las viejas estallan en risotadas socarronas, pero no responden por pena; las quinceañeras sueltan risillas pícaras y replican frases vacías como «Mundo Lindo es...Mundo Lindo...». Sólo las que están por encima del bien y del mal, como doña Ana Coronel, una viuda de sesenta y siete años famosa por su lengua de ají, se atreven a dar respuestas más concretas: —¡Ay mijo, si eso es lo más sabroso que hay! El Niño se llama Luis Alfonso Arteta. A los dos años, cuando lo vieron estremecerse por primera vez, sus padres lo llevaron de inmediato al médico. Así supieron que era epiléptico. Los viejos de Juan de Acosta aseguran que la enfermedad se le desató a raíz de un susto que su madre sufrió mientras lo amamantaba. Pero de eso no hay fundamento médico. Lo único cierto es que desde aquel primer ataque, el Niño comenzó a recibir los frecuentes embates de uno de los males más crueles del género humano; [ 50 ] Mensajes desde el azul de esa inflamación de la corteza cerebral que pone al sistema nervioso a enviar impulsos eléctricos al garete. Hoy, con los adelantos de la medicina, el Niño ha logrado controlar los ataques a una frecuencia máxima de uno por mes. Pero la enfermedad lo dejó limitado en mente y cuerpo: le torció las manos y los pies, y lo obligó a dejar inconclusos sus estudios secundarios. A pesar de que fue un brillante alumno en la elemental —el más rápido para multiplicar y dividir y el que mejores composiciones escribía— el Niño jamás pudo ingresar en el bachillerato. Con todo y lo inteligente que era, Luis Alfonso Arteta tuvo la desgracia de pertenecer a la última generación que vio a los epilépticos como absolutos parias. Hoy, relegado a la soledad de su casa, donde les vende cervezas heladas a los hombres del vecindario, el Niño todavía escribe y declama sus poemas: «Lo gordo empalaga y lo flaco desea. Eso lo hizo Dios para que la gente vea que la vida es como un sueño que va pasando con el tiempo y todo se lo lleva el viento...». Muertos los padres, y ausentes los hermanos, el Niño comparte hoy la enorme casa de esquina, de amplios ventanales y agradecidas trinitarias, con su hermana mayor, Telesila, quien se quedó para siempre con el título de «señorita». El Niño no se atrevió a contarle a su hermana que quería una mujer, pero ella se enteró de todas maneras, a través de dos de sus amigas, Maruja Molinares y Nora Jiménez, a quienes el Niño les había dicho: —Como van las cosas, me voy a ir señorito de este mundo. Entre Maruja, Nora y Telesila maquinaron todo. En Chorreras, un pueblecito de ochocientos habitantes ubicado a diez kilómetros de Juan de Acosta, no hay mucho que hacer: la iglesia permanece cerrada porque no hay cura fijo; en el billar sólo hay una mesa y le hacen falta las bolas 8 y 1. El rechicar esporádico de las que quedan es lo único que rompe el silencio en la casa vecina, donde Lorenza vive con sus dos padres ancianos, un gato flojo, un loro enano y por lo menos veinte gallinas gordas, todas a las órdenes de un reluciente gallo pinto. Tiene cuarenta y ocho años, pero el leve retraso mental que padece la hace ver mayor, a lo cual contribuyen aún más las blusas anchas que Ernesto McCausland Sojo [ 51 ] usa abotonadas hasta el cuello. No es una mujer atractiva, aunque buena parte de su vida le ha servido de pasatiempo sexual a un rudimentario agricultor conocido como Torocapao. Cuando en Juan de Acosta Telesila, Nora y Maruja comenzaron a buscar a la mujer apropiada para que el Niño saciara sus impulsos otoñales, un requisito era fundamental: no podía ser una prostituta. Querían una mujer «limpia» y entre todos los nombres que consideraron decidieron que Lorenza era la mejor opción. A espaldas de sus padres, hablaron con ella. Una vez aceptada la propuesta, las tres mujeres le sacaron el permiso con el pretexto de que iba para Juan de Acosta a ganarse el día haciendo oficios domésticos. Escogieron el martes antes de carnaval para el encuentro. Nadie previó dificultades. Al Niño le agradó de inmediato la pareja que le seleccionaron, pero desde el mismo principio tuvo un pobre desempeño en su nueva actividad, y todo por un inmenso factor de perturbación: asustada por la situación, Lorenza le había pedido a Nora y a Telesila que permanecieran allí, frente a ellos, vigilando todo de cerca. El Niño, muy contrariado, consideraba que la intromisión lo desconcentraba y atentaba contra la firmeza de sus intenciones: «¡Quítense de ahí vagabundas!», les gritaba una y otra vez, mientras ellas permanecían bajo el marco de la puerta del baño, al lado de una estampa enmarcada del papa Juan Pablo II, dedicadas más bien a aportar instrucciones técnicas para que el confundido amante pudiera lograr su cometido. Después de muchos esfuerzos inútiles, la pareja salió al quiosco del patio, idílico lugar rodeado de esplendorosas matas de cayena florecidas. Allí, en la hamaca, volvieron a intentarlo, pero el problema técnico siguió. El Niño comenzó a desesperarse y se mostraba furioso. Finalmente le dijo a su pareja que estaba muy sudada, y la mandó a bañarse. Fue tan considerado que hasta le prestó su toalla. Lorenza dijo en tono lastimero: —Me voy a il y Niño no va a hacel nada. Cuando ella regresó del baño, ya Telesila y Nora habían convencido al Niño de que hiciera un intento más. Esta vez escogieron un lugar más apropiado: el último cuarto, el de San Alejo, que contaba con calados para hacer más discreta la presencia de las dos incómodas observadoras. [ 52 ] Mensajes desde el azul Allí todo funcionó. El Niño logró por fin concentrarse y así pudo conocer lo que se había estado perdiendo. Fue tan intenso el desenlace, que el Niño se cayó de la cama y fue a parar al piso, donde quedó con los ojos en blanco, tal como le ocurre después de los ataques de epilepsia. Telesila irrumpió entonces sobresaltada, gritándole a la muchacha: —¡Me mataste a mi hermano! El Niño entreabrió los ojos. —No me han matado —dijo—. Lo que pasa es que estoy descansando para empezar otra vez. Fue cuando Lorenza pronunció la célebre frase que habría de perpetuar aquel momento para siempre: —Niño está contento porque acaba de il a Mundo Lindo. Al Niño le quedó gustando Mundo Lindo y la muchacha era trasladada a Juan de Acosta cada ocho días. En esas nuevas visitas, Telesila y Nora invitaron a algunos familiares y amigos cercanos. Uno de esos fue un vecino muy allegado, el profesor Edilberto Imitola, a quien le acababa de aflorar, después de viejo, su vena de compositor. Tan pronto presenció las intimidades de la historia, el profesor Imitola ni corto ni perezoso, decidió componer una canción. El título no podía ser otro: «Mundo Lindo». Cuando estuvo lista se la llevó a su compadre Erasmo Polo, de la banda Siete de Julio, de Piojó, con quienes comenzó a interpretarla en cuanto baile, matrimonio o bautizo tuvo lugar por esos días. Así, a través de una canción, de la misma manera en que la Costa conocía las noticias hace medio siglo, lo de Mundo Lindo trascendió. Hoy en la región de Juan de Acosta, Chorreras, Piojó y el balneario de Santa Verónica, los lugareños conocen el término y lo utilizan. Los maridos les dicen a sus mujeres: «¿Quieres ir a Mundo Lindo?». El piropo callejero más popular es: «¡Estás como para un viaje a Mundo Lindo!». Telesila, Nora y Maruja se lamentan hoy de que tanta alharaca sólo haya servido para que se suspendieran las visitas de Lorenza: receloso como estaba ya de que a su hija le estuvieran pagando sumas tan altas por hacer oficios domésticos, el padre confirmó sus sospechas con la canción y le prohibió terminante- Ernesto McCausland Sojo [ 53 ] mente volver a Juan de Acosta. «Estamos satisfechas con lo que hicimos —dijo Telesila—. Fue un acto humanitario». El profesor Imitola, por su parte, goza cantando su composición y relatándole la historia a la gente que le pregunta por la curiosa letra: «Chiquichá, chiquichá, chiquichá, Mundo Lindo es pa’ gozá...». A pesar de todo lo que disfrutó, el Niño no está de acuerdo con que Mundo Lindo sea sólo para gozar. Asegura que volvería a emprender una nueva jornada a través de los esplendorosos caminos de Mundo Lindo, pero no con la muchacha de Chorreras. «Ella solamente quería estar conmigo una hora y ya. Así no se vale. La mujer es pa’ que esté con uno el día entero. Yo no quiero mujer para un rato. Quiero una pa’ toda la vida...». 9. Carta a un niño con Sida Cartagena, marzo 24 de 1993 Querido Giovanni: ¿Cómo estás? Sé que bien. Allá, en la linda casa de la Fundación Eudes en Medellín, por fin estás recibiendo el trato que un niño como tú se merece. Aquí en Cartagena, el cuartito que fue tuyo durante cuatro años en el hospital Universitario, ya ha sido ocupado por otro niño; otro niño enfermito como tú; otro niño que ansía que todo pase rápido para volver a jugar. ¡Qué bueno que estés tan lejos de tu pesadilla! Cuatrocientos kilómetros al oriente de Cartagena, un poco antes de Valledupar, la carretera troncal del Caribe divide en dos a Mariangola, el pueblo donde esta mala hora comenzó a correr en diciembre de 1988, en un humilde taller de baterías. Gladys Leguía, que había sido abandonada por el padre del niño, acostumbraba pasar los días en el taller, donde trabajaba su nuevo marido. En un descuido de la madre, el pequeño Giovanni abrió el refrigerador y tomó un sorbo de ácido de baterías que se encontraba en una botella de agua sin marcar. Con quemaduras en la boca y el esófago que le impedían comer, el niño fue trasladado de emergencia a Valledupar, donde el médico Germán Vargas Lobo determinó que lo mejor era trasladarlo a Cartagena, a un centro de salud más especializado, como era el hospital Universitario. Gladys Leguía viajó a Cartagena y llevó el niño al Universitario. Allí le dijeron que lo llevara al hospital infantil Napoleón Franco Pareja, mejor conocido como la Casa del Niño, donde el destino le tenía preparada la peor de sus pasadas. [ 56 ] Mensajes desde el azul Te cuento Giovanni que hablé con Blanca Bolívar, la directora de tu nueva casa en Medellín. Ella me contó que andas como un pajarito cuando lo sueltan de su jaula. —Es un crimen que hayan tenido a ese niño durante cuatro años en un hospital —me dijo. Puesta en funcionamiento un 24 de diciembre hace cuarenta y seis años, la Casa del Niño es el fruto del empeño del doctor Napoleón Franco Pareja, quien dedicó toda su vida profesional a sacar adelante el sueño altruísta de una clínica que prestara un servicio eficiente y económico a los niños pobres de Cartagena. Nueve años depués de la muerte del patricio fundador, la clínica está a cargo de su discípulo más abnegado, el médico Rubén Fernández Redondo. Con amplios patios interiores, en medio de un ambiente de pulcritud y orden, la Casa del Niño presta toda clase de servicios de una manera eficaz y pulcra, valiéndose de fondos que recibe de contribuciones privadas y aportes del sector público. «Cuando el usuario no tiene los recursos, nosotros se los proporcionamos», dice orgulloso el director. Con esa política de puertas abiertas se benefició Gladys Leguía, quien llegó a la Casa del Niño el 9 de diciembre de 1988 y fue atendida con prontitud. Me cuentan que allá en Medellín tienes la repisa de tu cuarto llena de juguetes: las tortugas Ninja, el camión Road King. Gente que ni siquiera conoces te ha regalado los juguetes más lindos que hay. En Cartagena también te regalaban juguetes. Me cuentan que hace tres semanas, cuando te fuiste, te los llevaste todos en una caja. La diferencia es que en tu cuartito de hospital no había mucho espacio para jugar. El viernes 9 de diciembre a las nueve de la mañana, Giovanni ingresó a la clínica del Niño para su operación. Según el cirujano Luis Moreno Ballesteros, el ácido le había producido daños al tracto digestivo y era preciso practicarle unas dilataciones esofágicas. El procedimiento quirúrgico fue fijado para el martes. El lunes 12 Gladys fue informada de que debía conseguir sangre para el niño. Jacqueline Amado, una coterránea de Gladys que la había dado hospedaje en Cartagena, salió en su motocicleta a buscar una bolsa de sangre tipo A positivo, pero nada pudo Ernesto McCausland Sojo [ 57 ] conseguir. La operación debió ser aplazada para el miércoles catorce. El martes 13, a las nueve de la mañana, la suerte pareció sonreirle a Jacqueline: un vecino, residente en el tercer piso del bloque B de la urbanización Los Corales, era A positivo. El vecino accedió a donar y acudió a la Casa del Niño , donde la bacterióloga jefe, Nora de la Hoz, lo sometió al cuestionario que se le practica a los donantes de sangre. A pesar de que para ese entonces ya el ministerio de Salud había oficiado a todos los centros hospitalarios de Colombia para que implementaran planes de prevención contra el sida, y de que el mundo entero tenía la guardia arriba contra el virus, al donante nunca se le preguntó si sospechaba que podía ser portador seropositivo. A las diez, cuando concluyó la extracción de sangre, Jacqueline y el donante fueron remitidos al hospital Universitario de Cartagena con una pequeña muestra para que le fuera practicada la prueba de rigor. Era el único lugar en Cartagena donde se realizaba el examen de sida sin costo alguno, pero con una limitante: sólo se practicaban las pruebas los días martes y viernes. Ese martes trece, cuando llegaron Jacqueline y el donante, ya era muy tarde y la prueba quedó para el viernes. Simultáneamente esa misma mañana, María, hermana de Jacqueline, había acudido al Hospital Naval y un médico amigo había violado el reglamento para regalarle una bolsa de sangre A Positivo que ya había sido declarada libre de sida. De esa manera, en el refrigerador de la Clínica del Niño quedaron dos bolsas para el paciente Giovanni Hernández Leguía. Esa noche, a las siete y veinte, otro niño necesitó una transfusión y la bacterióloga de turno entregó la sangre del hospital Naval. Así las cosas, la única bolsa que quedó en el refrigerador fue la del vecino donante. Se llamaba Edwin Pico, un hombre de treinta años, obeso y de piel rojiza. Desde varios años atrás, en el barrio se tejían especulaciones sobre su agitada vida íntima. Se rumoraba que era homosexual. Al día siguiente, a las dos de la tarde, Giovanni ingresó al quirófano. La operación demoró dos horas. Fue un fracaso. No [ 58 ] Mensajes desde el azul hubo una solución total para la corrosión del tracto digestivo. Había que operarlo de nuevo más adelante. El jueves, a las siete y media de la noche, Giovanni necesitó sangre y el médico ordenó una transfusión. Jacqueline Amado le preguntó a la bacterióloga si la sangre estaba examinada. —Ella me respondió que esa pregunta no debía pensarla; mucho menos hacerla —recuerda. Al día siguiente llamaron del hospital Universitario a la Casa del Niño. La sangre del donante estaba infectada de sida. Eso nadie se lo comunicó a Gladys Leguía. De un momento a otro, y como ocurre siempre con los pacientes de sida en los hospitales de Colombia, Giovanni fue aislado. Una semana después, el sábado 24 de diciembre, día en que cumplía cuarenta años de fundada, la clínica se apresuró a dar de alta a Giovanni y le entregó cincuenta mil pesos a la madre para que se lo llevara a Mariangola, asegurándole que estaba curado. Con la ilusión de pasar la navidad al lado de su esposo, Gladys tomó un autobús y se marchó. Para la clínica todo había salido perfecto. Muy posiblemente, nadie se enteraría jamás de lo ocurrido. Pero no contaban con la perspicacia de Jacqueline Amado, quien intuyó que algo raro estaba pasando y, a través de una enfermera amiga, logró establecer la verdad. Aquel martes 13 había hecho pleno honor al aguero popular. Me he enterado, Giovanni, de que pasas todo el día en los jardines de la casa, correteando mariposas y jugando con la arena. ¡Qué diferencia con el Hospital Universitario, donde lo más lejos que podías salir era la tienda de enfrente y acompañado por una enfermera! El escándalo estremeció a Colombia. Gladys Leguía se enteró por la radio de lo que le habían hecho a su hijo y regresó de inmediato a Cartagena, a tocar la puerta de la clínica del Niño; a dejar que su agobio exigiera justicia. Así, convertida en una estampa de indignación y dolor, la madre fue vista por el país entero en los noticieros de televisión. Un juez de instrucción abrió la investigación de oficio. La ciudadanía pregonaba a los cuatro vientos su indignación y clamaba justicia. La prensa era incisiva y exigente. Giovanni fue Ernesto McCausland Sojo [ 59 ] recluído en el piso cuarto del hospital Universitario para una segunda operación. Allí recibió todo el amor de las enfermeras, especialmente de Beatriz de Vizcaíno, quien llegó a decir que Giovanni era para ella un nieto más. Pero con el tiempo, las páginas de este cuento de hadas a la inversa comenzaron a pasar y las cosas se fueron enfriando. La prensa, y por ende la ciudadanía, se fueron olvidando del asunto. Gladys Leguía regresó sin el niño a Mariangola y se radicó en una remota finca, donde su marido, José del Carmen Romero, trabajaba como jornalero de ganadería. Al año Gladys tuvo otro hijo. Lejos como estaba de la carretera principal, y argumentando que sus deberes hogareños y su precaria situación económica se lo impedían, Gladys fue disminuyendo las visitas a su hijo. —¿Por qué quedó embarazada de nuevo? —le preguntó una visitadora del Bienestar. —Porque ya yo no tengo esperanzas con mi primer hijo, —respondió. Entretanto, el cirujano Moreno, el mismo que había operado a Giovanni, se convirtió en el héroe de la célebre operación mediante la cual fueron separadas dos siamesas recién nacidas. Para Giovanni, en cambio, no hubo hazañas médicas. El cirujano le quedó debiendo la segunda operación al niño, que no pudo volver a comer alimentos sólidos. ¡Qué aislado estabas en Cartagena Giovanni! No podías acercarte a otros niños porque te regañaban. Ya te lo habían explicado muy bien: tu enfermedad te impedía tener amiguitos. Ahora, en Medellín, me cuentan que tienes una amiguita, que además comparte tu habitación. Supe que pasan juntos todo el día. Son los dos únicos niños de la casa. !Por fin una amiguita Giovanni! Mientras Giovanni vivía aislado y rodeado de juguetes en una habitación del hospital Universitario, las directivas de ese centro asistencial le mandaban cartas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que le buscara otro lugar al niño. «Cartas inhumanas«, dice Silvia de Seni, directora del Bienestar, y a quien le correspondía decidir el destino de Giovanni. La funcionaria intentó primero entregárselo a la madre con una mesada men- [ 60 ] Mensajes desde el azul sual y unos electrodomésticos que le sirvieran para los cuidados especiales que el niño requería. Pero tan pronto la madre anunció en Mariangola que pronto traería al niño, comenzó a recibir amenazas. Le adviritieron que si Giovanni llegaba a Mariangola le quemarían el vehículo que lo transportara y hasta la echarían del pueblo. Según Gladys, el tendero Nicolás Cervera fue uno de los que la amenazó. «Eso lo inventó ella porque le tiene miedo al sida y no quiere que se lo entreguen», asegura Cervera. Gladys recibió también la visita de dos guerrilleros del frente de las Farc que opera en el Cesar. —Ese problema se lo arreglan en Cartagena, que fue donde dañaron al niño —le dijeron. En plena ciudad histórica, en el edificio Ganem, sede la justicia en Cartagena, el expediente criminal ha subido y bajado escaleras, y cambiado varias veces de mano, pero —cinco años después de los hechos— los jueces ni siquiera han logrado establecer el delito que se cometió. Se habla de Propagación de Epidemias, Lesiones Personales y otros, pero el proceso lleva todas las posibilidades de quedar inconcluso. Al otro lado de la ciudad, todos los mediodías llega una mujer vestida de negro al cementerio de Manga. Con mucho esmero, la dama retira las flores del día anterior, secas y achicharradas bajo el sol hirviente de Cartagena, y las remplaza con frescas. Es la madre del donante, a quien finalmente se le activó la enfermedad y murió en el hospital Universitario. Unos días antes de morir, recluído a tres pisos de la habitación de Giovanni en el mismo centro asistencial, Edwin Pico mandó llamar a la madre del niño y le pidió que lo perdonara. —Estás perdonado —le dijo Gladys. Bueno, Giovanni, llegó el momento de despedirme. Tu mamá irá a Medellín a visitarte muy pronto, según me contó. Aquí en Cartagena mucha gente está contenta de que hayas dejado de ser un niño solitario; gente que se alegra por ti y que aún tiene fe en que los adultos de la ciencia hallarán a tiempo un remedio para tu mal; gente que quiere verte reir como cualquier Ernesto McCausland Sojo [ 61 ] niño; que quiere que sigas viviendo mucho tiempo en este mundo de adultos del que tú no tienes la culpa. (Giovanni está recluído actualmente en una casa de la Fundación Eudes en Bogotá. Aunque a veces sufre erupciones e inflamación de ganglios, su estado de salud es óptimo. No ha podido estudiar porque los colegios se niegan a recibirlo.) 10. Celda de belleza «Vanitas, vanitatum, et omnia vanitas» (Palabras de Salomón en el Eclesiastés del Antiguo Testamento de la Biblia.) El 6 de octubre de 1990 David Sierra salió corriendo por el centro de Sincelejo con una tijera de peluquería incrustada en la yugular. «¡Rafael me mató, Rafael me mató!», gritaba el joven asistente de salón de belleza, mientras el río de sangre iba quedando en el sardinel ardiente del mediodía, ante el sobresalto general de pasajeros de buses, vecinos del sector y oficinistas que acababan de salir a su hora de almuerzo. Hoy, el mismo Rafael que iba en boca del moribundo se encuentra en la prisión de La Vega, de Sincelejo, pagando por el asesinato. Rafael Contreras —el peluquero más cotizado de Sincelejo— ha perdido su libertad, pero no su clientela. Ya se corrió la voz entre las damas de la sociedad sincelejana: Contreras ha montado su salón de belleza en la cárcel. En ese pequeño espacio de dos metros por dos —que hasta hace dos meses fue la celda de aislamiento de un peligroso criminal conocido como el Bagre— hay un espejo de pared a pared, una silla de peluquería de colores lila con amarillo, frascos de plástico y de vidrio, y afiches de modelos con resplandecientes cabelleras: un salón de belleza como cualquier otro. En medio de un penetrante olor a tinte capilar, doña Leticia de Hernández, la esposa del distribuidor de Renault Rafael Hernández, se somete a un corte de cabello, a la vez que conversa con el peluquero sobre un tema de palpitante interés para [ 64 ] Mensajes desde el azul ambos: la elección de la señorita Sucre al Reinado Nacional de la Belleza de Cartagena. —Tiene un lindo cuerpo y eso es importante —dice ella. —Sí, pero también tiene de esto, y eso es más importante —anota Contreras, señalándose la frente. Reclinada de espaldas sobre un lavamanos donde le lavan el cabello, doña Edelfa de Bustillo tercia en la conversación: —Pues ojalá sea bien linda, porque este año las cachacas están preciosas. Mientras lo dice, las manos del Pájaro le restregan la cabeza con champú importado. El Pájaro, un drogadicto de Cartagena que está pagando cuatro años de prisión por asalto a mano armada, es el asistente de Rafael. Son las cosas que allí se ven: la aristocrática cabellera de doña Edelfa a merced de las mismas manos que cinco meses atrás le pusieron un 38 largo en el cuello al dueño de la joyería La Esmeralda de Cartagena. La conversación en el salón de belleza toma un giro inesperado en el tema y se torna en murmullos, que se pierden entre el rugido del secador de cabello. El trío ha entrado en un tema muy delicado. Hablan de las aventuras de una conocida dama sincelejana, que acaba de enviudar y ya le está abriendo la puerta de su casa —y de su habitación— a un estudiante de bachillerato. Como en cualquier salón de belleza que se respete, aquí el chisme es tan importante como las mismísimas tijeras de cortar cabello. Cuando el caso de Rafael Contreras cayó en sus manos, Edgar Torres acababa de ser nombrado Juez Unico Superior de Sincelejo. Se había convertido así en el primer alto funcionario de la rama judicial de Sucre en ser ascendido por concurso de méritos y no por influencias, tal como había sido la costumbre en un departamento que es algo así como la universidad de las malas mañas políticas en la Costa Atlántica. El juez Torres fue trasladado a Sincelejo desde la zona de la Mojana, inundada no sólo de agua sino de guerrilla. En el mundillo judicial de Sincelejo se había creado un mito en torno a su nombre, luego de que el juez condenara, sin temblarle la mano, a dieciocho campesinos que estaban siendo protegidos por la guerrilla. Ernesto McCausland Sojo [ 65 ] En un estrecho y caluroso despacho, con el pequeño ventilador dirigido a su cabeza, rodeado de gruesos expedientes, el juez atiende en mangas de camisa. Sostiene el peluquero Rafael Contreras que desde el comienzo del proceso judicial «el juez empezó a respirarme en el cuello». Lo dice con su manera de hablar impostada. No pronuncia «juez» sino «fuez». Los ojos del condenado pierden el resplandor, y se tornan duros como una piedra, cuando habla del hombre que lo condenó a prisión: —Me clavó las luces. Según la versión de Rafael Contreras, él se encontraba en cama con la pierna izquierda fracturada, cuando David Sierra entró en su habitación con la tijera clavada en el cuello. «Atrás venían unos personajes que yo jamás había visto», relató ante el secretario del juzgado. Pero el juez —el mismo que según Rafael Contreras «me tiene clavadas las luces»— optó por la luz que le estaba ofreciendo el testigo Pedro Díaz, también peluquero del salón. Según la declaración jurada de éste, Rafael y su amante tuvieron una pelea por celos y aquél terminó clavándole las tijeras en la yugular. La casa donde todo ocurrió está situada en la esquina de la calle 26 con carrera 18, en el centro de Sincelejo. La fachada redondeada le da la vuelta a la agitada esquina. Un aviso de «Se Arrienda» está colocado en una polvorienta ventana desde los días que siguieron al crimen. La casa ha quedado estigmatizada con el baño de sangre que tuvo lugar en aquel mediodía tormentoso, cuando David Sierra alcanzó a llegar al hospital, situado a tres cuadras, antes de desfallecer a las puertas de urgencias. Quienes presenciaron su escandalosa carrera final escucharon claramente sus gritos acusatorios. De esa manera, y póstumamente, la víctima se convirtió en el principal testigo contra su propio asesino. Después del crimen, Rafael estuvo un tiempo en el hospital a raíz de una herida que recibió en la cara durante el forcejeo. Su habitación permaneció siempre llena de flores y las visitantes hacían cola en la puerta para verlo. [ 66 ] Mensajes desde el azul —Guardamos un gran aprecio por Rafael, y por eso lo hemos apoyado —dice doña Leticia. —Es una persona muy querida que ha caído en desgracia —agrega doña Edelfa. El apoyo de las damas sincelejanas ha llegado a tales extremos que el juez ha sido presionado por influyentes personajes de la política y las leyes locales. «Usted no se imagina lo que me ha tocado soportar», afirma el funcionario. Dicen las malas lenguas de Sincelejo que algunas de las clientas de Contreras acostumbraban encontrarse con sus amantes en casa de éste, y que cuando cayó en su desgracia judicial, Contreras amenazó con hacer revelaciones. —Me visitan y me apoyan porque me he ganado su aprecio —sostiene Contreras. Eduardo Moreno Andrade, veterano funcionario del Instituto de Prisiones, lleva cuarenta días como director de La Vega, y su mano diligente se nota por todas partes: en los chiqueros, habitados por cerdos limpios y gordos; en los talleres, donde los reclusos trabajan apaciblemente en labores de soldadura y metalurgia; en fin, en el orden general que predomina en la prisión. Llevado por su fe en que los reclusos sólo se rehabilitan con el trabajo, Moreno Andrade apoyó a Contreras en su idea de montar el salón de belleza en la cárcel. «Siempre y cuando las clientas respetaran el horario de prisiones», aclara el funcionario. Lo que Contreras cobra a sus clientas se reparte en partes iguales con la cárcel. —La cosa ha resultado —dice el director—. Pero no deja de ser curioso que de una cárcel salgan las damas embellecidas. Y ellas, las embellecidas damas sincelejanas, aseguran que —a pesar de los tenebrosos comentarios callejeros— no sienten temor alguno cuando Rafael Contreras pasa cerca a su cuello unas filosas tijeras de peluquería. 11. También llegó tarde a la muerte I. NO ME LLOREN NA No quiero que nadie llore si yo me muero mañana, señores no traigan flores para mí no quiero nada. II. LA CRONICA (En primera persona) El jueves primero de julio de 1992, mientras estábamos a punto de aterrizar en el aeropuerto La Guardia, de Nueva York, no podía sacar de mi cabeza al personaje que me había obligado a tomar aquel avión a toda carrera para asistir a su funeral. El Cantante de los Cantantes, Héctor Lavoe , había estado siempre presente en mi vida de una u otra forma. De niño fui cautivado por «Che Ché Colé», una canción de pegajoso ritmo africano que era como una golosina musical para el alma infantil. Fue su primer gran éxito. Luego, en mi adolescencia, fui contagiado con la fiebre de salsa que se extendió por el mundo y que tenía en «Mi gente», de Hector , a su punta de lanza. Ya adulto, formé parte de una generación que quedó con el corazón tatuado por canciones como «Periódico de ayer» y «El cantante»; una generación que se sentía alucinada por aquel hombrecillo trémulo de rostro pálido y sonrisa zalamera, que se aparecía en [ 68 ] Mensajes desde el azul los escenarios con trajes de cuadros y que dominaba los secretos del buen cantar. Ya ejerciendo el periodismo tuve la suerte de conocer a Héctor Lavoe en agosto del 86, durante su última visita a Colombia. Era un hombre espontáneo y conversador, que enloquecía con los vallenatos que sonaban por la radio. —¡Eso es salsa! —exclamó una vez, cuando escuchó una canción de Alejandro Durán. hablaba atropelladamente, alternando su fuerte acento puertorriqueño con una que otra palabra en inglés. A veces se le olvidaba lo que estaba diciendo y pedía que le recordaran. Sus respuestas eran enredadas. Comenzaba a decir una cosa y terminaba diciendo todo lo contrario. En la entrevista que le hice, Héctor Lavoe proclamó su Manifiesto de la cheveridad: Es chévere ser grande, pero es más grande ser chévere. Fue ese el titular que utilizamos, a lo ancho de la página, en El Heraldo. En esa misma entrevista, Héctor Lavoe me habló con orgullo de su hijo, Héctor Junior. Treinta y dos días más tarde, perdida en la página de espectáculos del periódico, encontré una noticia que me estremeció de pies a cabeza: Héctor Junior había sido asesinado en Nueva York. La trágica muerte del hijo constituyó el comienzo de la cadena de infortunios que habían de reseñar las agencias de noticias el día del funeral: desapareció del mundo del espectáculo. Cuatro años después me enteré de que estaba ensayando para regresar al canto. El camino de regreso había tenido malos momentos, como una presentación con las viejas estrellas de la Fania en el Madison Square Garden. Convertido en una ruina humana, delgado y cojo, se subió a la tarima para cantar «Mi gente» y a duras penas pudo sostenerse en pie. Pero a pesar de las circunstancias, yo tenía la certeza de que Héctor Lavoe lograría avivar sus llamas sagradas y pronto sería el héroe del retorno. Viajé entonces a Nueva York para entrevistarlo. Lo llamé desde un teléfono público en la estación de trenes y me jugó una broma pesada. Me dijo que iba a ensayar esa tarde en un bar del Bronx. Acudí y no había ningún ensayo. Entonces me di cuenta de que el cantante me había enviado a una de las zonas más peligrosas de Nueva York. Gracias a un buen amigo, logré averiguar Ernesto McCausland Sojo [ 69 ] que los ensayos eran en el Boy’s Harbor, frente al Central Park, y allí lo encontré a las ocho de la noche. Quedé impresionado. De aquel muchacho jovial y regordete que había conocido en 1986 en Barranquilla, sólo quedaba un hombrecillo de rostro verdoso y cabellos escasos que apenas podía caminar. Lo entrevisté pero no logré que me dijera una frase coherente. Luego lo vi ensayar: su voz estaba intacta, también su ánimo. En un descanso improvisó estas notas: «Bésame, bésame mucho, como si fuera el marido que yo te quité...». El aterrizaje me hizo regresar de mis recuerdos. El funeral me esperaba en Manhattan. III. TODO TIENE SU FINAL Como el lindo clavel sólo quiso florecer enseñando su belleza y marchito perecer. IV. LA NOTICIA NUEVA YORK, julio 1 (Associated Press) — El popular cantante puertorriqueño Héctor Lavoe fue sepultado hoy al mediodía, después de un desfile de cuatro horas que recorrió las principales calles de Manhattan y el Bronx, paralizando el tráfico y produciendo reacciones espontáneas entre transeúntes y residentes del sector. Una multitud de gente del común acompañó al Cantante de los Cantantes hasta su última morada, en una ceremonia callejera que pareció más un carnaval que un funeral. Auténticos personajes de la calle, muchos de ellos prostitutas y borrachos, caminaron al lado de la carroza mortuoria, bailando y cantando las canciones de Héctor Lavoe , cuya voz [ 70 ] Mensajes desde el azul brotaba por un sistema de altavoz que acompañaba el cortejo fúnebre. falleció el pasado 30 de mayo a los 45 años, a raíz de un infarto cardíaco, motivado por complicaciones asociadas con el sida, luego de una penosa cadena de infortunios y batallas perdidas con la droga y el alcohol. Nacido en 1947 en Ponce, Puerto Rico, y tras emigrar a Nueva York en 1961, Héctor Lavoe fue protagonista principal de los años dorados de la salsa, cuando al lado de las Estrellas de la Fania, llenó estadios, vendió millones de discos y sacudió al mundo entero con su voz melodiosa y sus inspiraciones soneras. A pesar de la hegemonía de entre las figuras de la Fania, sólo unos pocos de sus colegas asistieron al funeral. V. EL REY DE LA PUNTUALIDAD (I) Yo seguiré en mi vaivén, cantando con sabrosura, siempre estaré con ustedes, ¡mi gente! hasta que a mí me lleven en contra de mi voluntad, que me lleven a la sepultura. VI. EL COMPAÑERO (Willie Colón, el hombre que descubrió a Lavoe para la música, evoca uno de los momentos más dramáticos en la vida del cantante : el intento de suicidio en San Juan de Puerto Rico.) «Recuerdo el día en que pasó eso. Estábamos en Puerto Rico para un concierto de muchas orquestas. Pero hicieron el concierto en una época en que había muchas fiestas patronales allá y las fiestas patronales son gratis. Así que al concierto de nosotros no Ernesto McCausland Sojo [ 71 ] fue nadie. El promotor nos llama al hotel y nos dice: ‘mira Willie, mejor no vengas’. Recuerdo que los músicos nos sentamos en el bar del hotel, a ver si nos llamaban para cambiar la orden. Pero Héctor Lavoe estaba en una condición que no quería aceptar eso. Se fue para el sitio del concierto y allí dijo: ‘A mí no me importa si hay tres personas. Yo voy a tocar aquí’. Mientras cantaba, empezaron a desmontar el equipo de sonido y terminaron apagándole las bocinas. Fue todo un trauma. Yo creo que eso encendió la mecha. Al otro día me llamaron y me dijeron que se había tirado del noveno piso». VII. EL REY DE LA PUNTUALIDAD (2) Tu gente quiere oír tu voz sonora nosotros sólo queremos que llegues a la hora. VIII. LA CRONICA (En tercera persona) Fue una muerte larga, lenta y tormentosa que sólo Dios sabe cuándo comenzó a gestarse. Pudo ser en la infancia, cuando su madre murió de tuberculosis, dejándole como herencia su primera enfermedad y su primera soledad. O pudo ser en aquel verano del 63, cuando —un mes después de haber emigrado a Nueva York— su hermano mayor le dio la cordial bienvenida al mundo de la drogadicción intravenosa. O quizá fue treinta años más tarde, cuando después de haber sido la sensación mundial de la salsa, quiso ponerle punto final a una cadena de tribulaciones y se lanzó al vacío desde el noveno piso del hotel Excelsior en San Juan de Puerto Rico. Abatido finalmente por ese coctel de infortunios y autodestrucción que fue siempre su vida, Héctor Lavoe le dijo adiós a este mundo el último martes de junio del 92, en una habitación [ 72 ] Mensajes desde el azul de solemnidad, mientras afuera Nueva York era escenario de su gran fiesta de sol, ropas ligeras, palomas, turistas, ratas, pordioseros, limosinas, ventas ambulantes, pintores callejeros y todas las criaturas del verano. Murió convertido en una memoria distante de canciones premonitorias; en una leyenda del pasado reciente, envuelto en un cuerpecillo maltrecho que le funcionaba muy mal y que no le servía ya ni para cantar, ni para encender uno de esos cigarrillos Camel que a él tanto le gustaban. Su última frase quedó enterrada en la memoria de su hermana, Sonia, quien, con tufo de alcohol, declaró a los periodistas en el funeral: —Sus palabras finales no las puedo repetir en público porque ustedes saben cómo Héctor hablaba. Y estalló en carcajadas. El Cantante de los Cantantes había pasado su último año de vida en un edificio gris y paranoico, de herméticas ventanas y sofisticada arquitectura, situado frente a una de las rejas de entrada al Central Park. Es el Cardinal Cooke Health Center, una especie de asilo de caridad, donde desde hacía diez años funcionaba un pabellón especial para pacientes de sida menesterosos. Allí había llegado un año antes de su muerte. Alguien lo dejó en la puerta, convertido en un loquito callejero que hablaba incoherencias y se veía desolado. Héctor Lavoe duró quince días en medio de un absoluto anonimato, tendido en una cama y gritando disparates. Ni las enfermeras puertorriqueñas, ni nadie en el hospital, se dieron cuenta de que aquel paciente de sida esquelético y arruinado, era el carismático sonero que quince años atrás era vitoreado y alzado en hombros por enloquecidas multitudes. Hasta que un compañero de piso, chofer de camión, lo oyó cantar una tarde y reconoció la voz. La familia fue avisada de inmediato. Su íntimo amigo y abogado Jorge Carmona fue a verlo, pero Héctor no lo reconoció. —Llévense a ese tipo de acá —gritó. Esa misma tarde, Nilda Pérez, su esposa, acudió al hospital. Estaba angustiada. Desde hacía un año y medio, Héctor Lavoe había desaparecido. La visita lo hizo reaccionar. Héctor salió de inmediato de sus nebulosas mentales, se levantó como pudo, abrazó a su mujer, y los dos lloraron juntos durante dos horas. Ernesto McCausland Sojo [ 73 ] Nilda supo entonces dónde había estado su esposo durante el tiempo en que duró perdido. Davey Lugo, un corpulento conguero puertorriqueño, se lo había llevado para Miami, donde Héctor se presentaba en bares de mala muerte, cantando en deplorable estado de salud por unos pocos dólares y consumiendo heroína en abundancia. En una de esas jornadas, sufrió una sobredosis. Así fue trasladado a Nueva York y dejado a las puertas del Cardinal Cooke. Reanimado tras el encuentro con su mujer, Héctor recuperó su buen humor, y lo hizo de tal manera que llegó a bromear sobre la gran tragedia de su vida reciente, el intento de suicidio en un hotel de Puerto Rico. Decía que se había tirado porque él y su esposa habían apostado a quién llegaba primero al casino. —Por eso me boté —decía—, para ganal la apuesta. A pesar de que su cuerpo ya no le respondía, volvió a animarse con la vida. Insistía en que volvería a los escenarios. Por eso, todas las tardes, del ala de pacientes de sida del Cardinal Cooke brotaba una voz frágil que entonaba las canciones de siempre. Pero la muerte ya había pasado su factura de cobro. No sólo era el sida: desde su caída en San Juan, tenía una herida en una pierna que no le cerraba porque era diabético. Así, en medio de temas de salsa que ahora sonaban lúgubres, el Cantante de los Cantantes fue perdiendo su batalla con la muerte; una batalla que había comenzado mucho tiempo atrás y que él debió haber perdido mucho antes. Pero no. Héctor Lavoe , el Rey de la Puntualidad, el mismo que hizo esperar multitudes ansiosas durante toda una década en el mundo entero, también llegó tarde a su cita con la muerte. [ 74 ] Mensajes desde el azul IX. EL DIA DE MI SUERTE Ahora me encuentro aquí en mi soledad pensando qué de mi vida será. No tengo sitio donde regresar y tampoco a nadie quiero ocupar. Si el destino me vuelve a traicionar te juro que no puedo fracasar. Estoy cansado de tanto esperar, pero estoy seguro que mi suerte cambiará, ¿y cuándo será? X. LA ENTREVISTA (Apartes de la entrevista con Héctor Lavoe publicada en El Heraldo el 2 de agosto de 1986.) EH) ¿La salsa está en decadencia? HL) No hay decadencia, mira: cuando empezó la salsa salieron veinte mil grupos de salsa. Ahora la salsa se ha hecho un business que a mí no me gusta; se ha hecho un business de lucro. EH) ¿Pero no cree usted que la juventud latinoamericana se ha alejado de la salsa? HL) Mira mano, lo que pasa es que ahora mismo la salsa está en un bache y tiene que salir un títere como el hijo mío, Héctor Lavoe Jr. A ese tipo yo lo voy a poner a cantar salsa en inglés porque canta lindo; él me da tres patadas a mí. Y va a tener que ponerse los pantalones bien puestos porque yo voy a salir a cantar salsa en inglés antes que él. Y no tengo que hacerlo porque hay más latinos que americanos pa’ que lo sepas. ¿Tú sabes cuántos mexicanos hay? ¿Sabes qué grande es Colombia, Panamá, Bolivia? Todos esos países hablan español. Pa’ qué tenemos que ir a un público americano, si ya ellos tienen demasiaos americanos bueno, porque los americanos que cantan son buenísimos. ¿Pa’ qué nosotros vamos a invadil ese territorio? ¡Que se vayan al carajo! EH) ¿Cómo explica su carisma? Ernesto McCausland Sojo [ 75 ] HL) Yo miro a la gente primero y así siento vibraciones. Yo soy una persona que a mí tú no puedes odial; a mí tú tienes que querelme. XI. EL CANTANTE Me pára siempre en la calle mucha gente que comenta: ‘Oye Héctor, tú estás hecho siempre con hembras y en fiestas’. Y nadie pregunta si sufro si lloro si llevo una pena que duele muy hondo. XII. LA CAMARA Plano abierto a la iglesia de Santa Cecilia de Manhattan. A través de la puerta principal varios hombres sacan el ataúd, que está cubierto con la bandera puertorriqueña, mientras alcanza a entreverse una llovizna leve. Se produce entonces un paneo lento hacia el otro lado de la calle, donde una multitud es mantenida a raya por la policía. La multitud comienza a agitar pañuelos blancos, al tiempo que grita: «¡Héctor, Héctor, el cielo está llorando!». XIII. MI GENTE Mi gente lo más grande de este mundo la que me hace sentir un orgullo profundo. [ 76 ] Mensajes desde el azul XIV. LA ENCUESTA «Un orgullo profundo. Ese era él. Eso era lo que él sentía». (Puertorriqueño en Orchard Beach, hablando de Héctor Lavoe al día siguiente del funeral, mientras escuchaba la canción «Mi gente» a todo volumen en una enorme grabadora.) «Hoy el pueblo está llorando, pero en el cielo tiene que haber un party, porque se murió el cantante de los cantantes». (Cubano a las puertas de la iglesia, poco antes de la salida del ataúd). «Me da tristeza porque murió como murió y nadie lo acompañó. Por eso lloro y bailo, y lo amaré toda la vida». (Prostituta dominicana toda vestida de blanco, que bailaba frenéticamente al lado del ataúd, durante el recorrido hacia el cementerio). «Porque como él lo dijo, no quiso que los hipócritas lo lloraran. Pues aquí está el pueblo, el barrio, los que de verdad lo queríamos». (Dama puertorriqueña respondiendo a la pregunta de «¿por qué nadie llora en este funeral?»). «¡El Cantante de los Cantantes vivirá, vivirá!». (Ciclista colombiano uniformado que jamás apartó su mano de la carroza fúnebre.) «El fue felicidad, yo creo que él fue felicidad. Ahora está con el señor allá arriba». (Puertorriqueño que lanzaba golpes de boxeo al aire mientras el ataúd bajaba al sepulcro.) 12. La luz de Pescaíto El Pibe Valderrama es un hombre de frases parcas y monosilábicas, que resuelve sus atrancos verbales con el recurso feliz de un «todo bien». Pero Pescaíto, su barrio, habla por él. Hablan las calles ardientess sobre las cuales promesas y leyendas del fútbol buscan los misterios de la vida en la piel de un balón. Habla el vecindario salsómano, sometido a la ley del timbal y la trompeta, que retumban en cada cuadra desde los inmensos equipos de sonido. Habla el sol de la tarde, que agoniza detrás del cerro, llevándose los calores del día y dejando el barrio a merced de una brisa loca y tibia. Habla Robapollo, el amigo de la infancia. Dice que para él no existe el Pibe, sino el Sorbo. Este último es el sobrenombre con que se le conoce en Pescaíto. Cuenta Robapollo que cuando el Pibe era niño, sus tíos lo mandaron a comprar doscientos pesos de avena. Mientras los veía pasarse la avena de boca en boca, Carlos quiso que le dieran un poco, pero empleó una palabra demasiado sofisticada para el medio. «Dame un sorbo», dijo. A los tíos causó tanta risa el léxico usado por el niño, que se burlaron de él y finalmente le asignaron lo que en Pescaíto es más importante que el nombre mismo: un sobrenombre. A partir de ese día todos lo llamaron el Sorbo. Habla la memoria de Guatité, quien lleva ya trece años de muerto y todavía le arranca lágrimas al Pibe. Guatité era su mejor amigo, aparte de su tío político y su consejero en materia de fútbol. El primero de enero del 83 Guatité fue en su motocicleta a buscar al Pibe a su casa. Allí le dijeron que no estaba. Se marchó furioso y frente a la tienda del Guájaro lo atropelló un campero. [ 78 ] Mensajes desde el azul Guatité quedó herido, pero consciente. El Pibe lo condujo al hospital. Parecía bien. Pero a los cuatro días los médicos dijeron que Guatité tenía el hígado destrozado por el golpe, y terminó muriéndose frente a los ojos del Pibe. Guatité dejó un hijo de diecisiete días de nacido, Rafael. A pesar del tiempo que ha pasado, el Pibe no logra acostumbrarse a la ausencia de su amigo. Cuando alguien hace sonar la canción «El derecho de nacer», del salsero Oscar de León, el Pibe pide que la quiten. Esa canción era la favorita de Guatité, quien la cantaba con emoción en los días previos a la muerte, cuando su mujer estaba a punto de dar a luz. Hoy, a los trece años, el hijo es un promisorio mediocampista en la Selección Magdalena. Su padrino de bautizo es el Pibe. Habla la iglesia, a la que se le derrumbó el techo la semana pasada. El Ñato Efer asegura que un tipo extraño, todo vestido de blanco, llegó a la tienda de la Negra Galván, señaló hacia la iglesia con el índice y profirió: —El diablo está allí adentro. De inmediato se produjo el derrumbe. No había vendaval, ni nada que se le pareciera. Ni siquiera esos vientos del mar que a veces estremecen las láminas de zinc de los techos. Nadie se explica por qué se cayó. Esa misma noche, el cura Barón decidió cerrar la iglesia para evitar una tragedia mayor. Ahora, la vieja Carmen Mindiola ha inventado el cuento de que el desplome se produjo porque el cura andaba persiguiendo unas brujas sobre el tejado. Pero a Carmen Mindiola nadie le cree. Tiene fama de chismosa. Le dicen la Sietelenguas. En cambio al Ñato Efer sí le creen. El barrio está conmocionado con la llegada del diablo. Habla la Negrita, que todos los sábados se emborracha con aguardiante en el salón de belleza de Esneider Brito y recita los chismes frescos del vecindario. Habla también el combo de los Cachones, cuyos integrantes se reúnen los domingos por la mañana en la esquina del Show Dos Mil a beber cervezas y a escuchar clásicos de la música salsa. Habla la línea del tren, férreo testigo de la bonanza bananera. Pescaíto era el tramo final de aquel monstruo aullante, que se dirigía al puerto cercano con su interminable fila de vagones cargados del oro vegetal. Cuando los clientes europeos rechazaban el producto, la United Fruit Company les regalaba el banano Ernesto McCausland Sojo [ 79 ] a los habitantes del barrio, que se volcaban sobre los vagones hasta dejarlos vacíos en segundos. Habla desde el más allá la abuela, Clementina Puche, quien hasta el día de su muerte, hace un año, no se perdía los partidos del Pibe y terminaba gritando de emoción frente al televisor a pesar de sus ochenta años. Hoy el abuelo, Julián Valderrama, después de haber estado al lado de la mujer durante sesenta y cuatro años, no se resigna a la ausencia. La extraña especialmente en las tardes, cuando los dos se acomodaban en las mecedoras del portal a refrescar su vejez con la luz naranja del ocaso y la algarabía de los niños. Habla la esquina de Piso Alto, donde hoy nadie se sienta, como si hacerlo fuera una profanación. Con su bordillo antiarroyos de metro y medio, y su tienda concurrida, la esquina parece destinada a las vacaciones del Pibe: para que él se instale allí con su pantaloneta vieja, su torso desnudo y su melena sin lustrar a escucharles los cuentos a sus amigos, quienes insisten en hablarle de fútbol. —Dejen de hablar de eso —les dice en tono de regaño cordial. Es como si Piso Alto, la tienda más famosa de Santa Marta, necesitara del Pibe para vivir. Habla Jaricho, el padre del Pibe. Anda contento porque acaba de cobrar una ansiada venganza. Resulta que un gato malo del vecindario mató la ardilla que tenía en el patio. Jaricho puso un aviso en el periódico ofreciendo una recompensa para quien le trajera el gato, vivo o muerto, pero preferiblemente muerto. De inmediato, la gente comenzó a llevarle gatos de todo tamaño y color, pero ninguno era el que Jaricho buscaba. Hasta que la semana pasada, el día en que se cumplía la premiación del torneo de fútbol, en la cancha de la Castellana, lo esperaron Perrito y Robapollo con un cartel que decía: Tenemos el gato. En efecto, lo tenían. Jaricho pagó los cinco mil pesos, pero el asunto dejó al barrio sin gatos. Las ratas andan de fiesta por todas partes. Habla la muchachada del barrio, que sigue fervorosamente la carrera del Pibe con los radios pegados a la oreja y no permiten que nadie diga que Valderrama está viejo para el fútbol. El viernes pasado, en la esquina del Boro, se formó la discusión grande con un cienaguero que vino a visitar a unos primos en la [ 80 ] Mensajes desde el azul carrera Quinta. El visitante se atrevió a decir que el Pibe estaba acabado. Todo el que andaba por allí, hasta el viejo Balo Pardo con sus sesenta años, lo refutaron a gritos, y el tipo tuvo que irse porque Burronegro quería pegarle una trompada. Habla Juana Palacio, la madre del Pibe, y recuerda que cuando su hijo tenía diez años alguien fue a contarle al abuelo que el muchacho andaba vendiendo helados en el mercado. —¡Qué verguenza, Juana Palacio! —dijo el abuelo bastante alterado. Ella le respondió: —¿Y eso qué tiene de malo? ¿Acaso está robando? Déjelo... que aprenda a trabajar. Hablan entre ellos los amigos de toda la vida. Recorren el barrio en el pequeño camión que el Pibe les regaló. Al volante va Omar Valderrama, el menor de los tíos del Pibe y contemporáneo suyo. El camión tiene nombre: el Artillero. Durante los días de semana, Omar lo usa para ganarse la vida haciendo viajes en el terminal. Los sábados y domingos, el resto de los muchachos —Renato, Walter, Elías, El Buck y Enrique— se montan en la parte trasera y salen a recorrer Pescaíto, a acordarse de sus andanzas con su amigo del alma, el Pibe. Evocan especialmente el paseo que una vez organizaron con él a la playa de Villa Concha en las vacaciones pasadas. Estaban en lo mejor, bebiendo cerveza en lata y esperando que se hiciera el sancocho, cuando apareció un periodista que había venido desde Bogotá a entrevistar al Pibe. No se sabe quién cometió la imprudencia de decirle que el Pibe estaba en Villa Concha, escondiéndose de la fama y disfrutando de sus amigos de siempre. El periodista había caminado hora y media desde Santa Marta, bajo el sol ardiente del mediodía. Allá apareció empapado en sudor y con el rostro enrojecido. —Yo no doy entrevistas en vacaciones —le dijo el Pibe al periodista—. Pero usted se la ganó. Habla con su estridencia el potente equipo de sonido de la casa del Pibe. Lo llaman «El Sonero Cubano» y Jaricho lo usa para alquiler. Con su inmensa discoteca y sus potentes parlantes, el picó es considerado el mejor de Santa Marta. No hay viernes o sábado que el equipo no tenga contrato en algún barrio. En Ernesto McCausland Sojo [ 81 ] temporada de Carnaval, «El Sonero Cubano» es la atracción central de la verbena «Paisandú», también de propiedad de Jaricho. La verbena funciona en un amplio terreno destapado contiguo a la casa de los Valderrama Palacio. Buchipluma y El Rey, los dos controles del «Sonero Cubano», dicen que al Pibe le gusta toda clase de música, siempre y cuando suene al máximo de volumen. Hablan los niños que todas las tardes, después de clases, sacan un balón viejo y protagonizan fragorosos partidos sobre las canchas destapadas, en una desesperada carrera por aprovechar cada minuto de sol. Luego, cuando la noche les interrumpe el partido, se sientan en los andenes a hablar de fútbol; a maldecir a todo periodista que se haya atrevido a hablar mal del Pibe. Ellos abrigan una esperanza: ser como él. Por eso lo defienden. Porque al fin y al cabo, defender al Pibe es defenderse ellos mismos; es defender la tradición; defender el honor de un barrio cuyo honor nace precisamente en la esférica gastada que ellos patean cada tarde con los pies descalzos. Habla, muda e impasible, la imagen que alguien pintó hace cinco años en la pared de la cancha la Castellana. Las lluvias y el sol han ido borrando la pintura. Pero se alcanza a entrever el rostro pétreo, su rubia melena de antorcha, su camiseta amarilla número diez. Es el Pibe, luz de Pescaíto. 13. Barrio sida De un día para otro, aquel barrio de casas pequeñas y estrecha vecindad, paraíso de promiscuidad donde el amor carnal brotaba silvestre, se ha transformado en escenario de una horrorosa pesadilla. El miedo se siente por todas partes: por las callecitas angostas de arenas sueltas; por la única avenida pavimentada, congestionada de bares y estaderos; por las casas de rudimentaria construcción, cuyos moradores ya no sacan las mecedoras a las terrazas para refrescarse con la brisa tibia de la tarde, sino que prefieren guarecerse y soportar el calor antes que corroborar la dura realidad en los rostros lúgubres del vecindario. Ya casi nadie menciona la palabra sida. La voz del cantante Jerry Rivera emerge del gigantesco equipo de sonido de la cantina «El Johnny», se extiende por las calles y se cuela a través de las puertas cerradas de las casas. Pero todos mantienen su alegría y sus emociones muy bien guardadas. Nadie tiene oídos para escuchar lo que el ídolo popular de la salsa está cantando: «Amar es hoy tan faaaácil... sólo es cosa de un beso...». La pesadilla empezó como todos los escándalos de vecindario: con un chisme bien fundamentado. Emerson Vargas, apuesto joven del barrio de irresistible magnetismo para las mujeres, se había encerrado en su casa al enterarse de que era portador del virus del sida. En otras circustancias, habría sido un problema para que lo resolviera solamente la familia de la víctima. Pero pronto se supo que, aparte de su esposa, había tenido relaciones sexuales por lo menos con doce mujeres del sector, entre casadas y solteras. [ 84 ] Mensajes desde el azul Por eso el temor es generalizado; porque temen esas mujeres, temen sus familiares, temen sus maridos y temen quienes han ido a la cama con ellas y con los maridos de ellas. Es la pesarosa realidad en ese pequeño barrio de Barranquilla, cuyo punto central es una gigantesca fábrica abandonada que alguna vez despidió humo por la chimenea y les dio empleos a los vecinos. Hoy no quedan sino las rejas encadenadas, el vetusto cascarón y el aviso borroso. Sobre la enorme pared de la fábrica chillan con sus colores multicolores los avisos de bailes populares, que van borrándose el uno sobre el otro. Los alrededores de ese gigantesco cadáver industrial están llenos de pequeñas casas, construídas con bloques grises de cemento y estrechas ventanas de aluminio. En una de ellas, la única que está pintada de azul, aún se encuentran los restos de unos carteles fúnebres. Son los carteles del muerto más célebre del sector; los carteles del hombre que soñó primero esta pesadilla que se vive a plena luz del día. Ese pequeño conglomerado humano de Barranquilla es como una maqueta del gran anatema universal del sida; una especie de modelo a escala de la cadena humana que suscita su veloz propagación: cada año cinco millones de personas en el mundo adquieren el mortal virus. A menos que surja la droga milagrosa, o que cambien drásticamente los hábitos sexuales, para el año dos mil habrá más de cuarenta millones de enfermos seropositivos. Un año atrás, Emerson Vargas era como un pájaro libre y feliz. Acababa de terminar un romance de un año con una joven del vecino barrio La Victoria. Vivía con su abuela y estaba recién mudado en el barrio que pronto se estremecería con su legado maldito. Las mujeres se entusiasmaron con el nuevo vecino, quien era hijo natural de un industrial adinerado. Su encanto personal, sus ojos melosos y taciturnos, su labia de locutor de baladas, lo condujeron rápido a su recorrido por las alcobas del barrio. Pero conoció a Irina Fuentes, que lo enloqueció con su cuerpo fino y sus risotadas estrepitosas. Comenzó primero a visitarla, luego a hacerle regalos, y finalmente a formularle promesas de Ernesto McCausland Sojo [ 85 ] fidelidad. Muy pronto le propuso que vivieran juntos. Emerson se mudó a la casa donde Irina vivía con sus padres y así, sin bendición de cura ni firma notarial, iniciaron su vida marital. Pero Emerson jamás abandonó sus aventuras de casanova. Hasta que un día comenzó a sentirse mal. El desgano lo tumbó y dejó de ir al trabajo. Tras practicarle varios exámenes físicos y clínicos, el médico le ordenó que se sometiera a una prueba de sida. —No es por nada —le dijo el médico—, pero por si acaso. Emerson supo entonces hasta dónde lo habían conducido sus andanzas. Era portador del sida. Emerson optó por guardarse su drama. Aunque cesó sus andanzas por las alcobas del barrio, no dejó de hacer el amor con su mujer, aunque comenzó a usar condón, algo que a ella no le gustaba, tal como se lo expresó Irina a varias amigas del vecindario, donde aún los más sagrados detalles de alcoba terminan ventilándose a la luz pública. Fueron precisamente las rencillas domésticas por el asunto del condón las que terminaron por hacer estallar la verdad. En medio de una escandalosa discusión, Emerson le soltó la noticia con un grito. Ella quedó callada e impávida, pero no le creyó. —Esa es una enfermedad de maricas —le dijo Irina—. ¿Tú no eres marica, verdad? El asunto motivó una gran reyerta familiar, donde intervinieron los parientes de la mujer. Emerson le dijo a Irina que lo más seguro era que ella también estuviera contaminada. Ella seguía dudando, expresando su incredulidad a gritos. Fue entonces cuando él se le abalanzó, le propinó un violento mordisco en el brazo, y le dijo: —¡Si no lo tenías antes, ahora sí lo tienes! Ella le pidió que empacara sus cosas y se fuera. El joven seductor obedeció y cuando los vecinos lo vieron dejar la casa con dos maletas que contenían sus pertenencias, Irina salió a la puerta y lanzó el fatídico juramento a todo pulmón: —¡Puede que me vaya a morir, pero antes me llevo a un poco! Los vecinos comprendieron entonces que aquel era un anuncio peligroso. Con su cuerpo bonito y atractivo, Irina poseía [ 86 ] Mensajes desde el azul suficiente carnada para hacer caer a muchos en la trampa que acababa de anunciarle al mundo. A los pocos días, tras hacerce el examen, Irina supo que en efecto había sido infectada. El caso estremeció a la gente del barrio, donde en seguida comenzaron a conocerse los pormenores de las andanzas de Emerson Vargas. Dos chicas adolescentes, que viven en casas contiguas frente a la cancha de fútbol, confesaron en sus casas que habían tenido relaciones con el joven. El padre y los hermanos de una de ellas salieron furiosos para la casa de Emerson, con un hacha en la mano. El hacha nunca fue utilizada, pero el escándalo en la puerta de la residencia fue mayúsculo, mientras el enfermo se escondía en un cuarto al fondo de la casa, escuchando de lejos la algarabía, y la abuela le suplicaba a los agresores que se calmaran y se fueran. —¡Ese muchacho ya recibió su castigo! —les dijo. Pronto se supo también que Irina —la misma que juró «llevarse a un poco»— le había sido infiel al seductor con un electricista del vecindario. A su vez, la mujer del electricista había sido amante de un joven soldado. En fin, lo que en otras circustancias se habría constituído en un banquete para un libretista de telenovelas, pasó a convertirse —por obra y gracia del sida— en una pesadilla para varias personas del sector, que, antes del escándalo, habían cedido alegremente a las tentaciones de la carne. A diferencia de otros portadores de sida, que duran hasta nueve años sin que se les manifieste la enfermedad, Emerson comenzó a sentir muy pronto los rigores del mal de Kaposi, una especie de cáncer de la piel que les aparece a muchos pacientes del temible mal del siglo XX. El rostro se le llenó de llagas, su piel morena se le tornó verdosa y comenzó a perder peso. Sus atractivos desaparecieron. Arrastraba sus pasos por las calles del vecindario, convertido en un monstruo humano, sintiendo los rigores del rechazo, tratando de encontrar un amigo en cualquier parte. A veces visitaba Ernesto McCausland Sojo [ 87 ] a la evangélica Gertrudis Polo, quien por piedad cristiana acostumbraba recibirle las visitas. Hasta que un día, cuando el espectáculo de su piel tapizada en llagas abiertas se tornó imposible de resistir, Gertrudis decidió no abrirle la reja de su casa. Emerson debió ser recluido en el hospital Universitario de Barranquilla, donde habría de vivir uno de los peores momentos de su enfermedad. Irina, entre tanto, comenzó a hacer de las suyas. En la empresa donde trabajaba, la atractiva muchacha logró que su jefe se fijara en ella y se dejó seducir por él, un santandereano sesentón ya en el ocaso de su vida sexual. El acaudalado industrial se sintió rejuvenecido con los malabares sexuales de la nueva relación y por eso permitió que se desbordara. Un allegado le oyó decir que estaba pensando en comprarle un apartamento. Hasta que se enteró de la verdad. Un vecino de ella, que sabía lo del sida y lo del juramento, se apiadó del viejo y fue a la empresa a contarle. El industrial despidió a Irina del empleo y le ordenó a sus guardaespaldas que le dieran una golpiza a la joven, pero sin cusarle mayor daño. Era peligroso pegarle mucho, ya que, según ella misma se lo había contado, estaba embarazada de Emerson, que acababa de trasladar su pesadilla al hospital Universitario. El mural que domina la fachada del hospital Universitario lleva por nombre «Un poco de color a la vida». Elaborado en enchape de cerámica por el artista local Humberto Aleán, el mural exhibe elementos del instrumental médico, entremezclados en técnica de collage para una explosión de colores vivos. Pero la realidad que Emerson Vargas comenzó a vivir allá adentro era todo lo contario, oscura y despojada de color. Una enfermera tuvo la sospecha de que había relación entre el caso del muchacho que padecía del mal de Kaposi y el de otra enferma de sida que estaba hospitalizada. La enfermera lo interrogó y pudo establecer que, en efecto, los dos habían sido amantes. La muchacha había sido su novia de la adolescencia; era la misma que él tenía en el barrio La Victoria antes de irse a vivir al epicentro del escándalo. [ 88 ] Mensajes desde el azul Emerson se atrevió a visitarla para pedirle que lo perdonara. Cuando lo vio asomarse tímidamente por la puerta de la habitación, ella cerró los ojos y lanzó un alarido que retumbó en los pasillos espaciosos del hospital: —¡Malditooooooooooo! Emerson salió corriendo, mientras lloraba como un niño. No era para menos. Ella había sido su novia durante seis años. Emerson fue su primero y único amante. El le había transmitido la enfermedad. La muchacha murió una semana después, sin perdonar a Emerson. A los pocos días, ya desahuciado por los médicos, Emerson regresó al barrio en avanzado estado de decadencia física. A fines de febrero murió. Irina ni siquiera fue a su entierro, por desprecio y además por otra razón: estaba dando a luz. La cama de Emerson y todas sus pertenencias fueron quemadas por la abuela a la vista del vecindario, en una gigantesca hoguera que ardió por una hora y quince minutos. A los pocos días, un conductor de taxi del trágico sector se le acercó con cautela a una vecina y le preguntó detalles sobre los síntomas del sida. Pronto le confesó que estaba muerto de miedo puesto que en los días en que Irina fue despedida del empleo y atacada por los guardaespaldas del patrón, se ofreció para consolarla y terminó haciéndole el amor en la silla trasera del taxi. Ahora, como muchos, anda asustado. En el vecindario ya todos se han enterado y han agregado su nombre a la lista de los posibles infectados. A Irina se le ve poco. Permanece encerrada en su casa, cuidando a su bebé. Solamente sale cuando quiere ejercer el juramento que hizo el día que se enteró que era portadora de sida. La última vez que la vieron en la calle fue el viernes pasado. Lucía pálida y llevaba el cabello recogido y sus ojos cubiertos con unos enormes lentes oscuros. Estaba en la parada del bus, acompañada de un muchacho de expresión jovial y largos cabellos. Ya en el bus, se sentaron abrazados en una de las bancas vacías. «Pobre hombre», exclamó una señora, mientras por las bocinas de la cantina seguía sonando, como una macabra indirecta, Ernesto McCausland Sojo [ 89 ] la canción de Jerry Rivera que evoca los amores de Romeo y Julieta: «de sábanas mojadas hablan las canciones...». 14. El hombre del árbol «Voy a hacerte una casa en el aire, solamente pa’ que vivas tú». (Del vallenato «La Casa en el Aire», de Rafael Escalona.) Anoche soñé que una mujer se metía en mi cama. Cuando desperté para abrazarla, me di cuenta de que no era ninguna mujer sino la brisa loca de diciembre, que me había despojado de las mantas de plástico. Dormir a la intemperie tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La brisa refresca, pero son más los problemas que causa. Vivo en un árbol. Los pájaros son mis amigos. Cada madrugada, cuando las campanas de la iglesia del Carmen aún no han dado las cinco, un sinsonte pechugón e inquieto se posa en una de las ramas que me rodean y me despierta con su trino. Aún entredormido converso con él, le cuento lo que estaba soñando, le hablo del día anterior. El sinsonte me responde con sus cantos mañaneros. Poco a poco, a medida que el sol comienza a filtrarse entre las hojas, el árbol se va llenando de pájaros y todos terminamos en una inmensa tertulia matinal. Hoy no pude esperar a mi amigo el sinsonte. Me he bajado del árbol más temprano que de costumbre porque tengo algo importante que hacer. Todo comenzó en agosto del año pasado, cuando le pedí a mi Padre-Bendito-Divino-Dios-Yahvé que me presentara el libro de las Ciencias Terrestres, que aloja el secreto para fabricar oro. A los dos días pasé por un callejón enmontado del barrio Bellavista y allí encontré el libro, entre un montón de basura. Estaba viejo y ajado, con sus hojas amarillentas, pero podía leerse. Me dediqué entonces a reunir los ingredientes para la mezcla: yo mismo extraje la miel de abejas de un panal que queda unas [ 92 ] Mensajes desde el azul ramas arriba; conseguí en una cantera de Puerto Colombia la piedra filosofal, amarilla y granulosa como una arepa de maíz, y que el libro denomina Vehículo 25 Vehículo 21; en un tanque de basura hallé el crisol, el recipiente a prueba de altas temperaturas en el cual hervirá la mezcla; por último —el viernes pasado— di con el terreno arcilloso donde debía efectuarse la cocción. Ese mismo día me fui para Polonuevo, mi pueblo, a contarle a mi madre que pronto seríamos ricos. Ella es ciega y ha estado resentida conmigo porque, a decir verdad, la tengo abandonada. Yo iba feliz a participarle que tendríamos dinero de sobra para su operación de los ojos. Pero me hallaba tan concentrado en los planes, tan absorto en la ilusión, que dejé olvidado el libro en un bus de la ruta Barranquilla-Polonuevo. Así que hoy salí temprano a buscar el libro. Llegué a Polonuevo y me fui directo a la casa de don Carlos Ucrós, el dueño de la emisora. En realidad no es una emisora. Lo que Don Carlos tiene en la sala de su casa es un sistema de altavoz, cuya potente bocina está instalada en la punta de una vara de ocho metros de altura. Por allí se hacen anuncios y suena la música de moda. Le pagué doscientos pesos por anunciar una gratificación para el que encontrara mi libro. Don Carlos hizo el anuncio cuatro veces, volteando la bocina en igual número de direcciones para asegurarse de que hasta las garzas del atardecer lo escucharan, pero nadie se manifestó. El libro sigue perdido y no pienso descansar hasta encontrarlo. Hace un año que tengo mi nido. Decidí construir mi casa en el árbol porque estaba cansado de dormir en la calle, como un murciélago. Los basurales —siempre los basurales— me dieron la tabla grande que me sirve de base, el colchón viejo en el que duermo y los plásticos que me protegen de la lluvia. Lo primero que hago al bajarme del árbol es saludar a Coqui, el perro del vecindario. Coqui es un gozque temperamental que sólo les ladra a los locos. Cuando me ve, agita el pedazo de cola que le queda, y yo le acaricio la cabeza. Por las noches, Coqui duerme bajo mi árbol y espanta con sus ladridos al que intente molestarme. Es el perro de mi casa. Ernesto McCausland Sojo [ 93 ] Me baño con los primeros rayos del sol. Lo hago en plena vía pública con la misma manguera que utilizo para lavar vehículos. Es incómodo porque tengo que bañarme con la ropa puesta. Me causa un poco de verguenza, ¿pero qué más puedo hacer? Yo pertenezco a la calle. Me gano la vida lavando vehículos. Tengo mucha clientela porque los vehículos me quedan resplandecientes. El secreto es muy sencillo: le aplico ocho gotas de cerveza al agua. El árbol de caucho donde tengo mi nido queda en el extremo del parque los Fundadores, al pie de un cruce transitado. Justo enfrente se levanta el monumento al Aguila, pétreo emblema de este viejo barrio Prado, de imponentes mansiones republicanas y árboles que reverdecen con pasión en el invierno, conformando un insólito bosque verde en pleno corazón de la urbe tropical. Desde que me mudé aquí arriba, el águila tiene un compañero en las alturas del parque. A veces, cuando no ha llegado el sinsonte y el camión de la basura me despierta en la madrugada con su estruendo de latas y frenazos, converso con el águila. —¿Cómo amanece vecina? —le digo, mientras la contemplo en lo alto, bañada con la luz brillante de los reflectores. —Con muchas ganas de salir volando —me responde. Ya mucha gente se ha enterado de que vivo acá. Eso me ha convertido en víctima constante de bromas y sobrenombres. A veces, ya entrada la noche, pasa un carro y sus ocupantes me gritan: —¡Tarzán!. Un muchacho universitario, que acostumbra traer amigos para mostrarles la increíble casa en el árbol, les dice: «Esta es la casa en el aire». La verdad es que los invitados se decepcionan. Ellos esperan una casa fantástica, con ascensores de bejuco y habitaciones en diferentes ramas, como en las películas. No el cambuche que yo tengo acá arriba. Patezorra, un amigo mío que se gana la vida recogiendo basura en la calle, me apoda el Hombre araña. A veces, cuando estamos bebiendo ron blanco, me explica por qué me dice así: —Porque la araña hace su nido en el árbol, allí vive, allí come, allí duerme. [ 94 ] Mensajes desde el azul Patezorra me aprecia. El otro día se encontró en la basura una esclava de hojalata dorada y me la regaló. —Es suya, hombre araña —me dijo. Los apodos no son malos, pero para eso tengo mi nombre: Antonio Efraín Domeneche. Al anochecer ceno con cuatrocientos pesos de sopa y medio litro de leche. A veces, antes de acostarme, converso un rato con la Coleta. Ella es una muchacha de clase social alta, a la que echaron de su casa por viciosa. En su rostro cadavérico se advierten los vestigios de una belleza derrumbada por culpa de la droga. Hablamos de muchas cosas. Ella me cuenta de los tiempos en que estudiaba en los Estados Unidos y yo le cuento de la brujería que aprendí en la Guajira, de los sortilegios para el mal de ojo, la contra para la porquería. Ella me mira maravillada. A veces la convido a que suba y hacemos el amor allá arriba. No es un acto muy caliente. Es una necesidad fisiológica, que se practica a ritmo mecánico, sin fuego ni pasión, como comer para no morirse de hambre. Además, ella se pone nerviosa porque cree que las ramas se van a quebrar. Hoy no la he visto. Seguramente está tirada por ahí en algún solar, durmiendo la traba. Hoy subiré solo. Pero antes de dormirme, rezaré mi oración de todas las noches: «Oración a la Santísima Trinidad: Te pido que me alivies y me ampares a mí Efraín Antonio Domeneche de toda mala hora de justicia; de mis enemigos, los policías militares y civiles: si tienen ojos que no me vean, si tienen boca que no me hablen, si tienen manos que no me agarren, si tienen pies que no me persigan. A nuestra Santísima Trinidad, amén». 15. El mal viento del primero de junio Aquel viento perverso comenzó a rugir hacia las doce del día, justo la hora en que los picós, los monstruos de sonido que ensordecen los vecindarios de Barranquilla, calentaban sus tubos para la noche del viernes. Habituado a escuchar el tráfico del cercano aeropuerto “Ernesto Cortissoz”, el albañil Delio Coba pensó que alguna gigantesca aeronave se estaba accidentando sobre el barrio. Pero al salir se dio cuenta de que a pesar del sonido mecánico, como de dos trepidantes turbinas, aquello no era otra cosa que el viento; el mismo viento que le refrescaba las tardes de dominó, sólo que enloquecido y enfurecido, como un súbito enfermo de mal de rabia. Delio pudo ver en la distancia el instante apocalíptico en que tres conos morados se juntaron en el cielo y finalmente, con desconcertante precisión, se vinieron a pique sobre su barrio, el Renacer. Ya para ese momento casi todo el mundo había comenzado a correr en dirección al río, aullando mimadres, halando o cargando niños semidesnudos, portando quizá una almohada, un televisor, un ventilador, cachivaches domésticos, la misma vida a cuestas. Olga Martínez, la evangélica de la casa amarilla de la esquina, era, aparte de Delio, la única que no corría. Había optado más bien por arrodillarse entre la nube de polvo a implorar plegarias con los brazos extendidos al cielo, hablando en lenguas bíblicas con los ojos cerrados. Delio contempló por un momento la posibilidad de que doña Olga hubiera perdido la cabeza, pero lo cierto es que él debía estar peor, cuando también decidió no correr, sino que se aproximó a la tornamesa del picó con calma pasmosa y cambió de disco. Delio hizo sonar “El Todopoderoso”, el tema de [ 96 ] Mensajes desde el azul salsa en el que Héctor Lavoe y Willie Colón le reconocen la gloria al santísimo. No lo hizo por congraciarse con Dios en aquel momento de apremio, sino simplemente porque siempre había sido su canción favorita. Delio Coba lo sabía mejor que nadie: lo esencial era que el picó sonara con todo su volumen, a fin de que pudiera espantar los malos vientos: “Todopodero-so, es el señol...” Diría después la versión oficial del Ideam que lo que se había desatado en aquel mediodía aterrador no era ni vendaval, ni ciclón, ni tornado ni mucho menos huracán. Lo definiría más bien como un cumulonimbus, un banco de vientos atrapados en una zona, la resultante del choque accidental entre una masa de aire húmedo que provenía del Pacífico y otra de aire seco que viajaba en dirección contraria desde las aguas del Caribe. Fuera lo que fuera, aquella licuadora de los infiernos, la misma que revolvía en el aire tejas de Eternit, colchones, tapas de tanques de agua, juguetes y todas las pírricas posesiones de aquel exbasurero transformado en barrio, no parecía necesitar una denominación meteorológica oficial. Lo suyo era arrasar, tumbar techos, paredes, buses, camiones, sembrar la desolación y la muerte que dejarían marcado para siempre al barrio Renacer, a su vecino Villa Adela y a otros sectores marginales de la población de Soledad, área metropolitana de Barranquilla. “¡No corran como pendejos!”, le gritó Delio al gentío que huía despavorido. “Hay que hacerle ruido al hijueputa pa’que se large rápido”. Además de Olga Martínez, que continuaba orando a todo pulmón a pesar de que su casa se había derrumbado como un castillo de naipes, el único que obedeció a Delio fue el Sargento Retirado Yesit Cueto Cueto, quien salió con un fusil a la mitad de la calle y comenzó a disparar hacia los cielos mientras aullaba arengas contra aquel enemigo invencible. Seiscientas casas quedarían en añicos; trescientas cincuenta personas heridas; seis mil damnificados; cuatro morirían. Pero nada impresionó tanto a Delio como ver el cadáver aplastado de Juanchito, el menor de los seis hijos de Juan Montenegro y Edilsa Charris, que en el barrio tenían fama de buenas personas, aunque llevaban apenas un año allí. Habían llegado de Santa Rita, Magdalena, de donde huyeron la noche de la incursión pa- Ernesto McCausland Sojo [ 97 ] ramilitar. En Santa Rita, Juan era pescador y desde su llegada fortuita a Renacer se había dedicado a vender mojarras en el mercado de Barranquilla. Allí se encontraba, precisamente, cuando sobrevino el mal viento del primero de junio. Sin ayuda de nadie, Edilsa sacó a los seis niños y corrió hacia la casa de material de su vecina, Nacira Peña. Primero metió a los cinco mayores bajo una mesa de guayacán. Como la casa se había llenado de gente, Edilsa intentó salir junto con Juanchito en busca de otro refugio. Pero justo cuando atravesaba el umbral de la puerta, la fachada de la casa se vino a tierra. Edilsa salió casi ilesa. El marco la había protegido. Pero Juanchito, ese niño triste de ocho años que había perdido su infancia desde el día en que escuchó el tiroteo de los paramilitares, quedó aplastado por la pared. Ya para entonces el picó de Delio había dejado de sonar. La colección de acetatos de salsa voló por los aires y el trepidante aparato, el mismo que sonaba sin pausa de viernes a domingo, había sido vencido por la pared de la casa, la cual lo dejó convertido en una papilla insonora de tubos quebrados y metales retorcidos. Delio compararía esa noche su tragedia con la de su vecino Carlos Medina, cuya posesión más preciada era la bicicleta con platón delantero que usaba para vender aguacates. Medina había perdido su medio de sustento, reducido a un mecedor justo en el punto donde una vez había quedado el portal de su pequeña casa. Aún en medio de los escombros, Medina y su esposa Fidelia no perderían la costumbre de sentarse allí a tomar el fresco de la noche, plácidamente, como si una casa imaginaria se levantara al fondo. “Nos quedamos sin picó”, diría triste Delio, como queriendo retar la pena de su vecino. Medina, su musculatura intacta, sentado allí como un semipesado del boxeo a la espera de la campana, se limitó a mirar la bicicleta, que había quedado para modelarle a Salvador Dalí. La visita del mal viento resultó eterna. Delio asegura que éste se fue tan pronto destrozó el picó, quizá intimidado por el último bramido de Héctor Lavoe, argumento que el exSargento Cueto Cueto no quiso discutirle, a pesar de que se había gastado dos cajas de balas en su propia misión. Lo cierto es que el ex- [ 98 ] Mensajes desde el azul Sargento había quedado apabullado, impregnado de un olor a pólvora, contemplando los escombros de su casa, del vecindario, acaso de las seis manzanas que componen Renacer. No lejos de allí, nadie tuvo arrojos para discutirle a la vieja Isabel Constante que era ella quien había logrado la victoria. El conjuro lo aprendió en Ciénaga, a orillas del mar. Cada vez que el viento comenzaba a soplar más de la cuenta, Isabel veía a su abuela, Carmenza Constante, salir de la casa con dos tapas de olla, a estrellarlas como si fueran platillos de una banda de guerra. “Jamás falló”, cuenta doña Isabel, una anciana magra y dinámica que pasó todo el mal viento con su escándalo de tapas abolladas, mientras la multitud despavorida la contemplaba con las miradas de piedad que despiertan los orates callejeros. Cuando todo pasó, y un aguacero de cincuenta y cinco minutos redondeó la faena de la naturaleza, Isabel constató regocijada que su casa había quedado en pie, mientras, a escasas dos cuadras, el barrio de Delio Coba, del pequeño Juanchito Montenegro, del exSargento Cueto Cueto y del vendedor de aguacates Carlos Medina se había convertido en un gigantesco reguero de escombros. “Ese día me dijeron loca”, se jacta hoy Isabel Constante. “Pero ahora todos andan con las tapas debajo del brazo, por si acaso regresa el tornado”. Cuando la naturaleza aplacó su furia, con la estocada certera de esa lluvia que parecía de piedras, Delio vio llegar a su mujer y a sus tres hijos, que habían llegado a temer su muerte. Lo encontraron hurgando entre los escombros, rescatando el par de colchones maltrechos en el que la familia dormiría los días siguientes. Otros dos colchones, junto con las tejas de Eternit, y la colección de salsa, habían volado por los aires. A Delio le costó trabajo llegar a la conclusión que le planteó su mujer en esa noche, cuando ambos intentaban dormir bajo un cielo diáfano y estrellado, mientras se escuchaba a lo lejos el llanto calmo de los dolientes de Juanchito Montenegro: —Al menos estamos vivos. Delio pensó entonces que si por la colección de salsa era, a los palenqueros de a la vuelta, los hermanos Danilo y Eduardo Val- Ernesto McCausland Sojo [ 99 ] dez Cañate, les había ido peor. Además de todos sus muebles y todos sus colchones, el viento se había llevado la preciada colección de veintipico discos de champeta. “Menos mal que ya esos negros no nos van a atormentar más con es ruido de locos”, le dijo Delio a su mujer. Y entonces Delio Coba obtuvo consuelo. Aunque él y su familia constituían el paradigma absoluto de la tragedia, también era cierto que en cada casa había un caso peor que el de ellos: un muerto, un herido grave, un instrumento de trabajo destrozado, una pena irredimible. Al día siguiente llegó al barrio el mismísimo Presidente Andrés Pastrana, garantizando toda clase de ayudas, y Delio Coba no sólo aprendió a vivir con el consuelo, sino que sacó una conclusión mucho más alentadora: “Si no hubiera sido por esta vaina”, les dijo a sus compadres de la Junta de Acción Comunal”, “jamás un presidente habría pisado Renacer”. Entre muchas ayudas, el Presidente garantizó un aporte de casi ocho millones de pesos para la reconstrucción de cada vivienda. Delio Coba y sus compañeros se dieron cuenta entonces que el barrio había comenzado a llenarse de caras nuevas, gente que se había enterado del aporte millonario y quería aprovecharse de la tragedia. Optaron entonces por impartir instrucciones de que cada cual debía andar con sus escrituras de propiedad en la mano, para evitar que se las robaran entre los escombros. También era preciso que nadie se moviera de su casa, ni de noche ni de día, a fin de proteger el terreno. Surgieron entonces las discusiones entre algunos vecinos, que se hacían reclamos sobre los linderos. En un nacimiento casi accidental, como el que había tenido Renacer, luego de que una Alcaldesa decidiera habilitar el basurero público como lotes para vivienda social, no había límite preciso. Era un caso muy distinto al del otro barrio damnificado, el Villa Adela, donde el Senador Fuad Char había entregado lotes muy bien delimitados a cambio de entre quince y veinte votos por familia. Y así están hoy Delio y el resto de Renacer, esperando los millones sin moverse de los mecedores. La solidaridad se ha volcado sobre el barrio con la misma determinación del viento aquel [ 100 ] Mensajes desde el azul del primero de junio. En el campamento de la emergencia, gente de todas partes llega a repartir las tres comidas. Delio Coba lo dice con una risilla irónica: “Duele decirlo, pero la mayoría de la gente de acá jamás había comido tres veces al día”. El mismo lunes se reunieron los líderes del barrio, tal como lo habían hecho tres meses antes, cuando tomaron la crucial determinación de que el nombre que le habían puesto inicialmente, Villa del Carmen, pertenecía a otro barrio de la ciudad. En esa ocasión, Félix Tapias, el líder de todos, propuso el nombre de Renacer. Todos lo aprobaron sin mayores consideraciones. Ni siquiera supieron su significado. Ahora, en aquella reunión de escombros, Delio aprovechó para decirlo: “Ahora sabemos pa’qué carajo sirve este nombre”. 16. Un romance en la zona roja Al cementerio San Miguel de Santa Marta ha llegado un joven alto y apuesto, que desafía el calor con un traje negro cruzado, combinado con una camiseta blanca. Lleva el cabello rapado abajo y cuadrado arriba, y patillas largas y espesas: un corte moderno. En sus manos porta un ramo de rosas rojas. Es Junior Castillo, cantante estelar de la orquesta de merengue Zona Roja, y quien se apresta a obedecer un mandato sagrado del alma antes de regresar a su país. Todo había comenzado diez años antes, en agosto de 1983, cuando Junior hacía sus pinitos en la música, como parte del cuerpo de cantantes de la sensación merenguera de aquel momento: Wilfrido Vargas y sus Beduinos, que andaba de gira por el Caribe colombiano. Con gran entusiasmo la ciudad de Santa Marta celebraba ese agosto las Fiestas del Mar. La máxima atracción del evento era Wilfrido Vargas, quien aquella tarde de sábado, en la caseta Matecaña, cumplía su primera presentación. Gloria Larios acababa de cumplir quince años, pero su estatura y su cuerpo formado la hacían ver mayor. Era una rubia de cabellos ensortijados, con ojos grandes y vivaces, y mejillas rosadas. Estaba con su hermano menor, Carlos, y varios amigos del barrio. «Todos los del grupo estábamos charlando cuando de pronto, ¡epa! vimos a Gloria bailando con el cantante de Wilfrido Vargas», cuenta Carlos. Esa noche de agosto, desde la tarima, Junior Castillo se había fijado desde el principio en aquella muchacha que tánto se diferenciaba en su comportamiento de las fanáticas habituales, que no se guardan una emoción frente a la tarima. [ 102 ] Mensajes desde el azul —Aparte de que su belleza era increíble —cuenta Junior Castillo—, esa actitud de recato me dio a entender que era distinta. Entre las faldas escarpadas de la colina pedregosa, muy lejos del mar y de la Santa Marta turística, está incrustado el barrio Siete de Agosto, donde Gloria Larios vivía con su madre y su hermano, en una humilde vivienda de dos habitaciones. Desde la casa de Gloria alcanzaban a divisarse los edificios de la playa, inmensos y resplandecientes. Pero la realidad del Siete de Agosto era muy diferente. Aquí la pobreza aguijoneaba a diario, como los alacranes que de vez en cuando aparecían entre las piedras. Era otro mundo. El mundo donde crecía la quinceañera que ese agosto se enamoró locamente del cantante de Wilfrido Vargas. Una tarde, cuando Junior ya se había marchado, Gloria llegaba a la casa con dos tanques de agua, y su madre, que estaba en el portal, se la quedó mirando fijamente. —Tú estás embarazada —le dijo. —Estás loca, mamá. —No me lo digas, si no quieres —agregó la madre—, pero dichosa tú que estás embarazada. Así las cosas, el romance juvenil entre la humilde adolescente del Siete de Agosto y el cantante dominicano se convirtió, por obra y gracia de la naturaleza, en un asunto de adultos. Junior debió seguir viajando y Cristian nació sin el padre a su lado. El destino fue abriendo una brecha entre los dos. Junior intentó iniciar una carrera como solista y radicarse en Colombia pero, cuando tenía hasta la visa lista para viajar, la disquera quebró y el proyecto culminó en fracaso. Junior viajó entonces a Puerto Rico, mientras que Gloria se fue a Barranquilla, a buscar mejores oportunidades de trabajo. Junior siguió escribiendo, pero las cartas jamás llegaron a su destino. Un día, ya muy desesperado, le pidió a su hermano que pusiera él la carta en el correo a ver si tenía mejor suerte. Al cabo de una semana, Junior encontró un mensaje en el contestador automático: era Gloria. La pareja reanudó el contacto y Junior conoció al niño en fotografías. «El día que lo vi en la foto por primera vez, después de darle gracias a Dios, me emborraché», cuenta Junior. Ernesto McCausland Sojo [ 103 ] Al día siguiente, después de una presentación en Nueva York, solo en su cuarto de hotel, Junior escribió esta carta: «Querida esposa: Te escribo para repetirte que te extraño, a ti y a nuestro tesoro. No dejo de pensar en ti y en el niño, y cuando duermo, casi siempre sueño con ambos. Tú y el niño se han convertido en el acontecimiento más grande del mundo; lo que yo más amo. Quiero la verdad: ¿Has tenido a alguien, o tienes a alguien? Júrame que me has extrañado tanto como yo a ti. Gloria: no he podido ir, pero puedes estar segura de que cuando termine ciertos compromisos, iré sin decirte nada. Y si veo que no estás en la casa, haré lo posible por ir y buscarte donde te encuentres. De una manera sorpresiva y delante de quien sea, te daré un tremendo beso en los labios y te llevaré conmigo, aunque sea haciéndome pasar por policía, y arrestándote. Al comenzar la carta digo ‘Querida esposa’ porque quiero que lo seas, aunque te robe. Hazte un pantaloncito corto color blanco, y nos quedaremos en el hotel Miramar par de días. Tuyo, Junior Castillo». Entre tanto, Zona Roja había despegado incendiariamente en Santo Domingo. Junior Castillo fue escogido para formar parte de la acrobática coreografía de la agrupación merenguera. La canción «Pareces una nena», animada con los gritos de «¡pura candela!», se convirtió en el batatazo popular de la temporada en el mundo hispano. Para el 18 de septiembre de 1993 fue anunciada su primera presentación en Colombia. Iban a tocar en la caseta «El tanganazo» de Barranquilla, la misma ciudad donde Gloria llevaba nueve años viviendo con su hijo. —Ella estaba muy nerviosa por el encuentro —recuerda su madre—. Se sentía avergonzada de no tener unos zapatos elegantes. Pero yo fui enérgica con ella y le dije que no se avergonzara de la pobreza. Así, esta vez no hubo obstáculo. Los tres miembros de la familia Castillo Larios se encontraron finalmente en Barranquilla y pasaron tres días junto al mar, permitiendo que el sol del Cari- [ 104 ] Mensajes desde el azul be fuera testigo de un reencuentro emotivo y pasional. «Fuimos una familia feliz», afirma Junior. El día de la despedida en el aeropuerto de Barranquilla quedó sellado un compromiso: Junior volvería el 3 de enero de 1994 para llevárselos a los dos. Mes y medio más tarde, después del puente del día de los muertos, Santa Marta amaneció teñida de sangre. El diario El Informador dio cuenta en su primera página del trágico balance: doce homicidios en tres días. De todos los casos, el que más despliegue mereció fue el de una preciosa rubia, hallada muerta en un paraje solitario del municipio de Ciénaga. Tenía cuatro balazos en la cabeza. Gloria llevaba tres días desaparecida de su casa. La habían visto por última vez el 29 de octubre, cuando salió a comprarle un disfraz a Cristian para la fiesta de las brujas. —Ese lunes tuve un presentimiento, y llamé —cuenta Junior—. Pensé que era mentira, que era una equivocación. En medio del abismo en que me encontraba no podía creerlo. La muerte de Gloria quedó sumida en el más absoluto misterio. Un vecino cuenta que la vio el 31 de octubre en un estadero de Ciénaga, libando copas con otras muchachas y unos policías secretos, y que unos hombres habían llegado y se la habían llevado junto con uno de los detectives. De ella quedaron pocas cosas: una caja de cartón con las cartas que Junior le enviaba, incluyendo una postal promocional con dedicatoria; y la última fotografía que ella se tomó, el 25 de octubre, para enviársela a Junior a República Dominicana. Gloria Larios fue enterrada en una tumba de solemnidad, hasta cuando su familia pudo reconocerla y trasladarla al cementerio de San Miguel, donde hoy descansa en paz, y a donde Junior ha llegado, en pleno domingo de carnaval, a llevarle rosas rojas y a despedirse. «Como consuelo, prefiero pensar que ella era una mujer tan grande que la tierra le quedaba pequeña», dice Junior. Ernesto McCausland Sojo [ 105 ] Al día siguiente, lunes de Carnaval, tres meses después de la muerte de su madre, Cristian ingresa orgulloso en el estadio de beisbol Tomás Arrieta de Barranquilla, de la mano de su padre. Se celebra el festival de orquestas, el gran evento musical del carnaval. Bajo el ardiente sol del mediodía, una multitud colma las graderías y la cancha, a la espera de que las orquestas nacionales y foráneas la lleven al paroxismo. Más tarde, mientras Junior canta y realiza pasos de merengue ante el público enloquecido, el niño de diez años permanece silencioso en la parte de atrás de la tarima, observando a su padre. Esperanza Talero, amiga de Gloria, dice que el niño recuerda mucho a su madre en momentos como aquél, porque ella acostumbraba llevarlo a espectáculos públicos. En medio de la gran barahúnda del festival de Orquestas, nadie imagina que aquel animado cantante de merengue lleva una inmensa pena en el corazón. Junior Castillo había culminado el viernes anterior un trámite relámpago para consolidar por fin su sueño de llevarse a su hijo para Puerto Rico. Al día siguiente, en plena agonía del carnaval, la agrupación Zona Roja llega al aeropuerto. El cantante Junior Castillo, con su hijo de la mano, es asediado por los periodistas que quieren hacerle preguntas de farándula. —Gracias, Colombia, me llevo lo que más quiero —es todo lo que dice. Los periodistas se quedan confundidos, mientras Junior y Cristian apresuran el paso hacia donde los espera el avión. 17. «Detrás de esta mugre hay un señor» Cada vez que una tractomula pasa sobre el puente de Cudecom, los indigentes que pernoctan debajo se estremecen de pies a cabeza. Algunos se despiertan a medias. Oswaldo Mendoza, que antes de quedar rendido se ha fumado dos cigarrillos de marihuana, siente el tremor, abre un ojo y en seguida vuelve a dormirse. Pero lo que ocurrió hace dos noches, al filo de las tres de la mañana, fue suficiente para abrirles ambos ojos a la veintena de pordioseros que allí pasan la noche. Un camión de bomberos, con sus luces altas dirigidas hacia ellos y su sirena quebrando el silencio de la noche, se les detuvo enfrente. Entre carcajada y carcajada, los bomberos les gritaban: «¡Que vayan a la universidad Libre por unos cartoncitos!». La agresión constituyó una desgradable sorpresa para el grupo de basuriegos. En los últimos cuatro días, desde que se descubrió la espeluznante matanza de indigentes por parte de los celadores de la universidad Libre, la ciudad había hecho una especie de acto de contrición colectivo. La matanza sirvió para que Barranquilla entera se diera cuenta de que esos hombres y mujeres andrajosos, que viven de los desechos de otros, también son seres humanos. Los basuriegos se habían convertido en vedettes de la calle: los vehículos les cedían el paso cuando empujaban sus carretas, la gente los saludaba con alborozo y algunos hasta les regalaban comida. Por eso, después de disfrutar cuatro días de celebridad y comprensión, a los basuriegos del puente de Cudecom no les cabía en la cabeza la ofensa nocturna de los bomberos. [ 108 ] Mensajes desde el azul Esa noche el Chamberlaín sacó lucidez como pudo de su borrachera de alcohol antiséptico y contraatacó: —¡Mándaselos a tu madre! Somnolientos, los basuriegos se burlaron al unísono del inoportuno visitante, que pronto desapareció por la carrera 54 hacia arriba. —Bomberos desocupados —dijo, desde su carreta de parapléjico, el Abuelo, el más viejo de todos. Fue como una orden para que aquellos parias de la noche, incómodos moradores de la intemperie, volvieran a dormirse. En esa caldera de pasiones que hierve por estos días a las puertas de la universidad Libre de Barranquilla, donde una muchedumbre se aglomera para exigir justicia, descuella la voz de Amanda Arboleda, basuriega de oficio. Rodeada de cámaras de televisión, Amanda responde con voz indignada a las preguntas de los periodistas. Uno de ellos le pide su opinión sobre la frase lanzada antenoche en el noticiero Televista por un directivo de la universidad: «Tanta alharaca por unos loquitos». Amanda contesta: «Más locos son ellos, que se atreven a hacer lo que hicieron ahí cerquita de dos instituciones sagradas como la Policía y la Catedral». Unos pasos más allá, rodeado de curiosos, el Tío cuenta la historia de lo que le ocurrió el sábado de carnaval a la una de la mañana. Cargando un saco lleno de latas de cerveza, bajaba por la carrera 46 en compañía de su amigo y colega Carevieja. («Yo no sé cómo se llama —anota el Tío—. Así le digo yo».) Como habían estado recogiendo basura en la calle 84, ambos se sentían agotados y decidieron sentarse a descansar a un lado de la universidad Libre. En esas llegó un celador, —«el chiquitico ese apellido De la Hoz que salió en el periódico», apunta el Tío—, y les dijo en tono zalamero que en el fondo del patio de la universidad había unos cartones viejos para regalar. «Yo dije que no iba», cuenta el Tío, quien explica que ya tenía suficiente con el saco de latas de cerveza. «Pero Carevieja aceptó y se metió allá». A los pocos minutos de espera, sintió que alguien se le abalanzaba por detrás y alcanzó a apartarse. Era el celador con una gruesa tranca de un metro de largo. El golpe alcanzó a herirle el Ernesto McCausland Sojo [ 109 ] pómulo y parte de la espalda, pero el Tío sacó un pedazo de pala que cargaba, se defendió como pudo y finalmente huyó. Desde entonces no ha vuelto a ver a Carevieja. En cambio a la Chupachupa, cuyo nombre verdadero también desconoce, sí la vio: al Tío le tocó ir a la morgue a reconocer el cadáver. «Yo soy un tipo decente, para que lo sepa», dice el Tío, mientras se señala la camisa sucia y raída, cubierta de manchas de sangre: no se la ha quitado desde el día del trancazo. «¡Aquí, detrás de esta mugre, hay un señor!». «Por eso tienen que oírme: ¡que investiguen a todas las facultades de medicina del país pa’que vean lo que encuentran!», dice a gritos, mientras la multitud que lo rodea lo escucha en silencio. El Tío empuja entonces su carreta llena de cartones, botellas y latas. Antes de alejarse, lanza un grito: «¡Y que no se vuelvan a meter con nosotros, porque cojo a mis coletos, los organizo, nos tomamos esa vaina y los matamos a todos!». El Cachaco, Javier Ángel Correa, se bebe todas las noches tres botellas de alcohol antiséptico mezclado con agua, una bebida muy popular entre los basuriegos. Cuando el Cachaco logra hacerse a unos pesos de más, mezcla el alcohol con gaseosa o con jugo de limón. Estrellita, nombre de combate del homosexual José Luis Martínez, quien todas las noches se viste de mujer para ganarse mil pesos vendiendo su cuerpo en la calle 72, detesta el alcohol antiséptico. «Lo mío es el basuco», anota, con una enorme sonrisa. La prostitución ha sido buen negocio para él. «Aquí al puente vienen a buscarlo», cuentan sus compañeros. Es más, en una ocasión llegó a vivir en un hotel. Pero eso le representaba un dinero adicional, que podía destinar más bien a comprar droga. Así que Estrellita regresó a vivir entre la basura. Osvaldo Mendoza, un hombre de barba enmarañada y melancólicos ojos verdes, se gana ochocientos pesos diarios recogiendo basura. Tan pronto concluye el día, se va para el barrio Barlovento a comprar marihuana. Con los trescientos pesos que le quedan compra comida. No hay plata para más nada. Por eso [ 110 ] Mensajes desde el azul sus únicas pertenencias son la muda de ropa sucia que tiene puesta y el pedazo de alfombra vieja donde duerme. «Lo aceptamos: somos viciosos», dice Osvaldo. «Pero a nadie le hacemos daño. El que es malo es malo, con o sin vicio». En medio de la nube de moscas que los asedian y que ellos toleran con indiferencia, rodeados del gigantesco muladar que les da para sobrevivir, los basuriegos del puente de Cudecom ríen a carcajada suelta con las bromas pesadas que se hacen entre ellos. Todos se alinean en una fila de cartones, periódicos viejos y alfombras gastadas, que por el día les han servido para sentarse y ahora, en la noche, para dormir. La hoguera que arde en el medio ilumina sus rostros mal afeitados y llena de humo los bajos del puente. Del escaso tráfico nocturno surgen vehículos esporádicos que los bañan con sus luces. De repente el Chamberlaín, que se ha bebido dos botellas de alcohol farmacéutico, hace la más pesada de las bromas. Le dice a María Eugenia, la nieta del Abuelo, que vaya por un cartoncito a la universidad. Furiosa, ella agarra un par de latas y se las tira. «¡Por algo le dicen María Caldereta!», exclama el Chamberlaín. María Eugenia también vive de recoger basura y a veces recibe ingresos adicionales vendiendo su cuerpo. El Cachaco se gana cuarenta y cinco pesos por cada media tonelada de cartón que vende, cinco pesos por cada botella de vidrio, o lo que le den por botar un arrume de basura. Así completa unos tres mil pesos al día. Y es de los que más ganan. Pero él sostiene que no es basuriego por el dinero, sino porque detesta tener jefes. La última vez que tuvo empleo fue en un taller de mecánica. El mismo día en que el dueño del taller dejó de pagarle una quincena, el Cachaco se lo encontró tomando cerveza. Eso le bastó para atacarlo con un machete, lo que le costó dos meses de cárcel. En ese reino escondido de la basura que subsiste bajo el puente de Cudecom a veces se come regular, a veces mal. «Pero nunca falta la comida porque todos trabajamos duro», afirma el Tío. Ernesto McCausland Sojo [ 111 ] El día en que no ganan suficiente, el basurero les proporciona la comida. «Hasta medio salchichón he encontrado», relata entusiasmado el Chamberlain. «Así sea con gusanos, pero comida es comida...». El Abuelo, que quedó parapléjico hace diez años al ser arrollado por una tractomula, es el único al que le regalan la comida. Los demás tienen que trabajar para ganársela. «El que quiera pescao que se moje la cola», dice el Abuelo para explicar la filosofía que impera bajo el puente. Recostado todo el tiempo en su carreta de madera, que hace las veces de silla de ruedas, el Abuelo ejerce funciones de gurú entre aquella tribu marginada y excéntrica. Cada pequeño detalle se lo consultan con devoción. En estos días anda preocupado por las reacciones a la matanza de la universidad. Le ha advertido a su gente que tome las cosas con calma, que no protagonicen lios callejeros, ni entren en discusiones. Al Tío lo reprendió enérgicamente por el escándalo que armó a las puertas de la universidad. —Usté no es ningún político —le dijo—. ¿O está buscando que venga el ejército y nos levante a palo? Desde el día de la reprimenda, el Tío le ha bajado la temperatura a sus emociones, aunque todavía anda con la camisa sucia de sangre seca, como una especie de consigna pública que exhibe por la calle: la consigna de la indignación por lo que le ocurrió a sus compañeros, pero también la consigna de la dicha. Al fin y al cabo él también pudo caer en la trampa funesta de la universidad Libre. 18. Tertulia en la Guajira La tertulia tiene lugar en El Pájaro, un pueblo fantasmagórico situado sobre ese corredor solitario y ardiente que marca el encuentro del desierto guajiro con el mar Caribe. Entre los entusiastas conversadores —todos empleados de la planta de gas natural— hay un técnico riohachero, un ingeniero bogotano, dos ingenieros samarios, un operario barranquillero, un supervisor santandereano y dos celadores guajiros, ambos puros indígenas wayúu. Todos se han encontrado, y se han vuelto amigos de un momento a otro, por puras circunstancias profesionales. Pero aún con lo oscilantes que son sus temas de conversación, hay uno del cual no se habla: trabajo. El riohachero, un moreno oscuro de casi dos metros de estatura, permanece de pie. Es el más callado de todos. Aunque no ha intervenido, ha seguido la conversación como un halcón a su presa. Le dicen en són de chanza que se siente para que no crezca más, pero se limita a esbozar en su rostro pétreo una sonrisa. De repente, el barranquillero toma una curva pronunciada en la ruta de la tertulia y pregunta por una famosa guerra de familias guajiras que tuvo lugar hace diez años en un pueblo marimbero de la sierra nevada de Santa Marta. Nadie parece saber nada, hasta que el hombre de dos metros rompe el silencio: —Esa es una historia larga. El maestro del suspenso acaba de desplegar el primer gran artificio de su repertorio. Les ha extendido a los presentes su caña de fino juglar. Su cometido se revela obvio para los amigos, pero todos se le abalanzan al anzuelo. «Cuéntala a ver», le dice uno de ellos. El hombre se resiste. Desea que le rueguen. No admite una convocatoria informal, acaso displicente. Requiere [ 114 ] Mensajes desde el azul la ansiedad desbocada del auditorio y, desde luego, en seguida la recibe: están a punto de arrodillársele. «Yo estaba ahí», es su introducción. Una apasionante película de la vida real comienza a rodar entonces ante la docena de ojos alucinados. Un hombre de cuarenta años estaba limpiando su revólver. Un niño de diez se le acercó, apuntándolo con una pistola de juguete y diciéndole que iba a matarlo. Muerto de la risa, el hombre apuntó al niño con el revólver que estaba limpiando. «Primero te mato yo a ti», le dijo también en broma. Entonces el arma se le disparó. El narrador se arroja al suelo rojizo del desierto para presentar su vívida descripción de la caída del niño. —Le dio en la mitad del corazón —dice desde el suelo. Hay silencio en el grupo, mientras el riohachero se levanta del suelo con toda su calma guajira y se sacude la arena roja del pantalón. «Quince años después, el hermano menor del muerto comienza a pregonar por el pueblo que va a vengarse —prosigue el relato— y los hijos del homicida accidental se enteraron». El mago de la historia describe la época. Estaban en plena bonanza de la marihuana. El pueblo era un infierno de camionetas, dólares, balas y mulas que bajaban de la sierra cargadas de Santa Marta Gold, la mejor marihuana del mundo. Un domingo, el hermano del muerto parqueó su camioneta en la plaza y allí se sentó a beber whisky con su mejor amigo. Las puertas de la camioneta roja estaban abiertas. A través del potente equipo de sonido del vehículo sonaba un vallenato de los ídolos del momento, los hermanos Zuleta. Era «El trovador ambulante» —recuerda el narrador con convincente precisión. Los hijos del homicida, los mismos que habían decidido salirle al encuentro a la venganza, se acercaron entonces por detrás de la camioneta. Primero mataron al amigo. El vengador intentó entonces sacar su escopeta 12 de la parte de abajo del asiento. Demasiado tarde. El narrador se señala la frente y deja los ojos en blanco. No lo ha dicho, pero ha quedado claro: el tiro fue en toda la mitad. La escena, recreada con tanto detalle, con el vallenato y el entorno de pueblo de vaqueros, les produce escalofríos a los amigos, aun en medio de los cuarenta grados de aquel desierto Ernesto McCausland Sojo [ 115 ] agreste, frente a ese mar rugiente que parece encresparse con el calor de la historia. El santandereano se ha confundido y le ha perdido el hilo al cuento. «¿En este momento van empatados?», pregunta. Con una calma de carpintero, que exaspera al resto, el narrador le resume la historia desde el principio, y remata diciéndole: —Van dos a cero, para que entiendas. «Se alborotó la sed de sangre», prosigue el narrador. Al asesino lo mandaron a esconderse en un pueblo del Magdalena. —¿Cómo se llama ese pueblo con nombre de santo que queda a la orilla del río? —les pregunta a los interlocutores. Dos de ellos lanzan nombres de pueblos: «¡Cerro de San Antonio!...¡Santo Tomás!...». El relator niega con la cabeza. «No importa, continúa», le dice el sincelejano. El relator lo mira con una mezcla de rabia y compasión. El mensaje está claro: si no lo ayudan con el nombre del pueblo, jamás sabrán el desenlace. Todos comienzan entonces a disparar ráfagas de nombres de pueblos. Hasta uno sin nombre de santo es mencionado. —Vea hermanito —le advierte el juglar—. Cuando yo le diga algo es porque así es. El regaño deja petrificado al que cometió la osadía de dudar. Otro artificio narrativo: el juglar acaba de darle otra vuelta a la tuerca de la credibilidad. Por fin alguien dice el nombre del pueblo y al relator se le iluminan sus ojos de búho salvaje. Todos se ponen contentos. Se avecina el desenlace. Se ha hecho tarde. El mar ruge. Los vengadores, —«los que van perdiendo dos a cero, para que entiendan»— localizaron el pueblo y llegaron armados con varios agentes del F-2. Uno de ellos —hermano menor de las dos víctimas— dijo que quería ejecutar la venganza con sus propias manos. Por tanto entró solo al pueblo. Minutos más tarde lo sacaron masacrado. Tres a cero. El bogotano ha entrado en una especie de trance alucinatorio y le suplica al narrador que no demore más el cuento. Los wayúus se ríen. El suspenso ha enloquecido al bogotano, que empieza a sudar a chorros. Pero el narrador le propina un tatequieto. «Hasta aquí llegó la cosa», anuncia. No hubo venganza. La familia que iba ganando tres a cero accedió a pagar los tres muertos. [ 116 ] Mensajes desde el azul —Treinta millones —dice el juglar, haciendo flotar tres dedos en el aire—. Yo estuve en la entrega. El auditorio espontáneo lo contempla con admiración. Ha convertido la historia cualquiera en una apasionante película de la vida real, recreada en medio de aquel ámbito misterioso donde El Pájaro le entrega al mar las ruinas de su antiguo esplendor, cuando cargaban marihuana y encendían cigarrillos con billetes de cien dólares. Lo observan con sus tres dedos en el aire, enmudecidos, a merced de la hipnosis de la historia, sometidos al sortilegio de ese hombre que maneja con maestría los hilos secretos del relato. Al fondo, ya el sol guajiro ha emprendido su descenso, mientras el mar va enfureciéndose para darle la bienvenida a la noche. 19. Maicao del Islam I. LA MEZQUITA En el horizonte del desierto rojizo y silencioso se divisa nítido el alminar de la mezquita, blanco, altivo, misterioso, como una nave espacial. Ya de cerca, la mezquita es aún más monumental, pero a su alrededor el desierto está muy bien disimulado. Aunque es un pueblo pequeño, cuya población fija total no sobrepasa los sesenta mil habitantes, Maicao exhibe sin pudores sus riquezas materiales, como una mujer no tan bella, pero con demasiadas joyas. Híbridos arquitectónicos de cuatro pisos, en los que alternan orondamente el mármol italiano y el yeso criollo, se disputan el pequeño espacio urbano con los almacenes sin glamour que se apiñan en el sector comercial, con los camiones que circulan atiborrados de mercancía envueltos en nubes de polvo, con los transeúntes que corren de un lado para otro urgidos de colocar los electrodomésticos que cargan sobre sus hombros, con los buses que imploran a bocinazos la aparición de un mercader listo a salir de aquel pueblucho infernal. Maicao es como un espejismo del desierto de La Guajira; un espejismo ardiente y agitado en medio de aquel baldío de veinte mil kilómetros cuadrados que reparte su territorio entre Colombia y Venezuela con el sobrenombre romántico de “República del Viento”. Maicao es la Némesis distante de viajeros fugaces que llegan allí, emplean el tiempo justo en regatear precios y adquirir su mercancía, para luego partir como alma que lleva el diablo, dejando al pueblo con el tropel de sus días y el letargo de sus noches: hoy día, con el recrudecimiento de la inseguridad, los negocios cierran sus puertas a las cuatro de la tarde, hora en que [ 118 ] Mensajes desde el azul Maicao se convierte en un pueblo de fantasmas. Hoy por hoy, según estudios demográficos, más de la mitad de los que están en Maicao durante el día no duermen allí. En cambio los árabes, que en Maicao son generalizados con el gentilicio arbitrario de “turcos”, están para quedarse. Podrán visitar una vez al año a El Líbano, comer sus comidas vernáculas día de por medio, ver sus tres canales de televisión en idioma árabe, mantener contacto cotidiano con el oriente a través del radioteléfono, leer ávidamente sus revistas que les llegan por Panamá con una semana de retraso, pero Maicao es su tierra; su insólito paraíso de calles a medio pavimentar; el escenario en el que se gesta diariamente la gran paradoja de sus vidas: aquí los llaman “turcos”, mientras que cuando visitan sus países los llaman “colombianos”. II. EL GUARDIÁN Mientras hojea periódicos y revistas en medio del fogaje matutino de su almacén, Samir Waked va soltando blasfemias y gruñidos. Estos días de guerra lo han convertido en guardián ad honorem de la fe musulmana. Waked, quien es el Presidente de la Asociación Benéfica Islámica de Maicao, examina cada palabra que se escribe sobre su religión. El almacén de su propiedad, “Sammy Sport”, con sus paredes ásperas y desnudas, ya se quedó pequeño para albergar la cantidad de zapatos, que se amontonan en cualquier rincón, en líos de a docena. Un penetrante olor a caucho se confabula con el calor, lo cual no espanta a un cliente bogotano, pequeño y rapado, que entra al almacén con una audaz propuesta de rebaja. Waked sale de su misión cívica y entra en el juego del negocio, trenzándose en un fogoso regateo, hasta que queda definido el precio final: sesenta y cinco dólares por una docena de zapatos “Nike”. Waked regresa entonces a sus periódicos, a los que va subrayando con un gastado bolígrafo. Al final, casi todo el artículo queda subrayado. “Aquí dice que mujer islámica tapa cara”, anota exasperado. “Eso mantira. No toda mujer islámica tapa cara”. En su rol de defensor del Islam en este diminuto reducto de la fe musulmana, Waked está abocado no sólo a la prisa de Ernesto McCausland Sojo [ 119 ] la prensa diaria, sino a las múltiples interpretaciones de un libro como el Corán, esgrimido por unos para volar torres en Nueva York y por otros para llevar una vida ejemplar, como la que llevan Waked y sus compañeros de la Asociación: no beben, ni fuman, ni tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y como el Corán dice claramente que lo que conduce a lo prohibido es prohibido, tampoco comercian con licor, o cigarrillos, o pornografía. “Culombianos venden licor e cigarrillos”, dice. En Maicao viven unos cuatro mil quinientos musulmanes, una mínima parte de los seis millones que hay en Latinoamérica. Pero aquí se dan unas circunstancias muy especiales. Conforman más del diez por ciento de la población, son dueños de casi la mitad de los dos mil almacenes del pueblo, colaboran con las campañas de los políticos locales y disfrutan de unas circunstancias de poder que les permiten ser líderes en el municipio. Su mezquita, mucho más alta que la iglesia católica de Maicao, es un símbolo nítido de su poderío local. Waked es oriundo de Kemet, pueblo pequeño del Valle del Bekaa, en el centro de El Líbano. A seis cuadras del almacén de Waked, Saina, la esposa de éste, atiende su propio almacén de maletas. Los Waked llegaron a Maicao en 1981. Mohamed Waked, primo de Samir, había sido uno de los primeros árabes en emigrar a lo que en ese entonces era un próspero y pacífico emporio de comerciantes. Samir viajó solo primero. Su primo lo empleó como bodeguero, hasta que le fue posible independizarse, fundando su propio almacén. Pronto pudo viajar de vuelta, casarse y traerse a Saina, la novia que había dejado en El Líbano. Aquí tuvieron su primera hija. Hoy son padres de cuatro hijos colombianos, que han estudiado en el Colegio Colombo Árabe de Maicao, un inmenso conglomerado escolar cuyos estudiantes reciben cinco horas semanales de idioma árabe y otro tanto de religión musulmana. Así, de la misma manera en que Mohamed lo trajo a él hace veinte años, Samir ha traído a unos cuántos parientes. Es la tradición libanesa de Maicao, la manera de perpetuar una inmigración permanente que maneja el mayor porcentaje de los mil millones de dólares que cambian de mano anualmente en Maicao. [ 120 ] Mensajes desde el azul III. LA DONCELLA Casi todos los hombres que pasan por la dulcería Maja, del inmigrante libanés Mohamed Shmais, no puede dejar de fijarse en una joven de misteriosa belleza árabe que sirve manjares de sus ancestros, delicados balena y namura rellenos de almendras y nueces. Muchos de esos admiradores casuales se atreven a hablarle, pero Obaida conserva siempre su distancia, responde con monosílabos y se limita a servir los dulces. No lleva el rostro cubierto, como muchas de las mujeres de las etnias más fundamentalistas del Islam, pero poca falta le hace: sus ojos gélidos y dorados son sus aliados al guardar la distancia. Tampoco viste de manto y pañoleta, los llamados isharb, como muchas de las mujeres árabes de Maicao, y aunque nació en Barranquilla, hay algo de lo que está segura: jamás se casará con un colombiano. Desde que era una niña, su padre le inculcó su destino en el amor. Como casi todas las doncellas de Maicao, su única alternativa matrimonial es la de un árabe musulmán. Cuando lo encuentre, ella se casará en la imponente mezquita Omar Ben Al K’tad, en una de esas bodas que ya son costumbre en Maicao, y luego celebrará en el centro de eventos “La Piscina de Nasser”, donde estas fiestas se animan casi siempre con música colombiana y con música árabe, esta última interpretada en vivo por un trío de libaneses comerciantes aficionados a la música. Obaida es tajante cuando habla del futuro que sus padres le han trazado. “No voy a ser yo quien desobedezca mi religión”, dice. Chaito Chaito, en cambio, nació en El Líbano y llegó adulto a Maicao. Su familia esperaba que, aún en tierras lejanas, se casara con una muchacha árabe, pero en una visita al colegio conoció a la profesora colombiana Angélica Donado y su destino cambió. Cuando les avisó a sus parientes en El Líbano que se iba a casar con aquella sudamericana blanca y delicada, que había conocido en tierras remotas, las cosas se complicaron. Hubo fuerte oposición y el romance corrió peligro. Pero Angélica tenía la solución en sus manos: si se convertía a la fe musulmana, el componente religioso del impedimento quedaría eliminado. Y así fue. Angélica Donado, criada estrictamente como católica en su casa de Puerto Colombia, a orillas del Mar Caribe, se convirtió al Islam Ernesto McCausland Sojo [ 121 ] por la ruta del amor. “En todo romance siempre hay alguien a quien le toca ceder”, dice ella, “en éste me tocó a mí”. “Antes no querían que me casara con ella”, dice Chaito. “Ahora quieren que me la lleve para El Líbano”. Eso, por supuesto, no está en los planes de la joven pareja, que ya tiene tres hijos nacidos en Colombia. Como la mayoría de los árabes que llegan a Maicao, Chaito Chaito está para quedarse. Tres cuartos de siglo después de su fundación, Maicao atraviesa la peor crisis de su historia. La inseguridad es evidente en los balcones de los edificios, paranoicos, enrejados de arriba abajo, a través de los cuales pueden verse sus habitantes tratando de llevar una vida plácida y normal en una mecedora. Algunos de los almacenes han sido cerrados y hoy exhiben sus puertas metálicas clausuradas, con gruesos candados. Pero la mayoría de los árabes musulmanes están acá para quedarse. “Soy colombiano”, dice, con fuerte acento árabe, Mohamed Yohaid, quien lleva cuarenta años en Maicao. “Aquí vivo y aquí moriré”, afirma. V. LA ORACION A las doce del día el adhan, llamado musulmán a la oración, alcanza a escucharse por lo menos diez cuadras a la redonda de la mezquita. Poco a poco, los comerciantes salen entonces de sus almacenes y caminan hacia la magnánima edificación. Primero conversan afuera sobre los temas del día, luego se lavan con cuidado en el baño de la mezquita, y cuando se aproximan las doce y cuarto, se despojan de su calzado e ingresan al inmenso recinto central. El salón principal de la mezquita está alfombrado de verde, con líneas adornadas que sirven como marca para los creyentes, los cuales rezan hombro con hombro, siempre hacia el Oriente, el punto donde está la ciudad sagrada de La Meca. Casi todos tienen los ojos claros, enmarcados en inmensos y oscuros párpados. La mayoría llevan barba o bigote. Sus cabellos son negros. Sólo uno de ellos se aparta del genotipo árabe. Es Pedro Delgado Moscarella, obeso y moreno, colombiano a carta cabal, pero abnegado musulmán. [ 122 ] Mensajes desde el azul Pedro nació en Santa Marta, Colombia. Desde muy joven tuvo inquietudes por las religiones y conoció varias denominaciones, pero asegura que jamás estuvo conforme. A los veintiocho años visitó por primera vez a Maicao, por invitación de un tío que tenía negocios allí. Así escuchó un mediodía el adhan. Dice Pedro que eso le llamó la atención y de inmediato le preguntó a su tío qué significaba aquella voz árabe que brotaba por los altoparlantes de la mezquita: tío. ―Esos son los turcos cuando se emborrachan ―le dijo su Afable y extrovertido, Pedro haría amigos muy pronto entre los árabes, los cuáles le explicarían después lo que significaba aquella voz solemne que resonaba entre las callejuelas de Maicao en medio de la hora de mayor agitación comercial y que comenzaba con unas palabras que nada tenían de borrachera “Alá es el más grande...” A través de la amistad con los árabes, jugando partidos de fútbol en los campos de la mezquita, y participando en prolongadas tertulias, el colombiano Pedro Delgado Moscarella, nacido y criado en un hogar católico, conoció el Islam. Hoy, tras haber viajado a las tierras santas de La Meca y de Medina, y de haber aprendido a fondo el idioma árabe, Pedro es Coordinador Formativo del colegio Colombo Árabe. Practica al pie de la letra los cinco pilares del Islam, incluyendo las cinco oraciones diarias, todas antecedidas de una triple ablución de manos, brazos y rostro. “La fe musulmana fue la respuesta absoluta a muchos de mis interrogantes interiores”, afirma Pedro. VI. LA JUNTA En el inmenso salón de juntas de la mezquita, están reunidos los miembros de la junta directiva de la Asociación Benéfica Islámica de Maicao. El entusiasmo y la capacidad de gestión que hace cuatro años usaron para construir aquella imponente mezquita, en el año 1418 del calendario musulmán, lo están utilizando hoy por hoy para defender a su religión. Ahora no quieren que el tema de los atentados terroristas les caiga encima y atente contra Ernesto McCausland Sojo [ 123 ] su convivencia armoniosa en aquella babel del desierto. A pesar de la crisis y la inseguridad, a pesar de que Maicao no ofrece siquiera un teatro de cine para la recreación, a pesar de que aquel es un lugar casi inhabitable, con su feria de camiones, sus calles destapadas y su calor hostigante, ellos han encontrado allí su tierra prometida al otro lado del mundo. En Maicao son cabeza de ratón y en el pueblo han conformado un mundillo árabe en la distancia. Cuentan con supermercado de productos árabes y restaurantes es los que a toda hora encuentran shawarma, quibbe, tabbule, tahine y todas los manjares de su culinaria vernácula. Los vendedores ambulantes de verduras llegan todos los días a sus almacenes y les ofrecen sus productos nombrándolos en idioma árabe. Un vendedor de café, como el colombiano Julián Anaya, aprendió a refinar su producto al estilo árabe y lo vende en los almacenes con cardamomo. Maicao es la tierra que nadie les prometió, pero que ahora les pertenece. Es el punto en el que se volvieron colombianos, así eso, como están las cosas hoy por hoy, constituya una paradójica duplicación de odiosos estigmas: árabes terroristas, colombianos narcotraficantes. Esta obra se terminó de imprimir en los talleres gráficos de ELB S. en C. Abril de 2011 - Bogotá D.C. República de Colombia