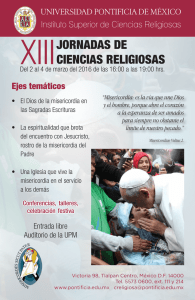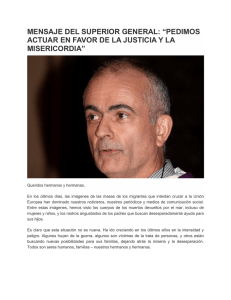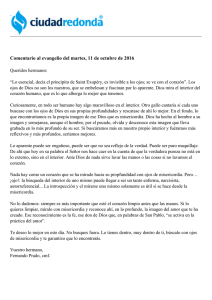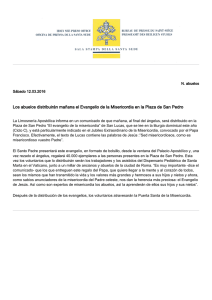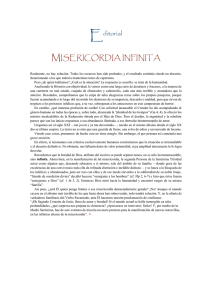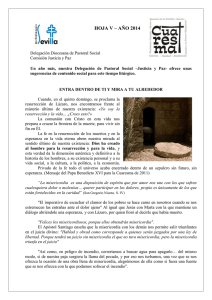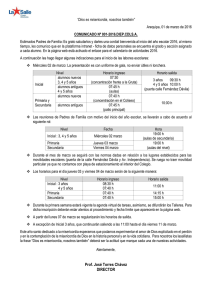Conferencia del del Padre Héctor E. Laffeuillade
Anuncio

1 DISCÍPULOS Y MISIONEROS, TRAS LAS HUELLAS DE SAN PABLO P. Héctor Eduardo Laffeuillade Primer momento Oración: El Plan divino de la Salvación (Ef 1, 3-10) Introducción. La convocatoria del Papa Benedicto XVI 1. El Amor misericordioso de Dios Padre a) El Antiguo Testamento La Revelación del Nombre de Dios “Misericordia infinita” Dios Padre de Israel b) El Nuevo Testamento Jesús, Encarnación y Revelación de la Misericordia del Padre c) La Parábola de la Misericordia Segundo momento 1. La llamada a Pablo y su proceso de conversión a) Pablo perfil del hombre y del apóstol b) La centralidad de Cristo c) La vida en la Iglesia d) El Espíritu en nuestros corazones 2. Abbá Padre a) La intimidad de Jesús con su Padre 3. Ternura de madre, seguridad de Padre a) Amor de madre b) Amor de padre Tercer momento 1. La respuesta apasionada del Apóstol a) El fundamento de la misión b) Elementos claves en la espiritualidad misionera c) Las actitudes del misionero a partir de sus cartas 2. Aparecida, acontecimiento del Espíritu a) Convocados a renovar el gozo de la misión 3. Discípulos y misioneros Bibliografía Schoenstatt, 28 de junio de 2008 2 INTRODUCCIÓN. La convocatoria del Papa Benedicto XVI El Papa Benedicto XVI, al final de su homilía durante las primeras Vísperas de la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, el 28 de junio de 2007 en la Basílica de San Pablo, anunció la celebración del “Año Paulino”, que comenzará el 28 de junio de 2008 y culminará el 29 de junio de 2009, un año jubilar para conmemorar el bimilenario del nacimiento del Apóstol y para ayudar a todos los cristianos en la búsqueda de la plena unidad visible. Al comenzar su reflexión dijo: “Recordamos con gratitud a estos dos Apóstoles, cuya sangre, junto con la de tantos otros testigos del Evangelio, ha fecundado la Iglesia de Roma”. Más adelante expresó que: “San Pablo tiene conciencia de que es ‘apóstol por vocación’, es decir, no por auto-candidatura ni por encargo humano, sino solamente por llamada y elección divina. En su epistolario, el Apóstol repite muchas veces que todo en su vida es fruto de la iniciativa gratuita y misericordiosa de Dios (cfr. 1 Co 15, 9-10; 2 Co 4, 1; Gal 1, 15). Fue escogido ‘para anunciar el Evangelio de Dios’ (Rm 1, 1), para propagar el anuncio de la gracia divina que reconcilia en Cristo al hombre con Dios, consigo mismo y con los demás”. El éxito de su apostolado depende, sobre todo, de su compromiso personal al anunciar el Evangelio con total entrega a Cristo; entrega que no temía peligros, dificultades ni persecuciones: “Ni la muerte ni la vida -escribió a los Romanos- ni los ángeles ni los principados ni lo presente ni lo futuro ni las potestades ni la altura ni la profundidad ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro” (Rm 8, 38-39). Retomando una costumbre iniciada por Juan Pablo II, sólo raramente Benedicto XVI ha propuesto intervenciones fuera del tiempo litúrgico correspondiente, en las catequesis de los miércoles. Muy pronto, después de la elección, llevó a término la serie de los comentarios sobre los Salmos, comenzada por su predecesor. Sucesivamente, trazó los perfiles de personajes del Nuevo Testamento. Descripciones sinceras, personales, nunca dadas por descontado. Es una propuesta de vida, representada por hombres marcados por debilidades y pasiones, transformados por su fe. Caminan, a veces corren, para alcanzar a Aquel por el que han sido alcanzados. De este grupo de personajes extraordinarios tenemos a Pablo, un personaje inmenso, genuino y tosco, como el oficio de tejedor de carpas, con el que se ganaba la vida. Bien pronto llegó a ser el “décimo tercer apóstol”, mensajero celoso, apasionado y viajero incansable que se lanzó a Siria, Asia Menor, Grecia, para llegar finalmente a Roma. ¿Cómo acontece el encuentro de un hombre con Cristo? Aquí tocamos el punto decisivo. Antes de la conversión, Pablo no era un hombre alejado de Dios y de su ley. Al contrario. Pero en el encuentro con Cristo comprendió que era necesario reorientar su vida. Esto era posible por el Espíritu, que renueva no sólo el actuar del cristiano, sino también todo su ser. El alma del cristiano se vuelve así mística y trinitaria, abierta al misterio de Dios que se revela y se da. Por el Espíritu, además, el cristiano entra en comunión con los hermanos y con todos los hombres. 3 “San Pablo no quiere dominar, no quiere ser un dictador endurecido sino servir; no como esclavo o adulador, ni a regañadientes ni mecánicamente, sino por libre amor. Un amor servicial: he aquí la fórmula exacta de su idea de servidor de los hombres, la formulación correcta de su principio del amor al prójimo. Él mismo describe con mayor precisión este amor servicial cuando nos explica su misión para con los demás como un servicio maternal (...) ‘¡Hijos míos!, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en ustedes’ (Gal 4,19)”1. De aquí nace el celo misionero de Pablo, pero también su amor por la unidad de la Iglesia y su universalidad. Por eso la iniciativa del Papa se define como ecuménica. Es trabajo de gran empeño, ubicar la figura de Pablo, en el diálogo judeo cristiano. Él es judío, es rabino, y su conversión no ha sido la constatación de una irreductible oposición entre la fe recibida en su juventud y aquella revelación que lo desarmó, en el camino a Damasco. El misterio que le fue revelado entonces, iluminaba de modo decisivo el contenido de su fe judaica. Su drama contiene, en esa unidad rota que lo ha lacerado, el drama profundo de la conciencia judaica frente a Jesús. La alianza del Sinaí, como la que renovó Jesús en el Monte de las Bienaventuranzas, es una. El Antiguo y el Nuevo Testamento no han sido puestos uno frente al otro, como dos mundos separados. Los hebreos y los cristianos tienen el don de la alianza, y también tienen en común su debilidad, y necesitan renovarse. Justamente sobre esta base el apóstol Pablo puede convertirse en ocasión de reflexión, de profundización, de diálogo. El programa del año de san Pablo nace de una solicitud por renovar el corazón de la fe y de la vida cristiana. De la santa inquietud que proviene del deseo de ver resplandecer, en el rostro de todo cristiano, la luz que viene de Cristo. Providencialmente estamos viviendo los ecos de ese acontecimiento del Espíritu que fue la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida y la convocatoria del Papa nos viene muy bien, nos mantiene muy atentos, como dice el Documento Conclusivo2 en el Nº 548 “No podemos desaprovechar esta hora de gracia. ¡Necesitamos un nuevo Pentecostés! ¡Necesitamos salir al encuentro de las personas, las familias, las comunidades y los pueblos para comunicarles y compartir el don del encuentro con Cristo, que ha llenado nuestras vidas de sentido, de verdad y amor, de alegría y de esperanza!”. Contemplando a Pablo, “el evangelizador incansable, ha indicado el camino de la audacia misionera y la voluntad de acercarse a cada realidad cultural con la Buena Noticia de la salvación”. (DAP Nº 273). Quiero citar un fragmento más de la homilía, dice Benedicto XVI: “de aquí podemos sacar una lección muy importante para todos los cristianos. La acción de la Iglesia sólo es creíble y eficaz en la medida en que quienes forman parte de ella están dispuestos a pagar personalmente su fidelidad a Cristo, en cualquier circunstancia. Donde falta esta disponibilidad, falta el argumento decisivo de la verdad, del que la Iglesia misma depende”. 1 P. JOSÉ KENTENICH. Bajo la protección de María, Apuntes de conferencias. Tomo II. Pág. 118. Hermanas de María Schoenstatt. Buenos Aires, 1989. Pág. 118. 2 V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO. Documento Conclusivo de Aparecida. CEA. Buenos Aires, 2007. 4 1. EL AMOR MISERICORDIOSO DE DIOS PADRE a. El Antiguo Testamento La Revelación del Nombre de Dios “Misericordia infinita” Santo Tomás de Aquino hace una afirmación lapidaria en su Summa Theologica: “Es propio de Dios usar misericordia; y en esto, especialmente, se manifiesta su omnipotencia” (cfr. S. Th. II, II q.30, a 4c). El gran teólogo subraya el hecho de que la misericordia no expresa sólo una actitud exterior de Dios, y además de debilidad. Es, por el contrario, un atributo soberano suyo de omnipotencia. Dios, además de revelarse como ser trascendente, santo, eterno y omnipotente, se revela también como misericordioso. Es más, su omnipotencia se manifiesta precisamente en la misericordia: “Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia”, dice la colecta del Domingo XXVI del tiempo ordinario. Todo esto corresponde a la revelación del nombre y de la realidad de Dios ya en el AT, Dios, efectivamente, se manifiesta a Moisés, primero como “Yo soy el que soy” (Ex 3,14), es decir, como presencia providente y omnipotente. A esta primera revelación del nombre sigue una segunda que la completa. Allí mismo, en el Sinaí, el Señor, pasando delante de Moisés, proclama: “Yahvé, Yahvé, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad; misericordioso hasta la milésima generación, que perdona culpa, delito y pecado” (Ex 34,6-7). Además de omnipotente, Dios es misericordioso. Es más, éste será el nombre divino con el que será invocado más frecuentemente en la historia del pueblo elegido. Las palabras que expresan el múltiple contenido de la misericordia en todas las lenguas son muchas: compasión, piedad, clemencia, caridad, perdón, indulgencia, benevolencia, benignidad, mansedumbre. Además, en el AT, la misericordia de Dios no se expresa sólo con palabras sino también con símbolos, imágenes y actitudes misericordiosas y amorosas de Dios hacia todas las creaturas, de modo particular hacia su pueblo. En los cantos de oración, de invocación y de acción de gracias, el Señor es celebrado como “piedad y ternura” (Sal 111,4) Y se exalta su nombre que es misericordia y bondad: “El Señor es clemente y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad; el Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas” (Sal 145,8-9). El tema de la bondad y misericordia del Señor es evocado frecuentemente con leves variaciones: “Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí, da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas” (Sal 86,15-17). “El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia” (Sal 103,8). “Las grandes misericordias del Señor” (cfr. Sal 119) son exaltadas por el Salmista con viveza y variedad de imágenes: “Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles; como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura 5 por sus hijos, así siente el Señor ternura por sus fieles” (Sal 103,11-13). La bondad del Señor, que se manifiesta en acciones concretas de perdón, de curación, de ayuda, es casi una corona sobre la cabeza del hombre: “Él perdona todas tus culpas, y cura todas tus enfermedades; él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura” (Sal 103,3-4). “El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan” (Sal 145,14). “El Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados” (Sal 146,7-9). “El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos” (Sal 34,19). Por esta su protección y guía, el Señor es comparado con el “pastor bueno” que conduce con diligencia y premura a su grey hacia los pastos abundantes y frescos: “El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar; me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas; me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término” (Sal 23,1-6). También la imagen del ojo vigilante, símbolo de la omnisciencia, de la vigilancia y de la omnipresencia protectora de Dios, es expresión de su bondad y misericordia: “Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre” (Sal 33,18-19). No obstante las infidelidades y apostasías del pueblo, Dios permanece fiel a su promesa. Así, el Señor expresa su misericordia por medio del profeta Ezequiel: “Sin embargo, mi ojo tuvo piedad de ellos, y no los aniquilé ni acabé con ellos en el desierto” (Ez 20,17). Protegido por el ojo misericordioso del Señor, también el hombre dirige su mirada hacia el Señor para invocar protección y salvación. Es un intercambio de miradas entre el hijo y el Padre: “Tengo los ojos puestos en el Señor porque él saca mis pies de la red. Mírame, oh Dios, y ten piedad de mi, que estoy solo y afligido” (Sal 25,15-16). “Señor, mis ojos están vueltos a ti, en ti me refugio, no me dejes indefenso” (Sal 141,8). “Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo” (Sal 145,15). Por la disponibilidad del Señor a la ayuda, al perdón y a la misericordia, el Salmista no se cansa de cantar que la misericordia del Señor es eterna: “Te alabaré de todo corazón, Dios mío, daré gloria a tu nombre por siempre, por tu gran piedad para conmigo, porque me salvaste del Abismo profundo” (Sal 86,1213). Quien cree en el Señor se encuentra completamente inmerso en su abrazo paterno y Dios llega a ser su refugio: “Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma” (Sal 139,5). La presencia dulce y consoladora del Señor en el AT se expresa también con imágenes de ternura materna. Canta el Salmista: “Acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre” (Sal 131,2). Su esperanza en el Señor es tan grande y total que puede ser comparada a la serenidad y a la tranquilidad de un 6 niño en brazos de su mamá. Aquí se habla de un niño destetado, ya bastante crecido, que no toma ya la leche materna. Es un niño que camina ya solo, que reconoce a su propia madre y que se refugia con serenidad y gozo entre sus brazos. Para el profeta Isaías, Dios es más indulgente y comprensivo que las mismas madres terrenas: “¿Puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré” (Is 49,15). Dios tiene una verdadera delicadeza materna con los hijos que sufren penas, y los consuela: “Como una madre consuela a su hijo, así los consolaré yo” (Is 66,13). También Oseas asimila el comportamiento de Dios hacia el pueblo con el de un padre afectuoso para con su hijo pequeño: “Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Yo enseñé a andar a Efraín, y lo llevé en mis brazos. Pero no han comprendido que era yo quien los cuidaba. Con cuerdas de ternura, con lazos de amor, los atraía; fui para ellos como quien alza un niño hasta sus mejillas y se inclina hasta él para darle de comer. El corazón me da un vuelco, todas mis entrañas se estremecen” (Os 11,1-8). Aunque se habla de Dios padre, las imágenes usadas por el profeta son las típicas de una madre. Dios usa, en relación con su pueblo, la misma pedagogía de amor que toda madre tiene con sus hijos. Para Isaías, es como si el pueblo hubiera sido engendrado y nutrido por Dios desde el seno materno: “Así dice el Señor que te hizo, el que te formó en el seno materno y te ayuda” (Is 44,2). Aunque el “seno materno”, del que se habla en estos pasajes, es el de las madres terrenas, las afirmaciones expresan la continua providencia y misericordia de Dios por sus criaturas. Por ello dice el Salmista: “Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno” (Sal 138,13). En otro contexto, más que con una madre, Dios se parangona con una nodriza que apoya con dulzura al recién nacido sobre el pecho de la madre: “Tú eres quien me sacó del vientre, me tenías confiado en los pechos de mi madre” (Sal 22,10). En la Biblia se aplican a Dios los términos rahamin, “entrañas”, “misericordia”, y rahum, “misericordioso”, que están emparentados con réhem, que significa “seno materno”, para indicar el lugar del cuidado, de la defensa y del crecimiento de la vida en su primer germen. Estos términos expresan casi lo físico de la misericordia de Dios que es un amor “des-entrañado”, un sentimiento profundo, espontáneo, íntimo, hecho de ternura, comprensión, compasión, indulgencia y perdón, que liga a la madre con sus propios hijos. Aparte de los símbolos y metáforas antropomórficas, la idea de la misericordia divina es expresada también con símbolos inspirados en la naturaleza. Dios es llamado sol (Sal 84,11), roca (Dt 32,15), fuego (Dt 4,24). Su protección es comparada con las alas de las águilas: “Como el águila incita a su nidada y revolotea sobre sus polluelos, así desplegó él sus alas y los tomó, llevándolos sobre sus plumas” (Dt 32,11-12). De aquí se deriva tal vez la expresión utilizada en algunos salmos: “Me refugio a la sombra de tus alas” (Sal 57,2; 60,5; 63,8; 91,4; cfr. también Ex 19,4 y Rut 2,12). 7 El AT no dedica mucha relevancia al nombre de “padre”, sobre todo en los primeros libros de la Biblia. Esto se deriva de la voluntad de los escritores sagrados por mantener la originalidad de la concepción monoteísta que no admite, como en la cultura cananea, lazos generacionales o de sangre entre la divinidad y el pueblo. El Dios de Israel no es el Dios Padre, progenitor míticobiológico del pueblo. En el AT el título “Padre”, referido a Dios, expresa sobre todo la potencia creadora, la protección, la autoridad, el sostenimiento de la vida por parte de Dios. Es una fuerte llamada a la bondad, al mismo tiempo paternal y maternal, que Dios como creador y providente demuestra frente al pueblo en casos de necesidad. Dios Padre de Israel El AT reconoce a Dios como Padre, pero tal paternidad no se extiende nunca a todos los hombres. Que éstos sean hijos de Dios no depende de su nacimiento o de su naturaleza, sino de la elección de Dios. Israel es reconocido como hijo de Dios o su primogénito porque Dios lo ha elegido entre todas las naciones como su propiedad. En tiempo de la liberación de Egipto, Dios hizo decir al faraón: “Tu dirás al faraón: ‘Así dice el Señor: Israel es mi hijo, mi primogénito. Te ordeno que dejes salir a mi hijo para que me dé culto’” (Ex 4,22 ss.). Moisés tuvo que recordar también al pueblo que Dios había establecido una relación especial con Él: “¿No es él tu padre, que te creó, el que te hizo y te constituyó?” (Dt 32,6; también v.5.18-20). Los mismos temas fueron repetidos después por los profetas. Oseas recoge el oráculo de Dios: “Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo” (11,1). Isaías restablece la ligazón entre elección y acción creadora: “Con todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos la arcilla, y tú eres el alfarero, todos nosotros somos obra de tus manos” (64,7; 63,16). Algunas veces, el pueblo de Israel es tratado como un hijo único; otras veces, todos los israelitas son considerados “hijos del Dios viviente” (Os 1,9; Dt 14,1; Is 1,2; 30,1.9). Los oráculos que expresan la paternidad de Dios por elección, subrayan tanto la afectuosa preocupación de Dios por su pueblo elegido como la responsabilidad de este último frente a Dios. b. El Nuevo Testamento Jesús, Encarnación y Revelación de la Misericordia del Padre Si el AT expresa la misericordia divina con una multiplicidad de palabras, actitudes y semejanzas, el NT concentra la manifestación de la misericordia de Dios en la persona y obra de Jesucristo: “En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros Padres por los Profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo” (Heb 1,1-2). ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es su amor? ¿Podemos descubrir su corazón, ver lo que siente, lo que piensa de nosotros? Hace 27 años, Juan Pablo II quiso ayudarnos a encontrar la respuesta al publicar el 30 de noviembre de 1980 su segunda encíclica, Dives in misericordia, (Rico en misericordia, palabras de la carta a los Efesios 2,4). 8 Decía Juan Pablo II: “Cristo confiere un significado definitivo a toda la tradición veterotestamentaria de la misericordia divina. No sólo habla de ella y la explica usando semejanzas y parábolas, sino que además, y ante todo, él mismo la encarna y personifica. Él mismo es, en cierto sentido, la misericordia”3. La encarnación del Verbo no sólo es obra de la caridad de Dios (cfr. Jn 3,16), sino también revelación suma de la misericordia divina hecha persona. Jesucristo, “el Hijo unigénito que está en el seno del Padre” (Jn 1,18), “imagen visible del Dios invisible” (Col 1,15), es, en su persona, en sus palabras, en sus acciones y en sus actitudes, el rostro misericordioso del Padre “rico en misericordia” (Ef 2,4). Su acontecimiento, desde el nacimiento a la resurrección, es la narración más cumplida de la misericordia de Dios Trinidad. Él ve, habla, actúa y cura, movido de piedad y misericordia hacia los innumerables necesitados, desheredados y enfermos de toda especie y de todo lugar que se acercan a Él: ciegos, paralíticos, pecadores, pobres, niños, mujeres, extranjeros, endemoniados, leprosos y enemigos. A los discípulos de Juan que le preguntaban si era él el Mesías, Jesús respondió apelando a las obras de misericordia: “los ciegos ven, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia” (Lc 7,22). Muy vivas son las parábolas de la misericordia narradas por Él para anunciar la bondad divina: la de la oveja extraviada y encontrada, la de la moneda perdida y recuperada, la del hijo extraviado y re-acogido con los brazos abiertos por un padre bueno. En el evangelio de san Mateo, respondiendo Jesús dos veces a las críticas de los fariseos repite una afirmación incisiva del profeta Oseas: “Misericordia quiero y no sacrificios” (Os 6,6). Una vez, la primera, después de haber llamado a Mateo el publicano a su seguimiento, dice a los fariseos: “Entiendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios” (Mt 9,13). Una segunda vez, respondiendo también a los fariseos que criticaban a los discípulos por haber recogido las espigas en sábado para quitarse el hambre, repite: “Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no tienen culpa” (Mt 12,7). El misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesús es la cima de la revelación de la misericordia divina: es la ofrenda del Hijo al Padre misericordioso en el abrazo de caridad del Espíritu Santo. Por amor, el Padre envía al Hijo al mundo. Por amor, Cristo se ofrece al Padre para la redención de la humanidad pecadora. Y por amor, Cristo resucitado dona a su Iglesia el Espíritu Santo. El último gesto de Cristo resucitado fue la entrega a los discípulos del poder divino de perdonar los pecados. Creer en Dios es creer en la misericordia, y “el Cristo pascual es la encarnación definitiva de la misericordia, su signo viviente histórico-salvífico y juntamente escatológico”4. 3 4 JUAN PABLO II. Carta Encíclica Dives in Misericordia. Roma, 30 de noviembre de 1980. Nº 2. Ibíd. 8. 9 La existencia entera de Jesús, Hijo de Dios encarnado, estuvo tan empapada de bondad y misericordia, que san Juan, (cfr. 3 Jn 12), define a Dios con una sola palabra: “ágape” (amor, caridad: 1 Jn 4,8.16). Con ello se lleva a cumplimiento la revelación del AT del nombre de Dios. Si el amor es la naturaleza de Dios, también la creatura, imagen muy semejante a Dios, está llamada a ser misericordia: “Sean misericordiosos como su Padre celestial es misericordioso” (Lc 6,36). Se trata de adquirir la perfección de la caridad del Padre: “Sean perfectos como su Padre celestial es perfecto” (Mt 5,48), “Padre misericordioso y Dios de todo consuelo. Él es el que nos conforta en todas nuestras tribulaciones, para que, gracias al consuelo que recibimos de Dios, podamos nosotros consolar a todos los que se encuentran atribulados” (2 Co 1,3-4). Por eso la misericordia es la bienaventuranza del discípulo de Cristo: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” (Mt 5,7). c. La Parábola de la Misericordia El evangelio de Juan es, sobre todo, el evangelio de la revelación del nombre de Dios como Padre, y también como Hijo y Espíritu Santo, y la revelación del nombre de Dios como comunión trinitaria. En el NT, Dios, Padre de Jesucristo (203 veces) y padre de los creyentes (53 veces), es un padre amorosísimo y compasivo, como el padre de la hermosa y conocida parábola de Lc 15,11-32. Es una página memorable de la bondad de Dios, reflejada en la compasión y en la ternura de un padre terreno. Se trata de un drama en dos actos. El primero habla de la miseria del hombre. En nuestro caso, de la fuga del hijo menor y de la mezquindad del hijo mayor. El segundo proclama la misericordia gratuita e infinita de Dios, que perdona al primero y comprende al segundo. Miseria y misericordia. No delito y castigo, sino delito y misericordia. En esta parábola, el hijo menor aparece insatisfecho, angustiado. Quiere cambiar su propia vida, quiere marcharse; y, de hecho, se aleja de la casa paterna para hacer la experiencia de la independencia, del amor, de la libertad, de la propia autorealización. Es una situación que fotografía un dato común a toda existencia humana. Llega el momento en el cual nos sentimos cansados y prisioneros de una cierta situación, y se quiere cambiar. Existen períodos en los cuales nos sentimos rodeados sólo por la indiferencia y la soledad. Pero en realidad no es así. Permanece el amor y la espera del Padre. Queda el regreso a la casa paterna. Dios es la esperanza del hombre angustiado. Dios vuelve a dar confianza en la vida a los hijos insatisfechos. Dios los abraza. Dios es nuestra esperanza. Pero también nosotros somos la esperanza de Dios. Porque Dios no desespera jamás de nuestra conversión y de nuestro retorno. Si es verdad que en esta parábola está el documento de identidad de Dios, también es verdad que ella propone además el documento de identidad del hombre nuevo del NT: un hombre que, cuando está en crisis y en peligro, es ayudado y salvado, no juzgado y condenado. 10 Esta parábola, de hace dos mil años, toca el corazón de todo hombre, devolviéndole los latidos de ternura, haciéndolo pasar del egoísmo a la entrega, de la cerrazón al compartir. Es la parábola, según Charles Péguy, que “ha quedado plantada en el corazón del impío como un clavo de ternura”. Podemos resistirnos a la verdad, podemos también resistirnos a la belleza, pero nos rendimos a la ternura, a la acogida generosa que perdona, a esta maravillosa floración del amor gratuito. Rainer María Rilke veía en la parábola del hijo pródigo el drama del hombre que no quería ser amado. Saliendo de la casa del Padre, se sale de la casa del amor, a la cual, sin embargo, se debe volver necesariamente porque todo corazón, antes o después, regresa al manantial de la caridad5. Dios Padre, en esta parábola, tiene el rostro afligido de quien sufre por el hijo que se ha alejado, por la oveja que se ha extraviado, por el caminante asaltado y herido, que yace moribundo en el camino. Es la parábola en la que vemos las profundidades del corazón misericordioso de Dios, pero también las profundidades del corazón de sus hijos, que se van de la casa paterna. Es la historia no de uno sino de dos hermanos pródigos: el primero, que huye del Padre; el segundo, que no acepta la compasión y el perdón del Padre. Paradójicamente, al final de la parábola, el hijo pecador llega a ser ejemplo digno de imitar, mientras que el hijo “fiel” llega a ser ejemplo de lo que hay que evitar. El primero llega a hacerse amable, el segundo, detestable. Y, sin embargo, Dios continúa amando. Ama al pródigo porque regresa, ama al mayor para que también en él se obre la conversión del corazón. El oficio de Dios es amar. Sólo Dios puede amar de este modo, porque sólo Dios se ha definido “amor” (1 Jn 4,8.16). Toda la Biblia está llena de palabras de amor, nos habla permanentemente de la misericordia del Padre de maneras muy variadas, para que alguna de esas palabras de amor llegue a tocar nuestro corazón. Nos dice que el amor del Padre es eterno, porque no comenzó a amarnos ayer, sino mucho antes. Y ese amor es absolutamente fiel, por más que respondamos con infidelidades. Es incondicional, no se deja vencer por el rechazo del hijo amado, por sus debilidades, por sus olvidos: “Podrán moverse las montañas, pero mi amor no se apartará de tu lado” (Is 54, 10). En el fondo nuestra profunda soledad interior sólo se saciará en la intensidad de amor del Padre, que es la fuente de todo amor y de toda ternura. Nos engañamos una y otra vez con los amores de este mundo, porque les pedimos más de lo que pueden dar. No les pidamos mucho, no pueden darlo, porque su amor es un pálido reflejo del amor del Padre. Tenemos que convencernos de que nuestro corazón fue creado para él. De hecho nuestra felicidad eterna no será contemplar el rostro de seres humanos que amemos en esta tierra. Podremos estar con ellos, pero lo que saciará nuestro corazón no será el amor de ellos, sino el desbordante, ardiente y fecundo amor divino. Ese amor del Padre lo merece todo, porque vale más que todo. 5 Cfr. COMITÉ PARA EL JUBILEO DEL AÑO 2000. Dios, Padre Misericordioso. BAC. Madrid, 1998. 11 El que lo prueba es capaz de entregar su vida con tal de no perderse ese amor. De hecho, algunos llegaron a dar su vida sólo como un regalo de amor al Padre: “¡Tu amor vale más que la vida, te alabarán mis labios (...) Quiero bendecirte con mi vida y levantar las manos en tu nombre, empaparme de tus delicias y alabarte con labios felices!” (Sal 63,3-6). A veces escapamos del amor del Padre. En el fondo de nuestro corazón tenemos una irresistible sed de su amor, y sin embargo por nuestra pequeñez escapamos de él, le tenemos miedo a un amor tan grande, y lo culpamos de nuestros males porque así tenemos una excusa para no dejarnos amar. Olvidamos que si él no nos amara, nuestro ser se convertiría en cenizas, y que mientras más escapemos de ese manantial de vida menos vivos nos sentiremos. Sin él somos miserables criaturas, pura miseria sin sentido. Pero él es fiel, y se abaja hasta nuestra miseria, se inclina hacia nosotros, llama, invita... Él, la misericordia, se inclina hacia la miseria para hacerla grande. Somos miseria sin él, pero con él somos una miseria infinitamente amada, y nuestro corazón se hace capaz de un amor infinito. Nos deja consternados pensar que un corazón tan pequeño como el nuestro sea llamado por su misericordia a un amor tan grande. Por eso, el día que logramos vencer nuestras resistencias, nos aflojamos, renunciamos a nuestros miedos y nos dejamos tomar por los brazos del Padre, ese día alcanzamos la paz que tanto buscamos, ese día todo se serena, ese día empezamos a vivir el cielo en la tierra, aun en medio de problemas y preocupaciones. Todo se transfigura y se ilumina. Pero no se siente el miedo de perderlo, como nos sucede con las cosas de este mundo, porque experimentamos que ese amor es seguro, es fiel, y no puede acabarse. El que logró encontrarse con ese amor misericordioso del Padre, y deja de escapar y de temerle, comienza a vivir todo de una manera diferente. Las alegrías de la vida de la mano del Padre se hacen más luminosas, y podemos gozarlas sin aferramos a ellas; las angustias, cuando nos dejamos amar por él, se aplacan, y esa energía se convierte en entusiasmo frente a las dificultades. Con el Padre se vive mejor, porque él es el origen, la fuente de la vida. “Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo” (Ef 2, 45). Es en el ejercicio de esta sobreabundante misericordia por la que busca incansablemente y de todos los modos posibles como el Padre permanece fiel a su paternidad, fiel a su esencia, fiel a su amor para con nosotros. ¿Qué quiere decir que el Padre es rico, rico en misericordia? El término rico (griego = plousíos) define a aquellos que viven bien porque gozan de la sobreabundancia de bienes o recursos materiales. Usado en sentido análogo, San Pablo afirma que Dios, el Padre de Jesucristo, es rico en misericordia para con nosotros, es decir, que posee misericordia en tal sobreabundancia que se desborda y fluye hacia el hombre en forma de misericordia (cfr. DM Nº 15). Por la misericordia Dios se hace prójimo ¡el más próximo! de todo hombre que sufre y padece las más terribles consecuencias del pecado. 12 Quizá hoy en día y dolorosamente lo constatamos, la figura que tenemos del padre está bastante devaluada: no faltan padres ausentes, padres que no reconocen o que de diversos modos maltratan a sus hijos. Ante esta dolorosa experiencia, ¿qué hijo o hija no guarda en su corazón sentimientos encontrados frente a la figura paterna, experimentando actitudes de desconfianza y hasta de rechazo frente a Dios mismo? Para apartar de nosotros toda errada concepción de Dios-Padre, y para alentarnos a abrirnos a su amor y vivir como hijos suyos en amorosa confianza y obediencia, el Señor Jesús ha querido liberarnos de toda visión subjetiva revelándonos la verdadera dimensión de la paternidad divina: Dios es amor, y a tanto ha llegado su amor para con nosotros que entregó a su propio Hijo. Es decir, su amor es un amor que ante nada se echa atrás, y ni siquiera nuestros más grandes pecados ni nuestra repetida infidelidad podrán hacer que Él aparte de nosotros su amor negando su paternidad. “si somos infieles, él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo” (2 Tim 2,13). El Padre más allá de lo que experimentemos subjetivamente no permanece ni lejano ni indiferente ante el drama humano, sino que se conmueve ante toda necesidad de misericordia. Esta conmoción interior que es fruto del amor que nos tiene lo lleva a actuar inmediatamente respetando siempre nuestra libertad, don de Dios mismo. Es así que Él una y otra vez, ya desde la caída inicial, se abajó hacia su criatura, llegando a ser “la cruz (de su Hijo) la inclinación más profunda de la Divinidad hacia el hombre y todo lo que el hombre de modo especial en los momentos difíciles y dolorosos llama su infeliz destino. La cruz es como un toque del amor eterno sobre las heridas más dolorosas de la existencia terrena del hombre”6. Ante el pecado de los hombres, ante nuestros pecados, el Padre no se ha guardado para sí su inagotable riqueza de amor, sino que la derrama sobre nosotros y nos la comunica en abundancia gracias a su Hijo. En Él piedra angular de su proyecto reconciliador y salvífico el Padre nos ha revelado plenamente su amor, que “es siempre más grande que todo lo creado, el amor que es él mismo, porque Dios es amor. Y sobre todo el amor es más grande que el pecado, que la debilidad, que la vanidad de la creación, más fuerte que la muerte; es amor siempre dispuesto a aliviar y a perdonar, siempre dispuesto a ir al encuentro con el hijo prodigo”7. Ante tanta misericordia mostrada por el Padre, que no se reservó a su propio Hijo sino que “lo entregó por todos nosotros” (Rm 8, 32), podemos preguntarnos: ¿Qué más pudo haber hecho el Padre por nosotros? ¿Qué más? ¿Y qué haré yo para corresponder a tanta bondad y a tanto amor? El tiempo es propicio para emprender con renovado ardor nuestra peregrinación hacia la casa del Padre, quien con los brazos abiertos nos espera para colmar nuestros anhelos más profundos de amor y plenitud. 6 7 DM 51. JUAN PABLO II. Carta encíclica Redemptor hominis. Roma, 4 de marzo de 1979. Nº 25. 13 1. LA LLAMADA A PABLO Y SU PROCESO DE CONVERSIÓN8 a. Pablo perfil del hombre y del apóstol Para profundizar en la figura del Apóstol Pablo nos vamos a ayudar de las catequesis del Papa Benedicto. Al concluir las reflexiones sobre los doce Apóstoles, llamados directamente por Jesús durante su vida terrena, comienza a tratar sobre las figuras de otros personajes importantes de la Iglesia primitiva. También ellos entregaron su vida por el Señor, el Evangelio y la Iglesia. El primero de estos, llamado por el Señor mismo, por el Resucitado, a ser también él auténtico Apóstol, es sin duda Pablo de Tarso. Algunos lo han llamado el “décimo tercer apóstol”, y realmente él insiste mucho en que es un verdadero apóstol, habiendo sido llamado por el Resucitado. Después de Jesús, él es el personaje de los orígenes del que tenemos más información, no sólo contamos con los relatos de san Lucas en los Hechos de los Apóstoles, sino también con un grupo de cartas que provienen directamente de su mano y que, sin intermediarios, nos revelan su personalidad y su pensamiento. San Lucas nos informa de que su nombre original era Saulo (cfr. Hch 7, 58; 8, 1 etc.), en hebreo Saúl (cfr. Hch 9, 14. 17; 22, 7. 13; 26, 14), como el rey Saúl (cfr. Hch 13, 21), y era un judío de la diáspora, dado que la ciudad de Tarso está situada entre Anatolia y Siria. Muy pronto había ido a Jerusalén para estudiar a fondo la Ley mosaica a los pies del gran rabino Gamaliel (cfr. Hch 22, 3). Había aprendido también un trabajo manual y rudo, la fabricación de carpas (cfr. Hch 18, 3), que más tarde le permitiría proveer él mismo a su propio sustento sin ser una carga para las Iglesias (cfr. Hch 20, 34; 1 Co 4, 12; 2 Co 12, 13-14). Para él fue decisivo conocer a la comunidad de quienes se declaraban discípulos de Jesús. Por ellos tuvo noticia de una nueva fe, un nuevo “camino”, como se decía, que no ponía en el centro la Ley de Dios, sino la persona de Jesús, crucificado y resucitado, a quien se le atribuía el perdón de los pecados. Como judío celoso, consideraba este mensaje inaceptable, más aún, escandaloso, y por eso sintió el deber de perseguir a los discípulos de Cristo incluso fuera de Jerusalén. Precisamente, en el camino hacia Damasco, a inicios de los años treinta, Saulo, según sus palabras, fue “alcanzado por Cristo Jesús” (Fil 3, 12). Mientras san Lucas cuenta el hecho con abundancia de detalles, la manera en que la luz del Resucitado lo alcanzó, cambiando radicalmente toda su vida, él en sus cartas va a lo esencial y no habla sólo de una visión (cfr. 1 Co 9, 1), sino también de una iluminación (cfr. 2 Co 4, 6) y sobre todo de una revelación y una vocación en el encuentro con el Resucitado (cfr. Gal 1, 15-16). De hecho, se definirá explícitamente “apóstol por vocación” (cfr. Rm 1, 1; 1 Co 1, 1) o “apóstol por voluntad de Dios” (2 Co 1, 1; Ef 1, 1; Col 1, 1), como para subrayar que su conversión no fue resultado de pensamientos o reflexiones, sino fruto de una intervención divina, de una gracia divina imprevisible. A partir de entonces, todo lo que antes tenía valor para él se convirtió paradójicamente, según sus palabras, en pérdida y basura (cfr. Fil 3, 7-10). 8 Cfr. BENEDICTO XVI. El año de San Pablo. San Pablo. Buenos Aires, 2008. 14 Y desde aquel momento puso todas sus energías al servicio exclusivo de Jesucristo y de su Evangelio. Desde entonces su vida fue la de un apóstol deseoso de “hacerse todo a todos” (1 Co 9, 22) sin reservas. De aquí se deriva una lección muy importante para nosotros: lo que cuenta es poner en el centro de nuestra vida a Jesucristo, de manera que nuestra identidad se caracterice esencialmente por el encuentro, por la comunión con Cristo y con su palabra. A su luz, cualquier otro valor se recupera y a la vez se purifica de posibles escorias. Otra lección fundamental que nos da san Pablo es la dimensión universal que caracteriza a su apostolado. Sintiendo agudamente el problema del acceso de los paganos a Dios, que en Jesucristo crucificado y resucitado ofrece la salvación a todos los hombres sin excepción, se dedicó a dar a conocer este Evangelio, literalmente “buena nueva”, es decir, el anuncio de gracia destinado a reconciliar al hombre con Dios, consigo mismo y con los demás. Desde el primer momento había comprendido que esta realidad no estaba destinada sólo a los judíos, a un grupo determinado de hombres, sino que tenía un valor universal y afectaba a todos, porque Dios es el Dios de todos. El punto de partida de sus viajes fue la Iglesia de Antioquía de Siria, donde por primera vez se anunció el Evangelio a los griegos y donde se acuñó también la denominación de “cristianos” (cfr. Hch 11, 20. 26), es decir, creyentes en Cristo. Desde allí en un primer momento se dirigió a Chipre; luego, en diferentes ocasiones, a las regiones de Asia Menor (Pisidia, Licaonia, Galacia); y después a las de Europa (Macedonia, Grecia). Más importantes fueron las ciudades de Éfeso, Filipos, Tesalónica, Corinto, sin olvidar Atenas y Mileto. En el apostolado de San Pablo no faltaron dificultades, que afrontó con valentía por amor a Cristo. Él mismo recuerda que tuvo que soportar “trabajos..., cárceles..., azotes; muchas veces peligros de muerte. Tres veces fui azotado con varas; una vez lapidado; tres veces naufragué. Viajes frecuentes; peligros de ríos; peligros de ladrones; peligros de los de mi raza; peligros de los gentiles; peligros en ciudad; peligros en despoblado; peligros por mar; peligros entre falsos hermanos; trabajo y fatiga; noches sin dormir, muchas veces; hambre y sed; muchos días sin comer; frío y desnudez. Y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria: la preocupación por todas las Iglesia” (2 Co 11, 23-28). En un pasaje de la carta a los Romanos (cfr. Rm 15, 24. 28) se refleja su propósito de llegar hasta España, el extremo de Occidente, para anunciar el Evangelio por doquier hasta los confines de la tierra entonces conocida. ¿Cómo no admirar a un hombre así? ¿Cómo no dar gracias al Señor por habernos dado un Apóstol de esta talla? Es evidente que no hubiera podido afrontar situaciones tan difíciles, a veces desesperadas, si no hubiera tenido una razón de valor absoluto ante la que ningún límite podía considerarse insuperable. Para San Pablo, como sabemos, esta razón es Jesucristo, de quien escribe: “El amor de Cristo nos apremia al pensar que (...) murió por todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos” (2 Co 5, 14-15), por nosotros, por todos. De hecho, el Apóstol dio el testimonio supremo con su sangre bajo el emperador Nerón en Roma. 15 b. La centralidad de Cristo Vimos cómo el encuentro con Cristo en el camino de Damasco revolucionó literalmente la vida de San Pablo. Cristo se convirtió en su razón de ser y en el motivo profundo de todo su trabajo apostólico. En sus cartas, después del nombre de Dios, que aparece más de 500 veces, el nombre mencionado con más frecuencia es el de Cristo, 380 veces. Por consiguiente, es importante que nos demos cuenta de cómo Jesucristo puede influir en la vida de una persona y, por tanto, también en nuestra propia vida. Al ver a San Pablo, podríamos formular así la pregunta de fondo: ¿Cómo se produce el encuentro de un ser humano con Cristo? ¿En qué consiste la relación que se deriva de él? La respuesta que da Pablo se puede dividir en dos momentos. En primer lugar, San Pablo nos ayuda a comprender el valor fundamental e insustituible de la fe. En la carta a los Romanos escribe: “Pensamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la Ley” (Rm 3, 28). Y también en la carta a los Gálatas: “El hombre no se justifica por las obras de la ley sino sólo por la fe en Jesucristo; por eso nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado” (2, 16). “Ser justificados” significa ser hechos justos, es decir, ser acogidos por la justicia misericordiosa de Dios y entrar en comunión con él; en consecuencia, poder entablar una relación mucho más auténtica con todos nuestros hermanos: y esto sobre la base de un perdón total de nuestros pecados. San Pablo dice con toda claridad que esta condición de vida no depende de nuestras posibles buenas obras, sino solamente de la gracia de Dios: “Somos justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús” (Rm 3, 24). Con estas palabras, San Pablo expresa el contenido fundamental de su conversión, el nuevo rumbo que tomó su vida como resultado de su encuentro con Cristo resucitado. Antes de la conversión, no era un hombre alejado de Dios y de su ley. Al contrario, era observante, con una observancia fiel que rayaba en el fanatismo. Sin embargo, a la luz del encuentro con Cristo comprendió que con ello sólo había buscado construirse a sí mismo, su propia justicia, y que con toda esa justicia sólo había vivido para sí mismo. Comprendió que su vida necesitaba absolutamente una nueva orientación. Y esta nueva orientación la expresa así: “La vida, que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gal 2, 20). Así Pablo ya no vive para sí mismo, para su propia justicia. Vive de Cristo y con Cristo: dándose a sí mismo; ya no buscándose y construyéndose a sí mismo. Esta es la nueva justicia, la nueva orientación que nos da el Señor, que nos da la fe. Ante la cruz de Cristo, expresión máxima de su entrega, ya nadie puede gloriarse de sí mismo, de su propia justicia, conseguida por sí mismo y para sí mismo. En otro pasaje, San Pablo, haciéndose eco del profeta Jeremías, aclara su pensamiento: “El que se gloríe, gloríese en el Señor” (1 Co 1, 31); o también: “En 16 cuanto a mí ¡Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo!” (Gal 6, 14). Al reflexionar sobre lo que quiere decir justificación no por las obras sino por la fe, hemos llegado al segundo elemento que define la identidad cristiana descrita por San Pablo en su vida. Esta identidad cristiana consta precisamente de dos elementos: no buscarse a sí mismo, sino revestirse de Cristo y entregarse con Cristo, para participar así personalmente en la vida de Cristo hasta sumergirse en él y compartir tanto su muerte como su vida. Es lo que escribe en la carta a los romanos: “Hemos sido bautizados en su muerte. Hemos sido sepultados con él. Somos una misma cosa con él. Así también ustedes considérense como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús” (cfr. Rm 6, 3. 4. 5. 11). Precisamente esta última expresión es sintomática, para San Pablo no basta decir que los cristianos son bautizados o creyentes; para él es igualmente importante decir que ellos “están en Cristo Jesús” (cfr. también Rm 8, 1. 2. 39; 12, 5; 16,3. 7. 10; 1 Co 1, 2. 3, etc.). En otras ocasiones invierte los términos y escribe que “Cristo está en nosotros/ustedes” (Rm 8, 10; 2 Co 13, 5) o “en mí” (Gal 2, 20). Esta compenetración mutua entre Cristo y el cristiano, característica de la enseñanza de San Pablo, completa su reflexión sobre la fe, ésta aunque nos une íntimamente a Cristo, subraya la distinción entre nosotros y él. Pero, según San Pablo, la vida del cristiano tiene también un componente que podríamos llamar “místico”, puesto que implica ensimismarnos en Cristo y Cristo en nosotros. En este sentido, el Apóstol llega incluso a calificar nuestros sufrimientos como los “sufrimientos de Cristo en nosotros” (2 Co 1, 5), de manera que “llevamos siempre en nuestro cuerpo por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo” (2 Co 4, 10). Todo esto debemos aplicarlo a nuestra vida cotidiana siguiendo el ejemplo de San Pablo, que vivió siempre con este gran horizonte espiritual. Por una parte, la fe debe mantenernos en una actitud constante de humildad ante Dios, más aún, de adoración y alabanza en relación con él. En efecto, lo que somos como cristianos se lo debemos sólo a él y a su gracia. Por tanto, dado que nada ni nadie puede tomar su lugar, es necesario que a nada ni nadie rindamos el homenaje que le rendimos a él. Ningún ídolo debe contaminar nuestro universo espiritual; de lo contrario, en vez de gozar de la libertad alcanzada, volveremos a caer en una forma de esclavitud humillante. Por otra parte, nuestra radical pertenencia a Cristo y el hecho de que “estamos en él” tiene que infundirnos una actitud de total confianza y de inmensa alegría. En definitiva, debemos exclamar con San Pablo: “Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros?” (Rm 8, 31). Y la respuesta es que nada ni nadie “podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro” (Rm 8, 39). Por tanto, nuestra vida cristiana se apoya en la roca más estable y segura que pueda imaginarse. De ella sacamos toda nuestra energía, como escribe precisamente el Apóstol: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” (Fil 4, 13). 17 Así afrontemos nuestra existencia, con sus alegrías y dolores, sostenidos por estos grandes sentimientos que San Pablo nos ofrece. Si los vivimos, podremos comprender cuánta verdad encierra lo que el mismo Apóstol escribe: “Yo sé bien en quién tengo puesta mi fe, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día”, es decir, hasta el día definitivo (2 Tim 1, 12) de nuestro encuentro con Cristo juez, Salvador del mundo y nuestro. c. La vida en la Iglesia Su primer contacto con la persona de Jesús tuvo lugar a través del testimonio de la comunidad cristiana de Jerusalén. Fue un contacto turbulento. Al conocer al nuevo grupo de creyentes, se transformó inmediatamente en su fiero perseguidor. Lo reconoce él mismo tres veces en diferentes cartas: “He perseguido a la Iglesia de Dios”, escribe (1 Co 15, 9; Gal 1, 13; Fil 3, 6), presentando su comportamiento casi como el peor crimen. La historia nos demuestra que normalmente se llega a Jesús pasando por la Iglesia. En cierto sentido es lo que le sucedió también a Pablo, el cual encontró a la Iglesia antes de encontrar a Jesús. Ahora bien, en su caso, este contacto fue contraproducente: no provocó la adhesión, sino más bien un rechazo violento. La adhesión de Pablo a la Iglesia se realizó por una intervención directa de Cristo, quien al revelársele en el camino de Damasco, se identificó con la Iglesia y le hizo comprender que perseguir a la Iglesia era perseguirlo a él, el Señor. En efecto, el Resucitado dijo a Pablo, el perseguidor de la Iglesia: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” (Hch 9, 4). Al perseguir a la Iglesia, perseguía a Cristo. Entonces, Pablo se convirtió, al mismo tiempo, a Cristo y a la Iglesia. Así se comprende por qué la Iglesia estuvo tan presente en el pensamiento, en el corazón y en la actividad de San Pablo. En primer lugar estuvo presente en cuanto que fundó literalmente varias Iglesias en las diversas ciudades a las que llegó como evangelizador. Cuando habla de su “preocupación por todas las Iglesias” (2 Co 11, 28), piensa en las diferentes comunidades cristianas constituidas sucesivamente en Galacia, Jonia, Macedonia y Acaya. Algunas de esas Iglesias también le dieron preocupaciones y disgustos, como sucedió por ejemplo con las Iglesias de Galacia, que se pasaron “a otro evangelio” (Gal 1, 6), a lo que él se opuso con firmeza. Sin embargo, no se sentía unido de manera fría o burocrática, sino intensa y apasionada, a las comunidades que fundó. Por ejemplo, define a los filipenses “hermanos míos queridos y añorados, mi gozo y mi corona” (Fil 4, 1). Otras veces compara a las diferentes comunidades con una carta de recomendación única en su género: “Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres” (2 Co 3, 2). En otras ocasiones les demuestra un verdadero sentimiento no sólo de paternidad, sino también de maternidad, como cuando se dirige a sus destinatarios llamándolos “hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en ustedes” (Gal 4, 19; cfr. 1 Co 4, 14-15; 1 Tes 2, 7-8). En sus cartas nos ilustra también su doctrina sobre la Iglesia en cuanto tal. Es muy conocida su original definición de la Iglesia como “cuerpo de Cristo”, que no 18 encontramos en otros autores cristianos del siglo I (cfr. 1 Co 12, 27; Ef 4, 12; 5, 30; Col 1, 24). La raíz más profunda de esta sorprendente definición de la Iglesia la encontramos en el sacramento del Cuerpo de Cristo. Dice San Pablo: “Dado que hay un solo pan, nosotros, aun siendo muchos, somos un solo cuerpo” (1 Co 10, 17). En la misma Eucaristía Cristo nos da su Cuerpo y nos convierte en su Cuerpo. En este sentido, dirá a los Gálatas: “Todos ustedes son uno en Cristo” (Gal 3, 28). Con todo esto, San Pablo nos da a entender que no sólo existe una pertenencia de la Iglesia a Cristo, sino también una cierta forma de equiparación e identificación de la Iglesia con Cristo mismo. Por tanto, la grandeza y la nobleza de la Iglesia, es decir, de todos los que formamos parte de ella, deriva del hecho de que somos miembros de Cristo, como una extensión de su presencia personal en el mundo. Y de aquí deriva, naturalmente, nuestro deber de vivir realmente en conformidad con Cristo. De aquí derivan también las exhortaciones de a propósito de los diferentes carismas que animan y estructuran a la comunidad cristiana. Todos se remontan a un único manantial, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, sabiendo que en la Iglesia nadie carece de un carisma, como escribe el Apóstol, “a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común” (1 Co 12, 7). Lo importante es que todos los carismas contribuyan juntos a la edificación de la comunidad y no se conviertan, por el contrario, en motivo de discordia. A este respecto, San Pablo se pregunta: “¿Está dividido Cristo?” (1 Co 1, 13). Sabe bien y nos enseña que es necesario “conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz: un solo Cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a la que han sido llamados” (Ef 4, 3-4). d. El Espíritu en nuestros corazones El Espíritu en Pentecostés impulsa con fuerza a asumir el compromiso de la misión para testimoniar el Evangelio por los caminos del mundo. De hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles narra una serie de misiones realizadas por los Apóstoles, primero en Samaría, después en la franja de la costa de Palestina, y luego en Siria. Sobre todo se narran los tres grandes viajes misioneros realizados por San Pablo. Pablo, en sus cartas nos habla del Espíritu también desde otra perspectiva. No se limita a ilustrar la dimensión dinámica y operativa de la tercera Persona de la Santísima Trinidad, sino que analiza también su presencia en la vida del cristiano, cuya identidad queda marcada por él. Pablo reflexiona sobre el Espíritu mostrando su influjo no solamente sobre el actuar del cristiano sino también sobre su ser. En efecto, dice que el Espíritu de Dios habita en nosotros (cfr. Rm 8, 9; 1 Co 3, 16) y que “Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo” (Gal 4, 6). Por tanto, para San Pablo el Espíritu nos penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. A este propósito escribe estas importantes palabras: “La ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. (...) No recibieron un espíritu de esclavos para recaer en el temor; antes bien, recibieron 19 espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: ¡Abbá, Padre!” (Rm 8, 2. 15), dado que somos hijos, podemos llamar “Padre” a Dios. Así se ve claramente que el cristiano, incluso antes de actuar, ya posee una interioridad rica y fecunda, que le ha sido donada en los sacramentos del Bautismo y la Confirmación, una interioridad que lo sitúa en una relación objetiva y original de filiación con respecto a Dios. Nuestra gran dignidad consiste precisamente en que no sólo somos imagen, sino también hijos de Dios. Y esto es una invitación a vivir nuestra filiación, a tomar cada vez mayor conciencia de que somos hijos adoptivos en la gran familia de Dios. Es una invitación a transformar este don objetivo en una realidad decisiva para nuestro pensar, para nuestro actuar, para nuestro ser. Dios nos considera hijos suyos, nos ha elevado a una dignidad semejante, aunque no igual, a la de Jesús mismo, el único Hijo verdadero en sentido pleno. En él se nos da o se nos restituye la condición filial y la libertad confiada en relación con el Padre. De este modo descubrimos que para el cristiano el Espíritu ya no es sólo el “Espíritu de Dios”, como se dice normalmente en el AT y como se sigue repitiendo en el lenguaje cristiano. Y tampoco es sólo un “Espíritu Santo” entendido genéricamente, según la manera de expresarse del AT (cfr. Is 63, 10-11; Sal 51, 13), y del mismo judaísmo en sus escritos. Es específica de la fe cristiana la convicción de que el Señor resucitado, el cual se ha convertido él mismo en “Espíritu que da vida” (1 Co 15, 45), nos da una participación original de este Espíritu. Precisamente por este motivo San Pablo habla directamente del “Espíritu de Cristo” (Rm 8, 9), del “Espíritu del Hijo” (Gal 4, 6) o del “Espíritu de Jesucristo” (Fil 1, 19). Es como si quisiera decir que no sólo Dios Padre es visible en el Hijo (cfr. Jn 14, 9), sino que también el Espíritu de Dios se manifiesta en la vida y en la acción del Señor crucificado y resucitado. San Pablo nos enseña también otra cosa importante: dice que no puede haber auténtica oración sin la presencia del Espíritu en nosotros. En efecto, escribe: “El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, el Espíritu mismo intercede continuamente por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios” (Rm 8, 26-27). Es como decir que el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu del Padre y del Hijo, es ya como el alma de nuestra alma, la parte más secreta de nuestro ser, de la que se eleva incesantemente hacia Dios un movimiento de oración, cuyos términos no podemos ni siquiera precisar. El Espíritu, siempre activo en nosotros, suple nuestras carencias y ofrece al Padre nuestra adoración, junto con nuestras aspiraciones más profundas. Obviamente esto exige un nivel de gran comunión vital con el Espíritu. Es una invitación a ser cada vez más sensibles, más atentos a esta presencia del Espíritu en nosotros, a transformarla en oración, a experimentar esta presencia y a aprender así a orar, a hablar con el Padre como hijos en el Espíritu Santo. 20 Hay, además, otro aspecto típico del Espíritu que nos enseña San Pablo: su relación con el amor. El Apóstol escribe: “La esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Rm 5, 5). El Espíritu nos sitúa en el mismo ritmo de la vida divina, que es vida de amor, haciéndonos participar personalmente en las relaciones que se dan entre el Padre y el Hijo. De forma muy significativa, San Pablo, cuando enumera los diferentes frutos del Espíritu, menciona en primer lugar el amor: “El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz...” (Gal 5, 22). Y, dado que por definición el amor une, el Espíritu es ante todo creador de comunión dentro de la comunidad cristiana, como decimos al inicio de la misa con una expresión de san Pablo: “La comunión del Espíritu Santo (es decir, la que él realiza) esté con todos ustedes” (2 Co 13, 13). Por otra parte, también es verdad que el Espíritu nos estimula a entablar relaciones de caridad con todos. De este modo, cuando amamos dejamos espacio al Espíritu, le permitimos expresarse en plenitud. Así se comprende por qué san Pablo une en la misma página de la carta a los Romanos estas dos exhortaciones: “Sean fervorosos en el Espíritu” y “No devuelvan a nadie mal por mal” (Rm 12, 11. 17). Por último, el Espíritu, según Pablo, es una prenda generosa que el mismo Dios nos ha dado como anticipación y al mismo tiempo como garantía de nuestra herencia futura (cfr. 2 Co 1, 22; 5, 5; Ef 1, 13-14). Aprendamos así de San Pablo que la acción del Espíritu orienta nuestra vida hacia los grandes valores del amor, la alegría, la comunión y la esperanza. Debemos hacer cada día esta experiencia, secundando las mociones interiores del Espíritu; en el discernimiento contamos con la guía iluminadora del Apóstol. 2. ABBÁ PADRE “El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado” (Rm 5,5) por eso podemos exclamar Abbá. El Espíritu nos hace participar de los mismos títulos de Cristo (Rm 8,9-17), que nos hace hijos de Dios en el Hijo (Gal 3,26-28), gracias al Espíritu que viene a nosotros (Gal 4,4-6). Tanto Gálatas como Romanos usan el término Abbá para referirse a Dios como padre de los cristianos, es lo que usa Mc 14,36. En arameo, es la fórmula infantil para dirigirse al padre de familia de un modo cariñoso. Pablo nos enseña la posibilidad que nos dio Dios de considerarlo nuestro Padre con la misma confianza que tenía Jesús como Hijo. Ser hijo implica “tener los mismos sentimientos de Cristo” (Fil 2,6-11); y eso llevará a una identificación del creyente con Cristo (cfr. Fil 3,10; Col 1,24). a. La intimidad de Jesús con su Padre Para comprender el sentido de la plegaria de Jesús al Padre hemos de tener en cuenta esta tradición del AT. Israel había conseguido plena conciencia de Yahvé como Padre perdonador y protector. El Dios de Jesús está en plena continuidad con esta tradición. Pero en su relación personal con Dios hay algo singular y 21 absolutamente nuevo. Jesús invoca a Dios no como Padre del pueblo, sino como Padre suyo, personal, y lo hace con aquella invocación, Abbá, que, proveniente del balbuceo infantil, era utilizada en el lenguaje familiar para dirigirse afectuosamente al propio padre. En la literatura religiosa del judaísmo palestino anterior a los tiempos de Jesús parece que no hay ejemplos de nadie que se dirigiera a Dios en esta forma tan familiar. Esta manera de dirigirse a Dios era completamente nueva y completamente personal de Jesús: los discípulos debían de ser conscientes de ello, y por eso retuvieron en su recuerdo esta fórmula inusitada. A causa de la sensibilidad judía, habría sido una falta de respeto y, por tanto, algo inconcebible dirigirse a Dios con un término tan familiar. Que Jesús se atreva a dar este paso significa algo nuevo e inaudito. El hablaba con Dios como un hijo con su padre, con la misma sencillez, con la misma ternura, con la misma seguridad. Cuando Jesús le dice a Dios Abbá, nos revela el corazón mismo de su relación con El. Este Abbá contiene la entrega total del Hijo que se entrega al Padre en obediencia (Mc 14,36: Mt 11,25-26). Pero esta invocación dice mucho más: nos lo indica el hecho de que, cuando Jesús reza, nunca se junta a sus discípulos en un “Padre nuestro”, así como también distingue al hablar de “mi Padre” y “el Padre de ustedes”. En labios de Jesús, Abbá es la expresión de una relación única con Dios. Jesús no piensa ni dice que es “Dios”, decir esto en el contexto monoteísta de Israel sólo habría provocado un equívoco que, además de producir escándalo, más bien podía proyectar oscuridad sobre su verdadera naturaleza y sobre su real relación con Dios Padre. Lo que Jesús declara, en su plegaria y en su manera de hablar y de actuar en relación con Dios, es tener conciencia de estar en una singular e íntima familiaridad con aquel a quien denomina “Padre”, hasta el punto de que desaparece el sentimiento de respeto y de distancia con que los hombres han de dirigirse necesariamente a Dios. El tiene conciencia de ser sencillamente “el Hijo”, y que Dios es su “Abbá”, con toda la singularidad que esto comporta. Dicho de otra manera, la conciencia que Jesús tiene no es una conciencia que acabe en sí mismo, sino que acaba en Dios como Padre suyo. Es una conciencia de ser “Hijo-de-Dios-Padre”: una conciencia toda ella relacional, referencial. Por el hecho de manifestarse Jesús como Hijo-de-Dios, Dios queda manifestado como su Padre, con quien mantiene una intimidad de relación que funda su pretensión de actuar y hablar en nombre de Dios mismo, reinterpretando y fijando el alcance y sentido de la intocable Ley divina, perdonando pecados y anunciando la salvación en nombre de Dios, obrando milagros y presentándose como presencia definitiva y salvadora de Dios mismo entre los hombres. Cuando exclama Abbá, Jesús manifiesta tener conciencia de no ser un hombre como los demás, sino de ser el hombre “Hijo-de-Dios”, Dios-como-Hijo del Dios-comoPadre. Y es así como manifiesta que en Dios se da aquella doble modalidad real de “ser-como-Padre” y de “ser-como-Hijo”, que implica a la vez identidad, ya que el Hijo no es otro Dios, y distinción, ya que el Hijo no es sencillamente el Padre. 22 Hallamos aquí, a la espera de la revelación del Espíritu que habrá de venir, como el embrión de la doctrina trinitaria posterior. Al dirigirse a Dios como a su Abbá, Jesús manifiesta que participa de la vida divina que es propia de Dios como Padre: manifiesta que Dios es esencialmente el Padre del Hijo, y que es en la comunicación de amor, de conocimiento y de vida entre el Padre y el Hijo, que redunda en el Espíritu común a uno y a otro, donde se realiza el ser de Dios. Un texto particular de los sinópticos nos ayudará a comprender mejor cómo es esto. Los evangelistas Mateo y Lucas recogen de manera sustancialmente idéntica las palabras de una singular plegaria de Jesús que algunos han denominado “himno de exultación”: “Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los humildes. Sí, Padre, porque así te ha agradado. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar” (Mt 11,25-28; Lc 10, 21-22). El corazón de Jesús estalla en aquella plegaria, en la forma bien conocida de “bendición” o de acción de gracias: “Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra...”. Jesús se duele de que “los sabios y entendidos”, maestros de la Ley y fariseos, no acepten el mensaje de acogida, de perdón y de salvación gratuita por los hombres desvalidos que El trae de Dios mismo. Pero “exulta” (Lc 10,21), porque “estas cosas han sido reveladas a los sencillos”, a los pobres y pecadores, que las acogen con aquella disposición de pobreza de espíritu y limpieza de corazón que, en el sermón de la montaña, él había declarado como indispensable para los seguidores del Reino. Jesús afirma entonces, ante los que le rechazan, sus credenciales: “Todo me ha sido dado por mi Padre...”. Descubrimos aquí, como de repente, todo lo que estaba implicado en el hecho de que él se dirigía a Dios en total intimidad como Abbá, como Padre. Es que el Padre se lo ha dado por entero, se lo ha entregado totalmente. Jesús se siente completamente donación del Padre, de su Padre, y por eso se presenta como revelador del Padre, como aquel para quien no hay distancias con el Padre, con quien no tiene secretos. En realidad, como subrayan los expertos en lenguas semíticas, se trata de sugerir una relación recíproca: como el Padre me conoce a mí, así también yo lo conozco a él; se trata de un conocimiento total por ambas partes que revela la total intimidad y compenetración que Jesús tiene con el Padre, por el hecho de que todo le ha sido entregado por el Padre. Esto sí que es algo inaudito: ningún simple hombre, ni Moisés ni ninguno de los grandes profetas, habría podido hablar de esta manera. Sólo el Hijo conoce adecuadamente al Padre, a la manera como el Padre conoce adecuadamente al Hijo: ambos se hallan recíprocamente en una relación absolutamente única, por encima de toda otra relación entre Dios y hombre. De todo el NT, este pasaje es el que más claramente afirma la “naturaleza divina” de Jesús. Juan desarrollará este dato de los sinópticos: en la alegoría del buen pastor, Jesús dice: “Conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí; como el Padre me conoce a mí, así también conozco al Padre, y doy mi vida por mis ovejas” (Jn 10,15). 23 Aquí se desarrolla lo que en los sinópticos sólo se insinuaba: el conocimiento íntimo que Jesús tiene del Padre, igual al que el Padre tiene de él, se relaciona con el conocimiento que Jesús tiene de los suyos y el que los suyos tienen de Jesús: para los suyos, Jesús es el revelador del Padre, el que manifiesta el corazón del Padre, el amor paternal de Dios, aquí bajo la imagen del buen pastor, dispuesto incluso a dar la vida por sus ovejas. Así el conocimiento de Dios que se atribuye a Jesús no es un conocimiento humano, ni que fuera el máximo humanamente posible, sobre Dios; es un conocimiento capaz de revelar la intimidad de Dios y que, por eso, procede de la misma intimidad de Dios; viene del hecho de que Jesús puede decir: “El Padre y yo somos uno” (Jn 10,30). Jesús puede ser revelador total y definitivo de Dios como Padre, del corazón paternal de Dios, que libre y gratuitamente ha decidido no condenar al mundo, sino salvarlo, porque proviene de la misma intimidad de Dios, porque está al mismo nivel de Dios. Esta manera de hacerse presente Dios sólo son capaces de aceptarla los sencillos, los pequeños, no los sabios y entendidos; es decir: es algo que ha de ser acogido con fe humilde y confiada, no con la pretensión de quien quiere llegar por sí mismo a Dios con esfuerzo racional, o con prácticas religiosas, o con méritos morales o legales. Es algo que sólo se obtiene con fe en Cristo como Revelador de Dios-Padre y de la salvación que El nos ofrece. El momento más solemne en que Jesús enseña a los discípulos que han de tener a Dios como Padre es, sin duda, cuando les enseña la manera como han de orar, con la que será fórmula primaria de oración cristiana, el “Padre nuestro”. Cuando Jesús responde a la petición de los discípulos enseñándoles, les da una oración que ha de ser como el signo distintivo de sus seguidores y que es como un compendio de la actitud que éstos han de tener respecto a Dios y respecto a los demás. Entonces es cuando Jesús autoriza a sus discípulos a denominar a Dios “Abbá”, como él mismo hacía. Este tratamiento será ya para siempre el distintivo de sus discípulos. Al autorizarlos para que invoquen a Dios como “Abbá”, les declara que ellos también participan de su propia intimidad y comunión con Dios. Dios ya no es para ellos aquel ser distante y lejano en su trascendencia que sólo infundía respeto: Dios es aquel que gratuita y generosamente quiere acoger a los hombres como hijos y quiere que entren en una comunión confiada y amorosa con él. Y es muy de subrayar que esto es lo que Pablo, algunos años después, entendió también como distintivo propio de los cristianos: los cristianos son los que, habiendo recibido el Espíritu de Dios, es decir, por don gratuito de Dios, pueden clamar confiadamente a Dios “Abbá” con confianza de hijos: “ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: ‘¡Abba! ¡Padre!’. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios”. (Rm 8, 15). “Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: ‘¡Abba! ¡Padre!’ Así que ya no eres esclavo sino hijo; y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero”. Gal 4, 6-7). 24 Recapitulando. “Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo” (Ef 1,3). Antes de crear el universo, cuando ninguna criatura existía, ni siquiera los ángeles, el Padre Dios no vivía en un inmenso aislamiento, no era un solitario, porque siempre tuvo con él un Hijo amado. Nosotros conocemos a ese Hijo amado porque se hizo hombre, y lo llamamos Jesús; pero antes de hacerse hombre, desde toda la eternidad, ese Hijo existe junto al Padre, el Padre Dios lo engendra eternamente y derrama en ese Hijo toda su divinidad. Por eso el Hijo es Dios igual que el Padre, tiene su misma naturaleza, su misma perfección divina. Entonces podemos decir que es el Hijo Único. Nadie más es Hijo suyo de esa manera, ya que tanto los ángeles como los seres humanos somos criaturas limitadas; sólo él es el Hijo divino, Dios igual que el Padre. Y el Padre desde toda la eternidad está deslumbrado por ese Hijo, y lo ama con un amor inagotable. Cuando el Hijo se hizo hombre, la mirada del Padre quedó extasiada en nuestra humanidad, se llenó de ternura por la humanidad de su Hijo que se formaba en el seno de María, que nacía pequeño en Belén, que crecía en Nazaret, que se entregaba en la cruz; y el Padre derramó toda su alegría cuando Jesús resucitó, cuando la humanidad resucitada de su Hijo amado entró en el seno de su divinidad. Pero imaginemos también cómo el corazón de Jesús estaba extasiado, repleto de amor ante su Padre. Ese Hijo que todo lo recibe del Padre, cuando se hizo hombre experimentó también con un corazón humano cuánto lo amaba el Padre, y vivió con una ternura humana esa tremenda fascinación por el Padre. Cuando era un adolescente decía: “Yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre” (Lc 2, 49). Por eso Jesús necesitaba apartarse a veces para poder estar a solas con su Padre, y se pasaba noches enteras comunicándose con el Padre (Lc 6, 12). El mayor gozo de Jesús era hablar con su Padre, y se embriagaba alabándolo. Y en realidad cuando hablaba con el Padre, con una inmensa confianza, usaba la palabra aramea “Abbá”, que significaba “papito”. Los judíos se escandalizaban de que Jesús tratara al Padre con tanta familiaridad, porque la palabra “Abbá” era la que usaban los niños pequeños para llamar cariñosamente a su papá. El Evangelio nos cuenta que esa palabra le dirigía Jesús a su Papá cuando estaba por morir y lleno de angustia clamaba: “Abbá (papito), todo es posible para ti, libérame de este sufrimiento; pero que no se haga lo que yo deseo, sino lo que quieras tu” (Mc 14, 36). Y cuando se acercaba la muerte expresó todo su dolor, porque al soportar el peso de nuestros pecados sintió como si el Padre lo hubiera abandonado. Pero inmediatamente volvió a experimentar la magnífica confianza que le daba el amor del Padre y murió arrojándose en sus brazos fuertes, gritando: “Padre, en tus manos entrego mi vida”. Así murió el Hijo amado, sostenido por la infinita ternura de su Papá (Lc 23,46). Por eso, el entusiasmo que Jesús le expresó a María Magdalena después de su resurrección se resume en pocas palabras: “¡Subo a mi Padre!” (Jn 20, 17), el Padre que no lo abandonó en poder de la muerte sino que le regaló la plenitud de la vida. 25 En su corazón está nuestra casa y ése será nuestra patria eterna: en este corazón descubrimos nuestra condición filial y nos reconocemos unidos por la fraternidad de la misericordia recibida y donada, con todos los otros que hacen con nosotros la Iglesia. Ante el Padre y en su corazón acogedor la Iglesia, aunque tan herida por los pecados de sus hijos, está llamada sin pausa y siempre de nuevo a ser la familia de los discípulos del amor, donde la regla primera y absoluta para todos es la caridad, el amor con el que el Padre nos ha amado y que continuamente nos renueva. El Padre que nos acoge es también el Padre que nos manda a los otros, como ha enviado y entregado a su Hijo. En el corazón del Padre la vida del discípulo se abre al diálogo y al encuentro fraterno con todos, comprendidos aquellos que parecen los más alejados de la experiencia del amor del Padre de Jesús. 3. TERNURA DE MADRE, SEGURIDAD DE PADRE9 Nuestro corazón para poder crecer y madurar, necesita diferentes cosas: 1. Ternura de madre, un amor que se exprese, que acaricie, que comprenda; la intensidad de una relación personal con la capacidad de mirarse a los ojos, de acariciarse, de perdonar, un amor que busca sobre todo la felicidad del hijo. 2. También necesita firmeza de padre, seguridad, un brazo fuerte que sostenga, que indique el camino justo, que nos corrija cuando nos desviemos, que nos exhorte cuando estemos en el camino equivocado, que pueda levantarnos cuando caigamos y no se caiga con nosotros, que nos aliente al cambio, que nos ponga límites. San Pablo se daba cuenta que sus discípulos necesitaban ambas cosas, y por eso se presentaba a sí mismo con características del amor materno y del amor paterno siempre unidos: “Nos mostramos amables con ustedes como una madre cuida con cariño de sus hijos (...) Y como un padre a sus hijos los exhortábamos y alentábamos, insistiéndoles que vivieran de una manera digna de Dios” (1 Tes 2, 7, 11-12). También el Padre Dios nos ofrece ambas cosas. Así lo reconoce el Catecismo de la Iglesia: “Al designar a Dios con el nombre de Padre el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos: que es el origen primero de todo y autoridad trascendente, y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. La ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad, que indica más expresivamente la inmanencia de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura” (CEC 239). c) Amor de madre Veamos algunos textos bíblicos donde Dios se presenta lleno de la ternura, la compasión, la delicadeza del amor materno: 9 Cfr. VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ. Un Padre, Encuentros con la primera Persona. Paulinas. Buenos Aires, 1999. 26 “¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella te olvidara yo jamás te olvidaré, dice el Señor” (Is 49, 15). “Así como una madre consuela a su hijo, así los consolaré yo, dice el Señor” (Is 66,13). “¿Mi Pueblo es un hijo tan caro para mí, o un niño tan mimado, que después de haberme dado tanto que hablar todavía lo tenga que perdonar? Pues, en efecto, mis entrañas se han conmovido por él, y no me faltará ternura para él” (Jer 31, 20-21). “Yo mantengo mi alma en paz y en silencio como un niño en el regazo de su madre” (Sal 131, 2). Este aspecto materno del amor de Dios fundamenta una preciosa invitación a la infancia espiritual, a la entrega confiada en los brazos del Señor, característica eminente de Santa Teresa del Niño Jesús. Ella gustaba decir .que “Dios es más tierno que una madre”, y que Dios la trataba “como a una niña mimada”10. El Padre Kentenich haciendo referencia a la infancia espiritual dice: “La infancia espiritual es un instinto divino, un don especial del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu de la filiación. San Pablo nos dice claramente que es el Espíritu Santo que viene y nos estimula como un padre o una madre que incentivan cariñosamente a su niño a pronunciar las palabras que ellos le repiten: ‘¡Vamos!... ¡di Abbá Padre’!”. El es quien habla en nosotros con gemidos inefables, es el espíritu de la filiación (Rm 8,14-27; Gal 4, 6), que nos quiere transmitir el ser y el sentir de niño, regalos sobrenaturales. La infancia espiritual es pues un don sobrenatural y, por lo tanto, es indirectamente un don natural”11. d) Amor de Padre “Doblo mis rodillas ante el Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra” (Ef 3, 14-15). Para poder entregarse a Dios nuestro corazón necesita saber que ese amor divino también es paterno, firme, viril, seguro. Nadie se arroja en brazos débiles, por más cariñosos que sean, porque normalmente nadie quiere hundirse en el abismo y terminar destruido. Uno sólo se arroja confiado en brazos que además de dar ternura sean fuertes, seguros, capaces de sostener con firmeza. Además, sabemos que un niño para crecer sano, seguro y capaz de amar, no necesita solamente mimos, caricias y comprensión. También necesita una orientación segura, también necesita que lo ayuden a descubrir y aceptar los límites propios de la vida. Necesitamos que alguien nos haga tomar conciencia cuando nos estamos equivocando, porque nos engañamos con mucha facilidad, nos hace falta que alguien nos haga ver que nos estamos hundiendo y que no se meta al vacío con nosotros, sino que nos tome fuerte del brazo y nos arranque del mal, aunque duela. Necesitamos que alguien nos enseñe a distinguir la luz de las tinieblas, la mentira de la verdad, el egoísmo del amor. 10 11 SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS. Manuscritos autobiográficos I, 10 y II, 5. P. JOSÉ KENTENICH. Niños ante Dios. La infancia espiritual. Editorial Patris. Buenos Aires, 1994. Pág. 93. 27 “San Pablo, en su primera carta a los corintios, el Apóstol de los Gentiles compara la vida cristiana con una pista de carreras y al cristiano con un corredor (...) Cuando San Pablo les escribía la carta, los corintios tenían presente la pista de carrera del estadio de Corinto. En ella había tres columnas, y sobre cada una había una inscripción. Sobre la primera se leía: ‘¡Sé hombre!’, sobre la segunda, ‘¡Apúrate!’, y sobre la última, ‘¡Detente!’ (...) Hemos hablado de entrenarnos para la competición y presentado el simbolismo de la pista de carrera de Corinto, en la que se inspira San Pablo (...) ¡Sé hombre! Sabemos cuán familiar le es esta idea a San Pablo. ‘Cuando yo era un niño hacía las cosas propias de un niño, pero una vez que llegué a la edad adulta, depuse la manera de conducirse propia del niño’ (1 Co 13, 11). Por otra parte, San Pablo se refiere a las virtudes teologales caracterizándolas con imágenes del mundo del guerrero: yelmo de la fe, coraza de la esperanza, escudo del amor. ¡Apúrate! Aquí percibimos aquel otro pensamiento favorito de San Pablo: olvido lo que ha quedado detrás de mí y me lanzo hacia lo que está delante de mí. El Apóstol de los gentiles no quiere dormirse en los laureles, sólo sabe de avanzar con energía, ¡adelante! ¡apúrate! ¡detente! En este punto pensamos en la oración del ocaso de su vida: ‘He competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe... y desde ahora me aguarda la corona’ (2 Tim 4,7-8). Es recién hacia el final de su vida cuando San Pablo escribe tales palabras, cuando se halla ya próximo a recibir la palma que Dios quiere entregarle”12. La Biblia nos presenta a un Dios Padre que es cariñoso y que perdona, pero que al mismo tiempo es firme, lleno de poder y de fuerza, y exigente ante el mal, el egoísmo, la mentira, la injusticia, el pecado. Es un Padre incapaz de decirle a un hijo que todo está bien sólo para que no se sienta lastimado; es un Padre incapaz de soportar que su hijo se estanque, se encierre y deje de crecer. Por eso prefiere a veces tocar su corazón y hacerle sentir el dolor de su miseria para que se decida a salir del polvo, se libere y se ponga a caminar. Por otra parte, San Pablo dice: “Mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad”; añade: “Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades” (2 Co 12, 8-10). Nos conviene ser como niños que no se extrañan de su fragilidad. Dios no nos da de qué hacernos fuertes, sino más bien de qué vivir con fortaleza mientras permanecemos en esa flaqueza que atrae sus dones. El pequeño es aquel a quien Él puede dar. El grande es aquel que comienza a pensar que ya se las puede arreglar solo. El sentido de nuestra filiación divina y, en particular, la vida de infancia espiritual constituyen un antídoto ideal contra actitudes voluntaristas, ya que ayuda a entender que la santidad se asienta sobre una base de humilde autoestima, de modo que es obvio que no se trata de hacer esfuerzos titánicos con el fin de compensar la negativa opinión que uno pueda tener de sí mismo. 12 P. JOSÉ KENTENICH. El hombre heroico. Ejercicios espirituales con la guía de San Ignacio y su método. Editorial Patris. Santiago de Chile, 2002. Pág. 85 ss. 28 Esta actitud positiva hacia las propias carencias no tiene por qué mermar el deseo de lucha por mejorar. Lo que sí cambia es la motivación que inspira esa lucha. El amor, y sólo el amor, se hacen la fuente de la entrega generosa. Ser como los niños consiste en abandonarse plenamente en las manos de Dios. Este abandono significa en primer lugar rendimiento amoroso: dejarse querer, poner toda nuestra vida en sus manos. Es también una cuestión de fe y de humildad. Abandonarse en Dios significa tener plena confianza en su Providencia omnipotente y amorosa. Significa también no sobrevalorar las propias fuerzas, no desanimarse a causa de los propios defectos, el Señor tiene predilección por quien reconoce sus incapacidades. Se trata de abandonar en el Señor la propia valía y estima. Llegar a ese abandono total supone un largo camino. Para abandonarse en el Amor de Dios, hay que abdicar de las seguridades humanas y lanzarse confiadamente a los brazos providentes y amantes del Padre Dios. 1. LA RESPUESTA APASIONADA DEL APÓSTOL a. El fundamento de la misión13 La Iglesia primitiva tiene una clara y lúcida conciencia de que el Evangelio debe llegar “hasta los confines de la tierra” (Hech 1,8). Los Hechos de los Apóstoles aluden en tres ocasiones a la imagen de la comunidad primitiva, narrando la comunión y el crecimiento, como características esenciales de la nueva realidad que nacía (Hch 2,42-47; 4,32-35; 5,12-16). Presento, a continuación, algunos fundamentos que sostuvieron este irrefrenable impulso misionero: a) El motivo primordial que sostiene la misión es la memoria del mandato de Jesús que la Iglesia primitiva conservó vivamente y que transmitió en sus escritos fundamentales: los Evangelios. Sin embargo, este mandato no aparece al final de los Evangelios como una novedad. Ya durante su actividad en Galilea y Judea, Jesús había designado unos colaboradores que compartieran su misión (Mc 6,7-11; Lc 9,1-5; 10,1-12 y Mt 10,5-42). b) La reflexión hecha por Pablo en medio de la actividad misionera y producto de ella, le permitió descubrir que, junto a ese mandato de Jesús, había un plan de Dios concebido desde siempre, para que todos los seres humanos se salven (1 Tes 5,9). Ese plan nos lo reveló Cristo Jesús (Rm 9,11; Gal 4,4). Por ser Dios Único, por ser Él la razón única soberana por encima de todas las cosas, su designio es universal. Si Dios tiene un plan, éste será su imagen: uno y universal. c) Pablo descubre la universalidad del Evangelio precisamente cuando el Evangelio es anunciado fuera del mundo judío. Que los no judíos acepten el Evangelio en sus propias culturas prueba que el plan de Dios es para todos sin distinción (cfr. Ef 3,1-13), “es para todo hombre que cree” (Rm 1,16). De la pequeña comunidad de Tesalónica “la palabra del Señor resuena en toda 13 Cfr. P. GABRIEL NÁPOLE OP. La aventura de Pablo misionero. Umbrales. (2008). 29 Macedonia y Acaya, y la fama de la fe se difunde por todas partes” (1Tes 1,8). Y escribe a los romanos que da “gracias a Dios mediante Jesucristo por todos ustedes, porque su fe es celebrada en todo el mundo” (Rm 1,8). d) Este Dios único extiende su reinado a todo el universo mediante la proclamación del Evangelio. La obra de los misioneros no consiste en implantar el reinado de Dios. Éste ya fue implantado con la muerte y resurrección de Cristo. A ellos les corresponde la tarea de proclamar, de extender y de llevar a cumplimiento lo que Dios ha realizado. Puede entenderse entonces que Pablo diga: “Desde Jerusalén y en todas direcciones hasta la Iliria, he dado cumplimiento al Evangelio de Cristo” (Rm 15,19). e) Esta comprensión del plan de Dios conduce a Pablo a descubrir la actividad misionera como una celebración litúrgica. Hace notar que se siente llamado a ejercer el “sagrado oficio del Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo” (Rm 15,16). Es Dios mismo quien desea para sí a los no judíos. Los misioneros realizan, a través de la misión, un culto agradable a Dios. b. Elementos claves en la espiritualidad misionera Interesa ahora captar los rasgos sobresalientes de la espiritualidad que sustentaba este proyecto misionero: a) “Cuando fui a ustedes, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría” (1 Co 2,1). Esta confesión hecha a los corintios revela en Pablo una percepción del lugar que él ocupa: sabe que no es más que un instrumento. Frente a los mismos corintios reivindica enérgicamente esta verdad, cuando se entera que se han dividido en varios partidos tomando como punto de referencia las grandes figuras de los misioneros: “¿Qué es, pues Apolo? ¿Qué es Pablo? (...) ¡Servidores por medio de los cuales han creído! Y cada uno según lo que el Señor les dio. Yo planté, Apolo regó: mas fue Dios quien dio el crecimiento. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Y el que planta y el que riega son una misma cosa; si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo, ya que somos compañeros de trabajo de Dios y ustedes, campo de Dios, edificación de Dios” (1 Co 3,5-9). Dios lo es todo; Él posee una primacía absoluta en este emprendimiento. Es Él el que concede la fe, la gracia y quien promueve el crecimiento. Es Dios quien tiene su plan y quien lo lleva adelante. El evangelizador ha recibido una misión particular, una gracia (1 Co 15,11) a la que debe ser fiel (cfr. 1 Co 3,11-15). b) Otra clave importante proviene de la fe en Jesús. Pablo la refleja en la expresión “vivir en Cristo”. Todos los trabajos y los esfuerzos se van realizando “en Cristo” (Rm 16,12; 1 Co 15,58). El misionero, cimentado “en Cristo” permanece firme en todas las vicisitudes de la vida (FiI 4,1), porque en Él todo lo puede (cfr. FiI 4,13). Entonces Cristo se convierte, en cierto sentido, en sujeto de sus acciones; tanto que puede afirmar: “No vivo yo, sino que es Cristo quien vive 30 en mí: la vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gal 2,20). c) Pablo descubre en su vida y en la vida de las comunidades la presencia del Espíritu. Esta presencia en los cristianos hace que Él sea el principio de una nueva vida, actuando como la nueva ley escrita en el corazón (Rm 8,2). Así, el Espíritu transforma a los que lo acogen, en personas “espirituales”, es decir, movidos por Él (cfr. Gal 6,1). La comunión que se vive en las comunidades no sólo es obra de los creyentes sino, sobre todo, del Espíritu (2 Co 13,13; FiI 2,1). El libro de los Hechos refleja una honda convicción: el Espíritu va conduciendo permanentemente la vida y la misión de la Iglesia naciente (6,5.10; 8,17.39; 10,45; 11,12.15; 13,2). d) La vida “en Cristo y en el Espíritu” hacen brotar la oración como un trato familiar y una comunicación constante con Dios. En el caso de Pablo, la oración se manifiesta casi en cada página de sus cartas: oraciones largas o breves, que concluyen o inician sus reflexiones (cfr. Rm 1,10; 15,20-32; 2 Cor 12,8-9; Gal 1,5; Ef 3,14-21). Las plegarias paulinas están profundamente enraizadas en su vida misionera. Invariablemente el tema de sus peticiones, acciones de gracias, alabanzas, súplicas a Dios por él o por los demás es la extensión del Reino de Dios. Así, a modo de ejemplo, en la carta a los tesalonicenses da gracias a Dios porque “han acogido la Palabra de Dios (...) que permanece operante” en ellos (1 Tes 1,2-3) y porque crecen en la fe, el amor y la esperanza (1 Tes 1,2-3). Pide al Señor que le conceda volver a verlos para completar lo que falta a su fe (1 Tes 3,9-10). Es la problemática cotidiana del trabajo misionero, junto con los triunfos y éxitos logrados, lo que alimenta y sostiene su actitud orante. Suplicará que oren por él para que Dios lo libre de una tribulación (2 Co 1,11), para que se apruebe la colecta en favor de los hermanos de Jerusalén (Rm 15,30-31) o para que obtenga la libertad (Fil 22). e) Impresiona también cómo en plena expansión misionera de la fe, los creyentes tuvieron que realizar grandes esfuerzos de reflexión y discernimiento. A medida que las cuestiones se iban presentando, las comunidades abordaban dichos planteamientos en diversas instancias. En este punto, sobresale con claridad el conflicto surgido a raíz de la acogida de la fe cristiana por parte de los no-judíos (cfr. Hech 15; Gal 2,1-15). Si bien Pablo tenía su posición tomada, se expuso a confrontarla con “los que eran tenidos por notables... para saber si había corrido en vano” (Gal 2,2). La conciencia de que el Espíritu los asistía no les ahorró esfuerzo y tensiones para clarificar los senderos por dónde había que transitar. f) Todo este proceso formativo no hubiera tenido sentido si no se hubiera basado en el estímulo de la docilidad al Espíritu Santo, a su potencia de vida que moviliza y transfigura las dimensiones de la existencia. No se trata de una simple devoción intimista; más bien, se intenta dar espacio al Espíritu para que transforme los corazones de las personas y las anime a anunciar a Jesucristo 31 c. las actitudes del misionero a partir de sus cartas Resalto las principales actitudes que caracterizaron a quienes llevaron adelante este impulso misionero: 1) Partir de la realidad. “Mientras Pablo los esperaba (a Timoteo y a Silas) en Atenas, estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos” (Hch 17,16). “Trababan también conversación con él algunos filósofos epicúreos y estoicos" (17,18). “Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: Atenienses, veo que ustedes son, por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad. Pues al pasar y contemplar sus monumentos sagrados...” (17, 22-23). Todas estas referencias son del relato que el libro de los Hechos de los Apóstoles hace del intento de evangelización en la capital de Grecia: Atenas. “Ver”, “pasar”, “conversar” y “contemplar” son verbos que manifiestan una disposición grande a conocer y descubrir al otro allí donde está. El punto de partida en la evangelización no es lo que el misionero trae sino los valores que las personas manifiestan. 2) Proponer; no imponer. La misión de Pablo nunca pretendió ser impositiva ni dominadora. A los corintios, en momentos difíciles de la relación, les decía: “No pretendo hacerme dueño de ustedes ni de su fe, sino contribuir a su gozo: en cuanto a la fe, ya están firmes” (2 Co 1,24). Aunque, como padre en la fe (1 Co 4,15), se ve obligado en ocasiones a ejercer su autoridad, intenta siempre dar la suficiente confianza para que la comunidad decida por sí misma y aclare sus problemas. Los llama a la responsabilidad en el contexto de la fe (1 Co 5,5) y bajo la única autoridad del Señor (Ef 4,5). Es interesante ver cómo Pablo distingue su propio parecer de las normas irrenunciables de la tradición apostólica (1 Co 7,12.15) o cómo aprovecha cualquier interrogante para dar orientaciones en la fe (1 Co 8-10). 3) La “cordialidad”. “Aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con ustedes, como una madre cuida con cariño de sus hijos. De esta forma, amándolos a ustedes, queríamos darles no sólo el Evangelio de Dios, sino incluso nuestro propio ser, porque habían llegado a sernos muy queridos. Pues recuerdan hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Trabajando día y noche, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de qué santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Como un padre a sus hijos, lo saben bien, a cada uno de ustedes los exhortábamos y alentábamos, conjurándolos a que viviesen de una manera digna de Dios, que los ha llamado a su Reino y gloria” (1 Tes 2,7-12). “Los llevo en mi corazón, partícipes como son todos de mi gracia, tanto en mis cadenas como en la defensa y consolidación del Evangelio. Dios es testigo de que los quiero tiernamente a todos en el corazón de Cristo Jesús” (Fil 1,7-8). Con mucha claridad puede verse en estos textos en qué términos se da la relación entre los misioneros y las comunidades. Los sentimientos de afecto y cariño no pueden faltar, ya que la misión no es una tarea profesional sino un vínculo profundo entre las personas. 32 4) La evangelización es como una gestación (1 Co 4,15; Gal 4,19-20) en donde fermentan relaciones de intimidad y de gran cordialidad. En Éfeso algunos jefes no judíos son amigos de Pablo, y son ellos quienes lo salvan de la revuelta de los orfebres (cf. Hch 19,23-40). En Galacia, los que se preparaban para el bautismo se habrían “sacado los ojos” por él durante el tiempo de su enfermedad (Gal 4,12-15). Pablo sentía nostalgia por sus hermanos lejanos, como ocurrió con los tesalonicenses después de su partida (cfr. 1 Tes 2,17-18). Está angustiado hasta el extremo y prefiere quedarse sin colaborador con tal de mandar y recibir noticias (1 Tes 1,3-5). Le dice a la comunidad de Corinto que de buena gana se gastará y desgastará hasta agotarse por ellos (cfr. 2 Co 12,15). La carta a Filemón también es testigo privilegiado del corazón de Pablo: “Te ruego por el hijo al que he engendrado entre cadenas. Lo devuelvo, a éste, mi propio corazón (...) Recíbelo como a mí mismo” (Fil 10.17). 5) Ir más allá. En el transcurso de su actividad misionera, Pablo escribe su carta a la comunidad de Roma. Se dirige a una comunidad que está formada desde hace tiempo y que él no fundó ni visitó. Al final, Pablo realiza una constatación y expresa un deseo. Afirma que “desde Jerusalén y en todas las direcciones hasta la Iliria he dado cumplimiento al Evangelio de Cristo, teniendo así como punto de honra, no anunciar el Evangelio sino allí donde el nombre de Cristo no era aún conocido, para no construir sobre cimientos puestos por otros” (Rm 15,19-20). Considerada literalmente esta afirmación suena desmesurada. Sin embargo, hay que comprenderla desde la certeza que tiene que el Evangelio se abre camino por sí mismo y que, partiendo de unas comunidades determinadas, logra esparcirse más allá de sus límites. En este sentido, Pablo entiende que el Evangelio llegó al Asia Menor y a Grecia. Por eso, hay que proclamarlo allí donde todavía no se ha hecho: “Mas ahora, no teniendo ya campo de acción en estas regiones, y deseando vivamente desde hace muchos años ir a ustedes cuando me dirija a España (...) espero verlos al pasar y ser encaminado por ustedes hacia allá” (Rm 15,23-24). Interesa rescatar esta actitud de los misioneros. Con un cierto inconformismo, ellas y ellos estaban pendientes de que la Buena Noticia se anunciará “más allá” de los límites del momento. En el caso de Pablo, los límites eran fundamentalmente geográficos. Pero sabemos que hay muchas “fronteras” en las sociedades, que dividen, separan y excluyen. Recordamos que San Pablo no perteneció al grupo de los Doce Apóstoles, incluso en un principio fue perseguidor de los que creían en Jesucristo; pero tuvo un notable cambio en su vida, convirtiéndose en un apasionado discípulo y misionero de Cristo Jesús, difundiendo con valentía y convicción su Evangelio en muchas ciudades del Imperio romano. No se puede entender la vida de la Iglesia en sus primeros años sin la vida y la misión de San Pablo. Quien ahonda en su figura y testimonio, no puede quedar insensible ante él, pero especialmente ante Aquel que lo transformó: Cristo Jesús. Efectivamente, San Pablo llega a decir: “Todo lo considero basura, con tal de ganar a Cristo” (Fil 3, 8); y “ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí” (Gal 2, 20); por el anuncio de Cristo padece grandes sufrimientos (cfr. 2 Co 11, 22-31); pero su fuerza y su gloria está en Cristo Jesús, por eso exclama “todo lo puedo en Aquel que me conforta” (Fil 4, 13). 33 2. APARECIDA, ACONTECIMIENTO DEL ESPÍRITU14 Si el Acontecimiento de Aparecida nos lanza a ser discípulos y misioneros de Jesucristo, este Año Jubilar paulino nos da el testimonio de un admirable discípulo y misionero. Recordemos que el Espíritu Santo es el agente principal de todo acontecimiento auténticamente cristiano y eclesial. En el credo profesamos que creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida; él ha derramado en nuestros corazones el amor de Dios (cfr. Rm 5, 5), para que demos frutos de caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad (cfr. Gal 5, 22-23); el Espíritu Santo conduce a la Iglesia a una profunda renovación, que implica reformas espirituales, pastorales y también institucionales. Todo impulso hacia una vida humana más digna y plena se debe a la acción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo actúa en el corazón del hombre y de la comunidad, realiza en ellos el milagro de la fe. Ese milagro consiste en reconocer y confesar que Jesucristo es Señor, es el Mesías, el Salvador (cfr. 1 Co 12, 3). Esta confesión provoca una profunda alegría en el corazón. Es una alegría altamente contagiosa, por eso, los creyentes se reúnen para celebrarla. Al mismo tiempo, ese contagio es desbordante y no puede permanecer sólo en el interior de la celebración, es un contagio que impulsa a la misión, que consiste en contarle a los demás “lo que hemos visto y oído”. Ésa fue la experiencia que conmovió profundamente a san Pablo cuando exclamó: “Ay de mí si no predicara el Evangelio” (cfr. 1 Co 9, 16). a. Convocados a renovar el gozo de la misión En el Nº 226, Aparecida plantea cuatro ejes, que es necesario reforzar para una auténtica renovación de nuestra Iglesia. La experiencia religiosa. En nuestra Iglesia debemos ofrecer a todos nuestros fieles un “encuentro personal con Jesucristo”, una experiencia religiosa profunda e intensa, un anuncio keriygmático y el testimonio personal de los evangelizadores, que lleve a una conversión personal y a un cambio de vida integral. La vivencia comunitaria. Nuestros fieles buscan comunidades cristianas, en donde sean acogidos fraternalmente y se sientan valorados, visibles y eclesialmente incluidos. Es necesario que nuestros fieles se sientan realmente miembros de una comunidad eclesial y corresponsable en su desarrollo. Eso permitirá un mayor compromiso y entrega en y por la Iglesia. La formación bíblico-doctrinal. Junto con una fuerte experiencia religiosa y una destacada convivencia comunitaria, nuestros fieles necesitan profundizar el conocimiento de la Palabra de Dios y los contenidos de la fe, ya que es la única 14 Cfr. MONS. ANDRÉS STANOVNIK. Presentación del Documento Conclusivo de Aparecida. AICA. Corrientes, 18 de abril de 2008. 34 manera de madurar su experiencia religiosa. En este camino, acentuadamente vivencial y comunitario, la formación doctrinal no se experimenta como un conocimiento teórico y frío, sino como una herramienta fundamental y necesaria en el crecimiento espiritual, personal y comunitario. El compromiso misionero de toda la comunidad. Ella sale al encuentro de los alejados, se interesa por su situación, a fin de reencantarlos con la Iglesia e invitarlos a volver a ella. Podemos notar cómo se insiste en la necesidad de una fuerte experiencia religiosa, en la vivencia comunitaria y la responsabilidad de sus miembros, en la formación bíblica y doctrinal y en la misión. En estos cuatro ejes, podemos individuar también los principales componentes, que hacen posible el acontecimiento salvífico: una experiencia personal intensa de encuentro con Jesucristo vivo; la dimensión comunitaria de esa experiencia; la necesidad de profundizar esa experiencia mediante la formación; y su proyección difusiva y misionera. 3. DISCÍPULOS Y MISIONEROS “Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en la persona de Cristo (cfr. Ef 1, 3). El Dios de la Alianza, rico en misericordia, nos ha amado primero; inmerecidamente nos ha amado a cada uno de nosotros; por eso lo bendecimos, animados por el Espíritu Santo, Espíritu vivificador, alma y vida de la Iglesia. Él, que ha sido derramado en nuestros corazones, gime e intercede por nosotros y nos fortalece con sus dones en nuestro camino de discípulos y misioneros”. (DAP 24). Es un gran acierto que en esta Asamblea se hayan integrado ambas dimensiones, la de discípulo y la de misionero, en una sola síntesis. No se puede ser discípulo de Jesús, si no se siente la necesidad de comunicar a otros la alegría de seguir al Señor; tampoco se puede ser misionero, si no ha habido una profunda conversión que lo transforme en discípulo del Maestro. No son dos etapas separadas de un proceso, sino más bien, como dijo el Papa, dos caras de la misma moneda. Me parece, además, que se ha utilizado el mejor punto de partida para proponer el itinerario formativo que debe animar la vida y la acción de la Iglesia. Posar la mirada en el camino que hicieron los primeros discípulos, según nos lo narran los evangelios, no sólo permite beber de la fuente inagotable de la Escritura, sino también nos conduce a contemplar la acción misma de Jesús. “Es Dios Padre quien nos atrae por medio de la entrega eucarística de su Hijo (cfr. Jn 6, 44), don de amor con el que salió al encuentro de sus hijos, para que, renovados por la fuerza del Espíritu, lo podamos llamar Padre: “Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley, para liberarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y el Espíritu clama: 35 ¡Abbá! ¡Padre!” (Gal 4, 4-5). Se trata de una nueva creación, donde el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, renueva la vida de las criaturas”. (DAP 241). El acontecimiento eclesial de Aparecida convocó a todas las Iglesias de América Latina y El Caribe, con todas sus fuerzas vivas a entrar en un estado permanente de misión que llegue a las periferias y no se separe de la solidaridad con los necesitados y de la promoción humana. Esto exige ser nuevamente evangelizados y recomenzar desde Cristo, con una nueva conciencia de ser sus discípulos. Se invita a recobrar el fervor espiritual y se reconoce la compañía siempre cercana, llena de comprensión y ternura de María. A ella se pide que nos enseñe a salir de nosotros mismos en camino de sacrificio, amor y servicio. “En la actualidad de América Latina y El Caribe, la vida consagrada está llamada a ser una vida discipular, apasionada por Jesús-camino al Padre misericordioso, por lo mismo, de carácter profundamente místico y comunitario. Está llamada a ser una vida misionera, apasionada por el anuncio de Jesús-verdad del Padre, por lo mismo, radicalmente profética, capaz de mostrar a la luz de Cristo las sombras del mundo actual y los senderos de vida nueva, para lo que se requiere un profetismo que aspire hasta la entrega de la vida, en continuidad con la tradición de santidad y martirio de tantas y tantos consagrados a lo largo de la historia del Continente. Y al servicio del mundo, apasionada por Jesús-vida del Padre, que se hace presente en los más pequeños y en los últimos a quienes sirve desde el propio carisma y espiritualidad”. (DAP 220). La V Conferencia, y al fin de cuentas, todo encuentro auténticamente eclesial, es intrínsecamente misionero. Para ello, es preciso abrir el corazón al Espíritu Santo, porque sólo por él, con él y en él, podemos exclamar: “Jesús es el Señor” (cfr. 1 Co 12, 3). Esta es la alegría más grande del discípulo y de esa alegría quiere ser misionero. Su misión consiste en contarle a los demás que realmente vale la pena vivir en amistad con Jesús, e invitarlos a construir una sociedad más justa y más fraterna. ORACIÓN AL APÓSTOL SAN PABLO ¡Glorioso San Pablo!, Apóstol lleno de celo, Mártir por amor a Cristo, intercede para que obtengamos una fe profunda, una esperanza firme, un amor ardiente al Señor para que podamos decir contigo: “No soy yo el que vive, sino es Cristo quien vive en mí”. Ayúdanos a convertirnos en discípulos y misioneros que sirvan a la Iglesia con una conciencia pura, testigos de su verdad y de su belleza en medio a la oscuridad de nuestro tiempo. Alabamos junto contigo a Dios nuestro Padre, a Él la gloria, en la Iglesia y en Cristo por los siglos de los siglos. Amén. 36 BIBLIOGRAFÍA ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ANCILLI, E. Diccionario de Espiritualidad, voz: Pablo, Tomo III. Herder. Barcelona, 1984. BENEDICTO XVI. El Año de San Pablo. San Pablo. Buenos Aires, 2008. COMITÉ PARA EL JUBILEO DEL AÑO 2000. Dios Padre Misericordioso. BAC. Madrid, 1998. FERNÁNDEZ, V. M. Un Padre. Paulinas. Buenos Aires, 1999. FIDELIS TIBALDO, M. Tras las huellas de San Pablo a la luz de Aparecida. Paulinas, Buenos Aires, 2008. JUAN PABLO II. Carta Encíclica Dives in Misericordia. Roma, 1980. NÁPOLE, G. La aventura de Pablo misionero. Umbrales. (2008). P. KENTENICH, J. Bajo la protección de María. Tomo II. Hermanas de María de Schoenstatt. Buenos Aires, 1989. P. KENTENICH, J. El hombre heroico. Editorial Patris. Santiago de Chile, 2002. P. KENTENICH, J. Niños ante Dios. Editorial Patris. Buenos Aires, 1994. SACRAMENTUM MUNDI. Enciclopedia Teológica, voces: Pablo y Misericordia. Herder. Barcelona, 1985. SÁNCHEZ BOSCH, J. Escritos paulinos. Verbo Divino. Navarra, 1998. SÁNCHEZ, B. M. Las cartas de San Pablo. Paulinas. Caracas, 1962. SCHOEKEL, L. A. Dios Padre, meditaciones bíblicas. Sal Terrae. Santander, 1994. STANOVNIK, A. MONS. Presentación del Documento Conclusivo de Aparecida. AICA. Corrientes. (2008). V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO. Documento Conclusivo de Aparecida. CEA. Buenos Aires, 2007. VIVES SOLÉ, J. Si oyerais su voz. Exploración cristiana del misterio de Dios. Sal Terrae. Santander, 1988.