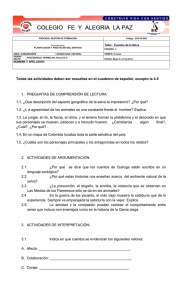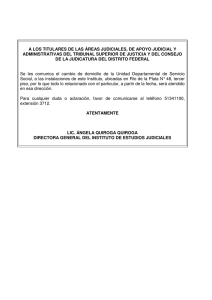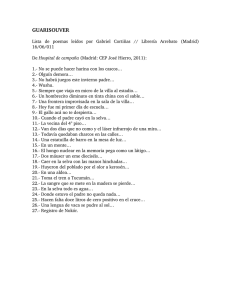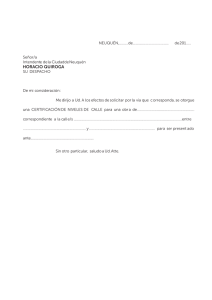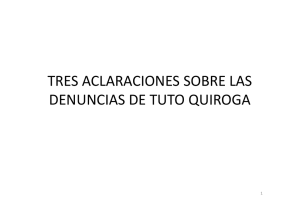Pasión selva y muerte en la obra de Horacio Quiroga y José
Anuncio

Pasión selva y muerte en la obra de Horacio Quiroga y José Eustasio Rivera Miguel Ángel Ardila Rodríguez Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Sociales Maestría en Literatura Bogotá, D.C. Enero de 2013 1 Pasión selva y muerte en la obra de Horacio Quiroga y José Eustasio Rivera Miguel Ángel Ardila Rodríguez Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar por el título de Magíster en Literatura Latinoamericana Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Sociales Maestría en literatura Bogotá, D.C. Enero de 2013 2 Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Sociales Rector de la Universidad Padre Joaquín Emilio Sánchez García, S.J. Decano Académica Germán Mejía Pavony Director del Departamento de Estudios Literarios Cristo Rafael Figueroa Sánchez Directora de la Maestría en Literatura Graciela Maglia Directora del Trabajo de Grado Rosario Casas Dupuy 3 La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis; sólo velará por que no se publique nada contrario al Dogma y a la Moral Católica, y por que las tesis no contengan ataques o polémicas puramente personales; antes bien, se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia. 4 Tabla de contenido Introducción Quiroga Rivera Los propósitos de la selva-muerte en Quiroga y Rivera P. 7 9 19 25 I. LA SELVA-MUERTE 1. 1 Las selvas del Nuevo Mundo 1. 2 La selva-muerte 1. 2. 1 Horacio Silvestre Quiroga Corteza 1. 2. 2 La selva-muerte en La vorágine 1. 3 La selva-muerte quiroguiana 1. 4 La vorágine: un abismo antropófago 1. 5 Los esbirros de la selva-muerte de Quiroga 1. 6 La bestia verde de Quiroga y Rivera 27 33 37 47 53 61 68 72 II. LA INOCULACIÓN VESÁNICA DE LA SELVA-MUERTE 2. 1 La embestida invisible de la selva-muerte 2. 2 Una vorágine vesánica 2. 3 Misiones de vesania 2. 4 Una trinidad voraz: ambición, crueldad y vicio 2. 4. 1 La vorágine del vicio 74 75 88 104 108 III. LAS CONFIGURACIONES DEL MIEDO EN LA SELVA-MUERTE 3. 1 Literatura, temor y muerte 3. 1. 1 Terror y horror 3. 1. 2 El arte-horror 3. 2 Las formas del miedo en la selva-muerte 3. 2. 1 El temor en la selva-muerte Horacio Quiroga 3. 2. 2 Arte-horror y selva-muerte en La vorágine 3. 3 El más allá quiroguiano 3. 3. 1 Algunas ampliaciones sobre el espectro de lo fantástico literario 3. 4 Terror, horror y selva-muerte 114 122 124 128 130 136 146 155 158 Conclusiones 160 Bibliografía 165 5 Agradecimientos Elegir el camino de las letras es una opción que implica una dedicación vitalicia y cuando se encuentra la rama adecuada, de las muchas que ofrece la literatura, entonces se ha hallado cómo andarlo bajo directrices propias. Haber hecho de las letras una parte esencial de mi vida es un logro que debo inicialmente a todos lo que creyeron en mí y siempre me ha alentado con su sola existencia a seguir mis sueños; a mi familia, que ahora tiene dos nuevas integrantes: mis hijas mellizas Annabel y María Ángel, mi hijo Samuel, mi amada compañera María Delia y María Teresa, madre e incondicional apoyo en todo lo que hago. Su presencia ha sido y será mi fuerza e inspiración para seguir adentrándome en el mar de las letras, con cuyas sabias y turbias aguas sigo empapando mi espíritu. Empero, es justo decir que la belleza misma de las letras (sus sonidos y sus quimeras) tuvo mucho que ver con esta elección permanente. También quiero agradecer a cada uno de los profesores que contribuyeron en esta nueva fase de mi formación literaria, guías inolvidables en este sempiterno viaje; especialmente a la profesora Rosario Casas Dupuy, cuyos acertados conocimientos e indicaciones, y sobre todo buena disposición, enriquecieron sustancialmente este proyecto de grado. A todos ellos gracias por su amor, confianza, paciencia y dedicación… 6 Introducción “Veía luego a la niña Griselda, vestida de oro, en un país extraño, encaramada en una peña de cuya base fluía un hilo blancuzco de caucho. A lo largo de él lo bebían gentes innumerables echadas de bruces. Franco, erguido sobre un promontorio de carabinas, amonestaba a los sedientos con este estribillo: ‘¡Infelices, detrás de estas selvas está el más allá!’. Y al pie de cada árbol se iba muriendo un hombre, en tanto que yo recogía sus calaveras para exportarlas en lanchones por un río silencioso y oscuro” (Rivera, 73). * “¿Pero cuándo? ¿Qué segundo y qué instantes son estos en que esta exasperada conciencia de vivir todavía dejará paso a un sosegado cadáver? Nadie se acerca a este rozado; ningún pique de monte lleva hasta él desde propiedad alguna. Para el hombre allí sentado, como para el tronco que lo sostiene, las lluvias se sucederán mojando corteza y ropa, y los soles secarán líquenes y cabellos, hasta que el monte rebrote y unifique árboles y potasa, huesos y cuero de calzado” (Quiroga, de Las moscas, p. 734). ** La materia prima de la literatura es la humanidad misma, sus pasiones, miedos, especulaciones, fantasías y deseos; lo que, por tratarse de un ser tan complejo como el hombre, necesariamente debe abarcar un amplio espectro de posibilidades narrativas (tanto de forma como de contenido). Esto, en el arte literario deriva en una amplia variedad de géneros novelescos dotados con la licencia y la capacidad de forjar cualquier cronotopo y hacer de éste más que un escenario, un contexto narrativo encargado no sólo de establecer un espacio y un tiempo determinados, sino que también, en muchos casos, está facultado para desempeñarse como un personaje determinante para el proceder diegético. De esta guisa se tienen múltiples géneros, muchos de estos a su vez susceptibles de nuevas subdivisiones. Entonces, del mismo modo que existen tendencias literarias denominadas románticas, realistas, modernistas, fantásticas y policíacas (nombrando sólo algunos de los géneros), existe también la literatura de la selva; que naturalmente comprende tanto cuentos como novelas. * Edición Crítica de Luis Carlos Herrera Molina S.J. La vorágine, Colombia, Editorial Javecraf, 2005. Todas las subsecuentes referencias de esta obra serán extraídas de esta edición. ** Edición Crítica de Luis de Napoleón Baccino Ponce de León y Jorge Laffogue. Horacio Quiroga: Todos los Cuentos, España, Editorial FCE en colaboración con Ediciones UNESCO, 1993. Todas las subsecuentes referencias a la obra de Horacio Quiroga serán extraídas de esta edición. 7 Dentro de esta rama de la literatura se encuentran variadísimos ejemplos a lo largo de la historia; desde las Crónicas de Indias, nombre genérico que se dio a los primeros escritos que pretendían registrar todo evento y elemento (animado o inerte) que se encontrase durante las iniciáticas incursiones en las frondosas tierras del Nuevo Mundo, hasta novelas y cuentos mucho más elaborados y con finalidades eminentemente estéticas, pertenecientes tanto al Nuevo como al Viejo Mundo. Pero sin importar el origen o la técnica, la literatura de la selva tiene como elemento común la fiereza con que ésta es representada y el enfrentamiento que se desencadena cuando entra en interacción con el hombre, conflicto que sólo puede terminar cuando una de las partes involucradas no puede dar más batalla, cuando la fuerza vital de una ha sido totalmente consumida por la otra; en las re-creaciones literarias de esta lucha es casi siempre el hombre quien resulta derrotado y literalmente engullido por la jungla. Ella es un submundo primitivo que simplemente rechaza todo tipo de intervención foránea, ya que usualmente estas interacciones trastocan el ciclo de vida y muerte que la ha sustentado de forma perfecta desde tiempos inmemoriales; es por eso que despliega todos los mecanismos defensivos que tiene a su disposición para preservar este bioequilibrio. Y son precisamente estos mecanismos preservadores los que devastan el cuerpo y la mente de los hombres ajenos al ambiente selvático, sin importar qué tipo de planes tengan para con la selva: si de simple, pero peligrosa, excursión o de codiciosa explotación. La selva, forjada al calor de las múltiples simbologías literarias termina levantándose como un ente unitario ante los hombres que osan adentrarse en ella; de modo que en gran parte la esencia del contenido de esta literatura de la selva está modulada por las consecuencias y eventos que se suscitan a partir de las interacciones producidas entre la selva y el hombre; las cuales exaltan o menoscaban los valores humanos. 8 Los primeros acercamientos literarios a la selva están, como se mencionó antes, fundados en las iniciáticas e impactantes bitácoras hechas por exploradores a las selvas europeas y americanas; estos espacios salvajes siempre han sido atrayentes por la exuberancia en los variadísimos tonos de verde y los incontables sonidos de vida que emanan y ofrecen las selvas y los bosques sin importar su ubicación. Pero el atractivo de cualquier jungla no reside solamente en lo que se puede ver y oír superficialmente, por el contrario, son los misterios que se ocultan en medio de su infinito verde, lo que de verdad atrae al carácter curioso y conquistador del ser humano; para quien todo lo desconocido que pueda estar agazapado en medio de la manigua, por desgracia puede resultar tan peligroso como interesante. Entonces, los acercamientos inaugurales a la literatura de la selva están cargados con matices más aventureros y expedicionarios, enfocados a resaltar el temperamento valeroso de algunos hombres que a base de fuerza de voluntad e ingenio lograban emerger triunfantes de entre los espesos y deletéreos follajes de la manigua; lo que aunque no es del todo inverosímil, sí constriñe la verdadera fuerza de la naturaleza a los actos humanos que, aunque esforzados, carecen de los medios y la trascendencia suficiente como para modificar la armonía que rige y sustenta los ciclos vitales selváticos, establecidos desde mucho antes que el tiempo se implantase como lo conocemos ahora. Quiroga Una de las influencias más contundentes de Horacio Quiroga fue el inglés Rudyard Kipling (1865-1936), quien más allá inspirarle la antropomorfización de los animales salvajes –ampliamente utilizada en sus Cuentos de la selva (1918)–, influencia al escritor uruguayo para hacer de los entornos salvajes de selvas y bosques de su adoptiva tierra de Mi- 9 siones un tema literario capaz de trascender el aspecto puramente espacio-temporal (como se verá). Sin embargo las narraciones del inglés, protagonizadas por seres antropomorfos poseían objetivos más didácticos enfocados hacia la construcción de enseñanzas morales y no hacia el conflicto anteriormente referido; y aunque Quiroga, emulando a quien tuvo por uno de sus grandes maestros, también escribió cuentos con propósitos similares no es esta faceta de obra que se analizará en este trabajo. La novela que abre las puertas de la inmortalidad para el escritor francés Jules Verne tuvo como tema central la avezada incursión a las terribles junglas del continente africano; esta obra, Cinco semanas en globo (1863), tiene como tema central el viaje aéreo de tres hombres (inglés, norteamericano y francés) a través de las agrestes selvas tropicales de África. La novela deja claro que las excursiones en este continente ya han sido ampliamente probadas y no con los mejores resultados; adentrarse a pie en la manigua africana implica un sinnúmero de peligros visibles e invisibles. Una partida de expedicionarios se ve rápidamente diezmada tanto por plagas propias de las selvas (bestias carnívoras, anfibios e insectos en extremo letales, tribus caníbales), como por aquellas que el hombre extranjero ya trae consigo: cualquier ser humano que se enfrente a la inmensidad de una jungla desconocida está en constante riesgo de morir a cada paso, penetrar capa tras capa de sus verdes follajes implica alejarse de lo que le es connatural e incorporarse con un entorno cada vez más misterioso que no sólo reta al cuerpo sino también a la mente de los hombres, que en muchos casos perecen presas de sus propios miedos; los que, claro está, son exacerbados por los infinitos y calurosos entornos demenciales de las selvas. Es tan alto el nivel de riesgo que implica una excursión de este tipo que la manera más segura de atravesar las selvas de África (o de cualquier otro punto del mundo) es teniendo el menor contacto físico con 10 ellas, de allí la necesidad de hacer la excursión por aire, con un modernísimo globo aerostático alimentado con hidrógeno; un dispositivo aéreo único e inexistente para el momento en que se edita la novela. Este novelista francés tiene varias obras relacionadas directamente con el tópico selvático (Los hijos del capitán Grant de 1868 o, entre otras tantas, Escuela de robinsones de 1882) en las que sobre todo se resaltan las capacidades del hombre para someter a la selva, la cual habitualmente, además de doblegarse inclusive sirve de catapulta para las hazañas heroicas de sus personajes, que por regla general son hombres de ciencia (físicos, químicos, entomólogos, geógrafos) perfectamente adiestrados por el manto del raciocinio en cómo valerse efectivamente de la naturaleza. Empero, esta es una posición que rebaja sustancialmente el verdadero poder salvaje que las junglas y los bosques pueden esgrimir, y siempre pone al hombre en situaciones prácticamente ideales donde sus conocimientos de ciencias naturales son mucho más efectivos que los tentáculos ponzoñosos de cualquier selva, que en este tipo de literatura (de viajes y aventura) es recreada más como un sistema casi inerte que simplemente está esperando y a disposición de quienes sepan cómo aprovecharse de ella, de sus vastos recursos. Uno de los cuentos de Horacio Quiroga, que más adelante será objeto de análisis, hace referencia directa a cómo este tipo de lecturas (puntualmente de Verne) que ponderan el poder del hombre sobre el de la jungla generan una imagen totalmente errónea de las selvas suramericanas, representación que solamente robustece los peligros reales y la misteriosa perversidad de las húmedas y calurosas junglas de Suramérica. De lo anterior se desprende que cuando el actuar racional del hombre confronta el salvajismo de bosques y junglas, la muerte se presenta como un resultado prácticamente 11 seguro e ineludible, además de bastante común. En este orden de ideas, la muerte no es un componente sorpresivo de la literatura de la selva, parece claro ésta es una parte esencial de sus ejes narrativos; lo que resulta realmente interesante son las circunstancias que rodean su entrada en escena y cómo ésta (la muerte), tanto en sus orígenes como en sus secuelas, tiene la facultad de trazar el curso diegético de una novela o un cuento. Así, los personajes de estas novelas o cuentos de la selva caminan con la muerte, consciente o inconscientemente se dirigen hacia ella y en muchos casos la buscan, algunos inclusive invocan su presencia casi como un bálsamo en medio de la ferocidad de la selva. Este trabajo se centrará en cómo la figura de la muerte (su presencia misma y los eventos que la preceden y la suceden) se posiciona con funciones actanciales definidas que le confieren funciones muy semejantes a las que tendría un personaje antropomorfo; sólo que aquí se trata de un personaje que condensa su corporeidad a través de la frondosidad y la exuberancia de las selvas de Suramérica, en medio de las cuales su presencia resulta tan natural como el color verde, los árboles, los animales o las sombras. Pero aunque la muerte no resulte del todo sorpresiva, las maneras en que la selva la contiene y la propaga sí resultan tan impredecibles como insondables, lo único que se puede colegir con seguridad sobre su comportamiento es que su principal prioridad es la autopreservación. Para esto se examinará cómo es abordada la muerte en medio de las selvas del Nuevo Mundo, desde las re-creaciones literarias de estos espacios inhóspitos y siempre voraces que hicieron Horacio Silvestre Quiroga Forteza (1878-1937) y José Eustasio Rivera Salas (1888-1928), uruguayo y colombiano respectivamente. Estos escritores le dan tal relevancia a la muerte en su obra selvática, que este evento fatal se convierte en un factor definitivo, al interior de la misma; la construcción de este particular cronotopo, metonimia de la muerte, 12 en los cuentos misioneros (las características que definen este grupo de relatos se definirán posteriormente) del escritor uruguayo y La vorágine, del colombiano, resulta trascendental hasta el punto en que conduce hasta los extremos de la obsesión a los hombres que habitan y definen aspectos esenciales de su legado literario. En la obra de estos escritores la selva es el mecanismo ideal para que la muerte difunda su abrazo desde las más variadas e inesperadas manifestaciones, de modo que esta bóveda verde se transfigura en un escenario idóneo para la fatalidad, donde la muerte no sólo es libre de ir y venir como le plazca, sino que la jungla con sus misterios se convierte en una extensión de su desesperanzadora presencia, más semejante a un abismo antropófago –como la describe Rivera– que a un paraíso. El momento histórico en que Quiroga y Rivera desarrollan el cronotopo de su literatura, el naciente siglo XX, es el marco tanto cultural como tecnológico que consolida definitivamente la intrusión transformadora y hondamente agresiva del hombre en su entorno natural. Atrás quedaron los tiempos de legendarios exploradores que perseguían los secretos de junglas místicas y profusas de milenarios saberes, se ha pasado de una iniciática etapa de exploración a una mucho más destructiva, la de explotación. La vorágine y los cuentos del uruguayo Horacio Quiroga toman ventaja, en términos diegéticos, de la hostilidad y los secretos que se ocultan el ambiente selvático suramericano para erigir a partir de él un escenario en extremo idóneo para que la muerte no sólo triunfe continuamente, sino que también pueda convertirse en un enajenante mental, ley y solución final. Quiroga y Rivera recrean perfectamente las situaciones espaciales y psicológicas obligatorias para que la muerte en sí no se presente únicamente como un suceso narrativo necesario para forjar la identidad a su obra, sino que también la certeza y la proximidad de 13 su presencia (perenne y, en muchos casos, tan silenciosa como las sombras) genera transformaciones paulatinas en la cognición que los personajes tienen del entorno salvaje y de sí mismos, además logra establecerse como un componente multiforme y resignificante de la existencia misma. La muerte brinda un punto de vista extático, prácticamente místico, desde el que es posible integrarse en la última esencia del acto de vivir. La obra de estos escritores, parte indiscutiblemente de lo situacional (específicamente de lo que se genera a partir del ambiente selvático y toda consecuencia que la estadía allí implique: desde accidentes absurdos y ataques de animales, hasta asesinatos premeditados y esporádicos, sin más razón que la otorgada por la codicia) y desemboca en la construcción del carácter de los personajes, de su identidad y de su vida misma lo que indiscutiblemente también debe destacarse en su obra. Ambos narradores son conocedores del efecto que tiene la selva sobre la psique del hombre, y del abuso, no sólo de éste hacia la naturaleza, sino también hacia los de su misma especie. En esta tesis también se señalará de modo comparativo cómo la obra de estos dos escritores estructura su forma y contenido a partir de lo que se denominará la selva-muerte, figura que se mostrará como un agente actante, que si bien en la mayoría de los casos logra sus funestos objetivos, éstos normalmente tienen múltiples facetas –que son los componentes específicos del aspecto situacional– y su entrada como personaje no desencadena las mismas consecuencias, ya que es el multifacético ser humano quien es sometido a los efectos de esta selva-muerte; pero debe resaltarse que es esta última el verdadero origen de la fatalidad y frustración en la obra de los autores objeto de estudio. Si se revisa la vida del escritor uruguayo, que estuvo siempre signada por la muerte, no resulta extraño que la presencia de ésta en su obra literaria sea una constante obsesiva. La muerte pareció rodear la existencia y todo derrotero que Quiroga seguía: su padre, el 14 argentino Prudencio Quiroga, se disparó a sí mismo con una escopeta de caza cuando el futuro escritor era apenas un niño de brazos; posteriormente, cuando Horacio era adolescente, su padrastro aquejado por una enfermedad terminal se suicida; dos de sus hermanos mueren cuando era adulto joven; pocos años después, en lo que al parecer fue un terrible accidente, le dispara en la boca a su mejor amigo, Federico Ferrando, mientras limpiaban una pistola, el arma estaba siendo preparada para un duelo a muerte que Ferrando iba a sostener; siendo un hombre de treinta y un años se casa con una de sus estudiantes argentinas, a quien doblaba en edad, y la lleva a vivir en el ambiente hostil de las selvas de Misiones, una provincia boscosa al norte de Argentina que se convierte en el espacio geográfico preferido por el escritor para ambientar sus cuentos, allí la joven Ana María Cirés, que también es la madre de sus dos hijos, se desespera en medio del salvajismo de la jungla misionera, tan poco apropiada para la crianza de niños, y después de rogarle en repetidas ocasiones a su esposo que la dejase regresar a Buenos Aires, se suicida ingiriendo veneno. Finalizando la década de los años treinta, Quiroga, igual que su padrastro, es aquejado por una enfermedad terminal (cáncer de estómago) y termina con su propio sufrimiento bebiendo cianuro. Incluso dos años después de su fallecimiento el mal sino persigue a su extirpe y su hija Eglé sigue el funesto ejemplo de sus padres y se suicida también (Lazo, 1992, p. X). Pero es la muerte de su mejor amigo Ferrando, la que lo impulsa a alejarse de Uruguay, adoptando definitivamente a Argentina y a sus selvas norteñas como los escenarios de su vida y de su obra, y auque las abandona en contadas ocasiones (un infortunado viaje a París en 1900 y varios regresos breves a Buenos Aires, siempre acompañado de sus hijos y antes de su segundo matrimonio con otra joven, que al igual que Ana María era muchísimo más joven que él) siempre regresa a las selvas misioneras donde termina sus días pero flo- 15 rece su obra. Después de su primer asentamiento en Misiones, con su primera esposa, en 1909, el artista queda literalmente hechizado “[…] con aquella Naturaleza, gusta de la morbosa fascinación del peligro, y viviéndolo, descubre y cultiva el gran tema de su obra literaria” (Lazo, 1992, p. XI). Raimundo Lazo (1904-1976), reconocido profesor, ensayista y crítico literario de la universidad cubana de Camagüey, plantea los cuentos de Horacio Quiroga en términos de una transubstanciación de su propia vida (p. XI), de lo cual es lícito inferir que este escritor no sólo desplegó su grandeza en medio de las furiosas selvas de Misiones, sino que además consiguió enfatizar y explorar el tema de la muerte hasta la saciedad, desde sus aspectos más terrenales hasta los sobrenaturales, de modo que no resulta extraño ver muchos de los miedos auténticos del creador en su obra. En este punto se hace necesario hacer mención a las influencias de Edgar A. Poe (1809-1849) o Guy de Maupassant (1850-1893) en el cuentista uruguayo, pues muchas de las formas con que suele representar los embates de la selva-muerte en sus escritos son crueles, desagradables, incluso espeluznantes y con el propósito directo –como se verá– de erizar la piel. Sin embargo los cuentos de Quiroga también afectados por otra tendencia literaria definitiva para el pensamiento latinoamericano: el Modernismo. En el prólogo que Emir Rodríguez Monegal (1921-1985), docente ensayista y crítico literario uruguayo, hace a la edición de cuentos de Quiroga (1981) publicada por la Biblioteca Ayacucho, además de referenciar, igual que Lazo, cómo Quiroga siguió los derroteros narrativos de Poe, Maupassant y Kipling, también hace un especial énfasis en la manera en que sus comienzos literarios estuvieron marcados por la estética modernista. Para empezar, nace a finales del siglo XIX (diciembre 31 de 1878), época que corresponde con el periodo 16 final del Modernismo en Uruguay. Monegal señala haber encontrado entre sus investigaciones un cuadernillo hecho por Quiroga en su adolescencia, en el que se describen unas composiciones juveniles trazadas con caligrafía rebuscada, donde cruzaba las t como ondas y hacía las tildes como lágrimas de tinta; “[…] hasta las composiciones con que se presenta al público de su ciudad natal, en una Revista del salto (1899-1900), estridentemente juvenil, su iniciación literaria muestra claramente el efecto que en un adolescente romántico ejerce la literatura importada de París por Rubén Darío, Leopoldo Lugones y sus epígonos” (Monegal, p. XI). Empero, esto no es más que una etapa inicial en la obra de Horacio Quiroga, que cierra con su segundo volumen de cuentos titulado El crimen del otro (1904), que es considerado la clausura de una etapa, una muda de piel. Pero el estilo modernista, fiel a su esencia progresiva de contraste entre lo nuevo y antiguo como un modo de aprehender lo fugaz e inasible del presente, no es para nada un paso en falso el la obra de Quiroga; ya el poeta argentino Leopoldo Lugones (1874-1938) –a quien conoció personalmente– presagiaba en el cuentista uruguayo a un narrador superior, evolucionado a partir de las trazas del Modernismo (Monegal, XXV). Para Lazo, la ruptura de Horacio Quiroga con la estética Modernista se hace definitiva cuando el escritor establece lo que será una perenne comunión con las inhóspitas selvas de Misiones, algunas poblaciones aledañas (como San Ignacio, que es un lugar recurrente dentro de su cronotopo) y brazos de agua como el Paraná o Río de la Plata; lugares tan “[…] penetrado[s] de selva [que] se le transforma en fuerza fascinante, dominadora de su persona y de lo más genuino y perdurable de su creación” (1992, p. XIX). Para Quiroga, el arte modernista termina estableciéndose como una cárcel de la que consigue liberarse, no sin las marcas de sus grilletes, y esta liberación se refleja en su obra yendo paulatinamente 17 de una técnica muy laboriosa y perfeccionista que domina el contenido, a un tipo de narrativa (posterior a 1908) donde la intensidad dramática que se genera a partir del contenido señala determina y modula la técnica narrativa; a partir de esta etapa la forma pierde su predominancia sobre los contenidos de sus cuentos y las circunstancias de los contenidos decretan el estilo narrativo. Aquí, obviamente, se hará especial énfasis en los contenidos directamente relacionados con los agrestes espacios de las selvas de Misiones; la selección de cuentos que se ha hecho con este propósito es, con unas excepciones puntuales, cronológicamente anterior a la publicación de La vorágine. En este orden de ideas es pertinente mencionar que la bibliografía en que se apoyará esta tesis de maestría abarca un amplio espectro temporal, desde los años inmediatamente posteriores a las publicaciones de las obras a tratar, hasta ediciones y críticas actualizadas que parten del período de los años ochenta, del siglo pasado, y llegan a la primera década del presente. De este modo, y cómo se profundizará durante el desarrollo de este trabajo, se establece una interacción entre el factor humano de los personajes quiroguianos y los acontecimientos directamente relacionados con las junglas misioneras, elementos que forman una correspondencia simbiótica, pues la manigua modela el comportamiento y la personalidad de los protagonistas; lo que literariamente determina, como se indicó antes, forma y contenido, es decir el devenir mismo del relato. Su obra encierra una lección de sobriedad, de necesaria superación de lo anecdótico y pintoresco, de superación y tenacidad en el trabajo, de arte trascendente y esencializador, en el que la forma es el elemento ancilar en la expresión del contenido humano, en la manifestación de esencia y sentido que la vida demanda del artista. (Lazo, 1992, p. XXII) Rivera Lo que parece ser una fijación forzosa con la figura de la muerte en la novela del colombiano José Eustasio Rivera posee un origen no tan misteriosamente coincidencial, como 18 sucedió en el caso de Horacio Quiroga, pero si con consecuencias funestas análogas, sólo que a mayor escala. Al parecer, el aleteo de una mariposa azul –figura de mal augurio en La vorágine– desencadenó toda una tormenta; y este aleteo, relativamente lejano, fue el proceso exitoso para la vulcanización del caucho logrado por el norteamericano Charles Goodyear (1800-1860) en 1939, que genera grandes transformaciones no solamente para la economía y la movilidad del mundo civilizado, sino también para la prehistórica armonía de las selvas y los bosques de Suramérica, que es donde originariamente se encontraban los árboles de siringa, nombre vernáculo con que se denominaba el jugo espeso y lechoso que también se conoce como caucho en bruto. El líquido vital de estos árboles era el elemento que literalmente estaba haciendo girar otras tierras, todo gracias al proceso ideado por Goodyear, haciéndolas cada vez más dependientes y demandantes de este producto revolucionario. Pero como es lógico, todo sistema comercial tiene dos extremos: el inicial, formado por los extractores manuales, que el en penoso proceso físico de obtención de la siringa y su posterior venta a un precio irrisorio comparado con que alcanza en las grandes metrópolis compradoras, que constituyen el extremo final, ya tienen adjudicada la parte más injusta y peligrosa de este proceso de destructiva explotación comercial. El proceso masivo-desmedido de extracción de siringa es una afrenta al equilibrio establecido en las selvas desde el comienzo mismo de los ciclos de la vida, esto necesariamente desencadena un enfrentamiento entre la naturaleza, o sea la selva-muerte en este caso, y el hombre invasor; enfrentamiento que exhorta, libera y transfiere permanente el salvajismo inmanente de la jungla amazónica a la personalidad destructiva y codiciosa de todo invasor. Y aunque una de las tesis de este trabajo de grado, se centra en ilustrar una amazonía concomitante con la muerte por simple instinto de conservación, una bestia verde de 19 psicología desconocida, pero con certeza funesta, voraz y de insaciable crueldad; también aquí es de vital importancia resaltar cómo la furia de esta bestia vegetal y anacrónica es azuzada por el proceso de explotación del caucho, lo que en la novela de Rivera se ve plasmado en los más atroces y desagradables encuentros con la muerte, además de constantes vejaciones y comportamientos humanos absolutamente ignominiosos que las junglas tropicales proponen y avalan como parte de su estrategia defensiva. No por nada el vocablo vorágine, del latín vorare, quiere decir justamente devorar y según la Real Academia Española significa remolino de gran poder, que se puede formar en cualquier cuerpo de agua (Pérez, 1988, p. 5), por tanto el nombre de esta novela es una metáfora perfecta de la impresionante y abigarrada violencia caleidoscópica que selva y hombres crean de manera conjunta. José Eustasio Rivera nace en Neiva, ciudad del departamento del Huila (Colombia) (19 de febrero de 1888), sus primeros estudios académicos formales los realiza en las inmediaciones de su departamento natal, hasta que en 1906 ingresa a la Escuela Normal de Bogotá, también es la época en que publica sus primeros poemas, seis años después inicia sus estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Colombia y en 1917 se recibe como abogado. Entre 1909 y 1911 es designado como inspector escolar en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima, en ese periodo sus derroteros literarios comienzan a definirse e inicia su investigación sobre la explotación exagerada del caucho en el Amazonas, proceso desde todo punto de vista peligroso para los intereses nacionales, tanto humanos como soberanos (Ordóñez, p. 12). En 1921 publica Tierra de promisión, su primera obra completa, una selección de 55 sonetos de 168 que escribió hasta 1918. Un año después de su primera publicación for- 20 mal inicia la escritura de su célebre novela, en la que avanza hasta la primera parte apoyado con la experiencia que le aporta su trabajo como secretario-abogado de la comisión limítrofe colombo-venezolana, esta labor le provee conocimientos directos sobre selvas, ríos y los procesos desmedidos de la explotación cauchera. En sus excursiones de trabajo Rivera hizo recorridos por el río Magdalena, varias ciudades de la costa Caribe, el río Orinoco, por el que remontó hasta el Meta y posteriormente al Inírida; durante estos recorridos Rivera es aquejado en repetidas ocasiones por las fiebres del paludismo, bajo cuyos influjos escribió buena parte de La vorágine (Ordóñez, p. 13). La novela queda terminada en abril de 1924 y se publica en noviembre. En este mismo año también publica algunos artículos exponiendo los problemas fronterizos entre Colombia y Perú; en 1925 pasa a ser miembro de un departamento investigador que vela por los intereses de Colombia. Aunque es innegable que La vorágine posee claros matices que hacen alusión directa a las usurpaciones que el territorio colombiano sufrió por cuenta del salvajismo y la codicia inherentes a los procesos de recolección y exportación del caucho, no puede decirse que los objetivos de Rivera fuesen puramente denunciatorios como él mismo lo aseguró en algún momento, posiblemente confundido por la resistencia de la estructura de su vorágine al encasillamiento de los géneros literarios. María Helena Rueda, profesora de Stanford University, especialista en literatura latinoamericana y representaciones de la violencia colombiana, propone en su artículo La selva en las novelas de la selva (2003) al caucho como el creador de la novela de la selva latinoamericana (p. 32), ya que a raíz de su explotación se suscitaron los referidos conflictos entre el hombre y la naturaleza, además de dársele cabida y atención a los territorios selváticos, usualmente consideraros paradisíacos, generosos y lejanos. 21 La palabra caucho proviene de una lengua indígena de la comunidad Maina, en la amazonía peruana, etimológicamente viene de caa, que significa árbol o madera y ochu, que es chorrear o llorar (Ordóñez, p. 262). A pesar de ser una savia conocida desde la Colonia, sólo después de usarse como goma de mascar (1819) y de la invención del proceso de vulcanización, su explotación comercial se hizo totalmente desmesurada e inescrupulosa, pasando de inocentes 30 toneladas al año en 1825, a abusivas 94.000 en 1910; en 1912, con semillas robadas, se inician cultivos del valiosísimo vegetal en Asia, lo que da por terminado el interés extranjero en el Amazonas (Ordóñez, p. 262). Pero La vorágine se publica más de una década después (1924), cuando muy seguramente la sociedad propia y extranjera ya había sido enterada y concienciada acerca de los nefandos eventos que la ambición cauchera y la selva amazónica concertaban. De modo que para el año en se edita la novela muchas posiciones ideológicas, morales, comerciales y políticas con respecto al conflicto de la explotación del caucho y la colateral devastación de las selvas, estaban ya bien definidas; y aunque esto no diluye en modo alguno el carácter nacionalista de la obra, si hace que necesariamente su forma y contenidos vayan más allá de un deseo de protesta y redención ante los horrendos suplicios que vivieron los extractores de caucho, en su mayoría indígenas esclavizados y masacrados cuando se resistían a tales ignominias. El ensayista y novelista cartagenero Germán Espinosa (1928-2007), en su escrito Modernismo y modernidad en La Vorágine, de 2002, resalta un par de tópicos relevantes en cuanto a la novela de Rivera. La primera proposición de Espinosa se enfoca hacia esa primera visión parcializada que se tuvo de La Vorágine (1924), en la que se privilegió más su contenido que su forma; y es que a pesar de que esta novela sí posee indudables matices socio-políticos, visibles en sus acercamientos al tema de la irrupción agresora que del hom- 22 bre en la selva amazónica y de cómo éste se deja llevar por una especie de codicia asesina que pasó por las prácticas inhumanas del esclavismo, su obra no fue expresada exclusivamente como una novela de denuncia social. Espinosa encuentra la propuesta del escritor huilense mucho más atrevida; para él La vorágine es sobre todo una manifestación de renovación estética que, aún así, puede coexistir armónicamente con la faz denunciatoria que esta obra también posee. De acuerdo con datos aportados por Espinosa, se sabe que, inicialmente, La vorágine fue desdeñada por los pares literarios de Rivera; esto, como otra consecuencia del desentendimiento a la propuesta estética y revolucionaria que vigorizaba todo lo hasta el momento logrado por escritores contemporáneos: en Tierra de promisión “[…] Rivera no rebasaba las alturas épicas o líricas que podían frecuentar otros autores de moda. La vorágine, en cambio, las sobrepujaba y las enriquecía, con inminente peligro para todos” (Espinosa, 2002, p. 139). Debe resaltarse el hecho de que esta novela fue concebida en un momento histórico que, como lo señala Neale-Silva, escritor chileno y biógrafo de Rivera, se catalogó como el punto intermedio entre el fin y el inicio de dos épocas literarias: el posmodernismo y la vanguardia, entre 1875 y 1890. Pero Rivera tampoco se desplazaba por ninguna de estas dos vertientes. Para el perfil de La vorágine que este escrito desarrollará resulta mucho más compatible la posición que finalmente adopta Espinosa con relación a esta obra, para la que recurre a comparaciones y semejanzas que también solían hallarse en esta novela y la herencia del Modernismo, recordando que incluso muchos críticos preferían incluir a José Asunción Silva (1865-1896) en corrientes literarias más emparentadas con el Simbolismo francés (p. 141). Todo esto sólo con el propósito de mostrar lo equívoco que sería tratar de encasillar la 23 novela de Rivera dentro de la tendencia modernista. El ensayista recomienda no leer la novela de Rivera desde estas tendencias: “Pienso que a José Eustasio Rivera no es aconsejable observarlo en términos de vertientes o de movimientos literarios nacionales. Su ámbito es más vasto y a él tendremos que remitirnos” (Espinosa, 2002, p. 140). Debido a que las críticas más incisivas que recibió La vorágine se dirigían a la notoria inclinación de sus formas hacia cadencias alejandrinas, Rivera hizo cinco correcciones de su novela –ejecutó más de 3.000 variaciones entre la primera y la quinta edición, la última poco antes de morir–, todos los cambios fueron exclusivamente de estilo y siempre se enfocaron en la eliminación de frases rítmicas que pudiesen ser entendidas desde posiciones modernistas; el descabezamiento de alejandrinos, como él bautizó esta labor correctiva, frecuentemente consistía en extender el número de sílabas de las frases, con el fin de deshacer la mencionada cadencia y acentuar el efecto prosístico (Herrera, 2005, p. 11, 18). Otro aspecto sumamente atractivo al interior de esta novela está en la capacidad de penetración que tuvo Rivera en cuanto a percibir la selva como un todo verde y vivo, y la incidencia de este ser vivo dentro de una selva aún más inexplorada, misteriosa y cruel: la del alma humana. Partiendo de aquí, es posible decir que La vorágine es un vistazo a la más destructiva de las furias, una que prácticamente no distingue su presa y posee una codicia inescrupulosa e insaciable. El alma humana es maleable y en esta obra es tan caudalosa, confusa y caótica que se puede saciar de gusto en la maldad y la muerte sin que esto ni siquiera parezca cruel ni mucho menos fuera de contexto. Proceder que es más amparado por la selva que por los hombres. Aquí la selva es una cárcel sin barrotes y a la vez una cómplice perfecta y silenciosa –a cada paso puede haber una tumba– ante lo que le pase a quien la 24 desangra. Aquí, como diría el prerromántico William Blake: “la crueldad tiene un corazón humano”. “[…] El día que salimos al Orinoco, un niño de pechos lloraba de hambre. El Matacano, al verlo lleno de llagas por las picaduras de los zancudos, dijo que se trataba de la viruela, y, tomándolo de los pies, volteolo en el aire y lo echó a las hondas. Al punto, un caimán lo atravesó en la jeta, y poniéndose a flote, buscó la ribera para tragárselo. La enloquecida madre se lanzó al agua y tuvo igual suerte que la criaturita. Mientras los centinelas aplaudían la diversión, logré zafarme las ligaduras, y, rapándole el grazt al que estaba cerca la hundí al Matacano la bayoneta entre los riñones, lo dejé clavado contra la borda, y, en presencia de todos, salté al río” (Rivera, 2005, p. 185). Los propósitos de la selva-muerte en Quiroga y Rivera Así, el objetivo general de este trabajo de grado es mostrar la intensa relación isotópica y del cronotopo que imbrica la obra de estos dos escritores, de modo tal que puedan establecerse patrones contextuales tanto históricos como estéticos, desde el rol actancial de la selva-muerte, comunes en ambos autores, en los que el ya mencionado actante ejerza como vínculo y a la vez artífice de la obra de ambos escritores. El cuerpo de esta tesis estará formado por tres capítulos, en el primero se establecerá la función de la selva-muerte como un personaje articulador, a nivel estilístico y temático, al interior de la obra de Quiroga y Rivera. El segundo Mostrará cómo la selva-muerte se instaura a sí misma como un agente actancial que también afecta directamente la psique de los personajes y por ende el desarrollo de la narración y el efecto estético de la misma. El último señalará cómo la obra de Quiroga y Rivera posee componentes narrativos y temáticos comunes con géneros literarios como los llamados fantásticos y de terror, y la pertinencia de estos como elementos exponentes del pensamiento y la expresión escrita latinoamericana de principios del siglo XX. Con alegría extraordinaria leí “La Vorágine”, su formidable novela, que es el libro más trascendental que se ha publicado en el Continente. Usted comprende muy bien que un libro de nuestra Sur América no es 25 de las cosas que más tientan, por lo general. Yo no tenía ninguna idea de usted, pues ni siquiera conocía el artículo que le dedicó nuestra “Nación”. Tremenda sorpresa experimenté al hallar en su obra tan grande epopeya y en descubrir en usted un hermano con gustos similares acerca de la Naturaleza. No se puede dar una impresión mayor de ambiente, de fuerza y color que la lograda por usted con el juego de sus endiablados ríos y caños. Ojalá, compañero, podamos ponernos un día al habla. No olvide si lo tiene a bien, informarme de cuanto pueda sobre la realidad personal, motivos y finalidad, que pueda haber invisible en “La Vorágine”. Hace tres días, desde que concluí la lectura de su maravillosa obra, que no logro sacarme de la cabeza a Arturo Cova y a sus compañeros, a la selva, a las hormigas terribles, al Guainía, al Isaua, al Inírida y otras novedades de este jaez… Fragmento de la carta que el 4 de mayo de 1927 Horacio Quiroga dirige a José Eustasio Rivera. Banco de la República, p. 47. 26 I LA SELVA-MUERTE “–Ay, señor, parece increíble. Son picaduras de sanguijuelas. Por vivir en las ciénagas picando goma, esa maldita plaga nos atosiga, y mientras el cauchero sangra los árboles, las sanguijuelas lo sangran a él. La selva se defiende de sus verdugos, y al fin el hombre resulta vencido” (Rivera, 2005, pp. 215216). “[…] Hombre y devastación son sinónimos desde el tiempo inmemorial en el pueblo entero de los Animales. Para las Víboras en particular, el desastre se personificaba en dos horrores: el machete… revolviendo el vientre mismo de la selva, y el fuego aniquilando el bosque en seguida…” (Quiroga, de Anaconda, 1993, p. 325). 1. 1 Las selvas del Nuevo Mundo Por antonomasia la selva ha sido la encarnación de lo exótico, el lugar donde abunda lo desconocido, a la vez que es recipiente natural de riqueza o de perdición, todo depende de la voluntad, el objetivo y el conocimiento con que sea enfrentada; estos componentes señalan el límite entre dominar y usufructuar o ser presa y perecer engullido desde las entrañas y el espíritu hasta la carne, los huesos y la piel. La selva no sólo engendra y sustenta vida, ella misma, aunando todos sus integrantes móviles, estáticos e invisibles –pero no menos ponzoñosos–, es en sí misma un ser vivo, dispuesto todo el tiempo a impartir y someter bajo sus leyes de conservación, leyes que se manifiestan como nefandos castigos que se imparten sin distinciones tanto hacia usurpadores foráneos que, sin dedicar ningún exvoto, pretenden sorber sin ninguna mesura los valiosos jugos que exudan sus entrañas, como a los nativos que se deslumbran con el brillo del más nimio lujo y bajo esta visión acceden a despojar a su jungla madre, ya sea obedeciendo al hombre blanco en el asalto a sus recursos naturales o esclavizando a sus hermanos de selva. El tópico de la intrusión, avezada o inexperta, a la selva ha sido ampliamente abordado como tema literario, desde los cronistas de indias que no encontraban las palabras en 27 su lengua nativa para describir la flora, fauna y demás riquezas naturales con que el Nuevo Mundo los recibía, hasta las novelas de exploradores dotados de conocimientos, recursos y valor suficientes para introducirse sin miramientos en medio de los más salvajes paisajes naturales en busca de aventuras y riquezas, sobreviviendo e incluso sometiendo y sirviéndose del poder y los recursos de la madre naturaleza. La utilización de la selva americana como concepto literario, o eje narrativo para este caso específico, encuentra profundas raíces en el momento en que la descripción de paisajes y ambientes propios de la naturaleza y las emotividades de lo humano (en su simple complejidad) y lo artístico (desde su concepción particular de la realidad) convergen con un mismo fin: la afirmación de una subjetividad capaz de crear, a través de las metáforas de libertad, vida y muerte que pululan en todo ecosistema, sus propios senderos ideológicos, es decir de un espíritu romántico; con las connotaciones estéticas del Romanticismo europeo que esto implica. Sin embargo, y partiendo del hecho de que la selva literaria no es más que una recreación de la auténtica y lluviosa manigua, concebida con fines netamente estéticos, la propuesta escrita que se hace a partir de la jungla latinoamericana está fuertemente matizada con los fundamentos ideológicos del ya mencionado movimiento literario conocido como Romanticismo; corriente que se originó en Europa a finales del siglo XVIII como un movimiento artístico fundado en una propuesta contestataria a la irrefrenable Revolución Industrial (fuerte atentado a la racionalización absoluta de los pensamientos y actos cotidianos del ser humano). Sus más grandes exponentes están en Alemania, Inglaterra y, entre otros, Francia; los ejes temáticos del Romanticismo pueden sintetizarse en la exhortación del individuo hacia un robustecimiento (espiritual e intelectual) y una exaltación de la per- 28 sonalidad y el pensamiento únicos de cada ser humano, que no necesariamente deben estar regidos por los parámetros establecidos desde el frío y fragmentario raciocinio. Como se insinuó con anterioridad, la metáfora es la figura literaria hegemónica al momento de conjugar los ambientes y paisajes propios de la naturaleza con los multiformes estados emocionales que constituyen parcialmente la psique. Llegados a este estadio, resulta pertinente hacer referencia a uno de los postulados acerca de la novela de la selva que hace Lydia de León Hazera en su compilado de estudios a este respecto titulado La novela de la selva hispanoamericana, de 1971; aquí se puntualiza la relación del Romanticismo con la selva americana como una concepción literaria que estéticamente está profundamente ligada con las posiciones ideológicas de la corriente europea, lo que no implica que el individuo nativo hispanoamericano estuviese o fuese indiferente a la relación entre su más insondable, e incluso irracional, yo y el mundo natural, tan indispensable y tan propio de su entorno y de su cosmogonía. […] el romanticismo no vino a descubrir aquí nada, pues ya éramos románticos, aun antes que esa palabra entrase a formar parte del vocabulario literario. Y lo éramos por las naturales tendencias de la raza, de suyo imaginativa y sensible; por la permanente lección de la naturaleza tropical, tan llena de contrastes, y tan apta para despertar, gracias a las soledades ilímites y a las alturas inaccesibles, la emoción de lo eterno; por el sedimento indígena depositado en nuestras almas, con su nativa tristeza, su fatalismo resignado y sus ancestrales resentimientos de raza destronada; por la profunda religiosidad de nuestras sociedades, lo que constituye un abono excelente para que prospere la semilla romántica; y, en fin, por muchas otras causas… (Hazera, p. 23) En otras palabras, resulta legítimo afirmar que las ideas propias del Romanticismo del Viejo Mundo, con una inclinación especial hacia el inglés, en el que sobresalían las figuras inspiradas por el amor a la naturaleza y en general por todo hábitat salvaje, sólo sirvieron de hilos conductores que ayudaron a concretar y plasmar la construcción literaria de imágenes bullentes de emocionalidad, inmanentes en la cultura y concepción del mundo natural 29 de los hispanoamericanos, cuya búsqueda de identidad, debido al momento histórico, no era solamente espiritual sino también independentista. Así, se parte de una selva literaria que es una representación artística de una vasta e inhóspita zona geográfica y por tanto obedece a la percepción única del artista; percepción que claro, puede fundarse y/o desarrollar vínculos con posiciones ideológicas preestablecidas acerca de la selva americana. Entonces, a pesar de que la selva literaria esté alejada (más en el aspecto físico que el conceptual) de la real, su construcción narrativa e histórica (también en la literatura) está tan bien fundada que tal representación con fines estrictamente artísticos se ha convertido en un referente determinante para la percepción que tanto hispanos como foráneos tienen de la selvas americanas. Uno de los componentes concluyentes en la particularización de las selvas del Nuevo Mundo es que, al igual que sus nativos, éstas se resisten a ser colonizadas y sometidas por el degradante sistema de servidumbre a que sus recursos humanos y naturales están siendo paulatinamente contenidos; y aunque las figuras retóricas y las descripciones sinestésicas influenciadas por el Romanticismo europeo catalizaron el arraigamiento y la concienciación de la naturaleza americana como escenario real y a la vez fuente de creación artística, es justamente ese carácter de resistencia el que define la identidad conceptual de las selvas y los territorios agrestes del continente americano: es un paisaje rebosante de latentes y variadísimas riquezas naturales, riquezas que por supuesto incluyen al ser humano; pero es a la vez salvaje, peligroso y con una voracidad furiosa e insaciable que no distingue presas. Para este análisis en particular se hará énfasis en el grupo de los recursos naturales, que si bien en general abarcan lo animal, vegetal, mineral y humano, para el asunto literario que aquí compete es el tema de la explotación de riquezas vegetales y humanas el que se 30 enfatiza en las obras que se imbricarán, obras cuyo cronotopo se localiza geográficamente en zonas selváticas definidas en Suramérica. El descubrimiento y la explotación de las selvas americanas son fenómenos unísonos, ya que la riqueza de éstas no sólo impacta el lenguaje exigiéndole la invención y reconvención de sus semas, también embriaga y exhorta, con sus aromas, sonidos, fauna y flora, a la siempre presente codicia humana. Existen varios eventos que históricamente pueden asumirse como las primeras intrusiones organizadas para la exploración, pero con un incipiente propósito lucrativo: en el siglo: XVI, Francisco de Orellana (1511-1546) descubre el río Amazonas; casi quince años después (1541), Hernán Pérez de Quesada –de quien no se sabe más que su fecha de muerte 1544– descubre una cantidad importante de poblaciones establecidas en inmediaciones de los ríos Caquetá y Orinoco, mientras buscaba la ya mitológica ciudad de El Dorado (Pérez, p. 23); y como ejemplo final está la Expedición Botánica realizada a finales del siglo XVIII. Todas travesías científicas que además de la idea de construir una identidad hispanoamericana a partir de las riquezas naturales originarias del Nuevo Mundo (especialmente la de José Celestino Mutis), también tenían como finalidad, apenas lógica, el enriquecimiento de las arcas de la Madre Patria. La concepción retórica que se ha construido alrededor de la selva suramericana la ha erigido como una unidad verde, gigantesca y viviente, donde aun las piedras no son del todo cuerpos inertes, allí todo está expectante a devorar y ser devorado; es la continua y necesaria dialéctica de la vida y la muerte en función de un cosmos terreno. Es la metaforización laberíntica de la selva suramericana, que se convierte en una suerte de infierno de humedad monocroma, una cárcel sin barrotes ni murallas, que sin embargo no puede ser evadida. Es precisamente en estos aspectos donde radica el antes mencionado carácter feroz 31 y a la vez atrayente de la manigua hispanoamericana, que repele con implacable sevicia a quienes le son ajenos sin importar qué intenciones puedan tener, si de exploración o de usurpación; esta selva también engulle cruelmente a sus indígenas nativos, aunque algunos procuren no alterar el orden natural (que es también su orden de vida), sin mayor culpa (si es que el adjetivo es pertinente) que la de perpetuar su inmemorial y esencial danza de la vida y la muerte, danza cuya música, escenario y protagonistas están en medio de una unidad verde que es tan ininteligible como infinita y desesperante, con un sol tan poderoso que enloquece y puede matar en cuestión horas, saturada con los más infectos pantanos y torrenciales aguaceros. De modo que, en forma parcial, el conflicto selva-hombre, es el elemento que articula la condición barbárica de las selvas del Nuevo Mundo; como lo asegura la profesora María Helena Rueda: […] el tópico del conflicto americano entre civilización y barbarie, el enfrentamiento que construyen entre el hombre y la naturaleza, el afán conquistador que allí se estrella contra la vegetación indomable y a la ensoñación que produce la selva como espacio impenetrado e impenetrable, resistente a la civilización y a la escritura. (Rueda, p. 31) Enfrentada desde esta perspectiva, cualquier tipo de intromisión violenta a la selva, relacionada, claro está, en los anales literarios de nuestro continente, puede ser abordada como un tema o un eje estrictamente diegético. Para uno de los casos concretos que aquí se tratarán se ha escogido un periodo histórico de América del Sur que abarcó la masiva explotación del árbol de siringa, o caucho, en las cuencas de la amazonía a principios del siglo XX; ya que es en medio de la infame explotación de esta especie de oro vegetal elástico que se dan los diversos eventos que enmarcan la ignominia que alcanza la condición humana, barbárica degeneración para la que la jungla tropical resulta ser el escenario más idóneo. Es de esta forma que la representación del ecosistema que se plasma en las novelas de la 32 selva hispanoamericana, es la de uno cuyos paisajes, igual que en el Romanticismo del viejo continente, influencian y encuentran hondas correspondencias en la psique de quienes lo habitan; por lo tanto, uno de los derroteros en la búsqueda de la identidad americana, idea forjada al calor de las ideologías independentistas, establece a la selva y demás entornos naturales cómo ambientes enloquecedores, donde hombres y bestias son difícilmente discernibles. 1. 2 La selva-muerte A guisa de esto, la selva suramericana resulta ser el ecosistema perfecto (vasto, salvaje y silencioso) para cultivar esclavitud, mutilaciones, robos, asesinatos, violaciones y todo tipo de nefandos vejámenes morales, físicos y espirituales; ancestrales detrimentos de la condición humana que son también componentes innegables del ser y que amparados por el calor ponzoñoso y la complicidad de la jungla logran desarrollar sus más lóbregos potenciales. La selva y la muerte se entretejen, se autosustentan del mismo modo que la física moderna propone que se trenzan el espacio y el tiempo; por lo tanto, resulta lícito referirse a esta simbiosis húmeda y calurosa como la selva-muerte. Debe señalarse que este trabajo de grado no se centrará de modo exclusivo en la explotación del caucho como la única desmesura que se comete en contra la selva suramericana, ya que desde la obra de los dos autores a relacionar, Horacio Quiroga y José Eustasio Rivera, además de mostrar, representativamente que la jungla mata de modo inclemente tanto a extranjeros explotadores como a nativos explotados, se narran también otro tipo de desmanes en contra del orden natural de esta selva-muerte; lo que dicho en otros términos sería: la utilización general de cualquier recurso de la jungla que se pueda aprovechar a gran escala comercial y sin ningún control: su madera, sus frutas, sus animales y, entre otros, su población aborigen. Todo esto como 33 contexto y causa de la muerte, porque es por y durante este proceso que la selva y el hombre se retan; lo importante aquí es centrarse en “[…] el contenido metafórico del conflicto, es decir presentándolo principalmente como una señal de enfrentamiento entre el hombre y las fuerzas de una naturaleza hostil” (Rueda, 2003, p. 34). Aun así, como se apuntó más arriba, la selva es en sí misma un ente perfectamente facultado para devolver, con igual o mayor ferocidad, las afrentas directas en contra de su equilibrio original. En este punto surge una necesidad clasificatoria en cuanto a la furia defensiva de la jungla suramericana, de la selva-muerte, que puede dividirse en dos métodos de contraataque, métodos que son selectivamente utilizados según corresponda: el primero es el de una selva masivamente invadida, saqueada y, por consiguiente, vengativa y siempre a la defensiva; el otro es la de una jungla que incluso inviolada encarna per se la más ponzoñosa demencia, otra de las aves agoreras y carceleras selváticas que preceden a la muerte. El desarrollo de este primer capítulo se centrará en los eventos contenidos en el primer grupo, es decir que se hará énfasis en el carácter vengativo que adquiere la selva cuando sus valores ancestrales son amenazados y el hombre debe enfrenarse a ella como consecuencia de su perenne deseo de conquistar todo lo que despierta y acrecienta su natural codicia. Pero la selva-muerte es implacable, no posee conciencia ni memoria de los muertos que el reestablecimiento de su armonía reclama y cuando el hombre osa desafiarla y desangrarla, da inicio a un combate que no puede ganar sin encarnizadas batallas (cuando lo logra): la jungla consume el alma y el cuerpo sin ninguna preferencia u orden, ella es en sí misma una inmensa y multiforme fosa donde la muerte se sacia constantemente con los exvotos que ésta le brinda. De modo que, y este es un componente definitivo del postulado que se desarrollará a lo largo de este primer capítulo, morir en la selva, bajo su incesante y 34 cruenta acción vengadora en pro del reestablecimiento de su primigenio equilibrio, será parcialmente el hilo que encauza la temática diegética de los autores en cuestión. Horacio Silvestre Quiroga Fortaleza y José Eustasio Rivera, conscientes de las posibilidades de extrapolación estética (en términos narrativos) que la exuberancia, la identidad y vida propia que la selva suramericana posee, concatenan las posibilidades narrativas y ficcionales de este sistema selva-vida-muerte y los métodos prehistóricos y demenciales que la manigua esgrime para mantener y resguardar su primitivo cosmos. Es a partir de la trasgresión del hombre a este armonioso carnaval selvático de envolvente y aparentemente infinito verde, lleno de bestias (unas racionales, otras instintivas), de calor y secreciones venenosas, de lo que germina y lo que se extingue, que se cimientan estos dos escritores para re-crear cómo la selva y sus hijos, sus habitantes nativos (incluyendo aquellos que caminan erguidos), se defienden de quien la invade, la roba o arremete codiciosamente en su contra; pero no es solamente la venganza el motivo principal por el que la jungla invoca a la muerte, ésta, como en todo ciclo natural, está presente como parte definitiva de todo proceso vital. Inicialmente el hombre encarna ese elemento no sólo extraño sino el más perjudicial al equilibrio que la selva precisa para continuar con su inmemorial y necesaria existencia. El tratamiento que estos escritores dan al tema surge de una base común: la ya mencionada intrusión, violenta o inocente pero finalmente contraproducente y destructiva, del ser humano en un sistema independiente y armonioso; armonía que implica, y en el grueso de los casos exige, la ferocidad de la muerte. Lo que aquí se acentúa es la labor narratológica, tan particular y sin embargo tan compatible, de los dos autores al robustecer el erguimiento de la selva-muerte como tema literario. En este punto es esencial resaltar la diferencia en 35 cuanto al ejercicio propio de esta construcción literaria, es decir el estilo característico con que estos escritores tejen sus obras: Quiroga es oriundo del Salto, ciudad capital del Departamento del mismo nombre en Uruguay, fue un consagrado escritor de cuentos cortos (y un par de novelas, muy breves también) que se inició en la literatura finalizando el siglo XIX con pequeños aportes en revistas de corto tiraje, profesor de secundaria, fotógrafo, hábil constructor y mecánico; y Rivera, nacido en el Departamento del Huila, Colombia, en el municipio que hasta mediados de los años treinta del pasado siglo se llamó San Mateo y que en la actualidad se conoce como Rivera en honor al escritor, fue abogado, inspector de gobierno, poeta y novelista (consagrado en este campo con una sola obra). Aun así, ambos confluyen en la idea de la selva como una entidad dotada con la capacidad de engendrar miedo, enfermedad, locura, voracidad y la más desmedida violencia, para luego encarnar la muerte y simultáneamente ser el vehículo de la ésta; lo implica que ambos autores convergen en el concepto de la selva-muerte, que con inconmensurable voracidad alcanza tanto a aquellos que se atreven a desafiarla con profanos saqueos, como a los que hacen parte habitual de este primitivo ecosistema selvático y por tanto están sometidos a sus normas, atroces casi siempre, simples y silenciosas algunas veces. Es importante, antes de entrar directamente a relacionar a estos dos escritores con el concepto de la selva-muerte –ya que sus obras por sí solas encuentran recíproca correspondencia–, puntualizar sobre algunos estudios literarios que ahondan en sus escritos y su estilística narratoria, y que permiten un entendimiento más profundo y preciso (en cuanto al ejercicio de construcción diegética y estructural –es decir forma y contenido– de la obra) de su trabajo. 36 1. 2. 1 Horacio Silvestre Quiroga Forteza En la obra de Quiroga, la muerte no es simplemente un complemento diegético que se arraiga como tema recurrente, es el eje narrativo más enfocado y, en términos literarios, más explotado, en el sentido de involucrar sus artes –su presencia– desde los contextos más variados. En la mayor parte de su amplia colección de cuentos (más doscientos), ésta ejerce su presencia de múltiples formas, ya sea porque está al acecho de alguna presa o simplemente esperando pacientemente a que una vida incauta y/o degenerada caiga en sus redes. En los escritos del uruguayo, la muerte se manifiesta de un modo casi físico, prácticamente tangible, más como una fatalidad latente y premonitoria que como una idea abstracta o una figura retórica. En sus historias (debe señalarse que no todas se desarrollan en medio de un contexto selvático o misionero, como se denomina específicamente la obra selvática del uruguayo) la muerte puede manifestarse como la consecuencia directa de insondables y degenerativas taras somáticas, de incursiones semiheroicas e irresponsables en la inmensa y desconocida jungla tropical y/o de la locura misma; pero cuando la muerte no obedece a la conjunción de coincidencias anómalas o inesperados e imperiosos golpes del destino (como ser mordido por una yararacusú, serpiente extremadamente tóxica, en medio de una faena cotidiana de trabajo), es decir cuando se da por causas naturales –en el sentido coloquial de la frase– tiene como función brindar una referencia diegética pertinente al desarrollo de la narración y en todo caso no se desempeña como tema primario. La profesora Andrée Collard (1926-1986), originaria de Bruselas, Bélgica, doctorada en literatura Romance de Harvard, en un ensayo sobre Quiroga titulado La muerte en los cuentos de Horacio Quiroga, de 1958, propone al uruguayo como un escritor de quien no resulta exagerado afirmar que ha abordado a la muerte desde todas sus posibles aristas literarias, es decir que procura 37 su manifestación desde todas las formas y aspectos plausibles en medio de la más recóndita jungla tropical o de la incipiente civilización. En los cuentos del uruguayo la muerte puede arribar en medio de la aciaga cotidianeidad de la manigua o haciendo sorprendentes entradas en ámbitos no selváticos que se relacionan más, directa o indirectamente, con lo anormal. Collard define lo anormal en Horacio Quiroga como un componente que actúa en función del medio ambiente en el que se desarrollan sus narraciones. La profesora belga contempla lo anormal, desde una acepción que abarca lo infrecuente, lo casi inverosímil y por tanto sorprendente, lo que en la obra del uruguayo se da justamente fuera del escenario salvaje de Misiones, provincia norteña de Argentina; este lugar común y parte esencial en la cimiente del cronotopo de los cuentos de Quiroga, está al este parcialmente rodeada por el río Paraná (otro componente fundamental del cronotopo quiroguiano), al norte y sur con Brazil y al suroeste con la Provincia de Corrientes y esta última, otro espacio topográfico habitual en las narraciones del salteño, está hacia el este separada de Brasil y Uruguay por el Río Uruguay. A partir de la anterior, y somera, descripción geográfica puede colegirse qué tipo de condiciones físicas y mentales exige la supervivencia en una jungla profusa, quemante y húmeda, hirviente de todo tipo de febriles venenos; además de ser silenciosa y vengativa ante todo crimen y, aún peor, exhortadora de toda la criminalidad y perversión que el espíritu humano puede contener, salvo contadas excepciones, como se verá. Una parte de la construcción selvática de Quiroga está plagada de explotadores, siempre insatisfechos, de los recursos naturales (incluido el caucho), de patrones abusivos y trabajadores que son también criminales en potencia, hastiados de ser oprimidos; la otra parte es sim- 38 plemente la selva, arcana y voraz per se. Son dos caras de una misma selva-muerte, que convergen para erigir la imagen de una jungla desconocida y acechante. Sin embargo, en medio de la jungla, ya sea la invadida que es rencorosa en pro de su auto conservación, o la virgen y salvaje que consume y reconfigura cada partícula de vida que entra en contacto con su sistema, no resulta anormal que la muerte se presente ataviada con sus más nefandos atuendos. Para Collard, lo anormal en el uruguayo se manifiesta fuera de Misiones y Corrientes, o sea fuera de la jungla y del Paraná. Cuando Horacio Quiroga demanda la figura de la muerte en ambientes alejados de la selva, ésta muchas veces se manifiesta en medio de las más anormales circunstancias: la demencia o, entre otros, la enigmática enfermedad; por ejemplo, una capaz de matar lentamente, en un poco más de dos semanas. El cuento que se acaba de aludir cierra con el descubrimiento de un parásito aviar relativamente común, de insaciable apetito y descomunal tamaño, que oculto en un almohadón de plumas, en la recamara de una casa de mármol blanco y altas paredes estucadas, totalmente ajena a la selva, succionaba con religiosa eficiencia la sangre de una joven recién casada (El almohadón de pluma de 1907). La muerte, lejos de la selva, también puede abrirse paso a través del oro del largo alfiler de un broche de diamante, guiado por la demencia del amor; es lo que pasa en El solitario (1913), cuando el joyero Kassim, obnubilado por el exceso de trabajo y por las constantes humillaciones emocionales y económicas a que es sometido por su esposa, termina asesinándola con absoluta sevicia, usando su más bella y reciente confección, hecha con el metal precioso, como puñal. O puede ser más inexplicable aún: El llamado (1926), es la historia de una madre que oye la voz de su recién fallecido esposo, quien le aconseja desde el más allá que no se desgaste cuidando a su pe- 39 queño hija pues la muerte le llegará pronto y a través del fuego; la mujer se desvive alejando de su pequeño retoño todo artefacto inflamable (fósforos, encendedores y cualquier tipo de combustible), acto infructuoso ya que la niña descubre el arma de fuego de su finado padre y accidentalmente se dispara con ella. Siguiendo esta clasificación (de lo anormal), Collard establece un sistema que permite categorizar en tres grupos prácticos los escritos del salteño: el primero es el de los cuentos de horror puro, tendencia que explora la muerte desde sus aspectos más espeluznantes “sin más finalidad que la producir un erizamiento de pelo (1958, p. 278)” a base del uso de los matices más macabros y extravagantes que la muerte puede adoptar; el siguiente grupo se denomina el de los cuentos misioneros, al que se le dará especial relevancia en este trabajo, ya que en éstos se destaca la interrelación del hombre con el entorno salvaje, en esta segunda catalogación el hombre y la selva de Misiones instauran una especie de enfrentamiento y comunión: él desea permanecer en medio de la jungla haciendo uso de sus recursos (es decir someterla), lo que altera el normal balance de ésta, y ocasiona que empiece a adquirir un rol diegético mucho más emparentado con el de un personaje que con el de un escenario paisajístico; es en este grupo dónde también la construcción de los personajes empieza a tornarse mucho más definida hacia el tema particular del conflicto, tema que puede abordarse del siguiente modo: hombre Vs. naturaleza y naturaleza & hombre; ya que es justamente en medio de la lucha del hombre con el entorno salvaje que se dan las más diversas posibilidades para la entrada de la muerte, puesto que ésta “alcanza más fuerza, quizá porque reviste más veracidad y aparece con formas más variadas, más intensas… La selva se vuelve protagonista; contra ella luchan [los hombres] áspera y casi siempre vanamente, pues nada pueden hacer contra los elementos feroces y encadenados (Collard, p. 40 279)”. El último grupo contiene lo que la profesora belga denominó la fase especulativa, el concepto de la muerte alrededor del cual se teje el contenido en esta tercera clasificación ahonda en los pensamientos y teorías poéticas que se pueden abordar en la literatura sobre el misterioso más allá, al que la muerte sólo le sirve de antesala. Esta configuración narrativa de la muerte será abordada en el posterior desarrollo de esta tesis. Pero para abordar directamente los llamados cuentos misioneros que, como se indicó antes, se desarrollan en medio de un contorno eminentemente selvático y por lo tanto enigmático, es necesario puntualizar ciertas características que resultan concluyentes en cuanto al desprendimiento de la visión de la naturaleza propuesta en el Romanticismo y la subsecuente forja de una posición ideológica que establece una descripción y una función para la selva suramericana en la literatura del siglo XIX, a poco más de tres décadas de su finalización, y del naciente y promisorio siglo XX. La manigua del Nuevo Mundo es un espacio incivil, cuya descripción e incidencia sobre los personajes se hace trascendental y definitiva para el devenir de la narrativa quiroguiana y sobre todo para su relación con la muerte. Con anterioridad se hizo referencia a la relación naturaleza-estado emocional como un pilar cardinal de la corriente romántica europea y cómo ésta determinó una iniciática estilística literaria latinoamericana que, si bien se apoya en las metáforas de la vida salvaje que pregonan y plasman la individualidad y la libertad del ser, deben acoplarse a una posición cultural totalmente diferente, posición establecida desde los anales de la historia y la literatura hispanoamericana. En este orden de ideas, sabemos de antemano que parte decisiva del asunto literario e identificatorio queda establecido por la violencia y resistencia inherentes a la jungla del Nuevo Mundo y también por los procesos de independencia política e intelectual que venían cociéndose en éste. 41 El cambio presentado en los cuentos de Quiroga radica en que éstos abordan los entornos selváticos de Misiones no como una extensión de la emocionalidad de sus personajes sino como un factor que la afecta directamente, y el objetivo de la descripción del medio natural en estos llamados cuentos misioneros está en, regresando con la profesora y crítica literaria Lydia de León Hazera y sus estudios sobre la novela de la selva hispanoamericana, enfatizar los momentos de tensión propios del desarrollo y los componentes tanto narrativos como temáticos de cada historia. Un ejemplo concreto de esto último (entre múltiples opciones, claro está) puede hallarse en A la deriva, de 1917, historia que ilustra categóricamente el rápido advenimiento de la muerte en medio de la jungla; esta vez ésta, siempre latente en medio del verde tropical, es convocada por la mordida de un poderoso áspid, con una ponzoña capaz de extinguir la vida y el razonamiento de un hombre en cuestión de horas. El hombre mordido, en medio de lo más intenso de su agonía, decide jugarse una última carta y, haciendo uso de una curiara (canoa), se arriesga en contra de todo pronóstico sensato de éxito a remontar las caudalosas aguas del Paraná en busca de su compadre Alves, ya que cree que él puede ayudarlo, que de algún modo es factible extirpar el abrazo de la muerte que lo consume desde dentro por la mordida de una yararacusú; cuando el intenso tóxico ha invadido la conciencia y la vitalidad del moribundo viajero, el paisaje que se va moviendo ante sus ojos se congrega con lo funesto de su condición física y mental, circunstancia que en este caso no es otra cosa que el estandarte que anuncia la irrevocable arremetida de la muerte: la curiara pasa a ser el último receptáculo de una vida en extinción, llevada en postrero viaje por los brazos líquidos e indiferentes del Paraná. De esta manera puede afirmarse que la construcción paisajística se encauza hacia la exaltación y concreción del efecto lúgubre y tenso que se origina en la acción misma de la narración, en este caso es- 42 pecífico lo que se busca es más una correspondencia descriptiva con la situación agónica (tanto física como espiritual) del navegante que con la condición anímica del mismo, la que en todo caso sería un derivado de esta situación, o sea de la acción misma de la narración: […] En el silencio de la selva no se oyó ni un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa, y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya, cuyas paredes, altas de cien metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás, siempre la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo, y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. (Quiroga, p. 54) Así, lo que se obtiene en este caso es una especie de procedimiento inverso al que se aplica en el Romanticismo europeo, aquí el paisaje ya no es una extensión de la psique, Quiroga no plantea a la jungla como una metáfora contenedora de los deseos y penurias del espíritu humano, sino como una variable dentro de la ecuación narrativa; para él, el entorno es concluyente porque determina acciones y no solamente las ambienta a partir de prolongaciones retóricas. De este modo es posible establecer un patrón del carácter actancial del paisaje y la selva en el constructo literario del uruguayo, el que sin embargo, desde ninguna circunstancia, puede desligarse enteramente de la emotividad de los personajes, porque aunque “[…] se vincula más con las acciones del protagonista que con su estado psicológico,… las acciones del personaje son reflejo de su estado anímico, el paisaje vibra con la tensión del protagonista y subsecuentemente alcanza un alto grado de subjetividad” (Hazera, 1971, p. 97). La muerte en la obra de Quiroga no sólo adquiere multiformes rostros, también sus propósitos narratológicos son diversos, pero esto último es más factible de analizar desde el evento que genera el advenimiento de la fatalidad. Dentro de la narrativa quiroguiana, además de los tropos de los que el autor se vale para re-crear el espacio y la situación más 43 adecuados para que la entrada de la muerte se dé como un evento significativo, también resultan de vital importancia los sintagmas que generan y refuerzan la isotopía de la fatalidad y la muerte. Entonces, resulta imprescindible resaltar ciertos medios literarios que con esta premisa retórica, ocasionan que la muerte se convierta en la espina dorsal de la obra escrita de Horacio Quiroga; aquí, algunas de las caras de la muerte pueden ser, al menos fragmentariamente, desveladas desde de los roles de saber y de poder con que Teresa Espar (española especialista en lingüística y literatura latinoamericana), en su ensayo sobre la semiosis de la muerte en la obra de este escritor, contenido en La semiótica y el discurso latinoamericano, analiza el papel que la naturaleza y sus fuerzas adversas (paraninfos de la muerte) desempeñan dentro de la obra de Quiroga. Estos roles no sólo modulan la atmósfera que actúa como obertura a los eventos trágicos que anteceden la caída de la guadaña de la muerte, sino que ayudan a esclarecer la función de ésta como el eje narrativo más determinante al interior de la obra del salteño. La función cognitiva o rol de saber es la más demandada en la labor crítica de Espar, ya que ésta se difracta para abarcar varios espectros de la narrativa quiroguiana; este rol de saber puede verse alterado tanto por carencia, que es lo más común, como por exceso de procesos cognoscitivos. En La gallina degollada (1909), ejemplo que no se incluye en los citados cuentos misioneros, refiriéndonos específicamente a los hermanos meningíticos, los cuatro enfermos están bajo una –parafraseando a Espar (p. 165)– afectación del rol de saber, representada en la perturbación cognitiva que padecen los hijos idiotas del joven matrimonio Manzini-Ferraz. Es, básicamente, la absoluta incapacidad mental que estos hermanos tienen para saber que entre su hermana y la gallina que horas antes degolló la criada existe realmente una diferencia. Espar lo esquematiza del siguiente modo: “/animal/ Vs. /humano- 44 familiar/” (1998, p. 163). Sin embargo la afectación cognitiva no necesariamente debe provenir de taras congénitas: Los destiladores de naranja (1923) cuenta la historia de un joven biólogo de origen sueco, contratado por el gobierno de Paraguay para ayudar a organizar su sistema de salud rural, el extranjero se refunde voluntariamente por cerca de veinte años en lo más tupido de las selvas del Iviraromí (camino del Iguazú); el ex sabio –como lo denomina el cuento– pierde hasta tal punto sus facultades mentales, a causa de la exagerada ingesta de licor destilado de naranja (noventa grados de alcohol obtenidos no precisamente con los procedimientos más ortodoxos), que asesina con brutales golpes de leño a su propia hija, convencido por una poderosa alucinación etílica de que ésta es una monstruosa rata gigante (/animal/ Vs. /humano-familiar/). Una perturbación muy similar se apodera de la conciencia del ya mencionado joyero Kassim, cuyas manos de artista y obra de orfebre le sirven también como instrumento para convertirse en asesino, todo esto como resultado de la progresiva degradación emocional a que se veía sometido por la actitud ambiciosa, libertina y descarada de su joven esposa: Kassim no soporta enterarse de que la ambición y el desprecio de su mujer desembocan en infidelidad. Así mismo, los perros fox terrier de Insolación (1908) se ven afectados por un enigmático y hereditario conocimiento del malhadado futuro cuando ven el doble fantasmal de su patrón y saben que la irrefrenable muerte del amo perturbará de modo directo su ritmo de vida. En El hombre muerto (1920), la víctima del accidente, no tan improbable para un campesino habituado a llevar todo el tiempo su machete desenfundado mientras camina sobre terrenos anfractuosos, sabe que se está muriendo, evento que se desencadenó con un simple resbalón, y este conocimiento le permite hacerse consciente de la insignificancia de su ser, así como de la poca trascendencia de su existencia. 45 Sin embargo, llegado este momento es necesario hacer una aclaración importante en cuanto al papel estricto que cumple la selva dentro de las narraciones del cuentista uruguayo. En el contexto quiroguiano, la selva, aunque definitiva en la consolidación de la forma y el contenido, no es un personaje central, “[…] ni [Quiroga] se convierte en ideólogo de los oprimidos. El centro de sus narraciones es el hombre, ni la jungla ni sus habitantes están por sobre la situación humana y su protesta emerge de la intensidad y veracidad con que describe la realidad de sus relatos” (Alazraki, 1996, p. 565). Empero, desde el enfoque que propone esta tesis, la selva quiroguiana y sus habitantes sí adquiere un rol con matices mucho más protagónicos, pues ella se desarrolla como la excusa y el camino más aptos para el advenimiento de la muerte; y es justamente en la muerte, como se mostró, donde el uruguayo encuentra el poder que da intensidad a sus relatos. Entonces, el asunto de análisis se enfoca hacia la fijación de los dos escritores con la muerte y su extrapolación narrativa, lo que para este caso significa la conversión de ésta en asunto literario y en cómo el mencionado asunto entronca resignificando (con objetivos eminentemente literarios) elementos de innegable trascendencia en cuanto a la formación histórica y la construcción de la identidad hispanoamericana; de modo que podemos encontrar transferido el aguerrido carácter con que se describió, por sorprendidos eruditos de limitado léxico, al Nuevo Mundo y a sus habitantes la concepción de selva y pensamiento latinoamericano: los habitantes del Nuevo Mundo no son más que una extensión cinética de la ininteligible y, en su mayoría, virgen manigua, por tanto la hostilidad de éstos no es más que una herencia genética de la Pachamama (lo que se acerca más a la descripción de una especie de bestia verde, mística e insaciable, sobreviviente de la megafauna antidiluviana). 46 1. 2. 2 La selva-muerte en La vorágine El filósofo y teólogo huilense, Luis Carlos Herrera Molina S. J. (1926), estudioso de la obra de Rivera, propone en La vorágine: el amor y la muerte, dos constantes humanas (artículo publicado por la Revista Javeriana), que la obsesión con la muerte de José Eustasio Rivera establece la identidad de La vorágine y de sus personajes, ya que ésta (la identidad) se fragua en el punto exacto en que el amor y la muerte se debaten por la potestad física y espiritual de los personajes centrales, además clasifica esta dicotomía emocional como una encrucijada definitiva tanto para la formación como para la representación de los extremos positivo y negativo de la condición humana que esta novela proyecta; aquí los personajes están siendo continuamente afectados por estas dos presencias extremas “[…] y definen su personalidad ante ellas. Quien [se] purifica [en] el amor, se salva. Quien se le opone, perece y tanto más terriblemente muere, cuanto más se ha enfrentado y opuesto al amor” (1981, p. 456). Sin embargo, esta última afirmación funciona perfectamente como un portal exploratorio hacia el conflicto que se plantea entre el amor y la muerte; el amor que exige esa realización, esa plenitud del ser que aquí también implica la salvación de las fauces de la vorágine requiere la más absoluta pureza espiritual y tal estado emocional debe sobrepasar por un amplio margen al deseo carnal y a cualquier otro tipo de interés personal, para así disponer genuinamente a la conciencia para el sacrificio propio. Puede decirse que en la novela de Rivera, efectivamente, la tragedia empieza con la oposición a uno de estos extremos: la directa negación al amor puro, acción que no parece voluntaria sino más bien hace parte de un destino que excluye de la vida de los personajes centrales la integridad y otras fortunas de este sublime sentimiento: el propio Cova abre su narración asegurando que la violencia tomó en su corazón el lugar que correspondía al 47 amor y a la pasión. A Fidel Franco, amigo y compañero de Cova en la travesía de la venganza, también parece estarle vedada la transparencia de este sentimiento ya que la relación con Griselda, su mujer, fue el fruto malsano de un asesinato cometido por ella, crimen (dos puñaladas mortales al jefe militar inmediato de Franco) que él se atribuyó pero que indefectiblemente manchó su unión hasta el punto en que evitaba continuamente la compañía de su ilegítima y malhadada compañera. Lo mismo puede aplicársele a Clemente Silva, sólo que aclarando que él fue víctima de los efectos colaterales de esta negación: su calvario inicia con el deshonor que su hija mayor llevó a su familia cuando se fue convivir con un hombre mayor en unión adúltera; vergüenza que Luciano Silva, el hijo menor, no estaba dispuesto a llevar a cuestas, por lo que decidió unirse a la horda de picadores de caucho que desangra bosques y selvas sin piedad ni medida. La madre de los muchachos fenece consumida por la soledad y el dolor que le causa la degradación de su humilde linaje, lo que convierte a Clemente Silva en una especie de errante ruina humana, sin otro objetivo que encontrar y retornar al amadísimo primogénito al destruido hogar para que al menos despida a su madre en su sitio de reposo final. La dignidad de un sentimiento tan enaltecedor no es simplemente vedada a los personajes principales de La vorágine, sino que esta negación se arraiga como una de las principales cómplices de la selva en su labor diezmadora y vengativa. En esta obra, el desprecio del amor hacia quienes lo solicitan sin ser dignos, significa la irrevocable entrega de estos herejes en cuerpo y alma a la selva-muerte; esta dicotomía también resulta análoga a la descomunal codicia que también deriva en el detrimento de la humanidad de los personajes que dinamizan la novela. Esto último lo representa patentemente, entre otros, Arturo Cova, cuyos sueños de convertirse en un ganadero y hombre de hogar exitoso desembocan en su 48 irreversible y fatídica incursión a la selva en pos de la mujer que, según él colige, se escapó con su rival y aun sin amarla esta es una afrenta a la hombría que el poeta bogotano se propone lavar con la sangre de su enemigo. Es un todo circunscrito alrededor de la vitalidad que sugiere el sacrificio del amor puro, contrapuesto a la nada con que la selva-muerte trunca cualquier posibilidad y esperanza futura. En la obra del huilense, la frustración por la inalcanzada pureza del ser que brinda el amor actúa como detonante para que sus protagonistas se entreguen, voluntaria o forzosamente, a las fauces de la bestia verde y se vuelquen con todas las fuerzas de la existencia hacia la destrucción propia y de cuántos la orbiten: el temperamento de Cova se ensombrece por la irreprimible imagen de la venganza y con esta finalidad violenta y egoísta arrastra tras de sí, inicialmente, a Fidel Franco, quien quizá obtenía un resultado más acorde con sus deseos alejándose de Griselda (“Amigos míos, faltaría a mi conciencia y a mi lealtad si no declarara en este momento… que sois libres de seguir vuestra propia estrella... Más que en mi vida pensad en la vuestra… El que siga mi ruta, va con la muerte” (Rivera, p. 207)); el caso de Clemente Silva es distinto, ya que él se ofrenda abnegadamente a la selva sin codiciar sus preciosos jugos, ni su amparo para consumar actos criminales, sino con la noble misión de resarcir una exigua parte del oprobio caído sobre su casa. Entonces, de manera análoga a los actos nefarios de la criatura que el ficticio doctor Víctor Frankenstein insufló con infecta vida para luego volverse en contra de su creador, exigiéndole la construcción de otro horrendo ser sobre el cual descargar todo su amor, sentimiento comparable sólo con el odio que de igual manera atormentaba al monstruo y que también estaba dispuesto a desatar, los protagonistas de La vorágine deben resignarse a dar la espalda al amor y aceptar 49 sin opción alguna a la selva-muerte, porque aquí el amor puro es tan inaccesible al hombre ignominioso como el acto misterioso de la creación de la vida lo es para un simple mortal. Con anterioridad se hizo alusión, desde los postulados de la profesora Collard, al papel relevante que adquiere la selva en los cuentos de Horacio Quiroga y cómo ésta afecta directamente las acciones y la psique de los personajes y por ende al curso mismo de la narración; en analogía directa con la función de la jungla en La vorágine, puede decirse que en esta novela la selva es mucho más agresiva, mucho más voraz, pero con iguales características y el mismo objetivo: su autoconservación y la indiscriminada eliminación de todo organismo ajeno a su sistema, atente o no contra ella, porque de cualquier modo representa amenaza directa o en potencia contra su inmemorial cosmos. En el prólogo escrito por Juan Loveluck, de la elogiada edición de la Biblioteca Ayacucho de 1976, se hace una especial referencia a la representación de la manigua hispanoamericana que construye Rivera en su novela; Loveluck resalta cómo en esta obra la jungla consolida su función actancial y protagónica, manteniéndose inmutable en medio de la disolución de las múltiples voces narradoras que componen la novela, es decir que sí se aísla y se erige como un personaje “[…] que mueve los hilos, desordena las mentes y quita la cordura… cuando todos caen bajo su manotazo de locura, ella sigue imperando como la devoradora sin fin… la diosa implacable que nada, ni nadie puede saciar” (p. XXIX). El prologuista enfatiza tan vehementemente la agresividad de la selva-muerte que la compara con Moloch o Baal, un dios pagano y malévolo venerado por pueblos antiquísimos como los fenicios, los caldeos, los babilonios y, entre otros, los israelitas; el culto a Moloch se caracterizaba por la avidez de esta deidad hacia los sacrificios humanos, en especial por los bebés de tierna carne que absorbía con el fuego de su vientre y si bien la selva de La vorá- 50 gine no posee entrañas candentes para digerir sus ofrendas humanas, tampoco carece de medios para consumirlos. Sin embargo, la selva-muerte, igual que Moloch, parece tener una especial predilección por la carne humana, sólo que sin hacer ningún reparo en cuanto a qué tan tierna o joven sea. Aquí también debe preponderarse que debido a la belicosidad y misterio con que José Eustasio Rivera dota su re-recreación de la jungla amazónica, resulta apenas natural que ésta también afecte poderosamente la psicología de sus personajes y, claro, el devenir de la narración. En este punto es importante resaltar otras diferencias y correspondencias que la obra de Rivera establece en cuanto al transvase ideológico que hace con los preceptos románticos europeos que influenciaron tanto la función de las descripciones paisajísticas en el devenir de una narración, como la directa relación de éstas con la psique de los personajes en la literatura hispanoamericana. Ya antes se aludió a la función primordial y análoga, en la obra de los dos autores, que posee la selva como un componente actancial determinante en cuanto al posicionamiento de la muerte como eje narrativo principal y cómo las descripciones de ésta (especialmente en la obra de Quiroga) dejan de ser una extensión emocional de los personajes para convertirse en factor determinante en cuanto a sus acciones y por ende en el devenir de la diégesis; sin embargo, en la novela del escritor colombiano las representaciones de los ambientes naturales no se desligan totalmente del propósito genuino planteado hace más de dos siglos en los orígenes europeos del Romanticismo, es decir que en La vorágine los estados emotivos de Arturo Cova, narrador y compilador de otras voces, no sólo se ven intensamente afectados por el ambiente incivilizado que lo rodea y poco a poco lo posee, sino que la descripción de los componentes de este último entronca perfectamente 51 con las múltiples contrariedades que lo acongojan en medio no sólo del brusco cambio de vida que ha tomado, sino con el presentimiento de las futuras desventuras. Mientras apurábamos el café, nos llegaba el vaho de la madrugada, un olor a “pajonal” fresco, a surco removido a leños recién cortados, y se insinuaban leves susurros en los “moriches”. A veces, bajo la transparencia estelar, cabeceaba alguna palmera humillándose hacia el oriente. Un regocijo inesperado nos henchía las venas, a tiempo que nuestros espíritus dilatados como la pampa, ascendían agradecidos de la vida y de la creación. (Rivera, p. 51) Y la aurora surgió ante nosotros: sin que advirtiéramos el momento preciso, empezó a flotar sobre los pajonales un vapor sonrosado que ondulaba en la atmósfera como ligera muselina. Las estrellas se adormecieron, y en la lontananza de ópalo, al nivel de la tierra, apareció un celaje de incendio, una pincelada violenta, un coágulo de rubí. Bajo la gloria del alba hendieron el aire los patos chillones, las garzas morosas como copos flotantes, los loros esmeraldinos de tembloroso vuelo, las guacamayas multicolores. Y de todas partes, del pajonal y del espacio, del “estero” y de la palmera, nacía un hálito jubiloso que era vida, era acento, claridad y palpitación. (Rivera, p. 53) Continuando con el asunto del transvase romántico, se hace ineludible establecer una nueva analogía sobre otro de los tópicos más abordados dentro del Romanticismo, concebido originalmente en el Viejo Mundo: el amor. En la novela del huilense el amor existe, como vimos, por negación y el escabroso viaje a través del laberinto amazónico que en la narración terminan cuatro hombres, encabezados por el poeta y escritor de la bitácora que compendia los tormentos de su desplazamiento, es motivado por las más siniestras pasiones que pueden impulsar los actos de un ser humano: el odio y la venganza. Es decir que, evidentemente, el amor no es tratado como un sentimiento doloroso por su realidad y ausencia, sino como una vorágine interna que desde el inicio de la obra (Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia) comienza a sorber la fuerza espiritual de los personajes, debilitándolos y predisponiéndolos hacia todo tipo de animadversiones, que aquí son la antesala de la muerte; por lo tanto, durante la cruel travesía de Arturo Cova, el tópico del amor como lo planteó el Romanticismo europeo, se ve invertido por las violentas fuerzas concéntricas de La vorágine que repelen sus sublimes propósitos y atraen los de la muerte. 52 1. 3 La selva-muerte quiroguiana Por otra parte, el papel del amor en los cuentos del escritor uruguayo es mucho más contundente en cuanto a su relación con el Romanticismo original y por supuesto con la muerte; acorde con los postulados del padre Herrera sobre La vorágine, la dicotomía del amor-vida y, para este caso específico, la selva-muerte se resuelve con el sacrificio de la propia carne, justamente en nombre de quién se ama: “El amor soluciona el problema del hombre: La vida y la muerte. La muerte no soluciona, sólo deja en suspenso; en letargo infinito pero no realiza” (1981, p. 456). Es así como el abnegado Clemente Silva, soportó castigos físicos y mentales que pocos podrían sobrellevar y por dieciséis años vagó por los asimétricos círculos del Amazonas, encadenado a la muerte pero sin recibir su abrazo: lo obligaban primero la promesa que hizo en la tumba de su mujer (“’¡Juro por Dios y por su justicia que traeré a Luciano, vivo o muerto, a que acompañe tu sepultura!’” (Rivera, p. 227)) y posteriormente los huesos de su hijo, únicos restos que según su juramento debía retornar y unir con los de su madre; aun así Silva surge triunfador, o sea vivo, fuera del alcance de las fauces de la vorágine y portador de la palabra, ya que es él quien entrega los manuscritos de Arturo Cova al cónsul de Colombia en Manaos. Regresando con Horacio Quiroga, hemos de resaltar que en su obra el amor no duele por la imposibilidad de su alcance, sino precisamente por haberlo poseído fugazmente sólo para perderlo con violencia o verlo terriblemente amenazado por las frías y sigilosas manos de la muerte. Con anterioridad se citaron dos cuentos que perfectamente pueden ilustrar la proposición anterior (El almohadón de pluma y El solitario), sin embargo el derrotero ideológico que sigue este primer capítulo exige mostrar el arribo de la muerte desde las sombras húmedas del venenoso e infinito verde de la selva-muerte. Tomemos entonces como ejem- 53 plo directo a este respecto algunas narraciones catalogadas dentro de los cuentos misioneros: Los inmigrantes (1912) tiene como trasfondo el tema de los masivos éxodos europeos que invadieron al Río de la Plata (el más ancho del mundo y frontera natural, de unos doscientos noventa kilómetros de extensión, entre Argentina y el oriente de Uruguay), y en general a Latinoamérica, en dos etapas: la primera se dio a finales del siglo XIX y la segund –mucho más contundente– después de la Primera Guerra Mundial; los inmigrantes que protagonizan este cuento pertenecen al primer ciclo migratorio. La narración se centra en una pareja proveniente de una aldea en algún lugar de Siberia, al oriente de Rusia, que, tras dejar a su primogénito en tierras del Viejo Mundo, se ve enfrentada a las inhóspitas condiciones del Nuevo; la mujer tiene a su segundo hijo en el vientre, pero éste, lejos de ser la bendición y alegría que un hijo tradicionalmente trae a un joven y enamorado matrimonio, literalmente se convierte en una insoportable carga para ella y si a esto se le suma la aspereza del clima suramericano el resultado no es difícil de vaticinar. La pareja hacía parte de un numeroso grupo de inmigrantes, pero se quedaron atrás debido a que la gravidez de la mujer entorpecía sus pasos; después de ser condenados a la soledad, y a sólo unas pocas horas de su llegada, conocieron uno de los tentáculos más fuertes y prolongados de la bestia verde: la descomunal y despiadada fuerza del agua que igual puede golpear, como ahogar o quebrantar tanto la carne y los huesos como la voluntad. Aquí, esta incontenible potencia líquida se presenta en forma de furiosas lluvias tropicales y esta desafortunada conjunción fue suficiente para devastar la salud de la madre (“-¡No puedo más!... –murmuró ella con la boca torcida y empapada en sudor– ¡Ay, Dios mío!”(Quiroga, p. 218)). Finalmente Carlota, la esposa, sucumbe y el hombre, imbuido en el desasosiego y la inclemencia del medio ambiente, decide desandar, llevando a cuestas el doble cadáver, los incontables y fatales pasos 54 que junto con su pareja dio a través del continente asesino, pues está decidido a repatriar los despojos de su amada esposa, cuerpo y receptáculo fúnebre que muestra cómo la poderosa e indiferente selva encarnan y conducen al fracaso, la desesperanza y la muerte. Cuando despertó, el sol quemaba. Comió bananas de filodendro, aunque hubiera deseado algo más nutritivo, puesto que antes de poder depositar en tierra sagrada el cadáver de su esposa, debían pasar días aún (Quiroga, p. 219). Durante tres días, descansando, siguiendo de nuevo, bajo el cielo blanco de calor, devorado de noche por los insectos, el hombre caminó y caminó, sonambulizado de hambre, envenenado de miasmas cadavéricos, toda su misión concentrada en una sola y obstinada idea: arrancar al país hostil el cuerpo adorado de su mujer [el resaltado es mío] (Quiroga, p. 220). La posición de la selva-muerte como uno de los principales actores en la representación selvática quiroguiana posee ciertos atenuantes, en comparación con la jungla de La vorágine, en cuanto al estilo composicional narrativo que determina la construcción ideológica de junglas y bosques tropicales. Aunque en Quiroga la bestia verde tampoco baja la guardia en ningún momento en lo que respecta a la salvaguarda de su integridad, sí se muestra equitativa con los portadores de la pureza espiritual que exige el auténtico amor, cuyo alcance no resulta imposible en medio de la selva-muerte, pero sí a veces conservarlo; esta selva a la vez resulta imposibilitada, en medio de su instintiva bestialidad, para combatir a los también devoradores y crueles, pero mucho más racionales y metódicos, sistemas capitalistas que se hartan con los valiosos jugos de sus entrañas. Las descripciones del cuentista son mucho menos atroces que las de Rivera, este último propone su descriptiva selvática como un pilar esencial dentro de su objetivo estético que exalta mucho más la fiereza destructiva de la jungla amazónica. Por otro lado Quiroga centra sus descripciones del medio ambiente en una suerte de conjugación que se compone tanto de la iniquidad connatural, pero no tan intolerante del medio ambiente, como de su influencia directa sobre la psique de sus personajes. La voluntad (1918) se desarrolla desde el mismo marco de la 55 inmigración de europeos a Suramérica; el presente histórico de este cuento se ubica unos meses antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, es una analepsis que describe cómo Nicolás Dmitrovich Bibikoff, capitán de artillería del ejército de San Petersburgo, y su esposa se radican, por una temporada que se extendió más de dos años, en el municipio de San Ignacio, en Misiones, sometiéndose a las esforzadas faenas físicas y psicológicas que exigen tanto la labor agrícola como el acoplamiento psicosomático a nuevos climas y costumbres. Vivía[n] en el fondo de la colonia, contra las barracas pedregosas del Yabebirí. Había[n] comprado 25 hectáreas… Todo allí: chacra, Yabebirí y cantiles de piedra, queda bajo el bosque absoluto. El monte cerrado da buenas cosechas, pero torna la vida un poco dura a fuerza de barigüís, tábanos, mosquitos, uras y demás. Es muy frecuente dormir la siesta alguna vez bajo el monte, y despertarse con el cuerpo lleno de garrapatas… Cuando llueve en forma el puente no da paso en tres días… De modo que para los pobladores del fondo –aun los nativos– la vida se complica duramente en las grandes lluvias de invierno… [el resaltado es mío] (Quiroga, p. 239) Durante la narración somos testigos de cómo el matrimonio extranjero logra adjudicarse un pequeño terreno para el cultivo de tabaco, pero la tierra se muestra mezquina ante los esfuerzos de los forasteros por obtener el sustento a partir de la riqueza de sus nutrientes; el capitán opta por convertir en mercancía comercial varios tesoros personales de sus días de militar en el Viejo Mundo: un prismático, una genuina pistola semiautomática tipo Parabellum –popularmente conocidas como Luger, por el apellido de su inventor– y, finalmente, unas medallas conmemorativas. Aunque la pareja tiene que vivir en una prolongada miseria, resultado directo de su constante y dispar lucha con la tierra, nunca, hasta el día en que deciden regresar a su natal Rusia, dejan de cultivarla; la salud de Nicolás resulta mucho menos recia y adaptable que la de su esposa, por lo que debe regresar primero, meses después lo hace su mujer. Lo que aquí realmente revela y establece de manera concreta el conflicto hombre-naturaleza y a la vez exalta la función de la unión por verdadero amor, son 56 los motivos que impulsaron a la pareja a radicarse temporalmente en los bosques salvajes de Misiones, motivos que quedan consignados en el diario personal del capitán Bibikoff, abierto sólo un año después de su partida, según petición de su esposa: “[…] el único motivo de la ventura, había sido probar a los oficiales de San Petersburgo que un hombre es libre de su alma y de su vida, donde él quiere, y donde quiera que esté (Quiroga, p. 243)”. Con el orgulloso propósito de probar sus palabras se habían radicado en Misiones y aunque la suerte no les fue del todo benigna, su feroz voluntad y sus puños de pareja fueron suficientes para no sucumbir ante las fuerzas equilibrantes y despiadadas de la selva muerte. En la noche (1919), continuando con la temática relativa a la conjunción amor y selva-muerte, también incluye como protagonista a una pareja de inmigrantes europeos (cuyo origen exacto no se señala durante la diégesis) que tras haber salido victoriosos en lo espiritual, físico y económico, a diferencia de los casos anteriores, se convierten, especialmente la esposa, en una leyenda local de Misiones. En este cuento vemos cómo el Paraná es ataviado con una función actancial trascendente cuando un valiente pero inexperto remero se aventura a remontar las poderosísimas aguas del Alto Paraná partiendo justamente de San Ignacio (locación del ejemplo anterior); antes de partir el joven recibe consejos de un avezado y entrado en años marinero griego que, en sus tiempos mozos, perteneció a las fuerzas marítimas de la armada inglesa y terminó en este lugar como contrabandista de caña: […] Usted puede pasar ahora por un medio, medio regular marinero. Pero le falta una cosa, y es saber lo que es el Paraná cuando está bien crecido… Pues bien; cuando llegue hasta allí y no se vea una piedra de la restinga, váyase entonces a abrir la boca ante el Teyucuaré, y cuando vuelva podrá decir que sus puños sirven para algo. Lleve otro remo también, porque con seguridad va a romper uno o dos. Y traiga de su casa una de sus mil latas de kerosene, bien tapada con cera. Y así y todo es posible que se ahogue (Quiroga, p. 408) 57 El aspirante a marinero completa el primer tramo de su viaje, pero para este momento ya ha caído la noche selvática, poseedora de la más espesa e incógnita calígine; y como el Paraná a esa hora por lo regular crece más de dos metros por encima de su ya elevado nivel promedio, el viajero obligatoriamente debe pasar la noche en Santa Ana donde conoce a una pareja extranjera dueña de un próspero boliche (establecimiento comercial que igual presta servicios de abarrotamiento de víveres como de hotel de paso) y una bien ganada fama como un valiente y profundamente enamorado matrimonio. La narración se vale de la analepsis para referir la historia de cómo la entonces joven pareja aprendió a hacer de los indomables y gigantescos brazos de agua que surcan las tierras salvajes de Misiones su ruta para establecerse como pequeños pero perseverantes, laboriosos y respetados comerciantes. Engañados respecto de los recursos del país, habiendo agotado en yerros de colono recién llegado el escaso capital que trajeran, el matrimonio se encontró un día al extremo de sus recursos. Pero como eran animosos, emplearon los últimos pesos en una chalana inservible, cuyas cuadernas recompusieron con infinita fatiga, y con ella emprendieron un tráfico ribereño… (Quiroga, p. 411) La fatalidad se les presenta un día en medio de sus faenas comerciales cuando el hombre, al descender de su chalana, hunde el pie en el fango y su pantorrilla es atravesada por el puntiagudo y afilado aguijón de una raya de río, animal cuyo doloroso ataque es más temido por los pobladores de la región que el de las pirañas (caribes) o el de la mortífera anguila eléctrica, todas especies propias del los ríos suramericanos. La única opción que se presentó para salvar al hombre fue el denodado remar de su esposa en contra de la corriente del Paraná y en medio de una temible noche, cuya oscuridad parecía engrosar los ya enérgicos brazos del río, hasta Teyucuaré, a unos siete kilómetros de San Ignacio, pero partiendo de Santa Ana son fácilmente doce o más, donde vivía Blosset, un sabio alemán que trabajaba al servicio del Museo de París, popular por sus conocimientos para curar mordeduras de 58 víbora. Entonces, la sacrificada esposa, en pos de la vida de su hombre, remó por más de dieciocho horas sin detenerse un solo instante “[…] y tuvo lugar entonces la lucha más vigorosa que pueda entablar un ser humano –¡una mujer!– contra la voluntad implacable de la naturaleza (Quiroga, p. 411)”. Pero, como se indicó previamente, la voluntad de la naturaleza en la construcción de Horacio Quiroga resulta un poco más flexible y menos reaccionaria en cuanto a sus posibilidades para detener el avance humano que en este caso se apoya en la fuerza de su codicia o en la de su amor; aquí, este último representa una verdadera salida cuya contraposición también es la muerte. Es decir, que al igual que en la obra del escritor colombiano, estas fuerzas también se establecen como agentes actanciales antagónicos donde “[…] el amor es la salvación en la vida, mientras que la muerte aparece como una solución que salva de la vida” (Herrera, 1981, p. 456). O lo que es lo mismo: que no permite otra opción diferente a la muerte. A pesar de las variaciones iniciales con que ambos escritores abordan la función del amor, la finalidad de éste en lo referente a su relación con la selva-muerte resulta idéntica; sin embargo, si fuésemos a analizar de una manera cuantitativa, por así decirlo, la influencia positiva del sublime sentimiento en la obra de Eustasio Rivera, dicha influencia se inclinaría notablemente más hacia el debe que hacia el haber, ya que aparte de la historia de Clemente Silva sólo hallamos otra donde el amor se superpone a los verdes y ponzoñosos tentáculos de la selva-muerte, la refiere el colombiano Balbino Jácome en la segunda parte de la novela: se trata de la impresionante huída del esclavo cauchero Julio Sánchez que prófugo, junto con su esposa embarazada, y perseguido por sus capataces del Putumayo navegó por semanas únicamente durante la noche, haciendo de su canoa y del negro río, en contra de toda norma y antecedente, un escenario propicio para recibir la vida, pues su hijo 59 nació en medio del cause de Putumayo, sobre la madera húmeda pero libertadora de la curiara. Finalmente, la selva quiroguiana resulta impotente para enfrentar la avanzada humana, sin embargo esta última deberá encararla y la mayoría de las veces fenecer ante ella. Pero la simbología de Quiroga es clara a ese respecto: los recursos y condiciones físicas y mentales del hombre pueden no ser idóneas para enfrentar las junglas húmedas y las fiebres tropicales del Suramérica, pero si cuenta con la tenacidad suficiente es posible no sólo evitar el abrazo de la selva-muerte sino obtener sus favores e inclusive llegar a vivir en medio de sus tentaculares ramas, aparentemente infinitas. Esta indulgencia por parte de la bestia verde no es tan patente en la novela del colombiano, aquí ella puede llegar al acto magnánimo de perdonar a aquellos poseedores de un alma libre de codicia y dispuesta a la inmolación de su propio ser, pero jamás cederá en su empeño por consumir al invasor y resguardar la entereza de su sistema. En el cierre de El regreso de la anaconda (1925), considerada como el desenlace de Anaconda (1918), vemos cómo esta imponente serpiente de más de diez metros de longitud, líder de sus hermanas en la lucha contra el asentamiento del hombre blanco y su parafernalia en las junglas de Misiones, es muerta por un disparo que le propinan los tripulantes de un barco movido a vapor, imponiendo así la voluntad y el coraje del recio conquistador, contrario a lo que pasa en “[…] La vorágine, donde se siente la fatalidad y la dominación de la selva” (Hazera, 1971, p. 99), en la representación del salteño, el invasor “[…] dominará la selva, pero antes tendrá que padecer las tribulaciones y las inclemencias innatas de una región primitiva e inexplorada” (Hazera, p. 99). 60 1. 4 La vorágine: un abismo antropófago La jungla tropical Suramericana se establece como un espacio antihumano e inhumano, lo primero por la ya señalada acción defensiva de la manigua en busca de su propia preservación y lo último debido también a la influencia de la bestia verde, pero ya no como directa artífice de la muerte sino como su más silenciosa cómplice e incitadora, aspecto que se profundiza de manera más cruda en La vorágine. Antes se hizo mención al carácter opuesto que enfrenta a la selva con sus invasores y cómo esta fiereza hace parte de una especie de herencia en cuanto a un imaginario establecido literariamente sobre lo tentadoramente peligrosas que resultan las riquezas y demás secretos que se ocultan en la manigua; de lo que se deriva que los habitantes nativos de ésta, por su conexión cosmogónica con la pachamama y su primigenia concepción de todo lo existente en dependencia directa con ella, sean también totalmente opuestos a los lucrativos e invasivos procesos de explotación y destrucción que diluyen sus selvas. Por lo tanto, las dinámicas de industrialización exigidas por el progreso inmanente a la fiebre del caucho, procesos cuya re-creación enmarca dos terceras partes de la novela de Rivera y se consolidan como una extensión más de la vorágine que absorbe todo lo que la amenaza, son, desde su metodología y objetivos, excluyentes de todo pensamiento y asomo cultural del pueblo indígena; con excepción, claro, de su valiosa, y jamás justamente remunerada, labor recolectora y el atávico conocimiento geográfico de la jungla que los nativos poseen y se ven obligados a desvelar. Entonces, avanzar y aprovechar despóticamente los recursos de la jungla implica necesariamente ir en contra de sus habitantes originarios y hacer de su pachamama un lugar ajeno a su milenaria existencia, por lo que también los nativos son reducidos a verse a sí mismos como una especie forastera en medio de su propia selva; como resultante de este dispar choque 61 económico-cultural entre dos mundos (el espiritual y el consumista, el Nuevo y el Viejo respectivamente) y el amparo de la sombra, connivencia e influencia siniestras de la bestia verde, el sometimiento que exige el progreso se convierte rápidamente en primitiva barbarie. Ya se ha hecho referencia a cómo los procesos de explotación y posterior comercio de caucho a finales del siglo XIX y comienzos del XX, tuvieron una especial incidencia en la percepción general que se cimentó sobre las selvas suramericanas. Empresa que de por sí fue paradójica, porque echar a andar una maquinaria capitalista (modus vivendi de sociedades consumistas que se enfocan en la acumulación de bienes y no en la comunión que los pueblos nativos tienen con su entorno) en medio de la manigua virgen e indómita, implica necesariamente tener que dominar una entidad en cuya inherente naturaleza está la oposición y el exterminio de todo tipo de transgresiones externas, modernas y/o distintas (ajenas en todo caso) de su atemporal danza de la vida y la muerte. Como resultado de todo esto, lo único que se puede obtener es una fallida tentativa de erigir un cosmos económico que trata de acoplarse funcionalmente al inmanente caos selvático, logrando sólo un demencial espacio de feroz e inconmensurable verde, tan fuera de todo límite civilizado que es difícil hallar el punto exacto de escisión entre la ignominiosa maldad del hombre –alentada por la voracidad de su codicia– y la sorda, y casi inconsciente, violencia propia del entorno febril e irracional de la calurosa selva-muerte. Cuando entrábamos al Inírida, el mayor de ellos [de la tribu de los maipureños] me encareció, en tono mixto de súplica y amenaza: “Déjenos regresar al Orinoco. No remontes esta agua, que son malditas. Arriba, caucherías y guarniciones. Trabajo duro, gente maluca. Matan a los indios. [sic] (Rivera, p. 198) 62 La influencia insana de las intensas anfractuosidades predominantes en los terrenos de La vorágine sólo es comparable con la fuerza que esta influencia tiene al convertirse en un componente definitivo tanto para la conformación de la psique de los personajes principales como para la construcción argumental y diegética de la obra. La novela es susceptible de ser seccionada desde varios criterios, relacionados directamente con su contenido. El propio autor la divide en tres partes: la primera contiene la huída de Arturo y Alicia, y su paso de la sierra al llano; la segunda trata sobre su incursión inicial en la selva del Vichada y la preponderancia de la violencia y la codicia por encima de cualquier otro rasgo de humanidad; la última puede ser descrita como el paso de la violencia irracional a la insaciable vorágine de la más recóndita amazonía brasileña. También puede seguirse el derrotero trazado por los cambios que progresivamente van definiendo el carácter y la personalidad de Arturo Cova; en el antes citado artículo de 1981, el padre Luis Carlos Herrera, S. J. propone un fraccionamiento tripartito de La vorágine, basado precisamente en la voluble y atormentada conciencia del poeta Arturo Cova: la división inicial la ubica en la angustia existencial que embarga al protagonista y que se acentúa cuando, después del rapto de Alicia, se da cuenta del vacío espiritual al que su desesperada situación, los actos y los sentimientos poco dignos para con ella lo han conducido: […] Respecto de Alicia, el más grave problema lo llevo yo, que sin estar enamorado vivo como si lo estuviera, supliendo mi hidalguía lo que no puede dar mi ternura, con la convicción íntima de que mi idiosincrasia me empujará hasta el sacrificio, por una dama que no es la mía, por un amor que no conozco” (Rivera, p. 58). La siguiente división puede ser posicionada en los primeros capítulos de la segunda parte, cuando, una vez iniciada la búsqueda de las mujeres que ellos consideran traidoras, la mentalidad de Cova es fuertemente trastornada por las penurias a que los somete la selva, 63 “[…] Los pabellones de tus ramajes, como inmensa bóveda, siempre están sobre mi cabeza, entre mi aspiración y el cielo claro…” (Rivera, p.155), de lo que emana la entrega casi total y consciente a la violencia por parte de Cova, ciclón de concéntricas ignominias que sorbe y redirecciona hacia la perversidad toda pasión: “[…] se iniciaba en mi voluntad una reacción casi dolorosa, en que colaboraron el rencor y el escepticismo, la impenitencia y los propósitos de la venganza. Me burlé del amor y de la virtud, de las noches bellas y de los días hermosos” (Rivera, p. 164). Finalmente, el padre Herrera posiciona su tercer segmento en el momento en que el poeta experimenta una mezcla de nostalgia y arrepentimiento debido a las equivocadas decisiones que ha tomado y que lo han llevado a un punto deplorable de decadencia física y espiritual, de modo que la mente del bogotano se inclina por la quimera del regreso, de la salida de la selva, lo que aquí es el equivalente a huir del abrazo seguro de la muerte: “[…] Déjame tornar a la tierra de donde vine, para desandar esa ruta de lágrimas y sangre que recorrí en nefando día, cuando tras la huella de una mujer me arrastré por montes y desiertos, en busca de la venganza, diosa implacable que sólo sonríe sobre las tumbas” (Rivera, p. 156). Sin embargo, y dadas las características especiales que fusionan la agreste geografía amazona (zona sur-oriental en Colombia con una extensión de unos 331.320 km2, comprende regiones importantísimas para el desarrollo de la novela como, el Guaviare, Guainía, Vaupés, Putumayo y Caquetá) y la personalidad de los protagonistas en La vorágine, combinación que como vimos más arriba genera consecuencias directas en cuanto al devenir narrativo de la novela, resulta más adecuado el análisis de estos dos factores en función del otro, estableciendo así una simbiosis que sustenta la presencia de la muerte como una extensión de la naturaleza y como una multiforme figura que constantemente asecha y azu- 64 za los trastornados pasos de Arturo Cova; en este caso, y dada la influencia que la selva tiene sobre los personajes, será la correspondencia directa entre esta entidad verde, cruel e indiferente, y la voluble mentalidad de los personajes principales –en especial la del poeta bogotano–, la que conforma los elementos que definen a la selva-muerte en La vorágine. Para esto, parcialmente, se partirá de los postulados del especialista en cultura mexicana y literatura latinoamericana Seymour Menton, quien recibió en el 2012 el premio Orden Águila Azteca, máxima condecoración que se puede otorgar a un extranjero por su dedicación en la difusión y enseñanza de la cultura mexicana, planteados en La Vorágine: Circling the Triangle, un ensayo de 1976. Aquí, valiéndose de una especie de paralelo inverso con La divina comedia de Dante, el profesor ilustra cómo, al igual que lo hicieron el poeta italiano y Virgilio en su recorrido místico, el bogotano Arturo Cova y sus acompañantes también se insertan en un laberinto tanto físico como emocional, comparable con la referida travesía literaria medieval no sólo por los tres terribles estadios (geográficos en el caso de la novela de Rivera) y por la poderosa trascendencia de éstos para la conformación de la estructura diegética de La vorágine, sino porque al igual que en la obra de Dante, Arturo Cova y sus acompañantes también están, literalmente, descendiendo a la tierra de los muertos. En la obra de Dante, el viaje (que igualmente tiene como propósito hallar a una mujer, sólo que con fines más enaltecedores) inicia con la incursión en el Infierno, continúa con el Purgatorio y finaliza con el vivificante y esperanzador Paraíso; es decir que define un trayecto en el que los suplicios del cuerpo y el alma progresivamente se van menguando hasta alcanzar una situación menos tormentosa. Contrario a lo que sucede en La vorágine, 65 donde los martirios que la selva imparte y exhorta a impartir van en continuo aumento conforme más inhóspita se hace su topografía. El éxodo proscrito de Arturo y Alicia se inicia en Bogotá, es decir en la región andina de Colombia (la Sierra, como se denomina al interior de la obra), en esta zona se ubican casi tres cuartas partes de la población de Colombiana. La visión inversa propuesta por el profesor Menton empieza a establecerse justo cuando la narración de Rivera alude a este territorio, que es el más benigno de toda la geografía implicada en la novela; aquí, Arturo Cova no sólo establece sus sueños de fortuna y gloria, sino que se relaciona con los leales Don Rafo, Antonio correa y Fidel Franco, esto sumado al clima frío de la región, en contraposición con la abrasadora selva amazónica, se convierte en una constante evocación portadora de sosiego a lo que posteriormente será su desvariada mente. Dante inicia con el Infierno y Cova con una simbolización del Paraíso, porque aunque la selva encarne la más infernal barbarie no significa que la poblada zona Andina sea una imagen de agradable y racional civilización: la huída de la pareja se apresura debido al matrimonio forzado, concertado por su familia, un sacerdote y un juez, que Alicia desesperadamente estaba dispuesta a evitar; es importante resaltar que todos los personajes colombianos que intervienen en la novela son originarios de esta zona. El aciago viaje de Cova y su ilegítima mujer continúa por los Llanos Orientales de Colombia, este estadio abarca la mayoría de la primera parte de la novela y se establece como la obertura de la segunda; los Llanos colombianos se extienden más de 266.000 km2, desde la base de la Cordillera Oriental hasta Venezuela, es una zona sumamente húmeda y lindada naturalmente por los ríos Guaviare, Arauca y Orinoco, empero los límites culturales entre los Llanos colombianos y los de Venezuela son prácticamente imposibles de estable- 66 cer. Siguiendo con los senderos trazados por Menton, esta zona resulta equiparable al Purgatorio de La divina comedia, pues como éste es portadora de aspectos positivos y negativos: aquí a los pecadores les es brindada la oportunidad de elegir entre la redención de su alma o el regreso al Infierno (“[…] No obstante, alguna ráfaga del pasado volvía a refrescar mi ardido pecho, nostálgico de ilusiones, de ternura y serenidad” (Rivera, p. 164)), pero la inversión en la obra de Rivera está justamente en que el siguiente e insalvable estadio es el Infierno, que aquí se materializa como la selva-muerte: “[…] yo era la muerte y estaba en marcha!...” (Rivera, p. 188). Finalmente, tras el robo de la mujer que él antes se había robado, Cova se ve impelido, en una cruzada de locura y venganza, que comienza en las voraginosas selvas del Vichada y se extiende hasta la selva amazónica brasileña, donde es inexistente toda posibilidad de manumisión, donde la bestia verde devora a todo visitante inexperto y/o mal intencionado. En La vorágine se asiste a la progresiva anulación de toda esperanza: la principal, que era la consecución del amor puro, la económica, con el inexistente negocio ganadero; se abandona lo poco que se tiene y se maldice lo que se ha tenido, se persiguen metas infames y, finalmente, a medida que la perturbadora influencia de la jungla se hace más marcada, se acepta a la muerte como mecanismo de sometimiento y solución final. Es decir, que el fracaso se presenta como telonero del abrazo de la selva-muerte. Esta tendencia al deterioro de todo proyecto e ilusión prevalece con más fuerza a partir del momento en que la selva se apodera –desde la segunda parte– de los destinos de los personajes centrales de la obra, cuando el hombre instigado por la codicia y demás degradantes impulsos mundanos se enfrenta, armado sólo con su ignorante avidez, a la bestia verde; ya vimos que en La vorágine, salvo contadas excepciones, no hay ninguna esperanza de librarse de los verdes y 67 húmedos tentáculos de la bestia (movido por la idea obsesiva de la venganza Arturo Cova logra encontrar a la mujer embarazada, sólo para poco después ser devorados por la selva), la novela de Rivera no ofrece opción distinta al fracaso y a la muerte, puesto que “[…] una misma desventura nos había unido y no teníamos otro futuro que el fracaso en cualquier país” (Rivera, p. 157), héroes de lo mediocre, como el propio Cova se denomina a sí mismo y a sus compañeros de viaje. Acorde con el profesor Menton, Arturo Cova es un ángel caído (p. 418), cuya pérdida de la gracia se debió precisamente a la poca importancia que la figura del verdadero amor ocupó en sus prioridades espirituales; por lo tanto la tendencia de sus desventurado sino es el fracaso y posteriormente la gola de la selva-muerte. 1. 5 Los esbirros de la selva-muerte de Quiroga Los cuentos de Horacio Silvestre Quiroga no se ciñen, como vimos, por completo a esta inversión de la obra de Dante, las tierras de Misiones terminan reconociendo tanto el coraje como amor puro. Sin embargo la selva-muerte en la concepción del escritor uruguayo también es precedida por la austeridad del fracaso, sólo que aquí las manifestaciones de triunfo de la voluntad y la unión humanas son más frecuentes que en la obra de José Eustasio Rivera, dónde la selva tropical tan sólo perdona la vida de los que aman si abandonan sus ingobernables terrenos. Pero cuando las junglas de Misiones no perciben el halo del amor o el aura de un alma esforzada que suda dignas batallas contra sus ramajes, su voracidad se materializa en muerte; ejemplos contundentes a este respecto pueden hallarse en cuentos como Gloria tropical (1911) y Los mensú (1914), en el primero Malter, dactilógrafo de profesión, con muchos deseos pero sin conocimientos sobre la manigua tropical, un cuerpo enfermizo y un espíritu con poca fuerza pretende no sólo entender, sino también sacar un modesto provecho a base de un dominio parcial de la indómita naturaleza de Fer- 68 nando Póo, una isla africana regida por el gobierno de España, con un clima tropical análogo al de las selvas húmedas suramericanas; Malter, quién residía en Montevideo, es contratado por el Gobierno Inglés para llevar la estricta relación contable de la exportación de maní y aceite de palma al puerto de Liverpool, pero el frío paludismo, la rebeldía de la selva que consumía con voracidad cada una de sus tentativas por cultivar porotos (planta de vainillas muy similar al fríjol) a pequeña escala y finalmente las grandes lluvias de junio, terminan reduciéndolo “[…] a un cadáver andante, con un pescuezo de desmesurada flacura… dando todo él, en la expresión de los ojos y la dificultad del paso, la impresión de un pobre viejo que jamás volvería a ser joven” (Quiroga, p. 375). Los mensú (nombre que se da a los jornaleros que reciben su paga mensualmente) es la historia de unos caucheros que por un sueldo miserable, que sólo les permite recobrar su humanidad aparente unos días al año, dedican la mayor parte de su vida consciente a desangrarla y despedazarla metódicamente; los mensú trabajan dura y continuamente por más de nueve meses, sólo para despilfarrar su ganancia en una semana en el pueblo de Posadas, al que llegaban arrastrados por la corriente del Paraná. Es como una licencia temporal para una estadía fugaz en un paraíso terrenal, otorgada y patrocinada por el infierno de la selvamuerte, segura de que la ambición del destructivo invasor lo hará retornar a sus ponzoñosas fauces, que si no lo engullen de un solo bocado, degeneran su carne y espíritu hasta la consunción total. Los protagonistas de este cuento, Cayetano Maidama y Esteban Podeley, después de mucho haber recorrido este ciclo Paraíso & selva-muerte se confabulan para desprenderse de él; la salida del obraje que los absorbía resulta relativamente sencilla, la selva los ampara de la persecución inicial por parte de los capataces –encargados a toda 69 costa de impedir la fuga de trabajadores morosos–, pero sólo para aderezar sus carnes con miedo, desesperación y locura: […] durante veinte horas la lluvia cerrada transformó al Paraná en aceite blanco, ya al Paranaí [riacho que se desprende de éste] en una furiosa avenida. Todo imposible. Podeley se incorporó de pronto chorreando agua, y apoyándose en el revólver para levantarse, apuntó a Cayé. Volaba de fiebre… Cayé vio que poco podía esperar de aquel delirio, y se inclinó disimuladamente para alcanzar a su compañero de un palo. Pero el otro insistió [con lívidos y temblorosos dedos sobre el gatillo] -¡Andá al agua! ¡Vos me trajiste! ¡Bandeá el río! Cayé obedeció; dejóse llevar por la corriente y desapareció tras el pajonal, al que pudo abordar con terrible esfuerzo. Desde allí asechó a su compañero; pero Podeley yacía de nuevo de costado… Llovió aún toda la noche sobre el moribundo, la lluvia blanca y sorda de los diluvios otoñales, hasta que a la madrugada Podeley quedó inmóvil para siempre en su tumba de agua. (Quiroga, p. 87) La selva de La vorágine es un infierno verde donde la violencia y la muerte, más que una posibilidad son una constante que moldea la conciencia y el destino de sus personajes. Misma función que la continua presencia de la muerte posee dentro de los cuentos de Quiroga. La selva es fuente de dolor, de desmesuras, de hambre, de enfermedades y de esclavitud, donde no hay ley, y Dios mismo es renegado todo el tiempo con cada acto y palabra. Por otra parte, en el trabajo de Quiroga no es la selva, como se apuntó, la protagonista absoluta, pero las situaciones quiroguianas serían impensables sin la presencia de ésta que, en este estadio, se ha convertido, regresando con los aportes teóricos de Teresa Espar, en un actante delegado general. Aquí, Jaime Alazraki (crítico literario de origen argentino), en Relectura de Horacio Quiroga de 1996, concuerda con la profesora Espar en cuanto al valor principal que tiene el tópico de los actantes delegados (p. 566): éstos se centran en cómo la muerte en la obra del uruguayo viene por el camino más inesperado y llegados a este punto dichos actantes son imprescindibles, ya que son ellos los que podemos considerar como los delegados de la muerte, los esbirros de la selva-muerte: serpientes venenosas, hombres armados y delirantes, el sol y la lluvia inmisericordes, el hambre, la fría enferme- 70 dad o la demencia que inocula la jungla tropical, serán entonces un multifacético leitmotiv premonitorio del error, la fatalidad y la muerte. La permanencia en la frontera existente entre la vida y la muerte es un apasionamiento en cuanto a la forja de personajes de estos escritores. En un artículo mucho más reciente que el anteriormente citado (contenido en Profetas de nuestro tiempo de 2004) el padre Herrera Molina se refiere a La vorágine como“[…] un remolino de círculos concéntricos que atrae con fuerza centrípeta todas las cosas y todo lo devora…” (p. 75), claro, con excepción de la palabra escrita ya que, y acorde con el juego literario planteado por Rivera desde la primera página, lo único que pudo ser hallado fue el manuscrito de Arturo Cova; y Teresa Espar (quien considera varios de los cuentos de Quiroga como dignos representantes del género de terror) se refiere a los escritos del uruguayo y a su capacidad de metaforización de la muerte desde la creación de imágenes que agreden directamente la sensibilidad del lector, como conceptos que son “[…] pasiones centrífugas [en el sentido que se generan desde dentro de los personajes actantes hacia fuera, es decir a partir de un personaje y destinado con fatalidad a otro] que ‘siente’ el sujeto y con las que se queda su programación narrativa…” (Espar, 1998, p. 171). Puede entonces decirse que, tanto La vorágine como la obra de Quiroga que se desarrolla geográficamente en Misiones y sus alrededores, son vorágines cuyo Efecto Coriolis (nombre dado a las fuerzas rotacionales de la Tierra que afectan cuerpos móviles como el agua y el aire, generando y definiendo la rotación de tifones y vorágines) simplemente giran en direcciones opuestas, pero que al final todo lo llevan a sus voraginosas fauces y lo ingieren con igual eficacia. 71 1. 6 La bestia verde de Quiroga y Rivera Entonces, la selva es una tumba viva (de cuerpos, de recuerdos y esperanzas) que no sólo es la cómplice y el escenario perfectos para que el hombre despliegue toda su maldad e injusticia, también parece ofrecer el clima más favorable a la muerte que se acomoda tan plácida allí como una araña mígala, de las que cavan túneles verticales en la tierra y esperan pacientemente una presa. Tanto Quiroga como Rivera lograron recrear perfectamente las situaciones ambientales y psicológicas necesarias para que la muerte en sí no se dé solamente como un suceso narrativo exigido para dar identidad a su obra, sino que también sea la certeza misma de que ésta es tan cercana (perenne y, en muchos casos, tan silenciosa como la propia sombra) que hace que los personajes paulatinamente vayan transformando su visión y cognición del mundo. El trabajo de ambos escritores, aunque parte indiscutiblemente de lo situacional (específicamente de lo que se genera a partir del ambiente selvático y toda consecuencia que la estadía allí implique: desde accidentes absurdos hasta asesinatos inútiles, premeditados y, en muchos casos, sin más razón de ser que un poco de esparcimiento) y lo accional, que es la conformación del carácter de los personajes, de su identidad y de su vida misma lo que necesariamente debe destacarse también en la obra de estos escritores. Ambos narradores son conscientes del efecto de la selva-muerte sobre la psique del hombre, y del abuso, no sólo de éste hacia la naturaleza, sino también hacia los de su misma especie. La división propuesta con respecto a la manifestación de la fatalidad inherente a la selva-muerte, se compone de dos facetas que condensan el sistema defensivo que la jungla tropical ha desarrollado para preservar su propia existencia: una establece un puente que conecta y potencia la esencia primitiva, y por tanto salvaje del espacio selvático, con la 72 barbarie ingénita del ambicioso ser humano, que simplemente emerge por estar en un espacio idóneo; la otra construye una correspondencia entre ese mismo salvajismo primitivo y la demencia, también contenida de forma natural en las mentes foráneas. En este capítulo se vio cómo la selva-muerte se posiciona como un personaje belicoso y actancialmente definido, que repele la intrusión modificadora y capitalista del hombre blanco; pero la muerte y la locura son parte del hábitat prehistóricamente desarrollado por la manigua suramericana, ésta ha evolucionado en un ecosistema que es también capaz de confundir las conciencias como preámbulo que augura la muerte. La vesania creada por el infinito y quemante verde de las selvas húmedas de Suramérica, es un espectro que constantemente está conspirando para llevar al hombre a la siempre hambrienta gola de la selva-muerte; en otras palabras, es otra forma de esgrimir su atemporal y agresiva función de preservación originaria. El comportamiento y objetivo narrativo de este componente defensivo y a la vez enloquecedor de la selva-muerte, será el asunto en que se centrará el desarrollo del próximo capítulo, ya que esta forma en que la jungla contraataca y neutraliza a sus invasores, encarna otro de los vectores que instauran la presencia de la muerte como el eje narrativo-obsesivo de los dos autores. No hay en la civilización un solo hombre que tenga un valor real si se le aparta. Y ni uno solo podría gritar a la Naturaleza: yo soy. (Quiroga, de El salvaje, p. 184) 73 II LA INOCULACIÓN VESÁNICA DE LA SELVA-MUERTE “Distraído, Fortunato permaneció un momento sin hablar. Pero la locura, cuando se le estrujan los dedos, hace piruetas increíbles que dan vértigos, y es fuerte como el amor y la muerte…” (Quiroga, de El crimen del otro, p. 874) “Esta selva sádica y virgen procura al ánimo la alucinación del peligro próximo. El vegetal es un ser sensible cuya psicología desconocemos. En estas soledades, cuando nos habla, sólo entiende su idioma el presentimiento. Bajo su poder, los nervios del hombre se convierten en haz de cuerdas, distendidas hacia el asalto, hacia la traición, hacia la asechanza. Los sentidos humanos equivocan sus facultades: el ojo siente, la espalda ve, la nariz explora, las piernas calculan y la sangre clama: ¡Huyamos, huyamos!” (Rivera, p. 277). 2. 1 La embestida invisible de la selva-muerte La selva, principalmente en estado virgen, sin importar en qué parte del mundo esté ubicada, es el equivalente a una cápsula del tiempo, porque no ha sido penetrada por nada, porque su vital y asfixiante verde se regenera según parámetros establecidos en el caos mismo de su creación; por tanto, la misma naturaleza de la selva le imposibilita cualquier tipo de docilidad, coyuntura que deriva en asunto literario porque precisamente lo que el hombre civilizado (el foráneo invasor) tiene como parte de sus objetivos primordiales y concepción del mundo, es el dominio de todo aquello que pueda reportarse dentro del patrimonio productivo de cualquier civilización, naciente o desarrollada. Ya antes se hizo mención a cómo es posible escindir el carácter defensivo de la selva-muerte en dos facetas distintas, una que la muestra asaltada, rencorosa y dirigida hacia la venganza; otra incorrupta y enigmática que anuncia su arribo con las campanas de la locura. Del mismo modo es posible separar sus personajes en dos grandes grupos: nativos e invasores, los primeros que se alían por necesidad o terminan subyugados por los forasteros en una gestión colonizadora animada primordialmente por la ambición y por el deseo colectivo de convertir la jungla en un apéndice del mundo moderno. Aunque el ataque del segundo tipo ejercido por la selva-muerte es simplemente indiscriminado, este capítulo será 74 enfocado a cómo esta particular estrategia defensiva afecta el actuar de los protagonistas y por consiguiente el acaecer de los hechos al interior de la obra de los dos autores objeto de análisis. 2. 2 Una vorágine vesánica La novela de Rivera está gobernada por una narrativa intradiegética, que inicia con la autodiégesis de Arturo Cova, y en al menos un par de trascendentales ocasiones (cuando refiere las vivencias de Clemente Silva y Ramiro Estévanez, quien también encuentra refugio del desamor entre los tentáculos mortíferos de la selva-muerte) esta voz se convierte en homodiégesis, sin embargo –como lo demanda la intradiégesis– la posición narrativa de Cova es estrictamente individual, por lo que abordar la influencia enloquecedora de la selva-muerte en La vorágine exige regresar a los rasgos romanticistas que hacen parte de la construcción de Arturo Cova como personaje central. Debe tenerse presente que Cova es un poeta que tiende no sólo a relacionar sus estados anímicos con los húmedos, enigmáticos y aparentemente infinitos laberintos ponzoñosos de la manigua amazónica, sino que la influencia paisajística de éstos afecta profundamente su personalidad de escritor con matices románticos. La posición literaria clásica con que se atavía al protagonista de La vorágine resulta un catalizador esencial en la configuración narrativa que define la faceta vesánica selva-muerte como un elemento actancial determinante al interior de la obra. Aunque el salvajismo con que la selva obsequia a quienes la invaden es abrumadoramente real, el recorrido que hace el protagonista de esta novela (desde el comienzo) es una continúa sucesión de fracasos que inician con lo esquivo que se muestra el amor, el tedio que la presencia de Alicia representa, el inexiste negocio ganadero que termina por revelar y apuntalar la paupérrima situación económica de Arturo, lo que al mismo tiempo 75 es el primer paso en su paulatina degradación espiritual que finalmente termina por exigirle adentrarse en la selva no sólo para recuperar lo que le fue arrebatado, sino para intentar, de un modo u otro, cerrar o concluir exitosamente alguna de las empresas que se había propuesto: la venganza a la traición, la riqueza o inclusive el amor. Es así como José Eustasio Rivera hace de Arturo Cova más que un antihéroe, un semihéroe romántico que se ha hastiado de perseguir al verdadero amor y ha aceptando la imposibilidad de su consecución, por lo que adopta completamente una misión vengadora, haciendo de esta innoble emoción uno de los propósitos de su incursión dentro de la selva-muerte; lo ignominioso de los alicientes que impulsan a Cova a aventurarse hacia la insaciable gola de la jungla es esencial para establecer lo que el profesor Luis B. Eyzaguirre (1927-1999), reconocido precursor de la cultura latinoamericana, quien por más de treinta años –hasta el momento de su muerte– se desempeñó como maestro y editor de la cátedra de Literatura Latinoamericana en la Universidad de Connecticut, denominó, en su ensayo titulado Patología en “La vorágine” de José Eustasio Rivera de 1973, el hombre inconcluso, tipo de personaje que se caracteriza porque sus planes futuros han sido bruscamente cercenados. Siguiendo este curso ideológico, el hombre romántico-inconcluso de La vorágine cae presa de su naturaleza individualista y aventurera, entonces debe emprender un viaje y la motivación de éste está en la muerte. Cova es consciente de la sucesión de fracasos que han cambiado tanto su perspectiva de la selva como el objetivo mismo de su viaje, ahora es un “vagabundo-romántico… empeñado en una búsqueda… que puede tomar diferentes derroteros encaminados a conseguir metas diferentes, pero siempre es posible discernir en el protagonista un alto grado de conciencia” (Eyzaguirre, p. 82). Es decir que, Cova es plenamente consciente de que la realidad (aquí impregnada con los cálidos vapores miasmáticos de la selva-muerte) sólo 76 conduce a la frustración, por lo que voluntariamente elige la fantasía que desde sus mecanismos falaces “sueña mundos inexistentes que el protagonista se lanza a conquistar” (Eyzaguirre, p. 82). Como se señaló antes, la visión romántica de Arturo Cova es fundamental para la conformación de la selva-muerte como un personaje con un cargo actancial perfectamente definido al interior de la novela, los futuros éxitos del poeta bogotano sólo son posibles estando éste posicionado en mundos inexistentes que en el caso específico de La vorágine facultan la concepción antropomorfa que puebla las constantes alucinaciones de Arturo Cova. La travesía que se propone el protagonista de esta novela exige que éste enfile tanto la voluntad como el espíritu hacia la muerte: “[…] desde ese momento me abandonó la paz del espíritu. ¡Matar a un hombre! ¡He aquí mi programa, mi obligación!” (Rivera, p. 345). Eyzaguirre enfatiza en que es justamente ese carácter hipersensible de Arturo Cova el que lo adentra en el terreno de lo patológico: Cuando la sensibilidad romántica alcanza extremos y se mantiene en este nivel a lo largo de la novela, entramos en el terreno de lo patológico. El protagonista se mueve aquí en un plano muy precario que amenaza desastre a cada momento. Con sus capacidades sensibles exigidas constantemente al máximo, llega el momento en que el héroe les pide el colmo del esfuerzo. Ellas explotan junto con el personaje. La ruptura entre el mundo de la realidad y el de la fantasía es ahora total e irreversible. El héroe patológico ha caído en la trampa que su hipersensibilidad le prepara (Eyzaguirre, p. 83). De este modo, la postura romántica con que Cova percibe el entorno selvático lo convierte en una entidad maligna que conspira para guiarlo y mantenerlo en el constante sendero del infortunio, además de aderezar la ruta de la muerte con la locura. En la novela del escritor colombiano bien puede asegurarse que la locura que se instala en su personaje central es parte del influjo maligno con que la selva-muerte recibe al foráneo codicioso y devastador; y es a partir de la segunda parte de la obra que la autodiégesis de Cova empieza a referirse a la jungla como si ésta fuese un interlocutor directo, que no solamente lo ha 77 perdido –tanto en el aspecto material como en el espiritual– en medio de su laberíntica humedad verde, sino por el que además se siente profundamente afectado, hasta el punto de no estar seguro de su propia cordura: “Paulatinamente llegué a dudar de mi espíritu. ¿Estaría loco? ¡Imposible! La fiebre me había olvidado unas semanas. ¿Loco por qué? Mi cerebro era fuerte y mis ideas limpias” (Rivera, p. 272). El influjo vesánico de la selva-muerte comienza su establecimiento y afectación de Arturo Cova desde la primera parte de la novela. El poeta es presa de alucinaciones oníricas y premonitorias en las que la etérea figura de su rival, que aún no conoce personalmente, pero cuya fama como alterador del orden social y natural lo precede ignominiosamente, se materializa sólo para arrebatarle a Alicia. Pero con respecto a este infausto sueñoalucinación, el aspecto que más interesa para este segundo capítulo, además de la existencia misma de la pesadilla, es la transfiguración de Alicia en árbol, imagen incipiente de la constate antropomorfización con que la selva-muerte se atavía frente la hipersensible percepción de Arturo Cova. Es así que, ante los ojos del poeta, quien es finalmente el que transmite la narración –incluso los eventos relacionados con Clemente Silva y Ramiro Estévanez, entre otros, están escritos con la pluma romántica de Cova–, la jungla y su ejército de árboles (vigilantes mudos), literalmente cobran no sólo vida, sino también conciencia e inclusive sabiduría. El poder demoníaco y sobrenatural con que Juan Loveluck califica (en el prólogo de la edición Ayacucho) a la selva descrita por el protagonista de La vorágine, encuentra su origen en la postura romántica del poeta bogotano, la que filtra toda percepción de la manigua, tornándola en una entidad bestial, que además de ser “Inhumanizadora [esto en términos del salvajismo que incita]… en grado superlativo. Desquicia al 78 hombre, le rompe la frontera entre normalidad y pesadilla, y lo precipita en la alucinación febril, que se contagia por el vaso comunicante del pavor” (1976, p. XXX). El primer paso de esta entidad hacia la expulsión de sus atacantes es el trastorno de sus mentes y su voluntad, el menoscabo de la psique; y desde la perspectiva de Arturo Cova, los peones –encargados tanto de defender como de arremeter– de este combate son precisamente los árboles, elementos que definen el escenario geográfico y que ante él (Cova) se manifiestan como los esbirros de la selva-muerte, facultados tanto para instigar los delirios vesánicos que caracterizan la narrativa de la novela, como para impedir la salida de quienes la desangran y pretenden escapar de sus dominios, llevándose sus valiosas exudaciones para obtener una mejor posición fuera de su alcance: Volví a ver a Alicia, desgreñada y desnuda, huyendo de mí por entre las malezas de un bosque nocturno, iluminado por luciérnagas colosales. Llevaba yo en la mano una hachuela corta, y, colgando al cinto, un recipiente de metal. Me detuve ante una araucaria de morados corimbos, parecida al árbol del caucho, y empecé a picarle la corteza para que escurriera la goma. –¿por qué me desangras?, suspiró una voz falleciente. Yo soy tu Alicia y me he convertido en una parásita. (Rivera, p. 73) Entonces, en la antropomorfización de La vorágine los árboles adquieren una función simbólica, similar a la que poseen las aves negras del Romanticismo: auguran la muerte, la que, cuando es transmitida por la húmeda ponzoña de la selva-muerte, generalmente llega de manera lenta y tortuosa, dando lugar a la insania para que atormente y reduzca toda conciencia invasora. Debe tenerse presente que desde el escenario de la jungla, la muerte tiene la virtud de ser tan multiforme como insospechada, lo que no necesariamente significa que su presencia se dé como un evento enteramente sorpresivo, es más bien un suceso relativamente esperado, aunque temido; su presencia aun es aceptada como un habitante más de la manigua. La concepción macabra y enloquecedora de la selva depende entonces directamente del carácter romántico de Arturo Cova, mismo que influencia poderosamente la vi- 79 sión que este personaje posee y proyecta acerca de la selva-muerte; por lo tanto puede decirse que no es solamente la dilución –en diversas homodiégesis– de la voz narradora del personaje central la que establece el perfil actancial de la selva-muerte, sino que también hace parte de esta consolidación la percepción romántica del poeta bogotano. Empero, esta posición viciada y auspiciada equitativamente tanto por el estilo narrativo como por las características inmanentes de la jungla tropical, reviste su función con el nefando manto de la alucinación y la locura, puesto que ambos son antesala y extensión de la selva-muerte. En este estadio es lícito traer de nuevo a colación el asunto de la mujer y su casi nula correspondencia con la pasión que por antonomasia engendra el amor. Situación mencionada antes, debido a que actúa como detonante de la desgracia que obliga a los hombres a refugiarse en la voraginosa selva amazónica. La relación con este capítulo puede establecerse en el hecho de que la demencial personificación con que Cova insufla a la selvamuerte posee un carácter que tiende hacia lo femenino, o sea que la segunda parte de la ruta del fracaso con que el poeta narrador se dirige hacia su aciago e inevitable destino, comienza en las selvas del Vichada (a partir del final de la primera parte) y no es más que la continuidad del camino que conduce a la muerte, correspondiente a aquellos que afrentan el polo fértil de la dualidad que origina la existencia, la vida misma; y es justamente esta faceta, mujeril en la percepción de Arturo Cova, la que –antropomorfa– guía su fatídico viaje a través de la vorágine selvática. La ofensa del hombre comienza con la desmesura que implica atreverse a desear la posesión del amor puro sin la dignidad espiritual que tal sentimiento exige y esto, como se vio, lo lleva de la civilización al salvajismo implícito en la selva-muerte, y se prolonga (la ofensa) con el nuevo agravio de la invasión saqueadora. La relación de la injuria al amor 80 desemboca en la vertiginosa entrada a la selva colombiana y encuentra un paralelo simbólico en la turca; este personaje encarna no sólo al intruso explotador, sino que se consolida como una ramificación más en la red tentacular de la bestia verde, la que en lugar de consumir a esta mujer, como a los demás invasores, se decide por hacer uso del poder seductor de su género, para así proveerse su exvoto predilecto: “Rivera extiende la selva ante nuestro asombro como un ara gigantesca en que se ofrecen sacrificios a un insaciable moloch; y la deidad apetece, por sobre todos, los humanos” (Loveluck, 1976, p. XXIX). Zorayda Ayram, es una extensión de la vorágine porque su fuerte carácter invasor no le permite ser sometida, sin embargo, la selva re-creada por el escritor huilense no permite que quienes la deshojan surjan triunfantes de en medio de sus laberintos de verde mefítico e infinito; por lo tanto, aunque la turca no sucumbe como Alicia y Griselda (aunque la verdad termina revelando el verdadero rostro asesino de esta última), ante la selva y el macho, ella misma es erigida como otra mujeril encarnación vengadora de la selva-muerte y, como ser ignominioso, también la bendición del amor puro, lo que aquí es equivalente a la salvación del cuerpo y el alma, le es negada: “[…] Su alma, endurecida por el comercio, debía pagar tributo a la pesadumbre y a la ilusión, aunque sus ambiciones fueran siempre vulgares. Quizá como yo [Arturo Cova], del amor sólo conocería la pasión sexual, que no deja lágrimas, sino tedio” (Rivera, p. 309). Entonces, la turca Zorayda Ayram es la mujer-selva que personifica el entorno invadido y rencoroso de la división propuesta y tratada en el primer capítulo. La segunda parte de esta misma clasificación, la referente al rostro enloquecedor de la selva-muerte, el que además de asesinar y ser el escenario-cómplice del homicidio y otros vejámenes, perturba 81 el razonamiento, también posee una encarnación femenina que, para este caso particular es incorpórea: Mapiripana, la sacerdotisa de los silencios. Aquí, se ahondará en la función diegética que tiene Mapiripana como un personaje cuya naturaleza etérea y fantasmal resulta propicia para el desarrollo de la locura, extendiendo así, las tablas del antedicho escenario encubridor hasta los dominios de la psique (asumiendo que la mente humana es una unidad cuyo correcto funcionamiento deriva, entre otras consecuencias, en la capacidad de raciocinio), forjando con ésta un receptáculo que resulta idóneo tanto para recibir a la muerte como para impartirla, cual si se tratase de un acto reflejo; de modo que la mítica Mapiripana termina, de un modo u otro, desempeñando una función sinónima a la de la turca Zorayda: una ramificación más de la selva-muerte. Sólo que Mapiripana es la mujer-selva sobrenatural, la que anuncia su inmaterial presencia con la premonitoria y fúnebre mariposa de febriles alas azules; destinada no sólo a contribuir con sus artes a la creación de la bestia verde, sino también a su protección, como lo deja claro la leyenda narrada por Helí Mesa, en la segunda parte de La vorágine: […] Tracemos en este arenal una mariposa, con el dedo del corazón, como exvoto propicio a la muerte y a los genios del bosque, pues voy a contar la historia de la indiecita Mapiripana… ‘es la sacerdotisa de los silencios, la celadora de manantiales y lagunas. Vive en el riñón de las selvas, exprimiendo las nubecillas, encauzando las filtraciones, buscando perlas de aguas en la felpa de los barrancos, para formar muevas vertientes que den su tesoro claro a los ríos. Gracias a ella tienen tributarios el Orinoco y el Amazonas. Los indios de estas comarcas le temen, y ella les tolera la cacería a condición de no hacer ruido… En otros tiempos vino a estas latitudes un misionero, que se emborrachaba con jugo de palmas y dormía en el arenal con indias impúberes. Como era enviado del cielo a derrotar la superstición, esperó a que la indiecita bajara cierta noche de los remansos del Chupave, para enlazarla con el cordón del hábito y quemarla viva, como a las brujas. Con lujurioso afán empezó a seguirla, mas se escapaba en las tinieblas… Así lo fue internando en las soledades hasta dar con una caverna donde lo tuvo preso muchos años… Ella a los pocos meses, quedó encinta y tuvo dos mellizos aborrecibles: un vampiro y una lechuza. Desesperado el misionero porque engendraba tales seres, se fugó de la cueva, pero sus propios hijos lo persiguieron, y de noche, cuando se escondía, lo sangraba el vampiro y la lucífuga lo reflejaba… Viendo perdida toda esperanza de salvación, regresó a la cueva… y al llegar vio que la indiecita le sonreía en su columpio de enredaderas florecidas. Postrose para pedirle que lo defendiera de su propia progenie, y cayó sin sentido al escuchar esta cruel amonestación: “¿Quién puede librar al hombre de sus propios remordimientos?”’ (Rivera, pp. 191-192) 82 Para la profesora Lydia de León Hazera, la mariposa de alas azules es la simbolización del poder malévolo que la selva constantemente destila para castigar a quienes pretenden su deformación; desde este enfoque, la narración de Helí Mesa, que además tiene propósitos narrativos intrínsecos, como comunicar noticias sobre Griselda y Alicia, está encargada de exaltar la faceta oscura de la bestia verde, aquella que debe “[…] recalcar el misterio ignoto que envuelve la selva en sus ritos supersticiosos” (Hazera, 1971, p. 135). El delirio infundido por las alucinantes fiebres y los terrenos agrestes de la selva-muerte, exaltados por la pluma de un poeta atormentado, tienen como propósito principal preponderar el hecho de que el enemigo más destructivo que tiene el hombre (Cova para este caso) está dentro de sí mismo, y que no hay mejor lugar y condiciones para que este demonio interno aflore, que la vesania que tan naturalmente se desarrolla en medio de las condiciones delirantes de la selva-muerte. Son múltiples las referencias que hace el diario del protagonista de La vorágine a las demenciales y reiterativas transfiguraciones antropomorfas con que los árboles asaltan su desfigurada percepción de la realidad, pero la auténtica vesania en esta novela inicia con el cambio del entorno natural –del llano a la selva–; cambio que está motivado por la necesidad de resarcir, a través de la venganza y de la jungla, su injuriada virilidad. Por lo tanto, no es extraño que una de las iniciáticas incursiones de Cova en las esferas de la alucinación, como esta que particularmente está instigada por el alcohol (otro de los secuaces del delirio de la locura, inoculado por las Parcas del fracaso y la frustración, únicos frutos que la selvamuerte permite extraer exitosamente de sus árboles), tenga como objetivo la recuperación de Alicia, que más que su amada es una presa que le fue arrebatada: 83 Luego, en el delirio vesánico, me senté a reír. Divertíame el zumbido de la casa, que giraba en rápido círculo, refrescándome la cabeza. ‘¡Así, así! ¡Que no se detenga porque estoy loco!’. Convencido de que era un águila, agitaba los brazos y me sentía flotar en el viento, por encima de las palmeras y de las llanuras. Quería descender para levantar en las garras a Alicia, y llevarla sobre una nube, lejos de Barrera y de la maldad. Y subía tan alto, que contra el cielo aleteaba, el sol me ardía el cabello el yo aspiraba el ígneo resplandor. (Rivera, p. 101) El primer síntoma de la locura con que la selva-muerte se manifiesta en la conciencia de sus invasores es transmitido por otro grupo de los más leales e infalibles esbirros de la manigua: los casi invisibles zancudos, portadores de las febriles pesadillas que degeneran la salud y la cordura de Arturo Cova, quien sabe y acepta que un demonio trágico se ha adueñado de su conciencia (p. 179). Y es que en la novela de Rivera, la alucinación de la jungla antropomorfa surge como una premonición de la muerte, ya que la pérdida de la razón en medio de la selva-muerte es el equivalente a entregarse, a ofrendar su carne ante ella. Ya se hizo alusión a cómo la visión de la mariposa de alas azules que anuncia la inmaterial presencia de la sacerdotisa Mapiripana, es el primer indicador de que la fiebre ha penetrado el cuerpo y la mente de quienes divisan su simétrica y premonitoria forma alada; entonces, la locura se convierte en otra forma idónea para llegar a la selva-muerte, pero es una locura que se manifiesta con el encanto y la seducción propios de la mujer: la mariposa azul encarna la belleza femenina y simultáneamente es el estandarte de la muerte. Seymour Menton –en el ya citado Circling the Triangle– se refiere a esta caracterización femenil y vengadora de la selva-muerte como una vagina dentada (p. 430), lo que es una magnificación simbólica de las voraces caribes o pirañas rojas, peces carnívoros de insaciable apetito que arremeten en numerosísimas hordas y son capaces de matar y consumir grandes seres vivos en sólo minutos; fueron ellas las encargadas de terminar lo iniciado por Arturo Cova cuando la violencia lo instó a internarse en la selva para saciar su sed de venganza, diosa implacable que sólo sonríe a las tumbas, pues devoraron vivo a 84 Narciso Barrera (arrojado a sus fauces por la demencial furia del poeta), impresionante visión que provoca en Alicia una impresión emocional suficientemente fuerte como para precipitar el nacimiento del primogénito de Cova. En el caso específico de La vorágine, la figura de la piraña-vagina representa el temor natural que la insaciable mujer-selva inspira al desvalido hombre invasor, ella es la culpable de todo fracaso y castración espiritual. Uno de los más vívidos episodios de alucinación que sufre Arturo Cova, tiene lugar terminando la segunda parte de la novela. Aquí, el protagonista no sólo es plenamente consciente de la posesión que la demencia toma de su persona (“[…] La noción del misterio surgió en mi ser. Gozábame en adiestrar la fantasía y me desvelaba noches enteras, queriendo saber qué cosa es el sueño y si está en la atmósfera o en las retinas” (Rivera, 194).), sino que también es patente la avalancha de malévolos delirios que además de anunciar la muerte, también la muestran como la única salida posible del infierno verde. El poeta Cova es cabalmente conocedor del absurdo contenido en la situación que empieza a experimentar cuando oye las súplicas de las arenas que circundan al río Inírida, y aún así acepta este fenómeno como el más lógico e inevitable resultado de su violenta y desesperada irrupción en la selva-muerte: “[…] Por primera vez mi desvío mental se hizo patente en el fosco Inírida, cuando oí a las arenas suplicarme: No pises tan recio, que nos lastimas. Apiádate de nosotras y lánzanos a los vientos que estamos cansadas de ser inmóviles” (Rivera. p. 194). Las fiebres se han apoderado por completo de su humanidad, la antropomorfización de la selva ahora ha llegado a niveles superlativos, porque no sólo los árboles han cobrado vida para conspirar en contra suya y de sus compañeros de viaje, sino que los elementos que predominan en el entorno salvaje, incluso aquellos aparentemente inertes, se levantan para hacerle exigencias al poeta, cuya hipersensible percepción de la periferia lo hace úni- 85 co, facultándolo para oír las voces aterradas de la arena y del Inírida: “[…] al escuchar las voces de las corrientes: ‘¿Y para nosotras no hay compasión? Cógenos en tus manos, para olvidar este movimiento, ya que la arena impía no nos detiene y le tenemos horror al mar’” (Rivera, p. 194). Pero el objetivo fundamental de la alucinación inducida por La vorágine se empieza a satisfacer cuando las formas de la muerte se apoderan de ésta (la alucinación) y la convierten en el paraninfo que anuncia la muerte; aquí, Arturo Cova prácticamente asiste a su propia muerte y entierro, víctima de delirios catalépticos profundamente vívidos, que le permiten compenetrarse con el entorno natural y de este modo establecer un vínculo más inmaterial con la selva-muerte y sus nefastos mensajeros. Así pues, en La vorágine, las alucinaciones delirantes que Arturo Cova plasma en su diario, instigadas por la fiebre y su espíritu romántico, pueden asumirse como una invocación a la muerte. Quien alucina estando entre las zarpas de la bestia verde, consciente o inconscientemente, está incursionando en los predios del más allá, porque en la obra de Rivera la alucinación se instaura como una conexión y a la vez como predecesora del ataque fatal de la selva-muerte; alucinar compenetra al invasor con su insalvable destino, advierte y, hasta cierto punto, prepara tanto el cuerpo como la mente para la inminente y multiforme llegada de la muerte: Poco a poco mis nervios se restauraron. Una mañana desperté alegre y me di a silbar un aire de amor. Más tarde me tendí sobre las raíces de una caoba, y, de cara a los grumos, me burlé de la enfermedad achacando a la neurastenia mis aprensiones pretéritas. Mas de pronto empecé a sentir que estaba muriéndome de catalepsia. En el vahído de la agonía me convencí de que no soñaba. ¡Era lo fatal, lo irremediable! Quería quejarme, quería moverme, quería gritar, pero la rigidez me tenía cogido y sólo mis cabellos se alborotaban, con la premura de las banderas durante el naufragio. El hielo me penetró por las uñas de los pies, y ascendía progresivamente, como el agua que invade un terrón de azúcar, mis nervios se iban cristalizando, retumbaba mi corazón en su caja vítrea y el globo de mi pupila relampagueó al endurecerse [el resaltado es mío]. (Rivera, p. 195). 86 José Eustasio Rivera encauza la función alucinatoria de su novela hacia la muerte, evento esencial para definir el tono escatológico con que matiza el verde de la jungla en su vorágine. En medio de la voraz manigua amazónica el hombre ignominioso no halla más salida que la muerte, pero ésta no sólo se presenta transubstanciada, hambrienta de carne humana e inevitable; primero se solaza aderezando las mentes y cuerpos que ha de consumir con el delirante miedo que proviene de los febriles y húmedos delirios de la locura con que la selva-muerte extiende sus tentáculos defensivos. Cerca de la mitad de la segunda parte de la novela, Arturo Cova, en medio de altas fiebres, ve la clásica representación de la muerte: “[…] A mi lado empuñaba una sombra la guadaña y principió a esgrimirla en el viento sobre mi cabeza” (Rivera, p. 196); el poeta no solamente percibe visualmente la nefasta figura, sino que siente cómo ésta descarga su afilada herramienta recolectora sobre su carne (“levantando un poco el astil, lo descargó a plomo en mi cráneo”), justo en ese momento la manigua cobra vida y se adhiere al festín de codicia y sangre que el invasor ha provocado, del cual la selva-muerte se hace partícipe no sólo porque su naturaleza primitiva se lo impone, sino porque devorando al agresor (consumiendo sus fluidos vitales) tiene más oportunidad de restaurar, aunque sea se manera fragmentaria, el alterado equilibrio originario. Entonces la caoba meció sus ramas y escuché en sus rumores estos anatemas: “¡picadlo, picadlo con vuestro hierro [a la silueta de la muerte] para que experimente lo que es el hacha en la carne viva! ¡Picadlo aunque esté indefenso, pues él también destruyó los árboles y es justo que conozca nuestro martirio!” Por si el bosque entendía mis pensamientos, le dirigí esta meditación: ¡Mátame, si quieres, que estoy vivo aún! Y una charca podrida me replicó: ¿Y mis vapores? ¿Acaso están ociosos? (Rivera, p. 196) 87 2. 3 Misiones de vesania El objetivo de los delirios alucinatorios de la bestia verde en la obra del uruguayo Horacio Quiroga es, hasta cierto punto, opuesto al hasta ahora visto en la novela del escritor colombiano. Mientras que la función alucinatoria creada por Rivera, como se mostró, prepara tanto el cuerpo como la mente para su irremediable rendición ante la selva-muerte, en los cuentos del escritor salteño quienes alucinan no lo hacen preparando un terreno psicosomático para el viaje final; aquí, toda alucinación y desvarío mental pretende aferrar a quienes los sufren a la vida. El estado febril y demencial que provoca la selva en los cuentos misioneros (o del monte como los llamaba el propio Quiroga) es también un mensajero de la muerte, pero con la marcada diferencia de que los personajes cuyo raciocinio se ve alterado por las nubes de la vesania se refugian en la alucinación como un mecanismo de negación que rechaza a la muerte; la tendencia de este escritor por hacer del evento final de la existencia una fuerza actancial definitoria en sus cuentos, no desestima la necesidad interna que tienen sus relatos por generar un equilibrio entre las inmisericordes fuerzas de la naturaleza y el modo en que el carácter humano se enfrenta a ellas para abrirse paso, saliendo este último muchas veces triunfante de este choque de fuerzas. Así, Horacio Quiroga, a pesar de enfocarse en mantener la figura de la muerte como un eje narrativo primario, no descuida la afectación que la interacción del hombre y la naturaleza genera para sus personajes y por ende para el curso narrativo de sus historias. Cuando el correcto raciocinio de los personajes de Quiroga se ve trastornado y la percepción del entorno se tergiversa, lo que afecta directamente el comportamiento de éstos (puesto que, como se señaló con anterioridad, un componente definitorio de su personalidad está dado por la resultante de la interacción del hombre y el entorno tropical) y el desarrollo 88 del cuento, puede aseverarse que se está ante una inequívoca señal que precede al mortal abrazo de los tentáculos de la selva-muerte. Lo que contrasta la función que los dos escritores otorgan a la tendencia vesánica que absorbe a sus personajes, es que en la narrativa quiroguiana dicha tendencia, cuya función diegética también debe interpretarse como el ya referido estandarte que anuncia y a la vez prepara el terreno para el postrero zarpazo letal de la bestia verte, está enfocada hacia la desestimación –desde la perspectiva del personaje directamente afectado– de la irreversible presencia de la muerte. Esto significa que en la obra de Horacio Quiroga, las alucinaciones incitadas por la selva-muerte de Misiones, humedecida por el Paraná y el Río de la Plata (y no sólo las generadas dentro de los cuentos misioneros), disponen a sus víctimas con una estratagema que bien puede clasificarse como un doble espejismo, uno contenido dentro del otro; cuando la muerte ha llegado, las alucinaciones provocadas por la fiebre no sólo mimetizan su presencia, generando así la primera ilusión que de este modo se desempeña como un acto reflejo de negación, sino que, como antípoda de la jungla re-creada en La vorágine, esta ilusión no se place en anunciar la muerte a las mentes presas de los delirios de la locura, más bien prefiere construir burlescas y crueles quimeras que enajenan a quienes agonizan, manteniéndolos en medio de perennes espejismos capaces de persuadir de tal modo la voluntad de los que serán sacrificados ante este Moloch monocromo, que éstos caminan hacia él como si fuesen de regreso hacia tiempos y lugares otrora apacibles. La selección que se ha hecho para este capítulo pretende ilustrar esta postura de Quiroga frente al rol actancial específico que tiene en sus cuentos la pérdida de la sensatez y el raciocinio en medio de los colosales y calurosos bosques de Misiones y Corrientes. Aunque el escritor salteño se enfrenta con la muerte como asunto diegético central desde 89 múltiples ángulos, o desde todos como lo aseguró Andrée Collard (en el ensayo citado en el capítulo anterior), aquí por supuesto nos centraremos en algunos cuentos en que a los protagonistas las visiones propias de locura, emisaria incuestionable de la muerte, les hayan sido inoculadas en forma de fiebres y venenos tropicales nacidos de los enmarañados bosques húmedos de las selvas del norte de Argentina. Pero debe quedar claro que la narrativa quiroguiana también ha explorado la descripción desde flujos de conciencia no definibles en términos concretos de espacio y tiempo (características más correspondientes con inmateriales estados cerebrales), no sólo cuando la jungla tropical tiene una relación inmediata con la alteración cognitiva que influye directamente en la percepción de sus protagonistas. Un ejemplo de lo anterior, entre tantos dentro de su obra, puede hallarse en El síncope blanco (1920); esta es una autodiégesis que describe cómo un joven con problemas cardíacos hereditarios, se ve sometido a una operación quirúrgica que termina por ubicar su incorpórea existencia en unas condiciones tanto cognitivas como espaciotemporales bastante particulares, pues el narrador es enviado a un sitio que geográficamente resulta imposible de ubicar: en la sala de espera de la muerte. Está en un lugar intangible que aquí representa la exacta la frontera entre la vida y la muerte. El cuento posiciona a su narrador en esta etérea locación, después de que la anestesia ha surtido efecto sobre su cuerpo y éste, por un pequeño lapso, deja de pertenecer a los dominios del cerebro consciente. Por un momento, y como respuesta a lo absurdo de su situación, en su relación de los hechos el narrador nos hace creer que él mismo ha muerto y que se encuentra en una representación quiroguiana del célebre más allá. Pero posteriormente la narración aclara que quien cuenta los hechos se encuentra en la sala de estar de una estación mucho más compleja, donde aquellos que han entrado en síncope (suspensión repentina de los latidos del corazón) reposan transitoria- 90 mente de la carga física de sus cuerpos; pero aún hay algo más particular acerca de este inefable cronotopo: no todos los que se hallan aquí volverán a habitar en sus cuerpos, es decir que sólo el corazón de algunos volverá a latir y sobrevivirán a la detención del defectuoso ganglio. La surreal sala de espera está dividida en dos pabellones: SÍNCOPE AZUL y SÍNCOPE BLANCO; los visitantes del último volverán a la vida, mas los del otro jamás retornarán a su corporeidad. El hombre en trance describe cómo, en la sala de espera blanca, se enamora de una joven que estaba ahí por error, pues el pabellón que le correspondía era el azul. Cuando el protagonista regresa de aquella mística travesía y se despierta en su cama de hospital, ya su cordura y normal percepción de los hechos han sido drásticamente e irreversiblemente afectadas; de modo que el viajero ya no sabe ni puede entender en qué plano de la existencia se encuentra: Bien. Mas yo mismo; este cuarto de sanatorio, estos duros ángulos y esta cama laqué, ¿son cosa real? ¿He vuelto en realidad a la vida, o mi despertar y la conversación con mi médico de blanco no son sino nuevas formas de un sueño sincopal? ¿No es posible un nuevo error a mi respecto, consecutivo al que ha desviado hacia la derecha a mi Novia-Muerta? ¿No estoy muerto yo mismo desde hace un buen rato, esperando en el Síncope Azul? (Quiroga, p. 562) En el primer capítulo se señaló cómo los cuentos misioneros son susceptibles de ser subdivididos en dos grandes grupos: hombres que enfrentan la selva y hombres que logran convivir con ella, a continuación se relacionarán algunos de estos cuentos; la pequeña muestra se hizo desde el precepto de ilustrar la función diegética de los delirios vesánicos que Horacio Quiroga crea a partir de los ponzoñosos e infinitos bosques húmedos de Misiones y la provincia de Corrientes, dónde de un modo u otro los mecanismos alucinatorios que despliega la selva-muerte apuntan a establecer la presencia de la fatalidad como una parte activa de su ancestral embrujo restaurador, que si bien a posteriori es capaz de percibir y respetar el ímpetu de la auténtica pureza espiritual, de modo inicial lanza sus agresio- 91 nes indiscriminadamente, ya sea como un sistema defensivo o porque es un comportamiento inmanente dentro de su furia insaciable. En Los inmigrantes (1912), cuento ya antes referido, se muestra cómo la voraz selva-muerte consume totalmente la fuerza vital de la mujer embarazada. La insaciable bestia verde, primero arrasa con las esperanzas y luego, a pasos agigantados, con la vitalidad de la carne. A partir del deceso de su esposa, la conciencia del hombre se nubla por completo y emprende un viaje de retorno que es simplemente imposible de concretar, puesto que implica regresar al Viejo Mundo, a su natal Siberia, a través del Océano Atlántico. Pero el esposo está irracionalmente empeñado en “arrancar al país hostil el cuerpo adorado de su mujer” [el resaltado es mío] (Quiroga, p. 220). El cuento termina con un último delirio del enloquecido marido, en esta alucinación final el hombre ve culminados exitosamente los proyectos de vida matrimonial que desde su lejana tierra él y su mujer forjaron para triunfar en la prometedora tierra nueva: La luna en ocre menguante había surgido por fin tras el estero. Las pajas altas y rígidas brillaban hasta el confín en el fúnebre mar amarillento. La fiebre perniciosa subía ahora a escape. El hombre echó una ojeada a la horrible masa blanduzca que yacía [el cadáver de su esposa embarazada], y cruzando sus manos sobre las rodillas quedóse mirando fijamente adelante, al estero venenoso, en cuya lejanía el delirio dibujaba una aldea de Siberia a la cual él y su mujer, Carlotta Phoening, regresaban felices y ricos a buscar a su adorado primogénito [el resaltado es mío]. (Quiroga, p. 220) Otros ejemplos que encarnan perfectamente el propósito de negación que poseen las alucinaciones en la obra del escritor uruguayo, pueden ubicarse tanto en A la deriva (1912) como en El hombre muerto (1920), estas dos narraciones no sólo tienen en común los espejismos que conducen vertiginosamente hacia la fatalidad, sino el propósito narrativo de los mismos. Profundizar sobre esto último es posible desde el planteamiento que estudia las perturbaciones cognitivo-pasionales, articuladoras de la función cognitiva o rol de saber, planteado por la profesora Teresa Espar para delimitar con más exactitud el rol actancial de 92 la muerte en los Cuetos de Horacio Quiroga; este tipo de perturbación tiene como objetivo la cimentación de un aura narrativa aciaga o una deixis de la negatividad, como la denomina Espar. Esta deixis está alimentada por los multiformes actantes delegados (locos, alucinaciones, idiotas, etcétera), que trazan y edifican el discurso del escritor en correspondencia directa con la atmósfera que contextualiza el advenimiento de la muerte. En el ensayo de la profesora se da como obvia la presencia de la muerte; lo que Espar destaca es la intención discursiva con que ésta está tejida a la trama de sus cuentos: “La fatalidad, figura del /deber-ser/ deceptivo, regirá los Recorridos Narrativos de los actantes. Por eso la muerte no dependerá del querer de un Destinador antropomorfo, perturbado o no, sino que procederá de la naturaleza misma de la vida que se dirige fatalmente hacia la muerte” (Espar, 1998, p. 164). Donde ese /deber-ser/ está compuesto por actantes delegados que, en este caso concreto, se compone de las diversas y letales formas de vida engendradas por la selva-muerte (enfermedades, accidentes, venenosos ataques zoomorfos), generalmente concebidas –en el insaciable vientre de la selva-muerte– con el designio de ser receptáculos y a la vez propagadoras de las fiebres y la alucinación, Parcas de un insalvable y mortal sino, presencia suprema en la narrativa quiroguiana. En A la deriva, la selva-muerte establece la atmósfera de la negatividad desde el primer párrafo de la historia: “El hombre pisó algo blancuzco, y en seguida sintió la mordedura en el pie” (Quiroga, p. 52). La mortífera serpiente yararacusú ha inoculado en este hombre no sólo una muerte segura y muy dolorosa, también, a través de otro de los tantos miasmas tropicales que la selva-muerte utiliza como vector, lo ha infectado con la demencia, cuya fórmula se gesta constantemente en su caluroso y tentacular seno. En esta narración, el dolor evoluciona en vesania incluso antes de que la diégesis declare este hecho por 93 completo, lo cual puede percibirse previo a que el deterioro total de la conciencia del hombre y el lúgubre paisaje se fundan en uno solo durante su viaje en canoa por el Paraná; la mente y el cuerpo del hombre parecen empezar a desprenderse uno de la otra desde algunos minutos antes de que éste lograse retornar a su rancho. El veneno de la yararacusú encuentra el mejor agente catalizador para su proceso de corrosión de la carne y la mente, en el quemante sol misionero; y cuando ha llegado a su hogar, el irreversible abrazo de la muerte ya se ha apoderado del buen juicio del hombre, es decir, de su acertada percepción sensorial del entorno. A Paulino, que así se llama el hombre, ahora le resulta imposible diferenciar el sabor del guarapo de caña (bebida alcohólica que se obtiene con el simple fermento de la caña de azúcar), líquido harto conocido por su garganta, de la insípida agua: “– ¡No, me diste agua! ¡Quiero caña, te digo! La mujer corrió otra vez con la damajuana [recipiente para la caña]. El hombre tragó uno tras otro dos vasos, pero no sintió nada en la garganta. –Bueno; esto se pone feo… –murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo la carne desbordaba como una monstruosa morcilla… Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa subió a su canoa. (Quiroga, p. 53) Entonces, Paulino emprende un viaje sin retorno, dejándose llevar por las caudalosas y siniestras aguas del Paraná; aquí la presencia de la muerte se manifiesta de manera tangible cuando el desvarío se apodera plenamente de la capacidad de razonar del navegante y en medio del indiferente y desolado Paraná invoca varias veces, con toda la fuerza de sus pulmones, la presencia de su compadre Alves, quien no tiene la más remota posibilidad de conocer su fatal complicación: “– ¡Compadre Alves! ¡No me niegue este favor! – clamó de nuevo alzando la cabeza… En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor… y la corriente… la llevó [a la canoa] a la deriva” (Quiroga, p. 54). El preludio a la muerte se acaba cuando Paulino siente, o cree sentir, que ha sacudido de su organismo la ponzoña del áspid, incluso percibe que la naturaleza también decide ser benigna con él: 94 El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío. Y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza: se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed desminuía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía, y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo… El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. (Quiroga, 54) Ni la mordedura de la serpiente, ni nada relacionado con el dolor o su inminente deceso tiene lugar en este estado mental del navegante, todo lo que ocupa sus postreros pensamientos está ligado con futilidades del pasado como la ubicación actual de uno de sus antiguos patrones (míster Dougald) y el tiempo pasado desde la última vez que lo vio. A medida que Paulino se siente cada vez mejor, el tiempo y el espacio dejan de ser factores guías en su capacidad de razonar, la que finalmente se sitúa en otro presente: Al recibidor de maderas de míster Dougald, Lorenzo Cubilla, lo había recibido en Puerto Esperanza un viernes santo… ¿Viernes? Sí, o jueves… El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. – Un jueves… Y cesó de respirar… (Quiroga, p. 55) Precisamente, cuando el viajero cree haberse liberado del abrazo de la selva-muerte, éste ha penetrado completamente en su humanidad, apoderándose de él a través de la más profunda alucinación. De modo muy similar, el personaje de El hombre muerto se desprende de su existencia terrenal, mientras su mente lo convence de que todo (su transición de la vida a la muerte) se trata de un caso extremo de cansancio corporal, incluso lo obliga a creer que la muerte misma es una ilusión. El hombre muerto, que aquí se cuenta entre los cuentos denominados como hombres que conviven con la manigua, ha crecido en medio del monte, hasta tal punto llega su intimidad con la bestia verde que él mismo se reconoce como parte integral y funcional de ella; la deixis negativa se implanta en el ambiente de la narración desde los primeros párrafos, cuando el hombre se resbala de su caballo y pierde el 95 control de su inseparable machete, pues durante la caída se le escapa de las manos y termina mortalmente incrustado en su abdomen. Y aunque el hombre es consciente de su próxima muerte, “[…] Apreció mentalmente la extensión y la trayectoria del machete dentro de su vientre, y adquirió, fría, matemática e inexorablemente la seguridad de que acababa de llegar al término de su existencia” (Quiroga, p. 653), casi simultáneamente su pensamiento se ancla en la idea de que la desesperanzadora e innegable realidad no puede ser, no puede estar pasando. El hombre se aferra a la ilusión que su mente le fabrica para velar el crudo rostro de la muerte, y bajo el espejismo de la fatiga el espíritu es separado de la carne creyendo que la división sólo será por un instante, que es simplemente una manera de ofrecerle reposo al extenuado cuerpo. En un viaje final, el espíritu que se eleva tiene una vista panorámica de lo que antes fue su fundación en medio de la agreste jungla de Misiones, y no solamente puede ver la belleza y extensión de su propiedad, sino a su familia acercándose a un cuerpo inmóvil que descansa junto a su compañero equino. El hijo de 1928, popularizado siete años después en la colección Más allá, es probablemente el cuento que mejor ilustra el propósito de negación a la muerte que tienen las alucinaciones en la obra de Horacio Quiroga. Ya se ha destacado cómo el carácter de los personajes de sus cuentos misioneros es un simbionte compuesto por la resultante de la esencia del ser humano, cuando la fuerza interior y la física de éste es puesta a prueba por los descarnados tormentos de la selva-muerte. En los ejemplos anteriores predomina la heterodiégesis, variedad narrativa que otorga al autor potestad absoluta sobre lo que quiere enseñar y ocultar de sus historias; en estos tres últimos cuentos el lector es plenamente sabedor de los verdaderos tormentos que los personajes están atravesando, la construcción diegética está enfocada para que se perciba claramente la manera en que las alucinaciones 96 afectan la mentalidad de aquellos que se encuentran caminando hacia el febril vientre de la selva-muerte. Aunque en El hijo también predomina este tipo de extradiégesis, lo que Quiroga se propone –y consigue–, ya que el personaje cae presa de la febril alucinación, es transmitirle al lector estos desvaríos; quien lee el cuento, a pesar de que la nefasta deixis se ha erigido ya, no tiene posibilidad conocer la hostil realidad hasta el párrafo final. Desde el principio, el texto establece que el padre (como originalmente iba a llamarse este cuento) lleva un tiempo sufriendo de alucinaciones, elemento que resulta esencial en la construcción diegética que Quiroga proyecta para este cuento, ya que de este modo el lector no puede fiarse de la percepción que este hombre tiene de los eventos que acaecen a su alrededor. Así se establece una especie de juego de puertas gemelas en que el lector es incitado a elegir entre los paradigmas que constantemente ofrece la narración para implantar la necrodeixis (como en adelante se denominará al aura narrativa de la negatividad), que en este caso debe acentuar la idea de que la muerte del hijo es una completa falacia de su padre, y al mismo tiempo lo que es totalmente opuesto a este hecho, es decir: que las alucinaciones que instauran la prelocura (que es como Juan Loveluck llama es los primeros brotes de disfunción mental engendrados por la selva, 1976, p. XXXII) en el padre no son otra cosa que certeras y premonitorias imágenes caleidoscópicas de la tragedia que realmente se cierne sobre su ser. Quiroga se asegura de crear una atmósfera inicial en que la unión y el amor de sus personajes sobresalga como vínculo afectivo, de este modo la sombra de la desgracia y la muerte generan mucho más desasosiego; los tentáculos de la selva-muerte son mucho más aterradores cuando amenazan lo más amado, que como ya se vio, debe trascender todo interés personal. En este cuento, el vínculo emotivo existente entre padre e hijo no sólo hace 97 que el final de la historia sea más estremecedor, sino que robustece el poder que las alucinaciones tienen sobre la psique del padre, que a toda costa desea eliminar de su mente el preternatural conocimiento de que su hijo ha muerto. El enlace principal entre los cuentos del monte o misioneros y la muerte, es que esta última parece encontrarse en un habitad idóneo en medio de la jungla, en este ambiente febril y húmedo la muerte deambula tan a su gusto que, aunque presente en todas direcciones y siempre cercana, resulta virtualmente invisible e impredecible. Ya se ha hecho referencia a cómo la selva-muerte en la obra de Quiroga se convierte en el tema central cuando su fatalidad se extiende como el /deber-ser/ definido por la profesora Espar, y los tentáculos de esta figura narrativa encuentran múltiples formas de seducir y ceñir a sus presas; es por ello que Andrée Collard define el ambiente misionero como un escenario donde “[…] la muerte alcanza más fuerza, quizá porque reviste mas veracidad, y aparece con formas más variadas y más intensas” (Collard, 1958, p. 279). En El hijo, la muerte se anuncia con el estampido de un arma de fuego y, en términos de la necrodeixis, refuerza su presencia con las macabras alucinaciones que constantemente acosan al padre: “[…] Lo ha visto una vez rodar envuelto en sangre cuando el chico percutía en la morsa del taller una bala de parabellum, siendo así que lo que hacía era limar la hebilla de su cinturón de caza” (Quiroga, p. 753); sin embargo los espejismos, el sol y el amor, no son una combinación agraciada en las narraciones del uruguayo, y el padre sólo puede reencontrarse con su hijo en el teatro de la alucinación, que hasta el último momento mantiene la pantomima de la vida en medio de la selva-muerte. Cuando el padre, que unas horas antes se ha separado de su hijo por faenas propias de la vida rural, comienza a entrever y a aceptar la muerte de su descendiente como un 98 evento real, el muchacho aparece por un sendero, el hombre abraza a su hijo y sin soltarse regresan al hogar. Hasta este momento el lector puede conservar la esperanza de un final impropio de Quiroga, pero las líneas finales, además de enfatizar el objetivo de las alucinaciones quiroguianas, revelan la pesadilla que la selva-muerte, en concierto con el sol, las armas de fuego y el apego a los seres queridos, ocultan en medio crueles quimeras. […] el hombre vuelve a casa con su hijo, sobre cuyos hombros… lleva pasado su feliz brazo de padre. Regresa empapado de sudor, y aunque quebrantado de cuerpo y alma, sonríe de felicidad… ………………………………………………………………………………………………………….. Sonríe de alucinada felicidad… Pues ese padre va solo. A nadie ha encontrado, y su brazo se apoya en el vacío. Porque tras él, al pie de un poste y con las piernas en alto, enredadas en el alambre de púa, su hijo bien amado yace al sol, muerto desde las diez de la mañana. (Quiroga, p. 756) En ‘El hijo’: Prototype of His Art, ensayo de 1971, la especialista en modernismo literario, profesora María A. Salgado (de la University of North Carolina), enfatiza en el objetivo actancial que Horacio Quiroga otorga a la muerte en sus cuentos, especialmente en los conocidos como misioneros. El escrito de la profesora Salgado rescata las raíces literarias del uruguayo, y en medio de éstas –en relación directa con el contexto topográfico aquí tratado– resalta las fuertes influencias de su contemporáneo Rudyard Kipling (1865-1936); tal vez el pilar central en su acercamiento y edificación de la selva como un concepto susceptible de ser re-recreado desde una estética literaria, pero de un modo opuesto a como lo hace el escritor europeo. Esto último se da, según Salgado, porque Kipling aunque nació en Bombay (Capital de la India) siempre tuvo entre sus objetivos de vida el reintegrarse a su comunidad originaria, lo que derivó en que el punto de vista que tienen sus escritos con respecto a la jungla africana se enfocase más hacia el aspecto exótico de ésta, Kipling murió en Londres apenas un año antes que Horacio Quiroga. El caso del uruguayo es inverso, como se dijo, porque Quiroga nace en la ciudad de El Salto y elige los bosques de Misiones como su fuente de inspiración y vivienda permanente, es 99 […] Por eso [que] tanto el medio como sus habitantes están vistos por Kipling con perspectiva heroica en tanto que Quiroga (con excepción de algún cuento como ‘Anaconda’ o ‘La guerra de los yacarés’) suele elegir las dimensiones cotidianas, pero no por ello menos trágicas, del medio al que realmente pertenece. (Salgado, p. 25) Casi todos los planes no literarios que el salteño se propuso terminaron en fracaso, desde sus desequilibrados matrimonios con un par de mujeres a quienes doblaba en edad, hasta sus incursiones en la agricultura y el comercio. Cada empresa que Quiroga emprende se ve signada por el fracaso, que, al igual que la muerte trágica de sus seres queridos (su padre, su padrastro, su primera esposa, su mejor amigo, incluso una de sus hijas después de que él mismo se suicida), parece establecerse como una constante en la vida del escritor; de modo que con la muerte asechándolo como un factor inmutable en su existencia –fatalidad que en este caso resulta ser la expresión superlativa del fracaso–, parece imposible que su obra escrita, componente fundamental de su esencia como ser humano y su legado artístico al mundo de las letras, no resultase impregnada con este perverso pero inevitable espectro. De acuerdo con los postulados de la profesora Salgado el trabajo literario de Quiroga posiciona a la muerte como la fuerza más pura, más auténtica detrás de todas las acciones humanas, ya que “[…] si ella preside lo más importante de nuestra existencia, ¿cómo no llegar a la conclusión de ella es lo más importante de nuestra existencia, que ella es nuestra existencia misma?” (Salgado, 1971, p. 26). El ser humano y el artista contenidos en Horacio Silvestre Quiroga han aceptado a la muerte y sus misterios como una realidad de la vida y como fértil semilla que ha germinado en gran parte de su obra; el humano no puede hacer más que admitirla, pero el artista con pensamientos inmortales la enfrenta y explora sus misterios, su relación con la espiritualidad. En otras palabras, le exige que su prolongada relación no sólo sea su constante y funesta sombra, sino también su motor creativo. 100 En medio de la selva-muerte argentina, como se indicó, el descanso final está precedido por los delirios de la locura, por lo tanto la vesania, igual que la muerte, también se abre paso como eje narrativo en la obra cuentística de Quiroga. Charles Param, catedrático de la Western Washington State Collage, en Horacio Quiroga and his Exceptional Protagonists (artículo publicado en 1972) alude a varias posturas, de otros estudiosos de la obra del uruguayo, que analizan el rol actancial desempeñado por la jungla en sus cuentos; para esto recuerda la visión protagónica que Andrée Collard le confiere a las fuerzas naturales, que siempre están dispuestas a desenfrenados combates ya sea con hombres o con animales. El pensamiento del profesor Seymour Menton también es traído a colación en el estudio de Param, pues éste (Menton) concibe la selva re-creada en los cuentos de Quiroga como una manifestación simbólica, que en su mayoría (en términos cuantitativos) “[…] representa la derrota del hombre ante la barbarie de la naturaleza” (Param, p. 428). Sin embargo, el grueso de estas historias, sea que refieran al hombre de la selva o al que la enfrenta, se enfocan en erigir un respetuoso temor hacia el poder del entorno natural, hacia los extensos tentáculos de la selva-muerte, siempre deseosos de asustada carne humana que, por un motivo u otro, se enreda en sus húmedos y febriles apéndices. Por lo tanto, es lícito asegurar que la re-creación quiroguiana de las selvas de Misiones muestra unos personajes que, en medio de los embates de la manigua, realzan su humanidad, llevándola más allá de los límites considerados probables tanto por los propios personajes como por el lector. Para Param, el propósito de la selva-muerte en los cuentos del escritor uruguayo, es llevar al ser humano ordinario al extremo de su resistencia física y mental, haciendo de él una clase especial de superhombre de la selva, sin importar si ésta lo consume o lo acepta, como esporádicamente sucede en los cuentos misioneros (p. 431). 101 De este modo, la naturaleza revela las fragilidades del hombre, cuando éste, en medio de tormentosos y calientes miasmas, desnuda su ser –sus miedos, sus ambiciones frustradas– y se reconoce a sí mismo como un irrisorio adversario que no puede más que someterse ante la bestia verde, esperando una inexistente misericordia. Param ve la selva de Quiroga como un escenario que deja ver el carácter de los personajes, lo que pondría a los avatares del hombre y no a la naturaleza como elemento central de su obra; pero si se tiene en cuenta que los personajes del cuentista salteño –en los cuentos misioneros claro está– están concebidos en o para el seno mismo de selva de Misiones y Corrientes (ya que algunos, al igual que su creador, se deciden por el ambiente salvaje aun sin ser originarios de éste), puede entonces partirse del evento de que tales personajes han sido concebidos con una psique que no solamente funciona en un sistema dual sincrónico con una unidad vegetal sensible de psicología desconocida, sino que además es dependiente de ella. Esto se da porque en los cuentos comprendidos en la división hombre & selva, generalmente los personajes evolucionan en medio de ésta, ya sea porque son nativos de los bosques o porque sin serlo sen han adaptado a éstos con relativo éxito; en la categoría hombre Vs. selva, la única diferencia –para ilustrar específicamente este punto– estaría en el modo y los objetivos con que este hombre se propone entablar relaciones con la jungla, porque de igual modo debe establecer una relación de coexistencia en medio de ella, donde naturalmente es él quien debe adaptarse, es decir sobrevivir. Por lo tanto, toda forja y alteración de la personalidad y el raciocinio cabal de los protagonistas de los cuentos misioneros estará en estrecha relación con la selva-muerte y con su inefable psicología, que seguramente guarda alguna correspondencia con el origen de las alucinaciones que los tibios y ponzoñosos efluvios tropicales son capaces de inocular como preludios de locura y muerte. 102 La selva-muerte no solamente se defiende si tiene que hacerlo, su naturaleza se reduce a la consunción más primitiva, armonía caótica que ante toda percepción forastera no puede ser menos que descrita como un infierno, una borrachera verde (como Loveluck define la selva en Rivera, p. XXX) que intimida, alucina y devora todo organismo débil –e indigno–. Sabemos que la fatalidad en medio de la jungla tiene a su disposición múltiples tácticas, muchas de ellas profundamente relacionadas con los ignominiosos instintos primarios del ser humano (codicia, venganza, lujuria), que en medio de la jungla, además de la complicidad del silencio, también encuentran el aliciente de la ebriedad etílica, que no es otra cosa que la pérdida voluntaria de la conciencia, lo que se aquí se logra con la ingesta de alguno de los tantos fluidos embriagantes que pululan en la manigua. Dentro del análisis hecho por Teresa Espar, la adicción al alcohol, es un factor relevante de perturbación cognitivo-pasional que es admitido como uno de los variadísimos componentes del /deber-ser/, responsable de establecer la necrodeixis quiroguiana. Lo anterior puede equipararse con la llamada prelocura, que es como Juan Loveluck cataloga las primeras manifestaciones de la maligna antropomorfización de la selva ante los ojos de Arturo Cova: “[…] ducha en torturas y trampas mortales, roba el sueño de los peregrinos, para que la angustia haga mejor presa de los extraviados indefensos” (Loveluck, 1976, p. XXXII); sin embargo, esta denominada prelocura en la novela del colombiano posee una función equivalente a la incipiente instauración de la necrodeixis en Quiroga. Además de esto, si se hace un acercamiento desde otro ángulo al factor que robustece el concepto de la prelocura en La vorágine, se encontrará fácilmente que éste está entrañablemente ligado con el consumo de fermentos alcohólicos, otra de las viles pasiones que en forma de instintos básicos impulsan los afrentosos actos de los protagonistas de la novela. 103 2. 4 Una trinidad voraz: ambición, crueldad y vicio. La necrodeixis, desde la teoría del /deber-ser/ (a su vez compuesta por los actantes delegados), puede ser germinada por enfermedades y accidentes; dentro del primer grupo se cuentan la meningitis y otras taras mentales, también la rabia (el letal virus infeccioso), la malaria y, por supuesto, el alcoholismo. Para el segundo grupo clasifican desde accidentes con armas blancas y de fuego, ataques de animales venenosos y/o carnívoros, hasta la inclemente agua que entumece o ahoga con insensible eficacia. A continuación nos ocuparemos de la función del alcohol como uno de los impulsores iniciáticos de la atmósfera de la negatividad que catapulta y solidifica la necrodeixis tanto en los cuentos de Horacio Quiroga como en la novela de José Eustasio Rivera; en otras palabras, se abordará la locura del alcohol como otro de los tentáculos que la bestia verde extiende para procurarse sus ofrendas humanas. Voluntariamente el hombre nubla su entendimiento como si la embriaguez fuese un preanestésico –una prelocura–, lo que no es sino otra forma de aceptar (y preparar) su futura y humillante rendición ante el inmensurable poderío primitivo de la selva-muerte; completado así el tercer componente de lo que Pérez Silva denominó la monstruosa trinidad cauchera: crueldad, vicio y ambición, vorágine tripartita que “[…] todo lo elimina en la penumbra cómplice de la manigua” (1988, p. 7). Los destiladores de naranja (1923), refiere la historia del fracasado frenesí industrial del doctor Else (biólogo europeo que hacía parte de un gran número de sabios extranjeros contratados por el gobierno de Paraguay a principios del siglo XIX), un químico conocido como Rivet y un ayudante manco. Desde el inicio, la narración establece un ambiente saturado por el alcohol y la desidia que por antonomasia se liga con su consumo: “El hombre apareció un mediodía, sin que se sepa cómo y por dónde. Fue visto en todos los boli- 104 ches de Iviraromí, bebiendo como no se había visto beber a alguien, si se exceptúan Rivet y JuanBrown” (Quiroga, p. 682). Else, lleva alrededor de veinte años internado en la selva de Misiones, donde al parecer olvidó su ciencia y adoptó las falacias de la bebida, la heterodiégesis del cuento lo señala en repetidas ocasiones como un ex hombre o ex sabio, cuya única habilidad reside en beber de modo descomunal, como pocas veces se ha visto en la región y sus cercanías. La manigua subyugó a este sabio, convirtiéndolo en un despojo alcoholizado cuya realidad está confinada al mundo delirante de la bebida, cuya fauna surreal lo atosiga constantemente: “Lo que primero vio fue un grande, muy grande ciempiés que daba vueltas por las paredes. Else quedó sentado con los ojos fijos en aquello, y el ciempiés se desvaneció” (Quiroga, p. 962). La transición de la civilización al salvajismo de Else fue catalizada por el alcohol; cuando decide hacer sociedad con Rivet, la bebida y dos décadas de fiebres y soledad tropical han eliminado por completo su sabiduría y su humanidad, hasta el punto en que todo intento por reencauzar su vida se convierte en otro medio para procurarse licor. Aquí la empresa consiste en destilar alcohol de naranjas y de este modo edificar una pequeña compañía productora de exquisito alcohol cítrico. Sin embargo la sociedad no logra consolidarse, ya que ninguna de las muestras de alcohol obtenidas por el químico y el manco llega a ser analizada, porque el ex sabio las bebe casi tan pronto como éstas son destiladas. Es claro que la empresa está destinada al fracaso, no sólo porque la naturaleza misma de la selva proveedora es opuesta a cualquier proceso de modernización capitalista, sino porque quienes están detrás de estos procesos ya han sido constreñidos por los tentáculos etílicos con que la selva-muerte también puede transmite la prelocura, como fase inicial de su juego fatal: 105 Else intentó todavía sonreír a una bestia que había irrumpido de golpe en medio del rancho, lanzando horribles alaridos, –y se incorporó por fin aterrorizado y jadeante: Estaba en poder de la fauna alcohólica. Desde las tinieblas comenzaban ya a asomar el hocico bestias innumerables. Del techo se desprendían también cosas que él no quería ver. Todo su terror sudoroso estaba ahora concentrado en la puerta… Algo como dientes y ojos asesinos de inmensa rata se detuvo un instante contra el marco, y el médico, sin apartar la vista de ella, cogió un pesado leño… [el resaltado es mío] (Quiroga, p. 692-693) El ex hombre-sabio termina asesinando a su propia hija cuando la prelocura del alcohol se desborda y bloquea totalmente todas sus facultades mentales. Aun así, el final del cuento ofrece un personaje que no siente culpa por lo que ha hecho porque su conciencia se ha ausentado tal vez permanentemente de su humanidad, la bebida y la influencia bestial de los bosques de Misiones han alejado a tal punto cualquier asomo de lucidez en el disfuncional proceder de Else, que ni siquiera el cuerpo brutalmente apaleado de su hija, quien en agonía sólo puede pensar en pedirle que deje de beber, es capaz de despertar su buen juicio: “[…] ante el cadáver de su hija, el doctor Else vio otra vez asomar en la puerta los hocicos de las bestias que volvían a un asalto final” (Quiroga, p. 964). Van-Houten (1919) y Tacuara-mansión (1920) son también ejemplos contundentes acerca de cómo la simbiosis alcohol y selva-muerte resulta ideal para que esta última disperse sus alucinaciones de muerte como si de un virus se tratase. En Tacuara-mansión volvemos a encontrarnos con el sabio químico Rivet y con Juan Brown (también mencionado en el ejemplo anterior), personajes que como ya se sabe, al igual que el ex sabio Else, sobresalen por su enorme capacidad para consumir bebidas embriagantes y por su conocimiento de los entornos salvajes; aquí, los cargos de sapiencia de estos dos hombres también han sido inhabilitados por la brutalidad de selva y la inconciencia del alcohol, de modo que otra vez son adjetivados como el ex químico y el ex ingeniero. Poco tenían en común estos dos hombres con excepción de su alcohólica degradación y su estrecha relación con los 106 bosques de Misiones, de modo que los ex sabios pasaban largas veladas iluminados por una lámpara de alcohol carburado sin compartir nada de su humanidad, pues el efecto embriagante de la prelocura ya la ha borrado; hasta que una noche de suprema ebriedad y habiendo terminado su ración habitual, no encuentran mejor modo de prolongar su ebriedad que ingerir el combustible de la luz que los iluminaba. La ingesta del carburante y los laberínticos bosques de Misiones son más que suficientes engendrar vívidos espejismos capaces de trastornar todo conocimiento e incluso todo instinto antes desarrollado en medio del bosque. Aquí los ex sabios confirman cómo y porque sus títulos como hombres instruidos han sido revocados por los fermentos de este Moloch tropical y su borrachera verde: Fue lo que aconteció. Los viajeros tropezaron de pronto con el monte, cuando debían estar ya en Tacuara-mansión [la propiedad de Juan Brown]. El caballo, fatigado, se resistía a abandonar el lugar. Don Juan volvió grupa, y un rato después tenían de nuevo el bosque por delante. – Perdidos… –pensó don Juan, castañeteando a pesar suyo, pues aun cuando la cerrazón impedía la helada, el frío no mordía menos… El químico, más lesionado, bailoteaba en ancas de un lado para otro, inconsciente del todo. El monte los detuvo de nuevo. Don Juan consideró entonces que había hecho cuanto era posible para llegar a su casa. Allí mismo ató su caballo en el primar árbol, y tendiendo a Rivet al lado suyo se acostó al pie de aquél. El químico, muy encogido,… temblaba sin tregua. [el resaltado es mío] (Quiroga, p. 650) El amanecer de esta etílica y selvática aventura únicamente puede ser contemplado por uno de los dos ex hombres, quien se da cuenta de que todo el tiempo estuvieron caminando en círculos frente Tacuara-mansión, sólo que su camino les fue vedado por la tinieblas del alcohol carburado (que no es bebida para humanos) y la fría neblina del bosque de los bosques de Misiones. Van-Houten es una narración mucho más breve y concreta que refiere las vivencias de un inmigrante flamenco dedicado a la explotación de las canteras. El flamenco VanHouten es una leyenda viviente porque ha sobrevivido a dos explosiones que lo han conver- 107 tido en una especie de grotesco cíclope con una sola oreja y tres dedos menos en una mano; además de su particular físico lo que caracteriza al cantero es su fama de bebedor, capaz de consumir alcohol los fines de semana durante veinticuatro horas continúas. Lo que la dinamita no logró en dos ocasiones, lo consiguió en un instante una extrema intoxicación con caña y una vorágine en el poderosísimo Paraná en medio de las tinieblas de la noche. 2. 4. 1 La vorágine del vicio En la novela de Rivera, el alcohol tiene una gran influencia en el desaforado comportamiento romántico de Arturo Cova. Cuando Fidel Franco lo deja al cuidado de La Maporita y de su esposa Griselda, éste se entrega a la embriaguez de la bebida y de sus tormentosos pensamientos, ebrio golpea a Griselda y decide abandonarla junto con Alicia, su mujer, para ir a enfrentarse a Narciso Barrera, a quien define como su rival, su enemigo y le insinúa que puede quedarse con la bogotana a cambio de una botella de brandy; “[…] Las pocas veces que me embriagué lo hice por ociosidad o por curiosidad: por matar el tedio o para conocer la sensación tiránica que bestializa a los bebedores” [el resaltado es mío] (Rivera, p. 93). Barrera “vivía celoso de que no escaseara el licor (Rivera, p. 105)” en las mesas de juego y de negocio (que aquí vienen a ser lo mismo), para así tener la ventaja de la lucidez sobre sus adversarios; es así como apuñala a Cova mientras trataba de hacerle trampa en el juego de dados. Además, debe resaltarse el papel que tiene el licor en las fiestas ofrecidas por los caucheros como parte de la ilusión de riqueza que quieren vender a sus futuros esclavos; hay un macabro pasaje en la segunda parte de la novela donde Clemente Silva cuenta acerca de su paso por las caucherías de la Casa Arana en busca de su amado hijo Luciano, y se encuentra con una orgía de alcohol ofrecida por el legendario cauchero. Aquí se 108 ofrecía el bálsamo de la inconciencia por doquier y en medio del pandemónium, unos indígenas que se negaron a ingerir petróleo en lugar de aguardiente, fueron bañados en el combustible y quemados vivos, sin más amonestación que un escupitajo de sus también ebrios patrones y un amable llamado a parar la diversión. Otro ejemplo contundente acerca de las exudaciones alucinantes que la selva-muerte puede producir se da con las visiones que el arcano pipa tiene cuando ingiere el ancestral yagé. Este personaje tiene acceso a las alucinaciones reveladas por esta bebida, que aunque no es alcohólica también azuza fuertes y prolongados espejismos, y la selva-muerte se comunica con su inconsciente, revelándole los inamovibles propósitos de la insaciable y mítica bestia verde. Los medios para la obtención de dichos propósitos pueden resultar ininteligibles, mas no así sus fines: Las visiones del soñador fueron estrafalarias: procesiones de caimanes y de tortugas, pantanos llenos de gente, flores que deban gritos. Dijo que los árboles de la selva eran gigantes paralizados y que de noche platicaban y se hacían señas. Tenían deseos de escaparse con las nubes, pero la tierra los agarraba por los tobillos y les infundía la perpetua inmovilidad. Quejábanse de la mano que los hería, del hacha que los derribaba, siempre condenados a retoñar, a florecer, a gemir, a perpetuar, sin fecundarse, su especie formidable, incomprendida. El pipa les entendió sus airadas voces, según las cuales debía ocupar barbechos, llanuras y ciudades, hasta borrar de la tierra el rastro del hombre y mecer un solo ramaje en urdiembre cerrada, cual en los milenios del Génesis, cuando Dios flotaba todavía sobre el espacio como una nebulosa de lágrimas. [el resaltado es mío] (Rivera, p. 177) La miel silvestre (1911) de Quiroga también ejemplifica a plenitud cómo la deglución de los fluidos desconocidos de la selva, se convierte en un poderoso agente deíctico de la fatalidad y la muerte. Benincasa es un contador recién egresado que antes de entregarse en cuerpo y alma a los engranajes de la civilización, decide hacer un último viaje a sus orígenes rurales y visitar a su padrino en las selvas de Misiones, donde se aventura sin ninguna instrucción ni compañía. El contador se cree con suerte cuando en una solitaria caminata encuentra un panal con grandes bolsas de miel sabor a eucalipto, según cree él; pero la miel 109 resulta ser narcótica y paraliza totalmente su cuerpo, que deja de responder a las órdenes de su cerebro. El joven Benincasa permanece inmóvil pero absolutamente consciente mientras una gigantesca horda de hormigas carnívoras, conocidas como la correccón, dejan sus huesos sin una sola partícula de carne; el citadino, encontrado sólo unas horas después es reconocido por la ropa que viste al blanco esqueleto. Resulta evidente que la selva trastorna al hombre y que además de su agresividad, también debe destacarse su instintiva perversidad. Aun sin que sus recursos se vean amenazados, aun cuando sus terrenos sean pisados sin intenciones vilipendiosas encarna lo desconocido e inicuo. La selva virgen es una ponzoña viviente, sin importar el punto de vista narrativo con que ésta sea descrita, es decir que lo único con relación a la agresividad de la jungla que se ve perturbado con la filtración de la visión romántica de Arturo Cova es la afectación emotiva que esto representa para el personaje y su percepción de la realidad, o sea cómo siente la auténtica barbarie de la selva-muerte. Al interior de la manigua, ya sea amazónica o misionera, la necrodeixis, igual que lo hace la vida misma, encuentra múltiples formas de abrirse paso y aunque la psicología vegetal resulte ininteligible, las funciones narrativas de sus propósitos sí son susceptibles de ser parcialmente desenmarañadas; la selva virgen y/o simplemente desconocida, que en el caso de un viajero extraviado resulta igual de nociva, se convierte en un espacio atemporal donde predomina el caos primitivo que reinó cuando el territorio aún estaba en formación. Cuando es invadida y despojada de sus jugos vitales se erige como una entidad indomable que se cierra a todo cambio que pueda afectar su sombrío equilibrio y sólo permite el avance del fracaso como hierba mala; pero ella per se es una diosa devoradora, un Moloch tropical que tiene como tributario a un 110 ecosistema que con o sin mecanismos violentos instiga hálitos demenciales, puesto que éstos le son absolutamente connaturales. Pero sus exudaciones maléficas, efluvios que se mezclan y potencian con los aires húmedos de los ríos Orinoco, Río Negro, el Río de la Plata y el Paraná, no sólo invitan a las desabridas musas del fracaso, también la vesania y otras formas de negar la participación de la conciencia germinan en medio del ambiente cálido de las selvas tropicales que brindan a la muerte multiformes medios aumentar sus huestes. En medio de la selva, el hombre está expuesto a perder el control sobre sí mismo, ya sea porque su naturaleza destructiva así se lo indica, porque la selva halla otro modo más propio de procurarle la prelocura y la muerte, o simplemente porque debe ser ofrendado al moloch tropical; como finalmente le sucede a Van-Huten –y finalmente al propio Arturo Cova y a su familia–, para quien la naturaleza había reservado un bello morir, muy similar al de los dos remeros nativos maipuireños que Cova contrató y que fueron consumidos por una vorágine en el río Inírida, dejando la forma alada de una mariposa azulada, augurio de muerte en la región. La selva en la obra de estos dos autores no es un sitio benigno; aquí encarna todo lo misterioso y oculto que necesariamente resulta nocivo al hombre, quien en la mayoría de los casos sucumbe ante su imponente y atemporal cosmos; la selva-muerte no puede ser dominada ni comprendida, y aunque en casos especiales permite la convivencia sigue engendrando deícticas formas de conjurar a la muerte más por seguir su instintiva naturaleza que como una forma de castigo. Cuando se citó el ensayo de Andrée Collard sobre los cuentos del escritor uruguayo (La muerte en los cuentos de Horacio Quiroga), se enfatizó además en la clasificación que aquí se hace de éstos. Collard establece tres grandes grupos que son: cuentos de horror puro; cuentos misioneros, que como veremos posteriormente también pueden a inscribirse con 111 los primeros, y finalmente los cuentos que especulan sobre las más enigmáticas manifestaciones de la muerte y su inseparable más allá. En el último capítulo, esta tesis se propone mostrar cómo los cuentos de Quiroga y la novela de Horacio Rivera, entroncan tanto en su narrativa como en su contenido con la estética esgrimida por los cuentos de terror y horror; de modo que las pasiones del hombre y los ‘actantes delegados’ de la selva-muerte adquieren el efecto diegético propio de la literatura genéricamente catalogado como de terror u horror, lo que se define según sus componentes y desarrollo narrativo. “–Nadie ha sabido cuál es la causa del misterio que nos trastorna cuando vagamos en la selva. Sin embargo, creo acertar en la explicación: cualquiera de estos árboles se amansaría, tornándose amistoso y hasta risueño, en un parque, en un camino, en una llanura, donde nadie lo sangrara o lo persiguiera; mas aquí todos son perversos, o agresivos o hipnotizantes. En estos silencios, bajo estas sombras, tienen su manera de combatirnos: algo nos asusta, algo nos crispa, algo nos oprime, y viene el mareo de las espesuras, y queremos huir y nos extraviamos, y por esta razón miles de caucheros no volvieron a salir nunca” (Rivera, p. 275). 112 III LAS CONFIGURACIONES DEL MIEDO EN LA SELVA-MUERTE “Por primera vez, en todo su horror, se ensanchó ante mí la selva inhumana. Árboles deformes sufren el cautiverio de las enredaderas advenedizas, que a grandes trechos los ayuntan con las palmeras y se descuelgan en curva elástica, semejantes a redes mal extendidas, que a fuerza de almacenar en años enteros hojarascas, chamizas, frutas se desfondan como un saco de podredumbre, vaciando en la yerba reptiles ciegos, salamandras mohosas, arañas peludas” (Rivera, p. 276). “Ahora bien, en una creciente del Alto Paraná se encuentran muchas cosas antes de llegar a la viga elegida. Árboles enteros, desde luego, arrancados de cuajo y con las raíces negras al aire, como pulpos. Vacas y mulas muertas, en compañía de buen lote de animales salvajes ahogados, fusilados o con una flecha plantada aún en el vientre. Altos conos de hormigas amontonadas sobre un raigón. Algún tigre, tal vez; camalotes y espuma a discreción –sin contar, claro, las víboras” (Quiroga, de Los pescadores de vigas, p. 119). 3. 1 Literatura, temor y muerte Los profusos y multiformes tentáculos de la selva-muerte contraatacan con crueldad física y desequilibrio mental a todo organismo ajeno que ose adentrarse en sus dominios con objetivos de sometimiento y esclavitud, de beneficio económico e incluso de inocente exploración. Pero ya sea porque la selva propicie directamente la muerte o porque la induzca por medio de la locura, las manifestaciones que cimientan y preludian su fatídico e ineludible abrazo en medio de la inclemente manigua tropical pueden, estilísticamente, ser asumidas como un receptáculo que emana eficientemente los rasgos estéticos más definitorios de la literatura comúnmente denominada como de terror. Para ilustrar cómo se manifiestan dichos rasgos estéticos en los autores que son el foco de análisis de este trabajo es necesario traer a colación algunos postulados literarios que ayudan a establecer la profunda correspondencia existente entre la muerte, el miedo y la literatura. Los seres vivos, humanos y no humanos, conocen las señales físicas que el propio organismo envía con relación a la supervivencia y, hasta donde se sabe por biología, toda forma viviente, animal o vegetal, está siempre dispuesta a proteger su existencia y así prolongar no sólo su vida sino también su propia especie; es decir, está mentalizado para apar- 113 tarse de la muerte. Rafael Llopis Paret, psiquiatra español mucho más popular como traductor y ensayista literario de géneros de terror y lo sobrenatural, es considerado, junto con Francisco Torres Oliver (traductor de Drácula, Frankenstein y algunas obras de Vladimir Nabokov, Charles Dickens, Daniel Defoe y Lovecraft, entre otros.), uno de los mayores divulgadores hispanoamericanos de estas tendencias literarias. En El cuento de terror y el instinto de la muerte, ensayo de 1985, Llopis extrapola la idea de la supervivencia y de este modo presenta el miedo a la muerte como una consecuencia inmediata del instinto de conservación connatural de todo ser vivo, e incluso va más allá proponiendo este temor natural como el origen del género literario conocido de manera general como ‘literatura de terror’. Pero aunque los seres vivos estén predispuestos a evitar su extinción, sólo el hombre y algunos otros antropoides superiores, son plenamente conscientes de lo infranqueable que es este suceso. Incluso así, independientemente de que se tenga o no conocimiento de la muerte, existe un componente inmanente a ella que es común tanto en los humanos como en otros animales: cuando alguna acción, generalmente externa, interfiere con el curso natural de la vida y la extinción parece próxima, tal evento es inmediatamente catalogado como una amenaza, como un acontecimiento que debe ser evitado “[…] hasta el fin, por lo que, enfrentados a la muerte, se sufren descargas de adrenalina, se… erizan los pelos… es decir sienten miedo” (Llopis, p. 94). Existe, sin embargo, otro punto en el que la muerte es tan desconocida para el hombre como lo es su inminencia para los animales no humanos. Como ya se mencionó, el conocimiento de este inevitable suceso futuro es únicamente asequible al ser humano y a otros primates evolucionados, pero trascendiendo este saber –elemental para mentes superiores– está lo que se esconde detrás de la muerte: el enigmático más allá. Este aspecto de la muer- 114 te es tan desconocido para el ser humano como para otros seres vivos lo es la muerte, el irreversible final de la vida. Cuando el miedo que genera este evento final ha surgido, siguiendo con Llopis, resulta indiferente que el animal cuya vida está amenazada posea o no una inteligencia superior; el miedo instintivo que se siente en los instantes previos a la posible pérdida de la vida es exactamente igual tanto en hombres como en animales no humanos. Sin embargo, existe un aspecto profundamente ligado a la muerte que únicamente el raciocinio del homo sapiens sapiens puede percibir: la persistencia del misterioso halo que anuncia al arcano más allá, del que la muerte parecer ser sólo un estadio inicial. Para el hombre, perecer es un acaecimiento cuyas rutas posteriores son totalmente desconocidas, el único y muy limitado conocimiento certero que los vivos tienen acerca de este viaje, ha sido adquirido a partir de la relación con aquellos que ya lo realizaron, es decir con los cadáveres: quienes fueron seres vivos no muy diferentes de aquellos a quienes precedieron en la muerte y que ahora se han transformado en algo completamente distinto, en entes de naturaleza incomprensible, inaudita vista desde el orden que rige y entienden los vivos. Entonces, el miedo a la muerte además de estar profundamente ligado al instinto de supervivencia que se manifiesta en los animales, posee vínculos estrechos con aquello oculto y aun peligroso que ésta simboliza y de lo que se tienen incipientes noticias por medio de sus víctimas. El muerto se integra “[…] al reino del mysterium tremendum, de lo numinoso; es decir, se ha convertido en un demonio” (Llopis, p. 94). Es por esto que para el hombre –con excepciones puntuales de determinadas culturas que rinden culto a la muerte y su finalidad es más hermanarse con ella que aislar todo lo referente a su presencia– primitivo, al igual que para el moderno, el cadáver (contundente señal de la existencia de ese aterrador 115 más allá) debe ser retirado del entorno físico y mental de los vivos. El primitivo se conformaba con enterrarlo lo más lejos posible, poniendo ríos, montañas y rituales de por medio; el moderno, además de cumplir con los ancestrales rituales funerarios, se niega a dar crédito a la existencia de cualquier tipo de acontecimientos ininteligibles relacionados con el mundo de ultratumba. De acuerdo con Llopis, fue justamente esta negación por parte de la razón la que permitió que narraciones simples y cuentos más elaborados que contemplaban lo fantástico y los miedos instintivos, se consolidasen como géneros literarios. “[…] Estos muertos negados por la diosa Razón seguían produciendo una vivísima emoción en la gente y el hecho de su inexistencia oficial autorizaba a utilizarlos como entes de ficción” (p. 94). Para una exploración más clara sobre este comportamiento y el ulterior cambio de conducta, incluido el miedo y la posterior visión demoníaca, de los vivos hacia sus muertos, resulta conveniente remitirse a Tótem y tabú de Sigmund Freud (1856-1937), escrito a comienzos del siglo XX, en particular al segmento titulado El tabú de los muertos. En esta publicación, el psicoanalista austriaco compila investigaciones hechas por psicólogos, filósofos y antropólogos, entre otros, alrededor del mundo moderno y antiguo, acerca de los rituales con que se despide a los muertos. La tesis central del mencionado fragmento de Tótem y tabú (obra que tiene por objetivo general ilustrar el porqué del tabú al incesto a lo largo de la historia del hombre civilizado), destaca la existencia de una notable aversión a los cadáveres, tanto en tiempos primitivos como contemporáneos, por parte de algunas culturas específicas. Por ejemplo, existen tribus en Nueva Zelanda, la Polinesia y la Melanesia, así como en algunas zonas de África, en las que se considera impuro a todo aquel que haya tenido algún tipo de contacto físico con un cadáver; estas personas no pueden entrar a ninguna casa, tocar los utensilios de ésta o a otro miembro de la tribu, puesto 116 que seguramente contagiarían la desconocida impureza que esconde la muerte. Incluso les es prohibido tocar la comida que se les brinda, ésta debe ser ingerida haciendo uso sólo de su boca o en el mejor de los casos se designa a una persona para que los alimente sin tocarlos (p. 73). Más interesante, en cuanto a la conexión con el miedo, resulta el comportamiento de algunos grupos nativos de la Columbia Británica (Canadá), otras norteamericanas y filipinas con respecto a los rituales post funerarios que deben seguir viudas y viudos (p. 76). En el caso de la primera tribu, los deudos deben vivir en aislamiento total durante el periodo de luto y si alguien por desgracia se encuentra en su camino con un viudo o viuda que esté dentro de esta etapa, esta persona caerá en desventura y, peor aún, si la sombra de los viudos se proyecta sobre el cuerpo de otro, éste inevitablemente se enfermará; además, quien ha perdido a su pareja deberá dormir sobre ramas espinosas, además de hacer con ellas un cerco para aislar su torturante lecho. Dentro de algunas tribus nativas norteamericanas es costumbre que la viuda use, por el periodo de luto, un incómodo pantalón tejido con hierbas secas. En Palabán, en las islas Filipinas, las mujeres son recluidas en su casa durante los ocho días siguientes a la muerte de su esposo y sólo deben salir de noche, evitando ser vistas, ya que todo lo que lo hagan puede estar encaminado a una muerte cercana y desagradable. Finalmente, en Mekeo, distrito de la Nueva Guinea Británica, a los viudos se les prohíben todos sus derechos civiles y deben vivir temporalmente al margen de la sociedad. Este tipo de restricciones hacia las parejas de quienes se enfrentan al más allá, están claramente encaminadas a evitar la tentación de reemplazar al recién fallecido; el hombre debe alejarse de esta incitación y la mujer no debe provocarla ya que “[…] Todo abandono de este género sería un acto contrario al sentido del luto y habría de despertar la cólera del espíritu” (p. 117 76). Por tanto, puede aseverarse que los ritos post mortuorios están dirigidos hacia la conservación de la tranquilidad y la buena disposición de los espíritus de quienes acaban de fallecer y además podrían no estar muy contentos con esa nueva condición, y desear el mal a quienes permanecen en el mundo de los vivos. Entonces, puede colegirse que el miedo a la muerte se ha trasladado a un nivel radicalmente distinto de aquel que se basaba exclusivamente en la presencia física del cadáver. Esto, visto desde la teoría de Llopis acerca del estrecho vínculo que existe entre la muerte, el miedo y la literatura fantástica, puede entenderse como la transgresión de los límites de lo natural hacia lo sobrenatural, ya que ahora no sólo se le teme a la manifestación directa de la muerte, sino a todo lo desconocido e intangible que ésta encierra. Continuando con este breve estudio de Freud acerca de los cuidados que los vivos tienen con sus muertos y los posteriores ritos cuyo propósito no es otro que el de no perturbar aquello que se desconoce y teme (los espíritus remanentes), resulta acertado aludir a algunas otras medidas preventivas que ciertas poblaciones suelen aplicar a este respecto. En determinadas zonas de Australia, Siberia, la India Meridional, Japón y África central, entre otros, existe la prohibición, permanente para unos y transitoria para otros, a mencionar el nombre del difunto. Los massai (de África) cambian el nombre de quien ha muerto, quedando su anterior designación ligada a restricciones tabú; esto, bajo el supuesto de que el espíritu no conoce su nuevo nombre y así no se siente afrentado si éste debe ser pronunciado. Algunas comunidades en Adelaida y Ecounter-Bay (Australia) llegan incluso al extremo de cambiar todos los nombres fonéticamente similares al del difunto (p. 77). No está de más señalar que para estas culturas el espíritu del difunto no se separa de aquellos a quienes 118 ha dejado atrás y permanece flotando a su alrededor por lo menos por el tiempo de luto; es a este espíritu, expresión pura del insondable más allá, a lo que más se le teme. Se inicia con el miedo natural que generan las transformaciones morfológicas del cadáver y se llega al miedo sobrenatural de lo absolutamente desconocido que encierra el sueño de la muerte; y al igual que los hombres primitivos, los de nuestros días sienten miedo y repulsión no sólo a la presencia sino a la idea de la muerte. El retorno de un espíritu furioso se considera una amenaza constante y todos los ceremoniales que se llevan a cabo en el período de luto tienen como propósito especial mantenerle en la mejor disposición para con aquellos que deja atrás; mencionar el nombre del difunto equivale a invocarlo y esto podría indisponerlo con los vivos, el miedo a que esto suceda es lo que genera la adopción de ritos que no solamente quieren evitar esta perturbación sino también las consecuencias que esta presencia puede acarrear, consecuencias que usualmente son funestas y derivan directamente de las influencias y poderes sobre los vivos que el más allá confiere a sus inquilinos permanentes. La idea de que quien ha muerto ya no desea sino el mal para quienes no le acompañan en su lamentable nuevo estado, parte precisamente de esa primera distorsión con que la muerte injuria los cuerpos de quienes antes caminaban entre los vivos. En lo tocante a este punto, el postulado de Wilhelm Wundt (citado en Freud), filósofo y psicólogo alemán, atribuye el tabú a los muertos como una derivación del temor que se siente hacia los demonios (p. 81), los mismos a que Llopis hace referencia cuando habla del reino del mysterium tremendum al que se accede con la muerte y que además autoriza a los espíritus, y todo lo relacionado con lo que el hombre desconoce acerca de la muerte, su conversión en la materia prima de una rama específica de la literatura. El estudio de Freud cita algunos casos puntua- 119 les en los que, teniendo siempre presente la última imagen desfigurada de quien ha muerto, se le cree celoso de los vivos e inconforme con su nueva condición, esto se ve reforzado si aquella muerte fue violenta o causada por alguien más; lo que significaba que el espíritu poseería malas intenciones para con los vivos y sus propósitos se encaminarían a causar mal a los que no comparten su irreversible y desafortunada muerte. El muerto ya no es simplemente un cadáver inerte, ahora se ha convertido en lo que muy convenientemente Llopis denomina el muerto-demonio. La “diosa Razón” ha resultado contraproducente para enfrentarse al misterio que custodia la muerte, y no ha logrado llegar más allá del conocimiento de su inevitable arribo y, aún más, niega cualquier evento relacionado con ella que no esté cobijado bajo el manto de su entendimiento. De este modo, el muerto es facultado para convertirse en personaje literario, así que ahora sus poderes de ultratumba no provienen de lo desconocido que la muerte encierra sino de un terreno mucho más fértil: la imaginación. “[…] Ante él [el muerto-demonio] se extendía el vasto campo de lo imaginario, donde podía operar enteramente a su antojo con tal de que diera miedo. Que además era lo suyo de siempre” (Llopis, 1985, p. 95). A la sazón, puede decirse que fueron los mecanismos represivos de la razón los que produjeron el hábitat perfecto para los monstruos que empezaron llamándose muertos y luego demonios, a los cuales la literatura les ha otorgado otros mil rostros. Acorde con esto, pasar del miedo al muerto y a la muerte, al cuento de terror y lo fantástico sería una manifestación del instinto de la muerte que, según Llopis, se ha exhibido a lo largo de la historia del hombre, transfigurado en continuas y diversas creencias acerca de lo mágico y lo sobrenatural. Pero la “diosa Razón” no sólo generó el camino sino también el vehículo idóneo para que la sinrazón de lo monstruoso se instaurara en el pensamiento del mundo contem- 120 poráneo; se trata ciertamente de la literatura, ya que sus representaciones terroríficas de las más innatas angustias y temores humanos, no son más que otro reto a todo lo determinado en el proyecto de la modernidad en su pretensión alcanzar la libertad y la felicidad por medio del conocimiento forjado con el pensamiento racional. Es así como el manto de la diosa transforma en superstición y nigromancia lo que para otras sociedades es su cosmogonía y su cultura, por ende las formas y costumbres de lo no abarcado por la razón se transforman en representaciones del miedo que lo irracional despierta. 3. 1. 1 Terror y horror La literatura contemporánea de terror, y esto en función de la imaginación que la nutre, ha dejado de basar sus formas del miedo exclusivamente en las racionalmente impenetrables fuerzas de ultratumba. El muerto-demonio sólo fue el paradigma iniciático que dio origen a una literatura cuyo objetivo era producir miedo y por la que hoy en día reptan todos los seres que jamás han existido, desde los más legendarios no-muertos (los vampiros) hasta dioses primordiales con un conocimiento y duración sobre la tierra que se remonta hasta el principio mismo de los tiempos, seres que rebasan los límites del miedo y llegan hasta el terror y el horror. Ahora bien, la literatura dedicada al miedo y a lo sobrenatural posee ciertas características distintivas. Para este punto, serán muy útiles las proposiciones de Noël Carroll, filósofo norteamericano escritor de varios artículos y libros relacionados con el análisis y las características específicas con que deben estar dotados las novelas, cuentos y películas pertenecientes a este género. Entre sus trabajos más relevantes a este respecto se cuentan el libro The Philosophy of Horror (1990), y varios artículos como Nightmare and the Horror Film: The Symbolic Biology of Fantastic Beings (1981) y The Nature of Horror (1987), 121 escritos para revistas especializadas. Aquí, a propósito de las características distintivas del cuento de terror y lo sobrenatural, se abordará el último de estos textos. Uno de los objetivos iniciales del artículo (Carroll, p. 52) es establecer la diferencia entre el terror y el horror tanto en el cine como en los cuentos y novelas. Según él, el horror en este tipo de expresiones artísticas estaría marcado por la presencia de entidades monstruosas o, en todo caso, de eventos enteramente ajenos al entendimiento que el ser humano pueda poseer y/o aceptar. Mientras que el terror está ligado con la exploración de los extremos a los cuales puede ser llevada la resistencia de la mente humana, pero sin la necesidad de ulteriores explicaciones preternaturales. En otras palabras, el terror se identifica por adentrarse y despertar los temores más humanos y llevarlos hasta el límite de lo que en términos de angustia y desesperación se puede lograr; y el horror, por la transgresión de la razón, por la presencia de aquello que no debería existir o suceder ya que viola todo lo naturalmente establecido. Ann Radcliffe (citada en Domínguez, 2002), británica pionera de la novela gótica, decía acerca del terror y el horror: “[…] son tan opuestos entre sí que el primero expande el alma y despierta las facultades dormidas hacia las esferas más altas de la existencia; el segundo la contrae, la congela y la aniquila por completo” (p. 47). Este entronque adquiere mayor sentido al ser complementado con un breve aparte del breve ensayo Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y lo sublime (1764), de Immanuel Kant: […] lo sublime suscita complacencia, pero con horror; lo bello origina también una sensación apacible, pero que es alegre y risueña… la noche es sublime, el día bello… Lo sublime conmueve, lo bello encanta… La afección de lo sublime es más poderosa que la de lo bello, sólo que la primera sin la alternancia o el acompañamiento de la segunda fatiga y no puede disfrutarse por tanto tiempo. (Domínguez, 2002, p. 46) Las teorías de Carroll acerca de las diferencias entre el terror y el horror son concretas y se acoplan fluidamente con el contenido y las formas diegéticas de la literatura de lo 122 fantástico; por ende, las figuras y representaciones monstruosas y totalmente antinaturales emparentarían con lo kantianamente sublime, mientras que aquellos contenidos cuyo objetivo es generar miedo sin propasar las fronteras de la realidad se acercarían a lo bello. Dentro de la literatura de este género son necesarias esta clase de diferenciaciones, debido a la ampliación que han tenido tanto sus temas como los personajes; las divisiones de este tipo fueron haciéndose cada vez más necesarias, sobre todo por efectos de practicidad clasificatoria. Concretamente, el género fantástico tendiente al horror comenzó su consolidación definitiva, entre la última mitad del siglo XVIII y el primer cuarto del XIX, como el siguiente paso en la evolución de la novela gótica; y se ratificó definitivamente como género literario en 1818 con la publicación de Frankenstein o el moderno Prometeo, que también es considerada la primera novela del género contemporáneamente conocido como cienciaficción (Carroll, 1987). 3. 1. 2 El arte-horror Carroll continúa con un discernimiento entre el horror natural y el arte-horror (p. 51). Este último concepto, en el cual se basan sus postulados, es asumido como una reacción análoga al miedo, pero producida exclusivamente a partir de la lectura de textos y la observación de películas incluidas dentro del llamado, de manera colectiva, género de terror; es decir, a partir de una obra artística. El horror natural es el que puede experimentarse ante catástrofes naturales o actos terroristas. Pero el arte-horror, que puede definirse como un efecto genuino de miedo provocado artificialmente, sólo puede surgir ante una creación artística. Antes de seguir adelante, es necesario aclarar que aunque la sensación de arte-horror puede ser alcanzada por medio de libros y películas no necesariamente inscritos dentro del ya mencionado género – 123 como resultado de un asesinato, una cruenta masacre o un brutal accidente– aquí nos ocuparemos concretamente del arte-horror como un fenómeno que se suscitó a propósito del movimiento literario que empezó a tomar forma a partir de la publicación de la novela de Mary W. Shelley. Pero una identificación de la literatura de horror no puede establecerse solamente a partir de la aparición de sucesos y entidades sobrenaturales, si así fuera obras como La Odisea, La Divina comedia y un incontable número de cuentos de hadas y mitológicos, tendrían que ser admitidos en el género. Es necesario resaltar que la literatura de horror recibe su nombre principalmente por el efecto emotivo que produce en el lector, este efecto es lo que Carroll precisamente designa como arte-horror. La primera señal que el lector tiene a este respecto es la actitud de los personajes con relación a las entidades sobrenaturales con que deben interactuar; en el cuento de horror, los personajes evitan a toda costa el encuentro y sobre todo el contacto con entes anormales, seres que en otras narraciones, como los cuentos de hadas, a pesar de su apariencia extraña resultan amigables. El primero es un caso de seres anormales en un entorno normal y el segundo, de un cosmos anormal plagado de seres que, contextualmente, resultan normales. En todo caso, es el comportamiento, la respuesta de los personajes frente a esta presencia o evento lo que define cuál será la actitud emotiva que el lector asumirá; lo que lleva hacia un fenómeno curioso que se presenta entre los lectores y observadores tanto de cine como de literatura de horror y terror: las respuestas emotivas, de los personajes y de la audiencia o los lectores, parecen desarrollarse de manera simbiótica, hasta el punto de coincidir en las reacciones inmediatas (Carroll, p. 52). Para ilustrar más claramente la cuestión de las respuestas afectivas de los personajes resulta pertinente recurrir a algunos ejemplos literarios. La historia interminable, de Mi- 124 chael Ende (1929-1995), comienza su retrato de Fantasía describiendo a unos enormes monstruos come roca, hechos de tosca piedra, con descomunales y filosos dientes de acero; una de estas bestias está acompañada por un silfo (espíritus que controlan el aire, a la vez que están hechos con él) y su conversación empieza con estas inocentes palabras por parte del terrible come roca “Hay muchísimo tráfico esta noche” (1995, p. 21). Muy contrario a este amable encuentro es el que tiene el agente de bienes raíces Jonathan Harker cuando por primera vez conoce a su enigmático anfitrión, el conde Drácula: “[…] con su mano tendida asió la mía con una fuerza tal que me estremecí de dolor… aquella mano tan poderosa estaba helada… semejando más la mano de un muerto que la de un ser vivo” (Stoker, 1984, p. 43). Por lo tanto, es a partir del estado emotivo de los personajes que el lector sabe a qué género pertenece aquello que lee, si a reinos maravillosos donde todo lo anormal se ha convertido en cotidiano, o a los dominios del horror donde la más mínima transgresión de lo naturalmente aceptado se convierte en fuente de miedo. El lector de cuentos y novelas inscritos en este género, se supone conectado emocionalmente con sus personajes y algunas reacciones causadas por los eventos que integran la forma y el contenido de este tipo de escritura. El efecto arte-horror requiere dos componentes en cuanto a las reacciones emocionales de los personajes. Éstos, además del miedo hacia lo aterrador que lo desconocido implica, deben sentir asco y en función de esta reacción corporal se propaga una repulsión absoluta a tener el más mínimo contacto físico con aquella manifestación; en el caso concreto de la selva-muerte aunque no posee ningún vínculo con fuerzas sobrenaturales, sí genera tal aversión, además de la ya tratada inoculación vesánica que afecta la percepción y por consiguiente cualquier componente emotivo presente en los personajes. Entonces, 125 dentro de una novela o una película de horror los personajes no sólo sienten miedo sino también repugnancia hacia aquello que los atemoriza; y su temor y asco, al igual que en aquel que lee u observa, es una reacción emocional, justamente lo que aquí se define como arte-horror. La cita de Drácula, ilustra con claridad cómo el contacto con la piel del conde es comparado justamente con el de un muerto, señal indiscutible de aversión y miedo. Pero si el efecto arte-horror es un estado emocional, que como tal debe estar acompañado por ciertas reacciones físicas (sudor, temblores, etcétera) –“que la sangre se paralice” (Shelley, 1968, p. 9)–, debe tenerse presente el origen interior, mental, incluso psíquico si se quiere, de estas manifestaciones externas del organismo –“que hacen que el lector tema mirar a su alrededor” (Shelley, p. 9)–. En este estadio es posible resumir lo que, acorde con Carroll, debe contener cualquier expresión artística relacionada con las formas del mido para llegar a construir el efecto arte-horror: […] Como lector o miembro de una audiencia [en el cine, el teatro o en una lectura grupal] me encuentro en un estado de emocionalidad anormal, equivalente al re-creado en la obra y en el que sus personajes están sumidos, por lo tanto estoy ‘arte-horrorizado’ por el muerto-demonio [continuando con el primer personaje declarado de este género] si y sólo si: (1) estoy en un estado de agitación física (temblores, hormigueos y, entre otros, gritos) que (2) ha sido originado por (a) mi creencia de que: la existencia del muerto-demonio es posible, y mi capacidad evaluativa y racional de aceptar que (b) este muerto-demonio posee la facultad de ser físicamente (y tal vez moralmente) peligroso del mismo modo en que lo es en la ficción, y que (c) este muerto-demonio tiene la desagradable propiedad de ser una criatura hedionda, desagradable o, en una palabra, impura; lo que hace que (3) estas contravenciones hacia la razón estén acompañadas del deseo de no querer tocar seres que en algo se asemejen al muerto-demonio.( 1987, p. 54) (traducción aportada por el escritor de este trabajo) Es importante resaltar que aquí la palabra impuro toma una connotación especial que va más allá del deseo de no entrar en contacto con determinados seres y se aproxima más a su origen infecto. Purity and Danger (citado en Carroll, 1987), de Mary Douglas, antropóloga británica, define lo impuro como la transgresión a las formas culturalmente instauradas de tipificación de las formas vivientes; por lo tanto, aquellos seres cuya existen- 126 cia física y origen no pueden ser inteligentemente definidos son impuros y además, según la teoría precedente, fuente de miedo. 3. 2 Las formas del miedo en la selva-muerte En la obra de los autores latinoamericanos que aquí son objeto de análisis, el muerto-demonio, generador de miedo, está encarnado en la selva-muerte y la insaciable voracidad de sus ponzoñosos tentáculos siempre ávidos de carne humana. Ya vimos cómo la selva, en los cuentos de Quiroga y la novela de Rivera, adquiere una connotación cada vez más funesta que agrega a su natural peligrosidad la exaltada emotividad de los personajes, influyendo poderosamente no sólo en el devenir diegético, sino que a través de esta emotividad hiperestimulada, los riesgos propios de cualquier tipo de jungla se ven exacerbados y la representación literaria de ésta –como efectivamente sucede en las obras que se abordan en este estudio– se reviste con técnicas y contenidos también funcionales en géneros como el terror y el horror. A continuación se ilustrará cómo la re-creación que Horacio Quiroga y Eustasio Rivera hacen de la selva-muerte entronca estéticamente (tanto en forma como en contenido) con los patrones diegéticos arriba mencionados, de modo que puede apreciarse la eficiencia de las formas del miedo –que se convierte en terror u horror cuando es llevado a niveles muy agudos–, inherentes a la literatura propia del género, en medio de las selvas tropicales suramericanas de la amazonía y Misiones. Aquí, la antropomorfización de la selva, además de las variadísimas maneras que posee para inocular la locura y la muerte, se ve facultada por las configuraciones narratológicas que se le asignan para adentrarse en los dominios y configuraciones literarias del miedo. 127 La instauración de la necrodeixis en la selva-muerte quiroguiana tiene muchos enlaces con los componentes anteriormente expuestos, eficaces para definir la afiliación de un texto dentro de la tendencia literaria con que se pretende vincular en este capítulo la recreación de la manigua tropical desarrollada por Quiroga y Rivera, en los cuentos misioneros y La vorágine, respectivamente. La visión de la selva que el uruguayo quiere transmitir es la de un espacio calurosísimo e infecto, cuya exuberancia y belleza tropical no son más que el rostro amable que debe poseer toda carnada, cuya función es tanto atraer como asegurar la presa para, en este caso específico, ser consumida. En casos puntuales como Los inmigrantes (1912), La insolación (1908), Miel silvestre y Gloria tropical (ambos de 1911), la naturaleza adquiere una nefanda función actancial cuando la selva-muerte comienza a desplegar sus voraces y venenosos tentáculos, que aquí se conforman desde lo que se denominó como ‘actantes delegados’ –componentes definitivos del /deber-ser/–, que son los encargados de esparcir las semillas incipientes de la necrodeixis, la cual en este capítulo final se mostrará también como constructora de una atmósfera diegética mucho más sombría –incluso desagradable si se quiere– que ayuda a apuntalar las características brindadas por los dos autores a la selva no sólo como un aparato capaz de engendrar y propagar la muerte a través de ciclos y vectores que le son tan consuetudinarios como repulsivos, aterradores e inicuos para los personajes que deben enfrentarlas, sino que además estos mecanismos narrativos necrodeícticos pueden ser inscritos dentro de otras tendencias literarias; porque como ya hemos visto, la jungla suramericana en esta particular visión artística (asimismo en la de Rivera) se convierte en metonimia de la muerte, la desesperanza de su avasalladora e ineludible presencia está constantemente transubstanciada en cada manifesta- 128 ción de la necrodeixis con que se construye la imagen literaria de la selva-muerte, adjudicándole los mismos roles estilísticos que se confieren al muerto-demonio. 3. 2. 1 El temor en la selva-muerte Horacio Quiroga Para iniciar el análisis propuesto se partirá de ejemplos concretos, los mencionados cuentos Miel silvestre y Gloria tropical. El primero, anteriormente referido, narra la historia de Benincasa, un contador que antes de entregarse a los fríos dispositivos del mundo moderno, decide, partiendo de Corrientes, remontar el legendario río Paraná hasta la fundación que su padrino posee en lo más profundo de los bosques misioneros. El cuento comienza mostrando directamente las facultades vesánicas de la selva-muerte introduciendo, puesto que está narrado en forma homodiegética, la historia con la breve anécdota sucedida a sus primos (de la voz narradora) de la ciudad, cuando, en un intento imitativo de las aventuras descritas en un libro de Jules Verne, planean una corta estadía en los montes de Misiones. La alusión a los libros aventureros del escritor francés, lejos de ser una invitación a vivir hazañas selváticas tiene como propósito resaltar la ignorancia general que los citadinos tienen sobre la selva y los innumerables peligros que acechan en sus bosques; aquí, la mención a la obra de Verne está mucho más enfocada hacía la ilustración de la visión fantasiosa y libresca que poseen los protagonistas de la narración, desinformación que resulta fatal dentro de la cruda e inmisericorde realidad selvática. Estos jóvenes primos, aunque no mueren, sí quedan ‘bastante atónitos’ luego de enfrentar la selva misionera, pues aunque su excursión sólo duró dos días, al final de tan breve proeza escasamente lograban mantenerse en pie. El inicio de Miel silvestre deja ver a la selva-muerte como un organismo (un espacio) desconocido que empieza a definirse por la fatalidad con que recibe a todo ente extraño 129 e inexperto. Benincasa empieza su reconocimiento de la selva-muerte de Misiones con un par de paseos frustrados por densos bloques de ramaje que impiden el paso a quien no porte el esencial machete; pero el verdadero carácter nocivo con que este cuento atavía a la selvamuerte se encuentra en el actante delegado principal, que en este caso son las terribles hormigas carnívoras que aquí son conocidas como la corrección. Sin embargo, la corrección es solamente un fragmento del rostro visible de la fatalidad selvática, el resto no es que sea invisible sino que se presenta mimetizado ante los personajes y por lo tanto ante el lector; como se dijo antes, en este cuento –en la selva-muerte– todo elemento desconocido irradia peligro mortal. El inexplicable pero agradable sabor mentolado de la miel, que dicho sea de paso es oscura y no color ámbar como usualmente es este espeso líquido, resulta ser un aderezo funesto para Benincasa, quien es incapaz de reconocer el peligro en su extraño sabor y color. Dicho de otro modo, se presenta una perturbación del llamado rol de saber con que la profesora Teresa Espar clasifica la procedencia de algunos de los actantes delegados en la obra de Horacio Quiroga; los semas que en este caso connota la palabra silvestre deben forzosamente inclinarse hacia el significado oculto e inicuo que está siempre presente en medio de las selvas misioneras: salvaje, tosco, rudo, feroz e irracional, entre otros. Por lo tanto, la necrodeixis en Miel silvestre está concertada por los elementos que definen y componen la atrayente y exuberante belleza de la manigua tropical de Misiones. El cuento alcanza su clímax narrativo con la intoxicación y posterior parálisis corporal del contador, el dulce sabor mentolado de la oscura miel silvestre contiene la esencia misma de la ponzoña con que la manigua preserva su ecosistema, misma que concreta y establece la atmósfera necrodeíctica; la historia termina con la particular y aterradora muerte del citadino por parte de la voraz corrección, que deja su esqueleto vestido con costosa 130 ropa de excursión, pero sin una sola partícula de carne. Uno de los hechos más espeluznantes del cuento, es que Benincasa en todo momento tiene absoluta comprensión de lo que le está sucediendo y aunque muy tarde, se da cuenta del efecto narcótico que la miel ha provocado en su organismo y alcanza a ver, incluso a sentir (lo que seguramente es más una consecuencia del pánico) la vorágine hormigas que lo consume en vida. Y a un segundo esfuerzo para incorporarse, se le erizó el cabello de terror: no había podido ni aun moverse… Tuvo aún fuerzas para arrancarse a ese último espanto, y de pronto lanzó un grito, un verdadero alarido en que la voz del hombre recobra la tonalidad del niño aterrado: por sus piernas trepaba un precipitado río de hormigas negras. Alrededor de él la corrección devoradora oscurecía el suelo, y el contador sintió por bajo del calzoncillo el río de hormigas carnívoras que subían. (Quiroga, p. 126) Si hemos de acoplar la estructura de esta narración con los postulados de Noël Carroll sobre el terror y el horror, la selva-muerte quiroguiana, por no tener ningún aspecto sobrenatural, obviamente encontraría correspondencia con el género de terror. Pero la presencia de la voraz corrección y las reacciones que suscita, especialmente en el contador, encuentran intensas correspondencias con la configuración narrativa que se le confiere al muerto-demonio, componente precursor del género, desde los postulados de Carroll. En este cuento, el rol de la corrección como actante delegado se hace determinante para la concatenación estética de la obra de Quiroga con el género de terror; desde el momento en que las terribles hormigas entran en escena es indispensable evitar todo contacto con ellas, pues son una extensión de los tentáculos que la bestia verde despliega y su contacto significa la muerte. Benincasa había sido ya enterado de las curiosas hormigas a que llamamos corrección. Son pequeñas, negras, brillantes, y marcha velozmente en ríos más o menos anchos. Son esencialmente carnívoras. Avanzan devorando todo lo que encuentran a su paso: arañas, víboras, y a cuanto ser no pude resistírseles. No hay animal, por grande y fuerte que sea, que no huya de ellas. Su entrada en una casa supone la exterminación absoluta de todo ser viviente, pues no hay rincón ni agujero profundo donde no se precipite el río devorador. Los perros aúllan, los bueyes mugen, y es forzoso abandonarles la casa, a trueque de ser roído en diez horas hasta el esqueleto. Permanecen en el lugar uno, dos, hasta cinco días, según su riqueza en insectos, carne o grasa. Una vez devorado todo se van. (Quiroga, p. 124) 131 En Miel silvestre, la necrodeixis se instaura desde los reinos del terror y la corrección, como una ramificación de la selva-muerte, representa esta faceta que hace mucho más patente la función actancial de la selva-muerte desde esta perspectiva narrativa que también permite estudiarla (a la selva-muere) como un personaje con funciones retóricamente semejantes a las muerto-demonio y por ende con la tendencia literaria a la que este personaje genérico pertenece. Debe evitarse el contacto con la corrección porque ésta es otro receptáculo de muerte, de los incontables que la bestia verde tiene a su disposición. En Gloria tropical, también es posible intuirse un título que soterradamente alude a la inclemencia de la naturaleza, así como a la falsa creencia popular y citadina acerca de las bondades y riquezas de las junglas tropicales. Como ya se especificó, esta historia se desarrolla en la isla africana de Fernando Poo y cuenta la historia de Málter, un extranjero radicado en Montevideo que decide aventurarse hacia la mencionada isla como dactilógrafo (encargado de la contabilidad del aceite de palma y el maní que se exportan hacia Inglaterra), con el firme propósito de, no solamente hacer su trabajo contable, sino además colonizar y favorecerse –a menor escala– de un pequeño terreno de la fertilísima isla. Gloria tropical muestra un curioso contraste entre el despiadado calor de la isla africana y la sensación de frío intenso que siente un ser humano cuando es atacado por las penetrantes fiebres del paludismo, porque al igual que en otros cuentos de Quiroga, el sol se presenta como uno de los principales instauradores de la necrodeixis selvática; el cuerpo de Málter es rápidamente menoscabado por este oxímoron climático-febril y casi inmediatamente su voluntad sigue el mismo rumbo, ya que el optimista arrojo del extranjero es gradualmente exterminado con cada uno de sus fallidos intentos de cosechar porotos, porque en efecto la tierra africana es sumamente fértil, pero es una fertilidad agresiva e incontrolable, que se resiste a 132 todo intento foráneo de producción y siembra sistemática, aunque sea a pequeña escala. Si bien los porotos de Málter crecen con relativo éxito, son mucho más exitosas las plantas nativas, que se desarrollan desaforadamente alrededor del pequeño cultivo de vainas extranjeras y sin importar qué haga el dactilógrafo, le resulta imposible detener o siquiera reducir el desmedido crecimiento de la vegetación nativa, que consume la luz y los nutrientes que el pequeño huerto de porotos (granos muy similares a fríjoles blancos) necesita, impidiéndole todo progreso significativo. Durante su estadía en Fernando Poo, Málter alterna su vehemente lucha entre el paludismo, que lo invade en repetidas ocasiones durante su corto paso por la isla, y la furiosa vegetación tropical, factores que terminan por mellar irreversiblemente su humanidad: […] Bajó a su huerta y halló que sus porotos trepaban con enérgico brío por los tutores. Pero éstos habían prendido todos, como las estacas que dividían los canteros, y como las que cercaban la huerta. Exactamente como la vez anterior. El bambú destrozado, extirpado, ascendía en veinte magníficos retoños a dos metros de altura. Málter sintió que la fatalidad lo llevaba rápidamente de la mano… ¿No era posible contener aquello?... Arrancó de nuevo todo, reemplazándolo, tras prolijo examen, con varas de cierto vecino árbol deshojado y leproso. Para mayor eficacia las clavó al revés. Luego, con pala de media punta y hacha de tumba, ocasionó tal desperfecto al raigón del bambú, que esperó en definitiva paz agrícola… […] Los porotos subían siempre, pero los gajos leprosos y clavados a contra-savia habían prendido todos. Entre las legumbres, y agujereando la tierra con sus agudos brotes, el bambú aniquilado echaba al aire triunfantes retoños, como monstruosos y verdes habanos. [el resaltado es mío] (Quiroga, p. 378) Finalmente, una vegetación indomable y sus demoledoras fiebres desfiguran a Málter en cuerpo y espíritu. Aquí, estos son los tentáculos de la selva-muerte –vale decir actantes delegados– que están encargados de deteriorar toda disposición física y mental, porque el conflicto hombre-naturaleza trasciende a un nivel casi preternatural en el que la jungla, viva de por sí, literalmente se levanta del suelo y enfrenta a quien pretende imponerle otro código de existencia. La bestia verde turna lo implacable de su sol y su fertilidad con la desesperanzadora sensación de frío con que se presentan las fiebres palúdicas en las sel- 133 vas tropicales, convirtiéndose así en un organismo en todo sentido insuperable, que termina por expulsar de sus dominios al valiente extranjero, quien vuelve a Montevideo como un cadáver andante, cuyos ojos y modo de caminar eran más los de un viejo que los del hombre joven que en realidad era. El extranjero regresa a la civilización con propósitos muy poco ambiciosos, puesto que el hombre fuerte y aventurero fue consumido por la selvamuerte, de la que tuvo que huir como única salida a su constante y asimétrico duelo, pero el escape de Málter sólo es aparente, porque el abrazo de la selva-muerte se ha implantado de tal manera en su humanidad que el proceso mortífero se hace irreversible aunque esté lejos del alcance físico de ella: “Málter, con una sonrisa de las más tristes, asintió con la cabeza. Y se fue a morir a su casa” [el resaltado es mío] (Quiroga, p. 378). Como en Los inmigrantes, la selva-muerte se transfigura en un ente no sólo destructivo sino repelente, del que es preciso alejarse porque los medios de los que se vale para esparcir la muerte no necesitan más que un leve contacto o un suave roce con cualquiera de sus múltiples tentáculos emponzoñados, que como actantes delegados forjados con el calor húmedo de las tenebrosas selvas suramericanas, se presentan haciendo uso de un sinnúmero de manifestaciones desagradables: desde serpientes y rayas venenosas, tribus salvajes, tarántulas venenosas y hormigas carnívoras, hasta los caudalosos brazos de agua que circundan las selvas de Misiones y que deben mantenerse a raya, pues esconden torrenciales vorágines constantemente ávidas de muerte, como la que devora a Van-Houten, el grotesco cíclope ebrio. Igual que los ríos Vaupés, Orinoco, Guainía, Inírida o, entre otros, Río Negro en las junglas amazónicas colombo-venezolanas, el Paraná es un inmenso y turbio cementerio líquido, siempre dispuesto a albergar más muerte; sin embargo el escritor colombiano adiciona otros componentes que acrecientan el miedo y el repudio de por sí inherentes a las 134 aguas selváticas. Los ríos y lagunas tropicales de la amazonía están infestados con pirañas, caimanes, y güios (boas constrictoras), animales cuya simple mención connota amenaza y fatalidad. 3. 2. 2 Arte-horror y selva-muerte en La vorágine El entronque de La vorágine con los postulados de Noël Carroll, puede iniciarse desde la diferencia entre terror y horror propuesta por este teórico literario, diferencia que en esta novela presenta una posición un tanto ambigua, porque aunque parece obvio que La vorágine no está regida por eventos sobrenaturales, la existencia de esta faceta al interior de la obra sí puede ser considerada, no solamente desde la percepción romántico-alucinatoria de Arturo Cova, sino desde la presencia de leyendas locales que desde su misma concepción desafían el raciocinio, en especial el del forastero, para quien casi todo en medio de la jungla es desconocido y por regla general tan atractivo como peligroso. Como se ha de tener siempre presente, el posicionamiento de la selva-muerte como una entidad perversa y con capacidades prácticamente deliberadas y conscientes de transmitir la aterradora locura y procurar a toda costa la muerte a quienes la violentan, es una consecuencia directa de la hipersensibilizada visión romántica y alcoholizada del poeta bogotano, las pavorosas alucinaciones en que la jungla adquiere dantescos rasgos antropomorfos que atormentan a Cova durante su cruzada vengadora, se convierten en un elemento de innegable importancia que es susceptible de ser abordado desde la perspectiva de las formas literarias que pueden engendrar los estados emotivos propios de géneros como el terror y el horror. Ya se insinuó cómo una parte de los actantes delegados, fundadores del matiz necrodeíctico en La vorágine, igual que en las selvas de Misiones, están representados en los innumerables peligros que esconde de manera connatural la selva-muerte, por lo que en una 135 primera instancia la representación de la manigua de Rivera se emparentaría más con las funciones y objetivos estéticos que, según Carroll, identifican un escrito con el género literario que de acuerdo a los parámetros de estilo y contenido por él mismo establecidos se denomina como terror. Una de las primeras manifestaciones a este respecto, y que deja claro lo poco conveniente que es establecer el menor contacto inexperto con la jungla amazónica, es la aparición de un terrible y casi antediluviano güio, nombre local que se da a la inmensa y poderosísima anaconda, que además es la serpiente más grande y fuerte del mundo (alcanzando incluso más de diez metros de longitud); este animal, según algunas creencias indígenas, fue el encargado de la creación de los hombres, quienes se engendraron en las ciénagas como consecuencia de los sinuosos caminos que la gran anaconda dejaba a su paso para la posterior formación de los ríos en el principio de los tiempos (la anaconda es un personaje privilegiado en el mundo selvático quiroguiano). La aparición de la descomunal bestia anfibia, apenas en la primera parte de la novela, puede ser asumida como una instalación necrodeíctica embrionaria que robustecerá su presencia paulatinamente, a medida que los protagonistas establecen una interacción más activa con la selva-muerte. […] Partiendo una rama, me incliné para barrer con ella las vegetaciones acuátiles, pero don Rafo me detuvo, rápido como el grito de Alicia. Había emergido bostezando para atraparme una serpiente “güio”, corpulenta como una viga, que a mis tiros de revólver se hundió removiendo el pantano y rebasándolo en las orillas. (Rivera, p. 56) Una de las escenas más repulsivas y tétricas de la novela, que además presagia el aciago sino que acompañará constantemente a Arturo Cova durante su incursión en la selva amazónica, se da casi al final de la primera parte, cuando una vez más el azar demuestra que está en contra de este personaje y le niega el feliz término del negocio con el que pretendía comprar un número considerable de reses para así volver triunfante a Bogotá. Cova 136 creía tener totalmente pactada la transacción con ‘el viejo Zubieta’, ganadero conocido en la región llanera por su adicción a la bebida y al juego, su falta de palabra y la leyenda de unas monedas de oro que todo mundo decía tenía enterradas en algún lugar de su fundación. Cuando la compra del ganado se trunca, pues todo era una argucia del tramposo ganadero, Arturo Cova, acompañado por una partida de vaqueros diestros en el arte de lazar estos animales, se ve obligado a ir en busca de reses y toros en plena zona llanera; trabajo que requiere suma pericia, pues tiene como barreras la frondosa y cegadora vegetación de los llanos orientales y la furia de las presas que se pretenden cazar. Uno de los vaqueros, conocido entre los demás por su apellido: ‘Millán’, es embestido por un toro iracundo que, en medio del más desigual combate, atraviesa con su cornamenta de oreja a oreja la cabeza del vaquero y lo arrastra por un extenso trayecto antes decapitarlo con una tremenda sacudida que arroja la cercenada cabeza tan lejos que no puede ser encontrada luego. […] destilaba aguasangre el muñón del cuello, rico de nervios amarillosos, como raicillas recién arrancadas. La bóveda del cráneo y la mandíbula que la sigue faltaban allí, y solamente el maxilar inferior reía ladeado, como burlándose de nosotros. Y esa risa sin rostro y sin alma, sin labios que la corrigieran, sin ojos que la humanizaran, me pareció vengativa, torturadora, y aún al través de los días que corren me repite se mueca desde ultratumba y me estremece de pavor. (Rivera, p. 146) Otro espantoso evento, decisivo para establecer la necrodeixis que fortifica la idea de la selva-muerte de La vorágine como un escenario repulsivo, donde las formas del terror y el horror literario perfectamente pueden arrellanarse y prosperar, tiene lugar en el cierre de esta primera parte, poco después de la horrenda muerte de Millán: el viejo Zubieta es encontrado instantes antes de expirar, colgado por las muñecas con la cuerda de su chichorro (especie de hamaca tejida a mano) y totalmente imposibilitado para emitir cualquier sonido, puesto que tenía la lengua fuertemente amarrada desde la raíz con una tira de cáñamo grueso; el anciano fue torturado hasta la saciedad para extraerle la ubicación secreta de 137 las morrocotas de oro que al parecer tenía enterradas en su finca. El anciano tampoco puede encontrar paz en el descanso de la muerte, que lo abordó tan ignominiosamente, pues su cadáver es desechado con tan pocas precauciones que los cerdos logran desenterrado y devorarlo parcialmente. Este suceso también es importante porque es una de las primeras manifestaciones de la desmedida crueldad que el hombre es capaz de desplegar contra los de su misma especie cuando la codicia y la complicidad de la selva-muerte lo deshumanizan, factores que además de ser conniventes con la barbarie hacen de ésta una conducta automatizada. En La vorágine, este comportamiento inicuo está representado con extremo detalle ya que es parte fundamental del carácter desagradable –nauseabundo si se quiere– y tenebroso, con que el autor desea ataviar su obra; este es uno de los motivos que hacen al narrador enfatizar en el bello morir de los nativos que lo acompañaron en algún momento de su trayecto y que fallecieron sorbidos instantáneamente por una poderosa vorágine de agua sin que la integridad de sus cuerpos se grotescamente violentada, como es habitual en esta novela: La visión frenética del naufragio me sacudió con una ráfaga de belleza. El espectáculo fue magnífico. La muerte había escogido una forma nueva contra sus víctimas, y era de agradecerle que nos devorara sin verter sangre, sin dar a los cadáveres livores repulsivos. ¡Bello morir el de aquellos hombres, cuya existencia apagase de pronto, como una brasa entre las espumas, al revés de las cuales subió el espíritu haciéndolas hervir de júbilo! [el resaltado es mío] (Rivera, p. 201) En este caso, los actantes delegados que conforman el halo narrativo de la muerte (necrodeixis) son objeto de estudio desde una perspectiva que pretende destacar cómo la visión de la jungla amazónica que José Eustasio Rivera imprime a su novela también está enfocada a conmover otras sensibilidades en el lector, en este caso aquellas que conectan el peligro de muerte con la situación, generalmente dantesca, que la precede y la origina en 138 medio de la selva-muerte. Tal re-creación prepara al lector acerca de los posibles futuros acontecimientos con que los bosques tropicales del Amazonas recibirán a sus invasores; es decir, que la caracterización deíctica con que el autor establece la temática diegética de su obra está enfilada hacia la construcción de una atmósfera espantosa y definitivamente macabra. Lo sobrenatural, cuyas singulares manifestaciones entroncan más con los contenidos que para Noël Carroll definen la literatura de horror, se proyecta en La vorágine desde dos focos; uno fundado en las espeluznantes alucinaciones que la hipersensibilidad y el carácter poético provocan, y el otro propuesto desde leyendas locales como la de Mapiripana, la sacerdotisa de los silencios, y la del Poira. Como se señaló en el capítulo anterior, Mapiripana es la mujer-selva que personifica la faceta sobrenatural de la selva-muerte que reafirma tanto el aspecto femenino de la jungla amazónica como las intenciones malévolas de ésta. Además de estas consideraciones, Montserrat Ordóñez (1941-2001) –célebre maestra de literatura comparada, destacada por sus grupos de investigación y publicaciones sobre la escritora bogotana del siglo XIX Soledad Acosta de Samper y la novela de José Eustasio Rivera, entre otros– destaca, en su edición crítica de La vorágine, la conexión entre la sacerdotisa de los silencios y la mitológica forma del súcubo, que es un “[…] demonio femenino que chupa la fuerza de los hombres, descendiente de Lilith, reina de la noche y primera esposa de Adán, engendradora de los espíritus malignos y repulsivos” (Ordóñez, 2006, p. 225). El Poira, leyenda que también es referida por Helí Mesa en la segunda parte de la novela, es otra forma sobrenatural menor, que se distingue por tener ambos pies torcidos y llevar constantemente sobre su cabeza un bracero que no se apaga, aunque se sumerja bajo el agua; su presencia es discernible en medio de la manigua porque, al igual que el pie soli- 139 tario de Mapiripana, el Poira se place en dejar un enigmático rastro de cenizas de su eternamente ardiente bracero. De este modo, la selva-muerte adquiere connotaciones preternaturales que potencian el rostro siniestro de esta bestia verde como un personaje con funciones que rebasan sobradamente los límites del simple miedo y se posicionan como artehorror. También es importante tener presente otra de las exigencias que hace Carroll en cuanto a la construcción de la atmósfera del horror, ésta particularmente tiene que ver con el efecto de veracidad que la obra logra implantar en el lector –componente definitivo del llamado arte-horror–; lo que en esta novela está especialmente logrado, puesto que José Eustasio Rivera se propuso cimentar su vorágine justamente desde una perspectiva diegética basada en dicho efecto de realidad. Y aunque el propósito directo de Rivera al desarrollar este escenario de veracidad no era exaltar las formas literarias del modo en que están siendo objeto de análisis en este capítulo, sí se proponía dotar a su obra con ese halo de autenticidad que pretende generar en el lector la sensación de que aquello que lee es verídico y que prácticamente está asistiendo como testigo al lugar mismo de hechos históricos (como lo hace Cervantes declarándose un simple traductor de las aventuras del Quijote, las cuales presenció y escribió alguien más: un testigo directo). El mencionado efecto es creado por el autor a partir de una carta y el fragmento del diario que prologan la novela, el primer documento está dirigido por él mismo al Señor Ministro, no definido con mayor exactitud; en esta misiva el autor se proclama a sí mismo como un simple editor de los escritos de Arturo Cova, cuyo diario-bitácora fue rescatado y llevado por Clemente Silva al consulado de Colombia en Manaos (Brasil), es más: el objetivo del comunicado es pedir autorización al funcionario para la publicación de las atrocidades relatadas por Arturo Cova, mismas que 140 según el juicio de quien expide la petición (José Eustasio Rivera), deben ser confirmadas directamente por los caucheros colombianos del Río Negro y/o el Guainía. El otro foco desde el cual se conforma la atmósfera de lo sobrenatural y el artehorror en La vorágine está directamente emparentado con la vesania que la selva-muerte contagia y la particular percepción tanto poética como violenta de Arturo Cova, quien es el articulador total de la narración; todo lo que se nos relata ha pasado a través de sus trastornados sentidos. Retomando el estudio de Teresa Espar sobre la semiosis de la muerte en los cuentos de Horacio Quiroga, vale la pena resaltar una vez más la importancia del rol de saber como modulador parcial de los contenidos que erigen la necrodeixis en medio de la inmisericorde selva-muerte. Ya se señaló cómo este rol frecuentemente se manifiesta a modo de perturbación cognitiva en los personajes y Espar incluye dentro de los factores perturbadores tanto las alucinaciones como los objetivos de venganza (también presente en varios cuentos del uruguayo: El solitario o Una bofetada, entre otros), clasificándolos como fuerzas que crean una especie de simbionte que se autosostiene y además promueve actos desesperados; la investigación de Espar está enfocada hacia el discernimiento de la función semiótica de la muerte en la obra de Horacio Quiroga y por lo tanto su visión de la venganza se promueve como un actante delegado hacia la fatalidad. Debe entenderse la venganza como una abrumadora sensación de abuso e injusticia que debe ser reparada a todo costo, sin miramientos; la profesora Espar propone el siguiente esquema para explicar la conducta narrativa que sigue la venganza como perturbación y por consiguiente como entidad necrodeíctica: “/humillación/→/decepción/→/venganza/→/muerte/” (1998, p. 174) 141 En el caso del narrador de La vorágine sabemos que una de sus principales motivaciones en la búsqueda de Alicia es la cruel venganza que termina con la muerte de Barrera devorado por un remolino hirviente de pirañas, macabro espectáculo que descompone a Alicia hasta el punto de originar el nacimiento prematuro de su hijo. Es decir que el estado de hipersensibilidad que se apodera de Cova, además de impulsarlo a adentrarse en el Amazonas en una campaña vengadora, también puede contarse como un factor que cataliza la percepción dantesca y tergiversada que el poeta bogotano tiene de la selva-muerte. Uno de los rasgos más comunes con que la jungla amazónica se recubre durante la etapa vesánico-alucinatoria de la novela es la antropomorfización de la selva, en especial de sus esbirros más notorios: los árboles, que son los soldados de primera línea en el combate que la selva-muerte entabla con el usurpador: “[…] ¿Por qué los árboles silenciosos han de negarse a decirle al hombre lo que debe hacer para no morir?” (Rivera, p. 291). Si a las perturbaciones de Arturo Cova y al efecto de realidad se le agregan los actantes delegados propios de las selvas húmedas suramericanas, se tienen los componentes requeridos para concebir el arte-horror descrito por Carroll. La selva-muerte re-creada por el escritor huilense se consolida como un personaje que envuelve, consume y deshumaniza totalmente a quienes tienen la osadía de enfrentársele; lo que puede traducirse en que el instinto de supervivencia, inmanente a todos los seres vivos, indicaría que para conservar tanto la vida como la cordura debe buscarse salida de las entrañas de esta bestia verde, teniendo siempre presente mantenerse fuera del alcance de sus tentáculos emponzoñados –actantes delegados–: demenciales fiebres, furiosos remolinos omnívoros en todos los ríos, mordidas de serpiente y de tarántulas (como la que muerde a Balbino Jácome, otro colombiano refundido entre la miseria y manigua amazónica, inhabilitándole permanentemente una pierna). La 142 muerte en medio de la amazonía no sólo está precedida por la maldad, la locura, la más absoluta frustración y desesperanza, también por un miedo superlativo (horror) que tiene un rol fundamental y activo dentro de la cohorte que preludia el destino final en La vorágine. Un componente que encuentra patentes similitudes en los cuentos de Horacio Quiroga, en cuanto a los actantes delegados que establecen una necrodeixis más enfocada a generar temor y aversión, como lo plantea Noël Carroll para concebir el efecto denominado arte-horror, se manifiesta en la presencia de hordas inmensurables de hormigas carnívoras o tambochas, que es el nombre vernáculo que reciben estos terribles insectos. En La vorágine, la aparición de las tambochas representa uno de los más temidos tentáculos de la bestia verde; su presencia no sólo implica la detención de todo proceso de recolección, sino el traslado total de las caucherías. Las tambochas de la región amazónica son descritas como una gran incendio sin fuego, cuyas llamas insectoides pueden cubrir varias hectáreas por días enteros y sólo existen con el propósito de consumir, por lo que resulta imperativo evitar todo contacto con ellas, puesto que estas […] Avispas sin alas, de cabeza roja y cuerpo cetrino, se imponen por el temor que inspiran su veneno y su multitud. [y] Toda guarida, toda grieta, todo agujero; árboles, hojarascas, nidos, colmenas, sufren la filtración de aquel oleaje espeso y hediondo, que devora pichones, ratas, reptiles y pone en fuga pueblos enteros de hombres y de bestias. (Rivera 285) Las pavorosas hormigas incluso son usadas como medio de tortura: los capataces, después de azotar hasta la saciedad a los empleados esclavizados, los lanzaban desnudos sobre enormes hormigueros, para que los feroces insectos siguiesen atormentando las carnes de los desdichados recolectores de siringa. Como le pasó a Clemente Silva, quien fue torturado con una variedad venenosa de estos insectos: […] me decretaron una novena de veinte azotes por día y sobre las heridas y desgarrones me rociaban sal. A la quinta flagelación no podía levantarme; pero me arrastraban en una estera sobre un hormiguero de “congas”, y tenía que salir corriendo. Esto divirtió de lo lindo a mis victimarios. 143 De nuevo volví a ser Clemente Silva, decrépito y lamentable. Sobre mis esperanzas pasaron los tiempos. (Rivera, p. 219) Entonces, es permitido asumir la presencia de las hormigas como una expresión preeminente de los actantes delegados encargados de reforzar el efecto arte-horror, su aparición no solamente es un sino que propaga repugnancia y muerte, por lo que huir desbocadamente de su cercanía es un comportamiento instintivo de supervivencia. Estas hormigas carnívoras y/o venenosas dispersan su ferocidad como un manto negro que consume todo lo que toca y degenera lo poco que deja atrás. […] A semejanza de las cenizas que a lo lejos lanzan las quemas, caían sobre la charca fugitivas tribus de cucarachas y coleópteros, mientras que las márgenes se poblaban de arácnidos y reptiles, obligando a los hombres a sacudir las aguas mefíticas para que no avanzaran en ellas. Un temblor continuo agitaba el suelo, cual si las hojarascas hirvieran solas. Por debajo de los troncos y raíces avanzaba el tumulto de la invasión, a tiempo que los árboles se cubrían de una mancha negra, como cáscara movediza, que iba ascendiendo implacablemente a afligir las ramas, a saquear los nidos, a colarse en los agujeros. Alguna comadreja desorbitada, algún lagarto moroso, alguna rata recién parida, eran ansiadas presas de aquel ejército, que las descarnaba, entre chillidos, con una presteza de ácidos disolventes. (Rivera, p. 293) 3. 3 El más allá quiroguiano Para terminar este enfoque que busca señalar las configuraciones del terror y el horror en la obra de Quiroga y Rivera se hará un acercamiento final a algunos cuentos del escritor uruguayo a partir de las teorías de Andrée Collard y otras del teórico ruso Tzvetan Todorov (1939). Como se recordará, durante el desarrollo de esta tesis se ha hecho mención a una clasificación tripartita, basada justamente en las diferentes orientaciones actanciales que Quiroga proyecta para la muerte en sus variadísimos cuentos. En el primer grupo de esta categorización Collard ubica los cuentos que tienen como finalidad exclusiva exaltar las fibras del miedo del lector “[…] sin más finalidad que la de producir un erizamiento de pelo” (1958, p. 278); los cuentos de esta división –que bien pueden ser de terror u horror según su contenido–, en su mayoría iniciáticos en la carrera de Quiroga, se proponen una 144 explotación más soslayada de la muerte y la perversidad como ejes narrativos y temáticos. Dentro de este grupo, entre tantos, pueden incluirse cuentos como El almohadón de pluma (1907), La gallina degollada (1909), La miel silvestre (1911), El solitario (1913), Los destiladores de naranja (1923) y El llamado (1926); así como otros no relacionados directamente en esta tesis, pero que resulta pertinente mencionar porque siguen la línea estética requerida para esta primera división de Collard. Es el caso de La llama (1915) o La cámara oscura (1920). En la segunda categoría establecida por Collard se incluyen los cuentos misioneros, ampliamente tratados a lo largo del desarrollo de este escrito, por contener las expresiones más manifiestas, impactantes y múltiples de las formas en que la muerte puede entrar en el escenario de la jungla tropical –lo cual define su rol protagónico en la obra del uruguayo precisamente desde la función que se le da en esta segunda clasificación–, lo que es susceptible de ser definido desde el destino diegético de los actantes delegados, o sea cómo éstos establecen la necrodeixis. Al interior de esta categoría los tentáculos de la bestia verde bien pueden estar cargados con los venenos que naturalmente exudan los bosques tropicales o con los efluvios fantasmagóricos del más allá que la vesánica selva-muerte también destila, porque cuando ella se rebela contra sus invasores se vale indistintamente de las formas del terror o del horror para alcanzar sus infaustos objetivos. Entre tantos ejemplos que ilustran lo anterior pueden contarse historias como: La insolación (1908), Gloria tropical (1911), A la deriva (1912), Los inmigrantes (1912), La miel silvestre, La voluntad (1918), VanHouten (1919), El hombre muerto (1920), Los destiladores de naranja (1923) y El hijo (1928). Todas abordadas en el cuerpo de esta tesis. 145 En la última clasificación: la fase especulativa del más allá, la profesora Collard incluye aquellos cuentos en los que el escritor uruguayo aborda el aspecto más enigmático de la muerte, asumiéndola cómo una etapa de la vida que posiblemente no es otra cosa que la puerta de acceso a un plano desconocido, a una prolongación inmaterial de la existencia e incluso de la conciencia. Esta clasificación final será también analizada desde los postulados sobre literatura fantástica de Tzvetan Todorov (1939), ya que éstos se ajustan muy bien a los contenidos explorados por Horacio Quiroga en esta arcana etapa de su obra literaria. Algunos de los cuentos que por su temática pertenecen a esta fase especulativa ya han sido abordados en este trabajo de grado desde otros focos de análisis: El hombre muerto, La insolación, El hijo y, entre otros, El síncope blanco (1920). De igual modo se mostrará cómo los planteamientos del teórico ruso también se acoplan perfectamente a otros aspectos de la obra de Quiroga, resaltando así la pertenencia temática y estilística de su trabajo con las del arte-horror y propuestas diegéticas afines contenidas en lo que aquí se denomina literatura fantástica. Tzvetan Todorov, en Introducción a la literatura fantástica (2003), plantea algunos de los elementos con que necesariamente deben contar los escritos que se registran en esta tendencia literaria. La literatura fantástica puede empezar a clasificarse a partir de su contenido en tres grupos: en el primero el lector es testigo de eventos extraños, en el segundo, de fantásticos, y de maravillosos en el tercero. Los sucesos del primer grupo son fácilmente reconocibles. Inicialmente deben manifestarse como simplemente extraños para luego pasar a ser fantásticos, pero su ulterior explicación no debe recaer en lo sobrenatural. Un primer ejemplo de lo extraño puede hallarse en el cuento Los crímenes de la calle Morgue, de Allan Poe: una anciana decapita- 146 da y su hija quemada y desfigurada en la chimenea, ambas atrozmente golpeadas por lo que parece ser el ataque de una fuerza física anormal; el crimen se cometió en un cuarto piso y lo más desconcertante de todo, aparte del hecho de que nada fue hurtado, es que no parece haber un modo verosímil de acceso a las víctimas ni mucho menos una posterior vía de escape, todo estaba contundentemente cerrado desde adentro, excepto una ventana muy pequeña y materialmente inaccesible a cualquier ser humano (1998, pp. 32-66). El crimen queda resuelto dentro de los estrictos límites de lo extraño cuando Auguste Dupin descubre que el culpable no es humano, pero tampoco un ser sobrenatural: se trata de un simio, un orangután dotado de la fuerza muscular y demás habilidades físicas necesarias para cometer un asesinato tan particular. En la obra de Quiroga, lo extraño de Todorov también puede ubicarse lejos del cronotopo misionero –en el ámbito de la muerte anormal según Collard (p. 278)–. En este caso concreto se hará una vez más referencia a El almohadón de pluma (1907). El cuento establece la atmósfera de lo extraño cuando Alicia misteriosamente empieza a padecer de anemia y su salud decae rápidamente y sin ninguna explicación plausible hasta la muerte, sin que haya nada que el esposo o los médicos puedan hacer para revertir la victoria de la mortal e inexplicable enfermedad que devasta la naciente felicidad del joven matrimonio. La mujer finalmente muere, como el cuento lo anuncia prácticamente desde el inicio, y el origen de la funesta pérdida de sangre permanece en el más hermético secreto hasta que la empleada doméstica, descubre manchas de sangre en el almohadón de pluma de la difunta, sembrando así la tensión y el miedo; una observación más cercana les hace notar el exagerado peso del cojín y al abrirlo encuentran un horrible y gigantesco insecto chupasangre. El animal, que no tiene nada de sobrenatural, es bastante común en las aves, y la sangre 147 humana les provoca un crecimiento corporal exagerado. El cuento de Quiroga, al igual que el de Poe, permanece dentro de los estrictos límites de lo extraño planteado por Todorov, pues igual que el orangután, el parásito que desangra hasta la muerte a esta otra Alicia es un ser absolutamente normal, sólo que en un contexto poco común. Además, el párrafo final robustece la formación de uno de los componentes que desde la teoría del arte-horror es ineludible en una propuesta narrativa que tenga como objetivo configurar el temor y además llevarlo hasta sus niveles máximos (terror u horror); concretamente se está haciendo referencia al efecto de realidad con que este mencionado párrafo cierra el cuento, puesto que está […] construyendo desde la instancia de la enunciación una secuencia interpretativo-persuasiva hacia el lector, cuyo efecto para algunos irónico, resulta sin duda responsable de la tensión final y del susto del lector que sumergido en la simulación literaria vuelve ‘en sí al terminar’. Este nuevo desembrague enunciativo simula las características de comprobación de verdad del discurso de las ciencias naturales (Espar, 1998, p.174): ‘Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma.’ (Rivera, p. 101) Lo maravilloso, pasando directamente al tercer grupo (el segundo es más adecuado, como se verá, dejarlo para el final), debe también comenzar con lo extraño, es decir con aquello que desafía la inmediata comprensión de lo que está sucediendo, luego pasa al nivel de lo fantástico, pero ya no regresa al primer estadio sino que se desplaza hacia lo maravilloso, en el que debe darse cabida obligatoria a lo sobrenatural como componente imperativo del suceso (o sea lo extraño) en cuestión. En El bebé de Rosemary, del escritor norteamericano de thrillers Ira Levin (1929-2007), el lector es testigo de una serie de acontecimientos extraños: el inexplicable suicidio de una joven empleada doméstica, los cánticos misteriosos de los vecinos de la protagonista, su repentino embarazo, el súbito golpe de suerte en la carrera de actuación de su esposo, tan inesperado y enigmático como la muerte 148 de su mejor amigo, además del constante y desmedido interés de sus ancianos vecinos por la salud de su embarazo y el curso de su vida y la de su esposo. La totalidad de estos acontecimientos extraños se ven explicados al final de la novela cuando Rosemary da a luz y su bebé resulta ser un ente sobrenatural, un engendro demoníaco cuyo nacimiento, desde la misma concepción, había sido coordinado por sus arcanos vecinos, quienes resultan ser los descendientes de una legendaria secta se brujos (Levin, 1971). Una narración no misionera, entre tantos ejemplos, que alcanza lo maravilloso como lo postula Todorov es El síncope blanco (1920), relato que como ya vimos trata sobre el viaje a la sala de espera del más allá de un joven infartado, éste conoce al amor de su vida cuando cree que ha muerto, desconociendo que sólo está en una especie de pabellón etéreo donde se anuncia a quienes, después del síncope, volverán a la vida y a quienes no. El joven recobra la conciencia para enterarse de que la mujer que conoció en la antesala del más allá está recluida en el mismo hospital, que no recibió el llamado resucitador en aquella otra realidad y efectivamente acaba de fenecer. Como si esto fuese poco, el viajero de la vida a la muerte (y viceversa) ya no está seguro de su realidad, no sabe si regresó al mundo que conoció antes del síncope o si se ha perdido en el espacio inmaterial e intemporal que se ubica entre la vida y la muerte y la cordura y la insania. Dentro de los cuentos misioneros pueden encontrarse variadísimos ejemplos de lo maravilloso: La insolación (1908), claramente muestra las habilidades cognitivas sobrenaturales de un grupo de perros, quienes además de predecir la muerte tienen la sorprendente capacidad de verla, como vieron al espectro de su amo vestido de blanco y dirigiéndose directamente hacia su verdadero patrón (el tangible), que bajo la radiación asesina del sol 149 cae muerto justo cuando su gemelo del más allá, invisible a los ojos humanos, se atraviesa en su camino y en su cuerpo. En el cierre de El hombre muerto también se invaden los terrenos del más allá, recuérdese cómo aquel que ha muerto adquiere la habilidad de elevarse en el aire y ver no solamente su terreno bananero sino también su propio cuerpo, tendido junto a su caballo. El yaciyateré (1917), no referido anteriormente, es un cuento muy ilustrativo a este respecto, pues relaciona a modo de autodiégesis las leyendas propias de la región de Misiones desde un escenario tejido con acontecimientos inexplicables de los que el narrador es testigo directo. Se trata de la inquietante experiencia que viven dos amigos cuando deciden probar en el Paraná una embarcación manufacturada por ellos mismos. La travesía comienza con un insoportable sol que eleva la temperatura a cuarenta (40) grados centígrados y un río relativamente tranquilo que, tal como lo describe el narrador, en un solo minuto se convierte en un mar huracanado, capaz de hacer naufragar navíos de mayor envergadura que el suyo; la temperatura desciende en sólo minutos a quince (15) grados, cambios tan bruscos que, como también lo describe la voz narradora, son perfectamente capaces de matar de frío a un ser humano. Los aventureros encuentran una fundación habitada por una miserable familia con tres niños, uno de ellos ardiendo en fiebre mientras sus padres impotentes sólo esperan que la enfermedad dimita o arremeta de modo definitivo; repentinamente se escucha el trino del pájaro yaciyateré, pero lo que incomoda notoriamente a los integrantes de la familia, que hasta entonces permanecían en silencio, es que el niño, en medio de su estado febril, le contesta con una macabra carcajada (“–¡Ah! El yaciyateré… Viene a buscar al chiquilín. Por lo menos lo dejará loco” (Quiroga, p. 383)). Con el siguiente trino del ave, que además se escucha más cerca, el fogón se apaga inexplicablemente y la grotesca risa del niño le 150 contesta una vez más; el concierto lúgubre se cierra con el grito pavoroso de los hermanos del niño enfermo. El cuento, que históricamente se ubica entre 1910 y 1914, termina con el regreso del narrador a Misiones, dónde por casualidad vuelve a ver a aquel niño sumido en un estado de profundo idiotismo, confirmando así la creencia popular de que esta ave repulsiva cuando no mata a los enfermos de fiebre malogra permanentemente su humanidad. Otro ejemplo bastante interesante, que aunque fuera de los bosques de Misiones resulta pertinente por su acople con los enunciados teóricos de Todorov, es El llamado (1926). Esta es una historia homodiegética llena de componentes sobrenaturales que inicia con la visita de quien puede suponerse un joven practicante de psiquiatría a un sanatorio mental; la curiosidad del joven visitante es azuzada con el perturbador caso de una interna víctima de obsesivas alucinaciones auditivas en extremo fuera de lo común. La mujer fue recluida después de la muerte de su hijita de cuatro años, evento que terminó por mellar definitivamente su cordura; pero las alucinaciones empezaron poco tiempo antes de este infausto suceso: tras la muerte del abnegado, pero frágil, padre de la niña. El fallecimiento del esposo ocasionó que la mujer, temerosa de la responsabilidad absoluta del cuidado de su hija cayendo totalmente sobre sus hombros, empezase a escuchar una voz etérea que le indicaba no preocuparse más por el bienestar de la niña, pues ésta moriría sin que nada ni nadie lo pudiese impedir, además su muerte sería provocada por el fuego. La madre atormentada por estas tétricas voces premonitorias, se obsesiona con el cuidado del fuego en su casa, de modo que éste es restringido a la cocina y con precauciones que rayaban en lo ridículo, como un exagerado número de cubetas llenas de agua y prestas a contener cualquier desmán de esa fuerza asesina. Los fósforos fueron suprimidos 151 casi por completo y los fumadores eran bruscamente exiliados sin mayores explicaciones. Entonces la niña, aislada en el estudio de su difunto padre, que afortunadamente jamás había gustado del tabaco, encuentra en el escritorio del difunto un revólver, un arma de fuego: “[…] ¿Cómo consintió Dios en que se hiciera con mi dolor un simple juego de palabras, para arrancarme así más horriblemente a mi hija? ¿Por qué…” (Quiroga, p. 749). La interna concluye su relato cuando le preguntan si la voz que la atormentaba le era familiar, a lo que ella responde: “Sí. Era la de su padre…” (p. 750). En estos cuentos se pasa de eventos estrictamente extraños a una posterior y definitiva presencia o sucesos que exigen el rompimiento de los hechos tal y como se dan en la vida cotidiana. Dicho de otro modo: si se hace necesario aceptar la posibilidad de que suceda algo que exima definitivamente la competencia de las leyes naturales establecidas y aceptadas, se está en el terreno de lo maravilloso. Esto abordado desde la perspectiva de los actantes delegados de Teresa Espar, generadores de la necrodeixis, posiciona la función de lo maravilloso en Quiroga como una afectación del rol de saber, sólo que esta afectación pertenece una variedad definitivamente más emparentada con ese más allá, ligado por antonomasia a la muerte. Lo que dicho de otro modo es: una perturbación sobrenatural de los factores cognitivos. En las anteriores definiciones de lo extraño y lo maravilloso se ha tenido especial cuidado de resaltar el carácter intermedio que entre ambas posee lo fantástico; esto se ha hecho precisamente porque es exactamente esa condición intermedia la que define el efecto de lo fantástico en un cuento –novela o película–. Cuando un texto ubica al lector justo en un punto de vacilación, en la duda acerca de la explicación ulterior que desenlaza y define si aquello que comenzó siendo llanamente extraño se convertirá o no en maravilloso, se 152 dice entonces que se ha logrado el efecto de lo fantástico. Efecto que puede resumirse así: es la incertidumbre que el lector debe tener en cuanto a la explicación postrera del origen de aquello que inicialmente lo extraña; es decir, saber si se trata de una ilusión o confusión de los sentidos y por ende las leyes naturales de mundo se mantienen intactas (por lo que el fenómeno deberá permanecer en el estricto campo de lo simplemente extraño), o si por el contrario, realmente se está frente a un evento cuya comprensión sólo puede alcanzarse a través de leyes enteramente desconocidas. El efecto de lo fantástico se mantiene justamente el tiempo que dura la indecisión del lector entre una explicación sobrenatural o una natural, una vez se ha resuelto este dilema este efecto se deshace (Todorov, 2003, p. 24). Es importante resaltar que si un escrito mantiene la atmósfera de indecisión irresuelta hasta el final, éste se mantendría dentro del campo de lo fantástico. 3. 3. 1 Algunas ampliaciones sobre el espectro de lo fantástico literario Siguiendo con Todorov (2003, cap. 3), existen ciertas combinaciones entre estas categorías que resultan pertinentes para este análisis. Ya se vio cómo lo extraño es una condición inicial tanto de lo maravilloso como de lo fantástico. Lo extraño permanece como tal, pero lo fantástico y lo maravilloso necesitan germinalmente presentarse con la máscara de lo extraño, de otro modo no podrían evolucionar (hacia lo fantástico y/o lo maravilloso). Entonces, lo extraño se muestra como una característica preliminar imprescindible dentro del género literario que pretenda abordar lo sobrenatural u otras encarnaciones más simples del miedo como dispositivos de su forma y contenido; pero lo fantástico es un efecto transitorio que se encuentra justo en medio de lo extraño y de lo maravilloso. Es justamente por esta dualidad y carácter ambiguo, que lo fantástico es el elemento común y combinatorio 153 dentro de la clasificación de Todorov. También debe clarificarse que de acuerdo con esta definición de lo fantástico, este género abarca tanto los relatos de terror como los de horror. Lo fantástico, entonces, es susceptible de ser combinado tanto con lo extraño como con lo maravilloso, creando de esta forma lo fantástico-extraño y lo fantástico-maravilloso. Los relatos pertenecientes a la primera combinación se caracterizan por aludir todo el tiempo hacia lo sobrenatural y dar la sensación de que verdaderamente las fuerzas irracionales prevalecen sobre la lógica; sin embargo al final de la historia, todo aquello que lucía como anormal y fuera de la razón en ningún momento traspasa las fronteras de ésta. Esta combinación se subdivide en dos grupos: a) hechos que jamás ocurrieron y que quedan explicados por locura, sueños, drogas alucinógenas e incluso el azar; y b) hechos que realmente ocurrieron pero cuya explicación cae dentro de los límites del raciocinio, éstos pueden explicarse a partir de casualidades, creencias, supersticiones o ilusiones tanto ópticas como mentales (p. 40). La segunda combinación, lo fantástico-maravilloso, se diferencia porque lo sobrenatural debe ser aceptado como un componente obligatorio dentro de la forma y el contenido, es decir sintáctica y semánticamente, de la obra. En este punto resulta necesario aclarar que, así como lo fantástico puro es un estado de incertidumbre transitoria que se da al oscilar entre una explicación simplemente extraña y una maravillosa, y por lo tanto debe ser entendido en función de ambas; lo maravilloso puro también debe abordarse desde lo que no es. Todorov (p. 49) señala cómo lo puramente maravilloso es más un fenómeno antropológico que literario, mucho más encaminado hacia la exploración y la comprensión de realidades universales; sin embargo, y afortunadamente, en los dominios de la literatura existen ciertas ramificaciones de lo maravilloso que funcionan perfectamente para clasificar los relatos 154 que contengan elementos sobrenaturales (pp. 47-49): a) lo maravilloso hiperbólico, dentro la cual se encontrarían toda clase de relatos donde los portentos de la naturaleza asombran a su narrador pero no llegan a transgredir la razón, es decir el tamaño de un río, de una montaña o de un animal muy grande pero absolutamente normal; b) lo maravilloso exótico, que guarda mucha similitud con el grupo inmediatamente antes descrito, sólo que aquí se combinan fenómenos absolutamente naturales (como el tamaño descomunal de una ballena) con otros totalmente ficticios, como perros de dos cabezas o aves tan grandes como para levantar carabelas; c) lo maravilloso instrumental, que hace referencia a los llamados gadgets o artefactos mecánicos de una tecnología aún no alcanzada pero perfectamente posible desde la teoría, como el globo calentado con un soplete electro-químico de Jules Verne o la espada láser de Luke Skywalker; y finalmente d) lo maravilloso-científico o ciencia-ficción, este grupo es especialmente interesante ya que aquí los acontecimientos sobrenaturales sí se ven cobijados con el manto de la “diosa Razón” pero a partir de conocimientos y avances científicos aún imposibles y desconocidos, es el caso de máquinas que permiten el viaje en el tiempo, de pócimas que generan mutaciones temporales físicas e intelectuales o de teorías científicas sobre el origen del universo y la vida dentro de él. Consecuentemente con esto, Todorov (p. 30) propone tres elementos imprescindibles que deben estar contenidos en todo relato fantástico: el primero implica que el lector asuma que lo que lee (los personajes y su contexto espacio temporal) realmente sucede y que se genere la ya citada duda entre soluciones naturales o preternaturales. En segundo lugar, esta incertidumbre debe estar representada claramente en uno o varios personajes, de tal manera que el lector se adentre en la obra en función de éstos; además el evento precursor del efecto fantástico, es decir la vacilación, debe mantenerse como parte primordial del 155 contenido de la obra, ya sea que se resuelva o no. La última condición entronca con la primera en el sentido de tener que asumir lo que se lee como un evento auténtico, en términos de lo estrictamente expresado en el texto, y no en sentido alegórico o poético; verbigracia William Wordsworth diciendo en uno de sus poemas: “She was a phantom of delight when first she gleamed upon my sight…”, aquí el poeta no quiere decir textualmente que su amada sea un fantasma, sino que lo divino de su presencia evoca lo sobrenatural. 3. 4 Terror, horror y selva-muerte Todo actante delegado se enfila hacia la configuración que introduce la muerte en medio de la selva tropical que, aunque sea dueña de un pensamiento ininteligible, sí procede de un modo regular en lo referente a su hostilidad con todo invasor, sea o no nocivo para el necesario e inmemorial funcionamiento de su sistema de feroz armonía. La selva-muerte en Misiones o en Amazonas es un abismo antropófago que reconoce la debilidad y la vileza en sus presas –así como en algunos pocos casos la pureza y abnegación del espíritu–. Este es el irascible carácter con que José Eustasio Rivera y Horacio Silvestre Quiroga re-crean las selvas y bosques tropicales de Suramérica, en medio de sus laberínticas bóvedas verdes y febriles, cuyo medio de salida más frecuente es la desesperanzadora muerte, la vesania (que para existir necesita de la visión infecta del hombre) y la ponzoña de la manigua (que simplemente siempre ha estado ahí) se transfiguran en incontables y nefandas manifestaciones que adoptan estéticas susceptibles de acercamientos y análisis desde otras posturas literarias. Los tentaculares y deletéreos actantes delegados que actúan al interior de la selvamuerte, que no es un personaje maravilloso, tienen también la particularidad de proceder análogamente a cómo sucede en géneros literarios fantásticos, comúnmente denominados como de terror y horror. 156 Tarántulas, serpientes gigantes o pequeñas pero con aterradoras toxinas, bandadas imparables de insaciables pirañas y hormigas carnívoras, ríos tan grandes y picados como mares atormentados y árboles antropomorfos que conspiran constantemente para extinguir del modo más doloroso posible la vida de todo organismo débil y/o invasor, son los actantes que la selva-muerte selecciona para encauzar sus formas hacia disposiciones y sensaciones similares a las logradas en géneros literarios fantásticos de terror u horror. La fatalidad en medio de la selva-muerte posee multiformes aspectos, en su gran mayoría desconocidos y por lo tanto productores del miedo, es por eso que este escenario selvático tropical resulta idóneo para incubar las configuraciones superlativas del miedo, tal y como se re-crean en la literatura. […]los fines de estación cargados de esplendores enervantes, los tiempos cálidos, húmedos y brumosos, en que el viento del sur debilita y distiende los nervios como las cuerdas de un instrumento en que los ojos se llenan de lágrimas que no vienen del corazón; la alucinación dejando al principio lugar a la duda bien pronto convencida y razonadora como un libro –el absurdo instalándose en la inteligencia y gobernándola con una espantable lógica; la historia usurpando el sitio de la voluntad, la contraindicación establecida entre los nervios y el espíritu y el hombre desacordado hasta el punto de expresar el dolor por la risa. (Baudelaire, contenido en Para noche de insomnio de Quiroga, p. 904) 157 Conclusiones La selva de anchas cúpulas, al sinfónico giro De los vientos, preludia sus grandiosos maitines; Y al gemir de dos ramas como finos violines Lanza la móvil fronda su profundo suspiro. (Rivera, soneto IV de Tierra de promisión) “Después de quince años de vida urbana, bien o mal soportada, el hombre regresa a la selva. Su modo de ser, de pensar y obrar, lo ligan indisolublemente a ella. Un día dejó el monte con la misma violencia que lo reintegra hoy a él. Ha cumplido su deuda con sus sentimientos de padre y su arte: nada debe. Vuelve, pues, a buscar en la vida sin trabas de la naturaleza el libre juego de su libertad constitucional.” (Quiroga, de El regreso a la selva, p. 1167) En Latinoamérica la novela y la literatura de la selva inicialmente se presentan como adaptaciones de géneros europeos, entre otras cosas caracterizados por hacer uso de descripciones que enfatizan en imágenes de la naturaleza como fuente constante de figuras retóricas cuyo propósito es ilustrar estados internos de los personajes; es decir, sirven como extrapolaciones de sentimientos y emociones de los protagonistas. Sin embargo las selvas suramericanas y sus habitantes nativos poseen una personalidad absolutamente autóctona, que aunque se acopla con total funcionalidad a postulados como los exhibidos en tendencias tan definitivas como el Romanticismo, no se limita a valerse de un simple transvase imitativo regido por los mismos principios estéticos. Las re-creaciones del entorno natural en la versión del Nuevo Mundo de la literatura de la selva, desde sus iniciáticas apariciones, se mostraron no como una prolongación de la interioridad mental de los personajes sino como un factor decisivo dentro de la ecuación que describe y concreta su rol actancial. Esta tesis se ha enfocado en exponer cómo La vorágine, de José Eustasio Rivera y una selección de aproximadamente veinte cuentos de Horacio Silvestre Quiroga Forteza (colombiano y uruguayo), re-crean el conflicto hombre vs. el casi atemporal entorno natural, ofensiva en la que la selva (que es el elemento que aquí encarna uno de los dos extremos) despliega una serie de eventos en los que queda al descubierto tanto el poder inmen- 158 surable de las selvas tropicales del sur del Nuevo Mundo como la fragilidad del ser humano al momento de hacer cualquier tipo de contacto con ella y con los mortíferos e incontables secretos que se agazapan en su infinito verde. Son tan frecuentes las consecuencias fatales del encuentro entre los mencionados actantes, que la muerte se convierte en una resultante prácticamente constante; la vastedad de la selva hace imposible su aniquilación inmediata, de modo que la balanza de lo mortífero necesariamente siempre se inclina con el peso de hombres muertos, pues la selva está facultada para consumir vidas con una gula temible. Entonces, en la obra de estos dos autores la selva y la muerte se ven fuertemente trenzadas, hasta el punto que, en las obras en cuestión no se puede hablar de uno de estos factores sin mencionar el otro. Es tanta la relevancia que adquiere el conflicto y sus generalmente funestos desenlaces, que la figura de la selva se liga indefectiblemente a la de la muerte, fusionándose en lo que en este escrito fue denominado como la selva-muerte, palabra compuesta que tuvo como propósito, ilustrar cómo la selva y la fatalidad funcionan como un organismo simbiótico capaz de diezmar hordas enteras de hombres (excursionistas o explotadores); además, al interior de la obra referenciada, esta figura combinada de la selva-muerte en mucho casos también se desenvuelve con roles muy similares a los que se le otorgan a otro personaje. Sólo que éste es un personaje con potestades muy singulares que tienden hacia lo místico, lo nocivo y lo voraz. Cuando la selva-muerte, en la obra de Quiroga y Rivera, se instaura y retoña, los eventos que preceden a la fatalidad suelen ser mucho más perturbadores que el propio momento final; así, esta imagen dual de lo fatídico se constituye en un ente actancial perfectamente apto para influenciar el comportamiento de los personajes, pues, como se indicó antes, la selva-muerte no actúa como una extensión emocional de los personajes sino como un 159 factor moderador de su personalidad y su conducta, por lo que resulta apenas natural que un ambiente tan agreste y fiero termine, directa o indirectamente, invocando la más enloquecida crueldad, del mismo modo que desaforados vicios y ambiciones. El instinto de supervivencia indica a la selva-muerte que a todo costo debe eliminar a cuanto ser ajeno a su naturaleza la invada; con este objetivo se vale de una gran variedad de mortíferos actantes delegados que se caracterizan por agredir físicamente y de modo indiscriminado a los hombres que la invaden. En medio de la manigua, la muerte es usualmente violenta y/o infecta, así que no solamente degrada carne y huesos, eventualmente la selva-muerte establece control sobre la psique de quienes la han asaltado, valiéndose de sus odios, perversiones y codiciosas quimeras para configurar visiones tan tormentosas que incuban la más desenfrenada y consumidora demencia. Es por esta vía que las junglas (sus árboles, sus sombras y emponzoñadas alimañas) ilustradas por Rivera y Quiroga también se ven transfiguradas en alucinaciones antropomorfas que azuzan ideas tanto suicidas como asesinas en las mentes de sus personajes. Esto, dicho de otro modo, es afirmar que la locura que la selva-muerte está facultada para inocular, es otro de los nefandos y extensos tentáculos que utiliza para la preservación del equilibrio de su sistema. Al instigar la demencia, necesariamente se están estimulando negativamente ciertos patrones de conducta que en su mayoría, en las obras aquí analizadas, parten de temores, frustraciones y odios; en otras palabras estados tanto emotivos comos sentimentales notoriamente alterados e inclinados hacia la desesperación y la exacerbación del miedo. En esta representación la selva-muerte desarrolla también una faceta mucho más aterradora a la que pueden hallársele profusas similitudes con otros géneros narrativos muchos más emparentados con lo fantástico y algunas subdivisiones de esta tendencia literaria como el terror y 160 el horror. Para incluir coherentemente la literatura de la selva suramericana dentro de este esta corriente diegética se asumió a la selva-muerte como un personaje que desempeña funciones análogas a las que debe concretar un protagonista característico de estos géneros literarios. La selva-muerte despliega una serie de características absolutamente similares a las que debe satisfacer estéticamente un personaje central o un actante delegado en un relato que bien puede ser de terror o de horror, según se vio. La jungla y la muerte no sólo consumen el cuerpo y la conciencia de quienes se ven atrapados en sus húmedas redes tropicales, sus formas demenciales además de ser escenario y aliciente de odio, codicia, maldad y muerte, también se erigen como una fuente constante de los temores más superlativos que un ser humano puede experimentar. Entonces, la selva-muerte es también una entidad macabra que se vale de los miedos más aterradores que habitan en su opresivo y caluroso verde, como uno de los principales mecanismos que no sólo engendran sino que robustecen la locura como parte de sus apéndices defensivos. La selva-muerte se alza como un personaje beligerante y actancialmente definido, que resiste la intrusión modificadora y capitalista del hombre blanco; pero la muerte y la locura son parte del hábitat prehistórico desarrollado por la manigua suramericana, ésta ha evolucionado en un ecosistema que es también capaz de confundir las conciencias como preámbulo que presagia la muerte. La vesania creada por el infinito y quemante verde de las selvas húmedas de Suramérica, es un espectro que constantemente está conspirando para llevar al hombre a la siempre hambrienta gola de la selva-muerte; en otras palabras, es otra forma de esgrimir su atemporal y agresiva función de preservación originaria. 161 La selva es una tumba viviente (de cuerpos, de recuerdos y esperanzas) que no sólo es la cómplice y el escenario perfectos para que el hombre despliegue toda su maldad e injusticia, su clima es también el más favorable a la muerte. Quiroga y Rivera lograron recrear perfectamente las situaciones circunstanciales y psicológicas necesarias para que la muerte no se dé solamente como un suceso narrativo ineludible para dar identidad a su obra, sino que también sea la certeza misma de que ésta es tan inmediata, que transforma paulatinamente la visión y cognición del mundo que tienen los personajes. Ambos narradores son sabedores de los efectos de la selva sobre la psique del hombre, y del abuso, no sólo de éste hacia la naturaleza, sino también hacia los de su misma raza. Rivera y Quiroga son creadores de mundos independientes cuyo trabajo, como lo pronuncia Alazraki, está ubicado en el pliegue entre lo fantástico y lo realista, cualidad que trasciende el plano inmediatamente histórico y los pone más cerca de la imaginación revolucionaria, y poco susceptible de clasificaciones absolutistas, de Poe, Maupasant o Kipling. 162 BIBLIOGRAFÍA Autor Quiroga, H. (1963), Pasado amor, Buenos Aires, Losada S. A. — (1985), Cuentos de la selva, Colombia, Oveja negra. — (1992), Horacio Quiroga. Cuentos, México, Porrúa S. A. — (1993), Horacio Quiroga. Todos los cuentos, España, F. C. E. y Ediciones UNESCO. — (2008), Los cuentos de Horacio Quiroga, Argentina, Diada. Rivera, J. E. (1989), José Eustasio Rivera polemista, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo. — (2005), La Vorágine, Bogotá, Javegraf. — (2006), La Vorágine, España, Cátedra. — (2010), Tierra de Promisión, Bogotá, Imprenta Nacional. — (2011), The Vortex, Earle K. J. [trad.], Bogotá, Panamericana. Crítica Banco de la República, (edit.), (1988), José Eustasio Rivera, Bogotá, Banco de la República. Bueno, S. (1984), “La obra cuentística de Horacio Quiroga”, en Aproximaciones a la literatura Hispanoamericana, La Habana, Unión de escritores y artistas de Cuba. Carroll, N. (1981, marzo-mayo), “Nightmare and the Horror Film: The Symbolic Biol- ogy of Fantastic Beings”, en University of California Press, vol. 34, núm. 3, pp. 1625. 163 Charria Tovar, R. (1963), José Eustasio Rivera en la intimidad, Bogotá, Escritores y artistas de Colombia. Cosse, R. (1982), “Horacio Quiroga al encuentro de su mundo”, en Crítica Latinoamericiana, México, Universidad Veracruzana, pp. 73-93. Espinosa, G. (2002), “Modernismo y modernidad en la vorágine”, en Ensayos completos, tomo III, Colombia, EAFIT, pp. 137-145. Gutiérrez Girardot, R. (1994, enero-marzo), “La vorágine de José Estasio Rivera. Su significación permanente para las letras de lengua española del presente siglo”, en Revista de las américas, vol. 34, núm. 194, pp. 117-127. Herrera Molina, L. C. (2005), “Prólogo”en Rivera J. E., La Vorágine, Bogotá, Javegraf, pp. 9-31. Levin, V. (1990), “La vorágine, novela del hombre”, en hojas universitarias, vol. 4, núm. 34, pp. 113-125. Martínez Morales, J. L. (1982), Horacio Quiroga. Teoría y práctica del cuento, México, Universidad veracruzana. Neale-Silva, E. (1939, marzo), “The Factual Bases of La Vorágine”, en PMLA, vol. 54, núm. 1, pp. 316-331. Ordónez, M. (2006), “Introducción”, en Rivera J. E., La Vorágine, España, Cátedra, pp. 971. Paz-Soldán, E. (2011) “Introduction”, en Rivera J. E., The Vortex, Bogotá, Panamericana. Perus, F. (1998), “La vorágine: ‘un eco de multísonas voces’”, en De selvas y selváticos. Ficción autobiográfica y poética narrativa en Jorge Isaacs y José Eustasio Rivera, Bogota, Universidad de los Andes departamento de humanidades y literatura, Plaza y Janes. Quintana, I. A. (1996, abril-junio), “La escritura de los cuerpos en La vorágine (La historia de lo inefable)”, en Revista Iberoamericana, vol. 62, núm. 175, pp. 393-403. Rodríguez Monegal, E. (comp.), (2004), “Prólogo”, en Quiroga H., Horacio Quiroga. Cuentos, Venezuela, Biblioteca de Ayacucho, pp. IX-XLIII. 164 San Román, G. (1995, octubre), “Amor turbio. Paranoia, and the Vicisitudes of Manliness in Horacio Quiroga”, en The Modern Language Review, vol. 90, núm. 4, pp. 919934. Valenzuela, J.M. (1991, febrero-marzo), “Modernidad, postmodernidad y juventud”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 53, núm. 1, pp. 167-202. Zum Felde, A. (1941), “Horacio Quiroga. Otros escritores”, en Proceso intelectual del Uruguay y de su crítica literaria, Montevideo, Claridad, pp. 392-401. Referencias Alazraki, J. (1996), “Relectura de Horacio Quiroga”, en Lectura crítica de la literatura latinoamericana, tomo II, Venezuela, Biblioteca de Ayacucho, pp. 563-575. Benítez, L. (comp.), (2008), “Ficciones y vida de Horacio Quiroga, maestro del cuento Latinoamericiano” [Prologo], en Horacio Q., Los cuentos de Horacio Quiroga, Argentina, Diada. Carroll, N. (1987, septiembre-noviembre), “The Nature of Horror”, en The Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 46, núm. 1, pp. 51-59. Castro García, Ó. (1994), “La búsqueda del sentido”, en Manual de teoría literaria, Medellín, Universidad de Antioquia. Collard, A. (1958, septiembre), “La muerte en los cuentos de Horacio Quiroga”, en Hispania, vol. 41, núm. 3, pp. 278-281. Domínguez, V. (edit.), (2002), Los dominios del miedo, Madrid, Biblioteca nueva. Ende, M. (1995), “Fantasía en peligro”, en La historia interminable, Madrid, Alfaguara, pp. 19-32. 165 Espar, T. (1998), “Los cuentos de Horacio Quiroga. Una semiosis de la muerte”, en La semiótica y el discurso latinoamericano, Colombia, Monte Avila Editores, pp. 155176. Eyzaguirre, L. B. (1973, marzo), “Patología en la vorágine de José Eustasio Rivera”, en Hispania, vol. 56, núm. 1, pp. 81-90. Freud, S. (1985), “El tabú de los muertos”, en Tótem y tabú, Madrid, Alianza, pp. 73-88. Herrera Molina, L. C. (1981, noviembre-diciembre), “La Vorágine: el amor y la muerte, dos constante humanas”, en Revista javeriana, vol. 96, núm. 480, pp. 455-462. — (2004), “Introducción y Capítulo III: José Eustasio Rivera (1988-1928)”, en Profetas de nuestro tiempo, Bogotá, Javegraf, pp. 15-21 y 69-89. Lazo, R. (comp.), (1992), “Estudio preliminar”, en Quiroga H., Cuentos, México, Porrúa, pp. VII-XXV. Leon (de), Hazera, L. (1971), La novela de la selva hispanoamericana, Bogotá, Caro y Cuervo. Levin, I. (1971), El bebé de Rosemary, Barcelona, Círculo de Lectores. Loveluck, J. (1976), “Prólogo”, en Rivera, J., La Vorágine, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, pp. IX-XLIV. Llopis Paret, R. (1985), “El cuento de terror y el instinto de la muerte”, en Literatura fantástica, Madrid, Siruela, pp. 92-102. Menton, S. (1976, septiembre), “La vorágine. Circling the triangle”, en Hispania, vol. 59, núm. 3, pp. 418-434. Monegal, E (comp.), (2004), “Prólogo”, en Horacio Quiroga cuentos, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, pp. IX-XLIV. 166 Ordónez, M. (2006), “Introducción”, en Rivera J. E., La Vorágine, España, Cátedra, pp. 971. Param, C. (1972, septiembre), “Quiroga and His Excepcional Protagonists”, en Hispania, vol. 55, núm. 3, pp. 428-435. Pérez Silva, V. (1988), Raíces históricas de la vorágine, Bogotá, Buena semilla. Poe, E. A. (1998), “Los crímenes de la calle Morgue”, en Narraciones extraordinarias, Bogotá, Panamericana, pp. 32-66. Rueda, M. H. (2003), “La selva en las novelas de la selva”, en Revista de crítica literaria Latinoamérica, año. 29, núm. 57, pp. 31-43. Salgado, M. A. (1971, marzo), “El hijo. Prototype of His Art”, en South Atlantic Bulletin, vol. 36, núm. 2, pp. 24-31. Shelley Wollstonecraft, M. (1968), “Author’s Introduction”, en Frankenstein, New York, Magnum, pp. 5-14. Stoker, B. (1984), “Diario de Jonathan Harker”, en Drácula, Bogotá, Oveja Negra, pp. 2980. Todorov, T. (2003), Introducción a la literatura fantástica, México D.F., Coyoacán. Verne, J. (s.f), “La trata de negros”, en Un capitán de quince años, Colombia, La oveja negra, pp. 155-162. 167 168