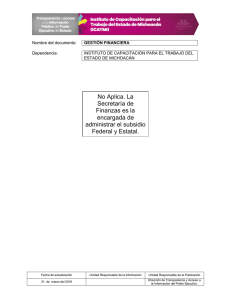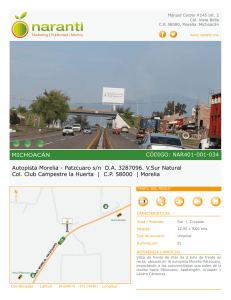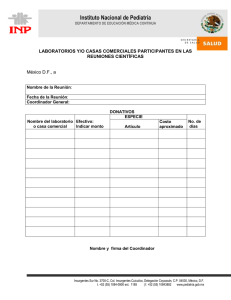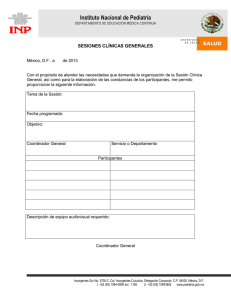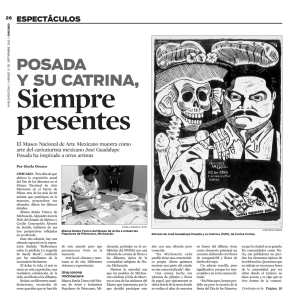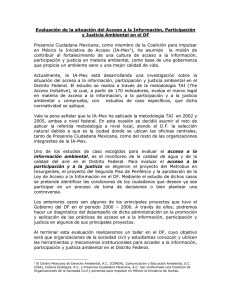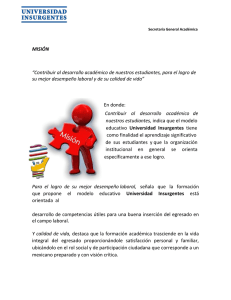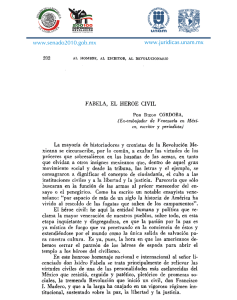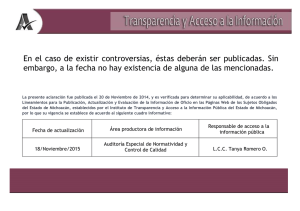Buenas - Universidad Obrera de México
Anuncio
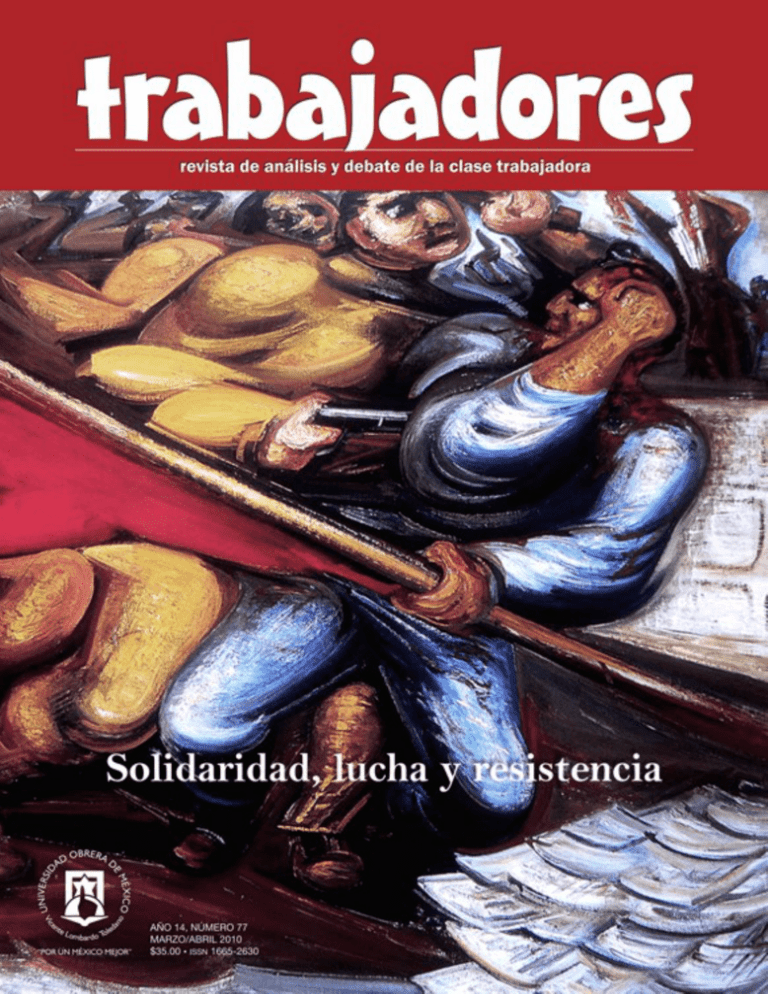
Directora Fundadora Mtra. Adriana Lombardo† Director Editorial Luis Monter Valenzuela Consejo Editorial Alicia Solís de Alba Carlos Fazio Emilio Krieger† Jorge Fuentes Morúa José María Martinelli José Pantoja Juan Ambóu† Laura Juárez Sánchez Manuel López de la Parra Max Ortega Raúl Álvarez Garín Redacción Enrique Martínez Pérez Diseño Gabriela Carmona Sánchez Distribución Patricia Barrera García Impresión Taller “David Alfaro Siqueiros” Fotografía Colectivo UOMVLT trabajadores es una revista bimestral editada por la Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano”, A.C., San Ildefonso 72, Centro Histórico, C.P. 06020, México, D.F. 5702-4087, 5702-4387, 5702-4207, 5702-5443. Los derechos de reproducción de los textos aquí publicados están reservados por trabajadores. Certificado de Reserva de Derechos de Autor Número 04-2002-042610300700-102. Certificado de Licitud de Título Número 12026. Certificado de Licitud de Contenido Número 8415. ISSN 1665-2630. Se autoriza la reproducción total o parcial, citando la fuente. El contenido de los textos es responsabilidad de los autores. L os trabajadores de todo el mundo conmemoran la gesta efectuada en Chicago en 1886, cuando un Primero de Mayo fueron agredidos de manera brutal por las fuerzas policiacas al servicio del gobierno y la patronal de aquel lugar. El suceso ocurrió en la plaza Haymarket, hubo cientos de trabajadores sindicalistas heridos y detenidos. Este acontecimiento fue el resultado del acuerdo de más de 300 mil sindicalizados que reivindicaban el establecimiento de los “tres ochos” –ocho horas de trabajo, ocho de estudio o recreación y las últimas al descanso nocturno–, que provenían de unos 11 mil establecimientos fabriles de diversas ramas profesionales; sólo en Chicago fueron a la huelga 45 mil. La represión no paró ahí pues fueron condenados a morir ahorcados Adolph Fisher, Albert R. Parsons, August Spies, George Engel y Lingg (que se suicidó en prisión). A Samuel J. Fielden, Eugene Schwab y Oscar W. Neebe se les condenó a cadena perpetua. En nuestro país, en 1913 y a convocatoria de la Casa del Obrero Mundial, se conmemoró por primera vez esta fecha en plena dictadura de Victoriano Huerta. El orador principal fue el licenciado Isidro Fa- bela, quien al terminar su intervención tuvo que huir, junto con otros compañeros; en su discurso, que queda para la historia del movimiento sindical y político, señala que los trabajadores “viven en medio de la monotonía doliente de la pobreza sin más premio que las alabanzas mudas de la propia conciencia. […] Ellos son los productores pacientes y constantes de la riqueza; ellos son los que torturando sus fuerzas, menoscabando su salud y agotando impíamente su triunfal juventud, viven laborando la felicidad ajena …” También señaló un concepto de profunda actualidad: “¿Cuál es el problema que nos toca plantear, trabajar y resolver? El mejoramiento de la clase obrera, de acuerdo con la historia, con el medio y con las circunstancias actuales; porque es una verdad, de un gran filósofo, este apotegma incontrovertible: las necesidades crean las leyes y no las leyes a las necesidades.” Ahora que se está a punto de revisar la actual Ley Federal del Trabajo no podemos dejar de pensar en la carestía, la decadencia universal y una corrupción que permea la banca mundial y llega hasta el mundo desempleado y empobrecido de miles de trabajadores. < Buenas tardes, me gustaría comenzar compartiendo con ustedes un fragmento del poema Adán y Eva de Jaime Sabines. Ayer estuve observando a los animales y me puse a pensar en ti. Las hembras son más tersas, más suaves y más dañinas. Antes de entregarse maltratan al macho, o huyen, se defienden. ¿Por qué? Te he visto a ti también, como las palomas, enardeciéndote cuando yo estoy tranquilo. ¿Es que tu sangre y la mía se encienden a diferentes horas? Ahora que estás dormida debías responderme. Tu respiración es tranquila y tienes el rostro desatado y los labios abiertos. Podrías decirlo todo sin aflicción, sin risas. ¿Es que somos distintos? ¿Qué no te hicieron, pues, de mi costado, no me dueles? Cuando estoy en ti, cuando me hago pequeño y me abrazas y me envuelves y te cierras como la flor con el insecto, sé algo, sabemos algo. La mujer (hembra) es siempre más grande de algún modo… Hablar de la mujer mexicana es hablar de esa grandeza, hablar de la mujeres del bicentenario es regresar a 1810, regresar a la guerra de insurrección, donde las mujeres mexicanas recorrieron nuestras ciudades y campos de batalla como protectoras, ya sea anunciando el inicio de nuestra independencia, ya sea avivando con su amor un amor aún más grande, el amor por la patria; sorprendiendo con sus hazañas llenas de heroísmo, * Profesor de la Universidad Obrera de México. 2 trabajadores | marzo-abril 2010 derramando su propia sangre, no satisfechas con haber ofrecido la de sus hijos. “Las mujeres mexicanas –decía un testigo ocular de aquellos tiempos– casadas con españoles o criollos, eran secreta o abiertamente partidarias de la independencia. El temor al castigo no reprimía en modo alguno su decidido patriotismo; durante la revolución fueron siempre fieles a la causa de la independencia y en más de una ocasión figuraron por su valor e intrepidez. Cualquier derrota de los insurgentes tendía una nube sobre sus serenas frentes; y sus hermosos ojos, a la noticia de cada victoria, se llenaban de lágrimas de júbilo y brillaban con doble resplandor. Las canciones con que las madres entretenían a sus hijos, respiraban libertad y odio al despotismo español.” Los nombres de estas heroínas son poco conocidos. En este bicentenario escuchamos un sin fin de nombres, Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez, Guerrero; hombres todos ellos, pero ¿qué hay de nuestras mujeres? Hablemos de ellas, comencemos con la más conocida, una de las más grandes, aquella esforzada mujer que en medio de la noche envía un alcaide para que avise a los insurgentes que la conspiración de Querétaro ha sido descubierta. El mensaje se puede conocer en las palabras de don Ignacio Ramírez, aquel que portó las palabras de la Corregidora: “En pos de estas letras van la prisión y la muerte; mañana serás un héroe o un ajusticiado; en esta revolución está la pérdida de mi libertad; pero este sacrificio no será estéril, porque sé que me mandarás en contestación el grito de independencia.” No se equivocaba. El eco de las campanas de Dolores, saludo a una de las más gloriosas auroras de nuestra naciente nación, ello fue la respuesta que dio Miguel Hidalgo a doña Josefa Ortiz de Domínguez, que por su oportuno aviso y por sus sacrificios posteriores, será la primera y una de nuestras más grandes heroínas, una mujer que nunca claudicó y aun después de la independencia luchó por esta nación creando otra conspiración, esta vez para darle vida al federalismo mexicano que hoy tenemos. Grande también, sublime por su amor a la independencia, demostrado desde la edad de 19 años, es Leona Vi“Las mujeres mexicanas, casadas con españoles o criollos, eran secreta cario, que improvisa correos, alienta con o abiertamente partidarias de la independencia”. sus palabras a los tímidos, que remite recursos a los independientes, protesta gocijo por la reciente aprensión de Hidalgo y los morir antes que denunciar a los conspiradores, comandantes insurgentes, toda la algarabía era que sufre resignada una prisión de la cual logra para anunciar tan glorioso acontecimiento para los evadirse para ir en pos de la guerra, llevando conrealistas y tan funesto para los insurgentes. sigo una imprenta que reproduce los pensamienEn la casa de Lazarín, la noticia cayó como un tos y aspiraciones de los patriotas insurgentes. rayo. El pánico enfrió las venas de los tímidos; Una vez con los suyos, se une en matrimonio pero entonces, una mujer tan varonil como su con Andrés Quintana Roo y como lo citan los histopatriotismo, se levantó en medio de todos, diciénriadores “enciende la antorcha nupcial en la hodoles: guera del patriotismo”. Leona Vicario entrega su propia riqueza en pos de la libertad para comprar el bronce con que se –¿Qué es esto, señores? ¡Qué! ¿Ya no hay hombres en América? harían los cañones en Tlalpujahua, vendió sus joLos hombres, confusos aunque reanimados, yas. Este hecho tal vez nos recuerde un acto semepreguntaron: jante, el de Isabel la Católica cuando ofrenda sus –¿Pues qué hacer? joyas para el descubrimiento del “nuevo mundo”, –¡Libertar a los prisioneros! más valía tiene quien ofrenda lo que posee por la –¿Pero cómo? libertad de una nación. –De la manera más sencilla: ¡apoderarse del No tan conocida como la Corregidora y Leona Virrey en el paseo, y ahorcarlo!” Vicario, pero tan amante de su país como las primeras es Mariana Rodríguez del Toro, esposa de don Manuel Lazarín. Esa noche nació la conjuración conocida en En la noche del Lunes Santo de 1811, en la casa nuestra historia como la conspiración del año 11, de Lazarín, reunidos en amena tertulia se hallaban es cierto que fracasó, pero esa conspiración conmuchas personas, entre las cuales no pocas se dissiguió despertar y reanimar el espíritu público, y tinguían por su afecto a la independencia. De repudo ser de funestas consecuencias para el gopente, después de las ocho y media de la noche, bierno español, porque en ella estaban comproun repique a vuelo de las campanas de la Catedral metidas muchas personas notables de la época, y una salva de artillería, pusieron en alarma a los como escritores, abogados, miembros del clero. tertulianos de Lazarín. ¿Qué indicaba aquél brusco Doña Mariana Rodríguez sufrió en cambio las toque de campanas y aquellos desusados dispamás crueles persecuciones, y prisionera en unión ros de cañón, a tal hora y en tiempo santo? Era el de su esposo, no se vio libre sino hasta el año de gobierno virreinal, que se encontraba lleno de re1820, para morir unos meses después a causa marzo-abril 2010 | trabajadores 3 de la enfermedad y el deterioro humano causado por su encarcelamiento. No sólo en la capital y en conspiraciones, sufriendo insultos y cárceles, también en el campo de batalla y luchando en compañía de los bravos insurgentes, hubo heroínas en aquella memorable guerra de emancipación. Entre ellas figuran, Manuela Medina, natural de Texcoco, y María Fermina Rivera, nacida en Tlaltizapan. La primera llamada La Capitana, levantó una compañía de independientes; se encontró en siete acciones de guerra; sólo por conocer al gran Morelos emprendió un largo viaje de más de cien leguas, y al final de la jornada dijo: “moriría con gusto, aunque me despedazase una bomba de Acapulco.” Manuela Medina murió en su ciudad natal en marzo de 1822, a consecuencia de dos heridas que recibió en un combate y que la tuvieron postrada año y medio en el lecho del dolor. La segunda, doña María Fermina Rivera, fue viuda del coronel de caballería don José María Rivera y “tuvo que luchar con hambres terribles, caminos fragosos, climas ingratos, y cuanto malo padecieron sus compañeros de armas, pudiendo ella dar tal nombre a los soldados porque algunas veces cogía el fusil de algunos de los muertos o heridos, y sostenía el fuego al lado de su marido con el mismo valor y arrojo con el que lo haría un soldado veterano.” Doña María Fermina murió en la acción de Chichihualco, defendiéndose valerosamente al lado de don Vicente Guerrero, en febrero de 1821. Junto a estas nobles mujeres, figura María Herrera, que huérfana de madre, quemó su hacienda para no proporcionar recursos a sus enemigos. Ella fue la que alojó a Francisco Xavier Mina en el rancho del Venadito, donde cayó prisionero; perseguida, robada, insultada por una soldadesca incapaz de respetar el heroísmo, tuvo que vivir en medio de los bosques, desnuda y hambrienta como una eremita consagrada en la soledad para rogar a Dios por la salvación de la patria. La Guerra de Independencia en México tuvo también heroínas mártires. Los insurgentes nunca fusilaron a mujer alguna, del partido realista; en cambio, los realistas mancharon sus armas con sangre de mujer. Se dice que fue en una noche tempestuosa de agosto de 1814. Cerca del pueblo de Valtiorrilla, bajo las órdenes de don Ignacio García, una partida de realistas se hallaba empeñada en sostener 4 trabajadores | marzo-abril 2010 reñida acción con un grupo de insurgentes. La lucha era prolongada y heroica. La lluvia no cesaba y el terreno fangoso y surcado de arroyos aumentaba las dificultades de aquella batalla, que duró desde las ocho y media de la noche hasta las siete y media de la mañana siguiente. No se refiere en el parte respectivo quiénes fueron los vencedores; solamente hace constar que cayeron prisioneros los patriotas Miguel Yáñez, José Esquivel y Eustaquio Hernández, “emisarios de la mayor confianza de los rebeldes.” García lo participó así a su jefe superior, Agustín de Iturbide, quien no tuvo piedad para los vencidos, pues él mismo refiere que los mandó pasar por las armas. “Se fusiló al mismo tiempo –agrega Iturbide–, a María Tomasa Esteves, comisionada para seducir la tropa, y habría sacado mucho fruto por su bella figura, a no ser tan escuchado el patriotismo de estos soldados.” Las ejecuciones se verificaron en la entonces Villa de Salamanca, en el mismo mes de agosto de 1814. La heroína María Tomasa Esteves no necesita de nuestros elogios. Su mismo enemigo se los hizo. Murió por su patriotismo y por su hermosura. Hay otra heroína de humilde origen, pero que no debemos omitir porque fue también mártir de la independencia. Se llamaba Luisa Martínez, esposa de Esteban García Rojas, alias el Jaranero, la cual tenía un tendejón en el pueblo de Erongarícuaro, allá por los años de 1815 a 1816. En el pueblo todos eran chaquetas, así se les llamaban a los partidarios de los realistas; pero ella era amantísima del bando contrario. Servía a los guerrilleros insurgentes de corazón; con actividad les proporcionaba noticias oportunas, víveres, recursos, y les enviaba además comunicaciones de los jefes superiores, con quienes sostenía una continua correspondencia. Un día fue sorprendido por don Pedro Celestino Negrete, el correo de la Martínez, que era portador de cartas dirigidas al guerrillero Tomás Pacheco. Luisa Martínez huyó; pero perseguida, hecha prisionera y encapillada, hubo necesidad de que diera dos mil pesos y prometiese no volver a comunicarse con los patriotas, para que recobrase su libertad, aún con todo ello no escarmentó en lo sucesivo. Tres veces más se le persiguió, encarceló y multó hasta que al fin no pudo satisfacer la cantidad de cuatro mil pesos que le exigía don Pedro Celestino Negrete y fue fusilada por órdenes de éste en uno de los ángulos del cementerio de la parroquia de Erongarícuaro (Michoacán), el año de 1817. cuerdo, y de las cuales la efíPoco antes de morir, dirigiénmera ingratitud de la historia dose a Negrete le dijo: “–¿Por sólo ha conservado la memoria qué tan obstinada persecución de algunas de sus acciones? contra mí? Tengo derecho a La mujer de Albino García, hacer cuanto pueda en favor pobre y humilde de origen, de mi patria, porque soy meximontada a caballo, sable en cana. No creo cometer ningumano, “entraba la primera a los na falta con mi conducta, sino ataques animando con su voz y cumplir con mi deber.” su ejemplo a los soldados.” Negrete permaneció inflexiEn Soto la Marina, durante el ble, y Luisa Martínez cayó atrasitio sostenido por el mayor vesada por las balas de los reaSardá y sus heroicos compañelistas. ros, “lo abrasado de la atmósEl estado de Michoacán fera y los incesantes esfuerzos cuenta con otra heroína mártir, Doña Josefa Ortiz de Domínguez. de la tropa, pronto hicieron indoña Gertrudis Bocanegra de soportable la sed que la atorLazo de la Vega. Luchó con sumentaba; y aunque el río se hablime abnegación por la patria. llaba a pocos pasos, era tan vivo Sacrificó en aras de ella a su esy destructor el fuego del eneposo y sus intereses. Mina y migo, que ni el más intrépido de otros caudillos le debieron que los hombres se atrevió a expoles salvara la vida en más de nerse para aliviar tan urgente una ocasión. Pocos historiadonecesidad. En estas circunstanres datan sobre su vida, pero se cias una heroína mexicana, sabe que ayudó a reclutar homviendo cuánto sufrían de desfabres para el ejército insurgente. llecimiento los defensores de la Se sabe que murió fusilada en la patria, tuvo el arrojo de adelanplaza de Pátzcuaro el 10 de octarse en medio de una lluvia de tubre de 1817. balas y la fortuna de proporcioUnos cuantos minutos no narles un poco de agua sin exbastan para hablar de todas y perimentar el menor daño.” cada una de las heroínas de la Leona Vicario. Otra heroína en Huichapan, Independencia de México, pero que levantó a sus expensas una no por ello no ofrendaremos un división de insurgentes, se puso al frente de ella, y recuerdo a doña Rafaela López Aguado, madre de en cierta acción, entre muchas que sostuvo, dislos Rayón, que fue digna émula de las espartanas; persos los soldados por el enemigo, se quedó sola, a doña María Petra Teruel de Velasco, de quien se defendiéndose con tanto valor que obligó al jefe dice ayudó a los insurgentes presos; a doña Ana realista y a la tropa de éste le rindieran las armas y García, esposa del coronel José Félix Trespalacios, le conservaran la vida… a quien acompañó en una travesía de ciento seTambién una extranjera compartió la gloria senta lenguas y salvó de dos sentencias de muerte de haber sufrido por alcanzar la emancipación de contra él por parte de los realistas; a las hermanas México. Vino con el general Mina desde Galveston, González de Pénjamo, que sacrificaron su fortuna fue francesa de origen y se apellidaba La Mar. Hay derribaron su casa para unirse con los insurgenbía residido en Cartagena de Indias y distinguiéntes; a las hermanas Moreno, que dieron tantas dose por su amor a la libertad americana. En Soto pruebas de abnegación y de patriotismo, al lado de la Marina, con la mayor abnegación cuidó de los don Pedro Moreno y de Mina; y a las jóvenes Franenfermos y de los heridos, y dio pruebas de hecisca y Magdalena Godos, también hermanas, que roísmo durante el sitio. Hecha prisionera fue endurante el sitio de Coscomatepec, hacían cartuviada a Veracruz y obligada “a servir en un hospital chos y cuidaban a los enfermos. en las más penosas y repugnantes ocupaciones”. ¿Y qué diremos de las heroínas sin nombre, Logró fugarse y unirse a la división de don Guadaque por este motivo son más dignas de eterno re- marzo-abril 2010 | trabajadores 5 lupe Victoria, pero al cabo de algún tiempo, fue hecha prisionera de nuevo por los realistas, y puesta a servir en julio de 1819, con una familia particular de Jalapa. A pesar de repetidos memoriales que dirigió al Virrey, no se le permitió regresar a su país, y estuvo en cautiverio hasta la consumación de la Independencia. En un pueblecito perdido en la Sierra de Xaliaca o Tlacotepec en el sur, el general Nicolás Bravo sufría un sitio de los realistas. Estaban a sus órdenes el citado Catalán y un puñado de valientes; pero la situación era tan crítica, que la rendición se hacía esperar de un momento a otro: “No era que faltase el valor: era que hacía algunos días que las provisiones se habían agotado y el desaliento había invadido a los insurgentes, algunos de los cuales veían la rendición como una espe- Gertrudis Bocanegra, mártir de Pátzcuaro. 6 trabajadores | marzo-abril 2010 ranza.” El general Bravo hizo un esfuerzo supremo. Sacrificando sus sentimientos humanitarios que siempre lo distinguieron, mandó diezmar a sus soldados para que comiesen los demás. La orden iba a cumplirse cuando doña Antonia Nava y doña Catalina González, seguidas de un grupo de numerosas mujeres, se presentaron al general y con varonil actitud dijo la primera: –Venimos porque hemos hallado la manera de ser útiles a nuestra Patria. ¡No podemos pelear, pero podemos servir de alimento! He aquí nuestros cuerpos que pueden repartirse como ración a los soldados. Y dando el ejemplo de abnegación, sacó del cinto el puñal y se lo llevó al pecho: cien brazos se lo arrancaron, al mismo tiempo que un alarido de entusiasmo aplaudía aquel rasgo sublime. El desaliento huyó como los fantasmas con la luz de la mañana. Las mujeres se armaron de machetes y garrotes y salieron a pelear con el enemigo. Casi todos los insurgentes murieron, pero ninguno se rindió. No satisfecha la heroína, a quien llamaban La Generala, con aquella grandiosa acción, algún tiempo después, cuando contempló ensangrentado el cadáver de uno de sus deudos que asesinado por los realistas había sido llevado a la presencia de Morelos, y cuando éste intentaba consolarla, manifestándole que por la patria aún mayores sacrificios debían hacerse; doña Antonia Nava, con voz entera y ahogando su dolor, dirigió a Morelos estas sencillas pero elocuentes palabras: “–No vengo a llorar, no vengo a lamentar la muerte de este hombre: sé qué cumplió con su deber; vengo a traer cuatro hijos; tres pueden servir como soldados, y otro que está chico será tambor y remplazará al muerto.” Para elogiar dignamente a nuestras heroínas, las palabras son pocas, las frases huecas: los mismos hechos son los que se encargan de pregonar su grandeza. Ya he dicho que unos minutos no bastan para hablar de todas ellas, una conferencia no basta para rendir homenaje a todas aquellas que nos legaron la nación de la cual hoy nos sentimos orgullosos, pero estos minutos y esta conferencia nos hacen presente la importancia de aquellas mujeres que lo dieron todo y hoy se reflejan en nuestras madres, en nuestras hermanas, en nuestras maestras, en nuestras indígenas, en nuestras mujeres. Feliz día mujeres. Muchas gracias. < Pátzcuaro, el lago, el lugar urbano 1 El lago de Pátzcuaro se ubica a 56 kilómetros de la capital de Michoacán y fue un importante lugar de los P’urhepecha antes de la conquista española, puesto que aquí se colocaron los primeros cimientos de esa importante cultura, que luego se trasladaron a Tzintzuntzan (“lugar de colibríes”). En Pátzcuaro2 los “principales” pasaban horas de esparcimiento, fue lugar ceremonial y de habitación de los sacerdotes.3 Durante la conquista fue un refugio de muchos nativos. La información antigua sobre el asentamiento la tenemos por la Relación de Michoacán, donde se señala Como tuviesen su asiento en el barrio de Pázquaro llamado Tarími-chúndiro, hallaron el asiento de sus cúes llamado Petázequa, que eran unas peñas sobre alto, encima las cuales edificaron sus cúes, que decían esta gente en sus fábulas quel dios del infierno les envía aquellos asientos para sus cúes a los dioses más principales.4 Hacia 1581 el bachiller Juan Martínez calculaba en “catorce mil los tributarios” y luego “cinco mil, porque han venido y vienen cada día a menos, por causa de las pestilencias que de ordinario hay entre los naturales.”5 Pátzcuaro bajo el dominio colonial se ubicó como una ciudad importante de Michoacán, manteniéndose un litigio por ser la capital y abasteciendo a los pobladores cercanos, incluso más alejados de la Tierra Caliente. Se desarrolló una oligarquía española comercial, fuerte y poderosa, de una veintena de familias,6 dentro de la cual una minoría era de criollos, en tanto que el gobierno indígena, aunque sobrevivía, era muy débil, conformado por un cabildo de naturales (gobernador, dos alcaldes, un regidor mayor y doce regidores).7 Su economía giraba en torno al comercio, las artesanías indígenas y los recursos naturales, también * Director de la Escuela de Educación para Trabajadores del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM). 1 Correa Pérez, Genaro, Geografía del Estado de Michoacán, t. I, Morelia, Gobierno del Estado de Michoacán, 1974, pp. 179- 201; Toussaint, Manuel, Pátzcuaro, México, UNAM, 1942; Macías, Pablo G., Pátzcuaro, Monografías Municipales del Estado de Michoacán, México, Imprenta Madero, 1978, 378 pp.; Salas León, Antonio, Pátzcuaro cosas de antaño y hogaño, Morelia, s/e, 1956, 104 pp.; Bay Pisa, Jorge, Grandezas de Pátzcuaro, Pátzcuaro, tipografía La Pluma de Oro, 1944, 21 pp.; Fernández, Justino, Pátzcuaro, México, Talleres de la SHCP, 1936, 90 pp. 2 Pátzcuaro tiene diversas interpretaciones. Es una palabra de origen P’urhépecha (Patsekuaro), cuyas raíces son Patsenen “obscuridad” y Kuru “lugar de”, es decir, “lugar de la oscuridad” o “entrada al inframundo” según la mitología P’urhépecha, ver: Torres Sánchez, Joel, Narrativa P’urhépecha, v. 1, Morelia, SEE, 1991. Fray Francisco de Ajofrín traducía como “lugar de lutos” (Soto González, Enrique, Antología de Pátzcuaro, Morelia, Instituto Michoacano de Cultura, 1988, p. 21); el doctor Nicolás León traduce como “lugar de llantos y de lutos” (ibid., p. 43); el bachiller Juan Martínez escribió “También se llama Pazquaro, porque antiguamente, antes de que la ciudad se fundase, había en el sitio algunos tintoreros, que en la lengua desta provincia se llaman phaztza y así Pazquaro quiere decir lugar donde tiñen.” (Ibid., p. 114, se respeta la escritura original de 1581). 3 Relación de Michoacán, Morelia, Balsal edit., 1977, pp. 34-35; Silva Mandujano, Gabriel, La Casa Barroca de Pátzcuaro, UMSNH-SUMA-Morevallado, 2005, p. 19. 4 Alacalá de, Jerónimo, Relación de Michoacán, Moisés Franco Mendoza (coord.), paleografía Clotilde Martínez Ibáñez y Carmen Molina Ruiz, México, El Colegio de Michoacán, Gobierno del Estado de Michoacán, 2000, p. 363. 5 Ibid., p. 114. 6 Silva Mandujano, Gabriel, La Casa…, op. cit., cuadro II-I, p. 52. 7 Ibid., p. 36. marzo-abril 2010 | trabajadores 7 del cobre de las distantes minas de Inguarán que se procesaban en Santa Clara, además de enviar el material a la ciudad de México, incluso a la Península Ibérica. Para darnos una idea del poderío de esas familias oligárquicas, baste el poder y fortuna de don José Andrés Pimentel y Sotomayor, sevillano, que pisó tierras de la Nueva España en 1727, cuya fortuna se calculaba en unos 40 mil pesos, compró la llamada Casa Gigante (actual Portal Matamoros, n. 40) de la viuda de Cabrera en 6 mil pesos8 y la Hacienda de Jorullo con una extensión aproximada de 40 mil hectáreas,9 que según Humboldt10 era de las más ricas de la colonia. Sin duda su dueño fue el hombre más rico de Pátzcuaro; al morir en 1768, su fortuna estaba valuada en 200 mil pesos (de los de antes). Fue hasta 1787, cuando se implantó el sistema de Intendencias que ubicó a Valladolid como la capital de la Intendencia de Michoacán y a Pátzcuaro como una subdelegación, acotando su extensión territorial a la propia ciudad de Pátzcuaro, diez pueblos de la ribera del lago, Tzintzuntzan, la isla de Janitzio, además de Cuanajo y Tupátaro.11 Como se recordará, en 1718 los patzcuarenses consiguieron que la Real Audiencia declarara a Pátzcuaro capital y metrópoli de la provincia de Michoacán. Su población se recuperó después de la catastrófica disminución en el siglo XVI por la muerte de la mayoría de los naturales, pasando de los mil habitantes en 1650 a 5 mil en 1800.12 Primeros años de Gertrudis Bocanegra Fue en esta señorial ciudad de Pátzcuaro, donde nació Gertrudis Bocanegra Mendoza el 11 de abril de 1765, siendo la hija menor de sus padres españoles, Pedro Xavier Bocanegra y Feliciana Mendoza.13 El nombre quizá fue tomado de la Santa Gertrudis la Grande, religiosa alemana benedictina.14 Curiosamente, en ese mismo año, pero el 30 de septiembre, nació José María Morelos en Valladolid de Michoacán (hoy Morelia).15 Ambos jugarán, cada uno desde su ubicación, un papel fundamental en los primeros años de la Guerra de Independencia. Gertrudis como propagandizadora de las ideas, correo y enlace de los insurgentes de la región, y Morelos como estadista y militar. En ese entonces Pátzcuaro era una ciudad de 2 mil 641 habitantes, en su mayoría españoles,16 en tanto que Michoacán contaba con una población aproximada de 800 mil habitantes.17 España era reinada por Carlos III, y el virrey de la Nueva 8 trabajadores | marzo-abril 2010 España era Joaquín de Montserrat, marqués de Cruillas. El Obispado de Michoacán estaba bajo la conducción de Pedro Anselmo Sánchez de Tagle. Los años de la década del sesenta del siglo XVIII fueron de conflictos políticos y sociales. En 1767 estallaron rebeliones en Michoacán en respuesta a las Reformas Borbónicas y problemas sociales acumulados. Los nativos de Pátzcuaro también se rebelaron llegando hasta las Casas Reales y amenazando con incendiarla si no volvía a Valladolid el sargento Felipe Neve, acusado de provocar los motines y encargado de la leva y formación de las milicias provinciales. La rebelión fue creciendo con el arribo de más indígenas de la cuenca lacustre y con la consiguiente angustia de los “blancos” y autoridades.18 El obispo don Pedro se trasladó de Valladolid a Pátzcuaro logrando apaciguar los caldeados ánimos populares, pero meses después, volvió la población indígena y mulata a rebelarse contra el cobro de una sobretasa del tributo al alcalde mayor. Las protestas estuvieron lideradas por el entonces gobernador indígena don Pedro de Soria Villa8 Silva Mandujano, Gabriel, La Casa…, op. cit., p. 141. 9 Beltrán Ugarte, Ulises, La Hacienda de San Pedro Jorullo, Mi- choacán, 1585-1795, Historia Mexicana, v. XXVI, n. 4, México, Colmex, 1977, pp. 540-575 (edición electrónica). 10 Humboldt, Alejandro de, Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva España, México, Porrúa, “Sepan cuántos…, 39”, 1973, p. 164. 11 AGN, Historia, 72, 1, ff. 55v.56v., en: Silva Mandujano, Gabriel, La Casa…, op. cit., p. 40. 12 Silva Mandujano, Gabriel, La Casa…, op. cit., p. 101. 13 Archivo Municipal de Pátzcuaro (AMP), caja 56, exp. 1, f. 1, se mencionan los nombres de los padres de Gertrudis Bocanegra en: Gutiérrez, Ángel, María Gertrudis Bocanegra Mendoza, heroína de Pátzcuaro, Michoacán, Comité Editorial del Gobierno de Michoacán-Comisión Estatal encargada de las Celebraciones del 175 Aniversario del Inicio de la Independencia Nacional y el 75 Aniversario de la Revolución Mexicana-IIH-UMSNH, folleto 5,1985, pp. 2 y 19. 14 Santa Gertrudis la Grande (1256-1302). Religiosa benedictina alemana, de gran cultura filosófica y literaria. Una de los primeros apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. 15 Partida de Bautismo de José María Morelos. 1765, octubre 4, Valladolid, en: Arreguín, Enrique, A Morelos. Importantes revelaciones históricas, Morelia, Talleres de la Escuela Industrial Militar, 1913, p. 61; Herrejón Peredo, Carlos, Morelos. Vida preinsurgente y lecturas, Zamora, Biblioteca José María Morelos I, Colmich, 1984, p. 85; Lemoine, Ernesto, Morelos. Su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros testimonios de la época, México, UNAM, 1991, p. 12; Herrejón Rentería, Eréndira y Jiménez Lescas, Raúl, Morelos. Estadista y Militar, Morelia, folleto del PROEBICER-SEE, 2010. 16 AHCM, caja 1300, exp. 744, Población de Pátzcuaro en la época virreinal, según datos del Parroquial. Siglo XVIII. Padrones, en: Silva Mandujano, Gabriel, op. cit., p. 24. 17 Silva Riquet, Jorge, Mercado Regional y Mercado Urbano en Michoacán y Valladolid, 1778-1809, México, Colmex, p. 121, cuadro II.4; Silva Riquet, Jorge, La estructura y dinámica del comercio menudo en la ciudad de Valladolid, Michoacán a fines del siglo XVIII, México, INAH-IIH-UMSNH, 2007, p. 26, cuadro 1. 18 Silva Mandujano, Gabriel, La Casa…, op. cit., p. 37. Placa alusiva ubicada en la casa que vio los primeros días en la vida de la heroína insurgente. roel, que ordenó que todos los tributos de la provincia le fuesen entregados a él y no a las autoridades de Valladolid, como se acostumbraba por años. La aprehensión de don Pedro generó un motín de gente armada con machetes y palos que desembocó en la toma de la cárcel y algunos españoles resultaron heridos. Señala el historiador Gabriel Silva que “…estaban dispuestos a desconocer a las autoridades e incluso se hablaba de romper la sujeción a la Corona”.19 Era el 25 de junio de 1767 y también se ejecutaba el decreto de Carlos III de expulsar a los jesuitas de los dominios españoles. Por lo que en Pátzcuaro la orden esperó mejores momentos. La tropa procedente de Valladolid entró en la ciudad del Lago el 3 de julio a fin de llevarse a los jesuitas, pero la muchedumbre los recibió de mala manera y, cuando los indígenas se opusieron a la detención de los jesuitas, hubo varios heridos.20 Pátzcuaro quedó como una “ciudad rebelde”, “opositora” a las Reformas Borbónicas y el Ayuntamiento español “… se había mantenido siempre atemorizado y demostró ser incapaz de controlar el movimiento subversivo” dice el historiador Gabriel Silva.21 La infancia de Gertrudis Bocanegra fue, no obstante, de una vida sin complicaciones económicas; además de que tuvo la fortuna de recibir cierta instrucción pese a que en esa época la educación era restringida para las mujeres. Su familia no era parte del selecto grupo oligárquico patzcuarense, pero sí solvente en lo económico. Al quedar huérfana de madre, su padre se encargó de su for- mación al mismo tiempo de hacerse cargo de la Hacienda de Pedernales (en Tacámbaro).22 Esa hacienda azucarera estaba en poder de don Ignacio de Barandiarán, que era regidor perpetuo del cabildo de Pátzcuaro, quien la vendió en septiembre de 1796 en 13 mil pesos al teniente coronel Francisco Mendoza.23 Siendo restrictiva la situación de las mujeres en esa época, las cuales no podían acceder a sus bienes hasta haber cumplido su mayoría de edad, es decir, los veinticinco años como lo comenta la historiadora nicolaita Silvia Figueroa,24 la participación de la mujer en la vida política era nula, limitándose a la vida en el hogar o el convento. Por esta razón es importante reconocer la participación de Gertrudis en el movimiento independentista, demostrando con su actuar su admirable conciencia social de su época, cargada de divisiones sociales entre peninsulares españoles, criollos, indígenas y las castas. Muy joven, Gertrudis se casó con Pedro Advíncula, joven soldado realista del regimiento provincial, quien moriría en la Guerra de Independencia.25 Él fue hijo de Joaquín de la Vega y Ana de Herrera. El matrimonio se llevó a efecto en la ciudad de Pátzcuaro el 18 de febrero de 1784 por el teniente cura don Vicente Villaseñor. Los padrinos fueron Miguel, María Josefa y Antonio Ansorena.26 Por cierto, el padre de Gertrudis se opuso a ese matrimonio alegando, como consta en documentos históricos, “diferencias de sangre” entre los jóvenes enamorados. Pero Pedro Advíncula se empeñó en contraer nupcias y arguyó que también era “español, moreno” pero finalmente español, en realidad era criollo. Asimismo, el temperamento de Gertrudis se mostró firme al rechazar las supuestas diferencias de “sangre” entre los habitantes de la colonia novohispana. El matrimonio 19 20 Silva Mandujano, Gabriel, La Casa…, op. cit., p. 38. Mazín, Óscar, Entre dos Majestades. El Obispo y la Iglesia del Gran Michoacán ante las Reformas Borbónicas, 1758-1772, Zamora, Colmich, 1987, pp. 129-152; Castro Gutiérrez, Felipe, Movimientos Populares en la Nueva España. Michoacán. 1766-1767, México, UNAM, 1990, pp. 56, 57 y 114; Silva Mandujano, Gabriel, La Casa…, op. cit., pp. 37-38. 21 Silva Mandujano, Gabriel, La Casa…, op. cit., p. 38. 22 Romero Flores, Jesús, Diccionario…, op. cit., p. 432. 23 Silva Mandujano, Gabriel, La Casa…, op. cit., p. 142. 24 Figueroa Zamudio, Silvia (discurso), Gertrudis Bocanegra, Pátzcuaro, 2006, p. 1. 25 AMP, caja 56, exp. 1, f. 1, en: Gutiérrez, Ángel, María Gertrudis…, op. cit., p. 19. 26 Archivo Parroquial de Pátzcuaro (APP). Ramo: Matrimonios. 1775-1779. Ident. 1º, F, 56, Fte., en: Gutiérrez, Ángel, María Gertrudis…, op. cit., p. 22. marzo-abril 2010 | trabajadores 9 Asimismo, entre los conspiradores figuraba don Manuel Muñiz,32 nacido en Turicato y militar de Valladolid, figura importante en la Guerra de Independencia y a cuyas fuerzas se alistarán el marido de Gertrudis y su hijo Manuel. Se puede deducir que entre los habitantes de Pátzcuaro había gente que simpatizaba con los ideales independentistas y libertarios del dominio colonial de los españoles, en una ciudad fundada con ese carácter, de ciudad de españoles. Contradictoriamente, el cabildo patzcuarense se pronunció por el rey Fernando VII.33 La Guerra de Independencia se llevó a efecto el 18 de febrero de 1784, procreando cuatro hijos mestizos (tres mujeres y un hombre, cuyos nombres fueron María Hilaria de Jesús, José Manuel Nicolás, María Ignacia Lauriana y María Magdalena Faustina).27 Conspiradores e insurgentes 1808. Dada la crisis política que había generado la invasión francesa a España, la abdicación de los reyes españoles a favor del hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, se organizaron varias “Conspiraciones” en la colonia, la Nueva España. La primera en la ciudad de México en 180828 y la segunda en importancia, las Conspiraciones de Valladolid y Pátzcuaro de 1809 y, por supuesto, la de Querétaro, donde se congregaban los Domínguez (Miguel y Josefa Ortiz), Allende, Aldama, el cura de Dolores Miguel Hidalgo, entre otros.29 Cabe destacar que en la “Conspiración de Valladolid” (en realidad eran varias ciudades y pueblos michoacanos donde había conspiraciones) estaban dos cabezas ilustres de Pátzcuaro: el cura don Manuel de la Torre Lloreda y el subdelegado José María Abarca. Don Manuel fue conspirador de 1809 y luego participante de la lucha por la Independencia, también sería de los primeros diputados al Congreso de Michoacán.30 Nació en Pátzcuaro el 6 de junio de 1776, educado en el Seminario de Valladolid y sirvió en los curatos de Santa Clara y luego Pátzcuaro. Falleció el 26 de julio de 1826 en su ciudad natal. Distinguido ciudadano, poeta, político, cura, orador, según Romero Flores “uno de los hijos más ilustres que ha tenido Michoacán” y Pátzcuaro.31 10 trabajadores | marzo-abril 2010 1810. Una vez estallada la Guerra de Independencia, la familia de Pedro y Gertrudis simpatizaron con la causa insurgente. La casa se tornó en centro de conspiración y enlace.34 Pedro Advíncula y su hijo Manuel se enrolaron en las filas insurgentes al mando del capitán de regimiento de Valladolid Manuel Muñiz, que se había unido al ejército de Hidalgo en su paso hacia Guadalajara;35 en tanto que, Gertrudis sirvió de correo de los insurgentes entre Pátzcuaro y Tacámbaro (bajo el mando de Manuel Muñiz) y como propagandizadora de las ideas libertarias. Asimismo, una de las hijas se casó con un insurgente de apellido Gaona.36 Es claro, entonces, que se trataba de una familia insurgente, que prestaban sus servicios a la causa y se exponían ante los españoles. Don Manuel Muñiz habiendo participado de la derrota insurgente en la Batalla de Puente Calderón, retornó a Michoacán, donde fue comandante de Tacámbaro. 27 Mendoza, Fernando, Los Herederos de Pátzcuaro, Pátzcuaro, mimeo, s/f., p. 15. 28 AGN. Causa formada al Padre Mercedario Fray Melchor de Talamantes por infidencia, México año de 1808, Historia, caja 586, vv. 1 y 2. 29 Alamán, Lucas, Historia de México, t. I, l.II, cap. 1, México, p. 368; Riva Palacio, Vicente, México a través de los siglos, pp. 93-94; Villoro, Luis, El proceso ideológico de la Independencia, México, UNAM, 1977, pp. 82-84. 30 Romero Flores, Jesús, Diccionario Michoacano de Historia y Geografía, México, EV, 2ª ed., 1972, p. 430. 31 Romero Flores, Jesús, Diccionario…, op. cit., p. 552. 32 Cervantes Trejo, Gabriel, La Conspiración de Valladolid de 1809. Un paso a la Independencia, Morelia, UMSNH-Facultad de Historia-H. Congreso de Michoacán-SPUM-Coord. Científica, 2009, p. 35. 33 Pátzcuaro se pronuncia por el rey, agosto 16 de 1808, en: “Antología de Pátzcuaro”, pp. 31-32. 34 Romero Flores, Jesús, Diccionario Michoacano de Historia y Geografía, México, EV, 2ª ed., 1972, p. 74. 35 Romero Flores, Jesús, Gertrudis Bocanegra de Lazo de la Vega: heroína de Pátzcuaro, sacrificada en aras de la independencia nacional, ensayo biográfico, Edit. México Nuevo, 1938, p. 11. 36 Ibid., p. 13. Camino al roble En este contexto de la lucha insurgente y la importancia que enfrentaba la región lacustre, Uruapan, Zacapu y pueblos aledaños, se entiende porque doña Gertrudis fue comisionada a retornar a Pátzcuaro para fortalecer las comunicaciones y actividades insurgentes. En 1815 don Ignacio Rayón ocupó la ciudad de Pátzcuaro y organizó un gobierno, por lo que el pueblo propuso a don Bernardo Abarca, oriundo de esa ciudad, como comandante militar y civil. Meses después, el realista Agustín de Iturbide recuperó la plaza para las fuerzas fidelistas y aprehendió a don Bernardo y lo mandó fusilar en mayo de 1815.37 Pero los insurgentes no se doblegaban. Así que con cerca de 50 años a cuestas, viuda y cansada, doña Gertrudis retornó a su ciudad natal, donde fue delatada y detenida por los realistas, padeció los interrogatorios y exigencias para que entregara a los insurgentes, pero ella se mantuvo firme, demostrando el temple que la había caracterizado durante su vida y su adhesión a la causa insurgente. Estuvo presa en la casa número 14 (calle Ibarra). Sujeta a proceso fue sentenciada y fusilada al pie de un fresno de la Plaza Mayor, hoy Vasco de Quiroga, el 11 de octubre de 1817. Así quedó escrito el final de doña Gertrudis: “espías de cualquier clase”, “los que en sus proclamas o escritos y opiniones públicas se dedican a encender el fuego de la revolución” y “los que reconocen al gobierno insurgente”. Espía, incendiaria de la revolución, reconocedora del gobierno insurgente y donadora de su propia vida, la de su esposo y de su único hijo varón para que México fuera una Nación Independiente y libre del yugo español. Como dice la historiadora Carmen Saucedo: Gertrudis Bocanegra perdió a su esposo e hijo cuando combatían en el bando insurgente. Dispuesta a colaborar por los medios que le eran posibles en el campo de batalla, tuvo la tarea de regresar a Pátzcuaro a fin de averiguar el estado de las fuerzas realistas, conspirar y seducir tropas. Fue descubierta y pasada por las armas…40 Es necesario recordar las palabras de Jesús Romero Flores: “…una de las mujeres cuyo recuerdo debe perdurar en el alma de las generaciones presentes y futuras.”41 < En el año del señor de mil ochocientos diez y siete en once de octubre. Habiéndose administrados los santos sacramentos de la penitencia y eucaristía a Ma. Gertrudis Bocanegra, pasada por las armas, española, viuda; volvió su alma a Dios N.S. y a su cuerpo se le dio sepultura en la iglesia de la Compañía de esta ciudad en el último tramo con insignias altas y doble solemne, porque conste lo firme. Pedro Rafael Conejo (rúbrica).38 Debemos recordar que los españoles clasificaban, para ser juzgados y pasados por las armas a ocho diferentes niveles de insurgentes: los militares, los “espías de cualquier clase”, los excitadores a la rebelión, los desertores del ejército realista, los empleados del gobierno revolucionario, “los que en sus proclamas o escritos y opiniones públicas se dedican a encender el fuego de la revolución”, los que abusando por la anarquía cometen desmanes y “los que reconocen al gobierno insurgente”.39 Con esas caracterizaciones, Doña Gertrudis, entraría en varios de los niveles de la insurgencia: En la placa se lee: “Al pie de este árbol fue fusilada Doña Gertrudis Bocanegra el 11 de octubre de 1817 por los enemigos de la Independencia.” 37 Romero Flores, Jesús, Diccionario…, op. cit., p. 8. 38 AMP, Ramo: Entierros 1814-1835, caja 56, exp. 1, f. 1, en: Gutiérrez, Ángel, María Gertrudis…, op. cit., p. 23. 39 AGN. Real orden para clasificar en ocho clases a los insurgentes, Madrid, 28 de julio de 1818, Infidencias, v. 142, exp. 7. 40 Saucedo Zarco, Carmen, Las Mujeres en la Guerra de Independencia, México, Comisión Organizadora de las Conmemoraciones del 2010-Instituto Nacional de las Mujeres, 2010, p. 42. 41 Romero Flores, Jesús, Diccionario…, op. cit., p. 74. marzo-abril 2010 | trabajadores 11 a insurgencia zapatista de 1911-1919 surge en un contexto nacional caracterizado por dos periodos de severas y prolongadas sequías en 1891-1896 y 1904-1910, las que se tradujeron en pérdida de cosechas e inflación de los precios del maíz a lo largo del lapso 1885-1910. Dicha inflación pronto se tradujo, a la vez, en disminución de los salarios reales que se pagaban tanto en la industria manufacturera como en las haciendas. Siendo así, son los asalariados agrícolas y los asalariados fabriles quienes más se ven afectados por la insuficiencia nacional de maíz y la inflación de precios.1 Salvo los salarios que se pagaban en los centros mineros, los agrícolas e industriales no aumentaron desde antes de que se iniciara la industrialización urbana y rural de los procesos de producción en la década de 1880 en adelante. Luego de un poco más de dos décadas de auge en la extracción y exportación de minerales, en 1907 se inicia en Estados Unidos la crisis de baja de precios de metales como el cobre y la plata, hecho que pronto se manifestaría en los centros mineros que se hallaban en manos de capitalistas estadounidenses. Esta otra crisis es menos prolongada porque su duración fue de dos años. No obstante, sus efectos se observaron pronto como descenso de la producción industrial. Dado ese contexto nacional de crisis combinadas, “Era entonces tentador, para los grandes propietarios prósperos, sacar provecho de las dificultades de muchos pueblos y de los campesinos para * Profesor de la Universidad Obrera de México. 12 trabajadores | marzo-abril 2010 Era usual ver la presencia de mujeres acompañando los contingentes revolucionarios. aumentar sus propiedades, o al menos, para asegurarse una mano de obra dependiente”.2 En efecto, la industrialización, la expansión del mercado interno y el auge de las exportaciones no sólo de minerales sino también de bienes agropecuarios, explican la diversificación de la producción de las haciendas, los incrementos de la producción y la expansión del área cultivada a cuenta de las tierras de los pueblos aledaños. Desde fines del siglo XXI, los habitantes del pueblo de Anenecuilco, Villa de Ayala, Mor., inician un largo proceso judicial de demanda de devolución de sus tierras comunales a la hacienda de El Hospital. Se trata, pues, de una tendencia nacional de expansión del área cultivada de las haciendas a cuenta de la tenencia agraria comunal, la pequeña propiedad privada y las tierras baldías. La política agraria porfiriana de deslinde y supuesta colonización de terrenos baldíos alentó el despojo de tierras comunales cuyos poseedores no lograban demostrar con títulos la posesión de las mismas. Sólo en el estado de Morelos desparecieron dieciocho pueblos entre 1876 y 1909 debido a la expansión territorial de las haciendas azucareras.3 Insurgencia maderista (noviembre de 1910-mayo de 1911) Los integrantes del núcleo dirigente zapatista tales como Pablo Torres Burgos, Emiliano y Eufemio Zapata, Jesús Morales y Gabriel Tepepa, entre otros, encontraron en el Plan de San Luis (octubre de 1910) un punto de confluencia entre su añeja demanda de devolución de tierras, agua y bosque comunales y el movimiento maderista. El punto de confluencia eran los contenidos del artículo 3° de dicho plan, cuyos términos son: “Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas han sido despojados de sus terrenos, por acuerdo de la Secretaría de Fomento, o por fallos de los tribunales de la República”. Enseguida de esta afirmación el movimiento maderista asume una promesa, la de declarar sujetos a revisión tanto los acuerdos agrarios de la Secretaría de Fomento como los fallos de los tribunales que afectaban a los pueblos.4 La naciente insurgencia zapatista hace suyo dicho plan maderista, en particular los contenidos del artículo 3°. Sin embargo, a la vuelta de menos de un año, o sea a partir de la segunda semana de noviembre de 1911, se rompe la alianza entre Madero y el movimiento zapatista. La ruptura se suscitó por la negativa de Madero, para entonces ya Presidente de la República, a concretar lo dispuesto en el artículo citado del Plan de San Luis. El gobierno maderista no emprende, en cuanto a la cuestión agraria, ninguna reforma sino una política agraria de continuidad con la que se aplicó durante el porfiriato, que consistía en deslindar, fraccionar y supuestamente colonizar terrenos baldíos, mismos que quedaron en manos de los hacendados y de las compañías deslindadoras. Para fines de noviembre del mismo año, el zapatismo vuelve a ser una fuerza insurgente armada con influencia no sólo en Morelos sino también en los estados de Tlaxcala y Guerrero, y en las regiones de los estados de México, Puebla, Michoacán y Oaxaca. Para fines de noviembre de 1911 la insurgencia zapatista es ya un movimiento armado con plan político-agrario propio de alcance nacional. Efectivamente, son de alcance nacional los contenidos del Plan de Ayala (28 de noviembre de 1911) porque la demanda de restitución de tierras, agua y bosque se origina del proceso de despojo de los mismos por los hacendados; este proceso se acelera desde la década de 1890 en adelante en prácticamente todo el país. El Plan de Ayala es, en este sentido, de alcance nacional. Las insurgentes zapatistas, 1911-1919 La insurgencia zapatista, en tanto que fuerza político-militar conformada por pequeños núcleos guerrilleros itinerantes, se caracterizó por haberse auto-otorgado fuentes de abastecimiento de armas, caballos, municiones, ropa y alimentos, que obtenían de las haciendas, comerciantes de los pueblos, presidencias municipales, oficinas de renta, etc. También se caracterizó por haber creado y operado una red informal y eficaz de contraespionaje, en la que las mujeres eran las responsables de llevar a cabo dicha función. Un número considerable de mujeres insurgentes zapatistas conformaron dicha red de contraespionaje. Hacían su labor en las estaciones del Ferrocarril Interoceánico, la que consistía básicamente en recabar datos acerca de cuántos soldados y cuántos tipos de armamentos federales eran enviados a las ciudades de Cuernavaca, Cuautla e Iguala; hora de paso del tren militar por tal o cual estación y el rumbo que seguiría de ahí en adelante; esa información llegaba pronto al núcleo o núcleos guerrilleros que se hallaban próximos a la estación ferrocarrilera. En otros casos, la red zapatista de contraespionaje aportaba información de hora de partida de tal tren militar, estación de la que partiría desde el Distrito Federal (San Lázaro y Colonia), itinerario que seguiría, efectivos militares y número aproximado de tipos de armas que se conducía, etc.; ese conjunto de datos, aportados las más de las veces por las insurgentes zapatistas permitía al jefe o jefes de uno o más núcleos guerrilleros concretar marzo-abril 2010 | trabajadores 13 “…la historia de las mujeres insurgentes, anónimas en lo personal, es la historia total de la insurgencia zapatista…” la voladura de trenes en tal o cual punto, para enseguida apropiarse de armas ligeras y municiones de los federales liquidados durante el asalto. La red de insurgentes zapatistas también proporcionaba información puntual acerca de si tal tren u otro conducía sólo pasajeros, por lo que los jefes zapatistas daban la orden de permitir el tránsito de dicho tren. Es decir, la dirección zapatista aplicaba la regla militar de no atacar trenes que sólo conducían a civiles. También esta información era proporcionada, repito, por las mujeres insurgentes zapatistas. Las mujeres insurgentes combinaban las labores de contraespionaje no sólo con las de carácter doméstico, sino también con las de barbecho, siembra, deshierbe y cosecha de maíz en la propia parcela. La séptima zona militar con sede en Cuernavaca, Morelos, estuvo jefaturada desde agosto de 1911 hasta diciembre de 1913, por los generales Victoriano Huerta, Arnoldo Casso López, Juvencio Robles (en dos periodos), y Felipe Ángeles. Cada uno de estos generales aplicó, evidentemente, la ordenanza militar durante sus respectivas jefaturas. Así, por ejemplo, las mujeres insurgentes zapatistas fueron objeto de aprehensión, encarcelamiento y abusos por los militares. En situación de guerra civil, y dada la clara política de exterminio que el Estado aplicó a los zapatistas desde la insurgencia maderista hasta el gobierno de Huerta, se entiende que ninguna denuncia de abuso habría de prosperar. Ahora bien, las mujeres insurgentes, casi todas ellas anónimas, no son, como pudiera creerse, personas sin historia. Por lo contrario, se trata de personas que sumaron sus fuerzas con los hom- 14 trabajadores | marzo-abril 2010 bres zapatistas en la creación de los hechos históricos empíricos. Por ende, la historia de las mujeres insurgentes, anónimas en lo personal, es la historia total de la insurgencia zapatista; es decir, cada una de ellas forjó su propia identidad mediante la militancia.5 Las mujeres insurgentes combatieron por la restitución e implantación de la tenencia agraria comunal en el ámbito nacional, y por la multiplicación de la pequeña propiedad agraria. De acuerdo con los contenidos del Plan de Ayala y la Ley Agraria zapatista de octubre de 1915, ambas formas de tenencia de parcela individual estarían limitadas por tres restricciones jurídicas: las parcelas no son enajenables, no son hipotecables ni embargables. El objetivo económico básico de la posesión individual consistía en la obtención de un ingreso en especie y un ingreso en dinero, este último derivado de la venta del excedente físico agrícola en los mercados locales.6 La naturaleza radical de dicha concepción de reforma agraria pequeñomercantil consiste en que asume la hacienda como base para la resti- tución de la tenencia agraria comunal y la multiplicación de la pequeña propiedad; es decir, las mujeres insurgentes lucharon por la liquidación de la hacienda como unidad de producción capitalista y como tenencia agraria que dominó en el país desde su consolidación en el siglo XVII. En consecuencia, las y los zapatistas de 1910-1919 hicieron, en efecto, una revolución para dejar de ser productores directos explotados en las haciendas, por un lado, y para autoconstituirse en pequeños productores de carácter mercantil simple, por otro.7 < 1 François-Xavier Guerra, México: del antiguo régimen a la revolución, t. 1, México, FCE, 1988, pp. 372-374. 2 François-Xavier Guerra, op. cit., t. 2, pp. 247. 3 John Womack, Zapata y la Revolución Mexicana, México, S. XXI Editores, 1969, pp. 44. 4 Manuel González Ramírez, Planes políticos y otros documentos, México, FCE, 1957. 5 Los apuntes acerca de las mujeres insurgentes los elaboré con base en la consulta de los periódicos El Diario y El País correspondientes a los años de 1911, 1912 y 1913, que llevé a cabo en el Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional-UNAM. 6 Cfr. Plan de Ayala y Ley Agraria zapatista en Ramón Martínez Escamilla, Emiliano Zapata. Escritos y documentos, México, Editores Mexicanos Unidos, 1978. 7 En el Prefacio, pp. 11, de su libro Zapata y la Revolución Mexicana, John Womack escribe: “Este es un libro acerca de unos campesinos que no querían cambiar y que, por eso mismo, hicieron una revolución”. El título de esta charla puede parecer general: “la mujer mexicana”, como si fuera una sola su situación en todo el país y no, no lo es; sin embargo nos conduce a reflexionar acerca de que, efectivamente, no podemos hablar de la mujer así en general porque estamos inmersos en una sociedad dividida en clases, y dentro de cada una de ellas, divisiones más específicas entre las cuales estamos las mujeres. De tal forma que las condiciones de vida, crecimiento, desempeño, desarrollo y de manifestación de la opresión, son diferentes para cada mujer, dependiendo del lugar que ocupen en este mundo de relaciones sociales. No obstante, independientemente de la condición social, de las clases, existe una discriminación absoluta, generalizada, que tiene que ver con la ideología patriarcal, muy anterior a este sistema en el que vivimos, ideología que aunada a la mercantil capitalista, hacen el cuadro perfecto para reproducir los mecanismos de dominación en el que seguimos inmersos hombres y mujeres, ahora de una manera más cínica y deshumanizada. * Profesora de la Universidad Obrera de México. En México, en las sociedades prehispánicas, la ideología patriarcal se transmitía de generación en generación a través de las conversaciones entre padres e hijos, y a través de las enseñanzas en el Calmécac, siendo la obediencia y la sumisión de las mujeres, las virtudes exaltadas por los padres.1 Esta forma de pensamiento que se inculcaba a la mujer de la alta nobleza mexica, era todavía más exigente y cerrada entre los macehuales por la desventajosa posición en la que se encontraban con relación a la nobleza. Dado lo ancestral de esta ideología podemos explicarnos cómo nos ha moldeado, se nos ha metido en los huesos y en la sangre, situación que se refleja en las relaciones de poder que se establecen en la familia, en la escuela, en todo lo que tenga que ver con la autoridad, con los sistemas de dominación; sobre quién ejerce el poder, quién domina, en la casa, en el trabajo, en el lugar donde vivimos y cómo responde el individuo como ser social. En esta época, siglo XXI, resulta sorprendente que tengamos que hablar de los “logros” que hemos tenido las mujeres, de los avances a los que hemos llegado, siendo que ambos, hombres y mujeres somos iguales en condición humana, hechos de la misma materia, iguales ante la Ley. En todo este proceso histórico de dominación, de sometimiento que hemos vivido a lo largo de nuestra existencia como Nación, podemos diferenciar la situación que ha padecido la mujer dependiendo de la clase social a la que pertenece, de la discriminación de la que es objeto por el sólo hecho de ser mujer, para, enseguida enumerar los “logros” que ahora hacen menos pesada o menos peligrosa la vida de una mujer, porque evidentemente nuestra situación es mejor que la de hace 50 años. En primer término reconozcamos que la mujer contribuye en gran medida a la reproducción de su propia opresión, no porque le guste, sino porque considera natural que sea al hombre a quien la mujer debe servir y procurar atención. De tal forma que como el peso de la educación de los hijos en la familia recae principalmente en la madre, la abuela, la tía, es decir, en la mujer, somos nosotras quienes en casa hacemos la primera división “del trabajo”, diferenciando el trato que se da a los hijos y a las hijas. Este modelo de obediencia ha- marzo-abril 2010 | trabajadores 15 cia el hombre lo reproducen los hijos cuando se casan. Así ha sido siempre, nos dirán, y así seguirá. ¿En verdad? Hubo una época en que la mujer era quien dominaba en la relación social, hablamos del matriarcado, y en el proceso de reproducción, la mujer sabía quién o quiénes eran sus hijos, pero el hombre no. Al ir acrecentando sus bienes, los hombres necesitaban saber a quiénes dejarían sus posesiones, quiénes prolongarían su linaje y entonces fue necesario cambiar la situación de dominio, crear las leyes de la herencia para asegurar las propiedades, establecer la monogamia –aunque no para todos–, convirtiéndose la mujer en una posesión más del hombre.2 De ahí en adelante, en todas las grandes civilizaciones, en todas las épocas, en todas las formaciones sociales, la mujer quedó sometida a los designios y deseos del hombre, cumpliendo su papel de acuerdo con las necesidades del orden social imperante. El propio desarrollo del capitalismo orilló a las mujeres a ocuparse en las fábricas como obreras, y siendo consideradas inferiores a los hombres, apenas un poquito mejor que los niños, los patrones vieron en ellas la seguridad de obtener más y mejores ganancias. Por un lado les pagaban y les siguen pagando menos y por el otro eran más obedientes que los hombres, más diligentes, y además, posibles objetos de uso sexual. Largas y sostenidas luchas tuvieron que dar nuestras antecesoras –una minoría sí, pero digna de resaltarse–, las más osadas para poder asistir a las escuelas, a las universidades, 16 trabajadores | marzo-abril 2010 tuvieron que disfrazarse de hombres, firmar con seudónimos sus obras literarias, ingresar al convento para no ser objeto de uso en un matrimonio no elegido por ellas, hasta permanecer a la sombra del otro para estar en el mundo de la ciencia, en el mundo de los hombres. Sin embargo, como seres inteligentes, con raciocinio, con sentimientos y dignidad, participaron en innumerables batallas por su reconocimiento como seres humanos iguales a los hombres, lucharon al lado de ellos buscando mejoramientos en los modos de vida, tal como nos acaban de referir los compañeros que me antecedieron en sus intervenciones sobre la participación de la mujer en la Independencia, y en el movimiento de la Revolución de 1910. A lo largo de la historia los ejemplos sobran en todo el mundo y México no es la excepción; desde las muy conocidas como Juana de Asbaje, Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, las adelitas, hasta las mujeres anónimas que participaron en las luchas sindicales y en las huelgas como la de Río Blanco, en el movimiento de la APPO, la del EZLN, de Atenco, las que buscando un mundo mejor se integraron a la guerrilla; mentes brillantes que han contribuido y contribuyen al avance de la ciencia, de la medicina, de la educación, en instituciones como el Politécnico, la UNAM, el CINVESTAV, las universidades estatales, donde se desempeñan como investigadoras, como docentes. “En ninguna entidad federativa se observa igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres”.3 Para la época actual, en el México presente, la mujer ya cuenta con derecho a elegir a sus representantes en el gobierno, derecho que se obtuvo en 1953 durante el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines. ¡Imagínense lo provechoso que significó la gran cantidad de votos cautivos para el partido en el poder! El que, haciendo uso de la subjetividad de la mujer, manejó excelentemente la imagen del candidato “bueno y guapo” que era Adolfo López Mateos. No obstante el hecho de que se reconozca el derecho al voto es un avance, sobre todo pensando a futuro. Efectivamente, no cabe duda que hemos tenido avances, ¡increíble!, pero tenemos que hablar de “avances”. Según datos del INEGI, en el Distrito Federal, una de las entidades más progresistas del país, el índice de alfabetización en una población de 15 años y más, para las mujeres es del 96.2%, en tanto que para los hombres es de 98.5%; en educación media superior, el porcentaje de mujeres alcanza la cifra de 49.2% en tanto que para los hombres es del 49.7% en 2006.4 En educación, de acuerdo con cuatro bases de datos de cuatro fuentes diferentes (Revista Electrónica de Investigación Educativa, Consejo Mexicano de Investigación Educativa, Colina y Osorio, y Sistema Nacional de Investigadores), el porcentaje de mujeres investigadoras en educación es ligeramente superior que el de los hombres. Es decir, oscila entre el 51% y el 56% de las mujeres contra 49% al 44% de los hombres.5 No tenemos este mismo resultado en el área científica, probablemente por razones culturales, por considerar que las carreras científicas son más propias de los hombres y no porque no tengamos capacidad para ello como lo dijo el rector de la Universidad de Harvard en 1995. Baste recordar que quien colaboraba con Albert Einstein resolviendo los problemas matemáticos era su compañera. Así tenemos que en Física sólo se registra un 15.5% de inscripción femenina, en Ingeniería un 8.7%; en cambio en Administración tenemos un 35.4%. Hace 40 años el porcentaje de la matrícula femenina registrada a nivel licenciatura era del 17%, en tanto que para el 2002 es ya del 48 por ciento.6 Habría que ver cuántas mujeres terminan su carrera y cuántas la ejercen, todo parece indicar que los resultados no son halagadores. Según la ANUIES (2004), de treinta y cuatro instituciones de educación superior, sólo cuatro han tenido rectoras: Universidad Autónoma de Campeche, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Autónoma de Querétaro y Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Faltaría agregar también a la Universidad Autónoma Metropolitana que ya tuvo una rectora, y actualmente el Instituto Politécnico Nacional. En lo económico, se observa que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo se ha incrementado. En el D.F. es de 47.5%, siendo a nivel nacional de 41.4%; esto es así en parte porque el número de divorcios que va en aumento implica que la mujer se haga cargo del sostenimiento de sus familias. Por cada 100 matrimonios en el D.F. hay 16.4 divorcios en áreas urbanas. En parte también porque como consecuencia de la crisis económica que vivimos, el índice del desempleo en los hombres cada vez es mayor. Situación que conlleva a la mujer a ocuparse en más de una actividad remunerada, convirtiéndose de esta forma en jefe de familia.7 Lo que no ha podido lograrse en este ámbito es que los salarios sean iguales para ambos sexos, pues según datos del propio INEGI, el salario promedio medido en dólares alcanza la cifra de 16,350 dólares, mientras que los hombres obtienen 30,143 dólares; esto es, el sueldo de la mujer es del 54% con relación al que gana el hombre desempeñando las mismas labores. Siguiendo los datos encontramos que las mujeres profesionistas ocupadas ganan en promedio 68.3 dólares por hora mientras que los hombres ganan 80.1 dólares por hora. En la vida política también encontramos que la mujer participa cada vez más en los procesos electorales; a partir de 1953 comenzó a participar no sólo en la elección de representantes, diputados y senadores, gobernadores, presidentes de la república, sino que también como contendientes a los puestos de representación popular, obteniendo un 2.5% de presencia en la Cámara de Diputados. Más tarde, en el gobierno de José López Portillo (1976-1982), fue nombrada la Lic. Rosa Luz Alegría como secretaria de Turismo, siendo la primera mujer en una Secretaría de Estado; igualmente en ese mismo periodo, el estado de Colima tuvo a la primera mujer gobernadora: Griselda Álvarez. marzo-abril 2010 | trabajadores 17 También las presidencias municipales están siendo ocupadas por mujeres; no obstante la oposición de sectores reaccionarios que han impedido en algunos lugares la participación de la mujer como candidata, como fue el caso de Eufrosina Cruz Mendoza en Santa María Quiegolani, Oaxaca, quien salió de su pueblo para que no la obligaran a casarse con un desconocido y después ya como profesionista no pudo contender por la presidencia municipal en 2008 por ser mujer.8 En 2002, el Congreso de la Unión aprobó reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que el 30% de cargos de elección popular sean para las mujeres. Lo vergonzoso de esto es que habiendo conseguido este derecho haya habido mujeres que cedieron su lugar a sus esposos o compañeros de partido en las elecciones pasadas.9 Revísese La Jornada del 5 de septiembre de 2009. En el Congreso local, para el periodo 2006-2009, el 22.7% de las curules fue ocupado por mujeres, esto benefició también en la obtención de leyes que protegen a la mujer.10 Un fenómeno que no ha podido erradicarse sino que por el contrario ha ido en aumento es la violencia intrafamiliar contra las mujeres. De acuerdo con estudios citados por el INEGI, el porcentaje de mujeres de 15 años y más, casadas o unidas que sufrió al menos un incidente de violencia por parte de su pareja fue de 41.2% en el D.F. A nivel nacional fue del 40 por ciento. Asimismo, “el 39% de las mujeres divorciadas y separadas que sufren violencia dentro de su relación de pareja, conti- 18 trabajadores | marzo-abril 2010 núan padeciéndola después de la ruptura conyugal”.11 Imposible no pensar en los daños y secuelas dejadas en este grupo de mujeres, que se dan en todas las clases sociales, y que abarcan la violencia emocional, económica, física y sexual. Grave es la situación de pandemia desatada por el SIDA, extendida ahora a las mujeres cuyos esposos han tenido que emigrar hacia otros países, Estados Unidos principalmente, y que han sido contagiadas por ellos. Podríamos preguntarnos ¿acaso no existe el condón ya? Sin embargo, por cuestiones ideológicas, estas mujeres no podrían siquiera plantear el uso del condón sin despertar suspicacias en sus parejas, tampoco pueden negarse a tener relaciones sexuales con ellos.12 Otra situación de extrema gravedad es la ola de asesinatos cometidos contra las mujeres en diversos estados de la República, entre los que ya se ha hecho mundialmente famoso el caso de las asesinadas de Ciudad Juárez, pero también están las de Guerrero, Veracruz, Michoacán o Estado de México, por mencionar otros. Casos sin resolver. Casos en los que se mantiene el reclamo por la justicia. Esta preocupación ha llevado a la realización de foros de discusión, congresos, encuentros, destacando la I Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en la ciudad de México en 1975, que contó con la asistencia de delegadas de todos los rincones del mundo; el IV Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Taxco, Gro., en 1987, así como los tres congresos regionales legislativos de 2008, por citar algunos. Sin soslayar el doble lenguaje de estos actos oficiales, donde oficialmente se reconoce el derecho de la mujer a un trato digno y respetuoso, aunque en la realidad dicho derecho no existe, estos encuentros han suscitado cambios en la atención, respeto y consideración hacia la mujer en general, cuyas condiciones de salud han mejorado, sin dejar de mencionar que las diferencias de la condición social, la zona de residencia, e incluso grupo étnico de pertenencia determinan también el resultado, que va desde el establecimiento de refugios para mujeres maltratadas, hasta la transformación de situaciones como la venta de mujeres-hijas o hermanas en algunas comunidades chiapanecas, donde la influencia del EZLN ha logrado su eliminación. A nivel legislativo, las mujeres han impulsado Comisiones de Equidad y Género en la dos Cámaras que forman el Congreso de la Unión y es a partir de 1999 cuando los congresos estatales aprueban la creación de estas comisiones en todas las legislaturas del país. En ese sentido han logrado también la modificación de los códigos civil y penal con reformas legislativas que tipifican como delitos la violencia intrafamiliar, el hostigamiento sexual y han establecido la protección de las víctimas.13 Vale la pena consultar los trabajos realizados por los equipos de investigación del Programa de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM, para conocer más a fondo la problemática de la mujer y la búsqueda de mejores condiciones de vida que repercutirían en una mejor relación entre los miembros de una familia. Finalmente quiero mencionar las dos leyes aprobadas por la legislatura local del Distrito Federal a través de la cuales se busca garantizar a todas las mujeres la igualdad ante la ley y eliminar todo tipo de discriminación; así como frenar los excesos de poder de los hombres en el seno del hogar y en los centros de trabajo.14 Me refiero a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal, y a la Ley General de Acceso a la Mujer a Una Vida Libre de Violencia. Sería largo detenernos a analizar estas leyes, mejor los invito a que las conozcan, las difundan y de ser necesario, las utilicen. Destaca también el apoyo dado a las mujeres que deseen practicarse un aborto para evitar un hijo no deseado. No entraremos en la discusión de este polémico tema, basta señalar la necesidad de proteger la vida de la mujer que decide no ser madre y que expone su vida al ponerse en manos de los comerciantes de la salud a quienes lo que les importa es el beneficio económico que obtienen. Ahora bien, la lucha por el reconocimiento a un trato digno hacia la mujer tiene que partir de una concientización de mujeres y hombres sobre Cada vez son más las mujeres que se incorporan al mercado de trabajo y se convierten en jefes de familia. la necesidad de un cambio en nuestra forma de vida, de la transformación de un régimen de producción que nos divide, que nos somete a ambos y que propicia la reproducción del mismo a través de la ideología patriarcal y mercantil capitalista, que a su vez condiciona a la mujer como objeto de uso y abuso. Quiero decir que la lucha no debe ser entre hombres y mujeres como si fuéramos enemigos. No, no lo somos, debemos situarnos e identificarnos como compañeros de una determinada clase social, debemos vernos como seres inmersos en una ideología que nos es impuesta desde que nacemos pero que somos capaces de trascender. La búsqueda de la igualdad debe comenzar por la dignificación de cada uno como persona, como ser humano con derechos y obligaciones con nosotros mismos y con el respeto hacia los demás. < 1 Véase Zárate Blas, David, “La ideología patriarcal de la alta nobleza mexica. Siglo XVI”, en Revista trabajadores, a. 13, n. 75, noviembre/diciembre, 2009. 2 Engels, Federico, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Obras Escogidas en un tomo, Ed. Progreso, Moscú, s/f. 3 Informe de Desarrollo Humano, citado en “Las mujeres en el Distrito Federal. Estadísticas sobre desigualdad de género y violencia”, INEGI. 2008. 4 INEGI, Índice de desarrollo relativo al Género (IDG) en el D.F., 2008. 5 Osorio Madrid, Raúl, Las mujeres investigadoras en educación, sus logros y sus retos, publicación en línea. 6 Osorio, op. cit. 7 INEGI, Las mujeres…, op. cit. 8 El Universal, Diario de México, 5 de marzo de 2008. 9 La Jornada, 5 de septiembre de 2009. 10 INEGI, op. cit. 11 INEGI, op. cit. 12 Population Referente Bureau, Las mujeres de nuestro mundo, Washington, EU, 2005, documento en línea. 13 Véase las reformas al Código Civil y al Penal del año 2000. 14 Disposiciones generales de la Ley de Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal del 15 de mayo de 2007. marzo-abril 2010 | trabajadores 19 El conflicto surgido entre los trabajadores y las empresas propietarias de la industria petrolera, que principió en forma aguda con la huelga iniciada a fines de mayo del año pasado, ha sido solucionado de manera definitiva, ejemplar y patriótica: el Presidente de la República decretó la expropiación de los bienes y derechos afectados a la explotación del petróleo por las empresas extranjeras que controlaban esa industria. El conflicto petrolero surgió con motivo de la petición que hicieron los trabajadores a las empresas, desde el año de 1936, para que éstas aumentaran los salarios y establecieran nuevas condiciones de trabajo más humanas que las que existían y más en relación con las utilidades cuantiosas que obtenían las empresas. Si estudiamos las peticiones de los obreros desde el ángulo del interés particular de éstos, tiene que concluirse que las demandas fueron absolutamente justificadas, pues los trabajadores petroleros eran mantenidos por las empresas en condiciones miserables que contrastaban con el auge de la producción petrolífera. Los obreros mexicanos, mediante cuyo esfuerzo se hacía posible extraer y transformar una riqueza fabulosa, llevaban una vida de parias explotados y condenados a la pobreza, a la insalubridad y, en general, a una subyugación inicua. Pero aparte de la justificación de esas demandas, en el fondo del conflicto palpitaba un interés * Editorial sin firma, escrito por VLT en su calidad de director de la publicación Revista Futuro, n. 26. México, D.F., abril de 1938. ** Político mexicano (1894-1968), fundador de la Universidad Obrera de México. 20 trabajadores | marzo-abril 2010 nacional que aun cuando era anhelo legítimo del pueblo mexicano, había permanecido aplastado merced al poderío de las empresas petroleras y a la claudicación de muchos gobernantes que sistemáticamente se habían mantenido a expensas del capital petrolero, que ha sido el más corruptor y más desenfrenado de los capitales extranjeros invertidos en México. Ese anhelo es precisamente el de la reivindicación, para el pueblo mexicano, de la riqueza petrolera nacional. El ánimo popular sentía como un drama sarcástico que el más rico patrimonio de su suelo fuera aprovechado por poderosas empresas extranjeras que obraban de acuerdo con sus exclusivos intereses de lucro. El aprovechamiento de los mantos petrolíferos mexicanos no significaba para nuestro país sino la existencia de masas nativas que vendían su trabajo a mísero precio, que se gastaban físicamente en labores agobiantes y en regiones azotadas por el paludismo y la tuberculosis, y que moralmente sufrían la afrenta de recibir un tratamiento indigno de los seres humanos. Estos sentimientos de inconformidad despertaron, desde hace muchos años, anhelos populares de insurgencia, que se han hecho presentes en lo que va de la Revolución Mexicana, evento histórico que despertó en los hombres de nuestro país nociones sociales que antes habían permanecido reprimidas por medio de la violencia dictatorial. Los artículos 27 y 123 de la Constitución de 1917 no son declaraciones vacuas o posturas meramente verbalistas, sino principios que cristalizan necesidades sociales auténticas. Según hemos dicho antes, esos propósitos de reivindicación nacional fueron repetidamente es- torbados por quienes pudieron haberlos encauzado o, por lo menos, no haberlos obstaculizado. Pero la historia enseña que la acción represiva en contra de los propósitos populares no produce otra consecuencia que la de condensar las fuerzas, y que éstas, fatalmente, irrumpen en un momento propicio. Y eso es precisamente lo que acaba de ocurrir. En la medida en que la represión de las fuerzas reivindicatorias que palpitaban en la entraña popular ascendía, esas mismas fuerzas recibían un incremento cuantitativo y cualitativo. Además, con el ascenso de la conciencia de clase del proletariado mexicano, fenómeno que se ha puesto en evidencia elocuentemente, los propósitos reivindicadores iban pasando de un estado de dispersión a un grado estimable de concreción. Es decir, la necesidad de restituir al patrimonio del pueblo una riqueza que originariamente le pertenece, y que le había sido arrebatada, paulatinamente se venía expresando en fórmulas más concretas. Puede afirmarse que cuando estalló la huelga de los trabajadores petroleros en mayo de 1937, los objetivos de la lucha ya estaban debidamente precisados. Una prueba de la anterior afirmación la dieron los obreros petroleros al levantar, en los primeros días de junio de ese año, el estado de huelga. Esta medida, que los observadores superficiales calificaron como un fracaso, no fue sino una conversión estratégica, realizada después de calibrar las fuerzas enemigas, que siempre han sido poderosas. La huelga petrolera tuvo un gran valor, pero, debido a ciertas contingencias de la lucha, hubo un momento en que amenazó convertirse en una arma que habría de ser inhábil. Entonces, los obreros petroleros se aprestaron a combatir por medio de esa otra arma que en México ha sido forjada por los mismos trabajadores: la ley. El éxito que habría de obtenerse por el camino de la ley estaba asegurado de antemano, y fue debidamente calculado desde un principio, porque ante un proletariado unido y fuerte, que tiene además el apoyo de todos los sectores populares, de una legislación progresista como es la mexicana, no puede brotar más que una solución que satisfaga el interés del pueblo que la ha forjado con su esfuerzo y con su sangre. Tal cual se había previsto, el éxito fue obtenido por los trabajadores. Primero, el laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que condenó a las empresas a establecer nuevas condiciones de trabajo, mediante las cuales se humaniza, vale decir, la situación de los obreros; des- pués, el fallo pronunciado por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se niega el amparo que pidieron las compañías petroleras, confirmando así la validez jurídica del laudo de la Junta. De conformidad con lo que previene la ley mexicana, las sentencias que dicta la Suprema Corte de Justicia establecen la verdad legal e inapelable. Pero las compañías petroleras, avaras del tesoro que ha amasado su rapiña y celosas de una preeminencia política que creían capaz de doblegar la fuerza de la ley, de manera insolente se negaron a cumplir con la sentencia. Ante tamaña rebeldía, que además de herir la soberanía de las instituciones legalmente establecidas despertó un repudio popular unánime, no cabía sino aplicar la ley en todo su rigor, encauzando así un principio que expresa la voluntad de la nación mexicana. Las compañías petroleras, todas ellas extranjeras, todas ellas instrumentos de la dominación imperialista ejercida sobre nuestro país, se propusieron nulificar la producción petrolera mexicana, lo cual habría acarreado no sólo la falta de pan en los obreros que laboran en esa industria, sino también la pérdida de la más importante fuente de producción con que cuenta la economía nacional. Ese propósito se demostró elocuentemente. El problema, pues, era de vida o muerte para nuestro país, y sólo podía resolverse por medio de una solución eficaz y definitiva: la Expropiación. El señor Presidente de la República, pulsando la gravedad de este problema, no vaciló en darle esa solución adecuada. Al hacerlo así ha cristalizado el anhelo del pueblo mexicano. El día 23 de marzo de 1938, en el que de uno a otro ámbito de la República se levantó la voz unánime del pueblo respaldando la actitud del presidente Cárdenas, es una fecha que se graba en nuestra historia porque en ella la nación entera ha exhibido su voluntad unánime de ser libre y de realizar sus más entrañables propósitos de reivindicación, cuyo cumplimiento habrá de operarse siempre, a pesar de todas las fuerzas que se opongan a ello. En su empeño por hacer fracasar la soberanía misma de México, las empresas petroleras han acudido ante los gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos en busca de una protección que no tiene fundamento ni en la ley ni en la moral internacional. Hasta estos momentos esa instancia ilícita ha tenido ya como resultado la suspensión de las compras de plata que el gobierno de Washington venía haciendo a México. < marzo-abril 2010 | trabajadores 21 Como sólo se pueden llevar a cabo los actos en que se rinde el más merecido reconocimiento de la clase trabajadora consciente y consecuente, a la enorme estatura de un hombre, cuya imborrable trayectoria a favor de la clase obrera sigue aquí entre nosotros, con vigencia inaudita y con su siempre aleccionadora característica, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), decidió nombrar “Dr. Vicente Lombardo Toledano” al nuevo auditorio ubicado en sus instalaciones, el pasado 8 de abril, en la capital del estado de Michoacán. Marcela Lombardo Otero, hija del ilustre poblano, fungió como testigo de honor, misma que en su oportunidad dejó patente la enorme vigencia del pensamiento del maestro Lombardo y, trasladándolo a nuestros días, mencionó la importancia de consolidar la unidad nacional con hombres y mujeres progresistas y patriotas, con el fin de lograr un país soberano. Otros distinguidos personajes que estuvieron presentes como fieles discípulos lombardistas fueron Luis Monter Valenzuela, director de la Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano” y el maestro Martín Tavira Urióstegui. Durante su exposición el compañero Monter, después de dar algunas ideas sobre la importancia de la vida, la obra y el pensamiento de Vicente Lombardo Toledano, dio 22 trabajadores | marzo-abril 2010 amplia disertación sobre el desarrollo que ha tenido el sindicalismo. Previo a estas intervenciones, el compañero Eduardo Tena Flores, secretario general del SUEUM, sindicato que aglutina a cerca de 3 mil trabajadores de la máxima Casa de Estudios de Michoacán y organizador de este evento, dio la bienvenida a las destacadas personalidades invitadas, entre las que se encontraba la rectora Silvia Figueroa Zamudio. Visiblemente emocionado, el líder sindical hizo mención del orgullo que como sindicalistas tienen los agremiados al SUEUM de contar con una escuela sindical propia: “…es vital para la salud de nuestra organización el producir cuadros sindicales de forma permanente, ya que con ello se van creando también los dirigentes futuros y garantizamos larga y fructífera existencia al sindicato”. Agradeció también la importante participación de sus compañeros y de muchas personas que tuvieron a bien aportar un poco de su esfuerzo y de su tiempo, para que este proyecto fuera una realidad. Cabe destacar que en los últimos 10 años, este sindicato ha establecido estrechas relaciones con la UOMVLT, así como con la Escuela Nacional de Cuadros “Lázaro Peña”, de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), en La Habana, a partir del estrechamiento de los lazos con dicha organización obrera, y en el marco de su afiliación a la Federación Sindical Mundial (primer sindicato michoacano que lo ha hecho), y ha contribuido para que en lo sucesivo otros sindicatos hermanos hagan lo propio. En este contexto decenas de miembros del SUEUM han tenido la oportuni- dad de asistir a capacitarse en Cuba, siendo esta la clave para la realización del proyecto de escuela sindical. En un auditorio repleto, compuesto por los alumnos de la primera generación y a quienes se entregó la constancia por haber cursado el primer módulo del diplomado sindical, también estuvieron como testigos de honor algunos representantes de diferentes organizaciones afiliadas al Frente Amplio de Izquierda Social; de igual manera, fue muy notoria la asistencia de algunos representantes del Partido Popular Socialista, bueno, al menos de lo que queda o que han dejado de él. Por cierto, ojalá que por el bien del lombardismo, por el bien de la clase obrera de nuestro país, pero sobre todo por el bien de nuestro sufrido y ávido de justicia pueblo, llegaran a confluir, como en este acto, pero no para ser espectadores, sino para ser protagonistas y así regresarle a México una de las más grandes obras, la del maestro Vicente Lombardo Toledano. Entre otras personalidades presentes estuvieron Armando Hurtado Arévalo, subsecretario de Gobierno del Estado de Michoacán; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Campos Vega, Jesús Antonio Carlos, Hildebrando Gaytán Marques, Ildefonso Reyes Soto, Nabor Rubio Millán y muchos otros viejos aunque divididos lombardistas, de todas las corrientes que ahora existen. Así también, la compañera Nadia Mejía Durán, integrante de esta primera generación, hizo uso de la palabra para mencionar la satisfacción que sienten los alumnos y emplea- En el presídium, de izquierda a derecha, Eduardo Tena Flores, secretario general del SUEUM; Luis Monter Valenzuela, director de la UOMVLT; Armando Hurtado Arévalo, subsecretario de Gobierno del Estado de Michoacán; Silvia Figueroa Zamudio, rectora de la Universidad Nicolaita; Marcela Lombardo Otero, directora del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, y el profesor Martín Tavira Urióstegui. dos universitarios, por el hecho de ser partícipes de la educación sindical y la oportunidad que su sindicato les da de estar presentes en estos tiempos tan complicados, en tareas como ésta, que fortalecen y dan vida activa al sindicato. Finalmente la rectora nicolaita, Silvia Figueroa, felicitó a los miembros del SUEUM, a los asistentes y al sindicato por reconocer y reivindicar la lucha de Vicente Lombardo Toledano, al nombrar así al auditorio de este combativo sindicato. < marzo-abril 2010 | trabajadores 23 Manuel López de la Parra frente al Primer Centenario de la Universidad Nacional JUAN JOSÉ DÁVALOS LÓPEZ* L a tarde del pasado jueves 18 de marzo, la comunidad de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México efectuó en sus instalaciones un acto de reconocimiento a la labor magisterial y homenaje al Mtro. Manuel López de la Parra, quien estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y después se formó como economista en la entonces Escuela Nacional de Economía, en la cual ha sido docente desde hace cincuenta y dos largos años. La convocatoria al evento, profusamente publicitado por la UNAM y realizado en la recientemente reinaugurada Aula Magna “Jesús Silva Herzog”, corrió a cargo de las y los integrantes del Seminario El 1er. Centenario de la Fundación de la UNAM-2010. Los asistentes al concurrido homenaje fueron en su gran mayoría jóvenes y entusiastas alumnas y alumnos del profesor, que toman actualmente o han tomado recientemente los cursos de Historia * Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. 24 trabajadores | marzo-abril 2010 Económica e Historia del Pensamiento Económico que imparte el profesor López de la Parra, con el apoyo docente de su joven colega, el profesor adjunto Carlos Félix Bastida; así como muy destacados ex alumnos y ex alumnas de varias generaciones de economistas, quienes hoy son colegas del maestro, principalmente en la labor docente en la propia facultad, pero que han sobresalido también en otros ámbitos de la respectiva vida profesional. Como distinción especial tanto para el homenajeado como para los asistentes, las palabras del Lic. en Economía y Dr. en Historia, Leonardo Lomelí Vanegas, fueron la primera intervención que este último realiza en un acto público a partir de que fue designado nuevo director de la Facultad de Economía hace unas pocas semanas –en sustitución del Dr. Roberto Escalante Semerena, quien concluyó así su segundo periodo al frente de la institución. El Dr. Lomelí agradeció en nombre de la facultad, señalando que con el homenaje se hacía un acto de justicia; destacó, entre otras acciones, el gran número de tesis que ha dirigido el profesor López de la Parra, así como su contribución a la reconstrucción de la historia de la propia facultad y el rescate de su proyecto fundacional. Resaltó que el presente homenaje se halla vinculado con el ochenta aniversario de la fundación de la Facultad de Economía, así como con los festejos por el bicentenario de la fundación de la República y el centenario de la Revolución Mexicana. Desde el presídium fue resaltada la pertinencia del acto. El embajador Jorge Eduardo Navarrete López, quien preside actualmente la Asociación de Ex Alumnos de la Facultad de Economía (AEFE), expresó que él inició sus estudios en la Escuela Nacional de Economía cuando el profesor López de la Parra se iniciaba como docente; destacó su ejercicio de la docencia en las distintas áreas de la Historia Económica, la dedicación y el compromiso con el país a través de la formación de un sinnúmero de economistas. Manifestó que se sentía complacido y honrado por participar en el acto de homenaje al maestro. El Lic. Rolando Cordera Campos, reconocido profesor emérito de la facultad, quien asoció sus memorias de joven estudiante en la recién inaugurada Ciudad Universitaria tanto con el Mtro. Emilio Mújica como con López de la Parra, dijo que si la historia debe llenarse de lecciones y no de efemérides, entonces un homenaje a Manuel López de la Parra (a quien denominó “ejemplo de lealtad a esta Escuela”) es en sí mismo una lección necesaria, no para escabullirnos del presente, sino para obtener memorias e instrumentos en la idea de construir un futuro para nuestro país. “Se trata –señaló– de un homenaje obligado, de reivindicar la memoria y la historia, así como de poner en su lugar la importancia de las jerarquías en la enseñanza, desarrollo y divulgación de las ideas, sin lo cual resultaría imposible exigir rigor en el saber”. Destacó la obra escrita del maestro –su contribución en Excélsior, sus libros recientes como los dedicados a Goldschmidt y Radvanyi, más otras contribuciones– y la importancia de que la facultad impulse esas publicaciones, así como que los estudiantes las lean y discutan. Para cerrar, agradeció al maestro López de la Parra. Por su parte, el profesor Antonio Gazol Sánchez, quien entre muchos logros ha presidido el Colegio Nacional de Economistas y recientemente ha sido distinguido como titular de la Cátedra Extraordinaria “Maestro Octaviano Campos Salas”, señaló modestamente que no es experto en la obra de López de la Parra pero aceptó participar en el homenaje porque de ningún modo pasa des- En la gráfica, en el orden acostumbrado, Javier Cabrera Adame, Antonio Gazol Sánchez, Jorge Eduardo Navarrete, Rolando Cordera, el director de la Facultad de Economía, Leonardo Lomelí Vanegas; Manuel López de la Parra, Teresa Aguirre Covarrubias y Juan José Dávalos, durante el merecido homenaje que la Facultad de Economía de la Universidad Nacional rindiera al maestro De la Parra. apercibida una trayectoria de medio siglo y tampoco la investigación sobre la historia de la Facultad de Economía, cuyos varios capítulos –orígenes y fundación, alumnos, profesores y sus obras, etc.– dijo que debemos desempolvar para hallar respuestas acerca del origen de la enseñanza de la economía en México y contribuir a lograr un pensamiento sólido, no anárquico, diferente al llamado “pensamiento único”, plural pero no disperso y que contribuya a combatir tanto la confusión creciente como varios problemas en particular de la Facultad de Economía. Es imposible construir sin hacer historia y estimular el que López de la Parra, a quien llamó “hombre sencillo dedicado a la docencia y a la investigación”, escriba y publique sus investigaciones, sería el mejor resultado concreto del homenaje. En su intervención, el Mtro. Carlos Javier Cabrera Adame –quien recientemente fue dis- tinguido al haber sido uno de los tres candidatos finales que seleccionó el rector de la UNAM para dirigir a la Facultad de Economía– destacó los 52 años de docencia e investigación del profesor López de la Parra con disciplina, dedicación y puntualidad. Resaltó sus constantes aportes a revistas como El Economista Mexicano del Colegio Nacional de Economistas, trabajadores de la Universidad Obrera de México, Economía Informa e Investigación Económica de la Facultad de Economía. Así como sus libros sobre la obra de los exiliados europeos de la primera mitad del siglo pasado en México “sin regatear el reconocimiento a sus obras”: Fritz Bach (quien promovió el estudio del marxismo, colaboró como catedrático y en la elaboración del primer plan de estudios en la Escuela Nacional de Economía), Alfons Goldschmidt y Laszlo Radvanyi. La Dra. Teresa Aguirre Covarrubias, reconocida profesora- marzo-abril 2010 | trabajadores 25 investigadora, consideró sumamente grato el homenaje, pues el profesor López de la Parra ha realizado su labor por vocación pese a que en cualquier otro lado habría tenido muchos más ingresos que en la UNAM; destacó el impactante entusiasmo del maestro, siempre interesado en traernos temas y problemas, sin los cuales la historia de la facultad estaría destinada a ser incompleta. “Sus obras sobre la primera oleada de exiliados en México se vuelven más actuales que nunca: pensadores creativos y luchadores antifascistas que en medio de la contienda entre izquierdas y derechas revelaron grandes peligros en una época –la primera mitad del siglo XX– muy parecida a la nuestra”. Destacó el compromiso del maestro con un mundo mucho más humano y en una perspectiva más amplia que nunca. En el evento, cuya realización fue organizada y conducida por el Lic. Juan José Dávalos López, coordinador del Seminario El 1er. Centenario…, quien señaló que la modestia del maestro y la costumbre de la comunidad a tenerlo presente de manera cotidiana no habían propiciado anteriormente la celebración de tan merecido homenaje, estuvieron presentes amigos del profesor López de la Parra como el ex director de la facultad, Mtro. Emérito Guillermo Ramírez; y se recibieron sendas cartas, breves pero de gran contenido. Una de la directora del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (IISUE), Mtra. Lourdes Chehaibar Náder, quien se halla al frente en la conducción de los festejos generales del Centenario de la 26 trabajadores | marzo-abril 2010 UNAM, y otra de la comunidad de la Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano”. Además de las intervenciones y saludos de la profesora Ma. Esther Navarro Lara de la Faculta de Ciencias Políticas y Sociales, del Ing. Daniel Luis Sainz Reynoso de la Facultad de Ingeniería y presidente del Ateneo Cultural Amicus Nabor Carrillo (organismo que dirigido por el Ing. Francisco Guerrero Lutteroth[†] participó como impulsor de la creación del seminario), así como de los jóvenes alumnos de la Facultad de Economía, Víctor Canek Vega Contreras y Augusto Castillo Hurtado, el profesor Manuel López de la Parra gozó de la compañía de sus familiares más cercanos: su esposa María del Socorro Hernández, sus hijas Rosa María y Lilia Julieta López Hernández, sus nietos Manuel Adrián, Diana Carolina y, finalmente Oscar Pulido López, quien en nombre de su familia leyó correctamente una pequeña prosa y declamó certeramente un poema preferido de su abuelo, “en esta Universidad que tanto quieres, abuelo…”. El último orador del acto fue el propio Manuel López de la Parra. Agradeciendo a todos sus colegas presentes y mencionando a los universitarios y universitarias que han integrado el Seminario El 1er. Centenario…, expresó que en el auditorio se hallaba “la crema de quienes cambiarán la gran Patria latinoamericana”. Consideró que “el homenaje recibido fue insólito y sincero, para referirse a su labor docente, modesta y que siempre ha tenido el propósito de despertar en los alumnos la vocación por la ciencia eco- nómica”. Subrayó la tensión o reto que significa hallarse al inicio de cada curso frente a los alumnos que esperan las palabras y enseñanzas del profesor. Agradeció a Leonardo Lomelí, “nuevo y joven director de la siempre aguerrida Facultad de Economía”, en la cual laboraron grandes maestros como Jesús Silva Herzog, José Luis Ceceña y Narciso Bassols García. Facultad cuyos egresados han contribuido con la transformación estructural de México, siendo reconocidos por la autora estadounidense Sara Babb, y que en el contexto del mundo global debe seguir impulsando la transformación de la Economía en ciencia, formando a sus alumnos con liberalismo pero como humanistas –como Fritz Bach, Radvanyi y otros, entre los que se incluye lo mejor del exilio latinoamericano que en el siglo pasado contribuyó, con sus enseñanzas en la facultad, a propiciar el “aprender a pensar”, lo cual nos lleva adelante en el proyecto de Justo Sierra de “mexicanizar el saber” o como lo dice Medina Chavarría, de “convertir a la Universidad en una gran fuerza institucional de la sociedad”. “Fortalecer el compromiso de la facultad con la Patria, reconociendo que nos encontramos en un año proteico: recordar el bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana no son actos pasajeros; se rendirá cuentas al generoso pueblo de México”. Esas fueron las palabras del Maestro, a cuyo término sólo siguió un emocionado y unánime coro del Goya universitario, con lo cual se dio por terminado el excepcional homenaje. < La soberanía alimentaria en manos de los monopolios El desmantelamiento del aparato alimentario llevó a la pérdida del control del sector por parte del Estado, al no poder regular ni fijar los precios de los alimentos, al renunciar al control del mercado externo de los comestibles en cuanto a la exportación e importación, producto de la apertura comercial que acabó con los permisos previos de importación que protegían la producción nacional y los precios internos, con la consiguiente aparición de cuotas de importación, las cuales siempre se rebasaron sin el pago de los impuestos correspondientes, lo que constituye un subsidio para las Grandes Empresas Trasnacionales (GET) importadoras, dentro de las que se encuentran Cargill, ADM, Bimbo, Minsa y Maseca, Arancia-Corn-Products, Pilgrims Pride, Bachoco, Sabritas, Maizoro, Alpura y Continental,1 y al renunciar a guardar reservas estratégicas de granos básicos, entre las funciones más importantes. Los gobiernos neoliberales renunciaron a tener márgenes de acción frente a las grandes corporaciones y * Investigadora de la Universidad Obrera de México. terminaron por transferirles la soberanía alimentaria del país. En este proceso de desmantelamiento del sector alimentario, el sector agropecuario fue orientado a la exportación en menoscabo de la producción de alimentos para la población y de insumos para la industria, por lo que la economía campesina dejó de tener un papel estratégico en el desarrollo nacional, al mismo tiempo que se le restó importancia como generadora de empleos.2 A casi tres décadas de neoliberalismo económico, un reducido número de corporaciones concentran el poder de la ca- marzo-abril 2010 | trabajadores 29 dena alimentaria de México y su esfera de influencia incluye las principales ramas del sector: 1) Alrededor del 60% del mercado interno de granos está en manos de unas cuantas corporaciones: Maseca, Cargill, Archer Daniel’s Midland, Bimbo, Minsa, Molinos de México, Gamesa Altex, Bachoco, Lala y Malta de México, las cuales tienen el control de la compra de las cosechas internas, la importación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y la industrialización;3 2) WalMart, la cadena comercial más grande del mundo, tiene la supremacía de la distribución minorista de alimentos en el mercado interno, resultado de la adquisición de la cadenas de tiendas Aurrerá y Superama, además de operar como Sam’s Club y Wal-Mart Supercenter, y extender su dominio en las cadena de tiendas Vips, El Portón y Ragazzi;4 3) La empresa suiza Nestlé y Agroindustrias Unidas de México (AMSA), controlan alrededor de 50% de las exportaciones de café y son las principales compradoras del aromático, entre los cafetaleros del país;5 4) Respecto a los monopolios que controlan la comida chatarra, Bimbo domina el mercado del pan de caja y, con su empresa Marinela, el de panes dulces industrializados. Asimismo, Bimbo y Pepsico dominan el mercado de las frituras, y Coca Cola y Pepsico controlan el mercado de los refrescos después de comprar y hacer quebrar a la mayoría de las refresqueras nacionales. Además, Pepsico extiende su dominio a las marcas Sabritas, Gamesa, Quaker, Pepsi y Gatorade.6 Igualmente, Kellogs y Nestlé dominan el mercado de cereales 30 trabajadores | marzo-abril 2010 de caja y Danone, Lala, y Alpura controlan el mercado de la leche;7 5) Sólo tres grandes empresas controlan el 55% de la producción de pollo: Bachoco, Pilgrim’s Pride y Tyson,8 y 6) Maseca, propiedad del grupo GRUMMA, domina el mercado de la harina de maíz y la producción de tortilla industrializada en México y el mundo. La corporación tiene operaciones en Estados Unidos, Europa, Centroamérica, Venezuela y la República mexicana, y forma parte del cartel ADM-NovartisMaseca.9 El desmantelamiento de lo que alguna vez fue el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), le permitió a las GET tomar el control del mercado interno de alimentos, pero además las grandes corporaciones se benefician de las políticas públicas: 1) Concentran la mayoría de los subsidios cuando producen, importan y comercializan los productos, tal es el caso de Cargill y ADM, que son las principales comercializadoras e importadoras de maíz. Ambas empresas son las principales compradoras de las cosechas de maíz, y presionan a la baja el precio del grano al que tienen que vender los productores del campo; 2) Se benefician de un sistema de exención de impuestos, debido a que se amparan en un régimen especial de tributación para el sector agropecuario, que originalmente mantenía un sentido social con el propósito de fomentar la producción agrícola. Pero además, los propios gobiernos renuncian al cobro de impuestos, incluso si se viola el mismo TLC-AN: con la entrada en vigor del tratado, las GET distribuidoras de maíz, como Cargill y ADM, así como las agroindustrias Maseca, Minsa, Bachoco y Pilgrim’s Pride, entre otras, pudieron importar maíz de Estados Unidos con base en los cupos de importación establecidos en el convenio; las corporaciones se beneficiaron al no pagar arancel por sus compras en el exterior, debido a que el gobierno no quiso cobrar los impuestos por la importación del grano y las subsidió; 3) no existe regulación respecto a la calidad e inocuidad alimentaria tanto en la importación como en el procesamiento y distribución de alimentos. Tal es el caso del maíz importado desde Estados Unidos, que trae maíz transgénico mezclado; 4) Permiten las importaciones agroalimentarias a precios dumping, y 5) La regulación contra las prácticas anticompetitivas son insuficientes y no se hacen valer, pero además, desde las políticas públicas se fomenta la competencia desigual a favor de las GET frente a los pequeños productores: por ejemplo, en las alzas especulativas que involucraron a la tortilla en los años 2007 y 2008, en las que las grandes corporaciones Cargill, ADM, Minsa y Maseca, se dedicaron a comprar y almacenar el grano en un contexto internacional de precios a la alza.10 Pero además, el gobierno federal dispuso que las mismas GET que estaban acaparando y especulando con los precios del maíz, importaran más grano de Estados Unidos y también les aseguró subvenciones a la comercialización con el propósito de presionar a la baja los precios internos a los que tenían que vender a los pequeños productores del país, con el fin de estabilizar el precio de la tortilla. Pérdida de soberanía alimentaria y erosión salarial El desmantelamiento del sistema alimentario y la intervención discrecional de las políticas públicas en beneficio de unas cuantas corporaciones, significó para el país la pérdida de la soberanía alimentaria a manos de las GET. El control que ejercen en la cadena alimentaria les permite especular con los precios de los alimentos: por ejemplo, cuando importan en cualquier época del año, incluso si el país está en época de cosechas de granos, con el fin de presionar a la baja los precios a los que tienen que vender los productores del campo. También pueden exportar granos cuando no hay suficientes reservas para propiciar escasez y elevar los precios. Asimismo, se ponen de acuerdo para comprar a los agricultores sus productos a precios que están por debajo de las cotizaciones internacionales. Además, concentran los subsidios cuando producen, compran y comercializan los alimentos. En este contexto de pérdida de la soberanía alimentaria en beneficio de las GET, el neoliberalismo económico también tenía como propósito abaratar el costo de la mano de obra para darle competitividad a las empresas y a la economía, por lo que se dispone la contención deliberada de los salarios. De tal manera que la manipulación de los precios de los alimentos por parte de las GET, que tienen el control del mercado de comestibles y los topes salariales, llevan a una erosión salarial sin precedentes que afecta la capacidad de consumo de la población trabajadora y sus niveles de nutrición. Ello se puede ob- servar en el deterioro del poder adquisitivo de los alimentos de la población y de sus niveles nutricionales. De acuerdo con la Canasta Básica Nutricional (CBN), estimada para el consumo de una familia integrada por cinco personas, calculada por la Universidad Obrera de México (UOM), entre diciembre de 1994 y febrero de 2010, el costo de la CBN aumentó 506.9%, al pasar de 56.6 pesos al día a 343.7 pesos al día. En tanto, el salario mínimo nominal diario pasó de 15.27 pesos al día en diciembre de 1994, a 57.46 pesos diarios en febrero de 2010, esto significó sólo un aumento de 276.2% en términos nominales. Lo cual representó que en diciembre de 1994, se requirieran 3.7 salarios mínimos para poder adquirir la CBN, mientras que para febrero de 2010, se necesitaron 5.9 minisalarios para acceder a ésta. Mientras que el salario mínimo aumentó sólo 276.2% entre diciembre de 1994 y febrero de 2010, la tortilla se incrementó 1,089.3%, el pan blanco, 913.3%; la harina de trigo, 863%; la sal, 666.4%; el frijol, 599.3%; el café soluble, 343.9; la leche, 563.9%; el aceite, 530.8%; el huevo, 527.9% y el arroz, 473.9 por ciento. En cuanto a la pérdida del poder adquisitivo de la CBN en la administración calderonista, tenemos que entre diciem- La capacidad de consumo de la población y sus niveles de nutrición, afectados por la erosión salarial que padecen los trabajadores del país. marzo-abril 2010 | trabajadores 31 bre de 2006 y febrero de 2010, el costo de la CBN aumentó 40.8%, al pasar de 244.1 pesos al día a 343.7 pesos diarios. En tanto, el salario mínimo nominal diario pasó de 48.67 pesos al día en diciembre de 2006, a 57.46 pesos diarios en febrero de 2010, esto significó sólo un aumento del 18% en términos nominales. Lo cual representó que en diciembre de 2006, se requirieran 5.0 salarios mínimos para poder adquirir la CBN, mientras que para febrero del 2010, se necesitaron 5.9 minisalarios para acceder a ésta. En términos de la capacidad que tiene el salario mínimo para adquirir los satisfactores nutricionales básicos para una familia integrada por cinco personas, tenemos que el minisalario no puede cubrir sus requerimientos: respecto al periodo transcurrido en la presente administración, tenemos que en diciembre de 2006, el salario sólo podía obtener un promedio de 434.50 gramos de calorías por persona (la necesidad nutricional diaria es de 2,180 gramos por persona) y 14 gramos de proteínas (la necesidad nutricional diaria es de 69.05 gramos por persona). Si consideramos una familia de cinco personas, tenemos que sólo pudo consumir 2,172 gramos de calorías (la necesidad nutricional diaria es de 10,898 gramos por familia) y 69 gramos de proteínas (la necesidad nutricional diaria es de 345 gramos por familia). No obstante, para febrero de 2010 esta situación se agravó: el salario sólo pudo obtener un promedio de 364.34 gramos de calorías por persona (la necesidad nutricional diaria es de 2,180 gramos por persona) y 12 gramos de proteínas (la 32 trabajadores | marzo-abril 2010 necesidad nutricional diaria es de 69.05 gramos por persona). Si consideramos una familia de cinco personas, tenemos que ésta sólo pudo consumir 1,822 gramos de calorías (la necesidad nutricional diaria es de 10,898 gramos por familia) y 58 gramos de proteínas (la necesidad nutricional diaria es de 345 gramos por familia). Para diciembre de 2006, el porcentaje de los requerimientos nutricionales adquiridos con un salario mínimo era de sólo 19.9%, lo que muestra el deterioro previamente acumulado; para febrero de 2010, el salario únicamente puede cubrir el 16.7% de la alimentación de un hogar, por lo que se requieren 5.9 salarios mínimos para cubrir los requerimientos alimenticios de una familia. Si suponemos que ésta pudiera contar con 5.9 minipercepciones diarias (es decir, 1.2 salarios mínimos por persona) para estar bien nutrida, de cualquier manera no podría acceder a otros satisfactores básicos como son la educación, la vivienda, la salud, el transporte, el vestido e incluso, la cultura, como lo establecen la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, cuando refieren que el salario mínimo debe ser remunerador, es decir, suficiente para que un jefe de hogar y su familia vivan de manera digna. En un contexto internacional de precios de los alimentos a la alza por la especulación de los comestibles en el mercado financiero, las GET que dominan el sector alimentario (que son las mismas que controlan el mercado global), intensifican sus políticas de especulación de los precios de los productos básicos, apoyados por las políti- cas públicas que refuerzan sus prácticas monopólicas, como en el caso del alza especulativa del precio de la tortilla, en la que el gobierno federal dispuso que las mismas GET que acaparan y especulan con el precio del maíz, importen más grano de Estados Unidos para presionar a la baja el precio al que se ven obligados a vender los campesinos sus productos. En el camino las GET llevan a la quiebra a los pequeños productores del campo, al pequeño comercio y la pequeña industria, concentran el abasto familiar de alimentos, e imponen precios monopólicos a los consumidores a costa del hambre de la población. < 1 De Ita, Ana, “¿Morir por el campo?”, en La Jornada, 3 de agosto de 2001. 2 Sanderson, Steven, La Transformación de la Agricultura Mexicana. Estructura Internacional y Política de Cambio Rural, Ed. Alianza Editorial Mexicana, México, 1990. 3 Rudiño, Lourdes Edith, “Gigantes globales dominan distribución, comercialización y procesamiento de granos”, en La Jornada del Campo, 13 de marzo de 2010, p. 11. 4 Ver Wal-Mart. Informe 2008. En www.walmartmexico.com.mx. 5 ”Los cafetaleros en las garras de Nestlé y AMSA”, en La Jornada del Campo, 13 de marzo de 2010, p. 8. 6 Vergara, Rosalía, “Mátame con churrumais”, en revista Proceso, edición especial, n. 26. La infancia en México. Érase una vez, septiembre 2009, pp.12-15. 7 Calvillo, U. Alejandro, “Monopolios y comida chatarra”, en La Jornada del Campo, 13 de marzo de 2010, p. 12. 8 Rudiño, Lourdes Edith, “La mitad de la producción de pollo en manos de tres empresas”, en La Jornada del Campo, 13 de marzo de 2010, p. 12. 9 Ver página de Internet: www.maseca.com/vEsp/Acerca/acerca_esto. asp. 10 Navarro Hernández, Luis, “Cargill: ‘el maíz de sus tortillas’”, en La Jornada, 30 de enero de 2007. En estos tiempos, convulsos e inciertos, en que no obstante se dedica tiempo y espacio para rememorar, recordar o conmemorar dos fechas trascendentes para la memoria histórica de México, a saber el bicentenario del inicio de la Revolución de Independencia, y el primer centenario de otro acontecimiento social relevante, la Revolución Mexicana, cabría agregar también, o dicho de mejor manera, recordar el centenario de la fundación de la Universidad Nacional, que habría de participar en el proceso de transformación, o como se dice actualmente, modernización de las estructuras de la patria mexicana. Pero dentro de este concepto, es oportuno recordar en medio del vendaval político que nos atosiga y que nos flagela, a uno de los integrantes significativos y señeros de la llamada generación del Ateneo de la Juventud, Isidro Fabela, mexiquense por nacimiento y mexicano por convicción, es decir, mexicano por patria y provincia, que dedicaría su intelecto brillante y privilegiado a constituir por medio del derecho y de la razón, el paradigma por excelencia de lo que llegaría a ser la diplomacia mexicana, en donde se iría conformando la justicia internacional, y su adlátere imprescindible, los derechos humanos, pero de acuerdo, insistimos, con la experiencia de la nación mexicana, y también de la gran patria latinoamericana, víctima de múltiples agresiones de potencias extranjeras, de tal modo que se convertirá en el paladín de la libertad reconocido internacionalmente. * Profesor titular de la Facultad de Economía de la UNAM y de la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael. El diplomático mexicano Isidro Fabela, a principios del siglo XX. Isidro Fabela (1882-1964), abogado, universitario, maestro, pensador, político, escritor, humanista, pero sobre todo diplomático, consagrará los mejores años de su vida a luchar por la soberanía nacional con argumentos de tal manera convincentes e irrefutables que, como decíamos, configuraron la política diplomática mexicana. El argumento es sencillo, mejor dicho lógico, pues si consideramos que México, y también la América Latina y la mayoría de los países, son débiles y por lo tanto inermes ante las agresiones de las grandes potencias, sólo están en condiciones de oponer a la fuerza bruta el recurso diplomático, en este caso, para poner en evidencia a los ojos de la comunidad mundial, que se está cometiendo una marzo-abril 2010 | trabajadores 33 injusticia flagrante o fuera de toda razón y del derecho internacional. Esta tesis sustentada por Fabela sigue siendo válida, y lo que es más, dialécticamente justa, pues en palabras del propio maestro: “La libertad es el alma de las democracias; la base de la justicia, la causa primera de toda conquista política y el fundamento más firme de las nacionalidades”, pone de relieve que esos principios son un gran pendiente que persiste en estos primeros años del siglo XXI, y lo estamos viendo en el caso doloroso, lamentable e inhumano de lo que está sucediendo en Haití. Si se nos pidiera definir qué es para nosotros Isidro Fabela, no titubearíamos en afirmar que fue un humanista que hizo de la lucha por la justicia y la libertad una norma de su vida y de sus principios revolucionarios. Por lo que referirse a Fabela es retroalimentar el significado de su obra, de su acción constante, de su pensamiento siempre en pro de las mejores causas de la convivencia social de los pueblos, en donde, un principio de paz, de equilibrio social significaría el surgimiento de un entramado más que adecuado para hacer efectivo no solamente aquello de la justicia social, sino de la justicia internacional apoyada en un entendimiento cabal de una política de libertad, de entendimiento recíproco que desembocaría en la coexistencia pacífica entre los pueblos débiles y los pueblos poderosos, clima proclive para la libertad considerada como el alma de las democracias, y en consecuencia, base también de la justicia. Por supuesto que el pensamiento político de Fabela ha sido constantemente estudiado a fondo y de manera crítica por tratadistas de diferente índole política y social. En fecha más o menos reciente, María Teresa Jarquín Ortega, del Instituto Mexiquense de Cultura, publicó una antología de diversos autores, acerca del pensamiento y de la obra de Isidro Fabela. En esa obra se señala que el Estado de México tiene una gran deuda con ese prócer de la diplomacia mexicana que fue Isidro Fabela. Su acción 34 trabajadores | marzo-abril 2010 diplomática y su fructífera labor intelectual han quedado como un legado al pueblo mexiquense, y también al mexicano en general, y como una lección indeleble para las generaciones futuras. En esa antología, Berta Ulloa traza una biografía bastante completa de ese ilustre mexiquense y mexicano, desde su infancia, su etapa preparatoria y su amistad con José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Antonio Caso y Alfonso Cravioto, personajes estos, que en años juveniles integrarán el Ateneo de la Juventud, donde también se alineará Pedro Henríquez Ureña, agrupación que influiría en muchos aspectos trascendentes de la época, como sería, en primera instancia, en lo que se refiere a los primeros años de la creación y funcionamiento de la Universidad Nacional. Y en toda esta acción su mencionada biógrafa subraya que después de sus diversos roles, como revolucionario maderista, carrancista, igualmente hace alusión a su designación como secretario de Relaciones Exteriores, su papel como comisionado y su desempeño en la Sociedad de Naciones, organismo internacional que tuvo su sede en Ginebra, Suiza, poco después de concluida la primera guerra mundial (19141918), que uno de los catorce puntos para el establecimiento de la paz, de acuerdo con las recomendaciones del presidente Wilson de Estados Unidos, donde desde siempre difundió la soberanía de los pueblos, principalmente en los casos de Etiopía, cuando en los años treinta del siglo XX, fue agredida injustamente por la Italia fascista, así como la Guerra Civil Española (1936-1939), el conflicto chino-japonés y la anexión de Austria a la Alemania de Hitler. Berta Ulloa, asimismo, hace hincapié en su desempeño como gobernador del Estado de México, de 1942 a 1945, cuando en forma inesperada se abre un paréntesis en la vida del internacionalista, ya que se dedica por completo a solucionar los problemas de su solar natal, conflictos que va a resolver con el mismo criterio con el que había participado en la vida internacional. Así pues, Fabela se hace cargo de la gubernatura con una clara idea de lo que era gobernar, a pesar de que nunca había ocupado un puesto de dirección política. “El pueblo –diría– en su momento, necesita que se le sirva con cariño, con justicia, y con desinterés, con cariño paternal para que nos dé su confianza, y con justicia y con desinterés para que tenga fe en nuestros actos…” Su labor, su actuación como gobernador del Estado de México fue innegablemente positiva, fructífera en grado extremo, pues no solamente luchó por los derechos de los campesinos y los obreros, y el establecimiento de amplios programas para impulsar la educación pública en todos sus niveles, logró realizar además importantes obras de infraestructura y reformas fiscales que permitieron que la entidad se convirtiera en un gran emporio económico. Un hombre que había participado activamente en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tenía una idea precisa sobre el derecho de los trabajadores, por lo que cuando tuvo la hermosa oportunidad de servir a su entidad natal, no titubeó para mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la clase trabajadora mexiquense, fuerza indispensable para la creación de la riqueza y del bienestar económico y social de cualquier comunidad. Su gobierno, expresado en las propias palabras de Fabela en la parte culminante señala que “se basó en el respeto al derecho ajeno, a la vida humana y a la ley, habiendo desterrado del Estado de México, la violencia como un sistema político de represión…” Isidro Fabela tuvo la rara virtud de gobernar como proclamó que se debía gobernar, aplicó las normas emanadas de la OIT, recibió en el Estado de México a las autoridades de la República Española en el exilio con honores de jefe de Estado en visita oficial, y organizó homenajes y veladas en honor de los países atacados por el nazismo. Serrano Migallón nos explica claramente en su libro acerca del pensamiento político de Isidro Fabela, Isidro Fabela y la Diplomacia Mexicana, que en la búsqueda por la justicia y por la superación nacional el pueblo mexicano se enfrascó en la lucha revolucionaria iniciada en noviembre de 1910. Dentro de ese reencuentro con nociones esenciales, destaca la doctrina internacional, y ahí es precisamente donde Isidro Fabela participa en la estructuración de esa noción de justicia. A pulso se gana un lugar predominante cuando defiende, durante el movimiento armado, a México, su independencia política y su soberanía; estabilizada la Revolución Mexicana, defiende en la Sociedad de Naciones a otros Estados, países amigos con los que se cometieron los mismos atentados y aun peores que con México. En 1954, por ejemplo, viene a México el emperador de Etiopía, Haile Selassie I, viaje que realiza expresamente para condecorar al general Cárdenas y a Isidro Fabela, quienes como presidente de México y representante de este país en la Liga de las Naciones, defendieron a su país como nadie más lo hizo, de la agresión del fascismo italiano en 1935. En todas sus intervenciones, escritos y proclamas, Fabela defendió sus ideas. Trató de evitar y evitó cuantas injusticias pudo. Fue claro, metódico y sagaz. Su nombre se adscribe al catálogo universal de tratadistas de Derecho Internacional, pues al poseer una cultura sólidamente cimentada pudo La presencia de don Isidro Fabela al lado de las figuras de la política nacional, resultaba inobjetable. En las gráficas, a la izquierda, con el presidente Manuel Ávila Camacho; y a la derecha, con el presidente Adolfo López Mateos. marzo-abril 2010 | trabajadores 35 conocer la profusa producción que se ha creado en torno a la materia a la que dedicó su vida. Fue un hombre de ciencia que logró fundir en una feliz unidad al escritor, al gobernante, al maestro de alto perfil académico, al universitario humanista, al conferenciante, al asesor de materia legislativa, y principalmente, al internacionalista. En tantas y tantas actividades desplegadas a lo largo de su existencia fructífera se manifestó sin la menor desviación el hombre sereno e inteligente, de trayectoria recta, de insobornable honestidad, de conciencia moral intachable y de arraigadas convicciones liberales y democráticas. La justicia y la libertad fueron sus dos grandes pasiones. En abril de 1951, el rector Luis Garrido en nombre de la Universidad Nacional, le otorgaría el doctorado honoris causa. En 1946, es nombrado Juez Internacional de La Haya por las Naciones Unidas; su nombramiento se debió: “Al prestigio de nuestra patria en el concierto mundial, prestigio que fue en aumento desde la administración del presidente Carranza hasta la del presidente Cárdenas y que culmina con la política certera del presidente Ávila Camacho que, colocando a México en el grupo libertario de las Naciones Unidas y declarando la guerra e interviniendo en ella contra quienes querían sojuzgar al mundo entero, logró que el nombre de la nación mexicana adquiriera un vigoroso y respetable renombre exterior.” Cuando Adolfo López Mateos es candidato a la presidencia, al ejercer el derecho de sufragio vota por Isidro Fabela para presidente de la República, honrando así a su maestro. En los tiempos de su edad provecta, se presenta en América Latina un problema grave, pero a pesar de sus años, Fabela hace oír su voz con la claridad de siempre; el conflicto surge con el derrocamiento del dictador cubano Fulgencio Batista, la ascensión al poder del gobierno revolucionario de Fidel Castro y las medidas políticas y económicas que pretende poner el nuevo gobierno. Este insólito personaje, que se asemeja a la figura de un cincinato criollo, coetáneo y compañero de muchos otros personajes que destacaron en la vida pública nacional durante buena parte del siglo XX, como José Clemente Orozco, Alejandro Quijano, Ángel Zárraga, Lucas de Palacio, José Vasconcelos, Sotero Prieto, Joaquín Gallo, Manuel Guridi, Salvador Urbina, Ignacio Bravo Betancourt, Alfonso Cravioto, Genaro Fernández MacGregor, 36 trabajadores | marzo-abril 2010 varios de ellos egresados de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en donde al menos Fabela recibe el título de abogado, en 1908, con la tesis Excepciones y Dilatorias, se distinguiría por haber sido el grupo más luchador y batallador de los Contemporáneos y por contar entre ellos, como se decía, a futuros hombres notables que servirían a México con lealtad y responsabilidad. Seguramente, el mejor reconocimiento, sincero y generoso, fue el de su pueblo, que por aclamación logró que se denominara Atlacomulco de Fabela, el gobierno de la entidad decretó que así debería de ser su nombre oficial a partir del 19 de agosto de 1951. En 1952, es nombrado director honorario del Instituto Científico y Literario de Toluca –con gran tradición liberal–, actualmente es la Universidad Autónoma del Estado de México; el 23 de septiembre de 1953 ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua, correspondiente a la de Madrid. En esa ocasión Alfonso Cravioto contestó el discurso del nuevo miembro. En 1956, Jesús SiIva Herzog rinde homenaje a Fabela “por haber sostenido siempre los principios de la libertad hispanoamericana.” En octubre de 1963, Fabela hace entrega al presidente López Mateos de la casa del Risco que, junto con el Centro Cultural “Isidro Fabela” sirvan para provecho y disfrute del pueblo mexicano, para cumplir de alguna manera con el anhelo “de alargar nuestra existencia pensando en la posible dicha que dimos a vidas ajenas, porque la nuestra ya se funde en el crepúsculo que contemplamos como un ensueño que se va durmiendo, que se va desvaneciendo…” La vida creadora de Isidro Fabela se extingue el 12 de agosto de 1964, termina, pues, “como héroe civil y santo laico”. Debe servir de ejemplo para bien de México, ejemplo que también debería imitar la juventud. Queremos subrayar con énfasis, que Isidro Fabela fue actor principal cuando los agresores internacionales atacaban; ya había sucedido con México en 1914, a países amigos, que, indefensos, eran sacrificados en la Sociedad de las Naciones, cuando precisamente Fabela representaba a México. Así, el único defensor del pacto de la Sociedad de las Naciones fue México; la España republicana defendida en Ginebra sólo por México; Austria defendida sólo por México y Etiopía deferida sólo por México en una asamblea sorda y culpable… México, dice Serrano Migallón, congruente consigo mismo, mantuvo una plena oposición al agresivo eje nazi-fascista, buscando una auténtica paz y no una paz artificial, sobre bases falsas e incongruentes. Para que subsista la paz y la justicia en el orbe, se necesita que los organismos internacionales cumplan puntualmente con sus deberes, pues si por razones económicas o de temor, de conveniencia de momento, no acatan los preceptos que se comprometieron a respetar, entonces caerán de desacierto en desacierto, hasta concluir en el fracaso y en el caos. Hay, sin embargo, un acontecimiento poco conocido acerca de Fabela, pero que pone de relieve el reconocimiento de que fue objeto por parte del general Cárdenas, cuando éste, se dice, asistió como incógnito a la capilla ardiente en donde velaban los restos de don Isidro. Llegó, se cuenta, a altas horas de la noche, y se sentó en una de las sillas en un rincón, y ahí permaneció en silencio, hasta las primeras horas de la mañana, se levantó y se retiró. De esa manera el general Cárdenas había querido mostrar a solas su afecto, y compartir unas horas en silencio con el amigo que se había ido. Por último, queremos citar los trabajos publicados debidos a la autoría de Isidro Fabela, y que preparó el Comité Pro-Monumento a Isidro Fabela. Homenaje a Isidro Fabela, en Atlacomulco, Estado de México; hay que puntualizar, como ya lo decíamos, Fabela dejó mucha obra escrita, además de sus libros y folletos, la mayoría de los periódicos de circulación nacional dieron cabida a sus artículos y comentarios sobre distinta temática, claro, especialmente a los asuntos relacionados con el derecho internacional y la diplomacia mexicana. A continuación trascribimos los títulos de la obra publicada de Fabela. Literarias: La tristeza del amo, Arengas revolucionarías, Don Quijote, ¡Pueblecito mío!, Cuentos de París, Diego Rivera, Alfonso Reyes, Elogio del dolor, Carta a mi hijo Daniel, Epistolario a mi discípulo Mario Colín, Mi señor don Quijote. Historia, Derecho y Diplomacia: Paladines de la libertad, Precursores de la diplomacia mexicana, Estados Unidos contra la libertad, Neutralidad, Mundo Libre, Por un mundo libre, Belice, Votos internacionales, La doctrina Drago, Mi gobierno en el Estado de México, Cartas al presidente Cárdenas, La conferencia de Caracas y la actitud anticomunista de México, Los Estados Unidos y la América Latina, La política internacional del presidente Cárdenas, Las doctrinas Monroe y Drago, Historia diplomática de la Revolución Mexicana, Buena y mala vecindad, El caso de Cuba, Las doctrinas Drago y Carranza, El primer Jefe. Sociedades culturales a las que perteneció: Academia Nacional de Ciencias, Socio Honorario de la Sociedad de Ciencias y Artes de París, Presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, Miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua correspondiente de la Española, American Society of International Law, Instituto Panamericano de Geografía y Estadística. < marzo-abril 2010 | trabajadores 37 E n la sesión del 21 de enero, que estuvo presidida por Víctor Manuel Villaseñor, Hernán Laborde, miembro entonces de Acción Socialista Unificada, expresó: “Decía bien Siqueiros: es una lástima que esta reunión no haya tenido lugar un poco antes, o mucho antes. Es obvio que los grupos marxistas deberían haberse puesto de acuerdo para actuar juntos en relación con una serie de problemas y acontecimientos políticos de una gran importancia: las elecciones de julio, la integración de las Cámaras, la formación del gabinete mismo. Deberíamos estar ya plenamente de acuerdo sobre los problemas fundamentales del ahora, actuando juntos. De todos modos, esta reunión es oportuna y útil todavía. Es oportuna y será útil a condición de que seamos capaces de llegar a conclusiones prácticas que nos den la plataforma de acción común indispensable”. Refiriéndose al tema tocado con especial énfasis por Siqueiros y Bassols, Laborde precisó lo que para él era unidad nacional. “La unidad nacional –dijo– tiene por objetivos los de la revolución democráticoburguesa, y es ante todo y por encima de todo un movimiento democrático, antiimperialista y progresista de todas las fuerzas que están de acuerdo con los objetivos de la revolución democráticoburguesa. Lo que me parece necesario subrayar es que este movimiento es sobre todo un movimiento antiimperialista, porque si en el periodo de la guerra el peligro mayor era el nazifascismo, y la tarea esencial consistía en salvar a * Artículo publicado el 22 de julio de 1970, en el número 441 de “La Cultura en México”, suplemento de la revista Siempre!, pp. II-VII. 38 trabajadores | marzo-abril 2010 México del peligro fascista, hoy el peligro mayor es el imperialismo yanqui, y la tarea es la lucha contra el imperialismo y por la liberación nacional. Eso quiere decir que la unidad nacional se forme sin los grandes comerciantes, y sin los banqueros privados, porque aquí debo decir que nosotros no creemos en la honradez de los banqueros privados ni de los grandes comerciantes. En cierta ocasión en que un orador decía que en la unidad nacional pueden tomar parte los comerciantes y los banqueros honrados, un espectador dijo: ‘Vamos a tener que buscarlos con la linterna de Diógenes’, y otro dijo: ‘Cuidado compañero, que te roban la linterna’. No creemos en los banqueros honrados; la unidad nacional es sin los banqueros privados, sin los grandes comerciantes, y contra ellos, porque ellos son agentes del imperialismo yanqui, empeñados en impedir la liberación nacional de México. Ahora bien, ¿cuál es la primera condición para el éxito en esta lucha de liberación nacional? La primera condición es que el proletariado sea capaz de jugar en el movimiento de unidad nacional un papel independiente y preponderante, el papel de vanguardia”. Al refutar a Revueltas, Laborde dijo: “Yo entendí la tesis de Revueltas en el sentido de que, mientras el proletariado no haya llegado a la madurez, no debe proponerse conquistar el papel de dirigente en la revolución democráticoburguesa, y lo más que puede hacer es ayudar a la burguesía, compartir con ella la dirección. ¿Se supone que la burguesía va a ser tan generosa que comparta la dirección con el proletariado, amablemente, como entre camaradas, como una asociación entre caballeros? No. Lo que Revueltas propone en realidad es que el proletariado siga yendo a la cola de la burguesía; esa es la realidad. Pero, naturalmente –dice Revueltas– llegará el día en que el proletariado esté ya maduro y en que los factores objetivos hayan madurado suficientemente, y entonces el proletariado tomará la dirección de la revolución democráticoburguesa. Y para eso –dice– el proletariado debe estar atento y pensar cuidadosamente como un boticario que prepara una fórmula, el grado en que la burguesía es inconsecuente y débil, y va traicionando la causa de la revolución democráticoburguesa. Y sólo cuando llegue a cierto grado, no antes, el proletariado debe tomar la dirección de la revolución democráticoburguesa. Todos entendemos que no es cosa de fórmulas y balanzas de boticario, sino que es un cuestión de lucha, que eso se va a decidir en el curso de la lucha, que cuando se dice que el proletariado debe dirigir la revolución democráticoburguesa se quiere decir que el proletariado debe luchar”. Más adelante Laborde señalaba: “Estamos en una situación realmente curiosa; nos hemos reunido aquí varios grupos y personalidades marxistas para discutir en qué forma podemos unificar el proletariado. Pero nosotros estamos divididos, y permanecemos divididos, y parece que nos empeñamos en permanecer divididos. Debemos empezar por unificarnos nosotros mismos. ¿Cómo podemos ir a predicarle unidad al pueblo de México, a los trabajadores de México, si nosotros permanecemos divididos? Los trabajadores de México tendrán derecho a decir: ‘Miren quiénes nos vienen a predicar la unidad, esos grupillos marxistas que viven peleando entre ellos como perros y gatos’. No. Para luchar por la unificación del proletariado de México tenemos que hacer la unidad del marxismo”. Otro tema importante expuesto por Laborde fue el siguiente: “Hay compañeros que hacen este razonamiento: nosotros tenemos que influir en el régimen, tenemos que procurar posiciones en el régimen para influir en él desde adentro, tenemos que conquistar posiciones en el gobierno. Para ellos esto es lo más importante y se dicen: ¿Podemos conquistar posiciones en el régimen apoyándonos en un partido de la clase obrera? ¿No es más fácil conquistarlas apoyándonos en un partido popular amplio? Yo respondo: sí, es más fácil, inclusive se pueden conquistar posiciones sin ningún partido, por medio de componendas y compadrazgos, pasándose al campo de la burguesía. Otra Siqueiros (sentado al centro) y Diego Rivera (de pie) durante una reunión del Partido Comunista Mexicano. cosa es conquistar posiciones en un gobierno burgués sin claudicar de los principios revolucionarios de la clase obrera, para defender allí los intereses del proletariado, para luchar allí porque se ponga en práctica la política revolucionaria, el programa de la revolución democráticoburguesa”. En su intervención del 22 de enero, cuando los polemistas se trasladaron del Palacio de Bellas Artes al Sindicato de Telefonistas, Narciso Bassols subrayó algo que muchos apoyarían. “Esta mesa redonda en sí misma –dijo–, independientemente de sus resultados y de la acción común futura, no me interesa. Debo decírselos a ustedes con toda tranquilidad, con toda cortesía, con toda suavidad; pero así, porque así lo pienso. No me interesa simplemente como examen verbal de problemas. Me interesa como coyuntura activa y como iniciación de trabajos políticos conjuntos, con perspectivas inmediatas y con resultados definidos, concretos, prácticos, que espero serán evidentes muy pronto. Entonces tengo que pagar el precio de quien así concibe la utilidad de estas reuniones. Y estoy dispuesto a pagarlo. “Es muy interesante examinar los aspectos teóricos, doctrinales, de la acción política. No seré quien la niegue; no podría ser quien la negara, ni siquiera quien la restringiera en su aceptación. Pero a mí no me parece que lo más importante en la situación real de las fuerzas progresistas de México sea el simple examen teórico, ni que sea allí en donde radiquen las mayores dificultades. Por el contrario, pienso que si bien es verdad que la fun- marzo-abril 2010 | trabajadores 39 damentación teórica es esencial, y que la identificación en esos fundamentos teóricos es ineludible, lo más importante está en lo que viene después, y lo más difícil está en lo que viene después. ¿Qué pasa? Que conforme se baja de la generalidad y se acerca uno a la acción, a la aplicación concreta de los principios, lo que era acuerdo empieza a convertirse por lo menos en salvedad y reticencia, lo que era unanimidad empieza a dejar de serlo. Tengo la sensación muy viva de que personas que coinciden en el planteamiento general y abstracto de las bases teóricas de su actitud política, conforme comienzan a colocarse en el plano de actuar, comienzan a tener serias divergencias de interpretación, de apreciación, de fijación de sus deberes y sus responsabilidades, en una palabra, difieren en su línea de conducta práctica y concreta”. Bassols centró su intervención en el problema de la tierra, porque opinaba que “la piedra de toque, el pivote de la construcción y organización de un pensamiento común con propósitos activos en el problema social mexicano de estos instantes, es el problema de la tierra. El problema de la tierra quiere decir, el problema de nuestro pensamiento, y nuestra decisión de intervenir en lo que a los sistemas de distribución y trabajo de la tierra se refiere. No creo que pueda eludirse en ninguna forma este asunto en una plataforma de acción. Pero voy un poco más allá. Debe figurar el problema de la tierra en el lugar central a que me he referido y, además, debe figurar con una minuciosa (dentro de los límites de un planteamiento general) especificación de cuál es nuestro criterio y nuestra actitud, no solamente en lo que toca a la necesidad de, en general, proseguir la reforma agraria, sino que, como todo hay que plantearlo desde el punto de vista de las realidades políticas, en términos muy concretos resulta indispensable, frente a esas realidades concretas, independientemente de tener una respuesta doctrinal, adoptar una posición, es decir, definir concretamente nuestra línea de pensamiento y nuestros propósitos políticos al respecto”. Después de tratar de manera extensa, crítica y documentada el problema agrario de la Revolu- 40 trabajadores | marzo-abril 2010 ción Mexicana, Bassols se declaraba en contra de las reformas al artículo 27 constitucional anunciadas 72 horas después de constituido el régimen de Miguel Alemán. Aquel análisis de Narciso Bassols no ha perdido vigencia y continúa siendo uno de los alegatos más serios en contra de la reforma al mencionado artículo. Cupo a Leopoldo Méndez, presidente del Círculo Marxista “El Insurgente”, precisar lo que un sector de la izquierda entendía que debía ser en 1947 la colaboración con el gobierno: “El gobierno actual no es ni un gobierno de la reacción, ni un gobierno revolucionario en el sentido típico de la palabra. Es un gobierno de la burguesía progresista surgida de la Revolución Mexicana. Es el primer gobierno civil que tiene México en muchos años y la mayor parte de los hombres que lo componen han sido escogidos más por sus capacidades que por lo que puedan representar como respaldo de masas. Naturalmente, si el movimiento revolucionario estuviera bien organizado, tuviera una línea; si la clase obrera estuviera unificada; si los marxistas estuvieran unificados en un gran partido marxista, este gobierno podría hacer frente a la situación delicada, a la ofensiva reaccionaria, a la presión del imperialismo en condiciones menos desfavorables que las actuales. Y si no queremos ser simples demagogos debemos, ante el pueblo que ha elegido al presidente Miguel Alemán con nuestro apoyo, cargar con la responsabilidad porque si el gobierno cede alguna vez ante la ofensiva reaccionaria o la presión imperialista, la culpa no la tiene solamente el gobierno sino también, y principalmente, los dirigentes del movimiento democrático, obrero y marxista de México. Y si nosotros tenemos el derecho de exigir al gobierno una actitud firme ante la reacción y el imperialismo, el respeto de las promesas y del programa con el cual fue electo, también el pueblo tiene el derecho de exigir de nosotros, como sus dirigentes, el decirle hasta qué punto hemos cumplido con nuestros compromisos con él y con el gobierno al cual hemos prometido un respaldo que todavía no hemos sabido organizar. “A México, la guerra mundial no ha llegado con todas sus consecuencias destructoras, ha habido libertad de organizar, agitar, leer, trabajar para la democracia. El ejemplo de la democracia que combatía con las armas en las manos contra el nazifascismo era un estímulo. Sin embargo, en México fue la reacción la que se organizó y se fortaleció; el movimiento obrero continuó su proceso de división y corrupción. Esta es la realidad de no haber aprovechado la etapa histórica que ha representado la Segunda Guerra Mundial y su periodo inmediato de postguerra todos nosotros, individual y colectivamente, quien más, quien menos, somos responsables ante nuestro pueblo y ante el movimiento revolucionario mundial. Que este reconocimiento, por lo menos, nos anime a remediar en parte el mal, a recuperar el tiempo perdido, y a unificarnos cordial y fraternalmente para que la unificación marxista signifique el primer paso, el paso más importante, hacia la solución de la crisis del movimiento revolucionario mexicano. “Nuestra poca ligazón con las masas, nuestra insuficiente reacción militante ante los problemas nacionales e internacionales, nuestra débil participación en las luchas diarias del proletariado, ha causado en todos nosotros una pereza mental que dificulta una contribución más rica, eficiente y concreta en la solución de todos los problemas que se plantean ante el movimiento marxista mexicano”. En aquella última sesión del 22 de enero hubo varias aclaraciones. Sólo destacaré dos párrafos, uno de Siqueiros y otro de Bassols. Dijo el primero: “Fue justa la posición de apoyar a Cárdenas, pero cuando cambió el régimen de Cárdenas al de Ávila Camacho el movimiento obrero, que estaba unido a aquel hombre por el cordón umbilical que ustedes conocen, continuó estando en la misma situación, y la realidad política se había transformado radicalmente; ya no era la misma, era otra. El compañero Lombardo en su intervención nos ha dicho que ‘el gobierno de Alemán es la continuación lógica del gobierno de Ávila Camacho y del gobierno de Cárdenas.’ Pero no nos ha dicho si hacia arriba o hacia abajo. Es efectivamente la continuación pero en el sentido de una capitulación cada vez mayor. ¿Cómo era posible que se siguiera actuando en la misma forma de alianza política con Ávila Camacho como se había hecho con Cárdenas? En ese momento en que el movimiento revolucionario de México, con los marxistas a la cabeza, no supo comprender ese hecho, en ese momento se abrió un largo periodo de entrega a la política de la burguesía en el poder, que aquí nos han dicho que frenó la reforma agraria. Efectivamente, estaba frenando el movimiento agrario, es decir, uno de los puntos fundamentales del progreso de la revolución democráticoburguesa. Empezó después a hacer una serie de concesiones a la reacción. Tenía sus aspectos positivos: había continuado la política de Cárdenas en lo que respecta a la España franquista, había mantenido las libertades democráticas para el movimiento obrero, pero al mismo tiempo aprobaba el plan Clayton, es decir, que tenía elementos reaccionarios y elementos progresistas. Nosotros seguimos colaborando con ese régimen de la misma manera que antes. De ahí parte todo. Hagan ustedes todas las deducciones de tipo teórico que quieran, pero si no par- Leopoldo Méndez, en aquellos años presidente del Círculo Marxista "El Insurgente". marzo-abril 2010 | trabajadores 41 ten de ese acontecimiento se perderán en rutas falsas y absolutamente inútiles. Quiero decir que el compañero Lombardo Toledano estuvo en lo justo cuando dijo: ‘¡Con Cárdenas!’, pero no estuvo en lo justo cuando dijo: ‘También con Ávila Camacho, que es la continuación del gobierno de Cárdenas’. Pero la responsabilidad no es de él, es de todos. Debimos haber tenido la videncia política para comprender este fenómeno”. En su última intervención Siqueiros había relacionado la desaparición del periódico Combate con la aceptación de cargos públicos por parte de sus editores. Bassols respondió de esta manera: “El compañero Alfaro Siqueiros me pregunta por qué murió Combate en el mes de agosto de 1941. Combate murió por la razón dada con toda claridad, con una claridad que la muerte de Combate reclama el derecho a que se le acepte y se reconozca como válida; por una razón que no tenemos por qué ocultar, que sigue siendo válida de muchas cosas, y de la ausencia de muchas otras: Combate murió porque no tenía dinero para vivir, porque no teníamos con qué pagar su costo, y porque no teníamos la voluntad ni la posibilidad política de ir a pedir a otra parte el costo, y porque no había la posibilidad, en la situación del momento, de obtener de golpe una colaboración de la clase obrera, suficiente para cubrir el tiro de Combate y en muchas ocasiones adelantar el costo de Combate. “Alfaro Siqueiros quiere saber por qué acepté la Embajada en el año de 1944, en el mes de noviembre, en plena guerra, tras de un año de ausencia 42 trabajadores | marzo-abril 2010 del país, año que fue inmediatamente siguiente a mi rechazo de la Cámara de Diputados después de una campaña hecha no contra los revolucionarios, ni siquiera contra los errores de los revolucionarios en el poder, o las blanduras de los revolucionarios acerca del poder, sino una campaña hecha con un éxito glorioso y magnífico, hecha con un esplendente éxito, contra la entrada de los diputados de Acción Nacional con mi campaña y mi candidatura, porque ésta les decía a los hombres del poder: ‘Decidan; admitan al que quieran”. Y no entraron los de Acción Nacional para que no entrara yo tampoco. Tras de un año que siguió a esa eliminación del Congreso; cuando a mí y a las personas que me rodeaban en mi trabajo político se nos reprochaba el ser sectarios dentro de la situación creada por la guerra contra Hitler, intolerantes, divisionistas, enemigos de la unidad nacional, incapaces de subordinarnos a la necesidad de unión absoluta contra el enemigo común; cuando se me reprochaba constantemente lo incorrecto de mi posición política consistente en haberme negado a entrar al gobierno en 1940, cuando tomó el poder el presidente Ávila Camacho; cuando la guerra exigía por una parte, efectivamente, la unidad nacional más amplia, y cuando por otra parte aquí, en plena guerra, no era factible (como es natural, dada la suspensión de garantías individuales, dada la parálisis lógica de las actividades políticas normales, dada la situación misma, en conjunto, creada por la guerra) desplegar una actividad política inmediata, válida y útil; sólo puedo ser condenado (por haber aceptado un puesto que dejé no cuando me lo quitaron sino cuando me llamó la necesidad de venir a esta clase de reuniones, pues no supe quedarme en las dulzuras de la Embajada de Moscú, sino que quise venir aquí), sólo puedo ser condenado si se me considera por ese hecho un chambista. Pero no lo soy. Fui un hombre que supo aceptar su responsabilidad política, dentro de una guerra, por consideraciones superiores a él y por el tiempo estrictamente necesario, derivado de la guerra. Esa es mi respuesta”. Muchos otros asuntos que interesan para el estudio de las ideas políticas en México fueron tratados en la mesa redonda sobre el tema “Objetivos y táctica de lucha del proletariado y del sector revolucionario de México en la actual etapa de la evolución histórica del país”. Sólo hemos extraído algunos párrafos que adquieren especial vigencia en este periodo de cambio de las máximas autoridades de la nación. < Jaime Torres es un destacado y reconocido músico argentino nacido a fines de la década del treinta en la provincia de Tucumán, en el norte argentino. Con más de 70 años y poco más de medio siglo de trayectoria, este cultor del charango, instrumento que popularizó en centenares de escenarios del mundo, sigue vigente y activo, trabajando en el encuentro artístico y cultural denominado “Tantanakuy”, espacio que ubicado en la localidad de Humahuaca, norte andino argentino, que reúne año con año a decenas de músicos, artistas y poetas que buscan sostener y fortalecer el canto y la música del pueblo. Desde los modestos escenarios con piso de tierra hasta el Teatro Colón de Buenos Aires, pasando por la Filarmónica de Berlín, la Sala Octubre de Leningrado y el Lincoln Center, Jaime supo tocar con gran cantidad de músicos y artistas. En el marco del “Tantanakuy” conversamos con Jaime Torres, quien nos comenta un poco de su larga trayectoria y de donde surge la idea de este encuentro. * Corresponsal de la revista trabajadores en Argentina y coordinador general de Wayruro Comunicación Popular (wayruro.blogspot.com). ¿Qué es, qué significa el Tantanakuy? Tantanakuy es un vocablo quechua que significa reunión, encuentro de unos con otros… él mismo responde a que los músicos que estamos en la música del altiplano, queríamos encontrarnos con los autores y los compositores… Cuando yo llegue aquí a la Quebrada (de Humahuaca, norte argentino) en el año 73, la conocí de pasada, y creí en ese momento que este era el lugar ideal para poder hablar del hombre de este mundo (andino), que está íntimamente ligado a un hecho cultural y social…, me parecía el lugar exacto. Y para hacer este encuentro yo tuve el apoyo incondicional de mucha gente, esto es imposible para una sola persona, no puedo dejar de recordar a algunos pobladores de aquí de la quebrada, como la familia Medrano-Roso, el Bebe Giménez, los hermanos Aramayo, Don Torres Aparicio y muchos más…, algunos de ellos ya han fallecido. El Tantanakuy respondió a esa necesidad de juntarnos, entonces con mi padre buscamos el vocablo en mi casa, le consulté si esta palabra le parecía apropiada, y me dijo que sí, porque años antes, cuando mi padre trataba de juntarse con los paisanos del lugar, con chicos estudiantes de Rosario, de Buenos Aires, te estoy hablando de hace 60 años, entonces decían en quechua unas palabras, Tantanacuasunchi, que es la acción de juntarse, y yo recordaba aquello y decía que la palabra sería Tantanakuy, y el vocablo quechua nos sirvió para esto. Una de las primeras personas, aparte de la gente del lugar que te mencioné, o la primera, fue Jaime (Dávalos) que realmente celebró el hecho de que yo tuviera esta decisión de querer hacer un encuentro, y me dijo “yo te acompaño, estoy al marzo-abril 2010 | trabajadores 43 lado tuyo”, era un respaldo total y absoluto…, y no buscamos las figuras rutilantes, los grandes nombres exitosos, era necesario que la gente conociera a los que habían dado por medio de su creación un conocimiento en el mundo. Hoy en el Tantanakuy generosamente se ha ampliado las listas de los músicos, yo lo planteaba desde el hecho de tener vocación de hacer esto, de hacer música…, por eso no había una remuneración para nadie, nosotros tampoco pensábamos cobrar absolutamente nada, y si vos te pones a pensar cómo se hace esto, no sé, no te lo podría explicar totalmente, lo único que sé es que cuando existe una fuerza y esta razón de ser, se logran las cosas, si hay firmeza, si hay contenido en lo que pensás y sentís, se logran las cosas. Yo sabía que esto (del Tantanakuy) iba a ser multiplicador, tenía la certeza porque había transitado muchos lugares del mundo con el charango, y nunca dejó un papel menor, el protagonismo del instrumento por el contrario siempre fue aceptado, y siempre pensé lo mismo…, si es aceptada la música y el instrumento, es aceptado el hombre del lugar. Vos nos comentabas que partiste desde joven buscando el protagonismo del instrumento, y desde allí de la música, del hombre de un lugar. Por ejemplo, el charango era un instrumento que no tenía espacio propio, si bien es cierto que se tocaba ese instrumento, no tenía ningún protagonismo; por ahí sí lo tenía para el hombre del altiplano, para el arriero, fundamentalmente porque es un hombre que se caracteriza por ir rasgando un instrumento, pero no en espacios artísticos musicales, teatrales, discográficos, en ellos la presencia de este instrumento era como un instrumento acompañante, y como nosotros buscamos el protagonismo para los instrumentos, buscamos lugares afines, porque hoy escuchas tocar la quena, el charango en distintas partes del mundo, viajas por alguna ciudad europea y encontrás algún muchacho en la calle, y no es porque el Tantanakuy ha propuesto esto, pero sí trabajó en ese sentido, en esos movimientos, como tantos otros hombres, como otros grupos, otras asociaciones… Al charango le corresponde una historia similar, no digo jamás que el charango es de Argentina porque este instrumento apareció antes de que seamos país, que se toca preferentemente y seguramente el alma del instrumento está en lo que hoy es Sucre, Potosí… estoy de acuerdo que no 44 trabajadores | marzo-abril 2010 hay nadie que pueda identificar “el domicilio”, que diga dónde nació, sino que es una manifestación del pueblo como lo es la danza, el canto… No creo que sea mucho lo que se ha hecho, pero es bastante…, sobre todo teniendo en cuenta lo que cuesta movilizar tanta gente. Con esta total certeza no alcanzamos a dimensionarlo, pero nosotros sabíamos que estábamos marchando y que teníamos un destino claro en el sentido de que, a través de estos encuentros íbamos a ir reafirmando conceptos, no hay nada que sea inmediato y por otro lado vivo reñido con lo masivo, con lo exitoso y tengo una vida más calma, con mucha más pausa, y creo que cuando las cosas se producen de esa manera responden seguramente a una producción que se hace de atrás… si de pronto lo que vos manifestás a través de tu música produce en algún momento entusiasmo, masividad, en hora buena, pero seguramente tiene que tener un contenido mínimo, didáctico en el fondo. Esta valoración tuya de la música andina tiene que ver con tu historia, tus padres son de Bolivia, ¿no? Yo soy un hombre de esta región (andina), mis padres son de Bolivia, un poco más allá (al norte) todavía, por eso cuando alguien me dice “yo soy coya”, yo le digo vos no te olvides que yo soy coya y medio… je, je, mi madre era una formidable chola, pastora Moyano, yo tengo toda mi familia en Bolivia, y mi padre, Eduardo, es de Sucre, y desde siempre, desde pequeño en mi casa no faltaban los picantes, que se podían casi como fabricar en aquella época… Mis padres llegaron de Bolivia en el año 37 y yo nací en el 38, y a los dos, tres meses mi padre soñaba con llegar a Buenos Aires y llegó y entonces buscar los paisanos era, no como hoy, una de las presencias más fuertes que hay en Buenos Aires; la gente de nacionalidad boliviana en aquel tiempo no, no había tanta gente de Bolivia…, había muy poca, e hizo que yo me fuese incorporando de a poco, casi sin darme cuenta. Conocí a don Mauro Núñez allí en Buenos Aires y en el año 42, 43 él llegaba con una compañía peruana y me llamó mucho la atención el instrumental porque no era un disco lo que yo podía escuchar, sino la actuación, un protagonismo… y me seguí enrolando en todo esto. ¿Me comentabas que querías ser futbolista? No era mi intención dedicarme enteramente a la música, me gusta la música igual que el deporte, pero se ve que tenía más condiciones en esto, por eso no soy un crac en la historia del futbol, sino un músico…, y creo que con un hermoso reconocimiento…, lo que me pasa a mí como persona, como hombre en mi país es realmente más que reconfortante porque uno recibe cariño, afecto constantemente… la música une… el arte en este sentido, específicamente la música, sirvió de mucho y si a eso le sumas las poesías del aquel entonces, de aquella época (décadas de los sesenta y setenta), aparecieron El músico Jaime Torres le ha dado un papel protagónico a su instrumento: con una fuerza muy impactanel charango, que lo ha llevado a tocar en las más destacadas plazas del mundo. te que no sólo sirvió para el folklore en la Argentina, sino en gún momento se habló de las representaciones de América del Sur y especialmente en nuestros puecomunidades de otros países que hay en Argenblos de lengua hispana, y no es algo que se me ocutina, en Buenos Aires particularmente, y creo que rra a mí como un invento, sino que yo un día conde toda esta diversidad se va encontrando la maversando con Chabuca Granda o con Vinicio de nera de esclarecerse y tener respeto por todo y Moráis, que son hombres que aportaron a la canpara todos por igual…, no hay hombres de prición, y ellos decían que el movimiento de la Argenmera o segunda categoría, esto es por lo menos lo tina nos sirvió de mucho, y esto fue armado y heque pienso y creo. cho aquí en distintos lugares. El Arte es como un paridor de cosas, ¿no? Cuéntame dónde estamos, para ir mostrando un poquito la casa del Tantanakuy, porque aquí hay una biblioteca, un centro cultural, un cine. Nosotros pensamos que siempre detrás de la música tenía que venir la otra parte, que es de concientización de lo que vos tenías, de lo que hacías, pero hay cosas que te superan y no se logran, porque yo sé cómo es y cómo actúa el enemigo, y ¿quién es el enemigo?, bueno esas 24 horas de “sea triunfador”, “aproveche el tiempo, no espere más, decídase en este instante y baje 400 kilos y sea flaco, no sea gordo”, entonces vivo en una democracia, en una libertad condicionada a esto, y la gente se pregunta ¿cómo se vive en Cuba con tantas prohibiciones?, y yo le digo vos ¿cómo vivís acá? ¿De qué manera vivimos? Te dicen lo que tienes que hacer, lo que te vas a poner, que modelo, etc., es indicado, no es algo propio. Nosotros necesitábamos, desde nosotros mismos, el esclarecimiento de un montón de cosas, esto que ayer se pronunciaba a través de una charla, sobre identidad, sobre identificación, en al- ¿Te imaginas un futuro, tienes un sueño, sentís que el sueño es éste, que te faltan algunas cosas? Cosas para ir sumando seguramente faltan…, y pretendo que esto sea un poco modelo, lo primero que a nosotros se nos ocurrió era poner en valor real y absoluto la “Casa del Tantanakuy” (espacio cultural en el que existe un anfiteatro, una biblioteca, bar, salas donde se brindan talleres, etc.), no fuimos tan tontos de pensar que aquí había que hacer un gran edificio de dos pisos, no, lo más importante era que la gente venga y vea un espacio trabajado con piedra y adobe, que es lo propio y característico del lugar; si querés confort, podés ponerlo adentro también…, pero esto era importante, era un elemento más de ayuda para reafirmar este concepto, lo propio, lo del lugar, y aceptando lo otro porque aquí hay internet, televisión, hay un alma y un espíritu que se entiende y que se lee…, entonces hay que buscar mejorar esto, me gustaría que un día podamos contar con una banda, con un ballet…, hay grupos, pero tienen vida corta porque ¿cómo financiamos esto? Pero de seguro que, así como cuando yo llegué marzo-abril 2010 | trabajadores 45 había uno o dos grupos, hoy hay cantidades…, no se tocaban los sikus, hoy se tocan mucho más. ¿De alguna manera tu espacio de desarrollo comenzó casualmente con un instrumento que temías que pudiera desaparecer y veías que la incidencia era cada vez menor? Nunca pensé que el instrumento podía desaparecer porque se tocaba en Ecuador, Bolivia, Perú, en el norte de esta región, pero no tenía ganado un espacio propio…, era el instrumento que venía detrás de una quena, de un instrumento cantante, era un instrumento de acompañamiento. Sí, creo que todo esto sirvió de mucho para ponerlo a consideración de músicos, de intérpretes, de compositores y del público en general, y en Argentina se trabajó muy fuerte con esto… con Ariel Ramírez comenzamos una conjunción de charango y piano en el año 58, yo tenía 18, 19 años, pero en el 63 grabamos el pimer disco de charango y piano, yo grabé con mi conjunto, y al año siguiente aparece la misa criolla que fue determinante… Hoy escucho a muchos colegas del arte, de la música, y me decían los hermanos de Chile, nosotros escuchamos el referencial por medio de los discos, porque ya había discos, hasta ese momento se carecía de todos esos elementos, no había algo referencial, no había un modelo de una persona, había gente; pero no modelos como para poder decir que habían podido llegar en forma masiva. Pude compartir escenario, música con Chabuca Granda, con Eduardo Lagos, Paco de Lucía…, las primeras experiencias con orquestas fueron con la caminata a Bariloche y muchas otras cosas como el primer encuentro del charango y el cua- 46 trabajadores | marzo-abril 2010 tro, y en esto la música siempre ha sido un elemento emancipador, porque detrás de la música está el hombre que responde a una cultura. ¿Qué piensas hoy, a tu edad, después de todo lo realizado? Si tenés firmeza, convicción de lo que estás haciendo, las cosas se logran, yo he recibido cosas realmente halagadoras, he andado, y he considerado invitaciones a festivales de música clásica, espacios en teatro que seguramente mi paisano que debe andar por ahí, por los cerros no habrá pensado nunca que el charango de pronto pudiera sonar en la filarmónica de Berlín…, o de pronto en el Teatro Colón y en tantos otros espacios; porque siempre dijimos, esto es para las fiestas de los paisanos, pero el otro espacio se ha ido logrando, y hay una gran cantidad de músicos y conjuntos excepcionales y no sólo aquí en Argentina o en Bolivia, sino en todas partes del mundo. De pronto encontrás un japonés tratando de tocar el charango y no te entra en la cabeza, y no es que responda a una cosa de moda, no…, sino que tiene mucha más razón porque hay una cultura detrás de todas estas músicas y como tal tienen un respeto infinito… Fuimos ganando respeto, porque antes al niño coya se lo discriminaba en la escuela, el hombre del lugar cómo no se va sentir de alguna manera, no digo despreciado pero sí disminuido… en la ceremonia del culto a la “Madre Tierra”, el respeto a nuestra tierra (pachamama), en las cosas de los viejos…, hoy cuál es la preocupación de la humanidad: el calentamiento de la tierra, entonces eran culturas que no estaban tan disparatadas con el respeto a la tierra, al contrario. < Las mujeres mestizas cantan y llenan sus cántaros de agua ordeñan a sus hombres en la madrugada y entre las enaguas guardan semillas y hojarasca. De sus huellas florecen pirámides y estrellas de sus ojos de barro el fuego emerge cuando el maíz despierta entre sus manos. Las mujeres amamos el húmedo aliento de la tierra los gemidos del mar cuando se fecunda una perla y a los niños que aprenden a gritar libertad. Festejamos la muerte adoloridas de risa heredamos de madre un sabor de Poesía y de nuestro padre talentos para pecar. Nos desposan sobre una trajinera nos besan despacio hasta sentirnos sirenas y en el regazo se anidan los nombres de la verdad. En el rebozo cargamos los tatuajes del indio que antes de fecundarnos nos enseñó a soñar. Lloramos el hijo que se esfumó en la frontera bailamos la cumbia con un penacho de espinas y una falda de pájaros heridos y peces marchitos por la sal. * Guiomar Cantú es egresada de la licenciatura de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM y cursó el Diplomado en Creación Literaria en la SOGEM. En el año 2000 recibió el Premio Na- cional de Poesía Ecológica y en 2006 ganó el Premio de Poesía “Por el Agua con Tu Palabra” en el Festival Internacional por el Agua. También es actriz y una reconocida artista gráfica. marzo-abril 2010 | trabajadores 47 El mezcal nos rasguña las entrañas y el tequila arde con su canción en el pecho la dulce melancolía de aquel amor mineral. Comemos tortilla para arrancar la amargura de los labios y poblar el aliento con una voz de piedad. Nuestra piel es la edad de la nostalgia cuerpo esculpido por los dedos que le dieron forma al paraíso con alas de bronce y mil voces de quetzal. Hembras que enamoramos con chile y chocolate que guisamos venado sobre manteles bordados y amasamos el hambre para que no crezca más. La historia de nuestra raza es leyenda de las tentaciones de una hembra morena por un hombre blanco que llegó del mar. Nuestros genes son mezcla de pasiones de religiones y mitos adentro de un Temazcal. Flechas de jade y plumas de serpiente se ofrecen a la luna el día del sacrificio y la Catrina bendice nuestra ofrenda de pan. Somos nación por ángeles guiada templo abierto a las flores y a las letras himno de una revolución que no ha acabado evangelio a la Virgen por Juan Diego soldaderas de un pueblo que es eterno los aretes de plata de la catedral. < 48 trabajadores | marzo-abril 2010