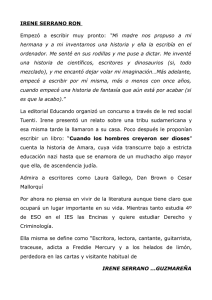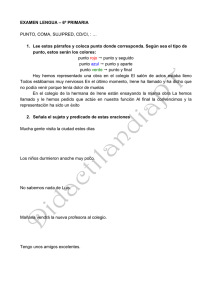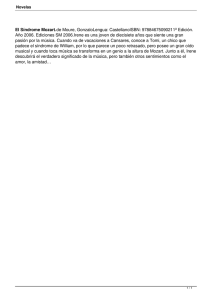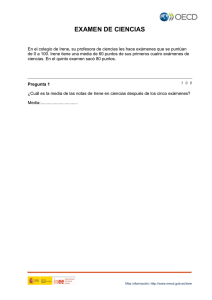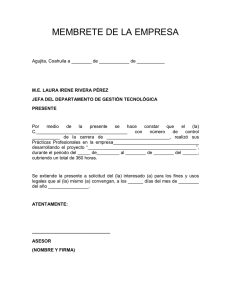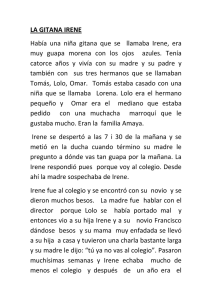literatura - abades
Anuncio

Literatura Argentina Contemporánea 003949 Autor: Arq. Irma Abades UNIVERSIDAD DE BELGRANO ASIGNATURA DE FORMACIÓN GENERAL LITERATURA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA PROFESOR A CARGO: ARQ. IRMA ABADES AÑO 2012 UNIVERSIDAD DE BELGRANO LITERATURA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA CRONOGRAMA DE LA ASIGNATURA CURSO 2012 FECHA MARZO 16/3 23/3 30/3 ABRIL 13/4 20/4 27/4 MAYO 4/5 11/5 18/5 JUNIO 1/6 8/6 15/6 22/6 ACTIVIDAD TEMA Presentación de la Cátedra. Indicación de la modalidad operativa. Indicación de temas, ejercitaciones y bibliografía. Organización general Lectura Grupal Presentación de primer informe individual Interpretación gráfica individual Integración conceptual El cuento en la Argentina. Tipologías del cuento. La imagen gráfica como correlato textual. El almohadón de plumas. Horacio Quiroga Ídem anterior Lectura Grupal Interpretación gráfica individual Lectura Grupal Interpretación gráfica individual Lectura Grupal Interpretación gráfica individual Las Rayas Horacio Quiroga Accidentado paseo a Moka Roberto Arlt La luna roja Roberto Arlt Lectura Grupal Interpretación gráfica individual Lectura Grupal Interpretación gráfica individual El Aleph (fragmento) Jorge Luis Borges Los dos reyes y los dos laberintos Jorge Luis Borges Horacio Quiroga Roberto Arlt Jorge Luis Borges Verificación conceptual Parcial Lectura Grupal Interpretación gráfica individual Lectura Grupal Interpretación gráfica individual Recuperatorio de Parcial Consolidación generadle todos los trabajos realizados Verificación final de todos los trabajos solicitados durante el curso Instrucciones para subir una escalera Julio Cortázar Casa tomada Julio Cortázar Ídem parcial anterior Revisión general Quiroga - Arlt - BorgesCortázar HORACIO QUIROGA – BIOGRAFÍA. Narrador uruguayo nacido en Salto (1878) y radicado en Argentina es considerado uno de los mayores cuentistas latinoamericanos de todos los tiempos. Su obra se sitúa entre la declinación del modernismo y la emergencia de las vanguardias. Un sin número de tragedias marcaron la vida este escritor que desde joven muestra gran pasión por la literatura y desarrolla gran parte de su carrera como escritor en la Argentina. Entre sus primeras obras se encuentra Una estación de amor (1898) y como resumen de un viaje a Europa: Diario de viaje a París (1900). Ya instalado en Buenos Aires publicó Los arrecifes de coral, poemas, cuentos y prosa lírica (1901), seguidos de los relatos El crimen del otro (1904), la novela breve Los perseguidos (1905) En 1909 se radicó en la provincia de Misiones, donde se desempeñó como juez de paz en San Ignacio a la vez que se dedicaba al cultivo de yerba mate y naranjas. De regreso a Buenos Aires trabajó en el consulado de Uruguay y publicó Cuentos de amor, de locura y de muerte (1917), los relatos para niños Cuentos de la selva (1918), El salvaje, la obra teatral Las sacrificadas (ambos de 1920), Anaconda (1921), El desierto (1924), La gallina degollada y otros cuentos (1925) y un libro de relatos, Los desterrados (1926). Colaboró en diferentes medios: Caras y Caretas, Fray Mocho, La Novela Semanal y La Nación, entre otros. Con notoria influencia de Edgar Allan Poe, Rudyard Kipling y Guy de Maupassant, Horacio Quiroga presentó un estilo preciso que le permitió narrar magistralmente la violencia y el horror que se esconden detrás de la aparente apacibilidad de la naturaleza. Además de sus cuentos ambientados en el espacio selvático misionero, abordó los relatos de temática parapsicológica o paranormal, al estilo de lo que hoy conocemos como literatura de anticipación. Después de su segundo matrimonio y sintiendo el rechazo de las nuevas generaciones literarias, regresó a Misiones para dedicarse a la floricultura. En 1935 publicó su último libro de cuentos, Más allá. Hospitalizado en Buenos Aires, se le descubrió un cáncer gástrico, enfermedad que parece haber sido la causa que lo impulsó al suicidio en 1937 ya que puso fin a sus días ingiriendo cianuro. Libro: CUENTOS DE AMOR DE LOCURA Y DE MUERTE (1917) Cuento: EL ALMOHADÓN DE PLUMAS Autor: Horacio Quiroga Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante tres meses -se habían casado en abril- vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura; pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso -frisos, columnas y estatuas de mármol- producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días; Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza, y Alicia rompió en seguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. -No sé -le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja-. Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada... Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. -¡Jordán! ¡Jordán! -clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror. -¡Soy yo, Alicia, soy yo! Alicia lo miró con extravió, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. -Pst... -se encogió de hombros desalentado su médico-. Es un caso serio... poco hay que hacer... -¡Sólo eso me faltaba! -resopló Jordán. Y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aún que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama, y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. -¡Señor! -llamó a Jordán en voz baja-. En el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente Y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. -Parecen picaduras -murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. -Levántelo a la luz -le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer, y se quedó mirando a aquél, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. -¿Qué hay? -murmuró con la voz ronca. -Pesa mucho -articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. Jordán lo levantó; pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandós. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca -su trompa, mejor dicho- a las sienes de aquélla, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Cuento: LAS RAYAS (1921) Autor: Horacio Quiroga "En resumen, yo creo que las palabras valen tanto, materialmente, como la propia cosa significada, y son capaces de crearla por simple razón de eufonía. Se precisará un estado especial; es posible. Pero algo que yo he visto me ha hecho pensar en el peligro de que dos cosas distintas tengan el mismo nombre." Como se ve, pocas veces es dado oír teorías tan maravillosas como la anterior. Lo curioso es que quien la exponía no era un viejo y sutil filósofo versado en la escolástica, sino un hombre espinado desde muchacho en los negocios, que trabajaba en Laboulaye acopiando granos. Con su promesa de contarnos la cosa, sorbimos rápidamente el café, nos sentamos de costado en la silla para oír largo rato, y fijamos los ojos en el de Córdoba. -Les contaré la historia -comenzó el hombre- porque es el mejor modo de darse cuenta. Como ustedes saben, hace mucho que estoy en Laboulaye. Mi socio corretea todo el año por las colonias y yo, bastante inútil para eso, atiendo más bien la barraca. Supondrán que durante ocho meses, por lo menos, mi quehacer no es mayor en el escritorio, y dos empleados -uno conmigo en los libros y otro en la venta- nos bastan y sobran. Dado nuestro radio de acción, ni el Mayor ni el Diario son engorrosos. Nos ha quedado, sin embargo, una vigilancia enfermiza de los libros como si aquella cosa lúgubre pudiera repetirse. ¡Los libros!... En fin, hace cuatro años de la aventura y nuestros dos empleados fueron los protagonistas. El vendedor era un muchacho correntino, bajo y de pelo cortado al rape, que usaba siempre botines amarillos. El otro, encargado de los libros, era un hombre hecho ya, muy flaco y de cara color paja. Creo que nunca lo vi reírse, mudo y contraído en su Mayor con estricta prolijidad de rayas y tinta colorada. Se llamaba Figueroa; era de Catamarca. Ambos, comenzando por salir juntos, trabaron estrecha amistad, y como ninguno tenía familia en Laboulaye, habían alquilado un caserón con sombríos corredores de bóveda, obra de un escribano que murió loco allá. Los dos primeros años no tuvimos la menor queja de nuestros hombres. Poco después comenzaron, cada uno a su modo, a cambiar de modo de ser. El vendedor se llamaba Tomás Aquino- llegó cierta mañana a la barraca con una verbosidad exuberante. Hablaba y reía sin cesar, buscando constantemente no sé qué en los bolsillos. Así estuvo dos días. Al tercero cayó con un fuerte ataque de gripe; pero volvió después de almorzar, inesperadamente curado. Esa misma tarde, Figueroa tuvo que retirarse con desesperantes estornudos preliminares que lo habían invadido de golpe. Pero todo pasó en horas, a pesar de los síntomas dramáticos. Poco después se repitió lo mismo, y así, por un mes: la charla delirante de Aquino, los estornudos de Figueroa, y cada dos días un fulminante y frustrado ataque de gripe. Esto era lo curioso. Les aconsejé que se hicieran examinar atentamente, pues no se podía seguir así. Por suerte todo pasó, regresando ambos a la antigua y tranquila normalidad, el vendedor entre las tablas, y Figueroa con su pluma gótica. Esto era en diciembre. El 14 de enero, al hojear de noche los libros, y con toda la sorpresa que imaginarán, vi que la última página del Mayor estaba cruzada en todos sentidos de rayas. Apenas llegó Figueroa a la mañana siguiente, le pregunté qué demonio eran esas rayas. Me miró sorprendido, miró su obra, y se disculpó murmurando. No fue sólo esto. Al otro día Aquino entregó el Diario, y en vez de las anotaciones de orden no había más que rayas: toda la página llena de rayas en todas direcciones. La cosa ya era fuerte; les hablé malhumorado, rogándoles muy seriamente que no se repitieran esas gracias. Me miraron atentos pestañeando rápidamente, pero se retiraron sin decir una palabra. Desde entonces comenzaron a enflaquecer visiblemente. Cambiaron el modo de peinarse, echándose el pelo atrás. Su amistad había recrudecido; trataban de estar todo el día juntos, pero no hablaban nunca entre ellos. Así varios días, hasta que una tarde hallé a Figueroa doblado sobre la mesa, rayando el libro de Caja. Ya había rayado todo el Mayor, hoja por hoja; todas las páginas llenas de rayas, rayas en el cartón, en el cuero, en el metal, todo con rayas. Lo despedimos en seguida; que continuara sus estupideces en otra parte. Llamé a Aquino y también lo despedí. Al recorrer la barraca no vi más que rayas en todas partes: tablas rayadas, planchuelas rayadas, barricas rayadas. Hasta una mancha de alquitrán en el suelo, rayada... No había duda; estaban completamente locos, una terrible obsesión de rayas que con esa precipitación productiva quién sabe a dónde los iba a llevar. Efectivamente, dos días después vino a verme el dueño de la Fonda Italiana donde aquellos comían. Muy preocupado, me preguntó si no sabía qué se habían hecho Figueroa y Aquino; ya no iban a su casa. -Estarán en casa de ellos -le dije. -La puerta está cerrada y no responden -me contestó mirándome. -¡Se habrán ido! -argüí sin embargo. -No -replicó en voz baja-. Anoche, durante la tormenta, se han oído gritos que salían de adentro. Esta vez me cosquilleó la espalda y nos miramos un momento. Salimos apresuradamente y llevamos la denuncia. En el trayecto al caserón la fila se engrosó, y al llegar a aquél, chapaleando en el agua, éramos más de quince. Ya empezaba a oscurecer. Como nadie respondía, echamos la puerta abajo y entramos. Recorrimos la casa en vano; no había nadie. Pero el piso, las puertas, las paredes, los muebles, el techo mismo, todo estaba rayado: una irradiación delirante de rayas en todo sentido. Ya no era posible más; habían llegado a un terrible frenesí de rayar, rayar a toda costa, como si las más íntimas células de sus vidas estuvieran sacudidas por esa obsesión de rayar. Aun en el patio mojado las rayas se cruzaban vertiginosamente, apretándose de tal modo al fin, que parecía ya haber hecho explosión la locura. Terminaban en el albañal. Y doblándonos, vimos en el agua fangosa dos rayas negras que se revolvían pesadamente. ROBERTO ARLT – BIOGRAFÍA. Hijo de un inmigrante prusiano y una italiana, Roberto Godofredo Christophersen Arlt nació en Buenos Aires, en el barrio de Flores, el 2 de abril de 1900. Fue expulsado de la escuela a la edad de ocho años y se volvió autodidacta. Trabajó en un periódico local, fue ayudante en una biblioteca, pintor, mecánico, soldador, trabajador portuario y hasta trabajó en una fábrica de ladrillos. Su primera novela, El juguete rabioso, la publicó en 1926 al tiempo que comenzaba también a escribir para los diarios Crítica y El Mundo. Sus columnas diarias llamadas Aguafuertes porteñas, aparecieron de 1928 a 1935 y fueron después recopiladas en el libro del mismo nombre donde relataba sus amistades con rufianes, falsificadores y pistoleros, de las que saldrían muchos de sus personajes. Las Aguafuertes se convirtieron con el tiempo en uno de los clásicos de la literatura argentina. Simultáneamente con su actividad como escritor, Arlt buscó constantemente mejorar su situación económica como inventor, con singular fracaso. En 1935, viajó a España y África enviado por el diario El Mundo, de donde provienen sus Aguafuertes Españolas. Pero salvo este viaje y algunos viajes breves a Chile y Brasil, permaneció en Buenos Aires, ciudad donde ambientó sus novelas, Los siete locos (1929) y su continuación, Los lanzallamas (1931) Entre sus obras se encuentran El jorobadito (1933), Saverio el Cruel (1936) la cual se usó como libreto para una ópera, El fabricante de fantasmas (1936) muchas de las cuales fueron adaptadas para teatro, cine y televisión. Murió de un ataque cardíaco en Buenos Aires, el 26 de julio de 1942. ACCIDENTADO PASEO A MOKA (1936) Aguafuertes españolas Autor: Roberto Arlt Cuando el "Caballo Verde" salió del puerto de Santa Isabel, el noble anciano, apoyado de codos en la pasarela del paquete, cargado de negros hediondos y pirámides de bananas, me dijo al mismo tiempo que miraba entristecido cómo la isla de Fernando Poo empequeñecía a la distancia: -¡Cómo ha cambiado todo esto! ¡Cuánto! Y de qué modo! Clavé los ojos en el rostro del noble anciano, que en su juventud había sido un conspicuo bandido, y moví también la cabeza, como si participara de sus sentimientos. El viejo continuó: -Fue allá por el año 80. Entonces no existía el puerto que usted ha visto ni la catedral con sus dos torres de cemento, ni el hospital, ni la Escuela de Artes e Industrias, ni alumbrado eléctrico en la calle de Sacramento, ni negros en bicicleta. No. Nada de eso existía. Fijé la mirada en el lomo de una ballena que se sumergía y luego lanzaba un surtidor de agua al espacio, pero el viejo bandido no vio a la ballena. Su mirada estaba detenida en el pasado. Emocionado, prosiguió: -Cuando llegué a Fernando Poo, la aduana era una valla de bambú y la Casa de Gobierno una choza al pie de la colina. Algunos indígenas descalzos, embutidos en fracs donde habían zurcido charreteras de oro y sombreros de copa, desempeñaban funciones burocráticas con un puñal en el cinto y un paraguas en la mano En el mismo paraje donde se levanta hoy la catedral de Santa Isabel conocí al rey de los bupíes, un granuja pintado de ocre amarillo que se pavoneaba, semidesnudo, por el islote, cubierto con un sombrero de mujer y diez collares de vértebras de serpiente colgando del cuello. Cuando comía en presencia de forasteros, una de sus mujeres, de rodillas frente a él, soportaba en sus manos el plato de madera, en el cual él y yo hundíamos los dedos para recoger puñados de arroz, que antes de comer apelmazábamos en una bola, porque ésa era la costumbre. El noble anciano movió la cabeza. -¡Cuánto, cuánto ha cambiado todo esto! África ya no es África. África ha muerto, mi querido joven. No respondí palabra, aunque me halagó el epíteto de joven. La costa de la isla se alejaba; las cimas cobrizas del cráter de San Agustín y el pico de Rosa Gándara superponían sus moles triangulares en el horizonte; la bola de fuego del sol naufragaba en un mar ígneo de vellones escarlatas. Súbitamente la inmensidad atlántica pareció inflamarse en rojo de piedra, el rojo subió por los flancos del "Caballo Verde", bajó a los puentes; los negros parecían diablos hacinados en una caldera, las pirámides de plátanos irradiaban una atmósfera bermeja y la isla de Fernando Poo, ennegrecida en un juego de contraluces, en este fondo de fuego, quedó reteñida de violeta. Mágicamente sus valles aparecieron cargados de brumas violetas, sus montes tallados en bloques de terciopelo violeta, y de pronto, por el rostro del noble anciano, rodaron dos lágrimas, a las que el reflejo del Atlántico rojo dio apariencias de lágrimas de sangre. Luego, bruscamente, se hizo la noche. El tantán de los negros resonó a bordo del "Caballo Verde"; una luna perlática fosforeció en la inmensidad entre enormes estrellas rebosantes de temblorosas luces, y el noble anciano que en su juventud había sido un conspicuo bandido dijo, mientras vertía sobre el hielo de su copa el oro de un whisky viejo: -Esta tarde me acordé de mi primer viaje al valle de Moka. Yo tenía dieciocho años. Todo ocurrió en la primavera del año 80. Mi choza de ramas y techo de hojas de palma se levantaba en la isla de Leben. Allí me dedicaba a vivir desnudo en las caletas. Una mañana, como de costumbre, mi criado Alí me despertó con sus palabras rituales: "-Que tu día sea bendecido... "Alí era un chiquillo de quince años, que yo encontré vagabundeando, muerto de hambre en las orillas del Río de Oro. Cuando tropecé con él andaba descalzo, su turbante era un trapo indecente y su chilaba hubiese avergonzado a un mendigo del Zoco. A cambio de esta pobreza de bienes terrenales, Alí era valiente como un tigre y docto como un ulema, pues hablaba holandés y un montón de dialectos africanos. Contra la seca carne de su pecho guardaba un puñal. "Adecenté a Alí dentro de la posibilidad de mis recursos, y me lo llevé a la isla de Leben, en la de Fernando Poo. "Ahora estaba frente a mí, más perezoso y adormilado que nunca, rezongando con la boca abierta por un bostezo: "-Que tu día sea bendecido. Allí están los hombres que te conducirán a Moka. "Hacía varios días le había manifestado a Alí que quería visitar el valle de Moka. El valle de Moka, antes que lo estropearan los blancos, era un paraíso de helechos, en cuyo centro una fuente de agua hirviente dejaba escapar vapores venenosos que mataban a los pájaros que cometían la imprudencia de entrar en la atmósfera de sus emanaciones de óxido de carbono. Los negros bupíes decían que el diablo vivía en el valle de Moka. "En cierto modo, mi aventura era descabellada, porque el calor arreciaba cada día más. Lluvias constantes sucedían a soles de fuego, pero yo estaba dispuesto a toda costa a entrenarme en la vida salvaje de los bosques tropicales, pues tenía el proyecto de asaltar el próximo invierno un importante banco de Calcuta y de huir a través de la selva; mas, precisamente, para huir a través de la selva había que conocer la selva, estar familiarizado con sus peligros, con sus hombres, con su misterio. "Tal es la razón por la que yo me veía en marcha ahora, a través de un bosque tupido, en compañía de un pillete mahometano y cuatro salvajes auténticos. Estos tenían el rostro rayado de cicatrices horizontales. Marchaban en fila india, completamente desnudos, mostrando vientres enormes en cuerpos flaquísimos, con collares de vértebras de serpiente en torno del cuello, para librarse del mal de ojo de los genios malignos de la selva. Sobre sus cabezas motudas cargaban las bolsas de arroz, cacao y café que necesitábamos para sobrevivir en medio de la selva. También llevábamos algunas botellas de pólvora para los jefes salvajes que encontráramos en el camino. Yo iba armado con una magnífica carabina, revólver y puñal. Mi proyecto era meter a los indígenas en el valle de Moka y obligarlos a cruzar el valle en dirección contraria a la que habían venido, aprendizaje que tenía que ser rico en experiencias para mí y Alí, a quien pensaba convertir en un eficiente ayudante de bandido. "Durante los primeros días de viaje, quiero decir, las primeras horas, el paisaje me extasió violentamente. Mis hombres, unos con yataganes prehistóricos, otros con hachas de extraña procedencia, se abrían paso entre la cortina vegetal que filtraba en verde la luz solar. Había momentos que parecíamos buzos en el fondo del mar, tan perfecta era la atmósfera verde en la cual nos movíamos constantemente. Nuestra pequeña caravana era acompañada por los arrullos de las palomas silvestres, las voces atroces de los papagayos, los ronquidos de los filicoti, los chillidos de los monos, que se desgañitaban, huyendo rápidamente por las ramas más altas. "Alí, contra su costumbre de irme pisando los talones y de adularme conscientemente en cuanto sospechaba que pudiera agradarme, caminaba ahora junto a los bupíes, que tal es el nombre de los salvajes de Poo, melancólicamente agobiado. "Atribuí su silencio a que estaba fatigado, como yo también comenzaba a estarlo de caminar continuamente sobre una crujiente alfombra de hojas secas o podridas, cuyos vahos penetraban por las narices hasta martillear su neuralgia en las sienes. A veces levantaba la cabeza; allá arriba, muy alto, se veía la cúpula de los árboles cuyo nombre ignoraba, pero cuyo tronco áspero o lustroso, de hojas gruesas o transparentes soportaba desde sus ramas en arco innumerables bejucos, manchados de estrellas escarlatas o de cálices blancos. "De pronto Alí me hizo una señal. Me acerqué a él y dijo: "-Estos perros enemigos del Profeta saben que estoy enfermo. "Lo miré, sorprendido, a él y a los cargueros. "Efectivamente, los bupíes debían sospechar la naturaleza de la enfermedad de Alí, porque hablaban vivamente entre ellos. Llevé mi mano a la frente de Alí. Quemaba de fiebre. Le tomé el pulso. Su corazón parecía querer saltar del pecho. "-Hagamos alto -dije-. Di a los hombres que busquen hojas de palma, que nos quedaremos aquí hasta mañana. "Alí habló con los indígenas; éstos dejaron sus cargas en el suelo y se apartaron para recoger hojas de palma con que techar la choza que tenían que fabricar. "Alí se dejó caer en el suelo y entrecerró los ojos. Así permaneció durante una hora. Lejos se escuchaban los voces de los cargueros bupíes. Alí, con la cabeza apoyada en el tronco, dormitaba. De pronto se puso de pie, arrojó un grito, echó a correr, golpeó de cara en un árbol y cayó. Por momentos un estremecimiento sacudía su cuerpo. Me incliné sobre él para examinarlo, y entonces, allí en su brazo amarillento, vi una ligera mancha escarlata que extendía sus arabescos. "Me retiré estremecido. "No quedaba duda. Alí estaba bajo la acción del primer ataque de la enfermedad del sueño. "Como si mi descubrimiento hubiera aterrorizado a la naturaleza que me rodeaba, un silencio imponente pesaba en el bosque. Las voces de los bupíes no se escuchaban ya. "Aturdido por la sorpresa, me senté en el tronco de un árbol derribado por el rayo. ¿No estaría yo también infectado? No podía ignorar las consecuencias de esta terrible enfermedad tan contagiosa como incurable. En el Congo, más de una vez me había encontrado con negros encadenados por el pescuezo a recios árboles para que no pudieran deambular a través de los poblados propagando su peste. Allá, en el fondo de la maleza, una tarde, no lejos del Río de Oro, descubrí un alucinante grupo de negras y negros en distintas etapas de la enfermedad. Algunos durmiendo, con la piel pegada a los huesos, otros con los párpados tan inflamados que apenas podían mantenerlos abiertos. Algunos, semiincorporados como espectros de ceniza, pedían limosna desde su lecho de hojas secas. Otros, completamente inmóviles, pegados al suelo, con las piernas encogidas, parecían momificados en su extremísima demacración. Nubes de mosquitos se cernían sobre sus cuerpos de muertos vivos. "¿Qué hacer? "Si yo abandonaba a Alí en el bosque, lo devorarían las fieras, las hormigas gigantes, los buitres. Si lo llevaba conmigo, me infectaba, si ya no lo estaba. ¿Qué hacer? Alí estaba perdido, y yo también, quizá, estaba perdido. De los bupíes no se escuchaba una sola voz. Nos habían abandonado, aterrorizados por la enfermedad cuya peligrosidad conocían. "Tomé mi revólver, me acerqué a Alí y le encañoné cuidadosamente la cabeza. Sonó un estampido. Alí no sufriría más. "Ahora lo que yo tenía que hacer era volver a Leben. Hacía siete horas que habíamos salido del islote; la noche estaría próxima. Pasaría la noche en la selva, y al día siguiente regresaría por el camino que habían abierto las hachas y yataganes de los bupíes. "Dando un rodeo en torno del cadáver de Alí, me acerqué al lugar donde los indigenas habían abandonado las bolsas de provisiones; preparé un poco de cacao, y deshecho por la fatiga, pensando torpemente que yo podía estar también enfermo de la enfermedad del sueño, apoyé la cabeza en una bolsa, y bajo la oscuridad del ramaje me quedé dormido. "Un grito espantoso me despertó en la noche. "Me puse de pie en la oscuridad. Estaba rodeado de ramas de árboles sobre las que se movían lentejuelas fosforescentes. Eran las pupilas de los pájaros que reflejaban en su fondo la luz de la luna, invisibles desde el lugar donde yo vigilaba. "Me estremecí en mi mojadura de rocío. Ni un grito ni una voz en el bosque, donde tan espantoso aullido había estallado. Por momentos se oía el crujido que provocaba una ardilla al deslizarse sobre las hojas secas, o el roce de un reptil al deslizarse. "Me tomé el pulso. El corazón marchaba perfectamente. "El bosque permanecía en un silencio total, un silencio como el que provoca la presencia de un ser vivo entre las bestias. Sin embargo, nada denunciaba al hombre ni al salvaje, como no ser este silencio festoneado en reflejos amarillos. "Sin embargo, un grito terrible, allí cerca, había venido a despertarme. ¿Quién era el que había gritado? "La noche debía estar avanzada, porque arriba, entre las ramas de los árboles, las grandes estrellas próximas parecían flotar en un estanque de agua. Cautelosamente me senté en el suelo y me puse a esperar la llegada del día. Pensé que me sobraba razón cuando pensaba que para fugarse a través de la selva había que estar entrenado. No nos habíamos apartado nada más que unas horas de la orilla del agua, y ya se presentaban dificultades insuperables. "Otra vez me quedé dormido. Cuando desperté, el sol estaba alto. De pronto me llamó la atención un grupo de monos chillando en la copa de un árbol, señalándose los unos a los otros, como seres humanos, algo que yo no podía ver desde el lugar en que me encontraba. Recordé el grito de la noche y trepé a un árbol para escudriñar. "Desde la rama más alta, donde ya me había encaramado, sólo se distinguía una especie de plazoleta o claro en el bosque. Nada más. Sin embargo, los monos chillaban y se mostraban algo que yo no podía ver. Bajé del árbol y comencé a cortar entre los bejucos de la cortina vegetal un camino hacia el claro misterioso. Trabajaba alegremente, a pesar de la terrible temperatura que hacía, porque pensaba que esa disposición para el trabajo indicaba que todavía yo no estaba infectado por la enfermedad del sueño. "Finalmente llegué a la plazoleta. "Allí, en un claro, a ras del suelo, se veía la cabeza de una negra dormida o muerta, puesto que estaba con los ojos cerrados. Parecía aquella una cabeza cortada dejada expresamente en el suelo. A unos metros de la cabeza, separada del brazo, se veía la mano derecha de la negra. Había sido cortada de un hachazo. "El cuerpo de la negra estaba enterrado en el suelo hasta el mentón. "Comprendí. "El castigo que los bupíes infligían a las mujeres que cometían el delito de adulterio o que abandonaban el bosque para vivir con un extranjero. Me incliné sobre la negra. Ofrecía un espectáculo extraño esa cabeza con los ojos cerrados a ras del suelo. Levanté un párpado de la cabeza. La negra estaba viva. "Miré en derredor. La tribu que la castigó allí, a poca distancia, había dejado olvidada una paleta de madera. Corrí a la pala y comencé a quitar la tierra del hoyo en el que la negra viva estaba enterrada. El sudor corría a grandes chorros por mi cuello. Yo descargaba y descargaba paletadas de tierra, y la negra no abría sus ojos. Le toqué la frente. Se consumía de fiebre. Finalmente, evitando herirle el cuerpo, abrí el hoyo y conseguí retirar a la negra aun viva de su sepultura. Los negros que la mutilaron le habían envuelto el muñón en hierbas, a fin de evitar la hemorragia y prolongar así su agonía. Cargué a la negra sobre mi espalda. Era una muchacha joven y bonita. La llevé hasta mi campamento, a la orilla de la fuente, y le eché un poco de agua entre los labios. "Yo no era un sentimental; estaba acostumbrado a considerar al negro al mismo nivel que a la bestia, pero esta negra de cara romboidal, joven y ya martirizada, despertó mi piedad. Tres días después que la retiré de su sepultura abrió los ojos. Me miró, sonrió, y luego volvió a cerrarlos. Finalmente reaccionó, y por uno de aquellos milagros casi incomprensibles, su brazo mutilado se cicatrizó. "Yo trabajaba alegremente para salvar la vida de Bokapi. Trabajaba alegremente como un esclavo porque esa constante disposición para trabajar me indicaba que yo no estaba infectado por la enfermedad del sueño. Creo que fue la primera vez en mi vida que trabajé. Había que buscar agua, preparar el arroz, ahuyentar de la cabaña toda clase de bicharracos: langostas, gorgojos, hormigas, grillos, caballos del diablo. Un día recuerdo que maté una araña negra y peluda, grande como un cangrejo. Oscilando sobre sus patas de camello se aproximaba a Bokapi, que dormía. "Finalmente Bokapi me contó el origen de sus desventuras. Su pecado consistía en haberse ido a vivir con un mestizo. "La cosa ocurrió así: "Entonces cada tres meses, llegaba un buque al puerto de Santa Isabel. La llegada del buque se festejaba con una fiesta fantástica. En la costa de la selva, entre las cañas de azúcar y los plátanos, se formaban danzones de negros. Corrían latas de aguardiente tenebroso, fuego vivo que trocaba el danzón en una orgía de la cual también participaban los blancos. En una de estas fiestas conoció ella al mestizo Juan, lo amó y se fue a vivir con él en las proximidades de la empalizada de bambú. "El mestizo la amaba cuanto puede amar un mestizo y no le pegaba nunca, ni por la noche ni por el día. Pero a pesar de estas virtudes, el mestizo se enfermó. Inútilmente lo atendió el marinero que era el jefe de la aduana, y después el hechicero del poblado más próximo. El mestizo murió como Dios manda, y Bokapi se quedó sola. "La tribu en el bosque no se había olvidado de su deserción. Una tarde que Bokapi corrió hasta el bosque a buscar una gallina, recibió un golpe en la cabeza. Cuando despertó estaba tendida en el suelo. La habían despojado de sus ropas; algunos bupíes armados de bambú aguardaban el momento de su suplicio. Primero un hechicero viejo, envuelto en innumerables vueltas de vértebras de serpiente y con la cabeza adornada de cuernos de antílope, le había lanzado torrente de imprecaciones; después, un grupo de viejas la flageló con látigos de bejucos hasta que Bokapi se desmayó. Cuando recobró el conocimiento estaba oprimida por un corsé frío que la paralizaba toda entera. Se reconoció enterrada viva, con la cabeza a ras del suelo y un brazo fuera, sobre la tierra. Silenciosamente danzaban en torno de ella sombras lujuriosas; de pronto las sombras se detuvieron; el hechicero levantó el hacha y la dejó caer. "El tremendo grito que me había despertado fue lanzado por Bokapi al sentir la mano cortada. "Conocí entonces la naturaleza negra. "Si Bokapi había amado al mestizo, a mí me adoraba. Cuando pudo caminar y valerse, cuanta atención le sugería su imaginación para demostrarme su amor y gratitud la ponía en práctica. Si yo entraba en la choza, ella se ponía de rodillas y besaba el suelo que pisaba. Luego corría a ofrecerme licor de plátano, que sabía preparar, o solomillos de rata gigante, que se ingeniaba para atrapar. Cuando yo dormía, ella, de pie a mi lado, movía constantemente unas hojas de palma para renovar el aire en torno de mi rostro. Yo pensaba ahora que no me dedicaría a ser bandido ni intentaría robar el banco de mi proyecto. Viviría para siempre con Bokapi en la isla de Leben, y Bokapi trabajaría para mí, y yo no haría nada más que bañarme en las caletas y dormir en los arenales. "Finalmente abandonamos la selva. "El camino que algunas semanas antes habían abierto sus salvajes hermanos estaba borrado. Sin embargo, Bokapi se orientaba en la selva con naturalidad asombrosa. Tres días demoramos en llegar a los acantilados, y cuando estábamos por salir de la floresta entre cuyos claros se distinguían los cocoteros de los arenales, ocurrió lo imprevisto. "Bokapi y yo caminábamos tranquilamente, cuando, de pronto, ella me apretó el brazo, deteniéndome. "A cinco metros de nosotros, desenvolviendo sus pesados aros amarillos, irritada, nos miraba una boa. Su cabeza triangular se dirigía a nosotros con la lengua bífida ondulando de furor fuera de la escamosa boca. "Me paralizó un frío mortal. No podíamos escapar. Íbamos a perecer los dos. Bokapi lo comprendió, se despidió de mí con una mirada y rápidamente se lanzó a la boa. "¡Quién pudiera contar la inútil lucha de la negra con la boa! Yo vi cómo Bokapi, con su único brazo libre, intentó tomar la garganta de la boa; vi cómo los anillos de la terrible serpiente prensaban sus piernas y su pecho; vi cómo Bokapi clavó los dientes en el lomo de la boa con tan furiosa mordedura, que súbitamente la boa duplicó su presión. Y Bokapi ya no se movió. "Entonces, a la vista de la playa, entré al bosque y me puse a llorar como una criatura. La selva era terrible." Libro: El Jorobadito Cuento: LA LUNA ROJA (1933) Autor: Roberto Arlt Nada lo anunciaba por la tarde. Las actividades comerciales se desenvolvieron normalmente en la ciudad. Olas humanas hormigueaban en los pórticos encristalados de los vastos establecimientos comerciales, o se detenían frente a las vidrieras que ocupaban todo el largo de las calles oscuras, salpicadas de olores a telas engomadas, flores o vituallas. Los cajeros, tras de sus garitas encristaladas, y los jefes de personal rígidos en los vértices alfombrados de los salones de venta, vigilaban con ojo cauteloso la conducta de sus inferiores. Se firmaron contratos y se cancelaron empréstitos. En distintos parajes de la ciudad, a horas diferentes, numerosas parejas de jóvenes y muchachas se juraron amor eterno, olvidando que sus cuerpos eran perecederos; algunos vehículos inutilizaron a descuidados paseantes, y el cielo, más allá de las altas cruces metálicas pintadas de verde, que soportaban los cables de alta tensión, se teñía de un gris ceniciento, como siempre ocurre cuando el aire está cargado de vapores acuosos. Nada lo anunciaba. Por la noche fueron iluminados los rascacielos. La majestuosidad de sus fachadas fosforescentes, recortadas a tres dimensiones sobre el fondo de tinieblas, intimidó a los hombres sencillos. Muchos se formaban una idea desmesurada respecto a los posibles tesoros blindados por muros de acero y cemento. Fornidos vigilantes, de acuerdo a la consigna recibida, al pasar frente a estos edificios, observaban cuidadosamente los zócalos de puertas y ventanas, no hubiera allí abandonada una máquina infernal. En otros puntos se divisaban las siluetas sombrías de la policía montada, teniendo del cabestro a sus caballos y armados de carabinas enfundadas y pistolas para disparar gases lacrimógenos. Los hombres timoratos pensaban: “¡Qué bien estamos defendidos!”, y miraban con agradecimiento las enfundadas armas mortíferas; en cambio, los turistas que paseaban hacían detener a sus choferes, y con la punta de sus bastones señalaban a sus acompañantes los luminosos nombres de remotas empresas. Estos centelleaban en interminables fachadas escalonadas y algunos se regocijaban y enorgullecían al pensar en el poderío de la patria lejana, cuya expansión económica representaban dichas filiales, cuyo nombre era menester deletrear en la proximidad de las nubes. Tan altos estaban. Desde las terrazas elevadas, al punto que desde allí parecía que se podían tocar las estrellas con la mano, el viento desprendía franjas de músicas, “blues” oblicuamente recortados por la dirección de la racha de aire. Focos de porcelana iluminaban jardines aéreos. Confundidos entre el follaje de costosas vegetaciones, controlados por la respetuosa y vigilante mirada de los camareros, danzaban los desocupados elegantes de la ciudad, hombres y mujeres jóvenes, elásticos por la práctica de los deportes e indiferentes por el conocimiento de los placeres. Algunos parecían carniceros enfundados en un “smoking”, sonreían insolentemente, y todos, cuando hablaban de los de abajo, parecían burlarse de algo que con un golpe de sus puños podían destruir. Los ancianos, arrellanados en sillones de paja japonesa, miraban el azulado humo de sus vegueros o deslizaban entre los labios un esguince astuto, al tiempo que sus miradas duras y autoritarias reflejaban una implacable seguridad y solidaridad. Aun entre el rumor de la fiesta no se podía menos de imaginárseles presidiendo la mesa redonda de un directorio, para otorgar un empréstito leonino a un estado de cafres y mulatillos, bajo cuyos árboles correrían linfas de petróleo. Desde alturas inferiores, en calles más turbias y profundas que canales, circulaban los techos de automóviles y tranvías, y en los parajes excesivamente iluminados, una microscópica multitud husmeaba el placer barato, entrando y saliendo por los portalones de los “dancings” económicos, que como la boca de altos hornos vomitaban atmósferas incandescentes. Hacia arriba, en oblicuas direcciones, la estructura de los rascacielos despegaba sobre cielos verdosos o amarillentos, relieves de cubos, sobrepuestos de mayor a menor. Estas pirámides de cemento desaparecían al apagarse el resplandor de invisibles letreros luminosos; luego aparecían nuevamente como “super dreadnoughts”1, poniendo una perpendicular y tumultuosa amenaza de combate marítimo al encenderse lívidamente entre las tinieblas. Fue entonces cuando ocurrió el suceso extraño. El primer violín de la orquesta Jardín Aéreo Imperius iba a colocar en su atril la partitura del “Danubio Azul”, cuando un camarero le alcanzó un sobre. El músico, rápidamente, lo rasgó y leyó la esquela; entonces, mirando por sobre los lentes a sus camaradas, depositó el instrumento sobre el piano, le alcanzó la carta al clarinetista, y como si tuviera mucha prisa descendió por la escalerilla que permitía subir al paramento, buscó con la mirada la salida del jardín y desapareció por la escalera de servicio, después de tratar de poner inútilmente en marcha el ascensor. Las manos de varios bailarines y sus acompañantes se paralizaron en los vasos que llevaban a los labios para beber, al observar la insólita e irrespetuosa conducta de este hombre. Mas, antes de que los concurrentes se sobrepusieran de su sorpresa, el ejemplo fue seguido por sus compañeros, pues se le vio uno a uno abandonar el palco, muy serio y ligeramente pálido. Es necesario observar que a pesar de la prisa con que ejecutaban estos actos, los actuantes revelaron cierta meticulosidad. El que más se destacó fue el violoncelista que encerró su instrumento en la caja. Producían la impresión de querer significar que declinaban una responsabilidad y se “lavaban las manos”. Tal dijo después un testigo. Y si hubieran sido ellos solos. Los siguieron los camareros. El público, mudo de asombro, sin atreverse a pronunciar palabra (los camareros de estos parajes eran sumamente robustos) les vio quitarse los fracs de servicio y arrojarlos despectivamente sobre las mesas. El capataz de servicio dudaba, mas al observar que el cajero, sin cuidarse de cerrar la caja, abandonaba su alto asiento, sumamente inquieto se incorporó a los fugitivos. Algunos quisieron utilizar el ascensor. No funcionaba. Súbitamente se apagaron los focos. En las tinieblas, junto a las mesas de mármol, los hombres y mujeres que hasta hacía unos instantes se debatían entre las argucias de sus pensamientos y el deleite de sus sentidos, comprendieron que no debían esperar. Ocurría algo que rebalsaba la capacidad expresiva de las palabras, y entonces, con cierto orden medroso, tratando de aminorar la confusión de la fuga, comenzaron a descender silenciosamente por las escaleras de mármol. El edificio de cemento se llenó de zumbidos. No de voces humanas, que nadie se atrevía a hablar, sino de roces, tableteos, suspiros. 1 Dreadnoughts: acorazados De vez en cuando, alguien encendía un fósforo, y por el caracol de las escaleras, en distintas alturas del muro, se movían las siluetas de espaldas encorvadas y enormes cabezas caídas, mientras que en los ángulos de pared las sombras se descomponían en saltantes triángulos irregulares. No se registró ningún accidente. A veces, un anciano fatigado o una bailarina amedrentada se dejaban caer en el borde de un escalón, y permanecía allí sentada, con la cabeza abandonada entre las manos, sin que nadie la pisoteara. La multitud, como si adivinara su presencia encogida en la pestaña de mármol, describía una curva junto a la sombra inmóvil. El vigilante del edificio, durante dos segundos, encendió su linterna eléctrica, y la rueda de luz blanca permitió ver que hombres y mujeres, tomados indistintamente de los brazos, descendían cuidadosamente. El que iba junto al muro llevaba la mano apoyada en el pasamano. Al llegar a la calle, los primeros fugitivos aspiraron afanosamente largas bocanadas de aire fresco. No era visible una sola lámpara encendida en ninguna dirección. Alguien raspó una cerilla en una cortina metálica, y entonces descubrieron en los umbrales de ciertas casas antiguas, criaturas sentadas pensativamente. Estas, con una seriedad impropia de su edad, levantaban los ojos hacia los mayores que los iluminaban, pero no preguntaron nada. De las puertas de los otros rascacielos también se desprendía una multitud silenciosa. Una señora de edad quiso atravesar la calle, y tropezó con un automóvil abandonado; más allá, algunos ebrios, aterrorizados, se refugiaron en un coche de tranvía cuyos conductores habían huido, y entonces muchos, transitoriamente desalentados, se dejaron caer en los cordones de granito que delimitaban la calzada. Las criaturas inmóviles, con los pies recogidos junto al zócalo de los umbrales, escuchaban en silencio las rápidas pisadas de las sombras que pasaban en tropel. En pocos minutos los habitantes de la ciudad estuvieron en la calle. De un punto a otro en la distancia, los focos fosforescentes de linternas eléctricas se movían con irregularidad de luciérnagas. Un curioso resuelto intentó iluminar la calle con una lámpara de petróleo, y tras de la pantalla de vidrio sonrosado se apagó tres veces la llama. Sin zumbidos, soplaba un viento frío y cargado de tensiones voltaicas. La multitud espesaba a medida que transcurría el tiempo. Las sombras de baja estatura, numerosísimas, avanzaban en el interior de otras sombras menos densas y altísimas de la noche, con cierto automatismo que hacía comprender que muchos acababan de dejar los lechos y conservaban aún la incoherencia motora de los semidormidos. Otros, en cambio, se inquietaban por la suerte de su existencia, y calladamente marchaban al encuentro del destino, que adivinaban erguido como un terrible centinela, tras de aquella cortina de humo y de silencio. De fachada a fachada, el ancho de todas las calles trazadas de este a oeste se ocupaba de multitud. Esta, en la oscuridad, ponía una capa más densa y oscura que avanzaba lentamente, semejante a un monstruo cuyas partículas están ligadas por el jadeo de su propia respiración. De pronto un hombre sintió que le tiraban de una manga insistentemente. Balbuceó preguntas al que así le asía, mas como no le contestaban, encendió un fósforo y descubrió el achatado y velludo rostro de un mono grande que con ojos medrosos parecía interrogarlo acerca de lo que sucedía. El desconocido, de un empellón, apartó la bestia de sí, y muchos que estaban próximos a él repararon que los animales estaban en libertad. Otro identificó varios tigres confundidos en la multitud por las rayas amarillas que a veces fosforecían entre las piernas de los fugitivos, pero las bestias estaban tan extraordinariamente inquietas que, al querer aplastar el vientre contra el suelo, para denotar sumisión, obstaculizaban la marcha, y fue menester expulsarlas a puntapiés. Las fieras echaron a correr, y como si se hubiera pasado una consigna, ocuparon la vanguardia de la multitud. Adelantábanse con la cola entre las zarpas y las orejas pegadas a la piel del cráneo. En su elástico avance volvían la cabeza sobre el cuello, y se distinguían sus enormes ojos fosforescentes, como bolas de cristal amarillo. A pesar de que los tigres caminaban lentamente, los perros, para mantenerse a la par de ellos, tenían que mover apresuradamente las patas. Súbitamente, sobre el tanque de cemento de un rascacielos apareció la luna roja. Parecía un ojo de sangre despegándose de la línea recta, y su magnitud aumentaba rápidamente. La ciudad, también enrojecida, creció despacio desde el fondo de las tinieblas, hasta fijar la balaustrada de sus terrazas en la misma altura que ocupaba la comba descendente del cielo. Los planos perpendiculares de las fachadas reticulaban de callejones escarlatas el cielo de brea. En las murallas escalonadas, la atmósfera enrojecida se asentaba como una neblina de sangre. Parecía que debía verse aparecer sobre la terraza más alta un terrible dios de hierro con el vientre troquelado de llamas y las mejillas abultadas de gula carnicera. No se percibía ningún sonido, como si por efectos de la luz bermeja la gente se hubiera vuelto sorda. Las sombras caían inmensas, pesadas, cortadas tangencialmente por guillotinas monstruosas, sobre los seres humanos en marcha, tan numerosos que hombro con hombro y pecho con pecho colmaban las calles de principio a fin. Los hierros y las cornisas proyectaban a distinta altura rayas negras paralelas a la profundidad de la atmósfera bermeja. Los altos vitrales refulgían como láminas de hielo tras de las que se desemparva un incendio. A la claridad terrible y silenciosa era difícil discernir los rostros femeninos de los masculinos. Todos aparecían igualados y ensombrecidos por la angustia del esfuerzo que realizaban, con los maxilares apretados y los párpados entrecerrados. Muchos se humedecían los labios con la lengua, pues los afiebraba la sed. Otros con gestos de sonámbulos pegaban la boca al frío cilindro de los buzones, o al rectangular respiradero de los transformadores de las canalizaciones eléctricas, y el sudor corría en gotas gruesas por todas las frentes. De la luna, fijada en un cielo más negro que la brea, se desprendía una sangrienta y pastosa emanación de matadero. La multitud en realidad no caminaba, sino que avanzaba por reflujos, arrastrando los pies, soportándose los unos en los otros, muchos adormecidos e hipnotizados por la luz roja que, cabrilleando de hombro en hombro, hacía más profundos y sorprendentes los tenebrosos cuévanos de los ojos y roídos perfiles. En las calles laterales los niños permanecían quietos en sus umbrales. Del tumulto de las bestias, engrosado por los caballos, se había desprendido el elefante, que con trote suave corría hacia la playa, escoltado por dos potros. Estos, con las crines al viento y los belfos vueltos hacia las apantalladas orejas del paquidermo, parecían cuchichearle un secreto. En cambio, los hipopótamos a la cabeza de la vanguardia, buceaban fatigosamente en el aire, recogiéndolo con los golpes en vacío de sus hocicos acorazados. Un tigre restregando el flanco contra los muros avanzaba de mala gana. El silencio de la multitud llegó a hacerse insoportable. Un hombre trepó a un balcón y poniéndose las manos ante la boca a modo de altoparlante, aulló congestionado: —Amigos, ¡qué pasa, amigos! Yo no sé hablar, es cierto, no sé hablar, pero pongámonos de acuerdo. Desfilaban sin mirarle, y entonces el hombre secándose el sudor de la frente con el velludo dorso del brazo se confundió en la muchedumbre. Inconscientemente todos se llevaron un dedo a los labios, una mano a la oreja. No podían ya quedar dudas. En una distancia empalizada de fuego y tinieblas, más movediza que un océano de petróleo encendido, giró lentamente sobre su eje la metálica estructura de una grúa. Oblicuamente un inmenso cañón negro colocó su cónico perfil entre cielo y tierra, escupió fuego retrocediendo sobre su cureña, y un silbido largo, cruzó la atmósfera con un cilindro de acero. Bajo la luna roja, bloqueada de rascacielos bermejos, la multitud estalló en un grito de espanto: — ¡No queremos la guerra! ¡No…, no…, no!… Comprendían esta vez que el incendio había estallado sobre todo el planeta, y que nadie se salvaría. JORGE LUIS BORGES BIOGRAFÍA. Escritor argentino nació en Buenos Aires en 1899, falleció en Ginebra, Suiza en 1986. Apenas con seis años confesó a sus padres su vocación de escritor, e inspirándose en un pasaje del Quijote redactó su primera fábula en el año 1907 que tituló La visera fatal. A los diez años publicó una brillante traducción al castellano de El príncipe feliz de Oscar Wilde. Al estallar la Primera Guerra Mundial su familia se instaló en Ginebra y Borges, ya adolescente, comenzó a leer la obra de los escritores franceses, desde los clásicos hasta los simbolistas y, al descubrir el expresionismo alemán, se dedicó a aprender ese idioma. Cuando su familia se traslada a España se pone e contacto con la literatura española. De regreso en Buenos Aires, fundó (1921) con otros jóvenes la revista Prismas y luego Proa y, en 1923 editó su primer libro de versos: Fervor de Buenos Aires. Borges fue el creador de una cosmovisión muy singular, sostenida sobre un original modo de entender conceptos como los de tiempo, espacio, destino o realidad. Sus narraciones y ensayos se nutren de complejas simbologías y de una poderosa erudición, producto de su frecuentación de las diversas literaturas europeas, en especial la anglosajona -William Shakespeare, Thomas De Quincey, Rudyard Kipling o Joseph Conrad son referencias permanentes en su obra-, además de su conocimiento de la Biblia, la Cábala judía, las primigenias literaturas europeas, la literatura clásica y la filosofía. Entre sus obras se encuentran ensayos, textos en prosa como (entre otros) Historia universal de la infamia (1935) donde incluye uno de sus cuentos más famosos: El hombre de la esquina rosada, Historia de la eternidad (1936) y Ficciones (1944). En este último despliega toda su maestría imaginativa, en cuentos como "La biblioteca de Babel", "El jardín de los senderos que se bifurcan" o "La lotería de Babilonia. En 1949 publica El Aleph volumen de diecisiete cuentos donde combina elementos de la tradición filosófica y de la literatura fantástica. En la obra de Borges también se encuentran volúmenes escritos en colaboración, tanto dedicados a la ficción como al ensayo así como gran cantidad de notas de crítica bibliográfica y comentarios de literatura, aparecidos en diferentes publicaciones periódicas argentinas y extranjeras. LOS DOS REYES Y LOS DOS LABERINTOS Autor: Jorge Luis Borges Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe más) que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de Babilonia (para hacer burla de la simplicidad de su huésped) lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que, si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribo sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron tres días, y le dijo: Oh, rey del tiempo y substancia y cifra del siglo!, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros; ahora el Poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que veden el paso.& quot. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. EL ALEPH (Fragmento) (1949) Autor: Jorge Luis Borges En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria; luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa (la luna del espejo, digamos) era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto (era Londres), vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó, vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace treinta años vi en el zaguán de una casa en Frey Bentos, vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua, vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena, vi en Inverness a una mujer que no olvidaré, vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer de pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol, vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemont Holland, vi a un tiempo cada letra de cada página (de chico yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche), vi la noche y el día contemporáneo, vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala, vi mi dormitorio sin nadie, vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin, vi caballos de crin arremolinada, en una playa del Mar Caspio en el alba, vi la delicada osadura de una mano, vi a los sobrevivientes de una batalla, enviando tarjetas postales, vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española, vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo, vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos, vi todas las hormigas que hay en la tierra, vi un astrolabio persa, vi en un cajón del escritorio (y la letra me hizo temblar) cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino, vi un adorado monumento en la Chacarita, vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo, vi la circulación de mi propia sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte, vi el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo. " JULIO CORTÁZAR BIOGRAFÍA De padres argentinos, nació en Suiza en 1914, (declara que su nacimiento en Bruselas “fue un producto del turismo y la diplomacia") En 1918 su familia regresó a la Argentina estableciéndose en Banfield. Considerado como uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, se destacó en el relato corto, la prosa poética y la narración breve en general. Sus obras escapan de la linealidad temporal y sus personajes adquieren una autonomía y una profundidad psicológica pocas veces vista hasta el momento. Los contenidos de su obra transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico, motivo por lo cual se lo relaciona con el surrealismo. En 1938 publicó, con el seudónimo Julio Denis, el libro de sonetos Presencia. En 1949 editan su obra dramática Los reyes. En 1951, publica Bestiario donde surge el Cortázar deslumbrante por su fantasía y su revelación de mundos nuevos que irán enriqueciéndose en su obra futura. Entre sus obras se encuentran Los premios (1960), Historias de Cronopios y de Famas (1962) Rayuela (1963), 62/Modelo para armar (1968), Libro de Manuel (1973). En 1951 se estableció en Paris. Allí vivió gran parte de su vida, ambientó algunas de sus obras y donde finalmente falleció en 1984. Libro: HISTORIAS DE CRONOPIOS Y DE FAMAS (1962) Cuento: INSTRUCCIONES PARA SUBIR UNA ESCALERA - Julio Cortázar Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales, y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se situó un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquiera otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda (también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado), y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en éste descansará el pie, y en el primero descansará el pie. (Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie). Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Libro: BESTIARIO (1951) Cuento: CASA TOMADA Autor: Julio Cortázar Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales) guardaba los secretos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era una locura pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete, y a eso de las once yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales; ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo, a mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los cuarenta años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos; o mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé porqué tejía tanto, yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así, tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba; era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana; Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pull-over está terminado no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería; no tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba a hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida, todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente la entretenía el tejido, mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. Cómo no acordarme de la distribución de la casa. El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esta parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica, y la puerta central daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living; tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios, y al frente del pasillo que conducía a la parte más retirada; avanzando por le pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa, o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta advertía uno que la casa era muy grande; si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse; Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa, casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso se lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire, apenas sopla una ráfaga se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé; da trabajo sacarlo bien con plumero, vuela y se suspende en el aire, un momento después se deposita de nuevo en los muebles y en los pianos. Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui hasta el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble, y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde, la cerré de golpe apoyando el cuerpo; felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene -Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. -¿Estás seguro? Asentí. -Entonces -dijo recogiendo las agujas- tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris; a mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de Hesperidina de muchos años. Con frecuencia (pero esto solamente sucedió los primeros días) cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. -No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aun levantándose tardísimo, a las nueve y media por ejemplo, no daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto: mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá, y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene que era más cómodo. A veces Irene decía: -Fíjate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol? Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadrito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen y Malmédy. Estábamos bien, y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. (Cuando Irene soñaba en alta voz yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene se los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos ahí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz, hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alto voz, me desvelaba en seguida). Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio (ella tejía) oí el ruido en la cocina; tal vez en la cocina o tal vez en el baño porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y en el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. -Han tomado esta parte- dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta el cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. -¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? le pregunté inútilmente. -No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las once de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene (yo creo que ella estaba llorando) y salimos a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada.