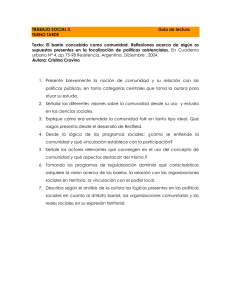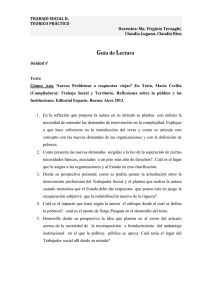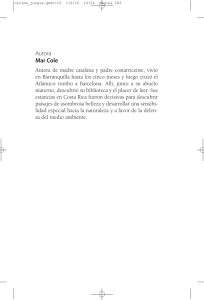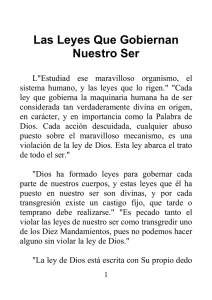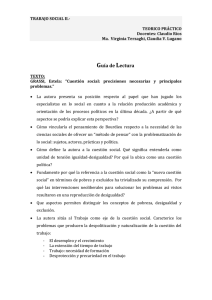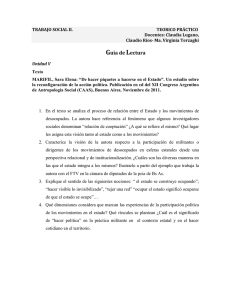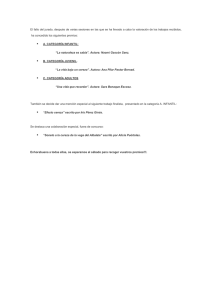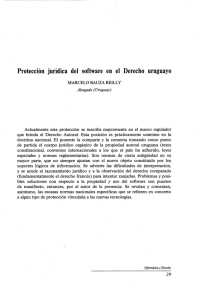Revista de libros - Biblioteca Digital de APA
Anuncio

Revista de libros L'apprenti-historien et le maitre-sorcier [El aprendiz de historiador y el maestro brujo] Piera Aulagnier P.U.F., París, 1984, 276 pp. P. Aulagnier llamó a su nuevo libro El aprendiz de historiador y el maestro-brujo. Ya conocemos su preocu- pación constante acerca de la función del yo, que consiste en hacer "pensabies" para el sujeto sus propias vivencias. Este es un texto que trata de la psicosis, y lo hace desde una perspectiva teórico-clínica, incluyendo la problemática del pensamiento. En un original planteo, la autora nos presentará al yo como un "aprendiz de historiador" que construye historias más o menos frágiles, y al ello como un "maestro-brujo", que repite una historia sin palabras que ningún discurso podrá modificar. En la introducción retomará algunos de sus cuestionamientos esenciales. Cada analista, afirma P. Aulagnier, suele elegir ciertos planteas en función de su propia estructura, "de ese punto de resistencia y fascinación que singulariza su relación con la teoría psicoanaIítica". En ese sentido, reconoce que desde siempre privilegia en sus escritos dos temas fundamentales: - La función del yo (Je) como creador de una historia Iibidinal que le permite hallar causas que le hagan aceptables las exigencias tan- to del mundo externo, como de su propio mundo psíquico. - La relación entre esa función de historiador propia del yo (Je) con su necesidad de causalidad, y nuestra teoría, que privilegia la búsqueda y el descubrimiento de un nuevo tipo de causalidad, así como los beneficios primarios que el yo (Je) puede esperar de ello. A partir de allí, la autora vuelve a preocuparse acerca de la relación entre la teoría y la clínica, y la manera particular en que cada analista y cada paciente encaran la búsqueda de la verdad. El análisis sería entonces el encuentro entre un "historiador profano" (el paciente) y un "analistahistoriador" con su propia versión acerca de la ontogénesis del deseo. Entre paciente y analista habría pues un intercambio de conocimientos, de versiones de la historia del paciente, pero también circulación del capital afectivo que cada uno posee para transformar el discurso teórico en un discurso vivo y singular. La introducción concluye con el análisis de dos mecanismos psíquicos que para la autora merecen particular interés. El primero sería el mal uso de la identificación proyectiva, 216 cuya aparición haría imposible el trabajo analítico. Se trata de la indiscriminación que puede aparecer en la llamada contratransferencia en donde habría una "perversión" del concepto de identificación del analista con su paciente. Esta indiscriminación estaría ocultando otro mecanismo: el de la identificación proyectiva como forma de introducirse en el objeto para controlarlo. El segundo mecanismo, siempre según la autora, suele oponer una particular resistencia a las interpretaciones provocando ese "efecto de realidad" que marca de manera indeleble ciertos acontecimientos psíquicos. Se trataría de un "telescopado" entre un enunciado de valor identificante pronunciado por una voz particularmente investida y la vivencia emocional del sujeto en el momento del impacto. En ese caso, el afecto y la situación son vividos como presentes por persistencia de una representación no reprimible, ya que se halla entretejida con un enunciado identificatorio. En la primera parte del libro, la autora analizará las historias de dos pacientes psicóticos. Los casos de Philippe y Odette mostrarán justa. mente las consecuencias extremas de ciertos encuentros entre la representación fantasmática de la realidad y la prueba que ésta nos impone. Historias llenas de silencio como la de Philippe, o de furor como la de Odette. El primer caso, Philippe, relata la historia de un paciente joven que se presenta al tratamiento en pleno delirio esquizofrénico. La terapeuta intentará hallar junto a su paciente el sentido que aquél busca infructuosamente en su delirio. A través de entrevistas con la familia buscará conocer la historia infantil del paciente, y así descubrirá que casi no hay recuerdos por parte de los padres, y por lo tanto ninguna posibilidad de ligar el sufrimiento presente de Philippe con su historia. Será entonces mediante una particular escucha como analista y paciente podrán Ilegal' Revista de libros a una nueva versión de esa historia. El relato nos presenta cuatro versiones de la historia de Philippe: - Aquélla en que Philippe es autor y protagonista. Es una versión que reconstruye una historia conforme a una causalidad delirante, ligando la totalidad de los acontecimientos pasados, presentes y futuros a una causa fuera del tiempo y la realidad. En este caso, como suele suceder en la esquizofrenia, la versión tendría además la función de disculpar a ambos padres de toda responsabilidad acerca del destino psíquico de Philippe. - Otra versión la ofrecen los padres en las entrevistas familiares. En ella se presentan como testigos objetivos de la infancia de Philippe, negando e ignorando el rol que ellos mismos cumplieron. - Una nueva versión será la de la terapeuta, elaborándose y modificándose durante la escucha, como resultado espontáneo de esa actividad de "teorización flotante" que es propia del pensamiento analítico. - La cuarta versión sólo está esbozada en el momento de la publicación de este libro: es la que terapeuta y paciente comienzan a "escribir" juntos. El otro caso clínico está sintetizado en un relato más breve. Traía de una paciente, Odette, con crisis confusionales alucinatorias acompañadas de "ataques de furor". También aquí P. Aulagnier nos muestra de qué manera fue llegando a la historia infantil de esta mujer y a la posibilidad de comprender e interpretar sus alucinaciones, ligándolas a los acontecimientos históricos vividos por la paciente. Hacia el final de esta primera parte, la autora nos propone algunas líneas para interpretar el delirio, señalando las difícuItades que presenta el hacerlo sin el recurso, válido pero Revista de libros ineficaz, de remitirse a fantasías universales y teóricas. Esta forma de interpretar no tomaría en cuenta la singularidad del delirio y sólo sería una teoría más para enfrentarla a la teoría materna. La autora sostiene que entre el discurso delirante y las representaciones inconscientes deberán intercalarse ciertos "enunciados históricos" que permitan recuperar el lugar y la voz de esa infancia reducida al silencio por los padres o por el propio sujeto. Sólo a partir de allí será posible la interpretación. En el paciente psicótico la función del análisis sería la de hacer formular al sujeto las demandas que jamás expresó y absolverlo del crimen del cual ha sido acusado: aquello que él afirmaba ver y sentir sólo era producto de su fantasía. La autora nos refiere de qué manera el psicótico debió excluir en un mismo movimiento sus representaciones fantasmáticas y el conjunto de los pensamientos que las habían hecho interpretables por su yo: no sólo habría una mutilación del capital fantasmático, sino también de la función ideica. En ese sentido, lo más complejo, señala P. Aulagnier, sería lograr en estos pacientes una "fuerza de convicción" que les permitiera reconocer como verdaderas las interpretaciones que se les hacen, ya que no conservan recuerdos de su historia, ni siquiera reprimidos. Así como el neurótico halla su "prueba de verdad" en el retorno en sí mismo de un afecto ya experimentado, el psicótico la encuentra en el retorno a su memoria de un "ya conocido" o "ya pensado" que él había excluido. En ese sentido, la autora afirma que la neo-realidad que el delirio construye se halla en estrecha relación con el retorno en el espacio psíquico de ese "ya experimentado" y que se acompaña de la misma interpretación que el niño se dio a sí mismo en aquella oportunidad, pero esta interpretación está prohibida y sólo podrá ser pen- 217 sada ligándola a algo de lo cual hacer responsable al perseguidor. Se producirá así un clivage entre la representación de la experiencia y m interpretación por el yo. Es por eso que la autora del libro sostiene que para interpretar el delirio debemos intercalar entre la interpretación que el sujeto se da de las experiencias que vive actualmente y la causalidad inconsciente que podría dar cuenta de los afectos, la interrnediación de lo que podemos conocer o suponer de su historia infantil. Historia que intentamos construir tanto a partir de los datos que el paciente nos brinda, como, cuando es posible, desde el discurso parental. La segunda parte del libro se titula "Una historia llena de preguntas", y aquí es el yo del analista, como "aprendiz de historiador", el que intentará teorizar acerca de la vivencia clínica. Es así como la autora nos muestra la búsqueda de pruebas que todo analista realiza sobre la historia de su paciente, búsqueda necesaria pero que a veces puede inducirlo a equivocar los caminos de su comprensión. Así como el discurso parental ocupa el lugar del infans en la historia del sujeto, también el discurso del analista podrá ocupar equivocadamente el espacio en donde ese infans debe comenzar a hablar. Por último, en un interesante capítulo que denomina "Cuando la ficción anticipa la teoría", P. Aulagnier analiza con gran lucidez dos conocidas obras literarias: 1984,de Georges Orwell, y Un mundo feliz, de Aldous Huxley. En ellas, intentará mostrar los efectos de cierto tipo de poder sobre el pensamiento y el discurso. Creo que no es necesario agregar más para destacar el valioso aporte teórico y clínico que la autora nos ofrece en este texto, y muy especialmente al ocuparse con una visión profunda a la vez que estrictamente psicoanalítica del tratamiento de la psicosis. Sonia Abadi 218 Revista de libros Trastornos psicosomáticos en la niñez y adolescencia Marta Békei Nueva Visión, Buenos Aires, 1984 En la Introducción la autora remarca su formación como pediatra y psicoanalista; a pesar de esta integración formativa reconoce lo difícil de caracterizar la enfermedad psicosomática, como también la integración psicosomática en un cuerpo sano. Destaca que la "terapia familiar sistémica" en la que participan pediatras en coterapia con psicoanalistas es la disciplina que más achicaría la brecha de la habitual desviación psicosomática. Reconoce que la relación madre-hijo es el eje central del desarrollo del niño. Conocer sus relaciones y distorsiones es indispensable para estudiar los trastornos psicosomáticos. Las funciones corporales quedan primariamente conectadas con las emociones del lactante y dentro de períodos con características marcadas por el tipo de relación objetal concomitante. Cobra aquí extremada importancia lo psicogenético. Reconoce la autora más adelante períodos vulnerables para la aparición de la enfermedad psicosomática: el paso de la simbiosis a la individuación, el comienzo de la latencia y la entrada a la pubertad. Aquí se podrían marcar enfermedades que tienen origen en trastornos surgidos por falla maternal primaria y lo más tardíos que se configuran dentro del conflicto edípico. La Dra. Békei, siguiendo a autores como Winnicott y Balint entre otros, remarca que el problema psicosomático se inicia tempranamente con un trastorno en la función, dejando un punto primario de fijación, si- guiendo hacia los períodos anal y fálico, donde se produciría muchas veces la lesión tisular. En los capítulos del libro dedicados a los trastornos patológicos específicos, recalca la necesidad de discriminar las características especiales de cada cuadro psicosomático. Este es un punto polémico. ¿Hay tal especificidad? Si en los orígenes de la enfermedad psicosomática se encuentran estas primeras alteraciones generales en la relación simbiótica con la madre, ¿de qué depende el tipo de sistema orgánico afectado? ¿O es que más que el cuadro psicosomático específico hay una estructura mental característica del paciente psicosomático? Capítulo 1: "Los orígenes médicospsicológicos y sociales de la enfermedad psicosomática". Comienza la autora mostrándonos que en sus orígenes el ejercicio de la medicina fue integral (Egipto, India, China) y que más tarde se separaron la tendencia empírica racional y la espiritual formando doctrinas separadas. Ubica distintas épocas (rnágico-animista, empirista, cientificista, psicologista, culturalista) , en cada una de las cuales el acento se puso en elementos parciales, lo que fue favoreciendo la actual disociación mente-cuerpo. Al final de este capítulo rescata como valor estructurante del desarrollo armónico del niño el papel que juegan la organización y el funcionamiento de la familia. Propone centrar toda la atención en la prevención de los trastornos psicosomáticos: para ello postula la necesidad de cambiar Revista de libros la idea de que siempre hay que cercenar la protesta (medicina represiva) que implica la enfermedad psicosomática. Capítulo II: "Papel de los factores hereditarios y ambientales en el desarrollo". Un desarrollo del infante depende de factores 1] hereditarios, que incluyen los orgánico-estructurales y madurativos, y 2] ambientales. Las condiciones ambientales tienen que ser favorables en cuanto a estímulos adecuados. Debe existir un sincronismo entre maduración y estímulos externos. La necesidad de estímulos no se limita a la capacidad sensoriomotora sino que se extiende al desarrollo intelectual, muy necesario, sobre todo a partir del tercer año de vida. El capítulo 111 habla del desarrollo psicológico según las teorías psicoanalíticas. Aquí nuevamente valora la autora la importancia del medio en el desarrollo en referencia al vínculo primario y a las estructuras intrapsíquicas que derivan de esa internalización. ¿Cuáles son las teorías que selecciona la Dra. Békei para explicar este desarrollo? Por momentos, estamos en una verdadera encrucijada, dada la enorme diversidad de modelos teóricos con que se explican diversos cuadros clínicos. A veces es un verdadero arte salir airoso de esa imbricación teórica, pero creemos que la Dra. Békei lo logra. El centro de la elección teórica se basa en la evolución de las teorías objetalistas. Escribe la autora: "omitiremos la descripción de la teoría libidinal freudiana por no tratarse de una teoría objetal". Aquí nos quedan dudas sobre esa afirmación, sobre aquella parte de la teoría freudiana que tiene en cuenta el destino de la libido objetal y todas las transformaciones del narcisismo, como son las formaciones de los ideales (Tótem y tabú, "Introducción del Narcisismo", "Leonardo") que impregnan tanto a la percepción como al juicio de realidad. 219 Con R. Spitz inicia la autora un estudio comparativo de teorías que abarcan las idea de la integración continua y progresiva del niño con su madre. Así describe claramente a M. Mahler, O. Winnicott, J. Lacan en las etapas estructurales del psiquismo con un cuadro comparativo final muy bien descriminado. Al final de este capítulo introduce la teoría kleiniana del desarrollo. Reconoce que su teoría evolutiva gira alrededor de la relación objetal, pero al no establecer etapas fijas que se cumplan y superen, se dificultaría la comparación de la kleiniana con otras teorías. Así y todo al final introduce algo de cotejo, estableciendo que la primera transición de la posición esquizoparanoide a la depresiva incluye el comienzo de la simbolización y que esto puede equipararse con la etapa de individuación de las otras teorías. Respetando y valorando los indicadores comparativos que tomó la autora, creemos que se podrían haber tomado otros desde las estructuras metapsicológicas de cada teoría. Quizás ello hubiese permitido contrastaciones diferentes a las que se tomaron teniendo en cuenta solamente las etapas del desarrollo. El capítulo IV está dedicado al vínculo madre-hijo. La conducta de la madre no depende únicamente del instinto materno heredado, sino de cómo esta relación es estimulada por el contacto con el recién nacido (Bowlby, 1973) en una acción recíproca y circular. La tendencia a favorecer el contacto temprano (Leboyer, Rascovsky, Bowlby) aumenta la comunicación facilitando las procesos adaptativos mutuos. Al no encontrar favorables condiciones para ajustarse a su nuevo rol, la madre puede ir transformándose en un ser rechazador y hostil. Volviendo la autora a su estudio comparativo, toma nuevamente a Winnicott, Mahler y Lacan para esta- 220 blecer categorías de formación de patologías de acuerdo con el momento evolutivo que se altere. Capítulo V: "Psicopatología de las enfermedades psicosomáticas", Creo que es el capítulo más logrado. La autora describe con mucha claridad distintas interferencias que alteran los estadios tempranos del desarrollo. Diferencia las estructuras patológicas a partir del momento de desarrollo en que se provoca la injuria. En el período de fusión inicial, sitúa la actitud de la madre como básica; si ésta es narcisista y, en vez de observar y escuchar las señales de su bebé para administrarle cuidados, le impone sus necesidades, va generando distintas categorías de trastornos psicosomáticos. Esta desadecuación materna por imposición o privación puede generar que el lactante "renuncie" a seguir emitiendo señales y signos de necesidades, con lo que se bloquea la formación de ecuaciones simbólicas más tarde necesarias para la simbolización normal. En el período de separación-individuación pueden cambiar el cuadro y también el carácter de las deficiencias maternas 1] apurando la separación, estimulando la independencia con brusquedades exigentes o 2] no permitiendo los deseos de autoafirmación del bebé, rechazándolo cuando se aleja y sólo demostrando su afecto si le da muestras de dependencia. Aquí se establecería el conflicto en el niño; quiere independizarse pero teme perder el amor de su madre, entra en contradición por su amor-odio. Lo que queda suprimido es el odio; la agresión dirigida contra el objeto querido y necesitado se vuelve hacia él (autoagresión). Para ampliar la explicación de la autoagresión, la autora recurre a los conceptos de Piera Aulagnier sobre el pictograma. Estos registros fieles de escenas displacenteras carecen de elaboración psíquica y, según la Dra. Békei, son los que se reactivan en Revista de libros los trastornos psicosomáticos. Estas respuestas biológicas no tienen sentido simbólico y son autoagresivos. Los afectos es como si quedaran "enquistados" en esta situación original, empobreciendo al yo y generándose una particular forma de disociación primitiva. Estas ideas se relacionan con las de Marty (1963), McDougall (1974) y Liberman y colaboradores (1981). (Los últimos describen, además, un cierto tipo de personalidad en estos pacientes psicosomáticos.) Este interesante libro sigue con una parte especial que abarca 10 capítulos, que van desde el hospitalismo hasta medidas de prevención y enfoque terapéutico. Describe en el capítulo de hospitalismo un cuadro psicosomático específico producido por la separación de niños de su madre, que mejora con la restitución del vínculo madre-hijo. Como enfermedad opuesta estaría el síndrome de falta de progreso: esta vez es la cercanía de la madre la que enferma al hijo; lo que ella le da él no lo necesita o está cargado de gran hostilidad generando una privación cualitativa. La enfermedad mejora separando al hijo de la madre. Incluye medidas profilácticas y terapéuticas imprescindibles sobre todo en las enfermedades específicas, como vómitos, úlcera péptíca, obesidad, anorexia, encopresís, colitis ulcerosa, asma bronquial y enuresis, tratadas en varios capítulos. La regla básica es que nunca la terapia sea exclusivamente en el niño, porque la enfermedad es producto de distorsiones en la interacción familiar. La autora apunta, dentro de las medidas terapéuticas, que siempre halla una activa colaboración entre el pediatra y el psicoterapeuta. En el capítulo XVII categoriza los rasgos típicos de la enfermedad psicosomática: 1] Una relación simbiótica alterada, que depende a su vez de la Revista de libros 221 patología de la madre y de las características constitucionales del niño. 2] Un bloqueo manifiesto en el campo de la agresión, que en los intentos de ser anulados por el niño, se transforman en autoagresión (lesión tisular). 3] Una imagen corporal distorsionada. 4] Una falla en la simbolización de los afectos que han quedado bloqueados. Falla en las catexias libidinales (descatectización) y falta de reacción afectiva ante los cambios. 5] Una disociación marcada mentecuerpo, alterándose la conexión entre el conocimiento mental y los aspectos corporales. Termina este capítulo y este libro con una recomendación que nos recuerda un pensamiento de Freud: "Prirnun non nocere" [proceder con cuidado, no lesionar]. La Dra. Békei nos sugiere su forma de trabajo: capacidad de escuchar, contacto empático y deseo de ayudar al otro. Rodolfo D'Alvia L'Interdit et la Transgression [Lo prohibido y la transgresión] Roger Dorey y otros Dunod, París, 1983 "El estado de transgresión es el que dirige el deseo, la exigencia de un mundo más profundo, más rico y prodigioso, en una palabra, de un mundo sagrado". G. BatailIe, "Lascaux o el nacimiento del arte" Este libro consta de una selección de trabajos fruto de largas reflexiones de un grupo de estudios en Francia sobre el tema de la transgresión. Son sus fuentes los textos de G. BatailIe ("El erotismo", "Lascaux o el nacimiento del arte") y el "Prefacio a la transgresión" de M. Foucault. En la introducción Roger Dorey presenta este concepto y señala que el psicoanálisis se ha preocupado poco en investigarlo. La transgresión es un fenómeno del orden de la experiencia. Se vive más que se comprende y su aprehensión conceptual resulta aun casi imposible. Cita a Bataille: "La transgresión levanta la prohibición sin suprimirla. La rela- ción que mantiene con lo prohibido O con el límite, debe comprenderse como la coexistencia irreductible de contrarios, sin posibilidad alguna de superación o de síntesis". Hemos pues de ir a buscar la experiencia de transgresión en las experiencias límite: en el arte, el erotismo, la experiencia mística, las experiencias límite de vacío o muerte en padecimientos orgánicos graves y en algunas conductas contrafóbicas. R. Dorey analiza la relación entre la transgresión y el deseo, y expresa: "el deseo freudiano que, como sabemos, no es ni instinto ni pulsión, es transgresivo por definición. Es 222 esa corriente psíquica que va de la insatisfacción hacia la satisfacción, impulso del ser hacia una imagen de ilusión, su fuente nace en la falta de objeto que es su característica esencial. Ausencia fundadora que revela el deseo del Otro (la madre) [... ] Límite a transgredir en un movimiento que da nacimiento al pensamiento y al lenguaje, haciendo surgir el deseo de saber, estrechamente ligado al deseo de la madre, a su posición en la castración y por ende al lugar que le asigna al hijo". Es el tiempo del advenimiento del sujeto. D. Perard presenta "Reír en mayor", un trabajo donde analiza las relaciones entre la risa y transgresión. Lo hace a través de un caso clínico: Ginette, mujer joven, padece de insuficiencia renal crónica, debe dializarse para vivir, su vida está amenazada. Ginette ríe: en el estallido de la risa se roza un límite, la boca se abre insinuando los límites de los labios y proponiendo otro límite, el de la muerte. Interjuego entre límites, vida y muerte. La risa de Ginette tiene por interlocutor al vacío, es el "testigo de una respuesta imposible". "Esta risa se plantea en el límite extremo de lo que Bataille denomina la experiencia interior, viaje al fondo de lo posible en el hombre." El concepto de lo real se articula en este trabajo a través de la diálisis de Ginette, que la confronta a ese real que es "el choque, el hecho de que las cosas no se arreglan enseguida como lo quiere la mano que se tiende hacia los objetos externos". Aparece la teorización con el objeto (a), objeto de la falta, que se define en el registro de la significación como lo que le falta al otro. "Es la nada, lo imposible que no puede figurarse." y agrega una frase de A. Green: "bajo lo cual se organiza el Revista de libros encuentro con la castración como impensable". Refiriéndose a la muerte escribe: "La transgresión muestra el goce imposible que se rencuentra con la muerte en el campo de lo real donde el Uno brilla." Y. Assedo estudia la dimensión transgresiva de una estructura contrafóbica en el alpinismo. En ese deporte, el individuo exploraría las posibilidades extremas de su cuerpo, rozando sus límites. Al mismo tiempo explora los primeros límites de la muerte, y esto no sin cierta angustia. Transgredir el límite implica una afirmación y una prueba de la existencia del sujeto y provoca un refuerzo del sentimiento de identidad. Participar de un reducido y privilegiado grupo les permite a esos deportistas diferenciarse del resto de los humanos y formar parte de un dominio sagrado. "Esta noción de sacralidad remite directamente a la existencia de una prohibición: penetrar lo sagrado puede implicar o violación o transgresión. La violación implica una destrucción del límite. La transgresión, en cambio, implica reconocer el límite, y levantarlo cada vez para reinstaurarlo nuevamente." La existencia del vacío es esencial; sin él la montaña perdería su principal atractivo. "El indescriptible e inefable vacío traza, en su intangibilidad, de manera todavía más intensa, el extremo límite de la vida, y la nada que se encuentra más allá de todo límite, la muerte, lo irremediable." Escribe Bataille acerca de la nada: "No hay sentimiento que nos arroje tanto en la exhuberancia, con más fuerza, que el de la nada. Pero la exhuberancia no es el aniquila- 223 Revista de libros miento: es la superación de la actitud de terror, es la transgresión." Para Bataille, la operación de la transgresión está basada en este movimiento que tiende a ir más allá de la angustia suscitada por la cercanía de la nada; movimiento que consiste en un proceso interior del sujeto fruto de una especie de trabajo psíquico. Finalmente plantea que debido a su valor socialmente aceptado es una actividad que linda con la sublimación. Y entramos aquí de lleno al tercer trabajo: "De la transgresión hacia la sublimación", de C. Trochet. C. Trochet reinterroga el concepto de sublimación a la luz de la transgresión, término que, como indica, no pertenece específicamente al vocabulario psicoanalítico. Reconoce un valor eminentemente estructurante a la transgresión. Todo pensamiento creativo se acompañaría necesariamente de ella. A través de un ejemplo clínico muestra cómo funciona el pensamiento en relación al deseo de saber y de qué manera actúa el movimiento transgresivo desembocando en la elaboración de una actividad sublimatoria. Liza es traída a la consulta a los cinco años de edad por problemas en la escolaridad y trastornos en la articulación de las palabras. Tiene una hermana mayor, Catalina, que se trata por una inadaptación escolar completa y una hermana menor, Carolina, de 18 meses, que no habla. Su madre, Mme Renard (Bertin, de soltera) , lleva el apellido de un primer marido de quien no tuvo hijos y cuyo paradero desconoce en la actualidad. No se ha divorciado y convive con Mr. Gilet, padre de las niñas. Estas, no habiendo sido reconocidas por el padre, llevan el apellido Bertin. Viven en una situación paradójica ya que teniendo padre y madre no llevan ninguno de los apellidos por los que se hacen llamar sus padres. La situación se complica pues a Liza la madre le dice (esto aparece durante el tratamiento) que su padre se llama Mr. Renard. Y hasta ingresar a la escuela creyó apellidarse Renard. Las prohibiciones a las que se enfrenta Liza son: 1- prohibición de saber realmente cuál es el nombre de su padre. 2 - prohibición de pensar. 3 - prohibición de hablar correctamente, vale decir, de articular lo que debe permanecer separado. C. Trochet muestra cómo Liza deberá transgredir la prohibición materna para "saber" acerca de su verdadera historia. El tratamiento, al permitirle superar la prohibición materna, la conduce progresivamente a efectuar un trabajo de pensamiento que le permite levantar la represión en lo concerniente a su padre y recuperar sus capacidades de sublimación. Escribe la autora: puede, a nuestro entender, existir ninguna verdadera sublimación, descubrimiento de un nuevo saber, reconocido y aceptado, sobre sí o sobre el mundo, sin previa transgresión, sin que el deseo haya podido pasar por encima de las prohibiciones tanto externas como internas que jalonan el camino de un pensamiento 'libre' hasta la barrera de lo imposible [... ] La transgresión supone entonces una cierta capacidad de tolerar y soportar la angustia [... I" "No En su trabajo "El signo ciego", J. M. Rey analiza la vinculación del arte con la transgresión. Nos habla de la gruta de Lascaux que representa para Bataille "el primer signo, el signo ciego y sin embargo signo sensible de nuestra presencia en el universo". Las pinturas de Lascaux nos introducen a la problemática de la figuración: "La figura del animal es el espacio de una contradicción que se sus- 224 Revista de libros trae a toda representación, el lugar donde se opera en silencio una transgresión que pone en juego el 'nacimiento' y la 'muerte', por lo tanto la matriz de un pensamiento sobre lo prohibido." En su "Prefacio a la transgresión" M. Foucault destaca la especificidad de la transgresión discriminándola del concepto de subversión o escándalo, vale decir, de aquello que se acompaña de una valencia negativa. Nada es negativo en la transgresión. Afirma el ser limitado abriéndolo por vez primera a la existencia. Experiencia -como nos enseña Bataille- que tiene el poder de "cuestionar todo sin admitir descanso alguno", apuntando al "ser sin tregua". Alcira Mariam Alizade Thálassa: una teoría de la genitalidad Sandor F erenczi Letra Viva, Buenos Aires, 1983 Thálassa (en griego significa mar) es un fascinante libro donde Ferenczi presenta audaces ideas que denomina "bioanalíticas" y se aventura por territorios inexplorados. Al desplegar sus hipótesis nos adentra en un mundo de correlaciones y paralelismos onto y filogenéticos que sorprende y encanta. Como dijera S. Freud refiriéndose a esta obra: "... es la más osada aplicación del psicoanálisis que se haya intentado jamás". Ferenczi parte del estudio de la sexualidad basándose en su experiencia clínica psicoanalítica. Sus ideas germinan mientras traduce al húngaro Tres ensayos sobre la teoría sexual, de Freud. Acude al conocimiento de las obras de numerosos biólogos durante su elaboración: Darwin, Lamarck, Hesse, Bolsche, entre otros. No le resulta fácil dar a publicación este libro; la naturaleza de las ideas que transmite, su insuficiente estudio de las ciencias naturales dan cuenta de una cierta resistencia. Freud le insiste reiteradamente en que lo publique. Finalmente, tras nueve años de ocultamiento, es presentado al público en 1924. Sus primeras observaciones parten de la impotencia masculina. Describe elementos de analidad en la eyaculación retardada y de uretralidad en la eyaculación precoz y concluye afirmando que para la eyaculación normal es indispensable lograr una armonía sinergética de las inervaciones anal y uretral. Acuña un primer novedoso término: aniimixis para significar la fusión de dos o más erotismos en una unidad superior. Trabaja con la hipótesis de erotismos desplazables y capaces de interactuar entre sí. Erotismo oral, anal, cutáneo, visual, etc. Los perversos acumulan erotismos, los histéricos presentan un funcionamiento genital heterotópica, una genitalización regresiva de autoerotismos tempranos. Otra idea básica: el coito es un proceso de anfimixis. El centro genital es una pangénesis en sentido darwiniano, vale decir, todas las partes del organismo Revista de libros están representadas en el aparato genital el cual "como una especie de gerente ejecutivo, dirige la operación de descarga erótica de todo el organismo". En el coito tiene lugar una triple identificación de todo el organismo: con los órganos genitales, con la pareja sexual y con la secreción genital. El propósito esencial de todo acto sexual es el retorno al vientre materno donde no existe la ruptura Yo-mundo externo, tan dolorosa para el ser humano. El acto sexual logra esta regresión temporaria. El organismo entero logra esta regresión por medios alucinatorios, el pene la alcanza simbólicamente, al identificarse con el organismo, y el semen la alcanza realmente. En el falo se corporiza el Yo erótico, y en este desdoblamiento del Yo se fundamenta el amor narcisista. Ya estamos en pleno "bioanálisís": el acto sexual logra una satisfacción simultánea del soma y del plasma germinal. El deseo edípico retorna incesante porque está sustentado en la tendencia biológica que impulsa a retornar al estado de reposo intrauterino. Cuando un órgano se resiste a la satisfacción directa de sus tendencias eróticas segregará sustancias o cantidades de energía que se desplazarán hasta el órgano sexual. Este intentará nivelar por medio del acto sexual la tensión libremente flotante del conjunto de los órganos. El "sentido erótico de la realidad", término ferencziano, es el paralelo erótico de la "función de realidad". Se adquiere al final del desarrollo genital cuando el coito permite el retorno real, aunque parcial, al seno materno. El aparato genital sería un órgano "útil" al servicio de la función de realidad. Ferenczi analiza el desarrollo de la libido a la luz de estas concepciones apoyándose en la etología y proclamará la universalidad del instinto de regresión materna. 225 Considera el fenómeno de autotomía (reacción que consiste en que ciertos animales -lagartos, lombrices- desprenden de su cuerpo aquellos órganos sometidos a una excitación demasiado intensa) y lo traspola al acto sexual humano. Ferenczi ve en esta reacción el precursor biológico de la represión en tanto huida psíquica de todo aquello que es experimentado como doloroso. La descarga de semen es una actividad autotómica, y la erección probablemente conlleve un elemento autotómico de autocastración. Analiza los fenómenos de la hipnosis, el fantasma del estado intrauterino, el rol de los olores en la sexualidad, el psiquismo temprano. Se pregunta: "¿Puede forzarse la comparación entre coito y nacimiento hasta llegar a concebir el ritmo del acoplamiento como una repetición atenuada del ritmo del trabajo del parto?" El coito representaría entonces no solamente el retorno fantasmático y parcialmente real al vientre materno sino también la angustia del nacimiento. Una vez más nos sorprende Ferenczi cuando en la segunda parte del libro introduce el paralelo filogenético. Ahora la relación sexual no sólo implica la regresión ontogenética al claustro materno sino también el recuerdo orgánico de la catástrofe geológica de desecamiento de los mares y la lucha por la adaptación que nuestros antepasados tuvieron que llevar a cabo para sobrevivir en un medio telúrico y aéreo. He aquí la "regresián thálásica", le tendencia a retornar al océano primitivo de donde provenimos desde los albores de la humanidad. Una y otra vez recurre a la etología, la evolución de las especies, la embriología, las diferencias sexuales. El dimorfismo sexual se refuerza en las especies terrestres luego del cataclismo del mar. Escribe (p. 71): "[ ... ] en los primeros intentos del coito la ludia tenía por objetivo COI1- 226 Revista de libros quistar la humedad en remplazo del océano perdido, y [ ... ] en las manifestaciones sádicas del coito, el hombre, lejano descendiente de arcaicos animales, reproduce este período bajo una forma lúdica y simbólica. Esta época de lucha ha dado probablemente origen al carácter terrorífico y amenazante del falo paterno." No deja de considerar el paralelismo entre coito y sueño cuando destaca sus analogías con la recreación de la situación intrauterina. El sueño repetiría simplemente la feliz existencia intrauterina, el coito en cambio daría cuenta también de las luchas y vicisitudes filogenéticas (catástrofes cósmicas, nacimiento, aprendizajes adaptativos, destete). En la parte final discurre acerca de la defusión instintiva y concibe al universo entero orgánico e inorgánico como una incesante oscilación entre las tendencias de vida y muerte. En la agonía se detectan elementos regresivos que acercan muerte a nacimiento. En el ser humano próximo a morir aparecen asimismo elementos útero-regresivos análogos a los del coito y sueño. No es fácil transmitir en unas líneas toda la riqueza de esta obra y las reflexiones clínicas que suscita. Como escribiera Freud al respecto: "Déjase este pequeño libro con la impresión de que leerlo todo es demasiado para una sola jornada, de que se impone releerlo al cabo de una pausa." Saludamos en Ferenczi, a través de Thálassa, a un brillante investigador psicoanalítico. Alcira Mariam Alizade Rapprochement: The Critical Subphase [Reacercamiento: la subfase of Separatíon-Indívíduation crítica de separación-individuación] Ed. R. Lax, S. Bach y J. A. Burland Nueva York, 1980, 513 pp. Uno de los hallazgos clínicos más importantes fue el del reacercamiento [rapprochement]. El conocimiento del reacercamiento, sus conflictos y cómo éstos se resuelven conmueven el pensamiento psicoanalítico. A este libro se lo puede mencionar como el primer esfuerzo para brindar una clara y completa noción de la subfase de reacercamiento que interviene en el proceso de separaciónindividuación del desarrollo infantil. Su papel en la patología del niño y del adulto. La gravitación en cuanto a la técnica psicoanalítica. Margaret Mahler describió el resultado final de los procesos normales de separación-individuación, pero también observó las desviaciones patológicas, específicamente en la llamada "crisis de reacercamiento". Descubrió a través de la observación clínica que los pacientes que no habían resueIto la crisis del reacercamiento desarrollaban una sintomatología más grave que la neurótica. La conducta y la sintomatología son narcisista y borderline. Más aun, esta no resolución de la crisis del reacercamiento creaba puntos de fijación que 227 Revista de libros determinaban conflictos intrapsíquicos que gravitaban en la resolución del complejo de Edipo. Este libro comienza con un trabajo de Margaret Mahler: "La sub fase de reacercamiento del proceso de separación-individuación". En él se encuentra su metodología, sus conceptualizaciones y el modo en que esta autora estudia la conducta del niño. También la importancia de esta subfase en las diferentes etapas de la vida del adulto. íntimamente relacionado por la crisis del reacercamiento y es más complejo de lo que antes se había pensado. El concepto de reconstrucción de la etapa preedípica es original. Este concepto está desarrollado por Harold Blum y Paulina Kernberg. Las experiencias tempranas relacionadas con las subfases determinan el desarrollo del aparato psíquico y su dinámica en el transcurso de las diferentes etapas de la vida: infancia, adolescencia y vida adulta. Otros autores integran este libro. Otto Kernberg se ocupa de la influencia de esta subfase en la organización de la estructura del aparato psíquico y la relación que tiene con la técnica psicoanalítica. Los trabajos de Louíse Kaplan y de Ernest Abelín son dedicados a sostener que el conflicto edípico está Los capítulos de esta obra están agrupados en seis partes: 1] formulación del término; 2] fase de reacercamiento y pensamiento psicoanalítico; 3] reacercamiento y desarrollo; 4] reconstrucción y reacercamiento; 5] reacercamiento, psicopatología y creatividad; 6] reacercamiento y práctica clínica. Héctor Fariní Duggan Le visuel et le tactile. Essai sur la psychose et I'allergie [Lo visual y lo táctil. Ensayo sobre la psicosis y la alergia] Sami-Ali Dunod, Este libro constituye el punto de convergencia de investigaciones anteriores. El autor se replantea aquí el tema de la psicosis, definiéndola como "un proceso psicosomático donde se juegan simultáneamente el destino del cuerpo y el del espíritu". Desde este punto de vista abordará asimismo la comprensión de los pacientes alérgicos, afirmando que la alergia es "el negativo de la psicosis". 1984, 154 pp. En una original propuesta, Sami-Ali articula la teorización de ambos campos clínicos alrededor del concepto de proyección, concepto que identifica con la dimensión de lo imaginario. De este mecanismo de proyección el autor hace el eje principal para la comprensión de los fenómenos de somatización. Lo táctil y lo visual constituirían las dos categorías esenciales que indicarían respectivamente los 228 puntos más próximo y más lejano de ese espacio en donde la proyección se despliega. Allí se crearían un tiempo y un espacio particulares derivados de la experiencia corporal. En la introducción, el autor aproo xirna y discrimina los terrenos de la alergia y el de la psicosis, a partir de ciertos ejes teóricos privilegiados. Asimismo propone una nueva lectura de la teoría freudiana acerca de la paranoia basada en el caso Schreber, que replantea los temas de la proyección, el espacio y el tiempo. A partir de allí y de la hipótesis de que los objetos del delirio derivan del cuerpo por proyección, Sami-Ali sostiene que existe una misma modalidad de relación de objeto en la psicosis y en la alergia, e intenta construir una teoría psicosomática de ambas. El libro se divide en dos partes. En la primera el autor se referirá a la psicosis, particularmente la paranoia, en relación con el estudio del caso Schreber. La segunda parte del libro nos habla de la alergia a través de la presentación de dos materiales clínicos. Por último el autor desarrolla sus conclusiones personales respecto de la relación entre ambos cuadros psicopatológicos. Psicosis y alergia podrían ser pensadas como figuras simétricas a la vez que complementarias en relación con el objeto y las identificaciones: "El ser en la alergia es no ser el otro, en la paranoia es ser absolutamente el otro", afirma. Por otra parte, existiría una relación invertida entre la proyección y la somatización: en ambos cuadros la somatización aparecería al debilitarse Revista de libros la proyección y desaparecería al reforzarse ésta. ¿Qué entiende el autor por proyección? Lo imaginario en su oposición a lo real, que comprende por una parte al sueño y por otra sus equivalentes que según la prevalencia del funcionamiento consciente o inconsciente podrán ser: la alucinación, el delirio, la fantasía, la ilusión, el juego, el sentimiento de lo siniestro, etc. A partir de estas hipótesis, Sami-Ali elabora algunas reflexiones clínicas respecto de los pacientes psicóticos y alérgicos, afirmando que en estos pacientes la actividad proyectiva parece quedar fuera de circuito, incapaz desde entonces de participar en la elaboración de una situación de crisis. Se trataría de una represión provisoria, de una puesta entre paréntesis de lo imaginario, pero no de una carencia funcional real. Aquí la represión de lo imaginario asumiría el rodeo de la formación carencial en la cual se compromete toda la relación narcisista con una instancia que prohíbe la subjetividad pero que como contrapartida da al sujeto el sentimiento de existencia, "de estar adaptado, conforme a la norma, integrado en un universo anónimo de reglas". Así se accedería a una patología de la adaptación por represión extrema de lo imaginario. Represión particular de la que se hace cargo el superyó corporal y que afecta conjuntamente lo psíquico y lo somático. Esta correlación designaría una patología somática que acompaña al logro de la represión de lo imaginario y caracterizada por ser neutra e inespecífica, sin contenido simbólico, contrariamente al caso de la histeria. Sonia Abadi Revista de revistas JOURNAL OF THE PSYCHOANALYTIC ASSOCIATION AMERICAN Vol. 32, N9 1, 1984 "Pathologícal [Narcisismo James Los autores demostrarán, a partir de un caso clínico ("Matt"), el uso defensivo de la patología narcisista, en contraposición a las posturas que sostienen que la patología narcisista se debe a la persistencia del narcisismo infantil, o a una regresión a él. Revisan las características estructurales y las manifestaciones patológicas del narcisismo adulto y el narcisismo infantil normal. Siguiendo a Kernberg, Kohut, Van der Waaless y otros, plantean que el narcisismo refleja un investimento libidinal de un self integrado normal, que como precondición integra los impulsos libidinales y agresivos de las representaciones del self y el objeto en un concepto cohesivo de self. El narcisismo patológico refleja un investimento libidinal en una estructura patológica del self. En el narcisismo normal las representaciones del self y del objeto están estructuralmente diferenciadas, y es posible una integración progre- Narcissism in Childhood" patológico en la infancia] Egan y Paulina F. Kernberg siva del objeto ideal, self ideal y superyó, mientras que en la patología narcisista estos precursores del superyó no lo están. Diferencian entre las características de la patología narcisista en los adultos y el narcisismo infantil normal. Si en los niños las fantasías de ser el centro del universo coadyuvan a una formación de la estructura psíquica, en el adulto esas mismas fantasías sirven para mantener un equilibrio patológico que interfiere en los procesos de diferenciación e integración. Los autores transcriben varias sesiones del análisis de "Matt", un paciente con características del narcisismo patológico de los adultos: fantasías grandiosas, demandas excesivas, gran absorción del self y severas alteraciones en la relación con los otros. Se plantea la importancia de la dinámica familiar en la aparición de esta patología. El narcisismo patológico era la defensa de "Matt" ante el narcisismo 230 Revista normal infantil y la dependencia. Su padre era una figura desdibujada, que delegaba la autoridad paterna en la madre. La madre había tomado posesivamente al niño excluyéndole la posibilidad de otras relaciones. La relación de ellos se transformó en un mutuo control. El narcisismo de la madre jugó un papel definitorio en la patología de "Matt", "Matt" se identifica con padres narcisistas frente a los cuales su propio narcisismo resulta egosintónico dentro del funcionamiento familiar. de revistas En el desarrollo del proceso terapéutico se visualiza cómo, a través de las interpretaciones, "Matt" va abandonando este narcisismo defensivo necesario para mantener su baja autoestima y para protegerse de una angustia de castración intolerable de la fase edípica y de los temores de engolfamiento y aniquilamiento del período preedípico (desde las conceptualizaciones de M. Mahler). Se jerarquiza por último el papel de la contratransferencia en el tratamiento de estas patologías. Silvina Margulis REVISTA DE LA ASOCIACION ESPA~OLA DE NEUROPSIQUIATRIA Año III, N'?8, setiembre/diciembre, 1983 "La psicosis, de Freud a Lacan" Jaime Szpilka En un intento de abarcar la problemática de la psicosis el autor nos acerca como en lente de aumento los conceptos y momentos claves en la obra de Freud y cómo su búsqueda implicó un ahondar lo imposible en el propósito de delimitar los mecanismos y resortes que subyacen en la psicosis y qué la diferenciaba de la neurosis. Szpilka señala que existe un factor deuda que gira en tomo a la posibilidad de establecer un abordaje teórico-clínico que a su vez articule un tratamiento posible de la psicosis e interpreta tal deuda como vinculada a la relación misma entre ella y el psicoanálisis. ¿En qué sentido? Pareciera que la problemática radica, jus- tamente, en la cuestión del sentido en la psicosis: "¿Existe? ¿Para quién? ¿Cómo develar un sentido no oculto para el sujeto?" Es importante observar que en su recorrido sobre los conceptos nodulares en Freud (repudio, represión, trasposición por proyección, procesos primarios y secundarios, representación de cosa, y de palabra, etc.) el autor enfatizará una temática que rescata, como esencial en psicoanálisis, la relación del sujeto con el saber; es decir, el lugar de la pregunta es fundamental: quién soy, qué soy. y en todo ello va la posibilidad misma de establecer la transferencia: "lugar donde se dialectiza la pregunta por el ser". Es allí y desde allí Revista de revistas donde se centraliza la cuestión de la psicosis y su imposibilidad, la transferencia, para decirnos "que en donde no deviene un otro inconsciente de quien el sujeto se identifique en tanto perdido" el sujeto cae inevitablemente en la psicosis y el analista sólo puede guardar el lugar de testigo de ese significado pleno que hace perderse al sujeto. Por otra parte, Szpilka efectúa una relectura de los puntos de vista freudianos en la línea de la teoría de Lacan, que permiten recuperar ciertos conceptos considerados el saber constituido del psicoanálisis, no obstante se caracterizan por plantearnos dificultades. Sabemos que Lacan retoma a Freud en la psicosis de Schreber para analizar, fundamentalmente, la relación con el complejo paterno y la castración. Temática que lo lleva a reformular el concepto freudiano de paranoia, es decir, el de considerarla como una defensa frente a la pulsión homosexual. El autor retoma eómo Lacan, desde los tres registros (imaginario, simbólico y real) plantea a la homosexualidad como un efecto de una estructuración deficitaria de la castración simbólica, entendida ésta como aquello que impide la li- 231 gazún inmediata entre un significante y un significado. Se sostiene, enfáticamente, como eje central de la problemática de todo sujeto (más bien aquello que causa y es causa del sujeto) la experiencia edípica y con ella el atravesamiento de la castración y la dirección del deseo. Este marco teórico le permite al autor formular una crítica sustancial a otras posturas que planteen el tema de la psicosis por fuera del Edipo y el narcisismo. Así, también, es de destacar que el autor, al hacer referencia a la estructuración edípica, nos aclara que no es suficiente referir al sujeto al conflicto entre amar a su madre y odiar a su padre, como aquello que viene a traumarIo, sino que la trama edípica es el pretexto que alude a cómo un sujeto deviene hombre o mujer. Si el autor retoma a Lacan en su mención de la relación primordial del sujeto con el significante, esto ilustra en su desarrollo una manera diferente de la dirección de la cura, no sólo referido a la psicosis sino más bien al psicoanálisis de las psiconeurosis: Es posible pensar al sujeto, antes de la constitución del deseo (deseo de quién), un deseo sin Edipo y sin Narciso. Susana Carro Mangone