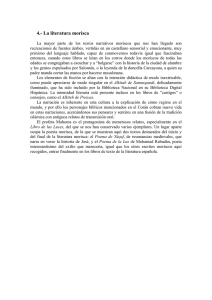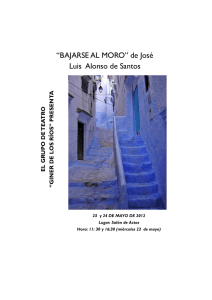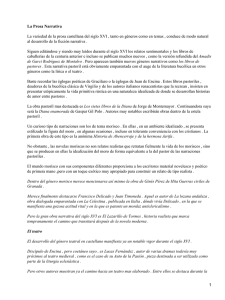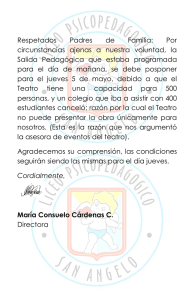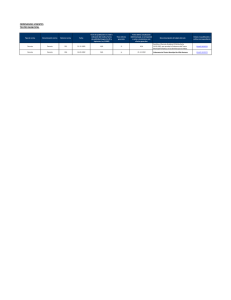LA EVOLUCIÓN DE LA FIGURA DEL MORISCO EN EL TEATRO
Anuncio
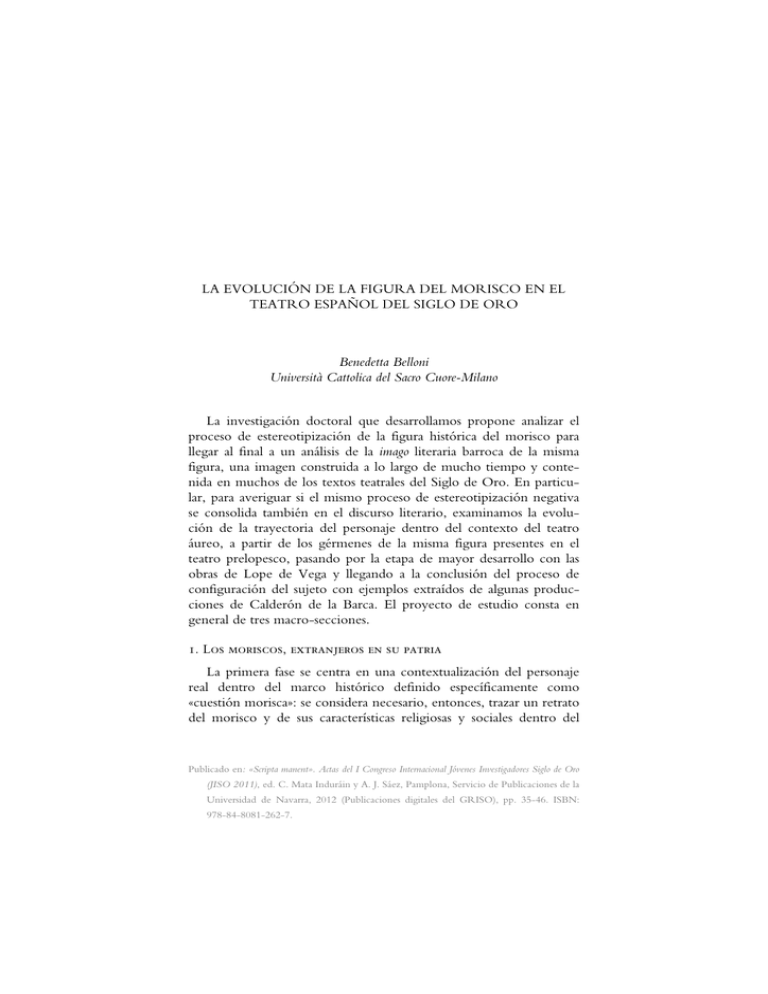
LA EVOLUCIÓN DE LA FIGURA DEL MORISCO EN EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO DE ORO Benedetta Belloni Università Cattolica del Sacro Cuore-Milano La investigación doctoral que desarrollamos propone analizar el proceso de estereotipización de la figura histórica del morisco para llegar al final a un análisis de la imago literaria barroca de la misma figura, una imagen construida a lo largo de mucho tiempo y contenida en muchos de los textos teatrales del Siglo de Oro. En particular, para averiguar si el mismo proceso de estereotipización negativa se consolida también en el discurso literario, examinamos la evolución de la trayectoria del personaje dentro del contexto del teatro áureo, a partir de los gérmenes de la misma figura presentes en el teatro prelopesco, pasando por la etapa de mayor desarrollo con las obras de Lope de Vega y llegando a la conclusión del proceso de configuración del sujeto con ejemplos extraídos de algunas producciones de Calderón de la Barca. El proyecto de estudio consta en general de tres macro-secciones. 1. Los moriscos, extranjeros en su patria La primera fase se centra en una contextualización del personaje real dentro del marco histórico definido específicamente como «cuestión morisca»: se considera necesario, entonces, trazar un retrato del morisco y de sus características religiosas y sociales dentro del Publicado en: «Scripta manent». Actas del I Congreso Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro (JISO 2011), ed. C. Mata Induráin y A. J. Sáez, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2012 (Publicaciones digitales del GRISO), pp. 35-46. ISBN: 978-84-8081-262-7. 36 BENEDETTA BELLONI contexto de la época1. Intentando averiguar la supuesta distorsión de la imagen de la figura en cuestión, producida a lo largo de los siglos xvi y xvii, nos dirigimos hacia un estudio sobre el nacimiento y el desarrollo del prejuicio anti-morisco, revisando algunos textos básicos que han ido constituyéndose poco a poco como el núcleo originario del proceso de demonización del grupo minoritario. La perspectiva desde la cual se enfoca nuestra investigación es indudablemente la de la clase dominante, puesto que los documentos que corrientemente exponen este punto de vista son los de la literatura apologética de la expulsión, es decir, la producción históricoliteraria llevada a cabo por los partidarios del decreto real avalado por Felipe III en 1609. La historiografía apologética halla sus radicales representantes en tres figuras principales: el Padre Jaime Bleda, Pedro Aznar Cardona y fray Damián Fonseca. Bleda traza el modelo que van a seguir el resto de los autores de esta época, entre ellos también Marcos de Guadalajara y Gaspar Aguilar. Serán por supuesto objeto de indagación también ciertos fragmentos de algunos procesos inquisitoriales a cargo de moriscos donde se destacan las más variadas acusaciones en su contra2. El tono acusatorio de la mayoría de los escritos abarca nutridos argumentos enlazados con la actitud de la islamofobia, a partir de la imputación de herejía a cargo de los cristianos nuevos de moros hasta la supuesta conducta traidora y conspiratoria contra le fe y el Estado a favor de la política de expansión de los turcos. La instrumentalización de los prejuicios étnicos, raciales y religiosos para fines políticos y demagógicos resulta entonces patente en las palabras de quienes intentan dar justificación de la mesura más extrema de marginalización de la minoría morisca. Como explica perfectamente Perceval, de un lado, se enfatizó el matiz conspiratorio, necesario para unificar los fines perversos de la comunidad. Del otro, se afirmó un arquetipo de morisco o de «lo morisco», necesario para unificar y cosificar la comunidad, pudiendo así expulsarla, como un todo, del cuerpo social3. 1 Ver Domínguez y Vincent, 1993; Caro Baroja, 2003; García Arenal, 1975; Epalza, 1992; etc., etc. 2 Ver Longás, 1915; García Arenal, 1987. 3 Perceval, 1997, p. 185. «LA EVOLUCIÓN DE LA FIGURA DEL MORISCO EN EL TEATRO…» 37 Precisamente frente a los textos apologéticos e inquisitoriales, la línea de investigación se mueve en dirección de una reflexión sobre el funcionamiento de los procesos de estereotipización de la minoría y de constitución de las categorías sociales. Valiosa aportación es la que proporcionan los fundamentos metodológicos de psicología social, con una mención específica a los trabajos de Allport, Tajfel, Znaniecki y el italiano Mazzara. A raíz de una profundización de estas nociones, reflexionamos sobre la posibilidad según la cual el prejuicio anti-morisco surja como consecuencia de la necesidad psicológica de la sociedad española del tiempo de explicar y simplificar el contexto social. En particular, esta necesidad nace del intento por dar justificación de la presencia de minorías en el mismo tejido social y lograr una defensa de la propia identidad nacional: así el prejuicio germina y se desarrolla efectivamente como instrumento de categorización distorsionada de la realidad. A partir de ahí, se originan unas características distintivas negativas enlazadas con la fuerte desaprobación social que sufren los moriscos en ese período histórico: la literatura apologética se muestra, pues, como el más rico depósito de los peores estereotipos construidos sobre los cristianos nuevos de moro. La actitud de repulsión se exterioriza a través de la construcción de unas formas de distorsión como, por ejemplo, la animalización de los miembros del grupo minoritario4. En fin, la reproducción de los estereotipos a lo largo de la producción literaria del grupo dominante se revela como una incesante confirmación de las imágenes negativas de la minoría y se configura como consecuencia de una conducta de profunda intolerancia y persecución por parte del acervo cristiano viejo. Una posición fanática y sectaria, conscientemente planeada por las autoridades políticas y eclesiásticas de la época, cuyo último y definitivo acto desembocaría en la decisión final de la expulsión de la minoría. 2. Sobre la representación del moro en la literatura española: desde la Edad Media hasta el Siglo de Oro La segunda sección de la tesis se enlaza con la dimensión más estrictamente literaria del trabajo de investigación. Para entender mejor cómo se configura el personaje del morisco en la literatura áurea, hay que remontarse a sus antecedentes literarios, en particular a la repre4 Perceval, 1997, pp. 242-265. 38 BENEDETTA BELLONI sentación de la figura del moro presente en la literatura española a partir de la Edad Media5. Nos adentramos entonces en el estudio de la imagen literaria de ese protagonista histórico. Presentado como contraparte del caballero cristiano español, el personaje del moro/musulmán se ha conformado a lo largo de los siglos como el sujeto adversario, el individuo enemigo con el que el cristiano tiene que enfrentarse. La cultura cristiano-española consigue edificar una construcción de un mirage bien definido del mundo musulmán. Se trata de un espejismo que surge en la península durante la Alta Edad Media y que va construyéndose a lo largo de los siglos hasta su final consolidación en el período entre los siglos xvi y xvii. Hay que considerar que el estereotipo negativo, que principia a arraigarse en las conciencias de los herederos godos después de la invasión árabe en el año 711, lleva a la fácil identificación de todo lo perjudicial con lo islámico. De hecho, para los reinos cristianos es lógico ver a los musulmanes como un efectivo obstáculo en el proceso de constitución de un concepto de nación que ambiciona emerger en ese período específico y que encuentra su máxima definición con la definitiva conquista en 1492 del reino nazarí de Granada. Sin embargo, la tendencia literaria en el siglo xvi cambia de rumbo y se conforma a una nueva estilización literaria del moro, contemplado en un marco de ideales caballerescos enlazados estrechamente con el ambiente fronterizo en el que se originaron. Durante los últimos decenios de la Reconquista, los moros no representan la misma vigorosa amenaza que habían sido anteriormente. El Islam peninsular queda circunscrito al solo reino de Granada y el contexto de la frontera da claro testimonio de profusos contactos entre cristianos y musulmanes. A partir de este momento la literatura graba las nuevas sensaciones de los cristianos hacia lo moro, de manera particular hacia lo moro relacionado con el ámbito granadino6. Carrasco Urgoiti afirma que «los castellanos sienten la emoción estética que ofrece la belleza de Granada, y además saben que en la capital mora se despliega una vida de lujo y refinamiento superior al suyo. Por entonces se despierta también en la España cristiana el sentido de lo 5 6 Corbalán Vélez, 2003, pp. 2-15. Carrasco Urgoiti, 1989, pp. 22-30. «LA EVOLUCIÓN DE LA FIGURA DEL MORISCO EN EL TEATRO…» 39 exótico»7. Se erige entonces el arquetipo del «moro galante y sentimental», protagonista de los muchos romances moriscos que brotan como secuela de la moda literaria del tiempo8. Sucesivamente, hacia 1560, con la publicación de la novela anónima morisca El Abencerraje se alcanza sin duda el momento de mayor esplendor de la moda morisca y se fija el momento de inauguración de la tendencia que George Cirot definiría en el siglo xx como maurofilia literaria9. Márquez Villanueva, López-Baralt y Carrasco Urgoiti validan la tesis según la cual la tendencia maurófila novelesca representaría en realidad una solapada literatura de resistencia pro-morisca10. Actitud diferente es la del teatro del Siglo de Oro ante el problema morisco. El personaje del musulmán había entrado en la escena a partir del inicio del siglo xvi como expresión de la alteridad étnica y religiosa, sea nacional, sea extra-nacional (moriscos y turcos). Nunca la figura se ha presentado en las tablas como protagonista, sino únicamente como personaje marginal, configurado a través de rasgos identificativos precisos, como el lenguaje y el vestuario por ejemplo, útiles para marcar las diferencias en la representación teatral. Lo que sobresale en el teatro de mediados del siglo xvi es el papel totalmente distinto en comparación con el moro galante del romancero y de la novela morisca. El ámbito teatral áureo evolucionará entonces como contenedor a la vez receptor y emisor de los estereotipos sobre los moriscos, pero este tema será motivo de indagación del último módulo del trabajo. 7 Carrasco Urgoiti, 1989, p. 25. Esa imagen está fuertemente esculpida en la mentalidad castellana mas, a pesar de su fascinante y sugestivo estatus, el moro sigue manteniendo el papel de adversario político y religioso. 8 Carrasco Urgoiti, 1989, pp. 47-55. 9 Ver Cirot, 1944. En parecida línea al Abencerraje va la Historia de los bandos de Zegríes y Abencerrajes, primera parte de la famosa obra de Ginés Pérez de Hita, conocida como Guerras civiles de Granada, novela publicada en dos partes en 1595 y 1619. El último ejemplo de la tendencia maurófila se da con la Historia de los dos enamorados Ozmín y Daraja, novelita morisca intercalada en la obra picaresca del Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, publicada en 1599. 10 Carrasco Urgoiti, 1983, pp. 45-47; Márquez Villanueva, 1998, pp. 186-188; López-Baralt, 1985, p. 155. 40 BENEDETTA BELLONI 3. La imagen del morisco en el teatro español del Siglo de Oro La última sección de la actividad de investigación halla como núcleo central el estudio de la trayectoria de la figura del morisco en el teatro español del Siglo de Oro. Como hemos visto anteriormente, la figura del caballero moro sentimental presente en la novela morisca de finales del siglo xvi se transmuta en la del miserable moro/morisco demonizado y ridiculizado dentro del discurso teatral del mismo período. Surtz afirma que «el teatro ofrece una especie de espejo deformador»11 de los grupos minoritarios de la sociedad: validando estas declaraciones, nuestro análisis ambiciona enfocarse precisamente hacia el estudio de las conductas psicológicas del grupo dominante que han ido fabricando la constitución de una imagen distorsionada de la minoría, restituida por las escenas teatrales de esa época. Como sugiere el mismo Surtz, «los estereotipos se encarnan en el teatro, mientras que el teatro viene a reforzar los mismos estereotipos»12. De todas formas, parece arduo lograr localizar un conjunto de rasgos distintivos de la figura del musulmán/moro/morisco que estén presentes en la mayoría de los textos teatrales de la época. La variable del contexto histórico del momento en el que se origina un texto es un dato importante que hay que considerar. Sin embargo, es cierto que existen características comunes a los distintos momentos de producción teatral del Siglo de Oro. Lo que hay que resaltar en esta ocasión es que el personaje del morisco empieza a emerger en el panorama literario al irrumpir incluso a nivel social. El período histórico crucial relativo a la cuestión morisca corresponde a la primera etapa del reinado del rey Felipe II. Es este el momento fundamental en el que la imago barroca de la minoría se forja, al ver restablecerse en la sociedad española de la segunda mitad del siglo xvi la misma amenaza islámica, en términos religiosos e igualmente políticos, de los siglos atrás. La potencia de los mitos de unanimidad, inasimibilidad y conspiración, como sugiere Márquez Villanueva, empuja al grupo dominante español al desarrollo de sentimientos de desconfianza y sospecha hacia la minoría13. 11 Surtz, 1999, p. 260. Surtz, 1999, p. 260. 13 Márquez Villanueva, 1998, pp. 117-166. 12 «LA EVOLUCIÓN DE LA FIGURA DEL MORISCO EN EL TEATRO…» 41 Una de las modalidades para exorcizar esas sensaciones resulta ser la voluntad de reducir al morisco a un fantoche sin importancia. Las acciones de los apologistas procuran vaciar al sujeto de su esencia como individuo para quitarle significado y llegar a la consecuente ridiculización de todas sus facetas. La comedia representa un instrumento valioso para poner en acto este proyecto. Si, como indica Maravall, las tablas se configuran como una ventajosa herramienta del poder para sus fines propagandísticos y al mismo tiempo como un microcosmos en el que todos los representantes de la sociedad aparecen implicados en un proceso de mantenimiento de un orden social establecido14, la función atribuida a la figura del morisco teatral corresponde a la que el grupo dominante quiere que conserve en el tejido social, o sea, la del paria, la del rechazado. El morisco llega entonces a representar el símbolo de la marginación social y por ende también de la literaria15. El siguiente paso en la construcción del personaje en la dimensión teatral lleva a la constitución del gracioso morisco, personaje distintivo que hallaría sus características principales en la figura del bobo del teatro primitivo y en la del donaire de la comedia áurea16. Rasgo identificativo fundamental de la figura del morisco es la específica jerga que se utiliza para lograr la ridiculización del mismo personaje. El lenguaje de la comicidad parece ser, de hecho, el único idioma que el morisco literario conoce y maneja en las tablas17. La trayectoria que vamos a analizar es la que va desde el teatro prelopesco hasta Calderón de la Barca. En el medio se halla la etapa, quizás la más relevante, enlazada con la obra de Lope de Vega. El teatro de Sánchez de Badajoz desempeña principalmente la función de propaganda religiosa elaborando, en manera particular en la Farsa de la Yglesia (1554), una verdadera ideología de la marginación que presenta a personajes judíos y musulmanes a través de pinceladas 14 Maravall, 1990, pp. 12-24. Observa Díez Borque que «La comedia representa los valores de la casta dominante, y por ello quedan fuera de su esfera los problemas de estos sectores marginados que además —como ya dije— no constituían materia “dramatizable” […]; por otra parte, el constituir materia en la que podía intervenir la Inquisición apartó a los dramaturgos de todo riesgo, pues estos compartían con la población los prejuicios de la raza, lo que llevaba a negar valor social a esta población y en consecuencia valor literario» (Díez Borque, 1976, p. 238). 16 Case, 1981, p. 789. 17 Case, 1982, pp. 596-597. 15 42 BENEDETTA BELLONI cómicas, con el objetivo de mostrarlos como sujetos disímiles con respecto a los del conjunto cristiano18. En general, el uso del lenguaje cómico contrapone al morisco a los otros personajes que hablan un español común, o a otras figuras distintas, como el negro o el rústico por ejemplo, que representan de igual manera la marginación. Otros ejemplos del mismo tratamiento del personaje del morisco en el teatro prelopesco son las obras Paso de un soldado y un moro y un hermitaño (1565) de Juan de Timoneda y la Comedia Armelina (1567) de Lope de Rueda, en la que la jerga morisca enlazada con el propósito cómico se hace otra vez más patente con la inserción del personaje del moro Mulien Bucar. Uno de los recursos lingüísticos más destacables en referencia a la jerga morisca del teatro español del siglo xvi es sin duda el xexeo19, rasgo común entre los tres personajes moros que protagonizan las obras precedentemente citadas. La etapa más estructurada en el desarrollo de la figura literaria del morisco es la que hace referencia a la producción teatral de Lope de Vega. Morley y Tyler detectan alrededor de 300 personajes con nombres moros dentro de un amplio corpus de obras analizadas20. Dentro del panorama productivo de Lope, se distingue entonces una porción importante de obras teatrales en las que resaltan los protagonistas moros; sin embargo, hay que distinguir las figuras para circunscribir el análisis solo al círculo limitado de los personajes moriscos con el objetivo de reseñar sus rasgos identificativos, incluso en comparación con los prototipos prelopescos. Nos referimos, de manera particular, a las comedias donde el morisco, a veces en calidad de gracioso, se mueve al lado de otros protagonistas y al margen del argumento fundamental de la historia, singularizado esencialmente por el uso de su habla peculiar y por unas características muy precisas21. El aspecto cómico enlazado a la misma figura resulta en adhesión al código de la risa vigente en el teatro áureo puesto que el morisco, por su posición de sujeto minoritario y plebeyo, llega a convertirse en objeto risible22. Según Case, San Diego 18 García Varela, 1996, pp. 171-172. Sloman, 1949, pp. 209-211. 20 Morley y Tyler, 1961, pp. 606-610. 21 La tragedia del rey don Sebastián, El hidalgo Bencerraje, La divina vencedora, Los esclavos libres, El arenal de Sevilla, El cordobés valeroso Pedro Carbonero, El primer Fajardo, San Diego de Alcalá, La envidia de la nobleza. 22 Arellano, 2006, pp. 352-353. 19 «LA EVOLUCIÓN DE LA FIGURA DEL MORISCO EN EL TEATRO…» 43 de Alcalá (1613) será la última obra lopesca protagonizada por personajes moriscos, puesto que la última fase de la expulsión tendrá lugar en 1614 con el destierro de los habitantes de la Valle del Ricote hacia las costas levantinas. En fin, una vez extirpada la figura real del tejido social, no hay más razón para recuperarla y restituirla al público de los corrales. Desaparece el personaje literario al eclipsarse al mismo tiempo el personaje social23. Cerramos la observación crítica de la trayectoria del personaje del morisco en el teatro áureo con la referencia a la producción de Calderón de la Barca. La obra que vamos a considerar de manera específica es Amar después de la muerte. El drama versa sobre el asunto histórico de la rebelión de las Alpujarras de 1568 y halla sus protagonistas en los muchos y heterogéneos personajes moriscos involucrados en el enredo dramático. La minoría morisca se presenta como protagonista de la obra teatral, exponiendo sus diferentes facetas a medida que van apareciendo las distintas figuras dramáticas en las tablas. Frente al conjunto de la nobleza morisca (don Juan Malec, don Álvaro, doña Clara, don Fernando, doña Isabel) se dispone como contrapartida el tendero morisco granadino Alcuzcuz. Este personaje posee los mismos rasgos distintivos del criado gracioso que encontramos en las comedias antecedentes: también al morisco calderoniano le pertenece el uso de la jerigonza morisca, una marca que lo particulariza y lo carga de intención cómica y bufonesca, equiparándolo al prototipo prelopesco y de igual manera al sucesivo modelo de Lope de Vega. Con la obra de Calderón damos por concluida la trayectoria del personaje del morisco en las tablas del teatro áureo. Una figura que tuvo vigencia a lo largo de mucho tiempo, aproximadamente una centuria, a partir de la segunda mitad del siglo xvi hasta casi la mitad del siglo siguiente. La criatura teatral, originada como expresión de la minoría presente en el entorno social de la época, ha ido estructurándose a través de matices esencialmente cómicos, por haber absorbido las modalidades de la banal y rígida categorización del acervo cristiano viejo con respecto al complejo sujeto histórico de los cristianos nuevos. La notable distancia que siempre caracterizó a nivel general la relación entre el grupo dominante y el grupo minoritario lleva entonces a un evidente proceso de extranjerización que recusa 23 Case, 1981, p. 787. 44 BENEDETTA BELLONI al individuo diferente y lo confina a una dimensión estereotípica. Lo despoja de su identidad y lo disminuye, en la mayoría de los casos, a un monigote chocarrero, a una incómoda presencia que la potente máquina teatral, caleidoscopio de la sociedad española del tiempo, proyectó a su manera en las escenas. Bibliografía Arellano, I., Historia del teatro español del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 2002. , «Las máscaras de Demócrito: en torno a la risa en el Siglo de Oro», en Demócrito áureo: los códigos de la risa en el Siglo de Oro, ed. I. Arellano y V. Roncero, Sevilla, Renacimiento, 2006, pp. 329-359. , Strosezki, C., y Williamson, E. (eds.), Autoridad y poder en el Siglo de Oro, Pamplona / Madrid / Frankfurt, Universidad de Navarra / Iberoamericana / Vervuert, 2009. Blecua, A., Arellano, I. y Serés, G. (eds.), El teatro del Siglo de Oro: edición e interpretación, Pamplona / Madrid / Frankfurt, Universidad de Navarra / Iberoamericana / Vervuert, 2009. Bleda, J., Corónica de los moros de España, Valencia, Felipe Mey, 1618. Braudel, F., Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, Torino, Einaudi, 1999. Bunes Ibarra, M. Á., Los moriscos en el pensamiento histórico, Madrid, Cátedra, 1983. Calderón de la Barca, P., Amar después de la muerte, ed. E. Coenen, Madrid, Cátedra, 2008. Candau Chacón, M. L., Los moriscos en el espejo de los tiempos, Huelva, Universidad de Huelva, 1997. Caro Baroja, J., Los moriscos del reino de Granada, Madrid, Alianza, 2003. Carrasco Urgoiti, M. S., «El trasfondo social de la novela morisca del siglo xvi», Dicenda. Cuadernos de filología hispánica, 2, 1983, pp. 43-56. El moro de Granada en la literatura, Granada, Universidad de Granada, 1989. Case, T. E., «El morisco gracioso en el teatro de Lope», en Lope de Vega y los origenes del teatro español. Actas del I Congreso Internacional sobre Lope de Vega, Madrid, Edi-6, 1981, pp. 785-790. «The significance of Morisco Speech in Lope’s Plays», Hispania, 65:4, 1982, pp. 594-600. Lope and Islam, Newark (Delaware), Juan de la Cuesta, 1993. e Cirot, G., «La maurophilie littéraire en Espagne au xvi siècle», Bulletin Hispanique, 46:1, 1944, pp. 5-25. Contreras, J., Historia de la Inquisición Española, Madrid, Arco Libros, 1997. «LA EVOLUCIÓN DE LA FIGURA DEL MORISCO EN EL TEATRO…» 45 Corbalán Vélez, A., «Aproximación a la imagen del musulmán en la España medieval», Lemir, 3, 2003, pp. 1-27. Díez Borque, J. M.ª, Sociología de la comedia española del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 1976. Domínguez Ortiz, A., y Vincent, B., Historia de los moriscos: vida y tragedia de una minoría, Madrid, Alianza, 1993. El Abencerraje (Novela y romancero), ed. F. López Estrada, Madrid, Cátedra, 1990. Epalza, M., Los moriscos antes y después de la expulsión, Madrid, Mapfre, 1992. Fanjúl, S., «España, perdida y recobrada», en S. Fanjúl, Al-Andalus contra España. La forja del mito, Madrid, Siglo xxi, 2005, pp. 24-54. Fradejas Lebrero, J., «Musulmanes y moriscos en el teatro de Calderón», Tamuda, 5, 1967, pp. 185-228. Galmés de Fuentes, Á., Estudios sobre la literatura española aljamiado-morisca, Madrid, Fundación Ramón Menéndez Pidal, 2004. García-Arenal, M., Los moriscos, Madrid, Editora Nacional, 1975. Inquisición y moriscos: los procesos del tribunal de Cuenca, Madrid, Siglo xxi, 1987. García-Varela, J., «Para una ideología de la exclusión: el discurso del “moro” en Sánchez de Badajoz», Criticón, 66-67, 1996, pp. 171-178. Garrot Zambrana, J. C., «Hacia la configuración del “musulmán” en el teatro prelopesco», en Actas del VII Congreso de la Asociación Internacional del Siglo de Oro (Robinson College, Cambridge, 18-22 julio 2005), ed. A. Close, Madrid, AISO, 2006, vol. 1, pp. 293-298. Gómez, J., La figura del donaire o el gracioso en las comedias de Lope de Vega, Sevilla, Ediciones Alfar, 2006. Guillén, C., «Individuo y ejemplaridad en El Abencerraje», en El primer Siglo de Oro. Estudios sobre géneros y modelos, Barcelona, Crítica, 1988, pp. 109153. Herrero García, M., «Génesis de la figura del donaire», Revista de Filología Española, 25, 1941, pp. 46-78. Longás, P., Vida religiosa de los moriscos, Madrid, Imprenta Ibérica, 1915. López Baralt, L., Huellas del Islam en la literatura española, Madrid, Hiperión, 1985. La literatura secreta de los últimos musulmanes de España, Madrid, Trotta, 2009. Maravall, J. A., La cultura del Barroco: análisis de una estructura histórica, Barcelona, Ariel, 1975. Teatro y literatura en la sociedad barroca, Barcelona, Crítica, 1990. Márquez Villanueva, F., El problema morisco (desde otras laderas), Madrid, Libertarias/Prodhufi, 1998. 46 BENEDETTA BELLONI Mazzara, B., Stereotipi e pregiudizi, Bologna, il Mulino, 1997. Morley, S. G., y Bruerton, C., Cronología de las comedias de Lope de Vega: con un examen de las atribuciones dudosas, basado todo ello en un estudio de su versificación estrófica, Madrid, Gredos, 1968. Morley, S. G., y Tyler, R. W., Los nombres de personajes en las comedias de Lope de Vega, Berkeley (Los Angeles), University of California Press, 1961. Perceval, J. M., Todos son uno. Arquetipos de la xenofobia y el racismo. La imagen del morisco en la monarquía española de los siglos XVI y XVII, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 1997. Rueda, L. de, Comedia Armelina, en Teatro, ed. J. Moreno Villa, Madrid, Espasa Calpe, 1934. Sánchez de Badajoz, D., Farsa de la Iglesia, en Recopilación en metro del bachiller Diego Sánchez de Badajoz, ed. V. Barrantes, Madrid, Librería de los Bibliófilos Fernando Fe, 1882-1886. Sloman, A. E., «The Phonology of Moorish Jargon in the Works of Early Spanish Dramatists and Lope de Vega», Modern Language Review, 44, 1949, pp. 207-217. Surtz, R. E., «La imagen del moro en el teatro peninsular del siglo xvi», en Images des morisques dans la litterature et les arts. Actes du VIII Symposium International d’Etudes Morisques, Zaghouan, Fondation Temimi, 1999, pp. 251-260. Timoneda, J., Paso de un soldado y un moro y un hermitaño, en Obras completas de Juan Timoneda, Valencia, Sociedad de Bibliófilos Valencianos, 1911. Vega, L. de, Obras completas, Comedias, ed. J. Gómez y P. Cuenca, Madrid, Turner, 1993-1998. — Obras de Lope de Vega, Crónicas y leyendas de España, ed. M. Menéndez Pelayo, Madrid, Atlas, 1966-1970.