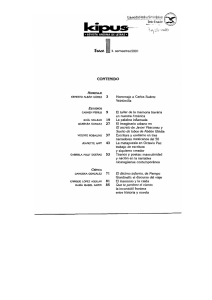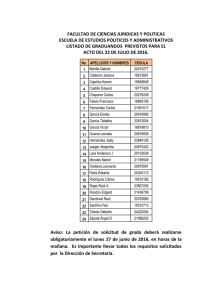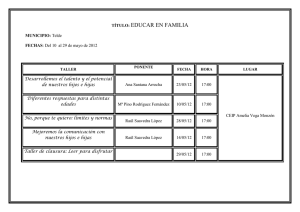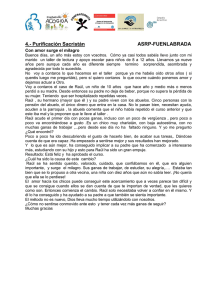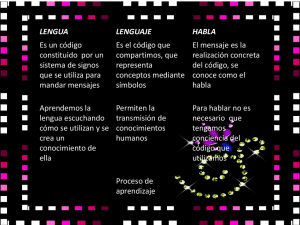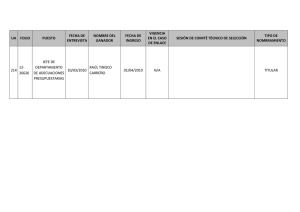descargar - Diario La Mañana de Bolívar
Anuncio
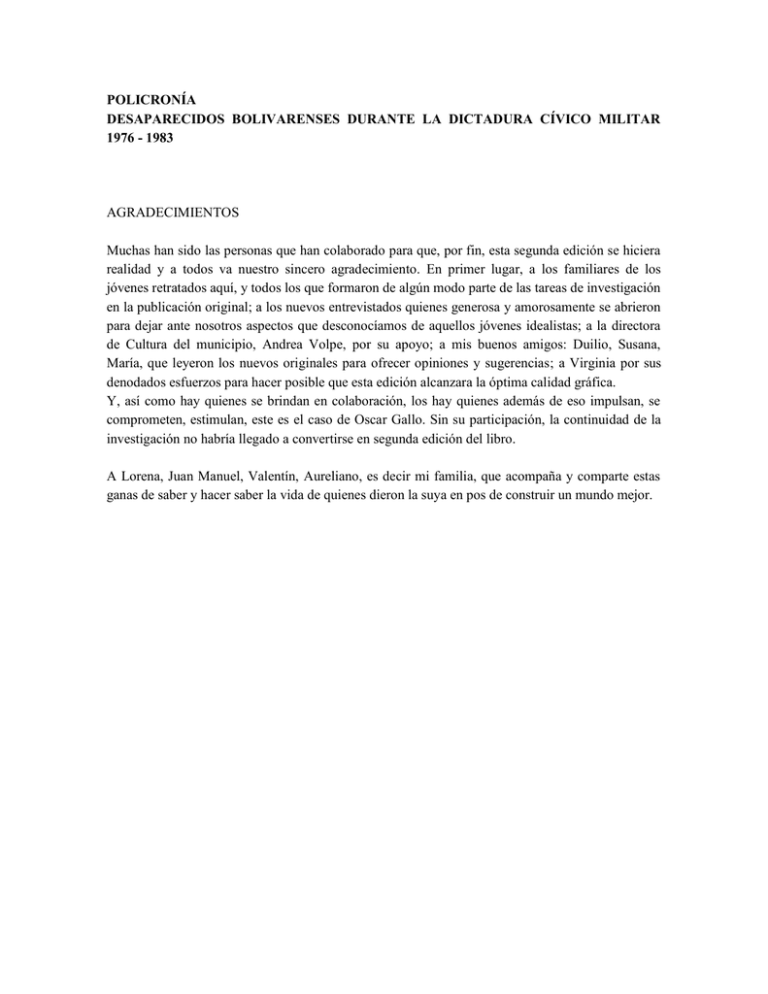
POLICRONÍA DESAPARECIDOS BOLIVARENSES DURANTE LA DICTADURA CÍVICO MILITAR 1976 - 1983 AGRADECIMIENTOS Muchas han sido las personas que han colaborado para que, por fin, esta segunda edición se hiciera realidad y a todos va nuestro sincero agradecimiento. En primer lugar, a los familiares de los jóvenes retratados aquí, y todos los que formaron de algún modo parte de las tareas de investigación en la publicación original; a los nuevos entrevistados quienes generosa y amorosamente se abrieron para dejar ante nosotros aspectos que desconocíamos de aquellos jóvenes idealistas; a la directora de Cultura del municipio, Andrea Volpe, por su apoyo; a mis buenos amigos: Duilio, Susana, María, que leyeron los nuevos originales para ofrecer opiniones y sugerencias; a Virginia por sus denodados esfuerzos para hacer posible que esta edición alcanzara la óptima calidad gráfica. Y, así como hay quienes se brindan en colaboración, los hay quienes además de eso impulsan, se comprometen, estimulan, este es el caso de Oscar Gallo. Sin su participación, la continuidad de la investigación no habría llegado a convertirse en segunda edición del libro. A Lorena, Juan Manuel, Valentín, Aureliano, es decir mi familia, que acompaña y comparte estas ganas de saber y hacer saber la vida de quienes dieron la suya en pos de construir un mundo mejor. La presente edición de POLICRONÍA trae aparejada una serie de modificaciones con relación a la realizada anteriormente. Se trata, en suma, de quites aquí, correcciones allá, y el agregado de un capítulo fundamental, omitido por desconocimiento en el libro publicado en 2005. El quite mencionado obedece a una sensación que fue creciendo en nosotros durante todo este tiempo transcurrido, y se trata del capítulo introductorio. No se trata del contenido de ese texto, del cual reivindicamos cada uno de sus términos; se trata de la oportunidad. Representa, sin dudas, nuestro pensamiento al respecto, no obstante nos parece que funciona como lastre ideológico (entendiendo el concepto en cuanto tiene de vulgar, no de técnico) para el lector y en ese sentido deviene un condicionamiento, una «marcada de cancha». Y bajo ningún concepto las historias de vida de nuestros desaparecidos se merecen ni necesitan tamaño marco: cada una de las historias que hemos reconstruido son altamente elocuentes y, por definición, no requieren otros concursos. Por otra parte, la ratificación de aquella treintena de páginas omitidas aquí puede (y ahora debe) correr por fuera, en otro libro, y eso no lesionará nuestro posicionamiento respecto de la dictadura cívico militar 1976-1983 y sus efectos durante y hasta hoy. Las correcciones surgen de la aparición de nuevos testimonios con relación al último tramo de la historia de Raúl Alonso, lo cual nos lleva directamente al agregado que hemos mencionado: el relato de la historia de vida de Griselda Ester Betelu Sannuto. Ambos jóvenes conformaron una pareja, y al momento de su secuestro Griselda estaba embarazada de tres meses. El resto de las correcciones, menores y en distintos sectores del libro, cambian la dirección de una vivienda, un nombre... en fin detalles que entonces se escaparon a la revisión. Miguel Ángel Gargiulo Bolívar, mayo de 2009 San Carlos de Bolívar es una de las tantas ciudades fundadas durante el transcurso de la denominada Conquista del Desierto. El 2 de marzo de 1878, y aprovechando la sucesión de fortines que se alzaban en la rastrillada a las Salinas Grandes, una caravana de pioneros partió de la ciudad de 25 de Mayo para asentarse definitivamente a la vera de las lagunas de aguas dulces denominadas «Las Acollaradas». Entonces se dispuso que el partido, un polígono rectanguloide, tendría 502.700 hectáreas, y sus coordenadas geográficas quedarían fijadas en los siguientes números: 36° 15´ latitud sud, 61° 06´ longitud este. El trazo prolijo y metódico de Rafael Hernández le signaría la impronta simétrica y bella a la ciudad cabecera de partido; las sucesivas generaciones se encargarían de ensanchar, hacia los cuatro puntos cardinales, la mancha urbana. Si habremos de basarnos en las estadísticas oficiales, el último censo nacional realizado en el 2001 sostiene que 32.279 es el número de habitantes que se reportó ante los censistas. –RAÚL ALONSO– 21 / 8 / 1950 – 9 / 3 / 1977 –Es un muñeco –repetía Mabel «Chela» Echegaray a quien fuese a visitarla el 22 de agosto de 1950 a la casa de la avenida 25 de Mayo 268, para conocer a su hijo Raúl, nacido el día anterior. El bebé había llegado por parto natural, había pesado 4,5 kilogramos y su primer llanto no había sido más que una suerte de saludo, breve y tenue. Un tímido «aquí estoy yo» que revalidaba la presencia del primer hijo del matrimonio compuesto por Chela y Abelardo Alonso. Y los amigos de la pareja coincidían con Chela, el bebé era un hermoso y saludable muñeco, que llegaba para convertir al matrimonio en familia, al ama de casa en madre y al orgulloso maquinista del Ferrocarril Roca en padre. El unitario reinado del pequeño Raúl Alonso duró algo más de un año, hasta que nació su hermano Abelardo y la nueva realidad de la familia le llevó a compartir el cetro. El hermano fue llamado desde los primeros días de su vida con el apodo de «Lito». Las razones, obvias, del apodo estaban situadas en el nombre de su padre, llamado también Abelardo. Raúl no se enteró sino hasta cuando fue mayor, pero a los meses del nacimiento de Lito ocurrió un acontecimiento nacional que impactó con mala fuerza en su familia. En 1952 falleció tempranamente la primera dama, Eva Duarte de Perón. Eva Duarte había sido para su marido puntal y conexión directa con la enorme cantidad de hombres y mujeres que, por primera vez en la historia del país, eran contemplados políticamente. Su muerte consternó a más de la mitad de la población argentina, la familia de Raúl incluida. Pero, también, disparó criticables conductas en más de un dirigente sindical y muchos dirigentes políticos peronistas. En la empresa estatal de trenes, el sindicato «peronista» tenía enorme predicamento y fuerza. Un grupo de matones ligados al sindicato quiso imponerles a todos los empleados el uso del luto, a lo que Abelardo se negó rotundamente. El era peronista, pero entendía que el luto era privativo de las desgracias familiares. Su negativa fue denunciada ante la policía y esa circunstancia le acarreó la friolera de 30 días de detención y el mote de «comunista» por más de un compañero de trabajo que había adherido sin obstar a la imposición del sindicato. Pero, como siempre sucede con estos temas, sus aspectos malos no concluyeron allí. Cuando salió en libertad, se encontró con que su pequeña rebeldía además de granjearle una breve temporada tras las rejas, también le había hecho perder el empleo. Más peronistas que Perón, los funcionarios querían demostrar que no había lugar entre los operarios del riel para quien «afrentaba» los símbolos máximos del Movimiento en gobierno. Y, contrariamente a cuanto se podría suponer, Abelardo siguió siendo peronista; aducía que la decisión de separarlo de su puesto de trabajo estaba ligada al pensamiento de un «grupo de alfeñiques» que mucho daño le hacían al Movimiento. Por eso mismo insistió para que su situación fuese revisada, y con ello reincorporado. La oportunidad de retomar su lugar le llegó luego de que estallara la llamada «Revolución Libertadora», eufemismo utilizado por la oligarquía y sus herramientas castrenses para interrumpir el gobierno elegido en las urnas. Dualidad que no pudo resolver Abelardo ya que el gobierno que él había defendido lo había separado de su fuente de trabajo e ingresos, y el que repudiaba por golpista, ilegítimo e ilegal, terminaba por reintegrarlo. Entonces Raúl comenzaba sus estudios primarios en la Escuela número 1, a la que había llegado ya con algunas bases firmes: por ejemplo, el respeto por la lectura que le había inculcado su padre, lector voraz. Este período en la vida de Raúl estuvo signado por estas dos fuentes educativas: la formal, a la que se adecuó como cualquier otro chico; y la informal, en la que se zambulló para surcar los mares del sur de China con Emilio Salgari o descubrir los misterios del centro de la tierra con Julio Verne. A veces, emulando las preferencias de su padre, algún texto de historia argentina. Siempre Billiken. Y el tiempo excedente prefería compartirlo con Lito, sus amigos y con su primo Delfor Joaquín «Bocha» Alonso. El lugar de encuentros alternaba entre la canchita de fútbol que los esperaba detrás de la vía, casi frente a la casa de Raúl; el depósito de la fraccionadora de vinos Marañón, propiedad de la familia de Federico Rivadeneira, para jugar a la guerra de corchos; o la esquina, donde se erigía la casa de la abuela Amanda y, donde una vez que el juego atenuaba sus bríos y el hambre arreciaba, disfrutaba del postre de chocolate que la abuela le preparaba. Cariñoso, más bien callado, Raúl se ganaba rápidamente un lugar allí en donde se lo proponía. Incapaz de iniciar una pelea, se convertía permanentemente en árbitro de rispideces para evitar las que pudieran nacer entre sus amigos; pero si el camino de las palabras no producía los resultados esperados, no esquivaba la refriega. Antes que violento, dialoguista; antes que cobarde, respondón, y desde pequeño. –Déjenme cargar a mí con la maldición de ser arquero –bromeaba cuando enfilaba para el arco, mejor dicho para el sitio al extremo del potrero en que dos ataditos de ropa marcaban las dimensiones del gol. Y de tanto hacerlo, terminó por amar aquella «maldición», a tal punto que sus participaciones en el fútbol más formal, es decir el practicado en los torneos interescolares, fueron en calidad de guardameta. Con Federico Rivadeneira, a quien conocía desde los primeros años de la escuela primaria, cuando éste y su familia habían llegado al barrio desde Mendoza, compartían la pasión por Boca Juniors. Entonces, mientras uno era Antonio Roma, el otro era Rattín, y los dos eran felices. Otro de los amigos inseparables de entonces era Daniel Beltramini, vecino inmediato de la casa de los Alonso. Cuando llegó el momento de elegir el colegio secundario, Raúl optó por el Instituto Cervantes, entidad privada y dirigida por los Padres de la Orden Trinitaria. Elección que sorprendió a sus padres dado que nunca había manifestado inclinación alguna hacia el pensamiento religioso. Chela y Abelardo aceptaron sin embargo aquella decisión de su hijo e hicieron el esfuerzo económico necesario para solventar las cuotas mensuales y la indumentaria específica que el establecimiento requería. No fue igual con el paso de un nivel a otro de Lito, quien a contrapelo de lo que sus padres esperaban prefirió la secundaria pública en el Colegio Nacional. Los hermanos, tan unidos en todo hasta ese momento, separaban por elección el camino de su aprendizaje escolar y así cosechaban distintas amistades. La nueva etapa en el camino del conocimiento no fue sencilla para Raúl. Mostraba algunas dificultades para absorber los nuevos y más complejos conceptos, hecho que superaba gracias a su poderosa constancia y a los métodos para incentivar a sus hijos en el estudio que utilizaba Abelardo: les daba una suma de dinero al inicio de la semana, pero se las dejaba gastar a condición de que se aprendieran las lecciones. Con los años, frente a la vergonzante facilidad con que solía engañar a su padre sobre cuánto sabía del tema de esa semana, el propio Raúl comenzó a imponerse autocastigos. Así, si no lograba retener y vincular los nuevos conocimientos, no iba al cine continuado de los miércoles en el Cine Avenida, o no salía el domingo a la tarde a dar la «vuelta del perro» que tenía culminación en la exquisita porción de pizza en «La Bolivarense». Cuando Daniel Beltramini, un año menor que Raúl, inició por su parte el secundario en el Cervantes, las luengas cuadras de distancia entre el barrio y las aulas perdieron aridez, se volvieron más cortas. A veces, a los amigos se sumaba Alberto Otero y en más de una oportunidad, especialmente cuando la lluvia amenazaba mojar los uniformes, los tres gozaron del viaje al colegio en el automóvil del padre de éste último, Raúl Otero. La amistad que el tapial medianero había construido entre Daniel y Raúl cobró mayor fortaleza todavía. Con la intención de superar una molestia que arrastraba desde el nacimiento, Raúl en plena adolescencia fue sometido a una intervención quirúrgica sencilla si el punto de mira es el médico, pero muy delicada desde la propia y humillada humanidad del joven: le realizaron en el quirófano de la Clínica San Cayetano una pequeña operación en el pene. No hubo de dolerle en absoluto, ni de molestarle; más le puso de muy incómoda manera el echo que tres veces al día una enfermera le aplicara las inyecciones y le cambiara las vendas. A la vergüenza del acto debió sumarle las pullas de sus amigos. Con todo, aquel mal trance no dejó más secuelas que las anécdotas que, aun hoy, recuerdan aquellos que fueron a la visita. Y el amor. Silencioso, no declarado en palabras pero expresado por todos los otros signos que utiliza el cuerpo para manifestarse. La bella Marta García, vecina inmediata de su casa, traía a las ilusiones de Raúl la satisfacción casi absoluta, de manera que el adolescente buscaba el modo de pasar el mayor tiempo posible con ella; en calidad de amigo, sí, pero con ella. Chela los veía charlar durante las horas de la siesta y ella también se entusiasmaba con la posibilidad de que se enamoraran. La delicada belleza de Marta, entendía, se correspondía con la belleza que ella misma veía en su hijo. Marta, por su parte, no veía en Raúl más que un querido amigo. Y el círculo cerraba con la aceptación silenciosa de Raúl de esa distancia. Se daba perfecta cuenta que Marta no le correspondía, que no estaba y acaso nunca estaría enamorada de él, y se lo respetaba no hablándole de amor. Probablemente por ese acuerdo tácito, producto de omisiones, la amistad entre ambos se mantuvo incólume y sin fisuras durante muchos años. El avance en los peldaños anuales del Instituto significó un obvio avance en las relaciones entre los alumnos, y no sólo eso; avanzó también entre estos y algunos profesores. El más destacado de ellos fue Armando «Chicho» Sangrígoli. Chicho gozaba de un carácter tan especial, que rápidamente trababa amistad con sus alumnos. Acaso por un albur que nos está vedado desentrañar por lejano y desconocido, el curso de Raúl entabló una cercanía de deliciosa amistad con el docente; y más aún Raúl, por quien Chicho mantuvo un especial cariño desde siempre. De tal modo recibía a los chicos casi todos los viernes en su casa de avenida San Martín para disputar, cartas mediante, partidos de Monte cuyos prolegómenos no eran menos importantes: cena abundante regada con vino y gaseosas. Algunos fines de semana, a bordo del auto de Chicho, enfilaban para la ciudad de Olavarría, distante 100 kilómetros, para tomar un café en algún bar céntrico y dar unas vueltas. Al cabo, regresaban a Bolívar. Fue en el transcurso de esos viajes que Raúl aprendió a manejar. Las primeras audacias, atrevimientos creativos que prefiguraban un modo de ser; y más que eso, iban echando bases sólidas a la personalidad, comenzaron a manifestarse en Raúl hacia el final de sus estudios secundarios. La atareada y por momentos contrariada organización del viaje de egresados puso a pensar a varios de los chicos que cursaban el quinto año en el Instituto Cervantes, entre ellos Raúl. El óbice fundamental con que se enfrentaban era la coyuntura económica que atravesaban las familias de varios de los futuros viajantes, por cuanto día tras día se internaban en debates e hipotetizaciones sobre cuáles eran los mejores métodos para conseguir, rápidamente, dinero para financiarse. Una solución fue acordar con chicos de otros colegios, en su misma situación, para encarar emprendimientos ambiciosos. Fue en este contexto que se materializó un acuerdo con alumnos del Colegio Nacional para organizar un baile con la presencia de Los Gatos, grupo de música pop con enorme popularidad en ese momento. Chicho Sangrígoli se ofreció como garantía ante el empresario representante de Los Gatos y ante las autoridades del club Empleados de Comercio, sede donde tendría lugar el baile. Los chicos confiaban en que los autores del pegadizo tema «La balsa» abarrotarían el gimnasio cubierto del club y, una vez pasado el tamiz de los gastos, los dividendos darían lugar a un reparto de jugosa ganancia. Pero cuando los músicos que integraban la banda liderada por Litto Nebbia subieron al escenario, observaron una pista de baile raleada de gente, acaso en número suficiente para satisfacer su cachet y poco más. Claro que su espectáculo entregó la misma calidad que hubiesen entregado a un público multiplicado por cualquier otro número, pero eso no satisfizo a los estudiantes, que al esfuerzo de días y días de trabajos de producción del baile debieron sumar la frustración de las pérdidas. Y, agregado a esto, los roces que generaron las acusaciones cruzadas: «es que aquellos no se calentaron en vender entradas previas», decía un grupo; y el otro contestaba: «fue precisamente al revés, nosotros fuimos los únicos que vendimos algunas entradas, las demás se vendieron en el club». Chicho Sangrígoli, para zanjar definitivamente el asunto, se hizo cargo de poner el dinero necesario para terminar con las deudas y con las discusiones hueras. Raúl le comentó a su amigo y compañero de estudios Horacio «Tito» Iriondo que debían intentar algo más creativo, incluso más arriesgado en términos económicos que el baile en que habían fracasado. –Dame detalles, Raúl –le pidió Tito, entusiasmado por la inquietud de su amigo, a quien reconocía cierto halo de líder, dotado de una forma de ser que encauzaba todas las cuestiones por caminos posibles–, y decime que todavía estamos a tiempo de conseguir el dinero para el viaje y para devolverle a Chicho. Raúl dijo que había que encontrar un emprendimiento que aprovechara al máximo las cualidades particulares de cada quien, respetando el cariz de equipo con que venían reuniéndose. Que en la contratación de Los Gatos no habían tenido en cuenta eso y que, precisamente, habían puesto todas las expectativas en la atracción del grupo musical antes que en el trabajo propio. –Nosotros, y no personas ajenas a nuestros intereses como grupo, debemos darnos ideas y soluciones. –le confió serio pero suavemente Raúl a Tito. Las reuniones siguientes se desarrollaron con otras características y de ellas nació una idea original para entonces: adquirir un cargamento de rejillas, trapos de piso y lapiceras para venderlas casa por casa. Armarían parejas y así circularían las calles de la ciudad, distribuyendo el curioso conjunto de bienes de uso; y para darle un toque de institucionalidad lo acompañarían con una tarjeta de agradecimiento con el sello del Colegio. Otra vez Chicho Sangrígoli fue el respaldo múltiple que los chicos hallaron, como amigo, consejero, incluso financista. Aprobó la idea y les prestó los cheques con que llevaron a cabo la compra en Buenos Aires por intermedio de uno de los padres de los chicos, conductor de un camión de transportes. Cuando los materiales llegaron a Bolívar, rebosando en la caja del camión, el garaje de Chicho pasó a ser el centro del almacenamiento. Faltaba solamente armar las bolsas con los elementos, la tarjeta, y a la calle. Todos estaban exultantes, preveían que con este emprendimiento, inédito en Bolívar si se tenía en cuenta que lo encaraban alumnos de colegio secundario, saldarían todas las cuentas y tendrían muy buenas ganancias. Los cálculos en base a costos de compra y precios de venta arrojaban números de gran atractivo e incentivaban el de por sí alto entusiasmo. Sólo faltaban las tarjetas, porque incluso se habían distribuido las parejas y las calles. –¿Alguien se anima a pedirle el sello del Colegio al Padre Francisco? –preguntó Raúl. Nadie se animaba– Bueno, robémoslo por unas horas, lo usamos y lo devolvemos. El Padre César, al tanto de las intenciones de los alumnos, los abordó en un recreo para sugerirles que, si tenían que hacer algo, lo hicieran durante la siesta: –El Padre Francisco duerme como un tronco –remató con complicidad. Y los chicos aceptaron el consejo. Pero, del mismo modo que el trascendido había llegado hasta los oídos del Padre César, llegó al Padre Francisco. El resultado de la filtración fue la caída en una celada que les preparó el sacerdote y la suspensión para los chicos que habían ingresado a revisar los escritorios en busca del sello. Cuando se superó el conflicto con las autoridades del Colegio, previa reunión de éstas con los padres de los chicos sancionados, y de la eterna injerencia de Chicho Sangrígoli, las rejillas, trapos de piso y lapiceras salieron a la venta. El éxito, aun sin el sello de la institución, fue rotundo. La lección, para Raúl, esclarecedora. Se juró que en adelante haría de la reserva una disciplina, y de la discreción una herramienta. El dinero necesario para el viaje se completó mediante la organización de torneos de truco. Como tantas otras veces, Chicho Sangrígoli dejó de lado sus atribuciones de profesor y se colocó en el lugar donde más lo querían los chicos, en el de amigo. Habló con las autoridades de la Sociedad Italiana, cuyo edificio estaba pegado a su casa, para que se lo cedieran a los chicos. Solucionado el tema del lugar, había que trabajar en la difusión. Para eso Raúl y Tito Iriondo, a bordo del Fiat 1500 de Chicho, recorrieron la ciudad arrojando volantes aquí y allá. Más de una vez la «volanteada» se trastocó en loca carrera por la avenida Calfucurá. Raúl, al comando del vehículo, convencía fácilmente a «Tito» de que era urgente y necesario «descarbonizarlo», y allá iban, a la velocidad que el Fiat entregaba, dejando atrás las enormes casuarinas que se alzaban al costado de la recta. El último de los grandes acontecimientos que Raúl viviera junto a sus amigos y compañeros de colegio tuvo lugar en Carlos Paz, sitio a donde el contingente de alumnos de secundaria fue de viaje de egresados. Rogelio Bellomo, Néstor García, Tito Iriondo, Raúl, amigos desde la infancia, llegaban a las sierras mediterráneas para disfrutar de unas merecidas «vacaciones» del colegio; mucho habían trabajado para ello. Quiso la casualidad que a la misma ciudad y al mismo hotel fuesen los alumnos del Colegio Nacional. Allí compartieron diez días los mismos jóvenes que durante los cinco años anteriores habían sido rivales en todo; en las olimpíadas deportivas interescolares, en el fútbol, en las jornadas del Saber que se hacían anualmente en la Municipalidad y de las cuales Raúl fuera principal protagonista (su tesón y disciplina lo fueron convirtiendo en un buen estudiante, fue abanderado en más de una oportunidad y hasta alcanzó con un 9, 60 general los mejores promedios de su clase; por esto sus compañeros lo eligieron como referente en las jornadas del Saber); y eliminaron la incómoda distancia que se había interpuesto entre ambos colegios luego del fracasado asunto de Los Gatos. También en aquellos aires frescos de Córdoba se evidenció nuevamente con claridad la inocencia del amor en los pensamientos de Raúl. En realidad, todo había comenzado a principios de ese año – 1968–, cuando un grupo de chicas provenientes del Colegio Jesús Sacramentado se había sumado al quinto año del Instituto Cervantes. Por alguna razón, ese año el curso en el Jesús Sacramentado se había cerrado y las chicas (por entonces el colegio admitía sólo chicas) habían recalado algunas en el Colegio Nacional y otras en el Cervantes. Entre éstas últimas estaba Zuly Guerrero y de ella había quedado prendado Raúl al momento de verla entrar al aula donde hicieron el último año de estudios. Villa Carlos Paz significó para Raúl la oportunidad de compartir algún tiempo con Zuly. Compartió caminatas, horas de charla, algún momento en el multitudinario baile, pero nada más. El amor que sentía quedó, marchitándose, del lado suyo. Al regreso del viaje, el horizonte inmediato se corporizó en estudios universitarios. Atrás, para siempre, quedaron ya los avatares de ese último año, postergados por el tiempo y las nuevas metas. Tito Iriondo se inclinó por los estudios de kinesiología; Raúl, Rogelio Bellomo y Néstor García, contabilidad. Tito, consciente del dolor que significaba la separación de sus amigos, viajó a Córdoba, el resto lo hizo a La Plata. El 6 de enero de 1969, Rogelio y Raúl partieron en tren hacia Buenos Aires; de allí tomaron luego un nuevo tren, esta vez con destino definitivo en La Plata. Los primeros kilómetros del viaje fueron testigos de las lágrimas que brotaron de aquellos ojos jóvenes. En el andén inmóvil habían quedado las dolidas familias de ambos. En el traqueteo de la formación iban ellos y sus contradictorias emociones; en busca del hombre que serían, despidiéndose a la vez de una adolescencia que se resistía en las lágrimas. La llegada a la ciudad de La Plata calmó un tanto las convulsionadas emociones. A pocas cuadras de la terminal que los había recibido estaba la pensión en que iban a vivir. Ya vivían allí, en los cuartos del edificio de calle 1 número 663, otros bolivarenses: «Panchito» Lamarque y José Castelucci. Los bolivarenses, además de chicos de otros lugares, claro, vivieron juntos el primer año, compartiendo apuntes y mates, horarios y alimentos, pre exámenes y salidas a bailar. Y la amistad entre Rogelio y Raúl fue profundizando sus cimientos. La nueva década trajo con ella nuevas inquietudes en Raúl. Los extraordinarios acontecimientos sociales y políticos que observara durante todo 1969 habían templado en él un impulso por participar, por formar parte de aquellas oleadas de hechos producidos en buena medida por jóvenes. Fue hallando entre los protagonistas centrales de aquellos hechos la materialidad esencial de sus íntimos sueños, y en tal sentido fue sumándose a ellos hasta ser uno más. Buscó un trabajo para acceder a ingresos de propio cuño, de modo tal que pudiera liberar a sus padres de la responsabilidad de dotarlo del dinero suficiente para que él pudiese llevar vida de estudiante. Su promedio alto y su bonhomía le habían provisto de una beca de estudios, la que otorgaba el Instituto Cervantes; importante, pero no suficiente para las erogaciones que debía enfrentar. Cuando su padre le comentó su inquietud respecto del trabajo que había encarado Raúl, como operario ferroviario en Tolosa, el joven le contestó que ya era hora de tomar a su cargo la vida, dejando de ser al mismo tiempo una carga para sus padres. –Ya no voy a aceptar dinero de ustedes, no puedo hacerlo porque sé que mi comodidad constituye una forma de explotación de ustedes. Abelardo no supo si continuar inmerso en sus preocupaciones, dado que los horarios y las tareas que debía enfrentar su hijo restarían horas al estudio; o alegrarse por el grado de conciencia que a los 19 años había desarrollado Raúl, quien además pasaba a ser un compañero de trabajo, puesto que aunque la aplicación del esfuerzo la hicieran en geografías diferentes, lo hacían dentro de la familia ferroviaria. Rogelio Bellomo sí pudo captar en su verdadera dimensión los alcances de la decisión de trabajar de Raúl. Lo escuchaba levantarse todos los días a las 5 de la mañana; a veces, cuando los exámenes así lo exigían, se levantaba él mismo a la madrugada, tomaba unos mates con Raúl y cuando éste se iba a trabajar se sumergía en el mundo de los números. Estas dos conductas, divergentes, pronto arrojaron muestras de avances y retrocesos también divergentes, ya que mientras Rogelio avanzaba en sus estudios al ritmo que los había iniciado, Raúl se retrasaba irremediablemente. El rápido avance en su concientización política y gremial dio cuenta del camino que Raúl había decidido tomar con mayor preponderancia. Chela, desde que Raúl se había ido a La Plata, viajaba todos los meses a visitarlo. Llegaba cargada de afecto y alimentos para su hijo mayor, y se volvía cargada de angustia con cada separación. Tanto sufría, que Abelardo optó por proponerle una mudanza. –Hay una oportunidad en Temperley. No será La Plata, pero está a una hora de viaje y podemos ver a Raúl todos los días si queremos. Además, sabés que en Lomas de Zamora vive papá –dijo Abelardo a su esposa. Chela aceptó inmediatamente. No había obstáculos que dilataran el traslado; Abelardo mantenía el trabajo y Lito, el hijo menor, ya terminaba el servicio militar, con lo cual podían radicarse en Temperley sin problemas. Mejoraba las cosas que su suegro viviera cerca del lugar donde se radicarían. La ciudad de Lomas de Zamora está dividida en términos administrativos de Temperley, por lo demás, forman parte de un mismo conglomerado de manzanas. Así, no pasó un mes entre la propuesta de Abelardo y la mudanza de toda la familia. Chela estaba feliz porque este cambio posibilitaba la reunión periódica de toda la familia. Pero, la felicidad no mantuvo sus bríos por mucho tiempo. Ese año, 1971, Raúl debía por fin cumplir con el servicio militar obligatorio. Las autoridades castrenses le habían concedido una prórroga por estudios, pero ésta había vencido el año anterior y Raúl la estaba extendiendo, peligrosamente, por propia iniciativa. «No quiero perder tiempo en la «Colimba», cuando lo puedo utilizar con provecho en el estudio y la militancia política», confesó a su hermano una noche de cerveza y pizzas en un bar de Lomas de Zamora. Lito pensó en decirle que esa conducta era peligrosa porque lo podían declarar desertor ante la ausencia. Y en los tiempos que vivían, con los militares en el gobierno, la deserción negativa de por sí se cargaba de una mayor negatividad. Sólo atinó a darle algunos consejos. –No te expongas tanto, Raúl. No tires del carro; si querés ayudar, empujalo, pero no tires. Los que van adelante son los primeros que caen –Raúl entendió que su hermano exageraba, incluso que la metáfora era un yerro. Él quería participar en la lucha que se vivía en todos los sectores de la sociedad, no para salvarse escudándose en la retaguardia; quería que nadie cayera, de ningún modo y en ninguna circunstancia. Y que la Juventud de Trabajadores Peronistas, a la que se había sumado con entusiasmo, fuera la polea de transmisión de una nueva configuración de país, desmilitarizado y solidario. «Cuando vuelva el General, poco va a importar mi pasado de desertor y mucho mi presente de lucha», repetía como latiguillo ante quien le recordara su frustrada relación con el Ejército. Su ingreso al sindicato de los ferroviarios alejó aún más los ámbitos universitarios de su vida. Los estudios habían dejado de ser un motivo para convertirse en una carga. No los retomó y con ello inició una incipiente separación de todo cuanto a ellos estuviera relacionado, incluso su amigo Rogelio Bellomo. La línea divisoria entre el Raúl Alonso, dedicado a sus afectos y sus estudios, con el Raúl Alonso dedicado a su militancia política, llegó junto al telegrama de despido del trabajo en el ferrocarril. La dictadura, a la que se había entregado a combatir por las arbitrariedades generales que cometía frente a la sociedad civil de la que él era parte, ahora lo impactaba personalmente al excluirlo del circuito de trabajo. Excusas triviales encubrieron las verdaderas razones del despido: la actividad gremial de Raúl. Las autoridades de la empresa estatal, allí colocadas discrecionalmente por quienes usurpaban el gobierno, se preocupaban de mantener a raya a los activistas sindicales y si era necesario los despedían. El caso de Raúl fue necesario. Y si bien el joven ganó el juicio por indemnización, no tuvo más remedio que buscarse otro empleo. Lo encontró en los Tribunales de La Plata. Mientras se sucedían cambios en su vida laboral, también los había en su morada. De la primera pensión se mudó a otra; cercana, ubicada en calle 2 entre 43 y 44. Varios de sus amigos le habían sugerido que «cambiara de aires» y Raúl les había hecho caso, aunque sin dejar del todo el barrio. Allí estuvo hasta el 21 de junio de 1973 y con él estuvieron conviviendo un tiempo Rogelio Bellomo y Gustavo Grossman, un chico que estudiaba ingeniería civil y del que Raúl llegó a hacerse muy amigo. El 20 de junio, Raúl, como cientos de miles de hombres y mujeres de todo el país, participó de la jornada que tantos esfuerzos y sueños había deparado en los últimos tiempos: el regreso definitivo de Juan Domingo Perón a la Argentina. La cita ineludible era Ezeiza y para eso la agrupación Evita, armada hacía muy pocos meses hacia el interior del Poder Judicial, propuso a sus miembros organizar el viaje desde La Plata en una caravana de micros. Aníbal Rodríguez, Juanjo Martínez, Domingo Danielle, Sara Flores, Carlos Cambre, Lali Lomanto, el «Muti» Oscar Ruiz Díaz, Marcela Gallardo, el mismo Raúl y varias decenas de compañeros más se reunieron la madrugada del 20 en las inmediaciones de Plaza San Martín. Desde allí partió la delegación de Judiciales, para confundirse rápidamente en el inmenso río de vehículos que, a la misma hora, comenzaba a acortar la distancia con el hombre que regresaba tras 17 años de forzado exilio. Alguien, durante el viaje que, un tanto por la ansiedad y otro tanto por la increíble cantidad de vehículos de todo tipo que circulaban en la misma dirección, se hacía lento, se lamentó de no haber salido algunas horas antes. –Cuando lleguemos vamos a quedar en el culo del mundo. Ni siquiera vamos a poder distinguir al «Viejo» de tan lejos que vamos a estar del palco. Alguien, también desde el singular anonimato que daba esa común unión de itinerantes hacia la misma pasión, contestó que no era relevante que ellos mismos vieran ese día al «Viejo». Al fin y al cabo habría mucho tiempo por delante para regodearse en su observación. Perón había decidido regresar y esta vez era para quedarse definitivamente. ¿Cuánto se extendería en el tiempo esa perennidad teórica que habitaba el deseo de los peronistas? Nadie se lo formulaba siquiera como hipótesis. El «Viejo» parecía inmortal. Mientras las ruedas de los micros consumían a giros perezosos el cemento de la ruta, las luces del día desplazaban las sombras definitivamente. Más cerca estaban del destino, más lenta se hacía la marcha, porque a la par de los vehículos caminaban multitudes atestando cada espacio libre en la ruta y en la banquina. Jamás había visto Raúl una cantidad tal de gente marchando como en alegre procesión hacia un mismo sitio. Personas de todas las edades marchando; una al lado de la otra, en una continuidad imposible de calcular desde el suelo. El colorido, la alegría, la expectativa, todo, parecía encaminarse hacia la culminación de las masivas esperanzas de ver al «Viejo» que volvía. Para cuando llegaron al predio de Ezeiza donde se levantaba el palco que sustentaría al líder añorado, era mediodía. Lali Lomanto miró el reloj y refrendó que eran las 12:30. Los cánticos, las caras felices con las que el grupo de La Plata se encontraba en el ingreso al predio, las miles y miles de banderas argentinas con leyendas diversas, daban al día que promediaba un marco festivo inolvidable, propio de una jornada inolvidable. Y resultaría inolvidable, pero no precisamente por el derroche de alegría que desde la madrugada habían prodigado cientos de miles de argentinos. Los sueños, urdidos con cimentada esperanza desde hacía casi dos décadas, se astillaron en mil partes tras el estrépito de un primer disparo de arma de fuego. Segundos después se desató una extraordinaria tormenta de balas buscando cuerpos en la multitud desesperada. Los disparos provenían desde árboles aledaños al predio y eran contestados desde el palco. Raúl trató de ver desde qué lugar, exactamente, tiraban contra la gente. Dedujo con claridad que, con ese dato en mente, podía encontrar el mejor modo de protegerse y proteger a sus compañeros. Pero todo era en exceso confuso; los gritos se mezclaban con las detonaciones de las armas; todos parecían correr en direcciones distintas; y, peor aún, eran muchas las personas que caían. Pero acaso fuera por tropiezos producto de la desesperación. La fiesta que minutos antes habían previsto se había convertido en una estúpida trampa, la que para peor carecía de toda lógica. Le parecía inconcebible estar corriendo para alejarse, como todo el mundo cerca suyo, de las balas que silbaban por encima de la multitud. Dos horas después que las armas se hubieron silenciado, Raúl y sus compañeros de Judiciales volvieron a reunirse en torno a los micros para iniciar el camino de regreso. Volvieron cargados de una angustia pesada, difícil de digerir. Aunque ninguno pensó que esa jornada había sido una pequeña muestra del futuro. De momento, ansiaban de modo desesperado descubrir qué había sucedido; por qué había francotiradores disparando contra la multitud; por qué nadie había previsto que algo así podía pasar. Llegaron de noche a La Plata y por la radio se enteraron que la jornada de fiesta y recepción de Perón se había convertido en una masacre con decenas de asesinados. Y a pesar de que las versiones radiales indicaban la responsabilidad en la «tendencia», Raúl supo que había sido la derecha peronista la que les había tendido la trampa. También supo, con absoluta claridad, que los tiempos estaban cambiando para peor. Al otro día se mudó. La casa que compartían, entre otros, Federico Rivadeneira, Miguel Jayo, Popono Gagliardi, fue el nuevo domicilio de Raúl; ubicado veinte cuadras al este del barrio en que había vivido hasta entonces, en la calle 63 entre 1 y 115. Era también una vivienda de estudiantes universitarios, pero a diferencia de las pensiones en que tenía que aceptar las condiciones que imponían los dueños, el nuevo hogar no tenía otras restricciones que el respeto mutuo. Por lo demás, era casi un centro de residentes de Bolívar, un lugar en donde podía encontrarse con muchos de sus antiguos amigos y conocidos de los tiempos del secundario. Fue un buen tiempo para Raúl. Encontró en sus amigos el sosiego necesario para reponer, cada día, las fuerzas que le demandaba la actividad gremial y política. La agrupación Evita sumaba adherentes en Tribunales; y Raúl individualmente crecía en el cariño y respeto de sus compañeros. Aunque, expresión pueril pero irrefutable, lo bueno no dura mucho. Una vertiginosa sucesión de episodios fue bosquejando un panorama político muy difícil de descifrar; no pudieron restañarse las heridas y divisiones producidas por la caída del gobierno de Cámpora. El «Brujo», José López Rega, había reunido en torno de sí cada vez más poder, incluso lo había multiplicado luego de la muerte de Juan Perón en junio de 1974; y para mediados de 1975 las calles de las grandes capitales, entre ellas La Plata, emulaban con reiteración la siniestra violencia desatada en el mediodía de Ezeiza un par de años atrás. Las persecuciones oficiales, a cargo de la policía, y extraoficiales, a cargo de parapoliciales financiados con dinero estatal, convertían a cualquier militante político popular, estudiantil o gremial en un blanco. Y ni qué hablar de aquellos hombres y mujeres integrantes de las organizaciones políticas alzadas en armas que, considerando necesaria su presencia a la luz de que ninguna de las razones por las cuales se habían armado había sido satisfecha, mantenían en actividad sus operaciones. Raúl, además de distribuir su tiempo entre el trabajo en la oficina de Personal de Tribunales y su labor gremial y política, guardaba un lugar muy importante para sus afectos. Visitaba a su familia en Lomas de Zamora los fines de semana que podía y posibilitaba la maravilla del amor compartiéndolo con una chica cordobesa que había conocido por medio de un compañero de trabajo. La chica, Nora Volonté, pronto pasó a ser una compañera más, tanto que a partir del noviazgo a Raúl comenzaron a llamarlo «Norito», en franca alusión a su novia. Y en un plano sumergido en el secreto de la clandestinidad, Raúl era integrante de la organización Montoneros. 1975 trajo aparejado el tiempo de las elecciones en Tribunales. Raúl para entonces se había convertido en un referente inexcusable de la lista Azul y Blanca, al punto tal que en ese año la representó en dos funciones: como delegado y como uno de los candidatos. La lista constituía por primera vez el fenómeno de la oposición, ya que hasta entonces una sola lista, la Celeste, había hegemonizado los comicios internos. Peronistas, independientes y hombres de la izquierda internacionalista se habían juntado para enfrentar al sector liderado por la mayoría del Partido Comunista. La heterogénea composición interna de la lista Azul y Blanca no fue obstáculo al momento de elaborar un discurso homogéneo y firme, aunque motivó algunas desavenencias. Por ejemplo la que nació del intento de colocar una banderita celeste y blanca en un extremo de la boleta por parte del sector peronista, provocando la respuesta inmediata, por la negativa, del sector internacionalista. «No vote a los subversivos», leyó Marcela Gallardo, compañera de trabajo, de militancia y amiga de Raúl, en un volante sin firma que había sido repartido dispendiosamente por manos anónimas. No era una acusación gratis en el contexto político en que se sucedía el acto eleccionario, y mucho menos en el marco político nacional. Era una denuncia que por una parte pretendía atemorizar a los votantes, pero por otro dejaba expuestos claramente a los compañeros que figuraban en la lista ante los «servicios» y los temibles parapoliciales. No era ajeno a nadie que la persecución estaba a la orden del día y ser tildado de «subversivo» era el mejor de los anzuelos para atraer a las pirañas. Las cuales no tardaron en merodear en torno al grupo. Raúl tomó nota de que era seguido. Lo hizo al descubrir que al regreso de sus actividades había autos estacionados con hombres sospechosos en su interior, a pocos metros de la casa que compartía con sus amigos; y peor aún, en no pocas oportunidades estaba el mismo vehículo y podía jurar que los mismos hombres. Intentaban amedrentarlo, y si bien estaba convencido de que no iban a lograr tal propósito, era consciente que el paso siguiente en esa dialéctica era la acción directa. Hecho que en el plano de la seguridad personal no lo hería tanto como la posibilidad, cierta, de que atentaran contra la casa y alguno de sus amigos resultara dañado. Los tableteos de las ametralladoras y las estruendosas detonaciones que producían los «caños» habían sido hasta ahora una muestra gratis (para Raúl) de la violencia que sabía ejercer la matonería paraestatal para callar o deshacerse de sus enemigos. Claro que, desde los sectores radicalizados de la sociedad civil surgían respuestas; pero el alcance, la violencia y la impunidad con que se manejaban las patotas financiadas por el ministro de Acción Social José López Rega, sobrepasaba cualquier oposición o cuidado. La única alternativa que tenía Raúl ante sí, si quería poner a salvo a sus amigos, era apartarse de ellos, y así lo hizo. Un día reunió a todos los integrantes de la casa en el patio y les comunicó que se iba, y las razones porque lo hacía. –He recibido, de parte de mi organización, la orden de evitar contactos permanentes con personas que no estén involucradas con la lucha. Quiero que sepan que no es un acto impulsado por el sectarismo ni el desprecio de quienes están al margen de este lío, como lo están ustedes. Es exclusivamente para preservarlos de la violencia que puede caer en cualquier momento sobre nosotros. Alguien le preguntó si al menos podía decirles dónde iba a vivir y Raúl le contestó que «nadie, ni mi vieja debe saberlo». Luego tomó de entre sus cosas aquellas que se iba a llevar consigo y a las restantes las quemó en el mismo patio. Federico Rivadeneira pensó que aquella era una ceremonia guerrera; que Raúl no quemaba en ese acto sus cosas, más bien incendiaba las naves para evitar, si acaso surgiese, la venenosa idea de quitar el cuerpo a la pelea que estaba dando. No era una pose, era una señal definitiva. En aquella noche de fuego quedarían postergados para siempre los buenos momentos compartidos con sus amigos; el trabajo conjunto con otros jóvenes de Bolívar para lograr, por fin, que la empresa Liniers abriera una línea de colectivos directa Bolívar - La Plata; o el trabajo en la comisión de estudio y difusión del tema –que los chicos consideraban problema– becas para estudiantes de Bolívar que, con intenciones de seguir una carrera universitaria, no tuvieran posibilidades económicas para desarrollarla. Luego de la fogata terminal, Raúl se marchó. No era el primero de los convivientes que abandonaba el sitio, aunque sí el que mayor conmoción había causado. Ninguno era ajeno a la violenta realidad porque la vivían en las calles, en la universidad, en los medios de comunicación, incluso en las horas nocturnas de estudio cuando se prometían estudiar «sólo hasta que explote la próxima bomba»; pero esta vez un ramalazo indescriptible de esa violencia los estaba golpeando en plena intimidad. Un amigo, al que querían y respetaban, debía sumergirse en las oscuras profundidades de la vida itinerante porque su nombre figuraba en alguna bala o en la diáspora de algún «caño». Y más que eso, ellos mismos estaban en peligro inmediato si la presencia de Raúl se mantenía en la casa, lo cual había quedado claro en las palabras de despedida. –¿Y qué va a pasar con tu familia, Raúl? –le preguntó Federico mientras lo acompañaba hasta la vereda. Raúl le contestó que todos sabían muy bien en qué andaba él y que fuera de las reservas del caso, le consentían y apoyaban la lucha que daba. Luego, tratando de quitar dramatismo a la situación, dijo: –Vos sabés que hasta se matan de risa cuando me ven llegar con peluca y bigote «chamaco». Al que más le hace gracia es a Richard, mi sobrino. El, en sus inocentes 13 años... –Raúl, no me mientas a mí –dijo Federico, convencido de que su amigo trataba de esquivar la respuesta– Yo conozco a tus viejos, y sé que deben estar muy preocupados por vos. Y lo estaban. Raúl durante los últimos años había acumulado algunos motivos para que, al menos, sus padres se inquietaran. Había desertado del servicio militar; había abandonado los estudios universitarios; se había involucrado en luchas gremiales primero en el ferrocarril y luego con mayor ímpetu en Tribunales; se había incorporado a la Juventud de Trabajadores Peronistas; y sospechaban su participación en Montoneros. Y, fundamentalmente, no había dejado de ser el mismo Raúl de siempre; el que se obstinaba en seguir sus ideas aún poniendo en ello su vida; o el que, en un clima de profundo desasosiego se hacía un tiempo para sus afectos. El 22 de marzo de 1976 todo el país hervía en rumores de golpe de Estado; en cada lugar donde había más de dos personas se debatía sobre el futuro inmediato del país, que parecía desmoronarse irremediablemente. En Tribunales, Raúl con un grupo de compañeros cruzaban opiniones sobre cuál iba a ser el modo mejor para enfrentar abiertamente al Ejército, cuando éste asumiera todo el poder; desde los últimos días de 1975 circulaba como un secreto a voces que el gobierno de María Estela Martínez de Perón tenía fecha de vencimiento. Luego de horas de discutir, decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el otro día; tomarse el resto del día y la noche para definir, hacia el interior de cada una de las conciencias, cuál sería finalmente la estrategia. Raúl, convencido desde hacía meses de que lo mejor era pasar a la clandestinidad, aprovechó el tiempo para escribir una carta breve pero profundamente cariñosa. «Querida Marta: El escribirte el mismo día de tu cumpleaños, haría lógico que iniciara esta carta con un ¿qué tal lo pasaste? Pero no por ser ilógico, sino por un deseo de que cuando recibas mi carta, vuelva a ser tu cumpleaños (¡qué canchero!) es que prefiero decirte ¡que tengas un feliz día! Dejando de lado la falta de originalidad, es bueno que sepas que te lo digo con todo el cariño del mundo, y con el infinito deseo de que sean muchos más de un día los felices. Es que no me gusta recordar esa tristeza que creí verte cuando estuve por ahí. Espero que ya estés bien, vos me dirás. Espero que el libro que te mando te guste. Él es mi regalo. Si no te gusta... ¡también es mi regalo! Raúl Nota 1: no es obligación contestar, aunque quedaré esperando que lo hagas. Nota 2: muchos cariños para todos La Plata, 22 de marzo de 1976 Cuando la carta llegó a manos de Marta García, en Bolívar, Raúl y un grupo de compañeros, asumiendo que en esa coyuntura lo mejor era no ofrecerle un blanco fijo a la represión, habían pasado a la clandestinidad: habían dejado de asistir a su trabajo en Tribunales, se habían mudado de domicilio y comenzaban a escatimarle el cuerpo a la militancia durante las horas del día y a los lugares que solían frecuentar. Incluso cuando pasaba por la casa de los pocos amigos que solía visitar, como el caso de Gustavo Grosmman, que de aquella pensión que compartiera con Raúl y Rogelio se había mudado al séptimo piso de un edificio ubicado en la calle 2 y 50, se cuidaba de utilizar estrategias para despistar. Se anunciaba por el portero eléctrico y cuando le abrían subía alternando el ascenso un piso por escalera y un piso por ascensor. Si las condiciones de vida habían sido difíciles antes del golpe de Estado, a partir de él lo fueron peor. La necesidad imponía a quienes habían elegido la clandestinidad para seguir la lucha alojarse en casas «seguras» y despedirse rápidamente de ellas cuando perdían aquella condición. Y dejaban de ser seguras cuando uno de los habitantes no daba señales de vida dos horas después de lo establecido. Las pensiones estaban absolutamente contraindicadas porque eran objeto de allanamientos permanentes y los domicilios de familiares eran más peligrosos porque casi con certeza estaban bajo vigilancia. Raúl, Nélida Santamaría, Oscar Ruiz Díaz y su compañera Susana Cascella se fueron a vivir a una casa de la «Orga» ubicada en Tolosa, en calle 6 entre 524 y 526. Durante el día, Oscar y Raúl eran dos operarios de una pulidora de pisos que habían adquirido y las chicas se ocupaban de la vivienda. A la madrugada y cuando caía la tarde los cuatro volvían a ser los hombres y mujeres que habían sido hasta hacía muy poco: ingresaban muy temprano a Tribunales, disfrazados, y distribuían volantes o dejaban en el baño un «caño» lanza panfletos y al anochecer salían a realizar pintadas. Raúl, ya convertido en un «soldado» montonero, siguiendo las órdenes que recibía de su responsable en la Columna Sur, ampliaba su radio de acción y de tareas. La convivencia en Tolosa no tuvo mayores amenazas, aunque hubo un imprevisto que modificó en gran medida las cosas: la rotura de la máquina pulidora. Frente a este hecho, Raúl y sus amigos debieron agudizar el ingenio a fin de mantener los ingresos necesarios para la supervivencia. Tan graves estuvieron las cosas que Raúl llegó a confesarle a Nélida: –Tenemos que ponernos a producir algo, porque si no en vez de morir en un enfrentamiento vamos a morir de hambre. Y, como había hecho en sus tiempos de estudiante secundario, Raúl sacó a relucir su creatividad. Pero esta vez no acudió a los trapos de piso, rejillas, lapiceras; una tarde se plantó frente a Nélida Santamaría y le propuso que, aprovechando sus dotes de costurera, fabricaran calzoncillos. No la dejó responder, inmediatamente trajo un calzoncillo de su pieza y se lo expuso para que Nélida copiara el molde y lo multiplicara. Nélida, ante la ausencia de opciones mejores, se puso a coser en su máquina alentada por las palabras de Norito y de Muti. Ella fue la encargada de la producción y el resto tuvo a su cargo la distribución y venta. Que Nélida no manejara del todo bien su máquina y que la «producción» consistiera en apenas una unidad por día, no amilanó a Raúl, que siguió alentando el trabajo. Una vez por semana, con seis o siete prendas, Raúl visitaba a los amigos y conocidos que podía visitar sin peligro, los cuales le compraban por solidaridad antes que por necesidad. Pero la «economía» de la casa iba de mal en peor, por cuanto más temprano que tarde el emprendimiento abortó. Cuando podía, y cuando las urgencias del corazón se anteponían a las razones, se hacía un viajecito hasta la casa de sus padres. Para eso acudía a los disfraces; un día llegaba a Temperley vestido con el mameluco azul de los operarios del ferrocarril, otro día con un traje impecable. Chela creía que su hijo vivía cerca de allí. Los argumentos que le hacían pensar eso se relacionaban con la ausencia de arrugas en la ropa: «si viene desde La Plata en tren o colectivo, tiene que tener alguna arruga en la ropa. No se puede viajar tanto y estar impecable». Las íntimas razones de la ausencia de arrugas radicaban en las postas que Raúl hacía en casas de militantes de la JTP de Lomas de Zamora. Llegaba a una casa segura, se cambiaba y recién después iba a visitar a sus padres. Algunas veces fue con Nora Volonté y esas reuniones fueron las mejores para Chela, porque cobraban algo de la «normalidad» que ella hubiese preferido perpetuar: los suegros, la pareja, el hijo menor, los abuelos, a veces otros familiares y la fuente de tallarines humeantes en el mediodía del domingo. Pero las charlas de la sobremesa difuminaban hasta hacer desaparecer aquellos deseos: «queremos el Hombre Nuevo, y por eso peleamos, no por otra cosa», «vos andá siempre con la verdad, porque la verdad es el mejor vehículo para llegar a la felicidad». Estas frases, soltadas por Raúl, Chela no sabía por qué, le producían un silencioso desgarrón. Algo distinto había en el tono que su hijo utilizaba, tan lejos de la retórica y la impostura que observaba en personajes que, desde el televisor solían decir palabras similares. Las de su hijo, adscriptas al deber antes que al derecho, sonaban profundamente reales: «mucha gente queda satisfecha una vez que enumera la ristra de derechos que tiene y que los poderosos no le respetan; algunos, convencidos de que con eso solamente no alcanza, asumimos el deber de poner el cuerpo, jugarnos la vida si es preciso para quitarle espacios de decisión a los poderosos». Un pequeño desencuentro entre Chela y Lito, precipitado por cotidianas circunstancias, intrusó las relaciones familiares; de tal suerte que para encontrarse los hermanos tuvieron que elegir otro lugar, la casa de una tía en la calle Florida al 3852, en Vicente López. Bajo el mismo techo estarían cada vez madre e hijos, claro que sin el conocimiento de ellos puesto que Chela al amparo del silencio cómplice de Norma Raquel, la dueña de casa, se las arreglaba para escuchar la conversación entre Raúl y Lito. Chela quería enterarse de cómo andaba su hijo menor desde que se había distanciado de ella, si necesitaba algo, si hablaba de ella... y también quería enterarse de aquello que no le confiaba Raúl: dónde vivía, en qué asuntos andaba metido y si corría peligro. Mucho y malo era lo que escuchaba cada vez que salía de su casa, o cuando prendía el televisor, y tenía miedo de que esas espantosas historias que circulaban en voz baja tuvieran alguna vez de protagonista a su hijo. Lo poco que podía escuchar no la dejaba tranquila: Lito le insistía una y otra vez sobre que debía cuidarse, que las cosas se habían puesto muy feas y que si lo agarraban... –Aunque me cuide ahora, no serviría de mucho, Lito. Para estos tipos, no sólo encarno la figura de un desertor, además están mis agitaciones gremiales y mi enrolamiento en la JTP. Ya estoy hecho, y no lo digo con resignación, sino para que comprendas por qué sigo en la clandestinidad. Lito no deseaba comprender, quería a su hermano a resguardo y no encontraba el modo de ayudarlo; sólo atinaba a darle consejos que de antemano sabía fútiles. Y Chela, detrás de la puerta, sobrellevando el peso de su angustia, se esforzaba para no llorar, para no deshacerse en lágrimas. Raúl, como si sospechara su presencia, dejaba caer alguna broma para distender la charla «¿che, se nota que no me bañé hoy? Es domingo, viste, y quiero darle descanso al cuerpo»; o comentaba con Lito que en algún momento tendría que cumplir la promesa hecha a «Richard», Ricardo Montes, de llevarlo a conocer la República de los Niños «para que vea con sus propios ojos cuánto quería Evita a los pibes». Pero hacia el interior de esas mundanalidades se empecinaba con él la terrible realidad del clandestino, del hombre en peligro, del hombre apartado por necesidad de sus amigos de toda la vida y en mínimo contacto con su familia. Acaso fuera por estas circunstancias que Raúl no pudo contarles de su rompimiento con Norita, y su delicioso enamoramiento posterior con Griselda Betelu. En febrero de 1977, sin aviso previo, Raúl llegó a Bolívar a bordo de un automóvil en compañía de un grupo de personas que presentó como «amigos»: «el es Carlos él es José y él se llama Alberto», le dijo a su tía Elsa. La tía quiso hacerles un lugar en la casa para que se quedaran a cenar y, eventualmente, a dormir. La casa, luego del casamiento de «Bocha», había quedado grande para el matrimonio y siempre podía albergar a gente bienvenida. Raúl, y por extensión sus amigos, lo eran. Pero Raúl le confesó que sólo estaban de paso y que se habían detenido en la ciudad para saludarla a ella y a un puñado de otras personas, viejos amigos. Luego tenían que seguir viaje, hacia un destino que no mencionó. Esa misma noche, quizá para rememorar buenos y pasados tiempos, fue a Casablanca. El boliche bailable enclavado en la esquina de Sarmiento y avenida Belgrano había sido escenario de muchos de sus mejores momentos de adolescente; esa noche sería el testigo del último encuentro entre dos entrañables amigos. La casualidad, siempre activa, hizo que Raúl llegara al boliche al mismo tiempo que lo hacía Tito Iriondo. Luego de la sorpresa –que impactó menos en Raúl porque había ido allí con el firme propósito de ver a su amigo–, los abrazos y las palmadas, Tito le descargó literalmente una andanada de preguntas. –Vení, vamos a tomar unos tragos adentro y charlamos un rato. Estoy con unos amigos de La Plata, ando de pasada –le contestó Raúl esgrimiendo la misma sonrisa y utilizando el mismo cálido tono de siempre. Entraron. Tito no pudo retener los nombres de los amigos que acompañaban a Raúl, cuando éste se los presentó, pero poco le importó. Su atención estaba centrada en escuchar a su amigo de toda la vida, intentando descifrar entre los intersticios de las evasivas, las respuestas a sus preguntas más interesadas. Raúl no le dejó entrever siquiera en qué momento y a qué profundidad se encontraba su militancia política. Sí le comentó que los estudios universitarios estaban ya definitivamente alejados de sus posibilidades de retomarlos, y que de buena gana regresaría a Bolívar cuando Tito se casara, para lo cual no faltaba mucho. –Mandame la tarjeta a esta dirección, y a nombre de esta persona, no pongas mi nombre ni en el sobre ni en el interior –le pidió Raúl, extendiéndole un papel. Era una precaución de doble mano: evitaba que siguiendo una carta con su nombre integrantes de las fuerzas represoras llegaran hasta él, y por otra parte desvinculaba a su amigo con su nombre, lo cual era una manera de defenderlo. Luego de un tiempo que Tito no pudo estimar pero que se consumió rápidamente, Raúl le comentó que se tenía que ir, y que si quería seguir charlando se encontraran al otro día, en el parque, donde pensaba comerse un asado antes de irse de Bolívar. Tito le dijo que, aunque tenía muchas ganas de hablar con él, ese domingo no podía porque ya había tomado otro compromiso con anterioridad, pero que no faltaría la oportunidad «una vez que todo este lío pase» de encontrarse y sacarse las ganas de hablarse y contarse cosas. Entre otras, Raúl quería contarle que estaba viviendo con una chica muy bella, de Bolívar, y con la cual, además de compartir las ganas de cambio que les llenaba las venas, compartían el sueño de formar una familia. Marzo de 1977 se presentó como un mes difícil de transitar para Raúl. El cerco que las FF.AA. habían dibujado en torno suyo se estaba estrechando mucho, tanto que más de un compañero le propuso que abandonara el país. La respuesta de Raúl fue, cada vez, la misma: no antes que se hayan salvado el resto de los compañeros que lo tenían como responsable. La Columna Norte había sido devastada y poco quedaba de la Columna Sur de Montoneros. Muchos habían sido los que habían partido al exilio, muchos los que habían caído en enfrentamientos, y había muchos compañeros más de los que nada se sabía, aunque circulaban historias truculentas, cargadas de horrores y amenazas. Por otra parte, ya no era un hombre solo. Su pareja, Griselda Betelu, estaba embarazada y eso además de haberlo hecho inmensamente feliz, lo había llevado a profundizar su militancia. «Si no nos arriesgamos por el futuro de nuestros hijos, no valemos nada». Pensaba. Nélida Santamaría, con quien no se veía desde mediados del 76, cuando tuvieron que abandonar la casa que compartían porque había caído un amigo que la conocía, se cruzó por casualidad con Raúl en aquellos días. Nélida caminaba tras la realización de una «diligencia» para la «Orga», y Raúl andaba de recorrida. Haciendo caso omiso de las recomendaciones de no pararse a conversar ni dar señales de que se conocían, se estrecharon en un abrazo y charlaron unos minutos. –¿Qué hago Raúl, me voy o me quedo? –le preguntó Nélida. Tenía razones más que suficientes para estar preocupada. Ella, igual que Raúl, figuraba en la lista Celeste y Blanca del gremio, y era un hecho que esa lista estaba en poder de las FF.AA. y los grupos de tarea. –Tenés que quedarte –le respondió Raúl, con un tono más ligado a una posición jerárquica superior que a la amistad que los unía. Después le fundamentó con distintos argumentos que irse era un modo de derrotarse. Nélida no quiso discutirle, pero se despidió de él con cierta preocupación. La Plata era insegura porque todo el mundo conocía a todo el mundo, además el tema de la lista era como una amenaza permanente. Ella creía que cambiar de aires para seguir peleando era una posibilidad, quedarse para hacerlo era suicidio. La noche del lunes 7 de marzo, Raúl fue a cenar al departamento de Oscar Ruiz Díaz y Susana Cascella. Muchas veces en las últimas semanas se habían prometido un encuentro por fuera de las reuniones que, con otros compañeros, mantenían en la clandestinidad. Deseaban, aunque fuera por unas horas, distenderse un poco; comer tranquilos y tomarse unos vasos de vino. Estaban a pocos días de cumplir un año del momento en que habían decidido alejarse de Tribunales abruptamente y sin dar explicaciones. Habían elegido la clandestinidad por entender que era menos peligrosa que otorgar un lugar donde pudieran encontrarlos con facilidad. Y el tiempo les había dado largamente razón; varios de los compañeros de la lista Azul y Blanca habían caído presos y otros habían sido secuestrados. Tal como era obligación entre compañeros, fue conducido hasta la vivienda previo «tabicado»; por cuanto no pudo saber que la dirección de la casa en que estuvo por algunas horas era calle 26 entre 46 y 47. Fue solo, además. Griselda prefirió quedarse. Los tres amigos cenaron y hablaron del cuidado de los compañeros de la zona. Raúl dijo que estaba en un apriete muy serio; que el barrio donde vivía con Griselda, en Villa Elisa, era un barrio de marinos; y creía que lo tenían fichado. Susana lo percibió verdaderamente preocupado, y a la vez con un dejo de sutil resignación. Claro que ese cruce de sensaciones se le disipaba por momentos, por ejemplo cuando Raúl interponía algún chiste o cuando recriminaba a su amigo que expusiera a su mujer estando ella embarazada; o cuando lo escuchaba desplegar como un estratega el plan de evacuación de la casa si llegaba la patota. –Primero la gorda y su panza, después vos Oscar y por último yo. Ustedes tienen esa hermosa razón para tratar de zafar primeros –dijo, señalando la panza de Susana– para sobrevivir. –Bueno, si ese es el caso, vos también tenés una razón similar ¿no? –le contestaron sus amigos. Susana, el Muti y Raúl charlaron hasta la medianoche. El Muti le pidió que se cuidara, y que si era necesario, que se viniera a vivir un tiempo con ellos. Que juntos podían revivir aquella experiencia del año anterior en Tolosa. Al menos por un tiempo, hasta que los aires se hicieran más respirables y todo regresara a cierta normalidad. Muchos compañeros habían pasado a refugiarse unos días por aquella casa, por lo que no habría problemas en que se quedara él, y si era necesario su compañera. Susana intercedió para contarle a Raúl que, unas semanas atrás, habían atravesado un trance muy complejo con una compañera que les había dejado dos niños pequeños, hijos suyos, pidiéndoles que si ella no regresaba para la noche llevaran a los pequeños hasta una dirección que les anotó con letra nerviosa. No regresó en los dos días siguientes, y Susana llevó a los niños hasta el lugar indicado, donde la recibió un matrimonio mayor, acaso los abuelos de los niños. Raúl, luego de escucharla con atención, le explicó que en su caso ya no había retorno; que iba a hacer lo que tenía que hacer, es decir dar pelea hasta el final; y que, acaso, la patota estuviera al acecho en la calle en ese mismo momento. El Muti le pidió que no se pusiera paranoico; él mismo había hecho la recorrida de «control» esa tarde y no había notado nada raro, ningún movimiento extraño en el barrio. Terminada la cena y la charla, comenzado el día 8 de marzo, Raúl se fue. Las fuerzas represivas, en efecto, tenían ubicado a Raúl desde hacía varios días. Sólo aguardaban el momento oportuno para lanzarse sobre el departamento del complejo habitacional de 4 manzanas conocido como «Monoblock» de Villa Elisa. El momento apropiado fue la noche del martes 8 de marzo, cuando integrantes de la policía provincial, con la participación de varios civiles, comenzaron a desplegar un enorme operativo en la zona. Primero lo hicieron subrepticiamente, ubicando hombres armados en los edificios aledaños al que se levantaba a 70 metros de la avenida Arana y a otros tantos metros de la estación ferroviaria; una vez que el encargado del «operativo» consideró la zona asegurada, obraron más abiertamente. Poco antes de las 23:30 horas cortaron la iluminación pública a vapor de mercurio; obligaron a los vecinos a permanecer dentro de sus viviendas, con las luces apagadas y las persianas bajas, lo cual contribuyó a que toda la zona se sumiera en la oscuridad; y suspendieron el servicio de trenes entre La Plata y Constitución, justo cuando la formación se había detenido en la estación de Villa Elisa. Los pasajeros que descendieron para dirigirse a sus domicilios fueron retenidos dentro de la propia estación con la excusa de que, si transponían sus umbrales, corrían serio peligro por la presencia en la zona de un «grupo de delincuentes subversivos» que se habían atrincherado en un departamento a pocos metros de allí. Alrededor de 40 hombres fuertemente armados se habían diseminado en las adyacencias, ocupando diversos departamentos y posiciones para tener distintos flancos de ataque y en segunda instancia para evitar una posible fuga. Tenían casi plena seguridad, merced a los informes de inteligencia, que dentro del inmueble no habría más de cuatro personas, y la certeza de que uno de los hombres era Raúl Alonso. Lo habían visto llegar desde la «ratonera» enorme que habían armado. Lo habían seguido discretamente desde la estación de tren, a la tarde. Y posteriormente había llegado su pareja, Griselda. También habían observado el ingreso de al menos dos personas más. Por fin, el grupo más adelantado, el que se había apostado de frente al departamento, entró en acción. –¡Alonso, somos de la Policía. Te damos media hora para que te entregues! –gritó uno de los integrantes de la patota, sin muchas expectativas sobre el resultado de sus palabras. La respuesta, inmediatamente, se la dio el propio Raúl. –¡Si tienen huevos, vengan a buscarnos! –¡Ustedes son gente de pueblo, como nosotros. El enemigo no somos nosotros sino sus propios jefes y sus cómplices –alzó la voz Griselda. Estas últimas palabras significaron casi una orden para que la patota abriera fuego. Raúl, detrás de su revólver calibre 38, respondió la agresión. Un hombre, a una distancia que no pudo precisar, cayó herido. Dos o tres hombres se arrimaron para socorrerlo. El resto se replegó haciendo caso omiso de la superioridad numérica, que los favorecía 10 a 1. Reagrupados a una distancia que hacía poco eficaces a los revólveres con que habían sido repelidos, decidieron solicitar refuerzos. Uno de los hombres de civil, asustado por la posibilidad de que los cercados tuvieran a su alcance otro tipo de armas, sugirió que llamaran al Ejército. Pocos minutos después, cuatro camiones del Ejército y tres automóviles civiles llegaban cargados de soldados y armamento pesado. Junto a ellos llegaban una ambulancia y un camión de bomberos. Todavía no habían pasado las doce de la noche. Dentro del departamento, Raúl, aprovechando que se habían detenido de momento los tiros, se deslizó hasta el lugar donde estaba el tocadiscos. Para llegar tuvo que sortear restos de la mampostería que los disparos de FAL habían diseminado por todo el lugar. Buscó entre la pila de discos uno en especial, lo colocó, programó el mecanismo para que funcionara automáticamente de modo que repitiera una y otra vez la canción, y volvió a resguardarse. Un instante después, en el precario silencio artificial de aquella noche, comenzó a sonar la marcha peronista a todo el volumen que el tocadiscos podía entregar. Raúl se hizo tiempo, además, para llenar sus pulmones y su alma con el vaivén delicado de la fragancia de las casuarinas de Villa Elisa; mezclando el aroma real con el aroma recordado de las casuarinas que custodiaban en su Bolívar natal el camino a Barrio Jardín, en la avenida Calfucurá. Ni siquiera en su interior quiso conceder un espacio a la vil voluntad de la numerosa patota que había venido a buscarlo. Pensó en el hijo suyo que Griselda hacía crecer en sus entrañas, al que acaso no vería nacer. Pensó en Griselda, su hermosa y valiente compañera, y el temor se atenuó. No obstante, aquella noche de marzo de 1977 otras mezclas se llevarían a cabo; y otros olores groseros, ásperos, agoreros, inundarían el aire y todos sus rincones. Olores de muerte, de destrucción. El olor de la pólvora y el olor de la mampostería desconchada por la prepotencia ciega de las balas y las granadas. Los fusiles automáticos de policías, civiles y soldados, respondiendo a lo que consideraban una provocación, volvieron a ocupar todo el espacio auditivo, por encima de la voz de Hugo del Carril evocando a los muchachos peronistas. Pero la propalación de la marcha no era una provocación, era la exacta ratificación del sentimiento que impulsaba tanto a Raúl como a los demás habitantes de aquel departamento a dar pelea aún en circunstancias tan desfavorables, sacando fuerzas de la cadencia pegadiza de la canción partidaria. Se sabían condenados; por eso, porque sabían que más tarde o más temprano caerían, respondían sin pensar en rendirse a la balacera que rompía ventanas, puertas, descascaraba paredes. A la 1:15 de la madrugada cesó el tiroteo. Las últimas andanadas no habían sido respondidas y eso llevó al oficial a cargo del operativo a ordenar un alto el fuego. Por unos minutos nadie se movió, atentos como estaban a las comunicaciones que se multiplicaban mediante los radiotransmisores portátiles. Desde los distintos puntos llegaba al jefe del operativo la confirmación que no se observaba movimiento dentro del departamento. Alguien, desde la estación ferroviaria, asumiendo a la distancia que el peligro había pasado, sugirió que el servicio de trenes retomara su rutina. Cuando la formación, detenida en la estación de Villa Elisa desde el comienzo del operativo, inició su marcha, el oficial a cargo puso el grito en el cielo. Ni él ni nadie, desde el lugar de mando, había dado la orden para que el tren partiera. Fue un momento de confusión que perjudicó a las fuerzas represivas, porque desde dentro del departamento volvieron a estallar disparos que pusieron a correr por refugio a quienes se habían distendido. El intercambio de disparos se extendió hasta pasadas las 3:30 horas de la madrugada de ese miércoles 9 de marzo. A esa hora, uno de los soldados que había llegado de refuerzo, comenzó a emplazar una bazooka mientras el resto se mantenía a la expectativa, observando cómo el uniformado alistaba el temible armamento, cómo apuntaba hacia el departamento y cómo disparaba. Luego vieron cómo se abría un tremendo boquete en la pared del frente, encima de la ventana, y tras de ello todo se subsumía en un espeso silencio. El oficial a cargo de la patota ordenó esperar unos minutos y luego mandó un grupo de avanzada para verificar si los habitantes de la vivienda seguían con vida y, en consecuencia, con posibilidades de resistir. El grupo entró al departamento y tras la primera inspección avisó al resto de los hombres que podían entrar también, que todo estaba bajo control, que los que habían sobrevivido al bazookazo no estaban en condiciones de moverse. Luego, ya pasadas las 4 de la madrugada y terminado el operativo, los móviles fueron despejando lentamente la zona, volvió a encenderse el alumbrado público y el servicio de trenes se reestableció. El diario El Día, en su edición de ese miércoles, mencionó escuetamente el episodio en un recuadro perdido en la mitad de la página 6. Al otro día, jueves, desarrolló el enfrentamiento ilustrando las palabras con una foto tomada al frente, destrozado, de la vivienda propiedad de Griselda Betelu. El informe dio cuenta de «dos extremistas abatidos», sin mencionar nombres, y tampoco hizo mención de las bajas de las «fuerzas del orden». Fuentes consultadas para este trabajo sugieren que los dos «extremistas abatidos», un hombre y una mujer, fueron asesinados a sangre fría en la vereda, y que tanto Raúl Alonso como Griselda Betelu fueron sacados malheridos del departamento. También nos fue comentado que un subcomisario habría muerto en el enfrentamiento. El mismo día jueves 10 de marzo, una pintada realizada por manos urgentes en una de las puertas del Palacio de Tribunales, la ubicada en calle 47 entre 12 y 13, declamaba con trazos firmes: «Compañero Raúl Alonso, tu sangre derramada no será negociada». Duró un día, porque esa misma noche otras manos, cobardes e impunes, la borraron de la vista sepultándola con varias capas de nueva pintura. Una metáfora de lo que ha pasado hasta hoy. –CÉSAR GODY ÁLVAREZ– 18 / 8 / 1932 – 26 / 4 / 1976 El 18 de agosto de 1932, a las 3 de la tarde, arribó al hogar de Miguel Álvarez y Consuelo García el cuarto hijo varón. Héctor, Rubén y Juan Carlos; de seis, cuatro y dos años respectivamente acogieron con beneplácito al nuevo miembro de la familia, y a los tres les costó desde el principio llamar a su hermanito por su primer nombre: César. Prefirieron llamarlo por el segundo nombre, más breve y dotado con cierta dosis de ternura: Gody. El recién nacido fue desde entonces Gody para la familia y por abuso de la extensión también se llamó así para los amigos. La familia se completó con los nacimientos de dos niñas, Dora Angélica y Amelia. Dora nació cuatro años después que Gody; pero, acaso producto de una deliberada elección, acaso por puro azar, también las mujeres espaciaron sus alumbramientos en dos años. Cuando Gody llegó a la edad escolar, Miguel y Consuelo decidieron que la escuela apropiada para impartirle la primera educación era la Nro. 1. La escuela, custodiada desde el sur por un flanco de la Iglesia San Carlos Borromeo, y desde el norte por la avenida Alsina, está enclavada en una de las esquinas más céntricas de la ciudad de Bolívar. Al otro extremo de la cuadra se alza el edificio de la Municipalidad. Por esa escuela transcurrió Gody sus primeros estudios y forjó las primeras amistades, gran parte de las cuales perdurarían para siempre en su vida. Para su suerte, contó con el apoyo y compañía de sus hermanos mayores; ya fuera en circunstancias comprometidas, como la posibilidad de enredarse en alguna riña infantil; o en materia de juegos. Aunque, haciendo honor a un carácter que luego asentaría, debemos decir que nunca sacó provecho de la ventaja que significaba tener hermanos más grandes al alcance del grito; siempre arregló sus cuitas valiéndose de sus propias fuerzas. Don Miguel, un español de enorme pujanza y admirable capacidad intelectual, se preocupó por educar a sus hijos en un ambiente de respeto y amor, señalando con su ejemplo que el camino del trabajo se hacía más productivo y llevadero si se lo transitaba colectivamente. Por cuenta de esa vocación emprendedora no tardó en impulsar, en su condición de almacenero, la creación de la Cooperativa de Almaceneros Minoristas de Bolívar; luego colaboró en la conformación de la Cooperativa Eléctrica; y hasta llegó a ser el presidente de la Cámara Comercial e Industrial de Bolívar. Sus bases políticas y filosóficas, provenidas de una formación socialista y de una precoz inclinación a la religión, allá en España, cuando niño, lo fueron convirtiendo en un alto defensor del cooperativismo. Compartía esas ideas con su amigo y médico de la familia, Pedro Vignau, y con otros hombres librepensadores de la época como el Dr. Carlos Daroqui. No resultó extraño que sus hijos, en ese ambiente, urdieran sus primeras ideas en el mismo sentido. Para Gody, estas primeras impresiones que tenían tanto de políticas como de éticas, resultaron definitivas. Además, tapia mediante, vivía la familia Di Tomaso, cuyos hijos y en especial Juan Carlos Mariano a quien llamaban «Cacho», siete años mayor que Gody, también abrevaban en las mismas ideas. Gody sentía una profunda admiración infantil por Cacho y no la ocultaba. Cada vez que podía, se escabullía por el pasillo que facilitaba el ingreso a la casa y le imponía su presencia. En verdad era una suerte de imposición dadas las diferencias de edades y de interés: Gody encontraba en la figura de Cacho un frontón adecuado donde hacer rebotar la innumerable sucesión de preguntas que su curiosidad inventaba. Cacho le seguía el juego hasta donde su paciencia o sus obligaciones de estudiante secundario en el colegio Nacional se lo permitían. Llegado el caso, y valiéndose de un ardid, se lo sacaba literalmente de encima. «Te corro una carrera hasta la vereda», le decía Cacho. Y Gody aceptaba. El resto era siempre igual; Cacho se dejaba ganar a propósito de modo que a la vereda llegara primero el pequeño. Una vez conseguido el objetivo de tener a Gody del otro lado de la puerta de calle, la cerraba con llave y no lo dejaba entrar hasta después de haber terminado con los deberes. Cuando Cacho Di Tomaso partió hacia Santa Fe para seguir estudios de ingeniería química, Gody volcó sus visitas en pos de la pequeña Rosa, hermana de Cacho. La primera infancia de Gody giró en torno al barrio que daba cobijo a su casa, situada en la intersección de las calles Boer y Paso; barrio que además de sus hermanos y los hijos de la familia Di Tomaso albergaba otros chicos, también amigos: Carlos Turán y Néstor Pacheco Ruiz. La recorrida por el colegio secundario tuvo algunos curiosos avatares, impropios de la existencia de un adolescente nacido en el seno de una familia de clase media, edificada en torno a una tradición que estaba poco propensa a romper los moldes que la habían hecho posible: luego de cursar los primeros años, Gody resolvió establecer un paréntesis en los estudios para volcarse de lleno a una idea que se había venido haciendo desde algún tiempo atrás; quería engancharse en la Marina. Había algo en aquel oficio de navegante que había seducido a Gody. Un algo teórico, no práctico, ya que hasta entonces Gody no había experimentado la navegación más que a bordo de ruinosos botes a remo en las generosas lagunas que espejaban en las cercanías de la ciudad. Habló con sus padres con el propósito de convencerlos que ésa era su verdadera vocación, y que de no consumarla habría un regusto a frustración que, presentía, le acompañaría de por vida. Obtuvo el consentimiento de sus mayores y marchó feliz, deshilachando la adolescencia en el trayecto, para Puerto Belgrano, en Bahía Blanca. Allí lo esperaba un barco, y tras el barco el vasto océano y sus misterios. Los misterios que la mentalidad juvenil y aventurera de Gody quería develar, o al menos entrever. Probablemente no se cumpliera ninguna de las hipótesis que el adolescente se hubo hecho sobre el ignoto mundo de la navegación, o quizá se desvaneció tras algún contratiempo el primer arrebato; lo cierto es que pasado el entusiasmo regresó a Bolívar tras renunciar a su puesto en un momento en que el barco que lo había contratado estaba amarrado al puerto de Montevideo, Uruguay. Los días de grumete no cambiaron su conducta alegre y al mismo tiempo enmarcada en un halo de respeto, aspectos que se pronunciarían cada vez más con el paso de los años. Un episodio sin mayores trascendencias, y que tuvo incómodo centro en su hermana Amelia, ratifica la firmeza de aquellas características sobresalientes en su personalidad. Gody prefería que la fidelidad se respetara, aún en cuestiones mínimas. La venalidad, para él, no admitía apreciación en grados y debía ser desterrada de raíz, de toda conducta y en cualquier edad. Una de las noches de fiestas carnestolendas de 1953, chicas y chicos integrantes del grupo de referencia de los Álvarez se disfrazaron en sus casas y luego se dirigieron al baile. Un acuerdo previo había establecido que los chicos no debían saber de qué se habían disfrazado las chicas; y ellas, claro, tampoco debían conocer el disfraz de ellos. Amelia, la menor de las adolescentes, accedió a contarles a los chicos –a cambio de unos chocolatines– quién era quién entre las demás mujeres disfrazadas. De ese modo, cuando los varones llegaron al baile las reconocieron de inmediato. Toda la semana habían estado preparando disfraces, practicando con voz impostada, caminando de un modo distinto al corriente; sin embargo, por la filtración de Amelia la gracia que todos esperaban encontrar en la sorpresa terminó por desvanecerse en el desencanto. Gody se enojó más por la delación infantil que por el magro resultado de aquel pacto entre jóvenes y, en vez de chocolates, le propinó unos chirlos a su hermana menor. Ese mismo año, al comienzo del período escolar retomó sus estudios para, esta vez sí, culminar el ciclo secundario. Se reincorporó en quinto año cuando ya había cumplido sus 21 de edad y fue bien recibido, casi con reverencia, por sus nuevos compañeros. Veían en el joven que se sumaba al grupo la encarnación de la decisión juvenil y el impulso por la aventura materializado en las anécdotas que le hacían contar una y otra vez. Las palabras de Gody traían barcos bamboleándose sobre el Mar Argentino bajo cielos increíblemente celestes y de tan cercanos, accesibles a las caricias de las manos. La lejana cotidianidad del barco flotaba en las charlas de los recreos como un contexto épico al servicio de la evocación. Gody un día debía discurrir sobre las actividades que tenía a su cargo en el barco, otro sobre la pequeñez que le hacía sentir el influjo de la extensa noche oceánica, y otro sobre el significado del ancla que se había hecho tatuar en el brazo izquierdo. En aquel quinto año descubrió no sin cierta incomodidad que una de sus compañeras atraía su atención más de la cuenta. La adolescente, Nela Capredoni, hija de un médico bolivarense de gran prestigio, experimentaba el mismo descubrimiento respecto de Gody. Así, no tardaron en hacer nacer un romance, el que de todos modos no duraría más que unos meses. Fue el mayor compromiso de pareja que, en Bolívar, asumió Gody. Cuando se iba 1953, para festejar el egreso del colegio secundario, los alumnos de quinto año se abocaron a la preparación del lunch tradicional que tenía fecha general el último viernes de clases y, fundamentalmente, a preparar una obra de teatro que tendría debut y despedida el sábado siguiente en el teatro Coliseo. El profesor Castellá fue elegido para oficiar de director teatral. Gody y Nela Capredoni, entre otros chicos, interpretaron a los personajes. La cena fue la primera despedida. La caída del telón cerró la obra, despidió de modo definitivo a la promoción y fue también el epílogo para aquel romance breve entre Gody y Nela. Otros escenarios y otros amores requerirían muy pronto al joven. Escenarios trágicamente reales y amores de índole variada; con las mujeres que lo amaran y, fundamentalmente, con sujetos colectivos agrupados bajo palabras muy importantes para él, como Pueblo, Obreros, Compañeros de militancia, Partido, Lucha, Revolución. Llegó 1954 y con él llegaron las ideas que encaminaron a Gody hacia los laberintos de una carrera universitaria en Buenos Aires. El joven creía que en el Derecho académico encontraría un buen antagonista para ejercitar sus ansias de acción intelectual. Se estableció en una pensión en Barrio Norte. Estaba pronto a cumplir 22 años y en su cuerpo ya habitaba un hombre hecho y derecho; de estatura media, ojos pardos y aspecto fornido, que resaltaba aún más por su tez morena. Pero, como si los acontecimientos importantes de su vida fueran el fruto amargo de la fatalidad, no pudo volcarse a la vida de estudiante más que unos pocos meses. La política de persecuciones de «comunistas» que desarrollaba con afán enfermizo la Policía Federal golpeó de lleno en la vida de Gody y sus amigos. Una requisa policial de rutina tuvo lugar en la pensión, y terminó alzando a todos los habitantes. Entre ellos, además de Gody, estaba Juan Carlos «Cacho» Di Tomaso. El joven Di Tomaso otrora vecino, había recalado en Buenos Aires luego de sufrir los últimos años en Santa Fe una serie de problemas. Primero, en 1952, había protagonizado un absurdo accidente hípico: paseaba un fin de semana a lomo de un caballo en las afueras de la ciudad y el ruido de una motocicleta desbocó al animal. Como consecuencia de la espantada, Cacho salió despedido de la montura dando malamente con la cabeza en el suelo. Quedó inconsciente durante horas hasta que alguien lo encontró y dio el parte al hospital. Tras el golpe perdió momentáneamente la memoria, de modo que no supo y no pudo comunicar su situación ni a sus amigos ni a sus familiares. Compañeros de la facultad, extrañados por su ausencia, comenzaron a buscarlo hasta que lo encontraron. Pero el accidente dejó otras secuelas, más profundas y duraderas: a partir de allí se desató sobre la vida de Cacho Di Tomaso la sombra espesa de la esquizofrenia; y el comienzo de nuevas y duras tribulaciones. Para dar lugar a una recuperación contenida, regresó a Bolívar. De las heridas físicas pudo recuperarse rápidamente, de las psíquicas no tanto. A fines de julio, acompañado de su padre –su madre había fallecido cuando él era niño–, se trasladó hasta Buenos Aires para realizarse estudios a fin de aliviar los rigores de la esquizofrenia. Ambos debieron regresar a Bolívar tras la infructuosa búsqueda de un lugar de asistencia pública que les diera cabida. La muerte de Eva Perón, el 26 de julio de 1952, había despertado en los empleados públicos la necesidad de guardar luto y, metidos en ese trance, desde los administrativos hasta los profesionales de la salud, no atendían otras cuestiones más que las que ya tuvieran entre manos. Cacho Di Tomaso llegaba para intentar incorporarse como paciente nuevo y eso no fue posible dadas las circunstancias. Cacho intuyó que sin tratamiento médico especializado, y alejado del ámbito estudiantil que prefería, no haría otra cosa que recaer cada vez con mayor asiduidad y persistencia en esa enfermedad de la que pretendía alejarse. Cuando finalizó 1952 se preparó a retomar los estudios y lograr acaso una cura para su mal. Dos años después llegó a la pensión Gody, quien para entonces había ratificado su admiración por Cacho. Más cuando lo encontraba dueño de un potencial intelectual y político que él mismo deseaba adquirir. Cacho, primero en Bolívar, pero con mayor ímpetu en Santa Fe, había abrazado la causa del socialismo y militaba en el Partido Comunista, del que no tardó en simpatizar y formar parte Gody, aunque de momento en las adyacencias de la militancia y sin relación formal. En algún sentido, las palabras de Cacho le evocaban el pensamiento de su propio padre y el pensamiento de su españolísimo tío Antonio, de acuerdo con las historias que sobre éste contaba su padre. De hecho, una de las historias que Don Miguel le había contado a su hijo era a la vez épica y cómica: Antonio, durante la guerra civil española, había peleado contra Franco del lado de los republicanos. Al caer la República y con la amenaza de los fusilamientos en ciernes, Antonio había fugado a Francia. Claro que previo al cruce de la frontera había dejado un enorme legajo de «afrentas» contra el Generalísimo, pero con un pequeño detalle: se había encargado de operar, ya como militante político, ya como soldado de la República, con el nombre de Miguel Álvarez; de modo que todas las condenas, amenazas y prohibiciones habían caído sobre el padre de Gody, quien no podía regresar a España sin riesgo de caer preso, incluso ser fusilado. A Gody le había fascinado esa anécdota, tanto que no reprochaba nada a su tío, sino más bien quería emularlo. Cacho Di Tomaso le traía en sus palabras las mismas pasiones que había sabido transmitirle su padre en las suyas, tanto en relación a sus propias convicciones, cuanto en las anécdotas del lejano y entrañable Antonio. Fue un buen tiempo, paralelo a los pasos iniciales en el estudio del Derecho. Tiempo de crecimiento y reafirmación de principios para Gody, y también tiempos complicados por las amenazas a que estaban sujetos los militantes políticos de signo antiperonista. Si bien el gobierno de Juan Domingo Perón había desplegado un universo de garantías laborales, sindicales, incluso económicas para los sectores eternamente postergados del país, los pobres, no mostraba la misma permisividad para con los adversarios políticos. Gody y Cacho habían aprendido ya que la actividad política contestataria hacia el gobierno conllevaba riesgos, pero no los esquivaban. «Si para ellos, ser peronista es un deber; para nosotros resulta un deber de igual medida denunciar los aspectos nocivos del régimen», sostenía Cacho; y Gody asentía convencido. A fin de cuentas, el régimen democrático permitía el disenso, las opiniones encontradas; ambos coincidían en que la pluralidad de las voces enaltecía las virtudes de esa forma de gobierno. Pero la Policía, atenta a su perfil anticomunista, no tuvo en cuenta estas delicadezas. En una de las tantas razzias que realizaba llegó hasta la pensión de los amigos, cargó a todos cuanto pudo en los camiones celulares y los condujo detenidos hasta la penitenciaría de Villa Devoto; Gody, Cacho Di Tomaso y el resto de los aprehendidos fueron a dar con sus huesos al pabellón de presos políticos. No medió acusación ni sumario. Sin embargo estuvieron alojados en la poblada cárcel varios y aciagos meses. Curiosamente, Gody mantuvo con él toda su documentación puesto que no se la requisaron al ingresar a la prisión. Haciendo de la debilidad fuerza, Gody aprovechó ese tiempo para comenzar a adquirir con rigurosidad teórica los conceptos que había estado absorbiendo de su padre, del propio Cacho; e intuyendo y tratando de poner en práctica desde tiempo antes. El pabellón de presos políticos de Villa Devoto era, a la sazón, un ámbito casi exclusivo de dirigentes, intelectuales y artistas de izquierda. Entre ellos estaba el músico Osvaldo Pugliese, un hombre fuertemente ligado al Partido Comunista, y con el cual Gody y Cacho pudieron entablar rápidamente contacto. El músico, y por supuesto, en mayor parte los cuadros políticos alojados allí, se ocuparon de formular un curso informal para que, quienes estuviesen interesados en conocerlas, abordaran las ideas de la doctrina socialista. Gody fue disfrutando cada vez más de la compañía de aquellos hombres y al influjo de sus conversaciones fue dándole forma a esa nebulosa matriz de ideas prefiguradas que había ido elaborando. Fue bebiendo concepto a concepto hasta articular una nueva mirada sobre su existencia y fue gestándose en él una nueva relación con el mundo, la que se juró emprender tras los muros. La cárcel le posibilitó, en síntesis, que asumiera desde un nuevo sentido su vida: el sentido que Gody creyó exactamente adecuado a sus primeros principios. Y fue en la misma cárcel que selló su compromiso con el pensamiento de izquierdas. La carrera de abogacía que había emprendido dejó de ser, a partir de entonces, el faro que guiara sus acciones; la militancia política reemplazó –y llenó– todo su universo. Villa Devoto, lejos de ser una «instancia correctiva de sus desviaciones políticas», había funcionado como un instituto cristalizador de las nociones de izquierda con que Gody había llegado, mejor dicho había sido obligado a llegar. La libertad llegó en forma de amnistía pocos días antes del trágico 16 de junio de 1955, cuando treinta aviones de la Marina de Guerra surcaron con sus ruidos y bombas el cielo de la plaza de Mayo para dejar tras su paso trescientos ochenta muertos, entre los cuales se contaron cuarenta chicos de un contingente estudiantil que había llegado del interior para conocer al general de que hablaban tanto sus padres. La juventud de Gody, veintitrés años, y la ausencia de todo antecedente político obraron en su favor; a tal punto que –aunque él no se enteró jamás– no quedó asentado en la foja de antecedentes su paso por Devoto. Sí, claro, quedaría inscripto su nombre en las libretas de los organismos de inteligencia. La doble «contabilidad» en los inventarios de los cuerpos de seguridad siempre fue reflejo de la doble moral que estos «funcionarios» han ejercitado desde todos los tiempos en que existen. Y si bien de momento ese fichaje clandestino no revestía gran peligro, puesto que lo habían dejado en libertad, una mirada de corto plazo daba a Gody cierta intranquilidad: ¿qué sucedería si, como todos los datos políticos que recogía parecían indicar, un golpe de Estado tenía éxito? No tuvo que aguardar demasiado para responder, él mismo, a esa pregunta: las fuerzas concentradas de la oligarquía apoyadas en hombres de armas venales, derribaron el gobierno de Perón. Como los golpes de Estado anteriores, e idénticamente iguales a los que vendrían, Gody supo que el asestado a Perón estaba dirigido a contener el avance de las clases oprimidas, antes que librarlas del supuesto yugo de la demagogia y el populismo. Gody había podido aprender en la «universidad» penitenciaria que las clases dominantes utilizaban a las Fuerzas Armadas como último refugio para mantener firmes las ventajas de que gozaban; de modo que en vez de ensayar cualquier gesto de gratitud para con el grupo que se presumía liberador dada su auto catalogación de «Revolución Libertadora», se sumó a la enorme masa de subyugados que iniciaba el camino de la Resistencia, claro que desde el exterior del imaginario peronista. Gody, claro, se sumó a las fuerzas de izquierda relacionadas con el Partido Comunista. Su temprana formación socialista, recibida por parte de su padre en forma directa y de su tío Antonio a la distancia, más el «refuerzo» intelectual y de camaradería que había recibido primero por medio de Cacho Di Tomaso y posteriormente en la cárcel, lo llevaron a internarse oficialmente en la estructura partidaria del PC, con el cual, tras el correr de los años, tuvo algunos puntos de convergencia y varios puntos de divergencia. Su crecimiento personal e intelectual, lo llevaron con el tiempo a tomar en cuenta cada vez más a las divergencias, a tal punto que rompió con el Partido Comunista para ser uno de los fundadores, en 1968, del Partido Comunista Revolucionario. Abandonaba así la esfera de orientación pro soviética, característica del PC, para coadyuvar en la construcción de una nueva propuesta que, si bien comunista, tenía su norte final en la República Popular China, que dirigía Mao Tse Tung. Su tía, Rosario Álvarez de Núñez, que vivía en Larrea y Charcas de la Capital Federal fue el familiar que mayor contacto entabló con el joven bolivarense por aquellos años. Gody pasaba a visitarla regularmente por su departamento y de ese modo mantenía una relación fluida, aunque intermediada, con el resto de su familia, a la que llamaba por teléfono a intervalos regulares y visitaba con una periodicidad anual que tenía epicentro en las fiestas de fin de año. Vivir, obligado por los rigores de la militancia, vivía en muchos lugares alternativamente. Con el paso de los años, todo menos esa militancia fue relegándose a un segundo plano, incluso la relación con el sexo opuesto. Tuvo compañeras, pero sólo el tiempo que sus asumidas obligaciones se lo permitieron. Y cultivó la amistad, pero siempre resguardando a sus amigos –los que habían crecido desde la infancia con él y los que se habían ido sumando a su universo– de los peligros que –sabía– tenía su actividad. Nunca, bajo ningún motivo, permitió que sus cuestiones de laboreos políticos y gremiales trascendieran allende sus fueros íntimos, porque, sostenía «no quieran saber de mis asuntos, porque cuanto menos sepan menos sufrirán por mí». La gesta revolucionaria en Cuba acicateó la incipiente erupción política radical en todo el continente, llegando al punto máximo cuando en 1962 Fidel Castro declaró que la revolución que encabezaba era, básicamente, marxista – leninista. Ese mismo año para Gody fue doblemente festivo, porque a la concreción práctica de sus ideas en un país de América Latina, se le sumaba un hecho de implicancia personal pero de gran magnitud: el nacimiento de dos sobrinos; Sergio, hijo de Amelia; y Juan Rubén, hijo de Juan. Los jóvenes barbudos de la pequeña isla generaron con sus actos y sus declaraciones una conmoción mundial tal, que, desde todos los rincones del globo se organizaron viajes para conocer de cerca aquel movimiento social inédito en América Latina. En 1963, fue Gody quien, como integrante de una delegación del Partido Comunista de Argentina, viajó a Cuba. Y de allí viajó a Rusia. Pero no todo resultó auspicioso para Gody en aquella década. En 1969, sufrió el primer golpe artero que le dio la vida: su hermano Héctor falleció a raíz de un accidente de tránsito. Le costó mucho reponerse de aquel golpe. Cuando en 1969 estalló la crisis social denominada «Cordobazo», Gody ya estaba instalado en Córdoba. Había llegado un año antes a la provincia, portando una misión partidaria: debía ocuparse de ampliar la base del nuevo partido –fundado el 6 de enero de 1968– y colaborar en la formación de cuadros político sindicales. Gody había solicitado su traslado a Córdoba con una convicción tan fuerte, que a sus compañeros del Comité Central les resultó imposible negárselo. –Quiero ir allá, porque la revolución en Argentina va a tener comienzo en Córdoba. Y se fue, sin dinero y cargando por todo equipaje una pequeña valija donde había acomodado sus pocas pertenencias. A los pocos días, formaba parte de la dirección restringida del PCR, junto a Oscar Marioni y Bernardo Rabinovich, entre otros. Córdoba fue un mundo nuevo y maravilloso para Gody, porque paralelamente a su rápida inserción política trabó de inmediato relación con el sector más combativo del poderoso movimiento obrero que hacía bullir la capital mediterránea. Tanta y tan rápida fue la comunión de metodología e intereses, que antes de finalizar el año Gody, el Dr. Arroyo, un abogado de notable compromiso en las luchas obreras, y un puñado de cuadros recientemente incorporados al PCR llevaron adelante el Primer Plenario de las Agrupaciones Clasistas 1° de Mayo. Incluso, ante la imperiosa necesidad económica que lo perseguía, consiguió que sus propios compañeros del PCR le autorizaran utilizar el dinero que recaudaba por la venta del periódico «Nueva Hora» para sostener su vida. Para la primavera de 1968, cultivada su pasión y energía revolucionaria por los acontecimientos de mayo en Francia, y las noticias que llegaban de la resistencia de los jóvenes en las calles de Praga ante el avance de los tanques blindados de la Unión Soviética, Gody ya había ingresado al corazón de las bases sindicales; y en ese universo construido de luchas cotidianas había conocido a un joven operario fabril con un trabajo sindical de proyección incipiente: René Rufino Salamanca. De la mutua admiración, la relación en pocos meses pasó a convertirse en una gran amistad. Antes de que 1968 terminara, reunidos en una vieja casona de la ciudad de Córdoba, René Salamanca tradujo esa unidad de criterios, conceptos y principios en la decisión de afiliarse al PCR, él junto a varios de sus más inmediatos colaboradores. Las luchas, primero de impacto focalizado en las plantas fabriles; luego extendidas en el despliegue formidable de los Cuerpos de Delegados que debatían transversalmente las problemáticas comunes a los obreros afiliados al SMATA cordobés; y finalmente en las calles en mayo de 1969, elevándose a niveles inimaginables en un contexto de gobierno dictatorial fueron cimentando con argumentos serios la tesis evocada por Gody para convencer a sus compañeros del comité de la Capital que debía estar en Córdoba. –Estos hechos saldan, de un modo más que provisional, la discusión sobre cuál es, radicalmente, la clase que debe dirigir la lucha revolucionaria en el país –comentó entusiasmado Gody en una reunión del partido realizada unos días después del 29 de mayo, día del «Cordobazo». La discusión que Gody pretendía saldada, se daba no hacia el interior del PCR sino, de modo fundamental, con los militantes del Partido Comunista «pro soviético». Y los acontecimientos alguna razón le otorgaban, ya que la nueva corriente en el movimiento sindical, de masas y político del SMATA de Córdoba, comenzaba a expresarse por el PCR. Este fortalecimiento de un sector emergente y vigoroso erosionaba las fuerzas ya debilitadas por propias claudicaciones del grupo de dirigentes sindicales cuyo máximo exponente era Elpidio Torres, un hombre que hasta esos años habían mantenido vírgenes sus aspiraciones de convertirse, sino en el secretario general de la CGT, en un miembro influyente de ella. El Cordobazo significó una bisagra entre los años de resistencia semi clandestina y el inicio de la lucha abierta. El régimen dictatorial que regenteaba el general Onganía obtenía el triunfo militar en las calles, aplacando la protesta obrero estudiantil con el uso de la violencia que caracterizaba a su gobierno; pero, para su despecho, perdía una enorme batalla política. La lucha del pueblo se legitimaba desde sus orígenes más profundos y en el debate nacional aparecía un nuevo ingrediente: la posibilidad de que algún grupo organizado volviera a alzarse en armas para repeler al gobierno de ocupación. Tal cosa se ratificó, como una muestra del futuro inmediato, en la propia Córdoba: Ese mismo año sería descubierto y desmantelado un campamento guerrillero que contaba incluso con un pequeño hospital de campaña. También en Tucumán fue desbaratado un grupo guerrillero. En el paraje conocido como Taco Ralo, un grupo de hombres de extracción peronista que se había alzado en armas para iniciar un foco guerrillero con intenciones de replicarlo en todo el país, había sido detenido. Para sorpresa de Gody, entre los detenidos por aquel incidente político había una joven bolivarense: Amanda Peralta. Gody observaba que sus pronósticos estaban camino a convertirse en realidad, sólo que la «Revolución» parecía encontrar como punto geográfico de inicio varios lugares y no solamente Córdoba. Aunque no todos los sucesos marchaban hacia la anhelada revolución. Un mes después del Cordobazo, el 30 de junio de 1969, un comando asesinó al dirigente sindical peronista Augusto Vandor. La maltratada historia oficial, con algunos connotados «progresistas» a la cabeza, dijo entonces que este acontecimiento lamentable daba inicio a los crímenes políticos que en la supresión física del adversario encontraba la superación favorable de las contradicciones. Gody, entre sorprendido e indignado por la ignorancia con que se hablaba, comentó a sus amigos: –Parece que nuestros intelectuales orgánicos olvidan la serie infinita de crímenes políticos que puede rastrearse hacia atrás en nuestra historia; desde la masacre de los aborígenes en la campaña del desierto; el asesinato de Facundo Quiroga; los fusilamientos de la Patagonia Trágica; los fusilamientos de 1956 que dejaron decenas de muertos entre militares y civiles; la aplicación del plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) y sus secuelas de asesinatos «justificados» por la razón de Estado; las ininterrumpidas matanzas de dirigentes obreros... Gody tenía razón, pero la serie de acontecimientos violentos no se detuvo; por el contrario cada episodio precipitó la aparición de uno nuevo, el que alcanzó cada vez mayor nivel de agresividad. La aceleración de los tiempos violentamente políticos no hallaba dique en los intentos por contenerlos del gobierno de Onganía. Alcanzó el clímax en la provincia de Buenos Aires, por medio de una organización que hizo una presentación rutilante secuestrando, realizando juicio sumario, y ejecutando al ex presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu: Montoneros. Esta nueva organización se anunciaba compuesta por hombres filiados ideológicamente en el peronismo. Tras este nuevo fenómeno, de enorme trascendencia incluso a nivel internacional por el desenlace, la lucha se radicalizó vertiginosamente llegando a ocupar a todos los espacios sociales imaginables. La gente se mostraba distinta, como saliendo por fin del letargo a que había sido arrojada. Se hablaba de política en todos lados y se discutía, claro, acerca de la impronta violenta que había alcanzado. Algo de ello había visto Gody tras su visita a la Habana, Cuba, en 1963. Algo de aquella efervescencia que había observado en la isla pugnaba por emerger en distintos grupos políticos, gremiales y sociales de Argentina a comienzos de los años setentas, y él formaba parte de esa dramática emergencia que una vez acontecía como lucha por democratizar los cuerpos de delegados, otra como ocupación de plantas y otras, más extendida, como explosión social: el Cordobazo tuvo, en 1971, una réplica de menor intensidad pero de mucha participación. Se la conoció con el nombre de «Viborazo», llamada así merced a una desgraciada expresión, desaguada irreflexivamente por el faccioso gobernador cordobés Gómez Uriburu, quien había sugerido «aplastar la víbora», en franca alusión de la clase obrera que mostraba fuertes signos de organización, y combatividad en alza. Para cuando se sucedieron esas luchas, Gody y René Salamanca ya ocupaban un lugar importante dentro del movimiento político sindical cordobés; aunque todavía no habían sido individualizados por el gobierno, la patronal, y fundamentalmente por Elpidio Torres. El primero encarcelaba y asesinaba, el segundo despedía, y el tercero echaba mano a la patota de que disponía para zanjar diferencias. Los tres se amparaban en la misma impunidad y abrevaban en la misma cobardía. A despecho de estas amenazas, los dirigentes sindicales de los sectores combativos pateaban la calle visitando a los obreros, casa por casa, auspiciando la creación de un movimiento de frente único para recuperar el sindicato. Este accionar de base, casi subterráneo, les dio el triunfo –inesperado para todos los actores inmersos en la cuestión, menos para ellos– en las elecciones de 1972. Gody prefería una «línea de masas»; es decir ponía el eje del trabajo político – sindical en las masas. Se negaba a utilizar la dirección del sindicato para buscar una declaración rutilante o como trampolín para efectuar un frente con lo que consideraba «fuerzas burguesas y pequeño burguesas». Y mucho menos para dotar de cobertura a la «guerrilla pequeño burguesa», tal como él la denominaba. La construcción tenía que ser horizontal o no sería. Tenía que escuchar y transmitir la voz de los que no la habían tenido, o resultaría una estructura desprovista de fuerza. Eso le proveyó del mote de «reformista» por parte de no pocos sectores de la izquierda no «maoísta». Sin hacer caso, Gody, René Salamanca y los demás dirigentes obreros clasistas mantuvieron firmes esos principios; y adoptaron otros, como por ejemplo impedir el ingreso al sindicato a quienes no fueran obreros. Querían abortar el «entrismo» de aquellos elementos que consideraban peligrosos porque si crecían hacia el interior del sindicato podían incluso generar divisiones; o de no hacerlo podían pretender llevar agua para otros molinos que no fuera el de los obreros. –No somos reformistas, sino pacifistas repletos de convicciones democráticas, las que nos hacen contestatarios de este orden que pretende inmovilizarnos. Tampoco somos guerrilleros, nos inclinamos por la acción de masas, tomando las fábricas cuando sea necesario y defendiendo la línea de la insurrección con el proletariado como centro de la escena –decía Gody a los obreros que trataba a diario. Y además de las palabras, hacían uso de los hechos; él, Salamanca y el resto de los dirigentes que tenían cargos: continuaron percibiendo sus sueldos de obreros y además no faltaron jamás a la producción, a la que acudían en forma rotativa durante determinados períodos del año y que siempre empezaba René Salamanca. El Cuerpo de Delegados, expresión de máxima horizontalidad y representación, discutía todo acontecimiento grande a nivel nacional. Por esa conducta es que pudo desbaratar un golpe de mando que quiso dar el sector reaccionario del sindicalismo: en 1973, aprovechando falazmente el auge que le imprimía al movimiento sindical peronista la presencia en el firmamento nacional de un hombre honesto como Cámpora, una delegación del SMATA nacional viajó a Córdoba para recuperar de facto el sindicato. Fue un desastre: los militantes cordobeses los sacaron corriendo, no los dejaron siquiera entrar a las oficinas; hasta les pusieron ruedas para arriba el automóvil en que habían llegado hasta la provincia mediterránea. Debieron regresar a Buenos Aires en colectivos de línea. La pequeña fuerza de una corriente clasista se había convertido, por razón de la misma lucha que daban, en una organización poderosa que ganaba el sindicato, producía decenas de cuadros y, más importante aún, inculcaba en sus seguidores la necesidad de resistir cualquier atropello, viniera de donde viniere. Esta situación resultó insoportable para la dirigencia nacional; no sólo habían perdido en las urnas sino que, además, habían sido derrotados en el terreno de la fuerza, donde creían que eran todavía más poderosos. Ambos traspiés no mellarían las intenciones de los enriquecidos sindicalistas porteños: fueron por la intervención, para lo cual contaron con la ayuda de la Justicia. Iniciaron una persecución sobre René Salamanca, haciendo valer una orden de captura ilegítima pero legal, con lo cual lo obligaron a pasar a la clandestinidad. La prisión habría significado acaso la muerte por «suicidio» para el dirigente cordobés y eso nadie en el sindicato lo iba a permitir. A fines del 73, Gody otra vez viajó a Bolívar. Aprovechó esta ocasión para asistir a una fiesta en el restaurante Eugenio Grill, organizada por Bernardo Tabolaro con motivo de un nuevo aniversario del egreso de la escuela secundaria. La fiesta siguió luego en una quinta propiedad de Omar Iglesias. Allí alguien le recordó a Gody su pasado de muchacho de pocas pulgas. –¿Te acordás cuando te agarraste a piñas con Dionisio Modroño, detrás del arco del Estadio Municipal? Estuvieron como una hora trompada va trompada viene, y ninguno de los dos aflojó –le dijeron. Gody respondió que se acordaba de los golpes que se dieron pero no de los motivos que los habían iniciado. –Todavía me duele algún lugar del cuerpo –bromeó sin rencores, abriendo las puertas del pasado. Pero cuando alguien quiso saber en qué andaba, cómo transcurría su vida actual, volvió a cerrarse. Con discreta delicadeza cambió de tema definitivamente. Fue la última vez que pudo compartir algunos momentos con aquellos compañeros, inolvidables, de la escuela secundaria. Los tiempos que aguardaban a Gody no le dieron tregua. A los 42 años, Gody se había convertido en todo un veterano de los viajes. Había estado ya dos veces en China y también había conocido Cuba. Había pisado suelo de Chile, Francia, Italia, España y el frío suelo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Su acercamiento al proyecto de país que se orientaba sobre la base de las ideas de Mao Tse Tung había sido producto de la decepción que Gody había experimentado por lo que entendía como desvío en el curso de los acontecimientos en Cuba, y mucho más por la política interior y exterior de la URSS, a la que adjetivaba sin más como antirrevolucionaria. En medio de ese último viaje, aprovechando una escala en París, haciéndose un lugar para sus afectos más preciados, Gody había telefoneado a Bolívar con la intención de felicitar a sus padres que, a la sazón, festejaban sus bodas de oro. Todos en la casa paterna sabían del largo viaje internacional que hacía Gody. Y si bien no compartían en toda dimensión su posición y apuesta política, cierto orgullo filial dejaban filtrar cada vez que mencionaban su nombre. En uno de eso viajes, Gody conoció a su tío revolucionario; y además pudo ver con sus ojos las cicatrices, más de 14 heridas de metralla, que había dejado en él aquella gesta contra Franco. Su padre se lo había contado cuando era chico y ahora podía ratificar aquellos dichos en la piel lacerada de su tío. Antonio Álvarez, así se llamaba el hermano de su padre, se había salvado tres veces del piquete de fusilamiento; se había escapado de la prisión donde habían pretendido confinarlo y finalmente se había exiliado en Francia. Ese encuentro significó para Gody la plena validación de las ideas y compromisos que había abrazado hasta entonces. Pasó unos días inolvidables con su tío y luego partió a dar satisfacción a las obligaciones políticas que lo habían llevado a Europa. Su tío, luego de la visita de Gody habló con su mujer francesa Ivonne y le comunicó que regresaría a España para ver una vez más a su Requejo natal, a su mujer y sus hijos primeros. Hizo el viaje, pero no cumplió del todo su deseo: la española esgrimió sus razones de mujer abandonada y se negó siquiera a recibirlo. Antonio regresó a Francia para morir en 1977, sin saber de la suerte que había corrido su sobrino, a quien le retribuía admiración por su militancia de izquierda que compartía en todos sus alcances. Y sin saber tampoco que Gody había tomado para sí el nombre de guerra «Gordo Antonio» en su homenaje; en reivindicación de un sencillo español que había luchado contra las huestes de Franco en la Guerra Civil Española. 1974 trajo algunas otras alternativas a la vida de Gody y su familia. Cuando regresó de su segundo viaje a China, viajó a Bolívar para compartir unos días con quienes representaban sus afectos más íntimos. Durante los días de descanso en Bolívar honró las deudas de cariño con su familia y con sus amigos de la infancia que, por sus actividades, se habían acumulado ese último año. Habló de sus viajes, de las comidas y costumbres que había compartido, del mundial de fútbol que había tenido lugar en Alemania el año anterior y obvió manifestarse con relación a su militancia y sus compañías femeninas. Su conducta no extrañó a nadie porque así había sido desde siempre. Cuando creyó que ya era tiempo de retomar sus obligaciones, se despidió de todos y regresó a Córdoba. Al día siguiente de su partida de Bolívar, dos oficiales de la Policía Federal llegaron a la ciudad. Tenían como dato firme que Gody Álvarez, secretario general del PCR de Córdoba y uno de los máximos dirigentes de esa agrupación en Argentina, había sido visto allí. Se presentaron en la comisaría local y pidieron apoyo para realizar una visita a la casa paterna de Gody, donde finalmente fueron. Allí los recibió don Miguel. Hizo pasar a los dos federales y el policía local quedó de consigna en la puerta. Don Miguel se preguntó por qué curiosos motivos su hijo sufría mayores persecuciones en tiempos de gobiernos democráticos que en tiempos de dictaduras. En efecto, Gody había sufrido la primera y más fuerte persecución en 1954, cuando el gobierno era constitucional y surgido de las urnas, y ahora, dos décadas después, con un nuevo gobierno elegido por votos se sucedía esta nueva persecución que llegaba incluso a molestar a su familia. Luego de meditar en ello, don Miguel se lo comentó a los oficiales. –Mire, los responsables del accionar de su hijo son ustedes. Lo habrán criado mal –le contestó uno de los policías, el gordo. El otro, flaco y alto, mientras tanto revisaba la casa. –A mí me parece que son ustedes, con su política de persecuciones –dijo don Álvarez. Pero ya el policía no lo escuchaba. Pedía que le dijera dónde estaban las armas. Y no había armas, se las había llevado Gody en su cabeza: eran sus ideas; y eran esas armas las que los agentes de seguridad, burdos remedos de Laurent & Hardy, consideraban verdaderamente peligrosas. «El poder nace del fusil», había sentenciado Mao Tse Tung, pero del fusil cuando lo empuñan las masas oprimidas y no cuando lo arrebatan grupos selectos y aislados. Eso lo tenían claro Gody y un sector del PCR que había optado por la política y práctica revolucionaria de masas, escindiéndose de quienes apostaban a los pequeños focos de guerrilla urbana como método para acceder al poder. Pero los policías federales poco entendían de estas disquisiciones. Estuvieron revolviendo la casa y discutiendo con don Miguel por más de una hora; en el transcurso amenazaron con poner a Gody frente a un paredón de fusilamiento porque «es un mal elemento que puede generar ejemplos». Cuando se fueron, los policías se llevaron las únicas fotos que había de Gody. Y dejaron una muestra de la grosera impunidad que reinaba. El despliegue extraordinario de la violencia política impulsada por la Triple A bajo el amparo del propio gobierno, se tradujo en centenares de asesinatos, miles de atentados, e incontables amenazas. Esta novedad, es decir grupos parapoliciales organizados y financiados desde el propio Estado, obligó a militantes de distintas extracciones políticas, y obviamente a quienes revistaban en las organizaciones armadas, a pasar a la clandestinidad. Cabe decir que muchos ya habitaban esa categoría desde hacía algunos años atrás, pero en 1974 alcanzó el mayor número hasta entonces. Gody pasó a ser, definitivamente, El Gordo Antonio. En 1975, nuevamente la tragedia acosó a Gody. Un cáncer de recto puso a su padre al borde de la muerte. Don Miguel fue atendido en el hospital local y allí los médicos le realizaron la primera intervención. La operación dio buenos resultados, pero seis meses después se manifestó una metástasis en el cerebro, la cual requería de la mediación de un nivel de complejidad hospitalaria mayor. Desde el Hospital de Bolívar fue trasladado a La Plata, donde le realizaron una nueva intervención, pero sin mayores resultados positivos. La suerte de don Miguel estaba echada, de modo que la familia decidió repatriarlo a Bolívar. Gody, que había permanecido junto a su padre en La Plata, regresó con él a Bolívar y se quedó allí hasta que, un mes después, don Miguel falleció. Fue en ese mes de estadía en Bolívar, que Gody por primera vez se abrió al diálogo sobre política. Más de una vez dejó caer una frase profética: –Estos que nos gobiernan son mediocres y sin más interés que la rapiña. Pero los que acechan en las sombras de los cuarteles y detrás de los escritorios de las grandes corporaciones con intenciones de suplantarlos, son infinitamente peores. Su apreciación, lamentablemente, fue acertada. Pasados los días de duelo Gody decidió regresar a Córdoba; allí la lucha seguía. Pero ahora con nuevos objetivos, porque sobre el cielo institucional del país se cernían malos augurios. En el convencimiento general de los militantes del PCR figuraba como máxima que había que desenmascarar a los golpistas, aunque diferenciándose de aquellos que defendían el gobierno de María Estela Martínez de Perón por mero interés económico. Y no era una tarea sencilla porque en el marasmo de acciones y discursos muy pocos sabían quién era quién. En ese trajín, los viajes entre Córdoba y Buenos Aires se hicieron más frecuentes, y los hechos más vertiginosos; todo lo hacía Gody en pos de defender la institucionalidad, a la que consideraba imperfecta, desmadrada en todos sus cauces, pero perfectible; susceptible de hacer ingresar al cauce madre que delineaba el ideario del Partido. Frente a un gobierno constitucional, aunque de democracia mantuviera poco más que las formas, se podían plantear discusiones; con una dictadura todo era más difícil. El día 23 de marzo, un día antes del golpe, el periódico Nueva Hora, órgano oficial del PCR, publicó en la portada a título con letras catástrofe una proclama antigolpista: «junto al pueblo peronista y patriotas argentinos para defender al gobierno». En ese espíritu abrevaba Gody, pero con su entrega y la de una minoría nacional como él no alcanzó; el reflujo de masas era un dato incontrastable, hasta parecía que la sociedad consentía la interrupción del gobierno constitucional. Unas horas después, la impresión intelectual dio paso a la realidad concreta: pocos fueron los hombres y mujeres que atinaron a esbozar una defensa del gobierno. El silencio social fue la nota más importante. Con el golpe consumado la situación se tornó muy delicada; los vaticinios que se habían hecho sobre los métodos de dominación que aplicarían los golpistas quedaron opacados frente a los tremendos hechos que se narraban ya desde las primeras horas del gobierno de facto. Ante las malas nuevas, la estrategia debía ser harto cuidadosa porque frente al error no se perdía una fase de la lucha, se perdía la vida. Para entonces todos estaban en una situación de máxima precariedad: varios compañeros de Gody habían sido secuestrados, otros asesinados; la inflación erosionaba las arcas del partido; y varios de los refugios provisorios que el PCR tenía habían sido allanados por el Ejército, con lo cual quedaban inutilizables. El 24 de abril de 1976, Gody llamó por teléfono desde Buenos Aires para avisarle a su familia en Bolívar que la dirección nacional del PCR le había sugerido que realizara un viaje. No explicó cuál sería su destino, pero para la familia estaba claro que tenía que ver con los gravísimos acontecimientos que se sucedían a su alrededor: Ya era público que el dirigente gremial cordobés y miembro del Comité Central del PCR, René Salamanca, amigo personal de Gody, estaba desaparecido desde la misma noche del 24 de marzo, y a pesar de la red de contactos que tenía establecidos el Partido nada habían podido averiguar sobre él. Y no era el único compañero que había sido secuestrado y del que no se tenía ninguna información; decenas de militantes estaban en las mismas nebulosas condiciones, lo cual hablaba de una metodología aplicada con precisión por parte de las fuerzas represoras que estaban al frente del gobierno. Los compañeros del partido creían que, en breve, la etapa siguiente en esa metodicidad sería el secuestro del propio Gody. En esa comunicación telefónica Gody les confesó a sus hermanos que quería ver a su madre, pero deseaba hacerlo por sorpresa. Por eso les pidió que no le avisaran de su llegada a doña Consuelo; además, les dijo, tenía que concurrir a un par de reuniones más en el Partido para terminar algunos detalles de organización y no sabía cuándo y de qué manera podría llegar a Bolívar. –De todos modos, no se preocupen. Ni bien haya concluido estos encuentros me hago una corrida hasta allá –les dijo. El 26 de abril, El Gordo Antonio estaba descansando, solo, en el departamento de Miguel Ángel Míguenz, un compañero y amigo, a quien todos conocían por el apodo de «Churumbele». La amistad entre ambos había nacido al calor de la militancia en el PCR, a tal punto que alguna vez habían viajado juntos a Bolívar, parando los dos en la casa de Miguel y Consuelo; y varias veces, devolviendo la visita, el Gordo Antonio había parado en el departamento que Churumbele tenía en Buenos Aires. Esta era una de esas veces. A las 4 de la tarde sonó el portero eléctrico en el quinto «D» del edificio de la calle Soldado de la Independencia 668. Gody, creyendo que era alguien del Partido que venía con algún mensaje, atendió. La situación de clandestinidad exigía estar atento a cualquier hecho raro, por insignificante que pareciese. Una voz metálica preguntó por Churumbele y adujo que debía entregarle un recado que le enviaba un amigo. No era una situación normal, aunque desde hacía varios meses nada era normal; y como Gody estaba haciendo uso de la hospitalidad que le brindaba su amigo, activó el mecanismo que abría la puerta de calle. Abajo, rodeando a la persona que se había presentado, había una veintena de hombres armados y de civil. Algunos vehículos con los motores en marcha se habían colocado en distintos puntos de la cuadra. Mientras un grupo de hombres subía hasta el quinto piso, el resto se dispersaba en las inmediaciones. En el departamento, «El Gordo Antonio» ignoraba el despliegue. Instantes después, unos golpes en la puerta del departamento le advertían que el visitante ya estaba allí. Abrió. Inmediatamente descubrió que era una celada. Varios hombres se le tiraron encima y lo golpearon con inusitada saña en el cuerpo, en las piernas, en la cabeza. Cuando consiguieron dominarlo le colocaron esposas y sin darle explicaciones lo sacaron a empujones del departamento; camino al ascensor. Los visitantes no habían dicho una palabra desde que irrumpieran en el departamento, toda la acción se había desenvuelto sobre la base de gestos y señas, como si los actuantes repasaran una rutina que, de tanto ser ensayada, se había perfeccionado. Nadie tocó ningún objeto, no buscaron ni documentación ni armas; incluso uno de los hombres antes de cerrar la puerta al retirarse reingresó al departamento para acomodar unos papeles que habían caído al piso en medio del forcejeo. El departamento quedó intacto, salvo por la ausencia del único morador de ese día. –¡Yo no soy Churumbele! –gritó Gody en medio de los brazos que lo empujaban. Nadie le prestó atención. Volvió a gritar que no era Churumbele, convencido que lo estaban llevando merced a una mera confusión. Gody creyó que el «grupo de tareas» había llegado al edificio en busca de «Churumbele» y no por él. Por eso gritó varias veces el seudónimo del hombre que le había permitido habitar en su casa por unos días. Pero no había ningún error; los violentos visitantes buscaban al dirigente del PCR que ayudara a organizar e hiciera despegar con gran ímpetu al partido en Córdoba; buscaban al militante que había colaborado en la recuperación para los obreros de SMATA, quitándoselo de las manos a la burocracia sindical cordobesa; buscaban al hombre que había demostrado que podía hacerse política de un modo horizontal y verdaderamente democrático; lo buscaban a él. Y a él habían llegado, sin dudas, producto de una venalidad que si bien es posible inferir, es imposible de indicar con nombres y apellidos. Cuando la puerta del ascensor se abrió en la planta baja, Gody observó que el despliegue parapolicial era extenso: una veintena de hombres y varios vehículos; uno de ellos, un Torino, se acercó desde la esquina y frenó haciendo chirriar las gomas. Hugo Maiuto, propietario de una relojería ubicada en la vecindad y amigo de Gody, observó el final del operativo sin poder intervenir, aunque pudo escuchar que repetía «Yo no soy Churumbele». Luego vio que le colocaron una capucha, lo arrojaron sobre el asiento trasero del vehículo y que dos de los integrantes de la patota se sentaron sobre él. Lo último que Maiuto vio fue que la comitiva parapolicial partió a toda velocidad. El grupo de tareas que secuestró a Gody llegó con él hasta el edificio de Coordinación Federal de la Policía Federal Argentina. Ni bien fue ingresado al edificio fue despojado de la totalidad de su ropa y llevado hasta el quinto piso, al sector de los cubículos acondicionados específicamente para retener en cautiverio y de modo clandestino a las víctimas de los secuestros. Allí estuvo hasta la hora de las «sesiones» de tortura a la que eran expuestos, sistemáticamente, todos los capturados. Los cinco días que siguieron a su captura fueron nefastos para Gody; fue sometido a vejámenes físicos inenarrables, estando a la vez consciente de haber sido condenado a muerte desde el mismo momento en que los hombres armados irrumpieran en el departamento. Esa convicción fortaleció su negativa a prestar «colaboración». Porque no brindó, aún en los momentos más críticos de la tortura, ninguna información que otorgara satisfacción a sus verdugos; prueba irrefutable de ello es que ninguno de sus compañeros de militancia debió sufrir persecución alguna. Más aún, era tanta la confianza que los compañeros del Partido y del sindicato tenían en el Gordo Antonio, que rompieron la primera regla de la militancia clandestina: la que indica que cuando alguien cae, el resto se muda de domicilio. Nadie se mudó, porque sabían que el Gordo Antonio no brindaría información. Ni siquiera Miguel Ángel Míguenz, «Churumbele», se mudó. Al quinto día de «sesiones», y ante la ineficacia del «tratamiento» alguien, acaso un oficial del Ejército a cargo del Centro Clandestino de Detención, decidió que ya era suficiente, que no invertirían más tiempo inútilmente y sugirió el exterminio. Dejó a elección de sus subordinados el método a utilizar para lograrlo. Gody, debilitado casi hasta la inconsciencia por las torturas, no pudo advertir que un integrante del GT que lo tenía en cautiverio tomó una barra de hierro y que la blandió sobre su cabeza. El golpe le dio de lleno. No pudo saber que intentaron vestirlo con las mismas ropas que llevaba al momento del secuestro y que luego decidieron arrojarlo en un descampado de la zona, o eventualmente en un río cercano. En el curso de esa tarea, alguien con la jerarquía suficiente para detener la dinámica bestial de los hechos, notó que Gody tenía un ancla tatuada en el brazo izquierdo. Ordenó que le quitaran las ropas que habían alcanzado a ponerle y exigió que mediante cualquier método borrasen el tatuaje con la intención de hacer más difícil el reconocimiento posterior. Incluso sugirió que podrían probar arrojándolo al fuego que estaba encendido en el patio, quemando la primera hojarasca de otoño. Lo cargaron entre varios y lo llevaron hasta el patio para completar el circuito inquisidor con el último ritual. Lo expusieron al fuego por varios minutos, y cuando lo retiraron vieron que el ancla permanecía indeleble bajo la piel del brazo izquierdo de Gody. El fuego había lastimado el 75 por ciento del cuerpo, lacerando los miembros inferiores y el tórax, pero no había tocado ni los brazos ni el rostro. Para terminar con los errores, el hombre a cargo decidió frotar el lugar donde estaba el tatuaje con un líquido de base química. El ácido quemó la piel y desdibujó el tatuaje. Acabada la macabra tarea lo vistieron y lo subieron al mismo automóvil que lo había traído cinco días antes. Era 1° de mayo y muy poca gente circulaba por las aterradas calles de Buenos Aires. El Torino que trasladaba a Gody se dirigió hacia el río Reconquista, en el segmento que pertenece al barrio «Los Pingüinos», en Merlo. Ninguno de los integrantes de la patota percibió que Gody respiraba. Estaba vivo aun después de los indecibles tormentos padecidos. Estaba vivo cuando lo bajaron del automóvil. Y estaba vivo cuando lo arrojaron a las sucias y frías aguas del río. Allí, finalmente, la muerte se cobró su vida mediante la asfixia por inmersión. EPÍLOGO La Navidad de 1983 llegó cargada de esperanzas para Consuelo Álvarez. Estaba segura que su hijo Gody, a quien no veía desde la navidad de 1975, regresaría de ese «largo y misterioso viaje» a que se había visto obligado. Las fiestas de navidad habían constituido siempre la ocasión para que la familia a pleno se reuniera en Bolívar. Ya habían quedado en el recuerdo los viajes de sus otros hijos a Buenos Aires para asentar en el juzgado del Dr. Rivarola dos hábeas corpus en favor de Gody, el primero en 1976 y el segundo un año después. En ese mismo viaje habían aprovechado para entrevistarse con autoridades de la Embajada de los Estados Unidos. También habían viajado para denunciar la desaparición de Gody ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1979, denuncia que quedó registrada con el número 5015. Tanto Amelia, como Dora o Rubén o Juan Carlos, le habían dicho a doña Consuelo que Gody en estos años había elegido no comunicarse por ningún medio con la familia para mantenerse a resguardo de los asesinos amparados por el Estado terrorista, y también para mantenerlos a ellos mismos fuera de la mira de los peligrosos hombres de uniforme y sin él; y que debido a ello había interrumpido el rito del regreso cada Navidad, por seguridad. Doña Consuelo había necesitado creer aquel relato; había necesitado a su hijo varón más chico en un lugar seguro; había necesitado sobrevivir ella misma a la dictadura para disfrutar de la extraordinaria magia del reencuentro. Por eso la tarde del 24 de diciembre sacó su silla preferida a la vereda. Quería ver a Gody antes que nadie, avanzando a paso seguro, como siempre que venía. Quería ser la primera en abrazarlo, en besarlo. Quería desempolvar las enormes capas de cariño que se habían acumulado sobre su corazón durante los años transcurridos desde que se vieran por última vez. Por eso gastó las horas de la tarde hilvanando deseos; postergando la risa para liberarla junto a la de Gody; despreocupándose de los rostros sin alegría de los hijos que estaban con ella, a los que creyó un tanto celosos del entusiasmo que ella sentía por el regreso de Gody. Y la noche la encontró sentada, aguardando. Pero Gody no llegaría, no podría llegar. Entonces doña Consuelo, en la profundidad de su alma, supo que Gody no llegaría jamás. Había aguardado cada Navidad de los últimos años en vano; esta Navidad debió haber sido diferente. La dictadura que había impedido el reencuentro entre ella y su hijo había dejado lugar, desde el 10 de diciembre pasado, a la democracia. Aún así su hijo no había aparecido, lo cual no podía ser sino la manifestación horrenda de una certeza que no podía siquiera pronunciar. Consuelo García de Álvarez, desbaratada por la tristeza, falleció ese día. –GRISELDA ESTER BETELU– 7 / 9 / 1947 – 9 / 3 / 1977 Cuando trabajamos la historia de vida de Raúl Alonso (la investigación, en su totalidad, nos impuso invertir tiempo entre 1999 y 2005), nos entrevistamos con personas que habían mantenido contacto con él hasta el 8 de febrero de 1977, un día antes de la jornada en que fue secuestrado. Algunos de los entrevistados señalaron que una de las mujeres que estaban con él en el departamento de los monoblocks de Villa Elisa se llamaba Griselda Betelú –así, con acento–, y que estaba embarazada de tres meses. Chequeamos esos datos y nos encontramos con documentación oficial que ratificaba al menos parte de los mismos: había una denuncia realizada pidiendo por Griselda, y sindicando el lugar (el mismo de Raúl) de su desaparición. El inmueble mismo en que se había realizado el «operativo» que terminó con el secuestro de ambos estaba a nombre de Griselda. Como en su momento no pudimos avanzar más allá de esos pocos datos, dimos cuenta de ella mediante el recurso de la nota al pie en la página 77 de la primera edición. Y, como nuestro objetivo era Raúl, allí dejamos la cuestión. Por suerte para la memoria, nuestros vecinos olavarrienses, reconociendo y asumiendo como coterránea suya a Griselda, mediante una publicación también en formato libro, nos permiten rehabilitarnos de aquella falta, para establecer un nuevo peldaño en esta infinita escalera que es la recuperación de esta parte de nuestro pasado que tanto nos hiere todavía. Y no nos embriaga ningún ánimo localista, ni tenemos pretensión de disputar a los amigos y vecinos la filiación geográfica de Griselda. Queremos en todo caso saber más de ella para poder compartirla, para no olvidarla, para no omitirla, puesto que al fin y al cabo todos los desaparecidos nos duelen y nos pesan en igual medida. Griselda nació en Bolívar el 7 de septiembre de 1947. Sus padres, Ilda Margot Sannutto, y Angel Betelu ya habían experimentado la maravilla de la paternidad puesto que antes habían nacido, en Trenque Lauquen, Ángel, e Ilda; después de Griselda llegaría a la familia el último vástago, y sería llamada Emilse. Las dos niñas, nacerían con 8 años de diferencia entre ellas, en San Carlos de Bolívar. Ángel entonces se desempeñaba como gerente de la casa «Blanco y Negro», tradicional y desaparecida tienda que tenía sede en la esquina de Avenida San Martín y Alvear (donde hoy se erige la sede local del Banco de Galicia), y el domicilio de la familia estaba ubicado en Balcarce 50, el que un par de años después cambiaría a San Martín entre Olavarría y Viamonte. En la esquina de Olavarría con San Martín, funcionaba entonces la tintorería Marmouget, y ese negocio para la pequeña Griselda resultaba muy atractivo puesto que los adultos que laboraban allí le festejaban sus gracias, de modo que pasaba mucho tiempo jugando con ellos. Y dada la diferencia de edad entre Griselda y sus hermanos, además de ser la niña mimada de la casa pasó a ser el objeto de los mimos del grupo de amigos de los mayores. Tiempo después, y merced a la adjudicación de un crédito hipotecario en favor de Ángel, se mudarían a casa propia en la avenida General paz 535, último domicilio de la familia en Bolívar. Allí nacería la última integrante de la familia: Emilse. Los Betelu Sannutto reunía las características de lo que podría considerarse una familia modelo, con padres muy dedicados a sus hijos, e hijos respondiendo con inmensa ternura. El ambiente que se vivía estaba impregnado por un amor al conocimiento y una marcada preferencia por los aspectos culturales de la vida. La lectura era un ingrediente para el crecimiento de la familia, tan importante como cualquiera de los componentes diarios de la mesa, y con esa base la pequeña Griselda se sumó a los niños que en 1953 iniciarían su camino escolarizado. La escuela Nro. 1 le brindó generosa acogida. Como su hermana Ilda comenzó a jugar al básquet en los planteles femeninos del Club Empleados de Comercio, Griselda acompañándola en condición de «hincha», encontró la oportunidad para iniciarse a su vez en el deporte. No fue en el baloncesto donde adecuó sus intereses, sino en el patín artístico que tenía su propio espacio también en el gimnasio Albirrojo. En esos trances fue tejiendo sus primeras amistades, y obviamente transitó los mismos lugares que el resto de los chicos de su edad, como los bailes infantiles que tenían epicentro en el «Arballo Bar», ubicado en el local que estaba enclavado en la planta alta del cine Avenida; o formando parte de las innumerables «vueltas del perro» que por entonces culminaban en la pizzería «La Expres» de Maronta y Ballestero. No obstante, y acaso por la consolidada unión de la familia, lo que más apreciaba Griselda era acompañar a su padre en las «volanteadas» que éste realizaba en la zona rural, promocionando artículos y precios de la empresa en que trabajaba. En efecto, periódicamente don Ángel tomaba el automóvil y salía a recorrer la zona munido de volantes publicitarios de casa Blanco y Negro que dejaba colgados de las tranqueras. Ilda y Griselda eran las más entusiastas colaboradoras puesto que encontraban en estos breves viajes cierto aire a excursión y aventura que por nada del mundo perdían. En esos viajes se labró con impronta indeleble una relación entre los Betelu y los Unzué que vivían en Ibarra. Aún hoy, Ilda Betelu y Alicia Unzué, niñas por entonces, la mantienen vigente. La inexorable jubilación, encontró a Ángel Betelu entretenido en nuevos proyectos. Su hijo mayor había partido a estudiar ingeniería minera a la provincia de Catamarca, en tanto que la mayor de las mujeres destinaba sus estudios al magisterio. Todo parecía encaminado para la familia de este hombre que, socialista en el plano de las ideas, deploraba de la dictadura que había derrocado a un gobierno que elegido por el voto popular, sin embargo, a él no le había generado confianza nunca. Esta forma de ver al peronismo que tenía Betelu, generaría más de un intercambio verbal entre él y Griselda, pocos años después. De momento, y materializándose en pasado su participación en la tienda Blanco y Negro, debía encaminar sus nuevas ideas al plano de la práctica, y eso, creía Ángel, podía hacerlo en Olavarría. La ciudad cementera, a finales de los años 50 mostraba un esplendor laboral que hoy extraña. Fuentes de trabajo y oportunidades se abrían por doquier, y esa circunstancia atraía a emprendedores de toda la zona. Bolívar, claro, incluida. Luego de charlas, estimaciones y cabildeos lógicos, la familia emigró. Don Ángel prometió que sería la última de las migraciones, que Olavarría sería el lugar definitivo que estaban buscando. La familia le creyó. Así, en la ciudad vecina, próspera y por eso mismo prometedora, Angel emprendió un negocio como mayorista de productos lácteos. Por su parte, Griselda se abocó a buscar su propio lugar en la escuela, y para eso hubo de poner a toda la familia en pos de encontrar una que se correspondiera con las características que había disfrutado en la escuela número 1 de Bolívar. Después de bien buscar, halló ese sitio en la escuela número 17. Muchas de las cuestiones que el interés de Griselda cultivara en Bolívar, seguirían vigentes en su nueva vida, por ejemplo y fundamentalmente, aquellas relacionadas con el deporte. Se entregó a su práctica y al mismo tiempo, evocando aquellas primeras incursiones en el Club Empleados de Bolívar, se unió al grupo de chicos y chicas que oficiaban de hinchas del equipo de mayores. En ese trance Griselda apareció fotografiada en el Diario «El Popular», como mascota, y no por casualidad. El fotógrafo encontró en su rostro la belleza que un lustro después, ya adolescente, impactaría, alzándose con cuanto certamen de belleza en que se presentare, y cosechando suspiros y propuestas de noviazgo por parte de los chicos. Los años de primaria que le quedaban por delante a Griselda, pasaron rápidamente. La joven consolidó en ellos su conducta reconcentrada y estudiosa, e ingresó al nivel secundario con gran entusiasmo. La escuela Normal «Estrada» le abriría sus puertas y dentro Griselda pasaría años muy buenos, de notable producción en lo educativo, y muy provechoso en lo social: allí se haría amiga de María Irene Blanco, una chica tan inteligente como lo era ella, pero con una forma de ser más abierta, y acaso por esa diferencia notable, un complemento eficaz para superar las vicisitudes de la adolescencia que irrumpía en la vida de Griselda. También, claro, trabó amistad con otras chicas: Ana Rosa Sarlinga, Idere Milano, Mercedes Núñez, Mirta Pepe, Ana Striebeck, Marta Arfuch, Rosita Manetti, Mirta Spina… chicas que, si bien no iban todas al mismo curso que Griselda, compartían las mismas cosas. La heterogeneidad etárea se equilibraba con una homogeneidad de afectos y elecciones. Las Olimpiadas Nacionales concitaban gran interés entre chicos y adolescentes. Griselda, tan afecta a los deportes, no escapaba a esa situación, más bien se constituía en una entusiasta participante, de modo que cuando el profesor Herrera, del club Estudiantes, le propuso formar parte de la delegación olavarriense que viajaría a competir en el club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, no lo dudó: había participado en juegos de pelota al cesto, básquet, incluso en pedestrismo y en esta hora le llegaba el turno a la gimnasia deportiva. La experiencia fue muy positiva, el equipo del club desarrolló una muy buena faena lo que le valió no solo el reconocimiento de la gente del propio Club Estudiantes, sino incluso de la sociedad dado que fue muy bien reflejado en los medios de comunicación. Esas circunstancias fueron ampliando los ámbitos de incursión de Griselda; así, de ser una partícipe activa en los distintos deportes, pasó, además, a colaborar con los campamentos de verano para niños que la institución desarrollaba cada temporada. Más de un año integró el contingente que se trasladaba a la costa atlántica, en calidad de ayudante, y ejerció entre otras labores la de instructora de natación para los más chiquitos. Al mismo tiempo, y por la dinámica familiar, fue encontrando la posibilidad de trabar ese tipo de relaciones de acompañamiento de los más chiquitos en su propia casa, gracias a la presencia de su hermana Emilse, 8 años menor; quien encontraba en Griselda un modelo a seguir… y también una oportunidad para imponerle algunos caprichos de niña. Griselda se los atendía hasta que la pequeña trasponía todos los límites que la paciencia adolescente le permitían, entonces Emilse corría hasta la casa de una vecina, y allí se quedaba hasta que a su hermana se le agotara la bronca. Al mismo tiempo que fortalecía sus dotes deportivas, la belleza se acentuaba en ella. A tal punto que sus amigas la incitaron a que participara en el certamen del día de la primavera, como aspirante a reina de los estudiantes. Superando no sin algunas resistencias su propensión a mantenerse en un segundo plano, aceptó. Que, al momento en que el jurado la eligiera como reina resultara un trámite sencillo, no cambió en absoluto su vida y sus relaciones. Se mantuvo aplicada en el estudio, llegando a ser abanderada; y también comprometida con el deporte. Solo mermó un tanto este último fervor cuando en quinto año la invitaron a formar parte del elenco de estudiantes que pondría en escena la célebre obra de Alejandro Casona «Los árboles mueren de pie». Debut y despedida de la actuación, que enfrentó porque el fin último que perseguía ese acontecimiento no era artístico: los chicos, al igual que otros de distintos colegios del país, encontraban en el teatro producido por ellos una buena estrategia para recaudar dinero con el cual solventar parte del viaje de egresados a Bariloche. Tras el ansiado viaje, los meses que siguieron desembocaron en el futuro inmediato posterior al año lectivo. Tras fin de año esperaba una nueva vida, que contenía aspectos que generaban cierto grado de ansiedad y al mismo tiempo esperanza: la vida universitaria. Obviamente no desdeñaba el título habilitante que por entonces expedía la Escuela Normal –docente de escuela primaria–, aunque prefería sumarle estudios superiores. La carrera de Psicología, en La Plata, le atraía sobremanera. Habló con su íntima amiga, María Irene y casi de inmediato coincidieron en seguir hacia arriba la escalera pedagógica «es una imposición de los tiempos el que nos formemos cada vez mejor», soltaron como en broma, pero ambas sabían cabalmente que si bien esa frase podía aplicarse a todo joven en cualquier época, la que transitaban a mediados de los años sesentas lo exigía en grado mayor. María Irene, fiel a su forma de pensar, sostuvo que aguardarían un año una vez terminado el secundario. Quería trabajar como docente para juntar dinero con el cual morigerar la inversión que debía hacer su familia una vez ella en La Plata. Así lo hizo. Al cabo, ambas se encontraron iniciando el sueño de la carrera universitaria, conviviendo en una pensión de calle 51 entre 4 y 5, en La Plata. –Feita, ¿no? –dijo Griselda, con tono distraído. –E incómoda –Agregó María Irene Hablaban, al segundo día de haberse instalado en una pequeña habitación del primer piso, de la pensión. –Los gatos viven más cómodos que nosotras –soltó María Irene, con fastidio. Y no mentía. De cuartos pequeños en un primer piso, con un baño de paredes descascaradas en la planta baja, y sin un sitio para estudiar, la pensión remedaba antes que eso un fondín de paso en los suburbios de cualquier puerto pobre. Sostuvieron su vida allí el tiempo necesario para acomodar sus cosas en otra pensión. Entretanto, la vida de estudiantes comenzaba a consumirles el día, y los intereses derivados de cada carrera entretenía de modo distinto a las amigas. Una en Psicología, la otra en Ciencias de la Educación, coincidían en los tiempos libres y en la lectura de Lin Yu Tang. Una tía de María Irene le había regalado «Una hoja en la tormenta», y lo leían las amigas alternadamente. María Irene contaba con la pingüe ventaja de saber hasta dónde había paseado sus ojos Griselda. La señal era clara: Griselda leía y fumaba al mismo tiempo. Si tenía que dejar el libro por un instante, colocaba el cigarrillo a modo de señalador. Reiteradamente se dormía y el cigarrillo se consumía chamuscando en su rutina el libro. Tanto impulso tomaron las chicas para irse de la pensión, que contagiaron a otras compañeras, dos chicas de Bragado: Marianela Fernández y Virginia Bernardi. El padre de la primera estaba cerrando la adquisición de un departamento, de modo que la solución llegó para las cuatro cuando los Fernández tuvieron a su disposición el inmueble. Para colmo de bienes, estaba ubicado en calle 50 entre 2 y 3, más cerca de la facultad; y si bien no era lujoso, comparado con el ingrato lugar que dejaban, este era un hotel 5 estrellas. No obstante los cambios para mejor, la conducta de Griselda seguía igual: retraída, poco afecta a iniciar una conversación, como despreocupada de la vida social, aunque no se negaba al trato si las compañeras se lo proponían. Así, cuando las chicas concurrían a una marcha, ella optaba por quedarse en casa, leyendo, acercándose todo lo posible al estudio de los nuevos temas, que por cierto no le resultaban tan fáciles de recorrer como lo habían sido los temas de la secundaria. María Irene, cada vez que regresaba de alguna marcha a casa del decano de turno en esos fines de década sesentista, le contaba las alternativas y le abundaba en razones para insistir con los reclamos, que ora iban por la eliminación del cannon a pagar para rendir un final por segunda vez, y ora para ampliar las fechas de examen… todos temas muy importantes también para Griselda, que la escuchaba con atención pero prefería seguir quedándose en casa. Fuera de esta diferencia, la relación entre ambas se mantenía firme. Tanto que más de una vez Griselda «estrenó» ropa que María Irene había comprado o recibido como regalo. María Irene se daba cuenta cuando la veía aparecer a su mejor amiga con el sweter o la remera que le habían regalado días atrás. Mas, nunca esa situación devino en enojo o recriminación. Griselda era así y su amiga así la quería. Cierto día en que al departamento llegó de visita un grupo de estudiantes cordobeses, Griselda quedó flechada por uno de ellos, Carlos. Él, habiendo pasado por una sensación recíproca no tardó nada en hacérselo saber. El era jovial y extrovertido, además de contar con el concurso de la belleza. Griselda también muy bella, era su contracara en cuanto a forma de ser. La relación se mantuvo por el tiempo que suelen durar este tipo de amores sin otro fundamento que la belleza física. Ese hecho, más algunas otras cuestiones menores que no compartía con la dueña de casa, hizo que Griselda pensara en mudarse, una vez más. 1970 encontró a la joven estudiante de psicología viviendo en otro lugar. Y en compañía de una amiga, a la que había conocido el año anterior en el departamento de Marianela Fernández, una estudiante de Historia y de Filosofía: Susana Marcos. Esta separación espacial no se tradujo en corte de relaciones entre Griselda y María Irene, por el contrario, ese verano de comienzo de nueva década lo pasaron viéndose en Olavarría, de vacaciones; y al regreso se visitaron en La Plata. En las vacaciones de invierno de ese 1970, Dardo Blanco, el hermano de María Irene, de apenas 20 años de edad, sufrió un horrible accidente automovilístico en Olavarría y la joven estudiante regresó de inmediato para estar junto a él. Pasó junto a su hermano un año y 45 días, el tiempo exacto que el desafortunado Dardo permaneció en coma, hasta que fue doblegado por la muerte. El artero golpe a toda la familia, impactó de modo múltiple a María Irene. No solo había perdido más de un año de estudios, lo cual comparado con la descomunal pérdida que significara la partida rápida de su hermano era una nimiedad; sino que ya no podría retomarlos porque elegiría permanecer junto a sus padres, tan dolidos como ella. Y si bien la unidad de los que quedan no evita el dolor por el que falta, el hecho de estar juntos aligeró la negra y pesada carga. Los avances en la carrera de Psicología, para Griselda, fueron correspondiéndose con los avances en una toma de conciencia política que jamás había experimentado antes. Las razones de esta última situación eran muchas: el contexto nacional, en el que había hecho irrupción un grupo de jóvenes que se autodenominaban Montoneros y se encolumnaban detrás del viejo líder en el exilio Juan Domingo Perón; su ámbito inmediato, es decir la compañía y amistad con Susana Marcos, con quien disfrutaba de ir a Florencio Varela a alfabetizar adultos en los barrios postergados; los nuevos amigos que habían prosperado en aquella morada de 64 y 21. No obstante este cambio interno, exteriormente no cambiaba mucho, seguía siendo introvertida y con cierto aire retraído, lo cual no pocas pullas le acarreaba en esos tiempos de audacia y extroversión. Un día en que la lluvia se obstinaba en caer a baldes, Griselda llegó mojada hasta el tuétano y muy enojada. Pasó rápidamente por el salón donde Susana estudiaba con unos compañeros y se dirigió a su habitación. Al cabo de unos minutos salió con ropa seca, pero con rostro adusto. Sus amigos le preguntaron qué le sucedía, entonces les contó en pocas palabras que se había ofendido con un señor que la trajera en auto hasta la casa. Resultó que varada en 7 y 50 por la violencia de la lluvia observó que un señor le hacía señas desde un auto. Griselda pensó que era un buen samaritano que quería aliviarle la espera o la mojadura, entonces subió al auto. El señor, por su parte, pensó que estaba logrando un «levante» fácil, de modo que inició la marcha hacia la dirección que le indicó Griselda, y al mismo tiempo comenzó a avanzarla. Enojada ante la situación, le exigió que se detuviera y siguió a pie. Por eso la empapadura y el enojo. Sus amigos, entre risas, abrían las ventanas y miraban hacia el cielo… querían ver de qué plato volador había descendido aquella hermosa mujer provista de tan tierna ingenuidad. Todo era perdonable en ella, fuera insignificante o no. Por eso nunca generaba animadversión, más bien la sancionaban con un… «y, bueno, así es Gris». Los sábados era día de limpieza, entonces un batallón de chicos y chicas abordaban aquí y allá los lugares de la casa para dejarlos relucientes. Uno de esos días, Griselda propuso que paralelo al trajín haría una torta. Sin muchas complicaciones, de esas que vienen preparadas en caja y hay que hornear solamente. Todo el mundo aceptó, y más que eso, fue generando cada vez mayor aceptación en la medida que el aroma de la delicia fue inundando el espacio. Terminadas las tareas, se reunieron todos en la cocina para la celebración del mate y el sacrificio de la torta. Llamaron a Griselda que estaba en el patio, para que iniciara el ritual, pero antes que eso ella les pidió que se conformaran con mate, que como la torta le había salido fea la había tirado. Y tras eso, siguió limpiando, como si nada. Otro día le comunicó a Susana que Lidia, una amiga que estudiaba magisterio para jardín de infantes, se quedaría a vivir con ellas. Susana no opuso ningún motivo al hecho, la casa era grande y la generosidad también, aunque le hizo notar que Lidia era casi un antónimo de ellas por su carácter efervescente. Griselda le dijo que tenía razón, y que precisamente por ese motivo la había invitado a vivir. –Es para que nos alegre un poco la vida, somos tan aburridas nosotras… Las visitas a Olavarría, habían ido tornando en la apreciación de Griselda; de aquellas primeras que realizara en los momentos iniciales del estudio, compuestas más por sentimientos vinculados a la nostalgia, habían pasado a ser ocasiones para indagar en la política local, y para ampliar en otros sentidos la relación con su hermana menor, Emilse. Con Ilda, su hermana mayor, y con sus padres, seguiría tratándose igual de bien, con enorme cariño. El cambio, con Emilse, radicaba en que la menor de la familia había dejado de ser una niña para convertirse en una hermosa adolescente. Ahora, en lugar de encontrar puntos por los cuales pelear – como hacían de niñas–, hallaban innumerables temas para coincidir. A Emilse le fascinaba tumbarse al sol junto a su hermana, en las vacaciones de verano, y escucharle contar de sus trabajos en los barrios acompañando la alfabetización de los adultos; de las buenas nuevas que se avecinaban con la irrupción de la fuerza colosal de la juventud en la vida política nacional, maltratada por la bota castrense de Levingston, y antes de Onganía; de sus avances y retrocesos en materia amorosa. Se divertía mucho cuando le narraba detalles de esto último, y se lo hacía repetir, como el episodio del «El Tarta». Resulta que Griselda había conocido a un chico platense, de muy buena posición económica –aunque eso no significara demasiado para ella–, agraciado físicamente, y tartamudo. Habían comenzado a salir, y como prenda de amor él le había regalado un desavillé. Claro que ni Griselda, ni sus amigas habían notado que de eso se trataba. Se habían convencido que era un saco liviano de verano. Cuando llegó el sábado, el joven la invitó a cenar a un restaurante céntrico. Griselda aceptó y le propuso que se encontraran en la puerta. Todas las amigas de la casa de 64 y 21 se congregaron para «producir» a Griselda. La ocasión lo ameritaba. Como toque final, convinieron en que debía ponerse el «saco» de verano. Al fin y al cabo, para eso se lo había obsequiado el joven. Griselda no estaba muy de acuerdo, quería ir de camisa y minifalda, espléndida como estaba. Ganaron sus amigas y allá fue, en taxi, al encuentro con su flamante novio. Antes de que el vehículo detuviera la marcha vio a su novio, inquieto por la espera, estirando el cuello persiguiendo cada ventanilla de taxi, hasta que sus ojos se cruzaron. El auto paró, Griselda bajó, y el joven se quedó con el rostro demudado y tartajeando. Griselda pensó que se debía a los nervios que su presencia había alterado, él se ocupó de desmentirle el pensamiento «¡Te pu… pu… ssssiste el des… dessavillé!» Sus relaciones amorosas, como las de cualquier chica, duraban cuanto tenían que durar, y llegaban hasta donde debían llegar. Tiempo después de romper con el joven del desavillé, Griselda formó pareja con otro joven, algo más grande que ella, y propietario de una inmobiliaria. Como las cosas marchaban bien y él le propusiera intentar con la convivencia, le comunicó a Susana Marcos que aceptaría. Y así lo hizo. Susana, feliz porque su amiga hubiera encontrado su lugar, avaló su decisión, y por su parte se abocó a dar los últimos exámenes finales para recibirse. En esos trances, una noche de largas horas de estudio previo al examen, para distenderse salieron con la ocasional compañera a dar una vueltas. En el silencio de la noche escucharon la voz de un bagualero. Afinaron el oído y descubrieron que provenía de un bar cercano, hasta allí fueron. Al ingresar, lo primero que vio Susana fue a uno de los músicos que acompañaban al bagualero. Luego descubriría que se llamaba Roberto Tamburela, que tenía 20 años más que ella, y… que sería el hombre de su vida y el padre de sus hijos. Al terminar el concierto, Susana y Roberto se irían juntos, el uno olvidándose por el momento de la música, la otra de la historia, ambos preparando el futuro que llegaría muy rápidamente. Casi con el mismo tenor intempestivo, Susana y Roberto harían lo mismo que Griselda y su pareja, se irían a vivir juntos. Cuando Susana le contó a Graciela la buena nueva, ésta no estuvo muy de acuerdo. Susana quiso saber por qué, entonces Griselda le confió que a ella no le había resultado nada bien, que el tipo era violento y que no tardarían en separarse. No tardaron. Griselda, sin pareja y sin donde vivir, fue a parar a casa de Roberto y Susana hasta que por fin pudo instalarse por la suyas nuevamente. Para entonces, la democracia en la Argentina era una luz cada vez más brillante que aparecía tras la boca negra del túnel militar; Perón la poderosa locomotora que acorralaba al régimen; y la juventud una fuerza enorme de cambio. Griselda, como la mayoría de los estudiantes de entonces, no escapó a esa conjunción de factores que invitaba a participar, y en esa participación encontró nuevamente el amor. Conoció en los últimos tramos de su vida universitaria, a un joven de gran prestigio intelectual dentro y fuera del claustro. Por él y junto a él, Griselda hilvanó una nueva y más profunda relación con el peronismo. Y, mientras que el noviazgo tuvo vencimiento, la militancia pasó a representar uno de los aspectos más importantes en la vida de la joven bolivarense. Por esta razón, es decir por el trasiego que exige la vida política en el tiempo bifronte de repulsa a la dictadura y construcción de una alternativa democrática, el contacto entre Susana y Griselda se tornó esporádico. Aunque no menos cariñoso. Era Griselda quien pasaba por casa de Susana y Roberto. Generalmente al mediodía, antes de ir a dar clases. Un día Roberto le preguntó por qué nunca usaba guardapolvo para ir a la escuela, a lo que Griselda contestó sacando de un pequeño bolso una prenda a la que no le entraban más arrugas. El cambio Griselda lo hacía en las cosas importantes. Prefería no gastar tiempo en lo que intuía eran formas vanas, como un guardapolvos almidonado. Lo importante era no tener almidonada la mente ni el corazón. Cuando el ansiado regreso de Perón se hizo real, y Ezeiza se convirtió en la Meca para millones de personas, las amigas coincidieron en viajar desde La Plata. Además de Susana y Griselda iban Leticia, amiga olavarriense de ambas, José Gola, Marcelo Alfaro, Gustavo… todos jóvenes ilusionados. Llegaron minutos antes de los tiros y ni siquiera tuvieron tiempo de ponerse de acuerdo para dónde correr a guarecerse. Susana se encontró, en plena carrera con un estudiante de Tandil, «Abrojo» Suárez Nelson, que estaba sentado detrás de un vehículo, comiendo una naranja. Cuando vio a Susana parada frente a él le gritó «tirate al suelo, boluda, que no son fuegos artificiales, son tiros». Susana, que sentía gran respeto y cariño por «Abrojo», no pudo hacerle caso, a su lado pasó corriendo rumbo a los árboles, desde donde provenían los tiros, su amiga Leticia. Corrió detrás de ella hasta que la alcanzó, más no por velocidad sino porque en su apuro Leticia chocó con un joven, de frente, y se rompió la nariz. Quedó sangrando, en el suelo, y gritando «me mataron, me mataron». Cuando las amigas volvieron a reunirse, al otro día, Susana y Leticia, casi con graciosa complicidad, le contaron el episodio a Griselda, y esta les refirió algo peor: había sido testigo del asesinato de un joven a quien habían ahorcado con su propia corbata. Ya con el título de psicóloga, Griselda salió a buscar un trabajo donde ejercer. Mientras tanto, la docencia le permitía vivir. Consiguió una vacante en la empresa Mercedes Benz, en el sector de Ingreso y Seguimiento. Estuvo pocos días, los suficientes para descubrir que la psicología era utilizada para perjudicar a los trabajadores y no para mejorar su vida. Renunció. El 14 de mayo de 1974, Susana Marcos fue internada. Las contracciones indicaban que su hija nacería de un momento a otro. La primera persona que llegó al hospital, luego de Roberto, fue Griselda. Y se quedó las 19 horas que duró la espera. Recién cuando Muriel fue entregada a los brazos de la exhausta Susana, Griselda se fue a su casa. Esa vez sus alumnos debieron prescindir de la bella maestra de guardapolvo arrugado. Volvió a aparecer en la vida de Susana a los tres días, cuando ésta se encontraba en su casa. Tocó el timbre y cuando Susana abrió la puerta Griselda mostrándole dos bolsas llenas de elementos de limpieza por todo saludo le dijo «Soy la señorita Pull-oil», y sin más se puso a limpiar hasta el último rincón para ayudar a la madre primeriza. Muriel fue una buena razón para que las amigas retomaran el contacto diario. Otra vez Griselda llegaba al mediodía, y se iba cuando la hora de dar clases se acercaba. Aunque de política ya no hablaban tanto. Susana, al tomar la decisión de ser madre, había optado por dejar de lado todo riego, y su amiga respetaba esa decisión. En 1975, la salud de don Angel Betelu se resiente sobremanera y el hecho pone en alerta a toda la familia. Griselda, al igual que su madre y sus hermanos, deja de lado todo para estar junto a su padre. No se equivocaría, la operación de apendicitis se agravaría y se llevaría la vida de un hombre dedicado a su familia y al trabajo. Griselda estaría junto a él hasta el último momento. En tan solo dos años, todo había cambiado y para peor: en el país, en su familia, y en su vida. La Triple A asesinaba a la luz del día y con impunidad a sus opositores, y Griselda estaba en esa amplia lista; su abuela se había suicidado el año anterior, su padre había fallecido; y ella estaba sola. Pocos rastros quedaban en su vida del escenario construido sobre la base de la esperanza y la voluntad que dimanaba del colectivo en que se desenvolvía, de modo que para tomar un poco de respiro decidió hacer un viaje por el norte, con una amiga. Fue, y en el curso pasó por la casa de su hermano, Angel, a la sazón ingeniero en minas, que vivía en Jujuy. Al comienzo de 1976, Griselda regresó a Olavarría. Allí reeditó aquellas tardes de sol y pileta con su hermana Emilse, le confió que las cosas no venían del todo bien, que el clima de desestabilización y el extraordinario avance del sector más reaccionario de la sociedad podía desembocar en cualquier cosa, menos en algo bueno y positivo para el país. Su hermana Ilda le preguntó por qué no se iba del país, por qué no ponía distancia entre ella y el panorama oscuro que veía acercarse. Griselda le respondió rotundamente: «No, no tengo por qué irme, este es mi país y desde aquí voy a dar pelea para cambiar la situación. Y si me vienen a buscar, me van a tener que matar para llevarme, porque yo no me entrego». Las predicciones, que no surgían de una mente adiestrada en la tontera astrológica, sino de un conocimiento basado en el saber que otorga poner el cuerpo en la lucha, terminaron por cumplirse. De algún modo, intuyó que las cosas se volverían más claras, que el enemigo del pueblo había decidido por fin partir las aguas. Ahora, pensó Griselda, serán ellos y nosotros. Nunca pudo intuir en qué proporciones se plantearía la confrontación, y a qué escala llevaría el bando opresor la represión. ¿Cuántos de ellos habría?, y ¿Cuántos de nosotros? Eran incógnitas que los próximos meses caerían develadas por el propio peso de la evidencia. No cambiaría en lo absoluto nada que la joven hallara por fin un lugar de trabajo que le ofreciera algo más que correr de aquí para allá con un guardapolvos arrugado, cubriendo algunas pocas horas en educación. Un empleo en la DGI le aliviaba de tal modo la economía personal que podía dedicarse, paradógicamente, con mayor entrega a educar y a ejercer su profesión, ahora sin la urgencia de hacerlo para cubrir las necesidades básicas. A fines de 1976, se había ratificado hasta el horror la noción de que todo cambiaría para peor: la violencia se había multiplicado, había muchos amigos de los cuales no se sabía nada luego de que hubiesen sido secuestrados, otros habían pasado a la clandestinidad para sobrevivir... El último encuentro familiar en Olavarría, sirvió para que Griselda pusiera al tanto a los suyos de, al menos en lo personal, una buena nueva que hacía contrapeso a tanto desasosiego: había conocido a un bolivarense de quien se había enamorado, y éste le correspondía. Mencionó que su nombre era Héctor, que era buen mozo, y que se trataba de un joven que había estudiado contabilidad para luego dejar todo e involucrarse con la causa nacional, que era el peronismo. Con él vivía en la vivienda que, gracias a un crédito del Banco Hipotecario había adquirido ella en el barrio FOECYT. «Cuando quieran conocerlo –bromeó–, pasen por la Casa número 11». Héctor era el seudónimo de Raúl Alonso. En él Griselda había encontrado todo cuanto esperaba de un hombre: inteligencia, arrojo, compromiso… y amor. Un amor que no se resentía a pesar de las vicisitudes que la nueva vida anteponía. La llegada tan largamente anunciada de un nuevo golpe de Estado, se había producido y desde entonces todo era un tembladeral: amigos que de pronto desaparecían, gente que llegaba a su casa a pedir un lugar para «retirarse» un tiempo de la calle… y nuevamente problemas de salud en la familia. A su madre le habían descubierto un cáncer en el pecho y los médicos sugerían un traslado desde Olavarría al Hospital Posadas en Capital Federal para su ulterior tratamiento. Griselda se mantuvo atenta a toda información que le llegara de su madre, mientras tanto se las apañaba para encaminar su vida con Raúl, en medio del infierno que los envolvía. La llegada de 1977 resultó una paradoja colosal para la pareja; Raúl estaba sin trabajo, comprometido por el descalabro de la organización Montoneros a la que pertenecía y en donde a pesar de todo seguía militando. Griselda le acompañaba, y por suerte mantenía el empleo en la DGI, en el sector cómputos. Si bien por un lado el panorama era oscuro, había una razón que le agregaba colores diversos: Griselda estaba embarazada. Los males, propios, ajenos, del país, se atenuaban cuando Griselda y Raúl comparaban eso con el hijo de ambos que comenzaba a gestarse. –Te vamos a regalar una perrita boxer, cachorra, para que cuando nazca tu hijo juegue con él o ella– Le dijo por teléfono Emilse a fines de febrero. Acordaron en que se la llevarían un par de semanas después, el 8 de marzo, cuando desde Olavarría fueran al Hospital Posadas, donde por fin operarían a Ilda Margot Sannuto de Betelu, su madre. Griselda programó sus cosas: pidió licencia en el trabajo y evitó acordar reuniones y citas de militancia para ese día. Dejó firme la decisión de encontrarse con su querida amiga Susana Marcos. Quería verla, saber de ella y su niña, y contarle de su estado de gravidez... y del dolor que le atravesaba todos los flancos por lo que pasaba en el país. El día indicado fue el lunes 7 de marzo, pasaría por la Facultad aprovechando que las clases no habían comenzado en todos sus cursos, y por esa razón Susana tendría unos minutos para ella. Quería evitar visitarla en su casa para protegerla, por las dudas que alguna patota le estuviera realizando «inteligencia» y marcara la casa de su amiga. Cuando Susana vio a Griselda caminando hacia ella se sobresaltó, un tanto por la alegría de encontrarse con su amiga del alma, otro tanto porque estaba convencida que la militancia de su amiga no era desconocida por las fuerzas de la represión, y en ese sitio atestado de «servicios», como lo era entonces la facultad de Humanidades podían «chuparla» sin ninguna dificultad. Susana dejó por un instante su puesto y ambas mujeres fueron hasta la baranda que custodia la escalera de ingreso para charlar. Griselda, entonces, le contó que estaba conviviendo con Héctor, y que ambos habían decidido tener un bebé. De hecho estaba embarazada de tres meses. –Griselda –le confesó Susana–, con la vida que hacés me parece peligroso que esperes un hijo. Inlcuso me parece hasta injusto para él. –No, tranquila Susana. Vamos a ganar, te lo juro. Esta situación no tiene vuelta, y es por esa razón que apostamos a tener un hijo –contestó Griselda. Susana le dijo que estaba bien, que luego seguirían discutiendo. Charlaron un rato más y quedaron de acuerdo en juntarse el viernes siguiente, para almorzar en algún lugar del centro de La Plata. Luego se despidieron con un beso. Sería la última vez que las amigas se vieran. El 8 de marzo marchó a Buenos Aires, allí se encontró con sus hermanas, su madre y Mara, la pequeña boxer prometida. Todo el día y la noche pasó al lado de su madre, salvo el momento en que estuvo en la sala de operaciones. Al día siguiente Ilda y Emilse le pidieron que regresara a La Plata. –Tenés que cuidarte, Griselda, porque de ese modo cuidarás a tu bebé –le dijeron. Griselda prometió que lo haría, y se volvió a su casa acompañada por Mara. En el mismo momento que Griselda Ester Betelu iniciaba el regreso, comenzaba el descomunal operativo para secuestrarla, a ella a Raúl y a los compañeros que no se resignaban a vivir bajo una dictadura cívico militar sangrienta y expoliatoria. Griselda tenía 29 años, y estaba embarazada de tres meses. Desde entonces no se han tenido noticias de ella, ni siquiera la sospecha de su paso por algún centro clandestino de concentración. Las Abuelas de Plaza de Mayo mantienen la búsqueda del niño que habría nacido más o menos para la fecha en que Griselda hubiera cumplido sus 30 años. –JUAN CARLOS DAROQUI– 5 / 11 / 1946 – 15 / 7 / 1977 –JORGE ARTURO DAROQUI– 21 / 2 / 1952 – 15 / 7 / 1977 –DANIEL ALBERTO DAROQUI– 11 / 2 / 1954 – 12 / 9 / 1977 Carlos Daroqui y Dora «Chicha» Barontini se casaron en Bolívar en noviembre de 1945. Carlos era hijo de un médico de reconocido prestigio, «Chicha» provenía de una familia de terratenientes al sur de la provincia de Buenos Aires; ambos decidieron sustentar la familia que acababan de fundar en bases ajenas a los asuntos medicinales y agrícolo–ganaderos, y para tal fin se radicaron en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Carlos fue como empleado de una sucursal del Banco Nación, «Chicha» como ama de casa. Entregados a una vida tranquila, Carlos y «Chicha» disfrutaron los dos primeros años del matrimonio en la hermosa ciudad ribereña, regresando a Bolívar de visita todos los meses. En la última visita, realizada a mediados de 1946, la pareja llevó a Bolívar muy buenas noticias: «Chicha» estaba embarazada y, según los cálculos que hacía, el niño o niña nacería en los primeros días de noviembre. Además, Chicha y Carlos habían decidido que su hijo naciera en Bolívar; incluso si cabía la posibilidad, Carlos aceptaría de buen grado ocupar un lugar en una sucursal bancaria cercana. Esto último pasó velozmente del plano del deseo al plano de la materialización gracias al buen concepto que el joven bolivarense se había ganado; sus superiores apreciaban su eficacia y su conducta y se lo ratificaron al prestar debida atención a su necesidad. Solicitó y consiguió el traslado a Casbas, una ciudad cercana a Bolívar, adecuada para mantener un contacto fluido con la familia, y fundamentalmente con Don Carlos, su padre, el médico a quien quería confiar los cuidados profesionales del niño que venía en camino. El nuevo destino posibilitó a la pareja conservar la autonomía que había preferido desde el inicio de su convivencia, y al mismo tiempo le permitió contactarse rápidamente con la familia cuando las circunstancias así lo exigieran. El 5 de noviembre de 1946 finalmente nació Juan Carlos. A partir de entonces, y hasta que nació el último vástago, la estrategia de localización espacial de la familia tuvo como epicentro a la ciudad de Bolívar. Así, de Casbas la familia se trasladó a Urdampilleta, luego llegó el turno de la ciudad de Azul, después Salliqueló y finalmente Chivilcoy. Y en torno a estos destinos fue creciendo en número la familia. Luego de Juan Carlos nació María Julia, el 3 de mayo de 1948. A éstos les siguió Raúl el 21 de julio de 1949; luego llegó Jorge Arturo, el 21 de febrero de 1952; Daniel Alberto nació el 11 de febrero de 1954, y cerró la sucesión de nacimientos Matilde, el 6 de diciembre de 1958. Todos, salvo Matilde por razones de urgencia, nacieron en Bolívar. El matrimonio se había propuesto dotar a sus hijos de un mismo origen, porque en ese original retazo de tierra se habían conocido y enamorado, y allí mismo se habían unido como cónyuges. El «apuro» por nacer de Matilde rompió con esta premisa. La infancia de Juan Carlos comenzó con algunas inconveniencias: al mes de su nacimiento sufrió una fiebre tan inesperada como intensa, la que le afectó los nervios ópticos. Esta afectación dejó en el pequeño una huella que lo acompañó por siempre: le generó un estrabismo en el ojo izquierdo que le asignó el uso permanente de anteojos. Este hecho marcó la relación del niño con los demás integrantes de la familia y con los distintos grupos a los que se sumó entonces. De algún modo, Juan Carlos fue convirtiéndose en el hijo que más llamó la atención en la familia; se obligó a ser el más simpático, el entrador, el histriónico. A esas características se sumó que, con el correr de los años, fue asumiendo para sí la función de guía responsable de sus hermanitos; más cuando él era el único que no dejaba, en aquellos primeros tiempos y bajo ningún pretexto, la casa paterna por más tiempo que el que entregaba a la escuela y sus cosas. Adoptó una especie de legado tácito de sus mayores por el cual se arrogó una autoridad que, más de una vez, fue refractada a chirlos por Carlos, su padre... y recuperada luego de los mimos sanadores de «Chicha», su madre. Juan Carlos seguiría siendo, en ausencia de los padres, el encargado de tomar las decisiones domésticas que involucraban a todos: a qué hora tomar la leche, quién se bañaba en qué orden; tendría incluso a su cargo la tarea de planchar la ropa que los varones utilizaran. En el ejercicio de esos trajines fue que le estampó a Daniel una impronta indeleble encima de la ceja derecha. Juan Carlos se entregaba al alisado de una remera de Daniel con la plancha a carbón; plancha que en su vientre albergaba pequeños trozos de carbón encendidos, y a la que había que aventar con cierto vigor para avivar las brasas que calentaban la base. Daniel, entonces de 8 años, pivoteaba su algarabía alrededor de Juan Carlos. En uno de esos aventones, la trayectoria del artefacto coincidió con el hiperkinético recorrido del pequeño Daniel y el «encuentro» ocasionó una herida que requirió del concurso del médico. Esa «herencia de familia» perduró en la frente del menor de los varones, para siempre. Los cambios sucesivos de ciudad y de vivienda hicieron que los hermanos fueran cada vez más unidos, estableciendo referencialidades mutuas y excluyendo a terceros. No, claro, por un desarrollado egocentrismo filial; y sí, efectivamente, porque los allegados ajenos al grupo familiar no tenían más que algunos años de vigencia. Con cada traslado se alejaba un grupo externo de referencia y llegaba uno nuevo; por lo tanto para mantener una tonalidad pareja en la construcción de la subjetividad, los hermanos miraban con mayor énfasis hacia adentro de la familia. De tener que definir aquel comportamiento podríamos aventurar que evocaba –salvando, claro, las distancias– algo de aquella solidaridad mecánica durkheimniana, según la cual cada integrante de un grupo humano obraba como parte de un todo antes que como un todo único individual, y en tal sentido daba satisfacción a una gestión de uso clánico antes que al ejercicio pleno de la individualidad. Este esquema de conducta de los hermanos se repitió siempre: si uno adhería a los Boy Scout como ocurrió en Salliqueló, el resto lo acompañaba; incluso si el camino tenía ribetes audaces, como la vez que, en compañía de varios chicos también Scout, se «amotinaron» cuando paseaban por la plaza céntrica y decidieron pisar el césped en señal de protesta. Juan Carlos había principiado el movimiento levantisco y arrastró primero a sus hermanos, luego al resto de los chicos. El líder de los Boy Scout, para calmar las anárquicas veleidades, los llevó a todos derechito a la comisaría: fue la primera vez que los hermanos pisaron una sede policial. No sería la última. Aquel episodio no duró más que unas horas de penitencia; sin embargo, el desfile forzado por la comisaría comenzó a definir el alejamiento de los hermanos Daroqui de las filas de los Boy Scout. El entusiasmo, diluido, desapareció del todo cuando un domingo llegaron tarde a misa y el sacerdote, desde el púlpito, les propinó un sermón de recibida. El alejamiento de aquella iglesia tuvo doble efecto: por un lado satisfizo un anhelo del abuelo Don Carlos, hombre de espíritu librepensador que deseaba lo mismo para sus nietos; y por el otro marcó una definitiva distancia entre los hermanos Daroqui y el mundo de la religiosidad. El resto de su mundo siguió derivando sobre las mismas coordenadas de la identificación mutua: si uno situaba sus preferencias en los rudimentos del arte, el resto lo remedaba; de hecho, ante las incursiones de Raúl en la pintura, impulsadas por el abuelo Don Carlos, Juan Carlos también se puso a pintar. Aunque justificó delante de la familia que lo hacía porque con esa manifestación contaba una historia, exponía un segmento de su mundo interior que no podía mostrar de otro modo. De aquella experiencia engendraría un único cuadro y una anécdota imborrable. Cuando los «espectadores», es decir los integrantes de la familia, le pidieron que ampliase en palabras el mensaje que había querido plasmar en colores, Juan Carlos sostuvo que de hacerlo cometería una aliteración innecesaria puesto que el cuadro ya «hablaba» con voz propia. –Deben saber escuchar el idioma del arte –remató al mando de una convicción que hubiera hecho dudar a cualquiera. Con todo, la pintura no perduró más que unas semanas. Sus difusas cualidades se perdieron para siempre poco después, al perderse entre los trastos viejos del desván el propio cuadro. En esa época también Arturo comenzó a cimentar su vocación por el arte; más precisamente la literatura, a la que prometía volcarse de lleno; aunque sólo contara por entonces con el título del libro que prometía escribir cuando llegara a la adultez: «Las mariposas que se mueren contra el radiador del auto». Recurrentemente, como tan recurrentes eran los viajes en auto, se manifestaba muy preocupado por ese tema. Esta preocupación lo indujo a producir y plasmar por escrito un primer concepto con el cual guiar su trabajo: el «mariposidio». Allí comenzó y acabó la escritura. La primera infancia de Arturo transcurrió, feliz, al lado de sus padres y de sus hermanos. Cuando aún no había cumplido sus cuatro años de edad; su tía «Chola», hermana de «Chicha», casada con Emilio Salvat, lo invitó a pasar unos días con ellos en el campo que poseían en el partido de Bahía Blanca. «Chicha» no opuso mayores objeciones a la cuestión y el pequeño partió con sus tíos. Pero lo que comenzó como un breve período de vacaciones se extendió por todo ese año. El matrimonio, imposibilitado de tener hijos propios, había hallado en el sobrino un perfecto sucedáneo a sus sueños frustrados. Luego de reiteradas charlas vía teléfono y algunas cartas, los bahienses decidieron viajar hasta la casa paterna de Arturo. Habían concebido la posibilidad de que el pequeño bien podía quedarse un tiempo más con ellos; si es que, obviamente, sus padres así lo permitían. Ni Carlos ni «Chicha» opusieron mayores resistencias al pedido. Arturo permaneció en Bahía Blanca hasta que finalizó el jardín de infantes. Entrado el año 1957, el pequeño comenzó a prepararse para ingresar al ciclo primario. Entonces sucedió una circunstancia no esperada por la familia Daroqui: «Chola» y Emilio comunicaron su decisión firme de mudarse a Uruguay, con intenciones de establecer residencia definitiva allí. Carlos y «Chicha» vieron cómo rápidamente se encendían luces de alerta alrededor de sus corazones; inmediatamente sobrevoló en todas las conversaciones del matrimonio el miedo a que «Chola» y su esposo intentaran llevarse a vivir con ellos al pequeño Arturo. Ante este temor, que entendían fundado sobre bases sólidas, tal el amor que «Chola» y Emilio tenían por el niño, procedieron a «repatriarlo». Arturo se sumó a la familia cuando ésta ya tenía montado el hogar en la ciudad de Azul. Allí, casi como dándole un bautismo de bienvenida, y ejerciendo su gracia infantil, Daniel lo llamó «che pibe», sobrenombre que Arturo arrastró durante varias semanas como una carga incómoda. Había un dejo de extrañamiento en el apodo, probablemente un modo inconsciente que encontraba el pequeño para reprochar la ausencia del hermano. En Azul el niño regresado se incorporó al colegio primario, donde ya estaban cursando Raúl en tercero, y Juan Carlos en sexto. También allí, en Azul, dando por finalizada una tradición de nacimientos en Bolívar que había tenido inicio cuando el nacimiento de Juan Carlos y continuidad en los alumbramientos restantes, nació Matilde, la última hija de la familia. Para regocijo del matrimonio, en 1959 la familia contaba con todos los integrantes viviendo bajo el mismo techo, pero los traslados no se detenían. Razones laborales reclamaron a Daroqui padre en la sucursal bancaria de Salliqueló, y hacia allí viajó todo el contingente familiar, donde Daniel comenzó la escuela primaria. La espaciosa casa a la que los Daroqui se sumaron como habitantes, lindera al Banco Nación de Salliqueló, tuvo para los pequeños hermanos características de fuerte medieval; en ella desarrollaron desde los primeros días, inverosímiles –y peligrosas– gestas épicas. Las que, los sábados y domingos, cuando los niños quedaban solos en casa porque «Chicha» y Carlos salían para satisfacer visitas sociales, se lidiaban con armas reales; las que Daroqui padre guardaba en un escondite que la curiosidad de los niños había descubierto. A esas armas sumaban las de los guardias del banco, a las que llegaban luego de filtrarse clandestinamente en la sede bancaria desierta por el feriado semanal. Las armas, una Colt 38 corto de Daroqui padre, la Colt 38 largo del contador del banco y la Beretta semi fusil ametralladora del guardia policial, se convertían en el arsenal de los atrevidos y beligerantes hermanos. Juan Carlos y Raúl, «expertos» en armas para esos precoces años, las descargaban y las ponían a disposición de los «guerreros». En general, los hermanos mayores eran los que proponían el juego, sus reglas y su duración; porque eran los que mayor percepción tenían para estimar en qué momento había que detenerse y devolver los peligrosos «juguetes» a su sitio sin ser descubiertos. Si esto último sucedía, Juan Carlos y Raúl sabían que la reprimenda caería con mayor severidad sobre ellos. Arturo, uno de esos días de juegos, «equivocó» el escenario y, rememorando un abordaje pirata, se tiró desde un tapial de dos metros de altura, demasiados para la estatura que había desarrollado a sus 9 años, y con tal mala fortuna que se dio de bruces contra el suelo. El resultado de la experiencia pirata fue un diente partido que testimonió el resto de su vida, con su ausencia, aquella aventura de fin oscuro. Desde entonces, cargó con un estigma indisoluble: sus hermanos le reconocieron la torpeza para el manejo de las cosas, incluso para el manejo de su cuerpo. Y cargó por un tiempo con las bromas de sus hermanos, quienes le asignaron el mote de pirata raro, porque a todos los que conocían les faltaba un ojo o tenían una pata de palo. Arturo, adolecía de un diente. Ausencia de la cual, finalmente, sacó provecho con la implantación de un diente postizo que tras un breve período en que se mantuvo fijo, podía sacar y poner con facilidad; «espectáculo» con el que se atribuyó un gracioso halo de atracción. Cuando la familia se había asentado en la pequeña pero cálida Salliqueló, llegó el momento de un nuevo traslado. La nueva ubicación que le asignaban a Carlos, ya ascendido a gerente, se encontraba, a diferencia de la que dejaba (al límite con la provincia de La Pampa), en el centro de la provincia: Chivilcoy. No era, claro, la primera mudanza; aunque sí era la que más separaba a la familia de Bolívar, y específicamente del abuelo. Como contrapartida, resultaba un buen paso adelante en la carrera laboral de Carlos. Tras sacudir el harnero en búsqueda de una síntesis entre el costo de la distancia (que podían acortar cada fin de semana), con los beneficios del nuevo y mejor puesto, allá fueron. La vivienda del Banco Nación de Chivilcoy que les dio acogida era un caserón amplio, con habitaciones en cantidad suficiente para albergar holgadamente a todos los hijos y a furtivos u ocasionales huéspedes. Esta última categoría, a los pocos meses de estadía, fue satisfecha profusamente por los nuevos amigos de los chicos cada vez que, selectivamente, esquivaran los días de escolaridad haciéndose la «rata». La casa también fue punto de reunión del grupo ampliado para planificar (y en muchos casos llevar adelante) la diversión del fin de semana, o para utilizarla como fuerte inexpugnable en los carnavales: los veranos, a la hora de la siesta, cuando el banco daba por terminado el horario de atención al público, los hermanos Daroqui y varios de sus amigos cargaban las bombitas con agua, se escurrían hasta la terraza, y desde allí atosigaban a los transeúntes; las más de las veces del sexo femenino. Uno de esos días, una bombita impulsada por la fuerza del brazo de Otto Solari, amigo de los hermanos Daroqui, impactó en la deteriorada capota de un Ford «A» que pasaba por la calle, y la agujereó. Las airadas quejas del propietario del vehículo ante Carlos Daroqui anularon, por esa temporada, las comodidades de aquel punto estratégico, aquel propicio almenar de la cuadra, para jugar al carnaval. Raúl, tal como había hecho en los lugares de residencia anteriores, observaba con displicencia el curso de la educación formal. Era quien, entre todos los hermanos, acumulaba el mayor promedio de faltas, cosechadas por medio de las consabidas «ratas». Y mientras Raúl consumía su tiempo fuera de los claustros escolares, Juan Carlos invertía en ellos aún su tiempo libre: junto a un grupo de compañeros entre los cuales revistaba Trocco Sacco, le dio forma artesanal a un periódico estudiantil, en el que dejó muestras de su precoz inclinación a la crítica social y de su desapego a obrar bajo el imperio de la corrección política. Y, claro, no sólo en términos políticos se expresaba; de hecho, cuando terminó quinto año, participó del acto de cierre leyendo un artículo desangelado que él mismo había escrito y en el cual fustigó distintos aspectos del colegio secundario. Primero avanzó sobre lo que entendía como «anquilosadas estructuras», las que, en vez de educar, adiestraban; en vez de formar para cultivo de un espíritu crítico, instruían; luego dirigió sus dardos a la rigidez y verticalidad que observaba en varios de los docentes que le habían tocado en suerte; y finalmente traspasó los muros de su propia escuela tomando como centro de la exposición al colegio que en la ciudad funcionaba bajo la regencia administrativa de un grupo de religiosas. Las repercusiones inmediatas del brulote fueron los aplausos y vítores de sus propios compañeros; las repercusiones posteriores llegaron por partida doble: del director del colegio propio en formato de regaño a Juan Carlos; y del director del colegio religioso aludido como queja formal ante lo que calificaba como palabras inconvenientes y desafortunadas. Ninguna de las respuestas posteriores alcanzó a Juan Carlos. Al otro día del discurso había cerrado para siempre su relación con esa etapa, y abría esperanzado una nueva con la mente puesta en la Universidad de La Plata, donde siguió la carrera de Medicina. Los hermanos compartían sus vidas bajo el mismo techo de la casa de Chivilcoy durante los meses que involucraban al período escolar; una vez que éste finalizaba, se dispersaban con destinos, en general, rurales. Raúl y la pequeña Matilde, al campo con el abuelo Don Carlos; Arturo aprovechaba para viajar a Bahía Blanca, lugar donde había pasado muy lindos momentos una década atrás; y el resto de los chicos se iba con «Chicha» a Bolívar. Carlos se sumaba al grupo de «Chicha» cuando la gerencia del banco le permitía vacaciones. Durante varios años se reiteró, en tanto dulce rutina, este regreso permanente y masivo a Bolívar, el que era incluso mantenido por Juan Carlos, ya residente en La Plata, cursando los primeros años de Medicina. Una situación límite, tan desgraciada como fatal, cortó para siempre este contacto: la desaparición física de Don Carlos. La hoja del almanaque, aquel aciago día, marcó el 2 de enero de 1967. Fue tal el vacío que originó el fallecimiento de Don Carlos, que socavó hasta lo más profundo en la vida de Carlos Daroqui y de su familia. Todos, en conjunto, habían hecho de Bolívar una piedra identitaria de toque y en el núcleo de esa condición en que habían puesto a la ciudad estaba el abuelo. Volver a Bolívar era siempre volver a Don Carlos; reunirse para consumir sus calles, disfrutar el Parque Municipal, pescar en sus lagunas, cobraba verdadero sentido porque eran los lugares que trasegaba desde décadas el queridísimo abuelo. Su fallecimiento cortaba, de manera radical, la relación de la familia de Carlos con la ciudad. Al menos así lo entendió él, yendo aun más lejos en esta decisión: meses después se retiró para siempre y sin mayores miramientos de su trabajo como gerente del Banco Nación sucursal Chivilcoy y se fue con toda la familia a la ciudad de La Plata. Se fue tras la intención de corporizar, como un modo fértil de atenuar –sin suplir– la ausencia de su padre, el último gran sueño que abrigaba. Desde 1965 Carlos Daroqui había estado trabajando en una maqueta que evocaba la construcción de una vivienda de dos plantas, apta para albergar en sus estancias a la familia toda. No había fin de semana en que Carlos, alternativamente alguno de los hijos, y siempre Chicha pusieran manos a andar sobre aquellas formas talladas en madera, tocando y retocando cada arista hasta llegar a la imagen deseada. La elaboración del futuro mediato se adelantaba en aquellas manos dotadas de un innato talento para la ingeniería y la arquitectura. Para 1967, el modelo estaba terminado en todos sus perfiles. También estaba comprado el terreno donde se alzaría la construcción, y habitado provisionalmente (gracias a la existencia de una precaria vivienda) por Juan Carlos, quien avanzaba en sus estudios de Medicina, tal y como le había prometido a su abuelo. La última vez que Juan Carlos había visitado Bolívar había sido, precisamente, para asistir al velorio de Don Carlos. Cuando el joven llegó a la ciudad, los empleados de la empresa fúnebre estaban por habilitar el ingreso a la sala donde tendría lugar el velatorio a la gente, mucha, que fue a acompañar los restos de quien había sido un hombre probo y un médico ejemplar. También, claro, a dar condolencias y apoyo a los deudos. Alguien, en la familia, observó que el período de convalecencia sufrido por el anciano había facilitado el crecimiento de su barba. Atento a que estaba presente allí el barbero que Don Carlos visitara en vida, se le pidió si no podía hacer el favor de disponer un afeitado rápido. El barbero se excusó de la tarea aduciendo que no era una cuestión personal, pero el tema le impresionaba. Que Don Carlos sabría entenderlo y perdonarlo, pero el asunto rebasaba sus posibilidades. Ante esta negativa, Juan Carlos propuso al resto de la familia su intención de sustituir al barbero y encargarse de afeitar al occiso. El resto de la familia aprobó la iniciativa, y el joven nieto con infinita ternura rasuró la barba de su abuelo para que, según explicó luego a su padre: «iniciara el viaje a la eternidad con la cara limpia y fresca, tal como la había tenido durante toda la vida». Luego de las exequias, toda la familia regresó definitivamente a La Plata. La estadía en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires fue desarrollándose con arreglo a los trazos gruesos de la planificación que Carlos Daroqui había realizado para sus fueros íntimos: Juan Carlos avanzaba en la carrera de Medicina, previo paso por el Servicio Militar Obligatorio en el Hospital Militar; María Julia realizaba bien sus primeros aprontes en la carrera universitaria de Letras; Raúl por fin mostraba intenciones de terminar el secundario al que se habían sumado Arturo y Daniel, este último en la escuela ubicada entre las calles 13 y 60, conocida en la ciudad de las diagonales como «La Legión Extranjera» por ser receptiva de cuanto alumno díscolo viniera exonerado de otros establecimientos. Carlos mismo y «Chicha», malcriando dulcemente a Matilde. Por lo demás, Carlos tenía a su hermano Edel a pocos minutos de viaje en auto, ya que éste vivía en Berazategui. La brevedad de la distancia le hacía posible visitarlo con frecuencia, incluso trabajar con él. Los chicos, por su parte, se insertaban rápidamente en nuevos circuitos de amistades, las que de modo mayoritario nacían y se multiplicaban en los ámbitos educativos. Daniel, con el paso de los primeros años, hizo en el colegio secundario curiosas amistades y bajo su influjo comenzó un proceso de alejamiento del resto de sus hermanos, preferentemente de Juan Carlos. En efecto, Juan Carlos había comenzado a militar en una formación política de pequeña envergadura en cuanto a número pero con una buena dosis de influencia en lo político: el Movimiento Revolucionario 17 de Octubre (MR 17), liderado a nivel nacional por Gustavo Adolfo Rearte. Rearte, a la sazón de 38 años, portaba una trayectoria política considerable: sin haber cumplido los 20 había sido delegado sindical en el gremio de los metalúrgicos; a los 25 había alcanzado el honor de oficiar como secretario del sindicato de Jaboneros y Perfumistas. A los 28, en 1960, había sido cofundador de la Juventud Peronista y a la vez jefe de la primera acción de guerrilla urbana en la Argentina; había estado preso bajo el Plan de Conmoción Interna del Estado, siendo favorecido por la amnistía en 1963, año en que fundó el periódico «En Lucha»; visitaba asiduamente la residencia de Perón en Madrid; junto a John William Cooke y Roberto Di Pascuale había dado impulso al Primer Congreso de la Tendencia Revolucionaria en 1968; en 1969 había sido encarcelado (y liberado rápidamente) en Tucumán por conspiración; y en el año 1970 había fundado el MR 17, logrando contagiar inmediatamente a muchos jóvenes de dentro y fuera del Partido Justicialista. Juan Carlos era uno de ellos. El entusiasmo que le había despertado el grupo con el que se había contactado, recientemente formado y por eso mismo lleno de energía, inteligencia y ganas de hacer, muy pronto logró transferírselo a sus hermanos Raúl y Arturo, a quienes en sus primeros escarceos logró convencer que se sumaran al equipo. Daniel, quien desde pequeño había dado muestras de autonomía (baste recordar, a guisa de ejemplo, dos pequeñas anécdotas: más de una vez siendo un niño, luego de alguna rencilla inocente concebía divergencias que pretendía insalvables, armaba un atadito con algunas de sus ropas y partía abandonando la casa paterna. Cada vez, la familia toda había tenido que salir en tropel a recorrer el barrio hasta encontrarlo. Y no sólo se rebelaba contra la familia; en su paso por el Jardín de Infantes, en Azul, debió participar en diversos actos festivos. En uno de ellos lo hizo disfrazado de chino. El grupo en que actuaba, por azar del guión, debía dar vueltas por el escenario. En el curso de esas vueltas registró las risas cómplices de los adultos presentes y se molestó; entonces, cada vez que pasaba cerca del proscenio los amenazaba mostrándoles el puño derecho cerrado), eligió diferenciarse y marchó a formar parte de un grupo, también peronista, pero radicalizado hacia la derecha de ese movimiento. Esta escisión política hacia adentro del «clan» Daroqui generó más de un punto de discordia y fue cargando el espacio familiar con pequeñas distancias y velados recelos. La base espiritual de la inquietud social que a todos hacía bullir la sangre tenía su origen en el pensamiento del abuelo; el objeto material de aquella inquietud residía en los extraordinarios hechos sociales y políticos que observaban a su alrededor. En particular, para sumar a Juan Carlos al MR 17 habían resultado más que suficientes la sucesión de acontecimientos que se había desatado en los últimos años tanto fuera como dentro del país: el asesinato del Che Guevara a manos de la dictadura boliviana con asesoramiento norteamericano, en 1967; el estudiantado levantisco parisino que denunciaba la existencia de la playa debajo del asfalto en el Mayo Francés; la torpe impunidad de los tanques soviéticos matando la primavera de 1968 en Praga; el asalto de las calles cordobesas por estudiantes y trabajadores en 1969; la aparición de Montoneros en 1970; el extraordinario despliegue de la Juventud Peronista; la ebullición política en que transitaba sus días de estudiante universitario. Con ese arsenal histórico y argumental, Juan Carlos había encolumnado tras de sí a Raúl y Arturo. Para Daniel, había bastado con que previera la posibilidad de cultivar cierta autonomía decisional para que se volcara a militar en un grupo del cual, más allá del conocimiento personal que tenía de alguno de sus miembros, no conocía gran cosa. Pero no todo era política en aquellos años. Cuando la casa de dos plantas –producto del diseño de Carlos– estuvo terminada, la familia toda se reunió bajo su techo. Allí, en calle 65 y 115, se ritualizaron algunos hechos; por ejemplo, las siestas de verano se establecieron como el escenario apropiado para ver las películas de producción nacional en la televisión; los sábados a la noche, para jugar a la canasta o al scrabel, juego al que para dotar de mayor «profesionalidad» Carlos había sumado el fallo irrevocable de la enciclopedia Espasa Calpe, cuyos enormes tomos, una vez que el juego dejó de interesar a los jugadores pasaron a formar parte de la pasiva ornamentación del living. También, aprovechando que el grupo se ampliaba por la participación de las novias de los tres varones mayores, solían armarse largos partidos de truco; o entre los varones y el padre extensos campeonatos de ajedrez. La mesa, el tablero y las piezas habían sido confeccionadas por las manos del abuelo Don Carlos, así que al compartir el juego todos compartían también su recuerdo. Y la fotografía, aunque en menor medida, era otro punto focal de reunión para los hermanos. El primero en hacerse de este hobbie fue Arturo, luego que recibiera como regalo de cumpleaños una cámara. El entusiasmo no sólo lo llevó a tomar fotografías, también involucró a Raúl y a Daniel y juntos acondicionaron el sótano hasta hacer de él un cuarto para el revelado. Los álbumes familiares fueron completándose con fotografías tomadas por sorpresa a todo aquel integrante de la familia que se cruzara en el camino del «paparazzi». María Julia, muy interesada en sus ajetreos universitarios, se sumaba a la familia sólo cuando había dado fin a las lecturas y los trabajos que el estudio le requería. Matilde, ingresada en su primera adolescencia, era la compañía permanente del matrimonio. Y también estaba la música, como argamasa para unir en torno suyo a los hermanos: a fines de los sesentas, Arturo y Daniel, aficionados a la música, habían armado un equipo de varios módulos. Se habían negado a comprar un «combinado», es decir un equipo de audio de un solo mueble, con patas y estantes para guardar discos, y con radio, inclinándose a comprar todo por separado para poder «elegir la mejor calidad en cada uno de los componentes». Daniel trajo con él la música de rock, nacional e internacional. Arturo trajo la poesía cantada de Joan Manuel Serrat. Raúl y Juan Carlos, hicieron ingresar el folclore. Incluso éste último solía acompañar los discos de Los Chalchaleros con su propia guitarra. Juan Carlos sabía que tocaba mal pero, con la voluntad de quien quiere aprender, le arrancaba algunas notas al instrumento. El resto lo dejaba hacer por dos motivos: porque era el mayor y esa era una razón importante; y porque sabían que Juan Carlos era feliz tocando la guitarra. Cuando Arturo fue sorteado para el Servicio Militar, el número que le tocó en suerte lo colocó frente a una situación de la cual, inmediatamente, se propuso zafar. Como el resto de sus hermanos, detestaba la «colimba» por distintos motivos. Había crecido bajo la tutela institucional de gobiernos militares y le molestaba todo cuanto tuviera relación con ellos. Es más, se había sumado –aunque no con el mismo compromiso que Juan Carlos– a la militancia política por el rechazo que le generaba la dictadura militar, de modo que no quería convertirse en un militar, aunque más no fuera provisionalmente y por carga pública. Así fue que un psicólogo amigo de Raúl, integrante del cuerpo médico del Ejército y encargado de observar la salud de quienes eran requeridos por el llamado castrense, le indicó cómo debía actuar al momento de tener que enfrentar la revisión psicológica. Arturo se aprendió el libreto de memoria y el día señalado lo cumplió al detalle, y tan bien que los profesionales lo diagnosticaron tal y como el psicólogo amigo de Raúl había dicho: psicótico. Esa calificación lo libraba de padecer la conscripción, por cuanto estipulaba que Arturo se encontraba incapacitado para formar parte del Ejército. Mientras tenían lugar estos hechos, Daniel terminaba sus estudios secundarios. Allí había coincidido con un grupo de jóvenes provistos de una conducta que, por rara, había atraído su atención. Mostraban cierto grado de soberbia cuando hablaban y cuando actuaban eran más soberbios aún, rayanos en la prepotencia. Daniel estaba en la antípoda de aquella conducta, no obstante había comenzado a trabar lazos afectivos, casi de amistad con algunos de ellos, los que cursaban estudios en su misma aula. Esos jóvenes lo habían invitado a revistar en un grupo político de chicos más grandes. Algunos de ellos ya estaban cursando estudios en la Universidad y se presentaban como integrantes de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), cuyo referente, para el grupo en que se había insertado Daniel, era un joven llamado Carlos Ernesto Castillo, a quienes sus conocidos llamaban «El Indio». Gastón Ponce, uno de los compañeros de Daniel, le había dado a leer un libro sobre el fascismo, diciéndole que en algún momento ellos mismos tendrían que adoptar algunas de las tácticas utilizadas unas décadas atrás por aquel movimiento italiano, preferentemente la «acción directa». Daniel creía haber escuchado de boca de Raúl o de Juan Carlos que los militares en el gobierno tenían características fascistas y aunque no entendía bien la relación entre las dos manifestaciones del fascismo, igual se había dejado convencer. Había algo en el grupo que frecuentaba Gastón que lo contenía, incluso en cuestiones materiales: Esta nueva relación había redundado en beneficios inmediatos para Daniel, desde el momento en que «El Indio» Castillo, apelando a sus importantes contactos, le había facilitado el ingreso como empleado en el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, específicamente en el sector que corresponde al Registro de la Propiedad Inmueble. El empleo significó para Daniel un nuevo universo: se le amplió notablemente el círculo de amistades, así como se extendió ante él el horizonte ideológico, tan acotado como lo tenía por la cerrazón del grupo de amigos en que hasta entonces se había movido. Los nuevos compañeros, entre los que se contaban «Bichín» González y Roberto Barcio, lo internaron en las artes del fútbol: discutiendo en la mesa del café «San Vicente», frente a Plaza Italia donde iban casi todos los días a desayunar; o haciéndolo participar en los partidos que dirimían virtudes entre los empleados de las distintas áreas del Ministerio. Sin embargo, pocas veces intervino en las repulsas en torno a Estudiantes – Gimnasia y, en honor a la verdad, muchas menos se calzó los botines. Lo suyo no era, evidentemente, el fútbol. Prefería otras esgrimas, otras fintas, ya fueran estas la charla política con sus amigos de la CNU; o la corrida hasta los barrios más alejados y desprotegidos para colaborar con sus hermanos en cuanto hiciera falta. En ambos lugares, por contradictorio que acontezca, se sentía bien. Pero no todas eran buenas para él. Sus hermanos, si bien estaban satisfechos por el avance en su concientización social, toda vez que no ponía reparos en acompañarlos en la militancia, no aprobaban la amistad política que había trabado con «El Indio» Castillo y no faltaba la oportunidad en que se lo hicieran saber. Bastaba con que se cruzaran diálogos políticos en la casa paterna para que la discusión se encendiera y el clima pasara de cordial a tenso. –Es una contradicción inaceptable la tuya, Daniel. Mantenés con los CNU una cercanía teórica, y con nosotros una cercanía práctica –solía quejársele Raúl. La respuesta de Daniel no se hacía esperar. Carlos Daroqui, incómodo árbitro de las discusiones, zanjaba todo altercado proponiendo otros temas, menos álgidos y disgregantes que esos. Daniel y Arturo compartieron por algún tiempo una colorida habitación. Ellos mismos la decoraron, haciendo caso omiso de las protestas de su padre. Paredes y muebles terminaron pintados de colores llamativos: naranja, lila, fucsia, y, sobre el colorido de base, se superpusieron los afiches y posters de artistas de diversas ramas e índoles, como también fotos de importantes personajes políticos de todo el mundo. Juan Carlos y Raúl también compartieron habitación, pero menos tiempo que los hermanos menores, puesto que al comienzo de los setentas emprendieron vidas propias. Juan Carlos, conviviendo con parejas ocasionales; Raúl con la mujer de su vida: Susana Battista. Arturo, luego de disfrutar de una movidísima vida amorosa, inició finalmente el camino de la vida en pareja con Marcela Ricart. En el interregno que se extendió entre la llegada a La Plata y su decisión de formalizar la relación, alternó novias con tanta voracidad y rapidez que en más de una oportunidad los nombres de las novias se confundieron peligrosamente en la boca de los padres o los hermanos, con lo cual se abrió cada vez un foco de tensión tan fuerte en la pareja que terminó por abortarla. Por años fue así, a tal punto que en más de una ocasión se encontraron en la casa paterna alguna de las novias con las que Arturo había cortado, con la novia de turno. Esas «ex» usaban el cariño que las unía a los padres de Arturo, como vehículo para visitar la casa. De ese modo podían, al menos, ver al joven Arturo. También de esos «choques» inesperados surgieron problemas amorosos y, obviamente, anécdotas que los hermanos compartían, divertidos. La institucionalización de la pareja no puso fin a sus dotes seductoras: el matrimonio con Marcela duró algo menos de dos años. Esa cualidad enamoradiza que lo hacía ir de una mujer a otra, terminó cuando a la vida de Arturo llegó Ruth Gartenhaus; la mujer de la que se enamoró definitivamente, y con la cual tuvo una hija, Camila. El ingreso a la universidad (Arturo en la Facultad de Ciencias Económicas, y Daniel en Arquitectura) acentuó en ambos jóvenes el camino de la politización. Para el primero, el ingreso a los estudios superiores significó la posibilidad de ingresar al mercado de trabajo, puesto que pasó a ocupar un lugar en el Departamento de Alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas, lugar que mantuvo hasta 1975 y con el que soliviantó su vida; de casado primero y luego del divorcio, su vida en concubinato con Ruth. Arturo había puesto muchas esperanzas en aquella primera unión conyugal, a tal punto que no ahorró esfuerzos en su intención de juntar dinero; incluso, si para ello tenía que aceptar un doble empleo. Amante de las motocicletas, propietario de una, pronto encontró la posibilidad de realizar tareas como distribuidor a pequeña escala del diario El Día, haciendo viajes cortos entre las localidades de Gonnet, Villa Elisa o Los Hornos. Todos los días a la madrugada salía con la moto cargada de noticias en formato de papel e iba distribuyéndolas en los kioscos y puestos de los lugares más alejados. Terminaba esa tarea, regresaba a su casa, se duchaba y salía para su segundo trabajo, en la Facultad de Ciencias Exactas. Y al doble empleo le sumó la doble militancia ya que su afiliación al gremio no docente (Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata - ATULP) en Ciencias Exactas resultó el paso previo a que sus compañeros lo eligiesen como miembro de la comisión interna de aquella facultad; y por fuera del sindicato participaba en una célula del MR 17, donde crecía políticamente Juan Carlos. Arturo articuló con soltura ambas militancias, pero no eran tiempos fáciles para quienes se exponían tanto. En 1972, entregado a una campaña de pintadas callejeras dispuesta por ATULP, cayó preso junto a un grupo de compañeros. Una patrulla policial justo fue a pasar por el lugar donde los jóvenes gremialistas pintaban la protesta y los «levantó» de oficio, sin que nadie los denunciara. En aquellos tiempos y para aquellos trances no era necesaria la mediación de una denuncia, puesto que las directivas que tenían las fuerzas de seguridad bajo el gobierno dictatorial de Alejandro Agustín Lanusse eran muy claras: debían mantener ahogada la expresión política y gremial, a cualquier costo. Este nuevo paso de Arturo por una comisaría no resultó inocente como aquella gafe de Salliqueló. Esta vez el joven descubrió en todo su esplendor la brutalidad real y potencial de la policía, puesto que durante los cinco días de reo fue amenazado con horrores diversos. Arturo entonces no creyó que cada uno de los martirios que le mentaban como «correctivo» psicológico se pondrían en práctica con sistematicidad y regularidad absoluta pocos años después. Pasados los cinco días, y del mismo modo que los habían puesto tras las rejas, los dejaron en libertad. La explicación a esa conducta la encontraron rápidamente: la policía no había logrado convencer al dueño del paredón que los jóvenes estaban pintando, para que interpusiera una denuncia; gracias a eso no habían podido retenerlos por más tiempo que el que se asignaba como castigo ante una simple contravención. Cuando Arturo salió en libertad se enteró que, mientras él era maltratado psíquicamente en los calabozos, la policía había enviado un agente hasta la casa paterna, a la que Arturo había regresado circunstancialmente hacía unas pocas semanas tras el fracaso de su matrimonio. El uniformado se había presentado allí «para realizar una inspección ocular del hábitat del detenido». «Chicha» le contó a su hijo que había engañado al policía, ya que lo había llevado hasta la habitación de Raúl porque era la que no acarreaba ningún peligro, ya que Raúl era muy ordenado en su militancia; muy precavido. Los «embutes» que Raúl fabricaba funcionaban a la perfección; en cambio los de Arturo no eran de fiarse. «Chicha» sabía muy bien de la militancia de sus hijos y en algún sentido la consentía. Ese conocimiento salvó a Arturo, porque de haber entrado en su pieza habrían descubierto volantes y documentos del MR 17, lo cual hubiera constituido una prueba fundamental para que su estadía en prisión se extendiera por un tiempo indefinido. Las vacaciones de 1971 fueron un hito importante en la vida de los hermanos varones. Los cuatro habían decidido sumarse a un grupo de amigos del barrio que pasaría unos días en algún lugar de la costa atlántica. Un par de encuentros previos al viaje habían sido suficientes para que el grupo acordara el destino: Valeria del Mar. Por entonces un lugar sin mayor difusión como centro turístico y casi desierto; una mirada rápida lo mostraba provisto de una hostería basada en cuatro grandes pilotes de cemento, y poco o nada más. El escenario de veraneo se completaba con las carpas que, ante el avance del calor, multiplicaban su número arracimándose en torno a los árboles que crecían frente a la playa. La adolescencia del lugar de vacaciones obligaba a los paseantes a tomar diversas precauciones para superar inconvenientes: había que llevar alimentos no perecederos en cantidad suficiente para evitar viajes hasta el almacén, que no estaba cerca; proveerse de suficiente leña seca para que el fuego encendiera rápidamente; construir un baño de urgencia, entre otras cosas. Cumplidos estos requisitos, había que distribuir las tareas cotidianas: cocinar, limpiar, preparar el mate. Entonces sí, todo estaba dado para disfrutar del mar... y del contacto con las chicas. Para esto último, los que mejor preparados estaban entre los hermanos, siempre, eran: Juan Carlos, que para la ocasión estrenaba un tímido bigote; y Arturo, que lucía una incipiente barba recortada al estilo candado. Raúl y Daniel, por distintos motivos estaban un tanto más alejados de los devaneos de la seducción: el primero porque había llegado a la playa con los pensamientos articulándose en una sola idea: reconfigurar la relación entre todos los hermanos, más desde el amor fraternal que desde la orientación política; y el segundo por imperio de una tozuda timidez que, a sus jóvenes 17 años, no lo abandonaba. Sin que el menor tuviera la mínima sospecha, los tres hermanos mayores desde hacía unas semanas habían venido pergeñando la idea de hablar con él. Aprovechando la magia de una noche de verano cálida, estrellada y con la música incidental de las olas rompiéndose mansamente contra la arena de la playa le expondrían inquietudes acerca de su orientación política, la que juzgaban equivocada; no ya a contrapelo de la orientación que ellos mismos poseían, sino y mucho peor a contrapelo del pensamiento profundo del abuelo Don Carlos, figura en la cual los cuatro se referenciaban y desde quien se querían legitimar. Y la oportunidad que Juan Carlos, Raúl y Arturo habían hipotetizado aconteció en aquel contexto de carpas y dunas y océano. Con tranquila pasión, casi con esmero, los hermanos fueron turnándose para estructurar una argumentación que atacara, sin agredir, los cimientos políticos de las ideas que había abrazado tempranamente Daniel. En verdad, más que ideas, lo que había abrevado Daniel era un conjunto de consignas cuya fuente de sustentación era la refractación violenta del accionar de la Juventud Peronista en general y de distintos grupos en particular: sindicalistas, dirigentes estudiantiles, intelectuales, incluso integrantes o adherentes de organizaciones armadas como ERP o Montoneros. Y, si bien nunca había formado parte de las fuerzas de choque, Daniel tenía trato diario con quienes eran claros y comprometidos componentes. Juan Carlos, el mayor y además el más experimentado en estas cosas, cuando habían pasado más de dos horas de charla sostenida, dejó caer una reflexión que estremeció a Daniel. –Tal como van las cosas, pronto vas a tener que salir a tirar tiros y poner bombas vos, y acaso en una de esas salidas estemos nosotros como objetivo. ¿Te imaginás esa situación? Daniel dijo que no, que jamás siquiera imaginaría un hecho así, pero que necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. –Me vienen al pelo estos días de playa y desenchufe –cerró la conversación. De regreso en La Plata, no hubo necesidad de hablar más del tema puesto que, a partir de aquella charla a la luz de la oceánica luna, Daniel revió su ideario político en formación y derivó en el mismo cauce matizado que ocupaban sus hermanos. El ambiente de la casa paterna cambió a partir de aquel verano de 1971; los hermanos comenzaron a trabajar juntos, e incluso Daniel dejó de pelearse, por cuestiones meramente domésticas, con la pequeña Matilde. Eligió la militancia en el MR 17 junto a Juan Carlos y Jorge Arturo. Raúl, para entonces, había dejado esa agrupación para sumarse al Peronismo de Base (PB), y si bien era otro ámbito de militancia, lo era siempre hacia el interior del variopinto universo del peronismo concebido como revolucionario. La célula del PB en que revistaba Raúl había optado por una posición cerrada, puramente clandestina y con sesgo pro militarista, ligada a las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). En cambio el MR 17 apostaba a la lucha política despojada del militarismo que estaba cooptando cada vez más espacios, tanto en las filas peronistas como en fuerzas de izquierda. No obstante ello, los puntos de encuentro entre ambos grupos eran muy importantes. Creían que, como peronistas, entraban en contacto cada vez que entonaban la marcha. Eso sí, las diferencias que estas agrupaciones tenían con lo que representaban sujetos como «El Indio» Castillo eran drásticas: defendían intereses contrapuestos desde la raíz; los primeros la participación política, el libre albedrío, la igualdad de oportunidades; los segundos la imposición mediante las balas, la sumisión a una verdad única, los privilegios. –Nosotros luchamos para que los pobres dejen de serlo; pero además para que nadie en el futuro lo sea. Para que todo el mundo tenga el trabajo como medio de vida. Si en algún punto somos violentos, lo somos porque no nos dejan otra salida. Ellos, Daniel, luchan para que los ricos sigan siéndolo y con ese fin utilizan la violencia –le había expuesto, entre tantas otras cosas, Raúl a su hermano aquella noche en Valeria del Mar. Los mayores habían utilizado argumentos éticos antes que políticos, casi como lo hubiera hecho el abuelo Don Carlos, y esa era una herencia imposible de velar por cualquiera de ellos. El menor finalmente había abandonado sus deslices autonomistas para reencauzarse en la corriente que envolvía y al mismo tiempo era impulsada por sus hermanos, y se había reposicionado con arreglo a cuanto podía esperarse de un nieto de Don Carlos. Aquel asunto constituyó un quiebre muy importante en la vida de Daniel; una toma de conciencia que en un sentido recompuso la historia con el resto de sus hermanos, y en otro abrió un peligroso interrogante: ¿cómo recibirían «El Indio» Castillo y sus adláteres esta deserción? El reencuentro político de los hermanos coincidió con el inicio del desmoronamiento de la dictadura. Alejandro A. Lannuse reemplazó a Roberto Levingston en la presidencia de facto. Errores propios y en mayor medida la resistencia que desde múltiples sectores de la sociedad civil surgía cada vez con mayor fuerza, corroían las bases de sustentación del gobierno y permitían pensar en una pronta reaparición de las urnas. Las Fuerzas Armadas, que habían depuesto al gobierno de Arturo Illia –mediante el recurso de la violencia, ejercida por la Brigada Antigases– en 1966, se encontraban en los primeros años de la década del ‘70 con un escenario infinitamente más complejo del que habían soñado. Ellos, tan declaradamente apegados a la disciplina y el orden vertical, tenían que observar cómo surgían, se multiplicaban, fusionaban, y peor para ellos aún, se legitimaban, organizaciones armadas irregulares de distinto signo político y en diversos sitios del país; tenían que soportar las multitudinarias movilizaciones que surcaban los cuatro puntos cardinales vivando al líder justicialista proscrito desde 1955; incluso permitir que los partidos políticos comenzaran a presionar por una apertura democrática. Soportar también que, mientras Lanusse y Juan Domingo Perón intercambiaban bravuconadas de papel, en las calles se acrecentara el conflicto social producto, claro y concreto, de la opresión real. A la estructura multifronte de la oposición, el gobierno fue oponiéndole una represión basada en la bifrontalidad: bandas de extrema derecha fueron financiadas y protegidas por la dictadura a fin de que colaboraran subrepticiamente con las FF.AA. y los múltiples organismos de seguridad. El resultado dialéctico de este hecho fue la aceleración de los conflictos y la consecuente dilución del último retazo de poder que le quedaba al gobierno. Claro que lo expuesto en cuatro escuetas líneas aquí, en tiempo real fue desarrollándose como cesantías, despidos, persecución, cárcel, asesinatos... por lo cual los actores sociales involucrados en movimientos políticos, estudiantiles y gremiales de corte popular debían extremar las medidas de seguridad, incluso utilizar sosías para sortear el peso trágico de las consecuencias. Por estas circunstancias los hermanos Daroqui comenzaron a utilizar seudónimos: Arturo sería «Maco»; Daniel, «El Hippie» y Juan Carlos, cuya militancia había penetrado a tal profundidad que había desplazado todo, hasta los estudios de Medicina, sería «Cacho Cofade». «La elección de abandonar Medicina –sostuvo Juan Carlos ante sus hermanos– no la hice yo, me la impuso el momento que atraviesa el país». COFADE (Comisión de Familiares de Detenidos) era la sigla bajo la cual operaban los familiares de los detenidos por el gobierno dictatorial debido a causas políticas. La Comisión era un escudo que los protegía –parcialmente– de la represión oficial, pero no los libraba de la represión clandestina que desplegaban las bandas de derecha. Para estar a salvo de estos verdaderos escuadrones de la muerte había que ocultar la identidad bajo nombres falsos, reunirse en distintos lugares cada vez, no involucrar bajo ninguna circunstancia los domicilios particulares; es decir, no dejar ningún aspecto que pudiera resultar un blanco fijo. Estos dispositivos de salvaguarda, eficaces ante los embates de los represores, fueron desactivándose con posterioridad al 25 de mayo de 1973, día de asunción del nuevo gobierno constitucional encabezado por un dentista de San Andrés de Giles llamado Héctor Cámpora, quien a las pocas semanas de gestión y luego de que bajo «su» gobierno tuviera lugar (orquestado y puesto en práctica por el sector del peronismo que estaba en su contra, y claramente apañado por el círculo íntimo del líder que regresaba ese día del exilio) una de las masacres más grandes que recordara la historia hasta entonces, Ezeiza, el 20 de junio de 1973, abdicó en favor del hombre que lo había puesto allí: Perón. El país reingresó al cauce institucional sin proscripciones, pero la inercia de la movilización social y política en que iba envuelta la sociedad civil no menguó. Escapa a las aspiraciones de este trabajo hurgar en las razones profundas de esta vorágine que en cada espira evolutiva mostró un grado mayor de violencia. Es un dato histórico incontrastable que las organizaciones armadas, la mayoría de ellas del mismo signo político que el gobierno elegido por métodos democráticos, mantuvieron su accionar por entender que los motivos que las habían hecho emerger no habían sido erradicados ni tenían miras de serlo; los conflictos gremiales aumentaron, las movilizaciones se reprodujeron. Y también se reprodujo, aunque de modo perfeccionado, el accionar clandestino de las bandas armadas de derecha; ahora con el respaldo de un hombre allegado al núcleo duro de poder: José López Rega. La nueva versión de la violencia adquirió un nombre que pasó a la historia: la Triple A; que funcionó primero asesinando esbozadamente y, luego, ante la muerte de Juan Domingo Perón en junio de 1974, pasó a cometer sus asesinatos abiertamente, de modo que las tácticas de salvaguarda personal volvieron a formar parte de la vida de todos los militantes del campo popular. «Cacho Cofade» volvió a circular dando cobertura a Juan Carlos Daroqui, quien, sin lugar a dudas no era comunista pero tenía bien presente que la segunda A de la sigla siniestra era sólo una pantalla. El verdadero objetivo para las miras de las patotas parapoliciales financiadas con dineros del Ministerio de Bienestar Social eran los luchadores populares, cualquiera fuera su extracción política. Arturo, a partir de que participara en marzo de 1973 de la formidable repulsa contra las autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas con el afán de lograr la reincorporación del delegado gremial Ricardo Elicabide, había ganado en fervor. Los resultados de aquella enorme movilización que Arturo interpretara como una exhortación del destino para que profundizara aún más su compromiso, y que fueran asimilados como una victoria táctica por parte de los trabajadores, pronto cobraron dimensión nacional. Los ecos de la protesta llegaron hasta las propias reuniones de gabinete del presidente Lanusse, quien puso el grito en el cielo por la inoperancia de los funcionarios de la universidad platense. El corolario de aquel enojo presidencial propició el estallido de júbilo de los trabajadores. El 11 de abril de ese mismo año, el ministro de Educación, acorralado por la presión de los trabajadores, dispuso la renuncia de las autoridades de la Universidad de La Plata. Arturo había formado parte de la lucha y en tal sentido solicitaba para sí una parte de la felicidad que embargaba a todos los afiliados, para compartirla en abrazos interminables con trabajadores de otras universidades –las de Rosario y de Cuyo– que habían llegado en los últimos días para sumarse solidariamente al reclamo por la reincorporación de Elicabide. Ese 11 de abril, por la noche, Arturo y sus hermanos brindaron por el triunfo gremial y político, y por los días de gloria que se avecinaban con advenimiento del gobierno del «Tío» Cámpora. Comenzaba a cobrar visos de realidad aquella consigna que se voceaba para requerir que llegara el tiempo de la Justicia, porque era el único tiempo que hacía posible la Paz. Habían pasado ya más de tres quinquenios de injusticias y se ratificaba una y otra vez que la consecuencia era la violencia; larvada, subterránea, más o menos abierta, pero violencia al fin. –Tenemos que ser artífices de un nuevo modelo de Universidad, acorde a los tiempos de liberación nacional que se aproximan –había dicho Arturo al levantar el vaso de cerveza. Luego, los hermanos habían bebido en honor al futuro. Ninguno prestó mayor atención a las palabras de Daniel acerca de que sentía cierta hostilidad por parte de «El Indio» Castillo y sus amigos, lo cual hacía peligrar su permanencia como empleado en el Registro de la Propiedad. Eran días de festejos, de proyectarle al futuro destinos posibles, argumentados con una lógica fortalecida por los hechos: si el presente era de lucha... que se ganaba, el futuro no podía pertenecerles más que a ellos. Las amenazas que podían representar personajes de poca monta como «El Indio» Castillo y sus compinches parecían débiles volutas de humo que un manotazo al aire estaba en condiciones de desbaratar. El enemigo mayor, la dictadura, se iba y llegaba un gobierno popular. En la mañana del 8 de octubre de 1974 fueron perpetrados dos asesinatos que golpearon muy fuerte al joven Arturo en el plano personal, y más fuerte aún a la organización gremial que lo abrigaba. Rodolfo Achem, secretario de Supervisión Administrativa; y Carlos Miguel, director del Departamento Central de Planificación, ambos de ATULP, fueron secuestrados a punta de pistola cuando se disponían a ingresar a la casa del gremio en La Plata. De inmediato las aceitadas comunicaciones internas distribuyeron la mala nueva hasta el último de los afiliados y para el mediodía una silenciosa multitud se agolpaba en las puertas de la sede sindical a la espera de novedades. Pocas horas después las noticias llegaron cargadas de horror; los cuerpos de Achem y Miguel habían sido encontrados acribillados a balazos en una zona descampada de la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda, a menos de una hora de viaje del lugar donde habían sido raptados. La escalada de afrentas no se detuvo en las muertes y en la evidente desidia frente a la investigación que mostraron las autoridades de la Policía bonaerense. Aprovechando el momento de zozobra de los trabajadores, desde el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación se dispuso el cierre de la Universidad y la clausura de LR 11, emisora cuya propietaria era la casa de altos estudios. Arturo recogió dos significados de enorme trascendencia en los hechos de aquellos días: el primero, que el gobierno democrático había llegado más lejos que la dictadura al disponer el cierre de la Universidad; y el segundo que el propio gobierno ni siquiera respetaba la iconografía del Movimiento Peronista: había silenciado compulsivamente la emisora que llevaba por nombre Eva Perón, y que estaba en manos de los trabajadores universitarios, muchos de los cuales militaban... en el peronismo. Las dos cuestiones lo condujeron a la misma conclusión: el gobierno actual configuraba una peligrosidad casi idéntica a la que tenía la dictadura contra la que habían luchado. Esa impresión se ratificó unos meses después de aquellos hechos, en marzo de 1975, cuando Héctor Darío Alessandro, militante de la derecha dura del peronismo, llegó con un grupo de matones a la sede de ATULP y se ungió interventor del gremio, desplazando a punta de pistola a las autoridades que por derecho ejercían la representación de sus afiliados. Raúl y Juan Carlos, mayores en edad y con más experiencia en la militancia de bajo perfil y alta eficacia, le explicaron a Arturo que debía actuar tomando todas las precauciones posibles. Los asesinatos de los militantes de ATULP no habían sido los únicos. Centenares de dirigentes de distinta índole habían corrido la misma suerte y miles eran los que habían ido a parar a prisión por ejercer el mismo derecho a reclamo que habían ejercido ante los gobiernos dictatoriales de Onganía, Levingston o Lanusse. Y ni qué hablar de los atentados con explosivos que esparcían estruendos, destrozos y terror por toda la ciudad, y en todas las ciudades medianas y grandes del país. Y, como si se tratase de una sucesión inexorable, una etapa de ese lamentable raid tendría lugar en casa de la familia Daroqui, a mediados del frío mes de agosto de 1975. La medianoche helada aplacaba los ruidos y la dinámica diurnos, y despoblaba de transeúntes las calles. Tres de los integrantes de la familia Daroqui disfrutaban del calor de la cocina, ubicada en la parte inferior de la casa de dos plantas de 65 y 115: Carlos, «Chicha» y Matilde. Los tres habían terminado de cenar y se aprestaban a iniciar una partida de canasta. El resto de los componentes de la familia no estaba en casa. –¿Te alcanzo una mandarina, mamá? –preguntó Matilde desde la despensa. La niña no pudo escuchar la respuesta de su madre porque una explosión sacudió literalmente la casa, haciendo estallar los vidrios de las aberturas que daban al frente. Carlos, por instinto antes que por saber qué había pasado, se arrojó encima de la pequeña, cubriéndola con su cuerpo. «Chicha» se tiró junto a ellos. Así estuvieron un instante, hasta que el ruido de los vidrios y de la mampostería desvencijándose amainaron. Carlos, con mucha precaución, desanduvo los metros que lo separaban del frente de la casa y, cuando llegó, se dio cuenta que los involuntarios receptores del atentado explosivo habían sido ellos. Según le detalló un vecino que habiendo sido testigo del hecho se acercó unos minutos después de la conflagración, un desconocido había descendido de un automóvil, había ingresado al garaje y había colocado el «caño» debajo del Renault 12 de la familia; luego había vuelto a subir al auto y había partido raudamente. Había sido un «caño» de advertencia. La bomba, de mediano poder, destrozó todos los vidrios de la casa y los del Renault, además de alterar la carrocería del vehículo, al que tuvieron que llevar al taller para que le acondicionaran las puertas y de ese modo volvieran a cerrar. Por varios días la casa estuvo sin vidrios, con lo cual el frío recrudeció tanto como los temores para los Daroqui. El mensaje que les habían dejado estaba claro: la militancia política y gremial de los hermanos estaba llegando demasiado lejos para algún sector de la matonería derechista y ese era un método bastante usual que este sector utilizaba para hacerse entender. Ese mismo 22 de agosto, explosiones similares habían azotado a otras familias platenses; la del actor Lautaro Murúa, por ejemplo. La familia Daroqui terminó de entender el mensaje poco tiempo después y ante otro hecho. Raúl Daroqui y Susana Battista estaban ultimando detalles para su boda, era octubre y el calor ya comenzaba a combinar sus influjos con la eterna humedad de la ciudad de La Plata. Los preparativos del acontecimiento habían prodigado momentos de felicidad a la familia y habían puesto entre el atentado de agosto y esos días una distancia mayor de la que señalaba el almanaque; los resabios del mal trago se diluían velozmente entre listas de invitados, lugares para realizar el viaje de bodas, estrenos indumentarios para estar acorde con la ceremonia, y demás por el estilo. Raúl ya no vivía en la casa paterna, alquilaba un departamento en 7 y 35 con unos amigos. Por aquel lugar ya había pasado Daniel unos días a fines de 1974, mientras le duraba el período de convalecencia que le impondrían heridas producto de un accidente en moto. Antes de la recuperación total, se había marchado del departamento para recalar por fin en la casa de otro hermano, Arturo, que vivía en Gonnet con su nueva pareja, Ruth Gartenhaus. Pero todo cuanto parecía calmo en la superficie de una mirada ajena a los hermanos mantenía su ebullición de siempre. Juan Carlos ya se había convertido en un cuadro del MR 17 de La Plata e invertía más horas en tareas relacionadas con el partido, que en su trabajo como celador del Colegio Nacional. Sus hermanos Arturo y Daniel ingresaban bajo su mando en el escalafón del MR 17 y a los dos les había hecho asignar responsabilidades en el órgano de difusión que hacían circular en la zona para dar a conocer sus propuestas y actividades como movimiento revolucionario. Arturo, por sus conocimientos de fotografía, estaba a cargo de registrar con su cámara todo aquello de interés para el periódico; Daniel participaba como recadero, trabajo que aceptaba con placer porque le posibilitaba surcar la ciudad y sus aledaños con su moto Gilera 125. El atardecer del día 21 de octubre era cálido y agradable. Mientras Arturo, en compañía de un amigo, Jorge Osvaldo López Orsi, revelaba unas fotos que habían sacado a paredones con pintadas del MR 17, Ruth preparaba la cena y Daniel, en la vereda, limpiaba en detalle su moto. Todo andaba sobre ruedas. El día anterior, Arturo y Ruth habían ido al ginecólogo. El hijo que esperaban crecía muy bien dentro del vientre de Ruth y eso a la pareja le despejaba cualquier atisbo de borrasca en el horizonte inmediato. Más aún, esta buena nueva se sumaba a la algarabía que producían los preparativos para el casamiento de Raúl y Susana. Daniel no tomó nota de los dos automóviles que se estacionaron, uno detrás y otro delante del número de la casa, con unos escasos veinte metros de diferencia entre ambos. Sólo los vio cuando un tercero se estacionó en medio de ellos, ocultándole la visión de la calle, y si bien advirtió de qué se trataba aquella escena, no pudo hacer nada. En el instante posterior Daniel estaba rodeado de hombres armados que se identificaban como policías. Llevaron al joven hacia adentro y allí redujeron a los demás habitantes, tras lo cual revisaron toda la casa levantando en requisa todo cuanto entendieran como material probatorio que los habitantes habían sido sorprendido mientras desarrollaban una actividad delictiva. Habían llegado a ellos con tanta precisión merced a una vecina que, observando un movimiento poco habitual de gente en ese barrio, había llamado a la policía alertándola que, acaso, sus vecinos fueran terroristas. Lo único que encontraron en la casa fue el equipo de revelado, las cámaras fotográficas y las fotos de las pintadas secándose en los broches del cordel del improvisado cuarto oscuro. Era poco, pero bastó para que «levantaran» a todos. Nuevamente, gracias a las buenas artes del embute desarrolladas por Raúl, quien había trabajado en dobles fondos de muebles y de cielorrasos trucados, los policías no encontraron las armas (dos o tres revólveres de dudosa eficacia) ni los documentos relacionados con el periódico del MR 17. De haberlo hecho, la carga de la prueba habría sido muy difícil de aligerar. Luego de la requisa, los esposaron y los llevaron detenidos al destacamento de Arana, ubicado en las afueras de La Plata, al sur. Allí estuvieron alojados, ante el desconocimiento absoluto de sus familiares y amigos, por más de una semana; sin causa abierta, y bajo periódicas torturas físicas y psíquicas. Finalmente fueron «blanqueados» en la Comisaría 8va., de la cual salieron libres previo pago de una suculenta coima al oficial instructor. Pero ahí no terminó este episodio; de él emanaron dos secuelas de distinto alcance pero con la misma peligrosidad. La primera relacionada con una cicatriz causada ex profeso por el encargado de aplicarles la tortura en Arana: el verdugo tenía por norma marcar a sus víctimas encima de la nariz, debajo del ceño. A todos los detenidossecuestrados que caían en sus manos les abría una herida; y en cada nueva «sesión» se ocupaba en reabrirla, repitiéndoles a cada nuevo intento: «para que se les haga una buena cicatriz, y pueda reconocerlos si me los cruzo en la calle, hijos de puta». Se ufanaba. Ni siquiera Ruth, encinta, se salvó de la brutalidad y el estigma. La segunda consecuencia tuvo como centro el expediente abierto en la Comisaría 8va., luego del paso por Arana. Nunca fue cerrado, aunque los policías se ocuparon de mantener ese dato oculto de la familia, la que se conformó con la libertad de los chicos. El apellido Daroqui quedó latente en los papeles de las fuerzas de seguridad, y eso, como veremos más adelante, fue crucial en la historia de los hermanos. Los días en que Ruth, Arturo y Daniel permanecieron como desaparecidos fueron terribles para la familia toda. Los preparativos para el casamiento de Raúl y Susana pasaron a un segundo plano hasta que los chicos aparecieron en la Comisaría 8va. Sólo volvieron a retomarse cuando hubo la certeza de que saldrían en libertad. Tal como estaba pactado desde hacía meses, el 3 de noviembre, Raúl y Susana celebraron su casamiento con una fiesta sencilla y familiar. Los «presos» habían dado su opinión a favor de que la boda se llevara a cabo, porque entendían que su situación estaba en vías de mejorarse. Cuando Jorge Osvaldo López Orsi, Ruth Gartenhaus, Arturo y Daniel Daroqui salieron en libertad, a mediados de noviembre, ostentaban una capa gruesa de piel lacerada encima de la nariz, entre ceja y ceja. Una marca demasiado evidente para no inquietar a quienes la portaban. Las reuniones familiares que se sucedieron tuvieron un colorido especial, casi tragicómico. Las anécdotas de casamiento y viaje de bodas de Raúl y Susana, alternaron con las anécdotas de cautiverio y tortura de los chicos. Se había naturalizado la violencia de tal modo que era un ingrediente más en la vida cotidiana de la sociedad toda; aunque para los Daroqui había llegado demasiado lejos. Cárcel, tortura, la bomba bajo el Renault 12 eran notas graves que llamaban a la reflexión. Cuando pasó la euforia de la libertad recobrada, acordaron reunirse, toda la familia y las veces que fueran necesarias, para debatir cuál era el mejor camino a tomar para hacer frente a los tiempos que se anunciaban en el subsuelo violento de los hechos. Atrás habían quedado reuniones similares, en las cuales el trajín de las cartas de canasta o de truco se convertía en ligadura, en nexo afectivo mediante el cual circulaban con un halo esperanzado, intercambiándose, comentarios banales, pareceres intelectuales o posiciones políticas. Las nuevas reuniones tuvieron otra atmósfera, producida por la sensación de un futuro próximo con forma de interrogante y más que eso, pesimista. El atentado con explosivos, y el paso de los chicos por Arana y la Comisaría Octava habían perforado para siempre las previsiones militantes de los hermanos y los márgenes de condescendencia de los padres. La solución que más a mano encontraron fue el traslado estratégico a Buenos Aires, para iniciar una nueva vida allí. La megalópolis confería, en el terreno de las hipótesis, cierta transparencia y una sensación de total anonimato no sólo a Carlos y «Chicha», sino también a los chicos; aunque éstos últimos siguieran con sus actividades políticas. Daniel evaluaba seriamente dejar su empleo en el Registro de la Propiedad. Estaba convencido que sus antiguos amigos de derecha, ahora en pleno regodeo militarista y realizando acciones violentas en toda la ciudad, y por supuesto dentro del propio Registro (ubicado a la sazón dentro del edificio del Ministerio de Economía, en la manzana comprendida por calles 45, 46, 7 y 8), no tardarían en descubrir que él había caído preso por su condición de militante del MR 17. Ese dato, sumado al «mensaje» que le habían enviado a la familia con el atentado de julio, alcanzaba y sobraba para que su vida, justipreciada por los CNU, no valiera más que una bala. Tenía razón. Los CNU, que pululaban en el Registro de la Propiedad Inmueble, se daban aires de matones. Entraban pateando puertas y exponían a la vista de todos las groseras ametralladoras que portaban como extensiones de sus cuerpos. En oportunidades abordaban –entre varios– algún empleado con el cual mantenían discrepancias de menor cuantía y lo molían a golpes. El agredido, generalmente, terminaba en el hospital. Los agresores, por miedo o por protección de las autoridades, salían impunes. Daniel había sido testigo de ello y no quería ser protagonista. No lo fue gracias a la intervención de un grupo de compañeras, varias de ellas mayores que él, que le habían tomado un cariño especial. Una mañana, los jactanciosos CNU avisaron en voz alta que aguardaban a Daniel para «darle un merecido». La fanfarronada, destinada a amedrentar al resto de los compañeros, les salió mal, porque algunas de las mujeres salieron como al descuido y se dispersaron por las cercanías del edificio del Ministerio de Economía para esperar a Daniel y avisarle. Quiso la suerte que una de ellas se cruzara con él, que llegaba en moto. –¡No entres al trabajo porque te están esperando! –le dijo la mujer con voz entrecortada por los nervios y el apuro. Daniel no necesitó más aclaraciones; era ocioso averiguar quiénes esperaban y para qué. Unos días antes, Rubén Amado, un joven bolivarense que estaba terminando sus estudios de Medicina en La Plata, le había extendido un consejo similar. –Cabezón, ¿por qué no te guardás un tiempo? Ni esas palabras ni otras similares habían podido convencer a Daniel, pero las que acababa de escuchar de boca de la compañera de trabajo cambiaron definitivamente su parecer. No ingresó al Ministerio ese día, ni nunca más. Mediante la ayuda de un amigo consiguió trabajo en una de las líneas de subterráneos de Buenos Aires, como integrante de la cuadrilla encargada de limpiar el hollín del techo abovedado de los túneles. No obstante el cambio de empleo y de ciudad donde cumplirlo, prefirió quedarse a vivir en La Plata y viajar todos los días los sesenta kilómetros que lo separaban de él. La casa de Raúl fue su morada hasta que, en febrero de 1976 decidió marchar a Buenos Aires, al departamento ubicado en el quinto piso «B» del edificio de Díaz Vélez al 3986, donde ya estaban Carlos, «Chicha», y Matilde. Daniel confió en que aquella resultaría una decisión acertada y los primeros hechos parecieron confirmarle aquella confianza, ya que a los pocos días de instalado consiguió un empleo mejor; ofrecía mayor salario y mejor todavía era que cumplir debidamente con él implicaba dar satisfacción a sus máximas preferencias: lo contrató la empresa periodística Diario Clarín, como motoquero. Arturo, por su parte, había conseguido trabajo como viajante en la firma Bomar S.R.L., que se dedicaba a la venta de bombas de agua Heliodino; de modo que también fue a vivir a Díaz Vélez y con él viajaron su esposa Ruth y la pequeña Camila. Juan Carlos, a su vez, también decidió marchar hacia un lugar donde hallarse menos expuesto y se radicó en Villa Soldati. La exposición de la que quería protegerse estaba vinculada al conocimiento que de su actividad política tenían los servicios de inteligencia que se agitaban en La Plata, Berisso y Ensenada. Para él, tanto como para sus hermanos, la ciudad de La Plata se había convertido en una trampa celosa. En Villa Soldati pudo seguir con sus tareas, más cuando los amigos que le habían dado cobijo formaban parte de una célula del MR 17, organización que desde la muerte de Gustavo Rearte en 1973 no había crecido mucho más; por el contrario, la tendencia de los últimos meses daba cuenta de un reflujo militante que la volvía cada vez menos trascendente. Juan Carlos se convenció de que aquel era un cambio táctico y que no modificaba más que la geografía en que se movería de allí en adelante, ya que las condiciones para la militancia política revolucionaria impregnaban todo el suelo nacional. Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el escenario se hizo más complejo aún. El exponencial incremento de la violencia en contra de los movimientos populares, los dirigentes gremiales, los dirigentes políticos que operaban clandestinamente, contra las formaciones irregulares para ese entonces ya muy debilitadas, llevó a los hermanos a bajar al mínimo perfil posible su participación activa. La represión contra la que se habían rebelado durante el gobierno anterior ahora ocupaba todos los espacios; y, peor, tenía mayor eficacia. Ante esta aciaga circunstancia, Arturo y Daniel comenzaron a diagramar una posible salida al extranjero; en tal sentido comenzaron a «tocar contactos» para ver en qué país podían recalar y de qué modo podrían insertarse fuera de las opresivas fronteras de Argentina. La oportunidad, de tanto buscarla, se dejó ver en España; un amigo los contactó con una importante agencia de publicidad, que entre sus clientes tenía a la empresa Siat, subsidiaria española de la Fiat italiana. Los hermanos, turbados por las cosas que escuchaban y veían, se abocaron a juntar dinero para realizar el viaje cuanto antes y así poner distancia entre ellos y el horror que les rondaba. La premisa económica pasó a ser la acumulación de dinero en dólares –dada la condición de divisa de esa moneda– y para tres personas, ya que el acuerdo era que también Ruth viajaría; incluso ella sería la primera en salir del país. Ahora bien, no querían salir de cualquier modo; si les daban oportunidad cumplirían todos los pasos institucionales de rigor. No querían exiliarse, querían un lugar donde estar a salvo hasta que la normalidad se reestableciera. Cuando comenzaba 1977, Daniel inició los trámites para obtener el pasaporte. Se lo dieron seis meses después. Arturo también los inició, pero no tuvo la misma suerte que el «Hippie». Por alguna razón que no comprendía, cada vez que preguntaba por teléfono si podía pasar a retirarlo, le respondían que todavía no estaba; que llamara nuevamente o pasara a preguntar personalmente por la División Documentación de la Policía Federal. Achacando la demora de la documentación a la siempre vigente burocracia, y con la meta fija en el viaje al exterior, los hermanos continuaron con su estrategia de convertir su pequeño capital en dinero constante y sonante: Daniel vendió, asumiendo un dolor enorme, su moto; y Arturo vendió el Citroën con el cual recorría el Gran Buenos Aires vendiendo bombas de agua. Ambos, tras esos desprendimientos, debieron dejar los empleos. Juan Carlos aprovechó la vacante que abría Daniel en Clarín y logró que lo contrataran en su reemplazo; él pensaba quedarse en Argentina para continuar con su tarea oculta: ayudar a los compañeros del MR 17 más comprometidos y expuestos a que consiguieran un lugar donde esconderse fronteras adentro, y si eso no era posible estaba dispuesto a darles apoyo para que abandonaran el país. Sólo después que la última de las personas bajo su responsabilidad se encontrara a salvo, Juan Carlos tomaría una decisión. Sus dos hermanos, que hasta hacía pocos meses habían estado bajo su responsabilidad política, ya habían decidido alejarse del país y él lo aprobaba. Y lo aprobaba toda la familia, porque para los chicos irse al extranjero era el mejor modo de tomar distancia del terror que ocupaba todos los espacios nacionales. Además, si en algún momento las cosas cambiaban para mejor, cabía la posibilidad que volvieran. En cambio si caían presos, o peor, de acuerdo con las noticias que les llegaban por amigos y conocidos de La Plata, eran secuestrados en un operativo de los que habían oído hablar, las alternativas que barajaban en el terreno de la especulación los dejaba sin aliento. –Tuve que vender el «rana», después de todos los momentos maravillosos que me dio, porque es factible que el pasaporte salga en estos días –le contó Arturo a Raúl cuando se desprendió del vehículo, que más que eso había sido una herramienta de trabajo. Arturo tenía claro que una que vez estuviesen todos sus papeles en regla, tanto él como Daniel se irían del país inmediatamente. Tan claro que Ruth y su hijita Camila ya se encontraban fuera del país, en una avanzada que a todos les había resultado buena por dos motivos: se alejaban del centro del peligro y adelantaban algunos menesteres tales como alojamiento, primeros contactos, etc. Los chicos tenían que esperar unos días, nada más, hasta que apareciera el bendito pasaporte y ambos pudieran seguir el mismo camino. El 5 de julio de 1977 Carlos Daroqui fue hasta la División Pasaportes del Departamento Central de Policía por expreso pedido de su hijo Arturo. Padre e hijo consideraban que lo mejor era tratar el asunto del pasaporte con prudencia, esto es sin que Arturo tramitara nada directamente. A media mañana Carlos Daroqui ingresó a la dependencia policial pensando en que habían acertado al decidir que Arturo no tomara riesgos innecesarios frente a su pronta salida del país. El agente que lo atendió le explicó que el curso del expediente generaría una demora de al menos una semana; Carlos acordó regresar el día 12. Cuando llegó el 12 de julio, Carlos probó suerte una vez más, con la firme convicción que esa vez las cosas iban a salir bien; que los chicos a partir de ese día iban a estar en condiciones legales de irse del país. Sabía bien que sus hijos habrían podido salir del país sin pasaportes; pero no soportaba la idea que en el intento algo no saliera bien y los males fueran mayores. Si había margen para ejercer la legalidad, había que hacer uso de él. Pero sus deseos fueron frustrados nuevamente, ahora con un oscuro agregado: el mismo agente que lo había atendido la semana anterior, le informó que el expediente del pasaporte estaba detenido porque pesaba sobre Arturo una orden de averiguación de paradero, emanada desde la repartición de la Policía Federal de La Plata. Presa de una enorme preocupación, Carlos llamó por teléfono a su primo, Vicente Augusto «Bebe» Daroqui, comisario retirado de la Policía Federal. Si alguien podía interceder brindando ayuda, ese era el Bebe. Y Carlos no se equivocaba, porque inmediatamente interiorizado de las circunstancias por las que atravesaba su sobrino, se ofreció a viajar a La Plata para averiguar él mismo qué había de comprometedor en el contenido del pedido de paradero que pesaba sobre Arturo. El 14 de julio Carlos y el Bebe se presentaron en la delegación La Plata de Policía Federal, donde fueron atendidos por el oficial a cargo, quien al reconocer en el Bebe a un colega, se deshizo en amabilidades. Los invitó a pasar a su despacho y realizó algunas llamadas telefónicas mientras los primos Daroqui aguardaban. –¿Ah, sí? Fenómeno, ya le informo a esta gente así se queda tranquila –escucharon Carlos y el Bebe que contestaba el oficial. Carlos, abrumado por el trajín de los últimos días, permitió que esas palabras le encendieran un conato de alivio en el pecho. Casi abrazaron al oficial cuando éste les comentó que el pedido de paradero que pesaba sobre Arturo ya no poseía ninguna validez. Carlos se contuvo, solamente le estrechó la mano. El Bebe hizo lo mismo. Luego partieron de regreso a Buenos Aires llevando la certeza –garantizada por la promesa del oficial– que al otro día el expediente por el pasaporte de Arturo comenzaba a desandar su etapa definitiva. –Mañana a la mañana me voy de una disparada hasta la Jefatura, averiguo cómo están las cosas y te llamo –propuso el Bebe; Carlos consintió, entendiendo que esa era la mejor estrategia para evitar sorpresas desagradables. El 15 de julio fue un día de gran expectativa para la familia Daroqui; caídas las barreras burocráticas sólo cabía esperar que llamara el Bebe con la novedad sobre que tenía en sus manos el pasaporte. El Bebe llamó, pero para informar que, si bien le constaba que la información de La Plata ya había llegado a Buenos Aires, recién a media tarde le entregarían el documento puesto que faltaba ultimar detalles. –Bueno, no es tan malo. Hemos esperado tanto que unas horas más no nos hacen daño –dijo Arturo, comprensivo. A las 4 de la tarde, el Bebe volvió a llamar por teléfono a la casa de su primo. –Carlos, acá me dicen que la perforadora de los números estropeó la foto. Va a tener que venir Arturo a sacarse una nueva foto; decile además que igual iba a tener que venir para firmar el pasaporte. De todos modos, que no se preocupe; yo me quedo por acá esperando para acompañarlo y agilizarle el trámite. Carlos Daroqui colgó el teléfono y se quedó unos minutos parado, reflexionando sobre la mala fortuna que había merecido el tramitado del pasaporte de su hijo. Algo que no podía definir con claridad se le instalaba en la garganta, obturándosela; era una congoja extraña, producto de intuiciones desgraciadas que no le daban sosiego a oscuros presentimientos. Cuando se recuperó fue hasta la habitación donde estaban descansando Arturo y Daniel. –Parece que no las tenemos todas con nosotros –dijo Arturo luego que su padre le diera la mala nueva– ¿Me acompañás, Daniel? Daniel aceptó acompañarlo. Carlos casi sintió alivio cuando escuchó que irían los dos. No quería que Arturo estuviera solo ni un momento. Minutos después los hermanos tomaban un taxi para viajar hasta la calle Moreno al 1550, sede del Departamento Central de Policía, con la intención de encontrarse con su tío, que los aguardaba en la puerta. Llegaron a los pocos minutos, saludaron al Bebe y los tres juntos ingresaron al edificio. Arturo sintió un escozor al verse rodeado de uniformes. Por su cabeza desfilaron los policías de Salliqueló que lo habían amonestado por su amotinamiento infantil en el césped de la plaza céntrica; los policías platenses que en dos oportunidades lo habían detenido; los policías torturadores de Arana, bajo quienes había estado secuestrado y expuesto a tormentos por más de una semana. Miró a Daniel y lo observó tan distendido que le despertó envidia. Su tío, el Bebe, iba serio. Los atendieron. –Pasen por aquí y síganme por favor –les dijo un dispendioso suboficial, guiándolos a través de corredores que los alejaban de la puerta de entrada–, ya van a ser atendidos. Los hermanos y el tío llegaron hasta una oficina sin luz natural y con una bombilla desganada que entregaba iluminación mortecina. Se acomodaron en un sillón sin respaldo apoyado a la pared y se quedaron en silencio. Unos minutos más tarde apareció en la oficina otro uniformado. Traía con él papeles en los que constaban los pasos que había recorrido el deseado pasaporte. Este segundo uniformado le arrojó algunas explicaciones a modo de disculpa, ya que el mal funcionamiento de la perforadora de números le había hecho perder más tiempo del que requería el trámite. Luego le pidió a Arturo que lo acompañara hasta el cuarto, cercano al que los acogía, donde aguardaba el fotógrafo. –Es acá nomás, cerca del patio. Le sacan la foto y en 48 horas la revelan. De allí en más, sólo son unos minutos para que se lleve el pasaporte –dijo el policía. –¡No, es mucho tiempo! –rezongó, aunque conteniéndose, Arturo– yo me quiero llevar el pasaporte hoy mismo. Necesito viajar por trabajo, es imperioso que lo haga puesto que ya llevo demasiado atraso. El uniformado le sugirió que, en ese caso, contratara los servicios de cualquiera de los fotógrafos profesionales de los negocios de la cuadra, que revelaban en el acto fotos de esa naturaleza. Arturo aceptó sin dudar la sugerencia. –¡No se pierden ningún negocio éstos tipos! Te meten el cuento de que la foto está mala y te hacen gastar guita en los boliches del barrio, donde seguro tienen algún arreglo –comentó Arturo, mientras los tres caminaban hacia la salida. Cuando Daniel iba a sumar algún comentario a las palabras de su hermano, alguien llamó a su tío por el apodo. –¡Bebe! ¿qué hacés, tanto tiempo? –era un suboficial que, ya jubilado, había sido convocado nuevamente a prestar servicio. –¡Arteaga! –lo saludó el Bebe– ¿qué hacés vos acá? El tal Arteaga le explicó que, por razones personales, se había reenganchado. Estuvieron charlando unos minutos durante los cuales recordaron tiempos en que habían revistado en la misma repartición, hasta que Arteaga lo invitó a que lo acompañara a ver al jefe actual. El Bebe le comentó que acompañaba a sus sobrinos en un trámite, pero que en efecto podía hacerse de unos minutos para saludar a un colega. –Entonces dejá que los chicos hagan el trámite y después te reunís con ellos. Vamos a charlar de los viejos tiempos con el jefe, que es un amigo Luego Arteaga ordenó a un agente que les indicara a los chicos el camino de salida. El Bebe les propuso reencontrarse en 20 minutos, en la oficina del fotógrafo. Arturo y Daniel fueron avisados de cómo salir sin tener que pasar por las oficinas que habían dejado atrás al ingresar al edificio. Apuraron el paso entre los corredores mal iluminados donde debían ceder el paso a los hombres con y sin uniforme con que se cruzaban. Llegaron hasta una salida lateral que, según palabras del policía que les había explicado el recorrido, daba al patio; y del patio se salía directamente a la calle. Arturo tomó el picaporte, abrió la puerta y ambos pasaron. Del otro lado no había patio, había una habitación donde los esperaba un grupo de policías armas en mano. Habían estado allí, acechando desde el ingreso mismo de los chicos al edificio, aguardando que el plan establecido marchara sin contratiempos, y así había sucedido. El operativo «fotografía» se cerraba exitoso. Carlos dejó el diario Clarín sobre el sillón y miró el reloj de pared; eran las seis de la tarde. Pensó que Daniel y Arturo se habían demorado tomándose una cerveza a modo de festejo por el pasaporte conseguido. Al fin y al cabo, pensó, tenía razón el Bebe; había que ir a la Jefatura para terminar de una vez por todas con este asunto. El sonido del teléfono lo sacó de sus pensamientos. –Carlos, soy el Bebe –escuchó–, y estoy todavía en la Jefatura. Los chicos salieron hace un buen rato de acá para tomarse una fotografía en un local del barrio y no han vuelto. Es inexplicable. Los temores de Carlos, aventados casi hasta desaparecer tras el regreso de La Plata, volvieron a caer sobre él con toda la fuerza de su mal sino. –Voy para allá –dijo, y colgó. No habría podido articular una sola palabra más, una angustia indecible lo consumía. Cuando llegó a la Jefatura, el Bebe lo esperaba en la puerta, con cara de no entender qué pasaba. Adentro volvieron a confirmarle que los chicos habían salido de allí para sacarse una foto y que no habían regresado: «en una de esas se están tomando una cerveza por ahí y ustedes haciéndose tanto drama», le dijo un oficial. Carlos salió del edificio y recorrió todos los negocios de fotografía para preguntar si alguien había visto a sus hijos. No obtuvo respuestas favorables. El Bebe sugirió entonces que se acercaran hasta dependencias policiales cercanas, para ver si no estaban detenidos allí. Fueron hasta la Guardia de Investigaciones, hasta Coordinación Federal, hasta la Superintendencia de Investigaciones, un par de comisarías de la zona, y nada. Ningún rastro. Finalmente Carlos volvió a su casa, donde, desesperada, «Chicha» aguardaba noticias de su marido y de sus hijos. Fue la noche más larga y penosa que pasaron «Chicha» y Carlos a lo largo de todo el matrimonio. Al otro día llegaron Raúl y María Julia para sumarse a la búsqueda que continuó en los hospitales, en comisarías más alejadas de donde los habían visto por última vez, en casa de algunos amigos; pero todos intuían que Arturo y Daniel estaban en manos de la policía. Y sabían, por las historias que circulaban como veneno, que la situación era más que delicada para los chicos. Juan Carlos se enteró de la desaparición de sus hermanos al otro día, cuando llamó por teléfono. Y si bien Raúl y María Julia tenían una clara opinión de lo que sucedía en el país desde marzo de 1976, Juan Carlos era de la familia el que mayor y mejor información manejaba. Él mismo estaba abocado desde hacía meses a trabajar para sacar militantes del país vía Uruguay, rumbo al exilio europeo o mexicano. Recorría su zona en el Gran Buenos Aires haciendo contactos con compañeros en la clandestinidad –él mismo estaba en esa condición–, llevando y trayendo noticias y ayuda. Estaba al tanto de los trámites que perseguían sus hermanos para conseguir los pasaportes y se había manifestado en favor del auto exilio que iban a iniciar en España. Lo que no sabía Juan Carlos, tanto como no sabía ningún integrante de la familia, es que Daniel y Arturo estaban, efectivamente, en la mira de la represión desde los días de su paso por Arana y la Comisaría 8va. La causa judicial que les habían iniciado en el ‘75 y de la cual habían zafado previa coima al oficial instructor, nunca había sido cerrada; ni había caído en desuetudo como les habían hecho creer en la Policía Federal de La Plata. Esos antecedentes, sumados a los informes de inteligencia que sindicaban a Juan Carlos como un cuadro integral del MR 17, que había estado ligado a las FAP, eran suficientes para que quienes portaran el apellido Daroqui fueran considerados enemigos públicos de la dictadura. Desolado ante las amargas noticias; que por otra parte se amontonaban a su alrededor con la caída de compañeros y amigos en manos de la dictadura, Juan Carlos intensificó los llamados a casa de su madre. Sabía que era una inconciencia romper con las normas de seguridad, sabía que toda la familia estaba bajo vigilancia y que ahora el objetivo inmediato de la patota cívico militar era él; no obstante quería hablar con su madre, abrazarla desde las palabras, darle fuerzas para ayudarle a sobrellevar el terrible momento de angustia. El también estaba atravesado por el puñal de la angustia, pero no se permitía caer del todo. Una forma de apuntalarse eran esos diálogos breves, hechos desde teléfonos públicos distintos cada vez, con su madre, su padre, incluso alguna vez la pequeña Matilde. En cada nuevo contacto se ponía al corriente de las iniciativas que la familia impulsaba para conseguir información sobre Daniel y Arturo; recursos de hábeas corpus, solicitudes al Ministerio del Interior, entrevistas en el Comando de la Zona I del Ejército... todas infructuosas. Todas rompiéndose, inofensivas como terrones de arena, contra el silencio de granito de las instituciones. Una noche, una de las tantas noches en que «Chicha» se mantenía en vigilia porque un llamado anónimo le había recomendado esperar a esa hora, diciéndole que pronto sus dos hijos regresarían. Sonó el teléfono. «Chicha» corrió a atender; Carlos, su esposo, se plantó a su lado. Ambos con el corazón en tropel, ambos conteniendo la respiración, ambos desesperadamente esperanzados. Toda palabra que evocara alguna relación con Daniel y Arturo era recibida por el matrimonio como un sacramento y cada timbre del teléfono como una genuina invitación a la ilusión. «Chicha» levantó el tubo. Era Juan Carlos. –Hola, mamá. Quiero verte. Fijate si podés venir a la estación «San Juan» de subte, la que está una estación antes de llegar a Constitución, el sábado a la tarde. ¿Sabés algo de los chicos?, ¿cómo está papá?, ¿y Matilde?, ¿y María Julia?, ¿y Ruth?, ¿y la pequeña Camila?... Chicha le contestó que todos estaban mal, muy mal. Que no habían logrado conseguir ni una sola información sobre los chicos a pesar que habían recorrido todas las comisarías, los hospitales y habían llamado a todos los amigos de Daniel y Arturo que conocían. Se habían comunicado incluso con gente de La Plata, por las dudas que los chicos hubiesen buscado cobijo en casa de antiguos amigos tras detectar algún peligro. La ausencia de todo dato volvía patente que Arturo y Daniel no habían salido jamás de la Jefatura de Policía. Luego le pasó con Carlos. La comunicación duró varios minutos, despreocupada de las pinchaduras telefónicas que, estaban persuadidos, estarían realizando agentes de los organismos encargados de la inteligencia o integrantes del grupo de tareas que había secuestrado a los chicos. Juan Carlos sabía que esa extensa charla era una irresponsabilidad más de su parte, pero el dolor que sentía era tan grande que le tupía la posibilidad de practicar cualquier razonamiento defensivo. Ni siquiera había tenido en cuenta que, si la línea estaba «pinchada», los represores tenían una dirección y una hora donde podían hacerle una «ratonera» y atraparlo. A las 4 de la tarde del sábado 10 de septiembre, «Chicha» llegó a la estación de subte pactada. Bajó de la formación y se sentó en un banco del andén. A los pocos minutos vio a Juan Carlos. Lo encontró desmejorado en su aspecto, y mal vestido; pero no le dijo nada, sólo lo abrazó con las fuerzas que todavía le quedaban. –Vámonos de acá, mamá, esto puede ponerse peligroso –le dijo Juan Carlos ni bien se separaron del abrazo. Fueron hasta un café cercano a la boca de la estación de subte, para tomar algo y estar más cómodos. Mientras se recuperaban del frío, intercambiaron saludos y novedades. Después, «Chicha» le repitió lo que él ya sabía sobre la falta de noticias sobre sus hermanos; y le habló sobre su tío el Bebe Daroqui, quien desde que los chicos habían sido secuestrados, iba día por medio. El Bebe se había comprometido a conseguir datos, los que fueran, sobre los chicos. Para eso, le había dicho a «Chicha», tenía todavía algunos amigos en la fuerza. Y había cumplido: la última vez que el Bebe había estado en el departamento de Díaz Vélez había contado que a los chicos les habían tendido una celada, ya que los tenían claramente identificados como «subversivos» desde 1975. A juzgar por la información que había conseguido el Bebe, en la misma Jefatura los habían torturado para sacarle información, acaso relacionada con Juan Carlos mismo; y luego de las primeras «sesiones» los habían trasladado a Granaderos. Desde allí el Bebe había perdido el rastro de Daniel y Arturo. Juan Carlos asimiló como pudo la información. Trató de no quebrarse para no profundizar aún más el dolor de su madre. Por dentro se rompía como un cristal, consiente de que esas roturas no tendrían jamás modo de restañar. Luego le habló a su madre de los problemas que tenía para trasladarse por Buenos Aires y ese escueto margen de desplazamientos le achicaba aún más el circuito de información confiable. –Cada vez se pone más difícil, pero como ves, no es imposible si uno toma los recaudos necesarios. También le dijo a su madre que el compromiso debía seguir con la misma firmeza, y que en ese momento más que nunca, porque a la utopía de un país mejor se sumaba la reivindicación de aquellos que habían vertido su sangre en los últimos 18 meses de lucha contra la dictadura; que la victoria esperaba al final del camino; y que finalmente, la posibilidad de recuperar a los chicos estaba unida a la continuidad y triunfo de esa lucha. Y los minutos pasaron. Y las horas, hasta que las primeras sombras opacaron la visión de la calle que madre e hijo tenían desde dentro del café. Comenzaron a despedirse. –Mamá, decile a papá que quiero verlo. Que si está de acuerdo venga el lunes a esta hora y al mismo lugar. Yo lo voy a esperar mezclado entre los pasajeros del subte. Insistile para que venga – le pidió casi en ruegos Juan Carlos. Su madre le juró que haría lo posible por convencer a su esposo. Se besaron y se separaron, «Chicha» rumbo al subte que la regresó a su departamento, Juan Carlos hasta la parada de colectivos para volver a Villa Soldati. Nunca se supo si esta reunión entre madre e hijo fue seguida de cerca por integrantes de las fuerzas de seguridad, aunque es posible. Sí sabemos que en las primeras horas de la madrugada del lunes 12 de septiembre el Ejército encontró el departamento 5 de la calle Tabaré al 2774, Villa Soldati, donde vivían Armando Rubén Esposaro con su esposa, Lucía Teresa Ambrosetti, a la sazón embarazada; sus dos hijas pequeñas, y, desde hacía unas semanas, Juan Carlos Daroqui, quien había tenido que dejar de apuro otra vivienda porque un compañero que la conocía había caído en un operativo. Esposaro había estado arreglando el televisor mientras la noche era domingo, para ver el resumen de la jornada de fútbol; luego se había ido a descansar. Se levantaba muy temprano para llegar a tiempo a su trabajo en la sucursal de la calle Balcarce de la Proveeduría del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Juan Carlos había llegado pasadas las doce de la noche, tras una jornada de reuniones, contactos y discusiones. El matrimonio no se había percatado de su llegada porque, cansado como estaba, se había deslizado silenciosamente hasta la pieza de las nenas, donde tenía dispuesto un colchón. El estruendo de una lluvia de piedras caídas en los techos del departamento despertó a todos los habitantes de la casa. Segundos después, una voz marcial emanada desde un altoparlante ordenaba que todos salieran con las manos en alto, que eran del Ejército Argentino y habían rodeado la manzana. Lucía Teresa, aterrada, corrió hacia el dormitorio de las nenas y encontró a Juan Carlos, vestido y buscando algo debajo de la cama. La mujer tomó a sus hijas y se acurrucó en un rincón con ellas. Esposaro llegó un instante después y les dijo desde la puerta que él iba a salir, que se iba a entregar. –Perdoname, mi amor, por todo lo que te hice pasar. Te quiero, cuidá a las nenas –dijo, y se aprestó a abrir la puerta, mientras desde afuera llegaban más voces y lo que parecían piedras que se estrellaban sobre la puerta. –¡Queremos a Cacho! –gritó el del altavoz. Cacho era el apodo que utilizaba Juan Carlos para moverse en la clandestinidad. Evidentemente el grupo atacante tenía información certera, y no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de aprehender a un sujeto ansiadamente buscado. –Entregate, Cacho, tenemos la manzana rodeada. Somos del Ejército Argentino –volvió a insistir el del megáfono. –¡Yo no me entrego! –gritó Juan Carlos, dispuesto a resistir. Eposaro salió y, tras cerrar la puerta, avanzó unos metros por el pequeño patio interno, antecedente del pasillo que conducía a la puerta de calle. No observó que, a su costado, en la culminación de la escalera que subía hacia una buhardilla ubicada sobre la loza de una de las habitaciones, había un soldado vestido de fajina, apuntándole. Tampoco escuchó el estruendo que anunció la bala que le destrozó la cabeza. Acontecido el primer disparo, las cosas se precipitaron: otro soldado arrojó una granada contra la puerta del departamento y la hizo volar en pedazos. Adentro, atontado por la explosión, Juan Carlos salió de la habitación donde estaban Lucía Teresa y sus hijas. Tomó distancia de ellas para protegerlas, sabiendo que enfrentaba la hora más temida, la que había tratado de evitar por todos los medios durante los últimos años. Si los militares decidían entrar, lo harían abriendo fuego contra él; de modo que si estaba cerca de las mujeres las exponía a la muerte a ellas también. La casa se había convertido en una ratonera infernal, rodeada por los cuatro costados y sin dejarle ninguna chance para intentar una fuga. Y sin armas para resistir. Habían quedado en la buhardilla, a un universo de distancia. Sopesó las hipótesis sobre el futuro inmediato: si se entregaba le sobrevendrían la tortura y la cárcel por muchos años, o la tortura y la muerte posterior. En ambas primero la tortura y, con ella, la posibilidad de quebrarse, de sucumbir ante el dolor físico y dejar al descubierto a decenas de compañeros. No, él había elegido quedarse en el país hasta conseguir ponerlos a salvo y no podía permitirse que bajo inenarrables tormentos sus delaciones finalmente los condenaran. En ese instante tomó la decisión de quitarse la vida. Fue hasta el baño, como pudo, abriéndose paso entre las astillas que habían llegado desde la puerta destrozada, tomó un frasco de perfume, lo rompió contra la pared y se abrió el cuello con el vidrio. Al mismo tiempo vio que por la abertura de la puerta ingresaban muchos hombres armados, algunos vestidos con ropa militar, otros de policía y varios de civil; todos fuertemente armados. Tres de los hombres se arrojaron sobre él, inmovilizándolo; y el resto se abocó a revisar la casa. Atontado por los golpes recibidos, pudo escuchar el estrépito que causó el mimeógrafo al estrellarse contra el piso del patio. Esposaro y Juan Carlos lo habían utilizado mucho en la duplicación de informes y volantes. El mismo soldado había asesinado a Esposaro y había arrojado el aparato impresor desde la buhardilla. Luego, sin atisbo de remordimiento, había revisado la documentación preclasificándola y colocándola en cajas; y había requisado las inútiles armas que Esposaro y Juan Carlos tenían escondidas. Cuando Lucía Teresa fue obligada a salir de la casa, observó a Juan Carlos parado contra la escalera; apuntado por un FAL que sostenía un soldado. Estaba con las manos sobre la cabeza y desangrándose por el profundo tajo que se había hecho en la garganta. A unos pocos pasos yacía el cuerpo de su esposo, con la cabeza apoyada en un charco de sangre. Allí, en el patio, le colocaron una capucha y la condujeron pasillo afuera, hasta un automóvil. Pudo distinguir que era un Fiat 125 azul, gracias a que no la habían tabicado bien. Adentro del auto había otra mujer, secuestrada unas horas antes. Preguntó por sus hijas, qué iba a pasar con ellas. –Las dejamos bajo la custodia del vecino del departamento 4. Estaba tan cagado del susto que ni siquiera dijo una palabra –le contestó uno de los hombres. El resto rió a carcajadas. Lucía Teresa preguntó por su marido, pero nadie le contestó. De un empellón la tiraron encima de la mujer que yacía en el asiento trasero y le ordenaron silencio. El vecino del departamento 4, sobrepasado por los hechos que había vivido en la última hora, ni se atrevió a mirar al cadáver extendido a pocos metros de él; y mucho menos al hombre que se desangraba al pie de la escalera. Con ambos, en días anteriores, había intercambiado alguna que otra conversación amable. Ahora deseaba con todas las fuerzas de su alma no haberlos conocido jamás. Tomó a las niñas, que lloraban desconsoladas, y se encerró en su departamento. Juan Carlos, casi insensible, por los efectos combinados de la detonación de la granada y la brutal pérdida de sangre que le había producido el tajo en la garganta, fue levantado en vilo por dos hombres y trasladado hasta una ambulancia, que había llegado al lugar formando parte del mismo «operativo». Allí le realizaron algunas curaciones mientras el contingente, compuesto por cinco vehículos, tomaba velocidad en dirección al campo de concentración «Club Atlético», erigido en el predio que demarcaban las calles Paseo Colón, San Juan, Cochabamba y Azopardo, lugar desde el cual habían salido para secuestrar a Juan Carlos. Cuando el grupo de tareas llegó al «Club Atlético» fue recibido por el «Turco» Julián, quien ordenó que hicieran descender a todos de los vehículos y luego se ocupó, a patadas, de ordenarlos de frente a la pared, con la capucha puesta. Teresa Lucía pudo escuchar que Juan Carlos, a su lado, respiraba con mucha dificultad. No se animó a decirle nada por miedo a que la castigaran. Luego los separaron. Lucía Teresa Ambrosetti fue liberada unas semanas después en una calle de Parque Patricios. Previo a ello, pasó por extensos interrogatorios que buscaban ratificar la información que los militares habían elaborado respecto de su esposo y de Juan Carlos; debió negar sistemáticamente que conocía a cada una de las personas que le nombraban; y enredarse en el inmenso dolor de saber a su marido asesinado; a sus hijas separadas de ella; y a ella misma sumida en la funesta incertidumbre de no saber si viviría para volver a verlas. Juan Carlos Daroqui no apareció nunca más. –MARIA CELESTE MARINA– 18 / 10 / 1952 – 25 / 1 / 1978 «Azulita» se volvió a mirar en el espejo. Le gustó verse con el vestido nuevo; el verde claro de la tela hacía juego con sus ojos, verde esmeralda. Sus cabellos castaños y ondulados, caían con suavidad sobre sus hombros sumándole belleza y sensualidad al cuerpo de la mujer que comenzaba a emerger. No había cumplido todavía los quince años y estaba en vísperas de asistir por primera vez a un baile. Había participado sí en reuniones con chicos de su misma edad en las que había bailado, pero esta vez era distinta; primero por el lugar: el salón de bailes del club Independiente, ubicado en la esquina de Brown y Venezuela; luego por el origen de la música y finalmente por la multitud que se reunía. Ella había asistido sólo a las fiestas familiares y a los «asaltos», realizados en sitios pequeños; la música siempre la aportaba un tocadiscos y en el club Independiente habría una orquesta; y fundamentalmente no habría mucha gente conocida. Era un universo nuevo al que, frente al espejo que le devolvía su belleza, le costaba dar forma en su imaginación. Mucho trabajo había invertido su amiga, María Rosa Ferrari, para conseguir el permiso de sus padres. Esa noche se elegía a la Miss de la Primavera, y María Rosa era una de las aspirantes al cetro. Azulita creía que María Rosa, muy bella a sus casi quince años, podía ganar el certamen y quería estar presente, para formar parte de una fiesta que presentía inolvidable. Al fin había obtenido el consentimiento de sus padres para ir. A las diez de la noche salieron las dos, desde la casa de Azulita, con rumbo a la casa donde vivía María Rosa, que lindaba con la sucursal del Banco de la Nación del cual su padre, Ángel Ferrari, era el gerente. María Irene «Maruca» Gallo y Jorge Federico Marina, padres de Azulita, no se quedaron del todo tranquilos por esta primera incursión de la pequeña en la vida nocturna bolivarense; entendían que su hija era poco más que una niña y que los bailes eran cosa de los adultos. Jorge Omar (a quien sus amigos llamaban con el apodo de Pato), hijo mayor del matrimonio, percibiendo la luz de la inquietud encendida en los ojos de sus padres, trató de tranquilizarlos. –No se preocupen tanto, no le va a pasar nada, va con la familia de María Rosa. Además voy a estar yo en el baile –les dijo. Jorge, cuatro años mayor que su hermana, había sido desde siempre una especie de tutor, tan cariñoso como sus padres pero más indulgente con ella, casi cómplice de sus travesuras. «Maruca» y Jorge Federico tenían claro eso; y también que la presencia del Pato en el baile era un reaseguro aceptable, lo cual en alguna medida aplacaba los temores. Ya en la cama, el matrimonio habló sobre los hijos; sobre la hermosa relación que entre ellos mantenían, lo cual hacía aún más agradable la vida que llevaban en familia; y sobre las sensaciones cruzadas que el baile les había suscitado, las que a pesar de las palabras de Jorge sobrevolaban la oscuridad del dormitorio. La charla remontó varios años hacia atrás, llegando a revisar incluso hasta el lejano y único año que Azulita asistió al Jardín de Infantes, en el Colegio Jesús Sacramentado. Maruca recordó que habían tenido que retirarla de las clases porque la niña no paraba de llorar, convirtiéndose en un calvario para ella misma y en una molestia permanente para el resto de los chicos y de los docentes. La nena, muy pegada a su madre, no aceptaba pasar mucho tiempo alejada de ella. –¿Te acordás cómo me abrazó cuando le dije que no la íbamos a mandar más al Jardín? –le preguntó Maruca a su esposo. Jorge Federico, invadido de ternura, contestó que sí, que se acordaba de cada detalle de la vida de sus hijos. Ninguno de los dos pudo observar que por la mejilla del otro rodaba una lágrima silenciosa. Luego se durmieron. Despertaron de madrugada, advertidos por la animada conversación entre Azulita y María Rosa, que habían decidido ir a dormir a la casa de la avenida General Paz al 300, propiedad de la familia Marina. El volumen y la enjundia de los diálogos no coincidían con lo que, suponían los padres, debía ser el epílogo de una jornada de baile; de modo que «Maruca» se levantó para ver qué sucedía. Cuando salió del dormitorio, vio que su hija corría hacia ella, extendiéndole los brazos y gritándole, feliz, que la habían elegido Miss de la Primavera y que María Celia Gómez Olivera, Miss saliente, la había coronado. «Maruca» pensó que soñaba, que todavía no había despertado. Pero no era un sueño, las chicas se lo confirmaron. –Cuando llegamos al baile, nos inscribieron a las dos en el listado de las aspirantes –explicó María Rosa– A Azulita no le pareció mal, y aceptó subir al escenario. Le juro, «Maruca», que lo hizo con tanta soltura que sorprendió a todo el mundo. El resto había sido casi mágico: los aplausos de la gente y la decisión unánime del jurado al elegirla habían sido tan naturales que, juraban las chicas, se habían escalonado y acontecido como producto de la determinación, del destino o de la escritura caprichosa de un Dios. Jorge Federico se levantó a ver qué pasaba y se sorprendió tanto como su esposa cuando las chicas le contaron. Unos minutos después llegó el Pato cargando deliciosas facturas, justo cuando «Maruca» preparaba mate y las chicas abundaban en detalles que, antes de sumar felicidad, generaban una cierta incomodidad en Jorge Federico y Maruca. Ellos no querían asumirlo en ese momento, pero el acontecimiento demostraba que Azulita estaba dejando de ser una niña, que fuera de la casa era considerada una mujer... y una mujer bella, susceptible de sobresalir entre bellas, tal como había quedado demostrado en el certamen del baile. Luego del desayuno y los comentarios profusamente desplegados, las chicas se fueron a dormir; el Pato hizo lo propio; en tanto que Jorge Federico y Maruca se quedaron levantados, tratando de digerir, no sin dificultad, la novedad. Los efectos inquietantes de aquella jornada tardaron en desaparecer del imaginario de Maruca. Temía que su hija, que recién promediaba los estudios de secundario, aplicada en el conocimiento sistemático del idioma inglés, que llevaba por fuera de la educación formal bajo la supervisión y guía de la profesora Cepeda, e inseparable de la casa paterna, comenzara a salir y con esas salidas fuera alejándose poco a poco de aquella niña hogareña y apegada que había sido hasta entonces. Por más que le daba vueltas en su cabeza, «Maruca» no lograba superar las impresiones que emergían de aquel primer baile, porque si bien ella siempre había visto hermosa a su hija, le agradaba que otros ojos se lo ratificaran. Al mismo tiempo, que esa ratificación aconteciera en una circunstancia tan inesperada para ella, tan elocuente acerca de la nueva etapa en que ingresaba su hija, hasta entonces vista por ella como una niña, la inundaba de temores. Más se profundizaron aquellos temores cuando integrantes de la comisión de Fiestas del club Alem llegaron a la casa de la calle Brown para solicitarle que permitiera la participación de Azulita en el baile que se haría para elegir a la Reina de los Estudiantes. Maruca dijo que no, que claro que no, que sólo la dejaría participar de algún evento de esa naturaleza luego de que cumpliera los 15 años. Los comisionados del club le tomaron la palabra: el baile en cuestión se celebraría en el curso del mes de noviembre y para entonces Azulita tendría los benditos 15 años. El baile fue una nueva oportunidad para el lucimiento de la pequeña: la eligieron Reina de los Estudiantes, pero esta vez la felicidad inmediata de Azulita fue compartida por toda la familia, que había asistido al baile. Azulita no dejó de ser la misma niña que prefería quedarse en casa el mayor tiempo posible; incluso si debía reunirse con sus compañeros de estudio, lo hacía en su casa. A tal punto era Azulita apegada a su casa, que cuando había exámenes trimestrales en ciernes, varios de los chicos con los que compartía el curso se quedaban con ella a pasar la noche estudiando. Entonces Jorge Federico y Maruca preparaban mate, galletitas, tortas y los distribuían por las habitaciones. Los chicos, como estrategia para evitar las charlas dispersantes, optaban por recluirse cada uno en un cuarto diferente de la casa y se encontraban cada una o dos horas en el living para intercambiar impresiones respecto de cómo avanzaban. La casa colaboraba con los estudiantes gracias a la cantidad de dependencias que tenía. Jorge Federico, «Maruca» y el «Pato» podían descansar tranquilos mientras los chicos trajinaban sin fin hojas y pasillos e intercambiaban murmullos. Una de aquellas noches de vigilia estudiosa un ruido despertó al matrimonio. Jorge Federico pensó que se había venido abajo el viejo ropero de la despensa, en el que había estado buscando por la tarde unos recortes de viejos diarios. Ambos se levantaron y fueron a ver. El ropero estaba firme sobre sus patas. Los recortes ordenados. –Habremos soñado –se consoló en voz alta Jorge Federico ante la ausencia de señales físicas que le hicieran posible identificar el origen del ruido. Cuando regresaban a la habitación escucharon un murmullo que provenía del baño, era una mezcla de múltiples comentarios entrecruzados y risas apagadas por la fuerza. Hacia allí fueron. Cuando se asomaron a la puerta encontraron a varios de los chicos y chicas riéndose por lo bajo de Juan José Ponisio, quien había elegido el baño como reducto para estudiar y se había caído del banco en que se había sentado tras quedarse dormido. Para peor, el banco se había roto, ocasionando el estruendo que había llegado a despertar al matrimonio y convocar a los chicos. Las risas y las bromas duraron hasta mucho rato después de que el matrimonio regresara a la cama y el episodio se eternizó en el diario íntimo que Azulita había comenzado a llenar. En aquel diario íntimo Azulita dejó registrados muchos de sus pensamientos profundos y sus pasiones adolescentes: el fugaz noviazgo con «El mago» Papaleo; una incipiente inclinación a la religiosidad que con el paso del tiempo sólo se mantuvo en aquellas páginas, pero que en algún momento llevó a su madre a visitar al sacerdote de la Iglesia San Carlos Borromeo para cerciorarse de que su hija no iba a ingresar al noviciato; el nombre de las pequeñas muñecas que coleccionaba desde la infancia; alguna rabieta de carácter ocasional revisada pocas páginas más adelante; anécdotas en las que, invariablemente, aparecían involucradas María Rosa Ferrari, su amiga de siempre, y Cristina Patiés, a quien había conocido en el transcurso de los años de escuela primaria; un nuevo noviazgo, esta vez con un joven llamado Marcelo Britos; o su predilección por las matemáticas y el inglés como objeto de estudio futuro. También desahogaría en el Diario su inmenso dolor por la muerte accidental de uno de sus dos gatos: el gato tenía por costumbre dormir debajo del automóvil de la familia, en el garaje; un día Jorge Federico tuvo que salir de urgencia y no reparó en que justo debajo de una de las ruedas traseras estaba echado el felino. Al sacar el automóvil lo pasó por encima dándole muerte. Incluso escribió en aquel Diario sobre el primer cigarrillo que había fumado y de los temores que la acometían cuando evaluaba cómo tomarían sus padres su incursión en aquel vicio. El mismo Diario recogió en su mudez de tinta las primeras insinuaciones del amor que nació entre Azulita y Ricardo «Nicuiti» Dacoba. Un día lo había visto en el cine, otro en la avenida, un tercero antes de entrar al colegio. Todas las veces él la había visto a ella. La progresión en el tiempo de estas líneas, hablaron luego de romance y alegría, como también de ruptura y dolor. Entre Azulita y «Nicuiti» tendría lugar un hermoso episodio de amor, que se interrumpiría en el último año del secundario de ella. Pero vayamos despacio. La infancia de Azulita no tuvo más contrariedades y episodios felices que la de cualquiera otra niña de clase media. Su nacimiento había opacado un tanto la estrella de su hermano, el primer nieto de la familia, y sin embargo la relación que entre ambos mantenían se basaba en el amor. Su padre estaba empleado en una casa de ferias propiedad de la familia, empresa que había sido fundada por el abuelo Marina; su madre era ama de casa. Cada año, cuando llegaba el período de vacaciones, toda la familia viajaba a Córdoba, Bariloche o en su defecto a Mar del Plata. De Bariloche, lugar al que un invierno habían concurrido los cuatro integrantes de la familia, solía contar una graciosa anécdota: entonces Azulita tenía doce años y ya había adquirido una delicada suavidad en el trato con las personas y las cosas, lo cual hacía muy feliz a su madre y era motivo de fingida mofa por parte de su padre. Sin tomar demasiado en serio las tiernas pullas a que la sometía su padre, Azulita se conducía de igual modo tanto en la intimidad de su casa cuanto en público. Aquellas vacaciones en el sur no modificaron aquella conducta. Regresaban a Bolívar tras haber disfrutado diez fabulosos días en la paradisíaca ciudad de Bariloche. Maruca y Azulita venían maravilladas por la exuberancia de la nieve, Jorge Federico y el Pato por el tamaño de las truchas que habían pescado. Todos felices. Luego de cuatro horas de manejar, Jorge Federico detuvo el auto en un restaurante de la ruta para almorzar. El hambre y la fatiga invitaban a interrumpir por un momento el viaje. Entraron los cuatro al local y se entregaron a dar satisfacción al apetito, y al mismo tiempo a recuperar fuerzas para retomar la ruta. Cuando terminó la comida y llegó el turno del postre, las posibilidades que desdobló el mozo no resultaron de interés para Azulita, quien solicitó le alcanzaran solamente un durazno fresco. Se lo trajeron y consecuente con sus modales intentó comerlo utilizando los cubiertos, desdeñando el consejo de su padre de utilizar las manos para manipularlo. –Vos sabés papá que me da un poquito de pudor comer con las manos –argumentó la niña. Pero el pudor se convirtió rápidamente en vergüenza cuando tras un mal movimiento del cuchillo el fruto salió despedido del plato y fue a detener su carrera debajo de una mesa vecina. Jorge Federico, que gustaba de hacer gracias para la diversión de sus hijos, se zambulló, literalmente, entre las piernas del comensal vecino y regresó un instante después con el «trofeo». Nadie comió más, por supuesto, y todos rieron. Salvo Azulita que, roja de vergüenza, se fue directamente al auto a esperar que el viaje continuara. Desde pequeña mantuvo la costumbre de ojear los diarios que su padre leía: Clarín y La Nación; claro que reparando en artículos distintos; los vaivenes de la moda, el ajetreo de las estrellas del momento o los anuncios que hablaban de los estrenos cinematográficos. Este hecho la mantenía entretenida al lado de Jorge Federico mientras éste se informaba, con lo cual la actividad tenía más origen en la necesidad de compartir momentos con su padre que en informarse. Probablemente de aquellas jornadas le haya nacido el interés por la lectura que conservó después, refrendándose tanto en los propios diarios como en libros. En su paso por el Colegio Nacional, donde cursó el secundario, comenzó a experimentar algunos cambios en su forma de ser. Si bien su dulzura no disminuyó en modo alguno, fue abriéndose más y más a la inquietud social. Su acercamiento a la religiosidad la puso al mismo tiempo en el camino de la solidaridad con los más humildes. Así, aprovechando que su familia tenía un buen pasar económico, se dedicó a juntar y acondicionar ropa con el objeto de distribuirla entre aquellos necesitados que trataba en la misa del domingo o en las jornadas que impulsaba la sacristía. Y ni siquiera dejó de preocuparse por aquellas personas en momentos de singular importancia para su propia vida, como por ejemplo cuando cumplió los quince años. Ese día primaveral de 1967 pidió a su madre que apartara tortas y demás delicias para compartirlas con los chicos a los que frecuentaba en la iglesia. –Es gente muy buena, mamá; y no ha tenido mucha suerte en la vida –adujo con candor. Más tarde, en su vida de adulta descubrió que las necesidades de las personas humildes no tenían origen en cuestiones de fortuna, sino más bien en desigualdades materiales y concretas, producto de determinadas y concretas prácticas sociales, políticas y económicas. De momento, y promovida por una tierna intuición, no dejaba de estar pendiente de los demás ni en su cumpleaños más significativo. Aquel día, la belleza interior que se insinuaba en sus acciones se multiplicó en sus facciones como belleza exterior: Maruca le había comprado un vestido de gasa talle princesa, color celeste; y le había peinado el delicado cabello castaño, coronándolo con un moño. La tez blanca y el lunar en el pómulo izquierdo resaltaban su talante de Blancanieves. Maruca pensaba que, salvo algún aspecto que le proporcionaba cierta incomodidad, de sus hijos no podía pedir más en esta vida: eran sanos, bellos y comprometidos con su entorno. La circunstancia que ingresaba algún atisbo de desazón al corazón de Maruca estaba centrada en la religiosidad creciente de su hija. Más profundizaba su pequeña en el misticismo, acudiendo con asiduidad a la iglesia en horarios de misa y fuera de ella, más se preocupaba Maruca. No quería que su hija, la luz de sus ojos, terminara por introducirse en el camino de los hábitos religiosos; la necesitaba disfrutando en plenitud de la adolescencia, como cualquiera de sus amigas y compañeras de colegio. Para alivio de Maruca, este sesgo hacia la vida religiosa fue perdiendo fuerza hasta desaparecer. No sin antes, claro, llegar a ser observado incluso por sus propias amigas en circunstancias de algún modo curiosas: en el verano de 1968, invitada por la familia de María Rosa Ferrari, viajó a Mar del Plata para disfrutar de unos días de vacaciones. Cada tarde, en la playa, María Rosa observaba con la curiosidad de su años adolescentes cómo Azulita se las arreglaba para rezar sin llamar la atención. Abría el bolso, metía una mano dentro de él para tocar la Biblia que portaba, y murmuraba el Padre Nuestro. Varias veces. María Rosa, respetuosa, la dejaba hacer. Y, claro, no le sacaba el tema en ningún otro momento. Retomadas las clases, y tal como le había llegado el impulso místico, se le retiró. Nunca explicó cómo había sido que, sin que nadie le aconsejara ni a favor ni en contra, en el curso de los últimos meses había pasado del entusiasmo ferviente a la desestima absoluta. Tampoco hubo quien se propusiera forzarla, después de todo, a que pusiera en marcha una revisión de sus actos; había vuelto a ser la Azulita que la familia y sus amigos querían, y con eso bastaba. Y ese «regreso a sí» iba a significar nuevas cosas en la vida de Azulita; las salidas a bailar alcanzarían, con la inauguración de la primera confitería bailable –Epsilon–, una periodicidad mayor a la que habían tenido hasta entonces, que de todos modos no habían sido muchas y preferentemente vinculadas con los llamados «asaltos»; incluso el tipo de relaciones con el sexo opuesto sería diferente. Se puso de novia con Marcelo Britos y, si bien esta relación tendría características similares a las que había tenido el romance con el «Mago» Papaleo, –un amor epidérmico, puro e inocente–, tuvo una duración y estabilidad notablemente mayores. Esa relación de todos modos no prosperó, aunque el desenlace de ruptura no dejó más huellas que un recuerdo grato, desprovisto de resabios en ambos. Azulita buscaba, acaso como la mayoría de las adolescentes de su edad lo haría, el amor de su vida, y en su caso éste no tardó en aparecer. Oficialmente, Celeste Marina y Ricardo «Nicuiti» Dacoba se conocieron en 1968, en un «asalto» en casa de un amigo en común: Juan José Ponisio. Era frecuente que, en casas de familia, se organizaran reuniones de adolescentes alrededor de los combinados musicales y, tan frecuente como esos cónclaves, se consumaban tanto como desbarataban noviazgos. «Nicuiti» había sido avisado por su amigo que Azulita iba a estar en la reunión, de modo que no debía perdérsela si tenía ilusiones de mantener algún tipo de acercamiento con la joven. Fue. Y como suele suceder en estos casos, una canción favoreció el contacto: bailaron y luego siguieron hablando. Había entre ambos un acuerdo no dicho con palabras; se gustaban mucho, por ende tampoco había necesidad de dar rodeos seductores y menos aún de arriesgar tímidas insinuaciones amorosas. Acordaron esa misma noche en comenzar a verse con asiduidad y así lo hicieron, casi todos los días hasta que se pusieron formalmente de novios. –¡Nos arreglamos, María Rosa, nos arreglamos! –le contó radiante de alegría a su amiga la buena nueva– Pero comencé con el pie izquierdo. –Contame con detalles –pidió María Rosa. –Quise hacerme la canchera y le pedí la camioneta a papá. Era el primer encuentro serio que íbamos a tener y quería impresionarlo. Papá asintió y cuando Ricardo pasó a verme lo invité a dar una vuelta. Subimos a la camioneta, la puse en marcha y dándomelas de Fangio comencé a acelerar, pero no nos movíamos. Entonces Ricardo, con enorme ternura, me sugirió que, si mi deseo era que la camioneta arrancara, primero pusiera el cambio. Quedé como una tonta. Las amigas rieron de buena gana por un rato. No era la primera vez que Azulita ponía en juego su condición de «atolondrada». Tampoco era la primera vez que su frescura convertía un traspié en anécdota graciosa. «Nicuiti» llevaba a Azulita dos años y medio de diferencia y, a pesar de haber repetido un año en la secundaria, estaba en condiciones de terminar ese mismo año sus estudios. Este detalle ponía cierto grado de incomodidad en la reciente pareja, porque ambos sabían que él, una vez acabada la etapa de educación secundaria, partiría a Mar del Plata a seguir sus estudios universitarios. No obstante, y para contradecir en los hechos aquellos temores que orbitaban en el cosmos potencial de sus pensamientos, se entregaron a profundizar el amor que comenzaban a producir entre los dos. Los asaltos, o las salidas en grupo al Bar Rex, a Don Enrique, Don Quijote, o La Barca, fueron en adelante excursiones en pareja; incluso estaban juntos durante los días de semana, en los que ambos aprovechaban las caminatas hasta Rivadavia y Avellaneda, domicilio de la profesora Cepeda, que impartía clases particulares de Inglés a Azulita, para verse. Fueron inseparables hasta febrero del año siguiente, cuando finalmente Nicuiti tuvo que viajar para sumarse a la nueva camada de aspirantes a contadores en la Facultad de Ciencias Económicas de Mar del Plata. La distancia, antes que atenuar los lazos invisibles del amor, los fortaleció; y con ese fortalecimiento llegaron a la joven vida de los enamorados, la angustia, la ansiedad. En efecto, las ganas de verse, de delinearse en caricias, de mirar las mismas cosas en el mismo momento, eran infinitamente más fuertes que los 400 kilómetros que los distanciaban. Así, Nicuiti comenzó a viajar con asiduidad desde la costa atlántica hacia la mediterraneidad provincial de Bolívar para ver a su amada. Cada fin de semana que pasaban juntos tenía las características del paraíso, el que, como si quisiera emular inversamente la parábola de Dante Alighieri en la Divina Comedia, se convertía en el infierno tan temido cuando se acercaba la medianoche del domingo, hora del regreso obligado a la ciudad donde Nicuiti debía dar respuesta presencial a su condición de estudiante universitario. Los preparativos del viaje de fin de curso y la estadía misma en Bariloche de los chicos que finalizaban sus estudios en 1969 atenuaron por distracción esa imperiosa necesidad de verse que habían desarrollado Azulita y «Nicuiti». Tanto ella como sus compañeros se abocaron a los menesteres usuales: organizar distinto tipo de eventos para conseguir fondos con los cuales financiar una parte del viaje; y a ordenar la indumentaria con que enfrentarían los rigores del frío por un lado y las promesas de seducción mutua en los boliches por el otro. Cuando llegó el día de la partida alguien comentó: –Qué lástima que no viajen con nosotros Rolo y Federico Los chicos, Pedro Francisco «Rolo» Culotta y Federico Rivadeneira, por distintas razones no viajaban en el mismo colectivo, pero sí hicieron el viaje por las suyas: en tren, partiendo de la estación ferroviaria de Olavarría. Las razones de Federico eran personales, las de Rolo Culotta no: había sido expulsado de un modo inverosímil y sin ningún fundamento, salvo un exceso de amonestaciones acrecentado sin que, ni el propio perjudicado, ni sus familiares, ni sus compañeros, entendieran nada. No había sido la primera expulsión curiosa; ese mismo año se habían tenido que ir del colegio otros dos chicos: Horacio Cieza y Alberto Vicente Pérez. En todos los casos, la rectora del establecimiento, de un modo discrecional, había despachado sin más a los alumnos. De modo que, luego de superar estas miserias ajenas, Rolo Culotta y Federico Rivadeneira llegaron por fin a la Meca de los viajes de egresados en Argentina: Bariloche. Los adolescentes llevaban consigo, además del siempre escaso dinero y los bolsos, la dirección del hotel donde se alojaban ya sus compañeros. Al llegar allí, se encontraron con que no había más lugar, de modo que regresaron al taxi que los había traído de la estación de ferrocarril. –Don –dijo con su desparpajo adolescente Rolo– ¿no sabe dónde podemos conseguir hotel para parar unos días? El taxista los observó por el espejo retrovisor y les contestó. –Va a ser difícil que consigan, porque está colmada la capacidad hotelera en esta fecha. Busquemos algo y si no consiguen yo les doy alojamiento en mi casa, total es grande y mi familia no es muy numerosa. Los chicos no podían creer en su suerte, habían dado con un taxista samaritano justo en el preciso instante en que más necesitaban ayuda. Entusiasmados por un plan b al alcance de la mano, recorrieron varios hoteles –infructuosamente– hasta que, cansados, decidieron aceptar la invitación del taxista. Con el alojamiento resuelto, fueron al encuentro de sus amigos. Esa noche terminaron festejando en el boliche por el encuentro y la buenaventura que habían tenido. El resto de las jornadas, se desarrolló tal y como lo habían previsto todos: excursiones durante la tarde, boliche durante la noche, algunas pocas horas de sueño durante la madrugada. Salvo un día que fue destinado al cine. Justo en ese momento estrenaban en Bariloche la película Z, que llegaba cargada de premios y buenas críticas. El grupo de Azulita, Horacio Cieza, Rolo Culotta, Alberto Pérez, Federico Rivadeneira, propuso que fueran todos a verla y que luego debatieran acerca de los disparadores éticos y políticos que de suyo traía. Fueron. Y tanta pasión recogió y potenció la película que, de regreso en Bolívar, el propio Alberto Pérez dedicó un profundo artículo en la revista «La Sopa», que mimeógrafo mediante elaboraba con la concurrencia de otros chicos. Fueron días de solaz para todos, y en especial para Azulita que ya había estado en Bariloche pero con la familia y con una edad que la exoneraba del mundo que había descubierto en este nuevo viaje. Sólo había faltado, para que esos días remataran en la perfección, la presencia de «Nicuiti». Por su parte, «Nicuiti» había estado madurando la idea de suspender, de momento, los estudios. La estancia en Mar del Plata no cobraba sentido; extrañaba horrores a su novia, a sus amigos y se desentendía de libros y exámenes. Era, más que otra cosa, una inequívoca pérdida de tiempo a la vez que producción de angustias. Y, tal como era de prever, el joven abandonó la facultad. Y más que por cualquiera otra razón, por volver a Bolívar a estar cerca de Azulita. Los meses que siguieron a su regreso no fueron más que una reiteración aumentada de los meses anteriores a la partida inicial; encuentros diarios, salidas al cine o a bailar; proyectar la vida juntos. Y en especial esto último, puesto que el año que se avecinaba, 1970, venía con nuevas perspectivas para los enamorados. Para la cálida María Irene el inicio del nuevo año significó el comienzo de una etapa muy difícil, y a la vez tuvo punto de inicio un silencioso orgullo. Su nena, ya egresada del colegio secundario, partía para tomar clases de Inglés en el Instituto Oxford, de la Universidad de La Plata. Azulita se separaba de su lado para abrirse camino sola, lejos de su casa; y al mismo tiempo ese paso resultaba muy enriquecedor para su hija y eso la llenaba de orgullo. Azulita había soñado despierta durante mucho con transitar una carrera universitaria en particular, y ahora era cuando llegaba la ocasión de materializar aquellos sueños. Pero, si bien Azulita había estado preparando este momento desde hacía años, estudiando inglés con regularidad y manteniendo la idea de realizar el traductorado de ese idioma, cuando llegó la hora de la separación sintió, igual que su madre, que algo se desgarraba hacia el interior de su cuerpo, lo cual pudo contrarrestar de algún modo con las expectativas y entusiasmo que los nuevos horizontes representaban. El primer año de vida de Azulita en La Plata fue también similar al del resto de los chicos que ingresaban a los estudios superiores. Se instaló, en compañía de su íntima amiga María Rosa Ferrari que había ingresado en la carrera Psicología, en la pensión «Chemez», ubicada en la calle 42 entre 2 y 3. Allí ambas conocieron a chicas que provenían de distintas ciudades del interior de la provincia y la primera preocupación que compartieron con ellas fue la ausencia de limpieza en el lugar, que de francés tenía cierto aire solamente en el nombre. –Hoy comemos bifes con ensalada de zanahorias –decía María Rosa, y las chicas que la escuchaban sabían que, aun sin haber tenido información verbal ni haber asistido a la cocina, María Rosa no podía equivocarse: sólo le bastaba observar los restos de los ingredientes debajo de las uñas de la cocinera para pronosticar con certeza el futuro gastronómico que les deparaba el día. –Tenemos que buscarnos otro lugar –le dijo Azulita a María Rosa unas pocas semanas después de haber llegado. No hizo falta comentario alguno más y no sólo se fueron las dos amigas; un par de chicas, que habitaban la pensión desde unas semanas antes que ellas llegaran, también decidieron iniciar el camino del éxodo de aquel lugar indelicado, puesto que observaban que sus propietarios se habían desapegado de la higiene. Se instalaron en otra pensión, en mejores condiciones de habitabilidad, ubicada en calle 46 entre 1 y 2. Incluso les quedaba más cerca de la Facultad de Humanidades. Ese primer año transcurrió sin mayores sobresaltos que el impacto negativo en la pensión inicial. Los estudios se sucedían con arreglo a las dificultades y esfuerzos que habían previsto, de modo que si les entregaban el tiempo y la dedicación adecuados, no constituían obstáculo alguno para avanzar. Al año siguiente, María Rosa y Azulita, arraigadas en la ciudad, decidieron mudarse a un departamento. Coincidieron en la idea con Marisa de Petris y Ana Hita. Alquilaron en calle 53 entre 2 y 3, lo cual no modificaba mucho la distancia que las separaba del fragmento de ciudad que consumían con mayor asiduidad: la facultad, el comedor estudiantil, el cine, las peñas en las casas de estudiantes, todos sitios ubicados en el centro, en un radio no superior a quince cuadras, distancia apropiada para movilizarse a pie, es decir ahorrando en transporte. Los viajes periódicos que Azulita realizaba a Bolívar le resultaban una forma de «desenchufe» parcial de la vida universitaria. «Maruca» quería saber si los estudios avanzaban tal y como su hija había planificado que avanzaran, a paso firme, superando parciales y pruebas. Azulita le aseguraba que los años de aprendizaje previos, si bien carentes de la rigurosidad científica en el abordaje que es característico de la universidad, la habían familiarizado con un buen número de construcciones y conceptos, los cuales ahora le facilitaban –en esos primeros tramos de la vida académica– las lecturas. En uno de esos viajes a Bolívar Azulita habló con sus padres de una nueva instancia en su vida. Ya estaba aclimatada en su nuevo contexto socio estudiantil, tenía la carrera encaminada y, por lo tanto bajo control, de modo que no necesitaba todo el día para dedicárselo al estudio. –Me gustaría trabajar, porque sé que si trabajo puedo aliviar el esfuerzo económico que están realizando ustedes –les dijo. Y si bien a sus padres les habló en términos potenciales, hacia su interior esa idea formaba parte de una convicción que rápidamente hizo práctica. De regreso en La Plata salió a buscar y consiguió empleo en el Ministerio de Bienestar Social provincial. Para Azulita, esta nueva situación mejoraba en todo sentido su situación, porque además de proveerle ingresos apuntalaba en gran medida sus intenciones de prestar ayuda a quienes la necesitaban. Su inclinación hacia el trabajo solidario encontraba en aquel lugar el marco adecuado para profundizar sus ganas de participar en la vida social que se abría cada vez más ante sus ojos. No obstante esta cuasi plenitud que encontraba en el estudio, en las relaciones con su familia y en el trabajo, no llegaba a todos los rincones de su alma; no todo caminaba por los andariveles que ella deseaba. En medio de la vorágine de cambios: de ciudad, de pensiones y departamentos, de hábitos, de amigos un distanciamiento momentáneo se había corporizado entre Azulita y «Nicuiti», para dolor de ambos. Casi todo el primer año que Azulita pasó en la ciudad de los ministerios y las diagonales, estuvieron alejados. Él viviendo, estudiando y trabajando en Buenos Aires, y ella lo mismo pero en La Plata, sin verse y sin llamarse por teléfono. Pero el amor, por fin, venció los pruritos que ambos mantenían y regresaron al cauce de los besos y las jornadas juntos. Ricardo se había instalado en Buenos Aires, en una pensión ubicada en Viamonte y Junín, frente a la Morgue y muy cerca de la Facultad de Ciencias Económicas en la cual pensaba inscribirse. No obstante, terminó por anotarse en la UADE para estudiar la carrera de Administración Agraria (entre los años 1970 y 1975, Ricardo cambió tres veces su orientación universitaria: de la UADE pasó a Ciencias Económicas y de allí a la carrera de Sociología). También, tanto como Azulita y miles de chicos universitarios de entonces, Nicuiti incursionó en un trabajo, de modo que hasta que adecuó sus horarios, su vida social, es decir la relación con sus amigos bolivarenses que habían ido a estudiar a Buenos Aires (salvo el encuentro diario con Horacio Moya, Pocho Frau, Rolo Culotta, todos de Bolívar, todos amigos suyos, que trabajaban en Granja San Sebastián con él), las salidas para conocer nuevos lugares y nueva gente, debió mantenerse calma. Además, atenuando más aún sus deseos de hacer vida mundana fuera de las obligaciones laborales estaba el distanciamiento con Azulita. Distanciamiento que, tras algunos meses que le parecieron siglos, se acortó definitivamente. Con el reencuentro también llegó el trajín, porque habiendo recuperado las ganas permanentes de verse, una vez uno, otra vez otro, era inducido a tomar el tren hacia La Plata o Buenos Aires, según quien se trasladara, para pasar algunas horas o el fin de semana juntos. Si el encuentro acontecía en día hábil salían a visitar amigos; si era fin de semana el destino era el cine o, preferentemente, las peñas folclóricas, concurrentemente festivas. Ambos disfrutaban mucho de las zambas, chacareras, guitarreadas, empanadas y vino en «El Bagualero» o «El Almacén de Don Enrique». Cuando Azulita, Lilian Cortina, Nora Noseda y otras chicas decidieron mudarse a una casa en Tolosa, todo resultó mejor aún. Los novios de las chicas de Bolívar (de Azulita, «Nicuiti»; de Lilian, Daniel Beltramini; y de Nora, Rolo Culotta) eran muy amigos, y eso favorecía la estadía y los encuentros. Muchos fines de semana, aprovechando que la empresa San Sebastián había adoptado como política regalarle pollos a sus empleados, solían llegar Rolo y «Nicuiti» cargando las deliciosas aves, listos a organizar la cena. Para eso contaban con un gran patio, en el fondo del cual aguardaba una parrilla. Las chicas se encargaban de los mandados y de disponer cubiertos y vajilla. Azulita, cada vez que le tocaba a ella ir al almacén, «invitaba» con un suave silbido a la perra –que se llamaba «Mendieta»– para que la acompañara. En realidad, gracias a que tenía gran afinidad con los animales –ya hemos comentado el episodio del gato en su infancia–, no sólo se hacía tiempo para jugar con «Mendieta», sino que se ocupaba del regocijo del gato que había en la casa, y de intentar con reiterados fracasos que el loro «Timoteo», regalo de Daniel Beltramini, hablara. Los domingos a media mañana, los varones que habían llegado a ver a sus novias se enredaban en un «picado» en el terreno baldío que había en la esquina. Este ritual (de cena sabatina argumentada en la parrilla y de fútbol dominical) mantuvo su vigencia hasta 1975. Cortado por Azulita y «Nicuiti» las veces que el tiempo y el dinero les permitía, para realizar el consabido viaje a Bolívar, donde los esperaban las familias, los amigos que habían optado por otro destino de estudios o aquellos amigos que habían elegido quedarse a trabajar. Los afectos se mantenían firmes y cultivados sin hacer caso de los kilómetros que separaban a «Nicuiti» y Azulita de su ciudad natal. Los grandes cambios que se anunciaban en las consignas que surcaban el espacio auditivo y visual de los años iniciales de la década del setenta, comenzaban a presagiarse en un horizonte mediato. Y como todo cambio en la estructura social repercute en los individuos que la conforman, tanto «Nicuiti» como Azulita comenzaron a experimentar cambios; imperceptibles al principio, pero fácilmente visibles con el correr de los meses. La extensión de la discusión política, que al calor de hechos fenomenales como la sucesión de tres presidentes de facto en sólo nueve meses; de junio de 1970 con la deposición de Juan Carlos Onganía, el breve gobierno de Roberto Lévingston y la asunción de Alejandro Agustín Lanusse en marzo de 1971; la rápida dilatación de la fama de Montoneros, que había hecho su primera y espectacular aparición en 1970 con el secuestro, juicio sumario y fusilamiento de Pedro Eugenio Aramburu; la aparición de otras organizaciones armadas, incluso de signo político de cuño marxista como el ERP; el refortalecimiento del «movimiento» peronista luego de quince años de brutal silenciamiento; el siempre vigente poderío de los sindicatos y sus estrategias de golpe y negociación; el crecimiento exponencial de la Juventud Peronista, que llegaba incluso a ocupar espacios muy importantes en las universidades, lugar que por años había estado vedado al peronismo; el hecho de que la dictadura comenzara a sopesar la idea de la «Normalización institucional»; en fin, todo esto junto y más, claro, impregnó el cuerpo y el alma de los jóvenes amantes. No podía ser de otro modo, era imposible sortear la discusión política porque atravesaba toda la vida nacional y, en términos estadísticos, quien no estaba relacionado con un sector de la vasta militancia social y política, estaba relacionado con otro, independientemente del grado de inserción y compromiso que cada quien asumiera. Como tantos otros jóvenes, Azulita marchó a Ezeiza a recibir al líder exiliado del que tanto había escuchado discutir. Los violentos sucesos que allí observó fueron suficientes para que desechara la idea de sumarse a la JUP, organización de mucho e importante predicamento en la Facultad. No cuestionaba, claro, la elección de los jóvenes militantes; sino la pertenencia al mismo origen de los responsables de aquella violencia. Todos los grupos se presentaban como tributarios del «Movimiento Peronista» y sin embargo según todas las informaciones que le llegaban, los «peronistas de derecha» habían descerrajado sus armas sobre la indefensa humanidad de muchos de los militantes de lo que consideraban la «izquierda peronista». De todas maneras, y como la política y la necesidad de ser parte de ella constituían en gran medida el imaginario «natural» de aquellos días, Azulita no tardó en sumarse a una organización: ingresó a ese nuevo y mágico mundo de la voluntad política estableciendo contactos, muy tenues y sin ninguna continuidad orgánica, con integrantes del Partido Comunista Marxista Leninista de La Plata (PCML). Un tanto por vínculos de amistad y otro porque de algún modo las cuestiones del socialismo no habían sido ajenas a su infancia, escuchadas de boca de su padre Azulita comenzó a frecuentar la célula del PCML que ventilaba sus propuestas y opiniones en los claustros de la Facultad de Humanidades de La Plata. Primero como adherente periférica, luego con el paso de los años siendo un acólito más en las reuniones celulares de debate y organización, y algunas veces en la distribución de volantes y pintadas. No fue, hasta donde hemos podido saber, una militante profunda; es decir, no estuvo entregada a la diaria y sistemática labor de estar a disposición del partido o la organización, y mucho menos fue un «cuadro» dirigencial. Se mantuvo en una difusa regularidad, espaciando azarosamente sus incursiones en las tareas de la militancia. Para entonces, 1974, la residencia que ocupaba, también con otras chicas, estaba ubicada, como ya hemos adelantado, en el barrio de Tolosa; en calle 526 y 11. Allí Azulita comenzó a separarse de dos pilares que hasta entonces habían sido básicos en su vida, uno relacionado con sus afectos y el otro con sus objetivos: el primero tenía que ver con María Rosa Ferrari, su mejor e íntima amiga, que regresó a Bolívar interrumpiendo de momento sus estudios de Psicología (los finalizó unos años más tarde); en segundo lugar, ella misma se alejó paulatinamente de los estudios de Inglés, con lo cual se apartó de los sueños que la habían hecho incluso radicarse en La Plata. Allí, también, compartió uno de los cuartos de la casona con «La Gurisa», que colaboraba en la estructura de Inteligencia del ERP oficiando de correo. No fueron pocas las veces que La Gurisa y Azulita se encerraron en la habitación para charlar cuestiones afines a la militancia. A pedido de ellas fue establecida una contraseña: si al llegar a la casa, en el cesto de basura había una percha, había que pasar de largo, evitar la casa porque algún peligro acechaba. Y ese peligro, claro está, provenía de las fuerzas de seguridad. Se sabían, o mejor dicho intuían, tenidas en cuenta por su militancia; esto es, tanto Azulita como «La Gurisa» creían que de algún modo los servicios de inteligencia las vigilaban. Y el tiempo les dio la razón. Un comisario platense, Garachico de apellido, anudado en parentesco con Lilian Cortina, les avisó que la casa estaba a punto de ser allanada por un grupo de tareas. El aviso, providencial, les dio tiempo de «levantar» la casa y desperdigarse. A la mañana siguiente del comentario salvador, de a pie y como pudieron, las chicas y algunos de los novios trasladaron los muebles hacia un lugar seguro. Daniel Beltramini llevó la peor parte: le tocó en suerte transportar la mesa, lo cual hizo cargándola sobre sus jóvenes espaldas. Y no solo eso, encima de la mesa le acomodaron un par de «monos» con prendas varias, los que multiplicaron el peso. Ese día, las amigas se dispersaron para no volver a reunirse bajo un mismo techo. En 1975, como el motivo que la había anclado en La Plata, el estudio de Inglés, se había diluido hasta perder entidad, Azulita decidió cambiar de geografías. Habló con Nicuiti y entre ambos decidieron que estaba bien que ella se mudara a Buenos Aires. Primero, claro, como una etapa de prueba que en rigor de verdad ya habían superado, recalaría en una pensión, y luego si todo funcionaba como pensaban ambos, se juntarían bajo un mismo techo. Ya habían probado en los últimos años la convivencia –de una manera efímera cada vez– aprovechando los fines de semana que podían estar juntos. Y les había ido muy bien, aunque sabían que no era cuestión de transpolar sin análisis el fruto de un par de días al resto de los días de vida que les quedaban para estar juntos. Esa modalidad, de convivencia parcial, continuó durante todo ese año, aconteciendo cuando el cuarto de la pensión que Nicuiti compartía con otro joven estaba disponible para la pareja. El compañero de cuarto, un estudiante del interior, viajaba fin de semana por medio a su casa natal y esos días eran aprovechados por Azulita y Nicuiti. Por supuesto que no sin sufrir algunos imponderables: como era norma en la pensión sólo la habitaran hombres. Azulita no podía acreditar abiertamente que se quedaba a dormir; de modo que si en la noche tenía ganas de ir al baño debía escurrirse subrepticiamente hasta el bar de la esquina. Una minucia que el amor convertía en anécdota con orillos graciosos. Las ganas de tenerse el uno al lado del otro forzaron la decisión de juntarse y para eso primero alquilaron una pieza en una pensión –tipo pajarera, viable como pensión gracias a las características de la vieja vivienda extendida a lo largo de un amplio solar– en el barrio de San Telmo. Ambos trabajaban; Nicuiti en la empresa de seguros «Patria», y Azulita en la agencia de publicidad «Sícero», puesto al que accediera merced a la mediación de Lilian Cortinas. Allí su labor consistía en desempeñarse como asistente bilingüe. No duró más que un par de semanas. Sin dar detalles sobre las causas que le impedían continuar en la empresa, se alejó definitivamente; luego tomó un lugar vacante en una clínica propiedad de una familia oriunda de Bolívar: Bacigalupi. Esta circunstancia alentó en ambos el entusiasmo por convivir. Dos ingresos fijos daban bases firmes incluso al sueño de tener un departamento propio, lo cual no tardó en ser discutido. Nicuiti dijo que podía conseguir el crédito para enfrentar la compra, sólo que en tal caso tenía que volcar prácticamente todo su sueldo en la cuota. Azulita respondió que con su sueldo podían sobrevivir y que lo demás podía ir arreglándose con el tiempo. Lo importante era que, por fin, dieran por concluida una etapa, la de la vida de estudiantes. Nicuiti compró el departamento. Mediano, suficiente para los dos, ubicado en la calle Virrey Cevallos al 1450, en el piso tercero, unidad funcional 23, a media cuadra de Plaza Garay, en el barrio de Constitución. Luego de la imperdible inauguración, con las clásicas empanadas, vino y por supuesto amigos Azulita y Nicuiti se embarcaron en la no menor tarea de acondicionar el lugar para convertirlo en hogar. Los muebles, en su mayoría, les llegaron por obsequio; y, claro, los primeros aportes los hicieron las familias de ambos, y en menor medida después los amigos, tan encorsetados económicamente como ellos. Pero, ni el rejunte del mobiliario, ni las veces que ambos tuvieron que concurrir a sus trabajos a pie porque no tenían con qué pagar el transporte amortiguaron la felicidad que les producía saber que al final del día volvían a encontrarse para continuar la construcción de la familia que querían, anhelaban ser. La capacidad de gestión que había demostrado tener Nicuiti en Seguros Patria le cultivó cierta fama entre sus allegados, empleados de la firma, clientes y gerentes de firmas de la competencia; tanto fue así que esa fama le sirvió para obtener la oportunidad de ingresar a trabajar en una de las grandes empresas de entonces: Columbia de Ahorro y Préstamo para la Vivienda. En Columbia le asignaron el puesto de jefe de compras y con el cargo, además de las responsabilidades a que estaría sujeto, le estipularon un sueldo varias veces superior al que había percibido en el empleo anterior. La empresa Columbia, un holding gigantesco propiedad del Banco de Crédito Argentino profundamente arraigado en su sector, pasaba en esa época, fines de 1976 principios de 1977, uno de sus mejores momentos. La orientación de la política económica que impulsaba José Alfredo Martínez de Hoz estaba dirigida con preferencia crucial a la protección y promoción del sector financiero, de modo que Columbia tenía como referente, mentor y respaldo el discurso del propio equipo económico nacional. Nicuiti solía bromear ante sus amigos sobre la pequeña paradoja en que estaba inmerso: una empresa que se dedicaba a la venta de dinero compraba –con dinero– su fuerza de trabajo para que él, a su vez, oficiara en ella como jefe de compras. Lo cierto es que con el nuevo empleo las penurias económicas que habían padecido en los últimos meses comenzaron a quedar atrás. Reeditaron, ahora con mayor discrecionalidad de recursos, la vida social que preferían: salidas al cine o a cenar a los carritos de la Costanera o viajes mensuales a Bolívar y Mar del Plata, donde ambos tenían afectos de tipo filial y amistoso. Parecían tiempos buenos. Pero no todo estaba bien para la pareja. Había un tema que ingresaba a las conversaciones cada vez con más asiduidad, estableciendo zonas de oscuros presagios al futuro que ambos novios deseaban: ese tema era político, mejor dicho tenía relación con las ideas políticas de ambos, y en especial de la relativa participación que habían mantenido con el PCML, especialmente Azulita. El invierno de 1977 no había sido bueno en noticias; varios de los compañeros con los cuales Azulita había tenido contacto en la célula del PCML de La Plata habían sido secuestrados por fuerzas represivas y nada se había vuelto a saber de ellos. Los mismos compañeros habían conectado a Azulita en 1975 con un grupo de la Capital Federal, con el cual si bien ya no tenía contactos, sí le llegaban noticias, las que para colmo contenían el mismo mal trago que las que le susurraban sus amigos de La Plata. Convivía con estos temores: la ola de rumores que circulaban desde hacía meses sobre la existencia de cárceles clandestinas donde literalmente se amontonaban personas detenidas sin cargo ni juicio; los muertos en «enfrentamientos» que mencionaban a diario los medios de prensa y sobre los cuales Azulita tenía una intuición atroz: creía que la mayoría de los enfrentamientos eran fraguados por las propias fuerzas represoras para encubrir otras formas de muerte; por fusilamientos, por tortura. Cuando los temores, fundados por cierto, dejaban de ejercer presión y había que seguir la vida a pesar de todo, la pareja se entregaba a pensar otras cosas, una de ellas de gran trascendencia: tener un hijo. Consolidada la pareja, aceptada y, más que eso, festejada su unión por parte de las familias de ambos que veían en la convivencia el resultado del mutuo amor; concluida la vida casi itinerante que habían llevado los últimos años; y ahora con ingresos que les permitían sostener holgadamente un nivel de vida agradable, Nicuiti y Azulita podían entregarse a la búsqueda del hijo que los elevaría de categoría y les abriría un nuevo cauce para el amor que los poblaba. Por ahora, ese cauce desagotaba sus caricias y mimos en los sobrinos que ambos tenían. En diciembre de 1977, Nicuiti y Azulita viajaron a Mar del Plata para pasar unos días allí, de vacaciones. La hermana de Nicuiti, Graciela, les dio albergue en su casa. A Graciela le gustaba recibir a su hermano y su novia, los veía tan pegotes, tan el uno para el otro que no podía evitar pensar en que se acercaban a lo que ella imaginaba como pareja ideal. Azulita le acompañaba en las compras y Nicuiti se entretenía conversando con Roberto Badovino, el compañero de su hermana. Roberto era oriundo de Chile y tanto a él como a Nicuiti les gustaba charlar sobre las similitudes y diferencias de la vida que por entonces atravesaban a los dos países. Azulita y Graciela también terciaban en la charla que, infaltablemente, terminaba comparando a la dictadura que encabezaba Jorge Rafael Videla con la que dirigía Augusto Pinochet. Llegaba el almuerzo y luego de él la playa. Y en la playa las miradas masculinas sobre la bella anatomía de Azulita, incluso algún piropo que despertaba más risas que rechazo en el grupo. Nicuiti no era celoso, no podía serlo toda vez que estaba plenamente seguro del amor de Azulita. Y luego de la tarde junto al mar, la noche marplatense que invitaba a salir ofreciendo todas sus posibilidades recreativas. Y sin embargo, detrás de tantas ganas de vivir pasándolo bien, los temores reincursionaban ensayando sus latencias oscuras para inquietar el corazón de Azulita. Volvía a pensar en las malas noticias que le llegaban sobre amigos y compañeros de la universidad; sobre los chicos que había conocido en el PCML; sobre conocidos de relativa cercanía; y se le ensombrecía el presente. Era como si algún temor insondable emergiera por rachas para dispararle dardos de inquietud a su corazón. Cuando regresaron a la Capital Federal, Azulita le pidió a Nicuiti que hicieran un viaje a Bolívar. Quería ver a sus padres, su hermano, sus sobrinos, sus amigos... quería insuflarse nuevas fuerzas tomándolas de quienes más quería. A mediados de enero de 1978 tomaron el colectivo en la terminal de Retiro rumbo a Bolívar. Fue un fin de semana de gran trajín: almuerzo en casa de los Dacoba, cena en casa de los Marina; visita en la mañana a la familia del «Pato», hermano de Celeste; visita en la tarde a casa de Julio, hermano de Ricardo. Fue precisamente la casa de Julio Dacoba, última etapa en el raid de visitas y comidas que realizó la pareja ese fin de semana. Allí, Azulita comentó que estaba llevando adelante una serie de entrevistas laborales a fin de ingresar como secretaria bilingüe en la casa central del Banco de Galicia. Le quedaban un par de entrevistas más por realizar pero era seguro, por lo que le había confesado un alto directivo, que la tomarían a ella. Y esa era una muy buena noticia porque el sueldo era superior al que ganaba en la clínica de Bacigalupi y además era para desempeñarse en un trabajo que le gustaba mucho más. A la medianoche, cuando se acercaba la hora de tomar el colectivo de regreso, Genoveva, la pequeña hija de Julio Dacoba y Angelita Godoy, se tomó del regazo de Azulita y le pidió que se quedara, que no regresara a Buenos Aires. Que con sus tres añitos necesitaba tenerla a ella y a su tío Ricardo para disfrutar de los juegos con ellos. La sonrisa condescendiente de los adultos trocó en rostro serio cuando observaron que Genoveva rompía desconsoladamente en llanto, porque sus tíos no podían quedarse. Julio y Angelita tuvieron que intervenir con firmeza para lograr que Genoveva soltara las ropas de Azulita. –No sé, parece que «Geno» quiere que te quedes acá, Azulita. Eso pasa porque la consentís en todo –sermoneó en broma Angelita a su concuñada mientras iban camino de la terminal, donde el colectivo aguardaba dispuesto. Se despidieron. El viaje de regreso sirvió a la pareja como un momento apropiado para ordenar en palabras las sensaciones y afectos, que en ese fin de semana habían entrado en un estado de ebullición. –¡Cómo me costó esta despedida! –confirmó Azulita. Nicuiti le respondió que a él también le había costado más que lo habitual. Acaso fuera por la última impresión, la que les había causado el llanto desgarrado de Genoveva. Acaso también porque volvían a la Capital y al volver reanimaban ese oscuro temor que se agazapaba en algún lugar de la conciencia desde el 24 de marzo de 1976 y que tiraba zarpazos de vez en vez, cuando llegaban comentarios sobre los amigos que habían desaparecido sin dejar rastros luego de ser secuestrados de sus casas o cuando observaban en las calles de la ciudad la operatividad visible y no menos aterradora de la represión. El cruce crítico de estos pensamientos generaba una revulsión incómoda. Se calmaba un tanto cuando pensaban que, si alguien los estuviera buscando a ellos, ya los habría encontrado: a Nicuiti porque era empleado formal de una empresa de fácil localización; por otra parte Azulita no podría haber pasado tantas pruebas en el Banco de Galicia si sobre ella pendiera algún pedido de captura o alguna indisposición. Pero esa calma se situaba exclusivamente en el plano personal, porque cuando pensaban o hablaban de los amigos y compañeros que habían sido secuestrados no había forma de hallar consuelo. Por fortuna para ambos, el suave meneo del colectivo acortando distancias con el destino les permitió cobijo en el sueño. La semana comenzó del mismo modo que habían comenzado, por lo menos, las últimas. Nicuiti ocupado en sus labores desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde; Azulita pendiente de la entrevista que, si todo salía bien, la pondría en inmejorables posibilidades para ocupar el puesto de secretaria bilingüe en el Banco de Galicia. Él cumplía su horario y deberes, y ella pasaba a recogerlo en un taxi luego de haberse desocupado. –¡Ricardo, me dieron el puesto. Es una decisión tan firme que hasta me entregaron el uniforme! –le gritó a través del teléfono Azulita a Nicuiti. Luego, más calma, le contó que el primero de febrero comenzaba y que, a juzgar por lo que le habían dicho, el régimen horario sería muy parecido al de él, de modo que no se resentirían los tiempos en que podían estar juntos. La rutina de recogerlo en el taxi al término de la jornada podía seguir funcionando. Recién cuando colgó el teléfono, Nicuiti se percató de la emoción que se había apoderado de él. Cuando se encontraron, casi a las siete de la tarde, se abrazaron como si volvieran a verse luego de largo tiempo de separación. Azulita había puesto muchas ilusiones y energías en este trabajo, y finalmente lo había conseguido. Esa noche fueron a cenar a la Costanera. El 25 de enero de 1978, Nicuiti se levantó a las seis y treinta de la mañana. Se duchó, preparó el desayuno y despertó a Azulita para que, del mismo modo en que lo hacía todos los días, lo compartiera con él. –¿Por qué no llamás a tu mamá para comentarle que ya te aseguraron el trabajo? –le preguntó en formato de sugerencia Nicuiti. Azulita le respondió aceptando la sugerencia y le prometió que lo haría al mediodía. Además le confió que aprovecharía el día para leer las últimas páginas de una novela que la había atrapado en sus intrigas y rebusques. Estaba confiada en leerlo antes de las seis de la tarde, en que saldría del departamento para pasar a buscarlo por la puerta del trabajo. Al mediodía, Azulita detuvo la lectura para almorzar y también para comunicarse con Maruca, su madre. Le contó con detalles la última entrevista con los empleados jerárquicos del Banco de Galicia y le señaló que el puesto ya era suyo, incluso le mencionó que tenía en su poder el uniforme que usaría a partir de febrero. Maruca se sintió radiante a la distancia. De alguna manera un trabajo así era el sueño que había tenido desde chica su hija. Para eso había tomado interminables clases de inglés durante años en Bolívar y para eso se había mudado a La Plata. El trabajo constituía una pequeña revancha frente a la desazón que había sentido cuando Azulita le confirmara que abandonaba para siempre los estudios. Aproximadamente a las cuatro de la tarde, Azulita llamó a Nicuiti. Le contó que había hablado con su madre y que ésta se había mostrado muy feliz con la noticia. También le dijo que no había podido terminar la novela, pero creía que al menos podía leer, antes de pasar a buscarlo, el anteúltimo capítulo. –En todo caso, lo termino y llego un ratito más tarde –se cubrió. A las siete de la tarde, Nicuiti tenía todo listo para salir, sólo aguardaba a que le avisaran desde la Recepción que había llegado Azulita. Cuando pasó la primera media hora, pensó que la novela había estado más interesante que lo que él creía, ya que había hecho demorar más de la cuenta a su novia. De todos modos era temprano, el sol todavía iluminaba con fuerza en los últimos pisos de los edificios. A las ocho, Nicuiti llamó a su casa. No fuera a ser que, fruto de un malentendido, él aguardara en la oficina y ella en la casa. No le contestó nadie. A las ocho y treinta estaba muy preocupado. Pensaba que, si había salido unos minutos antes del llamado que él había hecho, ya tenía que estar junto a él. A las nueve estaba desesperado. Llamó a sus amigos para preguntar si no la habían visto y ante la negativa general decidió irse él mismo hasta su casa. Ya eran casi las diez de la noche. Llegó y en el departamento estaba todo en orden. Sobre la mesa, cerrado y con un señalador indicando el lugar donde se había detenido la lectura, estaba el libro que había entretenido a Azulita esos días. Durante toda la noche, y al otro día, Nicuiti, acompañado por su amigo Rolo Cultota, recorrió las cincuenta comisarías de la Capital Federal y todos los hospitales, buscando a su novia. Llamó a todos sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares, no pudo encontrar a ninguna persona que le calmara la angustia que le consumía el corazón. Epílogo Por denuncias que obran en los archivos de la CO.NA.DE.P, hay datos firmes y concretos que atestiguan el paso forzado de Azulita por el centro clandestino de detención y tortura llamado El Banco. Los testimonios, vertidos por Oscar Alfredo González y Horacio Guillermo Cid de La Paz, ex detenidos desaparecidos que sobrevivieron al horror, coinciden en sostener que Azulita fue abordada por un grupo de tareas en plena vía pública y que ella había identificado entre los hombres que la secuestraron a integrantes de la Policía Federal. No hay datos específicos sobre el lugar y las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Según los denunciantes, Azulita confiaba en que saldría en libertad rápidamente, puesto que así se lo habían hecho saber sus captores. También se alude en la denuncia a una serie de fotografías que, muy inusualmente por cierto, le tomaron a la joven durante los días de cautiverio. Jamás pudo saberse cuál era el fin que perseguían esas fotos. Una versión a la que accedimos indica que, habiendo sido secuestrada la hija de un importante funcionario de las FF. AA., cuyas características físicas eran similares a las de Azulita, los genocidas que tenían cautiva a la joven bolivarense querían asegurarse quién era quién. No daba igual una que otra; los riesgos potenciales que llevaba aparejado tener «chupada» a la hija de un cómplice imponían la toma de ciertos recaudos mínimos. No obstante, por ser sólo una versión, no nos deja más terreno que el de la especulación. Lo que sí está declarado, y es susceptible de tomar como prueba, es que aproximadamente en abril de 1978, Azulita formó parte de un «traslado común», es decir fue sacada del centro clandestino de detención junto a otros secuestrados y desde entonces nada se ha sabido de ella. VIOLETA GRACIELA ORTOLANI 11 / 10 / 1953 – 14 / 12 / 1976 La muerte de Estela Ascensión Cassous, preanunciada en la penosa enfermedad que la fuera consumiendo durante los cuatro años previos, destrozó el núcleo familiar que la mujer conformaba junto a su marido Amalio Ortolani y su hija Violeta, de apenas diez años de vida. La pareja, oriunda de Bolívar, estaba radicada, por imperativos laborales, en la Capital Federal desde hacía ya algún tiempo. Allí habían tenido a Violeta y a través de la pequeña habían proyectado al futuro la felicidad que los embargaba desde su nacimiento, el 11 de octubre de 1953. Estela, a quien los íntimos llamaban «Chola», había mantenido como costumbre y goce la rutina de viajar periódicamente a Bolívar para visitar a su familia; fundamentalmente a su hermana Isabel Cassous, casada con Rafael Benigno Di Mayo. Estos viajes habían generado en la pequeña Violeta un cariño muy especial por sus tíos, y eslabonaba ese cariño con sus primos Hilda y Rafael Bautista Di Mayo; por lo tanto, cuando su padre le confesó que acaso tendría que irse a vivir con ellos, a la niña no le resultó tan penoso. Y las simpatías de la niña se continuaban en la predisposición geográfica de la ciudad: estaba rodeada de campos exuberantes que fascinaban sus ojos nuevos y atraídos por la novedad; sus calles eran amplias y tranquilas, y los niños jugaban en ellas. Esas razones acumuladas constituían un plexo que colaboraba para que a sus pocos años aceptara y entendiera que su padre, por razones de trabajo, estaba todo el día fuera de casa y que ella no alcanzaba todavía a bastarse sola; que necesitaba de vivir en compañía de adultos. Esos adultos posibles vivían a 360 kilómetros de distancia de donde había vivido hasta entonces. Y si bien esa distancia constituía un espacio de extensión inconcebible para su edad, se le presentó como un aceptable desafío para alimentar su insurgente curiosidad. Violeta llegó a Bolívar con diez años cumplidos, lista para comenzar su quinto grado en la escuela primaria del colegio Jesús Sacramentado. Las características que había tenido hasta entonces su primera escolarización no le había provisto grandes amistades. El trato con sus ex compañeros de la Capital Federal se consumía en las cuatro horas de escuela, fuera de ella no tenía mayor trato con casi ninguno de los niños y niñas; salvo con Gustavo, aquel niño cuya sola presencia le generaba sensaciones que no podía poner en palabras pero que le agradaban. De él sí le costó alguna lágrima separarse. En la sencilla profundidad de su corazón intuía que al poner tantos kilómetros de distancia entre ellos, esas sensaciones que acariciaban delicadamente su corazón se apagarían. La tranquila vecindad, en Bolívar, se encargó de darle parcialmente la razón: con el tiempo fue olvidándose de Gustavo, aunque sin nostalgia; su nuevo lugar de pertenencia pronto le posibilitó establecer lazos profundos con chicos y chicas del colegio y además, claro, del propio barrio en que vivió: el que en su centro albergaba la esquina de Sargento Cabral y Saavedra, a sólo una cuadra de la avenida central, que la fascinaba por sus ramblas cuidadas y palmeras prepotentes que se levantaban como enormes paraguas vegetales. Esta nueva matriz de existencia atenuó, sin borrar, el dolor por la ausencia materna, más todavía cuando encontraba en el trato tierno y envolvente de su nueva familia un remanso donde crecer resguardada de problemas. Una de las primeras amigas de Violeta en Bolívar fue María Inés Longobardi. Rápidamente congeniaron y al avanzar en sus charlas descubrieron que ambas estaban imbuidas de la misma curiosidad y compartían sobre los mismos temas el mismo interés. La convivencia diaria obró a favor de la sedimentación de una amistad que se continuaría todo ese segmento de primaria, durante el colegio secundario y los primeros años de vida universitaria, en La Plata. La adolescencia encontró a Violeta contenida en un entorno familiar del todo suyo, extendido a las visitas que desde Buenos Aires realizaba Amalio, su padre. Cada llegada de Amalio a Bolívar significaba el inicio de una fiesta de aprovechamiento de los días: recorriendo el parque Las Acollaradas en bicicleta, yendo al cine o jugando al fútbol. Violeta tenía cierta inclinación por los juegos bruscos. Más de una vez se las arreglaba para entreverarse en los peloteos que se desarrollaban en el terreno de enfrente de la casa de los Di Mayo. Por eso cuando venía su padre, antes que la internara en la espaciosa sala del Cine Avenida, donde le estaba dado espectar las aventuras que otros protagonizaban, prefería que la ayudara a volar en los columpios del parque, o le disputara un arco contra arco con una pelota de goma, asumiendo para ella la «pertenencia» a un imaginario equipo de Boca Juniors, del cual, obviamente, era hincha. Sujetaba su pelo negro con una colita para que no le molestara y se divertía tanto tiempo como sus fuerzas se lo permitieran. Sus ojos, negros y encendidos de brillo, denotaban el grado de felicidad que Violeta podía conseguir al lado de su padre. Y también, claro, podía ser tierna, sutil, cariñosa. Siempre, pero fundamentalmente cada vez que se avecinaba la fecha de cumpleaños de alguno de sus sobrinos-–primos, hijos de Rafael y de Hilda, a la sazón respectivamente casados. Violeta era la encargada de preparar la ornamentación con que alegrarían la casa el día de cada fiesta; de ayudar en los interminables mandados para que nada hiciera falta. Y también colaboraba en la preparación de los dulces y las confituras. Aunque lo que más le daba satisfacción era el momento en que se disfrazaba de payaso para entretener a los chicos. Todo quería compartir; de todo cuanto pasara quería ser parte porque todo había sido y era parte de ella. Violeta estaba convencida que esa era la mejor manera de devolver, con amor, todo el amor que había recibido y recibía de parte de los Di Mayo. Por lo demás, era muy apegada a sus estudios. Más si se trataba de materias que alguna relación trababan con la astronomía. La llegada del hombre a la luna había significado un impacto de gigantescas proporciones en el imaginario en que instalaba sus proyectos. Había consumido cada detalle previo al viaje como si ella misma fuese un astronauta más, leyendo cada artículo que las revistas publicaran y recortando cada foto que con el tema estuviese relacionada. Todo era poco para su voracidad de lectora. Así, desde 1969, los posters de Joan Manuel Serrat compartían la misma pared que los del cosmonauta ruso Juri Gagarin Alexéievich, muerto el año anterior en un accidente mientras realizaba un vuelo de entrenamiento; o los norteamericanos Edwin Eugene Aldrin, Michael Collins y Neil Armstrong. Las letras de las canciones preferidas llenaban tantos espacios en su carpeta como los artículos periodísticos que hablaban de las hazañas estelares, las fotos del Vostok 1, o las del Apolo 11. –Cuando sea grande voy a ser astronauta –fue una frase que repitió desde los 12 años–, para eso me voy a ir primero a estudiar a la universidad y luego a viajar por el cosmos, conociéndolo y contándolo para que todos, sin excepción, puedan conocerlo mejor. Y en la familia le creían. Aunque por ese entonces sólo volara en las páginas de El Principito, libro al que volvía seguido incluso para utilizarlo como modelo para sus dibujos «artísticos», reproduciendo las ilustraciones que contenía y regalándoselas a sus amigas; o se extasiaba en el delicioso vértigo del vaivén de las hamacas del parque cuando iba con su padre o sus amigas. También «volaba» a la hora de elegir su indumentaria. Era proclive al desaliño y eso más de una vez le reportó alguna reprimenda por parte de las autoridades del colegio secundario que le recriminaban por andar con las medias tres cuartos del uniforme caídas, cuando era obligatorio llevarlas levantadas; además, claro, de que sumaba con su forma de ser algún grado de inquietud a sus celadoras, las que la habían calificado no sin cierta dosis de cariño como «medio revoltosa». En verdad, Violeta más que revoltosa era una adolescente cargada de energía e inteligencia; sobresaliente en su grupo porque siempre tenía a mano alguna pregunta para hacer; siempre algún comentario con el cual interceder en una clase o en una conversación. Más de uno de sus docentes le reconocía y apreciaba esa conducta, porque contribuía a que ellos tuvieran que responsabilizarse en llevar los temas un poco más allá, a exponerlos con mayores perspectivas. Violeta prefería sentarse al fondo del aula, contra la pared de altas ventanas que daban a la calle. Y desde esa especie de retaguardia estratégica disfrutaba con demostrar cuánto sabía de cada tema. El régimen horario, desde las 8 menos cuarto de la mañana hasta las 13, le dejaba gran parte del día libre. Para aprovechar mejor del tiempo, organizaba con cierta rigurosidad sus asuntos: almorzaba, ayudaba en las tareas de limpieza, se abocaba a dar satisfacción a las tareas escolares. Cuando la currícula escolar imponía educación física o música, el encuentro con María Inés Longobardi, su mejor amiga, se prolongaba más allá del horario de clases. Y, también, se encontraban para estudiar frente a las exigencias de algún examen. Mabel Zoco, profesora del plantel docente del Colegio Jesús Sacramentado, con cargos en los años primero y quinto, tenía por costumbre realizar una semblanza, mitad a modo de balance mitad a modo de consejo, de cada uno de sus alumnos al momento que terminaban su último año de estudios. Con dulce serenidad, Mabel recorría en palabras las cualidades de cada uno de los chicos para, sobre esa base, sugerirles que profundizaran en tal o cual derrotero en materia de estudios, prestaran atención a los valores que según cada criterio los ajustara en el camino del bien; en fin, que descontaran sin escalas innecesarias el camino de la realización. Cuando Violeta llegó al final del ciclo secundario, Mabel, cumpliendo con su propia tradición, le habló con absoluta franqueza. Había pensado mucho las palabras con que se dirigiría a esa adolescente que había visto crecer. Estaba al tanto de los pesares que Violeta trasladaba desde su tierna infancia, despojada de su madre por la prepotencia impune de la muerte y parcialmente de su padre por las ciegas exigencias de la vida. Y sabía también de la reparación de amor que había recibido por parte de la familia que la había adoptado. –Siempre he pensado –le dijo– que tenés un gran carácter y un espíritu emprendedor. En un lugar apropiado, y bien contenida, la fuerza que te impulsa podría alcanzar su verdadera expresión. Pero debo decirte que, en un entorno malo, por la rebeldía innata que se muestra en vos, podrías hacerte propietaria de algún que otro problema. La docente, que sin dudas sentía un cariño especial por Violeta, le sugirió que enfocara el gran potencial de que era dueña hacia aquello que la hacía sentir bien, es decir la astronomía. Cuando Violeta le confió que había elegido seguir una carrera universitaria con otra orientación, la Ingeniería Química, Mabel se alegró igual. Amalio Ortolani, su padre, también se alegró de que su hija eligiera La Plata para estudiar y vivir. Era muy bueno para él saber que estaba a un par de horas de viaje en colectivo de línea de su casa. Ya no tendría que viajar los interminables 360 kilómetros de vías férreas para verla en Bolívar. A lo sumo, la acompañaría algún que otro viaje para visitar al resto de la familia, porque si de algo estaba convencido Amalio era que su hija se mantendría en contacto permanente con los amables y generosos Di Mayo que, en los ocho años anteriores, la habían criado como a una hija más. Sabía que Violeta utilizaría las vacaciones de invierno y verano para pasarlas en Bolívar y no con él, pero eso no le molestaba en absoluto porque constituía un modo real de corresponder el cariño que a Violeta le había prodigado la familia bolivarense. Muchas veces había escuchado de boca de ella que «su» lugar de referencia era Bolívar, que ella «era» de Bolívar porque en Bolívar había encontrado el anclaje perfecto a la dolorosa deriva emocional que le había generado la temprana desaparición física de su madre. Acaso Amalio nunca supo que su hija, en lo profundo de su corazón deseó que él la incitara a regresar a su lado o al menos a pasarse unos días de vacaciones con él. Ortolani, superada la pérdida de su esposa, volvió a casarse con una mujer que no supo o no quiso ganarse el afecto de Violeta. A tal punto se esforzó en mantener distancia con la niña que la primera vez que se vieron le tendió la mano a modo de saludo y le espetó un lacónico «cómo le va, niña». Llegada a la ciudad de La Plata, Violeta alquiló un cuarto en una pensión ubicada en la calle 50 entre 2 y 3. Se había anotado en la facultad de Ingeniería, y aguardaba con entusiasmo a María Inés Longobardi, anotada en la Facultad de Derecho y que llegaría pronto para instalarse en un departamento de su familia, en calle 54 entre 2 y 3. La elección de la pensión había tenido mucho que ver con la ubicación del departamento de su amiga; las tres cuadras de distancia (la calle número 52 no existe en La Plata) entre ambas, auspiciaban largamente la posibilidad de mantener, con independencia de los regímenes horarios distintos, una relación tan fluida como la que habían mantenido en Bolívar. Tanta era la profundidad a que había penetrado el cariño mutuo, que cuando María Inés por fin llegó a La Plata para quedarse, invitó a Violeta a vivir unos días con ella. Fueron pocos días, un par de semanas, ya que luego se instaló en el departamento la hermana mayor de María Inés. Violeta entonces regresó a la pensión, pero estaría en contacto directo con las hermanas todos los días: para asistir juntas al comedor estudiantil o cuando, al atardecer, se juntaran a disfrutar de la ceremonia del café, puesto que a María Inés no le gustaba el mate. Fue en aquellos días de compartir el departamento que Violeta tuvo un fugaz reencuentro con un amigo de la infancia. María Inés le había escuchado decenas de veces en los años que llevaban de amigas, que había dejado un «novio» en Buenos Aires. Se trataba de un chico que asistía a la misma escuela que ella y al cual había dejado de ver desde el mismo día en que se mudara a Bolívar. Gustavo –así su nombre– había ingresado, imaginariamente, en los juegos infantiles de ambas amigas. Los primeros años esa «presencia» había manifestado una ostensible asiduidad, luego había ido deslizándose paulatinamente hacia una presencia nebulosa y sólo mentada ocasionalmente. Ahora, en estos primeros días de adaptación a una nueva vida, el nombre de Gustavo reaparecía. –Hablé hoy por teléfono con él –le contó entusiasmada Violeta a María Inés– y es probable que un día de estos venga a visitarme acá, a La Plata. La vaga definición del momento de la visita se convirtió en certeza absoluta al día siguiente. Al mismo tiempo, Gustavo dejó de ser un nombre que aflorara a la boca de Violeta cada vez que entre las chicas se hablaba de chicos, para encarnarse en un hombre real. También sirvió para establecer pequeñas ratificaciones, casi innecesarias, casi redundantes: María Inés ratificó que su amiga no se había inventado un personaje de referencia masculina para «mostrar» en una conversación, Violeta ratificó que la mentira, aunque inocente, no estaba prevista en su conducta. Gustavo llegó a la hora de la cena. María Inés, anfitriona, se preocupó de acompañar a la pareja mientras duró el apetito nocturno. Luego sirvió café y con la excusa verosímil del estudio, se retiró a su cuarto. Violeta y Gustavo se quedaron hablando, aventurándose cada uno en los ocho años que habían pasado sin verse, probando aquí y allá si algo de lo que ambos habían pensado del otro se correspondía con aquello en que se habían convertido; físicamente y también política e intelectualmente. A primera vista no se habían desagradado, pero con el correr de los intercambios verbales comenzaron a surgir escollos, incomodidades, obstáculos. Al principio superables, pero finalmente insalvables cuando llegaron a las preferencias políticas; él le habló de su adherencia a los principios del radicalismo y ella le dijo que se había volcado decididamente al peronismo; él argumentó que su elección se debía a que su padre era radical y ella le retrucó sin más que su elección se debía a convicciones propias. A partir de allí la charla amena derivó en discusión y las expectativas previas en frustración, de ambos lados. Él se fue apenas pasada la medianoche, ella se quedó llorando hasta la madrugada. Al otro día comenzó a desprenderse, olvidándolo, de aquel recuerdo infantil. Pocos días después de aquella noche de desengaño, llegó al departamento la hermana de María Inés Longobardi y Violeta debió regresar a la pensión. Otras pasiones, más precisas y presentes, estaban promoviendo un momento germinal en la joven. Pasiones que nacían compartidas con nuevos amigos y amigas, los que descubría cada día en la facultad y con los cuales había comenzado a coincidir: los chicos y chicas de la Juventud Universitaria Peronista. Con algunas de aquellas chicas alquiló un departamento, ubicado en 6 y 44, unos meses más tarde. Vivir en un departamento ofrecía no sólo mayor libertad de movimientos y más espacios; dotaba la vida del estudiante alejado de su familia de un contexto hogareño más cercano al que había dejado. De tal suerte, el acomodamiento integral al nuevo mundo se iba haciendo cada vez más profundo para Violeta; estaba componiendo de algún modo un hogar, un grupo de referencia y contención de sus voliciones político sociales; también un nuevo circuito de amistades; y habitaba las aulas donde se hablaban y estudiaban los temas que, desde muy pequeña, la habían movilizado. En todo sentido, porque a los estudios de ingeniería se le había sumado también ese año el curso de «Realidad Nacional» donde, claro está, se debatían temas de historia, política y literatura argentina. Violeta, compenetrada de esas cuestiones, se anotó como ayudante. En esos días conoció a muchos chicos y entre ellos a uno en particular: el «Petiso» Oscar Galante, uno de los impulsores de aquel curso, del cual pronto se hizo amiga. El joven, inteligente y dotado de una innata capacidad para organizar voluntades, era el referente de la lista Azul y Blanca, una agrupación que en los meses siguientes, se subsumiría en la Juventud Universitaria Peronista. Miriam Alí estudiaba Derecho y formaba parte de la Juventud Universitaria Peronista, organización estudiantil que pasados los primeros años de la década de los setentas estaba disfrutando de un crecimiento exponencial en el número de integrantes y de una influencia creciente allende las aulas. La reapertura política que la sociedad civil movilizada había logrado imponer al gobierno de facto, propiciaba, al menos inicialmente, un nuevo tipo de participación en la vida del país para quien, en el contexto de las múltiples organizaciones, se atreviera. La «primavera Camporista» comenzaba a vislumbrarse como posible desde ese horizonte cercano de marzo de 1973 y parecía que todo se apoyaba en una cuestión de voluntad. Miriam, como miles de jóvenes universitarios, asistía a reuniones de organización, repartía volantes con las consignas que ellos mismos elaboraban, pintaba paredones y periódicamente concurría a los barrios periféricos olvidados por el modelo económico social en despótica vigencia. Ese roce social la llevaba a conocer y tratar cada vez a un mayor número de chicos y chicas. Una de ellas fue Violeta Ortolani. Miriam y Violeta se hicieron amigas rápidamente y esa relación se extendió a los amigos y conocidos que ambas tenían. Para un observador ajeno al grupo la sobriedad de Miriam parecía contrastar con el estado de alegría constante en que vivía Violeta, pero ellas encontraban en esas divergencias un complemento. –Alguno debe pensar que yo soy una tilinga y vos una «traga» –solía decirle Violeta a Miriam cuando creía, en alguna reunión, que se había excedido en algún calificativo o comentario y escuchaba a su amiga tan puntual y concreta en sus intervenciones. Miriam le despejaba esas ideas apuntándole que estaban entre pares; que allí no había, al menos no debería haber, gente con ese tipo de prejuicios. Violeta quería a su amiga y admiraba a su familia. El padre de Miriam, Enrique Alí, había desarrollado una larga trayectoria como dirigente gremial en el Sindicato de Estibadores del Puerto de Ensenada. Comprometido con los intereses de sus compañeros, había encabezado luchas y reivindicaciones con el afán de propiciar mejoras en la calidad de vida de los trabajadores. Incluso, en pleno auge de la Alianza Anticomunista Argentina y de la violencia «persuasiva» que empleaba la derecha sindical, había posibilitado la salida del país de varios perseguidos: su influencia en el puerto abría las compuertas de las bodegas de los barcos que abandonaban el país para que, escondidos en esas fauces, los militantes escaparan de la muerte segura que les aguardaba si los hallaban las patotas. Esos eran detalles que, para Violeta, marcaban definitivamente a una persona. En tanto Beatriz Iglesias era antes que la madre de Miriam, una amiga más con la que podía contar. –Tenés a quien salir, vos, che –le lanzaba Violeta como sentencia cómplice a su amiga, cada vez que la escuchaba discurrir sobre algún tema relacionado con la lucha política en que ambas, militando en grupos distintos, se habían sumergido. Y Miriam le contestaba con una sonrisa, también cómplice y a la vez cargada de agradecimiento, por la elogiosa comparación con sus padres. Las mudanzas, la frecuentación de nuevos amigos y en gran medida las diferencias políticas, fueron espaciando los encuentros entre María Inés Longobardi y Violeta. Intercambiaban algunas palabras cuando se cruzaban en el comedor universitario o en la calle. Y habían dejado de hablar de política porque Violeta sabía que María Inés no estaba de acuerdo con el tipo de adscripción militante que ella había adoptado, la «tendencia»; y porque María Inés entendía que habiendo dejado las cosas claras ya, lo mejor era no retomar el tema para seguir con la amistad que se profesaban. Edgardo Garnier había llegado a La Plata a principios del año 1973. Había nacido y se había criado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos y desde pequeño había cultivado pacientemente el sueño de ser ingeniero, ensanchando los límites de su curiosidad hasta trocarla infinita. Armaba y desarmaba cuanta máquina cayera en sus manos. Su madre le consentía esas iniciativas. No obstante, cuando Edgardo le confió que al finalizar el colegio secundario se marcharía a La Plata para seguir sus estudios universitarios, a ella poco y nada le había gustado esta decisión. Incluso llegó a pedirle que repensara el destino. Le angustiaba pensar en que su hijo, alejado de la familia, estaría inmerso en ese mundo ajeno y hostil que le acercaban los diarios y los noticieros de la televisión. Y si bien Edgardo no había mostrado hasta entonces inclinación política alguna, le conocía su innata vocación social, que era tan intensa como su predilección por el mundo del funcionamiento de las máquinas. En 1974, cuando ya estaba afianzado en su condición de universitario, Edgardo conoció a Violeta. Fue en la Facultad de Ingeniería, en una reunión de la JUP a la que se había sumado. Violeta lo sedujo inmediatamente: alegre, casi burbujeante, dueña de unos ojos negros que lo miraban profundo, hasta inquietarlo; atractiva aunque un tanto baja para su estatura cercana al metro ochenta; y con apariencias de estar tan segura de sí misma que lo impresionaba. Por lo demás, no era distinta al resto de las chicas que él frecuentaba; vestía casi frugalmente con vaqueros, una remera y por sobre ella un suéter; cuando hacía frío, también igual que muchas de las chicas de entonces, recurría al uso de un poncho. No era de usar cosméticos y gustaba –tanto como él– de pasar el mayor tiempo posible con sus amigos. Y sus amistades, casi todas, tenían como punto de contacto la militancia política, que para entonces se había convertido en una actividad riesgosa. Violeta, por su parte, había encontrado en aquel joven de facciones tan agradables como su forma de sonreírle, al hombre exacto. Además, Edgardo sufría del mismo modo que ella la injusticia social. Por esa íntima razón es que se había sumado a la JUP, para colaborar en la construcción de un nuevo modo de hacer política, que redundara en un nuevo modo de organización social: equitativo en posibilidades para todo el mundo. Al poco tiempo de formalizar como novios, Edgardo la invitó a pasar un fin de semana en Concepción del Uruguay. Allí le presentó a sus padres; a la pequeña Silvia, su hermana; luego la llevó a pasear por los lugares donde había estudiado y le presentó a sus amigos de toda la vida. Le abrió su pasado inmediato, en el lugar justo donde él concentraba sus afectos y ella tomó para sí aquella familia, aquellos lugares, aquellos amigos. Concepción y sus detalles se convirtieron para Violeta y Edgardo en un lugar posible de habitar luego de finalizados los estudios. Regresarían más de una vez en los dos años siguientes. De momento, debían continuar su vida en La Plata donde Edgardo para colaborar con su familia en el mantenimiento de sus estudios, se había empleado como trabajador en el Parque Pereyra Iraola. Todavía, para mediados de 1974, Edgardo y Violeta no convivían. Se veían todas las noches, haciéndose un tiempo de intimidad entre las horas de estudio, de trabajo y de militancia en la JUP. Y los fines de semana, cuando el trabajo solidario en los barrios les daba respiro, se juntaban con Miriam Alí, el Petiso Oscar Galante y otros chicos para salir a pasear en un Isaard, un automóvil pequeño pero que soportaba a 6 ó 7 amigos de excursión por la ribera de Punta Lara o de mateadas en el hermoso Bosque platense. Y, como una figura de la cual no podían desprender sus pensamientos, sus palabras y sus acciones, siempre aparecía Perón. El mismo Perón que, en la jornada del 1º de mayo de 1974, había defraudado a Violeta. Ella había asistido a la Plaza para compartir con él los festejos que el día prometía: era la primera vez que, luego de casi 20 años, el Líder hablaría al pueblo en el Día del Trabajador. Y el Líder los había ofendido, los había obligado a dejar la plaza casi vacía al acusarlos de imberbes y advenedizos. –¡Ningunos imberbes y menos que menos recién llegados! –se quejó, molesta, Violeta– Nos hemos estado jugando la vida los últimos años, todo para que nos vengan a tratar como pendejos. Se le habían venido, como en indómito tropel, todas las emociones juntas y todos los sinsabores: los tiros y las corridas de aquel mediodía en Ezeiza; la caída y defenestración del «Tío» Cámpora por parte de la camarilla de facciosos que habían «entornado» a Perón; las persecuciones, que habían abarcado al mismo tiempo a gobernadores que simpatizaban con «la tendencia», a dirigentes y gremialistas de base y a los propios integrantes de la Juventud. Las agresiones verbales de la Plaza, si bien podían considerarse a primera vista como un exabrupto, puestas en su debido contexto histórico constituían un ariete furibundo que rompía, tajantemente, las relaciones de la otrora «juventud maravillosa» con Perón. Por lo menos así lo había tomado Violeta y muchos de sus compañeros. La muerte de Perón, un par de meses después, volvió a reconciliar a Violeta con la Plaza y con el Líder. Fue con un grupo de compañeros a pasar la noche velando los restos del hombre que había cambiado la vida política del país y por supuesto su propia vida. Miriam, compañera de marchas, volanteadas, pintadas y reuniones esta vez no formó parte del grupo. Aceptó un consejo de su madre y se quedó en La Plata siguiendo los avatares del duelo por televisión. El 19 de septiembre de 1974 un comando de Montoneros, disfrazados de obreros de la Empresa Nacional de Teléfonos, cortó la avenida Libertador a la altura de Olivos y en un rápido operativo llevó a cabo el secuestro de dos empresarios, hermanos, propietarios de un holding con ramificaciones internacionales: Juan y Jorge Born. El saldo a modo de rescate que arrojó ese operativo fue múltiple: una suma de dinero que, según diversos testimonios periodísticos llegó a la friolera de 60 millones de dólares, y alimentos distribuidos en distintos centros urbanos del país por valor de otros 5 millones de dólares. Fue un golpe de efecto propagandístico extraordinario, con resonancias en todo el mundo: demostró de una manera radical que la capacidad operativa de Montoneros y la eficacia en el logro de objetivos importantes excedía los cálculos que realizaban los funcionarios del gobierno. Y más aún, porque a esta formación político militar de envergadura se agregaban, entre otros, organismos político partidarios como la JP y político estudiantiles como la JUP. Estos últimos, en tanto organismos de masas, proveían el apoyo logístico llevando adelante operaciones de distracción cuando Montoneros lo requería. Así, más de una vez Violeta y sus compañeros de militancia robaron sábanas de las terrazas y patios platenses para elaborar pancartas y cartelones, y en incontables oportunidades formaron parte de la «diversificación de objetivos». Una de esas oportunidades, a fines del año 1974, fue la organización del operativo que tuvo por objetivo incendiar entidades bancarias en La Plata, el mismo día, para cubrir mediante el uso de la distracción un hecho de mayor importancia que realizaría la «Orga». Dos horas antes de que se iniciaran las acciones, se distribuyeron las sedes entre las distintas Unidades del «Pelotón» de Ingeniería. A la Unidad Antonio Quispe, a la cual pertenecían el Petiso, Edgardo, Violeta, el Pollo Raúl Fantino, entre otros, le fue dado cortar la calle a la altura de la avenida 1 intersección con calle 67. El Petiso maldijo el lugar que les había tocado en suerte, a una cuadra de donde vivían varios de los compañeros, pero nada pudo hacer por evitar el «operativo». Allá fueron, a la hora indicada, a cortar la calle, romper todos los vidrios de la entidad bancaria ubicada en la esquina, tirar bombas de humo y finalmente arrojar en el interior del banco las bombas «Molotov» que incendiaron por completo el edificio. Cuando todos los pasos previamente diseñados estuvieron satisfechos, se dispersaron. Ese día ardieron sin remedio 15 bancos en distintos lugares de la ciudad de las diagonales. Luego del operativo, el debate interno y las consultas realizadas indicaron que lo mejor era cambiar de aires. Cuando comenzaba 1975, se fueron a vivir a la casa de la calle Libertad 190 y ½, en el barrio de Cambaceres. Y junto con ellos fue Edgardo «La vieja Bordolino» Garnier, quien se había ganado semejante apodo sin hacer nada; había bastado que su fisonomía tuviera cierto parecido con la del protagonista del aviso comercial publicitario de Vinos Bordolino. El resto corría por parte de sus ocurrentes amigos. Una parte de los dólares provenientes del intercambio de los hermanos Juan Born –liberado en marzo de 1975– y Jorge Born –liberado en junio del mismo año–, fue utilizada para imprimir documentos de diversos tipos: volantes cargados de consignas, librillos de adoctrinamiento, revistas de circulación masiva, etc. En las semanas siguientes al cobro, esa documentación llegó a cada uno de los lugares donde había un integrante de la «Orga», militantes de la JP, miembros de la JUP, incluso ciudadanos sin contacto orgánico con Montoneros. Una valija quedó en poder del «Pelotón» de la JUP en que militaba Violeta. Ella era quien debía distribuir esos brulotes para que circularan rápidamente; y si bien no era una tarea difícil, llevaba implícita una enorme peligrosidad puesto que si la detenía la policía no tenía modo de escapar de una dura condena. Se había cumplido un año del fallecimiento de Perón y las cosas se habían puesto peores aún de lo que estaban cuando el General vivía. La Triple A desataba cacerías humanas ante la impasividad cómplice de las fuerzas de seguridad y estar en su mira era tener en ciernes una condena a muerte. Si se filtraba información sobre la maleta que ocultaba debajo de la cama y llegaban a ella los esbirros de López Rega antes que la policía... Una noche, Violeta tomó la maleta, agregó en ella documentos de doctrina que alguien le había pasado para que leyera y salió de su casa. En 15 minutos estaba tocando el timbre del departamento de las hermanas Longobardi. Atendió María Inés y le abrió la puerta para que pasara. –¿Me puedo quedar a dormir con ustedes por esta noche? –le preguntó a su amiga, sabiendo de antemano que la respuesta sería afirmativa. María Inés le dijo que sí, que por supuesto. –Sucede que estoy sola en casa, se fueron todos. Violeta sabía que ese departamento estaba limpio, que no figuraba en ninguna lista de ningún grupo. Y no estaba segura que el departamento en que ella vivía lo estuviera, por eso se había trasladado hasta allí. Pasaría esa noche y al otro día entregaría el contenido de la maleta a otros compañeros. Luego, aligerada de peligro, vería qué hacer. Se le ocurrió que si salía esa noche podía establecer un contacto seguro para aceitar la posterior entrega de los impresos. No quería pasar más de un día en esas condiciones. Después de cenar, se despidió de María Inés diciéndole que se iba a encontrar con Edgardo. Las hermanas, que habían consentido la permanencia de su amiga sin comunicárselo a sus padres, le entregaron una llave para que entrara directamente cuando regresara. Violeta buscó esa noche y durante los días subsiguientes el contacto preciso para entregar la maleta. Como no podía lograrlo, permanecía cada vez más tiempo fuera de la casa. Las hermanas Longobardi la escuchaban regresar a la madrugada, preocupadas por la conducta de su amiga: no les daba explicaciones de por qué salía tanto de noche y volvía tan tarde. A lo sumo deslizaba a modo de respuesta que «salía a hacer pintadas». Una de esas noches, María Inés aceptó una sugerencia de su hermana para que entre ambas abrieran la valija que había traído Violeta y de ese modo ver qué contenía su interior. Violeta había salido, como las noches anteriores, y cuando las hermanas estuvieron seguras que podían abrir la maleta sin pasar por un momento desagradable, la abrieron. No las impulsaba, claro, una curiosidad banal, sino más bien intuiciones que las intrigaban y las llevaban a pensar negativamente sobre el misterioso contenido que aquella valija podía albergar. Cuando las hebillas cedieron a la habilidad de las manos, quedó al descubierto la folletería política que Montoneros había exigido a los Born y los instructivos que la organización político-militar había desarrollado para sus militantes, donde indicaban qué conducta debían adoptar frente a distintas situaciones violentas: enfrentamientos, secuestros, tortura. Un temor mezclado con bronca invadió a las hermanas. Era esa una instancia que sabían comprometedora porque las conectaba directamente con el secuestro más conocido de los últimos años y con un sector del movimiento peronista con el que no estaban de acuerdo. Con la premura que nace del miedo, las hermanas se deshicieron de la maleta. Luego se sentaron a esperar el regreso de Violeta. Al cabo de dos horas llegó. Le hablaron francamente y le expusieron que se sentían en algún modo traicionadas en su confianza. –Sabés que ni siquiera le habíamos contado a papá que estabas con nosotras por unos días –le reprocharon las hermanas. Luego, no sin dolor, la misma hermana mayor de María Inés le pidió que dejara la casa esa misma noche. María Inés ni siquiera se avino a despedirse de su amiga. Quiso evitar el encuentro para no terminar la relación que tantos años llevaba con una discusión amarga. Violeta se disculpó por haberlas puesto en peligro sin querer, tomó las pocas pertenencias que había llevado al departamento entre las cuales figuraba la alianza de matrimonio de su madre que había dejado en guarda de María Inés, y luego se fue. El incidente de la maleta, sumado a la participación cada vez mayor que había estado tomando en las operaciones de «diversificación de objetivos», consolidaba la nueva etapa en la vida política de Violeta. En su conjunto, estas acciones significaban un salto cualitativo en la confrontación que como sujeto político mantenía con el gobierno; de la participación estudiantil había devenido en colaboradora directa de Montoneros, aunque sin ser un soldado. Montoneros a fin de cuentas portaba las mismas consignas generales que movilizaban a los chicos de la JUP: independencia económica, soberanía política y justicia social, sólo que recurría a medios más directos para hacerse escuchar frente a lo que consideraba un gobierno autista. Claro que esa nueva forma de militancia le atribuía la obligación de proveerse de mayor seguridad. Edgardo, mientras tanto, se las arreglaba muy bien para vivir junto a un grupo de compañeros; más que eso, amigos, en una casa «limpia» de Ensenada, conseguida por el Petiso Galante. El Pollo y La vieja Bordolino se habían hecho cargo del «negocio» de servicios técnicos de electricidad que en la casa de Libertad al 190 y ½ habían iniciado. Le habían puesto, a sugerencia del histriónico y eterno bien humorado Pollo, «El Pollo Eléctrico». Nadie había puesto reparos porque el nombre era lo de menos, ya que con esa iniciativa el grupo de jóvenes (el Tano, La Vieja Bordolino, El Petiso, el Pollo, el Galleguito, el Rafa, el Jujeño) comenzaría a trabar relaciones con los habitantes del territorio al que habían llegado. Al poco andar ya estaban reparando instalaciones eléctricas en las precarias viviendas del barrio y de «Villa Tranquila», humilde asentamiento que se encontraba a unas pocas cuadras de la casa; secadores de cabello, lámparas, radios... y todo cuanto los vecinos acercaran al «taller». Los insignificantes costos del servicio que brindaban pronto los hicieron muy reclamados en el barrio. Por otra parte, que la vecindad hiciera uso de sus servicios les proporcionaba una buena coartada para mantener en funcionamiento una piedra amoladora, una afiladora, una cortadora de metales, taladros, soldadoras, sin despertar sospechas. En ese mismo taller, los jóvenes preparaban las bombas de humo, los clavos «miguelito», las gancheras para colgar los cartelones y las pancartas; tanto para el «Pelotón» de ingeniería como para otros grupos afines que no tenían la posibilidad de fabricarse estos elementos. Violeta, cuando iba –y lo hacía seguido toda vez que allí vivía Edgardo–, colaboraba en todo cuanto le pedían. No obstante, mantenía su militancia firme en la JUP. En aquella vivienda llevaban una vida muy modesta pero compartida con mucha gente ya que, además de taller, era un lugar apropiado para reuniones políticas y refugio pasajero para aquellos que necesitaran «guardarse» por unos días. Con el tiempo, esa misma situación de tránsito tornó extremadamente conocida a la casa. Eso, y el episodio de la distribución de los alimentos «recuperados» a los Bunge y Born, terminó por colocar a sus habitantes en la categoría de «los Montoneros que regalan comida». Para fines de mayo de 1975, uno de los camiones cargados de aceite, pantalones y camisas de grafa, harina, dulces y demás productos fabricados por las empresas de los hermanos secuestrados (uno de los cuales, Juan Born, para esa fecha ya liberado), llegó a Villa Tranquila. El Petiso Galante, responsable del grupo que operaba en el territorio, había logrado que fueran ellos quienes distribuyeran entre los vecinos el cargamento. Convencidos que recorrían con ese hecho el camino inverso al que de ordinario hubiera seguido la relación entre las mercancías y los hombres y mujeres de la humilde barriada, esa jornada se entregaron con agrado a compartirlas. –Por una vez –comentó satisfecho y feliz el Pollo –los pobres disfrutan sin beneficiar a los ricos. A partir de aquella jornada, la inserción en el barrio se multiplicó. Los vecinos los llamaban para que organizaran el zanjeo de las cunetas; para que asistieran escolarmente a sus hijos e ingresaran en el mundo pedagógico a más de algún adulto que quería aprender a leer sin dificultad. Incluso les propusieron fundar una sociedad de fomento, lo cual aceptaron sin reparos. El Pollo, carismático y ocurrente, como siempre, se inscribió como miembro. Cuando le preguntaron cuál era su nombre y apellido, la situación se tornó complicada. Tenían órdenes de no dejar trascender, por seguridad, sus verdaderas identidades. El Pollo salió del brete con enorme solvencia. –Me llamo Raúl Polloni... por eso lo de «Pollo». Oscar y Edgardo, tuvieron que extremar fuerzas para no largar la carcajada allí mismo. El buen humor y optimismo del Pollo y de Violeta constituían buenos ingredientes para levantar el ánimo de la militancia durante aquellos duros meses. Equilibraba, de un modo superficial, claro, el desagrado que producían las malas noticias. Desde las últimas semanas de 1975 venían escuchando que el gobierno de Isabel Martínez de Perón tenía fecha de vencimiento. Este solo dato ingresaba el óxido corrosivo de la inquietud hacia el interior del grupo. Si los militares tomaban el poder, iban a quedar mucho más claras las diferencias y la lucha refractaria se haría más abierta, ergo más legitimada porque no se daría contra un gobierno -elegido en las urnas, sino con un gobierno faccioso. También cabía pensar que la escalada de represión que se había desatado hasta esos días alcanzaría proporciones por el momento imprevisibles. Sin dudas, debían esperar tiempos más duros que los presentes, que ya eran duros por la muerte o encarcelamiento de decenas de compañeros en distintos puntos del país y por un repliegue incesante de las masas. No se equivocaban en el diagnóstico. La madrugada del 24 de marzo de 1976, la casa de la calle Libertad en Cambaceres, fue allanada por el Ejército. El 23 de marzo, por la noche, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Victorio Calabró, había abdicado. El centro de la ciudad de La Plata se había llenado de tanques del Ejército y de soldados. Que cayera el gobierno nacional era cuestión de días, acaso horas. El Petiso, como responsable de su grupo, había dispuesto que cada noche alguno de los muchachos hiciera guardia. Si los venían a buscar, fueran parapoliciales o soldados, lo harían de noche. La noche que desembocaba en el 24 de marzo le tocaba a él la guardia. Por eso pudo escuchar, por la radio, compañera inseparable de quien estaba de guardia, que «el Gobierno se halla operativamente en manos de las fuerzas armadas». Ni bien se percató que ese comunicado número 1, propalado a las 3 de la madrugada, significaba el inicio de una nueva etapa, se apuró en despertar al resto de los chicos, que dormían. –Arriba todos, que si Videla está en operaciones, Cambaceres también lo está a partir de ahora – gritó al ingresar a cada una de las habitaciones. Se levantaron todos. Faltaba La vieja Bordolino, que esa noche se había quedado a dormir en casa de Violeta. Discutieron qué hacer y llegaron a la conclusión que lo mejor era esperar a que amaneciera y luego lanzarse a la calle, para «tomar la temperatura» a que iba a manejarse el nuevo gobierno. Cuando comenzaba a clarear, escucharon pasos urgentes en el pasillo de ingreso a la casa. Era una vecina que venía a avisarles que el Ejército estaba en el barrio. –¡Chicos, chicos, vienen los encapuchados, sálvense. Vienen por ustedes! Nadie dudó en seguir el plan de fuga que habían estado discutiendo esporádicamente desde que habitaban la casa y con mayor asiduidad en los últimos meses. El Petiso corrió hasta el lugar donde se guardaba la moto y el Tano lo siguió. Ellos debían evacuar por el frente. El resto se dirigió a los fondos, para escurrirse antes que la casa cayera en mano de los soldados. El Petiso trató de poner en marcha la moto, pero no lo logró. El Tano sugirió que se montara igual, que él empujaría hasta que arrancara. Luego montaría y se irían los dos. Comenzaron a transitar el corredor; cuando llegaron a la vereda la moto llevaba un envión importante. El Petiso soltó el embrague y arrancó. El Tano se montó a la carrera, justo cuando la esquina era obstruida por un colectivo de la Armada, del cual bajaban soldados armados. Como impulsados por un resorte, ambos miraron para atrás, para la otra esquina. Si estaba despejada era una posibilidad. Un Jeep y un camión del Ejército taponaban el paso. Estaban atrapados. El Petiso se jugó la última carta que tenía y maniobró la moto en la misma dirección en que habían salido. Simularían ser dos trabajadores que salían para sus quehaceres diarios, otra cosa desembocaba directamente en el suicidio. Estaban al descubierto y sin armas para repeler o iniciar una agresión. Para sorpresa de ambos, los soldados se apartaron del camino que seguía la moto y los dejaron pasar. Se fueron. Esa tarde, dos de los chicos regresaron a la casa y los vecinos les comentaron lo que había sucedido: no habían llegado por ellos, sino por dos sindicalistas de Astilleros Río Santiago, padre e hijo, que vivían justo en una casa ubicada enfrente. Los chicos, luego de las aclaraciones, entraron a la casa y se llevaron lo que la pobre movilidad de que disponían, dos bicicletas, les permitió. Esa noche, otro «operativo» tuvo sí como destino la casa de Libertad al 190 y ½. Luego de la salvada providencial, se distribuyeron en casas de distintos compañeros y planificaron el camino a seguir. Lo primero que apareció en las discusiones fue la necesidad de recuperar el resto de las cosas que, atentos al apuro con que abandonaran la casa, no habían podido sacar: ropa, los documentos que habían «embutido» y la mayoría de los libros, los cuales se distribuían en porcentajes similares en libros de estudio y libros de doctrina. Para llevar adelante esa peligrosa misión de rescate eligieron a Miriam Alí. Miriam conocía el lugar porque había ido muchas veces de visita, pero no era muy conocida en el barrio, de modo que podía pasar desapercibida y escabullirse hasta el interior de la casa a rescatar cuanto se pudiera. Dos días después del golpe de Estado, la amiga inseparable de Violeta y Edgardo, y única capaz de recuperar los bienes abandonados, partió para Ensenada. El Citroën 2CV de Miriam avanzaba a barquinazos por las calles de tierra del barrio, reverenciando los pozos que las lluvias y la despreocupación municipal habían dejado profundizar. Miriam se había propuesto ir despacio, tomando nota de la mayor cantidad de detalles, independientemente de lo nimios que acontecieran. Esa precaución la puso en estado de alerta frente al descubrimiento de dos curiosidades: no andaba gente en la calle, a pesar de la hora –media mañana–, y tampoco se había cruzado con vehículos en los últimos minutos de viaje. Había hecho ese trayecto innúmeras veces antes y jamás le había ocurrido cosa semejante. -»Acaso la gente no salga a la calle hasta tanto no sepa cómo viene la mano con el nuevo gobierno», pensó. Era una posibilidad sobre la que valía especular. Pero las especulaciones dejaron terreno a la realidad cuando de pronto, una cuadra antes de ingresar en la calle Libertad, una persona salió de su casa haciéndole señas para que detuviera la marcha. La expresión, de pánico, en el rostro del hombre le produjo escalofríos. Sin saber por qué, Miriam detuvo la marcha y se bajó, mecánicamente, del auto. Fue un acto irracional, un reflejo fiel del tumulto de emociones encontradas y pavorosas que le obstruían el pensamiento en ese momento. Sabía que estaba enfrascada en una «misión» de enorme peligro; ser descubierta importaría para ella, cuanto menos, una estadía tras las rejas. Además, sabía perfectamente que si habían allanado la casa era porque el grupo al que ella estaba integrada no constituía un secreto para las fuerzas represivas, de modo que si la apresaban cabía también la posibilidad de que la torturaran para que denunciara el paradero de sus compañeros. Conocía por su padre, por sus lecturas, por sus amigos de militancia, que la tortura no era ajena a la historia de los representantes del «orden» estatal. La voz del hombre la sacó del estupor en que estaba sumida. –Disculpe que la haya detenido así, señorita –le dijo con voz grave el hombre– Yo la conozco del club Petirosi; la conozco a usted y a sus amigos. Disimule y haga como que somos viejos conocidos para que podamos seguir hablando sin levantar sospechas. Miriam muy incómoda, sin saber qué hacer y sin fuerzas para hablar, trató como pudo de seguirle la corriente. –Mire, a la casa la reventaron los militares antes de ayer y como no encontraron a nadie dejaron una ratonera. Lo sé porque de noche se ve que los muy imbéciles mantienen las luces apagadas pero encienden cigarrillos. Y hoy llegó un Ford Falcon con paquetes. Seguro que era comida y bebida para que los de adentro sigan esperando. Yo le aconsejo que no trate de entrar porque sino la van a detener. Salúdeme como si no nos fuéramos a ver por varios días y siga de largo. Miriam lo abrazó y se despidió de él con un beso en la mejilla. Luego, desde el automóvil, le tocó bocina y le saludó con la mano. Temblando de miedo, dobló para internarse en la calle Libertad y pasó por delante de la casa que, apenas unos días atrás, había dado refugio a sus amigos. No desvió la vista del centro de la calle hasta que se alejó varias cuadras. El grupo en que militaban Violeta y Edgardo estaba en la mira de la represión. Era un dato irrefutable y en tal sentido tenían que obrar. Debían dispersarse, transitar las próximas semanas por carriles individuales, contactándose en la medida de lo imprescindible para no quedar desenganchados de la organización, pero con mucho tacto; no podían correr el riesgo de verse sin que con ello pusieran en riesgo la vida de cada uno. Violeta y Edgardo consiguieron una casa en la zona de Ringuelet y se mudaron juntos. Convivirían como una pareja más y tratarían de sobrellevar el trance. Edgardo seguiría con sus estudios de ingeniería y su trabajo en el parque Pereyra Iraola. Violeta buscaría empleo. La vida en pareja pronto les trajo nuevas cuestiones a resolver, pero esta vez cargadas de signos positivos. En mayo, el evidente retraso en la menstruación llevó a Violeta a realizarse un chequeo médico ginecológico. El médico le confirmó que estaba embarazada. Cuando se lo comunicó a Edgardo, ambos lloraron de alegría. Ese mismo día decidieron casarse. Hablaron esa semana con la familia de cada uno, y establecieron fecha y lugar para que nadie quedara excluido del acontecimiento. Frente a la certeza del embarazo, Violeta puso mayor énfasis en la búsqueda de trabajo, finalmente lo consiguió en la Clínica del Niño de La Plata. Entre tantos sinsabores, hallaba un lugar en donde podía sentirse bien. La clínica sería en adelante un lugar donde podría dar rienda suelta a su inclaudicable espíritu solidario, a la innata necesidad de ayudar que sentía. Y también, creía, era el lugar apropiado para una mujer embarazada; allí aprendería cuestiones de gran importancia para su estado de gravidez; y en fin, tendría un reaseguro médico inmediato durante 8 horas al día, las horas que pasaría trabajando. El 13 de agosto de 1976, Edgardo y Violeta se casaron por iglesia en Bolívar; antes, según la documentación que entregaron en la sacristía, y contaron a sus familiares, se habían casado en La Plata por el Registro Civil. La fiesta fue sencilla, pero alegre y concurrida. Para Violeta fue una especie de reencuentro con lugares y personas que amaba desde la infancia; incluso la propia María Inés Longobardi había sido quien la llevara en su auto hasta la Iglesia. Con María Inés habían tenido unos minutos a solas, en los cuales había ingresado como una cuña feroz la realidad que vivía Violeta en La Plata; muy ajena al clima de alegría que se vivía en torno del casamiento. –Si necesitás algo, decime. Me gustaría poder ayudarte; y no sólo a vos, también a Edgardo –le dijo María Inés. El ofrecimiento manifestado de modo general iba incluso más allá de la pareja, contemplaba además al bebé que estaba por venir. María Inés intuía que los recursos con que los novios contaban no pasaban por su mejor momento. Violeta, interpretando que su amiga le ofrecía sus servicios profesionales, le contestó que un abogado nada podía hacer ya por ella, que antes que eso necesitaba un cura. Creía que, al igual que muchos de sus amigos, caídos en enfrentamientos o secuestrados, no tenía mucha escapatoria. Tanto ella como Edgardo eran fácilmente ubicables en sus trabajos. Si la misma patota que había allanado unos meses antes la casa de Ensenada los quería encontrar, más temprano o más tarde lo haría. En la nueva vivienda, en sus actuales trabajos o en cualquier otro que pudieran encontrar. Sólo cabía pensar que su militancia en la JUP y marginalmente en Montoneros careciera de importancia para quienes, amparados por el Estado, sembraban terror con la represión. Luego de la charla, las amigas se abrazaron, se desearon suerte y partieron para la Iglesia San Carlos Borromeo donde, feliz, aguardaba Edgardo. Pasadas ceremonias y fiestas, los recién casados se dirigieron a la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay. Allí pasaron jornadas muy agradables, lejos de las preocupaciones reales que los aguardaban en La Plata. Adonde iban, llevaban con ellos apariencias de futuro y realidad de pasado inmediato. Matrimonio e hijo por venir situándolos públicamente como una pareja orientada al porvenir, compañeros y actividades que no podían ni mucho menos querían negar, que los anclaban en una batalla que ya habían perdido. Y, tan doloroso como eso, saber que nada de lo hecho podía ser compartido con los familiares. Debían mantenerlos fuera si querían protegerlos; al menos de ese cielo de temores bajo el que ellos vivían. Estaban conscientes que entre los errores cometidos hasta aquí, el peor era no haber deducido que ante el reflujo de masas lo mejor hubiese sido que ellos también se replegaran. Los peces deben irse con la marea. Y, cuando a fines del año anterior la marea había comenzado a irse, ellos se habían quedado. Por eso estaban expuestos en las desoladas playas del terrorismo de Estado. De regreso, por fin en La Plata, trataron de llevar adelante una vida de bajo perfil, dedicándose al trabajo, a trabar relaciones con los vecinos del barrio de Ringuelet, a esperar que pasaran los meses para ver al niño que crecía en el vientre de Violeta y a superar los permanentes inconvenientes económicos que tenían. El gobierno de facto no sólo agredía a la población mediante la represión; la política económica que había impulsado convertía en pesadilla la existencia de quienes tenían ingresos bajos. Violeta y Edgardo estaban en esa condición y no lo pasaban peor porque, tal como lo expresaba Violeta en una carta a la familia Di Mayo, tenían ayuda externa. Diciembre comenzó con pésimas noticias para quienes, desde la periferia de la organización político militar más importante del país, habían quedado en un grado mayor de exposición debido a que tenían un lugar fijo en el que podían ser detectados por los Grupos de Tareas. La tendencia general al repliegue, a la «retirada estratégica y resistencia táctica» que había propuesto por esos días en un documento al Consejo de Montoneros, Rodolfo Walsh, acaso era posible para quienes habían pasado a la clandestinidad. Para los colaboradores de superficie era muy difícil, porque habían militado al descubierto. El deterioro progresivo de la Columna Sur a la que pertenecían los compañeros de La Plata entre otras ciudades, y el desastre sufrido por Montoneros en general ante los ataques de las FF.AA. y las patotas paraestatales, imposibilitaba un contacto orgánico. Violeta y Edgardo, como tantos otros colaboradores quedaron, por un lado, desvinculados; por otro, desguarnecidos. La desvinculación les alejaba del circuito de información veraz, lo cual era casi como estar cegados. Deberían orientar sus estrategias leyendo entre líneas la información que aparecía en los medios de comunicación, filtrada y manipulada por el gobierno. Ocasionalmente, y producto de la casualidad, estuvieron al tanto del contenido de algún documento, como el de Walsh. El hecho de quedar desguarnecidos era más grave. Ya no tendrían oportunidad de acudir a la «Orga» para ubicar una casa limpia donde mudarse y menos aún conseguir, en el caso de que hicieran falta, pasaportes con los cuales abandonar el país. Se jugaron una de las pocas cartas que tenían a mano: quedarse y esperar que los malos tiempos pasaran. Luego verían. El 14 de diciembre amaneció lluvioso. Edgardo se levantó a la hora de siempre, preparó el desayuno para dos y luego lo llevó hasta la cama para compartirlo con su mujer. Violeta, con un embarazo de ocho meses a cuestas, había pedido licencia en la clínica y se quedaba en casa. –Cuando pare un poco la lluvia me voy hasta el almacén para traer unas cosas que necesito. Después me quedo todo el día en casa –le dijo Violeta a su marido. –Abrigate, amor. Mirá que la lluvia trajo un poco de fresco –le respondió él. Edgardo sentía que no había límites para la ternura que le despertaba la imagen de su esposa embarazada. La amaba con una necesidad visceral y no había nada que él no estuviera en condiciones de enfrentar para estar con ella. En el corazón de Violeta coincidían la admiración profunda que sentía por su marido y el amor con que le correspondía. Tan serio, tan compañero, tan suyo era que juraba que deseaba compartir con él toda esta vida y si había la posibilidad de reencarnaciones también las atravesarían juntos. A media mañana la lluvia amainó y Violeta, tal como había previsto, aprovechó para salir. Caminó, sorteando los charcos que se habían formado durante la noche, hasta el negocio de almacén que estaba a un par de cuadras. Compró lo necesario y emprendió el camino de regreso. No se percató que, a media cuadra delante suyo, se había estacionado un automóvil Ford Falcon color celeste, con cinco integrantes en su interior; y que otro vehículo similar, con tres personas a bordo avanzaba detrás de ella, a paso de hombre. Unos metros antes que Violeta llegara al Ford Falcon estacionado, las dos puertas de atrás del vehículo se abrieron y de ellas emergieron hombres armados con escopetas y ametralladoras. Del vehículo que venía detrás de ella también se bajaron, a la carrera, otros dos hombres. Violeta supo que venían por ella y miró hacia todos lados en busca de una vía de escape. No la había, menos aún en su estado. Le gritaron que dejara las bolsas en el piso y que levantara las manos sin hacer ningún movimiento brusco. Violeta obedeció. En un segundo estaban cinco hombres encima de ella, tomándola de los pelos y golpeándola en la cara y el cuerpo, con saña. Con la misma saña que la llevaron a empujones hasta el vehículo estacionado detrás y la arrojaron al asiento trasero. Edgardo regresó del trabajo a la tarde. La casa estaba casi como él la había dejado antes de salir para el Parque Pereyra Iraola, sólo que sin Violeta. Pensó que habría salido y esperó unos minutos. Al cabo, salió a preguntar a los vecinos si la habían visto. Luego de varios intentos fallidos, alguien le comentó que, a media mañana, un grupo de hombres armados había «levantado» a Violeta en plena calle. Edgardo se desesperó. Tomó un taxi y fue directamente hasta la casa de Miriam Alí, en Camino Rivadavia entre 120 y 121 para buscar apoyo y consejos. Lo recibió Beatriz Iglesias, la mamá de Miriam, quien lo escuchó azorada. No era ajena a cuanto estaba sucediendo en el país desde los últimos años: su propia casa había sido víctima de un atentado por parte de la Triple A, ametrallada en horas de la madrugada; en otra oportunidad había visto cómo frente a su casa un grupo de ocho hombres había sido masacrado por soldados armados con escopetas Itaka: los habían bajado de un camión celular, los habían obligado a correr hacia un descampado y les habían descargado el plomo en las espaldas indefensas; además su esposo no sólo había perdido el empleo luego del golpe de Estado, sino además tenía prohibida la entrada al puerto que lo había albergado durante las últimas décadas. Pero el secuestro de una de las mejores amigas de su hija la golpeaba tanto o más que lo que había visto. –Estoy desesperado, Beatriz, porque a «Viole» le faltan un par de semanas para tener familia y vaya a saber qué le hacen estos animales –dijo Edgardo. Beatriz trató de calmarlo, de inducirlo a reflexionar sobre el mejor de los modos posibles para buscar y encontrar a Violeta. Edgardo le comentó que si encontraba donde estaba detenida Violeta y no la dejaban en libertad rápidamente, iba a traerle el bebé para que lo cuidara ella. Beatriz aceptó de muy buena gana la idea. Miriam, que había escuchado incrédula el relato de Edgardo, propuso que salieran a buscarla, que en algún lugar debía estar. –No, por las dudas vos quedate al margen de la búsqueda. Ya le avisé al padre de Violeta y mañana pienso escribirle una carta a la familia Di Mayo, que vive en Bolívar, para que me ayuden. Creo que es lo mejor Miriam trató de retener las lágrimas. El dolor que la noticia y sus múltiples consecuencias le habían causado se confundía con la ternura y admiración que le despertaba Edgardo; sólo atinó a decirle que tuviera cuidado de cómo se manejaba. –Tengo cuidado –le contestó Edgardo–, pero si es necesario para encontrar a mi mujer y a mi futuro hijo voy a dejar de tenerlo; la vida de Violeta y del bebé está incluso por encima de mi propia vida. Luego del intercambio de dolores y afectos y pedidos de cuidado, Edgardo se marchó. Edgardo volvió en dos oportunidades a la casa de Rivadavia 73. La última llegó muy preocupado luego que unos amigos –a los cuales no identificó– le hubieren comentado que Violeta se encontraba detenida en la cárcel de Magdalena (distante unos pocos kilómetros al sur este de La Plata), y que ya había tenido familia; incluso le habían asegurado que había nacido una nena. Beatriz volvió a escucharlo con ternura de madre, enterándose que el joven había cambiado de domicilio, por las dudas que la misma patota lo tuviera como objetivo a él. Le hizo notar que si lo hubiesen querido detener, podían haberlo hecho en cualquiera de las visitas que había realizado a las comisarías o los juzgados. Y volvió a insistirle que tuviera cuidado. –Me voy hasta Magdalena y hasta que no me dejen entrar a ver a mi mujer y mi hija, no me muevo. Luego le recordó que se había comprometido en cuidar de la niña, una vez recuperada y mientras durase el período de prisión de su esposa. Beatriz insistió en que sería un placer hacerse cargo de la niña el tiempo que fuese necesario, aunque prefería que este drama terminara pronto, con la libertad de Violeta y con la definitiva reunión de la familia. Edgardo la besó en la frente y se marchó. No se vieron nunca más. EPÍLOGO Edgardo desapareció el 8 de febrero de 1977. Nunca pudo saberse en qué circunstancias fue secuestrado, ni qué fue de él. Tampoco han trascendido, hasta hoy, datos sobre Violeta. Sí sabemos que las infatigables Abuelas de Plaza de Mayo han trabajado y trabajan sin cesar para dar con el paradero de la hija de ambos. –MIRTHA IRENE PÉREZ TARTARI– 28 / 8 / 1954 – 17 / 12 / 1976 El nacimiento de Mirtha satisfizo la extensión de la familia compuesta hasta entonces por Vicente Pérez, Yolanda Tartari y el pequeño Alberto. Acaso sin haberlo buscado, los Pérez Tartari brindaron satisfacción al modelo de familia que sugería el Estado en los manuales educativos, en la publicidad oficial e incluso en las señales de tránsito: papá, mamá, nene y nena. La familia gozaba las mieles de un buen pasar, asentado éste en la propiedad y explotación de una estancia de medianas proporciones, lo cual posibilitaba que los niños crecieran sin sobresaltos económicos; más aún, podrían comenzar a albergar expectativas de futuro concretas y alcanzables toda vez que se excusarían de sufrir los rigores de la existencia cuando el dinero escasea. Alberto, dos años y un día mayor que Mirtha, orientó su vocación tempranamente hacia el ámbito del deporte: fútbol, básquet, más tarde tenis; mientras la pequeña prefirió la escalonada y armónica suavidad del piano. Favorecida por la presencia de un piano de cola en la casa, Mirtha se entusiasmó en aprender sus secretos; sus padres, conscientes de aquel entusiasmo la inscribieron entre los alumnos de una profesora que daba clases particulares, para que el abordaje del teclado le resultase menos ajeno y problemático. Así, mientras la pequeña avanzaba en los estudios de la escuela primaria, sumaba experiencia y conocimientos en piano; tanto que en reiteradas oportunidades, cuando algún acontecimiento reunía a la familia en su casa, Mirtha demostraba cuánto había logrado captar de la riqueza del instrumento. «Para Elisa» era la melodía de rigor en el virginal repertorio de la niña. Una de sus amigas íntimas, Adriana Menéndez, también tomaba clases de piano, lo cual potenciaba en ambas el deseo de avanzar en su conocimiento y ejecución. La otra amiga, que desde la primera infancia tuvo trato continuo con Mirtha, Mónica González, tomaba clases de guitarra. Las tres, compañeras desde los tiempos del jardín de infantes, iban y venían juntas de la Escuela Nro. 1; los primeros años cursando en horario vespertino, los últimos de mañana. Y otra actividad que compartían las tres amigas, además de la música y la escuela, eran los paseos al campo de la familia de Mirtha. Esta última actividad las conectaba con un placer mayor, ya que disfrutaban tanto del viaje por la ruta provincial 65, camino a la ciudad de 9 de Julio, maravillando sus ojos infantiles con las pródigas imágenes de la llana ruralidad, como de la estadía en el vasto campo. Mónica y Adriana de algún modo admiraban la naturalidad con que Mirtha montaba a caballo a sus diez años o el valor que demostraba al acercarse más de lo que ellas se animaban a hacerlo a los animales. Yolanda, feliz y cómplice de los juegos de las niñas, las consentía en todo cuanto le pedían. La infancia de Mirtha transcurrió sin mayores sobresaltos; cuando no estudiaba o jugaba con sus amigas, acompañaba a su madre en los mandados cotidianos; o asistía como espectadora a los enfrentamientos deportivos en que participaba Alberto, cuando la llevaban. Incluso acompañaba a su hermano a las conmemoraciones patrióticas que, como siempre, se celebraban en torno al mástil erigido en el centro de la ciudad, frente a la Municipalidad. De un 25 de Mayo anclado en aquellos años de edad escolar, Mirtha cosechó un «recuerdo» que perduró siempre en ella. Como de costumbre, a las celebraciones oficiales asistía junto a su madre, Yolanda, y Alberto, su hermano. Ese día, los tres caminaban por la avenida San Martín, recorriéndola de este a oeste, con el apuro habitual de quien se toma a pecho las responsabilidades. Habían salido con cierto retraso de la casa de Mitre al 327. Llegados a la esquina de San Martín y Arenales, bajaron a la calzada y comenzaron a cruzarla sin percatarse ninguno que sus cuerpos coincidían en vértice con la trayectoria confiada que llevaba un motociclista. No hubo tiempo para casi nada; el motociclista atinó a frenar, pero no pudo evitar que la inercia hiciera prosperar el desplazamiento de su vehículo y colisionara con la integridad de la pequeña Mirtha, que rodó por el suelo llenándose de polvo, vergüenza y dolor. No fueron más que algunos magullones y desaparecieron en pocos días; pero la impresión le duró a la niña por años; tanto que muchas veces lloraba tan sólo con ver una moto pasar frente a ella. Terminados sus estudios en la Escuela Nro. 1, se sumó a los chicos que iniciaron el secundario en el Colegio Nacional, que por entonces tenía sede en la calle Güemes, entre San Martín y Alsina. Los primeros meses de estudios secundarios conservaron la mismidad que habían tenido los últimos del primario; las mismas amigas, los viajes al campo algún fin de semana, las reuniones en casa. No obstante ese año, 1968, comenzó a constituirse como un singular portal: el avance en los estudios, la convivencia con el nuevo grupo de referencia, la edad de la infancia que se alejaba irremediablemente. Todas juntas, esas circunstancias fueron edificando nuevas relaciones a la vez que generando nuevas necesidades. Las reuniones, que pocos años atrás habían sido consumidas entre amigas, ahora se hacían heterogéneas por la participación de los varones; comenzaba a frecuentar los lugares a los cuales asistían los demás chicos, el boliche bailable el sábado, la «vuelta del perro» los domingos por la tarde en la avenida San Martín; y, por cierto, no desaparecieron las reuniones en la casa de Mitre con sus amigas. Uno de los aspectos novedosos de esta nueva etapa era que había comenzado a convivir en las aulas con chicos que apenas unos meses atrás, tanto Mirtha como sus amigos, consideraban rivales: alumnos del ciclo primario del Instituto Cervantes. En efecto, varios chicos procedentes de las aulas primarias que orientaba la Orden de los Padres Trinitarios elegían la escuela pública para avanzar en el secundario, entre ellos Julio Ruiz, Nemo Maineri, el «Gordo» Bozzanno. Estos encuentros ameritaron reacomodamientos, los que se fueron dando paulatina y eficazmente hasta que se «limaron» las diferencias de origen. A la convivencia cotidiana en las aulas, fueron sumándosele actividades extraescolares y viajes; y estos contactos, despojados de la formalidad que imponen las aulas, penetraron afectos más allá de la epidérmica relación de alumno de cada uno de los chicos. Para cuando tuvo lugar uno de los viajes que anclaría para siempre en los misteriosos mares de la memoria de aquel grupo de estudiantes secundarios, todos y cada uno de ellos subsumían parcialmente su identidad en una institución que los referenciaba: el Colegio Nacional. El hecho fue que Carlos Rodríguez, profesor de físico química del curso que transitaba Mirtha, les propuso realizar una visita a la ciudad de Balcarce para recorrer con intenciones pedagógicas la estación satelital que por aquellos días se inauguraba y ... desde el vamos, el viaje aportó situaciones para apuntar en el anecdotario. La empresa de transporte colectivo Liniers fue la elegida para trasladar al grupo. El vehículo que puso a disposición de los chicos, de dimensiones insuficientes para dar asiento a todos, obligó a quienes habían organizado el viaje agudizar el ingenio. La solución al problema la aportaron los propios alumnos, que propusieron la utilización de bancos pequeños acomodados en el pasillo. Cada traqueteo del colectivo, o cada frenada brusca, obligó a quienes llevaban sus reales asentadas en aquellos bancos a bracear desesperadamente en busca de algún punto de apoyo para no caerse; y arrancó risas estentóreas en el resto de los compañeros. Incluso, entre quienes viajaban cómodos, corrieron apuestas sobre cuál de los habitantes del inestable pasillo terminaba primero en el piso. Una vez en Balcarce, la diversión del viaje dejó paso al asombro por el despliegue tecnológico de la estación satelital: observaron por primera vez televisión color, y sin la lluvia que en general formaba parte de las imágenes que entregaban los televisores domiciliarios. Terminada la visita, se trasladaron hasta la Facultad de Agronomía. Allí volvió a presentarse la diversión, pero de modo casi escatológico: algunos de los chicos –entre los cuales, siempre que había «lío» podía ubicarse a Carlos Farace, Mariano Sánchez, Aldo Piermatei y Julio Ruiz– iniciaron una guerra, que dirimieron con proyectiles de bosta de vaca, de caballo y hasta de oveja. Comenzada por los eternos «revoltosos», la original conflagración se continuó en el resto de los varones y finalmente terminó por sumar también a las chicas. De regreso, tras la reedición graciosamente conmemorativa de los hechos salientes del día, por fin reinó la calma. Incluso los que habían hecho el viaje de ida sentados en los banquitos, los dejaron de lado y se acomodaron en el piso para dormitar. Mirtha conocía muy en detalle los aspectos adyacentes de varios deportes, todos los que practicaba su hermano, y se entretenía en compartir como espectadora, pero muy poco y nada de sus aspectos esenciales, esos que involucran directamente al cuerpo. Por eso fue que se sumó a los aspirantes a tenistas en las cuidadas canchas del club Estudiantes. El entusiasmo inicial no se renovó en el tiempo y la temporada siguiente no encontró en Mirtha mayor eco que el regreso, también esporádico, como espectadora en los partidos que jugaba alguna amiga o su hermano. Prefirió dedicar más tiempo a otras cuestiones menos agitadas, como las guitarreadas y fogones en el campo. Antes que un pase del ascendente Guillermo Vilas, un verso de Pedroni o una canción de Almendra. O, mejor aún, al amor, el primero de su vida, despertado por un joven músico de Necochea que Mirtha hubo de conocer en ocasión de la presentación del grupo en que tocaba el joven en Bolívar. El escenario del encuentro fue una confitería bailable que había inaugurado sus noches bajo el nombre de Kuko´s, enclavada en la calle Mitre al 350, muy cerca de la casa de Mirtha, quien, como muchos de sus amigos y amigas, no tardó en habitar con la recurrencia que exige la adolescencia. Una de esas noches, espléndida en su metro setenta de estatura, con el cabello castaño oscuro deslizándose graciosamente sobre sus hombros, Mirtha entró al boliche. Ni bien sus ojos pardos se habituaron a la penumbra del interior, descubrió a un chico que no había visto nunca antes y que le resultaba atractivo. Consultó a sus amigas y tampoco lo conocían. Un momento después, cuando se anunció la presentación de una banda de música, Mirtha descubrió que el joven, Hugo Urenda, era uno de sus integrantes... y uno de los dueños del boliche. La casualidad obró resaltando aún más los perfiles que seducían a Mirtha, ya que operó para que el joven se ubicara debajo del haz de luz de un spot, de modo que su rostro se recortaba nítidamente de la oscuridad del lugar. Y de esa nitidez bebió Mirtha. La banda terminó su recital y el joven, que desde el escenario había cruzado miradas con Mirtha, se acercó a ella. Se presentaron y quedaron conversando, abstraídos de la música, de la pirotecnia virtual de las luces de colores que reiniciaban sus giros y cruces, y de los demás chicos y chicas que compartían el boliche. Iniciaron, a partir de allí, una relación que se continuaría por algunos meses, intermediada por la distancia –Hugo vivía en Necochea y viajaba con regularidad a Bolívar– y, fundamentalmente, por el trajín de las cartas que se enviaron. Terminó sin heridas, acaso apagándose por los 400 kilómetros que separaban a las ciudades a las que pertenecían o porque sencillamente esa relación no debía ser; y del mismo modo fue apagándose el recuerdo del noviazgo, hasta quedar reducido a un episodio inocuo. Hubo otros chicos que demostraron interés en Mirtha, pero ella no sintió, en Bolívar, que su corazón le sugiriera corresponder. Ya llegaría su turno. En 1971 Vicente Pérez, su padre, enfermó. Una doble aneurisma en cada pierna lo enfrentó a una delicada operación, la cual tuvo lugar en La Plata y le practicó el Dr. Maldonado. Por entonces, Alberto, su hermano, había comenzado sus estudios de Agronomía y residía en el departamento «B» del piso 16 del Palacio del Bosque, ubicado precisamente frente al bosque platense, en calle 1 y 54. Allí llegaba, todos los meses, el resto de la familia desde Bolívar, para acompañar a Vicente cada vez que viajaba a La Plata para realizarse un nuevo control médico. Para Mirtha este viaje tenía un doble significado, ambos esperanzados. Por un lado la confianza que el Dr. Maldonado despertaba en toda la familia y a partir de ello la cierta posibilidad de una pronta restauración de la salud de su padre; y por otro ensayaba en un par de días lo que, en poco tiempo, sería su vida en La Plata. Por aquellos tiempos, ella también supo de problemas de salud: fue agredida por esporádicos ataques de epilepsia, de los que debió tratarse. Para su placer, la insipiencia de la enfermedad se quedó en eso y no le dejó más huellas que las anécdotas. Entonces agotaba el cuarto año de estudios y se disponía a recorrer el último tramo del secundario; y en él convivían dos apuestas de gran trascendencia: la primera, el viaje de egresados a Córdoba; la segunda tenía que ver con la preparación mental necesaria para adecuarse a lo que sería en el corto plazo una nueva vida, la vida universitaria. Como actividad extraescolar, de estrecha vinculación con el viaje de egresados, los alumnos de quinto año del Colegio Nacional impulsaron un grupo de teatro al que llamaron «Nacioteatro 72». Si bien no actuaron todos, como es dable pensar, para cada uno hubo una tarea asignada. Obviamente Mirtha: fue vestuarista, iluminador, coreógrafo, musicalizador, maquillador, ayudante de director. «Historia de mi esquina», del dramaturgo Osvaldo Dragún, fue la obra que pusieron en escena. El año anterior los alumnos de quinto habían estrenado «La fábula del hombre y el queso», «La isla desierta». Cada vez habían vaciado de localidades la taquilla del teatro Coliseo. En este punto era que resultaba funcional al viaje de fin de curso, puesto que el dinero que se recaudaba tenía ese fin. «Historia de mi esquina» se presentó tres veces a sala llena y además mereció un viaje a la ciudad de Junín para presentarla allí. Que concitara la atención de mucho público en Bolívar, no resultaba extraño; en última instancia esa afluencia masiva podía deberse a que los chicos hacían desfilar por las salas a toda su familia y a sus amistades. El hecho es que en Junín también llenaron la sala, lo cual significó además de una satisfacción económica una buena caricia para el alma de los chicos que habían puesto muchas horas de su tiempo en el proyecto. Tan grata fue para ellos esa presentación que opacó las vicisitudes del viaje de regreso a Bolívar: el colectivo, sin calefacción y con varios vidrios menos en sus ventanillas, albergó un ambiente polar en su interior que castigó con rigor los cuerpos de los viajeros. Pero, un tanto la felicidad que habían cosechado en la sala, y otro tanto el calor que brindaban las botellas de ginebra que, como bendita provisión se aseguraron en cada estación de servicio, hicieron que el frío pasara casi desapercibido. Con la intención de festejar el inicio de una nueva primavera, la última para el grupo, los chicos decidieron reunirse en el campo de la familia de Mirtha. Ya habían tenido jornadas allí y sabían que podían ser muy bien aprovechadas; tanto o más que en la consuetudinaria concentración que se realizaba para aquella fecha en el parque «Las Acollaradas», a la que asistía todo el mundo. El punto de reunión para iniciar el traslado hasta el campo fue la casa de Mirtha. A las 10 de la mañana estaban todos, bulliciosos y entusiasmados, listos para subirse a los vehículos: Víctor «el negro» Noel, Gualberto Noseda, Julio Ruiz, Mónica González, «Lamparita» Chávez, Raúl Frechilla, el «Gordo» Bozzano, Adriana Menéndez, «Martinico» Martínez, Horacio Groba, la «Flaca» Castelucci, Carlos Farace, Nemo Maineri y hasta el celador del colegio, Juan Carlos Leonetti. Junto a ellos, Yolanda, dispuesta y compañera como siempre que su hija lo necesitaba. Cuando la comitiva llegó al campo, el asado del mediodía, si bien ya esparcía su aroma para inquietar el estómago e incentivar el hambre, solicitaba un tiempo más de exposición al fuego para entregar su punto justo. Para «matar» el tiempo de espera, se armaron rápidamente grupos pequeños, de dos o tres personas cada uno, que se desafiaron a demostrar cuál era capaz de soportar mayor distancia y velocidad encima de la rastra tirada por un par de caballos. Se aceptaron el reto y de no haber mediado el llamado a comer habrían extenuado las fuerzas de los caballos sin que ninguno de los grupos se diera por vencido. Mientras saciaban apetito y sed, las chicas propusieron que, luego del almuerzo, tuviera lugar un desfile de modas. Yolanda supo a qué atenerse cuando escuchó cuál era la indumentaria que los «modelos» lucirían para la ocasión; debía franquear las puertas del ropero de la estancia e incluso solicitar a los peones que colaboraran con ropas de ellos. Una vez transpuesta la sobremesa, bajo el mismo alero en que habían degustado la carne asada y el vino fresco, improvisaron una pasarela por la que desfilaron desafiando –sin vencerlo– al ridículo cada uno de los chicos. Para varios de ellos, el final del desfile coincidió con el progreso notable de una modorra que se quitaron durmiéndose una siesta, de la que regresaron bruscamente por oficio del tronar de los motores de varios autos. Es que mientras unos dormían, otros eligieron reinstalar desafíos, y como los caballos habían sido asignados a las labores del campo, la cosa fue con los vehículos en que habían llegado al campo: un Ford modelo 40, un Chevrolet modelo 38, ambos propiedad de la familia de Mirtha, y el Renault 4 de los hermanos Maineri. La competencia «tuerca» duró lo que la paciencia y temor de Yolanda permitieron. La tarde fue desgranándose en épicas partidas de truco, «recitales» improvisados apoyados instrumentalmente por el acordeón de Horacio Groba y la guitarra de Mirtha, largas rondas de mate y algún «picado» tardío. A la caída del sol, se inició el éxodo. Acomodaron sus bártulos, se distribuyeron en los vehículos y partieron. ¿Se acababa el día? No. A los pocos minutos de iniciado el viaje de regreso, el auto que encabezaba el contingente se detuvo. Descendió Horacio Groba e hizo señas a los demás vehículos para que a su vez detuvieran la marcha. –Che –dijo elevando la voz lo suficiente para que escucharan todos– no vamos a terminar el día así ¿no? Alguien le preguntó qué tenía en mente para extenderlo. –Podríamos hacer un baile. –¿Acá? –Sí, acá. Podemos acomodar los autos de tal modo que los faros iluminen un sector del asfalto, es sólo un poco de luz la que nos falta; la música –dijo señalando al acordeón– corre por cuenta mía y de Mirtha si me acompaña con la guitarra. Tras el absoluto consenso, bajaron todos de los autos y acondicionaron la escena para que el desértico paisaje pampeano diera lugar al baile, al que se sumaron algunos viajantes que acertaron a pasar por allí a esa hora. Yolanda también aprobó la original propuesta, pero prefirió seguir el despliegue desde el auto. Aunque bien podría decirse que tuvo una participación periférica puesto que más de una vez acompañó los compases de la música apagando y volviendo a encender las luces del Ford 40. La idea, materializada, terminó por coronar de manera brillante una jornada que resultó inolvidable para todos. Diciembre de 1972 fue, finalmente, el mes con mayores emociones en la vida que Mirtha había llevado hasta entonces: tenía lugar el viaje de egresados a Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, y tras el viaje se avizoraba la despedida del secundario. El fin de esta etapa en su educación se presentaba muy distinto a los anteriores; había en este cierre elementos que generaban sensaciones ambiguas: si bien le atraía el inicio de una carrera universitaria, sabía que eso significaba el desarraigo de Bolívar, es decir de la gran mayoría de sus afectos. Además, al lugar que ella había elegido, La Plata, sólo iba un pequeño número de compañeros, muchos de los cuales conocía de la primaria, incluso del jardín de infantes. Se dispersaban en distintas direcciones: Buenos Aires, Córdoba, Bahía Blanca, Viedma... y ella a La Plata. Con todo, se prometieron pasarla bien en la tranquila serranía cordobesa. Yolanda, para felicidad de Mirtha, acompañó al contingente; y al mismo se sumó una vez más Juan Carlos Leonetti, quien para esos días más que preceptor era un compañero de los chicos. A fin de cuentas había estado a cargo de la dirección del grupo de teatro, había formado parte del grupo que festejara el Día de la Primavera en el campo de los padres de Mirtha y ahora los escoltaba hasta Córdoba. Fueron diez días de plenitud, la perfecta antesala de una despedida que, indudablemente, iba a doler. Compartieron bailes y excursiones con chicos de otros sitios del país; incluso, por virtud del acierto de Horacio Groba de llevar su acordeón, alentaron la alegría en los fogones, haciendo crepitar las risas y los acordes al ritmo de las llamas. Mirtha optó por cumplir con todas las excursiones que su cuerpo resistiera. Se sucedían de mañana, a las que asistía el cincuenta por ciento de los chicos; de tarde, a las que iba un número mayor; y de noche, a las que no faltaba nadie. En las excursiones de la mañana Mirtha y Yolanda –que no se perdía ninguna– solían encontrarse reiteradamente con Julio Ruiz, quien tampoco quería perderse nada de lo que tuviera para entregar aquel paisaje –Total, son sólo diez días. Después, en Bolívar, recupero horas de sueño y listo– le comentaba Julio a Yolanda mientras el motor del colectivo que los llevaba tartajeaba ruido y humo al subir las sierras. Las visitas que se realizaban a la tarde gozaban de mayor asistencia porque muchos de los remolones matinales se sumaban al grupo. Al fin y al cabo, algo de aquellas hermosas vistas tenían que guardar tras las retinas. Las salidas que gozaban de absoluta popularidad eran las de la noche, preferentemente al boliche Mouline Rouge. Aquí, el problema para muchos de los chicos era el regreso: el hotel donde se alojaban estaba calle arriba, por lo tanto aquellos que se cansaban en exceso en las pistas de baile o superaban la barrera de la resistencia al alcohol tardaban mucho más de la cuenta para llegar. De todos modos, era sólo un detalle, un módico precio a pagar por tanto disfrute, por tanta vida expuesta sin deberes ni compromisos, por tanta libertad, preludio de las responsabilidades y compromisos que se agazapaban en el futuro inmediato. Ya de regreso, Mirtha comenzó a prepararse para la continuidad en la Universidad de La Plata. No tenía por delante materias que rendir, puesto que llevaba sus estudios al día y no necesitaba preocuparse por los días de adaptación que le aguardaban: sus viajes mensuales a La Plata y la presencia de su hermano Alberto en el departamento que habitaría transmitían seguridad tanto a ella como a sus padres. Llegó a la capital provincial en enero de 1973, sin tener en claro cuál iba a ser en definitiva la carrera que finalmente seguiría. Para sortear la duda se anotó en el Ciclo Básico de Arquitectura y en Medicina. Sus mayores orientaciones técnicas tenían que ver con la arquitectura, pero en Medicina se había anotado Mónica González, su mejor amiga desde siempre, y eso le había inducido algún interés; además, ambas vivían en el mismo edificio, sólo que en departamentos distintos. Al barrio también llegó, en marzo, otro de los amigos que durante la etapa del colegio secundario había cosechado Mirtha: Julio Ruiz. El «Negro», como cariñosamente lo apodaban, se había instalado en un departamento de diagonal 77 entre calles 1 y 2, a escasas dos cuadras del Palacio del Bosque. Esa cercanía auspiciaba encuentros reiterados durante las tardes, al caer el día, para la mateada obligatoria que repasaba las buenas y malas nuevas a que se enfrentaban los recién llegados. No hubo transcurrido la primera semana de la llegada del «Negro» Ruíz a La Plata cuando el grupo todo de amigos recopiló la primera de las anécdotas peligrosas que ofrecían esos tiempos violentos. Mirtha estaba estudiando en su habitación. No había anochecido del todo y la inercia del verano dotaba de calidez al aire que hacía danzar a las cortinas que protegían las ventanas abiertas. Pero el ambiente casi bucólico del instante contrastaba con las aciagas horas transcurridas desde el alba. El día había sido difícil porque a pocos metros de allí, en el Cuartel Central de la Policía de la provincia de Buenos Aires, desde muy temprano en la mañana, se habían sublevado los uniformados. El gobierno con sede en La Plata por toda respuesta había ordenado al Ejército que se encargara de «convencer» a los policías para que depusieran su actitud. Las calles aledañas al Cuartel, ergo la calle del Palacio del Bosque, habían sido militarizadas a tal punto que se habían emplazado ametralladoras de grueso calibre y varios tanques habían dejado sus huellas en el asfalto en su tránsito hacia la plazoleta ubicada frente a la puerta de entrada de la sede policial. Nadie en el barrio había podido moverse con tranquilidad, puesto que desde ambos lados de la refriega habían salido disparos; incluso más de una serie de detonaciones de armas de fuego habían podido escucharse como fondo incidental de los informativos de radio Colonia, que había destacado en el lugar un móvil que transmitía en directo cuando la balacera recrudecía. Ahora parecía que la normalidad había sido repuesta y volvían a escucharse, apagados por la distancia de doce pisos, los enredos del tránsito vehicular. El timbre del portero eléctrico sonó como un latigazo insistente en el departamento. Mirtha se sobresaltó. Le resultaba curioso que alguien, ese preciso día, llegara de visita. Atendió. –Hola, Mirtha, soy Julio Ruiz. ¿Me abrís? –Sí, Julio, pasá. Una vez arriba, Julio le contó que, cuando evaluó que no había nada que temer en la calle, se aventuró con intenciones de llegarse hasta el Palacio del Bosque. Había pensado en visitar a Marcelo Ravassi, no obstante llevaba a cuestas un plan B; si no estaba Marcelo llamaba al timbre de Mónica González y, si allí tampoco había nadie, llamaría en el número de Mirtha. –Pero, ¿vos estás loco? Cómo vas a salir después de lo que pasó. ¿Y si te confundían y te llevaban preso? -No te vas a creer que me la llevé de arriba –contestó Julio. Luego contó que, con la inocencia propia de un recién llegado a la ciudad, había cruzado la plaza por donde, horas antes, habían silbado las balas. Y que, a su paso, un grupo lo había enfocado con un reflector para contrastar su figura con la opalescencia del crepúsculo y, ajenos a toda poesía, los militares que custodiaban el predio le habían gritado que se detuviera allí donde estaba. Que luego lo habían interrogado, incluso lo habían acompañado hasta el Palacio del Bosque para cerciorarse de que no mentía el destino. Por eso había insistido con tanto ahínco sobre el portero de Mirtha; que le abriera su amiga se había convertido en la última oportunidad para legitimar su presencia en las calles a esa hora; y para que los «acompañantes», cuatro militares desconfiados, lo dejaran tranquilo. El siseo eléctrico de la cerradura invitando a empujar la puerta había resultado el mejor de los sonidos posibles para el asustado Julio. Aprender a consumir la ciudad que les brindaba cobijo y posibilidad de estudio, llevaba sus riesgos y sus dificultades. Todos tomaron nota de ello en adelante. Por fin comenzaron las cursadas. Mirtha, fiel a su idea de decidir sobre la marcha cuál carrera sería la suya, probó recorrer dos caminos al principio, anotándose en dos carreras. Con el avance de los meses del convulsionado año 1973, Mirtha comprobó que prefería la arquitectura. Al fin y al cabo, para la medicina, la familia Pérez ya había aportado un miembro: Alberto, quien se había decidido por esa carrera luego de cursar un año en la facultad de Agronomía. El primer año, Mirtha y Mónica se vieron con frecuencia, pero con el avance de los estudios los regímenes horarios de cada una comenzaron a imponer una suerte de dificultad para que las amigas pudiesen encontrarse. Mirtha se hizo amiga de dos hermanas, Adela y María del Carmen Savoy, que habían llegado desde Gualeguaychú para estudiar arquitectura. Las chicas vivían cerca, en un departamento ubicado en la calle 6 y 55, de modo que con el correr de las cursadas fueron estrechando vínculos. Comenzaron a visitarse mutuamente y, en una de esas visitas, las hermanas Savoy conocieron a Mónica, trabando amistad también con ella. Fue gracias al contacto con las chicas entrerrianas que Mirtha encontró el amor de su vida: Marcelo Borrajo. Un joven estudiante de Derecho, comedido y brillante, que satisfizo de inmediato todas las expectativas que Mirtha había dejado crecer dentro de sí acerca del sexo opuesto. Se enamoraron rápida y profundamente. Los hermanos que el primer año habían compartido el departamento con Elvio Adelqui «Popono» Gagliardi –habitando Mirtha una de las piezas; Popono y Alberto en la restante–, para 1974 a raíz de la mudanza de Popono, quedaron solos. En realidad solos es un decir ya que siempre había en la casa compañeros de estudios de ambos, más en el caso de Mirtha cuando se acercaba el día de la entrega de maquetas y trabajos en la facultad. Las amigas llegaban con todos sus bártulos y se pasaban toda la noche trabajando junto a Mirtha. Alberto, sumergido en sus libros de medicina, se despreocupaba de las risas y las interminables charlas nocturnas de las chicas. La política universitaria, impregnada en todos los resquicios de todas las aulas, pasillos y despachos de las facultades, no tardó en irrumpir en la vida de Mirtha. Entusiasmada por la extraordinaria movilización que generaba el peronismo, Mirtha se agregó a los chicos que revistaban en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). En el transcurso de esa participación, acompañó a su novio, Marcelo Borrajo, el chico entrerriano provisto de un magnetismo capaz de nuclear en torno a él a decenas de otros chicos con ideales similares. Mirtha veía en él a un organizador y luchador incansable. Marcelo veía en ella a una compañera siempre agradable y cada vez más comprometida. El amor y la conjunción de ideales hicieron inseparables a los jóvenes. Ni siquiera la asistencia a facultades diferentes les interpuso inconvenientes porque Mirtha solía concurrir a Humanidades, para ayudar en las volanteadas, pintadas y preparación de pancartas, y Marcelo hacía lo mismo en arquitectura. El comedor escolar y las reuniones políticas fueron otros lugares para el encuentro. La gesta política que llevó por fin a Héctor Cámpora al gobierno nacional, que no al poder porque en las consignas estaba claro que ese sitial estaba destinado por derecho propio a Juan Domingo Perón, «El Viejo», al que la mayoría, desde distintos lugares del «Movimiento» decían defender y acompañar, fue de algún modo el bautismo político militante de Mirtha. El triunfo electoral reimpulsó con más fuerzas la lucha política para que, finalmente, el «Viejo» regresara para tomar lo que era suyo: el sillón de Rivadavia. La «Gloriosa Juventud Peronista», que mucho había tenido que ver con el hostigamiento permanente a la dictadura anterior, se había colocado en un lugar preponderante en el gobierno del «Tío» Cámpora. Ese dato comenzó a inquietar a una parte radicalizada a la derecha del «Movimiento» y apañada en su accionar por López Rega, hombre de inmediata cercanía con Perón. La renuncia de Cámpora y Solano Lima, su vicepresidente, marcó la acefalía, requisito imprescindible para que hubiese un nuevo llamado a elecciones. Obviamente, con anterioridad a la renuncia, el gobierno había dispuesto dejar sin efecto los decretos proscriptivos que los gobiernos militares habían echado y mantenido sobre la figura de Perón, de modo que el «Viejo» pudo presentarse como candidato. El interregno que existió entre el gobierno de Cámpora y la llegada de Perón a la Casa de Gobierno, marcó el comienzo de una nueva etapa, la que no toda la JP, entre otros grupos internos del Movimiento, pudo advertir con claridad: a cargo de la presidencia quedó Raúl Lastiri, cuyo único logro trascendente consistía en haber seducido a la hija de José López Rega, Norma, y haber contraído con ella matrimonio. La presencia de un sujeto de inhallables virtudes en la presidencia provisional de la Nación no fue un dato menor; indicó dónde había decidido recostarse Perón, esto es la derecha del movimiento que encabezaba. De su fugaz y pálida actuación, se destaca un decreto que imponía la censura a solicitadas de las organizaciones armadas irregulares en los medios de comunicación de alcance nacional. Los 17 años de censura y proscripciones, para Lastiri y sus acólitos no habían sido suficientes. Y peor aún, significó el comienzo de una progresión siniestra de actos violentos realizados por hombres que decían representar al peronismo en el gobierno, en detrimento de otros peronistas; y también, claro, en contra de integrantes de organizaciones de izquierda y de militantes del campo popular. Sin lugar a dudas, esta configuración del nuevo orden interno hacia dentro del peronismo signó marcando con precisión hacia afuera las pertenencias: a partir de allí se podría ser amigo o gorila; leal o traidor; juventud maravillosa o imberbes estúpidos. Las persecuciones, los atentados, los asesinatos, muchos alentados solapadamente por el ministro de Bienestar Social López Rega, ninguno investigado y resuelto por la Justicia, todos con el mismo sello mafioso. Enfrente, las organizaciones que se habían constituido para combatir –políticamente todas y por las armas algunas– a la dictadura y sus beneficiarios, entendieron que la democracia había llegado coja, que desmovilizarse era una de las peores formas de asumir la derrota y que desarmarse era dejar al enemigo el terreno libre para su ocupación. El famoso incidente del 1º de mayo de 1974, vació la plaza no ya de jóvenes «tendenciosos con ideas extranjerizantes»; fue el parte aguas definitivo, la última advertencia. Mirtha y Marcelo, como muchos miles de jóvenes, regresaron a sus casas cargados de una pesada desilusión, pero convencidos como nunca que había que seguir. Una dolencia pulmonar llevó a Vicente Pérez a mediados de 1974 a realizar nuevamente una visita al médico. Eligió hacerlo en La Plata por varias razones: allí se atendía del problema en las piernas, vivían sus hijos y vivía el médico con quien quería atenderse, Dr. Aldo Molfino, esposo de Nelly Pérez, su prima. Vicente nunca había mencionado ante su esposa o sus hijos que solía esputar sangre, de modo que ninguno de sus familiares comprendió cómo el tumor maligno que reveló una placa de tórax tenía semejante magnitud; cómo era posible que aquella tos casi permanente, que habían creído fruto de un resfrío mal curado, se convirtiera en un cáncer terminal que ponía límite a los días de vida de Vicente. Cuando en marzo de 1975 sobrevino la muerte de Vicente, tanto Yolanda como Alberto y Mirtha se vieron frente a la necesidad de recomponer sus vidas: Yolanda, encontrar contención recostándose aún más en sus hijos; los chicos, estrechar con mayor fuerza los vínculos con su madre y ayudar con los negocios agropecuarios que, sobre la base del campo propio, había desarrollado Vicente. Alberto se hizo cargo de los deberes laborales. Para eso debió dividir su tiempo entre viajes por trabajo a Bolívar, con residencia y estudios universitarios en La Plata. Además, terciaba el noviazgo que el joven mantenía con María Edith Mac Doaugal. Noviazgo que aceleró su camino hacia el altar luego que María Edith constatara que estaba embarazada. Se casaron en septiembre de 1975. Los tiempos, procedimientos y restricciones para disponer del dinero de la familia, que impuso la sucesión por el fallecimiento de Vicente, obligaron a la pareja a conformar el hogar en el departamento en que hasta entonces habían vivido los hermanos Pérez y Popono Gagliardi. Este último, ante los felices acontecimientos, se mudó. Mirtha aceptó la nueva realidad y, desde ese momento, comenzaron a convivir en el departamento de calle 1 y 54 los tres, a los cuales con asiduidad se sumaba Yolanda por algunos días. También Marcelo Borrajo visitaba cotidianamente aquel departamento, tanto que en más de una oportunidad organizó allí reuniones con compañeros del Centro de Estudiantes de Derecho o con integrantes de la JUP. Los últimos días de 1975 llegaron con rumores de todo tipo, la mayoría negativos sobre la suerte que correría el país y en consecuencia sus habitantes. Los brindis de las festividades de diciembre reiteraron los deseos de que la violencia terminara de una vez, que la racionalidad y la calma tomasen nuevamente la dirección de las acciones de quienes tenían responsabilidades en el gobierno. Los ataques de la Triple A y la eterna manipulación de los hechos que hacía la derecha más reaccionaria habían disparado una reacción militante sin parangón en la historia por parte de la juventud, los sectores gremiales más combativos y, por supuesto, las organizaciones armadas. Estas últimas formaciones, a juzgar por las informaciones que tanto oficiosas como oficiales circulaban, estaban prácticamente desarticuladas. Ante este panorama, Mirtha, Mónica González y Silvia Gatuzo decidieron realizar un viaje de vacaciones, alejarse aunque más no fuera unos días de esa acelerada locura que era La Plata. Mónica marcó el destino: Jujuy. Allí tenía parientes y esa era una buena razón, porque significaba que ante cualquier inconveniente a ellos podía acudir por ayuda para superarlos. Hacia allá fueron las tres mujeres, ansiosas de pasar unos días de paz y de belleza, la que encontraron tanto en las ciudades puneñas que conocieron cuanto en la Quebrada de Humahuaca. Iniciaban el año 1976 despreocupadas –sólo en esos días– de los estudios, de los novios de cada una y del cúmulo de horrores que se cernía como una amalgama de rumores sobre el futuro inmediato. Fueron unos pocos días de placer; antes que enero dejara paso a febrero, las tres amigas estaban de regreso en La Plata para retomar, cada una, su vida normal. Alberto y María Edith no adherían a ninguna de las agrupaciones que florecían y se multiplicaban en el ámbito universitario y fuera de él; sin embargo permitían que alguna de las reuniones del grupo de la JUP en que actuaban Mirtha y Marcelo tuvieran lugar en el espacioso living del departamento. En realidad, las reuniones habían comenzado sin que Mirtha las consensuara con su hermano y su cuñada. Aprovechaban los viajes que Alberto realizaba a Bolívar para utilizar el departamento. Mientras el numeroso grupo de jóvenes universitarios discutía en un ambiente del departamento, en otro María Edith atendía los requerimientos de su hijo recién nacido y cuando encontraba un resquicio estudiaba materias del Profesorado de Historia que seguía en Humanidades. Concomitantemente al acontecer asiduo y sucesivo de las reuniones, María Edith fue acumulando disgusto, displacer por aquella situación que por un lado le incomodaba prácticamente y por el otro políticamente. Al poco andar, cada día de reunión de los chicos significó para ella día de traslado, con su pequeño hijo Sebastián, a la casa de sus padres; además, cuando María Edith revisaba esas reuniones en términos políticos, las encontraba peligrosas toda vez que el ambiente de aquellos primeros meses de 1976 tenía como principal característica la violencia. Un día se lo planteó a su marido y entre ambos hablaron con Mirtha y Marcelo. –A nosotros nos parece –les respondieron casi a coro Mirtha y Marcelo– que frente a esta coyuntura difícil no debemos dejar la militancia; por el contrario, es ahora cuando más debemos comprometernos porque está en serio riesgo la democracia. Sabemos que está renga, mal herida y que el gobierno no da muestras claras de querer mejorarla, pero el gobierno es sólo una parte de la democracia. Nosotros somos otra parte y sí queremos dotarla de mayor salud, hacerla más extensiva; sí queremos reencauzarla en los ideales peronistas. Alberto y María Edith quisieron convencerlos de que no era momento para exponerse tanto, que debían tomar distancia para ver mejor cómo se daban las cosas. Marcelo sostuvo que no quería ser un espectador, que esa era una conducta burguesa, descomprometida, y que jamás la adoptaría como propia. La discusión terminó sin pasar a mayores, pero dejó un túmulo de tensiones entre las parejas. Las reuniones políticas en el departamento espaciaron su acontecer y las tensiones disminuyeron un poco hasta que, como no podía resultar de otro modo, el subterráneo brazo de los grupos armados paraestatales llegó hasta el edificio de 1 y 54. Luego del golpe de Estado, la situación de quienes hasta entonces habían sido protagonistas de reivindicaciones sociales y políticas, cambió drásticamente. No es que hasta entonces hubiesen disfrutado de un marco de acción libre de todo peligro, por supuesto; pero la peligrosidad que había antes en cada volanteada, pintada de paredones, agitación universitaria, no encontraba ya punto de comparación posible con la tragedia que se cernía sobre los mismos actores ahora. Peor aún, muchos de los amigos y compañeros de Marcelo y Mirtha habían sido secuestrados por grupos armados numerosos e impunes. Dónde estaban detenidos, en manos de qué organismo, bajo qué cargos, qué condena debían soportar... eran interrogantes que desembocaban directamente en la angustia, la terrible angustia del silencio cubriendo a los familiares, amigos y compañeros. Tanto se había complicado todo que, a las reivindicaciones de uso casi corriente unos meses atrás, ahora se sumaban, aunque muy tímidamente, los pedidos de información sobre los chicos secuestrados en operativos muy similares: llegaban varios autos, generalmente Ford Falcon, sin identificación oficial, tiraban puertas abajo y se llevaban a empujones a quien habían ido a buscar. Si había resistencia, no escatimaban violencia. Uno de esos operativos tuvo lugar en el Palacio del Bosque. Mirtha y Marcelo habían tenido un día difícil, se habían reunido en distintos puntos de la ciudad con dos grupos distintos de compañeros y en ambos encuentros se había hablado más de los recaudos que había que tomar que de otra cosa. Notaban que el margen de maniobras que tenían les permitía muy poco más que resistir. Parecía, además, que los golpes que podían asestarle a la dictadura no le hacían mella: ellos diseminaban volantes en las facultades, la represión diseminaba cadáveres en las calles; ellos pintaban consignas en los paredones, la represión secuestraba compañeros; ellos mimeografiaban un documento con denuncias, la represión tenía a los medios de comunicación para difundir informaciones a su antojo. De eso hablaban cuando llegaron a la puerta del Palacio del Bosque. Entraron en pánico al advertir la presencia en la planta baja de un grupo de hombres fuertemente armados y con evidentes signos de ser parte de alguna fuerza pública. Todos tenían el pelo corto y no se ruborizaban al exponer sus armas. Mirtha y Marcelo explicaron que eran habitantes del edificio y los dejaron pasar. Los nervios que les roían el estómago les dificultaban desde el habla hasta el andar. Pensaron, en los pocos metros que iban desde el retén armado ubicado en el palier hasta el ascensor, que en algún momento alguien daría una voz de alto y todo acabaría allí. No sucedió, de modo que llegaron al ascensor, entraron en él y subieron hasta el piso 16. En el trayecto se abrieron en palabras urgentes: –Yo me ocupo de juntar los volantes y documentos de la JUP, vos ocupate de buscar el ventilador y llevalo al baño. Prendemos fuego a todo, lo tiramos al inodoro y disipamos el humo. Tiene que ser rápido, antes que los «milicos» lleguen al departamento –dijo con voz nerviosa Marcelo, mientras el ascensor sustraía pisos hasta llegar, luego de una eternidad, al departamento. Entraron corriendo, para sorpresa de Alberto que estaba estudiando y de María Edith que amamantaba a Sebastián. No explicaron el apuro sino hasta después de haber encendido una fogata en el baño, con papeles que sacaron de distintos lugares, y de asegurarse que el ventilador, colocado en la puerta, empujaba el humo hacia la ventana, evacuando a la vez el rastro comprometedor de una documentación que estaba prohibido poseer. Rato después, y sin que nadie golpeara a la puerta anunciando que había un allanamiento, los peligrosos papeles se habían convertido en inofensivo pasado. Reunidos todos en el living, tratando de disminuir los latidos del corazón, y simulando una tranquilidad que no tenían, esperaron en vano por una presencia que no deseaban. Finalmente, el allanamiento había concluido sin involucrar el departamento; tampoco había llegado a los departamentos de los hermanos Jorge y Marcelo Ravassi y al que compartían Horacio y Mónica González, todos chicos de Bolívar que vivían por entonces en el mismo edificio. Un saldo negativo de aquella jornada, además del susto mayúsculo, fue que debieron comprar un nuevo inodoro porque el calor de los papeles quemados en él le abrió hendeduras irreversibles e inutilizantes. Otro remanente fue que las dos parejas retomaron las discusiones que se habían interrumpido unos meses atrás, esta vez con mayor virulencia. Los hechos, aunque sin consecuencias físicas, no habían pasado en vano. –Bueno –dijo Mirtha en un momento de la discusión–, si acá no pueden entrar mis amigos, los de ustedes tampoco. Que sea parejo. –La diferencia es que nosotros no hacemos reuniones políticas con nuestros amigos –le contestó María Edith. La discusión avanzó enumerando argumentos por algunos minutos más, hasta que Mirtha y Marcelo se retiraron. María Edith esa misma tarde tomó la decisión de irse unos días a la casa de sus padres, a tomar distancia de las múltiples cosas que la confundían: cuatro de sus compañeros en la carrera de Historia habían sido secuestrados por patotas que operaban con tal impunidad que no podían ser otra cosa que integrantes de las fuerzas de seguridad; su amiga Laura Estela Carlotto la última vez que había estado de visita le había dicho que tenía que pasar a la clandestinidad porque se consideraba en peligro; y, por último, estaba el episodio del allanamiento en el edificio. Marchó, por un par de semanas, a 7 y 36, donde vivían sus padres. Regresó al departamento conyugal luego que su médico le anunciara que estaba embarazada nuevamente. Pocos días después del miedo y la discusión, la conducta de Mirtha y Marcelo volvió a ser básicamente la misma que antes. Retomaron las reuniones; incluso algunas de ellas fueron realizadas directamente en el departamento del Palacio del Bosque. Siguieron con las volanteadas en la universidad y con las pintadas en las calles. Pero, la inteligencia realizada por los organismos oficiales y parapoliciales iba extendiéndose más y más en la estructura de las organizaciones políticas que mantenían su actividad, aunque ésta fuera clandestina. Que llegaran a la pareja, si mantenían el mismo ritmo de militancia, era cuestión de tiempo. Era muy difícil para el militante saber si se cuidaba bien o mal en aquellos días de espanto. Nada era seguro, menos aún para quienes tenían tras de sí algunos años de trabajo político, ya fuera en las organizaciones partidarias, la universidad o el trabajo social. Marcelo, un lúcido dirigente universitario en la facultad de Derecho, y Mirtha, una militante –sin mucho calado, pero militante al fin– en Arquitectura, aunque no lo desearan, estaban en la mira de los grupos de tareas. Tanto que, una siesta de mediados de septiembre, éstos llegaron finalmente hasta el departamento. Alberto y María Edith dormían junto a Sebastián. El pequeño había mantenido a su madre, embarazada de su segundo hijo, periódicamente ocupada durante la noche anterior; y los estudios habían ocupado a su padre. La siesta reparaba del descanso perdido y preparaba para enfrentar el trajín que venía. Por lo pronto, Alberto tenía comprometida la tarde con José María Castro, un compañero de estudios que vivía en el mismo edificio. La inusual insistencia del timbre despertó primero a María Edith, que maldijo la falta de tacto de quien lo oprimía. –¿Qué le pasará a este pibe? –preguntó retóricamente María Edith. Alberto se levantó, observó el reloj y enfiló hacia la puerta. La hora desmentía la posibilidad que fuera José María. Además, el timbre no dejaba de sonar. Podía ser Mirtha, que llegaba urgida por alguna inquietud o, mucho peor, un allanamiento. Habían sufrido pensando en que eso podía ocurrir alguna vez. Abrió la puerta. Dos hombres, uno armado de una pistola 9 milímetros y el otro con una metralleta, le comunicaron que, en efecto, esa «visita» era un allanamiento. El sujeto de la pistola se la colocó en la sien derecha; el otro lo apuró apoyándole el caño de la metralleta en el pecho. Detrás de los dos sujetos aparecieron varios más, acaso diez personas. No pudo contar porque le ordenaron voltearse e inmediatamente lo encapucharon. –No te hagás el valiente y colaborá –le ordenó uno de ellos mientras lo guiaba hasta una silla en la que lo sentó de mala gana. Más de una hora estuvieron revisando el departamento, haciéndole preguntas y ratificando las respuestas con María Edith, que había sido obligada a permanecer en la habitación. –¿Dónde están los libros?, ¿dónde están las armas?, ¿tenés documentos de tu «orga» acá? Los únicos libros que había eran los de medicina de Alberto y los de arquitectura de Mirtha. Armas no había y documentos de «orga» alguna tampoco. –Mire, yo no tengo tiempo para otra cosa que mi familia, mi trabajo en el campo y el estudio. No sé por qué vinieron, pero les aseguro que se equivocaron –dijo Alberto y sin saber muy bien por qué, ya que estaba encapuchado, giró el cuerpo hacia un lado. Acaso quiso orientarse hacia la voz que lo interrogaba, pero un tremendo golpe de puño lo detuvo en seco. –No te movás, pelotudo –le gritó otra voz. Alberto acató la orden. –¿Así que tenés vaquitas? Entonces tenés platita –volvió a decir la voz que lo interrogaba. Alberto no contestó. Se quedó escuchando cómo los hombres revolvían todo el departamento. Luego de unos minutos el que llevaba la voz de mando, el mismo que hacía las preguntas, lo interrogó acerca de las anotaciones en una agenda que sus hombres habían encontrado entre los libros. Era la agenda que, como recuerdo, Alberto había guardado de su tío Primitivo, fallecido algún tiempo atrás y propietario de una agencia de automóviles en Bolívar. En la agenda figuraban números de patentes de tres automóviles Peugeot, lo cual significó que Alberto debiera hablar con lujo de detalles sobre las actividades comerciales de su tío. Explicar que no estaba en poder de esos vehículos y que la agenda era un recuerdo de familia, sólo eso. Le creyeron o se cansaron, lo cierto es que de pronto dejaron de interesarse en los Peugeot y comenzaron a preguntar por Mirtha. –Está en Arquitectura, cursando –contestó Alberto. –¿Cómo en Arquitectura, no estudiaba Medicina? –se sorprendió el de la voz de mando. Alberto le explicó que, sin decidirse a iniciar una u otra de las carreras, Mirtha se había anotado en los dos cursos de ingreso y, tras unos meses, se había inclinado por Arquitectura. Por eso figuraba, también, en los registros de Medicina. Para sus adentros, Alberto intuyó que la patota había sacado de esos registros su nombre y dirección. –Señor –escuchó otra voz, Alberto– la puerta de uno de los cuartos está cerrada con llave. –¿Escuchaste? Por qué está cerrada esa puerta –le dijo el hombre que lo interrogaba. Alberto contestó que era el cuarto de su hermana y que ella cada vez que salía lo cerraba. –No obstante, hay una copia de la llave en el último cajón del mueble –dijo Alberto señalando en dirección al bajo mesada. Uno de los hombres tomó la llave y abrió la puerta del cuarto. Entraron varios a revolver. María Edith, mientras tanto, soportaba las preguntas de otro hombre. La mantenían de pie y tapada con una frazada. En la cuna dormía Sebastián. –¿Y esta cartita? –escuchó María Edith que alguien le preguntaba. Trató de acomodar la frazada estirando hacia delante los brazos, de modo que le permitiera ver al menos algo. Vio que el sujeto que le había hablado apoyaba su arma contra la cama y se sentaba. –»Hermano, otra vez vamos a enfrentarnos, y espero que esta vez el que gane utilice armas leales...» –leyó en voz alta el integrante de la patota. María Edith le explicó que era producto de una broma entre su marido y un amigo acerca de un partido de fútbol entre Estudiantes y Gimnasia. Por pereza o certeza, el sujeto le creyó. Dejó la carta y se levantó. Tan torpe fue su movimiento que tiró al piso el arma que había acomodado contra la cama. La escopeta de caño recortado brilló a los pies de María Edith. Casi al unísono con el ruido del arma golpeando contra el piso, María Edith escuchó cómo otro hombre –al que la frazada no le dejaba ver– amartillaba su arma. –No, dejá, se me cayó a mí. Está todo bien –dijo el sujeto que había leído la carta. María Edith quedó petrificada hasta que los hombres salieron del cuarto. Luego tiró la frazada y corrió hasta la cuna, para abrazar a su hijo. –Nos vamos a ir –le dijo el de la voz de mando a Alberto–, contá hasta cien y después sacate la capucha. No trates de hacer ninguna boludez porque no la contás –lo amenazó. Alberto tampoco contestó. Estaba decidido a cumplir con cualquier orden con tal que esos sujetos abandonaran la casa ya. El dinero y las cosas que se llevaron cuando se fueron no significaron nada comparadas con el temor y la angustia que dejaron a la familia. Esa noche, reunidos todos, se dieron una charla profunda y sincera sobre la continuidad de sus vidas. Marcelo y Mirtha evaluaron la posibilidad de marcharse a Brasil, tal como le habían propuesto familiares del joven, y concluyeron en que su lugar en la lucha que se estaba librando contra la dictadura era La Plata. A lo sumo Mirtha, comprendiendo que con su decisión involucraba a su hermano, su cuñada y su sobrino, se mudaría a otra casa. De esa conversación, extensa y dolida, surgió como rotunda conclusión la compra de un departamento al cual se mudaría Mirtha. Los primeros días de octubre de 1976, Mirtha, utilizando el Chevy que les había legado a ella y a su hermano Alberto su padre, Vicente, inició el traslado de los muebles y cosas propias hasta el departamento «B» de la calle 39 número 834, entre 11 y 12, recientemente adquirido por la familia. Había hecho antes varias veces este trabajo como «fletera» de ocasión, siempre para salir en apoyo de algún compañero que tenía que mudar de aires por la precariedad en que había quedado luego de la caída de otro compañero. Esta vez le tocaba a ella buscar una nueva morada, desconocida para el enemigo, y en tal sentido algo resguardada. Pero no lo vivía con tristeza ni miedo. Había algo de intrépida alegría en la solapada repulsa que practicaba contra el gobierno de facto y sus sayones; acaso la sensación de dignidad que le crecía en el corazón cada vez que ayudaba a algún amigo en desgracia, o volanteaba, o cruzaba la ciudad con algún documento importante en sus manos. Por mucho menos que eso la dictadura le había cobrado caro a centenares de militantes de distintas agrupaciones sociales y políticas. María del Carmen Savoy, la chica entrerriana que había llegado a La Plata algunos años atrás para estudiar, fue a vivir con Mirtha. Las dos, además del estudio y el cariño que se profesaban, compartían desde hacía tiempo la militancia; tanto cuando ésta se podía desarrollar al descubierto, o en forma clandestina. De modo que esta reunión bajo el mismo techo les propiciaba una mejor organización de sus tiempos y actividades. A ellas se sumaba a veces Adela Savoy, hermana de María del Carmen. El Chevy, que hasta unos días antes había habitado solamente el garaje del Palacio del Bosque, pasó después de octubre a estacionarse allí semana por medio, puesto que una semana estaba en poder de Alberto y otra en poder de Mirtha, en calle la 39. El uso del vehículo también mejoraría la seguridad de las amigas, ya que les proporcionaba discrecionalidad de movimientos con independencia del transporte público, sujeto recurrentemente a «pinzas» organizadas por hombres del Ejército. También las había para vehículos personales, pero estos daban a fin de cuentas alguna posibilidad de fuga. Desgraciadamente, el Chevy que tantas ventajas otorgaba, se convirtió en el cebo que utilizó el grupo de tareas para ubicar a Mirtha y Marcelo. En efecto, luego del cambio de domicilio, los integrantes del grupo de tareas que tenían por orden el seguimiento de los jóvenes, les perdieron el rastro; de modo que optaron por dejar una consigna permanente en las inmediaciones del Palacio del Bosque, última dirección de Mirtha. La vigilia, los primeros dos meses, no arrojó resultados. Por fin descubrieron que el Chevy de pronto era manejado una semana por Alberto y de pronto desaparecía la siguiente semana. Una explicación posible para esa intermitencia a la que era sometido el vehículo era que lo usaba Mirtha. Si tenían paciencia, entonces, podían dar con su paradero; era cuestión que enfocaran su atención en el Chevy para que él los condujera con su indolencia de máquina hasta la «presa» que perseguían. No se equivocaron. La mañana del viernes 17 de diciembre de 1976, Alberto al repasar el diario se enteró que el «gordo de Navidad» había favorecido a un grupo de obreros que, con gran ventura, habían atinado a comprar el número 41045. Parecía una colosal ironía; mientras en el curso del año miles de obreros habían sido secuestrados, asesinados, detenidos en comisarías y cárceles o enviados al exilio, en la timba nacional de fin de año la suerte aseguraba el futuro de un pequeño grupo de ellos. Al pasar de hoja, Alberto tomó nota que la otra timba, la de todos los días, apuntalaba al sector privilegiado de siempre: se anunciaba un aumento de combustibles. Pegada a esa noticia, con título sobresaliente el diario se congratulaba del nombramiento de monseñor Eduardo Pironio en el Vaticano, hecho que había generado el propio Pablo VI. El religioso argentino había aceptado. Una nueva página y Alberto pudo anoticiarse de la muerte de nueve personas (cuatro civiles y cinco militares) en un atentado que un grupo armado había realizado en la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Defensa, en la Capital Federal. También leyó sobre el feroz tiroteo que había tenido lugar en la calle 76 entre 20 y 21, a las diez de la mañana del 8. Las bajas, según el matutino, habían ocurrido solamente «entre los enemigos de la sociedad». Esto había resultado así gracias a «la espléndida concentración y adiestramiento de nuestras FF.AA.». Un recuadro menor, al que no prestó atención Alberto, daba cuenta de un allanamiento realizado por las fuerzas del orden en la calle 38 Nº 868, a sólo una cuadra de la casa de su hermana. Estaban cerca, muy cerca. A media mañana se comunicó por teléfono con Mirtha para pedirle que hiciera el favor de alcanzarle el Chevy esa tarde. María Edith tenía que llevar a Sebastián al médico, por un chequeo de rutina. Mirtha le confirmó que se lo alcanzaría luego que terminara de ayudar en la mudanza de un compañero a quien le habían «reventado» la casa. Además, le confió, esa noche no iba a necesitarlo ya que tenía un casamiento al que no quería faltar porque, de acuerdo con el grupo que se iba a dar cita en él, la «joda» estaba garantizada. Alberto notó que su hermana hablaba con el mismo tono y desprejuicio tanto del peligro como de la alegría. «No ha cambiado nada», pensó pero no se lo dijo. De alguna manera él se sentía orgulloso de su hermana y ese orgullo superaba los temores que le despertaba la audacia que ella desplegaba. –Mamá te manda un beso –le dijo Mirtha a modo de cierre de la conversación. Yolanda, desde hacía unos días, estaba conviviendo con su hija. Desde que faltaba Vicente, y más aún desde que habían comprado el departamento de 39, su vida transcurría en tres escenarios distintos, y en los tres se sentía muy bien: pasaba un tiempo en Bolívar, donde había sido tan feliz durante la mayor parte de su vida, otro tiempo con su hijo Alberto, que la había convertido en abuela, y otro tiempo con Mirtha y sus amigas. Alberto y María Edith esperaron por el auto hasta la hora en que tenían turno con el pediatra; como Mirtha no se los alcanzó, decidieron irse hasta la consulta en taxi. Probablemente la mudanza había llevado más tiempo que el calculado. A las diez de la noche, y ante la falta de noticias de su hermana, Alberto decidió hacerse una corrida hasta el departamento de 39. –María Edith, mientras preparás la cena voy a buscar a mamá. Seguro que Mirtha se fue al casamiento y mamá quedó sola en el departamento –le dijo Alberto a su esposa. Salió, tomó un taxi y emprendió el viaje. Cuando llegó a 39 esquina 11 le pidió al taxista que aguardara un instante. No iba a tardar mucho en convencer a su madre para que los acompañara en la cena. Por las dudas había preparado una excusa: contarle cómo había encontrado el médico a Sebastián. Apelando a su curiosidad de abuela seguro que la incitaba a tomar el taxi con él para ir hasta su casa. Pensando en eso, oprimió el botón del portero eléctrico. Le abrieron. Le resultó extraño que nadie le preguntara quién era, más cuando entendía que dentro del departamento estaría sólo su madre y que ella era muy cuidadosa respecto de a quién le abría o no la puerta de entrada. Ingresó al edificio y enfiló hacia el departamento «B». Sus pasos, al principio, restallaron en el silencio de la noche estival; pero al acercarse al departamento de su hermana comenzaron a confundirse con murmullos. No tardó un instante en asociar la misteriosa apertura de la puerta de ingreso y esas voces aplacadas por la sordina; ambos hechos conjugados no podían significar otra cosa que un allanamiento. Ni siquiera tuvo tiempo para ponerse nervioso. Cuando quiso reflexionar estaba frente a un par de sujetos que le apuntaban con sus armas. –¡Al suelo, carajo! –le ordenaron. Se tiró de bruces. Los hombres se le echaron encima para revisarlo completamente. Cuando se cercioraron que no portaba armas, le obligaron a ponerse de pie y a entrar al departamento. Adentro había más hombres armados y entre ellos observó la figura de su madre, sentada y con evidentes muestras de grave preocupación en su rostro. –¿Vos sos uno más de la banda? ¿Venís a la reunión? –le descerrajó uno de los hombres, canoso, el único que Alberto pudo identificar como un adulto mayor, puesto que el resto de los hombres armados eran tan jóvenes como lo era él. –Él es mi hijo –gritó Yolanda. Alberto ratificó a su madre y explicó además que venía a buscarla para llevarla a cenar a su casa. –Incluso tengo un taxi esperando afuera, en la esquina –atinó a contestar en un intento por ganar tiempo y por probar sus afirmaciones anteriores. Cuando Yolanda escuchó la palabra taxi se sobresaltó. –¿Cómo en taxi, Mirtha no te llevó el auto? Alberto no pudo contestarle porque el canoso que lo había increpado desde su ingreso al departamento le hizo un gesto como de complicidad guiñándole un ojo y ciñendo el entrecejo. –No se preocupe señora, se habrá entretenido en la mudanza al punto de que se fue con el auto directamente al casamiento. Alberto, con terror, descubrió en esos actos y palabras que Mirtha ya estaba en poder de alguna patota paramilitar, relacionada de un modo ominoso con la que se había emboscado en la casa. El canoso de alguna manera se lo había sugerido con el gesto que pretendía ser cómplice y con el derroche de información que hacía: ¿cómo sabía él que Mirtha iba a realizar una mudanza?, ¿cómo sabía del casamiento? No había otra manera de obtener esa información si no la otorgaba alguien de la familia, la propia Mirtha o alguien que había obtenido esa información esa misma tarde. Yolanda, a juzgar por la sorpresa que había demostrado frente a la llegada de él en taxi, dejaba entrever que ella no había dicho nada al respecto. No pudo formular ninguna de las preguntas en voz alta, ni siquiera pudo hablar con su madre, porque lo llevaron a empujones hasta la cocina. Allí, atado y con visibles muestras de haber sido golpeado, estaba Marcelo Borrajo. Alberto, sin preocuparse por los hombres que los rodeaban, le preguntó si había visto a Mirtha. Marcelo le contestó que ese día no la había visto, que tenían acordado encontrarse esa noche y que por eso había llegado al departamento. No los dejaron hablar más. Acaso porque los integrantes de la patota no necesitaban, de momento, más información. Esa tarde, en la intersección de la calle 7 y 527, habían detenido el Chevy en que viajaba Mirtha y la habían bajado de él violentamente para subirla a un automóvil no identificado como de las fuerzas de seguridad. Esa era la razón por la cual la patota tenía datos precisos sobre las actividades de Mirtha ese día. –Mire –dijo el canoso después de un rato– los vamos a dejar ir. Aunque antes les vamos a sugerir que no regresen por algunos días. Vamos a quedarnos a esperar a los demás integrantes de la banda y puede que haya tiroteo. Yolanda farfulló una serie de preguntas que le nacían como desgarros en el alma: ¿de qué banda hablaba?, ¿dónde estaba Mirtha? No pudo obtener siquiera una respuesta. Desde una de las habitaciones salía uno de los hombres portando la mesita de luz de Mirtha. –Mire lo que encontré aquí –dijo dirigiéndose al canoso. Le mostró que en la parte baja del mueble había un compartimiento secreto repleto de volantes y documentos de Montoneros. Era la misma mesita de luz que había estado en el departamento del Palacio del Bosque cuando el primer allanamiento. Alberto sintió un escalofrío. –Esto complica mucho a su hija, señora –dijo el canoso. Yolanda rompió en llanto, quebrada por la violencia y el impune desparpajo con que hablaban esos hombres. Alberto la abrazó y juntos iniciaron el camino que los alejó del departamento, destrozados y con la peor de las sensaciones de desamparo ocluyéndoles la garganta. Los vecinos, que desde la mañana del 17 habían estado atentos a todo cuanto ocurría en el departamento de Mirtha, pudieron ver cómo, durante las horas de la madrugada del sábado 18, el grupo de tareas sacaba el cuerpo de Marcelo envuelto en una sábana. También fueron testigos de la «requisa» total que hicieron de los objetos de valor que encontraron. Se llevaron, como «botín de guerra», hasta los colchones. Y no fue esa ni la primera ni la última vez; esa práctica rastrera y miserable estuvo asociada de modo infalible a cada secuestro. De nada sirvieron las denuncias en la comisaría ubicada en 8 y 38 y en la comisaría Primera, ambas de La Plata; o el hábeas corpus en sede judicial. Nadie, oficialmente, les dio respuesta alguna. Con el correr de los días pudieron saber que de Marcelo tampoco había noticias. El círculo de horror, sin embargo, siguió extendiéndose: de Adela Savoy, tampoco se sabía nada desde el mismo día del allanamiento. ¿Acaso iba en el Chevy con Mirtha el día de la mudanza? Muy difícil saberlo. Un mundo de tinieblas y silencio envolvía a quienes caían en las fauces de la represión. Con el tiempo, y merced a una concesión realizada por un sujeto de apellido García y que trabajaba en Policía, Alberto pudo saber que a su hermana, le habían aplicado la «Ley de fugas». Con este eufemismo, García informaba que a Mirtha la habían asesinado luego de haberla mantenido en el Centro Clandestino de Detención que funcionaba en los talleres de Radio Provincia, llamado «La cacha». Según esta versión –a la que los integrantes de la familia Pérez le otorgaron algún crédito puesto que el que la brindaba era también de Bolívar, policía y conocido de ellos– en un punto geográfico ubicado entre las localidades de Brandsen y Gepener, dos o tres días después del 17 de diciembre, el camión celular que trasladaba a un grupo de secuestrados entre los que viajaba Mirtha se había detenido; de él habían bajado uniformados con las armas preparadas para disparar, habían obligado a descender de la caja a sus víctimas y luego las habían fusilado por la espalda y sin miramientos. Hasta hoy nadie ha negado esta versión, así como tampoco ninguna investigación ha podido confirmarla. Respecto del Chevy, una década después del secuestro y desaparición de Mirtha, apareció. Alberto Pérez supo de él porque recibió una citación de la policía de Brandsen donde le avisaban del hallazgo. Un hombre de aquella repartición había denunciado un vehículo al que consideraba sospechoso; lo veía todos los días cuando transitaba desde su casa hasta la dependencia policial en que revistaba. Alberto pudo saber después que el denunciante era un oficial oriundo de la ciudad de Quilmes, destacado en Brandsen, y que tras percibir que el Chevy tenía señales de haber sido abandonado no dudó en llevar una patrulla hasta el lugar para revisarlo. Estaba estacionado en una calle aledaña a la ciudad, siempre en el mismo sitio. Una vez que la policía tomó el número de patente y expidió un oficio para saber su condición, los resultados llegaron rápidamente: el Chevy había sido denunciado por la familia Pérez en el año 1977. Casi una década más tarde, y pintado de otro color –ahora rojo– reapareció. De todos modos no regresó a la familia Pérez; la compañía aseguradora que en su oportunidad había recompensado a la familia ante la constatación del robo, lo había registrado por derecho propio a su nombre.