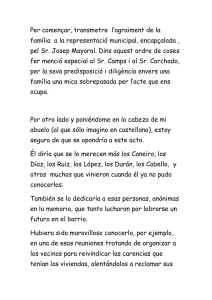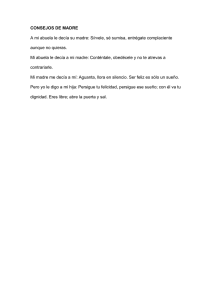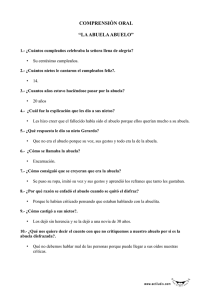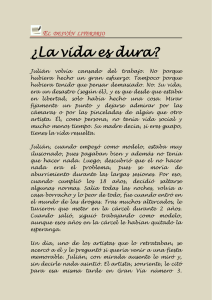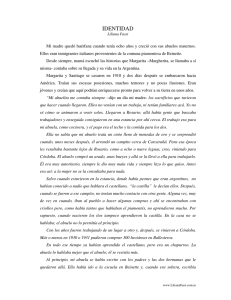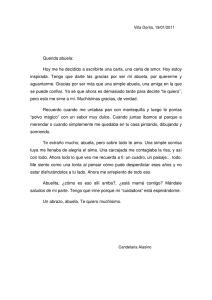Descargar PDF - Álvaro Yunque
Anuncio

UN MUCHACHO DE AYER (1889- 1909) ALVARO YUNQUE INDICE • PRIMERA PARTE PRIMER RECUERDO ME CONTARON… LA MUERTE DESDE EL FONDO DE LA INFANCIA EL MAR ESCOLIOS AL MAR HEROISMO LA PAMPA ARENA ESCOLIOS A LA PAMPA ANIMALES DAÑINOS CAZAR LANGOSTAS EL HOMBRE CON CUERNOS ESPEJOS, VELAS, ORACIONES Y LEYENDAS ERNESTO LA IDEA DE DIOS GINEBRA BOLS REFRANES ADMIRACION Y ENVIDIA LA BOTELLA DE AGUA BENDITA 1 GIACOMO • SEGUNDA PARTE BUENOS AIRES Y MI BARRIO LA NUEVA CASA ADMIRACIÓN ESCUELAS EL MAESTRO QUE PEGABA PRIMERA DESILUSIÓN BICICLETA Y ZANCOS DOS MUNDOS COMPAÑERISMO AMENAZAS EL SECRETO DE LOS REYES MAGOS UN PAYASO INGLES Y UN PAYASO CRIOYO DIVERSIONES Y TRAVESURAS SOÑAR GAUCHISMO VENDEDORES CALLEJEROS TEATRO ORGULLO DIVERSION DIVERTIDISIMA MISIA EUDUVIGES LOAS DE LA CALLE ADMIRACIONES VIGILANTES 2 COLABORADORAS EL CASTILLO DE ARENA CONVALESCENCIA LA FUERZA DE LA RIMA VOLAR TRANVIAS PELOTA PUCHERO LAS FIGURAS EN LA PARED AMOR VERDADERO EL PROCESO DREYFUS POLÍTICA LOS DOS OJOS DEL CIELO LOS BERAZATEGUI EL MONO PANCHO EL MILAGRO DE LA MANZANA JUEGOS JAUJA EQUIDAD DIABLURAS DEL ABUELO QUEVEDO MÁS DIVERSIONES EL AMIGO NEGRO DE DONDE VENIMOS Y ADONDE VAMOS PISAR LA SOMBRA FUMAR Y SILBAR 3 LAS ESTRELLAS QUE TEMBLABAN LOS MUSOLINOS VICIO DIVERSIONES LA PERRERA LA PLUMA NUEVA LA SEÑORITA BILBAO PERSECUCIÓN DE UN RETRATO PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN EL AIRE REALIDAD E IMAGINACION ODIADOS Y GANCHUDOS OTROS JUEGOS AFEITARSE COLARSE A LOS TRANVIAS MIMÍ Y OTRAS LECTURAS EL ZAGUÁN ILUMINADO AMIGAS DE MI MADRE • TERCERA PARTE ARDID EL PRUEBISTA ROBAR, UN DEPORTE LA AVENIDA DE MAYO EL ADULON FIEBRE TIPUS UN JUGUETE PELIGROSO 4 LA ESTATUA DE MAZZINI COLEGIO NACIONAL OESTE FELICIDADES ¿DUDAS? EL TIRANO AMIGOS Y AMIGOTES DOS LIBREROS EL PRIVILEGIO EMPANADAS CALIENTES JUDIOS LO DESAPARECIDO LA RAYA DEL PANTALON UN INSPECTOR PROFANACION COMPOSICIONES LA MUERTE DE MI ABUELA ROSA CONFLICTO HUELLAS DESILUSIÓN SOBRESALIENTE PENITENCIAS LA ÚLTIMA BOFETADA DEMOCRACIA ESCOLAR EL PANTALÓN LARGO DE MI ABUELO MUEBLES VIEJOS DIVERSIONES 5 ANÉCDOTA LA RABONA UNA FRASE QUINCE AÑOS LOS PROCERES PALABRAS DIFÍCILES DON YO LITERATURA EL PERRO Y EL ALMA ELEGÍA PERRUNA MARI – ROSA SENDOS RECURSOS PARA COPIAR EN LOS EXÁMENES LULU – VENUS LECTURAS HERNANDEZ Y FRAY MOCHO PIROPEAR INVENTOS ALGUNOS RECUERDOS RABONAS GUERRAS 17 AÑOS ADALBERTO SUPERSTICION BACHILLER LA CASA DE MI MADRE 6 • CUARTA PARTE PROFESORES ESTUDIOS LITERATURA GALLOS LEON POLITICA CURIOSIDADES EVOCACION POEMATICA DE LA BIBLIOTECA OBRERA DE LA CALLE MEXICO 2070 LIBRETA CIVICA RELIGION MISAS EL DELATOR JEHOVÁ LA CASUALIDAD ES UN HADA LA MADRE Y SUS HIJOS EL SOBRADOR LA LLAVE DE LA PUERTA TRES AMIGOS PINTORESCOS TEORIAS EL PELIGROSO CANDOR REVISTAS CHOQUES CON MI MADRE REGIMEN DE AUTORIDAD SALVADORES 7 EL ADOLESCENTE PIENSA... QUIJOTADA CHUSMA CANTINAS EX – AMIGOS EL TATUADO CONFERENCISTAS (mayo de 1909) UN DÍA... UNA FOTOGRAFÍA MAL DE LUNA 8 “Laudator temporis acti” Horacio – “Arte Poética” …”Si escribo acerca de los niños es porque también lo he sido yo: las impresiones de todo especialista constituyen un valioso documento”… Antón Checov INFANCIA Infancia, eres un sueño en mi memoria, Infancia mía, ¡qué lejana estás! ¿Por qué me ocurre ahora recordarte?, Infancia. ¿Y tu casona colonial? Sólo al hallarse cerca del océano Piensan los ríos en su manantial. Álvaro Yunque PROPOSITOS “Recordamos todo lo que nos interesa”. Guillermo Enrique Hudson Nací imaginativo y sensible. Viví durante mi infancia y mi adolescencia con seres nada extraordinarios, algunos llenos de amor y de comprensión hacia mí; otros indiferentes. Me pongo a escribir estas memorias de mi infancia y mi adolescencia, no sólo para procurarme el goce de recordar días felices – a veces -; las escribo para que sirvan a padres, psicólogos y pedagogos. Creo que se ve en este libro cómo un ser nuevo se va afirmando, apoderándose de su personalidad, compleja siempre, como la de todos los seres humanos. También este libro ha de ser grato a los que, sentimentales, gustan recordar el pasado tiempo, pues, según el blando y hondo Jorge Manrique, “cualquiera tiempo pasado, fue mejor”, cosa con la que yo no comulgo: el pasado, si florecido de recuerdos, también está espinado de remordimientos y 9 desilusiones. El futuro, en cambio, sólo tiene proyectos y esperanza. He volcado mi sinceridad en estas memorias. Si la vida me da tiempo, escribiré su continuación: “Un niño que no dejó de ser niño” o “Un niño que no quiso dejar de ser niño”. Esa continuación de este “Un Muchacho de Ayer”, abarcará desde mis veinte años hasta cuando pueda sostener la pluma cómplice, iluminada por un cerebro lúcido. Después, la muerte, liberadora de esperanzas y desilusiones tendrá la palabra definitiva. Estas memorias van desde 1889, año de mi nacimiento, mejor dicho, desde 1892, año en que entre nieblas, comienzo a recordar seres y cosas, hasta 1909, año en que escribo mi primer verso, a los veinte años de mi edad. Acto trascendental para mí este de escribir mi primer verso, ya que desde tal día, mi existencia, arroyo antes indeciso, halla el curso de su vocación y lo sigue y ahonda obstinadamente. Cierta vez dije a un hombre, un político: - Cuénteme algo interesante que haya incurrido en su infancia. El hombre parpadeo y, al fin: - No recuerdo nada interesante. Hay seres que han pasado ciegos y sordos por la infancia. Y como siguen sordos y ciegos, creen que en ella nada interesante les ha ocurrido. De adultos puede ser que nada interesante nos ocurra; de niños, no. En este libro hallará el lector, si no halla otros méritos – la intimidad, las confidencias de un conquistador de sí mismo. Ya es algo. Recordemos… • PRIMERA PARTE • PRIMER RECUERDO Mi primer recuerdo es, por fuerza, mi casa y la ciudad de La Plata, donde nací. Podría hacer el plano de mi casa exactamente: Un caserón – ahora está dividido – en la calle 57 número 520: tres patios y un fondo con árboles y gallinero. En el segundo patio una rotonda con un gran árbol, un níspero. Piezas altas, enormes. En el dormitorio de mis padres cabría un departamento de los que hoy se construyen – como en el que hoy vivo, sea el caso. Dos piezas más adelante había un altar: un Jesús crucificado, una virgen con su niño y un San Roque con su perro. A éste se le rezaban novenas. Llegaban vecinas por la tarde y el martirio para nosotros, obligados a estar allí de 10 rodillas, oyendo palabras que no entendíamos. Era una casa de dos alas y piezas una tras otra. Vivimos en esa casa o caserón, seguramente frío, pues no había estufas, seguramente oscuro, pues sólo se empleaban lámparas a petróleo y velas, algunos años, hasta que cumplí los siete. Después, como mi padre tenía sus trabajos en Buenos Aires, nos mudamos. Mi madre siempre recordó con disgusto los años que había vivido en La Plata. Le ocurría a ella lo que ahora a mí. En cuanto estoy quince días fuera, ya estoy deseando volver a Buenos Aires. De la ciudad, La Plata, tengo el recuerdo infantil de sus anchas calles arboladas y desiertas, de su bosque de eucaliptos en el que yo situaba los grifos, dragones y princesas de los cuentos. Además, en el bosque había algunas jaulas. Recuerdo un puma, un puerco espín y un mono. ¿Era grande el bosque, era frondoso? No sabría decirlo. A mí me parecía enorme, todo misterioso, un bosque encantado. Después del bosque, lo que más me atraía era la estación de ferrocarril. Su bullicio, sus trenes hipantes, su gente apresurada. En el bosque y en la estación, inconscientemente, por supuesto, por instinto, hallaba poesía. La imaginación comenzaba a aletear y tanto en presencia del bosque misterioso, cuanto en presencia de la estación bulliciosa. Allá el somnolente ensueño, lo que se deja mecer, aquí el avizor dinamismo, lo que vive y engendra. De mi ciudad nativa guardo también la memoria del Museo, una memoria no grata con sus esqueletos de grandes bestias, sus caparazones de tatúes antediluvianos, sus momias de indios… Todo el pasado impresionante, la vida que se fue, el pasado que hablaba de la muerte. ¿La muerte?: Mala palabra para el niño. La muerte es inmovilidad y es silencio, dos enemigos para el ser que comienza a vivir, anhelante de movimiento, deseoso de hacer oír su voz nueva y de atesorar la voz de todo, porque todo le habla… ME CONTARON… Me contaron que cuando yo nací, un 20 de junio, la comadrona, una morena de nombre Celestina, me hizo el horóscopo. Acostumbraba a hacérselo a los recién nacidos que ella ayudaba en el trance de asomar su primer llanto al mundo. Y la morena Celestina dijo así: - Este niño va a ser general. Pero mi abuela Rosa que había pasado en su juventud horas aciagas, debido a la excesiva presencia de generales, protestó: 11 - No lo creo. Este niño acaba de nacer el día de Corpus Christi: será obispo por lo menos. Las dos profetizas se equivocaron. Y a la edad cuando traigo su remota memoración, supongo que ya no me queda tiempo para ser general ni obispo, aunque lo deseara, que no lo deseo. LA MUERTE No la temía mucho. Oía hablar de la muerte, ¿pero por qué iba a morir yo, un niño? ¿Por qué iban a morir mi padre o mis abuelas o mi padre o mis abuelos? Veía a la muerte como algo ajeno y lejanísimo. Tenía demasiados deseos de vivir para pensar, no en mi muerte, para pensar en la Muerte. Oía a los mayores: - Murió Fulano… No me interesaba. Se teme al Cuco, se teme a Lucifer o a Mandinga – que se nos ha mostrado en algún libro -; pero a la Muerte, no. - No salgas desnudo al patio que te puede dar una pulmonía. - ¿Y si me da una pulmonía? - Te podés morir. ¿Morir? – Pensaba - ¿Yo morir? ¡No, imposible! Si tuviera treinta años – pensaba – si tuviera treinta años, todavía… Pues para mí, entonces, tener treinta años era ser viejo. Y siendo viejo, ya se podía morir. Pero, ¿No me iba a morir a los cuatro o cinco años? ¡Imposible! El valor del niño para afrontar riesgos se funda, sobretodo, en la seguridad de que la muerte no se ha hecho para él, sino para los otros. DESDE EL FONDO DE LA INFANCIA Surgen los recuerdos: La revolución de 1893. Mi padre nos llevó, después de terminada, a ver el campamento de los revolucionarios donde estaba su hermano Aquiles, radical intransigente. No se me olvida. Hombres armados, vestidos de particular y con boinas blancas. De esta revolución también recuerdo que en casa, con otras vecinas del barrio, mi abuela y mi madre, ayudadas por los chicos, hacíamos hilas, pues había heridos. Mi abuela trabajaba sin dejar de protestar contra las revoluciones. ¡Ella había visto tantas revueltas, había vivido momentos tan angustiosos! No comprendía porqué los argentinos, entre argentinos, debían matarse. 12 EL MAR Era yo muy niño cuando vi por primera vez el mar. Aún vivíamos en La Plata. Mi padre había comenzado la construcción de la Iglesia San Pedro en Mar del Plata y nos llevó a veranear. Mar del Plata entonces, año 1894, era un pueblucho de calles de tierra y cruzado por dos arroyos. Yo tampoco había visto nunca el Río de la Plata. Quién ya lo ha visto, se habitúa a ver el mar, no le causa impresión. El Río de la Plata es un mar de aguas cobrizas, pero es ancho, infinito, llega al horizonte como el mar. No tiene el color del mar, verde o azul metálico, pero sí su imponencia. No tiene, salvo momentos excepcionales de viento sudeste, la bravura de sus olas. Tampoco fluye de él, como del mar fluye, ese perfume salado que hincha el pecho de júbilo y optimismo. Y el mar no me produjo la impresión de lo desconocido. Para mí, el mar era algo ya visto. ¿Cuándo? ¿Dónde?... Entré en él sin miedo alguno, a chapotear en sus aguas y a desafiar sus olas. A los pocos días, sin que nadie me enseñara, ya sabía nadar. El mar y yo éramos, al parecer, viejos amigos. Quizás tenía la intuición de que en él iba a pasar algunos de los momentos más felices de mi vida, momentos de olvido y goce animal, de entrega a las fuerzas vivificantes de la naturaleza renovadora. ¡Y qué naturaleza!: El mar, el océano Atlántico, el viento salino, un viento que entraba hasta lo más recóndito de nuestro ser; el sol, un sol potente que nos convertía en indios a los pocos días de tener contacto con él. Había en todo ello algo que yo aún no podía percibir, pero lo sentía. Ese algo era la belleza indefinible que se metía por los ojos asombrados, los ojos que estaban viendo lo nunca visto hasta entonces y descubriendo cosas nuevas, jamás pensadas. ¡Descubrir! ¿Puede haber un goce más intenso para el niño que el de descubrir? Cuando el niño está descubriendo se siente Dios, siente que está superando su fragilidad de niño. El mar me produjo esta impresión al ponerme por primera vez en su presencia magnífica: Sentí que estaba descubriendo. ¡Descubrir!... ¡Las cosas que en ti he descubierto, mar! He descubierto peces raros, caracoles exóticos y bellísimos, arena dúctil que permitía a nuestra imaginación intentar construcciones, y he descubierto en ti la felicidad. ¡La felicidad! ¡Como para no estarte agradecido! ESCOLIOS AL MAR Si el mar, por un minuto, estuviese en calma absoluta, dejaría de ser el mar para siempre. Y si, por un minuto, el Hombre dejase de amar todo lo que ama, de creer en todo 13 lo que cree y de luchar por todo lo que lucha; dejaría también para siempre, de ser el Hombre. *** Para que la imaginación del mar se muestre en las flores de su espuma, al estrellarse en las rocas, es preciso que exista la dura sequedad de éstas intentando detenerle. *** El mar puede estar sereno, nunca tranquilo. Aunque a su faz no lo alboroten las olas, el mar inmenso, en su interior, bulle y palpita. La tranquilidad es para el pantano infeliz, condenado a no ser nunca sereno. Si el pantano se mueve, es porque algo exterior lo agita. La intranquilidad del mar magnífico es interna. Posee alma de hombre superior, el mar es fuerte. Tranquilidad es indiferencia. Serenidad es haber vencido a las pasiones sin haberlas matado. *** El mar no duerme. El mar siempre está cantando… Aunque el Hombre duerma, su imaginación no duerme, porque en el Hombre dormido, su imaginación sueña… ¿Qué tiene del mar la imaginación del Hombre? ¿Qué tiene del mar ya que, como él, canta y, como él, permanece insomne? HEROISMO Frente al mar cantor y movedizo: - Detrás de aquella línea azul – me decía mi abuela – la felicidad nos está esperando a todos. Yo tenía siete años. Subí al barco de papel que es mi vida, la vida de todos, y me arrojé a las olas del mundo… He aquí como la inocente imaginación de la abuela me infundió una certidumbre de héroe. Porque aquella línea azul era el huyente horizonte. Bogué, cuando creía que era posible alcanzarla. Ahora sé que es inalcanzable. Y sigo bogando. LA PAMPA Un día acompañé a mi padre para ver a un cliente en su estancia, al sudoeste de la provincia, y así conocí a la 14 pampa. Anduvimos en tren un largo trecho y de allí por un camino o rastrillada en la volanta que nos había enviado el estanciero. El nombre de rastrillada, según nos explicó el gaucho conductor de la volanta, era el que le habían dado los indígenas a los caminos. Mientras íbamos en el tren, de tarde en tarde, se veía un árbol, algunas vacas y carneros, un rancho. A los lados de aquel camino o rastrillada, sólo se veía una extensión interminable de verde hasta el horizonte, por uno y otro lado. ¡Qué sensación de infinito y de libertad! Daba esta sensación más profundamente que el mar mismo. Al mar, que se extendía hasta el horizonte, lo contemplábamos desde la playa, éramos ajenos a él. En la pampa estábamos en ella, pertenecíamos a ella. Adelante o atrás, a derecha o izquierda, siempre la misma llanura verde hasta el horizonte, ni un animal, ni un árbol, ni un rancho. - ¿Y los ombúes? – pregunté a mi padre, pues yo sabía de memoria un poema que decía: “La pampa tiene el ombú…” - ¿Ombúes? Los ombúes están en la orilla del Río de la Plata, como los sauces. No hablé más. Acababa de descubrir que los poetas o al menos, aquel poeta cuyo poema yo sabía de memoria, no decía la verdad. La pampa no tenía ombúes. Quedé en silencio. En tanto mi padre y el conductor conversaban, yo, silencioso, contemplaba el inmenso, infinito, sobrecogedor llano verde. Pensaba: ¿Cómo será esto de noche, si ahora, a pleno sol, es así solitario y silencioso, sin un pájaro siquiera? Sentí ganas de bajarme de la volanta y echar a correr, a correr, a correr por aquel llano infinito, respirando el aire ventoso que sobre él volaba, único ser, sino invisible, presente en su soledad impresionante. Fue mi descubrimiento de la pampa. ARENA Entre todo lo nuevo que encontramos en Mar del Plata – el aire yodado, las olas bellas e imponentes, el horizonte, regalo para las pupilas asombradas… -nos hallamos con la arena. Una arena blanca en la que era un placer revolcarse, un material nuevo que no era la tierra, ni aún la arena del río. La arena despertó en nosotros el espíritu de hacer algo con ella. Material dúctil, bello, delicado, se puso a nuestro servicio. Las manos instintivamente creadoras, se dedicaron a hacer montañas, a hacer diques, a hacer volcanes. Y la mente, admirable y también maligna, sugirió hacer pozos ciegos: se cavaba un pozo, se lo cubría con un papel de diario y se simulaba a éste con arena muy fina. Pasaba un descuidado, pisaba, se hundía en él. Nosotros, para remachar su estupefacción indignada, ocultos prudentemente, a buena distancia del 15 pozo ciego, comentábamos nuestro triunfo con risotadas y silbidos punzadores. ¿Los inocentes niños? Y en cuanto la furiosa víctima se alejaba, ¡a hacer otro! ¡Divertido entretenimiento este de gozar con el mal ajeno! ¡Los niños inocentes! ESCOLIOS A LA PAMPA Me hallaba entre el océano, el fabuloso océano Atlántico, y la pampa, la pampa siempre misteriosa. ¿Qué podría poner yo, cachorro de hombre, que no fuera excesivamente mezquino? ¿Mi palabra? ¿Alcanzaría esas enormidades – mar y pampa – mi palabra, por poderosa que ella fuese? ¿Mi canto? ¿Se oiría mi canto junto a la polifonía de las olas? Pero tenía, sí, algo para poner junto a ellos, y aún frente a ellos, frente al mar y a la pampa. Y lo puse: mi silencio, mi silencio meditabundo. *** Primero fue la pampa. La extendida pampa que es como una sombra, la sombra de Buenos Aires. Después se levantó la ciudad de Buenos Aires: enorme, alta, imponente, fulgurante, avasalladora, vocinglera… Y he aquí un famoso caso: El de una realidad nacida de su sombra. *** ¡El mar estaba tan aparentemente quieto! ¡Tan aparentemente quieto se hallaba el mar que yo dije: Esa infinita extensión verde no es el mar líquido, esa es la pampa, la pampa sólida, la pampa de firme tierra y de jugosos pastos. Y me eché a caminar – estoy relatando un sueño – me eché a caminar sobre esa verde planicie que era el mar aparentemente quieto. Y caminé sobre él tan seguro como si hubiese caminado sobre la firme pampa. Yo también caminé sobre ese mar de olas dormidas, y caminé porque creí en lo imaginado. Porque creí en mi creación volví a realizar el milagro de caminar sobre las aguas. ANIMALES DAÑINOS Cazábamos mariposas. Aparece la abuela: - ¿Por qué cazan mariposas? No ven lo lindas que son, bichitos de Dios que no hacen mal a nadie. Al contrario, vuelan y son un regalo para la vista. 16 - ¿Y qué cazamos entonces? - Cacen animales dañinos. Ahí tienen moscas y mosquitos que son tan fastidiosos. Langostas que se comen los árboles, cucarachas, ratones… Por desgracia, son muchos los animales dañinos. ¿Para qué cazar mariposas o pájaros? - ¿Entonces podemos cazar moscas, mosquitos, langostas, cucarachas y ratones? - Sí. Nos lanzamos, afanosos, a aplastar moscas, mosquitos, cucarachas y ratones. El caso era matar. ¡Matar!: otra diversión, diversión útil, ya que hacía desaparecer animales dañinos. Diversión en la cual el instinto cazador, torrente furibundo, encontraba cauce. CAZAR LANGOSTAS Recuerdo como uno de los más grandes placeres de la infancia el de cazar langostas. El odiado bicho aparecía en bandadas. Nos armábamos de escobas y arremetíamos, gozosos. Era una manera de descargar nuestros impulsos ancestrales, nuestros bríos bélicos. No podíamos cazar pájaros, no podíamos cazar mariposas, porque los grandes se oponían y nos llamaban crueles si lo intentábamos; pero sí podíamos cazar langostas. Los grandes aprobaban esa caza ya que la langosta era un bicho odiado, un bicho inmundo, un bicho del demonio, según mi abuela. Los pájaros y las mariposas eran bichos de Dios. Nosotros no discriminábamos en estas aserciones, nos descargábamos sobre las langostas que, fueran de Dios o del demonio, nos proporcionaban la dicha de cazar, una dicha de la que el hombre, Aún primitivo, no ha podido liberarse. Y ser niño, al fin, es poseer una mente de niño primitivo, un ser brutal y diminuto. EL HOMBRE CON CUERNOS Tanto mi madre como sus amigas, cuando se referían al señor Vasombil, que a veces iba a casa con su señora, una mujer exuberante, pechugona, lo que en aquellos salaces tiempos se llamaba una “buena moza”; no decían simplemente Vasombil, decían el “cornudo Vasombil”. El cornudo Vasombil era un hombre singularmente feo. Más bajo que su esplendorosa consorte, desmedrado y portador de dos orejas excesivas; no se podía decir de él lo que de su esposa, blanca, rubia y atractiva. Pero era, sí, un hombre simpático, charlatán, alegre, reidor, bromista. Mi abuelo, mi padre, mi tío Arturo, no lo llamaban el “cornudo Vasombil”. Lo llamaban el”cabrón Vasombil”. Yo 17 tendría entonces cinco años. Oía aquello de “cornudo” y “cabrón”, y me dije ¿Cómo en tantas veces que lo he visto, no he reparado en sus cuernos? Un día aparecieron en casa – y esto lo esperaba yo con deseo – el magro y cornudo Vasombil con su abundante esposa. Me planté frente a él a descubrirle los cuernos. Y quedé algo desilusionado de mi examen: el cornudo Vasombil, el cabrón Vasombil, no tenía cuernos como los tienen las cabras y los cabrones Por el contrario, su frente se prolongaba hasta la nuca en una lisa y reluciente calva. Pero tanto lo miré y remiré ese día que el observado, quizás un poco molesto, me dijo: - ¿Qué me mirás, criatura? ¿Tengo monos en la cara? - No lo miré más, pero al irse él, mi madre me preguntó: - ¿Por qué mirabas tanto a Vasombil? Contesté simplemente: - Quería verle los cuernos. - ¿Los cuernos decís? - Pero Vasombil no tiene cuernos. - ¿Y por qué ha de tener cuernos? - Como vos y tus amigas lo llaman el cornudo Vasombil, como papá lo llama el cabrón Vasombil… - ¡Callate, chico! – gritó mi madre alarmada - ¡Por Dios! ¡Suerte que no se te ocurrió decirle a él lo de los cuernos! Enseguida, reaccionando, me explicó: - ¿Sabés qué ocurre? Vasombil nació con cuernos, le hicieron una operación, se la hizo el Dr. Pirovano que sabía mucho. Le cortó los cuernos. Nosotros hemos conservado la costumbre de llamarlo cornudo. ¡Pero no se lo vayas a decir a él porque se pone furioso! ¡Es capaz de matarte! - No se le nota nada que haya tenido cuernos – epilogué inocentemente. Esta anécdota joqui-seria, se narró y comentó en casa hasta ya ser yo grande, por eso supe después que cuando mi madre quedó sola con mi abuela, esta la reprendió: - ¿Has visto lo que pasa por murmurar de la gente, y sobretodo, delante de las criaturas? A Vasombil no se le llamó más el “cornudo” o el “cabrón” Vasombil. ESPEJOS, VELAS, ORACIONES Y LEYENDAS Lluvia, relámpagos, truenos y algún rayo de tarde en tarde. La cocinera y la mucama se refugiaban en la pieza de los santos. Mi abuela y mi madre, ayudadas por nosotros, los chicos, se apresuraban a tapar los espejos con frazadas y colchas. Según la creencia popular, los espejos atraen los rayos. Encendían velas especiales para los días en que rayos, truenos y relámpagos diagonalizaban los aires. Eran velas con estampas de 18 santos que se decía que también alejaban los rayos. Y por si los espejos ocultos y las velas encendidas no fueran suficientes para espantar rayos y centellas, todas: abuela, madre, algunas vecinas, se arrodillaban frente a los santos – un Cristo, una Virgen con su Niño, un San Roque con su perro. Si alguno de nosotros se mostraba remiso a orar - ¡era tan aburrido eso de orar! - la abuela se encargaba de recordarnos la leyenda ejemplificadota: - ¡Chicos, vengan a rezar! ¿Se acuerdan lo que les conté de la centella?... Quizás ya lo habíamos olvidado un poco, pero los truenos horrísonos, los relámpagos fulgurantes, los rayos aterradores, heraldos y mensajeros de la muerte, nos la recordaban. Hela aquí: En una estancia de gente descreída, cayó una centella. Todos comenzaron a huir despavoridos. La centella -¡látigo de Dios!- fue persiguiéndolos y uno a uno los fulminó a todos. A todos menos a una niña creyente. Esta, al ver la centella perseguidora, no corrió como los demás. Se arrodilló a rezar. La centella pasó a su lado sin hacerle nada. - ¡Chicos, vengan a rezar por su cae una centella! Por supuesto, íbamos temblorosos, espantados. Mi abuelo entonces, se paseaba como una fiera, rezongando: - ¡Beatonas, beatonas!... - ¿Qué dice el abuelo? - No lo escuchen. El pobre es hereje. ¡Y se arrepentirá! ¡Recen, chicos! ¡Recen por si cae una centella!... ERNESTO Ernesto era un indio en medio de la civilización y se adaptaba a ella a veces, y, a veces, se le imponía. O chocaba contra ella. En 1880, cuando la campaña de Roca, el coronel Canavery lo llevó a casa de mis abuelos maternos. La madre moribunda, herida de un balazo, se lo había entregado a él pidiéndole que lo llevase a una casa de gente buena. El pequeño también estaba herido por un balazo en una pierna. Tendría un año y se lo adoptó. Mi abuelo le dio su apellido y comenzó a educarlo. El, mi abuelo, militarmente. Mi abuela, cristianamente. De esa pugna salió Ernesto, por instantes, sentimental y por instantes egoísta, impositivo. Era inteligente. Estudió y sabía francés, inglés y alemán. La historia le interesaba. Pero la historia exterior, la de las guerras. Sus héroes, los que él exaltaba, eran todos guerreros. Me llevaba diez años y yo lo admiraba. ¡Tan bravo y tan fuerte! Cuando empecé a pensar por mi cuenta, chocamos. El era 19 conservador por instinto. Un idólatra de la autoridad. Buen dibujante, minucioso, por momentos exquisito, como empleado de mi padre fue excelente. Muerto mi padre, cuando Ernesto tenía 28 años, quedó a cargo de la dirección de una empresa que le fue grande, seguramente por su incapacidad de administración, no por falta de inteligencia. ¡Un desbarajuste! Los obreros, que a mi padre llamaban “buon alma”, a él lo llamaban “el cosaco”. ¿Quería a alguien? Sí, seguramente. Lloró a mis abuelos, lloró a mi padre. Yo era su preferido entre mis hermanos. Atraído por la historia, yo lo escuchaba, aprendía de él, me llenaba la cabeza de batallas y de héroes. A los catorce años tuvo relaciones con una mucama y de ella nació una hija que se crió en casa como él se había criado. Ernesto la educaba a su modo, como le salía de su entraña salvaje: a golpes. Tanto que un día mi padre, muy serio, le dijo: ¿Por qué no la matás de una vez? ¡Matala!... La chica era como él, terca y obstinada. El le enseñaba inglés: A ella se le ocurría no decir una palabra, y no la decía. Sopapo va y sopapo viene, ¡no la decía! Ernesto hizo el servicio militar en el 2 de artillería. Lo hizo con satisfacción. La disciplina del cuartel era su ambiente. Siempre recordó al cuartel con nostalgia. Los 25 de mayo y 9 de julio no faltaba al desfile y cuando pasaba la bandera del 2 de artillería, se quitaba el sombrero, conmovido, con lágrimas en los ojos. Su personalidad seguramente no era simpática para muchos. Recuerdo dos anécdotas: Yo tendría nueve años, él me enseñaba los problemas. Un día se enteró que yo, en clase, dejaba el cuaderno a disposición de quien quisiera copiar los problemas, y se enojó: ¿Creés que yo me paso una hora enseñándote para que vos dejes copiar los problemas a los otros? No me enseñó más. Yo no comprendía su enojo. Otra: Íbamos juntos a una academia por la noche a aprender dibujo de ornato. Ernesto se sentaba a mi derecha y a mi izquierda un muchachón gordo, muy simpático y conversador. Una noche Ernesto había olvidado su cortaplumas, el muchacho le ofreció la suya en préstamo. No aceptó. ¿Por qué no aceptaste la cortaplumas?, le pregunté cuando salimos. Para que él no tenga derecho a pedirme algo a mí, me respondió. Eso tampoco lo entendí entonces. Y sigo sin entenderlo. Era mas bien “agarrado”; pero, desaparecido mi padre, fue como si se hubiese convertido en otro. Se hizo dilapidador. Compró automóvil, comenzó a frecuentar lugares de diversión cara, sitios con champaña y mujeres rubias de París traídas para esquilmar a los “sauvages americaines”. Todo se vino abajo. Perdió la clientela lentamente. El, que había sido un riguroso empleado, como patrón fue un desquicio. Se casó con una rubia – siempre tuvo predilección por las rubias -. Después de casado se alejó de casa y de Buenos Aires. Mucho después nos llegó la noticia de que había muerto alcoholizado. 20 LA IDEA DE DIOS ¿Cómo imaginaba a Dios antes de los siete años? No como un padre bueno, como era mi padre. Me lo imaginaba como un maestro, un maestro malo y todopoderoso a quien no se le podía mentir ni engañar, porque él todo lo sabía y todo lo veía, porque él tenía destacado junto a nosotros al Ángel de la Guarda, una especie de vigilante alado e invisible. Cuánto hiciéramos o dijéramos, el Ángel de la Guarda se lo contaría a Dios. Y Dios lo anotará en un gran libro para interrogarnos el día de nuestra muerte, y castigarnos. Dios era un maestro puro severidad, un gran viejo de barba y melena blancas, con ojos chispeantes y voz de trueno. Por fortuna, cerca de Dios se hallaba Jesucristo. Quizás éste nos defendiera el día del juicio. Quizás, a fuerza de ruegos, Jesucristo consiguiera que, en vez de enviarnos al infierno para siempre, Dios nos condenara a uno o dos meses de purgatorio por haber robado dulce o haber dicho a otro chico la puta que te parió, en un momento de enojo. Quizás… Veríamos… Al fin, para el día del juicio, o sea el de nuestra muerte, faltaba tanto tiempo… GINEBRA BOLS Mi abuelo Ángel y mi tío Aquiles sentían una mutua afinidad. Ambos eran belicosos y disconformes. Ambos tenían en su haber aventuras de trompis y algo más. Ambos habían experimentado el impulso magnético de las miradas femeninas. Ambos, en suma tenían siempre algo gracioso que recordar. Y recordaban. Sentados Uno frente al otro y con un porrón de ginebra “Bols” – esos porrones de barro que, una vez vacíos, llenos de agua caliente servían para calentar las sábanas – con un porrón de ginebra entre ellos, las copas llenas del oloroso líquido, se ponían a paliquear: cuento de uno, cuento del otro; ocurrencia de uno, ocurrencia del otro; chiste de uno, chiste del otro. El porrón al fin daba su última gota, exhausto, vencido por aquellas gargantas de hierro. Yo, sentado cerca de ellos, percibiendo el olor del aromático líquido que, en ocasiones, hacía hervir la sangre levantisca de mi abuelo, los oía hablar. Y los admiraba. Los admiraba porque una vez quise probar, furtivamente, un trago de ginebra, y lo escupí como si me hubiesen puesto una brasa en la boca. ¡Y ellos eran capaces de terminar el porrón entero! ¡Valientes! 21 REFRANES Mi abuela Rosa y mi madre – costumbre que les llegaba de sus ascendientes españoles – todo lo comentaban con refranes, con esos sabios refranes nacidos de la experiencia popular. Recuerdo, sobre todo, cuatro de esos refranes, tanto se los oí decir a mi madre y mi abuela. Decía mi abuela cuando alguien la instaba a que visitase: “Donde bien te quieren, frecuenta poco”. Y cuando alguien, para reprocharle su generosidad, traía a cuento la posible ingratitud del beneficiado: “Quien da a un pobre, presta a Dios”. Mi madre, costumbre heredada de mi abuelo, siempre traía parientas a pasar una temporada en casa. Y siempre, a los pocos días, ya se sentía harta del huésped. Deseaba que se fuera. Y cuando se iba, comentaba: “Parientes y trapos viejos, lejos, lejos”. Si oía a alguno jactarse de hazañas bélicas o amorosas: “Herradura que cascabelea, clavo le falta”. Siempre me llamó la atención este último refrán, mas bien dicho, su expresión: “Herradura que cascabelea”… Ahora, que ya he entrado en la edad de la propia experiencia, de la experiencia vivida, recuerdo esos refranes de los que entonces, en mi niñez, en mi juventud, me sonreía despectivo, como se puede sonreír una flor de un fruto, sin saber que, andando el tiempo, ella será también fruto. ¿Qué es un fruto, un durazno por ejemplo, sino una flor de durazno con experiencia?: Belleza transformada en utilidad, el arte culminado en sabiduría. ADMIRACION Y ENVIDIA Cuando uno es pequeño, admira o envidia lo pequeño. Hay quienes, habiendo dejado de ser pequeños por edad, siguen admirando o envidiando lo pequeño, su alma sigue teniendo cuatro o cinco años, a pesar de que su cuerpo tiene cuarenta o cincuenta. Yo de pequeño, admiraba a Bartoré, un hombre que vivía frente a casa. Lo admiraba y lo envidiaba por sus zapatos sonoros. No sé cómo lograría el tal Bartoré, para que sus zapatos sonaran cuando él, con paso militar, salía de su casa hacia el trabajo. Yo, sentado en el umbral lo veía pasar, tieso y grave. Pía sonar sus zapatos. Y lo admiraba y lo envidiaba. ¿Cómo hacer para que mis zapatos sonasen? ¡Yo hubiera sido tan feliz si a mis pequeños 22 zapatos se les hubiera ocurrido sonar como los de Bartoré, el admirado, el envidiado dueño de los zapatos sonoros! Los grandes no pueden, muchas veces, ni adivinar siquiera lo que ocurre en la psiquis de un niño. Pequeños problemas ante los cuales ellos, los grandes, sonríen desdeñosos, al niño lo hacen desgraciado. Esto ocurría antes de 1894, cuando aun no se había establecido que el 20 de junio fuese feriado por ser el día de la bandera. Mi hermano Ángel, por ejemplo, cumplía años el 24 de mayo, víspera de la fiesta patria y yo el 20 de junio. No sé quién nos lo había dicho, quizás mi padre, siempre bromista, que los cañonazos que se oían en la madrugada del 25, el desfile militar, la iluminación de las calles y los fuegos artificiales por la noche, se hacían en honor de mi hermano, para festejarle. Yo no decía nada pero, envidioso, me preguntaba: ¿Por qué se festeja así a mi hermano y a mí no se me festeja? Y sufría. También tuve otros motivos para envidiar a mi hermano menor: su habilidad para silbar. Se metía dos dedos entre los dientes y producía un silbido que llegaba a los cien metros. Yo en vano ensayé para hacerlo. Nunca pude dar los silbidos que él daba. Otro motivo de envidia: sus negocios. Esto fue cuando ya tendríamos entre diez y once años. Las empleadas de la casa, gallegas, querían enviar cartas a España, pero no sabían leer ni escribir. Mi hermano les escribía las cartas y les cobraba cincuenta centavos, para aquella época y en manos de un niño, un verdadero dineral. Alguna vez, cuando él estuvo enfermo, les escribí yo las cartas, pero sin cobrarles, me daba vergüenza cobrarles. Cuando se recuperó, me echó en cara: - ¡Me arruinaste el negocio! Prometí no usurparle el puesto de amanuense; pero envidiaba su capacidad de comerciante, que también desarrollaba en otras áreas. En carnaval, por ejemplo, nos regalaban una gruesa de bombitas a cada uno. Las llenábamos de agua y salíamos a jugar. Es decir, salía yo. Mi hermano las vendía llenas, compitiendo con los vendedores ya que vendía a cincuenta centavos lo que ellos vendían por un peso .A mí me daba envidia y vergüenza verlo vender las bombitas, competir con los muchachos pobres. Uno de ellos fue a quejarse a casa y fue así como mi madre le prohibió volver a salir con el balde de bombas. Yo tenía una bicicleta y mi hermano me la pedía prestada – o me la sacaba a escondidas – y se iba a la plaza América, a alquilar la bicicleta. El dueño de la bicicletería que estaba allí instalado, se encargó de correrlo, de “arruinarle el negocio”, como decía él. Había muchos motivos para que yo envidiara a mi hermano. ¿Era él más hombre que yo?, me preguntaba, rencoroso. El tiene un año y medio menos que yo, ¿por qué,, entonces, él puede tragar el humo del cigarrillo y yo me ahogo con el humo? 23 ¿Por qué el se fuma dos o tres cigarrillos y yo, a la mitad del primero, lo tengo que tirar? ¡Qué envidia! Admirar no siempre es envidiar; pero envidiar siempre es admirar. LA BOTELLA DE AGUA BENDITA Mi abuela, al menor disgusto, sentía palpitaciones. Para remediarlas tenía siempre pronto un frasco con agua de azahar. Pero una vez, su hermana Ángela, la muy devota, le aconsejó: - Para las palpitaciones, los ahogos y para tantos otros males, el mejor remedio es una copa de agua bendita. Hacé la prueba. Hizo la prueba, sí, y el remedio le resultó excelente. Desde entonces, tenía a mano una botella de agua bendita. Cuando se le estaba por terminar, porque mi abuela, previsora, todos los días tomaba su copa de agua bendita; enviaba a la criada a la capilla – en las calles 7 y 57 de La Plata - con una botella de agua a que se la bendijesen. Más de una vez acompañé yo a la muchacha. Un cura se ponía frente a la botella, hacía unas cruces y decía algo a media voz, recibía un peso y, a casa con la botella de agua bendita, remedio infalible contra palpitaciones, ahogos y otros males, como afirmaba tía Ángela, la muy creyente. Pero en cierta oportunidad, la botella de agua bendita resbaló de las manos de la criada y se estrelló contra las piedras de la calle. ¿Qué hacer? No dudó mucho la ingeniosa muchacha. Fue a un almacén, pidió una botella vacía, la hizo llenar de agua y, comprándome un paquete de galletas “Lola”, me dijo: - No digas que se me rompió la botella de agua bendita. Nos volvimos a casa. Tomó mi abuela su copa de agua – de la que ella suponía santificada por las cruces y los latines del cura – y quedó satisfecha. Yo la miraba, la miraba... Al fin, le pregunté - ¿Se te pasaron las palpitaciones, abuela? - Sí, querido. Santo remedio el agua bendita. Razón tenía Ángela de recomendármela. No hablé. Aún tenía en el bolsillo dos o tres galletas “Lola”, precio de mi soborno. GIACOMO Enfrente de casa, en la calle 57 había un inquilinato. En las dos o tres piezas del frente, estaba la “librería Buenos Aires”. Pertenecía a mi padre pero la regenteaba Ernesto, 24 el hijo adoptivo de mi abuelo, mientras estudiaba arquitectura. Seguido a esas piezas vivía Giacomo, un zapatero napolitano. Era un viejo de barba y completamente calvo. Una vez le pregunté: ¿Usted se sacó el pelo de la cabeza para hacerse la barba? Se echó a reír. Porque Giacomo era un viejo muy alegre. Y trabajaba cantando. No cesaba de cantar mientras claveteaba los zapatos. Tenía fama de ser un escrupuloso artesano y en la puerta, muchas veces, se veían coches de sus clientes ricos. Mi padre decía de él: “¿Saben por qué Giacomo hace tan bien los zapatos? Porque trabaja cantando. Todo lo que se hace con alegría se hace bien. Giacomo es un artista”. Yo entonces no comprendía mucho las sentencias de mi padre. Después las viví. La noche anterior del día en que nos íbamos a vivir a Buenos Aires quise despedirme de Giacomo. Mi abuela me acompañó a que fuera a darle la mano. El zapatero, conmovido, buscó qué regalarme. Encontró al fin un pito. Me lo dio y me besó en la frente. Todavía conservo el pito que me regaló Giacomo. Y todavía suena, débilmente, pero suena. • SEGUNDA PARTE • BUENOS AIRES Y MI BARRIO En el año 1896 nos mudamos a Buenos Aires. A esta ciudad ya la conocía por algunos viajes rápidos en compañía de mi madre que siempre andaba de compras. Buenos Aires me aturdía. Ruido, gente apresurada, empellones, vehículos... Por supuesto, esta impresión la sacaba yo por ser habitante de La Plata, ciudad de provincia, calmada, silenciosa, donde todos parecían dormir largas siestas. En 1896 Buenos Aires no sería tan ruidosa, tan llena de gente apresurada, tan cruzada de vehículos como a mí me parecía por cotejo con La Plata. Un día mi madre nos hizo conocer el río. Yo conocía ya el mar y el río me pareció un mar sucio, un mar sin olas. Otro día nos hizo conocer el puerto, después de atravesar malezales. El puerto me interesó más por sus buques. Yo, hasta entonces, solo había visto barcas de pescadores en Mar del Plata. Los buques me fascinaron. Mi madre nos explicaba: Ese es el inglés, aquel alemán, ese otro italiano, el que sale, francés, el que entra, español. Los buques me hablaban de viajes a países remotos. Hacían trabajar mi 25 imaginación. Y que regalo hay más valioso para un niño que éste, que su imaginación trabaje, es decir, corra, vuele, fabrique, se mienta. En Buenos Aires fuimos a vivir a una casa de la calle Estados Unidos 1822. ¡La casa, aunque modificada, se halla en pié aún, y han transcurrido más de sesenta años! Raro esto en Buenos Aires donde todo cambia imprevistamente. La casa, larguísima, tres patios y un fondo para jugar a la pelota, con enredaderas, parras, árboles frutales, jazmineros. El barrio donde ella estaba era un barrio de italianos meridionales, había sido de morenos seguramente, pues, subsistían algunos, en ranchos, ya taperas, en el fondo de los baldíos. Por la calle Estados Unidos, empedrada malamente con piedras en punta, pasaba de tarde en tarde un tranvía a caballo; también de tarde en tarde, lentamente, un carro, una chata, un coche. La calle era una prolongación de los patios de la casa. Pronto nos adueñamos de ella. Sus veredas rebozaban de muchachos, futuros amigotes y también futuros combatientes. Para nosotros, mi hermano segundo y yo, pues los otros dos eran aún demasiado chicos, todo Buenos Aires, por un tiempo, fue la cuadra de la calle Estados Unidos, entre Pozos y Entre Ríos, una avenida imponente y amenazante a nuestro juicio y en la cual no nos hubiésemos aventurados solos. Más allá de Entre Ríos, ¿que había? Y del otro lado, hacia la calle Pozos, ¿no estaba ya el desierto con indios? Trémulo, con las pupilas muy abiertas, intentando verlo todo cuanto antes, miraba hacia aquí, hacia allá, preguntaba y descubría. Los chicos del barrio eran mis informantes: Sí caminás para allá, te encontrás el río. Pero si caminás para allí, o para allí o para allí –los puntos cardinales- podés caminar todo el día, te cansás caminando, Buenos Aires no termina. - ¿Y tiene casas altas? -¡Oh!, allá en el centro, cerca de la Plaza de Mayo, hay casas de dos, de tres, hasta de cuatro pisos. Mis informantes sentían el orgullo de haber nacido en esta ciudad y yo me sentía empequeñecido por no haber nacido en ella. LA NUEVA CASA La nueva casa en Buenos Aires tenía también tres patios con tinas y plantas, una hilera de cuartos y un fondo en el que había un gallinero y árboles frutales. Allí había de vivir mi infancia y mi prolongada juventud, desde los siete años a los cuarenta. Allí morirían mi hermana Angelina, mi abuela, mi padre, mi madre, mi hermana Ada y muchas ilusiones y proyectos. Allí también nacerían mis hermanos Augusto, Ada, Alejandro y Alcides. Allí comenzaría a 26 escribir versos. (¡Gracias por este regalo, vida! Vida que no siempre fuiste buena). Un naranjo se elevaba por sobre el techo en el primer patio, una glicina cubría todo el segundo patio, una parra de uva moscatel buena parte del tercero: Préstamos de la naturaleza en medio de la ciudad, o del suburbio, que esto era entonces la calle Estados Unidos casi esquina Entre Ríos. Además de los tres patios y un fondo, la casa tenía azotea para remontar barriletes, Y entre otras novedades, por ejemplo; aljibe, sótano, teléfono. El aljibe para poder asomarnos, gritar y oír el eco aumentado de nuestra voz; el sótano para imaginarnos que no era un sótano sino una cueva misteriosa, como las que figuraban en los cuentos de "Las mil y una Noches" o de los hermanos Grimm (que venían en unos librejos de 5 centavos; "Cuentos de Calleja".) Una cueva-sótano habitada por grifos y dragones; el teléfono servía para divertirnos; llamar un número cualquiera, oír que una voz decía ¡Hola! Y responderle con una andanada de insultos hasta oírla retrucando, encolerizada. ¡Los inocentes niños! Todo era novedad. Todos eran descubrimientos. Todo era vivir y regocijarse de vivir en la nueva casa. ¡Cómo para no desear vivir y regocijarse de vivir! Llegábamos a esta casa cuatro niños, yo de siete años, Ángel, Adán y Angelina, de 5, 3 y 2 años. Sanos y fuertes, bien nutridos y mimados por una abuela dulce, una madre cariñosa, un padre que nunca nos dio un grito, un abuelo que nos hablaba de cosas que él mismo había realizado, en tiempos de su juventud arisca y hazañera. Y el indio Ernesto que tanta historia sabía, que hablaba de guerras y nos encendía a mi hermano Ángel y a mí la sangre de por sí belicosa. Además, eso de irse apoderando de la vida, semana tras semana, bulliciosamente. ¿Puede existir una mayor felicidad, un regusto más delicioso? ADMIRACIÓN Cuando yo andaba por los siete u ocho años, existía en Buenos Aires un ser fantástico - para mí - hoy desaparecido. Era el encendedor de faroles a gas. Con un palo en cuyo extremo brillaba una luz, al anochecer, llegaba al trote al farol apagado, arrimaba su luz y el farol quedaba encendido. ¡Cómo admiraba yo al encendedor de faroles! A veces me quedaba en el balcón a la espera de que apareciese. Luego lo veía alejarse, al trote, llevándose mi más larga mirada... Recuerdo que una vez alguien me preguntó: ¿Qué vas a ser cuando seas grande? Respondí: Encendedor de faroles. 27 Hoy, menos simple, diría: Encendedor de conciencias. ESCUELAS Un día en que nos portábamos demasiado mal, mi madre se decidió: ¡“Los pondré en una escuela, así estaré unas horas tranquila”! Nos llevó a la “Escuela de la Santa Fe”. Allí nos dejó. Yo tendría seis años y mi hermano Ángel cuatro y unos meses. ¡La primera escuela! El primer contacto verdadero con el mundo. La Escuela de la Santa Fe, como casi todas las escuelas particulares de aquel tiempo, estaba dirigida por franceses: Monsieur y Madame Zoulier. Ella para los pequeños, él para los mayores. Una escuela de niños y niñas. Las niñas a un lado, los niños al otro. La malicia de los grandes nos separaba. Pero Madame Zoulier tenía una penitencia para los varones, que eran quienes más la molestaban, los más barulleros: sacaba al indisciplinado de su sitio y lo sentaba entre las chicas. Todos lo burlaban: ¡Mujercita, mujercita!... Eso era suficiente, con eso el muchacho entraba en vereda. A las chicas no les importaba que las sacase de su grupo y las sentase entre los varones. Curiosa penitencia sobre la que más tarde he reflexionado: los varones no querían ser mujeres, las mujeres sí querían ser varones. Pero para el muy indisciplinado, sobretodo el que llegaba a decir una mala palabra, Madame Zoulier tenía presto un coscorrón o un pellizco. Y si por esto lloraba mucho o amenazaba: “le diré a mi mamá que me pegó”, lo callaba con un caramelo. Enseñanza a lo Dios: castigos y premios, premios y castigos – a lo Dios católico. En la escuela de la Santa Fe, a los seis años, conocí el amor. La tortura del amor no correspondido, sencillamente porque Angélica, la chica de quién se me ocurrió enamorarme, no se enteró jamás, y me miraba como a un chiquillo: ella tenía once o doce años. Yo la contemplaba en éxtasis, era una diosa. La sabía inaccesible y lejana. Mi deleite consistía en quedarme en mi rincón del patio, y mirarla, oírla... Mirarla jugar con otras chicas, oírla hablar con otros chicos. Si ella me hubiese invitado a mí, si me hubiese dirigido la palabra, mi emoción hubiese sido tal, que hubiese caído desmayado. En la Escuela de la Santa Fe aprendí a hacer palotes en la pizarra, a distinguir la o redonda de la i con un punto encima, en la cartilla de Marcos Sastre, quizás a contar hasta diez o veinte, quizás otras oraciones además del Credo, del Bendito, del Ave María y del Yo Pecador, que ya sabía. Porque en la Escuela de la Santa Fe se rezaba al entrar y se rezaba al salir. Yo me sentía muy mal n esa escuela, me era antipática Madame Zoulier, extrañaba mi libertad de niño mimado. Recibí con regocijo la noticia de que no iríamos más: Monsieur Zoulier se había suicidado y 28 la escuela se cerraba. ¿Suicidarse? ¿Morir? Me llené de preguntas que mi abuela satisfizo como pudo. No es fácil responder a un niño de seis años que pregunta por qué se muere y por qué un hombre se suicida... Unos días de holganza, ¡libres!; pero mi madre ya le había tomado el gusto a eso de quedar sola y tranquila en casa, cosiendo o leyendo o haciendo dulces o bardando - ¡qué primores salían de sus manos habilidosas! – o tocando el piano o, simplemente, tomando mate. Y nos llevó a otra escuela. Se llamaba esta: Instituto Richelieu. Otra escuela de franceses y de más categoría. Aquí había tres clases. En una, primero y segundo grados, en las otras las restantes, hasta sexto. El director se llamaba Monsieur Rodemais, un hombre bajo, fuerte, gritón, irascible. Mi maestro era Monsieur Clauc: alto, joven, tranquilo. Era una escuela sólo de varones. Nos parecía que era una deshonra ir a una escuela de niños y niñas. Ya nos sentíamos grandes. En el Instituto Richelieu seguíamos con la cartilla de Marcos Sastre y con los palotes en la pizarra y con las oraciones al entrar a clase; pero estudiábamos también las tablas y algunas palabras francesas. La tabla se estudiaba aún a lo árabe – según después lo supe: pasaba al frente un niño que, cantando, decía: 2 por 1, 2... Y toda la clase, cantando, repetía el 2 por 1, 2... Si en la primera escuela conocí el amor, en esta segunda conocí el privilegio. Monsieur Clauc tenía un favorito, un “ganchudo”, le decíamos nosotros. Para él no había penitencia ni deberes, salía y entraba de la clase a su antojo. Los muchachos decían que Monsieur Clauc era el novio de la hermana... La clase intermedia tenía de maestro al bachiller Shaut. Ese título, ¡bachiller!, lo aureolaba de sabiduría entre nosotros. ¿Qué sería eso de ser bachiller? Además, el bachiller Shaut usaba una gran barba negra. ¡Ah, llevar esa barba y ser bachiller!... ¡Qué personaje el bachiller Shaut! ¡Cuánto sabría! Lo mirábamos desde lejos, respetuosamente, como hubiésemos mirado a la imagen de un santo que, descendiendo del altar, se hubiese puesto a caminar por el patio de la escuela o a enseñar a dividir a chicos de tercero y cuarto grado, como lo hacía el bachiller Shaut, el de la gran barba negra. Si el bachiller Shaut decía: “Hoy lloverá, seguramente”, oíamos aquello estupefactos, convencidos de que forzosamente llovería, aunque Dios no quiera. Guardo de aquel Instituto Richelieu otro recuerdo: el de la muerte de Leandro Alem, la impresión que le produjo al maestro. Parecía que iba a llorar. Se levantó y se fue. Dejó la clase sola. ¿No habría ido a llorar, acaso? Poco después nos mudamos a Buenos Aires. Era el año 1896, un año importante por tres acontecimientos: la muerte de Alem, los socialistas se presentaban por primera vez a elecciones y Rubén Darío publicaba Prosas 29 Profanas, un libro esencial para la cultura de España y América. De los dos últimos acontecimientos no me enteré yo, a mis seis años. De la muerte de Alem, sí. La emoción del maestro, los comentarios que oí en mi casa, el retrato del muerto – otro suicida – en los periódicos. Yo pensaba: ¡si el bachiller Shaut sabe lo que sabe teniendo barba negra, cuánto sabrá este Alem Con su barba blanca! Ya en Buenos Aires fui a la tercera escuela. La dirigían Luis Ardit y Lorenzo Chabe. Aquél, autor de textos. Era el Licee Luis Le Grand, estaba en la calle Independencia entre Lorea y San José. (la casa aun existe, de ella han hecho dos, pues era uno de esos anchos caserones antiguos, con tres patios y cancha de fútbol en el fondo). Mi abuelo Ángel se había adjudicado la misión de enseñarme la tabla de multiplicar. Sabía hasta la del diez, y salteada- Como también sabía leer de corrido, me pusieron en segundo grado. ¿Por qué este berretín de mi madre de enviarnos a escuelas pagas? ¿Creería que eran mejores que las del Estado o sería porque en ellas nos enseñaban religión, excluida de las escuelas públicas? ¿O porque en las del Estado iban muchachos de conventillo, a veces, mal educados, chusmas, como ella decía, misericordiosa y desdeñosamente? ¡Ya nos encargaríamos nosotros de juntarnos con esos chusmas, en cuanto pilláramos la calle por nuestra cuenta y a nuestro sabor y regocijo! Mi hermano y yo fuimos los alumnos nuevos en una escuela de muchachos que iban desde la más tierna edad a la más madura adolescencia. El director, por bromear, les había dicho: “Ahora van a andar derechos todos, vienen dos alumnos chilenos”. Aparecimos nosotros en el patio. Y se nos vinieron encima, cargados de insultos y amenazas. Ya en aquel año corrían los rumores de una posible guerra entre Chile y Argentina. Los ánimos estaban enardecidos. No se qué hubiese pasado con nosotros, dos pequeños, en aquel círculo de lobos que nos ponían los puños bajo las narices y nos mostraban los dientes carnívoros. Un maestro hizo llamar al director y éste confesó en público que era una broma. La escena cambió completamente. Los lobos se transformaron en ángeles. Nos regalaron caramelos, figuritas, un trompo. Sin embargo, hasta dos o tres años después, si mi hermano o yo nos peleábamos con alguno, en la barra de éste surgía, como un insulto: ¡Chileno! (Lo que sufrí en aquella oportunidad con aquel hecho estúpido y a causa de la torpeza del director – los pedagogos de entonces, ¡ay! – lo dejé narrado, aunque trasladándolo a otro tiempo y en otras circunstancias, en mi cuento No hay vacaciones. El primero y segundo grados, que un maestro dictaba juntos, nos atrapó otro improvisado pedagogo, un joven cubano que se entendía a reglazos con sus alumnos. Pero un día se fue a la guerra de Cuba y vino a reemplazarlo un 30 hombre alto, fornido, de gran cabellera y barbas rizadas y renegridas. Se llamaba Monsieur Verité. Nosotros, a causa de su abundante capilaridad, le pusimos: “El escobillón”. En los cañones de la Guardia Nacional cuyos ejercicios presenciábamos en calles y plazas, cada cañón contaba con un sirviente armado de un gran escobillón. Se disparaba un tiro, el sirviente metía el escobillón en la boca del cañón humeante y limpiaba. La cabeza del maestro se parecía a esos escobillones de la artillería. Por libro de lectura teníamos al de un francés, Rocherolles, traducido. De allí aprendí de memoria todos los versos que encontré. Y por fortuna para mí, aquel de Fray Luis de León sobre la “descansada vida”. No lo olvidé. Y él me salvó, ya estando en 5º. Año del colegio nacional, de que me “reventaran – o aplazaran – más castizo – por segunda vez, en los exámenes libres de literatura. También de ese libro aprendí una página de memoria y así, cuando como penitencia, nos daban de diez a cincuenta renglones a copiar del libro, yo escribía aquella página que sabía de memoria. La penitencia se cumplía más rápidamente. Cursé tercero, cuarto y quinto grados. El tercero y quinto, mediocremente; el cuarto con brillantez, como uno de los mejores de la clase. En tercero y cuarto teníamos maestros franceses, Monsieur Doumier y Monsieur Delbosch (a éste lo pinté en mi cuento El Ají). De ambos nos vengábamos leyendo y releyendo lecturas del 2º. Y 3er. Tomo del libro de Rocherolles en los cuales se hablaba de la derrota de Francia en 1870. Dije “vengábamos”, ¡pero qué maestros! ¡Qué acritud! En quinto grado tuvimos un español. Se le llamaba – por costumbre – Monsieur Pulido. A este Pulido, mi hermano Ángel le pegó con un puntero en la cabeza. El maestro reaccionó y le dio una bofetada. Por cierto, llevamos el asunto a nuestra madre que se largó a la escuela, a pelear al maestro, a decirle que no era tan pulido como debía serlo, dado el nombre que llevaba. Por cierto también, no le habíamos dicho a nuestra madre lo del punterazo por la cabeza del maestro. ¡Pobres maestros los de entonces! ¿Cuánto ganarían? Si me pongo a recordarlos me salen a la memoria los sacos lustrosos, sus zapatos rasgados, sus pantalones con hilachas. Y frente a ellos, frente a su cansancio, la cruel hostilidad de los chicos briosos, fuertes, bien alimentados, dispuestos a no ahorrar nada que pudiese dejar de zaherirlos. Al terminar quinto grado se debía dar examen de ingreso al colegio nacional. Lo preparé durante las vacaciones, en Mar del Plata, en el Instituto De Franck, que se hallaba frente a la plaza América. El director era un norteamericano, un viejo – o que a mí me parecía, quizás no pasaba los cincuenta años – gritón, solemne, irascible. En aquel instituto de una disciplina verdaderamente criminal, se ingresaba a las ocho de la mañana y se terminaba a las doce, sin recreos. A las doce salíamos extenuados y aturdidos por la gritería 31 del director que nos propinaba los epítetos más inconcebibles: ¡Animal! ¡Bruto! ¡Salvaje! ¡Indio! ¡Cerdo! Yo allí, sin embargo, fui el mejor de la clase, el “orgullo del colegio”, me llamaba el director, lo cual no impedía que si un largo problema de regla de tres compuesta no me diese el resultado correcto, el director no irrumpiese, cerrados los puños, las pupilas fosforeciéndoles detrás de los lentes, la voz enronquecida por la cólera: ¡Caballo, burro, pollino! Aquel hombre lleno de púas terminó dos años después suicidándose por amor. Parece que se había enamorado de una joven viuda que hacía de maestra en el primer grado del Instituto y al ser rechazado, se suicidó. Cuando lo supe, no salí de mi asombro. Nunca creí que aquel viejo erizado de insultos, inquisidor de chicos, pudiera llegar a enamorarse hasta el suicidio. Di examen de ingreso en el Colegio Nacional Central de la calle Bolívar que aun era el mismo Colegio San Carlos del Virrey Vertiz: aulas abovedadas, paredes de más de un metro de espesor, sombrío, colonial, imponente, más propio para convento que para colegio. Pasé el apurado trance, con susto y brillantemente, con susto por el ambiente del colegio. Es el mismo que describe Miguel Cané en Juvenilia. Ya lo derrumbaron. En el primer año del colegio nacional que cursé en el “Lycee” nuevamente, tuve el único profesor que supo inspirarme cariño. Se llamaba Enrique Buscaglia. Era un joven italiano, vigoroso, sanguíneo, lector; nos hablaba de historia, de aventuras, de novelas. Nos dio por libro Corazón de Edmundo de Amicis. Nos hizo representar una comedia escrita por él en una fiesta del 25 de mayo. Fui su mejor alumno. El “Lycee” estaba incorporado al Colegio Nacional Norte. Di los exámenes con varios sobresalientes. El profesor me premió con un libro dedicado por él: Las poesías de Campoamor – aún lo conservo. El “Lycee” se había mudado de la calle Independencia a la de Santiago del Estero. Antes se hallaba a cinco cuadras de casa, ahora estaría a once. Para que no caminásemos tanto ¿qué serían once cuadras, entonces, si éramos capaces de hacerlas en un pie, de una corrida? – para que no caminásemos tanto, ya que nuestra madre juzgaba por su capacidad, no por la de sus cachorros, nos puso medio pupilos. ¡Qué menú!: Sopa de pan, un trozo de carne hervida, sin verduras, un plato de lentejas o de porotos con un bife, un vaso de vino blanco y pan de segunda, pan a discreción, grandes rebanadas de aquel pan de segunda de dimensiones pantagruélicas. Todos los días lo mismo. Al mes, nuestra madre, suponiendo que aquel menú, por falta de variedad, nos debilitaría, nos volvió a pasar a externos, a que caminásemos las once cuadras cuatro veces al día, un entrenamiento. Y además, ¡cómo llegábamos a devorar cuánto se nos pusiese a mano después de esas veintidós cuadras a la mañana y 32 veintidós a la tarde, después de haber corrido y jugado a la pelota en los recreos! EL MAESTRO QUE PEGABA En el primero y segundo grados del “Lycee Louis Le Grand” teníamos un maestro que pegaba. Era un joven cubano, fuerte, nervioso. Cualquiera de nosotros que se moviese, que hablase o que le presentara mal el cuaderno, con borrones; debía pasar al frente, atraído por su llamado: - Venga, Ruiz. Ruiz, lentamente, se levantaba de su banco, estiraba una mano y recibía un reglazo en la palma, luego la otra, otro reglazo, y volvía a su asiento. Si la falta era más grave, el maestro no pegaba en la palma de la mano. Hacía juntar los dedos, y allí pegaba. Muchos de nosotros reaccionábamos: Después de recibir el golpe, volvíamos a nuestro lugar exclamando: ¡No me dolió, no me dolió! - ¿No te dolió? – Gritaba a veces el maestro, furioso - ¡Ven otra vez! Y volvía a pegar, más fuerte. Más de un heroico, repetía: ¡No me dolió! Un día se lo conté a mi madre. Se largó al colegio enseguida, a protestar como ella sabía hacerlo, valerosa y violentamente. Enfrentó al director, el francés Luis Ardit: - ¡Yo no he parido hijos para que venga un don cualquiera a pegarles! El director, atento a su negocio, prometió que no se nos pegaría más, ni a mí ni a mi hermano. La solución no conformó a mi madre. Siguió protestando. Habló de moral, dio una lección de pedagogía al director. Este se licuó en excusas y promesas. A mi hermano y a mí ya no se nos pegó, por supuesto, aunque el maestro seguía pegando a los demás alumnos. Se lo conté a mi madre. Y ésta se largó nuevamente, a protestar por los padres y madres que no protestaban, dispuesta a sacarnos del colegio. El director le anunció entonces que el maestro se iba del país, a la guerra de Cuba, entonces convulsionada contra la Metrópoli. Así fue. Desapareció el maestro cubano, el maestro que pegaba. Fue sustituido por uno francés, Monsieur Verité, o “el escobillón”. El sólo amenazaba pegar: - ¿A que te doy un sopla mocos? Y nada más. Meses después supimos que el maestro cubano había muerto en la guerra. Nadie lo sintió. Algunos se alegraron: ¡Lindo, me gusta! El solo nombre de cubano era para nosotros repulsivo. Decir cubano para mí, hasta 33 años más tarde, era ver una regla cayendo sobre mi palma extendida o sobre la punta de mis dedos juntos. Y no era por el dolor sino por la humillación sufrida, por el hecho de levantarse para recibir el castigo. Llegó la guerra de cuba, oí comentarios en casa a favor de los insurrectos, ya que mi abuelo y mi padre, aquél nada, como viejo criollo, y éste, poco, querían a España, madriguera de frailes inquisidores en el concepto de ambos. Oí con elogio el nombre de Mazeo, asesinado de traición, y con indignado encono el de Valeriano Wayler, un general español que hacía la guerra a sangre y fuego. Años, a pesar de todo, hubieron de pasar, antes que el nombre cubano pudiese entrar en mi comprensión y en mi simpatía. Después, cuando leí a Martí, lo amé. El recuerdo del maestro cubano, el maestro que pegaba a chiquillos de primero y segundo, se levantaba entre Cuba y yo. Decir cubano era, para mí, ver una regla levantada dispuesta al golpe. No sólo ver la regla. Sentir el golpe. PRIMERA DESILUSIÓN Mi primera desilusión fue comprender que no se pueden decir verdades en el mundo de las personas mayores. Pensé: Cuando yo sea mayor, diré mis verdades. Y cuando fui mayor, cuando me sentí fuerte, dije algunas verdades. Diciéndolas aprendí que, aun siendo mayor y fuerte, no se podían decir todas las verdades. BICICLETA Y ZANCOS Las bicicletas y los zancos hicieron mis delicias. Aquella nos daba a los chicos una envidiable capacidad de rapidez. Cuando niño, todo se quiere hacer ligero. Para ir a la esquina, no se va caminando. Se corre. La bicicleta nos permitía hacer excursiones rápidas a sitios alejados, nos proporcionaba una sensación gozosa de libertad. Los zancos nos agigantaban. ¡Qué placer subirse sobre los zancos y mirar a los “grandes” desde su altura, como si fuesen enanos! Y mayor placer aún, ponerme junto a mi padre gigantesco y decirle: - Mirá, crecí: ¡Soy alto como vos! DOS MUNDOS Los mayores tienen su mundo, pero los niños tienen otro. Los mayores hablaban de cosas que yo no comprendía ni me interesaban. ¿Qué hacer? ¿Huir del mundo de esa 34 gente aburrida, refugiarme en mi mundo a pensar y a soñar? ¿Creer que yo no era yo, un chiquillo insignificante al cual se le veía pasar como una sombra, al cual apenas se le dirigía la palabra o una fugaz sonrisa? Pero yo tenía mi mundo y hacia él volaba. Ya en él, los mayores perdían toda su realidad. Ellos hablaban, yo no los oía. Desde mi lejano mundo, ¿cómo oírlos? Es cierto que no había salido yo del cuarto dónde los mayores hablaban de sus cosas, pero allí, en mi rincón, quieto y silencioso, olvidado; yo era un ser importante, único, y ellos, los mayores, los sin importancia, los que producían ruidos por la boca, ruidos que ellos creían palabras y que para mí no lo eran porque carecían de sentido. Palabras eran lo que yo, silencioso, allí sentado entre ellos, pensaba, soñaba... Huido del mundo de los mayores, refugiado en mi mundo; no era ya un chiquillo flaco y tímido a quién los mayores sonreían compasivamente. Yo era allí, en mi mundo, un cazador de leones, un domador de potros, un pirata, un campeón de bicicleta, un hombre fuerte, temible, temerario, hazañoso. A mi alrededor, los mayores, siempre hablando, produciendo ruidos que para mí no eran palabras... COMPAÑERISMO En el “Liceo Louis Le Grand” el primero y segundo grado estaban juntos. Los pequeños a la derecha del maestro y nosotros, los mayores - de siete u ocho años – a su izquierda. Los pequeños se acusaban unos a otros. Los mayores, no. Más aún: cuando un chiquillo acusaba a un compañero, nosotros – los mayores – lo atrapábamos en el recreo o en la calle y le inculpábamos su mala acción. Lo llamábamos “alcahuete” o “alcaucil”. Lo amenazábamos con “romperle el alma” si otra vez cometía aquel delito. A mitad de año ya los chiquillos no acusaban, un poco por temor a los más grandes y también porque ya había nacido en ellos el sentimiento del compañerismo. Al comienzo todos traían de sus casas la costumbre de acusar. Esto lo fomentan algunas madres entre los hermanos para facilitarse su tarea policial. Los maestros lo intentaban, pero se sentían repelidos. No acusar era una exhibición de varonía, un orgullo de hombres. AMENAZAS Comienzan amenazándonos con la oscuridad, después con el Cuco, después con el Diablo, después con Dios. Empezamos teniendo miedo de entrar en un cuarto oscuro, después miedo de que el Cuco venga a golpear los 35 vidrios, después miedo de que se aparezca el Diablo, por último, miedo de ese ser ultraterrestre que “castiga sin palo ni guasca”, según el dicho hispano-criollo. Miedo a la oscuridad, miedo al Cuco, miedo al Diablo, miedo a Dios... Terminamos por tenerle miedo a la vida. EL SECRETO DE LOS REYES MAGOS No sabría decir a qué edad se desvaneció mi creencia en los Reyes Magos portadores de juguetes; mejor dicho, cuando ellos, seres fantásticos, adquirieron la forma real de nuestra madre: una vez, cazador furtivo de caramelos en los cajones de su cómoda, descubrí la caja de soldados y el rompecabezas que, al día siguiente, los Reyes Magos nos pusieron en los zapatos que habíamos dejado la noche anterior en la ventana. Callé el descubrimiento. ¿Por qué? Más tarde, teniendo ya siete años, quizás menos, tuve este diálogo con Chiche, amigote del barrio, un poco mayor que yo. Me preguntó Chiche: - ¿Qué les vas a pedir a los Reyes Magos? - Yo, mirándolo de arriba abajo y sonriendo: - ¿Y vos todavía crees que hay Reyes Magos? ¿No sabés, a tu edad, que es tu mamá quién pone los juguetes? - Hace mucho que lo sé – respondió Chiche -; pero no lo digo. Si lo digo, quizás me quedo sin juguetes. Ya que vos lo sabés, no se lo digas a nadie. Ni a tus hermanos más chicos. Es un secreto. - ¿Por qué? - ¿No te das cuenta que no te conviene decirlo? Además, es un secreto que sólo debemos conocer los hermanos mayores, los primogénitos. Vos y yo somos primogénitos. La parte final del argumento fue la que más me convenció para seguir callando. Saberme poseedor de un secreto que era patrimonio exclusivo de los hermanos mayores, y Chiche pronunciaba con énfasis esto de “los hermanos mayores, primogénitos”, casta a la cual yo, privilegiado, pertenecía. Ello me llenaba de satisfacción y orgullo. Primogénito, repetíame, primogénito. Yo soy primogénito, y saboreaba la insólita palabreja como si saborease el caramelo más exquisito y raro. El que no podían saborear mis hermanos menores, los que no eran primogénitos. UN PAYASO INGLES Y UN PAYASO CRIOYO “Para ser clown hay que ser inglés...” hace sentenciar Antonio Machado a su doble Juan de Mairena. Sin embargo, “Pepino el 88”, que deleitó a varias 36 generaciones de niños, nada tenía de inglés. Uruguayo, hijo de genoveses, se sentía criollo, y lo demostró encarnando a Juan Moreira, cantando, tocando la guitarra y enfrentando a (las latas?) de los policías en la pista del circo. “Pepino el 88” con su guitarra, ya cantando coplas picarescas, ya remedando el parlar macarrónico de los extranjeros, demostró que, como payaso, tenía personalidad. Le aparecieron muchos imitadores. Todos los payasos criollos de los circos Anselmo y Rapetto salían a la pista con su vihuela, a cantar milongas. Rapetto era un empresario con personalidad también. Lo seudonimaban “Cuarentonzas”. Era un Hércules italiano que luchaba con quien se presentara. Mi padre contaba esto de él: Una tarde iba a comenzar la función cuando desde el oeste comenzó a insinuarse un pampero y una tormenta impresionante, capaz de llevar, convertida en mongonfliero, la carpa del circo. “Cuarentonzas” decidió suspender la función y apareció en la pista a anunciárselo a los espectadores. Así: “Respretabre púbrico: come se viene una tormenta de la gran siete hay que suspender la función”. La frase lo hizo tan célebre como su fuerza. El payaso inglés se llamaba Frank Brown. (O sea Flan Blon, para la chiquillería). Había hecho proezas. Cuando yo lo vi no daba ya sus célebres saltos, pero sí salía a la pista del Teatro San Martín, hoy desaparecido, a decir agudezas con su lenguaje duro de inglés acriollado. También salía a repartir chocolatines. Un “zanahorias” le traía canastas de chocolatines y él, a manos llenas, las tiraba al público infantil gozoso, que hervía y gritaba para atraparlos. Cada cual en su género, el payaso inglés y el payaso criollo, perviven en la memoria de los que hoy son hombres maduros y hombres viejos. El payaso inglés y el payaso criollo transformados en mitos, en personajes de leyenda. Lo merecen. Al fin,¿qué hicieron sino desparramar alegría en la vida de centenares, de miles de niños, de hombres-niños? La gratitud popular los ha aureolado. DIVERSIONES Y TRAVESURAS Mar del Plata ya tenía intenciones de no ser más el villorrio que yo conocí en mi primera infancia. Empedrado de calles y luz eléctrica le comenzaron a dar un aire de ciudad. Y crecía. Se edificaban casas suntuosas. Mi padre contribuía a esto*. Los baldíos – esos atrayentes huecos florecidos de mirasoles y refugio de sapos y víboras en los cuales ejercitábamos nuestro instinto de cazadores – los baldíos se convertían en mansiones lujosas. La calle en donde se levantaba nuestra casa, Balcarce, fue 37 empedrada. Un reluciente foco se balanceaba frente a nuestra puerta .Ese foco, en las noches de verano, atraía mosquitos, tras los mosquitos, sapos y tras los sapos, nosotros, los niños cándidos y crueles. Una diversión: tomar el sapo de una pata, tirarlo a lo alto y que cayera. Reventarlo. Dejar sobre el empedrado de la calle el tendal de sapos muertos. Hacer sufrir y dar la muerte, una diversión de niños inocentes a los que se educa bajo las rígidas reglas de la moral cristiana. Pero, ¿el instinto bélico que se trae desde siglos de caza y lucha, ¿cómo borrarlo con un sermón de la abuela y otro de la madre? Intervino para impedir que prosiguiéramos con nuestra diversión de reventar sapos, un doctor Morandé que vivía al lado de nuestra casa. El nos explicó que hacíamos mal en matar sapos, porque éstos nos beneficiaban a todos devorando mosquitos, moscas y otras alimañas molestas. Su lección no fue muy oída y una noche en que estábamos muy divertidos haciendo volar sapos, apareció el doctor Morandé chasqueando un rebenque. Desaparecimos a la carrera. A este doctor Morandé sólo se le llamaba “el chileno”, entre agresiva y desdeñosamente, pus los chicos, entonces, andábamos un poco desequilibrados de tanto oír hablar acerca de las posibilidades de una guerra con Chile. El “chileno” había embaldosado una vereda. Y no quería que nosotros pasáramos por allí con la bicicleta. Se tomaba el trabajo de vigilar. Esto lo hacía más antipático aún. Fuerza limitadora de nuestras expansiones, era preciso hacerle mal. Una tarde me pilló lapidando una víbora con adoquines sobre su flamante vereda. Llevó la queja a casa. Se declaró la guerra entre el “chileno” y nosotros. Así el final de la temporada veraniega, muchas de sus flamantes baldosas faltaban... Los niños son inocentes, son crueles y también vengativos, son rencorosos. Ponerse a luchar contra ellos es como ponerse a luchar contra las hormigas..Esto le pasó al Doctor Morandé: sus baldosas y sus plantas quedaron con las señales de que la guerra había sido a muerte. Otras diversiones: esperar que el vendedor de perdices o el lechero, aquél venía en carro y éste a caballo, entraran, subir a su carro o a su caballo furtivamente, y dar una vuelta manzana. En una de esas vuelta-manzanas, mi hermano Ángel estrelló el carro contra un poste y en otra, a mí se me desbocó el caballo y me llevó a todo correr hacia el potrero situado en la lejana región de las quintas: Allá un drama y aquí una tragedia. Otra diversión: Robar zapallos. Frente a casa había un terreno sembrado de ellos. En la hora de la siesta, cuando la madre y los abuelos dormían, cuando el padre se hallaba afuera, visitando sus construcciones; nosotros, una pandilla de cinco o diez, asaltábamos el zapallar. El quintero al fin se dio cuenta; pero el asalto había tenido otra derivación: al pie de la barranca, frente al mar, había 38 un tambo atendido por una criolla. Uno de nosotros entró en tratos con ella y convino en que nos compraría cada zapallo, que algunos pesaban entre quince y veinte kilos, a diez centavos cada uno. Se presentó la policía con el quintero en el tambo y la acusó de encubridora. La llevaron presa. Contra la pandilla de muchachos el quintero no intentó nada. Dijo: - Ellos no son culpables. Diabluras de chicos que todos han hecho. La culpable es quien los instigaba al robo. Pasaron unas semanas. No nos acordamos más de los zapallos. Pero a uno de la pandilla, un tal Florencio, hijo de un italiano muy rico, se le ocurrió volver a las andadas. Cuando iba a saltar el alambre, lo atrapó el quintero que estaba escondido entre los mirasoles. Le bajó el pantalón y le puso el traste negro a golpes que sonaban como cachetadas, pero no lo eran, pues, no se las daba en los cachetes. (El idioma español consigna un nombre determinado para esta clase de golpes dados a mano abierta en ese determinado sitio: son nalgadas). Desde entonces no hubo más asaltos al zapallar. Como recuerdo de la aventura quedó el apodo que el “nalgueado” llevó hasta grande. Se llamó “Culo overo”. * El padre, Adán Gandolfi, fue sobrestante (encargado de dirigir las obras) del arquitecto Pedro Benoit en La Plata. En Mar del Plata fue el constructor de la Iglesia de San Pedro, hoy catedral de los santos Pedro y Cecilia y de más de una treintena de residencias particulares de gran categoría, hoy demolidas en su mayoría, entre ellas la Villa Unzué, demolida en 1994.(Del diario La Capital de Mar del Plata – 5-04-1981 – nota del Arq. Roberto O. Cova) SOÑAR La abuela: No te acuestes del lado del corazón. Si te acuestas del lado del corazón vas a soñar toda la noche. Yo: Pero abuela, ¡Si soñar es tan lindo! Cuando me despierto sin haber soñado, me parece que me despierto sin haber dormido. Dormir sin soñar es comer sin postre, abuela. GAUCHISMO Ya en mi niñez, el término “gaucho” era sinónimo de buen amigo, de servicial, de corajudo. Hacer una “gauchada” era prestar un servicio. Gaucho era un epíteto elogioso. Los muchachos, pues, queríamos ser gauchos. Teníamos, además, la cabeza atiborrada de Juan Moreira, Tigre del 39 Quequén, Santos Vega, Hernán Barrientos y, sobre todo, de Martín Fierro y Cruz, ya que mi abuelo nos narraba sus hazañas y nos recitaba versos. Los otros gauchos, los héroes de Eduardo Gutiérrez, más que por los libros del novelista - o novelonero -, los conocíamos por unos librillos que, a cinco centavos, se vendían en profusión editados por Andrés Pérez - Salta esquina Independencia. También teníamos por ejemplos al “Jorobado” o a “Carlo Lanza”, aquel un ladrón muy audaz, éste un estafador célebre. De aquel, recuerdo que el librillo de sus hazañas, en verso, extraído del novelón de Gutiérrez, decía: ¡“Lástima que el jorobado era gringo”! Lamentaba el autor que tamaño delincuente no fuera un compatriota. Mi padre hablaba con desdén de los gauchos, mi abuelo con elogio. Para esto tenía unos cuadernillos con tapas de papel color verde, escritos por un tal José Hernández, que había sido su “amigazo”, según él decía. Nos leía aquellos cuadernillos, nos explicaba sus figuras, sobretodo la pelea de Fierro y Cruz contra la partida policial. De allí salíamos con ganas de abrir barrigas, como Cruz y Fierro, barrigas de vigilantes. También nos leía otro cuadernillo, que él elogiaba mucho. Leyéndolo, reía de buena gana. Nosotros, como no veíamos peleas a facón en él, nos interesaba menos. Era el “Fausto” crioyo de Estanislao del Campo. El carnaval y el circo nos estimulaban los deseos de ser gauchos. En carnaval las calles se llenaban de “centros” como “Rezagos de la pampa” o “Los nietos de “Hormiga Negra” o “Los crudos del pago”... Venían en carretas que simulaban ranchos o en pingos coscojeros, muy lujosos, y acompañados de sus “chinas”... En el circo, después de las pruebas y los payasos y tangos, aparecía el drama gaucho: guitarreos, canciones, bailes, malambos y peleas a facón, sobretodo esto, peleas a facón en las que los policías con sus sables chambones perdían el poco prestigio que podían tener entre nosotros. Mi padre, que admiraba a Sarmiento, era, como él, antigauchista. Además, lo que en Martín Fierro se decía de los gringos, lo molestaba. El desprecio del gaucho por el gringo enganchado, un agricultor traído a un medio exótico y ganadero, se explica. También si el gaucho hubiese sido trasladado a Italia, a hacer de agricultor, hubiera recibido el desprecio de los sembradores. En el circo aparecía siempre un cocoliche y de cocoliches, italianos ridículos que pretendían gauchear, se llenaban los corsos. Por eso, entre las coplas que nos habían quedado en el magín, no sé si de oírlas a un gaucho de carnaval o en el circo o de leerlas en algún librejo de los editados por Andrés Pérez, se hallaba ésta: Callate, gringo baboso, Cara de unto sin sal, Escoba de una letrina, Jeringa de un hospital. 40 En el teatro que hacíamos bajo el parral, no faltaba quien la dijese. Recuerdo otras, picarescas: “Chacarera, chacarera, Chacarera de Ayacucho, Te comistes los bombones, Me dejastes el cartucho...” “Chacarera, chacarera, Chacarera del Tandil: Todos duermen en tu cama, Yo también quiero dormir...” Y quizás de Pepino el 88, el payaso que con el inglés Frank Brown y el tony Agapito, nos llegaba esta copla en “cocoliche”, tal como él la decía acompañándose de su vihuela gaucha, medio guitarra orillera: “América linda mi terra querida donde vendí tanta naranca podrida; ahora te saludo felice ya soy ¡e viva la patria que rico ya estoy!” A los gauchos, los verdaderos gauchos, esos que trabajaban de sol a sol, honradamente, en las estancias; los conocí en las romerías españolas de Mar del Plata. Los comparé con los gauchos de carnaval, ¡tan airosos!, con los del circo, ¡tan bravucones!, y me parecieron insignificantes, indignos de ser gauchos. El niño es enfático. Lo quiere ver todo engrandecido. La realidad le parece mezquina. VENDEDORES CALLEJEROS Los vendedores callejeros tenían magnetismo para nuestra gula: el masitero, con enormes tortas brillantes de azúcar quemada a sólo dos centavos; el vendedor de empanadas calientes, a 10 las de carne, a 5 las de dulce, el heladero: un carricoche con grandes tarros en los que se almacenaban helados de crema, limón y chocolate. Por dos centavos un sándwich de helado, por 5 un vaso de cantidad inverosímil que se absorbía lentamente, a lengüetazos. El vendedor de alfajores, el de sandía ¡”Sandía, calata e culurata”, s el vendedor era italiano; si era crioyo el pregón decía: ¡”Sandia”!, con acento en la primera a. El vendedor de fainá y fugasa, forzosamente 41 era italiano. La fainá y la fugasa venían en anchos latones circulares: 5 de fainá, 5 de fugasa. Con eso había como para no sentir hambre por media hora. Siempre que no apareciese el vendedor de otra golosina, porque no se nos había ido el hambre de lo que el barquillero ofrecía con su ruleta, al son de un argentino triángulo. El barquillero – español ¡Oh, el gaita barquillero! – nos seducía. Despertaba en nosotros el ansia del juego. La ruleta tenía muchos unos y dos, pocos cincos, quizás un solo diez. Tirábamos, ansiosos. Si llegaba a salir diez, ¡qué himno! Otro vendedor: el de “manises”, como decíamos nosotros, mucho antes que la Real Academia Española adoptara ese plural (Los maestros de gramática decían “maníes”.) El manisero vendía su caliente y tropical producto en una pequeña locomotora que echaba humo por su chimenea. Después de comer un cartucho de maníes – o cacahuetes – con el fin de apagar la sed, se recurría al despacho de bebidas: Aquí, por 5 centavos, obteníamos una “chinchibirra”, o sea un frasco de limonada gaseosa cuyo gollete obturaba una pequeña bola de vidrio. Esta se apretaba y el bullicioso y dulce líquido se empinaba, cara al techo, en busca del dios de la felicidad. Después, a la hora del almuerzo o de la comida, naturalmente, ¿cómo íbamos a querer tomar sopa, la odiada sopa? TEATRO Mi hermano Ángel tenía una decidida vocación hacia el teatro, como que, al fin, fue actor. Todos los domingos – los domingos que no se quedaba a cumplir penitencias en el colegio – organizaba un teatro para los amigotes de la calle. Veinte, treinta o más muchachos se acomodaban, sentados en el suelo o de pie, dispuestos a extasiarse con el teatro que hacíamos. El programa era variado y el público salía satisfecho. Era un público fácil, pero además estaba obligado a aplaudir. Si alguno silbaba, corría el peligro de probar el látigo con que mi hermano Ángel – director del espectáculo – andaba armado siempre. A aquel público fácil de contentar y dispuesto al aplauso, se le exhibían también prestidigitaciones, cantos gauchescos, luchas, una caricatura del drama Juan Moreira que habíamos presenciado en el circo, con sus inevitables duelos a cuchillo y, por fin, reparto de caramelos, a la manera del payaso Frank Brown, aunque, se explica, no tan profusamente como él lo hacía, no a manos llenas. Si la función se prolongaba mucho y oscurecía, se pasaban vistas en la linterna mágica o se hacían figuras chinescas ante una sábana. En aquel tiempo no había cines en los barrios y todos aquellos chicos esperaban nuestro teatro. 42 El domingo que el telón colocado entre los postes de un parral no se levantaba porque mi hermano Ángel había quedado en penitencia, constituía un domingo triste para la muchachada ansiosa de ver nuevamente los números de aquel programa que habían visto ya muchas veces, pero que de ver y rever no se cansaban. Una tarde agregamos un número de guiñol con muñecos que movían los brazos y la cabeza. La función era improvisada. Todos golpes. Y estos golpes, a veces, se repetían no sólo entre los que miraban, sino adentro del teatro, porque había surgido una disensión entre los titiriteros. El público no era una masa pasiva en aquel teatro. Opinaba ruidosamente. Tomaba parte en las discusiones y, más de una vez, alguno de los espectadores saltaba al escenario e improvisaba un número fuera de programa. Más de una vez también, algún vecino aparecía en la puerta quejándose: el bullicio y la gritería no lo dejaban dormir la siesta. Se quejaba en vano. Mi madre estaba de nuestra parte, “El domingo no es para dormir sino para divertirse” – era su argumento. Después venía a nosotros y nos pedía que no gritásemos tanto. Se hacía el silencio, aunque éste no duraba más de cinco minutos. ¿Quién puede imponer silencio a ese mar encrespado que es el alma infantil en sus momentos de alegría? ORGULLO Mi madre había recibido la educación que se daba a las niñas de antaño en Buenos Aires. Tocaba el piano y sabía francés, bordaba y leía novelas. Estaría yo en tercer grado y, haciendo los deberes, me sentí impotente ante una división. Mi padre no estaba, recurrí a mi madre para que me sacara del pantano. Ella parpadeó, nerviosa. Intentó hacer algo en mi ayuda. Durante su intento me di cuenta de algo que me pareció inverosímil: Mi madre no sabía la tabla de multiplicar. Si tenía que resolver un nueve por seis, recurría a la suma. Ponía nueve seis, uno debajo del otro, y sumaba. Por supuesto, con tal ayuda, el pantano se engrandecía, se transformaba en más espeso. Comprendí que no saldría de él: - Dejame solo. Ella se justificó: - No sé qué me pasa. Me olvidé de multiplicar. Yo pensé: - Seguramente nunca has sabido. Y la miré sonriente, con un sentimiento de superioridad y desdén, orgulloso como si mirase para atrás, a un rezagado. DIVERSION DIVERTIDISIMA 43 No siempre nos decidíamos a pegar primero. Uno enfrente del otro, mirándonos de arriba abajo, despectivamente, diciéndonos palabras poco dulces, los puños cerrados, pero aún con miedo de pelear; todo podía resolverse en eso, simplemente: Ruido de tormenta, pero sin lluvia de trompadas. ¡Esto no podía ser! ¿Una diversión frustrada? ¡No! Entonces siempre aparecía un muchacho más grande que, deseoso de presenciar una pelea, espectáculo divertidísimo; hablaba así a uno de los posibles combatientes: - ¿Ves esta raya negra? Si él te la pisa, pisa a tu madre. Y empujaba al otro. Éste la pisaba. - ¿Te dejás pisar a tu madre, che? ¡Oh! - Esa no es mi madre, esa es una raya. El grande insistía con el otro que, más decidido a pelear, había pisado la raya: - ¡Mojale la oreja! El otro dudaba. - ¡Mojásela vos! Mirá que te piso la raya. Si no se la mojás... - Si no se la mojo, ¿qué? - ¡Sos un cagón, un marica, un farabute! - Que me la moje él, si puede. - A ver vos, ¿tenés miedo de pelear? Era preciso demostrar que no se tenía miedo. ¡Tener miedo! ¡Palabra de afrenta! El otro, el más decidido, se mete los dedos índice y mayor en la boca, estira la mano para mojar la oreja, en señal de superioridad y desafío. ¡Eso ya es demasiado! Antes de que la mano del otro llegue a la oreja, ¡un puñetazo! Ya van y vienen los puñetazos. Veinte ojos, fosforeciendo de emoción y gula de más emoción, se abren, ansiosos de no perder ni la más insignificante anécdota de aquella diversión, la más atrayente de las diversiones infantiles. Porque después de la pelea, los comentarios de los cuales quizás resulte otra pelea. MISIA EUDUVIGES Todo contribuía para que Misia Eduviges fuera una mujer impresionante: Su nombre exótico, su conversación acerca de fantasmas y de aparecidos, su cara de lechuza. Pocos la conocían por su nombre, Eduviges. La llamaban “cara’e lechuza”, simplemente. Misia Eduviges era espiritista. Mi abuela y mi madre le escapaban. Su conversación las impresionaba atrozmente. Además, en medio de la conversación, Misia Eduviges, con absoluta naturalidad, se interrumpía para decir: Dejame Jonatan... 44 - ¿Qué le pasa? - Jonatan, mi marido. - ¿Pero su marido no murió hace un año? - Sí, pero siempre anda detrás de mí. Mi madre, muy nerviosa, pegaba un salto. Pensar que allí, en su sala, detrás de una mujer viva, se hallaba un muerto en forma de fantasma o lo que fuere, la ponía fuera de sí, le anudaba los nervios. Misia Eduviges seguía con sus narraciones, impertérrita. Narraciones de luces malas, de almas en pena, de mansiones con duendes, de venganzas post-mortem. Todo dicho como la cosa más natural del mundo, como si estuviese hablando de chismes familiares. Y, sobretodo, dicho por aquella mujer con cara de lechuza, pájaro de mal agüero según las tradiciones y consejos. A Misia Eduviges se la temía. Nosotros, los chicos, temblábamos delante de ella. La mirábamos con curiosidad espantada. - Esa mujer tiene el diablo en el cuerpo – afirmaba mi abuela – Habría que exorcizarla. Y cuando le decían: Allí está Misia Eduviges, mi abuela, previsora, se rociaba las manos con agua bendita, con el agua bendita que se calmaba las palpitaciones de su corazón enfermo, e iba a saludar, valientemente, a “la bruja”, como también se la llamaba. Misia Eduviges, en otros tiempos, hubiese sido un excelente combustible de hogueras inquisitoriales. Cuando ella se iba, mi madre abría puertas y ventanas, a fin de que se fueran los malos espíritus que con ella entraban, seguramente, después encendía incienso o papel de Armenia o benjuí y echaba humo oloroso por todos los rincones. Algo decía también en voz baja. Seguramente rezaba. Lo malo de Misia Eduviges era su afán proselitista. Ya había renunciado a que mi abuela y mi madre se hiciesen prosélitos de Allan Kardec; pero se corría al fondo, a la cocina, a hablar con la gente de servicio, más propensas a adquirir otras convicciones. Una noche llegó a casa cuando no se hallaban ni mi abuela ni mi madre en ella. Se corrió a la cocina. Y comenzó a hablar, rodeada por nosotros, los chicos, la cocinera, el peón y Pancha. Contó cosas espeluznantes. Aquella gente simple y nosotros, los chicos, la escuchábamos con ojos y boca abiertos, apelotonados de terror. De pronto, uno de los tachos se derrumbó con gran estruendo. Misia Eduviges. Misia Eduviges explicó el fenómeno: - Son los espíritus. En esta cocina hay muchos espíritus. Los estoy viendo, son muchos, y malos. ¡No lo hubiera dicho! El peón inició la disparada y todos detrás de él, grandes y chicos, espantados. Nos encerramos, temblorosos, con llave. Misia Eduviges se cansó de llamarnos. - ¡No contesten, no contesten! – nos decía la cocinera, ¡no contesten! ¡Es bruja! 45 Y hacía la señal de la cruz hacia el sitio de donde venía la insinuante voz de Misia Eduviges. - Tiene cara de lechuza por eso – explicaba el peón – porque es bruja. Si encuentra una escoba es capaz de volar al techo y entrar por la chimenea de la estufa. Dijo y arrimó unas sillas para impedir su aparición por la chimenea. No sé el tiempo que pasamos así, encerrados todos con llave en el comedor, pues Misia Eduviges se había sentado, tranquilamente, a esperar que saliésemos. Ella no tenía apuro. Ella jamás tenía apuro. Sus visitas eran siempre muy largas. Por fin, escuchamos las voces de la abuela y la madre. En tumulto, les explicamos lo ocurrido. Todos impresionados aún, todos blancos aún de medo. Mi madre, siempre dispuesta a tomar resoluciones definitivas, enfrentó a Misia Eduviges. Le pidió que no volviera más, que por culpa de ella, los chicos se le habían enfermado una vez, luego de oír sus cuentos terroríficos, que soñaban en medio de pesadillas. Y demás cargos. Pancha decía: - Yo no voy más al fondo de noche. Ayer vi un fantasma de un negro sin cabeza. - ¿Y cómo sabés que era negro si no tenía cabeza? - No sé, pero sé que era negro. Misia Eduviges se fue, siempre muy calmosamente, sonriendo y exclamando: - La ignorancia, la ignorancia, la ignorancia... Pero no volvió más, por suerte. Para que la cocinera y los demás volvieran a la cocina llena de “espíritus malos”, según Misia Eduviges, hubo que acompañarlos. El horno echaba humo. El asado se había convertido en carbón. - Son los espíritus – afirmaba una. - ¡Callate, zonza! ¡Qué espíritus! ¡Es el fuego! ¿Y usted? – se enfrentó mi madre con el peón, un gallego a quién apodábamos Jojó, por parecerse mucho a un hombre mono del que “Caras y Caretas” traía el retrato y que así se llamaba – Usted, ¿Un hombre y con miedo como las mujeres y los chicos? - Señora – respondió él – con los vivos se puede pelear; con los muertos, no. ¡Los muertos son los muertos! Y se persignó. Todos nos persignamos. LOAS DE LA CALLE Siempre he vivido en casas grandes, casas de tres patios en los que se podía correr a gusto, pero siempre me parecieron insuficientes a mi ansia de libertad. Necesité la calle. Desde muy niño me disparé a la calle. Mi madre, ocupada con mis hermanos más chicos, siempre con 46 alguno que acababa de nacer, no podía vigilar mucho a los mayores. Y los mayores – Ángel y yo – más que en casa, vivíamos en la calle. Hasta los diez años, mi madre nos mandó a la escuela acompañados, pero nosotros, no bien llegábamos a casa, volvíamos a la calle, a sus atractivos, que eran muchos, más atractivos por lo inesperados. La calle era una caja de sorpresas. (Con este amor a la calle, con este afán de ser un muchacho de la calle, ¿Cómo mi primer libro no se iba a llamar – como se llamó – Versos de la calle?). En la calle uno se encontraba con muchachos diferentes a los de la escuela. Éste era hijo de un borracho, ese de un ladrón que estaba en la penitenciaría, aquél era huérfano de madre y tenía madrastra, uno vendía diarios, otro lustraba zapatos... Todos contaban cosas fuera de lo común. Ninguno esperaba que sus padres le resolviesen sus asuntos. Se las arreglaban ellos mismos, a puñetazos, si mal no viene. Y hablaban un lenguaje diferente al de los muchachos de la escuela. Decían palabrotas. Se jactaban de hacer cosas que hubiesen espantado a mi abuela y a mi madre. Sabían lo que éstas no sabían. Por ejemplo: a Ciprián se le había muerto la madre y su hermana de trece años, ocupaba su lugar. No sólo en la cocina, también en la cama del padre. - ¿Pero entonces tu papá y tu hermana?... – le pregunté yo un día. - Sí – me respondió muy naturalmente. - ¿Y cómo lo sabés? - Si yo duermo en la misma pieza. En los conventillos hay piezas en las que duermen seis o siete personas, y a veces dos o tres en la misma cama. Estas cosas sólo se aprendían en la calle. Cosas feas. Cosas sucias; pero cosas de la vida. A pesar de ellas, yo sólo puedo hacer alabanzas de la calle. La calle es una escuela brava, sí; ¡pero qué escuela! Allí uno aprendía a valerse por sí mismo, a no esperar nada de nadie. Allí estaba el muchacho mayor, más fuerte, con sus puños siempre listos para el golpe, con sus palabras siempre desembocando en una amenaza insultante, con su prepotencia y su injusticia. Y era preciso no amilanarse. No demostrar miedo. Enfrentarlo. “Hacer la parada”, aunque fuese. Y sí, a pesar de “hacer la parada”, el otro, seguro de sí, golpeaba, recurrir a las piedras, recurrir a los palos; pero siempre arreglárselas solo, sin el celador o el maestro como ocurría en la escuela, sin la madre como ocurría en la casa. La calle enseñaba aquello que dice Martín Fierro a sus cachorros: “Más que el sable y que la lanza, suele servir la confianza que el hombre tiene en sí mismo”... La calle es áspera, la calle es dura, la calle es imperiosa, la calle araña, golpea, injuria y muerde; pero la calle hace hombre antes de tiempo. La calle enseña lo bueno y lo malo. ¿Y la vida, al fin no es buena y mala? 47 ADMIRACIONES Admiré a mi abuelo Ángel por lo que de él se narraba y por lo que él narraba del tiempo de Rosas. Y tuve oportunidad de admirarlo de admirarlo cuando él de un golpe desmayó a un tal llamado Alonso. Y más lo admiré porque Alonso tenía una gran barba negra. Me parecía a mí que un hombre con gran barba negra, forzosamente, debería ser terrible. ¿No tenían barba todos los gigantes de los cuentos de la colección Calleja que nos leían? (Cuentos, ahora lo sé, extraídos de Grimm, Perrault y Andersen.) También por forzudo admiraba a Ernesto, el indio, por sus peleas con los muchachos de la calle y por los relatos que me hacía de Alejandro, Aníbal, César, Napoleón, Moltke... Admiraba a mi padre por su tamaño. Salir con mi padre constituía para mí una gran satisfacción. Lo veía sobresalir entre todos. Nadie le llegaba a la oreja. ¡Y yo era su hijo! Yo – pensaba – llegaré a ser alto como él, más alto que él, seguramente. ¿El no era más alto que su padre? ¿Por qué no iba a pasarlo, como él pasó a su padre?... Admiré a Chimischurria, así le llamaban, porque el primer día que llegó al colegio – estábamos en segundo grado – le armaron pelea con el más grande de la clase y aceptó. Y le sacó sangre de la nariz a puñetazos. Admiré a un peón gallego porque sabía el nombre de todas las calles. ¿Cómo podía haber un hombre que supiese tanto? Se paraba en la avenida Entre Ríos, entonces desierta, casi, y nombraba: Para allá: Solís, Cevallos, Lorca, San José, Santiago del Estero... Para allí: Pozos, Sarandí, Rincón, Pazco, Pichincha... ¿Cómo ha hecho para saber eso? – le preguntaba. Y él, misterioso: ¡Sabiéndolo, pues! Admiré a Cañato, un calabrés, ayudante de una portería. A Cañato se lo admiraba por varios motivos: Por la resistencia de su pelo encrespado, por su desayuno y porque nunca se había bañado en su vida. Nos colgábamos de su pelambre y él nos levantaba en alto. Su desayuno constituía un tazón de caldo en el cual flotaban ajíes pequeños, picantísimos, los llamados “puta parió”. Nadie soportaba aquello. Cañato los comía impunemente. ¡Y qué salud la de Cañato! Nunca estuve enfermo, proclamaba él, ¿saben por qué tengo esta salud?: Porque no me baño nunca. El hombre no ha nacido para el agua. El hombre ha nacido para tomar vino – terminaba aforísticamente Cañato. Gran admiración le tenía a Vin, un muchacho algunos años mayor que yo. Era uno de los “pesaos” de la cuadra. Vin se peleó con otro muchacho carnicero y lo venció. Esto me lo elevó a la categoría de héroe. Me parecía que vencer a 48 un carnicero, a un muchacho que usaba un delantal lleno de sangre, tenía que ser una hazaña portentosa. Otro de mis admirados fue Federico, un inglés acriollado. Federico había sido marinero y contaba proezas de sus andanzas por los mares del sur: caza de ballenas y lobos marinos, tormentas con olas grandes como casas de diez pisos, peleas con los indios de la Patagonia. (Más tarde, leyendo un libro de Fray Mocho, “Viaje al mar austral”, encontré las hazañas que Federico, el ex marinero, narraba como propias. Mi admiración por él disminuyó, pero Federico ya no estaba allí para desenmascararlo por mentiroso). Admiré hasta el asombro a Juanginella. Este era un payador, hijo de napolitanos, que vivía en un conventillo a la vuelta de casa. El “gaucho Guariyi”, como se le decía, era capaz de improvisar versos sobre cualquier cosa. En el almacén de la esquina se pasaba las tardes y las noches rascando la guitarra y cantando. ¿De dónde saca tanto verso Guariyí? – se le preguntaba. ¡De esto! – respondía, y levantaba el infaltable vaso de vino que los concurrentes no dejaban vacío nunca. Yo una vez, furtivamente, tomé dos vasos de vino para sacar versos como el gaucho Guariyí. No me salieron. Sólo conseguí embriagarme. Pero mi primera admiración fue para el perro Vaca. Lo admiré por valiente, porque se animaba a pelear con cualquier perro, fuera o no fuera más grande que él. Vaca me llenaba de admiración y de orgullo, por ser mío. Algo de su valor, pues, me pertenecía. A mi madre y a mis abuelas las quería, las quería mucho, pero nunca se me ocurrió que podría admirarlas por algo. Bueno, al fin, ¿qué eran sino mujeres? VIGILANTES El vigilante o, por otros nombres, el cana o chafe o botón, forzosamente ocupó un lugar en nuestra vida de muchachos callejeros. El vigilante era una fuerza de contención a nuestras expansiones. Había que tenerlo en cuenta o ir a parar por algunas horas a una comisaría, por otro nombre cafúa o cufa. Los primeros vigilantes que recuerdo usaban kepí con un morrión, machete, polainas. Después el kepí se transformó en casco, negri-azul en invierno y blanco en verano. El machete era un palo de madera dura, más eficaz y de empleo no tan peligroso. Este palo desmayaba sin herir. Y no habiendo sangre... todo se arregla... en el sumario que levanta en la comisaría el tinterillo - ¿o cagatinta? – casi alfabeto. En la cortada de Estados Unidos y Pozos había parada de vigilante. Allí estaban el Chinote, o Muyinga o Don Pérez. El Chinote era nuestro enemigo declarado. Joven, ágil, inflexible, aquel joven indio se había propuesto limpiar de 49 chicos el barrio. ¡Difícil empresa! Si en los conventillos nacían diariamente a centenares que, a poco de pararse, ya salían a hacerse dueños de las veredas. El Chinote permitía ciertos juegos, otros no los permitía. Las bolitas, los carozos, la payana, las figuritas, el balero, la rayuela estaban permitidos, siempre que quienes jugaran no fuesen muchos. El rescate, la mancha, vigilante y ladrón, la billarda, la pelota a mano contra la pared – o contra los vidrios – no los permitía. Tampoco permitía jugar a los cobres. El Chinote era moralista Explicaba: “Empiezan jugando a los cobres y acaban jugando a las carreras”. Cuando le tocaba turno de dos de la tarde a diez de la noche, estábamos “fritos”. El Chinote nos perseguía. En cuanto divisaba cuatro o cinco muchachos juntos, lentamente al comienzo, comenzaba a acercarse. Uno de nosotros, en voz baja y con un cierto canto, daba el aviso: ¡Araca, lira la cana! O ¡Salió el Chinote! Nos desbandábamos. Pero el Chinote era rencoroso. Dos o tres días después, sin haber hecho nada o por si pudiera hacer algo, se llevaba alguno a la cafúa. Por supuesto, seguido de un grupo gritón que, acompañado de una determinada tonadilla, gritaba: ¡Que lo suelte, que lo suelte!... Muyinga, otro de los chafes, era un santo, simplemente. El no veía nada o no quería ver nada. Era un mulato gordo, ya cincuentón y reumático. ¡Qué se iba a poner a correr chicos ligeros y gambeteadotes como ñandúes! Dejaba que corriesen, gritasen y molestaran a vecinos y transeúntes. Don Pérez era otra cosa. Don Pérez, a quién llamábamos con ese “Don” en prueba de amistad respetuosa; era un filósofo. Joven, ágil, fuerte, le hubiera sido fácil adoptar el método del Chinote, y perseguirnos; pero él hizo lo contrario: logró nuestra amistad. A veces, con buen modo, nos decía: “A ver, muchachos, no griten así, parece un malón de indios. Hay gente durmiendo la siesta.” También para divertirse, para cumplir no muy aburrido las ocho horas de su turno, colaboraba con nosotros en algunas diversiones. O nos aconsejaba: “No jueguen a la pelota en la pared de la rubia. Es la amiga de un oficial y después va a ir con el chifle”. A veces lo rodeábamos y él nos narraba cuentos de cuando había sido soldado en la frontera. De Don Pérez decíamos: “¡Es un gaucho!”En tono de alabanza. Todo porque nos dejaba correr, gritar y molestar a vecinos y transeúntes. El Chinote estaba clasificado como “perro” o como “hijo’e puta”. Murió Muyinga y llegó otro vigilante, un italiano tuerto al que le pusimos “La Chicata” de sobrenombre. (¿Por qué en femenino?) La Chicata fue un digno sucesor de Muyinga, no veía nada, no quería ver nada. Y así, haciéndose “la chancha renga”, pasaba tranquilo. Muchos años se vio a “La Chicata” en esa esquina, tantos que ya los de mi generación habíamos dejado la calle a los de la generación de mi hermano Augusto – nueve años menor – y la de 50 éste a los de la generación de mis hermanos Alejandro y Alcides – quince años menores – pero La Chicata continuaba en esa esquina de Pozos y Estados Unidos. Como los recién llegados – los de la generación de Alejandro y Alcides – le quitaron su sobrenombre; él con Alcides llegó a hacer un convenio: “Vos no me grités Chicata y yo te voy a dejar que juegues en la calle”. En cierta ocasión, un anarquista hizo estallar una bomba en una panadería del barrio. No sé qué actitud tuvo La Chicata en el asunto, pero se lo hizo héroe, se le dio una medalla en un acto, con himno nacional, discurso del comisario y de un miembro de la Liga Patriótica. ¡Cómo nos reímos viendo a La Chicata - a ese infeliz – elevado a la categoría de defensor del orden social! Terminaré este capítulo de los chafes de la infancia con una anécdota: Iba yo con un amigote de mi edad - ¿ocho o nueve años? – y de pronto, en el suelo, vi un papel: ¡Un peso! – di el grito. Mi amigote saltó presto y se apoderó de él enseguida. Protesté. Era mío, yo lo había visto antes. El me negó la pertenencia. Discutimos. Ya nos íbamos a trompear cuando sentimos una dura mano en el pescuezo. ¡Horror! Era el Chinote. Y su voz imperativa: ¿Qué pasa aquí? Le explicamos el pleito que nos acaloraba. ¿A ver, dónde está ese peso? – interrogó aquel Salomón de machete y amenazantes esposas brillando en el cinturón. Mi amigote se lo entregó a regañadientes. El lo observó. Y dijo esto: ¡Es mío! Se lo guardó el caradura. ¡Sigan! – ordenó. Mi amigote, más muerto que vivo, se alejó enseguida. Yo me quedé un instante. ¡Seguí, pues! – gritó. Balbuceé: “Ese peso”... “¡Seguí, o te porto en cana!” – me interrumpió él, alta la voz, ensangrentadas las pupilas negras. Y ya me apretó un brazo con la tenaza de sus duros dedos. ¿Qué hacer? Seguí caminando... A los veinte pasos me detuve. El Chinote se movió hacia mí, amenazante. Seguí corriendo. COLABORADORAS En el recreo se juega a las figuritas – figuras de cajas de fósforos o de cigarrillos. De pronto, la campana, esa antipatiquísima campana anunciando la terminación del recreo. Es preciso volver a clase, sí, pero no por volver a clase interrumpir el juego. En clase se continúa jugando. Por supuesto, de otra manera. Una manera silenciosa, a fin de que el maestro no se entere. Se recurre a la colaboración de las moscas, que en abundante número pueblan la clase. El maestro, en el pizarrón, explica un problema. Los jugadores, con los brazos cruzados, miran al maestro, sólo miran. No lo escuchan. Aquí sobre el banco, hay dos terrones de azúcar. Las moscas vuelan a su alrededor. Cada terrón pertenece a un jugador. Las 51 moscas decidirán. En el terrón en que se pose una mosca, es el del ganador. El otro entrega una figura. Se espanta a la mosca y se espera a que otra se pare en alguno de los terrones. El maestro ve a los dos chicos que lo miran como en éxtasis. Continúa haciendo números y signos. EL CASTILLO DE ARENA Acababa de construir en la playa un hermoso castillo de arena. En su cúspide había puesto un ramo de flores campestres. Me sentía satisfecho de mi obra. A mi alrededor, admirándola – admirándome – tres o cuatro chicos de mi edad. De pronto uno dijo: - El mar está creciendo. Y le chispeaban los ojos malignos. Aquello significaba la destrucción de mi hermoso castillo de arena. Las olas se iban acercando, cada vez más grandes. Ya lamían la base de mi hermoso castillo de arena. Contemplaba yo aquello silenciosamente acongojado. ¿Qué hacer? ¿Podía yo detener el mar que, segundo a segundo y ola tras ola, se acercaba cada vez más y cada vez más poderoso a mi castillo? Comenzó a derrumbarse. Me senté a presenciar el derrumbe de mi obra. Ya estaba solo. Los demás chicos se habían alejado, indiferentes. Yo miraba caer mi hermoso castillo a pedazos. Y el mar, las olas del mar, cada vez más poderosas, precipitándose sobre él como animales voraces, a dentelladas... - ¿Qué hacés aquí? Era mi padre quien me hablaba. - ¿Ves ese castillo de arena? – le respondí – Yo lo hice. Ahora el mar me lo está destruyendo. Mi padre me miró un instante. Vio la desolación pintada en mis ojos tristes. Y habló: - ¡Tantos castillos de arena te va a destruir la vida! Porque la vida es como ese mar, avanza, golpea, se retira, avanza... Vamos, hijo. Y me extendió la mano para que me levantara. No comprendí entonces. Tuvo que pasar un cuarto de siglo desde aquel momento para que yo pudiera comprender lo que mi padre me había dicho. Ya arriba, en la barranca, me volví a ver los restos de mi hermoso castillo de arena. ¡Y nada! Sólo el mar, las olas del mar espumeantes, rugidoras. CONVALESCENCIA 52 Días y noches de fiebre delirando. Y una mañana despertarse como si de la cabeza nos hubieran quitado un sombrero de metal al rojo. Sin fiebre. Entrar en la convalecencia. Dos placeres casi inenarrables, dos placeres que es necesario ser un niño para sentirlos. Dos grandes placeres: tener hambre y poder satisfacer el hambre. Oír al médico: “Pueden darle un té con leche y tostadas, unas papas con aceite o unas manzanas al horno... Y comer, comer, ¡comer! ¿Comer? ¡Devorar! El otro placer: No ir a la escuela. No ir a la escuela y ver, con la nariz pegada al vidrio, que otros van a la escuela. Pensar que a esta hora, las 14, las 15, otros chicos están sentados frente al maestro y que el maestro dice: - Para multiplicar fracciones, se multiplican los numeradores y los denominadores entre sí. O que dice: - Los afluentes del río Paraná son... O que dice: - Llevan b labial las palabras que... ¡Y tantas otras frases pesadas, aburridas, adormecedoras! Entretanto yo, el convaleciente, leyendo un libro de cuentos: Andersen o Grimm. LA FUERZA DE LA RIMA Los poetas de ahora menosprecian a la rima. La otra noche oí a una poeta que escribe malos versos de amor, doble delito, porque si ya es delito escribir malos versos, escribir malos versos de amor es doble delito, prueba de que, sin amor, se escriben versos de amor, o sea que se convierte al amor en un oficio. Se lo prostituye. Punto, ¡y adelante! Vuelvo, después de esta discreción, y no hablemos mal de las discreciones. No pocas veces son más interesantes que el motivo central. Vuelvo después de esta segunda discreción al principio de mi asunto: Los poetas de ahora, menosprecian, mejor diré, intentan menospreciar, un elemento de tanta fuerza como es la rima. Y sobre la fuerza de la rima, les narraré una anécdota. Me ocurrió allá en mis ocho, o nueve, o diez años. No recuerdo ya qué incidente tuve con una mujer ni todo lo que ésta me dijo. Sí recuerdo que, subiéndoseme la cólera de muchacho a la lengua, le grité: ¡Adulta! La mujer se enfureció: ¡Ya verás con tu madre! Y fue a casa, llamó a la puerta, hizo venir a mi madre al zaguán, y le expuso la queja: - ¿Sabe lo que me acaba de gritar su hijo? Me ha gritado: ¡Adulta! - ¿Y qué tiene eso de malo? – preguntó mi asombrada madre. 53 - ¿Cómo qué tiene eso de malo? A usted le parecerá que eso no es una ofensa, porque usted quizás lo sea... - ¡Ya lo creo que lo soy! – la interrumpió mi madre, sonriente - ¡Si tengo más de veinte años! ¿Cómo no voy a ser adulta? - Yo tengo cincuenta y dos – gritó la mujer, impúdicamente, pues, la cólera le hacía olvidar todo, hasta que una mujer no debe decir nunca su edad, si ya ha pasado los cincuenta años – Yo tengo cincuenta y dos, ¡y no soy adulta! - ¿Pero, mujer, qué dice usted? ¡Usted es adulta! - ¡Ah, sí! Pues iré a la policía a quejarme de que su hijo y usted misma me han llamado adulta. -Se reirán de usted. La palabra adulta no es una ofensa. - ¿Esa es su moral, señora? Pues la mía es otra muy distinta. Usted le faltaría a su marido; ¡yo, no! Y lo afirmaba con orgullo, ya que la mujer aquella tenía una nariz, una boca, unos ojos estrábicos; nada atractivos. Mi madre comprendió que en el asunto andaba un falaz qui pro cuo. Y le dijo: - Serénese, querida señora. Supongo que usted no sabe qué quiere decir adulta. - ¡Lo sé bien! - No lo sabe, ya verá. Y me envió a mí para que buscase un diccionario. Lo traje. Y leyó e hizo leer a la mujer enfurecida: Adulto, adulta: del latín “adultus”, llegado al término de la adolescencia. ¿Comprende? Adulta quiere decir una persona mayor, como lo es usted y como lo soy yo. ¿Usted suponía que adulta quería decir otra cosa? - Sí – respondió la mujer un poco avergonzada. - Era un error suyo, señora. Ya ve usted cómo decirle a usted “adulta” no la ha injuriado. - ¿Y por qué me lo dijo, entonces? - Porque ella me dijo mocoso de la tal por cual y otros insultos. - Lo que ella me dijo no me interesa. Me interesa por qué se te ocurrió llamarla adulta a esta buena señora – terminó mi madre, y sonrió a la ya dulcificada Gorgona. - ¿Por qué? – Balbuceé yo – Porque de esa mujer que vive allá enfrente dicen todos que es adulta porque, y esto lo dicen todos, le pone cuernos al marido. - Lo que dicen todos de esa mujer es adúltera, no adulta. ¿Ve, señora? Ha habido un error... Es la fuerza de la rima. Adulta, adúltera son asonantes en úa – le explicó mi madre, a quien de vez en cuando, le daba por escribir unos versos que después, ¡Ah, su buen gusto pudoroso!, rompía. La mujer se fue satisfecha, aunque sin comprender lo que mi madre le decía. Cuando se retiró, mi madre me dijo: - Copiá diez veces esto: “Adulta no quiere decir adúltera”. Así no se te olvida. Lo copié. Y no se me olvidó más. Ni 54 eso, ni que la rima posee una fuerza que hacen mal en desdeñar los poetas de ahora. VOLAR Si me dieran a elegir el animal que yo quisiera ser – ya que no puedo ser ángel, o sea ser humano con alas – no elegiría el león temible, ni el búfalo fornido ni el ciervo veloz. Elegiría un animal con alas. Cualquiera, el más insignificante, un abejorro, una mosca, pero con alas... Esto pensaba yo cuando tenía siete años. Y como no podía tener alas ni aun de abejorro, ni de mosca tan siquiera, me conformaba con volar en sueños. TRANVIAS Tranvía se dijo más tarde. Al principio sólo se le decía “tranguay”. En la plataforma de atrás, los tranvías llevaban un letrero en inglés: Tramway. El tramway inglés se transformó en el “tranguay” crioyo. ¿Iban a hacer las academias que un viejo crioyo, mi abuelo Ángel, por ejemplo, dijese tranvía? ¡Imposible! Los primeros tranvías los conocí en La Plata, tranvías a caballo. Unas carrindangas maltrechas con dos bancos enfrentados a lo largo del coche, para los tranguays de invierno, y filas de bancos para los abiertos de verano. Adelante el conductor, armado de una corneta de cuerno, en la plataforma trasera el guarda, los dos criollos, y bien compadres. El conductor se floreaba tocando aires de milonga con la corneta; el guarda, de flor en la oreja, piropeando a las buenas mozas. Estos “empleados públicos”, se sentían prepotentes. Yo vi a un conductor, en la Avenida Entre Ríos, detener el coche, ir a la plataforma trasera y allí desagitar su vejiga. Los pasajeros, pacientemente, esperando. En otra oportunidad, presencié la discusión de un guarda con un pasajero a causa de la degollación del pasaje, o sea que el guarda cobraba y no daba el boleto, a fin de arrebañar el importe. El guarda, a gritos, obligó a callar al pasajero. Su argumentación era esta: ¿“Sabe usted con quién está hablando? ¡Está hablando con el guarda!” Como si le dijera: ¡Está hablando con el presidente de la República! No obstante la importancia de esos empleados públicos, mientras fueron criollos, medio indios, después sustituidos por gallegos y napolitanos; los chicos nos atrevíamos a farrearles: la calle Pozos hacía honor a su nombre, y yo, por años, creía que se llamaba así por los pozos de su empedrado deficiente. El tranvía, frágil carrindanga, al pasar por allí, temblaba. Nosotros nos colábamos en la 55 plataforma de atrás, aprovechando que el guarda se hallaba en el interior cobrando los pasajes, y le imprimíamos un movimiento de sube y baja. Por fin, un guarda armado con el látigo del conductor, a latigazos eliminó esa broma de nuestro historial de farras infantiles. En La Plata, el tranvía pasaba por la puerta de la casa de mi abuela Albina. Cuando lo debíamos tomar, se apostaba alguno para que avisase cuando lo veía venir y diese el grito: -¡Ahí viene! Porque no era cosa de estar esperando el tranvía media hora o una hora, ya que no había muchos, por supuesto. (Sin embargo, tengo entendido que en La Plata – año 1893 – se estableció el tranvía eléctrico antes aún que en Buenos Aires. También en La Plata hubo tranvías eléctricos fúnebres para los entierros de gente modesta, cosa que en Buenos Aires nunca hubo.) Colarse al tranvía caminando y bajarse de él en movimiento, era una demostración de varonía. ¿Quién de nosotros se hubiese rebajado a hacer señas para que el tranvía parase? Se hubiese quemado de vergüenza por aquella mariconada. En cuanto a los primeros tranvías en que yo anduve, paraban donde se les dijese, dos o tres veces en una cuadra. Después comenzaron sólo a parar en las esquinas, por humanidad hacia los caballos. En 1897 comenzó a andar en Buenos Aires el primer tranvía eléctrico, en el barrio norte. Yo conocí el que salía de San Juan y Entre Ríos e iba hasta Flores. Era un tranvía con imperial. Se lo aguardaba en una sala de espera, como si fuese un tren, y constituía su viaje hasta Flores un agradable paseo entre baldíos, quintas, hornos de ladrillos y grandes mansiones de veraneo. Así como hacia los tranvías a caballo hubo gran resistencia, pues se juzgaba que los cimientos de las casas corrían peligro por el estremecimiento de su paso y también los transeúntes por la velocidad con que aquellos armatostes iban – son opiniones de aquel tiempo, siglo XIX -; los tranvías eléctricos – a quienes ya nadie llamaba “tranguays” – hallaron una rápida aquiescencia. “La gente ya estaba acostumbrada a todo”. Mi abuela Rosa, aferrada a lo antiguo, juró que ella nunca pisaría un “eléctrico”. Y cumplió lo jurado, a pesar de que ella murió ya en el siglo XX. ¡Qué caballejos los de aquellos tranvías! ¿Pero dónde iba la empresa a buscar semejantes matungos? Rocinante, al lado de ellos, hubiese parecido un flete, un pingo, un potro. Más de uno he visto yo caer y allí quedar descansando, ¡por fin!, y para siempre. PELOTA 56 Las canchas de pelota, ¿”qué se hicieron”? ¿Qué fue de tanto ágil, fuerte y bien conformado pelotari como trajeron aquellas canchas? Yo, de muchacho, no conocí el fútbol que hoy todo se lo lleva. Nosotros jugábamos a la pelota. En los colegios, casas enormes con tres patios, siempre había en el fondo una pared alta y allí se jugaba a la pelota. El fútbol apareció más adelante en mi vida, cuando yo estaba en el Colegio Nacional, pues, era obligatorio y por la tarde debíamos ir a una cancha – en las Avenidas Tagle y Alvear – donde nos hacían jugar al fútbol y al básquetbol. Siempre fui un mal jugador de fútbol, pero he sido un excelente jugador de pelota a mano o a paleta. No podía contener mis manos habituadas a intervenir en el juego. Sin darme cuenta, golpeaba la pelota con la mano y: ¡Hans!*... Los componentes de mi “team” – entonces todo se decía en inglés – se me venían a denuestos y recriminaciones, hechos unos demonios. Lo que menos me decían era: “¿Por qué no te metés las manos en el culo en vez de agarrar la pelota?” En los barrios de San Telmo o de Montserrat había canchas de pelota a mano, pero la que yo recuerdo como algo imponente fue la de “Plaza Euskara” – calles Independencia y Urquiza. También recuerdo el Frontón Buenos Aires, en la calle Córdoba, en éste no jugué nunca. Sí lo hice en la “Plaza Euskara”. Allí uno se encontraba siempre con algún jugador de antaño – del 80 ó del 90ya vasco o ya crioyo, que nos hablaba de los grandes jugadores vascos traídos a Buenos Aires. Elízagui, Mardura, el manco de Villadona, Portal, el chico de Abaudo, el chico de Eibar... Son los nombres que me han quedado en la memoria. ¿Por qué ha desaparecido, mejor, casi desaparecido, pues se lo redujo, se o sacó de la afición popular, un juego como el de la pelota, completo, en el cual se emplean os dos brazos, las dos piernas y se le exige al corazón hacer circular activamente la sangre que el acezar de la respiración oxigena? Las canchas de pelota, amplias, destinadas a atraer grandes públicos en Buenos Aires, “¿Qué se hicieron?”. Existen algunas, pero son para elites, el pueblo las desconoce, la ciudad está llena de canchas de fútbol y locales de boxeo, de lucha. Hands: manos (inglés) PUCHERO A causa de la enfermedad de nuestra hermana Angelina, a Ángel a Adán y a mí, acompañados por mi abuela, nos habían trasladado a una casa de la calle Tacuarí que pertenecía a Goya, una hermana de mi abuela. Durante el tiempo que permanecimos allí, un mes seguramente, sólo comimos puchero. A la mañana y a la noche, puchero. Mi 57 abuela – quizás por misticismo cristiano – decía: No vamos a hacer grandes comidas si Angelina está enferma. Debemos castigarnos también nosotros. Quizás Dios vea esto y se apiade. Cuando Angelina murió, yo le dije: - Dios, entonces, ¿no ha querido ver? - ¡Chit – me interrumpió la abuela - ¡No vayas a pecar, muchacho! No sea que Dios se enoje más todavía... Callé, por supuesto, casi aterrorizado. LAS FIGURAS EN LA PARED Dos veces al día, como quien cumple un rito, contemplaba las figuras en la pared. Aquello era una fiesta de mi imaginación infantil: a la mañana, al despertar y a la noche, al acostarme. Ahora dudo que existiesen pero, pero entonces, con mis diez años ya febriles de lecturas y latiéndome ya en la sangre un confuso anhelo de invención, sobre aquella pared vieja y despintada del caserón de mis abuelos, yo veía esas figuras y siempre descubriendo alguna nueva. Esto de acuerdo a mis lecturas o a hechos recientemente acaecidos. Fueron las“Las mil y una noches” o “Los misterios de París”, el último libro devorado,, fuese que Goiburu, asesino de toda una familia u El Melena, ladrón habilísimo, quienes llenaran crónicas de diarios y revistas ilustradas (“Caras y Caretas”) con sus aventuras; yo, de noche, al acostarme o al despertar por la mañana, sobre la pared veía a “Simbad”, aventurero magnífico, y a “El Chirriador”, delincuente bondadoso o al repugnante “Goiburu” o al simpático “Melena”... Non las manos bajo la nuca y las pupilas absortas en la pared, miraba. Miraba y descubría. Aquí una cabeza de monstruo marino, allá un rostro de mujer – quizá la última que había impresionado, al pasar, mi virilidad en gestación – o un caballo con alas de ángel, o un pez raro, con bigote y barbas. Ya espantables, ya risueños, allí, sobre la pared, aparecían y desaparecían las figuras invención y regalo de mi fantasía las figuras invención y regalo de mi fantasía en crecimiento. ¿Cuánto duró aquella felicidad, aquel deleite de verdadero artista, de gozador silencioso de su propia imaginación? No sabría decirlo. Pero de súbito, ¡la fatalidad!: mi hermana Angelina, varios años menor que yo y de cuyo rostro en vano querría ahora recordar, enfermó de un mal terrible. A lo menos, entonces: ¡difteria! La palabra recorrió la casa como un viento frío. Puso una máscara de terror sobre las caras de mi abuela y mi madre y agrietó el ceño de mi padre y mi abuelo. ¡Difteria! Antes que nada, salvar del contagio a los demás chicos. Y allá nos largaron, bajo la dulce custodia de mi abuela. Mis hermanos Ángel, Adrián y yo nos acomodamos en la casa de una tía abuela, y allí 58 pasamos un largo tiempo, para mí desdichados y felices. Desdichados, porque nos llegaban rumores vagos de la enfermedad de Angelina. Desdichados por la ausencia de mis figuras, porque la nueva casa tenía las paredes empapeladas y no podía descubrir las figuras que había dejado allá, sobre la pared mal pintada de mi cuarto. Felices, porque no iba a la escuela. Todas las mañanas al despertar o todas las noches al acostarme, con las manos bajo la nuca, en la semisombra del cuarto y de no conciencia aun no salida ni entrada totalmente entrada en el sueño, miraba ese papel, aquellas flores simétricamente repetidas sobre la superficie blanca, rosas y de las rosas, gajos verdes. Uno sobre otro, uno al lado del otro. Siempre el mismo dibujo. ¿Cómo no recordar las figuras imprevistas, continuamente renovadas de la mal pintada pared de mi dormitorio? Y de súbito, llegó la noticia: ¡volver a casa! Dolor y alegría nuevamente. Nadie necesitaba decirme lo ocurrido. Había oído los sollozos de mi abuela, ocultando su dolor por los rincones, había visto sus ojos, la pena en la expresión de su cara triste. Nunca le pregunté nada. ¿Para qué? Lo sabía todo. Volvimos a la casa toda revuelta, Desinfectada por la Asistencia Pública, sabiendo cabalmente que jamás vería a mi pequeña hermana. Recorrí silenciosamente el caserón y entré en mi dormitorio. Una garra de fiera se me subió a la garganta. ¡Y me estranguló!: ¡habían empapelado la pared de mi dormitorio! ¿Y mis figuras? ¿Mis dragones y ángeles con alas, mis animales fantásticos, mis caras de protagonistas de novelas... ¿Dónde se habían ido? Allí, bajo ese papel con flores amarillentas, allí estaban y para siempre ocultas a mis ojos que en aquel momento me ardían. Quedé allí, mudo, paralizado por la desgracia. A la muerte de Angelina se agregaba ahora la de mis figuras, esas figuras que eran mi deleite, creación de mi fantasía, regalo de mis dos instantes de soledad, al despertarme y al acostarme, aquellos en que mi espíritu, precozmente despierto al arte de inventar, crear y emocionarse con sus propias invenciones, hacía la búsqueda de sí mismo. Me sentí sin fuerzas. Tambaleante, llegué hasta mi lecho y me arrojé en él, hundida la cabeza en la almohada. ¿Qué era yo allí, con mis diez años débiles, sino un niño a quien le han roto un juguete? ¡Y qué juguete! Uno como ya nunca tendría otro. Un juguete construido lenta y amorosamente por mí mismo. Y no con mis manos. Comencé a llorar. Tirado sobre la cama, hundida la cabeza sobre la colcha, lloré angustiosamente, con sollozos profundos. Entonces oí la voz de mi madre que decía: - ¿Cómo no va a llorar por la hermana? Pero yo, niño egoísta al fin, sólo lloraba por mis figuras desaparecidas. 59 AMOR VERDADERO Miguel Ángel Goicochea, el amigo que más quise en mi infancia, estaba enamorado. Digo ahora a estar enamorado en lo que proclama el poeta Eugenio de Castro: “Es medio amor amar con esperanza/ y amar sin ella verdadero amor”. ¿Tenía esperanza Miguel Ángel? Dudo. Por esto: Miguel Ángel amaba, pero no sólo nunca había dicho nada al “objeto de su amor”, tampoco nunca nada le diría. El “objeto de su amor” era una chica de once o doce años, de apellido Bilbao, que vivía en Mar del Plata. Miguel Ángel sólo la veía en las temporadas veraniegas. Se quedaba en éxtasis, contemplándola desde lejos. La chica jugaba. Él recurría a nosotros: ¿Qué te parece, me miró? Cuando yo pasé a su lado, ¿qué hizo? ¿qué te parece, le escribo?... Nosotros tomábamos a la chunga el “amor verdadero” de Miguel Ángel. No se lo decíamos, pero terminaba por fastidiarnos: - ¿Por qué no le declarás que la querés, Miguel Ángel? - No, todavía no. ¿Todavía, no? Y pasó un año, otro, otros... Ya tenía él diez y siete o dieciocho años, siempre lo mismo, siempre en éxtasis, siempre mirándola desde lejos. Ya era un muchachote de pantalones largos y ella una señorita, siempre Miguel Ángel mirándola, mirándola... ¿Se enteró ella alguna vez de esa adoración muda?. Creo que no. Seguramente Miguel Ángel pasaba todo el año con el pensamiento en ella, esperando la temporada estival para... ¿para qué?: Para seguir mirando, mirando. El último año que vi a Miguel Ángel le dije: - ¡Pero, ché!, ¿sabés cuántos años hace que la mirás sin decirle nada? Decidite. Si no te acepta, la olvidás... - ¡No! – lo dijo serio y con aspecto trágico. - ¿Por qué no te decidís? - Por esto: Ella es de una familia muy católica, y yo soy liberal. Si me rechaza... ¡Me suicido! Tuve – tengo -, desde entonces, una terrible visión del amor verdadero, de ese que llaman “amor platónico”. EL PROCESO DREYFUS El proceso del capitán Dreyfus tuvo en mi casa una singular repercusión. Mi padre, mi abuelo y Ernesto eran dreyfusistas. Comentaban los incidentes de la condena del capitán acusado de traidor y discutían con algunos visitantes que, por católicos o por antijudíos, se declaraban contrarios a Dreyfus. Yo comencé a 60 interesarme por eso en 1898, cuando procesaron y condenaron a Zola, de quien mi padre y Ernesto eran admiradores. Mi madre, en cambio, mal informada seguramente del asunto, aprobó la condena de Zola. No lo quería por “puerco”, según sus palabras. Lo cual no impedía que yo encontrase en la biblioteca, en el fondo de la biblioteca, algunos libros de Zola, ya leídos por mi madre: “Teresa Raquin”, “La conquista de Plassans”, “La Tierra”, “El Dinero”... En 1898 se decretó la libertad de Dreyfus, aunque hasta 1906 no se reconoció su inocencia y se le rehabilitó con honores. En casa, tales hechos se comentaron entusiasta y acaloradamente. Yo oía, oía, oía. Era algo así como una tierra a la que se estaba arrojando simiente. Algún día... Recuerdo a mi padre leyendo párrafos del “J’acusse” de Zola y a mi abuelo comentándolo: ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Macho ese Zola! ¡Me hace acordar al loco Sarmiento! ¡Qué cojones! Lugo espanté a mi abuela preguntándole ¿qué quiere decir cojones?... POLÍTICA Siempre me interesó la política. ¿Será porque siempre me interesó la historia y en la política palpaba la historia viviente? Y no tengo ninguna aptitud para la política. Soy apasionado. No sé callar. Siempre con mi verdad a manera de proa y mi filoso entusiasmo roturador de yermos. Además, no soy orador, no soy desconfiado, no sé mentir. Ni aún sé disimular. Por supuesto, me estoy colocando en el ambiente político de mi país y de mi época. Y en una de las seudo democracias primitivas – por ser sudamericanas, sobretodo – del mundo burgués. Desde mis trece años, fraude era sinónimo de política. Las elecciones, una farsa. El gobierno siempre tenía que ganar las elecciones. Presidente Uriburu, presidente Roca, presidente Quintana, presidente Figueroa Alcorta, distintos nombres nada más. Los procedimientos, los mismos. En Buenos Aires, las elecciones ya se hacían pacíficamente, pero saliendo del recinto de la capital, aún en la provincia de Buenos Aires, todo era imposición y violencia por parte de los gobiernos. Partido Autonomista Nacional, o sea el del gobierno, o sea el vacuno, el Partido Mitrista, la Unión Cívica Radical que no concurría a los comicios, y, desde 1896, el Partido Socialista, el único que ostentaba un visible programa izquierdizante. En aquel tiempo, hasta que apareció la “Ley Sáenz Peña” – voto obligatorio y secreto – se hacía lo que se llamaba “política crioya”, con matones, empanadas, asados con cuero, borracheras, los comités transformados en timbas y todo a puño de 61 caudillos y caudillejos que, al fin, en la capital, no en provincias, se limitaban a comprar votos, a lo yanqui. Allá por el 1909 se llegó a pagar cincuenta pesos por voto, suma importante entonces. Y el rector de un Colegio Nacional pellegrinista, no el colegio, el rector – a cambio de una libreta hacía que un cero o un uno se transformasen en dos, entonces era lo suficiente para aprobar la materia aplazada. En aquel tiempo votaban hasta los muertos y los ausentes. Los vivos votaban varias veces y con diferentes nombres. ¡Las enseñanzas de democracia y libertad que hemos recibido! Mi padre era mitrista, después perteneció a un partido, continuación de aquel, con Udaondo al frente. ¿Udaondo? “Un político honrado”, se decía, síntesis de todas las alabanzas posibles para un político. Ser “político honrado” era no comprar votos, no hacer fraudes... y perder las elecciones. Ser “político honrado”, en suma, era no ser “político crioyo”. En esto, socialistas y anarquistas – estos negadores de todo – eran los más honrados. Allá por mis quince o dieciséis años, empecé a inquietarme, a intentar ser socialista. En 1904, en La Boca, habían ganado los socialistas. Este hecho nos animó la sangre a muchos. Ya había huelgas mortales y manifestaciones con banderas rojas, cantos, gritos y balas. A los trece o catorce años ya había oído yo aquello de “Chancho burgués, atrás, atrás”. Le pregunté a Ernesto: ¿Qué es un burgués? Me respondió: “Tu padre es un burgués”. ¿Por qué – me preguntaba – si mi padre es burgués, un hombre que trabaja de la mañana a la noche, tan estimado por todos, tan querido por sus obreros; socialistas y anarquistas hablan contra los burgueses? La auto-pregunta me obsesionó por mucho tiempo. No sabía entonces - no podía aún saberlo – hacer diferencias entre burgueses progresistas y burgueses conservadores, retardatarios, ociosos. Por esa época leí “Trabajo” de Emilio Zola. Fue uno de los libros que más roturaron la pampa de mi pensamiento. En 1909 me hallé en aquella manifestación anarquista que el jefe de policía coronel Falcón hizo dispersar a balazos. Con mi primo Américo nos refugiamos en el “Buckingam Palace”, un circo que se hallaba entonces en Avenida de Mayo y Solís – aún no se había trazado la Plaza del Congreso. Algunos meses más tarde, Simón Radovinsky, un joven anarquista del cual conservo un retrato que me dedicó – tiró una bomba al coche del coronel Falcón y lo mató junto con su secretario. Todo se le atribuía a los extranjeros: De ahí que en 1902 se sancionase la Ley de Residencia para deportarlos. (Al primero que se le aplicó fue a Julio Camba, el humorista de “La Rana Viajera”). Más tarde llegó la “Ley de Defensa Social”. Los gobernantes crioyos, desde que el problema de la lucha entre el capital y el trabajo cobró perfiles netos, sólo atinaron a resolverle a tiros y a leyes draconianas. O, mediante sus policías, disfrazados de 62 patriotas, quemando bibliotecas, allanando imprentas y perturbando manifestaciones. Las cárceles se llenaban, los periódicos y revistas – La vanguardia, La protesta Humana, Ideas y Figuras – eran clausurados. Mi gran admiración literaria en aquel instante de mi vida, eran Alberto Ghiraldo, Rafael Barret y Federico Gutiérrez, los tres revolucionarios. Me refiero a los escritores argentinos, pues, en el haber de mi admiración, ya estaban Tolstoy y Gorki, Zola y Darío, Herrera y Reissig y Reclús, Florencio Sánchez, Días Mirón, Carriego, Justo... ¡Qué baturrillo es la pensadora de un adolescente! Voy a dejar el nombre de dos amigos que contribuyeron a remover mi inquietud por los problemas sociales: Miguel Ángel Goicochea (terminó en espiritista) y Horacio Ridecós, un condiscípulo de cuarto año al que llamábamos “El Filósofo”. Ambos desaparecieron de mi horizonte antes de 1907. En este capítulo de política, cómo no evocar a la Biblioteca de la calle México 2070? ¿Qué muchacho de entonces, a quién le hormigueaba el deseo de justicia social y de renovación política, no asistió a las conferencias o al salón de lecturas – una mesa y dos bancos – de la Biblioteca de la calle México 2070? También me pregunto: ¿Qué fuerza me despertó y me empujó a mí, nieto, hijo de burgueses, por esos vericuetos del socialismo y del anarquismo? ¿Acaso siempre, a mis maestros, a mis profesores, a mis familiares, no oí hablar de anarquistas y socialistas como de monstruos capaces de todos los crímenes? ¿Qué fuerza me empujaba a buscar la compañía de tales seres, de tales bestias feroces?... LOS DOS OJOS DEL CIELO - Mamá, el cielo no es tuerto como dice este libro. - ¿Qué libro? - Este que vos tenés en tu mesa de luz. - Ah, sí, las poesías de Alfredo de Musset, un poeta parisiense. - Aquí dice: “La luna, el ojo del cielo tuerto”. El cielo tiene dos ojos, mamá. El cielo tiene el sol y tiene la luna. Pero cuando abre uno cierra el otro. Por eso parece tuerto. ¿Qué decís, mamá? - Digo que no me vayas a resultar poeta vos también. - ¿No te gustaría? - ¡Hum! No sé. Me gustaría y no me gustaría. Sos muy comilón. Y los poetas pasan sus buenas hambres. ¿Te gustaría pasar hambre? - No mucho. - Entonces no servís para poeta, hijo. 63 LOS BERAZATEGUI Eran dos hermanos, Martín y Rogelio Berazategui. Fuimos condiscípulos en tercero y cuarto grados. Siempre los mejores de la clase. Imposible querer competir con ellos. Nunca faltaban. Jamás dejaban de estudiar o hacer los deberes. Sus libros estaban inmaculados, sus cuadernos pulcros hasta lo inverosímil. ¿Eran jóvenes o viejos los Berazategui? No se les vio jugar en los dos años durante los recreos. Desde un rincón, uno junto al otro, contemplaban jugar. Miraban como nosotros nos empujábamos, sudorosos y encendidos, dándole a la pelota de pared – todavía el fútbol no era popular – cómo nos afanábamos en el rescate o en la mancha. O simplemente empujándonos y golpeándonos y chillando, todo porque sí, porque era imprescindible moverse, hacer circular la sangre joven, crear músculos, derivar la acumulación nerviosa de haber estado cuarenta minutos en clase, bobamente quietos y callados. Los Berazategui seguían en su rincón, callados y quietos. Nunca se les oyó un grito. Jamás una palabra mal sonante. Silenciosos, apocados, correctamente vestidos de marinero; ya desde esa temprana edad no vivían. Contemplaban vivir, miraban pasar el mundo ruidoso y desgarrado de los demás chicos que jugaban, se empujaban, se golpeaban, arbitrarios o lógicos, injustos o justicieros. Los Berazategui no realizaban como los demás, experiencias de vida. ¿Qué se hicieron los Berazategui? ¿Habrán muerto de consunción y de tristeza antes de los veinte años? Para nosotros tenían algo de mujeres, algo de niños. Su aprobación nos interesaba. Alguna vez cometíamos alguna pillería para que ellos riesen, para exhibirnos ante ellos como si fuesen niñas, para asombrarlos. Alguien los llamó “ganchudos”. No lo eran. El “ganchudo” es el predilecto del profesor sin merecer tal situación. Los Berazategui merecían los elogios que se llevaban, las notas de sobresaliente que acumulaban en sus cuadernos impolutos, forrados, sin un borrón ni una dobladura. Martín y Rogelio Berazategui, ¿en qué oficina de escribano zambulleron su precoz vejez? ¿No se sobrevivirán aún sepultados en un convento de cartujos? EL MONO PANCHO -¡Vamos al zoológico! – decía nuestro padre. Era una clarinada. Nos hervía la sangre de por sí ya tumultuosa. Y corríamos a vestirnos con tanta alegría y prontitud como con desgano cuando nuestra madre decía: “Vamos a la iglesia”... 64 El viaje era largo. El tranvía, tirado por dos jamelgos, traca, traca, traca, traca... Al fin, llegábamos al zoológico. El jardín zoológico de aquellos años era lamentable. Las pobres bestias encajonadas en deleznables celdas, casi no podían moverse. Nos miraban melancólicas y hastiadas desde las rejas. Pasábamos, admirativos, pese a la lástima que se merecían, frente a los leones, los tigres, los pumas y el elefante que nos parecía enorme. Volábamos a las jaulas de los monos. Allí nos deteníamos. Entre ellos estaba el Mono Pancho. El Mono Pancho era célebre. Los diarios y revistas hablaban de él, de sus gracias. Nuestra mayor dicha fincaba en que el mono recibiera las nueces o galletas que le brindábamos. Y lo comentábamos largamente. Y caprichosamente: - ¿Viste como partió las nueces que yo le di? Un día supimos que el Mono Pancho había muerto. - ¡Murió el Mono Pancho! ¡Pobre Mono Pancho! Y el Jardín Zoológico perdió la mitad de sus atractivos. No recuerdo si fue en “Caras y Caretas” o en un diario que apareció la fotografía del Mono Pancho grande. La recorté y la guardé entre mis libros, como hubiese podido guardar la fotografía de un héroe. La llevé al colegio. Un condiscípulo me ofreció cambiármela por una torta. Resistí a la tentación. Y él: - ¿Dos tortas? - ¡No! - ¿Tres tortas? - ¡No, no, no! Fui fiel a la admiración y a la memoria del Mono Pancho. Hoy me regocijo de ello. EL MILAGRO DE LA MANZANA Al lado de nuestra casa de la calle Balcarce, en Mar del Plata, veraneaba una familia de Aldao, santafecinos, muy clericales. Siempre recibían a curas. El padre, un anciano paralítico, no tenía frases para reprochar que su vecino de la izquierda, un italiano enriquecido llamado Galli – con dos hijas de mi edad, perturbadoras – le hubiera puesto a su casa: “Chalet XX de Septiembre”. Los Aldao tenían un hijo llamado Tomás, un poco menor que yo, de nueve o diez años. Una tarde, a la hora de la siesta, al través del derruido cerco que separaba nuestras casas, lo sorprendí de hinojos, rezando, con la mirada en el cielo. Se persignó y ya iba a irse cuando yo, trepando al cerco, le pregunté: - ¿Qué estabas haciendo? - Rezaba. - ¿Rezabas aquí? - Rezaba para que caiga de una vez esa manzana que está allá en lo alto. 65 Y me señaló en la copa de un gran manzano que había en el fondo de su casa, una enorme manzana roja, bien incitante a las gulas infantiles. - Me voy a dormir la siesta – dijo él – Mañana volveré a rezarle para que caiga. Y se fue a dormir la siesta. Quedé pensando. Pensando y contemplando la roja, enorme, incitante manzana. No pensé mucho. Me armé de piedras y comencé a tirarle. Ocho, diez, vente pedradas... Al fin acerté una y la manzana cayó. Salté el cerco. Nunca otra manzana me había parecido más rica, más jugosa. Al día siguiente encontré a Tomás: - ¿Sabés – me dijo – que mi manzana se fue al cielo? Yo ignoraba hasta entonces que el cielo estuviese en mi estómago. - Sí – prosiguió él – hoy fui a rezarle y ya no estaba en la rama. Se fue al cielo. Un milagro. Dios me la llevó seguramente para castigarme. - ¿Y por qué te debía castigar Dios? - Por mis pecados. No lo contradije. Pero los milagros... Los milagros ya habían comenzado a entrar en la región penumbrosa de mis dudas. JUEGOS Globos y barriletes eran mis juegos preferidos. Me daban la sensación de salir de mí mismo, de escapar de la tierra, de subir a las nubes. Eran la libertad. Es cierto que una libertad limitada, una libertad sujeta a un hilo, pero libertad al fin, ya que era irse, ascender, alejarse. Cuando nos compraban globos, al principio, mientras el globo se mantenía brillante u tenso, lo contemplábamos en el techo de nuestra alcoba, atado a un barrote de la cama. Acostados, subíamos y bajábamos el globo, y era como si nosotros mismos bajáramos y subiéramos hasta el techo. Cuando el globo comenzaba a ajarse, a no subir rápidamente; nos decíamos: - ¡Larguémoslos! - Y los largábamos. Subíamos a la azotea y los dejábamos ir, a la merced del viento. Subían ceremoniosamente, se empequeñecían y, por último, no los veíamos más. Nosotros, mi hermano y yo, que los habíamos contemplado irse, ya cuando no los veíamos, nos preguntábamos: - ¿Estarán en las nubes? - ¿Habrán llegado al sol? - ¿Cuándo lleguen al sol, reventarán? Con los globos habíamos encontrado otro juego cuando se nos reventaban. ¡Paf! ¡Qué catástrofe! No nos afligíamos 66 demasiado. Con sus restos, con ese harapo que es un lindo globo de gas después de haber explotado, hacíamos muchos globos pequeños y los atábamos a un hilo. Era un collar de globos tremolante en la punta de un palo. Ahora le encuentro una conclusión filosófica a este acto: De mi sueño hermoso que acaba de fracasar, hacer muchos pequeños, una manera de que la resignación no sea tan triste, no tenga aspecto de derrota definitiva. JAUJA Entre los muchos relatos legendarios, vidas de santos y milagrosas curaciones de Jesucristo que oí en mi niñez de mi abuela, hazañas de guerreros y emperadores remotos a mi abuelo, heroísmos de romanos como Musio Sévola a mi padre, cuentos de aparecidos y de fantasmas a María Gómez; ninguno me impresionó tanto como la posible existencia de Jauja, ciudad maravillosa. Porque allá, en mi primera niñez, cuando comenzaba a aficionarme a los libros, encontré un pesado librote en el que se hablaba de aquella ciudad maravillosa como de algo cierto. ¡Si estaba en un libro! ¿Acaso podría mentir un libro? Aquel libro era un diccionario. El diccionario de Joaquín Domínguez, un enorme tomo ya amarillo y medio destartalado que encontré en un estante cualquiera de cualquier mueble y sobre el cual me pasaba horas buscando palabras, y el significado de “ciertas palabras” que los mayores sólo decían a medias para que no aprendiese lo que no debiera, según ellos. Cuando leí los prodigios que acerca de Jauja decía el diccionario me propuse, una vez grande y fuerte, porque yo tenía la seguridad de llegar a ser grande y fuerte, me propuse visitar la ciudad maravillosa. Se decía que para entrar allí había que hacer un boquete comiéndose trozos de queso y tierra. ¡Los comería! Y tornaba a leer el párrafo que hablaba de la ciudad feliz. Este: “Todos nacen adultos de dieciséis años, conservándose eternamente en esta edad, sin que ninguno muera”... ¡Tener dieciséis años! ¿Qué mayor aspiración para un chico de diez, cuando en el viejísimo diccionario de la Lengua Española por Joaquín Domínguez realicé el descubrimiento de Jauja? EQUIDAD Tercer grado. Juan Más y yo estábamos aprendiendo a silbar y se nos escapó un silbido en clase. El maestro se encolerizó. - Ahora, en el recreo, se quedarán los dos escribiendo diez veces su nombre. Así aprenderán que en clase no se 67 puede silbar, ¡mal educados! ¡Ponerse a silbar en clase! ¡Es el colmo! ¡Qué desvergüenza! Callamos, pero yo reflexioné: el nombre de Juan Más tiene menos letras que el mío; si los dos hemos silbado, no está bien que él escriba su nombre y apellido con menos letras y yo los míos con más letras. Reflexioné y le dije: - Señor... - ¿Qué? - Juan Más tiene menos letras... - ¿Y qué? - Si los dos hemos silbado igual, me parece que los dos deberíamos tener igual penitencia... - ¡Ah! ¿Con que está protestando? – me interrumpió el maestro - ¡Muy bien! Ahora usted escribirá veinte veces su nombre y apellido. Juan Más, por no haber protestado, saldrá al recreo. Así entendían la equidad los maestros de entonces. Así se nos enseñaba que la razón no puede argüir razones frente a la autoridad. DIABLURAS DEL ABUELO Mi abuelo Ángel murió en Mar del Plata, en los primeros meses del año 1900. Un ataque de gota, naturalmente. ¿De qué podía morir ese “gourmet”, prolijo saboreador de comidas picantes, experto catador de alcoholes? Murió de la “enfermedad de los ricos”, según la definía Juan B. Justo en la Cámara de Diputados, al comentar la muerte de un colega – o lo que fuese – “bon viveur”. Mi abuelo murió de la enfermedad de los ricos, siendo un ex rico. Una ironía de su mala suerte. (La mala suerte es bromista con los bromistas, y mi abuelo lo era.) Pero murió en su ley. Murió sufriendo con estoicismo las punzadas del ácido úrico traicionero. Y murió echando al fraile que le trajeron subrepticiamente. Ya no podía hablar. Se presentó el fraile y él, con señas, violentamente, lo alejó de sí, como quien aleja una pesadilla, como quien aleja un remordimiento. Al lado de casa vivían unos santafesinos, los Aldao, muy católicos. Ellas, las mujeres, convencieron a mi madre que se resistía a hacerlo, pues conocía el anticlericalismo del moribundo. Y trajo al fraile. M abuelo lo echó. El ensotanado salió crepitante de culebras y otras alimañas en forma de epítetos. Mi madre no “aguantaba pulgas”. Se le enfrentó al ensotanado y le reprochó su poca paciencia, nada jesucristiana. Alrededor de la anécdota, tanto las Aldao, como mi madre y mi abuela, se complotaron. Era preciso silenciarla. No decir a nadie que el moribundo se había resistido a la confesión. Pero yo estaba allí, en el cuarto, en ese momento. Vi las señas de la mano de mi abuelo, furioso pro la presencia del fraile. Vi su faz desfigurada por 68 la cólera. El hecho contribuyó a que mi fe católica – ya comenzaba a bambolearse – poco más tarde cayera, transformada en ruinas. Y mi admiración por mi abuelo, ¡tan valiente!, valiente aún en aquel minuto en que la mayoría de los hombres, entre ellos buen número de liberales, afloja; se acrecentó. ¡Lindo el viejo, corajudo el viejo! Ni al Diablo ni a la Muerte, así con mayúsculas personificados, temió él. Ni aún cuando el traidor ácido úrico le venía debilitando la sangre brava desde mucho tiempo antes de caer postrado. Mi abuelo, según mentas familiares, había sido muy católico. No faltaba a misa. Confesaba y comulgaba regularmente. Pero se hizo amigote y compinche, no recuerdo ahora bien si de un obispo o de un abate. Esto debilitó su fe y concluyó por extirpársela. Resultó que ese abate u obispo era un gran farrista y mi abuelo se interiorizó de ciertas cosas... En resumen, mi abuelo se transformó en un “traga frailes”arquetípico muy siglo XIX, a lo Juan María Gutiérrez o Eduardo Wilde. Fue a votar por Roca en la segunda presidencia porque en la primera expulsó al Nuncio Mattera por haber metido su eclesiástica opinión en la política del país. Cuando veía pasar sacerdotes, se le oía rezongar: “¡Tiburones!” los llamaba en su jerga de aficionado a la pesca. Ni mi madre ni mi abuela lloraron su muerte. Esto me impresionó. ¿No lo querían? Seguramente sólo soportaban su presencia desde hacía muchos años. ¿Tenían rencores contra él? La oí recordar a mi madre que él, una noche, a ella y a su hermana, las tuvo, no sé por qué falta mínima, arrodilladas, en cuanto las custodiaba revólver en mano. Mi abuela le cortó el mal recuerdo: -¡Calla, hija! Ahora está en manos de Dios. Deja que él juzgue. Nosotras recemos. Era tu padre. Yo sólo espero que Dios lo perdone como yo le he perdonado todo lo que a mí pudo hacerme. Y se puso a rezar, piadosa. Mi abuelo había cometido aquello que mi madre recordaba, seguramente influenciado por el alcohol. Tenía “mala bebida”, como él lo reconocía. Le daba por pelear. Un hombre cruel, distinto a lo que él era, le salía al llamado de la ginebra, su alcohol favorito. Ellas no lloraron. Y yo lo lloré. Lloré pensando que no era él sino mi abuela quien había muerto. Más tarde tuvo otros llantos su muerte. Llegó Ernesto de Buenos Aires. Todo lo invadió su dolor ruidoso. Me impresionó ver llorar a gritos a aquel indiazo fuerte que no se apartó del ataúd en toda la noche, como si cumpliese una consigna militar o un rito. En la cocina se juntaron los eternos asistentes a cualquier velatorio, los que llegan atraídos por el café y la ginebra. Cayó allí Don Pedro Medrano, “el pariente”, como le llamaba mi abuelo, empecinado inventor de apodos. “El pariente” era un viejo enjuto, conversador sin tregua. El 69 café y el alcohol acabaron por avisparle del todo. Y comenzó a recordar a su “pariente” Don Ángel, camarada de juventud. A él y a sus diabluras. Narró allí, en medio de un corro jaranero cien y una anécdotas del que ya dormía en la sala, entre velones y un gran crucifijo por cabecera. Narró que a los quince años, siendo corneta, en un combate contra los “salvajotes” – así llamaba aún a los unitarios “el pariente” – el capitán le mandó tocar retirada y él tocó “a degüello”. Ganaron el combate. Narró episodios del tiempo de la fundación de La Plata. Un día allá apareció una maestra apellidada Morcillo. Mi abuelo comenzó una serenata en honor de la maestra, pero era una serenata con tachos y piedras. La pobre mujer casi murió del susto. Creyó que había entrado un malón de indios. Al día siguiente se volvió a Buenos Aires, aterrorizada. Narró la broma que le hizo a uno que engordaba un cordero con el propósito de regalarse el primero de año. Un día lo invitó a comer cordero al asador. Se juntaron amigos, comieron y alabaron el cordero que comían. Cuando el otro se fue a acostar, halló entre las sábanas las patas de un cordero. Comprendió: habían comido su cordero. Narró que una noche, a las diez, hora avanzada en una gran aldea silenciosa y recogida como La Plata, allá por el ochenta y tantos, se oyeron tiros. ¡Gran alarma! Era mi abuelo Ángel que, bromista, y para entretener su aburrimiento, había salido a la azotea, tirado unos tiros al aire en una esquina, corrido por las azoteas a la otra esquina, a volver a descargar el revólver. Después bajó a escuchar los comentarios de la gente alarmada. Narró amores, cómo enlazó a una muchacha que se le mostraba remisa y la raptó en ancas del caballo. Narró peleas, cómo una vez, ya viejo y estando en la puerta de la casa, mateando, pasó un hombre que le dijo: Buenas tardes. ¿No me conoce? Mi abuelo no lo conocía. El otro se arremangó el brazo y le mostró una cicatriz. Lo reconoció. Aquella cicatriz le había quedado de una pelea a cuchillo que habían tenido hacía treinta años. Se abrazaron. Y se pusieron a matear juntos, a recordar, aunque ambos habían olvidado el motivo de su duelo. Narró de los bufones que, a manera de Rosas, no le faltaban nunca. Un loco Balbastro al que disfrazó de cura, lo metió en el río en un coche y allá lo abandonó. Balbastro comenzó a escandalizar porque el río crecía y él, mi abuelo, divertidísimo. Recordó otro de sus bufones, un mulato manflora llamado Mimina al que disfrazaba de mujer y hacía que le coquetease a los carreros y mayorales de tranvía que pasaban. “El pariente” había comenzado la narración de otra diablura cuando en la cocina apareció m madre, furiosa. La seguía Ernesto, respaldándola, y no menos furioso. Alguien había ido a contar que en la cocina se jaraneaba. 70 Así era, el grupo allí refugiado reía a descostillarse, reía y chupaba como si estuvieran en un peringundín. Las carcajadas cesaron. Mi madre increpó al “pariente” por su inconveniencia. ¿Qué suponía? ¿Eso era un velorio o una fiesta entre prostitutas? “El pariente”, con bastantes copas de más, montó el picazo. Mi madre gritó indignada. Intervino Ernesto, amenazó al “pariente” Lo atrapó del cuello. Este hizo señas de sacar cuchillo. Se interpuso alguien. Don Pedro Medrano salió convertido en una tromba. Sin embargo, aquel velorio jaranero, de gente que bebía y recordaba bromas, chistes y diabluras, momentos felices, era un velorio digno de mi abuelo. ¿Quizás las carcajadas eran excesivas? Posiblemente dado el motivo que reuniera a aquellos circunstantes. Al otro día, paso a paso de los jamelgos de una empresa fúnebre, mi abuelo subió la loma donde está el lindo y soleado cementerio de Mar del Plata. Lo dejaron en el Panteón de la Sociedad Española de Socorros Mutuos donde mi padre era socio honorario por haber hecho los planos del panteón gratis. Y allá quedó mi abuelo, una de mis admiraciones infantiles, entre españoles a quienes, como buen criollo “del tiempo de enantes”, él descendiente puro de españoles, detestaba: otra ironía de su mala suerte. Mi abuelo no había sido ningún santo durante su juventud, es cierto, aunque es necesario reconocerle, y lo hacían cuántos le conocieron, era generoso, más: dadivoso y valiente, más: temerario, capaz de dar su camisa, como vulgarmente se dice, y de exponer el cuero, por quién se lo pidiese, aunque éste fuera “gaita” o “extranjis”. Y por estas dos cualidades, ser generoso en un mundo de egoístas y valeroso en un mundo de “no te metás”, bien merece Don Ángel Herrero que Dios, al que su boca tiraba cada terno como para no ser repetido, como la del viejo Vizcacha, era “la boca de un condenao”. Bien merece que Dios, el del Evangelio, no el Jehová de la Biblia, se lo haya llevado a gozar un poco de su gloria, ¡él que tanto padeció en la cochina tierra, según repetía siempre! QUEVEDO Tuve de Quevedo - ¡el gran Francisco de Quevedo y Villegas! – y esto hasta muy entrado en mi adolescencia lectora, una visión harto equivocada, un juicio injusto. Hasta estudiar historia de la literatura española no caté la enjundia y el valor cívico del satirizador. Y este juicio es el que teníamos todos en la escuela primaria, en la nuestra. Se lo debíamos a un condiscípulo, bastante mayor, que tenía un libro con anécdotas sobre Quevedo, eran anécdotas picarescas, casi sucias. Quevedo, para nosotros, resultaba un zafado, simplemente. Aquel joven 71 nos reunía y nos leía o narraba las anécdotas quevedescas. Por ejemplo: Quevedo sintió necesidad de evacuar el vientre y se ganó en un rincón, de espaldas a la calle. Pasó una dama y como esto, al parecer, ocurría en Italia, la italiana se espantó y dijo: ¿”Qué vedo”? El reflexionó: ¡Hasta por el culo me conocen! Nosotros, a las carcajadas. Trabajo me costó, a fuerza de leerle, -¡Oh, aquellos magníficos y candentes y terribles y sonoros e inmortales tercetos contra el valido del Rey! – mucho trabajo me costó rehacer mi opinión sobre él – para mí – escandaloso y divertido Quevedo. Pienso ahora:: ¿Y de mis condiscípulos de entonces, los que no leyeron nunca al autor de tanta maravilla, ¿Quiénes se emanciparon de su visión infantil, debida a un maestro limitado como era el muchachón dueño de aquel libro de anécdotas? La mayoría, estoy seguro, al oír la palabra Quevedo, seguirán creyendo aún que es una palabra turbia, no pronunciable en presencia de la inocente esposa y los inocentes hijos, aunque él sería el único inocente al suponerlos inocentes. MÁS DIVERSIONES Cuando en la Avenida Entre Ríos sacaron los viejos carricoches tirados por matungos y los sustituyeron con tranvías eléctricos, tuvimos que adaptarnos a un nuevo deporte. Había que subir a los tranvías caminando. ¿Íbamos a hacerles señas de parar como si fuésemos mujeres o viejos? ¡Qué vergüenza hubiese sido! Ensayamos. Y lo conseguimos, por supuesto. Quién sobresalía en este deporte algo peligroso precisamente, fue un muchachote gordo, llamado Aníbal. No sólo subía y bajaba limpiamente, y no en las esquinas que era donde el vehículo aminoraba su marcha de huracán – así la definíamos nosotros -, también subía y bajaba a mitad de cuadra. Más: se entretenía burlando al guarda y a los pasajeros: corría tras el huracanado tranvía para subir a él, hacía como que pisaba en falso y se dejaba caer al suelo. El guarda, alarmado, tocaba el timbre, los pasajeros sacaban las cabezas por las ventanillas, el tranvía paraba. Algunos se prestaban a auxiliar al caído. Se arremolinaban los mirones. Aníbal era conducido, entre preguntas solícitas, a que se sentase en un umbral. Se comprobaba que no tenía nada roto, que no estaba herido. El tranvía se alejaba, los mirones se alejaban. Quedábamos nosotros, un grupo de muchachos que reía y festejaba al héroe. EL AMIGO NEGRO 72 Un muchacho de los tantos que jugaban en la calle con nosotros, era negro. Un día mi madre nos vio a mi hermano y a mí abrazados con el chico negro. Nos reprendió: -¿Cómo van así abrazados con un negro, y por la calle? - Quedé en silencio, sorprendido por el reproche: - ¿Y qué tiene, es mi amigo, como son Ángel, Rómulo y otros que no son negros? Si voy con Rómulo o Ángel, ¿por qué no ir con Lucas? - Ahora quien callaba era mi madre. Yo proseguí: - ¿Vos no tenías en La Plata una amiga negra, la mujer del escribano Platero? - Sí, pero no iba abrazada por la calle con ella. - Pero ella venía a casa de visita y vos ibas a su casa. Además, yo te he oído hablar muy bien del escribano Platero. - Y merecía que hablasen bien de él. Era todo un caballero, todo un señor, honrado a carta cabal. Tu padre lo estima mucho. - Lucas, mi amigo negro, también es un buen muchacho muy estudioso. Tiene diez años y estudia y trabaja. Vende diarios y revistas. - Bien, pero no anden con él por la calle, y menos abrazados, como los ví hoy. No es propio de niños. - No comprendo, mamá. - Cuando seas grande comprenderás muchas cosas que no podés comprender todavía. - Pero yo quisiera comprenderlas ahora. Mi madre seguía bordando, en silencio. Yo la veía pestañear, ya impaciente. Insistí, a pesar de ello: - Telésfora y Martiniana eran negras. Yo te he oído hablar con ellas cuando venían a casa. Les decías: Querida Telésfora, querida Martiniana, ¡tanto gusto! - Telésfora y Martiniana fueron cocineras de la casa de mis padres. No eran mis amigas. - Pero cuando ellas venían a visitarte les dabas té con masas como cuando vienen tus amigas. - Porque las quiero. Me recuerdan mi juventud y mi niñez. - ¿Las querés y son negras? - En casa de mis padres siempre se trató muy bien al personal de servicio, fuesen blancos, indios o morenos. Ser sirvienta es una desgracia. Son pobres. ¿Tratarías mal a un rengo o a un jorobado porque fuese jorobado o rengo? A los pobres hay que tratarlos bien ya que tienen la desgracia de ser pobres, pero no hacerlos sus amigos. - Lucas es un chico pobre, ¿pero quién te dice que llegue a ser doctor algún día, y se enriquezca? El dice que va a estudiar de médico. - Cuando sea médico será otra cosa. - ¿Entonces podrá ser mi amigo? - Sí. 73 - ¿Sabés que sigo sin comprender, mamá? - Esperá a tener veinte o treinta años para comprenderlo. Me alejé refunfuñando: - Digan lo que digan, yo seguiré siendo amigo de Lucas, como antes. ¿Y vos? – le pregunté a mi hermano. - ¡Yo también! ¿Por qué no voy a ser amigo? Si me hace las cuentas cuando yo no las sé. Si me presta las revistas que vende para leer los chistes... DE DONDE VENIMOS Y ADONDE VAMOS ¡Y no saber de dónde venimos ni adónde vamos! – lamento de poeta. Esto También se lo preguntan y lo preguntan los niños. - Mami, ¿cómo nacen los nenes? - Los trae una cigüeña. Los trae de París. ¡Basta! Cuando se tienen cinco o seis años, tal explicación es suficiente. Después ya se encargarán los amigos uno o dos años mayores de enterar al neófito acerca de que aquello de la cigüeña llegando de París es engañapichanga. Pero como el muchacho mayor lo dice misteriosamente, en el niño queda guardado. La madre siempre supone que su chico de ocho años aún cree eso de la cigüeña, pero es un punto sobre el cual no se vuelve y acerca del cual el niño no pregunta. Cierta vez, yo tendría nueve años, se suscitó una discusión en el colegio, no ya sobre la cigüeña, cosa que todos relegábamos para los más chicos. Se discutía acerca de cómo nacen los bebes, si nacen del ombligo o del sexo de la madre. Se requirió el dictamen de un chico cuya madre era partera. ¿Cómo dudar de la palabra del hijo de la partera? Si alguna debiera saber sobre ese asunto era él. Yo por algunos años, seguí creyendo lo qué él afirmaba: que los bebes nacían del ombligo de la madre. Hasta que un día, en una librería de viejo, hojeando un libro, me enteré. Tendría trece años. La pregunta “adónde vamos” es más fácil de responder. Los religiosos, como mi abuela, nos decían que iríamos al cielo, el limbo para los no bautizados, el purgatorio y el infierno. - ¿Y quién hizo estos lugares? - Dios. - ¿Y quién hizo a Dios? PISAR LA SOMBRA Los días de sol jugábamos - ¿jugábamos o combatíamos? – a pisar la sombra. Conseguir pisar la sombra del otro era vencerlo. Quién veía su sombra pisada se erguía, 74 iracundo, y a su vez, pretendía pisar la sombra de quien se la había pisado. Corridas, empujones, injurias, no pocas veces puñetazos. Tal era el juego, o el combate Y para perjuicio de los mayores, que se veían atropellados y reaccionaban, ya insultándonos, ya largándonos una bofetada. ¿Pero por qué jugábamos a pisar la sombra? ¿De dónde nos había llegado ese juego que ahora califico de misterioso? Ahora que guardo en mí lecturas esotéricas. La sombra, el “Khaibit” de los egipcios, era para éstos y otros pueblos de Oriente, el alma – o doble – del cuerpo proyectado hacia fuera. Pisar la sombra a otro es ofenderlo en lo más profundo – nos explica el sutil psicoanalista Otto Rank. ¿Quién, qué gitano nos había traído a nosotros, muchachos occidentales, esa creencia que nosotros transformamos en un juego agresivo? FUMAR Y SILBAR Para ser hombre - ¿y quién después de los once o doce años no quiere ser hombre, o parecer hombre? – para ser hombre era imprescindible saber silbar y fumar. Lo primero llegué a realizarlo con denodados esfuerzos inútiles. Mi padre silbaba admirablemente trozos de las óperas de Verdi y Rossini. Mi hermano Ángel se metía los dedos en la boca y daba un silbido estridente. Nunca pude hacer esto. Para fumar, ¡qué esfuerzos y cuánto sufrir! Pero era imprescindible fumar, sino, ¿cómo iba a ser hombre o llegar a ser hombre por lo menos? También mi hermano Ángel, un año menor que yo, fumaba. Esto me enardecía. Él gozaba fumando. Yo sufría al fumar; ¡pero fumaba! Mi abuelo fumaba unos cigarrillos negros terribles, pero mi padre fumaba “Monterrey” suaves. Los compraba por cajas y se la asaltábamos. Además, con diez centavos se compraba cigarrillos “La Popular”; con cinco centavos “Acorazado Garibaldi”. Un paquete, catorce cigarrillos, me duraba mucho tiempo, porque yo no fumaba por el goce de fumar, como tantos; a mí fumar no me producía goce. Fumaba para mostrar a los demás chicos que yo también fumaba. Y fumaba para poder sacar el paquete del bolsillo y alargarlo diciendo: ¿Querés? Si el otro decía: “No fumo”, lo guardábamos satisfechos, triunfantes. El no era hombre, yo sí, yo fumaba, yo tenía un paquete de cigarrillos. En silencio, el otro, el que no era hombre, me contemplaba. Y yo sentía su admiración envolviéndome como un halo de gloria. 75 LAS ESTRELLAS QUE TEMBLABAN En las noches de verano, placéame arrastrar el colchón afuera y allí, tirado en el patio, quedarme dormido, contemplando las estrellas. Por eso descubrí que algunas estrellas brillaban fijas y otras temblaban. Se me ocurrió preguntarle a Don Silverio. Él era el sabio de un boliche, despacho de bebidas que estiraba su mostrador – su estaño como se dice ahora – en la esquina de Pozos e Independencia. Allí Don Silverio, frente a la copa de ginebra y rodeado de borrachines, pontificaba. Él lo sabía todo. Él hablaba de todo. Los chicos lo escuchábamos embobados. Particularmente cuando hablaba del 80, del 90 o del 93, las revoluciones en que él había peleado. Don Silverio era un viejo de gran barba canosa. Esta barba constituía a cimentar y erguir el prestigio de su sabiduría. Además, como había sido ordenanza del Congreso o de los Tribunales, no recuerdo bien, el hablaba d hombres que figuraban en los diarios o en las caricaturas de las revistas como si hubiesen sido sus camaradas de chupandina, con familiaridad absoluta. Y no los llamaba por su apellido, sino por su nombre o por su sobrenombre. Alem, por ejemplo, era Leandro; Mitre, don Bartolo; Del Valle, Aristóbulo; Pellegrini, “el Gringo”; Roca, “el Zorro”; Uriburu, “el Búho”; Udaondo, don Guillermo; Emilio Mitre, el “Hijo del General”. Naturalmente, Don Silverio era radical de los de Hipólito, según él llamaba a Irigoyen, con absoluta confianza. Los 26 de julio, aniversario de la revolución del 90, Don Silverio aparecía tocado con boina blanca. Y decía: - ¡Las balas que ha visto ésta – refiriéndose a su boina – volarle alrededor como moscardones! ¿No íbamos a admirar a Don Silverio? Nadie se atreva a dudar de sus afirmaciones. Se lo escuchaba con los ojos y la boca abiertos, anhelosos de no perder palabra. - Don Silverio – le pregunté - ¿sabe por qué unas estrellas están fijas y las otras tiemblan? - Muy sencillo, muchacho – respondió – algunas tiemblan porque le pasan nubes por delante. Deseoso de exhibir mi sabiduría astronómica se la expuse a mi padre. Éste rió, despectivo. Y me explicó: Tiemblan las que tienen luz propia, los astros; las que no tiemblan, como la luna, tienen luz reflejada. Si vivieses en Marte o en Saturno, verías que la Tierra tiene luz fija, porque la recibe del Sol... ¿Pero quién te dijo eso de las nubes? - Don Silverio. - ¿Quién es Don Silverio? ¿Cómo? ¿Mi padre ignoraba quién era Don Silverio? Le expliqué. Y él, despectivo: - ¡Qué sabe de estrellas ese borrachín! ¿Crees que las nubes van a subir a miles de kilómetros que es donde están esas estrellas temblorosas? ¡Es un disparate! 76 Quedé en silencio. Quedé reflexionando. Pero desde ese día no escuché a Don Silverio con la admiración de antes. Ya no me pareció que por su boca – a pesar de la gran barba – hablaba la Verdad, toda la Verdad. No era difícil que Don Silverio macanease también en otras cosas. Una vez casi lo contradigo; pero no me animé a tanto. Hubiese sido una audacia excesiva para un chico a quien Don Silverio, desde la cumbre de su sapiencia, decía: - Ché, pipiolo, andá a tu casa que ahora voy a hablar con estos amigos – y señalaba a los borrachines, sus incondicionales admiradores – Y voy a hablar de cosas serias. Seguramente – yo pensaba – Don Silverio está tramando otra revolución para voltear al gobierno. Yo, tragando mis dudas, me iba. LOS MUSOLINOS “Musolinos” llamábamos a os barrenderos de la calle. El nombre les venía de José Musolino, un brigante calabrés célebre en Buenos Aires por sus venganzas, asesinatos y luchas con los carabineros de su país.. También a los “musolinos” se les llamaba “boyiteros”- recogedores de bosta – o “catamerdas”; y esto, a gritos, para molestarlos. Porque los musolinos, generalmente italianos meridionales, campesinos sacados de su terruño para llenar en Buenos Aires cualquier oficio, aún el más humilde, como este de barrendero, por su torpeza campesina, se los mostraban propicios a nuestro deseo de hacer bromas. Se les irritaba gritándoles sus apodos: musolino, boyitero, catamerda; se les perseguía el tacho donde guardaba el fruto – o lo que fuere – de su labor para volcarlo en la calle. Algunos de ellos, ya fuera de sí y armado de su escobillón y su pala, nos corría. No les era fácil alcanzarnos, él, torpe de andar con zapatones burdos y nosotros ágiles, livianamente calzados. Si para desventura, valiéndose de su pala como proyectil, el barrendero alcanzaba a uno de nosotros en las piernas, se la tenía que ver con la belicosa madre del herido, oír los improperios y amenazas más cruentas. Y alrededor de los litigantes, nosotros, participando de la escena con caras de niños inocentes. VICIO Una vez – tendría yo seis o siete años, o sea antes de mis crisis religiosas – sorprendí a un cura fumando. ¡¿Fumar un sacerdote?! 77 (“Sacerdote”, palabra quizás un tanto solemne y respetuosa que usaba mi madre. Nosotros decíamos “cura” o “fraile” y, a veces, sólo entre muchachos y para hombrear, “cuervo”.) Corrí a decirle a mi madre: - Mamá, ¿fumar es un vicio? - ¡Por supuesto! - ¿Y los sacerdotes pueden tener vicios? - No. - ¡Yo he visto un sacerdote fumando! - ¡No puede ser! - ¡Sí, yo lo he visto! - Te has equivocado, seguramente. - No me equivoqué, mamá: ¡Yo lo he visto, yo! - Será un mal sacerdote. - ¿Pero hay sacerdotes malos? - Algunos... pocos... No hablé más. Me alejé pensativo, punzado por los abrojos de las dudas... Malo que un chico de siete años dude. Malo para las enseñanzas de los mayores. DIVERSIONES Los faroles a gas no “transformaban la noche en día”, como escribe un escritor a mediados del siglo XIX, cuando los faroles a gas – en las calles céntricas – comenzaban a sustituir a los de kerosén. No transformaban a la noche en día, pero sí prolongaban su crepúsculo. Y a la semiluz de éste se podían, a su vez, prolongar las diversiones. Y las más preciadas, pues se hacían a costa de los mayores, de quienes había algo que vengar, algún destemplado grito, alguna amenaza de rompernos los dientes, cuando no también una cachetada o un puntapié ejecutivos. Los grandes siempre nos debían una venganza. ¿Cómo cumplirla sino burlándonos, así como se venga el zorro del prepotente e injusto tigre? ¿Los grandes eran prepotentes e injustos? Bien. Para ellos se ideaba hacer un paquete prolijamente envuelto y dejarlo en un lugar penumbroso. Pasaba alguien. Si se bajaba a recogerle, y hallar con que adentro tenían un adoquín, el grupo de muchachos, desde la esquina, ocultos en un zaguán echaba su engaño con silbidos. También podía ocurrir que el paseante, al ver el paquete, le diera un puntapié. El adoquín oculto hacía su obra de contragolpe. Y a su dolor, el grande, agregaba las burlas. Otra diversión consistía en la piedra voladora. Era una piedra atada a un hilo; desde una azotea se dejaba caer sobre el descuidado paseante y se recogía prontamente. El paseante recibía un golpe misterioso. Indagaba... El hilo en el llamador era otra de aquellas diversiones infantiles. Las casas entonces, en 78 lugar de un timbre, tenían un llamador de hierro. Se le ataba un hilo que iba a parar a una azotea de enfrente. Se tiraba el hilo, sonaba el llamador. Salía alguien de la casa. ¡Nadie! Pasaba un rato. Vuelta a llamar. Otra salida inútil. El engañado se mantenía en acecho, seguramente rabioso. A veces se repetía la broma cuatro o cinco veces, hasta que el engañado renunciaba a descubrir al bromista o pillaba el secreto y arrancaba el hilo. Las colas de papel en el saco, una tira de papel que se colgaba del saco de un “afilador” de los que en una en otra esquina pasaban frente a algunos balcones; otra diversión, y quizás menos inocente que aquellas. El ridículo, al fin, es más cruel que la violencia. Para algún vecino excesivamente “cabrero”, uno de esos que no dejaban jugar en su vereda o que colaboraban con el vigilante; existía el “regalo”. El “regalo” era un montón de bosta, de la mucha con que los carros y coches decoraban las calles. Prolija y minuciosamente envuelta y metida en una caja de cartón, se le enviaba con un mensajero. No puede faltar en esta enumeración de diversiones la de jugar a pelearse: dos muchachos se ponían uno frente a otro, se insultaban, como a punto de golpearse, pero no se golpeaban. Por supuesto, pasaba un hombre y se detenía, a ver aquello. Ver pelear no dejaba de ser entretenido. Se detenían otros y otros. Alguno comentaba, sobrador. “Se tienen miedo”. Otro animaba: ¡Metele, pibe! El círculo de espectadores se agrandaba. Entonces era cuando los que se iban a pelear, echaban a correr riendo y burlándose de los defraudados. Hacer que los grandes, esos grandes injustos, prepotentes, tan habituados a la injuria o al golpe, colaboraban, contra su voluntad, para divertirnos; multiplicaba, por supuesto, el goce de ésta. ¡Los inocentes niños, los tiranos niños, ya predispuestos a transformarse en hombres! ¿Pero de quién era la culpa? ¿De los niños o de la violencia que los rodeaba? LA PERRERA ¡La perrera! El grito nos conmovía. La perrera avanzaba circuida de un hálito guerrero. El mundo infantil estremecido corría adelante, atrás, a los costados del carro de la perrera. Dos mocetones con lazos, puestos a la caza del perro vagabundo o no vagabundo, con patente o sin patente; después el carro del que salían lamentosos aullidos, detrás un vigilante a caballo para impedir que los mocetones, “los mataperros”, fuesen estrangulados por los vecinos protestadotes, para que la ordenanza municipal se cumpliera. El carro avanzaba lentamente dejando un reguero de emoción y de lucha en los chicos. ¿Quién de nosotros no se largaba delante del carro, a salvar perros, a 79 ahuyentarlos para cuando llegara el mocetón y su lazo. Ansiosos, chispeantes las pupilas, arreboladas las caras, roncos de gritar; nubes de chicos salvadores de perros. Y cuando al “mataperros”, como le llamábamos, al odioso “mataperros” se le escapaba uno del lazo, ¡qué griterío de júbilo! Las mujeres intervenían. Ellas nos animaban a proseguir en nuestra lucha contra los “mataperros”. También los dramas: El dueño de un animal que había caído en el lazo, sus protestas, los lloros de mujeres y niños. ¡La perrera! Como si hoy se dijese: ¡Los aviones! Como si hoy se diera el grito de alarma de que llegan los bombarderos. ¡La perrera! Recuerdo cuando a maldecida se llevó a nuestro perro Colmes. Nuestra madre tuvo que mandar a Ernesto a que pagara la multa, a que trajese a nuestro querido perrazo. O lo traía o nos enfermábamos todos de pena. Y cuando lo vimos entrar, ¡qué emoción, que besos y abrazos al resucitado, qué hablarle como si pudiera comprendernos el desborde de epítetos cariñosos, de palabras enternecedoras! ¡La perrera! Aún de hombre he visto pasar la perrera y he tenido unas ganas casi incontenibles de prenderle fuego. Era un espectáculo salvaje ese del paso de la perrera por las calles tranquilas y silenciosas del suburbio. LA PLUMA NUEVA El maestro de 4o. grado, un francés, se llamaba Jean Delbaux. Ese año yo era uno de los mejores alumnos de la clase. Siempre irregular en mis estudios, el año siguiente llegué a ser uno de los peores. Quizás dependería de los maestros. Jean Delbaux me había sido simpático. Poseía orden y claridad. La regla de tres compuesta, la ortografía con todas sus leyes ilógicas y excepciones, la conjugación de los verbos irregulares; al pasar por él, se nos hacían accesibles. Y de pronto, un hecho insignificante, partió el puente de simpatía entre el maestro y yo: Teníamos que escribir un dictado. El maestro daba importancia a la letra y yo tenía una pluma medio rota. El maestro se asomó a mi dictado: “Oh, c’est mal, très mal” – exclamó - ¡Qué letra horrible!” Le expliqué: Mi pluma está rota. Sacó del bolsillo una nueva: “Tome, se la presto”. Cuando terminó el dictado fui a devolverle la pluma. “Yo se la di nueva – me dijo – tráigame una nueva. Su acto me pareció mezquino. En aquel tiempo, las plumas valían un centavo. Al salir del colegio compré una pluma y se la llevé al otro día. Él la examinó: “Usted me trae la misma pluma” - dijo - . “No - protesté indignado. Es de la misma marca, aquí está la de usted”. Y se la mostré en mi lapicera. Aceptó. Pero desde ese acto, el maestro no fue el mismo para mí. No me empeñé como hasta entonces para estudiar, para sobresalir y escuchar 80 sus aprobaciones. Su palabra había perdido valor para mí. Aquel maestro se me había derrumbado. ¡Qué mezquino, qué sucio! “Tiene cara de usurero” – me dije. Él continuaba llenándome de elogios, Sus elogios no me interesaban. Por suerte faltaban pocos días para que terminaran las clases. Deseaba no verlo más. Y no lo ví más tampoco. En las vacaciones, algunos de mis compañeros fueron a visitarlo. Yo no fui nunca. LA SEÑORITA BILBAO Todas las tardes, en fila india, guiados por la mujer del director de la escuela, íbamos los quince o veinte muchachos que nos preparábamos para comulgar a la Iglesia de la Concepción – Independencia y Tacuarí – a aprender doctrina cristiana. Allá nos esperaba la señorita Bilbao: cuarenta o cincuenta años secos, adustos, más de la mitad pasados en la sacristía. Jamás la vimos sonreír. El arquetipo de beata, de solterona que se quedó para “vestir santos”. Parecía una delegada del infierno. De su boca sólo salían historias terríficas. Era muy posible que tuviese cola y cuernos y que los ocultara. Parecía gozarse con torturarnos. Través de la agria, quemante, inflexible señorita Bilbao, ¿qué se hizo el dulce, blando, Jesús de mi abuela? La señorita Bilbao era toda amenazas.”¡Cuidado! No vayan a tocar siquiera, cuando comulguen, la hostia con los dientes. Les va a pasar lo que a un niño que por ello se quedó con las mandíbulas duras. ¡Cuidado! No vayan a tomar ni agua antes de la comunión. Si toman algo, la hostia, al caer en sus estómagos, se convierte en una bola de fuego”... ¡Qué historias espantables, inauditas, espeluznantes y tenebrosas las de la señorita Bilbao! ¿Y sus ojos? Nos clavaba sus ojos de batracio, inmóviles, penetradores, como si quisiera hundirnos la mirada en el corazón, y traspasárnoslo. ¿Cómo comprender el cristianismo, el de Jesús, al través de esa inquisidora! Nos hacía temblar, estremecer con su mirada de acero, frío, con su voz chirriante, de hielo. Yo, que siempre he andado con el sistema nervioso en torbellino, más de una noche tuve pesadillas con aquella instructora de doctrina cristiana. ¡Pasó! Hacía más de un año de todo aquello, cuando un día la vi en Mar del Plata. Vivía próxima a nosotros. Nunca me acerqué a su puerta, iba por la vereda de enfrente. La temía. Y una vez, en la playa, una mañana de sol jubiloso, zambulléndome, divirtiéndome con otros muchachos y echando a volar, ¡vaya a saber qué interjecciones para demostrar hombría!; veo a la señorita Bilbao, allí, en el mar, a dos pasos míos, espantada de oírme decir lo que estaba diciendo, clavándome sus ojos de batracio, 81 inmóviles, fulminantes! Me estremecí. Por suerte apareció una gran ola y me escabullí bajo esa gran ola oportuna. A ella la atrapó desprevenida y la arrastró, vacilante. Aproveché la oportunidad para dar unas briosas brazadas y desaparecer, ¡para siempre!, de su vista. ¿Para siempre? ¿Y si la volviera a encontrar en los quintos infiernos, adonde seguramente me llevará mi herejía, transformada en una demonia? No necesitará freírme ni atenazarme con hierros candentes para torturarme. Bastará que me hunda la mirada de sus ojos de batracio, inmóviles, torquemadescos. PERSECUCIÓN DE UN RETRATO No bien salimos de la iglesia, el día de mi comunión, mi madre me llevó al estudio de un fotógrafo. Tengo presente el retrato: Un muchachejo flacuchón, en pose dura y tonta, moño al brazo vestido con las mejores pilchas. Pasó el tiempo. Llegué a mis diez y siete o diez y ocho años vehementes. Me hice un furibundo anticlerical. No podía entonces ser uno de esos “ataúdes ambulantes” sin echar, in mente, una puteada. Y me di a la empresa de lograr, con el objeto de destruirlos, aquellos retratos en que yo aparecía de primera comunión. Visité a algunos parientes, a mi abuela paterna que aún vivía en La Plata, sólo para robar mi retrato vergonzante. Alguno ha de quedar por ahí, todavía, pues allá por el año 1932 ó 1933, en una publicación nacionalista y reaccionaria, lo publicaron, quizás para avergonzarme. En realidad, yo no tenía por qué avergonzarme de haber hecho, a los nueve años inconscientes, la comunión. Vergüenza sería que, en el instante de echar el último vistazo a la vida, llamara a alguno de esos “ataúdes ambulantes” junto a mi lecho para poder ir a la diestra de “Dios padre” limpio de alma, aunque dejando una huella de herejías impresas y habladas, a su vez, sembradora de herejías... ¿Cómo borrar tal huella? PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN EL AIRE - Mamá, a Dios, ¿hay que quererlo o hay que temerlo? A tu padre, ¿lo querés o lo temés? Lo quiero. ¿Y al maestro? Lo temo. ¿No lo querés? No. Bien, a Dios hay que quererlo. ¿Más que a papá? 82 La madre duda un segundo, y se resuelve: - Sí, más todavía. - Será así, pero yo a papá o quiero más que a Dios. - ¡Cuidado, hijo! Así como el maestro te puede dar penitencias, Dios te puede castigar. - ¿Entonces tengo que quererlo a Dios por miedo? Yo a papá no lo quiero porque me puede castigar. Lo quiero porque o quiero. Al maestro no lo quiero porque da penitencias. - Dios puede enviarte al Infierno. - Papá nunca me mandaría al Infierno, por más mal que me portase. Entonces... (un silencio) - Entonces, ¿qué? - Que si Dios castiga como el maestro pone penitencias, Dios es un maestro. Dios no es un padre. - ¡Lo que te da por pensar, hijo! Sus muy poca cosa todavía para pensar en un asunto tan serio. - Es lindo pensar en esto, mamá. Otra pregunta. ¿Querés? - ¿Por qué me preguntás si quiero? - Porque parece que te fastidiaras. - Preguntá. - ¿Quién es el dueño del Infierno, Dios o el Diablo? - Dios es el dueño de todo. - ¿El Diablo es un empleado de Dios? - Sí. - Entonces, el Diablo, hace lo que Dios le manda? - Sí. - Si yo fuese Dios, mamá, no tendría de empleado al Diablo. Tendría sólo ángeles y arcángeles. ¿Qué decís, mamá? - Nada, hijo. Por ahora, que me dejes tranquila. Tengo que terminar esta carta. - Voy a preguntarle a papá. - Tu padre está muy ocupado. No lo molestes. Preguntale a la abuela. - No, a la abuela, no. - ¿Por qué? - La abuela todo lo arregla muy fácil. Lo arregla diciendo: No pensés en eso que te vas a volver loco. - Pues a mí me parece que no te vas a volver loco, me parece que ya sos loco. - Y a mi me parece... - ¿Qué? - Nada. ¡Chau, mamá! REALIDAD E IMAGINACION De los héroes históricos, como más delante de los clásicos o no clásicos de la literatura, los maestros y profesores nos dejaban una visión de seres extrahumanos, casi divinos. Eran la perfección, algo que jamás podría ser 83 igualado. Por ejemplo: ¿Cómo suponer que Cervantes pudo emplear mal un verbo? Y sucede en “La Ilustre Fregona” que dice: “Hoy hacen, señor”... en vez de “hoy hace, señor”..¿Cómo creer que Olegario Andrade, el de “El Nido de Cóndores”, tiene una comparación absurda? Era de la nieve que gotea – la nieve blanca – como una herida que gotea sangre? ¿O que Guido Spano adjudicase ramas al yatay? Una palmera que por lo tanto, no tiene ramas ¿Cómo pensar que San Martín, ¡el General José de San Martín!, como enfática y orgullosamente – por ser sus compatriotas – pronunciábamos, podría padecer de reumatismo al igual de un hombre cualquiera? José de San Martín, para nosotros, allá en los últimos grados de la escuela primaria, según la visión que de él nos habían dejado los maestros y las lecturas por ellos recomendadas, era un dios simplemente, un “inmortal”. Estaba yo en 5º. Grado cuando leí que José de San Martín atravesó la cordillera de los Andes enfermo, postrado por un ataque de reumatismo agudo. ¿Pero entonces San Martín, ¡José de San Martín!, era algo semejante a mi abuelo que también padecía de reumatismo? Se me empequeñeció inverosímilmente. También leí que la travesía de los Andes se hizo en mula, no en briosos pingos. Otra razón de empequeñecimiento. Una mula era algo humilde, un poco más que un burro – mulas se empleaban en los carros de basura entonces -, un caballo brioso y caracoleante era algo que se hallaba por sobre nuestra realidad ciudadana de todos los días, algo que vivían en nuestra imaginación solamente. Me consoló de aquel empequeñecimiento de “San Martín y sus huestes”como decía el maestro de 5º. Grado – saber que Aníbal y Napoleón, al atravesar montañas, tampoco lo hicieron en vistosos corceles. Lección provechosa, lección de vida y democracia, es la de no presentar ante el niño, ya con tendencia a magnificarlo todo, a héroes de la historia y clásicos de las letras como semidioses, como seres perfectos, de virtud y saber inigualables e inigualados por otros. Mostrar a héroes y poetas en lo que son: seres humanos, grandes, pero humanos, de la talla de todos, con defectos y debilidades como todos. La posibilidad de un Cervantes a quien se le desliza un error – como se me podía deslizar a mí en un dictado – la comprobación de que San Martín era de carne y hueso, no de mármol y bronce y podía padecer la misma enfermedad que postraba a mi abuelo; al principio me dejaron estupefacto, después contribuyeron a que adquiriera seguridad en mí. Limpiaron de divinidades el cielo de mi imaginación, tan propensa a ser iluminada con luces de colores. ODIADOS Y GANCHUDOS 84 Mi hermano Ángel llegó tarde del colegio. - ¿Por qué llegás tan tarde? – le preguntó mamá. - Estuve en penitencia. - ¿Por qué? - Porque el maestro me tiene rabia. El maestro me odia. En cambio, Vicentín, el que vive enfrente, en el conventillo de enfrente, es un ganchudo. Haga lo que haga, el maestro no lo penitencia. Hoy llevé las cuentas mal y me hizo quedar después de la clase a hacerlas. Vicentín ni las llevó siquiera y no le dijo nada. ¡Es una injusticia! - Yo voy a averiguar – dijo mamá, siempre ejecutiva – voy a ir mañana a hablar con ese maestro. Y al día siguiente se largó a hablar con el maestro. Volvió explicando: - Hablé con tu maestro, Ángel. No es injusto ni te tiene rabia. Por el contrario, me parece un hombre muy razonable. - ¿Y por qué, entonces, tiene de preferido, de ganchudo, a Vicentín? - Te explicaré. Vicentín no es ganchudo como vos decís. Es un chico pobre. La madre es viuda y tiene dos hermanos menores que él. La madre los mantiene planchando. Muchas veces Vicentín debe hacer los mandados, cuidar a las hermanas chicas, pelar papas, y otras cien cosas que le impiden cumplir con el colegio. Vos en cambio, ¿qué hacés?: ¡Jugar! Si vos no llevás los deberes o los llevás mal hechos, justo es que el maestro te penitencie; si Vicentín no lleva los deberes o, por hacerlos apresurado los lleva mal, justo es también que el maestro disimule su falta. Ayer, por ejemplo, vos estuviste jugando a la pelota hasta que anocheció; después, en cinco minutos, hiciste las multiplicaciones. Las hiciste apresurado y te salieron mal. Vicentín no tuvo tiempo de hacerlas. Tuvo que llevar la ropa que su madre planchó a carias clientas del barrio. Volvió a las nueve de la noche y llegó cansado. Corrió y se puso a hacer sus deberes, pero se durmió sobre el cuaderno. ¿Comprendés por qué el maestro, hombre razonable y justo, disimula sus faltas y no te las disimula a vos? Vos no tenés atenuantes, él, Vicentín, os tiene. Vos podés dejar tus juegos y ponerte a hacer los deberes u hacerlos antes de jugar; Vicentín no. Vicentín tiene que hacer su trabajo primero, ayudar a la madre y después ocuparse de sus deberes. Que no te oiga más decir de tu maestro que te tiene rabia., que es injusto y que tiene de preferido a Vicentín. ¿Qué decís? - ¡Hum! - ¿Cómo hum? Reflexioná. No seas atropellado. No es lo mismo un estudiante de familia acomodada como vos, que estudio y no hace otra cosa, que un estudiante como Vicentín, pobre, que debe ayudar a la madre a ganarse el pan de cada día. 85 Yo escuché estas palabras y no lo olvidé: Puedo asegurar que fueron una semilla de rebelión. La anécdota entró en mis recuerdos, germinó en mi mente. Tenía yo entonces diez años; pero desde entonces comprendí que debería haber dos justicias – no las hay – una, severa, para los ricos, otra, tolerante, para los pobres. OTROS JUEGOS Había dos clases de juegos que variaban según la edad: Los que se jugaban con interés de ganar algo y los juegos sin interés ninguno, los que sólo servían para distraer tiempo y energías sobrantes. O sea: comercio y deportes. Para ganar algo se jugaba a las figuras de cajas de fósforos o a las figuras que venían en los paquetes de cigarrillos “Atorrantes” – a estas figuras las llamábamos “escrachos” porque eran dibujos de caras feas, paisajes en los cigarrillos “Monterrey” y siluetas de mujeres en los “París”. Se jugaba a las bolitas y a los bolones. Los más preciados, , los “lecheros”, tenían color blanco mate. Se jugaba a los carozos de damasco, los de duraznos se despreciaban o se os partían para hacer con sus pepas ricas horchatas. Se jugaba a los cobres. Se jugaba a la troya con trompos. ¿De dónde vendría este nombre troya? En los diccionarios sólo se refiere a la ciudad que menciona la Ilíada. A los trompos era imprescindible señalarlos con una cruz y una raya. El que olvidaba de hacerlo se exponía a que cualquiera le gritase: ¡Repeluz, repeluz, no tiene marca ni cruz! Y se apoderara del trompo. Ley era entregárselo. Juegos desinteresados, por el honor de ganar, por exhibir agilidad y fuerza, por sólo emplear bríos de sangre caliente y músculos prietos: carreras, piedra libre, mancha, balero, rescate, vigilante ladrón - ¿por qué todos queríamos ser ladrones y no vigilantes?: Muy sencillo, el vigilante era un personaje antipático que se oponía a nuestro albedrío. Juegos para los que también se requería habilidad. Rayuela: eran dos: la francesa, toda en un pie y la criolla, con descansos; la billarda: se tiraba un palo que no pocas veces iba a enredarse entre los pies de un transeúnte desprevenido. El “Haynenti” al que también se le decía payana y payanca tenía una ventaja sobre todos: se podía jugar con carozos o con piedras – solo, para no quedarse sin hacer nada mientras no apareciese un compinche. Era un juego ingenioso, con figuras variadas. Lamento no recordar ninguna. Otros juegos: Tatetí y los cuarteles – algo así como un tatetí doble (lo había inventado Ernesto). Después vinieron las damas, el ajedrez, los naipes – el predilecto entre los mil y un juegos de naipes, era el siete y medio. En éste se empleaba habilidad de tahúr y se acuciaba el interés. El 86 juego de los soldados llevaba un propósito: Atacar a garrotazo limpio a los gatos y perros que se pusieran al paso de los seis o siete chicos, tocados con un birrete de papel, marchábamos marcialmente bélicos. Si caía sobre el barrio una manga de langostas, el juego se hacía paradisíaco. Nos lanzábamos a matar langostas, y esto con la aprobación de los mayores; hecho insólito, pues los mayores jamás coincidían con nosotros, aunque no pocas veces se veían obligados a colaborar en nuestros juegos, contra su voluntad no hay que decirlo siquiera, se veían atropellados por los jugadores de la mancha, el rescate o el vigilante y ladrón, o sacudidos por un pelotazo que les llevaba el sombrero o les “empavonaba un ojo”. (Empavonar un ojo, en la acepción que nosotros lo empleábamos, o sea, hinchar, dejar negro un ojo, no está en el diccionario.) Muchos de tales juegos: bolitas, bolones, trompos y barriletes, se realizaban por ciclos. ¿Quién regía estos ciclos? De pronto aparecían todos los muchachos con barriletes o con cobres y todos jugaban con barriletes y cobres. ¿Quién lo había ordenado? ¿Por qué se los dejaba por otros juegos? La pelota a mano contra la pared – sino contra los vidrios, eventualmente – se hallaba siempre en auge. La pelota se jugaba sin interrupción en cualquier momento y en cualquier parte. Así como hoy se juega al fútbol. No se corría el peligro de hoy. Las calles no eran muy transitadas y en las veredas no había demasiados transeúntes. En 1900, con el “Alumni” de campeón, la pelota a mano fue cediendo su primacía a la pelota con los pies. Los diarios se hacían eco de los partidos de fútbol, sobretodo cuando en Buenos Aires aparecieron los ingleses: el “Southhampton”, el “Nottingham Forest” y los “Sudafricanos”, “tines” – como decíamos nosotros – integrados por expertos jugadores y que ganaron como maestros a los “tines” criollos – criollos hijos de ingleses – que se les opusieran. La atención pública se volcó sobre el fútbol. Nosotros – mi hermano Ángel y yo – teníamos otros dos juegos. Si mi madre se hubiese enterado de ellos, se hubiese desmayado. Eran lustrar zapatos y vender diarios o revistas. Entre nuestros amigos callejeros había un lustrador de zapatos y nosotros, por diversión, cargábamos con sus bártulos, ¡y a lustrar! A ganar diez centavos que no eran para nosotros, sino para el lustrador. Nosotros éramos aficionados, no profesionales. Lustrábamos zapatos para divertirnos. También para divertirnos, o para tener una oportunidad de colarnos a los tranvías – aún de caballos, si caballos eran sus matungos – pedíamos a los amigos diarieros revistas o diarios y los vendíamos. Su importe también era para el amigo diariero, no existía aún el neologismo “canillita” para sos vendedores: Florencio Sánchez estrenó el sainete epónimo 87 en 1902. Y nosotros jugábamos a ser diarieros, allá por 1899. ¡Delicioso encaramarse a un tranvía caminando, sin que el guarda nos pudiera decir ni jota, y gritar: Nación, Prensa, Caras!.. Mi hermano Ángel, siempre falto de cobres, pues no bien pescaba uno lo convertía en caramelos largos en el almacén o en pasta orujo en la farmacia; se dedicó después a vender tarjetas postales. Las compraba a cinco y las vendía a diez a los dueños de álbumes. Ganaba bien. Conseguía juntar un peso y lo transformaba en algo comestible e indigesto. Al otro día: aceite de castor, ayuno, enemas, cataplasmas, sinapismos hasta hacer que los 39 ó 40 grados de fiebre desaparecieran. Todo muy divertido, sin embargo. Porque ¿a quién se le hubiese pasado por el mate abandonar el proficuo juego de vender por un fiebrón de más o de menos? Atar un hilo de coser a un globo de gas – de esos que regalaban “La Ciudad de Londres” o “El Progreso”, las grandes tiendas de la época – y dejar que el globo subiese, subiese hasta que se terminaba el carretel; era mi goce predilecto. Después lo sustituí por el barrilete. El caso era “irse” rumbo a las nubes, lejos de la tierra. Porque no era yo quien quedaba con los dos pies en el suelo duro. Yo estaba allá, arriba, dónde estaba el barrilete cabeceando, ya sea sufriendo las cachetadas de un ventarrón o gozando los besos de una brisa. En el suelo había quedado un insignificante muñeco de diez u once años, puro ojos clavados en las zozobras del barrilete aventurero. Remontar barriletes o dejar elevarse globos era un modo de sentirse superior a sí mismo, de escapar a lo real u cotidiano, una expresión de lirismo. Hasta que este don – o tara – de nacimiento no se tradujera en la manía de escribir, preciso era descargarlo en remontar barriletes. AFEITARSE ¿Quién antes de ser hombre no ha tenido el afán de ser hombre? ¿Qué muchacho no soñó con aventuras de pelea antes de ser capaz de afrontarlas? Era preciso saber silbar y saber fumar, porque si aún no se era hombre a los doce o trece años, por lo menos imprescindible era parecerlo. Y, aunque todavía un poco tímidamente, a medias palabras y con algún muchacho menor, hablar de mujeres... ¡Pero ese bigote y esa barba que no aparecían! ¿Cómo hablar de mujeres, como hacerse el hombre, sin los atributos visibles de la virilidad en el rostro? Allí estaban la navaja y la brocha de mi padre. Había que usárselas. Era preciso comenzar a afeitarse. Para adiestrarnos, lo hicimos con las piernas. Enseguida, a la cara. En seco, no más. Pasar y 88 repasar la navaja filosa, como provocando la salida de barba y bigote. Y salir del experimento con un tajo. La voz alarmada de mi madre: - ¿Quién te hizo ese tajo en la cara? - Un chico. - ¿Viste? ¡ por andar juntándote con chicos de la calle! - Fue jugando, mamá. - ¡Lindos juegos! Seguramente era el hijo de un criminal. Vení que te pongo alcohol. Soportábamos la cura. ¿Cómo decir que ese tajo nos lo habíamos hecho nosotros mismos, esforzándonos por provocar la aparición de prematuras barba y bigote? COLARSE A LOS TRANVIAS Insisto: trece, catorce, quince años... Aun no se es un hombre, pero se siente, imperioso, el deseo de demostrar que ya se es hombre. Si se plantea una circunstancia difícil, aún no se la afronta como un hombre; pero el cigarrillo en los labios, la palabra sucia pronunciada con énfasis, el molesto silbido, el descaro para decir un piropo excesivamente insinuante, la compadrada, en suma, allí están, en el muchacho que ya viste pantalones largos, y que aparenta una hombría que no posee. Pues, si en verdad fuese un hombre, no fumaría en donde dice “Prohibido fumar”, o, por lo menos, no llevaría en un costado de la boca el apagado cigarrillo, no haría estallar ajos y cebollas en voz alta, no silbaría ese tango molesto en el tranvía o en el tren, no miraría con descaro, sino recatada, casi furtivamente, a la mujer linda que le gusta... Algo que todo chico, quizás desde los diez años o antes, siente para demostrar hombría, es el deseo de subir a los tranvías en marcha: ¡Colarse al tranvía! Esos tranvías a caballo – caballejos, maturrangos, rocinantes -, no muy veloces, pero a los que las mujeres para subir hacen señas a fin de que se detengan y a los que quien es hombre, se sube caminando. ¿Cómo aprender esta demostración de hombría? ¿Dándose golpes, acaso? No. Allí están las calesitas. Se comienza aquí, subiendo y bajando – hacia atrás, como se ha visto que hacen los hombres en los tranvías – subiendo y bajando de las calesitas, repetidamente, desde los diez, los nueve, los ocho años... Después se intenta subir a los tranvías y bajar de los tranvías en marcha. Logrado esto, ¡qué triunfo! Y ante el amigo que hace señas – como una mujer – al tranvía, porque no sabe subir caminando o que no se baja de él a mitad de cuadra sino en la esquina -¿Cómo las mujeres? ¡Ja! – exhibir una mueca despreciativa, burlona, demostrarle que él aún no es hombre, como nosotros. ¿Ser hombre? ¡Qué orgullo! 89 MIMÍ Y OTRAS LECTURAS Insisto aún: El tema es importante, tanto que constituye un sufrimiento, casi una tortura. Saber que no se es hombre, pero demostrar que ya se es hombre. Fumar, silbar, decir en voz alta frases gruesas, piropear a las muchachas con insolencia, hablar de mujeres que todavía son un misterio, colarse a los tranvías en marcha, si llega la oportunidad, “hacer la parada” a un hombre, con miedo de que no nos separen antes de llegar a las “piñas” – “a vías de hecho”, como se dice en las crónicas policiales. Algo que ayudaba a “hacerse el hombre” era comprar en público la revista “Mimí”. Era una revista con chistes verdes, sexuales. La compraban, por supuesto, viejos verdes y muchachos; pero en los tranvías se voceaba con impudicia: “Mimí, revista de putas para hombres solos”. Es decir, esa no era lectura para mujeres, aunque no eran pocas las mujeres que la leían. Era lectura “para hombres solos”, según su pregonero. ¿Cómo, entonces, ese muchacho de quince años, un hombre, todo un hombre, no había de comprarla en público? Había otras lecturas también para demostrar – o exhibir – hombría. Ciertos libros... “Naná” de Emilio Zola, o “Aquellas señoras” de Notari. “Naná”, sobretodo. Sentarse en el tranvía, leer mostrando la tapa donde en grandes letras dice: “Naná”, y su autor el endemoniado Zolá. Más de una señora canosa, al leer el título ha hecho una mueca, y después ha mirado al adolescente de reojo con severidad y reproche. Una señora se atrevió a preguntarme: - ¿Su mamá sabe que usted lee eso? – y dibujo una mueca de repugnancia. ¿Para qué responderle? Hice un gesto vago, me encogí de hombros y desdeñosamente continué leyendo. EL ZAGUÁN ILUMINADO Una tarde apareció en mi casa una comisión formada por tres mujeres del barrio: la pastera, la mercera y una vieja, muy vieja y católica, rentista. Una vez la vieja nos mostró la mortaja que iba a llevar cuando se muriera. Por esto le teníamos un poco de terror que, cuando uno es niño, se le tiene a la muerte. La vieja nos traía la visión de una calavera con dos fémures cruzados. La llamábamos “Misia Mortaja”. Misteriosamente dijo que deseaba hablar con mi madre por un asunto muy serio y repitió: “¡Muy serio, pero muy serio!" Pasaron a la sala y mi madre cerró las puertas. Dado lo insólito de tal visita y el misterio con que 90 se anunció Misia Mortaja, nos pusimos a escuchar detrás de la puerta, bien aguzado el oído. Nos enteramos así que, justo al lado de casa iba a abrirse lo que la vieja llamó, esto bajando la voz hasta ser casi secreto: “una casa mala”. La comisión venía para que mi madre firmase una petición que se iba a hacer al dueño de la casa, un tendero con negocio en la calle Entre Ríos, a fin de que “no diese tal escándalo” – fraseo de Misia Mortaja. Mi madre firmó. Después supieron que la comisión fue a entrevistarse con el tendero, pero éste la recibió fríamente y sin preámbulos dijo: - Esa casa me rentaba ciento cincuenta pesos mensuales, ahora me darán ochocientos. Si ustedes me la alquilan por ochocientos, ¡asunto concluido! La ley me protege como propietario. La comisión presidida por la vieja esperó en el mercado a la mujer del tendero y le expuso el caso. La mujer sólo dijo: - Yo no me meto en los negocios de mi marido, señoras. Misia Mortaja, entre invocaciones a los santos, le deseó que su hija – la hija de la tendera – llegase a ser pupila de una casa mala. - ¡Dios la castigará! – anunció la vieja, y le hizo la cruz de las maldiciones. La otra intentó arañarla, pero las separaron. Y la casa mala – quilombo por mal nombre, en honor a la tribu de los negros quilombos del África, muy barulleros – se instaló en la calle Estados Unidos, justo mismo al lado de casa. Yo entonces tendría doce años y ya el sexo me mortificaba. A los muchachos se nos erizó la curiosidad. Por las noches, el zaguán de la casa resplandecía de luz, y ésta atraía a los hombres. Nosotros, en racimo de seis o siete muchachos, con el fin de satisfacer algo de esa curiosidad, saltábamos a la azotea vecina, a espiar. En el patio también profusamente iluminado veíamos mujeres en camisa y hombres que se besaban con ellas o conversaban en cordial tertulia. Alguien, un muchacho mayor, nos dijo que eso, o sea ir a una casa mala, de tertulia con las pupilas, se llamaba “franelear”. Ese muchacho mayor – que ya iba a esas casas, según él – nos dio también el nombre de esas casas: “prostíbulos”. Y, jactante, nos enteró de muchas cosas más, cosas secretas que oíamos, abiertos los ojos iluminados por la codicia amorosa. Pero las mujeres de la comisión, indignadas contra el tendero, no se conformaron con que la casa mala funcionase impunemente, protegida por la ley. Decretaron “boicot” a la tienda del cochino tendero como le decían, y la pastera, madre de un puñado de hijos, a cual más bandolero, se encargó mediante sus vástagos, de hacer arrojar las primeras bombas de mal olor al zaguán iluminado. Estas bombas de mal olor – que después 91 desaparecieron – eran unos pequeños globos llenos de un líquido nauseabundo. Por supuesto este olor alejaba a los parroquianos del zaguán iluminado. La guerra fue implacable: ¡Si eran mujeres quienes la hacían, como para no ser implacable! La vieja Misia Mortaja se enorgullecía de que ella gastaba y gastaría hasta su muerte o hasta que el escándalo desapareciese, diez pesos mensuales en bombas de mal olor. Nosotros, a título de gracia, nos encargábamos de darles su correspondiente uso. Y la casa del zaguán iluminado desapareció antes que la vieja de la mortaja. Cuando tal ocurrió, iba ella de puerta en puerta cantando victoria y diciendo: - ¡Ahora ya puedo morir tranquila! Sobrevivió diez o doce años a la desaparición de la casa de su odio. Lo que nunca supo Misia Mortaja es esto: Entre las chicas – chicas de ocho diez años - de la cuadra, se puso de moda un juego: Una se agachaba y entre las piernas sacaba las manos que otra de atrás tomaba. Se les preguntaba qué juego era ese, respondían, candorosamente: - Jugamos al quilombo. AMIGAS DE MI MADRE Mi madre tenía una buena costumbre que hemos heredado algunos de sus hijos: la de hacer amistades nuevas con facilidad. Y no sólo amigas nuevas, también jóvenes, más jóvenes que ella. Esa es otra buena costumbre: Amistar con jóvenes rejuvenece. Más de una vez – y aun ya siendo ella mujer de sesenta años – la hemos oído: - Cuando venga ese vejestorio que se acaba de ir, díganle que no estoy. No hace más que contar sus dolores y sus peleas con el marido. Voy a recordar algunas de las amigas jóvenes de mi madre por una razón particular, una razón que me atañe a mí, porque no es difícil que yo, a pesar de tener en una oportunidad sólo siete años y en otra doce; estuve enamorado de ellas. Vivíamos aun en La Plata cuando aparecieron tres amigas nuevas y jóvenes. No sé dónde las había conocido mi madre, pero se hicieron asiduas de casa. Dos maestras que tendrían menos de veinte años y una hermana menor de catorce. Se llamaban Ignacia, Carlota y Cristina. Ésa no me interesaba. ¿Por qué? Por su edad se hallaba más cerca de mí que las otras, pero yo no la sentía mujer, y no me interesaba. Era una chiquilina, como yo era un chico. A las otras las sentía diferentes. Me gustaba estar con ellas, hablar con ellas. Yo las veía hermosas, elegantes, oliendo a agua de colonia y a blanda carne femenina. 92 Ellas ignoraban, por supuesto, lo que podían inspirarme a mí y si yo me hubiese atrevido - ¿cómo iba a atreverme? – a decirles: “Ignacia, Carlota, estoy enamorado de ustedes dos”; ¡cuánto hubiesen reído! Me limité a gozar de la dicha de estar con ellas, de sentirme acariciar por ellas, convertido en algo así como un gato modoso. Cuando nos fuimos de La Plata, me separé de ellas dolorido, igual que si me desgarrasen algo. ¿Pensé en ellas? Seguramente; pero la vida de un muchacho es por demás tumultuosa y presentista, no cabe en ella el sentimiento de la nostalgia, cosa de seres que van declinando. Al fin olvidé a Ignacia y a Carlota, aunque no del todo. De vez en cuando mi madre las recordaba: “¿Qué se habrán hecho Ignacia, Carlota y Cristina? Prometieron venir a visitarme y no han venido nunca”. Cuando ella las recordaba, rápidamente pasaban por mi memoria las dos hermanas maestras que con sus caricias inocentes, despertaron en mí ansias ocultas... Más adelante, otras dos amigas de m madre, también hermanas, removieron esas ansias ocultas. Se llamaban Marina y Rosaura. Aquélla morocha y ésta rubia, aquélla grave y ésta alegre. Ambas estaban de novia. Tendrían menos de veinticinco años. Y ambas cambiaron de novio varias veces. Uno de estos novios era un gran regalador de bombones. Tantas cajas de bombones tenía Rosaura, la novia del regalador, que ella nos surtía a todos de bombones. Las dos me gustaban; pero sentí preferencia por Marina. La recuerdo nítidamente, además todos alababan su hermosura. Al fin se casó. Mi madre fue a la boda y quiso llevarme. Me hice el enfermo para no ir. L boda de Marina me había llenado de pena. Yo la amaba y ella se casaba con otro: un motivo de novela romántica, si el amador no hubiese tenido – como yo tenía – la mitad de la edad de la “ingrata”. Ella siempre me trató como lo que yo era, un chiquilín; pero me trató seriamente, desde lejos, sin hacerme los arrumacos de Ignacia y Carlota. Cuando Marina y Rosaura venían, yo me sentaba en un rincón y las miraba, las miraba casi en éxtasis, y a Marina, la grave, la miraba como si fuese una diosa. Como yo me situaba en un rincón a mirar, a ser espectador, me di cuenta de algo que, al principio, me alarmó mucho: Mi padre gustaba de Rosaura. Generalmente, cuando llegaban visitas, mi padre quedaba en su escritorio, ajeno a ellos. Cuando venían estas dos amigas de mi madre, él aparecía. Yo observaba. Muchacho meditativo, en mi soledad, me daba a tejer imaginaciones: ¿Y si mi madre muriese y mi padre se casara con Rosaura? Imaginaba yo el martirio que hubiese sido para mí tener, todos los días, en casa, a esa mujer inaccesible, más inaccesible por estar casada con mi padre. Rosaura era coqueta, le placía sentirse admirada por mi padre. Cuando éste se hallaba presente en la sala, ella conversaba con más versatilidad que nunca, reía con más 93 cristalinas y sonoras carcajadas que nunca. Mi madre, a pesar de que tenía sus buenos puntos de celosa, no se dio cuenta de lo que ocurría. Yo, sí. Nunca le dije nada. Tenía bastante buen sentido para ver y callar. Pero por suerte, uno de los novios de Rosaura terminó casándose con ella. Yo sentí satisfacción de que se casase. Sentí como si acabásemos de salir de un peligro. Seguramente, con mi imaginación propensa al fantaseo, exageraba; pero… ¿si no se exagera a los doce años? Fui a la boda de Rosaura. Fui para ver a Marina quien, después de su boda, ya no iba por casa. No la vi. No asistió a la fiesta. Dijeron que hacía una semana había dado a luz y no se encontraba bien de salud. Pensé: ¿Y si muere? Me estremecí pensando en su muerte posible. No murió; pero como si hubiese muerto: No la vi más. Tampoco supe nada de ella nunca. La vida de las ciudades turbulentas nos lleva y nos trae como maderos en un mar alborotado. No se es dueño de uno mismo. Las personas aparecen y desaparecen de nuestra vista. De pronto alguien nos dice: ¿Se acuerda de Fulano? ¿Fulano?, repetimos, ¡Ah, sí! ¿Qué es de él? Y el otro nos da la noticia: Murió. ¿Murió?, repetimos, por decir algo. Así me dieron un día la noticia de la muerte de Rosaura. ¿Y Marina? Marina como si también se hubiese muerto... • TERCERA PARTE • ARDID En el 1er. Año del “Lycée Louis Le Grand” teníamos cuatro profesores. El de dibujo, un francés, venía una vez por semana a hacernos copiar láminas de ornato y figura. Su perfil se me ha desdibujado por completo, ni el nombre me queda. Otro, Enrique Buscaglia, italiano, un joven de 28 años vigoroso y colérico, preñado de inquietudes y por quién sentíamos respeto y admiración. Éste arremetía con casi todas las asignaturas: historia y geografía argentinas, matemáticas y botánica. El director del colegio, Louis Ardit, nos enseñaba francés. Por último, un joven correntino llamado Carriego, venía a darnos gramática dos veces por semana, o sea “ortología y ortografía”, según el texto de Hidalgo Martínez o el de la Real Academia Española. Este profesor de gramática, burlón, nos fue antipático desde la primera clase. Y de ella sacó ya – a causa de su ancha boca y su visible dentadura – un seudónimo: Yacaré. Era un mestizo de indígena. Entramos a farrearle. A su espíritu burlón respondíamos con nuestra agresividad sorda. No bien se daba vuelta 94 para escribir en el pizarrón, la clase se erizaba de maullidos a lo “pampero”, ruido que se produce con la boca cerrada, remedando un ventarrón. Yacaré sentía por mí el mismo repudio que yo sentía por él. Ya me había pronosticado hacerme “reventar” en el examen. Falló su pronóstico. A él no le daba lecciones, pero yo estudiaba y en el examen escrito – que se rendía en el Colegio Nacional del Norte al cual el Lycée se hallaba incorporado – saqué sobresaliente en gramática. Una vez me expulsó de la clase. Salí de ella rezongando fuerte: “Correntino ‘e mierda”... me corrió, pero me encerré en el baño y tuvo que intervenir el director para que abriera. Otra vez me acusó de haber gritado en clase. No era cierto. Protesté violentamente. Yacaré solucionó el conflicto condenándome a que escribiese cien renglones así: “No gritaré más en clase”. Me negué. Se quedó conmigo después de la hora de salida para que cumpliese la penitencia. Con los brazos en cruz, me negué a escribir. Pasó media hora, pasó una hora... En silencio, solos en la clase, uno frente al otro, dos enemigos a la expectativa. Al fin, cansado, llamó al celador y le encargó que me hiciese cumplir la penitencia. Se fue. No bien salió comencé a escribir los cien renglones; pero así: “Yo no he gritado en clase”. El celador que ignoraba todo, contó que eran cien renglones y me dejó ir, satisfecho. EL PRUEBISTA Con frecuencia nos llevaban al circo, ya sea el de Frank Brown, ya circos crioyos de suburbio que epilogaban la función con un drama gauchesco, siempre el mismo, ya se tratase de Juan Moreira o de los tres hermanos orientales, o de Santos Vega o de Juan Cuello o de otro gaucho. Siempre lo mismo: Peleas con la policía, cantos y bailes en la pista. La función también siempre igual, pero siempre interesante. En la Avenida de Mato, antes de llegar a Entre ríos, cuando aún no se había hecho la plaza, existía el “Buckingham Palace”, un enorme galpón donde actuaban circos extranjeros. Allí actuó Mefisto, un equilibrista en bicicleta que realizaba un número muy arriesgado y allí, por emularle, se mató otro equilibrista en bicicleta. La ciudad se conmovió por esta muerte. Traigo el recuerdo de los circos por unas palabras que me dijo mi padre al salir de un circo. Tendría yo diez u once años, y no las olvidé. Habíamos visto a un pruebista que, apareciendo andrajoso, hecho un atorrante, saltaba sobre un caballo y, de pié sobre éste, comenzaba a sacarse un saco, otro saco, un chaleco, otro chaleco, un pantalón, otro pantalón; entretanto el caballo giraba al galope por la pista. El atorrante, a fuerza de quitarse y tirar ropas, 95 quedaba convertido en un esbelto pruebista, sólo con la malla rutilante de lentejuelas. La transformación del burdo atorrante, una bolsa de harapos, en gentil figura del pruebista hallaba eco en el público que lo aplaudía estruendosamente. - ¿Viste ese pruebista que se presentó tan repulsivo, fue tirando lo que le sobraba y terminó en una delgada y ágil figura? – me dijo mi padre – Así se debe hacer en la vida: ir tirando odios, tirando envidias, tirando vanidades, tirando pasiones, sucias como trapos viejos y quedar convertido en otro ser, en algo que da gusto mirarlo. ¿Comprendes? El planteo era difícil para mi edad, Dudé: - Y... no sé...quizás...algo. - Pensá. Continúo pensándolo. ROBAR, UN DEPORTE Robar era un deporte, un deporte divertido y peligroso. Se robaba por espíritu de aventura simplemente. Comer un caramelo o una torta robados era comer algo con gusto a hazaña. Por eso robábamos, nada más que por eso. El hambre no nos impulsaba al robo. Teníamos las golosinas que hubiésemos deseado; pero no era lo mismo comer lo que se compra, lo que estaba en la casa a disposición nuestra, que comer lo que el almacenero guarda, celoso. Además era preciso aguzar el ingenio para conseguir algo en un descuido del almacenero, un terrible ogro, forzudo y gritón, capaz de aplastarnos de una cachetada. Y lo burlábamos, pese a su fuerza, pese a sus ojos saltones, siempre vigilantes. Robar, además de un deporte peligroso, constituía un honor. En nuestra guerra intuitiva contra las personas mayores, prepotentes, despreciativas de nuestra debilidad; burlarlos era vencerlas. Nos presentábamos dos o tres a comprar en el almacén, por ejemplo, dos caramelos largos que costaban un centavo cada uno. Después se pedía la yapa. El almacenero se encolerizaba enseguida. ¿Cómo? Gastábamos dos centavos y pretendíamos yapa. Pero se le discutía el derecho a la yapa. Mientras, los otros dos metían las ligerísimas manos en un tarro de caramelos o en una bolsa de nueces. Cuando el almacenero, furioso, hacía ademán de salir de atrás del mostrador para expulsarnos violentamente, huíamos, a repartir lo robado, eso con gusto a aventura, a riesgo. En la panadería que estaba a unas puertas de casa hicimos robos más importantes. Allí robábamos cajas enteras de galletitas. Para poder hacerlo habíamos hallado una ocasión. Tarde a la noche, la madama de un prostíbulo que estaba a la vuelta golpeaba el portón de la 96 panadería. Salían a abrirle. Ella entraba a la cuadra de la panadería para comprar pan y bizcochos calientes. El portón quedaba abierto cinco o diez minutos, nosotros nos colábamos por él y salíamos cargados. Más adelante, ya de pantalón largo, robábamos en las librerías. El procedimiento era semejante. Uno “lateaba” al librero, otro se levantaba con el libro, generalmente un libro caro, más allá del peso o de los dos pesos. También se compraba primero uno o dos libros baratos, era la carnada, el librero mordía, no desconfiaba ya de nosotros. Y se le echaba mano al libro que estaba más allá de nuestras posibilidades financieras... En la casa de un amigote del barrio abrimos una biblioteca. Dos o tres anaqueles de libros robados; pero un día hallé que uno de aquellos libros se vendía en un boliche de la calle Entre Ríos que expendía también cigarrillos y fósforos. Sencillamente esto, el amigote bibliotecario fumaba a costa de nuestros robos. Se fundió la biblioteca, por supuesto. Ser robado era ser burlado. ¿Y cómo podíamos nosotros, burladores, admitir esta ignominia? ¡Los libros que he robado sólo para regalar! Para sentir el placer de regalar.. Y regalar a muchachos tímidos que no se atrevían a hacer lo que yo hacía. Pero los regalaba no ocultando que el libro era robado. ¡No! Exhibiendo, ¡y a mucho honor!, su procedencia. Recibía así la gratitud y la admiración del obsequiado. ¿No valía esto, ser admirado, más, ¡mucho más!, que si el otro me hubiese dado por el libro el doble de lo que valía? LA AVENIDA DE MAYO Conocí a la Avenida de Mayo cuando la inauguraron – año 1894. Ir a la Avenida de Mayo constituía un paseo. Desde la calle Entre Ríos, circundada de baldíos o de casas en construcción en su mayor parte, se llegaba a la plaza de Mayo, a admirar la Pirámide, después de haber admirado el Cabildo – o el trozo de Cabildo que aún erguía su torre y sus arcadas múltiples. La Avenida de Mayo se fue transformando rápidamente, pocos años después de 1894 ya ostentaba bares, negocios y casas de varios pisos. Todas las manifestaciones políticas y los desfiles militares se realizaban en la Avenida de Mayo. Era el corazón y el orgullo de Buenos Aires. Ya adolescentes, al salir de casa, sin rumbo, a caminar porque era imprescindible salir de casa, moverse, constituía el obligado camino. Ir y volver por la Avenida de Mayo, después de haber tomado un café o un helado en alguno de sus bares. La calle Corrientes, la antigua, estrecha, cordial, singularísima, con sus bares y librerías de viejo, tomó importancia más adelante, después de 97 1910. Hasta ese año, el “todo Buenos Aires” era la Avenida de Mayo. EL ADULON Había un tipo de alumno al que despreciábamos. Era el adulón. Nosotros le llamábamos con nombres más gráficos, más expresivos, más estridentes, más evidenciadores del común desprecio. El adulón se llamaba “manya orejas”, porque siempre algo tenía que decirle al profesor, como si le hablara en secreto. También se llamaba “lambedor”, de lamer; pero con esa “b” intercalada con el fin de hacer más duro el vocablo. Lamedor es suave, “lambedor” es fuerte. Otro nombre del adulón: “chupamedias”. ¿Puede haber algo más asqueroso que un tipo, a fuerza de obsecuente, pueda llegar a eso? La hipérbole era contundente. El adulón, o sea el manyaorejas, el lambedor, el chupamedias, siempre era mal alumno. Poco inteligente, sobretodo. Para él, todos los profesores eran “doctor”. Fuese o no fuese doctor, él a todos le decía “doctor”. A principio de año, ya en la primera clase, pedía al profesor que diera el texto. Se mostraba ansioso de estudiar. El adulón se sentaba en la primera fila. Escuchaba atento, aunque no entendiese nada. Todos los años aparecía un adulón y con idénticas características, como si hubiese una escuela de adulones que los produjera. Inútil que le evidenciáramos nuestro desdén despreciativo. El adulón no se corregía. Llevaba sangre de cortesano, mañas de cortesano. Y a su sonrisa, los profesores, tiranos en pequeño, respondían con sonrisas... FIEBRE TIPUS Una mañana me desperté con fiebre y dolor de cabeza. ¿Indigestión? Una hora después llegó el médico. Diagnosticó fiebre gástrica, pero era preciso esperar... Por lo pronto, dieta: té con leche, caldos. Pasó la semana y no se había ido la fiebre. Las caras de mi abuela y mi madre, el ceño de mi padre, el alejamiento de mis hermanos menores... Yo tenía algo contagioso. ¿Qué podría tener? Algo grave. ¿Qué sería? Me dí a pensar. Y se me ocurrió: Tengo fiebre tifus. La solicitud, el aspecto de mi abuela y mi madre, la fiebre que no se iba... Recordé a un condiscípulo que había muerto de fiebre tifus, ¡pero yo no moriría! No sé por qué, ni por un segundo, se me ocurrió que yo podría morir. Estaba seguro de ello, tanto que una noche que me había 98 subido la fiebre y el médico no sabía a qué atribuirlo, mi abuela y mi madre tenían ojos de haber llorado, esa noche les hablé: - ¿Ustedes creen que voy a morir? - ¡No digas disparates, hijo! - ¡Cómo vamos a creer eso, muchacho! - Sí, tienen miedo. Se los leo en la cara. No tengan miedo. No voy a morir. ¡Estoy seguro! Mi abuela y mi madre se miraron, asombradas. Yo proseguí: - Estoy seguro: ¡Me curaré! Y me curé al cabo de cuarenta días de fiebre y quedar convertido en un esqueleto. UN JUGUETE PELIGROSO En la convalecencia de una fiebre tifus, mi madre apareció con un juego de carreras. Se jugaba mediante dados. El juego me entretuvo enormemente; pero fue un juguete peligroso. De él pasé a aficionarme a las carreras de caballos. Comencé a leer las que se efectuaban en el Hipódromo, a informarme acerca de caballos y jockeys. Comencé a jugar para mí. Elegía mis favoritos y al día siguiente devoraba el diario para ver si había acertado. En aquel tiempo se hicieron famosos algunos “cracks”. Todos lo comentaban. Yo me hice carrerista sin jugar, no conozco aún el hipódromo. Hecho un “catedrático”, discutía con otros chicos acerca de favoritos, aprontes y tiempos. Cuando tuve diez y ocho años, sin ir al hipódromo, mediante redobloneros y llevado por un condiscípulo, jugué dos o tres veces: “Jugá a fulano – me decía mi condiscípulo – no puede perder”. Por suerte, los pingos que no podían perder, perdieron. Me desengañé. Allí no había lógica. Todo era trampa. Unos a otros, componedores a jockeys y jockeys a componedores de studs, se burlaban miserablemente. Los que se titulaban “catedráticos”, los profetizadores de “fijas”, perdían siempre. Todo esto lo vi claro en mi adolescencia. Además, como nunca me interesó ningún juego por interés de ganar – ni naipes, ni dados, ni ruleta – abandoné las carreras. Pero aquel juguete que me regaló mi madre, llena de buena voluntad, pudo hacerme jugador, carrerista, que es una desgracia. Pudo ponerme bajo la esclavitud de un vicio. LA ESTATUA DE MAZZINI 99 El apóstol de la unidad italiana, José Manzini, republicano y conspirador, tenía, tiene mejor dicho, una estatua en Buenos Aires. Allí está, desde 1878, en la Avenida Leandro Alem – entonces Avenida de Julio, la antigua Alameda, entre Tucumán y Lavalle. Los mitines obreros se hacían ante su estatua. Liberales, masones, socialistas o anarquistas, se congregaban, estrepitosos y furibundos, a desahogarse verbalmente contra la injusticia social que los extenuaba. Era curioso- pienso ahora – que, hombres como los socialistas y anarquistas, ideólogos más avanzados que el propio Manzini – adversario de Marx y de Bakunin – fueran a rendirle homenaje. Quizás veían en él sólo al luchador austero, sin penetrar mucho en sus doctrinas. Frente a la estatua del maestro de Echeverría – el del Dogma, el de la “Joven Argentina corolario de la Joven Italia”, ni matar a un vigilante, a un “cosaco”, según se les decía entonces a los vigilantes de a caballo por su brutalidad. Concentraban ellos el odio de los obreros rebeldes. Los “cosacos”, unos chinotes gigantescos, traídos de Entre Ríos y Corrientes, todo lo arreglaban atropellando con sus caballerías a oradores y público o disolviendo a sablazos los mítines. Sería el año 1903, yo era un adolescente, pero ya andaba mezclándome, a escondidas de mis padres, en aquellos mitines, oyendo con placer a los fogosos, crepitantes oradores, generalmente españoles e italianos. El mitin tenía permiso hasta cierta hora; pero los oradores se sucedían incansables y cada vez más furibundos. Los aplausos y gritos encendían en aire, eran llamaradas. Ya era de noche. De súbito, sonó un clarín. Los cosacos subieron a la vereda con sus poderosas caballerías. Se llevaron todo por delante. Y a los que se negaban a huir, ¡sablazo va y sablazo viene! Refugiado tras de un viejo tronco vi la escena. Uno de los manifestantes, un crioyo evidentemente, por su color aindiado y la negrura de su cabellera y de sus ojos, hombre ya maduro, sin duda bien avezado a esas lides; había sacado el cuchillo. Un cosaco se le acercó y, desde arriba, le tiró un sablazo como para partirlo; el crioyo, buen gaucho, esquivó el golpe y, ágil, le hundió el puñal en el vientre. El cosaco se inclinó para caer... Salí huyendo, tembloroso. Corrí varias cuadras. No paré hasta la plaza de Mayo, donde me tiré sobre un banco a respirar, angustiosamente. COLEGIO NACIONAL OESTE El segundo año lo comencé a cursar en el Colegio Nacional Oeste – hoy Mariano Moreno – ubicado en la calle Belgrano con otras dos entradas por Rincón y Pazco en 100 casas anexas a la principal, un caserón de grandes patios y cancha de pelota en el fondo. Era el año 1802. Mi hermano Ángel, según consenso general, insoportable y revoltoso, fue pupilo al Colegio del Salvador. Mi padre en esto dejó hacer, actitud de tantos liberales, dejan hacer a ellas, a las madres, como si los asuntos de religión y educación de los hijos no les concernieran. Quizás esto es lo único que puedo reprochar a mi padre: dejar hacer. Dejar hacer en religión y en asuntos de colegio. Cuando pasaba frente al Salvador, ese caserón frío y acuartelado de los jesuitas, él – admirador de Massini y de Garibaldi – reprochaba a mi madre invariablemente: “Por vos tenemos allí un hijo encerrado”. Ella replicaba - ¿cuándo mi madre no iba a replicar? -: Ese hijo era insoportable, la enloquecía, siempre en la calle atorranteando, a veces, hasta vendiendo diarios, colándose a los tranvías; además, ella estaba ocupada con los otros hijos menores... Porque los hijos continuaban llegando, llovidos del cielo. Cada cual “con un pan bajo el brazo”, pues los asuntos de mi padre iban viento en popa. Construía en Buenos Aires y en Mar del Plata, sobre todo. Ya tenía clientela de gente rica, recuerdo algunos nombres: Udaondo, Uriburu, Anchorena, Carabasa, Ocampo, Bandiux, Hileret, Hardoy, Girando, Quintana, Blaquier, Leloir, Padilla, Tornquist, Lagos. En el Colegio Nacional Oeste, como alumno regular, cursé segundo, tercero y cuarto años. Después, allí también como libre, en 1906, di el quinto Y sexto. Fui alumno mediocre en segundo, malo en tercero y excelente en cuarto; entre diciembre de 1905 y marzo y julio de 1906, terminé el bachillerato. Tuve sólo un aplazo: en Historia de la Literatura de quinto que aprobé en julio, raspando, por haber sabido un poema de Fray Luis de León aprendido en el segundo grado elemental. La materia, estudiada en un librejo de 200 páginas, consistía en historia de las literaturas griega, romana, europea, española, americana y argentina, un catálogo de nombres y de obras. Curiosidad: Los seis años del colegio secundario los cursé con seis programas diferentes. Como cada año cambiaba el ministro de Instrucción Pública, era forzoso cambiar los programas, para hacer algo. Así, por ejemplo, la historia argentina, primera parte, hasta las invasiones inglesas de 1806-7 inclusive, la di en primer año; la segunda parte, hasta la presidencia de Roca, en 5º. Año. Y alguna materia, trigonometría, la rendí inútilmente pues fue sacada del programa de estudios. De esto tuve noticia después de haberla aprobado. Diez noches en vela despestañándome sobre senos, cosenos, tangentes y cotangentes. Al comenzar el 3er. Año, ¡huelga! ¿Por qué hicimos huelga? Muy sencillo: En sustitución de Juan G. Beltrán, el rector, el ministro había designado a un doctor Derqui; nosotros creímos que era un nombramiento injusto, que el nombrado debió haber 101 sido el ingeniero Zaldarriaga, el vicerrector, y le corregimos la plana al ministro yendo a la huelga. Intervinieron los padres. Quedó Derqui y nosotros volvimos al colegio después de callejear dos o tres días, en manifestación al Colegio Nacional Central. ¿Por qué intentábamos imponer a Zaldarriaga? No lo sé. Éste era un “perro”, como se les llamaba a los profesores que exigían. En los exámenes, su lista de aplazados, ceros y unos, era impresionante. Se le temía. Sin embargo por él, para que se le hiciese justicia ministerial, nos expusimos a ser expulsados y a los reproches de nuestros padres. Recuerdo a los dirigentes de esa huelga estudiantil, a los que subidos sobre un banco nos dirigieron palabras fogosas: Fueron Benjamín Bonifacio y Juan José Furgón, después diputados del partido radical, dos irigoyenistas. Yo por mi edad, y por mi falta de dotes oratorias, formé en el rebaño de los que seguían, un rebaño que ladraba. En 5º. Año hubo otra huelga. ¿Motivo? No lo recuerdo. Entonces yo era estudiante libre pero me agregué a las filas de los que, en manifestación, se largaban de “La Nación” a “La Prensa” y de ésta a “La Razón” o a “El Diario”. La cosa era ir por esas calles gritando, verse corrido por la policía para reunirse cien metros adelante a gritar hasta enronquecernos: Una diversión nueva, un ensayo de democracia. En ambas huelgas hubo “carneros”. Daban las razones de por qué habían entrado a clase. Como eran pocos, se vieron injuriados sin admitírselas. Algunos en la huelga que se hizo en 5º. Año se redimieron de haber “carnereado” en la anterior. ¡Y eran los que más cacareaban! Esta observación mía es de ahora, no de entonces. Entonces no lo hubiese visto, entonces la pasión ponía en mis ojos mentales una luz que los cegaba. ¡Ah, quién me la prestase ahora! FELICIDADES ¿Cómo no hacer el elogio de la bicicleta? Algunos de los momentos más dichosos de mi vida me han transcurrido pedaleando en bicicleta. Los otros momentos dichosos los pasé nadando en el mar, luchando con las olas. Correr en bicicleta y nadar entre olas que me parecían montañas. Vencer al viento y a la corriente, el uno que me impelía a no avanzar, la otra que me empujaba hacia el horizonte, a hundirme en aquella boca lejana y temida. Yendo en bicicleta, cuando el viento nos empuja por la espalda y bajamos una cuesta, experimentamos otro goce: no tener cuerpo material, ser alados. Además, en dos oportunidades, debido a la bicicleta he visto la muerte. No deja de ser un don de la vida, ver la muerte atropellado por un automóvil o por una locomotora, y gambetearles a 102 fuerza de sangre fría y desesperación. No obedecer al llamado imperioso de la muerte. Ver boxear constituía una de esas felicidades. Era en los tiempos en que “La Prensa”, a manera de reproche, publicaba los comentarios de boxeo en las noticias de policía. Más adelante, “el coloso del periodismo” – como se le llamaba – se adaptó también al medio, fue vencido por el oleaje de la multitud a quien el boxeo atraía y, por no seguir perdiendo plata, comenzó a publicar extensas crónicas en serio con grandes fotografías. Mi emotividad juvenil me hacía gustar de aquel deporte macho. Pero con él recibía dos impresiones: de entusiasmo ante los pugilistas y de repugnancia por el público. Me repugnaba oír su griterío: ¡Matalo! ¡Fuerte! ¡Acabalo! ¡En la buseca! – o sea en el estómago. Esto lo gritaba un hombre muy gordo a quien eso lo hizo popular entre los aficionados. Después, cuando mi combatividad se orientó hacia la literatura, me aparté del boxeo. Además me hería que se brutalizase al público con aquel espectáculo de dos gallos de riña en forma humana. El tronar del público enardecido me indignaba. La natación y la bicicleta continuaron constituyendo dos de mis felicidades. Lo son todavía. ¿DUDAS? La abuela, con su librote predilecto por delante, me hablaba de Dios – del Jehová de la Biblia – y del poder de Dios. Le pregunté: Abuela, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no hace que el Diablo sea bueno? - ¡Las cosas que se te ocurren, hijo! - Sí, abuela, si yo fuese rico, ¡muy rico! Y mi hermano fuera ladrón porque no tenía dinero, yo le daría dinero y él dejaría de ser ladrón. Si Dios fuese tan poderoso como dice tu Biblia, Dios haría bueno al Diablo. - Entonces, ¿Dudas del poder de Dios? - No dudo, pero... - ¡Pero te condenarás! Yo no sabía exactamente si dudaba o no dudaba. Sí sabía que no me contestaba a mis preguntas. EL TIRANO Estábamos en el segundo año del Colegio Nacional. Adelante nos sentábamos los menores – 13 ó 14 años, detrás los grandes. Había muchachos de 15, 16 y aún de 17 años. Entre los grandes se halaba Víctor Sarral, pero no se sentaba entre ellos, sino entre nosotros, en la 103 segunda fila. Víctor Sarral tampoco se había hecho amigos entre los grandes. Actuaba entre los menores. Salía con nosotros a la calle. Nos imponía su voluntad, nos gritaba; a veces, un empujón o una injuria dejaba tieso a quien se hubiera permitido contradecirle. Víctor Sarral era un muchachote de 16 años, mal estudiante, ya de pantalones largos, con un principio de bigote y que nos hablaba de mujeres. Lo teníamos por un bravucón, por un fortacho capaz de matar a un toro de un golpe. Corpulento, aunque más carnudo que musculoso, con un vozarrón imponente, nos parecía invencible. Le temíamos. Y él imperaba como un tirano. Tenía sus preferidos y sus víctimas. Entre éstos se hallaba Nauro Burrot, un chico de los más menudos de la clase. Víctor Sarral lo victimaba con burlas. Su apellido Burrot – francés – se había transformado para él y su corte – los preferidos – en “Burro”. Nadie de ellos lo llamaba sino “Burro”. El chico, consciente de su debilidad frente al tirano y al número de sus secuaces, sufría en silencio. Yo sufría por él, sí, pero ¿cómo atreverme a enrostrar su crueldad a aquel tirano corpulento, tres años mayor que yo y a quien aureolaba un nimbo de hazañas, hazañas de peleas con hombres y de conquistas femeniles? Sin embargo, una vez en que las burlas de Víctor Sarral se extremaron y Mauro Burrot no halló otro recurso que contenerlas poniéndose a llorar, me atreví a protestarle al tirano: - No está bien... - ¿Qué no está bien? – Rugió Víctor Sarral, y casi se me echó encima - ¿O querés que te saque un par de muelas de un cachetazo? Callé, por supuesto. Otra vez... Sí, esta vez la indignación me hizo valiente. Víctor Sarral había quitado la gorra a su víctima, la gritó al aire y gritó: - ¡Que pase! La tomó otro muchacho: - ¡Que pase! Y la abarajó otro, después otro, otro... Mauro Burrot corría en pos de su gorra. Burlas, carcajadas. De pronto, cayó a mi lado, la recogí y se la entregué a Mauro. El tirano se me echó encima, amenazante. - ¿Por qué le diste la gorra? - Porque es de él. - ¿Y si te pego un sopapo? Me colocó el puño en la nariz. Me aparté y dije: - ¿Si querés pelear?... - ¿Vos me vas a pelear a mí? ¡Oigan, muchachos! ¡Éste me quiere pelear a mí! Se oyó un murmullo. La corte del tirano, entre espantada y burlona. ¿Yo, un flacucho, atreverme con ese gigante gordinflón? Dije: 104 - Yo solo, no. Si él me ayuda – y señalé a Mauro Burrot – entre los dos te peleamos. ¿Me ayudás? – pregunté a Burrot. - Sí. - ¡Vamos! – Dijo Víctor Sarral – no a dos, a una docena como ustedes dos, los peleo. ¡Vamos! Y se encaminó a la cortada – todavía existe – de las calles Belgrano y Pasco, lugar de nuestros desafíos. (Todo el que haya concurrido al antiguo Colegio Nacional Oeste recordará esa cortada). Detrás de él, su corte y muchos más. Tal vez la clase entera, grandes y menores, ansiosos de ver descabezar – por lo menos – a dos audaces que se atrevían a enfrentar a Víctor Sarral, imponente por su corpulencia y su vozarrón. Tragaldabas de cuentos de brujas. Mauro Burrot y yo íbamos entre los últimos. Le susurré el plan de combate: - Yo lo atropello, vos te le tirás a las piernas y le impedís que se mueva. Si cae, yo le pego en la cara, vos pegale en la panza. Al llegar, ya nos esperaba el otro, sin saco y arremangándose. Nos quitamos las blusas de nuestros trajes de niños y también nos arremangamos. Se hizo una rueda de caras en las que relucían los ojos felices por el espectáculo. - Mire alguno si viene un chafe – advirtió él. Advertencia inútil: los vigilantes no abundaban entonces. - ¿Vamos? – preguntó, y cerró los puños. ¡Qué puños! ¡Dos mazas! Lo atropellé convertido en un ciclón de golpes. Sentí que algo - ¿una casa? – me había caído sobre la cabeza. Una de sus mazas, seguramente. Vi luces. Cegué un instante. Cuando reaccioné estaba Víctor Sarral en el suelo, forcejeando por sacarse de las piernas a Mauro Burrot, aferrado a ellas como un perro rabioso. Me le tiré encima, a golpearle la cara. Seguí golpeando y golpeando... Alguien me levantó en vilo. Entonces miré. Allí estaba Víctor Sarral, inerme, desmayado. ¿Lo había desmayado yo con mis golpes? Después supe lo ocurrido: Mauro Burrot, al verlo ocupado en defenderse de mi arremetida, dejó las piernas y lo golpeó en el sexo. Mauro Burrot lo había desmayado. - ¿Cómo se te ocurrió golpearlo allí? – le pregunté más tarde. - Cuando mi papá se emborracha – me explicó – mi mamá le golpea allí para que se desmaye y deje de hacer barullo. A Víctor Sarral lo metieron en una casa. Casi no podía caminar. A nosotros nos rodeó la admiración y el júbilo de todos. A todos los alegraba la derrota del tirano. Aun sus más obsecuentes nos palmeaban, satisfechos. Nuestra victoria rutiló al día siguiente. El tirano se presentó con un ojo negro y un labio partido, humilde y silencioso. 105 Con Mauro Burrot nos hicimos camaradas. Salíamos juntos siempre. No sólo porque nos era grato, después de nuestra victoria, son para evitar que Víctor Sarral nos encontrase separados. Uno por uno, seguramente, nos deshacía. Aquel primer golpe que me dejó caer al comienzo de la pelea lo sentí durante una semana. Pero desde aquel día fue otro. Ya no se le oía gritar a nadie. Más aún: no faltaron quienes, en pareja, se atreviesen a desafiarlo. El Goliat rehuyó varios combates de osados Divides. El tirano se derrumbó, casi daba lástima verlo, tan humilde y silencioso. Un día no volvió más al colegio. Uno de los profesores, el de historia – Juan José Días Arana – preguntó por él. Le contaron lo ocurrido. Sonrió. Y nos sonrió a Mauro Burrot y a mí. Después dijo: - L’union fait la force. Años después, muchos años después, leí el gran libro de Pedro Kropotkine, “El apoyo mutuo”. En él sostiene que en la naturaleza no triunfan los más fuertes, triunfan los que se unen. El triunfo del ser humano sobre las demás especies, sólo es el triunfo de los que saben colaborar, reunirse. Es el triunfo de la solidaridad inteligente sobre el individualismo de las bestias. Yo, por instinto, lo descubrí antes de comprenderlo. Y lo practiqué. ¿Qué se hizo Mauro Burrot? Después de ese año desapareció del colegio. Me gustaría reencontrarlo, recordar aquel episodio. La caída de un tirano siempre nos hace felices. AMIGOS Y AMIGOTES ¡Qué deseo de tener amigos! La palabra “amigo” tomaba para mí un carácter sagrado. Tener amigos era como haber entrado en la zona de la hombría. Pero mi abuela murmuraba: ¡Amigos! ¡Sí, amigos! Mirá tu abuelo, siempre lleno de amigotes, que él creía amigos, siempre haciendo el bien a sus amigotes, pero cuando cayó en la pobreza, ¿dónde quedaron esos amigos? ¡Se hicieron humo! Yo callaba, reconcentrado callaba, meditativo. Eso sería antes, los amigos de antes; pero los de ahora, los míos, no eran como los de antes. Además, los viejos siempre piensan mal de los jóvenes. Pero mi madre no era vieja y pensaba de modo semejante: Cuando aparecía un nuevo amigo que me esperaba sentado en el vestíbulo de casa, mi madre, tras de la celosía que daba al vestíbulo, espiaba. No bien se iba el amigo nuevo, ella me advertía: ¡Cuidado con ese! No me gusta nada, te lo aseguro. Tiene ojos de sinvergüenza... ¡Uf!, hacía yo, fastidiado. Pero mi madre raramente se equivocaba. Y el nuevo amigo, después de 106 sacarme unos pesos o no devolverme un libro o apuntes, desaparecía. - Y aquel que yo te dije que tenía ojos de sinvergüenza – preguntaba alguna vez mi madre - ¿qué te hizo? ¿Por qué no viene más? - Siempre lo veo – mentía yo, aunque hacía tiempo que se “había hecho humo” – como se expresaba mi abuela de los amigos – o amigotes, así los llamaba – de mi abuelo. Ellas, mi abuela y mi madre tenían y no tenían razón. La tenían porque de diez amigos – o amigotes – nuevos que mi ansia de tener amigos inventaba, nueve desaparecían. También no tenían razón porque ellas ignoraban que, a cierta edad, en la adolescencia entusiasta y generosa, hacer amigos era darse, era ir hacia el mundo, a conocer la vida, a conquistarla. Mi espíritu juvenil buscaba expansionarse, y ellas, cautas, recelosas, deseando evitarme desengaños – sufrimientos – intentaban contener esa 3xpansión. Lo que era gas, querían hacerlo sólido. Querían hacer algo práctico del ideal, reducir su volumen. Donde yo veía un amigo, ellas, experimentadas, observadoras, veían un amigote. DOS LIBREROS Dos libreros se disputaban la clientela del Colegio Nacional Oeste. Uno establecido en la calle Belgrano entre Rincón y Sarandí; el otro en la misma calle Belgrano entre Pasco y Pichincha. El primero, un crioyo, se llamaba Palma – le decíamos Don Palma – tenía un atractivo: nos narraba cuentos verdes; el otro, un extranjero, no sé si alemán o austriaco, se llamaba Ovidio Fucko. Le decíamos Don Ovidio. Este Don Ovidio encontró el modo de disputar su parroquia de muchachos al crioyo picaresco: Falsificaba boletines. A fin de mes nos daban los boletines con las notas y debíamos traer el talón firmado por el padre, que con tal fin, había ido a registrar su firma en la secretaría del colegio. Don Ovidio – por 20 centavos – y mediante un líquido especial, borraba los “unos” y en su lugar escribía “cuatros”. A veces la operación no salía bien. No se afligía Don Ovidio. Entonces – por 30 centavos – falsificaba la firma del padre. El muchacho entregaba el talón del boletín al celador, que no conocía la firma del padre. Ese talón iba a parar a la secretaría donde seguramente nadie se tomaba el trabajo de verificar si la firma era auténtica. Y Don Ovidio embolsaba sus centavos. Además, ¿cómo no hacerse cliente de su librería? Siempre se estaba expuesto a que un profesor lo pillase sin la lección sabida y lo clasificara con “uno”, cuando no lo aplastase con un “cero”. Don Ovidio aparecía en el horizonte del mal alumno. Era el salvador. Jamás lo hubiésemos tildado de cómplice. 107 - ¿Saben por qué yo hago esto? – nos decía – Lo hago para evitar un disgusto a los padres o a las madres. Algunos – ingenuos – le creíamos. Otros – más avispados – decían: - Lo hace porque es un sinvergüenza. Pero no dejaban por esto de ir a la librería de Don Ovidio a comprar lo que necesitaban. Sino a malvenderle los libros de texto. Don Ovidio se mantuvo; Palma, el crioyo, a pesar de sus cuentecillos picarescos, cerró su librería. Ya sin competidor, Don Ovidio aumentó su tarifa: Cambiar una nota: 30 centavos, falsificar una firma: 50 centavos. EL PRIVILEGIO En primer grado ya me encontré con el privilegio. Un alumno, hijo de franceses, llamado Alfred, era el privilegiado. Salía y entraba de la clase a voluntad. Hacía o no hacía lo que el maestro ordenara, él siempre se sentaba en el primer banco, puesto reservado al mejor de la clase. Y no era el mejor de la clase. Casi no pasaba de las primeras páginas de la cartilla, ni de contar hasta veinte. Los palotes semejaban postes de alambrado por lo torcidos. Nunca el maestro le dijo un reproche. ¿Qué ocurría? Cierta vez, no sabría decir por qué lo hice, me acerqué al privilegiado y le pegué una cachetada. Estábamos en el recreo. Sollozante, corrió a contárselo al maestro. Éste llegó pronto, buscándome, furioso, para conducirme a clase, penitenciado. La otra vez que me vi en presencia del privilegio, fue en el segundo año del colegio nacional. Aquí el privilegiado era yo mismo. ¿Por qué el celador, Fons de apellido, me prefería? Lo ignoraba. Si un profesor me había impuesto una penitencia por no saber la lección – quedarme una o dos horas después de clase – él no me la hacía cumplir. Algunos compañeros protestaban. Yo sentía un poco de vergüenza al verme privilegiado – “ganchudo”, decíamos en jerga escolar. A mitad de año, Fons no fue más al colegio. Su partida me alegró. Para el celador entrante fui uno de los tantos. Ser uno de los tantos, no sentirme señalado por el privilegio, me produjo alegría, a pesar de los inconvenientes que me causaba. Al día siguiente de la entrada del nuevo celador, puso en vigencia estricta la nómina de penitenciados. Yo era uno de ellos. Ya cumpliéndola, otro alumno, Díaz se llamaba, me dijo: burlonamente: - Parecer que ahora estás en penitencia como todos... Y sonrió satisfecho. Elevé mi recuerdo a Alfred, al que yo en primer grado hice pagar su privilegio con una cachetada. Díaz me estaba haciendo pagar el mío con su burla. 108 EMPANADAS CALIENTES El grito: ¡Empanadas calientes! Era un grito de sirena., atraía muchachos siempre con hambre. ¡Empanadas calientes!, gritaba el viejo, y seguía andando. Pronto lo rodeaba un racimo de compradores. Los que ese día éramos felices dueños de diez centavos, salíamos con la crujiente empañada en la boca. Los otros la comían con la imaginación. ¡Empanadas calientes! El viejo era tentador. Y sus empanadas... ¡Oh, sus empanadas! Han transcurrido más de cincuenta años y aún siento su gusto, aún las oigo crujir, calientes y blandas. Todos los compradores éramos muchachos que acabábamos de almorzar nuestro gran bife con huevos, papas fritas y fruta. Esto a las nueve de la mañana. A las nueve y media pasaba el viejo ante la puerta del Colegio Nacional – que se abría a las diez. Hasta las cuatro de la tarde no saldríamos, necesario era precaverse contra el futuro hambre. Además, en la media hora transcurrida, ya el gran bife, los dos huevos y el platazo de papas fritas y las manzanas o naranjas del almuerzo habían pasado a ser un recuerdo remoto. El viejo vendedor de empanadas calientes aparecía por la calle Rincón y seguía por Belgrano, poco antes de las nueve y media. Allí se le esperaba. A veces se oía esto: - ¿Me fía, Don Gaitán? Don Gaitán miraba al peticionante. ¿Le debía? ¿No?: Fiaba. ¿Le debía? ¿Sí?: No fiaba. Don Gaitán no necesitaba llevar libros. Su memoria no fallaba. Conocía a todos, desde los pibes de primer año hasta los grandotes de quinto. - ¿Qué te fíe otra vez? No. A Gaitán se lo jode una vez nada más; dos no se lo jode. Así era. Todos lo sabían. Él fiaba y se hacía el olvidadizo. Cuando el deudor venía a comprarle, “plata en mano”, le vendía como si no debiera, pero si volvía a pedir fiado: - No, che. A Gaitán se lo jode una vez; dos, no se lo jode. Pasaba un mes, dos meses. No olvidaba Don Gaitán la cara del deudor. Llevaba la cuenta de un año para otro, vacaciones mediante. Hubo deudas que no se saldaron nunca, pero Don Gaitán no perdía el cliente por cobrar una empanada. Y más: llegado el mes de octubre, a los de quinto año ya no les fiaba. Sabía que éstos ya no retornarían. Cuando yo entré a cuarto año desapareció Don Gaitán con sus empanadas calientes...Lo echamos de menos más de una mañana. Nos conformamos comiendo sus empanadas calientes con la imaginación. JUDIOS 109 Tendría diez años de edad cuando viví esta experiencia que me trastornó: Jesús era judío. Había nacido en Palestina. Hasta ese momento, para mí, ser judío era algo como ser delincuente. ¿Por qué? No hubiera sabido decir por qué. Siendo muy chico una cocinera me mostró un pelirrojo y me dijo: “Aquel es judío, de la raza de los que escupieron a Jesús. No te acerques a ese porque te va a escupir si sabe que sos cristiano”...Miré al judío temerosamente. Además la mujer agregó: “Ese es pelirrojo igual que Judas, el que traicionó a Cristo”. Yo pensé: Y a un hombre así, ¿por qué la policía lo deja andar suelto? En segundo año del colegio nacional me encontré con un judío. Se llamaba León Abramovski. Era un muchacho feo, buenísimo, alegre y estudioso. El único judío que había en el curso sobresalía en matemática. Yo, al principio, lo miré con recelo. Traía una carga de errores excesivamente pesante como para poder deshacerme de ella fácilmente. Pero León Abramovski simpatizó conmigo. Y una vez, en un examen, cuando yo me debatía para demostrar un teorema; él, exponiéndose y de propia voluntad, me pasó un papel salvavidas. Nos hicimos camaradas. Lo visité. La madre tenía un cambalache de compra y venta. Él la ayudaba. Una vez me dijo: ¿Sabés por qué no soy el mejor de la clase? Por esto: Porque tengo que ayudar a mamá. Pierdo aquí dos o tres horas limpiando el boliche. No la puedo dejar sola. Es viuda. Soy el mayor de sus hijos. Tengo tres hermanos chicos... Pero entonces un judía es un ser humano?, pensé yo. ¿Y lo que se me enseñó antes?... León Abramovski me habló de Rusia, de los “progroms” que habían sufrido sus abuelos y padres en la Rusia zarista. Un mundo nuevo para mí, un mundo desconocido y terrible en el cual los judíos aparecían como mártires y los cristianos como verdugos. León Abramovski no volvió el año siguiente al colegio. Lo encontré en Mar del Plata una tarde, cuando yo ya estaba en la facultad. La pobreza lo obligó a dejar los estudios. Trabajaba de corredor. La madre había muerto y él ahora era como el padre de sus tres hermanos menores. “¡Feliz vos, feliz vos”! – me repetía. “¡Feliz vos que podés estudiar!” Y yo, en aquel tiempo, me sentía infeliz porque estaba estudiando, una carrera que no me gustaba y para la cual tampoco tenía condiciones. Le ofrecí visitarlo al volver a Buenos Aires. Me dijo: “No vayas. Vivo en un conventillo asqueroso. Yo iré a tu casa”. No fue nunca, no lo vi más, pero de tarde en tarde he pensado en él con gratitud, en León Abramovski, el judío que borró del cielo de mi mente una mancha nubarrosa. 110 LO DESAPARECIDO Desde nuestra llegada a Buenos Aires en 1896, hasta hoy, ¡cuántas cosas y hombres han desaparecido! Recordaré algunos, no para lamentar su desaparición, como hace la gente que lleva los ojos en la nuca. Sólo a título de curiosidad rememoraré algo de lo desaparecido para comprobar, regocijado, que Buenos Aires... ¡Avanti Buenos Aires! El lechero, el vasco lechero a caballo. Lo conocí en La Plata; ya en Buenos Aires había desaparecido del todo. Aquí el lechero venía en carro, un frágil carricoche con un caballejo. Y no siempre era vasco. Los había crioyos e italianos. ¿En qué oficio no había italianos? También había italianos entre los lecheros que pasaban con su vaquerío por la tarde y, de puerta en puerta, iban ordeñando para vender leche pura, tibia, espumosa. Estos lecheros tenían tambo, no lejos de su recorrido. En el tambo se podía comprar también esa leche que más era una golosina. El vasco lechero a caballo, el más típico, llegaba con el día, al trote, haciendo sonar sus tarros de lata. Fray Mocho lo hizo entrar en la literatura con el primer cuento que publicó en “Caras y Caretas”. Me acuerdo de un vasco que tenía un caballo con una larga cola. Un día mi padre, que a pesar de su tamaño y de su aparente seriedad, de vez en tarde se sentía pillete, muchacho de la calle, recomendó a la cocinera: “Hoy déle conversación al vasco en la cocina. Ella así lo hizo y el vasco se prendió su buen cuarto de hora a la charla. Entretanto mi padre le cortó un manojo de cerdas a la cola del caballo y después los ató a mi velocípedo que él, con su habitual maestría para todos los trabajos manuales, me acababa de renovar pintándolo, hasta dejarlo nuevo. Más adelante, no sólo desaparecieron los vascos lecheros y sus matungos, también el paseo de las vacas por la calle y aún los carros. Se abrieron lecherías. Y se acabó la leche recién ordeñada que, pese a las inculpaciones del Departamento Nacional de Higiene, tibia y espumosa como era, resultaba más rica que la leche pasteurizada. Otro desaparecido es el changador, “el changue de la esquina”. (“Por la gloria de la gracia – de tu altivez de heroína – de tan bella aristocracia – ha claudicado la acracia – del changador de la esquina”, dice Evaristo Carriego en uno de sus “Ofertorios galantes” de “Misas Herejes”.) El changador servía para todo. Era mensajero y ponía el hombro en las mudanzas, también lavaba pisos y patios. En la esquina de Estados Unidos y Entre Ríos, paraba el changador Francisco, mozo fuerte cuando llegamos y que allí encaneció, de changador siempre. Cuando una empresa estableció el uso de los carros “La Mosca” para las pequeñas mudanzas que eran continuas y otras empresas los servicios de mensajeros, los changadores vieron amenazada su existencia. Algunos 111 desertaron. Otros se hicieron de un pequeño carro semejante a los de “La Mosca”, tirados personalmente, o se transformaron en carreros con carro grande, caballo e inscripción compadrona, desafiante: “Me alquilo, no me vendo” – decía el carro que tenía parada también en Estados Unidos y Entre Ríos. ¿Los vendedores? ¿Qué se hizo el muchachón compadre que pegaba el grito: “¡Resaca y tierra negra pa las plantas”!? Los grandes patios de las casas de entonces se adornaban con tinas. En la nuestra, en el primer patio, poseedor único de una gran tina, había un naranjo, en el segundo patio toda clase de plantas, de helechos y una glicina enorme, en el otro, frutales y un parral que servía de techo al gallinero. Los vendedores de “resacas y tierra negra” tenían dónde colocarlas. Otros vendedores: el verdulero, el vendedor de “empanadas calientes”, el de alfajores, el frutero, el pescador, italianos casi todos. Era español el que ofrecía “novelas por entregas”: un cuadernillo por semana. Traía el nuevo y recogía el anterior. Novelones sentimentales, chorreando lágrimas y sangre, con heroínas de amor, un amor desesperado y triste hasta poco antes de la palabra “Fin”, pues, todo terminaba en boda y felicidades. “Mamá, allí está el gaita con la novela” – anunciaba yo. “Decile que ya no la quiero más”, es muy triste – respondía, a veces, mi madre. Y yo, ansioso: “¡No, mamá, comprala! Quiero saber cómo termina”... Mi madre la seguía comprando. La leía yo, ella, la cocinera y también la mucama y la vecina de enfrente y la de al lado. Los morenos, otros desaparecidos. En el Buenos Aires del 1900, en mi barrio, San Cristóbal, circunscripción 8ª., había muchos morenos, como se les llamaba por pura cordialidad, por eufonía. Decir “negro” sonaba mal, y a los morenos se los estimaba. Yo conocí alguno, “guerrero del Paraguay” según él, bichoco y derrengado por el reumatismo. Conocí a la morena Zapiola, que había servido en la familia de mi abuela y a mi bisabuelo Gabino Palacios, y hablaba de la niña Fulana y de la niña Mengana, muertas hacía más de cincuenta años. Posiblemente la morena Zapiola era centenaria. Tenía la testa canosa. Otras morenas que conocí de cocineras: Martiniana y Telésfora, fumadoras de cigarros de chala y pasteleras eximias. El negro Domingo, un peón casado con una napolitana, “la Yiguyín” – escribo como se pronunciaba. Una vez - ¿cómo olvidar la anécdota pese a mis seis años? - Domingo, arreglando una parra, se cayó de la escalera. La Yiguyín, presurosa, buscó un jarro de lata, orinó en él a la vista de todos, y le hizo tomar los orines al desmayado que volvió en sí mediante tan expeditivo medicamento. El matrimonio Yiguyín-Domingo tenía sus grescas, por culpa de que al moreno le gustaba empinar el codo. Alguna mañana, la Yiguyín aparecía con 112 un ojo en compota. ¿Qué te ha pasado, Yiguyín? – se le preguntaba por preguntarle no más, pues todos sabían qué había pasado. ¡”Eh! – Respondía ella – Domingo se puso en pedo”... Alguna mañana, sin embargo, quién aparecía con el ojo en compota era Domingo, aunque no se le notaba tanto. La Yiguyín y Domingo, se amaban. ¡Cómo lloró ella cuando después de un ataque Domingo quedó tieso y frío, viaje al último cielo! “¡Era tan cariñoso! – Suspiraba ella - ¿Dónde voy a encontrar otro negro como él”? Por lo visto, la Yiguyín se había aficionado al hombre de color. “En la cama, a oscuras, los negros son blancos y los blancos son negros” – explicaba la Yiguyín – Pero Domingo, allá, era una fogata, sobretodo si estaba mamao”... Conocí otro moreno por quien mi padre tenía gran estimación.. Se llamaba Tomás Platero y era escribano. Fue él quien intervino en la testamentaría de mi padre. Muy pulcro y su fama de honradez trascendía. De él se contaba esta anécdota: Se hallaba en el vestíbulo de los Tribunales y un abogado, al entrar, confundiéndolo con un ordenanza, le dijo: “Tomá, traeme un paquete de cigarrillos París”. El escribano Platero tomó la moneda, trajo los cigarrillos, pero con éstos le entregó su tarjeta. El doctor se deshizo en explicaciones y disculpas, Los morenos de mi barrio, cuando yo me fui de él y aun mucho antes, ya habían desaparecido todos, sustituidos por gallegos y meridionales de la “bella Italia”. He visto “aguateros”, un enorme tonel sobre ruedas, para poder entrar en el río, y un caballo. Los aguateros no llegaban a nuestra calle. Allí ya había aguas corrientes, pero antes del 900, los he visto por las calles Pichincha o Pasco, entonces llenas de “huecos”o baldíos, quintas y casuchas con jardín – o remedo de jardín – al frente. He visto cuarteadores, crioyos, compadres, de golilla al cuello y flor o pucho en la oreja. Arrimaban su pingo al “tranguay” que debía arremeter con la barranca de Paseo de Julio a 25 de Mayo, y ayudaba a subirla al par de matungos del “tranguay”. Después desenganchaba y, cantando una milonga o piropeando a las muchachas, quedábase aguaitando la presencia de otro “tranguay”. Tenía para media hora larga. He visto faroleros, cuando aún no existía la luz eléctrica y los faroles eran a gas. Llegaba el farolero, al trote, con su vara encendida, daba luz al farol y continuaba trotando. ¡Cuántas veces al llegar, el farolero se encontraba con los vidrios rotos!: Una malévola pedrada o un pelotazo sin querer... “¡Cosas de muchachos – exclamaba él, filosóficamente – todos hemos sido muchachos!” Y seguía su trote. El farol quedaba sin vidrio. ¿Para qué ponerlo, para que lo volviesen a romper los muchachos? ¿Y el Paseo de Julio? El Paseo de Julio hoy se llama Avenida Leandro Alem, tiene aún recovas, pero en éstas ya no se abren aquellos teatrillos con linternas mágicas, 113 fetos de dos cabezas en frascos de alcohol, enanos, gigantes, mujeres gordas de 200 kilos y otras singularidades que nos hacían abrir la boca y los ojos. El antiguo paseo de julio ha desaparecido, aunque aun conserve muchas de sus antiguas casas. Hoy es la Avenida Leandro Alem fría, correcta, con negocios formales. Allí nada hay de aquel Paseo de Julio en el cual nuestra imaginación, encendida, se regocijaba. ¿Qué se han hecho los compadritos, los compadres y los compadrones. Los tres apodados con el común rubro de malevos, con sus trajes típicos? Chambergo, flor o escarbadientes o pucho de cigarrillo en la oreja, golilla al cuello, saco corto, pantalones a la francesa, anchos arriba y finos sobre el botín afilado, cuchillo a la cintura o en la sisa del chaleco. Los diferenciaba la edad, desde el compadrito adolescente al compadrón ya hombre canoso de voz aguardentosa, desde aquel, quisquilloso, siempre dispuesto a la pelea, provocativo; hasta éste, el compadrón, calmado y sentencioso, borrachín y pintoresco. Tenía fama y se le temía a un comisario de Palermo que a cuanto compadrito o compadre caía en sus calabozos, le hacía pelar la melena y cortar los tacos de los botines. Todos tres, compadrito, compadre y compadrón caminaban contoneándose y miraban al pasar como diciendo: “¡Abrí cancha que aquí vengo yo”! Algunos eran guitarreros y cantores. Trabajaban de carreros, de tranviarios, de carniceros, de matarifes, de vendedores de resaca o de fruta. No pocos conocí yo que, aun considerándose muy gauchos, eran hijos de calabreses o de gallegos, lo cual no obstaba para que, al uso de los gauchos, hablasen despreciativamente de tanos o grébanos, de gorutas o gringos y de gaitas. Y muchos de los compadres, vecinos en las casas de inquilinato, eran ellos mismos napolitanos y calabreses. El exterior, “la parada”, no los distinguía de los crioyos con tres cuartas partes de indio o de negro en la sangre arisca. De vez en cuando, al boliche de la esquina, un almacén llamado “El pescado frito”, se dejaba caer un payador. En verdad no payaba, es decir, no contendía con otro a la manera del moreno Gabino Ezeiza o del oriental Pablo Vázquez, los más famosos payadores del momento. Los payadores del almacén de la esquina, eran cantores solamente. Relataban hechos policiales, a modo del tradicional romance para ciegos o las hazañas del tradicional Hormiga Negra, de Pastor Luna o de otro gaucho peleador y guitarrero, que andaban en librillos editados por Andrés Pérez (Independencia esquina Salta), editor también de “La Pampa Argentina”, publicación semanal, casi exclusivamente escrita en verso y en la cual publiqué yo mis primeras líneas rimadas – con seudónimo, para fortuna mía. Un paréntesis para los semanarios desaparecidos: “Don Quijote”, punzante, luego: “La Mujer”, “El Gladiador”, “P.B.T.”, “Caras y Caretas”, 114 “Sucesos Ilustrados”, que traía todos los crímenes del mundo con minuciosos detalles... Cuanto cantor aparecía en el boliche cantaba el “Nocturno” del poeta mexicano Manuel Acuña, célebre en toda América: “Pues, bien yo necesito – decirte que te adoro – decirte que te quiero – con todo el corazón”... También cantaba el: “Herrico Paysandú, yo te saludo”... de Gabino Ezeiza. Y más adelante “La Morocha” ¿Cuál de nosotros no sabía La Morocha?: “Yo soy la morocha – la más afamada – la más renombrada – de esta población”... Una vez iba yo en la plataforma del tranvía – nos quedábamos en la plataforma porque allí dejaban fumar, ¿y quién no fuma a los quince años para ser hombre o parecerlo? – iba yo en la plataforma cuando por la vereda pasó un “musolino” cantando “La Morocha”. El guarda, un crioyo cerduno, indio a la vista, se indignó: ¡Pero aura hasta los gringos cantan La Morocha! Si yo fuese comisario, lo mandaba en cufa a ese gringo”! ¿Por qué? – pregunta alguno. ¡”Por cantar La Morocha, pues! – Respondió él - ¿Dónde se ha visto, en qué país estamos?: ¡Un gringo cantando La Morocha”! Al hablar de compadres, tangos y payadores, forzoso es recordar a los organillos callejeros que tanto colaboraron para que el tango pasara los límites del suburbio y llegase, sino a la Avenida de Mayo, sí a la de Entre Ríos y aún a Callao. “Organillo, la gente - modesta te mira pasar, melancólicamente”... lo evoca el poeta del suburbio Evaristo Carriego. No era raro ver como, al son del organillo, se improvisaba un baile: “El silencio del suburbio, se interrumpe de repente – por la voz de un organillo que inicia un tango sensual – y el compadrito que pasa con el chambergo en la frente – hace ondular las caderas en un corte magistral. Y de pronto ve a la mina; la llama amorosamente – y ésta responde al reclamo con un gesto sin igual – en tanto que los curiosos forman rueda prestamente – deshojando mil piropos en su jerga de arrabal”... Son versos de Aníbal Marc. Jiménez, aparecidos en “Caras y Caretas”. Me han quedado en la memoria tan cariñosamente arraigados que sería incapaz de discernir sus méritos, como ocurre con los amigos de infancia y juventud. Los atorrantes, neologismo porteño que el diccionario, equivocadamente define: “Vagos pordioseros que viven pordioseando”. Vagaba, sí. También se llamaban “atorras” y después “poligriyos” (“Poligriyos” se los llamaba en la cárcel de Villa Devoto donde disfruté de su apestosa compañía por no estar de acuerdo con la dictadura militar, año 1945.) El atorrante, como el linyera de los campos, era un rebelde al mandato bíblico. Él no quería trabajar. ¿De qué vivía? ¡Vaya a saberse! Pero vivía. Pernoctaba en los caños de las aguas de salubridad que entonces estaba construyendo la “Compañía Torrat”, y por esto, seguramente, nació el porteñismo atorrante y su verbo 115 atorrar, o sea, no trabajar. El atorrante comía lo que hallaba, quizás en los cajones de la basura. Eran tiempos de abundancia y en los cajones de la basura iba a parar la comida sobrante. También fumaba los puchos que recogía. En una ocasión vi a un atorrante recogiendo puchos. Me le acerqué y le ofrecí un atado de cigarrillos. Lo rechazó. Y continuó recogiendo puchos. La anécdota pinta al atorrante: un Diógenes despreciativo de los bienes mundanos, un filósofo analfabeto quizás que ha decidido no trabajar donde todos trabajan. Y no sólo había atorrantes, también había atorrantas: sucias, desgreñadas, vestidas de harapos, calzadas con zapatones de milicos o con alpargatas. Y estos portadores de pulgas y piojos, allá en las profundidades de un caño o entre los pajonales del río, antes que se hiciera el puerto, rendían culto a Venus, la bella, y a su graciosos hijo, y amamantaba la población de Buenos Aires... He visto barquilleros, los que vendían cartuchos, una masa frágil que se deshacía en la boca. Su triángulo nos llamaba. El barquillero tenía una ruleta. Y éste era su éxito como vendedor. La ruleta nos tentaba. El ser humano lleva en sí, entre los misterios de su psiquis, el de querer tentar a la suerte. Comprar uno o diez cartuchos no nos interesaba. Nos interesaba hacer girar la ruleta del barquillero – que generalmente marcaba uno, probar a ver si salía el cinco o el diez. Si salía el diez, ¡qué dicha! Una dicha que nos duraba cuando ya los diez cartuchos hacía tiempo que habían desaparecido en nuestra boca insaciable de golosinas Otros tipos pintorescos o exóticos como así mismo los patoteros. La patota – o indiada – era un grupo de niños bien, de “cajetillas” o “tirifilos” o “galeras”, hijos de hombres influyentes que, prevalidos de su impunidad, una noche cualquiera, en copas o no, entraban a un bar, rompían lo que encontraban rompible, trompeaban a quien se les pusiese delante y se iban ululando. Algunos sabían boxeo. Sino, descargaban los cinco tiros del revólver sobre el cielo raso. Estos desmanes de los patoteros merecían nuestra admiración de chiquilines. Algunos llevaron a París la moda de patotear. En una crónica del diario “La Razón”, un argentino allá residente, contaba que estando en un café, se levantó un tumulto y los franceses de su alrededor decían: “Ces miserables argentines”... Alguno de esos patoteros pagó con la vida su costumbre de farrear al prójimo. Al puño y habilidad boxística del “mozo bien” , opuso más de un impaciente la bala o el cuchillo. A uno de ellos se le ocurrió matar a un policía en Londres. Lo ahorcaron. Hasta Londres no llegó la omnipotencia del “papá” millonario, vacuno o politiquero influyente. Los bailongos y piringundines atraían a los compadres y allí ejercían su prepotencia con “chiruzas crioyas”; los salones y restoranes de lujo, montados a la parisiense, constituían 116 el campo de batalla de los patoteros. Aquí las “demimondaines” francesas eran las victimadas. Los diarios traían, a veces, la indignada crónica de sus fechorías. Nosotros las leíamos entre risotadas, envidiosos de no poder realizar hazañas semejantes. Sigamos con lo desaparecido: Recuerdo la gruta de la Plaza Constitución, cerrada al acceso público, misteriosa, poblada de gatos a los que algunas vecinas alimentaban. Recuerdo la calle Florida de entonces, con su desfile de carruajes engalanado de mujeres lujosas, una calle Florida con portones de casas lujosas, muy diferente a la popular que es hoy, poblada de vidrieras comerciales. En ella he visto al general Mansilla, un compadre de galera, bizarro, atrayendo con su parada y su exotismo el mirar de todos, un dando sin buen gusto, es decir, sin sobriedad. En ella he visto al general Roca que, al pasar, me clavó la mirada de sus ojos azules, encapotados, como si estuviesen siempre queriendo ocultarse. He visto a Mitre, de chambergo y levita, saludando a los transeúntes que lo saludaban, respetuosos. En él saludaban a la Historia. Entre lo desaparecido cabe recordar ciertas expresiones: “¡Me caché en Dié”!, por ejemplo. Era una exclamación. Su origen sería: ¡”Me cago en Dios”! De miedo a tamaña, petulante blasfemia, fue degenerando hasta convertirse en ¡”Me caché en Dié”! Mucho se usaba también: “Tomar pa la kermesse” o “tomar p’al Patronato” o “tomar pàl churrete”, sea “tomar pa la farra”. Y como despectivo llamar “gato de albañal”. Con las cloacas habrán desaparecido los albañales, refugio de gatos sin suerte – sin amo – flacos, sucios, hambrientos. Y con las cloacas aquellos gatos se hicieron más limpios, “gatos de azotea”. ¿Cómo no recordar, ¡y con gratitud!, a los “huecos” – baldíos – algunos con árboles, ya eucaliptos, sauces o higueras. Los huecos, además, eran un refugio de ratas. Y cazar ratas a pedradas constituía una diversión heroica.. Disponíamos de patios, calles casi sin tranvías ni coches, pero también teníamos huecos donde los vigilantes no se asomaban. En las calles Sarandí, Rincón y Paso había huecos dignos de ser escenario para las aventuras más inverosímiles. Hoy son casas de departamentos. Dejé para el final de esta enumeración inconclusa de lo desaparecido a las librerías de viejo, deleite para mis ansias de lector nato. Las librerías de viejo en la calle Corrientes, una calle Corrientes angosta, casi un salón, pero un salón popular, llenos sus bares de gente tumultuosa, musicante y tanguera, porque ya el tango, ayer arisco y “antiyer” – por hablar como el pueblo – despreciado por los “bian”, había entrado al centro pisando fuerte. Las librerías de viejo eran auténticas librerías de viejo: mesas abarrotadas de libros a 20 ó a 10 centavos, quizás a 5, es decir, a la altura del magro bolsillo de obreros y estudiantes. Después, un poco más caras, 40 ´0 50 centavos a lo sumo, libros de la Biblioteca 117 Blanca, de la Biblioteca Amarilla o los pequeños, primorosos libros de Spasa - Calpe en los que conocimos a Checov, Andreiev, Dostoyevsky, Kuprin, Korolenko, pues a Tolstoy y a Gorki ya los habíamos conocido por la Biblioteca Mancci de México. ¿Y las antologías? ¡Qué profusión de antologías americanas, de todos los países! Mi mayor placer, largarme por la magnética Corrientes, antes de mis veinte años, con la respetable suma de uno ó dos pesos en el bolsillo, a hurgar en las mesas de las librerías de viejo, a encontrar tesoros, entre tantas Carolina Invernizzi ó Carlota Braeme, un libro de Zola o de Darío o de Kropotkine, comprarlo y volverme a casa, casi corriendo, a leerlo, después de haber echado una mirada de desprecio, sino de odio, a los libros de texto sembrados de cosas sin imaginación, más adoquines que libros. ¿Podría llamarse libro – como uno de Bécquer o uno de Ingenieros - o uno de Nietzsche o uno de Schopenahuer o uno de Ernest Renan o uno de Voltaire, o cualquier libro de historia, desde los de López y Mitre a los de Lamartine o Hugo – podría llamarse libro a un texto de instrucción cívica, o a una teoría literaria? ¡Qué montón de palabras a los que uno debía esforzarse para hallar sentido! ¿Quién encuentra tesoros en las hoy mal llamadas librerías de viejo? ¿O será que hoy ya no tenemos la paciencia, el afán de antes para estarnos una o dos horas revolviendo montones de libros sucios, destartalados, a veces con dedicatorias, que se amontonaban en las mesas de las librerías de viejo en la calle Corrientes de antes, la que aún no era avenida, sino calle, una calleja cálida, íntima, cordial, acogedora? LA RAYA DEL PANTALON A los trece años, dada mi estatura, el pantalón largo se hizo imprescindible. ¿Pero cuándo comenzó a preocuparme su planchado, el mantenimiento de la raya del pantalón como índice de elegancia? No mucho más allá de los diez y seis años. Seguramente mi madre tuvo la culpa de esa preocupación efímera. Ella se encargó de enterarme que yo era esbelto y aún hermoso. Me elogiaba continuamente. “Sos un lindo muchacho – era su frase ¿No te ves en el espejo? ¿Por qué andás así, despeinado? Ni te hacés la raya del pantalón”. En verdad, existe, aun anda rodando, una fotografía en la que aparezco de diez y seis o diez y siete años. Alto y fuerte, muy peinado y de gran cuello duro, los cuellos estrangulantes de aquel tiempo. Comencé a preocuparme por la raya del pantalón, a poner el pantalón en una prensa o a plancharlo con un trapo húmedo. ¿Cuánto tiempo me duró esta preocupación, este índice de elegancia? Seguramente muy poco. Más que plantarme ante el espejo, vestido a 118 comprobar mi elegancia, placéame ponerme frente a él desnudo, a ampliar el tórax, a comprobar el crecimiento de mi musculatura. Más que perder media hora en planchar mi pantalón, que nunca salía bien planchado, en señalar su raya, índice de elegancia masculina, estarme una o dos horas haciendo gimnasia sueca, o pegando a la bolsa de arena y al puchimbol los puñetazos que alguna vez podrían serme útiles si la discusión político-religiosa adquiría contornos violentos. Ser bello – lindo, como decía mi madre – no me preocupó mucho tiempo. Sí me preocupó siempre ser fuerte. El bíceps, la circunferencia del bíceps, más que la tiesura del pantalón, la persistencia de su raya.. Nunca envidié a los más elegantes. Esto lo desdeñaba. Siempre envidié a los más fuertes. No sabía entonces quién era Brummel, rey de los dandis; pero en mi cuarto tenía en la pared el retrato de Fitz Simona y Jeffries, campeones del mundo en boxeo. Mi héroe podría ser Jorge Newvery, no Brummel; lo fuerte, no lo estético era mi ideal. UN INSPECTOR El profesor de “idioma nacional” era un hombre ya viejo de apellido Oliverta. Burlón, se complacía en ridiculizar la ignorancia de sus alumnos. Enseñaba sintaxis, lo más engorroso de la materia. Como texto teníamos el publicado por la Real Academia Española. No era fácil, por cierto, hacer entender las reglas de la concordancia a muchachos que, todos los días, en sus casas o en la calle hablaban u oían hablar un idioma en desacuerdo con lo que el profesor de “idioma nacional” les enseñaba o pretendía enseñar. En clase estudiaban, en rigor, el castellano y afuera, en la calle, en la casa, hablaban y oían hablar un idioma con pujos de “idioma nacional”, como decía el programa. El profesor se burlaba y ponía en ridículo y los llamaba “cocoliches”, o “hijos de cocoliches” o “macarrónicos”, a muchachos descendientes de extranjeros cuya concordancia adolecía de “violaciones monstruosas”, según el profesor los calificaba. Del burlón, a quien algunos odiaban por esto, nos vengó la presencia de un inspector inesperado. Se presentó en clase acompañado del jefe de celadores. En aquel momento el profesor hacía que un alumno copiase de un diario una frase con el objeto de analizarla sintáctcamente. El inspector era un joven recio, de facciones abultadas, voz dura, oscuro de tez y de cabello. Tras los gruesos cristales de sus anteojos, las pupilas dormilonas, hacían que toda su faz cobrase un aspecto de pez fuera del agua. Esto mientras nos recorrió con la vista. Al irritarse, sus ojos pareciera que se hubiesen oscurecido, su faz resucitó a la vida. Al ver que el profesor extraía de un diario el ejemplo, levantó 119 la voz y allí, delante de todos, como si se tratara de un chiquillo – y no de un hombre ya canoso – lo increpó airadamente. Le reprochó que sacase el ejemplo de un diario “siempre mal escrito”, según afirmó rotundamente, y no de un libro de escritor reconocido como buen hablista. Dijo el inspector y salió, saludando apenas. La escena nos asombró. Nunca creímos que un profesor pudiera ser tan ásperamente retado delante de sus alumnos. Allí no se burlaron de él, como él acostumbraba a hacerlo con nosotros, allí le acababan de “dar un café de la madona”, según nuestra expresión habitual. El profesor Oliverta – le llamábamos doctor Oliverta, aunque no lo fuese, pues, ¿cómo íbamos a suponer que un profesor no fuera abogado? – el profesor Oliverta quedó serio. La raspa lo había perturbado, evidentemente. Nosotros, insensibles a su vergüenza gozosos de que el burlón hubiese sido apabullado, sonreíamos, comentábamos el hecho, nos preguntábamos quién era ese inspector con ese aspecto que más parecía sargento de “cosacos” – así se llamaba a los gendarmes de un cuerpo de caballería que todo lo arreglaban a sablazos y a puteadas. Nadie sabía su nombre. Por fin, un muchacho de los más grandes dijo: - Es un escritor. - ¿Cómo se llama? - Yo he leído un libro de él, pero ahora no recuerdo cómo se llama. - Siguió la clase. Al final de ella, el muchacho grande consiguió recordar cómo se llamaba el inspector iracundo: Leopoldo Lugones. PROFANACION No comprendí bien el apellido del que me presentaban, ¿pero dónde había visto yo antes la mirada y la sonrisa de este hombre que acababa de apretarme la mano? Vertiginosamente ascendí en el curso de mis recuerdos. No lo hallé. De pronto, él se puso a hablar. Su manera, alargando las frases que le salían por un costado de la boca, me lo trajo tal como era hacía casi medio siglo. No recordé su nombre. Él no me reconoció a mí, pero yo ya sabía quién era, dónde lo había visto y el recuerdo desagradable que me traía. Y lo evoqué en el Colegio Nacional, en tercer año. Era él entonces un muchachote de algunos años más que yo. Se sentaba en el banco detrás de mí. Estábamos en clase de historia. De pronto me dijo: - Ayer te vi con tu hermana por la calle Chacabuco. - No era mi hermana, era mi madre. - ¿Tu madre? ¡Tenés una madre que está macanuda todavía! 120 Hizo una seña y sonrió picarescamente. No sé qué vi de sucio en la seña y en la sonrisa. Aquel muchachote no elogiaba la belleza de mi madre como se podía elogiar una estatua o un cuadro. Era otra cosa. Me quedé mirándolo, escrutándole el gesto, las palabras: Repitió: - ¡Macanuda, che! Me pareció que profanaba a mi madre. Sentí algo hirviéndome por todo el cuerpo. Y, ciego de ira, aplasté una sonora cachetada en la boca sucia del muchachote, para que no siguiera hablando. El profesor se puso de pie, indagante. Yo callaba. El otro se hizo el inocente: - No sé, doctor. Se dio vuelta y me dio una cachetada. Seguí callado. Yo no podía decir delante de todos qué había ocurrido, qué pasaba en mí, por qué me había indignado contra ese cochino que profanaba a mi madre. Salí de clase con una suspensión por tres días, callado siempre. COMPOSICIONES Conservo... Por qué se salvó del naufragio de todos mis libros, cuadernos y dibujos del colegio nacional y de la facultad, no sé yo mismo, pero se salvó y conservo un cuaderno del año 1903 en el que, con bastantes faltas de ortografía hay algunas composiciones. Las faltas de ortografía no las corrigió el profesor, seguramente porque no se dio el trabajo de mirar siquiera el cuaderno. Las composiciones son de una mediocridad evidente. Quien hubiera leído entonces ese cuaderno, jamás hubiese predicho que ese muchacho, poco después – seis años después – iba a encontrar su vocación en el arte de escribir. Todo es vulgar y manoseado en esas composiciones. Dos de ellas parecerían originales, pero una la dictó el profesor y la otra está sacada de una novela de Julio Verne – entonces uno de mis autores más admirados. Hay un juicio sobre una representación teatral: “M’hijo el dotor”, obra que en ese momento fue muy comentada. Evidentemente copiado de alguna revista porque yo no había aún visto representar la obra – la primera – de Florencio Sánchez. Como se nos exigía que eligiésemos un poema de autor argentino, yo elegí “La vuelta al hogar” de Olegario Andrade. En esto me aplaudo. De toda la poesía patriótico-estrepitosa de Andrade con la que nos llenaban los oídos, fui a escoger esa melancólica composición, excepcional dentro de su obra. No demostré mal gusto. Mi instinto me decía quizás que poesía y oratoria son antípodas, pues, el profesor era un idólatra de Núñez de Arce, de su poema “El Vértigo” particularmente. La mitad del cuaderno está escrito por mi madre, con la bella y bien perfilada letra de mi madre. (Algunas de las 121 faltas de ortografía le pertenecen.) Seguro ella contribuyó así a que me librara del aguerón, pues se debía presentar el cuaderno a fin de curso. Las composiciones fueron clasificadas con 4, 3, 3 y medio. Me demuestra esto que el profesor puso esas excelentes notas – la mayor era 5 – sin leer, para terminar su tarea de fin de año. ¿Cómo leer cuarenta o cincuenta cuadernos de composiciones más o menos malas? Él preferiría leer el diario, posiblemente su única lectura. LA MUERTE DE MI ABUELA ROSA La muerte de mi abuela Rosa, aunque se hallaba enferma de gravedad, y todos lo sabíamos, cayó sobre mí como si de súbito, inesperadamente, me alcanzase el derrumbe de una casa. Me trastornó por mucho tiempo. Días antes de morir, cayó en una somnolencia de la que no despertó sino para hacer llamar a mi padre. Yo, acurrucado en un rincón, presencié la escena. Tomándole una mano le dijo: Sé que voy a morir. ¡No diga nada! Sé que voy a morir. No me aflige. La vida no ha tenido tantas dulzuras como para que me aflija la muerte. Lo he llamado para decirle lo que nunca le he dicho: Estoy contenta y estoy agradecida con usted. Mi hija y mis nietos se han portado bien conmigo, era su deber. Usted no tenía ese deber y se ha portado como un hijo. Le doy las gracias. Y volvió a caer en su fatiga soñolienta. Mi padre, ceñudo, salió de la alcoba. Lo seguí. Entró en su escritorio. Se sentó a pensar. De pronto se secó una lágrima. Yo rompí a llorar. El me dijo: ¡Llore, muchacho! Llore por mí que yo ya olvidé a llorar. Llore, aunque todavía no alcance a saber todo lo que pierde. Después, el tumulto de gente: la velación. Los vecinos y parientes que rezaban. Los curas. Me tiré sobre la cama vestido y me dormí. Desperté a medianoche. Fui a verla. De la pieza de al lado llegaban voces y risas. Me asomé silencioso. Era un grupo de desconocidos, tomaban café, bebían ginebra y, alegres, como si hubiesen estado en un bar, charlaban. Me quedé mirándoles. Ellos comprendieron algo de lo que por mí pasaba. De buena gana los hubiese echado a todos. Callaron... Al regresar de la Recoleta, noté la falta. Entré a su cuarto. Y allí, con la cabeza hundida en su almohada, solo, rompí a llorar desesperadamente. Así la lloré muchos días, ocultándome. Llorar en público su muerte me parecía una profanación. Una tarde estaba allí sentado, como si ella aún viviese y yo la acompañara; de pronto sentí una alegría súbita. Pensé esto: Ahora que no está la abuela, no necesito creer más en Dios. Experimenté una sensación extraña. Me acababa de liberar de algo, no hubiese podido decir de qué. Ahora – 122 pensé – ya no creeré ni en Dios, ni en los santos, ni en Jesucristo ni en el Ángel de la guarda. Una insólita alegría me invadió como si fuese un fuego.¿ Pero la muerte de la abuela Rosa, ¡tan querida!, ¿me alegraba acaso? Salí de su alcoba corriendo, salí como si temiese que estando allí ella me hubiese podido leer el pensamiento. Salí a respirar, a ver sol y gentes... Pero desde aquel instante no lloré más la muerte de mi abuela. CONFLICTO Mi madre no iba ya mucho a misa, pero de cuando en cuando, algún domingo o día de fiesta, como Santa Rosa o Corpus Cristi, se le ocurría renovar su fe pasada. Un domingo – ocurrió esto unos meses después de la muerte de mi abuela -, mi madre me dijo: - Acompañame a misa, voy a rezar por mamá. - Abuela no necesita rezos. Ha sido buena. - Todos necesitamos que nos recen. - Yo me olvidé de rezar. - No importa. Acompañame – Y como yo quedara mirándola, en silencio – me preguntó: –:¿Qué te pasa? - Me pasa que yo ya no creo más. - ¿En qué no crees más? - En lo que abuela y vos me enseñaron. Ya no soy católico. - ¿Qué decís? ¿Te has enloquecido? - Y si ya no soy católico no tengo por qué ir a misa. - ¡No importa! ¡Acompañame! - No, mamá. Yo no entro más a una iglesia. - ¡Se lo diré a tu padre! Y volvió con mi padre. Éste, con esa arruga que le partía el ceño cuando lo disgustaba o lo preocupaba algo, me dijo: - Vístase y acompañe a su madre. – Me trató de usted, yo reparé en ello. - ¿A la iglesia? - Adónde ella le diga. - Bueno, iré a la iglesia, pero no rezaré, ni me hincaré. - Haga lo que quiera, pero vaya. Y se dio vuelta. Fui. No me hinqué. Me parecía que me humillaba el hacerlo. No recé, porque yo proclamaba al hacerlo que me había olvidado... (Y aún, después de sesenta y tantos años de aquello, no me he olvidado: Podría rezar íntegros el Bendito, el Padre Nuestro, el Ave María, el Yo Pecador y el Credo a medias.) Por la noche, como encontrara solo a mi padre en su escritorio, lo hablé: le plateé este problema: él no iba nunca a la iglesia, él no creía, ¿por qué me hacía ir a mí a la fuerza, por qué me imponía que yo creyese? Me 123 respondió: No te impongo que creas o no creas; pero sos un chico... - ¡Tengo catorce años! – himné, orgullosamente, como si himnara: ¡Soy un hombre! - Son pocos catorce años para desobedecer a la madre. Comprendí. Lo que él salvaba con su actitud – ciudadano de orden, respetuoso de las leyes y de la tradición – era el principio de autoridad. Eso era todo. En mi madre el problema fue diferente. Ella se afligía por mí, no por su autoridad maltrecha. Se afligía porque yo estaba en camino de alejarme de su fe, de la que había sustentado toda su vida mental. Se afligía porque yo, su hijo, estaba en peligro de condenarme.- ¡Vas a llegar a ser un hereje! – me amenazó. Le respondí, jactante: - ¡Ya soy un hereje! - Y me alejé porque los ojos se le llenaron de lágrimas. Nunca más me pidió que la acompañara a misa. HUELLAS Pese a mis afirmaciones de herejía, me quedaron huellas de religión. Iba a quedar aún por bastante tiempo. Así, al apagar la luz, ya dispuesto a dormir, rezaba un Padre Nuestro. De pronto, una noche no recé. No recé aunque no puse mi cabeza en la almohada sin elevar mi pensamiento a Dios. ¿Qué era Dios? No me lo imaginaba. Podría ser que fuese una figura sobrenatural, gigantesca, que todo lo veía y que todo lo oía, hasta los pensamientos. Otra huella de religión, de la que me habían incrustado: Allá por mis trece o catorce años aún infantiles, al pasar frente a una iglesia experimentaba dos sentimientos encontrados: Me avergonzaba de sacarme la gorra, de que me viesen sacármela, lo cual significaría una reverencia y sentía también algo así como miedo de no sacármela, de que Dios me pudiese castigar, según me lo habían repetido tantas veces. Recurría a una treta: al divisar un templo, media cuadra antes de llegar a él, me descubría y pasaba ante el templo con la gorra en la mano. Así no aparecía como que yo - ¡hereje! – reverenciaba a la iglesia, pero tampoco aparecía cubierto ante la “casa de Dios”. Pretendía engañar a Dios, omnividente. Lo que hacen tantos hombres que se dicen – y se suponen y esto es lo grave – creyentes sinceros. ¿Cuándo dejé de realizar estas farsas? ¿Cuándo no me mentí más a mí mismo? Tendría quizás diez y siete años – ya ahítos de lecturas, ya sacudidos de reflexiones – cuando me decidí a afrontar la “cólera de Dios”, otra de las frases con la que me habían martillado los oídos. 124 DESILUSIÓN Una mañana lo vi pasar. Era alto y carrijo. Larga melena le caía sobre el cuello duro del que surgía, flotante, una amplia corbata negra. Se tocaba con un amplio chambergo de alta copa. Vestía un traje oscuro. Lo vi pasar, muy grave, la cabeza erguida, una figura exótica. Me acerqué al changador Francisco y le pregunté: - ¿Quién es ese? - Un poeta. - ¿Y por qué anda así vestido? - Porque es poeta. La respuesta no me explicó nada, pero la encontré natural, la encontré del todo lógica. Un poeta no era un ser que se veía siempre. Siendo un ser singular, naturalmente debería vestirse de modo también singular, no como el almacenero o el tendero del barrio. Después lo ví pasar muchas veces. Vivía cerca de casa, en la calle Sarandí. Yo lo seguía con la mirada, un poco admirativamente. El pasaba a mi lado erguido, sin reparar en mí, sin mirarme siquiera. Pregunté su nombre al changador Francisco que sabía todo lo concerniente al barrio; pero el changador ignoraba el nombre del poeta. Será – pensaba yo – un Guido Spano que también usaba sombrero aludo y melena, será un Almafuerte... Y lo seguía mirando y admirando. Pero un día paseó del brazo de una mujer gorda, muy gorda, que caminaba dificultosamente a causa de su gordura. Una mujer nada linda, nada elegante. Recurrí de nuevo a la sapiencia del changador Francisco: - ¿Quién es esa mujer gorda? - La mujer del poeta. -¿La mujer del poeta? - Sí. Desde ese día dejé de admirar al poeta de mi barrio. ¿Cómo él, un poeta, podía amar a esa mujer gorda, fea? Seguramente, pensé, - yo tenía catorce o quince años – ese poeta es un mal poeta. Con una musa así, ¿cómo escribir buenas poesías? Yo entonces – aun cuando no había leído a Rubén Darío todavía – imaginaba que las musas son de carne y hueso. Con aquella musa de hueso y grasa, ¿qué podría escribir el poeta de mi barrio? Ya no lo admiré. Ni lo miraba cuando él, erguido, pasaba frente a mí con su chambergo aludo, su melena, su corbata flotante. SOBRESALIENTE En 2º. Y 3er. años del Colegio Nacional tuve un condiscípulo hijo de franceses, muy circunspecto. 125 Sobresalía en todas las materias. Se llamaba Gastón Nancine. Era en vano querer competir con él. Gastón Nancine se eximía en todas las materias con cinco puntos, entonces la calificación más alta. En cierta oportunidad el profesor de historia, un doctor Elizalde, lo proclamó “el mejor alumno que él había tenido hasta entonces”. Había otros buenos: Losarte, que llegó a profesor en la Universidad de La Plata y a diputado por el Partido Conservador; Shulte, hijo de alemanes, sobresaliente en matemática; Nerio y Absalón Rojas, sobresalientes en historia, que fueron médico y abogado notorios y diputados por el Partido Radical; Modarelli, “resaca en todo, como le llamábamos, pero sobresaliente en dibujo... Nancine nunca dejó de saber sus lecciones, fueran de gramática como de geografía, materias áridas. Nunca dio un examen, siempre se eximió. Si hubiese sacado distinguido en una materia, la noticia hubiera conmovido a la clase y aún al colegio. Era el asombro y la admiración de todos los profesores. Más aún, tenía un hermano menor en un curso siguiente al nuestro que repetía su proeza: Sobresaliente en todo. ¿Lo admirábamos? No lo sé. Quizás alguno lo envidiara. Yo, no. Yo lo miré siempre como a un individuo de otra especie, un ser ajeno y lejano a mí, un bicho raro. Hasta como filatélico sobresalía. Su álbum, admirable de pulcritud y corrección. Sus conocimientos en la materia nos anonadaron. Muchas veces me he preguntado curioso: ¿Qué ha sido de Nancine? ¿Qué ha hecho en la vida? Posiblemente, nada. Estos alumnos tragalotodo, que no demuestran una vocación determinada, al fin son cualquier cosa. Máquinas de repetir, cuando salen a la vida, en la que es preciso hacer, no repetir, nada imaginan y fracasan. Todo en ellos era memoria, no inteligencia. Y la memoria es lo que los maestros y profesores premian. Al llegar a 4º. Año, Nancine ya no estaba con nosotros: lo había dado libre y cursaba el 5º, siempre sobresaliendo. Después dio el 6º libre. Planeaba estudiar medicina ¡Los enfermos que habrá asesinado por falta de imaginación! PENITENCIAS Nos hemos educado entre penitencias o amenazas de penitencias. Ya mencioné a un maestro de primero y segundo grados que no sólo pegaba con la regla, en las palmas, o hacía juntar los dedos para pegar en las puntas, para que doliera más; también obligaba a que todos golpeáramos en el traste del culpado cuya cabeza él ajustaba entre sus rodillas. Esto daba origen a venganzas y resentimientos. Había el que golpeaba “con alma y vida”, ¡fuerte! - ¡Ya verás cuando me toque a mí! – decía el castigado. 126 Y se vengaba. Alguno se negaba a golpear. Fue condenado a ocupar el sitio del anterior y a ser golpeado por éste. Me negué en una ocasión a golpear a mi hermano que estaba padeciendo ese castigo. Al llegar mi turno, dije: - Es mi hermano. - ¡Siga! – dijo el maestro. No se atrevió a exigirme. No hubiese golpeado, estoy seguro. Había, en cambio, dos hermanos Galarza, hijos de un coronel, que no se ahorraban golpes. Eran mellizos, cosa rara ésta dado que otros mellizos que conocí, parecían siempre dos en uno. Los Galarza se tenían un mutuo odio impresionante. Se acusaban el uno al otro y se robaban los útiles. Si uno de ellos peleaba con otro muchacho y perdía, el otro lo burlaba. La mujer del Director, impresionada por ese odio les habló mucho, los aconsejó. Todo inútil. Los mellizos siguieron su enemistad durante todo ese año y no asistieron más al “Lycée Louis Le Grand”. Supimos que habían muerto en un accidente, juntos. Siempre he pensado sobre el destino de esos hermanos gemelos, antípoda al de los Goncourt y de su novela “Zemganno”. Con los hermanos Galarza podría escribirse una novela apasionante y curiosa. Otras penitencias, ya en otros grados: Escribir veinte o cincuenta renglones después de terminado el horario de clase. Nos habíamos aprendido una o dos páginas de memoria del libro de lectura así las escribíamos más pronto, sin necesidad de perder tiempo en copiar del libro. Los “piquetes”, otra penitencia. Consistían en pasar en un rincón, cara a la pared, dos minutos del recreo, sin tener agua y sin poder ir al baño. Ya esto comenzaba a ser una tortura. Los jueves por la tarde había asueto. Cuando el delito era muy grande, se debía asistir al colegio a cumplir renglones. Pero se podía pagar la penitencia si uno entregaba un “testimonio”. Este se lograba con diez “vales”, obtenidos por sobresalir al dar una lección. En el Colegio Nacional también aplicaban penitencias: una o dos horas después de clase, con los brazos en cruz, custodiados por un celador. No se podía leer ni escribir. Era un castigo por aburrimiento. Ya por mala conducta o por haber sacado un aplazo en una lección, se ganaba la hora o dos horas de aburrimiento. También existían “suspensiones”. Uno, dos o tres días de suspensión. No se asistía a clase y si algún profesor lo llamaba, ponía “ausente”. El ausente sin justificativo por enfermedad equivalía a cero. A las treinta faltas sin justificación el alumno quedaba libre y perdía el año. Cuando entré al cuarto año, se habían terminado las penitencias. Quedaban sólo las suspensiones. Era tiempo que se terminasen. Todo ello era muy primitivo, resabios del pedagogo que decía, en los tiempos hispano – coloniales: “La letra con sangre dentra”. 127 Pero a las penitencias del colegio había que agregar las de la casa. No eran pocos los padres que al ver entrar a su hijo una hora o dos horas después de lo acostumbrado, lo recibían a cachetadas y puntapiés. Un chico llamado Juan Rezan, hijo de un calabrés carrero, después de una suspensión de tres días llegó una mañana con el brazo en cabestrillo, enyesado. No pudo escribir por veinte días. Me caí – decía él. Todos sabíamos que era obra del padre analfabeto que le gritaba siempre: ¡“Quieras o no quieras vas a salir dotor”! Juan Rezan fue dentista. En mi caso esto no ocurría. Mi padre se limitaba a enmudecer, ceñudo, a no hablarme por ese día; mi madre a roerme con sus reconvenciones y sus consejos. Esto me bastaba para arrepentirme. Desde lejos, yo decía: - ¡Ufa! ¡Finíshela, vieja! Desde lejos, porque a mi madre un manotón o un pellizco se les escapaba, a veces. ¡Ah, los manotones y pellizcos de mi madre nerviosa que me hacían odiarla durante unos segundos terribles, tanto que hasta la sentía extraña! No hubiese comprendido ella que el ceñudo silencio reprobatorio de mi padre me hacía sufrir y, sobre todo, meditar sobre mi conducta, mucho más que sus palabras, sus manotones y sus pellizcos. LA ÚLTIMA BOFETADA Tendría yo trece o catorce años, ya era un muchachón vigoroso cuando, quizás por alguna contestación violenta, a mi madre se le escapó la mano y me dio una bofetada. Al recibirla puse las manos detrás y quedé impasible, mirándola, como ofreciéndome a que siguiera pegando. Ella iba a repetir la bofetada pero la impresionó mi actitud, y bajó la mano. Se apartó de mí. Quedé un momento parado sin decir una palabra. Durante ese día y el siguiente no la miré siquiera. Porque esto he heredado de mi padre: no hablar cuando tengo que reprochar algo. Transformarme en piedra. La noche siguiente del hecho estaba yo acostado y apareció mi madre en la alcoba. Se sentó en mi cama. Estábamos solos. Me preguntó: - ¿Estás enojado conmigo? La besé. Ella se me echó a llorar sobre el pecho y yo le acaricié la cabeza. Fue la última bofetada. Comprendió que su hijo ya era un hombre y que como a hombre debía respetarlo. DEMOCRACIA ESCOLAR 128 Dos experiencias, las dos malas, tuve de la democracia durante mi vida escolar. La primera cuando éramos alumnos de primer año. El profesor, Enrique Buscaglia, que quizás tenía sus aires de literato, nos encargó una composición, tema libre. Después la leeríamos en clase y votaríamos sobre cuál nos había parecido la mejor. El maestro llevó las composiciones a su casa y al otro día trajo dos solamente, las que él juzgaba mejores. Se leerían y nosotros votaríamos para darle el premio, un libro, al autor de la que más nos gustaba. Una de esas composiciones, romántica y dramática, pertenecía a Víctor Sarracán; la otra, festiva, descripción de las peripecias en un baile de suburbio, a Rodolfo Rufino. Cada autor leyó la suya. Escuchamos a Sarracán en silencio y a Rufino entre carcajadas. Se votó. Por unanimidad, votamos por Rufino. El profesor, colérico de por sí, explotó. Nos llamó ignorantes, tontos, insensibles a la belleza estética y terminó resolviendo el asunto dictatorialmente: - Bien, ¿ustedes votan por Rufino? ¡Yo voto por Sarracán! ¡Y mi voto vale más que el de todos ustedes! Dio el libro de premio a Sarracán. Alguno protestó: - No nos hubiese hecho votar para hacer eso. - ¡Basta! – rugió el maestro, de pie, con las venas de la frente hinchadas, encendido en cólera. Callamos. Pero al salir a la calle, rodeando a Rufino, dejamos fluir nuestra indignación, nos sentíamos defraudados en nuestro derecho. ¿Por qué el voto del profesor habría de valer más que el de todos? ¿El sabía más que nosotros? ¡Sí! ¿Él había leído más que nosotros? ¡También! Pero entonces, no nos hubiese hecho votar a nosotros entonces para salir, al fin, imponiendo su voto. - ¡Te robó el libro! – le decíamos a Rufino, al vencedor, según nuestro dictamen. - ¡Protestá mañana, protestá! Sarracán, el premiado por el profesor, tuvo un gesto. Se acercó a Rufino: - Si crees que vos merecías el premio, aquí está, te lo doy. Respondió Rufino: - ¿Vos crees que tu composición es superior a la mía? - Sí. - Entonces quedate con el libro. Si vos creyeras que mi composición es superior a la tuya, te lo aceptaba. - Chillamos – dijo alguno – porque el profesor nos hizo votar para después no obedecer a nuestro voto. - No nos hubiera hecho votar. - ¿Eso es democracia? - Democracia al estilo del gobierno – concluyó José Tamini, el mayor de la clase, un muchacho que leía el diario y hablaba de política con los de otros cursos – todos los gobiernos son así. O hacen fraude para ganar o ganan no respetando al pueblo, como ha hecho el profesor. El profesor es el gobierno. Ha hecho lo que hace el general 129 Roca: ganar las elecciones sea como sea. Por eso yo soy radical. ¡Abajo el gobierno! Y nos desbandamos llevándonos ese concepto del gobierno y de la democracia. La mayoría de nosotros teníamos doce años. ¡Excelente lección práctica de civismo nos acababa de dar el profesor! La otra experiencia democrática la tuve en cuarto año, pero esta vez fue el pueblo – nosotros, los alumnos – quienes violamos la democracia. El doctor Juan José Díaz Arana era el profesor de historia de América. También nos hizo votar acerca del mérito de dos composiciones que él había elegido entre las cuarenta presentadas. En un sombrero se iban echando los votos. Era una elección secreta, como aún no se practicaba entonces – año 1904, presidencia del general Roca. Cuando se hizo el recuento de votos en la urna – o sea el sombrero – saltaron sesenta votos en vez de cuarenta como éramos nosotros. Algunos habían votado dos veces. El doctor Días Arana nos denostó. Nos llamó corruptos y fraudulentos. Habló de que el país acabaría por hundirse en una dictadura ya que las nuevas generaciones llegaban escépticas y antidemocráticas a la vida pública. Y abandonó la clase. Salió hecho una tromba. Comenzaron los reproches mutuos. En realidad, no éramos tan culpables. Muchachos de quince años, habíamos llegado a la adolescencia oyendo hablar sólo de fraudes en las elecciones, de que el gobierno imponía sus candidatos haciendo que votaran los muertos o no dejando que votaran los contrarios mediante matones y policía. Puestos a votar, ¿qué íbamos a hacer sino lo que oíamos que se hacía en todo el país? No faltó muchacho que se jactó de su doble voto. Me acuerdo que lo injurié hasta llegar a la madre, porque yo -¡cándido! – entregué un solo voto. No se me había ocurrido que se pudiera hacer allí, con un profesor a quién estimábamos, lo que el gobierno hacía. Yo – como mi padre – ya era opositor entonces. ¿Lo era porque lo era mi padre o porque ya llevaba en mi psiquis el germen que me ha hecho ser opositor en toda mi existencia cívica? EL PANTALÓN LARGO DE MI ABUELO Entre las cosas que habían quedado de mi abuelo, encontré un pantalón. Me lo probé, sólo por el gusto de verme con pantalón largo. Me vi aspecto de hombre. Sólo tenía catorce años. Ya el imánico femenino, el torturador femenino, me llevaban los ojos y le sacaba punta al deseo. Al verme de pantalón largo pensé en la calle Junín, la calle de los prostíbulos con sus mujeres, después de cierta hora no muy avanzada de la noche, ya en la puerta con trajes livianos, excesivamente livianos y diciendo palabras 130 cariñosas, invitaciones provocativas a los transeúntes. Pensando en esto, me puse en la cabeza un chambergo y me eché el ala sobre los ojos. Me volví a mirar en el espejo. No parecía un muchacho. Tampoco parecía un hombre, pero visto con buena voluntad como yo me miraba... Decidí pasear por la calle de las sirenas que le decían al transeúnte palabras cariñosas, llamados invitantes. Me largué – pantalón largo , chambergo sobre los ojos – una noche, a la calle Junín. Y allá escuché a las mujeres que me decían – tomándome por un hombre - : ¡Adiós, lindo! ¿No entrás precioso?... ¡Qué dicha oírme llamar lindo y precioso por una voz femenina, aunque esa voz fuera interesada, aunque la mujer que decía aquellas frases de caramelo no pensase en el amor, sino en los pesos! Hubiera entrado de buena gana. No me animé. Seguí mi camino, indiferente en apariencia, a la voz de las sirenas fáciles que, con trajes livianos, excesivamente livianos, como para dejar ver, más que imaginar, sus encantos, me decían al pasar, taconeando fuerte: ¡”Adiós, lindo! ¿No entrás, precioso”? MUEBLES VIEJOS A veces me doy a pensar en los hermosos muebles viejos que acompañaron mi infancia y buena parte de mi juventud, los muebles de mis abuelos. De todos, aun sigue acompañándome, llevado y traído, con una pata floja, un recio y casi cúbico bargueño que fuera de mi bisabuelo. En esas múltiples mudanzas, y siempre de una casa más grande a una más chica, era preciso vender algo, desembarazarse de muebles. Llegaban los especialistas en compra y venta. Se les ofrecía lo vendible. Ellos siempre cebaban el ojo a ese bargueño, aun modernizado como está, arruinado con patas que no corresponden a la sobriedad de su estructura, recia y práctica. Recuerdo cómodas, roperos, baúles llamados arcas, todo amplio, enorme; la biblioteca de mi padre que llegaba al techo y yo regalé a una institución de suburbio porque no cabía en ninguna parte. ¿Qué se habrán hecho aquellos baúles forrados en cuero y en los que se amontonaba todo, pues todo en ellos cabía? ¿Y los cuadros que mi abuelo Ángel había pintado, un niño Jesús trabajando de carpintero en el taller de su padre? Todo desaparecido, al igual que mis abuelos, mis padres, mis tíos, otros parientes, hermanos, camaradas... El tiempo, devorador insaciable que nos está aguardando, se los tragó a todos. ¿Y los libros? Los libros malos, novelones truculentos que me iniciaron en el deleite de la lectura, ¿qué se hicieron? 131 Con ingratitud juvenil me deshice de ellos. A medida que mi gusto se depuraba, que nuevos autores entraban en mi órbita de lector, despreciativo, vendía o regalaba – regalaba más que vendía – aquellos librotes rezumantes de lágrimas, blandos de sentimentalismo y sobre los que habían llorado mi abuela y mi madre. Yo, duro y renovador, como la vida, me deshice de ellos. Hoy quisiera tenerlos, no para leerlos sino para hojearlos simplemente, para mirarlos como miro las fotografías de mis abuelos, de mis padres, de mis hermanos y amigos que el tiempo devoró como a mí me devorará, para bien mío y mal de los que me quieren. De aquellos libros, ¿qué conservo?: Dos de Eugenio Sué, un tomo de Núñez de Arce, regalo de algún admirador de mi madre o de mi tía – está diciendo: A las señoritas María y Angelina Herrero; una Historia de Roma, en italiano, y en la que mi padre había aprendido a querer a Mucio Scevola; un ejemplar de “María” de Jorge Isaacs, primera edición... Y eran cientos de libros los que había en la casa de mi juventud. Tuve, en verdad, algo de lo implacable que tiene el tiempo. También lo tuve con mis cosas: ¿Qué se hicieron los dibujos y caricaturas en los que empleé mis ocios hasta que éstos tomaron el rumbo de escribir? ¡Con qué placer los contemplaría ahora!... ¡No lamentarse! Al fin de todo, ¿no nos hemos de ir desnudos de la vida? Al fin, ¿no nos reducimos a un puñado de cenizas en el horno crematorio? Y de lo mucho que escribimos, de los montones de papel que llenamos de letras para el fugaz periodismo, otro minotauro devorador, ¿queda una página? ¿Ya no se ha perdido todo? Al fin, de mis libros, del recuerdo de mi paso por la tierra... ¡No nos pongamos melancólicos! Desaparecieron grandes civilizaciones, ciudades dominadoras, ¿por qué no cumplir el ciclo de ellas, nosotros, humildes borroneadotes, desconocidos o casi desconocidos por nuestros propios contemporáneos? Pasan los grandes hombres, pasan las naciones orgullosas, pasan los muebles viejos, se hacen polvo los viejos libros... DIVERSIONES Cuando ya teníamos catorce o quince años, reunidos en una esquina, ociosos, al ver un cura, a título de gracia y escondiéndonos en un zaguán, le gritábamos: - ¡Cuervo! - ¡Fierro chifle! - ¡Tiburón! (Esto se lo había oído a mi abuelo.) La mayor parte de los curas se hacían los desentendidos. Otros se volvían, iracundos. No faltó quien nos corriera o hiciese como que nos iba a correr. ¡Como para alcanzarnos, a esa edad en que corríamos ágiles como pingos! 132 Angelillo Alegre, un muchacho de nuestra patota, quizás el mayor de todos, también el más pequeño, como gracia, acercábase al cura y le pedía, cazurro: - Una medalla, padre... Algunos le daban, otros, dudando de su devoción, vista su cara de pillo, seguían sin hacerle caso. Angelillo cambiaba las medallas a la almacenera de la esquina por caramelos largos, unos caramelos de azúcar quemada, envueltos en papel, que se pegaban en los dientes y que costaban un centavo. Mientras lo chupaba, Angelillo decía: - ¡A la salud del otario! Reíamos y lo admirábamos. Yo lo admiraba, porque no me sentía capaz de pedir medallas haciéndome el creyente. ANÉCDOTA En “Anatomía, fisiología e higiene”, materia del 4º. Año, teníamos de profesor al doctor Popolizio, médico. Un liberal, seguramente. Lo deduzco ahora por algunas de las frases que se le escapaban, dichas prudentemente, en sus explicaciones científicas. En una oportunidad llamó al frente a un alumno de apellido Silva Garretón. Éste, al oírse nombrar, se persignó y acudió al llamado. No abrió la boca. No sabía absolutamente nada. - ¿No sabe? Tiene cero – dijo el profesor, y ya cuando el alumno estaba sentado, dijo: hay un refrán que dice: “A Dios rogando y con el mazo dando”. Me llamó a mí. Pasé. - ¿Usted no se persigna? – me preguntó. - No, señor. Porque sé la lección. Tuvo que sonreír, y dijo: _ Empiece. Lo hice de alfa a omega, con seguridad. - ¡Bien, muy bien! – repitió él, satisfecho. Y me clasificó con la más alta nota. Ya en el recreo, hablé con Silva Garretón: - ¿Creés que si no estudiaste con persignarte vas a saber la lección? Estudiá y no te persignes. - ¿No crees en Dios? - ¿Para qué? – le dije, y sonreí – en los exámenes no está Dios. - Dios está en todas partes, dicen... - ¿Dicen? ¿Esperás que Dios se meta adentro de tu cabeza y hable por vos? ¡No! Metete los libros en la cabeza y olvidate de Dios. ¿Creés en milagros? - Sí. - Bueno, decile a tu Dios que haga el milagro de borrarte ese tacho que hoy te puso el profesor. - Yo quisiera no creer, pero no puedo dejar de creer – balbuceó el chico. 133 - Cuando seas hombre no creerás – le auguré – orgullosamente. Y me aparté. Yo entonces iba a cumplir quince años. Silva Garretón era mayor que yo, pero como yo era más alto, me sentía más hombre. LA RABONA De mi primera rabona o rata - ¿Por qué los españoles la llaman “hacer novillos”? – tengo un mal recuerdo. Ya íbamos a entrar a clase - estábamos en 4º. Año – cuando ví a Uteda, uno de los más grandes, ya un hombre: - ¿Quién me acompaña a hacerme la rata? Tuve un impulso. Nunca me había hecho la rata. Recordé que Rizzo, otro alumno también de los más grandes, al decirle yo que nunca había raboneado, mirándome conmiserativamente, como mira un muchacho de 19 años a uno de 15; me dijo: - ¿Nunca te hiciste la rata? ¡Qué panete! Al oír a Uteda pidiendo compañía para su rata - ¡Y qué honor para mí hacerla con Uteda, un hombre de bigotes que hablaba de mujeres! – tuve un impulso. Grité: - ¡Yo te acompaño! Y me fui con él mientras los demás entraban a clase. Yo iba pensando: ¿Dónde me llevará Uteda? Quizás me lleve a conocer mujeres... Pero lo oí, después de caminar algunas cuadras: - ¿Dónde vamos? - No sé, donde quieras. - Yo voy a la casa de una amiga. - Llevame. - No puedo. ¡Chau! Y me dejó solo, plantado en una esquina. ¿Qué hacer? ¿Adonde ir? Comencé a caminar por la calle Belgrano rumbo al río. Llegué al puerto. Hacía calor. La sed comenzó a torturarme. No tenía un centavo en los bolsillos. Los dí vuelta. ¡Nada! ¿Por qué se me ocurrió hacerme la rata, hoy precisamente, cuando no tenía un centavo? ¡Y qué sed! ¿Si vendiera un libro? Llevaba la Historia de América por Barros Arana, el Álgebra de Robertson. ¿Venderlos? Sí, pero ¿Después? Los iba a necesitar. Diría a mi madre que me los habían robado. Dudé un momento. ¡No! Decidí no venderlos. Seguí caminando impertérritamente por el Paseo de Julio. Aparecí en la Recoleta. Me senté en un banco, a descansar. ¿Y esto era lo que Rizzo y otros alabababan? ¿Esto era la famosa rabona? ¡Qué cansancio, qué sed y qué aburrimiento! En un almacén miré la hora. Las dos de la tarde. Ya hacía cuatro horas que andaba pesadamente, sin rumbo. ¡La famosa rata! ¡No iba a hacer otra, no! 134 Ahora – calculé – los muchachos están en clase de química, sentados, sin sed ni hambre. Porque empezó también a molestar el hambre. Por fortuna, en los jardines de la Recoleta descubrí una fuente que arrojaba un chorro de agua. Bebí aquel champagne cristalino. Me reconforté, seguí andando, andando. ¿Lo que aún debería caminar para volver a casa! Tomé la avenida Callao, parándome en las vidrieras, deseando que ocurriese algo, un choque de tranvías, una pelea... ¡Pero no ocurría nada, nada! La sed volvió a torturarme. Cansado, aburrido, seguí andando. De súbito, pegué un brinco y me zambullí en un zaguán. Por la vereda de enfrente iba una amiga de mi madre. ¡Si me hubiese visto! Ya la oía a la noche siguiente: “Ayer lo ví a tu hijo en Callao y Charcas, serían las tres de la tarde”. Y a mi madre: ¿Qué hacías en Callao y Charcas a esa hora?... ¿Qué responderle? Pero no me había visto. ¡Respiré! La alarma me quitó la sed, el hambre y hasta el cansancio y el aburrimiento por unos minutos. Con la tranquilidad volvieron a aparecer esos cuatro enemigos de un muchacho rabonero que no tiene un centavo, que sólo calcula cuánto le falta para llegar a su casa. Y cuánto falta aún para llegar a horario, no antes. Del colegio se salía a las cuatro, se tardaba, regularmente, veinte minutos en llegar a casa. No podía llegar antes de las cuatro y veinte. El reloj de una iglesia aún marcaba las cuatro menos veinticinco. ¿No estaría parado? ¡No esta ba parado, no! ¡Jue una! Era preciso seguir andando con sed, con hambre, con cansancio y con aburrimiento. Seguí andando. Al llegar a la esquina de Entre Ríos y Belgrano, donde me dejó Uteda, tuve un recuerdo puteador para el grandote. Y pensé: ¿Qué le diré mañana cuando me pregunte: ¿Y, qué tal te fue en la rata? Por supuesto, no le voy a decir: ¡Me aburrí y me cansé como una bestia! Seguí andando. Lentamente, “haciendo tiempo”, como andan los atorrantes, los que hasta han olvidado que existen almanaques y relojes. Seguí andando. Al llegar a Independencia y Entre Ríos miré el reloj de un negocio. ¡Las cuatro y dieciséis! Alegremente y aligerado, enfilé hacia mi casa. Pensé en lo que habrían guardado para comer, en los vasos de agua que me bebería. ¡Pero qué cansancio! De todo: aburrimiento, sed, hambre y cansancio; sólo esto me quedaba. Entré y me tiré en un sofá. Apareció mi madre, solícita: - ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? Y me pasó la mano por la frente, me tomó el pulso. -Fiebre no tenés. - Estoy cansado, nada más. ¡El calor! - Te he guardado este medio pollo frío con ensalada. Aquí tenés una compota de orejones. Me tiré sobre todo eso, a lo lobo furibundo. - No comas tan apurado, te puede hacer mal. 135 Yo masticaba, tragaba en silencio y pensaba: - ¿Rata? ¡No me agarra otra, no! ¿Y esto es lo que Rizzo, Uteda y demás cretinos alaban tanto? ¿Pero qué hacen ellos en esas seis horas, desde las diez de la mañana a las cuatro de la tarde? ¿Vagan como yo he vagado? ¿Se aburren como yo me he aburrido? ¿Se cargan de sed, de hambre y de cansancio como yo me cargué esta tarde? ¡Maldita tarde! Pero no terminaba todo allí: al otro día era preciso estar alerta para cuando llegase el cartero con la nota de la falta de ese día, así no se enteraban mis padres y llevar la nota al librero Don Ovidio que tenía un boliche a la otra cuadra del colegio y hacer que, por diez centavos, su tarifa, falsificara la firma de mi padre justificando la falta. ¿Todo esto para qué? ¿Para haberme cansado y aburrido, con sed y con hambre? ¿Para poder decir a los Rizzo y otros jactanciosamente: “Yo también me hice la rata”? Y oír a Rizzo: - ¿No es lindo hacerse la rata? Y yo: - ¡Macanudo! UNA FRASE Siempre sentí por mi padre admiración y respeto. Era un gigante de más de un metro noventa con una fuerza hercúlea y a quién todos se le acercaban dando muestras de respeto. La única capaz de levantarle el gallo era mi madre; pero ¿a quién no era capaz de levantarle el gallo mi madre? ¿Cómo no admirarlo, cómo no respetarlo? Lo oía contar sus aventuras inverosímiles para abrirse cancha en la lucha por la vida, aventuras reales, y lo oía con placer. Sus opiniones me sonaban a pura sabiduría. Jamás me hubiese atrevido a contradecirle, yo que a mi madre la rebatía continuamente. Una vez una frase de él me hirió. Estaba yo doblando un diario, mal doblándole, según mi condición de inepto nato para los trabajos manuales, él me sacó el diario de las manos, lo dobló cuidadosamente, como lo hacía todo, con sus manazas de las que salían los más delicados y frágiles trabajos; pero al fin dijo esta frase: - ¿No sabés doblar un diario siquiera? Sos como ese viejo inútil de Guido Spano. ¿Cómo? ¿Guido Spano un viejo inútil? ¿Por qué? ¿Pero acaso no era el autor de “Nenia”, que yo sabía de memoria? Quien era capaz de escribir “Nenia”, ¿podía ser tildado de inútil? ¡Y por mi padre! Yo admiraba a Guido Spano. En el colegio, el profesor de literatura se había encargado de acrecentar esa admiración, y ahora, mi padre, a quien yo también admiraba, ¿decía esto de mi otro admirado? Entraron en conflicto dos admiraciones. La 136 frase me hirió profundamente. No me atreví a preguntarle por qué juzgaba inútil a Guido Spano. ¿Lo había leído? ¿Pero mi padre habría leído un verso en su vida trabajada, afanosa, aspérrima? Recordé que una vez mi madre me había mostrado un poema escrito por él en la época del noviazgo, un poema en el que descubrí – espantado – alguna falta de ortografía. Pero si mi padre había escrito aquel poema de amor – malo, cursi por supuesto – algo habría leído. ¿Por qué entonces juzgaba así a Guido Spano, el autor de “Nenia”, el autor de otras composiciones tan puras, tan suaves, tan finas, tan bellas, tan inspiradas, según mi juicio y el del profesor de literatura? QUINCE AÑOS Adolescencia: Edad en que uno se complace hablando con menosprecio de la Mujer, porque no se puede poseer a todas las mujeres que uno desea. LOS PROCERES ¿Qué idea tuve de los próceres en mi infancia y aún en mi adolescencia? La que tuve de las figuras sobresalientes de la historia guerrera – Alejandro, Ciro, Aníbal, César, Napoleón – y de los autores clásicos. Eran la perfección absoluta. Cuando supe, por ejemplo, que San Martín padecía de reumatismo, que había cruzado Los Andes enfermo o que Belgrano era gordo, y no el esbelto figurín que, tremolando la bandera, se exhibe en su estatua; sentí una decepción. Al humanizarse se me empequeñecieron. Sentó por ellos lo que más tarde sentí al descubrir – ya hombre – que Cervantes había cometido errores, que había escrito: “Hoy hacen quince años”, y no “hoy hace quince años”... Nos presentaban a los próceres extranjeros con defectos: Bolívar, Artigas, Washington, o no como dechados de perfección. En cambio, algunos próceres argentinos – o presuntos próceres - , mediocridades frente a aquellos, eran grandes hombres siempre. Esto nos llenaba de orgullo. Nos ayudaban – maestros y profesores – a encaramarnos sobre un pedestal, a ser nosotros también, a nuestra vez, un poco estatuas por el sólo hecho de haber nacido en Argentina, como los próceres. Después, la verdad, de un empujón nos tiró al suelo con pedestal y todo. La caída fue un poco brusca; aunque ya teníamos edad para soportarla. ¿Por qué exponernos a esta caída? 137 PALABRAS DIFÍCILES En cuarto año volví a ser el alumno excelente que había sido en primero, después de pasar por un segundo y un tercer Año mediocres. En casi todas las materias tenía la más alta nota, excepto en literatura, y no porque no estudiara, sino porque el profesor – un maniático – había descubierta que la primera composición que hice en el año había sido copiada. Desde entonces, por más que me esforzase en comprender y en repetir lo que Calixto Oyuela decía en su libro – el texto de teoría literaria -, siempre mi clasificación era regular. Este regular desentonaba en mi boletín entre buenos y muy buenos. Decidí vencer la resistencia del profesor. Ya sabía que, aun cuando repitiese al pie de la letra el libro, no pasaría de regular. Encontré otro medio. Todos los meses hacíamos una composición sobre tema libre. Me tomé el trabajo de aprender diez o quince palabras exóticas – palabras difíciles, como las llamábamos nosotros. Fatigué el diccionario. Luego, a la composición, nada notoria, la meché de palabras difíciles. La clase siguiente, el profesor me llamó al frente. Y exabrupto, me preguntó: ¿Qué quiere decir esto? – una palabra difícil de las empleadas por mí. Respondí. -¿Y esto? – otra. Contesté. Y así las diez o quince empleadas. Muy bien, juzgó él. Y desde entonces me clasificó con muy bien. Pero desde entonces, y hasta fin de año, debí preocuparme en estudiar palabras difíciles para mecharlas en las composiciones. Otros alumnos me imitaron. Creo que ese año el profesor de literatura debió recurrir al diccionario más veces que en toda su anterior existencia. DON YO A mi madre le gustaba hablar de su familia, de los puestos que habían ocupado miembros de su familia, de todo lo que habían poseído, de su riqueza. Pertenecía a una familia venida a menos, por eso quizás se complacía en recordar lo poseído. Citaba fincas ya en otras manos, enumeraba apellidos: Palacios, Medrano, Agüero, Zavaleta, Castro, Saavedra Lamas. Se detenía en Gabino Palacios, hermano de un obispo, su abuelo, padre de mi abuela, paraguayo de origen, hombre que había acumulado riqueza. Le placía citar los bienes que mi abuela había heredado de él y que mi abuelo se encargó de arrojar al desgaire en negocios descabellados, hasta quedar en la pobreza. Desde niño oí yo esto sin darle importancia. El pasado no me interesaba en absoluto. Además, el pasado eran los otros. Y lo que tenía 138 importancia para mí no eran los otros, sino yo. Este Don Yo – de Sarmiento – iba engrandeciéndose, inflándose como un globo de gas a medida que aumentaba en años (Ya disminuiría también con los años). Ya había entrado yo por la ancha calle de las ideas revolucionarias, negadoras, más aún, exageradamente despreciadoras del pasado. La adolescencia es siempre desmesurada. Llegó un momento en que esa enumeración de riquezas perdidas, ese desfile de apellidos entre los cuales no hallaba yo uno que mereciese mi admiración cabal - no había un Moreno, no había un Robespierre – terminó por fastidiarme. Cierta vez en que ella estaba elogiando a no sé cuál de sus antepasados, la interrumpí: - ¿Tu familia? ¡Bah, tu familia! - ¿Qué tiene mi familia para que la desprecies? - Ninguno vale nada. - ¿Y quién vale? - ¡Yo! Yo valgo más que todos tus parientes juntos. Yo, don Yo, en aquel momento aún no había empezado a escribir. Era sólo un adolescente atiborrado de lecturas y en el cual bullían propósitos en estado de niebla. Mi madre, nada remisa a replicar, me llamó vanidoso a gritos, indignada de que me creyese superior a Fulano o a Mengano, uno diputado, el otro gobernador de la provincia. Yo en ese momento no me juzgaba por lo que era, sino por lo que soñaba ser. Era un adolescente. ¿Qué adolescente no es Don Yo? “Yo soy Don Yo” – rugía Sarmiento una vez en la Cámara – una cámara de mediocridades con título universitario; pero Sarmiento, como buen genial, no había perdido su juventud, (su fe en sí mismo, arrogancia, presentimiento de futuro) ni aún a los setenta y pico de años. LITERATURA En cuarto año el profesor nos pidió el libro de texto de Calixto Oyuela. Me resultó odioso desde la primera página. No lo comprendía. Era un fárrago de definiciones absurdas. El curso lo comenzó el profesor – Alejandro Lucadamo – le decíamos “Lacagamo”, el mismo que habíamos tenido como profesor de gramática en segundo año – lo comenzó con un dictado. Llegó a la clase siguiente horrorizado por la cantidad de faltas de ortografía que encontró en todos. Nos hizo estudiar el primer capítulo y en la clase siguiente escribir una composición. Yo no entendía nada de aquellas divagaciones del retórico Oyuela. Copié. Lo hice seguramente sin astucia. El profesor se dio cuenta de que yo y otros seis o siete habíamos copiado. Desde entonces, 139 por más que estudiara, siempre me ponía regular: dos puntos. El doctor Lucadamo, un hombre colérico, se empeñaba inútilmente en querer hacernos admirar a los clásicos españoles. Era él un retórico, estaba al margen de la vida, como Oyuela, el autor del libro de texto. Los retóricos son idólatras. Crean modelos que no son obras sino simples nombres en los cuales se amparan, como los sacerdotes en sus ídolos – santos – para explicar lo que no pueden explicar. Los profesores de retórica – al menos aquel, seguramente anticuado en sus ideas, una vez hizo en clase una diatriba de Zola, a quien nosotros leíamos con deleite -. Los retóricos imponen a los clásicos como una autoridad de la que ellos son los representantes. Para mí, entonces, un escritor clásico - Cervantes, Quevedo, Juan Luis de León, Lope de Vega... – era un ser perfecto y odioso a fuerza de ser temido. Ya en la vida, ya hombre, al constatar que los escritores clásicos estaban lejos de esa perfección absoluta a nosotros impuesta, se me humanizaron. Y los admiré, los amé. Los amé y admiré conscientemente. Los vi cercanos a mí. Antes se esfumaban en una lejanía, entre nubosidades de palabras sin sentido. Me aburrían. Yo era un lector apasionado,, devorador de revistas -¡Oh, Caras y Caretas, Oh. P.B.T. – y de libros – Oh, Fray Mocho; Oh Hernández! No comprendía por qué el profesor hablaba desdeñosamente del “Martín Fierro” y alababa las retorcidas “Soledades” de Góngora. EL PERRO Y EL ALMA Dígase lo que se quiera sobre la inteligencia del noble bruto, o sea el caballo, sobre la superioridad del modoso gato como buen camarada y de la “guaranguería” del bullicioso perro, afirmo yo que si el hombre tiene un alma inmortal – refugio de optimistas – además de su carne perecedera; el único animal que también la posee es el perro. El perro es el único de entre los animales que sueña como el hombre. Es decir, el único, a estar por las teorías espiritualistas, que abandona su cuerpo inerte, que olvida a su cuerpo, y se lanza a otros mundos. Los perros se estremecen o gimen o simulan ladrar mientras están durmiendo. Todos los demás animales, duermen tranquilos. El mono, tan semejante al hombre y el loro que habla como el hombre, no sueñan. Si el hombre tiene alma, el perro también tiene alma. Y si existe un “más allá”, me es indiferente encontrarme con algunos seres humanos que he conocido en mi vida, pero no me resigno a encontrarme con los perros que he amado. 140 ELEGÍA PERRUNA Perros, queridos perros que acompañasteis los turbulentos días de mi infancia, perros amigos, perros mansos, perros de los que sólo buenas acciones recordar podría, ¿cómo al evocaros no voy a sentir que una ola de emoción desciende hasta mi pluma y la estremece, perros inolvidables, perros inolvidados? Allá, en los días cuando yo pronunciaba mis primeras frases, un amigo – según me contaron – se presentó con un cachorro. Lo traía en el bolsillo. Lo llamé Vaca, porque para mí, como para los indios que llaman vaca al avestruz, por ejemplo, todas las bestias eran Vaca. Y este nombre, Vaca, le quedó al perro. Creció, no mucho. Vaca no era un perro de raza. Era un perro atorrante, un perro ladrador, guardián, valiente. Se atrevía con gatos, con ratas, con perros de toda clase, mucho más grandes y poderosos. Vaca no temía. Era un perro gaucho, según frase de mi abuelo, admirador y cultor del coraje. ¿Cómo no admirar a Vaca? Y a pesar de su bravura, yo podía hacerle de todo. Montarlo, tirarle las orejas y la cola. No gruñía. Todo lo soportaba de mí. Vaca era muy inteligente. Sabía de seguro que su misión era la de ser un camarada mío. ¡Y qué camarada! Ya he relatado – en prosa – y llorado – en verso – lo que su muerte me produjo. Fue el primer dolor de mi vida. La primera vez que la muerte me salía al paso y de entre los brazos me arrebataba un ser querido. Lloré. Lloré hasta que mi abuela Rosa, a quien yo idolatraba me dijo: Si llorás así por un perro, ¿cómo vas a llorar por mí cuando me muera? Esta espantosa posibilidad, la de la muerte de mi abuela idolatrada, contuvo mi llanto. No lo lloré más, pero no lo olvidé nunca. ¿Cómo olvidarte, Vaca, el primer amigo, el primer amigo verdadero de mi vida? Enfrente de casa, mi padre tenía un corralón en el cual se guardaban andamios, cal, ladrillos, maderas... El guardián de ese corralón era Moro, un perrazo negro. Se odiaban con mi querido Vaca y, por supuesto, yo lo odiaba a Moro. Cuando se encontraban, pelea segura. Los dos perros se trenzaban, iracundos. Intervenían los muchachos para separarles. Vaca, pese a la superioridad del perrazo, luchaba denodadamente, sin ceder. Luego de cada pelea, los elogios de quienes la presenciaban eran para Vaca, mi perro. Los elogios me llenaban de orgullo y mi amor por Vaca crecía. A Moro lo mató un ebrio a balazos. Ya en Buenos Aires, uno de mis hermanos recibió de regalo un perrillo negro, rizado. Le puso Menelik, nombre popular entonces en que el rey africano aparecía como un héroe ante la agresión italiana en Abisinia. Menelik fue nuestro mejor juguete, un juguete vivo, gracioso. Cuando 141 murió, mi hermano Ángel, gran amigo de perros y gatos, apareció con un perro sucio, un perro de la calle, un cachorro. Mi madre se resistía a aceptarlo; pero supimos tenerlo escondido en el fondo de la casa y el perro de la calle se quedó definitivamente. Era vivaz y corajudo, como son todos los perros de la calle. Le pusieron Bandido de nombre. Y como Bandido es muy largo para ser nombre de perro, le quedó la contracción del nombre. Se le llamó Dido. Un día Dido desapareció. Seguramente volvió a la calle, a su libertad. Por ésta despreció la vida regalada que se le ofrecía. Mi hermano Ángel apareció otra vez con un can nuevo, también de la calle, cerduno, sin apariencia ninguna. En ese momento él y yo éramos grandes lectores de Sherlok Colmes, el pesquizante, devotos de sus aventuras. Por supuesto, el perrucho se llamó Colmes. Vivió muchos años en casa; en cierta oportunidad lo pisó un carro, quedó rengo, aunque sobrevivió. Como buen perro de la calle, era duro para morir. Convivió en casa con Pingo, un perrillo de lanas, blanco, un primor que le regalaron a mi hermana Adah. Dormía en la cama con ella, cumplía el lugar de muñeca en su corazón maternal. Mi hermana lo vestía, lo perfumaba, lo engalanaba de cintajos. Un día el bello perrillo languideció y al otro murió. Mi hermana lo lloró como a un hijo, como hubiese llorado a un hijo – como la iba a llorar yo a ella unos años más tarde, cuando en plena juventud promisora... ¡Ah, queridísima Adah! Quedó la casa sin perro, aunque sólo por unos meses. Alguien me regaló a mí un cachorro de gran cabeza y grandes patas. Me lo regaló diciendo: Va a crecer poco. El perro, sin embargo, comía alarmantemente. Y comenzó a crecer. Se transformó en un esbelto y gran perro de raza escocesa, hermoso. Yo ya tenía mis lecturas poéticas y le puse Lelián, en honor a Paul Verlaine, “le pauvre Lelián”que yo conocía más por Darío, por el “Responso” de Darío, que por las propias poesías del autor de “Sagesse”.Lelián imponía. Si alguien – carbonero o verdulero – entraba, él, civilizado, casi cortés, lo acompañaba hasta la puerta cancel y allí, por no morderlo, sí para quedar bien consigo mismo, le daba un hocicazo en el traste. Era como un saludo y una advertencia: Ya sabés, podría morderte, pero no te muerdo. El hocicazo de Lelián nos hacía mucha gracia, a nosotros, no al que lo recibía. Murió Lelián y apareció Tigre. Un buldog. Pequeño, rechoncho, fuertísimo, los caninos afuera de la bocaza, las patas en arco. Se llamó Tigre por su color. Era el terror de los muchachos. Me paseaba con él entre los que me hubiesen prometido “dármela”. Nadie se atrevía a mirarme siquiera. Tigre me quería singularmente. Se echaba al lado de mi cama y si alguien entraba al cuarto, gruñía. Con Tigre a mi lado me sentía seguro de enemigos y de ladrones, hasta de fantasmas. A Tigre me lo robaron. Era 142 un perro de raza, alguien me contó que robaban esta clase de perros para cría. Lo busqué meses. De seguro se lo habían llevado lejos del barrio. Después de Tigre apareció Diógenes. El nombre lo puse yo, los demás no lo aceptaron. Lo llamaban Tito. El perro obedecía a los dos nombres. Entró un día en casa, venía libre, de la calle. Se le dio de comer. Estuvo una semana y desapareció. Volvió a aparecer a los quince días. Y se fue de nuevo. Diógenes tenía, seguramente, dos casas. Iba de una a otra, era un perro atorrante con algo de foxterrier, simpatiquísimo, ligero, peleador, confianzudo. Por fin, no volvió más. ¿Preferiría la otra casa, lo atraparía la perrera? Me inclino por esto último. Diógenes era demasiado inteligente para ser injusto Muchos gatos también pasaron por mi casa. Nunca me aficioné a ellos. Los gatos no tienen alma, personalidad. Son todos iguales, son indiferentes y egoístas. Los perros son todos distintos, son como las personas, tienen personalidad. El perro es de un plebeyismo franco, el otro, el felino, es aristocrático y sutil. Aquel, atropellador y ruidoso, es un guerrero; éste, modoso y lindo, es un diplomático. El perro ladra escandalosamente, protesta; el gato maúlla suave, gime. La solterona rica, el ser más frío de la creación, ama a los gatos y detesta a los perros. ¿No es bien significativa esta predilección por el amodorrado y silencioso felino? Hay una reflexión de Rivarol que define a los gatos. Dice: “Los gatos no nos acarician, se acarician en nosotros”. Los perros sí nos acarician. Los perros son efusivos, a veces demasiado, de una efusividad grosera, como la de Lelián que, puesto en dos patas, se nos echaba encima para abrazarnos y nos lamía la cara. Además, los perros son inteligentes y lo demuestran. Yo he querido a los perros que pasaron por mi infancia como a amigos, como a compañeros. He olvidado a muchos seres humanos que pasaron por ella, a los perros no los he olvidado, no los olvidaré. Debo terminar esta elegía perruna con una observación genial de González Prada. Dice: “Jesucristo nos parecería más grande si en alguna de sus peregrinaciones le divisáramos seguido de un perro”... MARI – ROSA Mari - Rosa me inició en el amor. ¿Cómo no recordar con gratitud a aquella galleguita primorosa? Yo tendría diez y seis años, ella más de veinte. Vivaz, pequeñina, graciosa, dulce. Ojos de luz, cabellera oscura, alborotada de rizos. Era mucama y tenía novio. Los domingos salía con él. Pese a esa circunstancia, ella comprendió que yo la devoraba con los ojos y el pensamiento, una tarde en que habíamos quedado solos, se ofreció a cebarme mate. Trajo uno, 143 trajo dos... el tercero quedó sobre la mesa de luz, enfriándose pacientemente. ¿Cómo no recordar a aquella galleguita cálida? Después, no necesitaba ella buscarme a mí. Desde entonces no esperé la circunstancia, las provoqué. Pero si el mal no dura toda la vida, el bien dura mucho menos. Una mañana, al levantarme, supe que Mari – Rosa se iba. Y me confesó por qué: estaba embarazada. - ¿Vas a tener un hijo? – le pregunté. - Sí. - ¿Mío? - No, de mi novio. - Entonces, ¿me dejás? - Él ha prometido casarse conmigo. Tú no te podrías casar. Eras muy joven- Tu familia... ¿Comprendes? Se fue prometiéndome hablarme por teléfono. No llamó nunca. Yo... yo nunca la olvidé. De tarde en tarde me llegaba su recuerdo. La veía en mis brazos: fresca, juvenil, sonriente, la sentía entre mis brazos, la apretaba entre mis brazos. Comenzó a pasar el tiempo implacable. Un día, ya algunas canas me atornillaban la cabeza, en un colectivo, frente a mí, ¿quién era esa mujer gorda con rasgos de belleza lejana? ¿Yo la conocía? Ella me miró indiferente. Se levantó el hombre que estaba sentado junto a ella y se sentó una joven. La llamó “mamá”- Por ella la reconstruí. ¡Mari – Rosa! La miré intensamente. Desvió la vista. Al bajarme, le dije: - Adiós, Mari – Rosa. Me miró sorprendida. Sin reconocerme. Ese día anduve triste. Me decía: - ¿Para qué la habré visto? Hubiese deseado no verla más. Tener de Mari – Rosa, aquel bombón de carne sonrosada, la imagen que en mi mente había guardado desde entonces, cuando yo tenía aquellos diez y seis años vehementes, anhelantes, briosos. ¿ Para qué mi suerte mala había interpuesto entre aquella Mari – Rosa grácil, juvenil y alegre, esta mujer gorda, fláccida? Pasó más tiempo, la mujer gorda del colectivo se fue borrando de mi mente. Ahora, si cierro los ojos, veo a aquella farruquiña que me cebó mate y besos, mate y dicha. ¿Cómo no recordar con gratitud a Mari – Rosa? SENDOS El poeta Almafuerte se nos aparecía misterioso, raro. A veces, en alguna revista, se publicaba uno de sus poemas. No lo comprendíamos en gran parte, pero eso contribuía a que nuestra admiración se agigantase. No lo comprendíamos seguramente – según nuestro juicio – porque era muy profundo. Nunca íbamos a suponer que no lo comprendíamos porque la filosofía del poeta era 144 confusa, contradictoria - ¿no había hecho él mismo el elogio de lo contradictorio, al decir: “y como buen genial contradictorio”? Su cristianismo demoledor, anárquico, nos seducía. Su existencia de solitario, en la casucha de La Plata, sus anécdotas de justiciero y valiente; contribuían a presentárnoslo como un enviado de la verdad, un apóstol de la pobreza, un redentor de miserables. Cuando llegó a mis manos su poema “El Misionero”, cuya longitud nos asombraba, yo que ya había estudiado gramática y recordaba algo de ella, me encontré con este cuarteto: ...”Yo deliré de hambre sendos días, y me dormí de frío sendas noches, para salvar a Dios de los reproches de su hambre humana y de sus noches frías”.. Pero, me dije, ¿cómo el gran Almafuerte emplea ‘sendos`. ‘sendas` de manera que aparecen siendo sinónimos de “muchos”, “muchas”? ¿Podrá no saber Almafuerte que son adjetivos distributivos, que no se los puede emplear en sustitución de “muchos”y “muchas”? Le escribí una carta, muy respetuosa, muy admirativa, advirtiéndole el error. Esperé respuesta. La respuesta del bardo, del novato; no llegó nunca. Aunque en ediciones sucesivas del poema desaparecieron esos “sendos”, “sendas”. ¿Quién los corrigió? ¿Él? Lo dudo. No era Almafuerte hombre de corregirse porque un muchacho – le envié la carta diciéndole mi edad -, estudiante de gramática, le hubiese encontrado un error a su poema. El sentía desprecio por los conocedores de gramática. Este mínimo conocimiento lo sustituía con genio, según él aseguraba. Y nosotros se lo aprobábamos. Al fin, ¿qué eran Moner Sans o Calixto Oyuela a quienes debíamos los mayores aburrimientos, mediante sus libros de gramática o de teoría literaria, sino gramáticos sin genio? RECURSOS PARA COPIAR EN LOS EXÁMENES En matemática, en francés o en inglés; ¿cómo no copiarse? Las fórmulas que la memoria no retiene se escriben en los puños de la camisa, en papeles diminutos, en las uñas de los pulgares. Los recursos son infinitos. Más ingeniosos cuanto más álame es el profesor. Había dos o tres alumnos ‘fuertes` en matemática o ’fuertes` en francés o en inglés. Esos alumnos irradiaban. Copiaba de ellos el que estaba detrás y de éste otro, y otro y otro... Si el ‘fuerte`se equivocaba - ¡cosa imposible! – se equivocaba toda la fila. ¡Todos cero!, detrás del ‘fuerte`, como si él se hubiese atado con una soga a los demás y fuera a atravesar un río, siendo el único que sabía nadar. 145 Pero no siempre se tenía un ‘fuerte`cerca y era preciso bastarse por sí mismo: escribir fórmulas o tiempos de verbo en el pupitre, o, recurso extremo y seguro ya que allí no iba a introducir la mano el profesor más inquisitorio, meter el papel de auxilio en la bragueta. El profesor que desde su tarima echaba vistazos de cóndor en busca de una presa, daba el grito alarmante: - ¡Usted está copiando! - ¡Revíseme! – contestaba el alumno, ya con el papel auxiliar hundido en la inexpugnable cueva. El profesor se aproximaba: Abría el pupitre, buscaba en el cajón, en el suelo, metía la mano en los bolsillos del culpado... ¡Nada! Volvía a su tarima, corrido. El alumno, triunfante, se sentaba, ¿a pensar?, a pensar cómo podría hacer para sacar nuevamente el papel auxiliador de su memoria, nada frágil, ya que podría repetir cuantos goles se hicieron tales y cuales clubes de fútbol tres o cuatro años antes; aunque ha olvidado el planteo de tal teorema o cómo se escriben en inglés o francés algunas palabras no familiares. Hallar el recurso de copiar, de burlar la vigilancia del profesor, ¡qué proeza esa de vender a la autoridad, antipática siempre! LULU – VENUS Al desaparecer Mari – Rosa, ¿cómo cumplir con la imperante necesidad en que ella me había iniciado? Una noche en un café, le hice confidencias a un amigote ocasional. Éste, ya un hombre, se prestó a sacarme del laberinto: - Vamos aquí a la vuelta, en la calle Pozos... ¿conocés la casa? - La he visto, pero no entré nunca. No sé si me dejarán entrar. - Sí, muchacho. Aparentás más edad. Y yendo conmigo... Dudaba. Él insistió: - Tomate un wisky, y vamos. Tomé dos wiskys y fui. Aquello me transformaba. Me sentí locuaz y valeroso. Fuimos. Él me presentó a una francesa joven. Una muñeca rubia. Naturalmente, se llamaba Lulú, era su nombre de batalla. Salí de allí alegre, triunfante, como quien ha cumplido una hazaña, como quien ha vivido una gran aventura. - ¿Qué tal? - me preguntó mi guía, ya otra vez en el bar y frente a una taza de chocolate con churros. Por consejo de él, debía fortificarme. - ¡Macanudo! – respondí gozoso. - ¿Tenías miedo? - Quizás, un poco. No sé si era miedo... - Lulú es una buena muchacha. Además, como francesa, conoce todos los secretos. 146 - ¿Qué secretos? - Los secretos del amor. - ¿Pero qué secretos tiene el amos? – pregunté, ingenuo. - ¿Para qué los vas a aprender? Sos un muchacho, eso se aprende después de los sesenta... ¡Lulú! Ayer una galleguita, después una francesita... ¡Oh, amor internacional! Lulú ‘trabajaba` - era su término – en la calle Pozos 657. La casa está allí todavía, pero ahora viven en ella “personas decentes”. ¡Pobre Lulú! Ella tan linda, tan suave, tan modosa, tan delicada, ¡no era una persona decente! Si oigo hablar de Venus, pienso en vos, Lulú. La diosa Venus surgiendo de las aguas, tendía tu cuerpo armonioso y leve, tendría tu cabellera rubia; hablaría como vos, en voz baja, como si dijera algo misterioso, aunque dijera tonterías como vos, Lulú – Venus. LECTURAS No sé que he perdido o que he adquirido al través de mi vida y de mis múltiples lecturas, pero a Julio Verne, uno de los autores predilectos de mi adolescencia; ya no lo soporto. Igualmente no lo soporto a Dumas, otro de mis predilectos. Quise volver a entretenerme con “El Chancellor” de Verne y con “El collar de la reina” de Dumas. Me aburrían. Empero pude releer a Conan Doyle en “El sabueso de los Boskerville” – o a Wells – “El hombre invisible” y “Los primeros hombres en la luna” – también predilectos de mi primera juventud. ¿Y Eugenio Sué y Emilio Zola? No he hecho aún la prueba con “Los misterios de Paris”, novelón magnético de mi infancia que aún conservo en una edición española que fue de mi abuela, año 1848; pero sí he releído fragmentariamente a “Los hijos del pueblo” que tanta influencia tuvo en la evolución de mis ideas y al que también conservo en una viejísima edición española. ¿Podría releer “La Tierra” de Zola? Lo dudo. Sí, “trabajo”, otro libro que para el despertar de mis ideas encaminadas hacia el socialismo cuando mis diez y siete años, lo empujó violenta y eficazmente. “Los Miserables” de Hugo, sólo son releíbles por fragmentos. Hay allí tales exageraciones - ¡Oh, pueril romanticismo! – que hacen sonreír. Por ejemplo, ese final de la batalla de Waterloo en el cual se atribuye a Dios la derrota del emperador de Francia, y se la atribuye por celos de Dios hacia la gloria del minúsculo derrotado. Eso hoy, después de enfocar la historia desde otro ángulo, es ilegible. Mi abuelo Ángel era un admirador de Julio Verne, Había hecho encuadernar varios libros de él en dos grandes tomos. Recuerdo: “Viaje a la luna”, “La vuelta al mundo 147 en cuarenta días”, “Viaje al centro de la tierra”... En uno de ellos, un personaje de Verne, gran tomador de café, había combinado una fórmula de caracolillo, moka y algo más. Mi abuelo, en homenaje a Verne, la hacía preparar para sus amigos. Las novelas, en aquellos años que no existían ni radio, ni televisión, ni cinematógrafo, ni tan siquiera vitrola; ejercían una positiva influencia sobre todos. Mi madre , por ejemplo, fue llamada Angelina porque así se llamaba el personaje protagónico de “La adúltera inocente”, una novela de Pérez Escrich que leí y releí en mi infancia, como otra del mismo autor: “El cura de la aldea”. Hasta mis quince años yo entré a seco con la biblioteca de mi padre, un enorme mueble adonde habían ido a parar todos los libros de la casa, en baturrillo informe. Allí había de todo, desde noveloneros – Fernández y González con “El cocinero de su Majestad” – hasta clásicos: las novelas picarescas de Cervantes, Mateo Alemán y Quevedo, incluso “El Lazarillo de Tormes”, y desde las poesías de Jorge Isaacs – con su ‘María, edición argentina`- hasta el “Martín Fierro” en una de sus primeras ediciones y el “Fausto Criollo” en una edición echa a beneficio de algo que no recuerdo. Quizás fuese la primera. ¿Qué se hicieron? No lo sé. ¡Y cuánto daría ahora por tenerlos, aun sin ser bibliófilo! Después de los quince años comencé a construir mi biblioteca propia, la de mis gustos e inclinaciones. Poesía antes que nada, todo lo que encontré en los libros de la editorial Maucci, en sus antologías particularmente, y todo lo que encontré de sociología en la Biblioteca Sempere – la “biblioteca blanca”. No me cayó a mano Marx, pero sí Kropotkine, Prudhom, Nietzsche... ¡Cuánto le debemos los “muchachos de antes” en cuanto a inquietudes sociológicas, a esta biblioteca blanca y a otra amarilla, también de Barcelona! Cuánto le debemos también a la “Biblioteca de la Nación”, a la cual mi padre estaba suscripto, en cuanto al conocimiento de novelas. Los grandes maestros del realismo ruso, desde Gogol y Gorki, que profundamente nos iban a influir, los conocí yo después de las veinte años. ¡Leer, leer, leer todo, leer malo y bueno qué era malo, qué era bueno? Nadie podía decírnoslo. Para nuestro profesor de literatura, Zola era malo. Así lo dijo en clase. Y nos despertó el ansia de leer a ‘Naná. Para mi madre, Sué, en sus “Hijos del Pueblo”, por ir contra la religión, era lectura prohibida. Por eso, precisamente, lo leí con ansia. ¡Leer, leer, leer! Leer todo, devorar, desde “Mimí, revista de putas para hombres solos”, según pregonaban sus vendedores a voz en cuello en los tranvías, hasta “Caras y Caretas”, leer todo, leer desde Vargas Vila, muy difundido, hasta Flaubert, recóndito. El caso era leer. Pasar hasta las tres o cuatro de la mañana, leyendo a la luz de una vela “El buen mozo” de Maupassant o “Amalia” de Mármol o 148 una “Historia Sagrada”, mientras los libros de texto dormían en un cajón, sin tapas, con muchas hojas arrancadas a fin de zambullírselas en un bolsillo o en la bragueta en los momentos de apuro, cuando los exámenes escritos. Y no sólo pasar en el examen, sino eximirse de ir al oral que demostraría nuestra ignorancia.. Leer todo lo que no exigían los programas de estudio, todo lo que no fuese aburrido, pesado, indigesto. Leer lo que encendía la imaginación liberadora. Todo lo que era revolución y poesía. HERNANDEZ Y FRAY MOCHO Dos autores argentinos que merecen renglón aparte al hablar de mis primeras lecturas: Hernández y Fray Mocho con su “Martín Fierro” y sus “Cuentos” respectivamente. A Martín Fierro lo conocí antes de aprender a leer. Mi abuelo Ángel, gran admirador del poema – y amigo del autor y sobretodo de Rafael, el hermano - lo recitaba. Yo aprendí algunas de sus sextinas de memoria, con sólo oírselas. “Vizcacha” era su personaje predilecto. Mi abuela, en cambio, aunque nada belicosa, prefería a Martín Fierro. Lo elogiaba por la manera que éste comentaba el abandono que su mujer había hecho del rancho, “en busca del pan que él – Fierro – no le podía dar”. Este sentimiento de mi abuela lo comprendí con los años, pero entre Cruz y Fierro, peleadores, o Vizcacha, pícaro, mi predilección estaba con la de mi abuelo. In mente lo imaginaba con la barba que el viejo consejero tenía en las ilustraciones, y mi abuelo – de quien tantas diabluras se narraban – se me convertía en el viejo Vizcacha del poema. Mi padre introdujo a Fray Mocho en casa. Desde la aparición del primer número de “Caras y Caretas” (1898), la revista que publicaba sus cuentos semanalmente, hasta la muerte del “Mocho” – como se le decía – el año 1903. Mi padre leí el cuento a mi madre, lo comentaban, a veces aprendían algunas de sus frases pícaras o risueñas. Yo tomaba la revista, me aislaba y volvía a leer y releer el cuento. El día que murió Fray Mocho fue un día de duelo en casa. PIROPEAR El pantalón largo nos concedía el derecho de piropear a cuanta muchacha – casi todas mayores que nosotros – pasaban por la esquina donde, en racimo bullicioso, nos reuníamos los muchachos. Los piropos iban desde los inocentes a los más procaces. Aún no regía un decreto 149 policial por el que se multaba con cincuenta pesos o dos días de calabozo al que piropeara a una mujer. A su sola queja, sin necesidad de testigos, el piropeador era conducido a la comisaría. Nosotros, muchachotes que ya habíamos empezado, no pocos prematuramente, a pasarnos la navaja por las desiertas mejillas o que nos dejábamos una mancha de bozo en el labio que algún día pudiera ornar el hombruno bigote; necesitábamos exhibir nuestra capacidad de amar, y piropeábamos. A algunos hasta se le iban los deseos por la mano imprudente. Entonces la muchacha protestaba o, amenazante, prometía volver con el padre o el hermano. En una ocasión, ¡qué anécdota ridícula! Le dije algo a una mujer no muy joven. Le dije algo florido y ella me sonrió. ¿Por qué me sonrió? No es difícil que haya sonreído a mis pocos años, a mi atrevimiento, quizás por satisfacción, ella entrando en el crepúsculo y y recibir piropos de quien estaba en el inicio de la aurora. Mis amigos o compinches de esquina, interpretaron como que ella aceptaba mis requerimientos y me empujaron: - ¡Seguila, che! – Yo dudaba - ¿No seas otario, andá! ¡Seguila! Hice de tripas corazón y me fui tras la buena moza que me doblaba la edad. Prudentemente, a media cuadra de distancia, me fui tras de ella. Dobló en la esquina. Doblé yo, ya fuera de la visual de mis amigos, la dejé ir, la dejé ir... A la noche siguiente, alguno me preguntó: - ¿Y ché? ¿Cómo te fue? - ¡Macanudo! Nada más. Todos hombres – tan hombres como yo – no inquirieron detalles. Para hombres bien hombres, en asuntos de amor, todo quedaba sobrentendido, todo en el misterio de la aventura. INVENTOS A nuestra generación le ha tocado la singular fortuna de presenciar el nacimiento y desarrollo de inventos trascendentales. En La Plata, quizás en el año 1895, vi una carrera de triciclos que se efectuó en el bosque. De esos triciclos, con una rueda grande adelante y dos pequeñas atrás, nació la bicicleta. Los primeros automóviles que llegaron a Buenos Aires, frágiles “cafeteras”, atraían la curiosidad de chicos y grandes, como si se tratara de una exhibición de animales exóticos. La gente se arracimaba a observarlos, a hacer comentarios admirativos los jóvenes, despectivos y escépticos los ancianos. Todo ello poco antes del 1900, siglo XIX “el estúpido siglo XIX”, como lo llamó un “enfant 150 terrible” de la “Croix du Feu”, ese siglo XIX que inició tantas maravillas: la Revolución Francesa – donde comenzó políticamente – y que continuó con la Soviética en 1917, comienzo de la era histórica que nos ha dado la desintegración del átomo y el cohete a la Luna. No faltará quien, a este prodigioso siglo XX lo llame hijo de la herejía. Pero volvamos a ayer, o sea, cuando yo niño vivía en La Plata, la iluminación casera se hacía con lámparas de kerosén y velas – ya entonces de estearina. La de las calles... ¿Qué calles se iluminaban entonces en La Plata antes de 1896? No recuerdo. Seguro la calle Siete o alrededor de la Casa de Gobierno. ¿Cuántas más? En Buenos Aires había faroles a kerosén en las esquinas, luego a gas. En 1896 apareció la luz eléctrica en las calles. En el alumbrado a gas fue un adelanto las camisas que se colocaban en los mecheros. Daban una luz clara y fija como la eléctrica. Recuerdo que una amiga de mi madre llegada de Dolores como huésped, sopló el mechero a gas, por ignorar que se apagaba con una llave y sopló. Amaneció casi asfixiada. Ya había luz eléctrica en el centro de la ciudad. En la Avenida de Mayo y en la calle Florida – y perduraban, a pasos de esas privilegiadas rúas, no sólo los faroles a gas, también los de petróleo. El último de estos se apagó, simbólicamente, en 1931. Esa ceremonia la presenció un anciano farolero que lo era desde 1899. La presenció llorando. ¡Pobres viejos los que siguen apegados simbólicamente a lo viejo! Pobres y perjudiciales. El primer fonógrafo – después gramófono a corneta y con cilindros en vez de discos, después vitrolas y combinados – lo vi en las Romerías Españolas de Mar del Plata. Era una caja de la cual salían cables rematados en auriculares que se colocaban en las orejas. Costaba 10 ó 20 centavos escuchar el vals o la mazurca, entonces populares. Los tangos eran cosa de “chusmas”, para “gente de mal vivir”. Música de peringundines. ¿Sería esto en el año 1900? Las primeras radios también se escuchaban con auriculares personales. De ellos salían más ruidos que música. ¡Quién tenía teléfono en Buenos Aires antes del 1900? Los primeros que conocí eran unos aparatos grandes clavados en la pared. Se pedía el número a una señorita que, generalmente, no contestaba o contestaba con tanta displicencia que recibían andanadas de injurias. Había dos compañías, ambas de capital inglés, por supuesto, como todas las empresas: La Unión Telefónica y la Cooperativa. La primera era la mayor, pero su guían no pasaba de ser un cuaderno de cien páginas. Nuestro primer número de teléfono fue: Libertad 0194. ¡Curioso!, es el único que recuerdo, y he tenido muchos a causa de mis incontables mudanzas. Una noche oí a mi padre hablar con mi abuelo: ¿Sabe lo que se ha inventado en Francia? Un aparato que proyecta 151 sobre un lienzo blanco figuras que se mueven... ¡Diablos de franchutes!, comentó mi abuelo. Así tuve, en 1895, conocimiento de que acababa de nacer el prodigioso cinematógrafo. Nosotros, los chicos, teníamos ya dos juguetes precursores: uno era la linterna mágica que todavía es juguete infantil Otro consistía en unos cuadernillos pequeños en los que estaban dibujados, por ejemplo, contendientes de una pelea en distintas actitudes. Se pasaban las hojas rápido y se los veía mover y trompearse. Esa sucesión de visiones rápidas dio origen al cine. En 1900 vi el primer espectáculo en un local de la calle Maipú entre Corrientes y Lavalle. Las películas eran pueriles y todas breves: Un prestidigitador sacando palomas de una galera o incidentes cómicos, burdos. A fines de 1907 ascendió en Buenos Aires el primer globo aerostático: “El Pampero”. Naturalmente, Jorge Newvery fue uno de los primeros propulsores de la aerostática, como lo fue de tantos otros deportes. “El Pampero”, en su primera ascensión, cruzando el Río de la Plata, llegó a Colonia, en Uruguay. Aquel primer globo libre terminó dramáticamente. Conmovió su fin y el de sus tripulantes, uno de ellos hermano de Jorge Newvery, en 1908. Se elevó en los aires y se perdió de vista para siempre. Los primeros aeroplanos aparecieron en Buenos Aires en 1910, con aviadores procedentes de Italia. No deja de ser un privilegio haber visto en sus comienzos el automóvil, la electricidad, la radio, el cinematógrafo, la aviación. Presenciar sus rápidos progresos, ver lo que son ahora y tener capacidad para entrever, a aletazos de imaginación, lo que llegarán a ser todavía. Uno se siente algo así como camarada y contemporáneo del genio del hombre. Se siente con derecho a soñar y a creer en el hombre. ALGUNOS RECUERDOS El año 1900 se inició el siglo XX – siglo maravilloso y terrible – y se inició con cientos de muertes por insolación. La gente se caía en las calles. También los caballos, en aquel tiempo la tracción era a sangre. Una empresa llegó a perder sesenta y cuatro caballos en un solo día. Se inventó un sombrero de paja especial para los equinos. El miedo a la insolación se pareció al miedo que en otras épocas se tuvo a la peste. Hablar de la insolación era como hablar del cólera o de la peste bubónica o de la fiebre amarilla. También se habló mucho de un cometa llamado Biela que podía chocar con la tierra y partirla. Cada comienzo de siglo, la gente se halla a la espera de algo misterioso, 152 aguardando la llegada de Dios o del Demonio. (Lenin y Hitler ya andaban por el mundo...) En 1900 también presencié los funerales de Humberto, el rey de Italia, asesinado por un anarquista. Por esta circunstancia y por ser cuantioso el número de italianos residentes, el acontecimiento adquirió contornos populares .Como el entierro de Bartolomé Mitre, en 1906. La memoria infantil recuerda y agiganta los hechos. Mi padre, gran admirador de Mitre, afirmaba que él y San Martín eran los dos más grandes hombres de la Argentina. La amistad de Mitre con Garibaldi – a quien llamaba el segundo Jesucristo – acrecía su admiración. Ya estando mi padre muy enfermo, me pidió que le leyera “Páginas de Historia” de Mitre, editado por la Biblioteca de La Nación, libro que conservo todavía. El entierro fue solemne y su eco, en los diarios y revistas, se prolongó por mucho tiempo. En esta enumeración de recuerdos me cabe traer el de mi primer contacto con el teatro nacional Mis padres eran muy aficionados al teatro, iban a ver compañías de ópera o drama italianos. O a ver a Palmada, Mesa, Lastra, Galé, Juárez, Los Gásperi, intérpretes de zarzuela española, ya en el teatro Mayo o en el Comedia, ambos desaparecidos: La Gran Vía, La Verbena de la Paloma, La Revoltosa y tantas otras zarzuelas del teatro chico español constituyeron mi visión infantil del teatro. Sólo un drama: “Juan José” de Dicenta. Pero una noche me llevaron a ver teatro nacional. Vi “Locos de Verano de Gregorio Laferrere. Encontré la realidad. Todo lo anterior me pareció ficticio. Esto era la vida llevada a las tablas. Allí se exhibían personajes como yo pude haber conocido y hablaban con un acento que era el oído habitualmente por mí. La obra es superficial; ya hombre la quise leer y no pude, pero salí de aquel teatro crioyo convencido de que había visto una obra maestra y que acababa de descubrir el verdadero teatro. Lo que yo sentí aquella noche lo venía sintiendo el pueblo de Buenos Aires: comprender que ese era su teatro – no el traído de España o de Italia, exótico. Cada pueblo exige su teatro, el teatro donde él se ve y se oye a sí mismo. La zarzuela española – o mejor, madrileña – fue languideciendo. Las compañías célebres italianas, españolas y francesas quedaron para la gente adinerada. El pueblo desembocó en el teatro propio. Esta verdad la hallé por instinto aquella noche. RABONAS “Nunca un vicio termina donde comienza”, dice el aforismo popular. Después del fracaso de mi primera rabona, me juré: ¿Hacerme la rata? ¿No me agarra otra, no! Y no sólo 153 me agarró otra, me agarraron muchas. Le tomé gusto al vicio de rabonear. Pero ya tenía experiencia: Hacer la rata solo o con un compañero de mi edad, no con un grande. Y no hacerla sin un centavo en el bolsillo, como me largué a hacer la primera. Descubrí el Paseo de Julio cuyas recovas albergaban sitios exóticos, lugares de placer desconocidos: locales en los que se exhibían monstruos, enanos, prestidigitadores y aparatos con linternas mágicas. También descubrí el paseo en tranvía: Tomar el tranvía que, saliendo de las calles Chile y Entre Ríos, paso a paso de sus caballejos, llegaba a la Chacarita. Aquí, por otros diez centavos, otra vez, paso a paso y deteniéndose continuamente, volvía a Chile y Entre Ríos, a dos cuadras de casa. En aquel largo y lento viaje no se padecía cansancio, ni hambre ni sed. Iba leyendo, tranquilamente y en libertad. Ya en aquel tiempo había encontrado yo un manantial de goces en la lectura de la historia. Las vidas de San Martín y Belgrano por Mitre fueron devoradas en aquellos largos y fructíferos viajasen tranvía. Ya alguna vez deslumbraría con mis conocimientos al profesor de quinto año, porque según el disparatado plan de estudios, estudiábamos historia argentina, hasta las Invasiones Inglesas en 1er. Año y la segunda parte, en quinto año. Las historias de López y Saldías, la de Francia por Ducoudrey, la Universal por Seignolos, ¡tantos más! Y novelas historiadas o historias noveladas, desde “Los Miserables” de Higo y “Los Girondinos” de Lamartine, hasta “Los tres Mosqueteros”, “Veinte años después”, “El Vizconde de Brogagnole” y “El collar de la reina” de Dumas. Cuando descubrí a Gaborión con sus novelas policiales y a Espronceda con sus poesías románticas, ¡Oh! “El estudiante de Salamanca”, ¡qué hallazgo! Ahora me pregunto: Aquellas rabonas, ¿no me servían más para el desarrollo de mi mente imaginativa que estar encerrado entre cuatro paredes, oyendo hablar de geografía o leyendo “La Dragontea” o “El viaje al Parnaso” o “La Araucana” que, según el profesor de literatura eran obras maestras y a mí me parecían fuentes engendradoras de bostezos? GUERRAS Desde chico oí hablar de guerras .De guerras entre los austriacos hablaban el abuelo Arístides y la abuela Albina, de guerras hablaban el abuelo Ángel y la abuela Rosa. Hablaban del general Paz, del general Urquiza, del general Oribe, del general Pacheco, del general Rosas, del general Mansilla, del general Garmendia – de éste había dos libros en casa, uno sobre la guerra del Paraguay y otro sobre el sitio de Plewna, rusos contra turcos. Leí a ambos. 154 Mi abuela elogiaba a Paz, que fuera amigo de su padre, mi abuelo elogiaba a Rosas, por quien él, su padre y sus hermanos habían peleado. Además, mi abuelo Ángel hablaba del coronel Ramírez, por otro nombre el coronel Macana y de sus hazañas y diabluras. Ernesto hablaba de guerras y de héroes guerreros: Aquiles, Alejandro, Aníbal, César, Turena, Napoleón, Murat, Massena, Moltke, Nelson... me eran nombres familiares. A veces, de tarde en tarde, un americano: San Martín, Páez, Sucre, Bolívar, o un indígena: Calfucurá, Catriel, a quienes Ernesto ponía sobre las nubes, y por quienes sentía hervir su sangre no apaciguada de indio bravo, de indio malonero. En tal ambiente, allá por mis siete años, lo que yo deseaba era ser general por lo menos. Sin pensarlo mucho, mi madre y mi abuela, a pesar de ser pacifistas, de hablar con horror de las guerras y las revoluciones que ellas habían sufrido; estimulaban mi afición, me regalaban cajas de soldados, cañones, kepíes, sables... Además se hablaba mucho de la revolución cubana, de Máximo Gómez, de Antonio Maseo, del general español Valeriano Weyler de quién se decían cosas horripilantes.. Aún no me había llegado el nombre del gran José Martí..Estalló la guerra yanqui – española. Todos en casa: mi abuelo Ángel, mi padre y Ernesto, estaban con los yanquis. Se festejaron las batallas de Santiago y Cavite como si hubieran sido victorias argentinas. Yo también estaba con los yanquis, aunque por esto: aquel maestro de 2º. Grado, odioso porque pegaba, era cubano, se había ido a la guerra de Cuba a pelear contra los yanquis. ¡Que no volviese era mi deseo, que se quedase allá, duro, en la manigua tirado! Después llegó la guerra entre Japón y China, los primeros pasos del imperialismo japonés. Luego la guerra del Transvaal y Orange contra el invasor de su libertad, contra Inglaterra. De esto oí hablar mucho y hasta leí un libro de un general boco que publicó la Biblioteca de La Nación. Todos eran partidarios de los bocos, incluso mis maestros que, como franceses, - aun Francia no había caído en la órbita inglesa – odiaban a sus rivales. La heroica resistencia de los bocos – tres años de guerra – se festejaba ruidosamente, jubilosamente. Otra guerra: la invasión de China por las potencias de Europa, según se decía para castigar a los “boxers”, bandidos chinos. En realidad, y esto lo supe mucho después, para poder seguir vendiendo opio en China, para seguir idiotizando a su pueblo. Los boxers no eran bandidos, eran patriotas que intentaban oponerse a ese comercio infame. Otra guerra: la de los italianos en Abisinia. La derrota del general Baratieri. De este hecho quedó incorporado en Buenos Aires el neologismo “baratieri”, sinónimo de “barato”. Mi abuelo Ángel y Ernesto estaban con el negro Menelike; mi padre con Italia y yo, por estar con mi padre, a quien la derrota de Baratieri disgustó terriblemente, estuve con 155 Italia. Un día le pregunté a mi madre: ¿Vos sos partidaria de Italia o de Abisinia? ¡De Italia! – me respondió. ¿Por qué? Porque tu padre está con Italia. ¿Entonces, yo?... ¡Tenés que estar con Italia! ¿Pero el abuelo y Ernesto están con Abisinia? ¡No importa! ¿Vas a traicionar a tu padre, acaso?... Y estuve con Italia. Compartí el sufrimiento de mi padre. (Muchos años después me redimí. Cuando Italia volvió a entrar en Abisinia, estuve contra Italia invasora.) En la guerra de Rusia y Japón, al comienzo estuve con Rusia; pero un día leí un libro de la “Biblioteca blanca”: “Pasados por agua” era su título. Su autor, Morote. Allí se decía que si Rusia era derrotada, estallaría la revolución, caería el Zar. Y me pasé a los partidarios de Japón. En el colegio jugábamos al PortArthur. Subidos en un montículo de tierra los “rusos” lo defendían, los “japoneses” lo atacaban. Un pretexto para golpearse, romperse las ropas y dar movimiento a la sangre bélica. Yo tenía quince años, ¡y qué energías! Mi padre estaba con Rusia. Ernesto con los japoneses. ¿Por qué? – le pregunté un día. Me respondió: Porque los japoneses son parecidos a los de mi raza. Mi padre también explicaba así su simpatía por los rusos: son rubios y blancos, son como los de la alta Italia... Otra guerra: la de Marruecos. Aquí no hubo disidencias: ¡Todos con los marroquíes! No he tenido yo una enseñanza de simpatía hacia España. Mi padre no la quería mucho. Mi abuelo, como viejo criollo, la odiaba. Ernesto la odiaba por indio. Hablaba con fuego en contra de Cortés y Pizarro. (El amor a España que le tuve, que le tengo, me llegó tarde. Me llegó al leer el “Quijote” y “Rinconete y Cortadillo”, me lo confirmaron los versos de Espronceda y las “Rimas” de Becker. En 1936, al verla desgarrada por la guerra civil, experimenté lo mucho que la quería. Y elevé un libro al dolor de España. ¡Oh, Machado, ah, García Lorca, ah, Miguel Hernández!) En 1905 vibré con la revolución rusa, con la revuelta del acorazado Potemkin. Ya Máximo Gorki y Kropotkine figuraban entre mis más valiosas adquisiciones de lector aun autodidacto. (¡Oh, los autores de “La Madre” y de “El Apoyo Mutuo”!) Otra revolución que seguí apasionadamente fue la de los “blancos” en el Uruguay. En casa todos estuvieron con Battle y Ordoñez contra Aparicio Saravia. “Un gaucho bruto”, decía mi padre. De Battle, en cambio, hacía elogios: Un liberal, un hombre de progreso. Yo, entonces, ya pensaba por mi cuenta y estaba con Battle y sus “colorados” contra los “blancos” de Saravia, clericales, retrógrados vencidos en Masoller (1904). Aun cuando mi padre hubiera sido partidario de Saravia, no hubiese cambiado mi opinión. Ya me sentía firme. Ya afirmaba o negaba rotundamente. Ya discutía a gritos con quien fuera. Cierta vez, en un boliche, oí a un payador oriental que hacía el elogio de Saravia. Como después sus versos 156 se publicaron en “Caras y Caretas”, los recuerdos – aun los guardo: Es Aparicio Saravia Entre los crioyos, crioyaso. Lo mesmo maneja el laso Que las bolas y el facón. En cuanto suena el clarín Aparicio está en el pingo, Porque Aparicio no es gringo Como dicen que es Muñoz. Lo contradije. Le grité que ser un gringo trabajador era más honroso que ser un gaucho haragán (conceptos heredados de mi padre.) Se armó la de San Quintín pero “la sangre no llegó al río”, para continuar empleando términos populares, según corresponde al escenario de la polémica. Todo esto cuando la última de las “revoluciones” de Saravia, la que terminó con su derrota y muerte en la batalla de Marsoller (año 1904). Vuelvo al año 1898: Amenazas de guerra con Chile. Todo era prepararse para la guerra. Los “guardias nacionales” hacían ejercicios por las calles y plazas. Se improvisaron batallones. Se implantó el servicio militar. Se cazaban a los jóvenes por las calles y se los llevaba a los cuarteles. Un general prusiano, Corner, adiestraba al ejército de Chile y había asegurado: “En tres meses ato mi caballo en la cerca de la Pirámide”. Todo esto nos enardecía. Hubiésemos querido encontrar un muchacho chileno en cada esquina para sopapearlo. Cierta vez pillamos uno. Se llamaba Lautaro. Alguien dijo que era un nombre chileno. Resultó que el padre era chileno; él había nacido en Buenos Aires. Por ese delito de tener padre chileno se llevó unos empujones y una que otra cachetada. Mi abuela me reprochó que hubiese tomado parte en el castigo; mi abuelo aprobó y desaprobó. Aprobó que se golpease a un chileno, él sólo les llamaba “rotos”, desaprobó que no hubiese sido yo, sin compañía, quien lo golpeara. Ernesto, empujado por mi abuela y mi madre, pretendió huir al Uruguay. Él se resistía. Ellas rogaban, hasta le echaron en cara su “ingratitud”. Lo habían criado y educado como un hijo. Se dejó convencer. No pudo huir. El río estaba vigilado. Volvió de su frustrada tentativa ceñudo. Mi abuelo lo recibió diciéndole: ¡A mí no me hables más, cobarde, cagón! Él, llorando, le juró que iría a la guerra, que mataría quinientos “rotos”. Se reconciliaron. Llegó el arbitraje de Inglaterra (a cuyos negocios, seguramente, no convenía que se mataran estos salvajes americanos, tan corajudos como zonzos.) Al muchacho de su edad que entró minando la noticia, Ernesto lo desmayó de una trompada. Así quería lavarse de su vergüenza, de su “manflorada”, de haber querido huir, ansiaba matar chilenos. La tremolina pasó. “Por suerte – le oí decir a mi 157 padre -, sin guerra. Roca se ha portado bien, aunque es militar. En las guerras todos pierden”. ¿Y la “gloria” de que hablaban los diarios, la gloria militar con que Ernesto me había venido alborotando la cabeza desde chico? Las palabras de mi padre, pacifista, hombre de trabajo y progreso, me comenzaron a trabajar la mente... Al oir hablar de guerra, de la proximidad de una guerra, a los muchachos nos hacía belicosos, mejor aún: más belicosos, porque ya por instinto lo éramos. ¿Con quién pelear? Era preciso pelear contra alguien. No ya peleas personales, sino de varios contra varios. Descubrimos que en la calle Venezuela había un colegio llamado “Charlemagne”, un colegio francés, nosotros estábamos en otro colegio francés, el “Lyceé Louis Le Grand”, en la calle Belgrano y Santiago del Estero, con cerca del otro lado. ¿A quién se le ocurrió que en el “Charlemagne” había muchos chilenos? A cualquiera. Corrió la noticia. Decidimos ir a luchar contra los “charlemañenses chilenos”. ¡Y fuimos! Se armó la podrida, como dicen los muchachos. ¡Biaba va y biaba viene! Los “charlemañenses chilenos” sorprendidos por el ataque al salir de la escuela, no resistieron mucho. Los corrimos. Pero reaccionaron. Al día siguiente, los primeros del “Lyceé Louis Legrand” que se asomaron a la calle, se encontraron con un numeroso grupo de “charlemañeses”. Venían a pelearnos, a devolvernos la pelota del día anterior. Salimos decididamente. ¡Qué batalla! Hasta los pupilos se echaron a la calle, sin oír la voz de los maestros que intentaban contenerles. Otra vez: ¡Viaba va y viaba viene!, aderezados de puntapiés, mordiscos, arañones y sus correspondientes insultos; ¡Roto hijo’e puta! ¡Más roto hijo’e puta serás vos!... Y se oyeron gritos de alarma: “El chafe! ¡La cana, muchachos! Y el pitío de un vigilante y de otro y de otro... Nos desparramamos. Todo el día siguiente lo pasamos en planear la revancha, como decíamos. Pero al día siguiente, un vigilante en la esquina y otro en la del colegio enemigo nos contuvieron los ímpetus marcianos. Yo, el día anterior había llegado a casa con la camisa rota, sin botones, con un ojo violáceo, “en compota”, para emplear la gráfica expresión infantil. Espanto de mi madre y mi abuela, aprobación de mi abuelo y de Ernesto cuando conté lo ocurrido. Mi padre sonreía, filosóficamente. Y explicó: “Es natural. Estos chicos solo oyen hablar de guerra y más guerra. La culpa la tienen los grandes, en vez de trabajar se ocupan en querer matar al prójimo”... De revoluciones, recuerdo dos: la del 93, cuando fuimos a ver el campamento radical, o mejor, a mi tío Aquiles que había tomado parte en ella. También la de 1905. Mi padre detestaba a las revoluciones. Nos encontró en Mar del Plata. Noticias contradictorias. Una carta de Ernesto en la cual expresaba su deseo de que se le llamase nuevamente a las armas, a fin de “ametrallar a los imbéciles de la 158 revolución”, decía. Mi tío Aquiles – como siempre – como correspondía a un radical del Parque, un radical del 90 – había tomado parte en ella. Y se había apoderado de una comisaría, la 16, la que aun esta frente a la plaza Constitución. Fracasada la intentona radical, todo quedó como antes. Los conservadores siguieron en el poder, haciendo tongos para continuar ganando las elecciones o comprando los votos. Las huelgas también caben en este capítulo guerrero. Muchas y violentas vienen a is recordaciones. Huelgas con muertos y heridos. Vienen a mi memoria los disturbios cuando la “Unificación”. Un proyecto de Pellegrini, o que apareció como de Pellegrini – zorrerías de Roca – intentando unificar las deudas y pagarlas entregando la administración del puerto de Buenos Aires a los ingleses. El pueblo hirvió de iracundia patriótica y el proyecto hubo de abandonarse. La Avenida de Mayo negreó de manifestaciones improvisadas y de corridas hechas por los “cosacos” – agentes del escuadrón de seguridad – unos gigantes que partían cabezas como si fuesen zapallos o sandías, gustosamente. Recuerdo la huelga general de 1902. Estado de sitio, ley de Residencia contra los extranjeros. Fue cosa seria. En las casas se proveían de harina y alimentos como si se esperase el sitio de la ciudad por los huelguistas. No puedo dejar en el tintero la recordación de una huelga curiosa: fue la de los cocheros de plaza. Un mandato municipal les quiso imponer que usasen cuello, corbata y galera . no galera alta, sino galera baja y redonda, muy común entonces. Los cocheros, toda gente de pañuelo en el gañote – golilla – y chambergo sobre los ojos; se indignaron. Fueron a la huelga. No sé en qué terminó. Pero ahora, si se ve un cochero de plaza – por otro nombre “mateo” – sólo se le ve de chambergo o gorra y minga de cuello y corbata. ¿Y los primeros de mayo de aquel tiempo? Las calles solas, los negocios cerrados, las tropas acuarteladas, patrullas de vigilantes a caballo, hasta que se realizaban las manifestaciones: Una de los anarquistas y otra de los socialistas, ambas enrojeciendo los aires con banderas rojas, gritos alarmantes, canciones revolucionarias y música: la Marsellesa, Hijos del Pueblo, la Internacional, el Himno de Garibaldi, el Himno Argentino que, en rigor, tiene una letra revolucionaria se le dejaba de regalo a los “conservas”. Y las manifestaciones iban a terminar frente a la estatua de Massini – como si la Argentina no hubiese tenido un Echeverría, discípulo del agitador italiano, es cierto, pero que lo superó en cuanto a ideología revolucionaria, fue más lejos en el capítulo de las reivindicaciones obreras. La mayoría de esas manifestaciones del 1º. De Mayo concluían mal, y era de esperarse, pues en carteles se anunciaban así: “Mañana, 1º de Mayo, los anarquistas haremos una manifestación de protesta por la muerte de los héroes mártires de 159 Chicago, quiera o no quiera la policía”. Y si la policía decía nones, se hacía igualmente. Y todo terminaba a sablazos, a tiros, con bastantes contusos y algunos muertos, no sólo manifestantes, también “chinotes” de la policía; a más de un cosaco se lo bajó del pingo en aquellos días de mi infancia y mi juventud callejeras. Porque si bien hasta los trece o catorce años me limité a oír lo que se comentaba, más adelante, empujado no sé por qué fuerza, me iba a ver pasar a la manifestación, a oír sus gritos y sus cantos, a enardecerme como espectador, hasta que me animara, por fin, a entreverarme en sus filas. 17 AÑOS ¿17 años? A los 17 años comprendí que me iba haciendo un hombre, que ya era un hombre. Por esto: Comprendí que iba descubriéndole defectos a las personas queridas... Y los callaba. ADALBERTO Adalberto era un joven alto, de abundante melena oscura y rizada, de profundos ojos negros. Usaba un corbatín flotante – a la Valière, como se decía – y un gran chambergo. Siempre vestido de negro. - ¿Por qué andás siempre con traje negro? – le preguntó alguien. - Visto luto por la libertad del hombre, que está muerta... ¡Pero resucitará! – afirmó. Adalberto era anarquista. Él decía ácrata, o nihilista, a veces. Hijo de italianos, de Nápoles – no recuerdo el apellido – su cerebro era un Vesubio siempre en erupción. Adalberto era vehemente y valeroso. No ocultaba su ideología ante ninguno. Más de una noche la pasó en un calabozo por hacer ostentación de ella. Un 25 de mayo apostó a que se pasearía con una gran corbata roja por la Avenida de Mayo, entre el gentío bobo que había acudido a mirar la iluminación. Lo hizo. Esa noche impunemente. Los paseantes lo miraban estupefactos. Detrás, nosotros, en racimo, admirando su audacia. Diez años mayor que yo, me placía oírlo hablar, rotunda, fuertemente. Sus afirmaciones se elevaban como globos aerostáticos; estallaban sus negaciones como bombas de dinamita. Adalberto sentía el orgullo de su nombre. - Mi madre es de origen teutón – nos explicaba – quiere decir: Esclarecido. Nosotros lo admirábamos también por su nombre. Adalberto también era peluquero. Trabajaba en “El Piojo”, un boliche de peluquería sucio y paupérrimo que estaba 160 en la calle Europa, hoy Carlos Calvo. A la vuelta de mi casa. El patrón, un milanés al que decían Maestro Simona, soportaba a su oficial, el anarquista, soportaba sus discusiones con los parroquianos y sus faltas de asistencia. Maestro Simona también admiraba a Adalberto, el Esclarecido. Porque Maestro Simona, a la sazón de pulso ya tembloroso por la edad y los litros de vino que corrían por sus venas, era – según él lo proclamaba, orgulloso, nieto de un carbonario. - Mi abuelo fue carbonario, peleo con Garibaldi. Mi abuelo echó al Papa de Roma. Quizás en su oficial Adalberto, Maestro Simona veía revivir las hazañas que, por tradición de familia, le adjudicaban a su abuelo. Preciso es hacer una salvedad: La peluquería de Maestro Simona no se llamaba “El Piojo”. Era éste el nombre que mi padre, humorista, le había puesto. Mi madre se oponía a que fuésemos a ese “cochambre”, como ella lo llamaba:¿No te da asco pelarte allí? ¿No ves los negros y chinos sucios que se pelan y afeitan en “El Piojo”? - Pero si la peluquería no se llama “El Piojo”. - Se llame como se llame es un chiquero. No vayas más allí. Además, pelan malísimamente. Esto yo no lo admitía. ¿Qué Adalberto pudiera hacer algo mal? ¡Imposible! Pese a la prohibición materna yo seguí yendo a “El Piojo”. Para mí era un deleite escuchar a Adalberto hablando de la “Causa”, oírlo discutir con los parroquianos, presenciar cómo les tiraba por la cara epítetos detonantes: ¡Frailón! ¡Atrasado! ¡Marmota! ¡Cerebro de adoquín! ¡Pancista! ¡Chimpancé! ¡Lambedor! ¡Chupamedias de ricos!... También les tiraba las propinas. Porque Adalberto no las admitía, arrogante: -¡No! Yo soy un trabajador, yo no soy un pordiosero. Además, él me aconsejaba leer este o aquel otro libro. Hasta me regaló uno. Era una recopilación de cuentos revolucionarios, recuerdo que había uno de Gorki y otro de Mirbeau. El libro tenía un nombre evidente: “Dinamita cerebral”. Evidente y convincente. Un día llegué a “El Piojo”. Adalberto no estaba. Maestro Simona me dio la noticia: - ¿No sabe? Adalberto se casó. - ¿Se casó? - Sí, pero detrás de la iglesia. El es partidario del amor libre. - ¡Ah! – me volvió el alma al cuerpo; ya me parecía que Adalberto no podía claudicar de ese modo. Maestro Simona continuó informándome: - Se juntó con Lía. ¿Sabe quién es Lía? Esa muchacha del quilombo de la calle Sarandí. Se juntó o se casó con ella. Dice que la va a redimir. 161 ¡Qué gesto! Por este gesto mi admiración hacia el melenudo, chambergudo y corbatudo apóstol de la acracia, alcanzó los cuarenta grados de fiebre. Adalberto no volvió a la peluquería; pero al mes, otra noticia. ¡Y qué noticia! Adalberto había muerto. Le pegó un tiro a Lía. Comprobó que le era infiel, la mató y se suicidó. Ghiraldo, en uno de sus cuentos, narró el caso. No sé si la tragedia de Adalberto, a quien no es difícil que conociese, le inspiró el tema. Nunca lo olvidé. Tampoco fui más a “El Piojo”. ¿Para qué si ya no estaba allí quien transformaba al sucio boliche en cátedra y tribuna? SUPERSTICION “El pan es la cara de Dios” – me habían enseñado – “Cuando se encuentra un pedazo de pan tirado en el suelo, se recoge, se besa y se coloca en una ventana. No hay que dejarlo tirado en el suelo, como a una cosa despreciada”. Yo así lo hacía, por supuesto. Durante mi infancia el pan era barato. Se lo veía con frecuencia en los cajones de basura o en el suelo. ¿Hasta cuándo lo hice? Ya adolescente, lo recogía sin besarlo, pero lo recogía. De más grande, esa superstición de que el pan era la “cara de Dios” no me abandonaba; pero yo me decía ateo y ya que el pan era “la cara de Dios”, cuando veía un pedazo de pan tirado, le pegaba un puntapié, desafiante. No pasaba ante él indiferente. Esto llegó más tarde, mucho más tarde, cuando ya aquella superstición, como tantas otras, había sido borrada. BACHILLER En los exámenes libres del mes de julio – año 1906 – terminé el bachillerato. Ya tenía un título. No sabía entonces que sería el único que iba a obtener en mi vida. Camino de mi casa, regocijado, más que por mí por mi madre, tan sentimental, por mi padre, ya gravemente enfermo; yo iba meditando: ¿Bachiller? ¿Y para qué me servirá este título de bachiller? Pronto estallará la revolución social, ¿qué haré yo con este título? ¿Para qué he estudiado? Pensaba entonces que ser abogado o médico, ingeniero o químico era inútil si estallaba la revolución social, ¡cuánto más inútil sería ser arquitecto!, la carrera por mí elegida, no por vocación, sino para responder al deseo de mi padre. Entonces, a mí, ¿qué me hubiese gustado ser? No sabía decirlo. Me bullía de 162 inquietud la mente, pero plan fijo, ninguno. Otros bachilleres ya hablaban de seguir una carrera, hacerse ricos, casarse... Yo, nada. Veía frente a mí un mundo ancho, un mundo que pronto se convulsionaría y que en mi bolsillo llevaba un título inútil. Se lo di a mi madre. Me abrazó llorando. Mi padre lo leyó y dijo: “Bien. Muy bien”: “Bien. Muy bien”. Yo me fui a leer una novela de Paul de Dock cuyo fin me intrigaba. LA CASA DE MI MADRE Mi padre murió el 23 de julio de 1906, después de una nefritis que lo vendría royendo, traidora, desde años. Lo postró, cada vez más grave, durante noventa días. Su muerte fue una catástrofe para nosotros. Quedó mi madre con seis hijos varones y una mujer: Yo, el primogénito, de diez y siete años, Ángel, Adán, Augusto, Adah, Alejandro y Alcides, el menor, de pocos meses. Nuestra casa pasó del orden al caos. Mi padre dejó una regular fortuna y, sobretodo, el porvenir abierto para transformarla en una gran fortuna, dado su capacidad y su crédito. Murió a los cuarenta y ocho años. Irreflexivamente continuamos en el mismo tren de vida que antes; pero gastando el capital. Se vendió una manzana, un terreno y dos casas en Mar del Plata, un terreno en la calle Independencia en Buenos Aires, una casa en la calle Cevallos, siete casas y un terreno – otro jamás supimos ni dónde se halaba – en La Plata. Quedó también un montón de cédulas hipotecarias, serie H, la más cotizada entonces. Cuando había necesidad imperante de unos pesos, se llevaban una cédulas y se mal vendían. Mi madre, alarmada por un amigo de la familia llamado Honorio Spinelli, pudo salvar todavía algunas casas como para seguir viviendo hasta su muerte, ocurrida veintitrés años después de la de mi padre. En vida de éste, la casa era un cuartel patriarcal. Sin rigor, pero con disciplina. A la madrugada todo el mundo de pie, a las doce todo el mundo almorzando, a las ocho de la noche todo el mundo comiendo, a las diez todos en cama. Y todos estudiando. A su muerte, aflojados los muelles de la maquinaria, los estudios se hicieron perezosamente, de mala voluntad. Tanto es así que los únicos recibidos fueron mis hermanos Ángel - de maestro mayor – y Augusto – de médico. Los demás abandonamos y Ángel, siguiendo su vocación, de las obras de albañilería pasó a las de teatro con gran disgusto de mi madre que debía llevar un mayor disgusto cuando Alcides, el menor de todos, se dedicó al boxeo. La casa de mi madre se transformó en algo singular. El dios de la bohemia aleteó sobre su techo. Nada más disímil que la gente – toda joven – que entraba y salía a cualquier hora de aquella casa. Yo llevaba anarquistas y 163 escritores; Ángel, actores; mis hermanos Adán y Alejandro, “niños bien”; mi hermana Adah, muchachas lindas o menos lindas, ¡todas buena cosecha!; Augusto, estudiantes, por fin, Alcides, la inundó de boxeadores. Vivimos en ella hasta 1929. Habíamos llegado allí, los mayores, en 1896: ¡Treinta y tres años! ¡La gente que ha desfilado por aquella casa heterogénea, simpática y única! Quien la evoca – hoy mismo – lo hace poniendo los ojos en blanco. Parece que evocara un rincón del Paraíso, una etapa de la Edad de Oro. La mesa siempre tendida para el que llegase. Y discusiones, peleas, bromas, tumulto, vida, vida juvenil, imaginación bullente, desbordándose sobre la gris y dura existencia de lo cotidiano. No creo – con Manrique – eso de “cualquier tiempo pasado fue mejor”; pero, a veces, en momentos duros y tristes... En fin, ¡avanti! ¡Allons, enfants!... Puede ser que en alguna oportunidad, detalladamente, escriba sobre la casa de mi madre... • CUARTA PARTE • PROFESORES Ya en la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, los profesores opacos fueron sucediéndose. Yo, atraído hacia otros estudios, cursando a tropezones, una carrera extraña a mi vocación; no tenía por qué intentar comprenderlos. Ellos enseñaban lo que para mí carecía de interés. Alguno de ellos habló, creo que un ingeniero llamado Selva, de las posibles ganancias, posibles y cuantiosas, que nos esperaban en nuestro futuro de arquitectos, dados los adelantos edilicios de Buenos Aires. Todo eso lo oía como si oyera llover... orines. Con repugnancia. Vivía en otro mundo. Para mí, el dinero, entonces – y hoy – sólo tenía un fin: gastarlo. Convertirlo en libros de poesía, cuentos, novelas, ensayos, historia... Iba a clase lo imprescindible. Más de una vez me reprobaron. Más de una vez diferí los exámenes para otro término... Una calamidad. No sé qué juicio se pudieron formar de mí los profesores. Seguramente pensarían:¿Por qué éste no se irá a sembrar papas? En una ocasión me presenté a examen de geometría descriptiva, el presidente de mesa, Claro Dassen, me miró y dijo: ¿Usted es alumno mío? Sí, señor, le respondí. “Tanto gusto en conocerlo”... Así comenzó aquel examen. Era la primera vez que me veía en ese año. Empero, yo había sido su alumno de física en el cuarto año del colegio nacional. No me recordaba. Y fui un buen alumno, sin embargo. ¿Quién era el culpable en este caso, el profesor o el alumno? En aquel 164 examen de geometría descriptiva demostré el teorema que me tocó. El profesor me preguntó de qué texto había estudiado esa demostración. No supe responderle. Con el apuro, la acababa de inventar allí mismo. No tuve malos profesores. En materias especializadas, como Resistencia de materiales, o Cálculo de construcciones o Perspectiva y sombras, ¿qué podía hacer el profesor para interesar al mal alumno que no se interesaba, porque ya había comenzado a escribir versos y se pasaba las noches en vela yéndose por las nubes en el cielo del gay decir? Un catedrático de universidad no tiene las responsabilidades de un profesor secundario ni éste las de un maestro primario frente a sus alumnos. Si en el maestro primario no hay artista, algo de artista, no puede comprender a los alumnos ni hacerse amar por ellos. Dice el Talmud: “Quien aprende algo de un maestro joven se asemeja al hombre que come uvas verdes y que bebe el vino que acaba de salir de las cubas del mosto; pero quien tiene un maestro de cumplida edad se parece al hombre que come uvas maduras y bebe vino añejo”. Por mi parte, puedo decir que conservo mala experiencia de los maestros de “cumplida edad”. Viejos, fatigados de repetir siempre lo mismo, de lidiar con hordas de muchachos irrespetuosos, de renovadas energías; realizaban aquello, ¡enseñar!, transformados en máquinas, fríamente, transmitiéndonos su hastío. El único maestro – o profesor – joven, ese Enrique Buscaglia de primer año, fue también el único por quien sentí cariño y el único que a mí se acercó poniéndose al margen de su tarea y de los libros de texto. El único que me habló de cosas que pudieran despertar en mí ansias aún dormidas o somnolentes. “Si vuestro maestro y vuestro padre –sigo con el Talmud – necesitan de vuestra ayuda, socorred a vuestro maestro antes que a vuestro padre; éste no les ha dado más que la vida, en tanto el otro os ha procurado la vida del mundo venidero”... Y es lo que todos – excepto uno de mis maestros y profesores no me procuró nunca: la vida del mundo venidero. Ninguno se asomó a mi alma. Transeúntes sin curiosidad artística, sin preocupaciones trascendentales, dedicados sólo a cumplir - ¿bien, mal? – con su deber, pasaron, indiferentes, ante sus alumnos. De no pocos de ellos olvidé el rostro, y hasta el nombre. ESTUDIOS Historia y matemáticas fueron las dos materias de mi predilección. Leía historia como si fuese una novela. A Herodoto lo conocí antes de entrar al colegio nacional y leí a López y a Mitre para asombro de algunos profesores, que posiblemente no los habían leído. Los programas del bachillerato eran caudalosos: en primer año, historia 165 argentina; en segundo: Oriente, Grecia y Roma; en tercero: Edad Media, Moderna y Contemporánea; en cuarto: historia de América; en quinto: la segunda parte de la historia argentina. Para las matemáticas siempre demostré facilidad, pese a los malos profesores, ingenieros sin conocimientos pedagógicos que no se molestaban en molestarse a sacar del pantano al alumno que no comprendía. Se llegaba así al último escalón sin haber pisado el primero. Se llegaba a babucha de otros, copiando en los exámenes escritos. ¿Gramática? ¿Literatura? ¿Historia de la literatura? Esta me despertó alguna curiosidad. ¿Pero cómo aprenderla? En quinto año se estudiaba literatura de Grecia, Roma, España y algo de Argentina y América: un catálogo de nombres y de obras. Se leía en clase algunos poemas. En cuanto a teoría literaria, un desastre. En gramática, otro desastre. A la gramática no se le llamaba como en los textos antiguos, “castellano”. Se le llamaba “idioma nacional”.Jamás supe para qué memorizábamos los casos de la declinación. Todavía los recuerdo, como recuerdo el padre nuestro, el bendito, o algunas fábulas de Iriarte y Lafontaine. (Ablativo: Con, de, en, por, sin, sobre, tras...) ¡Y los profesores! Abogados sin lecturas ante quienes repetíamos las reglas como ante el profesor de geografía – otro abogado – repetíamos los afluentes de un río o las ciudades de un país con el número de sus pobladores, sin saber bien dónde ese país se hallaba. Cuando el alumno es malo o mediocre – lo repito – hay que buscar la causa en el profesor. LITERATURA Debo insistir sobre los estudios de literatura. Cuando ya había cumplido los veinte años, se despertó en mí la vocación literaria, tormentosamente, como si de pronto se hubiese roto un caño hasta ese instante obturado por otros estudios; debí rehacer mis lecturas, después de desbrozarme. La teoría literaria de Oyuela nos era difícil de comprender. Sus absurdas disquisiciones sobre la belleza y el arte, las aprendíamos de memoria sin saber lo que decían. Como si hubiese aprendido algo en otro idioma, en un idioma mal sabido. El profesor nos hacía leer los ejemplos que había en el libro, y nada más. Se comienza por hablar de los clásicos, y debiera ser lo contrario. Comenzar por los modernos para ascender a los clásicos. Reíamos con El Quijote, nos gustaban ciertas zafadurías de Quevedo... En una clase, el profesor estuvo denigrando a Zola, seguramente porque él era conservador y católico. Lo presentó como un autor de inmundicias, y esto nos despertó más aún el deseo de 166 leerle. No recuerdo que haya mencionado nunca a otro escritor europeo. ¿De argentinos? Andrade y Mármol. El “Martín Fierro” no lo nombró tan siquiera. Yo se lo mencioné, porque mi abuelo, gran admirador y amigo de Hernández, me lo leía desde hacía años. Él hizo una mueca dudosa y nos habló del “Fausto crioyo” de Estanislao del Campo. No existía para él Bartolomé Hidalgo, el mejor poeta del movimiento emancipador. Y en ese año en la Argentina, completamente ignorados por nosotros, los estudiantes, ya escribían Almafuerte y Lugones, González y Payró, Florencio Sánchez y Rojas, Korn y Justo, Groussac y Agustín Álvarez... ¿A qué profesor, entonces, se le hubiese ocurrido hablarnos del estilista Eduardo Wilde o citar, en serio, al costumbrista y muy popular Fray Mocho? Unos años después de haber terminado mi bachillerato, tuve que descubrir autores. Otros condiscípulos, dados a disciplinas no literarias, habían permanecido sin descubrirles. De americanos, algunos ya célebres allá por el 1905, como Silva, Casal, Martí, Herrera y Reisig, González Prada, Darío, Jaimes Freyre; ¡nada absolutamente! Ni los nombres.¿Para qué hablar de los españoles de la generación del 98, los que inyectaron sangre nueva a la literatura peninsular? Los desconocíamos. Españoles, aun vivos, dos: Valera y Pereda. No existía Pérez Galdós, por supuesto. No existía Machado. Yo admiraba a Espronceda por su “Canción del pirata”. El profesor nos hizo leer todo el “Canto a Teresa”. Me resultó soporífero, pese a sus alabanzas. Le dije que prefería a Bécker. Otra mueca más o menos benevolente o despectiva. El quinto año lo di libre; no sé para qué me apuraba, quizás algo oculto me decía: “Si no te recibís en 1906, antes que muera tu padre, no te recibirás” -, en quinto año me aplazaron en historia de la literatura. Llevaba en mi cabeza un catálogo de autores y obras. Seguramente adjudiqué a Virgilio lo que era de Homero y a Lope de Vega lo que era de Calderón o de Moreto. Me presenté nuevamente, ¿mejor preparado Lo dudo. Ya me parecía que el “uno” del aplazo se acercaba., amenazante, cuando al hablar de Fray Luis de León, a uno de los examinadores . se llamaba Ricci – se le ocurrió preguntarme: - ¿Lo ha leído? - Sí, señor... Y le recité aquello de “¡Qué descansada vida”!... Lo había aprendido en el segundo grado para una fiesta escolar. Me salvé. Clasificado con “dos”, éste me dijo que yo sabía ya la historia de las literaturas de Grecia, Roma, España, América y Argentina. Aquel “dos” de aprobado me autorizaba, si yo hubiese estudiado medicina o química, o arquitectura o abogacía o ingeniería o me hubiese dedicado al comercio o a la industria o a criar vacas o carneros y caballos, para no abrir un libro más de 167 literatura. ¿Ese “dos” no me proclamaba bachiller en literatura, acaso? Salí del examen exclamando, gozoso: - ¡Soy bachiller en literatura! Como si dijese: ¡Ya me libré de esta pesadilla! Ignoraba - ¡ay, pobre de mí! – lo que el destino me tenía reservado. GALLOS En el gallinero había dos gallos. Uno, pomposo, corpulento, de espolones temibles y ojos iracundos. Era el amo. El otro, un gallete pigmeo, gracioso pero insignificante. Con sólo una iniciación de espolones. El gallete pigmeo alboreaba el canto matutino. El otro, feroz, se le echaba encima, le cortaba el canto, lo corría. Y después de su proeza, a fin de mostrar su masculinidad, cantaba, orgulloso. Un día observé que el gallete pigmeo, a fin de cantar a su gusto, volaba a lo más alto del cerco. El otro, ciego de cólera, se precipitaba contra el cerco, le daba picotazos. Todo inútilmente, el pigmeo continuaba su canto. Después bajaba. Me sedujo tanto la inteligencia del gallete que le construí un gallinero aparte para él y sus dos gallinas pigmeas. Allí él pudo cantar a sus anchas, sin miedo al amo que, al oírlo, se precipitaba torpe contra el alambrado. El gallete cantaba. Luego hacía el amor a una de sus gallinas pigmeas. Yo, satisfecho, lo contemplaba, feliz de mi obra. LEON Se llamaba León. Nunca pudimos aprender su complicado apellido los muchachotes que nos reuníamos en un cafetucho de la calle Entre Ríos e Independencia, casi cotidianamente. Le llamábamos “Lión” o “Gato” o “Lión de talabartería”, en broma. Con él no se podía hablar sino en broma. A nuestros chistes respondía clavándonos los espinos de su inteligente ironía. Era su manera de defenderse. Pequeño, debilucho, hijo de judíos aún exóticos en aquel Buenos Aires de comienzos de siglo y rodeado de muchachotes crioyos, fuertes, dispuestos a disentir o enredarse a puñetazos, él se defendía con su inteligencia punzante. Al dicharacho de alguno, sonreía, sobrador, brillándole los ojillos azules, punzantes, detrás de los gruesos vidrios de sus anteojos de miope, y respondía, lentamente, sin inmutarse, como seguro de sí, seguro de su superioridad intelectiva. 168 Ya enzarzado yo en lecturas, por lo demás ajenas a los demás muchachos deportistas del cafetucho; sentía, a mi vez, predilección por aquel muchacho pequeño, de contextura muscular débil, pero al que presentía superior a todos intelectualmente. Hijo de un impresor, había heredado del padre la afición al libro. Leía mucho, leía todo cuanto caía en la imprenta del padre en la cual era corrector de pruebas. Recuerdo que cuando se fue para la Patagonia, a trabajar en una estancia de un tío, lo despedí con pena. Nos prometimos escribir y no lo hicimos nunca. ¿Moriría, allá, en aquel clima duro, aquel muchacho de ciudad, no hecho a las inclemencias? Nunca lo supe. Tampoco lo olvidé nunca. Para mejor retratarlo, referiré que con él tuve. Una noche, estando solos, frente a frente en una mesa del café, me preguntó de súbito: - ¿Sos ateo? - ¡Sí! – le contesté, sin vacilar, con énfasis. - ¿No crees en nada, es cierto? - ¡En nada! – y aumenté el énfasis. Sonrió. - Dudo – me dijo. - ¿Dudás? - Dudo que de santísimas macanas como te han metido en el coco desde chico no te haya quedado algún resto. Las enseñanzas religiosas asustan demasiado para que, tan joven como sos, te hayas podido liberar de su miedo. - ¿Y vos, te has liberado del miedo de tu religión? - Yo soy socialista, hijo de un socialista... Ser socialista, entonces, allá por el año 1907, antes de la guerra del 14 en la cual todos los partidos socialistas occidentales claudicaron de su internacionalismo para colaborar con sus burguesías; era ser un revolucionario. A muchas beatas de mi familia he visto persignarse al oír la palabra socialista. - Sos socialista, ¿y que? - Los socialistas no tenemos religión. Pero te voy a hacer una pregunta. Contestame francamente. ¿Serías capaz de hacer pis en la pila de agua bendita de una iglesia? La pregunta me aturdió bastante. - ¿Hacer pis? – balbuceé sorprendido. - No sos capaz. ¿Ves como te queda un resto de temor? Sonreía tan burlona –despreciativamente que, reaccionando, yo, a mi vez, le dije: - Y vos, ¿serías capaz de entrar sin sombrero a una sinagoga? - Te lo confieso: No sería capaz. - ¿Ves como te queda un resto de religión a pesar de ser socialista? – Dije triunfante – Yo, en cambio, soy capaz de entrar a una iglesia católica con sombrero. ¿Sonreís? ¿No lo crees? Apostemos algo. Ya mismo te lo pruebo. Me puse de pie. - Sentate – me dijo él – te admiro. 169 Y me desarmó completamente. POLITICA Siempre me interesó la política. ¿Será porque siempre me interesó la historia y en la política palpaba la historia viviente? Y no tengo ninguna aptitud para la política. Soy apasionado. No sé callar. Siempre con mi verdad a manera de proa y mi filoso entusiasmo roturador de yermos. Además, no soy orador, no soy desconfiado, no sé mentir. Ni aún sé disimular. Por supuesto, me estoy colocando en el ambiente político de mi país y de mi época. Y en una de las seudo democracias primitivas – por ser sudamericanas, sobretodo – del mundo burgués. Desde mis trece años, fraude era sinónimo de política. Las elecciones, una farsa. El gobierno siempre tenía que ganar las elecciones. Presidente Uriburu, presidente Roca, presidente Quintana, presidente Figueroa Alcorta, distintos nombres nada más. Los procedimientos, los mismos. En Buenos Aires, las elecciones ya se hacían pacíficamente, pero saliendo del recinto de la capital, aún en la provincia de Buenos Aires, todo era imposición y violencia por parte de los gobiernos. Partido Autonomista Nacional, o sea el del gobierno, o sea el vacuno, el Partido Mitrista, la Unión Cívica Radical que no concurría a los comicios, y, desde 1896, el Partido Socialista, el único que ostentaba un visible programa izquierdizante. En aquel tiempo, hasta que apareció la “Ley Sáenz Peña” – voto obligatorio y secreto – se hacía lo que se llamaba “política crioya”, con matones, empanadas, asados con cuero, borracheras, los comités transformados en timbas y todo a puño de caudillos y caudillejos que, al fin, en la capital, no en provincias, se limitaban a comprar votos, a lo yanqui. Allá por el 1909 se llegó a pagar cincuenta pesos por voto, suma importante entonces. Y el rector de un Colegio Nacional pellegrinista, no el colegio, el rector – a cambio de una libreta hacía que un cero o un uno se transformasen en dos, entonces era lo suficiente para aprobar la materia aplazada. En aquel tiempo votaban hasta los muertos y los ausentes. Los vivos votaban varias veces y con diferentes nombres. ¡Las enseñanzas de democracia y libertad que hemos recibido! Mi padre era mitrista, después perteneció a un partido, continuación de aquel, con Udaondo al frente. ¿Udaondo? “Un político honrado”, se decía, síntesis de todas las alabanzas posibles para un político. Ser “político honrado” era no comprar votos, no hacer fraudes... y perder las elecciones. Ser “político honrado”, en suma, era no ser “político crioyo”. En esto, socialistas y anarquistas – estos negadores de todo – eran los más honrados. 170 Allá por mis quince o dieciséis años, empecé a inquietarme, a intentar ser socialista. En 1904, en La Boca, habían ganado los socialistas. Este hecho nos animó la sangre a muchos. Ya había huelgas mortales y manifestaciones con banderas rojas, cantos, gritos y balas. A los trece o catorce años ya había oído yo aquello de “Chancho burgués, atrás, atrás”. Le pregunté a Ernesto: ¿Qué es un burgués? Me respondió: “Tu padre es un burgués”. ¿Por qué – me preguntaba – si mi padre es burgués, un hombre que trabaja de la mañana a la noche, tan estimado por todos, tan querido por sus obreros socialistas y anarquistas, hablan contra los burgueses? La auto-pregunta me obsesionó por mucho tiempo. No sabía entonces - no podía aún saberlo – hacer diferencias entre burgueses progresistas y burgueses conservadores, retardatarios, ociosos. Por esa época leí “Trabajo” de Emilio Zola. Fue uno de los libros que más roturaron la pampa de mi pensamiento. En 1909 me hallé en aquella manifestación anarquista que el jefe de policía coronel Falcón hizo dispersar a balazos. Con mi primo Américo nos refugiamos en el “Buckingham Palace”, un circo que se hallaba entonces en Avenida de Mayo y Solís – aún no se había trazado la Plaza del Congreso. Algunos meses más tarde, Simón Radovinsky, un joven anarquista del cual conservo un retrato que me dedicó – tiró una bomba al coche del coronel Falcón y lo mató junto con su secretario. Todo se le atribuía a los extranjeros: De ahí que en 1902 se sancionase la Ley de Residencia para deportarlos. (Al primero que se le aplicó fue a Julio Camba, el humorista de “La Rana Viajera”). Más tarde llegó la “Ley de Defensa Social”. Los gobernantes crioyos, desde que el problema de la lucha entre el capital y el trabajo cobró perfiles netos, sólo atinaron a resolverle a tiros y a leyes draconianas. O, mediante sus policías, disfrazados de patriotas, quemando bibliotecas, allanando imprentas y perturbando manifestaciones. Las cárceles se llenaban, los periódicos y revistas – La vanguardia, La protesta Humana, Ideas y Figuras – eran clausurados. Mi gran admiración literaria en aquel instante de mi vida, eran Alberto Ghiraldo, Rafael Barret y Federico Gutiérrez, los tres revolucionarios. Me refiero a los escritores argentinos, pues, en el haber de mi admiración, ya estaban Tolstoy y Gorki, Zola y Darío, Herrera y Reissig y Reclús, Florencio Sánchez, Días Mirón, Carriego, Justo... ¡Qué baturrillo es la “pensadora” de un adolescente! Voy a dejar el nombre de dos amigos que contribuyeron a remover mi inquietud por los problemas sociales: Miguel Ángel Goicochea (terminó en espiritista) y Horacio Ridecós, un condiscípulo de cuarto año al que llamábamos “El Filósofo”. Ambos desaparecieron de mi horizonte antes de 1907. En este capítulo de política, cómo no evocar a la Biblioteca de la calle México 2070? ¿Qué muchacho de entonces, a 171 quién le hormigueaba el deseo de justicia social y de renovación política, no asistió a las conferencias o al salón de lecturas – una mesa y dos bancos – de la Biblioteca de la calle México 2070? También me pregunto: ¿Qué fuerza me despertó y me empujó a mí, nieto e hijo de burgueses, por esos vericuetos del socialismo y del anarquismo? ¿Acaso siempre, a mis maestros, a mis profesores, a mis familiares, no oí hablar de anarquistas y socialistas como de monstruos capaces de todos los crímenes? ¿Qué fuerza me empujaba a buscar la compañía de tales seres, de tales bestias feroces? CURIOSIDADES A tanto llegó la procacidad de los piropos que, ¿sería en 1907?, la municipalidad estableció una multa: cincuenta pesos por un piropo. Era una suma respetable. Bastaba que una mujer se acercara a un vigilante y le dijera: “Aquel me ha faltado el respeto”... No se averiguaba más. El presunto irrespetuoso iba a la comisaría y, o abonaba “los cincuenta” o pernoctaba más de una noche en el frío y sucio calabozo en compañía nada agradable. Recuerdo un tango que decía: Cincuenta pesos por un piropo Yo no estoy loco para pagar... El decreto municipal contuvo la procacidad de los muchachos y dio también origen a que ellas cometiesen abusos. Se sintieron fuertes. Más de una acusó sin motivo. Recuerdo el caso de un muchachón que indignándose por la acusación de una antigua novia que se vengaba así de su abandono, al verse llevado preso injustamente le pegó una fuerte bofetada a su acusadora y fue a la comisaría satisfecho de su hazaña. “Ahora sí hay motivo para que me encufen” – decía bizarramente heroico y rodeado por cien admiradores. Otra curiosidad, también de aquel tiempo: la huelga de los conductores de coches de plaza – “victorias” -, los mateos, como hoy se dice a sus sobrevivientes, en honor al matungo casi protagonista de un sainete popular. Otro decreto del municipio pretendió que los cocheros se “adecentasen”, o sea, que en lugar de chambergo y golilla al cuello, a lo compadre de suburbio, se hiciesen cajetillas, llevaran galera, cuello y corbata. El mismo decreto obligó a poner retranca, un cuero por detrás del caballo, a fin de evitar que éste resbalase y cayera. La retranca la aceptaron; el cuello y la corbata, no. El gremio, ofendido, declaró la huelga. Llevar cuello y corbata era para ellos una humillación. ¿Tanto que aquellos hombres de suburbio 172 se habían burlado de los “fifíes” de cuelo y corbata y ahora ellos también de cuello y corbata? ¡No! ¡Nunca! La huelga duró bastantes días. Buenos Aires quedó sin coches, para aquel tiempo la única movilidad, si se quiere, rápida, o relativamente rápida, ya que los tranvías – o tranways a caballo – dos jamelgos lastimosos – proseguían paso a paso su estudio para tortugas. Más de un cochero se arregló para simular que usaba galera, una vez que se llegó a un arreglo y tornaron los “rápidos coches de plaza” a las desiertas calles: levantaban la copa del chambergo y éste – sin ser galera – la galera forma de media naranja al uso entonces de la “gente bien” – aparentaba ser galera. La corbata la redujeron al mínimo. El cuello no fue otro que el de la camisa blanda... Los inspectores municipales hicieron como que no veían aquella semi-infracción y el decreto del uso de la galera, el cuello y la corbata fue olvidándose. Hoy parece ridícula y curiosa la pretensión municipal, pero entonces Buenos Aires intentaba tomar categoría de urbe, salir de “gran aldea”, extender el centro empujando al arrabal y sus costumbres hacia la pampa salvaje. Ambos decretos subsisten. Ningún intendente municipal se acuerda de ellos y tampoco de derogarlos. Y han transcurrido más de medio siglo desde su nacimiento. EVOCACION POEMATICA DE LA BIBLIOTECA OBRERA DE LA CALLE MEXICO 2070 Recuerdo: Era por el año 1909. La República iba a festejar – con estado de sitio – el centenario de su emancipación. Poco antes, Simón Radowisky, un muchacho candoroso, creyendo muy fácil resolver los conflictos entre el trabajo y el capital, hizo que el Coronel Ramón Falcón, el jefe de Policía, pegara un brinco tan grande que no paró hasta el otro mundo. Poco antes de esto, un 1º. De Mayo, el coronel Ramón Falcón, sonriendo al ver la Avenida de Mayo teñida de sangre obrera, había dicho: “Yo les voy a dar tener ideas de gringos”. Poco antes, la policía puso un petardo en el teatro Colón, y la burguesía, espantada, exasperándose contra los anarquistas, forzosamente extranjeros - ¿Cómo un crioyo iba a osar tener ideas de redención proletaria? – promulgó la Ley de Defensa Social. Esto ocurría en 1909. Ya en 1902 se había promulgado la Ley de Residencia... ¡Chau, hermosa Constitución del 53 y tu generoso Preámbulo! 173 Poco antes, jóvenes al parecer patriotas, cantando el Himno Nacional, habían quemado bibliotecas, destruido imprentas y sindicatos. Poco antes, la penitenciaría y la cárcel de Ushuaia se llenaron de presos. Y poco antes también, un tal José Figueroa Alcorta, doctor cordobés a quien los caricaturistas - ¡Oh, Cao!- pintaban en forma de liebre por su escurridizo coraje cuando la revuelta radical de 4 de febrero, viéndose Poder Ejecutivo, no pudo dejar de ser violento como cabe a todo medroso armado. Se sintió bebé de Cronwell: hizo sacar a empujones con los bomberos a senadores y diputados que no le eran adictos totalmente. Cerró el Congreso. La protesta la escribió Joaquín V. González, un místico. Todo esto por el año 1909, cuando la patria iba recordando el centenario de su independencia y hacía correr ríos de multitud: ¡Libertá! ¡Libertá! ¡Libertá! ¿Cómo no íbamos a tener la cabeza caliente los estudiantes de entonces? Todos teníamos la cabeza caliente. Y cantábamos para que se nos despejara. Unos, cantando el himno y respaldados por piquetes de “cosacos” del escuadrón de seguridad, entonces elegidos entre los hombres más grandes -1.80 m. como mínimo – y más brutos- gorilas por lo menos, cantando el Himno Nacional se dedicaban a cazar “rusos” barbados, supuestos terribles revolucionarios y, en realidad, insignificantes bolicheros judíos. Otros, cantando la Internacional o “Hijos del Pueblo”, en voz baja, casi in mente, porque éramos una minoría pavorosa, nos calentábamos más la cabeza leyendo a autores barbados: Marx y Engels, Bakounin y Kropotkine, alemanes y rusos auténticos. Sin olvidar a Francisco Ferrer, ni a Anselmo Lorenzo, ni a Pablo Iglesias, ni a Pietro Gori, ni a Enrico Malatesta, ni a Paul Laforgue, ni a Eliseo Reclus... Ni a dos crioyos: Juan B. Justo y Alberto Guiraldo. El uno en “La Vanguardia”, el otro en “La Protesta”, y en “Ideas y Figuras”. ¡Pucha que escribía fuerte aquel rehecho Juan B. Justo! ¡Y pucha que escribía versos encandiladores aquel Alberto Ghiraldo de bigotazos rubios apuntando al cielo! ¡Y pucha que también hablaba lindo aquel otro mostacholi de chambergo y melena, que se llamaba Alfredo L. Palacios! Por aquellos días, para ser revolucionario era preciso poseer pelos. Pelo en pecho para afrontar la brutalidad de los policías de entonces – casi tan brutos como los de ahora, del año en que esto escribo – y pelo en la cara y en la cabeza. Todos éramos románticos entonces. Creíamos en el “gesto”. Proclamábamos el “gesto”. Ignorábamos que podía existir la clandestinidad. (Aún no había bolcheviques para nosotros, aunque Lenin ya andaba por esos mundos). 174 Melenas, chambergos, corbatas voladoras, bigotes, gritos, ¡y a la calle!, a chillar:¡Viva el socialismo! O ¡Viva el anarquismo! Negro y rojo. Tiempos en que los artículos detonaban como bombas de dinamita, y en que a algún recién nacido se le recibía con este nombre: “Libertario”, o este otro: “Giordano Bruno”. (Todavía conservo una amiga contemporánea que hoy es la señora “Nitro”, pero entonces ostentaba el furibundo nombre de “Nitroglicerina” ¡Y se lo envidiábamos!...) Todo esto lo he recordado para hablar de ti, Biblioteca Obrera de la calle México 2070, para evocarte a ti; Biblioteca Obrera de la calle México 2070. Para recordar tus libros de la Biblioteca Blanca- Sempere , de la Biblioteca Amarilla- Granda - o de la Biblioteca Universal que ponían al alcance de nuestra sed de saber y de nuestra hambre de justicia, nombres convincentes de la ciencia, de la filosofía y del arte. Por ti, nuestro fue Nietzsche; y nuestro Shopenhauer; y nuestro Darwin; y nuestro Flamarión. Tú, Biblioteca Obrera de la calle México 2070, pusiste a la altura de mi ensueño toda la poética de las antologías de la Casa Maucci. Y pusiste los libros de Bertani, el editor ácrata de Montevideo, par de Fueyo, el editor ácrata de Buenos Aires. Por ti, Biblioteca Obrera de la calle México 2070, bebí luna con Herrera y Reissig; masqué dolor humano con Barret, Almafuerte y Florencio Sánchez, me hice la ilusión de que la ciencia, ¡la Ciencia!, así, en abstracto, era accesible a mi adolescencia de estudiante recién bachillerizado: podía leer a José Ingenieros, y no aburrirme con él como me aburría con Hegel o con Kant. Pero tus autores no son lo que más te agradezco, lejana, muy lejana, ¿demasiado lejana?, Biblioteca Obrera de la calle México 2070. Te agradezco infinitamente algo que ha desaparecido. Te agradezco los hombres que en ti conociera, te agradezco el aire cargado de ideas que en ti respirara, cargado de ideas generosas, de proyectos de redención, de felicidad, de ilusiones. Te agradezco el valor que me infundiste. De ti, Biblioteca Obrera de la calle México 2070, salieron héroes y mártires para todas las huelgas y todos los mitines. ¡Y qué mitines, qué huelgas aquellos! tal vez no fueron más bravos que los de hoy, pero como entonces nos precedía la bandera roja, la sangre flotaba en el viento antes de correr por el empedrado de la calle. Recuerdo tu local, Biblioteca Obrera de la calle México 2070: era pequeño, sólo tenía una mesa larga, la luz no corría el peligro de encandilarnos, pero no necesitaba calefacción tu local. Allí hervían las cabezas de jóvenes obreros y estudiantes, inclinadas sobre tus libros baratos; allí llameaban los corazones libres de una generación todavía romántica. 175 ¿Para qué rememorar nombres? ¡Tantos han muerto! Peor aún:!Tantos se han traicionado a sí mismos al renegar de su romanticismo juvenil, que es toda la verdad, que es la única verdad de la vida! Hoy, Biblioteca Obrera de la calle México 2070, eres una pieza de conventillo. A nadie se le ocurriría convertir tu casa en monumento nacional. El día menos pensado te derrumban. ¿Pero podrán derrumbar el laboratorio de futuro que nosotros, tus lectores juveniles, hemos erguido al trasmitir a las generaciones que nos sucedieron, las ideas magníficamente románticas que bebimos en tus libros baratos, Biblioteca Obrera de la calle México 2070? ¡Eres inmortal, Biblioteca Obrera de la calle México 2070! La Pirámide de la plaza de Mayo, el Cabildo, la Casa de Tucumán, monumentos nacionales, pueden ser abolidos por una posible bomba atómica. Tú, Biblioteca Obrera de la calle México 2070, monumento internacional que cualquier día caes por los golpes de unos cuantos picos; no te derrumbarás nunca. Vivirás con los hijos de los hijos de nuestros hijos, y nos sobrevivirás a todos. Células de aquel aire tuyo, hirviente, formado como átomos de ansiosos cerebros y partículas de corazones ensoñativos, se irán perpetuando en los cerebros ansiosos y los ensoñativos corazones juveniles de hoy, de mañana, de pasado mañana... Serás un monumento invisible y verdadero, Biblioteca Obrera de la calle México 2070. Y un monumento internacional. De ti me separa una vida, y te veo aquí a mi lado, inmediata, presente. Tú nutriste de ensueños mi pasión juvenil, Biblioteca Obrera de la calle México 2070. Y en mí, presente, inmediata, vivirás en tanto yo posea ensueños, Biblioteca Obrera de la calle México 2070. LIBRETA CIVICA En 1907 me enrolé. Ya podía votar. ¿Por quién votar? Mi padre había muerto, sino me hubiese dejado conducir por él, seguramente, en estos primeros alardes de mi civismo. ¿Después? ¡Vaya a saber qué encontrones nos hubieran esperado! Me abstuve de votar, aunque nunca fui radical intransigente – de Hipólito Irigoyen – que era el partido de la abstención de la amenaza molinera. En 1909 fui sorteado para hacer el servicio militar. Saque un número bajo y me eximí; pero pasé quince días en el cuartel, en el cuatro de infantería que se hallaba en el Arsenal de Guerra. Como yo sabía que estaba eximido, una tarde salí del cuartel y no volví más. Me fue a buscar 176 un cabo. Era de noche. Me recibió un sargento, un indio, furioso. Comenzó a darme lecciones de patriotismo. Después me llevó al dormitorio, me señaló una cama: “Aquí va a dormir”. La deshizo, tiró todo al suelo y terminó: ¡Hágase la cama! Al día siguiente, aun vestidos de particular, nos alineo. ¡Un voluntario para lavar las letrinas! – pegó el grito. Nadie se movió. Relampagueándole los ojos de cólera, los pasó por la fila. Descubrió un “cajetilla”o sea un joven bien vestido y decidió: ¡Usted, el del panamá – por su sombrero elegante y costoso – a lavar la letrina, rápido! Pasé algunos días en el cuartel, ambulando sin hacer nada. Al fin, me entregaron la libreta. Estaba libre. Salí con la impresión de que había vuelto a ser yo o de que hubiese pasado unos días con fiebre, delirando. Algo que también me impresionó: Al lado de la enfermería se hallaba un salón en el cual durante los días de lluvia, ensayaba la banda del regimiento. Era un ruido atroz de cornetas, trombones, tambores, platillos y bombo. Algo como para matar a los enfermos. RELIGION ¿Qué proceso me ha llevado a ser lo que soy ahora? ¿Qué soy ahora? Esto: “Un cristiano que en materia de fe se opone con pertinacia a lo que cree y propone la iglesia católica”- Definición de “hereje”, según uno de mis diccionarios*. Acepto. Soy un hereje. Ya antes de los diecinueve años y de entrar en lecturas más complejas, era un hereje. ¿Cómo había llegado a ello? ¿Por qué había dejado mis creencias religiosas en los matorrales de la vida? Las enseñanzas que he recibido fueron siempre contradictorias: Aquí, mi abuela y mi madre, las dos creyentes. Allá, mi padre liberal; mi abuelo, iracundo enemigo de los curas; Ernesto, masón, que traía libros a los cuales yo, abandonando los textos de estudio, devoraba a escondidas. Por ejemplo: “Jesucristo nunca ha existido” o “Amores y orgías de los papas” o “La religión al alcance de todos” o “La hija del Cardenal” o “El judío errante”... Estas lecturas, las maldiciones y blasfemias de mi abuelo, la sonrisa sobradora de mi padre incrédulo cuando de asuntos religiosos se hablaba, las conversaciones con muchachos de mi edad o un poco mayores... ¿Qué más? ¿Y por qué no mi instinto, mi predisposición a hallarme con la verdad, con mi verdad, con la que yo conquistara personalmente, a fuerza de reflexiones, no con la heredada de mis familiares? El proceso de mi llegada a la herejía fue lento al principio, después de los quince años se precipitó bastante 177 rápidamente. Al morir mi abuela Rosa experimenté una liberación en ese sentido. Mi amor hacia ella se confundía con sus enseñanzas, con su amor hacia ese Jesús hecho de perdones y dulces parábolas. A los nueve años me hicieron comulgar. Esto constituyó una mala experiencia para mi religiosidad. Antes de la comunión, el sacerdote y la religión eran todo uno para mí. Después de ella comencé a separarlos. Recuerdo mi confesión, la confesión de un niño de nueve años, candoroso, ante un hombre aburrido de oír tonterías que no lo eran para ese niño. Dos preguntas me laceraron: ¿Le has levantado las polleras a las muchachas? Otra: ¿Te masturbas? Nunca se me había ocurrido levantar las polleras a ninguna muchacha, tampoco sabía que era masturbarse. A ambos respondí afirmativamente. Respondí sollozando. El sacerdote quería terminar rápido, estaba apurado. Tal vez lo esperaba la comida. Yo continuaba enumerando mis culpas, mis pecados terribles: robar caramelos, decir malas palabras, pelear con mi hermano, no persignarme antes de dormir, leer ciertas revistas que hablaban de amores... De pronto, levanté la vista: Mi confesor se había dormido. Hablé más fuerte y despertó. No sé los credos, ave marías y benditos que me hizo rezar en penitencia. Sí, tengo la seguridad: salí pensando mal de ese cura que se dormía, indiferente, cuando yo, sollozante y trémulo, le narraba mis pecados, arrepentido. También salí deseoso de informarme qué significaba masturbar. Pronto un muchacho me aclaró el enigma. Otro golpe para mis creencias fue el robo de un sacerdote. Después de la muerte de mi abuelo, mi madre mandaba decir una misa por él, en un altar de la iglesia San Pedro, en Mar del Plata. Por esa misa pagaba cinco pesos. Una vez me envió a mí para que se los diera al cura. Este los recibió, pero a la siguiente misa los reclamó de nuevo. Yo dije que se los había dado. El negó. Por suerte, ni mi madre ni mi abuela le creyeron. Mi madre le volvió a dar los cinco pesos sin embargo, pero no mandó decir más misas. Con mi amigo Miguel Ángel Goicochea, un muchacho dos o tres años mayor que yo, tuve largos paliques sobre este punto. Yo le narré mis decepciones, la del confesor que se durmiera, la del cura que robó cinco pesos, la del que fumaba; el me narró que, teniendo ocho años, fue a confesarse. Y le contó al cura que quien le robaba los duraznos de su quinta era él, Miguel Ángel. No pudo contenerse el cura y le dio una bofetada. Miguel Ángel echó a correr. Y no volvió más. No hizo la comunión. “Desde entonces – decía – me di cuenta que los curas son como los demás hombres. Y no quise saber más nada con ellos”. Mi madre también decía, cuando le contaban el mal acto de un sacerdote: “Los curas son hombres como todos, mientras no están diciendo misa”. Yo no comprendía esto. ¿Por qué diciendo misa, el sinvergüenza 178 que me negó los cinco pesos iba a dejar de ser un sinvergüenza? Los padres suponen que ellos educan a sus hijos. No saben que éstos se educan a sus espaldas, en el colegio, en la calle. Gran influencia sobre mi evolución religiosa tuvo, por ejemplo, un peón protestante que había en casa. Se llamaba Federico y había sido marinero. Esta circunstancia de haber sido marinero, y marinero inglés que, para mí, constituía el sumo marinero, lo aureolaba de prestigio. Leí mucho más tarde esto: “Existe cierta clase de gente que acepta a ojos cerrados cuanto narran los marineros”. (Tomas Browne, Religio Medici, 1645) Federico me narraba proezas portentosas realizadas por él en todos los mares. También me hablaba mal de los santos. Cabal protestante, se burlaba de los santos y de la idolatría católica. “Hablan contra los paganos – decía él – y los católicos son paganos”. En casa había un altar con una virgen, un San Roque y un Cristo. Él decía: ¿sabés por qué no los puteo a esos dos – a la virgen y a San Roque – porque está Cristo delante. Si no, ¡ya verías! Él, pomposamente, como si fuera un timbre de honor, se jactaba: “Yo soy luterano”. ¿Los católicos? ¡Puf! Bien examinadas, estas cosas pueden parecer pueriles. Empero, ¡qué influencia tienen sobre el pensamiento en gestación de un muchacho, si es reflexivo y llegó a la vida obsesionado por el deseo de saber. Mucho golpearon mi fe la muerte de mi hermana Angelina y después la de mi padre. ¿Cómo podía ser justo que mi hermana muriese a los cuatro años y que esta muerte la ordenara un Dios omnipotente y bueno? ¿Por qué la mataba? ¿Por qué moría mi padre, a los cuarenta y ocho años, y dejaba una mujer con siete hijos menores a que se las arreglara con la vida? Los creyentes respondían a estas preguntas: “Dios lo manda. Dios sabe lo que hace”. ¿Sabe lo que hace? – Pensaba yo - ¿O no sabe lo que hace? ¿O no hay Dios, sencillamente? Retorno a mi abuela Rosa: Recuerdo que cuando nos cambiábamos la ropa, decía: “¡Cámbiense pronto, pronto! Si los ve desnudos, el ángel de la guarda se aleja”. ¿Quedarnos sin ángel de la guarda aunque fuese un breve momento nos parecía un delito. Antes de apagarla luz, forzoso era decir: “La bendición, abuela”. i)Ella respondía: “Dios te haga bueno”. Esta bendición nocturna la solicitaba también Ernesto aun cuando ya era masón, a escondidas de la abuela para no disgustarla. Yo le guardaba el secreto. Después de la bendición, rezar. Cuando yo tuve trece años dejé de rezar, pero no de elevar todas las noches a Dios mi pensamiento, antes de dormirme. También dejé de sacarme el sombrero al pasar frente a una iglesia. Es decir, dejé de sacármelo ostensiblemente como cuando muy niño, pero si veía una iglesia, antes de llegar, me lo sacaba como al descuido y pasaba ante ella descubierto. Pugnaban en mí dos fuerzas: el miedo al 179 Diablo, ese miedo que nos habían introducido como con clavo hirviente en el cerebro desde que comenzamos a caminar y la vergüenza de que me viesen sacar el sombrero, de que mi ateísmo o mi herejía de adolescente aún vacilaba o se rendía a aquel miedo. ¿Ante un ser reflexivo, deseoso de justicia, puede haber una anti-propaganda más eficaz que la Biblia, que los propios Evangelios? Si estoy con los pobres, los explotados, los que padecen injusticia, si me planté, rebelde, a los poderosos, ¿puedo creer en lo que enseña la iglesia por la palabra de su fundador? Enseña:”Siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos: no solamente a los humanos y buenos, sino también a los rigurosos”. (San Pedro 1ª.Epístola II, 18.) MISAS Como mi padre murió un 23 de julio, todos los meses, el día 23, mi madre mandaba decir una misa en un altar de la iglesia Concepción. Me resistí a hacer acto de presencia, protestante. Al fin, rezongando, accedí, ante las exhortaciones y lágrimas de mi madre, de pie, recostado en una columna, observando, desdeñoso. Mi madre y los demás hermanos, mi abuela paterna y tías, arrodillados. En una oportunidad, mi madre observó que a aquella misa pagada por ella acudían personas extrañas. Fue a la sacristía e interrogó al cura acerca de esas personas. El cura le explicó que esas personas también habían encargado misas para sus deudos. Es decir, la misa que mi madre pagaba – y los otros también pagaban – servía para todos. - ¿Cómo puede ser? – preguntó mi madre. - Sí – respondió el cura – lo que vale en la misa es la intención del que la oye. Mi madre comprendió y como no tenía pelos en la lengua, dijo al cura: - Si es la intención lo que vale, no tengo necesidad de pagar la misa, vendré a una misa común y elevaré mi intención por el alma de mi marido. Ya en la calle, yo, regocijado, le dije: - ¿Te convencés que estos hombres de negro son unos mercachifles? No hubo más misas especiales los 23 de cada mes. Mi madre, empero, siguió asistiendo a una misa común, acompañada por alguno de mis hermanos menores; pero otro eslabón de la cadena de miedos y supersticiones se había roto. EL DELATOR 180 Lo volví a encontrar cuando ya teníamos diez y ocho años. Era un condiscípulo del Colegio Nacional. Nos abrazamos efusiva, alegremente. Se llamaba José Corbino. Enseguida, frente a dos tazas de café, nos sentamos a conversar. Los recuerdos de tres años antes, nos parecían cosa de otra existencia. A esa edad, briosamente rápida, los meses son años y los años, siglos: - ¿Te acordás de Fulano? ¿Qué se ha hecho Mengano? ¿Y Perengano? - Murió. - ¡Ah! ¿Y el doctor Tal? - ¡Qué político sinvergüenza resultó al fin! Pasaban alumnos, profesores y celadores por nuestra caravana de recuerdos. - ¿Te acordás de Barilato, el celador de tercero 2ª? - Sí. No lo pude tragar nunca a ese zorro. Una vez me llamó para sonsacarme el nombre de otros penitenciados. ¿Recordás que Amespil, el profesor de álgebra, al que no sabía la lección le ponía dos horas de penitencia? - Sí. - Ese día, yo no la supe. Otros cuatro estuvieron en la misma condición, pero uno de nosotros... - ¿Robó la lista? Sí, ¡fui yo! – me interrumpió Corbino – Después Barilato – prosiguió él – nos fue llamando a la sala de celadores y nos decía: “Yo sé que usted estaba en la lista, si me dice quienes eran los otros, le borro la penitencia”... - Yo me negué. - Yo le dije el nombre de los otros. Él se hizo el que no sabía nada. Ustedes cumplieron la penitencia y yo me libré. José Corbino sonreía, picarescamente. - ¿Así que nos delataste? - Me salvé. - ¡Fuiste un buen cochino! – le dije, muy serio. - ¿Te parece? - Sí, y ahora, ¿cómo juzgás tu delación? - Que hice bien. El caso era librarme de estar dos horas, aburriéndome, en la penitencia. - ¿Juzgás que hiciste bien? ¡Seguís siendo un cochino! – y me levanté. - ¿Qué te pasa? – preguntó él, asombradísimo – Che, ¿hablás en serio? - ¡Me pasa que me das asco, por delator! - Vos me invitaste. - ¡Y vos pagás, miserable! Me fui. No sé si pensaría que yo estaba loco, porque me siguió con la vista, sin comprender, estupefacto. JEHOVÁ 181 El dios bíblico – Jehová – se me ocurrió un día – allá por mis diecinueve años – el dios que castiga por toda la eternidad – según la iglesia – nuestros pecados, o sea, nuestros errores, nuestra ignorancia ¿no es inferior a un maestro de escuela o a un profesor? El maestro, cuando no sabíamos la lección, hacía que la copiáramos para aprenderla, el profesor, al dar nosotros un examen deficiente, nos reprobaba, así volvíamos a estudiar y a aprender; pero el dios bíblico – Jehová - el dios de la iglesia, el dios de mis mayores, el que me habían enseñado a respetar y a temer – a temer sobretodo – no admite ignorancia ni errores. ¿No sabemos, nos equivocamos, hacemos un mal?: ¡A la parrilla del demonio por in eternum! ¿Y para qué este castigo? El del maestro o el del profesor servía para que estudiásemos y aprendiésemos... Este pensamiento comenzó a roerme. Y me royó mucho tiempo. LA CASUALIDAD ES UN HADA Muchas veces en la vida, la casualidad nos pone en el buen camino, o en el mal camino. A mí también se me apareció el hada Casualidad. Y para mi bien, sigo pensando todavía, para acabar de limpiarme de los restos de una religión de falsedades y supersticiones. Tendría yo diez y seis años, a lo sumo. Aun me quedaban algunas creencias. No en vano, desde que uno tiene uso de su mente, se le incrustan, y en mi caso más hondo aún, pues se me habían incrustado con amor, con palabras dulces, con ternura de abuela. Tanto es así que hasta esa edad, de vez en vez, sentía nostalgia por mi fe volatilizada, algo indeciso, borroso; que me hacía volver la cabeza al pasado, un pasado querido... El hada Casualidad se me apareció en la figura de un hombre raro, mal vestido, barbudo, en una librería de viejo. Estaba yo revolviendo librotes cuando entró Silva, un condiscípulo del colegio nacional con quien no me había vuelto a ver. Lo abarajé con una guarangada, de esas a que me conducía, a veces, mi carácter impetuoso: - Ché, ¿seguís frailón siempre? Él reaccionó vehementemente. Nos enzarzamos en una discusión a gritos. Se fue sin saludarme. Un hombre que nos observaba, ya conoso, había escuchado nuestra discusión con interés sonriente. Cuando Silva se fue, se acercó a mí: - Crees aún en la divinidad de jesús, según me parece – dijo – crees aún que Jesús fue un enviado de Dios para predicar algo nuevo en la tierra. Y no es así, amigo. Jesús es un héroe. Es un hombre que, como Giordano bruno o 182 como Tomás Moro, murió por su ideal; pero como filósofo no dijo nada nuevo a los hombres. Yo admiro a Jesús como héroe, nada más, amigo. ¿Sabés que Jesús aprendió de otros hombres y adaptó, para predicarles a los suyos, las parábolas del oriente, de Buda, por ejemplo, que vivió quinientos años antes que él en la India? Lee este libro. Y me trajo uno que sacó de un anaquel. Se llamaba “El Evangelio de Budha”. Lo compré y lo leí, asombrado. Encontré en este evangelio, narradas en distinta forma, muchas de las parábolas que los evangelios cristianos me habían presentado como originales de Jesús. Ni el “ama a tu prójimo como a ti mismo” le pertenecía. Antes ya había sido dicha esa fundamental enseñanza. Después supe que hasta en su misma tierra, en Palestina, la había dicho el rabino Hiliel, cien años antes. Hallé en ese libro y las confronté con los evangelios cristianos, la parábola del Hijo pródigo (Lucas 11), la parábola de la limosna de la viuda (Marcos XII), la parábola de la Samaritana (Juan V), la anécdota de las bodas de Canaán, aquí las “bodas de Jambunada”, aunque hablando de comida, no de vino. También la anécdota de caminar sobre las aguas (que puede leerse en la Epístola a los romanos III. 28). Quien camina, en el evangelio de Budha, es Sariputra, un discípulo, a quien la fe – como en el evangelio cristiano – lo sostiene sin hundirse, sobre las aguas. Hallé en este libro muchas páginas más, semejantes a las que yo conocía desde mi infancia. Y surgió en mí la pregunta, fundamental: ¿Si todo eso se enseñó quinientos años antes del nacimiento de Jesús, para qué Dios enviaría a su hijo unigénito a predicar lo ya predicado por un hombre común, que así se nos presentaba a Budha, a Moisés y a otros predicadores? El hada Casualidad, en la figura de aquel desconocido, acababa de empujarme hacia el camino de la verdad. No lo abandonaría. Unos meses después de aquello, cayó en mis manos “La vida de Jesús” por Renán. Lo devoré, gozoso. Ya estaba en condiciones de comprenderle. Y elevé un recuerdo agradecido a aquel hombre de la librería. ¿Qué se hizo aquel viejo, quién era? Más de una vez entraba a las librerías de viejo de la calle Corrientes y de la Avenida de Mayo deseoso de encontrarle. No lo vi nunca. El dueño de la librería a quien le pedí datos era la primera vez que veía en su negocio LA MADRE Y SUS HIJOS Era una noche de tumulto. Había huelga general. Se oían disparos. La gente contaba anécdotas espeluznantes, de seguro, exagerando, permitiéndose el lujo de mentir, de 183 libertar su imaginación siempre cercada por lo duro cotidiano. En el comedor de casa, mi madre rodeada de todos sus hijos. Escuchábamos cómo de la lejanía llegaba el eco del tumulto. De pronto, ella, mirando a su alrededor, gozosa, dijo: - Aquí están todos mis hijos. Y nos acarició con la mirada, satisfecha de tenerle a todos, sus hijos, allí, seguros, en tanto afuera mataban huelguistas. Yo estaba sufriendo. Sentí algo que me revolvió las entrañas. Su dicha me lastimó. Tenía un ímpetu exasperado. Le grité: - ¿Para vos no hay más que tus hijos? Y salí corriendo, a la calle. EL SOBRADOR “Pasar por idiota a los ojos de un idiota es una voluptuosidad de fino gourmet”. Esta reflexión de Courteline la leí cuando ya era un hombre maduro. Empero, la habíamos ejecutado en la adolescencia sin haberla conocido. Tenía yo un compañero de clase; Jesús Ravera, un riojano semi indígena, pequeño de estatura, silencioso, mal vestido, flacucho, insignificante. ¿Insignificante? ¡No! Sus ojos renegridos, llenos de luz y vivacidad, estaban diciendo que la pobre arquitectura de Jesús Ravera no encerraba a un insignificante. Inteligente y, sobretodo, vivísimo, gustaba sobrar a los muchachos porteños, conversadores y estruendosos, seguros de sí y osados. Jesús Ravera tenía sus agachadas de indio, de hombre silencioso y observador. Y gozaba la voluptuosidad de pasar por idiota a los ojos de un idiota fachendoso. Por ejemplo, íbamos a los cafés de barrio. Allí pedía un taco y bolas. Se ponía a taquear él solo y, a pesar de que era un consumado billarista, chingaba la mayor parte de las carambolas. Hacía que el taco pifiase. No tardaba en caer alguno de los mirones. Lo invitaba: - ¿Vamos una a cincuenta carambolas? - Vamos – respondía él, humildemente. Y comenzaba la partida. Al principio, bastante pareja, una o dos hacía uno y una o dos, el otro. Ya Jesús Ravera tenía “manyado” al que había mordido el anzuelo. Sabía los puntos que calzaba como billarista. Así continuaban, más o menos parejos. A veces, el otro, ya se podía creer ganador. Le llevaba cinco o seis carambolas. Jesús Ravera lo emparejaba de nuevo. Y así seguían. Ya estaban en las cuarenta y el que se hacía el idiota a los ojos de un idiota, comenzaba a hacer carambolas, aún las más difíciles, hasta cumplir las cincuenta. 184 - ¡Fue una bolada! – decía él, como justificando el triunfo, adjudicándoselo a la suerte casquivana, disculpándose ante el derrotado. Éste, un muchachote de suburbio, ya caliente, herido en su amor propio, invitaba nuevamente: - ¿La revancha? - Si le parece – respondía Jesús Ravera, tímido, desde la penumbra de su insignificancia – Pero tomemos algo... Y Jesús Ravera, señalándome a mí: - Vengo con este amigo. ¿Puede tomar algo él también? El que pierde paga todo. - Sí, como no, que tome – resolvía el otro. Pedíamos algo. Y comenzaba la partida, la revancha. En efecto, era una revancha. Jesús Ravera no acertaba carambola. Esta se le iba por una luz y aquella por otro motivo. Ya el contrincante se había apuntado treinta carambolas y él sólo cinco. Quedaba así en ocho o nueve cuando el otro llegaba a las cincuenta. Entonces hasta se permitía darle lecciones: - No se ponga nervioso. En el juego hay que frenar los nervios, amigo. Nadie menos nervioso que Jesús Ravera, impasible como un indio viejo. - ¿Vamos la buena? – Invitaba - ¿Desempatamos? - ¡Sí, como no! - Tomemos otra vez algo con el amigo - y me señalaba. Volvíamos a pedir algo. Y comenzaba la tercera partida: Si le tocaba salir a él, de entrada nomás, se hacía treinta o cuarenta carambolas. Si salía el otro y hacía una o dos, tomaba el su taco y ya no lo dejaba. El otro, pálido de coraje, comprendía que lo habían “cachado de mixto”. Aquel muñeco que no le llegaba al hombro se había burlado de él, y muy lindamente. - Buenas tardes – decía Jesús Ravera, y cortés, se sacaba el sombrero. Salíamos. El otro cargaba con la “vela” - ¿Vamos a tomar algo en otro café? – me invitaba Jesús Ravera, y los ojos le fosforecían. Años después lo encontré en la calle Talcahuano. - ¿Jesús? - ¡El mismo! - ¿Dónde vas? - Allá - y me señaló los Tribunales. - ¿Te recibiste de abogado? - No, soy procurador. - ¿Ave negra, che? - ¿Qué hacerle?, los papeles sellados me dan para comer y los vicios. Lo observé. Estaba bien vestido. - ¿Siempre vas a los cafés a cachar merlos? - No, ahora voy al Jockey Club. Sonreímos significativamente. No lo vi más, tampoco lo deseaba. Me dio su tarjeta: 185 - Por si necesitás mis servicios... La rompí. - Quizás yo sea un idiota – pensé - , ¡pero no tanto! LA LLAVE DE LA PUERTA Después de la muerte de mi padre y cuando yo iba a cumplir diez y ocho años, tuve un conflicto con mi madre, al parecer trivial, y no lo era: Yo quería tener la llave de la puerta de calle para entrar a cualquier hora de la noche, sin necesidad de tocar el timbre. O sea, quería libertad, me sentía hombre. Mi madre aducía que era aún menor de edad y me la mezquinaba: - ¿Para qué necesitás llave? ¿Para andar por los cafés con amigotes? Volvé antes de las once y no necesitarás llave para entrar. Me mandé a hacer una llave. ¿Y para qué deseaba tener llave? Mis calaveradas consistían en ir al almacén de la esquina o al café de la vuelta o a revolver libros viejos por la calle Corrientes, siempre acompañado de uno o dos “amigotes” como les llamaba mi madre. Pero al volver acompañado de uno o dos de esos “amigotes”, sacar la llave del bolsillo y abrir la puerta. Demostrarles que yo no era un chico, que tenía llave de la puerta. No le podía explicar a mi madre – quizás lo hubiese comprendido – que a mí me avergonzaba llegar con un “amigote” y tener que llamar al timbre. Habría preferido dormir sobre un banco de plaza toda la noche. TRES AMIGOS PINTORESCOS Nunca me he hurtado a la experiencia humana. Desde muy joven frecuenté lo que las personas “cuerdas” – mesuradas, prudentes, egoístas – llaman tipos raros o locos. Se apartan de ellos. Y son ellos – los raros, los locos – quienes aportan la mayor riqueza anímica. Su pintoresquismo es complejidad sicológica. Hablaré aquí de tres amigos pintorescos: José María Zanetti, hijo de calabreses, era un individuo vehemente y un haragán incorregible. Se decía autor teatral. No sé si alguna vez estrenó algo en un teatrejo de suburbio. Era pequeño, magro e irritable. Los ojos negros le brillaban fosfóricos detrás de los lentes. Compadrón, siempre ofreciendo quiméricas palizas. Hablaba a grandes voces y entre amplios ademanes. Como se quejaba de su pobreza – y era, en verdad, pobre, vivía en una pieza en una casa de inquilinos – lo envié con una carta mía a un 186 pariente para que le diera trabajo. Él se le presentó diciendo: - Yunque está empeñado en que trabaje, pero yo no le he pedido nada. Por supuesto, ¿cómo se le iba a dar trabajo a quien no lo deseaba? Mi pariente me contó la anécdota muchos años más tarde. Otra vez, como también se lamentaba de mil enfermedades, lo llevé a un instituto de fisioterapia cuyo director yo era amigo. Lo atendieron gratis y le dieron un régimen de comidas – que él nunca siguió pues le gustaba bastante la grapa. En ese régimen se le aconsejaba comer fruta. Él no la podía comprar. Cuando yo iba a verlo, porque le recomendaron reposo, siempre le llevaba fruta. Interpretó mal esta solicitud mía y anduvo diciendo que yo seguramente, era homosexual. Si no, ¿por qué lo atendía así, por qué le regalaba fruta? Cuando lo supe – por confidencia de otro amigo – me reí mucho. Las flaquezas – o ingratitudes humanas – nunca me han lastimado. Y el secreto es éste: Vuelo a veinte centímetros de la tierra, pero no la piso. Y como las miserias humanas, las debilidades humanas se mueven arrastrándose, pasan bajo mis pies, no me rozan. Otro amigo pintoresco: Severiano Moscoso Azcárate. Hemipléjico, diminuto, colérico y jactancioso. Feo hasta ser repugnante, lo poseían dos “berretines” – como llaman a las manías los muchachos del suburbio -: Amores y peleas. Se creía capaz de ser amado y de trompear a cualquiera. Él veía – yo entre ellos – que, cuando se enojaba, cosa frecuente, los demás se retraían e interpretaba esta actitud – que era de lástima – como miedo. Supe así de que él se jactaba de que yo lo temía. Me sonreí, por supuesto. “Hay mucha gente que me tiene miedo” – repetía. Y citaba: A Fulano – un versificador gauchesco, especie de Gargantúa crioyo – lo hace mear de miedo Mengano – un negro payador – y yo a Mengano lo hago cagar de miedo. La gradación era convincente. Moscoso Azcárate era paupérrimo. Vivía en un conventillo. Alguna vez nos cotizamos para pagarle la pieza, pues debía más de tres meses y lo echaban a la calle. Pero él no agradecía nada. Todo lo recibía como una obligación a su genio. Se creía el mejor poeta joven de América, En realidad, era un versificador como tantos. También se proclamaba filósofo pesimista. ¿Cómo Schopenahuer? – preguntó alguno. Yo soy más humano – respondió él. Si no hubiese sido así, diminuto y hemipléjico, el pobre Moscoso Azcárate se hubiera llevado más de un trompis, por pedante. Todos callaban, asombrados de oírle hablar de su genio y, sobretodo, de amores y peleas. No se conocía a sí mismo, para su suerte. La naturaleza que se había dedicado a afearle y mutilarle, también le había dado una inconciencia consoladora. Esta le permitía seguir viviendo. Me ocurrieron con él cien anécdotas a cual más 187 risueña. Narraré una: Me debía unos pesos. (Como yo andaba abundante de pesos y mi cartera se habría con facilidad, no pocos abusaban. No me había costado nada ganar esos pesos. Los hombres cuando ganan dinero con su trabajo – o con el trabajo de los demás – cotidianamente, se hacen amarretes. Le dan valor al denario. Lo secuestran, lo miman... ¡Dementes! No saben que el dinero es agua. Debe correr. Si no corre, se pudre. Y nos pudre.) He olvidado por qué en aquel momento, Moscoso Azcárate se había enojado conmigo y no venía por casa – a la hora de comer – hacía una quincena. Pero me habló por teléfono: - ¿Puedo ir a verlo como deudor, no como amigo? - ¡Venga, como no, venga, Severiano! - Quiero decirle que no le puedo pagar mi deuda. - ¡No importa, no me pague! – le respondí -, pero ya que vino a verme, ¿por qué no se queda como amigo? - Bien. Me quedo como amigo – concedió él, dadivoso. Y volvió a visitarme – a la hora de comer – según su costumbre, casi cotidianamente. El otro amigo pintoresco era un tucumano, muy joven. También escribía versos y se proclamaba anarquista. Valiente y generoso, andaba con la verdad – su verdad – a flor de palabra. Esto le traía mil conflictos. Yo lo quería porque calé su alma de lírico, de idealista, plena de torrencial juventud y amor al prójimo. Su actitud, peligrosa para él, sólo era afán de hacer justicia en el mundo. También me debía unos pesos. ¿A quién no le debía Juan Carreño? Su salario, bastante exiguo, ya el 20 de cada mes quedaba en cero. Le pedía a mi hermano Adán, de quien era amigo. Le pedía treinta pesos porque sabía que mi hermano, después de aconsejarle, le daría quince, lo que Juan Carreño necesitaba. Con mi hermano cumplía. Si no hubiese cumplido no le hubiera prestado más. Esto lo sabía él. Conmigo no le interesaba mucho cumplir. Una noche comenzó a recordarme su deuda. Lo interrumpí: - ¡No hablés más de eso! ¡Terminado! ¡Cuenta cerrada! Pasé a hablar de otra cosa; pero ya a punto de irse, dijo: - ¿Vos dijiste que habíamos cerrado la cuenta? - Sí. - Bueno. Volvámosla a abrir: Prestame diez pesos. Es hoy, al correr de los años, uno de los amigos a quien más quiero y estimo. Con afecto y buena voluntad, me pagó con creces aquellos pesos flotantes. TEORIAS 188 Siempre me ha gustado hablar con la gente simple. Las cocineras, los peones que pasaron por casa y me narraban hechos singulares de sus terruños, los albañiles que trabajaban con mi padre, los vendedores del mercado o de las ferias. Excepto Federico, un peón inglés o yanqui acriollado, todos eran gallegos, napolitanos o calabreses. También alguna negra o india crioyas que narraban cuentos de aparecidos y de luces malas. Entre la gente simple se encuentran también quienes intentas pensar o que piensan a su modo. Traigo a la memoria un peluquero andaluz, muy conversador, un sabelotodo. Éste explicaba la causa de las guerras: ¿Sabe por qué hay guerras?: Porque el mundo está muy pesado. Construyen casas de tantos pisos que al fin, ese peso empuja... Inútil hubiese sido hacerle ver que los materiales con que se construían las casas no se traían de otro planeta y que el peso, por lo tanto, era el mismo, estuviesen las piedras en la cantera o unas sobre otras, formando casas. Enamorado de su teoría, no aceptaba dudas ni razones. “Cuando se construyan sólo casas de piso bajo, se terminarán las guerras”... Ahí terminaba todo. No admitía réplicas. Otra teoría se la escuché a un barrendero. Este desayunaba con una grapa tanto en invierno como en verano. Más aún: en verano tomaba una grapa doble. Y explicaba, o justificaba así su copa: “Cuando uno se calienta por adentro se enfría por afuera. Por eso en verano se debe tomar más alcohol que en invierno”. Si estos dos teorizantes hubiesen tenido cultura, ¿no hubiesen sido dos seres peligrosos? ¿A qué hubiesen sido capaces de llegar, con qué teoría no hubiesen explicado o justificado, cuánto deseasen? Es el caso de exclamar: ¡Oh, cultura, cuántas teorías se inventan en tu nombre; oh, ignorancia, cuántas teorías impides que en tu nombre se propaguen! Se propaguen y admitan, porque tanto el peluquero como el barrendero teorizantes, hallaban quienes veían lógica en lo que ellos afirmaban rotundamente. ¿Sería por esto que hallaban seguidores, porque ellos no dudaban de lo que decían? EL PELIGROSO CANDOR Soy apasionado e ingenuo. Al hacer un balance de mi pasado compruebo que me engañé en muchas ocasiones. Pero, me pregunto, ¿cómo sería allá, en mi adolescencia? Compruebo que he sido imprudente e impertinente, a fuerza de ser apasionado y candoroso. He dicho cosas impertinentes y cometido acciones imprudentes, sin darme exacta cuenta de lo que decía o hacía. “Meaba fuera del tarro”, como sentencia el pueblo, siempre metafórico. Mis palabras y mi actitud me provocaron conflictos y me expusieron a casi peligros; pero no por 189 valiente, sino por candoroso. Cuando a fuerza de vivir y observar, de golpearme contra los duros y sagaces hombres, perdí algo – quizás bastante - de mi candor; no dije cosas que debiera haber dicho, no cometí acciones que debí haber cometido. Es decir, me hice, no diré medido, no diré prudente, sí me hice menos impertinente y menos imprudente. Supe – según el consejo de un político zorro – “morderme la lengua”, frenar mis impulsos. Perdí en espontaneidad lo que gané en elemento sociable. La cobardía y la hipocresía reciben de la sociedad cobarde e hipócrita nombres que suenan a alabanzas. Todo esto me ocurrió después de los veinte años, quizás muchos después de los veinte años. REVISTAS Cuando se es muy joven y se tienen aficiones literarias, las revistas y aun los diarios tienen una gran influencia en la formación de nuestro gusto. Más influencia que los libros, si cabe. “Caras y Caretas”, revista de Pellicer y Fray Mocho, dibujante Mayol, después Cao, el gran Cao, era esperada por mí ansiosamente. Mi padre no dejaba de comprarla para leer el “cuento” – o lo que fuere – de Fray Mocho. Yo que allá por mis quince años comencé a hacer caricaturas, sentía una gran admiración por el caricaturista Cao. Para mí, tan importante como el cuento de Fray Mocho, eran las caricaturas de Cao. (Después, en materia de ilustraciones, admiré a Zavatiero y a Máslaga Grenet. Más tarde a Omán.) Contemporáneas de “Caras y Caretas” hubo otras revistas de existencia más breve: “El Gladiador” y “La Mujer”. Ésta dirigida por Sojo, que también publicaba el semanario político “Don Quijote” – continuador de “El Mosquito”, como él hiriente, aunque de dibujos grotescos debido al lápiz de Stein: grandes cabezas, cuerpos desproporcionados. No dejaba de leer a “Don Quijote, pero de “arriba”, o sea en las vidrieras de los almacenes y fondas, donde se colocaba como atracción. También allí se leía – o mejor veía – “Sucesos Ilustrados”, una publicación truculenta, ensangrentada por todos los crímenes habidos o inventados por sus dibujantes. En aquel tiempo no existía la profusión de novelas policiales que hoy existe y pulula por los quioscos. Cuando la guerra que se llamó de Cuba, o sea de yanquis contra españoles, Sojo, español de origen, se “rompió” patrióticamente para denigrar a los yanquis en su “Don Quijote”. Los hechos le demostraron que los “fabricantes de embutidos”, como él los presentaba en su semanario, tenían más oro que la España decadente y como “la guerre la fair d’argent”... Otras publicaciones: “Vida Moderna”, dirigida por el dibujante Aurelio Jiménez. Aquí llegué a colaborar como 190 caricaturista, desde el anónimo. “Papel y Tinta”, “P.B.T.” de Juan Osés. “P.B.T.” apareció en 1904. Y compitió durante años con “Caras y Caretas”. Fray Mocho había muerto en 1903 y su revista, carente de su cuento semanal, ¡tan leído!, tambaleó un poco. La inolvidable “Caras y Caretas” vivió hasta 1939. Yo alcancé a colaborar en ella siendo su jefe de redacción Luis Pardo, el poeta cómico y semanal que firmaba Luis García, el hombre más seco del mundo. Por “Caras y Caretas” tomé mi primer contacto con escritores locales: Payró, Viana, Grandmontagne, Leguizamón, Roeber, Soussens, Lugones, Ugarte, Quiroga, Ingenieros, Correa Luna, Rojas, Daireaux, Félix Liana, Ghiraldo, Florencio Sánchez, Carriego... Mis admiraciones, allá por mis diez y seis y diez y siete años, mis admiraciones rioplatenses eran, en prosa, Juan B. Justo e Ingenieros, y en poesía: Almafuerte, Ghiraldo, Rubén Darío, Federico Gutiérrez y Herrera y Reissig. Los suplementos literarios de “La Nación”, “La Prensa”, “El Diario”, “La Vanguardia” (socialista), “La Protesta” (anarquista) y “La Razón”; me pusieron en presencia de escritores extranjeros. Colaboraban en ellos americanos, (¡oh, Martí!), españoles, franceses, italianos y portugueses, celebridades del momento. Lo devoraba todo. Sin haber escrito aún una línea, me saturaba de toda clase de literatura, verso y prosa, cuento y ensayo, verso particularmente. ¡Los versos que he aprendido de memoria! En una publicación anticlerical que dirigía un fraile que colgó los hábitos; no recuerdo su nombre, en aquel tiempo orador popular y famoso, que se llamaba “Fray verdades”, colaboré con chistes y caricaturas. Pero la revista que leía con más ansias era “Ideas y Figuras”. Apareció el 13 de mayo de 1909, dirigida por Alberto Ghiraldo, poeta, dramaturgo, cuentista; pero sobretodo rebelde, animador de mitines, orientador de masas obreras, “un agitador”, según la frase de entonces, y pupilo de cárceles. Poseo algunos números de aquella revista y, en verdad, fue notable para su época. Entró en el pueblo. Antes, Ghiraldo había dirigido “El Sol” y “Martín Fierro”. “Ideas y Figuras” fue un logro que vivió hasta 1919. Y revivió en Madrid cuando Alberto Ghiraldo se desterró a causa de un drama familiar que le partió la vida. La mujer con la que estaba unido libremente, a lo cursoguisco, mató de un tiro a su propia hermana, por celos. Ghiraldo era un buen mozo rubio, caburé de corazones femeninos. Rubén Darío, que le dedicó un soneto en “Prosas Profanas” – le decía: “En el fondo de tu espíritu hay un ángel que sueña”. En “Ideas y Figuras” trabé conocimiento literario con José de Maturana, Juan Pedro Calou, Walt Whitman, Alfredo Palacios, Juan Más y Pí, Carlos Ortiz, Vicente Medina, Rafaél Barret, Herrera y Reissig, Valle Inclán, Rodó, González Prada, Julio Piquet, 191 González Pacheco, Luis Bonafaux, Mario Bravo, Víctor Silva, Max Jara, Eduardo Talero, Alberto gerchunoff... Allí vi dibujos de Sachetti, Cao, Gibson, Bagaría, Malharro, Macaya, Pelele... En unos “Versos de año nuevo” publicados por Darío en “Caras y Caretas”, donde recuerda a sus amigos de la Argentina, consagra dos versos a Ghiraldo: “El terrible efebo Ghiraldo,/ hecho un Luzbel apareció”... Así veíamos a Ghiraldo los adolescentes de 1909, del pre centenario: un Luzbel, pero un Luzbel bueno, sí terrible con los opresores y defensor abnegado, heroico de los oprimidos. Y a “Ideas y Figuras”, su pedestal, como a una columna de fuego, para emplear palabras de él mismo. Lamento que mi admiración literaria por Ghiraldo se haya desvanecido bastante. Lo ví algunas veces en el “Café de los Inmortales”, adonde nos asomábamos para mirar desde lejos, respetuosamente, a los hombres de letras de la generación más vieja que allí se reunían. Ernesto Morales, mi camarada desde entonces, habló con él. Yo no me hubiese atrevido. Ghiraldo proyectaba venir desde Chile donde vivía, a fundar de nuevo “Ideas y Figuras” en Buenos Aires. La muerte, año 1946, le quebró el proyecto. Al saber que venía me alegré. Había pensado ir a verle y ¿colaborar en su revista? De él me separaba ya un abismo ideológico. CHOQUES CON MI MADRE Desde niño choqué con mi madre. Nos queríamos, esto era lo singular. No es el caso de la pérfida madre de “Pelo de Zanahoria”, ejemplo ilustre y conocido en la literatura del mundo. Mi madre y yo no chocábamos nunca por motivos domésticos, insignificantes; pero yo había nacido rebelde y ella había sido educada en un régimen de autoridad. Ella, a pesar de ser inteligente, sentimental y cariñosa, chocaba conmigo porque era imperativa. Llegaba yo como una fuerza renovadora, con ímpetu, rebosante de afán proselitista, y me encontraba con mi madre que oponía a mi torrente el muro de su inmovilidad ideológica. Yo llegaba deseoso de cambiar la vida. Ella, pese a su inteligencia – no cultivada, no bien cultivada – nunca se había preguntado si la vida estaba bien o estaba mal. Muchas cosas encontraría mal, pero aunque hubiese deseado cambiarlas, como no veía el modo de hacerlo, suponía que no iban a cambiar nunca. He aquí el motivo de nuestros choques. Ya en mis primeros pininos para emanciparme de la religión – la de ella, la de sus tatarabuelos – encontré la fuerza inmóvil de mi madre queriendo impedirme el paso. Después, adolescente, comencé a quererme emancipar de las ideas políticas y 192 sociológicas de mis mayores – de los de ella – y otra vez hube de hallar la fuerza inmóvil de mi madre intentando impedir mi avance. Tuve que desbordarla, fatalmente. Ella poseía una convicción heredada, pero yo traía una convicción instintiva dispuesta a llevarme por delante lo que se opusiera. Dice una de las “Leyes de Manú”: “En la infancia la mujer debe estar sometida al padre, en la juventud al marido y cuando su señor ha muerto, a su hijo; una mujer nunca debe ser independiente”... Mi madre, enérgica, nunca perteneció a esta clase de mujeres. De haber nacido cincuenta años más tarde, su vida hubiese sido otra, estoy seguro. Hubiese sido la vida de una mujer emancipada, capaz de ganarse la existencia con su trabajo. Pero sobre ella pesaban prejuicios sociales y aún raciales – descendiente de españoles colonialistas – que la inmovilizaban. Ya hablé del choque de ella y yo cuando, a punto de ser hombre me negaba la llave de la puerta. Luego chocamos por muchas cosas más: Por mi bohemia innata, por mi manera de vestir al desgaire, por mis amigos. Ella hubiese deseado verme en la huella de lo que suponía eterno, del orden burgués – o de lo que llaman orden los burgueses. Me ponía el ejemplo de mi padre. No se daba cuenta que mi padre – por el cual siempre yo tuve una singular estimación, además de cariño – pertenecía a un mundo y yo a otro. Con mi padre no choqué nunca. No tuvimos tiempo de chocar. Cuando murió él era muy joven y yo era un adolescente. ¿Qué hubiese sucedido de vivir él diez o veinte años más? Indudablemente, mi padre era lo que se llama un hombre práctico. No soñaba, hacía. Yo, en cambio, llegaba con un torbellino de sueños y sin ningún sentido práctico. ¿Me habría adaptado yo a su mundo terrenal? Lo dudo. ¿Habría comprendido él mi mundo de ensueños? Inteligente, pero con la cultura de la mayoría de los profesionales, especializada; el arte de escribir y la sociología no entraban en la órbita de su cultura. Tanto él como mi madre veían que les había tocado vivir en un mundo de pobres y ricos. Ninguno de los dos creía, seguramente, que ese mundo podía llegar a transformarse. Creían que si lo existente era injusto, siempre fue así y siempre así sería. Yo llegaba con la ilusión de que el mundo, tal como era, mundo de miserables explotados y ricos ociosos, no debería ser así siempre... Murió mi padre. Quedamos mi madre y yo. Ella debatiéndose al frente de un puñado de hijos, yo debatiéndome en mi mundo interior, no interviniendo para nada en el mundo en que ella se debatía, pero defendiendo mi mundo, negándome ásperamente a que alguien en él penetrara a querérmelo legislar, ¿en nombre de qué? ¿en nombre de una religión falsa y de un orden injusto? Pasó el tiempo. Al fin mi madre fue perdiendo energías y comenzó a dejar hacer. Esto es todo lo que yo deseaba: 193 que me dejaran hacer, que no me quisieran dirigir, encaminar por una huella, para mí, ya demasiado pisoteada. Yo deseaba avanzar por caminos nuevos. Ella, ¡madre al fin!, presentía el peligro a que me exponía y, ¡madre al fin! ¿Qué deseaba sino mi felicidad en el mundo conocido, en el cotidiano? No es difícil que en muchos momentos yo haya pecado de incomprensivo. ¿Quién es comprensivo en plena ardorosa, fuerte juventud? Nuestros conflictos fueron aminorando. Ella resignada ya a dejarme hacer, yo empeñado sólo en seguir haciendo sin trabas. Encuentro, a veces, amigotes de aquel tiempo. Todos me hablan de mi madre con cariño. Todos la recuerdan con respetuosa simpatía. Oyéndolos, me lleno de dudas. ¿Fui justo con ella yo que anhelaba – que anhelo aún – justicia para todos? ¿Pero podía, entonces, ser de otra manera? Sin saberlo, yo, rebelde a la obediencia, ¿no obedecía a mi destino? REGIMEN DE AUTORIDAD Mi madre, a manera de ejemplo y como protesta por la anarquía en que cayó la casa después de la muerte de mi padre, recordaba siempre que ella había sido educada bajo un régimen de autoridad. - No nos podíamos levantar de la mesa sin permiso mi hermana y yo. Solamente en Carnaval podíamos hacerlo – decía, en elogio de ese régimen. Y luego se extendía a vituperar al que reinaba entre nosotros: A veces alguno llegaba a comer media hora o una hora más tarde de lo habitual, y llegaba con uno a dos amigos, inesperadamente, para los cuales era preciso improvisar comida. También contó que a ella y a su hermana María – a quien no llegué a conocer - ,i abuelo seguramente con un porrón de ginebra entre pecho y espalda, pues era este su defecto esencial – las había tenido hincadas toda una noche, y el con un revólver al lado, custodiándolas, no recuerdo por qué falta. - No teníamos diez años – agregó -, pero no me olvidaré nunca. - Ni se lo perdonaste nunca – agregué yo. - ¿Cómo sabés? - Cuando murió Tatá – así le decíamos a mi abuelo Ángel – no te vi derramar una lágrima. - ¡Si eras un chiquilín cuando él murió! - Era un chiquilín, pero me di cuenta que vos no lloraste. Quedó en suspenso, mirándome en los ojos, sorprendida. Es verdad, hubiera querido llorarlo, pero no pude. 194 - ¿Viste? Ese es el resultado del régimen de autoridad que nos estás elogiando. Pues, yo sí lloré su muerte, porque él para mí no era el que fue para vos. Conmigo fue bueno siempre; siempre en su cómoda tenía ticholos o patay o arrope para sus nietos. Nosotros lo queríamos. ¿Comprendés? Mi madre, en un primer momento, no daba su brazo a torcer muy fácilmente, sólo me respondió: - Vos siempre estás en maestro de escuela. SALVADORES Allá entre los diez y ocho o diez y nueve años, un amigo de café, bastante mayor que yo, Floro Salinas me inició en un deporte quijotesco, por así decirlo: El de salvar “busconas” o “yirantas” o “yiros” o “plumas”, como se llamaba a las mujeres vendedoras de placer que andaban por las calles del centro en busca de parroquianos. Generalmente, los sábados por la tarde, salían comisiones de agentes de investigación – tiras, vestidos de particular, y se dedicaban a arriar mujeres. Las zambullían en un camión, en medio de las encendidas protestas y las restallantes injurias de ellas, ¡y al Departamento Central de Policía con su carga de carne femenina! Si la mujer iba del brazo de un hombre, pasaba impunemente junto a los “tiras” sin que éstos la molestasen. Nuestro quijotesco deporte fue ese: ir a las calles del centro, los días y horas de la arreada y salvar mujeres de las manos policiales. Ya teníamos fachada de hombres, ya nos afeitábamos, ya la voz se nos había tornado sonora, ya éramos hombres, quizás no totalmente si se nos escudriñara a fondo; pero el mundo juzga por la fachada. Y la infeliz “yiro”, colgada de nuestro hombruno brazo, se veía salvada. Si algún agente más osado a pesar de nuestra compañía, insinuaba algo o intentaba apoderarse de la protegida, nosotros, muy serios, ceñudos y usando del tono y de la voz más potente, le decíamos: - La señorita va conmigo, señor. Y continuábamos viaje con paso de vencedores. Dejábamos a nuestra salvada en la puerta de su casa y recibíamos sus frases de gratitud, medio en franchute: - Merci, muchas gracias, mon aimé. ¿No querés pasar? No te cobro. - No, otra noche. Hubiésemos juzgado indigno de nuestra quijotada, abusar de ella y recibir placer gratis. - Ya sabés donde vivo, cherí. Y nos daba un beso. Pero los “tiras” se avivaron. En cierta oportunidad, pese a sus protestas, zambulleron a mi amigo y su presunta salvada en el mismo camión. Allí encontró a varios 195 “salvadores” y pasó una noche de calabozo. Desistimos del deporte quijotesco. Se había tornado peligroso. Quijotes a medias, no poseíamos suficiente locura – divina locura – para confundir lo peligroso de lo que no lo era. Y para no abstenernos de provocar a lo peligroso. EL ADOLESCENTE PIENSA... ¿Los caminos, las calles? En los caminos uno halla bestias, árboles, plantas, guijarros. A veces un campesino, un perro: El campesino solo dice: “Buenos días” ó “Buenas tardes”. Y sigue lento, calmoso, indiferente .Al encontrar un campesino se encuentra a todos los campesinos. En las calles, caminos hechos por los hombres, uno encuentra seres peligrosos, sí, pues en las calles de la ciudad uno encuentra hombres. Al encontrar un hombre de las calles se encuentra a un hombre distinto a los demás hombres. Los hombres nos hablan, nosotros hablamos a los hombres. Se está en desacuerdo o en conformidad con los hombres. Se disiente o no se disiente. Pero entre esos peligrosos y desconocidos hombres de las calles, se puede encontrar un amigo, un nuevo amigo. Y encontrar un nuevo amigo, es como encontrar una estrella y guardársela en el corazón para que nos ilumine la vida. QUIJOTADA Ocurrió en la esquina de Chile y Entre Ríos. Un hombre estaba castigando a un chico. Yo pasaba. Aparté bruscamente a algunos de los tantos curiosos que presenciaban el repugnante espectáculo, me llegué al hombre y le arranqué la criatura de entre las garras. El chico salió corriendo. El hombre y yo quedamos frente a frente. - ¡Soy el padre! – gritó él, iracundo. - ¡No me importa! – grité yo, enfático. - ¡Tengo derecho a castigarlo! ¡Me robó diez pesos! - ¡Delante de mí no le pegará! – afirmé. - ¿Usted quién es y quién lo mete? – Cerró los puños. Me midió de arribaa abajo. Me sopesó. Yo era un muchachón fornido y le llevaba una cabeza. Él, un hombre de cincuenta años. Me vio los puños cerrados, me leyó la decisión en los ojos. Optó por no pelear, por conformarse a gritar más fuerte, protestando su derecho a castigar al hijo. Yo leí su duda, su miedo. Sonreí. Como estaba dispuesto a pelear, seguí callado. Algunas mujeres, más valientes y más sensibles que los hombres, intervinieron: - ¡Tiene razón el joven! - Usted es un bruto! 196 - ¡No se le pega así a un hijo! El hombre optó por retirarse. De lejos, para cubrir su retirada dignamente, siguió amenazando: - ¡Ya nos veremos! - ¡Puede venir ahora. No se vaya! Alguno del corro, burlonamente estruendoso, produjo un ruido. (No hay necesidad de aclararlo). Él desapareció entre risotadas. Me alejé. Y entonces, ya solo, recordé el pasaje de Andresillo, aquel niño salvado por Don Quijote del látigo de su patrono y a quien, Don Quijote lo supo más tarde, el patrono, alejado el salvador, volvió a atar al árbol y a castigar con más ahínco. Seguramente el padre a quien yo le había impedido ejercer su autoridad, repetiría el quijotesco episodio. Me arrepentí de haberme dejado llevar por el primer impulso, el generoso. Debí haber actuado menos violentamente. Sí, pero yo entonces tenía diez y nueve años. Y me sabía vigoroso. Mis músculos adiestrados en la gimnasia, ¿cómo no iban a acallar las posibles reflexiones de mi cerebro? La sangre ardorosa me bullía en el corazón, se indignaba fácilmente. Recordé asimismo que alguno de los hombres allí presentes balbuceó con timidez: - Era el padre, tenía derecho... Las mujeres ahogaron su voz enseguida. Tiempo más tarde leí en los “Ensayos” de Montaigne: “Plutarco es siempre admirable, principalmente cuando juzga las acciones humanas. En el paralelo entre Licurgo y Numa pueden verse las cosas más notables que escribe sobre el grave error en que incurrimos al abandonar los hijos al cargo y gobierno de los padres”... Montaigne y Plutarco – toda la sabiduría – me aprobaban. Pero el chico – mi salvado – de haberme vuelto a ver, ¿no me habría repetido las palabras de Andresillo a Don Quijote?... CHUSMA Vísperas de elecciones. Por la Avenida de Mayo iba aullando una manifestación socialista. La de aquel tiempo no era una manifestación socialista como las de ahora – escribo en 1960 – gente con aspecto burgués, empleados, comerciantes, jóvenes universitarios. Entonces el socialismo atraía obreros, hombres de pueblo y mal vestidos. Como era un mes de febrero, en plena canícula, muchos sin saco a fin de poder, si mal no viene, enfrentarse a los vigilantes – “cosacos” prepotentes, o a los de otros partidos que quisieran interrumpir el desfile. Mi madre, parada en la vereda con mi hermano Adán. (Cabe una digresión: Por mi hermano Adán experimentaba ella un favoritismo notorio. Lo merecía. Mientras los demás ganábamos la calle, él se constituyó 197 en su compañero. También por su natural mesura, coincidían.) Mi madre y mi hermano Adán veían pasar aquella banda de aullantes hombres del pueblo y comentaba: - ¡Chusma, toda chusma! De pronto, en mangas de camisa, también aullantes, cantando “Hijos del pueblo”, vio a mi hermano Augusto y a mí formando fila entre la chusma. Gritó: - Allá, ¿Quiénes van? ¿No son...? - Sí. Casi se desmaya. Hubo que llamar un coche y conducirla a casa, enferma. Después, comentaba: - ¡Qué disgusto! Yo estaba diciendo: Chusma, toda chusma, ¡y entre la chusma dos de mis hijos! CANTINAS Tendría que elevar un himno de gratitud a las cantinas del sur de Buenos Aires. ¡Qué vino, qué aceite, qué hongos, qué nueces, qué cachacabalos! Por centavos solamente, – todo esto antes del año 1910, quizás hasta la primera guerra, 1914 – pasábamos horas en excelente compañía, charlando de arte, de proyectos de arte, sin descuidar el consejo de Epicuro: “No debemos evitar los placeres, debemos seleccionarlos”. La selección ya venía hecha desde Italia, desde los poblachos de Italia que surtían a sus paisanos cantineros. Locales en penumbra, mesas ordinarias, bancos duros, pero sobre esas mesas un gran cacho de provolone, un gran vaso de tinto espeso, unas rodajas de sopresatas, un plato de “fungi al olio”... Y conversaciones pintorescas, cuando no canciones de un gringo medio achispado por el tintillo de Italia, y el gemido de un acordeón nostalgioso de sus campiñas verdes.. O gritos de dos jugadores de “murra”, o el monólogo de un goruta exaltado que nos narraba las proezas del vengativo Musollino... Entre todas las cantinas ya abismadas en el olvido, quiero salvar de él a dos. Uno estaba en la calle Estados Unidos entre Pozos y Entre Ríos, frente a nuestra casa. Ostentaba este rótulo: “Cantina del Brigante”, y más abajo: “Vino de la Calabria”. Y la figura colorincheada de un brigante calabrés con luenga barba y ojos de corbunclo. El letrero y la esfigie del brigante eran magnéticos. ¿Quién podía pasar frente a ellos y no asomarse y no entrar al oír el choque de los vasos, el ritmo de las canciones, el aroma “sui generis” que de su interior fluía,capitaso? La “Cantina del Brigante” rebosaba siempre de alegres parroquianos. ¿Alegres? Quizás, en ocasiones, demasiado alegres. Tan alegres que los cuchillos salían a relucir y a hacer que el tintillo de Calabria, rojo a lo sangre, se confundiese con este otro líquido, generosamente, en el piso rústico de la cantina. 198 Pero asimismo este era un atractivo más para nosotros, muchachos de sangre bullente a lo vino sin agua. Otra cantina que frecuentábamos, aunque menos asiduamente, era la de “Manyaforte”. Estaba en la calle Rincón o Sarandí – no recuerdo exactamente – casi al llegar a Cochabamba. “Manyaforte” era el apodo que nosotros le habíamos puesto al patrón de la cantina, un gringo obeso, de roja napia, de vientre voluminoso y ronca voz de bajo profundo, cantor de óperas - ¡oh, manes de Verdi y de Rossini! – en sus momentos báquicos. Cuando salíamos, él no dejaba de preguntar: “¿Ha mangiato forte?” De aquí su seudónimo. Un día encontramos cerrada la cantina. El rubicundo y rotundo “Mangiaforte” se había ido a comer longanizas y lupines, acompañado de rocío/celeste, al “otro barrio”, a la “Chacra de la Ñata”, como le decíamos a la muy temida que, por tal, nombrábamos en broma. Los vecinos relataban su muerte súbita con una jarra de vino en la mano. Había caído en su ley, a lo héroe. EX – AMIGOS He aquí tres especimenes de amigos a los que, en mi conciencia, sin decírselo, transformé en ex – amigos. Me aparté de ellos. Uno se llamaba Edgardo. Teníamos la edad de los impulsos generosos esos veinte años rebosantes de abnegación y heroísmo. Edgardo no poseía ni uno ni otro. Lo conocí veraneando en Mar del Plata. Le enseñé a nadar, aunque nunca se aventuró mucho mar adentro. Edgardo, a la edad en que se desafían y aún se buscan todos los riesgos, era prudente. De familia muy adinerada, su abuelo seguramente había llegado a Buenos Aires en una ola de inmigrantes; pero su padre, como el abuelo, vasco, tenían un almacén por mayor que daba de una calle a la otra. A Edgardo le sobraban los papeles de a diez pesos. Siempre me decía: - Creémelo, soy todo corazón para vos. Nunca me dijo: - Crémelo, soy todo bolsillo para vos. Edgardo, en el momento de pagar, estaba siempre distraído. No veía al mozo. Terminó por darme repugnancia su amarretismo. Me le aparté. Pasó a la categoría de ex – amigo. A los veinte años se es implacable para las faltas ajenas. Edgardo es un nombre anglosajón que significa “protector de la propiedad”, según supe más tarde. Aquel Edgardo de mis años móciles respondía cumplidamente a la etimología de su nombre. José María, el otro, era hijo de un coronel. Un pícaro que, a los veinte años, tenía realizadas algunas fechorías. Terminó mal. Ya hombre maduro, desde su automóvil, le 199 dio por descerrajar varios tiros al conductor de una locomotora. Una gracia de “niño bian”. Su padre había muerto. Se encontró sin apoyo – sin cuñas – para desembarazarse de su culpabilidad, como tantas otras veces en vida del padre influyente. Y fue a la cárcel. José María, a quien gustaba ver el fondo de las copas de coñac o de ginebra, estando en copas, se mostraba siempre dispuesto a las confidencias. Contaba sus secretos para que uno le contase los de uno. Los de él eran casi delitos; los de uno, inocentadas, sólo gracias de muchacho. Pero al provocar la confidencia del otro, José María se apoderaba de quien se le había confidenciado. Hasta llegó a pedir dinero a alguno o amenazarlo con divulgar lo que de él sabía. Con el intercambio de confidencias, el pícaro salía ganancioso, pues él ya no tenía para qué ocultar nada. La confidencia vale por lo que de inédita puede tener. Contaba en tono confidencial lo que de él ya se sabía. Quien recibía su confidencia, en rigor, no recibía una confidencia. Él, en cambio, sí. José María daba cobre y recibía oro. Miguel Ángel Goicochea me hizo ver la actitud de este mercader falaz de confidencias. Pasó a la categoría de ex – amigo. Diego se llamaba el otro. Diego me dijo en cierta oportunidad: - Vos sos uno de os tres amigos que yo tengo en mi vida. (Me lo dijo solemnemente, sin saber que con sus palabras, ante mí se condenaba a destierro. No tengo más que tres amigos, nada más. - Pero si sólo tenés veinte años recién cumplidos – protesté, asombrado. - ¡No importa! Ya me cerré a la amistad. Ya no puedo adquirir amistades nuevas. Vos sos uno de mis tres amigos. No tendré otros. - ¿Y puedo saber quienes?.... - ¿Quiénes son los otros? Sí. Son mi padre y mi tío Pedro. Vos sos el único extraño de mis amigos... Él suponía haberme dicho algo que me halagaría mucho. Pensé: ¿Puedo ser amigo de este sujeto que así se limita en la amistad? Y pasó Diego a la categoría de ex – amigo. EL TATUADO No se le sabía el nombre. Todos lo llamaban “El Tatuado”. Era robusto y gran nadador. Trabajaba de bañero en uno de los balnearios de la playa Bristol. Conversé algunas veces con él, siempre de asuntos deportivos. Era serio, más que serio, triste; más que triste, torvo. Nunca lo vi sonreír tan siquiera. Una tarde en que lo hallé solo en una roca de la playa, me acerqué a hablarle. Conversando, se me ocurrió preguntarle: 200 - ¿Por qué lo llaman “El Tatuado”? ¿Tiene algún tatuaje? Se levantó la manga de la camiseta del brazo izquierdo y me mostró: Tenía allí tatuada una cabeza de mujer y abajo este nombre: “Celsa”. - ¿Un amor? - Sí – dubitó un momento, y dijo - ¿Quiere que le cuente? - Bueno. - Le voy a contar. Anoche no me emborraché como todas las noches, así que me siento con ganas de hablar. A otros la caña los hace charlatanes. A mí me enmudece. - ¿Y por qué se emborracha todas las noches? - Por ésta – y señaló la cabeza de mujer tatuada en su brazo. - ¿La quería? - ¡Como un loco! La quería tanto que la maté. Lo miré sorprendido. Yo no había cumplido aún los veinte años. Era simplista. El Tatuado me contó su drama. Había ocurrido hacía un año. Celsa era una mujer de prostíbulo. Él se enamoró de ella a pesar de eso. La sacó de allí. Vivió con ella unos meses. Gastó con ella cuanto tenía. Vendió una casa que había heredado del padre y gastó el dinero con ella. Sin dinero ya, se puso a trabajar para ella. - Pero ella no era la misma. Sospeché algo – me dijo -. Una tarde la sorprendí en una casa. El otro disparó. No sé quien sería. A ella le hundí estén el corazón de traidora – y me mostró un cuchillo que sacó de la cintura. ¿Qué le parece? ¡Pero no puedo olvidarla, no puedo! ¡Puta, putísima como era no la olvidaré nunca ¡ Sí, la olvidaré. La olvidaré el día que me largue a nadar, a nadar... Y señalaba el horizonte. Fue así. Una mañana apareció en la playa el cadáver de El Tatuado. La noche anterior se largó a nadar, a nadar... – como dijo. Había nadado hasta que la fatiga lo postró tan definitivamente que se dejó ahogar, él, que era un nadador eximio. Se hacían mil conjeturas acerca de su muerte. Yo, callado. Me pareció que hubiera sido profanación narrar su secreto a ese círculo de abribocas, incapaces de comprender la tragedia de El Tatuado. CONFERENCISTAS (mayo de 1909) Casi simultáneamente aparecieron en Buenos Aires dos escritores famosos en aquel tiempo: Anatole France y Vicente Blasco Ibáñez. Ambos llegaban en tren de conferencistas. Recoleto France, bullicioso Blasco Ibáñez. Al parisiense lo recibió la “haute” intelectual de entonces; al valenciano, el pueblo, la colonia de españoles que lo hizo salir al balcón del hotel a hablar, exuberantemente. Nadie – casi nadie – se enteró de la llegada de France, hospedado en la mansión del juez Llavallol, hombre rico 201 de fama turbia en cuanto a su vida privada. (El semanario “Don Quijote” se Sojo, se había encargado de hacer pública, pocos años antes, su desdicha sexual.) de France, ¿qué había leído yo entonces al través de su traductor Ruiz Contreras? Quizás “Crainqueville”, quizás, las opiniones de “Jerónimo Coignard”...Para mis veinte años aún no cumplidos – estábamos en mayo de 1909 – Blasco Ibáñez, colorido, impetuoso; me era más accesible: “Cañas y barro”, “Sangre y Arena”, sobretodo, “La Catedral”, por su prédica anticlericalista. Fui a oír a ambos conferenciantes. Los dos me decepcionaron. France por su aspecto burgués, de levita y enguantado, no coincidente con el demoledor de “Las Opiniones...” Blasco Ibáñez porque su verba anecdótica, volteriana, me pareció superficial. A Blasco su público, lo aplaudía rabiosamente; a France su público – selecto en cuanto a dinero más que a cultura – con moderadísimo entusiasmo. El uno era orador; el otro, no. Además, el parisiense hablaba en francés. ¡Y qué francés! Ininteligible francés de parisiense, tragándose los finales de palabra, haciendo ligazones inesperadas, todo gutural monótonamente dicho. Y hablando de Rabelais. No le entendí una frase. Salí del teatro Odeón derecho a consultar una literatura francesa, a enterarme. Y así, cuando alguno me preguntaba: ¿Qué te pareció France?, pude darle una breve lección acerca del creador de Pantagruel y Gargantúa. France recogió unos buenos pesos – como el italiano Ferri, ya tránsfuga del socialismo – y se fue de Buenos Aires, siempre un poco y bastante – demasiado – desdeñoso. Blasco Ibáñez, mercader o sanguíneo realista, aprovechó nuestra ingenuidad de “salvajes americanos”: Dejó un libro entre jacarandoso y servil: “La Argentina y sus grandezas”, fundó colonias de campesinos valencianos en Entre Ríos y en la Patagonia. Los expolió y también se fue de Buenos Aires rico, a París, a Nueva Cork – ya el dólar se cotizaba más que el peso argentino. Muchos, después de aquello, nos desengañamos de las celebridades europeas. En cuanto a France, lo seguí leyendo con delicia y provecho. (Al escritor, al verdadero escritor, hay que leerlo, no oírlo.) De Blasco Ibáñez no abrí nunca más una novela. Otro desengañador: Enrico Ferri, el criminólogo y socialista italiano. Antes que el francés y el español, habían estado en Buenos Aires, también como conferencistas, vJaurés y Ferri. Las conferencias de Jaurés las he leído en los diarios. Lo admiraba, sobretodo por su “Historia de la Revolución Francesa”. A Ferri fui a oirlo al Teatro Victoria, ya que los precios de sus conferencias en el San Martín y en el Odeón eran inaccesibles para un estudiante. Nos decepcionó afirmando que el socialismo no tenía razón de ser en un país agrario como la Argentina. Juan B. Justo, desde un palco, lo refutó con razonamientos. Ferri era un orador elocuente. Justo era un 202 pensador que hablaba. Por supuesto, Ferri en la polémica, quedó deshecho. No conocía el problema social argentino. Por otra parte, el vino a América “per far l’América”, a juntar buenos pesos para “proveer – como lo confesó – a las necesidades de su familia”. El mercader de la palabra volvió a sus conferencias del Victoria y el Odeón, a su público de gente adinerada que, después de su conflicto con los socialistas, lo recibió como a uno de los suyos, con agradecidos aplausos. Desde entonces, desconfío de los oradores. UN DÍA... Un día aprendí a caminar, otro día aprendí a leer, otro día a pensar, otro día a escribir versos, otro día... ¿Y a soñar? A soñar no tuve que aprender. Nací sabiendo. UNA FOTOGRAFÍA Conservo una fotografía en la que está mi madre con sus hijos, seguramente sacada a poco de morir mi padre. Vestimos de luto. En el centro, ella, aún muy buena moza. Quizás acabara de cumplir los cuarenta años. A su derecha, Ángel quien, abandonando su carrera, la de mi padre, se haría actor; Augusto que sería médico y escribiría versos, y yo. A la izquierda de mi madre, Adán, el “cuerdo” de la familia, musicómano. Le faltó el “elam” que hace al artista y quedó en espectador y gustador exquisito. Delante de él están Adah y Alejandro. Los dos morirían jóvenes dejando en quienes los conocieran un recuerdo que vivirá cuanto ellos vivan. Sentado en una mesa, en el centro del grupo, está Alcides, el menor, aún de meses. Llegaría a ser un boxeador extraordinario, campeón de Latinoamérica. También escribiría versos, unos versos dialectales que caben dentro de la literatura picaresca. Me miro en esa fotografía y después ni de soslayo me asomo al espejo. ¿Quién es ese muchachón alto, flexible, gimnástico, elegantemente trajeado, soportando el cuello estrangulador, alto y duro de la época, cuidadosamente peinado con raya al medio? No me reconozco. Verme allí me causa un poco de tristeza. Nada había hecho, todavía,¡ pero cuánto proyectaba hacer! ¡Cuánto de lo que en aquel muchachón bullía se ha transformado en nube y se ha perdido en el horizonte! Los ojos de mirada vagamente perdida a lo lejos, ¿qué veían o, mejor, qué entreveían? Y de todo lo grande, bello, magnífico que deseaban ver, ¿qué han avizorado desde entonces, hasta ahora, cuando escribo esta página?... 203 No nos pongamos sentimentales, melancólicos, que la melancolía, el sentimentalismo no son cosas de varón, ¡de macho!, como hubiese dicho yo, orgullosamente, a la edad en que me sacaron esa fotografía. MAL DE LUNA En mi cuarto entraba la luna. Yo acostado, la luna me daba en el rostro. Y experimentaba una particular delicia sentir sobre mí la luz de luna. Las noches de luna me quedaba en sombras, silencioso y recibiendo aquella caricia de luz. Pensando. Más bien soñando que pensando, por supuesto. Acababa de cumplir veinte años y a esa edad se sueña, aunque uno, jactancioso, suponga que soñar es pensar... Después de una de esas noches, al otro día, me sentí con fuerzas para ensayar a ver si yo, como tantos otros, podía escribir versos. Me puse y los escribí. No sé aún si mis primeros versos – muy malos, naturalmente, ¿qué necesidad de decirlo? – los escribí por haber recibido aquellos baños de luz de luna o me ponía a recibirlos porque en mí se estaban gestando los primeros versos. Los manosantas dicen que el mal de luna es incurable. ¿Pero acaso yo deseo curarme del mal de luna? Buenos Aires – 1960 © WWW.ALVAROYUNQUE.COM.AR 204