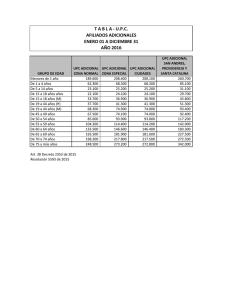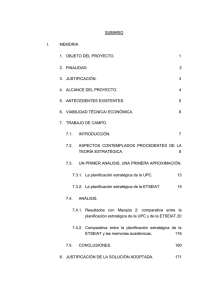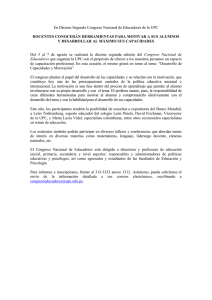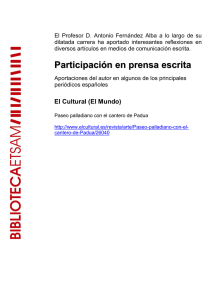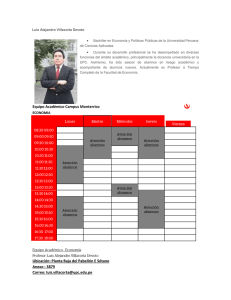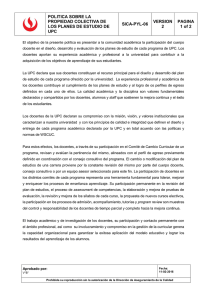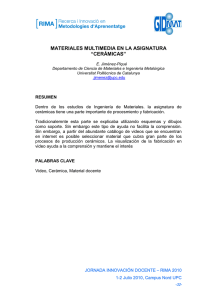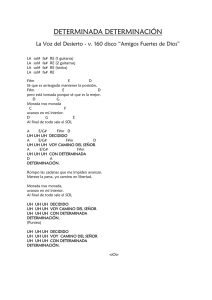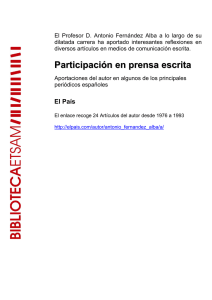Tesis - Universidad Autónoma del Estado de México
Anuncio

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO FACULTAD DE GEOGRAFÍA TESIS “CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SOCIOECONÓMICA EN DOS COMUNIDADES RURALES DE LA LADERA NORTE DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE TOLUCA” QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PRESENTA: RAFAEL CALDERÓN CONTRERAS DIRECTOR DE TESIS: ASESOR EXTERNO: DR. SERGIO FRANCO MAASS. DR. GABINO NAVA BERNAL. Toluca, México; abril de 2006 AGRADECIMIENTOS A Dios, por hacer el mundo tan grande y tan perfecto; y por colocarme en el momento y el lugar justos para llegar hasta donde ahora estoy. A la Universidad Autónoma del Estado de México a través del Centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias, por las facilidades brindadas para la realización de esta meta, y por abrirme las puertas de lo que ahora es mi segundo hogar. A la Facultad de Geografía, por enseñarme que el camino del Geógrafo es integral; y que más que una profesión, es un estilo de vida. Al Doctor Gabino Nava Bernal, por confiar en mí para la elaboración del presente trabajo de investigación, y por enseñarme que la vida académica conlleva muchas responsabilidades. Al Doctor Sergio Franco Maass, porque gracias a su ejemplo, comentarios y enseñanzas aprendí que la ciencia demanda compromiso, y que con constancia y dedicación se cumplen las metas que se proponen. Al Doctor Carlos González Esquivel, por aceptarme como tesista dentro del proyecto de investigación a su cargo, y por apoyarme de manera incondicional en todo momento. Al Maestro Bonifacio Pérez Alcántara y al Maestro Juan Campos Alanís por sus valiosos comentarios al presente trabajo, y por mostrarse siempre accesibles y dispuestos a colaborar. Al Maestro Alejandro Tonatiuh Romero Contreras, por despertar en mí el interés por las ciencias sociales, pero sobre todo por sensibilizarme acerca de los problemas y virtudes de nuestro país. A la Maestra Patricia Mireles, al Maestro Armando Reyes y al Doctor Defino Madrigal, porque su alta capacidad para enseñar me dotó de una perspectiva más amplia acerca del medio geográfico. Agradezco especialmente a mis compañeros y amigos que estuvieron presentes a lo largo de mi formación como Geógrafo; en la Facultad de Geografía: A Citlalli, Reyes, Remel, Erika, Anaíd, Ylianita, Lilí, Isidro y a todo mi grupo por compartir tantos momentos y experiencias; en el CICA: a Carmen, Edilberto, y todo el personal que labora en el Centro de Investigación por brindarme su apoyo y amistad; en la dirección editorial de la Revista Ciencia Ergo sum: al Doctor Eduardo Loría Díaz, al Licenciado Leobardo de Jesús Almonte, y al Maestro Roberto Lara Díaz por todas sus enseñanzas y consejos. A todos aquellos que en algún momento pusieron un pie en mi camino para que tropezara, porque gracias a ellos aprendí a levantarme y saltar obstáculos cada vez mayores. MUCHAS GRACIAS DEDICATORIAS A mi madre, Salud Contreras Sánchez, porque su amor incondicional e infinito siempre me han acompañado, aún en los momentos más difíciles. A mi padre, Rafael Calderón López, por su paciencia, cariño y por nunca dejarme solo. ¡Gracias viejo, éste trabajo es para ti! A mi querido hermano, Ramón Calderón Contreras, por haber sido el mejor amigo que jamás podré tener en mi vida; y como recordatorio del profundo cariño que siempre te tendré. A mi amada Citlalli, por iluminar mi vida con la suya. El merito de éste trabajo también te pertenece, y nunca terminaré de agradecerte lo buena que has sido conmigo. Te amo. A mi mamá Lucrecia, a mi papá Jaime y a mis hermanos que a pesar de la distancia siempre se han preocupado por mí. ¡Siempre los voy a querer! A mi familia, sobre todo a mis queridas sobrinas y sobrinos. A mis ‘otros’ hermanos: Héber, Alan, Lilí, Ángel, Mónica y en especial a Saúl porque nunca me han dejado solo y siempre puedo contar con ellos. A mis amigos: Michael, Simonne, Celine, Adele, Gianpietro, Cristina, Jessy, Freddy, Norman, Beto, Lorenz y Pepe, por abrirme su corazón y traspasar fronteras con nuestra amistad. A los campesinos de Dilatada Sur y Rosa Morada, por dejarme aprender de ellos durante más de un año, y por resistir los embates de éste mundo cambiante. ¡Hasta la victoria siempre! A todos aquellos interesados en contribuir con algo para mejorar la situación que atraviesa nuestro medio rural. A todos aquellos que se preocupen por mejorar nuestro querido México. ¡Nos urge tanto! ÍNDICE GENERAL INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………...1 Identificación y Planteamiento del Problema……………………………………............3 Justificación……………………………………………………………………………...3 Antecedentes……………………………………………………………………………..5 Hipótesis…………………………………………………………………………………8 Objetivo General y Específicos………………………………………………………….8 Metodología……………………………………………………………………………...9 1.- LA GEOGRAFÍA Y EL CAPITAL SOCIAL: PILARES DE LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL 1.1 Introducción……………………………………………………………………….13 1.2 La Geografía y la Geografía Rural………………………………………………14 1.3 El Capital Social y su Concepto…………………………………………………..18 1.4 Nuevas Ideas Acerca del Capital Social………………………………………….20 1.4.1 Las relaciones de confianza………………………………………………22 1.4.2 La reciprocidad y el intercambio…………………………………………23 1.4.3 Reglas comunes, normas y sanciones…………………………………….24 1.4.4 Conectividad en redes o grupos………………………………………..…27 1.5 Discusión del Capítulo…………………………………………………………….28 2.- LA PROBLEMÁTICA RURAL Y LA ORGANIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CAMPESINO 2.1.- Introducción……………………………………………………………………...30 2.2 Antecedentes de la Problemática Rural………………………………………….31 2.2.1 La pobreza rural…………………………………………………………..34 2.2.2 La marginación rural……………………………………………………...36 2.2.3 La transferencia de tecnología en el medio rural…………………………40 2.3 El Conocimiento Tradicional Campesino..………………………………………44 2.4 Discusión del Capítulo…..………………………………………………………...46 3.- ROSA MORADA Y DILATADA SUR: DOS COMUNIDADES DE LA LADERA NORTE DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE TOLUCA 3.1 Introducción……………………………………………………………………….50 3.2 Localización General de la Zona de Estudio…………………………………….51 3.3 Descripción Ambiental de la Zona de Estudio………………………………..…54 3.4 El Espacio Geográfico Social……………………………………………………..58 3.4.1 Antecedentes históricos del establecimiento de ambas comunidades……58 3.4.2 La organización social……………………………………………………60 3.4.2.1 Las relaciones de confianza……………………………….....…61 3.4.2.2 La reciprocidad e intercambio………………………..…………65 3.4.2.3 Las reglas comunes, normas y sanciones…………………….…66 3.4.2.4 La conectividad en redes y grupos………………………...……68 3.5 Discusión del Capítulo…………………………………………………………….71 4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4.1 Introducción…………………………………………………………...…………..73 4.2 Conclusiones……………………………………………………....……………….74 4.2.1 Subsistema agrícola………………………………………………………74 4.2.2 Subsistema pecuario……………………………………………………...77 4.2.2 Subsistema forestal…………………………………………...…………..80 4.3 Propuestas…………………………………………………………………………85 4.4 Recomendaciones para Posteriores Investigaciones…………………….………87 ANEXOS……………………………………………………………………………….88 I. Formato del primer periodo de entrevistas aplicadas en las comunidades de Dilatada Sur y Rosa Morada II. Formato del segundo periodo de entrevistas aplicadas en las comunidades de Dilatada Sur y Rosa Morada III. Formato del tercer periodo de entrevistas aplicadas en las comunidades de Dilatada Sur y Rosa Morada IV. Comparativa entre las actividades agrícolas, pecuarias y forestales en Dilatada Sur y Rosa Morada. V. Actividades agrícolas en las comunidades de Dilatada Sur y Rosa Morada. VI. Actividades pecuarias en las comunidades de Dilatada Sur y Rosa Morada. VII. Actividades forestales en las comunidades de Dilatada Sur y Rosa Morada REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………………103 INTRODUCCIÓN El uso de los recursos naturales en el contexto rural mexicano implica tomar en cuenta una contradicción entre la subsistencia del sistema social y su conservación. Cabe mencionar que así como la explotación desmedida de los recursos naturales en los sistemas productivos rurales está determinada por la dinámica capitalista, la tendencia conservacionista también ha sido impuesta desde arriba y desde fuera, como postulado general de la teoría del desarrollo sustentable. El problema de la conservación y uso racional de los recursos naturales ha cobrado importancia, y los países en vías de desarrollo parecen llevarse la peor parte; la falta de tecnología y los problemas políticos, económicos y sociales empeoran la situación. Mientras los países tecnológicamente desarrollados buscan competir en los mercados mundiales, las economías alternas, como la mexicana, buscan solventar las necesidades básicas de su población, dejando a un lado los esfuerzos de conservación de la naturaleza. El concepto teórico fundamental que enmarca el presente trabajo de investigación es el de capital social. El concepto de capital social opera a diferentes escalas y depende del contexto organizacional y moral en el que se toman las decisiones de subsistencia. Dichas decisiones están estrechamente relacionadas con cuestiones de confianza y reciprocidad reflejada en las actividades sociales y productivas de los miembros de una comunidad. Estas características del capital social son intangibles y, por tanto su valoración es indirecta, interpretativa y abierta a desacuerdos y debate. Debido a lo anterior, analizar el capital social de localidades rurales específicas, implica establecer ciertos parámetros relacionados con la conformación de redes, relaciones sociales y vínculos organizacionales e institucionales que representan recursos de subsistencia estratégica de enorme importancia (Grootaert, 1998). La ladera norte del Parque Nacional Nevado de Toluca enfrenta una problemática muy compleja que tiene que ver con la contradicción anteriormente señalada. En efecto, las localidades rurales como Rosa Morada y Dilatada Sur, hacen un uso inadecuado de los recursos naturales de una de las áreas naturales protegidas más importantes del Estado de México. Esta sobre explotación del capital natural no necesariamente ha impactado en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades campesinas. En este contexto resultaba pertinente abordar diversas cuestiones: o ¿Cuál es la dinámica socioeconómica de las comunidades de Rosa Morada y Dilatada Sur y cómo incide ésta sobre el uso de los recursos naturales y las condiciones de vida de la población local? o ¿Qué tipo de vínculos o redes existen en las Unidades de Producción Campesina y a qué escala operan y funcionan? o ¿Qué alcance tienen dichos vínculos al proveer recursos y servicios tangibles que contribuyan a la subsistencia de las Unidades de Producción Campesina? o ¿La pertenencia a una red particular dentro de su comunidad facilita que los individuos logren obtener resultados benéficos para su subsistencia? Con base en los anteriores cuestionamientos se planteó como objetivo central de la investigación, caracterizar, mediante los parámetros del capital social, la organización socioeconómica en dos comunidades rurales del Parque Nacional Nevado de Toluca; y cuál es la relación que las comunidades seleccionadas mantienen con su entorno. Para ello fue necesario implementar técnicas de investigación participativa a lo largo de un ciclo agrícola con el objeto de recopilar información referente a las diversas actividades que llevan a cabo. La estructura del presente trabajo de investigación se compone de cuatro capítulos: El primer capitulo titulado “La Geografía y el Capital Social: Pilares de la Organización Espacial” consta de un acercamiento teórico a los principales postulados del capital social y su lugar dentro de la Geografía como ciencia del espacio. Se enmarca la presente investigación dentro del campo de estudio de la Geografía Rural y se definen los componentes del capital social que fueron analizados durante la elaboración del presente. En el segundo capitulo titulado: “La Problemática Rural y la Organización Socioeconómica del Campesino” se analizan en general, los antecedentes de los problemas inherentes al medio rural, y en particular, la situación del campesino y su organización. En el tercer capítulo titulado: “Roda Morada y Dilatada Sur: Dos comunidades de la Ladera Norte del Parque Nacional Nevado de Toluca” se presentan las características de las comunidades rurales seleccionadas; el medio físico se analiza bajo la percepción que las comunidades locales tienen sobre su espacio y se destacan los componentes del capital social que inciden en la organización socioeconómica de ambas comunidades. El cuarto capitulo denominado “Conclusiones y Recomendaciones” incluye los resultados obtenidos a raíz de la información recopilada a lo largo de un año de trabajo de campo. Las conclusiones vertidas en el presente trabajo están divididas en las tres principales actividades realizadas en las comunidades objeto de estudio. Las actividades agrícolas, pecuarias y forestales. Dichos resultados permitirán conocer y comprender mejor la dinámica socioeconómica en la zona de estudio. Identificación y planteamiento del problema El Parque Nacional Nevado de Toluca (PNNT) constituye una de las principales reservas de recursos naturales en el Estado de México. El área natural protegida, cuyo decreto se remonta a 1936 pero que nunca fue ejecutado, enfrenta un sinúmero de conflictos de intrincados orígenes. La proximidad con grandes centros de población como las ciudades de Toluca y Zinacantepec, así como la presencia de diversas localidades dentro de los límites del parque, cuyos habitantes guardan derechos de posesión y uso del territorio, han dado lugar a la persistencia de patrones de manejo agropecuario y forestal, que representan un riesgo importante para la conservación de los recursos naturales. En este sentido, comprender la problemática ambiental y plantear alternativas de solución debe incluir, necesariamente, el análisis del manejo agrícola, pecuario y forestal. (Ortiz y Ovando, 1995). En otras palabras, los campesinos asentados en las comunidades rurales dentro del parque nacional, han venido realizando diversas prácticas agrosilvopastoriles que pueden estar incidiendo en la conservación de los recursos naturales, ocasionando con ello la pérdida y degradación de los suelos, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad y cambios negativos en el balance hidrológico regional. Dichas prácticas, que representan una fuerte presión sobre los recursos naturales, no necesariamente contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población local. Tal es el caso de algunas localidades como Dilatada Sur y Rosa Morada que pertenecen al municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. Justificación Los estudios rurales han recibido, desde hace mucho tiempo, especial atención por parte de la Geografía. De acuerdo con Madsen y Adriansen (2004), los geógrafos han sido influenciados por diferentes teorías y discursos, tales como el análisis sistémico, la política económica, las redes sociales o el post-estructuralismo. Sin embargo de todas esas corrientes, la influencia de la política económica ha sido fundamental: ‘La política económica se ha convertido en el discurso dominante en el entendido que, para muchos, ha venido a representar la Geografía de la agricultura’ (ibid: 472). Aunque diversas corrientes del pensamiento geográfico han llegado al análisis estructural de los problemas rurales, se han dejado de lado las cuestiones del uso del espacio rural por los actores individuales que lo ocupan (ibid.). La mayor parte de dichos estudios (sobre todo aquellos realizados en países industrializados), están basados en análisis de carácter ecosistémico y no centran su atención en los casos individuales, como pueden ser las Unidades de Producción Campesina (UPC). La presente investigación aborda la caracterización socioeconómica de dos localidades rurales de Almoloya de Juárez que se ubican dentro del Parque Nacional Nevado de Toluca. De esta manera, se pretendió lograr una mayor comprensión del uso del espacio rural por parte de quienes conforman las UPC. Se trata de una investigación de carácter holístico con una perspectiva geográfica, concebido como “el uso físico del espacio interrelacionado con las prácticas y valores de actores individuales influenciados por el uso de los recursos contenidos en el medio rural” (Madsen y Adriansen, 2004: 486). En éste sentido, es importante señalar que la conceptualización del uso del espacio rural incluye no solamente aquellas actividades relacionadas con la agricultura sino todo el conjunto de actividades que caracterizan las dinámicas agroecológicas, sociales y económicas. Se considera que la organización socioeconómica rural está compuesta de una serie de actividades productivas que tienen que ver con los recursos disponibles para llevarlas a cabo: La dinámica agroecológica se refiere a las actividades agrícolas y su manifestación en la situación que guardan los recursos naturales locales, es decir, cómo las comunidades aprovechan los recursos y de qué manera dichos recursos forman parte de los insumos agrícolas. La dinámica social está referida a la organización que las comunidades presentan en relación al manejo de sus recursos y bienes de subsistencia; los cuales pueden ser naturales, humanos, económicos, etc. Las Unidades de Producción Campesina constituyen las unidades básicas de análisis (Woodgate, 1993), y los nodos de vinculación de las redes sociales (redes de parentesco, redes de producción, flujos, etc.). Las UPC son asimismo la base para proponer técnicas de conservación de los recursos naturales. Las relaciones económicas están compuestas de los vínculos y ligas existentes entre los miembros de una comunidad que permiten el acceso a bienes y servicios. Dichas relaciones generalmente se vinculan a una o varias actividades productivas que buscan el bienestar económico (Ramírez, 2002). Más allá de buscar características e interacciones cuantificables, se trata de analizar las interacciones desde un punto de vista cualitativo, de manera que sea posible examinar de qué forma los recursos naturales son utilizados y hasta qué punto la dinámica económica local se basa en el manejo y uso de los mismos. Abordar el análisis de la zona de estudio bajo una perspectiva geográfica, busca resaltar los componentes espaciales que conforman las comunidades. Dicha perspectiva implicó comprender la relación existente entre las dinámicas anteriormente mencionadas y permitió plantear alternativas de manejo que resultan propicias para que la población de Rosa Morada y Dilatada Sur haga un uso racional de los recursos naturales. Cabe mencionar que la presente investigación se derivó del proyecto “Estudio de los patrones de manejo agropecuario en la ladera norte del Parque Nacional Nevado de Toluca”, financiado por la UAEM y bajo la responsabilidad del Dr. Carlos González Esquivel del Centro de Investigaciones en Ciencias Agropecuarias (CICA). Se trata de un proyecto en el que participaron los investigadores adscritos al cuerpo académico de manejo y conservación de recursos naturales. Antecedentes El estudio de las relaciones entre la población rural y el aprovechamiento de los recursos naturales se ha convertido en un tema de interés mundial. En efecto, al potencial que los recursos naturales para solventar las necesidades de las comunidades rurales se contraponen los problemas de deterioro ambiental y sobreexplotación. Dichos estudios han estado caracterizados por tener dos objetivos en común: Expandir el conocimiento de las comunidades cuya asociación con los recursos naturales es estrecha, resaltando el uso y manejo de los mismos y, explorar nuevas formas para implementar programas de conservación participativa y desarrollar proyectos del mismo corte (Schmink et al., 1989). Sin embargo, la pregunta importante ahora, no es cuáles prácticas son y han sido dañinas para los recursos naturales y su situación espacial, sino qué condiciones hacen que las personas conserven sus recursos y qué condiciones favorecen la destrucción o sobreexplotación de los recursos locales (ibid.). El Parque Nacional Nevado de Toluca ha sido analizado desde diversos puntos de vista, sin embargo, la mayoría de dichos estudios dejan a un lado el carácter social y antropológico de los problemas ambientales y centran su atención en estudios de carácter físico (suelos, geología, fauna, biodiversidad, vegetación, etc.). Existen además algunos documentos de corte oficial que no profundizan en la evaluación socioeconómica y algunos incipientes intentos por analizar el comportamiento del uso de suelo y sus posibles causales de cambio (Regil, 2005). Los patrones de ocupación del suelo así como los usos y costumbres de la población local en el aprovechamiento de los recursos naturales se yuxtaponen a las necesidades de la población regional. Mientras que la población local incide en las funciones de producción y soporte de los espacios naturales, la población regional requiere de los beneficios de las funciones de regulación e información. Esta evidente contradicción entre lo local y lo regional, entre lo natural y lo social, implica la búsqueda de soluciones imaginativas tendientes al aprovechamiento sostenible de los recursos del Parque Nacional (Ibid.). Las cuestiones de uso y explotación de los recursos naturales contenidos en el Parque Nacional han despertado el interés de investigadores tanto nacionales como extranjeros. Uno de los antecedentes más completos en relación a la situación y perspectivas de las actividades productivas basadas en la dotación de recursos naturales es el estudio realizado por la Universidad Autónoma del Estado de México en 1989 por medio de la entonces Escuela de Planeación Urbana y Regional (Contreras et al., 1989). Dicho estudio refleja la situación en la que se encontraban los recursos naturales y de qué manera se llevaban a cabo las actividades productivas de las comunidades pertenecientes al Valle de Toluca, y parcialmente el volcán Nevado de Toluca fue caracterizado. Así mismo se analizó la dinámica agroecológica, socio-política y económica que predominaba en la región. A partir de dichos estudios, instituciones gubernamentales como INEGI, CEPANAF, SEMARNAP (Actualmente SEMARNAT), realizaron estudios con fines administrativos entre 1990 y 1998 acerca de los asentamientos humanos y demografía de la zona de estudio, así como aspectos de tenencia y propiedad de la tierra, sin embargo no se retomaron las cuestiones sociales tales como la organización social o el capital social (Regil, 2005). En 1999, el Gobierno del Estado de México elaboró el programa de manejo del Parque Nacional Nevado de Toluca, retomando tanto aspectos sociales como físicos, sin embargo no representa un antecedente importante en cuanto al análisis de la situación actual tanto de los aspectos físicos del parque como de sus comunidades, debido a la superficialidad del análisis. Otro trabajo que sirve de referencia en cuanto a la caracterización de las comunidades asentadas en el PNNT es el llevado a cabo por Candeau (2005), el cual realizó un análisis de las características socioeconómicas relacionadas con el deterioro ambiental en el PNNT bajo un ambiente SIG. Huacuz (2005) realizó a su vez un estudio de la tenencia de la tierra en el PNNT. Dicha investigación presenta como hipótesis que “a pesar del discurso oficial, el tipo de tenencia de la tierra no es un factor determinante en el deterioro del área natural protegida” (Ibid.:10). Además se analizan los servicios ambientales prestados por el parque, los cuales han disminuido en cantidad y calidad. Cabe mencionar que dicha investigación forma parte del proyecto de investigación denominado “Estimación de la Captura de Carbono en el Parque Nacional Nevado de Toluca” el cual buscó la obtención de información geográfica y sociológica sobre los siguientes aspectos: 1). Los cambios de uso de suelo, 2). Los riesgos potenciales como las enfermedades, incendios, etc. y, 3). La cartografía temática del medio natural y socioeconómico. Tomando en consideración los estudios realizados hasta la fecha en el Parque Nacional Nevado de Toluca, el presente trabajo cobra especial relevancia. Se trata del primer acercamiento para conocer, a nivel de UPC, la dinámica agroecológica del área natural protegida. El estudio se basó en un intenso trabajo de campo en dos localidades del área protegida, utilizando técnicas cualitativas de recolección de datos. No existe un trabajo tan detallado ni a tal nivel de profundidad en la zona de estudio. Hipótesis Las dinámicas sociales, económicas y agroegológicas que caracteriza a las comunidades de Dilatada Sur y Rosa Morada, está provocando efectos negativos sobre los recursos naturales. Esto, sin embargo, no ha coadyuvado a elevar la calidad de vida de la población o a disminuir la marginación que presentan las comunidades locales. Ésta problemática está directamente relacionada con dos causas fundamentales: a) existe una frágil conformación de capital social, que tiene que ver con la escasa cohesión social, débiles lazos de cooperación y una organización económica deficiente y; b) existen condiciones físico geográficas adversas que limitan la productividad agropecuaria. Objetivo General Estudiar las prácticas agrosilvopastoriles que realiza la población rural de las comunidades de Dilatada Sur y Rosa Morada, Municipio de Almoloya de Juárez, e identificar los aspectos naturales, sociales y económicos que caracterizan la dinámica socioeconómica local en términos del capital social y las relaciones de la comunidad con su medio ambiente. Identificar y caracterizar la organización espacial local por medio de los aspectos ambientales, sociales y económicos que caracterizan a las comunidades rurales del municipio de Almoloya de Juárez pertenecientes al Parque Nacional Nevado de Toluca. Específicos: 1.- Identificar y analizar los rasgos del capital social presentes en las comunidades objeto de estudio (Rosa Morada y Dilatada Sur). 2.- Identificar los aspectos ambientales que resultan impactados negativamente debido a los sistemas de producción locales. 3.- Identificar las ventajas y desventajas de la organización socioeconómica local para caracterizar los principales problemas que enfrenta la población. 4.- A manera de sugerencias para posteriores investigaciones, proponer lineamientos generales para promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales mediante prácticas agrosilvopastoriles adecuadas, al tiempo que se busque mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales. Metodología La metodología aplicada en la presente investigación se basa en la observación participante. Se trata de un enfoque que considera el análisis sistémico de la dinámica socioeconómica mediante la interacción con informantes clave de la comunidad.. Este enfoque permitió alcanzar dos objetivos primordiales: combinar la interpretación de datos cuantitativos y cualitativos y; enfatizar las relaciones entre la práctica y los valores en los actores rurales (Madsen y Adriansen, 2004). Entendiéndose como valores a las tradiciones, pensamientos, y creencias. Aunque dichos tópicos sean rasgos culturales, estos son estudiados a la luz de su importancia e influencia sobre las Unidades de Producción Campesina. En este contexto se incluyeron aspectos como las preferencias y motivos de los actores sociales para llevar a cabo las diferentes actividades y tomar decisiones referentes al uso del espacio rural. Los complejos patrones de organización socioeconómica en las comunidades rurales de la ladera norte del PNNT, han hecho indispensable aplicar técnicas de investigación participativa que destacan la importancia de las organizaciones sociales, sus miembros y sus actividades. Sin embargo no es solo la existencia de dichas organizaciones lo importante, sino la funcionalidad de estos vínculos sociales que apoyan la subsistencia del sistema rural (ibid.). De acuerdo con el Departamento para el Desarrollo Internacional (DID, 2003), mediante la aplicación de técnicas participativas de investigación pueden obtenerse diversos productos, sin embargo los obtenidos en la presente investigación fueron: o Mapas Sociales: Ayudan a identificar y localizar espacialmente las instituciones y las relaciones sociales a las que tienen acceso las las personas. Por ejemplo: las redes de parentesco pueden ser ubicadas primeramente por el lugar de residencia de las personas que conforman dicho lazo. o Líneas de Tiempo: Se utilizan para analizar los cambios en el capital social, y para examinar por qué algunos vínculos asociacionales son más resistentes a impactos, o a la influencia de factores externos. o Matrices: Muestran la prioridad relativa de los atributos que la comunidad asigna a las redes sociales y ayudan a entender su significado con respecto a aspectos particulares de la subsistencia rural. Por ejemplo, los lazos de parentesco pueden apoyar en la provisión de alimento o bienes económicos, conformando una ‘red segura’ durante periodos difíciles o de crisis. En este contexto, las instituciones gubernamentales y algunas instancias de la sociedad civil, proveen ya un amplio soporte para el desarrollo de estrategias de subsistencia (por ejemplo, al proporcionar servicios de salud o educación). o Diagramas Venn: proveen significados adicionales al establecer los roles, responsabilidades y expectativas de la gente que conforma el capital social. El uso de estos diagramas también permite la identificación de los problemas (en términos de relaciones causa-efecto). Adicionalmente, de acuerdo con el Banco Mundial (WBG, 2005), es posible aplicar otros métodos participativos para la obtención y análisis de información. Los métodos utilizados fueron: o Calendarios Estacionales: Son descripciones gráficas de eventos y tendencias que, a lo largo de un periodo de tiempo, se manifiestan y se repiten al inicio de otro periodo similar. Tal es el caso del ciclo agrícola, en el cual se llevan a cabo actividades que estacionalmente se repiten. o Transectos: Se trata del diseño de recorridos de campo por áreas particulares con el objeto de elaborar mapas de utilización del espacio por parte de las comunidades locales. o Entrevistas Semiestructuradas: Son entrevistas estructuradas parcialmente por una guía flexible, con un número limitado de preguntas. Esta clase de guía asegura que la entrevista se enfoque en el asunto específico a analizar, al permitir suficiente conversación para que el entrevistado pueda introducir sus ideas y discutir los temas relacionados con el asunto tratado. Las entrevistas con informantes clave y las visitas de campo permitieron obtener datos históricos para caracterizar la situación actual de las comunidades objeto de estudio. Por otra parte, el enfoque sistémico de la metodología permitió llevar a cabo un análisis de redes. La dinámica productiva en una comunidad rural no sería posible de no ser por las redes de parentesco, las relaciones sociales, el compadrazgo, el trabajo comunal por medio de jornales, los lazos y las redes familiares; factores que permiten la colaboración social en las labores agropecuarias. De la misma forma, las redes de convivencia social que en ocasiones marcan la diferencia entre un productor que obtiene beneficios de su cultivo y otro que presenta bajos rendimientos (Tyrtania, 1992). Los análisis de flujos permitieron caracterizar la trascendencia que pudieran alcanzar las propuestas y alternativas para un manejo agrosilvopastoril más acorde con la protección de los recursos naturales y con mejorar las condiciones de vida de la población rural. En términos generales, la metodología aplicada en la investigación comprendió dos etapas fundamentales: 1. Caracterización geográfica de la ladera norte del parque nacional El análisis de los factores físicos de la zona de estudio fue de vital importancia para la caracterización de la dinámica socio-económica. Por medio de un estudio cartográfico se determinaron las condiciones edafológicas, de ocupación de suelo y vegetación, geomorfológicas, climáticas y topográficas. Estas condiciones naturales son aquellas en las que los campesinos llevan a cabo sus actividades productivas y extractivas. De la misma manera, la investigación buscó analizar la influencia que ejerce la agricultura en el desarrollo de la comunidad objeto de estudio, para ello fue necesario caracterizar los sistemas primarios de producción agrícola y aquellos usados de forma paralela; en éste sentido se identificaron tres variables que serían retomadas bajo una perspectiva geográfica: el medio físico, las condiciones socioeconómicas y la tecnología de producción (Romero, 2001). 2. Identificación de patrones agropecuarios y problemáticas principales En ésta etapa metodológica se buscó la identificación de los principales elementos de la diversidad agrícola, silvícola y pecuaria y determinar los principales problemas inherentes a cada tipo de actividad. Para ello se recurrió a fuentes primarias de información (entrevistas y trabajo de campo) y a otras fuentes de información bibliográfica y estadística. Con base en los resultados obtenidos fue posible definir un conjunto de propuestas cuya utilidad no solo se centra en las Unidades de Producción seleccionadas, sino que tienen aplicabilidad para todos aquellos productores locales interesados en llevar a cabo un manejo más adecuado de sus recursos naturales. Así mismo se plantearon recomendaciones que sirven de base para posteriores investigaciones. 1.- LA GEOGRAFÍA Y EL CAPITAL SOCIAL: PILARES DE LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL 1.1 Introducción La disponibilidad y aprovechamiento de los recursos naturales ha trascendido el ámbito local para convertirse en una problemática mundial y los países en vías de desarrollo parecen llevarse la peor parte; la falta de tecnologías apropiadas así como los problemas políticos, económicos y sociales empeoran la situación. Mientras los países tecnológicamente desarrollados buscan competir en los mercados mundiales, las economías alternas, como la de México, buscan solventar la necesidad de alimentos para erradicar el hambre de su población, dejando de lado los esfuerzos de conservación. En este sentido existe un debate sobre la conservación de los recursos naturales en el medio rural que consiste en la discusión acerca de la importancia de la acción individual versus la importancia de la acción estructural que ejercen las autoridades sobre el manejo de los recursos a escala local (Picardi, 1974; Haartsen et al., 2000; Liepins, 2000 y Phillips et al., 2001)1,. Dicha discusión enfatiza la necesidad de incorporar a la población local en los esfuerzos de conservación de los recursos naturales, para lo cual es necesario comprender el ‘uso del espacio rural’ que, definido por Madsen y Adriansen (2004: 486), se entiende como “el uso físico del espacio interrelacionado con las prácticas y valores de actores individuales influenciados por el uso de los recursos contenidos en el medio rural”. Para llegar a entender el uso del espacio rural es necesario tomar en cuenta los postulados básicos que la Geografía como ciencia espacial, propone para el análisis de las comunidades rurales por medio de la Geografía Rural. Estos postulados permiten comprender, desde una perspectiva holística, las características del capital social desarrollado en la zona de estudio. De acuerdo con Woolcock (1998: 174) “el capital social, analizado desde una visión holística con una perspectiva geográfica, permite identificar las relaciones existentes entre el capital social y los modos de aprovechamiento y manejo que las comunidades locales mantienen sobre sus recursos” de ésta manera se puede llegar a un mejor entendimiento de la organización socioeconómica de las comunidades rurales a estudiar. 1 Citados por Madsen y Adriansen, 2004. Así, el concepto de capital social en el marco de la geografía rural es el punto de partida de los elementos que conforman el universo teórico que guió la presente investigación.. Para ello es preciso partir de los postulados generales de la geografía rural para, posteriormente, definir los principales conceptos que convergen en la conformación del capital social y en el manejo de los recursos naturales en el medio rural. Tal es el caso de la conformación de redes sociales y de parentesco, la reciprocidad y el intercambio entre e intercomunitario o el establecimiento de normas locales para el manejo de recursos (Pretty y Smith, 2004). 1.2 La Geografía y la Geografía Rural La situación mundial de los recursos naturales se ha circunscrito dentro de un arreglo territorial donde la información y el conocimiento constituyen la base de la organización socioeconómica. El flujo de información técnica y científica y la volubilidad de los mercados se dan a ritmos vertiginosos y, en este contexto, cambian las relaciones territoriales que finalmente, producen espacios diferentes a los conformados en periodos anteriores (Santos, 1981). Esta situación se se manifiesta de forma más clara en países eminentemente rurales, que no presentan la misma dotación de recursos naturales con las que se contaba hace algunos años. El uso y manejo de los recursos naturales, sobre todo en áreas protegidas o de reserva ubicadas en zonas rurales, ha propiciado la sobreexplotación de los mismos en la medida en que dichos recursos “tienden a ser considerados como recursos de uso común, recursos que una vez consumidos no pueden ser sustituidos por otros” (Pretty y Smith, 2004: 632). Dicha dinámica de sobreexplotación origina intensos procesos de degradación ambiental. La Geografía, como ciencia espacial, permite estudiar la compleja problemática del uso de los recursos naturales en el medio rural, ya que permite relacionar la dinámica social con un espacio determinado como marco de referencia. De la Geografía surge la necesidad de estudiar los espacios y todo lo contenido en ellos, aunque recordando que no tiene sentido hacerlo sin ubicar que en su centro la premisa fundamental es: el hombre en sociedad sobre el espacio (Santos, 1984). De esta manera, la Geografía sintetiza, de manera holística, todos los aspectos relativos al hombre en sociedad, incluyendo las relaciones que existen entre individuos o comunidades (capital social) y aquellas existentes entre el hombre y su entorno por medio del uso y manejo de recursos naturales. En la presente investigación se retoman los dos objetivos primordiales de la Geografía: por un lado el hombre en sociedad, la organización social y la estructura socioeconómica de la comunidad objeto de estudio; y por otro, el espacio reflejado en el manejo de recursos naturales en ciertas condiciones geográficas. La rama de la Geografía encargada del estudio de la distribución espacial de las actividades agropecuarias y las relaciones que el hombre ejerce con su medio ambiente en referencia a dichas actividades es la Geografía Rural. Se da por entendido que la agricultura es una actividad inherente al medio rural, sobre todo en países emergentes o tercermundistas. Así la agricultura es definida por Izac y Sánchez (2001: 186) como “el arte o ciencia que enseña qué tipología de semillas han de ser sembradas en cada tipo de suelo, y qué operaciones deben llevarse a cabo para que la tierra pueda mantener un rendimiento alto en perpetuidad”. Dicha definición reduce las condiciones geográficas del medio rural a todas aquellas que están íntimamente relacionadas con la agricultura como único medio de sustento. La caracterización de la organización socioeconómica para la administración, uso y manejo de los recursos naturales en dos comunidades rurales de Almoloya de Juárez, Estado de México, se encuentra enmarcada dentro del objeto de estudio de la Geografía Rural, sin embargo no solo las actividades agrícolas y pecuarias serán tomadas en cuenta. Es necesario analizar las características geográficas del medio rural de una manera holística tomando en cuenta todas las relaciones que existen entre el habitante del medio rural y su ambiente (George, 1963); de ésta forma será posible acercarse al motivo por el cual las comunidades locales presentan los niveles y calidad de vida que ostentan. Los parámetros a ser analizados para considerar el manejo de recursos naturales y su relación con el modo de vida campesino en el medio rural se fundamentan en la concepción de que la actividad agropecuaria es fundamental para la vida rural, pero no es la única. De ésta forma es necesario asimilar que la actividad agrícola se diferencia y se relaciona con otras actividades de producción humana por algunos caracteres específicos propuestos por Pierre George (1963:15): 1. La base material de producción se expresa en la actividad agrícola en términos de superficie. La economía agrícola proviene de una habilitación del espacio al que se aplican técnicas y tiempo de trabajo. Debemos considerar el espacio según su capacidad de respuesta ante un esfuerzo adecuado de producción (ibid). En las comunidades rurales los esfuerzos por habilitar el espacio, de tal forma que la producción se optimice y genere mayores ganancias y con ello mejores niveles de vida, se ha generalizado a todo el municipio. Los problemas surgen cuando el tiempo de trabajo se reduce para ciertos sectores de la comunidad y es desigual para otros. Así mismo es necesario analizar la capacidad de respuesta del espacio ante el esfuerzo de producción, lo cual posibilitará proyectar la capacidad de producción del sistema social a mediano y largo plazo. El análisis del espacio rural propuesto por George es de vital importancia para caracterizar la organización socio-económica en las comunidades de Rosa Morada y Dilatada Sur, Municipio de Almoloya de Juárez, ya que, como en la mayoría de los sistemas agrosilvopastoriles de condiciones semejantes, existe evidencia del deterioro de los recursos naturales locales (Reyes-Reyes et. al., 2003) sin que exista, necesariamente, una mejor calidad de vida derivada de la explotación de los mismos. De acuerdo con ésta lógica, entre mayor sea el requerimiento de espacio para producción la agropecuaria, menor será el destinado para la conservación de los recursos naturales, tales como el bosque o la pradera (George, 1963). 2. La aplicación de tiempo de trabajo a la obtención de un producto agrícola debe sujetarse a tiempos climáticos – y en consecuencia biológicos –, cuya duración limita el empleo de la capacidad bruta de trabajo de la población rural. En términos técnicos y económicos el “tiempo operacional” viene impuesto por las condiciones naturales. Sin embargo, el éxito de las organizaciones agrícolas depende a menudo del aprovechamiento pleno del tiempo delimitado por dichos ciclos climáticos (ibid). Las comunidades rurales pugnan por reducir esos tiempos de trabajo y en ese sentido el uso de recursos naturales y su espacio para fines agropecuarios trae consigo la disminución de hora-hombre. La necesidad de la población de beneficiarse por medio del uso de recursos naturales también se hace extensiva y el trabajo agrícola no se generaliza técnicamente a toda la comunidad. Tal es el caso de las mujeres y los niños, a los cuales se les ha relegado de la mayor parte de las labores propias del campo, para solventar sus necesidades de agua o leña (Reyes-Reyes et al., 2003). El trabajo agrícola es un trabajo discontinuo, pero esta discontinuidad varía según los lugares. En las cuencas agrícolas de alta disponibilidad de riego en el centro de México la actividad es prácticamente ininterrumpida pero en la zona árida de la altiplanicie mexicana se reduce a unos pocos meses (Vuelvas, 1986). Esta sujeción a tiempos climáticos también es propia de las comunidades rurales de subsistencia, dado que las condiciones climáticas y meteorológicas no permiten llevar a cabo actividades agrícolas de forma ininterrumpida. Dichas comunidades se caracterizan por la presencia de un ciclo agrícola conformado por un solo periodo de cosecha, y porque la población local necesita buscar fuentes alternas de recursos económicos en espera del inicio de nuevo el ciclo agrícola. Tras el análisis de dicha periodicidad es posible determinar qué tanto el tiempo de trabajo aplicado al espacio geográfico influye en las variantes de uso y manejo de los recursos naturales locales, y cómo dicho manejo influye en la conservación o el deterioro de los mismos. 3. Las condiciones naturales ponen límites geográficos a las distintas actividades de producción. Los cultivos se reducen a ámbitos definidos por regímenes térmicos o pluviométricos e igrométricos. No obstante, los límites geográficos que condicionan los distintos cultivos, tienen cada vez un peso menor en la actividad agrícola. En efecto, la creación de nuevas variedades híbridas, la utilización de semillas transgénicas, el uso de fertilizantes, la modificación de ciertos elementos del medio natural (mediante la bonificación del suelo, irrigación o desecación) y la elección de métodos de cultivo acelerado o de gran rendimiento, permiten reducir en proporciones considerables el sometimiento servil de la agricultura al medio natural. Pero esta liberación forma parte del conjunto de procesos del desarrollo y es, por lo tanto, desigual según el grado de evolución técnica y económica de cada conjunto regional y de cada grupo humano (ibid). Los antecedentes históricos de las zonas rurales de subsistencia se caracterizan porque la necesidad por cultivar ha trascendido el obstáculo que representan dichos límites geográficos. La pendiente de la zona y la variabilidad térmica estacional son algunos de los factores que llegarían a fungir como limitaciones importantes, sin embargo los campesinos han pasado por alto dichos impedimentos llevando a cabo actividades agropecuarias bajo condiciones desfavorables. 1.3 El capital social y su concepto Desde que los seres humanos han administrado los recursos naturales, se han organizado en formas de acción colectiva, colaborando en el manejo del suelo, el bosque, la pradera y los recursos acuáticos. Dicha acción colectiva ha sido institucionalizada en muchas formas de asociación, tales como gremios o clanes; comunidades tradicionales; sociedades cazadoras, pescadoras o agricultoras; grupos femeniles de auto-apoyo, grupos religiosos y sociedades de intercambio de labores (Pretty y Smith, 2004). Dada la situación socioeconómica actual, impuesta por el sistema de producción capitalista y dominada por la globalización, los gobernantes y las instituciones públicas en cuya responsabilidad recae la elaboración de políticas administrativas, se han preocupado en cambiar el comportamiento de grupos o comunidades enteras y, en menor medida, la conducta de los individuos. Como resultado, la organización local y sus instituciones han disminuido en importancia, llegando casi a desaparecer; sobre todo en el medio rural, donde el Estado ha subestimado la capacidad del capital social y ha incrementado su responsabilidad sobre el manejo de recursos naturales, bajo el entendido de que los recursos están inevitablemente mal manejados por la población local (ibid.). En este contexto, resulta de vital importancia resaltar el análisis de individuos particulares que estratégicamente han sido identificados como Unidades de Producción Campesina (UPC). Estos individuos forman parte de la generalidad de la organización socioeconómica comunitaria, y por ende, pertenecen y conforman el capital social local. El término ‘capital social’ ha ganado importancia, sobre todo en las investigaciones relacionadas con el manejo de recursos en zonas de protección o reserva. Desde el establecimiento de la primera zona formal de protección en 1872 en Yellowstone, los parques y reservas naturales se han convertido en zonas vitales para la preservación de paisajes y sus recursos naturales; el propósito predominante en muchas de estas áreas protegidas ha sido la conservación de un estado natural, el cual incluye también al hombre y su organización (Nash, 1973; Guha, 1989; Sloan, 2002. Citados en Pretty y Smith, 2004). En otras palabras, el conocimiento y los valores de comunidades locales resultan fundamentales para la conservación de dicho ‘estado natural’; después de todo, las sociedades locales son las responsables directas del uso y manejo de los recursos naturales con los que cuentan. Las relaciones de confianza, reciprocidad e intercambio, reglas, normas y sanciones comunes, así como la conexión y los lazos entre grupos, constituyen el capital social, el cual es un recurso necesario para analizar la acción individual en relación a los resultados de conservación o deterioro de los recursos naturales (ibid.). Las iniciativas recientes que han buscado analizar el capital social han demostrado que los habitantes rurales pueden mejorar su entendimiento de las relaciones de biodiversidad y agroecológicas con el afán de desarrollar nuevas reglas, normas e instituciones sociales. Este proceso de aprendizaje social ayuda a que se difundan ideas nuevas y puede conducir a resultados positivos. Sin embargo, existen dificultades prácticas y políticas, por ejemplo la necesidad de inversión en la formación de capital social por parte de las instituciones administrativas, que por un lado desconocen la importancia de las instituciones sociales locales y su influencia, y por otro no se interesan en dicha inversión. Esto sugiere que existe una necesidad de combinar elementos de conservación biológica y social que redunden en beneficios a los recursos naturales. El estudio de dicho capital social en las comunidades de Rosa morada y Dilatada Sur, en el Municipio de Almoloya de Juárez, es de vital importancia en la medida en que existe un escenario de deterioro de los recursos naturales en un área natural protegida; Este deterioro se debe en parte a las condiciones geográficas tales como el clima, la pendiente, la altitud y la orografía, pero se origina en el inadecuado manejo que los pobladores locales realizan sobre los mismos (Reyes et al., 2003). El nivel de acceso que la población local tiene sobre los recursos naturales de su área inmediata de influencia, representa fuentes alternativas de ingresos económicos, es decir, el denominado ‘capital natural’ (Woolcock, 1998). Cuando este abastecimiento de recursos naturales tiende a generalizarse, es de fácil acceso para la población y no tiene asignado un valor monetario explícito, el mercado señala que es más valioso convertir dichos recursos en bienes crematísticamente tasables. Tal como señalan Pretty y Smith (2004), ante la ganancia al convertir al bosque en recursos maderables comercializables, se contrapone la pérdida de servicios ambientales importantes como la preservación de la biodiversidad, la captación hídrica o el secuetro de carbono. En éste sentido es necesario preguntarse ¿qué papel podría jugar el capital social de las comunidades objeto de estudio en el manejo y conservación de los recursos naturales? Se está reconociendo cada vez más la efectividad de los grupos locales y sus asociaciones (capital social) para traer resultados positivos en la conservación de los recursos naturales, y la idea de que la conectividad social podría representar una ventaja económica está tomando fuerza (Pretty y Smith, 2004). 1.4 Nuevas ideas acerca del capital social La economía clásica identificaba tres factores de la producción, el territorio, el trabajo y el capital. En la década de los 1960´s, sin embargo, economistas neo-clásicos como Schultz y Becker introdujeron la noción de capital humano, argumentando que una sociedad educada, entrenada y con miembros saludables, implicaba el aumento en la productividad (Woolcock, 1998). De ésta forma, surgió la necesidad de combinar ambos capitales, el físico y el humano, para definir una “nueva economía sociológica” en donde las normas y redes, facilitan la acción colectiva para el beneficio mutuo. Así, sociólogos, geógrafos y algunos economistas, comenzaron a hablar del capital social (Pretty y Smith, 2004). El capital social implica la existencia de aspectos de la estructura social y su organización que actúan como recursos para los individuos, los cuales les permiten darse cuenta de sus propias metas e intereses. Como dichos aspectos hacen decrecer básicamente el costo del trabajo, se facilita la cooperación entre miembros de la comunidad (Woolcock, 1998). En la zona de estudio se hacen evidentes estos aspectos por medio del trabajo comunitario organizado en jornales, los cuales permiten estrechar los lazos organizativos y de confianza dentro de la comunidad. De la misma forma, la labor social de mantenimiento a la infraestructura se lleva a cabo gracias al trabajo comunitario y la calendarización de actividades. Como resultado, la comunidad tiene la confianza de invertir en otras actividades colectivas, teniendo en cuenta que otros miembros harán lo mismo. De dicha dinámica surge el establecimiento y o la consolidación del capital social. Woolcock (1998), menciona que existen dos factores que justifican la conformación del capital social: la pertenencia y la autonomía, y que ambas características se hacen evidentes tanto en el micro nivel como en el nivel macro. A continuación se presenta una figura que muestra el comportamiento de la autonomía y la pertenencia dentro del capital social en las comunidades: Figura 1. Distribución de la Autonomía y la Pertenencia en la estructura del Capital Social. Autonomía (Integridad) Nivel Macro Pertenencia (Sinergia) Autonomía (Conexión) Comunidad Pertenencia (Integración) Nivel Micro Fuente: Woolcock, (1998) La autonomía de una comunidad se manifiesta en el nivel macro, en el que las autoridades reconocen su integridad; por otro lado, a nivel micro, cada miembro de la comunidad favorece la integración de la comunidad por medio de un sentido de pertenencia. “El sentido con el que se manifiesta la autonomía y la pertenencia en el micro y macro nivel no es el mismo; la pertenencia en el nivel micro se refiere a los vínculos intra-comunidad, mientras que en el nivel macro se refiere a las relaciones estado-sociedad; la autonomía en el nivel micro se refiere a las redes extra-comunidad, mientras que en el nivel macro se refiere a la credibilidad y capacidad institucional” (Woolkoock, 1998: 164). El sentido de pertenencia y la autonomía son las dos vías por medio de las cuales las autoridades (nivel macro) se vinculan con la comunidad local (nivel micro). Sin embargo para que la conformación del capital social conduzca eventualmente a un desarrollo local es necesario que existan las condiciones anteriormente mencionadas: integración y vínculos sólidamente conformados en el micro nivel, e integridad y sinergia en el nivel macro. Son cuatro las características del capital social que han sido identificadas por Pretty y Ward (2002)2: Relaciones de Confianza; Reciprocidad e intercambio; Reglas comunes, normas y sanciones; y Conectividad en redes y grupos. Estas características tienen implícito tanto el sentido de pertenencia como el grado de autonomía. 2 Citado en Pretty y Smith, 2004: 663 1.4.1 Las relaciones de confianza Las relaciones de confianza posibilitan la cooperación entre los miembros de la comunidad. En lugar de invertir tiempo o incluso recursos económicos para monitorear a los demás individuos, la comunidad es capaz de confiar en que los demás miembros de la misma han de actuar como se espera; pero la confianza toma tiempo para establecerse solidamente y puede quebrantarse fácilmente (Woolcock, 1998). Dichas relaciones de confianza se fortalecen con los lazos y redes de parentesco y compadrazgo que confluyen en las unidades de producción. En la zona de estudio el análisis de las redes sociales que originan relaciones de confianza es vital, debido a que la dinámica socioeconómica de las comunidades rurales se basa en la confianza que le confiere cohesión a la comunidad. Esto se hace evidente en el grado de solidaridad y respeto que tanto Rosa Morada como en Dilatada Sur comparten. Según Woolcock (1998) cuando en una comunidad no hay problema en combinar y compartir las habilidades particulares de sus miembros y los recursos disponibles, se crea un ambiente de confianza, cooperación y compromiso que permite que la productividad alcance recompensas favorables. La mayoría de la gente vive, trabaja, reza y se recrea, como parte de diversos grupos sociales dentro de la comunidad, pero existe una identidad propia así como valores y prioridades comunes. “La pertenencia a dichas comunidades posibilita o no el acceso de grupos políticos, redes profesionales externas o la conformación de elites culturales; es también el contexto en el que un miembro de la comunidad recibe y da afecto, amistad, ánimo y soporte moral” (ibid.:155). Es necesario puntualizar que existe una diferencia marcada entre el capital social individual y el capital social comunitario, “el capital social que posee un individuo y el capital social que es propiedad de un conjunto” (Stiglitz, Joseph. 1998)3. El primero se define como la confianza y la reciprocidad que se extienden a través de redes egocentradas. Este tipo de capital consta del crédito o la confianza que ha acumulado la persona en la forma de reciprocidad difusa que puede reclamar en momentos de necesidad, a otras personas a las cuales les ha ofrecido servicios o favores en el pasado. El segundo se define como aquel que se expresa en instituciones complejas, con 3 Citado por Vásquez, 2001. contenido y gestión. En esta acepción, el capital social reside, no en las relaciones interpersonales sino en sus estructuras normativas, gestionarias y sancionarias (ibid.). Si tomamos en cuenta que la conformación del capital social se basa en las relaciones de confianza, es posible diferenciar entre el grado de confianza individual y aquel que se deriva de un conjunto o comunidad. Dichos grados de confianza son evidentes en la participación o exclusión que tienen ciertos miembros de la comunidad, lo que está directamente relacionado con el grado de confianza al que se han hecho acreedores. Por otra parte, pueden existir fricciones intra-comunidades, en las cuales queda de manifiesto que no existe confianza que pugne por mejorar la relación. Según Vásquez (2001), las redes interpersonales simples son las formas más importantes del capital social individual. Algunos antropólogos hablan de una red egocentrada: cada uno tiene su propia y distinta red, que es el capital con el que cuenta cada individuo (ibid). Según este razonamiento el hecho de que cada individuo ostente diferentes grados de confianza a los ojos del resto de la comunidad a la que pertenece, se debe a que ha conformado un capital individual fortalecido con el paso del tiempo. 1.4.2 La reciprocidad y el intercambio La reciprocidad y el intercambio también incrementan la confianza; dicha confianza basada en el intercambio se caracteriza por dos tipos de reciprocidad: la reciprocidad específica se refiere a cambios simultáneos de bienes y conocimiento de aproximadamente igual valor; y la reciprocidad difusa se refiere a la continua relación de intercambio sin compromiso que eventualmente es devuelta. Dicha reciprocidad e intercambio contribuye al desarrollo de obligaciones de largo plazo entre la población local, la cual es una parte importante para obtener buenos resultados en la conformación de capital social. La reciprocidad no solo puede ser analizada como característica del capital social, también se hace evidente en las relaciones que las comunidades rurales objeto de estudio mantienen con su abastecimiento de recursos naturales. Dicho intercambio puede ser analizado de acuerdo con el valor de uso y el valor de cambio que se le asigne a determinado recurso natural al cual la comunidad local tiene acceso. El valor de uso puede estar representado por su utilización como proveedor de elementos útiles para la vida cotidiana. “Hay una serie de valores intangibles que la gente obtiene de los recursos naturales para su subsistencia cotidiana” (Pérez, 1995). En las comunidades objeto de estudio es posible identificar ciertos servicios y bienes indirectos que los recursos naturales locales proveen a la población; tal es el caso de los productos maderables que representan la fuente básica de combustible para la preparación de alimentos o para la construcción. De manera similar se utiliza el agua proveniente de manantiales para consumo humano. El valor de cambio es la cualidad que adoptan los recursos como valor, bien u objeto de intercambio comercial, trueque, venta o renta incluso (Ibid.). Cuando es superada la necesidad de recursos materiales o económicos, el valor de cambio de los recursos naturales pone en peligro su situación; de esta forma las comunidades se ven obligadas a complementar sus ingresos por medio de la explotación o el uso de recursos naturales que potencialmente representan una fuente económica. Por ejemplo, los recursos maderables o faunísticos. 1.4.3 Reglas comunes, normas y sanciones Las reglas comunes, las normas y las sanciones son mutuamente aceptadas y caracterizan las pautas de comportamiento que aseguran que el interés grupal sea complementario y asociativo hacia todos los individuos (Pretty y Smith, 2004). Las reglas y las sanciones dan a los individuos que conforman las comunidades la confianza para invertir en el bien común, asimilando que los demás miembros de la comunidad pugnarán por los mismos logros; y las sanciones aseguran que todo aquel individuo que rompe la ya mencionada confianza será acreedor a un castigo. Las normas que establecen sanciones en las comunidades a estudiar tienen amplia resonancia en las mismas y han permitido que la responsabilidad por los bienes comunes se convierta en una responsabilidad colectiva a la que todos los individuos pueden y deben prestar atención. El cuidado de la dotación de agua y el estado del bosque, antes que caer en las autoridades, recae en la acción comunitaria, de ahí la importancia de dichas sanciones y normas para la conservación o el deterioro de los recursos al alcance de la población. Normas y sanciones aplicables individualmente también son respetadas en las comunidades, sobre todo referentes a las posesiones específicas de cada unidad familiar. La normatividad proviene especialmente de las autoridades, que indican los castigos y penas por quebrantar dichas normas. El robo de ganado y la tala clandestina son ejemplos de ello. En los trabajos referidos al capital social elaborados por Woolcock (1998) y Pretty y Smith (2004), es posible identificar tres tipos de organización al interior de las comunidades que cuentan con un capital social fortalecido: la organización formal, la informal y la productiva. La organización formal es aquella que implica un alto grado de sinergia entre el macro y el micro nivel, es decir, entre las instancias gubernamentales y la comunidad. El lazo de unión entre las comunidades es la normatividad o leyes a los que cada miembro de la comunidad está sujeto (Ibid.). La ley está impuesta a partir de varios niveles de gobierno; de ésta forma la Constitución Federal representa el máximo nivel de donde es necesario acatar las normas impuestas, le siguen el nivel estatal y municipal. Aunque también existen normas que provienen de la administración ejidal, en muchos casos dicha normatividad puede ser circunscrita dentro de la organización informal, debido a que la toma de decisiones surge del convenio del grupo ejidal organizado (Vásquez, 2001). Así mismo la legislación norma diversos puntos de las actividades relativas a la organización socioeconómica tales como el aprovechamiento de madera, el consumo de agua o el uso del suelo (ibid.). La organización informal es definida por Lindon y otros, 1999 (Citado por Vásquez, 2001: 9) como “el conjunto de actividades sociales, culturales y económicas que norman la vida diaria de las comunidades rurales y que se basan en acuerdos o costumbres establecidas por sus miembros a lo largo del tiempo”. Dicha conceptualización va de la mano con la noción del “uso del espacio rural” (Pretty y Smith, 2004), que se señala que cada actividad llevada a cabo en el medio rural está limitada en acción por las leyes que el aparato gubernamental impone; pero la forma en la que se lleva a cabo, solo tiene límites en la organización local –informal– con la que se cuente. De la mano de la organización informal parten dos bifurcaciones de la misma que conforman a se vez, la organización productiva: las normas de producción y las normas de comercialización y distribución (Woodgate, 1993). Las normas de producción están relacionadas con la evolución y el conocimiento de las actividades agropecuarias y se componen de “las medidas retomadas por componentes individuales o unidades de producción a lo largo del tiempo, en respuesta a influencias externas de carácter socio-económico y del entorno, como resultado de decisiones objetivas y subjetivas para asegurar su propia reproducción y su sistema de producción” (Woodgate, 1993: 157). Como ejemplo de dichas normas, que bien podrían denominarse estrategias que componen el conocimiento comunal sobre la utilización de métodos y técnicas de producción, se pueden mencionar los calendarios lunares para las diferentes etapas agrícolas, la división estacional del trabajo, la manera en que se siembran las diversas especies de consumo, etc.. La otra componente de la organización productiva local tiene que ver con las normas de comercialización y distribución, las cuales también son dictadas bajo consenso general de los productores, y se evidencian con mayor frecuencia en comunidades de excedencia, donde es necesario optimizar la producción para que la distribución de las ganancias sea eficiente (Vásquez, 2001). En comunidades de autoconsumo las normas de producción y distribución dan origen a procesos diferentes, tal es el caso del intercambio o la producción compartida, donde los productores destinan parte de su producción para el consumo de otro u otros productores, bajo el entendido de que otros miembros de la comunidad harán lo mismo para satisfacer el abasto de otros productos (ibid.). De ésta forma se propicia la reciprocidad basada en la confianza surgida a partir de la conectividad en redes o grupos de producción que benefician la conformación de capital social. 1.4.4 Conectividad en redes o grupos Tres tipos de conectividad han sido identificados como importantes para la estructura de redes entre, desde fuera y desde adentro de la comunidades rurales en las que recae el manejo de recursos naturales (Woolcock, 1998): capital social especifico, el cual describe los lazos entre individuos con similares objetivos y puntos de vista, y se manifiesta en la conformación de diferentes grupos a nivel local; capital social conectado, el cual describe la capacidad de los grupos para conformar lazos con otros grupos que quizá tengan diferentes puntos de vista, especialmente dentro de la comunidad; y capital social enlazado, el cual describe la habilidad de los grupos o comunidades para engranar verticalmente con agencias externas que en su mayoría son de gobierno, ya sea por influencia de políticas inducidas a las comunidades o por consenso social. Considerando el nivel territorial, se pueden identificar redes de capital social, ya sea individual o comunitario, que suponen distintas formas de funcionamiento particular en las relaciones sociales (Lindon et al., 1999 Citado por Vásquez, 2001): a) Redes Individuales: redes egocentradas, manejo de contactos para realizar proyectos personales. b) Redes Grupales: extensión de redes donde se cruzan muchos vínculos en un grupo cara a cara: todos se conocen, todos son amigos por lo que existe un cierre en la red. Las relaciones se cruzan entre sí y se densifican (4 a 12 personas) conformando un grupo capaz de funcionar como equipo. Se trata de personas que tienen confianza entre sí y múltiples relaciones de reciprocidad y compromiso. Este tipo de capital parece un campo fértil para emprendimientos asociativos que pretenden generar ingresos en sectores pobres. c) Sistemas institucionales comunitarios: en el nivel comunitario, las instituciones socioculturales -como una junta de vecinos- funcionan cuando cuentan con un capital social fuerte. Pero no funcionan gracias al capital social de alguna persona en particular. En la situación ideal la institucionalidad informal es propiedad de toda la comunidad: hay liderazgo y hay control social de sus miembros. d) Conexiones distantes, (horizontales y verticales): organizaciones asociativas de segundo nivel en el territorio, diferentes tipos de relación a nivel de sociedades como el clientelismo, (donde el capital social está desigualmente distribuido, pero hasta el cliente más débil percibe algún beneficio de la relación). Es necesario analizar dichos tipos de conectividad para conocer cual de ellos es el predominante y llegar a un conocimiento más profundo de la dinámica organizativa del capital social en las comunidades de Rosa Morada y Dilatada Sur. 1.5 Discusión sobre el capítulo El presente capítulo resalta la importancia que la conformación de capital social representa para el desarrollo local sobre todo en el medio rural; tal como menciona Robert Putnam (Citado por Woolkock, 1998: 154) “existe un descuido en los temas del capital social sobre todo en países en vías de desarrollo o emergentes, el cual se manifiesta en las propuestas de fortalecimiento de las economías de mercado y las instituciones democráticas que presentan deficiencias en cuanto al capital humano y financiero… dichas deficiencias del capital social en esos países resultan alarmantes, (y muy a pesar de eso) no existen esfuerzos por fortalecer la formación del capital social” Dicha problemática hace pensar que las comunidades que cuentan con altos grados de capital social se caracterizan por ser seguras, limpias, saludables, más y mejor preparadas, mejor gobernadas, y generalmente “más felices” que aquellas cuyo capital social es bajo, porque sus miembros son capaces de encontrar y conservar mejores modos de vida por mayor tiempo, iniciar proyectos que busquen el interés público, mantener un comportamiento estándar, reforzar acuerdos contractuales, utilizar los recursos existentes más eficientemente, resolver disputas más amigablemente, y responder a las necesidades de sus miembros de manera más pronta; bastaría por establecer, nutrir y sostener un capital social fuerte (Woolcock, 1998), sin embargo cuando las formas de vida de una comunidad, en éste caso rural, no son benéficas para sus miembros, cuando el nivel de vida es bajo, y los niveles de pobreza y marginación son altos, el capital social necesariamente debe ser reforzado. Y si a las características anteriormente mencionadas se le agrega que existe un impacto sobre los recursos naturales existentes, entonces entran esfuerzos de conservación en los que la presente investigación tiene ingerencia. Sin embargo, también intervienen factores económicos en éste problema, tal y como menciona Granovetter, (citado por Woolcock, 1998) “Toda acción económica es inherente a las relaciones sociales de producción”; dicha perspectiva proporciona una dimensión diferente en el sentido de que la conformación de capital social no solo depende de su fortalecimiento desde el micro nivel (al interior de la comunidad). Al intervenir factores económicos también es necesario incluir la influencia que la escala regional ejerce sobre las comunidades locales y cómo su efecto contribuye al fortalecimiento o debilitamiento del capital social. 2.- LA PROBLEMÁTICA RURAL Y LA ORGANIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CAMPESINO 2.1.- Introducción El presente capítulo busca caracterizar la situación general de los campesinos dentro de las comunidades, en el entendido de que cada unidad de producción se conforma como un sistema complejo donde existen intercambios, tanto hacia adentro como hacia afuera del mismo sistema. Dichos intercambios se manifiestan en las actividades socioeconómicas del campesinado actividades y que buscan satisfacer las necesidades propias de cada unidad productiva. Conocer las actividades de consumo de la población rural implica el análisis cualitativo de diversas variables, de tal suerte que sea posible caracterizar, para cada miembro de la unidad de producción campesina, la forma en que este resuelve la satisfacción de sus necesidades básicas y administra su consumo de insumos (Kerblay, 1979)4. En la primera parte del capítulo se muestra un panorama general de la situación socioeconómica del campesino bajo un punto de vista cualitativo, en el que se identifican los principales problemas por los que atraviesa el medio rural y sus habitantes, destacando el papel que el capital social tiene en relación a los sistemas de producción. En el segundo apartado se analizan los factores puntuales inherentes a las principales problemáticas del campesino: a) la pobreza como cualidad que define la calidad de vida de los habitantes de las comunidades; b) la marginación que indica el grado de accesibilidad a bienes y servicios y, c) la transferencia tecnológica como medio de impulso o factor de retrazo económico. La tercera temática a tratar en el presente capítulo hace referencia al conocimiento tradicional campesino, el cual sustenta las bases para las actividades tanto sociales como económicas a lo largo de un ciclo agrícola; Dicho conocimiento justifica muchos de los rasgos con los que cuentan los individuos pertenecientes a las comunidades rurales, y forma parte de las características distintivas entre una comunidad y otra. 4 Citado por Nava, 2005. Para cerrar el capítulo se presenta un análisis genera lo aquí tratado y se realiza una crítica sobre la forma en que ha sido retomada la investigación referente a las actividades socioeconómicas del campesino y la pobreza rural. 2.2 Antecedentes de la problemática rural En el inicio del siglo XXI el ajuste económico y la globalización han provocado profundas reestructuraciones políticas, sociales y tecnológicas, que profundizan las diferencias entre las regiones y abren brechas de extrema pobreza entre los grupos sociales al interior de los países, sobre todo aquellos en vías de desarrollo. “El desarrollo desigual a nivel mundial, en el largo plazo genera nuevas dimensiones que agudizan la exclusión en el interior de cada organización social, marginando a amplios sectores de la población; en el plano cultural propicia un proceso de homogeneización que intenta socavar la identidad pluricultural de los países con alto grado de población rural – campesina” (Hernández y Calcagno, 2003: 111). Las regiones rurales tanto de México como del resto de América Latina han conservado, a lo largo quinientos años, conductas y comportamientos que hasta hoy definen la naturaleza y carácter de sus formas productivas; sin embargo dichas características se superponen con los rasgos que la modernidad ha traído consigo (Patiño, 2001). En este contexto, surgen procesos de cambio, en los cuales los campesinos anhelan participar, bajo la creencia de que lo traído por las nuevas formas de estructuración del capital, solventará sus necesidades básicas y los insertará en un mercado que les permita elevar sus condiciones de vida. Es bajo ésta consigna que las comunidades rurales del centro de México circulan por diversos medios de producción: desde organizaciones sociales de subsistencia hasta la empresa agrícola capitalista que tiene amplia presencia en el mercado tanto regional como nacional (ibid.). Este último caso no coincide con la situación de la mayoría de las comunidades campesinas que, por el contrario, destacan por sus altos índices de pobreza, marginación y escaso o nulo acceso a la tecnificación, lo que acentúa sus principales problemas. Es por ello que las regiones campesinas son concebidas de manera errónea como improductivas y se consideran una carga para el país “…en donde no parece haber muchas posibilidades de incremento productivo, en realidad pueden reconocerse sistemas con posibilidades de encontrar los caminos para aumentar la generación de satisfactores siempre y cuando se cambien las estrategias que los persiguen” (Carabias, 1999: 118). Dicha concepción hace pensar que “…hay una desviación institucional hacia el crecimiento de la industria, sin que exista alguna ley que implique que la agricultura deba estar subordinada al desarrollo comercial, industrial o al crecimiento urbano; esto ha sido producto de una tendencia histórica que ha prevalecido en muchas partes del mundo, donde se ha justificado una política que supedita la agricultura al mundo industrial” (Palerm, 1993: 286). En México la proporción de población rural y el empleo en el sector primario siguen siendo muy altos. Para el segundo trimestre del año 2005, 20.3% de la población nacional habitaba en el medio rural, y de la población económicamente activa 15.1% se encontraba ocupada en las actividades agropecuarias y forestales (INEGI, 2005). Los campesinos constituyen un grupo mayoritario, no solo por su número sino por los recursos que poseen y también por la producción que generan. Sin embargo, y a pesar de su peso específico dentro de la economía nacional, la mayor parte del sector rural se encuentra en la pobreza, a causa del bajo nivel de productividad e ingreso y del rezago en servicios básicos (Carabias, 1999). La pobreza y marginación extrema prevalecen sobre todo entre los indígenas, que en su mayoría habitan las regiones campesinas de subsistencia. Pero las regiones campesinas también tienen una significación nacional porque constituyen espacios vitales para el estado ambiental del país. El estado que guardan los ecosistemas rurales en cuanto a la deforestación, la erosión, la sedimentación, el desequilibrio en los ciclos hidrológicos, entre otros, no es un problema solo rural porque repercute en el desequilibrio ecológico nacional a través de diferentes mecanismos de propagación. Dichos problemas son el reflejo de los condicionantes externos del uso de los recursos naturales, sin embargo, la situación por la que atraviesan dichas regiones no puede ser abordada sólo desde la perspectiva ambiental; en lo social, el rasgo central lo constituyen los altos niveles de pobreza, la desestructuración de los modelos culturales, la marginación, el escaso acceso a la tecnificación y los intensos procesos migratorios; tanto regionales y nacionales como internacionales. En lo ambiental es común el fuerte deterioro de los recursos naturales, con riesgos de agotamiento de las potencialidades aún existentes, y la aplicación de tecnologías poco aptas a las condiciones ambientales particulares de cada región, las cuales tienden a homogeneizar los procesos productivos ignorando la variabilidad ambiental y cultural (ibid.). Los esfuerzos por parte de organismos gubernamentales e instituciones privadas por rectificar ésta situación, pocas veces han alcanzado resultados satisfactorios. Las buenas intenciones han sido invariablemente rebasadas por la realidad del sistema dominante; “…las reformas agrarias y últimamente, las reformas constitucionales promulgadas en varios países en desarrollo, han planteado propósitos interesantes, pero raramente efectivos en la práctica y en la ruta hacia el desarrollo de las zonas y los segmentos poblacionales más deprimidos económicamente” (Patiño, 2001: 156). Las intenciones por mejorar las condiciones del medio rural han provenido originalmente de agentes externos a las comunidades locales, sean gubernamentales o privados; los cuales han querido encaminar el medio rural dentro de los parámetros del desarrollo, sin tomar en cuenta los aspectos que hacen a cada comunidad diferente una de la otra. Dicho problema ha hecho fracasar muchos de los programas destinados a impulsar la resolución de las dificultades por las que atraviesan las comunidades rurales, sobre todo porque se han seguido los parámetros establecidos previamente para delimitar al desarrollo y al subdesarrollo (Martínez, 2001). Es decir, se ha adoptado el modelo de desarrollo bajo un punto de vista económico, donde los técnicos que lo miden no toman en cuenta que los problemas del desarrollo rural son interdependientes de muchos factores, es decir que no existen causas únicas en el contexto social, lo que ha originado que se omitan evidentes problemas sociales, políticos y humanos, que van más allá de un simple desarrollo económico. Palerm (1993), sintetiza el tema al señalar que el desarrollo debe ser un compromiso entre lo necesario, los posible y lo deseable; y acerca de la participación de agentes externos en la planificación del desarrollo afirma que: “La maquinaria planificadora (del desarrollo rural en éste caso) no debe ser impuesta sobre la población, sino que debe surgir desde sus capas más profundas, el contenido del desarrollo no debe ser decidido por un grupo de técnicos, cualquiera que sea su estatura intelectual y profesional, sino que debe ser elaborado con quienes van a realizarla y a quienes van a beneficiar; las finalidades del desarrollo no deben ser fijadas desde afuera y arriba de una comunidad, sino que deben ser establecidas, compartidas y apoyadas por ellos” (Palerm, 1993)5. De acuerdo con Misturelli y Heffernan (2001), de la marginación y la pobreza se derivan los principales problemas y conflictos socioeconómicos que diferencian a una comunidad ‘desarrollada’ económicamente, de aquellas cuya prosperidad es mayor. 2.2.1 La pobreza rural Entender la pobreza resulta muy complejo, sobre todo porque es el resultado de una serie concatenada de factores y causas que se complementan unas con otras. Definir la pobreza es algo que la economía ha intentado desde sus variables macroeconómicas más conocidas: ingreso y egreso; pero, aunque los estudios hayan mejorado las formas de abordar los problemas, siguen existiendo desacuerdos en cuanto al significado real de la pobreza (Ramírez, 2002). Las definiciones actuales se circunscriben a indicadores estándar internacionalmente aceptados, que se basan principalmente en el nivel de ingresos y en necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, la elección de estos índices puede traer sesgos de exclusión y de inclusión desviando el resultado de las políticas públicas (García y Hoffman, 2002). Las definiciones que se dan sobre pobreza, en general, van por un mismo camino: ser pobre es no disponer de los recursos para obtener los medios mínimos de subsistencia; pero la pobreza es mucho más que eso. Para el Banco Mundial “la pobreza es hambre. La pobreza es falta de techo bajo el cual resguardarse. La pobreza es estar enfermo y no poder ser atendido por un médico. La pobreza es no poder ir a la escuela y no saber leer. La pobreza es no tener trabajo, tener miedo al futuro y vivir día a día” (WBG, 2005). La forma en que se ha abordado el tema de la pobreza ha sido a través de métodos que miden la calidad de vida y el nivel de ingresos suficiente para subsistir; pero incluso con esos métodos no se puede apartar la subjetividad. Por lo tanto, toda medición o definición de pobreza debe circunscribirse al lugar y al tiempo, pues aunque según el estándar internacional ser pobre es vivir con menos de dos dólares al día (García y Hoffman, 2002), muy seguramente en los países desarrollados un individuo con un ingreso por encima del 5 Citado por Martínez 2001. promedio mundial sea también considerado pobre. Las nociones de pobreza, como ya se mencionó anteriormente, son tan difusas que es muy difícil darles un cuerpo teórico; por tanto, se considera que son altamente normativas y para definirlas en términos metodológicos se encuentran limitaciones (Ramírez, 2002). Una forma alternativa, aunque no menos subjetiva, que se ha venido aplicando para caracterizar la pobreza ha sido contextualizarla en torno a “indicadores que comparan el “nivel de vida” con el “estilo de vida” imperante en la sociedad” (Cuéllar y Uribe, 2001)6. A continuación se presentan los indicadores comúnmente utilizados para medir la pobreza a nivel local: Necesidades básicas insatisfechas: Indicador que señala la carencia o insuficiencia por parte de un hogar de una de las siguientes cinco necesidades básicas: vivienda con materiales adecuados, servicios públicos de acueducto y alcantarillado, nivel bajo de hacinamiento (menos de tres personas por cuarto), bajo grado de dependencia (menos de tres personas a cargo de cada trabajador del hogar, con educación) y niños entre los 7 y los 11 años de edad con asistencia escolar idónea. Si el hogar tiene alguna de estas necesidades insatisfecha se considera que está en condiciones de pobreza y si tiene más de una insatisfecha, se considera en condiciones de miseria (Misturelli y Hefferman, 2001). Línea de indigencia y de pobreza: Esta es una metodología que basa sus estimaciones en el nivel de ingreso de los hogares. “…desde este concepto se consideran pobres extremos aquellos hogares que no tienen el ingreso mínimo requerido para comprar una canasta de alimentos que contenga los requerimientos nutricionales básicos diarios (2200 calorías, 62 g de proteínas, calcio, hierro, tiamina, riboflavina, niacina, y vitamina C). El costo de la canasta de alimentos es lo que se conoce como línea de indigencia. La línea de pobreza, por su parte, es el costo de una canasta básica de bienes y servicios. Para calcularla se multiplica la línea de indigencia por un coeficiente que resulta del cociente entre el gasto total sobre el gasto en alimentos de la población. Bajo esta metodología se calcula la “incidencia”, que significa el porcentaje de personas que están por debajo de la línea de pobreza (Ramírez, 2002). 6 Citados por Ramírez, 2002. Índice de Condiciones de Vida (ICV): Es un índice que comprende variables que miden la calidad de vivienda, el capital humano actual y potencial, el acceso y la calidad de los servicios y las condiciones del hogar. Este es un indicador usado para medir el bienestar de individuos, hogares, municipios y regiones. El índice parte de cero y aumenta según sean mejores las condiciones de vida del hogar (ibid.). Coeficiente de Gini: El coeficiente de Gini mide la inequidad o la desigualdad. Por desigualdad se entiende toda dispersión en la distribución de cualquiera de los factores de bienestar como el ingreso, la propiedad y el acceso a los recursos, entre otros. Para un país es indispensable analizar y solucionar el problema de la mala distribución de la renta, porque a largo plazo esto produce una reducción de los potenciales niveles de bienestar (Misturelli y Hefferman, 2001). El problema de inequidad es el más notorio de la pobreza. De los 23 billones de dólares que se producen en el mundo, sólo 20% se queda en los países pobres, a pesar de que estos albergan el 80% de la población mundial (WBG, 2002). El coeficiente de Gini varía entre 0 y 1, mostrando mayor desigualdad mientras más se acerca a 1; si una sola persona acumulara toda la riqueza que se produce el coeficiente sería 1, pero si cada una de las personas consideradas obtuviera la misma proporción, entonces sería 0 (Ramírez, 2002). Los índices más usados en la documentación internacional que trata sobre el tema de la pobreza son la línea de pobreza definida como dos dólares diarios; la línea de indigencia, un dólar, y el índice de necesidades básicas insatisfechas (Carabias, 1999). Para la aplicación de los índices anteriormente mencionados a nivel local dentro del ámbito rural es necesario contar con información confiable. En cualquier caso es posible modificar los montos tanto de la línea de pobreza como de la de indigencia con base en el costo estimado de la canasta básica de cada región (ibid.). 2.2.2 La marginación rural Los conceptos de pobreza y marginación, se encuentran íntimamente ligados. Sin embargo, éstos presentan ciertas diferencias. La pobreza puede concebirse como la ausencia de las capacidades básicas (nutrición, salud, educación, y vivienda) que le permiten a cualquier individuo insertarse en la sociedad, a través del ejercicio de su voluntad (Sen, 1990). La marginación, por su parte, implica apartar de la sociedad a un sector de ella o a una o varias personas, con repercusiones de tipo cultural, social, educacional, laboral, entre muchas otras; resultado de las condiciones económicas y estructurales; de ahí que haya marginación a nivel personal y marginación social, inclusive puede existir una marginación sin pobreza (ibid.). Lo que conlleva a concluir que la pobreza puede ser un estado de la marginación y viceversa, aunque el hecho de que exista una, no necesariamente significa que exista la otra. “Tanto la pobreza como la marginación son fenómenos multidimensionales, cuyo análisis y medición es una tarea de extrema complejidad que se deriva de los diferentes marcos analíticos y criterios utilizados en su estudio. […] En cuanto a la metodología utilizada para medir su dimensión, no existe una sola forma, ni acuerdo en cuanto al tipo de indicadores que deban utilizarse. Algunos estudios subrayan más los aspectos económicos de la marginación, otros dan mas importancia a los sociales, tampoco existe una única manera de combinar los indicadores para obtener una sola expresión del grado de marginación. Por último, no existe un concepto único universalmente aceptado” (Roca y Rojas, 2002: 702). En países como Francia o Inglaterra la marginación se define en términos de acceso al mercado laboral, mientras que en países como México, el proceso ocurre por el lado del consumo: servicios básicos, educación y salud, ya que el espacio social y económico no es homogéneo. La marginación en éste sentido, tiende a presentarse por segmentos (ibid.). Por población marginada se entiende aquella que ha quedado al margen de los beneficios del desarrollo y de los beneficios de la riqueza generada, pero no necesariamente al margen de la generación de esa riqueza ni mucho menos de las condiciones que la hacen posible (Coplamar, 1998). También se define como un “…fenómeno estructural que se origina de un patrón histórico y que surge durante el proceso de crecimiento económico como una dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de los sectores productivos; socialmente se expresa como la persistente desigualdad en la participación de ciudadanos y grupos sociales en el proceso de desarrollo y el disfrute de sus beneficios” (CONAPO, 1998: 17). De manera general se ha intentado definir, analizar y estudiar la marginación a partir de dos frentes: la marginación cualitativa o empírica y la marginación cuantitativa (Reygadas, 2004). Las definiciones anteriormente mencionadas hacen referencia a la postura que la mayoría de los organismos públicos tienen en relación a la marginación, se trata de una postura cuantitativista donde la utilización de variables medibles es esencial para la determinación de un índice que indique el grado de marginación que los grupos sociales ostentan. De ésta forma se han elegido tradicionalmente variables socio-económicas y físico-espaciales, las cuáles pertenecen a tres dimensiones perfectamente definidas, que son la educación, los ingresos monetarios, y la calidad de la vivienda y los servicios de la misma (Roca y Rojas, 2002). La calidad del índice de marginación obtenido dependerá, en gran medida, de las fuentes de información y las variables empleadas para su construcción. Debido a que existe una gran variedad de factores a analizar para la obtención del índice, ha sido necesario agrupar variables propias de los estudios de marginación que se ajusten a las características del medio rural; las cuales son: educación, salud, vivienda y servicios básicos, y acceso a facilidades para la producción, tales como la capacitación y la tecnificación (Montes y Ortega, 2000; Roca y Rojas, 2002). En cuanto a la concepción de la marginación desde el punto de vista cualitativo o empírico existe gran variedad de teorías que tratan el tema con diferentes enfoques: “las teorías individualistas han puesto el acento en la distribución de capacidades y recursos entre los agentes, las teorías interaccionistas han hecho énfasis en las pautas de relaciones y en los intercambios desiguales y, a su vez, las teorías holísticas se han concentrado en las características asimétricas de las estructuras sociales” (Reygadas, 2004: 7). Sin embargo todas estas posturas han buscado resolver la interrogante: ¿Cuáles son las causas de la marginación? Y se han buscado sus orígenes en los diferentes recursos y capacidades que tienen los individuos, en las relaciones que se establecen entre ellos y en las estructuras sociales, respectivamente. Cada una de las posturas anteriores ha arrojado luz sobre aspectos particulares de la marginación, y es notorio que cada aspecto tenga una directa relación con los componentes del capital social; las capacidades de los individuos que componen una sociedad, sus redes de interacción y relación, así como la estructura social que conforman y que forman parte del intrincado social inherente a la comunidad. En el ámbito rural, existen tres elementos que deben ser considerados para el estudio empírico de la marginación (Misturelli y Hefferman, 2001; Roca y Rojas, 2002): • Relatividad: Se manifiesta cuando los miembros de una comunidad están excluidos de algo en relación con otras que no lo están. La relatividad es un elemento de vital importancia para estudiar la marginación en dos o más comunidades con base en un elemento de comparación. “Cuando un sector de la comunidad, o bien una comunidad entera se encuentran excluidos de un bien o servicio, entonces se dice que presentan un grado de relatividad mayor en relación al acceso que se tiene del mismo por parte del otro sector” (Misturelli y Hefferman, 2001: 862). • Agencia: Los miembros de la comunidad se auto-marginan u otras los marginan. Halliday (1994)7, identifica una serie de procesos que originan la agencia dentro de una comunidad: Procesos materiales: representan las experiencias exteriores, tales como los eventos o hechos que originan marginación al interior de las comunidades. Son procesos que provienen de fuera de las comunidades y que no dependen de ellas, tales como el clima o las acciones políticas. Procesos mentales: son las respuestas que la percepción de cada miembro de la comunidad proporciona a estímulos del entorno, están conformadas por la experiencia interior y se pueden clasificar en cuatro tipos: percepción, afección, cognición y voluntad. Procesos del comportamiento: se componen de las manifestaciones que la conciencia colectiva de una comunidad muestra hacia dentro y hacia fuera de la misma. Cuando una comunidad se comporta violentamente o pasivamente, consecuentemente será excluida por otras. Procesos existenciales: se presentan cuando los miembros de la comunidad reconocen que su situación existe desde siempre y que es una cualidad inherente e inmodificable de su condición como miembros de una sociedad. 7 Citado por Misturelli y Hefferman, 2001. • Dinámica: Existen grupos con pocas posibilidades para el futuro, no solo para ellos sino para sus hijos. Son individuos atrapados en una posición de ingreso relativo menor. En las sociedades contemporáneas el sector rural es un sector de la población cuya calidad de vida y oportunidades de participar en la sociedad han sido disminuidas o bloqueadas. Los campesinos tienen acceso restringido a las instituciones y servicios sociales, encontrándose aislados o marginados. A este fenómeno creciente se le ha dado el nombre de marginación social; la cual puede ser definida como: “… proceso mediante el cual los individuos están excluidos completa o parcialmente de la participación en la sociedad en la que viven; lo cual podría implicar una ruptura en los lazos sociales” (Roca y Rojas, 2002: 704). La marginación social puede transmitirse entre generaciones, sobre todo cuando no son grupos de prioridad para los gobiernos e instituciones públicas, tal es el caso del sector campesino, en el cual la marginación social no solo tiene un impacto sobre el nivel o la calidad de vida de las personas que pertenecen a una sociedad que las margina, sino un efecto psicológico sobre las mismas. Estas personas sienten que no pertenecen a la sociedad y que incluso es ella misma la que les impide ingresar y/o no le interesa incluirlos (Agencia). Es por ello que la marginación social va más allá del término de ‘pobreza’ y que se refiere más bien al sentimiento de marginación (Democratic Catalog, 1995)8. El sector campesino ha sido excluido por contar con características particulares respecto al resto de la sociedad (Relatividad). Éstas pueden ser físicas, económicas, étnicas ideológicas, etc. Pueden incluir aspectos tales como pobreza, desempleo, discriminación, o falta de acceso a bienes y servicios entre otros, es por ello que no existe una definición precisa de la marginación social (ibid.). 2.2.3 La transferencia de tecnología en el medio rural La tecnología utilizada por campesinos normalmente se encuentra integrada a su estructura y dinámica sociocultural (Nahmad et al., 1988, Vejarano, 1990)9; y es a partir de su percepción del medio que instrumentan un sistema técnico culturalmente específico 8 9 Citado por Roca y Rojas, 2002. Citados por Misturelli y Hefferman, 2001. (Marion, 1991). Dicho sistema técnico varía en relación a las características de cada comunidad y esto no ha sido tomada en cuenta por parte de los organismos encargados de realizar la transferencia de tecnología, por lo tanto existen una gran variedad de ejemplos en los que el fracaso en la implementación de tecnologías ajenas a la comunidad receptora, han culminado en rechazos por parte de sus habitantes, y por consecuencia, han fracasado aún bajo la premisa de mejorar ciertos aspectos de las mismas. Peters (1994) y Anderson (1999)10, atribuyen esta carencia de impacto a las siguientes suposiciones: a) Un incremento en la productividad agropecuaria puede alcanzarse en todos los sectores, incluyendo el campesino, a través de innovaciones tecnológicas. Es en este sentido que se le ha atribuido a la transferencia tecnológica una prioritaria importancia, sin fundamentarla en las necesidades reales de las comunidades que recibirán las innovaciones. Se han querido amoldar las particularidades de cada comunidad a las innovaciones tecnológicas y se han dejado a un lado factores limitantes para su aplicación, tales como el conocimiento local o los rasgos culturales (Barrueta, et al., 2003). b) Los incrementos en la productividad pueden derivar en mejoras del bienestar de los productores campesinos, independientemente del status relacionado con sus medios de subsistencia. Por otra parte, Chayanov (1974: 9)11 reconoció que, las innovaciones tecnológicas no pueden ser introducidas eficazmente, si no se toma en cuenta el nivel de racionalidad económica de los campesinos. “De hecho, su escuela discute la necesidad de construir una teoría que parta de la diferenciación entre economía campesina y capitalista. Donde en la primera, la lógica aparece como un aspecto de racionalidad más amplia (social), basada en la relación interna de las estructuras económicas y no económicas” (Nava, 2005: 48). En éste sentido Reygadas (2004) afirma que en la actual etapa del capitalismo, la macro economía basa su dinámica en mecanismos simples, que pueden entenderse bajo parámetros bien establecidos e identificados en las economías globales, mientras que para 10 11 Citados por Nava, 2005. Citado por Nava, 2005. entender el funcionamiento de la estructura económica local hace falta comprender las interacciones entre sus actores participantes para conocer la multicausalidad de los procesos. Es necesario hacer hincapié en que al cambiar el nivel de análisis surgen diferencias al momento de conceptualizar la tecnología. “Algunos la conceptúan de una manera sencilla, referente al conjunto de técnicas utilizadas por el ser humano para modificar su ambiente, y otros sugieren que se deben tomar en cuenta los aspectos que no son meramente materiales” (Nava, 2005: 62). Sánchez (1998)12, define a la tecnología dentro del sistema campesino como: “El conjunto de conocimientos, prácticas, objetos, material genético, que están a disposición y/o pueden ser utilizados por los seres humanos para modificar su medio ambiente, y obtener productos que son resultado de procesos históricos dentro de contextos y procesos socio-económicos y culturales” (Ibid.: 2). Dicha definición resalta la importancia del proceso histórico de conformación de las características de cada comunidad a lo largo del tiempo, esto posibilita que las necesidades de la comunidad busquen ser satisfechas con base en lo que se tiene, y no en lo que le puedan imponer desde arriba y afuera de su entorno. A partir de lo anterior, la transferencia de tecnología implica la transmisión de técnicas en lugar de la generación de invenciones. Existen cuatro formas de transmisión de las tecnologías que pueden distinguirse (Sánchez 1998:6)13: • Cuando las tecnologías pasan a los productores como un paquete completo incluyendo el conocimiento. Las tecnologías son diseñadas y validadas por los científicos en estaciones experimentales, sin la intervención de los campesinos y después las innovaciones son transferidas a sus unidades de producción. • Cuando solamente una parte de un conjunto de técnicas pasa hacia los productores y es adoptada o adaptada por ellos. Las innovaciones tecnológicas son paquetes completos, pero los productores solamente usan lo que ellos consideran útil de acuerdo a su contexto. Ésta forma 12 13 Citado por Nava, 2005. Citado por Nava, 2005. de transmisión de tecnología es propia de las unidades de producción campesina; cuando una técnica retribuye buenos resultados o mejora algún aspecto del proceso de producción, en ocasiones es adoptada y adaptada por otros productores buscando los mismos beneficios. • Cuando solamente el conocimiento y las ideas son transmitidos a los productores para que ellos mismos diseñen sus tecnologías. Aparece durante el intercambio de ideas y experiencias entre productores. Este tipo de modelo ha querido ser adoptado por instituciones de apoyo al campo e incluso por universidades, sin embargo uno de los problemas fundamentales al momento de reportar beneficios, es la falta de continuidad y seguimiento. Por un lado, existe el interés de las instituciones de incrementar la producción y con ello, reducir la vulnerabilidad del grupo campesino. Pero por otro lado, las experiencias nos muestran que ha habido poco impacto y diferentes percepciones entre las instituciones y la comunidad (ibid.). • Cuando una técnica o tecnología aparece por casualidad, mientras se intenta el desarrollo de otras con una meta diferente. Dicho desarrollo de tecnología no es propio solamente de los centros de investigación o los laboratorios; a nivel de parcela la necesidad orilla a los campesinos a innovar o a modificar sus técnicas de producción; sobre todo en comunidades donde el grado de tecnificación es bajo. Uno de los sectores en los cuales ha sido evidente el impulso a la transferencia tecnológica es en el mejoramiento genético de semillas; en México la manipulación genética del maíz ha sido una de las líneas de investigación de mayor tradición, consistencia y dinamismo en los últimos cincuenta años; sin embargo, en la mayor parte de la superficie sembrada con maíz no se utilizan variedades mejoradas, lo que se le atribuye a la difusión desigual del proceso técnico y a que las propuestas tecnológicas no están adaptadas a las necesidades de los agricultores (Guillén, 2002). En éste sentido, la toma de decisiones de los campesinos en la selección de las variedades de maíz depende repercute en el éxito o el fracaso en la adopción de semillas mejoradas. Aún cuando varios autores señalan que la diversidad del maíz se está perdiendo en sistemas agropecuarios intensivos, la introducción de nuevos materiales no ha impedido que los campesinos dejen de sembrar las variedades criollas (Nava y Mireles, 2005). Si a dichas variables se le suman el precio de las semillas, la utilización de insumos fuera del alcance de los campesinos de escasos recursos, la preferencia familiar por ciertas variedades de maíz, entre otras, se hace evidente que el acceso a éste tipo de innovaciones tecnológicas presenta una variedad de obstáculos que es necesario analizar. Otro rubro en el que la transferencia tecnológica tiene incidencia dentro del medio rural es el relacionado con la amortización de problemas propios al medio ambiente. La tala excesiva, la contaminación del agua, la pérdida en cuanto a la biodiversidad, la erosión, etc., son algunos del los desequilibrios crónicos que se presentan en el aprovechamiento de la naturaleza del medio rural que pueden ser resueltos por el componente tecnológico. “Sin embargo no es posible solucionar todos y probablemente nunca lo hará. El proceso de transformación de las condiciones naturales ocasionado por la acción humana, parece una consecuencia ineludible de la organización social. Y en éste sentido, el problema de los patrones de aprovechamiento y las secuelas que provocan adquieren una dimensión dinámica” (Constantino y Muñoz, 2004: 206). En la medida en que la tecnología es un factor importante en el establecimiento de las trayectorias productivas, de consumo y de la estructura institucional –cuyos efectos pueden ser en el corto plazo, pero también determinan los patrones de utilización en el largo plazo– es importante abordar sus características relacionadas con el medio ambiente (ibid.); y la forma en que dichas características podrán ser adoptadas en el sector local. 2.3 El conocimiento tradicional campesino Es común entre los estudiosos del campo mexicano, principalmente los allegados a la ‘revolución verde’, ignorar o desechar las prácticas tradicionales campesinas relacionadas con los cultivos o el aprovechamiento de los recursos naturales por considerarlas fuera de la ciencia o inservibles para la investigación agrícola (Romero, 2004). Existe por tanto un contraste entre el ‘conocimiento occidental’ y el conocimiento indígena, y cuya divergencia es evidente en términos de temas, metodologías, visión del mundo y/o incorporación de elementos culturales (Agrawal, 1995; citado por Brodt, 1999). Otros autores han intentado buscar los orígenes de dicha bifurcación mostrando cómo el conocimiento proveniente de varios sistemas puede ser combinado, y cómo el conocimiento científico moderno puede con ello ser interpretado más apropiadamente en deferentes sistemas culturales (ibid.). Dichos sistemas culturales han sido objeto de diversas investigaciones debido su importancia en la modificación, modelamiento y conservación del entorno en que se desenvuelven. Ellos han convencido, incluso a los más escépticos investigadores, que el conocimiento tradicional es una rica fuente de información acerca del medio ambiente. Pero algunos problemas han mantenido el cuestionamiento de si la comunidad local es conciente de sus actividades de manejo, e incluso si la población rural tiene y entiende conceptos sobre conservación ecológica. “La cuestión importante no es demostrar cuáles prácticas son sustentables, sino definir cuáles condiciones causan que las comunidades locales conserven sus recursos, y cuáles favorecen la destrucción o la sobreexplotación de los recursos locales” (Schmink, et al., 1989: 8). Estas cuestiones han originado una de las principales barreras para investigar los procesos relacionados con el conocimiento tradicional campesino: ¿cómo separar la interpretación científica de la realidad de aquellas sociedades bajo estudio? (Addison, 1989) y de manera más específica, ¿Cómo integrar más eficientemente los puntos de vista de las ciencias sociales y naturales?, y ¿cómo vincular el conocimiento científico más directamente a las necesidades de las comunidades locales? (Schmink, et al., 1989). La respuesta a preguntas similares ha sido buscada en estudios recientes, los cuales han cobrado una nueva importancia debido al aumento de la conciencia de que el conocimiento tradicional campesino tiene un gran potencial para proveer lecciones de estrategias sustentables en el uso y manejo de los recursos (Redford y Padoch, 1989). Dichas investigaciones han demostrado que existe compatibilidad entre ambos tipos de conocimiento dentro del ámbito rural; propuesta que ha mostrado la accesibilidad que el conocimiento tradicional presenta ante las innovaciones del mencionado ‘conocimiento occidental’. El proceso se hace evidente por dos razones: a). Los campesinos de subsistencia están incorporando diversos elementos de sistemas de conocimiento múltiple en el proceso de crear y re-crear su propio conocimiento, conformando un sistema propio a partir del intercambio de diferentes niveles y sistemas de conocimiento preexistentes a los cuales tienen acceso; y, b). Los elementos del conocimiento tradicional están fundamentados en hechos científicos, los cuáles son modificados por el campesino en relación a sus necesidades y cualidades culturales de manera empírica (Addison, 1989; Brodt, 1999; y Romero, 2004). De manera general, y a pesar de que estos esfuerzos por entender las prácticas de manejo tradicional han sido retomados, el conocimiento campesino permanece subestimado e incomprendido (Schmink, et al., 1989). En su afán por explicarlo, Brodt (1999), propone que el conocimiento tradicional campesino se divide en dos niveles: el “nivel primario” que está constituido por la información resultado de la simple cognición de los objetos en el entorno y también incluye información de causa-efecto en las relaciones espaciales y temporales. El nivel “secundario” o “conceptual” se conforma de las ideas y cosmovisión que conforman las estructuras culturales de la sociedad rural. El nivel primario está cercanamente atado a la realidad física, mientras que el nivel conceptual está relacionado con el nivel primario, pero es dependiente de la estructura cultural de cada comunidad (ibid.). Para Romero (2004), una de las razones por la cual se tiende a desplazar la importancia del conocimiento tradicional en las ciencias agrícolas radica en su dificultad para entender la cosmovisión del campesino; “en el mundo tradicional campesino las prácticas y la cosmovisión no están separadas, ambas conviven en un plano cotidiano, donde ambas fluyen la una a la otra” (Romero, 2004: 25). Es ésta relación (entre el nivel primario y el secundario o conceptual) la que debe tomarse en cuenta para que el conocimiento tradicional de los habitantes del medio rural genere beneficios para sus comunidades. 2.4 Discusión sobre el capítulo El estudio del medio rural adquiere especial relevancia, sobre todo tomando en consideración el actual modelo de desarrollo en México. Algunos estudios han concluido que este modelo debería tener una profunda relación con los recursos que en el medio rural son potencialmente útiles (Martínez, 2001; y Romero, 2001). Ángel Palerm (1993), señala que el desarrollo no es llegar a una instancia industrializadora o urbanizadora, sino que la opción del desarrollo saldrá de la naturaleza de la misma sociedad en estudio, es decir, frente a una sociedad rural, el modelo de cambio deberá encajarse dentro de ésta escala. De la misma manera el citado autor encontró que no solo hay un camino al desarrollo, elementos que se oponen tajantemente al modelo industrial impuesto por el capitalismo; oponiéndose de ésta forma a las recetas de desarrollo. En éste sentido “…el desarrollo de la sociedad es entendido como un progreso que se mide según la habilidad que ha tenido para crear trabajo, capital, ahorro, y satisfactores de las necesidades humanas. En este contexto, a mayor éxito, mayor seguridad en el camino del progreso” (Romero, 2001: 319). Los estudios rurales aparecen como una corriente de pensamiento que se opone al concepto del gran desarrollo industrial generado por la economía clásica y criticado por Marx en El Capital, pero a fin de cuentas aceptado por el estado mexicano desde el siglo XIX (ibid). Varias sociedades han seguido exitosamente la vía del progreso basado en la industrialización y la tecnología, sobre todo por su ubicación dentro del contexto de la globalización y su privilegiado lugar dentro de los mercados globales, razón por la cual otras naciones han tratado de imitarlos. En México se ha buscado seguir el modelo industrial para alcanzar el progreso económico, sin embargo la capacidad creativa campesina y la virtud de resurgir de sus cenizas y derrotas, han llevado a algunos investigadores a considerar que México tiene otro camino hacia el progreso y otras opciones de desarrollo, lo cual hacen explícito al hablar de tradición comunal, de formas diferentes de creación agrícola, de desarrollo, y de creación de la riqueza, esto visto y cristalizado en la dinámica social a través de las formas organizativas de los campesinos (Martínez, 1993)14. Es por ello que el estudio del capital social y su conformación en el sector campesino reviste especial importancia; aunque teóricamente exista voluntad por resaltar las virtudes y cualidades del medio rural, y su papel prioritario para la agenda del desarrollo nacional, primeramente es necesario analizar sus componentes con el afán de solucionar sus problemas y necesidades más apremiantes. Dicho análisis debe partir de las raíces de los problemas campesinos; en éste capítulo la pobreza y la marginación forman parte de dicho origen y para ello es necesario llevar a cabo un estudio multidimensional, en el cual se interrelacionen variables cuantitativas y cualitativas que permitan la obtención de un conocimiento imparcial de la situación 14 Citado por Romero, 2001. desfavorable de las comunidades campesinas (Reygadas, 2004). Como se ha mencionado, los problemas de marginación y pobreza están cercanamente interrelacionados; ambos procesos son multicausales, lo cual hace necesario considerarlos en conjunto, pero no como un mismo proceso, sino como un sistema intrincado de efectos que dan como resultado la situación actual de la comunidad. En la medida que se evite éste sesgo en la información, se estará dando un paso importante en el campo de la implementación de medidas que amorticen los problemas derivados de los índices de pobreza y marginación. Ésta situación se hace evidente en los esfuerzos que organismos públicos a diversos niveles administrativos han mostrado en la puesta en marcha de programas y proyectos cuyo objetivo es mejorar las condiciones del medio rural, pero que no toman en cuenta las particularidades de las comunidades campesinas, provocando, en el mejor de los casos, la ineficiencia, y en algunos otros, completos desequilibrios en el sistema campesino. Dichos desequilibrios en ocasiones originan problemas secundarios que afectan desde las actividades productivas, hasta la vida diaria de las personas que componen las comunidades locales (Nava, 2005). “…La situación de pobreza rural y marginación en el sector agrícola es fruto de una política y no de la carencia institucional de la agricultura” (Palerm, 1993: 318). En relación a la transferencia tecnológica en el medio rural, hacen falta importantes cambios que faciliten, más que el desarrollo de innovaciones, su acceso sobre todo para los sectores económicamente deprimidos. La necesidad de competir a nivel internacional en el campo de la transferencia tecnológica ha provocado rezagos en el desarrollo basado en la cultura de la gente; sin embargo, toda acción de desarrollo se basa en esta cultura de la gente, que está en proceso de cambio, ello implica que no existen sociedades inferiores a otras y que lo único que existe son limitaciones técnicas para el bienestar material de la población (Martínez, 2001). Según Palerm (1993), La tecnología es tan solo un punto de arranque que da superioridad en el terreno del dominio y del poder y no en el de la naturaleza. De nueva cuenta la responsabilidad recae en los organismos de asistencia técnica y de instituciones de investigación debido a que en estos sectores existe la tendencia a la transferencia e introducción de tecnologías, subvalorando o desconociendo la tecnología local y los conocimientos de los productores. En general se supone que los cambios solo se circunscriben a lo técnico, sin considerar que éstos interactúan y repercuten en todo el sistema de relaciones sociales, culturales y productivas de los grupos (Nahmad et al., 1988 y Vejarano, 1990)15, dando como resultado el diseño de paquetes tecnológicos inapropiados e incongruentes con el modo de vida de los campesinos (Misturelli y Hefferman, 2001). Es en éste rubro en el que el conocimiento tradicional campesino y su dicotomía en relación con el conocimiento científico tienen especial ingerencia: “El uso de categorías como “ciencia occidental” o “Conocimiento campesino local” implica límites que abarcan ciertos elementos mientras que se excluyen otros” (Brodt, 1999: 361). Ahí radica la necesidad de conjuntar ambos tipos de conocimiento para lograr modificaciones en los sistemas campesinos perdurables en el tiempo y en el espacio y que conlleven mejoras reales en la situación actual de los recursos contenidos en el medio rural bajo la custodia de los sistemas campesinos. 15 Citados por Misturelli y Hefferman, 2001. 3.- ROSA MORADA Y DILATADA SUR: DOS COMUNIDADES DE LA LADERA NORTE DEL PARQUE NACIONAL NEVADO DE TOLUCA 3.1 Introducción El Parque Nacional Nevado de Toluca se caracteriza por la presencia en su interior de pequeñas comunidades rurales, fuertemente vinculadas a prácticas agrosilvopastoriles de subsistencia. Tal es el caso de las comunidades de Rosa Morada y Dilatada Sur, pertenecientes al municipio de Almoloya de Juárez. En el presente capítulo se presentan los resultados del trabajo de campo realizado en dichas comunidades. Primeramente se describe su contexto geográfico general y su situación en relación con todo el parque nacional; esto implicó hacer un primer análisis de las generalidades territoriales del sitio estudiado, es decir, la accesibilidad, la proximidad y la relación que existe entre Rosa Morada y Dilatada Sur con las comunidades más cercanas. En el segundo apartado, se lleva a cabo una descripción ambiental del sistema físico que ocupan las comunidades; para ello fue necesario retomar los enfoques socio-organizativos que permiten analizar las variables geográficas que inciden en los modos de vida de las mismas. Para evitar un análisis aislado de cada una de las variables geográficas que conforman la zona de estudio, se realizaron cuadros que condensan la información donde las características físicas, como la altitud, la pendiente, la morfología, etc., se relacionaron con las características antrópicas, tales como el uso de suelo o el tipo de cultivo, entre otros. Dicha comparativa permitió un acercamiento más estrecho con el análisis geográfico de la zona y la relación hombre – medio ambiente, considerando la percepción que tienen los productores locales. Para finalizar el tercer capítulo se retoma el concepto de Capital Social analizado en el primer capítulo por medio de una comparativa entre las comunidades seleccionadas. Esto permitió en la discusión llegar a una interpretación de las diferencias encontradas que conducen a la respuesta de la pregunta: ¿en cuál comunidad está más consolidado el capital social? 3.2 Localización General de la Zona de Estudio El Parque Nacional Nevado de Toluca fue decretado como tal en el año de 1936, se ubica dentro de la provincia fisiográfica denominada Sistema Volcánico Transversal, se localiza entre los 2 102 398 y los 2 134 700 metros Norte y los 399 833 y los 432 253 metros Este en coordenadas UTM. Tiene como límite la cota de los 3000 m.s.n.m., presentando un rango altitudinal que incluye al cono volcánico que se eleva hasta los 4680 m.s.n.m. (Regil, 2005). Su extensión aproximada es de 53913 ha. En las partes altas se presentan suelos de tipo regosol eutrico y andosol umbrico y háplico, con predominio de limos y poco adecuados para la producción agropecuaria. En las partes bajas predominan los suelos de tipo feozem. En general la estructura de estos suelos presenta una gran inestabilidad que, en combinación con los procesos de deforestación y cambio de uso del suelo, las fuertes pendientes y las lluvias torrenciales, dan origen al desarrollo de extensos sistemas de cárcavas, así como procesos de hundimiento (GEM, 1999). Tal como se muestra en la figura 2, el Parque Nacional Nevado de Toluca (PNNT) se extiende en parte de los municipios de Amanalco, Almoloya de Juárez, Calimaya, Coatepec Harinas, Tenango del Valle, Temascaltepec, Toluca, Villa Guerrero y Zinacantepec. Figura 2. Localización General de la zona de estudio Fuente: compendio cartográfico de INEGI (2000) La ladera norte del parque nacional alberga una cantidad importante de comunidades rurales con problemáticas muy similares. En este sentido, la elección de las localidades a estudiar se basó en tres criterios fundamentales: a) la pertenencia a la ladera norte del parque nacional; es decir que se encontraran sobre la cota de los 3000 m.s.n.m, b) su pertenecieran a un mismo municipio y c).el conocimiento previo de las comunidades y de informantes clave que garantizaran la viabilidad de los trabajos de levantamiento de información. Las comunidades seleccionadas fueron Rosa Morada y Dilatada Sur, ambas ubicadas dentro del parque nacional, dentro de los límites de Almoloya de Juárez y en las que se han venido haciendo trabajos previos de investigación con el apoyo de los campesinos. En un primer periodo de trabajo de campo fue posible aplicar entrevistas a la totalidad de Unidades de Producción Campesina (UPC) pertenecientes a las dos comunidades seleccionadas y ubicadas sobre los 3000 m.s.n.m. Analizando la información recopilada en campo fue posible seleccionar 5 UPC pertenecientes a cada comunidad. Esto permitió contar con un conjunto de unidades de observación más pequeño al que se pudo dar seguimiento a lo largo de todo el ciclo agrícola. La figura 3 permite observar la localización de la zona de estudio (zona de influencia de las localidades de Rosa Morada y Dilatada Sur); así mismo es posible identificar las UPC seleccionadas en cada comunidad objeto de estudio: Figura 3. Localización de las Unidades de Producción Campesina (UPC) de cada comunidad Fuente. compendio cartográfico de INEGI (2000) y Trabajo de campo, 2005-2006 En la figura anterior es posible apreciar que las UPC de Dilatada Sur se encuentran entre los 3140 y los 3290 m.s.n.m., mientras que las de Rosa Morada se ubican dentro del rango más bajo, es decir, entre los 3000 y los 3140 m.s.n.m. Dicha diferencia altitudinal fue analizada como una variable que podría implicar contrastes en cuanto a la organización socioeconómica en ambas comunidades.De manera general, las UPC de Dilatada Sur reportaron mayor presencia de heladas fuertes y nevadas en enero, febrero y principios de marzo, mientras que en Rosa Morada no se reportan nevadas de importancia. 3.3 Descripción Ambiental de la Zona de Estudio Para la caracterización ambiental de la zona de estudio se elaboró un cuadro que contiene las principales variables físicas (Cuadro 1). Como es posible apreciar, en general las condiciones son similares. Sin embargo, gracias al análisis específico de información proporcionada por productores de cada comunidad, fue posible obtener diferentes percepciones acerca del entorno natural. Cuadro 1. Características físicas de la zona de estudio Variables Características Físicas de la Zona de Estudio Ubicación 19° 14’ 20’’ y 19° 33’ 01’’ de latitud norte y 99° 42’ 07’’ y 99° 56’ 13’’ de longitud oeste. Tiene como límite la cota de los 3,000 msnm. Clima Templado Subhúmedo con lluvias en verano. Temperatura media anual 17.3°C. Precipitación pluvial anual 800 mm. Suelos Regosol eutrico y andosol umbrico y háplico, con predominio de limos y poco adecuados para la producción agropecuaria Paisaje Lomeríos y Valles con pendientes pronunciadas. pronunciadas y medianamente Fuente: Plan de Manejo Parque Nacional Nevado de Toluca Como se ha mencionado previamente, con miras a identificar pequeñas variaciones medioambientales, se tomó en consideración la percepción de la población en las comunidades objeto de estudio. Esta percepción del medio físico suele limitar o posibilitar la realización de las actividades propias del campesino (Madsen y Adriansen, 2004). Variables propias del ambiente como el clima, las propiedades del suelo o el paisaje pueden ser analizadas de forma cualitativa, sobre todo en comunidades rurales donde se hace necesaria la comparación entre diversos periodos de tiempo (ibid.). Para ello se identificaron informantes clave, a los que se les aplicó una entrevista semiestructurada para conocer la historia y evolución, tanto ambiental como social, en ambas comunidades. Para el caso del clima, los informantes clave en ambas comunidades reportan que ha habido un cambio climático. Por ejemplo, la señora María Guadalupe Mercado Gómora de 83 años mencionó: “…Ahora el clima es muy seco, antes llovía muchísimo, varios días. A veces la lluvia duraba varios días sin parar y hasta tenía mi papá que apuntalar el techo de la casa porque el granizo lo tiraba… ahora ya no llueve como antes. Por eso en temporada de secas cada vez hay más polvo” Los productores de Dilatada Sur afirman que varios años antes la lluvia mantenía húmedo el suelo más tiempo, y por eso se podía sembrar papa con buenos resultados. Para el caso de Rosa Morada la percepción del cambio climático no es muy distinta; el señor Felipe Ramírez Sánchez de 73 años de edad afirmó al respecto: “hace muchos años el clima era más regular, si no caía nieve en el monte sabíamos que la lluvia iba a caer a tiempo y sembrábamos a tiempo, y si sí, sabíamos que iba a haber sequía, de todas formas la naturaleza nos avisaba. Ahora no, cuando hay sequía es durísima, como en éste año que no cayó nada de agua; por eso nos cayó la araña roja, por las secas” El conocimiento campesino empírico acerca de las variables geográficas es muy profundo, incluso variables cuyo análisis y estudio requiere antecedentes científicos duros como el suelo y sus propiedades pueden ser retomados por los habitantes del espacio rural. (Madsen y Adriansen, 2004 y Reyes-Reyes et al., 2003). Los productores de Dilatada Sur y Rosa Morada conocen también las propiedades cualitativas del suelo donde cultivan; incluso conocen las diferentes desventajas que tienen al estar asentados sobre suelo regosol y andosol con perdominancia de limos. En la primer etapa de entrevistas se les preguntó a los productores acerca de las condiciones en las que se encuentra el suelo donde cultivan, y refirieron que los suelos que ellos tienen son de tipo “polvillo” (limoso) mientras que en las comunidades más bajas cuentan con suelos de tipo “barrial” (arcilloso). El suelo limoso no es propicio para la agricultura, sobre todo porque es muy permeable, lo que hace que el suelo tenga poca retención de humedad. Los campesinos asentados en la ladera norte del PNNT afirman que uno de los problemas fundamentales de la agricultura es el riego. Las comunidades que cuentan con suelos arcillosos tienen la posibilidad de construir bordos y presas que abastecen de agua para el riego a lo largo del año, sin embargo, tanto en Dilatada Sur como en Rosa Morada las condiciones edafológicas impiden llevar a cabo éste tipo de prácticas. Otro problema relativo al suelo es su grado de erosión. En temporada de secas la erosión eólica es evidente en ambas comunidades; los productores seleccionados no cuentan con barreras que amortigüen éste problema y tanto el viento como el agua en temporada de lluvias modifican la disponibilidad de sedimentos y con ello de nutrientes del suelo a lo largo del ciclo agrícola. En cuanto a las características del relieve, las comunidades seleccionadas ostentan un profundo conocimiento sobre su medio y el uso del espacio que ocupan, de tal forma que les es posible identificar unidades morfológicas que conforman el medio físico en el que se desenvuelven (Zimerer, 2003). Los pobladores de ambas comunidades identifican tres tipos de geoformas en la superficie donde llevan a cabo sus actividades cotidianas: colinas, planicies o valles en “V”. Para los productores de la zona de estudio el bosque forma una unidad aparte debido a que saben que dentro de él es posible encontrar las tres unidades identificadas, sin embargo al solo tener un uso forestal los productores lo generalizan. El cuadro 2 permite observar la caracterización de unidades morfológicas que realizan los habitantes de Dilatada Sur. Cuadro 2. Unidades Morfológicas identificadas en Dilatada Sur Propiedad Ejidal Nombre local Comunal BOSQUE/ZONA COMUNAL LOMA LLANO BARRANCA Colina Planicie Valle en “V” o cárcavas Porción del terreno de carácter ondulado, con pendientes de moderadas a fuertes en las inmediaciones de los asentamientos poblacionales. Superficie con escasa pendiente. Corresponde principalmente a las zonas altas de las colinas. Geoforma originada por el paso de una corriente de agua. Delimitada por pendientes abruptas y variable en profundidad. Ecosistema conformado por las principales especies de coníferas. Localizado en la porción superior de la zona de estudio y en los márgenes de la zona ejidal. Cultivos temporales y pastoreo en zona de pradera Asentamientos humanos, presencia de cultivos en las zonas cercanas a las viviendas. Recolección de hongos y Rameo (colecta de madera seca de la superficie del suelo y ramas inferiores de los árboles) Recolección de hongos, explotación de leña, pastoreo. Vegetación Tejocote, Capulín, en zona de praderas presencia de pastos y arbustos. Tejocote, Capulín, en zona de praderas presencia de pastos y arbustos. Porción cubierta de coníferas, principalmente abetos y pinos. Sotobosque. Pino, Encino, Abeto, presencia de sotobosque y pradera de alta montaña Cultivos característicos Maíz, Avena, Haba, Papa Maíz, Avena, Haba, Papa No hay cultivos No hay cultivos Propiedades Unidad morfológica Descripción física Uso del suelo No aplica Rasgos de conservación Presencia de erosión, escasa vegetación. Presencia de erosión, nula o escasa vegetación Difícil accesibilidad, escasa o nula tala de árboles Alta explotación de especies maderables. Fuente: Trabajo de campo 2005, basado en Zimerer, 2003. Al interior de la comunidad de Dilatada Sur predominan las colinas, por lo que ha sido necesario modificar las pendientes de las mismas para posibilitar la construcción de viviendas o bien, para el establecimiento del centro comunal, que alberga actualmente una iglesia y un espacio destinado para un kinder [así identificado por la comunidad]. Debido a la escasa presencia de vegetación al interior de la comunidad, tanto las colinas como las planicies son las unidades que presentan un mayor grado de erosión, aunque también es posible encontrar evidencia de erosión hídrica al interior de la zona boscosa comunal, pero sobre todo en lo que los productores denominan como barrancas, las cuales corresponden a cárcavas que varían en profundidad del tálveg así como en apertura de sus paredes. De manera general las colinas cercanas a la comunidad son utilizadas para pastoreo debido a la presencia de vegetación comestible; al respecto se llevó un control a lo largo del ciclo agrícola para conocer el crecimiento de la vegetación en 5 praderas que son utilizadas para el pastoreo. El crecimiento de los arbustos consumibles por el ganado es prácticamente nulo. Debido a la proximidad de las praderas con las UPC, conforme la temporada de lluvias termina, se hace necesario buscar praderas al interior de la zona comunal por lo que el pastoreo se realiza en el interior del bosque y por periodos de tiempo más prolongados. El cuadro 3 contiene la caracterización de unidades morfológicas con base en información proporcionada por habitantes de Rosa Morada. Cuadro 3. Unidades Morfológicas identificadas en Rosa Morada Propiedad Ejidal Nombre local Propiedades Unidad morfológica Descripción física LOMA LLANO Colina Porción del terreno de carácter ondulado, con pendientes de moderadas a fuertes en las inmediaciones de los asentamientos Planicie Superficie con escasa pendiente. Corresponde principalmente a las zonas altas de las colinas. Comunal BARRANCA/ CAÑADA Valle en “V” Geoforma originada por el paso de una corriente de agua. Delimitada por pendientes abruptas y variable en profundidad. BOSQUE/ ZONA COMUNAL No aplica Ecosistema conformado por las principales especies de coníferas. Localizado en la porción superior de la zona de Uso del suelo Vegetación Cultivos característicos Rasgos de conservación poblacionales. Cultivos temporales y pastoreo en zona de pradera Tejocote, Capulín, Manzanas. En praderas presencia de pastos y arbustos. Maíz, Avena, Haba. Presencia de erosión, escasa vegetación. Asentamientos humanos, presencia de cultivos en las zonas cercanas a las viviendas. Tejocote, Capulín, en zona de praderas presencia de pastos y arbustos. Maíz, Avena, Haba. Presencia de erosión, nula o escasa vegetación Rameo (colecta de madera seca de la superficie del suelo y ramas inferiores de los árboles) Porción cubierta de coníferas, principalmente abetos y pinos. Sotobosque. No hay cultivos Difícil accesibilidad, escasa o nula tala de árboles estudio. Explotación de leña, pastoreo. Pino, Encino, Abeto, presencia de sotobosque y pradera de alta montaña No hay cultivos Alta explotación de especies maderables. Fuente: Trabajo de campo 2005, basado en Zimerer, 2003. En la comunidad de Rosa Morada las unidades denominadas “lomas” son de igual forma predominantes en el paisaje físico de la comunidad, solo que a diferencia de Dilatada Sur, las pendientes son más suaves e incluso en las “barrancas” o “cañadas” se pueden encontrar rangos de pendiente menores. Otra diferencia significativa con respecto a Dilatada Sur, es que las praderas de pastoreo en Rosa Morada se encuentran más alejadas de la comunidad, por lo que se hace necesario realizar el pastoreo durante prácticamente todo el año en la zona boscosa. De igual manera se identificaron 5 parcelas experimentales donde se midió el crecimiento del pasto, sin embargo tampoco se obtuvieron diferencias considerables a lo largo del año. 3.4 El espacio geográfico social 3.4.1 Antecedentes Históricos del establecimiento de ambas comunidades El análisis histórico de las comunidades es de vital importancia para el entendimiento de los procesos sociales, económicos y productivos actuales (Palerm, 1993); y para ello se identificaron dos informantes clave que caracterizan los orígenes de los asentamientos poblacionales en la zona de estudio. El origen principal de ambas comunidades se remonta a la existencia de las haciendas [durante las ultimas décadas de la colonia y la primera mitad del siglo XIX] (Bracamonte, 2000). La hacienda de “La Gavia” era la propietaria de prácticamente toda la porción central del actual Estado de México, y las comunidades asentadas en su territorio debían proporcionar contribución a la misma. Según el Señor Felipe Ramírez Sánchez de Rosa Morada, la ladera norte del actual PNNT, rendía cuentas a la hacienda “La Galera”, que a su vez dependía directamente de la administración de la hacienda “La Gavia”. Los productos obtenidos de la agricultura (maíz, avena, cebada, papa, haba y trigo), se almacenaban en la hacienda para posteriormente ser comercializados; en la actualidad el cultivo de trigo no se lleva a cabo debido a la nula demanda en el mercado de dicho grano (entrevista grabada en octubre de 2005). Los informantes clave coincidieron en que el emplazamiento actual tanto de Rosa Morada como de Dilatada Sur no es el que originalmente se tenía. A raíz de los movimientos agraristas de principios del siglo pasado, los hacendados, dueños de enormes porciones de superficie, comenzaron a repartir sus tierras a sus familiares y trabajadores, por lo que se fueron conformando nuevos asentamientos humanos (ibid.). Primero repartieron la porción de piedemonte del volcán, pero como había mucha demanda tuvieron que repartir las tierras de las partes altas (actualmente Dilatada Sur y Rosa Morada). Aunado a la nueva distribución de las tierras, existió otro motivo por el cual comenzó el poblamiento de las actuales comunidades. Al respecto la señora María Guadalupe Mercado Gómora de 83 años de edad afirmó: “…A mi papá le tocó lo más alto [en el reparto agrario] y diario subía a trabajar las parcelas y a cuidarlas. En ese entonces no había caminos pa´ subir, y tenía que hacerlo a pié, pero cuando se construyó el camino que venía de Amanalco, mi papá dijo que era peligroso dejar las tierras solas porque pasaba mucha gente, comerciantes soldados y arrieros y decidió venirse a vivir pa´acá; fue cuando se compró unas vaquitas y unos borregos” El único camino de la zona que comunicaba la actual capital del estado con toda la porción sur del mismo era un camino que provenía de Valle de Bravo y Amanalco, por el que los comerciantes transitaban para vender su mercancía en los mercados de la ciudad de Toluca. La señora María Guadalupe Mercado afirmó que su familia fue la primera en llegar a Dilatada Sur y que mientras su padre se dedicó a “limpiar” las tierras para hacerlas cultivables, su madre y hermanos atendían una casa de huéspedes, donde los arrieros y comerciantes que viajaban a Toluca, pernoctaban y se abastecían de alimentos para continuar su viaje. Dicha dinámica atrajo cada vez más gente, hasta que se establecieron las viviendas con las que actualmente cuentan las comunidades. Una vez que los productores decidieron vivir con sus familias cerca de sus nuevas tierras, se vieron en la necesidad de acondicionar parcelas para el cultivo de los productos agrícolas. Por medio de la técnica de Rosa, Tumba y Quema, los productores comenzaron la tala de la zona boscosa; no con el fin de explotar los recursos maderables, sino por motivos de espacio para la producción. Referente a ello, la señora María Guadalupe Mercado afirmó: “Antes estaban los bosques vírgenes, nadie tumbaba un palo. A pesar de que se cocinaba con leña y no había gas, no había explotación de madera y el bosque estaba denso. El bosque empezó a talarse desde que la tala se hizo delito” Aunado a la necesidad por nuevos espacios para el cultivo, y debido a la dificultad geográfica para acceder a mercados importantes; los pobladores de la actual zona de estudio se vieron en la necesidad de insertarse en las actividades pecuarias para abastecerse de los productos derivados. Para ello, se hizo necesario buscar praderas de pastoreo y agua en las partes altas de la ladera norte del Nevado de Toluca, permaneciendo junto con sus animales en dichos parajes hasta por varias semanas; a ésta actividad se le denominó “hacer rancho”. Actualmente esta actividad ha prácticamentedesaparecido; la disminución del tamaño de los rebaños, la cría in situ con base en forrajes locales producidos en la misma parcela y la pulverización del ejido son algunos motivos por los que la actividad pecuaria dejó de tener el apogeo que tuvo hasta hace algunos años. Los hijos de los primeros propietarios recibieron parcelas por parte de sus padres, los cuales fraccionaron las extensiones recibidas del agrarismo para darles a sus hijos un medio de sustento. Éstos a su vez se vieron obligados a repartir de nuevo la parcela ya fraccionada a sus hijos, por lo que en la actualidad la parcela es tan pequeña que ya no resulta atractiva para los jóvenes, provocando falta de interés en la tierra y migración a la ciudad. 3.4.2 La Organización Social Para caracterizar la organización social de la ladera norte del Parque Nacional Nevado de Toluca, se buscó analizar el comportamiento del capital social en las comunidades objeto de estudio. Tal como sugiere Dasgupta (2000), citado por Vargas-Forero, 2002:80) “es necesario estudiar de manera separada los componentes del capital social para luego entender cómo se conectan […] sobre todo porque en él intervienen objetos inconmensurables, entre ellos las creencias, las reglas de comportamiento, etc.”. El análisis de la dinámica espacial local por medio de los aspectos ambientales, sociales y económicos que caracteriza a las comunidades rurales del municipio de Almoloya de Juárez pertenecientes al Parque Nacional Nevado de Toluca, permite identificar las ventajas y desventajas del capital social conformado en cada comunidad. Para ello fue importante destacar la forma en la que se están manifestando las cuatro componentes del capital social tanto en Dilatada Sur como en Rosa Morada. De ésta forma es posible enfocar las propuestas de mejora en uno o varios aspectos específicos del capital social que necesiten ser mejorados. 3.4.2.1 Las relaciones de confianza Como se mencionó en el capítulo 1, la conformación de capital social se basa en relaciones de confianza, de las cuales depende la armonía con la que los miembros de una comunidad conviven. Dicha confianza se refleja en prácticamente todas las actividades que se identifican. Aspectos geográficos como la accesibilidad, el relieve o los bienes y servicios con los que cuentan, tienen influencia sobre la capacidad individual de los habitantes para establecer relaciones de confianza. Para el análisis de dichas relaciones y su influencia sobre la organización espacial de las comunidades objeto de estudio es necesario hacer una comparación entre ellas. Dilatada Sur La comunidad de Dilatada Sur presenta un mayor grado de aislamiento debido a que las distancias que la separan con la carretera son mayores que en Rosa Morada. El traslado que sus habitantes deben realizar para cubrir necesidades como la educación primaria o secundaria o el abasto de mercancías de uso cotidiano representa para ellos un esfuerzo importante. (Ver figura 4. Figura 4. Lugares de Importancia para la comunidad de Dilatada Sur. Fuente. Elaboración propia con base en el compendio cartográfico de INEGI (2000) y trabajo de campo. 2005 Dicha situación de aislamiento condiciona a las familias de Dilatada Sur para que fortalezcan sus relaciones de confianza; es común observar que aquellas familias que cuentan con transporte propio en ocasiones traigan los productos que sus vecinos requieren a manera de favor; no solo de la tienda de abarrotes más cercana (El Cielito) sino también de Santa María del Monte, Zinacantepec o Toluca. Los niños y jóvenes que asisten a la escuela primaria o secundaria tienen que recorrer entre 3 y 3.5 kilómetros a pié para llegar a sus centros educativos. Las familias están organizadas de tal forma que los jóvenes mayores esperan a los niños que asisten a la primaria para conformar grupos y regresar a sus hogares con mayor seguridad. A pesar de que existen dos accesos a la comunidad, las veredas que la comunican son de muy mala calidad, por lo que cada año, los campesinos se organizan para solicitar al municipio maquinaria con la que reparan cunetas y caminos dañados por la alta erosión de la temporada de lluvias. En éste tipo de reparaciones participan la mayoría de campesinos varones, mientras que las mujeres se encargan de preparar los alimentos que consumen durante el periodo que dure la reparación, que va de 5 a 6 días dependiendo del estado de los accesos. Dichos rasgos de organización, hacen que el nivel de cooperación en Dilatada Sur sea alto, de la misma forma las relaciones interpersonales fortalecen la confianza que existe entre las unidades de producción campesina, las cuales presentan entramadas relaciones de parentesco. Una diferencia significativa que existe entre Dilatada Sur y Rosa Morada es el control que los pobladores tienen sobre la zona comunal contigua a su comunidad. En Dilatada Sur los productores conocen bien a las personas que entran al bosque por leña, madera o en su caso, hongos para su comercialización. En entrevista grabada en noviembre del 2005, el señor Rey Escobar afirma: “Aquí [en Dilatada Sur] tenemos control sobre los que entran al bosque, si vemos que suben a talar les reclamamos y no les dejamos cortar nada, solo que lleven varas o escobetilla.[…] a veces vienen de Santa María a cortar hongos, pero ya tampoco los dejamos porque luego cortan mucho y no nos queda nada a nosotros para vender” En temporada de recolección de hongos los pobladores se organizan para ir en grupos de 2 o 3 personas al bosque, de ésta manera se sienten más protegidos y cooperan en la colecta tanto de hongos como de madera para leña. Rosa Morada La comunidad de Rosa Morada presenta una mayor accesibilidad; a pesar de que solo cuenta con un camino que la comunica con la carretera, los artículos de primera necesidad se pueden comprar al interior de la misma, a diferencia de Dilatada Sur donde la tienda de abarrotes más cercana está a aproximadamente 5 kilómetros de distancia; incluso diariamente entran a la comunidad vehículos que surten a las pequeñas tiendas de los productos que comercializan (figura 5). Figura 5. Lugares de Importancia para la comunidad de Rosa Morada. Fuente. Elaboración propia con base en el compendio cartográfico de INEGI (2000) y trabajo de campo. 2005 Como se puede observar en el mapa anterior, la comunidad de Rosa Morada está más concentrada que Dilatada Sur. Los centros educativos se encuentran dentro de la comunidad e incluso se cuenta con un kinder donde los niños inician con su educación, posibilidad que queda fuera del alcance de los pobladores de Dilatada Sur. En el ámbito de la infraestructura para la educación, ambas comunidades se han organizado para mejorarla. Mientras que en Dilatada Sur se han conseguido materiales para iniciar la construcción de un kinder, en Rosa Morada la barda perimetral de la escuela secundaria está siendo construida por habitantes de la misma. Si a ésta característica de accesibilidad se le aúna el hecho de que no existe una dependencia tan directa como en Dilatada Sur con la zona boscosa comunal, las actividades productivas se ven circunscritas solamente al ámbito familiar, dejando rezagada la relación entre vecinos, lo que origina cierta exclusión entre productores, y con ello la posibilidad de combinar y compartir sus habilidades particulares y sus recursos en un ambiente de confianza, cooperación y compromiso con objetivos comunes se ve mermada. Dicha problemática podría traer consigo una baja eficiencia en los procesos productivos o conflictos entre los miembros de la comunidad, entre otros (Woolcock, 1998). 3.4.2.2 La reciprocidad e intercambio Otro factor importante en la consolidación de capital social es la reciprocidad e intercambio, el cual se ve reflejado de manera más clara en las actividades agrícolas que se llevan a cabo. En las comunidades campesinas de subsistencia, las labores del campo requieren de insumos externos y mano de obra a la que no es fácil acceder, sobre todo por los altos costos que implica su utilización. Es por ello que los productores buscan maneras para ahorrar los recursos tanto económicos como materiales con los que cuentan, y de ésta forma reducir sus costos de producción y hacer eficientes las labores. Para las 10 UPC seleccionadas se identificaron 68 labores agrícolas que se llevan a cabo a lo largo del año, y analizando el tipo de mano de obra ocupada para cada actividad, se obtuvo la siguiente gráfica: Gráfica 1. Mano de obra utilizada en Roda Morada y Dilatada Sur para las labores agrícolas. Mano de obra utilizada Labor Reciproca Rosa Morada Familiar Dilatada Sur Jornaleros 0 5 10 15 20 25 30 Labores agrícolas realizadas Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2005. La labor reciproca se refiere a aquellas actividades en las que un productor apoya a otro bajo la consigna de que recibirá la misma ayuda, o bien será compensado no con un pago económico, sino en especie. La mano de obra familiar es aquella que es exclusiva de la UPC y no requiere de apoyo externo, mientras que la utilización de jornaleros implica pagar un sueldo que va de los 80 a los 100 pesos por jornada trabajada. Como se puede observar, la labor recíproca juega un papel preponderante en ambas comunidades, sin embargo en Dilatada Sur es mayor, lo que les permite utilizar menor cantidad de jornaleros que en Rosa Morada. Dicho comportamiento sugiere que en Dilatada Sur la reciprocidad está más consolidada que en Rosa Morada, dicha dinámica permite a sus habitantes intercambiar no solo productos, sino también conocimiento sobre las técnicas agrícolas locales. Otra característica notoria es que en Dilatada Sur la participación de la familia en actividades agrícolas es mayor. En Rosa Morada los procesos migratorios han originado problemas tales como el abandono de tierras e incluso que los productores que actualmente trabajan la tierra ostenten mayor edad, acentuando la necesidad de utilizar jornaleros para las labores del campo. 3.4.2.3 Las reglas comunes, normas y sanciones Para las comunidades rurales localizadas al interior de una reserva ecológica pueden ser identificados dos tipos de normas que regulan el comportamiento de sus habitantes: la formal, conformada por los reglamentos impuestos desde la administración pública y el gobierno; y la informal o local, que son el conjunto de reglas comunes que son establecidas de manera tradicional y son el resultado de consideraciones racionales de los actores sociales sobre la mejor manera de satisfacer sus necesidades bajo las circunstancias institucionales prevalecientes (Vásquez, 2001). Básicamente la normatividad informal o local implica que los titulares de los derechos pueden ser un colectivo o una sola persona, y se compone de la posesión de distintos derechos: derecho de exclusión —derecho y capacidad para excluir a otros usuarios potenciales del recurso—; derechos de acceso y/o uso; derecho de regulación, que remite a la capacidad de los propietarios a decidir sobre los usos y reglas de uso y protección de los bienes de su propiedad, y el derecho de herencia (Agrawal y Ostrom 1999; Lynch 2000 citados por Barton y Merino, 2004). El Derecho de exclusión se puede identificar en Dilatada Sur en el uso del agua, a pesar de que cada vivienda cuenta con una tubería que proporciona agua potable proveniente de un manantial cercano, es norma local el hecho de no utilizarla para riego. Así mismo el Derecho de acceso y/o uso así como el Derecho de regulación son evidentes en el uso y manejo forestal de la misma comunidad, al no permitir el acceso a campesinos de otras comunidades para extraer leña u hongos de su propiedad comunal. En ambas comunidades el Derecho de Herencia se vincula con la normatividad vigente en materia de cambio de propiedad de ejidal a privada. Mientras la propiedad sea ejidal, no se puede fraccionar ni cambiar su uso de suelo, sin embargo los pobladores de la zona de estudio reparten porciones de su propiedad a sus hijos. En cuanto a la normatividad formal, sus efectos sobre la población recaen en el uso y manejo de la propiedad que puede ser ejidal (donde se encuentran establecidas las comunidades) o comunal (que básicamente abarca la porción forestal). Al ser un parque nacional, las actividades productivas relacionadas con el sector forestal son normadas a nivel federal por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a través de la Secretaría de Ecología, y a nivel estatal por la Comisión Estatal de Parques Naturales y Fauna (CEPANAF) (Vargas, 1997). Como ya se ha mencionado, la comunidad que tiene una mayor vinculación con las actividades forestales es Dilatada Sur, por ende, su acercamiento con la legislación formal ha sido más estrecha, y por lo tanto los campesinos que la habitan conocen muy bien las sanciones a las que se hacen acreedores por irregularidades sobre todo en el manejo comercial de la madera. En entrevista realizada en noviembre de 2005, el señor Rey Escobar Mercado menciona al respecto: “Esto de la tala está bien penado a veces la patrulla o el retén le quita todo a uno; entonces hay que dar mordida. Antes lo agarraban a uno y salía bajo fianza, ahora ya no. El retén de la policía o del ejercito se pone en la carretera, aunque a veces suben a revisar […] a las personas capturadas con leña o madera se los llevan a la cárcel, aunque sean menores de edad. A un señor lo agarraron con un tercio de escobetilla y lo dejaron salir con una fianza de 10000 pesos” Las normas de extracción de madera al interior de cualquier parque nacional son muy estrictas y los pobladores lo saben; dicha normativa proviene principalmente de la Ley Forestal Mexicana y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (Cámara de Diputados, 2003), las cuales deben regular tanto el stock, como el flujo de unidades de un recurso. En el caso de los bosques, el stock es el bosque en pie, y el flujo es el rendimiento que proviene de éste, los metros cúbicos de madera, los litros del agua de los manantiales, el volumen de la recolección de hongos, flores, piezas de cacería, etcétera (Barton y Merino, 2004); sin embargo las actividades forestales son de vital importancia para su economía, y en ocasiones los pobladores de Dilatada Sur se ven obligados a infringir la ley. Al respecto el Sr. Rey Escobar menciona: “…todos necesitamos del bosque para vivir. Hay que juntar hongos pa´ vender y a veces leña. Yo mismo vendo leña aquí, pero solo leña muerta. …es como ahora que el comisariado vendió el paile [musgo] a unos de Villa Victoria que lo venden ahora pa´ la navidad, con eso se va a construir una cocina para el panteón” La baja productividad del campo y el escaso o nulo apoyo gubernamental con el que cuentan los campesinos establecidos en ésta porción del PNNT, ha posibilitado que éste tipo de manejos impropios para una reserva ecológica se lleven a cabo. 3.4.2.4 La conectividad en redes y grupos En la zona de estudio es posible encontrar los tres tipos de capital social ligados a la conectividad en redes y/o grupos mencionados en el primer capítulo, y propuesta por Woolcock (1998): capital social específico, el cual describe los lazos entre individuos con similares objetivos y puntos de vista, y se manifiesta en la conformación de diferentes grupos a nivel local; capital social conectado, el cual describe la capacidad de los grupos para conformar lazos con otros grupos que quizá tengan diferentes puntos de vista, especialmente dentro de la comunidad; y capital social enlazado, el cual describe la habilidad de los grupos o comunidades para engranar verticalmente con agencias externas que en su mayoría son de gobierno o administración pública, ya sea por influencia de políticas inducidas a las comunidades o por consenso social (ibid.). El Capital Social Específico es característica propia de la comunidad de Dilatada Sur. A pesar de que no es posible encontrar grupos diferentes unos de otros, todas las UPC seleccionadas buscan objetivos similares y tienen puntos de vista en común, por ejemplo, cuando es temporada de recolección de hongos, se organizan grupos cuyo primordial objetivo es colectar y comercializar los mismos; cuando la actividad primordial es la recolección de leña, se agrupan de igual forma para hacerlo. Por el contrario, en Rosa Morada no existe conformación de grupos cuya organización busque objetivos comunes; y si tomamos en cuenta que la organización socioeconómica tiende a ser individualista, cada UPC busca solventar sus necesidades de maneras distintas. Para caracterizar el Capital Social Conectado en la zona de estudio se tiene un ejemplo muy claro que a continuación se analiza. Una de las técnicas de investigación participativa que se implementaron en ambas comunidades fue la organización de seminarios con la participación de los productores de las UPC seleccionadas y se destinaron dos días distintos para su aplicación. El objetivo de dichos seminarios era que los mismos productores externaran los problemas en los que se vieron inmersos a lo largo del ciclo agrícola y por otra parte se discutieran propuestas surgidas desde el interior de la comunidad con la participación el cuerpo académico del Centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias. En el primer seminario realizado en Dilatada Sur se contó con la participación de 4 de las UPC seleccionadas y también se presentaron otros 5 productores ansiosos por participar en el seminario, lo cual representa prácticamente la totalidad de la comunidad. Las propuestas y conclusiones a las que llegaron los productores se analizan en el siguiente capítulo, sin embargo dicho ejercicio indica que la comunidad tiene una profunda conectividad y son capaces de conformar lazos de cooperación con otras familias para buscar el bien común. Por otro lado en Rosa Morada el resultado del seminario implementado fue distinto; la asistencia al mismo fue prácticamente nula ya que solo se contó con la presencia de una de las UPC seleccionadas y un productor interesado, por lo que no se obtuvieron resultados interesantes. Dicha situación diferencia el capital social conectado de Rosa Morada con el de Dilatada Sur. La accesibilidad y la proximidad que Rosa Morada tiene con otras comunidades puede ser un factor para que los productores prescindan de la colaboración de los demás y con ello no existan intenciones de conformar grupos de acción colectiva. Otro factor que incide de manera directa en la conformación grupos es la migración que existe en la comunidad. Al estar mejor comunicada, los campesinos se emplean como trabajadores de la construcción fuera de su comunidad, originando migración tipo péndulo (en Santa María del Monte, Zinacantepec, Toluca y comunidades aledañas) y permanente (principalmente en Toluca y la Ciudad de México). Lo que orilla a que los grupos o redes de cooperación sean de carácter familiar o se basen en las relaciones de parentesco. El Capital Social Enlazado tiene que ver con la relación existente entre la administración pública y las comunidades rurales. En la primera etapa de recopilación de información se entrevistó a la totalidad de familias que viven en ambas comunidades (11 UPC en Dilatada Sur y 19 UPC en Rosa Morada); de esa información es posible analizar los apoyos gubernamentales a los que se ha tenido acceso en la zona de estudio. A continuación se muestran los resultados: Apoyos Gubernamentales Otorgados Gráfica 2. Apoyos gubernamentales otorgados a las comunidades de Dilatada Sur y Rosa Morada Becas Escolares Apoyo en Especie Rosa Morada Oportunidades Dilatada Sur Apoyo por Act. Forestales Procampo 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Porcentaje de UPC Beneficiadas Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2005. El programa “Oportunidades” está dirigido a las familias con hijos en edad escolar y a las mujeres de áreas rurales. Como se muestra en el gráfico, las becas escolares y el programa de oportunidades tienen el mismo porcentaje, debido a que como requisito para la obtención del apoyo, de manera mensual tanto niños como mujeres deben asistir a pláticas de salubridad, orientación sexual, e higiene; así como a consultas periódicas con el médico. Para ello tienen que trasladarse hasta el centro de salud comunitario. El apoyo en especie tiene comportamientos diferentes en ambas comunidades debido a que la comunidad de Rosa Morada ha sido objeto de apoyos derivados de campañas políticas donde se han entregado despensas, láminas de asbesto, y material de construcción, mientras que en Dilatada Sur a los apoyos periódicos por campañas políticas se les debe sumar la gestión que los productores han hecho ante instancias municipales y estatales para recibir sobre todo material de construcción para obras de uso común, tal es el caso de la iglesia o el kinder que actualmente está en construcción. El Programa de apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), es un subsidio directo que el gobierno federal otorga a través de la SAGARPA. Tiene como objetivo específico apoyar el ingreso de los productores rurales. El apoyo de PROCAMPO consiste en la entrega de recursos monetarios por cada hectárea o fracción de ésta, que se efectúa cuando el productor siembra la superficie registrada (elegible) en el Programa, o bien la mantiene en explotación pecuaria, forestal o la destina a algún proyecto ecológico, y cumple con lo establecido en la normatividad operativa (SAGARPA, 2006). Los productores de ambas comunidades reportaron haber recibido un finiquito correspondiente a los últimos 4 años que cubría el subsidio; en su mayoría fue invertido en ganado ovino y bovino. En cuanto a los apoyos otorgados por actividades forestales, solo 2 productores de Dilatada Sur recibieron apoyo en especie para sembrar 5 Has. de pino bajo la consigna de recibir anualmente la cantidad de $1200 por Ha. sembrada; sin embargo no se ha recibido remuneración económica alguna, por lo que la desconfianza que se tiene al respecto es muy alta. Pocos son los productores que afirman tener interés en participar en programas de mejora forestal. 3.5 Discusión del capítulo Dos han sido los aspectos primordiales tratados en el presente capítulo: la interpretación del medio físico, y la interpretación de los factores que componen el medio social de las comunidades objeto de estudio. Cada variable analizada puede profundizarse de manera particular para obtener un estudio especializado, sin embargo, la interrelación que existe entre los componentes físicos y sociales en el espacio, haciendo especial hincapié en las actividades productivas, caracteriza la organización socioeconómica del medio, y de ésta forma se entienden mejor los procesos que se llevan a cabo en la ladera norte del Parque Nacional Nevado de Toluca. La importancia que conlleva el estudio de dichos factores permitirá en un futuro sugerir alternativas de manejo acordes con las características geográficas de la zona. Como ya se ha mencionado, uno de los principales problemas de las propuestas de manejo, es que se imponen a las comunidades que han de adoptar cambios en sus actividades sin tener un conocimiento de los rasgos geográficos que las caracterizan; motivo por el cual fracasan. Además es necesario tomar en cuenta al capital social como potencial fortaleza al interior de las comunidades. El análisis mostrado indica que a pesar de existir adversidades geográficas, si una comunidad fortalece su capital social puede tener mayor éxito incluso en desigualdad de oportunidades. El caso de Dilatada Sur es un ejemplo de lo anteriormente mencionado; su capital social permitiría poner en marcha proyectos encaminados a mejorar uno o varios sectores de su organización socioeconómica y esperar mejores resultados que en otras comunidades en las cuales el capital social no esté reforzado. Cabe mencionar que existieron dificultades para la obtención de la información. A pesar de que el trabajo de campo realizado exigió mantener un contacto constante con las comunidades seleccionadas a lo largo de un año, la información referente a aspectos tales como la tala clandestina, la recolección de hongos, la comercialización de madera, etc, presentaron problemas en su obtención, por lo que la información vertida busca caracterizar la organización local referente a dichos rubros. 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4.1 Introducción A lo largo de la presente investigación, fue posible realizar un análisis de la organización socioeconómica de dos comunidades ubicadas al interior del Parque Nacional Nevado de Toluca. Esto implicó la realización de un intenso trabajo de campo a lo largo del ciclo agrícola 2005 – 2006. Las conclusiones presentadas en la primera parte del presente capítulo corresponden a los datos referentes a los tres subsistemas de actividad que se identificaron en Dilatada Sur y Rosa Morada: el subsistema agrícola, el subsistema pecuario y el subsistema forestal. Dicho análisis comprende la identificación de las ventajas y desventajas que cada sistema de producción presenta y se deriva de la aplicación de diversas técnicas de investigación participativa en las UPC seleccionadas. Las propuestas que se analizan en el presente capítulo son producto de las sugerencias de los productores con los que se trabajó lo largo del ciclo agrícola. Para la obtención de dicha información se diseñaron dos seminarios donde los productores de cada comunidad externaron sus opiniones acerca de los procesos productivos locales, sus principales problemas y las limitaciones con las que cuentan. Con base en éstos comentarios y tomando en consideración las características sociales, culturales, económicas y físicas de cada productor, se plantean algunas técnicas y procedimientos que buscan coadyuvar con la resolución de los principales problemas. A pesar de que los campesinos de ambas comunidades ostentan un amplio conocimiento sobre las técnicas y condiciones en las que desarrollan sus actividades, la erosión, la variabilidad de las condiciones meteorológicas, las presencia de plagas, la escasa o nula asesoría técnica relativa a las cuestiones agropecuarias, o los problemas de comercialización de los productos agrícolas, han provocado que los sistemas productivos locales tiendan a diversificar sus actividades, y con ello, ejerzan una fuerte presión sobre los recursos naturales de su entorno inmediato. En estas condiciones se cuestiona la viabililidad de las actividades tradicionales como la agricultura, la ganadería o las actividades relativas al bosque y sus recursos. Las propuestas vertidas aquí se fundamentan en planteamientos te´ricos pero retoman las inquietudes y opiniones de los productores locales, expresadas a lo largo del trabajo de campo. Conclusiones 4.2 La organización socioeconómica de Rosa Morada y Dilatada Sur presenta diferencias bien marcadas en cuanto a los procedimientos de producción-distribución, así como de los rasgos de organización social por asentamiento humano. Dichas diferencias pueden ser identificadas bajo dos aspectos principales: la organización social y la organización productiva (Zimerer, 2003). Estas formas de organización caracterizan el modo en el que cada comunidad utiliza el espacio rural, y cómo cada productor varía sus actividades a lo largo del ciclo agrícola en relación al manejo y aprovechamiento de los recursos, tanto materiales, naturales y humanos, a los que tiene acceso. La organización productiva de las comunidades de Dilatada Sur y Rosa Morada puede ser analizada por sectores de actividad. En ambas comunidades fueron identificados tres rubros principales de labor: las actividades relativas a la agricultura, las actividades pecuarias y las actividades relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales. Para cada Unidad de Producción Campesina fueron diseñados los calendarios de distribución de las actividades particulares que carcaterizan cada rubro a lo largo del ciclo agrícola, dichos cuadros concentran la información de los miembros de las UPC que participan en determinada actividad. Gracias a la comparación de los ya mencionados cuadros se pueden deducir los motivos por los cuales existen diferencias en las formas en las que se lleva a cabo una actividad determinada. Las conclusiones que se obtuvieron a raíz de la obtención de información en campo se plasman en los siguientes apartados. 4.2.1 Subsistema Agrícola La agricultura es la actividad principal de las comunidades objeto de estudio, sin embargo, la investigación de campo indica que dicha actividad primaria está sufriendo modificaciones que posiblemente son producto de las presiones del mercado y de los procesos de comercialización de los productos agrícolas. En el seminario organizado con productores de la comunidad de Dilatada Sur se comentaron algunas adversidades por las que atraviesa la agricultura, tal como lo señala el señor Venancio Gómora Garduño: “Cada vez el maíz es más barato, por eso ya nadie se anima a sembrarlo. Hasta el maíz que comemos es comprado porque no alcanza con el que producimos. El abono está muy caro y la tonelada de maíz está muy barata, mejor me compro una tonelada de maíz y siembro avena. La avena es más cara y aparte rinde más para mis animales” El cultivo de maíz está siendo modificado en el sentido de que las UPC en Dilatada Sur prefieren cultivar avena, debido a que su comercialización es mejor y eventualmente es utilizada como forraje para sus animales. Dicha cuestión estaría contribuyendo a que la actividad pecuaria tome importancia, condicionando la producción de forrajes y desincentivando la producción de productos agrícolas para el consumo humano. El incremento de las actividades pecuarias se manifiesta, igualmente en el incremento de las actividades de pastoreo que resulta cada vez más evidente en la zona. Las variables geográficas como la accesibilidad, el grado de aislamiento físico o las condiciones en las que se encuentran las vías de comunicación en Dilatada Sur, así como el mayor acceso a insumos externos en Rosa Morada, han condicionado que los productores locales de Dilatada Sur busquen cada vez más a la ganadería como su principal fuente de ingresos económicos.Aunado a lo anterior es preciso mencionar que la producción agrícola de la región se realiza bajo condiciones de muy baja productividad Las UPC de ambas comunidades coincidieron en el orden que deben seguir las labores relativas a la agricultura a lo largo del ciclo agrícola. A pesar de la existencia de ligeras variaciones en cuanto a la temporalidad de la misa o a los participantes en cada una, es posible generalizar dichas labores como se muestra en el siguiente diagrama de flujo: Diagrama 1: Actividades Agrícolas identificadas en las comunidades objeto de estudio Barbecho Trillado Primera Escarda Siembra de Maíz Abono Siembra de Avena Harcinado Cosecha Maíz Corte Pastura Deshierba Cosecha Avena Siembra de papa y haba Segunda Escarda Fuente: Trabajo de campo 2005-2006 Las actividades anteriormente mencionadas son llevadas a cabo por las UPC a lo largo del ciclo agrícola en ambas comunidades, sin embargo se han identificado diferencias en los procesos que varían entre los productores. Dichas diferencias representan ventajas o inconvenientes para cada UPC, sin embargo, para los fines que el análisis requiere, se analizan de manera genérica las cualidades de las actividades agrícolas. Como se mostró en el capítulo anterior, los cultivos en Dilatada Sur y Rosa Morada presentan dificultades tanto en la producción como en la comercialización. A pesar de que en Dilatada Sur se reportan cultivos que no se presentan en Rosa Morada (el caso de la papa, la avena de variedad ‘Chihuahua’ y la cebada) los cultivos no satisfacen enteramente las necesidades básicas de los miembros de la comunidad. Los altos costos de los insumos y el difícil acceso a ellos, son factores que obligan a los productores a utilizar técnicas agrícolas que han trascendido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el conocimiento sobre las fechas aproximadas en las que se deben realizar las diferentes labores es común, y son capaces de modificar el ciclo agrícola dependiendo de las condiciones climatológicas que se presenten. La dotación de abono para las parcelas se complementa con la producción de lama al interior de las UPC. A pesar de que los productores reportan la creciente necesidad de utilizar abono comercial de manera complementaria, el estiércol utilizado como tal, se obtiene de la propia producción del ganado; es por ello que los campesinos deben almacenar la lama a lo largo del año. Las variables físicas juegan un papel importante en la actividad agrícola en la zona, la exposición y la pendiente de las praderas no posibilita el cultivo de maíz. Al incrementar la pendiente en la parcela, el índice de erosión es mayor, por lo que se hace necesario controlar cuidadosamente la dirección de los surcos para evitar la pérdida de suelos durante la temporada de lluvias. Otra situación inherente a los suelos de la región es su naturaleza limosa. Dicha cualidad corresponde a un suelo altamente permeable, lo que impide la retención de agua, acelera los procesos erosivos y conlleva la pérdida de partículas nutrientes. La mayoría de las parcelas en Dilatada Sur presentan pendientes que impiden el uso del tractor, por lo que cada productor utiliza sus propios animales para realizar los trabajos relativos. Cuando se lleva a cabo el barbecho, las escardas o la siembra de maíz, las UPC intercambian labores, es decir, son apoyados por vecinos o familiares que tienen a su vez otra yunta, de ésta forma se realizan las labores de manera reciproca agilizando los procedimientos. En Rosa Morada las parcelas tienen menores pendientes y se posibilita complementar las labores realizadas con tracción animal con el tractor. Podría decirse que el grado de tecnificación de Rosa Morada es mayor que el de Dilatada Sur, en el sentido de que el acceso a tractores es mayor. En ocasiones cuando los productores de Dilatada Sur requieren de la utilización de un tractor para alguna labor, es necesario rentarlo en las comunidades aledañas, por lo que están sujetos a la disponibilidad de los dueños de los mismos. En el ciclo agrícola analizado (2005-2006) se presentó un retrazo en la temporada de lluvias que trajo consigo problemas en prácticamente todos los sectores productivos al interior de las UPC. El primer impacto negativo reportado se reflejó en la productividad de los cultivos, debido a que, ante la deficiente humedad, los productores descuidaron las parcelas que por consiguiente presentaron menores rendimientos a los esperados. Evidentemente, ante las variaciones climatológicas, los campesinos locales han sabido ajustar la capacidad de los sistemas agropecuarios y resolver el abastecimiento de bienes mediante el desarrollo de otras actividades complementarias. 4.2.2 Subsistema Pecuario La crianza animal en comunidades pobres constituye un importante medio de subsistencia. El 70% de la población rural pobre del mundo depende de la ganadería como componente de sus actividades económicas (Nava, 2005). Pese a esto, resulta muy difícil identificar el impacto positivo en comunidades rurales pobres. Para las comunidades rurales del Parque Nacional Nevado de Toluca, el sector pecuario constituye un conjunto de actividades cuyo aporte es relevante para la economía local, independientemente de sus evidentes limitaciones técnicas. Sin embargo las actividades pecuarias no solo tienen incidencia en la economía familiar; al interior de las comunidades la crianza animal constituye un factor de cohesión social, donde la participación de todos los integrantes de la unidad de producción es vital para su desarrollo. A pesar de presentar desventajas comparativas con otros sistemas pecuarios altamente productivos, y al estar insertadas en un ambiente institucional y comercial desfavorable, las peculiares formas de organización productiva referentes a la crianza animal, en las comunidades objeto de estudio, han subsistido como modelos pecuarios en pequeña escala, los cuales coadyuvan con el gasto familiar y complementan las actividades de la vida de los campesinos en la ladera norte del parque nacional. En éste sentido se identificaron dos temáticas referentes al sector pecuario en las comunidades de Dilatada Sur y Rosa Morada: Cuidados y mantenimiento del ganado En éste rubro existen tanto deficiencias como ventajas comparativas entre las dos comunidades. Uno de los aspectos más contrastantes es la infraestructura para el cuidado de los animales; mientras que en Dilatada Sur las condiciones de los potreros y abrevaderos son altamente precarias, en Rosa Morada las condiciones de los mismos son mejores. Los materiales de construcción difieren, así como el tamaño de las mismas. Mientras que en Dilatada Sur los potreros están hechos enteramente de madera, en Rosa Morada es común encontrarlos fabricados de cemento o tabicón. Dichas características pueden ser consideradas como indicadores de las condiciones socioeconómicas en cada comunidad. Otra diferencia significativa en ambas comunidades es la accesibilidad al agua para los animales. Mientras que en Dilatada Sur se cuenta con sistemas de almacenamiento al interior de las UPC, los productores de Rosa Morada deben abastecerse del líquido en el denominado “pilancón”, al cual asisten con sus caballos o burros para transportar el agua. En cuanto a la producción de forrajes al interior de ambas comunidades, los productores reportan que no es suficiente para solventar los requerimientos de su propio ganado, por lo cual buscan alimentar al ganado con el pastoreo semiextensivo. En ese sentido, mientras que en Dilatada Sur el control del pastoreo en las praderas cercanas es menor, debido a la mayor disponibilidad de pastos, en Rosa Morada las praderas están destinadas para el uso exclusivo del dueño de la misma. Por lo que es imprescindible para ellos recorrer mayores distancias al interior de la zona boscosa, acentuando los procesos de erosión y tala. Una de las deficiencias más grandes con las que cuenta el sector pecuario en ambas comunidades es la nula asesoría técnica y la accesibilidad a atención médica veterinaria y medicinas. El conocimiento con el que los productores cuentan en relación a los cuidados y mantenimiento de cada especie animal, es empírico; los productores afirman haber comprado ganado bovino y ovino subsidiado parcialmente por instancias gubernamentales como SAGARPA, o Gobierno Municipal, pero afirman no haber recibido asesoría técnica ni atención veterinaria. Así mismo, las condiciones de aislamiento geográfico representan un obstáculo para la adquisición de medicinas o bien, para la atención médica en caso de emergencias. Dichas deficiencias, aunadas a la falta de conocimiento en cuanto al mantenimiento y cuidados propicios para cada animal, han derivado en epidemias y enfermedades que han mermado la productividad pecuaria. Distribución y mercadeo Uno de los obstáculos que enfrentan los productores de Dilatada Sur y Rosa Morada es la adquisición de ganado; los altos costos del mismo han obligado a las UPC a utilizar el dinero recibido por el programa PROCAMPO, para su compra. En el año 2004, algunos habitantes de Rosa Morada recaudaron los últimos 4 o 5 años de su pago anual para comprar ganado mayoritariamente ovino; en Dilatada Sur algunos productores se organizaron para solicitar apoyo del Gobierno Municipal de Almolóya de Juárez para la compra de ganado ovino; de ésta forma productores de ambas comunidades tuvieron acceso a la actividad pecuaria. Para algunos era su primera experiencia en este tipo de actividad productiva, lo que aunado a la falta de medicinas, escasez de alimentos y baja productividad, han provocado muy bajos rendimientos y, consecuentemente una desconfianza general en la ganadería como fuente de recursos económicos. Parte de éste problema es la situación del mercado para los productos pecuarios a nivel local. Los productores de la zona de estudio atribuyen los problemas de mercadeo y la imposibilidad para comercializar los productos pecuarios a dos factores fundamentales: a) El bajo costo de los productos y alto costo de los insumos y, b) la baja productividad pecuaria de la zona. En entrevista realizada con el señor Rey Escobar Mercado de Dilatada Sur se obtuvieron al respecto los siguientes comentarios: “[…] pa´ producir 1 litro de leche primero hay que comprar una vaca, y ya teniendo la vaca hay que ponerle medicinas y darle pastura pa´ que no se enferme. Aquí hay que gastar mucho dinero y trabajo en las vacas pa´ que den poca leche, y la leche está bien barata. En Santa María se la compran a uno hasta a 3 pesos. A la larga sale más barato comprar un litro en la tienda; total, es para dársela a nuestro hijos” Evidentemente, la actividad ganadera en la zona de estudio se lleva a cabo principalmente para solventar las necesidades de consumo familiar; con la leche se elabora queso, y la carne del ganado ovino se consume en fiestas familiares o se vende a compradores locales, sin embargo, la ganadería es complementaria a la actividad agrícola. Los habitantes de la zona de estudio buscan en las vacas una fuente de abono y, de manera complementaria, los beneficios de la ordeña (aún cuando no se presenta a lo largo de todo el año); mientras que el ganado ovino se considera un bien de ahorro, del cual los productores pueden obtener beneficios por su venta en caso de alguna necesidad al interior de la familia; o incluso para la compra de insumos agrícolas como semillas, fertilizantes o herbicidas en su caso. 4.2.2 Subsistema Forestal En el ámbito nacional, las actividades referentes al aprovechamiento forestal han sido confinadas a la extracción de madera, dejando de lado los demás productos y servicios que pueden ser aprovechados, lo que ha provocado profundos problemas en cuanto a la dotación y explotación de los recursos forestales a nivel mundial. Al respecto Erich W. Zimmerman (citado por Carabias, 1999) indica que todos éstos procesos desbocan en amenazas de agotamiento de los bosques, lo que eventualmente traerá consigo daños irreparables en el sistema natural; “por fin los hombres son dueños de los conocimientos necesarios para transformar los bosques en tesoros perpetuos, empero, si no se aplican esos conocimientos a la explotación racional sobre una base de rendimientos permanentes, una de las mayores fuentes de recursos disponibles para el hombre se perderá sin esperanzas de posible renovación” (Ibid.: 38). Al ser un sistema tradicional de explotación forestal, en la ladera Norte del Parque Nacional Nevado de Toluca se detectaron las actividades que vinculan la organización socioeconómica campesina con los recursos forestales. Los recursos aprovechables varían entre las comunidades, pero eventualmente la explotación forestal no se centra completamente en la madera; sobre todo porque los recursos contenidos en éste sector son considerados de propiedad colectiva. La propiedad colectiva es la distinción de los conceptos de stock y flujo de unidades de un recurso. En el caso de los bosques, el stock es el bosque en pie, y el flujo es el rendimiento que proviene de éste, los metros cúbicos de madera, los litros del agua de los manantiales, el volumen de la recolección de hongos, flores, plantas medicinales, piezas de cacería, etcétera. Los impactos del manejo en torno al stock y al flujo pueden ser considerablemente diferentes (Arnold 1998, citado por Barton y Merino, 2004). El análisis realizado en la zona de estudio tiene que ver exclusivamente con el flujo de unidades identificado de manera cualitativa, el cual puede ser dividido en dos variables: los recursos no maderables y los recursos maderables. Acceso a recursos maderables El uso y explotación de la madera con fines comerciales puede ser diferencialmente caracterizado en ambas comunidades. En Rosa Morada la explotación comercial de la madera no es tan evidente como en Dilatada Sur. La accesibilidad al bosque y el fácil acceso de las autoridades de vigilancia y control forestal son factores que impiden que sus habitantes lleven a cabo actividades de tala con fines lucrativos, sin embargo, y aunque algunas UPC cuentan con acceso a gas de uso doméstico, la utilización de leña complementa los requerimientos de combustible de las familias. Por otro lado, los habitantes de Dilatada Sur no cuentan con acceso a otro tipo de combustible que no sea la madera, por lo que su aprovechamiento es más intensivo. La comercialización de tablas, y vigas juega un papel importante para su economía; al respecto, la obtención de información referente es extremadamente difícil, sin embargo, y por medio de charlas con los productores se logró obtener el siguiente cuadro que muestra el aprovechamiento de cada especie maderable de la zona: Cuadro 4: aprovechamiento de las especies maderables de la zona de estudio Promedio Promedio de Precio de Tablas por tabla Altura Disponibilidad Especie obtenidas Diámetro ($) (metros) (metros) Valor aprox. en pesos (por árbol) Abeto 0.5 30 96 25 Alto 2400 Pino 0.4 15 31 30 Médio 930 Encino 0.3 5 6 125 Bajo 750 Fuente: Trabajo de campo 2005. El cuadro anterior muestra que la especie maderable más valorada es el encino, esto se debe no solamente a la mayor calidad de la madera, sino a la dificultad para su extracción debido a las características morfológicas de la especie y, principalmente, a su escasez. Aunque el abeto es la especie más accesible y proporciona un mayor número de tablas, su precio comercial es más bajo debido a la pobre calidad de la madera. Los taladores, por tanto, tienden a recorrer mayores distancias para la extracción de pino y encino. La elaboración de tablas y vigas se lleva a cabo en el sitio donde se derriba el árbol. Posteriormente se transporta con burros o caballos, ladera abajo, para su posterior comercialización. Tala clandestina en la comunidad de Dilatada Sur. Acerca de la comercialización de la madera, los campesinos de Dilatada Sur afirman que las personas que talan y venden los productos maderables provienen de otras comunidades, sin embargo la presión que ejercen las autoridades sobre la comunidad es grande. Incluso se reportó un incidente del cual hace mención el señor Rey Escobar Mercado: “[…] subieron los judiciales con patrullas y arrestaron a varios de nosotros. A mi me agarraron en el bosque juntando ramas pa´ la leña, pero ni siquiera traía hacha. A otros entraron a sus casas y los sacaron de adentro. Los mismos policías fueron al bosque y cargaron de leña la camioneta de Don Andrés para echarle la culpa […] luego nos llevaron a Almolóya y nos dieron unas motosierras pa´ que nos tomaran unas fotos. Salimos en el periódico como una banda de talamontes. […] todavía no sabemos cómo le vamos a pagar al licenciado” La problemática es evidente, los pobladores de la comunidad tienen una relación directa con los procesos de tala del PNNT, sin embargo no es intensiva; la tala hormiga está destinada en su mayoría para la obtención de leña y para satisfacer parcialmente sus necesidades económicas, sin embargo, los campesinos asentados en la comunidad no tienen medios para transportar grandes cantidades de tablas y vigas, por lo que uno o dos productores hacen las veces de intermediarios que se vinculan con personas provenientes de comunidades aledañas. Las medidas restrictivas y prohibitivas con respecto a la utilización de recursos maderables son inherentes al PNNT, sin embargo existen irregularidades que perjudican la relación comunidad-autoridad. Ejemplo de lo anterior es lo reportado por el señor Rey Escobar, o bien la situación por la que atraviesan los dos productores que sembraron árboles para reforestación en el año 2001, bajo la promesa por parte de las autoridades de recibir una compensación económica por dicho servicio ambiental. A la fecha, después de 5 años, este apoyo no ha sido recibido. Acceso a recursos no maderables El Parque Nacional Nevado de Toluca tiene diversos recursos bióticos que son aprovechados por las comunidades locales. En el caso de Dilatada Sur y Rosa Morada la utilización de dichos recursos es vital para la subsistencia de las mismas. El agua, la madera para leña, las plantas útiles para el pastoreo animal, etc., juegan un papel importante en la organización socioeconómica de ambas comunidades. El aprovechamiento de los recursos no maderables disponibles en la zona boscosa podría ser más evidente en las UPC que se encuentran más cercanas al bosque. Dicha accesibilidad permite o restringe el uso de algunos recursos como el suelo o las praderas de pastoreo. Así mismo surgen actividades económicas complementarias como la caza. Rosa Morada es un ejemplo de lo anterior; los productores que se encuentran establecidos cerca de la zona boscosa declaran utilizar mayoritariamente las praderas de pastoreo que se encuentran en el bosque, teniendo menor necesidad de comprar forraje en grandes cantidades. Esto contrasta con los productores que no tienen un fácil acceso al bosque y que muestran una mayor dependencia a la compra de alimentos para el ganado. Para el caso de Dilatada Sur, la extracción de setas constituye una actividad fundamental para la economía familiar. La extracción de hongos modifica la estructura organizativa de la comunidad y sus miembros. En este sentido, los miembros de Dilatada Sur tienen un amplio conocimiento sobre las variedades de hongos comestibles y su distribución a lo largo del año. El precio varía de acuerdo al tipo de hongo, a su distribución espacial y, consecuentemente, a la mayor o menor dificultad para su recolección y a la época del año, es decir, al nivel de abundancia del recurso natural. El cuadro 5 permite observar el calendario de aprovechamiento de las variedades de hongos comestibles en la comunidad de Dilatada Sur: Cuadro 5. Calendario de aprovechamiento de las especies de hongos en Dilatada Sur Meses Variedad junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Clavos Duraznillo Pata de pájaro Enchilados Panzas Semas Galleta Gavilanero Tripa de Pollo Mantecado Orejas Tejamanilero Trompetilla Cola de Rata Gachupín Morilla Fuente: Trabajo de campo. 2005 Tal y como se muestra en el calendario anterior, la temporada de mayor importancia para la recolección de hongos es entre julio y noviembre, periodo en el cual existe una mayor variedad de especies comercializables. Los rasgos de recolección y comercialización en la comunidad están bien marcados, de tal forma que incluso es posible encontrar un intermediario que acapara la recolección de hongos de algunas familias y se encarga de venderlos. Dicha dinámica implica dificultades para las familias que recolectan hongos; el hecho de venderlos los días viernes en el mercado regional de la ciudad de Toluca involucra gastos por transportación y alimentación, así como tiempo invertido para su venta. Otro problema por el que atraviesa la comercialización de hongos se relaciona con el precio que alcanza cada variedad a su venta. La variedad de hongo denominada “morilla” es la más cotizada en la zona, debido a que alcanza el mayo precio, sin embargo es la variedad que requiere mayor tiempo de recolección, debido a que es relativamente difícil de encontrar y es necesario recorrer mayores distancias para su recolección. Variedades de hongos recolectadas en Dilatada Sur para su uso comercial. 4.3 Propuestas Tal y como se ha mencionado anteriormente, los planes y propuestas de mejora establecidos sobre todo en zonas rurales, “han estado atados a modelos externos o a directrices establecidas fuera de la voluntad de los afectados, lo cual lleva el germen de su fracaso” (Martínez, 2001:230). En el presente apartado se recopilan las inquietudes de los productores con los que se trabajó en el ciclo agrícola (2005-2006) en las comunidades de Dilatada Sur y Rosa Morada. Dichas propuestas aunadas a las conclusiones presentadas, originan una serie de propuestas que toman en cuenta aspectos particulares de la organización socioeconómica en las mismas. Dicha cualidad facilitaría la aceptación por parte de los productores locales debido a que surgen del interior de las mismas, bajo el apoyo teórico y científico que la Universidad Autónoma del Estado de México a través del Centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias brinda. • Implementación de técnicas agropecuarias alternativas Técnicas tales como el cultivo de algunas especies de leguminosas contribuirían a la fijación de nitrógeno en el suelo, lo que posibilitaría una menor utilización de insumos. Dichos cultivos deben ser escogidos de acuerdo a las condiciones altitudinales y climáticas de la zona; variedades de pastos forrajeros que puedan ser cultivados pueden complementar la alimentación animal. Dichos procedimientos de rotación de cultivos al interior de la parcela mejorarían las condiciones del suelo. Un problema que es necesario retomar es la erosión del suelo. La implementación de sistemas de retención del suelo mejorarían las condiciones de las parcelas. Actualmente los productores de ambas comunidades remueven la vegetación arbustiva en los márgenes de las parcelas debido a que, según reportan, dichas plantas absorben la humedad y los nutrientes destinados al cultivo, sin embargo potencializan los efectos de la erosión tanto eolica como hídrica. El establecimiento de barreras vivas disminuiría la disponibilidad de sedimentos que potencialmente pueden ser removidos de las parcelas. Con respecto a la actividad pecuaria, el ensilado de forrajes es una buena opción, sobre todo porque la dotación de pastura a lo largo del ciclo agrícola es discontinua. Al ser estacional la disponibilidad de pastos nativos, es necesario utilizar forrajes producidos con anterioridad; dicho alimento al ser almacenado pierde nutrientes esenciales para la alimentación animal, por lo que los silos abastecerían de forraje incluso en tiempo de secas donde escasea el alimento. • Implementar actividades agroforestales en pro de la conservación de recursos naturales La recuperación de las variedades nativas como el capulín o el tejocote puede representar una fuente extra de ingresos económicos por medio de su comercialización al exterior de las comunidades. La utilización de forrajes silvestres como pastos y vegetación útil pueden complementar la alimentación animal y coadyuvar a aminorar el gasto en éste rubro. • Implementar medidas para evitar el abandono gradual del campo. La baja rentabilidad de los cultivos y los problemas económicos que enfrentan los campesinos asentados en la zona de estudio, han traído como consecuencia que las generaciones jóvenes de campesinos busquen ingresos económicos en otros rubros de actividad, migrando a las principales ciudades de la región. Dicha problemática no es particular de la zona de estudio y depende en gran medida de las políticas gubernamentales a diversos niveles y la influencia de agentes externos; sin embargo, del éxito o el fracaso de la actividad agropecuaria también depende dicha situación. Las medidas necesarias para evitar la migración campo-ciudad tienen que ser contempladas partiendo de la comunidad para presentar efectos posteriores a nivel local o incluso regional. Las propuestas aquí vertidas buscan colaborar con la resolución de dicha problemática. 4.4 Recomendaciones para posteriores investigaciones El objetivo general del presente trabajo de investigación es identificar y analizar la dinámica espacial local por medio de los aspectos ambientales, sociales y económicos que caracterizan a las comunidades objeto de estudio, es decir, busca ser la base que permita una comprensión más clara de la dinámica espacial de las comunidades de Dilatada Sur y Rosa Morada. Dicho análisis busca ser la base desde donde partan otros proyectos de investigación referentes al uso del espacio rural y conservación de los recursos naturales; los cuales tomarían en cuenta la información aquí expuesta para facilitar el ejercicio de investigación académica y/o experimental y simplificarlo en su aplicación. A manera de recomendaciones se plantean los siguientes postulados que podrían ser retomados en un futuro: • Evaluación de Indicadores de Sustentabilidad. • Propuestas de manejo forestal y acceso a beneficios por servicios ambientales. • Estudios de agroforestería y manejo ambiental. • Análisis de productividad de los sistemas agropecuarios. • Análisis comparativo entre pastos nativos y cultivados. I. Ta rFormato del primer periodo de entrevistas aplicadas en las comunidades de Dilatada Sur y Rosa Morada Mayo de 2005 ENTREVISTA 1 UNIDAD DE PRODUCCIÓN FAMILIAR: Comunidad: ACTIVIDADES INGRESO Venta de animales Venta de leche o derivados EGRESOS Gastos veterinarios Forrajes Compra de animales Distribución de la producción Coordenadas: ACTIVIDADES PECUARIAS PARTICIPANTES TIEMPO CANTIDAD VALOR ESTIMADO ACTIVIDADES INGRESO Venta o utilización de semillas ACTIVIDADES AGRÍCOLAS PARTICIPANTES TIEMPO CANTIDAD VALOR ESTIMADO SUBSIDIO AMBIENTAL TIEMPO CANTIDAD VALOR ESTIMADO Venta o utilización de forraje Venta o utilización de otros cultivos EGRESOS Fertilizantes y abonos Semillas Renta de equipo Pago de jornales ACTIVIDADES Venta o utilización de maderables Venta o utilización de recursos del bosque Utilización de agua PARTICIPANTES PREPARACIÓN Y SIEMBRA DE CULTIVOS PARTICIPANTES ACTIVIDADES TIEMPO CANTIDAD VALOR ESTIMADO OBSERVACIONES: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ II. Formato del segundo periodo de entrevistas aplicadas en las comunidades de Dilatada Sur y Rosa Morada Julio de 2005 ENTREVISTA 2 UNIDAD DE PRODUCCIÓN FAMILIAR: Comunidad: Coordenadas: INGRESOS EXTERNOS ACTIVIDADES Apoyo económico familiar Remesas Empleo Temporal Externo Comercio Complementario Apoyo en Especie Apoyo Financiero Institucional Otros PARTICIPANTES PERIDICIDAD UTILIDAD MONTO ESTIMADO GASTOS POR NECESIDADES BÁSICAS ACTIVIDADES Vivienda Educación Alimentación Salud Vestido Otros PARTICIPANTES PERIDICIDAD MONTO ESTIMADO LUGAR GASTOS POR OTRAS ACTIVIDADES ACTIVIDADES Religión PARTICIPANTES PERIDICIDAD MONTO ESTIMADO LUGAR Recreación Eventos Sociales Transporte Otros OBSERVACIONES ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ III. Formato del tercer periodo de entrevistas aplicadas en las comunidades de Dilatada Sur y Rosa Morada (Entrevistas semiestructuradas) ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 3 UNIDAD DE PRODUCCIÓN FAMILIAR: Comunidad: Actividades Meses Agricultura Participantes Ganadería Participantes Recursos Forestales Participantes enero Coordenadas: febrero marzo abril mayo junio Actividades Meses Agricultura Participantes Ganadería Participantes Recursos Forestales Participantes julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre IV. Comparativa entre las actividades agrícolas, pecuarias y forestales en Dilatada Sur y Rosa Morada. Comunidades Dilatada Sur Rosa Morada UPC Actividad Barbecho a 1 Escarda Siembra Maíz Abonar Siembra Avena Siembra papa y haba 2a Escarda Desyerbar Cortar Pastura Cosechar Maíz Arcinar Cosechar Avena Trillar Pastoreo Ordeña Alimentación Alimentación Aves Dotación de agua Remover lana Almacenar leña Recolección de Hongos Venta de hongos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 × na 9 na 9 9 9 9 × 9 na 9 9 9 × 9 9 na × 9 9 × × 9 × × 9 × 9 na × na 9 × 9 9 na na 9 9 9 9 9 na 9 9 × 9 na 9 na na na na 9 na na 9 9 9 9 9 na × × 9 9 na 9 9 na na 9 9 na na 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 × 9 × × 9 na × 9 9 9 × × 9 × × × × na na na 9 na × 9 9 na 9 9 9 9 9 9 9 × × × na na × 9 9 9 9 9 na 9 9 9 × 9 9 × 9 × × 9 × na 9 na × 9 9 na 9 9 9 × × 9 9 9 × 9 9 × na na × × 9 9 na × × 9 9 9 9 × × × 9 na × × 9 9 9 9 9 na × 9 9 9 na 9 × 9 9 9 9 9 9 9 9 9 na na 9 na na × na na 9 na na 9 na na No. 9 × Similitud en el desarrollo de la actividad na No aplica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Discordancia en el desarrollo de la actividad Dilatada Sur Significado Rosa Morada Codificación 1 Productores Aureliano Contreras Nieto Bartolo Gómora Pichardo Cirilo Carbajal Cortina Felipe García Gómora Rey Escobar Mercado Agustín Valdez Iniesta Álvaro Colín Sánchez Felipe Ramírez Sánchez Julio Hernández Contreras Moisés Hernández Contreras V. Actividades agrícolas en las comunidades de Dilatada Sur y Rosa Morada. Comunidad UPC Actividad Dilatada Sur 1 2 3 4 5 Barbecho × 9 9 9 9 1a Escarda na 9 9 9 9 Siembra Maíz 9 × 9 9 9 Abonar na × 9 9 9 Siembra Avena 9 9 9 9 9 Siembra papa y haba 9 × na na 9 2a Escarda 9 × 9 × 9 Desherbar na Cortar Pastura Cosechar Maíz × 9 9 × 9 9 × 9 × 9 9 Harcinar na na na na Cosechar Avena 9 × 9 9 9 9 9 9 9 Trillar 9 na na 9 × Descripción Observaciones Primera labor del ciclo agrícola se caracteriza por la apertura de la tierra para el cultivo; se realiza con tracción animal o tractor y se emplea mano de obra familiar y/o jornaleros. Primera conformación de surcos realizada con yunta (tracción animal), empleando generalmente mano de obra familiar. También es denominada como rastra o rastreo. Las semillas de maíz se depositan en el valle del surco anteriormente formado y se cubre. Se utiliza una sembradora q se adapta a la yunta. Adición de abono (fertilizantes comerciales o lama) de manera manual. Mano de obra familiar. Consta de dos labores: la preparación de la tierra (arañar) por medio de una yunta, y el depósito de la semilla a nivel superficial. Se siembra en las parcelas más cercanas a la vivienda, se realiza principalmente por mujeres Una vez que la planta de maíz ha crecido, para evitar que con su mismo peso caiga se le adiciona tierra su base. Se utiliza tracción animal o tractor. Retirar las plantas que crecen en la parcela. Solo participa la familia en ésta actividad. Corte de avena y rastrojo de maíz en verde para la alimentación animal. Mano de obra familiar. Recolección de las mazorcas del maíz. Se emplea mano de obra familiar y/o jornaleros. Almacenar en la misma parcela la avena (hacer gavillas) para la posterior elaboración de pacas. Corte de la avena. Mano de obra familiar. La UPC1 realizó en un mismo trabajo el barbecho y la primera escarda, y solo ocupó mano de obra familiar mientras que las demás UPC dependieron de la disponibilidad de la mano de obra. Todas las UPC analizadas cuentan con su propia yunta, por lo que la actividad depende de la organización al interior de la UPC. Algunas veces se organizan entre vecinos para llevarla a cabo. La UPC 2 sembró el maíz un mes después, previendo el retrazo de la temporada de lluvias. El resto de productores lo hizo en marzo. La UPC 1 es la única en utilizar abono comercial, el resto utiliza lama almacenada a lo largo del año. Todas las UPC requirieron de mano de obra familiar o por jornales. La avena fue sembrada entre mayo y junio. Las UPC 3 y 4 no sembraron, mientras que la unidad 2 retrazó su siembra por la escasez de agua. Todas las UPC llevaron a cabo ésta actividad, pero la UPC 2 y 4 tardaron más en realizarla debido a que sus plantas no crecían por la escasez de agua. La UPC 1 no llevó la llevó a cabo debido a que adicionó herbicidas al inicio del ciclo agrícola. El retrazo de la temporada de lluvias provocó que las UPC 1, 2 y 3 modificaran los tiempos de corte. Todas las UPC cosecharon entre diciembre y enero. Solo la UPC 5 tuvo la producción suficiente para hacer gavillas. La UPC 2 cosechó la avena como forraje. Recolección de las semillas de avena por medio de dos caballos que al caminar sobre la avena almacenada, separan la semilla de la planta. Las UPC 2 y 3 no obtuvieron avena suficiente como para obtener semillas, la avena cosechada solo sirvió como forraje para los animales. Comunidad UPC Actividad Rosa Morada 1 2 3 4 5 Barbecho 9 9 9 9 × 1a Escarda 9 9 9 9 × Siembra Maíz 9 9 9 9 9 Abonar × 9 × × 9 Siembra Avena × 9 9 × 9 Siembra papa y haba 9 9 9 9 9 2a Escarda × 9 × 9 × Deshierbar Cosechar Maíz × × × × × × na na Cosechar Avena na na 9 × 9 9 × × × 9 Harcinar 9 × × 9 × Trillar na × na na Cortar Pastura na × × Descripción Observaciones Primera labor del ciclo agrícola se caracteriza por la apertura de la tierra para el cultivo; se realiza con tracción animal o tractor y se emplea mano de obra familiar y/o jornaleros. Primera conformación de surcos realizada con yunta (tracción animal), empleando generalmente mano de obra familiar. También es denominada como rastra o asegundar. Las semillas de maíz se depositan en el valle del surco anteriormente formado y se cubre. Se utiliza una sembradora q se adapta a la yunta. Adición de abono (fertilizantes comerciales o lama) de manera manual. Mano de obra familiar. Consta de dos labores: la preparación de la tierra (arañar) por medio de una yunta, y el depósito de la semilla a nivel superficial. Se siembra en las parcelas más cercanas a la vivienda, se realiza principalmente por mujeres. Una vez que la planta de maíz ha crecido, para evitar que con su mismo peso caiga se le adiciona tierra su base. Se utiliza tracción animal o tractor. Retirar las plantas que crecen en la parcela. Solo participa la familia en ésta actividad. Corte de avena y rastrojo de maíz en verde para la alimentación animal. Mano de obra familiar. Recolección de las mazorcas del maíz. Se emplea mano de obra familiar y/o jornaleros. Almacenar en la misma parcela la avena (hacer gavillas) para la posterior elaboración de pacas. Corte de la avena. Mano de obra familiar. Todas las UPC realizaron el barbecho en enero, mientras que la UPC 5 la realizó en febrero debido a que se retrazó en la cosecha anterior. La UPC 3 utilizó jornaleros debido a su avanzada edad. La UPC 5 realizó la actividad en marzo utilizando tractor lo que le permitió agilizar el trabajo del campo para al mismo tiempo sembrar maíz, Las demás UPC utilizaron yunta para realizarla. A pesar del retrazo de la temporada de lluvias, los productores fieles a su costumbre sembraron en marzo. Se utilizaron en su mayoría jornaleros. Las UPC 2 y 5 prefieren abonar antes de sembrar avena, las UPC 1, 3 y 4, durante la segunda rastra. Debido al retrazo de las lluvias las UPC 1 y 4 decidieron retrazar 1 y dos meses la siembra respectivamente. Los demás la hicieron en abril. La siembra de papa y haba se realizó en marzo debido a que son menos susceptibles a la sequía. Las UPC 2 y 4 utilizaron tractor, mientras que las demás UPC se guiaron por la temporada de lluvias y no tanto por la dispobibilidad de tractor Ninguna UPC utilizó herbicidas, por lo que la actividad se distribuyó a lo largo del año. Debido a la baja producción, las UPC se vieron obligadas a cortar pastura conforme fue necesitada. Al haber baja producción, se fue recolectando maíz como se fue necesitando. Solo las UPC 3 y 4 tuvieron la producción suficiente para harcinar avena. Las UPC 1 y 2 no tuvieron la producción suficiente para cosechar avena para su almacenaje. Solo las UPC 2 y 3 realizan ésta actividad, reportaron que prefieren la semilla criolla a la que compran en casas comercializadoras. Recolección de las semillas de avena por medio de dos caballos que al caminar sobre la avena almacenada, separan la semilla de la planta. VI. Comunidad UPC Actividad Actividades pecuarias en las comunidades de Dilatada Sur y Rosa Morada. Dilatada Sur 1 2 3 4 5 Pastoreo 9 9 na na 9 Ordeña × × na na × Alimentación 9 9 na 9 × Alimentación Aves 9 9 9 9 9 Dotación de agua na na na na na Remover lana × na na na × Descripción Observaciones Actividad mediante la cual el ganado (bobino, ovino y equino) es llevado a las praderas cercanas a la comunidad para que se alimenten. Se lleva a cabo con mano de obra familiar. Extracción de leche de manera manual. Se utiliza la mano de obra familiar y su periodicidad depende del periodo de lactancia de las vacas. Se refiere a proporcionar alimento (pastura) en el establo, se lleva a cabo de manera continua a lo largo del año pero varía en su cantidad. La pastura es cortada en tiempo de cosecha, para ser almacenada y utilizada cuando la escasez de pastos nativos obligue a aumentar su consumo. Las aves de corral son alimentadas con el maíz almacenado de la cosecha anterior, o bien se compra alimento para aves de corral de acuerdo a su edad. En la comunidad de Dilatada Sur existe suministro de agua potable vía un sistema de tuberías que la distribuyen a partir de un manantial localizado en la zona boscosa de la misma. Remover la lana de las ovejas por motivos de salud para el ganado ovino. Las UPC 3 y 4 no tienen ganado, por lo que no realizan la actividad. Las UPC 1, 2 y 5 llevan a pastorear a sus animales diariamente a lo largo de todo el ciclo agrícola. La extracción de leche que realizan las UPC 1, 2 y 5 es discontinua debido a que la lactancia de las vacas no es continua. La UPC 5 aprovecha la temporada de lluvias, donde las praderas locales contienen más pastos útiles para la alimentación de los animales, y no hay necesidad de alimentar a los animales con la pastura almacenada. Las demás UPC añaden a la alimentación por pastura, el pastoreo. La llevan a cabo las mujeres de las UPC, ellas son las encargadas de desgranar el maíz y clasificar el que es para consumo familiar y para consumo de las aves de corral. Existen restricciones en cuanto al uso del agua, ésta no debe ser utilizada para riego, pero si puede ser proporcionada a los animales. Las UPC 1 y 5 son las únicas que remueven la lana de las ovejas que poseen, los productores reportan que la lana ya no es rentable y prefieren Comunidad UPC Actividad Rosa Morada 1 2 3 4 5 Pastoreo 9 9 9 na 9 Ordeña na 9 na × 9 Alimentación × 9 × × 9 Alimentación Aves 9 9 9 9 9 Dotación de agua 9 9 9 9 9 Remover lana na na na na na Descripción Observaciones Actividad mediante la cual el ganado (bobino, ovino y equino) es llevado a las praderas de la comunidad para que se alimenten. Se lleva a cabo con mano de obra familiar. Extracción de leche de manera manual. Se utiliza la mano de obra familiar y su periodicidad depende del periodo de lactancia de las vacas. La UPC 4 no lleva a cabo el pastoreo; la alimentación de sus animales se basa en la pastura proporcionada. Las praderas de pastoreo se encuentran retiradas de la comunidad. Las UPC 2 y 5 cuentan con ordeña a lo largo de todo el año, ambos productores tienen más vacas que la UPC 4, la cual solo ordeña en verano, donde las vacas presentan mayor incidencia de lactancia. Las UPC 1 y 2 no cuentan con ganado vacuno. Todas las UPC analizadas llevan a cabo ésta práctica, sin embargo solo la UPC 4 mantiene bajo éste régimen a sus animales, sobre todo porque no realiza el pastoreo. El resto de las UPC prescinden de la alimentación en establo en temporada de lluvias, donde es posible el pastoreo. La alimentación de las aves es constante a lo largo del año. Se refiere a proporcionar alimento (pastura) en el establo, se lleva a cabo de manera continua a lo largo del año pero varía en su cantidad. La pastura es cortada en tiempo de cosecha, para ser almacenada y utilizada cuando la escasez de pastos nativos obligue a aumentar su consumo. Las aves de corral son alimentadas con el maíz almacenado de la cosecha anterior, o bien se compra alimento para aves de corral de acuerdo a su edad. La comunidad de Rosa Morada se abastece de agua en el denominado “pilancón” el cual almacena el agua en unas piletas de donde diariamente sus habitantes acarrean el agua hasta sus casas. Remover la lana de las ovejas. A lo largo de todo el año, los habitantes de Rosa Morada tienen que acarrear en recipientes el agua desde el pilancón hasta sus casas. De acuerdo con la demanda de agua que se tenga es el número de viajes que deben realizar diariamente. Las mujeres de la comunidad utilizan el pilancón para lavar ropa, o llevar sus animales a beber, lo que lo hace un centro de reunión importante. Los productores de Rosa Morada que tienen ganado bovino no remueven la lana de sus animales. VII. Comunidad UPC Actividad Almacenar leña Actividades forestales en las comunidades de Dilatada Sur y Rosa Morada. Dilatada Sur 1 × 2 9 3 × 4 9 5 9 Recolección de Hongos 9 na 9 9 9 Venta de hongos 9 9 9 9 9 Comunidad UPC Actividad Observaciones La práctica de “rameo” o “desrame” está muy difundida entre los habitantes de la comunidad. Se trata de remover con la ayuda de machetes u hachas las ramas más bajas de los árboles. También se recolecta leña caída de los árboles y matorrales, la cual está seca y arde fácilmente Se lleva a cabo entre junio y diciembre, sin embargo la distribución de las diversas variedades de hongos responde a la disponibilidad de humedad en el bosque. Los pobladores de la zona reportan un amplio conocimiento en cuanto a las técnicas de recolección y variedades de hongos comestibles, así como su distribución espacial La comercialización de los hongos queda a cargo principalmente de las mujeres, las cuales se encargan de llevarlos al mercado regional “Benito Juárez” de la ciudad de Toluca los días viernes. Las UPC 1 y 3 recolectan leña a lo largo de todo el año, mientras que el resto de UPC solo recolectan en tiempo de secas. Dicha temporada las UPC colectan leña que será almacenada para los meses en los que la incidencia de lluvias es mayor. Para todas las UPC la recolección de hongos juega un papel vital en la economía familiar. Cada semana se comercializan los hongos recolectados en la ciudad de Toluca. La UPC 2 no recolecta hongos, debido a la edad avanzada de sus miembros, sin embargo se encargan de comprar los hongos a los mismos pobladores de la comunidad para su reventa. Las UPC recolectan los hongos de martes a jueves debido a que es el periodo en el que se pueden conservar frescos para su posterior venta en el mercado de los viernes. Rosa Morada 1 2 9 3 4 9 Recolección de Hongos 9 na na na na na na na na na × 9 5 Almacenar leña Venta de hongos Descripción 9 Descripción Observaciones La práctica de “rameo” o “desrame” está muy difundida entre los habitantes de la comunidad. Se trata de remover con la ayuda de machetes u hachas las ramas más bajas de los árboles. También se recolecta leña caída de los árboles y matorrales, la cual está seca y arde fácilmente En la comunidad de Rosa Morada la recolección de hongos es una actividad incipiente. Los habitantes de la comunidad no comercializan las diferentes variedades de hongos que se pueden encontrar. Todas las UPC recolectan leña a lo largo de todo el año, con excepción de la UPC 3, la cual debido a la avanzada edad de sus miembros se ve en la necesidad de almacenar leña en temporada de secas, utilizando incluso familiares y jornaleros que colaboran en su recopilación y almacenaje. Solo la UPC 1 reportó que se recolectan hongos pero solamente para su autoconsumo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 103 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Addison, P., D. (1989) “Interpreting and Applying the “Reality” of Indigenous Concepts: What is Necessary to Learn form the Natives?” En: Conservation of Neotropical Forest. Working from Traditional Resource Use. Redford H. K. y Padoch Ch. (comp.). Columbia University Press. Nueva York. Barton, B., D. y Merino P, L. (2004) La Experiencia de las Comunidades Forestales en México: Veinticinco Años de Silvicultura y Construcción de Empresas Forestales Comunitarias. Instituto Nacional de Ecología. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (INE-SEMARNAT). México. Bracamonte, P. (2000) “La Jurisdicción Cuestionada y el Despojo Agrario del Siglo XIX” En: Revista Mexicana del Caribe Año 6 No. 10. Universidad Autónoma de Quintana Roo. Mexico. Brodt, S. (1999) “Interactions of Formal and Informal Knowledge Systems in VillageBased Tree Management in Central India” En: Agricultural and Human Values. No. 16. Kluwer Academic Publishers. Holanda. Cámara de Diputados (2003). Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable H. Congreso de la Unión. México Candeau, D., R. (2005) “Regionalización Socioeconómica Automatizada del Parque Nacional Nevado de Toluca y su Relación con el Deterioro Ambiental” Tesis de maestría en ciencias ambientales. Facultad de Química. Universidad Autónoma del Estado de México. México. Carabias, J. (1999) Manejo de Recursos Naturales y Pobreza Rural. Universidad Nacional Autónoma de México. Fondo de Cultura Económica. México. Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), (1998) Necesidades Esenciales en México. Geografía de la Marginación. Presidencia de la República. México. Consejo Nacional de Población (CONAPO) y Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), (1998) Indices de Marginación, 1995. México. Constantino, R. y Muñoz, C. (2004) “Mercados de Tecnología Ambiental y las Capacidades Ambientales para la Gestión Ambiental: El Caso” En: Análisis Económico Vol. XIX. No. 42. Universidad Autónoma Metropolitana. México. Contreras, D., W., Martínez, M. y Fonseca, G. (1989). Situación y Perspectivas de los Recursos Forestales, Suelo y Agua de la Región Valle de Toluca. Escuela de Planeación Urbana y Regional. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca. Department for International Development (DID), (2003). “Sustainable Livelihoods Guidance Sheets”. [En línea]: http://www.livelihoods.org. 104 García, P. y Hoffman, S. (2002) “El Bienestar como Preferencia y las Mediciones de Pobreza”. En: Cinta de Moebio. No. 13. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile. Chile. Gobierno del Estado de México (GEM), (1999). “Programa de Manejo del Parque Nacional Nevado de Toluca”. Toluca Estado de México, Secretaría de Ecología, Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF). George, P. (1963) Compendio de Geografía Rural. Ediciones Ariel. S.A. Barcelona. Guillén, L. (2002) “Análisis de Retribución Causal en el Uso de Semilla Criolla y Semilla Mejorada de Maíz” En: Agrociencia. Vol. 36. No. 3. Colegio de Postgraduados. México. Grootaert, C. (1998). “Social Capital: The Missing Link?” En: Social Capital Initiative. Working Paper No. 3. The World Bank. Washington, D.C. Hernández, I. y Calcagno, S. (2003) “Los Pueblos indígenas y la Sociedad de la Información” En: Revista Argentina de Sociología. Vol. 1 No. 1. Consejo de Profesionales en Sociología. Buenos Aires. Huacuz, E., R. (2005) “Tenencia de la Tierra y Deterioro Ambiental en el Parque Nacional Nevado de Toluca (PNNT)” Tesis de maestría en ciencias sociales con especialidad en desarrollo municipal. El Colegio Mexiquense. México. Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática. INEGI (2005) Compendio Cartográfico Digital 2000. México. Izac, M., N. y Sánchez, P., A. (2001) “Towards a Natural Resource Management Paradigm for Internacional Agricultura: The Example of Agroforestry Research” En: Agricultural Systems, núm. 69. elsevier.com. Madsen, L., M. y Adriansen H., K. (2004) Understanding the Use of Rural Space: The Need for Multi-Methods. En: Journal of Rural Studies. No. 20 pp. 486. Centre of Forest, Landscape, and Planning. Frederiksberg, Dinamarca. Martínez, T. (2001) “Modelos de Desarrollo Rural. Una Visión Utópica de Ángel Palerm Vich” En: Ciencia Ergo sum Vol. 7 No. 3. Universidad Autónoma del Estado de México. México. Marion, M. (1991) Los Hombres de la Selva. Un Estudio de Tecnología Cultural en Medio Selvático. Instituto Nacional de Antropología e Historia. México. Misturelli, F. y Hefferman, C. (2001) “Perceptions of Poverty Among Poor Livestock Keepers in Kenya: A Discourse Analysis Approach” En: Journal of International Development. No. 13. University of Reading. Reino Unido. 105 Montes, V. y Ortega, E. (2000) Ubicación de la Marginación en el Área Metropolitana de Monterrey. Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. México. Nava, A., Y. (2005) “Organización Social y Economía en la Transferencia Tecnológica Pecuaria en San Marcos de la Loma, Municipio de Villa Victoria” Tesis de Maestría en Antropología Social. Universidad Iberoamericana. México. Nava, E., G. y Mireles L., P. (2005). Diversidad del maíz y su manejo por comunidades campesinas: Un caso de estudio en el Estado de México. UAEM: Toluca, México. Ortiz, A., P. y Ovando, G., J. (1995). “Propuesta de Sendero Educativo e Infraestructura en el Parque Nacional Nevado de Toluca”. Tesis de Licenciatura en Geografía y Ordenamiento Territorial. Facultad de Geografía. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca. Palerm, Á. (1993) Planificación Regional y Reforma Agraria. Viqueira Landa, C. (comp.) Universidad Iberoamericana. Editorial Gernika. México. Patiño, J., C. (2001) “Concepto y Dinámica Tradicional del Desarrollo en las Comunidades Mazahuas” En: Convergencia No. 24. Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública. Universidad Autónoma del Estado de México. México. Pérez, G., E. (1995). Usos, Valores e Importancia de la Fauna Silvestre. En: Vertebrados Silvestres. Conabio, México Pretty, J. y Smith, D. (2004). “Social Capital in Biodiversity Conservation and Management” En: Conservation Biology Vol. 18, No. 3. Ramírez, C. (2002). “Pobreza En Colombia: Tipos de Medición y Evolución de Políticas Entre los Años 1950 Y 2000”. En: Estudios Gerenciales. No. 85. Universidad ICESI. Colombia. Redford, K., H. y Padoch, Ch. (1989) Conservation of Neotropical Forest. Working from Traditional Resource Use. Columbia University Press. Nueva York. Regil G., H. (2005). “Análisis del Cambio de Uso de Suelo y Vegetación para la Obtención de la Dinámica de Perturbación-Recuperación de las Zonas Forestales en el Parque Nacional Nevado de Toluca, 1972-2000” Tesis de Licenciatura en Geografía y Ordenación del Territorio. Facultad de Geografía. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca. Reyes-Reyes G., Cadish G., Reyes-Reyes I., Mireles-Lezama P. (2003). “Alternativas Ecológicas para la Producción de Maíz en el Altiplano Central de México”. En: Investigación Para el Desarrollo Rural, Nuevas Experiencias a XV años del CICA. Centro de Investigaciones en Ciencias Agropecuarias. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, México. 106 Reygadas, L. (2004). “Las Redes de Desigualdad: Un Enfoque Multidimensional”. En: Política y Cultura. No. 22. Universidad Autónoma Metropolitana. México. Roca, I. y Rojas, B. (2002) “Pobreza y Exclusión Social, Una Aproximación al Caso Peruano” En: Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos. No. 3. Vol. 31. Instituto Francés de Estudios Andinos. París. Romero, C., T. (2001) “El Pensamiento Agrícola y Social de Zeferino Domínguez: Un Populista Mexicano Desconocido” En: Ciencia Ergo sum Vol. 7 No. 3. Universidad Autónoma del Estado de México. México. ___ (2004) “Rituales y Actividades Materiales en la Antigua Cultura Indígena” En: Ciencia Ergo sum Vol. 11 No. 1. Universidad Autónoma del Estado de México. México. Santos, M. (1981) “Tradiciones en Geografía”. En: Revista de Geografía Norte Grande, núm. 8. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. ___ (1984) “Epistemología de las Ciencias Sociales”. En: Revista Internacional de las Ciencias Sociales. UNESCO. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), (2006). Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO). En línea: [http://www.procampo.gob.mx/procampo.html] Gobierno de México. México. Sen, A. (1990). Individual Freedom as a Social Commitment. The New York Review, Junio. Nueva York. Schmink, M., Redford K. H., y Padoch, Ch. (1989) “Traditional Peoples and the Biosphere: Framing the Issues and Defining the Therms” En: Conservation of Neotropical Forest. Working from Traditional Resource Use. Redford H. K. y Padoch Ch. (comp.). Columbia University Press. Nueva York. The World Bank Group (WBG), (2005). “Methods and Tools of the Participatory Research”. En: The World Bank Participation Sourcebook. [En línea]: http://lnweb18.worldbank.org/ESSD/sdvext.nsf. Tyrtania, L. (1992). Un Ensayo en Ecología Cultural. En: Texto y Contexto. Universidad Autónoma Metropolitana. Ixtapalapa. Vásquez, A. (Comp.) (2001). “Capital Social y Pobreza” En: Red de Desarrollo Económico Local. Chile. Vargas-Forero, G. (2002) “Hacia una Teoría del Capital Social” En: Revista de Economía Institucional. Vol. 4 No. 6. Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Vargas M., F. (1997) Parques Nacionales de México. Instituto Nacional de Ecología. Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (INE-SEMARNAP). México. 107 Vuelvas, M., A. (1986). “Planteamiento de la Problemática de la Agricultura Bajo Riego”. Foro: Panorama de la Agricultura Mexicana, Reflexiones, Preguntas, Respuestas. Instituto de Geografía. Universidad Autónoma de México. México. Woodgate, G., R. (1993). “Agroecological possibilities and organisational limits: some initial impressions from a Mexican case study”. En: Goodman, D. and Redclift, M. (Edits). Environment and development in Latin America. The politics of sustainability. Manchester University Press: Manchester. 155-183 Woolcock, M. (1998). “Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework”. En: Theory and Society. No. 27. Kluwer Academic Publishers. Holanda. Zimerer, E. (2003) “Geographies of Seed Networks for Food Plants (Potatoes, Ulluco) and Approaches to Agrobiodiversity Conservation in the Andean Countries” En: Society and Natural Resources. University of Wisconsin. Madison. 108