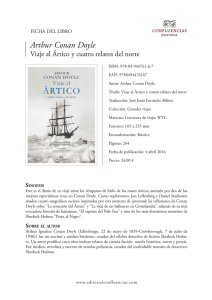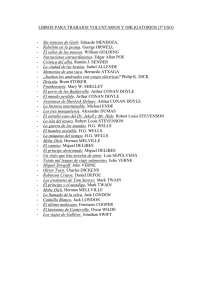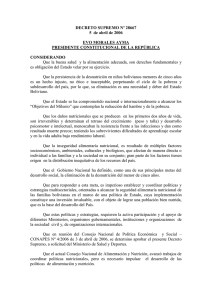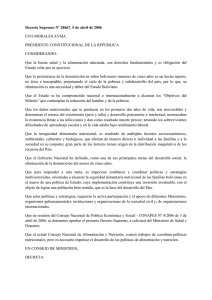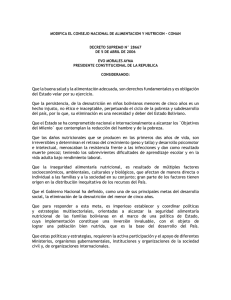Conan El Victorioso - Ecomundo Centro de Estudios
Anuncio
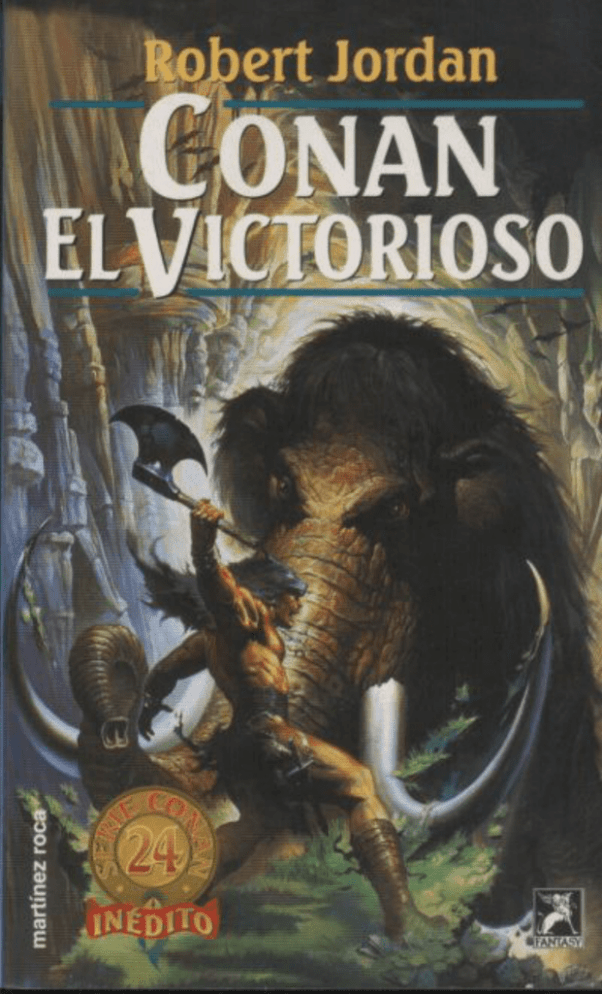
Robert Jordan Conan el victorioso Robert Jordan Conan el victorioso Ediciones Martínez Roca, S. A. Colección dirigida por Alejo Cuervo Traducción de Joan Josep Mussarra Ilustración cubierta: Ken Kelly Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor. Título original: Conan the Victorious (c) 1984, Conan Properties, Inc. Publicado por acuerdo con el autor, c/o Baror International, Inc., Armonk, Nueva York (c) 1998, Ediciones Martínez Roca, S. A. Enric Granados, 84, 08008 Barcelona ISBN 84-270-2373-1 Depósito legal: B. 29.568-1998 Fotocomposición: Fort, S. A. Impreso y encuadernado por Romanyá/Valls, S. A., Verdaguer, 1, Capellades (Barcelona) Impreso en España - Printed in Spain 2 Robert Jordan Conan el victorioso Prólogo La noche vendhia aparecía extraordinariamente silenciosa; la atmósfera, pesada y opresiva. Como no soplaba la más ligera brisa, la capital Ayodhya sufría bochorno. La Luna colgaba pesadamente del cielo cual monstruosa pústula amarillenta, y los pocos que se aventuraban a salir a verla se estremecían en su mayoría, y deseaban que por lo menos una sola nube ocultara su enfermiza malignidad. Se murmuraba en la urbe que una noche como aquélla, y una Luna como aquélla, presagiaban plagas, o tal vez guerras; en cualquier caso, la muerte. El hombre que se hacía llamar Naipal no prestaba atención a los murmullos. Al contemplarla desde el más alto balcón de un gran palacio con chapiteles de alabastro y cúpulas doradas, que le había sido regalado por el rey, sabía que la Luna no presagiaba nada en absoluto. Eran las estrellas quienes infundían a la noche su promesa, la desaparición de configuraciones que le habían estorbado durante meses. Puso sus dedos largos y finos sobre el largo y estrecho cofre de oro que sostenía bajo el brazo. Pensó que, aquella noche, habría un momento de trascendental peligro, un momento en el que todos sus planes podían quedar reducidos a polvo. Sin embargo, todo hay que obtenerlo con riesgos, y cuanto más grande sea el posible provecho, mayor es el peligro. «Naipal» no era su verdadero nombre, porque, en un país notable por sus intrigas, quienes seguían ese sendero se mostraban más reservados de lo ordinario. Era alto para ser vendhio, y éstos se contaban entre los más altos entre las naciones del Oriente. Su estatura le hacía destacar, aunque él, deliberadamente, trataba de disimularla vistiendo ropajes de colores sombríos, como el atuendo gris oscuro que llevaba en aquel momento, y no las sedas abigarradas y los rasos de quienes seguían la moda. Su turbante modestamente pequeño también tenía el color del carbón, y no lo adornaba con gemas ni plumas. Su rostro era siniestramente bello, y se mostraba tan sereno como si ningún desastre hubiera podido alterarlo; tenía ojos negros de grueso párpado, que para los hombres aparentaban inteligencia, y para las mujeres, pasión. Sin embargo, raramente se dejaba ver, porque el poder residía en el misterio, aunque muchos sí supieran que el llamado Naipal era mago de la corte del rey Bhandarkar de Vendhia. Se decía en Ayodhya que este Naipal era un hombre sabio, no sólo por los buenos y fieles servicios que había prestado al rey desde la extraña desaparición del anterior mago de la corte, sino también por su modestia en sus ambiciones. En un lugar donde hombres y mujeres andaban siempre con ambiciones y conjuras, esta modestia se tenía por digna de elogio, aunque también se juzgaba algo excéntrica. Se sabía, por ejemplo, que daba grandes sumas de dinero a los pobres, a los niños de la calle. Procuraba cierta diversión a los nobles de la corte, porque creían que lo hacía para fingirse liberal. En verdad, lo había pensado durante largo tiempo antes de dar la primera moneda. Él mismo había salido de una de aquellas calles, y recordaba bien las noches miserables que había pasado agazapado en un callejón, demasiado hambriento para dormir. La verdad le habría mostrado débil; por ello, alimentaba los cínicos rumores acerca de sus motivaciones, porque Naipal no se permitía ninguna debilidad. Tras mirar al cielo por última vez, Naipal abandonó el balcón, agarrando con firmeza el alargado cofre. Lámparas de oro, graciosamente labradas con formas de aves y flores, iluminaban los pasillos de techo alto de su palacio. Sobre las mesas de ébano pulido y de marfil tallado había exquisitas porcelanas y frágiles vasijas de cristal. Las alfombras, amontonadas bajo sus pies como una cascada de color, no tenían precio, y los tapices delicadamente tejidos que colgaban de las paredes de alabastro valían más que la hija de un rey. En público, Naipal hacía todos los esfuerzos por no llamar la atención; en privado, se complacía en todos los placeres de los sentidos. Aquella noche, sin embargo, después de haber aguardado tanto tiempo, sus ojos no se recreaban en ningún adorno, y tampoco pidió vino, músicos ni mujeres. Bajó hasta los pisos inferiores de su palacio, y siguió bajando, hasta cámaras cuyas paredes brillaban con leve fulgor perlino, como si las hubiera barnizado la mano de un 3 Robert Jordan Conan el victorioso maestro; estancias excavadas en las entrañas de la tierra por sus poderes. Sólo unos pocos de entre sus siervos estaban autorizados a entrar en aquellas habitaciones y pasillos subterráneos, y aun éstos no podían contar lo que hacían o veían, pues no tenían lengua. El mundo no conocía aquellas cámaras, porque los siervos a quienes estaba prohibido entrar en ellas —los que, en consecuencia, podían conservar la lengua— evitaban mirarlas por temor y prudencia, y ni siquiera las nombraban en susurros cuando dormían en sus jergones. Un corredor descendente desembocaba en una gran estancia cuadrada, que medía treinta pasos por lado, cuyas paredes blanquecinas de tenue resplandor estaban hechas de una sola pieza, sin junturas. En lo alto, una bóveda terminada en vértice se alzaba hasta veinte veces la estatura de un hombre alto. Centrado bajo la bóveda, había un arcano dibujo plateado, grabado en el suelo casi traslúcido, que abarcaba la mayor parte de la habitación. Al estar hecho con plata, arrojaba su propio fulgor impío de gélida palidez. En nueve puntos del perímetro de la figura, escogidos con precisión, había trípodes de oro trabajado con delicadeza, no más altos que la rodilla de Naipal, y puestos de tal manera que cada una de sus patas parecía completar uno de los trazos del dibujo. El aire parecía impregnado de fuerzas terribles, y de los recuerdos de abominaciones ya cometidas. Incongruentemente, la sexta parte de la longitud de uno de los muros estaba ocupada por una gran reja de barrotes de hierro, en la que había una puerta cerrada, también de hierro. Cerca del extraño enrejado, una mesa de palisandro pulido sostenía los útiles e ingredientes que iba a necesitar aquella noche, dispuestos sobre terciopelo negro, igual que la mercancía de un comerciante en gemas. Un gran cajón plano de marfil, vistosamente tallado, reposaba a un extremo del terciopelo sobre patas de cristal polifacético. Sin embargo, el puesto de honor en la mesa correspondía a un pequeño y bien trabajado cofrecillo de ébano. Tras dejar el cofre de oro al lado de un cojín de seda, delante del cual había otro trípode dorado, Naipal se acercó a la mesa. Tendió la mano hacia el pequeño cofre negro, pero, por un súbito impulso, prefirió levantar la tapa de marfil. Cuidadosamente, fue apartando sedas azules, suaves como las más finas, y descubrió así un espejo de plata, en cuya pulida superficie no se revelaba ninguna imagen, ni siquiera un reflejo de la cámara. El mago asintió. No había esperado otra cosa, pero sabía que sus certidumbres no debían distraerle de tomar las precauciones adecuadas. Este espejo no difería en mucho de una bola de cristal mágica, pero, en vez de utilizarse para la comunicación y el espionaje, tenía propiedades muy especiales. Su superficie de plata no mostraba imágenes, salvo las de quienes amenazaran con entorpecer al brujo en sus planes. En una ocasión, poco después de que entrara como mago en la corte del rey Bhandarkar, había aparecido en el espejo el Monte Yimsha, el dominio de los temidos Videntes Negros. Naipal sabía que sólo habían sentido curiosidad ante su ascensión. No le consideraban una amenaza, los muy necios. La imagen había desaparecido al cabo de un día y, desde entonces, no había vuelto a aparecer. Ni siquiera en forma de parpadeo. Tal era la eficacia con que llevaba a cabo sus proyectos. Con un sentimiento de satisfacción, Naipal cubrió de nuevo el espejo y abrió el cofre de ébano. Lo que éste ocultaba acrecentó aún más su satisfacción. En huecos abiertos en la negra madera había diez gemas, lisos óvalos de color tan negro que, a su lado, el ébano parecía más claro. Nueve de estas gemas eran tan grandes como la última falange de un dedo pulgar, y la décima las duplicaba en tamaño. Eran los khorassani. A lo largo de siglos, los hombres habían muerto buscándolos en vano, hasta que su misma existencia había pasado a formar parte, primero de las leyendas, y luego de las historias para niños. Diez años había necesitado Naipal para adquirirlos, en una búsqueda tan abundante en aventuras y pruebas que, de haber sido conocida, habría podido tomar forma de poema épico. Con reverencia, fue poniendo los nueve khorassani más pequeños sobre los trípodes de oro que circundaban la arcana figura del suelo. El décimo, el más grande, lo puso sobre el trípode que se encontraba delante del cojín. Todo estaba a punto. 4 Robert Jordan Conan el victorioso Naipal se sentó en el cojín con las piernas cruzadas, y comenzó a recitar las palabras mágicas, dando órdenes a fuerzas invisibles. —E'las eloyhim! ¡Maraath savinday! Khora mar! Khora mar! Repitió una vez más las palabras, y otra, y otra, incesantemente, y la gema que tenía delante comenzó a refulgir, como si hubiera tenido fuegos aprisionados en su interior. No daba luz, pero parecía arder. De pronto, con un siseo como el del metal al rojo vivo arrojado dentro del agua, finas rayas de fuego brotaron de la brillante joya, una en dirección a cada uno de los nueve khorassani que rodeaban el dibujo de plata. Tan súbitamente como habían aparecido, las resplandecientes llamas desaparecieron, pero ahora las diez gemas fulguraban con idéntica furia. Una vez más se oyó el penetrante siseo, y las gemas quedaron unidas en círculo por hebras llameantes, mientras que, desde cada uno de los trípodes, otra columna de terrible incandescencia se extendía hacia arriba y hacia abajo. Dentro de los confines de esta jaula de fuego, era imposible ver el suelo y la bóveda; sólo la oscuridad que se extendía hasta el infinito. Naipal calló, estudió su obra, y al fin exclamó: —¡Masrok, yo te llamo! Se oyó estrépito, como si todos los vientos del mundo hubieran entrado por grandes cavernas. Hubo un trueno, y dentro de la jaula de fuego apareció flotando una gran figura de ocho brazos, dos veces más alta que un hombre, e incluso más, con la piel como de obsidiana pulida. Su único vestido consistía en un collar de plata del que colgaban tres cráneos humanos, y tenía el cuerpo liso y asexuado. Dos de sus manos sostenían espadas de plata que brillaban con luz ultraterrena. Otras dos sujetaban lanzas, bajo cuyas puntas colgaban calaveras humanas a modo de decoración, y con una quinta empuñaba una daga de afilada punta. Sus orejas grandes y correosas se movían espasmódicamente sobre la cabeza calva, y sus ojos de rubí, muy rasgados, se volvieron hacia Naipal. Cuidadosamente, la criatura tocó uno de los límites de fuego con una de las lanzas de plata. Un millón de avispones zumbó con rabia, y saltaron relámpagos dentro del ardiente recinto, hasta que hubo retirado la punta del arma. —¿Por qué todavía tratas de escapar, Masrok? —le preguntó Naipal—. NO podrás romper tan fácilmente nuestro pacto. Sólo la materia sin vida puede cruzar esa barrera desde fuera, y nada, ni siquiera tú, sería capaz de atravesarla desde dentro. Como ya sabes bien. —Si cometes errores estúpidos, oh, hombre, no habrá necesidad de pactos. —Las atronadoras palabras fueron pronunciadas con dificultad, entre dientes que parecían aptos para desgarrar carne; sin embargo, tenían cierto tono de arrogancia—. Con todo, voy a respetar nuestro acuerdo. —Claro que lo respetarás, y si no por otro motivo, deberías honrarlo por gratitud. ¿Acaso no te liberé de una prisión que te había retenido durante siglos? —Oh, hombre, ¿hablas de libertad? Sólo abandono la prisión cuando me haces venir aquí, donde estoy constreñido a obedecerte hasta que me ordenas regresar a esa misma cárcel. Por eso, y por tus promesas, te ayudo. Envié demonios para que se llevaran a tu antiguo señor, para que obtuvieses lo que tú consideras poder en calidad de mago de la corte. Te oculto a los ojos de los Videntes Negros de Yimsha mientras tú acometes empresas con las que te ganarías su ira. Hago todo esto por estar sometido a tu poder, oh, hombre, ¿y todavía osas hablarme de libertad? —Sigue obedeciéndome —le dijo fríamente Naipal—, y pronto gozarás de libertad plena. Si te niegas... —Abrió el cofre dorado. Sacó de éste una daga plateada, parecida a la que llevaba el demonio, incluso por su fulgor, y señaló con ella al diablo—. Cuando cerramos nuestro pacto, te pedí una prenda, y tú me diste esto, advirtiéndome que la carne humana corría peligro al tocarla. ¿Crees que, una vez tengo un arma demoníaca, no voy a investigar el secreto de sus poderes? Tú menosprecias la sabiduría humana, Masrok, aunque fueron hombres mortales quienes te encadenaron en esa sólida prisión. Y en la sabiduría de simples humanos, en los antiguos escritos de magos humanos, hallé 5 Robert Jordan Conan el victorioso referencias a armas blandidas por demonios, armas de plata refulgente, armas que no yerran nunca en el ataque, y matan todo lo que tocan. Incluso a los demonios, Masrok. ¡Incluso a ti! —Entonces, mátame —gruñó el demonio—. Yo fui a la guerra al lado de los dioses, y contra otros dioses, cuando el mayor triunfo de la humanidad aún consistía en apartar una roca para comerse los gusanos que hubiera debajo. ¡Mátame! Sonriendo aviesamente, Naipal volvió a dejar la daga en el cofre. —De nada me servirías si murieses, Masrok. Yo sólo quiero que sepas que puedo hacerte algo peor que dejarte en tu cárcel. Aun para los demonios, la prisión es preferible a la muerte. Los ojos rojizos del demonio miraron al mago con malevolencia. —¿Qué quieres de mí esta vez, oh, hombre? Lo que yo pueda hacer tiene límites, a menos que retires las restricciones que me has impuesto en mis viajes. —Eso no será necesario. —Naipal respiró hondo; se acercaba el momento de peligro—. Te aprisionaron para que guardaras la tumba del rey Orissa, bajo la ciudad desaparecida de Maharashtra. —Ya me has preguntado antes por el emplazamiento de la tumba, oh, hombre, y no voy a revelártelo. No voy a traicionar ese secreto aunque me encadenes hasta el fin de los tiempos. —Sé muy bien que la ayuda que puedes prestarme tiene limitaciones. Escucha mi orden. Vas a regresar a esa tumba, Masrok, y me traerás a uno de los guerreros enterrados con el rey Orissa. Tráeme a uno de los hombres que integraron su guardia postuma. Por un momento, Naipal supuso que el demonio aceptaría la orden sin vacilaciones, pero, de pronto, Masrok chilló, y al mismo tiempo que chillaba, giró sobre sí mismo. Giró cada vez más rápido hasta convertirse en un borrón negro con ribetes plateados. Ninguno de los extremos de este borrón llegó a tocar los límites de la jaula, pero el zumbido de avispones había devenido en alarido, y saltaban rayos de los muros de fuego. La cámara vibraba con el penetrante chillido, y un fulgor blanquiazul lo llenaba todo. La calma no abandonó el rostro de Naipal, aunque el sudor le perlara la frente. Conocía bien las fuerzas contenidas en la barrera, y el poder necesario para hacerla gritar y centellear. Estaba a punto de quebrarse; a punto de dejar en libertad a Masrok. De las mil muertes que le aguardaban si aquello sucedía, la más dolorosa había de ser la conciencia de haber fracasado en sus grandes planes. Tan súbitamente como había empezado, la tempestad cesó, Masrok se erguía como una verdadera talla de obsidiana, y sus ojos carmesíes contemplaban al mago con odio. —¡Me pides que cometa traición! —Una traición pequeña —le dijo Naipal suavemente, aunque necesitó de todas sus fuerzas para decirlo—. No te pregunto por el emplazamiento de la tumba, sino por uno entre miles de guerreros. —¡Escapar de dos milenios de servidumbre es una cosa, pero traicionar aquello que me pusieron a vigilar es otra muy distinta! —Te ofrezco la libertad, Masrok. —La libertad —fue todo lo que dijo el demonio. Naipal asintió. —La libertad, después de dos mil años. —¿Dos mil años, oh, hombre? Para mí, la duración de la vida humana es un momento dentro de un sueño. ¿Qué significan los años para alguien como yo? —Dos mil años —repitió el mago. Durante un largo momento, se hizo el silencio. —Allí hay otros tres guardias como yo —dijo Masrok lentamente—. Mis otros yo; los cuatro fuimos creados a partir de un torbellino del caos en el mismo instante en que nació el tiempo. Tres a uno. Esto me llevará algún tiempo, oh, hombre. Naipal tuvo grandes dificultades para disimular su júbilo. 6 Robert Jordan Conan el victorioso —Hazlo tan rápidamente como te sea posible. Y recuerda que, cuando me hayas hecho ese servicio, te dejaré libre. Quedo aguardando tu señal de que has llevado a cabo la tarea. ¡Ahora, vete, Masrok! ¡Yo te lo ordeno! Otro trueno sacudió la estancia, y la jaula de fuego quedó vacía. Naipal se quitó el sudor de la frente con mano temblorosa, y se la limpió en seguida en la oscura túnica, como para negar su existencia. Ya estaba hecho. Había dispuesto una nueva hebra en un tapiz de gran complejidad. Estas hebras se contaban por millares, y muchas habían sido dispuestas por hombres —y mujeres— que en realidad no tenían idea de lo que estaban haciendo, ni por qué, pero cuando el tapiz estuviera terminado por fin... Una fina sonrisa afloró a su rostro. Cuando estuviera terminado, todo el mundo se inclinaría ante Vendhia, y Vendhia, sin saberlo, ante Naipal. 7 Robert Jordan Conan el victorioso CAPÍTULO 1 Desde la lejanía, la urbe parecía joya, marfil y oro a orillas de un mar de zafiro; hacía justicia al nombre de Reina Dorada del Mar de Vilayet. Una inspección más cercana revelaba por qué había otros que aplicaban a Sultanapur el apelativo de «Puta Sobredorada del Mar de Vilayet». El amplio puerto, protegido por espigones, estaba abarrotado de barcos que también daban a Sultanapur el derecho a llamarse Reina del Rey de Aghrapur; pero, por cada uno de los barcos redondos repleto hasta la baranda de sedas de Khitai, por cada una de las galeras que olían a canela y a ajos de Vendhia, había otro, procedente de Khoraf o de Khawarism, que apestaba a sudor y a desesperación, el hediondo distintivo del mercader de esclavos. Ciertamente, las cúpulas recubiertas de oro batido abundaban en los palacios de pálido mármol, y los chapiteles de alabastro apuntaban hacia el cielo azul, pero las calles eran angostas y tortuosas aun en el mejor de los barrios, porque Sultanapur había ido creciendo desordenadamente durante centurias sin cuento. La ciudad había muerto unas diez veces a lo largo de esos incontables años; sus palacios sobredorados y sus templos a dioses olvidados habían quedado en ruinas. Después de cada una de estas muertes, sin embargo, nuevos palacios y nuevos templos, dedicados a nuevos dioses, habían crecido como hongos sobre los escombros de los antiguos, se habían apiñado allí donde podían, y sólo habían permitido la existencia de pasajes inconexos a modo de calles. La ciudad era polvorienta, pues en aquella tierra debía de llover una vez por año, y tenía un olor tan distintivo como el del puerto. Sin lluvia que lavara las calles, los hedores de varios años persistían en el cálido aire: una mezcla de especias y sudor, de perfume y asaduras, mil aromas que se mezclaban hasta que se hacía imposible el distinguirlos. El resultado final era una miasma omnipresente, tan característica de la ciudad como cualquiera de los edificios. Los baños abundaban en Sultanapur: Estanques con mosaicos por fondo en casas de mármol, servidos por mozas en edad nubil, vestidas tan sólo con su fina piel; bañeras de madera en la parte de atrás de los mesones, donde la sirvienta frotaba espaldas a cambio de una bebida. Sin embargo, era el calor constante, y no el olor lo que había hecho de ellos una tradición. La nariz arrugada y la bola de confecciones olorosas delataban al recién llegado a Sultanapur, porque los que llevaban cierto tiempo allí ya no notaban el hedor. Siempre había recién llegados, porque la Puta Sobredorada del Mar de Vilayet atraía a cierto tipo de hombres desde los cuatro rincones del mundo conocido. En un patio fresco, a la sombra de las higueras, o en una taberna sombría, el mercader de negro rostro procedente de Punt discutía con el khitanio de ojos de almendra la disposición de los vinos de Zíngara, y un corinthio de pálidas mejillas conversaba con un enturbantado vendhio acerca de las rutas del marfil de Iranistán. Las calles eran un caleidoscopio políglota de atuendos multicolores, según cien modas distintas, llegados desde una veintena de países, y los idiomas y acentos que podían oírse entre el farfullar de los mercados eran incontables. A veces, las mercancías eran adquiridas con honestidad. En otras ocasiones, las habían traído los piratas que infestaban las rutas marinas, o tal vez hubieran sido compradas a los salteadores de caravanas, o a los contrabandistas, de noche, en la costa. En cualquier caso, no más de la mitad de lo que pasaba por Sultanapur era declarado en las aduanas del rey. Sultanapur era una reina que se gloriaba de su infidelidad para con el rey. Aunque su cabeza y sus hombros sobresalieran entre la mayoría de los transeúntes, el musculoso joven no llamaba la atención por su corpulencia en las calles atestadas de carretas de altas ruedas, cuyos ejes sin engrasar chimaban de camino hacia los muelles. La túnica de lino blanco le quedaba algo estrecha en las anchas espaldas, y un sable le colgaba del costado en su raída vaina de cuero, pero ni la espada ni la anchura de sus hombros iban a distinguirle en Sultanapur. Los hombres corpulentos, los que llevaban 8 Robert Jordan Conan el victorioso espadas, estaban seguros de encontrar empleo en una ciudad donde nunca faltaban riquezas y vidas necesitadas de protección. Bajo la abundante cabellera negra, atada con un cordel de cuero para que no le viniese al rostro, tenía los ojos tan azules como el Vilayet y tan duros como ágatas. Sus ojos sí que atraían miradas de los pocos que los observaban. Algunos de éstos hacían un signo con las manos para alejar el mal, pero con mucho disimulo. Bien estaba poder evitar la maldición de aquellos extraños ojos, pero airar a su propietario ya era otra cosa, sobre todo porque el forro de cuero de la empuñadura de su espada estaba desgastado por el uso, y su porte y su rostro daban a entender que no tendría problemas en seguir desgastándolo. Consciente de cuantos le miraban y hacían el signo de los cuernos, el joven los ignoraba. Se había acostumbrado a ello en los dos meses que llevaba en Sultanapur. A veces se preguntaba cómo se habrían visto aquellos hombres en sus montes nativos de Cimmeria, donde los ojos que no fueran azules ni grises eran tan raros como los suyos propios en aquella tierra meridional de Turan. A menudo, desde que había llegado a aquel sitio, donde el azulado Vilayet burlaba con su humedad al seco aire, había recordado con añoranza los riscos nevados y ventosos de su patria. Con añoranza, y sin embargo brevemente. Antes de ir a Turan había vivido del robo, pero acabó por descubrir que el oro que ganaba fácilmente como ladrón se le escurría entre los dedos con igual facilidad. Quería regresar a Cimmeria —algún día—, pero con oro suficiente como para desperdiciarlo como el agua. Y en Sultanapur se había encontrado con un viejo amigo y un nuevo oficio. Al llegar a un mesón con muros de piedra, con una Luna creciente de color amarillo mal pintada en la fachada, el cimmerio entró, y silenció buena parte del estrépito de las calles al cerrar la pesada puerta a sus espaldas. El Creciente de Oro era fresco por dentro, porque sus gruesos muros no sólo cerraban el paso a los ruidos, sino también al calor del sol. Las mesas estaban tan separadas sobre el suelo de piedra que desde cualquiera de ellas era difícil oír lo que se decía en las demás, y la iluminación era deliberadamente pobre, porque allí se consideraba materia privada lo que un hombre dijera, o con quién hablara. Los clientes eran turanios en su mayoría, aunque parecía haber de todo. Sus atuendos iban desde el algodón raído, blanco en otro tiempo, hasta costosos terciopelos y sedas de vistoso color escarlata y amarillo. Con todo, ni siquiera los más harapientos carecían de dinero, a juzgar por el gran número de rameras sentadas en el regazo de los hombres, o por las que exhibían sus . gracias entre las mesas, vestidas con ligeras prendas de bonita seda coloreada. Algunos hombres asintieron al ver al cimmerio, o le hablaron. Él los conocía por su nombre —Junio, Valash y Emilius—, ya que practicaban el mismo oficio, pero no prestó atención a su saludo, porque aquel día no le interesaban. Escrutó la penumbra, buscando a una mujer en particular. La encontró en el mismo instante en que ella lo veía a él. —¡Conan! —chilló, y el cimmerio se encontró con los brazos llenos de suave carne aceitunada. Una cinta de seda roja de dos dedos de anchura le sujetaba los redondeados pechos, y otra el doble de grande le colgaba del estrecho cinto de latón sobredorado que le ceñía las caderas de dulces curvas. El cabello negro le caía por la espalda hasta las nalgas casi desnudas, y los ojos le brillaban con oscura luz. —Tenía la esperanza de que vinieses a verme. Te he echado mucho de menos. —¿Me has echado de menos? —dijo él, riendo—. Sólo han pasado cuatro días, Tasha. Pero para que te cures de tu soledad... Buscó con la mano en la bolsa de cuero que le colgaba del cinturón, y sacó un topacio azul, que colgaba al extremo de una fina cadenilla de oro. El cimmerio pasó los siguientes minutos recibiendo besos, poniéndole la cadenilla en torno al cuello y recibiendo besos de nuevo. Y pensaba que los besos de Tasha eran más rotundos que una noche entera en los brazos de según qué mujeres. Tasha tomó de nuevo en sus manos la piedra de claro color azul que ahora le reposaba entre los pechos, la admiró una vez más, y contempló al bárbaro por entre sus largas pestañas. 9 Robert Jordan Conan el victorioso —Habrás tenido suerte en tu pesca —le dijo, risueña. Conan sonrió. —Nosotros, los pescadores, tenemos que trabajar muy duro para ganarnos nuestro dinero cada vez que arrojamos redes y las arrastramos. Por suerte, el precio del pescado está muy alto. Entre las ruidosas carcajadas de los hombres que estaban lo bastante cerca para oírlos, llevó a Tasha a una mesa vacía. Todos los que frecuentaban el Creciente de Oro decían ser pescadores, y era posible que, de vez en cuando, hubiese alguno que lo fuera. La inmensa mayoría, sin embargo, desembarcaban sus «capturas» por la noche, en trechos solitarios de la costa, donde los aduaneros del rey Yildiz no podían ver si era pescado, o fardos de sedas y toneles de vino lo que se desembarcaba. Se decía que, si algún día todos los supuestos pescadores de Sultanapur llevaban su pescado a la venta, toda la ciudad se vería sepultada hasta el techo de la torre más alta, y el Vilayet quedaría despoblado de sus acuáticos moradores. Al llegar a una mesa, al fondo de la taberna, Conan se dejó caer sobre el banco y sentó a Tasha sobre sus rodillas. Una camarera de ojos negros apareció a su lado, vestida con poco más que las rameras, aunque sus prendas eran de algodón, y no de seda. Para quien no pudiera o no quisiera pagar los precios de las prostitutas, esta moza era igualmente accesible, y la sonrisa que dedicó al cimmerio de anchas espaldas le estaba diciendo que quería ocupar el lugar de Tasha. —Vino —dijo Conan, y contempló el rítmico meneo de sus casi vestidas caderas mientras se iba. —Has venido a verme, ¿verdad? —le preguntó Tasha, ácidamente—. ¿O por eso no viniste ayer? Me habías dicho que volverías ayer. ¿Estabas dándole gusto a esa camarera de las pantorrillas gruesas? —No creo que tenga las pantorrillas tan gruesas —le dijo Conan suavemente. Agarró el brazo de Tasha por la muñeca antes de que le arreara el bofetón. La muchacha se revolvió sobre sus rodillas como para levantarse, y el cimmerio la sujetó por la cintura con más fuerza todavía—. ¿Quién es la que se sienta sobre mi regazo? —le preguntó—. Sólo con eso, tendrías que saber a quién quiero. —Puede que sí —dijo ella; todavía lloriqueaba, aunque, al menos, había dejado de intentar levantarse. Conan le soltó el brazo con cuidado. Ya había notado su temperamento en otras ocasiones. Era muy capaz de tratar de arrancarle los ojos con las uñas. Pero también empleaba en otros menesteres la misma pasión que ponía en sus enfados, y Conan seguía visitándola por ello. La camarera volvió con una jarra de arcilla llena de vino y dos copas de metal abolladas, y se llevó las monedas que le dieron. Esta vez, Tasha la miró mientras se iba, con un odio que no presagiaba nada bueno. Conan sabía por experiencia que las mujeres —no importaba lo que luego dijeran— preferían a los hombres que no se dejaban dominar fácilmente, pero en aquel momento pensó que convenía calmar un poco los ánimos. —Ahora te lo cuento todo —le dijo—. No hemos regresado a Sultanapur hasta esta misma mañana, porque el viento se volvió contra nosotros. Después de bajar del bote, sólo he necesitado unas horas para buscarte esta chuchería. Si es necesario, llamaré a Hordo para que testifique en mi favor. —Ése mentiría por ti. —Tasha tomó la copa que Conan le había llenado, pero, en lugar de beber, se mordió el labio inferior, y dijo—: Ha venido buscándote. Hordo, quiero decir. Lo había olvidado. Quiere verte cuanto antes. Por algo relacionado con un cargamento de «pesca». Conan disimuló una sonrisa. Aquello era un claro intento de tomarle el pelo. Al bajar del barco, el contrabandista tuerto le había hablado de sus intenciones de buscar a la esposa de cierto mercader cuyo marido se hallaba en Akif. Sin embargo, el cimmerio no vio razón alguna para decírselo. —Hordo puede esperar. 10 Robert Jordan Conan el victorioso —Pero... —Tasha, para mí eres más importante que las sedas y las gemas. Quiero quedarme aquí. Contigo. La joven le miró de reojo, con las pupilas radiantes. —¿Tanto me quieres? —Ágilmente, se arrimó a él y se inclinó para murmurarle algo al oído, entre mordisquillos de sus dientes pequeños y blancos—. Me gustas mucho, Conan. Los ruidos de la calle se hicieron oír por un momento, anunciando la entrada de otro cliente. Tasha ahogó un grito y se acurrucó detrás de Conan, como tratando de protegerse. Éste advirtió de repente que el silencio era excesivo, aun para el Creciente de Oro. El constante murmullo de conversaciones había callado. El cimmerio miró hacia la puerta. A la escasa luz, apenas pudo ver la silueta de un hombre, muy alto para ser turanio. Sin embargo, había algo que estaba claro, pese a las sombras del umbral. El hombre llevaba el puntiagudo casco de la Guardia de la Ciudad. El intruso anduvo por la taberna, volviéndose hacia uno y otro lado, como si hubiera estado buscando a alguien; tamborileaba con los dedos en la empuñadura de la curva espada que le colgaba del muslo. Ninguno de los hombres que se sentaban en torno a las mesas le miró a los ojos, pero el vigilante tampoco parecía interesado en ellos. Conan pudo ver entonces que se trataba de un oficial, de un hombre de rostro alargado, muy alto para ser turanio, con fino bigotillo y puntiaguda barba encerada. El oficial cesó en su tamborileo al fijarse en la mesa donde estaba Conan, y lo reanudó al acercarse allí. —Ah, Tasha —dijo tranquilamente—, ¿has olvidado que te dije que hoy vendría contigo? Tasha bajó la mirada y respondió casi en susurros. —Perdóname, capitán Murad. Puedes ver que ahora estoy con un cliente. No puedo... yo... lo siento. —Búscate a otra mujer —masculló Conan. Al capitán se le heló el rostro, pero no apartó los ojos de Tasha. —No estaba hablando contigo... pescador. Tasha, no quiero volver a hacerte daño, pero tienes que aprender a obedecer. Conan sonrió con menosprecio. —Sólo los necios necesitan del miedo en sus tratos con las mujeres. Si te gustan las bestezuelas acobardadas, búscate un perro y golpéalo. El rostro del guardia palideció, a pesar de lo morena que era su tez. Agarró bruscamente por el brazo a Tasha, y la arrancó de las rodillas del cimmerio. —Desaparece de mi vista, canalla, antes de que... No terminó la amenaza, porque Conan se puso en pie de un salto, gruñendo. El oficial abrió los ojos desmesuradamente en su sorpresa, como si hubiera esperado que le entregasen a la muchacha sin más resistencia, y agarró el puño de la espada; pero Conan fue más rápido. Sin embargo, no empuñó su propia arma. Se consideraba que matar guardias era un mal negocio para los contrabandistas, salvo en caso de absoluta necesidad y, habitualmente, aun en este último caso. Los mismos soldados que aceptaban una moneda por hacer la vista gorda podían transformarse en verdaderos tigres en defensa de las leyes del rey cuando uno de los suyos moría. El puño del cimmerio destrozó la barbilla del otro antes de que se desenvainara un solo palmo de acero. El oficial pareció intentar una proeza de acróbata y se desplomó sobre la mesa, tumbándola en su caída. Su yelmo rodó por el suelo, pero el turanio quedó tendido como un saco de patatas. El mesonero, un kothio rollizo con un pequeño pendiente de oro en el lóbulo de cada una de las orejas, se agachó para examinar al oficial. Se frotó nerviosamente las manos en el delantal manchado de vino, y se incorporó. —Acabas de vaciar mi establecimiento durante diez días, norteño. Si tengo suerte. ¡Por Mitra! ¡Este bufón perfumado está muerto! Se ha roto el cuello. 11 Robert Jordan Conan el victorioso Antes de que nadie más pudiera hablar o moverse, la puerta de la calle se abrió violentamente, y entraron otros dos guardias. Marcharon por la taberna con una sonrisa de menosprecio, como si se hubieran hallado en una plaza de barracones repleta de campesinos reclutados a la fuerza. El inusitado silencio que reinaba en la sala sólo se alteraba por la agitación de los hombres que estaban señalando las salidas. Conan maldijo en voz baja. Se hallaba casi al lado del cadáver de aquel maldito necio. Si trataba de apartarse, tardaría aún menos en llamar la atención. Tampoco iba a correr, porque no tenía la intención de morir con una espada entre los hombros. Con un discreto gesto, ordenó a Tasha que se alejara. Se sintió algo defraudado por la celeridad con que la joven le obedeció. —Buscamos al capitán Murad —gritó uno de los guardias en medio del silencio. Su nariz varias veces rota le daba aire pendenciero. El otro se tiraba del revuelto mostacho y miraba por la taberna con altanería. El kothio trató de escabullirse entre las sombras, pero el soldado de la nariz rota lo detuvo con una severa mirada. —¡Tú, mesonero! Parece que esta escoria de contrabandistas a la que atiendes ha perdido la lengua. ¿Dónde está el capitán Murad? Sé que vino aquí. El kothio movió los labios sin emitir ningún sonido, y se frotó las manos con más fuerza todavía en el delantal. —¡A ver si te encuentras la lengua, necio, antes de que yo te la corte! Aunque esté con una moza, el capitán tiene que oír de inmediato las nuevas que le traigo. ¡Habla, si no quieres que me haga unas botas con tu pellejo! De pronto, el soldado del bigote revuelto agarró por la manga de la túnica al que estaba hablando. —¡Tavik, ése es Murad! —exclamó, señalando con la mano. Inexorablemente, ambos guardias alzaron los ojos desde el cuerpo inerte hasta Conan, con el rostro severo. El cimmerio aguardó en calma, sin mostrarse afectado por sus miradas. Lo que ocurriera, ocurriría. —¿Has sido tú? —preguntó fríamente Tavik—. Golpear a un capitán de la Guardia de la Ciudad se castiga con una tanda de bastonazos. Abdul, despierta al capitán. El corpulento joven supuso que aquellos guardias llevaban demasiado tiempo escudándose en su cargo cuando trataban con los contrabandistas. Tavik desenvainó su espada curva, pero la empuñó despreocupadamente, con la hoja baja, cerca del flanco, como si no hubiera creído que pudiera verse obligado a utilizarla contra alguno de los que se hallaban en la taberna. El otro ni siquiera tocó su arma. Abdul se agachó delante del cuerpo del capitán Murad, cogió al oficial por los brazos, y se quedó inmóvil. —Está muerto —murmuró, y entonces lo gritó—: ¡Está muerto, Tavik! De una patada, Conan arrojó el banco contra Abdul, que estaba tratando de ponerse en pie y a la vez desenvainar la espada. Mientras el guardia de revuelto mostacho saltaba desmañadamente para no chocar con el obstáculo, el cimmerio desenvainó su propio acero. Al oír el grito de su camarada, Tavik había blandido su espada en alto para herir, y tal vez lo hubiera conseguido ante un oponente sin armas. Pagó por su error, pues el acero de Conan le rajó el vientre que había dejado al descubierto. Tavik soltó la espada, y sus manos trataron vanamente de impedir que se le desparramaran los gruesos intestinos antes de caer al suelo juntamente con su arma. Conan, tras recobrarse del esfuerzo del mandoble, saltó hacia atrás, y levantó el sable a tiempo para bloquear la acometida que Abdul dirigía a su costado. La fuerza del choque hizo que el guardia soltase su espada, y que una completa desesperación le llenara los ojos un momento antes de que la espada del cimmerio le atravesara la garganta, y quedara un palmo de acero sobresaliéndole de la nuca. Al mismo tiempo que Conan arrancaba la espada del cadáver, Tavik tuvo un último espasmo y murió. Sombrío, el cimmerio limpió la espada con la túnica de Abdul y la envainó. Se dio cuenta de que en la taberna sólo quedaban la mitad de los que habían estado al principio, y 12 Robert Jordan Conan el victorioso que a cada momento se marchaban otros por las puertas que daban a los callejones de la parte de atrás y de los lados del edificio. Todos los hombres y mozas de la taberna querían poder negar que habían estado en el Creciente de Oro el día en que tres hombres de la Guardia de la Ciudad murieron allí. El mesonero kothio entreabrió la puerta que daba a la calle, sólo lo necesario para mirar afuera, y luego, gimiendo, la cerró. —Guardias —murmuró—. Son unos diez. Y parecen impacientes. Vendrán enseguida a ver por qué se retrasan esos dos. ¿Cómo les voy a explicar lo que ha ocurrido en mi posada? ¿Qué les puedo decir? Agarró la moneda de oro que le arrojaba Conan, y se vio que no estaba tan abatido como para no probarla con un mordisco antes de hacerla desaparecer bajo su delantal. —Banaric, les puedes hablar de los esclavistas de Khoraf que mataron al capitán en una reyerta, y luego a los guardias —dijo Conan—. Una docena de esclavistas. Eran tantos que tú no has podido hacer nada. Banaric asintió de mala gana. —Quizá se lo crean. Quizá. Conan vio que sólo se habían quedado ellos dos en la posada. Incluso Tasha se había marchado. «Y sin decir palabra», pensó con amargura. En sólo unos momentos, le habían estropeado todo el día. Por lo menos, no tendría que preocuparse de que la Guardia de la Ciudad lo persiguiera. Al menos, si el kothio les contaba la historia por la que le había pagado. —Recuérdalo, Banaric —le dijo—. Una docena de esclavistas khorafi. Aguardó el asentimiento del mesonero, y luego desapareció por la parte de atrás. 13 Robert Jordan Conan el victorioso CAPÍTULO 2 Conan se alejó corriendo del Creciente de Oro por un dédalo de callejuelas, apenas más anchas que sus espaldas, y hediondas por la orina y las asaduras, que atravesaban la zona donde se encontraba la posada. Había planeado pasarse todo el día en los brazos de Tasha, pero ya no podía pensar en ello. Resbaló en la podredumbre del suelo, logró sostenerse en pie a duras penas, y profirió una maldición. Aun cuando lograra encontrar de nuevo a aquella zorra, no estaba seguro de querer malgastar tiempo con una mujer capaz de aceptar su regalo y marcharse corriendo —sin darle ni un beso—, sólo por un problema menor. Ya encontraría otras mujeres, y otras maneras de pasar el rato. Aun después de comprarle el topacio, y de darle la moneda de oro a Banaric, Conan no había vaciado la bolsa. La «pesca» descargada la noche anterior en una apartada playa había consistido en sedas khitanias y en los famosos encajes Basralla de Vendhia, y había cobrado generosos precios por todo ello. Iba a gastarse una parte en sí mismo. Se adentró en la gran ciudad, lejos ya del distrito de los puertos; aun así, todos los barrios de Sultanapur tenían sus bulliciosos comercios. Allí no había carretas de bueyes, pero las angostas calles estaban abarrotadas de humanidad, puesto que el establecimiento del cobrero y la casa de tolerancia podían estar al lado de la mansión de un comerciante, y la posada y la casa del alfarero al lado del templo. Compradores, vendedores y devotos se confundían en el gentío. Damas resplandecientes con velos de encaje, acompañadas por siervos que transportaban sus compras, se codeaban con los aprendices que acarreaban alfombras enrolladas o pilas de tejido sobre los hombros. Sucios maleantes de manos codiciosas acechaban las bolsas de gordinflones vestidos de terciopelo, de ojos aún más codiciosos. En una pequeña plaza, un malabarista lograba mantener seis teas encendidas en el aire, al mismo tiempo que gritaba maldiciones a las rameras que, vestidas con fajas recubiertas de monedas y poco más, le arrebataban la atención del público. En cada calle que cruzaba, los vendedores ambulantes de frutas ofrecían sus granadas, naranjas e higos; algunos los llevaban en bandejas sujetas a una correa que les colgaba de los hombros; otros, en alforjas de mimbre que acarreaban sus asnos. De vez en cuando, estos asnos añadían sus rebuznos al tumulto general. Las gallinas y los pollos cacareaban en sus jaulas de mimbre, y los cerdos, atados por la pata, gruñían con desconsuelo. Los buhoneros pregonaban un centenar de mercancías, y los comerciantes regateaban con toda la capacidad de sus pulmones, gritando que aquel precio iba a arruinarlos, para después bajarlo de nuevo. Conan se compró un puñado de higos con una moneda de cobre, y se los fue comiendo mientras paseaba y miraba, y ocasionalmente hacía alguna compra. En la casa de un armero, que estaba trabajando en su forja bajo un toldo listado, y hacía resonar su martillo sobre el metal al rojo vivo, el cimmerio compró una daga de hoja recta y su vaina, que dejó sujeta en la parte de atrás del cinturón. Adquirió cuentas de ámbar bellamente talladas, con la idea de regalarlas a alguna moza que no fuera Tasha. A menos, por supuesto, que la muchacha le pidiera disculpas con todo su encanto por haber huido de aquella manera. Una tienda estrecha, oscura, regida por un hombre flaco de modales untuosos y aspecto grasicnto, le proveyó de una capa con capucha de la más fina lana, no para protegerle del frío que nunca llegaba a Sultanapur, sino del sol. Llevaba algún tiempo buscando una capa como aquélla, pero la mayoría de hombres de Sultanapur empleaban turbantes, y se vendían pocas capas con capucha, por no hablar de capas lo bastante holgadas como para dar cabida a sus hombros. Un hombre andrajoso pasó por delante de Conan, con una gran jarra de arcilla envuelta en paños húmedos colgada a la espalda. Un cucharón sobresalía por su cuello, y los tazones de latón tintineaban entre sí al extremo de las cadenillas de que colgaban en torno a la jarra. Esta imagen avivó en Conan la sed que le habían dado los higos maduros, 14 Robert Jordan Conan el victorioso porque el harapiento era aguador. En una ciudad tan cálida y seca como Sultanapur, el agua se vendía igual que el vino. Conan lo llamó con un gesto y se agachó contra una pared mientras el aguador dejaba la jarra en el suelo. Las cadenillas eran lo bastante largas para que un turanio pudiese beber de pie, pero Conan tenía que agacharse o inclinarse por fuerza. El aguador recibió una moneda de cobre en su mano huesuda, y Conan se bebió su tazón de agua. Pensó que no estaba tan fresca como la de los arroyos agrestes de Cimmeria, que se enfrían con el deshielo de la primavera. Pero estos pensamientos eran menos que inútiles, y sólo contribuían a que se sintiera más reseco todavía. Se puso la capucha de su nueva capa para darse algo de sombra. Mientras estaba bebiendo, oyó retazos de conversaciones entre la cacofonía de la calle. Estaba distraído pensando en Tasha, pero, aun así, su oído tomó nota de algunos fragmentos de fragmentos. —... cuarenta monedas de cobre por tonel, es un insulto... —... dicen que por lo menos han muerto diez, entre ellos un general... —... un príncipe, según he oído... —... si mi esposo lo descubre, Mahmoud... —... una conjura vendhia... —... mientras el wazam de Vendhia está en Aghrapur negociando la paz... —... así que seduje a su hija para igualar las cosas... —... el asesino fue un gigante norteño... Conan se quedó inmóvil con el tazón de agua en los labios. Lentamente, fue levantando los ojos hasta encontrarse con el rostro del aguador. Éste, que estaba contemplando ociosamente la pared contra la que se había agachado el cimmerio, parecía aguardar a que Conan le devolviera el tazón, pero el sudor le perlaba la oscura frente que hasta entonces había estado seca, y movía los pies sin cesar, como deseando marcharse rápidamente. —¿Qué has oído, aguador? El harapiento dio un salto, y empujó su jarra sin querer. Tuvo que cogerla para impedir que se tumbara. —¿Mi señor? No... no he oído nada. —Hablaba entre risillas nerviosas—. Siempre corren rumores, mi señor. Siempre corren rumores, pero yo sólo escucho el farfullar de mi propia cabeza. Conan le puso una moneda de plata en la encallecida palma. —¿Qué acabas de oír ahora mismo? —le preguntó en tono más suave—. Acerca de un norteño. —Mi señor, yo vendo agua. Nada más. —Conan siguió mirándole, pero el aguador parpadeó, y tragó saliva como con un gruñido—. Mi señor, dicen... dicen que han muerto soldados, y hombres de la Guardia de la Ciudad, y quizás un general o príncipe. Dicen que los vendhios pagaron por ello, y que uno de los asesinos... —¿Sí? El aguador tragó saliva de nuevo. —Mi señor, dicen que uno de los asesinos era un... un gigante. Un... un norteño. Conan asintió. Obviamente, aquel relato tenía sus raíces en lo sucedido en el Creciente de Oro. Y si, aun con todas aquellas deformaciones, los hechos eran de dominio público, ¿qué más podían saber las autoridades? ¿Su nombre, quizá? No le extrañaba que la historia se hubiese extendido. Los contrabandistas no solían obrar contra sus colegas, pero cabía la posibilidad de que uno de los que se habían hallado en la taberna aquella mañana hubiese sido capturado e interrogado por los guardias de la calle. Quizá Banaric creyese que una moneda de oro no bastaba para mentir ante la cólera que indudablemente habrían sentido los guardias. En aquel momento, ya tenía bastante con evitar que lo capturasen en una ciudad donde destacaba como un camello en una zenana. Miró por la 15 Robert Jordan Conan el victorioso calle, y se le ocurrió una posibilidad. Por lo menos, no había guardias. Todavía. Vació el tazón de un sorbo, pero aún lo sostuvo durante un momento. —Buena cosa para vender, el agua —dijo—. Agua, y nada más. Los hombres que venden agua, y sólo agua, nunca tienen que mirar por encima del hombro por miedo de quien les siga. —Lo comprendo, mi señor —farfulló el aguador—. Yo vendo agua, y nada más. Nada más, mi señor. Conan asintió y soltó el tazón. El aguador se colgó la jarra a la espalda, tan precipitadamente que derramó agua, y se apresuró a desaparecer entre el gentío. Antes de que se perdiera de vista, Conan ya había olvidado al andrajoso individuo. Se ofrecería una recompensa, seguramente tan exagerada como el número de guardias muerto y, tarde o temprano, el aguador trataría de cobrarla, pero, con suerte, tal vez callara durante una hora. En verdad, el cimmerio habría quedado satisfecho con una décima parte de ese tiempo. Cubriéndose todavía más con la capucha, Conan anduvo por la calle con pasos rápidos, en busca de un determinado tipo de vendedor. Un tipo de vendedor que —pensó con ira— no parecía encontrarse por allí. Los había que vendían cuencos de latón y canastos de mimbre, túnicas y sandalias, y joyas sobredoradas, mas no lo que él buscaba. Pero había visto aprendices que cargaban con... Allí estaba. El puesto de un vendedor de alfombras, repleto de alfombras de todos los tamaños y colores, enrolladas, amontonadas y colgadas en las paredes. Cuando entró Conan, el rollizo mercader se le acercó presurosamente, frotándose las manos de contento por las posibles ganancias, y una sonrisa profesional en el rostro. —Bienvenido, mi señor. Bienvenido. Aquí puedes encontrar las mejores alfombras de todo Sultanapur. No, de todo Turan. Alfombras que podrían embellecer el palacio del mismísimo rey Yildiz, ¡que Mitra lo bendiga tres veces a diario! Alfombras de Iranistán, de... —Ésa —le interrumpió Conan, señalando una que se hallaba casi a la entrada del puesto, la cual, enrollada, era más gruesa que la cabeza de un hombre. Tuvo buen cuidado de no levantar el rostro. En aquel momento, sus ojos azules podían ser un signo muy claro que atrajese miradas maliciosas. —Por supuesto, mi señor, eres un verdadero experto. Sin necesidad de desenrollarla, has escogido la mejor alfombra de mi comercio. Por la simple fruslería de pagar una moneda de oro... Entonces, el mercader de alfombras quedó con la mandíbula colgando, porque Conan le puso una moneda de oro en las manos de inmediato. Apenas le quedaría nada en la bolsa, pero no tenía tiempo para regatear, por muy asombrado que estuviera el comerciante. El rollizo mercader ejercitó las quijadas, como tratando de devolverles el equilibrio. —Ah, sí, mi señor. Por supuesto. Voy a llamar a los aprendices para que os lleven vuestra adquisición. Bastará con dos. Son muchachos forzudos. —No es necesario —le dijo Conan. Se dio prisa en guardar la espada y el talabarte entre los pliegues de la alfombra—. Yo mismo me la llevo. —Pero es demasiado pesada para una sola... El mercader calló, atónito, al ver que Conan levantaba sin esfuerzo la alfombra enrollada y la cargaba sobre su hombro izquierdo, y luego tiraba de ella como si nada para que le quedara apoyada más cómodamente. El voluminoso bulto que llevaba sobre las espaldas le proporcionaría una excusa para andar encorvado y con la cabeza gacha, y así no parecería tan alto. En tanto se cubriera con la capucha, podría pasar por uno de los muchísimos hombres que acarreaban alfombras por la calle para entregarlas a un tejedor o comerciante. Se dio cuenta de que el mercader estaba mirándolo boquiabierto. —Es para una apuesta —explicó Conan y, como no se le ocurrió en qué términos podía haberse planteado la susodicha, se alejó del puesto a toda prisa. Aun marchándose, podía sentir los ojos saltones del comerciante a sus espaldas. 16 Robert Jordan Conan el victorioso Una vez hubo salido a la angosta calle, sintió la tentación de alejarse tan rápidamente como pudiera, pero se obligó a andar más despacio. Pocos de los trabajadores o aprendices de Sultanapur superaban el paso lento, a menos que les siguieran los ojos de su amo. Conan apretó los dientes y ajustó su paso al de los trabajadores de verdad que tenía delante. Con todo, se valió impacientemente de la alfombra para abrirse paso entre el gentío. La mayoría se apartaba de su camino, murmurando tan sólo una maldición. Iba gruñendo bajo la capucha para responder a quienes le gritaban improperios, y le mostraban el puño o lo agarraban por la manga. Cuando podían verlo más de cerca, estos últimos se acordaban de los asuntos urgentes que tenían por resolver en otro sitio. Mirando subrepticiamente por debajo de la capucha, Conan vio que ya se hallaba a medio camino del puerto. Poco a poco, el cimmerio se dio cuenta de que se había producido un cambio en los ruidos de la calle. Los puercos con las patas atadas y los corderos aún gruñían y balaban sin cesar, y los cacareos procedentes de las altas pilas de jaulas de mimbre llenas de pollos no se habían alterado. Pero una mujer que regateaba en voz alta por un chai de encaje vendhio calló, volvió la espalda al gentío y siguió discutiendo en voz más baja. Un vendedor ambulante de imperdibles y cintas vaciló en sus pregóneos y se apartó hasta la entrada de un callejón antes de proseguir. Otros se sobresaltaron o tartamudearon, o miraron nerviosamente en derredor. No era Conan lo que les había alterado. De eso estaba seguro. Había algo a sus espaldas, pero no podía volverse para verlo. Se esforzó por escuchar, pese a los graznidos de corral y la charla del mercado. Sí. Entre los muchos pies que caminaban por la calle había algunos que avanzaban con silenciosa cadencia. Pies que marchaban. Pies de soldados. El cimmerio puso la mano derecha sobre la alfombra enrollada, como para equilibrarla. La mantuvo allí, a menos de un dedo del puño de la espada oculta entre los pliegues. —Créeme, Gamel —decía una voz áspera a espaldas de Conan—, ese zoquete tan alto no es más que un obrero. Será el siervo de algún tejedor. No perdamos tiempo con él. Otro hombre le respondía con voz más suave, y con cierto tono de burla. —Y yo te digo que será muy alto si se incorpora. Podría muy bien ser el gigantesco bárbaro que contrataron los vendhios. ¿Es que has olvidado la recompensa, Alsan? ¿Puedes olvidar mil monedas de oro? —Gamel, yo te sigo diciendo que... —¡Eh, tú! ¡El grande! ¡Detente, y vuélvete! Conan se detuvo. «Mil monedas de oro», pensó. Sin duda alguna, el capitán Murad no valía tanto. Pero aquellos hombres habían apuntado la descripción del hombre por quien se pagaba todo aquel dinero, y no creía que pudiera tratarse de ningún otro. Había ocurrido algo en Sultanapur de lo que no estaba al corriente, pero que, al parecer, le concernía. Lentamente, el cimmerio se volvió, interponiendo la gruesa alfombra entre los guardias y su rostro, sin esforzarse esta vez por apartar a la gente de su camino. Los soldados habían seguido acercándose, y parecían satisfechos de haber hallado obediencia. Cuando se hubo vuelto, el cimmerio ya los tenía delante. Una mano lo cogió por el brazo. —Ven aquí —dijo la voz áspera—. Vamos a verte la cara. Conan permitió que le obligara a completar la media vuelta. Entonces, sacó su sable envainado, y arrojó la pesada alfombra sobre el hombre que había tirado de él. Apenas si se fijó en el guardia de fino bigote que caía gritando, y al chasquido con que se rompió su pierna. Sólo prestaba atención a los otros veinte que lo seguían en la angosta calle. Durante el más breve de los momentos, todos quedaron como helados; Conan fue el primero en moverse. Alzó la mano para derribar sobre los soldados las jaulas de mimbre, llenas de pollos que cacareaban locamente. Los pollos salieron en desbandada al romperse las jaulas. Los buhoneros y tenderos se pusieron a gritar tan estúpidamente como las aves, huyeron en todas direcciones, e incluso hubo algunos que trataron de abrirse camino entre los soldados, quienes, a su vez, trataban de apartar a golpes al gentío. Los gruñidos de los 17 Robert Jordan Conan el victorioso cerdos se habían convertido en chillidos desesperados, y los corderos saltaban y tiraban de sus ataduras. Conan sacó el acero de la vaina, al mismo tiempo que un guardia emergía de la confusión y, escudando al hombre que estaba en el suelo, desenvainaba el sable. Apartándose a un lado, el cimmerio asestó un mandoble. El turanio farfulló con fuerza y dobló el cuerpo que le había sido atravesado por enmedio. Antes de que llegara al suelo, Conan ya le había arrancado la espada, y estaba cortando las cuerdas que sujetaban al cordero más cercano. Huyendo del centelleante acero, los lanudos animales salieron corriendo hacia los soldados que, en desorden, clamaban porque les abrieran paso, y los tenderos que chillaban pidiendo misericordia, mezclados unos y otros con los aleteos y los cacareos de docenas de pollos. Otros dos soldados que se habían librado de la confusión tropezaron con el cordero. Conan no esperó más. Echó a correr, y fue derribando otras jaulas de pollos a su paso. En la primera esquina, giró hacia la derecha, y en la siguiente, hacia la izquierda. Los ojos sorprendidos que ya se habían vuelto hacia el tumulto le siguieron en su huida. Conan sabía que sólo había ganado unos momentos. La mayoría de los que le vieran no dirían nada cuando la Guardia de la Ciudad los interrogase, porque así era la vida en Sultanapur, pero algunos hablarían. Con eso bastaría para que los soldados lo siguieran. Una carreta de dos ruedas tirada por bueyes, cargada de paquetes sujetos con cuerdas en pilas más altas que un hombre, pasó por delante de sus ojos en un cruce. Otra carreta de grandes ruedas la seguía, y el conductor de los bueyes iba caminando a su lado con la aguijada en la mano; luego pasó otra. De repente, Conan se detuvo en el puesto de un alfarero. Ante los ojos desorbitados de éste, el bárbaro alargó la mano y limpió la sangre de su espada en el delantal amarillo del artesano. Tras volver a envainar el arma al instante, Conan se ajustó el cinturón en torno al cuerpo y siguió corriendo. Al llegar al siguiente cruce, miró hacia atrás. El alfarero, que le seguía con la mirada y le señalaba con la mano, dejó de gritar al ver que Conan le observaba. Este hombre iba a hablar antes de que los guardias se lo pidieran. El cimmerio sabía que estaba corriendo riesgos, pero, si fracasaba, no se encontraría peor que antes. Con todo, se dijo que aquello le iba a salir bien. Se sintió igual que cuando veía los dados a punto de caer en su favor. Seguro de que el alfarero explicaría por dónde había huido, Conan se volvió en la dirección por donde venían las carretas. Al correr por la calle, soltó el aliento que, sin darse cuenta, había estado conteniendo. Indudablemente, se sentía más resuelto que cuando jugaba a los dados. Otra carreta de bueyes avanzaba hacia él por la angosta vía. Se arrimó a la pared más alejada de la calle por donde había venido y esperó a que llegara la carreta, y, entonces, echó a andar al lado de ésta. Para mantenerse a la altura de sus altas ruedas, tuvo que ajustar su paso a la lentitud del buey. El alfarero diría a los guardias por dónde le había visto marcharse, mientras él huía en la dirección opuesta. Sólo habría ganado un momento, pero la vida de un hombre puede depender de momentos como ése. En cuanto la carreta hubo cruzado la calle donde estaba el alfarero, se adelantó corriendo. Tenía que llegar al puerto y al laberinto de muelles, almacenes y posadas, donde podría hallar refugio entre los contrabandistas. También tenía que averiguar la razón de que se ofrecieran mil monedas de oro por su cabeza. Lo primero era más urgente, pero no sería fácil llegar hasta allí. Seguía llamando la atención, y la capa blanca no tardaría en añadirse a la descripción del hombre por quien se ofrecía la recompensa. Con todo, si se quitaba la capucha, sus ojos azules irían dejando una pista que los guardias que le estaban persiguiendo seguirían con facilidad. Así pues, tenía que cambiar aquella capa por una de diferente color, pero que también tuviera capucha, para seguir impidiendo que le vieran los ojos. Fue mirando en busca de una capa que pudiera comprar o robar, pero vio pocas con capucha, y ninguna lo bastante grande como para no resultar ridicula sobre sus anchas espaldas. No tenía sentido atraer miradas vestido como un payaso, cuando le interesaba pasar inadvertido. Tan rápido como pudo serlo sin llamar la atención, parándose en los 18 Robert Jordan Conan el victorioso cruces para ver si había guardias, anduvo hacia el puerto. Al menos, lo intentó. En tres ocasiones, tuvo que desviarse por la presencia de Guardias de la Ciudad y, en una de ellas, apenas si tuvo tiempo de meterse en una tienda de bisutería sobredorada antes de que los guardias pasaran por su lado. Se encontró con que estaba caminando hacia el norte, paralelamente al puerto y, ciertamente, sin acercarse a él. Las lanzas de los guardias, que destacaban entre las cabezas de la muchedumbre, le obligaron a meterse por una calle lateral abarrotada de humanidad. Y a alejarse del puerto, pensó mientras maldecía y se abría paso entre la muchedumbre; maldijo de nuevo cuando unos gritos que pedían que la multitud se apartara le hicieron saber que los soldados habían entrado por la misma calle. Aceleró el paso, y al instante volvió a andar más despacio. Una veintena de puntas de lanza, reluciendo a la luz del sol, se le acercaba por delante. Esta vez, no malgastó aliento en maldiciones. Un callejón, que olía fuertemente a asaduras y heces de orinal, le ofrecía la única salida. Al entrar en él, se dio cuenta de que ya había estado allí en otra ocasión, en compañía de Hordo, durante los primeros días pasados en su banda de contrabandistas. Unas escaleras de agrietado ladrillo marrón, que, aun siendo estrechas, ocupaban buena parte de la calleja, conducían a un primer piso, encima del puesto de un frutero. Conan subió los peldaños de dos en dos. Un hombre cargado de espaldas, vestido con una túnica marrón de pelo de camello, se puso en pie de un salto cuando el cimmerio abrió la puerta de tosca madera sin llamar. La pequeña habitación apenas estaba amueblada; vio un catre apoyado en una de las paredes, y en la otra, una cómoda alta con muchos pequeños cajones. En el centro del desnudo piso de madera había una mesa torcida, con una pata mal arreglada, y, a su lado, un único taburete. Unas pocas ropas colgaban de sus respectivos ganchos en la pared. Todo parecía viejo y gastado, y el ocupante hacía juego con sus propiedades. El escaso cabello blanco y la piel aceitunada, llena de manchas de vejez y arrugada como el pergamino que se pliega a menudo, le daban un aspecto como de cien años de edad. Tenía las manos semejantes a nudosas garras —estaban agarrando un paquete de hule—, y sus ojos oscuros, de pesado párpado, que le miraban airados, le aportaban la única chispa de vitalidad. —Te pido disculpas —dijo Conan al instante. Se estrujó el seso en un intento de recordar el nombre del anciano—. No he querido entrar tan bruscamente, Ghurran. —Así se llamaba—. Soy uno de los que pescan con Hordo. Ghurran gruñó, y se inclinó para examinar con atención los paquetes y pliegos de pergamino puestos sobre la tambaleante mesa. —Hordo, ¿eh? ¿Vuelven a dolerle las articulaciones? Tendría que buscarse otro oficio. El mar no es bueno para sus huesos. ¿O tal vez has venido por tu cuenta? ¿Quizá deseas un futro de amor? —No. —Conan tenía la mitad de su cerebro atento a los soldados de la calle. No corrió el riesgo de asomarse hasta que se hubieron marchado—. Lo que de verdad necesito — murmuró— es una manera de volverme invisible hasta que llegue al puerto. El anciano no se apartó de la mesa, pero volvió el rostro hacia el corpulento joven. —Sé mezclar hierbas y, de vez en cuando, leo las estrellas —dijo secamente—. Lo que tú quieres es un mago. ¿Por qué no lo intentas con el filtro de amor? Te garantizo que la mujer caerá indefensa en tus brazos para toda la noche. Aunque, por supuesto, puede que un joven apuesto como tú no lo necesite. Conan negó con la cabeza, sin prestarle atención. Las partidas de guardias se habían encontrado en la bocacalle. Le pareció oír un leve murmullo, pero fue incapaz de distinguir ninguna palabra. Parecía que no tuviesen prisa por seguir adelante. Con todos aquellos problemas, aún no sabía el porqué. Le pareció haber oído algo acerca de una conspiración vendhia. —Ojalá que sus hermanas se vendan por poco dinero —murmuró en vendhio. —¡Por Katar! —gruñó Ghurran. El anciano se puso de rodillas torpemente y buscó el paquete, que se le había caído bajo la mesa—. Mis viejos dedos ya no pueden coger las cosas como antes. ¿Qué lengua era esa que hablabas? 19 Robert Jordan Conan el victorioso —Vendhio —le respondió Conan sin dejar de prestar atención a los soldados—. Sé algo de ese idioma, porque compramos mucho pescado a los vendhios. —La mayoría de los contrabandistas eran capaces de chapurrear tres o cuatro lenguas, y el despierto oído de Conan ya había acumulado bastante vendhio, así como rudimentos de varios otros idiomas—. ¿Qué sabes de Vendhia? —siguió diciendo. —¿Vendhia? ¿Y qué puedo saber yo de Vendhia? Pregúntame algo sobre hierbas. Sé algunas cosas sobre las hierbas. —Se dice que pagas por hierbas y semillas de tierras lejanas, y que, al comprarlas, preguntas por esas mismas tierras. Sin duda, habrás comprado algunas hierbas de Vendhia. —Cada planta tiene sus usos, pero éstos rara vez son conocidos por los hombres que me las traen. Tengo que intentar obtener información haciéndoles preguntas acerca del país del que proceden las hierbas o semillas, para así ir separando los pocos granos que me son útiles. —El anciano se puso en pie y calló para respirar; se sacudió las huesudas manos en la túnica—. He comprado algunas fruslerías de Vendhia, y me han contado que es una tierra llena de intrigas, una tierra peligrosa para los incautos, para quienes creen demasiado fácilmente en las promesas de un hombre o en los halagos de una mujer. ¿Por qué te interesa Vendhia? —En la calle se comenta que han matado a un príncipe, o tal vez a un general, y que los vendhios contrataron a su asesino. —Ya veo. No he salido en todo el día. —Ghurran se mordió un deforme nudillo—. Ahora mismo, lo que me cuentas parece inverosímil, porque se dice que el wazam de Vendhia, el consejero jefe del rey Bhandarkar, ha ido a Aghrapur a concluir un tratado, acompañado por muchos nobles de la corte regia de Ayodhya. Pero no olvidemos lo que son las intrigas. ¡Quién sabe! Aún no me has explicado por qué esto te interesa tanto. Conan vaciló. El anciano proveía de cataplasmas e infusiones a la mitad de los contrabandistas de Sultanapur. El mismo hecho de que hubiera tantos que seguían confiando en él hablaba en su favor. —Se rumorea que el asesino fue un norteño, y la Guardia de la Ciudad parece suponer que se trata de mí. El anciano de apergaminada piel ocultó las manos en las mangas de su túnica, y miró a Conan con la cabeza inclinada a un lado. —¿Es verdad? ¿Aceptaste el oro vendhio? —No lo hice —respondió Conan—. Y tampoco he matado a ningún príncipe, ni a ningún general. Indudablemente, no lo era ninguno de los hombres con los que había luchado aquel día. —Muy bien —dijo Ghurran. Apretó los labios de mala gana. Entonces, vio y cogió una polvorienta capa de color azul marino que colgaba de la pared. —Toma. Pasarás más inadvertido con ésta que con la que ya llevas. Aunque sorprendido, Conan intercambió su capa blanca ,por la otra. A pesar del polvo y de las arrugas que se había hecho al estar colgada —quizá durante años—, la lana de color azul marino estaba finamente tejida, y apenas si parecía haber envejecido. Quedaba algo ceñida en los hombros del cimmerio, pero estaba obviamente hecha para un hombre más corpulento que Ghurran. —La edad marchita a todos los hombres —dijo agachado el herbolario, como si hubiera leído en la mente de Conan. El cimmerio asintió. —Te doy las gracias, y voy a recordar esto. El ruido de los soldados se había ido alejando mientras hablaban. Abrió la chirriante puerta y miró afuera. La angosta calle estaba atestada de gente, pero no había ni un solo guardia. —Que te vaya bien, Ghurran. Y una vez más, gracias. 20 Robert Jordan Conan el victorioso Sin aguardar a que el otro le respondiera, Conan salió, bajó por las escaleras y se mezcló con el gentío. «El distrito portuario», pensó. En cuanto llegase allí, tendría tiempo para pensar en otros asuntos. 21 Robert Jordan Conan el victorioso CAPÍTULO 3 Las patrullas de la Guardia fueron un obstáculo en el camino del joven turanio hasta el distrito portuario, y hasta el área que sólo parecía ser del agrado —en la medida en que se podía emplear esta palabra— de mendigos, prostitutas y ladrones. Evitó hábilmente a los soldados, y no encontró ningún vecino del barrio que lo mirara más de una vez. Su madre corinthia le había hecho con unas facciones que no eran corinthias ni turanias; tenía los ojos negros, y no era muy apuesto. Con el cráneo rapado, podía pasar por nativo de unos diez países distintos, y a menudo lo había hecho. Era más alto que la media, y tenía una constitución flaca y desgarbada que a menudo había provocado que otros hombres subestimaran su fuerza, salvándole así la vida. Vestía un atuendo abigarrado: un jubón corinthio lleno de parches, holgados calzones zamorios de pálido algodón y raídas botas de Iranistán. Pensó con amargura que sólo el sable que colgaba de su costado y el turbante, ni limpios ni bien llevados, eran turanios. Había pasado cuatro años fuera de su país y, antes de que hubiera llegado al tercer día después de su regreso, se veía escabullándose por las polvorientas calles de Sultanapur, tratando de evitar a la Guardia de la Ciudad. No por primera vez desde que abandonara el hogar a los diecinueve años, lamentó su decisión de no seguir los pasos de su padre como mercader de especias. Pero como siempre, la pena se le acabó al recordar cuan tediosa era la vida del mercader de especias; aunque, en los últimos tiempos, le costaba más el recordarlo. Al entrar en un callejón, se volvió para ver si alguien lo veía. Solamente una ramera de pies magullados le dedicó una sonrisa, pero, al valorar mentalmente el precio de su vestido, siguió adelante. El resto de la muchedumbre iba pasando sin mirarle. Anduvo por el hediondo callejón, vigilando siempre la calle, hasta que sintió la puerta de tosca madera en la mano. Satisfecho de que todavía no le observara nadie, entró en una oscura estancia. Se detuvo al instante, al sentir un puñal en el cuello, pero se limitó a decir en voz baja: —Soy Jelal. Vengo de Occidente. Sabía que, si decía otra cosa, el hombre del puñal emplearía su arma, por no hablar de los otros dos que sin duda estarían en la negra penumbra de la habitación. El eslabón chocó con el pedernal, se encendió una luz, y le acercaron a la cara una lámpara que olía y apestaba a aceite rancio. Vio a otros dos, aparte del que aún mantenía la afilada arma cerca de su garganta; incluso el que sostenía la lámpara, que tenía una cicatriz en forma de media luna alrededor del ojo derecho, llevaba una daga desnuda en la mano. El hombre de la cicatriz se apartó a un lado, e indicó con la cabeza una puerta por la que se podía pasar a otra estancia del interior. —Ve —le dijo. Sólo entonces le apartaron la daga de la garganta. Jelal no dijo nada. No era su primer encuentro de aquel tipo, ni siquiera el vigésimo. Pasó por esta segunda puerta. Entró en una habitación sin ventanas, del tipo que se habría podido esperar en aquella parte de la ciudad, con bastas paredes de adobe, suelo de tierra y una tosca mesa que se inclinaba sobre una pata rota. En cambio, nadie habría esperado encontrarse con velas de cera de abeja que daban luz, ni con el mantel de lino extendido sobre la mesa, ni con la jarra de cristal llena de vino que reposaba sobre el mantel, al lado de dos copas de oro martillado. El hombre que estaba sentado tras la mesa tampoco se parecía a lo que uno habría esperado de aquel sitio. Una sencilla capa oscura, sin adornos, pero de calidad demasiado fina para aquel barrio, le cubría la mayor parte del atuendo. Su rostro alargado y su fina nariz, sus bigotes y su barba menuda, cuidadosamente encerados para que terminaran en punta, habrían entonado más en un palacio que en un distrito de mendigos. Se puso a hablar tan pronto como entró Jelal. 22 Robert Jordan Conan el victorioso —Me alegro de que hayas venido hoy, Jelal. Cada vez que tengo que salir de la ciudad, crece el riesgo de que me vean y me identifiquen. ¿Has logrado contactar? —Acercó a la jarra de cristal su mano de fina piel, que lucía un pesado anillo de oro con sello—. Bebe algo de vino para refrescarte. —Sí, he logrado contactar —le respondió prudentemente Jelal—, pero... —Bien, muchacho. Sabía que podrías hacerlo, aun en poco tiempo. Has pasado cuatro años en Corinthia, Koth y Taurán, ejerciendo de comerciante y buhonero en todas las variedades posibles, legales e ilegales, y en ningún momento te han capturado ni has levantado sospechas. Puede que seas el mejor hombre que he tenido. Pero me temo que tu misión en Sultanapur ha cambiado. Jelal irguió la cabeza. —Mi señor, solicito una nueva asignación con los Exploradores Ibari. El señor de Khalid, el hombre que dirigía y controlaba a todos los espías del rey Yildiz de Turan, le miró asombrado. —Mitra me castigue, ¿por qué? —Mi señor, decís que a lo largo de cuatro años nadie ha sospechado de mí, y eso es cierto. Pero es cierto porque no sólo fingí, sino que he sido mercader o buhonero en el momento en que se me requería, y he pasado la mayor parte de mis días comprando y vendiendo, y hablando de mercados y precios. Mi señor, en parte me hice soldado para no hacerme mercader como mi padre. He sido buen soldado, y pido poder servir al rey donde mejor puedo servirle, como soldado, una vez más, en los Montes Ibari. El jefe de espías tamborileó con los dedos sobre la mesa. —Muchacho, te elegimos por las razones que acabas de citar. Serviste siempre en las montañas meridionales, por lo que es difícil que algún extranjero occidental te haya visto en el ejército. Las enseñanzas que te dieron en tu juventud para que fueras comerciante no sólo te capacitan para pasar por tal, sino que, además, los mercaderes tienen que saber distinguir entre hechos y rumores para encontrar el mejor mercado y precio, y así nos aseguramos de que tú hagas lo mismo con otros tipos de rumores y nos proporciones informaciones de gran valor. Como ya has hecho. Tu puesto es el lugar desde donde mejor sirves a Turan. —Pero mi señor... —Basta, Jelal. No tenemos tiempo para discutir. ¿Qué sabes de lo que ha acaecido hoy en Sultanapur? Jelal suspiró. —Corren muchos rumores —empezó a decir lentamente—, que sugieren prácticamente todo, salvo una invasión. Si separamos lo más verosímil, creo poder afirmar que el príncipe Tureg Amal ha sido asesinado esta mañana. Aparte de esto, el rumor más extendido dice que un norteño estuvo implicado en ello. Como no vine a Sultanapur por esto, me temo que no he prestado mucha atención. —No prestaste mucha atención, y sin embargo has acertado con uno de los dos rumores. —El aristócrata asintió como muestra de aprobación—. Sin duda alguna, eres el mejor de mis hombres. No sé dónde empezó ese rumor del norteño. Puede que alguien haya visto a alguno en la calle. —Pero mi señor, la Guardia está buscando... —Sí, sí. Los rumores han llegado hasta ellos y, por ahora, no he hecho nada para impedirlo. Dejemos que los verdaderos culpables crean haber escapado impunemente. No es la primera vez que enviamos a los soldados tras una sombra, ni será la última. Y poco importa que unos pocos extranjeros inocentes, si es que hay alguno inocente de verdad, que unos pocos sean interrogados, o incluso que los maten, si con esto podemos despistar a los verdaderos villanos. Créeme, lo que está en juego es el trono de Turan. Jelal asintió. Sabía por experiencia propia cuan fríamente pragmático podía mostrarse aquel hombre de blanda apariencia, aun cuando no estuviese en juego el trono turanio. —¿Y el príncipe, mi señor? Habéis dicho que había acertado con uno de los rumores. —Tureg Amal —dijo Khalid con un suspiro—, ese borracho, holgazán, libertino y Almirante Supremo de Turan, ha muerto esta mañana al sufrir el pinchazo de un alfiler 23 Robert Jordan Conan el victorioso envenenado en el cuello. Según se cuenta, no ha sido un gigante norteño, sino una mujer. A juzgar por los informes, una asesina vendhia. —¿Una asesina vendhia? —dijo Jelal—. Mi señor, se sabe bien cómo trataba el príncipe a las mujeres. ¿No puede ser que hubiera exasperado a alguna moza hasta hacerse matar? El jefe de espías negó con la cabeza. —Me gustaría que fuese así, pero no. Los siervos del palacio de Tureg Amal han sido interrogados exhaustivamente. Esta misma mañana, una mujer vendhia fue llevada a palacio; en teoría, la había mandado como regalo un mercader de ese país, que buscaba protección añadida para sus viajes por el Vilayet. Al cabo de una hora, el príncipe murió, el vigilante de su zenana fue drogado, y la mujer desapareció de un palacio muy bien guardado sin ser vista. —Ciertamente, parece el trabajo de una experta asesina —admitió Jelal—, pero... —Podría tratarse de algo peor —dijo el aristócrata, interrumpiéndolo—. El capitán de la guardia del príncipe, un tal capitán Murad, murió también esta misma mañana junto con dos de sus hombres, al parecer en una pendencia tabernaria. Estas coincidencias no me gustan. Tal vez haya sido una casualidad, tal vez los hayan silenciado después de que ayudaran a la mujer a escapar. Y si los hombres de la guardia del Almirante Supremo aceptaron oro por cooperar en su asesinato... bueno, ese escándalo podría hacernos aún más daño que la muerte de ese viejo idiota. —De todos modos, esto no concordaría con los otros hechos, mi señor. Tengo entendido que el wazam de Vendhia ha ido a Aghrapur para negociar un tratado con el rey Yildiz. No parece que el rey de Vendhia pueda preparar un asesinato al mismo tiempo que su consejero jefe se halla en nuestra capital, en nuestras mismas manos. Y en todo caso, ¿por qué el Almirante Supremo? La muerte del rey causaría agitaciones, mientras que la del príncipe sólo será motivo de odio hacia Vendhia. —La muerte del rey a manos de un asesino vendhio también habría provocado una guerra con Vendhia —dijo Khalid con sequedad—, mientras que la de Tureg Amal... —Se encogió de hombros—. No sé a qué puede haberse debido, muchacho, pero los vendhios maman intriga junto con la leche de sus madres, y no hacen nada sin llevar alguna intención, habitualmente inicua. Y en cuanto al wazam, te diré que el barco de Karim Singh zarpó ayer de Aghrapur. ¿Y el tratado? Yo ya lo veía con cierto recelo, y ahora todavía más. Hace menos de cinco años, estuvieron a punto de declararnos la guerra por sus pretensiones sobre Secunderam. Ahora, sin ninguna protesta, el wazam estampa su sello en un tratado que ni siquiera menciona esa ciudad. Y que también favorece a Turan en muchos otros aspectos. Se me había ocurrido que querían aplacarnos mientras nos preparaban algún otro golpe. Ahora ya no sé qué pensar. Empezó a retorcerse la punta de la barba entre el pulgar y el índice; nunca iba más allá al demostrar su nerviosismo. Aunque de mala gana, Jelal se sintió cautivado por aquel enigma, como en tantas otras ocasiones. El deseo de volver al servicio regular seguía allí, pero lo había arrinconado en su ánimo. Por el momento. —¿Qué puedo hacer, mi señor? —preguntó por fin—. El asesino vendhio ya no debe de encontrarse en la ciudad. —Eso es cierto —le respondió el jefe de espías, y su voz se endureció a medida que hablaba—. Pero quiero respuestas. Las necesito. El rey no puede obtenerlas de nadie más. ¿Qué es lo que pretende Vendhia? ¿Tendremos que prepararnos para una guerra? Tal vez la muerte del capitán Murad nos facilite algunas respuestas. Emplea los contactos que puedas tener en los bajos fondos de Sultanapur. Encuentra una pista que te lleve a las respuestas que necesito, y sigúela hasta Vendhia si es preciso. Pero consigúeme esas respuestas. —Lo haré, mi señor —le prometió Jelal. 24 Robert Jordan Conan el victorioso Pero al mismo tiempo, se prometió a sí mismo que aquélla era la última vez. Ya no le importaba si volvía o no con los Exploradores Iban; después de este último enigma, no volvería a espiar. 25 Robert Jordan Conan el victorioso CAPÍTULO 4 A pesar de la capa que le había dado Ghurran, Conan procuraba andar arrimado a las paredes de las angostas y abarrotadas calles, en los márgenes del continuo movimiento de la muchedumbre. Ciertamente, la capa de color azul marino no atraería las miradas de los guardias, que buscaban una de lino blanco, y la capucha le ocultaba el rostro y los malditos ojos azules, pero su corpulencia era difícil de disimular. Pocos hombres había en Sultanapur que se le pudieran comparar en estatura o en anchura de espaldas, y, sin duda, ninguno de ellos se encontraba entre el gentío de las calles por donde iba pasando. El corpulento cimmerio destacaba como un semental de Remaira entre muías. Después de dejar al herbolario, Conan se vio obligado a evitar en cinco ocasiones las patrullas de guardias, cuyas lanzas, inclinadas con precisión, centelleaban a la luz del sol resplandeciente, como para advertir de su llegada; pero, al cabo, pareció que lo acompañara la suerte. Su avance hacia el puerto era constante, aunque zigzagueado. Las carretas de bueyes, con sus grandes ruedas, volvían a abundar tanto como las personas. Se hallaba entre alargados almacenes de piedra, así como entre las altas torres blancas que albergaban los trojes de la ciudad. Los hombres de manos callosas y túnicas manchadas de sudor, propias de estibadores y peones, superaban en número a todos los demás, salvo a los que, por su balanceo en los andares y por la doble coleta, se delataban como marineros. La mitad de las mujeres eran rameras, vestidas con sus ajustadas fajas de monedas tintineantes y seda ligera —en el mejor de los casos—, mientras que la mayoría de los demás buscaban, con ojo agudo, una bolsa que robar, o algún rollo de seda o de encaje que pudieran hurtar de una carreta. Alguna gente de allí le conocía. —¿Una hora de placer, grandullón? —le ronroneaba una ramera frescachona, con el cabello teñido de herma y peinado sobre la cabeza, y aros de latón sobredorado en las orejas. Se le acercó y casi le acarició el brazo con sus pechos medio desnudos, y bajó la voz para que sólo pudiera oírla él—. Necio, la Guardia de la Ciudad ya se ha llevado a tres estibadores sólo por ser altos. Y están interrogando a todos los extranjeros, así que corres doble riesgo. Hala, agárrate a mi brazo y sube a mi cuarto. Puedo esconderte hasta que todo se calme. Sólo te cobraré... oh, por Mitra, no voy a cobrarte nada. Conan sonrió a su pesar. —Tu oferta es generosa, Zara. Pero tengo que encontrar a Hordo. —No lo he visto, Conan. Y no puedes arriesgarte a buscarlo. Ven conmigo. —En algún otro momento —le dijo él, y la hizo chillar pellizcándole la rolliza nalga. Al poco rato, un marinero con la túnica manchada de brea y un encargado de almacén barbudo repitieron la advertencia de Zara. Una moza delgada con cara de virgen y ojos inocentes —y daga curva de bandido con la que jugaba sin cesar— repitió el aviso y la oferta. Sin embargo, nadie sabía dónde se hallaba Hordo. Conan estuvo a punto de aceptar el ofrecimiento de la delgada. Sabía que el reloj de arena había girado, y que las arenas estaban lloviendo sobre él. Si no encontraba rápidamente a Hordo, tendría que esconderse. Un hombre pequeño, nervudo, encorvado bajo el peso de un saco de lona que cargaba al hombro, atrajo súbitamente la atención del cimmerio. Conan lo sujetó por el huesudo brazo y lo apartó del gentío. —¿Qué estás haciendo? —susurró el cautivo del cimmerio, apretando los dientes en una sonrisa inexpresiva. Sus hundidos ojos se movían frenéticamente sobre la nariz puntiaguda, y le daban la apariencia del ratón que busca un agujero—. ¡Por Mitra, cimmerio! He robado esto a menos de veinte pasos de aquí, y no tardarán en darse cuenta. ¡Déjame marchar! —Tarek, estoy buscando a Hordo —dijo Conan en voz baja. —¿Hordo? Creo que está en el almacén de Kafar. —Cuando Conan le soltó, Tarek dio un paso tambaleándose, y entonces se volvió de medio cuerpo con exagerado gesto—. No tendrías que agarrar a nadie así, cimmerio. Puede ser peligroso. ¿No sabes, además, que la Guardia de la Ciudad... 26 Robert Jordan Conan el victorioso —... está buscando a un extranjero alto? —acabó de decir Conan—. Sí, lo sé. Se oyó un grito en la calle por donde había venido Tarek, y el hombrecillo huyó corriendo como el ratón al que se parecía. Conan se marchó en dirección opuesta, y no tardó en pasar por delante de un puesto donde un vendedor de sal, vestido con holgados ropajes, parecía danzar con sus ayudantes, y éstos saltaban para esquivarle; se estaba tirando de la barba, les arreaba patadas, y gritaba que los dioses habían sido implacables al mandar ladrones y aprendices ciegos al mismo hombre. Mientras el vendedor de sal gritaba y saltaba, dos muchachas de no más de dieciséis años levantaron entre las dos uno de sus sacos de lona, y desaparecieron entre la multitud sin ser vistas. En otras dos ocasiones, Conan tuvo que desviarse ante una patrulla de la Guardia de la Ciudad, pero el almacén de Kafar ya no caía lejos, y llegó allí enseguida. No era un alargado edificio de piedra como los que poseían los mercaderes, sino una casa vulgar de dos pisos, recubierta de arcilla blanca que se estaba desconchando; en otros tiempos, debía de haber albergado un mesón o la tienda de un velero. De todos modos, podemos decir que era un almacén. Un almacén de contrabandistas. El oro, puesto en las manos adecuadas, alejaba a los guardias, por lo menos durante algún tiempo. Aun cuando los sobornos fallaran —porque autoridades más altas decidían dar un escarmiento, o, más habitualmente, porque alguien llegaba a la conclusión de que la recompensa por el contrabando confiscado era preferible a los sobornos—, los contrabandistas de Sultanapur no tendrían por qué abandonar su trabajo. Cerca del puerto había docenas de almacenes como aquél y, cuando el de Kafar dejase de existir, otros dos lo reemplazarían. Su puerta de madera astillada daba a una estancia sin ventanas, apenas iluminada por antorchas de junco puestas en toscos soportes de hierro. Dos de las antorchas se habían consumido, pero nadie parecía darse cuenta. Había allí un puñado de hombres, vestidos con ropas de una docena de países mezcladas, agachados en semicírculo, arrojando los dados contra una pared. Otros estaban sentados sobre toneles, en torno a una mesa de tablones puestos sobre caballetes de aserrar, conversando en voz baja frente a sus jarras de arcilla llenas de vino. Un kothio vestido con una túnica a rayas rojas estaba sentado sobre un taburete de tres patas, cerca de una puerta, al fondo del cuarto, y se entretenía en arrojar una daga a las tablas mal cortadas del suelo. El aire estaba caldeado y olía mal, no sólo a causa de las antorchas, sino también porque pocos de los diez hombres que estaban allí habían llegado a conocer el agua, y en su mayoría pensaban que el jabón, cuando tenía un buen perfume, servía como regalo para una mujer, pero no para usarlo ellos. Sólo el kothio levantó la cabeza al entrar Conan. —¿Es que no sabes...? —empezó a decir. —Sí, Kafar —le respondió Conan bruscamente—. ¿Hordo está aquí? El kothio volvió el rostro hacia el suelo y siguió arrojando la daga. —En la bodega —dijo, mientras su arma vibraba de nuevo al clavarse en el piso. En estos lugares, imperaba la costumbre de que cada uno de los contrabandistas guardase sus mercancías en una habitación separada, porque no había ninguno entre ellos que confiara en los extraños a su banda hasta el punto de permitirles saber qué clase de «pescado» tenía allí. Puertas con armazón de hierro, cerradas, y grandes cerrojos, también de hierro, que ayudaban a cerrarlas, se alineaban en la parte de atrás del edificio. Al final del corredor, al lado de una amplia puerta por la que se salía a un callejón trasero, había unas escaleras de piedra que bajaban. Cuando el cimmerio puso el pie en ellas, Hordo abrió la puerta a su otro extremo. —¿Dónde estabas, por los Nueve Infiernos de Zandrú? —le rugió el contrabandista tuerto—. Y en nombre de Mitra, ¿qué has estado haciendo? —Era casi tan corpulento como Conan, aunque tenía los músculos recubiertos de grasa y el rostro ajado por la edad. Lucía grandes aros de oro en las orejas, y una irregular cicatriz desde el parche de burdo cuero que le cubría un ojo hasta la tupida barba negra; le desfiguraba la comisura izquierda de los labios en una permanente sonrisa de menosprecio—. Le dejo el recado a Tasha, y entonces me entero de que... bueno, baja, antes de que la Guardia te capture delante mismo de mí. Si 27 Robert Jordan Conan el victorioso esa necia muchacha no ha sido capaz de decirte que yo te necesitaba, le voy a arrancar el pellejo. Conan se sintió dolido. Así pues, Tasha le había dicho la verdad. De no haber creído que le mentía por celos, el bárbaro habría salido del Creciente de Oro antes de la llegada del capitán, y la Guardia de la Ciudad no habría ido por su cabeza. Bueno, no era la primera vez que se metía en líos por entender mal a una mujer. Y en todo caso, el hombre que se vale del miedo para llevar a una mujer a su cama merece que lo maten. —No ha sido culpa suya, Hordo —dijo él, entrando en el sótano detrás del barbudo—. He tenido algún problema con... Calló al ver a un desconocido en la habitación, un hombre alto y flaco, tocado con un turbante, que estaba de pie al lado de una veintena de pequeños cofres de madera, parecidos a las arcas forradas de hojalata en las que se solía transportar el té; estaban apilados sobre la mugre del suelo, y apoyados contra una polvorienta pared de piedra. También allí, las antorchas de junco daban lumbre. —¿Quién es? —preguntó el cimmerio. —Se llama Hasán —le replicó impacientemente el tuerto—. Es un nuevo «pescador». ¡Vamos a ver! ¿Hay algo cierto en esos rumores, cimmerio? No me importa que hayas matado a Tureg Amal; el mundo no ha perdido nada con ese viejo necio. Pero si es así, tienes que salir de Sultanapur, y tal vez de Turan, sin más tardanza. Y si no has matado a nadie, tendrás que ocultarte hasta que capturen al que lo hizo. —¿El Almirante Supremo? —exclamó Conan—. Había oído que el muerto era un general, aunque, ahora que lo recuerdo, también oí hablar de un príncipe. Hordo, ¿para qué iba a matar yo al Almirante Supremo de Turan? El flaco contrabandista intervino. —Los rumores dicen que alguien pagó al asesino. Supongo que, a cambio de suficiente oro, cualquiera mataría a cualquiera. El rostro de Conan se volvió de piedra. —Parece que me estés llamando mentiroso —dijo con voz firme y amenazadora. —Tranquilízate, cimmerio —dijo Hordo, y añadió para el otro hombre—: ¿Quieres hacerte matar, Hasán? Ofrécele dinero a él por un asesinato, y tendrás suerte si puedes escapar con algunos huesos rotos. Y si dice que no ha matado a nadie, es que no ha matado a nadie. —Yo no he dicho exactamente eso —dijo Conan, incómodo—. He matado a un capitán de la Guardia, y a dos o tres de sus hombres. —Miró con saña al hombre del turbante, que había hecho un sonido con la garganta—. ¿Tienes algún comentario acerca de eso también? —Será mejor que os quedéis aquí a discutir vuestras diferencias como el par de gallitos que sois —exclamó Hordo—. Yo tengo que llevar un cargamento de «pescado». El hombre que nos lo encargó va a llegar dentro de un momento, y no quiero que se encuentre con sangre ni con insultos. Si piensa que nos dedicamos a matarnos entre nosotros antes de entregar sus cofres, irá a buscar a otros. —Meneó la barbuda cabeza a la manera de un oso—. Voy a necesitar a toda mi tripulación para llevar esas malditas cajas hasta la desembocadura del Zaporoska en el tiempo estipulado, y los dos únicos que habéis atendido a mi llamada reñís como un par de estibadores con la cabeza llena de vino. —Me habías dicho que no pensabas zarpar durante tres o cuatro días —dijo Conan, y se acercó a los cofres para examinarlos. Hasán se apartó prudentemente de su camino, pero el bárbaro estaba más interesado en las arcas de bella artesanía—. La tripulación está dispersa por los mesones y burdeles —siguió diciendo—, hundidos hasta la cintura en mujeres, y los vapores del vino habrán reemplazado lo que hace tres o cuatro horas fue su cerebro. A mí me vendría bien marcharme ahora mismo de Sultanapur, pero tenedme por erlikita si logras reunirlos a todos a la hora del ocaso. —Debemos partir cuando anochezca —dijo Hordo—. El cliente nos pagará más oro si llegamos antes de lo acordado, pero menos si nos demoramos. —El contrabandista de 28 Robert Jordan Conan el victorioso rostro marcado alejó a Hasán con una mirada, y entonces se acercó al cimmerio y bajó la voz—. Yo no dudo de tu palabra, Conan, pero ¿es a ti a quien buscan los guardias? ¿Tal vez por el capitán? Conan se encogió de hombros, pero no se apartó de los cofres que estaba examinando. —No lo sé —respondió, procurando que sólo le oyera Hordo—. Los rumores no dicen nada de Murad, y tampoco mencionan mi nombre. —El más grande de los cofres era largo como el antebrazo de un hombre. Tenían los costados lisos y sin adornos, y en las tapas, planas y bien encajadas, había ocho sellos de plomo con la figura de un pájaro que jamás había visto—. Las lenguas de la calle hablan de Tureg Amal. Con todo, alguien tiene que haber contado lo que ocurrió en el Creciente de Oro, porque, si no, no aparecería ningún norteño en el relato. —Levantó una de las arcas para probar su peso. Para su sorpresa, era tan ligera que habría podido estar repleta de plumas—. Los hombres del Norte no abundan en Sultanapur. —Cierto —corroboró juiciosamente el tuerto—. Y se dice que, cuando dos rumores coinciden, intercambian palabras. Así como que todos los rumores se transforman al ir de boca en boca. —¿Te estás aficionando a los aforismos en la vejez, Hordo? —dijo Conan, riendo entre dientes—. No sé lo que ha ocurrido, ni por qué, pero está claro que voy a correr peligro hasta que todo esto se aclare. —No soy tan viejo como para no poder partirte el cráneo —masculló Hordo—. ¿Y qué día de tu vida no has corrido peligro, cimmerio? Conan ignoró la pregunta; hacía tiempo que había llegado a la conclusión de que es imposible vivir en libertad y al mismo tiempo evitar todos los riesgos. —¿Qué llevas en estos cofres? —preguntó. —Especias —respondió alguien desde el dintel de la puerta. El cimmerio aferró el puño de la espada. El recién llegado vestía una oscura capa gris, y se tapaba la cabeza con una holgada capucha. Tras cerrar la puerta del sótano a sus espaldas, se descubrió el rostro alargado y moreno, tocado con un turbante que duplicaba en tamaño a los típicos de Turan, y estaba adornado en la frente con plumas de garza sujetas por una aguja de ópalo y plata. Los anillos que le cubrían los dedos tenían incrustaciones de zafiros y amatistas. —¡Un vendhio! —exclamó Hasán. Hordo le hizo callar con un gesto. —Ya me temía que no vinieras, Patil. —¿Que no viniera? —El vendhio le respondió confuso, pero entonces sonrió aviesamente—. Ah, temías que estuviera mezclado con los hechos de los que se habla en la calle. No, te aseguro que no he tenido nada que ver con la muy desgraciada muerte del Almirante Supremo. No me gustan los asuntos de ese tipo. Sólo soy un humilde mercader, que se ve obligado a evitar las aduanas de vuestro rey Yildiz y de mi rey Bhandarkar para poder obtener un escaso provecho. —Por supuesto, Patil —dijo Hordo—. Y has encontrado al hombre que evitará que los aduaneros del rey Yildiz te cobren una sola moneda. El resto de mi tripulación está preparando el barco para una rápida travesía. Conan, ve a comprobar que todo esté a punto. —Le volvió la espalda a medias al vendhio e hizo frenéticas señales que sólo Conan y Hasán podían ver—. Tenemos que estar listos para zarpar pronto. Conan sabía muy bien lo que significaban aquellas señales. Tenía que subir e interceptar a cualquiera de los marineros de Hordo que llegara tambaleándose con los sesos bañados en vino. Si irrumpían cinco o seis borrachínes dando traspiés, y le decían a Patil que formaban parte de la tripulación, la promesa de Hordo de que iba a zarpar enseguida perdería credibilidad. Pero Conan no se marchó. Al contrario, volvió a levantar el cofre. 29 Robert Jordan Conan el victorioso —¿Especias? —dijo—. El azafrán, la pimienta, y todas las demás especias que recuerdo llegan de Oriente a través del Vilayet. ¿Qué es esta especia que procede de Occidente? —Es un raro condimento de unas islas del Mar Occidental —le respondió llanamente Patil—. En mi país, se considera de una gran exquisitez. Conan asintió. —Ya veo. Con todo, nunca he oído hablar de ningún contrabandista que lo transportara. ¿Y tú, Hordo? El barbudo negó con la cabeza, dubitativo; arrugó la frente, temeroso de que Conan le echara a perder el negocio. Patil no pareció inmutarse, pero se humedeció los labios con la punta de la lengua. Conan dejó caer el cofre, y el vendhio se encogió al oírlo chocar con la mugre del suelo. —Ábrelo —dijo Conan—. Quiero ver qué es lo que vamos a transportar por el Vilayet. Patil lanzó un graznido de protesta, dirigido a Hordo. —Esto no entra en nuestro acuerdo. Kafar me dijo que tú eras el más fiable de los contrabandistas; si no, habría ido a otro sitio. Te estoy ofreciendo gran cantidad de oro por llevar mis cofres y a mí mismo a la desembocadura del río Zaporoska, no por hacerme preguntas y plantearme exigencias. —En efecto, nos ha ofrecido una gran cantidad de oro, Conan —dijo Hordo, pausadamente. —¿El suficiente para transportar hoja de kanda? —preguntó el cimmerio—. ¿O loto rojo? Tú has visto a los desgraciados que por sus pipas olvidan el vino, y las mujeres, e incluso la comida. ¿Cuánto oro quieres por transportar eso? Respirando pesadamente, Hordo se rascó la barba e hizo una mueca. —Bueno, está bien. Abre los cofres, Patil. No me importa lo que contengan, siempre que no se trate de hoja de kanda ni de loto rojo. —¡No puedo! —gritó el vendhio. El sudor hacía que el oscuro rostro le reluciera—. Mi señor se pondría furioso. Os exijo que... —¿Tu señor? —le interrumpió Hasán—. Vendhio, ¿desde cuándo los mercaderes tienen un señor? ¿O quizá no eres mercader? La voz de Conan se endureció. —Abre los cofres. Patil miraba en derredor, acorralado. De repente, se volvió hacia la puerta. Conan se abalanzó para agarrar la ondeante capa del vendhio, y el hombre moreno se volvió y trató de darle un puñetazo en la cara al cimmerio. Un destello de luz puso sobre aviso a Conan, que esquivó el golpe de un salto. La hoja de acero que asomaba entre los dedos de Patil le hizo un ligero corte en la mejilla, justo debajo del ojo. El bárbaro tropezó con el cofre que había dejado en el suelo, lo tumbó y cayó él mismo sobre la mugre. Al soltarle Conan, Patil corrió hacia la puerta, la abrió y huyó corriendo. Chocó con tres hombres que andaban, o más bien se tambaleaban, agarrados entre sí. Los cuatro cayeron rodando entre patadas y maldiciones. Tras lograr ponerse en pie, Conan empezó a separarlos, y los iba dejando a un lado cuando comprobaba que pertenecían a la tripulación de Hordo. El último fue Patil, y el vendhio yacía inmóvil. Su gran turbante se había salido de lugar, y cayó al suelo en cuanto el bárbaro puso boca arriba a su propietario. Había ocurrido lo que Conan se temía. Los ojos negros de Patil lo miraban inexpresivamente, llenos de dolor, y los dientes del vendhio habían quedado al descubierto en un paralizado rictus. El frustrado asesino oprimía el puño contra el pecho. Conan no dudaba de que su arma era suficientemente larga para llegarle al corazón. Se frotó la mejilla con una mano. Las yemas de los dedos le quedaron rojas de sangre, pero el corte era poco más que un rasguño. Pensó que había sido afortunado, porque el vendhio no le había acometido de frente. Sin llegar a verla, el bárbaro se habría encontrado con la pequeña daga en el corazón. 30 Robert Jordan Conan el victorioso —No te esperabas este resultado, ¿verdad? —le dijo al cadáver—. Pero habría preferido capturarte vivo para que hablases. Hordo le apartó a un lado y agarró al vendhio por la ropa. —Escondámoslo antes de que alguien más baje por esas escaleras, cimmerio. Es mejor que procedamos con discreción, y no querría que nadie pensara que matamos a este necio para quedarnos con su mercancía. Un asunto de este tipo nos podría arruinar el negocio. Juntos, escondieron el cuerpo en el sótano y cerraron la puerta de goznes de hierro. Los tres contrabandistas que, sin quererlo, habían detenido la fuga del vendhio, yacían desparramados contra una pared, y dos de ellos miraron con ojos fatigados al cadáver cuando los otros lo arrastraban por su lado. —Ejtá máj borrasho que noshotrosh —murmuró uno de ellos, un iranistanio tocado con un turbante manchado y sucio. —No ejtá borrasho —le respondió el que tenía al lado, un nemedio que habría sido apuesto si no le hubieran cortado la nariz por ladrón—. Ejtá muerto. El tercero parecía estar desgarrando una vela de barco; en realidad, roncaba. —Más vale que los tres cerréis el pico —masculló Hordo. Conan se tocó la mejilla de nuevo. Ya se le estaba formando la costra. Pero le interesaba mucho más el cofre que había dejado caer. Lo puso bien, y se arrodilló para examinar los sellos de plomo. El pájaro grabado en el gris metal no le era más familiar que antes. Tal vez fuese vendhio, aunque, en tal caso, parecería que los cofres viajaban en dirección equivocada. Quizá los sellos sólo sirvieran para cerrar bien los cofres, o quizás también para comprobar si habían sido abiertos. Había visto muchos otros parecidos, que proyectaban agujas envenenadas o vapores ponzoñosos cuando alguien trataba de abrirlos. Esta práctica no era habitual con las mercancías de contrabando, pero, por otra parte, aquel «pescado» no parecía nada normal. —Voy a arriesgarme —murmuró. Al introducir la punta de su nueva daga bajo uno de los sellos, sintió cómo le latía el corazón. —Aguarda, necio —exclamó Hordo, pero Conan hizo fuerza con la muñeca, y el blando plomo se rompió—. Algún día se te acabará la suerte —dijo el tuerto entre dientes. Sin responderle, el cimmerio rompió los otros sellos. También utilizó la daga para levantar la tapa, que estaba prietamente encajada. Ambos contemplaron con incredulidad el contenido del cofre. Estaba repleto de pequeñas hojas secas. —¿Especias? —dijo Hasán, vacilante. Conan removió cuidadosamente las hojas con su daga, y finalmente tomó un puñado. Crujieron en su mano, sin que se desprendiera ningún aroma de ellas. —No hay nadie que mate por esconder unas especias —dijo Conan—. Vamos a ver lo que hay en los demás cofres. Se incorporó a medias sobre las rodillas, y entonces se tambaleó y volvió a caer. El fuerte palpito que sentía en el pecho no se detenía. Se tocó una vez más el corte de la cara; sintió como si hubiera tenido un parche de cuero entre los dedos y la mejilla. —Esa daga. —Al hablar, se sentía la lengua pastosa—. Tenía algo. El rostro de Hordo palideció. —Veneno —dijo entre dientes—. Lucha, cimmerio. ¡Tienes que luchar! ¡Si cierras los ojos, jamás volverás a abrirlos! Conan hizo un nuevo intento por levantarse, por acercarse a los otros cofres, y una vez más estuvo a punto de caerse. Hordo lo agarró, y le ayudó a sentarse contra la pared. —Los cofres —dijo Conan—. Si me muero, quiero saber por qué. —¡Mitra maldiga esos cofres! —exclamó Hordo—. ¡Y además, no te estás muriendo! Vamos a llamar a Ghurran. —Ya voy yo a buscarlo —dijo Hasán, pero calló ante la hosca mirada de Hordo. 31 Robert Jordan Conan el victorioso —¿Y cómo vas a buscarlo, si nunca lo has visto? ¡Pritanis! —Hordo atravesó el sótano a paso rápido, y con su mano, que era tan gruesa como un pequeño jamón, agarró al nemedio por la túnica y lo puso en pie. Con la otra mano, le golpeó una y otra vez el desnarizado rostro—. ¡Despierta, Pritanis! ¿Es que no me oyes? ¡Escúchame, que Erlik te maldiga, o te voy a partir el cráneo! —Ya te escucho —gimió el nemedio—. Por todos los dioses, no me golpees así en la cabeza. Ya está a punto de partirse igualmente. —Entonces escúchame bien, si no quieres que te la haga pedazos —gruñó Hordo, pero dejó de pegarle—. Ve en busca de Ghurran y tráemelo aquí. Dile que se trata de un veneno y que le pagaré cien monedas de oro si llega a tiempo. ¿Me comprendes, cría de camello borracho? —Comprendo —dijo el vendhio, vacilante, y, arrastrado por la inercia del empujón que le dio Hordo, llegó dando traspiés hasta la puerta. —¡Corre pues, maldito seas! ¡Si me fallas en esto, te abriré el vientre y te ahorcaré con tus propias entrañas! ¿Y adonde te piensas que vas tú? —añadió el tuerto, al ver que Hasán salía por la puerta junto con Pritanis. —Con él —le respondió Hasán—. Va tan borracho que, cuando vea la primera jarra de vino, se olvidará de lo que hay que hacer si no tiene a nadie que se lo recuerde. —Sí que se acordará —bramó Hordo—, porque sabe que cumpliré lo que le he dicho. Al pie de la letra. Si quieres hacer algo, cubre a Patil con una capa para que no tengamos que verlo. —Tú no tienes cien monedas de oro, Hordo —dijo Conan. —Entonces, ya se las pagarás tú —respondió el contrabandista—. Y si te me mueres, venderé tu cadáver. Conan rió, pero al instante se puso a toser, porque no podía malgastar aliento. Se sentía tan débil como un niño. Aunque los otros lo pusieran en pie, sabía que no sería capaz de sostenerse. Sin embargo, no compartía el miedo y la desesperación con que estaba hablando su amigo. Necesitaba una respuesta, que encontraría dentro de los cofres apilados contra la pared. O, por lo menos, una pista que le ayudara a encontrarla. La pregunta era sencilla, pero se mantendría vivo durante algún tiempo más por saber la respuesta, porque no quería morir sin saberla. No quería morir sin saber por qué. 32 Robert Jordan Conan el victorioso CAPÍTULO 5 Uno tras otro, cinco hombres más de la tripulación de Hordo entraron tambaleándose en el sótano de Kafar, en su mayoría tan borrachos como los cinco primeros. Al oír lo que había ocurrido, ponían una cara francamente mala. No por la muerte del vendhio, ni siquiera por su intento de matar a Conan, sino por los medios utilizados en ese intento. Estaban habituados al honesto acero, e incluso podían admitir una cuchillada por la espalda, pero ningún hombre podía defenderse del veneno. Aquellas copas que cambiaban de color al llenarse de vino envenenado formaban parte del reino de los brujos, y de los príncipes que podían permitirse pagar sus servicios. Sus verdosos rostros no molestaban a Conan, pero sí las miradas fúnebres que le dirigían. —Aún no me he muerto —murmuró. Ya hablaba entre jadeos. —Por los Siete Infiernos de Zandrú, ¿dónde está Ghurran? —mascullaba Hordo. Como para responder a sus palabras, la puerta con goznes de hierro se abrió estrepitosamente, y Pritanis hizo entrar a Ghurran en el sótano, sujetándolo con firmeza por el huesudo brazo. El nemedio de nariz cortada parecía algo más sobrio, quizá por el ejercicio que le había supuesto traer a Ghurran, quizá por las amenazas de Hordo. El encorvado herbolario llevaba una correa de cuero cruzada sobre el pecho, y a su extremo colgaba una pequeña caja de madera. Liberando el brazo de un tirón, miró con ceño por la estancia, a los borrachos de paso inseguro y al iranistanio que seguía roncando, y al bulto escondido bajo una capa, que era el vendhio. —¿Es por esto por lo que me habéis arrastrado por la calle como una cabra que va al mercado? —farfulló sin aliento—. ¿Para curar a unos hombres lo bastante necios como para beber vino emponzoñado? —Vino emponzoñado que empapaba una daga —logró decir Conan. Se inclinó hacia adelante, y la cabeza le dio vueltas—. Hoy ya me has ayudado una vez. ¿Puedes volver a hacerlo, Ghurran? El anciano pasó de largo por delante de Hordo y se arrodilló para mirar al cimmerio a los ojos. —Tal vez haya llegado a tiempo —murmuró, y luego, con voz más firme, dijo—: ¿Tenéis el arma envenenada? Dejadme verla. Fue Hasán quien levantó la capa para poder extraer la daga del cuerpo del cadáver. Limpió la hoja con la capa antes de entregársela a Ghurran. El herbolario tomó la pequeña arma con sus flacos dedos. Tenía una lisa esfera de marfil por empuñadura, hecha para encajar en la mano al mismo tiempo que el acero asomaba entre los dedos. —Es un arma propia de los asesinos vendhios —dijo—. O por lo menos, así me las han descrito. Conan tenía los ojos fijos en el apergaminado rostro del anciano. —¿Y bien? —Fue todo lo que dijo. En vez de responderle, Ghurran se acercó el arma a la nariz y aspiró ligeramente. Frunciendo el ceño, se mojó de saliva uno de sus dedos de largas uñas y tocó la hoja con él. Con precaución todavía más grande que la demostrada hasta entonces, acercó el dedo a los labios. Escupió al instante, y se frotó el dedo en la túnica. —¡Haz algo! —le urgía Hordo. —Raramente he trabajado con venenos —dijo Ghurran calmadamente. Abrió la caja de madera que colgaba a su costado, y empezó a sacar pequeños paquetes de pergamino y jarritas de piedra—. Pero tal vez pueda hacer algo. —Sacó de la misma caja un mortero de bronce y su mano de almirez, no más larga que la mano de un hombre—. Traedme una copa llena de vino, y sin tardanza. 33 Robert Jordan Conan el victorioso Hordo señaló a Pritanis, quien salió corriendo. El herbolario se puso a trabajar, metió hojas secas y pizcas de polvillos en el mortero, y lo machacó todo con la mano de almirez. Pritanis regresó con una tosca copa de barro, llena hasta los bordes de vino barato. Ghurran la cogió y derramó su contenido en la mezcla del mortero, y la agitó vigorosamente con un dedo. —Toma —dijo el anciano, sosteniendo el vino ante los labios de Conan—. Bebe. Conan contempló lo que le ofrecían. Unos pocos trocitos de hoja flotaban en la superficie del vino, junto con polvillos de varios colores. —¿Esto me librara del veneno? Ghurran le miró con grave franqueza. —En el tiempo que tardarías en ir hasta los muelles y volver, ya podras salir andando de esta estancia, o bien habrás muerto. Los contrabandistas que le estaban escuchando se agitaron. —Si muere... —dijo Hordo en tono de amenaza. —Si muero, no habrá sido por culpa de Ghurran, ¿verdad, Ghurran? —Bebe —dijo el anciano—, porque si no bebes habrá sido culpa tuya. Conan bebió. Al primer trago, hizo una mueca, que fue empeorando con cada sorbo. Cuando le retiraron la copa de los labios, dijo entre jadeos: —¡Por Crom! ¡Sabe como si ahí se hubiese bañado un caballo! Algunos de los que le escuchaban, los más sobrios, rieron. Ghurran gruñó. —¿Quieres una bebida dulce, o una que contrarreste el veneno? Entonces se fijó en el cofre abierto. Frunciendo todavía más el ceño, tomó alguna de las hojas, y les dio vueltas sobre la palma de su mano con el descarnado dedo. —¿Conoces esta hoja? —preguntó Conan. No sabía si estaba empezando a respirar con mayor facilidad, o si sólo se lo parecía—. El hombre que me hizo esto decía que eran especias. —¿Especias? —dijo Ghurran, como ausente—. No, no creo que sean especias. Pero en todo caso —añadió, volviendo a echar las hojas dentro del cofre—, yo no conozco todas las plantas. Me gustaría mirar en los demás cofres. Si contienen hierbas que yo desconozca, podría llevarme algunas a modo de pago. —Mira todo lo que quieras —le dijo Hordo con impaciencia—. Pritanis, ayúdale a abrir los cofres. El nemedio y el herbolario se acercaron a las arcas apiladas, y Hordo bajó la voz para que sólo Conan oyera su susurro. —Si prefiere esas hierbas antes que las cien monedas de oro, mejor que mejor. Conan tomó aliento; en efecto, estaba respirando más rápidamente. —Ayúdame a ponerme en pie, Hordo —le rogó—. Ha dicho que andaría o moriría, y por los huesos de Mitra que pienso caminar. Ambos se dirigieron una larga mirada; entonces, el tuerto le tendió la mano. Conan logró incorporarse, apoyándose en la pared. Sin embargo, no le bastaba con apoyarse en una pared. Dio un paso vacilante. Sus huesos parecían estar a punto de doblarse, pero se obligó a adelantar el otro pie. —Para ése, ya es demasiado tarde. —Pritanis hablaba con fuerza al lado de los cofres, daga en mano. Ya había abierto los sellos de tres—. He encontrado las mismas hojas. Ghurran dejó caer la capa sobre el rostro del cadáver. —Sentía curiosidad por este hombre que empleaba una daga envenenada. Pero me imagino que las nuevas hierbas son más importantes que los muertos. ¿Dices que hay más hojas? Conan dio otro paso, y otro. Seguía débil, pero de todos modos se sentía más firme, ya no como una figura de cañas. Hordo le iba siguiendo como un inquieto oso. 34 Robert Jordan Conan el victorioso —¿Te encuentras bien, cimmerio? —Sí, estoy bien —le dijo Conan, y luego rió—. Pero hace unos momentos que sólo quería vivir durante el tiempo necesario para averiguar cómo había podido ocurrir esto. Ahora empiezo a pensar que me gustaría vivir un poco más. —Este cuerpo es demasiado frágil —dijo súbitamente Ghurran—. ¡Demasiado frágil! Se arrodilló, y miró dentro de uno de los cofres. Los veinte estaban abiertos, y algunos habían sido vaciados de su contenido. Encontraron más hojas secas, iguales en todo a las del primer cofre. Encontraron cristales de color azafranado, los cuales, por el polvo que se amontonó en el mugriento suelo, parecían estar demenuzándose bajo su propio peso, y también saquitos de cuero atados con fuerza; rasgaron varios de ellos, y lo que se derramó de su interior parecía sal, excepto por su color carmesí. Dos de los cofres contenían redomas transparentes, repletas de un líquido verdoso, y bien protegidas por bolsas de lino llenas de plumón. —¿Qué es lo que te aflige? —preguntó Conan—. Estoy andando, tal como tú decías, y voy a encargarme de que Hordo te pague el oro que te ha prometido. —El contrabandista tuerto resopló, a modo de dolida protesta. —¡Oro...! —gruñó Ghurran con menosprecio. —Entonces, ¿qué te ocurre? —le preguntó Conan—. Si alguna de las hierbas, o de las otras sustancias que hay en esos cofres, puede servirte para algo, llévatela, y déjame sólo un poco. No creo que vayamos a entregarlas al Zaporoska, pero aún querría saber cómo es que un hombre intentó matar por tenerlas escondidas. Para averiguarlo, me bastaría con una pequeña parte de las hojas y de lo demás. —Sí —dijo pausadamente el herbolario—, quieres averiguarlo, ¿verdad? —Vaciló—. No sé muy bien cómo decirte esto. Si lo que te he dado no hubiera tenido éxito, tampoco habría sido necesario decirte nada. Tenía la esperanza de encontrar algo en estos cofres, o más probablemente, en el cadáver. El hombre que lleva un arma envenenada también suele llevar un antídoto por si se hiere accidentalmente. —¿Y para qué necesitamos un antídoto? —le preguntó Hordo—. Ya has contrarrestado el veneno. Ghurran vaciló de nuevo, y miró primero a Hordo y luego a Conan. —Norteño, el tratamiento que te he dado sólo frenará el veneno durante algún tiempo. —Pero ahora sólo siento un ligero dolor de cabeza —dijo Conan—. Dentro de una hora, podré pelear con cualquier hombre de Sultanapur. —Y seguirás así durante un día, o quizá dos, y entonces el veneno actuará de nuevo. Tu curación definitiva requeriría unas hierbas que conozco, pero sólo se hallan en Vendhia. —¡En Vendhia! —exclamó Hordo—. ¡Por las entrañas y la vejiga del negro Erlik! Conan le ordenó con un gesto a Ghurran que prosiguiera, y así lo hizo el anciano. —Tienes que ir a Vendhia, norteño, y yo iré contigo, porque habrá que prepararte una infusión diaria para mantenerte con vida. No es que quiera hacer ese viaje, porque este viejo cuerpo ya no está hecho para ir hasta allí. Con todo, puede que en Vendhia encuentres las respuestas que buscas. —Quizá sí —dijo Conan—. No es la primera vez que mi tiempo de vida se cuenta por días. —Pero Vendhia... —protestó Hordo—. Conan, los que somos de esta orilla del Mar de Vilayet no gustamos en Vendhia. Si tus malditos ojos ya son raros aquí, ¿te imaginas allí? Nos van a cortar la cabeza, y tendremos suerte si no nos despellejan antes. Ghurran, ¿estás seguro de que aquí, en Turan, no puedes hacer nada? —Si no viaja hasta Vendhia —dijo Ghurran—, va a morir. —No te preocupes —le dijo Conan al tuerto—. Voy a encontrar el antídoto, y también las respuestas. ¿Cómo es que alguien intentó matar por esos cofres? Patil era vendhio, y no se me ocurre que pudiera dirigirse a otro país. Además, ya sabes que tengo que marcharme 35 Robert Jordan Conan el victorioso igualmente de Sultanapur durante algún tiempo, a menos que quiera esconderme de la Guardia de la Ciudad hasta que encuentren al asesino de Tureg Amal. —Los cofres —dijo bruscamente Hasán—. Todavía no los hemos llevado hasta el Zaporoska. Quienquiera que tuviese que encontrarse con Patil, aún no sabe que ha muerto. Le aguardarán allí, y tal vez puedan responder a nuestras preguntas. Hasta es posible que tengan un antídoto. —Eso sería mejor que ir a Vendhia —se apresuró a decir Hordo—. Para empezar, está más cerca. Será mejor que no viajemos hasta los confines del mundo, si no es necesario. —No nos ocurrirá nada por intentarlo —dijo Conan—. Ese viaje también será más leve para tus huesos, Ghurran. El anciano encogió sus descarnados hombros sin pronunciarse. —Y si los amigos de Patil no tienen lo que estás buscando —añadió Hordo—, entonces pensaremos en ir a Vendhia. —¡Alto ahí! —Pritanis avanzó hasta el centro de la habitación, mirándoles enfurecido. Los otros contrabandistas escuchaban en su borrachera, pero sólo Pritanis parecía estar lo bastante sobrio como para comprender plenamente lo que se decía—. Dices que llevemos los cofres hasta el Zaporoska. ¿Y cómo vamos a encontrar a los hombres que estamos buscando? La desembocadura del Zaporoska es ancha, con dunas y cerros a ambos lados que ocultarían un ejército. —Cuando acepté transportar la mercancía de Patil —dijo Hordo— procuré que me dijera las señales que me habían de dar desde la costa, y las que habíamos de dar nosotros en respuesta. —Pero ¿qué vamos a ganar con ello? —insistió Pritanis—. El vendhio no nos puede pagar. ¿Crees que nos pagarán sus socios cuando lleguemos sin él? Yo digo que olvidemos estos cofres y encontremos un cargamento de «pescado» que nos llene los bolsillos de oro. —Perro cobarde —Hordo le hablaba en voz más baja, la cual, precisamente por ello, parecía más amenazadora—. Conan es uno de nosotros, y vamos a ayudarle. ¿Hasta dónde llega tu podredumbre? Y luego, ¿arrojarás las mercancías por la borda cuando divises una birreme, o abandonarás a nuestros heridos a la guardia fronteriza? —No me llames cobarde —exclamó el nemedio—. Me he arriesgado en muchas ocasiones a que plantaran mi cabeza en una pica en lo alto de la Puerta de los Extranjeros, como muy bien sabes. Si el cimmerio quiere ir allí, que vaya. Pero no nos pidas a los demás que tentemos al hacha del verdugo sólo por el placer del viaje. La irregular cicatriz que Hordo tenía en la mejilla izquierda quedó lívida; el tuerto se aprestó para arrear un puñetazo, pero entonces intervino Conan. —Yo no te pido que vengas por el placer del viaje, Pritanis, ni siquiera por el placer de mi compañía. Pero respóndeme a esto: ¿dices que quieres oro? —Como cualquier otro hombre —dijo cautamente Pritanis. —Para los hombres que aguardan en el Zaporoska, estos cofres valen oro. A juzgar por Patil, deben de ser vendhios. Tú ya has visto a otros vendhios, hombres que llevan anillos en todos los dedos, y gemas en los turbantes. ¿Alguna vez has visto a un vendhio que no llevara la bolsa llena de oro? Los ojos de Pritanis se abrieron desmesuradamente cuando el nemedio comprendió que Conan no le hablaba sólo a él. —Pero... El corpulento cimmerio abortó el intento de interrumpirle, de la misma manera en que una avalancha habría arrollado a un campesino indefenso. —Los vendhios que aguardan en el Zaporoska tendrán muchísimo oro, oro que nos darán en cuanto entreguemos los cofres. Y si no pagan... —Sonrió lobunamente y puso la mano sobre el puño de la espada—. No serían los primeros que no quisieran pagar por su «pescado». Pero jamás hemos dejado escapar a los que no quieren pagarnos, y tampoco se lo permitiríamos a los vendhios. 36 Robert Jordan Conan el victorioso Pritanis parecía ir a protestar, pero uno de los contrabandistas borrachos gritó: —¡Shí! ¡Losh rajamosh y nosh lo quedamosh todo! —¡Oro vendhio para todosh noshotrosh! —gritó uno más. Todavía hubo otros que gruñeron en señal de acuerdo, o repitieron las mismas palabras entre risas. El nemedio de nariz cortada se encerró en un ceñudo silencio, y se retiró hoscamente a un rincón. —Todavía sabes cómo lograr que te sigan los hombres —le dijo Hordo a Conan en voz baja—, pero en este caso habría sido mejor abrirle el cráneo a Pritanis y resolver de una vez el problema. Nos traerá más complicaciones antes de que esto se acabe, y ya tenemos bastantes. Por Mitra, ese viejo tendrá que vaciar el estómago a cada ola. No parece que encare este breve viaje con más alegría que cuando hablábamos de ir a Vendhia. Ciertamente, Ghurran estaba sentado, recostado en los cofres, y miraba tristemente al vacío. —Si es necesario, ya me encargaré de Pritanis —le respondió Conan—. Y estoy seguro de que Ghurran podrá prepararse algún brebaje que le alivie el estómago. Ahora, el problema es encontrar más hombres. —El barco de Hordo podía zarpar con menos tripulantes que los que había en el sótano, pero los vientos no eran siempre favorables, y, si tenían que remar contra mareas y corrientes, habrían de ser cuando menos el doble. El cimmerio observó a los que estaban despatarrados por el suelo, y añadió—: Aparte de hacerles pasar la borrachera a éstos, para que puedan caminar sin caerse. —Vino salado —dijo Hordo torvamente. Conan hizo una mueca de desagrado; había experimentado personalmente los métodos de Hordo para acabar con las borracheras—. Tú no puedes arriesgarte a salir a la calle durante el día —siguió diciendo Hordo—. Te encomiendo a ti esa tarea mientras yo salgo a buscar más tripulantes en los mesones. ¡Pritanis! ¡Tenemos quehacer! Conan fue mirando una vez más a los contrabandistas borrachos, y torció el labio. —Hasán, dile a Kafar que necesitamos diez jarras de vino. Y un gran saco de sal. La siguiente hora no sería nada agradable. 37 Robert Jordan Conan el victorioso CAPÍTULO 6 Una vez caía la noche, los muelles quedaban en calma, poblados tan sólo por sombras, que convertían los grandes toneles de vino, pacas de ropa y maromas enrolladas en formas gigantescas y amenazadoras. Las huidizas nubes enturbiaban la Luna apagada y lejana. La brisa marina que soplaba en la bahía era tan fresca como cálido había sido el día, y los vigilantes pagados por el Gremio de Mercaderes se envolvían en sus capas, y buscaban refugio en los almacenes del puerto, junto con botellas de vino que les daban calor. Nadie vio a los hombres que trabajaban en torno a un cuidado bajel de dieciséis pasos de eslora, con un único mástil inclinado hacia adelante en medio de la cubierta. Estaba amarrado a un muelle que se tambaleaba alarmantemente, y crujía cada vez que alguien caminaba sobre sus burdas tablas. Pero en aquel momento, el muelle crujía aunque nadie pasara por él. Todos los barcos atracados allí estaban cargados de redes, pero el olor a pescado era débil. Los verdaderos pescadores vendían cada día una porción de su captura para ayudar a mantenerlo. Los aduaneros del rey Yildiz habrían aprehendido el barco que no oliera en absoluto a pescado, aun antes de tomarse las molestias de registrarlo. Conan estaba de pie en el desvencijado muelle, envuelto de tal manera en la oscura capa de Ghurran que se fundía con la noche. Aparte del propio Hordo, él era el único en saber que, privadamente, el tuerto llamaba Karela al bajel, por el nombre de una mujer a la que no había visto en dos años, pero a la que seguía buscando. Conan también la había conocido, y comprendía la obsesión del tuerto. Mientras los demás cargaban el barco, el cimmerio estaba atento a la aparición de algún peculiar vigilante que de verdad quisiera ganarse su sueldo, o, más probablemente, de una patrulla de los aduaneros del rey que pasara casualmente por allí. Un ligero dolor bajo los ojos era el único efecto del veneno que había perdurado. —La poción del anciano hace efecto —dijo, mientras Hordo trepaba al muelle desde la embarcación—. Casi parece que el veneno haya desaparecido por completo. —Más le vale que su remedio dé resultado —gruñó su amigo—. ¡Tenías que prometerle esas cien monedas de oro cuando ya estaba a punto de conformarse con las hierbas! —Para mí, la vida bien vale cien monedas de oro —dijo Conan con sequedad. Se oyeron apagadas maldiciones y tropiezos en cubierta—. Hordo, ¿es cierto que has traído para el viaje a todos los ciegos imbéciles que pudiste encontrar? —Tal vez lleguemos a desear tener el doble de espadas. Y como la mitad de mis hombres ha desaparecido entre jarras de vino, he tenido que tomar lo mejor que he encontrado. ¿O prefieres aguardar otro día? He oído decir que hoy mismo, al anochecer, la Guardia de la Ciudad ha descuartizado a un albino tomándolo por un norteño. Y están registrando todos los mesones y burdeles de la ciudad. —Eso les llevara un siglo —dijo Conan, riendo. Le llegó a los oídos un suave arrullo, y vio con asombro cómo una jaula de mimbre llena de palomas era cargada en el barco, seguida por otra jaula de pollos y tres cabras vivas. —Uno de los nuevos hombres lo ha sugerido —dijo Hordo—, y me ha parecido buena idea. Ya estoy harto de tener que elegir entre carne seca y carne salada cada vez que estamos en alta mar. —Siempre que no intimen demasiado con la tripulación, Hordo. —Las cabras no son más lascivas que algún extranjero que yo me conozco, y además... —El barbudo calló al ver que una luz se encendía en el barco—. Por los Nueve Infiernos de Zandrú... Conan no perdió tiempo en juramentos. Saltó a cubierta, le quitó una lámpara de arcilla a un turanio alto y flaco, y la arrojó por la borda. 38 Robert Jordan Conan el victorioso El hombre le miró airado. —¿Cómo voy a ver dónde pongo las cosas? Conan no le conocía; era uno de los nuevos reclutas de Hordo, y vestía el turbante y el chaleco de cuero tan frecuentes en el distrito portuario. —¿Cómo te llamas? —le preguntó el cimmerio. —Me llamo Shamil. ¿Y tú? —Shamil —le dijo Conan—, voy a suponer que eres demasiado estúpido como para comprender que otros podrían ver también esa lámpara. —Su voz se endureció—. No se me va a ocurrir que tal vez seas un espía de los aduaneros, y que tratabas de llamarles la atención. Pero si vuelves a hacerlo, te comerás la lámpara. Hordo apareció a su lado, y probó el filo de su daga con el endurecido pulgar. —Y cuando lo haya hecho, yo te rebanaré el pescuezo. ¿Lo has comprendido? El flaco contrabandista asintió cautamente. —Son ciegos imbéciles, Hordo —dijo Conan, y se marchó antes de que su amigo pudiese decir nada. La anterior alegría del cimmerio se había amargado. Hombres como aquel Shamil podían llevarlos a la perdición antes de que avistaran el Zaporoska. ¿Y cuántos habría como él entre los recién llegados? Aun cuando no cometieran necedades del calibre de encender una lámpara cuando se precisaba sigilo, ¿cuántos de los nuevos serían merecedores de confianza si se llegaba a trabar combate en la otra orilla del Vilayet? Murmurando para sí, Ghurran bajó tambaleándose por la cubierta a oscuras y puso un cuenco de peltre estropeado en las manos de Conan. —Bebe esto. No sé qué efecto puede producir en ti el cabeceo del barco. Más vale que te tomes una dosis doble para estar más tranquilos. Conan respiró hondo y vació el cuenco de un solo trago. —Ya no sabe a camello —dijo, haciendo una mueca. —Los ingredientes son ligeramente distintos —le dijo el herbolario. —Ahora sabe como si hubieras metido dentro un cordero. —Conan volvió a darle el cuenco a Ghurran; Hordo se les acercó. —Los cofres ya están apilados en la bodega —dijo en voz baja el contrabandista—, y estamos listos para zarpar. Tú encárgate de la caña del timón, cimmerio, que yo pondré a los hombres a remar. —Ten cuidado de que no se abran el cráneo unos a otros con los remos —dijo Conan, pero Hordo ya había desaparecido en la oscuridad, y susurraba calladas órdenes. El cimmerio se acercó a proa, y se estremeció al oír el ruido de los remos en los escálamos. Cuando el bajel se alejó del muelle, apoyó todo su peso contra la gruesa caña de madera del timón, y pilotó la embarcación hacia mar abierto. La voz de Hordo, que dictaba en murmullos el ritmo de la boga, se hacía oír entre el crujido de remos. Las palas de los remos y la estela refulgían. Había docenas de naves de todos los tamaños ancladas en los muelles, galeras y embarcaciones de todos los puertos del Vilayet. Conan dirigió el barco en zigzag para eludirlos a todos. Los birremes de la armada estaban anclados en el extremo septentrional de la bahía, pero tal vez alguno de los mercaderes tuviera a un hombre haciendo guardia. Sin embargo, nadie daría la alarma si el bajel de los contrabandistas no se acercaba demasiado. Los vigilantes tenían que hacer frente a ladrones y piratas —había algunos tan osados como para entrar en el puerto de Sultanapur, o incluso en el de Aghrapur—, pero no solían llamar la atención innecesariamente sobre los barcos cuyos capitanes solían transportar mercancías no registradas. La brisa marina arrastraba, no sólo los olores de la ciudad, sino también los hedores del propio puerto. Los aromas de los barcos de especias y el tufo de los esclavistas se mezclaban con el olor del agua. Los desechos y basuras eran arrojados por la borda, tanto 39 Robert Jordan Conan el victorioso si el barco se hallaba en alta mar como en el puerto, y así, los muelles de Sultanapur parecían una cloaca. El bajel esquivó el último de los barcos anclados, pero, en vez de relajarse, Conan se crispó y acalló una maldición. —Hordo —gritó ásperamente—. ¡Hordo, el rompeolas! La gran barrera de piedra del rompeolas protegía el puerto de las fuertes y repentinas tempestades del Vilayet, cuyas olas habrían aplastado los navios pequeños contra los muelles. Dos amplios canales de navegación, separados entre sí por más de un millar de pasos, eran las únicas aberturas del gran rompeolas, y a ambos lados de cada canal había altas torres de granito. Normalmente, estas torres no eran visibles de noche, y sólo estaban ocupadas en tiempo de guerra. Sin embargo, se veía luz de antorchas en las saeteras. Dándose puñetazos en la palma de la mano, Hordo retrocedió hasta la popa, sin dejar de vigilar las manchas de luz. Estaban más cercanas a cada momento. Le habló en voz baja a Conan, cuando estaba ya tan cerca de él que nadie más podía oírle. —Ese asesinato maldito por Mitra debe de ser la causa de esto, cimmerio. Pero si han puesto hombres en las torres... —¿Las cadenas? —dijo Conan, y el barbudo asintió sombríamente. Las cadenas eran otra precaución para tiempos de guerra, igual que las torres. Estaban hechas con eslabones de hierro capaces de aguantar el golpe de ariete del más enorme de los trirremes sin romperse, y podían extenderse casi sobre la superficie de las aguas, para impedir la entrada en el puerto de bajeles todavía más pequeños que aquel de los contrabandistas. Conan hablaba pausadamente, permitiendo que los pensamientos le tomaran forma sobre la lengua. —No tiene sentido que haya hombres en las torres, a menos que hayan puesto las cadenas. De noche, los soldados apenas sirven de nada en sus puestos de guardia. Pero no ha habido ninguna guerra, sólo un asesinato. —Asintió para sí—. Hordo, esta vez las cadenas no tienen que evitar que los barcos entren, sino que salgan. —¿Que salgan? —Así tratan de impedir que el asesino del Almirante Supremo escape —dijo el cimmerio con impaciencia—. Aquí no hay portalones que puedan cerrar y vigilar, sólo las cadenas. —Aunque tengas razón, ¿de qué nos sirve eso? —Hordo gruñó con amargura—. Cadenas o portalones, estamos atrapados como liebres en una jaula. —Durante una guerra, habría cien hombres o más en cada una de las torres. Pero ahora... no esperan ningún ataque, Hordo. ¿Y cuántos hombres se necesitan para impedir que alguien suelte uno de los extremos de la cadena? ¿Los mismos que vigilarían un portalón? El tuerto silbaba entre dientes, sin melodía. —Una apuesta, cimmerio —dijo por fin—. Nos estás proponiendo una apuesta mortal. —No tengo otra elección. El dado se arrojará con uno u otro resultado, y yo ya he apostado mi vida. —Como tú digas. Pero no me pidas que esto me guste, porque no me gusta. Tendremos que probar con una de las torres de la salida más alejada de tierra. Si no, tal vez tuviéramos que luchar con varias docenas de guardias antes de terminar la tarea. —Tú no —dijo Conan—. Si ambos nos vamos, ¿durante cuánto tiempo crees que nos aguardara el barco? Los hombres nuevos no se preocuparán mucho por los veteranos, y los veteranos tampoco estaban muy deseosos de hacer este viaje. —Todos saben que perseguiría a cualquier hombre que me abandonara, y con mi propio barco —bramó Hordo—. Lo seguiría hasta el fin del mundo, si fuera necesario, y le desgarraría la garganta con las manos desnudas. —Pero le quitó la caña del timón al cimmerio—. Ve a ver quién irá contigo. No puedes hacerlo tú solo. 40 Robert Jordan Conan el victorioso Conan se acercó al mástil, y se sentó a horcajadas sobre la verga de la que colgaba la vela, que en aquel momento yacía sobre cubierta, de popa a proa. El ritmo de los remos, que ya había comenzado a aflojar desde que Hordo no lo marcaba, se hizo todavía más lento. Pese a la oscuridad, Conan sabía que todos los ojos le estaban mirando. —La agitación reinante en la ciudad nos ha creado un problema —dijo calmadamente—. Han puesto las cadenas en las salidas. Tengo la intención de bajar una de ellas para poder salir del puerto. Si no lo hacemos, habremos llegado hasta aquí para nada. Tendríamos que quedarnos con unos pocos cofres de especias, por lo menos, nos han dicho que son especias, que sólo quieren los vendhios, y los vendhios se van a quedar con todo su oro. Aguardó. Siempre convenía dejar la palabra «oro» para el final, porque levantaba muchos ecos en los pensamientos de quienes le escucharan. Para su sorpresa, Hasán dejó el remo y se quedó de pie en silencio. Ghurran se volvió, y se ajustó la capa en torno al cuerpo. Nadie más se movió. Conan fue mirando entre las sombras a la dos hileras de hombres, y algunos de los que ya habían estado con Hordo antes de la llegada del cimmerio se agitaron incómodamente en los bancos. No sería fácil convencerles. Los verdaderos cobardes no duraban mucho en la Hermandad de la Costa, pero, con todo, los contrabandistas no parecían ansiosos por entrar en batalla. Podía empezar con el más difícil de convencer. —¿Tú, Pritanis? El nemedio de nariz cortada enseñó sus blancos dientes en lo que podía ser una sonrisa, o una mueca. —¿Quieres hacer este viaje, norteño? Baja tú la cadena, pues. Yo ya querría estar otra vez en el puerto con una jarra de cerveza en la mano y una moza sobre las rodillas. —Allí correrías muchos menos peligros, eso es cierto —le dijo Conan secamente, y los demás rieron con timidez. Pritanis, airado, se encorvó sobre el remo. Shamil, que estaba remando casi al lado de Conan, no se había movido de su asiento, pero aun a la débil luz de la luna podía apreciarse que estaba esperando a ver lo que ocurría. —¿Y tú qué vas a hacer, amigo de las lámparas? —le preguntó el cimmerio. —Sólo esperaba a que me lo pidieran —respondió en voz baja el flaco marinero. Al salir del agua, su remo chirrió contra el escálamo. De pronto, se pusieron de pie dos de los hombres que ya habían estado con Hordo en tiempos de la llegada de Conan a Sultanapur. —No quiero que pienses que sólo estos novatos te siguen —dijo uno de ellos, un kothio llamado Baltis. Tenía visibles y antiguas cicatrices en lugar de las orejas, que una mano poco experta le había cortado en tiempos ya lejanos. El otro, un shemita de mejillas chupadas que se hacía llamar Enam, no dijo nada; tan sólo desenvainó el sable y examinó su filo. —Necios —dijo Pritanis, pero en voz baja. Conan le hizo una señal con el brazo a Hordo, del que ya sólo se veía un borrón gris en popa, y el bajel viró hacia el rompeolas. Se encontraron frente al gran dique, un muro de granito que emergía de las oscuras aguas, más alto que un hombre, más que la cubierta del bajel. Aun los recién llegados conocían suficientemente la navegación para saber lo que tendrían que hacer. Remaron con vigor; luego, los que estaban del lado del rompeolas alzaron los remos para evitar que el bajel se estrellara contra las rocas. El corpulento cimmerio no malgastó palabras en decir nada más. Apoyó un pie en la borda y saltó. Tendiendo las manos, se agarró al rompeolas y trepó hasta la quebrada superficie de granito. Gruñidos y murmuradas maldiciones fueron anunciando la llegada de los demás a medida que subían trepando. No les faltó espacio, porque el rompeolas medía casi veinte pasos de anchura. 41 Robert Jordan Conan el victorioso —¿Los matamos? —preguntó Hasán en voz baja. —Tal vez no sea necesario —le respondió Conan—. Venid. La torre de piedra, construida sobre planta cuadrada, ocupaba casi por completo el extremo del rompeolas, salvo por un angosto camino que la circundaba. Sus almenas se hallaban a cincuenta pies del suelo, y solamente una única y pesada puerta de madera permitía trasponer sus paredes de granito. Por las saeteras de su segundo piso se atisbaba luz de antorchas, pero más arriba estaba a oscuras. Ordenando por señas que todo el mundo se ocultara entre las sombras, al pie de la torre, Conan desenvainó su daga y se arrimó él mismo a la pared de piedra, al lado de la puerta. Tras calcular cuidadosámente la distancia, arrojó la daga; ésta chocó con el granito, a dos pasos largos de la puerta. Por un momento, no creyó que los que se hallaban dentro la hubieran oído. Entonces, se oyó cómo levantaban la tranca. La puerta se abrió, llegó afuera la luz, y un guardia sin yelmo asomó la cabeza. Conan no respiraba; fue la daga, iluminada también por la luz de dentro, lo que le llamó la atención al turanio. Éste, frunciendo el ceño, salió afuera. Conan se arrojó sobre él como un halcón. Le tapó la boca al guardia con una mano. Con la otra, lo agarró por el talabarte y lo empujó. Se oyó un chapuzón, y luego gritos. —¡Socorro! ¡Socorro! —Ese necio se ha caído —dijo alguien desde dentro y, armando ruido con las botas, cuatro guardias más salieron de la torre. No llevaban yelmos, y uno de ellos sostenía una jarra de madera; estaba claro que no esperaban encontrarse con ningún peligro. Se detuvieron bruscamente al encontrarse con el joven gigante, y trataron de desenvainar las espadas, pero ya era demasiado tarde. El puño de Conan aplastó una nariz, y mientras su propietario se desplomaba, el cimmerio golpeó en la mandíbula a uno de sus compañeros. Ambos cayeron, uno casi encima del otro. Conan vio que los demás también estaban en el suelo, y no se había desenvainado ningún arma. —Llevaos sus espadas —ordenó mientras recogía la daga—, y atadlos. —Aún se oían gritos en el agua que pedían auxilio, más fuertes que al principio, y más frenéticos—. Luego haced una cuerda con sus cinturones y túnicas y rescatad a ese necio antes de que despierte a toda la ciudad. Espada en mano, entró cautelosamente en la torre. Su planta baja consistía en una gran estancia iluminada por antorchas, con escaleras de piedra en una pared, que conducían hacia arriba. Estaba ocupada en su mayor parte por un monstruoso cabrestante, unido a su vez a un complejo dispositivo de engranajes de bronce que, recién engrasados, relucían. Una larga barra conectaba el más pequeño de los engranajes con una gran rueda de bronce instalada en la pared, debajo de las escaleras. Una enorme cadena de hierro reposaba sobre el tambor del cabrestante; el metal de los eslabones era grueso como el brazo de un hombre, y no estaba herrumbroso. Se decía que el antiguo rey turanio que había pagado por aquella cadena había ofrecido su peso en rubíes al herrero capaz de crear un hierro que no se oxidara. Se contaba que incluyó la lengua y las manos del herrero en el pago, pues se las hizo cortar para que nadie más descubriese el secreto. La cadena bajaba desde el cabrestante hasta un agujero pequeño y redondo abierto en el suelo. Conan lo ignoró, y examinó el cabrestante, buscando un modo de soltar la cadena. Parecía que tan sólo una cuña de bronce impidiese que los engranajes giraran. —¡Cuidado! Al oír el grito, Conan se volvió, y desenvainó el sable. Un guardia cayó rodando por las escaleras y se desplomó sobre las losas a los pies del cimmerio. El puño de una daga sobresalía de su pecho, y tenía una ballesta aún cargada en la mano. —Quería darte en la espalda —dijo Hasán desde la puerta. —Voy a pagarte esta deuda —dijo Conan, al mismo tiempo que envainaba la espada. Rápidamente, el cimmerio extrajo la cuña, la arrojó a un lado y lanzó todo su peso contra la barra. Como si hubiese sido de piedra. A juzgar por la longitud de la gruesa barra 42 Robert Jordan Conan el victorioso de metal, el cabrestante estaba pensado para cinco hombres como mínimo. Los músculos se le marcaron en la piel por el esfuerzo, y la barra se movió, primero lentamente, y luego con mayor rapidez. El cabrestante giraba mucho más lentamente todavía, y los grandes eslabones entraban chirriando por el agujero del suelo. Conan se esforzó por hacer girar más rápidamente el mecanismo. De pronto, Hasán se puso a su lado, y le ayudó con más fuerza de la que insinuaba su flaca constitución. Baltis se asomó a la puerta. —Por lo que alcanzo a ver, la cadena ya ha desaparecido bajo el agua, cimmerio. Y hay cierta agitación en la otra orilla del canal. Deben de haber oído al que gritaba pidiendo ayuda. Conan soltó la barra con renuencia. Seguramente, enviarían alguna embarcación para investigar, y aunque no era probable que transportara a muchos hombres, su intención era escapar, y no presentar batalla. —Nuestro barco tiene poco calado —dijo—. Esperemos que con esto ya baste. Mientras los tres salían corriendo de la torre, Shamil y Enam regresaron después de dejar en el suelo al quinto de los guardias, atado y amordazado con jirones de su propia túnica empapada, al lado de los otros cuatro que seguían inconscientes. Sin decir palabra, siguieron a Conan por el estrecho camino que daba la vuelta a la torre. El cimmerio sabía que el único ojo de Hordo era tan agudo como los dos de Baltis juntos. Además, aquella estampa de oso no querría malgastar preciosos momentos. Antes ya de que llegaran al lado de la torre donde se hallaba el canal, oyeron el suave crujido y el chapoteo de los remos. El bajel llegó en el mismo instante que ellos, ciando al acercarse al rompeolas. —Saltad —ordenó Conan. Aguardó hasta que hubo oído a todos los hombres llegar a cubierta, y luego saltó él mismo. Cayó en cuclillas, pero se tambaleó, y tuvo que agarrarse al mástil para no caer. La cabeza le daba vueltas como si el barco hubiera estado atrapado en una tormenta. Apretando la mandíbula, pugnó por sostenerse. Ghurran salió de la oscuridad arrastrando los pies, y miró al cimmerio. —Si te fatigas demasiado, agotas los efectos de mi poción —le dijo—. Tienes que descansar, porque la cantidad de poción que puedo elaborar por día no es ilimitada. —Voy a encontrar al responsable de esto —dijo Conan entre dientes—. Aunque no exista un antídoto, voy a encontrarlo y lo mataré. Desde la popa, se oyó la voz de Hordo. —¡Bogad! ¡Que Erlik os maldiga a todos, bogad! Los remos empezaron a moverse, y la esbelta nave se alejó de Sultanapur, como un escarabajo tejedor que se deslizara sobre negras aguas. Naipal se levantó gritando de su gran lecho redondo, y miró fijamente a la oscuridad. La luz del sol se filtraba en la cámara por las cortinas de gasa de las ventanas, y arrojaba oscuras sombras. Las dos mujeres que compartían la cama con él —una vendhia y otra khitania, ambas con suaves curvas, y desnudas— se apartaron entre las colchas de seda, asustadas por el grito. Eran sus favoritas entre todas las de supurdhana, hábiles, apasionadas y deseosas de complacer; pero ni siquiera las miró. Se frotó las sienes con las yemas de los dedos, tratando de recordar qué lo había despertado. Al extremo de una cadenilla de oro que le colgaba del cuello, un ópalo negro se mecía sobre su pecho húmedo de sudor. Nunca lo abandonaba, porque aquel ópalo era el único medio por el que Masrok podía dar fe de su obediencia, o solicitar que lo evocara. Ahora, sin embargo, reposaba sobre su piel, oscuro y frío. Llegó a la conclusión de que todo había sido un sueño. Para afectarlo de aquel modo, el sueño debía de contener algún augurio, pero, ¿cuál? Obviamente, acababa de recibir una advertencia de algún... ¡Una advertencia! —¡Por los pezones de Tatar! —exclamó, y las mujeres se apartaron todavía más. Llamar a los siervos le habría llevado demasiado tiempo. Salió arrastrándose de la cama, sin prestar atención a los gimoteos de las mujeres. Sabía darles muchos usos 43 Robert Jordan Conan el victorioso placenteros, pero no en aquel momento. Se apresuró a ponerse la túnica; habían pasado años desde la última vez que lo había hecho sin ayuda. El estrecho cofre de oro se hallaba sobre la mesa, con sus incrustaciones de turquesas y lapislázuli. Lo cogió, vaciló... no tenía por qué llamar a Masrok; no había necesidad de amenazar... así, dejó el cofre y se marchó corriendo. Su mente estaba llena de desesperadas preguntas. ¿Qué peligro podía amenazarlo ahora? Masrok le escondía a los ojos de los Negros Videntes de Yimsha. Zail Bal, el antiguo mago de la corte, el único hombre al que había temido de verdad, estaba muerto, los demonios se lo habían llevado. Si adivinaba sus propósitos, Bhandarkar podía llamar a otros magos para que le hiciesen frente, pero él, Naipal, tenía hombres cercanos al trono, hombres de los que el rey no tenía conocimiento. Sabía qué mujer había elegido el rey para pasar la noche antes de que ésta se presentara en la alcoba real. ¿Qué podía ocurrir? ¿Qué? La oscuridad reinante en la estancia de elevada bóveda, que se hallaba en el subsuelo, debajo del palacio, se veía compensada por el ultraterreno fulgor de los trazos plateados del suelo. Naipal se acercó a la mesa donde tenía sus instrumentos mágicos: los frascos de cristal y las jarras, recipientes de los que se desprendía un espeluznante fulgor, y otros que parecían atraer la oscuridad. Sentía comezón en los dedos por asir el cofre negro, por el poder de los khorassani, pero, con todo, se obligó a levantar la tapa, profusamente adornada con tallas, del cajón de marfil. Con manos temblorosas, fue apartando las envolturas de seda. Expulsó violentamente el aliento; el aire se le revolvió en la garganta como un espasmo de muerte. Una imagen oscura flotaba sobre la pulida superficie, ya no plateada. Allí se reflejaba un pequeño barco en el mar amortajado por la noche, un bajel de mástil único e inclinado hacia adelante, que navegaba al rítmico bogar de los remos. Los extraños artilugios de cristal y hueso temblaron ante el puñetazo que dio en la mesa. El espejo le estaba mostrando la imagen del peligro, tal como debía hacer y, sin embargo, el hechicero maldijo sus limitaciones. ¿En qué consistía el peligro? ¿Tenía que llegarle por mar? Había mares en el sur, y muy lejos, en Oriente, se hallaba el Océano sin Fin, que, según algunos decían, terminaba en el borde del mundo. Al oeste se encontraban el Vilayet y, aún más lejos, el gran Mar Occidental. El Monte Yimsha, por lo menos, habría sido reconocible. Apretó los dientes; sabía que no debían castañetearle, y odiaba este hecho. Como una nube negra, el terror le estaba envolviendo el alma con sus tentáculos. Hacía tiempo que se creía inmune al miedo, pero entonces se dio cuenta de que se había ablandado al pasar tantos años confiado en el espejo. Había conspirado y obrado sin miedo, porque la lisa superficie del espejo le había dicho siempre que sus planes no tropezarían con ningún obstáculo. ¡Y ahora este barco! ¡Una pequeña mancha sobre las aguas, por todos los dioses! Con tremendos esfuerzos, logró que su rostro volviera a aparentar la calma habitual. Se obligó a recordar que nada se consigue con el pánico. Aún menos que nada, porque estorba a la acción. Tenía agentes en muchos lugares, y medios para hacerles llegar las órdenes con mayor rapidez que las águilas. Sus ojos se fijaron bien en la embarcación, y sus manos, que temblaban ligeramente, se acercaron a los arcanos artilugios de la mesa. No importaba de dónde viniese el barco, ni en qué costa se detuviera, habría hombres que lo reconocerían. Antes de que pudiera alcanzarle, el peligro quedaría purgado como con fuego. 44 Robert Jordan Conan el victorioso CAPÍTULO 7 Ahorcajado para hacer frente al cabeceo de la cubierta, y agarrado con una mano a la maroma que sostenía el mástil, Conan escrutaba la noche hacia la negrura en que se hallaba la ribera oriental del Vilayet. El bajel se acercaría a la costa en la medida en que se lo permitiera su escaso calado. No muy lejos de allí, hacia el oeste, había islas de las que se contaba, como lo más agradable, que eran un nido de piratas. También se contaban otras cosas, se susurraban en oscuras esquinas, pero nadie quería invocar a lo que fuera que acechaba en aquel sitio. El cimmerio sólo compartía su guardia en proa con las dos cabras que quedaban y con la jaula de mimbre llena de palomas. Los pollos habían desaparecido por el mismo camino que la otra cabra, en el estómago de los contrabandistas. La mayoría de la tripulación se había tumbado en cubierta, y empleaba los mismos brazos o maromas enrolladas como almohada. La luna estaba cubierta de nubes, y sólo durante breves ratos se colaba alguna tenue luz. El viento les hinchaba la vela triangular, y el rumor de las aguas en el casco competía con los ocasionales ronquidos. Conan pensó, sin embargo, que nadie más tenía razones para querer llegar a la costa, ni para encontrar a los hombres a quienes habían sido enviados los cofres de la bodega. Aunque tuviera la vista aguda, no distinguía ningún detalle de la orilla. Aún peor, no veía ni rastro de las señales de que le había hablado Hordo. —Han de estar allá —murmuró para sí. —Pero ¿tendrán el antídoto? —peguntó Ghurran, tendiéndole la copa a Conan en lo que ya se había convertido un ritual nocturno. El bárbaro evitó mirar el fangoso líquido del cuenco de peltre estropeado. No se volvía más apetitoso a fuerza de mirarlo. —Sí que lo tendrán. Conteniendo el aliento, apuró la copa, intentando que la mixtura le llegara a la garganta sin apenas tocarle la lengua. —Pero ¿y si no lo tienen? —insistió el anciano—. De hecho, ni siquiera parece que haya nadie allí. La mueca que el cimmerio había hecho al saborear la poción se convirtió en sonrisa. —Están allí. —Señaló tres puntos de luz que acababan de aparecer en la negrura de la costa, en un promontorio que se encontraba al sur de la desembocadura—. Y sí que tendrán el antídoto. El herbolario le siguió por cubierta. Hordo estaba sentado junto a un baúl abierto, de armazón de hierro y madera de roble, atado al mástil. —Ya lo he visto —murmuró el tuerto al aparecer el cimmerio—. Ahora, vamos a ver si son los que buscamos. En muy poco tiempo, ensambló un artefacto de peculiar aspecto: tres lámparas de latón cubiertas, atadas a un largo poste. Había ganchos en éste para añadir más lámparas en cuanto fuera necesario, y clavijas para travesanos, por si se deseaba darle otras configuraciones. Se trataba de un método para mandarse señales no inusual entre los contrabandistas. Una vez hubieron encendido las lámparas, Hordo levantó el poste en alto. Los pocos tripulantes que no estaban dormidos se pusieron en pie para ver lo que ocurría. En la ribera, la luz del centro desapareció, como si se hubiera extinguido de súbito. El barbudo contrabandista levantó y bajó el poste con las lámparas en tres ocasiones. Las luces que aún brillaban en la costa desaparecieron y, gruñendo, Hordo bajó el poste y apagó sus propias lámparas. Casi con el mismo aliento que extinguió la última de las llamas, rugía: —¡En pie, perros sarnosos! ¡En pie, crías bastardas de camella! ¡Que Erlik maldiga vuestras sucias almas, poneos en marcha! 45 Robert Jordan Conan el victorioso El barco se fue convirtiendo en hormiguero a medida que los hombres abandonaban el sueño, algunos con la ayuda de la bota del tuerto. Conan se acercó a la caña del timón, y se encontró con que Shamil estaba pilotando. Apartó con un gesto al novato y ocupó su lugar. El borde inferior de la vela estaba lo bastante alto como para permitirle otear la costa. —¿Qué ha ocurrido? —preguntó Ghurran—. ¿Acaso las señales no eran las correctas? ¿Vamos a desembarcar, o no? —Es una cuestión de prudencia —dijo Conan, sin apartar los ojos de su tarea—. Los hombres ven un barco desde la costa, pero, ¿es ése el contrabandista al que aguardan? Se intercambian las señales, pero no desde el lugar de desembarque correcto. Si un barco de los aduaneros o de piratas desembarca en el sitio donde se ha visto la señal, encontrarán a un solo hombre, y sólo si es lento o estúpido. —Otro tenue punto de luz apareció en la costa, separado de los demás por casi una legua—. Y si no les hubiéramos respondido con la señal adecuada —siguió explicando el cimmerio—, no nos estarían indicando el punto de desembarque. Ghurran contempló el bullicio que reinaba entre los contrabandistas. Algunos dejaban los sables y dagas sueltos en sus vainas. Otros abrían los sacos de hule y sacaban cuerdas de arco y flechas. —Así, hay que confiar en ellos en la medida en que ellos se fíen de nosotros. —Todavía menos —dijo Conan con una sonrisa—. Si se diera el caso de que esos que están en la costa hubieran averiguado las señales torturando a los hombres con quienes debíamos encontrarnos, puede que también quisiesen quedarse con nuestra mercancía sin molestarse en pagarla. —No tenía idea de que esto pudiera ser tan arriesgado. —El herbolario hablaba con voz débil. —Quien vive sin riesgos, no vive. —Conan había citado un antiguo proverbio cimmerio—. ¿Creías que íbamos a llegar a Vendhia por arte de magia? No se me ocurre que nadie pueda viajar hasta tan lejos sin correr riesgos. Ghurran no le respondió, y Conan volvió toda su atención al asunto que tenía entre manos. El viento los llevó con rapidez hacia la luz que los aguardaba, pero de noche no se podía atracar con la vela. El cordaje crujió en las poleas; la larga verga descendió y la colocaron de proa a popa sobre cubierta, e improvisaron algunas ataduras para que la vela no quedara extendida y les estorbase los movimientos. Los hombres fueron hacia los bancos de remeros. El roce de los remos contra los escálamos, el lento avance de las palas que se hundían en las negras aguas, y el incongruente arrullo de la jaula de palomas eran los únicos sonidos del bajel. Conan hizo girar la caña del timón, y el barco de los contrabandistas viró hacia tierra y hacia la señal de luz. El bajel empezó a cabecear al ritmo de las olas que se estrellaban contra la costa, y el débil murmullo de los rompientes llegó a oídos del bárbaro. No cabía duda de que habría una playa practicable. Incluso los aduaneros preferían que la carga de los barcos no sufriera daños, porque se quedaban con una porción de su valor a título de recompensa. Sin embargo, no podía estar seguro de lo que sucedería después de que la proa tocase tierra. La arena crujió bajo la quilla y, sin necesidad de que se diera la orden, todos los hombres ciaron. El quedar completamente varados podía significar la muerte. Se oyó un chapoteo cerca de proa; Hordo acababa de arrojar un ancla de piedra por la borda. Ayudaría a retener el barco mal atracado contra las mareas, pero también era posible que alguien cortara la cuerda en un momento. Mientras la embarcación se estremecía al tocar tierra, Conan se unió al tuerto en la proa. El punto de luz que los había guiado hasta la costa había desaparecido. Las oscuras sombras, de variada intensidad, sugerían altas dunas, y tal vez árboles enanos. De pronto, se oyó en la playa un golpe como de piedra contra metal. Casi delante de ellos se encendió una hoguera, una hoguera grande, a algo más de treinta pasos del agua. Un hombre solo apareció al lado del fuego, con los brazos abiertos para mostrar que no 46 Robert Jordan Conan el victorioso llevaba nada. Era imposible ver sus facciones, pero llevaba un turbante grande, como el que solían ponerse los vendhios. —Sólo con mirar no descubriremos nada —dijo Conan, y saltó por la borda. Cayó de cuclillas en el agua, y se oyó otro chapuzón a su lado al saltar Hordo. El barbudo le cogió por el brazo. —Déjame hablar a mí, cimmerio. Tú nunca has sabido mentir, salvo a las mujeres. Aquí podemos valemos de la verdad, pero tenemos que saber arreglarla. Conan asintió, y ambos se acercaron juntos a la playa. Efectivamente, el hombre que les estaba esperando era un vendhio de tez oscura y estrecha nariz. Un gran zafiro y un abanico de pálidas plumas le adornaban el turbante, y llevaba un anillo con una piedra pulimentada en cada dedo. Su vestido estaba hecho de ricos brocados y de sedas, aunque por otra parte calzaba rígidas botas de montar. Sus ojos oscuros y hundidos observaron la embarcación. —¿Dónde está Patil? —dijo en hirkanio, con mal acento. Hablaba con un tono de voz inexpresivo por completo. —Patil se marchó de Sultanapur antes que nosotros —le respondió Hordo—, y por un camino totalmente distinto. Como bien podéis comprender, no nos dijo por dónde iría. —Tenía que venir con vosotros. Hordo se encogió de hombros. —Han matado al Almirante Supremo de Turan, ¿sabes?, y se ha dicho que el culpable era vendhio. En estos momentos, las calles de Sultanapur no son seguras para las gentes de tu país. «La verdad», pensó Conan. Todo lo que se estaba diciendo era la verdad, pero, tal como había dicho Hordo, estaba arreglada. El vendhio arrugó la ceja, pero asintió lentamente. —Muy bien. Podéis llamarme señor de Sabah. —Si quieres utilizar nombres, a mí puedes llamarme rey Yildiz —le dijo Hordo. El rostro del vendhio se endureció. —Por supuesto. ¿Has traído las... mercancías, Yildiz? —¿Tienes el oro? Patil nos dijo que nos entregarías mucho oro. —El oro está aquí —dijo Sabah con impaciencia—. ¿Qué hay de esos cofres, oh rey de Turan? Hordo alzó la diestra, y se oyó el chasquido de una escotilla que se abría en el bajel. —Que tus hombres vayan a pie a buscarlos —dijo con prevención—, y no más de cuatro a la vez. Y quiero ver el oro antes de que te lleves un solo cofre. Seis de los contrabandistas aparecieron a la luz de la hoguera con los arcos en mano y las flechas listas. El vendhio los miró, y luego se inclinó ante Hordo, sonriendo sin cordialidad. —Se hará como tú desees, por supuesto. Dando la vuelta a la hoguera, se alejó por la playa y desapareció entre las sombras. —No me fío de ése —dijo Conan en cuanto se hubo marchado. —¿Por qué? —le preguntó Hordo. —Ha aceptado con demasiada facilidad la historia de Patil. ¿No hubieras hecho más preguntas en su lugar? El tuerto movió negativamente su peluda cabeza. —Quizás. Pero no importa lo que él pretenda; si mantienes los ojos abiertos, saldremos bien de ésta. Ghurran, con los bajos de la túnica empapados, subía sin resuello por la arena. —Este modo de viajar es incómodo, poco práctico y húmedo —murmuró, acercando las huesudas manos a la hoguera—. ¿Has hablado del antídoto con ese hombre, cimmerio? —Todavía no. 47 Robert Jordan Conan el victorioso —No lo hagas. Escúchame —siguió diciendo cuando Conan despegó los labios—. Se pondrán nerviosos cuando vean a un hombre como tú, con la espada en el muslo. ¿Y qué razón podrías aducir para hacerles preguntas? Yo tengo una, ahora te la digo. —Para asombro de Conan, el herbolario se sacó la daga de Patil de la manga—. Le he comprado el arma a Patil, pero él me dijo que no tenía el antídoto. Si tú les dijeras algo así, imaginarían que lo has matado. Si se lo digo yo... bueno, creerán más fácilmente que me he acostado con una de sus hijas, antes que pensar que estos viejos brazos han podido matar a un hombre. Al ver que Sabah volvía a la luz de la hoguera, escondió de nuevo la pequeña daga. Dos hombres que claramente eran siervos seguían al vendhio, hombres con turbantes de algodón de apagado color, sin anillos ni gemas. Uno de ellos llevaba una manta oscura de lana, que extendió al lado del fuego obedeciendo a un gesto de Sabah. El otro cargaba con un saco de cuero, que vació sobre la manta. Se derramó una cascada de monedas de oro, que rebotaron y entrechocaron, hasta que un centenar de brillantes redondeles yació en disperso montón. Conan miró con asombro. No era la primera vez que veía tanto oro junto en un mismo lugar, pero jamás se lo habían ofrecido tan despreocupadamente. Aunque hubiesen estado repletos de azafrán, aquellos cofres no habrían valido tanto. —¿Qué contienen las arcas? —preguntó. Una sonrisa afloró a los labios del vendhio. —Especias. Hordo aplacó la tensión reinante al agacharse para recoger cinco monedas al azar. Las examinó de cerca, y finalmente las fue mordiendo una tras otra para luego arrojarlas sobre la manta. —También quiero el saco —dijo, y gritó por encima del hombro—: ¡Traed los cofres! Diez contrabandistas vinieron del barco, cada uno de ellos con uno de los pequeños cofres. Hordo hizo un gesto, y todos dejaron su carga a un lado de la hoguera y regresaron corriendo a la orilla. Sin decir palabra, Sabah se acercó presurosamente a las arcas, seguido por sus siervos, y otros dos hombres vinieron corriendo por la playa para unirse a ellos. Conan también vio a Ghurran allí, pero no habría podido decir si estaba hablando con alguien. Hordo cayó de rodillas, y empezó a meter tantas monedas como pudo en el saco de cuero. De pronto, los hombres que estaban en torno a los cofres gritaron de rabia. Los contrabandistas que estaban viniendo a la playa con más arcas se detuvieron en seco. Conan echó mano de la espada; Sabah estuvo a punto de caerse en la hoguera. —¡Los sellos! —aullaba el vendhio—. ¡Los han roto y vuelto a poner! Hordo movió nerviosamente la mano, como si hubiera querido soltar las monedas que aún tenía y agarrar su arma. —El mismo Patil lo hizo el día en que partimos —se apresuró a decir—. No sé por qué. Si inspeccionas los cofres, verás que no hemos tocado nada. El vendhio cerraba y abría espasmódicamente los puños, e iba mirando de un lado para otro con furiosa incertidumbre. —Muy bien —masculló finalmente—. Muy bien. Pero pienso examinar cada uno de los cofres. Se marchó airado, moviendo aún las manos convulsivamente. —Tenías razón, cimmerio —dijo Hordo—. No podía aceptarlos con tanta facilidad. —Me alegro de que estés de acuerdo —le dijo Conan secamente—. ¿Has pensado que, gracias a esta hoguera, ofrecemos un blanco tan fácil que hasta un niño podría alcanzarnos? —Sí. —El tuerto ató las correas del saco, y lo colgó de su cinturón—. Volvamos a bordo cuanto antes. Conan vio que Sabah había desaparecido, así como los primeros diez cofres. Unos hombres enturbantados estaban aguardando cautamente a que llegara el resto. Eran diez, 48 Robert Jordan Conan el victorioso no los cuatro que habían acordado, pero el cimmerio no quería discutirlo. Ghurran se hallaba con ellos y, a juzgar por sus gestos, estaba conversando. Conan tenía la esperanza de que el herbolario hubiese encontrado lo que andaban buscando. En verdad, no le quedaba mucho tiempo. Afectando despreocupación, Conan se acercó a la hilera de contrabandistas que todavía aguardaban cerca de la orilla. Detrás de ellos, algunos de los arqueros tenían los arcos a medio tensar, pero no los habían alzado. —¿Qué eran esos gritos? —preguntó Pritanis. —Problemas —le respondió Conan—. Pero no creo que nos ataquen hasta que los cofres estén a salvo, fuera de la playa. No nos atacarán si no sospechan de nosotros. Así pues, llévales los cofres y sube a bordo en cuanto puedas, pero sin echarte a correr. Y trae a Ghurran. —Y entretanto, ¿tú regresarás al barco? —le dijo Pritanis, con sorna. Se oyó un incómodo murmullo entre los demás. Conan tuvo que hacer un esfuerzo para que la cólera no se le reflejara en la voz. —Esperaré aquí hasta que vosotros hayáis vuelto, para que dé la impresión de que confío en ellos como hermanos. Se están impacientando, Pritanis. ¿O prefieres no tener la oportunidad de marcharnos de esta playa sin combatir? El nemedio todavía vacilaba, pero otro hombre se puso a su lado, y luego otro. Con una última mirada hostil al corpulento cimmerio, Pritanis siguió a los demás. Conan se cruzó de brazos, y trató de dar la estampa de un hombre tranquilo, al mismo tiempo que escudriñaba la playa a la espera de un ataque del que no dudaba. La hilera de contrabandistas llegó hasta donde se hallaba el grupo de vendhios, los cofres cambiaron de manos, y ambas partes se separaron, caminando apresuradamente en direcciones opuestas. Los contrabandistas tenían que recorrer el camino más corto. Mientras Conan pensaba en este hecho, uno de los vendhios miró hacia atrás, y dijo algo a sus compañeros, y entonces todos se echaron a correr, entorpecidos por los cofres que llevaban. —¡Corred! —gritó Conan a los contrabandistas y, por una vez, le obedecieron con prontitud; dos de ellos estaban ayudando a caminar a Ghurran. Al desenvainar la espada, oyó un rítmico estruendo, y reprimió una maldición para gritar a los arqueros: —¡Atención, se acercan jinetes! Una veintena de hombres a caballo, con yelmos enturbantados y brigantinas, bajó galopando de las dunas lanza en ristre. Las cuerdas de arco saltaron de los guantes de cuero, y cinco de las sillas quedaron vacías. Los demás —había uno que se tambaleaba— tiraron de las riendas y volvieron a desaparecer en la oscuridad. También había arqueros entre los vendhios, pero no apuntaban a los hombres. Flechas llameantes volaron en la noche y cayeron en torno al barco. Algunas se precipitaron al agua, pero otras se clavaron en madera. Conan ya no tuvo tiempo de preocuparse del barco, ni de nada más. Dos jinetes salieron cabalgando de la noche, agachados sobre su silla, avanzando codo con codo, como para ver quién sería el primero en alancear al bárbaro. Gruñendo, Conan saltó a un lado, y quedó fuera del alcance de las lanzas de larga punta. Los dos jinetes trataron de volverse hacia él a la vez, pero entonces el cimmerio se les aproximó, y acometió al más cercano. Su arma chocó con el metal acolchado de la brigantina, pero en seguida se introdujo entre las placas. No se detuvo en su ataque. Al mismo tiempo que su acero perforaba costillas y corazón, trepó sobre el caballo del moribundo, y arrojó al cadáver y a sí mismo contra el segundo enemigo. Este segundo vendhio abrió desmesuradamente los ojos con incredulidad, tras el nasal de su enturbantado yelmo; soltó la lanza y pugnó por desenvainar el sable. Conan agarró con una mano al que seguía vivo, mientras que, con la otra, trataba de extraer su espada del cadáver, y los dos caballos, unidos por estos tres cuerpos, danzaban salvajemente por la arena. Tanto Conan como el vendhio lograron empuñar sus aceros en el mismo instante. El hombre de ojos oscuros alzó su arma para herir. Conan se revolvió, y los 49 Robert Jordan Conan el victorioso tres cayeron. Al dar en el suelo, el cimmerio le cortó el moreno cuello al otro con su arma, como si hubiera estado manejando una daga, y se puso en pie al lado de los dos cadáveres. La pavana de los dos caballos le había alejado mucho de la playa, y lo que vio al volverse no le dio ánimos. Había cuerpos desparramados por la arena, aunque no pudo ver cuántos de ellos eran contrabandistas, y no se distinguía ningún hombre de pie ni montado. Aún peor: la popa del barco se había incendiado. Mientras miraba, la silueta de un hombre con un cubo se recortó contra las llamas. Casi al instante, el hombre soltó el cubo, trató de cogerlo por el fondo con ambas manos y lo vació sobre el fuego. «No es Hordo», pensó Conan. El tuerto no era tan necio como para hacer algo así delante de los arqueros. Conan se dio cuenta de que las penumbras de la playa habían retrocedido considerablemente ante el incendio. No le llegaba tanta luz como al hombre del barco, pero tampoco podía fiarse de que la noche lo protegiese de los arqueros vendhios. Más valía cazar que ser cazado y, de todos modos, si se quedaba en aquel sitio no encontraría a los orientales. Agachado, casi con el pecho tocando a las rodillas, corrió por las dunas... y se arrojó al suelo en una pendiente de arena, porque casi veinte jinetes aparecieron más arriba. Pensó con amargura que su número apenas superaba al que él había deseado encontrar. Mientras cavilaba si debía marcharse arrastrándose por tierra, tratando de que no lo vieran, los vendhios se pusieron a hablar. —¿Todos los cofres están cargados ya en las acémilas? —preguntaba una voz áspera y ronca. —Así es. —¿Y dónde está Sabah? —Ha muerto. Quiso capturar vivo al tuerto para aplicarle hierros candentes y hacerle contar qué ha hecho con los sellos. El contrabandista lo ha sumergido en las olas y ha escapado. Conan sonrió por lo uno y lo otro. —Así tendremos menos problemas —exclamó la voz áspera—. Yo ya había dicho desde el principio que debíamos caer sobre ellos en cuanto los cofres estuvieran a la vista. Sabah siempre tenía que complicar las cosas. Creo que empezaba a creerse un señor de verdad, con sus secretos y conjuras. —No importa. Sabah está muerto, y pronto acabaremos con el resto de esas alimañas. —¿Quieres quedarte aquí hasta que lo logremos? —dijo la voz áspera—. ¿Cuánto tiempo crees que nos esperará la caravana? —Pero Sabah dijo que debíamos matarlos a todos. Y no olvidemos el oro. —¿Estás pensando en las órdenes de un muerto, y en cien monedas de oro? —dijo con sorna la áspera voz—. Piensa más bien en cómo te recibirán si no llegamos a Ayodhya con esos cofres. Si se da el caso, más nos valdría haber caído con Sabah. El silencio se hizo palpable. Conan casi pudo sentir el asentimiento que emanaba de los oyentes. Como si no hubieran sido necesarias más palabras, los vendhios se volvieron con sus monturas y se marcharon galopando en la oscuridad. Momentos más tarde, Conan oyó otros cascos que se unían a éstos, y todos cabalgaron hacia el sur. Buena parte de lo que había oído el cimmerio daba que pensar. Así, por ejemplo, los malditos cofres parecían cobrar mayor importancia cada vez que alguien hablaba de ellos. En aquel momento, sin embargo, Conan tenía que preocuparse por problemas más inmediatos. Al llegar al barco, halló la mitad de éste ardiendo. A la luz del fuego, pudo ver claramente a Hordo y a otros tres, metidos hasta la cintura en el agua y armados con cubos; estaban arrojando agua desesperadamente sobre las llamas, y contemplaban la orilla con la misma desesperación. —¡Los vendhios se han ido! —gritó Conan. Se agarró con las manos a la borda y saltó a cubierta. Pequeñas llamas subían por la vela—. ¡Ya es demasiado tarde, Hordo! —¡Que Erlik te reviente! —aullaba el tuerto—. ¡Es mi barco! 50 Robert Jordan Conan el victorioso Una de las cabras había muerto con una flecha en la garganta. Conan pensó que no tenían mucha comida, y arrojó el cuerpo a la playa. Después echó a la cabra viva, que estuvo a punto de caerse sobre la cabeza de Hordo. —¡Mi barco! —farfullaba el tuerto—. ¡Karela! —Ya encontrarás otro. —Conan bajó la jaula de frenéticas palomas, y aguantó la mirada asesina de Hordo—. Ya encontrarás otro, amigo mío, pero éste se ha acabado. Gimiendo, Hordo agarró la jaula de mimbre. —Sal de ahí, cimmerio, antes de que te abrases tú también. Pero Conan empezó a coger todo lo que estaba suelto y no ardía —rollos de cuerda, odres de agua, fardos de equipaje— y los arrojó a la costa. Habían quedado atrapados en una tierra extraña, cuya hostilidad era mejor presumir, y sólo dispondrían de los suministros que pudiesen rescatar de las llamas. A medida que el incendio se acercaba, el calor se volvió más insoportable. La brea empezó a burbujear y alimentó la conflagración, y arrojó humo negro y repugnante. Sin embargo, Conan no saltó del barco en llamas hasta que ya no quedó nada a su alcance. Chapoteó hasta la orilla y se arrodilló tosiendo. Al poco, se dio cuenta de que Ghurran estaba de pie delante de él. Sus manos de apergaminada piel tenían sujeta una bolsa de cuero con una larga correa. —Lo lamento —dijo Ghurran en voz baja—, ninguno de los vendhios tenía el antídoto que buscas. Aunque, como al parecer habían planeado matarnos, es posible que mintiesen. Sin embargo, puedes estar seguro de que tengo lo necesario para mantenerte con vida hasta que lleguemos a Vendhia. Conan escudriñó la playa. Los muertos y los heridos yacían desparramados sobre la arena. Un puñado de contrabandistas salía tambaleándose tímidamente de la penumbra. A sus espaldas, el barco había devenido en pira. —Hasta que lleguemos a Vendhia —dijo tristemente. te al lograr que trajeran las aves, y todavía más de que no se las hubieran comido todas. La paloma desapareció aleteando, para llevarle al señor de Khalid, en Sultanapur, toda la información de la que Jelal estaba seguro. Era poca, y él lo sabía. Pero si los indicios que había visto hasta entonces se hacían más evidentes, juró encargarse de que Conan y el tal Hordo volvieran a Turan para clavar sus cabezas en sendas picas. Mientras las últimas llamas chisporroteaban sobre los restos del bajel contrabandista, Jelal desapareció entre las dunas, con un saco mal cosido bajo el brazo. Sabía que los demás estaban tan fatigados que no advertirían su ausencia, siempre y cuando se diera prisa. A tientas, fue hallando ramas muertas en los árboles enanos, dispersos por las bajas dunas y, en un lugar donde no podía ser visto desde la playa, encendió una pequeña hoguera. Volvió a guardar el eslabón y el pedernal en la bolsa, y sacó otros objetos. Una pequeña botella de latón, bien tapada. Una pluma de gallina. Jirones de pergamino, delgado a fuerza de rasparlo. Tan rápidamente como pudo hacerlo sin rasgar el pergamino, escribió. Mi señor, creo haber hallado por azar una pista que tal vez nos facilite las respuestas que buscáis. No podría considerar este asunto de otra manera sin tener que creer en una coincidencia demasiado sensacional. Como ya debéis de temeros, esta pista conduce a Vendhia, y voy a seguirla hasta allí. Algo crujió en la noche, y Jelal se apresuró a extinguir la pequeña hoguera con un puñado de tierra. El leve aroma a madera quemada persistió en el aire, pero fácilmente podía confundirse con el olor de los chamuscados restos del barco. Escuchó durante un largo momento, conteniendo el aliento. Nada. Pero no tenía razón alguna para arriesgarse. Tras firmar a oscuras el mensaje, guardó todos sus artilugios y metió el rollo de pergamino dentro de un estrecho tubo. Sacó una paloma del saco mal cosido. Había tenido mucha suerte. 51 Robert Jordan Conan el victorioso CAPÍTULO 8 Al sur del Zaporoska, el alba era gris y sombría, porque pesadas nubes filtraban la luz del sol naciente hasta dejarla mortecina. Conan, agazapado en las dunas, detrás de un roble enano y deforme, divisó el semental Bhalkhana ramoneando dispersos manojos de hierba seca, y se preguntó si el caballo estaría lo bastante calmado como para intentarlo una vez más. El gran caballo negro tenía la silla, de elevada frontera, adornada con remaches de plata, y un fleco de seda roja colgaba de sus riendas. El cimmerio se incorporó cautelosamente. El caballo levantó una oreja, pero se puso a masticar otros tallos con aparente indiferencia. Conan se le acercó con pasos lentos; la arena crujía bajo sus botas. Su mano tocó las riendas... y el semental pareció estallar. Cuando el animal se encabritó, Conan, que tenía la brida enredada entre los dedos, perdió pie. Ágil como un gato, dio un salto y se aferró con ambas piernas a la cerviz del caballo, y le agarró la crin con la mano que tenía libre. El semental se derrumbó, y el peso añadido del hombre lo puso de rodillas. Levantándose torpemente, el caballo sacudió la cabeza con furia. Entre salvajes bufidos y relinchos, el animal saltó y cabeceó, pero Conan se agarraba con tenacidad. Y tal como el bárbaro había esperado, su misma presencia en aquel desacostumbrado lugar empezó a cobrarse su tributo. Los saltos se hicieron más breves, la bestia se encabritó con menos frecuencia. Al fin, el semental dejó de moverse; tenía las narices hinchadas y bufaba pesadamente. Conan sabía que el animal no estaba derrotado. Casi podía mirarle a los ojos, y estos ojos estaban llenos de vigor. La pregunta era si había decidido aceptar a un jinete extraño o no. Sabía que no debía confiar en la bestia. Con infinita precaución, fue retrocediendo por su lomo y pasó por encima de la elevada frontera hasta sentarse en la silla. El semental no se movió hasta que el bárbaro hubo empuñado las riendas del fleco rojo. Relajándose por fin, Conan le dio palmaditas en la lustrosa cerviz, y guió con las rodillas a la bestia, suavemente, al trote hacia la playa. Los chamuscados restos de la embarcación de los contrabandistas, bañados en las espumosas olas, de donde aún se alzaban, con todo, algunas volutas de humo gris, hablaban con elocuencia del ataque de la pasada noche. Unos trescientos pasos más al norte, los grises milanos reales chillaban y volaban en círculo sobre las dunas, y se peleaban con los buitres, que eran más grandes que ellos, por lo que pudieran obtener allí. Ninguno de los contrabandistas había pensado en cavar tumbas para los vendhios muertos, ni siquiera después de haber cavado tres para sus propios caídos. La situación de la playa había cambiado desde que Conan se marchara por la mañana. Por aquel entonces, los contrabandistas habían estado sentados en torno al fuego, donde los últimos restos de la cabra abatida por la flecha habían decorado un espetón. Ahora, se habían dividido en tres grupos claramente separados. Los siete sobrevivientes de la antigua tripulación de Hordo formaban uno de los grupos, y estaban todos juntos, acurrucados, y murmuraban entre sí, mientras que los hombres que se les habían unido en la noche en que abandonaran Sultanapur habían formado otro. Todos estaban empapados y con la cara llena de hollín, y muchos se habían hecho vendajes. El tercer grupo constaba de Hordo y Ghurran, de pie al lado de los ocho caballos vendhios que los contrabandistas habían estado capturando a lo largo de la mañana. Hordo miraba con furia, indiscriminadamente, a novatos y veteranos, mientras que el herbolario parecía estar deseando que apareciera una cama mullida. Cuando Conan desmontó al lado de Hordo, Pritanis se separó del grupo de miembros antiguos de la tripulación. —Nueve caballos —le hizo saber el nemedio. Hablaba con voz fuerte y alterada, pero dirigida tan sólo a sus seis compañeros—. Nueve caballos para veintitrés hombres. Los novatos se agitaron con inquietud, porque los números hablaban por sí solos, y era obvio adonde quería llegar Pritanis. Si ellos quedaban al margen, los veteranos tendrían caballos suficientes para marcharse. 52 Robert Jordan Conan el victorioso —¿Qué le ha pasado en el pie? —preguntó Conan en voz baja. Hordo resopló. —Trataba de pillar un caballo, y el caballo le pisoteó. Luego escapó. —Miradnos —Pritanis gritaba, e iba observando alternativamente a Conan y a Hordo— . Vinimos a buscar oro ante vuestra insistencia, y aquí estamos, con el barco hecho cenizas, tres muertos, y ahora toda la anchura del Vilayet nos separa de Sultanapur. —Vinimos por oro, y ya lo tenemos —le gritó Hordo en respuesta. Dio una palmada en el voluminoso saco que colgaba de su holgado cinturón; su tintineante masa tiraba hacia abajo del talabarte—. En cuanto a los muertos, te diré que el hombre que se une a la Hermandad de la Costa, y tiene esperanzas de no encontrar riesgos, haría bien en hacerse pescador de verdad. ¿Acaso has olvidado las demás ocasiones en que también hemos tenido que enterrar a camaradas? El nemedio pareció quedar atónito cuando le dijeron que tenían el oro. Sería difícil formar una oposición a Hordo entre los contrabandistas mientras el tuerto tuviese oro por repartir. Mascullando entre dientes, Pritanis miró airado en todas las direcciones hasta encontrarse con Ghurran. —El viejo ha tenido la culpa —gritó—. Lo he visto entre los vendhios, hablando con ellos. ¿Qué les ha dicho para que se pusieran contra nosotros? —¡Necio! —le espetó Ghurran, y la frialdad de su reseco rostro sobresaltó a todos—. ¿Y para qué iba a querer ponerlos contra nosotros? Su espada pudo partir mi cráneo tan fácilmente como el tuyo. Eres un necio, nemedio, y tu necedad es manifiesta, porque dar la culpa de nuestros problemas a los demás es mucho más fácil que ponerles solución. Todo el mundo contempló el inesperado arrebato, y Pritanis con más atención que ningún otro. Palideciendo de rabia, el nemedio acercó su garra al descarnado anciano que le miraba con desdén. Conan desenvainó la espada, pero sin amenazar a nadie, y la sostuvo sin alzarla. La mano de Pritanis se detuvo muy cerca de la mala túnica marrón del herbolario. —Si tienes algo que decir —indicó calmadamente el bárbaro—, entonces dilo. Pero si le tocas, te voy a cortar la cabeza. —El nemedio apartó la mano y murmuró algo en voz muy baja—. Más fuerte —dijo Conan—. Que todo el mundo lo oiga. Pritanis respiró hondo. —¿Cómo pueden ir veintitrés hombres hasta Sultanapur con nueve caballos? —No pueden —dijo Conan—. Yo me llevaré un caballo hasta Vendhia, y otro será para Ghurran. —Vosotros dos os lleváis un caballo cada uno, mientras los otros... —El nemedio dio un paso hacia atrás, porque Conan acababa de levantar el acero. —Si de verdad quieres esos caballos —le dijo Conan torvamente—, entonces llévatelos. Yo, por supuesto, también querré llevármelos. Pritanis acercó la mano a la espada, pero iba mirando a uno y otro lado, como buscando el apoyo de los demás sin llegar a volverse. —Cuatro caballos irán a Vendhia —se apresuró a decir Hordo—. Por lo menos. Yo me llevaré uno, y necesitaremos otro para las provisiones. Los demás que quieran venir con nosotros también tendrán su caballo, porque nuestro camino es el más largo, y el más duro. Los que quieran volver a Sultanapur se llevarán los que queden. Antes de partir, voy a dar a cada hombre su parte del oro vendhio. Con eso podréis compraros los caballos que necesitáis antes de llegar a Khawarism... —¡Khawarism! —exclamó Pritanis. —...o incluso antes. —Hordo prosiguió como si no se hubiera enterado de la interrupción—. Tiene que haber caravanas en los pasos de los Colquios. El nemedio parecía querer seguir discutiendo, pero Baltis se le adelantó. —Eso es justo, Hordo —dijo el hombre sin orejas—. También hablo por los demás. Al menos, por los que estaban contigo ya desde antes. Pritanis es el único que quiere que chillemos y nos tiremos de los cabellos. Además, Enam y yo queremos ir contigo. 53 Robert Jordan Conan el victorioso —Sí —corroboró el cadavérico shemita. Su voz se parecía a su rostro—. Que Pritanis se vaya por su cuenta y se lamente él solo. Por mí, puede marcharse al Noveno Infierno de Zandrú. Los del otro grupo, los novatos, habían estado agitándose y murmurando entre sí sin cesar. Entonces, Hasán gritó «¡Basta!» a sus compañeros, y se alejó de ellos. —Yo también quiero ir con vosotros —le dijo a Hordo—. Seguramente, no voy a tener otra ocasión de visitar Vendhia. Shamil casi le pisó los talones a Hasán. —A mí también me gustaría ver Vendhia. Me uní a vosotros en busca de oro y de aventuras, y me parece que no voy a encontrarlos arrastrándome hasta Sultanapur. En Vendhia, sin embargo... bueno, todos hemos oído que, en Vendhia, incluso los mendigos van vestidos de oro. Quizá —dijo riendo— se me pegue algo a los dedos. Ninguno de los demás novatos parecía sentirse tentado por lo que se contaba de las riquezas vendhias, y cuando se vio que sólo quedaba un caballo para los que quisiesen regresar a Sultanapur, se encerraron en un abatido silencio, y se dejaron caer sobre la arena. Los contrabandistas más veteranos ya estaban inspeccionando sus botas y sandalias para la larga caminata en torno al Vilayet. Pritanis parecía aturdido por el giro de los acontecimientos. Iba mirando con odio a los hombres, a los restos del barco, a los caballos, y entonces suspiró pesadamente. —De acuerdo, muy bien. Yo también voy con vosotros, Hordo. Conan abrió los labios para rechazar al nemedio, pero Hordo se le adelantó. —Date por bienvenido, Pritanis. Eres un hombre valioso en las situaciones apuradas. Los demás, encargaos de repartir las provisiones. Cuanto más pronto nos marchemos, antes llegaremos a nuestro destino. Tú te quedas conmigo, cimmerio. Tenemos que trazar planes. Conan se dejó apartar de los demás, pero, cuando ya nadie pudo oírlos, habló. —Tenías razón en lo que me dijiste en Sultanapur. Debí romperle la crisma, o rebanarle el pescuezo. Sólo quiere quedarse con el último caballo para no tener que compartirlo. Y quizá trate de robar lo que queda del oro. —No dudo de que sea así —le respondió Hordo—. Por lo menos en lo que respecta al caballo. Pero tienes que creer en mi buena vista, aunque sólo me quede un ojo. Mientras tú y Pritanis os mirabais, yo he observado a los novatos. —¿Y qué les importa a ellos el nemedio? Dudo de que confíen tanto como yo en él. —Todavía confían menos, de eso no cabe duda. Pero tampoco están muy ansiosos por marcharse caminando. Habría bastado con una pequeña chispa, como, por ejemplo, que tú y Pritanis hubieseis luchado a muerte, para que la mitad de eÜos tratara de llevarse los caballos. Entonces, en vez de ir a Vendhia, acabaríamos matándonos entre nosotros en esta costa olvidada de Mitra. Conan negó con la cabeza, arrepentido. —Sabes ver muchas cosas con tu único ojo, viejo amigo mío. Karela estaría orgullosa de ti. El barbudo se arañó la nariz y sorbió por ella. —Quizá lo esté. Ven. Querrán su oro, y probablemente pensarán en quedarse con el doble de lo que reciban. El oro —tres monedas en la callosa mano de cada uno de los hombres— no fue motivo de ninguna riña, aunque algunos observaron con suspicacia el saco que colgaba del talabarte de Hordo. Como ya no tiraba hacia abajo del holgado cinturón, estaba claro que el contrabandista había repartido la mayor parte de su contenido. La división de las provisiones fue causa de notables roces. Conan se sorprendió por la gran cantidad de discusiones que podían nacer de la fruta secada, que el calor y la inmersión habían echado a perder. Con todo, los odres de agua, mantas y cosas semejantes acabaron por repartirse de acuerdo con el número de hombres. La cabra viva y los restos de la abrasada irían con los que se marcharan a pie. Ataron la jaula de palomas al caballo de refresco, así como un saco de grano para alimentarlas. 54 Robert Jordan Conan el victorioso —Mejor que demos el grano a los caballos —rezongaba Conan—, y nosotros comamos lo que vayamos encontrando. Arrojó la correa del estribo al otro lado de la silla con remaches de plata, y se agachó para ajustar las cinchas. Los dos grupos se habían separado ya. Los que se marchaban hacia Vendhia estaban examinando los caballos, mientras que, a poca distancia, los que iban a regresar a Sultanapur hacían mochilas con su parte de las provisiones, y murmuraban, dubitativos, acerca de sí mismos. —Por las Gracias de Mitra, cimmerio —le dijo Hordo—, hay veces en que pienso que te esfuerzas al máximo por evitar toda comodidad. Yo espero que esta noche podamos asar una o dos palomas en el espetón. Conan gruñó. —Si no prestamos mucha atención a nuestro vientre, y sí a recorrer velozmente el camino, tal vez demos alcance a esa caravana a la hora del ocaso. Por cómo hablaban los vendhios, no parece que esté lejos. —Ésa —dijo Ghurran, que sujetaba desmañadamente las riendas del caballo con ambas manos— sería una buena manera de ir hasta Vendhia. Podríamos viajar cómodamente y sin peligros. —Al comprender que se había metido en una discusión privada, sonrió a modo de disculpa y se adelantó con el caballo. —Ese anciano —murmuró Hordo— está empezando a atentar contra mi paciencia. Los vendhios han estado a punto de matarnos a todos, me han quemado el barco, y parece que a él nada le importe salvo llegar a Vendhia. —Sus ideas fijas no me molestan —dijo Conan—, aunque me alegraría de poder ir pasando sin sus pociones. El tuerto se arañó la barba. —Sabes que nos convendría olvidar esa caravana, ¿verdad? Si los hombres con los que luchamos la pasada noche se han unido a ellos, no dudes que hallaremos problemas. Nosotros seremos unos desconocidos, y ellos ya formarán parte de la caravana. —Lo sé —dijo Conan en voz baja—. Pero ya sabes que con ese antídoto no me basta. Un hombre ha tratado de matarme, y tal vez me haya matado, por unos cofres cuyo valor parece exceder en mucho a su contenido real. Yo quiero saber el porqué, y la respuesta se halla en los cofres. —Pero ten cuidado, Conan. De poco te serviría que te ensartaran en una lanza vendhia. —La noche pasada, tratamos de andar con cuidado. Desde ahora, serán ellos quienes deban tener cuidado conmigo. Conan montó en la silla y, al mismo tiempo que volvía el rostro, se agarró a la elevada frontera. Sombrío, se obligó a enderezar el cuerpo. —Que sean ellos quienes tengan cuidado conmigo —repitió, y golpeó en los flancos al semental Bhalkhana para que se pusiese en marcha. 55 Robert Jordan Conan el victorioso CAPÍTULO 9 Las dunas de arena no tardaron en dar paso a las planicies de hierba reseca y escasa, y a pequeños y aislados cerros. Había arbustos y espinos dispersos por el terreno, aunque también podían verse árboles más altos al este, en las márgenes del Zaporoska. Al sur, las grises montañas, los Colquios, se erguían en el horizonte. El sol ascendía con rapidez, como una esfera amarilla y llameante en el cielo sin nubes, y su calor abrasador devoraba la humedad de hombres y tierras. Los cascos de los caballos levantaban nubéculas de humo. Durante el día, Conan cabalgó con ritmo constante, con un ritmo que los caballos pudiesen mantener hasta que llegara la noche. Y de hecho pretendía mantenerlo hasta entonces, y aun hasta más tarde, si era necesario, a pesar del calor. Sus agudos ojos habían localizado sin problemas las huellas de los vendhios y de sus bestias de carga. Éstos no habían hecho ningún esfuerzo por ocultarlas. El hombre de voz áspera sólo se había preocupado por marcharse rápidamente, y no por la improbable posibilidad de que alguien siguiera sus huellas. Enam y Shamil habían probado su destreza con el arco. Fueron haciendo incursiones a lo largo del camino, y no tardaron en llevar una docena de pardas y esbeltas liebres colgando de la silla. El cimmerio no hizo caso cuando le sugirieron parar a mediodía para guisar las liebres. Toleraba que se hicieran pausas para abrevar a los caballos con las manos, pero, en cuanto taponaba el odre de agua, montaba de nuevo y se ponía en marcha. Siempre hacia el sur, aunque desviándose ligeramente hacia el este, como para no alejarse en exceso del río Zaporoska. Siempre tras las huellas de unos cuarenta hombres montados y de sus acémilas. El sol se ponía por el oeste y bañaba las montañas en oro y púrpura, y, con todo, Conan seguía adelante, aunque el cielo se oscureciera rápidamente en lo alto y empezasen a aparecer los pálidos fulgores de las estrellas. Pritanis ya no murmuraba solo. Hordo, e incluso Ghurran, se le unieron. —No llegaremos a Vendhia cabalgando así hasta reventar —gemía el anciano herbolario. Cambiaba incesantemente de postura sobre el caballo, y hacía muecas de dolor—. Y no te voy a servir para nada cuando esté tan acalambrado y magullado que no te pueda preparar la poción que te mantiene con vida. —Escúchale, cimmerio —dijo Hordo—. No podemos hacer el viaje en un solo día. —¿Estás fatigado por haber pasado un día cabalgando? —dijo Conan, y rió—. ¿Tú, que en otro tiempo fuiste el azote de las llanuras zamorias? —Ahora estoy más habituado a la cubierta del barco que a la silla de montar —admitió el tuerto, apesadumbrado—. Pero que Erlik nos haga reventar a todos, ni siquiera tú puedes ver ya las huellas que pretendes estar siguiendo. Estoy dispuesto a creerme muchas cosas de tus ojos norteños, pero eso no. —Yo no necesito ver las huellas —le respondió Conan—, mientras vea aquello. — Señaló más adelante, a unas pequeñas luces apenas visibles en el ocaso—. ¿Tan viejo eres, que ya no puedes distinguir las estrellas de las hogueras de acampada? Hordo las observó, se tiró de la barba y finalmente gruñó: —Están a una legua de aquí, o quizá todavía más. Ya casi ha anochecido. Los guardias de la caravana no verán con buenos ojos a unos extraños que se acerquen en la noche. —Al menos, quiero asegurarme de que sea la caravana correcta —dijo Conan. —Vas a lograr que nos maten a todos —se quejó Pritanis en voz alta—. Lo he dicho desde el principio. Esta misión no tiene sentido, y vas a lograr que nos maten a todos. Conan le ignoró, pero, cuando se acercaron a las hogueras, obligó al semental a seguir adelante al paso. Estas hogueras parecían las luces de una pequeña ciudad y, ciertamente, han existido ciudades respetables que cubrían una extensión menor. Una caravana tan grande tendría muchos guardias. El bárbaro empezó a cantar una tonada, una 56 Robert Jordan Conan el victorioso canción de taberna de Sultanapur, que relataba las improbables hazañas de una muchacha y de sus aún más improbables atributos. —¿Qué haces, en nombre de Mitra? —masculló Hordo, perplejo. —Canto —exclamó Conan, haciendo una pausa—. Los hombres de mala voluntad no se hacen oír a media legua de distancia. No querrás que un guardia te arroje una flecha, sólo porque te has presentado de improviso en la noche. Canta tú también. Prosiguió con la canción, y al cabo de un momento todos la tararearon, desafinando; todos salvo Ghurran, quien sorbía ruidosamente por la nariz en reprobación de la letra. Las obscenas palabras aún se hacían oír en la noche cuando, acompañados por el tintineo de la malla metálica, unos veinte jinetes aparecieron en la oscuridad con lanzas vueltas al frente y ballestas amartilladas. En su mayoría, vestían armadura turania, pero mezclada con piezas de otros estilos. Conan distinguió una coraza corinthia, y yelmos de otros tres países. Acabó la melodía —los demás se interrumpieron a la mitad—, y plegó las manos sobre la frontera de la silla de montar. —Interesante canción —masculló uno de los lanceros—, pero, por los Nueve Infiernos de Zandrú, ¿qué hacéis cantando aquí? Era un hombre alto, y el yelmo con nasal le ocultaba las facciones en la penumbra. Por lo menos, su voz no era áspera ni ronca. —Somos viajeros —le respondió Conan—, y vamos de camino hacia Vendhia. Si también viajáis en esa dirección, tal vez no os vendrían mal algunas espadas de más. El talludo lancero rió. —Tenemos más espadas de las que necesitamos, extranjero. Hace sólo unos días, el mismísimo Karin Singh, el wazam de Vendhia, se unió a esta caravana con quinientos caballeros vendhios, enviados para escoltarle desde las costas del Vilayet. —Ésos son muchos vendhios —dijo Conan— para estar tan cerca de Turan. Yo creía que no podían pasar de Secunderam. —Se lo contaré al rey Yildiz la próxima vez que lo vea —le replicó secamente el lancero. Algunos de sus hombres se echaron a reír, pero no hubo ninguno que bajara el arma. —¿Se ha unido alguien más a vuestra caravana? —preguntó Conan. —Extraña pregunta. ¿Estás buscando a alguien? Conan negó con la cabeza, como si no hubiera notado el crujido del cuero y la malla metálica; los guardias de la caravana estaban tensos de repente. En los largos caminos, a menudo sin ley, que mediaban entre las ciudades, las caravanas protegían a sus miembros contra todos los extraños, sin importarles las acusaciones que éstos esgrimieran. —Sólo queremos ir hasta Vendhia —dijo—. Pero si hay otros recién llegados, tal vez alguno necesite guardias. Es posible que alguno de los mercaderes se sienta todavía más inseguro por la presencia de los quinientos vendhios. Se sabe que los soldados suelen tener ideas propias acerca de la cuantía de los peajes, y de cómo cobrarlos. El largo resoplido del lancero dio a entender que aquello no le resultaba nuevo. La caravana ya había pagado un peaje a los aduaneros, y luego otro a los soldados que, en principio, tenían que protegerlos. —Ocho espadas —murmuró, sacudiendo la cabeza—. En esta caravana viajan cuarenta y tres partidas de mercaderes, extranjero, entre los que se encuentran siete hombres que se unieron a nosotros cuando bordeábamos el extremo meridional del Vilayet. Siempre hay algunos, y no os lo toméis mal, que creen que podrán hacer el viaje solos, hasta que ven los yermos del Zaporoska y se dan cuenta de que los Himelios aún están lejos. Entonces, deciden unirse a la primera caravana que encuentran, si es que pasa alguna. Voy a hacer correr la voz de que estáis aquí, pero tenéis que comprender que no puedo permitiros que os acerquéis en la noche. ¿Qué nombre tengo que dar, extranjero? —Diles que me llamo Patil —respondió Conan. Hordo gimió entre dientes. 57 Robert Jordan Conan el victorioso —Yo me llamo Torio —dijo el lancero—, capitán de la guardia de la caravana. Recuérdalo, Patil: que tus hombres no se acerquen a la caravana hasta la primera luz. Alzando violentamente la lanza, dio media vuelta con su montura y se marchó al galope, con los guardias, hasta las hogueras del campamento. —Espero que éste sea un buen sitio para acampar —dijo Conan, y desmontó—. Baltis, si encuentras algo que quemar, podremos comer una buena liebre rustida antes de acostarnos. Ojalá que hubiésemos rescatado algún vino del barco. —Está loco —dijo Pritanis al negro cielo—. Les da un nombre que hará que nos persigan espada en mano, y luego querría tener vino para acompañar la liebre. —Aunque me disguste estar de acuerdo con Pritanis —bramó Hordo—, esta vez tiene razón. Si tenías que dar un nombre falso, aunque, por los huesos de Mitra, tampoco veo el porqué, ¿no podías elegir otro? —Este cimmerio es astuto —dijo Baltis, riendo—. Cuando se cazan ratas, les pones queso como cebo. Nuestras ratas vendhias no dejarán de oler este queso. Conan asintió. —Tiene razón, Hordo. Debe de haber más de mil personas en esa caravana. Ahora ya no tendré que andar buscando a esos hombres. Serán ellos quienes me busquen a mí. —¿Y si te buscan con una daga a la espalda? ¿O vienen de noche con espadas? —El tuerto levantaba ambas manos con exasperación. —Aún no lo entendéis —dijo Conan—. Querrán saber quién soy, y lo que hago aquí, especialmente si utilizo el nombre de Patil. Piensa en todos los apuros que han pasado para mantener en secreto esos cofres. ¿Qué puedo saber yo, y qué les he dicho? No podré contarles nada si me matan. —Empiezas a parecerme tan astuto como un estigio —murmuró Hordo. —A mí —dijo Ghurran, desmontando torpemente— no me importaría que la Guardia del León de Bhandarkar cayera sobre nosotros en este mismo momento. —Gruñendo, apoyó los nudillos en la rabadilla y se estiró—. Cuando me ponga a devorar una de esas liebres, tal vez me encuentre de otra manera, pero ahora no hay nada que me importe. —¿Y bien? —dijo Conan, mirando a los demás—. Aunque el hombre al que estamos buscando sea el primero en hablar con Torio, aún tenéis tiempo de marcharos antes de que llegue aquí. Fueron desmontando uno tras otro —Pritanis el último—, todavía murmurando. Para cuando hubieron desensillado y atado los caballos, Baltis ya había encendido una hoguera, y Enam y Shamil estaban despellejando las liebres y clavándolas en un espetón. Conan descubrió que el agua acompañaba muy bien la carne de liebre cuando no había nada más disponible. La hoguera empezaba a extinguirse, habían arrojado a un lado los huesos ya limpios, y el silencio reemplazaba a la charla que se había prolongado durante toda la cena. Conan se ofreció para hacer la primera guardia, pero nadie parecía sentir ningún interés por enrollarse en su manta. Todos, salvo Conan y Ghurran, fueron sacando la piedra y el aceite para afilar la espada. Todos pretendían no estar haciéndolo en prevención de un posible ataque, pero, al tiempo que trabajaban, todos volvieron la espalda a la moribunda hoguera. Así, sus ojos se irían acostumbrando mejor a la oscuridad. Ghurran buscó en su saco de cuero, y le sacó la ya muy conocida copa de peltre al corpulento cimmerio. Al tomarla en sus manos, Conan adelantó una mueca. Cuando se disponía a beber, un estruendo de cascos se hizo oír en la noche. El bárbaro se puso en pie, derramando una parte de la asquerosa poción, y empuñó la espada con la mano que tenía libre. —Creía que estabas seguro de que no nos iban a atacar —dijo Hordo, blandiendo su propio acero. Todos los hombres que se encontraban en torno a la hoguera se pusieron en pie, incluso Ghurran, que miraba a uno y otro lado, como buscando un sitio donde esconderse. 58 Robert Jordan Conan el victorioso —Si siempre acertara —dijo Conan—, yo ya sería el hombre más rico de toda Zamora, en vez de estar aquí. Alguien —no se supo exactamente quién— gimió lastimeramente. Siete caballos se detuvieron a buena distancia de la hoguera, y tres de los jinetes desmontaron y se les acercaron. Cuando la luz les dio de lleno, dos de ellos se detuvieron, y el tercero se acercó a la hoguera. Sus ojos oscuros, que parecían felinos a causa de un pliegue epicántico, observaron a los contrabandistas desde su rostro descarnado, del color del azafrán. —Espero que no hayáis desenvainado las espadas por mí —dijo en un hirkanio fluido, si bien excesivamente melodioso, al mismo tiempo que ocultaba las manos en las holgadas mangas de una túnica de terciopelo, de color azul claro, con la estampa de una grulla bordada en la pechera. Llevaba un gorro redondo de seda roja, con borla de oro, en la cabeza rapada—. Sólo soy un humilde mercader de Khitai, y no quiero hacerle daño a nadie. —No las blandimos por ti —dijo Conan, e indicó a los demás que bajaran las armas—. Pero tenemos que estar en guardia si se acercan desconocidos por la noche. —Sabia precaución —respondió el khitanio—. Me llamo Kang Hou, y busco al hombre llamado Patil. —Yo soy Patil —dijo Conan. El mercader enarcó su fina ceja. —Extraño nombre para un cheng—li. Disculpa. Esa palabra designa, simplemente, a una persona con la piel pálida, de las tierras del lejano oeste. En mi país, muchos os consideran un mito. —Yo no soy ningún mito. —Conan resopló—. Y con este nombre me basta. —Como te plazca —dijo suavemente Kang Hou. No hizo ninguna señal que Conan pudiese ver, pero los otros dos se acercaron—. Son mis sobrinas —dijo el mercader—. Chin Kieu y Kuie Hsi. Me acompañan a todas partes, y cuidan de este anciano en su senilidad. Conan quedó boquiabierto ante las dos mujeres más exquisitas que jamás hubiera visto. Tenían el rostro ovalado y facciones delicadas, como esculpidas por un maestro que hubiera pugnado por expresar la belleza de la mujer oriental. Ninguna de las dos se parecía a su tío, y Conan dio gracias por ello. Chin Kieu parecía una flor de marfil antiguo, con los ojos almendrados, la mirada baja, y tímida sonrisa. Los oscuros ojos de Kuie Shi también miraban al suelo, pero el destello de su mirada asomaba entre las pestañas, y tenía la piel como de raso, del mismo color que la madera de sándalo. Conan advirtió que la belleza de aquellas mujeres no lo había impresionado sólo a él. Baltis y Enam parecían estar despojándolas mentalmente de sus ropas de seda, y Pritanis casi babeaba de lujuria. Hasán y Shamil sólo miraban, como si les hubieran golpeado en la cabeza. Aun el ojo de Hordo refulgía, y delataba su intención de separar a una o a las dos mujeres de la compañía de su tío. Como de costumbre, sólo Ghurran aparentaba indiferencia. —Sois bienvenidos aquí —dijo el cimmerio con voz potente—. Tú, y tus dos sobrinas. El hombre que ofenda a cualquiera de vosotros, también me ofenderá a mí. Notó con satisfacción que esta última frase había llamado la atención de todos, y que, a juzgar por sus amargas miradas, había apagado algunos fuegos amatorios. —Me siento honrado por vuestro acogimiento —dijo el mercader, e hizo una ligera reverencia. Conan se la devolvió, y reprimió una maldición, porque había vuelto a derramar brebaje. Vació el recipiente con un largo trago y le arrojó la copa a Ghurran; casi se la tiró a la cabeza. —Qué asco —exclamó. —Los hombres dudan de la eficacia del medicamento que no tiene mal sabor —dijo Ghurran, y Kang Hou volvió su inexpresiva mirada hacia el herbolario. —Eso es un antiguo proverbio khitanio. ¿Has estado en mi país? Ghurran negó con la cabeza. 59 Robert Jordan Conan el victorioso —No. Me lo dijo el mismo hombre que me dio estas hierbas. Quizás él estuviera allí, aunque a mí no me lo contó. ¿Entiendes de hierbas? A mí siempre me interesa conocer plantas nuevas, y sus usos. —Por desgracia, no —respondió el mercader—. Y ahora, Patil, con el temor de precipitarme en exceso, querría que habláramos de negocios. —Habla de lo que te plazca —dijo Conan, al advertir que el otro hombre estaba aguardando su permiso. —Te lo agradezco. Soy un pobre mercader, y comercio con lo que puedo. En este viaje, con terciopelos de Corinthia, alfombras de Iranistán y tapices de Turan. Me uní a la caravana hace dos días, y no lo hubiese hecho sino por pura necesidad. El capitán del bajel que me trajo por el mar de Vilayet, un canalla llamado Valash, me prometió diez hombres como guardias. Sin embargo, tras desembarcar mis mercaderías y mis animales, se negó a cumplir con lo acordado. Así, mis sobrinas y yo tenemos que esforzarnos por atender a diez camellos con la ayuda de tres sirvientes, que me temo no servirían de mucho contra los bandoleros. —Conozco a Valash —dijo Hordo, y escupió tras pronunciar el nombre—. Has tenido la suerte de Hanumán de que no te haya rebanado el pescuezo para venderse tus mercancías y también a tus sobrinas en Khawarism. —No trató de hacer tal cosa —dijo el khitanio—. No me había dado cuenta de que fueseis hombres de mar. —Nos hemos dedicado a muchas cosas —le respondió Conan—. En este momento, somos espadachines, y podríamos trabajar como guardias si nos ofreciesen dinero suficiente. Kang Hou ladeó la cabeza, como para pensárselo. —Creo —dijo por fin— que un par de monedas de plata para cada hombre serían un precio justo. Y además, una moneda de oro para cada uno si mis mercancías llegan a Vendhia sin problemas. Conan intercambió miradas con Hordo, y dijo: —De acuerdo. —Muy bien. Hasta que podáis cabalgar con la caravana, esperaré con los guardias que me ha prestado el capitán Torio. Venid, sobrinas mías. En cuanto los khitanios se hubieron ido, Baltis rió silenciosamente. —Una moneda de oro y dos de plata por un viaje que estábamos dispuestos a hacer sin cobrar nada. Tú atraes a la suerte, cimmerio. No pongas esa cara tan triste, Pritanis. —Esa —dijo Hasán— era la mujer más bella que he visto en mi vida. —¿Kuie Hsi? —dijo Shamil, celoso. —La otra. Chin Kou. —Lo que ahora más necesitamos —dijo Hordo, al mismo tiempo que empezaba a enrollar sus mantas— es que esos dos pierdan la cabeza por las sobrinas del khitanio. Os habéis dado cuenta de que ese hombre mentía, ¿verdad? A menos que haya dos Valash navegando por el mar de Vilayet, no es posible que sacara a esas dos mozas del barco tan fácilmente como lo cuenta. —Lo sé —dijo Conan—. Sin embargo, no he oído que los rechazaras por ello. —El tuerto murmuró algo—. ¿Qué dices, Hordo? —Digo que esta vez, por lo menos, no nos has complicado con ningún brujo. Tienes la mala costumbre de lograr que los brujos se enfurezcan contigo. Conan, cargando a hombros con su silla de montar, rió. —Esta vez no pienso acercarme a menos de una legua de ningún brujo. 60 Robert Jordan Conan el victorioso CAPÍTULO 10 La música de laúdes, flautas y tambores se oía suavemente en la estancia de alabastrinas columnas; los músicos estaban ocultos tras un biombo delicadamente tallado en marfil. Las lámparas de oro, que colgaban del techo abovedado al extremo de cadenas de plata, arrojaban su fulgor sobre la aceitunada piel de seis esbeltas mujeres veladas, con campanillas doradas en los tobillos como única prenda, que danzaban con címbalos. El aroma a incienso y la fragancia de rosas lo llenaban todo. Otras mujeres, tan bellas como las bailarinas y vestidas del mismo modo, iban y venían con andares altivos, y ofrecían bandejas de plata cargadas de exquisitas carnes, higos y golosinas azucaradas a Naipal; el brujo se había reclinado a placer sobre sus cojines de seda con brocados. Dos de sus siervos agitaban largos abanicos de pálida pluma de avestruz para refrescarle. El mago iba tomando de lo que le ofrecían, y jugueteaba con su copa de vino de Shirakman. Apenas si prestaba atención a las mujeres, porque sus pensamientos estaban muy lejos de allí. Cerca de la cabeza de Naipal, había un hombre arrodillado, un hombre fofo, con cara de luna, cuya túnica de seda escarlata, y el turbante dorado y azul, parecían vistosos al lado de los suaves grises del brujo. Él tampoco prestaba atención a las mujeres, e iba relatando con voz suave cómo se habían ido cumpliendo en aquel día los deseos de su amo. —Y un millar de pice han sido entregados en vuestro nombre a los mendigos de Ayodhya, señor. Y mil pice adicionales fueron... Naipal contempló su vino, tan distraído de su delicioso aroma como de las palabras del eunuco. Cinco veces, mientras pasaban los tortuosos días, había ido a su cámara secreta; sólo en dos ocasiones había puesto la mano sobre el ornado cajón de marfil. Pero siempre se había persuadido de que debía esperar, siempre con nuevas razones. Lo que le roía por dentro era el mismo hecho de saber la verdadera causa de sus dudas. Si abría el cajón, si contemplaba el espejo, tal vez se encontraría con que el peligro que amenazaba a sus planes seguía reflejado allí, y no podría soportarlo. El mismo peligro con el que había pugnado en su noche de frenesí volvía, multiplicado por diez, a paralizarle. Algo le susurraba en el fondo de su mente: espera. Espera un poco más y, seguramente, el espejo quedará vacío, tus lejanos sicarios habrán acabado con la amenaza. Sabía que el susurro era mendaz, pero, aunque se reprochara en su fuero interno el haberlo escuchado, seguía esperando. Para distraerse de sus dudas y sus autoflagelaciones, trató de escuchar al eunuco. El obeso siervo estaba murmurándole lo que había ocurrido en Ayodhya durante el día, todo lo que creyera que podía interesar a su amo. —... y al encontrar a su esposa favorita en los brazos de los dos amantes, dos mozos de sus propios establos, Jharim Kar los hizo matar a ambos y dio de latigazos a la mujer. También mató a tres siervos que tenían conocimiento del hecho, pero las gentes ya se ríen de él por los bazares, señor. Poco después del mediodía, Shahal Amir fue asesinado en las afueras de la ciudad, se dice que por mano de bandidos, pero se cuenta que dos de sus mujeres... Naipal, suspirando, acabó por no hacer caso de los balbuceos del eunuco. En alguna otra situación, el asunto de Jharim Kar habría sido gracioso, aunque no de suma importancia. Cierto número de astutas manipulaciones habían llevado a una mujer a la locura, con el resultado de que un hombre que en otro tiempo había congregado a los nobles a su alrededor se convertía en objeto de burla. No se puede ser caudillo, y víctima al mismo tiempo de chistes obscenos. No se trataba de que Naipal sintiera alguna animosidad contra Jharim Kar. El aristócrata, simplemente, había atraído a muchos otros a su bando, y estaba creando algo que habría terminado por convertirse en un islote de estabilidad en medio de las lealtades e intrigas siempre cambiantes. El brujo no podía permitirlo. Necesitaba de intrigas aún más enredadas y de creciente confusión para sus planes. Bhandarkar se protegía bien de su mago; los reyes que se confían demasiado no reinan por mucho tiempo, y este rey se hacía quemar los pelos y las uñas tan pronto como se los 61 Robert Jordan Conan el victorioso cortaban. Pero Bhandarkar iba a morir, aunque no por los medios esotéricos que él temía, y, sin su mano fuerte, la confusión degeneraría en caos, un caos en el que Naipal podría imponer un nuevo orden. No en su propio nombre, por supuesto. Pero sería él quien tirase de las cuerdas, y el rey a quien sentara en el trono ni siquiera se daría cuenta de estar danzando según la voluntad de otro. Perdido en sus sueños de futuro, Naipal se sobresaltó al sentir un repentino calor en el pecho, un latido. Sin acabar de creérselo, aferró el ópalo negro que llevaba escondido bajo la túnica. A través de las sedas, la piedra palpitó en la palma de su mano. ¡Masrok le enviaba una señal! —¡Cállate! —rugió, y arrojó la copa a la cabeza del eunuco para subrayar sus palabras. El hombre con cara de luna cerró los labios, como temiendo por su lengua—. Ve a buscar a Ashok —ordenó Naipal—. Dile que todo lo que le ordené preparar tiene que estar listo al instante. ¡Al instante! —Corro a obedeceros, señor. —El eunuco empezó a retroceder de rodillas, golpeando la frente contra el suelo. —¡Entonces, corre, y que Katar te lleve consigo! —gritó Naipal—. ¡Si no, descubrirás que un hombre puede perder aún más de lo que ya has perdido! Balbuciendo aterradas disculpas, el eunuco se puso en pie con torpeza, haciendo genuflexiones todavía, y se marchó a toda prisa. La feroz mirada de Naipal se fue fijando en las bellas desnudeces de las bailarinas y en el biombo de marfil que ocultaba a los músicos. Al oír su orden de silencio, todos se habían quedado como helados; apenas si se atrevían a respirar. —¡Tocad! —bramó—. ¡Danzad! ¡Os voy a hacer apalear por vuestra pereza! Los músicos volvieron a tocar con desesperación, y las bailarinas se retorcieron frenéticamente en un intento por complacer, pero Naipal las borró de su consciencia, y alejó con un gesto a las criadas. Su corazón parecía palpitar al unísono con el ópalo que tenía en la mano. Sólo pensaba en la piedra, en el signo con que Masrok le pedía audiencia, y en lo que podía querer el demonio. Ashok, jefe entre los sin lengua, no tardaría en tener preparada la cámara inferior. Los siervos que atendían las grises estancias vivían con tal miedo, que el mago sabía que correrían a la muerte por su más casual deseo, no digamos ya por una orden. Sin embargo, no podrían cumplir aquella última orden con rapidez suficiente para complacerle. Hervía de impaciencia, igual que hierve la superficie de un geiser antes de la erupción. Naipal, que ya no podía aguardar más, se puso en pie y salió encolerizado de la estancia. A sus espaldas, bailarinas y músicos prosiguieron con sus vanos esfuerzos, temerosos de abandonarlos sin una orden expresa. Naipal se dirigió primeramente a su alcoba, a buscar el cofre de oro donde guardaba la daga forjada por demonios. Tenía que dejarla a la vista de Masrok, aun cuando esta vez no se la mencionase, para recordarle que incluso un demonio puede morir. Cuando llegó a la oscura cripta, debajo del palacio, el mago asintió satisfecho, casi sin darse cuenta. Había un cesto grande, tejido con prieta trama, con la tapa bien cerrada, al lado de su mesa de trabajo. Un gong de bronce, de cuyo armazón de madera de teca colgaba la acolchada maza, estaba puesto cerca del enrejado que ocupaba una de las paredes. Naipal se detuvo frente a los barrotes. Tras la puerta del enrejado, había una rampa que bajaba hasta un foso redondo, iluminado por antorchas de junco puestas en la pared. En su fondo, que estaba cubierto de arena, había un revuelto montón de espadas de formas diversas. Detrás de la rampa, una enorme puerta con el jambaje de hierro permitía acceder al foso desde el otro lado. Con el objeto de realizar una sencilla prueba, el brujo había empleado los fuegos de los khorassani para excavar el foso y las celdas, y los pasillos adyacentes. Una prueba sencilla, pero muy necesaria, porque había tenido que comprobar la veracidad de las escrituras antiguas. No había creído que mintieran, pero nadie sabía mejor que él de la existencia de diversos grados de verdad, y debía conocer con exactitud de qué grado se 62 Robert Jordan Conan el victorioso trataba en aquel caso. Con todo, tenía que atender a otras cosas. Bajo su túnica, el ópalo negro seguía palpitándole contra el pecho. Negando su propia necesidad de darse prisa, Naipal tuvo más cuidado que nunca al colocar los nueve khorassani sobre sus trípodes de oro. Ardió de expectación, como carbones encendidos, cuando la décima piedra, más negra que la medianoche, estuvo en su lugar. Colocó los cojines delante de la piedra y, una vez más, el antiguo encantamiento resonó en los blancos muros. —E'lar eloyhim! Maraath savinday! Khora mar! Khora mar! Una vez más, aparecieron barrotes de fuego. Las piedras llamearon como soles aprisionados, y se abrió un sendero a reinos incognoscibles para el hombre mortal. —Masrok —llamó Naipal—, ¡yo te invoco! Soplaron los vientos del infinito. El trueno rugió, y el gigantesco demonio de obsidiana apareció flotando en la ardiente jaula. Y a su lado flotaba otra figura, la de un hombre en armadura de cuero con remaches, y un yelmo acabado en punta que nadie había visto en Vendhia durante más de mil años. Dos espadas de antigüedad extraordinaria —una, larga y recta; la otra, más corta y curva— colgaban de sus costados. Naipal estuvo a punto de reír de júbilo. ¡Éxito! No se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta hasta que el demonio le respondió, con voz como de tormenta. —¿A esto llamas éxito, oh, hombre? ¡Yo lo llamo traición! ¡Traición sobre traición! —Sin duda alguna, es una traición pequeña —dijo Naipal—. Y tendrás como recompensa la libertad. El demonio se estremeció, y agitó los ocho brazos hasta el punto de que el mago temió que le arrojase alguna de las armas, o incluso que tratara de pasar por la barrera llameante. Apoyó una nerviosa mano en el cofre de oro. —¡Oh, hombre, estás hablando de lo que no conoces! ¿Una traición pequeña? ¡Por tu orden, me he visto constreñido a matar a uno de mis otros yo! ¡Por primera vez desde que hubo vez, ha muerto uno de los Sivani, y por mi mano! —¿Y temes la venganza de los otros dos? Pero sin duda no se habrán enterado, porque en tal caso tú no estarías aquí. —¿Y cuánto tiempo pasará hasta que descubran el hecho, oh, hombre? —No temas —dijo el mago—. Voy a encontrar medios para protegerte. —Antes de que el demonio pudiera gritar de nuevo, Naipal gritó—: ¡Márchate, Masrok! ¡Yo te lo ordeno! Con un atronador rugido, el demonio desapareció, y sólo el antiguo guerrero quedó flotando entre los barrotes de hierro. Entonces, Naipal se permitió una carcajada. Al parecer, los demonios podían verse atrapados en una red con la misma facilidad que los hombres. Se apresuró a bajar la barrera mágica, tarea mucho más ardua, en algunos aspectos, que erigirla. Finalmente terminó de hacerlo, y se apresuró a examinar la figura que ahora se hallaba justamente en el centro de los arcanos dibujos del suelo. Ningún aliento se agitaba en el pecho del antiguo guerrero, y tampoco brillaba ninguna luz en sus ojos oscuros, en su mirada fija; con todo, su oscura piel parecía tener vida. Sintiendo curiosidad, Naipal tocó al guerrero en la mejilla y gruñó. Aunque a primera vista pareciera gozar de la frescura de la vida, su tacto se asemejaba al del cuero extendido sobre madera. —Ahora —murmuró Naipal para sí. De entre la miríada de redomas y frascos de cristal que reposaban sobre su mesa de trabajo, escogió cinco, y vertió una parte de sus contenidos, medida con precisión, en un mortero hecho con el cráneo de una virgen asesinada por su madre. Cuatro de los ingredientes eran tan raros, que el brujo se lamentó aun por las minúsculas cantidades que había necesitado. Empleando como mano de almirez el fémur de la madre de la virgen, trituró y mezcló todo hasta obtener una pasta negra. El mago vaciló antes de volverse hacia el gran cesto de mimbre. Entonces, armándose de valor, rompió las ataduras que sujetaban su tapa. Al contemplar al muchacho harapiento que estaba dentro, atado y amordazado, yerto de terror, sintió piedad. Se obligó a reprimir 63 Robert Jordan Conan el victorioso sus emociones, y sacó al niño del cesto. Su cuerpecito temblaba mientras era depositado ante la figura del guerrero. El brujo sentía los ojos del niño clavados en él, aunque se esforzara por ignorarlos. Entonces, con muchas prisas, como si hubiera deseado terminar con aquello, Naipal tomó el mortero con la repugnante mezcla. Hundió el meñique de la mano izquierda en la pasta negra y trazó un símbolo en la frente del niño atado, y luego volvió a trazarlo en la del guerrero. Se limpió cuidadosamente los residuos del dedo con un paño. El guerrero, el niño y el más grande de los kborassani se hallaban alineados. Naipal se postró sobre los cojines para invocar poderes a los que jamás había invocado. —Moridraal un'tar, maran ví'endar! Había dicho estas palabras con voz suave y, sin embargo, las paredes de la estancia retemblaban con sus ecos. Tres veces repitió Naipal el cántico y, a la tercera, brotaron unos rayos de luz de la piedra negra, fríos y pálidos como la nieve de montaña; uno se unió al oscuro símbolo de la frente del guerrero, y otro al que estaba en la del niño. Una y otra vez, Naipal repitió el conjuro. Un tercer y gélido rayo vino al ser, y conectó directamente ambos símbolos. El niño dobló la espalda y chilló, incapaz de apartar la cabeza, inmovilizada en el resplandeciente vértice del triángulo mágico. Naipal recitaba las palabras con fuerte voz para ahogar su grito. Se oyó un gemido en la luz, como la cuerda demasiado tensa de una cítara. De repente, se hizo el silencio; los rayos de luz se desvanecieron. Naipal soltó lentamente el aliento. Ya lo había hecho. Se incorporó, y se acercó al cuerpo sin vida del niño. Sólo tenía ojos para el pequeño cadáver. —Acabas de quedar libre de una vida de miseria, dolor y hambre —dijo—. Tu espíritu ha partido hacia un reino más justo. Sólo se te ha quitado la vida. Tuvo que ser una vida joven, que aún no estaba completamente formada. —Calló por un momento, y luego añadió—: Si pudiera, utilizaría a los hijos de los nobles y los ricos para esto. Decidió que le encendería hogueras fúnebres dignas de un aristócrata. Lo haría por su niño abandonado y sin nombre. Fue alzando la mirada hasta la figura en coraza de cuero. Aquel cuerpo aún no respiraba. ¿Había luz en sus ojos? —¿Puedes oírme? —preguntó. No obtuvo respuesta—. ¡Da un paso hacia adelante! —Obedientemente, el guerrero dio un paso, y de nuevo quedó inmóvil como una estatua—. Por supuesto —murmuró Naipal—. Careces de voluntad propia. Me obedecerás a mí, que te he devuelto la vida, y sólo a mí, a menos que yo mismo le ceda el mando a otro. Bien. Todo se corresponde con las escrituras. Por ahora. ¡Sigúeme! Manteniendo siempre una distancia exacta entre ambos, el guerrero le obedeció. Naipal abrió la puerta del enrejado y le ordenó con un gesto que pasara. El otro entró, y el mago cerró y atrancó la reja. Bien estaba —pensó Naipal— que no fuera necesario formular verbalmente las órdenes. Las escrituras no habían sido claras al respecto. Se oyó un sonido sordo, porque Naipal había tocado el gong con la maza acolchada. En el foso, la puerta con jambaje de hierro se abrió. Avanzando cautelosamente, aparecieron veinte hombres, que inmediatamente miraron a Naipal y a la inmóvil figura que se hallaba en lo alto de la rampa. La puerta se cerró en silencio tras ellos. Al ver las espadas apiladas sobre la arena, tras un momento de vacilación, se abalanzaron sobre ellas. Estos hombres eran tan diversos como los aceros que empuñaban, y sus vestidos variaban desde sucios harapos hasta vestidos de excelente seda desechados por algún aristócrata. No habían sido escogidos al azar. En aquel foso había bandoleros, salteadores, desertores del ejército, todos ellos conocedores de las espadas. Naipal había prometido la libertad y el honor para quienes sobreviviesen. Había llegado a pensar que, si se daba el caso, respetaría su promesa. —Mátalos —ordenó. Al mismo tiempo que la palabra salía de sus labios, seis de los rufianes subieron aullando por la rampa, blandiendo sus aceros. El guerrero vestido de cuero, con una inexpresiva máscara por rostro, desenvainó sus arcaicas espadas y se acercó a ellos con 64 Robert Jordan Conan el victorioso rápidos pasos. Los seis le atacaron con un frenesí nacido de la promesa de libertad; el guerrero peleó con la precisión del rayo. Tan pronto como la criatura en arcaica coraza avanzó, precedida por una cabeza que bajó rodando por la rampa, seis cadáveres quedaron tendidos en su camino. En el foso, dos de los desertores ordenaron rápidamente en dos líneas a los que quedaban vivos, como si hubieran sido infantes en el campo de batalla. El guerrero no se detuvo, ni alteró el paso. Las dos líneas de desesperados se aprestaron para hacerle frente. Pero cuando ya se hallaba a poca distancia, el guerrero saltó inesperadamente a la derecha y atacó. Los canallas que Naipal había reunido podían creer que su formación los convertía en infantería, pero no tenían escudos para protegerse. Dos de ellos cayeron ensangrentados, retorciéndose antes de que las filas pudiesen volverse siguiendo las órdenes que gritaban los desertores. Sin embargo, el resucitado guerrero no los esperó. Cuando las líneas se volvieron, él saltó en otra dirección e irrumpió por el flanco. El frágil orden impuesto por los desastres se disolvió en un tumulto de salvajes aceros, de sangre derramada y gritos de hombres, cada uno de los cuales luchaba tan sólo por sí mismo; fueron muriendo a medida que la veloz espada del antiguo guerrero les daba alcance. Cuando la criatura en coraza de cuero rajó la garganta de la última de aquellas convulsas ruinas, Naipal tomó aliento con maravillada satisfacción. Veinte cadáveres yacían desparramados por la sangrienta arena, y el renacido guerrero seguía en pie, ileso. Cierto, tenía algunos cortes en el cuero remachado de la armadura, y los dientes le quedaban a la vista por un corte en la mejilla, pero no había perdido una sola gota de sangre. Estaba caminando entre los cuerpos, asegurándose de la muerte de todos ellos, como si aún no los hubiese atravesado ningún acero. Volviendo la espalda a aquella escena, el brujo se recostó en los barrotes y rió hasta faltarle el aliento. Las heridas se curarían con rapidez. Nada podría matar al guerrero que él había resucitado. Más de dos mil años antes, un conquistador llamado Orissa había unificado una veintena de pequeñas naciones y ciudades—Estado en el reino de Vendhia, y se había coronado a sí mismo como su primer rey. Y cuando murió el rey Orissa, un ejército de veinte mil guerreros fue enterrado con él, su guardia regia para la otra vida, preservado mediante complicadas taumaturgias, con tanta perfección que, aunque ya no vivieran, tampoco habían muerto como los hombres ordinarios. Con los rituales apropiados, se les podía devolver la vida en cierta medida, y el ejército que no puede morir guerrea de nuevo. Sólo necesitaba encontrar aquella tumba olvidada desde hacía siglos. —Y ahora —Naipal soltó una ruidosa y burlona carcajada—, ya falta poco para acabar. ¿Verdad, Masrok, fiel siervo mío? Estaba tan borracho de éxito, que olvidó los aterradores miedos de los últimos días. Ciertamente, ya había pasado bastante tiempo. Por dondequiera que hubiese navegado aquel barco, ya debía de estar en la costa, puesto que se había hallado lo bastante cerca como para poner en peligro su planes cuando ya se encontraba muy cerca del éxito. Y si era así, no le cabía ninguna duda de que sus secuaces podrían hacer frente a cualquier peligro que representara. El brujo no quería admitir otra posibilidad, después de haber vivido tantas victorias en un solo día. Con mano firme, levantó la tapa de marfil tallado y apartó las envolturas de seda. La superficie del espejo estaba oscura, y moteada con pequeños puntos de luz. Naipal tardó sólo un momento en comprender que estaba contemplando una extensión repleta de hogueras de acampada, vista desde una gran altitud. Así como antes le había amenazado un pequeño barco, ahora parecía que lo hiciese un ejército. Sus días de miedo se veían recompensados con más miedo, y con incertidumbre. ¿Acaso el peligro representado por el barco ya no existía? ¿O se había transformado en aquello? ¿Era ésta una nueva amenaza, mayor que la anterior? Hasta muy tarde, por la noche, los aullidos de Naipal resonaron en la gran bóveda. 65 Robert Jordan Conan el victorioso CAPÍTULO 11 Cuando la primera palidez del alba despuntó en el horizonte, Conan ya estaba en pie, ensillando su semental. Oyó rumor de hachas que cortaban madera en las márgenes del Zaporoska; éstas se hallaban a menos de media legua y estaban flanqueadas por hileras de árboles altos. Sacudió la cabeza al contemplar los camellos del mercader khitanio, que estaban atados en hilera junto con los caballos de los contrabandistas. En su opinión, los camellos eran bestias repugnantes, tanto por sus hábitos como por su olor, y además, indignos de confianza. El bárbaro prefería siempre ir a caballo, e incluso en mula. —Bestia apestosa —masculló Hordo, al mismo tiempo que le daba una palmada a un camello en el flanco para que se apartara. Tosiendo en la nube de polvo que se acababa de levantar, el tuerto entró en el espacio que había quedado libre, en un intento por llegar hasta su propia montura—. Y además, sucia. —¿Has echado un vistazo a las mercancías que transportan? —le preguntó Conan en voz baja. —No he visto ningún cofre, si es eso lo que preguntas. ¿Ya sabes que esta mañana cruzaremos el río? —No te vayas por las ramas, Hordo. Sólo llevan alfombras, terciopelos y tapices, tal como dijo el khitanio. Pero ¿has calculado el valor de todo eso, Hordo? —El corpulento cimmerio había sido ladrón en su juventud, y sus ojos aún podían estimar el precio de cualquier objeto que valiese la pena robar—. En su mayoría, es de tercera calidad, y sólo hay algunas piezas de segunda. No creo que salga a cuenta llevar todo eso a Arenjun, y mucho menos hasta Vendhia. —La distancia y la rareza aumentan su valor —dijo Kang Hou, que se les había acercado lentamente, calzado con zapatillas de fieltro. Llevaba las manos ocultas en las mangas de su túnica de terciopelo, de color azul pálido, bordada con motivos de golondrinas en pleno vuelo—. Está bien claro que no eres mercader, Patil. La alfombra iranistania que apenas rinde en Turan se vende por un precio cincuenta veces superior en Vendhia. ¿Acaso crees que las mejores alfombras vendhias llegan a Turan? Al contrario, ésas embellecen los aposentos de los nobles vendhios; sin embargo, se puede ganar mucho más llevando una de sus alfombras de segunda a Aghrapur que vendiendo una de primera calidad en Ayodhya. —Cierto, no soy mercader —confirmó Conan, mientras sacaba el Bhalkhan negro de la hilera de bestias—, ni tengo ninguna intención de serlo. De todos modos, estamos tan ansiosos como vosotros por llegar a Vendhia. Si me disculpas, Kang Hou, voy a ver cuándo parte la caravana. Y trataré de descubrir algo más —dijo solamente para Hordo. Conan atravesó el campamento a caballo, sin prisas, porque, aunque estaba ansioso por partir, también quería darse la oportunidad de echar un vistazo, para ver si por ventura encontraba alguno de aquellos cofres tan parecidos a los de té. La caravana, de hecho, constaba de tres campamentos, aunque los tres se tocaban por sus extremos, y aún eran más grandes de lo que Conan había supuesto. Cuarenta y tres mercaderes, con sus siervos, asistentes y cuidadores de animales, sumaban casi las mil personas de que, en opinión de Conan, debía de constar la caravana entre vendhios y khitanios, zamorios y turanios, kothios e iranistanios. Los hombres se apresuraban a desmontar y plegar las tiendas, y cargaban las pacas y fardos y los cestos de junco en camellos y mulos, ante la mirada vigilante de los bien vestidos mercaderes, quienes también se miraban entre sí con recelo, preguntándose si algún otro habría hecho mejores negocios o si ambicionaría mejores mercados. Conan también fue objeto de miradas interesadas, y más de un mercader llamó nerviosamente a los guardias cuando pasaba el cimmerio. Los nobles vendhios que acompañaban al wazam de Aghrapur estaban levantando el segundo campamento, y éste era tan extraño que habría valido la pena echar una segunda ojeada, aun cuando los cofres no hubieran estado allí. En el primer momento, Conan pensó que había tropezado con una feria ambulante, porque más de medio millar de personas 66 Robert Jordan Conan el victorioso rodeaban aquellos pabellones con listados y pendones de alegres colores, que ahora estaban siendo desmontados por enturbantados siervos. Allí también había hombres de muchas tierras, pero en esta ocasión se trataba de malabaristas que eran capaces de mantener doce pelotas en el aire a la vez, y acróbatas que se mecían en lo alto de sus barras. Un oso danzaba al son de una flauta, los acróbatas saltaban y se contorsionaban, y los músicos ambulantes tocaban el laúd y la cítara. Hombres con birretes, túnicas flotantes y largas barbas se paseaban en medio del espectáculo aparentando no verlo; charlaban en grupos de dos y de tres, aunque también había dos que se gritaban insultos, y no se pegaban porque un tercero los mantenía separados, un hombre con el torso desnudo y descomunales músculos untados con aceite, que parecía un forzudo de circo. El tercer campamento ya estaba desmontado, y todos los bagajes se hallaban a orillas del río, donde los leñadores estaban construyendo almadías para cruzar; pero Conan no tenía ninguna intención de acercarse hasta allí. No porque fuera imposible que los cofres hubieran terminado entre los bagajes de Karim Singh, wazam de Vendhia, sino porque, de todos modos, no parecía probable que pudiera hallarlos entre quinientos jinetes vendhios de mirada hosca. Sus brigantinas y enturbantados yelmos, con cuello de malla metálica, recordaban mucho a los que habían llevado los vendhios de la playa, pero los hombres que ahora contemplaba el bárbaro parecían mucho más conscientes de hallarse en territorio disputado. Iban como los gatos, prestos a saltar al primer sonido, y sus lanzas de punta larga se volvían al frente en cuanto alguien se acercaba a menos de cien pasos. De pronto, algo pasó silbando por delante del rostro de Conan, lo bastante cerca como para que sintiera el desplazamiento del aire. «Un cuadrillo de ballesta», le dijo un rincón de su mente; se agachó hasta donde se lo permitía la elevada frontera de la silla, y hundió los talones en los flancos del gran caballo negro. El semental dio un salto hacia adelante y, al cabo de tres pasos, se lanzó en carrera desbocada. Conan, más que verlos, sintió que otros cuadrillos pasaban cerca de él, y recibió un impacto en la silla de montar. Cuando el río estuvo más cerca, tiró de las riendas y miró hacia atrás. No vio nada que le llamara la atención; ni siquiera se encontró con que lo estuvieran mirando. Desmontó, y examinó el caballo negro. El animal estaba ileso, y ansioso por lanzarse de nuevo al galope, pero tenía clavado un cuadrillo más grueso que un dedo del bárbaro en la elevada perilla de la silla de montar. Conan sintió un siniestro escalofrío. Un palmo más arriba, y le habría acertado en la espalda. Al menos, ya no le quedaban dudas de que los cofres se hallaban en la caravana. —¡Eh, tú! —le gritó alguien desde el río—. ¡Tú, Patil! Conan se volvió y vio a Torio, el capitán de los guardias de la caravana, que cabalgaba hacia él. Con un rápido tirón, arrancó el cuadrillo de la silla. Lo dejó caer al suelo, montó otra vez y fue al encuentro del capitán, quien se puso a hablarle de inmediato. —Dos veces por año, desde hace diez, he hecho el viaje desde Aghrapur a Ayodhya y he regresado, y siempre tropiezo con algo nuevo. Ahora me he encontrado con algo que, en cierto modo, es lo más extraño que haya visto. —¿Y qué es eso tan extraño? —Su Muy Poderosa Excelencia, Karim Singh, wazam de Vendhia, Consejero del Elefante, desea que acudas a su presencia. No te lo tomes a mal, pero parece obvio que no eres ningún aristócrata, y Karim Singh raramente admite la existencia de alguien de rango inferior. ¿Cómo es que ahora, de pronto, quiere verte, cuando seguramente no había oído hablar nunca de ti? —¿Consejero del Elefante? —dijo Conan, en parte porque no se le ocurría ninguna respuesta a la pregunta de Torio, y en parte por diversión. Había oído hablar de aquellas grandes bestias, y tenía la esperanza de encontrarse con alguna durante el viaje. —Uno de los títulos del rey de Vendhia es «Elefante» —le respondió Torio—. Supongo que no es más necio que llamar «Águila de Oro» a Yildiz, o que cualquiera de los demás títulos de los reyes. —¿Dónde está ese Consejero del Elefante? 67 Robert Jordan Conan el victorioso —Ya ha pasado el río, y te aconsejo que, cuando estés cerca de él, tengas cuidado con la lengua si no quieres perderla. Ése es su pabellón. —Torio señaló una enorme tienda de seda dorada que se hallaba en la ribera opuesta, rodeada por un centenar de lanceros vendhios con las lanzas vueltas hacia fuera—. No le importa que nos retrasemos para poder hablar contigo; su partida tiene que ser la que vaya al frente. Karim Singh no acepta tener que respirar la polvareda de otros. —El capitán de la guardia calló, miró ceñudamente al vacío, y en determinado momento pareció que espiara a Conan por el rabillo del ojo—. Mi posición es difícil, Patil. Soy el responsable de la seguridad de todos los que se encuentran en la caravana, pero no puedo ofender a nadie. Debo tener en cuenta quién dice qué y a quién, quién quiere adelantarse a los demás, y dónde. No todos los peligros vienen de fuera, de los kuigaros o zuagires. Uno puede ganar moneda de plata y, dado que otros podrían pagarle sumas más altas, sólo se le pide que no descubra a su interlocutor; pero no se le exige total lealtad. ¿Comprendes lo que te digo? —No —le respondió Conan con total sinceridad, y el otro se sobresaltó como si le hubieran dado un golpe. —Muy bien entonces, Patil. Juega tú solo, si así te place, pero recuerda que únicamente los muy poderosos pueden jugar por su cuenta y sobrevivir. Tirando violentamente de las riendas, Torio se alejó al trote. Conan pensó que aquel hombre era de la misma índole que los nobles y los intrigantes vendhios. Hablaba con galimatías, y luego se ofendía al no ser comprendido. Entre los árboles de la ribera, estaba teniendo lugar una escena de gritos y sudor. Otro tronco cayó estrepitosamente, y los obreros corrieron con sus hachas a cortarle las ramas, para añadirlas a la almadía que tenían a medio terminar a orillas del agua. Una partida auxiliar de lanceros vendhios estaba subiendo con los caballos a otra almadía de unos cincuenta pies de longitud, mientras que una tercera se hallaba a la mitad del río, tirada por una o dos gruesas maromas contra la lenta comente del Zaporoska. Los hombres ya estaban atando otra pesada maroma a la almadía en construcción. Las cuerdas atadas a estas balsas proporcionaban energía motriz en ambas direcciones: había unos cuarenta esclavos harapientos por orilla y almadía. Los jinetes vendhios contemplaron con sus ojos negros e inexpresivos, sin parpadear, cómo Conan subía a la almadía con su semental. Eran hombres altos, pero Conan le sacaba media cabeza al más talludo. Algunos trataron de erguir más el cuerpo. En la almadía, sólo se oía la pisada ocasional de alguna pezuña. Conan sintió la tensión que reinaba entre los soldados. Como no quería mezclarse en ninguna pelea antes de cruzar el río, el cimmerio fingió estar supervisando las correas de su silla de montar. La almadía dio una sacudida y se balanceó, y salió a la corriente, tirada por las dos cuerdas. Entonces, Conan vio algo en la ribera que atrajo seriamente su atención, algo que había quedado a sus espaldas. Lejos del agua, Torio cabalgaba lentamente, mirando al suelo. Conan se dio cuenta de que estaba buscando lo que él había dejado caer. No dejó de observar al capitán de la guardia hasta que la almadía hubo llegado a la otra orilla. 68 Robert Jordan Conan el victorioso CAPÍTULO 12 Vista de cerca, la tienda de seda dorada era impresionante; se sostenía sobre más de veinte postes. Los cien lanceros vendhios habrían podido caber dentro con sus caballos. El círculo de hombres montados se abrió delante de Conan, aparentemente sin recibir orden alguna. Volvió a cerrarse cuando el bárbaro hubo pasado. Éste habría querido librarse de la sensación de que aquellas lanzas con puntas de hierro eran los barrotes de una jaula. Siervos tocados con turbantes se apresuraron a recibir al cimmerio; uno tomó la brida del semental, y otro el estribo. A la entrada del pabellón aguardaba un sirviente, que le ofreció toallas frescas y húmedas en bandeja de plata para que se limpiara las manos y el rostro. Otro más se arrodilló y trató de lavarle los pies calzados con sandalias. —Basta —masculló Conan, y arrojó al suelo una toalla arrugada—. ¿Dónde está vuestro señor? Un hombre rechoncho apareció a la entrada; lucía un abanico de plumas de garceta en su gran turbante de color dorado y verde. Bajo los flecos de su túnica con bordados de oro, se asomaban las puntas acaracoladas de unas zapatillas de seda. Conan pensó que debía de tratarse del wazam, pero el hombre hizo una reverencia y dijo: —Os ruego me sigáis, mi señor. Dentro de la tienda, se había habilitado una gran estancia con cortinas de tela de oro y alfombras vendhias, dignas del palacio de un rey. El aire estaba cargado de incienso. En el momento de entrar Conan, unos músicos ocultos empezaron a tocar la flauta y el laúd, y cinco mujeres, cargadas con tantos velos y envueltas en tantas sedas que sólo asomaban los ojos, se pusieron a danzar. Vio a un hombre alto, reclinado sobre un arcoiris de cojines de seda; se cubría la alargada cabeza de aceitunada tez con un turbante de seda escarlata. Las plumas de color de nieve que lucían los siervos hallaban un duplicado en sus diamantes y perlas. De su garganta colgaba un collar de oro con esmeraldas incrustadas, tan grandes como huevos de paloma, y en cada dedo llevaba un anillo con un rubí o un zafiro. Sus oscuros ojos estaban hundidos en el rostro, y aparecían más duros que cualquiera de las gemas. —¿Tú eres Karim Singh? —preguntó Conan. —Lo soy. —Su profunda voz denotó cierta sorpresa, pero, con todo, prosiguió—. Tu falta de modales es extraña, pero divertida. Puedes seguir así. Tú eres el llamado Patil. Ese nombre es de mi tierra, y suena extraño en un hombre que, obviamente, procede de un país lejano. —Existen muchos países —dijo Conan—, y muchos nombres. El nombre de Patil me viene bien. El wazam sonrió, como si el cimmerio hubiese dicho algo inteligente. —Siéntate. Me veo obligado a sufrir las privaciones del viaje, pero el vino, al menos, es tolerable. Conan se sentó sobre los cojines con las piernas cruzadas; ignoró las bandejas de plata cargadas de dátiles azucarados y huevos de codorniz con vinagre, ofrecidas por siervos que parecían aparecer y desaparecer por arte de magia, tal era su obsequioso silencio. Aceptó una copa de pesado oro, adornada con un pesado círculo de amatistas. El vino olía a perfume y sabía a miel. —Los rumores corren con rapidez —siguió diciéndole Karim Singh—. Pronto oí hablar de ti, de un gigante de piel pálida con los ojos como... muy desconcertantes, esos ojos. — Por su manera de hablar, no parecía desconcertado en absoluto—. Sé muchas cosas del mundo occidental, ¿sabes?, aunque muchos de mis compatriotas sigan desconociéndolo. Antes de viajar a Aghrapur para negociar el tratado con el rey Yildiz, estudié lo que se ha escrito. Mientras estuve allí, escuché. He oído hablar de los bárbaros del lejano norte: fieros guerreros, implacables asesinos, despiadados. 69 Robert Jordan Conan el victorioso Por primera vez durante un rato que se le había hecho muy largo, Conan creyó estar pisando terreno conocido, si bien no muy agradable. —He aceptado seguir con este servicio hasta llegar a Ayodhya —dijo—. Aún no estoy seguro de lo que haré después. —Ah, sí. El khitanio. Es un espía, por supuesto. Conan estuvo a punto de atragantarse con el vino. —¿El mercader? —En Vendhia, consideramos espías a todos los mercaderes. Así es más seguro. — Viendo la atenta mirada de Karim Singh, el cimmerio se preguntó si le estarían considerando un espía a él mismo—. Pero hay espías y espías. Así, por ejemplo, también existen los que espían a otros espías. No todos los que viven en mi tierra llevan el mejor interés de Vendhia en el corazón. Me interesaría saber con quién habla el khitanio en Vendhia, y lo que pueda decirle. Me interesa tanto que podría pagarte con oro. —Yo no soy espía —dijo Conan, mostrándose envarado—. Para nadie. —Se sintió confuso; el wazam le estaba dedicando una sonrisa complacida. —Muy bien, Patil. Es difícil encontrar a un hombre que se mantenga leal a su primer patrón. Estas palabras habían sido dichas en tono paternalista, y Conan respondió con una mirada fría. Pensó en explicarse, pero no creía que aquel hombre pudiera reconocer el concepto de honor aunque se lo arrojaran al rostro. Mientras pensaba cómo cambiar de tema, el cimmerio se fijó casualmente en las bailarinas, y quedó boquiabierto. Los opacos velos aún cubrían el rostro de las cinco mujeres hasta los ojos, pero las otras prendas de seda estaban desparramadas sobre las alfombras, a sus pies. Todas. Las suaves curvas de sus aceitunadas carnes bailaban por toda la estancia, y ora saltaban como ágiles gacelas, ora se contorsionaban como si sus huesos se hubieran transmutado en serpientes. —¿Te gustan mis chucherías? —le preguntó Karim Singh—. En cierto modo, son trofeos. Ciertos nobles poderosos se opusieron a mí durante mucho tiempo. Todos fueron descubriendo que no eran tan poderosos como creían, y también hallaron que incluso la vida de un noble puede tener un precio. Su hija favorita, por ejemplo. Cada uno de ellos, personalmente, puso ese precio a mis pies. ¿No son encantadoras? —Sí, lo son —dijo Conan ásperamente. Se estaba esforzando por hablar con mayor suavidad, para que el otro no entendiera su sorpresa como falta de sofisticación—. Y no dudo de que sus rostros resultarán igualmente hermosos cuando caiga el último velo. Sólo por un momento, Karim Singh apareció tenso. —Había olvidado que eres extranjero. Estas mujeres pertenecen a mipurdhana. Para ellas, descubrirse el rostro ante otro hombre sería una gran vergüenza, y también lo sería para mí. Contemplando las suaves desnudeces que tenía ante los ojos, Conan asintió. —Ya entiendo —dijo pausadamente. En realidad, no entendía nada. Cada tierra tenía sus costumbres, pero aquello rozaba el absurdo. Respiró hondo, dejó la copa y se puso en pie—. Tengo que marcharme. Kang Hou no tardará en cruzar el río. —Por supuesto. Y cuando llegues a Ayodhya y ya no tengas que servirle, mandaré por ti. Siempre es necesario contar con un hombre leal, y con un implacable asesino a quien no frenen los escrúpulos de los hombres civilizados. Conan no se atrevió a hablar. Bajó la cabeza en lo que tenía que parecer una reverencia y salió con andares altivos. Una vez estuvo fuera de la tienda, encontró al siervo rechoncho de las plumas de garceta en el turbante, que le aguardaba con una bandeja de plata en las manos. —Un obsequio de mi señor —dijo, e hizo una reverencia. Había una bolsa de cuero sobre la bandeja. Al tomarla en la palma de la mano, Conan la sintió suave y flexible, y notó que estaba llena de monedas. No la abrió para contarlas, ni para ver si eran de oro o de plata. 70 Robert Jordan Conan el victorioso —Dale las gracias a tu dueño por su generosidad —dijo, y entonces le devolvió la bolsa al asombrado sirviente—. Esto es un obsequio mío. Distribuyelo entre tus compañeros. Mientras se dirigía hacia donde estaba su caballo, sintió los ojos del siervo gordinflón clavados en la espalda... y, al llegar allí, se encontró con otros dos siervos: uno que le sostenía las riendas, otro para sujetarle el estribo cuando montara; pero no les prestó atención. Si Karim Singh se sentía insultado por su gesto, le daba igual. Ya había visto todo lo que podía soportar de Su Poderosa Excelencia, el Consejero del Elefante. El círculo de puntas de acero se abrió una vez más, y Conan cabalgó hacia el río. Los camelleros, entre maldiciones, estaban empleando largos palos para hacer bajar a las cargadas bestias de la almadía, que se mantenía en la orilla gracias a los esfuerzos de los esclavos que sujetaban la cuerda de remolque. Ya había tres almadías. Una, repleta de aristócratas vendhios, se hallaba a mitad del río, y la última, cargada de camellos y mercaderes, la seguía de cerca. Dos desordenadas muchedumbres, una compuesta por mercaderes, y otra por nobles y por sus extraños acompañantes, daban fe de que la caravana había empezado a pasar el río muy poco después que Conan. La otra orilla estaba abarrotada de gente que esperaba. El cimmerio no vio a Kang Hou ni a ninguno de los demás. Con todo, si pasaba de nuevo a la otra orilla, era posible que se cruzase con ellos en el río. Tiró de las riendas en un sitio desde donde podía observar los tres puntos de desembarque. Cuando su caballo negro, espantando las moscas con la cola, ya piafaba de impaciencia por galopar, se le acercó un caballero vendhio. Las sedas y terciopelos de su atuendo le distinguían como oficial; las gemas incrustadas en la vaina y el sobredorado del yelmo, como oficial de alto rango. Sonreía con arrogante sorna, y tenía un toque de crueldad en los ojos. No hablaba, sólo miraba al corpulento cimmerio con fiero silencio. Conan se dijo que ya había tratado de evitar un enfrentamiento aquella mañana. Podía hacer lo mismo. Al fin y al cabo, aquel hombre sólo le estaba mirando. Sólo eso. Simplemente, le miraba. Ceñudo, Conan no apartó los ojos de las almadías que llegaban a la ribera. El vendhio estaba solo; en consecuencia, no tenía nada que ver con el incidente de la bolsa. Según su experiencia, los hombres como el wazam no respondían de manera tan insignificante a lo que ellos hubieran percibido como un insulto. Pero una vez más, aquella situación estaba dejando de parecerle insignificante. Conan apretó la mandíbula. —Tú eres el hombre llamado Patil —le ladró de repente el vendhio—. Y no eres vendhio. —Yo ya sé quién soy, y lo que soy —masculló Conan—. ¿Quién, y qué eres tú? —Soy el príncipe Kandar, comandante de la guardia personal del wazam de Vendhia. ¡Y más te vale tener cuidado con tu lengua, si no quieres perderla! —Hoy mismo me han hecho una advertencia muy similar —le replicó Conan despreocupadamente—, pero mi lengua sigue siendo mía, y no voy a despojarme tan fácilmente de ella. —Esas palabras son osadas —dijo Kandar con sorna— en los labios de un extranjero con ojos de pankur. —¿Ojos de qué? —De pankur. El vastago de una mujer humana que se ha ayuntado con un demonio. Los más ignorantes de mis hombres creen que tales engendros acarrean el infortunio con su presencia, y maldad con su toque. Si yo se lo permitiese, ya te habrían matado. Mientras hablaba, el vendhio entornó los ojos. ¿Los más ignorantes de sus hombres? Conan sonrió y se inclinó hacia él. —Como ya te he dicho, sé quién soy y lo que soy. Kandar se sobresaltó, su caballo se apartó bruscamente, pero el vendhio logró dominar enseguida rostro y montura. —Vendhia es una tierra peligrosa para los forasteros, sean quienes sean, sean lo que sean. El extranjero que no quiera vivir con miedo ante lo que se oculte en la siguiente 71 Robert Jordan Conan el victorioso esquina, o lo que pueda venir a buscarle por la noche, hace bien en buscarse una mano que lo proteja, en cultivarse un protector de alto rango. —¿Y qué se requiere para buscarlo y cultivarlo? —le preguntó Conan con sequedad. El vendhio se le acercó todavía más con su caballo y bajó la voz, como para conspirar. —Que cierta información, el contenido de ciertas conversaciones, sea comunicado al protector. —Ya le he dicho a Karim Singh —replicó Conan, recalcando cada una de las palabras—, y ahora te digo a ti, que no pienso espiar a Kang Hou. —¿Al khitanio? Pero ¿qué me estás diciendo ahora? ¿El wazam se ha tomado algún interés por éfí ¡Bah! ¡A mí qué me importan los comerciantes! El cimmerio se sintió como si la confusión del comandante se le hubiera contagiado. —Si no a Kang Hou, entonces, por los Nueve Infiernos de Zandrú, ¿quién...? —Calló, con un absurdo pensamiento—. ¿Karim Singh? —Aaah —dijo Kandar, súbitamente cortés—. Eso agradaría más. —Ya empiezo a creérmelo todo —murmuró Conan en tono de incredulidad—. Empiezo a creerme que los vendhios pudierais firmar un tratado con el rey Yildiz y asesinar al Almirante Supremo de Turan al día siguiente. La amabilidad que repentinamente mostraba el vendhio se desvaneció con la misma rapidez. Agarró a Conan por el brazo con la misma fuerza con que hubiese empuñado una espada, e hizo una mueca feroz. —¿Quién ha dicho eso? ¿Quién cuenta esa mentira? —Todo Sultanapur —dijo Conan tranquilamente—. Y sospecho que todo Turan. Ahora, suéltame antes de que te corte el brazo. A espaldas de Kandar, la almadía de los nobles estaba llegando a la ribera, y los hombres bajaban en tropel. Dos vendhias, montadas a mujeriegas, se acercaron con sus caballos a Conan y al príncipe. Una de ellas vestía sencillamente, con un velo, de tal manera que sólo sus ojos quedaban a la vista. La otra, que cabalgaba más adelantada, llevaba un pañuelo de seda roja en torno a la negra melena, y perlas en los cabellos, pero no se cubría el rostro. Iba adornada con collares y brazaletes de oro y esmeraldas, y con anillos de rubíes y zafiros. Cuando Kandar, que estaba mirando a Conan con hostilidad, abrió la boca, la mujer sin velo le dirigió la palabra con voz suave y musical. —Tú y yo tendríamos que hablar de nuevo. Sin mirar en derredor, ni responder de ningún modo a la presencia de la mujer, Kandar espoleó a su caballo al galope, hacia el pabellón del wazam, que ya estaba siendo desmontado. Conan no se lamentaba de verlo marchar, sobre todo porque lo había reemplazado una criatura tan adorable como aquella enjoyada mujer. Su piel era raso oscuro, y sus ojos negros, amplios estanques a los que un hombre se habría arrojado por propia voluntad. Y los líquidos y oscuros ojos de la dama lo miraban a él con el mismo interés. Conan le devolvió la sonrisa. —Parece que no le gustas a Kandar —dijo—. Creo que a mí me gustan todos los que no le gusten a él. La risa de la mujer era tan musical como su voz. —Al contrario, le gusto mucho a Kandar. —Vio la confusión del bárbaro y rió de nuevo—. Me quiere para su purdhana. Una vez llegó hasta el punto de intentar raptarme. —Yo, cuando deseo a una mujer, no la rehuyo de esta manera, sin ni siquiera mirarla. Conan la seguía mirando a la cara, para que se diese cuenta de que, en realidad, no le estaba hablando de Kandar. —Tiene sus motivos. Mi criada Alina —señaló a la mujer del velo con un gesto negligente— es su hermana. 72 Robert Jordan Conan el victorioso —¡Su hermana! —exclamó Conan, y la mujer rió una vez más. Alina se movió nerviosamente sobre la silla de montar. —Ah, veo que te asombras de que la hermana de un príncipe pueda ser mi esclava. Por desgracia, Alina se enredó con unos espías, y habría tenido que morir bajo la espada del verdugo si yo no hubiese comprado su vida. Entonces, di un baile al que acudió Kandar con la intención de presentarme una vez más sus requerimientos. No sé por qué, al verla entre las bailarinas, estuvo a punto de huir corriendo del palacio. Fue una manera sencilla de librarme de esa molestia. Conan contempló el bello rostro, su dulce sonrisa, y solamente lo que había visto y oído aquella mañana le permitió dar crédito a sus palabras. —Vosotros, los vendhios, parecéis sentir un placer especial en pelear a través de terceros. ¿Nunca os encaráis con vuestros oponentes? La risa de la mujer se asemejó al tintineo de campanillas. —Los occidentales sois tan directos, Patil... ¡Esos turanios! Se creen astutos. Pero son como niños. Conan parpadeó. ¿Cómo niños? ¿Los turanios? Entonces, se fijó en otra cosa que ella le había dicho. —Sabes mi nombre. —Sé que te haces llamar Patil. Tendría que estar sorda para no haber oído hablar de un hombre como tú, que encima se da a conocer con un nombre de Vendhia. Me interesas. La mirada de la mujer era como una caricia que le recorría las anchas espaldas y el pecho, e incluso las ágiles caderas y los robustos muslos. Muchas mujeres le habían mirado del mismo modo en otras ocasiones, y a veces le había gustado. Ahora, sin embargo, se sentía como un semental en la subasta. —¿Y tú también quieres que espíe a alguien? —le dijo con aspereza. —Como te decía —respondió ella, sonriente—. Eres directo. Y como un niño. —No soy ningún niño, mujer —masculló Conan—. Y no quiero seguir adelante con tus astucias vendhias. —¿Sabes por qué tanta gente de la corte del rey Bhandarkar ha seguido al wazam hasta Turan? No en calidad de séquito, como parecen creer los turanios. Por decirlo de algún modo, queríamos saquear aquella tierra. He encontrado malabaristas y acróbatas que parecerán nuevos e interesantes cuando actúen en mi palacio de Ayodhya. Me he traído un oso bailarín, y varios eruditos. Aunque he de decir que los filósofos de Turan no pueden ni compararse con los de Khitai. —¿Es que ninguno de vosotros sabe ir al grano? ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? —En Vendhia —dijo ella—, nuestro modo de vida es el goce. Los hombres de la corte organizan cacerías y guateques, aunque estos últimos suelen consistir solamente en desenfrenadas borracheras. En todo caso, ni lo uno ni lo otro es apropiado para una mujer de noble cuna. Sin embargo, por cada decisión que toman los hombres a lomos de un caballo, mientras alancean jabalíes salvajes, alguna aristócrata toma dos en palacio. Me preguntarás cómo es posible que nosotras, simples mujeres, compitamos con los señores y príncipes. Reunimos en nuestro derredor eruditos y hombres de ideas, los mejores músicos, los poetas con mayor talento, los mejores artistas, tanto si trabajan la piedra como el metal, o si pintan. En nuestros palacios se ponen en escena las mejores obras, y acuden visitantes de tierras extrañas y lejanas. Tampoco tenemos problemas en elegir a nuestras camareras por su belleza, si bien, a diferencia de los hombres, exigimos discreción en nuestro comercio con ellas. El rostro de Conan se había ido ensombreciendo. Al fin, explotó. —¿Ése es el «interés» que tienes en mí? ¿Me quieres como oso bailarín, o como milagrero de feria? —No creo que las mujeres de la corte te tomaran por un oso bailarín —dijo—, a pesar de tu corpulencia. —De pronto, le miró por entre sus pestañas cubiertas de kohl, y se tocó 73 Robert Jordan Conan el victorioso los carnosos labios con la punta de la lengua—. Tampoco te imagino como milagrero de feria —añadió con voz ronca. —¡Co... Patil! —gritó alguien, y Conan vio a Hordo, que se acercaba a caballo desde el río. —Tengo que marcharme —dijo bruscamente el cimmerio, y la mujer asintió, como si, en cierto modo, ya se hubiera dado por satisfecha. —Ven a buscarme esta noche a mi tienda, oh, gigante que te haces llamar Patil. Mi «interés» por ti sigue vigente. —Con una sonrisa, la seductora desapareció, y fue reemplazada una vez más por la inocente—. No me has preguntado por mi nombre. Soy la señora Vindra. —Y dándole un azote con su fusta montada en oro, lanzó al galope a su caballo, y la mujer velada la siguió de cerca. A espaldas de Hordo, los siervos de Kang Hou estaban desembarcando los camellos con la ayuda de los contrabandistas. Una de las gibosas bestias se arrodilló en la orilla, y Hasán y Shamil ayudaron solícitamente a Chin Kou y a Kuie Hsi a montar bajo el toldo de las kajawahs, los asientos que colgaban como alforjas a ambos lados del animal. —Bonita moza —comentó Hordo, viendo cómo se alejaba Vindra—. Y además, cabalga bien. —Miró en derredor para asegurarse de que no hubiera nadie cerca, y entonces bajó la voz—. ¿Has encontrado los cofres? Conan negó con la cabeza. —Pero están por aquí. Alguien ha tratado de matarme. —Ésa es una buena manera de empezar el día —le dijo secamente Hordo—. ¿Has descubierto algo? —Tres hombres han tratado de contratarme como espía, y esa «bonita moza» ha querido añadirme a su casa de fieras. —No entiendo tu sentido del humor, Conan. —También he descubierto que mis ojos tienen un origen demoníaco y, además, que Vendhia es un manicomio. —Lo primero ya te lo había dicho yo. Lo segundo es de dominio público. Ah, parece que finalmente vamos a marcharnos de aquí. La partida del wazam —Conan recordó que, según Torio, el wazam tenía que encabezar la marcha— estaba alargándose en una columna que se dirigía al sudeste, escoltada en ambos flancos por lanceros. El propio Karim Singh viajaba en una litera de ébano y de oro, llevada por cuatro caballos. El palanquín iba cubierto con un toldo de vistosa seda, dispuesto en arco, y cortinas de seda dorada en los costados. Kandar cabalgaba cerca de la litera, agachado de medio cuerpo, hablando agitadamente con el hombre que viajaba en ella. —Si trataron de matarte —siguió diciendo Hordo—, será que por lo menos les has puesto nerviosos. —Quizá sí —dijo Conan. Apartó los ojos de la litera del wazam—. Vayamos con Kang Hou y los demás, Hordo. Hoy todavía nos quedan muchas horas de luz para viajar. 74 Robert Jordan Conan el victorioso CAPÍTULO 13 Para algunos actos, se precisa de la noche y las profundidades de la tierra. Algunas obras no resisten la luz del día, ni pueden quedar expuestas al testimonio del cielo abierto. Como tantas otras veces en los últimos tiempos, la noche sorprendió a Naipal en su cripta de bóveda gris, en el subsuelo del palacio. El mismo aire olía a nigromancia, y a un leve y enfermizo aroma de podredumbre, mezclado con el indefinible pero inequívoco hedor del mal. Naipal estaba rodeado de este olor; jamás había ocurrido esto antes de que llevara a cabo sus últimos actos mágicos en la cámara, mas él no lo notaba, y tampoco le hubiera importado. El mago abandonó la contemplación del guerrero resucitado, que estaba de pie, tan inmóvil como la piedra, delante del blanco muro, en el mismo sitio que Naipal le había indicado la noche anterior. Se volvió hacia su mesa de trabajo, y al instante se acercó al cajón de marfil labrado. Dentro de éste, en los frascos con tapón de cristal, se hallaban los cinco ingredientes necesarios para la transferencia de vida, las únicas cantidades que tenía en su poder. En la tumba del rey Orissa, bajo la ciudad perdida de Maharastra, montaban guardia veinte mil guerreros inmortales. Un ejército que no podía caer, que siempre vencería. Y tal vez pudiera devolver a los veinte mil al mundo. Con una mueca feroz, se puso a dar vueltas por la estancia. Los antiguos magos que habían preparado la tumba de Orissa habían cumplido las órdenes de su rey: disponerle una guardia eterna. Pero los taumaturgos temieron por el uso que pudiera darse a su guardia si alguien la despertaba, y trazaron bien sus planes. Sólo uno de los cinco ingredientes podía encontrarse en Vendhia. Los demás, elegidos en parte porque no solían emplearse en brujerías, sólo podían hallarse en tierras que, aun dos mil años más tarde, eran poco más que leyenda en Vendhia. El brujo había hecho sus preparativos, por supuesto, pero ¿de qué le servirían si el desastre se cernía sobre su cabeza? Obligándose a mirar hacia el cofre de ornado marfil, apretó los puños y lo contempló como queriendo destrozarlo; no estaba seguro de no desear hacerlo. Cuando la noche anterior había logrado abandonar por fin la estancia, lo había hecho como si hubiera estado huyendo. Se había arrastrado por los corredores de su propio palacio como un ladrón, y había tratado de convencerse a sí mismo de que la parálisis no volvía a atacarle, de que no tenía miedo. Ya había logrado dominarlo. Sólo necesitaba descansar, y relajarse. Había hecho llamar a los músicos, y mandó que le trajeran comida y vino, pero todo le sabía a serrín, y las flautas y laúdes le pellizcaban los nervios. Ordenó que cocineros y músicos fueran flagelados. Le habían traído mujeres de supurdhana en grupos de dos y de tres, y se las volvieron a llevar llorosas, y llenas de cardenales por haber fracasado en complacerle. Cinco veces durante el día, había ordenado que se repartieran diez mil pice entre los pobres, pero ni con eso logró levantar el ánimo. Ahora, había vuelto a las estancias que la brujería le excavara en las entrañas de la tierra. Allí, por fin, podría hacer frente al origen del peligro, fuera lo que fuese, dondequiera que se hallara. Acercó ambas manos al cajón de marfil... y se detuvo al oír el repiqueteo de una campana. Se volvió frenéticamente hacia el sonido. En una esquina de la mesa de palisandro, entre las redomas de cristal repletas de sustancias repugnantes, y frascos de extraño fulgor cerrados con tapones de plomo, se hallaba otro cajón, de madera satinada, sobre el que había una campana de plata, con símbolos arcanos grabados en el metal. Ante sus ojos, la campana volvió a sonar. —Así que el necio se ha atrevido por fin a emplearlo —murmuró Naipal. Vaciló, pues habría preferido ir a ocuparse de sus propios problemas, pero la campana volvió a sonar. Respirando hondo, dio la vuelta a la mesa para acercarse al cajón de madera satinada. Levantó la tapa, y la dejó abierta; dentro había un espejo, que reflejaba su imagen y la de la estancia con total normalidad. El espejo se movía dentro del cajón sobre raíles y muelles, para que se pudiera poner en cualquier ángulo. El brujo lo levantó hasta dejarlo 75 Robert Jordan Conan el victorioso casi vertical. A su alrededor colocó pequeñas bandejas de hueso, sobre soportes de plata insertos en los bordes del cajón, una en cada extremo y otra a la mitad de cada costado. La campana volvió a sonar, y el mago gritó una maldición. Depositó cuidadosamente sobre las pequeñas bandejas, con una espátula de hueso, unos polvillos que había preparado y almacenado tiempo atrás. Lo último en salir de la caja fue una pequeña maza de plata, con los mismos símbolos de la campana grabados en tamaño minúsculo. —Sa'ar—el! —recitó Naipal. Una chispa azul saltó de la maza a la campana, y ésta sonó. Entonces, los polvos de los cuatro puntos cardinales se inflamaron con azulada llama. Antes de que los pequeños fuegos del color del berilio desaparecieran entre volutas de humo, el brujo habló de nuevo. —Ka'ar—elf Una vez más, la campana sonó sin que nadie la tocara, y se encendió otra llama azul en los puntos cardinales intermedios. —Ma'ar—el! Di—endar! Por tercera vez, se oyó el tañido y, en el espejo, la imagen de Naipal se enturbió, y se disolvió en un remolino de color. Lentamente, el polícromo torbellino se fue condensando en la imagen de un hombre de rostro alargado, tocado con un turbante de paño de oro, que llevaba sujeto con doradas cadenillas guarnecidas de rubíes. —¿Naipal? —dijo el hombre—. Alabado sea Asura, eres tú. —Excelencia —dijo Naipal, ocultando su irritación—, ¿cómo puedo servir al Consejero del Elefante, que pronto será Elefante él mismo! Karim Singh se sobresaltó, y miró en derredor, como temiendo que pudiese haber alguien a sus espaldas. Aquel hombre no podía ser tan necio —pensó Naipal— como para permitir que alguien se le acercara mientras utilizaba el espejo mágico. ¿O sí? —No digas cosas como ésas —le urgió el wazam—. Sólo Asura sabe quién podría estar escuchando. Puede que otro brujo nos espíe. Especialmente ahora. —Excelencia, ya os he explicado que solamente los que se hallan cerca de estos espejos... —Naipal calló, y respiró hondo. De nada serviría explicárselo a aquel necio por centésima vez—. Yo soy Naipal, mago de la corte del rey Bhandarkar de Vendhia. Estoy tramando la muerte de Bhandarkar, y escupo sobre su memoria. Estoy tramando sentar a Vuestra Excelencia, Karim Singh, en el trono de Vendhia. Vuestra Excelencia ya lo ve. Yo no diría tales cosas si alguien pudiera oírnos. Karim Singh asintió, aunque con el rostro todavía pálido. —Supongo que debo... confiar en ti, Naipal. Después de todo, me estás sirviendo lealmente. También confío en que sepas que deberías guardarme mayor fidelidad a mí que a Bhandarkar. —He aquí al esclavo de Vuestra Excelencia. —Naipal se preguntó si aquel hombre había entendido en qué medida dependía del brujo su ascenso al poder—. ¿Y cómo puedo servir ahora a Vuestra Excelencia? —Yo... no lo sé exactamente —dijo el wazam—. Podría producirse un desastre. Sin duda alguna, el tratado se ha roto. Nuestras cabezas podrían rodar. Y te lo advierto, Naipal, no pienso ir solo al patíbulo. Naipal suspiró con irritación. El tratado con Turan seguía principios simples formulados por el brujo, quien había logrado que Karim Singh los considerase de invención propia. Para apoderarse del trono a la muerte de Bhandarkar, era necesario que el país ándase agitado. Los enemigos exteriores tienden a unificar los países. Así, todas las naciones que pudieran amenazar a Vendhia —Turan, Iranistán, las naciones y ciudades—Estado de Khitai, Uttara Kuru y Kambuja— debían ser neutralizadas, había que lograr que no se sintiesen amenazadas por Vendhia, ni la amenazaran. El método favorito del mago consistía en la manipulación de quien se hallara en posiciones destacadas, complementándola con la brujería siempre que fuese necesario. Era Karim Singh quien estaba empeñado en firmar 76 Robert Jordan Conan el victorioso tratados. Con todo, el viaje a Turan le había impedido molestar a Naipal durante algún tiempo. —Excelencia, aquello no era nada sin la firma del rey Yildiz. Aunque Bhandarkar reprochara este fracaso a Vuestra Excelencia, sin duda no tendría tiempo de... —¡Escúchame, necio! —Los ojos de Karim Singh parecieron ir a saltar histéricamente de sus órbitas—. ¡El tratado se firmó! ¡Y el Almirante Supremo murió unas horas después de la firma! ¡A manos de asesinos vendhios! ¿Quién pudo atreverse a emprender algo así, si no el propio Bhandarkar? Y si es así, entonces, ¿a qué está jugando? ¿De verdad estamos minando su poder sin que se dé cuenta? ¿O tal vez juega con nosotros? Al oír todo esto, Naipal se encontró con las palmas de las manos empapadas de sudor, pero no pensaba limpiárselas mientras el otro pudiera verle. Miró de reojo el cofre de marfil. ¿Un ejército? ¿Con brujos, tal vez? Pero ¿cómo había podido movilizarse sin que él lo supiera? —Bhandarkar no puede saber nada —dijo por fin—. ¿Vuestra Excelencia está seguro de todos los hechos? A menudo, los relatos se distorsionan. —Kandar estaba convencido de ello. Y Patil, el que se lo contó, no es hombre de intrigas. Oh, tiene la astucia de un niño recién nacido. —Describidme... a ese Patil —dijo el brujo con voz suave. Karim Singh frunció el ceño. —Es un bárbaro. Un gigante de piel pálida con ojos de pankur. ¿Adonde te vas? ¡Naipal! Antes de que la descripción hubiese terminado, el brujo corrió hacia el cofre de marfil. Levantó la tapa, buscó entre las envolturas de seda y se encontró con lo mismo que había visto la noche anterior, un campo ancho lleno de hogueras nocturnas. No un ejército. Una gran caravana. De repente, encajaron muchas de las piezas, pero en cada respuesta que obtuvo halló una nueva pregunta. Se dio cuenta de que Karim Singh estaba gritando. —¡Naipal! ¡Katar te maldiga! ¿Dónde estás? Vuelve de inmediato, o por Asura que... —El brujo se acercó de nuevo al espejo donde aparecía el ahora apoplético semblante de Karim Singh—. ¡Has llegado justo a tiempo de salvar la cabeza! ¿Cómo te atreves a marcharte así, sin rogarme mi permiso, ni darme una explicación? No pienso tolerar un tal... —Excelencia, por favor. Vuestra Excelencia debe escucharme. Este hombre que se llama a sí mismo Patil, este gigante bárbaro con ojos de pankur —a pesar de sí mismo, Naipal se estremeció al decir esta palabra; ¿podía tratarse de un augurio?— debe morir con todos los que le acompañen. Esta misma noche, Excelencia. —¿Por qué? —le preguntó Karim Singh. —Su aspecto —improvisó el mago—. He descubierto con varias adivinaciones que un nombre con su aspecto podría arruinar todos nuestros planes. Y también se acerca otra amenaza con la caravana de Vuestra Excelencia, una amenaza de la que no tuve conocimiento hasta hace poco tiempo. Una partida de mercaderes vendhios. Su jefe se llama Sabah, aunque también podría viajar con otro nombre. No vienen con muías, sino con acémilas, y parecen transportar fardos de sedas. —Me imagino que estos hombres también deben morir —dijo Karim Singh, y Naipal asintió. —Vuestra Excelencia me ha comprendido bien. Las órdenes habían sido dadas y, aparentemente, no obedecidas. Naipal no toleraba los fracasos. —Una vez más, ¿por qué? —Las artes de la adivinación son ambiguas en los detalles, Excelencia. Sólo puedo deciros con certeza que cada día, cada hora en la que estos hombres aún viven, es una amenaza para el ascenso de Vuestra Excelencia al trono. —El brujo calló por unos momentos para escoger las palabras—. Todavía queda otro asunto, Excelencia. Dentro de los fardos de sedas de estos mercaderes vendhios viajan ocultos unos cofres cerrados con sellos de plomo. Tenéis que traerme estos cofres sin que se rompan los sellos. Debo decir que, de cara al ascenso de Vuestra Excelencia al trono, esto último es más importante que 77 Robert Jordan Conan el victorioso todo lo demás, que todo lo que hemos hecho hasta ahora. Tenéis que traerme los cofres sin romper los sellos. —¿El que yo consiga el trono —dijo Karim Singh con voz monótona— depende de que te lleguen esos cofres? ¿Esos cofres que se hallan en la misma caravana donde yo viajo? ¿Esos cofres de los que no sabías nada hasta hace poco tiempo? —Delante de Asura, así es —le respondió Naipal—. Que mi alma se condene, si no. —Pocos problemas podía plantearle este juramento; su alma llevaba mucho tiempo condenada. —Muy bien, entonces. Esos hombres habrán muerto antes de que amanezca. Y te traeremos los cofres. Que la paz esté contigo. La campana de plata tintineó al unísono con otra idéntica que el wazam tenía lejos de allí en su tienda, y la imagen del espejo se enturbió, y se convirtió en la de Naipal. —Y que la paz esté contigo también, excelentísimo imbécil —murmuró el mago. Se miró las palmas de las manos. Todavía estaban sudadas. Le quedaban muchas preguntas sin contestar, pero la muerte daría respuesta a todas. Sonriendo, se limpió las manos en la túnica. 78 Robert Jordan Conan el victorioso CAPÍTULO 14 Cientos de hogueras, dispersas entre mil tiendas, impedían que la completa oscuridad de la noche reinara en el campamento. Dentro de muchas de las tiendas brillaba luz de lámparas, que arrojaba sombras móviles, llenas de misterio, contra sus paredes de seda o algodón, ya no opacas. El son de los laúdes flotaba en el aire, junto con el aroma a canela y a azafrán de comidas que habían terminado poco antes. Conan se acercaba a la tienda de Vindra con vacilaciones desacostumbradas en él. La había evitado durante todo el día de marcha, y como esto había consistido mayormente en estar todo el tiempo con los camellos para no encontrársela, había pasado por mayores tribulaciones de lo que a primera vista pudiera parecer. Tal vez la mujer sólo le quisiese como rareza para sus amigos aristócratas de Vendhia: un bárbaro de extraños ojos ante quien todos quedarían boquiabiertos. Pero por otra parte, no hay mujer que mire a una rareza con coquetería, con las pestañas entrecerradas. En cualquier caso, era bella, era joven, y por ello había acudido. Se agachó para pasar por la entrada de la tienda, y se encontró con los ojos de Alina, que una vez más eran lo único que asomaba entre sus gruesos velos y su pesada túnica. —Tu señora... —comenzó a decir, pero calló, porque había distinguido un destello de rabia asesina en los ojos de la mujer. Sin embargo, este destello desapareció tan rápidamente como había aparecido, y la joven le indicó que pasara adentro de la tienda; ésta, aunque más pequeña que la de Karim Singh, también estaba dividida en habitaciones mediante cortinas de seda. En una estancia central, cubierta de exquisitas alfombras vendhias y alumbrada con lámparas de oro, le aguardaba Vindra. —Has venido, Patil. Estoy contenta. Conan tuvo que apretar los dientes para no quedar boquiabierto. La mujer aún estaba adornada de oro, rubíes y esmeraldas, pero en vez de la túnica se había puesto velos de purísima gasa. Iba vestida del cuello a los tobillos, pero, con todo, la lámpara de oro que tenía delante arrojaba sombras de atractivo misterio en sus redondeadas curvas, y el aroma a jazmín que exhalaba parecía un destilado de perversidad. —Si esto fuera Turan —dijo Conan, cuando por fin encontró su propia lengua— o Zamora, o Nemedia, y hubiese dos mujeres en una habitación vestidas como vosotras dos, Alina sería la mujer libre, y tú la esclava. De un hombre, sin duda alguna, y del deleite de sus ojos. Vindra sonrió, y acercó un dedo a los labios. —Cuan necias son esas mujeres al permitir que sus esclavas resplandezcan más que ellas. Pero si deseas ver a Alina, haré que baile para ti. Me temo que no tengo a más bailarinas conmigo. A diferencia de Karim SIngh y del resto de los varones, no las considero una necesidad. —Yo preferiría verte danzar a ti —le dijo Conan, y la mujer rió silenciosamente. —Eso no va a verlo ningún hombre. Con todo, tomó la cabeza del bárbaro entre sus brazos e irguió el cuerpo con ágiles movimientos que delataban a una bailarina, una bailarina ante la que Conan se encontró con la garganta seca. Los tejidos con que Vindra se cubría, al quedar tirantes, transparentaban. —¿Podrías hacer que me sirvieran algún vino? —dijo Conan ásperamente. —Por supuesto. Trae vino, Alina, y dátiles. Pero siéntate, Patil. Ponte cómodo. Vindra le empujó sobre un montón de cojines de seda y terciopelo. Conan no estaba seguro de cómo lo había hecho, porque la mujer había tenido que erguirse mucho para apoyarle las manos en los hombros, pero sospechó que el perfume habría tenido algo que ver en ello. 79 Robert Jordan Conan el victorioso Entonces, al ver que se inclinaba tentadoramente sobre él, Conan trató de rodearla con los brazos, pero se le escurrió como una anguila, y se tumbó sobre los cojines unos palmos más allá. El bárbaro se sentó y tomó la copa de vino perfumado que le ofrecía Alina. Esta copa era tan pesada como aquella en que el wazam le había ofrecido vino, aunque, en vez de amatistas, estaba guarnecida con cuentas de coral. —Me parece que Vendhia tiene que ser un país rico —dijo después de haber bebido— , aunque aún no he estado allí para verlo. —Lo es —dijo Vindra—. ¿Y qué más sabes de Vendhia, a pesar de no haberla visitado nunca? —Los vendhios tejen alfombras —dijo, y dio una palmada en la que estaba extendida bajo los cojines—, y perfuman del mismo modo su vino y sus mujeres. —¿Qué más? —le preguntó ella, con una risilla. —Las mujeres de la purdhana se avergüenzan de desnudar el rostro, pero no del resto de su cuerpo. —Una abierta carcajada respondió a estas palabras, aunque el velo de Alina no ocultó por completo su rubor. A Conan le gustaba la risa de Vindra, pero, con todo, ya estaba harto de aquel juego—. Además, Vendhia parece famosa por sus espías y asesinos. Ambas mujeres dieron un respingo, y el rostro de Vindra palideció. —Yo perdí a mi padre a manos de los Katari. Igual que Alina. —¿Los Katari? —Los asesinos por los que Vendhia es tan famosa. ¿Quieres decir que no conoces ese nombre? —Vindra sacudió la cabeza, y se estremeció—. Matan, a veces por oro, y parece que a veces por capricho, pero siempre dedican esa muerte a la ruin diosa Katar. —Ese nombre sí lo he oído —dijo el bárbaro— en algún sitio. Vindra sorbió por la nariz. —En los labios de algún hombre, sin duda. Es el juramento favorito de los hombres. Ninguna mujer es tan necia como para invocar a una criatura dedicada a muertes y matanzas sin término. Estaba claramente conmovida, y Conan notó que se estaba encerrando en sí misma. Buscó nerviosamente otra materia más grata a los oídos de una mujer. Pensó con amargura que uno de los poetas de Vindra habría compuesto unos versos en el acto, pero la mayor parte de los versos que sabía Conan estaban escritos para una melodía, y hacían ruborizarse a las rameras. —Hoy, un hombre de tu país me ha dicho algo muy extraño —dijo él, pausadamente, y se valió de la única de las afirmaciones de aquel hombre que podía repetir—. Creía que mis ojos me distinguen como engendro del demonio. Un pankur, decía él. Tú, por supuesto, no lo crees, porque entonces habrías huido de mí chillando, y no me habrías invitado a compartir tu vino. —Tal vez lo creyera —dijo ella—, si no hubiese hablado con hombres cultos, quienes me contaron que existen tierras lejanas donde todos los hombres son gigantes, y tienen ojos como zafiros. Por otra parte, yo no suelo huir chillando de nada. —La menuda sonrisa afloró de nuevo a sus labios—. Por supuesto, si tú dijeras ser un pankur, yo no dudaría de la palabra de un hombre que dice llamarse Patil. Conan se sonrojó levemente. Todos parecían saber que aquel nombre no era el suyo, pero se veía incapaz de confesar su mentira. —He peleado con demonios —dijo—, pero no pertenezco a su estirpe. —¿Has peleado con demonios? —exclamó Vindra—. ¿De verdad? Yo vi demonios en una ocasión, una veintena de demonios, pero no puedo imaginarme a alguien peleando con ellos, no me importa lo que digan las leyendas. —¿Has visto una veintena de demonios? —Aunque su propia experiencia le indicara lo contrario, Conan sabía que los demonios, y también los brujos, no abundaban tanto como solía imaginar el vulgo. Simplemente, se juzgaba desafortunado en esta materia, aunque Hordo le dijera siempre que estaba maldito—. ¿Los veinte en el mismo lugar? 80 Robert Jordan Conan el victorioso Los oscuros ojos de Vindra centellearon. —¿No me crees? No los vi yo sola. Hace cinco años, en el palacio del rey Bhandarkar, el que entonces era mago de la corte, Zail Bal, fue raptado por demonios delante de docenas de personas. Eran rajaie, los que se beben la vida de sus víctimas. Sé muy bien de qué hablo. —¿Acaso he dicho que no te creyera? —le preguntó Conan. De hecho, no estaba dispuesto a creer que veinte demonios pudiesen aparecer a la vez en un mismo lugar, y aún menos que alguien pudiera salir vivo de allí, mientras no lo viera; no obstante, tampoco quería tentar a su mala fortuna. Una menuda arruga apareció entre las cejas de Vindra, como cuestionando la sinceridad del bárbaro. —Si de verdad has peleado con demonios, y ya ves que yo no pongo en duda tus afirmaciones, entonces tendrías que quedarte en mi palacio de Ayodhya. Oh, quizás el propio Naipal quisiera conocer a un hombre que ha peleado con demonios. ¡Cuál no sería mi triunfo! Aquello habría parecido prometedor —pensó Conan con amargura— de no ser por aquel otro hombre al que había mencionado. —A quién prefieres, ¿a mí, o a ese tal Naipal? —A los dos, por supuesto. Imagina qué maravilla. Tú, un corpulento guerrero, obviamente nacido en una tierra envuelta en lejanía y misterio, un hombre que ha peleado con demonios. Él, el brujo de la corte de Vendhia, el... —Un brujo. —Conan respiró hondo. Hordo le habría dicho que lo hacía a propósito, o habría murmurado algo acerca de su maldición. —Así es —dijo Vindra—. Se trata del hombre más misterioso de Vendhia. Sólo un puñado de hombres, como el rey Bhandarkar, y tal vez Karim Singh, le han visto la cara. Algunas mujeres han concertado citas con él, sólo por la esperanza de poder decir que le conocen el rostro. —Nunca he visto a ese hombre —dijo el bárbaro— ni pienso conocerlo, pero, aun así, no me gusta. La risa de Vindra fue suave y perversa. —Naipal acepta citas con mujeres bellas. Éstas desaparecen durante días y regresan exhaustas, contando historias de pasión increíble, pero cuando se les pregunta por el semblante del brujo, se pierden en vaguedades. El rostro que describen podría pertenecer a cualquier hombre apuesto. Con todo, hablan de tales transportes de arrobo que yo misma he considerado... Profiriendo una maldición, Conan arrojó a un lado la copa de oro. Vindra chilló; el bárbaro se había precipitado sobre ella, y le aferraba el rostro con ambas manos. —No quiero que seduzcas a ningún brujo —le dijo con calor—. No quiero, porque procedes de un país lejano, o porque les parecerías extraña a las gentes de mi tierra. Te quiero porque eres una mujer hermosa y haces arder mi sangre. El rostro de Vindra le estaba invitando y, cuando Conan la besó, la mujer le pasó los dedos por entre los cabellos, como si hubiese sido ella quien le sujetaba, y no al revés. Cuando por fin se abrazó suspirando al pecho del bárbaro, se encendió una maliciosa centella en sus grandes ojos oscuros, y se mordió el carnoso labio inferior con sus pequeños y blancos dientes. —¿Quieres poseerme ahora? —le preguntó suavemente, y al oír su ronco gruñido añadió—: ¿Delante de Alina? Conan no le apartaba los ojos del rostro. —¿Todavía está aquí? —A su manera, Alina me es fiel, y nunca se aparta de mi lado. —Y tú tampoco tienes ninguna intención de apartarla. —No era una pregunta. —¿Acaso quieres separarme de mi fiel criada? —Le preguntó Vindra, sonriéndole con los ojos y los labios. 81 Robert Jordan Conan el victorioso Conan se aclaró la garganta y se puso en pie. Alina estaba allí, y a pesar del velo pudo ver sus ojos brillando de regocijo. —De verdad que tengo ganas —dijo con locuacidad— de azotaros el trasero a las dos hasta que tengan que llevaros sobre el caballo como si fueseis fardos de sedas. Pero creo que voy a ver si encuentro una puta honesta en la caravana, porque estoy aburrido de vuestros juegos. Mientras decía esto, se marchó colérico, creyendo haber desairado a Vindra, pero antes de que la entrada de la tienda volviera a cerrarse ya le seguían las risas. —Eres un hombre violento, tú, que te haces llamar Patil. Vas a maravillar a todos mis amigos. 82 Robert Jordan Conan el victorioso CAPÍTULO 15 Había burdeles en los límites del campamento; Conan ya lo había esperado de una caravana que viajaba hasta tan lejos. Había dos. Karim Singh podía desplazarse con sus propias mujeres, así como muchos de los mercaderes, pero todos los demás —los guardias, los camelleros y los muleros— se habrían visto obligados a aguantar sin mujer desde Khawarism hasta Secunderam. De no ser por los burdeles. Delante de sus tiendas, los alcahuetes habían dispuesto tablones sobre barriles a modo de mesas, y toneles donde los hombres se sentaban mientras aguardaban el turno para entrar. Regalaban vino barato a quien pagara por su otra mercancía, vino amargo servido por mujeres de la calle, flacas mujerzuelas y voluptuosas rameras, mozas altas y bajas. Carne suave, complaciente. Aunque los cintos de latón sobredorado que les ceñían los muslos, así como las fajas de seda, vistieran más que las prendas de las bailarinas de purdhana, se desnudaban por una moneda, porque la mercancía que se vendía allí eran las mismas mujeres. Y con todo, Conan se daba cuenta de que no había ido allí por una mujer. Se sentó sobre un tonel, cerca de las tiendas del segundo lupanar, con una bota de vino aguado en la mano, y una flaca moza sobre las rodillas que se meneaba y le mordía el cuello con sus pequeños dientes blancos. Conan no podía fingir desinterés, pero la muchacha no era más que una distracción, si bien agradable. En la tienda del primer burdel, le había ocurrido lo mismo con una puta frescachona. Aunque no hubiese cumplido todavía los veinte años, Conan sabía contener su rabia en momentos de necesidad; pero en aquel día, la había dominado delante de Karim Singh, y había tenido que sofocarla con Kandar. Y luego se había encontrado con Vindra. Ahora quería liberarse de su furia, golpear algo. Quería que otro de los hombres que estaban buscando mujer le retara por la ramera que tenía en el regazo, o mejor dos hombres, o cinco. Sus puños martilleantes, o incluso el acero cubierto de sangre, le habrían permitido expulsar la cólera que anidaba en sus entrañas, del mismo modo que las serpientes echan ponzoña por los colmillos. La flaca ramera lo abrazó con aire satisfecho, y le contempló consternada cuando el bárbaro la sentó sobre el barril. —Yo no soy vendhio —dijo Conan, poniéndole monedas en la mano—. Sólo sé desahogar mi ira con quienes se la han ganado. La muchacha le miró con total incomprensión, pero al fin y al cabo, ella también se había salido con la suya. Las risas estridentes que se oían en las tiendas de los burdeles lo siguieron hasta el campamento. Muchas de las tiendas de los mercaderes estaban a oscuras, e incluso las hileras de animales atadas a aquéllas, aunque los débiles sonidos de la cítara y la flauta, del tambor y del laúd, se oían todavía en la parte del campamento ocupada por los nobles. A dormir —pensó—. A dormir, y luego a seguir el viaje por la mañana, y luego a dormir y a viajar de nuevo. Tal vez hallara el antídoto en Vendhia, y las respuestas a sus preguntas, pero más le valía acallar su pesada ira con el sueño. Una hoguera se estaba extinguiendo delante de la tienda que compartían Kang Hou y sus sobrinas. Un siervo khitanio atizaba las brasas; era lo único que se movía entre los contrabandistas que, envueltos en mantas, dormían al aire libre en derredor. Pero Conan se detuvo antes de que la mortecina luz de la hoguera le alumbrara; sentía un cosquilleo en la nuca, un aviso de que algo iba mal. Sus oídos se esforzaron por captar los sonidos más leves, y sus ojos buscaron entre las sombras de las tiendas. Al escuchar, descubrió sonidos en la cercanía. El roce del cuero contra el cuero, el suave tintineo del metal, pisadas cautas y sigilosas. Algunas de las sombras que habrían tenido que estar quietas se movían. —¡Hordo! —bramó Conan, al tiempo que desenvainaba el sable—. ¡En pie, si no quieres morir enrollado en tu manta! 83 Robert Jordan Conan el victorioso Antes de que terminara la advertencia, los contrabandistas ya se habían levantado con la espada en la mano. Y los vendhios, a pie o a caballo, les atacaron. El cimmerio sabía que habría sido una locura tratar de abrirse camino hasta sus compañeros. Éstos no luchaban por conservar el terreno, sino para escapar, y todos estarían tratando de quebrar el cerco de acero. No tenía tiempo para pensarlo. Ya había matado a un hombre, y estaba cruzando espadas con otro al gritar la última palabra de la frase. Arrancó la espada del cadáver con un tirón, y a punto estuvo de decapitar a un tercer vendhio, buscando siempre un camino hacia la libertad, ignorando los alaridos y el entrechocar de aceros en derredor, mientras pugnaba por alejarse de la tienda del khitanio. Un jinete de yelmo enturbantado le vino de frente, sin lanza, pero con el sable en alto para herir. La fiera, homicida sonrisa del vendhio mutó en expresión de sorpresa cuando Conan se arrojó sobre él. Como no podía acometer tan de cerca, el jinete golpeó a Conan con el puño, mientras el caballo daba vueltas. El corpulento cimmerio tampoco pensaba en utilizar su sable, sino que rodeó al vendhio con el brazo, y le hundió la daga con presteza entre las placas de metal de la brigantina. El jinete chilló, y volvió a chillar cuando caía del caballo. Entonces, Conan ocupó su lugar, aferró las riendas y le golpeó los flancos al caballo con los talones. El animal, entrenado para la tropa de caballería, se lanzó al galope, y Conan, agachado sobre la silla, lo guió entre las tiendas. Los mercaderes y sus siervos despertaban con el tumulto, y se apartaban, gritando, del paso del veloz jinete. De pronto, hubo un hombre que no se apartó, un guardia de la caravana que dobló la rodilla hasta el suelo y apoyó la lanza en tierra. El caballo relinchó; la alargada punta le había entrado en el pecho, y Conan salió disparado hacia adelante. El cimmerio perdió todo resuello en la caída y, sin embargo, luchó por levantarse. Como estaba de rodillas, el guardia se abalanzó sobre él para matar a una presa fácil, sable en alto. Con lo que pareció su último aliento, Conan le hundió la espada en el pecho. Empujado por la misma inercia de su ataque, el guardia se desplomó sobre el corpulento cimmerio, y lo derribó. Luchando todavía por respirar, Conan lo apartó de sí, le arrancó la espada y desapareció tambaleándose entre las sombras. A punto de caer, se arrimó de espaldas a una tienda. Los mercaderes que se habían despertado gritaban por todas partes. —¿Qué ocurre? —¿Nos atacan? —¡Bandidos! —¡Mis mercancías! Los soldados vendhios apartaron a los mercaderes a un lado, golpeándolos con las lanzas del revés. —¡Volved a las tiendas! —les gritaban— ¡Estamos buscando ev pías! ¡Volved a las tiendas, y no sufriréis ningún daño! ¡Todo el que salga afuera será arrestado! «Espías», pensó Conan. Por fin había peleado, pero todavía le quedaba algo de su ira, y ese algo le ardía cada vez con mayor fuerza. Unos momentos antes, se había fijado como prioridad el escapar del campamento. Ahora, se le ocurrió que debía visitar a aquel hombre que consideraba espías a todos los extranjeros. Como un leopardo cazador, el corpulento cimmerio fue moviéndose de sombra a sombra, ocultándose en la oscuridad. No le costó evitar miradas curiosas, porque apenas si quedaba nadie afuera. Nada se movía entre las tiendas, salvo los soldados, que se anunciaban con el crujir de los arneses y el tintineo de las armaduras, y con sus maldiciones, por verse obligados a patrullar mientras los demás dormían. Silenciosamente, Conan se ocultaba en sombras todavía más negras cuando aparecían los vendhios, y los observaba con feroz sonrisa cuando pasaban por delante de él, en ocasiones a un brazo de distancia, pero siempre sin verlo. La tienda de Karim Singh estaba iluminada, y dos grandes hogueras ardían frente al toldo de la entrada. Estos fuegos hacían que la tenue luz que se filtraba por entre las doradas sedas, al otro extremo de la tienda, pareciese tan débil como la de la noche. Unos 84 Robert Jordan Conan el victorioso veinte jinetes vendhios estaban apostados con sus monturas, semejantes a estatuas, en torno a la tienda, vigilando hacia afuera, separados el uno del otro por un mínimo de diez pasos. Ciertamente, eran como estatuas, o tal vez creyeran que tenían que estar pendientes del ataque de un ejército, porque Conan, arrastrándose sobre el vientre, logró pasar entre dos que se hallaban en la parte trasera. Cuando se disponía a abrir una entrada con su daga, oyó unas voces dentro que le detuvieron. —Márchate —ordenaba Karim Singh. Conan hizo solamente un pequeño corte, y lo abrió con los dedos. En el interior, un último soldado vendhio salía haciendo reverencias de la estancia separada por cortinas de seda. Karim Singh estaba de pie en el centro de dicha estancia, y blandía una espada de caballería; tenía delante, arrodillado, a un vendhio atado de pies y manos. Este hombre vestía como un mercader, aunque el atuendo no parecía concordar con su duro rostro ni con la cicatriz que le surcaba nariz y mejilla. —¿Te llamas Sabah? —le preguntó el wazam en tono natural. —Yo soy Amaur, Excelencia, un honrado mercader —dijo el hombre arrodillado—, y ni siquiera vos tenéis derecho a despojarme de mis mercancías sin una causa justa. Su voz áspera despertó los recuerdos de Conan. El jinete de las dunas. Decidió escuchar durante un rato antes de matar a Karim Singh. El wazam acercó la punta de la espada a la garganta del cautivo. —¿Te llamas Sabah? —Me llamo Amaur, Excelencia. No conozco a nadie que se llame... —El hombre arrodillado dio un respingo; la espada le había arañado la garganta, y había derramado un reguerillo de sangre. —¿Un honrado mercader? —Karim Singh rió suavemente. Mientras hablaba, siguió apretando con el arma. El hombre arrodillado trató de hurtar el cuerpo, pero la punta de la espada le seguía—. Dentro de esos fardos de sedas que transportabas hemos encontrado cofres sellados con plomo. Como mínimo, eres contrabandista. ¿A quién están destinados esos cofres? Gritando, el prisionero cayó. Tendido en el suelo, miraba con ojos desorbitados. Aún tenía la espada en la garganta, y no había manera de escapar. La dureza de su rostro se transformó en una máscara de miedo. —No... no puedo decíroslo, Excelencia. ¡Os lo juro delante de Asura! —Dímelo, si no quieres reunirte con ese mismo Asura. O, más probablemente, con Katar. —El wazam le habló entonces con voz de conspirador—. Yo ya sé cómo se llama, Amaur. Pero no vas a vivir si no lo oigo de tus labios. Habla, Amaur, si es que quieres vivir. —Excelencia, él me... me va a matar. ¡O algo peor! — Yo te voy a matar, Amaur. Tienes esta espada en la garganta, y él, en cambio, está lejos de aquí. ¡Habla! —¡N... Naipal! —sollozó el cautivo—. ¡Naipal, Excelencia! —Bien —le dijo Karim Singh en tono tranquilizador. Pero no apartó la espada—. Ya has visto qué fácil ha sido. Ahora, dime. ¿Para qué? Dime para qué quiere esos cofres. —No lo sé, Excelencia. —Las lágrimas resbalaban ya por las mejillas de Amaur, y el llanto le sacudía—. ¡Ante Asura, ante Katar, os juro que si supiese algo os lo diría, pero no sé nada! Teníamos que acudir a la cita con el barco, matar a todos sus tripulantes y llevar los cofres hasta Ayodhya. Puede que Sabah supiera más, pero está muerto. ¡Os lo juro, Excelencia! ¡Os estoy diciendo la verdad, os lo juro! —Te creo —dijo Karim Singh con un suspiro—. Qué lástima. —Y apoyó todo su cuerpo en la espada. El grito de Amaur se convirtió en gorgoteo cuando el acero le atravesó la garganta. Karim Singh le contempló, como fascinado por la sangre que manaba por su boca y las convulsiones que sacudían su cuerpo atado. De repente, el wazam soltó la espada. Ésta 85 Robert Jordan Conan el victorioso quedó vertical, clavada en hombre y alfombras hasta llegar al suelo; el arma se agitó con los últimos espasmos de Amaur. —¡Guardias! —gritó Karim Singh, y Conan bajó la daga con la que había estado a punto de agrandar el corte—. ¡Guardias! Unos diez vendhios irrumpieron en la estancia con aceros desnudos. Al ver lo que les aguardaba, se apresuraron a envainar sus armas. —Los otros espías —dijo el wazam—, especialmente ese gigante, ¿lo habéis capturado? No podéis confundiros, porque su corpulencia y sus ojos lo distinguen claramente. —No, Excelencia —le contestó respetuosamente uno de los soldados—. Cuatro hombres de esa partida han muerto, pero no el gigante. Estamos buscando a los demás. —Entonces, sigue en libertad —dijo Karim Singh, como hablando para sí—. Parecía un hombre duro. Un asesino nato. Ahora me buscará. —Se sobresaltó, y miró con odio a los soldados, como furioso porque le habían oído—. ¡Hay que encontrarlo! Mil monedas de oro para quien lo encuentre. Todos vosotros, y otros diez, os quedaréis conmigo hasta que esté muerto o cautivo. Y el que, llegado el caso, no muera tratando de impedir que ese bárbaro me dé alcance, se arrepentirá. Que alguien se lleve esto —añadió, señalando el cadáver de Amaur con la cabeza. Entonces, el wazam paseó por la estancia, rodeado de sus guardias, y Conan decidió no hacer nada. Si tenía que luchar con veinte soldados, lo matarían antes de que pudiera llegar hasta Karim Singh. Había conocido hombres capaces de arrojarse a una muerte valiente pero inútil; no se contaba entre ellos. La muerte era una vieja conocida, y lo había sido antes ya de que el veneno de Patil le entrara en las venas. No debía temerla ni buscarla, y no pensaba salirle al encuentro sin motivo. Además, ahora sabía un nombre, el de Naipal, el hombre que había dado inicio a todo aquello. También tendría que morir, juntamente con Karim Singh. Silenciosamente, Conan volvió a desaparecer en la noche. 86 Robert Jordan Conan el victorioso CAPÍTULO 16 Conan sabía que ahora necesitaba un caballo y un odre lleno de agua. En aquella tierra, el hombre que viajaba a pie, y sin agua, podía considerarse moribundo o muerto. Con todo, en la caravana había muchos más camellos que caballos, y muchos de estos últimos eran buenos para desfiles, pero no para un hombre que quería viajar lejos y con rapidez. Además, la voz de la recompensa ofrecida parecía haber corrido en seguida, pues los soldados se mostraban mucho más diligentes en su búsqueda. En dos ocasiones, el bárbaro encontró monturas adecuadas y tuvo que abandonarlas ante una patrulla de enturbantado yelmo. Al fin, se encontró en la parte del campamento ocupada por los nobles. La mayoría de tiendas estaba a oscuras, y el silencio era tan completo como en la zona de los comerciantes. Se preguntó si los soldados se habrían mostrado igualmente rudos en calmar la curiosidad de los aristócratas como antes con los mercaderes. Algo se movía en la oscuridad, una sombra que respiraba, y el bárbaro se quedó inmóvil. Se oyó un gruñido, y el roce de una cadena. Conan miró más de cerca, y se vio forzado a contener la risa. Era el oso bailarín de Vindra. Siguiendo un súbito impulso, desenvainó la daga. Se acercó lentamente al oso, y éste, despatarrado en el suelo, le miró de soslayo. No se movió hasta que el bárbaro le hubo cortado el collar de cuero que le sujetaba por el cuello. —Ésta es una tierra ruda —murmuró Conan—, y en ella existen muchas maneras de morir. —Se sentía necio al hablarle al animal, pero necesitaba hacerlo—. Tal vez te encuentres con cazadores, o con osos más fuertes. Si no corres lo bastante rápido, te encadenarán de nuevo y te harán bailar para Vindra. Tú eliges: vivir libre o danzar para tu dueña. Al verse liberado del collar, el oso le contempló, y Conan empuñó la daga. Aunque la peluda criatura no hubiese atacado al bárbaro, aún podía hacerlo, y le doblaba en corpulencia. Poco a poco, el oso se fue levantando y desapareció con pasos torpes en la oscuridad. —Más vale morir libre —Conan sonrió mientras la bestia se iba. —Y yo te digo que he visto algo moviéndose. Conan se sobresaltó al oír estas palabras, y maldijo sus propios impulsos. —Llévate a diez hombres al otro lado y ya veremos. Al instante, la espada del cimmerio abrió un largo corte en la tienda que tenía detrás, y se metió dentro mientras se acercaban pasos por fuera. La tienda estaba tan oscura como el exterior, aunque los agudos ojos del bárbaro, acostumbrados ya a la noche, distinguían las sombras y bultos sobre la alfombra que cubría el suelo. Los pasos se detuvieron fuera de la tienda, y se oyeron murmullos incomprensibles. Uno de los bultos se movió. «Otra vez no», pensó Conan. Con la esperanza de que no fuera otro oso, se arrojó contra lo que se estaba moviendo. El gruñido que oyó al caerle encima no se pareció en nada al de aquellas bestias. Suaves carnes se retorcieron bajo su cuerpo, cubiertas con una colcha ligera de lino; Conan buscó frenéticamente una boca con la mano, y la encontró justo a tiempo de ahogar el grito. Acercó el rostro al de su presa, y se encontró con unos grandes ojos negros, llenos de una mezcla de miedo y de rabia. —Alina no está aquí, Vindra —le susurró, y le apartó la mano de los labios. Cuando la mujer trató una vez más de gritar, Conan le sujetó la melena con la mano que tenía libre y se la metió en la boca. Buscó a tientas por la estera hasta encontrar un largo pañuelo de seda, que le ató en torno a los labios para impedir que escupiera el cabello. Conan pensaba que, si la dejaba atada y amordazada, no podría dar la alarma hasta que él estuviera ya lejos. Si había suerte, no la encontrarían hasta el alba. Mientras rasgaba la colcha de lino, se sintió forzado a detenerse y a contemplarla. Aun ocultas en las sombras, sus exuberantes curvas se bastaban para dejarlo sin aliento. Con 87 Robert Jordan Conan el victorioso todo, lo recobró enseguida, y pudo apartar la cabeza a tiempo para salvar los ojos de las afiladas uñas de Vindra. —Este momento de diversión no lo has elegido tú —dijo Conan en voz baja, al mismo tiempo que le sujetaba el brazo y la ponía boca abajo. Encontró otro pañuelo y lo usó para atarle las muñecas a la espalda—. Aunque no quieras bailar para mí —dijo riendo entre dientes—, esto es casi igualmente placentero. —Sintió que la mujer estaba temblando, y aun sin sus gritos ahogados de cólera se habría dado cuenta de que temblaba de ira. Mientras buscaba algo con que atarle los tobillos, oyó voces a la entrada de la tienda. Se apresuró a arrastrar a su forcejeante cautiva hasta un sitio desde donde pudiera oírlas. —¿Por qué quieres ver a mi señora? —dijo la voz de Alina—. Está durmiendo. Un hombre le respondió con paciencia cansina. —El wazam ha tenido noticia de que tu señora entretuvo a un espía la noche pasada. Quiere comentarlo con ella. —¿No puede esperar hasta la mañana? Se pondrá furiosa si la despertamos. Conan no aguardó el resultado de la discusión. Si encontraban a Vindra, los soldados sabrían que el bárbaro andaba cerca aun antes de liberarla de su mordaza. Medio arrastrando a la mujer, que se debatía sin cesar, corrió hacia la parte de atrás de la tienda y miró con cautela por el corte que había hecho. Los soldados ya no estaban allí. Era posible, incluso, que fueran ellos mismos los que se hallaban a la entrada. —Lo siento —le dijo. Al sacarla por la abertura, Conan se alegró de haberla amordazado. Sus violentas protestas ya eran bastante enérgicas de aquella manera. A pesar de sus forcejeos, la tomó en brazos y corrió tan deprisa como pudo, asegurándose de no encontrarse con ninguna patrulla ni tropezar con las cuerdas de las tiendas. Cuando ya se hubieron alejado, Conan la puso en pie, cuidando de mantenerla sujeta por el delgado brazo. Si los descubrían, no quería pelear y cargar al mismo tiempo con la joven. Y de todos modos, si se daba el caso ya no tendría que preocuparse por impedir que escapara. Su máxima preocupación era buscar un caballo, pero cuando trató de ponerse en marcha una vez más, se encontró con que estaba arrastrando a una mujer agachada, con el cuerpo hecho un ovillo, que parecía empeñada en hacerse lo más pequeña posible, y que al mismo tiempo se negaba a mover los pies. —Levántate y anda —le dijo ásperamente, pero Vindra sacudió la cabeza con furia— Mujer, por Crom, no tengo tiempo de contemplar tus encantos. —Pero ella sacudió la cabeza una vez más. Con una rápida mirada en derredor, Conan no vio a nadie despierto cerca de ellos. Todas las tiendas estaban a oscuras. La palmada que le arreó en las nalgas a Vindra con todo el brazo se oyó más de lo que el bárbaro hubiera deseado, por no hablar de los gritos ahogados de la mujer, pero así logró que se incorporara a medias. Cuando trató de agacharse de nuevo, el bárbaro le amenazó el rostro con la palma abierta. —Camina —le susurró en tono de advertencia. La mirada de odio de Vindra habría bastado para matar leones, pero, poco a poco, la mujer se fue levantando. Sin echar una mirada a las bellezas que habían quedado al descubierto, Conan la hizo apresurarse. No era tan joven como para alelarse por completo delante de una mujer. Avanzando como espectros entre las tiendas, en más de una ocasión evitaron por muy poco que los soldados vendhios los encontraran. Al principio, Conan se sorprendió de que Vindra no hiciese ningún esfuerzo por escapar cuando se acercaban los guardias de enturbantado yelmo, y que ni siquiera tratase de atraerlos con ruidos o forcejeos. De hecho, ahora estaba tan callada como él, y andaba vigilando que nada los hiciese tropezar, ni les delatara. De pronto, el bárbaro lo comprendió. Una cosa era escapar, y otra muy distinta que la rescataran cuando no llevaba más vestido que dos pañuelos. Sonrió agradecido, aceptando cualquier circunstancia que le facilitara la huida. 88 Robert Jordan Conan el victorioso Llegó una vez más al área de los mercaderes, tan silenciosa que imaginó que todos los comerciantes estarían acurrucados en sus tiendas, conteniendo el aliento, evitando cualquier sonido que pudiera llamar la atención de los guardias. Se le había ocurrido un sitio adonde ir, un lugar donde podía haber caballos, y donde los soldados no le buscarían si tenía sólo un poco de suerte. Al atisbar movimiento entre las sombras, se escondió una vez más, arrastrando tras de sí a una sumisa Vindra. Enseguida vio que no se trataba de una patrulla, sino de un hombre solo que caminaba furtivamente. Al poco, la sombra pudo identificarse como Kang Hou; andaba medio agachado, con las manos ocultas en las mangas. Al mismo tiempo que Conan abría los labios, otras dos figuras aparecieron detrás de la primera. Soldados de caballería vendhios, a pie, con sus picas en la mano. —¿Estás buscando algo, khitanio? Kang Hou se volvió ágilmente, y les mostró las manos. Algo voló en el aire, y los dos vendhios cayeron en silencio. El mercader corrió a agacharse sobre sus cadáveres. —Eres mucho más peligroso que un comerciante ordinario —susurró Conan al salir a la luz. Kang Hou se volvió, con un puñal arrojadizo en cada mano; entonces, parsimoniosamente, volvió a ocultarlos dentro de las mangas. —Muy a menudo, los mercaderes viajamos en peligrosa compañía —dijo con voz suave. Al fijarse en Vindra, enarcó una ceja—. He oído decir que algunos guerreros prefieren las mujeres a cualquier otro tipo de botín, pero en esta situación me resulta extraño. —Yo no la quiero para nada —dijo Conan. Vindra gruñó tras la mordaza—. Éste es el problema: ¿dónde puedo dejarla para que me dé tiempo de conseguir un caballo y huir de aquí antes de que la encuentren? —Esto va a ser difícil —confirmó el khitanio—. ¿Sabes dónde puedes encontrar ese caballo? Los soldados están inspeccionando continuamente las hileras de animales atados y, si te llevas a uno, no tardarán en descubrirlo. —Lo cogeré del último lugar donde van a mirar —le respondió Conan—. De entre los que están atados detrás de tu tienda. Kang Hou sonrió. —Admirable razonamiento. Como ya he alejado de mi tienda a los que me perseguían, ahora estaba volviendo allí. ¿Quieres acompañarme? —Ahora mismo. Sujétamela un momento. Conan arrojó a Vindra al sorprendido khitanio, y se acercó con presteza a los vendhios muertos. Se apresuró a arrastrarlos hasta las sombras más negras que flanqueaban las tiendas —no tenía ningún sentido dejarlos en un lugar donde pudieran hallarlos fácilmente— , y volvió con la capa de uno de los soldados en la mano. Kang Hou estaba sonriendo levemente, y Vindra cerraba con fuerza los párpados. —¿Qué ha ocurrido? —preguntó el cimmerio. Cubrió a la mujer con la capa tan bien como supo, dejándole las manos atadas. Vindra abrió los ojos, con una mezcla de sorpresa y gratitud. —No estoy seguro del todo —dijo el khitanio—, pero parece que crea que, si ella no puede verme, tampoco la veré yo. Aun en la oscuridad, el sonrojo de la mujer fue visible. —No tenemos tiempo para necedades —dijo Conan—. Ven. Mil monedas de oro, unidas a la orden de un hombre como Karim Singh, eran un estímulo poderoso; sin embargo, perdió fuerza cuando los perseguidores comenzaron a creer que su presa había huido ya del campamento. Las patrullas de vendhios empezaron a escasear, y los que persistían en el empeño tampoco mostraban el mismo interés. Había muchos que ya no se fijaban en lo que pudiera moverse a su alrededor, sino que se reunían en corros fácilmente evitables y charlaban en voz baja. 89 Robert Jordan Conan el victorioso Conan se detuvo a poca distancia de la tienda del khitanio, aún oculta en la oscuridad entre las de los demás mercaderes. Vindra se dejaba llevar del brazo con aparente docilidad, pero Conan no la soltó. Ya sólo quedaban brasas de lo que había sido hoguera, y los fardos de terciopelos estaban deshechos, entre alfombras desenrolladas y arrojadas por el suelo. Si alguien había muerto allí —el cimmerio recordaba que Karim Singh había sido informado de cuatro muertes—, sus cuerpos ya habían sido retirados. La hilera de animales no era más que una borrosa silueta, pero alguna de aquellas sombras se movía de una manera que no le gustó. Kang Hou iba a acercarse a las bestias, pero Conan lo agarró por el brazo. —Los caballos se mueven aun por la noche —le susurró el khitanio—, y los soldados no se esconderían. Debemos apresurarnos. Conan negó con la cabeza. Hinchó los labios, e imitó el canto de un pájaro que sólo se encontraba en las planicies de Zamora. Por un instante, se hizo el silencio, y entonces se oyó la misma llamada entre los animales. —Ahora sí que debemos apresurarnos —dijo Conan, y corrió hacia los caballos arrastrando tras de sí a Vindra. Hordo se dejó ver, y le indicó por señas que corriera más rápido todavía. —Ya imaginaba yo que lo lograrías, cimmerio —le dijo con voz ronca—. Parece que el infierno ha venido a cenar con nosotros. Otras dos sombras se convirtieron en hombres: Enam y Pritanis. —He oído decir que hubo cuatro muertos —dijo Conan—. ¿Quiénes? —¡Baltis! —le espetó Pritanis—. Esa escoria vendhia le ha hecho pedazos. Ya te dije que nos llevarías a todos a la muerte. —Yo lo traje aquí —admitió Conan, para evidente sorpresa del hombre de nariz cortada—. He contraído otra deuda. —Baltis murió bien —dijo Hordo—, y se llevó consigo a un guardia de honor. ¿Qué más puede pedir un hombre en la hora de su muerte? Los otros tres —añadió para el khitanio— eran tus siervos. No he visto a tus sobrinas. —Mis siervos no eran luchadores —dijo Kang Hou, suspirando—, pero había tenido la esperanza de que... No importa. En lo que respecta a mis sobrinas, Kuie Hsi cuidará de su hermana igual que lo haría yo. ¿Puedo sugerirte que nos marchemos a caballo y prosigamos en otro lugar con esta charla? —Buena sugerencia —dijo Conan. El semental seguía allí; Conan había temido que, al ser tan buen caballo, los vendhios se lo hubieran llevado. Colocó la silla de montar con una sola mano, pero iba a necesitar dos para sujetarle la cincha. Le dirigió una mirada de advertencia a Vindra, la soltó, pero no apartó un ojo de ella mientras abrochaba las correas de la silla de montar. Para su sorpresa, la mujer no se movió. Imaginó que, sin duda alguna, aún temía que la encontraran desnuda, por mucho que vinieran a rescatarla. —Esa moza... —dijo Hordo con curiosidad—. ¿Tienes algún motivo para llevártela? ¿O sólo la quieres como recuerdo de este sitio? —Sí tengo un motivo —dijo Conan, y le explicó por qué no podía dejarla—. Seguramente, tendré que llevarla conmigo hasta Vendhia, porque dudo de que sobreviviera si la abandonase en la planicie. —Calló por un momento, y luego preguntó, afectando mayor despreocupación de la que sentía—: ¿Qué hay de Ghurran? —No he visto al viejo desde el ataque —le respondió Hordo con pena—. Lo siento, cimmerio. —Si es así, es así —dijo Conan sombríamente—. He de ensillar un caballo para la mujer. Me temo que tendrás que cabalgar como un hombre, Vindra, porque no tenemos silla para que puedas montar a mujeriegas. Ella le miró sin parpadear. 90 Robert Jordan Conan el victorioso Silencioso desfile, el que anduvo furtivamente por entre las tiendas del campamento, llevando a los caballos de la brida. Los animales, al no ir cargados, eran más silenciosos, y menos visibles que con sus jinetes. Las patrullas vendhias, desanimadas y ruidosas, tampoco les planteaban ningún problema. Conan, en cabeza, sujetaba con una mano las riendas de su caballo y del de Vindra, y a la mujer con la otra. Si los descubrían, ya no tendría necesidad de retenerla, y Conan estaba seguro de que ella lo sabía; no estaba dispuesto a confiar en la extraña pasividad que había mostrado hasta aquel momento. Divisó los límites del campamento, y su arraigada prudencia le hizo dar el alto. Pritanis iba a hablar, pero Conan lo acalló con un airado gesto. Había descubierto un débil sonido, apenas audible. Suaves pisadas de caballos. Tal vez los vendhios no hubiesen renunciado a la persecución. Conan vio que los demás también lo habían oído. Todos empuñaron sus espadas — Kang Hou tenía una de sus dagas arrojadizas en la mano—, y se acercaron a los caballos para montar en cualquier momento. El cimmerio se tensó, dispuesto a apartar a Vindra del peligro en la medida de lo posible y saltar sobre su montura; entonces, aparecieron los otros caballos. La otra partida también venía con cinco animales, y Conan casi rió de alivio al ver quiénes los guiaban. Shamil y Hasán, cada uno con una de las sobrinas de Kang Hou en su brazo protector, y el viejo Ghurran arrastrando los pies detrás de ellos. —Me alegro de veros —dijo Conan en voz baja. Los dos hombres más jóvenes se volvieron, y echaron mano de su espada. Hasán se veía algo entorpecido por Chin Kou, que seguía agarrada a él, pero Kuie Hsi sacó un puñal, presta para arrojarlo. «Peligrosa familia», pensó el cimmerio. Ghurran les miraba sin expresión alguna, como si no hubiese sentido ningún miedo. Ambos grupos se juntaron, y todo el mundo trató de hablar en susurros, pero Conan los hizo callar con un siseo. —Ya hablaremos cuando estemos a salvo —les dijo en voz baja—, y todavía nos falta mucho para lograrlo. —Sentó a Vindra en su caballo, y le puso bien la capa del soldado en torno al cuerpo para garantizarle un mínimo de decencia—. Ya te encontraré algo que puedas ponerte —le prometió—. Tal vez luego bailes para mí. Vindra le miró, aún amordazada; la expresión de sus ojos era indescifrable. Al tiempo que montaba, Conan sintió un mareo, y tuvo que agarrarse a la elevada frontera de la silla para no caer. Ghurran se le acercó al instante. —Te prepararé la poción en cuanto pueda —dijo el viejo herbolario—. Agárrate. —No pensaba hacer otra cosa —logró decir Conan entre dientes. Guiando el caballo de Vindra por las riendas, espoleó a su propio animal con las rodillas, en la noche, de camino hacia Vendhia. No pensaba rendirse. Tenía deudas que satisfacer, y dos hombres por matar. 91 Robert Jordan Conan el victorioso CAPÍTULO 17 Naipal contempló al hombre que tenía enfrente, un vendhio delgado, de mirada dura, que podría haber sido soldado, y se preguntó por sus motivaciones. No parecía que el provecho personal ni el dinero lo impresionaran. No daba muestras de amor, odio ni orgullo, ni de ninguna otra emoción. El brujo se sentía inquieto delante de aquel hombre, que apenas si dejaba entrever nada con lo que se le pudiera manipular. —¿Lo has entendido, entonces? —dijo Naipal—. Cuando Bhandarkar haya muerto, terminará la opresión. Se permitirá la construcción de santuarios de Katar en todas las ciudades. —¿No te he dicho ya que lo entendía? —le respondió tranquilamente el anónimo representante de los Katari. Estaban solos en una estancia redonda, cuyo techo, algo abovedado, estaba guarnecido con bajorrelieves de héroes antiguos. Las lámparas doradas de los muros les alumbraban débilmente. No habían comido ni bebido, porque los Katari no comían en la morada de quienes invocaban los servicios de su culto. Estaban de pie porque el Katari no había querido sentarse, y el brujo, en consecuencia, tampoco se había sentado. Un hombre en pie suma las ventajas de su estatura y su posición frente a un hombre sentado. —Aún no me has dicho que vayas a hacerlo. Naipal tenía que esforzarse para que la irritación no trasluciera en su voz. Tenía que hacer muchas cosas a lo largo del día, pero aquello era lo más importante, y debía llevar el asunto con delicadeza. Entre todo lo que no impresionaba a un Katari, se contaba el poder de la brujería. Los hechizos podían destruir a un Katari tan rápidamente como a cualquier otro hombre, pero poco les importaba, porque estaban convencidos hasta la médula de los huesos de que la muerte, en cualquiera de sus formas, los llevaría al instante al lado de su diosa. El mago llegaba a sentir dolor en las sienes. —Se hará —dijo el Katari—. A cambio de lo que nos has prometido, Bhandarkar será consagrado a la diosa en su mismo trono. Pero si las promesas no se mantienen... Naipal ignoró la amenaza. Ya se encargaría luego de aquello. Por supuesto, no quería dar poder adicional a un culto capaz de minar su posición, y que sin duda lo haría. Los khorassani podrían protegerlo del puñal del asesino. O un guardián resucitado de la tumba del rey Orissa. —Así, ¿has comprendido —dijo el mago— que tiene que hacerse en cuanto yo dé la orden? No lo hagáis antes. Ni siquiera una hora antes. —¿No te he dicho ya que lo entendía? —repitió el otro. Naipal suspiró. Los Katari tenían fama de matar cuando les convenía, y como les conviniera, pero, aun cuando Bhandarkar no hubiera estado protegido de los hechizos, no debía haber trazas de brujería conectadas con su muerte. Era esencial que Naipal apareciese con las manos limpias, porque quería que el país se uniera por voluntad propia bajo el supuesto caudillaje de Karim Singh, y que no quedara devastado por la confrontación y la guerra. ¿Y quién iba a creer que un brujo empleara a los Katari, si podía matar fácilmente por otros medios? —Muy bien —dijo Naipal—. Cuando yo dé la orden, Bhandarkar morirá bajo los puñales Katari, sentado en su trono, a la vista de sus nobles y consejeros. —Bhandarkar morirá. Naipal tendría que darse por satisfecho con esto. Le ofreció una bolsa de oro al Katari, quien la tomó sin mudar de expresión ni decir una sola palabra de gratitud. El brujo sabía que la añadirían a las arcas de los Katari, y que por ello no tenía ningún sentido tratar de ganarse al joven; pero lo intentaba por hábito. 92 Robert Jordan Conan el victorioso Cuando el asesino se hubo marchado, Naipal se entretuvo tan sólo en ir a buscar el cofre de oro donde guardaba el puñal forjado por demonios, y regresó con premura a la estancia de bóveda gris, debajo del palacio. El guerrero resucitado se mantenía en incesante guardia enfrente de una pared, inmune al sueño y a la fatiga. Naipal no lo miró. Ya no era una novedad, y además, ¿qué significaba un único guerrero al lado de los que se disponía a hacer volver de la muerte? Se acercó sin más dilación al cofre de marfil, abrió la tapa sin vacilar y apartó las envolturas de seda. En el espejo sólo aparecía una única hoguera de acampada, vista desde una gran altitud. Durante siete días, el espejo le había mostrado una hoguera durante la noche y una pequeña partida de jinetes durante el día, primero en las llanuras que se encontraban al norte de los Himelios, y luego en las mismas montañas. De hecho, ya casi las habían abandonado. Se movían con mayor lentitud de la necesaria. Había tardado algún tiempo en comprender que estaban siguiendo la caravana que le traía los cofres. La salvación y el posible desastre iban a llegar al mismo tiempo. Sin embargo, los siete días que había pasado contemplando la prueba del fracaso de Karim Singh habían terminado por embotar el aguijón que le atormentaba. La imagen de la inminente perdición ya no le afectaba como antes. En verdad, salvo por el dolor que había llegado a sentir detrás de los ojos en su conversación con el Katari, Naipal se sentía casi insensible. «Tantas cosas por hacer —pensó, mientras cerraba el cajón—, y tan poco tiempo.» La tensión era palpable. Pero pensaba vencer, como siempre. Afanosamente, dispuso los khorassani sobre sus trípodes de oro. Recitó los hechizos de poder. Los fuegos, más brillantes que el sol, se encendieron, y crecieron, y formaron una jaula. Se oyó la llamada y, con atronador estrépito, Masrok apareció flotando ante él, encerrado en el vacío; en cinco de sus ocho puños de obsidiana brillaban las armas. —Ha pasado mucho tiempo, oh, hombre —le gritó con ira el demonio—, desde la última vez que me llamaste. ¿Acaso no has sentido que la gema latía contra tu pecho? —He estado ocupado. Tal vez no lo noté. —Unos días antes, Naipal se había quitado el ópalo negro del pecho para escapar de sus furiosos palpitos. Quería aguardar a que Masrok madurase—. Además, tú mismo dijiste que el tiempo no le importa a una criatura como tú. El gigantesco cuerpo de Masrok se agitó espasmódicamente, como si hubiera estado a punto de saltar contra las barreras de fuego que lo aprisionaban. —¡No seas necio, oh, hombre! He estado confinado en los límites de mi prisión, y sólo su vacía inmensidad, en planos de los que tú no tienes idea, me ha salvado. ¡Mis otros yo ya saben que uno de los Sivani ha dejado de existir! ¿Durante cuánto tiempo podré huir de ellos? —Tal vez no sea necesario que huyas. Tal vez se te acerque el día de tu libertad, mientras todos ésos quedan eternamente aprisionados. Aprisionados lejos de ti, y del mundo. —¿Cómo, oh, hombre? ¿Cuándo? Naipal sonrió, como sonreía siempre que el individuo al que había arrastrado a la desesperación con sus manipulaciones daba las primeras muestras de empezar a derrumbarse. —Revélame dónde está la tumba del rey Orissa —le dijo tranquilamente—. ¿Dónde se halla esa ciudad secular de Maharastra? —¡No! —La palabra reverberó diez mil veces; Masrok se desdibujó en un negro borrón, y los ardientes muros de la jaula aullaron con su rabia—. ¡No voy a cometer traición! Jamás! El brujo se sentó en silencio, aguardando, hasta que se apaciguó la furia del demonio. —Dímelo, Masrok —ordenó. —Jamás, oh, hombre! Ya te he dicho muchas veces que tu dominio sobre mí tiene límites. Toma esa daga que te di, y clávamela. Mátame, oh, hombre, si ése es tu deseo. Pero no voy a revelar jamás ese secreto. 93 Robert Jordan Conan el victorioso —¿Jamás? —Naipal inclinó la cabeza burlonamente, y la sonrisa cruel volvió a aparecer en sus labios—. Tal vez no. —Tocó el dorado cofre, pero sólo por un instante—. Con todo, no voy a matarte. Sólo te voy a devolver al sitio de donde viniste, y te dejaré allí por toda la eternidad. —¿Qué necedad es ésa, oh, hombre? —No te voy a mandar a esas inmensidades de las que yo no tengo idea, sino a la prisión que compartes con tus otros yo. ¿Un demonio puede llegar a conocer el miedo si sus perseguidores también son demonios? Yo sólo puedo matarte, Masrok. ¿Te matarán ellos cuando por fin te den alcance? ¿O tal vez los demonios pueden imaginar torturas para otros demonios? ¿Te matarán, o tal vez seguirás viviendo, vivirás hasta el fin de los tiempos, sufriendo torturas ante las cuales recordarás tu prisión como el más sublime de los paraísos? ¿Y bien, Masrok? El gigantesco demonio le miró maliciosamente, sin parpadear, sin moverse. Pero Naipal sabía la verdad. Si Masrok hubiera sido un hombre, habría estado sudando, y lamiéndose los labios. ¡Naipal estaba seguro de ello\ —¿Mi libertad, oh, hombre? —dijo por fin el demonio—. ¿También me vería libre de servirte a ti? —Cuando haya encontrado la tumba —le respondió Naipal—, y el ejército que está enterrado allí se halle al alcance de mi mano, te daré la libertad. Junto con un hechizo de constricción, por supuesto, que evitará que puedas hacerme daño o molestarme en el futuro. —Por supuesto —dijo lentamente Masrok. Naipal pensó que había dado en el blanco al hablarle del hechizo de constricción. Si daba muestras de estar preocupado por el futuro, el demonio creería en la sinceridad del acuerdo que le proponía. —Muy bien, oh, hombre. Las ruinas de Maharastra se hallan a diez leguas al oeste de Gwandiakan, donde las engulleron hace siglos los bosques de Ghendai. ¡Victoria! Naipal habría querido ponerse en pie de un salto y danzar. ¡Gwandiakan! Debía de tratarse de un augurio, porque la primera ciudad donde había de detenerse la caravana de Karim Singh una vez cruzara los Himelios era Gwandiakan. Tenía que emplear el espejo mágico para hablar con el wazam. Marcharía a toda prisa hacia allí para recibir los cofres, y luego iría a buscar el sepulcro. No le extrañó entonces que jamás se hubieran encontrado las ruinas. Nadie había logrado nunca abrir un camino a través de los bosques de Ghendai, y pocos intentaban cortar sus altos árboles para proveerse de madera. Gruesos enjambres de pequeñas moscas con aguijón enloquecían a los hombres, y quienes lograban escapar con vida sucumbían a cien fiebres distintas que arruinaban el cuerpo entre dolores antes de matar. Algunos habrían preferido morir a entrar en aquellos bosques. —Mapas —dijo de pronto—. Necesitaré mapas, para que mis hombres no se pierdan. Tú me los vas a dibujar. —Como me ordenes, oh, hombre. La derrota del fatigado demonio parecía música celeste a los oídos de Naipal. 94 Robert Jordan Conan el victorioso CAPÍTULO 18 Desde los cerros que daban a Gwandiakan, Conan contempló estupefacto la ciudad. Allí se sucedían las torres de alabastro, las cúpulas doradas y las columnatas de los templos, collados de piedra construidos por el hombre en vasta profusión, circundados por un gigantesco muro de piedra que medía leguas. —Es más grande que Sultanapur —dijo Enam, con respeto y temor. —Es más grande que Sultanapur y Aghrapur juntas —dijo Hordo. Kang Hou parecían estimar como normal la extensión de la ciudad, mientras que Hasán y Shamil sólo tenían ojos para las dos khitanias. —Juzgáis por la pequenez de vuestras propias urbes —les decía Vindra, burlándose. —Montaba en su caballo sin atadura alguna, porque Conan no había visto razón para llevarla maniatada tras alejarse de la caravana. Vestía una túnica de seda negra, salida de uno de los fardos de ropa que las khitanias habían llevado para sí mismas. Como éstas eran todavía más menudas que la vendhia, el atuendo demasiado pequeño se le ceñía a las curvas, tal vez más de lo que ella habría deseado—. Muchas ciudades de Vendhia son igualmente grandes, o más todavía —siguió diciendo—. Bueno, Ayodhya triplica a ésta. —¿Vamos a quedarnos aquí sentados durante todo el día? —rezongó Ghurran. Así como los demás estaban fatigados del viaje, el herbolario parecía haber ganado energías, pero las invertía todas en su irritabilidad. Pritanis intervino con más aspereza todavía. —¿Y dónde está ese palacio del que la mujer nos hablaba? Después de haber pasado estos días comiendo lo que cazábamos, y bebiendo sólo agua, ya tengo ganas de que venga una moza complaciente a servirme vinos y golosinas. Sobre todo porque el cimmerio sigue reservándose a ésa. Vindra se puso colorada, pero sólo dijo: —Os voy a acompañar hasta allí. Conan dejó que la mujer los guiara, aunque la seguía de cerca con su caballo mientras iban bajando por los cerros. Aún no entendía bien a la vendhia, ni comprendía sus actos. En ningún momento había tratado de escapar ni de volver con la caravana, aunque sabía que se hallaba poco más adelante, y las huellas de las bestias le mostraban claramente el camino. Y a menudo, el bárbaro la sorprendía mirándole, con una mirada extraña e incomprensible en sus ojos oscuros. No había tratado de seducirla, porque no le parecía bien hacer tal cosa después de raptarla. Vindra habría imaginado amenazas detrás de cada palabra que Conan le dijera, y no había hecho nada para ganárselas. Así, el bárbaro le devolvía las miradas, sintiéndose incómodo, y se preguntaba si la mujer dejaría de afectar en algún momento aquella extraña calma. Sólo avanzaron hacia la ciudad durante un breve rato, y luego se volvieron hacia el oeste. Antes de que hubieran salido de entre los cerros, Conan divisó varios palacios en aquella dirección, grandes bloques y columnatas de pálido mármol que reflejaban la luz del sol, en claros dispersos entre leguas de bosque al norte y al sur. Todavía más hacia el oeste, los troncos crecían más altos, y ya no había palacios. Sin solución de continuidad, se acabaron los árboles por entre los que habían estado cabalgando, y encontraron un gran edificio con chapiteles de marfil y cúpulas de alabastro, elevadas terrazas con aflautadas columnas, y una escalinata de mármol de cien pasos de anchura en la entrada. A cada lado había un gran estanque, rodeado de amplios paseos de mármol, que reflejaba el palacio en sus aguas lisas como un espejo. Cuando se acercaban a la amplia escalinata de profundos escalones, Vindra habló de pronto: —Antaño, Gwandiakan era uno de los lugares de veraneo favoritos de la corte, pero muchos acabaron por temer las fiebres de los bosques que se hallan al oeste. No he venido 95 Robert Jordan Conan el victorioso a este palacio desde que era niña, pero he oído que quedan algunos siervos; tal vez sea habitable. Desmontó de un salto y empezó a subir por la espaciosa escalinata; necesitaba dar dos pasos para cada peldaño. Conan bajó de su caballo con menos prisas, e igualmente Hordo. —¿Estará jugando a algún juego vendhio con nosotros? —preguntó el tuerto. Conan negó con la cabeza en silencio; tenía tantas dudas como su amigo. De súbito, una veintena de hombres con turbantes blancos y pálidas túnicas de algodón apareció al final de la escalinata. El cimmerio echó mano de la espada, pero los hombres en cuestión les ignoraron, y se inclinaron hasta casi tocar el suelo delante de Vindra, murmurando palabras que Conan no alcanzó a oír. Vindra se volvió hacia los demás. —Me recuerdan. Todo está como ya me temía. Sólo quedan unos pocos siervos, y el palacio está muy deteriorado, pero tal vez hallemos algunas toscas comodidades. —Yo ya sé las comodidades que quiero —dijo Pritanis en voz alta—. Las tres mozas más guapas que pueda encontrar. Desnudádmelas todas, y ya elegiré. —Debéis tratar con gentileza a mis siervas. —¡Has olvidado que estás prisionera, mujerzuela! —masculló el hombre de nariz cortada—. Si el cimmerio no estuviese aquí, te... —Pero sí que estoy aquí —le dijo Conan con dureza—. Y si ella quiere que tratéis con gentileza a sus criadas, tendréis que comportaros como si fueran hermanas vuestras. Sólo por un momento, Pritanis contempló la mirada de hierro del cimmerio, y luego apartó sus propios ojos negros. —Apuesto a que habrá mozas de partido en la ciudad —murmuró—. ¿O tal vez también quieres que las tratemos como hermanas? —Si vas a la ciudad, ten cuidado —le dijo Conan—. Recuerda, en esta tierra todos los extranjeros son considerados espías. —Sé cuidar de mí mismo —masculló el nemedio. Empuñando las riendas, obligó a su caballo a darse la vuelta y se alejó en dirección a Gwandiakan. —Tendrá que ir también otro —dijo Conan, mirando cómo Pritanis se alejaba—. No confío en que ése descubra nada que pueda interesarnos, pero de todos modos necesitamos información. La caravana ha entrado en la ciudad, pero ¿durante cuánto tiempo se quedará allí? ¿Y qué estará haciendo Karim Singh? Hordo, ocúpate de que ninguno de los siervos de Vindra huya y avise de que aquí hay extraños. Por ahora, no parece que Karim Singh se haya enterado de que lo seguimos, y hemos de procurar que siga sin enterarse. Yo voy a ir a... —Disculpa —dijo Kang Hou, interrumpiéndole—. Un extranjero como tú, reconocible como tal, tardará mucho tiempo en descubrir algo de interés, porque todos callarán en tu presencia. Por otra parte, mi sobrina Kuie Hsi se ha hecho pasar por vendhia a menudo para ayudarme en mis asuntos comerciales. Si encontrase ropas adecuadas en este sitio... —No puedo mandar a una mujer en mi lugar... —dijo Conan, pero el khitanio le sonrió. —Te aseguro que no la enviaría allí si creyese que ha de correr grandes peligros. Conan miró a Kuie Hsi, que estaba de pie, erguida y serena, al lado de Shamil. Con su túnica bordada parecía claramente khitania, pero la tez morena y la ausencia de pliegue epicántico en los ojos le abrían alguna posibilidad. —Muy bien —dijo de mala gana—. Pero que sólo mire y escuche. Si hace preguntas, puede atraer malas miradas, y no quiero que corra ese riesgo. —Le transmitiré tu preocupación —dijo el mercader. Llegaron los siervos... hombres silentes, enturbantados, que les fueron haciendo reverencias al mismo tiempo que se llevaban los caballos, y otros hombres y mujeres que les hacían reverencias todavía más profundas y les sonreían, ofreciéndoles copas de plata llenas de vino fresco, y bandejas de oro con toallas húmedas para que se limpiaran la cara y las manos polvorientas. 96 Robert Jordan Conan el victorioso Un hombre con cara de luna, de tez oscura, apareció delante de Conan, y le habló al mismo tiempo que le hacía rápidas reverencias. —Yo soy Punjar, mi señor, copero del palacio. Mi señora me ha encargado que atienda personalmente a vuestros deseos. Conan buscó a Vindra con los ojos, y no la encontró. Los siervos se habían arremolinado en torno a la partida del bárbaro, al pie de las escaleras, y les preguntaban en qué podían servirles, les hablaban de baños y de lechos. Por un momento, se le ocurrió que aquello podía ser una artera trampa. Pero Kang Hou estaba siguiendo a una de las criadas en una dirección, mientras sus sobrinas hacían lo propio en dirección opuesta, y Conan ya no dudaba de la capacidad del comerciante para evitar una trampa. Vio que Ghurran se había quedado con su caballo. —¿Desconfías de todo esto, herbolario? —le preguntó Conan. —Menos que tú, según parece. Desde luego, esa mujer es vendhia, lo que significa que te protegerá con su vida o te asesinará mientras duermas. —Los días de vida al aire libre habían bronceado y curtido la piel del anciano, que ya no se parecía tanto al pergamino, y sus dientes blancos relucieron en la sonrisa con que respondió a la inquietud de Conan—. Quiero cabalgar hasta Gwandiakan. Tal vez encuentre allí los ingredientes de tu antídoto. —Ese anciano —murmuró Hordo cuando el herbolario ya se alejaba— parece vivir de la luz del sol y del agua, como un árbol. Creo que ni siquiera duerme. —Te estás poniendo celoso a medida que te acercas a su edad —dijo Conan, y se rió del ceñudo rostro del tuerto. Al ver los corredores por donde le guiaba Punjar, el cimmerio se maravilló de que Vindra le hubiese dicho que el palacio apenas era habitable. Las alfombras multicolores dispuestas sobre los suelos de pulido mármol, los grandes tapices que adornaban las paredes, eran mejores que cualesquiera que hubiese visto en Nemedia o en Zamora, tierras cuyo lujo era proverbial en Occidente. Había lámparas de oro guarnecidas con amatistas y ópalos, colgadas del techo con cadenas de plata y, en lo alto, frescos que representaban escenas de antiguos héroes y cacerías del leopardo, y de imaginarias criaturas aladas. Sobre las mesas de ébano y marfil, decoradas con turquesas y platas, reposaban ornamentos de cristal delicado y de oro esculpidos con pericia. Los baños eran estanques de fondo taraceado con mosaicos de formas geométricas, pero entre los azulejos de mármol de diversos colores había otros de ágata y de lapislázuli. En uno de los estanques las aguas eran cálidas, frías en el otro, y criadas veladas, vestidas con sus blanquísimos atuendos de siervas, iban de un lado para otro vertiendo aceites perfumados, y le traían jabones y suaves toallas. Conan había dejado el sable al alcance de la mano, y lo llevaba del bordillo de un estanque al bordillo del otro cada vez que cambiaba de temperatura; al verlo, las veladas mujeres empezaron a intercambiar gorjeos. El bárbaro ignoró sus miradas de asombro; no podía confiarse hasta el punto de prescindir del arma. Conan rehusó los elaborados ropajes de seda —entre éstos, vio con cierto regodeo una larga tira que se enrollaba a la cabeza como turbante— ofrecidos en lugar de su atuendo lleno de polvo y manchado del viaje, y escogió una sencilla túnica de color azul marino; se abrochó el talabarte sobre ella. Punjar apareció de nuevo e hizo una profunda reverencia. —¿Querréis seguirme, mi señor? El siervo parecía nervioso, y Conan mantuvo una mano sobre el puño de la espada mientras con la otra le indicaba que lo guiara. . La estancia adonde lo llevaron tenía el techo alto, abovedado, y esbeltas columnas, adornadas con delicados frescos recubiertos de oro. Sin duda, aquellas columnas eran demasiado delgadas para sostener nada. En lo más alto de los muros de mármol había celosías; Conan notó que las ornadas ventanas eran pequeñas, pero tal vez pudiera pasar por ellas un cuadrillo de ballesta. El suelo, de baldosa de mármol en forma de diamante, y color carmesí y blanco, estaba desnudo en su mayor parte, aunque había una profusión de cojines de seda en uno de sus extremos. Junto a los cojines había mesillas de latón martilleado, y sobre éstas, 97 Robert Jordan Conan el victorioso doradas bandejas cargadas de dátiles e higos, una copa de oro con incrustaciones de rubíes y una jarra grande de cristal repleta de vino. Conan se preguntó si estaría envenenado, y se rió de la misma idea de envenenar a un hombre a quien el veneno ya estaba matando. —Os ruego que os sentéis, mi señor —dijo Punjar, señalando los cojines. Conan se sentó, pero preguntó: —¿Dónde está Vindra? —Mi señora está descansando de sus viajes, señor, pero me ha ordenado que os disponga algún entretenimiento. Mi señora os suplica que disculpéis su ausencia, y os ruega también que recordéis su requerimiento de que las siervas sean tratadas con gentileza. Hizo otra reverencia, y se marchó. Súbitamente, se oyó música en las celosías cercanas al techo... el tañido de los laúdes, la melodía de las flautas, el rítmico redoble de los tambores. Tres mujeres irrumpieron en la estancia con pasos rápidos y menudos, y quedaron de pie en el centro del desnudo suelo de la estancia. Aparte de las manos y los pies, iban cubiertas por completo con abundantes sedas multicolores, y opacos velos les ocultaban el rostro desde los ojos al mentón. Empezaron a danzar al son de la música, hicieron tintinear los címbalos, y las campanillas de oro que les repiqueteaban en los tobillos. Conan pensó que, aun para un vendhio, aquello habría sido una manera demasiado elaborada de matar a un hombre. Se llenó la copa de vino, y se reclinó para mirar bien y gozar. Al principio, los pasos de las bailarinas eran lentos, pero poco a poco fueron ganando velocidad. Daban vueltas y saltaban con movimientos fluidos, y con cada vuelta, con cada salto, caía uno de sus velos de coloreada seda. Brincaban graciosamente en armonía, con las piernas extendidas, o hacían contorsiones con los pies plantados en el suelo y los brazos en torno a la cabeza. Recorrieron toda la estancia a lo largo y a lo ancho, ora alejándose del bárbaro, ora casi deslizándose sobre los cojines. Ya se habían despojado de todas sus sedas, salvo de los velos, y las tres mujeres de exuberante cuerpo danzaban vestidas tan sólo con su cutis de raso, que relucía con los leves reflejos del sudor. Conan dio una fuerte palmada, y las bailarinas quedaron inmóviles; la fatiga las hacía respirar pesadamente. Los músicos, que no veían ni sabían lo que ocurría, siguieron tocando. —Vosotras dos, marchaos —ordenó el cimmerio, señalándolas con la mano—. Tú, quédate y baila. —Los negros ojos de las muchachas se miraron—. Vuestra señora os ha ordenado que me entretengáis —siguió diciendo—. ¿Queréis que os lleve a rastras por todo el palacio a decirle que no queréis obedecerme? —Ahora, las mujeres se miraban con miedo. Las dos que Conan había señalado salieron corriendo de la habitación. La tercera las miró, como si también hubiera estado a punto de huir—. Baila para mí —dijo Conan. Vacilando, con recelo, la joven retomó sus anteriores pasos de baile. Hasta entonces, las mujeres habían parecido estar más pendientes de la música que de Conan, pero ahora la bailarina volvía constantemente la cabeza, sin seguir el ritmo de la danza, para no apartar sus negros ojos del rostro del bárbaro. Se deslizaba sobre el suelo, giraba y saltaba con la misma gracia que antes, pero también estaba nerviosa, como si hubiera sentido la mirada del cimmerio cual una caricia palpable sobre su cuerpo desnudo. Al pasar cerca de él, Conan la agarró por el esbelto tobillo. Chillando, la muchacha cayó sobre los cojines, y quedó allí tendida, mirándole con ojos desorbitados. Durante largos momentos, no se oyó nada, salvo la música y la agitada respiración de la joven. —Por favor, señor —susurró por fin—. Mi señora exige que sus siervas... —Así pues, ¿soy tu señor? —le preguntó Conan. Ociosamente, le pasó un dedo por la esbelta pantorrilla, hasta la redondeada cadera; la muchacha tembló—. ¿Y si mando que llamen a Punjar, y le digo que no me has complacido? ¿Y si le exijo que te azote aquí y ahora? —Entonces, me... me azotaría, señor —musitó la joven, y tragó saliva con fuerza. Conan sacudió la cabeza. 98 Robert Jordan Conan el victorioso —En verdad, los vendhios estáis locos. ¿Llegarías a ese extremo para ocultarme la verdad? Antes de que pudiera escapar, Conan le arrancó el velo del rostro. Por un instante, Vindra le contempló con las mejillas encarnadas. Entonces, cerró los ojos con fuerza, e hizo frenéticos esfuerzos por cubrirse con los brazos. —No te resultó con Kang Hou —dijo Conan, riendo—, y tampoco te resultará conmigo. —Vindra se ruborizó aún más, y cerró los párpados con mayor fuerza todavía—. Esta vez, los juegos te han salido mal —le dijo, agachándose sobre ella—. Te doy una oportunidad, una sola oportunidad de marcharte corriendo, y si no quieres, te enseñaré lo que hacen los hombres y las mujeres que no están por juegos. Aunque el rubor no le había abandonado las mejillas, Vindra entreabrió los ojos para contemplarle entre sus largas pestañas. —Necio —murmuró—. Podría haber huido de ti en cualquier momento desde que tengo las manos desatadas. Rodeándolo con ambos brazos, lo acercó a su cuerpo. 99 Robert Jordan Conan el victorioso CAPÍTULO 19 Cuando las sombras se alargaban al ocaso, Conan dejó a Vindra dormida sobre los cojines y salió por más vino. —Inmediatamente, señor —dijo un sirviente en respuesta a su petición, y añadió, como respuesta a la siguiente pregunta del bárbaro—: No, mi señor, ninguno de los dos ha regresado todavía de la ciudad. No sé nada de la khitania, mi señor. Tras hallar una cámara con ventanas altas, terminadas en arco, con vistas hacia el este, Conan se sentó en una de ellas, con los pies apoyados en el alféizar y la espalda en el marco. El sol, teñido de violento color rojo en el cielo purpúreo, había colgado su propio diámetro encima de los grandes árboles, en la lejanía. El paisaje era sombrío, adecuado a su humor. El día había sido inútil. Haber aguardado en el palacio, haber yacido con Vindra —por grande que hubiera sido su placer—, ahora todo le parecía tiempo desechado. Al menos, al seguir la caravana hasta allí había tenido la ilusión de estar haciendo algo contra el veneno que le corría por las venas, de estar persiguiendo a los hombres de cuya muerte quería asegurarse antes de que le sobreviniera la suya propia. Uno de aquellos hombres, por lo menos, estaba en la ciudad, a menos de una legua, y Conan seguía allí sentado, aguardando. —¿Patil? Al oír la suave voz de mujer, se volvió. Una vendhia sin velo se hallaba a la entrada de la estancia; su sencillo atuendo de algodón no era de sierva ni de aristócrata. —No me reconoces —dijo sonriente, y de pronto, el bárbaro la reconoció. —Kuie Hsi —farfulló—. Me cuesta creer que hayas podido disfrazarte de esta... — Impaciente, dejó la frase sin terminar—. ¿Qué has descubierto? —Mucho, y poco. La caravana paró en la ciudad sólo durante unas horas, porque los mercados están en Ayodhya, y los nobles se impacientan también por llegar a la corte. Sin embargo, Karim Singh —añadió, y Conan bajó al suelo de un salto— sigue en Gwandiakan, aunque no he podido descubrir dónde. —No se me va a escapar —masculló Conan—. Ni tampoco ese Naipal, por muy brujo que sea. Pero ¿por qué el wazam se queda aquí en vez de ir a la corte? —Tal vez porque, según los rumores, Naipal lleva dos días en Gwandiakan. Sin embargo, como son pocos quienes conocen su rostro, no lo he podido confirmar. Conan se dio un puñetazo en la palma de la otra mano. —Por Crom, esto no puede haberlo hecho sino el destino. Ambos están a mi alcance. Esta misma noche voy a poner fin al asunto. Cuando iba a salir a toda prisa de la estancia, la khitania lo agarró por el brazo. —Si tienes intenciones de ir a Gwandiakan, ándate con cuidado, porque la ciudad anda agitada. Los soldados se han dedicado a arrestar a los niños de la calle, todos los golfillos sin hogar y mendigos de corta edad, se supone que siguiendo órdenes del wazam. Mucha gente se ha encolerizado, y los barrios más pobres de la ciudad sólo necesitan una chispa para que estalle el incendio. Las calles de Gwandiakan podrían terminar bañadas en sangre. —Ya he visto sangre en otras ocasiones —dijo Conan torvamente, y se marchó a toda prisa por los tapizados corredores—. ¡Punjar! ¡Mi caballo! Despierta sólo a medias, Vindra se desperezó sobre los cojines, y advirtió en su somnolencia que las lámparas estaban encendidas y que había llegado la noche. De pronto, frunció el ceño. Alguien le había echado una colcha de seda por encima. Ahogando un grito, se aferró a la colcha al descubrir a Chin Kou. La khitania le traía sedas de muchos colores entre ambos brazos. —Te traigo atuendos —dijo. Vindra se cubrió hasta el cuello con la colcha. 100 Robert Jordan Conan el victorioso —¿Y qué te ha hecho pensar que los necesito? —preguntó con altanería. —Disculpa —dijo Chin Kou, y se volvió para marcharse—. No dudo de que, cuando desees vestirte, ya llamarás a tus siervos. Te dejo la colcha, porque parece que quieras quedártela. —¡Espera! —Encarnada, Vindra seguía aferrándose a la colcha—. Olvida lo que he dicho. Ya que me has traído los vestidos, podrías dejármelos. Chin Kou enarcó una ceja. —No es necesario que me hables en ese tono. Sé muy bien lo que estabas haciendo con el cheng—li que se hace llamar Patil. —Vindra gimió, y las mejillas se le pusieron todavía más coloradas. Entonces, la hija del mercader sintió piedad—. Yo estaba haciendo lo mismo con el cheng—li que dice llamarse Hasán. Ahora, yo sé tu secreto y tú sabes el mío. Tú sólo tienes miedo de quedar avergonzada delante de tus siervos. El azote de mi tío duele mucho más que la vergüenza. Vindra contempló a la otra mujer, como si la estuviera viendo por primera vez. Por supuesto, ya conocía a Chin Kou, pero la khitania era sobrina de un mercader, y seguramente las sobrinas de los mercaderes no pensaban ni sentían del mismo modo que una mujer de sangre chatria. ¿O tal vez sí? —¿Lo amas? —preguntó—. Me refiero a Hasán. —Sí —le respondió Chin Kou con energía—, aunque no sé si él me corresponde. ¿Amas tú al hombre llamado Patil? Vindra negó con la cabeza. —Del mismo modo que no amaría a un tigre. Pero —dijo con una malicia que no fue capaz de refrenar— acostarse con un tigre es muy emocionante. —Hasán —dijo gravemente Chin Kou— también es muy vigoroso. Al instante, ambas empezaron a soltar risillas, que acabaron por convertirse en sonoras carcajadas. —Gracias por las ropas —dijo Vindra cuando pudo hablar de nuevo. Apartó la colcha y se puso en pie. Chin Kou la ayudó a vestirse, aunque la aristócrata no se lo hubiera pedido y, una vez hubieron terminado, ésta dijo—: Ven. Vamos a beber vino, y a hablar de hombres y tigres, y de otras bestias. Cuando la khitania abría la boca para responder, se oyó un alarido por todo el palacio, seguido por gritos de hombres y entrechocar de aceros. Chin Kou agarró a Vindra por el brazo. —Tenemos que escondernos. —¡Escondernos! —exclamó Vindra—. Éste es mi palacio, y no pienso esconderme como un conejo. —Ese orgullo es necio —dijo la khitania—. ¡Piensa en el tipo de bandidos que podrían atacar un palacio! ¿Crees que tu sangre noble te va a proteger? —Sí. Y también a ti. Aun esos bandoleros saben que podrán cobrar un rescate, y también por ti y por tu hermana, en cuanto sepan quién soy. —¿Sabes quién eres? —dijo una voz desde la entrada, y Vindra se sobresaltó a pesar de sí misma. —Kandar —dijo sin aliento. Aunque se hubiera propuesto no ceder en su orgullo, Vindra no pudo evitar un paso hacia atrás cuando el príncipe de ojos crueles entró pavoneándose en la estancia, blandiendo una espada sangrienta. En el corredor que quedaba a sus espaldas había soldados con yelmos enturbantados, que también empuñaban armas teñidas de carmesí. El hombre se agachó para recoger algo del suelo —el velo que había llevado en su danza—, y lo fue manoseando pensativamente al avanzar por la estancia. —Tal vez creas ser una aristócrata —dijo—, incluso la célebre señora Vindra, conocida por la brillantez de su ingenio y las deslumbrantes reuniones que se celebran en sus palacios. Por desgracia, todo el mundo sabe ya que la señora Vindra ha sido raptada en los Himelios por un bárbaro salvaje, que tal vez la haya llevado a la muerte, o a la esclavitud. 101 Robert Jordan Conan el victorioso —¿Qué puedes ganar con esta farsa? —le preguntó Vindra, pero se quedó sin palabras cuando seis mujeres veladas, envueltas en opacas sedas, entraron en la estancia. Y Pritanis iba con ellas. Sonriendo afectadamente, el nemedio apoyó las espaldas en la pared y se cruzó de brazos. —Los dioses son buenos, moza —le dijo—, porque en Gwandiakan he encontrado nada menos que al príncipe Kandar, quien estaba interesado en cerciorarse de la presencia de cierta mujer. Me ha ofrecido una bolsa de oro por esa zorra sin nombre, y yo me he visto obligado a aceptar su generosidad. Apareció cierto enojo en el rostro de Kandar, pero aparte de esto, el príncipe no parecía advertir la presencia de otro varón. —Preparadla —ordenó—. Preparadlas a ambas. No voy a rechazar un capricho adicional ahora que me lo encuentro. —¡No! —chilló Vindra. Trató de correr, pero antes de que hubiese llegado a la mitad de la estancia, tres de las mujeres veladas se abalanzaron sobre ella y la hicieron caer al suelo. La aristócrata se dio cuenta vagamente de que las otras tres habían sujetado a Chin Kou, pero ella misma estaba llena de jadeante desesperación. Frenética, fútilmente, luchó, pero las mujeres tiraban de ella en una y otra dirección, la despojaban con humillante facilidad de las ropas que acababa de ponerse. Cuando estuvo desnuda, no le permitieron que se incorporara, sino que la arrastraron por el suelo mientras se debatía, y la iban siguiendo y arreándole patadas. La pusieron de rodillas delante de Kandar, y la mirada del hombre la caló hasta los huesos, convirtió sus músculos en agua, apaciguó sus forcejeos. Chin Kou estaba arrodillada a su lado, tan desnuda como ella, sollozando de terror, pero Vindra no podía apartar los ojos de Kandar. —No creas que saldrás con bien de ésta —le susurró—. Yo no soy una desconocida... —Sí que eres una desconocida —exclamó—. Ya te he dicho que la señora Vindra ha desaparecido —lentamente, le fue atando el velo al rostro con la menuda cadenilla de plata—, y en su lugar sólo queda una nueva adición a mi purdhana. Creo que te voy a llamar Marina. —Tu hermana... —dijo Vindra entre jadeos. No había tenido problemas con el velo cuando danzaba; ahora, sentía como si le estuviera ahogando la respiración—. Voy a dejar en libertad a Alina. Voy a... —Kandar le dio un bofetón. —Yo no tengo ninguna hermana —masculló. —¿Y qué hay de mi oro? —solicitó repentinamente Pritanis—. La moza es tuya, y yo quiero mi pago. —Por supuesto. —Kandar tomó una bolsa que colgaba de su cinturón, y se la arrojó al hombre de nariz cortada—. ¿Lo hallas satisfactorio? Pritanis abrió la bolsa ansiosamente y tomó algunas monedas de oro en la palma de la mano. —Sí, es satisfactorio —dijo—. Si Conan pudiera verlo... La frase terminó en gruñido, porque Kandar acababa de hundirle la espada en el pecho. Pritanis aferró el acero con ambas manos, y las monedas de oro se desparramaron sobre las baldosas. Kandar miró serenamente a los incrédulos ojos del nemedio. —Has contemplado los rostros de dos mujeres de mi purdhana sin velo —le explicó. El acero escapó fácilmente de las manos del moribundo, y Pritanis cayó sobre su oro. Animando el rostro, Vindra se valió de los últimos jirones de coraje que le quedaban. —Esto de matar a tus propios empleados y quedarte con su oro es propio de ti, Kandar. Siempre has sido un gusano. —Al ver la oscura mirada del hombre, Vindra advirtió que, en efecto, acababa de valerse, del último coraje que le quedaba. Tuvo que apretar los dientes por la tensión de mirarle. 102 Robert Jordan Conan el victorioso —Él te había visto sin velo —dijo el príncipe—, y también a la mujer khitania, y tenía que morir por mi honor. Pero se había ganado el oro, y yo no soy ningún ladrón. Serás azotada por esto, y una vez más por todos los otros insultos. —Tengo sangre chatria —Vindra lo estaba diciendo para sí misma, como para negar lo que había ocurrido, y nadie más pareció escucharla. —Éste era el último de tus extraños compañeros —siguió diciendo Kandar—. Los demás ya están muertos. Todos ellos. Vindra exhaló un gemido desde la garganta. Acababa de desvanecerse una pequeña esperanza de la que no había sido consciente hasta el momento de perderla, la esperanza de que el corpulento bárbaro la rescatase; se había quedado sin nada. —No lograrás aplastarme —susurró, consciente de la futilidad de sus palabras en el mismo momento de decirlas. —¿Aplastarte? —le dijo Kandar en tono burlón—. Pues claro que no. Pero tendrás que recibir algunas lecciones de obediencia. —Vindra trató de negar con la cabeza, pero los ojos del príncipe la inmovilizaron, como la serpiente que fascina a un pájaro—. Por la mañana, montarás a caballo vestida como ahora, y te pasearán por las calles de Gwandiakan para que todos vean la hermosura de mi nueva adquisición. ¡Lleváoslas! —gritó a las mujeres. Con todo su corazón, Vindra quiso gritarle un desafío, pero supo, mientras la arrastraban a los caballos, que era un sollozo de desesperación lo que había resonado en los muros de su palacio. 103 Robert Jordan Conan el victorioso CAPÍTULO 20 Sentado sin compañía en una mesa de tosca madera, en un rincón de una posada de suelos mugrientos, Conan se acordaba de Sultanapur, y se ponía bien la capucha de su oscura capa, que había tomado prestada de un criado del palacio de Vindra para cubrirse mejor la cara. Preguntándose cuándo podría entrar en una ciudad sin tener que ocultarse el rostro, sorbió con un largo trago la mitad del vino de su gran jarra de madera. Todos los demás que estaban en el mesón eran vendhios, aunque en nada se parecían a los aristócratas y adinerados de Gwandiakan. Carreteros que olían a buey se codeaban con aprendices de albañil, cuyas túnicas estaban manchadas de salpicaduras de mortero ya secas. El aroma a vino rancio pugnaba con el del incienso, y los apagados murmullos no lograban imponerse al tintineo de las campanillas que las rameras de ojos oscuros se ponían en muñecas y tobillos para sus paseos por la taberna. A diferencia de sus hermanas del Oeste, vestían túnicas que las cubrían desde el cuello hasta los tobillos, pero estaban hechas de finísima gasa, y no ocultaban nada. Sin embargo, las zorras hallaban pocos clientes, y la habitual frivolidad de los mesones brillaba por su ausencia. El aire estaba cargado de tensión, más oscura que la noche que reinaba afuera. El cimmerio no era el único hombre que escondía el rostro. Conan pidió con un gesto que le trajeran más vino. Una camarera, cuya túnica apenas si era más opaca que la de las rameras, le trajo una jarra de tosca arcilla, tomó su moneda y se marchó apresuradamente sin decir palabra, claramente ansiosa por volver a su chiribitil y esconderse allí. Había podido comprobar el tenso nerviosismo desde su llegada a la ciudad, cada vez más tenso a medida que avanzaba la noche. Los soldados seguían arrestando a los huérfanos sin techo y a los niños mendigos, los pocos que no se habían escondido como zorros acosados, y se los llevaban a la prisión fortaleza que se erguía en el centro de Gwandiakan. Pero incluso los soldados se percataban del estado de ánimo de las sombrías multitudes. Patrullaban en contingentes de cien, y caminaban como esperando un ataque en cualquier momento. Las calles habían sido escenario de muchas conversaciones y muchos rumores, y el cimmerio no había tenido dificultades para que le hablaran de los hombres que andaba buscando. Se enteró en seguida de dónde estaba el palacio del príncipe Kandar, uno de los pocos que se encontraban al este de la ciudad, y donde —decían— se había alojado Karim Singh. Sin embargo, antes de que hubiera podido dar cien pasos, oyó nombrar otro palacio donde supuestamente estaba residiendo el wazam, y a los cincuenta pasos se enteró del tercero, ambos muy separados entre sí, y también del primero. En cada rincón escuchaba un nuevo rumor. Karim Singh parecía alojarse en la mitad de los palacios de Gwandiakan. Todos los palacios eran nombrados como presuntas residencias de Naipal, y muchos decían que se había construido un palacio invisible durante la noche con su magia. Al fin, Conan se fue a la posada por pura frustración. Sintió cierto aturdimiento que no tenía nada que ver con el vino, y no por primera vez durante aquella noche; le enturbiaba la visión. Lo combatió con denuedo, y cuando por fin se le hubieron aclarado los ojos, vio que Hordo se estaba sentando en un banco al otro lado de la mesa. —Llevo horas buscándote —dijo el tuerto—. Kandar ha asaltado el palacio de Vindra con cien lanceros y se la ha llevado a ella y a una de las sobrinas del khitanio, Chin Kou. Pritanis iba con él. Conan gruñó, y arrojó su jarra de madera al suelo. Por unos momentos, se hizo el silencio en la taberna, y todas las miradas se volvieron hacia él. Pero al instante, todo el mundo se puso a hablar de nuevo. No era buena noche para buscar la ira de un forastero. —¿Y los hombres? —preguntó Conan. —Cortes y rasguños. Nada más. Logramos llegar hasta los caballos y Kuie Hsi nos encontró un lugar para escondernos, un templo abandonado en un sitio llamado Calle de los 104 Robert Jordan Conan el victorioso Sueños, aunque estos sueños deben de ser bastante miserables. Pasaremos uno o dos días descansando y curándonos, y entonces veremos qué podemos hacer por las mozas. Conan movió la cabeza de un lado para otro, tanto para despejarse como en negación. —Yo no tengo uno o dos días. Será mejor que vuelvas a ese templo. Si tienen que regresar a Turan, te necesitarán. —¿Qué piensas hacer? —le preguntó Hordo, pero el cimmerio sólo le dio una palmada en la espalda a su amigo y salió a toda prisa del mesón. Mientras se marchaba al trote por la calle a oscuras, oyó que el tuerto lo llamaba a sus espaldas, pero no se volvió. Había dejado el semental Bhalkhana en un establo, cercano al portalón por donde habían entrado en Gwandiakan, y sólo tuvo que pagar una moneda para que el ajado lacayo se lo devolviese. El portalón era gigantesco, diez veces más alto que un hombre, y estaba hecho con placas de hierro negro, labradas con fantasiosos relieves. Sus batientes no podían moverse con facilidad y, a causa de la porquería que se había ido acumulando debajo, llevaban años sin cerrarse. La intranquilidad que reinaba en la urbe también se había contagiado a los guardias; cuando Conan escapó al galope, sólo le miraron con nerviosismo y empuñaron las lanzas sin firmeza. La única información precisa que Conan había sacado de su noche de espionaje, la única que se repetía siempre igual —y dicho sea de paso, también la que le había parecido menos útil— era la localización del palacio de Kandar. Estaba lleno de rabia, pero de una rabia gélida. Prefería morir con la espada en la mano antes que sucumbir al veneno que le corría por las venas, pero primero debía liberar a las mujeres. Sólo cuando estuvieran a salvo podría permitirse el pensar en sus propios asuntos. Cerca ya del palacio, cabalgó hasta un bosquecillo y ató las riendas del semental a una rama. El sigilo y la astucia —aprendidos en sus días de ladrón— le iban a servir mejor que el acero. El palacio del príncipe Kandar, todavía más grande que el de Vindra, resplandecía en la noche con la luz de mil lámparas, como un brillante laberinto de terrazas, cúpulas y chapiteles. Se reflejaba en los estanques que lo circundaban, y entre los estanques había jardines de arbustos en flor que casi llegaban hasta los mismos muros; sus diez mil flores impregnaban la penumbra con cien perfumes. Conan no sentía ningún interés por los perfumes ni por las flores, pero los arbustos le sirvieron para cubrirse mientras se acercaba en silencio. Sus dedos, entrenados en los riscos de sus nativas montañas cimmerias, hallaron grietas en las junturas aparentemente lisas de los grandes bloques de mármol, y así pudo escalar el muro del palacio igual que otro hombre habría subido por una escalerilla. Tras tumbarse en lo alto del grueso muro, Conan observó todo lo que pudo del palacio: pequeños patios con sus rumorosas fuentes; torres que, adornadas con trabajados frisos, apuntaban al cielo; columnatas alumbradas con lámparas de oro diestramente labrado. Se quedó sin aliento, y agarró instintivamente el puño de la espada. Cerca de las aflautadas columnas de una de estas columnatas paseaba un hombre vestido con una túnica dorada y carmesí, y otro que iba ataviado con lo que parecían sedas negras. Karim Singh. Y si los dioses le favorecían, el otro debía de ser Naipal. Con un doloroso suspiro, soltó la empuñadura del arma y los vigiló a ambos hasta que se hubieron perdido de vista. «Las mujeres», se dijo. Las mujeres primero. Poniéndose torpemente en pie, corrió por lo alto del muro. Su experiencia en las ciudades de Nemedia y de Zamora le había enseñado que la altitud era fundamental. El hombre a quien se atisba en lo más alto de un edificio, aun cuando no tenga que estar allí, suele verse ignorado. Al fin y al cabo, si no tiene que estar allí, ¿para qué puede haber subido? Además, si entraba por arriba, cada paso que diera lo acercaría al suelo, y a la ruta de huida. En aquella noche, la huida sería especialmente importante, al menos para las dos mujeres. Las cornisas, frisos y cien elaboradas tallas de alabastro ofrecían un camino rápido al corpulento cimmerio. Se coló por una estrecha ventana que estaba justo debajo del tejado, y 105 Robert Jordan Conan el victorioso se encontró en una habitación oscura y mal ventilada. Moviéndose a tientas, descubrió en seguida que se hallaba en un almacén de alfombras y ropa de cama. Salió por la puerta a un corredor mal iluminado por lámparas de latón. Allí no vio cortinajes de oro ni bellos tapices, porque aquellos pisos superiores servían de alojamiento a los siervos. Se oían ronquidos en alguna de las habitaciones. Silencioso y sombrío como un felino cazador, Conan anduvo por el pasillo. Bajó por unas escaleras. Le llegaban los sonidos de otras partes del palacio: un confuso murmullo de voces, el son de un laúd. Un único toque de gong levantó plañideros ecos. El cimmerio dejó que se extinguieran sin prestarles atención; sus ojos y oídos estaban concentrados en una sombra que se moviera, en el eco de una suave pisada que podía delatar al hombre que quisiera dar la alarma. Tenía que buscar en las alcobas; de eso no cabía duda. Por lo que sabía de Kandar, aquél habría sido el primer destino de las mujeres, y seguramente tendría el capricho de hacerlas esperar allí hasta que volviese. Conan esperaba que así fuera. Sin duda, no podría capturar a Karim Singh y a Naipal aquella misma noche, pero quería acabar por lo menos con Kandar. Los tres primeros dormitorios que encontró estaban vacíos, aunque las lámparas de oro los alumbraban con pálida luz a la espera de sus ocupantes. Al entrar en la cuarta alcoba, sólo un sentido que anidaba por debajo de su entendimiento le hizo arrojarse al suelo antes de que lo atravesara un afilado acero. Conan se puso en pie con el sable en la mano, e hizo retroceder a su adversario con un vigoroso mandoble. El cimmerio contempló a su oponente, porque jamás había visto a un hombre con su apariencia, ni siquiera en aquel extraño país. Un yelmo con nasal, terminado en gruesa punta, remataba su rostro oscuro e impasible, y vestía una armadura de cuero con remaches de latón. Sostenía una espada larga y recta con el guantelete de la mano diestra, y otra más corta, y curva, en la siniestra; por sus movimientos, parecía conocer bien el empleo de ambas. —He venido por las mujeres —dijo Conan en tono de burla. Si lograba que el otro hablase, tal vez no se le ocurriría dar la alarma, aun cuando se enzarzaran en pelea a muerte—. Si me dices dónde están, no te mataré. —El silencioso ataque del guerrero le obligó a ponerse a la defensiva con su propia arma. El cimmerio comprendió, asombrado, que efectivamente se hallaba a la defensiva. Su sable acometía y atacaba con la misma agilidad de siempre, pero sólo en un desesperado esfuerzo por impedir que el acero de su enemigo le hiriese. Por primera vez en su vida, tenía que hacer frente a un hombre más rápido que él mismo. Sus mandobles, veloces como una víbora, le obligaban a ceder terreno. Gruñendo, decidió arriesgarse, y terminó una parada golpeando en el rostro a su adversario con el puño del arma. El hombre de extraña armadura cayó hacia atrás, y destrozó con su peso una mesa taraceada, pero, antes de que Conan pudiera dar un solo paso para proseguir con la lucha, su enemigo se puso en pie de un salto. Conan chocó con él en el centro de la habitación; de los aceros que trazaban complicadas figuras entre ambos, saltaron centellas. El cimmerio descargó toda su rabia —contra Kandar, contra Naipal, contra Karim Singh— en aquel ataque, negándose esta vez a dar un solo paso hacia atrás. Entonces, un mandoble suyo cortó carne y hueso, pero al instante tuvo que escapar de un salto para evitar que el otro lo decapitara. Conan cayó de pie, ya en guardia, y dispuesto a continuar, y entonces sintió que se le erizaban los cabellos de la nuca. El último mandoble había detenido a su oponente —así tenía que ser, porque la espada corta y curva se hallaba sobre la alfombra junto a la mano que la había empuñado—, pero, al parecer, sólo por un momento. El inexpresivo rostro no se había alterado en lo más mínimo, y sus oscuros e indiferentes ojos ni siquiera habían dedicado una mirada a la muñeca cortada, de donde no manaba ni una sola gota de sangre. «Brujería», pensó el cimmerio. De pronto, el silencio en que luchaba su enemigo adquirió una connotación siniestra. Y entonces, el asalto homicida comenzó de nuevo. Aunque el brujesco guerrero pudiera estar habituado a pelear con dos espadas, no parecía menos hábil con una. Conan paraba cada uno de sus velocísimos mandobles, pero 106 Robert Jordan Conan el victorioso tampoco lograba nada con los suyos. El cimmerio sabía que, si ambos manejaban un solo acero, podría igualar a su oponente en la esgrima; pero, ¿cómo puede sobrevivir la carne mortal ante la resistencia de lo mágico? Inesperadamente, el muñón del guerrero golpeó a Conan en la sien, con mayor fuerza de la que éste habría creído posible, y lo derribó como a un niño. Esta vez era el bárbaro quien se encontraba tendido de espaldas sobre los restos de una mesa; pero, antes de que pudiera levantarse, su enemigo atacó de nuevo. Conan, desesperado, paró un mandoble hacia abajo que le habría abierto el cráneo. Entre las astillas de la mesa, su otra mano se cerró sobre una empuñadura, y acometió. Su enemigo se retorció como una serpiente, y el acero atravesó su peto de cuero y le partió las costillas. Como si se le hubieran derretido los huesos, el oscuro guerrero cayó sobre Conan. El cimmerio apartó el cadáver al instante y se puso en pie de un salto, espada en mano, temiendo un engaño. El cuerpo con la armadura de cuero no se movía; sus ojos negros e inexpresivos estaban vidriosos. Maravillado, examinó el arma que había cogido del suelo, y estuvo a punto de soltarla, al tiempo que gritaba una maldición. Parecía una espada corta, pero el puño era lo bastante largo para dos manos, y tanto la hoja como la empuñadura estaban hechos de un extraño metal plateado que relucía con fulgor ultraterreno. Arrugó la nariz al sentir cierto olor, y gritó otra maldición. Era aroma de podredumbre. Dentro de la armadura de cuero, el cadáver de su oponente estaba ya medio putrefacto, y los blancos huesos asomaban entre la descompuesta carne. Un arma embrujada había matado al embrujado guerrero. Por una parte, Conan sentía el impulso de abandonar aquel objeto repugnante, pero algo le susurraba que podía resultarle útil contra un hechicero como Naipal. Los magos no siempre morían tan fácilmente como los demás hombres. Envainó su propio sable y desgarró un jirón de seda de la colcha para envolver el arma plateada, y se la sujetó en el cinturón. En esto, oyó pisadas de botas que se le estaban acercando; eran muchas. Las mesas rotas, los cajones tirados por el suelo, los cristales y los espejos hechos añicos daban fe de que el duelo no había sido silencioso. Murmurando imprecaciones, el bárbaro corrió hacia la ventana, y salió trepando por la pared en el mismo momento en que unos veinte soldados vendhios entraban en la habitación. Una vez más, los ornamentos de alabastro le hicieron las veces de camino por el muro, pero a sus espaldas se oían los gritos de alarma. Trepó hacia arriba, se agarró a una balaustrada para subir hasta el balcón... y se detuvo, cuando ya tenía un pie arriba, al encontrarse a otra docena de hombres con enturbantados yelmos. Una lanza le pasó volando cerca de la cabeza, y la desesperación le obligó a soltarse, puesto que sus enemigos estaban amartillando otras armas. Aun cuando doblara las rodillas, la violencia de la caída le sacudió hasta los huesos. Otras voces tomaron el relevo en los gritos de alarma, y oyó presurosas pisadas de botas a derecha e izquierda. Le arrojaron una lanza desde lo alto, y se clavó en el suelo, a menos de un paso de distancia. Se apartó del muro con un salto, y otra lanza ocupó su lugar. Corrió en cuclillas hacia el jardín, entre los reflejos de los estanques, fundiéndose con las sombras. —¡Guardias! —se oía gritar—. ¡Guardias! —¡Dad batidas por los jardines! —¡Encentradlo! Conan atisbo desde un extremo de la arboleda, con una mueca feroz. Los soldados iban y venían por el palacio como las hormigas por un hormiguero destrozado. Aquella noche no podría volver a entrar. El dolor se adueñó de él; sintió espasmos en los músculos, tuvo que doblar el cuerpo. Tratando de tomar aliento, se obligó a incorporarse. Aferró el puño envuelto en seda de la extraña arma. —Todavía no he muerto —susurró—, y esto no habrá terminado hasta que yo muera. Sin que le acompañara otro sonido que el del viento en las hojas, desapareció en la oscuridad. 107 Robert Jordan Conan el victorioso Naipal estaba contemplando su arruinado dormitorio con perpleja incredulidad, y trataba de no respirar el aroma a podredumbre que impregnaba el aire. Los gritos de los soldados que estaban buscando al bárbaro no le llegaban a los oídos. En aquel momento, sólo lo que había en aquella estancia era real, y tal era su realidad que le retorcía el estómago de miedo y le provocaba dolores cegadores en la cabeza. La armadura de cuero le había capturado el ojo con enfermiza fascinación. Una calavera le sonreía desde el antiguo yelmo. Sólo quedaban polvo y huesos del guerrero. Su guerrero que no podía morir. El primero de un ejército que no podía morir. En nombre de todos los dioses, ¿cómo había sucedido aquello? Haciendo un esfuerzo, apartó los ojos del esqueleto vestido de cuero, e inexorablemente los volvió hacia el alargado cofre de oro que ahora yacía de costado, entre las astillas de ébano que habían sido mesa; estaba abierto y vacío. ¡Vacío! Del espejo de advertencias, sólo quedaban trozos de marfil de elaborada talla, y del cristal del espejo sólo restaba un centenar de afilados cristales. Gruñendo, se agachó y recogió una docena de fragmentos del espejo. Todos ellos, cualesquiera que fuese su tamaño, le mostraban una imagen, una imagen que también encontraría en los demás cristales, una imagen que ya no iba a cambiar. Maravillado, estudió la torva cara que aparecía en los fragmentos, la melena negra, de corte cuadrado, atada con una correa de cuero, los extraños ojos azules y duros como el zafiro, la fiera mueca con la que enseñaba sus blancos dientes. Sabía que tenia que ser él. El hombre que se hacía llamar Patil. El bárbaro ignorante de Karim Singh. Pero el espejo, aun roto, sólo le mostraría los peligros que amenazasen a sus planes. ¿Podía hacer tanto un bárbaro ignorante? ¿Había sabido romper el espejo y robarle la daga forjada por demonios? ¿Matar al que no podía morir? Los cristales resbalaron entre los dedos de Naipal; el brujo susurró la palabra en la que no quería creer. —Pankur. —¿Qué ha ocurrido? —le preguntó Karim Singh al entrar en la estancia. El wazam procuró no mirar a la cosa en armadura de cuero que yacía en el suelo—. Pareces exhausto, Naipal. Los siervos de Kandar arreglarán este desorden, y sus soldados acabarán con el intruso. Tienes que reposar. No quiero que te derrumbes antes de que hayas podido servirme a mí como rey. —Tenemos que salir inmediatamente —dijo Naipal. Se estaba frotando las sienes con las yemas de los dedos. La tensión de los últimos días le había fatigado, y ya no quería esforzarse en aparentar servilismo—. Dile a Kandar que reúna a sus soldados. —He estado pensando, Naipal. ¿Qué importa si aguardamos unos días? Seguramente, lloverá dentro de poco, y se dice que esas moscas atacan menos después de las lluvias. —¡Necio! —aulló el mago, y Karim Singh quedó boquiabierto—. ¿Quieres que te sirva como rey? ¡Si aguardas más, no serás rey, sino manjar para perros! —Naipal contempló los fragmentos del espejo roto, y se marchó—. Y dile a Kandar que necesitamos más soldados. Dile que vacíe la fortaleza si es necesario. Un simple hechizo alejará a tus temibles moscas. —El gobernador se encuentra incómodo —le dijo Karim Singh con voz temblorosa—. Me obedece, pero he notado que no se cree las razones que le he dado para ordenar el arresto de los niños de la calle. Visto el estado de ánimo reinante en la ciudad, tal vez se niegue a cumplir una orden así, y aunque nos obedezca, sin duda mandará jinetes a Ayodhya, a Bhandarkar. —No temas a Bhandarkar. Si quieres temer a alguien... —Naipal hablaba con voz suave, pero le ardían los ojos de tal modo que Karim Singh dio un paso hacia atrás, y pareció que tuviese problemas para seguir respirando—. Dile al gobernador que, si me desafía, haré que se le marchiten las carnes y lo dejaré en la calle, sin lengua, como un mendigo, para que pueda ver cómo otros se llevan a sus esposas e hijas a los burdeles. ¡Díselo! Y el wazam de Vendhia se marchó como un siervo. Naipal se obligó a mirar una vez más los fragmentos del espejo, y la imagen repetida cien veces. 108 Robert Jordan Conan el victorioso —No podrás derrotarme, pankur —susurraba—. Seré yo quien me revele victorioso sobre ti. 109 Robert Jordan Conan el victorioso CAPÍTULO 21 Conan pensó, al contemplar la Calle de los Sueños a la mortecina luz de la aurora, que Hordo la había descrito con acierto. El semental se iba abriendo paso por la sucia calzada, entre charcos enfangados de porquería y cúmulos de escombros sobre los que habían crecido las malas hierbas. Los edificios parecían calaveras, con ventanas vacías a modo de cuencas oculares. Los techos que aún no se habían hundido se sostenían a duras penas. Las paredes estaban torcidas y algunas se habían derrumbado; sus ladrillos de arcilla se habían desparramado por entre las basuras de la calle, y los interiores desiertos y plagados de ratas habían quedado al descubierto. De vez en cuando, alguna figura andrajosa y furtiva aparecía en una de las puertas, o pasaba corriendo por la calle a sus espaldas. La gente de la Calle de los Sueños se asemejaba a los esquivos roedores, que tienen miedo de acercar el hocico a la luz. El hedor a putrefacción y a moho impregnaba el aire. «Sí, sueños miserables», pensó Conan. Sueños miserables. No le costó encontrar el templo abandonado, un edificio rematado en cúpula; en ésta, había grandes agujeros por los que pasaban aleteando las palomas. En otro tiempo, ocho columnas aflautadas de mármol se habían erguido en su entrada, pero tres habían caído. Dos de ellas estaban hechas pedazos en la calle, y por sus bordes crecían gruesos manojos de hierba. De la tercera, sólo quedaba la base. Una parte de la fachada principal también se había venido abajo, y había revelado que la pared, que en otro tiempo pareciera construida con bloques de mármol, estaba hecha en realidad de piedra normal recubierta. La abertura resultante había ampliado la puerta del templo hasta el punto de permitir la entrada de un hombre a caballo. No había rastro de los contrabandistas, pero el sombrío interior podría haberlos ocultado con suma facilidad. O también a un número diez veces mayor de vecinos del barrio. Conan desenvainó la espada. Tuvo que agachar la cabeza para pasar por el boquete. Una vez dentro se encontró con una gran estancia casi a oscuras, cuyas baldosas resquebrajadas estaban cubiertas de polvo y de ladrillos rotos. Allí, los gruesos pilares eran de madera, podridos y astillados todos. Al otro extremo de la sala había un altar de mármol, con los bordes agrietados y llenos de muescas, pero no encontró ningún indicio que sugiriera a qué dios había estado dedicado. Antes de que el semental hubiera dado tres pasos por la estancia, Hordo salió de detrás de una de las columnas. —Ya era hora de que llegases, cimmerio. Esta vez, he estado a punto de darte por muerto. También aparecieron Enam y Shamil, con las flechas en los arcos, pero sin tensarlos. Ambos llevaban vendajes. —No sabíamos que eras tú —dijo el joven turanio—. Si tienes hambre, en la parte de atrás estamos asando unos palomos en el espetón. —Hemos tratado de ocultar su olor —dijo Enam, y escupió—. Las gentes de aquí son como alimañas. Se arrojan como ratas sobre cualquiera que lleve comida. Conan asintió y desmontó del caballo. Ya en el suelo, tuvo que agarrarse por unos momentos a la correa del estribo; los dolores y el aturdimiento ya no le atacaban, pero los había sustituido la debilidad. —Nunca había visto nada semejante —dijo—. En Turan o en Zamora, los aristócratas y los mendigos viven de manera muy distinta, pero aquí parece que hayamos pasado de un país a otro. —Vendhia es un país de grandes contrastes —le dijo Kang Hou, saliendo de la parte trasera del ruinoso edificio. —Es como un melón que se pudre por dentro —le replicó Conan—. Una fruta demasiado madura que está aguardando quien la tome. —Su debilidad estaba menguando. Le atacaba en ciclos—. Tal vez algún día venga aquí con un ejército a saquearla. 110 Robert Jordan Conan el victorioso —Muchos han dicho lo mismo —le respondió el khitanio—, pero los chatrias siguen gobernando. Discúlpame mis prisas descorteses, pero Hordo nos ha dicho que la pasada noche saliste hacia el palacio del príncipe Kandar. ¿No has podido encontrar a mi sobrina? ¿Ni a la señora Vindra? —No, no he podido encontrarlas —dijo un sombrío Conan—. Pero pienso hacerlo antes de morir. El rostro de Kang Hou no se alteró; el khitanio solamente dijo: —Hasán me está diciendo que hay que sacar los palomos del fuego. Ha sugerido que nos los comamos antes de que se enfríen. —Ese hombre debe de tener el corazón de piedra —murmuró Hordo, mientras otros dos contrabandistas se marchaban con el khitanio. —Es muy duro para ser comerciante —corroboró Conan. Se sacó del cinturón el arma envuelta en sedas y la entregó a su amigo—. ¿Qué te parece esto? Hordo dio un respingo cuando las sedas cayeron, y quedó al descubierto el fulgor mortecino del plateado metal. —¡Brujería! En el mismo momento en que oí que había un brujo implicado en todo esto, habría tenido que picar espuelas y marcharme. —Movía nerviosamente los ojos cada vez que miraba el arma—. Esta forma es absurda, cimmerio. ¿Una espada corta con empuñadura para dos manos? —Ha matado a un hombre, o una cosa, que mi sable no pudo matar —dijo Conan. El tuerto se encogió, y se apresuró a envolver de nuevo el arma con las sedas. —Yo no quiero saber nada de esto. Toma. Quédatela. —Masculló sinsentidos mientras el cimmerio volvía a sujetarse el arma en el talabarte, y luego dijo—: No hemos encontrado ni rastro de Ghurran. ¿Cómo has podido aguantar toda la noche sin su poción? —No he echado de menos ese brebaje repugnante —dijo Conan con un gruñido—. Ven. Podría comerme una docena de esos palomos. Vamos por ellos antes de que se los hayan comido todos. En la parte de atrás del templo había dos grandes estancias sin ventanas; una no tenía techo. Habían encendido allí la hoguera; empleaban la otra como establo. Enam y Shamil estaban agachados cerca del fuego, devorando palomos. El khitanio comía con mayor delicadeza, mientras que Hasán estaba sentado contra una pared, con las rodillas abrazadas, mirando con ceño al mundo. —¿Dónde está Kuie Hsi? —quiso saber Conan. —Se marchó antes del alba —le dijo Hordo, con la boca llena de palomo asado— para ver lo que descubría. —Ya he vuelto —dijo la khitania desde la puerta—, y, una vez más, he averiguado mucho y poco a la vez. Me he demorado porque la ciudad anda irritada. Las muchedumbres, furiosas, merodean por las calles, y los rufianes sacan provecho de la situación. Como soy una mujer e iba sola, han estado a punto de ultrajarme en dos ocasiones. —Caminas con paso ligero —le dijo Conan a modo de cumplimiento. El bárbaro habría apostado a que los hombres que habían estado «a punto de ultrajarla» estarían lamentando el incidente, en el caso de que siguieran con vida—. ¿Qué es ese mucho y poco que has averiguado? Aún vestida con su atuendo khitanio, Kuie Hsi miró vacilante a Kang Hou, quien se limpió los labios con un trapo y aguardó sin decirle nada. —Al alba —empezó a contar pausadamente—, Karim Singh entró en la ciudad. El brujo, Naipal, se hallaba con él, y también el príncipe Kandar. Se llevaron soldados de la fortaleza y con ellos engrosaron el número de su escolta hasta quizá un millar de lanzas, y se marcharon de la ciudad hacia el oeste. He oído cómo un soldado decía que se habían ido a los bosques de Ghelai. Se llevaron los cofres que tanto te interesan, cargados en muías. 111 Robert Jordan Conan el victorioso Por un instante, Conan no supo muy bien qué camino seguir. Cabía la posibilidad de que Karim Sing y Naipal escaparan de él. No sabía cuánto tiempo le quedaba hasta que el veneno lo derrotara. Con todo, ya sabía cuál tendría que ser su decisión. —Si se han llevado a tantos soldados —dijo—, no habrá muchos vigilando a Vindra y a Chin Kou en el palacio de Kandar. Kuie Hsi bajó la mirada hasta el suelo, y su voz devino en susurro. —Se llevaron también a dos mujeres, veladas, pero desnudas, y atadas a la silla de montar. Una de ellas era Chin Kou, y la otra, esa mujer vendhia. Perdóname, tío Kang Hou. La vi, pero no pude hacer nada. —No hay nada que perdonar —le dijo el khitanio—, porque no me has fallado en nada. Soy sólo yo quien ha fallado. —Tal vez sea así —dijo Conan con voz suave—, pero no puedo dejar de pensar que ninguna de esas dos mujeres estaría allá de no ser por mí. Y eso significa que tengo que rescatarlas. No os voy a pedir que me acompañéis. Aparte de esos mil soldados, todos sabéis que hay un brujo complicado en esto, y que me lo encontraré en el lugar adonde voy. —No seas necio —masculló Hordo, y Enam añadió: —La Hermandad de la Costa no abandona a los suyos. Pritanis no lo comprendió nunca, pero yo sí. —Tiene a Chin Kou —exclamó Hasán—. ¿Crees que me voy a quedar aquí sentado mientras ese hombre le hace lo que sólo Mitra sabe? —Parecía dispuesto a pelear con Conan si era necesario. —Por lo que a mí respecta —dijo Kang Hou, sonriéndole a Hasán con ironía—, sólo se trata de mi sobrina, por supuesto. —El joven turanio se sonrojó—. Es una cuestión de honor familiar. Se oyó la risa temblorosa de Shamil. —Bueno, no voy a quedarme solo aquí. Yo quería aventuras, y por ahora no puedo quejarme. —Entonces, a galopar —dijo Conan—, antes de que se nos escapen. —Paciencia —aconsejó Kang Hou—. Los bosques de Ghelai están a diez leguas de aquí, y mil hombres no pueden cabalgar tan rápido como seis. No fallemos ahora por falta de preparación. En esos bosques hay moscas con aguijón, pero conozco un ungüento que nos protegerá de su ataque. —¿Moscas? —murmuró Hordo—. ¿Moscas con aguijón? ¿No te bastaba con los magos, cimmerio? Cuando acabemos con esto, me vas a deber lo de las moscas. —Por otra parte, regresar a Gwandiakan sería tal vez una imprudencia —sugirió Kuie Hsi—. Muy pronto habrá revueltas. Se dice que a una legua de aquí, yendo hacia el bosque, se encuentra un pozo, donde antiguamente paraban las caravanas, pero ahora está abandonado. Os esperaré allí con comida y ropas para Chin Kou y para Vindra. Y os diré si la ciudad es segura. Voy a dibujaros mapas. Conan pensó que tenían razón. ¿Cuántas veces, en sus días de robos, se había burlado de otros que fracasaban por falta de preparativos? Pero ahora sólo podía apretar los dientes con la frustración de que se le acercara el instante fatal. El tiempo, y la plena conciencia del veneno que le circulaba por las venas, le oprimían pesadamente el ánimo. Pero tenía que liberar a Vindra y a Chin Kou —y matar a Karim Singh y a Naipal— antes de morir. Lo juró por Crom. 112 Robert Jordan Conan el victorioso CAPÍTULO 22 Cabalgando entre los grandes árboles del bosque de Ghelai, Conan dudaba de que el ungüento de Kang Hou fuera mejor que las moscas que debía ahuyentar. No olía a nada, pero dejaba una sensación en la piel semejante a la que permanece después de vadear una cloaca. Los caballos no parecían más satisfechos que los hombres de que los hubieran embadurnado con aquello. Aplastó de un manotazo a una mosca que no había sucumbido al desánimo —su picadura le escoció en la piel como un alfiler al rojo vivo—, y contempló con una mueca los enjambres de alas relucientes que revoloteaban en torno a la pequeña columna. Se le ocurrió que el ungüento no debía de ser tan malo. El ramaje de la floresta se hallaba muy lejos del suelo; muchos de los árboles medían más de ciento cincuenta pies. Las ramas altas se entrecruzaban y apenas si dejaban pasar la luz, y ésta parecía teñirse de verde. Torrentes de simios de larga cola saltaban de rama en rama, cien ríos de pellejo pardo que se movían en cien direcciones. Bandadas de abigarradas aves, algunas con extraños picos o colas de vistosas plumas, chillaban en la copa de los árboles, mientras que otras de mil colores distintos surcaban como estelas brillantes el verdor en sus vuelos. —En las planicies de Zamora no hay moscas como éstas —mascullaba Hordo mientras daba manotazos—. Ahora mismo podría estar allí si tuviera algo de seso. En las estepas de Turan no hay moscas como éstas. Ahora mismo podría estar... —Si no cierras el pico —murmuró Conan—, sólo podrás estar entre los muertos, y seguramente en el mismo lugar donde te dejen pudriéndote. ¿Acaso crees que los soldados de Kandar están sordos? —Con esos malditos pájaros, no podrían oír sus propias ventosidades —le respondió el tuerto, pero luego quedó en silencio. A decir verdad, Conan no sabía cuan cerca o cuan lejos estarían los vendhios. Mil hombres suelen dejar un rastro claro, pero aquel suelo estaba blando y fangoso a causa de mil años de continuada putrefacción, y los rastros que pasaban por huellas de herraduras habrían podido tener cinco horas de antigüedad, o cien veces menos. El cimmerio sabía que el día estaba llegando a su fin, aunque no pudiera ver el sol. Lo sabía por el tiempo que llevaban cabalgando y, además, la débil luz verdosa ya se esfumaba. No creía que los soldados siguieran adelante en la penumbra. De pronto, tiró de las riendas, y obligó a quienes le seguían a hacer lo mismo; contempló con consternación lo que había hallado: los grandes bloques de piedra, cubiertos de lianas tan gruesas como el brazo de un hombre, de un amplio muro de cincuenta pies de altura, que se extendía hacia el norte y hacia el sur hasta perderse de vista en la mortecina luz verdosa. Enfrente del bárbaro había un portalón rematado con una torre, si bien los batientes que sin duda lo habían cerrado antaño debían de haber desaparecido desde hacía mucho tiempo, a juzgar por el gran árbol que se erguía en su centro. Más allá, se distinguían otras formas en la floresta, enormes ruinas entre los árboles. Y la pista que andaban siguiendo atravesaba el portalón. —¿Tienen la intención de pasar la noche ahí? —preguntó Hordo—. Ni siquiera los dioses saben lo que puede ocultarse en un sitio como éste. —Yo creo —dijo pausadamente Kang Hou— que estaban buscando precisamente esto. Conan le miró con curiosidad, pero el delgado mercader no dijo nada más. —Entonces, sigámoslos —dijo el cimmerio, al tiempo que desmontaba—. Pero dejaremos los caballos aquí. —Siguió hablando al ver que todos iban a protestar—. Nos costará menos escondernos si vamos a pie, y ahora tendremos que escurrirnos como hurones en la espesura. Recordad que en este lugar hay mil lanceros vendhios. —Con esto los convenció. 113 Robert Jordan Conan el victorioso Conan llegó a la conclusión de que no valía la pena dejar a uno de ellos con los animales. Habrían reducido su número en un hombre, y el que se quedara con las monturas tampoco habría podido hacer nada si una patrulla vendhia lo encontraba. Entrarían todos juntos en la ciudad. Conan, espada en mano, fue el primero en pasar por el portalón, y Hordo le siguió de cerca. Enam y Shamil iban en retaguardia con las flechas preparadas en el arco. Kang Hou, que andaba solo en medio de la pequeña columna, parecía desarmado, pero el cimmerio habría apostado a que llevaba sus puñales arrojadizos en las mangas. Conan ya había visto otras ciudades en ruinas, algunas que llevaban siglos abandonadas, o incluso milenios. Algunas que se erguirían en lo alto de las montañas hasta que la tierra temblase y las engullera. Otras que habían aguantado las tormentas de arena del desierto, las cuales habían de acabar por desmenuzar sus piedras en otros mil o dos mil años, hasta que los ojos ignorantes pensaran que su semejanza con una urbe humana se debía tan sólo a la casualidad. Sin embargo, la ciudad presente era distinta, como si algún dios malévolo, no queriendo aguardar a que actuara la lenta erosión de la lluvia y los vientos, hubiera ordenado al bosque que atacara y consumiera todas las trazas de presencia humana. No podían saber si estaban caminando por los restos de una calle, porque el humus y un millar de pequeñas plantas cubrían todo por igual, y por todas partes había árboles. Buena parte de la ciudad no existía ya, ni quedaban trazas de que hubiera existido. Sólo se conservaban los edificios más grandes: los palacios y los templos. Con todo, la batalla que éstos libraban contra la floresta también podía darse por perdida. Las columnas de los templos estaban cubiertas de lianas, hasta el punto de que solamente la regularidad de su distribución permitía identificarlas. Aquí, las raíces de un gigantesco árbol habían arrancado las baldosas de mármol, y allá, un muro de alabastro, verde de moho, cedía al ataque de otro gran tronco. Los chapiteles caídos habían quedado sumergidos bajo las raíces victoriosas, y los simios brincaban sobre las cúpulas ya no resplandecientes que en otro tiempo debían de haber dado cobijo a potentados. Los demás también parecían sentir opresión en presencia de aquellas ruinas, pero ni Conan ni Kang Hou se dejaban afectar, por lo menos en apariencia. El cimmerio no quería que aquello le distrajese durante el poco tiempo que le quedaba. Merodeaba a la moribunda luz con mortífera tensión; sus ojos pugnaban por penetrar en la verde espesura y en las sombras. Y entonces, divisó algo. Luces. Cientos de luces dispersas, que parpadeaban como gigantescas libélulas. Conan apenas podía ver nada desde el suelo, pero cerca de allí, había lianas gruesas como maromas que colgaban de la balconada de lo que tal vez hubiera sido un palacio. El cimmerio envainó su espada y se metió el arma mágica bajo el cinturón, a sus espaldas, y se puso a trepar con ambas manos por una de las gruesas lianas. Los demás le siguieron con la misma agilidad de los monos del bosque. Agachado tras una balaustrada cubierta de verdor, Conan observó las luces. Se trataba de antorchas, dispuestas en amplio círculo, en lo alto de postes clavados en el suelo. Grupos de soldados de caballería vendhios se apiñaban en torno a cada una de las antorchas, todos ellos a pie; iban tentando nerviosamente sus espadas y vigilaban el muro de vegetación que los rodeaba. Extrañamente, no había insectos revoloteando alrededor de las antorchas. —Su ungüento es mejor que el tuyo, khitanio —murmuró Enam, al mismo tiempo que aplastaba una de las moscas. Nadie más dijo nada. No cabía duda en cuanto a lo que vigilaban los soldados. El gran círculo de antorchas rodeaba un edificio mucho más grande que cualquier otro de los que Conan había visto en la ciudad arruinada. Sus terrazas con columnatas, y sus grandes cúpulas, duplicaban en altitud al más alto de los árboles del bosque, si bien otros árboles crecían a su vez en aquellas terrazas, convirtiendo todo el edificio en un pequeño monte. —Si están allí dentro —dijo Hordo en voz baja—, por los Nueve Infiernos de Zandrú, ¿cómo vamos a encontrarlos? Tiene que haber un centenar de leguas en corredores, y más estancias de las que un hombre puede contar. 114 Robert Jordan Conan el victorioso —Están allí dentro —dijo Kang Hou—. Y me temo que ahora tenemos nuevos motivos para buscarlos. Conan miró severamente al mercader. —¿Sabes algo de lo que yo no me haya enterado? —Yo no sé nada —le respondió Kang Hou—, pero mi temor es grande. Diciendo esto, se escabulló hasta las lianas y empezó a descender. Conan no pudo hacer nada, salvo seguirle. Cuando llegaron abajo, el cimmerio se puso al frente. Las dos mujeres debían de estar con Kandar, y Kandar estaría con Karim Singh y Naipal. «En ese enorme edificio», decía Kang Hou, y a pesar de todas las negativas de éste, Conan estaba convencido de que el mercader sabía algo más. «Pues que así sea», pensó. Se colaron por entre las líneas vendhias como una hilera de espectros, y evitaron sin problemas a los pocos soldados que patrullaban entre antorcha y antorcha. En las hendeduras que separaban los grandes bloques de mármol de la amplia escalinata, y bajo las baldosas desencajadas del espacioso pórtico, crecían arbustos y enredaderas. Las altas puertas de bronce estaban abiertas; un grueso manto de lianas revelaba los siglos pasados desde la última vez en que se habían movido. Espada en mano, Conan entró. Oyó los gritos sofocados de los demás a sus espaldas, pero ya sabía cuál era el motivo de su sorpresa, y no se volvió. Tenía puestos los ojos en lo que le aguardaba. Un amplio corredor de baldosas cubiertas de gravilla, flanqueado por gruesas columnas recubiertas con lámina de oro, partía de las enormes jambas hasta un gran salón central, rematado por una cúpula a cientos de pies de altitud. En el centro de este salón había una estatua de mármol que representaba a un hombre, tan alta que su cabeza se hallaba más cerca de la cúpula que del suelo; el tiempo no la había erosionado. Conan sintió un escalofrío al ver la armadura de la estatua, esculpida en mármol para imitar cuero con remaches. Sin embargo, en vez del yelmo con nasal, tenía una brillante corona sobre la cabeza. —¿Eso puede ser oro? —murmuró Shamil, contemplando fijamente la estatua. —No te distraigas de lo que traemos entre manos —masculló Hordo—, si quieres vivir lo suficiente para seguir afanándote por el oro. Sin embargo, su ojo centelleaba, como si hubiera estado calculando el peso de la corona. —Yo había pensado que sólo era una leyenda —susurró Kang Hou—. Había tenido la esperanza de que fuese una leyenda. —¿De qué estás hablando? —le preguntó Conan—. Antes ya nos has dado a entender que sabes algo de este sitio. Creo que es hora de que nos lo digas. Esta vez, el khitanio asintió. —Hace dos milenios, Orissa, el primer rey de Vendhia, fue enterrado en un sepulcro, bajo su capital Maharastra. Durante cinco siglos, fue adorado en calidad de dios en un templo construido sobre sus restos mortales, en el que había una gran estatua de Orissa con una corona de oro, que al parecer se hizo fundiendo las coronas y cetros de todas las tierras que había conquistado. Entonces, en el curso de una guerra de sucesión, Maharastra fue saqueada, y abandonada por su pueblo. Con el tiempo, la misma ubicación de la urbe se olvidó. Hasta ahora. —Todo eso es muy interesante —le dijo Conan con aspereza—, pero no tiene nada que ver con lo que nos trae aquí. —Al contrario —le dijo Kang Hou—. Aunque mi sobrina muera, aunque todos muramos, tenemos que matar al brujo Naipal antes de que libere a las criaturas que están encerradas en el sepulcro, debajo de este templo. Las leyendas que conozco hablan vagamente de horrores, pero existe una profecía asociada con todos ellos: «El ejército que no puede morir marchará de nuevo al final de los tiempos». Conan se volvió una vez más hacia la esculpida armadura, pero negó con la cabeza. —Ante todo, he venido aquí por esas mujeres. Luego ya veré qué hago con Naipal y con los otros dos. 115 Robert Jordan Conan el victorioso Una bota crujió a un extremo de la estancia, y Conan se giró, al mismo tiempo que desenvainaba el sable. Un soldado vendhio de enturbantado yelmo, que les miraba con ojos desorbitados, se aferró al puñal arrojadizo que se le había clavado en la garganta y quedó tendido en el suelo. Kang Hou se apresuró a recobrar su arma. —Los mercaderes khitanios parecéis muy duros —le dijo Hordo con incredulidad—. Quizá tengamos que contar con él cuando nos dividamos esa corona. —No debemos distraernos de lo que traemos entre manos —le dijo Conan con un gruñido—. ¿Recuerdas? —Yo no digo que abandonemos a esas mujeres —rezongó el tuerto—, pero ¿no podríamos llevarnos también la corona? Conan no le escuchó. Estaba más interesado en descubrir por dónde había venido el soldado. Sólo una de las puertas que se encontraban a aquel lado del salón, la más cercana al cadáver, estaba abierta, y daba a unas escaleras que se adentraban en el subsuelo. Al final de estas escaleras se veía una luz como de antorcha. —Esconded al vendhio —ordenó—. Si alguien viene en su busca, no creerán que esa herida en la garganta se la haya hecho algún mono. Blandiendo la espada con impaciencia, aguardó a que Hasán y Enam arrastraran el cadáver hasta un oscuro pasillo y regresaran. Entonces, sin decir palabra, empezó a bajar por las escaleras. 116 Robert Jordan Conan el victorioso CAPÍTULO 23 En una gran estancia de techo alto, bajo el templo dedicado antaño a Orissa, Naipal abandonó de nuevo su trabajo para contemplar con anhelante expectación la puerta por la que accedería al poder. Había muchas puertas en aquella sala, que daban acceso al laberinto de pasillos que se cruzaban y entrecruzaban debajo del templo. El gran arco de mármol de la puerta que le interesaba, en cuyos bloques había poderosos símbolos mágicos de fina talla, estaba cegado por una masa maciza de lo que parecía lisa piedra. Podía parecer que se trataba de piedra, pero la espada que la golpeara arrancaba ecos como de acero, y le hacía menos mella de la que habría producido en ese mismo metal. Y todo el pasaje, desde la estancia hasta el sepulcro, estaba sellado con la misma indestructible sustancia; eso decían los mapas que había trazado Masrok. El brujo se tambaleó de pura fatiga, pero la tentación del éxito que ya tenía al alcance de la mano le obligó a seguir adelante, y llegó hasta el punto de hacerlo insensible al dolor que sentía tras los ojos. Puso cinco de los khorassani sobre sus trípodes de oro, en los vértices de un pentágono de cuidadas medidas que había trazado sobre las losas de mármol del suelo, con tiza hecha a partir de huesos calcinados de vírgenes. Tras colocar la más grande de las lisas y negras piedras sobre su propio trípode, abrió los brazos, vestido con su negra túnica, y dio inicio al primer encantamiento: —Ka—my'een dai—el! Da—en'var boy'aartbf Khora mar! Kbora mar! Su cántico sonó entonces con más fuerza, y todavía con más fuerza; levantó ecos en las paredes, resonó en los oídos, perforó cerebros. Karim Singh y Kandar se cubrieron las orejas con ambas manos y gimieron. Las dos mujeres, totalmente desnudas salvo por sus velos, atadas de pies y manos, lloriqueaban de dolor. Solamente Naipal gozaba con aquel sonido, y se gloriaba en las reverberaciones que le llegaban hasta la médula de los huesos. Aquel sonido transmitía poder. El poder del brujo. Rayos de luz que desgarraban los ojos brotaron del khorassani más grande para unirlo con todos los demás, y éstos también se fueron conectando del mismo modo con sus vecinos para formar un pentagrama de ardiente resplandor. El mismo aire interpuesto entre las ardientes líneas, y vibraba en ondulaciones como una tenue pantalla de fuego; y todo el conjunto zumbaba y crepitaba con furia. —Ya está —dijo Naipal—. Ahora, los demonios guardianes, los Sivani, quedarán apartados de este mundo hasta que alguien los invoque por su nombre. —Eso está muy bien —murmuró Kandar. De hecho, viendo el poder del brujo había perdido una parte de su arrogancia—. Pero ¿cómo vamos a entrar en el sepulcro? Mis soldados no son capaces de romper eso. ¿Acaso el fuego de tus piedras puede fundir esa barrera que casi me ha roto la espada? Naipal contempló al hombre que iba a capitanear el ejército enterrado a diez pasos de allí —el nombre que creería capitanearlo, por lo menos—, y vio cómo su arrogancia se marchitaba aún más. El mago no gustaba de los hombres incapaces de concentrarse en la tarea que se estaba llevando a cabo. La insistencia de Kandar en que las mujeres presenciaran todas las escenas de su triunfo —\su triunfo!— irritaba a Naipal. Aún necesitaba a Kandar, pero el brujo había decidido que más adelante alguna enfermedad suficientemente dolorosa abriría camino al sucesor del príncipe. En cambio, Karim Singh, cuyo alargado rostro estaba pálido y perlado de sudor, se acurrucaba en un rincón contemplando todo lo que ocurría. En vez de responder a la pregunta, Naipal le formuló otra, con una voz que recordaba la caricia de la navaja de barbero. —¿Estás seguro de haber llevado a cabo todo lo que te indiqué? Las carretas cargadas de golfillos ya deberían de haber llegado. —Llegarán —le respondió Kandar, sombrío—. Pronto. He mandado a un asistente para ver si ya venían, ¿verdad? Pero se necesita cierto tiempo para reunir tantas carretas. El gobernador podría... —Ruega porque solamente haga lo que se le ha dicho —masculló Naipal. 117 Robert Jordan Conan el victorioso El brujo se frotó las sienes con nerviosismo. Todos sus excelentes planes habían tenido que terminar en aquella chapuza de prisas e improvisaciones por culpa del maldito pankur. Se apresuró a sacar los últimos cuatro khorassani de su cofre de ébano y los dispuso sobre los trípodes de oro. Estando tan cerca de la prisión del demonio, ya le valdrían para invocarlo. Tuvo buen cuidado de poner estos trípodes bien lejos de los otros cinco, para evitar interacciones. Una resonancia podía resultar mortal. Pero no habría resonancias, ni fallos de ningún tipo. El maldito bárbaro de ojos azules, el engendro del demonio, sería derrotado. —E'las eloyhim! Maraatb savinday! Khora mar! Khora mar! Conan daba gracias por la lumbre de las escasas antorchas, tan espaciadas que cualquiera de ellas sólo era visible desde la inmediatamente anterior. Las oscuras galerías, que parecían poder contarse por cientos, formaban un laberinto bajo el templo; pero las antorchas les marcaban el camino que debían seguir. Y al final del camino debía de encontrarse lo que estaban buscando. De pronto, el cimmerio se quedó inmóvil. Oyó más atrás unas pisadas de pies presurosos. De muchos pies presurosos. —Deben de haber encontrado el cadáver —dijo Hordo, con una mirada de furia que alcanzó a Hasán y a Enam. Conan sólo dudó un instante. Si se quedaban todos allí, se verían obligados a librar una batalla en la que no tendrían oportunidad de vencer. Si se adentraban corriendo por la galería, sólo los dioses sabían con qué se iban a topar. —Dispersaos —ordenó a los demás—. Que cada uno se busque su camino de huida. Y que la suerte de Hanumán nos acompañe. El corpulento cimmerio aguardó a que todos los hombres hubieran desaparecido por caminos distintos, y luego escogió el suyo. Los últimos reflejos de la luz no tardaron en desaparecer a sus espaldas. Entonces anduvo más despacio, buscando el camino a tientas, arrimado a una pared lisa, pisando con cuidado un suelo que ya no veía. Con la punta de la espada, tanteaba en la penumbra. Pero de pronto, la negrura ya no le pareció tan completa como antes. Por un momento le pareció que los ojos se le estaban acostumbrando a la oscuridad, pero al fin se dio cuenta de que había luz más adelante. Una luz que se le acercaba. Se puso de espaldas a la pared, y aguardó. Poco a poco, la luz se fue acercando, meciéndose claramente en la mano de alguien. Apareció con toda claridad la silueta de un hombre. No era una antorcha lo que llevaba, pero sí algo parecido, una especie de bastón metálico rematado por una esfera brillante. Conan apretó las quijadas ante aquella evidente brujería. Pero el hombre que se le estaba acercando no se asemejaba en nada al que había visto en el palacio de Kandar, el que le había parecido que debía de ser Naipal. Lo reconoció en cuanto el otro se detuvo y miró hacia el sitio en donde se hallaba Conan, como si hubiera sentido una presencia. Era Ghurran, pero un Ghurran cuya edad aparente se había reducido a unos cincuenta años. —Soy yo, herbolario —dijo el cimmerio, apartándose de la pared—. Conan. Y tengo que hacerte algunas preguntas. El hombre que había sido anciano se sobresaltó, y le contempló con asombro. —¡Tienes una de las dagas! ¿Cómo...? No importa. Con eso podré matar al demonio, si es necesario. ¡Dámela! Conan advirtió que, al apoyarse él en la pared, parte de las envolturas de seda se habían salido de lugar, y el pálido fulgor de la empuñadura de plateado metal había quedado al descubierto. Volvió a poner la tela en su sitio con la mano. —La necesito, herbolario. Voy a pasar por alto el que te hayas rejuvenecido, y que lleves esa antorcha, pero ¿qué haces aquí a estas horas? ¿Y por qué, después de llegar hasta tan lejos, me abandonaste sin preocuparte de que el veneno me matara? 118 Robert Jordan Conan el victorioso —Ese veneno no existe —murmuró Ghurran con impaciencia—. Tienes que darme esa daga. No sabes todo lo que se puede hacer con ella. —¡Cómo que no existe! —le gritó Conan—. He sufrido mucho por su causa. Cada noche, el dolor me retorcía el estómago y me abrasaba los músculos. ¡Dijiste que ibas a buscar el antídoto, pero me abandonaste para que muriera! —¡Necio! ¡Ya te di el antídoto en Sultanapur! Sólo has sentido cómo tu cuerpo se purgaba de las pociones que yo te iba dando para que creyeras que seguías envenenado. —¿Por qué? —se limitó a preguntar Conan. —Porque te necesitaba. Mi cuerpo era demasiado frágil para hacer solo este viaje, pero tan pronto como vi el contenido de esos cofres, comprendí que debía hacerlo. Naipal se dispone a desatar una gran maldad contra el mundo entero, y sólo yo puedo detenerlo. ¡Pero necesito esa daga! Entonces, Conan advirtió que Ghurran había abierto desmesuradamente los ojos, y que de pronto había más luz. El cimmerio se agachó y saltó a un lado, y en el mismo salto se volvió y asestó un mandoble. Un sable vendhio le pasó rozando sobre la cabeza, pero su propia espada se clavó en el pecho del soldado. El moribundo se desplomó, y sus dos compañeros, tropezando, cayeron sobre Conan. El corpulento cimmerio forcejeó con ellos a la luz de su antorcha caída. Ghurran y su bastón brillante habían desaparecido. Debatiéndose en montón, los tres hombres rodaron sobre la antorcha. Uno de los vendhios chilló, porque había puesto la espalda sobre las llamas, y chilló de nuevo cuando una daga se clavó en sus carnes. Conan agarró por la cabeza, con ambas manos, al soldado que acababa de matar a su compañero por error. Se oyó en la oscuridad el fuerte chasquido con que se rompía un cuello. Pero se le ocurrió a Conan, mientras se ponía en pie con torpeza, que la oscuridad no tenía por qué ser total. Sin vacilar, desenvolvió la extraña arma. Ghurran la había llamado «daga», pero Conan se preguntaba qué mano monstruosa habría podido emplearla como tal. Y podía matar al demonio. ¿Qué demonio? Pero dejando aparte qué mano o empleo hubieran sido asignados al arma, su tenue fulgor daba alguna luz en la negrura de la galería, aunque de siniestro color azulgrís. Así, Conan logró recobrar su sable y siguió caminando lentamente por los pasadizos. No tardó en oír voces, sordos ecos en pasajes lejanos. Le costó cierto esfuerzo determinar de dónde procedían. Sombrío, se dirigió hacia allí. El trueno resonó en la estancia, y el oscuro cuerpo de Masrok apareció flotando en el vacío dentro de su jaula de fuego. Las plateadas armas que llevaba en cinco de sus brazos no habían cambiado en nada, y sin embargo las rodeaba una especie de aura, como si hubiesen sido empleadas recientemente; una pulsación que llegaba a lo más hondo del alma humana y le hablaba, en susurros, de violencia y de muerte. Karim Singh y el príncipe Kandar retrocedieron ante la enorme criatura, por muy confinada que estuviera. Las mujeres atadas parecían heladas de asombro y miedo. —Siempre aguardas hasta el último momento, oh, hombre —bramó Masrok. Sus ojos carmesíes se volvieron bruscamente hacia el llameante pentagrama, en un gesto que no podía deberse al nerviosismo—. Si hubieses tardado un latido de corazón humano más, mis otros yo me habrían dado alcance. Entonces, ¿quién te habría servido, oh, hombre? —Masrok, te ordeno que... —dijo Naipal, pero entonces, una veintena de soldados vendhios entraron precipitadamente en la estancia. —¡Príncipe Kandar! —gritó uno de ellos—. Alguien ha... —¡Habéis osado entrar! —aulló Naipal. Dijo una palabra ante la que él mismo tembló, y un rayo saltó del más grande de los khorassani. Un único chillido rasgó el aire, y unos restos chamuscados, que sólo recordaban vagamente al soldado que había gritado, se fueron desmenuzando y cayeron en abrasados pedazos al suelo de piedra. Los enturbantados guerreros huyeron corriendo, chillando de terror. Karim Singh y el príncipe Kandar trataron de hablar a la vez. —¡No puedes matar a mis hombres cada vez que te apetezca! 119 Robert Jordan Conan el victorioso —gritó Kandar. —Puede que se tratara de un mensaje importante —exclamó el wazam. Ambos optaron por cerrar la boca en cuanto los oscuros ojos de Naipal les miraron. —Aquí muere quien yo quiero que muera, y es importante lo que a mí me parece importante. \Esto sí que es importante! —El brujo volvió su atención hacia el demonio, que había contemplado impasible todo lo ocurrido—. Tienes que abrirme un camino hasta la tumba, Masrok. No me importa cómo lo hagas. —¿Desde dentro de esta jaula? —le replicó Masrok, con algún rastro de su antigua ironía. —¡Ábrela! Por un momento, unos ojos de color escarlata se encontraron con otros de color negro, y entonces el demonio abrió la boca, y el sonido que profirió hizo estremecerse a toda carne humana. Sólo por un instante, sin embargo. El sonido subió de tono con cegadora rapidez hasta atravesar todos los oídos como un cuchillo, y hasta que dejó de oírse. Sin embargo, las quijadas abiertas y tensas de Masrok parecían seguir gritando. De pronto, la llamada halló respuesta. De pronto, estuvieron allí... había cosas en la estancia. Nadie habría podido decir qué eran, ni cuántas, porque su visión directa dolía al ojo y, contempladas de soslayo, parecían cambiar continuamente de número y forma. Sólo se podía obtener impresiones, y con éstas bastaba para vivir toda una vida de pesadillas. Colmillos que rezumaban baba, baba que burbujeaba y siseaba sobre la piedra. Garras afiladas como navajas, que relucían como el acero, y espinas como alfileres, que reflejaban la luz como el cristal. Centelleantes escamas de mil colores, y alas correosas que parecían extenderse hasta más allá de lo que el ojo podía ver; seguramente, más allá de los muros de la estancia. Kandar tenía el rostro ceniciento, y temblaba casi tanto como las mujeres, quienes se debatían por librarse de sus ataduras y gemían con frenética desesperación. Los labios de Karim Singh se movían rápidamente, y en silencio, y Naipal comprendió con notable regodeo que el wazam estaba rezando. El brujo también comprendió que aquellas formas monstruosas, tan terroríficas para los ojos humanos, se acobardaban bajo la mirada de Masrok. Pensó que tal vez hubiera evocado y dominado un poder mayor de lo que creía. Se resolvió, aún con mayor firmeza, a devolver más tarde al demonio a la prisión que compartía con sus otros yoes. Los cráneos humanos colgados a modo de ornamento en la brillante y plateada lanza se agitaron cuando Masrok la alzó y apuntó con ella al pasaje cegado. Horribles formas fluyeron hacia la durísima sustancia, la arañaron, la quebraron, la devoraron; su bullente masa se fue hundiendo en la piedra, y dejó un camino abierto a sus espaldas. —Impresionante —dijo una voz, desde una de las muchas entradas que daban a la gran estancia. Naipal se volvió, listo para proferir la palabra que hacía arrojar rayos a los khorassani, y de pronto pareció que el corazón se le helara en el pecho. —Zail Bal —murmuró—. ¡Estabas muerto! —Naipal, eres incapaz de creer en tus ojos —dijo el recién llegado— cuando quieres ver algo distinto de lo que hay. Claro que también tenías razones para creerme muerto. Viste cómo los rájate me llevaban lejos de mis instrumentos. —Zail Bal entrecerró los ojos—. Además, habías saboteado hábilmente algunos de mis amuletos. Con todo, logré matar a los demonios, aunque a cierto coste, eso también es cierto. Me vi abandonado a orillas del Vilayet en un cuerpo envejecido, demasiado frágil para caminar una legua. —Entonces miró al aprisionado Masrok, quien una vez más observaba a los humanos en silencio, y el pasaje por el que habían desaparecido las criaturas evocadas—. Has trabajado bien en mi ausencia, aprendiz. Yo no había conseguido localizar este sitio antes de mi... accidente. —Yo ya no soy el aprendiz —masculló Naipal—. ¡Soy el mago de la corte! ¡El maestro! 120 Robert Jordan Conan el victorioso —¿Ah, sí? —Zaü Bal rió entre dientes, secamente—. Que Karim Singh se quede con su trono, y Kandar pueda llamarse general, pero el ejército que ahora duerme en el subsuelo marchará por mí, por Zail Bal, no por ti. El demonio me servirá a mí. Los ojos de Naipal se volvieron hacia el khorassani. ¿Cómo osaba? Hasta aquel momento, no había sabido que Zail Bal buscara la tumba de Orissa, y este hecho le planteaba desagradables posibilidades. ¿Podía arriesgarse, contando con que el antiguo mago de la corte no conociera las palabras mágicas? ¿Acaso se habría atrevido a hacerle frente sin saberlas? Bien. Si uno de los dos empezaba a recitar las palabras, el otro también lo haría. La naturaleza de las piedras era tal, que aceptaban a un solo señor. Si ninguno de los dos lograba dominarlas a tiempo, ambos perecerían, junto con todos los seres vivos en varias leguas a la redonda. Naipal no tenía ningún interés en llevarse al otro por delante. Quería la victoria, no la muerte. —Has dicho que tu cuerpo estaba envejecido —dijo de pronto Karim Singh, con voz temblorosa—, pero ahora pareces más joven que yo. No tendrás más de cuarenta años. Te recuerdo bien, y eras mayor cuando... —Calló ante la risilla de Zail Bal. Su risilla también era seca, como el polvo de la tumba. —Sí, soy más joven que antes, y aún lo seré más. Pero ¿y tú, Naipal? ¿Acaso sufres fatigas que el sueño no cura? ¿Has sentido dolores detrás de los ojos, dolores que te partían el cráneo? —¿Qué has hecho? —murmuró Naipal, y entonces lo gritó—: ¿Qué has hecho? El otro brujo rió y, en todo lo demás que dijo, ya no abandonó el tono burlón. —¿Creías que no habría conservado lazos con mi aprendiz, Naipal? No me servían de nada en Turan, pero una vez hube atravesado los Himelios... aaah. Ahora te estoy drenando toda tu vitalidad con esos lazos, Naipal, aunque no como me la arrebataron a mí los rájate. No vas a envejecer. Sólo sentirás fatiga. Sentirás tanta fatiga que no podrás tenerte en pie, ni siquiera podrás mantener erguida la cabeza. Pero no temas que te vaya a dejar morir, Naipal. Yo no le haría eso a mi leal aprendiz. No, te voy a dar la vida eterna. Y sed, para distraerte del tormento de tu cabeza, y de los mordiscos de las ratas. Por supuesto que las ratas dejarán de mordisquearte cuando hayas envejecido lo suficiente. Entonces serás una carcasa reseca, y retendrás la vida hasta que te conviertas en polvo. Y te aseguro que procuraré que todo esto lleve mucho tiempo. Naipal no se había movido, ni había hablado durante la tirada de Zail Bal. Le pareció que aquel necio creía haberle dejado aturdido. Ahora tendría que arriesgarse. Llegaría un momento en que el antiguo mago de la corte se distrajera, y entonces Naipal comenzaría a decir las palabras en susurros. Cuando Zail Bal comprendiese lo que ocurría, ya sería tarde para él. Tendría que ser tarde para él. Un jadeo de Karim Singh llegó confusamente a oídos de Naipal. La cambiante masa de entes que Masrok había evocado estaba regresando, salía en torrente de la puerta por la que se entraba en la tumba. —Han terminado, oh, hombre —proclamó el demonio de ocho brazos—. El camino está abierto. Todos se volvieron hacia el corredor. Zail Bal pasó por el lado del bullente horror evitando mirarlo; no pareció que lo hiciera por no poder soportar aquella imagen, sino porque no quería distraerse con nada. Aun Kandar y Karim Singh lograron dominar su miedo y acercarse más. Naipal empezó a susurrar silenciosamente. Agachado en la entrada de uno de los pasajes que daban a la gran estancia subterránea, Conan sopesaba su plateada arma con la mano. Ghurran la había llamado daga. O Zail Bal, pues ése era el nombre que se atribuía ahora. Y el cimmerio alcanzaba a ver un arma gemela en las manos del monstruo de ocho brazos. Se habían dicho en la estancia muchas cosas que habría de meditar más adelante, pero, en aquel momento, le interesaba sobre todo una de las afirmaciones de Ghurran/Zail Bal. El arma que tenía en la mano podía matar al demonio; Conan supuso que se habría referido a la gigantesca criatura negra. Había oído que lo llamaban Masrok. Quizá también pudiera matar a las otras criaturas. 121 Robert Jordan Conan el victorioso Una vez más, Conan trató de mirar a los demonios, y los ojos se le fueron en otra dirección contra su propia voluntad. Su súbita aparición por el pasaje, en el mismo momento en que el bárbaro se disponía a interrumpir la discusión entre aquellos hombres, lo había dejado estupefacto. Pero ahora que todos se habían vuelto hacia el pasadizo por el que habían salido las criaturas, tal vez pudiera llevarse a las mujeres antes de que lo viesen. En cuanto a lo que ocurriera luego... Con la hosquedad del fatalista, empuñó el sable con un brazo y la gran daga de plata con el otro. Tendría que frenar la previsible persecución durante el tiempo necesario para que las mujeres huyeran. Andando con ligereza, entró en la estancia subterránea. Iba mirando constantemente a las mujeres y a los demás. Vindra y Chin Kou, desnudas y atadas de muñecas y tobillos, yacían temblorosas, y cerraban los ojos con fuerza. Naipal parecía estar murmurando algo por lo bajo y observaba a todos los demás, y éstos, a su vez, sólo tenían ojos para el pasadizo. ¿Ghurran, o Zail Bal, había dicho que por allí se encontraría un ejército? ¿Guerreros como el que había luchado con él? No podía perder tiempo preocupándose por ello. Los demonios que habían salido de la galería parecían tener los ojos fijos en la gran criatura negra que flotaba en la nada, en el centro de la estancia, y ésta... Conan retuvo el aliento en la garganta. Sus ojos carmesíes le habían visto. Aceleró el paso hacia las mujeres. Si el demonio gritaba una advertencia, tal vez... Los enormes brazos se aprestaron a arrojar sus lanzas brillantes. Conan hizo una mueca feroz. No podría esquivar dos lanzas a la vez. Alzó el arma que tenía en la mano y la arrojó contra el demonio, y corrió hacia las mujeres. Una titánica explosión sacudió toda la estancia, y Conan se desplomó sobre las cautivas; la tierra había temblado bajo sus pies. Aturdido, buscó con desesperación la daga que llevaba encima, y al mismo tiempo contempló la horrible escena. Los humanos se estaban tambaleando en el mismo lugar donde habían sufrido la sacudida. Quebradas lascas de piedra negra reposaban en diez pequeños estanques de oro fundido. Y Masrok estaba de pie, sobre el suelo, y con una nueva daga plateada junto a la que ya venía sosteniendo. —¡Libre! —gritó Masrok y, farfullando aullidos de horror demoníaco, las criaturas a las que había evocado huyeron, se filtraron por el techo, se fundieron con el suelo. Unos ojos de color escarlata, que ahora centelleaban, se volvieron hacia Naipal. —Me habías amenazado con este arma, oh, hombre. —Su atronadora voz estaba cargada de burla—. Cuánto deseaba que me la clavaras. Tus barreras eran infranqueables desde dentro, pero, desde fuera... Cualquier cosa muerta podía entrar fácilmente desde fuera, y esta hoja forjada por demonios, este metal poderoso que tú no podías ni concebir, ha cortado todas las ataduras. ¡Todas! «Primero las cuerdas de los tobillos», se dijo Conan al encontrar su puñal. Si era necesario, las mujeres correrían con las manos atadas. —Siempre he querido dejarte en libertad —dijo Naipal con voz ronca—. Hicimos un pacto. —¡Necio! —masculló el demonio—. Me esclavizaste, redujiste a la servidumbre a uno de los Sivani. ¡Y tú\ —La furiosa mirada roja atravesó a Zail Bal, quien había estado tratando de huir por uno de los pasadizos—. Querías hacer lo mismo. ¡Vas a aprender, pues, el precio de tu osadía! Los dos brujos gritaron conjuros, pero las refulgentes lanzas salieron volando de las manos de Masrok, y atravesaron el pecho de ambos. Casi en el mismo instante, las dos plateadas armas volvieron a las garras del demonio, arrastrando a sus presas aún vivas. Los dos hombres rasgaban el aire con sus chillidos, y agarraban con sus fútiles manos los brillantes astiles que ahora estaban empapados de sangre. —¡Sabedlo para siempre! —bramó Masrok. Y el demonio giró sobre sí mismo, y se desdibujó en un negro torbellino con trazas de plata. Entonces, se detuvo una vez más; los brujos habían desaparecido. Pero una nueva calavera colgaba bajo la punta de cada una de las lanzas, una calavera cuyas vacías 122 Robert Jordan Conan el victorioso cuencas retenían un reflejo de vida, y los alaridos de los brujos, como débiles ecos en la lejanía, aún se podían oír. Tras cortar la última cuerda que les sujetaba las muñecas, Conan puso en pie a las dos mujeres. Éstas, llorando, trataban de agarrarse a él, pero el bárbaro las empujaba hacia el único pasadizo en el que se divisaba la luz de una antorcha. Aquel camino estaba marcado, y podrían llegar hasta la salida aun sin su ayuda. —Tú también —masculló Masrok, y Conan advirtió que los ojos del monstruo lo estaban observando. Sin dejar de mirar al demonio, siguió el mismo camino que las mujeres, pero con pasos lentos. Si ocurría lo peor, prefería que se hubiesen alejado a cierta distancia—. Habías querido matarme, insignificante mortal —dijo el demonio—. Tú también vas a conocer... Un sonido como el de todos los vientos del mundo rugió por el dédalo de corredores, e invadió la gran estancia, pero no se agitó ni un soplo de aire. El atronador aullido cesó de pronto, y entonces aparecieron dos criaturas idénticas a Masrok, una a cada extremo de la sala. —¡Traidor! —gritaron con una única voz, y pareció que hubiese gritado un trueno— ¡Has abierto antes de tiempo el camino que no debía abrirse hasta el fin de los siglos! Masrok daba ciertas muestras de inquietud; su monstruosa cabeza negra iba volviéndose hacia una y otra criatura. —¡Asesino! —gritaron al unísono—. ¡Uno de los Sivani ha muerto por la mano de un Sivani! Masrok alzó sus armas. El demonio ya no prestaba atención a Conan. El cimmerio se volvió y corrió tras las mujeres, y se encontró con que se habían detenido ante la entrada del pasadizo; Kandar les hacía frente con la curva hoja de su sable. El rostro del príncipe estaba pálido y sudoroso, y miraba sin cesar a los enfrentados gigantes negros con terror apenas contenido. —Quédate con esa moza khitania —farfulló—, pero Vindra es mía. Decídete ya, bárbaro. Si todavía estamos aquí cuando esos empiecen a luchar, ninguno de nosotros sobrevivirá. —Ya he decidido —dijo Conan, y acometió con su sable. En dos ocasiones, se oyó entrechocar de aceros, y al fin el príncipe vendhio cayó con una herida carmesí en lugar de garganta. —¡Corred! —ordenó Conan a las mujeres. No miró atrás al correr por la galería. El suelo le temblaba bajo los pies. La batalla de los demonios había comenzado. El sonido los perseguía en su fuga por los corredores subterráneos. El estrépito de rayos confinados y el rugido de truenos aprisionados. El suelo temblaba, y caían tierra y rocas de lo alto. Envainando la espada, Conan cargó con ambas mujeres, una sobre cada hombro, y corrió con mayor velocidad todavía, huyendo de la luz hacia las tinieblas y los escombros. Las llamas que ardían en las escasas antorchas temblaban con las mismas paredes donde se sostenían. Al fin, encontraron las escaleras. Conan las subió de tres en tres. En el salón de amplia cúpula, las enormes columnas sufrían sacudidas, y la gigantesca estatua se tambaleaba. Sin detenerse, Conan huyó por las grandes puertas de bronce y salió al aire libre. Afuera, las antorchas puestas en círculo seguían ardiendo, y se sostenían a duras penas, porque la tierra se estaba alzando como las olas del mar; pero los soldados habían huido. Árboles de ciento cincuenta pies de altura crepitaban como flagelos. Conan corrió por el bosque, hasta que una raíz le atrapó el pie y lo derribó junto con su carga. No pudo levantarse de nuevo, sólo agarrarse, mientras la tierra se sacudía y se alzaba como en oleadas; pero finalmente, miró hacia atrás. 123 Robert Jordan Conan el victorioso Los rayos ascendían del templo hacia el cielo, arrojaban grandes bloques de piedra al aire, alumbraban con luz azul el caótico bosque. Y cúpula tras cúpula, terraza tras terraza, el gigantesco templo se derrumbó, se desplomó, y en su caída se debatió como una criatura viva. El resplandor de los rayos reveló que la ruina ya no era más alta que los temblorosos árboles que la rodeaban, luego quedó en la mitad de su altura y, finalmente, en un montículo de escombros. De repente, los rayos cesaron. El suelo sufrió una última, torturada sacudida, y quedó inmóvil. Conan se puso en pie, inseguro. Ya no veía ni tan siquiera el montículo. En realidad, no creía que existiera ya. —Se lo ha tragado la tierra —dijo en voz baja—, y la entrada ha quedado sellada una vez más. De pronto, se encontró con los brazos llenos de mujeres desnudas y llorosas; pero estaba pensando en otros asuntos. Caballos. No sabía si los demonios habían quedado enterrados en la tumba, ni tenía intención de quedarse para comprobarlo. 124 Robert Jordan Conan el victorioso Epílogo Conan cabalgó a la luz del alba con la quijada prieta, deseando encontrarse con algunos soldados vendhios que trataran de impedirle el paso, o le preguntaran por su silla de montar de la caballería vendhia. Más valdría aquello que las gélidas dagas de silencio que Vindra y Chin Kou le estaban arrojando a la espalda. Por pura necesidad, llevaba agarradas con una mano las riendas de las monturas de ambas; de no hacerlo así, las necias no habrían salido nunca del bosque. —Tienes que encontrarnos vestidos —dijo de pronto Vindra—. No quiero que me vean así. —No sería decente —añadió Chin Kou. Conan suspiró. No era la primera vez que se lo pedían, pero no tenía idea de dónde podía encontrar ropa. Habían pasado la última hora sin hablarle porque les había contestado que la mitad de la población de Gwandiakan ya las había visto. Ambas llevaban todavía los velos, a falta de otra prenda. El bárbaro les había preguntado el motivo, porque sabía que odiaban aquellos pequeños rectángulos de seda, pero las mujeres le habían balbucido confusamente que no querían ser reconocidas, y ambas se habían puesto tan frenéticas al pensar que alguien pudiera verlas, aun cabalgando de noche por el bosque, que Conan había optado por no hablar más de ello. Ahora le observaban con ojos furiosos y oscuros, pero cabalgaban erguidas, ignorando la misma desnudez de la que se quejaban. —Ya estamos llegando al antiguo pozo —les dijo el bárbaro—. Kuie Hsi debería estar allí con ropas para las dos. —¡El pozo! —exclamó Vindra y, de repente, trató de ocultarse tras la elevada frontera de su silla de montar—. ¡Oh, no! —¡Podría haber gente! —gimió igualmente Chin Kou, doblando el cuerpo. Antes de que pudieran desmontar para esconderse —ya lo habían hecho una vez—, Conan espoleó su caballo al galope, y arrastró tras de sí a los de las mujeres, sin prestar atención a sus sollozos de protesta. La pared del viejo pozo seguía en pie, en medio de árboles mucho más pequeños que los del bosque de donde habían salido. El pozo como tai, en cambio, llevaba tiempo cegado. Cerca de allí aún se sostenía un muro de piedra, que tal vez hubiera formado parte de un caravasar. También encontraron gente. Conan sonrió al verlos bien. Allí estaban Hordo y Enam, jugando a los dados. Hasán y Shamil, sentados, con la espalda apoyada en la pared. Kang Hou, bebiendo de una pequeña copa que sostenía delicadamente con los dedos; Kuie Hsi estaba agachada delante de un fuego, sobre el que hervía una olla. Todos tenían mal aspecto, estaban cubiertos de vendajes y cataplasmas, pero se pusieron en pie, gritando de alegría, cuando los vieron. Kuie Hsi no gritó, sino que se acercó corriendo con ropas en los brazos. Conan vio que las otras dos mujeres habían desmontado y se ocultaban detrás de los caballos. También desmontó, dejándolas con su frenesí de sedas, y fue con los hombres. —Creía que esta vez habrías muerto —le dijo ásperamente el tuerto. —Yo no —dijo Conan, riendo—, y parece que tampoco ninguno de nosotros. Al cabo, no hemos tenido tan mala suerte. —Al ver que todas las sonrisas se desvanecían, frunció el ceño—. ¿Qué ha ocurrido? —Muchas cosas —le respondió Kang Hou—. Mi sobrina ha traído muchas noticias. Para empezar, el rey Bhandarkar ha muerto a manos de los Katari. Por fortuna, el príncipe Jharim Kar ha logrado que los nobles apoyen al joven hijo de Bhandarkar, Bhunda Chand, quien ha sido coronado como nuevo rey, y con ello ha restaurado el orden. Pero por desgracia, tú, mi amigo cheng—li, has sido condenado a muerte por un edicto real, firmado por Bhunda Chand, por complicidad en el asesinato de su padre. Conan sólo pudo sacudir la cabeza de asombro. —¿Cómo ha podido producirse una locura así? El mercader khitanio se lo explicó. 125 Robert Jordan Conan el victorioso —Uno de los primeros movimientos de Jharim Kar, después de la coronación, y parece que se dieron prisa en darla por concluida, fue cabalgar hasta Gwandiakan con el joven rey y toda la caballería que pudo reunir. Al parecer, había hallado pruebas de que Karim Singh estaba al frente de la conjura, y tenía que capturarlo y ejecutarlo antes de que pudiese reunir a los descontentos a su alrededor. Se rumorea, sin embargo, que el príncipe también culpa al wazam por cierto incidente en el que estuvo implicada una de sus esposas. En cualquier caso, la columna de Bhunda Chand se encontró con la caravana con la que habíamos viajado tanto nosotros como el wazam. Y una tal Auna, una sierva de la señora Vindra, dio testimonio de que su señora, y un bárbaro de piel pálida llamado Patil, habían conspirado con Karim Singh y habían hablado en su presencia de matar a Bhandarkar. Un chillido de furia dio a entender que Vindra acababa de saber lo mismo de labios de Kuie Hsi. La aristócrata vendhia salió como un vendaval de detrás del caballo, sujetándose con la mano las sedas a medio vestir que aleteaban a sus espaldas. —¡Le voy a arrancar la verdad! ¡Esa marrana va a decir la verdad si no quiere que la despelleje a latigazos! —Me temo que es demasiado tarde para seguir ese curso de accion —le dijo Kang Hou—. Alina, y tal vez debiera decir la señora Alina, ya se ha apoderado de tus títulos y propiedades. El edicto real concerniente a ti, además de confiscarte todas tus posesiones, ha dejado tu vida y tu persona a su merced. Vindra estuvo unos momentos rumiando en silencio, y entonces se volvió hacia Conan. —¡Tú has sido la causa de todo esto! ¡Has tenido la culpa de todo! ¿Qué vas a hacer para arreglarlo? —¿Que yo tengo la culpa? —mascullo Conan—. ¿Acaso fui yo quien hizo esclava a Alina? —Fue tan grande la furia de Vindra, que los ojos estuvieron a punto de saltarle de las cuencas, y Conan suspiró—. Muy bien, voy a llevarte conmigo a Turan. —¡A Turan! —gritó la mujer, alzando ambas manos—. ¡Eso es una pocilga donde no puede vivir ninguna mujer civilizada! Es... Entonces, se dio cuenta de que con su gesto había quedado desnuda hasta la cintura. Chillando, agarró la seda y corrió a ocultarse tras los caballos. —Una mujer cuyo carácter iguala a su belleza —dijo Kang Hou—, y cuya astucia y ánimo vengativo superan a ambos. Conan no le prestó atención. —¿Qué hay de Gwandiakan? ¿Os parece que podemos pasar un par de días ocultos allí mientras nos recuperamos? —Eso no será posible —dijo Kuie Hsi, uniéndose a ellos—. Las gentes de Gwandiakan han tomado el terremoto por una señal de los dioses, especialmente después de descubrir que se habían reunido muchos carros para llevarse los niños de la ciudad hacia un destino desconocido. Un muro de la fortaleza ha sido derribado. La muchedumbre la ha tomado, y ha liberado a los niños cautivos. Los soldados que intentaron detenerlos han sido despedazados. Jharim Kar ha prometido que se hará justicia en este asunto, pero entretanto, sus soldados patrullan por las calles en gran número. No creo que un extranjero de Occidente pueda pasar inadvertido. —Me alegro por los niños —dijo Conan—, aunque no tengan nada que ver conmigo, pero esto significa que tendremos que partir ahora mismo hacia las montañas. Y creo que cuanto más pronto lo hagamos, mejor. ¿Y tú, Kang Hou? ¿También te han proscrito? —Sólo soy un humilde mercader —le respondió el khitanio— y, sin duda, Alina no se habrá preocupado de mí. Para fortuna mía. En cuanto a vuestro viaje por las montañas, me temo que no todos los que vinieron contigo regresarán a Turan. Si me disculpas... —Hizo una reverencia antes de que Conan pudiera pedirle más explicaciones, pero Hasán ocupó su lugar. —Tengo que hablar contigo —le dijo el joven turanio—. A solas. —Conan, mirando todavía con ceño a Kang Hou, se apartó de los demás. Hasán depositó un pergamino plegado en la mano del cimmerio—. Conan, cuando regreses a Sultanapur, ve con esto a la Casa de las Palomas Perfumadas y di que está dirigido al señor de Khalid. 126 Robert Jordan Conan el victorioso —Así pues, eres tú el que no va a regresar a Turan —dijo Conan, jugando con el pergamino en la mano—. ¿Y qué mensaje le puedes enviar al jefe de espías del rey Yildiz? —¿Lo conoces? —En las calles de Sultanapur se sabe mucho más de lo que creen los señores de Turan. Pero aún no has contestado a mi pregunta. El turanio respiró hondo. —Me mandaron a descubrir si existía alguna conexión entre los vendhios y la muerte del Almirante Supremo. Todavía no he hecho ni una sola pregunta al respecto, pero después de ver que este país está plagado de intrigas dentro de intrigas, creo que jamás hallaré la respuesta. Eso es lo que digo en la misiva. También explico que no he encontrado pruebas que relacionen a los «pescadores» de Sultanapur con ese asunto, y que los rumores acerca de un norteño a sueldo de Vendhia eran sólo eso. Rumores. El señor de Khalid reconocerá mi escritura, y así sabrá que el informe es auténtico. No lo he sellado. Puedes leerlo, si quieres. Conan se guardó el pergamino en la bolsa. Ya tendría tiempo de leerlo, y de decidir si quería hacer esa visita a la Casa de las Palomas Perfumadas. —¿Por qué te quedas? —le preguntó—. ¿Por Chin Kou? —Sí. Kang Hou no tiene nada que objetar a que un extranjero entre en su familia. — Hasán resopló, y rió—. Tras pasar años evitándolo, parece que finalmente me voy a convertir en mercader de especias. —Ándate con cuidado —le recomendó Conan—. Te deseo lo mejor, pero no creo que los khitanios sean menos falsos que los vendhios. Tras dejar al joven turanio, Conan fue en busca de Kang Hou. El mercader estaba sentado sobre la pared del pozo. —Pronto huirás de Vendhia —dijo el khitanio al acercarse Conan—. ¿Qué hay de tus planes de saquear el país con un ejército? —Tal vez lo haga algún día. Pero Vendhia es una tierra extraña, tal vez demasiado retorcida para un simple norteño como yo. Hace que me dé vueltas la cabeza. Kang Hou enarcó una de sus finas cejas. —¿Cómo es eso, hombre que te haces llamar Patil? —Sólo vaguedades. Extraños recuerdos. Valash estaba sentado en el Creciente de Oro la noche en que mataron al Almirante Supremo. Es un hombre brutal, ese Valash. No habría dejado salir a tus sobrinas de su barco, salvo para llevarlas al mercado de esclavos. A menos que alguien lo asustara. Pero tú pareces muy duro para ser un simple comerciante, ¿verdad, Kang Hou? Y tu sobrina, Kuie Hsi, es una joven extremadamente hábil. Me acuerdo de cómo se disfrazó de vendhia para obtener información en Gwandiakan. Y cómo averiguó que Naipal se encontraba entre los que cabalgaron hacia los bosques de Ghelai, aunque, según he oído decir, sólo un puñado de personas conocía su rostro. ¿Sabías que una vendhia fue entregada como regalo al Almirante Supremo la misma mañana en que murió? Según tengo entendido, desapareció poco después del asesinato. Pero en ningún momento he comprendido por qué los vendhios firmaron un tratado con Turan y mataron al Almirante Supremo al día siguiente. Kandar pareció consternado al enterarse, y también Karim Singh. Qué extraño, ¿no te parece, Kang Hou? El khitanio había escuchado su deshilacliado discurso aparentando educado interés. Ahora sonreía, y ocultaba las manos en sus holgadas mangas. —Has tejido un relato muy fantasioso, aunque te consideres un simple norteño. Devolviéndole la sonrisa, Conan aferró el puño de su daga. —¿Quieres apostar a que eres más rápido que yo? —le preguntó con voz suave. Por un momento, Kang Hou vaciló visiblemente. Luego, poco a poco, fue sacando las manos. Estaban vacías. —Sólo soy un pacífico mercader —le dijo, como si nada hubiese ocurrido—. Si me escuchas, tal vez te cuente un relato tan fantasioso como el tuyo. El cual, por supuesto, tendrá poco que ver con la realidad. 127 Robert Jordan Conan el victorioso —Te escucho —le dijo Conan cautamente, pero no soltó el puño de la daga. —Procedo de Cho-Hien —empezó a contarle el khitanio—, una pequeña ciudad— Estado cercana a las fronteras de Vendhia. La vida de Cho-Hien es el comercio, y su ejército es pequeño. Sobrevive a base de enfrentar entre sí a sus vecinos más poderosos. El más grande, fuerte y avaricioso de los vecinos de Cho-Hien es Vendhia. Tal vez se esté pudriendo por dentro, como tú dices, pero su casta dominante, los chatrias, son hombres fieros, y tienen el ojo puesto en la conquista. Si volvieran esos ojos hacia el norte, el primero en caer sería Cho-Hien. Por ello, Cho-Hien tiene que desviar la mirada de los chatrias hacia el este, o hacia el oeste. Un tratado con Turan, por ejemplo, implicaría que las ambiciones chatrias ya no se dirigieran contra Turan, sino contra Khitai. Temo que mi relato no tenga más sentido que el tuyo, pero tal vez lo hayas hallado distraído. —Sí, ha sido distraído —confirmó Conan—. Pero se me ocurre una pregunta. ¿Chin Kou comparte los talentos de Kuie Hsi? Es decir —añadió con una sonrisa—, en el caso de que Kuie Hsi tenga talentos que se salgan de lo ordinario. —Chin Kou no tiene otro talento que el de poder recordar y repetir todas las palabras que oye o lee. Aparte de eso, sólo es una amante sobrina que vive para darle bienestar a este anciano. Aunque parece que ahora le dará bienestar a otro. —Eso me sugiere otra pregunta. ¿Hasán tiene idea de todo esto? —¿De mi fantasioso relato? No. —Una ancha sonrisa apareció en el rostro del khitanio—. Pero ese muchacho descubrió quién era yo, del mismo modo que yo descubrí quién era él, antes de que llegáramos a los Himelios. Será una buena adición a mi familia. Aunque sea extranjero. Ahora soy yo quien te hará una pregunta —añadió, al tiempo que desaparecía su sonrisa—. ¿Qué piensas hacer con mi fantasioso relato? —Un relato inventado por un norteño, y otro inventado por un mercader khitanio —dijo Conan, pensativo—. ¿Quién se lo creería en Turan? Y aunque se lo creyeran, hallarían otras diez razones para ir a la guerra, o para poco menos que la guerra. Sólo habría paz entre Turan y Vendhia si el Vilayet se agrandara hasta engullir Secunderam; entonces, quizás, separaría los dos países para siempre. Por otro lado, tanto la verdadera paz como la verdadera guerra son malas para los contrabandistas. —No eres tan simple como dices, norteño. —De todos modos, Vendhia es una tierra extraña —le respondió Conan, riendo—. Y yo tengo que marcharme. Que te vaya bien, Kang Hou de Cho-Hien. El khitanio se puso en pie e hizo una reverencia, aunque tuvo buen cuidado de que las manos no le quedaran ocultas en las mangas. —Que te vaya bien... Conan de Cimmeria. Conan no cesó de reír mientras iba en busca de los caballos. —Hordo —rugió—, ¿nos vamos ya, o es que estás tan viejo que te han crecido raíces? ¡Enam, a caballo! Y tú, Shamil. ¿Vienes con nosotros, o te quedas aquí como Hasán? —Ya he tenido viajes y aventuras suficientes —le replicó Shamil, con gran seriedad—. Regreso a Sultanapur, y me haré pescador. ¡Pescaré de verdad! Vindra se abrió paso entre los hombres que estaban montando y se plantó delante de Conan. —¿Y qué hay de mí? —preguntó. —No querías ir a Turan —le dijo Conan—, y tampoco puedes quedarte en Vendhia, salvo como... invitada de Alina. Tal vez Kang Hou te lleve hasta Cho-Hien. —¡Cho-Hien! ¡Antes prefiero Turan! —Ya que me lo has pedido tan amablemente, si te avienes a darme calor por la noche en las montañas, te encontraré un puesto de bailarina en alguna posada de Sultanapur. La joven se ruborizó, pero le tendió los brazos al bárbaro para que la ayudase a montar. Mas, al hacerlo, oprimió brevemente su cuerpo contra el de Conan, y le susurró: —Yo preferiría bailar solamente para ti. 128 Robert Jordan Conan el victorioso Conan le entregó las riendas y se volvió, ocultando una sonrisa al montar en su propio caballo. Se le ocurrió que aún tendría problemas con la mujer, pero que éstos serían placenteros. —¿Y qué hay del antídoto? —preguntó Hordo—. ¿Y de Ghurran? —Le vi —le respondió Conan—. Puede decirse que, con lo que me contó, nos salvó a todos. —Ignorando la mirada interrogadora del tuerto, siguió hablando—. Pero ¿quieres que nos quedemos aquí sentados hasta que los vendhios claven nuestras cabezas al extremo de una pica? ¡Venga! Una moza llamada Tasha me aguarda en Sultanapur. Y sonriéndose del colérico chillido de Vindra, espoleó a su caballo al galope, hacia las gigantescas montañas del norte. THE END ESCANEADO EL 06-10-2003 POR A.G.M. 129